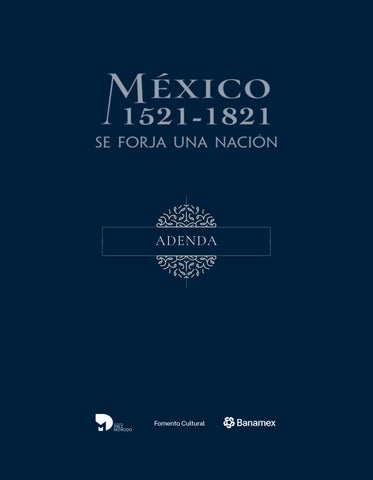ADENDA

contenido
El Camino Real de Tierra Adentro.
La construcción de un patrimonio ....................... v
maría isabel monroy castillo
La impronta de los pueblos indios en la Nueva España xvii
Gerardo Lara Cisneros
Las epidemias y la Nueva España. De la catástrofe demográfica a la vacuna contra la viruela ......... xxxi
Andrés Calderón Fernández
Fuentes ................................................. lix
Índice de ilustraciones lx
Créditos lxii
Con el fin de enriquecer los contenidos del libro primero del tomo I de México, 1521-1581. Se forja una nación, Fomento Cultural Banamex, A. C. incluye estos tres textos a la versión digital.
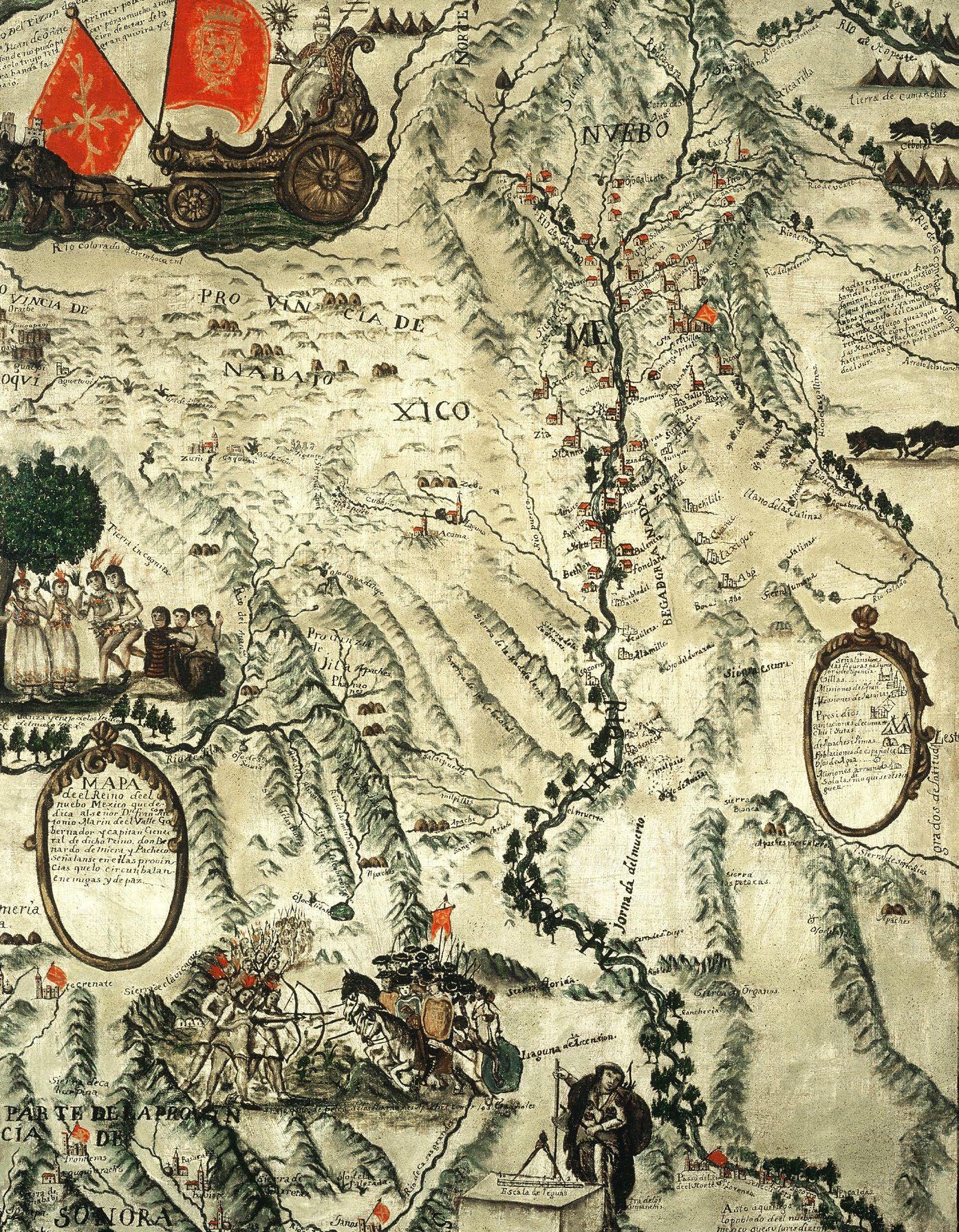
El Camino Real de Tierra Adentro.
La construcción de un patrimonio
María isabel Monroy Castillo *
El Camino Real de Tierra Adentro tuvo una extensión aproximada de 2,600 kilómetros desde la Ciudad de México hasta Santa Fe, Nuevo México. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 2010.1 Se trata de una ruta de gran valor porque representa casi cinco siglos de historia de México y fue el eje articulador tanto de las regiones del centro hacia el norte del país como de los distintos territorios del norte con la Ciudad de México y con el sur.
Los caminos prehispánicos
Entre los legados más antiguos de la humanidad están los caminos por los que han transitado multitud de personas para moverse de un lugar a otro. Los caminos prehispánicos comunicaron pueblos y regiones por los que viajaron comerciantes, visitantes, inmigrantes y aun invasores en la dilatada geografía del México antiguo. Es pertinente señalar que las vías hacia el norte no eran tan abundantes como las ubicadas en el centro y sur del conglomerado cultural denominado Mesoamérica.
A partir de las ciudades más importantes, entre ellas la de México, los caminos se extendieron hacia la costa oriental y occidental, tanto por la costa del océano Pacífico desde el Golfo de California hasta Chiapas como por toda la costa del Golfo de México; a través de vías fluviales, los antiguos habitantes del México prehispánico recorrieron el territorio de finales del siglo xv a principios del xvi
La ruta hacia el norte era casi ignota porque llegaba a los límites con Michoacán y más adelante se extendían las áreas dominadas por los grupos belicosos del norte, a quienes se les reconoció con el nombre genérico de “chichimecas”, término utilizado para englobar a un gran número de ellos (copuces, guaxabanes, guamares, samues, sanzas, pames, huachichiles, zacatecos, cazcanes, cocas, tecuexes, tezoles, tepeques, guazancores, xiximes, macolias, irritilas, idriles y otros),2 de los cuales poco pervive porque eran culturas ágrafas que sobrevivieron sobre todo a través de la tradición oral.
Los chichimecas eran nómadas, aunque algunos practicaban la agricultura y más o menos permanecían estables durante ciertas temporadas del año; casi todos recolectaban frutos y semillas, cazaban y pescaban; solían viajar en grupos pequeños donde cada integrante tenía una función definida. Así ocurría con los huachichiles que habitaban en el valle de San Luis, quienes destacaban por su beligerancia y por ser excelentes cazadores, aunque el desarrollo de su modo
Las rutas prehispánicas que llegaban a Centroamérica hasta Panamá, eran recorridas por los comerciantes mexicas y estaban habilitadas con puestos de descanso más o menos de una jornada de largo de camino.
Los caminos de la plata
V de vida era menor que el alcanzado por los pueblos sedentarios radicados hacia el centro de lo que hoy denominamos México. Eran pueblos con una cultura diferente, lo cual dificultó el establecimiento de buenas relaciones con los españoles.
La conquista española y la toma de Tenochtitlan marcaron un punto de inflexión en la vida de los pueblos prehispánicos asentados en el actual México. No todos fueron dominados por los españoles, como es el caso de sus aliados tlaxcaltecas, texcocanos, otomíes y otros. Los numerosos grupos indígenas eran de naturaleza dispar, algunos pacíficos y otros sumamente belicosos, en particular los originarios de las regiones del norte.
Se denomina “tierra adentro” al territorio de un reino que “tiene alguna distancia considerable de sus confines, especialmente del mar”,3 el cual era desconocido por los españoles, y “tierra afuera”, al conocido; este último comprendía la Ciudad de México, el altiplano central y el trayecto hacia la costa.
El Camino Real de Tierra Adentro, también llamado “Camino de la Plata”,4 se construyó poco a poco hasta completarse en las postrimerías del siglo xvi. El acicate primordial para su construcción fue la búsqueda de minas de oro y plata, dado que los peninsulares basaban su riqueza en la acumulación de la mayor cantidad de metales preciosos posible. Con este afán, avanzaron rumbo al norte y trazaron diversas rutas, por eso hablamos de los caminos de la plata. La ruta
* Profesorainvestigadora en el Programa de Historia de El Colegio de San Luis.
1 “Informe de las decisiones adoptadas por el Comité del Patrimonio Mundial en su 34ª sesión (Brasilia, 2010)”. whc 10/34. com /20, disponible en https://whc.unesco.org/ document/104960
2 Philip Wayne Powell, La Guerra Chichimeca (1550-1600), México, Fondo de Cultura Económica, 1984, pp. 4753.
3 Real Academia Española, Diccionario de autoridades, “tierra adentro”, disponible en https://apps2.rae.es/DA.html
4 Philip Wayne Powell, Capitán mestizo; Miguel Caldera y la frontera norteña. La pacificación de los chichimecas (1548-1597), traducción de Juan José Utrilla, México, Fondo de Cultura Económica, 1989, p. 28.
DA CLIC PARA VER LA CONFERENCIA
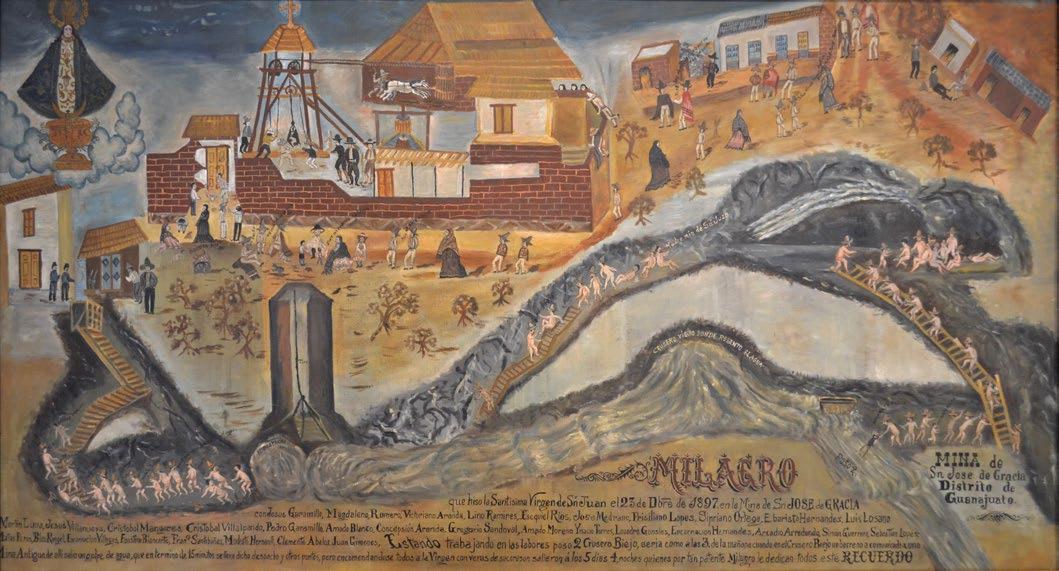
VI principal a lo largo de los años, si bien fue trazada en el siglo xvi, funcionó a cabalidad hasta el siglo xviii.
El camino parte de la Ciudad de México; la primera parada fue Cuautitlán, enseguida Tepeji, después Jilotepec y Arroyo Zarco, y más adelante San Juan del Río y Querétaro. Estos distintos puntos en el camino se empezaron a poblar por lo menos a partir de 15291531. La fundación de ciudades en el trazo del nuevo camino tuvo varios propósitos, en primer lugar la de asegurar el dominio del nuevo territorio ocupado.5
La fundación de Querétaro ofreció, entre varias posibilidades, el uso de tierras tanto para la agricultura como para el pastoreo y, de este modo, se impulsó el desarrollo de la ganadería. Esta última y la agricultura fueron decisivas para el mantenimiento de los pueblos mineros que no generaban más riqueza que los metales.
El descubrimiento de las minas en Zacatecas (1546) desembocó en la apertura de rutas y la fundación de ciudades con el propósito de alojar a los mineros en el camino hacia el norte, primero Zacatecas (1548) y Guanajuato. San Luis Potosí, por su parte, tardó cinco décadas más en fundarse debido a la Guerra Chichimeca, la cual se abordará más adelante.
Ante tales poblamientos, grupos chichimecas se levantaron porque, para ellos, el hecho de que llegaran personas extrañas a asentarse en su territorio, conllevaba un enorme riesgo para su sobrevivencia. La amenaza para su hábitat radicaba en que el agua es un bien escaso desde el norte de Querétaro hasta Chihuahua. Por tanto, los grupos humanos debían ser rigurosos en cuanto a cómo se movían y dónde
5 P. W. Powell, La Guerra Chichimeca…, op. cit., pp. 3235; Beatriz Rojas, Las ciudades novohispanas. Siete ensayos. Historia y territorio, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora/El Colegio de Michoacán/Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Historia Política), 2016, p. 11.
6 P. W. Powell, La Guerra Chichimeca…, op. cit., pp. 2444.
7 P. W. Powell, Capitán mestizo…, op. cit., pp. 6566.
8 P. W. Powell, La Guerra Chichimeca…, op. cit., pp. 149164.
9 Aurelio de los Reyes, Los caminos de la plata, México, Universidad Iberoamericana, 1991.
se radicaban en función de la disponibilidad del recurso hídrico, y sabían que una población fija significaba un incremento en la demanda de recursos naturales.
Ya antes, en 1542, había estallado un conflicto muy importante conocido con el nombre de “Guerra del Mixtón”, encabezado por los zacatecos y otros grupos que se rebelaron contra los españoles. Aunque esta sublevación fue controlada, el rescoldo no se apagó y encendió la posterior Guerra Chichimeca en 1550.6
Los historiadores que han trabajado aquella época y, en particular, la Guerra Chichimeca, afirman que fue la más larga (duró casi cincuenta años) y cruenta pues en ella murieron incontables chichimecas, españoles y sus aliados indígenas. La guerra era un negocio lucrativo porque, de acuerdo con la legislación, sólo se podía esclavizar al indígena rebelde o al que se levantara en armas.7
En esta conflagración, los españoles y sus aliados indígenas comprendieron que el interés de los grupos chichimecas era hacerse de caballos y víveres, el botín que buscaban en los continuos asaltos a las caravanas que transitaban en dirección a las minas y a las nuevas poblaciones. El abasto de las nuevas ciudades en un principio fue difícil y pasaron años para que fuera posible construir una infraestructura que permitiera aprovisionar a los reales mineros.
Por tratarse de un territorio hostil, se levantaron fortificaciones en un principio llamadas fuertes y después, presidios (no en el sentido de cárceles sino de fortalezas de defensa ante los ataques de los grupos chichimecas), lo que retardó el avance de la penetración española. Este proceso abarcó la fundación de las ciudades de Zacatecas —ya citada—, San Felipe, Guanajuato, Celaya, Villa de León, Fresnillo, Sombrerete, San Martín, Charcas, Aguascalientes, Jerez, Saltillo, San Luis Potosí, Durango, Parras, Villa de Santa Bárbara, San Pedro Guanaceví, Villa de San Felipe (Chihuahua) y así hasta llegar a Santa Fe en Nuevo México.8 Los estudiosos del Camino de la Plata, entre ellos Aurelio de los Reyes, califican estas construcciones como “arquitectura del temor”, “arquitectura del miedo” o “arquitectura de vigilancia”, hecha para infundir esos sentimientos.9
p. ii
Autor no identificado
Biombo con desposorio indígena, mitote y palo volador (detalle), ca. 16601690
p. iv
Bernardo Miera y Pacheco (1713-1785)
Mapa del reino del Nuevo México (detalle), siglo xviii
Autor no identificado
Exvoto dedicado a la Virgen de San Juan, derivado de un accidente de la mina San José de Gracia, 1897
Autor no identificado
Indios apaches (detalle), ca. 17751800


Autor no identificado Indios
(detalle), 1774
Matthäus Merian, el Viejo (1593-1650)
Camino de paso con una columna de mulas en un arroyo, 16201625

La ruta se acondicionó a fin de permitir el paso de carretas de carga para transportar minerales hacia la ciudad de México y víveres hacia los reales mineros. A partir de la ciudad de Zacatecas se establecieron rutas que conducían hacia distintos rumbos: al noreste, a la provincia de Michoacán o a Guadalajara.
El transporte de mercancías en mulas de carga abrevió el tiempo del viaje y facilitó la movilidad de arrieros y mercaderes. Cabe aclarar que había rutas distintas, pues en tiempo de aguas algunos tramos del camino se anegaban y en tiempo de secas era necesario aprovechar los abrevaderos.10
El citado trayecto era recorrido también por los frailes franciscanos y jesuitas, a cargo de la evangelización en el norte, tarea muy ardua porque no hablaban las lenguas ni conocían las costumbres de los grupos indígenas que lo habitaban. Aunque los frailes se vieron obligados a aprenderlas, algunos de ellos se opusieron a la evangelización.
La resistencia indígena acabó por replegarse a las montañas y a zonas cada vez más apartadas para huir de los españoles, quienes tuvieron vía libre para apropiarse de sus terrenos y territorios. A pesar de rebelarse, muchos indígenas fueron absorbidos por el mestizaje y sus culturas desaparecieron poco a poco.
Por lo que se refiere a los huachichiles, de quienes a principios del siglo xvii apenas quedaba rastro en el valle de San Luis, y aunque quizás hacia el norte del altiplano potosino se conservara algún grupo, no quedó testimonio ni memoria de su existencia.
A la fundación de pueblos siguió el establecimiento de misiones para la evangelización de los indígenas y haciendas de tres tipos: de beneficio, agrícolas y ganaderas, distribuidas a lo largo del Camino Real de Tierra Adentro.
En las haciendas de beneficio, aledañas a las minas, se trabajaban los metales. Por su parte, las agrícolas y ganaderas producían los insumos necesarios tanto para las poblaciones mineras como para las localizadas entre un punto y otro. El desarrollo de la agricultura dio lugar a la producción de diversos granos como trigo, maíz, avena, centeno, arroz, cebada, etcétera, para el abasto y sustento de las poblaciones. La ganadería, a su vez, propició la cría de ganado mayor como el de asta (vacas y bueyes) y el caballar (caballos, yeguas, burros y, en particular, mulas), muy importante en la vida cotidiana novohispana, en los caminos virreinales y, por supuesto, en el Camino Real de Tierra Adentro. Hubo también haciendas que se dedicaron al ganado menor (cabras y ovejas), esencial en la producción de textiles de lana. Otros oficios derivados de la ganadería fueron la preparación de gran variedad de productos lácteos y el aprovechamiento de las pieles, que propiciaron tanto la tradición talabartera como la manufactura de artesanías en México.
10 Chantal Cramaussel (ed.), Rutas de la Nueva España, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2006, pp. 299309.
X

De este modo se desplegó el lento avance de la penetración española. Fue muy difícil poblar un territorio cuyos ocupantes originarios se resistieron a ser invadidos.
Uno de los invasores, Juan de Oñate, hijo del conquistador Cristóbal de Oñate, llegó a México en 1524 y, entre otros muchos, participó en el descubrimiento de los filones del Real de Minas de Nuestra Señora de Zacatecas y fundó poblados en la Nueva Galicia como Compostela, Nayarit y el Real del Pánuco, a su vez un real de minas, además de hacerlo con San Luis Potosí y trazar el Camino de Tierra Adentro desde Zacatecas hasta Nuevo México.
San Luis Potosí fue fundado al emprenderse la pacificación del territorio, alrededor de 1588 o 1589, gracias a la acción de los misioneros franciscanos, en particular de fray Diego de la Magdalena y del capitán mestizo Miguel Caldera, quien era hijo de padre español y de madre huachichil, pero huérfano desde temprana edad. A Caldera lo criaron los franciscanos del Convento de San Francisco en Zacatecas y, cuando tuvo edad suficiente, se enroló en la Guerra Chichimeca e intentó, como los españoles, dominar a los indígenas a través de la
Eberhard Werner Happel (1647-1690) Guerrero nativo mexicano (Chichimeca), 1688
11 Primo Feliciano Velázquez, Historia de San Luis Potosí, 3 vols., México, El Colegio de San Luis/Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2004, vol. I, pp. 361478.
táctica de “sangre y fuego”. Cuando se dio cuenta de la completa inutilidad de esa estrategia, optó por practicar la diplomacia de la paz, consistente en dar regalos para que los indígenas se establecieran pacíficamente en un punto fijo. Así, emprendió negociaciones largas y complicadas con cada uno de los grupos indígenas desde Nayarit hasta San Luis Potosí, que a la postre tuvieron éxito. Fray Diego de la Magdalena, por su parte, fundó en el valle de San Luis un puesto, es decir, un lugar donde una pequeña avanzada de gente podía quedarse a vivir de forma permanente.
Caldera, como capitán de guerra, acordó con el virrey don Luis de Velasco el traslado de 400 familias de indígenas tlaxcaltecas a estas zonas. Sin embargo, la gestión con las autoridades tlaxcaltecas fue larguísima dado que no permitían ir a las familias al norte, sabedores de que allá habitaban tribus con costumbres diferentes, beligerantes y peligrosas. En un principio, incluso se sabe que los franciscanos a cargo de la evangelización de los tlaxcaltecas se mostraron reticentes, pero al final accedieron.
En junio de 1590 la caravana tlaxcalteca partió hacia el norte. El objetivo era formar poblaciones donde estas familias convivieran con los huachichiles y les enseñaran cómo era vivir de manera civilizada, sedentaria y pacífica, además de instruirlos en oficios que les permitieran ser autosuficientes.
Esas 400 familias llegaron a un lugar conocido como Cuisillo, unos 20 kilómetros al sureste de Zacatecas, y ahí se distribuyeron. Unos partieron a la Nueva Vizcaya, otros se encaminaron a El Venado y a lo que fue San Jerónimo de Agua Hedionda, mientras que algunos más se trasladaron a San Miguel Mextiquic y al puesto de San Luis.
Dos años después, en 1592, cuando las familias tlaxcaltecas ya estaban más o menos repartidas e iniciada la convivencia con los huachichiles, se descubrieron las minas de Cerro de San Pedro. Esto ocurrió porque los huachichiles pintaban su cuerpo con una sustancia de origen mineral y, según algunos testimonios, éstos lo informaron a los franciscanos, quienes a su vez se lo refirieron a Caldera. Fue entonces que se catearon las primeras vetas en marzo de ese año.
Para entonces coexistían huachichiles y tlaxcaltecas en el valle de San Luis, en lo que hoy es la Plaza Fundadores de la ciudad de San Luis Potosí. El descubrimiento de las minas en Cerro de San Pedro planteó un grave problema a los españoles porque ese lugar carecía de agua y, por consiguiente, era imposible afincar una población.
Caldera debió de haber echado mano de sus dotes diplomáticas para convencer a huachichiles y tlaxcaltecas de trasladarse un poco más hacia el norte, lo que dio origen a los antiguos pueblos de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcalilla y de Santiago del Río. Como los tlaxcaltecas se negaron ya a convivir con los huachichiles, se radicaron en Tlaxcalilla, y en Santiago del Río se asentaron los huachichiles, ambas poblaciones limítrofes. En el sitio donde se habían establecido huachichiles y tlaxcaltecas en primera instancia, se fundó el pueblo de San Luis, que se instituyó jurídicamente el 3 de noviembre de 1592; su fundador fue Juan de Oñate, quien además ejecutó su traza y procedió a repartir los primeros solares.11
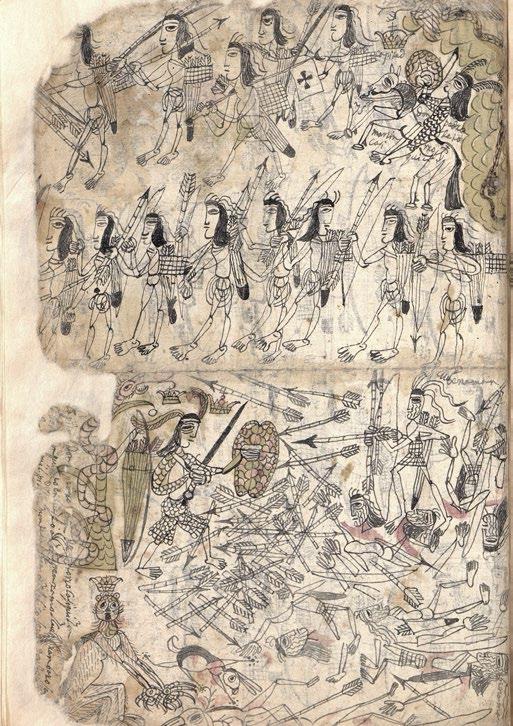
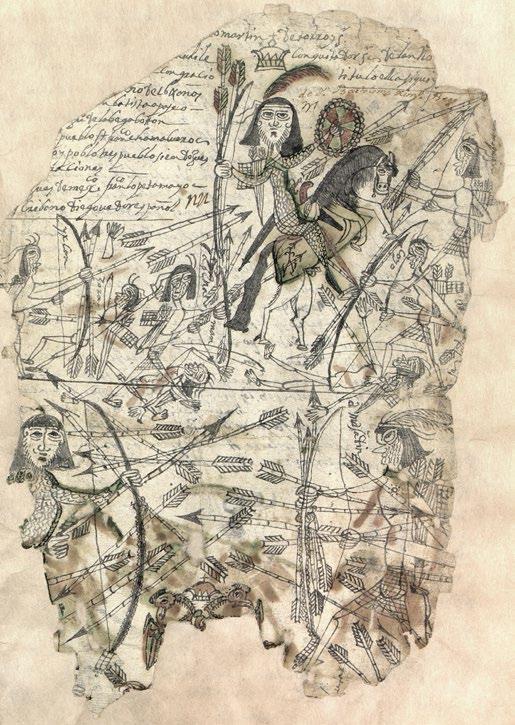
Chichimecas,
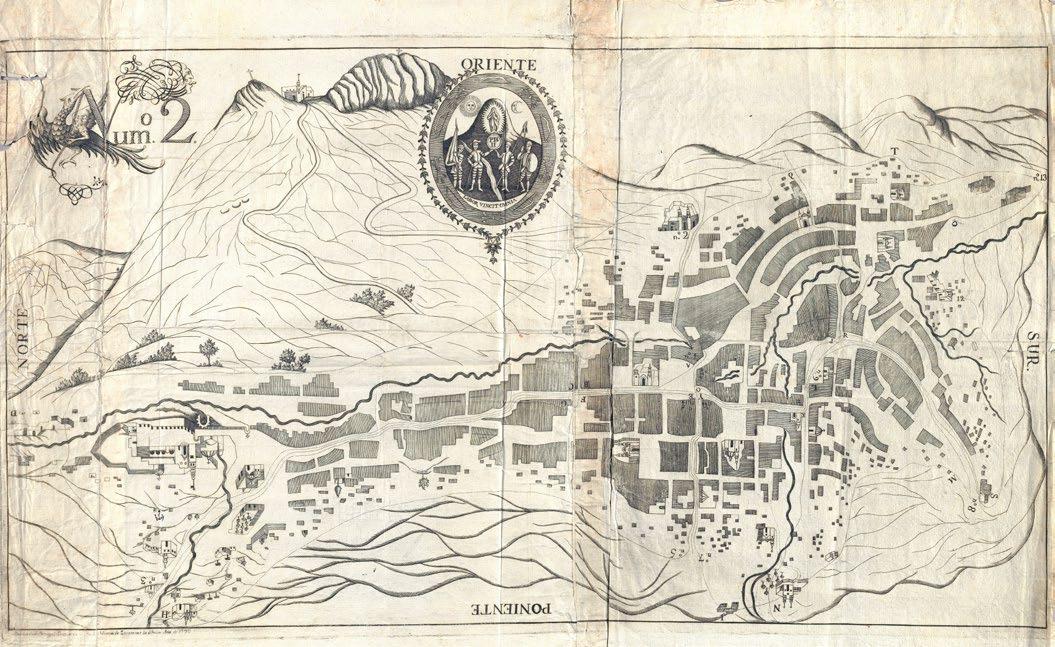
En 1595 Oñate estaba de nuevo en Zacatecas con la comisión de extender la colonización hacia el norte, para lo que necesitaba recursos humanos y materiales que tardó unos tres años en reunir. La ciudad de Zacatecas cada vez congregaba a mayor número de personas, mismas que estaban de paso, pero mientras tanto pesaban sobre la población. Después de Zacatecas se fundó Durango y otras poblaciones. La fundación de nuevas poblaciones al norte permitió la extensión del camino.
La construcción y desarrollo del patrimonio histórico cultural
A finales del siglo xvi, el Camino Real de Tierra Adentro era una ruta reconocida; a pesar de su tránsito difícil, articuló y comunicó varias regiones, propició la introducción de nuevas mercaderías que abastecieron a las poblaciones e impulsó el desarrollo de múltiples oficios, entre los que destaca la arriería. Asimismo, impulsó la construcción de puentes y vados que muestran la técnica arquitectónica de los distintos periodos del virreinato, ejemplos de los cuales, por fortuna, aún se conservan en la actualidad. Los arrieros tuvieron un papel determinante durante la etapa virreinal; utilizaron el Camino Real de Tierra Adentro para trasladar mercancías hasta Santa Fe y de regreso. Se calcula que un arriero tardaba alrededor de año y medio en completar el recorrido, porque eran seis meses de ida, seis meses de estadía en el lugar y otros seis meses de regreso. Además de transportar mercaderías, los arrieros llevaban noticias, ideas, tradiciones, devociones y diversas formas de vida cotidiana, entre las que la cocina regional y las diversiones ocuparon un lugar relevante. Muchos movían las mercancías a lomo de mula porque era más fácil y económico que hacerlo en carreta, pues estas últimas llevaban escolta para su protección, lo que elevaba de forma significativa el costo del traslado de mercancías, las cuales es
taban conformadas por una variedad de géneros como textiles, granos, productos lácteos, pieles, etcétera.
En ese tiempo, Querétaro, la Ciudad de México y Puebla encabezaban la producción de textiles, ya fueran de lana o de algodón; las telas que salían de los obrajes, generalmente tejidas por manos indígenas en jornadas extensas y mal remuneradas, cubrían la demanda interna a un costo accesible para la población, pues las telas importadas de ultramar eran costosas. Estos textiles tuvieron mucha demanda en todas las poblaciones de la Nueva España, y las situadas a la vera del Camino Real de Tierra Adentro no fueron la excepción.
En los pueblos esparcidos a lo largo del Camino Real de Tierra Adentro se ejercieron oficios del amplio abanico existente: plateros, sastres, zapateros, sombrereros, agujeteros, hojalateros, herreros, carpinteros, bordadores, pintores, doradores, ensambladores, loceros, entre otros, que satisfacían las necesidades básicas de la población. Debido a que esta vía facilitó el tránsito de productos de una región a otra, favoreció el desarrollo de cocinas particulares, típicas de cada una de las regiones.
Otro aspecto relevante son las festividades que se celebraban en los asentamientos a lo largo de esa ruta, que crearon una cultura común y que hoy pertenecen al patrimonio cultural tangible e intangible de México.
El patrimonio tangible alude a edificaciones como los puentes que se tendieron y las construcciones que se levantaron para albergar la población, a las autoridades y al culto religioso. También a obras hidráulicas como acueductos, acequias, norias y pozos, fundamentales para el desarrollo de la agricultura y la ganadería extensivas, así como para el abasto de agua de las localidades.
El patrimonio intangible comprende las festividades y ferias regionales que tuvieron enorme importancia durante la etapa virreinal, en especial la Feria de Saltillo, surgida en el siglo xvii; la Feria de Taos,
Bernardo Portugal (siglo XVIII)
Plano de la Ciudad de Zacatecas, México, 1799
Ricardo Gárate (1528-1598)
Agostadero del Fresno, hoy “Puerta de Bombela”, jurisdicción de Pénjamo, Guanajuato, 1919


Bernardo Portugal (siglo XVIII) Plano de Zacatecas, 1799
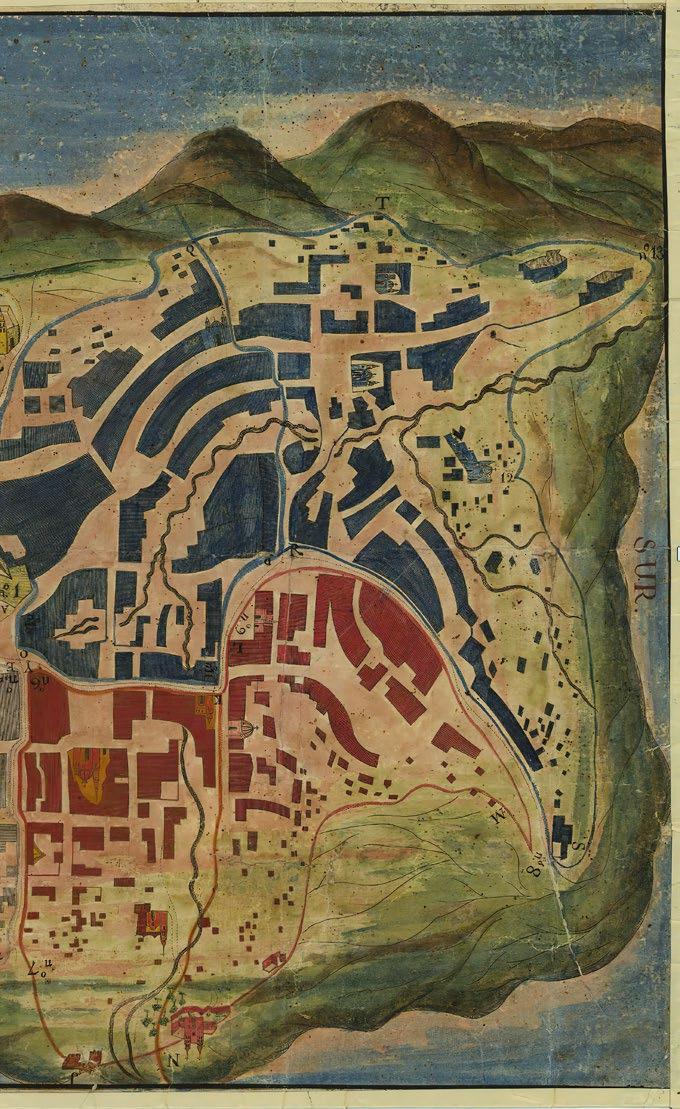
Una de las características más interesantes del Camino Real de Tierra Adentro, incluida en su patrimonio cultural, es que abarca distintas zonas arqueológicas y cuevas con pinturas rupestres. Aquí, el pasado arqueológico convive con los cambios artísticos y tecnológicos que se suscitaron entre los siglos xvi y xxi, y conserva su valor original.
La ruta modificó su uso a finales del siglo xix debido a la introducción de los ferrocarriles. En muchos puntos se observa que la vía del ferrocarril corre paralela a la ruta del Camino Real de Tierra Adentro. Cabe advertir que en la construcción de las carreteras 57 y Panamericana a mediados del siglo xx se aprovechó parte del trazo, lo que constituye otro de los valores patrimoniales de este antiguo camino.
El Camino Real de Tierra Adentro, además de consignar una larga tradición, permitió forjar una tradición cultural centenaria que distingue regionalmente a su patrimonio, así como sus usos y costumbres.12
A manera de cierre
XV en el siglo xviii, y la Feria de San Juan de los Lagos. Las ferias anuales atraían a una gran cantidad de personas de las localidades cercanas, lo que impulsaba la actividad comercial que ahí se desarrollaba. A las festividades y ferias se suman las distintas formas de vestirse, de divertirse, además de las tradiciones y leyendas de cada lugar.
El Camino Real de Tierra Adentro es una vía que tardó años en ser concebida como tal. Su meta inicial, conectar la Ciudad de México con el real de minas de Zacatecas, pronto se concretó, si bien es cierto que se trazaron varias alternativas al camino principal. Hacia finales del siglo xvi se delineó su extensión hacia el norte hasta Santa Fe en Nuevo México, pero en realidad su uso avanzó al ritmo del poblamiento de las latitudes septentrionales del virreinato y al dominio del territorio.
Los grupos belicosos de pobladores originales no fueron fáciles de convencer sobre la cesión de su territorio. A fin de cuentas, después de años de guerra y exterminio, fueron vencidos.
El Camino Real de Tierra Adentro permitió el vínculo entre regiones y entre muy distintos grupos de pobladores, la transmisión de conocimientos y saberes, la formación de una cultura regional compartida y el surgimiento de un patrimonio histórico cultural tangible e intangible.
12 José Luis Perea González, Lucía GarcíaNoriega y Nieto, y Carlos Méndez Domínguez, Cinco siglos de identidad cultural viva. Camino Real de Tierra Adentro: patrimonio de la humanidad, México, Secretaría de Cultura/Instituto Nacional de Antropología e Historia/Gobierno del Estado de México, 2016.

La impronta de los pueblos indios en la Nueva España
Gerardo Lara cisneros *
Es enorme la trascendencia y relevancia de los indios en la historia tanto de la Nueva España como del México independiente. La impronta indígena es evidente casi en cada rasgo de lo que en la actualidad se reconoce como México. En el mundo novohispano fue el sector mayoritario en términos demográficos; más allá de eso, la presencia cultural de la tradición nativa marcó de forma indeleble el rostro, el cuerpo y el alma del nuevo país, condición que ha perdurado a lo largo de los siglos; su influencia es visible en el idioma, la geografía, la economía, las formas de producir, las costumbres, la comida, la vestimenta, la religión y otras muchas manifestaciones de la sociedad mexicana. Hoy, a medio milenio de la llegada de los españoles y a poco más de trescientos años de que se alcanzó la independencia de España, resulta pertinente hacer una revisión, aunque sea a vuelo de pájaro, sobre la importancia que la población originaria ha tenido en el devenir de México, en particular durante el periodo novohispano.
Aunque no son las únicas, dos posiciones opuestas han dominado el panorama historiográfico al respecto: 1) la visión indigenista y antiespañola, que ve a los indios como víctimas pasivas e inertes de un pasado injusto, opresor y bárbaro, y 2) la visión hispanista, que considera a la Corona española y a la Iglesia católica como benefactoras que siempre velaron por las tierras americanas y las proveyeron de civilización y cultura.
Ambas posturas se adhieren a posiciones políticas encontradas y a momentos históricos específicos y complejos de México. En el presente, tales posturas son imposibles de defender, pues una y otra tienen defectos y virtudes, pero además porque en ambos casos se privilegia una perspectiva en detrimento de la otra. En otras palabras, las dos adolecen del mismo defecto, aunque desde lados opuestos. Hoy, de manera cuidadosa, meditada y, sobre todo, informada, se debe valorar la relevancia de la conquista, la colonización y la evangelización de la Nueva España, al mismo tiempo que ponderar la enorme resiliencia y agencia de los pueblos nativos, una presencia imprescindible, absoluta y permanente en la historia de México y, por consiguiente, en la de la Nueva España. Para hacer este repaso es preciso analizar lo que era el mundo nativo que la conquista mutiló irremediablemente. El análisis del pasado previo a la llegada de los españoles corrobora la existencia de una enorme gama de pueblos indígenas, los cuales componían un mosaico de culturas e idiomas tan abigarrado que es casi imposible aspirar
a conocerlo al detalle. Además, la invasión hispánica y el paso del tiempo ocasionaron que muchos de esos grupos desaparecieran, varias lenguas se perdieran y sólo quedaran menciones o vestigios arqueológicos de algunos pueblos. La muerte de un pueblo entraña la irreparable pérdida de un universo único. La pérdida de una lengua, de acuerdo con Miguel LeónPortilla, representa la extinción de una forma única de entender el mundo, de expresar emociones y de transmitir conocimientos ancestrales; por lo tanto, empobrece al mundo. En muchos sentidos, la conquista fue ese ejercicio de exterminio.
Aquella inmensa cantidad de pueblos, antaño estudiada por miembros del clero, anticuarios y otros especialistas, y hogaño, por antropólogos, arqueólogos, lingüistas e historiadores, se ha agrupado en tres grandes superáreas culturales que podrían ser discutibles también, pero que son útiles para entender lo que era la población indígena y sus tradiciones culturales antes y después de la llegada de los españoles. Los especialistas han denominado esos espacios Mesoamérica, Aridamérica y Oasisamérica.
De las tres grandes superáreas culturales, Mesoamérica es la mejor estudiada hasta ahora. Allí se asentaron varios de los pueblos con el más importante desarrollo civilizatorio de América antes del arribo de Occidente. Ubicada más o menos de la mitad del territorio mexicano actual hacia el sur, se le denomina Mesoamérica o América de en medio por su ubicación geográfica cercana al centro del continente americano. Se caracterizó por ser asiento de pueblos con un alto nivel cultural, capaces de construir ciudades, de practicar una religión compleja y de desarrollar conocimientos astronómicos, matemáticos y médicos, entre otros, muy avanzados. Allí se agruparon los pueblos más conocidos de la historia nacional: mexicas, zapotecos, mixtecos, totonacos, mayas, etcétera.
Por otra parte, la enorme área que se extendía de la mitad del territorio nacional hacia el norte, se llamaba Aridoamérica, y fue donde habitaron pueblos dotados también de una cultura muy compleja pero cuya forma de vida difería de la de los del sur. Estos últimos eran en su mayoría sedentarios, en tanto que los del norte, quizá por los escasos recursos naturales con que contaban, practicaban la cultura nómada de cazarecolección.
* Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Nacional Autónoma de México.
DA CLIC PARA VER LA CONFERENCIA

En un espacio intermedio hacia el norte se situaba otra área, designada Oasisamérica, donde se desarrollaron pueblos de tradición sedentaria, muy parecidos a los mesoamericanos.
A pesar de sus disparidades, buena parte de estos tres grandes grupos de pueblos, pertenecientes a distintas tradiciones culturales, estaban emparentados. No obstante compartir numerosos rasgos culturales, sus divergencias han sido decisivas para que los estudiosos los cataloguen en tres superáreas para su mejor comprensión. Los tres ámbitos nativos propiciaron la construcción de espacios diferenciados en el virreinato, al plantear cada uno retos de conquista y poblamiento particulares, lo que desembocó en vías de desarrollo con características propias. Así, la conquista y colonización del área mesoamericana fue más parecida a las conquistas tradicionales de toma de ciudades, en tanto que en el norte se desencadenaron conflictos bélicos muy prolongados. Ejemplo de lo último es la llamada Guerra Chichimeca, la cual implicó la desafiante apropiación de grandes espacios semiáridos y montañosos con patrones de población dispersa o en movilidad, en contraste con las concentraciones urbanas de Mesoamérica. Tales empresas colonizadoras, condicionadas a la disponibilidad de recursos naturales en cada territorio en disputa y a factores externos como el contexto, los intereses y las necesidades en turno de la Corona, dieron lugar a sociedades provinciales distintas entre sí, pero armónicas a las exigencias de cada entorno natural, demográfico y social. En otras palabras, tanto la geografía física y humana como los intereses y recursos para su ocupación por parte de los españoles fueron claves en la construcción de territorios diferenciados. La impronta indígena fue un factor determinante en la construcción de los variados espacios que configuraron el mundo virreinal del siglo xvi al xviii; más aún, esa misma impronta ha sido inmanente en la construcción de lo que en la actualidad reconocemos como México.
Hablar de los indios en la Nueva España implica abarcar un vasto universo de población que en parte era sedentaria y en parte trashumante, misma que al enfrentar una nueva vida a partir de la conquista y la colonización, se vio obligada a desarrollar nuevas formas de existencia.
El primer acercamiento de los españoles fue con los habitantes de Mesoamérica, donde encontraron ciudades con una sofisticada organización política, económica, religiosa y social. Los europeos debieron negociar con dichos pueblos a fin de entablar relaciones de distinto orden, lo que a veces derivó en alianzas, conflictos bélicos o pactos de diversos tipos. En todo caso, la intención principal de los invasores era incorporar esos territorios a la Corona española; querían conquistarlos y adueñarse de sus territorios como un paso necesario para la expansión occidental y, por lo tanto, de la cultura y religión de Europa. Aun así, el arribo de los europeos conllevó la llegada de tradiciones culturales asiáticas y africanas. En ese sentido, la conquista española marcó también el primer gran momento de globalización. La conquista fue un choque bélico muy violento que costó miles de vidas y destruyó ciudades, al mismo tiempo que desencadenó un increíble intercambio cultural de dimensiones mundiales. El contacto sistemático y asimétrico entre pueblos tan disímbolos provocó asimismo la articulación de intrincados procesos de construcción de la idea del otro, puesto que tanto españoles como indios experimentaron la misma sensación de estar frente a seres que parecían humanos pero cuyo aspecto era muy diferente. Por un lado, los españoles miraban a los indios, que eran de piel morena, con sus atavíos tradicionales, con taparrabos y, en el caso de sacerdotes o guerreros, con penachos y atuendos ceremoniales; por el otro, los indios veían a los españoles, que eran de tez blanca, altos y barbados, con yelmos, espadas y prendas de guerra, o a los frailes y curas con sus ropas sagradas. Ambos diferían mucho físicamente entre sí pero parecían
p. xvi
José María Velasco (1840-1912)
Pirámide del Sol en Teotihuacán (detalle), 1878
En Fray Diego Durán y sus informantes, Historia de las Indias de Nueva España y islas de Tierra Firme, f. 211v (detalle), ca. 15791581
William Gates (1863-1940) Maya Society. Map of the Mayance Nations and Languages, 1934
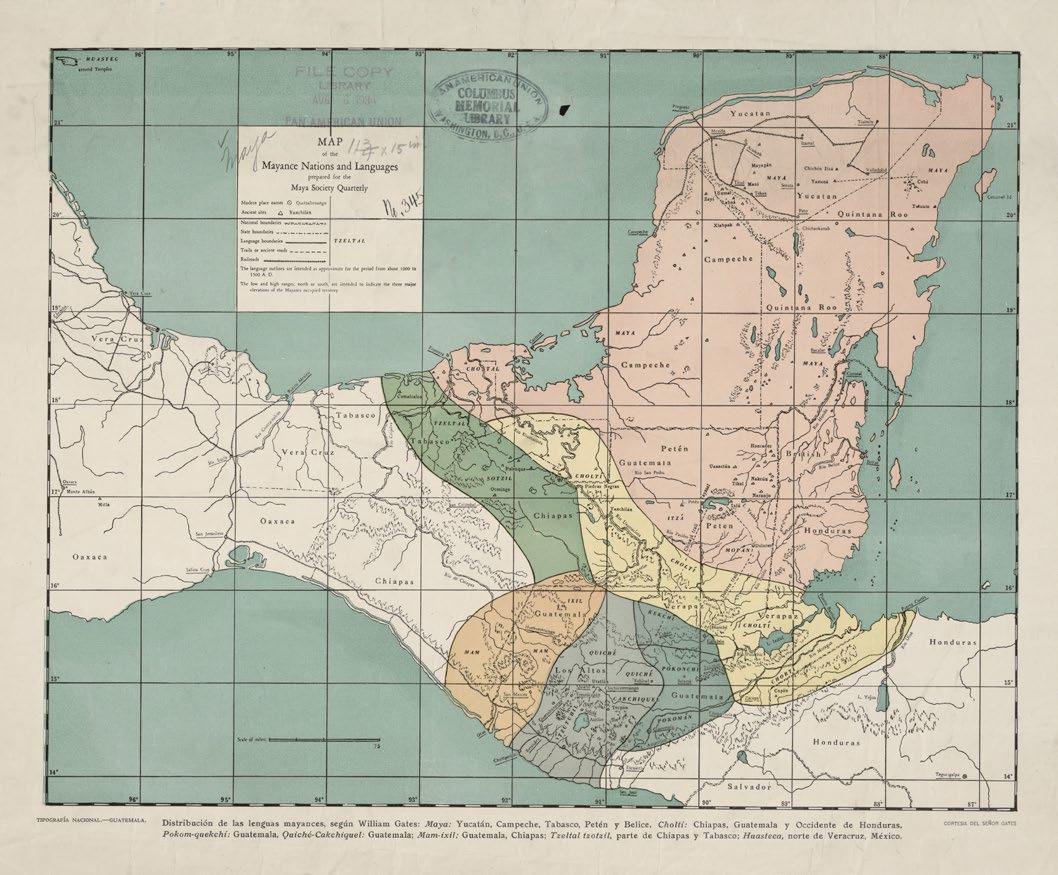

humanos unos a los otros, sin que tuvieran la certeza total de que así fuera.
Los indios debieron enfrentar la llegada abrupta de Occidente a su territorio con la presencia de un ejército español muy pequeño en número, del que se defendieron con navajas de obsidiana, lanzas, flechas y otros implementos, pero las armas españolas eran mucho más efectivas y letales. Más importante incluso que dicha discrepancia tecnológica fue que Cortés emprendió una política de alianzas con los enemigos de los mexicas que a la postre resultó determinante Con el enorme apoyo de éstos pudo conquistar su territorio y sitiar la ciudad de Tenochtitlan.
Aunque las alianzas fueron importantes, la conquista no habría sido posible sin el elemento biológico. Los virus traídos por los españoles ocasionaron una enorme mortandad entre los indios, pues produjeron enfermedades para las que no estaban preparadas sus defensas naturales. La primera gran epidemia, ocurrida durante la toma de Tenochtitlan, fue de viruela y arrasó con la población; fue así que los ejércitos mexicas se vieron diezmados de forma más devastadora que por las armas de españoles e indios aliados.
Producto de esta derrota se estableció el régimen español, el cual procedió a implantar el modo de vida occidental en estas tierras, lo que llevó a una trasformación radical en todo sentido: las formas de vida, la religión, los modelos jurídicos y las relaciones interpersonales. Esto sucedió de manera gradual en los diferentes espacios del territorio que poco tiempo después de la caída de Tenochtitlan se empezaría a conocer como la Nueva España.
Para 1535, una vez fundado jurídicamente el virreinato, se gestó una cultura occidental en el territorio que hoy es México, donde los indios tenían ante sí la presencia de un nuevo rey y un nuevo dios, de modo que para sobrevivir debían adaptarse, aceptar esa realidad e intentar entablar un diálogo con las nuevas figuras de poder. Esto resultó difícil porque tanto el rey como el dios eran figuras ausentes, meramente nominales, ya que el rey residía en España y el dios era sólo una idea. Los indios formaron su concepto del segundo a partir de las imágenes sagradas, y del primero con base en la figura del conquistador. Para ellos era incomprensible que aquel dios, el nuevo
Fray Diego Durán y sus informantes, Historia de las Indias de Nueva España y islas de Tierra Firme, f. 34 (detalle), ca. 1579-1581
Miguel González y Juan González (siglo XVII) Conquista de México. Recibimiento de Moctezuma, 1698
dios, tan poderoso que descartaba a todos los otros dioses, fuera un dios crucificado y sangrante.
En ese momento se puso en marcha la construcción de nuevas realidades por parte tanto de los españoles como de los indios, de un mundo acorde con las dos culturas y líneas de pensamiento donde coincidían componentes de ambas civilizaciones: las jerarquías sociales, la religión, la guerra y la agricultura. Estos puntos de contacto constituyeron puentes donde los indígenas incorporaron elementos españoles, y los españoles, elementos indígenas. De este modo se empezaron a cultivar el trigo y la caña de azúcar, así como a expandir por la totalidad del territorio el ganado, los cuadrúpedos y los ungulados, lo que implicó una modificación radical de la vida cotidiana en cada uno de los ámbitos de la realidad.
Distintas oleadas de epidemias a lo largo de los siglos xvi y xvii redujeron la población indígena alrededor de 80%. Como consecuencia, las familias se desarticularon y pueblos enteros fueron abandonados; ello condujo a una tremenda crisis social, económica y alimentaria que agravó las circunstancias. Las epidemias que azotaron el territorio novohispano representaron el ataque más grave que enfrentó la población indígena sometida por los españoles y abrió la puerta a la reconfiguración del mapa demográfico que poco a poco incorporó a individuos provenientes de diferentes partes de África como esclavos, además de asiáticos de diversa raigambre cultural.
Al diezmar la población, se entorpeció la labor evangelizadora de los hispanos y les impidió controlar y agrupar a la población; para resolverlo, la Corona impulsó la política de congregaciones. Éstas eran espacios a los que la Corona buscó atraer a los indios que estaban dispersos en cerros, montes y áreas de cultivo, para agruparlos. Así se construyó la nueva geografía territorial de la Nueva España, una que implicó la edificación y fundación de nuevos pueblos según el

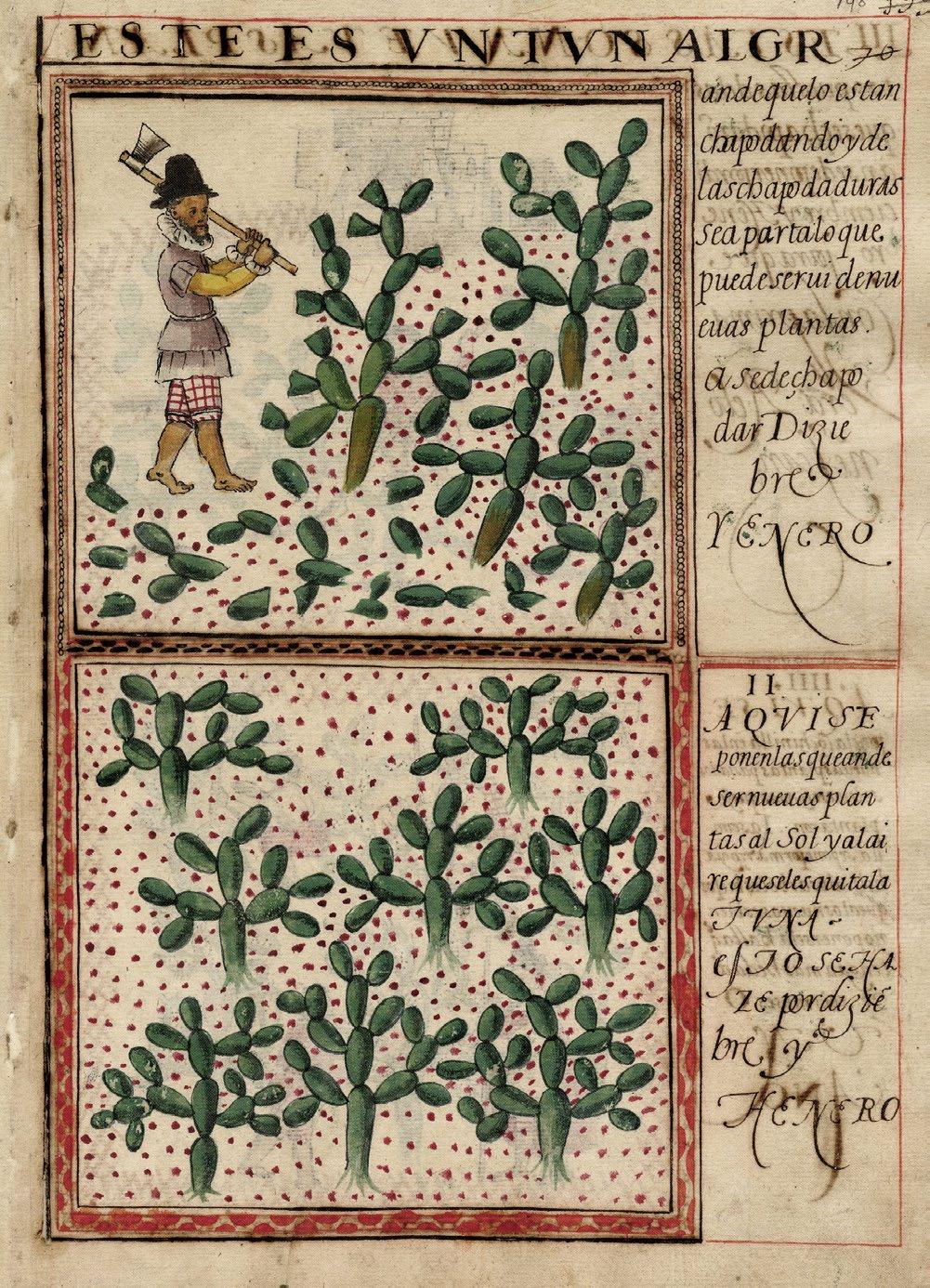
En Memorial de Don Gonçalo Gómez de Cervantes del modo de vivir que tienen los indios, y del beneficio de las minas de la plata, y de la cochinella, 1542
Johann Theodorus de Bry (1528-1598)
Narratio regionum Indicarum per Hispanos quosdam deuastatarum verissima: prius quidemper Episcopum Bartholemzum Casaum, 1598
modelo europeo, con una iglesia en el centro y, a su alrededor, la población y las áreas de cultivo. A los indios se les repartieron tierras de más o menos unas quinientas varas hacia los cuatro puntos cardinales para que allí cultivaran, terrenos donde los españoles no podían vivir ni establecer estancias ganaderas, ranchos o haciendas. Sin embargo, hubo conflictos constantes debido a que los pueblos empezaron a crecer y los españoles dejaban que su ganado se alimentara con los cultivos de los indios y bebiera su agua, la cual asimismo extraían para abastecer sus haciendas. En el Archivo General de la Nación, dentro del Archivo General de Indias, hay muchos documentos relativos a procesos jurídicos iniciados por los indios contra los españoles porque invadían sus tierras o para acusarlos de que sus animales se comían sus cultivos, entre otros tantos abusos.
Antes de que el mapa humano de la naciente colonia se reconstruyera, la primera duda que asaltó a los españoles fue si los seres que recién conocían eran humanos o animales, pues en aquella época los elementos jurídicos, teológicos e ideológicos con que contaban eran confusos para definir la naturaleza cabal de los pueblos americanos. Para averiguarlo, debían tener pruebas; la principal era corroborar si los americanos eran seres racionales y si poseían alma, porque de ello dependía que se les pudiera esclavizar.
La conquista de América, en particular la de las islas del Caribe y de la Nueva España, se apegó a los viejos esquemas de guerra medievales en los reinos hispanos, es decir, contiendas en nombre del rey pero ejecutadas por particulares, quienes, por sus méritos y servicios en batalla, recibían como reconocimiento tierras, indios de servicio, títulos nobiliarios y otros privilegios por parte de los monarcas. De esta forma, la milicia que conquistó los territorios americanos se convirtió en la nueva nobleza del Nuevo Mundo, misma que cimentó su riqueza a través de la explotación indiscriminada tanto de los abundantes recursos naturales que los nuevos reinos ofrecían como, sobre todo, de la mano de obra de los indios, quienes durante los primeros años fueron tratados como esclavos.
Las primitivas formas de explotación de los pueblos y los territorios americanos se basaron en el sistema de encomiendas y el repartimiento, que grosso modo consistían en asignar cierta cantidad de tierras y de indios al servicio de los conquistadores como “reconocimiento a sus méritos y servicios” durante las empresas de conquista. A cambio de dichas prebendas, los conquistadores debían cuidar y evangelizar a los indios, cosa que en los hechos quedó como una utopía. Tal justificación de la conquista y la evangelización abrió la puerta para que corrieran recursos inmensos en plata, oro, materias primas y mano de obra para la Corona española. Tal imposición violenta costó miles de vidas.
La encomienda fue un sistema mediante el cual a un español se le asignaba un determinado número de indios para que él cumpliera el compromiso de evangelizarlos; a cambio, éstos le prestaban servicios y le pagaban un tributo, el cual podía ser en especie, en trabajo o, incluso, monetario. El problema con las encomiendas es que eran un sistema en el que los españoles ejercían un desmedido poder sobre
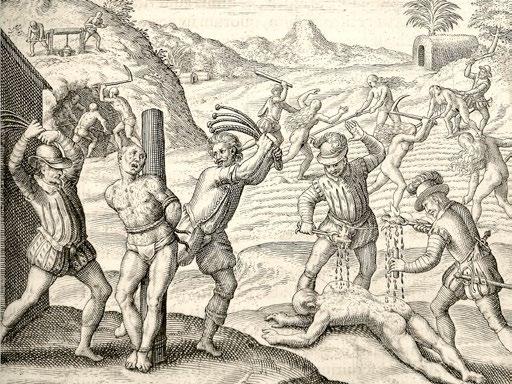
sus encomendados; era de hecho un régimen de esclavitud. Aunque estaba prohibido que los indios fueran esclavos si ya estaban bautizados o evangelizados, seguían siendo súbditos o vasallos. Ante ello, la Corona debió instaurar mecanismos de control; modificó las encomiendas por la forma en que se maltrataba a los indios y pidió a los encomenderos proporcionarles un trato humanitario, además de instarlos a cumplir su labor de evangelización. Hubo una reforma y disposiciones emitidas por la Corona para proteger a los indios de los abusos. Los encomenderos buscaban recursos, en particular minas de metales preciosos, pero en zonas donde no había minas se maltrataba a los indios porque no podían cubrir las cuotas.
Casi en paralelo a la implantación de este sistema en el Nuevo Mundo, surgieron voces de frailes denunciando el maltrato y abuso que los españoles ejercían sobre los indios, asunto que podía resultar riesgoso para los intereses de España, pues enfrentaban las críticas de otros monarcas europeos ávidos de disfrutar de los beneficios que el nuevo continente ofrecía. Por ello, en 1542 la Corona española impulsó una reforma legal que se materializó en la promulgación de las Leyes Nuevas o Nuevas Leyes de Indias. El objetivo de esta reforma fue eliminar los abusos de los encomenderos y, con ello, extender un manto de protección legal a los indios, extinguir las enco miendas, proteger a los indios de los maltratos y la explotación irracional, pero sobre todo afianzar su evangelización. La expedición de dichas leyes propició el enojo y la rebelión de muchos encomenderos, pugnantes por establecer un régimen señorial medieval en América. La Corona se impuso, aunque no sin hacer importantes concesiones a los descendientes de los conquistadores. Entre las reformas que realizó la Corona en atención a las quejas de frailes como Bartolomé de las Casas, estuvo la prohibición de que las encomiendas fueran hereditarias, lo que provocó una rebelión comandada por Martín Cortés, hijo de Hernán Cortés, que culminó con su destierro.
A dichos conflictos entre las élites de conquistadores con la Corona subyacía la añeja discusión sobre la racionalidad de los indios. Por ello, entre 1550 y 1551, luego de múltiples discusiones y disputas de orden filosófico, teológico y jurídico, en el Colegio de la ciudad española de Valladolid tuvo lugar un cónclave de teólogos y juristas para dirimir la naturaleza de la conquista y sus justos títulos, así como para determinar de una vez por todas lo concerniente a la racionalidad de los indios. Este asunto de la mayor trascendencia definiría el porvenir jurídico, espiritual y material de la población nativa
de América. Dos posiciones principales chocaron en la Junta de Valladolid: la primera, encarnada por el dominico fray Bartolomé de las Casas, hacía una acérrima denuncia del abuso de los conquistadores contra los indios y la injusticia en que éstos vivían bajo el yugo español; la segunda postura, encabezada por Juan Ginés de Sepúlveda, defendía que los indios debían ser esclavizados porque al practicar sacrificios humanos no podían ser tratados conforme a las reglas del derecho natural. Si bien ninguna opinión se impuso en la disputa, lo cierto fue que a partir de ésta la Corona articuló, con el tiempo, múltiples disposiciones legales que reconocían a los indios como menores de edad necesitados del amparo de la Corona. Aun cuando se reconoció la racionalidad de los indios, a su vez se les consideró personas en condición de miserabilidad dada su “minoría de edad” al ser neófitos (nuevos en la fe cristiana) y rudos (faltos de instrucción). Con ello, el monarca tomó la tutoría y protección material y espiritual sobre los indios, asumiendo obligaciones para el cuidado de los millones de almas de los naturales. Un argumento central para justificar la soberanía sobre América fue que la Corona debía dar cumplimiento a la misión divina de la evangelización y “salvación espiritual” de los indios, en su condición de patrona de la Iglesia americana. El Patronato Real que los monarcas hispanos ejercieron sobre la Iglesia americana es piedra angular para entender cualquier tema relacionado con la Iglesia del Nuevo Mundo bajo la dominación española. A través de ello, el rey asumió la responsabilidad de llevar a buen término la evangelización y el resguardo de los indios.
Como se dijo, el régimen legal que la Corona española asignó a los indios americanos fue el de personas necesitadas de protección dada su condición de miserabilidad, es decir, de vulnerabilidad a causa de su escasa educación y pobreza. Aunque con ello los reyes buscaron proteger a los indios de los abusos de los colonizadores, del mismo modo los condenaron a vivir bajo un modelo que los colocaba en una situación de inferioridad legal, política y social.
Así, la Corona adoptó una actitud paternalista que la compelía a favorecer a los indios porque, en términos jurídicos, eran como niños o personas apenas en proceso de conversión, que se iniciaban en la ley cristiana y, por lo tanto, eran susceptibles de equivocarse y cometer errores, además de que su desconocimiento del castellano les dificultaba entender algunos preceptos y tradiciones de la cultura occidental. Los indios, por su parte, pronto entendieron la lógica estamental y corporativa del sistema jurídico del Antiguo Régimen español, misma que les planteaba la posibilidad de contar con la protección del rey y usarla en su beneficio colectivo como estrategia de defensa ante los abusos de los colonos. Lo anterior, a menudo les concedía ventaja en las disputas legales de los “pueblos de naturales” por la posesión de tierras, el control del agua o de los bosques, por ejemplo. No era raro que, ante los jueces y otras autoridades virreinales, los indígenas hablaran de ellos mismos como “personas miserables”, “pobrecitos indios” o “los que no sabemos”.
Los naturales desempeñaron el conveniente papel de personas miserables para enfrentarse al dominio español, pero además asumieron el rol de indios “conquistadores”, “aliados” o “amigos”. Tlaxcaltecas, otomíes, zempoaltecas y muchos otros pueblos fueron piezas indispensables en la campaña que encabezó Cortés contra los mexicas. Este mismo esquema se repitió en todas las iniciativas de conquista española. Aun los mexicas fueron parte de las tropas auxiliares en las empresas de conquista de los territorios sobre los que se expandió el dominio de los conquistadores. Los indios siempre fueron agentes
Clemencia a agremiados de Juan Saldaña, en Pintura del gobernador, alcaldes y regidores de México, en Códice Osuna, f. 26, ca. 1565
activos en la construcción de la Nueva España y sus espacios de expansión, incluso en regiones tan distantes como las islas Filipinas o territorios muy al norte y al sur del continente americano. Esos mismos indios serían quienes, trescientos años después de la llegada de Cortés, nutrirían los ejércitos que expulsaron en definitiva a los españoles del gobierno de lo que a partir de entonces sería un país independiente conocido como México.
Desde mediados del siglo xvi, la segunda y tercera generación de indios nacidos en la Nueva España afrontaron una vida muy diferente de la de sus antepasados. Las nuevas sociedades indígenas crearon ingeniosas estrategias para contrarrestar el acecho de muerte por alguna epidemia, para sobrevivir al traslado forzado producto de las políticas demográficas de congregación, para enfrentar la voraz ambición de los colonos por la mano de obra nativa, para defender de los hacendados el agua y la tierra de los pueblos de indios, para lidiar con la corrupción de quienes cobraban los tributos, para hacer frente al comercio abusivo y para sobrevivir ante la imposición de la nueva religión. Los pueblos de indios sortearon esos obstáculos y más, pues construyeron una cultura política que logró salir airosa frente a los retos asociados a la instauración del nuevo régimen.
Con la finalidad de sobrevivir a dicha imposición, la tradición cultural mesoamericana pergeñó un nuevo mundo en el que los indios estructuraron religiosidades cristianas sobre los profundos sustratos de sus creencias ancestrales. La religiosidad indígena en México durante el virreinato es un tema que refleja la complicada interacción entre las creencias ancestrales de los pueblos originarios y la influencia del cristianismo importado por los colonizadores españoles. Este fenómeno revela tanto la resistencia cultural de los pueblos indígenas como las creativas adaptaciones y sincretismos que surgieron en los heterogéneos y a veces muy contrastantes niveles de dominación. Tal variedad produjo contextos que abrieron la ventana para un amplio abanico de rutas y ritmos de cambio cultural.
A lo largo de los tres siglos de dominación española, la población indígena de la Nueva España vivió un sinfín de intrincadas transformaciones sociales, políticas, económicas, demográficas, culturales y religiosas que se movieron al ritmo en que se articularon sofisticados mecanismos de negociación según las condiciones o contextos de cada escenario. Antes de la llegada de los españoles, las culturas indígenas de Mesoamérica tenían sistemas de creencias muy elaborados y arraigados, una religiosidad con dioses asociados a elementos naturales, ciclos agrícolas y fenómenos cósmicos. Sus ceremonias, rituales y ofrendas eran inherentes a la vida cotidiana, y se dirigían a asegurar la fertilidad de la tierra, la salud, así como la unidad e integridad de las comunidades y los individuos. Estas prácticas tenían un gran trasfondo porque estaban fuertemente entrelazadas con la vida cotidiana, la salud, la justicia y el entorno natural. Los nahuas, por ejemplo, rendían culto a una vasta gama de deidades, como Huitzilopochtli, dios de la guerra, y Tláloc, dios de la lluvia. Sus rituales incluían sacrificios humanos, los cuales eran indispensables para mantener el equilibrio cósmico y la continuidad del mundo.
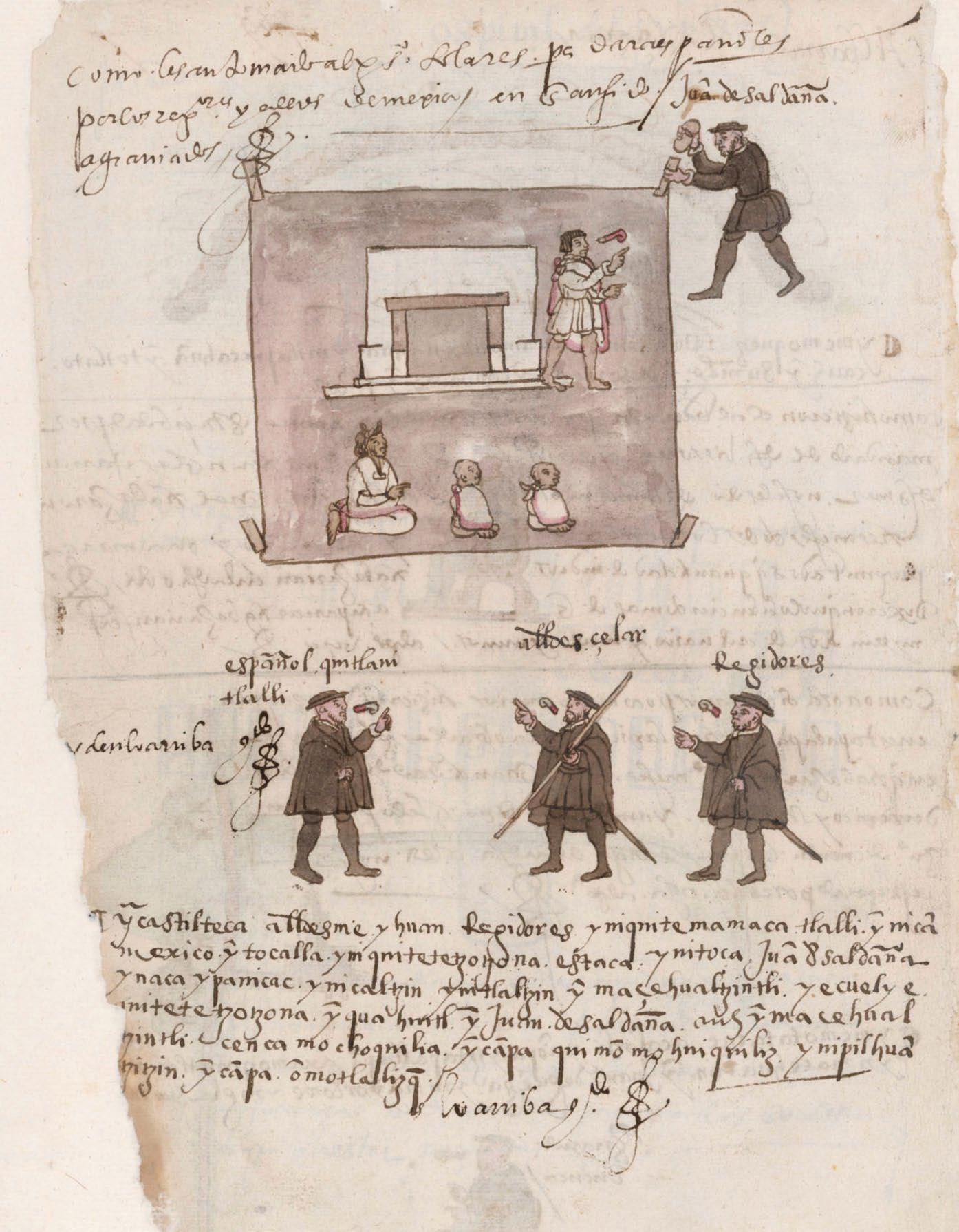
El arribo de los españoles en el siglo xvi marcó un punto de inflexión en la religiosidad indígena.1 Con la conquista, comenzó un proceso sistemático de evangelización para convertir a los pueblos nativos al cristianismo. Los misioneros, a menudo frailes mendicantes como franciscanos y dominicos, utilizaron diversas estrategias para facilitar esta conversión. Muchas de ellas incluían la destrucción de templos y objetos sagrados, así como la prohibición de los rituales tradicionales. A pesar de esos esfuerzos, el rechazo a la nueva fe fue notable, aunque la incorporación de elementos del cristianismo a las estructuras y prácticas religiosas de los “naturales” fue un ejercicio constante. Dicho proceso de resistencia y adaptación fue esencial en la creación de una nueva forma de espiritualidad que combinaba creencias precolombinas y cristianas; constituyó la articulación de una serie de “cristianismos indígenas” que fueron más funcionales a la nueva realidad de los indios.
En cierta forma, en esta etapa la religiosidad indígena en México testimonió la resiliencia cultural y espiritual de los pueblos originarios frente al proceso de sujeción. A lo largo de los siglos xvi y xvii, a través del sincretismo y la resistencia, los indígenas, aparte de sobrevivir a un periodo de intensa transformación, crearon nuevas formas de espiritualidad que perduran hasta hoy. Este legado cultural y religioso es fundamental para comprender la vigorosa cultura mexicana contemporánea y la rica diversidad de creencias y tradiciones locales que coexisten en el país. La relación entre la religiosidad indígena y el cristianismo no es únicamente un relato de imposición, sino de adaptación, resistencia y creación.
Como la religiosidad indígena tenía más libertad para incorporar dioses que la cristiana, ya que esta última concibe la existencia de un solo dios, omnipresente y todopoderoso, y postula la falsedad de todos los otros dioses, era preciso emprender un proceso de evangelización y conquista, ante la sospecha de que la religión indígena era demoniaca por realizar sacrificios humanos, por las formas de sus dioses representados como reptiles, jaguares o aves, y debido a que aparentaba ser una especie de burla del cristianismo porque llevaba a cabo ceremonias de matrimonio, bautizo y confesión que parecían emular los santos sacramentos.
Ajustar esa realidad inédita a los esquemas mentales y culturales de los indígenas, a sus matrices de pensamiento originales, significó adecuar elementos de la civilización occidental a la suya; de este modo se propició la creencia en un nuevo dios que tenía rasgos de sus propios dioses, para lo que modificó su fe porque ahora sus creencias previas constituían un pecado y un delito. Así se hallaron puntos en común. Por ejemplo, en lugares donde se adoraba a Tláloc o a otros dioses de la lluvia, se estableció el culto a san Juan o a san Isidro Labrador, lo que propició el desarrollo de la identidad y el sincretismo entre elementos indígenas y occidentales. Tal situación funcionó para los indios y fue aceptada por los españoles.
El sincretismo es un fenómeno que describe la fusión de diferentes tradiciones religiosas y culturales. En el contexto de la religiosidad indígena virreinal en México, éste se manifestó de varias maneras.
1 Kevin Aymar Hernández Flores, “La conquista de México: historia, personajes y consecuencias en la época colonial”, en Nuestro Mundo. Información que recorre el mundo, 13 de abril de 2024, disponible en https://nuestromundo.org/laconquistademexicohistoriapersonajesyconsecuenciasenlaepocacolonial/
2 Alfredo López Austin, “El núcleo duro, la cosmovisión y la tradición mesoamericana”, en Johanna Broda y Félix BáezJorge (eds.), Cosmovisión, ritual e identidad de los pueblos indígenas, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Fondo de Cultura Económica, 2001, pp. 4765.
En Memorial de los indios de Tepetlaoztoc, Códice Kingsborough, ca. 1550
Numerosas festividades cristianas se amalgamaron con las celebraciones indígenas. Un claro ejemplo de ese fenómeno es la Virgen de Guadalupe, que para el siglo xvii creció en popularidad y se convirtió en un símbolo de identidad para muchos mexicanos. Esta imagen representa la fusión de la espiritualidad cristiana con las creencias nativas. De igual manera, las prácticas rituales indígenas, como el uso de plantas sagradas y la celebración de ceremonias comunitarias, continuaron en la clandestinidad o se transformaron para incorporar elementos cristianos. Esta fusión permitió a las comunidades indígenas construir una nueva identidad cultural y espiritual que enfrentó la opresión española.
La religión fue la principal vía para estructurar la cultura e identidad de los pueblos mesoamericanos. Fue el factor de cohesión que expresó una cosmovisión, es decir, una forma de concebir y explicar el origen y funcionamiento del cosmos para las naciones que habitaron Mesoamérica. Esta cosmovisión guarda un vínculo indisoluble con una tradición cultural que acumuló abundantes elementos y construyó una unidad cultural que, sin embargo, mantuvo marcadas diferencias regionales y étnicas. Milenios de evolución material y cultural articularon una intrincada red de conexiones entre pueblos que no obstante los contrastes regionales dieron forma a una tradición compartida de gran complejidad y profundas raíces. Este universo mesoamericano enfrentó la conquista, colonización y evangelización europeas, las cuales fueron devastadoras para la población nativa de Mesoamérica porque fracturaron muchas de las estructuras sociales que habían sostenido a aquellas poblaciones durante varios miles de años. A pesar de ello, una parte sustancial de esa religión y cultura, lo que Alfredo López Austin llamó “el núcleo duro”,2 se mantuvo vivo y todavía en nuestros días es claramente reconocible en la población de origen indígena y, en menor medida, en el resto de la población. De esta manera pudieron coexistir indios y españoles también en las ciudades, donde los primeros hacían trabajos domésticos, ayudaban en las casas con la limpieza o a los señores con los carruajes, atendiendo a los animales o como caballerangos. Convivían todos en mercados y plazas públicas. Las indias eran nanas de los hijos de los españoles y, al mismo tiempo que los cuidaban, les enseñaban costumbres y palabras indígenas, lo que desembocó en el surgimiento de la cultura mexicana. En el siglo xviii la Nueva España fue escenario de algunos movimientos religiosos indígenas ligados a procesos de confrontación con el orden vigente. Tanto autoridades virreinales y locales como curas, religiosos y la Iglesia misma fueron cuestionados por líderes nativos que se reconocían cristianos pero cuyas prácticas rituales los hacían parecer idólatras, rebeldes y hasta ignorantes ante los ojos de las autoridades reales y eclesiásticas. Con frecuencia, aquellos cultos proponían la instauración de un orden ajeno al establecido por los españoles, y en el que era común que las jerarquías se invirtieran para posicionar a los indios en la cúspide social, mientras que a los españoles y a los “malos” curas y a las “malas” autoridades se les relegaría al escalón más bajo de la sociedad. Proponían, sin decirlo de forma explícita, un mundo con las jerarquías políticas, económicas y sociales
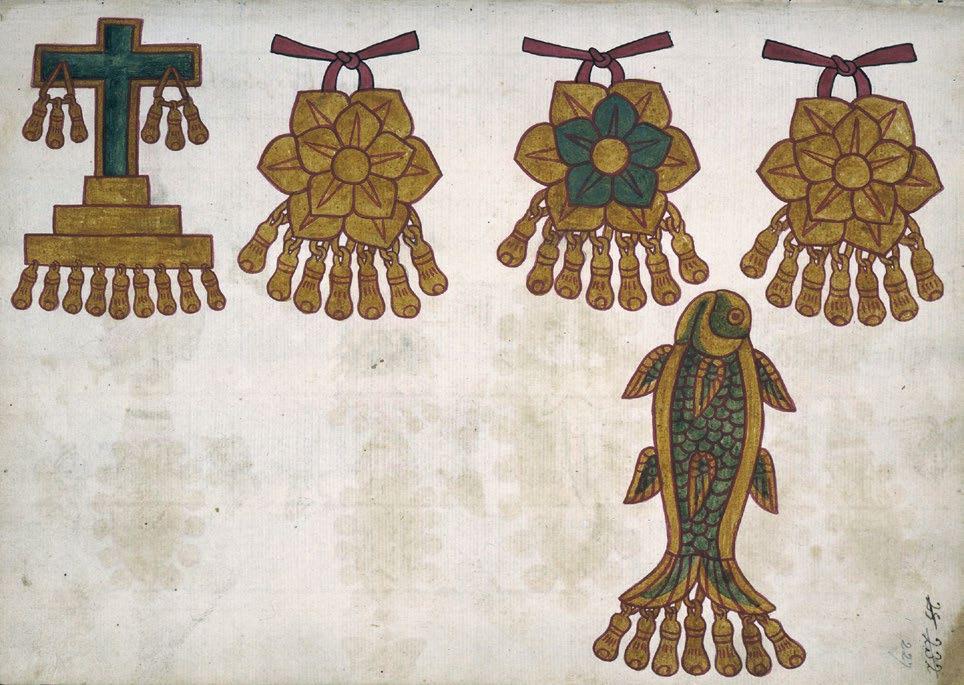

a la inversa del que prevalecía. La memoria y herencia religiosa ancestrales de los indios fueron tomadas como un acto punible por las autoridades virreinales, aunque para los indios esto se convirtió en el enlace más importante de unión con sus orígenes.
Movimientos de esta índole se presentaron lo mismo en el sur (Chiapas, en la península de Yucatán, y en las serranías de Oaxaca) que en el centro (Sierra Gorda, Sierra de Tututepec y faldas del volcán Popocatépetl). Dichos movimientos involucraron a indios de variada filiación lingüística. En general, mostraron rasgos autonomistas y un acendrado componente religioso que los reivindicó como cristianos y descalificó a sus autoridades eclesiales. Fueron una expresión cultural y religiosa compartida por pueblos indígenas que habitaron en diversas zonas de la Nueva España, pero en las que, entre otras cosas, la evangelización derivada de una presencia misional o clerical fue, a lo menos, esporádica. La existencia de los cristianismos indígenas del siglo xviii en la Nueva España fue una expresión de la búsqueda de un nuevo orden social derivado de la reconstrucción demográfica, simbólica y material de las sociedades nativas luego de las catástrofes demográficas y de décadas de negociaciones de un proceso evangelizador siempre inconcluso.
El proceso de construcción de la nueva realidad propició que los indios pergeñaran un nuevo mundo para sí mismos; de ahí que sea improcedente la visión indigenista que sostiene que las resistencias indígenas se mantuvieron incólumes desde la época prehispánica hasta nuestros días, ya que en realidad se adaptaron y recrearon con el paso del tiempo.
Durante siglos, la Nueva España fue un eslabón esencial del comercio intercontinental a través de los océanos Pacífico y Atlántico, pues por ella y sus puertos de Acapulco y Veracruz pasaban los productos asiáticos y americanos, en su tránsito al Viejo Mundo vía Veracruz, y en sentido inverso, las mercancías europeas y americanas partían de Acapulco con dirección a los mercados asiáticos. La Nueva España fue eje insustituible del más importante tránsito entre Oriente y Occidente a nivel mundial durante los siglos xvi a xviii. Fue pieza clave en la globalización de productos, pero sobre todo de ideas y personas. En el corazón de esta luminosa historia es posible reconocer la imborrable e irremplazable impronta en la cultura mexicana que, por supuesto, no sólo se nutrió de las matrices europea e indígena, sino de tradiciones africanas y asiáticas que se sumaron a este crisol de culturas durante la época virreinal.
José de Páez (1721- ca. 1790)
De indio, y mestiza, produce coyote, 1780
Este emblemático proceso de globalización de la cultura mexicana se reconoce en los rasgos más significativos de la identidad nacional en cosas tan cotidianas, pero tan significativas, como la comida. Un ejemplo magnífico de ello es el platillo insignia de la comida mexicana: el mole poblano, una compleja salsa de raíces prehispánicas pero en cuya preparación intervienen ingredientes oriundos de México, Europa, Asia y África. Entre los muchos productos necesarios para su elaboración se cuentan diversos tipos de chiles y tomates, además de otros productos mexicanos como la tortilla, el chocolate y el guajolote (pavo), a la par de productos asiáticos como la canela, el clavo de olor, la pimienta negra y el plátano macho; asimismo, participan insumos mediterráneos como las pasas y el perejil, y otros de África como el ajonjolí y el anís. Esta riquísima mixtura de ingredientes que otorga una amplísima gama de sabores, texturas y olores al mole poblano creado en la Puebla barroca, es una impresionante evidencia de la compleja sociedad multicultural que era la Nueva España de los siglos xvii y xviii, cuando indios, africanos, asiáticos y europeos se mezclaron en una realidad que no era ya la indígena prehispánica ni la europea del mundo occidental clásico, y que dio lugar a lo que hoy se conoce como México, un país que no sería lo que es sin la impronta indígena que le da identidad, a pesar de la invisibilización o negación a la que en ocasiones se la quiere someter. Conmemorar el quinto centenario de la llegada de los europeos a América y la caída de Tenochtitlan es una oportunidad para reflexionar sobre la identidad de la nación, sobre sus raíces y la trascendencia de todos y cada uno de los elementos que le dieron origen, en particular la tradición indígena que es riquísima, imprescindible e intrínseca a lo que hoy es México, a pesar de que algunos sectores de la sociedad de antaño y hogaño la han negado o despreciado, situación que por desgracia se ha traducido en que sectores mayoritarios de los pueblos indígenas de México aún vivan reducidos a condiciones de indignante e insultante marginalidad. Revertir esa situación es, tal vez, el mayor de los retos que enfrenta México en pleno siglo xxi.


Las epidemias y la Nueva España. De la catástrofe demográfica a la vacuna contra la viruela
andrés calderón fernández *
Mi primera aproximación al tema de las epidemias se dio en 2013 cuando Enrique Llopis me invitó a participar en la mesa Las grandes crisis y depresiones demográficas y económicas en Iberoamérica y la península ibérica, 1300-2013, en el marco del IV Congreso Latinoamericano de Historia Económica, celebrado en Bogotá, Colombia, en 2014. Entonces, el interés que movía la discusión era la gravedad de la crisis económica de 2008, con la intención de ponerla en perspectiva en relación con las grandes crisis del pasado, entre las que las demográficas, desatadas por epidemias, destacaban por su trascendencia. En un mundo en el que existen los antibióticos y las vacunas, las epidemias parecían cosa lejana y sus mecanismos resultaban difíciles de asir, y lo último que podíamos imaginar era lo que sucedió en todo el mundo a partir de 2019 con el coronavirus. La gran diferencia entre esta pandemia y otras anteriores es que, desde temprano, se fueron comprendiendo las características del patógeno, su transmisibilidad y su mutabilidad y, en todo caso, quedó claro que una epidemia es un fenómeno sociobiológico, pues depende tanto del agente infeccioso como de las características de sus medios de difusión, amén de la respuesta social que haya frente a él.1 La experiencia de la pandemia 2019-2023 reforzó algunas de mis intuiciones analíticas, presentadas en mi tesis doctoral de 2016, y corrigió algunas otras; derivado de ello, considero que, aunque en la historia novohispana el acento epidémico está claramente en el siglo xvi, conviene repasar lo sucedido en las centurias sucesivas, pues la sociedad novohispana terminó por desarrollar una resistencia frente a las epidemias que no sólo fue biológica, sino social.
El siglo XVI
La catástrofe demográfica americana tras 1492 es un tema que ya desde principios del siglo xx interesó a los especialistas, algunos de los cuales empezaron a hacer reconstrucciones de población. Al ser de los sitios con mayor riqueza documental para el siglo xvi, la Nueva España recibió particular atención. Las cifras que se han vuelto canónicas para México son las de Cook y Borah,2 publicadas en la década de 1960 y que señalan una caída muy significativa de la población de 25 millones de habitantes a escasos 2 millones entre 1519 y 1600, aproximadamente. Se trata de una caída muy pronunciada: en extremo acelerada al principio, sin interrupciones, y con un descenso más gradual desde mediados de siglo que, sin embargo, se prolonga hasta la
primera mitad del siglo xvii. Esta visión, a la luz de la evidencia material y documental, es insostenible. Ahora bien, esto no significa que se niegue la existencia de una crisis demográfica que claramente existió —en esto coincido con la mayoría de los autores—; sin embargo, es importante pensar en tres aspectos: el primero es preguntarse de dónde salieron las cifras de Cook y Borah; en segunda instancia hay que entender que en términos matemáticos hay una diferencia significativa entre una caída de 70 por ciento y una de 95 por ciento, como la que defienden ellos, y tercero, hay que tomar en cuenta que los ritmos, los tiempos, las causas y las modalidades de la caída sí importan, porque van de la mano de otros procesos políticos, sociales y económicos.
Así, lo primero que hay que abordar son los supuestos sobre los que Cook y Borah construyeron sus cifras de población. A ellos, estas epidemias como tales no les interesaban demasiado, y lo que quisieron hacer fue una reconstrucción de población. Para ello, recurrieron a todo tipo de documentación (civil, tributaria, eclesiástica, judicial), que cubría distintas áreas y momentos, y trataron de unir un dato con otro. En un texto de mi coautoría con Ernest Sánchez Santiró3 queda claro cómo, a partir de la documentación disponible, este proceder es, por decir lo menos, muy arriesgado. Para estimar la población en 1519, utilizaron el concepto carrying capacity (la capacidad de carga de un territorio según su dotación de recursos y la tecnología disponibles). Con este procedimiento, que les arroja un rango de varianza de más de 20 millones, en vez de obrar con prudencia y optar por la opción intermedia —que, con todo, es matemáticamente muy frágil—,4
* Museo de El Carmen, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México. Esta investigación contó en su momento con el generoso apoyo de la beca de Estancia Posdoctoral por México del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (20202021), desarrollada en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, bajo la dirección del doctor Ernest Sánchez Santiró.
1 Para las epidemias posconquista, esto es lo que argumenta con diversos ejemplos Massimo Livi Bacci en Los estragos de la conquista: quebranto y declive de los indios de América, Barcelona, Crítica, 2006.
2 Sherburne F. Cook y Woodrow Borah, The Indian Population of Central Mexico, 15311610, Berkeley, University of California Press, 1960.
3 Andrés Calderón Fernández y Ernest Sánhez Santiró, “Epidemias, población y tributo en Nueva España en el siglo xvi”, en Tzintzun: Revista de Estudios Históricos, vol. 78, julio-diciembre de 2023, pp. 7-34.
4 Véase una puntual y aguda crítica matemática en Rudolph A. Zambardino, “Mexico’s Population in the Sixteenth Century: Demographic Anomaly or Mathematical Ilusion?”, en Journal of Interdisciplinary History, vol. 11, núm. 1, verano de 1980, pp. 1-27.
DA CLIC PARA VER LA CONFERENCIA
el despoblamiento, 1519-1595, SEGún nueve autoridades
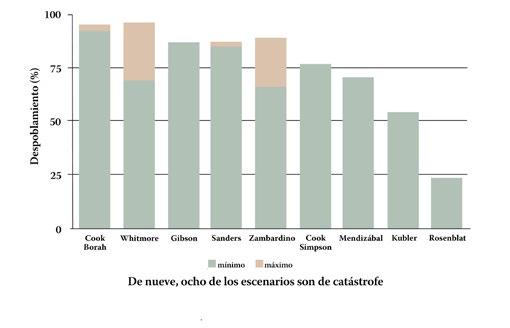
fuente: Robert McCaa, “¿Fue el siglo xvi una catástrofe demográfica para México? Una respuesta basada en la demografía histórica no cuantitativa”, en Papeles de Población, núm. 21, julio-septiembre de 1999, p. 230.
fijan su estimado en 25 millones, que es casi el máximo posible. O sea, suponen que Mesoamérica era el edén, que había una hiperabundancia de recursos agrícolas e, impactados por el caso de la Cuenca de México, lo extrapolaron a otras zonas, algo difícilmente asumible, puesto que el Anáhuac, con su agricultura chinampera intensiva,5 tenía una población más densa que cualquier otra parte de Mesoamérica.
Este procedimiento de Cook y Borah no sólo se reservó para México, sino que se usó para toda América en las décadas de 1960 y 1970, suponiéndola un paraíso,6 y esta imagen del edén americano es muy adecuada para alegorías barrocas, no para trabajos científicos, entre otras razones, porque olvidan la existencia de enfermedades, episodios epidémicos y hambrunas. Para el caso mesoamericano, si uno revisa los códices, los desastres agrícolas y epidémicos aparecen con frecuencia: por ejemplo, en la hambruna de 1450-1454 que azotó a la propia Tenochtitlan, hay señalamientos de que los padres vendían a los hijos como esclavos para poder comer;7 o sea, situaciones muy dramáticas que por fuerza fungirían como frenos al crecimiento poblacional. Y luego, la propia arqueología ha encontrado restos humanos con evidencias de todo tipo de enfermedades, notablemente el caso de la sífilis,8 la cual genera deformaciones óseas que se identifican con suma claridad.
5 Existieron algunas otras zonas de chinampas en el valle de Toluca y, en menor medida, en el valle de Puebla-Tlaxcala, donde más bien abundaban las terrazas y los camellones.
6 Para el Caribe, un reciente estudio genético apunta a que la población no se contaba en millones, sino en unos pocos cientos de miles. Véase Daniel M. Fernandes et al., “A Genetic History of the Pre-Contact Caribbean”, en Nature, vol. 590, 2021, pp. 103-110.
7 Véase Carlos Viesca T., “Hambruna y epidemia en Anáhuac (1450-1454) en la época de Moctezuma Ilhuicamina”, en Enrique Florescano y Elsa Malvido (eds.), Ensayos sobre la historia de las epidemias en México, t. i, México, Instituto Mexicano del Seguro Social, 1982, pp. 157-165, y Angélica Mandujano Sánchez, Luis Camarillo Solache y Mario A. Mandujano, “Historia de las epidemias en el México antiguo: algunos aspectos biológicos y sociales”, en Casa del Tiempo, abril de 2003, pp. 9-21.
8 Miguel Ángel Jacinto Márquez Ruiz, Epizootias, zoonosis y epidemias: el intercambio de infecciones y parasitosis entre el Viejo y el Nuevo Mundo, tesis de doctorado, Universidad de León, 2006, p. 75.
9 Andrés Calderón Fernández, Mirando a Nueva España en otros espejos: cuatros ensayos sobre demografía y niveles de vida, siglos xvi-xix, tesis de doctorado, Universidad Complutense de Madrid, 2016, disponible en https://hdl.handle.net/20.500.14352/21580; consultado en abril de 2025.
10 George Kubler, Arquitectura mexicana del siglo xvi [1948], México, Fondo de Cultura Económica, 1983, p. 60.
11 Woodrow Borah citado en Carlos Sempat Assadourian, “La despoblación indígena en Perú y Nueva España durante el siglo xvi y la formación de la economía colonial”, en Historia Mexicana, vol. xxxviii, núm. 3, 1989, p. 422.
colapso demográfico en EL méxico central, 1518-1623
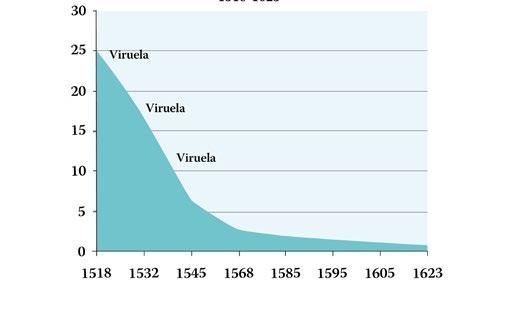
fuente: Elaboración propia a partir de Woodrow Borah y Sherburne F. Cook, “La despoblación del México central en el siglo xvi”, en Historia Mexicana, vol. xii, núm 1, julio-septiembre de 1962.
Ahora bien, también conviene situar las cifras de población de Cook y Borah en el contexto mundial de inicios del siglo xvi para entender hasta qué punto están exageradas. Para ello, he echado mano de la mucho más atinada reconstrucción que hizo Angus Maddison para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) y que ha continuado el Maddison Project. Los estimados para 1500 muestran un continente asiático superpoblado y una Europa con un peso demográfico importante también. África tiene menos población, aunque las densidades de algunas zonas no son despreciables, y América se presenta un poco escuálida, con una población pequeña para tan vasto territorio, pero con dos núcleos de población importantes: Mesoamérica y el Tahuantinsuyo. De todas maneras, estas cifras suponen una población de 7 millones para México —que se encontraría en su inmensa mayoría en Mesoamérica—, lo cual no está lejos de los 5.6 a 6.4 millones que yo propuse en mi tesis doctoral,9 y suponen uno de los núcleos de población importantes del mundo. La diferencia, sin embargo, en términos matemáticos, entre 7 y 25 millones, es considerable; más aún si asumiésemos lo segundo, ya que México habría sido el tercer sitio más poblado del mundo en 1500, algo poco sostenible dada una tecnología aun mayormente lítica, sin bestias de tiro y con poquísimos animales domésticos.
Amén de las consideraciones aquí planteadas, hay un asunto adicional que no encaja con la imagen de caída de la población de Cook y Borah; a saber, la fiebre constructiva del siglo xvi. Los sesenta años que siguieron a la caída de México-Tenochtitlan fueron de construcción frenética. Se levantaron varias ciudades, además de la reconstruida capital (Puebla, Mérida, Valladolid de Michoacán, Guadalajara, Antequera), se abrieron decenas de minas y el país entero se pobló de centenas de conventos de todos los tamaños: “Hacia 1560 el número de fundaciones franciscanas había alcanzado la asombrosa cifra de ochenta establecimientos; más de cincuenta existían antes de 1555, lo que quiere decir que se fundaron más de treinta establecimientos en cinco años”.10 El propio Borah señala que mientras “‘el gran número de trabajadores indios entre 1521 y 1576 acostumbraron a la población blanca a tener un sinnúmero de sirvientes’, a partir de 1576 se redujo el ‘consumo pródigo de mano de obra’ empleada como sirvientes y en ambiciosas construcciones, las cuales ‘cesaron casi automáticamente después de 1576-1579’”.11 No deja de sorprender la afirmación de los investigadores californianos, quienes en medio siglo de supuesta caída en picada de la población no detectaron ninguna restricción a la fiebre edificadora.
la perspectiva mundial en 1500 (millones de personas)
fuente: Maddison Project 2023. Jutta Bolt y Jan Luiten van Zanden, “Maddison Style Estimates of the Evolution of the World Economy: A New 2023 Update”, en Journal of Economic Surveys, vol. 39, núm. 2, pp. 631-671. doi: 10.1111/joes.12618
Por razones de un nacionalismo mal entendido, se ha perdido el contexto de la cantidad y el tamaño de los conventos que se construyeron en el siglo xvi —sobre todo antes de 1580—, y que constituyen un frenesí edilicio que —toda proporción guardada— no es disímil del de las catedrales góticas europeas del siglo xiii. Entre los yerros que nos deja una historiografía chovinista está el de señalar que tal convento lo hizo tal fraile, como si él lo hubiera ejecutado solo, y se olvida que detrás de él había todo un grupo humano que era casi exclusivamente indígena. Ese contingente era aún bastante nutrido medio siglo después de la conquista de Tenochtitlan. Además, si la población indígena no paraba de caer, ¿para qué hacerles iglesias cada vez más monumentales?12 Suponer además que esos cientos de construcciones fueron obra de la coerción es nuevamente perder el contexto numérico: todavía en la década de 1570 en la Nueva España había unos 10 mil europeos, otro tanto de africanos y alrededor de 3 millones de indios.13 El propio Kubler abordó el tema de la caída demográfica de la Nueva España del siglo xvi14 con el fin específico de entender cómo había sido posible erigir centenas de conventos a la par de una docena de ciudades. Más comedido que Cook y Borah, sin embargo, no se atrevió a dar cifras de poblaciones totales, sino sólo a proponer una reconstrucción de los movimientos de población, haciendo patente dos temas fundamentales: primero, que hubo tres grandes crisis epidémicas en el quinientos novohispano: la viruela de 1520-1521 y los huey cocoliztli (cocolixtle o cocoliste, según algunas fuentes) de 1544-1548 y 1576-1580, y sus datos tributarios coinciden con lo señalado por fray Bernardino de Sahagún en el mismo siglo xvi,15 y segundo, que hubo una recuperación de la población indígena después de ambos cocoliztlis, aunque en el caso de la última se demoró décadas, por haber sido este postrer episodio mucho peor que el primero.
La hipótesis de Kubler se vería confirmada al cruzar su curva de movimiento poblacional con la curva de salarios reales que reconstruyeron para la Ciudad de México —con algunas consideraciones, aunque no invalidan el conjunto— Arroyo y van Zanden.16 Además de que hay una coincidencia entre la crisis de 1544-1548 y una subida de los salarios reales, y una caída de éstos a la par de la recuperación posterior; lo que claramente se ve es que a partir de la década de 1580 empiezan a despegar los salarios reales, lo que coincide con los efectos duraderos del segundo y más grave cocoliztli
Ahora bien, la experiencia de la pandemia reciente subraya la importancia de identificar de alguna forma estos patógenos, pues no
producirán los mismos efectos unos que otros; por otra parte, no podemos olvidar tampoco las respuestas de la población y de las autoridades ante una epidemia, incluso entre una población virgen, es decir, una población que no ha sido afectada antes por ella, como lo vimos en fechas recientes.
De la primera gran epidemia no hay duda de que se trató de viruela. Francisco de Eguía, un esclavo negro integrante de la expedición de Pánfilo de Narváez, fue el portador del virus, y son de sobra conocidos los estragos que hizo entre la población de la Mesoamérica central. La novedad de mi trabajo es dar una dimensión espacial a los reportes sobre esa epidemia, pues si sólo nos quedamos con la lista de epidemias de Elsa Malvido de la década de 1970,17 nos vemos constreñidos a una sola dimensión de la historia, cuando siempre tiene dos dimensiones: el tiempo y el espacio. A partir del trabajo del equipo
12 Por ejemplo, en Azcapotzalco, a una primera pequeña iglesia le siguió una mucho mayor en la segunda mitad del siglo xvi. Véase Jorge Alberto Manrique, Los dominicos y Azcapotzalco, Xalapa, Universidad Veracruzana, 1963, pp. 37-44.
13 G. Kubler, op. cit., pp. 13-14.
14 George Kubler, “Population Movements in Mexico, 1520-1600”, en Hispanic American Historical Review, vol. 22, núm. 4, noviembre de 1942, pp. 606-643.
15 Vale la pena hacer la cita de Sahagún in extenso: “Después que esta tierra se descubrió, ha habido tres pestilencias muy universales y grandes, allende de otras no tan grandes ni universales. La primera fue el año de mil y quinientos y veinte, que cuando echaron de México por guerra a los españoles, y ellos se recogieron a Tlaxcalla, hubo una pestilencia de viruelas donde morió casi infinita gente. Después désta y de haber ganado los españoles esta Nueva España, y teniéndola ya pacífica, y que la predicación del evangelio se exercitaba con mucha prosperidad el año de mil y quinientos y cuarenta y cinco, hubo una pestilencia grandísima y universal, donde en toda esta Nueva España murió la mayor parte de la gente que en ella había. Y yo me hallé en el tiempo desta pestilencia en esta ciudad de México, en la parte del Tlatilulco, y enterré más de diez mil cuerpos, y al cabo de la pestilencia diome a mí la emfermedad, y estuve muy al cabo. Después desto procediéndola las cosas de la fe pacíficamente por espacio de treinta años, pocos más o menos, se tornó a reformar la gente. Agora este año de mil y quinientos y setenta y seis, en el mes de agosto, comenzó una pestilencia universal y grande, la cual ha ya tres meses que corre, y ha muerto mucha gente, y muere y va muriendo cada día más. No sé qué tanto durará ni qué tanto mal hará. Y yostoy agora en esta ciudad de México, en la parte del Tlatilulco, y veo que desdel tiempo que comenzó hasta hoy, que son ocho de noviembre, siempre ha ido creciendo el número de los defunctos, desde diez, viente, de treinta a cuarenta, de cincuenta a sesenta, y a ochenta, y de aquí adelante no sé lo que será”. Bernardino de Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España, t. iii, estudio introductorio, paleografía, glosario y notas de Alfredo López Austin y Josefina García Quintana, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2000, pp. 1147-1148.
16 Leticia Arroyo Abad, Elwyn A. R. Davies y Jan Luiten van Zanden, “Between Conquest and Independence: Real Wages and Demographic Change in Spanish America, 1530-1820”, en cgeh Working Paper Series, vol. 20, 2011.
17 Elsa Malvido, “Cronología de epidemias y crisis agrícolas en la época colonial”, en E. Florescano y E. Malvido (eds.), op. cit., t. i, p. 171.


Bernardino de Sahagún. Códice Florentino, vol. 3, f. 460v (detalle), 1577
p. xxx
Hospital, en Pintura del gobernador, alcaldes y regidores de México, Códice Osuna, ca. 1565
pp. xxxiv-xxxv
Johann Wenzel Peter (1745-1829) Adán y Eva en el Jardín del Edén (detalle), ca. 1800

ESTADO DE MÉXICO
Ciudad de México
Nevado de Toluca
Tepeapulco
Lago de Texcoco L. de Chalco L. de Xochimilco
Popocatépetl
Iztaccíhuatl
La viruela. Episodios epidémicos en la Nueva España, 1520-1529
HIDALGO PUEBLA
Centro urbano Viruela Gran cocolixtli División política actual
La Malinche
Pico de Orizaba Cofre de Perote
Golfo de México
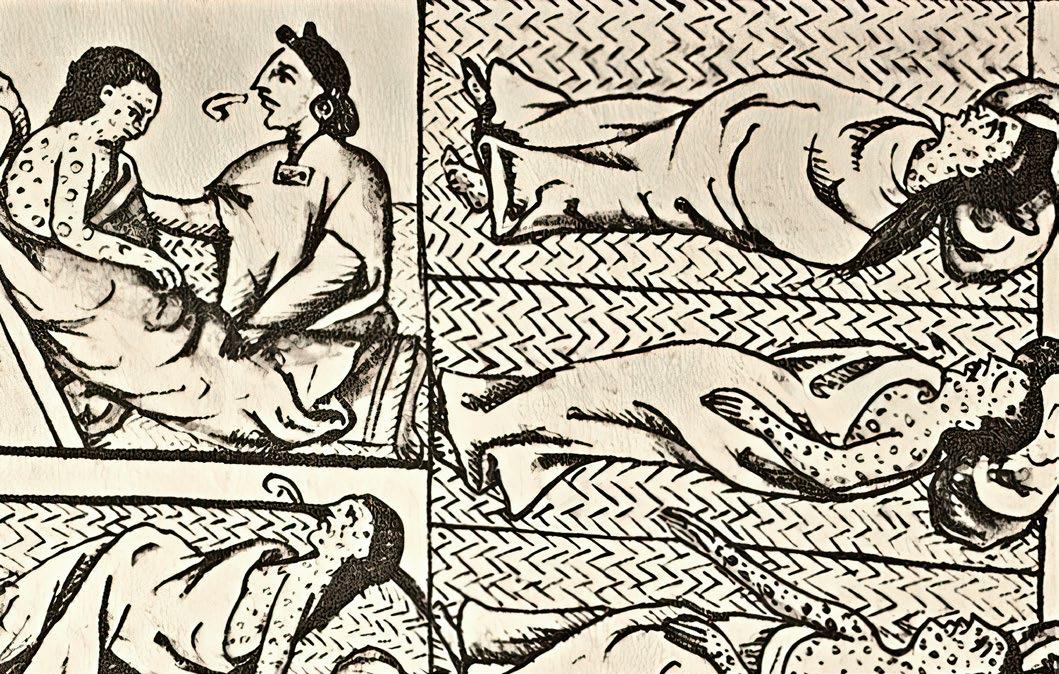
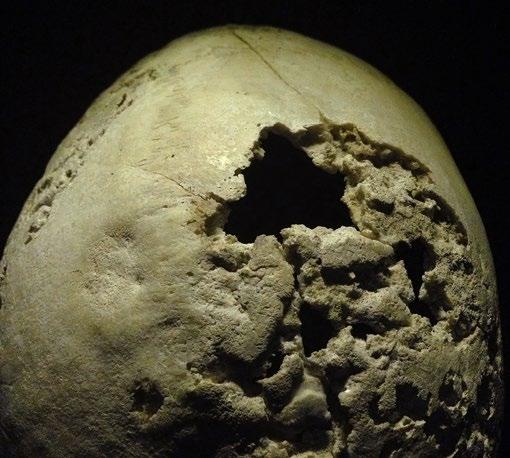
Sección del cráneo humano dañado por las últimas fases de la neurosífilis, 2013
dirigido por Virginia García Acosta,18 he situado las epidemias en un marco también geográfico. Así, de la viruela de 1520-1521 tenemos reportes inequívocos de que se dio en el corredor que hay entre Veracruz y la Cuenca de México. Luego, hay algunos reportes esporádicos de que se haya expandido hacia el sur y otros que apuntan hacia el occidente, pero ninguna noticia cierta del alcance que pudo haber tenido,19 y en la zona del imperio tarasco —aunque se le atribuye la muerte del cazonci Zuanga— no parece haber causado mayores estragos.20 Si algo nos ha quedado claro en esta pandemia reciente de coronavirus, es la importancia del vector; es decir, quién transmite y cómo transmite. En el caso de la viruela, el vector es el ser humano y, como nos muestran las representaciones de la época, cuando a alguien le da viruela está postrado, y en esa postración no se mueve porque está tremendamente débil, y en Mesoamérica no había vehículo o animal que pudiese desplazar a los enfermos de un sitio a otro. Por otra parte, ¿por qué se vuelve más seria esa epidemia? Las ilustraciones al respecto son interesantes: hay una mujer atendiendo a varios enfermos y parece no darse abasto a cuidarlos, a darles de comer, a darles de beber. Entonces, a la gravedad de la enfermedad se le añade la desnutrición, lo que complica el cuadro, sumado al estado de guerra en la Cuenca de México.
En los veinte años posteriores a la conquista de Tenochtitlan, el episodio más grave fue el del sarampión, de 1531 a 1532, y aun cuando el sarampión en adultos no es cosa menor, es una enfermedad con una letalidad más limitada. Así, lo que podemos pensar en ese lapso es que hubo una caída moderada de la población, o bien un estancamiento, en todo caso.
A partir de 1544 y hasta 1548, los códices e informes de todo género indican el duro golpe del primer gran cocoliztli. He aquí la pregunta del millón: ¿qué diantres es este cocoliztli? Algunos han señalado que indica genéricamente “epidemia”, pero el asunto es que en las fuentes sólo a este cuadro hemorrágico lo llaman así.21 A este epi-
movimientos poblacionales en méxico, 1520-1600
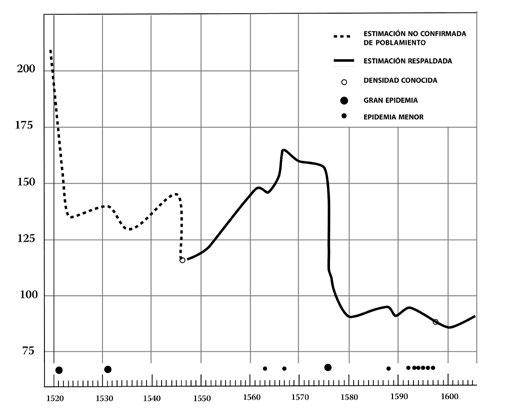
fuente: George Kubler, “Population Movements in Mexico, 1520-1600”, en Hispanic American Historical Review, vol. 22, núm. 4, noviembre de 1942, p. 622.
sodio y al que se desató treinta años después, se les añade el aumentativo náhuatl huey (grande), como si hubiera habido otros no tan graves. Llamativo es, además, que cuando se hicieron anotaciones en caracteres latinos sobre fuentes prehispánicas en tiempos poshispánicos, se señalan algunas epidemias como cocoliztli, así a secas. Entonces, hay que pensar que puede tratarse de una enfermedad en específico y no de un denominativo general de epidemia.
Se ha apuntado a varios patógenos como sospechosos. Por ejemplo, en excavaciones en la Teposcolula histórica, Yucundaa, se hicieron estudios genéticos y se encontraron restos de salmonela en los entierros fechados para la década de 1540.22 Aunque no dudamos que ese patógeno estuviese presente, no hay registro histórico de grandes epidemias derivadas de la salmonela, a menos que hubiese una situación de guerra o un sitio militar, lo que no corresponde a la Nueva España de ese momento. Si alguna lección dejó la pandemia reciente, es que cuando se está en un proceso epidémico, otras enfermedades también hacen de las suyas, pues hay peor atención, peor salubridad y una población debilitada por la epidemia principal. En las referencias al cocoliztli —gráficas y literarias— hay frecuente mención a los “pujamientos de sangre”, o sea, cuadros hemorrágicos, sobre todo por boca y por nariz. Y esto coincide más o menos
18 Virginia García Acosta, Juan Manuel Pérez Zevallos y América Molina del Villar, Desastres agrícolas en México: catálogo histórico, t. i, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social/Fondo de Cultura Económica, 2003.
19 Sobre la importancia de la precisión y la calidad de los informes, véase David Henige, “Standards of Proof and Discursive Strategies in the Debate over Native American Population at Contact”, en Memorias de la Conferencia El Poblamiento de las Américas (Veracruz, 1992), vol. 1, International Union for the Scientific Study of Population, 1992, disponible en https://iussp.colmex.mx/items/show/2; consultado en abril de 2025.
20 “[…] no hay prueba alguna de una epidemia importante antes de la fecha en que se preparó la Visita [de Caravajal de 1523]”. Véase Ulises Beltrán Ugarte, “La población de los tarascos en el siglo xvi”, en Ana Arenzana (coord.), El poblamiento de México: una visión histórico demográfica, t. i, México, Secretaría de Gobernación/Consejo Nacional de Población/Azabache, 1993, p. 301.
21 Al sarampión, por ejemplo, se le identificaba como “pequeña sarna” (tepitonzáhuatl).
22 Michael G. Campana et al., “False Positives Complicate Ancient Pathogen Identifications Using High-Throughput Shotgun Sequencing”, en bmc Research Notes, vol. 7, núm. 111, febrero de 2014, p. 19.

bien con los cuadros que produce el tifo exantemático,23 que es una enfermedad que se transmite por los piojos del cuerpo humano. Conviene recordar que hay tres tipos de piojos: 1] los de la cabeza, que son los que siguen teniendo los niños y que son molestos pero inocuos; 2] los de la zona púbica, también llamados ladillas, muy molestos, pero igualmente inofensivos, y 3] los piojos del cuerpo humano, que se alimentan de sangre, pero que en realidad donde viven, se alojan y reproducen es en la ropa, en la ropa sucia, más específicamente, y que sí son transmisores de varias enfermedades; dos de ellas, serias: el tifo exantemático y la borreliosis o fiebre recurrente.
23 Diversos autores, entre ellos Elsa Malvido, han identificado al cocoliztli como peste. El especialista en las epidemias europeas de peste bubónica, Jean-Noël Biraben, ha explicado con claridad por qué la peste no pudo pasar a América antes de fines del siglo xix; entre otras razones, porque el huésped infectado, la rata negra, no habría sobrevivido la travesía atlántica en un barco de vela. Véase Pedro Canales Guerrero, “Historia natural del tifo epidémico: comprender la alta incidencia y rapidez en la transmisión de la Rickettsia prowazekii”, en José Gustavo González Flores (coord.), Epidemias de matlazáhuatl, tabardillo y tifo en Nueva España y México: sobremortalidades con incidencia en la población adulta del siglo xvii al xix, Saltillo, Universidad Autónoma de Coahuila, 2017, p. 14, y He Yu et al., “Palaeogenomic Analysis of Black Rat (Rattus rattus) Reveals Multiple European Introductions Associated with Human Economic History”, en Nature Communications, vol. 13, núm. 2399, 2022, disponible en https://doi.org/10.1038/s41467-022-30009-z ; consultado en abril de 2025.
24 Carlos Eduardo Medina de la Garza, “Howard Taylor Ricketts y el tifo epidémico en México”, en Medicina Universitaria, vol. 1, núm. 3, 1999, pp. 149-152.
25 Herman Mooser, “Tabardillo: An American Variety of Typhus”, en The Journal of Infectious Diseases, vol. 44, núm. 3, marzo de 1929, pp. 186-193.
26 David A. Warrell, “Louse-Borne Relapsing Fever (Borrelia recurrentis Infection)”, en Epidemiology and Infection, enero de 2019, disponible en 10.1017/S0950268819000116; consultado en abril de 2025.
Si algo constatamos con el coronavirus que hemos padecido en los últimos años es que hay cepas, y es probable que en el caso del tifo exantemático la bacteria que lo produce, la Rickettsia prowazekii, tenga también cepas. A comienzos del siglo xx, el tifo seguía siendo en México un grave problema de salud pública. Por ello, el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes de Porfirio Díaz, Justo Sierra, convocó a un concurso, dotado de un jugoso premio, para quienes dieran con el agente causante del tifo mexicano y que proveyesen una cura. Varios especialistas extranjeros acudieron al llamado, entre ellos Howard Taylor Ricketts. Al identificar que la bacteria causante del tifo mexicano era la misma que la del tifo, Ricketts llegó a la conclusión de que el tifo mexicano no era ninguna enfermedad particular, lo que lo llevó a ser menos cuidadoso en sus investigaciones y a contagiarse en mayo de 1910;24 el cuadro que le produjo la bacteria resultó tan virulento que le ocasionó la muerte (de allí que de su apellido derive el nombre de la familia de bacterias, entre las que se encuentra la causante del tifo, las Rickettsias). Si bien la bacteria del tifo es la misma en el Altiplano mexicano que en Europa, es muy posible que se tratase de una cepa especialmente virulenta, lo que ya sospechaban investigadores de la década de 1920,25 pero que no pudieron confirmar porque carecían de secuenciación genómica y la única manifestación clínica distintiva que se encontraba presente era la hinchazón testicular.
Cabe también la posibilidad de que lo terrible de los cocoliztlis fuese la combinación de tifo con borreliosis, producida por la bacteria Borrelia recurrentis, que también transmite el piojo del cuerpo humano. Esta última enfermedad,26 aunque mucho menos mortífera, en combinación con aquél produce tasas de letalidad muy elevadas, tal
Códice Telleriano Remensis, ca. 1550-1556
Viruela (1520) y Cocoliztli (1545), en Códice en Cruz o Anales de Cuauhtitlán, de Texcoco y de México (detalles), siglo xvi como se vio en los terribles episodios desatados en el frente balcánico durante la Primera Guerra Mundial.27
En todo caso, este cocoliztli de 1544-1548 no fue tan grave como para desestructurar lo que quedaba de los sistemas socioeconómicos mesoamericanos ni de la naciente sociedad de los conquistadores, pero sí tuvo varias consecuencias. Por un lado, las autoridades se convencieron, incluso la clase encomendera, de que las disposiciones dadas en las Leyes Nuevas de Carlos V de 1542, que buscaban proteger a la población indígena, eran indispensables, porque si se iba demasiado lejos con las exigencias de tributo y de trabajo a la población, se podía entrar en una espiral descendente similar a la que se había dado medio siglo antes en las Antillas. Por otra parte, también tuvo consecuencias en cuanto al patrón de asentamiento, porque el virrey Luis de Velasco, el primero, empezó a ordenar una serie de congregaciones, de reducciones de pueblos, con base en el hecho de que algunas localidades habían quedado muy disminuidas. Sin embargo, la principal razón detrás de esta primera ronda de congregaciones era que las autoridades virreinales consideraban —eso mismo opinó el Primer Concilio Provincial Mexicano de 1555— que el patrón de asentamiento mesoamericano, con un centro ceremonial/administrativo sito en un lugar inasequible, sumado a la dispersión de los caseríos en su torno, dificultaba tanto la labor administrativa como la eclesiástica, y el envío de auxilio en caso de epidemia.
Entre 1548 y 1576, hubo casi tres décadas que fueron tranquilas en términos de epidemias. Se dieron brotes de enfermedades, pero estuvieron focalizadas en pocas localidades. Entonces, no es descabellado pensar que la población se recuperase en ese periodo, que coincide además con el cénit de la construcción de conventos. Es en ese lapso cuando aparecen los primeros reportes de algún brote epidémico en Yucatán, que figura poco en los rastreos epidemiológicos del siglo xvi, lo que pone de relieve la importancia de la comunicación: Yucatán, que estaba aislado del resto de la Nueva España, se salvó con ello de las tres grandes crisis que asolaron el centro novohispano.
Llegamos así al segundo gran cocoliztli, que comenzó su devastadora expansión en 1576 y que afectó desde Chiapas hasta Zacatecas; los reportes son en general bastante dramáticos.28 Ahora bien, ¿por qué en 1576 se produjo este gran episodio epidémico, que fue el que realmente desestructuró tanto las antiguas sociedades mesoamericanas como la sociedad de los conquistadores que se había ido organizando en el siglo xvi y reconfiguró por completo en muchos sentidos la sociedad y la economía novohispanas?
La respuesta está en los propios cambios que había experimentado la Nueva España en más de medio siglo de presencia hispánica. Uno de los factores que hay que considerar siempre es la geografía —lección de Fernand Braudel a menudo olvidada— y, en ese sentido, huelga decir que la geografía de la Nueva España es muy complicada: las cadenas montañosas son cosa seria y esto limita las posibilidades de movimiento, más cuando en Mesoamérica, como sabemos, no había animales de tiro ni animales de transporte, los cuales llegaron con los españoles. Sin embargo, la cabaña ganadera, aunque creció prodi-
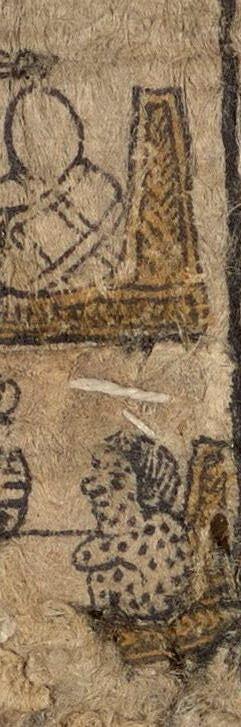

XXXIX giosamente, tardó décadas en alcanzar una masa crítica para poder desplazar el transporte humano —como se decía entonces y sin ningún ánimo despectivo, “a lomo de indio”—, tal como testimonian las fuentes textuales y gráficas. Por otra parte, la construcción de caminos de herradura también llevó su tiempo, y no se aceleró sino hasta la apertura de las minas de Zacatecas en 1546. Asimismo, lo que también acicateó esta transición de las formas de transporte fue el despegue
27 Véase William Hunter, “The Serbian Epidemics of Typhus and Relapsing Fever in 1915: Their Origin, Course, and Preventive Measures Adopted for Their Arrest. An Ætiological and Preventive Study Based on Records of British Military Sanitary Mission to Serbia, 1915”, en Proceedings of the Royal Society of Medicine, vol. xiii, 1920, y Stojan Kirković y Wladimir Alexieff, “Über kombinierte Erkrankungen an Fleck- und Rückfallfieber”, en Archiv für Schiffs- und Tropen-Hygiene, vol. 22, núm. 16, 1918.
28 No sobra transcribir in extenso el informe del virrey Enríquez a Felipe II: “Este año en esta tierra a sido muy trabajoso, por ser muy falto de aguas, y por esta causa, de grandes calores, y de aqui a resultado ser el año muy doliente, y entre los indios a dado tan rezio la pestilençia, que an muerto en gran cantidad, y aún mueren, porque, con estar en fin de otubre que suele ya elar y hazer frio, asta aora todo es calor; mas, con no ser tan grande, van mejorando, y tengo sperança en Dios que si refrescase bien el tiempo, les seria gran remedio. Hazese por todos lo que es posible, mas, como son tantos los dolientes, no se puede acudir bien á todos. Luego que enpeçó, hize juntar todos los medicos y que procurasen entender la calidad del mal, y asy lo hizieron, y de conformidad de todos, dieron la orden que se avia de tener en curallos; y asi imbié luego las memorias dello por los pueblos adonde avia dolientes, y aún donde no los avia, para que conforme á ella se governasen, que frayres y clerigos y legos generalmente an de ser los medicos, y los barveros más que todos, porque el prinçipal remedio que se halla es sangrallos luego. El año de 44 anduvo esta mesma pestilençia y murieron grandisima suma de indios, segun la relacion que tengo, y el año de 59 anduvo otra vez, aunque no con tanta furia, y siempre mediado agosto y setiembre, suele aver entrellos travajo; mas el deste año, despues de la pestilençia del de 44, no a avido otro tan grande, y a sido Dios servido que no a tocado en los spañoles. Dizen algunos indios viejos que estas mortandades de tantos á tantos años, siempre las huvo entrellos”. Martín Enríquez de Almansa, virrey de la Nueva España, en carta a Felipe II, 31 de octubre de 1576, en Cartas de Indias [1877], t. 2, edición facsimilar, México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público/Porrúa, 1981, p. 331.
Episodios epidémicos en la Nueva España, 1530-1543

ZACATECAS
POTOSÍ
GUANAJUATO
MICHOACÁN
Océano Pací co
ESTADO DE MÉXICO
HIDALGO PUEBLA
GUERRERO
Golfo de México
Centro urbano Sarampión Peste muy grande/ cámaras de sangre Viruela División política actual 1542 1532

ZACATECAS
SAN LUIS POTOSÍ
GUANAJUATO
MICHOACÁN
Océano Pací co
JALISCO 1548 1545 1545 1545-1546 1544-1545 1544-1545 1545 1545 1545 1544-1545
ESTADO DE MÉXICO
HIDALGO PUEBLA
TLAXCALA
Primer gran cocolixtli, 1544-1548
Golfo de México
VERACRUZ
GUERRERO
Centro urbano Huey cocolixtli División política actual 1546
TABASCO CHIAPAS
de la economía minera a partir del descubrimiento de la refinación por amalgamación, en la década de 1550, en las minas de Pachuca.
Aunque el factor transporte fue probablemente el más trascendente, hay asuntos adicionales que pueden explicar la difusión del tifo en 1576. Uno de ellos es el cambio de la vestimenta indígena con la adopción del textil de lana, que ayudaba a sobrellevar las frías mañanas de invierno del Altiplano. Para la década de 1570, la vestimenta se había transformado y se hacía un uso profuso de la lana, y este material, como sabemos, es más difícil de lavar que el algodón, por lo que se convierte así en el caldo de cultivo ideal para los piojos. Amén de ello, los frailes habían conseguido para entonces desterrar la insana costumbre —para ellos— del baño frecuente. Los mesoamericanos eran más limpios que sus contemporáneos europeos del siglo xv, y se bañaban con alguna asiduidad, en agua o con vapor en los temazcales. Dado que estos últimos tenían algunas connotaciones rituales y, por la promiscuidad propia de la convivencia de varias personas desnudas en un espacio reducido, se buscó limitar su uso a lo estrictamente medicinal. Todo ello no podía sino favorecer la reproducción de piojos. Si a eso le sumamos una mayor concentración poblacional por la política de las congregaciones, están puestos los ingredientes para la reproducción explosiva de los piojos y las enfermedades que transmiten —esto mismo explicaría el impacto más limitado de la epidemia tres décadas antes—: mayor movilidad, mayor integración espacial, mayor concentración poblacional y facilidades para la reproducción del vector sospechoso.
Las consecuencias del segundo cocoliztli fueron, en todo caso, trascendentales. Condujo a la creación del Juzgado General de Naturales, llevó al reforzamiento de las redes hospitalarias de los indios, subrayó el proceso de congregación y terminó por diluir la “sociedad de los conquistadores” al debilitar su base humana: la encomienda. La nobleza indígena, ya afectada en sus privilegios, habría entrado en una fase de irremisible decadencia, pues habría perdido la base material que la sustentaba. Las repúblicas de indios tuvieron más tierras disponibles per capita, con lo cual pudieron sostener economías un poco más desahogadas que las que podrían haber sostenido las economías preepidémicas, pero de ese proceso no se beneficiaría el grupo noble, el grupo de los pipiltin, sino que se aceleró el proceso de macehualización de los cabildos, o sea, de la participación de los indios del común en su gobernanza, en su administración interna.
Además, el segundo cocoliztli habría ayudado a disminuir las idolatrías indígenas a su mínima expresión. En muchas de las Relaciones geográficas, los informantes indios —insertos ya en los discursos sobre el pecado, el demonio y el infierno— asumían la epidemia como un castigo divino por sus pecados.29
Los cocoliztlis no sólo diezmaron a la población indígena, sino que dispararon las importaciones de negros a la Nueva España —proceso facilitado por la unión con la Corona portuguesa en 1580— y aceleraron el proceso de mestizaje: para 1646, un cuarto de la población novohispana ya no era indígena.30 La reconfiguración económica también se vio acelerada: la sociedad que habían concebido Hernán Cortés y sus compañeros se fundamentó en que la principal riqueza residía en los indios, quienes trabajarían sus tierras y les servirían como criados. La minería, por hacerse en tiros cerrados y por requerir trabajadores especializados, siempre fue una labor mucho menos intensiva en mano de obra que la agricultura, y pudo seguir funcionando sin mayores trastornos, mientras que muchos campos cultivados fueron abandonados. Ese vacío, junto con las congregaciones de pueblos
La caída demográfica asimismo afectó los planes imperiales de la Corona para la Nueva España, al desbaratar los esfuerzos de centralización y de mayor control de Felipe II en toda la América española, derivados de la famosa Junta Magna de 1568, que había enviado a dos virreyes muy decididos y capaces tanto a la Nueva España como a Perú: Martín Enríquez de Almansa y Francisco de Toledo, respectivamente. En la Nueva España, más allá de las resistencias a los cambios, la Corona se topó con una realidad demográfica muy comprometida, con lo cual, lo último que haría sería apretar las tuercas a una población que ya de por sí estaba muy afectada. Finalmente, el vacío demográfico tuvo también consecuencias positivas para la población superviviente:
Los salarios reales aumentaron en México pese a la condición sometida de los indios y pese a una aguda inflación de los precios de otras mercancías, lo que indica de manera inconfundible que, aparte del efecto inflacionario del gran desarrollo de la minería de la plata, la desaparición de los naturales contribuyó materialmente al alza de los precios. Las terribles pérdidas de población permitieron así a los indios arrancar a sus amos considerables mejoras de sus condiciones de vida que, a la larga, ayudaron a invertir la tendencia demográfica 31
Los siglos XVII y XVIII
XLI de indios, llevó a una transferencia de tierras antes comunales a manos de particulares, muchos de ellos españoles y criollos, pero también indígenas.
El golpe del segundo cocoliztli fue lo suficientemente grave como para que en muchas localidades se comprometiera la capacidad de recuperación de los núcleos de población. A un episodio epidémico o una guerra que merman el contingente poblacional, suelen seguirles “rebotes” más o menos fuertes.32 Sin embargo, esto no sucedió después de 1580. ¿Cuáles fueron las razones? Primero, porque la estructura de las poblaciones quedó seguramente “mellada”, o sea, con pocos individuos en edad reproductiva para el tamaño de la población, y esa estructura tarda una generación o incluso dos en recuperarse. Segundo, porque diversos episodios epidémicos siguieron golpeando a la población, lo cual está relacionado con el tercer punto, a saber, que las condiciones que favorecieron el desastre de 1576-1580 perduraron: mayor movilidad espacial, concentración de la población —reforzada por la segunda ronda de congregaciones impulsada por el virrey conde de Monterrey— y poca higiene.
Una coyuntura económica favorable y un régimen pluviométrico más húmedo en los altiplanos —el siglo xvii fue el de las grandes inundaciones en la capital del virreinato— hicieron que, a partir del segundo tercio del siglo xvii, la población indígena comenzara a recuperarse. José Miranda da una serie de cifras para una muestra de localidades de los obispados de Puebla, México y Michoacán, y en todos ellos se ve un aumento demográfico considerable en la segunda
29 Véanse, por ejemplo, las Relaciones geográficas de Tequixquiac para 1576-1577, en V. García Acosta, J. Pérez Zevallos y A. Molina del Villar, op. cit., t. i, p. 122.
30 Gonzalo Aguirre Beltrán, La población negra de México: estudio etnohistórico [1946], México, Fondo de Cultura Económica/Universidad Veracruzana, 1989, pp. 212 y 219.
31 Sherburne F. Cook y Woodrow Borah, El pasado de México: aspectos sociodemográficos, México, Fondo de Cultura Económica, 1989, p. 342.
32 Para una explicación de los mecanismos demográficos generales, véase Massimo Livi Bacci, Historia mínima de la población mundial, Barcelona, Ariel, 1990.

Indumentaria


Huey cocolixtli, 1576-1580

TLAXCALA
PUEBLA
1576-1577
salarios reales durante y después de choques demográficos. Ciudad de méxico, 1530-1813, Y londres y florencia, 1330-1613

Curva de población de Kubler (escala invertida)
fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de Leticia Arroyo Abad, Elwyn A. R. Davies y Jan Luiten van Zanden. “Between Conquest and Independence: Real Wages and Demographic Change in Spanish America, 1530-1820”, en cgeh Working Paper Series, Universiteit Utrecht, num. 20, 2011, y George Kubler, “Population Movements in Mexico, 1520-1600”, en Hispanic American Historical Review, vol. 22, núm. 4, noviembre de 1942, p. 622.
mitad de la centuria. El crecimiento fue más lento en el caso de Puebla; la media de 28 por ciento se aproxima al caso de México y fue muy acelerado en el caso del obispado de Michoacán.33
El propio arte nos deja ver la vitalidad de las repúblicas de indios: por ejemplo, el Biombo con desposorio indígena, mitote y palo volador muestra una boda de indios entre las décadas de 1660 y 1690, y en él podemos apreciar a una sociedad indígena viva, rica, transformada en muchos sentidos por un mestizaje cultural, tecnológico y económico. Por un lado, encontramos elementos que vienen de tiempos prehispánicos, como el palo volador, una de las pocas manifestaciones precolombinas con algún contenido religioso que los frailes no erradicaron por ser muy vistoso, aunque a los voladores se les despojó de la vestimenta de pájaro, visto como algo satánico. Por otra parte, vemos elementos europeos —los encajes— o asiáticos —las telas de las faldas— incorporados en la vestimenta indígena, pero también “inventos” novohispanos que recuerdan su historia y claman una identidad propia, como la Danza del Mitote de Moctezuma. El proceso de recuperación se notaría también en la decoración interior de los grandes conventos: sirva como botón de muestra el caso de Metztitlán, en la Sierra Alta del actual estado de Hidalgo, donde hay un “hiato” artístico entre 1600 y 1680, pero para fines del siglo xvii la república retoma la decoración de su iglesia y contratan en
33 José Miranda, “La población indígena de México en el siglo xvii”, en Historia Mexicana, vol. xii, núm. 2, octubre-diciembre de 1962, pp. 182-189.
34 Ambrosio de Lima y Escalada, Espicilegio de la calidad, y vtilidades del trigo que comunmente llaman Blanquillo, con repuesta á las razones, que los Protho Medicos desta Corte alegaron contra èl..., México, Herederos de la Viuda de Bernardo Calderón, 1692.
35 Las razones sobre el cambio de denominación están aún por dilucidarse, aunque algunas fuentes vuelven a hablar del cocoliztli. Sobre la identidad de la epidemia como tifo no hay mayor duda. Véase J. G. González Flores (coord.), op. cit
36 América Molina del Villar, La Nueva España y el matlazáhuatl, 1736-1739, México y Zamora, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social/El Colegio de Michoacán, 2001, p. 132.
la Ciudad de México a los mejores ensambladores de retablos que había en ese momento para realizar un precioso retablo salomónico dedicado a sus patronos, los Santos Reyes.
La convivencia con las enfermedades infecciosas —europeas y locales— con el tiempo produjo cierto grado de inmunidad biológica pero también social frente a ellas. Así, entre 1691 y 1692 hubo una combinación de heladas y sequías que generaron escasez y carestía de bastimentos, notablemente de maíz, que se saldó con motines de hambre —las típicas jacqueries— en la capital y en varias localidades, como Tlaxcala. En México, la muchedumbre incendió el mercado, el ayuntamiento y el Real Palacio. Las fuentes también apuntan varios brotes epidémicos en diversas localidades de la Nueva España. Sin embargo, el Estado y la sociedad virreinales habían desarrollado más capacidades de respuesta: las epidemias no devastaron a la población y el virrey conde de Galve movilizó recursos para encontrar una salida a la crisis de abasto recurriendo, entre otras iniciativas, a plantar una variedad de trigo más blanco, pero al parecer más resistente que los otros: el llamado trigo blanquillo. Se consideraba hasta entonces nocivo, por lo cual le encargó al médico Ambrosio de Lima y Escalada que escribiese un espicilegio que promoviese su cultivo,34 aunque los argumentos vertidos para ello distan mucho de acercarse a la ciencia moderna.
La Nueva España se vio azotada por una dura epidemia de tifo entre 1736 y 1739, el matlazáhuatl. 35 El bacilo golpeó con mucha crueldad a la Ciudad de México, donde los muertos —ahora sí, debidamente escrutados— pasaron de 40 mil; la ciudad de Puebla contó más de 7 mil decesos y el medio rural poblano fue en proporción el más golpeado del reino.36 El entonces arzobispo virrey Juan Antonio de Vizarrón dispuso una serie de medidas higiénicas, la erección de hospitales para la atención de la gente en la capital, la limpieza de las calles, etcétera. Al paso del tiempo, esto contuvo la epidemia en la ciudad
Fray Diego Durán y sus informantes, Historia de las Indias de Nueva España y islas de Tierra Firme, f. 210 (detalle), ca. 1579-1581


Autor no identificado
Biombo con desposorio indígena, mitote y palo volador, ca. 1660-1690


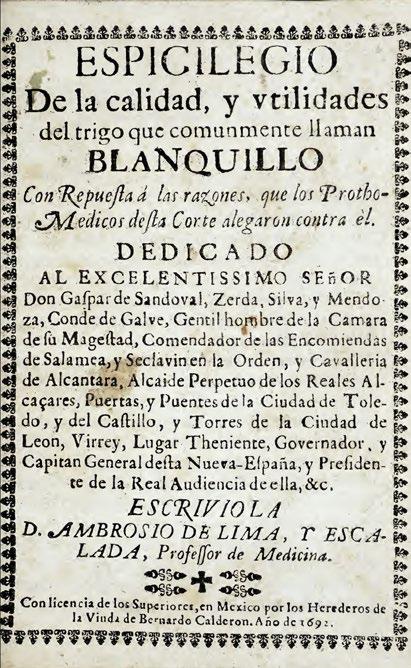
y se aplicaron medidas similares en otros puntos del territorio, lo cual permitió limitar los estragos de la epidemia. De todas formas, la evidencia en pueblos de toda la Nueva España muestra sobremortandades muy serias.37 Probablemente, esta epidemia se pudo haber cobrado la vida de un sexto y tal vez hasta un quinto de la población de la Nueva España; sin embargo, el reino no entró en un proceso de declive o de desestructuración como había sucedido en el siglo xvi, porque el Estado virreinal tenía otras capacidades, las repúblicas de indios tenían más recursos y, en general, la Nueva España, como conjunto, tenía más fortalezas, más organización estatal y más resiliencia social, con lo cual hubo una respuesta que limitó de alguna manera el impacto de la epidemia o, al menos, que favoreció la posterior recuperación. Sirva de ejemplo el caso de la Villa de Carrión (hoy Atlixco): en 1731 su hospital —fundado en 1592— le fue confiado a los padres juaninos, quienes pusieron todo su empeño en la mejora de la insti-
37 Véanse dos clásicos: Thomas Calvo, Acatzingo: demografía de una parroquia mexicana, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1973, y Claude Morin, Santa Inés Zacatelco (1646-1812): contribución a la demografía histórica del México colonial, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1973.
38 Reyna Cruz Valdés, Una larga fila de cruces: las enfermedades en el hospital de San Juan de Dios, en el valle de Atlixco (1737-1747), Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2015, pp. 82-83.
39 A. Molina del Villar, op. cit., p. 129.
40 Para entender cómo operaba la mentalidad crédula en el Antiguo Régimen, véase el clásico de Marc Bloch, Los reyes taumaturgos, México, Fondo de Cultura Económica, 1993.
41 El relato de los milagros guadalupanos durante la epidemia —aunque también de su evolución en la capital y cómo la abordó Vizarrón— está en el famoso libro de Cayetano Cabrera Quintero, Escudo de armas de México, México, Viuda de Joseph Bernardo de Hogal, 1746. Para un estudio conciso, véase Iván Escamilla González, “Cayetano de Cabrera y Quintero y su Escudo de armas de México”, en Rosa Camelo y Patricia Escandón (coords.), La creación de una imagen propia: la tradición española, t. i, vol. ii: Juan A. Ortega y Medina y Rosa Camelo (coords.), Historiografía mexicana, México, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Nacional Autónoma de México, 2012, pp. 583-604.
tución y se abocaron a la lucha contra la epidemia.38 Es probable que esto ayude a explicar por qué dicha localidad salió relativamente bien librada (la epidemia no parece haber circulado más de cuatro meses en 1737)39 al compararla con otras del obispado de Puebla, como Cholula, que fue devastada.
El matlazáhuatl también tuvo consecuencias imprevistas: la consagración de Guadalupe como patrona de la Nueva España. Hasta ese momento, la advocación mariana especialista en epidemias era la Virgen de los Remedios, pero a pesar de haber sido puesta en procesión, la epidemia no cedía. El arzobispo virrey Vizarrón, como buen católico creyente, a la par de las medidas sanitarias comentadas anteriormente, recurrió a todas las imágenes posibles para pedir a Dios por el fin de la epidemia. Desesperado, recurrió a la Virgen de Guadalupe, que tenía por especialidad milagrosa las inundaciones, otro azote perenne de la capital virreinal. Las medidas higiénicas empezaron a notarse tras la procesión de la Virgen de Guadalupe, con lo cual, con una mentalidad crédula propia aún de la época,40 le fue atribuido el milagro. Así, el ayuntamiento de México proclamó a la Virgen Morena patrona de la ciudad en 1737, y en 1746, en un acto de tremendo atrevimiento político, el arzobispo Vizarrón promovió la jura de Guadalupe como copatrona de la Nueva España. Esta epidemia terminó siendo un motor del guadalupanismo y, por ende, también del criollismo novohispano,41 lo que pone de relieve lo ya señalado: que las epidemias no dejan de ser fenómenos sociobiológicos, que no tienen un solo componente, sino que la interacción entre el patógeno y la respuesta social termina produciendo cambios y reestructuras de mucha importancia.
¿Cómo entender las epidemias como fenómenos sociobiológicos? Para explicar mejor esto, recurriré a una obra de arte como documento. Se trata de un exvoto a la Virgen de los Dolores y San Sebastián mártir, realizado por una cholulteca afectada en la epidemia de viruela de
Autor no identificado
Virrey Gaspar de la Cerda Sandoval Silva y Mendoza, 8° Conde de Galve, siglo xvii
Ambrosio de Lima y Escalada.
Espicilegio de la calidad, y utilidades del trigo que comunmente llaman blanquillo (portada), México, Herederos de la viuda de Bernardo Calderón, 1691
salvador de ocampo
Retablo mayor, en templo y exconvento de los Santos Reyes, Metztitlán, Hidalgo, México, 1697


Autor no identificado
Virrey Juan Antonio Vizarrón y Eguiarreta, siglo xvii
movimiento estacional de entierros por grupo étnico (indios y españoles) y edad. Cabeza parroquial de zinacantepec, 1737
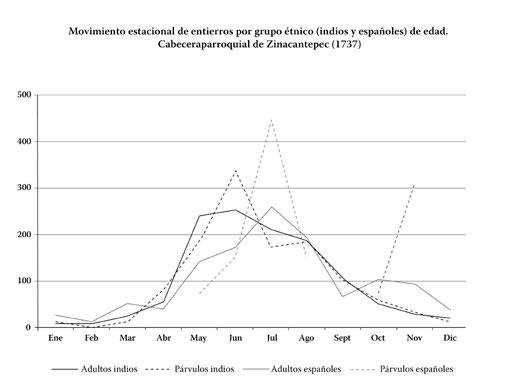
fuente: Verónica Flores Gutiérrez, “Incidencia espacio temporal de la epidemia de tifo de 1737. Zinacantepec, Valle de Toluca”, en José Gustavo González Flores (coord.), Epidemias de matlazahuatl, tabardillo y tifo en Nueva España y México. Sobremortalidades
1761-1762, quien salvó la vida. Contrástese esta escena con la del Códice florentino. En ésta, una mujer sola debe atender a varios enfermos. En aquél, tres mujeres están dedicadas al auxilio del convaleciente. Los novohispanos habían aprendido a convivir con la enfermedad, aunque aún no era endémica, o sea, cada episodio venía importado de otra latitud, pues la baja densidad poblacional impidió que el virus circulara de manera recurrente antes de 1796.42 La gente que la había padecido tenía inmunidad de por vida, e incluso si no se había tenido, se sabía que había que manejar con higiene todo lo que tocara el enfermo; también era conocida la importancia de que la persona reposara y estuviese bien alimentada. Con ello, aunque fueron graves, las epidemias de viruela de 1761-1762 y de 1796-1797 no significaron una devastación de la Nueva España; es más, la población siguió creciendo vigorosamente, y pasó de unos 4.4 millones de habitantes en 1793 a 6.1 al momento de estallar la revuelta de independencia en 1810.43
La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna
A pesar de que era una vieja conocida, la viruela no dejaba de ser una asesina terrible. Por ello, la Corona española apostó antes que ningún otro gobierno por la vacunación en todo su imperio usando el método descubierto por el inglés Edward Jenner entre 1796 y 1798. La inoculación de la viruela humana ya había sido introducida en Europa desde el Imperio otomano a inicios del siglo xviii —método conocido como variolación—, pero la mortandad de los inoculados, aunque menor que la de los infectados de forma natural, no dejaba de ser relativamente elevada. Jenner observó que las mujeres que ordeñaban vacas solían ser inmunes a la viruela. Los vacunos sufren una variedad de la viruela mucho más leve que la humana y la enfermedad es transmisible al humano, que, sin embargo, no padece grandes síntomas; la vacuna bovina, en cambio, genera inmunidad frente a la viruela humana; el gran aporte de Jenner fue encontrar que se podía
bautizos y entierros por grupo de edad. Zinacantepec, 1708-1815

con incidencia en la población adulta del siglo xvii al xix, Saltillo, Universidad Autónoma de Coahuila, 2017, pp. 63 y 55.
LIII inocular de un humano a otro. Además, para 1798 estaba claro que, con contadísimas excepciones, los vacunados, a diferencia de los variolados, no morían.
El médico alicantino Francisco Javier Balmis había estado en la Nueva España y conocía los estragos de las epidemias en la América española. Carlos IV apoyó la organización de la Real Expedición Filantrópica en 1803 en cuanto Balmis propuso el ingenioso sistema de usar a niños expósitos para ir transmitiendo la vacuna “viva” de un brazo a otro durante el viaje y así evitar que el líquido se echase a perder.44 Los niños que llegaron a la Nueva España fueron dados en adopción con el apoyo del virrey Iturrigaray, quien, además, para promover la vacunación, puso como ejemplo la inoculación de su propio hijo. Se fueron estableciendo juntas de vacunación en diversos puntos del reino para garantizar la conservación del líquido y Balmis recurrió al mismo método de llevar niños huérfanos para transportar la vacuna a Filipinas y a China a bordo del Galeón de Manila
Los reportes de la época señalan el rechazo, sobre todo de la gente más humilde y con menos instrucción, a la aplicación de la vacuna. En muchas localidades rurales, las autoridades locales se opusieron a la inoculación, aun cuando era bastante evidente la diferencia en sobremortalidad por viruela en las localidades en donde la vacunación sí se había efectuado.45 La Guerra de Independencia, con todos los tras-
42 James C. Riley, “Smallpox and American Indians Revisited”, en Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, vol. 65, núm. 4, 2010, p. 446.
43 Enrique Cárdenas Sánchez, El largo curso de la economía mexicana: de 1780 a nuestros días, México, Fondo de Cultura Económica/El Colegio de México, 2015, p. 108.
44 José N. Iturriaga, Historia de las epidemias en México, México, Grijalbo, 2020, p. 105.
45 La variolación ya se había aplicado en algunas localidades durante la epidemia de 17961797, y, como se señaló anteriormente, aunque daba protección y su índice de mortandad era bajo, la letalidad no estaba ausente. Para una población poco instruida, resultaba difícil comprender la diferencia entre uno y otro método, que a primera vista parecían muy similares. Véase el estudio de América Molina del Villar, “Los alcances de la inoculación
Real expedición filantrópica de la vacuna
La Coruña, 1803
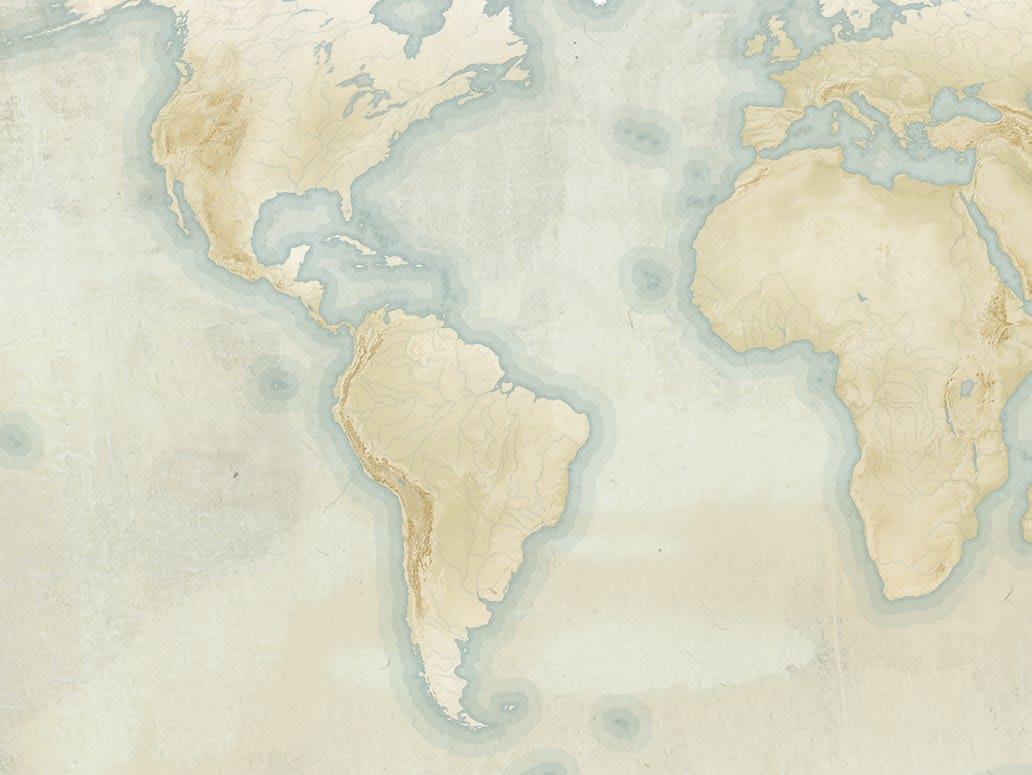
San Francisco
San Diego
A Filipinas
Nuevo México y Arizona
La Habana
México
Guatemala
Texas Cartagena
Islas Canarias
San Juan de Puerto Rico
Medellín Caracas
Quito
Océano Pací co
Lima La Paz
Macao A Cantón
Santiago
A La Coruña
Océano Atlántico
Expedición conjunta
Expedición Salvany
Expedición Balmis
Expedición Francisco Pastor
Expedición Gutiérrez Robredo
Expedición Grajales y Bolaño
Expediciones ulteriores

Hanoi
Recorrido de la expedición en Filipinas
Océano Pací co
Islas Filipinas
Manila
Santa Cruz
Mar de las Filipinas
De México
Mar del Sur de Chi na
Mar de Célebes
Expedición Balmis
Expedición Francisco Pastor
Expedición Gutiérrez Robredo
Cebú
Mindanao Zamboanga

Jacques-Louis Moreau de la Sarthe (1771-1826)
Tratado histórico y práctico de la vacuna (detalle), 1803
tornos que conllevó, también complicó que se continuase con la misma eficacia y alcance la aplicación de la vacuna. Sea como fuere, la experiencia de la vacuna contra la viruela puso de manifiesto la importancia de coordinar el esfuerzo de médicos y autoridades con un enfoque científico, e incluso en plena Guerra de Independencia, ahí donde operaba aún la administración virreinal, se organizaron juntas de sanidad cuando una nueva epidemia de tifo —que incubó en el duro sitio de Cuautla en 1812— empezó a causar estragos.
Epílogo
La Nueva España comenzó su andadura con una epidemia provocada por un patógeno desconocido para la población indígena, la cual devastó el corredor México-Veracruz: la viruela. En su ocaso, y de la mano
total de muertos y convalecientes por la viruela en la cabecera y haciendAs de jonacatepec, 1797
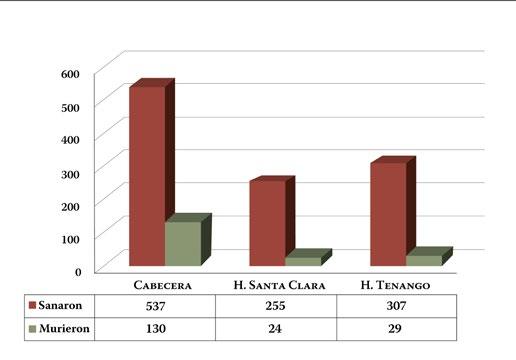
fuente: América Molina del Villar, “Los alcances de la inoculación y el impacto de la viruela de 1797 en la parroquia de San Agustín Jonacatepec”, en Relaciones: Estudios de Historia y Sociedad, vol. xl, núm. 157, 2019, p. 199.
de la vacuna, dio comienzo la derrota de ese mortífero virus. Como ya se mencionó, no sólo se ganó resistencia biológica, sino social, frente a las epidemias. La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna por toda la geografía de la dilatada monarquía hispánica da muestra de un Estado —el Estado borbónico— que tendría su lado no tan amable, pero que también había desarrollado capacidades de acción muy con siderables, pues pudo poner al alcance de sus súbditos los más recientes avances de la ciencia con sorprendente velocidad.46 Lo que vemos, así, es una Nueva España —en el contexto de un mundo hispánico— que no estaba atrás de ninguna entidad europea de su momento.
y el impacto de la viruela de 1797 en la parroquia de San Agustín Jonacatepec”, en Relaciones: Estudios de Historia y Sociedad, vol. xl, núm. 157, 2019, pp. 178-214, disponible en https://doi.org/10.24901/rehs.v40i157.324; consultado en abril de 2025.
46 El propio Alexander von Humboldt fue testigo de la expedición y la consideró como uno de los más notables viajes científicos de la historia. Véase José Tuells y Berta Echániz Martínez, “Balmis según Humboldt”, en Vacunas: investigación y práctica, vol. 20, núm. 2, julio-diciembre de 2019, pp. 84-88.

Autor no identificado
Exvoto de Lusiana Grande Axotlan a la Virgen de los Dolores y a San Sebastián (detalle), 1761
Edward Jenner, descubridor de la vacunación, en Tratado histórico y práctico de la vacuna, 1803


Hemerografía
Arroyo Abad, Leticia, Elwyn A. R. Davies y Jan Luiten van Zanden, “Between Conquest and Independence: Real Wages and Demographic Change in Spanish America, 1530-1820”, en cgeh Working Paper Series, vol. 20, 2011.
Calderón Fernández, Andrés, y Ernest Sánchez Santiró, “Epidemias, población y tributo en Nueva España en el siglo xvi”, en Tzintzun: Revista de Estudios Históricos, vol. 78, julio-diciembre de 2023.
Campana, Michael G., Nelly Robles García, Frank J. Rühli y Noreen Tuross, “False Positives Complicate Ancient Pathogen Identifications Using High-Throughput Shotgun Sequencing”, en bmc Research Notes, vol. 7, núm. 111, febrero de 2014
Fernandes, Daniel M., et al , “A Genetic History of the PreContact Caribbean”, en Nature, vol. 590, 2021, pp. 103110
Hunter, William, “The Serbian Epidemics of Typhus and Relapsing Fever in 1915: Their Origin, Course, and Preventive Measures Adopted for Their Arrest. An Ætiological and Preventive Study Based on Records of British Military Sanitary Mission to Serbia, 1915”, en Proceedings of the Royal Society of Medicine, vol. xiii, 1920.
Kirković, Stojan, y Wladimir Alexieff, “Über kombinierte Erkrankungen an Fleck- und Rückfallfieber”, en Archiv für Schiffs und TropenHygiene, vol. 22, núm. 16, 1918.
Kubler, George, “Population Movements in Mexico, 15201600”, en Hispanic American Historical Review, vol. 22, núm. 4, noviembre de 1942
Mandujano Sánchez, Angélica, Luis Camarillo Solache y Mario A. Mandujano, “Historia de las epidemias en el México antiguo: algunos aspectos biológicos y sociales”, en Casa del Tiempo, abril de 2003.
Medina de la Garza, Carlos Eduardo, “Howard Taylor Ricketts y el tifo epidémico en México”, en Medicina Universitaria, vol. 1, núm. 3, 1999.
Miranda, José, “La población indígena de México en el siglo xvii”, en Historia Mexicana, vol. xii, núm. 2, octubre-diciembre de 1962.
Mooser, Herman, “Tabardillo: An American Variety of Typhus”, en The Journal of Infectious Diseases, vol. 44, núm. 3, marzo de 1929.
Sempat Assadourian, Carlos, “La despoblación indígena en Perú y Nueva España durante el siglo xvi y la formación de la economía colonial”, en Historia Mexicana, vol. xxxviii, núm. 3, 1989.
Tuells, José, y Berta Echániz Martínez, “Balmis según Humboldt”, en Vacunas: investigación y práctica, vol. 20, núm. 2, julio-diciembre de 2019.
Zambardino, Rudolph A., “Mexico’s Population in the Sixteenth Century: Demographic Anomaly or Mathematical Ilusion?”, en Journal of Interdisciplinary History, vol. 11, núm. 1, verano de 1980.
BIBLIOGRAFÍA
Aguirre Beltrán, Gonzalo, La población negra de México: estudio etnohistórico [1946], México, Fondo de Cultura Económica/Universidad Veracruzana, 1989. Beltrán Ugarte, Ulises, “La población de los tarascos en el siglo xvi”, en Ana Arenzana (coord.), El poblamiento de México: una visión histórico demográfica, t. i, México, Secretaría de Gobernación/Consejo Nacional de Población/Azabache, 1993.
Bloch, Marc, Los reyes taumaturgos, México, Fondo de Cultura Económica, 1993.
Cabrera Quintero, Cayetano, Escudo de armas de México, México, Viuda de Joseph Bernardo de Hogal, 1746. Calvo, Thomas, Acatzingo: demografía de una parroquia mexicana, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1973.
Canales Guerrero, Pedro, “Historia natural del tifo epidémico: comprender la alta incidencia y rapidez en la transmisión de la Rickettsia prowazekii”, en José Gustavo González Flores (coord.), Epidemias de matlazáhuatl, tabardillo y tifo en Nueva España y México: sobremortalidades con incidencia en la población adulta del siglo xvii al xix, Saltillo, Universidad Autónoma de Coahuila, 2017.
Cárdenas Sánchez, Enrique, El largo curso de la economía mexicana: de 1780 a nuestros días, México, Fondo de Cultura Económica/El Colegio de México, 2015. Cartas de Indias [1877], t. 2, edición facsimilar, México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público/Porrúa, 1981.
Cook, Sherburne F., y Woodrow Borah, The Indian Population of Central Mexico, 15311610, Berkeley, University of California Press, 1960. , El pasado de México: aspectos sociodemográficos, México, Fondo de Cultura Económica, 1989.
Cramaussel, Chantal (ed.), Rutas de la Nueva España, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2006.
Cruz Valdés, Reyna, Una larga fila de cruces: las enfermedades en el hospital de San Juan de Dios, en el valle de Atlixco (17371747), Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2015.
Escamilla González, Iván, “Cayetano de Cabrera y Quintero y su Escudo de armas de México”, en Rosa Camelo y Patricia Escandón (coords.), La creación de una imagen propia: la tradición española, t. i, vol. ii: Juan A. Ortega y Medina y Rosa Camelo (coords.), Historiografía mexicana, México, Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Nacional Autónoma de México, 2012.
García Acosta, Virginia, Juan Manuel Pérez Zevallos y América Molina del Villar, Desastres agrícolas en México: catálogo histórico, t. i, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social/ Fondo de Cultura Económica, 2003.
Iturriaga, José N., Historia de las epidemias en México, México, Grijalbo, 2020.
Kubler, George, Arquitectura mexicana del siglo xvi [1948], México, Fondo de Cultura Económica, 1983.
Lima y Escalada, Ambrosio de, Espicilegio de la calidad, y vtilidades del trigo que comunmente llaman Blanquillo, con repuesta á las razones, que los Protho Medicos desta Corte alegaron contra èl..., México, Herederos de la Viuda de Bernardo Calderón, 1692.
Livi Bacci, Massimo, Historia mínima de la población mundial, Barcelona, Ariel, 1990.
, Los estragos de la conquista: quebranto y declive de los indios de América, Barcelona, Crítica, 2006.
López Austin, Alfredo, “El núcleo duro, la cosmovisión y la tradición mesoamericana”, en Johanna Broda y Félix Báez-Jorge (eds.), Cosmovisión, ritual e identidad de los pueblos indígenas, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Fondo de Cultura Económica, 2001, pp. 47-65.
Márquez Ruiz, Miguel Ángel Jacinto, Epizootias, zoonosis y epidemias: el intercambio de infecciones y parasitosis entre el Viejo y el Nuevo Mundo, tesis de doctorado, Universidad de León, 2006.
Molina del Villar, América, La Nueva España y el matlazáhuatl, 17361739, México y Zamora, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social/El Colegio de Michoacán, 2001.
Morin, Claude, Santa Inés Zacatelco (16461812): contribución a la demografía histórica del México colonial, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1973.
Perea González, José Luis, Lucía García Noriega y Nieto, y Carlos Méndez Domínguez, Cinco siglos de identidad cultural viva. Camino Real de Tierra Adentro: patrimonio de la humanidad, México, Secretaría de Cul-
tura/Instituto Nacional de Antropología e Historia/ Gobierno del Estado de México, 2016.
Powell, Philip Wayne, Capitán mestizo; Miguel Caldera y la frontera norteña. La pacificación de los chichimecas (15481597), traducción de Juan José Utrilla, México, Fondo de Cultura Económica, 1989. , La Guerra Chichimeca (15501600), México, Fondo de Cultura Económica, 1984.
Reyes, Aurelio de los, Los caminos de la plata, México, Universidad Iberoamericana, 1991. Rojas, Beatriz, Las ciudades novohispanas. Siete ensayos. Historia y territorio, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora/El Colegio de Michoacán/ Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Historia Política), 2016.
Sahagún, Bernardino de, Historia general de las cosas de Nueva España, t. iii, estudio introductorio, paleografía, glosario y notas de Alfredo López Austin y Josefina García Quintana, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2000.
Velázquez, Primo Feliciano, Historia de San Luis Potosí, 3 vols., México, El Colegio de San Luis/Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2004.
Viesca T., Carlos, “Hambruna y epidemia en Anáhuac (14501454) en la época de Moctezuma Ilhuicamina”, en Enrique Florescano y Elsa Malvido (eds.), Ensayos sobre la historia de las epidemias en México, t. i, México, Instituto Mexicano del Seguro Social, 1982.
Consultas en internet
Calderón Fernández, Andrés, Mirando a Nueva España en otros espejos: cuatros ensayos sobre demografía y niveles de vida, siglos xvixix, tesis de doctorado, Universidad Complutense de Madrid, 2016, en https:// hdl.handle.net/20.500.14352/21580; consultado en abril de 2025.
He Yu et al., “Palaeogenomic Analysis of Black Rat (Rattus rattus) Reveals Multiple European Introductions Associated with Human Economic History”, en Nature Communications, vol. 13, núm. 2399, 2022, en https:// doi.org/10.1038/s41467-022-30009-z; consultado en abril de 2025.
Henige, David, “Standards of Proof and Discursive Strategies in the Debate over Native American Population at Contact”, en Memorias de la Conferencia El Poblamiento de las Américas (Veracruz, 1992), vol. 1, International Union for the Scientific Study of Population, 1992, en https://iussp.colmex.mx/items/show/ 2; consultado en abril de 2025.
Hernández Flores, Kevin Aymar, “La conquista de México: historia, personajes y consecuencias en la época colonial”, en Nuestro Mundo. Información que recorre el mundo, 13 de abril de 2024, en https://nuestromundo. org/la-conquista-de-mexico-historia-personajes-yconsecuencias-en-la-epoca-colonial/ “Informe de las decisiones adoptadas por el Comité del Patrimonio Mundial en su 34ª sesión (Brasilia, 2010)”. whc10/34.com/20, en https://whc.unesco. org/document/ 104960
Molina del Villar, América, “Los alcances de la inoculación y el impacto de la viruela de 1797 en la parroquia de San Agustín Jonacatepec”, en Relaciones: Estudios de Historia y Sociedad, vol. xi, núm. 157, 2019, pp. 178214, en https://doi.org/10.24901/rehs.v40i157.324; consultado en abril de 2025.
Real Academia Española, Diccionario de autoridades, “tierra adentro”, en https://apps2.rae.es/DA.html
Warrell, David A., “Louse-Borne Relapsing Fever (Borrelia recurrentis Infection)”, en Epidemiology and Infection, enero de 2019, en 10.1017/S0950268819 000116; consultado en abril de 2025.
índice de ilustraciones
P. II
Autor no identificado
Biombo con desposorio indígena, mitote y palo volador (detalle), ca. 1660-1690
Óleo sobre tela
167.6 × 304.8 cm
Col. Los Angeles County Museum, Los Ángeles, Estados Unidos
Fotografía: Los Angeles County Museum
P. IV
Bernardo Miera y Pacheco (1713-1785)
Mapa del reino del Nuevo México (detalle), siglo xviii Óleo sobre tela
102 × 78 cm
Col. Mapoteca Manuel Orozco y Berra, Ciudad de México, México
Fotografía: Mapoteca Manuel Orozco y Berra, del Servicio de información Agroalimentaria y Pesquera
P. VI
Autor no identificado
Exvoto dedicado a la Virgen de San Juan, derivado de un accidente de la mina San José de Gracia, 1897
Sin registro de medidas
Col. Museo Regional de Guanajuato, Guanajuato, México
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mrg-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
P. VII
Autor no identificado
Indios apaches (detalle), ca. 1775-1800 Óleo sobre tela
36 × 48 cm
Col. Museo de América, Madrid, España
Fotografía: Museo de América, Madrid/Joaquín Otero Úbeda
P. VIII
Autor no identificado
Indios mecos (detalle), 1774 Óleo sobre lienzo
75 × 54 cm
Col. Museo de América, Madrid, España
Fotografía: Museo de América, Madrid/Joaquín Otero Úbeda
P. IX
Matthäus Merian, el Viejo (1593-1650) Camino de paso con una columna de mulas en un arroyo, 1620-1625 Grabado
18.6 × 30.9 cm
Col. Swiss National Museum, Zúrich, Suiza Fotografía: © Schweizerisches Nationalmuseum
P. X
Eberhard Werner Happel (1647-1690) Guerrero nativo mexicano (Chichimeca), 1688
30.5 × 17.5 cm
Col. Barry Lawrence Ruderman, Antique Maps Inc., La Jolla, Estados Unidos
Fotografía: © Barry Lawrence Ruderman, Antique Maps Inc.
P. XI
Chichimecas, en Códice Chamacuero, ff. 38 y 39, 1653-1700
Tinta negra coloreada
31 × 22 cm
Col. El Colegio de Michoacán, Morelia, México
Fotografía: El Colegio de Michoacán
P. XII
Bernardo Portugal (siglo xviii)
Plano de la Ciudad de Zacatecas, México, 1799
Grabado sobre papel
36 × 64 cm
Col. John Carter Brown Library, Providence, Estados Unidos
Fotografía: Cortesía John Carter Brown Library
P. XIII
Ricardo Gárate (1528-1598)
Agostadero del Fresno, hoy “Puerta de Bombela” jurisdicción de Pénjamo, Guanajuato, 1919 Dibujo en pluma, tinta y acuarela
67.4 × 75 cm
Col. Barry Lawrence Ruderman, Antique Maps Inc., La Jolla, Estados Unidos
Fotografía: © Barry Lawrence Ruderman, Antique Maps Inc.
PP. XIV-XV
Bernardo Portugal (siglo xviii)
Plano de Zacatecas, 1799
Sin registro de técnica
38 × 66 cm
Col. Mapoteca Manuel Orozco y Berra, Ciudad de México, México
Fotografía: Mapoteca Manuel Orozco y Berra, del Servicio de información Agroalimentaria y Pesquera
P. XVI
José María Velasco (1840-1912)
Pirámide del Sol en Teotihuacán (detalle), 1878 Óleo sobre tela
29 × 44 cm
Col. Museo Nacional de Arte, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Ciudad de México, México
Fotografía: © Museo Nacional de Arte, inbal, Secretaría de Cultura
P. XVIII
En Fray Diego Durán y sus informantes, Historia de las Indias de Nueva España y islas de Tierra Firme, f. 211v (detalle), ca. 1579-1581
Tinta y policromía sobre papel
27.5 × 19 cm
Col. Biblioteca Nacional de España, Madrid, España
Fotografía: Imágenes procedentes de los fondos de la Biblioteca Nacional de España
P. XIX
William Gates (1863-1940)
Maya Society. Map of the Mayance Nations and Languages, 1934
Impresión sobre papel
30 × 38 cm
Col. Library of Congress, Washington, D. C., Estados Unidos
Fotografía: World Digital Library, Library of Congress, Washington, D. C.
P. XX Fray Diego Durán y sus informantes, Historia de las Indias de Nueva España y islas de Tierra Firme, f. 34 (detalle), ca. 1579-1581
Tinta y policromía sobre papel
27.5 × 19 cm
Col. Biblioteca Nacional de España, Madrid, España
Fotografía: Imágenes procedentes de los fondos de la Biblioteca Nacional de España
P. XXI
Miguel González y Juan González (siglo xvii)
Conquista de México. Recibimiento de Moctezuma, 1698 Óleo sobre madera con incrustaciones de concha
97 × 53 cm
Col. Museo de América, Madrid, España
Fotografía: Museo de América/Joaquín Otero Úbeda
P. XXII
En Memorial de Don Gonçalo Gómez de Cervantes del modo de vivir que tienen los indios, y del beneficio de las minas de la plata, y de la cochinella, 1542
Manuscrito y dibujo sobre papel
30.5 × 25.4 cm
Col. The British Museum, Londres, Reino Unido
Fotografía: © The Trustees of the British Museum
P. XXIII
Johann Theodorus de Bry (1528-1598)
Narratio regionum Indicarum per Hispanos quosdam deuastatarum verissima: prius quidemper Episcopum
Bartholemzum Casaum, 1598
Grabado sobre papel
Sin registro de medidas
Col. Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, Vittorio Emanuele, Roma, Italia
Fotografía: Wikimedia Commons
P. XXV
Clemencia a agremiados de Juan Saldaña, en Pintura del gobernador, alcaldes y regidores de México,
Códice Osuna, f. 26, ca. 1565
Tinta sobre papel
32 × 22 cm
Col. Biblioteca Nacional de España, Madrid, España
Fotografía: Imágenes procedentes de los fondos de la Biblioteca Nacional de España
P. XXVII
En Memorial de los indios de Tepetlaoztoc, Códice Kingsborough, ca. 1550
Pigmentos sobre papel
29.8 × 21.5 cm
Col. The British Museum, Londres, Reino Unido Fotografía: © The Trustees of the British Museum
P. XXIX
José de Páez (1721-ca. 1790)
De indio, y mestiza, produce coyote, 1780
Óleo sobre tela
Sin registro de medidas
Col. Particular, en custodia del Museo de Historia
Mexicana, Monterrey, México
Fotografía: Fomento Cultural Banamex, A.C.
p. lviii
José de Páez (1721- ca. 1790) De español, y negra, produce mulato (detalle), siglo xviii
P. XXX Hospital, en Pintura del gobernador, alcaldes y regidores de México, Códice Osuna, ca. 1565
Tinta sobre papel
32 × 22 cm
Col. Biblioteca Nacional de España, Madrid, España
Fotografía: Imágenes procedentes de los fondos de la Biblioteca Nacional de España
PP. XXXIV-XXXV
Johann Wenzel Peter (1745-1829)
Adán y Eva en el Jardín del Edén (detalle), ca. 1800 Óleo sobre tela
247 × 336 cm
Col. Pinacoteca del Museo Vaticano, Roma, Italia
Fotografía: Wikimmedia Commons
P. XXXVI
La viruela. Episodios epidémicos en la Nueva España, 1520-1529
Elaboración de la autora
ILUSTRACIÓN: Magdalena Juárez Vivas
Bernardino de Sahagún, Códice Florentino, vol. 3, f. 460v (detalle), 1577
Tinta y policromía sobre papel
31 × 21 cm
Col. Biblioteca Medicea Laurenziana, Florencia, Italia
Fotografía: Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Med. Palat. 219, f. 283v; Med. Palat. 220, ff. 460v, 19r, 19v.
Su concessione del mic. E’vietata ogni ulteriore riproduzione con qualsiasi mezzo
P. XXXVII
Sección del cráneo humano dañado por las últimas fases de la neurosífilis, 2013 Fotografía digital
Col. Wikimedia Commons Fotografía: Canley, cc by-sa 3.0
P. XXXVIII
Códice Telleriano Remensis, ca. 1550-1556 Tinta y pigmentos sobre pergamino 30 × 21 cm
Col. Bibliothèque nationale de France, París, Francia Foto: Bibliothèque nationale de France
P. XXXIX
Viruela (1520) y Cocoliztli (1545), en Códice en Cruz o Anales de Cuauhtitlán, de Texcoco y de México (detalles), siglo xvi Pigmentos sobre papel amate 57 x 166 cm
Col. Bibliothèque nationale de France, París, Francia Fotografía: Bibliothèque nationale de France
P. XL
Episodios epidémicos en la Nueva España, 1530-1543
Elaboración de la autora
ILUSTRACIÓN: Magdalena Juárez Vivas
Primer gran cocolixtli, 1544-1548
Elaboración de la autora
ILUSTRACIÓN: Magdalena Juárez Vivas
PP. XLII-XLIII
Indumentaria indígena, en Códice de trajes, siglo xvi Col. Biblioteca Nacional de España, Madrid, España
Fotografía: Imágenes procedentes de los fondos de la Biblioteca Nacional de España
PP. XLIV-XLV
Huey cocolixtli, 1576-1580
Elaboración de la autora
ILUSTRACIÓN: Magdalena Juárez Vivas
P. XLVII
Fray Diego Durán y sus informantes, Historia de las Indias de Nueva España y islas de Tierra Firme, f. 210 (detalle), ca. 1579-1581
Tinta y policromía sobre papel
27.5 × 19 cm
Col. Biblioteca Nacional de España, Madrid, España
Fotografía: Imágenes procedentes de los fondos de la Biblioteca Nacional de España
PP. XLVIII-XLIX
Autor no identificado
Biombo con desposorio indígena, mitote y palo volador, ca. 1660-1690
Óleo sobre tela
167.6 × 304.8 cm
Col. Los Angeles County Museum, Los Ángeles, Estados Unidos
Fotografía: Los Angeles County Museum
P. L
Autor no identificado
Virrey Gaspar de la Cerda Sandoval Silva y Mendoza, 8° Conde de Galve, siglo xvii
Óleo sobre tela Sin registro de medidas
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: Wikimedia Commons/secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
Ambrosio de Lima y Escalada
Espicilegio de la calidad, y utilidades del trigo que comunmente llaman blanquillo (portada), México, Herederos de la viuda de Bernardo Calderón, 1691
Fotografía: Wikimedia Commons
P. LI
Salvador de Ocampo
Retablo mayor, templo y exconvento de los Santos Reyes, Metztitlán, Hidalgo, México, 1697
Fotografía: secretaría de cultura-inah-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
P. LII
Autor no identificado
Virrey Juan Antonio Vizarrón y Eguiarreta, siglo xvii
Óleo sobre tela
99 × 76.8 cm
Col. Museo Nacional de Historia, inah, Ciudad de México, México
Fotografía: Wikimedia Commons/secretaría de cultura-inah-mnh-mex
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
P. LIV
Real expedición filantrópica de la vacuna
Elaboración de la autora
ILUSTRACIÓN: Magdalena Juárez Vivas
Recorrido de la expedición en Filipinas
Elaboración de la autora
ILUSTRACIÓN: Magdalena Juárez Vivas
P. LV
Jacques-Louis Moreau de la Sarthe (1771-1826)
Tratado histórico y práctico de la vacuna (detalle)
Imprenta Real, 1803
Grabado e iluminado a mano sobre papel
Sin registro de medidas
Fotografía: Morton, Casa de Subastas
P. LVI
Autor no identificado
Exvoto de Lusiana Grande Axotlan a la Virgen de los Dolores y a San Sebastián (detalle), 1761
Óleo sobre tela
53.7 × 77 cm
Col. Museo Franz Mayer, Ciudad de México, México
Fotografía: Museo Franz Mayer
P. LVII
Edward Jenner, descubridor de la vacunación, en Tratado histórico y práctico de la vacuna
Imprenta Real, 1803
Grabado sobre papel
Sin registro de medidas
Fotografía: Morton, Casa de Subastas
P. LVIII
José de Páez (1721-ca. 1790)
De español, y negra, produce mulato (detalle), siglo xviii Óleo sobre lámina de cobre
50.2 × 64 × 3 cm
Col. Particular, en custodia del Museo de Historia Mexicana, Monterrey, México
Fotografía: Museo de Historia Mexicana
créditos
Dirección
Cándida Fernández de Calderón
Coordinación Académica
María Cristina Torales Pacheco
Guadalupe Jiménez Codinach
María Teresa Franco
Textos
María Isabel Monroy Castillo
Gerardo Lara Cisneros
Andrés Calderón Fernández
Coordinación Editorial
Carlos Monroy Valentino
Diseño
Eva Lucía Reyes Moreno
Gestión Editorial
Gerardo Rivera Cuervo
Larissa Espinosa Amaya
Corrección de Estilo y Cuidado de Edición
Patricia Rubio Ornelas
Virginia Ruano Gómez
Coordinación e Investigación Iconográfica
Luisa Barrios
José Octavio Hermman Cortés
Fotografía
Los créditos de las fotografías que generosamente nos proporcionaron instituciones, museos, galerías, coleccionistas y personas aparecen en el índice de ilustraciones.
Ilustración Digital
Magdalena Juárez Vivas
Jurídico
Lorena Montoya Miranda
Administración
José Miguel Islas Báez
Alejandra Hernández Cortés