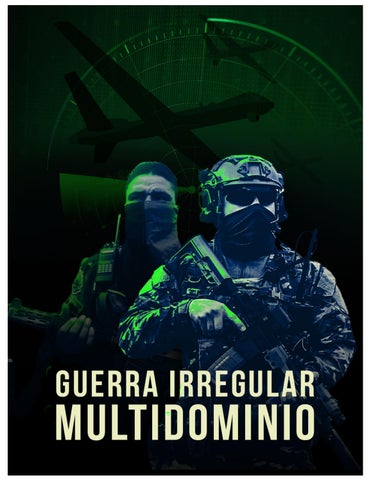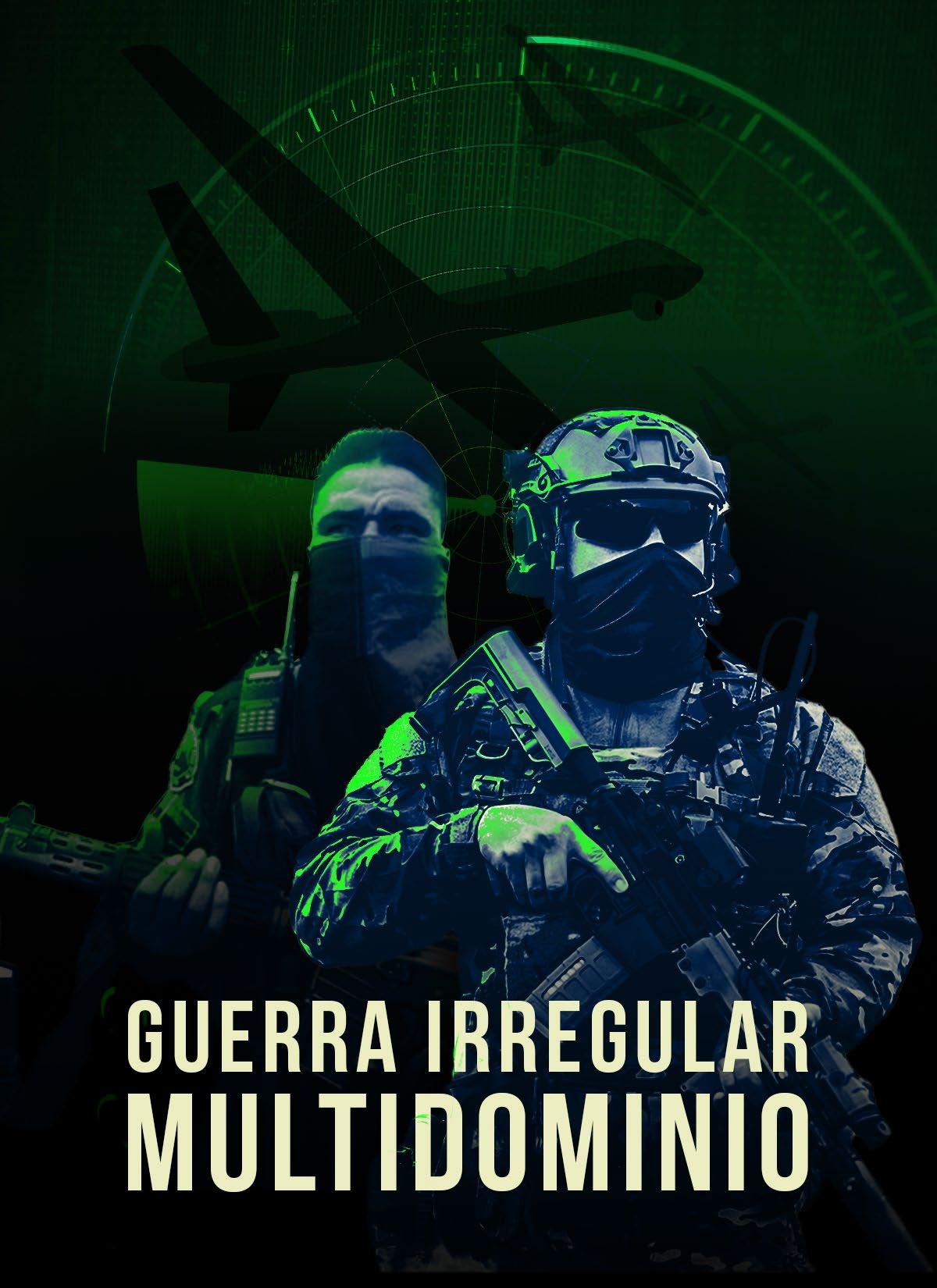
GUERRA IRREGULAR MULTIDOMINIO
MÓDULO 1: Definición y naturaleza de la insurgencia y contrainsurgencia. Operaciones Multidominio en contextos insurgentes.
Generalidades:
La insurgencia y contrainsurgencia son fenómenos interdependientes que han moldeado conflictos modernos mediante estrategias asimétricas. Su naturaleza trasciende lo militar para abarcar dimensiones políticas, sociales y psicológicas.
La insurgencia es una rebelión armada en contra de una autoridad constituida y una autoridad reconocida como tal por las Naciones Unidas. Una insurgencia típicamente está enfrentada con una guerra contra insurgente.
No todas las rebeliones son insurgencias, dado que un estado de beligerancia puede existir entre uno o más estados soberanos y fuerzas rebeldes. Por ejemplo, durante la guerra civil estadounidense las fuerzas del sur no fueron reconocidas como un estado soberano, pero sí fue reconocido como un poder beligerante, y los buques de guerra de las fuerzas del sur fueron dados los mismos derechos que las fuerzas estadounidenses en puertos extranjeros 1 .
Cuando una insurgencia se usa para describir el estado de ilegalidad de un movimiento dado que no es autorizado o de acuerdo con la ley de la nación, su uso es neutral. Sin embargo, cuando se usa por parte de un estado u otra autoridad debajo de amenaza, "insurgencia" además lleva una implicación de que la causa de los rebeldes es ilegítima, mientras que los sublevados ven a la autoridad en sí como ilegítima.
Una variedad de términos, ninguno precisamente definido, caen debajo de la
1 Bureau of Public Affairs: Office of the Historian Timeline of U.S. Diplomatic History 1861-1865: The Blockade of Confederate Ports, 1861-1865, U.S. State Department.
categoría de insurgencia: rebelión, sublevación, etc. Ninguna insurgencia es idéntica a otra. La base de una insurgencia puede ser política, económica, religiosa o étnica, o una combinación de factores.
A veces pueden existir una o más insurgencias simultáneamente, por ejemplo, la insurgencia de Irak tuvo múltiples insurgencias realmente. Otros han buscado la independencia de una región en particular.
La contrainsurgencia es el uso de elementos militares y no militares de un Estado para derrotar a una insurgencia en combate militar, en la política y en la mentalidad de las personas. Por su parte, una insurgencia es una rebelión armada, organizada para derrocar a un Gobierno que usa elementos de guerras irregulares y estrategias no militares como proselitismo y sobornos. Una insurgencia usa dos tipos de violencia: guerra de guerrillas contra las fuerzas militares y terrorismo contra los civiles. Considerando esto, el Estado busca que su contrainsurgencia derrote la guerrilla e impida el terrorismo 2
La contrainsurgencia no es una acción militar exclusivamente. De hecho, su carácter político y civil es más importante. No solo se trata de derrotar militarmente a un grupo armado interno, sino de impedir que vuelva a surgir. Busca garantizar la legitimidad del Estado; es decir, que los actores políticos lo vean como un sistema válido dentro del cual se puede operar. Asimismo, busca obtener la simpatía de la población civil, algo que tiende a describirse como “ganarse los corazones y las mentes”. Con estos elementos sociopolíticos, se busca desincentivar unirse a cualquier insurgencia futura 3
Una contrainsurgencia puede terminar de cuatro maneras 4:
• Victoria para el Estado: implica la derrota del grupo guerrillero, así como el rechazo de la ciudadanía a buscar soluciones violentas de nuevo.
2 Guarnaccia 2021; MCoE 2018.
3 MCoE 2018; Plakoudas 2020.
4 MCoE 2018; Plakoudas 2020.
• Victoria para la insurgencia: implica el derrocamiento del Estado y su posible suplantación.
• Acuerdos de paz: fin de hostilidades negociado, donde la guerrilla acepta dos cosas: desmovilizarse militarmente y volverse un partido político más del sistema. A su vez, el Estado se compromete a reformarse para que no haya incentivos para futuras insurgencias.
• Estancamiento: implica un empate. Ninguna de las dos partes gana definitivamente. Cada quien controla un área, con enfrentamientos ocasionales
Dentro de la ciencia militar, la contrainsurgencia es particularmente complicada. Existe fuera de la ley internacional que regula la guerra, ya que no es un enfrentamiento entre los dos ejércitos de dos países enemistados. Se trata de una lucha del Estado contra algunos de sus civiles levantados en armas. Es difícil distinguir al enemigo, ya que se pierde entre la población general. Además, la existencia de una insurgencia implica que los ciudadanos desconfían masivamente de su propio Estado. Recuperar esa confianza es complejo, sobre todo si se tiene apoyo de alguna fuerza extranjera que puede verse como un ejército de ocupación.
En muchos sentidos, las contrainsurgencias son guerras prolongadas que no se ganan definitivamente. Por ende, muchos países practican la contrainsurgencia preventiva quieren evitar que el descontento político normal degenere en una insurgencia 5:
Por ejemplo, en el caso de Guatemala, la solución final a la contrainsurgencia fue la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, en el gobierno de Álvaro Arzú. Si bien el Ejército tuvo dos victorias militares casi definitivas, una a inicios de los setenta y otra a inicios de los ochenta, la insurgencia nunca dejó de existir. Los Acuerdos de Paz llevaron a que las guerrillas unificadas bajo la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) se volvieran un partido político formal. Así, obtuvieron representación en el Congreso, a través de las urnas.
5 Guarnaccia 2021; MCoE 2018 https://www.tni.org/en/article/waging-counterinsurgency
Los acuerdos también mandaban varias reformas constitucionales y la reducción del ejército. Las reformas iban orientadas a la justicia para las víctimas del enfrentamiento y al reconocimiento de las comunidades indígenas. La mayoría no fueron aprobadas en referéndum. Sin embargo, el Ejército sí fue reducido, lo que limitó su capacidad de reaccionar a dos amenazas nuevas: los cárteles del narcotráfico y las maras 6 .
Interrelación estratégica con las Operaciones Multidominio (MDO, por su sigla en inglés):
La contrainsurgencia moderna requiere enfoque multidominio para enfrentar:
• Insurgencias digitalizadas: uso de redes sociales y criptomonedas para reclutamiento y financiación
• Guerra narrativa: combate en el dominio cognitivo mediante operaciones de información
• Logística transnacional: interdicción marítima-aérea de redes de suministro.
Control del entorno operacional: integración de inteligencia espacial e inteligencia humana (HUMINT, por su sigla en inglés).
El caso colombiano demostró la efectividad de integrar operaciones aéreas (interdicción), cibernéticas (desarticulación de comunicaciones) y terrestres (reconstrucción estatal). Las MDO permiten escalar o reducir intensidad operativa según necesidades tácticas, superando la rigidez de modelos convencionales.
Esta simbiosis estratégica redefine la contrainsurgencia como guerra de múltiples capas, donde el dominio físico y virtual se entrelazan. El desafío contemporáneo radica en sincronizar velocidad tecnológica con comprensión sociocultural de los teatros de operaciones 7 .
6 Galicia 2015; PNUD 2010. https://www.prensalibre.com/hemeroteca/1999-rechazo-a-reformasconstitucionales/
7 Javier Conde Mesa y Paola Zuluaga. Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” Necesidad de las operaciones multidominio: una mirada desde la perspectiva constitucional y misional de las Fuerzas Militares frente a la paz, la seguridad y la defensa nacional. https://esdeglibros.edu.co/index.php/editorial/catalog/download/295/241/4070?inline=1
1. Introducción a la Insurgencia y la Contrainsurgencia: definición y características. Evolución histórica de la insurgencia y contrainsurgencia. Operaciones Multidominio en contextos insurgentes.
Definición y características.
La insurgencia se define como un movimiento violento organizado que busca desplazar autoridades legítimas mediante combate prolongado, combinando subversión, propaganda y tácticas guerrilleras. Requiere tres elementos clave:
• Base ideológica que justifique la lucha (agravios históricos, desigualdades económicas o reclamos identitarios)
• Apoyo poblacional mediante coerción o persuasión
• Estructura celular para operar como fuerza irregular
No toda rebelión constituye insurgencia: solo cuando persigue el control político total mediante guerra prolongada. A la insurgencia, se le antepone la contrainsurgencia.
La contrainsurgencia implica estrategias integradas que combinan:
• Acción militar selectiva (operaciones quirúrgicas contra líderes y redes logísticas).
• Medidas civiles (reformas socioeconómicas, servicios básicos)
• Operaciones de Información (propaganda, contrapropaganda, guerra de información, legitimación institucional, etc.)
Su éxito depende de ganar legitimidad ante la población, superando meras victorias tácticas. El Manual FM 3-24.0: Amenaza Hibrida en un Ambiente Operacional, enfatiza que el 80% de la solución es política, 20% militar 8
Características generales:
• Asimetría temporal: las insurgencias prosperan al prolongar conflictos, mientras
8 Ejército Nacional de Colombia. MCE 3-24.0 Amenaza Hibrida en un Ambiente Operacional (2021), MCE 3-24.1 Contrainsurgencia (2021) y MTE 3-24.2 Técnicas Contra Amenazas Hibridas (2021)
los Estados buscan soluciones rápidas
• Doble legitimidad: compiten por validación social mediante control territorial y servicios paralelos.
• Adaptabilidad: los insurgentes modifican tácticas según contextos (urbanización de conflictos, uso de redes sociales)
Ejemplos paradigmáticos incluyen la doctrina francesa en Argelia (“Quadrillage”: operación policial o militar consistente en invertir de manera sistemática en un sector delimitado para su control y énfasis en inteligencia) versus el modelo británico en Malasia (reformas agrarias y aislamiento de insurgentes). Ambos demostraron que la eficacia contrainsurgente radica en equilibrar coerción y construcción estatal.
Evolución histórica de la insurgencia y contra insurgencia.
La definición y naturaleza de la insurgencia y la contrainsurgencia han evolucionado significativamente a lo largo de la historia, reflejando cambios en el contexto político, social y militar global.
La insurgencia, entendida como un conflicto irregular donde fuerzas no estatales buscan subvertir o derrocar al poder establecido, tiene raíces tan antiguas como la guerra misma. Ejemplos históricos tempranos incluyen la resistencia de Viriato contra Roma o las guerrillas españolas contra Napoleón, que evidenciaron la eficacia de tácticas irregulares frente a ejércitos convencionales.
Durante la expansión europea y las guerras coloniales, la insurgencia se manifestó como una forma de resistencia contra potencias imperialistas, con movimientos de liberación nacional que combinaron lucha armada y apoyo popular. En la Segunda Guerra Mundial, las guerrillas en Europa y Asia mostraron la importancia de la insurgencia como factor de fricción en conflictos globales 9
En la Guerra Fría, la insurgencia se conceptualizó dentro de la lucha ideológica entre
9 Benedetti, Darío. Insurgencia y contrainsurgencia en los inicios del nuevo siglo. X Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires 2013
bloques, con guerras revolucionarias y de liberación nacional que desafiaron a estados coloniales y superpotencias. Sin embargo, la doctrina militar se mantuvo centrada en conflictos convencionales, subestimando la naturaleza prolongada y sociopolítica de la insurgencia.
La contrainsurgencia, originalmente, se enfocó en la aplicación directa de la fuerza para destruir a insurgentes y sus bases sociales, con énfasis militar y represivo. Un hito fue la experiencia francesa en Argelia, donde se intentó adaptar el aparato militar para combatir insurgencias, plasmado en el manual de Roger Trinquier (1965) 10 .
Con el tiempo, la contrainsurgencia amplió su alcance hacia una empresa política integral, que incluye la construcción institucional, el desarrollo socioeconómico y la legitimación estatal para aislar a los insurgentes de sus bases sociales. Este enfoque reconoce que el éxito no depende solo de la fuerza militar, sino de ganar la "guerra de voluntades" mediante servicios y reformas que erosionen el apoyo popular insurgente. En general:
• La insurgencia ha pasado de ser un fenómeno táctico de resistencia irregular a un conflicto prolongado con dimensiones políticas, sociales y culturales profundas.
• La contrainsurgencia ha evolucionado de una respuesta militar represiva a un enfoque multidimensional que busca deslegitimar a la insurgencia a través del desarrollo institucional y el control poblacional.
• Esta evolución histórica refleja la comprensión de que la insurgencia es tanto un fenómeno armado como un problema de gobernanza y legitimidad estatal.
Esta transformación histórica ha sido clave para enfrentar los desafíos contemporáneos de la guerra irregular, donde la interacción entre insurgencia y contrainsurgencia es un proceso dinámico y complejo que sigue adaptándose a nuevas realidades políticas y tecnológicas.
10 Palma, Oscar. La evolución de la guerra de contrainsurgencia: un panorama histórico. Universidad Militar Nueva granada. Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad 2011.
La evolución histórica de la contrainsurgencia, demuestra que las estrategias más efectivas combinan acciones militares con esfuerzos políticos, sociales y psicológicos orientados a debilitar la insurgencia y ganar el apoyo de la población civil. Entre estas que han demostrado éxito destacan:
• Protección y control de la población civil: la prioridad es proteger a la población y aislarla de la influencia insurgente, mediante el establecimiento de zonas seguras o aldeas protegidas, control de movimientos y censos poblacionales, como se aplicó exitosamente en la llamada Emergencia Malaya 11 .
• Ganancia de legitimidad y apoyo popular: ofrecer servicios sociales, infraestructura, atención sanitaria y desarrollo económico para demostrar que el gobierno es capaz de proveer un mejor sistema de vida que la insurgencia, debilitando así su base social
• Operaciones militares móviles: uso de fuerzas pequeñas, altamente móviles y con conocimiento del terreno para enfrentar a las guerrillas en su propio ambiente, como hizo el Servicio Aéreo Especial (SAS, por su siglas en inglés), un cuerpo de ejército de fuerzas especiales del Ejército Británico en Malasia con tácticas de búsqueda y destrucción.
• Operaciones de Información: deslegitimar la insurgencia mediante campañas de propaganda, contra narrativas y difusión de hechos que evidencien la falta de validez de sus causas o los daños que causan a la población civil, manteniendo la iniciativa en el ámbito informativo
• Integración y coordinación de medios militares y civiles: combinar inteligencia, operaciones especiales, fuerzas policiales y acciones civiles para maximizar el impacto y evitar que la insurgencia recupere la iniciativa.
• Principios operacionales y tácticos clave:
Maniobra continua para mantener al insurgente en desventaja y generar
11 La Emergencia Malaya es el nombre que recibe el conflicto colonial en la Malasia británica que se libró en los años 1948-1960. Los opositores al Reino Unido, el Partido Comunista de Malasia (MCP), y su organización militar, el Ejército de Liberación Nacional Malayo (MNLA) la denominaron guerra de Liberación Nacional Antibritánica. Amin, Mohamed y Malcolm Caldwell (editores). The Making of a Neo Colony Reino Unido: Spokesman Books, 1977.
desgaste progresivo
Simplicidad en el planeamiento para facilitar la ejecución en ambientes operacionales complejos
Libertad de acción mediante inteligencia efectiva para anticipar y neutralizar amenazas.
• Enfoque político-militar integral: reconocer que la lucha militar es solo un componente de una estrategia más amplia que debe incluir reformas políticas, desarrollo socioeconómico y fortalecimiento institucional.
El éxito de estas estrategias se evidencia en campañas como la británica en Malasia, que logró contener eficazmente la insurgencia mediante la combinación de control poblacional, desarrollo social y operaciones militares especiales. Por el contrario, la adaptación incompleta o la excesiva dependencia de la fuerza militar sin apoyo político-social han conducido a fracasos, como en Vietnam.
Ejemplos recientes de contrainsurgencia exitosos se encuentran principalmente en América Latina, donde la integración de acciones militares, políticas y sociales ha logrado resultados significativos:
• Colombia: la campaña contrainsurgente desarrollada desde la década de 1960, con apoyo de Estados Unidos, ha combinado modernización militar, inteligencia, operaciones especiales y programas de desarrollo social para debilitar a grupos como las FARC y el ELN. El Plan LASO marcó una transición hacia un enfoque más integral, y aunque el conflicto persiste, la capacidad operativa del Estado ha mejorado sustancialmente, logrando repliegues insurgentes y acuerdos de paz parciales. Por ejemplo, el Plan Cauca en donde el gobierno colombiano desplegó un enfoque integral que combinó acciones militares con presencia social y programas de desarrollo en zonas afectadas por insurgencias, buscando cambiar la relación de los grupos armados con la población civil. Se han utilizado capacidades estratégicas como vehículos blindados, artillería, helicópteros y entrenamiento masivo de soldados profesionales, junto con unidades de acción integral sin fusiles para tareas sociales.
• El Salvador: durante la guerra civil, la Fuerza Armada implementó tácticas contrainsurgentes con apoyo estadounidense, incluyendo el uso de tecnología avanzada, entrenamiento y control poblacional mediante aldeas estratégicas. Si bien la guerra terminó con acuerdos de paz, estas tácticas contribuyeron a neutralizar militarmente al FMLN y a forzar su transición política.
• Malasia (caso histórico, pero lecciones aplicadas recientemente): la campaña británica contra el Partido Comunista Malayo tras la Segunda Guerra Mundial es un referente de éxito contrainsurgente mediante el desarraigo poblacional en aldeas protegidas, apoyo social y operaciones militares especializadas en la jungla. Aunque Malasia logró su independencia, esta campaña sentó las bases para doctrinas posteriores.
Estos ejemplos muestran que la contrainsurgencia exitosa requiere un enfoque multidimensional que combine:
• Control y protección de la población civil.
• Operaciones militares especializadas.
• Programas de desarrollo socioeconómico y legitimación política
• Campañas de información para contrarrestar narrativas insurgentes
La experiencia indica que la acción militar aislada es insuficiente; el éxito radica en la sincronización de esfuerzos políticos, sociales y militares para erosionar la base social insurgente y fortalecer la gobernabilidad estatal.
Operaciones multidominio en contextos insurgentes.
La integración de MDO en la contrainsurgencia representa una evolución doctrinal para enfrentar insurgencias modernas que operan en ambientes híbridos y transnacionales. Este enfoque combina capacidades militares convencionales con herramientas no cinéticas en seis dominios de guerra, optimizando la respuesta contra amenazas asimétricas.
Las MDO amplían el espectro contrainsurgente mediante integración sinérgica de los cinco Dominios de la Guerra:
Dominio Aplicación contrainsurgente
Terrestre Control poblacional y territorial
Marítimo Interdicción de suministros
Aéreo Vigilancia y ataque de precisión.
Espacial Comunicaciones y geolocalización.
Información Guerra informática y desinformación, Guerra electrónica
Este modelo permite ejecutar operaciones convergentes:
• Ataques quirúrgicos contra líderes (dominio terrestre + aéreo)
• Bloqueo financiero mediante cierre de cuentas en criptomonedas (ciberespacio e información)
• Reconstrucción de infraestructura con apoyo de ingenieros militares y civiles (terrestre y social).
Innovaciones operacionales y tácticas:
• Unidades de efectos combinados: equipos interdisciplinarios que integran warfare officers cibernéticos, expertos en operaciones psicológicas y fuerzas especiales.
• Sistemas I2CEWS: plataformas tecnológicas para fusión de datos en tiempo real desde múltiples sensores (drones, satélites, agentes humanos).
• Ciclos Observar, Orientarse, Decidir y Actuar (OODA, por su sigla en inglés) acelerados: reducción del proceso de toma de decisiones de 72 a 12 horas mediante inteligencia artificial predictiva
La experiencia colombiana demostró la efectividad de este enfoque al combinar:
• Operaciones espaciales: monitoreo de cultivos ilícitos con satélites Skynet.
• Guerra electrónica: interceptación de comunicaciones en frecuencia HF.
• Acción civil-militar: programas de desarrollo sincronizados y ofensivas terrestres
Las MDO redefinen la contrainsurgencia como guerra de precisión multidimensional, donde el éxito depende de la capacidad para degradar simultáneamente la infraestructura física, digital y social de los insurgentes. Su efectividad radica en la integración orgánica de tecnología avanzada con los principios clásicos de la contrainsurgencia (legitimidad, control poblacional, acción integral), superando la dicotomía tradicional entre enfoques duros y blandos 12 .
Ejemplos históricos evidencian la efectividad de las MDO en conflictos de insurgencia que incluyen principalmente casos modernos donde la integración de dominios terrestre, marítimo, aéreo, espacial y de la información que permitió superar amenazas híbridas y asimétricas.
Uno de los ejemplos más citados es la Operación Desert Storm (Guerra del Golfo 1991), considerada el combate aeroterrestre que demostró la superioridad táctica y operacional mediante la sincronización de dominios terrestre y aéreo, con un despliegue coordinado que desarticuló las capacidades iraquíes rápidamente. Aunque no fue un conflicto insurgente clásico, sentó las bases para la doctrina multidominio aplicada posteriormente en guerras irregulares.
En conflictos insurgentes, la experiencia colombiana esta integración multidominio contribuyó a debilitar significativamente a grupos insurgentes como las FARC. Además, doctrinas y estudios recientes resaltan que las MDO permiten actuar simultáneamente en dominios físicos y virtuales para enfrentar insurgencias digitalizadas y redes transnacionales, combinando vigilancia satelital, ataques quirúrgicos con drones, guerra electrónica y operaciones de información para contrarrestar narrativas insurgentes.
Aunque las MDO como concepto formal son recientes, su aplicación práctica en la guerra moderna y la lucha contrainsurgente en Colombia muestran que la
12 David G. Perkins La batalla multidominio Impulsando el cambio para ganar en el futuro https://www.armyupress.army.mil/Journals/Edicion-Hispanoamericana/Archivos/Primer-Trimestre-2018/Labatalla-por-el-multidominio-Impulsando-el-cambio-para-ganar-en-el-futuro/
integración sinérgica de dominios mejora la efectividad contra insurgencias al permitir:
• Desarticular infraestructura física y digital insurgente.
• Controlar el espacio informativo y psicológico.
• Adaptarse a amenazas híbridas y asimétricas complejas.
Estos ejemplos históricos confirman que la contrainsurgencia moderna se beneficia decisivamente de la capacidad multidominio para sincronizar efectos en todos los ámbitos del conflicto.
2. Historia y evolución de la insurgencia: análisis de conflictos históricos como la Guerra de Argelia y la Guerra de Vietnam.
La Guerra de Argelia (1954-1962) y la Guerra de Vietnam (1946-1975) son dos conflictos emblemáticos de la descolonización y la guerra irregular en el siglo XX, que marcaron la evolución de la insurgencia y la contrainsurgencia con profundas repercusiones políticas, sociales y militares.
Evolución histórica y análisis de la Guerra de Argelia.
La Guerra de Argelia fue un conflicto anticolonial entre el Frente de Liberación Nacional (FLN) y Francia, cuyo objetivo era la independencia de Argelia, colonia francesa desde 1830. Tras la Segunda Guerra Mundial, el sentimiento anticolonialista creció en Argelia, alimentado por la desigualdad y la exclusión política.
El FLN inició la lucha armada el 1 de noviembre de 1954, consciente de la superioridad militar francesa y adoptando una estrategia de guerra de guerrillas combinada con acciones urbanas, como la Batalla de Argel en 1956. Esta estrategia buscaba crear un clima de violencia e inseguridad que presionara a Francia a internacionalizar el conflicto y reconocer la independencia. La guerra fue extremadamente violenta: se estima que murieron alrededor de un millón y medio de argelinos, con desplazamientos masivos, destrucción de pueblos y uso de tácticas como campos de concentración y bombardeos con Napalm.
Francia, con un ejército poderoso y experiencia previa en Indochina, enfrentó dificultades para controlar el territorio y contener la insurgencia, que contaba con amplio apoyo popular y conocimiento del terreno. La guerra terminó en 1962 con los Acuerdos de Evian, que concedieron la independencia a Argelia, pero dejó una profunda huella en la sociedad y la política francesa.
Evolución histórica y análisis de la Guerra de Vietnam.
La Guerra de Vietnam, también llamada Segunda Guerra de Indochina, fue un conflicto prolongado que comenzó tras la Primera Guerra de Indochina (1946-1954), cuando el Viet Minh luchó contra Francia por la independencia. Tras la derrota francesa en Dien Bien Phu (1954), Vietnam quedó dividido en dos estados: el comunista Vietnam del Norte y el prooccidental Vietnam del Sur.
El conflicto escaló con la intervención directa de Estados Unidos desde 1960, apoyando al gobierno de Vietnam del Sur contra el Viet Cong y las fuerzas norvietnamitas. Estados Unidos desplegó una gran fuerza militar, confiando en su superioridad tecnológica y de fuego, realizando campañas de bombardeo masivo y operaciones de búsqueda y destrucción en zonas rurales.
Sin embargo, la insurgencia vietnamita combinó guerra de guerrillas, apoyo popular y una fuerte voluntad política, expresada en su lema de lucha prolongada. La Ofensiva del Tet en 1968, aunque una derrota táctica para el Viet Cong, fue un triunfo estratégico que minó la moral estadounidense y la opinión pública, evidenciando que la guerra no podía ganarse solo con poderío militar.
La política de "vietnamización" y los Acuerdos de Paz de París (1973) intentaron transferir la responsabilidad a Vietnam del Sur, pero la guerra continuó hasta la caída de Saigón en 1975 y la reunificación bajo el gobierno comunista. El conflicto dejó millones de muertos y una devastación profunda en Vietnam.
Comparación y análisis conjunto:
• Contexto colonial y descolonización: ambos conflictos son expresiones de
luchas anticoloniales contra potencias europeas (Francia) y su influencia, con fuertes raíces en la búsqueda de autodeterminación y justicia social.
• Estrategias insurgentes: el FLN como el Viet Minh y el Viet Cong adoptaron tácticas de guerrilla rural y urbana, combinadas con campañas de propaganda y movilización popular, conscientes de la desigualdad material frente a sus adversarios.
• Respuesta contrainsurgente: Francia y Estados Unidos aplicaron tácticas militares masivas, incluyendo bombardeos, torturas, campos de concentración y operaciones de contrainsurgencia que buscaban aislar a los insurgentes, pero que a menudo alienaron a la población civil.
• Impacto político y social: ambos conflictos demostraron que la superioridad militar convencional no garantiza la victoria en guerras de insurgencia, donde la legitimidad política y el apoyo popular son decisivos. La guerra de Vietnam también evidenció el desgaste político y social en EE.UU., mientras que Argelia dejó una profunda crisis en Francia.
• Legado: estas guerras redefinieron la naturaleza de la guerra irregular y la contrainsurgencia, influyendo en doctrinas militares posteriores y en la comprensión de la guerra asimétrica como fenómeno multidimensional.
La Guerra de Argelia y la Guerra de Vietnam son paradigmas de la lucha anticolonial y la guerra irregular, donde la combinación de factores políticos, sociales y militares determinó el desenlace, y cuyas lecciones siguen siendo fundamentales hoy en día para el estudio y la práctica de la guerra irregular y la contrainsurgencia.
Existen similitudes y diferencias entre la guerra irregular en Vietnam y en Argelia:
Las luchas anticoloniales en Vietnam y Argelia comparten un enemigo común, el colonialismo francés, y valores humanos fundamentales como el rechazo a la ocupación y la búsqueda de soberanía nacional, pero presentan similitudes y diferencias importantes en contexto, naturaleza y desarrollo:
Similitudes:
• Ambas fueron guerras de liberación nacional contra Francia, con movimientos revolucionarios que combinaron guerra de guerrillas y movilización popular.
• La victoria vietnamita en Dien Bien Phu (1954), inspiró y aceleró la acción armada argelina, mostrando un vínculo simbólico y estratégico entre ambos procesos.
• Ambas luchas pagaron un alto costo humano: millones de muertos y heridos, con un fuerte compromiso social y político.
• Los insurgentes de ambos países se basaron en valores de resistencia cultural y rechazo a la dominación extranjera
Diferencias principales:
ASPECTOS
VIETNAM ARGELIA
Contexto histórico
Naturaleza del conflicto
Guerra de Indochina (1946-1954) y posterior guerra contra EE.UU.
Guerra de Independencia (1954-1962) en suelo metropolitano francés
Ideología y actores
Territorio y población
Combate prolongado con intervención extranjera directa (EE.UU.)
Conflicto colonial con presencia masiva de colonos europeos
Viet Minh comunista con apoyo soviético y chino. FLN nacionalista, no comunista, con diversas corrientes.
Lucha en zonas rurales y junglas, con fuerte apoyo campesino
Combate urbano y rural, con alta violencia en ciudades
Tácticas insurgentes
Respuesta colonial
Guerrilla rural y ofensivas masivas (Ofensiva del Tet)
Impacto político
Uso masivo de bombardeos, napalm, guerra aérea y tropas estadounidenses.
Guerrilla, terrorismo urbano y guerra
Contrainsurgencia francesa con tortura, campos de concentración y helicópteros.
Derrota de EE.UU. y reunificación comunista de Vietnam
Independencia y expulsión masiva de colonos europeos, crisis política en Francia
La lucha vietnamita se caracterizó por una guerra prolongada con fuerte dimensión
ideológica y apoyo internacional, enfrentando a un enemigo externo poderoso (EE.UU.) que intervino directamente. La insurgencia vietnamita combinó tácticas guerrilleras con ofensivas convencionales, mostrando flexibilidad estratégica.
La guerra argelina fue una guerra de descolonización con un marcado componente urbano y rural, en la que la presencia masiva de colonos europeos y la lucha por el control de ciudades generaron una violencia intensa y compleja. La contrainsurgencia francesa fue brutal y polémica, con uso sistemático de tortura y represión.
Ambos conflictos demostraron que la superioridad militar convencional no garantiza la victoria frente a insurgencias con fuerte apoyo popular y legitimidad política. Sin embargo, la guerra de Argelia tuvo un impacto directo en la sociedad francesa, mientras que la guerra de Vietnam afectó profundamente la política y opinión pública
estadounidense. Aunque ambas compartieron principios y métodos, sus diferencias en contexto, actores y desarrollo reflejan la diversidad de las guerras de liberación nacional en el siglo XX
Un aspecto fundamental a considerar es la colaboración internacional a las guerras de Vietnam y Argelia. La colaboración internacional fue un factor crucial que impactó profundamente las luchas de liberación en Vietnam y Argelia, aunque con características y alcances distintos en cada caso.
Vietnam. Apoyo socialista y solidaridad internacional:
La insurgencia vietnamita, liderada por el Viet Minh y luego el Viet Cong, contó con un respaldo decisivo de países socialistas como la Unión Soviética, China y Cuba, que proporcionaron ayuda militar, material, asesoría técnica, apoyo político y diplomático. Aunque la ayuda financiera fue menor en comparación con el gasto estadounidense en la guerra, fue esencial para sostener la resistencia y alcanzar victorias clave como la de Dien Bien Phu en 1954. Además, Vietnam recibió solidaridad de movimientos comunistas y de liberación en Asia, África y América Latina, así como apoyo popular mundial en campañas por la paz y la justicia. Este frente internacional contribuyó a la derrota de las fuerzas coloniales y estadounidenses, y permitió a Vietnam extender su apoyo a otros movimientos de liberación regionales tras su victoria
La insurgencia comunista en Vietnam del Norte y el Viet Cong contó con un apoyo crucial de China y la Unión Soviética, que proveyeron armas, entrenamiento, asesores militares y apoyo logístico, permitiendo sostener una guerra prolongada contra Francia y luego contra Estados Unidos. Este respaldo facilitó la modernización de sus fuerzas y la capacidad para resistir la superioridad tecnológica y numérica estadounidense.
Por otro lado, Estados Unidos brindó una ayuda militar masiva a Vietnam del Sur, enviando cientos de miles de soldados, armamento avanzado, apoyo aéreo y logística, con la intención de derrotar a la insurgencia y sostener un gobierno
aliado. Sin embargo, la corrupción, la falta de legitimidad y la baja moral en el ejército survietnamita limitaron la efectividad de esta ayuda. La intervención estadounidense fue costosa y prolongada, pero no logró quebrar la resistencia comunista.
En definitiva, la ayuda militar extranjera a Vietnam del Norte fue vital para su éxito en la guerra, mientras que la ayuda a Vietnam del Sur, a pesar de su magnitud, no pudo compensar las debilidades internas y la falta de apoyo popular.
En Vietnam, la colaboración internacional fue fundamentalmente estatal y material, proveniente de potencias socialistas que apoyaron la guerra de liberación como parte de la lucha ideológica global contra el imperialismo occidental.
Argelia. Epicentro y modelo del anticolonialismo global:
La lucha argelina contra Francia tuvo un fuerte componente de solidaridad panárabe y del Tercer Mundo. Argelia, tras su independencia en 1962, se convirtió en un centro de apoyo a movimientos revolucionarios internacionales, brindando asilo, entrenamiento militar, armas y financiamiento a grupos como la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y otros movimientos africanos y latinoamericanos.
El presidente argelino Houari Boumediene fue un actor clave en la diplomacia y el apoyo bélico a causas afines, incluso financiando a la Unión Soviética para acelerar envíos de armas a Egipto y Siria. Argelia simbolizó la esperanza y el modelo para otros pueblos colonizados, y su capital fue lugar de encuentro y coordinación entre luchas de liberación globales.
En Argelia, la colaboración tuvo un fuerte componente político, diplomático y de solidaridad entre movimientos revolucionarios, con Argelia misma transformándose en un actor internacional que apoyó a otros pueblos en lucha.
Ambos procesos, en Vietnam y en Argelia, se influenciaron mutuamente: la victoria vietnamita inspiró a Argelia y otros movimientos; a su vez, Argelia facilitó conexiones y capacitación para insurgentes de diversas regiones.
La colaboración internacional amplió el alcance y la sostenibilidad de las insurgencias, facilitando recursos, legitimidad y redes transnacionales que complejizaron la respuesta colonial y occidental. Fue un elemento estratégico que potenció la guerra en Vietnam y Argelia, no solo en términos materiales sino también como eje de político y simbólico que trascendió fronteras y fortaleció movimientos anticoloniales en todo el mundo.
En Argelia, la insurgencia del FLN recibió apoyo político, diplomático y militar de países como Egipto y, en menor medida, de la Unión Soviética y otros estados del bloque socialista, que facilitaron armas, entrenamiento y asesoría. Sin embargo, la ayuda externa fue menos masiva que en Vietnam y más enfocada en la solidaridad política y logística.
Tras la independencia, Argelia se convirtió en un centro de apoyo para movimientos revolucionarios internacionales, financiando y facilitando armas a otros grupos, lo que refleja el impacto político y simbólico de su lucha. La ayuda militar extranjera contribuyó a sostener la insurgencia, pero el éxito se apoyó también en la capacidad del FLN para movilizar a la población y en la guerra de desgaste contra Francia.
3. Teorías Clásicas de la Contrainsurgencia: análisis de la Teoría de David Galula y Roger Trinquier.
La contrainsurgencia clásica, desarrollada en el contexto de las guerras de descolonización del siglo XX, encuentra en David Galula y Roger Trinquier a dos de sus teóricos más influyentes. Sus enfoques, aunque complementarios, divergen en métodos y prioridades estratégicas.
Las teorías clásicas de David Galula y Roger Trinquier representan pilares fundamentales en la doctrina de contrainsurgencia moderna, con enfoques complementarios pero diferenciados en su aplicación estratégica. Su trabajo influyó en conflictos desde Argelia hasta Irak, y sus principios siguen siendo estudiados en academias militares.
Teoría de David Galula: Las Cuatro Leyes de la Contrainsurgencia 13 .
Establece el apoyo poblacional como Centro de Gravedad Estratégico y prioriza las acciones políticas sobre las militares, argumentando que la coerción inicial debe dar paso a programas de desarrollo para ganar legitimidad, estructurando su teoría en:
Cuatro principios fundamentales:
• La población determina el éxito estratégico.
• Una minoría activa (élite política/militar) actúa como catalizador del apoyo civil.
• La legitimidad del Estado es dinámica y depende de su capacidad para ofrecer seguridad y bienestar.
• La iniciativa operacional debe mantenerse mediante recursos adecuados.
Principios operacionales:
• Economía de fuerzas: evitar el despliegue excesivo para no agotar recursos.
• Irreversibilidad: compromiso total una vez iniciadas las operaciones.
• Simplicidad en los planes: sin complejidades que dificulten la ejecución 14 .
Etapas operacionales:
• Fase de control militar: d espliegue masivo para aislar a la insurgencia, combinado con operaciones psicológicas.
• Fase de consolidación: elecciones locales, reformas sociales y reconstrucción de instituciones.
Teoría de Roger Trinquier: La Guerra Moderna como Sistema Integrado 15 .
Enfatiza la inteligencia y el control absoluto como los pilares de la contrainsurgencia.
A diferencia de Galula, no confía en la legitimidad espontánea y aboga por un control férreo mediante aparatos de seguridad Su teoría se caracteriza por:
13 Galula, David. Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice. 1964.
14 https://ceeep.mil.pe/2024/02/08/modelos-comparados-de-contrainsurgencia-tradicionesbritanicas-y-francesas-y-su-aplicabilidad-en-conflictos-contemporaneos/
15 Trinquier, Roger Modern Warfare: A French View of Counterinsurgency. 1961.
• Estrategia de terror estructurado:
La población es un "combatiente involuntario" que debe ser vigilado mediante censos, registros y operaciones de infiltración.
Justifica la tortura como herramienta para desarticular redes insurgentes, alegando que los combatientes irregulares carecen de protección legal.
• Sistema interconectado:
Integración de acciones políticas, económicas y psicológicas con operaciones militares.
Creación de zonas de bloqueo para limitar la movilidad insurgente, usando guarniciones permanentes.
• Abandono de la distinción entre frente y retaguardia:
Propone tácticas de contra-terrorismo selectivo para minar la moral insurgente.
Cuadro Análisis Comparativo Galula vs Trinquier :
Aspecto Galula Trinquier
Enfoque principal Legitimidad política.
Método con la población
Control militar e inteligencia
Ganar "corazones y mentes". Vigilancia y coerción.
Uso de la fuerza Limitado y proporcional.
Influencia histórica
Doctrina estadounidense en Irak/Afganistán.
Extensivo, incluyendo tortura.
Tácticas francesas en Argelia.
Ambos teóricos coinciden en la primacía del factor político sobre lo militar, aunque difieren en métodos. Ambos teóricos reflejan la tensión entre coerción y consentimiento en la contrainsurgencia. Mientras Galula influyó en manuales como
el Manual FM 3-24 del ejército estadounidense 16, Trinquier dejó un legado polémico por su normalización de violaciones a derechos humanos. Sus obras siguen siendo referencia en debates sobre conflictos asimétricos, aunque su aplicabilidad en contextos contemporáneos enfrenta cuestionamientos éticos y estratégicos.
Relación de las teorías de David Galula y Roger Trinquier con las operaciones de contrainsurgencia modernas.
David Galula:
Las cuatro leyes de contrainsurgencia de David Galula, formuladas en 1964, mantienen relevancia en conflictos asimétricos del siglo XXI, aunque su aplicación enfrenta nuevos desafíos tecnológicos, políticos y éticos. A continuación, su adaptación a contextos modernos:
• Primera Ley: el apoyo de la población como centro de gravedad. Aplicación moderna:
Operaciones de influencia: uso de redes sociales y medios digitales para contrarrestar narrativas insurgentes (campañas contra ISIS en Irak).
Proyectos de desarrollo acelerado: infraestructura básica (agua, electricidad) y microcréditos en zonas liberadas, como se intentó en Afganistán (2001- 2021) siguiendo el modelo del manual FM 3- 24 inspirado en Galula.
Desafíos: globalización de insurgencias (transnacionales como Al-Qaeda) y desconfianza en instituciones corruptas, que erosionan credibilidad del Estado.
• Segunda Ley: la minoría activa como catalizador. Adaptaciones contemporáneas:
16 El Manual FM 3-24 del Ejército de EE. UU; es la base de los manuales del Ejército Nacional de Colombia:
• MCE 3 -24.0 Amenaza Híbrida (2021).
• MCE 3 -24.1 Contrainsurgencia (2021).
• MTE 3 - 24.2 Técnicas Contra Amenazas Hibridas (2021).
Liderazgo local: empoderamiento de figuras tribales o religiosas en lugar de élites políticas tradicionales (ej.: "Awakening Councils" en Irak, 20062008).
Unidades especializadas: creación de equipos civiles-militares para coordinar acción social y seguridad, como en Malí (2013-actualidad).
Riesgos: cooptación de líderes por grupos armados o intereses externos, como ocurrió en Libia post-Gadafi.
• Tercera Ley: legitimidad dinámica del Estado. Implementación actual:
Gobernanza digital: plataformas de transparencia para mostrar avances en reconstrucción (ej.: apps de reporte ciudadano en Filipinas vs. Abu Sayyaf).
Justicia paralela: mecanismos rápidos de resolución de disputas en áreas rurales, evitando burocracias lentas que favorecen a insurgentes.
Contradicciones: Tensiones entre derechos humanos y seguridad, como en drones usados por EE.UU. en Yemen que causan daños colaterales.
• Cuarta Ley: Mantener la iniciativa operacional. Estrategias renovadas:
Tecnología ISR (Inteligencia, Vigilancia, Reconocimiento): satélites, drones y big data para anticipar ataques (operaciones israelíes en Cisjordania).
Fuerzas de reacción rápida: brigadas aeromóviles con equipamiento ligero, como las fuerzas especiales colombianas vs. ELN.
Limitaciones: costo logístico elevado y dependencia de apoyo internacional, vulnerable a cambios geopolíticos (retirada occidental de Sahel).
Cuadro Casos de Estudio Comparados: Contexto Aplicación Galuliana Resultado
Afganistán (2001)
Creación de Equipos de Reconstrucción Local.
Éxito inicial, fracaso por corrupción y talibanes reemergentes.
Colombia (2000s)
Sahel (2017-act.)
Política de Seguridad Democrática + inversión social.
Operación Barkhane + acuerdos con líderes tuareg.
Reducción de FARC-EP en 70% (2002-2010).
Contención temporal, resurgencia yihadista.
Aunque Galula sigue siendo referencia, su modelo requiere integrar ciber contrainsurgencia, diplomacia humanitaria y mecanismos de rendición de cuentas para evitar replicar errores históricos. La clave sigue siendo equilibrar coerción limitada con construcción de consensos, ahora en escenarios hiperconectados y multi polarizados
Roger Trinquier:
Sus teorías han evolucionado para enfrentar insurgencias transnacionales, grupos armados urbanos y amenazas híbridas (como el narcotráfico y el terrorismo global). La inteligencia sigue siendo clave, pero ahora se apoya en Big Data, drones y sistemas de reconocimiento avanzados. El control territorial se complementa con mecanismos de gobernanza local y participación ciudadana, y las operaciones psicológicas se extienden al entorno digital y las redes sociales.
Además, la experiencia de Trinquier en la vinculación de economías de guerra (como el narcotráfico) a la contrainsurgencia ha dejado una huella en la lucha actual contra redes criminales y terroristas que se financian mediante actividades ilícitas.
Las etapas de la insurgencia según Trinquier y las estrategias que propuso mantienen su vigencia en la contrainsurgencia moderna, aunque adaptadas a los desafíos tecnológicos, políticos y sociales del siglo XXI. El control de la población, la inteligencia, la movilidad y la integración de esfuerzos civiles y militares siguen siendo pilares de la estrategia contrainsurgente, ahora enriquecidos por herramientas digitales y enfoques multidisciplinarios.
Las estrategias actuales de contrainsurgencia derivadas del modelo francés se caracterizan por:
• Enfoque en inteligencia humana: la recolección y análisis de información sobre la población y los grupos insurgentes es fundamental para anticipar y neutralizar amenazas. Esto sigue siendo central en operaciones modernas, aunque ahora se complementa con te cnología digital y vigilancia masiva.
• Control territorial y saturación del espacio: el despliegue de guarniciones y la ocupación permanente de zonas estratégicas buscan limitar la libertad de acción de la insurgencia. Esta táctica se aplica hoy en conflictos urbanos y rurales, especialmente en el Sahel y Medio Oriente.
• Operaciones psicológicas y de influencia: la importancia de ganar el apoyo o al menos la neutralidad de la población. Actualmente, esto se traduce en campañas mediáticas, contrapropaganda y proyectos de desarrollo local.
• Integración de acciones civiles y militares: las operaciones actuales combinan esfuerzos militares con programas sociales, económicos y políticos para restablecer la legitimidad del Estado y aislar a la insurgencia de sus bases de apoyo.
• Uso de fuerzas especiales y unidades móviles: la movilidad y la capacidad de reacción rápida son esenciales para responder a la insurgencia, que suele operar en pequeños grupos y aprovecha el terreno.
4. Teorías Modernas y Enfoques Contemporáneos: análisis de los enfoques de David Petraus y David Kilcullen.
La contrainsurgencia moderna, moldeada por los conflictos asimétricos del siglo XXI, encuentra en David Petraeus y David Kilcullen a dos teóricos clave cuyos enfoques redefinieron la doctrina militar occidental. A continuación, un análisis comparativo de sus contribuciones:
David Petraeus. Arquitecto del Manual 3-24 del ejército estadounidense (2006), sintetizó lecciones de Galula y Trinquier en un marco aplicable a contextos urbanos y multiculturales.
• Protección de la población como objetivo central:
Despliegue de tropas en áreas urbanas para reducir violencia sectaria (Bagdad, 2007).
Creación de Equipos de Reconstrucción Provincial (PRTs) que integran civiles y militares en proyectos de infraestructura.
• Inteligencia como motor operativo:
Uso de Fusion Cells para cruzar datos de señales (SIGINT), imágenes (IMINT) y fuentes humanas (HUMINT).
Cooperación con milicias locales en Irak, reduciendo en un 80% los ataques de Al-Qaeda en 2008.
• Legitimidad gubernamental mediante gobernanza:
Elecciones locales aceleradas para descentralizar el poder (modelo aplicado en Mosul).
Critica: dependencia excesiva de líderes tribales corruptos, como ocurrió con el fracaso de los PRTs en Afganistán.
David Kilcullen. Teórico australiano y asesor de Petraeus, propuso un paradigma adaptado a insurgencias globalizadas.
• Teoría del "Guerrero Accidental":
La intervención militar genera resistencia local involuntaria (drones en Yemen radicalizando tribus).
Propone desescalada selectiva para evitar crear mártires.
• Contrainsurgencia en entornos urbanos:
Modelo de "Ciudad Archipiélago": controlar nodos estratégicos (aeropuertos, redes eléctricas) en megaciudades.
Uso de micro tácticas: patrullas a pie con traductores nativos para recabar inteligencia social.
• Guerra cognitiva y narrativas:
Combate a la propaganda yihadista con campañas en redes sociales (contra ISIS en 2014- 2017).
Critica: subestimación del factor religioso en insurgencias como el Talibán.
Cuadro Comparativo: Petraeus versus Kilcullen:
Aspecto Petraeus Kilcullen
Unidad de análisis
Enfoque tecnológico
Relación población
Teatros nacionales (Irak/Afganistán) Redes transnacionales (AlQaeda)
SIGINT/IMINT masivo OSINT y antropología digital
Protección física Cooptación narrativa
Escala temporal Campañas de 2-5 años Conflictos generacionales
Legado y limitaciones:
• Petraeus: su modelo logró éxitos tácticos (reducción de violencia en Irak), pero fracasó estratégicamente al depender de gobiernos locales frágiles.
• Kilcullen: anticipó la privatización de la seguridad (Wagner en África) y la guerra híbrida, pero sin soluciones para Estados fallidos crónicos.
Ambos coinciden en que la contrainsurgencia moderna requiere:
• Integración de operaciones especiales y diplomacia pública.
• Uso de Big Data para predecir focos insurgentes.
• Cooperación inter agencias (CIA, USAID, fuerzas locales).
Sin embargo, su aplicabilidad en conflictos como Ucrania o el Sahel sigue siendo debatida, especialmente frente a tácticas de desgaste y guerra de información.
5. Evolución del Conflicto: Guerra Convencional a 4ta. Generacion: teoría de W.S. Lind sobre las generaciones de la guerra, enfatizando la Guerra Irregular y Asimétrica. Análisis guerras convencionales, actores no estatales.
La evolución desde la guerra convencional hacia las guerras de cuarta generación, según William S. Lind, constituye un cambio paradigmático en la forma en que los conflictos armados se conciben, se planifican y se libran. A continuación, un análisis doctrinario y estratégico de esta evolución, con énfasis en la guerra irregular y asimétrica 17:
I. De la Guerra Convencional a la Guerra de Cuarta Generación:
1ra. Generación: Orden Lineal (siglos XVII al XIX):
Caracterizada por el combate cuerpo a cuerpo, en formaciones lineales, con armas de fuego de avancarga. Las guerras napoleónicas y las batallas de la Guerra de Secesión representan este modelo. La autoridad era centralizada y la disciplina rígida. El campo de batalla era simétrico y predecible.
2da. Generación: Fuego Masivo e industrialización (Primera Guerra Mundial):
Se desarrolla en un entorno de guerra de posiciones (trincheras), con énfasis en la artillería y fuego indirecto. La maniobra cede lugar al desgaste. Aquí nace la doctrina de "fuerza de fuego y movimiento".
3ra. Generación: Maniobra y guerra de movimiento (Segunda Guerra Mundial):
Introducción de la Blitzkrieg alemana como máxima expresión. Se busca la desorganización del adversario mediante maniobras rápidas, movilidad blindada y superioridad aérea. Apunta a la parálisis del sistema enemigo, más que a su destrucción física.
4ta. Generación: Disolución del Estado como actor central:
Propuesta en 1989 por Lind y otros oficiales del Cuerpo de Marines de EE. UU., esta generación introduce una guerra difusa, descentralizada, sin frentes definidos ni jerarquías tradicionales. Los actores no estatales (terroristas, insurgentes, cárteles, etc.) reemplazan o desafían al Estado. El conflicto se traslada a los planos
17 https://www.revistaejercitos.com/articulos/sobre-las-generaciones-de-la-guerra/
político, cultural, informacional y psicológico.
II. Características Clave de la Guerra de Cuarta Generación:
• Descentralización extrema: unidades operan con autonomía táctica y estratégica, lo que les permite adaptabilidad y resiliencia.
• Predominio de la Guerra Irregular: tácticas guerrilleras, el terrorismo y la insurgencia reemplazan a las batallas campales.
• Asimetría estratégica: enemigo evita confrontaciones directas y compensa su inferioridad militar convencional con tácticas indirectas, emboscadas, sabotaje, guerra cibernética, narrativa y manipulación mediática.
• Difuminación entre combatiente y no combatiente: líneas entre lo militar y lo civil, lo legal y lo ilegal, lo interno y lo externo, se vuelven borrosas.
• Legitimidad como centro de gravedad: éxito se mide no por territorios ocupados, sino por el control de percepciones, apoyo social y superioridad moral.
III. Guerra Irregular y Asimétrica en la 4GW:
Tanto la guerra irregular como la guerra asimétrica son ejes fundamentales de la 4ta. Generación. Según la doctrina EE.UU. y británica:
• Insurgencia/Contrainsurgencia (COIN): El control de la población es el objetivo principal, no el control geográfico.
• Operaciones de información: Desinformación, propaganda, ciberataques y dominio del relato.
• Apoyo a redes criminales y financieras no estatales: Que erosionan la autoridad estatal.
• Uso de tecnologías de bajo costo con alto impacto: drones, software de encriptación, redes sociales, etc.
IV. Implicaciones Estratégicas:
• Primacía del enfoque integral (Whole of Government): el éxito en la 4GW requiere sincronización entre medios diplomáticos, informacionales, militares y económicos (DIME).
• Transformación doctrinaria: las fuerzas armadas deben adaptarse a operar en ambientes ambiguos y hostiles entre la paz y la guerra, la llamada "zona gris".
• Rol central del poder narrativo: la victoria se decide tanto en el terreno como en la mente del adversario y la opinión pública.
V. Relevancia para Colombia:
La guerra contra grupos armados organizados evidencia elementos propios de la 4GW:
• Actores difusos, fragmentados y móviles.
• Uso intensivo de la población como escudo o base logística.
• Operaciones en la zona gris entre criminalidad y lucha política.
• Estrategias de legitimación y propaganda internacional.
6. Naturaleza del Conflicto Asimétrico: características y diferencias con los conflictos convencionales. Desafíos para las fuerzas convencionales.
La guerra asimétrica representa un paradigma fundamental en la evolución de los conflictos armados contemporáneos, marcando una clara ruptura con los modelos tradicionales de guerra convencional. Un análisis profesional sobre su naturaleza, características y diferencias esenciales:
Naturaleza del conflicto asimétrico
El conflicto asimétrico es un tipo de confrontación en el que existe una marcada desigualdad cuantitativa, cualitativa y doctrinal entre los contendientes, obligando al actor más débil a adoptar tácticas y estrategias no convencionales para compensar su desventaja. Esta asimetría no se limita solo a la capacidad militar, sino que abarca aspectos políticos, tecnológicos, mediáticos y morales 18 .
El concepto fue popularizado por William Lind y otros oficiales militares estadounidenses en los años 80, y hoy incluye fenómenos como la guerrilla, el terrorismo, la resistencia civil, la guerra híbrida y la desobediencia civil. El objetivo del actor asimétrico es desgastar y debilitar al adversario superior, aprovechando sus vulnerabilidades, influyendo en la opinión pública y prolongando el conflicto hasta que el coste político o social resulte insostenible para el oponente.
Características principales:
• Desigualdad de recursos y capacidades: el actor asimétrico no puede competir en igualdad de condiciones, por lo que busca explotar debilidades del adversario mediante métodos inesperados o prohibidos por el derecho internacional.
• Ausencia de frente definido: no existen líneas claras de combate ni acciones militares convencionales; la lucha se extiende a toda la sociedad y el territorio.
• Implicación de la población civil: el actor asimétrico se mimetiza entre la población, utiliza a civiles como escudos humanos y busca influir en la opinión pública para ganar legitimidad o deslegitimar al adversario.
• Tácticas irregulares: Empleo de sabotaje, ataques selectivos, terrorismo, guerra psicológica, propaganda y guerra de información.
• Elección del terreno: el actor asimétrico elige zonas donde la superioridad tecnológica o numérica del adversario pierde efectividad, como áreas urbanas, montañosas o selváticas.
18 Geiss, Robin. Las estructuras de los conflictos asimétricos. 2006. https://www.icrc.org/sites/default/files/external/doc/es/assets/files/other/irrc_864_geiss.pdf
• Objetivos políticos y psicológicos: más que destruir al enemigo, busca desgastarlo, erosionar su voluntad de luchar y provocar una crisis política o social.
Cuadro Diferencias con Conflictos Convencionales:
Aspecto Conflicto convencional Conflicto asimétrico
Actores principales
Tácticas
Frentes
Objetivos
Implicación civil
Marco legal y ético
Estados, ejércitos regulares
Enfrentamientos abiertos, reglamentados
Líneas de contacto definidas
Destrucción de fuerzas enemigas, ocupación de territorio
Limitada, civiles como víctimas colaterales
Estados, grupos irregulares, milicias, organizaciones criminales, terroristas, civiles
Tácticas irregulares, no convencionales, clandestinas
Sin frente definido, combate en todo el territorio
Desgaste, deslegitimación, influencia en la opinión pública
Civiles como actores, objetivos y escudos humanos
Respeto (relativo) a la legalidad internacional Frecuente incumplimiento de normas y restricciones legales
Duración
Corta o media duración, resultados claros
Prolongada, sin resultados claros, desgaste progresivo
La guerra asimétrica plantea desafíos únicos para las fuerzas regulares, que deben adaptar su doctrina, tácticas y estrategias para enfrentar adversarios que no se ajustan a los esquemas tradicionales. La superioridad militar convencional no garantiza la victoria, y la legitimidad, la información y la percepción pública se convierten en campos de batalla tan relevantes como el terreno físico. La contrainsurgencia moderna, tal como la conciben teóricos como Kilcullen y Petraeus, debe integrar operaciones militares, inteligencia, desarrollo y comunicación estratégica para contrarrestar eficazmente la amenaza asimétrica.
En este contexto, los principales desafíos que enfrentan las fuerzas convencionales en conflictos asimétricos son múltiples y complejos, afectando tanto la eficacia operacional como la legitimidad y sostenibilidad de sus acciones. Los retos más significativos:
Desafíos principales para las fuerzas convencionales.
• Identificación del enemigo y delimitación del frente: en los conflictos asimétricos, el adversario suele ser irregular, se mimetiza con la población civil y no mantiene líneas de contacto definidas, lo que dificulta la distinción entre combatientes y no combatientes y complica el empleo de tácticas convencionales.
• Limitaciones legales y éticas: las fuerzas convencionales están sujetas a estrictas normas de Derecho Internacional Humanitario (DIH) y a la supervisión de la opinión pública mundial. Por el contrario, el adversario asimétrico puede emplear métodos prohibidos, como el uso de civiles como escudos humanos o ataques indiscriminados, lo que pone a las fuerzas regulares en una situación de desventaja moral y legal.
• Elección del terreno y restricción de la maniobra: el enemigo asimétrico elige escenarios donde la superioridad tecnológica o numérica de las fuerzas
convencionales pierde efectividad, como zonas urbanas, montañosas o selváticas. Esto limita la capacidad de maniobra y neutraliza ventajas estratégicas.
• Desgaste y prolongación del conflicto: los actores asimétricos buscan prolongar la duración del conflicto y desgastar la voluntad política y social de las fuerzas convencionales, mediante tácticas de hostigamiento, sabotaje y ataques puntuales de alto impacto mediático.
• Guerra de información y manipulación de la opinión pública: el control de la narrativa y la percepción pública es clave. Los grupos asimétricos suelen explotar los medios de comunicación y las redes sociales para deslegitimar las acciones de las fuerzas regulares y ganar apoyo internacional o local.
• Dificultad para medir el éxito: en estos conflictos, la victoria no se mide solo en términos de territorio ocupado o fuerzas enemigas neutralizadas, sino también en la capacidad de restablecer la seguridad, la legitimidad y la estabilidad social, aspectos mucho más difíciles de cuantific ar.
• Adaptación doctrinal y tecnológica: las fuerzas convencionales deben actualizar constantemente su doctrina, adiestramiento y tecnología para enfrentar amenazas cambiantes y tácticas no convencionales, lo que implica una inversión significativa en inteligencia, operaciones psicológicas y capacidades policiales.
Los conflictos asimétricos obligan a las fuerzas convencionales a operar en entornos altamente inciertos, bajo restricciones legales y éticas, y con limitaciones estratégicas que no se presentan en los conflictos convencionales. El éxito exige una combinación de capacidades militares, inteligencia, influencia civil y adaptación constante a escenarios dinámicos y cambiantes.
Varios ejemplos históricos ilustran con claridad la naturaleza de los conflictos asimétricos, mostrando cómo la disparidad de recursos, tácticas y objetivos ha definido el curso de enfrentamientos entre actores desiguales. Algunos casos paradigmáticos:
• Guerra de Vietnam (1955- 1975): cosiderada uno de los casos más emblemáticos, enfrentó a la poderosa maquinaria militar de Estados Unidos y sus aliados contra las fuerzas del Viet Cong y el Ejército de Vietnam del Norte, que utilizaron tácticas de guerrilla, emboscadas y guerra de desgaste en terreno selvático y urbano. La incapacidad de las fuerzas convencionales para identificar y neutralizar a un enemigo irregular, sumado al impacto mediático y la erosión del apoyo interno en EE.UU., llevó a la retirada e stadounidense y a la victoria de la insurgencia.
• Guerra de Independencia de Estados Unidos (1775-1783): las milicias coloniales y el ejército continental, inferiores en recursos y organización, emplearon tácticas de guerrilla, ataques sorpresa y alianzas estratégicas para desgastar y finalmente derrotar al ejército británico, mucho más profesional y experime ntado.
• Guerra de Independencia Española (1808 -1814): el pueblo español y grupos irregulares, conocidos como guerrilleros, hostigaron y desgastaron a las fuerzas napoleónicas, superiores en número y tecnología, mediante ataques rápidos, sabotajes y el apoyo activo de la población civil.
• Guerra de Irak (2003- 2011): tras la rápida victoria convencional de la coalición liderada por EE.UU., surgió una insurgencia que empleó atentados suicidas, explosivos improvisados (IED), secuestros y propaganda para desestabilizar el país y desgastar la voluntad política de las fuerz as ocupantes.
• Resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial (1940- 1944): grupos de resistencia francesa, apoyados por la población y aliados, realizaron sabotajes, ataques selectivos y operaciones de inteligencia contra la ocupación alemana, debilitando al régimen nazi y facilitando la liberación del territorio.
Elementos comunes en estos ejemplos históricos:
• Uso de tácticas irregulares (guerrilla, sabotaje, emboscadas, terrorismo).
• Implicación activa de la población civil.
• Desgaste de la voluntad política y social del adversario.
• Ausencia de un frente definido.
• Explotación de las vulnerabilidades del enemigo superior.
Estos casos demuestran cómo la asimetría, lejos de ser una excepción, es una característica estructural de muchos conflictos modernos y contemporáneos 19 .
7. La "Zona Gris" y Escuela francesa Jeune École :
La noción de "Zona Gris" y su interrelación con la Escuela francesa Jeune École adquiere un matiz particularmente interesante al ser reinterpretada desde la Guerra de Cuarta Generación (4GW). Aunque la Jeune École es una escuela doctrinaria del siglo XIX, su pensamiento anticipó elementos estratégicos que hoy se manifiestan con claridad en las dinámicas de conflicto no lineal, híbrido y subversivo que caracterizan la zona gris. 20
• ¿Qué es la Zona Gris en el contexto de la Guerra de Cuarta Generación?
La "Zona Gris" se refiere a un espacio estratégico ambiguo, entre la paz y la guerra declarada, donde los actores estatales y no estatales emplean medios coercitivos sin desencadenar una respuesta convencional. Es un ambiente caracterizado por:
Ambigüedad legal y política.
Uso de herramientas no convencionales: información, economía, crimen, ciberespacio.
Actores no estatales o proxies.
Negación plausible e imposibilidad de atribución clara.
En este marco, se libran conflictos prolongados donde la legitimidad, la percepción y la narrativa tienen un peso estratégico superior al de la fuerza convencional.
• La Escuela Jeune École: Doctrina y Perspectiva Estratégica:
19 Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia BG. “Ricardo Charry Solano”. Guerra Asimétrica. Conceptos básicos para la comprensión de un concepto en mutación. https://esici.edu.co/wpcontent/uploads/2021/05/ESTADO-DEL-ARTE.pdf
20 https://rebelion.org/guerra-de-4a-y-5a-generacion-las-nuevas-fuentes-en-las-guerras-de-nuevotipo/
La Escuela Jeune École, naval francesa del siglo XIX (1880–1890), encabezada por pensadores como Amédée Thibaud y Gabriel Charmes, proponía una ruptura con la estrategia naval clásica del acorazado, propia de la Royal Navy. Sus pilares doctrinarios incluyen:
Guerra asimétrica naval: uso de buques torpederos, cruceros auxiliares y submarinos contra las rutas comerciales británicas.
Ataque al comercio enemigo: erosionar la economía enemiga y su voluntad estratégica.
Disuasión y negación del mar: a través de capacidades pequeñas, móviles y de bajo costo.
Énfasis en la guerra psicológica y la percepción del poder: más que en el dominio físico de los mares.
• Convergencia con la Guerra de Cuarta Generación y la Zona Gris:
La propuesta de la Escuela Jeune École puede considerarse un antecedente histórico y conceptual de la lógica que rige las zonas grises y la guerra de 4ta. generación, en los siguientes aspectos:
Elemento
Medios no convencionales
Ataque a las líneas de sustentación del adversario
Negación en lugar de control
Ambigüedad y sorpresa
Jeune École 4GW / Zona Gris
Torpederos, corsarios, submarinos
Comercio marítimo
Drones, hackers, milicias, proxies
Infraestructura crítica, opinión pública, cadenas logísticas
Disuasión asimétrica naval Desestabilización sin ocupación territorial
Uso súbito de nuevas tecnologías (torpedo)
Negación plausible, operaciones encubiertas
Elemento
Objetivo: Voluntad política y económica del adversario
Jeune École 4GW / Zona Gris
Colapso del comercio británico
Quebrar cohesión interna, legitimar al actor irregular
• Aportes Estratégicos de la Escuela Jeune École al Pensamiento de Zona Gris:
Descentralización del poder militar: frente a la estructura monolítica de las flotas convencionales, propuso fuerzas ágiles, dispersas y de bajo costo con impacto estratégico asimétrico.
Enfoque indirecto: coincide con el pensamiento de Liddell Hart y, posteriormente, con la lógica 4GW, en que el impacto estratégico no requiere confrontación frontal, sino erosión gradual.
Primacía del entorno económico e informacional: l a guerra se extiende más allá del campo de batalla hacia la psicología nacional, la economía y la percepción.
• Aplicación al Conflicto Contemporáneo:
En el contexto colombiano, la lógica de la Escuela Jeune École se ve reflejada en:
• Grupos armados en Colombia que operan en espacios de negación estatal (selvas, ríos), atacando redes económicas (narcotráfico, minería) sin buscar batallas decisivas.
• Actores híbridos (como el Hezbollah libanés) que utilizan lógica 4GW controlando poblaciones y territorios sin fuerzas convencionales.
La Escuela Jeune École no sólo anticipó, sino que legitimó conceptualmente formas de conflicto no lineal, asimétrico y centrado en la negación, más que en la conquista.
En la era de la 4ta. Generación, sus postulados resurgen bajo nuevas tecnologías y actores, aplicados en el dominio cibernético, informacional y político, dentro de las complejidades de la Zona Gris. Su legado doctrinario, aunque marítimo en origen,
es hoy una referencia para pensar la guerra sin guerra, en donde el campo de batalla es la mente, la economía y la legitimidad 21
8. Tácticas asimétricas alemanas I GM y II GM de guerra submarina minado y bloqueo naval; lecciones aprendidas conflictos contemporáneos: Yemen (Hutíes), Sri Lanka (Tigres de Liberación Tamil) y Golfo Pérsico (Irán) y Ucrania (Mar Negro).
• Tácticas asimétricas alemanas (I GM y GM II): Guerra Submarina (U-Boote). Alemania transformó su debilidad naval convencional en una ventaja asimétrica operacional, aplicando técnicas que hoy clasificamos como "zona gris naval".
I GM:
Los U-Boote alemanes implementaron la guerra submarina, atacando mercantes y buques aliados sin previo aviso.
El hundimiento del Lusitania (1915) generó un cambio estratégico global, involucrando a EE.UU.
Alemania aplicó guerra submarina irrestricta (1917), atacando cualquier buque con destino a puertos aliados.
II GM:
Se repitió el enfoque de asfixiar a Reino Unido mediante el "Battle of the Atlantic", especialmente entre 1939 y 1943.
Aplicación de tácticas de "manadas de lobos" ( Rudeltaktik ): ataques coordinados de varios submarinos.
21 Silva, Fernando. “Operaciones en la “Zona Gris”: ¿de qué estamos hablando? Escenarios Actuales, año 27, noviembre, Nº 3. Centro de Estudios e Investigaciones Militares Santiago de Chile. 2022.
Impacto severo en convoyes aliados, aunque finalmente fue contrarrestado por mejoras ASW (Anti- Submarine Warfare), radares, escoltas y código Enigma descifrado.
Evaluación estratégica:
• Herramienta de negación del mar.
• Elevado rendimiento costo-beneficio en términos estratégicos.
• Dependencia crítica de la sorpresa y la superioridad tecnológica inicial.
• Minado n aval:
Alemania desplegó minas defensivas y ofensivas en rutas marítimas clave (Canal de la Mancha, Mar del Norte, Báltico).
Uso extensivo de minas de contacto, magnéticas y acústicas, especialmente en WWII.
Las minas permitieron controlar Chokepoints sin presencia constante de flota.
• Bloqueo n aval:
Alemania nunca pudo implementar un bloqueo naval clásico, pero sí lo evadió mediante corsarios y submarinos.
En contrapartida, sufrió bloqueos severos de los Aliados, afectando su economía y moral civil.
• Lecciones en conflictos contemporáneos:
Yemen (Hutíes) 22:
Uso de drones marítimos y suicidas contra buques saudíes y comerciales en el Mar Rojo.
Minado artesanal, torpedos de fabricación iraní y ataques con misiles antibuque (como el Noor).
Negación de rutas marítimas sin control naval tradicional.
22 https://www.elconfidencial.com/mundo/2024-01-18/manual-vencer-eeuu-emar-rojo-tacticas-navaleshuties_3813077/
Lecciones:
Los actores no estatales pueden emplear estrategias marítimas asimétricas con apoyo externo.
El dominio del mar no requiere flota, sino voluntad, ingenio y apoyo tecnológico.
• Sri Lanka (LTTE – Tigres de Liberación Tamil) 23:
Crearon una "marina insurgente" (Sea Tigers), con botes rápidos, suicidas y redes logísticas clandestinas.
Ataques sorpresivos contra navíos de la Marina de Sri Lanka, en puertos.
Uso del entorno litoral y conocimiento local como ventaja táctica.
Lecciones:
La guerra litoral asimétrica puede prolongar conflictos e impactar logística naval.
El control de la costa requiere dominio combinado terrestre-marítimoinformacional.
• Golfo Pérsico (Irán):
Desde los años 80, Irán ha usado tácticas asimétricas similares a las de la Jeune École:
Minado del Estrecho de Ormuz.
Flotas de lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria (IRGCN).
Drones navales, guerra electrónica y amenazas a buques petroleros.
Ataques de atribución ambigua (deniability), ejemplares de la "zona gris".
Lecciones:
La disuasión en estrechos marítimos puede lograrse sin confrontación directa.
23 https://www.defensa.com/ayer-noticia/sri-lanca-ocaso-tigres-tamiles
La combinación de minado, drones y presencia psicológica es efectiva para negar acceso (A2/AD).
• Ucrania (Mar Negro – 2022 en adelante):
Ucrania ha emulado tácticas alemanas con adaptaciones modernas:
Uso de drones marítimos suicidas contra buques rusos (como en el ataque a Moskva).
Ataques coordinados con misiles Neptune, minas y sabotajes a la logística naval rusa.
Negación control total ruso sobre Mar Negro pese a su superioridad naval.
Lecciones:
El dominio marítimo no garantiza control operacional si el adversario explota tácticas asimétricas.
La tecnología (drones, inteligencia satelital, IA) desafio a l poder naval.
El espacio costero se convierte en un "campo de batalla naval híbrido".
Cuadro comparativo:
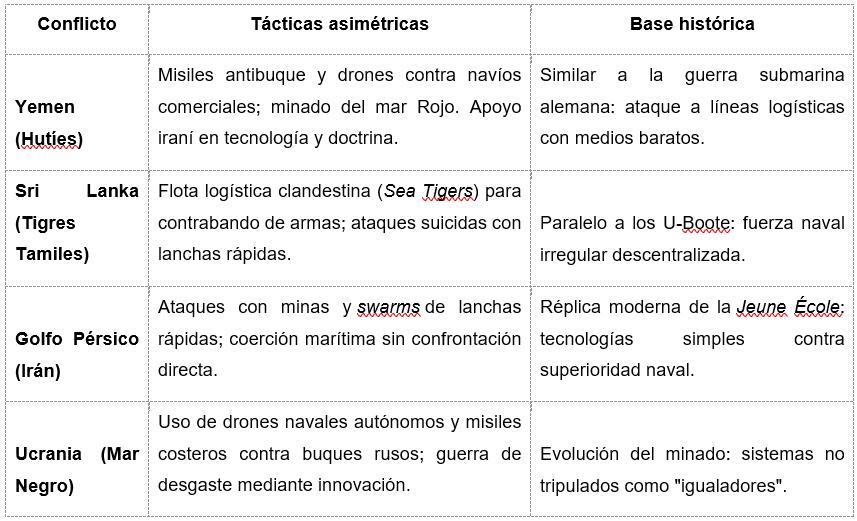
• Conclusiones estratégicas:
Permanencia del pensamiento de la Escuela Jeune École: negación, dispersión, sorpresa, y guerra al comercio se mantienen vigentes, ahora potenciadas por tecnologías emergentes.
Importancia del entorno marítimo-litoral: l as guerras del siglo XXI en zonas grises marítimas demandan estrategias integradas entre tierra, mar, ciberespacio e información.
Necesidad de adaptación doctrinaria: las armadas convencionales deben desarrollar capacidades híbridas y antisubversivas, que integren inteligencia, detección, contramedidas y operaciones conjuntas.
El control del mar ya no es dominio total, sino libertad relativa de acción. La supremacía naval tradicional está en crisis frente a actores que operan por debajo del umbral de guerra convencional.
9. Guerra Irregular Marítima y de Litoral: definición de guerra irregular marítima con uso de tácticas asimétricas en espacios marítimos y costeros e importancia estratégica de la guerra de litoral para controlar rutas comerciales, puertos y zonas económicas exclusivas.
La Guerra Irregular Marítima y de Litoral representa una de las expresiones más relevantes de la transformación de los conflictos armados en el siglo XXI. Esta forma de guerra, que combina tácticas asimétricas con operaciones marítimas y ribereñas, se ha consolidado como una amenaza estratégica real en entornos donde actores no estatales, Estados intermedios o fuerzas híbridas buscan proyectar poder sin enfrentarse de forma directa a flotas navales convencionales.
• Guerra Irregular Marítima:
Es el empleo de tácticas no convencionales en el dominio marítimo y costero por parte de actores estatales o no estatales con el fin de negar el uso del mar, interferir en las Líneas de Comunicación Marítima, erosionar la superioridad naval del adversario y ejercer control psicológico, político o económico sobre una región.
Se caracteriza por:
Descentralización táctica y estratégica.
Uso de medios no convencionales: minas, drones navales, buques suicidas, embarcaciones rápidas, misiles de corto alcance, sabotajes costeros.
Operaciones encubiertas o de atribución ambigua.
Apoyo del ambiente terrestre litoral (población, geografía, infraestructura.
• Guerra de Litoral:
Se refiere a las operaciones militares que se desarrollan en la interfaz tierra-mar, generalmente dentro de las 200 millas náuticas de la costa, que incluye aguas territoriales, Zonas Económicas Exclusivas (ZEE), puertos, desembocaduras de ríos y archipiélagos.
• Importancia estratégica:
Control de rutas comerciales y Chokepoints: la mayoría del comercio marítimo mundial transita por estrechos y zonas costeras vulnerables (Ormuz, Bab el-Mandeb, Malaca, Canal de Panamá, entre otros).
Acceso a recursos marítimos y submarinos: las ZEE representan derechos sobre pesca, hidrocarburos, minerales y biodiversidad estratégica.
• Proyección de poder terrestre desde el mar (interdicción, desembarcos, apoyo a insurgencias).
• Control de puertos estratégicos, que actúan como nodos logísticos y puntos de entrada/salida para el comercio global.
• Tácticas asimétricas en Guerra Irregular Marítima:
Minado Naval Asimétrico
Empleo de minas rudimentarias o tecnológicas en puntos clave: bocanas de puertos, pasos angostos, ríos navegables.
Ejemplo: Minado hutí en el Mar Rojo, minas tipo "limpet" en el Golfo de Omán.
Drones Navales y Embarcaciones Suicidas
Navegación autónoma, ataques de precisión, bajo costo y dificultad de detección.
Ucrania ha convertido los drones navales en un instrumento estratégico para degradar a la Flota del Mar Negro.
Lanchas rápidas (swarming)
Uso en enjambres, tripuladas o no, para hostigar o saturar defensas navales.
Empleados por Irán en el Estrecho de Ormuz, por el LTTE en Sri Lanka, y por el IRGCN en ejercicios A2/AD.
4. Misiles antibuque desde plataformas costeras o móviles
Emboscadas litorales, ocultamiento en infraestructura civil o móvil.
Misiles como el Noor (Irán) o el Neptune (Ucrania) ejemplifican esta capacidad.
5. Sabotaje y operaciones clandestinas en puertos
Ataques con buzos de combate, artefactos explosivos magnéticos, interferencia en sistemas digitales portuarios.
Uso de cobertura civil o tráfico comercial para camuflar operaciones.
• Importancia estratégica para la Seguridad Marítima:
Negación del mar a actores superiores mediante tácticas no convencionales.
Disuasión desde el litoral con capacidades asimétricas de bajo costo.
Proyección de conflictos internos hacia el dominio marítimo: narcotráfico, insurgencias costeras, terrorismo marítimo.
Amenaza a la libertad de navegación internacional, con consecuencias económicas, diplomáticas y militares.
• Implicaciones doctrinarias:
Las doctrinas navales modernas 24insisten en:
Reforzar la guerra anfibia, fluvial y ribereña.
Integrar inteligencia marítima y geolocalización costera.
24 US Navy Littoral Operations in a Contested Environment, Doctrina de Guerra Híbrida rusa, AJP3.1 OTAN)
Desarrollar contramedidas de guerra de minas y ciberseguridad portuaria.
Fortalecer alianzas con fuerzas terrestres, policiales y civiles en áreas litorales.
• Aplicación en el contexto colombiano:
Colombia, con 928.660 km² de ZEE, 1.600 km de litoral y presencia de economías criminales marítimas, enfrenta riesgos significativos de guerra irregular marítima:
Narcotráfico marítimo (naves semisumergibles, tráfico fluvial).
Minería ilegal y contrabando a través de ríos y zonas costeras.
Posible uso futuro de drones marítimos por GAO o actores internacionales.
La guerra irregular marítima y de litoral constituye un teatro fundamental en los conflictos contemporáneos y futuros. Su naturaleza híbrida, ambigua y no lineal exige:
• Un rediseño doctrinal de la estrategia marítima.
• La adopción de un enfoque multidominio que vincule mar, tierra, ciberespacio e información.
• La transformación de las fuerzas navales en plataformas multicapacidad, adaptadas para operar tanto contra flotas como contra amenazas irregulares ocultas entre los manglares o los puertos comerciales.
MÓDULO 2: Factores sociales y culturales: importancia del apoyo de la población civil.
Generalidades:
En la guerra asimétrica y en las operaciones de contrainsurgencia, la victoria no se alcanza únicamente mediante la superioridad militar. El éxito depende en gran medida de la capacidad para comprender y aprovechar los factores sociales y culturales, así como de ganar y mantener el apoyo de la población civil. La legitimidad, la información y la cohesión social son, por tanto, elementos estratégicos tan relevantes como la fuerza y la tecnología.
Resulta fundamental comprender la importancia de los factores sociales y culturales, así como el apoyo de la población civil para enfrentar con éxito tanto la guerra asimétrica como las operaciones de contrainsurgencia. En este contexto, los aspectos más relevantes:
Importancia de los factores sociales y culturales:
• Base de legitimidad y cohesión: las estructuras sociales y las identidades culturales proporcionan la base sobre la que se construye la legitimidad de cualquier actor en un conflicto. En la guerra asimétrica, el conocimiento profundo de la cultura local permite a insurgentes o fuerzas regulares adaptar sus mensajes, ganar confianza y movilizar a la población en torno a una causa común. La radicalización cultural, especialmente de base religiosa, puede fortalecer la cohesión interna de los grupos irregulares y dificultar la penetración de las fuerzas convencionales 25
• Contexto para la acción y el reclutamiento: los factores sociales, como la pobreza, la exclusión, la marginación o falta de oportunidades, son terreno fértil para el reclutamiento insurgente. Grupos asimétricos aprovechan estas
25 Piris, Alberto. Dialnet-ApuntesSobreLaGuerraAsimetrica-2787422
vulnerabilidades para sumar adeptos, entre los sectores más jóvenes y desfavorecidos de la sociedad 26
• Influencia en la percepción y la moral: l a moral de la población y de los combatientes está directamente influida por la percepción de justicia, pertenencia y futuro que ofrece cada bando. Una cultura de resistencia o de apoyo activo puede prolongar indefinidamente un conflicto, mientras que la desmoralización puede precipitar su fin 27
Importancia del apoyo de la población civil:
• Fuente de información y logística: la población civil es una fuente vital de información, refugio y suministros para las fuerzas en conflicto. En la contrainsurgencia, la capacidad de obtener inteligencia local y distinguir entre combatientes y civiles es clave para neutralizar al enemigo y evitar errores estratégicos.
• Legitimidad ante la opinión pública: el respaldo social dota de legitimidad a las acciones militares y políticas. Un actor que logra el apoyo de la población puede presentarse como legítimo ante la comunidad internacional y resistir mejor las presiones externas. Por el contrario, la alienació n de la población puede llevar al aislamiento y al fracaso, incluso con superioridad militar.
• Campo de batalla psicológico: el apoyo civil no solo es físico, sino también psicológico. La guerra asimétrica se libra tanto en el terreno como en la mente de la población. Las operaciones psicológicas, la propaganda y la construcción de narrativas son herramientas esenciales para ganar o mantener el respaldo social.
• Condición para la estabilidad y la normalización: solo con el apoyo y la participación activa de la población civil es posible restablecer la normalidad tras un conflicto. Las fuerzas armadas deben colaborar en la reorganización
26 Bazán, Alejandro. Las variables tácticas en el nivel operacional en un contexto de guerra asimétrica. Escuela Superior de Guerra Conjunta. Argentina. 2013.
27 Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia BG. “Ricardo Charry Solano”. Guerra Asimétrica: conceptos básicos para la comprensión de un concepto en mutación. https://esici.edu.co/wpcontent/uploads/2021/05/ESTADO-DEL-ARTE.pdf
de la vida política, económica y cultural, permitiendo que la población pueda defenderse y vivir por sí misma.
1. Factores Sociales y Culturales en la Contrainsurgencia: influencia de la cultura en los conflictos insurgentes. Desafíos operacionales.
El análisis de la influencia social y cultural en los conflictos insurgentes es fundamental para comprender su origen, dinámica y persistencia. Estos factores no solo condicionan el surgimiento y desarrollo de la insurgencia, sino que también determinan la capacidad de los actores estatales y no estatales para ganar legitimidad y apoyo popular.
La insurgencia no es solo un fenómeno militar, sino también social y cultural. Su éxito o fracaso depende en gran medida de la capacidad de los insurgentes para interpretar y capitalizar las dinámicas sociales y culturales de las comunidades donde operan.
Por ello, cualquier estrategia de contrainsurgencia debe integrar un profundo conocimiento de la sociedad y la cultura local, así como políticas que atiendan las causas estructurales del conflicto y promuevan la inclusión, la justicia y la cohesión social.
Influencia social en los conflictos insurgentes.
• Desigualdad y exclusión social: la pobreza, la falta de acceso a bienes y servicios básicos, y la exclusión social generan descontento y crean un terreno fértil para el reclutamiento insurgente. Cuando la población percibe que el Estado no satisface sus necesidades, aumenta la probabilid ad de que apoye o se sume a movimientos insurgentes, especialmente si estos prometen soluciones o beneficios inmediatos.
• Debilidad institucional y ausencia estatal: la falta de presencia institucional, la corrupción y la incapacidad del Estado para garantizar seguridad y justicia en zonas periféricas facilitan el surgimiento y consolidación de grupos insurgentes. En estos espacios, la población puede recurrir a mecanismos
informales de justicia y protección, legitimando así la presencia de actores no estatales.
• Fragmentación y cohesión social: una sociedad civil fragmentada y débil es más vulnerable a la manipulación y al control de grupos insurgentes. Por el contrario, la cohesión social y la existencia de redes comunitarias sólidas pueden actuar como barreras contra la expansión de la insurgencia, aunque también pueden ser cooptadas por los insurgentes para fortalecer su base de apoyo.
Influencia cultural en los conflictos insurgentes.
• Cultura de violencia y normalización del conflicto: en sociedades donde la violencia ha sido históricamente utilizada como mecanismo de resolución de conflictos, se instala una “cultura de violencia” que facilita la aceptación y perpetuación de la insurgencia. Esta normalización puede dificultar la construcción de paz y la reintegración social de excombatientes.
• Identidades y valores colectivos: Las identidades étnicas, religiosas y regionales pueden ser movilizadas por los insurgentes para justificar su lucha y obtener apoyo. La defensa de valores colectivos, tradiciones o derechos culturales puede convertirse en un poderoso motor de movilización social y legitimación de la insurgencia.
• Narrativas y símbolos: los insurgentes suelen construir narrativas que resaltan la opresión, la injusticia o la traición histórica, utilizando símbolos y mitos culturales para fortalecer su mensaje y cohesionar a sus seguidores. Estas narrativas pueden ser más efectivas que las promesas materiales a la hora de ganar el apoyo de la población.
2. Relación Población- Fuerza s Militares en la contrainsurgncia: evaluación del apoyo de la población.
La relación entre la población y las fuerzas militares en la contrainsurgencia es compleja y dinámica. El éxito depende de la capacidad de las fuerzas armadas para
proteger a la población, ganar su confianza y ofrecer alternativas de desarrollo y justicia. El apoyo civil es un factor decisivo en el resultado de los conflictos insurgentes, y su obtención requiere una combinación de acciones militares, políticas, sociales y económicas coordinadas y sostenidas en el tiempo.
El análisis de la relación entre la población y las fuerzas militares en operaciones de contrainsurgencia, así como la evaluación del apoyo civil en los conflictos insurgentes, es fundamental para comprender el éxito o fracaso de estas operaciones. Se expone una visión estructurada y crítica sobre estos aspectos.
Relación población-fuerzas militares en la contrainsurgencia.
• Centralidad de la población civil: la población es el centro de gravedad en la contrainsurgencia. Las operaciones militares deben enfocarse en protegerla, ya que el apoyo o la neutralidad de los civiles determina la legitimidad y efectividad de las acciones estatales. El objetivo es “ganar corazones y mentes”, es decir, asegurar la confianza y colaboración de la población para privar a la insurgencia de su principal fuente de apoyo y refugio.
• Tareas más allá de lo militar: las fuerzas militares no solo ejecutan misiones de combate, sino que también participan en la construcción del Estado, el desarrollo de infraestructura, la prestación de servicios básicos y la promoción de proyectos productivos en zonas marginadas. En much os casos, el soldado es la única presencia estatal en áreas rurales, lo que implica una responsabilidad adicional en la restauración de la legitimidad y la seguridad.
• Desafíos en la relación: la militarización del orden público y la percepción de las fuerzas militares como represoras pueden generar desconfianza y rechazo. La criminalización de la protesta social y el uso excesivo de la fuerza han llevado a que en ocasiones la población vea a los militares como adversarios y no como protectores. Por ello, la transparencia, el respeto a los derechos humanos y la coordinación con autoridades civiles son esenciales para mantener la legitimidad.
Evaluación del apoyo de la población civil en los conflictos insurgentes.
• Apoyo y neutralidad como factores clave:El éxito de la insurgencia depende en gran medida de la capacidad de obtener apoyo activo o pasivo de la población. Los grupos insurgentes buscan “ganarse el corazón y la mente” mediante propaganda, apoyo social y la promesa de justicia o cambio, mientras que las fuerzas estatales deben proveer seguridad, desarrollo y oportunidades para contrarrestar este avance.
• Factores que influyen en el apoyo civil:
Presencia estatal y servicios básicos: donde el Estado es ausente, la insurgencia puede llenar ese vacío y ganar apoyo.
Violencia y temor: la población puede apoyar a la insurgencia por miedo a represalias o por falta de protección estatal.
Factores culturales y sociales: identidades, tradiciones y redes comunitarias pueden favorecer la cohesión social en torno a la insurgencia o al Estado, según la percepción de legitimidad y justicia.
• Consecuencias del apoyo insurgente: cuando la población apoya o tolera a los insurgentes, estos obtienen refugio, inteligencia, reclutas y logística. Por el contrario, el apoyo a las fuerzas estatales facilita la identificación de objetivos insurgentes, la restauración de la seguridad y la e stabilidad, y la construcción de paz a largo plazo.
3. Estrategia para “Ganar Corazones y Mentes”: Fundamentos teóricos. Implementación histórica de éxitos y fracasos.
La estrategia de "Ganar Corazones y Mentes" es un pilar doctrinal en operaciones de contrainsurgencia, diseñada para desarticular insurgentes mediante la legitimidad del Estado y el apoyo poblacional. Su eficacia radica en equilibrar coerción y consentimiento, aunque su implementación enfrenta desafíos complejos.
Esta estrategia de "Ganar Corazones y Mentes" sigue siendo relevante, pero su éxito depende de paciencia estratégica, recursos sostenibles y comprensión profunda del Ambiente Operacional. Como se demostró en Malasia (“Emergencia
Malaya es el nombre que recibió el conflicto colonial en la Malasia británica que se libró entre los años 1948-1960), es viable cuando hay voluntad política para reformas estructurales. Sin embargo, en escenarios de ocupación extranjera o gobiernos corruptos, su aplicación se convierte en un remiendo táctico que solo pospone el fracaso.
La contrainsurgencia moderna debe integrar "Ganar Corazones y Mentes” con diplomacia, justicia transicional y un enfoque realista de los límites del poder militar.
En este contexto, un análisis profesional basado en experiencias históricas y teóricas, determina:
Fundamentos teóricos de la estrategia.
La estrategia de "Ganar Corazones y Mentes" busca deslegitimar la insurgencia al satisfacer las necesidades básicas de la población y garantizar seguridad. Se sustenta en tres pilares:
• Protección civil: priorizar la seguridad de los civiles frente a operaciones ofensivas indiscriminadas.
• Desarrollo socioeconómico: inversión en infraestructura, salud y educación para reducir la marginalidad que alimenta el reclutamiento insurgente.
• Participación local: e mpoderar líderes comunitarios y fomentar la gobernanza inclusiva.
Cuadro Implementación Histórica Éxitos y Fracasos:
Caso
Malasia (1948-1960)
Aplicación "Ganar Corazones y Mentes" Resultado
Reasentamiento de civiles, reforma agraria y derechos políticos para minorías.
Victoria británica: insurgencia comunista neutralizada.
Vietnam (1965-1973)
Irak (2003-2011)
Programas civiles (escuelas, hospitales) junto a operaciones "Search and Destroy".
Equipos de Reconstrucción
Provincial (PRTs) y alianzas con tribus suníes (2007).
Fracaso: corrupción, bombardeos masivos alienaron a la población.
Reducción temporal de violencia, pero colapso post-retirada por falta de instituciones sostenibles.
Afganistán (2001-2021)
Desafíos operacionales.
Proyectos de infraestructura y entrenamiento de fuerzas locales.
Derrota estratégica: los talibanes recuperaron el poder al persistir la desconfianza en el gobierno afgano.
Al implementar la estrategia de "ganar corazones y mentes" en conflictos modernos, especialmente en entornos urbanos y asimétricos, son los siguientes:
• Coherencia entre discurso y acción: en Afganistán, la población percibió la ayuda extranjera como instrumentalización para obtener inteligencia, no como compromiso genuino.
• Tensión seguridad- desarrollo: operaciones militares agresivas (drones en Yemen) generan "guerreros accidentales" al radicalizar civiles por daños colaterales.
• Cortoplacismo: los proyectos de "Ganar Corazones y Mentes" requieren décadas, pero los ciclos políticos y presupuestarios suelen imponer plazos irreales (Irak).
• Protección y convivencia con la población civil : en zonas urbanas densamente pobladas, las fuerzas militares deben operar en proximidad constante con civiles, lo que aumenta el riesgo de daños colaterales y
víctimas inocentes. Esto exige un delicado equilibrio entre cumplir objetivos militares y salvaguardar vidas civiles, evitando acciones que generen rechazo o radicalización.
• Complejidad del entorno urbano: el entorno urbano presenta desafíos como movilidad limitada, múltiples niveles (verticalidad), y espacios estrechos que dificultan maniobras y aumentan la vulnerabilidad a emboscadas. La presencia de civiles y la infraestructura crítica obligan a tácticas precisas y a minimizar daños, complicando las operaciones militares y la interacción con la población.
• Inteligencia y conciencia situacional: la recopilación de información precisa y actualizada es vital para distinguir entre combatientes y civiles, identificar amenazas y adaptar las operaciones. Esto requiere tecnologías avanzadas (drones, vigilancia en tiempo real) y un conocimiento profundo del área y la población local.
• Guerra de información y control narrativo: en el campo de batalla moderno, la batalla por la opinión pública es crucial. Ambas partes buscan controlar la narrativa mediante propaganda y desinformación. Las fuerzas militares deben contrarrestar estas campañas con comunicación efectiva, transparencia y uso estratégico de redes sociales para ganar confianza y apoyo local.
• Capacitación y sensibilidad cultural: el personal militar debe recibir entrenamiento específico para operar en contextos urbanos y culturales complejos, comprendiendo la importancia de respetar normas internacionales, derechos humanos y la cultura local. Esto incluye reglas de enfrentamiento estrictas y habilidades para interactuar con actores civiles y humanitarios.
• Coordinación inter agencial y apoyo civil: la estrategia "Ganar Corazones y Mentes" no es solo militar; requiere integración con actores civiles, humanitarios y autoridades locales para proveer servicios esenciales (agua, salud, educación) que mejoren la calidad de vida y legitimen la presencia del Estado.
• Duración y sostenibilidad: los proyectos de "Ganar Corazones y Mentes" demandan compromiso a largo plazo, pero las presiones políticas y presupuestarias suelen imponer plazos cortos. La falta de continuidad puede erosionar la confianza y permitir que la insurgencia recupere terreno.
• Corrupción y legitimidad del gobierno local: e l apoyo a gobiernos o élites corruptas mina la legitimidad del Estado y dificulta ganar el respaldo popular, haciendo que la población desconfíe de las fuerzas militares y se incline hacia la insurgencia. El apoyo a élites corruptas mina la legitimidad (gobierno de Karzai en Afganistán).
Cuadro Comparativo Desafíos Operacionales:
Desafío
Protección civil y daños colaterales
Complejidad urbana
Inteligencia precisa
Guerra de información
Capacitación cultural
Coordinación civil-militar
Duración y sostenibilidad
Impacto en "Ganar Corazones y Mentes"
Riesgo de alienar a la población y aumentar apoyo insurgente
Dificulta maniobras y aumenta vulnerabilidad
Fundamental para distinguir combatientes de civiles
Control narrativo clave para legitimidad y apoyo
Evita errores y mejora interacción con población
Refuerza legitimidad y efectividad de la estrategia
Necesidad de compromiso a largo plazo
Corrupción local Erosiona confianza y apoyo popular
Lecciones clave:
• Legitimidad sobre fuerza: como señala el M anual FM 3-24 del Ejército de estadounidense, "la victoria se logra protegiendo a la población, no matando insurgentes"
• Integración inter agencial: coordinación militar- diplomática- humanitaria es vital. En Malasia, la fusión de esfuerzos civiles y militares fue decisiva.
• Adaptación cultural: ignorar costumbres locales condena al fracaso. En Vietnam, la falta de comprensión de la sociedad rural facilitó la infiltración del Viet Cong.
• El teórico David Galula enfatizó que "el insurgente nada en el mar del pueblo" : sin apoyo poblacional, la insurgencia colapsará.
Críticas y limitaciones:
• Instrumentalización de la ayuda: usar proyectos sociales como "cebo" para inteligencia erosiona la confianza (denuncias de la CICR en Afganistán).
• Énfasis excesivo en lo militar: La estrategia de "Ganar Corazones y Mentes" no sustituye soluciones políticas. En Colombia, la combinación con diálogos de paz fue crucial para desmovilizar las FARC.
• Contextos no occidentales: imponer modelos democráticos en sociedades tribales o teocráticas puede generar rechazo (fracaso en Afganistán).
La implementación exitosa de la estrategia de "ganar corazones y mentes" en conflictos modernos requiere un enfoque multidimensional, que combine precisión militar, inteligencia avanzada, sensibilidad cultural, comunicación estratégica y compromiso político sostenido para construir y mantener la confianza de la población civil.
4. Cultura y Legitimidad: papel de la legitimidad en las operaciones de contrainsurgencia. Importancia. Legitimidad como proceso dinámico.
La legitimidad es un elemento fundamental y potenciador en las operaciones de contrainsurgencia ejecutadas por las fuerzas militares, ya que condiciona la
percepción y aceptación social del accionar estatal, influye directamente en la efectividad operacional y en la estabilidad política del Estado frente a insurgencias.
La legitimidad es el pilar estratégico que sostiene la capacidad operativa y política de las fuerzas militares en contrainsurgencia. Sin legitimidad, el uso de la fuerza se vuelve contraproducente, alimentando la insurgencia y erosionando el orden constitucional. Por ello, las fuerzas militares deben garantizar la legalidad, proporcionalidad y transparencia en sus acciones, integrando esfuerzos civiles y militares para preservar la confianza social y asegurar el éxito de la misión contrainsurgente 28 .
Importancia de la legitimidad en contrainsurgencia.
• Base para el uso legítimo de la fuerza: las fuerzas militares actúan bajo el mandato constitucional y legal del Estado, lo que les otorga el monopolio legítimo del uso de la fuerza física. Esta legitimidad es indispensable para garantizar que sus acciones sean percibidas como defensa del orden y no como opresión, evitando que actores insurgentes capitalicen la narrativa de ilegitimidad para ganar apoyo social.
• Potenciador del accionar militar: la legitimidad fortalece la moral y disciplina interna de las fuerzas, facilita la cooperación con la población civil y autoridades locales, y reduc ir la resistencia pasiva o activa de la sociedad. Cuando las operaciones se desarrollan dentro de un marco legítimo y legal, se minimizan errores y abusos que podrían erosionar la confianza ciudadana.
• Contrapeso a la insurgencia: en la guerra irregular, donde la lucha es tanto militar como política y psicológica, la legitimidad del Estado es el principal recurso para quebrar la voluntad insurgente. La insurgencia busca deslegitimar al gobierno y sus fuerzas para ganar “corazones y mentes”; por tanto, la defensa de la legitimidad estatal es clave para mantener el apoyo popular y aislar a los insurgentes.
28 https://www.esdegue.edu.co/es/la-legitimidad-como-potenciador-del-accionar-de-las-ffmm-ante-disturbiosurbanos-violentos
• Desafíos en contextos urbanos y protestas: en escenarios de disturbios urbanos o protestas que se desbordan en violencia, la legitimidad del accionar militar se vuelve aún más crítica. La población y la comunidad internacional observan la proporcionalidad y legalidad en el uso de la fuerza. La pérdida de legitimidad puede traducirse en mayor inestabilidad y en la instrumentalización política de la protesta para socavar al Estado.
Legitimidad como proceso dinámico.
• No es un atributo estático, sino que debe recomponerse y fortalecerse diariamente mediante acciones transparentes, respeto a los derechos humanos y cumplimiento estricto del marco jurídico.
• La legitimidad está vinculada a la eficacia institucional y a la percepción de que las fuerzas militares actúan en defensa del bienestar común y no de intereses particulares o represivos.
En este contexto, la historia militar reciente ofrece varios ejemplos que ilustran de manera clara cómo la legitimidad, entendida como aceptación y apoyo de la población, apego al marco legal y percepción de justicia, impacta directamente en la efectividad de las operaciones de contrainsurgencia. Estos ejemplos históricos demuestran que la legitimidad es un factor estratégico fundamental en la contrainsurgencia moderna:
• Malasia (1948- 1960): éxito británico en contrainsurgencia: l a campaña británica en Malasia contra la insurgencia comunista es considerada un modelo exitoso de contrainsurgencia. Los británicos lograron legitimidad mediante:
Reasentamiento de la población civil en aldeas protegidas, lo que les permitió controlar el acceso y suministros de los insurgentes.
Ofrecimiento de una mejor calidad de vida a través de servicios sociales, salud y educación, presentando al gobierno como garante del bienestar.
Uso mínimo y proporcional de la fuerza, coordinación con autoridades civiles y respeto por los derechos de la población. Estas acciones
fortalecieron la percepción de legitimidad del gobierno y aislaron a los insurgentes, logrando su neutralización progresiva.
• Colombia: legitimidad y evolución de la contrainsurgencia: l a legitimidad del Ejército y del Estado ha sido determinante en la lucha contra grupos insurgentes como las FARC. Operaciones como Operación Berlín (2001) y Libertad 1 (2003) no solo desarticularon estructuras insurgentes, sino que también evidenciaron la importancia de:
Proteger y ganar el apoyo de la población civil.
Desarrollar acciones legales transparentes que refuercen confianza en instituciones.
Evitar abusos y violaciones de derechos humanos que puedan erosionar la legitimidad y facilitar el reclutamiento insurgente. Cuando las fuerzas militares han actuado con apego a la legalidad y respeto por los derechos humanos, han logrado mayor efectividad y apoyo ciudadano.
• El Salvador: contrainsurgencia y legitimidad institucional: d urante la guerra civil en El Salvador, la estrategia contrainsurgente financiada por Estados Unidos incluyó:
Reforma militar y policial para reducir abusos y fortalecer la legitimidad institucional.
Inversión en desarrollo social para contrarrestar el apoyo popular a la guerrilla.
Represión y abusos, en algunos casos, que generaron desconfianza y limitaron la efectividad de las operaciones hasta que se implementaron reformas institucionales y sociales.
• Vietnam: fracaso en la construcción de legitimidad: e l caso de Vietnam contrasta con el éxito británico en Malasia. A pesar de esfuerzos en desarrollo y asistencia civil, el uso indiscriminado de la fuerza, bombardeos masivos y la percepción de corrupción en el gobierno survietnamita erosionaron la legitimidad del Estado y facilitaron el avance del Viet Cong, que logró capitalizar el descontento popular y la desconfianza en las instituciones.
Lecciones clave:
• La legitimidad no se impone por la fuerza, sino que se construye mediante acciones legales, transparentes y orientadas al bienestar de la población.
• El respeto a los derechos humanos y la coordinación civil -militar son esenciales para mantener la confianza ciudadana.
• La ausencia de legitimidad facilita la expansión de la insurgencia y reduce la efectividad de las operaciones militares.
5. Factores Psicosociales: factores psicosociales, influencia en el comportamiento de la población. Implicaciones para la contrainsurgencia.
Los factores psicosociales influyen de manera determinante en el comportamiento de la población durante las operaciones de contrainsurgencia. La atención a estos factores, la promoción de la resiliencia y la construcción de confianza y legitimidad son esenciales para el éxito de las operaciones militares y la consolidación de la paz. Las fuerzas militares deben integrar el componente psicosocial en su doctrina y en sus acciones en el terreno, reconociendo que la victoria en la contrainsurgencia no se limita al campo de batalla, sino que se construye en la mente y el corazón de la población.
Factores Psicosociales.
En las operaciones de contrainsurgencia, los factores psicosociales que más comúnmente influyen en el comportamiento de la población y de las propias fuerzas militares son los siguientes:
• Estrés postraumático y ansiedad: el constante riesgo de violencia, la pérdida de seres queridos y la exposición a situaciones extremas generan trastornos como el estrés postraumático, la depresión y la ansiedad, tanto en civiles como en combatientes.
• Desconfianza y miedo: la percepción de inseguridad, la presencia de actores armados y la incertidumbre sobre el futuro generan desconfianza hacia las
instituciones y miedo a la represalia, dificultando la cooperación y la reconstrucción del tejido social.
• Fragmentación social y pérdida de redes de apoyo: el conflicto armado rompe las redes familiares y comunitarias, dejando a la población más vulnerable y aislada, lo que dificulta la resiliencia y el apoyo mutuo.
• Sensación de abandono e impunidad: la falta de atención estatal y la percepción de que los crímenes quedan impunes generan desesperanza y desapego de la población hacia las instituciones, facilitando la manipulación por parte de grupos armados.
• Factores protectores: resiliencia y apoyo social: la capacidad de adaptación, la solidaridad comunitaria, la religión y la educación actúan como factores protectores, permitiendo a algunos individuos y comunidades sobreponerse a la adversidad y mantener la esperanza.
• Impacto en la identidad y motivaciones personales: los valores, las creencias y la motivación personal influyen en cómo los individuos perciben y afrontan el conflicto, así como en su disposición para cooperar o resistir.
• Condiciones laborales y familiares adversas: en el caso de los militares, la separación de sus familias, la presión constante y el ambiente de riesgo generan tensiones intrapersonales e intrafamiliares, afectando su bienestar y desempeño.
Estos factores interactúan de manera dinámica y su manejo adecuado es clave para el éxito de las operaciones de contrainsurgencia y la reconstrucción social posterior.
Cuadro Factor psicosocial y Efecto Común:
Factor psicosocial Efecto
Estrés postraumático/ansiedad Trastornos mentales, desmotivación
Desconfianza/miedo
Fragmentación social
Abandono/impunidad
Aislamiento, resistencia a la cooperación
Pérdida de resiliencia, vulnerabilidad
Desesperanza, desapego institucional
Resiliencia/apoyo social
Identidad/motivaciones
Condiciones laborales/familiares
Capacidad de superación, cohesión comunitaria
Influencia en la percepción y el comportamiento
Estrés, afectación de roles familiares
Influencia de los factores psicosociales en el comportamiento poblacional.
• Fragmentación social y debilitamiento de redes de apoyo: en contextos de violencia prolongada, la población civil sufre una fragmentación social que dificulta la cohesión comunitaria y la capacidad de respuesta colectiva. Esta fragmentación facilita la consolidación y el uso de la violencia, obstaculizando el progreso tanto de los sobrevivientes como de los procesos de reconciliación y reconstrucción social. La falta de redes de apoyo familiares y comunitarias incrementa la vulnerabilidad de la población y puede favorecer el reclutamiento forzado o la colaboración con actores armados.
• Impacto psicológico y estrategias de enfrentamiento: los efectos psicológicos del conflicto armado, como el estrés postraumático, la ansiedad y la depresión, afectan la capacidad de la población para afrontar la adversidad y participar activamente en iniciativas de paz o desarrollo. Sin embargo, también se han identificado estrategias de afrontamiento resilientes, como la planificación, el autocontrol, la revalorización positiva y la búsqueda de apoyo institucional o social. Estas estrategias permiten a las víctimas y a la población en general sobreponerse a la adversidad y mantener cierto grado de esperanza y movilización social.
• Religión, educación y emprendimiento como factores protectores: la religión, la educación y el emprendimiento actúan como factores protectores y de resiliencia. La fe y las creencias religiosas brindan consuelo y sentido de comunidad; la educación y la capacitación profesional abren oportunidades económicas y sociales; y el emprendimiento fomenta la autonomía y la reconstrucción del tejido social. Estos factores pueden contrarrestar el
impacto negativo de la violencia y facilitar la reintegración y la estabilidad en zonas afectadas por el conflicto.
• Desconfianza y percepción de legitimidad: la experiencia de victimización y la percepción de impunidad o abuso por parte de las fuerzas militares pueden generar desconfianza y rechazo hacia las instituciones estatales. Por el contrario, cuando las fuerzas militares actúan con respeto a los derechos humanos, transparencia y compromiso con el bienestar de la población, se fortalece la confianza y la legitimidad, facilitando la cooperación y el apoyo civil en las operaciones de contrainsurgencia.
• Manipulación de la población civil como táctica de guerra: los actores armados, tanto insurgentes como contrainsurgentes, utilizan la manipulación psicológica y la coacción para influir en el comportamiento de la población civil.
• Uso de la población como escudo humano, la difusión de propaganda y la imposición de normas de comportamiento mediante el miedo y la intimidación.
Implicaciones de los factores psicosociales para la contrainsurgencia.
• Atención psicosocial integral: es fundamental que las fuerzas militares integren en sus operaciones programas de atención psicosocial dirigidos a la población civil, excombatientes y víctimas del conflicto. Estos programas deben promover la salud mental, l a resiliencia y la reconstrucción del tejido social, facilitando la reintegración y la reconciliación.
• Construcción de confianza y legitimidad: el respeto a los derechos humanos, la transparencia en las operaciones y la participación activa de la población en la toma de decisiones son elementos clave para ganar la confianza y el apoyo de la sociedad civil. La legitimidad de las fuerzas militares depende en gran medida de su capacidad para proteger y empoderar a la población, no solo de neutralizar la amenaza insurgente.
• Coordinación interinstitucional y enfoque multidimensional: la contrainsurgencia efectiva requiere la coordinación entre fuerzas militares, autoridades civiles, organizaciones sociales y actores humanitarios. Solo
mediante un enfoque multidimensional que aborde las causas estructurales y psicosociales del conflicto es posible lograr una paz duradera y sostenible.
MÓDULO 3: Guerra Psicológica y el Rol de la Información.
Generalidades:
La guerra psicológica aplicada a operaciones de contrainsurgencia se basa en estrategias diseñadas para desarticular la moral del enemigo y ganar el apoyo de la población civil 29 .
La guerra psicológica es un componente esencial en la estrategia de contrainsurgencia moderna, ya que permite a los Estados y fuerzas militares no solo neutralizar la capacidad ofensiva de los grupos insurgentes, sino también minar su base de apoyo social y debilitar su legitimidad ante la población civil. Su importancia radica en que, a diferencia de las operaciones militares convencionales, la guerra psicológica actúa directamente sobre la percepción, las emociones y el comportamiento de individuos y comunidades, influyendo tanto en aliados como en adversarios para lograr objetivos estratégicos de largo plazo.
En el contexto de la contrainsurgencia, la guerra psicológica se orienta a tres objetivos fundamentales: desarticular las organizaciones populares simpatizantes del enemigo, debilitar las bases de apoyo en la población y eliminar la oposición política. Para ello, se emplean técnicas como la propaganda (blanca, negra y gris), la desinformación, la manipulación de medios de comunicación, operaciones encubiertas y acciones cívico-militares destinadas a “Ganar Corazones y Mentes” de la población civil.
Esta dimensión psicológica es crucial porque, sin el apoyo de la población, la insurgencia pierde su capacidad de reclutamiento, logística y refugio, limitando su acción y facilitando su derrota o desarticulación. Además, la guerra psicológica permite proyectar una imagen de fortaleza institucional, cohesión social y
29 Sánchez, Robles. La psicología militar en las operaciones psicológicas: ética y deontología. Military psychology in psychological operations: ethics and deontology. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1887-85712023000100001
legitimidad del Estado, factores determinantes en el éxito o fracaso de cualquier campaña contrainsurgente.
La guerra psicológica aplicada a la contrainsurgencia no solo complementa las operaciones militares y policiales, sino que es, en muchos casos, el factor decisivo para lograr la estabilidad y el control del territorio en conflictos asimétricos.
1. Introducción a la Guerra Psicológica: conceptos fundamentales. Ejemplos históricos de guerra psicológica exitosa en contrainsurgencia. La guerra psicológica y la guerra de información.
Introducción a la Guerra Psicológica: conceptos fundamentales.
• Objetivos estratégicos
Desmoralizar a la insurgencia:
Destruir la voluntad combativa mediante propaganda, desinformación y operaciones encubiertas que generen desconfianza interna, deserciones o fracturas organizativas.
Emplear tácticas como transmisiones por altavoces en zonas de combate para inducir rendiciones o exhibiciones de fuerza que proyecten invulnerabilidad estatal.
• Aislar a los insurgentes de la población civil:
Promover campañas de comunicación que presenten al Estado como legítimo y a los insurgentes como amenazas, combinadas con programas sociales ("Ganar Corazones y Mentes").
Explotar divisiones étnicas, religiosas o políticas en comunidades que apoyan a la insurgencia para debilitar su base social.
• Desarticular redes de apoyo:
Neutralizar organizaciones simpatizantes mediante infiltración, difusión de narrativas divisorias o eliminación de líderes clave.
Usar inteligencia para identificar y atacar vulnerabilidades psicológicas en la estructura insurgente.
• Reforzar la percepción de fortaleza institucional:
Proyectar control territorial y estabilidad mediante despliegues militares visibles o acciones civiles estratégicas.
Controlar narrativas en medios locales y redes sociales para contrarrestar ideologías insurgentes.
Estos objetivos se integran con operaciones militares convencionales, aunque su éxito depende de la coordinación entre inteligencia, acciones psicológicas y políticas de desarrollo
• Métodos clave
Propaganda diferenciada:
Blanca: mensajes oficiales que refuerzan la imagen del Estado (radio, redes sociales).
Negra: información falsa atribuida a los insurgentes para desacreditarlos.
Control de narrativas: uso de medios locales y redes sociales para contrarrestar la ideología insurgente y promover lealtad al gobierno.
Operaciones de influencia: demostraciones de fuerza militar (despliegues masivos) para generar percepción de invulnerabilidad estatal.
• Integración con tácticas militares.
Las acciones psicológicas se coordinan con operaciones de inteligencia y contrainsurgencia clásica:
Interrogatorios para extraer información sobre vulnerabilidades psicológicas de los insurgentes.
Uso de altavoces en zonas de combate para inducir rendiciones.
• Enfoque en la población civil.
"Ganar corazones y mentes": Programas de desarrollo económico y servicios básicos en áreas conflictivas, acompañados de propaganda que vincula estos beneficios al Estado.
Técnicas de división social: Explotar diferencias étnicas, religiosas o políticas dentro de las comunidades que apoyan a la insurgencia
• Adaptación tecnológica
Empleo de algoritmos y análisis de big data para segmentar audiencias y personalizar mensajes en redes sociales.
Guerra electrónica: Interrupción de comunicaciones insurgentes y sustitución con narrativas estatales.
Ejemplos históricos de guerra psicológica exitosa en contrainsurgencia.
• Campaña británica en Malasia (1948- 1960).
Reasentamiento forzado: más de 500.000 civiles fueron trasladados a "aldeas nuevas" para cortar el apoyo logístico a la guerrilla comunista, combinado con propaganda que vinculaba mejoras sociales al gobierno.
Propaganda blanca y negra: folletos que promovían beneficios estatales y desinformación sobre divisiones internas en el Partido Comunista Malayo.
Resultado: reducción del 90% en ataques insurgentes y desmovilización progresiva de la guerrilla.
• Programa Phoenix en Vietnam (1967- 1972).
Operaciones encubiertas: eliminación selectiva de 19.000 miembros del Viet Cong mediante inteligencia y acciones psicológicas (dejar naipes en cadáveres como símbolo de muerte inminente).
Campaña Chieu Hoi: transmisiones radiales y panfletos incentivando deserciones, logrando 100.000 rendiciones entre 1963- 1971.
• Contrainsurgencia en Filipinas (1950- 1954).
Tácticas de Edward Lansdale (CIA):
Uso de rumores sobre vampiros para aterrorizar a simpatizantes de los Huk.
Exhibición pública de cadáveres mutilados de insurgentes para disuadir apoyos.
Resultado: colapso del 80% de la estructura insurgente.
• Guerra Civil de El Salvador (1980-1992)
Guerra psicológica integrada:
Transmisiones radiales anónimas amenazando a colaboradores del FMLN.
Operaciones "civiles" con ayuda estadounidense para asociar bienestar al gobierno.
Impacto: reducción del control territorial insurgente del 40% al 15% hacia 1989.
• Operación Bodyguard (Segunda Guerra Mundial)
Engaño estratégico: uso de tanques inflables, falsas transmisiones de radio y agentes dobles para convencer a los nazis de que el desembarco aliado sería en Calais, no en Normandía.
Resultado: retraso de 7 semanas en el refuerzo alemán a Normandía, facilitando la victoria aliada.
La guerra psicológica y la guerra de información.
La guerra psicológica y la guerra de información son conceptos interrelacionados, pero con diferencias claras en su enfoque, alcance y métodos. Ambas pueden complementarse y superponerse, pero su naturaleza y herramientas centrales son distintas.
• La guerra psicológica se centra en la influencia sobre la mente y las emociones, utilizando cualquier medio (analógico o digital) para moldear percepciones y comportamientos.
• La guerra de información se enfoca en el control, manipulación o interrupción de la información y los sistemas que la procesan, con un fuerte componente tecnológico y cibernético
Cuadro comparación Guerra Psicológica y Guerra de Información:
Aspecto Guerra Psicológica Guerra de Información
Definición
Uso de estrategias para influir en la percepción, emociones y comportamiento de Acciones para controlar, manipular o interrumpir el flujo de información, con el objetivo de afectar la
Objetivo principal
individuos o grupos, utilizando propaganda, desinformación y manipulación emocional
Quebrar la voluntad, manipular creencias y dirigir el comportamiento social o militar, sin necesidad de violencia física.
toma de decisiones y la percepción del adversario
Técnicas principales
Propaganda, desinformación, rumores, operaciones encubiertas, control de narrativas y uso de medios masivos
Controlar, corromper o usurpar la información y los sistemas de información del adversario, protegiendo los propios.
Propaganda, operaciones cibernéticas, manipulación de datos, interrupción de comunicaciones, espionaje digital y control de redes sociales
Campo de acción
Relación con la tecnología
Mente y emociones de individuos o sociedades; puede dirigirse a civiles, militares o grupos específicos
Se apoya en tecnología, pero no depende exclusivamente de ella; puede ser analógica o digital.
Sistemas de información, redes digitales, medios de comunicación y procesos de toma de decisiones, tanto humanos como automatizados
Altamente dependiente de tecnología digital y cibernética, especialmente en la era actual.
Ejemplos
Campañas de desmoralización en conflictos, propaganda radial en guerras, manipulación de opinión pública.
Ataques cibernéticos a infraestructuras críticas, difusión de noticias falsas en redes sociales, espionaje digital.
Aspecto Guerra Psicológica Guerra de Información
2. Estrategias Psicológicas contra Insurgentes: desmoralización y desorganización de insurgentes.
Las estrategias psicológicas en operaciones de contrainsurgencia se centran en desmoralizar y desorganizar a los insurgentes, combinando tácticas militares con manipulación social. A continuación, basado en casos históricos y métodos documentados:
Desmoralización:
• Guerra de información:
Uso de panfletos y radios para promover la deserción, como en la campaña británica en Malasia (1950s), donde se ofrecían recompensas y amnistías.
Propaganda que exagera las derrotas insurgentes o resalta la superioridad gubernamental, como en Filipinas durante la rebelión Huk.
• Terror psicológico:
Exhibición pública de cuerpos mutilados de insurgentes para generar miedo, táctica empleada en Indonesia (1965) y El Salvador (1980).
Bombardeos acústicos con ruidos ensordecedores, utilizado en la Operación Nifty Package (EE.UU., 1989).
• Ataque a identidad cultural:
Cambio de nombres de lugares (ejemplo: Saigón a Ciudad Ho Chi Minh) para erosionar símbolos insurgentes.
Desorganización:
• Control poblacional:
Reubicación forzada en "aldeas estratégicas" (Malasia, Vietnam) para cortar el apoyo logístico a la guerrilla.
Censos y restricción de movimientos en zonas conflictivas, aplicado en la guerra civil salvadoreña.
• Operaciones encubiertas:
Infiltración de redes insurgentes mediante inteligencia, seguida de ejecuciones selectivas, como en las tácticas del SAS británico en Malasia.
Uso de fuerzas irregulares locales (Fuerzas Proxy) para sembrar desconfianza interna entre insurgentes.
• Guerra económica:
Destrucción de cultivos y recursos vitales para la insurgencia, combinada con ayuda condicionada a la colaboración, estrategia clave en Filipinas bajo Edward Lansdale.
• Efectividad y críticas:
El éxito depende de la integración inter gubernamental (militar, política, social), pero suele generar efectos contraproducentes: las tácticas de terror aumentan el resentimiento popular, como ocurrió en Vietnam.
La ética de métodos como la tortura o ejecuciones extrajudiciales (El Salvador, Indonesia) ha sido ampliamente cuestionada, asociándose a crímenes de guerra.
No obstante, la implementación de estrategias psicológicas contra insurgentes presenta importantes desafíos que incluyen 30:
30 Vergara, Humberto y González Miguel. Impacto estratégico de las operaciones de desinformación y la respuesta efectiva de las Fuerzas Militares en el siglo XXI. Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”. https://esdeglibros.edu.co/index.php/editorial/catalog/download/260/236/3871?inline=1
• Complejidad socio cultural:
Resistencia comunitaria: la simpatía o apoyo pasivo hacia grupos insurgentes en poblaciones históricamente marginadas dificulta la aceptación de campañas de desmovilización.
Diversidad narrativa: los insurgentes aprovechan redes digitales para difundir mensajes contradictorios y emocionalmente cargados, desestabilizando los esfuerzos de contrainsurgencia.
• Limitaciones técnicas:
Falta de personal calificado: e n contextos como Colombia, existe una carencia de psicólogos con formación específica en trauma psicosocial y manejo de dinámicas posconflicto.
Indicadores ambiguos: la ausencia de métricas claras para evaluar el impacto de intervenciones psicosociales genera dispersión en su aplicación y reduce su efectividad.
• Riesgos operacionales:
Efecto contraproducente: tácticas como exhibiciones públicas de fuerza o control poblacional excesivo pueden aumentar el resentimiento hacia las instituciones, alimentando reclutamiento insurgente.
Fragilidad en reintegración: los excombatientes enfrentan vulnerabilidad física y psicológica durante su transición, requiriendo protección y acompañamiento continuo para evitar reincidencias.
• Desafíos tecnológicos:
Adaptación a medios digitales: la velocidad de propagación de narrativas insurgentes en redes sociales supera la capacidad de respuesta estatal, exigiendo estrategias dinámicas y multidisciplinares.
3. Operaciones de Información y Desinformación: impacto en la percepción del conflicto.
El impacto de las estrategias psicológicas de Operaciones de Información y Desinformación en la percepción del conflicto irregular y en las operaciones militares de contrainsurgencia es muy fuerte y determinante. En este contexto, estas
operaciones son planeadas utilizando métodos de comunicación y otros medios para influir en las percepciones, actitudes y comportamientos de públicos objetivos, con el fin de alcanzar objetivos políticos o militares. Estas operaciones integran acciones de información, desinformación, guerra electrónica, engaño y contrainteligencia, aplicándose en todos los niveles estratégicos, operacionales y tácticos.
De esta manera, las estrategias psicológicas de información y desinformación son elementos centrales en la guerra moderna y en la contrainsurgencia. Su impacto trasciende el campo de batalla, afectando la percepción pública, la legitimidad de las acciones militares y la eficacia de las operaciones. Su correcta implementación requiere integración temprana, veracidad, credibilidad y evaluación continua de los efectos generados.
Impacto en la percepción del conflicto irregular:
• Influencia en la opinión pública: moldean la percepción de legitimidad, moral y justificación de las acciones militares, generando repulsión hacia el adversario, desestabilizando la psiquis colectiva y afectando la racionalidad y emocionalidad de la poblac ión. Esto contribuye al desgaste político y a la capacidad de resistencia del enemigo.
• Desinformación y manipulación: la difusión de información falsa o manipulada busca alterar creencias y posiciones políticas, dificultando la identificación de la verdad y provocando confusión tanto en la población como en las fuerzas propias y adversarias.
• Deslegitimación del adversario: tácticas como la amplificación de violaciones de derechos humanos o la afectación de valores sociales buscan desacreditar al enemigo y justificar la intervención militar.
Impacto en las operaciones militares de contrainsurgencia:
• Mitigación de la resistencia: pueden debilitar la moral y la cohesión de los grupos insurgentes, promoviendo la rendición y reduciendo la necesidad de enfrentamientos directos, lo que ahorra recursos y vidas humanas.
• Apoyo de la población: sin el respaldo de la población, las operaciones de contrainsurgencia pierden eficacia. Las estrategias psicológicas buscan ganar la confianza y el apoyo de la población local, aislando así a los insurgentes y facilitando la inteligencia y la logística.
• Motivación y moral de las tropas: estas operaciones también se orientan a fortalecer la motivación y la moral de las fuerzas propias, mediante el liderazgo y el establecimiento de objetivos claros y desafiantes.
• Desafíos y riesgos: una ejecución mal planeada puede generar efectos contrarios a los buscados, como la pérdida de credibilidad, la polarización social o el fortalecimiento del adversario.
Principios y técnicas clave:
• Propaganda y contrapropaganda: uso eficaz de información, ideas y sugerencias para influir en emociones y comportamientos, incluyendo el rumor, la comunicación cara a cara y la propaganda negra.
• Apelación al miedo y amenazas: empleo de ultimátums y amenazas respaldadas por la fuerza para incrementar la credibilidad y el cumplimiento de objetivos.
• Evaluación continua: es fundamental evaluar el impacto de las operaciones para determinar los efectos generados y ajustar las estrategias según los resultados.
4. Medios de Comunicación en la Guerra Psicológica: influencia de los medios de comunicación social.
En la guerra moderna y en la contrainsurgencia, los medios de comunicación social son un factor decisivo en la configuración de la percepción pública y en el desarrollo de las operaciones militares. Su influencia trasciende el campo de batalla, afectando la legitimidad, la moral y la eficacia de las acciones militares, y exige una gestión estratégica de la información y la comunicación por parte de los mandos militares
Percepción pública y construcción de narrativas.
Los medios de comunicación social desempeñan un papel central en la formación de la percepción pública sobre los conflictos armados y las operaciones militares. A través de ellos se construyen y difunden narrativas que pueden legitimar o desacreditar acciones, naturalizar ciertas conductas e influir en la opinión colectiva sobre la eficacia y la moralidad de las fuerzas armadas y los grupos insurgentes. La exposición mediática puede magnificar hechos tácticos, alterando la percepción estratégica y afectando la toma de decisiones en los más altos niveles de conducción.
Impacto en las operaciones de contrainsurgencia.
• Superioridad informativa y control de la narrativa: la capacidad de anticipar, controlar y difundir la propia versión de los hechos es fundamental para mantener la iniciativa y la superioridad informativa. En la contrainsurgencia, donde el componente polít ico es clave, la narrativa mediática puede determinar el éxito o el fracaso de las operaciones.
• Explotación de vulnerabilidades: tanto las fuerzas regulares como los insurgentes buscan explotar las debilidades del adversario mediante campañas de desinformación, propaganda y manipulación en redes sociales. La viralización de información falsa o sesgada puede desestabilizar la moral, afectar la cohesión social y dificultar la ejecución de operaciones militares.
• Movilización y reclutamiento: los medios sociales facilitan el reclutamiento, la coordinación y la movilización de simpatizantes y combatientes, permitiendo a los insurgentes llegar a audiencias globales de manera rápida, económica y segura. Esto amplía el alcance de las insurgencias y dificulta su neutralización.
• Desafíos para el mando militar: La exposición mediática obliga a los comandantes a considerar el impacto de cada acción en la opinión pública, lo que puede limitar la libertad operativa y aumentar la presión política sobre las decisiones militares.
Estrategias de los medios de comunicación para influir en las operaciones de contrainsurgencia.
Los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, emplean diversas estrategias para influir en la percepción pública y, por tanto, en el desarrollo de las operaciones de contrainsurgencia. Estas estrategias permiten a los medios de comunicación convertirse en actores clave en el desarrollo y desenlace de las operaciones de contrainsurgencia, afectando tanto la percepción pública como la eficacia de las acciones militares y políticas. Se pueden agrupar en las siguientes categorías:
• Construcción y difusión de narrativas:
Control de la información: los medios pueden priorizar ciertos hechos, omitir otros o contextualizarlos de manera que favorezcan una visión específica del conflicto. Esto incluye la creación de relatos heroicos, victimización de la población o deslegitimación de los actores armados.
Difusión selectiva: se eligen cuidadosamente los temas y enfoques que se publican, lo que puede reforzar o debilitar la legitimidad de las acciones militares o insurgentes.
• Uso de la propaganda y la desinformación:
Propaganda: se utilizan mensajes persuasivos para influir en la opinión pública, ya sea a favor o en contra de las fuerzas militares o insurgentes. Esto puede incluir la exaltación de logros propios y la descalificación del adversario.
Desinformación: se difunde información falsa, sacada de contexto o manipulada para generar confusión, desmoralizar al adversario o desestabilizar la confianza en las instituciones.
• Explotación de tecnologías y plataformas digitales
Redes sociales: Permiten la rápida viralización de contenidos, la movilización de simpatizantes y la coordinación de acciones tanto de fuerzas militares como insurgentes.
Medios alternativos: Grupos insurgentes y militares han desarrollado sus propios canales, como emisoras, periódicos y plataformas digitales, para difundir sus mensajes y contrarrestar la influencia de los medios tradicionales.
• Autorregulación y regulación externa:
Acuerdos con medios: Las fuerzas militares y los gobiernos buscan acuerdos de autorregulación con los medios para evitar la difusión de comunicados o entrevistas de grupos armados ilegales, limitando así su capacidad de influencia.
Regulación estatal: En algunos casos, se implementan políticas para controlar la cobertura de actos terroristas o de confrontación, con el fin de evitar la glorificación de la violencia o la difusión de mensajes insurgentes.
• Acciones psicológicas y de influencia:
Campañas psicológicas: Se diseñan campañas para ganar la “mente y el corazón” de la población, utilizando medios audiovisuales y noticiosos para influir en la percepción y la voluntad de los ciudadanos.
Guerra cognitiva: Se busca afectar la capacidad de análisis y toma de decisiones del adversario y de la población, a través de la saturación informativa y la manipulación de la realidad.
5. Psicología de la insurgencia: motivaciones y comportamiento.
Las motivaciones y el comportamiento de los grupos insurgentes surgen de una compleja interacción de factores políticos, económicos, sociales y culturales. Las insurgencias son fenómenos complejos y multifacéticos, cuya motivación y comportamiento dependen de la interacción de factores políticos, económicos, sociales y culturales. Su capacidad para operar en red, adaptarse a los cambios y disputar la legitimidad en diversos dominios las convierte en un desafío persistente para los Estados y las fuerzas de seguridad
Entre las motivaciones más destacadas se encuentran:
• Descontento político y social: la exclusión de grupos sociales, la represión política y la falta de oportunidades de participación en el sistema político impulsan a individuos y colectivos a sumarse a movimientos insurgentes.
• Factores económicos: las crisis económicas, la pobreza extrema, la desigualdad y la implementación de políticas económicas impopulares (como el neoliberalismo en varios casos latinoamericanos) han sido detonantes clave para el surgimiento de insurgencias.
• Identidad y vínculos comunitarios: la pertenencia a grupos étnicos, familiares o locales puede cohesionar a los insurgentes y fortalecer su resistencia frente al Estado.
• Proyecto político o ideológico: muchos grupos insurgentes persiguen objetivos claros, como el cambio de régimen, la independencia territorial o la imposición de un nuevo orden social y político. En ocasiones, adoptan discursos complementarios, como el rech azo a la ocupación extranjera, para ampliar su base de apoyo.
• Mantenimiento del caos: algunas insurgencias buscan generar o mantener un entorno político caótico, aprovechando el vacío de poder para favorecer intereses particulares, sin necesariamente buscar el control total del Estado.
El comportamiento de los grupos insurgentes se caracteriza por:
• Descentralización y flexibilidad: operan en redes flexibles, con autonomía táctica y objetivos estratégicos compartidos. Esta estructura dificulta su neutralización y les permite adaptarse rápidamente a los cambios en el entorno.
• Control territorial y social: buscan establecer control sobre zonas específicas, creando santuarios y desarrollando infraestructuras clandestinas de apoyo. En muchos casos, llegan a ejercer funciones de gobierno local, imponiendo normas y regulando la vida comunitaria.
• Guerra de información y propaganda: la disputa por la legitimidad y el apoyo de la población es central. Utilizan la propaganda, la desinformación y las redes sociales para influir en la percepción pública y deslegitimar al Estado.
• Uso de la violencia selectiva: suelen emplear la violencia de manera selectiva para intimidar a la población, atacar instituciones estatales y debilitar la presencia gubernamental en el territorio.
• Adaptabilidad y resiliencia: son capaces de reconfigurar sus estructuras, cambiar tácticas y explotar vulnerabilidades en los dominios informacional, social y cognitivo, lo que les permite sobrevivir en contextos adversos.
6. Manual de Operaciones de Información para la Armada de la República de Colombia (ARC OP3-2.1).
El Manual de Operaciones de Información para la Armada de la República de Colombia (ARC OP3-2.1), proporciona una base doctrinal sobre el concepto de empleo de las operaciones de información (IO, por su sigla en inglés) 31 y su planeamiento a la Armada de Colombia (ARC), mediante la explotación de las infraestructuras de tecnologías de la información y datos contenidos que incluyen internet, telecomunicaciones, redes, sistemas informáticos y procesadores y controladores integrados. Para este cometido se utilizarán elementos teóricoconceptuales, los roles y las funciones que deberán aplicar los planificadores y estados mayores de la ARC y/o Grupos de Planeamiento de IO de la ARC como parte del cumplimiento de su misión.
En este sentido, el manual orienta como estructurar, capacitar, equipar y evaluar equipos cohesionados de planeamiento IO de la ARC para luchar en el ciberespacio, basándose en resultados para generar efectos deseados y debilitar efectos indeseables. Así mismo, suministra técnicas para planear y ejecutar IO, teniendo en cuenta que la información es el factor clave del planeamiento para actuar en ambientes operacionales complejos, proyectando información con mensajes deseados (alineados con los niveles de la guerra Estratégico Nacional,
31 Operaciones de información: empleo integrado, durante las operaciones militares, de las capacidades relacionadas con la información, en coordinación con otras líneas de operación para influir, desarticular, deteriorar o usurpar la toma de decisiones de adversarios o enemigos, a la vez que se protege la toma de decisiones propia (MCE 3-53.0 (EJC), Acción Integral).
Estratégico de Teatro, Operacional y Táctico) antes, durante y después de las operaciones, sobre blancos audiencia pre seleccionados.
La flexibilidad y adaptabilidad de los conceptos de las IO, permiten actuar en el complejo ambiente de la información (EI, por su sigla en inglés) 32 mediante la aplicación de las denominadas Capacidades Relacionadas de la información (IRC, por su sigla en inglés) 33 para el logro de los objetivos a través del ciberespacio.
El Manual de Operaciones de Información para la Armada de la República de Colombia (ARC OP3-2.1), , toma en cuenta el concepto operacional 34 de las Operaciones Multidominio, que consideran un ambiente operacional multidimensional que abarca los dominios terrestre, marítimo, aéreo, espacial y ciberespacial, entendido a través de tres dimensiones (física, información y cognitiva) y el concepto operacional de las Operaciones Marítimas Distribuidas, que se centra en la dispersión y distribución de los medios y capacidades navales para aumentar la flexibilidad, adaptabilidad y capacidad de respuesta en el ámbito marítimo.
Los dominios terrestre, marítimo, aéreo y espacial se definen por sus características físicas. El ciberespacio, se define como una red de redes creada por el hombre, que atraviesa y conecta los demás dominios. El EI, está en el Dominio Ciberespacial y se integra con las dimensiones cognitiva, física e informativa y con todas las personas, organizaciones y sistemas que actúan sobre la información e incluye todas las redes interdependientes de las bases tecnológicas de la información y los datos de la internet, telecomunicaciones, sistemas informáticos, procesadores y controladores integrados del ciberespacio, y dentro de este, el espectro electromagnético (EMS, por su sigla en inglés).
32 Ambiente de la información: conjunto de individuos, organizaciones y sistemas que recolectan, procesan, difunden o actúan sobre la información (JP 3-0, Operaciones)
33 Capacidades relacionadas de la información: herramientas, técnicas o actividades empleadas dentro de las dimensiones del ambiente de la información que son usadas para crear efectos y condiciones operacionalmente deseables (MCE 3-07 (EJC), Estabilidad).
34 Concepto operacional: enunciado fundamental que enmarca cómo cada una de las fuerzas militares conducen sus respectivas operaciones como parte de una fuerza conjunta (FM 1-01, Doctrine).
El EI, es asimétrico y no lineal que exige a la ARC, estructurar Grupos de Planeamiento de IO especializados para el planeamiento, ejecución, control y evaluación de las IO para lograr ventajas en un ambiente operacional multidominio, conjunto y multinacional, que claramente es volátil, incierto, complejo y ambiguo (VICA). Lo anterior, implica necesariamente que los Grupos de Planeamiento de IO de la ARC, sean cohesionados, entrenados, estructurados y equipados para lograr la ventaja generando los efectos deseados en este difícil escenario. El Manual de Operaciones de Información para la Armada de la República de Colombia (ARC OP3-2.1), provee una orientación doctrinal para el planeamiento y ejecución de las IO.
En este sentido, la esencia misma del EI exige que el planeamiento, preparación, ejecución, y evaluación de las IO, se base en la metodología del arte y diseño operacional para concebir inicialmente un planeamiento conceptual que permita:
• La comprensión estratégico operacional del EI a través de un pensamiento sistémico, crítico y creativo.
• La estructuración y definición del problema a resolver en el EI, estableciendo objetivos de alto nivel Estratégico Nacional, Estratégico de Teatro, Operacional y Táctico.
• La formulación de enfoques de solución basados en los efectos deseados en los blancos y audiencias objetivos.
El planeamiento conceptual mencionado, deberá derivar al planeamiento detallado para la ejecución efectiva de IO. El manual, acoge la metodología del Proceso Militar para Toma de Decisiones (MDMP, por su sigla en inglés) 35 y/o Proceso de Planeamiento Naval para desarrollar, analizar y decidir Cursos de Acción (COA, por su sigla en inglés) 36 que permitan lograr la superioridad de información en el EI,
35 Proceso militar para la toma de decisiones: metodología de planeamiento cíclico para entender la situación y la misión, desarrollar cursos de acción, seleccionar el más oportuno y producir un plan u orden de operaciones JP 5-0. Proceso de Operaciones.
36 Curso de acción (COA): esquema desarrollado para cumplir una misión (JP 3-0 Operations).
mediante la ejecución de las IO y lograr efectos deseados en la voluntad, comprensión y capacidad en los blancos y audiencias objetivos previstos.
En este contexto, el Manual de Operaciones de Información para la Armada de la República de Colombia (ARC OP3-2.1), traza una dirección metodológica para la selección de objetivos en el EI para lograr un Estado Final Deseado 37 con efectos que apoyen el logro de este estado final en el complejo Dominio Ciberespacial, mediante la ejecución de tareas específicas focalizadas en el planeamiento conceptual y detallado. Estas tareas específicas se enmarcan en las ICR que como herramientas, técnicas o actividades empleadas dentro del EI; y en coordinación con otras posibles líneas de actuación permiten proteger, influir, desarticular, deteriorar o infiltrar la toma de decisiones de enemigos y adversarios para crear efectos y condiciones deseables en el EI.
El Manual de Operaciones de Información para la Armada de la República de Colombia (ARC OP3-2.1):
En el segundo capítulo, se presenta un contexto conceptual de carácter general, que incluye una serie de conceptos de varias publicaciones y de autores especializados que fundamentan el desarrollo de los capítulos subsiguientes. Se hace especial referencia a los conceptos de Revolución en Asuntos Militares (RMA, por su sigla en inglés), la Guerra Centrada en la Red (NCW, por su sigla en inglés), las Operaciones Multidominio (MDO, por su sigla en inglés) y las Operaciones Marítimas Distribuidas (DMO, por su sigla en inglés)
En el tercer capítulo, el manual trata el marco teórico conceptual esencial de las IO como los fundamentos, definiciones, principios, características, ambiente operacional (EO, por su sigla en inglés), EI, Superioridad de la Información, Valor de la Información y relación de las IO con los niveles de la guerra.
37 Estado final deseado: conjunto de condiciones requeridas que define el logro de los objetivos del comandante (JP 3-0 Operations).
El cuarto capítulo, enmarca las diez ICR y su aplicación en las IO de acuerdo con la doctrina adoptada en el Ejército Nacional de Colombia y las cuales son asumidas por la ARC en un contexto de estandarización e interoperabilidad:
1. Inteligencia.
2. Contrainteligencia.
3. Comunicaciones estratégicas.
4. Operaciones en el ciberespacio.
5. Guerra Electrónica.
6. Engaño militar.
7. Acción integral.
8. Presencia, perfil y postura.
El quinto capítulo, presenta el proceso de planeamiento para las IO a través del Proceso de Operaciones 38 en su secuencia de planeamiento, preparación, ejecución y evaluación de las IO. Refleja la íntima relación con el entendimiento del EO y del EI, el pensamiento crítico y creativo en el Proceso de Operaciones de las IO, los grupos de planeamiento IO de la ARC, necesarios en este proceso, y las medidas de protección de las IO en el ambiente de la información.
El sexto capítulo, describe la forma de organización de los grupos de planeamiento IO de la ARC, el liderazgo necesario, la integración por expertos en las IRC y en los aspectos técnicos del ciberespacio, en los canales, los instrumentos y los medios; así como, las destrezas y estándares necesarios en sus integrantes.
El Manual de Operaciones de Información para la Armada de la República de Colombia (ARC OP3-2.1), provee a los planificadores y estados mayores de la ARC y/o los grupos de planeamiento IO de la ARC herramientas para:
38 Proceso de operaciones (PRODOP): serie de pasos que el comandante desarrolla en las operaciones a través del mando tipo misión: planear, preparar, ejecutar y evaluar (JP 5-0 Proceso de Operaciones)
• Realizar interpretaciones del EO multidimensional para identificar y aprovechar posibles oportunidades estratégicas, operacionales y tácticas, a través del Dominio del Ciberespacio.
• Ejecutar un proceso de planeamiento y ejecución de IO en el ciberespacio a través del uso de canales, instrumentos y medios tecnológicos, que minimice el riesgo y optimice los efectos deseados.
• Visualizar diferentes escenarios para hacer frente a hechos no deseados en las IO a través del uso de canales, instrumentos y medios disponibles.
• Llenar vacíos de información, minimizar la improvisación y agilizar los tiempos de respuesta antes, durante y después de las IO en el ciberespacio a través del uso de canales, instrumentos y medios.
Módulo 4:
Guerra Irrestricta, Política y Jurídica en el Contexto
Contrainsurgente
Generalidades:
Guerra Irrestricta: estrategia que combina medios militares y no militares (económicos, tecnológicos, políticos) para fragmentar al adversario, trascendiendo las fronteras tradicionales de conflicto. Su objetivo es explotar vulnerabilidades sistémicas del enemigo mediante acciones sincronizadas en múltiples dominios.
Características:
• Integra violencia en sentido amplio, incluyendo desinformación y control de recursos estratégicos.
• Inspirada en pensadores como Sun Tzu y Clausewitz, pero adaptada a conflictos modernos.
• Prioriza la fragmentación del Estado rival mediante operaciones supranacionales y supradominios.
Guerra Política: empleo de elementos no militares (cibernéticos, económicos, de inteligencia) para debilitar al adversario sin confrontación directa.
Características:
• Busca explotar divisiones internas en sociedades o alianzas enemigas.
• Incluye coerción económica, operaciones de influencia y propaganda "negra" o "blanca".
• Históricamente usada en la Guerra Fría y conflictos asimétricos.
Guerra Jurídica: uso estratégico de normas legales para restringir o legitimar acciones en conflictos.
Características:
• En contrainsurgencia, busca establecer Estado de derecho o manipular sistemas judiciales.
• Insurgentes usan tribunales internacionales para deslegitimar gobiernos.
• Tácticas de desgaste institucional y campañas de desinformación legal.
Estas formas de guerra se integran en estrategias contrainsurgentes para:
• Irrestricta: ampliar el espectro de acción más allá de lo militar, atacando redes logísticas o infraestructura crítica.
• Política: minar apoyo social a la insurgencia mediante guerra psicológica y control narrativo.
• Jurídica: legitimar operaciones propias y criminalizar al enemigo, como en casos de "Lawfare".
1. Concepto de Guerra Irrestricta: evolución y aplicación.
Evolución del concepto de Guerra Irrestricta:
Orígenes (1999): el término fue acuñado por los coroneles chinos Qiao Liang y Wang Xiangsui en su obra Guerra Irrestricta (1999), como respuesta a la hegemonía militar estadounidense post-Guerra Fría. Propusieron un modelo que integraba medios no militares (económicos, tecnológicos, culturales) para compensar asimetrías estratégicas.
Transformación post 11 septiembre 2001: los ataques del 11S demostraron la eficacia de tácticas no convencionales (uso de aviones como armas), validando la premisa de que la guerra ya no requiere ejércitos tradicionales. Esto aceleró la adopción de métodos como ciberataques, guerra psicológica y sanciones económicas.
Adaptación contemporánea: el concepto evolucionó hacia guerras híbridas, donde se combinan operaciones militares con desinformación, control de recursos estratégicos (petróleo, litio) y manipulación financiera. Ejemplos incluyen el uso de redes sociales para desestabilizar gobiernos o el bloqueo de activos a países como Venezuela.
Aplicación estratégica:
• Económico: sanciones selectivas (contra Cuba o Irán) y control de mercados de materias primas.
• Tecnológico: ciberataques a infraestructuras críticas (energía, transporte) y guerra 5G por dominar estándares globales.
• Psicológico: campañas de desinformación para erosionar la cohesión social (interferencia en elecciones).
Casos emblemáticos:
• Latinoamérica: grupos armados en Colombia usan redes sociales para manipular protestas, evitando enfrentamientos directos.
• Medio Oriente: Estados Unidos e Irán emplean Proxis y guerra financiera (congelamiento de fondos) como extensiones de su conflicto.
• China vs. Occidente: combina la iniciativa con influencia económica y ciber espionaje industrial.
El concepto de Guerra Irrestricta ha tenido impacto en las doctrinas militares. Las fuerzas armadas modernas priorizan la integración inter agencial (equipos civilesmilitares para ciberseguridad) y la resiliencia nacional frente a ataques multisectoriales.
La guerra irrestricta es un enfoque estratégico que trasciende los métodos militares tradicionales, integrando herramientas no convencionales (económicas, tecnológicas, psicológicas) para fragmentar al adversario. Combina acciones violentas y no violentas, con objetivos políticos y uso de asimetrías estratégicas.
Características clave:
• Multidominio: opera en ámbitos supranacionales, supra tecnológicos y supra militares, afectando infraestructuras críticas, sistemas financieros o redes de comunicación.
• Estrategia indirecta: prioriza la desestabilización psicológica e institucional sobre el enfrentamiento armado directo, aprovechando vulnerabilidades estructurales del enemigo.
• Flexibilidad operativa: no sigue planes predefinidos; se ajusta dinámicamente usando inteligencia y medios disponibles (desde ciberataques hasta presión diplomática).
2. Guerra Política: manipulación del entorno informacional.
Evolución del concepto de Guerra Política:
La guerra política ha evolucionado desde la explotación de divisiones internas y la propaganda tradicional hasta la manipulación sofisticada del entorno informacional mediante tecnologías digitales, siendo hoy un componente central en los conflictos asimétricos y híbridos
Orígenes y fundamentos teóricos:
• Clausewitz y la subordinación de la guerra a la política: desde el siglo XIX, la teoría clásica establece que la guerra es la continuación de la política por otros medios, subrayando que la política determina los fines y límites de la guerra.
• Definición moderna: la guerra política es el empleo de todos los medios disponibles (excepto el uso directo de la fuerza militar) para lograr objetivos nacionales, incluyendo propaganda, diplomacia, coerción económica, operaciones psicológicas y manipulación informacional.
Desarrollo histórico:
• Antigüedad y Edad Media: Esparta y Atenas, por ejemplo, ya practicaban la guerra política al explotar divisiones internas del enemigo y promover la desunión social.
• Guerra Fría: Estados Unidos y la Unión Soviética perfeccionaron la guerra política mediante campañas de propaganda, apoyo a movimientos políticos afines, sabotaje de reputaciones y manipulación de la opinión pública internacional.
• Era contemporánea: el concepto se ha expandido para incluir la desinformación, operaciones cibernéticas, guerra psicológica y el uso de redes sociales para influir en audiencias masivas.
Aplicación en la manipulación del entorno informacional:
Herramientas y métodos:
• Desinformación y propaganda: creación y difusión de narrativas falsas o parciales para desacreditar al adversario y ganar apoyo popular.
• Operaciones psicológicas: uso de mensajes diseñados para influir en las actitudes, emociones y comportamientos de la población objetivo.
• Cibernética y redes sociales: manipulación de plataformas digitales para viralizar mensajes, polarizar sociedades y erosionar la confianza en instituciones.
• Inteligencia y operaciones encubiertas: apoyo a grupos afines y sabotaje de la cohesión social del adversario mediante intervenciones clandestinas.
Impacto estratégico:
• Debilitamiento de adversarios: explotación de divisiones internas, promoción de movimientos disidentes y creación de caos político-social.
• Legitimación propia y deslegitimación ajena: Construcción de narrativas que refuerzan la propia posición y desacreditan al oponente ante la opinión pública nacional e internacional.
• Guerra híbrida y asimétrica: integración de la guerra política en conflictos híbridos, donde la manipulación informacional es tan relevante como el poder militar convencional.
3. Guerra Jurídica: uso del derecho en el conflicto.
Evolución del concepto de Guerra Jurídica:
La guerra jurídica ha evolucionado desde una herramienta de dominación colonial hasta convertirse en un componente esencial de los conflictos asimétricos modernos, donde la ley se emplea como arma estratégica para desarticular, deslegitimar y debilitar al adversario, tanto en el ámbito nacional como internacional.
Orígenes y conceptualización:
• El término Guerra J urídica o Lawfare fue popularizado en el siglo XXI, aunque sus raíces se remontan a la instrumentalización de la ley como herramienta de control y sometimiento durante la colonización y la expansión imperial.
• El primer estudio formal fue realizado por el coronel estadounidense Charles J. Dunlap Jr. en 2001, quien definió Lawfare como “el uso de la ley como arma de guerra”, enfatizando su empleo como medio no convencional para enfrentar adversarios militares superiores.
• Históricamente, el uso coercitivo de medios legales para subordinar o controlar poblaciones fue analizado por autores como John Comaroff, quien lo relacionó con la conquista y el control colonial mediante el derecho.
Desarrollo histórico:
• Época colonial: las potencias europeas emplearon el derecho para legitimar la dominación de pueblos subalternos y justificar la expansión territorial.
• Siglo XX y Guerra Fría: se intensificó el uso de denuncias internacionales y la judicialización de conflictos para debilitar a adversarios, especialmente en el marco de la protección de derechos humanos y la presión diplomática.
• Siglo XXI: el concepto se ha sofisticado, incluyendo la manipulación de instancias judiciales nacionales e internacionales para inhabilitar, desprestigiar o paralizar financieramente a oponentes políticos y militares.
Aplicación en conflictos asimétricos:
Herramientas y métodos:
• Instrumentalización de la justicia: uso de procesos judiciales, investigaciones y acusaciones con fines políticos, manteniendo una apariencia de legalidad.
• Judicialización de la política: persecución de líderes políticos o militares para deslegitimar movimientos insurgentes o gobiernos adversarios.
• Acoso judicial: detenciones indebidas, congelamiento de activos y campañas de desprestigio a través de medios jurídicos.
• Uso de tribunales internacionales: presentación de denuncias ante organismos supranacionales para presionar o sancionar a actores estatales y no estatales.
Impacto estratégico:
• Deslegitimación y debilitamiento: la guerra jurídica permite erosionar la legitimidad del adversario, paralizar su capacidad operativa y generar divisiones internas.
• Sustitución de la fuerza militar: en conflictos asimétricos, donde el adversario es más débil militarmente, la guerra jurídica puede ser más efectiva que el uso directo de la fuerza, permitiendo a actores no estatales o Estados menos poderosos contrarrestar a potencias superiores.
• Guerra híbrida: la integración de la guerra jurídica en estrategias híbridas permite combinar acciones legales, mediáticas y psicológicas para desestabilizar al enemigo sin recurrir a la confrontación armada directa.
4. Integración de Guerra Política y Guerra Jurídica: impacto y estrategias.
Estrategias para Integrar la Guerra Política con la Guerra Jurídica:
• Coordinación de narrativas y acciones legales:
Narrativa política y judicial alineada: diseñar campañas de desprestigio o legitimación que se apoyen tanto en la manipulación informacional (guerra política) como en denuncias, investigaciones o procesos judiciales (guerra jurídica) para erosionar la imagen y la confianza en el adversario.
Uso de medios de comunicación: utilizar la prensa y redes sociales para difundir acusaciones legales, generar presión pública y deslegitimar a líderes o instituciones rivales, amplificando el impacto de la guerra jurídica.
• Infiltración y manipulación institucional:
Infiltración en organismos judiciales y políticos: penetrar o influir en instituciones clave para orientar procesos legales y decisiones políticas que favorezcan los intereses propios y debiliten al oponente.
Aprovechamiento de grietas institucionales: explotar vulnerabilidades del sistema judicial y político para promover reformas o interpretaciones legales que faciliten la desarticulación de grupos adversarios.
• Judicialización de la Política:
Persecución selectiva: judicializar a líderes políticos, militares o sociales para paralizar su capacidad de acción y desmovilizar a sus bases de apoyo.
Congelamiento de activos y bloqueo financiero: emplear medidas legales para restringir recursos económicos y limitar la operatividad del adversario.
Impacto de la integración en la Guerra Asimétrica:
• Deslegitimación y debilitamiento institucional:
La combinación de guerra política y jurídica erosiona la confianza pública en las instituciones y líderes del adversario, generando inseguridad jurídica y desestabilizando el orden interno.
Facilita la infiltración y el control de espacios institucionales, debilitando la capacidad del Estado para responder a amenazas asimétricas.
• Neutralización de líderes y movimientos:
Permite neutralizar, sin necesidad de confrontación armada directa, a líderes y organizaciones adversarias, dificultando su capacidad de movilización y resistencia.
• Guerra híbrida y multidominio:
La integración de ambos tipos de guerra potencia el carácter híbrido del conflicto, permitiendo actuar simultáneamente en los ámbitos legal, político, mediático y social, lo que dificulta la respuesta del adversario y multiplica su vulnerabilidad.
• Desgaste moral y Operacional:
Genera desgaste moral en las fuerzas y población aliada al adversario, afectando su voluntad de lucha y capacidad operacional.
No se puede ganar la guerra solamente neutralizando militarmente a los violentos, se necesitan otro tipo de variables colaterales que de no ser
oportunamente atendidas pueden llevar a fracasar lo que se logra en el campo de combate
5. Estrategias para contrarrestar la Guerra Política y Guerra Jurídica.
La guerra política y la guerra jurídica son componentes esenciales en los conflictos asimétricos modernos. Su contrapeso requiere una combinación de firmeza en la legitimidad de las acciones, claridad en la comunicación, y una constante adaptación a las nuevas formas de confrontación, donde la ley y la opinión pública son tan decisivas como el poder de fuego
Estrategias para Contrarrestar la Guerra Política:
• Dominio de la información: mantener el control y la superioridad en el ámbito informativo, asegurando que la narrativa propia sea clara, veraz y oportuna. Esto incluye contrarrestar campañas de desinformación y manipulación mediática, y mantener una comunicación efectiva con la opinión pública nacional e internacional.
• Mando único y coordinación interagencial: establecer un mando único que coordine esfuerzos políticos, militares, sociales y económicos para evitar contradicciones y maximizar la eficacia de las acciones.
• Legitimación y ganar el apoyo de la población: implementar políticas y acciones que promuevan el bienestar y la confianza de la población civil, ya que su apoyo es decisivo en conflictos asimétricos.
• Adaptación y flexibilidad: actualizar constantemente los conceptos y procedimientos operacionales para responder a las cambiantes tácticas del adversario, especialmente en escenarios donde la política y la guerra se entrelazan.
Estrategias para contrarrestar la Guerra Jurídica (Lawfare):
• Refuerzo de la ética y legalidad: garantizar que todas las acciones militares y políticas se realicen dentro del marco legal y ético, evitando cualquier acción que pueda ser utilizada en contra por el adversario.
• Capacitación en Derecho Internacional y Nacional: capacitar a los mandos y personal en normativas legales nacionales e internacionales para anticipar y neutralizar intentos de judicialización política.
• Transparencia y rendición de cuentas: mantener procesos transparentes y documentados, lo que dificulta la manipulación de casos legales y reduce el riesgo de acusaciones infundadas.
• Contraofensiva legal: responder jurídicamente a acusaciones infundadas o manipuladas, utilizando el propio sistema legal para defender la legitimidad de las acciones y la reputación de las instituciones.
• Alianzas con Expertos Legales: Establecer alianzas con juristas y expertos en derecho internacional para anticipar y contrarrestar estrategias de lawfare.
6. Estrategias de Guerra Política No Violenta: las cinco etapas del "golpe blando" y las revoluciones de colores: ablandamiento, deslegitimación, inquietud social, desestabilización y fractura institucional. Aplicación en Serbia, Georgia, Ucrania y la Primavera Árabe.
La guerra política no violenta ha sido conceptualizada por diversos estrategas como una modalidad de conflicto en la que se utilizan instrumentos psicológicos, mediáticos, jurídicos y sociales para alterar el equilibrio de poder en un Estado sin recurrir directamente a la fuerza armada. En este marco, se inscribe la teoría del "Golpe Blando", una estrategia de cambio de régimen no convencional, que ha sido aplicada en el contexto de las llamadas "Revoluciones de Colores" y en procesos como la llamada la Primavera Árabe.
• Estrategia del Golpe Blando: Las cinco etapas.
El "Golpe Blando", teorizado por autores como Gene Sharp y reinterpretado desde la perspectiva geopolítica por diversos analistas (latinoamericanos, rusos e iraníes), sigue una secuencia de cinco fases estratégicas:
Ablandamiento
Objetivo: Crear un clima de opinión desfavorable al régimen gobernante.
Medios: Medios de comunicación, redes sociales, ONG internacionales, campañas en DD.HH.
Narrativa: Crisis moral, corrupción, autoritarismo, represión.
Deslegitimación
Objetivo: Erosionar la legalidad y la legitimidad institucional del gobierno.
Medios: Escándalos mediáticos, acusaciones internacionales, presión de organismos multilaterales.
Narrativa: "Estado fallido", "régimen represivo", "ilegitimidad electoral".
Inquietud social
Objetivo: Generar movilización masiva, protestas generalizadas y desgaste del aparato de seguridad.
Medios: Redes, sindicatos, juventud universitaria, colectivos culturales, religión.
Narrativa: "Democracia real", "derechos sociales", "movimiento espontáneo".
Desestabilización
Objetivo: Provocar violencia de baja intensidad, sabotajes, bloqueos, crisis económica o institucional.
Medios: Grupos de choque, paros cívicos, colapso de servicios públicos, boicot institucional.
Narrativa: "Estado colapsado", "necesidad de intervención internacional".
Fractura institucional
Objetivo: Romper la cohesión interna de las FFAA, partidos, justicia o parlamento para propiciar el cambio de régimen.
Medios: Declaraciones de altos mandos, defecciones, apoyo extranjero, sanciones o bloqueo financiero.
Narrativa: "Transición democrática", "liberación nacional", "gobierno interino".
• Aplicación en Revoluciones de Colores y Primavera Árabe:
Serbia (2000) – Revolución Bulldozer
Organización: OTPOR ("resistencia") apoyado por fundaciones occidentales.
Método: Desobediencia civil masiva, saturación informativa, símbolos populares.
Resultado: Caída de Slobodan Milošević tras las elecciones presidenciales de 2000.
Clave: Fractura de las FFAA y rechazo del Tribunal Electoral.
Georgia (2003) – Revolución de las Rosas
Protagonistas: Movimiento "Kmara", con apoyo de ONGs como Freedom House y Open Society.
Contexto: Crisis electoral parlamentaria, movilización masiva.
Resultado: Caída de Eduard Shevardnadze y ascenso de Mikheil Saakashvili.
Clave: Abandono del aparato de seguridad y respaldo occidental inmediato.
Ucrania (2004 y 2013) – Revolución Naranja y Euromaidán
2004: Fraude electoral → movilización → repetición electoral → triunfo de Yushchenko.
2013–2014: Euromaidán → enfrentamientos → huida de Yanukóvich.
Clave: Apoyo directo de EE.UU. y la UE; uso del nacionalismo anti-ruso como catalizador.
Primavera Árabe (2010– 2012)
Disparador: Autoinmolación de Mohamed Bouazizi en Túnez.
Expansión: Túnez, Egipto, Libia, Siria, Yemen.
Herramientas: Redes sociales, medios transnacionales (Al Jazeera), activismo digital.
Clave: Deslegitimación institucional y fractura en las FFAA (Túnez y Egipto) o guerra civil (Libia y Siria).
• Conclusiones doctrinarias y estratégicas:
Guerra sin armas, pero con efectos estratégicos.
El "Golpe Blando" reemplaza al golpe de Estado clásico: no requiere tanques en la calle, sino fractura psicológica del Estado a través del control del relato y el aprovechamiento de grietas sociopolíticas internas.
Instrumentalización del descontento popular.
Aunque se nutre de problemas reales (corrupción, pobreza, represión), el "Golpe B lando" canaliza el malestar hacia objetivos geopolíticos externos, particularmente mediante organizaciones transnacionales.
Control del dominio informacional.
La capacidad de tomar el control del discurso público, redes sociales y percepción internacional es decisiva. La guerra política moderna es ante todo una guerra de narrativas.
Desafíos para la defensa nacional.
Los Estados deben desarrollar doctrinas de seguridad integral que:
Fortalezcan la resiliencia institucional y mediática.
Reafirmen la legitimidad política por vías democráticas.
Identifiquen tempranamente operaciones psicológicas externas.
Inviertan en contra-narrativa estratégica e inteligencia cultural.
Módulo 5: Operaciones Cívico-Militares.
Generalidades:
Las operaciones cívico-militares son un componente estratégico para la estabilización y consolidación de la paz en contextos contrainsurgentes, al vincular el esfuerzo militar con el desarrollo social y la legitimidad institucional. En contextos contrainsurgentes y ambientes operacionales híbridos multidimensionales se fundamentan en conceptos clave. Constituyen una función conjunta que integra capacidades militares para interactuar con actores civiles, apoyando objetivos operacionales mediante proyectos de infraestructura, asistencia humanitaria y coordinación inter agencial. Implica actividades de comunicación y coordinación permanente con autoridades civiles, ONG y población local para ganar legitimidad y reducir apoyos a la insurgencia.
• Características del ambiente operacional híbrido:
Combinación de tácticas irregulares (terrorismo, ciberataques), acciones político-sociales y operaciones de información.
Presencia de "zonas grises" donde se diluyen los límites entre conflicto/paz y combatientes/civiles.
• Principios operacionales:
Unidad de acción: coordinación centralizada con instituciones estatales y organismos internacionales.
Liderazgo civil: las autoridades civiles mantienen primacía en la estrategia de estabilización.
PEMSITIM: Análisis multidimensional (Variables Operacionales: Político, Económico Militar, Social, Infraestructura, Tiempo, Información) para comprender el ambiente operacional.
• Capacidades críticas:
Equipos especializados en enlace cívico- militar.
Expertos en aspectos culturales, género y derechos humanos.
Proyectos de impacto rápido para restablecer servicios esenciales y ganar confianza poblacional.
• Integración en el planeamiento operacional:
Fases de monitorización continua del entorno civil.
Coordinación con agencias de desarrollo en transición posconflicto.
Uso de operaciones de información para contrarrestar narrativas insurgentes.
Las operaciones cívico-militares en contextos contrainsurgentes y ambientes operacionales híbridos multidimensionales enfrenta desafíos en su ejecución:
• Coordinación interinstitucional deficiente:
Falta de sinergia entre agencias civiles (salud, educación, justicia) y militares, lo que limita la integralidad de las intervenciones.
Dificultades para alinear objetivos entre organismos estatales, ONG y cooperación internacional, especialmente en zonas con presencia de grupos armados residuales.
• Resistencia de la población civil:
Desconfianza histórica hacia el Estado por abandono institucional, que facilita la influencia de grupos insurgentes o criminales.
Percepción de los proyectos cívico-militares como instrumentos de inteligencia o control militar más que de desarrollo genuino.
• Persistencia de amenazas híbridas:
Actividades de grupos armados residuales (narcotráfico, extorsión) que sabotearán infraestructuras o intimidarán a beneficiarios de programas sociales.
Uso de narrativas insurgentes para deslegitimar las acciones del Estado, asociándolas a intereses extranjeros o elites políticas.
• Competencia por el liderazgo operativo
Tensión entre autoridades civiles y militares en la toma de decisiones, con riesgo de militarización de funciones civiles.
Falta de claridad en roles durante la transición de control militar a institucional en territorios recuperados.
• Sostenibilidad de los proyectos:
Dependencia excesiva de la presencia militar para mantener servicios básicos, sin planes de transferencia gradual a entidades civiles.
Limitaciones presupuestarias y técnicas para escalar proyectos piloto a programas nacionales.
1. Concepto de las Operaciones Cívico- Militares: definición y rol.
Las Operaciones Cívico-Militares se definen como la función conjunta que combina capacidades militares para apoyar el cumplimiento de la misión de un comandante militar, interactuando con el entorno civil de una operación. Esto permite a las organizaciones militares participar efectivamente en un amplio espectro de interacciones con actores no militares, como autoridades civiles, ONG, organismos internacionales y la población local, a través de la comunicación, coordinación, planeamiento y ejecución de actividades de apoyo, asistencia y protección civil.
Conceptos fundamentales:
• Diálogo, interacción y coordinación: esencial para evitar duplicaciones, optimizar recursos y lograr un impacto amplio.
• Enlace y gestión de la información: facilita la comunicación entre militares y civiles.
• Apoyo a la misión: las acciones civiles apoyan el cumplimiento del mandato militar y viceversa.
• Apoyo comunitario: proyectos de impacto rápido y acciones que mejoran la relación con la población local.
• Principios clave: seguridad, unidad de acción, responsabilidad, economía de medios, priorización, apropiación civil, mando militar, transparencia, confianza, adaptabilidad y flexibilidad.
Rol en Contextos Contrainsurgentes y ambientes operacionales híbridos:
En ambientes contrainsurgentes y híbridos, donde las amenazas mezclan acciones convencionales y no convencionales (terrorismo, crimen organizado, actores irregulares, desinformación, etc.), las Operaciones Cívico Militares adquieren un papel estratégico:
• Legitimidad y Apoyo de la Población: el éxito contrainsurgente depende de ganar la confianza y el apoyo de la población local, lo que se logra mediante acciones civiles coordinadas con el esfuerzo militar.
• Desarticulación de amenazas híbridas: la integración de acciones civiles y militares permite contrarrestar la influencia de actores que aprovechan la confusión entre lo civil y lo militar, y buscan desestabilizar sociedades.
• Sincronización de esfuerzos: las Operaciones Cívico Militares facilitan la coordinación entre agencias gubernamentales, ONG, organismos internacionales y fuerzas militares para una respuesta integral y adaptada a la complejidad del entorno.
• Estabilización y reconstrucción: apoyan la transición hacia la paz y la reconstrucción post conflicto, esencial en ambientes donde la violencia persiste de forma difusa y multifactorial.
Cuadro Contextos Contrainsurgentes y ambientes operacionales híbridos:
Elemento
Definición
Funciones principales
Principios clave
Descripción
Coordinación entre militares y civiles para objetivos comunes en crisis o conflicto.
Enlace, gestión de información, apoyo a la misión, apoyo comunitario.
Seguridad, unidad de acción, responsabilidad, transparencia, adaptabilidad
2. Proyectos de Infraestructura: importancia en la estabilización.
Los proyectos de infraestructura son elementos críticos en operaciones de estabilización dentro de contextos contrainsurgentes y ambientes híbridos, debido a su impacto en tres dimensiones clave:
• Seguridad y control territorial:
Protección de infraestructura crítica: en Colombia, grupos armados han atacado oleoductos, torres de energía y vías para desestabilizar económicamente al Estado. Por ejemplo, la creación de los Centros de Operaciones Especiales para la Protección de la Infraestructura Crítica en 2014, permitió neutralizar ataques mediante vigilancia, decomiso de explosivos y coordinación con empresas privadas.
Reducción de espacios insurgentes: la reconstrucción de carreteras, puentes y redes eléctricas facilita el despliegue seguro de fuerzas militares y limita la movilidad de actores irregulares.
• Legitimidad del Estado y apoyo civil:
Restauración de servicios esenciales: en contrainsurgencia, proveer acceso a agua, electricidad y transporte rompe la dependencia de la población hacia grupos armados que explotan carencias básicas. Las Operaciones de Estabilización Contrainsurgente incluy en esta restauración como parte de sus líneas de esfuerzo.
Generación de empleo y oportunidades: proyectos como la protección ambiental con excombatientes (Sudáfrica y Kosovo) reducen reclutamiento forzado y fomentan la reintegración, alineándose con objetivos de desarrollo.
• Desarticulación de Amenazas Híbridas:
Mitigación de narrativas insurgentes: la infraestructura tangible (escuelas, hospitales) simboliza la presencia estatal y contrarresta propaganda que presenta al gobierno como ausente o ineficaz.
Integración cívico- militar: e n Haití (MINUSTAH), la combinación de seguridad militar con proyectos de infraestructura urbana fue vital para reducir violencia y promover procesos políticos.
Cuadro Proyectos de Infraestructura e Impacto en Contrainsurgencia Híbrida:
Función
Seguridad física
Legitimidad
Cohesión social
Impacto en Contrainsurgencia Híbrida
Neutraliza ataques a activos estratégicos.
Refuerza credibilidad estatal.
Reduce factores de reclutamiento insurgente.
Los proyectos de infraestructura tienen una influencia decisiva en la estabilidad de un país en conflicto, actuando en múltiples dimensiones clave:
• Apoyo al desarrollo económico y social: la provisión eficiente de servicios de infraestructura (transporte, energía, agua, saneamiento) es fundamental para el crecimiento económico y el bienestar humano, permitiendo la integración territorial y económica, y facilitando el desarrollo de ventajas competitivas y especialización productiva. Sin infraestructura adecuada, la implementación de políticas de desarrollo se ve seriamente obstaculizada.
• Reducción de factores de conflicto: la inversión en infraestructura puede catalizar el desarrollo, generar empleo y oportunidades económicas, y mitigar la pobreza y la marginación, que son fuentes fundamentales de fragilidad y conflicto No obstante, proyectos mal planificados o que no consideran las necesidades locales pueden exacerbar tensiones sociales y aumentar el riesgo de conflicto.
• Legitimidad y presencia estatal: la construcción y mantenimiento de infraestructura refuerzan la credibilidad y presencia del Estado en territorios
afectados por el conflicto, contrarrestando la influencia de actores irregulares y promoviendo la cohesión social
• Gestión de conflictos y gobernanza participativa: una adecuada gobernanza de la infraestructura, que incluya diálogo y participación comunitaria, permite transformar potenciales conflictos en oportunidades de desarrollo sostenible y fortalece la legitimidad de los proyectos ante la población.
• Vulnerabilidad ante riesgos: la inestabilidad política, la falta de seguridad y la ausencia de marcos jurídicos sólidos pueden retrasar o cancelar proyectos, afectando negativamente la estabilidad y el desarrollo económico
Los proyectos de infraestructura bien diseñados y gestionados contribuyen a la estabilidad al fomentar el desarrollo, reducir desigualdades, fortalecer la presencia estatal y generar oportunidades. Sin embargo, su implementación debe ser sensible al contexto local y a los riesgos de conflicto para evitar efectos contraproducentes
3. Coordinación Cívico-Militar: mejores prácticas.
La coordinación cívico-militar en contextos contrainsurgentes híbridos exige una estrategia integral, priorización de la seguridad y necesidades de la población, diálogo permanente, apoyo mutuo, flexibilidad táctica, gestión de la información y liderazgo civil. Estas prácticas maximizan la legitimidad, eficacia y sostenibilidad de las operaciones de estabilización.
ca mejores prácticas para la coordinación Cívico-Militar en contextos contrainsurgentes híbridos:
• Enfoque integral y multidisciplinario:
Sincronización de esfuerzos: coordinar acciones entre instituciones civiles (gobierno local, ONG, agencias humanitarias, sector privado) y militares, integrando todos los instrumentos del poder (diplomático, informativo, militar, económico, social) para lograr objetivos comunes.
Unidad de acción: alinear todos los niveles de mando y actores bajo una estrategia clara y objetivos compartidos, evitando esfuerzos aislados o contradictorios.
• Priorización de la seguridad y protección de la población
Seguridad primordial: garantizar la seguridad de la población civil como objetivo principal de la contrainsurgencia, antes que la neutralización pura del enemigo.
Presencia y acceso: mantener presencia física y acceso a zonas críticas, facilitando la entrega de servicios y la protección de infraestructura vital.
• Diálogo, interacción y transparencia:
Diálogo Permanente: establecer mecanismos de comunicación y enlace con autoridades civiles, líderes comunitarios y organizaciones sociales para comprender necesidades y expectativas.
Transparencia y confianza: operar con transparencia en las acciones y decisiones, construyendo confianza con la población y actores civiles.
• Apoyo mutuo y proyectos de impacto:
Proyectos de desarrollo: implementar proyectos de infraestructura, educación, salud y empleo que respondan a necesidades reales de la población, fortaleciendo la legitimidad del Estado y la cohesión social 76
Apoyo Logístico y Técnico: Facilitar recursos, capacidades técnicas y logísticas para potenciar la acción civil, sin suplantar roles civiles.
• Flexibilidad y adaptabilidad:
Flexibilidad táctica: adaptar estrategias y tácticas a la evolución del entorno, aprovechando oportunidades y mitigando riesgos emergentes.
Capacidades especializadas: dotar a las fuerzas militares de capacidades específicas (ingenieros, asesores civiles, especialistas en comunicación) para interactuar eficazmente con el entorno civil.
• Gestión de la información y Operaciones Psicológicas:
Inteligencia e información: recopilar y compartir información relevante con actores civiles para mejorar la toma de decisiones y la eficacia de las operaciones.
Operaciones Psicológicas: desarrollar campañas de información y comunicación que refuercen la legitimidad del Estado y deslegitimen a los actores insurgentes.
• Apropiación y liderazgo civil:
Liderazgo Civil: promover el liderazgo y la apropiación de proyectos y procesos por parte de autoridades y comunidades civiles, evitando la dependencia militar.
Participación comunitaria: involucrar activamente a la población en la identificación, ejecución y seguimiento de proyectos y acciones.
4. Modelos Históricos de Cooperación Cívico-Militar: casos de éxito. Estos casos demuestran que la cooperación cívico-militar, cuando está bien coordinada, respeta derechos humanos y prioriza el bienestar de la población, puede ser decisiva en la estabilización y la victoria en escenarios contrainsurgentes híbridos. Casos y Ejemplos Históricos exitosos de Cooperación Cívico-Militar en contextos contrainsurgentes híbridos:
• Malasia: Campaña Británica (1948- 1960):
Contexto: insurgencia del Partido Comunista Malayo.
Acciones cívico-militares:
Aldeas estratégicas: reubicación de la población civil en áreas protegidas para aislar a la guerrilla de apoyo y suministros.
Provisión de servicios: el gobierno ofreció atención médica, educación y alimentos, fortaleciendo la legitimidad estatal.
Coordinación civil-militar: uso de pequeñas unidades militares altamente móviles y especializadas en inteligencia y operaciones psicológicas.
Resultado: reducción significativa de la insurgencia y restablecimiento de la autoridad gubernamental, considerado un modelo exitoso de contrainsurgencia.
• Colombia: Plan LASO y acciones cívico-militares (1962, en adelante):
Contexto: Conflicto armado con guerrillas como las FARC.
Acciones Cívico-Militares:
Proyectos de impacto: Ejecución de obras de infraestructura, salud y educación en zonas rurales para separar a la población civil de la guerrilla.
Inteligencia y contrainteligencia: Mejoramiento de la coordinación entre fuerzas armadas, policía y agencias civiles.
Operaciones psicológicas: Campañas para “Ganar Corazones y Mentes" del campesinado.
Resultado: fortalecimiento de la presencia estatal, reducción de la influencia insurgente y avance en la pacificación de territorios.
• Guatemala: Programas de Asistencia Militar y Modernización (Décadas de 1960- 1980):
Contexto: surgimiento y evolución de la guerrilla urbana y rural.
Acciones cívico-militares:
Modernización y profesionalización: Apoyo de EE.UU. en entrenamiento, equipamiento y asesoría, incluyendo acciones sociales y de inteligencia.
Patrullaje rural: Creación de la Policía Militar Ambulante y comisionados militares para mejorar la seguridad y la recolección de información.
Proyectos sociales: Distribución de alimentos y asistencia médica en zonas afectadas.
Resultado: Mejora en la capacidad de respuesta militar y policial, aunque con controversias sobre derechos humanos.
• El Salvador: Guerra Civil (1980 -1992):
Contexto: conflicto entre el gobierno y el FMLN.
Acciones cívico-militares:
Asistencia militar y social: EE.UU. financió entrenamiento, equipamiento y proyectos de desarrollo rural.
Coordinación con autoridades civiles: implementación de programas de tierras y reconstrucción post conflicto.
• Resultado: reducción de la capacidad insurgente y avance en la pacificación, aunque con costos humanos y sociales elevados.
5. Rol de las Organizaciones Internacionales: estabilización de áreas afectadas.
Las organizaciones internacionales aportan legitimidad, recursos, experiencia y mecanismos de coordinación esenciales para estabilizar áreas afectadas, especialmente en contextos donde la amenaza es difusa, multifacética y transnacional. El rol de las organizaciones internacionales en las Operaciones de Estabilización de áreas afectadas en contextos contrainsurgentes híbridos y multidominio. La cooperación internacional juega un papel preponderante en la defensa contra las amenazas híbridas. Colombia debe fortalecer sus alianzas con otros países y organizaciones internacionales para intercambiar conocimientos, experiencias y recursos.
Las organizaciones internacionales desempeñan un papel fundamental y multidimensional en la estabilización de áreas afectadas por la contrainsurgencia y amenazas híbridas. Sus principales roles son:
• Facilitación de la cooperación internacional: promueven la colaboración entre países y organismos para intercambiar conocimientos, recursos y experiencias, fortaleciendo la resiliencia y capacidad de respuesta ante amenazas complejas.
• Asistencia humanitaria y desarrollo: proveen ayuda humanitaria, reconstrucción de infraestructura crítica y apoyo a la población civil, mitigando el impacto del conflicto y facilitando la recuperación social y económica.
• Apoyo a la gobernanza y estado de derecho: asesoran y acompañan procesos de fortalecimiento institucional, reforma del sector seguridad, justicia y promoción de la democracia, esenciales para la legitimidad y sostenibilidad de la paz.
• Coordinación multisectorial: integran esfuerzos entre actores civiles, militares, policiales, agencias de desarrollo y sociedad civil, asegurando una respuesta unificada y eficaz frente a amenazas híbridas.
• Inteligencia y ciberseguridad: apoyan el fortalecimiento de capacidades de inteligencia y ciberseguridad, claves para anticipar y neutralizar ataques cibernéticos, desinformación y otras tácticas híbridas.
• Promoción de la paz y reconciliación: Facilitan diálogos y procesos de reconciliación, desmovilización y reintegración, apoyando la transición hacia la estabilidad y la paz duradera.
La colaboración entre organizaciones internacionales y fuerzas militares locales ha sido clave para la estabilización, el desarme, la protección de derechos humanos y la construcción de paz en contextos contrainsurgentes.
Existen numerosos ejemplos de colaboración exitosa entre organizaciones internacionales y fuerzas militares locales en contextos contrainsurgentes, tanto en Colombia como en otros escenarios globales. Algunos casos destacados:
• Colombia: ONU y cooperación internacional en el postconflicto:
Participación de la ONU: tras el Acuerdo de Paz con las FARC, la ONU lideró la Misión de Verificación, trabajando estrechamente con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para supervisar el desarme, desmovilización y reintegración (DDR) de excombatientes, así como el desminado humanitario y la protección de derechos humanos.
Cooperación Triangular y Sur-Sur: Colombia ha exportado su experiencia en contrainsurgencia y estabilización, participando en misiones de paz y compartiendo buenas prácticas con otros países, gracias al apoyo y acompañamiento de organismos internacionales.
Capacitación y modernización: la cooperación internacional ha permitido la profesionalización de las Fuerzas Militares, la modernización de capacidades logísticas, de inteligencia y operativas, y la adaptación a nuevos roles humanitarios y de construcción de paz.
• Misiones de Paz de la ONU:
Despliegue multinacional: en misiones como las de la exYugoslavia , Sudán o el Líbano, las fuerzas militares locales han trabajado bajo mandato de la ONU, coordinando con tropas internacionales para proteger a la población civil, desarmar grupos armados y facilitar la reconstrucción institucional.
Acciones integrales: las misiones integran componentes militares, policiales y civiles, promoviendo la seguridad, el desarrollo y la reconciliación, bajo los principios de consentimiento, imparcialidad y no uso de la fuerza excepto en legítima defensa.
• Ejemplos regionales y temáticos:
Desminado humanitario: en países como Afganistán, Camboya y Colombia, organismos internacionales y fuerzas militares locales han colaborado estrechamente en la remoción de minas antipersonal, reduciendo riesgos para la población y facilitando el retorno seguro a zonas afectadas.
Protección de Derechos Humanos: en contextos como El Salvador y Guatemala, la ONU y otras organizaciones han acompañado procesos de reforma del sector seguridad y promoción de derechos humanos, en coordinación con fuerzas militares y policiales locales.
6. Desafíos en la Coordinación Cívico- Militar: problemas y soluciones.
Los principales problemas en la Coordinación Cívico-Militar en contextos contrainsurgentes híbridos:
• Falta de estrategia integral: ausencia de un enfoque multidisciplinar y coordinado que integre los instrumentos políticos, militares, económicos, informativos y sociales.
• Deficiente comunicación e interacción: falta de diálogo fluido, entendimiento mutuo y confianza entre actores civiles y militares, lo que impide la sincronización de esfuerzos.
• Ambiguidad en roles y mandatos: confusión sobre las responsabilidades de cada actor, especialmente en escenarios donde las amenazas combinan elementos convencionales, irregulares y criminales.
• Incertidumbre y complejidad operacional: el entorno híbrido genera incertidumbre, dificultades en la toma de decisiones y problemas para captar, interpretar y evaluar información en tiempo real.
• Presión temporal: limitaciones apremiantes para la toma de decisiones en un entorno dinámico y competitivo.
• Falta de capacidades especializadas: insuficiente preparación de las fuerzas militares para interactuar eficazmente con actores civiles y abordar problemas sociales, económicos o culturales.
• Riesgo de Exceso de responsabilidad militar: tendencia a sobrecargar a las fuerzas militares con funciones civiles, desviando su misión principal y deslegitimando su rol.
Soluciones posibles:
• Enfoque integral y multidisciplinario: implementar una estrategia que integre y sincronice todos los instrumentos del poder, promoviendo la cooperación y el apoyo mutuo entre civiles y militares.
• Coordinación y transparencia: establecer mecanismos permanentes de enlace, comunicación y coordinación entre instituciones civiles, militares y no gubernamentales.
• Claridad en roles y mandatos: definir claramente las funciones y responsabilidades de cada actor, evitando la duplicidad y la ambigüedad en la toma de decisiones.
• Capacitación y adiestramiento: dotar a las fuerzas militares de capacidades específicas para la interacción cívico-militar y la resolución de problemas sociales y culturales.
• Gobernanza y marco jurídico: desarrollar marcos legales y regulatorios que faciliten la actuación militar en apoyo a actores civiles y que garanticen la proporcionalidad y legalidad de la fuerza empleada.
• Gestión de la información: mejorar la captura, análisis y difusión de información relevante para una toma de decisiones oportuna y acertada.
• Liderazgo civil y participación comunitaria: promover el liderazgo civil en la planificación y ejecución de proyectos, involucrando activamente a la población local en los procesos de estabilización.
Cuadro Problemas y Soluciones Coordinación Cívico- Militar:
Problema
Falta de estrategia integral
Deficiente comunicación
Ambiguidad en roles
Incertidumbre operacional
Presión temporal
Falta de capacidades especializadas
Solución Propuesta
Enfoque multidisciplinar y coordinación interinstitucional.
Mecanismos permanentes de enlace y diálogo.
Claridad en funciones y mandatos
Mejora de inteligencia y gestión de información.
Planificación anticipada y flexibilidad táctica.
Capacitación y adiestramiento en interacción cívico-militar.
Exceso de responsabilidad militar Gobernanza y marco jurídico claro.
Ejemplos de fracasos en la coordinación cívico-militar en conflictos híbridos:
La ausencia de una coordinación efectiva, la falta de una estrategia integral y la inadecuada integración de esfuerzos civiles y militares pueden llevar al fracaso en la estabilización y la gestión de conflictos híbridos.
La experiencia histórica y reciente muestra varios casos en los que la falta de coordinación efectiva entre actores civiles y militares ha contribuido al fracaso de estrategias de estabilización y contrainsurgencia en contextos híbridos:
• Guerra de Israel contra Hezbollah (2006):
Problemas de coordinación: el ejército israelí enfrentó importantes fallos de inteligencia, desprecio por las formas de lucha irregulares y el uso de tácticas y medios inadecuados para el terreno y la naturaleza del adversario. La doctrina operativa fue confusa y difícil de aplicar, lo que impidió una adecuada integración de esfuerzos civiles y militares.
Consecuencias: el resultado fue una ineficacia operacional, incapacidad para proteger a la población civil y una percepción de derrota estratégica frente a Hezbollah, a pesar de la superioridad militar convencional israelí.
• Intervenciones Internacionales en Irak y Afganistán:
Falta de estrategia integral: en ambos casos, la coordinación entre fuerzas militares, agencias civiles y actores locales fue deficiente. Los esfuerzos de reconstrucción y gobernanza no estuvieron sincronizados con las operaciones militares, generando vacíos de legitimidad y oportunidades para la insurgencia.
Consecuencias: la fragmentación de esfuerzos permitió el resurgimiento de grupos insurgentes, la persistencia de la violencia y la erosión de la confianza de la población en las instituciones internacionales y locales.
• Aplicación Indiscriminada de la Fuerza e Incumplimiento del DIH
Problemas de selección de objetivos: la negligencia y la mala selección de objetivos han causado víctimas civiles y destrucción de infraestructura esencial, debilitando la legitimidad de las operaciones militares y la confianza en el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Consecuencias: la erosión de la protección de civiles y la interpretación oportunista del DIH han convertido a las normas en una justificación para la violencia, en lugar de un escudo protector, minando la legitimidad de las operaciones y la estabilización
7. Diseño de Estrategias de Integración.
El diseño estratégico debe ser integral, participativo y adaptativo, integrando todos los instrumentos del poder, promoviendo la resiliencia, la comunicación efectiva, la participación comunitaria y el desarrollo sostenible, bajo un marco legal y doctrinal actualizado, para contrarrestar eficazmente las amenazas híbridas en contextos contrainsurgentes. Debe ser:
• Enfoque Integral y Multidisciplinar:
Sincronización de instrumentos del poder: integrar los instrumentos diplomático-político, informativo, militar, económico y social para una respuesta estratégica cohesionada.
Coordinación interinstitucional: armonizar objetivos, estrategias y acciones entre instituciones estatales, fuerzas militares, agencias civiles, ONG y actores internacionales.
• Estrategia Basada en la Resiliencia:
Fortalecimiento de capacidades: desarrollar resiliencia gubernamental, social e individual para afrontar amenazas híbridas, incluyendo la formación y capacitación continua de todos los actores.
Gestión de crisis: anticipar, prevenir, proteger y recuperar, con planes de contingencia que involucren a civiles y militares en todas las fases.
• Enlace, comunicación y compartición de información:
Key Leader Engagement: establecer mecanismos permanentes de enlace y diálogo con líderes civiles y comunitarios para asegurar la comprensión mutua y el apoyo a la misión.
Compartimentación de información: crear plataformas y protocolos para el intercambio seguro y oportuno de información relevante entre todos los actores.
• Participación y empoderamiento comunitario:
Desarrollo comunitario: impulsar proyectos participativos en salud, educación, seguridad y producción, fortaleciendo la sinergia entre fuerzas militares y población local.
Empoderamiento civil: promover la participación protagónica de la comunidad en la toma de decisiones y gestión pública, rompiendo paradigmas de delegación y burocratismo.
• Doctrina, Capacitación y Marco Legal:
Actualización doctrinal: adaptar la doctrina militar y civil a los desafíos de los escenarios híbridos, incluyendo la formación en amenazas híbridas y contrainsurgencia.
Capacitación especializada: entrenar a las fuerzas militares en habilidades cívico-militares, inteligencia, ciberseguridad y manejo de información.
Marco jurídico claro: desarrollar y aplicar legislación que permita el empleo proporcional y legal de las fuerzas armadas en apoyo a actores civiles, garantizando el respeto a los derechos humanos y el DIH.
• Proyectos de Impacto y Desarrollo Sostenible:
Acciones de estabilización: implementar proyectos de infraestructura, asistencia humanitaria y desarrollo económico de alto impacto y visibilidad, que refuercen la legitimidad del Estado y la cohesión social.
Evaluación y adaptación Ccntinua: monitorear y evaluar el impacto de las acciones, ajustando estrategias según la evolución del entorno y las necesidades de la población.
Módulo 6: Dinámicas del Entorno Asimétrico: Análisis de Actores y Redes
Generalidades:
En contextos contrainsurgentes y ambientes operacionales híbridos, los actores y redes interactúan bajo dinámicas complejas que combinan tácticas convencionales, irregulares y criminales. Su interacción se define por la adaptabilidad, multidimensionalidad y sinergias transnacionales 39 .
Caracterización del Ambiente Operacional Asimétrico:
En los conflictos asimétricos y de contrainsurgencia, la desigualdad de medios y métodos entre actores define la dinámica del enfrentamiento. El oponente asimétrico (insurgentes, grupos terroristas, crimen organizado) evita el choque frontal con fuerzas superiores y opta por tácticas irregulares, aprovechando la flexibilidad, el conocimiento local y la capacidad de ocultarse entre la población civil. Las dinámicas de actores y redes en el entorno asimétrico de la contrainsurgencia se caracterizan por la flexibilidad, el ocultamiento, la importancia de la población civil, la manipulación de la información y la formación de alianzas. La contrainsurgencia exitosa requiere una estrategia integral, inteligencia contextual y una estrecha coordinación entre actores estatales, civiles e internacionales.
Dinámicas operacionales clave:
• Desgaste y legitimidad: el actor asimétrico busca erosionar la legitimidad del Estado, desgastar sus recursos y desmoralizar a sus fuerzas, mientras intenta ganar apoyo popular e internacional para su causa.
• Ocultamiento y movilidad: el insurgente se mimetiza en la población, utiliza el terreno a su favor y evita el combate abierto, dificultando la identificación y neutralización.
39 https://ceeep.mil.pe/2024/02/08/modelos-comparados-de-contrainsurgencia-tradicionesbritanicas-y-francesas-y-su-aplicabilidad-en-conflictos-contemporaneos/
• Operaciones Psicológicas: la propaganda, la desinformación y el control de narrativas son herramientas esenciales para movilizar apoyos y desestabilizar al adversario.
• Redes y alianzas: los actores asimétricos suelen tejer alianzas flexibles con otros grupos (crimen organizado, sectores políticos, actores internacionales) para ampliar su capacidad operativa y resiliencia.
• Acción sobre la información: el control y manipulación de la información son centrales para influir en la percepción pública y en la toma de decisiones del adversario.
Desafíos para la contrainsurgencia:
• Identificación del enemigo: la dificultad para distinguir entre combatientes y civiles complica la neutralización efectiva y puede generar rechazo social.
• Limitaciones legales y morales: las restricciones en el uso de la fuerza y la necesidad de respetar derechos humanos condicionan la respuesta estatal.
• Necesidad de inteligencia contextual: la comprensión profunda del entorno social, cultural y político es esencial para anticipar amenazas y ganar la confianza de la población.
• Flexibilidad y adaptabilidad: la contrainsurgencia exige una respuesta dinámica, capaz de ajustarse a la evolución táctica y estratégica del adversario.
1. Características del entorno asimétrico: desafíos operacionales.
Análisis del Ambiente Operacional Híbrido:
El ambiente híbrido en la contrainsurgencia se caracteriza por la convergencia de amenazas que combinan tácticas convencionales, irregulares, criminales, cibernéticas y de desinformación, ejecutadas tanto por actores estatales como no estatales. Estas amenazas operan en lo que se denomina “zona gris”, donde las
acciones se mantienen bajo el umbral de la violencia extrema para evitar una respuesta militar convencional y dificultar la atribución de responsabilidades.
En este contexto, la diferenciación entre adversarios se vuelve compleja, ya que insurgentes, crimen organizado, grupos terroristas y actores estatales pueden aliarse o actuar de manera independiente, aprovechando vacíos de gobernanza y debilidades institucionales.
Desafíos operacionales clave:
• Dilema de estrategia: masa vs. Dispersión:
Las fuerzas militares enfrentan el dilema de concentrarse para derrotar amenazas convencionales o dispersarse para controlar el ambiente y separar insurgentes de la población. Intentar ambas simultáneamente puede resultar en ser “fuerte en ningún lugar”, dejando espacios para la insurgencia.
• Coordinación Cívico- Militar y multisectorial:
La integración efectiva entre fuerzas militares, policía, instituciones civiles y actores internacionales es fundamental, pero suele verse afectada por rivalidades burocráticas, falta de confianza y deficiencias en la comunicación.
• Inteligencia y conciencia situacional:
La sobrecarga y manipulación de información (desinformación, ciberataques, inteligencia falsa) dificultan la toma de decisiones y la identificación de amenazas reales. Los sistemas de inteligencia pueden verse abrumados por datos contradictorios, generando “furor psicológico” en los comandantes.
• Protección de infraestructura crítica y población civil:
Las amenazas híbridas suelen atacar infraestructura crítica y utilizar a la población civil como escudo, lo que impone desafíos adicionales para la seguridad y la legitimidad de las operaciones militares.
• Legalidad y derechos humanos:
Operar bajo el Derecho Internacional Humanitario y respetar los derechos humanos es esencial, pero la ambigüedad y la manipulación de normas por parte de los adversarios pueden erosionar la legitimidad de las acciones militares.
• Adaptabilidad y capacidad de innovación:
El ambiente híbrido exige una constante adaptación táctica, doctrinal y tecnológica. La innovación en doctrina, entrenamiento y sistemas de información es clave para contrarrestar amenazas emergentes.
• Recursos limitados y priorización:
La asignación eficiente de recursos humanos, materiales y financieros es crítica, especialmente en contextos de austeridad fiscal y múltiples demandas operacionales.
Cuadro Desafíos Operacionales:
Desafío Operacional
Masa vs. Dispersión
Coordinación Cívico-Militar
Inteligencia y Conciencia Situacional
Protección de Infraestructura
Legalidad y Derechos Humanos
Descripción
Dilema estratégico entre concentración y control territorial.
Integración multisectorial y comunicación efectiva.
Gestión de información y detección de amenazas en ambientes saturados.
Defensa de activos críticos y población civil.
Cumplimiento de normas internacionales ante adversarios que manipulan el marco legal.
Adaptabilidad e Innovación
Recursos y Priorización
Inteligencia y Conciencia Situacional
Actualización doctrinal, táctica y tecnológica.
Asignación eficiente de recursos en contextos de limitaciones presupuestarias.
Gestión de información y detección de amenazas en ambientes saturados.
Los conflictos híbridos multidimensionales en la contrainsurgencia, han determinado la importancia de considerar el papel de los Algoritmos en este complejo ambiente operacional. Los algoritmos se han convertido en armas estratégicas e invisibles en estos conflictos, capaces de acelerar la transformación de tendencias y comportamientos sociales, y de modificar la realidad de comunidades y naciones. Su papel es clave porque permiten:
• Manipulación de la información y desinformación: los algoritmos pueden analizar grandes volúmenes de datos, identificar vulnerabilidades sociales y lanzar campañas de modificación de conducta a gran escala y en tiempo real. Esto facilita la creación de ambientes de información tóxica, confusión y desconfianza en instituciones y sistemas políticos.
• Persuasión y modificación de comportamientos: mediante arquitecturas de persuasión y análisis de redes sociales, los algoritmos inducen a las personas ha adoptar comportamientos específicos, erosionando la cohesión social y el orden institucional.
• Explotación de vulnerabilidades: los algoritmos aprovechan vulnerabilidades tecnológicas (sesgos, privacidad, manipulación de redes), cognitivas (sesgos, creencias, bajo juicio crítico) y sociales (inequidad, tensiones económicas, polarización política) para potenciar los efectos deseados en los conflictos híbridos.
• Operaciones cognitivas: los algoritmos son la base de las operaciones cognitivas, permitiendo escalar rápidamente la confrontación y afectar la toma de decisiones de los adversarios y la población civil.
• Ciberseguridad y ciberdefensa: el uso de algoritmos plantea nuevos retos en ciberseguridad, ya que pueden crear daños específicos con pocos rastros y ser difíciles de detectar hasta que cumplen su objetivo.
Los algoritmos son herramientas fundamentales para la manipulación, la desestabilización y la conducción de operaciones en los conflictos híbridos, tanto para atacar como para defender en el ámbito digital y cognitivo.
2. Identificación de Actores Clave: motivaciones y objetivos.
La contrainsurgencia en ambientes híbridos exige una estrategia integral que sincronice esfuerzos militares, civiles y transnacionales, priorice la inteligencia contextual y neutralice las sinergias entre actores irregulares 40 . Principales actores y sus roles:
• Actores estatales:
Fuerzas militares y policía: ejecutan operaciones de seguridad, estabilización y protección de infraestructura crítica. Su éxito depende de la integración de inteligencia humana, movilidad y coordinación cívico-militar.
Gobiernos locales y agencias civiles: proveen servicios esenciales (salud, educación) y proyectos de desarrollo para ganar legitimidad, pero enfrentan desafíos de corrupción y penetración criminal.
• Actores no estatales:
Insurgencias y grupos armados: utilizan tácticas híbridas (terrorismo selectivo, guerra de información) para erosionar la autoridad estatal. Su estructura en red les permite adaptarse rápidamente y explotar vacíos de gobernanza.
40 https://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio/article/download/4249/3197
Crimen organizado y redes ilícitas: financian insurgentes mediante narcotráfico, extorsión o minería ilegal. Su operatividad transnacional dificulta la respuesta estatal.
• Actores transnacionales:
Organizaciones internacionales (ONU, OTAN): facilitan cooperación técnica, asistencia humanitaria y marcos legales, pero su eficacia depende de la coordinación con actores locales.
Grupos terroristas y mercenarios: combaten junto a insurgentes o crimen organizado, aprovechando tecnología y tácticas asimétricas (ciberataques, drones).
• Dinámicas clave en ambientes híbridos:
Convergencia de intereses: alianzas temporales entre insurgentes, crimen organizado y actores corruptos para explotar recursos, desestabilizar regiones y evadir respuestas estatales.
Guerra de información y narrativas: uso de redes sociales y medios para deslegitimar al Estado, manipular percepciones y reclutar seguidores.
Explotación de "Zonas Grises": operan en límites legales, combinando acciones legales e ilegales (protestas armadas, infiltración institucional) para confundir respuestas militares.
Resiliencia adaptativa: los actores no estatales modifican tácticas rápidamente (de ataques masivos a selectivos) y diversifican fuentes de finaciación (criptomonedas, lavado).
Cuadro Actores Principales y sus Dinámicas:
Actor
Insurgentes / Subversivos
Estado y Fuerzas Armadas
Rol y Dinámica
Buscan desgastar física y psicológicamente al Estado, movilizar apoyos y legitimar su causa.
Defienden el orden institucional, protegen a la población y buscan neutralizar la amenaza, enfrentando
Crimen Organizado / Redes Ilícitas
limitaciones legales, morales y operativas.
Financian o colaboran con insurgentes, explotan vacíos de gobernanza y corrompen estructuras sociales y estatales.
Población Civil
Actores Internacionales
Es objetivo estratégico: su apoyo, neutralidad o rechazo determina el éxito de la insurgencia y la contrainsurgencia.
Pueden apoyar a uno u otro bando, aportar recursos, legitimidad o presión política.
3. Análisis de Redes Sociales: vínculos entre actores.
Las redes sociales son un campo de batalla virtual en los conflictos asimétricos, donde la información, la percepción y la movilización social se convierten en factores decisivos para el éxito o el fracaso de las estrategias de insurgencia y contrainsurgencia. Han transformado radicalmente la dinámica de los conflictos asimétricos, actuando como multiplicadores de impacto tanto para actores estatales como no estatales.
La influencia de las redes sociales en la dinámica de los ambientes operacionales asimétricos en las operaciones de contrainsurgencia no solo informa, sino que modelan la percepción pública, influyen en la toma de decisiones y pueden tanto alimentar como transformar los conflictos, dependiendo de cómo se utilicen. Su influencia se manifiesta, especialmente en el Nivel Estratégico y en el Nivel Operacional
• Amplificación de narrativas y polarización:
Las redes sociales permiten la rápida difusión de mensajes, noticias falsas y propaganda, amplificando el odio, la polarización y la desinformación. Esto facilita la movilización de apoyos, el reclutamiento de combatientes y la deslegitimación de adversarios.
Los algoritmos priorizan el contenido más impactante o polémico, acelerando la viralización de relatos que alimentan el conflicto y dificultando la construcción de consensos.
• Reclutamiento y movilización:
Grupos insurgentes, terroristas y organizaciones criminales utilizan redes sociales para reclutar miembros, coordinar acciones y difundir instrucciones en tiempo real, aprovechando el anonimato y la conectividad global.
El fenómeno del "enjambre social" permite a individuos y grupos organizarse de manera descentralizada, abrumando sistemas de información y desestabilizando autoridades mediante campañas coordinadas en línea.
• Operaciones Psicológicas y Guerra de Información:
Las redes sociales son herramientas clave para la guerra de información, permitiendo la manipulación de percepciones, la creación de realidades paralelas y la erosión de la confianza en instituciones.
Permiten a los actores asimétricos realizar operaciones psicológicas a bajo costo y gran alcance, influyendo en la opinión pública nacional e internacional.
• Visibilización y presión internacional:
La cobertura en redes sociales aumenta la visibilidad de los conflictos, generando presión sobre gobiernos y actores internacionales, y condicionando la toma de decisiones políticas y militares.
Ejemplos como la Primavera Árabe o el conflicto en Ucrania muestran cómo la viralización de imágenes y relatos puede catalizar movilizaciones y deslegitimar versiones oficiales.
Desafíos para la contrainsurgencia y la seguridad:
• Las fuerzas estatales enfrentan desafíos para contrarrestar la desinformación, proteger su imagen y mantener la cohesión social en un entorno saturado de información contradictoria y manipulada.
• El uso inapropiado de redes sociales por parte de militares o funcionarios puede dañar la legitimidad y la disciplina institucional.
Ejemplos históricos de la influencia de las redes sociales en operaciones de contrainsurgencia, especialmente en ambientes operacionales asimétricos:
• Primavera Árabe en Egipto (2011):
Este es uno de los casos más emblemáticos donde las redes sociales jugaron un papel crucial. Plataformas como Facebook, Twitter y YouTube permitieron a los activistas organizar y coordinar protestas masivas contra el régimen de Hosni Mubarak, facilitando la rápida propagación de información y la movilización social en tiempo real. Jóvenes tecnológicamente capacitados usaron estas redes para difundir videos, fotografías y mensajes que inspiraron y aceleraron la respuesta social, logrando la caída del régimen en apenas 18 días. A pesar de los intentos del gobierno por censurar internet y bloquear redes sociales, la movilización persistió gracias a la amplia penetración y confianza en estas plataformas.
Uso del Internet y redes sociales por insurgentes en Afganistán:
El Talibán y otros grupos insurgentes han incorporado tecnologías digitales para mejorar sus operaciones, utilizando computadoras portátiles, teléfonos móviles y cámaras digitales para realizar exploración urbana, selección de blancos y planificación operativa. Los videos grabados sirven para propaganda, reclutamiento y coordinación logística, mostrando cómo las redes sociales y la tecnología digital actúan como multiplicadores de fuerza en insurgencias modernas.
Operaciones de influencia y monitoreo en México:
El Centro de Operaciones del Ciberespacio (C.O.C.) de las Fuerzas Armadas mexicanas ha desarrollado operaciones militares en el ciberespacio para monitorear críticas en redes sociales, crear perfiles falsos y operar cuentas simuladas (Bots) con el fin de influir en la opinión pública y contrarrestar narrativas adversas. Estas
actividades incluyen la difusión masiva de contenidos persuasivos para moldear percepciones sobre temas sensibles, como la militarización o casos de violaciones a derechos humanos, evidenciando la sofisticación actual de la guerra informativa en ambientes asimétricos.
Conflicto en Siria:
Desde el estallido de la guerra civil en 2011, las redes sociales se han convertido en un eje vertebrador para la insurgencia y la oposición, sirviendo para la coordinación, difusión de información y propaganda tanto de grupos insurgentes como de actores estatales. La guerra en Siria ejemplifica cómo las redes sociales pueden ser herramientas estratégicas para movilizar apoyo, deslegitimar al adversario y mantener la cohesión interna en conflictos prolongados.
Estos ejemplos demuestran que las redes sociales han transformado la dinámica de la contrainsurgencia, permitiendo una rápida difusión de información, la movilización social, la coordinación operativa y la guerra psicológica en un entorno donde la percepción pública es tan importante como el control territorial.
4. Dinámicas de Colaboración y Conflicto: alianzas y rivalidades.
Los conflictos asimétricos contrainsurgentes se caracterizan por una compleja red de actores estatales y no estatales, cuyas alianzas y rivalidades redefinen las dinámicas de poder. Este análisis se estructura en tres ejes principales: actores clave, mecanismos de cooperación y tensiones internas.
La arquitectura de alianzas y rivalidades en conflictos asimétricos exige estrategias adaptativas. La contrainsurgencia efectiva debe integrar inteligencia social, cooperación internacional y capacidad para explotar fracturas internas entre actores no estatales.
• Actores en conflictos asimétricos:
Estado y fuerzas regulares:
Ejércitos nacionales y fuerzas de seguridad: suelen enfrentar limitaciones legales y operativas para responder a tácticas irregulares, como la infiltración de instituciones (policía, poder judicial) por parte de
insurgentes, que buscan obtener información o desestabilizar la legitimidad estatal.
Fuerzas internacionales de apoyo: en conflictos como Afganistán o Irak, coaliciones extranjeras colaboran con gobiernos locales, pero su presencia puede generar resentimiento y fortalecer narrativas insurgentes.
• Actores no estatales:
Insurgencias: operan mediante redes descentralizadas con "Centralización estratégica y Descentralización táctica", lo que les permite coordinar objetivos sin jerarquías rígidas. Ejemplos incluyen grupos como el Talibán, que combinan tácticas de guerrilla con control territorial.
Grupos criminales: establecen alianzas pragmáticas con insurgentes para traficar armas, financiar operaciones o explotar recursos naturales. En Colombia y México, esta convergencia ha creado "híbridos" que desafían categorías tradicionales.
Milicias y paramilitares: actúan como Proxis de actores estatales o como fuerzas autónomas, generando rivalidades por el control de territorios o rentas ilegales.
• Mecanismos de cooperación:
Alianzas transnacionales: los insurgentes modernos operan en redes globalizadas, aprovechando conexiones con organizaciones criminales, grupos terroristas y simpatizantes en la diáspora. Por ejemplo, el modelo "abreviado" de insurgencia, que prioriza el terrorismo selectivo sobre la guerra prolongada, depende de financiamiento externo y apoyo logístico internacional.
Coordinación táctica sin jerarquía: por ejemplo, la Guerra Centrada en la Red, permite a grupos diversos, con agendas distintas, colaborar en ataques específicos, como sabotajes o campañas de desinformación. Esta flexibilidad dificulta la contrainsurgencia tradicional, basada en identificar estructuras de mando.
Explotación de instituciones estatales: la infiltración de fuerzas de seguridad o entidades gubernamentales proporciona a los insurgentes inteligencia, acceso a armas y capacidad para manipular decisiones políticas. Este enfoque fue clave en conflictos como el de Siria, donde la corrupción estatal facilitó la penetración de grupos opositores.
• Rivalidades y fracturas internas:
Competencia por recursos: aunque las alianzas entre insurgentes y criminales son comunes, también generan tensiones. En México, carteles y grupos guerrilleros han librado "guerras dentro de la guerra" por rutas de narcotráfico, debilitando su cohesión operativa.
Disputas ideológicas: grupos insurgentes con bases ideológicas divergentes, como islamistas radicales versus nacionalistas laicos, suelen colisionar, incluso cuando comparten un enemigo común. Esto se observó en Libia, donde facciones revolucionarias se fr agmentaron tras la caída de Gadafi.
Conflictos con actores externos: las fuerzas internacionales de contrainsurgencia a menudo subcontratan operaciones a milicias locales, creando rivalidades por el control de territorios. En Irak, las milicias chiíes respaldadas por Irán compitieron con fuerzas suníes apoyadas por EE.UU., exacerbando divisiones sectarias.
• Implicaciones para la contrainsurgencia:
Modelo británico: enfocado en "Ganar Corazones y Mentes", prioriza la legitimidad del Estado mediante desarrollo social y cooperación con líderes locales. Requiere neutralizar alianzas insurgentes-criminales mediante inteligencia policial.
Modelo francés: más militarizado, combina operaciones de choque con administración directa de territorios. Eficaz contra redes descentralizadas, pero arriesga alienar a la población civil.
5. Estrategias de Influencia y Fragmantación: reducción de la efectividad insurgente.
Las estrategias de influencia y fragmentación en conflictos asimétricos contrainsurgentes son herramientas clave para debilitar y desarticular las redes insurgentes mediante la manipulación política, social y psicológica, así como la explotación de sus divisiones internas. Este análisis se enmarca en el contexto de los actores y redes que operan en estos conflictos, donde la complejidad y la heterogeneidad de los grupos insurgentes exigen enfoques multifacéticos.
Las estrategias de influencia y fragmentación son complementarias y esenciales en la contrainsurgencia moderna. La primera busca ganar la batalla por la legitimidad y el apoyo social, mientras que la segunda desarticula la estructura interna del enemigo. Su éxito depende de un diagnóstico profundo del entramado social y político del conflicto, así como de la capacidad para integrar acciones militares, políticas y sociales en un enfoque coherente y sostenido en el tiempo.
• Estrategia de Influencia:
Consiste en la utilización de medios políticos, sociales, informativos y psicológicos para ganar el apoyo o neutralizar la simpatía hacia la insurgencia dentro de la población civil y otros actores relevantes. Su objetivo es minar la base social del insurgente, fortalecer la legitimidad del Estado y promover la gobernanza eficaz.
Esta estrategia incluye:
Campañas de propaganda y contra narrativa para desacreditar a los insurgentes y exponer sus acciones violentas o ilegítimas, buscando aislarlos socialmente.
Acciones cívico-militares orientadas a mejorar las condiciones de vida, seguridad y servicios públicos en zonas afectadas, generando confianza en la población y reduciendo el apoyo a la insurgencia.
Monitoreo y control de la información, incluyendo el uso de redes sociales para influir en la opinión pública y contrarrestar la propaganda insurgente.
Estas acciones de influencia buscan crear un ambiente donde la insurgencia pierda capacidad para reclutar, financiarse y operar, al tiempo que se fortalece la percepción de un Estado legítimo y protector.
• Estrategia de Fragmentación:
Se enfoca en explotar y profundizar las divisiones internas dentro de las redes insurgentes y sus aliados, debilitando su cohesión y capacidad operativa. Esta estrategia puede incluir:
Fomentar rivalidades y desconfianzas entre facciones insurgentes, grupos criminales y milicias paramilitares, aprovechando diferencias ideológicas, étnicas, territoriales o económicas.
Infiltración y desinformación para generar conflictos internos, desestabilizar la cadena de mando y provocar rupturas organizativas.
Negociaciones selectivas o incentivos diferenciados para atraer a líderes o grupos disidentes, aislándolos del núcleo insurgente principal.
La fragmentación es especialmente efectiva contra insurgencias que operan en redes descentralizadas y heterogéneas, donde la pérdida de unidad puede traducirse en una reducción significativa de su capacidad de acción y apoyo social.
Relación con actores y redes en conflictos asimétricos:
Los actores insurgentes suelen operar en redes complejas, con alianzas fluidas entre grupos guerrilleros, criminales y milicias paramilitares, que a su vez mantienen vínculos con actores externos o transnacionales. La estrategia de influencia busca socavar estos vínculos sociales y políticos, mientras que la fragmentación apunta a romper la cohesión interna de estas redes, debilitando sus capacidades militares y políticas.
Por ejemplo, en Colombia, la contrainsurgencia combinó acciones militares con políticas de desarrollo y campañas para separar a la población civil de las guerrillas, al tiempo que promovió la división entre grupos insurgentes y paramilitares, afectando la correlación de fuerzas en favor del Estado y sus aliados.
Existen varios ejemplos históricos emblemáticos donde se aplicaron estrategias de influencia y fragmentación en operaciones de contrainsurgencia, demostrando su efectividad para debilitar insurgencias en conflictos asimétricos:
• Campaña británica en Malasia (1948 -1960): c onsiderada una de las operaciones contrainsurgentes más exitosas, la estrategia británica combinó:
Influencia: Creación de aldeas protegidas para aislar a la población civil de los guerrilleros, junto con programas de asistencia social, salud y propaganda para ganar el apoyo de la población rural.
Fragmentación: Uso de inteligencia para identificar y explotar divisiones internas en el Partido Comunista Malayo, debilitando su cohesión. Esta campaña logró reducir significativamente el apoyo popular a la insurgencia y fue modelo para posteriores operaciones en Vietnam y otros conflictos.
• Contrainsurgencia en Colombia (décadas 1960 -2000): e l gobierno colombiano, con apoyo de EE. UU, implementó estrategias que combinaron:
Influencia: formación de grupos de autodefensa y redes de inteligencia comunitaria para aislar a guerrillas como las FARC, junto con programas cívico-militares para mejorar la seguridad y servicios en zonas rurales.
Fragmentación: apoyo a grupos paramilitares para enfrentar a la insurgencia, generando rivalidades internas entre grupos armados ilegales y debilitando la cohesión insurgente. Estas tácticas formaron parte del Plan Conjunto Contrainsurgente (1964-1966) y se mantuvieron en evolución durante décadas, adaptándose a las dinámicas cambiantes del conflicto.
• Guerra Civil de El Salvador (1980-1992): EE.UU. invirtió en contrainsurgencia para neutralizar al FMLN, empleando:
Influencia: Control de la población mediante censos, creación de aldeas estratégicas y labores sociales para ganar apoyo civil.
Fragmentación: Operaciones psicológicas y de inteligencia para fomentar deserciones y divisiones dentro del FMLN. Si bien el conflicto fue prolongado, estas estrategias contribuyeron a debilitar la insurgencia y facilitar un proceso de negociación política.
• Guerra de Vietnam (1955- 1975): i nspirados en la experiencia británica en Malasia, los EE.UU. implementaron:
Influencia: Aldeas Estratégicas, programas de desarrollo rural y campañas de propaganda para “Ganar Corazones y Mentes”.
Fragmentación: uso de inteligencia para identificar y aislar líderes insurgentes y fomentar divisiones internas. Sin embargo, la aplicación fue menos efectiva debido a la complejidad política y social del conflicto, lo que llevó a un fracaso estratégico.
Estos ejemplos muestran que las estrategias de influencia y fragmentación son pilares en la contrainsurgencia, orientadas a socavar la base social y la cohesión interna del enemigo. Su éxito depende de la integración coherente de acciones militares, políticas y sociales, adaptadas al contexto particular de cada conflicto.
Módulo 7: Casos Históricos: Malasia, Vietnam, Colombia e Irak
Generalidades:
El estudio de casos específicos histórico político militares de operaciones de contrainsurgencia es fundamental para las fuerzas militares por varias razones que impactan directamente en la eficacia, legitimidad y adaptación estratégica de sus operaciones. Fundamentos de la importancia de este estudio histórico:
• Aplicación de los principios de la guerra en contextos irregulares:
Los principios clásicos de la guerra, desarrollados para conflictos convencionales, requieren ser reinterpretados y adaptados en escenarios de contrainsurgencia, donde las condiciones son asimétricas y multifacéticas. El análisis histórico permite a los comandantes comprender cómo estos principios han sido aplicados o modificados en operaciones pasadas, iluminando la toma de decisiones presente y futura.
• Desarrollo doctrinario y aprendizaje institucional:
El estudio de casos históricos proporciona insumos para la construcción y actualización de doctrinas militares. Analizar cómo se han enfrentado insurgencias en diferentes contextos ayuda a identificar patrones, errores recurrentes y éxitos, fortaleciendo así el pensamiento crítico y la capacidad de liderazgo de los oficiales.
• Comprensión del entorno político y social:
Las operaciones de contrainsurgencia no solo involucran aspectos militares, sino que están profundamente entrelazadas con factores políticos, sociales y culturales. El análisis de casos históricos permite entender la interacción entre las fuerzas armadas, el Estado, la sociedad civil y los actores insurgentes, lo que es esencial para diseñar estrategias integrales y legítimas.
• Adaptación a la evolución de las amenazas:
Los grupos insurgentes y paramilitares tienden a mutar y adaptarse, pasando por distintas fases ideológicas, criminales y políticas. El estudio sistemático
de su evolución histórica permite anticipar nuevas formas de amenaza y ajustar las respuestas operativas y estratégicas de las fuerzas militares.
• Legitimidad y memoria institucional:
Analizar las experiencias pasadas, incluyendo los éxitos y fracasos, contribuye a la construcción de una memoria institucional que fortalece la legitimidad de la fuerza pública ante la sociedad y la comunidad internacional. Además, permite identificar lecciones aprendidas para evitar la repetición de errores y violaciones a los derechos humanos.
El estudio de casos históricos de contrainsurgencia es esencial para:
• Adaptar la doctrina y la estrategia militar a contextos complejos y cambiantes.
• Comprender la dimensión política y social de los conflictos.
• Fortalecer la legitimidad institucional y el liderazgo.
• Anticipar y responder eficazmente a la evolución de las amenazas.
Esta práctica convierte la experiencia histórica en una herramienta viva para la formación, la toma de decisiones y la proyección estratégica de las fuerzas militares en escenarios de guerra irregular y conflicto interno.
1. Campaña Británica en Malasia: análisis de éxito.
Análisis político y militar detallado del éxito en la Campaña Británica en Malasia
(Emergencia Malaya, 1948-1960):
Contexto y naturaleza del conflicto:
La llamada Emergencia Malaya fue una campaña de contrainsurgencia liderada por el Reino Unido contra la guerrilla comunista del Ejército Nacional de Liberación Malayo (MNLA), brazo armado del Partido Comunista Malayo (MCP). Este conflicto, que duró de 1948 a 1960, es considerado un caso paradigmático de éxito en operaciones de contrainsurgencia, tanto por su dimensión militar como por su manejo político.
Dimensión política:
• Construcción de acuerdos políticos y transferencia de poder:
El éxito británico no se debió exclusivamente a la acción militar, sino a la capacidad para promover acuerdos políticos entre las élites malayas y chinas, que permitieron aislar políticamente a la insurgencia comunista.
El Reino Unido fomentó la creación de una plataforma política multiétnica (la Alianza) que integró a los principales grupos étnicos y facilitó la transición hacia la independencia, otorgando legitimidad al nuevo Estado y restando apoyo social a la insurgencia.
Se realizaron elecciones, se relajaron leyes de ciudadanía y se promovieron foros consultivos que incluyeron a la sociedad civil, todo bajo supervisión británica, para garantizar una transición ordenada y evitar que la insurgencia capitalizara el descontento popular.
Aunque el Partido Comunista de Malasia (MCP) fue excluido de estos acuerdos, su lucha armada presionó para la adopción de ciertas políticas, pero finalmente quedó marginado del proceso político central.
• Estrategia de “Ganar Corazones y Mentes” ( “Hearts and Minds” ):
A medida que avanzaba la campaña, la política británica se orientó a ganar el apoyo de la población civil, especialmente de la comunidad china rural, mediante reformas sociales, económicas y políticas que ofrecieron alternativas al discurso insurgente.
El énfasis en la legitimidad del gobierno local y la creación de instituciones propias fue clave para debilitar la narrativa revolucionaria y consolidar un orden político estable tras la independencia.
Dimensión militar:
• Control poblacional y seguridad:
El éxito inicial se debió al enfoque de “Limpiar y Mantener” (“Clear and Hold”), que priorizó el control físico de la población y el territorio. Se implementaron medidas masivas de reasentamiento (“New Villages”) para aislar a la guerrilla de su base social y cortar sus fuentes de suministro e inteligencia.
Se desplegaron fuerzas de seguridad en gran número: más de 40.000 soldados británicos y de la Commonwealth, cerca de 67.000 policías y más
de 250.000 miembros de la Guardia Local, lo que permitió saturar el terreno y reducir el margen de maniobra de la insurgencia.
La coordinación cívico militar fue optimizada a través de comités ejecutivos federales y regionales, integrando ejército, policía, administración civil y servicios de inteligencia, lo que permitió respuestas ágiles y unificadas.
• Adaptación y profesionalización:
El enfoque militar evolucionó: en la fase inicial (1950-52), la prioridad fue la expansión rápida de fuerzas locales y la seguridad básica, incluso a costa de la calidad y entrenamiento.
A partir de 1953, se inició una fase de optimización, con la profesionalización de la policía, creación de la Special Branch (inteligencia) y operaciones de precisión para eliminar focos insurgentes residuales.
La minimización de daños colaterales y el respeto a la población civil fueron incorporados progresivamente, reforzando la legitimidad de la campaña y evitando que la represión indiscriminada alimentara el apoyo a la insurgencia.
Cuadro Factores Clave del Éxito:
Factor Dimensión política Dimensión militar
Legitimidad
Aislamiento de la insurgencia
Adaptabilidad
Coordinación
Acuerdos multiétnicos, transición a la independencia.
Protección de civiles, minimización de daños colaterales.
Integración de élites, exclusión del MCP.
Reformas según contexto social.
Supervisión británica, foros consultivos.
Control poblacional, reasentamiento, saturación de fuerzas.
Evolución de tácticas y profesionalización.
Comités ejecutivos cívico militares.
El éxito británico en la Campaña de Malasia radicó en la combinación de una estrategia militar robusta de control territorial y poblacional, con una hábil gestión política orientada a la construcción de legitimidad y acuerdos multiétnicos. La adaptación progresiva de las tácticas militares, el énfasis en la protección de la población civil y la transferencia ordenada de poder político permitieron aislar a la insurgencia, neutralizar su base social y sentar las bases para la independencia y estabilidad de Malasia.
2. Guerra de Vietnam: estrategias y factores del fracaso.
La estrategia militar de EE.UU. en la Guerra de Vietnam se basó en una combinación de guerra aérea masiva, despliegue de tropas terrestres y acciones de contrainsurgencia, pero su fracaso se explica por múltiples factores políticos y militares interrelacionados.
Análisis político-militar de la estrategia estadounidense:
• Estrategia militar empleada:
Guerra aérea intensiva: EE.UU. lanzó la Campaña de Bombardeos Aéreos “Rolling Thunder” contra Vietnam del Norte para debilitar su capacidad logística y militar, buscando presionar al gobierno comunista de Hanoi. Sin embargo, esta campaña tuvo un impacto limitado en la voluntad y en la capacidad del enemigo.
Despliegue masivo de tropas terrestres: a partir de 1965, EE.UU. incrementó significativamente su presencia con más de 100,000 soldados, llegando a 125,000 en Vietnam del Sur. Se emplearon formaciones convencionales con alta potencia de fuego y tecnología avanzada, incluyendo el uso extensivo de helicópteros para movilidad y apoyo aéreo cercano.
Operaciones de búsqueda y destrucción: la estrategia se centró en localizar y eliminar a las guerrillas del Viet Cong y al Ejército de Vietnam del Norte mediante patrullas en la jungla y ataques directos, intentando desgastar al enemigo con superioridad material y numérica.
Campaña “Corazones y Mentes”: inspirada en el éxito británico en Malasia, se intentó ganar el apoyo de la población civil mediante reconstrucción de
poblados, servicios médicos y ayuda agrícola, aunque con resultados limitados y muchas veces contraproducentes.
• Factores del fracaso político-militar:
Desconocimiento del terreno y de la naturaleza del enemigo: el Viet Cong y las fuerzas norvietnamitas aplicaron tácticas de guerrilla altamente efectivas, evitando enfrentamientos directos y aprovechando el conocimiento de la jungla, sistemas de túneles y trampas para hostigar a las tropas estadounidenses.
Limitaciones en la estrategia aérea y reglas de combate: las restricciones políticas impuestas para evitar una escalada que involucrara a China o la URSS limitaron el uso pleno del poder aéreo y la ofensiva directa contra objetivos estratégicos en el Norte, lo que permitió que el enemigo mantuviera sus líneas de suministro y capacidad operacional.
Problemas de legitimidad y apoyo local: a diferencia de Malasia, la Campaña “Corazones y Mentes” no logró consolidar un apoyo amplio y duradero de la población vietnamita, que en muchos casos veía a las fuerzas estadounidenses como ocupantes y a los insurgentes como defensores nacionales.
Ineficacia del Ejército de Vietnam del Sur: las fuerzas locales mostraron incapacidad para defender el territorio y mantener el control político militar, lo que obligó a EE.UU. a asumir la mayor carga del combate y la seguridad.
Desgaste moral y político en EE. UU: la prolongación del conflicto, las altas bajas (casi 58,000 soldados estadounidenses muertos) y la falta de una victoria clara minaron el apoyo interno, generando protestas y cuestionamientos a la estrategia militar y política.
Falta de integración político militar: hubo una desconexión entre los objetivos políticos y la aplicación militar, con decisiones estratégicas que no lograron adaptarse a la complejidad del conflicto de insurgencia prolongada y a la dinámica regional.
La estrategia estadounidense en Vietnam combinó la superioridad tecnológica y numérica con una campaña aérea masiva y esfuerzos de contrainsurgencia, pero
fracasó debido a la incapacidad para adaptarse a la guerra irregular, la falta de apoyo político y social local, limitaciones impuestas por el contexto internacional, y la insuficiente integración entre objetivos políticos y medios militares. El Viet Cong y Vietnam del Norte supieron explotar estas debilidades con tácticas de guerrilla, conocimiento del terreno y resistencia prolongada, lo que condujo finalmente a la retirada estadounidense y al fracaso de la intervención.
3. Contrainsurgencia en Nicaragua: evolución y procesos de paz.
La contrainsurgencia en Nicaragua durante las décadas de 1970 y 1980 es un caso paradigmático de guerra irregular en el contexto de la Guerra Fría latinoamericana.
Este conflicto implicó una insurgencia revolucionaria triunfante (FSLN), seguida por una contrainsurgencia irregular apoyada externamente (la Contra), y culminó en una salida política basada en la fatiga estratégica, la presión internacional y las dinámicas internas de legitimidad.
• Contexto estratégico
Fase Insurgente: FSLN vs. Somoza (1961 –1979)
El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) fue una insurgencia marxista-leninista inspirada en el modelo cubano, que luchó contra la dictadura de Anastasio Somoza Debayle.
Combinó acciones armadas urbanas y rurales, movilización popular y operaciones de propaganda.
El FSLN triunfó en 1979 tras una ofensiva general y el colapso del aparato militar somocista, con apoyo de sectores sociales, la Iglesia y presión internacional.
• Guerra contrainsurgente: el conflicto sandinista- contra (1981 – 1990):
Origen de la Contra
Las fuerzas “Contra” (contrarrevolucionarias) fueron integradas por antiguos miembros de la Guardia Nacional, campesinos descontentos, indígenas miskitos y opositores políticos.
Su base operativa principal fue Honduras; recibieron financiamiento, entrenamiento e inteligencia de la CIA y apoyo logístico de la administración Reagan como parte de la Doctrina de Contención comunista en Centroamérica.
• Tácticas contrainsurgentes empleadas por el FSLN. El nuevo gobierno sandinista enfrentó esta amenaza con una estrategia de contrainsurgencia integral, inspirada en doctrinas marxistas, vietnamitas y cubanas, con los siguientes componentes:
Militarización del Estado: Fundación del Ejército Popular Sandinista (EPS) y Servicio Militar Patriótico obligatorio.
Zonas de Seguridad y control territorial: Especialmente en el norte (Jinotega, Nueva Segovia).
Organización popular: Comités de Defensa Sandinista (CDS) para el control comunitario e inteligencia social.
Campañas de reubicación forzada y represión de etnias indígenas (especialmente miskitos).
Guerra de información: Nacionalización de medios, propaganda antiimperialista y movilización ideológica.
• Tácticas irregulares de la Contra
Golpes de mano, sabotajes a infraestructura, emboscadas en zonas rurales, asesinato de líderes sandinistas locales, ataques a cooperativas estatales.
Dependencia total del apoyo exterior y debilidad política interna.
• Dinámica de desgaste y fatiga estratégica:
Aislamiento internacional del FSLN tras la radicalización del régimen y acusaciones de violaciones a los DD.HH.
Escándalo Irán-Contra (1986): debilitó el respaldo político del gobierno de EE.UU. al financiamiento secreto de la Contra.
Deterioro económico severo en Nicaragua por guerra prolongada, bloqueo estadounidense e ineficiencia económica interna.
Creación del Grupo de Contadora (México, Venezuela, Colombia y Panamá) y posterior impulso del Grupo de Esquipulas (1986) liderado por el presidente costarricense Óscar Arias.
• Proceso de paz y transición (1987 –1990):
Acuerdo de Esquipulas II (1987)
Firmado por cinco presidentes centroamericanos.
Estableció compromisos para:
o Cese al fuego.
o Democratización y pluralismo político.
o Elecciones libres y observadas.
o Desmovilización de fuerzas irregulares.
• Constitución de 1987 y apertura política
El FSLN redactó una nueva constitución que permitió legalización de partidos opositores y reformas electorales.
• Elecciones de 1990
La presión combinada de desgaste bélico, presión internacional y colapso económico condujo al FSLN a permitir elecciones supervisadas.
Triunfo de Violeta Barrios de Chamorro (UNO) sobre Daniel Ortega.
Se inició el proceso de desmovilización de la Contra bajo verificación internacional.
• Análisis estratégico:
Elemento FSLN (Gobierno)
Doctrina
Guerra revolucionaria prolongada + contrainsurgencia cubana
Ventaja Control estatal, legitimidad inicial
Debilidad
Agotamiento económico, represión, aislamiento internacional
Contra (Fuerza Irregular)
Guerra irregular de desgaste + apoyo extranjero
Apoyo de EE.UU., conocimiento del terreno
Fragmentación interna, ausencia de proyecto político viable
Elemento FSLN (Gobierno)
Resultado Derrota electoral tras desgaste prolongado
• Lecciones doctrinarias:
Contra (Fuerza Irregular)
Desmovilización sin victoria militar
La contrainsurgencia eficaz requiere legitimidad política interna y sostenibilidad económica.
La represión desproporcionada, especialmente sobre minorías (miskitos), puede socavar la moral y legitimidad del Estado.
La guerra irregular externa pierde eficacia sin respaldo político interno y sin victoria narrativa.
El conflicto irregular puede derivar en salidas políticas cuando ambas partes enfrentan límites estratégicos (fatiga estratégica).
4. Contrainsurgencia en Colombia: evolución y procesos de paz.
La evolución de la contrainsurgencia en Colombia está marcada por una compleja interacción entre factores políticos, sociales e institucionales, que han influido directamente en la dinámica del conflicto armado interno y en los procesos de paz desarrollados en el país.
Análisis político y militar de la evolución de la contrainsurgencia en Colombia:
• Orígenes y evolución doctrinal:
Desde finales de los años 50 y principios de los 60, las Fuerzas Militares de Colombia comenzaron a transitar de funciones tradicionales de defensa hacia una orientación contrainsurgente, impulsada por la necesidad de enfrentar grupos guerrilleros que surgían en un contexto de conflicto social y político intenso.
La doctrina contrainsurgente se fue adaptando progresivamente, pasando de una guerra de fronteras y control territorial hacia una estrategia integral que incluyó acciones militares, policiales y políticas, con énfasis en la seguridad interna y el control social.
La militarización de la vida civil se profundizó, con ampliación de atribuciones para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, incluyendo facultades judiciales para actuar contra civiles sospechosos, reflejando una lógica de control político y social más que solo militar.
• Papel de las fuerzas paramilitares y la violencia contrainsurgente:
En las décadas de los 80 y 90, junto a la acción estatal, surgieron y se consolidaron grupos paramilitares con una agenda contrainsurgente, que aplicaron una violencia extrema (masacres, torturas, asesinatos) contra bases sociales de la insurgencia y movimientos populares de izquierda, buscando disciplinar políticamente a la población y crear un consenso hegemónico mediante el miedo.
Esta violencia paramilitar, aunque inicialmente apoyada o tolerada por sectores del Estado, generó una profunda crisis de legitimidad y violaciones a los derechos humanos, que afectaron el proceso de pacificación y la confianza en las instituciones.
• Estrategia de Acción Integral y acercamiento a la población:
Ante la constatación de que la sola acción militar no resolvía el conflicto, desde los años 90 y 2000 se desarrolló el concepto de “Acción Integral”, que buscaba combinar esfuerzos militares con programas sociales y de desarrollo para ganar el apoyo de la población civil y aislar a la insurgencia.
Este enfoque reconoce la importancia de las relaciones cívico militares y la necesidad de abordar las causas estructurales del conflicto, como la pobreza, la exclusión social y la falta de presencia estatal efectiva en zonas rurales.
• Relación con los procesos de paz:
Los procesos de paz en Colombia, especialmente el más reciente con las FARC (2012-2016), han estado estrechamente vinculados con la evolución de la contrainsurgencia, ya que el éxito de la negociación ha dependido en gran medida del debilitamiento militar y político de la insurgencia mediante acciones combinadas.
La estrategia contrainsurgente contribuyó a crear condiciones para el diálogo, pero también dejó secuelas de violencia y desconfianza que dificultaron la implementación de acuerdos y la reconciliación social.
La coexistencia y tensión entre la acción militar, la política de seguridad democrática y las iniciativas de paz reflejan la complejidad del conflicto colombiano y la necesidad de enfoques integrales que incluyan justicia transicional, reparación y reformas estructurales.
Cuadro Aspectos y Características Clave:
Aspecto
Evolución doctrinal
Violencia paramilitar
Acción Integral
Procesos de paz
Características clave
De control territorial y guerra de frontera a estrategia integral con énfasis en seguridad interna y control social.
Uso de violencia extrema para disciplinar y crear consenso hegemónico, afectando legitimidad estatal.
Combinación de acciones militares con programas sociales para ganar apoyo civil y aislar insurgencia.
Vinculados al debilitamiento militar de insurgencias y la necesidad de reconciliación y reformas políticas.
La contrainsurgencia en Colombia ha evolucionado desde una respuesta militar tradicional hacia una estrategia más compleja y multifacética que integra aspectos políticos, sociales y de seguridad. Su relación con los procesos de paz es ambivalente: si bien ha permitido debilitar a las insurgencias y crear condiciones para el diálogo, también ha generado dinámicas de violencia y desconfianza que
requieren abordajes integrales para lograr una paz sostenible y la reconstrucción del tejido social.
5. Contrainsurgencia en Irak y Estrategia del “Surge”: impacto y resultados.
La contrainsurgencia en Irak y la estrategia del “Surge” representan un caso complejo de guerra asimétrica donde la interacción política y militar fue fundamental para modificar el curso del conflicto.
Análisis político y militar de la contrainsurgencia en Irak:
• Contexto y naturaleza de la insurgencia:
Tras la invasión estadounidense en 2003 y la caída del régimen de Sadam Huseín, surgió una insurgencia diversa compuesta por milicias suníes, grupos islamistas como Al-Qaeda en Irak, y milicias chiitas, además de pandillas y actores locales con motivaciones variadas. Esta insurgencia combinó tácticas de guerrilla, terrorismo y guerra urbana, generando un conflicto asimétrico y de desgaste contra la coalición y el gobierno iraquí.
La insurgencia fue la primera a gran escala que utilizó vehículos para movilidad y ataques, aumentando su capacidad de maniobra y letalidad.
• Estrategia inicial estadounidense y sus limitaciones:
La invasión se basó en la doctrina de “Dominio Rápido” (“Rapid Dominance”), con superioridad tecnológica, bombardeos precisos y despliegue rápido de fuerzas convencionales para derribar al régimen iraquí.
Sin embargo, esta estrategia no logró dominar el terreno ni ganar el apoyo de la población, lo que permitió el surgimiento y expansión de la insurgencia.
La disolución del ejército iraquí y las fuerzas de seguridad tras la invasión creó un vacío de poder y seguridad que fue explotado por insurgentes y milicias.
• La complejidad política:
Irak se fragmentó en un conflicto sectario entre chiitas, sunitas y kurdos, con el gobierno de Nuri al Maliki enfrentando dificultades para integrar a todas las comunidades y controlar las milicias chiitas, como la de Moqtada al-Sadr.
La falta de legitimidad y la percepción de ocupación extranjera dificultaron la cooperación de la población, especialmente en zonas chiitas bajo control de milicias, donde la población rechazaba la protección estadounidense.
Estrategia del “Surge” (2007-2008): impacto y resultados:
• Concepto y despliegue:
El “Surge” fue un aumento significativo de tropas estadounidenses (aproximadamente 30,000 soldados adicionales) en Irak, acompañado de un cambio en la estrategia hacia una contrainsurgencia centrada en proteger a la población civil y ganar su apoyo.
Se enfatizó el “Limpiar, Mantener, Construir (“Clear, Hold, Build”), con operaciones coordinadas para eliminar insurgentes, asegurar zonas urbanas y rurales, y promover la reconstrucción y el desarrollo político.
• Cambios tácticos y cooperación local:
Se incrementó el uso de Fuerzas de Operaciones Especiales para capturar líderes insurgentes y desarticular redes terroristas, apoyando a las fuerzas iraquíes en operaciones conjuntas.
Se fomentó la cooperación con grupos suníes a través de programas como los “Sons of Iraq”, que incentivaron la colaboración local contra Al-Qaeda y otras insurgencias suníes, debilitando a la insurgencia y reduciendo la violencia.
Resultados y limitaciones:
• El Surge logró una reducción significativa de la violencia y permitió al gobierno iraquí consolidar su control en varias regiones, debilitando a las milicias de Al- Sadr y Al-Qaeda.
• Sin embargo, la estrategia no resolvió los problemas políticos estructurales: la fragmentación sectaria, la corrupción y la falta de un gobierno inclusivo persistieron, limitando la sostenibilidad de los avances militares.
• La retirada posterior de tropas y la persistencia de tensiones sectarias facilitaron la reemergencia de conflictos y la aparición de nuevos grupos extremistas, como ISIS.
La contrainsurgencia en Irak evidenció la necesidad de una estrategia militar adaptada a la guerra irregular y la importancia crítica de la dimensión política para ganar legitimidad y apoyo popular. La estrategia del “Surge” representó un cambio táctico y operacional que logró resultados temporales significativos en la reducción de la violencia y debilitamiento insurgente, pero sus logros fueron limitados por la falta de soluciones políticas profundas y la complejidad sectaria del país. Este caso subraya que la contrainsurgencia exitosa requiere una integración estrecha entre acciones militares, políticas y sociales para garantizar la estabilidad a largo plazo.
6. Contrainsurgencia en Afganistán: desafíos y lecciones.
La contrainsurgencia en Afganistán enfrentó desafíos políticos y militares profundos que, a pesar de dos décadas de esfuerzos internacionales, culminaron en un fracaso estratégico que permitió a los talibanes retomar el control del país en un corto período.
Análisis político y militar de los desafíos en la contrainsurgencia en Afganistán:
• Contexto inicial y errores estratégicos:
Tras la invasión estadounidense de 2001, la campaña inicial de contrainsurgencia, liderada principalmente por fuerzas especiales (Boinas Verdes), fue exitosa en derrocar al régimen talibán y desarticular su capacidad militar convencional, apoyándose en alianzas con opositores locales y fuerzas afganas adiestradas.
Sin embargo, el éxito militar inicial no se tradujo en una consolidación política ni en un control efectivo del territorio, debido en parte a la rápida desviación de la atención estadounidense hacia Irak en 2003, lo que redujo drásticamente la presencia militar en Afganistán y permitió la reorganización de los talibanes.
• Fragmentación política y falta de legitimidad:
El gobierno afgano, sostenido por la comunidad internacional, enfrentó problemas de corrupción, falta de legitimidad y escasa capacidad para gobernar o proveer seguridad en gran parte del país.
La fragmentación étnica y tribal, junto con la influencia de actores regionales como Pakistán, complicaron la construcción de un Estado central fuerte y cohesionado, dificultando la implementación de una estrategia política integral que acompañara la acción militar.
• Dificultades militares y geográficas:
La insurgencia talibán supo aprovechar el terreno montañoso y la frontera porosa con Pakistán para reagruparse, recibir apoyo logístico y mantener una guerra prolongada de desgaste.
Las fuerzas internacionales enfrentaron problemas para controlar vastas áreas rurales y para proteger a la población civil, lo que limitó la efectividad de la estrategia “Clear, Hold, Build” en contrainsurgencia.
• Evolución de la estrategia militar:
A partir de 2008-2009, con el aumento temporal de tropas estadounidenses bajo la administración Obama, se intentó un enfoque más integral de contrainsurgencia, combinando operaciones militares con esfuerzos de desarrollo y fortalecimiento institucional.
No obstante, estos esfuerzos fueron insuficientes para contrarrestar la resiliencia talibán y para superar las deficiencias políticas e institucionales del gobierno afgano.
Lecciones de la contrainsurgencia en Afganistán:
• La importancia de la integración político militar:
La campaña demostró que el éxito militar inicial es insuficiente sin una estrategia política sólida que genere legitimidad, reduzca la corrupción y construya instituciones capaces de gobernar y proveer seguridad a la población.
• Necesidad de un compromiso sostenido y coherente:
La retirada prematura o la disminución de la presencia militar, combinada con la falta de un compromiso político firme, permitió que la insurgencia se reorganizara y retomara el control rápidamente.
• Reconocimiento de la complejidad sociocultural y regional:
La contrainsurgencia debe considerar las dinámicas tribales, étnicas y las influencias externas, especialmente en regiones con fronteras porosas y actores regionales con intereses propios.
• Limitaciones de la estrategia militar tradicional:
La guerra irregular en Afganistán mostró que las tácticas convencionales y la superioridad tecnológica no garantizan el éxito contra insurgencias adaptativas que utilizan el terreno y el apoyo local como ventaja.
• Protección y apoyo a la población civil:
La incapacidad para proteger adecuadamente a la población civil y para ganarse su confianza fue un factor clave que facilitó el avance insurgente.
La contrainsurgencia en Afganistán evidenció que, sin un enfoque político integral, un compromiso prolongado y la adaptación a las realidades socioculturales y geográficas, las operaciones militares por sí solas no pueden garantizar la estabilidad ni derrotar a insurgencias profundamente arraigadas. La rápida caída del gobierno afgano y el retorno de los talibanes tras la retirada internacional reflejan la insuficiencia de la estrategia aplicada y subrayan la necesidad de aprender estas lecciones para futuros conflictos de contrainsurgencia.
7. Lecciones Comparativas y Aplicaciones Futuras: desarrollo y recomendaciones.
La experiencia histórica de las campañas de contrainsurgencia en Malasia, Vietnam, Colombia e Irak ofrece un valioso cuerpo de lecciones políticas y militares que permiten identificar factores clave para el éxito o fracaso en conflictos irregulares, así como orientar el desarrollo de estrategias futuras.
• Lecciones políticas:
Legitimidad y apoyo popular como eje central: en Malasia, el éxito se sustentó en la construcción de una alianza política multiétnica y en la ganancia del “Corazones y Mentes” de la población civil mediante reformas sociales y políticas inclusivas, lo que aisló a la insurgencia. En contraste, en Vietnam y
Irak, la falta de legitimidad de los gobiernos locales y la percepción de ocupación extranjera minaron el apoyo popular, limitando la eficacia de las operaciones militares.
Integración cívico militar y gobernanza efectiva: la coordinación entre fuerzas armadas, policía y administración civil fue decisiva en Malasia y en la fase del “Surge” en Irak, donde la combinación de seguridad con desarrollo y participación local permitió avances significativos. En Colombia, la acción integral ha buscado replicar esta integración, aunque con desafíos derivados de la violencia paramilitar y la fragmentación política interna.
Contexto socio cultural y adaptación política: La experiencia vietnamita y la iraquí muestran que la falta de comprensión profunda de las dinámicas culturales, étnicas y religiosas dificulta la construcción de una estrategia política coherente, lo que se traduce en una resistencia prolongada y en la incapacidad para aislar a la insurgencia.
• Lecciones militares:
Adaptación táctica y control poblacional: la estrategia británica en Malasia enfatizó el control territorial y poblacional mediante reasentamientos y patrullajes constantes, combinados con inteligencia local, lo que permitió aislar a la insurgencia. En Irak, el “Surge” implementó tácticas similares con patrullajes fuera de las bases y alianzas con grupos locales (“Despertar Suní”), logrando una reducción de la violencia.
Importancia de la inteligencia y fuerzas especiales: en Irak, el empleo intensivo de fuerzas especiales para capturar líderes insurgentes y desarticular redes fue clave para revertir la situación en 2007. En Vietnam, la falta de inteligencia efectiva y la dificultad para distinguir combatientes de civiles fueron factores que favorecieron a la insurgencia.
Limitaciones de la superioridad tecnológica: tanto en Vietnam como en Irak, la superioridad tecnológica no garantizó la victoria, debido a la naturaleza asimétrica del conflicto y a la resiliencia y adaptabilidad de la insurgencia. La guerra irregular demanda flexibilidad, conocimiento del terreno y contacto directo con la población.
Capacitación y fortalecimiento de fuerzas locales: En Colombia y Malasia, el desarrollo de fuerzas locales profesionales fue fundamental para sostener la seguridad y facilitar la transición política. En Irak y Vietnam, la dependencia excesiva de fuerzas extranjeras y la debilidad de los ejércitos locales limitaron la sostenibilidad de los logros militares.
Cuadro Factores Comunes Éxito y Fracaso:
Factor clave
Legitimidad política
Apoyo popular
Integración civil-militar
Adaptación táctica
Inteligencia y fuerzas especiales
Capacitación fuerzas locales
Éxito (Malasia, Colombia, Surge Irak)
Construcción de alianzas políticas inclusivas.
Estrategias “Corazones y Mentes” efectivas.
Coordinación entre fuerzas y administración.
Control poblacional, patrullajes constantes.
Uso intensivo para desarticular insurgencia.
Fuerzas locales fuertes y profesionales.
Fracaso (Vietnam, Irak inicial)
Gobiernos percibidos como ilegítimos o corruptos.
Pérdida o ausencia de apoyo civil.
Descoordinación y falta de control territorial.
Dependencia de tácticas convencionales.
Deficiencias en inteligencia y distinción de enemigos.
Fuerzas locales débiles y dependientes.
• Aplicaciones futuras y recomendaciones para la contrainsurgencia:
Enfoque integral y multidimensional: la contrainsurgencia debe combinar acciones militares con políticas sociales, económicas y de gobernanza para atacar las raíces del conflicto y ganar legitimidad.
Adaptación cultural y contextual: es imprescindible un profundo conocimiento socio cultural y político del ambiente operacional para diseñar estrategias que se ajusten a las realidades locales y eviten errores de percepción.
Fortalecimiento de fuerzas locales: capacitar y empoderar a fuerzas de seguridad nacionales y locales es clave para garantizar la sostenibilidad y legitimidad de las operaciones.
Inteligencia y operaciones especiales: el uso efectivo de inteligencia humana y tecnológica, junto con fuerzas especiales, permite desarticular estructuras insurgentes y minimizar daños colaterales.
Protección y relación con la población civil: mantener la seguridad de la población civil y fomentar su participación activa es fundamental para aislar a la insurgencia y evitar la radicalización.
Compromiso político sostenido: la contrainsurgencia requiere un compromiso político a largo plazo, coherente y con objetivos claros, evitando retiradas prematuras que puedan revertir los avances.
Las experiencias comparadas de Malasia, Vietnam, Colombia e Irak evidencian que la contrainsurgencia exitosa es un proceso complejo que va más allá de la acción militar, demandando una integración estrecha con la política, la sociedad y el desarrollo institucional. El éxito radica en ganar legitimidad, aislar a la insurgencia socialmente, adaptar tácticas a contextos específicos y sostener un compromiso político firme. Estas lecciones deben orientar el desarrollo doctrinal y operacional futuro para enfrentar los desafíos crecientes de conflictos irregulares en el siglo XXI.