
48 minute read
Palabras, libros, historias
CARL LUMHOLTZ Y LAS ETNIAS DE LA SIERRA MADRE
Andrés Ortiz Garay
La particular geografía de nuestro país –sierras, precipicios, caminos
intransitables– hace inaccesibles muchas zonas que, sin embargo, están pobladas. Carl Lumholtz no se dejó intimidar por las dificultades y emprendió un viaje por la Sierra Madre, en busca de pueblos no contaminados por la civilización occidental. Quedó deslumbrado por los paisajes y fascinado con tarahumaras, tepehuanes, coras, huicholes… Sus estudios y publicaciones se consideran pioneros en la etnografía contemporánea de México.



a Sierra Madre Occidental (SMO) es el nombre de una provincia fisiográfica cuyos límites, para efectos de este escrito, situaremos: al norte, en la frontera entre México y Estados Unidos (digamos que de Nogales, Sonora, a Rodrigo M. Quevedo, en Chihuahua); al oeste, en las estribaciones que al descender hacia el mar se convierten en llanuras costeras (amplias en el desierto sonorense hasta Culiacán, mientras el litoral bordea el confín oriental del Golfo de California, pero que luego se estrechan cada vez más hasta ser prácticamente inexistentes en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán); al este, en el vasto Altiplano Central que se extiende desde aquella misma frontera a casi las inmediaciones del Valle de México); al sur, la intrincada confluencia de la SMO con el Eje Transversal Neovolcánico (otra cadena montañosa que recibe ese incómodo nombre para resaltar que su especial concatenación adopta una dirección oeste-este, a diferencia de las Sierras Madres Occidental y Oriental que –más de conformidad con la perspectiva común– son situadas en dirección norte-sur).
ETNIA
Varios diccionarios concuerdan en lo esencial con la definición de esta palabra que se presenta en la versión internet de la 22a. edición del Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española.
etnia.
(Del gr. , pueblo). 1. f. Comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas, culturales, etc.
Además, lo hacen también en lo relativo a otras palabras derivadas de etnia, por ejemplo:

étnico, ca.
(Del lat. ethn cus, y este del gr. ). 1. adj. Perteneciente o relativo a una nación, raza o etnia. 2. adj. Gram. Se dice del adjetivo gentilicio.
U. t. c. s. m. 3. adj. p. us. Gentil, idólatra, pagano. U. t. c. s.
etnicidad.
1. f. Carácter distintivo de una etnia.
etnografía.
(De etno- y -grafía). 1. f. Estudio descriptivo de las costumbres y tradiciones de los pueblos.
etnología.
(De etno- y -logía). 1. f. Ciencia que estudia las causas y razones de las costumbres y tradiciones de los pueblos.
La definición que ofrece el Diccionario Larousse Usual (Larousse, México, 1979) es curiosa porque dice que etnia es “Una agrupación natural de individuos que tienen la
Cadena montañosa de América.
Desde luego, esta delimitación es más impresionista que precisa, ya que hacia el norte, nuestra SMO rebasa la línea fronteriza y se adentra en Arizona, pierde por ahí altitud a lo largo de unos pocos centenares de kilómetros y luego reaparece con el nombre de Montañas Rocosas en una majestuosa cadena de elevaciones que prácticamente continúa sin interrupciones hasta alcanzar el confín septentrional de América a orillas del estrecho de Bering. Y si volteamos hacia el sur, nuestra SMO, tras toparse con el Eje Neovolcánico, se desembaraza de éste, ya con el nombre de Sierra Madre del Sur; y continúa con altibajos y otros cambios de nombre por las angosturas de Centroamérica; al llegar a Sudamérica, las montañas parecen titubear acerca de dónde
ir, pues en las tierras altas de Venezuela hacen una extraña curva hacia el norte, como si quisieran regresar, pero no, lo definitivo es que la cadena se tiende alargadamente hacia el sur, en la cordillera de los Andes, donde las pasmosas cumbres no cesan de elevarse sino a pocos kilómetros del Cabo de Hornos, el confín meridional del continente.
Bien puede uno imaginarse ese espinazo montañoso como columna vertebral de América que, en su tramo conocido como SMO, corre a lo largo de unos 1500 kilómetros que abarcan partes de ocho estados de la República Mexicana.1 La anchura de la sierra varía entre 200 y 500 kilómetros. Sus cerca de 300 mil kilómetros cuadrados de extensión territorial equivalen a una sexta parte de todo México. La elevación de sus montañas presenta un promedio de 2 mil metros sobre el nivel del mar –con variaciones que van desde unos modestos cerros de 1000 metros hasta unas muy respetables cumbres cercanas a los 3500. Pero dado que se trata de una serranía, también es importante fijarnos en que, al ubicar la altura no de abajo arriba sino a la inversa, la existencia de un sistema de barrancas y cañones de grandes profundidades (en algunos puntos, como las barrancas de Urique y del Cobre cercanas a los 2 mil metros) es, además de asombrosa, determinante para calificar a la región de abrupta y de difícil tránsito.
En efecto, aún hoy, cuando el trazo de carreteras pavimentadas y de caminos secundarios para automóviles surca

1 Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco y Michoacán (algunos agregarían también a Colima). misma cultura”; a pesar de que por lo general se entendería que tal tipo de agrupación no es realmente “natural”, sino que más bien obedece a razones que preferiríamos llamar precisamente culturales o si se quiere histórico-culturales. Y, por otro lado, la Enciclopedia del idioma, de Martín Alonso (tomo II, Aguilar, Madrid, 1958) nos advierte, entre otras cosas, que el término étnico se usó como adjetivo que refería a gentil, idólatra o pagano desde el siglo XVII al XX.
Esta mescolanza de conceptos de los que se echa mano para definir la etnia y lo étnico (raza, lengua, cultura, pueblo, nación, gentilicio, etc.) puede quizá resultar un poco menos caótica si recurrimos al Diccionario UNESCO de Ciencias Sociales, tomo II, (Planeta-De Agostini, México, 1987, I), que en su entrada para etnia y étnico dice algo que aquí resumimos de la siguiente manera:
Étnico proviene del latín ethnicus, derivado a su vez del griego ethnikos. En sus acepciones populares, la palabra comporta significados que se asimilan a los de raza, pueblo, grupo lingüístico. En las ciencias sociales, este concepto se utiliza similar pero más complejamente haciendo intervenir en >>


la definición de las características étnicas de una determinada población las peculiaridades lingüísticas, religiosas, de pigmentación de la piel y rasgos somáticos, de los orígenes histórico-geográficos, de las formas de transmisión social de una cultura o modo de vida. (Rodolfo Savenhagen, relator de la ONU para los pueblos indígenas de América, agrega que los miembros de una etnia son conscientes de pertenecer a dicho grupo y participan en un sistema de relaciones con otros conjuntos similares.)
Históricamente está demostrado que la dimensión étnica puede ser muy importante en la configuración de los niveles de estratificación de una sociedad, sobre todo cuando un proceso de conquista ha impuesto a una etnia por encima de otra u otras. Así, la etnia llega a coincidir en cierta forma con la clase social (pues ambas entidades sociales basan sus formas de cohesión en elementos comunes, como composición familiar, tendencias endogámicas, ejercicio de una subcultura propia, etc.). Sin embargo, lo étnico no siempre constituye un criterio definitivo en la determinación del estatus de clase social. Además, también es necesario tener presente que las características de raza, lengua e historia aparejadas a una entidad étnica determinada no son estáticas y pueden cambiar o transmutarse en el curso del desenvolvimiento histórico de una entidad.
En México, la conquista española dio origen a una situación en la que las etnias nativas –o indígenas si se prefiere– quedaron en una posición que las relegó a ocupar los estratos inferiores de la sociedad colonial, primero, y la del México decimonónico después. En el centro y el sur del país, los grupos >>

, Charles Scribner´s Sons, Nueva York, 1904. Carl Lumholtz, El méxico desconocido

Carl Lumholtz.
la sierra; cuando los rieles ferroviarios –como los del tren Chihuahua-Pacífico– se acercan a casi un siglo de haber sido colocados; cuando las avionetas y helicópteros son capaces de sobrevolar los picos y aterrizar en minúsculos espacios; cuando los sistemas computarizados de telecomunicación y de posicionamiento referenciado por satélites parecieran asegurar que se puede ir de un lado a otro sin perderse o sin quedar aislado…, aún hoy, hay muchas zonas de la Sierra que permanecen prácticamente inaccesibles para el extraño. Sea por las dificultades del terreno y la transportación o por los peligros inherentes al cruce de territorios donde imperan lógicas diferentes de las propias (ayer el bandolero, hoy el narco; ayer el encuentro con un animal salvaje, hoy la insalubridad y la miseria; ayer el poblador reluctante, hoy el poblador marginado) hay todavía lugares y gente
de la Sierra Madre Occidental que siguen siendo parte de un México desconocido.
Y mucho más desconocida en el resto del mundo –incluidos los otros mexicanos que no eran de la sierra– era a fines del siglo XIX, cuando ninguna de las ventajas actuales (en transporte, comunicación y georreferencia) se hallaban a disposición de quien se atreviera a adentrarse en ella. Quizás entonces, antes que con instrumentos, enseres o armas, el viajero requería contar con fortaleza, voluntad, valentía y buena disposición, así como un buen arreglo con guías de confianza y eficientes arrieros capaces de manejar las recuas de testarudas pero recias mulas en cuyos lomos montarían cargas y viajeros.
En septiembre de 1890, Carl Lumholtz reunió varios de esos recursos anímicos y tecnológicos en el pueblucho minero de Besbee, Arizona, a pocos kilómetros de la frontera mexicana, de donde partió hacia la conquista científica de la Sierra Madre. En principio, su objetivo manifiesto era explorar esos ignotos territorios para hallar pruebas de las relaciones históricas entre la extinta cultura anasazi del suroeste norteamericano y los pobladores originales del noroeste mexicano. Pero esa meta inicial se transformaría paulatinamente en otra cosa, pues tras los ocho meses que duró su primera expedición, Lumholtz volvería varias veces a México para recorrer la Sierra Madre Occidental y el desierto de Sonora en otros cinco viajes. En total, Lumholtz dedicó a México cerca de 20 años de su vida porque, además del tiempo dedicado a sus recorridos, invirtió también mucho en redactar y publicar los resultados de sus experiencias de campo y a divulgarlas a través de los mejores medios posibles. Como fruto

indígenas siguieron –y siguen– manteniendo muchas de sus características étnicas propias, pero fueron relativamente pronto integrados al desarrollo nacional, así fuera como parte de las clases bajas de la ciudad y el campo. En cambio, en el norte –y más específicamente en el noroeste– tanto las condiciones geográficas (la sierras y los desiertos), como las condiciones sociales de los propios grupos indígenas hicieron más difíciles y tardados los procesos de sumisión y ocupación de sus tierras por los no indios (esto desde luego, no es absoluto, pues en el sur también existieron enclaves de resistencia, como las selvas de Chiapas o la península de Yucatán).
En el tiempo en que Carl Lumholtz realizó sus exploraciones por la Sierra Madre Occidental, la moda académica señalaba como el término más usual el de tribus para referirse a las agrupaciones étnicas de comunidades indígenas que mantenían una identidad diferenciada de las de sus vecinos, ya fueran éstos mestizos mexicanos (por hablar español) u otros indígenas con diferente lengua. Hoy, en cambio, el concepto de tribu ha sido abandonado y se prefiere hablar de grupos étnicos, de grupos indígenas, de etnias indígenas o de etnias originarias.

fotolamm.blogspot.com


Lumholtz, probablemente en Chihuahua, 1892. de este trabajo de ordenamiento científico, dio incontables conferencias, publicó cerca de una veintena de artículos temáticos en revistas especializadas y nos legó un par de libros ejemplares.
Primero El México desconocido. Cinco años de exploración entre las tribus de la Sierra Madre Occidental; en la Tierra Caliente de Tepic y Jalisco, y entre los tarascos de Michoacán, y después New Trails in Mexico. An account of one year’s exploration in North-Western Sonora, Mexico, and South-Western Arizona 1909-1910, se convirtieron en obras clásicas de la literatura de viajes y de los estudios etnográficos y naturalistas en el continente americano; ambos son todavía hoy, a poco más de un siglo de su aparición, fuentes de estudio indispensables para quien pretenda profundizar en el conocimiento del noroeste de México y sus pueblos indígenas.

Un noruego en busca de aventuras
Carl Sofus Lumholtz nació en 1851 en Faaber, cerca de Lillehamer, Noruega, en una de las provincias de mayor belleza natural en la península Escandinava. En su temprana juventud realizó, durante sus tiempos libres, largas y dificultosas caminatas por las montañas boscosas de su tierra natal y reunió una enorme colección botánica, tan completa y bien organizada que terminó formando parte de un jardín botánico de Inglaterra. Pero Carl era hijo de un estricto oficial del ejército noruego que quería contar con un pastor en su familia, por lo que, sin importarle las declaradas inclinaciones de su hijo por las ciencias naturales, lo envió a estudiar a la Facultad de Teología de la Universidad de Cristianía, en Oslo, la capital noruega. Aunque el joven terminó sus estudios universitarios, poco antes de ordenarse como sacerdote sufrió un agudo colapso nervioso que le impidió asumir el oficio ministerial. Para recuperar la estabilidad emocional, Lumholtz se retiró a sitos solitarios del campo noruego, donde se dedicó a realizar estudios prácticos de zoología. Esto renovó sus afanes exploratorios a tal grado que sobre aquella época escribió después en un ensayo autobiográfico: “El amor por la naturaleza se fue apoderando cada vez más de mí y un día pensé la desgracia que sería morir sin haber visto toda la Tierra.”
En 1880, con tal ánimo y casi 30 años de edad, Lumholtz se embarcó hacia Australia con un amigo, el zoólogo Robert Collet. Fueron invitados por los hermanos Archer, unos compatriotas que desde su base en el puerto de Bris-
bane impulsaban la colonización de tierras en el oriente australiano. Lumholtz pasaría los siguientes cuatro años en la remota provincia de Queensland, dedicado a recolectar especímenes de flora y fauna2 de esa zona tropical (el Trópico de Capricornio divide Queensland en dos mitades casi iguales). Tras sus iniciales exploraciones por esa región de tórridas selvas húmedas y de matorral, Lumholtz aprendió que:
[…] sería imposible ir en busca de ejemplares zoológicos sin contar antes con la ayuda de los nativos del país. Por más de un año, pues, pasé la mayor parte del tiempo en compañía de los negros caníbales de aquella región, acampando y cazando con ellos; y durante ese periodo aventurero, me llegaron a interesar tanto los pueblos primitivos, que desde entonces se ha convertido en objeto de mi vida el estudio de las razas bárbaras y salvajes.3
Durante su convivencia con los aborígenes murri, Lumholtz transitó de la pasión por describir y clasificar entornos naturales a una fascinación por el estudio cultural de las tribus nativas. El producto de esa primera exploración en la que incluyó registros etnográficos fue Among the Cannibals, 4 obra que tuvo muy buena acogida entre los círculos antropológicos de aquellos años.5 Asimismo, sus colecciones botánicas y zoológicas pasaron a formar parte del Museo de Historia Natural de la Universidad de Oslo. Una vez que sus intereses como explorador y científico derivaron hacia el tipo de estudios que se iban entonces conociendo como etnografía moderna, Lumholtz proyectó un viaje al noroeste de México. Él mismo lo explicó así:

La primera vez que concebí la idea de hacer una expedición a México fue durante una estancia en Londres en 1887. Yo, naturalmente, como todos, había oído hablar de las admirables cavernas habitadas, situadas al SO de Estados Unidos; de pueblos enteros constituidos en cavernas en las cuestas de empinadas montañas, a donde en muchos casos es sólo posible llegar por medio de escaleras. Dentro del territorio de los Estados Unidos no quedaban, de seguro, supervivientes de la raza que alguna vez habitó aquellas moradas; pero se dice que cuando los españoles descubrieron y conquistaron aquel territorio, encontraron cavernas ocupadas aún.
2 Entre ellos, un canguro arbóreo que era hasta entonces una especie mamífera desconocida fuera de la región, especie a la que en su honor se denominó Dendrolagus lumholtzi. 3 Todas las siguientes citas son de El México desconocido y corresponden a la edición del INI. Lumholtz,
Carl, El México desconocido (edición facsimilar), Colección Clásicos de la Antropología, núm. 11, 2 tomos, Instituto Nacional Indigenista, México, 1981; excepto la última, cuya fuente se indica en la nota 17. 4 Título que equivale a decir “Entre caníbales”, pero –hasta donde sé– el libro no está traducido al español. En 1889 Lumholtz presentó un resumen de este trabajo en el Congreso Geográfico Internacional celebrado en París, Francia. 5 Entre otros antropólogos, Arnold van Gennep, Marcel Mauss, Edward Seler y Lucien Lévi-Bruhl hicieron comentarios favorables a su trabajo. Igualmente, Franz Boas se interesó en él y le brindó apoyo cuando Lumholtz fue a Estados Unidos.
Estados Unidos de América




Golfo de México
Océano Pacífico
Pueblos indígenas que visitó Lumholtz:
1. Pimas 2. Ópatas 3. Tarahumaras 4. Tepehuanos (norte) 5. Tubares 6. Tepehuanos (sur) 7. Mexicaneros 8. Coras 9. Huicholes 10. Nahuas 11. Tarascos
Pueblos indígenas de la Sierra Madre Occidental que visitó Lumholtz. Pueblosindí d genas de la SierraMadreOcc cident talquevisitó ó Lumholtz
Belice
Guatemala
¿No podría suceder que algunos descendientes de ese pueblo existiesen todavía en la parte NO de México, tan poco explorada hasta el presente?
En 1890 llegó a Nueva York para ofrecer conferencias y lecturas públicas sobre su trabajo en Australia. Con el apoyo del director del American Museum of Natural History, en donde se le aceptó como investigador, Lumholtz trabó contacto con los patrocinadores de ese museo y de la American Geographic Society. Tras arduos cabildeos obtuvo el patrocinio de algunos de esos acaudalados empresarios y filántropos (J. Pierpont Morgan, Andrew Carnagie, Cornelius y George Varderbilt, Henry Villard, William Whitney y otros). Se dio tiempo para visitar las reservaciones zuñis, navajos y moquis en Arizona y Nuevo México; y luego, de San Francisco, California, viajó en tren hasta la Ciudad de México a entrevistarse con el presidente Porfirio Díaz y algunos miembros de su gabinete con el objeto de obtener de ellos la anuencia para la realización de su proyecto. Los permisos le fueron concedidos, incluida la autorización para enviar a Nueva York las muestras que había recolectado durante su trabajo y hasta la opción de contar con una escolta armada si lo considerase necesario.
Si bien rechazó la escolta militar, en su primera expedición por el noroeste de México, Lumholtz condujo una gran caravana de cerca de 30 personas y
más de un centenar de bestias de carga (muchas de ellas llevaban complicados equipos y delicados instrumentos científicos). En su staff académico iban especialistas en geografía, física, arqueología, botánica, zoología y mineralogía; en su mayoría los arrieros eran gringos pendencieros que poco a poco fue cambiando por mexicanos menos problemáticos y llevaba hasta un cocinero chino. Se internaron en Sonora a través de los escarpados valles de los ríos Bavispe y Aros pasando por las poblaciones de Fronteras, Cochuta, Granados y Óputo, donde por primera vez otearon en la brumosa lejanía las cumbres de la Sierra Madre, distantes todavía unos 60 kilómetros hacia el este.
Sus elevados picos bañados de sol en la azulada y clara atmósfera parecían saludarnos con entusiasmo, alentando nuestras esperanzas de buen éxito. Aquélla, pues, era la región que íbamos a explorar. Apenas podía suponer entonces que aquella sierra me daría abrigo por varios años. Parecía muy cercana, y se hallaba, sin embargo, muy lejos; y al encaminarnos hacia el sur la perdimos a poco nuevamente de vista.
A su paso por los pequeños pueblos sonorenses los habitantes los reciben con hospitalidad. A pesar de que casi todos son pobres, atienden a los recién llegados y comparten con ellos lo poco que tienen. Esas primeras impresiones con los mexicanos se grabaran indeleblemente en el corazón del noruego.

Encuentro a los mexicanos más corteses que ninguna otra nación de aquéllas con que he estado en contacto… Mi experiencia de su pueblo no ha hecho más que arraigar la grata impresión que recibí al principio. Todo el que viaje en dicho país bien recomendado, y se porte como un caballero, puede estar seguro de quedar agradablemente sorprendido de la hospitalidad y solicitud de todos, altos y bajos, y de que no es una vana frase de cortesía la empleada por el mexicano que “pone su casa a la disposición de Ud”.
En esa región sotomontana de la Sierra Madre la mayoría de los pobladores eran mestizos o indígenas ya aculturados. No obstante, Lumholtz registra así al primer grupo étnico indígena que encuentra a su paso:
Este territorio estuvo alguna vez en poder de la gran tribu de indios ópatas, que se han civilizado. Han perdido su lengua, religión y tradiciones; se visten como los mexicanos, y no se distinguen en su apariencia de la clase trabajadora de México, con la que se han mezclado por completo, debido a matrimonios frecuentes entre unos y otros.

En Bacadehuachi, Lumholtz regatea con el cura del pueblo la compra de una vasija de piedra prehispánica (que él supone de hechura azteca) que se usaba como una de las Un mexicano de Óputo.



Carl Lumholtz, El méxico desconocido , Charles Scribner´s Sons, Nueva York, 1904.
Iglesia de Bacadehuachi y la vasija de piedra prehispánica que Lumholtz le compró al cura del pueblo.

pilas bautismales del templo católico; finalmente, la adquirió gracias a la intervención de un influyente “caballero de Granados”, que así le devolvía el favor de haber curado a su esposa con un remedio que le había dado poco antes (nuestro viajero relata que en varios pueblos de Sonora la gente se le acercaba solicitándole consulta y medicamentos, pues suponía que era un doctor).
Animados por el descubrimiento de reliquias de este tipo (entre ellas algunas antiguas inscripciones petroglíficas que asociaron con las de los indios moquis de Nuevo México) y por el hallazgo de raros especímenes de vegetales (uno de sus acompañantes, mister Hartman, encontró una diminuta planta de agave que los botánicos no conocían), los expedicionarios comienzan a ascender por terrenos más abruptos y elevados. Sin embargo, a pesar de los buenos recibimientos y la hospitalidad que recibe, a Lumholtz se le dificulta obtener información sobre lo que encontrará más allá de Nacori, pues al parecer nadie conocía las rutas o, en todo caso, nadie quería guiarlo. Este misterio se develó pronto: es verdad que muy pocos habían subido a la Sierra, el temor a los chis, los “hombres de los bosques”, es el motivo que ha mantenido atenazada a la gente en torno a sus pequeños pueblos, sin atreverse a cruzar las montañas para visitar o comerciar con la gente de Chihuahua.
Esos chis eran los apaches. En la década anterior a la llegada de Lumholtz, la región fue el campo de batalla principal de la feroz resistencia que los apaches chiricahuas opusieron a la conquista de lo que ellos consideraban su territorio. Acosadas por tropas gringas y mexicanas hasta sus baluartes en lo
profundo de la Sierra, las bandas de Gerónimo y Naiche se rindieron en septiembre de 1886, supuesta fecha final de las seculares guerras apaches. Sin embargo, pequeños grupos apaches siguieron refugiados en lugares recónditos de la sierra no sólo cuando Lumholtz estuvo allí, sino hasta la década de 1930, cuando fueron literalmente cazados los últimos apaches de México.
Finalmente, la expedición enroló un par de guías y aunque durante la travesía se encontraron tanto viejos vestigios como rastros recientes de la presencia apache, nunca se toparon con ellos (pero el relato da noticia de algunos mortales ataques apaches a ranchos mormones y a viajeros incautos que sucedieron cuando o poco después de que la expedición pasó por esos lugares). El viaje continuó hasta llegar a los asentamientos mormones de Colonia Juárez, donde Lumholtz se entrevistó con el patriarca de la secta, Moses Tatcher, quien accedió a que los arqueólogos excavaran en el área y se llevaran todo lo que “fuese de interés para la ciencia”. Así, una multitud de materiales arqueológicos –incluidas momias– fueron sacados de sus sitios originales y embalados para su transporte hacia Estados Unidos. Lumholtz visitó luego las ruinas de Casas Grandes (el actual sitio arqueológico de Paquimé) que: “Como han sido ya perfectamente descritas por John Russell Bartlett, en 1854, y más recientemente por A. F. Bandelier, no hay para qué entrar en detalles”. Tras mencionar su aburrición con el trabajo arqueológico, Lumholtz dice brevemente que, para bien de la expedición, resultaba forzoso su retorno a Estados Unidos en marzo de 1891.

El noruego que se enamoró de México
Leif Erikson, el Hombre del Norte fue, en el siglo undécimo, el primer europeo que pisó suelo americano. Acaso no parezca impropio, por lo mismo, que el instinto aventurero de los vikingos haya impulsado a un descendiente de aquel primer


Carl Lumholtz, El méxico desconocido , Charles Scribner´s Sons, Nueva York, 1904.
Ruinas de Casas Grandes. Ru uin nas a de Casa as Gr G an ndes



Carl Lumholtz, El méxico desconocido , Charles Scribner´s Sons, Nueva York, 1904.
Mañana de invierno en la Sierra.
descubridor hacia una pacífica conquista por los campos de la ciencia en la Sierra Madre de México. He descrito lo que vi, imparcial y fielmente, lo mejor que he podido, y espero que mi libro infunda en cuantos lo lean el profundo afecto que siento por el magnífico país que sirvió de cuna a la civilización en el hemisferio occidental.
Estas líneas escritas por Lumholtz en el prefacio de la edición en español de El México desconocido pueden parecer un tanto exageradas en cuanto a su ascendencia vikinga, pero muestran que su autor terminó sintiendo amor por México (“el profundo afecto” al que alude desde las sobrias maneras de un clásico caballero de la época victoriana). Por eso, a mediados de enero de 1892 emprendió su segunda expedición a la SMO, esta vez acompañado por unos cuantos colegas y por apenas una docena de guías, arrieros y porteadores. No bien entrados en la sierra, se encontraron, en un lugar llamado la Ascensión, con “[…] una partida de revolucionarios…, entre quienes vi las caras de peor aspecto que he contemplado en mi vida. A cuanto les preguntamos nos contestaron con evasivas…” Afortunadamente, no tuvieron mayor problema con esa gente y pudieron disfrutar de una inusual visión:
Proseguían las nevadas, que pronto dieron a la sierra un aspecto septentrional, y lo único que nos recordaba la latitud de la región donde estábamos eran las bandadas de verdes loros de rojas y amarillas cabezas, charla que charla en las ramas de los árboles, y pica que pica en los frutos de los pinos. Como todas las veredas estaban literalmente cubiertas de nieve, busqué la ayuda de un mormón para que nos guiara hacia el sur.
Tras explorar las ruinas de la cueva del Garabato –por los dibujos que se encontraban en las viejas paredes de las semiderruidas construcciones– en una profunda garganta del río Chico, subieron a cerca de 2500 metros de altura en la Sierra de la Candelaria:
Aquella elevación…, nos proporcionó ciertamente el espectáculo de más grandiosa magnificencia de que he gozado jamás en la Sierra Madre… Delante y abajo se ensanchaba un océano de montañas en cuyo centro […] había imponentes mesas revestidas de pinos y dos airosos pináculos de rojizo conglomerado, y enseguida dilatábanse hacia la lejanía cordilleras y cordilleras, picos y picos, pareciendo llegar por el sur a una distancia no menor de ochenta millas… Inmediatamente debajo de nosotros […] estaba Guaynopa.6 Tan perpendicular se veía la ladera de la montaña que juzgábamos imposible el descenso, pero como llegaban hasta nosotros las voces de nuestros arrieros que cantando conducían a los animales, mil pies abajo del lugar donde nos hallábamos, recordamos que lo mejor que podíamos hacer era llegar al campamento antes de que la oscuridad nos rodeara. Descendimos 2500 pies, y una vez fuera de la región de pinos, nos encontramos bajo un clima más cálido.
Trepando y bajando en su avance hacia el sur, Lumholtz llega a Temosachic, donde encuentra a los primeros indios tarahumaras.7


Desde allí hasta el límite meridional del estado de Chihuahua, se extiende la gran tribu de los tarahumares, confinados ahora en la Sierra Madre, pero que antiguamente ocupaban asimismo todo el valle de Chihuahua, hasta donde se halla la capital del estado, así como una larga y angosta faja extendida cien millas al norte de Temosachic… Aunque todavía quedan de ella como unas veinticinco mil almas, la mayoría han adoptado la lengua, costumbres, religión y vestidos de los mexicanos […] quedando reducidos la gran mayoría […] a conservar su precaria existencia trabajando en ranchos y minas […] sólo en los parajes más selváticos han podido los tarahumares mantener sus propias costumbres a salvo de sus conquistadores… Los indios semicivilizados no ofrecen grande interés a la ciencia; pero los primeros tarahumares de sangre pura que encontré en su pequeño rancho situado a diez millas de Temosachic eran verdaderos indios y diferían mucho del común de las familias mexicanas. Advertí en su apariencia cierta actitud de nobleza y reserva que no había desaparecido al contacto de los blancos y mestizos… Al acercarme a la casa, estaban peinándose Tarahumaras.

6 En ese lugar Lumholtz encontró los restos de las casas de fundición de las minas de Guaynopa, que junto con las de Tayopa se creía que albergaban fabulosas riquezas. Según relata Lumholtz, esas minas habían sido trabajadas por los jesuitas antes de su expulsión de la Nueva España y después los apaches habían acabado con quienes pretendieron continuar sacando minerales. Nuestro autor afirma que, a pesar de que encontró muestras muy ricas de plata, el infranqueable terreno complicaba demasiado y hacía costosísima la explotación minera. 7 Aunque Lumholtz utiliza tarahumar en singular y tarahumares en plural, yo he preferido usar la apelación más moderna de tarahumara (singular) y tarahumaras (plural); y lo mismo en cuanto a tepehuanes y tepehuanos.


Carl Lumholtz, El méxico desconocido , Charles Scribner´s Sons, Nueva York, 1904.
Casa tarahumara cerca de Barranca del Cobre.
la madre y la hija, las que no se cuidaron un ápice de mi llegada. La joven usaba el cabello sujeto a la mexicana en largas y lustrosas trenzas; a la vista revelaba su excelente salud y mostraba sus brazos bien contorneados y una cara atractiva de nariz aguileña. Era bella, pero no pude menos que pensar cuánto mejor se vería con su traje indígena.

En Yepáchic, Lumholtz encuentra a otros indios, los pimas, de quienes nos dice:
Indio pima. Los indios pimas que allí viven se parecen en sus rasgos generales a los tarahumares, pero son menos tímidos y suspicaces… Hay, con todo, en el pueblo más mexicanos que pimas, y el mismo presidente municipal es un tarahumara que había hecho dinero comerciando con los nativos, a quienes les compraba vacas a razón de seis botellas de mezcal por cabeza de ganado… La proximidad de los mexicanos se hace sentir […] en el uso de ropa barata, vistosa joyería falsa y algunos utensilios de hierro para cocinar. Los pimas, como los tarahumares, usan para peinarse los frutos de los pinos… Vi algunas cuevas pequeñas y bajas que ocupan los pimas durante la estación de aguas, y también pasé junto a una cavidad que les servía de habitación permanente […] En Yepáchic calculé que habría como veinte familias pimas, las que se resistían bastante a ponerse frente a la cámara [fotográfica], pues el mismo presidente municipal se asustaba del instrumento creyendo que sería el diablo.


Así pues, Lumholtz encontró a los modernos cavernícolas, a quienes había supuesto emparentados con la antigua civilización que dio origen a los indios pueblo, de Nuevo México. Sin embargo, el largo recorrido de cerca de 20 meses (hasta agosto de 1893) por los territorios de tarahumaras, pimas, tubares y tepehuanos del norte le llevaría a relegar su inicial hipótesis de trabajo, para concentrarse en el estudio de las manifestaciones culturales contemporáneas de las etnias que habitaban la Sierra Madre a fines del siglo XIX.
A su paso por la cascada de Basasiáchic, Lumholtz deja ver que, a pesar de su enamoramiento con la Sierra Madre, aún sentía nostalgia por sus terruños natales:
La cascada es en verdad digna de visitarse, por lo pintoresco y hermoso de los alrededores…8 Llegué a su despeñadero cuando los últimos rayos del sol poniente doraban a nuestro rededor las cumbres de las montañas. El cuadro era de una belleza indescriptible. Arriba y en torno había viejos pinos solemnes y silenciosos; el fondo de la profunda grieta mirábase bañado de un tinte purpurino […] marché en rápido descenso, saltando de piedra en piedra y buscando el zigzag de la pendiente […] las abruptas y escarpadas rocas, el sendero pedregoso y torcido, el estrépito de la corriente alborotada, todo me recordaba las montañas de Noruega, donde solo y corriendo como entonces, había recorrido muchos declives semejantes a la luz del crepúsculo.
Para ser mejor recibido por los recelosos tarahumaras, poco a poco Lumholtz va despidiendo a sus compañeros iniciales y termina por viajar solo o si acaso con guías y traductores locales. Estableció entonces su campamento central en el poblado de Guachóchic y: “Así estuve viajando por un año entre los tarahumares, visitándolos en sus ranchos y cuevas, en las mesas y en las barrancas”. Convivió por fin con los tarahumaras gentiles (los indios no bautizados que apenas tenían algunas nociones de cristianismo) en Pino Gordo, Narárachic, Norogachic, Aboreachic, Panaláchic, Yoquivo, Cusárare, Urique, Batopilas y otros muchos lugares más. Con ellos supo de los secretos ritos del jícuri (el peyote) y las ceremonias agrícolas centradas en torno a la danza del yúmari; recolectó muestras de la tradición oral
Cascada de Basasiáchic.

Carl Lumholtz, El méxico desconocido , Charles Scribner´s Sons, Nueva York, 1904.
8 Y además porque es la cuarta –casi 300 metros en caída libre– más alta de Norteamérica y la vigésima en todo el planeta.



Carl Lumholtz, El méxico desconocido , Charles Scribner´s Sons, Nueva York, 1904.
Danza del yúmari.
y relatos cosmogónicos; aprendió sobre las causas de las enfermedades y las maneras de curarlas; registró todo lo relacionado con la cultura material y las formas de producir de los indígenas; fue a las fiestas sincréticas para ver danzar a matachines y fariseos; admiró y describió minuciosamente las famosas carreras de bola de los tarahumaras, y no olvidó, por supuesto, comentarnos que de ahí proviene el autonombre de la etnia, pues los tarahumaras se llaman a sí mismos rarámuri, nombre que significa algo así como “los de pies corredores”. Lumholtz tampoco omite advertirnos sobre la importancia del tesgüino (la bebida de maíz fermentado que los indios llaman sowiki o batari) en la cultura tarahumara:
El tesgüino constituye una parte integrante de la religión de los tarahumares, quienes lo usan en todas sus festividades, danzas y ceremonias. Se le da al niño con la leche de su madre para librarlo de enfermedades; con él rocía el curandero al recién nacido para fortificarlo; se aplica por dentro y por fuera como remedio de todos los males a que el tarahumara se considera sujeto. Nadie puede ver atendido su campo sin antes proveerse de bastante tesgüino, que es la única remuneración que reciben los que le ayudan. Beberlo en las fiestas es el norte de la vida de un indio… No hay matrimonio legítimo sin abundante consumo de esa bebida por todos los concurrentes a la boda. Las partidas de caza y pesca necesitan tesgüino para ser prósperas… Aun los muertos no se estarían en paz, sino que volverían a perjudicar a los vivos, en caso de que no les separaran una buena cantidad para ellos. No hay, en suma, acto ninguno de importancia, de cualquier género que sea, que carezca de relación con dicha bebida.
Carl Lumholtz, El méxico desconocido , Charles Scribner´s Sons, Nueva York, 1904.

Tepehuanos de Nabogame.
En marzo de 1894, Lumholtz dio inicio a la que sería su tercera y más extendida –en tiempo y espacio– expedición a la SMO. Durante tres años recorrió partes de Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco y Michoacán visitando de nueva cuenta a los tarahumaras y los tepehuanos del norte y entrando en contacto por primera vez con coras, huicholes, tepehuanos del sur, mexicaneros, nahuas y tarascos. En su relato, el explorador nos dice que el 12 de enero de 1895 alcanzó la cumbre del cerro Mohinora, la elevación más alta del estado de Chihuahua con algo más de 3300 metros sobre el nivel del mar. Luego se dirigió a Nabogame, Mesa de Milpillas y Baborigame (municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua), pueblos en donde había tepehuanos del norte, de quienes dice:

[…] aún existen como mil quinientos en la parte más septentrional del antiguo dominio de la tribu… Los tepehuanes son menos flemáticos y más impresionables e impulsivos que los tarahumares. Una mujer se reía tanto que me fue imposible fotografiarla. Son ruidosos y activos, y trabajan en el campo charlando y riendo alegremente. Los mismos que sirven a los mexicanos en calidad de peones […] conservan sus maneras altivas e independientes. Su modo de conducirse es casi análogo al de la gente civilizada, en comparación con los sencillos tarahumares. En los ojos de algunas tepehuanas advertí un fuego tan brillante como en los de las italianas.
Aunque Lumholtz apunta en su libro que el autoetnónimo (es decir, el nombre que los miembros de una etnia se dan a sí mismos en su lengua) de los tepehuanos es ódami, comenta que no pudo encontrar el significado
de tal palabra. También nos dice que le fue más difícil obtener informes sobre la religión entre los tepehuanos que entre los tarahumaras; sin embargo, bien se dio cuenta de que, a diferencia de estos últimos, para los tepehuanos revestían mucha importancia las ceremonias y las reglas relativas a la pubertad.
A fines de mayo va al noroeste hacia el antiguo mineral de Morelos, por una zona de barrancas escasamente poblada y con una vegetación de cactáceas, acacias, sofronias, chilicotes, nopaleras y arbustos de palo blanco. Allí logra platicar con algunos indios tubares y fotografiarlos.
Se les encuentra desde el pueblo de San Andrés, a tres millas de Morelos, hasta el de Tubares. Según la tradición, se extendía antiguamente su dominio mucho más arriba y sobre ambas márgenes del río, hasta donde está ahora Baborigame… Dícese que eran valientes y que sostenían constantes luchas con los tarahumares. No quedan ya arriba de dos docenas de tubares legítimos, y sólo cinco o seis de ellos saben su propia lengua, que tiene relación con el náhuatl.9 El nombre de la tribu, según ellos lo pronuncian, es tuhualim… Sus costumbres evidentemente se parecían mucho a las de sus vecinos tarahumares que, hasta época muy reciente, los invitaban a sus fiestas. Los tubares bailan yohe y acompañan sus cantos al bailar con golpes producidos con dos tabletas semejantes a machetes. No hacían uso del jículi.


Indios tubares.
9 Ahora sabemos que las lenguas de todos los grupos indígenas de la SMO que Lumholtz visitó –con excepción de la hablada por los tarascos– forman parte de grupos clasificados como descendientes de una lengua ancestral que les era común. Esta gran familia lingüística se llama yutoazteca o yutonahua porque sus lenguas miembros se hablan –o se hablaron, ya que hay varias extintas– desde Utah y
Colorado, EUA, donde todavía se habla el ute, hasta el centro de México (azteca) y aun El Salvador, en Centroamérica, donde todavía se habla el nahua pipil.

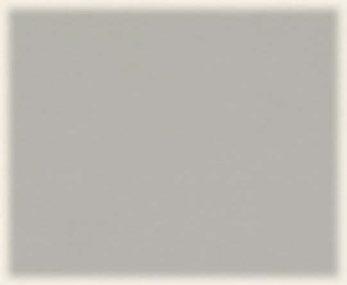
Carl Lumholtz, El méxico desconocido , Charles Scribner´s Sons, Nueva York, 1904.
Troje tepehuana para almacenar granos, cerca de Lajas.
Luego de un año en la Sierra Tarahumara, cruzó el estado de Durango para visitar a los tepehuanos del sur en San Francisco de Lajas y sus alrededores. De estos indígenas, Lumholtz destaca la importancia del sistema de cargos cívico-religiosos,10 aunque no deja de señalar la vigencia de la religión nativa que se manifestaba, principalmente, a través de los actos ceremoniales y los cultos asociados al mitote (así se nombra en español al complejo ceremonial que era entonces –y sigue siendo– un rasgo cultural distintivo de coras, huicholes y “aztecas”;11 rasgo que indudablemente equivale al yúmari tarahumara y al yohe de los tepehuanos del norte).
Lumholtz presenta una interesante reflexión sobre el papel de la escuela nacional en un ambiente étnico. Nos cuenta que don Crescencio era un maestro mexicano enviado a escolarizar a los niños tepehuanos que en su mayoría eran monolingües; después de seis meses de arduos esfuerzos, a este maestro sólo le quedaban 5 de los 140 alumnos que había tenido en un principio.

10 Este sistema de cargos cívico-religiosos de los tepehuanos del sur es similar a los que han caracterizado a muchos grupos indígenas mesoamericanos. Se trata de una forma de gobierno y organización social que fue impuesta por los misioneros católicos, pero que adquirió fuertes rasgos autóctonos en las comunidades campesinas e indígenas de México. Sus variantes regionales han sido bien estudiadas por los antropólogos posteriores a Lumholtz. 11 Lumholtz llama “aztecas” a los hablantes de náhuatl que encontró a su paso. La mayoría de las comunidades de habla nahua que había en la SMO a fines del siglo XIX han desaparecido como tales en la actualidad, fundiéndose con la población hablante de español. Pero todavía hay hablantes de náhuatl en San Pedro Jícoras y San Agustín Buenaventura, municipio de El Mezquital, Durango, y en Santa
Cruz, en el norte de Nayarit. A estos nahuahablantes se les conoce como mexicaneros, pero los estudios modernos sobre su origen no terminan por ponerse de acuerdo acerca de si había enclaves de habla nahua en la sierra desde tiempos prehispánicos o si se trata de poblaciones que acompañaron a los conquistadores hispanos en su avance hacia el norte desde el centro del país. En todo caso, el apelativo de aztecas que usa Lumholtz resultó ser inapropiado.

La explicación que ofrece nuestro autor propone algo que en cierta manera parece anteceder en más de medio siglo a lo que hoy llamamos educación bilingüe-bicultural.
El hecho es que los indios no quieren escuelas, “porque” según me dijo después un inteligente huichol, “nuestros hijos olvidan su lengua nativa y sus antiguas creencias. Cuando vienen a la escuela ya no quieren adorar al Sol ni a la Luna.” La tendencia de los maestros de la raza blanca debe dirigirse a despertar el deseo de la instrucción más bien que a obligar a sus alumnos a que escuchen su enseñanza; no deben destruir el mundo mental de los indios, sino alumbrarlos y elevarlos a la esfera de la civilización.
El actual estado de Nayarit no existía cuando Lumholtz viajó por la SMO (fue creado en 1917), por eso nos habla más bien de lugares de la Sierra del Nayar, Jalisco y Tepic (que era un cantón de la entidad jalisciense) donde trabó contacto con coras y huicholes. Entre otras cosas, de los primeros nos cuenta que si bien usaban su lengua para comunicarse entre ellos, la mayor parte de los hombres y mujeres adultos hablaban bien el español; se llaman a sí mismos nayari o nayar y a pesar de que su vestimenta no era muy diferente de la de sus “vecinos” mexicanos, sí los distinguía el uso de morrales de lana y algodón adornados con primorosos bordados. También celebraban las fiestas del calendario católico, guiados por las autoridades del sistema de cargos cívico-religiosos similar al de los tepehuanos. Y también, como estos últimos, los coras mantenían una serie de creencias, costumbres y rituales (en especial el mitote) de la religión nativa, cuyo acto más destacado eran los mitotes celebrados en honor de la “Estrella de la Mañana” (el planeta Venus) y los tácuats (los antepasados).
Desde lo alto de la Sierra del Nayar, Lumholtz obtuvo una magnífica vista, pues más allá de las colinas que se hundían en su avance hacia el oeste, se desplegaba la tierra baja y caliente cercana a la costa…, y en el lejano horizonte, los tintes plateados del océano. Su recuerdo de esa visión le llevó a expresar el deseo de quedarse para siempre en esa tierra y unirse allí a una mujer cora:
¡Cuán delicioso sería establecerse allí! ¡Mi vida pasaría tan descansada! Me ayudarían los indios a construirme una cabaña, unido a alguna de aquellas lindas coras, quien de seguro tendría una vaca o dos que me proveyeran de una bebida civilizada, viviría sin que llegasen hasta mi sosegado retiro las contiendas y agitaciones del mundo. Los días se sucederían en la misma imperturbable paz, sin que mi amada interrumpiese la serenidad de mi vida, porque sería como la laguna, exenta de la más leve oleada en su superficie. Alguna vez el espíritu de las fiestas la impulsaría a pronunciar alguna airada palabra, pero sin intención de decir mucho, y pronto volvería a asumir su plácido papel de siempre, entregándose a la ordenada regularidad de su existencia diaria.

Carl Lumholtz, El méxico desconocido , Charles Scribner´s Sons, Nueva York, 1904.

Hombres y mujeres coras de Santa Teresa.
Pero Lumholtz no se detuvo. Siguió su camino para encontrar poco más al sur a los huicholes (virárica o vishálica = “curanderos”, “chamanes”), con quienes convivió por cerca de un año.12 Marchó luego al este de la Sierra a conocer la ciudad de Zacatecas. Y desanduvo el camino de vuelta bajando a la Tierra Caliente hasta Tepic (donde conoce y contrata a “Ángel, indio civilizado” que sólo hablaba español y que lo acompañará, en el papel de criado, durante un año). Entró a los Altos de Jalisco y pasó por Iztlán, Ahuacatlán, Compostela y Ahualulco. Visitó brevemente Guadalajara, el gran lago de Chapala, Zapotlán el Grande, Sayula y Tuxpan. Bajó a la tierra caliente de la cuenca del Tepalcatepec hasta Apatzingán. Una vez en el estado de Michoacán, Lumholtz decidió volver a las andanzas con los indios, esta vez visitando a los famosos tarascos (ahora más conocidos como purépechas), habitantes de comunidades enclavadas en la Meseta Tarasca y en los alrededores del lago de Pátzcuaro (una región fisiográfica que forma más bien parte del Eje Transvolcánico que de la SMO); a los tarascos los consideró ya muy influidos por la cultura mexicana. Finalmente, llegó a la Ciudad de México en la primavera de 1897.
El explorador noruego volvió a la Sierra Madre en 189813 y en 1905, sólo que en estas dos ocasiones sus estancias fueron más cortas que en las anteriores veces. Después, de mayo de 1909 a mayo de 1910 realizó la exploración en

12 Los recorridos y las observaciones de Lumholtz entre huicholes, tarascos y en las poblaciones mestizas de Jalisco y otros lugares las narra en el volumen II de El México desconocido. Por razones de espacio, no me ha sido posible abordar con detalle lo contenido en este segundo volumen. Quizás en una futura ocasión tendremos la oportunidad de volver sobre esta otra parte de las exploraciones de
Lumholtz. 13 En una parte de este viaje lo acompañó Alex Hrdlicka, considerado uno de los fundadores de la antropología física.
openlibrary.org
openlibrary.org el desierto de Sonora que posibilitó la publicación del libro New Trails in Mexico. Pero entonces, la Revolución de 1910 que derrocó al régimen porfirista también hizo muy insegura la posición de Lumholtz, ya que varios de quienes habían autorizado sus actividades –entre ellos Porfirio Díaz– habían salido huyendo del país.

El fin del camino
Fue así que Carl Sofus no se quedó finalmente a vivir en el Nayar. No se le cumplió el deseo de unirse a una mujer cora, ni -que se sepa- se casó alguna vez con alguien. No se le conocen descendientes directos, aunque todavía en el año 2000 vivía, en Inglaterra, Ludvig Lumholtz, de 87 años, que era su sobrino nieto. Éste afirmaba que, cuando era un niño, su tío abuelo visitó a su familia en 1920. Decía de él: “Tenía sus manías. Solía seguir dietas extrañas, alimentos holísticos y cosas por el estilo, mucho antes de que se pusieran de moda. Un huevo como desayuno; miel en el café.”14 Tras unos años en Estados Unidos, volvió a Noruega donde encontró apoyo para su nuevo proyecto: explorar otro mundo “primitivo y salvaje”, Nueva Guinea, la isla más grande del planeta. Pero de nuevo otro conflicto bélico, esta vez la Primera Guerra Mundial, se interpuso en su camino. Tuvo entonces que conformarse con recorrer la India y adentrarse en Borneo, otra inexplorada gran isla del sudeste asiático. Fiel a su actividad profesional, sobre ese viaje publicó Through Central Borneo. A Carl Sofus tampoco se le cumplió el deseo de morir en alguno de sus amados paisajes naturales (en su libro del desierto sonorense afirma que le gustaría morir allí y ser enterrado bajo los saguaros), pues en 1922, cuando tenía 71 años de edad, las antiguas fatigas le cobraron factura en la forma de un ataque fatal de tuberculosis que acabó con su vida mientras estaba una vez más en Nueva York recolectando fondos para organizar otra expedición (él decía no querer morir en esa ciudad porque: “… me embalsamarían sin siquiera cerciorarse que efectivamente estoy muerto y donde cuesta tanto morirse, que el dinero que yo pudiera dejar jamás alcanzaría para pagar los gastos funerarios.”)15
14 Salopek, Paul, “Peregrinaje por la Sierra Madre”, en National Geographic en Español, vol. 6, número 6, junio de 2000. 15 Citado en Zingg, Robert M., Los huicholes, Colección Clásicos de la Antropología, núm. 2, tomo I,
México, Instituto Nacional Indigenista, 1982. (El libro original es de finales de la década de 1930.)
libreriasdeocasion.com.mx


El México desconocido, de Carl Lumholtz, en su versión en español, 1904.


El México por conocer

El deseo que sí se le cumplió a Carl Lumholtz fue que su obra haya perdurado. El México desconocido fue publicado en inglés en 1902 por la editorial neoyorquina Charles Scribner ’s Sons y rápidamente le siguió una versión facsimilar traducida al español que publicó esa misma empresa en 1904 (sorprendente rapidez si consideramos que aún hoy nuestro país sufre una gran deficiencia en la publicación en español de obras científicas del momento; aunque el misterio se devela al recordar que don Porfirio y la camarilla apodada “los científicos” eran parte de los poderosos personajes que auspiciaban y patrocinaban las expediciones mexicanas del noruego). Posteriormente, esta obra se reeditó en México en 1945, 1960, 1981 y 1994.
Lumholtz fue sin duda un hombre de a caballo –o más bien a mula– entre dos mundos. Por un lado, fue uno de los últimos exploradores del siglo XIX que, imbuidos del lenguaje evolucionista y romántico de esa época, hablaban de seres primitivos y rezagadas sociedades salvajes o bárbaras que inevitablemente desaparecerían al ser absorbidas por el empuje de la civilización y el progreso. Pero, del otro lado, resulta ser uno de los primeros científicos del siglo XX que, utilizando modernas técnicas y tecnologías de registro, empezaron a tomar una distancia del evolucionismo a ultranza al valorar a esos seres y sociedades a partir de puntos de vista más críticos. Desde luego, el trabajo
de Lumholtz sobre la SMO contiene fallas y hasta omisiones de algún modo graves,16 pero aún así podemos considerarlo como uno de los pioneros de la etnografía contemporánea de México. Sus registros fotográficos, por ejemplo, constituyen uno de los testimonios visuales más importantes de las etnias indígenas del país durante el advenimiento del siglo XX. Por eso, como colofón a este artículo, sería interesante recordar las palabras del antropólogo Augusto Urteaga, un especialista en el noroeste del país:
En buena medida, la complejidad informativa –y por tanto etnográfica– de la obra que tratamos nos perfila un escenario verosímil de la complejidad propia de la vida natural y social de la Sierra, que incluso en nuestros días puede seguir básicamente vigente… Este proceso de involucramiento –de Lumholtz– termina por adquirir y gozar puntualmente de una vida textual y narrativa que casi convierte a El México desconocido en una verdadera novela de aventuras.17

16 Una de éstas es, por ejemplo, no haber mencionado nada acerca de la rebelión de Tomóchic que sucedía al mismo tiempo de su segunda expedición y muy cerca de los lugares donde él estuvo. Para nadie en la Sierra ni fuera de ella fue un secreto la sangrienta represión ejercida por el gobierno porfirista (de hecho hubo muchas noticias al respecto en la prensa nacional e internacional); y sin embargo, Lumholtz prefirió no hablar de ella (posiblemente porque la inclusión de este asunto le habría cancelado los auspicios del general Díaz, imposibilitando así la continuación de sus exploraciones). 17 Urteaga, Augusto: “Escenarios etnográficos de un viajero profesional”, en El México desconocido cien años después, Seminario en homenaje a la obra de Carl Lumholtz (Eduardo Gamboa Carrera coord.),
Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 1996. También es interesante consultar: Carl
Lumholtz. Montañas, duendes, adivinos…, César Ramírez Morales (coord.), Instituto Nacional Indigenista, México, 1996. En este libro se presenta una magnífica selección de las fotografías de Lumholtz, acompañada por citas de su texto, así como una detallada bibliografía sobre sus obras y sobre los autores mexicanos que han escrito sobre el explorador y sus libros (entre ellos, Juan Rulfo).
Bibliografía: LUMHOLTZ, Carl, El México desconocido (edición facsimilar), Colección Clásicos de la Antropología, núm. 11, 2 tomos, Instituto Nacional Indigenista, México, 1981. RAMÍREZ Morales, César (coord.), Carl Lumholtz. Montañas, duendes, adivinos…, Instituto Nacional Indigenista, México, 1996. SALOPEK, Paul, “Peregrinaje por la Sierra Madre”, en National Geographic en español, vol. 6, número 6, junio de 2000. URTEAGA, Augusto, “Escenarios etnográficos de un viajero profesional”, en El México desconocido cien años después, Seminario en homenaje a la obra de Carl Lumholtz, (Eduardo Gamboa
Carrera coord.), Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 1996. ZINGG, Robert M., Los huicholes, Colección Clásicos de la Antropología, núm. 2, tomo I, México,
Instituto Nacional Indigenista, 1982.







