PEÑAS, CULTURA, POBLACIONES Y DICTADURA EN VALPARAÍSO Y VIÑA DEL MAR
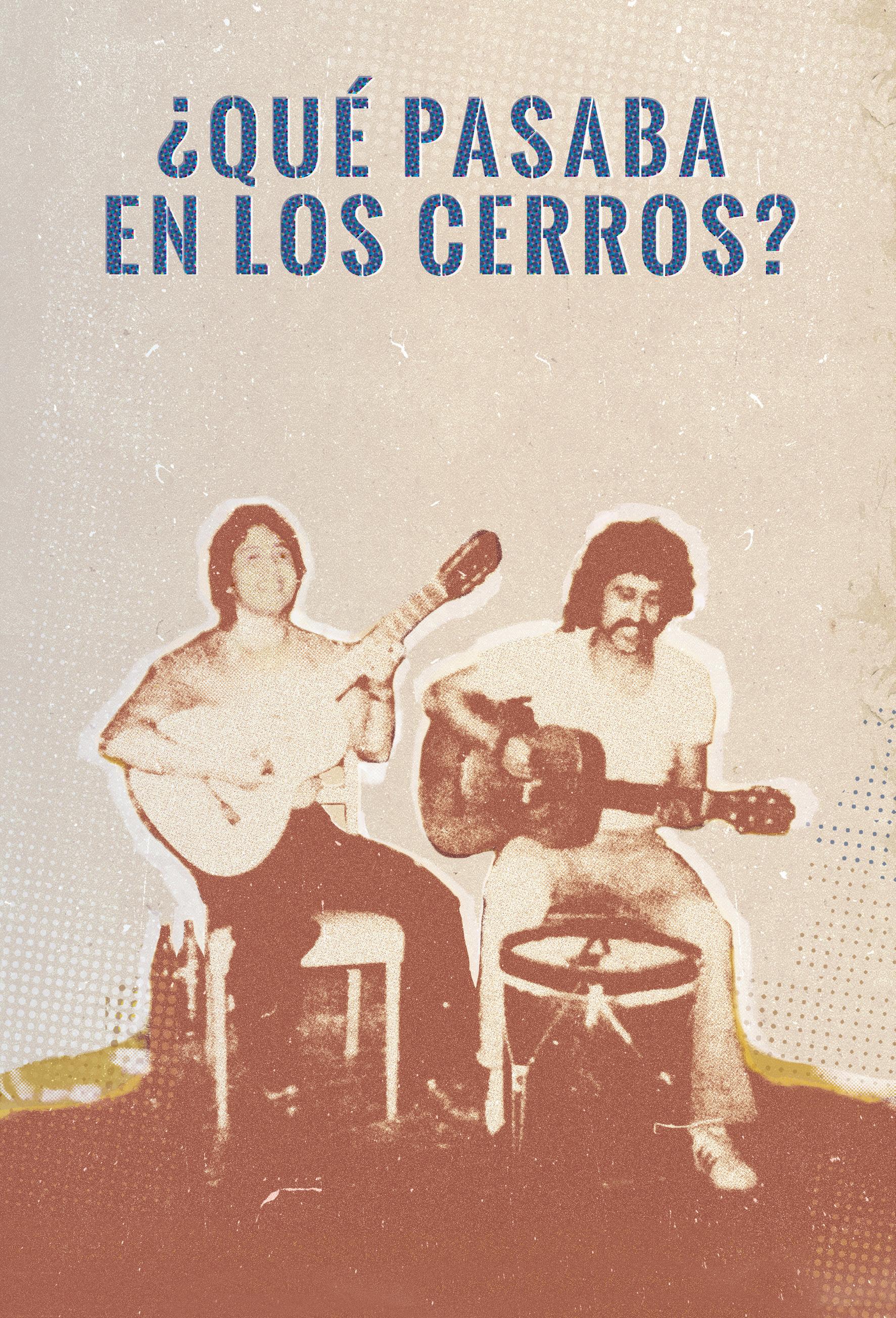
FELIPE A. LÓPEZ MUÑOZ
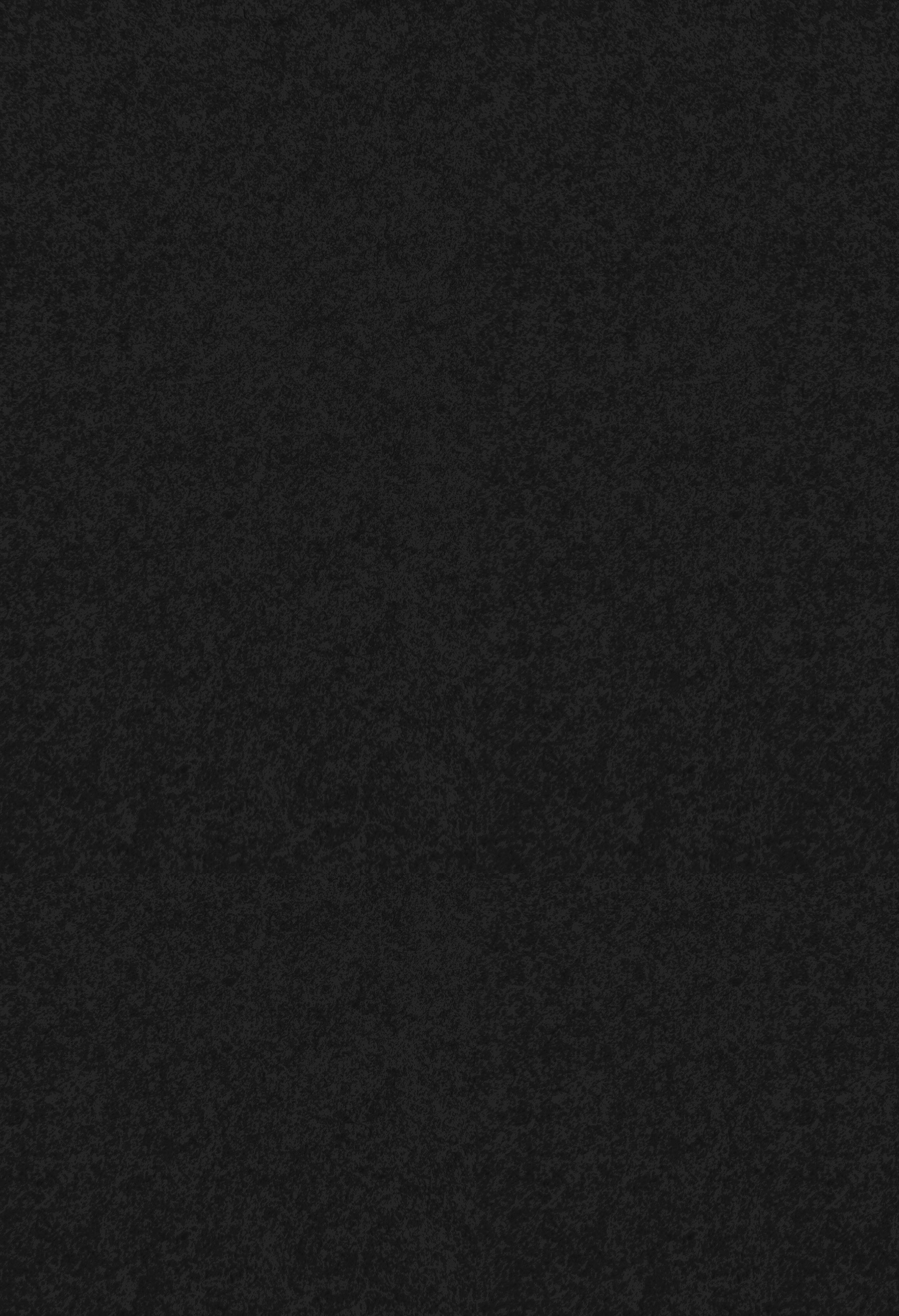
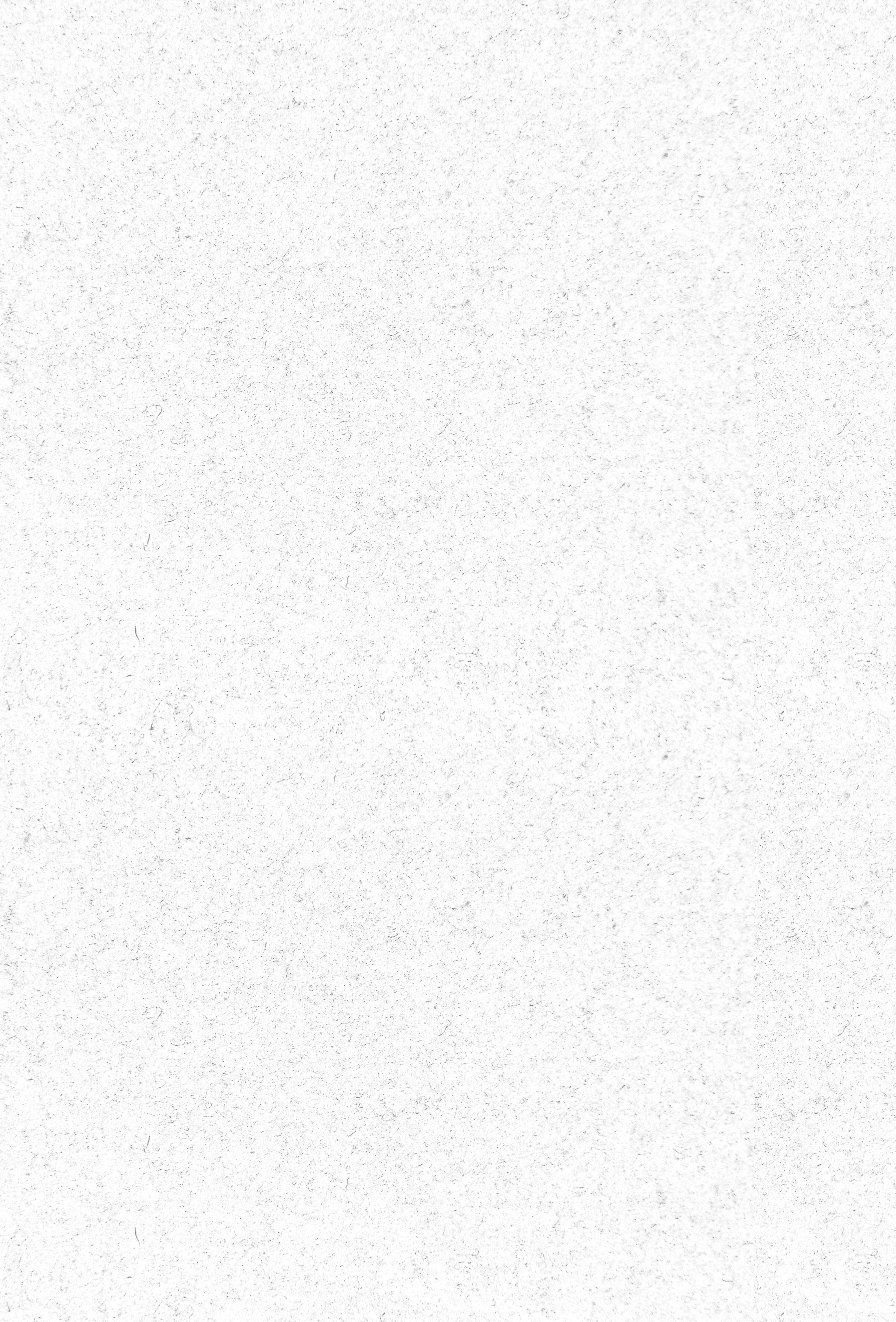

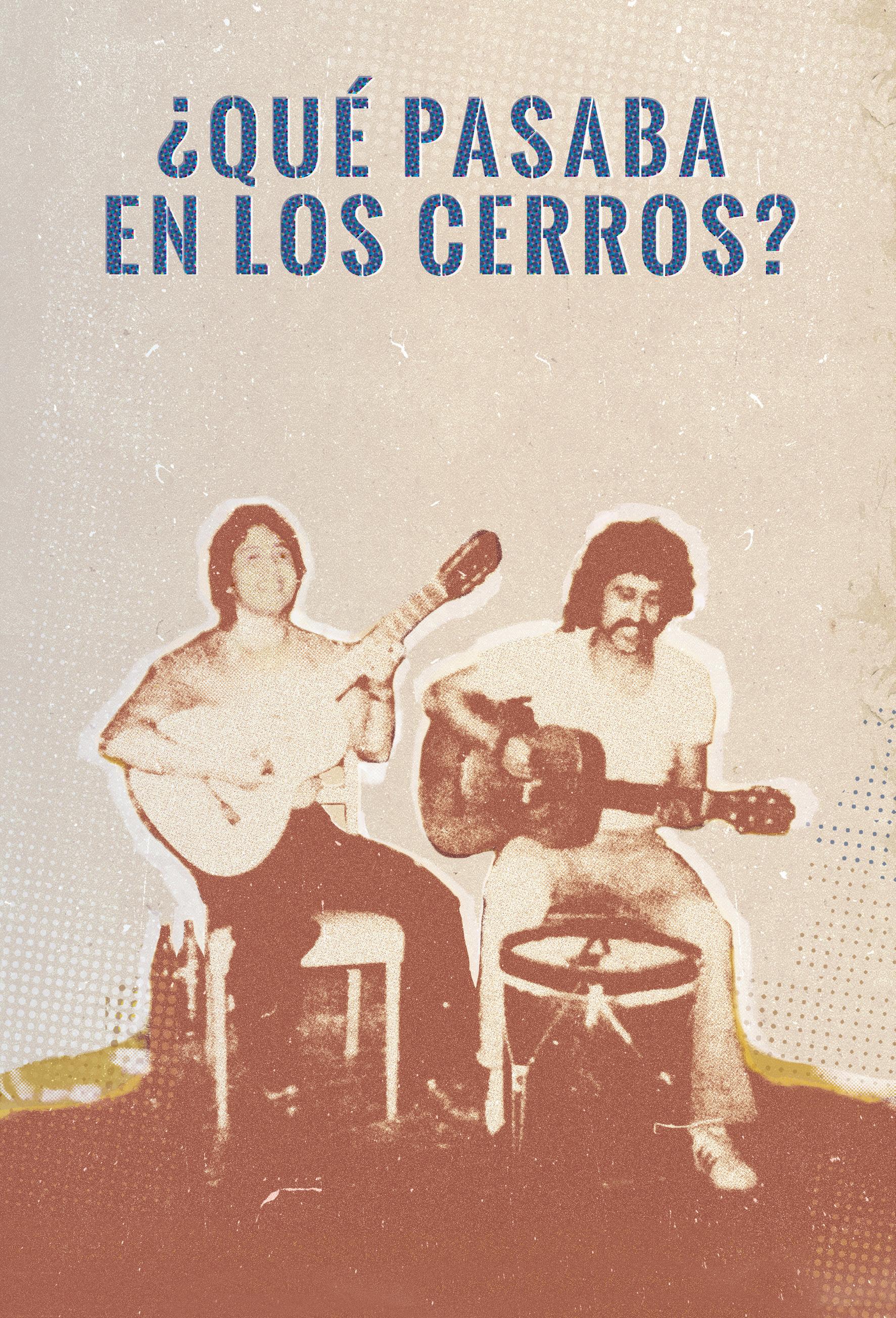
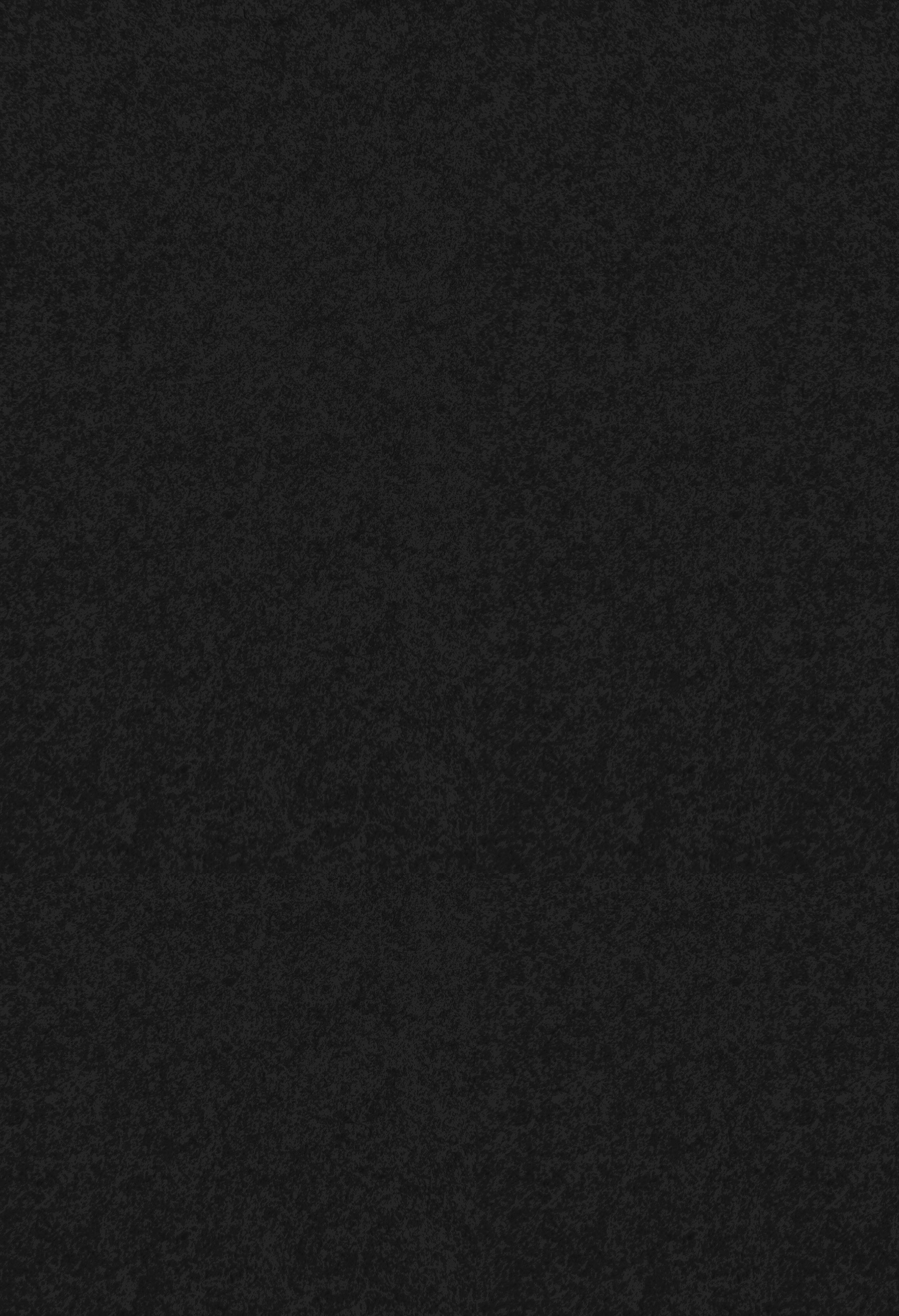
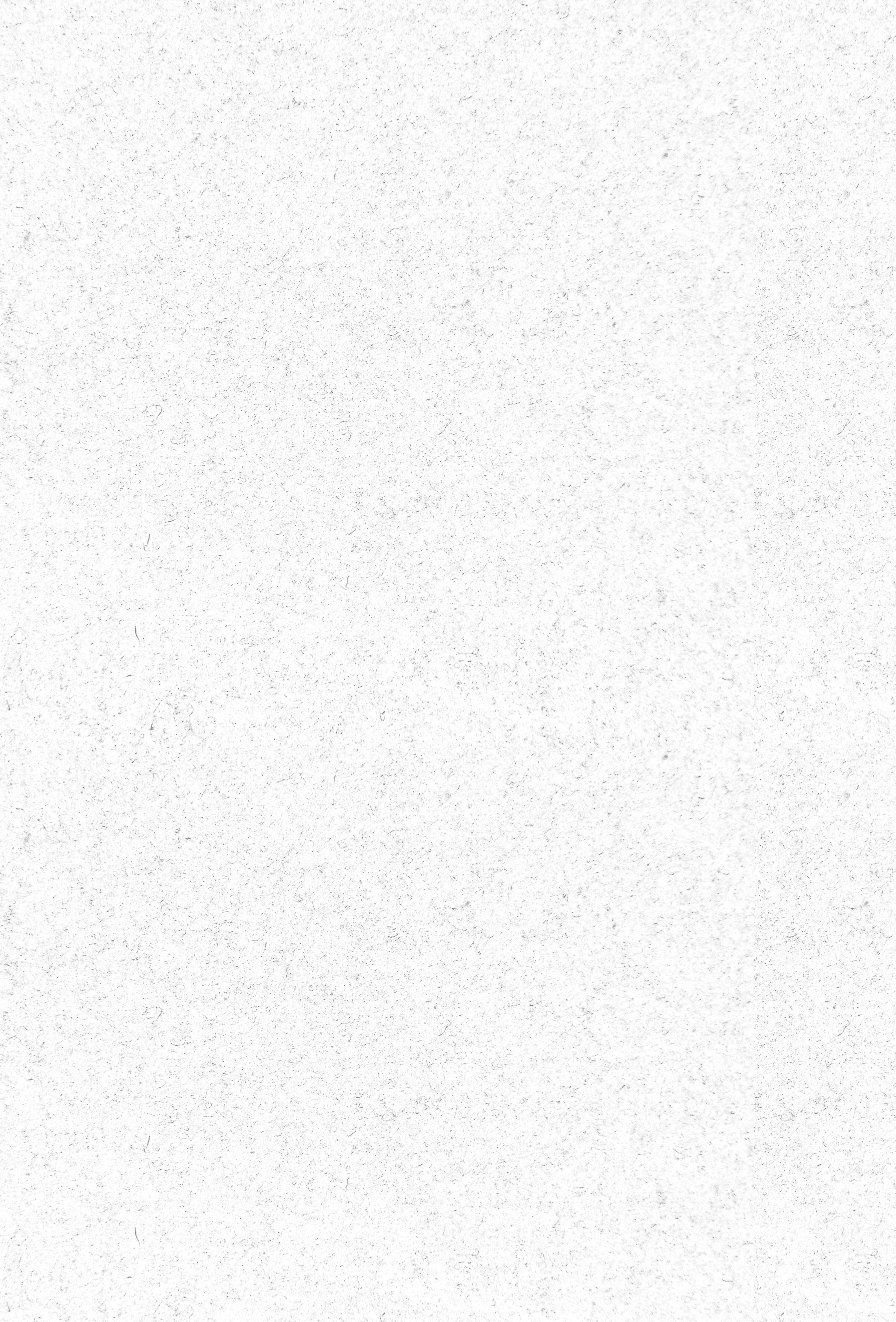
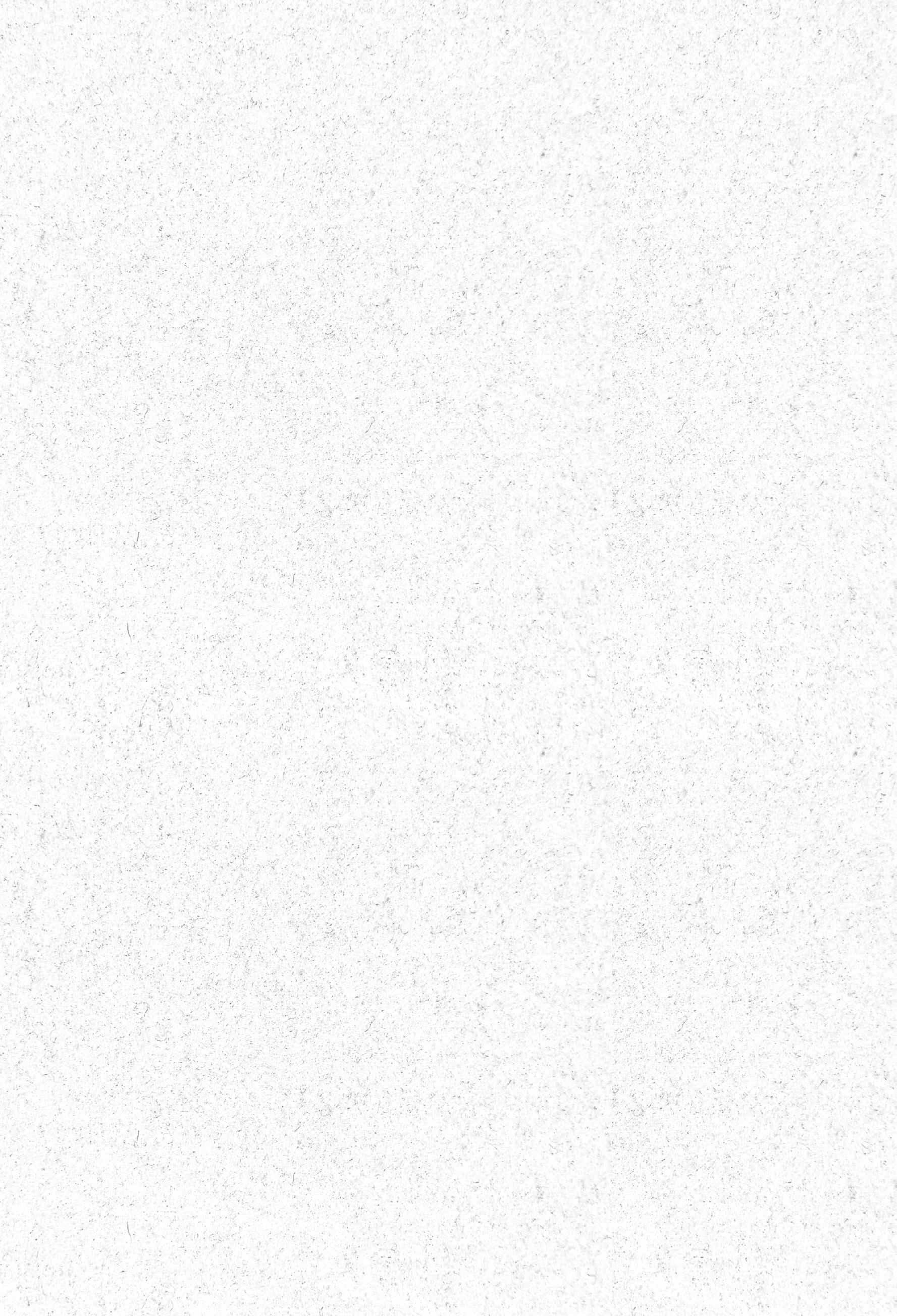

Peñas, cultura, poblaciones y dictadura en Valparaíso y Viña del Mar
© Felipe López Muñoz
Primera edición, octubre 2025.
Fotografía de portada: Juan Hernández y Pedro Prado en peña de casa particular en Cerro Achupallas, 1974. Facilitada por Juan Hernández.
Registro de Propiedad Intelectual 2025-A-10051
ISBN: 978-956-17-1205-8
Derechos Reservados
Tirada: 400 ejemplares
Impreso en Chile
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Av. Errázuriz 2930, Valparaíso info@edicionespucv.cl www.edicionespucv.cl
Dirección Editorial: David Letelier
Diseño: Jorge Espinoza / Alejandra Larraín
Obra licenciada bajo Creative Commons
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es
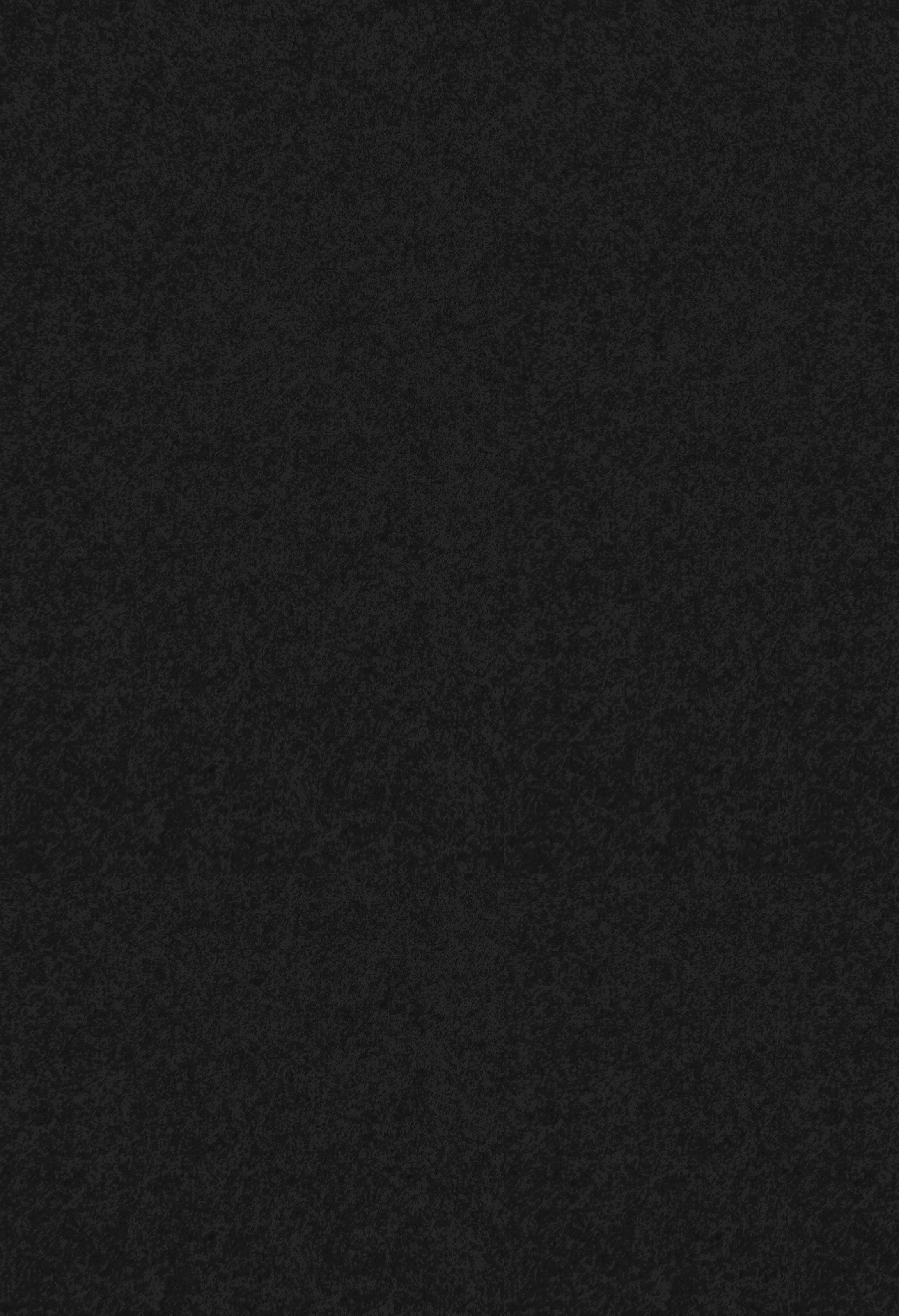
19 . PARTE 1 LA PEÑA POBLACIONAL EN VALPARAÍSO Y VIÑA DEL MAR
19 . 1.1 Preludio: el nacimiento de las peñas
25 . 1.2 La peña poblacional en Valparaíso y Viña del Mar
35 . 1.3 Lugares y localidades
43 . 1.4 Motivos y periodicidad
48 . 1.5 Platas, comidas y entradas
54 . 1.6 Difusión y prensa
61 . 1.7 Caracterización política
70 . 1.8 Otras expresiones artísticas
73 . 1.9 Represión y miedo
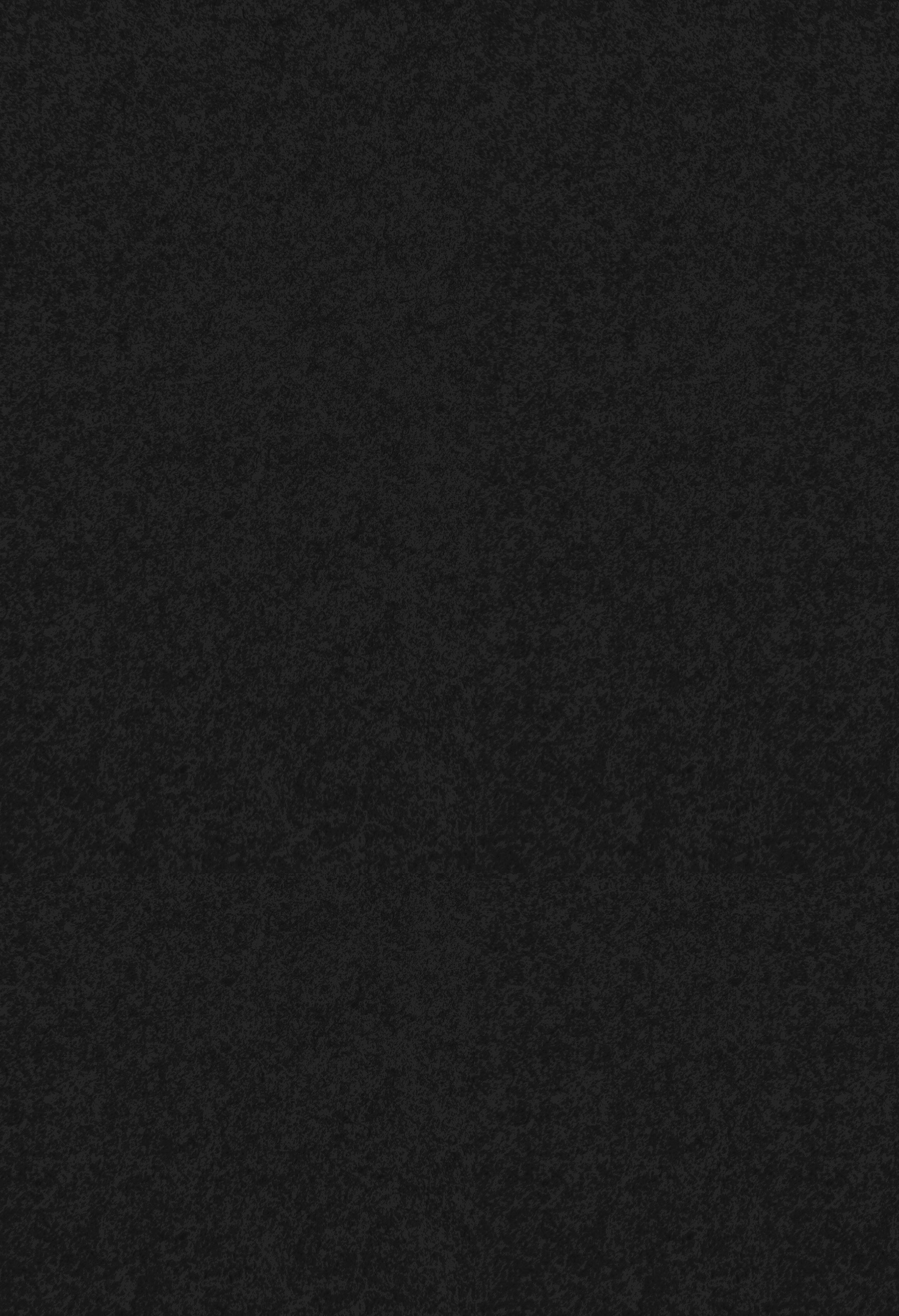
83 . PARTE 2
UNA HISTORIA DE CERROS
83 . 2.1 Fisionomía de las ciudades y los primeros años de dictadura
90 . 2.2 Valparaíso y el auge de las peñas establecidas
91 . La peña del Instituto Chileno-francés de Cultura
93 . La peña El Brasero
96 . El Boliche la Obra
97 . Otras peñas establecidas y relación con los cerros
98 . 2.3 Viña del Mar, la Agrupación de Organismos Juveniles y la Comisión Juvenil
105 . 2.4 Valparaíso y la lucha territorial
107 . 2.5 El ocaso de las peñas
112 . 2.6 Mapa de Valparaíso y Viña del Mar
por Claudio Llanos Reyes
En lo que respecta al periodo de la dictadura en Chile, los grandes relatos —centrados en las historias de sectores políticos, élites u organizaciones— han sido ampliamente estudiados, opacando en cierta medida la historia de muchos sectores populares que, presentes a lo largo del territorio nacional, vivieron la dictadura como una experiencia cotidiana de represión, disciplinamiento y miedo. Fue un tiempo en que las condiciones materiales de existencia se vieron profundamente marcadas por el desempleo y una pobreza que, al término del régimen dictatorial, superaba el cuarenta por ciento de la población.
La investigación desarrollada por Felipe A. López Muñoz, con el acertado título ¿Qué pasaba en los cerros? Peñas, cultura, poblaciones y dictadura en Valparaíso y Viña del Mar, representa un aporte significativo al conocimiento de las expresiones culturales que emergieron en un periodo de represión y censura. Su trabajo visibiliza la importancia de las peñas folclóricas como espacios de resistencia y construcción de comunidad, particularmente en los cerros de ambas ciudades.
El libro de Felipe López reafirma la relevancia de las peñas folclóricas como espacios de expresión y organización durante el llamado “apagón cultural”, en un contexto fuertemente marcado por la censura. En los cerros y los “centros” de Viña del Mar y Valparaíso, la cultura no se apagó: encontró refugio en parroquias, clubes deportivos, centros culturales y tantos otros espacios que asumieron que la cultura no se restringía a la impuesta por la dictadura y sus funcionarios.
A través de las páginas de este libro nos aproximamos a un fenómeno sociocultural que, hasta ahora, ha recibido escasa atención desde la historiografía, a pesar de que la experiencia de la “peña folclórica” durante la dictadura fue compartida por muchas personas. Felipe López no solo reconstruye la trayectoria de estas peñas, sino que también problematiza su papel dentro de la resistencia cultural, adoptando una mirada amplia sobre estos eventos que, muchas veces en la clandestinidad, fueron espacios de transmisión de experiencias, ideas y expresiones artísticas que el régimen buscó arrinconar y borrar de la vida social.
En los cerros de Valparaíso y Viña del Mar, la peña folclórica formaba parte de encuentros sociales que permitían compartir vivencias y esperanzas entre generaciones. Son momentos que permanecen en la memoria de muchas personas, como es mi caso: recuerdo las peñas del cerro Los Placeres, donde para ingresar al recinto —entre pasillos y un amplio salón— era necesario conocer una contraseña.
Felipe López plantea que las peñas de los cerros se desarrollaron de manera paralela y diferenciada respecto de las del plan de Valparaíso y el centro de Viña del Mar. Mientras las peñas establecidas se concentraban en sectores más visibles, en los cerros y poblaciones emergió una red cultural que trascendió la dictadura, proyectándose incluso más allá del retorno a la democracia.
Las peñas, en su dimensión cotidiana y más allá de lo musical, se configuraron como espacios de encuentro político y social, con fuerte presencia de agrupaciones juveniles vinculadas a la militancia comunista, al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, así como a organizaciones comunitarias y religiosas, particularmente católicos de base. En este horizonte, el libro permite apreciar las diferencias entre los contextos de Valparaíso y Viña del Mar.
Es importante destacar que la historia escrita por Felipe López conjuga testimonios orales, fuentes escritas, imágenes y propaganda. La historia reciente y los estudios de la memoria presentan desafíos metodológicos particulares, pero el autor logra articular su análisis de manera rigurosa.
El estudio de Felipe López abre nuevas líneas de investigación sobre la vida cultural popular y su memoria. Su trabajo nos invita a pensar una historia más extensa y profunda, que valore los testimonios y registros de los sectores populares como fuentes fundamentales para comprender la cultura en tiempos de represión.
Su investigación no solo contribuye a la reconstrucción del pasado, sino que también nos interpela sobre la importancia de la memoria cultural en la configuración del presente. Es una obra que, desde la investigación histórica, nos ofrece una esperanza necesaria: aun cuando desde el poder autoritario se intente imponer una visión única de la cultura, desde muchos y diversos rincones de la sociedad se resiste, se preservan memorias, se comparten sueños y luchas.
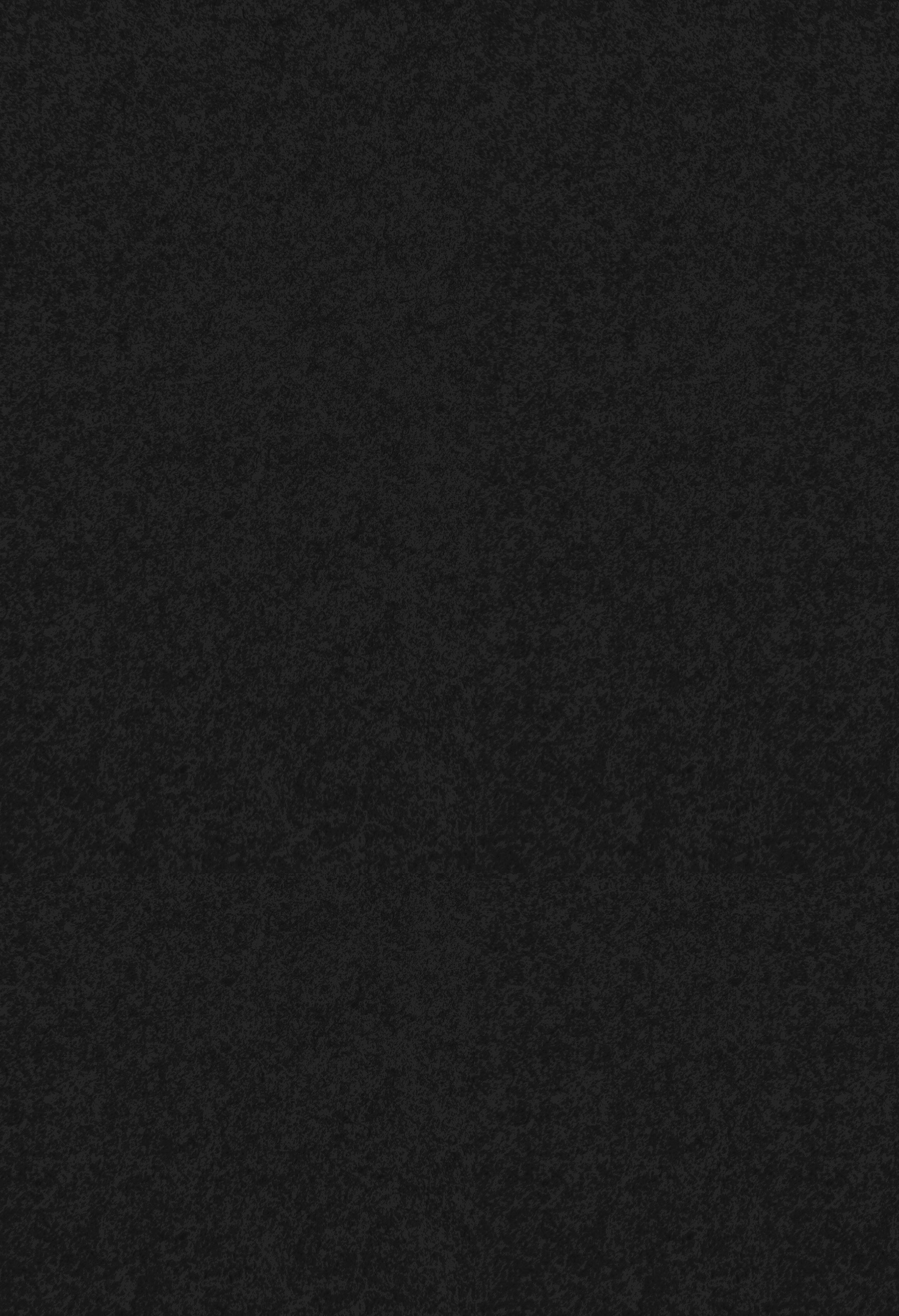
Corrían los últimos años de la década de 1970 y los resabios del golpe militar suponían todavía una pesadilla de la que miles de chilenos aún no podían despertar. La represión seguía allí, pero el paso del tiempo había permitido sacudirse el polvo de los primeros años y buscar nuevamente formas de resistencia. Así, cada fin de semana, aquellos hombres y mujeres del puerto de Valparaíso que antaño simpatizaron con el gobierno derrocado, comenzaron a concurrir algunos lugares donde volvieron a compartir ideas, culturas subterráneas y también vino navegado. Pese a todo pronóstico, las peñas folclóricas prosperaban. La mítica peña del francés en calle Esmeralda o la peña El Brasero frente al pedagógico en Playa Ancha fueron verdaderos centros de rearticulación para los disidentes políticos fracturados por el golpe, y así mismo, se irguieron como los principales canales de difusión para todo un aparato cultural que la dictadura buscaba silenciar a toda costa.
Pero esta es parte de una historia relativamente conocida. A la fecha en que este libro se envía a su proceso de edición, la historia de las peñas
establecidas de Valparaíso fue recientemente investigada por brillantes personalidades como lo son el periodista Cristian González y la musicóloga Catalina Jordán, cuyos resultados se plasmarán en el libro Canciones del viento, las peñas folklóricas en el Gran Valparaíso (1965-1986), el cual se publicará en unas pocas semanas. A la fecha en que el presente libro esté disponible al público, Canciones del viento ya habrá salido a la venta hace un par de meses, y se considerará una parada obligatoria para aproximarse a las peñas folclóricas erguidas durante la dictadura en la región. Por supuesto, junto al presente libro, formarán un complemento excelente.
La realidad es que la Joya del Pacífico siempre guarda algunos misterios, y es que, tras la clandestinidad en que se levantaron estos célebres espacios, decenas de otros circuitos alternativos empezaron a proliferar también en los cerros y las poblaciones de Valparaíso y de Viña del Mar. Las peñas de los cerros guardan una crónica que, si bien tenían estrecha relación con las míticas peñas de las zonas concurridas, suponen un universo aparte el cual tiene mucho que contarnos.
Remontémonos un poco y volvamos a la década de 1960. Aquellos años son abordados por los historiadores Simon Collier y William Sater como un periodo de radicalización, polarización y movilización1, en donde las demandas sociales que se venían arrastrando desde hace un par de décadas se fueron acentuando cada vez más. Con la llegada de Frei Montalva al poder en 1964 nos estaremos aproximando lentamente hacia el estallido de una serie de problemáticas que Romy Rebolledo ha conceptualizado como las frustraciones acumuladas, a saber, en este periodo las demandas sociales aumentaron a tasas cada vez mayores, superando los avances en materia de crecimiento económico. Sumado a ello, la industria comenzó a disminuir su capacidad para crear nuevos empleos, y las medidas destinadas a solventar el desarrollo manufacturero significaron costos cada vez más altos para el resto de los sectores productivos, generando masivos y cada vez más profundos sentimientos de frustración2.
1 Collier, Simon y Sater, William, Historia de Chile. 1808-1994. Cambridge, Cambridge University Press, 1996. p. 276.
2 Rebolledo, Romy, “La crisis económica de 1967 en el contexto de la ruptura del sistema democrático”. Universum. v.20. N°1. 2005.
Las frustraciones acumuladas quedan en evidencia si nos detenemos a mirar la cantidad de huelgas que se efectuaron en aquellos años. Entre 1960 y 1964 se registraron únicamente 98 huelgas; solo en 1965 se contaron 146, y para el año siguiente ya habían aumentado a 5683
En 1967, las perspectivas para una segunda presidencia del Partido Demócrata Cristiano no parecían muy buenas, pues su apoyo para entonces se había erosionado. Sin embargo el PDC dejó un importante legado que marcará las siguientes décadas: el desarrollo de la promoción popular, es decir, el fomento de la formación de redes de organizaciones locales y de autoayuda, especialmente en las poblaciones desorganizadas de los barrios marginales4 Este fenómeno se materializó con la Ley de Juntas de Vecinos promulgada en 1968. Estos organismos, tal como afirma Gonzalo Delamaza, cobran importancia en este proceso de movilización en la medida que se entendieron como la organización representativa más genuina de las localidades, todo ello dentro del marco de una institucionalidad política elitaria5
Desde un inicio la promoción popular se impulsó con fuerza: proliferaron las juntas de vecinos, los centros de madres, las asociaciones de padres, los clubes para jóvenes y las asociaciones deportivas. Hacia 1970, unas 20.000 unidades de este tipo habían cobrado vida6. De esta manera, hacia 1968 y 1969 tendremos, como menciona Michael Fleet, un punto álgido en donde el gobierno es cada vez menos capaz de manejar los disturbios y la movilización popular7 .
Es en este contexto de agitación popular que nacerán las primeras peñas folclóricas del país. Para Collier y Sater, un cambio cultural asociado con este periodo de radicalización fue la aparición de la Nueva Canción Chile-
3 Meller, Patricio, Un siglo de economía política chilena (1890-1990). Santiago, Editorial Andrés Bello, 1996, p. 111.
4 Collier y Sater, Historia de Chile. p. 269.
5 Delamaza, Gonzálo, “Las juntas de vecinos en Chile. Claroscuros de una larga trayectoria”. Delamaza, Escobar (Coord.). Juntas de vecinos en Chile. 50 años, historia y desafíos de participación. Santiago. Ediciones Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. 2018. p. 27.
6 Collier y Sater, Historia de Chile. p. 269.
7 Fleet, Michael, “La Democracia Cristiana Chilena en el Poder”. Estudios Públicos. N°32. 1988, p. 292.
na, y con la creación de la peña de Ángel e Isabel Parra, hijos de Violeta, la peña folclórica se convirtió en el escenario por excelencia de este movimiento musical, con apariciones regulares de cantantes como los mismos Parra, Rolando Alarcón, Patricio Manns y, quizá el más memorable, Víctor Jara, que más tarde encontraría un final horriblemente brutal en manos de los militares en 19738
Como afirma Claudio Rolle, la Revolución Cubana en 1959 había despertado en toda América Latina una oleada de entusiasmo entre las diversas corrientes de izquierda que, según las realidades nacionales, vieron en el fenómeno vivido por Cuba un ejemplo a seguir. Esta posición se fortaleció cuando en 1964 la izquierda chilena sufrió una nueva derrota electoral, tal como había ocurrido en 19589. Es en este escenario que podemos encontrar algunos antecedentes de la Nueva Canción Chilena ya desde 1962, por ejemplo, con la canción Deja la vida volar de Víctor Jara, la cual ya se puede entender desde la idea de canción política10. Sin embargo, tendrían que pasar un par de años para que el movimiento cobrara peso. Es también en este prematuro despliegue que el movimiento fue despreciado e ignorado por las parrillas programáticas o las líneas editoriales de los medios. Muchas emisoras excluían de su programación a determinados intérpretes, y los sellos disqueros tampoco alentaban a los creadores de la Nueva Canción11. En esencia, en sus más tempranos inicios, la música protesta en Chile no tenía un lugar en donde desenvolverse, y esta problemática fue rápida y fortuitamente enmendada por Ángel e Isabel Parra con la inauguración de su peña en 1964.
Reflejo también de la marginalidad (por parte de los medios oficiales) de la que gozó este movimiento en sus primeros años fue la necesidad de crear un sello discográfico que diera espacio a la Nueva Canción Chilena
8 Collier y Sater, Historia de Chile. pp. 277-278.
9 Rolle, Claudio, “La Nueva Canción Chilena, el proyecto cultural popular y la campaña presidencial y gobierno de Salvador Allende”. Pensamiento Crítico. N°2. 2002.
10 Martínez, Jorge, “Música política, militante, de protesta, comprometida, canción social, nueva canción, de vanguardia, música identitaria, de proyección folklórica: muchas cuerdas para un mismo trompo...”. Grau, Olga et al. (eds.). La instancia de la música Santiago. Ediciones Universidad de Chile. 2014. p. 33.
11 Bravo, Gabriela y González, Cristian, Ecos del tiempo subterráneo. Las peñas en Santiago durante el régimen militar (1973-1983). Santiago, LOM Ediciones, 2009, p. 28.
sin la censura que solían aplicar los otros sellos, dando como resultado la Discoteca del Cantar Popular o DICAP12.
Habiendo entendido esto es necesario volver a una pregunta básica, y es, ¿qué es una peña? Para la Real Academia Española la peña supone un grupo de personas que participan conjuntamente en fiestas populares o en actividades diversas. Así mismo, el folclore se entiende como un conjunto de costumbres, tradiciones y manifestaciones artísticas de un pueblo. Las peñas folclóricas, de esta forma, las entenderemos como un espacio cultural; como un grupo de personas que, a través de la música folclórica, expresarán las distintas demandas sociales que traía consigo este agitado periodo. Para Sandra Molina, la peña folclórica supuso un lugar de agrupamiento entorno al arte y también como expresión política. Ellas fueron un producto de la cultura y se articularon como un elemento importante a la hora de promover la empatía, la solidaridad y la organización social13
El folclore chileno de los años sesenta se articuló en torno a una música que era percibida como autentica, entendiéndose esta autenticidad en el marco de un emergente sentimiento latinoamericanista en la época14, y que en el caso chileno se llevó a cabo a través de la Nueva Canción
Chilena. Así, la aleación de estos tres componentes: el movimiento musical emergente; la agitación popular desde mediados de la década de los sesenta; y de la peña folclórica como espacio en que se difundieron estas corrientes, fueron parte clave del movimiento contrahegemónico de la época. Como afirma McSherry, la peña folclórica en la década de 1960 estuvo sumamente ligada al desarrollo de la movilización popular y la participación política del periodo, en donde los músicos cumplieron un rol clave al momento de denunciar injusticias, honrar las vidas de los humildes y transmitir la posibilidad de una sociedad nueva de manera emotiva y popular. De esta forma la Nueva Canción Chilena se convirtió en parte de un nuevo proyecto social político que estuvo sumamente
12 Solar, Lorena, La Nueva Canción Chilena como posibilitadora de conciencia social y política en los sectores populares entre 1965-1973. Tesis de grado. Universidad del Bío-Bío. 2012. p. 78.
13 Molina, Sandra, “Las peñas folklóricas en Chile (1973-1986). El refugio cultural y político para la disidencia” Aletheia [En línea]. N°1(2). 2011. p. 13.
14 Bravo y González, Ecos del tiempo subterráneo. p. 17.
presente en las luchas por el cambio progresista de Chile desde mediados de la década de 1960 hasta el Golpe Militar de 197315, y dada su naturaleza, la peña folclórica fue el espacio por excelencia en donde se desenvolvió dicho movimiento.
Toda esta rama cultural sufrió un duro revés con el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende. Tras el golpe, la Nueva Canción Chilena fue identificada con la Unidad Popular, por lo que la dictadura de Pinochet actuó brutalmente para revertir todos los cambios sociales de los años recientes, proceso que los músicos sufrieron en carne propia16. Aquí es donde surge la canción como forma de divergencia o resistencia simbólica ante el régimen, como vehículo de memoria, construcción de identidad colectiva, y como escuela para nuevas generaciones de músicos y audiencias17.
Luego del golpe militar de 1973, y pese al contexto represivo, vuelven a resurgir una serie de peñas folclóricas en un carácter semiclandestino Retomando las raíces de la peña de los sesenta, la peña folclórica en dictadura volvió a reencontrarse con la Nueva Canción Chilena y ahora con un nuevo movimiento fruto de la represión, el Canto Nuevo. Se volvieron a realizar reuniones y recitales, pero esta vez bajo el foco de la policía y la represión. Los cantantes siempre corrían el riesgo de ser interrogados; se inspeccionaban las letras; se prohibían ciertas canciones y artistas; y era común la presencia de infiltrados en la peña. Las fuerzas de inteligencia vigilaban, registraban, y en ocasiones arrestaban a las personas que asistían a las peñas que existían18, todo este periodo fue vigilado por agentes de la inteligencia, quienes amedrentaban a los jóvenes permanentemente19.
15 McSherry, Joan Patrice, “La dictadura y la música popular en Chile: los primeros años de plomo”. Resonancias. Vol. 23. N°45. 2019. pp. 148-150.
16 Ibíd., p. 150.
17 González, Juan Pablo, “Nueva Canción Chilena en dictadura: divergencia, memoria, escuela (1973-1983)”. E.I.A.L. Vol. 27. N°1. 2016. p. 64.
18 McSherry, “La dictadura y la música popular en Chile”. p. 153.
19 Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Archivos de la memoria en Chile. Investigación, catastro y recopilación de patrimonio tangible e intangible sobre los derechos humanos en la región de Valparaíso. Santiago, MMDH, 2020, p. 59.
Debido al contexto represivo, la peña sufrió una serie de mutaciones respecto de lo que había sido en los sesenta. Para Sandra Molina, las peñas folclóricas luego de golpe permitieron la reactivación y reunificación del movimiento popular chileno. Se convirtieron en el cauce de un movimiento alternativo de difusión, de expresión, de política y de subjetividades, en paralelo a las disposiciones culturales del régimen de facto. La cultura se transformó en el mayor y en el más diverso de los espacios de desarrollo y expresión democrática que tuvieron los grupos opositores durante la dictadura militar, sobre todo para los jóvenes militantes20
Gabriela Bravo y Cristian González en su libro Ecos del tiempo subterráneo, dedicado a las peñas folclóricas de Santiago durante el periodo de dictadura, abordan una distinción clave que da sentido al tipo de peña que estudian: la peña establecida, aquella caracterizada por operar en un local fijo y de forma periódica. Paralelamente a estas se realizaron otros tipos de peñas en el Gran Santiago, la peña universitaria y la peña poblacional21 Esta última se caracterizó por ser esporádica y operar específicamente desde las poblaciones. Es esta misma distinción que realizan Bravo y González para el caso de la capital que da sentido a este libro, y es que, más allá de los que sucedía con las peñas establecidas de la región de Valparaíso, ¿qué pasaba en los cerros?
Teniendo claro esto, la premisa principal de este libro tiene que ver con que la peña folclórica se convirtió en una celebración que caló profundamente, no solo en aquellos lugares céntricos de Valparaíso, sino también en los cerros y poblaciones de la ciudad puerto, y su vecina, la ciudad jardín, convirtiéndose estos sectores en verdaderos bastiones de resistencia cultural y en centros de reunión para las disidencias políticas del periodo. En todo este proceso, tal como observaremos en las siguientes páginas, las grandes peñas establecidas de Valparaíso colaboraron con los exmilitantes de los cerros para así promover la creación y celebración de estos espacios culturales, convirtiendo a la peña en un mítico recuerdo que aun resuena por las calles de los cerros. Y es que, la presencia de peñas folclóricas en los cerros, así como también su actividad cultural en un sentido más amplio, funcionó de forma paralela y difirió en varios
20 Molina, “Las peñas folklóricas en Chile”. p. 13.
21 Bravo y González, Ecos del tiempo subterráneo. p. 69.
sentidos al cómo se vivía la cultura en el plan de Valparaíso y el centro de Viña del Mar. De esta forma, mientras que las peñas establecidas se concentraron las zonas concurridas de Valparaíso, los cerros y poblaciones de ambas ciudades observaron un florecer de peñas folclóricas y actividades culturales que se extendieron desde los primeros años de la dictadura hasta su fin, incluso proyectándose más allá del retorno a la democracia.
Dada la complejidad del periodo y el carácter clandestino que adquirió la cultura en el tiempo en que se extendió de dictadura, el estudio las peñas poblacionales en Valparaíso y Viña del Mar hasta antes de esta investigación era prácticamente inexistente. Sumado a ello, la escasez de documentos escritos supuso un gran obstáculo metodológico para realizar este libro. Al respecto, Bravo y González en su investigación sobre las peñas de Santiago, al percatarse de que dicha historia se reconocía casi exclusivamente mediante la vía oral optaron por una metodología más flexible que otro tipo de estudios22. Me posiciono desde la misma mirada y opté porque fueran aquellos mismos, quienes vivieron este convulsionado periodo, los que nos prestaran su voz para escribir las siguientes páginas.
Por último, debo mencionar que este libro no tiene como pretensión abordar el fenómeno en su totalidad, sino iniciar a tientas un camino investigativo a la actividad cultural y contrahegemónica de aquellos espacios que se articularon desde los cerros de Valparaíso y Viña del Mar, en la clandestinidad y marginalidad a la que la dictadura relegó las poblaciones.
22 Bravo y González, Ecos del tiempo subterráneo. p. 12.
1.1 Preludio: el nacimiento de las peñas
El nacimiento de las peñas ya ha sido relatado en otras ocasiones. Tal como exponen Bravo y González, la llegada de la peña folclórica a Chile se remonta a 1964, momento en que Ángel e Isabel Parra vuelven de París con una idea en mente: crear un espacio para la Nueva Canción Chilena, aquel canto que surgía en un contexto de acumulación de problemáticas sociales cada vez más evidentes, y que era despreciado por las parrillas programáticas y líneas editoriales de los medios oficiales1. Las peñas se articularon, en ese entonces, como una mezcla de las tradiciones españolas (lugar de reunión popular y bohemia donde el público generalmente salía a cantar) y las cuevas parisinas donde Ángel e Isabel estaban cantando junto a Violeta2.
1 Bravo y González, Ecos del tiempo subterráneo. p. 28.
2 Godoy, Álvaro, “La peña de los Parra: donde se quedó el canto”. La Bicicleta. N°62. 1985. p. 12.
La Nueva Canción Chilena se irguió entonces como un movimiento musical que revolucionó la escena cultural de Chile desde inicios de la década de 1960 hasta 19733. Esta corriente adquirirá un volumen tal, que llegando a fines de la década de 1960 estará sumamente intrincada con los valores de la Unidad Popular, cumpliendo el rol de propagar el rescate de prácticas e identidades populares e incluso sirviendo como plataforma para la campaña presidencial de Salvador Allende en 19704
Surgió así todo un movimiento de artistas chilenos comprometidos con el pueblo, al servicio de su causa y participantes de sus batallas. Se desarrollaron conjuntos tan maduros artísticamente como lo fue el Quilapayún o el Inti-Illimani, sin mencionar a Violeta Parra, Víctor Jara, Patricio Manns, Tiempo Nuevo, Ángel Parra, entre muchos otros. Estos artistas habían comprobado algo fundamental, y es que las canciones podían ser más elocuentes que los discursos5.
Es en este convulsionado periodo que Ángel e Isabel Parra inauguran la peña de los Parra en 1965. La idea fue fraguada en las calles parisinas, donde los cantores conocieron y actuaron en dos peñas: La Candelaria y La Escala. No habría que esperar mucho para que la peña de los Parra se transformara en el corazón de la Nueva Canción Chilena, y una vez inaugurado este espacio, el fenómeno peñas se expandió por todo el país6 “Las calles santiaguinas se poblaron de muchachos que sin inhibiciones lucían su guitarra bajo el brazo. Peñas por todas partes. Peñas en los liceos, en los Sindicatos. La Juventud Comunista inauguró la suya por allá por Avenida Matta. Los estudiantes de la Universidad Técnica se reunían todos los viernes y sábados para cantar”7, relataba en 1977 desde el exilio René Largo Farías, conductor radial y director de la mítica peña Chile Ríe y Canta
3 McSherry, “La dictadura y la música popular en Chile”. p. 150.
4 Rolle, Claudio, “La Nueva Canción Chilena”.
5 Mansilla, Luis, “Presente y futuro de las canciones del pueblo”. Chile Ríe y Canta. N°1. Santiago. 1970. p. 19.
6 Bravo y González, Ecos del tiempo subterráneo. pp. 28-29.
7 Largo, René, “La nueva canción chilena: II Parte”. Chile Ríe y Canta. Santiago. Marzo de 1992. p. 4.
A la peña de los Parra le seguirá otra famosa peña que buscaría imitar, en Valparaíso, lo que para entonces sucedía en la capital. Así, en 1965 nacería la peña Folclórica de la Universidad de Chile, la cual se mantendría activa hasta su colapso en 19738. Tal como relatan Catalina Jordán y Cristian González, esta tuvo como equipo fundador a un grupo de estudiantes de la Universidad de Chile (actual Universidad de Playa Ancha), varios de los cuales posteriormente tendrían una importante carrera musical, como Osvaldo “Gitano” Rodríguez, Payo Grondona, o los integrantes del grupo Tiempo Nuevo. Estos muchachos tomaron como inspiración la peña de los Parra, guiados, al igual que sus referentes, por las inquietudes político-sociales de la época. Esta peña tuvo varias etapas y funcionó en distintos locales, la más emblemática fue su tercer y última sede: un subterráneo que le decían “el Hoyo”, ubicado en un edificio de la manzana de Bellavista con Blanco, actualmente demolido. Esta peña gozó de mucha popularidad, recibiendo a eminencias de la época como Violeta Parra, Quilapayún, Víctor Jara, Patricio Manns, Ángel Parra, Inti Illimani, Pablo de Rokha, Pablo Neruda, entre muchos otros9
8 Donoso, Christian, “La Peña de la Universidad de Chile de Valparaíso a través de los ojos de Luis Díaz Alvayay”. Revista Promús. 2014.
9 González, Cristian y Jordán, Catalina, “Las peñas en el Gran Valparaíso (1965-1990): nuevas escenas musicales y resistencia cultural”. Coloquios de investigación, Carrera Pedagogía en Educación Musical UPLA. Primera Jornada (27 de mayo de 2021). Disponible en: https://www.upla.cl/noticias/2021/06/03/coloquio-de-investigacion-demusica-upla-convoco-a-profesionales-y-estudiantes-de-la-disciplina/

Fotografía 1.
Margot Loyola y Osvaldo Cádiz en la peña folclórica de la Universidad de Chile
Extraída del libro “La Cueca: Danza de la vida y de la muerte”10
A partir de ciertas divisiones internas en la mencionada peña surgirá otra, esta vez en Viña del Mar. Esta peña tuvo como nombre la peña del Mar y prontamente mutó en la peña Folclórica de Viña del Mar, con el Gitano Rodríguez y el Payo Grondona a la cabeza11
El 11 de septiembre de 1973 vino a desbaratar toda la rama cultural construida durante la década anterior. Mientras las peñas se clausuraban, los referentes de la Nueva Canción Chilena sufrían los rigores de un régimen impuesto por la vía de la fuerza12. Al respecto, René Largo Farías hacía un resumen del triste panorama en 1977:
“Víctor Jara fue brutalmente asesinado; Héctor Pavez murió en el exilio en 1975; Ángel Parra estuvo largo tiempo encarcelado; Juan Fianelli, folclorista y dirigente del magisterio, fue detenido y figura en la siniestra
10 Loyola, Margot y Cádiz, Osvaldo, La Cueca: Danza de la vida y de la muerte. Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso PUCV, 2010, p. 107.
11 Largo, René, “La nueva canción chilena: II Parte”. p. 4.
12 Bravo y González, Ecos del tiempo subterráneo. p. 37.
lista de “desaparecidos”; la DINA secuestró en Buenos Aires a Kiko Elgueta, primera voz del Conjunto “Quilmay”, y no se ha vuelto a saber de él. Patricio Manns, Isabel y Ángel Parra, Sergio Ortega y Patricio Castillo viven en París. Allí tiene su sede el Quilapayún (...); y también junto al Sena, con valiosa asesoría de Edmundo Vásquez, los compañeros Pablo Armijo, Julio Salas, Ramón Pavez, Hernán Saavedra y Carlos Morales crearon el grupo Trabunche. Jóvenes cantores populares crearon el Licanantay en Ciudad de México. “Los Pehuenches” en Montreal, Canadá. Payo Grondona, el Aparcoa y el Tiempo Nuevo están en la República Democrática Alemana. En Roma anclaron los Inti Illimani, y en cualquier lugar de Europa viven, luchas y sueñan Los Amerindios de Julio Numhauser, Charo Jofré, Hugo Arévalo, Inés Carmona, Marta Contreras, Osvaldo Rodríguez, integrantes del Curcumén y del Wiracocha viven en Suecia. Los Emigrantes fueron a dar a Cuba y Canadá. Guitarras y voces de Chile que el huracán pinochetista echó a rodar por el mundo; hombres y mujeres, artistas populares, luchadores revolucionarios que no han cerrado la boca ni se han cruzado de brazos. Todos están cumpliendo su tarea, esperando el retorno, que llegará, sin duda alguna”13
Se instaló un proyecto autoritario que tuvo como tarea primigenia demoler los cimientos construidos por los gobiernos anteriores a 1973. En concreto, se buscó erradicar todos los vestigios heredados del régimen de la Unidad Popular14. La dictadura militar chilena fue acompañada de lo que la historiadora Karen Donoso ha conceptualizado como un periodo de apagón cultural. La autora explica este fenómeno en la disminución de la creación, producción y circulación de bienes culturales en el interior del país a partir de 1973, entendiendo el origen de este fenómeno como una política desde arriba. Pese a esto, la autora hace énfasis en que el concepto posteriormente fue utilizado tanto por adherentes como opositores a la Junta Militar, proponiendo que la dictadura, a pesar de tener un discurso público basado en el nacionalismo y la exaltación de la patria, planificó políticas culturales en función del nuevo proyecto a implementar, el neoliberalismo, disminuyendo la influencia del Estado en la producción cultural y difusión artística. Este hecho, en específico,
13 Largo, René, “La nueva canción chilena: II Parte”. p. 6.
14 Bravo y González, Ecos del tiempo subterráneo. p. 39.
fue lo que provocó el apagón cultural15. Por supuesto, esta planificación cultural por parte de la dictadura va de la mano con el intento de suprimir todos los vestigios culturales de los tiempos de la Unidad Popular. Como señalan Bravo y González, en la Política Cultural del Gobierno de Chile, un documento elaborado por la junta en 1975 se manifestó explícitamente el rechazo y la crítica hacia una supuesta “instrumentalización” de la cultura, perpetrada en el gobierno de la UP. “El desenvolvimiento cultural en nuestro país no ha seguido más pautas que las dictadas espontáneamente por quienes lo han enriquecido, salvo en el caso del trienio 1970-1973, en que el marxismo intervino, orientó y manejó la creación cultural chilena ajustándola estrictamente a los cánones que estuvieran de acuerdo con sus objetivos políticos”16
Tal como señala Valentina Arévalo, la idea del apagón cultural en ocasiones ha sido ha sido criticada en tanto no comprende en su análisis el desarrollo de prácticas artísticas de resistencia acaecidas al margen del discurso oficial17. En esta misma línea, Cristi y Manzi señalan que, sin desconocer el impacto de la censura y las múltiples restricciones a toda forma de oposición pública, es posible rebatir la idea de apagón cultural puesto que esta busca ensombrecer el amplio despliegue de la cultura alternativa18. Nos ubicamos por tanto en un panorama que da cuenta de ambas realidades: como plantea Karen Donoso, entendemos el apagón cultural como una política desde arriba que repercutió catastróficamente en la vida cultural nacional, pero así mismo comprendemos el desarrollo de una cultura alternativa y disidente en el marco de una política que buscó eliminar todo antecedente cultural anterior al nuevo proyecto neoliberal, generando una nueva cultura que quedó relegada a la clandestinidad. En este debate la pregunta queda abierta y esperamos develar alguna respuesta en el transcurso de este libro ¿Hubo realmente un apagón cultural?
15 Donoso, Karen, “El ‘apagón cultural’ en Chile: políticas culturales y censura en la dictadura de Pinochet 1973-1983”. Outros Tempos. Vol. 10. N°16. 2013. pp. 105-106.
16 Bravo y González, Ecos del tiempo subterráneo. p. 48.
17 Arévalo, Valentina, La cultura en el campo de las ideas (1973-1985): prácticas y discursos de la institucionalidad de la dictadura chilena y el movimiento artístico-cultural de resistencia (UNAC y CADA). Tesis de magíster en Historia, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, p. 83.
18 Cristi, Nicole y Manzi, Javiera, Resistencia gráfica dictadura en Chile. APJ - Tallersol. Santiago, LOM Ediciones, 2016, p. 266.
Dejando por un momento aquel tema de lado, es en este contexto dictatorial que las peñas existentes desaparecieron, fueron allanadas, clausuradas, y sus organizadores perseguidos y hostigados por el régimen. Los militares asumieron el control del país siguiendo un plan de guerra, convencidos de que la Unidad Popular era un movimiento que amparaba grupos armados, y por ende, actuaron como si estuvieran en el frente de batalla19. En la oscura época que suponen los primeros años de la dictadura nacerán, en el oscurantismo, las primeras peñas en los cerros de Valparaíso y de Viña del Mar.
La primera parte de este libro tiene como fin caracterizar las peñas poblacionales que florecieron en los cerros de Valparaíso y Viña del Mar durante la dictadura militar, mientras que la segunda parte tendrá como foco reconstruir un relato sobre las vivencias culturales de ambas ciudades.
Un buen punto para iniciar este apartado es la fisionomía de la peña folclórica tras el golpe militar. Tal como afirman Bravo y González, luego de 1973 las peñas conservan ciertos rasgos de formato y contenido, pero muchos otros aspectos se ven notablemente alterados. En estos locales se mantiene la intimidad, ya que continúan siendo espacios reducidos, aptos para la interacción más directa entre artista y público.
Sin embargo, su carácter acogedor experimenta una variación debido al contexto intimidatorio de ciertas normativas a las que se exponen quienes quebrantan dichas normas. Ronda el miedo, la decoración conserva su aspecto rústico pero se eliminan los símbolos que guarden cualquier relación con el periodo anterior al golpe. Nadie se siente con libertad de instalar una bandera o un afiche alusivo a una posición ideológica20.
El vino navegado y la empanada desde antes de 1973 ya se habían instalado como los platos típicos de la peña. Esta característica atravesará todo el periodo dictatorial e incluso en nuestros días seguirán caracterizando a los mencionados espacios. Lo gastronómico en la peña en
19 Huneeus, El régimen de Pinochet. Santiago. p. 98.
20 Bravo y González, Ecos del tiempo subterráneo. p. 66.
dictadura, al igual que lo era antes, permanece en un rol secundario, pues la atención sigue centrándose en el espectáculo que brinda el artista. Dicho espectáculo se diversificará, la música seguirá teniendo un rol protagónico, pero a su vez se incorporan obras de teatro, poesía, danza, y otras expresiones artísticas21.
De la misma forma, el movimiento musical también sufrirá una gran transformación. Los cantores que en un inicio reinterpretan obras de la Nueva Canción Chilena van creando una nueva estética fruto de su contexto, dando como resultado un movimiento sucesor denominado el Canto Nuevo. Este, desde un inicio se entiende como una continuación (y restauración) de una tradición entendida como democrática, en oposición a un presente marcado por el autoritarismo. En este contexto, los músicos del Canto Nuevo que surgieron tras el golpe buscaron establecer una continuidad con la Nueva Canción Chilena, especialmente a través de la utilización de instrumentos andinos y folclóricos. Las letras del Canto Nuevo supondrán un modo de enunciación colectivo, condicionado por la necesidad de sobrellevar un silencio producido por la desaparición de sus referentes culturales22
Las letras del Canto Nuevo, dado el contexto represivo, se articularon en los primeros años con un lenguaje cuidadoso que tendió a lo metafórico, a fin de no llamar la atención de los aparatos de inteligencia. Sin embargo, esta definición del movimiento no está exenta de polémicas. Javier Osorio afirma que, a pesar de que comúnmente se señala la construcción poética las letras del Canto Nuevo como “metafóricas”, ellas se ubican más bien en un espacio poético intermedio entre la significación directa e indirecta de un mensaje, que busca ser decodificado claramente por un público auditor. Con el inicio de las movilizaciones en contra de la dictadura, en los primeros años de la década de 1980, estas letras comenzarán a ser cada vez más una herramienta importante para la denuncia y la expresión pública o directa de un descontento23. Cualquiera
21 Ibíd
22 Osorio, Javier, “La bicicleta, el Canto Nuevo y las tramas musicales de la disidencia. Música popular, juventud y política en Chile durante la dictadura, 1976-1984”. A Contracorriente. Vol. 8. N°3. 2011. pp. 257-259.
23 Íbid., p. 263.
sea el caso, el Canto Nuevo aparece ante la necesidad de comunicar en un contexto represivo. ¿Dónde nace el Canto Nuevo? se preguntaba ya en 1977 René Largo Farías. ¿Cómo surge? ¿Quién o quiénes fueron sus impulsores? ¿Quién puede decir... yo estuve en su gestación, o yo lo parí? Pensamos que es difícil precisarlo, y que nadie puede atribuirse la paternidad del Canto Nuevo. Creemos que se trata de un caso de paternidad colectiva”24. Entre los tantos exponentes del movimiento podemos mencionar a Barroco Andino, Ortiga, Santiago del Nuevo Extremo, Schwenke y Nilo, Sol y Lluvia, Congreso, Nano Acevedo, Eduardo Peralta, Rebeca Godoy o Isabel Aldunate, entre varios otros25
Afirmé anteriormente que para abordar el fenómeno de las peñas en Santiago, Bravo y González establecieron una clasificación en donde ubicar las peñas establecidas. En nuestro caso, resulta lógico iniciar desde esta clasificación para desglosar la realidad que se vivió en Valparaíso y Viña del Mar, que si bien resultó bastante peculiar, es similar en otros aspectos al caso de la capital. En primer lugar, los autores clasificaron las peñas bajo el orden dictatorial en tres grandes bloques26:
a) Peñas establecidas.
b) Peñas universitarias.
c) Peñas poblacionales o sindicales.
Tanto la investigación de Bravo y González como la de González y Jordán se centran exclusivamente en las peñas establecidas, es decir, aquellas que operaban bajo un local fijo27. Las peñas poblacionales aún permanecen como un fenómeno escasamente estudiado, lo cual nos lleva a la necesidad de establecer nuestra propia caracterización de las peñas poblacionales de Valparaíso y Viña del Mar.
Partiré afirmando que las peñas poblacionales de Valparaíso y Viña del Mar pueden dividirse en dos tipos, los cuales son:
24 Largo, René, “La nueva canción chilena”. Chile Ríe y Canta. Santiago. Diciembre de 1991. p. 5.
25 McSherry, “La dictadura y la música popular en Chile”. p. 153.
26 Bravo y González, Ecos del tiempo subterráneo. p. 69.
27 Íbid.
1) Peñas poblacionales sin ningún alero.
2) Peñas poblacionales al alero de organizaciones sociales base.
Las primeras aparecen asociadas a los primeros años de la dictadura y se entienden en el contexto de desarticulación de los movimientos políticos ligados a la izquierda. Mientras que las segundas surgen a la par que las organizaciones sociales comienzan a reconstruirse desde mediados de la década de 1970. Lógicamente, tanto Valparaíso como Viña del Mar presencian la transición del primer tipo de peñas a las segundas, sin embargo, existirán grandes particularidades que darán un rumbo propio a la historia de cada ciudad y que intentaremos abordar en las siguientes páginas.
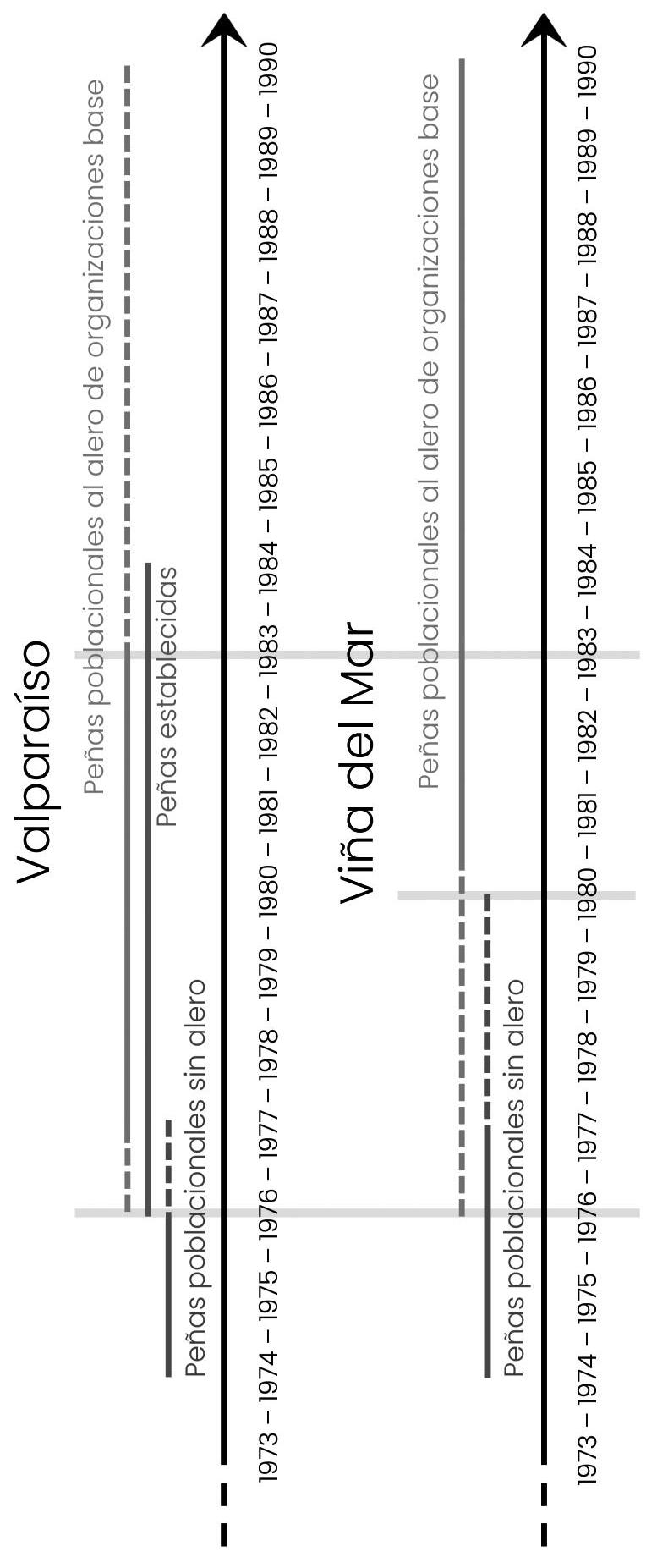
En su primera etapa, tanto en Valparaíso como en Viña del Mar, la peña poblacional es una actividad que se realiza sin el alero de organizaciones mayores. Surge de la mano de exmilitantes desarticulados por el régimen represivo y tiene como principal fin la reagrupación y la solidaridad con aquellas familias afectadas por el golpe de Estado. Como sus homólogas de Santiago, de manera cautelosa, comienzan a surgir para reunir a integrantes de sindicatos o conmemorar fechas emblemáticas28. De manera sumamente simbólica, buscan recrear los espacios culturales que existieron antes de 1973, pero ahora debido al contexto se realizan en la clandestinidad29, de forma esporádica y usualmente sin locales fijos. Las peñas poblacionales sin ningún alero, se entienden en el contexto de la desarticulación y clandestinidad de los partidos que inicia desde 197330. Frente a este panorama, las manifestaciones y creaciones artísticas resultarán más atractivas para los antiguos militantes, y así mismo permitirán ciertas libertades que los reductos políticos no concedían. Este fenómeno se ha conceptualizado como militancia social, y fue la forma que encontró la oposición para combatir la dictadura desde todos los frentes posibles31.
En su mayoría, aunque como veremos existen casos particulares, son peñas que no tienen un nombre en concreto, gozan de poca difusión y tienen una convocatoria muy limitada. El músico Juan Hernández, que participó de peñas en los primeros años de la dictadura, nos aproxima a este periodo. “La peña se componía de gente muy afín que se reen-
28 Bravo y González, Ecos del tiempo subterráneo. p. 57.
29 Tal como afirma Laura Jordán, a pesar de la clandestinización de los movimientos culturales en dictadura, la presencia de los músicos y músicas resistentes no puede entenderse enteramente desde el ocultamiento, ya que los mismos repertorios se desarrollan en espacios notoriamente públicos. Bajo esta concepción, todas las peñas folclóricas que se realizaron, tanto en Valparaíso como en Viña del Mar funcionaron de forma clandestina, incluso aquellas que lograron periodicidad y funcionaron en locales de forma establecida, pues estas en su totalidad sorteaban la ley al funcionar sin un respectivo permiso. Si bien esta idea de clandestinidad (que es más bien una semiclandestinidad) se ha usado generalmente en los estudios disciplinares ligados a los movimientos culturales en dictadura, abogaremos en esta investigación por utilizar dicho concepto para referirnos únicamente a las actividades culturales que se realizaron en el completo ocultamiento.
30 Furci, Carmelo, El Partido Comunista de Chile y la vía al socialismo. Ariada, Santiago, 2008 (1984), p. 26.
31 Molina, “Las peñas folklóricas en Chile”. p. 8.
contraba en esos lugares. Fueron puntos de reencuentro para mucha gente que andaba desperdigada. Dentro de la persecución había que andar con mucho cuidado, y las peñas sirvieron para recontactarse; para saber de otras personas; para preguntar por quienes no aparecían por ninguna parte; para preguntar por quiénes estaban siendo detenidos. Las peñas tenían esa vinculación que permitía reencontrarse con unos y poder saber de otros”. Al respecto, Sandra Molina afirma que la creación de estos lugares de expresión artística opositora ayudó a la promoción de lo popular, y aunque el radio de acción fue reducido, lograron convertirse en el refugio de la resistencia, y a la vez en un arma social y colectiva que promovió la presencia de los sujetos juveniles dentro de la experiencia social32
Héctor Vega, fundador de la peña de Gómez Carreño, relata, “nosotros éramos militantes de las Juventudes Comunistas desde antes. Quedamos sin mayor comunicación y vimos la necesidad de hacer algo”. Es de esta forma que nacería la mencionada peña a fines de 1974. Otra perspectiva nos expone Raúl Carré, fundador de varias peñas en el Cerro Esperanza, quien comenta que, “en las primeras actividades de carácter solidario hicimos peñas folclóricas que tenían un triple objetivo. Tenían el objetivo de reagruparnos; de hacer solidaridad con toda la gente que estaba sufriendo la represión, con las familias que estaban padeciendo problemas económicos y de sustento; y también por supuesto, entregar el mensaje cultural de no perder nuestras raíces, de mantener nuestra cultura. De hecho, fue tremendamente duro que se hubiera interrumpido todo el estallido cultural que significó el gobierno de Allende, un proyecto político que iba de la mano con la cultura y el arte. Nosotros por supuesto tratamos, a través de las peñas, mantener esa cultura que era popular y que simbolizaba también la lucha que se había desplegado durante el gobierno popular”.
Cuando hablamos del proyecto cultural la Unidad Popular, no debemos entenderlo solamente desde la importancia que tuvo la Nueva Canción Chilena, pues efectivamente hubo una concordancia entre aquella cultura que venía desde abajo, y el marco de acción política proveniente desde arriba. Como afirman Collier y Sater, el Estado no solo luchó por
32 Molina, “Las peñas folklóricas en Chile”. p. 9.
mejorar su bienestar material, sino que también creó gran cantidad de iniciativas culturales, en un gran esfuerzo por llevar las artes a las masas. Uno de estos programas llevó presentaciones regulares de ballet, música orquestal, folclore, teatro, poesía y mimos a los barrios marginales de la clase trabajadora de Santiago en una carpa de circo o en un gran escenario móvil al aire libre33. Otro ejemplo es que, a los pocos días de haber asumido el poder Salvador Allende, se dictó la Circular No.1 de la Secretaría General de Gobierno, la cual establecía que las radiodifusoras de todo el país debían incluir en sus programas un 40% de música nacional, desglosándose en un 15% de música folclórica y un 25% de cualquier ritmo o género, siempre que fuese de autores chilenos34. Todo este proyecto tendría un abrupto fin en 1973. Tal como afirma Sandra Molina, tras el golpe, el Estado entró en conflicto con la cultura, marginando y excluyendo a vastos sectores de la sociedad chilena. Desde entonces, todos quienes participaron de estos refugios culturales pusieron en juego la propia vida, sobre todo los jóvenes, que fueron los más activos y comprometidos en la lucha en contra de la dictadura35
Es en este marco que se articulan las primeras peñas poblacionales de Valparaíso y Viña del Mar. En estos primeros años las peñas fueron el reducto de la resistencia pacífica, en la medida que ayudaron a la reconciliación de los grupos (las distintas facciones de la izquierda previa al golpe) y a la reconstrucción de los lazos sociales que negaban la homogeneidad del discurso dominante, permitiendo la rearticulación social y cultural para luego dar paso a la rearticulación política36.
Las peñas poblacionales toman como referente el formato existente previo a la dictadura, traído a la región por la peña Folclórica de la Universidad de Chile. Cuando hablamos del formato peña nos referimos a aquellas cuestiones que toda peña, por definición, debía tener: velas, vino caliente, empanadas y música folclórica. Así lo confirma Raúl Carré, quien al momento de realizar sus peñas en Cerro Esperanza en 1974 se
33 Collier y Sater, Historia de Chile. p. 284.
34 Largo, “La nueva canción chilena: II Parte”. p. 4.
35 Molina, “Las peñas folklóricas en Chile”. p. 3
36 Ibíd.
basó en su propia experiencia y visitas a la sala El Farol37, cuando esta era sede de la peña Folclórica de la Universidad de Chile.
Un segundo periodo cambiará la dirección y el motivo de las peñas folclóricas, las cuales se realizarán desde ahora al alero de organizaciones sociales base. Mario Garcés Durán ha conceptualizado como un periodo de reconstrucción del tejido social a aquel proceso de reorganización que tiene lugar, con especial fuerza, entre 1976 y 1980. En estos años los pobladores fueron especialmente activos con la protesta social en contra la dictadura. Este creciente protagonismo de los pobladores se puede explicar, entre otras razones, por su temprana rearticulación e innovaciones en sus estructuras asociativas en los primeros años de dictadura38
Inaugurando este periodo de reconstrucción, jugaron un rol importante los comedores populares, que para el caso de Santiago ya desde noviembre del mismo 1973 comienzan a instalarse. Con el tiempo, a estos se fueron sumando otras organizaciones que ya no se ocupaban solamente de los problemas de la subsistencia, sino que también de actividades culturales, educativas y recreativas39, este tipo de organizaciones fueron denominadas por Carlos Catalán como organizaciones sociales base40, y para efectos de este libro, nos centraremos específicamente en los Centros Juveniles y los Centros Culturales, quienes adoptaron la actividad cultural como el principal modo de operar durante el periodo.
Al momento de detenernos en la trayectoria individual de cada ciudad surge uno de los hallazgos más relevantes de este libro, y es que, mientras que en Viña del Mar el surgimiento de organizaciones sociales base desde 1976 (véase la Figura 1) trajo consigo el desarrollo de un abanico bastante amplio de actividades, en donde la peña folclórica era solo una más entre tantas que buscaban dar respuesta tanto a problemas de subsistencia como también a otros de corte culturales, educativos o re-
37 La sala “El Farol” fue la segunda sede en que funcionó la Peña Folclórica de la Universidad de Chile
38 Garcés, Mario, “Los pobladores y la política en los años ochenta: reconstrucción de tejido social y protestas nacionales”. Historia 396. N°1. 2017. pp. 122.
39 Ibíd., p. 123.
40 Catalán, El canto popular en los canales de difusión en 1980. p. 16.
creativos. Paralelo a como se vivía en la ciudad jardín, Valparaíso aparece como un interesante caso de estudio ya que en sus cerros la peña folclórica adquirió una popularidad impresionante, multiplicándose por las poblaciones y convirtiéndose en la actividad cultural por excelencia a la que recurrían las organizaciones sociales. Los responsables de la popularidad que adquirió la peña folclórica en los cerros de Valparaíso fueron las mismas peñas establecidas que se instalaron en las zonas concurridas de la ciudad. Profundizaré en las peñas establecidas en la segunda parte de este libro. Por ahora, debo adelantar que existieron dos peñas establecidas que dieron vitalidad a la actividad cultural de los cerros de Valparaíso: la peña del Instituto Chileno-francés de Cultura, ubicada en el plan de la ciudad, y la peña El Brasero, ubicada en Playa Ancha frente a la entonces Universidad de Chile. Estas dos importantes organizaciones, mientras existieron, brindaron un apoyo constante y sostenido a las peñas poblacionales. Dada su temprana fecha de fundación, fueron estos dos espacios los que lograron atraer a la mayoría de militantes en ese momento desperdigados, y articularse como organizaciones mayores que apoyaron y acompañaron la formación de organizaciones en el cerro. Para referirnos a dicha característica a lo largo de este libro de aquí en adelante, he decidido denominarla la colaboración con los cerros
La peña del Instituto Chileno-francés de Cultura acabaría por disolverse en 1983, mientras que la peña El Brasero lo haría un año más tarde. Para entonces, los Centros Culturales y los Centros Juveniles de Valparaíso están completamente consolidados. La relevancia que tuvieron las peñas folclóricas en los cerros mientras existieron las peñas establecidas, dejaría huella, pues la peña folclórica siguió siendo una de las actividades más relevantes a la que recurrieron las organizaciones sociales base a la par que desaparecían las peñas establecidas
En específico, la disolución de la peña El Brasero está asociada a una muerte natural. Las organizaciones sociales de cada cerro ya habían cobrado relevancia, y con el inicio de las Jornadas de Protesta Nacional en 198341, se hizo necesaria una lucha territorial desde los propios cerros para combatir la dictadura. Al respecto, Patricia Sáez comenta, “creamos
41 Garcés, “Los pobladores y la política en los años ochenta”. p. 122.
el Centro Cultural Cerro Esperanza el 82’. Yo hasta ese entonces era parte del Brasero, pero ya me empecé a alejar para hacer la pelea territorial, porque el Brasero era centralizado, por así decirlo, y se necesitaba trabajar en los cerros y las poblaciones. Todo el mundo empezó a disgregarse porque urgía el trabajo en las poblaciones, en tu territorio”.
Desde 1983, con el inicio de las Jornadas de Protesta Nacional, las peñas pasan a un segundo plano en la medida que surge una lucha más frontal, sin embargo, el desarrollo cultural como modo de resistencia no cesó. “Los Centros Culturales fueron los organismos más fuertes, y la peña fue la actividad más socorrida. Jugaron un papel importantísimo, porque adherir a las protestas era una cosa, pero al hacer actividades culturales tú podías convocar a mucha más gente”, agrega Patricia Sáez.
Para el caso de Viña del Mar surgen desde 1978 dos organismos que se dedicaron a formar y coordinar las distintas organizaciones sociales base desperdigadas por los cerros, logrando armar una red que agrupó prácticamente a todos los cerros de la ciudad jardín. Estos dos organismos fueron la Agrupación de Organismos Juveniles (AOJ) y la Comisión Juvenil, abordadas en profundidad en la segunda parte de este libro. Al amparo de ambas organizaciones se llevaron a cabo varias peñas folclóricas, aunque contrario al caso de Valparaíso, las peñas fueron una más de las tantas actividades a las que recurrían los Centros Juveniles y los Centros Culturales.
Un aspecto relevante de las peñas poblacionales fue la variedad de lugares en que llegaron a realizarse. Esta variedad encuentra razón en lo complicado que resultó a algunos grupos hacerse con un lugar físico en donde realizar sus actividades luego del golpe. Entre los lugares más recurrentes estaban, en primer lugar, las juntas de vecinos y los clubes deportivos, y en segundo, las parroquias y los centros de madres. Junto a estos sitios recurrentes, se alinearon otros más particulares. La particularidad de estos tuvo como tope la imaginación de los grupos organizadores.
Hay gran consenso en que las juntas de vecinos y los clubes deportivos fueron el lugar por excelencia donde se organizó la peña poblacional.
Alexis Sartori, miembro del Taller Cultural Macondo en Playa Ancha, recuerda, “nosotros nos movíamos entre las juntas de vecinos que nos conseguíamos, pintándolo bien amarillito, vamos a hacer una peña, algo bien suavecito, después adentro la gente y los músicos hacían lo que querían. Eran juntas de vecinos bien abandonadas, que nadie las agarraba, entonces nosotros como que les dimos vida. En tiempo de dictadura si no tenían una junta de vecinos bien facha no funcionaba. Había muchas juntas de vecinos en donde un compadre tenía las llaves y no se usaba para nada. Así nos hacíamos un poco el espacio, de vez en cuando. En muchas ocasiones los clubes deportivos manejaban las juntas de vecinos más que la junta en sí, los viejos se juntaban a jugar briscas, a tomar un vinito y se jugaban una pichanguita en la cancha de al lado, entonces a través de ellos llegábamos a los locales”. Misma línea sigue la peña Gómez Carreño que logró hacerse con el Club Deportivo Real Chile, la peña del Club Deportivo Playa Ancha, o las peñas realizadas por la rama cultural del Club Deportivo Orompello. Respecto a este último, Raúl Carré comenta, “una buena parte de quienes asistían a la rama cultural eran jugadores de futbol que jugaban por el Orompello, entonces eso permitía que tuviéramos una relación con el club muy cercana y que nos prestaran el local”.
Las parroquias fueron otro lugar bastante recurrente en que se celebraron peñas folclóricas durante la dictadura. Este fenómeno fue mucho más acentuado en Santiago, lugar donde la Vicaría de la Solidaridad, fundada en 1976 por el arzobispo Raúl Silva Henríquez, jugó un rol relevante al momento de reactivar a los grupos sociales desarticulados, generando un espacio social amplio donde se sabía que los partidos políticos podían funcionar. Tal como afirman Ruderer y Strassner, la Vicaría en este periodo estuvo vinculada ante todo a una Iglesia que luchó desde la base y que no tuvo temor de cooperar con los grupos políticos y sociales del espectro de izquierda42. Hugo Herrera, quien vivió este periodo desde Renca, Santiago, recuerda que, “la Iglesia liderada por don Raúl Silva Henríquez daba mucho espacio. La Vicaría de la Solidaridad era también una instancia que apoyaba las actividades, por ejemplo, ayudaban
42 Ruderer, Stepahn, y Strassner, Veit, “Recordando tiempos difíciles: La Vicaría de la Solidaridad como lugar de memoria de la Iglesia y de la sociedad chilena”. Archives de sciences sociales des religions. N°170. 2015. p. 55.
a organizar encuentros, jornadas, e incluso aportaban con recursos para financiar ciertas actividades. Se entendía por parte de la Iglesia y de los curas que esa era su contribución a lo que estaba sucediendo en ese minuto. Pasado un par de años después del golpe, nos reconectamos con nuestras organizaciones políticas, y fue la iglesia la que generó mejores condiciones para que pudiéramos reorganizarnos”.
En Valparaíso este fenómeno fue menos acentuado, primero, porque la Vicaría se mantuvo como una institución centralizada y por ello su presencia en otras regiones fue bastante reducida, y segundo, porque Valparaíso contó con la presencia de un arzobispo ligado más bien a una derecha conservadora. Don Emilio Tagle, que ejerció como arzobispo y obispo de Valparaíso entre 1961 y 1983, efectivamente se ha catalogado dentro de un grupo de obispos cercanos a un conservadurismo bastante duro. Andrea Botto ante la pregunta de la cercanía de Tagle al conservadurismo, afirma que sí en cuanto a su mentalidad, a la valoración de la tradición y al rechazo a los principios de la ilustración. Nos hallamos ante un grupo que adhería al catolicismo no solo como tradición y cultura, sino que lo consideraba el elemento más importante de la vida y que debía empapar todos los ángulos de aquella; la actitud social constituía de este modo, una derivación de la actitud religiosa43. Pese a las jerarquías eclesiales y el dominio conservador en las esferas más altas de la Iglesia, veremos que a nivel local, en las parroquias de cada cerro, fue bastante común la existencia de párrocos que simpatizaban y adherían con el movimiento alternativo que se gestaba para entonces.
Eduardo “Guayo” Catalán, cantor de peñas, recuerda entre dichos espacios a los que asistió la parroquia de Placeres, la parroquia San Judas Tadeo frente a la cárcel y la parroquia Jesús el Buen Pastor en el Cuarto Sector de Playa Ancha. Al respecto, Guillermo Scherping comenta que, “muchas peñas se hacían en vínculos con parroquias, tuvieron un fuerte vínculo con religiosos progresistas y antidictadura. Yo me acuerdo del cura Pedro Alvear de Forestal y del Alfredo Hudson de Achupallas”. “Lo que pasaba es que ahí los organismos culturales ayudaron a los comedores, y esa era la pega de la Iglesia. Ahí nosotros nos metimos a
43 Botto, Andrea, “Algunas tendencias del catolicismo social en Chile: reflexiones desde la historia”. Teología y Vida. Vol. XLIX. 2008. p. 510.
ayudar también” agrega Víctor Andaur, representante de Forestal para la AOJ.
Rafael Arroyo, músico de peñas, también asistió a actividades en estos lugares. “El cura te prestaba la parroquia aunque fueras comunista, yo conocí muchos curas buenos. El punto importante de porqué muchas peñas se hacían en las parroquias, es que, estamos claro que los militares y los pacos no iban a llegar a una parroquia a dejar la cagá. Entonces fue un bastión de protección hacia las peñas”. Así mismo recuerda
Alexis Sartori del Taller Cultural Macondo, “el lugar más permanente que teníamos era la Iglesia del Segundo Sector en Playa Ancha, las monjas nos prestaban un local que tenían al lado de su iglesia, ahí teníamos el paraguas de las monjas. Por ejemplo, cuando había protestas y arriba copaban los milicos y los marinos, ellas dejaban la campana afuera para que nosotros la tocáramos y avisáramos que estaban ahí y pudiéramos arrancar. Entonces cooperaban con nosotros, cooperaban con sus locales, prestaban la iglesia. Cuando mi hermano cayó preso lo fueron a ver, había toda una complicidad con las monjitas, eran bien progresistas”.
Arnavik Orrego, quien también participó del Taller Cultural Macondo, profundiza esta idea. “Había una simpatía de las monjas por la lucha antidictatorial, ellas sabían que tras la peña había un grupo político. No era una actividad cultural inocua, sino que era una actividad con un sentido político. Y esto sucedía pese a que en ese tiempo había un obispo tremendamente conservador y pinochetista en Valparaíso”.
Pese al conservadurismo desde arriba, la existencia de curas y monjas progresistas a nivel local era un secreto a voces. Al momento de planificar cualquier actividad de este corte, una de las primeras consideraciones era hablar con el párroco local. Esto se repitió a lo largo de todo el periodo, pues incluso cuando se han consolidado las organizaciones sociales base, en muchas ocasiones estas siguieron teniendo la misma dificultad para hacerse con un lugar físico en donde realizar su actividad. Así, se buscaba el amparo de las parroquias para realizar dichas actividades, sin embargo, que se prestara o no dependía del párroco de turno.
Por ejemplo, comenta Patricia Sáez, cantora de peñas y fundadora del Centro Cultural Cerro Esperanza, “había muchos lugares donde los centros culturales tenían el amparo de la iglesia, donde había curas más progresis-
tas, sobre todo en Santiago. Trabajar físicamente en un lugar de la iglesia era mucho más seguro. El amparo de la iglesia dependía del cura párroco sí. Nosotros cuando nos juntamos y creamos este centro cultural buscamos el alero de la iglesia, pero al cura le daba miedo. Además nos dijo, si quieren trabajar conmigo al amparo de la iglesia, lo que todos buscábamos porque era una forma de seguridad, ustedes tienen que cantar, si es que tienen un taller de guitarra, tienen que venir aquí a las misas el día domingo. Teníamos taller de guitarra, pero de todas formas nadie quiso”.
Paralelo a estos sitios más recurrentes donde se realizaron peñas folclóricas, la imaginación llevó a desarrollar estas actividades en otra serie de lugares tales como canchas, casas particulares, quebradas, quintas de recreo, la misma vía pública, etc. Resaltan algunos de estos lugares por su especial particularidad.
Guayo, músico de peñas, relata cómo él mismo organizó algunas peñas en quebradas. “Clandestinas, porque había compañeros que estaban combatiendo y no podían, por ejemplo, atravesar hasta Playa Ancha. Entonces íbamos lo más cerca que podíamos. Yo hice algunas peñas para los compañeros guerrilleros aquí en Barón, donde actualmente están Fuerzas Especiales. Ir muy hacia arriba era pesado, y era poco estratégico andar con una guitarra hacia la nada en el monte, entonces ellos bajaban hasta cierto punto y ahí les hacíamos la peña”. Alexis Sartori, miembro del Taller Cultural Macondo también llegó a realizar peñas en quebradas para fechas clave y llamado a movilizaciones. Así mismo relata Rafael Arroyo, músico de peñas, sobre aquellas que se hacían en el fondo de la quebrada. “Me acuerdo que abajo en la quebrada entre el segundo y el quinto sector de Playa Ancha, que ahora desapareció, había un pequeño desplaye donde corría el agua y ahí se hacían unas pequeñas peñas folclóricas. Llevaban su pipeño y se hacían, a escondidas ahí”.
En ocasiones, estas peñas buscaban apegarse dentro de lo posible al formato tradicional. “Un palo grueso enterrado en el sueño y la velita puesta arriba. No tenían mesa, había gente que tenía su sillita portable, pero la mayoría se sentaban en el cerro, en las piedras. Sin comida, ya que eran más para divertir a los compañeros y para que aprovecharan de intercambiar datos y equipo”, relata Guayo. “Era eso, o sino hacíamos nuestros escenarios a pie de cerro, levantábamos cuatro palos, tirábamos una plan-
cha, y por ahí nos hacíamos unas monedas para conseguir un parlante con un micrófono. Uno se paraba a agitar, venía otro, tocaba la guitarra y se armó la peña, pero eran bien rústicas”, agrega Alexis Sartori.
Casas de particulares también fueron lugar donde se realizaron peñas.
Víctor Ahumada, cantor callejero, recuerda su experiencia en la Casa del Folclore de los Núñez, que quedaba en Levarte, Playa Ancha. “Era una familia de músicos y cantores, ahí tenían un patio grande donde se hacía una peña. Esa sí que era clandestina porque era en la casa de ellos mismos”. Guayo también asistió y organizó peñas de este tipo. “En el departamento de Sergio Figueroa en Barón hacíamos peñas, sacábamos todos los muebles, los metíamos en una pieza y ahí se hacía la peña. Aquí en mi propia casa se hicieron un par de peñas, pero chiquititas, no llegó mucha gente porque esta casa era muy reconocida como nido de comunistas”. En el caso del Centro Cultural Cerro Esperanza, al no contar con un espacio donde realizar sus actividades, a menudo el centro cultural funcionó en las casas de sus organizadores.
En ocasiones se iba un paso más allá y la peña se podía instalar en la misma vía pública. “Aquí Mauricio Pontivo prestaba un camión en donde la rampa se hacía escenario. La rampa era muy especial porque la hizo él, un camión que él mismo adaptó. Debajo de la rampa sacaba una escalera y los artistas subían por ahí, cantaban, con micrófono, parlante y todo, después bajaban la rampa. Se ponía donde pudiera ponerse, inclusive en la plaza del pueblo, porque nos tenían prohibido usar esa plaza. El Mauricio ponía el camión, levantó el capó y se puso a trabajar. Lo que estaba haciendo es que con el mismo camión sacaba batería, y tenía iluminación y micrófono. Si llegaban los pacos, no, yo estoy en pana. Tenía la rampa con puros cables escondidos y con pasto sintético. Así funcionaba su peña”, recuerda Guayo.
De la misma forma, Lucas Machuca recuerda que para uno de los tantos festivales que realizaron en Achupallas, no sabían cómo hacer el escenario, y un vecino que manejaba camiones prestó la rampa para hacerlo. “Entonces la rampa era el escenario, y al costado de cada rampa pusimos cuatro andamios, donde colocábamos tarros de leche Nestlé con focos de luces, es decir, la precariedad misma. Pero ante tanta precariedad existía mucha voluntad y ganas de hacer las cosas”.
Así como se las ingeniaron para levantar las peñas en donde fuera necesario, los pocos recursos no fueron una limitante a la imaginación de los organizadores. “Había creatividad ahí, yo recuerdo una peña que se le llamaban la peña de los Volantines, en Playa Ancha, porque se les ocurrió colgar volantines el día de la peña. Otros ponían candelabros a las velas. Se hacían con harto cariño y mucha creatividad. Casi todo se hacía a mano y de a uno. Si hacías una invitación, era a manito”, recuerda Guillermo Scherping.
Sobre las localidades y los cerros en que se realizaron peñas folclóricas, existe consenso en que prácticamente las hubo en todos los cerros, tanto de Valparaíso como de Viña del Mar.
En Viña del Mar se logró articular una red muy organizada que conglomeró prácticamente a todos los Centros Juveniles y Culturales de la ciudad. De esta forma, la peña folclórica de manera natural se convirtió en una actividad conocida a la que podían recurrir las distintas organizaciones sociales base.
En el caso del Valparaíso no existió una organización mayor que coordinara las distintas poblaciones, esto llevó a que los cerros funcionaran durante la mayor parte del periodo como verdaderas islas de resistencia cultural. En este contexto, naturalmente algunos cerros fueron más movilizados que otros. Las organizaciones sociales base que nacían en las poblaciones a menudo se erguían de la mano de jóvenes militantes que luego de la dictadura encontraron en las peñas establecidas un refugio dentro de todo el caos. De esta forma, teniendo como referentes a las peñas establecidas, la peña folclórica se articuló como una actividad que se replicaba en los cerros. Proceso que fue logrado a través de la colaboración con los cerros, promovida desde el mismo Brasero y el Instituto Chileno-francés
La colaboración con los cerros es un fenómeno que tiene símil en Santiago, lugar donde la peña establecida creó espacios y comités de solidaridad dedicados a dar cobertura a la enorme demanda de artistas por parte de las poblaciones44. Respecto a la colaboración con los cerros
44 Bravo y González, Ecos del tiempo subterráneo. p. 172.
en Valparaíso, Guillermo Scherping, cantor de peñas y parte del equipo fundador de la peña el Brasero, comenta, “fue tanto así que con algunas peñas de los cerros, más El Brasero, formamos la Agrupación Cultural de Valparaíso, la CUVAL, que sirvió para que desde los cerros ya no tuvieran que ir exclusivamente al Brasero a buscar cantores, sino que en la CUVAL había vínculo con muchos más artistas que a veces no eran del Brasero ni eran del francés, eran músicos de estas peñas de los cerros que estaban dispuestos a ir a otros lugares”. “Como peña, nosotros nos dirigíamos a colaborar con las peñas que se construían en los cerros. Muchos de nosotros militábamos en las Juventudes Comunistas, pero en las peñas había jóvenes de todos los sectores, y sobre todo independientes. Los muchachos de la jota del barrio llegaban a la peña El Brasero y nos decían, tenemos esta actividad tal día, y ahí nos coordinábamos, y a su vez nosotros intentábamos que nuestra presencia en la peña en los cerros fuera entregándoles elementos sobre cómo desarrollar mejor la actividad”, agrega.
Así mismo recuerda Guayo, cantor de peñas y parte del equipo técnico de la peña del Instituto Chileno-francés, sobre la colaboración con los cerros. “El chileno-francés me mandaba. Soy dirigente del club deportivo y queríamos pedir su ayuda. Ahí estábamos en vitrina nosotros los cantores. Ya, tengo a este y a este. Y quedaban contentos, llegábamos y éramos las estrellas para ellos. La labor nuestra al llegar a los cerros era cachurear el mote, más o menos, y tratar de organizar altiro otra peña para llevar a otro grupo de músicos». Oscar Carrasco, músico de peñas, comenta, “las peñas del plan surtían con artistas a las peñas del cerro, oye van a venir los cantantes del francés y otros de la peña tal, así se manejaban. Hay una peña en tal cerro, quien quiere ir o quien puede ir, uno decía, ya, yo voy”.
Pese a que las peñas establecidas cumplieron una importante labor en la cuestión de gestionar la visita de artistas a los cerros, no fueron menos importantes los artistas locales de cada población y aquellos que llegaron mediante otras vías. Víctor Ahumada, cantor callejero, llegó a las peñas folclóricas tras una invitación mientras hacía su show de micro “Oye compadre, ¿usted puede ir a apoyar? Claro, no te pagaban ni un peso, pero te daban un vaso de vino y una empanada”.
Así mismo, las peñas poblacionales solían contar con cantores y músicos estables que vivían en el mismo cerro. “Al final se establecieron lazos con otras peñas, y también los partidos hacían trabajo en conseguirnos artistas. Teníamos un elenco estable que era la gente del barrio, que tocaba guitarra, incluso había compositores y folcloristas también, ellos siempre actuaban”, comenta Raúl Carré del Cerro Esperanza. Alexis Sartori del Taller Cultural Macondo recuerda, “cuando venía un compadre pulento, lo mezclábamos siempre con gente de la pobla que cantaba. Salieron varios cabros haciendo música, en ese tiempo todos agarraban una guitarra, todos eran Violeta Parra y Silvio
Rodríguez. La calidad no importaba, le dábamos un espacio al que quería pararse arriba”.
En un nivel más general, ya hemos mencionado que la peña poblacional en sus primeros años tiene como grandes motivos la reagrupación y la solidaridad entre los grupos desarticulados por la dictadura; y asimismo, se sustenta en un esfuerzo por mantener viva la cultura alternativa. Como señala Caterina Preda, el arte que había dominado durante el gobierno de Allende continuó durante la dictadura en forma de resistencia cultural. Iniciada la dictadura, la actividad cultural adoptó un carácter testimonial, con el fin de salvar la memoria prohibida de los años anteriores45. Edward Said al respecto, ha abordado dicho fenómeno desde el punto de vista de los procesos de descolonización post imperialismo. Para el autor, la resistencia cultural implica la realización de esfuerzos para reconstruir una comunidad pulverizada y salvar o restaurar el sentimiento y el hecho mismo de la comunidad contra las presiones del sistema colonial46. La idea de resistencia cultural, desprendiéndola del proceso de descolonización, ha sido constantemente utilizada en otros estudios disciplinares. Entre varios otros, Fernando Camacho, Moira
45 Preda, Caterina, Art & Politics Under Modern Dictatorships. A Comparison of Chile and Romania. Bucarest, Palgrave Macmillan, 2017, p. 211.
46 Said, Edward, Cultura e imperialismo. Barcelona, Anagrama, 1993, p. 326.
Cristiá47, o José Santos48 han aplicado el concepto a los espacios culturales alternativos que se abrieron durante la dictadura militar chilena. Cierto es que, al momento de hablar de resistencia cultural en un contexto dictatorial entran en juego una serie de factores distintos a la concepción descolonialista que formuló Said. Aparece así, una fuerza en pugna entre una cultura oficialista impuesta por el régimen de turno y una cultura alternativa y disidente que encarna todo aquello que el régimen de turno quiere negar. Pilar Calveiro, quien estudia los campos de concentración en Argentina, explica como estos mismos espacios generan, a modo de resistencia, líneas de fuga, las cuales se caracterizan por la ruptura de la disciplina, la transgresión de la normatividad, y por estar asociadas a la preservación de la dignidad, una estrategia para sobrevivir sin entregarse, sin dejarse arrasar49. Por tanto, para efectos de este libro entendemos como resistencia cultural el esfuerzo por reconstruir una comunidad contra las presiones dictatoriales, implicando con ello, la preservación de la dignidad de un grupo azotado por el régimen y las ansias por romper la normatividad, a través, en este caso, de las herramientas que traía consigo el movimiento cultural de la época.
Junto a la reagrupación y la necesidad de producir cultura se pueden alinear otros motivos donde podríamos mencionar la recreación. Esta no debe considerarse como un factor menor en un contexto en donde la socialización y el componente humano se vio truncado de un día para otro. El golpe significó que los militantes recurrieran a la clandestinidad50, y que los artistas fueran despedidos de sus antiguos trabajos, por no mencionar la creación de listas negras donde comenzaron a circular los primeros artistas prohibidos51. En el oscuro mundo de aquellos años no se puede negar la necesidad humana de entretenerse y compartir con otros.
47 Camacho, Fernando y Cristiá, Moira, “La resistencia cultural de las dictaduras del Cono Sur. Un estudio comparado de la solidaridad desde Francia y Suecia con Chile y Argentina a partir de la gráfica política”. ANPHLAC. N°30. 2021.
48 Santos, José, “Intelectuales en prisión. Resistencia cultural en los espacios del terror de la dictadura chilena”. Palimpsesto. Vol. VIII. N°11. 2017.
49 Ibíd., p. 20.
50 Bravo y González, Ecos del tiempo subterráneo. p. 75.
51 Preda, Art & Politics Under Modern Dictatorships. p. 212.
Este fenómeno se ve más acentuado en un periodo histórico en donde la entretención estaba estrechamente ligada acto social, y otros tipos de artefactos frecuentes en la actualidad como la televisión, eran más bien escasos. Como afirma Sergio Durán, en Chile hacia 1974 había cerca de 12 televisores por cada 100 habitantes52. La radio por su parte, aunque mucho más frecuente en los hogares, había eliminado de raíz todo aquello que tenía que ver con el movimiento cultural gestado en el periodo de la Unidad Popular. Desde el inicio de la dictadura, radio y TV coartaron espacios a la expresión de proyectos estético-culturales disidentes al modelo dominante53. Frente a este panorama, la dinámica entre el reencuentro, la cultura, y la entretención, se vuelve relevante dentro de toda la oscuridad que inundaba el periodo.
A modo de profundizar en los motivos que tuvieron las peñas poblacionales, he establecido tres grandes grupos:
1) Peñas de reagrupación.
2) Peñas solidarias.
3) Peñas para celebrar fechas conmemorativas.
Las peñas de reagrupación, a diferencia de los otros dos grandes motivos, aparece como una cuestión ligada a los primeros años de la dictadura. Debido a esto, una consideración que debemos tener sobre este primer periodo, es que una peña poblacional perfectamente podía tener como motivo la reagrupación, y además, dotarse de carácter solidario o celebrar una fecha clave, sin la necesidad de excluirse un motivo del otro.
Eventualmente, las peñas que buscaban la reagrupación fueron desapareciendo en la medida que se reconstruía el tejido social. En este contexto, mientras que en Viña del Mar existió cierto equilibrio entre los distintos motivos, las peñas poblacionales de los cerros de Valparaíso (mucho mayor en número), tendió a tener como principal fin la reagrupación, proceso que fue coordinado en gran medida por las peñas establecidas.
52 Durán, Sergio, “Qué bueno es verte aquí. Televisión y vida cotidiana en dictadura. Chile, 1973-1990”. XVI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Chistoria. Departamento de Historia, Universidad Nacional de Mar de la Plata. 2017. p. 5.
53 Catalán, El canto popular en los canales de difusión en 1980. p. 30.
Paralelamente a las peñas de los primeros años que buscaban la reagrupación pero no lograron celebrarse más de una o dos veces, las peñas poblacionales favorecidas por la colaboración con los cerros tuvieron la característica de buscar imitar la regularidad que tenían las peñas establecidas que les ayudaban en su organización.
La peña el Brasero se celebraba semanalmente los días viernes, mientras que la del Instituto Chileno-francés se realizaba los días sábados.
Guillermo Scherping, miembro del equipo fundador de la Peña El Brasero comenta que, “la peña era conocida, y nosotros le dimos regularidad permanente. Siempre pensábamos que, de fallar una semana, significaría que la gente no iba a tener la certeza de que habría peña la semana siguiente”. Siguiendo esta lógica, las peñas establecidas al colaborar en la organización de peñas poblacionales, buscaban como meta, primero, que las peñas poblacionales pudieran autosustentarse, y segundo, que adquirieran constancia y regularidad. “Una de las formas que se buscó para el reencuentro, fue el desarrollar estas peñas, entonces se sugería que, en juntas de vecinos, en clubes deportivos, en otros casos en canchas, se desarrollaran este tipo de encuentros, de tal modo que la gente pudiera comenzar a reagruparse, a reorganizarse, y a tener alguna actividad colectiva. Nosotros le decíamos a militantes de la Jota que vivían en los cerros que una de las actividades que podían desarrollar era la peña, y que si la hacían, que contaran con apoyo nuestro. Así llegamos a contar con 22 peñas en los cerros, entre peñas que se hacían una vez al mes, otras cada dos meses y otras semestrales”, agrega.
Otro gran motivo, que estuvo presente sobre todo en los primeros años, fueron las actividades de carácter solidario. Peñas para juntar fondos, para recolectar víveres, para cooperar con alguna familia afectada por el régimen, entre otras razones. “En ocasiones, como entrada a la peña se pedían alimentos no perecibles, para cooperar con la gente que no tenía comida, con la gente cesante, o para apoyar a las familias con integrantes presos”, recuerda el músico de peñas Oscar Carrasco. Sobre las peñas solidarias, Guillermo Scherping comenta que, “eran comunes, pero esporádicas. No tenía una continuidad y se hacían con un objetivo preciso. Por ejemplo, cuando había incendios, comunes en Valparaíso, se armaba la peña para juntar enceres y alimentos. Hoy día a nadie se le ocurre hacer una peña cuando hay un incendio. En ese entonces se
armaban peñas para eso, para la gente que estaba enferma y no tenía atención”. Rafael Arroyo, músico de peñas, recuerda que “todo conjuntaba, había motivaciones de ayuda social, ya que en esos tiempos no había nada de nada. Las peñas muchas veces eran lo que ahora es la completada, porque todos sabemos que hoy en día hay gente que se tiene que curar el cáncer a puras completadas”. Al respecto la dirigente vecinal Mónica Peña, relata: “yo estuve en una peña en la población Salvador Allende, que ahora se llama Glorias Navales, en Viña. Mi papá inició la primera peña que se hizo ahí en dictadura, y se hizo para financiar ollas comunes”.
El tercer gran motivo fue la celebración de fechas conmemorativas. En los primeros años de dictadura, donde la organización de la peña era relativamente más compleja, la celebración de fechas clave permitían a los organizadores adoptar cierta regularidad sin comprometerse a la modalidad semanal o mensual. Por su parte, en la etapa donde ya se han asentado los Centros Juveniles y los Centros Culturales, la celebración de fechas claves aparece como el motivo perfecto para seguir celebrando peñas folclóricas dentro de las otras actividades que se llevaron a cabo en estos centros.
La peña La Jardinera, que funcionó en la población Lord Cochrane de Recreo, logró realizarse aproximadamente cuatro veces en el curso de los seis meses posteriores a su creación (entre 1974 y 1975). Años más tarde, el Centro Cultural Cerro Esperanza (que inicia sus actividades en 1982) celebraba aproximadamente seis peñas por año. Ambas peñas, aunque corresponden a dos etapas distintas, funcionaron bajo la modalidad de celebración de fechas conmemorativas. “En los cerros las peñas eran eventos que se hacían para hacer trabajo cultural y conmemorar fechas. Se hacían muchas, pero no eran estables como El Brasero o el Chileno-francés. Celebrábamos aniversarios, conmemoraciones, eventos del barrio, e incluso celebramos peñas para el día internacional de la mujer”, recuerda Patricia Sáez del Centro Cultural Cerro Esperanza. Para el caso del Taller Cultural Macondo en Playa Ancha, a estas fechas claves se sumaban llamados a paro y a movilización.
“Lejos estamos de ocupar nuestro canto para conseguir beneficios económicos. Solo nos basta una reducida entrada que nos permita mantenernos despiertos. Nuestro local nunca ha perseguido convertirse en un restaurante con “show”. […] No cambiaremos nuestra posición. Una peña es un lugar donde van artistas y público a encontrarse con la poesía, con el canto, no a beber descontroladamente y que el espectáculo pase a un segundo plano”54
Así declaraba en 1976 el cantor Nano Acevedo, fundador de la primera peña en Santiago luego del golpe (la peña Doña Javiera), respecto a la cuestión “comercial” a la que se vieron expuestas muchas peñas en Santiago. Este fue un fenómeno propio en relación con el formato de las peñas establecidas de Santiago, entendiendo por este al espacio físico donde se llevaba a cabo la peña, el mobiliario que se utilizaba, la ornamentación y recursos que poseían55
En torno al mencionado formato, Bravo y González establecieron tres divisiones:
a) Peñas al alero de restaurantes.
b) Peñas restaurantes.
c) Peñas con recinto propio.
Respecto a las primeras, los autores afirman que ante la censura imperante, muchos artistas se vieron en la obligación de buscar una tribuna en restaurantes que en determinadas horas no tuvieran público, y así, mediante una negociación entre dueño y artista, se cerraba una alianza en donde por lo general, el consumo era para el primero, y el valor de la entrada para el segundo. En las segundas, la peña funcionó en el mismo restaurante bajo la lógica de “comida a la carta”, manteniendo siempre el espectáculo como lo medular. Y finalmente, a diferencia de las dos primeras, las peñas con recinto propio alcanzaron una mayor similitud
54 Revista Cultural “Javiera”. Santiago. N°1. 1976. p. 3.
55 Bravo y González, Ecos del tiempo subterráneo. p. 69.
con el formato existente antes del golpe militar, contando con un recinto propio, y donde eran los mismos artistas quienes la administraban56
Las peñas establecidas de Santiago, en general, funcionaron como fuentes laborales de quienes trabajaban en ellas. Como afirman los autores, los primeros años de la dictadura significaron una dramática situación que asoló no solo a los artistas, sino a cualquier persona vinculada a algún partido de izquierda, que abruptamente dejó de tener trabajo solo por pertenecer o adherir al proyecto abortado por los militares. En este marco quienes decidieron crear peñas, eran en su mayoría militantes de alguna colectividad política de izquierda, que desde el oscurantismo y la persecución, vieron en la peña una opción laboral y una fuente de ingresos57.
En Valparaíso el panorama fue distinto. Si bien las peñas establecidas que existieron variaban en cuanto a la naturaleza de su local, todas tuvieron como característica el no perseguir el fin comercial. Ninguna generaba ganancias que cubrieran más allá de la supervivencia del mismo local. En los cerros la situación era aún más precaria, muchas veces no se cobraba entrada, y si se hacía, era un precio accesible a la comunidad del barrio.
Lo que sí estaba presente en prácticamente todas las peñas, fuera establecida o poblacional, era la venta de vino navegado y empanadas. Sin embargo, algo interesante de las poblaciones es que en ocasiones esta venta se realizaba a precio costo, sin la intención de generar ningún excedente. La peña poblacional en Valparaíso y Viña del Mar siempre se mantuvo en la misma línea de aquello que sucedía en la peña Doña Javiera y expresaba Nano Acevedo. Lejos estamos de ocupar nuestro canto para conseguir beneficios económicos. Solo nos basta una reducida entrada que nos permita mantenernos despiertos58. Las peñas poblacionales en dictadura en general siguieron este modelo.
Dependía de las particularidades de cada peña y de cada población si se cobraba entrada, y en el caso de hacerlo, a qué se destinarían las pocas
56 Ibíd., pp. 69-74.
57 Ibíd., p. 80.
58 Revista Cultural “Javiera”. p. 3.
ganancias que se obtenían. Por ejemplo, recuerda Raúl Carré, que en la peña La Jardinera y en la Rama Cultural del Club Orompello “siempre se cobró entrada, nunca fue gratis, ya sea con víveres o con plata. Cuando cobrábamos hacíamos plata para distintas cosas, para comprar implementos, balones, elementos deportivos para el club, siempre requeríamos dinero, no eran grandes sumas, pero algo se juntaba, y eso nos servía”. Las particularidades de cada población que organizaba las peñas, en este caso la estrecha relación del equipo organizador con el Club Deportivo Orompello, y el nivel que organización que alcanzaban con su comunidad determinaba el fin de las platas.
Las poblaciones que alcanzaron una mayor organización destinaban las ganancias a reinvertirlas en su comunidad. Así se hacía, por ejemplo, en la Rama Cultural del Club Orompello. “Hacíamos muchas actividades recreativas, hacíamos paseos, entonces contratábamos una micro y nos íbamos con todo el grupo”, recuerda Raúl Carré.
En Viña del Mar cuando ya se habían consolidado las organizaciones sociales base de cada cerro, fue frecuente la recaudación de fondos con el fin de llevar de paseo a los miembros de la comunidad. Lucas Machuca del Centro Juvenil Mixtura comenta, “se nos ocurrió hacer una ramada para el dieciocho de septiembre que tenía el formato que tenían las peñas, pero fue principalmente una actividad que estaba hecha para juntar dinero, juntamos dinero para llevar a los mismos chicos que les dábamos de comer en el Centro [ya que el Centro Juvenil Mixtura coordinaba también un comedor social], para llevarlos de paseo”. Sin embargo, dichos niveles de organización se alcanzaron recién luego de la reconstrucción del tejido social.
De la misma manera, fueron los grupos más organizados los que podían dar un mayor nivel a sus eventos y, por ejemplo, traer artistas desde otras regiones. El Centro Juvenil Mixtura de Achupallas, al alero de la Comisión Juvenil, pudo traer a la Agrupación Matra desde Valdivia, que más tarde mutaría en el famoso dúo Schwenke y Nilo. “La entrada podía costar 500 pesos -de ahora-, que era muy simbólica, lo que de alguna forma nos permitía trasladar gente de Santiago, ya que esta gente, no como hoy día, se trasladaban en buses. Había que ir a buscar a los compañeros al rodoviario y trasladarlos en camionetas de algunos amigos a
la población. Los músicos se quedaban en las casas de los compañeros que pudieran darles alojamiento, y con la comida que hubiera”, relata Lucas Machuca.
Las peñas poblacionales en ocasiones recibían la visita de artistas de renombre, esto debido a que, una vez eran traídos a la región por las peñas establecidas o los Centros más organizados, los mismos artistas, por una cuestión de solidaridad terminaban su recorrido en alguna peña poblacional. “Había una red de contactos, de repente se sabía que venía, por ejemplo, Santiago del Nuevo Extremo, y todos trataban de conseguirlos para que vinieran a tu peña, o venía Capri, o el Nano Acevedo”, relata Raúl Carré.
Más allá de las particularidades, lo más usual fue el no cobrar entrada, o en su defecto, cobrar el precio mínimo. Alexis Sartori del Taller Cultural Macondo recuerda, “nosotros nunca cobramos dinero en las peñas, no se cobraba nada. Se vendía un vinito, una empanada, pero entraba el que quisiera. Se vendía al costo, comprábamos un par de garrafas, le echábamos naranja, y se venía el vaso al cálculo, porque teníamos un compañero que vendía colaciones artesanales que sabía cuántos vasos salían en una garrafa, ya, vendámoslo a tanto, pero no nos quedaba plata ni para comprar un spray para rallar una pared”.
Esta misma orgánica seguían las peñas establecidas de Valparaíso. La peña el Brasero, afirma Guillermo Scherping, nunca tuvo fines de lucro, “nunca ganamos plata, y si alguna vez ganábamos, era para pagar el pasaje de algún cantor de Santiago o si comprábamos algo”. En la peña del Instituto Chileno-francés “las entradas eran voluntarias. De hecho, el francés partió cobrando un aporte y la plata iba para la resistencia, entonces pedíamos un aporte voluntario. Como a los tres meses se partió con el aporte de 10 pesos, años después se subió a 100 pesos59. Entonces tú entrabas por 100 pesos a ver el espectáculo y si querías consumías, sino no. El consumo no era obligatorio”, recuerda Guayo.
59 Para tener algunos puntos de referencia, y echando mano de la Calculadora de inflación histórica de Chile, $10 pesos en 1977 (pocos meses después de la creación del Chileno-francés) equivalían aproximadamente a $2.000 pesos chilenos en 2025. Así mismo, $100 pesos en 1982 (un año antes de su cierre), equivaldrían aproximadamente a $3.500 pesos en 2025.
Retomando lo que sucedía en los cerros, Héctor Vega comenta que “en ese tiempo [a fines de 1974] no cobrábamos entrada, vendíamos vino caliente, esas cositas para consumir adentro no más. Además, a los artistas no se les pagaba, al que necesitaba se le apoyaba para la micro, y si no, se le daba una empanadita con un vaso de vino”.
Esta última afirmación también es interesante, y es que por regla general a los artistas de las peñas de Valparaíso y Viña del Mar, ya fueran establecidas o poblacionales, no se les pagaba más que con un vaso de vino navegado y una empanada. Esta costumbre se extiende aproximadamente hasta llegada la década de los ochenta. Si bien los artistas no cobraron por sus presentaciones en las peñas hasta el fin de la dictadura, eventualmente empezaron a cobrar el dinero que costaba la movilización hacia y desde la peña. “No le pagaban a ningún artista, los artistas iban por principios. En Santiago se pagaba a los artistas porque hay más poder económico, en Valparaíso la gente del cerro que iba a la peña era pobre, era gente con ideales y comprometida con la izquierda. Si es que, te daban plata para la micro. Después de los ochenta empezamos a exigir plata para los gastos. A veces, si es que ibas a una parte peligrosa, plata para el taxi. Pero generalmente casi nunca le pagaban a los artistas”, recuerda Oscar Carrasco, músico de peñas.
Bravo y González, para el caso de Santiago, mencionan la existencia del acto solidario como aquellas actividades realizadas en las poblaciones a las que los cantores asistían por un deber moral60. Los autores agregan que, pese a que muchos artistas reconocen el valor de la peña establecida en dictadura, era en realidad en el acto solidario donde descansaba el verdadero espíritu de la resistencia. La creación de estas actividades estaba ligada a pobladores que militaban en partidos políticos proscritos, que se vieron obligados a elegir la vía del arte para continuar su faena en la clandestinidad. Así, los actos solidarios en Santiago se realizaron con suma frecuencia luego de que proliferaran las organizaciones sociales base: en un solo fin de semana podían haber 10 o 1561. Al respecto, Carlos Catalán afirma que los canales solidarios, es decir, aquellos circuitos de emisión o difusión que se dieron en las organizaciones sociales base,
60 Bravo y González, Ecos del tiempo subterráneo. p. 172.
61 Ibíd., pp. 176-177.
constituyeron el ámbito más importante, sólido, significativo y estable para el Canto Popular62. La importancia de estos canales se entiende desde la censura de otros circuitos de difusión, pues como afirma Karen Donoso, ya a partir del año 1974, la dictadura implementó una serie de procedimientos que fueron dando regularidad al mecanismo de censura, enfocado principalmente en el área de impresos, ya sean estos periódicos, revistas o libros, los que inicialmente fueron tratados en conjunto. Así mismo, se reglamentaron medidas de control para otros medios de difusión de arte y cultura, manteniendo de manera paralela el acoso extra-legal, especialmente para el caso de los espectáculos artísticos63 Los actos solidarios provienen de la reactivación de un movimiento social popular de cierta significación y de un tejido de organizaciones sociales de base que toma especial fuerza a partir de 1977. Surgen así una multiplicidad de actos de agrupaciones sociales, donde se expresan y circulan visiones y contenidos ideológicos-culturales democráticos y populares. Estos canales tienen, para Carlos Catalán, un soporte muy directo: la base social. Por tanto, tienen la necesidad de recoger y expresar reivindicaciones y realidades de esos sectores de base, lo cual provoca que estos actos sean más difíciles de desarticular en comparación con los actos centralizados64.
En Valparaíso, donde tanto los asistentes de las peñas establecidas como los miembros organizadores eran a su vez pobladores, se dio una relación mucho más estrecha entre la peña establecida y las comunidades de los cerros. Se perseguían los mismos fines y se compartían los mismos valores. Así, el equivalente directo del acto social en la ciudad puerto fueron en esencia las peñas poblacionales. Estos canales de difusión tuvieron como gran característica el dejar de lado el tema de las platas. Existía una complicidad entre pobladores, organizadores y artistas, quienes llevaban cultura a las poblaciones por una cuestión de valores y sin esperar remuneración alguna.
62 Catalán, El canto popular en los canales de difusión en 1980. p. 19.
63 Donoso, Cultura y dictadura. p. 53.
64 Catalán, El canto popular en los canales de difusión en 1980. p. 19.
Existe consenso en que la forma por excelencia en que se difundía la realización de una peña poblacional era mediante la modalidad boca en boca. La invitación a las actividades disidentes mediante la difusión oral fue la que primó durante todo el periodo en que se extendió la dictadura, y se recurrió a ella especialmente en los primeros años ligados a la clandestinidad. De forma paralela, existió, incluso de forma temprana, la presencia de afiches para anunciar la realización de estos eventos. “Inicialmente la fabricación de afiches no fue muy común. Era bien contradictorio, queríamos difundirlo, pero no queríamos que supieran los pacos, entonces ¿cómo lo hacías?”, recuerda Guillermo Scherping.
Respecto a los afiches, podemos agruparlos en dos grandes grupos, aquellos que se hacían a mano, y por ende, no solían ser muy numerosos, y aquellos que se realizaron bajo otras técnicas más refinadas como la mimeografía o la serigrafía, los cuales permitían realizar un lote más amplio de afiches.
Si bien sería lógico pensar que, producto de las circunstancias, los organizadores a lo largo del periodo fueron progresivamente incursionando en la producción afiches, curiosamente la realidad fue otra, y es que la producción de aquellos hechos a mano fue algo que estuvo presente incluso desde los primeros años de la dictadura. Por dar un ejemplo, la peña La Jardinera, desde sus primeras actividades en 1974 implementó el uso de afiches como medio de difusión, aunque claro, de manera discreta y limitada.
Pasada la década de los setenta, aunque los afiches hechos a mano siguieron presentes, la producción de aquellos en mayor número mediante técnicas más refinadas fue volviéndose más frecuente, aunque su producción estuvo claramente ligada a una cuestión situacional: el acceso a mimeógrafos y talleres de serigrafía.
Así fue el caso del Taller Cultural Macondo. “Hacíamos unos afiches en serigrafía ya que teníamos un compadre que tenía un local. Lo hacíamos a escondidas, casi siempre teníamos que conseguir el papel y quedar
debiendo la tinta. Era un lío porque no podíamos hacer afiches para todos los eventos ya que no había recursos. Había que hacerlos por la tarde o la noche, por seguridad, porque era un taller de serigrafía, entraba la gente todo el día, se iba, entonces te podían cachar, así que se hacía en horarios que no hubiera público. Se transportaban con mucho cuidado también, porque eran muchos, y en esos tiempos te paraban en la calle por nada y te registraban, con mayor razón cuando ibas con paquetes. Y tratábamos de hacerlo en A4 no más, chiquito, blanco y negro. Tratábamos de hacerle alguna cosa, pero la estética quedaba en segundo plano. Que fuera la fecha y la hora, no equivocarse en eso, y poner los compadres que iban a estar, el local, la dirección y el cometido. Por ahí alguien le ponía un poquito de talento, pero dentro de todo no se podía hacer mucho más”, recuerda Alexis Sartori.
También lo fue en el caso del Centro Juvenil Mixtura en Achupallas. “Todos los afiches que hacíamos para las actividades se hacían en serigrafía. Funcionaba mucho el afiche, me tocó en particular aprender la técnica de la serigrafía con los hermanos Labra, que tenían un taller maravilloso, y con la gente del Taller Sol en Santiago. La serigrafía ayudaba mucho a difundir las actividades. Cuando después se pudieron organizar en forma más fuerte y sostenida las universidades, vinieron muchos compañeros de las carreras de arquitectura y diseño a elevar la categoría del afiche. Los del taller ayudábamos con nuestra parte a imprimir aquellas imágenes que ellos eran capaces de hacer”, comenta Lucas Machuca.
Cuando no se contaba con talleres los afiches solían ser bastante rudimentarios. Eran hechos a mano y su cantidad no solía superar las cinco unidades. Oscar Carrasco recuerda, “hasta con rouge los escribíamos a veces. Peña a tal hora, tal día, en tal lugar, listo. Salían a pegar afiches entre dos, uno se paraba en la esquina, miraba pa’ allá, el otro pa’ allá, entonces, ¡Ahora! Y arrancaban. A veces los mismos cantores que iban a las peñas hacían los afiches, yo hice afiches con el grupo Motemey y los íbamos a pegar”.
Patricia Sáez comenta que en el Centro Cultural Cerro Esperanza más de alguna vez se hicieron afiches, “hechos a mano, un papelógrafo chiquitito, los pegábamos y había locales comerciales donde sí nos dejaban ponerlos. Pero lo principal era el boca en boca, además que ya
nos conocían, sabían que hacíamos buenas cosas, así que la gente se entusiasmaba”.
Rafael Arroyo, quien alcanzó a tocar en algunas peñas junto a Tito Moya para la agrupación Inca Kamachi, recuerda como tuvieron la suerte de contar con el apoyo de párrocos en Playa Ancha, los cuales además de prestar su parroquia para realizar peñas, contaban con un mimeógrafo que los músicos utilizaban para hacer panfletos y afiches:
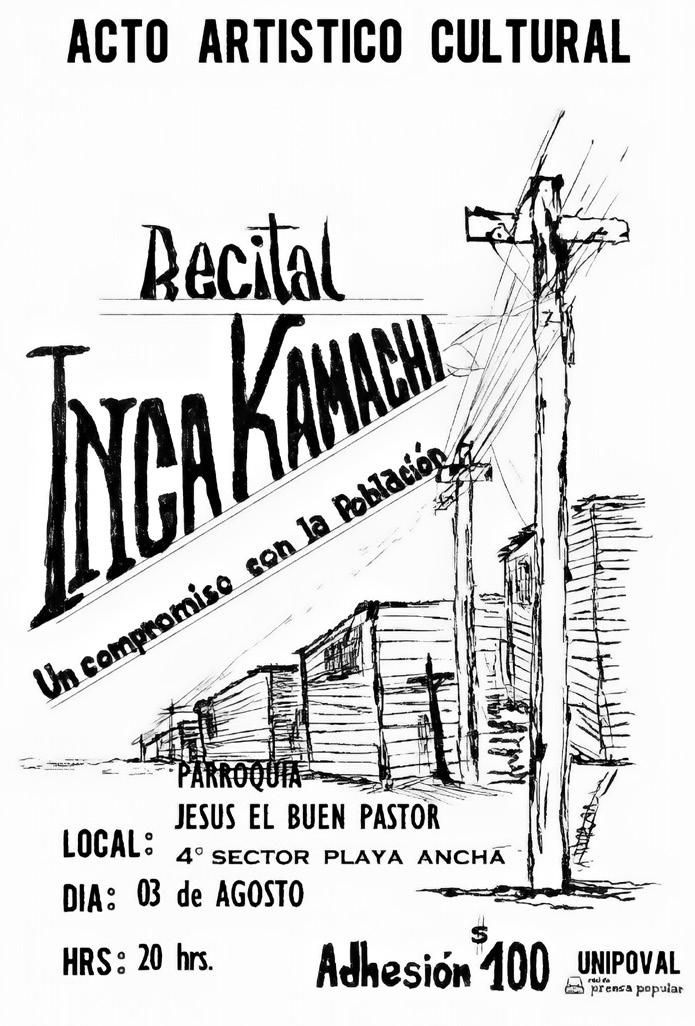
Fotografía 2.
Digitalización de afiche en mimeógrafo, peña en parroquia Jesús el Buen Pastor, 1986. Facilitado por Rafael Arroyo
En un ámbito más general, como agente difusor ya no solo de las peñas sino de la actividad cultural y el discurso político disidente, podemos nombrar también la publicación de revistas y panfletos, que en los cerros, al igual que la producción de afiches, estaba limitada al acceso que pudiera tener una organización a recursos para poder imprimirlos. Las peñas establecidas, a pesar de que sufrieran limitaciones económicas similares a las que se daban en el cerro, su mayor nivel de organización
y convocatoria permitió la publicación de revistas. Tal es el caso de la revista El Brasero publicada por la peña del mismo nombre, o la revista Escaleras65 , a manos del Instituto Chileno-francés de Cultura. Otro caso interesante ocurre en Santiago, donde un Centro Juvenil de la comuna de Renca con acceso a mimeógrafo logró publicar periódicamente una revista titulada El Ladrillo. “Eso fue como en 1978, era un boletín quincenal que lo imprimíamos en mimeógrafos y con esténcil. Tenía su buen tiraje, lo sacábamos a harta gente”, recuerda Hugo Herrera.
En el caso de Viña del Mar, el Centro Juvenil Mixtura de Achupallas contó con un equipo dedicado a la producción editorial. “Todo era tan precario, pero servía, las revistas fueron muy importantes porque nos permitían tener una editorial, nos permitía tener contenido, tratar algunos temas que la prensa oficial nunca iba a tratar”, recuerda Lucas Machuca. Similar es el caso vivido por Patricia Sáez en el Centro Cultural Cerro Esperanza, quien comenta que, “hasta editamos una revista literaria, lo que no era menor. Se llamaba Tras biombo. Se imprimían hojitas, con poemas y textos. Se hacía reuniendo las chauchas para hacer fotocopias”.
Otro factor de difusión no menor eran las revistas producidas en la capital, que pese a circular de forma restringida lograban un alcance significativo. El Cancionero nos permite aproximarnos un poco a esta realidad. En su tomo N°26 impreso en 1990, tras el retorno a la democracia, nos relatan parte de su recorrido. “El Cancionero nació humilde, tímidamente, con muchos esfuerzos por allá por el 85’. Su circulación era muy restringida, con escasos recursos -todavía- pero con gran esmero en la entrega del mensaje. […] La situación se fue ablandando, y avanzamos por las calles y luego por las urnas”66. Este tomo trajo consigo, a modo de cancionero, 115 canciones de Silvio Rodríguez. Rafael Arroyo, quien adquirió esta revista nos relata, “cuando ya se pudieron vender cosas de Silvio Rodríguez, esto era oro, venían todas sus canciones y con todos los acordes, esto te enseñaba a tocar como Silvio Rodríguez. Estos eran los recursos que había en esos tiempos para que un compadre que no conociera las notas las aprendiera”.
65 “Número tres. Revista bimestral de arte y cultura”. Escaleras. N°3. Septiembre-octubre. 1978.
66 “Silvio Rodríguez en Chile”. “E.C.” El Cancionero. N°26. 1990.
La labor editorial fue por tanto algo que se expresó es distintas escalas. Publicaciones que nacían en Santiago como los cancioneros de la editorial Pehuenche, en ocasiones rompían las barreras regionales y llegaban a la ciudad puerto y a la ciudad jardín. Los centros que gozaban de una mayor organización como las peñas establecidas de Valparaíso lograban, con mucho esfuerzo, producir revistas periódicas, y contrario a lo que se podría creer, la labor editorial también fue algo que se expresó en las poblaciones, aunque por supuesto, de una manera mucho menor y restringida.
Hasta ahora he centrado nuestra atención en la difusión alternativa mediante la cual el movimiento político-cultural de la época buscaba alguna forma de expandirse. Acá surge una pregunta vital, y es, ¿qué ocurría en la prensa oficial? ¿la cultura alternativa tenía algún espacio en el oficialismo? Buscaremos dar luces a esta pregunta a través de un análisis del contenido cultural presente en el diario El Mercurio de Valparaíso entre 1977 y 1982, marco temporal justificado en el periodo más activo que tuvieron las peñas establecidas de la ciudad en cuestión.
El Mercurio de Valparaíso en este periodo presenta diariamente dos secciones que concentran las actividades culturales del periodo. La primera es una breve sección llamada Arte y cultura, y la segunda es la sección de Espectáculos, la cual gozó de un tamaño mayor que la primera. El tamaño de la sección Arte y cultura solía variar de un día a otro, pero en general era bastante pequeño, podía ir desde un pequeño recuadro a ocupar hasta un cuarto de página en aquellas ocasiones en que se acompañaba de una nota periodística. En cuanto a la sección de Espectáculos, su tamaño podía variar desde la media plana hasta las dos planas de periódico. En su inmensa mayoría, la sección de Arte y cultura expone panoramas completamente despolitizados. Hablamos por ejemplo de, talleres de meditación, charlas de yoga o exposiciones de telas67. Por su parte, la sección de Espectáculos, pese a que en ocasiones muestra panoramas musicales, está dedicado prácticamente en su totalidad a las películas expuestas en los principales teatros de Valparaíso y Viña del Mar. Algo interesante es que la mayoría del este espacio está ocupado por películas acompañadas del rótulo “para mayores de 21”, tales como
67 El Mercurio de Valparaíso, 4 de enero de 1977; 9 de enero de 1977
100 mujeres y un playboy (teatro municipal); Virilidad (teatro Condell); 5 Almohadas para una noche (Rivoli); Yo, papá y la camarera (teatro de Valparaíso), El erotista (Brasilia), entre varias otras68, esto pese a que según un artículo de prensa, entre 1975 y 1988 el Consejo de Calificación Cinematográfica descalificó a más de 400 películas por criterios de pornografía y violencia69. De forma muy excepcional aparece algún panorama familiar en esta sección, siendo usualmente películas de Walt Disney como La Cenicienta o La noche de las narices frías70, sin embargo, cierto es que los espectáculos suponen casi en su totalidad cine para adultos.
Cuando de música se tratan los panoramas, dominan las orquestas sinfónicas. Un ejemplo interesante es que para el Día del Roto Chileno la Municipalidad de Valparaíso trajo como invitados a la Orquesta Sinfónica de Chile71. En varias ocasiones los panoramas musicales llevan tan solo como título “Concierto de guitarra”, “Concierto de cuerdas” o “Concierto de piano”72. Explicar la dominación de este tipo de espectáculos resulta sencillo, pues una característica clave es que estos eventos musicales carecían de letra, y para la canción protesta, la letra resulta un arma peligrosa. Así lo ha afirmado Karen Bautista: la letra dentro de la canción protesta se constituye como un vehículo para la manifestación de crítica, resistencia a la represión y evasión a la censura73
Exponer estos ejemplos no tiene como fin discutir en torno al talento de los artistas invitados, sino evidenciar cómo se articuló desde arriba una concepción de cultura ajena al movimiento popular. Los cines y teatros quedaron relegados a las cintas para adultos; las principales instancias culturales organizadas por los municipios promovían una idea de cultura que dejaba fuera todo aquello que cuestionara al régimen de turno; y sumado a esto, existía el filtro editorial de El Mercurio, que tras la supresión de los periódicos subversivos quedaba clara su simpatía con el régimen. Tal como señalan Bravo y González, los únicos medios permitidos
68 Ibíd., 5-13 de enero de 1977.
69 Donoso, Cultura y dictadura. p. 64.
70 El Mercurio de Valparaíso, 4 de enero de 1977; 21 de julio de 1977.
71 Ibíd., 14 de enero de 1977.
72 Ibíd., 2 de diciembre de 1977; 5 de enero de 1981.
73 Bautista, La música protesta latinoamericana. p. 11.
por el régimen fueron aquellos que aceptaban reproducir posiciones de grupos o personas que no fueran antagónicas al Estado74.
Habiendo mencionado esto, la revisión de diarios nos muestra que el movimiento cultural ligado a la música popular en ocasiones sí tuvo espacio en El Mercurio, aunque de forma muy reducida frente a otros artistas que, o eran inofensivos políticamente hablando, o directamente eran adherentes al gobierno, como es el conocido caso de los Huasos Quincheros, agrupación que tuvo como líder a Benjamín Mackenna y que también ejerció como secretario de Relaciones Culturales del régimen hasta 198075
Hacia enero de 1979 (un poco menos de tres años antes de su exilio), un titular dictaba “Grupo Illapu ofrecerá recital en Viña del Mar”76. La presentación del Payaso Tilusa en Placeres77, o el recital de Capri en sala I.P.A.78 suponen algunos de los casos en que artistas abiertamente ligados al movimiento popular tienen un pequeño espacio dentro de la prensa oficialista.
En cuanto a las peñas como tal, la única instancia de este tipo que apareció de forma constante en El Mercurio de Valparaíso fueron las actividades impulsadas por el Instituto Chileno-francés, lo cual, como explicaremos en la segunda parte de este libro, se entiende bajo una lógica de “protección diplomática” de la cual gozaba este espacio. A lo largo de su existencia el Instituto Chileno-francés de Cultura difundió sus actividades en el apartado de Arte y Cultura del diario en cuestión. Cuentan entre estas actividades, por ejemplo, talleres de folclore, clubes de cine79, y ocasionalmente, el anuncio de sus famosas peñas:
PEÑA
: Como todos los sábados, habrá hoy en el Instituto Chileno Francés de Valparaíso un encuentro con los folcloristas de la región”80 .
74 Bravo y González, Ecos del tiempo subterráneo. p. 41.
75 Ibíd., p. 136.
76 El Mercurio de Valparaíso, 31 de enero de 1979.
77 Ibíd., 20 de enero de 1979.
78 Ibíd., 29 de enero de 1981.
79 Ibíd., 6 de mayo de 1977; 18 de mayo de 1977.
80 Ibíd., 25 de junio de 1977.
“Algunas personas se preguntan ¿desaparecerán las canciones de protesta ahora que ha triunfado en Chile, el movimiento popular y se inicia una nueva época para nuestro pueblo y nuestro país? Pienso que la respuesta debe ser clara. Las canciones revolucionarias son más necesarias que nunca. Hay mucho que hacer, mucho que explicar”81 .
Así se expresaba en 1970 Luis Alberto Mancilla luego del triunfo de la Unidad Popular. Estas palabras reflejan el espíritu combativo que trajo consigo la Nueva Canción Chilena frente a las injusticias de la época, mismo espíritu que se intentó eliminar instalado el régimen militar, pero que desde la clandestinidad vio un atisbo de luz en la penumbra de esos años.
Las peñas folclóricas, incluso antes del golpe, solían tener ya una clara línea política. Isabel Parra respecto a su emblemática peña, dijo en una ocasión: el público sabe que tenemos una intención política y se sienten identificados con esta82. De la misma forma, las peñas poblacionales luego de 1973 nacen en concordancia con los lineamientos políticos de aquellos sujetos que la dictadura había relegado a la marginalidad. “La motivación para crear la peña era política, era la forma de luchar contra la dictadura, la concebimos como eso. La gente que entraba, la mayoría lo sabía, éramos conocidos en la población así que sabían a lo que iban”, comenta Héctor Vega, fundador de la peña Gómez Carreño. En la misma línea, Alexis Sartori relata que la motivación de llevar adelante las actividades del Taller Cultural Macondo tenía relación con tener acceso a la cultura y usar la cultura como instrumento de resistencia, “como instrumento ideológico, porque no había una cultura popular, no había música que uno pudiera elegir. La motivación está intrínsecamente en el ser humano, en la búsqueda de hacer la huevá que querai, en no sentirse dominado. Era eso, resistir y mostrar a Violeta que estaba basureada, a Víctor Jara que se lo habían piteado. Además, la estética de la música
81 Mansilla, Luis, “Presente y futuro de las canciones del pueblo”. p. 19.
82 Aguilera, Pablo, “Las peñas folklóricas: ¿negocio o difusión?”. Onda. N°27. 1972. p. 26.
protesta era bien bonita, porque en ese tiempo nos ponían en la radio marchas militares. Era triste la radio, una música bien hecha se agradecía”. El cierre de radios y medios de comunicación, los allanamientos a las oficinas de industria cultural, casos como el crimen de Víctor Jara y este tipo de reuniones de amedrentamiento determinaron la decisión de varios artistas de tomar el camino del exilio83. En este sentido, la peña folclórica se articuló como uno de los principales medios de difusión de esta música que tenía un evidente contenido político. El otro gran medio que se articuló junto a las peñas fue, como lo ha trabajado Laura Jordán, la circulación del casete clandestino. Como afirma la autora, las grabaciones preexistentes de la Nueva Canción Chilena fueron objeto de requisamiento y destrucción, no obstante, es sabido que su fecundo repertorio se mantuvo entre los auditores gracias al resguardo de ciertos originales y la proliferación del casete copiado. Asimismo, la divulgación de las canciones de Silvio Rodríguez y otros artífices de la Nueva Trova Cubana se basó en el traspaso mano a mano de cintas. Otro tanto ocurre con los sonidos del exilio que se introducen al país sobre este soporte, insertándose, junto a otras múltiples grabaciones, en el circuito clandestino de casetes pirateados84
Concebidas con un trasfondo político-cultural, las peñas poblacionales articularían su contenido en torno a la misma agenda política de quienes la organizaban y quienes participaban de ella. Sin embargo, al momento de analizar el contenido político de la peña nos encontraremos en ocasiones con dos realidades en tensión: el punto de vista de los organizadores y el punto de vista de los músicos y cantores. Los organizadores de peñas, aun siendo esta un evidente espacio de reagrupación para las disidencias políticas, usualmente se cuidaron de la represión del régimen recurriendo a la autocensura. Lo político, entonces, muchas veces quedaba como un hecho implícito que todos tenían claro, más no se hablaba de ello. Como afirma Guillermo Scherping, “muchos de los organizadores tenían que darle confianza a su público, a los vecinos que iban a ir”.
Esto también sirve para derribar ciertos mitos de la peña, y es que si bien
83 Donoso, Cultura y dictadura. p. 51.
84 Jordán, Laura, “Música y clandestinidad en dictadura. pp. 91-92.
casi nunca faltaba la música protesta (ahora muchas veces amparada en las metáforas del Canto Nuevo), la peña también tenía una importante faceta ligada a un folclore de raíces más antiguas. Como bien comenta Oscar Carrasco, “la música de la peña no necesariamente eran canciones de protesta, generalmente las canciones folclóricas son temas antiguos, pasados de generación en generación. Las canciones folclóricas no tienen tema protesta, las motivaciones de las canciones folclóricas son por sí mismas, porque son la identidad de un pueblo”. Rafael Arroyo, quien heredó la carpeta en que Tito Moya (músico del Inca Kamachi) guardaba sus repertorios para las peñas, deja clara esta idea. “Había letras de todo tipo, esto sirve para desmitificar que todo lo que se hablaba era sobre comunismo, eso es mentira, había todo tipo de letras. Las peñas vinieron a reemplazar, a llenar el espacio que dejaron tirado las chinganas, las ramadas, y un montón de actividades donde estaba ese tipo de expresión”. En efecto, si bien Tito Moya tenía canciones crucificadas por el régimen como “La carta” de Violeta Parra o una serie de temas del cubano Silvio Rodríguez, estos suponían unas pocas hojas de papel dentro de un amplio repertorio ligado en su mayoría a un folclore más tradicional85.
Paralelo a la realidad de los organizadores, hay algo que está claro, y es que más allá de qué tan cuidadoso fuera quien organizaba la peña, eran los artistas quienes en esencia llenaban el contenido de estas. En ese sentido, la autocensura finalmente era una decisión personal de cada músico y cantor. Muchos escogían un repertorio de la Nueva Canción Chilena con mucha cautela, en ocasiones, “temas que eran de connotación política pero que tenían un perfil bajo, temas que eran de Violeta por ejemplo, que había que escuchar bien la letra para saber que era contestatarias” recuerda Alexis Sartori. Esta misma realidad nos la expone Guillermo Scherping, quien comenta, “había canciones que no se cantaban. Las canciones de la Nueva Canción Chilena las escogíamos con lupa para cantarlas, ahí nosotros echábamos mano del Pato Manns o del Nano Acevedo. Por ejemplo, una canción tremendamente política del Nano, Romance de un engrasador de cortinas. La canción termina con un recitado:
85 Carpeta de Tito Moya, facilitada por Rafael Arroyo, revisada el 12 de marzo de 2022.
No importa que hoy te hayan arrancado de las manos el silabario, el pan y los sueños.
No importa Manuel, porque existe un mañana, un mañana donde te voy a alzar, temblando, ardiendo, para que sepan que existes, que falleces de pie.
Un futuro Manuel, un futuro.
Tú, yo y nosotros, engrasaremos la cortina de la noche, y juntos la alzaremos, para adentrarnos confiados en la aurora.
(Romance de un engrasador de cortinas, Nano Acevedo).
…Esa era la metáfora. Hubo un año en que el Nano ganó el festival de la OTI con la Capri. De nuevo, las metáforas, hoy día no significa nada, pero que la Capri saliera a cantar a pie pelado en televisión ya era una manifestación política tremenda”.
Fue en este contexto que se cimentó una norma implícita que la mayoría de organizadores de peñas respetaba, esta era dejar al artista tocar lo que quisiera. Raúl Carré, por ejemplo, pese a tener cierto cuidado con el contenido político explícito que surgía en la peña, afirma que daban libertad a los que participaban de cantar lo que quisieran, “no le poníamos cántate esta o esta otra, no, ellos cantaban la que quisieran, y había algunos que evidentemente eran más valientes que otros y cantaban canciones más puntudas”. Hay consenso en que esta norma implícita rigió de manera general en las peñas poblacionales, a diferencia de las peñas establecidas en donde eran más cautelosos frente al temor constante de que pudieran clausurar sus locales. Al respecto, Juan Hernández, miembro del equipo fundador del Boliche la Obra recuerda que, “de repente llegaban cantores que nosotros llamábamos puntudos, cuando estábamos a cargo de la organización, era llamarlos, oye compadrito qué temas vas a cantar, no, este mejor no lo cantes, ya vimos que llegaron unos compadres sapos, nos restringíamos por ese lado, porque también existía el temor de que nos clausuraran”.
Así como había muchos cantores ligados al folclore tradicional, también era considerable la cantidad de artistas puntudos que llegaban a cantar a las peñas. Guayo, cantor de peñas, comenta, “fui uno de los cantores que nunca se puso censura. Fui el primero que cantó canciones de Víctor Jara en la peña del francés. Y no canté, Voy a hacer un cigarrito con mi bolsa tabaquera. Yo no canté esa canción, la encontraba muy suave. Yo canté:
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más.
(A desalambrar, Daniel Viglietti, reinterpretada por Víctor Jara).
…Canté todas las canciones que fueran de lucha. Tenía muy pocas canciones que no lo fueran. Yo canté porque para mí cantar era luchar. Habíamos varios así, pero no todos. Por ejemplo, una vez pesqué un poema de Nicolás Guillén, poeta cubano, y lo presenté, y fui famoso por ello, el Sensemayá. Y cuando llegó Pinochet de vuelta de Inglaterra yo al Sensemayá le agregué un verso que dice, Aquí en Chile se mejoran hasta las más bestias. Yo tocaba, no sé cómo me llegaron, canciones nicaragüenses, canciones de la revolución española, que estaba estrictamente prohibido cantarlas y yo las canté igual, por un tema de convicción personal. Había cantores que si se limitaban bastante. Siempre teníamos discusiones por eso”.
Víctor Ahumada, cantor de peñas y músico callejero tuvo una carrera similar. “Mi repertorio era puro cantar en contra del dictador. El que nace chicharra muere cantando, y yo siempre voy a cantar cosas que para mí sean injustas, pero también le canto al amor, a la vida, a lo que me ha tocado vivir. En la peña tú le dabas no más. Yo cantaba:
Me mandaron una carta, por el correo temprano, en esa carta me dicen que cayó preso mi hermano.
(La carta, Violeta Parra).
…Esa canción tiene una parte que dice, Que el león es sanguinario en toda generación, yo le cambié la letra, le ponía, Que hay generales asesinos en toda generación”.
El músico de peñas Rafael Arroyo recuerda, “la primera canción que canté en una peña fue una del Patricio Manns, Llegó volando”:
Y otros que se solazan por mil dinares entregando su pueblo a los militares (…) Pero no está lejano el día inclemente en que nos levantemos contra los sables para anunciar la aurora del continente. (Llegó volando, Patricio Manns)
Otro ejemplo nos entrega Patricia Sáez, quien relata que en el Centro Cultural Cerro Esperanza casi no había autocensura, “muy poca, además por eso nos tenían echado el ojo. De hecho, había gente que no iba para no quemarse, si tú ibas a una peña te quemabas. De repente uno se cuidaba más, pero en general no, se cantaba de todo. En esos años por ejemplo, estaba el triunfo de la revolución en Nicaragua, y había mucha música de Nicaragua que aquí se cantaba en las peñas. Estábamos todos emocionados por el triunfo de la revolución allá. Y bueno, los cubanos, Silvio, todo eso. No había ni censura ni autocensura, porque aunque uno les dijera, oye cuídense de no cantarse esa…, no te hacían ni caso, así que daba lo mismo”.
De esta forma, pese a que una peña, desde el punto de vista de su organización, buscara no ser explícita en términos políticos, en la práctica esto no era decisión de quienes organizaban sino de los músicos asistentes. En los cerros generalmente se respetaba la ley implícita de dejar al artista mostrar lo que quisiesen, y cierto es que desde el inicio hasta el fin de la dictadura, hubo todo tipo de artistas, puntudos y no, que atravesaron las peñas de los cerros difundiendo su arte, fuera contingente o no.
Otra cuestión relevante en cuanto al carácter político de la peña poblacional a destacar en este apartado tiene que ver el rol articulador del movimiento antidictatorial guerrillero chileno a fines de la década de los setenta e inicios de los ochenta. La peña, como hemos visto hasta ahora,
sirvió para unir aquellos grupos marginados por el régimen que vagaban en la clandestinidad y la ilegalidad de sus partidos. Las organizaciones sociales base, y con ello, las peñas poblacionales, se irguieron como los primeros lugares de reunión para las disidencias en el periodo oscuro que supusieron los primeros años del golpe, debido a que la reconstrucción del tejido social que se da entre 1976 y 198086, en el caso de Valparaíso, se vio vinculada en gran medida con las peñas poblacionales en cuanto a la popularidad que lograron al ser promovidas por las peñas establecidas.
Fue en este contexto que en la Rama Cultural del Club Orompello, fundada por el mismo grupo organizador encargado de la peña La Jardinera, se originó un fuerte grupo antidictatorial conformado fundamentalmente por jóvenes que militaron en las juventudes comunistas. “Eran de aquí del barrio, eran amigos nuestros, eran jugadores del Orompello. Fueron a campeonatos regionales, participaban en las peñas, y claro, tenían una actividad política paralela”, recuerda Raúl Carré. Cuando el Partido Comunista declara, después de la constitución de 1980, la Política de Rebelión Popular de Masas87, estos jóvenes son los primeros que empiezan a hacer agudas acciones de enfrentamiento contra la dictadura. Empiezan a implementarse las primeras formas de lucha ya armada, este grupo de jóvenes del Orompello entran al Frente Cero, organismo precursor del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Dentro de ese grupo antidictatorial que se formó en el Orompello participaban muy activamente Mauricio Hernández Norambuena (comandante Ramiro), Mauricio Arenas Bejas (comandante Joaquín) y Arnaldo Arenas Bejas (Milton). “Todas las actividades del club ayudaron a generar conciencia, a generar organización, y posteriormente se llegó a lo que se llegó, a atentar contra el tirano, y en ese atentado participaron tres personas que son de aquí del barrio, y que eran compañeros nuestros en todas estas actividades”, agrega Raúl Carré.
De hecho, las peñas del cerro Esperanza organizadas por Raúl y su co-
86 Garcés, Mario, “Los pobladores y la política en los años ochenta”. pp. 122-123.
87 Venegas, Hernán, “Trayectoria del partido comunista de Chile. De la crisis de la Unidad Popular a la política de Rebelión popular de masas”. UNIVERSUM. N°24. Vol.2. 2009. pp. 264-265
munidad llegan a su fin en un momento clave. Hacia 1983 celebraron una peña memorable en la Quinta Recreo Esperanza que era una previa a la protesta nacional convocada cuando Sergio Onofre Jarpa asumió como ministro del Interior. Así, mientras la lucha contra la dictadura iba en ascenso, cayó un duro golpe represivo sobre el barrio, donde varios, incluido Raúl Carré, cayeron presos. “Cuanto a mí me toman preso junto a dos compañeros más, hubo varios que fueron buscados pero que no fueron encontrados, entre ellos Mauricio Hernández Norambuena, que logra escapar porque mi madre avisó por teléfono que a mí ya me habían detenido. Ahí fue cuando el Mauricio junto a otros compañeros pasan a la clandestinidad”.
Para finalizar este apartado, creemos relevante abordar una cuestión en relación al análisis del periodo desde una perspectiva de género. Al leer estas páginas podría llamar la atención del lector la predominancia masculina tanto como participes del relato, como de los militantes entrevistados para realizas esta investigación. Entonces ¿por qué existe esta brecha en la participación? La explicación de este fenómeno tiene que ver con las brechas de género preexistentes en el mundo de la militancia política anteriores al golpe.
Por relatar un par de ejemplos, la peña Gómez Carreño parte de la iniciativa de cuatro militantes de las Juventudes Comunistas desarticulados por la dictadura, y que vieron en la peña la posibilidad de una nueva forma de reorganización. En este caso las circunstancias y lazos previos guiaron a la formación de un equipo conformado únicamente por hombres. La peña El Brasero siguió un camino distinto, si bien su equipo inicial estuvo formado por cinco hombres, rápidamente el equipo técnico creció en número llegando a rondar las veinte personas a través de un equipo mixto con importante participación de mujeres.
Si bien hubo presencia femenina en las actividades culturales de la época, resulta evidente la brecha numérica al compararlas con sus pares masculinos. Javier Maravall destaca que desde 1949, cuando las chilenas obtuvieron el derecho a voto, inició un proceso ralentizado, en que la situación de desigualdad de las mujeres (en todos sus aspectos) no varió sustancialmente hasta 1970. Las organizaciones de mujeres creadas en el contexto del primer sufragio femenino, a partir de los años cincuenta
fueron perdiendo fuerza hasta diluirse, ya que ciertos sectores sociales y políticos conservadores consideraban que lograda la igualdad electoral no había motivos para seguir luchando y apoyando a las mujeres. Este fatal panorama cambiaría con la llegada de la Unidad Popular, con la cual se abrieron nuevos causes que permitieron un despertar de las mujeres en la lucha por sus derechos, gracias a un creciente acceso a la universidad, a los partidos políticos y a los sindicatos88
Pese a ello, al analizar las cifras sigue existiendo un panorama inmensamente desigual. La presencia femenina de los comités centrales de los partidos tan solo rondó el 10% en tiempos de la Unidad popular, y un 20% durante la dictadura. Este aumento habría sido resultado del impacto de los diversos operativos represivos contra las cúpulas “masculinas”, lo que permitió que las mujeres, de diversas formas, fueran relevando a sus camaradas caídos89. Entre otras cifras que nos sirven para ilustrar este contraste, encontramos que de los 28.459 casos recogidos por la Comisión Valech, 3621 corresponden a mujeres (12,5% del total de declarantes); también, las cifras nos dicen que al menos el 20% de los prisioneros políticos fueron mujeres, se calcula que al menos 30 mil de ellas pasaron por cárceles y que la mayor parte de ellas fueron torturadas90
Entendiendo este panorama, podemos comprender también la naturaleza de nuestros entrevistados. La actividad cultural que se despliega en dictadura inicia desde agrupaciones políticas preexistentes al Golpe de Estado, por ello, la falta de figuras femeninas en el periodo resulta un reflejo de la desigual militancia política que caracterizo a los años previos a la Unidad Popular, y que aún hoy en día estamos saldando como sociedad. Frente a todo, destacamos en este libro la valentía de aquellas militantes que frente a la brecha lograron hacerse de un espacio propio en la resistencia cultural del periodo.
88 Maravall, Javier, Las mujeres en la izquierda chilena durante la Unidad Popular y la dictadura militar (1970-1990). Tesis de doctorado. Universidad Autónoma de Madrid, 2012, pp. 25-26.
89 Ibíd., 130.
90 Ibíd., 227.
Las peñas poblacionales fueron un lugar donde, en ocasiones, conjugaron distintas expresiones artísticas que iban mucho más allá de lo meramente musical. Si bien es cierto que la música era lo que daba la esencia a la peña, otras facetas como el teatro, la poesía, la danza o las artes plásticas también tuvieron lugar en estos espacios.
Este fenómeno tendrá especial presencia en Valparaíso, donde como hemos evidenciado hasta el momento, la peña folclórica era la actividad cultural que gozó de mayor popularidad entre las aquellas que llegaron a realizar las organizaciones sociales base. Así, las peñas poblacionales de Valparaíso fueron hogar de diversas expresiones artísticas en la medida que existió una relación bastante directa entre peña y cultura Mientras que en Viña del Mar, desde que se empieza a recomponer el tejido social se recurre a distintos tipos de actividades culturales como talleres, festivales de teatro o festivales de cine, en Valparaíso tendieron a confluir varias de estas expresiones en la misma peña. Por supuesto, mientras avanza el periodo, la mayor organización que adquieren los Centros Juveniles y los Centros Culturales, les permite a su vez un trabajo más sostenido y la posibilidad de recurrir a otros tipos de actividades. Tal como afirma Carlos Catalán respecto a los canales solidarios (aquellas actividades realizadas en las poblaciones), si bien en estos el Canto Popular ocupa un lugar importante, también concurren a ellos dimensiones artísticas aficionadas que van expresando y modelando una cultura y arte popular. Fundamentalmente se dan el teatro, la poesía y la danza91.
Juan Hernández, músico de peñas poblacionales en los primeros años de la dictadura y fundador del Boliche La Obra, sintetiza bien esta idea. “No solo fue música, fueron poemas, fueron pequeñas obras de teatro, danza, lectura de textos. Había una concepción muy amplia de lo que era el arte. El arte en la peña no era solamente la música. También cuando adquirimos un poco más de personalidad, en el sentido de sentir que teníamos que dar la cara y estar frente a frente, se invitaba de
91 Catalán, El canto popular en los canales de difusión en 1980. p. 25.
repente a algunos sindicalistas, a personas que estuvieran vinculadas a alguna actividad sindical”.
A la peña de Gómez Carreño, de forma muy temprana llegaban a ofrecerse artistas de todos los ambientes, “tuvimos poesía, teatro, monólogos, cuentacuentos, grupos folclóricos, grupos de baile. Tuvimos de todo un poco”, comenta Héctor Vega. “La base eran los cantores, pero después estaban los poetas mostrando sus trabajos, los actores, los bailarines, estaba el Puerto de Baile, el grupo Cadena, el grupo Raíces También hubo humor, esa parte la llevó Manuel Escobar, el Payaso Tilusa. En la peña de la Calaguala, subiendo a Cerro Barón, se llegaron a hacer clases de pintura. En nuestras peñas nos fuimos más por el baile, incluso hacíamos talleres enseñando a hacer sopaipillas, empanadas o pan amasado”, recuerda Guayo, cantor y fundador de varias peñas folclóricas. Raúl Carré también relata el cómo muchas veces se incorporaban otras expresiones artísticas, “por ejemplo, nosotros aquí logramos tener un grupo de teatro, entonces en las peñas se hacían presentaciones de este grupo, eran obras que creábamos nosotros, de creación colectiva”.
Eventualmente, la peña tendió a distanciarse de otras instancias culturales. Si bien ya desde inicios de la década de los ochenta cada expresión tiende a tener su espacio propio, vale la pena detenernos sobre la diversidad de instancias culturales que llevaron a cabo los Centros Juveniles y Centros Culturales en los cerros de Valparaíso y Viña del Mar.
El Taller Cultural Macondo, por ejemplo, realizó actividades de diversa índole donde tuvieron importantes invitados como el Payaso Tilusa, Juan Radrigán con el grupo Tarima o el Taller Sol de Santiago. “Hicimos también poesía y cine, mostrábamos películas que en ese tiempo eran imposibles de ver, La ofensiva final, de la guerrilla del Salvador. Películas con connotación política y social de distintas partes del mundo, sobre todo de Latinoamérica. También hacíamos talleres de artesanía, enseñábamos a los cabros a moldear cobre para hacer figuritas y se pudieran ganar alguna moneda”, recuerda Alexis Sartori.
En Viña del Mar, donde si existió una coordinación entre los distintos cerros, fue más fácil que artistas locales recorrieran los distintos Centros
de los cerros de la ciudad. “Sabíamos que había un chico en Forestal que hacía teatro, y ese chico iba con su grupo a Achupallas, a Miraflores, a Reñaca, a Gómez Carreño, a presentar las obras que ellos tenían. Otro centro juvenil de Gómez Carreño, el Centro Juvenil Semilla, trabajó mucho el teatro popular, entonces teníamos relación con ellos”, recuerda Lucas Machuca del Centro Juvenil Mixtura. “Otra labor muy importante fue la gente que se dedicó a hacer murales. Nosotros teníamos un compañero pintor, Claudio Francia, hijo del cineasta Aldo Francia. Claudio ayudó a desarrollar talleres de muralismo, entonces se formaban verdaderas brigadas de murales que fueron muy importantes para la difusión, ya que todo, cada población, cada pared que podíamos encontrar, nos servía para dar un mensaje”, agrega Lucas Machuca.
Patricia Sáez del Centro Cultural Cerro Esperanza relata cómo también funcionaron bajo esta lógica. “Hacíamos talleres todos los fines de semana, otra compañera y yo estuvimos a cargo de hacer talleres infantiles, siempre contábamos con cerca de 50 niños y niñas, entonces hacíamos talleres de guitarra, de teatro, de poesía, de declamación, hubo un trabajo cultural enorme”.
Hugo González, fundador de la Comisión Juvenil en Viña del Mar recuerda el cine y el teatro como algo que marcó las actividades culturales en los cerros de Viña del Mar. “Algo que tuvo harta influencia fue el ICTUS, una agrupación de teatro [la cual tenía entonces como director a Nissim Sharim92]. De repente aparecieron unas películas que hacía el ICTUS, y entre ellas había una que se llama Toda una vida. Trataba sobre un viejo que está en un asilo y que todo el rato está hablando de “y va a caer, y va a caer”, pero el giro estaba en que él hablaba del tiempo de Ibáñez. La película es emocionante porque al final se toca algo que pasó en ese tiempo, que fue cuando aparecieron los quince cadáveres que fueron enterrados en Lonquén [los primeros desaparecidos que se encontraron en dictadura93]. En la misa que se hizo a estos hombres se tocó una canción muy linda, que era emblemática…
92 Donoso, Cultura y dictadura. p. 73.
93 Gutiérrez, Denisse, Los Hornos de Lonquén. El hallazgo que reveló la verdad sobre los detenidos desaparecidos en Chile. Reflexiones sobre el rol que cumplió la prensa escrita en la difusión del caso. Universidad de Concepción. 2013, p. 62.
Para que bajen los ángeles tiene que cantar el pueblo.
…De repente en la película nombran esa canción que es la que se canta en la catedral de Santiago en esa misa-funeral. Cuando esa película termina nadie aplaude, porque todos estaban muy emocionados”.
Resulta innegable el impacto que tuvieron otras expresiones artísticas disidentes en el periodo, y por supuesto, su profundización merece investigaciones más complejas que escapan los márgenes del presente libro. Pese a esto, podemos concluir algunas cosas. Mientras en Viña del Mar, en donde se siguió un camino más natural hacia la reactivación del movimiento cultural y las distintas actividades culturales tuvieron sus respectivos espacios de forma bastante temprana, en Valparaíso, donde la peña folclórica se volvió la actividad cultural popular de los cerros, esta tendió a congregar distintos tipos de expresión artística, cualidad que otorgó una nueva identidad a la peña folclórica e incluso ha dejado impronta hasta nuestros días. Mencionado lo anterior, eventualmente la apertura de nuevos espacios y el paso hacia una lucha más directa en contra de la dictadura provocó una nueva reorientación de las actividades culturales. Así, incluso en el Valparaíso de la década de los ochenta, la peña quedó en un segundo plano a la vez que surgía otra serie de instancias de corte cultural.
Hablando específicamente de peñas folclóricas, Bravo y González advirtieron tres tipos de represión que afectaron directamente, tanto a organizadores, como a los artistas y al público de estos espacios. Estas son la represión legal, la represión física y la represión psicológica.
Respecto a la represión legal, los autores afirman que desde su génesis la dictadura enmarcó sus medidas en un marco jurídico, por lo que ordenanzas como el toque de queda o el estado de sitio condicionaron directamente el funcionamiento de las peñas en cuanto estas existían al filo de la restricción horaria. Así, las restricciones legales actuaron como una medida de presión para que los gestores voluntariamente cesaran sus actividades. Para muchas peñas establecidas, la batalla comenzaba en las municipalidades al tratar de legalizar sus recintos, por lo que frente a la negativa burocrática, muchas peñas pasaron a ser clandestinas
solo por el hecho de no contar con la autorización respectiva. Mientras tanto, aquellas que conseguían los permisos, recibían el acoso de un sinnúmero de organismos fiscalizadores y carabineros.
La represión física, entendida como el acto de infligir daño corporal a sujetos y daño material a objetos, fue el primer recurso que se tuvo a mano para someter a los disidentes. Especialmente en los primeros meses, la represión fue llevada a cabo de manera más bien desorganizada y casi azarosa. Se producen arrestos masivos en operaciones de allanamientos en barrios, poblaciones, universidades, etc. Se habilitan lugares especiales (estadios, instalaciones militares) y se implementan otros lugares como campamentos de prisioneros. En este marco, el régimen llevará a cabo como procedimientos la tortura y la desaparición forzada, entendiéndolos como una “secuela necesaria” dentro de la lucha que se llevaba entonces contra el marxismo. Como explicita el Informe Valech, la tortura fue una “política de Estado del régimen militar, definida e impulsada por las autoridades políticas de la época”94
En cuanto a la represión psicológica, debemos entender que no es menor el impacto que produjeron las primeras acciones del régimen contra los íconos de la Nueva Canción Chilena. Tras la muerte de Víctor Jara y la detención de Ángel Parra en Chacabuco, los artistas que debieron permanecer en el país presintieron que también podrían correr la misma suerte. Tal ambiente de miedo estaba totalmente justificado, y es que más allá del destino que sufrieron aquellos artistas relativamente conocidos al momento del golpe, otros músicos adherentes al proyecto de la izquierda fueron perseguidos y desaparecidos por el régimen. El Informe Rettig expone cómo los músicos Luis Elgueta Diaz, militante del MIR95, y Jorge Solovera Gallardo, militante del Partido Comunista96, fueron detenidos y desaparecidos en 1976.
Tal como afirman Bravo y González, la modalidad más decisiva de represión psicológica que se vivió en las peñas folclóricas fue la infiltración a
94 Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Santiago, Ministerio del Interior, 2005, p. 178.
95 Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Volumen I, tomo 3, p. 130.
96 Ibíd., p. 397.
estas actividades por parte de desconocidos a quienes se les atribuyó el apelativo de sapos97
En ocasiones, los sapos eran directamente miembros de organismos de inteligencia, por lo que muchas veces los equipos organizadores de las peñas identificaron ciertas características físicas que alertaban sobre un eventual infiltrado, tales como formas de vestir o cortes de pelo. Karen Donoso destaca como algo común las situaciones de agentes de la CNI que asistían como público a las peñas para fiscalizar el funcionamiento de ellas98. Pese a esto, la mayoría de las veces se trataba de civiles, que podían ser contratados por la inteligencia, o bien podían ser los mismos vecinos de la población. Tal como comenta Alexis Sartori, “no solamente estaba el miedo a los pacos, sino que también el miedo a nosotros mismos, estaba metido el bicho de los sapos”.
A modo de exponer el panorama general, las Fuerzas Armadas chilenas luego de del 11 de septiembre de 1973 disolvieron el Congreso y prohibieron todas las organizaciones políticas independientes, incluyendo los principales partidos del país. Junto a esto, se impuso rápidamente el estado de sitio; fueron prohibidas las reuniones de más de un grupo muy reducido de personas, y se establecieron estrictos toques de queda99. El régimen quiso generar en los ciudadanos obediencia y sumisión, por lo que la represión física se tornó en un método para alcanzar ese objetivo100.
Un primer periodo de la dictadura, que Pablo Policzer ubica entre 1974 y 1977, ha sido etiquetado como el más sangriento, pues las detenciones, torturas y ejecuciones sumarias estuvieron relativamente a la vista del público. Con estas acciones, la DINA (puesta en marcha como modelo inicial en noviembre de 1973 y creada formalmente en junio de 1974101)
97 Bravo y González, Ecos del tiempo subterráneo. pp. 92-101.
98 Donoso, Cultura y dictadura. p. 76.
99 Policzer, Pablo. Los modelos del horror. Represión e información en Chile bajo la dictadura. Santiago, LOM Ediciones, 2014, pp. 61-62.
100 Bravo y González, Ecos del tiempo subterráneo. p. 91.
101 Seguel, Pablo, Soldados de la represión. Anticomunismo, seguridad nacional y contrasubversión en las Fuerzas Armadas chilenas, 1970-1975. Santiago, UAH Ediciones, 2022, p. 32.
aspiró a resolver un conjunto de problemas políticos y organizativos que la dictadura enfrentó durante los primeros meses después del golpe102
Como afirma Karen Donoso, en el periodo que corre desde el 11 de septiembre de 1973 hasta enero de 1974, la dictadura aplicó medidas de represión y fuerza sin límites, sin regularidad ni planificación y bajo el amparo de las autoridades militares que dieron amplias facultades para la persecución “por venganza” a quienes apoyaron o se sospechaba que apoyaron a la Unidad Popular. Paralelamente a la represión física, cayó sobre todos aquellos que simpatizaran con la oposición el peso de la censura política, es decir, aquellos mecanismos de restricción de las libertades de expresión e información implementados por oficinas y funcionarios estatales103.
El año 1977 viene a marcar cierto quiebre con este modelo principalmente por dos sucesos: en primer lugar, la elección de Jimmy Carter como presidente de los Estados Unidos en enero de 1977 repercutió en Chile en la medida que surgieron nuevas presiones en favor del respeto a los derechos humanos104, mientras que en segundo lugar, en agosto de 1977 el régimen reemplazó a la DINA con una institución diferente: la Central Nacional de Informaciones (CNI), la cual adoptó un nuevo modus operandi. Así, el número de víctimas bajó drásticamente en 1978; se restringieron las operaciones en el exterior y prácticamente no hubo más desapariciones durante el resto de la duración del régimen105
Pese a este pequeño suspiro que significó el reemplazo de la DINA, los años posteriores no serán menos complejos. Tras la reconstrucción del tejido social y la reorganización de los militantes antes diseminados, el movimiento antidictatorial será cada vez más potente, y en consecuencia, las protestas nacionales de la década de los ochenta vendrán acompañadas de un nuevo golpe represivo. Como afirma Carlos Huneeus, carabineros actuó con extrema severidad especialmente desde 1983, sin distinguir entre la oposición democrática y la oposición antidemocrá-
102 Policzer, Pablo. Los modelos del horror. p. 115.
103 Donoso, Cultura y dictadura. pp. 40-43.
104 McSherry, “La dictadura y la música popular en Chile”. p. 152.
105 Policzer, Pablo. Los modelos del horror. p. 133.
tica, tratándolas como si fueran aliadas, llevándolos a ejercer una excesiva violencia en los operativos realizados en las poblaciones, disparando contra manifestantes y contra las casas de los pobladores para provocar un amedrentamiento colectivo que inhibiera la acción política. El autor explica este actuar de Carabineros como una reacción a los atentados del Frente Patriótico Manuel Rodríguez contra los recintos policiales. Así, carabineros consideró que estaba en guerra con una organización terrorista que estaría siendo respaldada por una parte de la oposición y por un sector de la ciudadanía106.
Esta breve exposición del panorama nacional entre 1973 y 1990 permite explicar también las preocupaciones específicas que tuvieron las peñas folclóricas en Valparaíso y Viña del Mar de acuerdo al respectivo periodo en el que funcionaron. Tal como se desprende, las primeras peñas poblacionales convivían con la constante presión que implicaba la clandestinidad. Es esta misma presión la que provocó que en los primeros años fueran pocas las peñas que buscaran realizarse de forma periódica. Se cuidaba en sobremanera quién se invitaba y quien llegaba a la peña, por ello también, la represión directa en las peñas poblacionales durante la primera década de dictadura fue poco común, entendiendo estas primeras actividades como actos clandestinos que lograban sortear la represión policial.
Sin embargo, esta clandestinidad era lograda a través de mecanismos impulsados por el mismo miedo: buscar locales que no levantaran sospechas, no caer en la periodicidad, limitar la circulación de la invitación a la peña, etc. Son factores que se ajustan al periodo que se vivía y por lo mismo, fueron condicionados por este. Raúl Carré, fundador de la peña La Jardinera, realizada durante los primeros años de la dictadura, comenta al respecto, “había mucho miedo, mucho terror, la dictadura estaba recién instalada, estaba la represión de los primeros años que era tremenda, y mucha gente por supuesto tenía miedo. Y aun así, vencimos el miedo, con todo eso igual la hicimos. Por supuesto sabíamos que estábamos siendo observados por organismos de seguridad, sabíamos que ahí se infiltraban muchas veces, o iban y veían quienes eran los que organizaban, así que a pesar de toda la represión y la persecución de
106 Huneeus, Carlos. El régimen de Pinochet. p. 534.
todos los organismos de seguridad que actuaban impunemente, igual se hicieron las peñas. Fue una primera forma de revelarse contra la dictadura, y también de enfrentar el toque de queda y el derecho a reunión, que también estaba prohibido, entonces había que sortear un montón de obstáculos”.
Las peñas establecidas que se instalaron en Valparaíso desde 1975 coincidieron temporalmente con la acción de la DINA, y debido a que estas se realizaban semanalmente atrajeron rápidamente la atención de los organismos de inteligencia. Sin embargo, para entonces la represión a las peñas sigue siendo en forma de hostigamiento sistemático y no como represión directa. “En ese tiempo era la DINA, nosotros ya los identificábamos, en el Boliche La Obra teníamos claro cuando llegaba esta gente. Se instalaban, empezaban a mirar quien eran los que estaban ahí, era bastante recurrente lo de encontrarse con ellos. Me tocó ver gente de la DINA en las peñas del Boliche y del francés. Alguna vez me comentaron otros compañeros que se habían llevado a alguien. Eso pasó, pero solo en estas peñas del centro, que eran peñas abiertas además”, comenta
Juan Hernández, miembro fundador del Boliche la Obra. “En el Brasero nunca nos allanaron, pero si amedrentaban a los dueños de los locales, o se sentaban como público y se hacían notar, pensando con ello, que a la gente le diera miedo ir la próxima peña. Es probable que a más de alguien le haya dado un poco de miedo, pero la gente seguía yendo, ya el público estaba consolidado”, recuerda Guillermo Scherping, miembro fundador de la peña El Brasero.
En general, la presencia de infiltrados en los cerros fue significativamente menos recurrente que en las peñas establecidas, ya que la mayoría de peñas poblacionales fueron actividades que se celebraban dentro de la comunidad que significaba el barrio o la población, por tanto, un rostro ajeno al vecindario era fácilmente identificable. “En los cerros era más difícil, ya que la gracia del sapo es que no se note. Como en la peña del barrio va la gente del barrio, cualquier gallo que no es de ahí, se sabe, y si hay un paco y va a la peña todos saben que es paco”, agrega Guillermo Scherping.
Es en medio de este panorama que aquellas peñas folclóricas poblacionales que adquieren popularidad y periodicidad (normalmente, aquellas bajo el alero de las peñas establecidas), se vieron envueltas en la mis-
ma modalidad de visitas por parte de sapos que las peñas establecidas “Estábamos claros que llegaban sapos a la peña. Nosotros cachábamos, eran notorios y era bien recurrente. También se enmascaraban bien estos tipos, llegaban pelucones, barbones, no siempre iban de pelo corto. Además, nuestro círculo era muy chico, entonces si llegaba alguien desconocido ya empezábamos a desconfiar”, comenta Héctor Vega, miembro fundador de la peña de Gómez Carreño
Sobre la figura del sapo, Alexis Sartori recuerda que en el Taller Cultural Macondo era muy común, “como era una población netamente obrera, de gente humilde, había muchos que, igual que uno, estaban en una situación extrema de lucas, entonces para muchos cabros la salvación era cuando les tocaba hacer el servicio militar. Algunos no quedaban incluso, pero se hacían pasar por milicos, salían, se ponían bototos, empezaban a dar vueltas, a mirar y a cooperar gratis”.
Iniciada la década de los ochenta, la represión del régimen arremeterá de forma violenta contra los Centros Culturales y los Centros Juveniles, quienes desde la lucha territorial de cada cerro, a punta de detenciones, torturas y en ocasiones asesinatos, serán desmantelados uno a uno mediante la represión directa y focalizada. Tal como afirma Carlos Catalán, las peñas más coaccionadas fueron aquellas que realizaban un trabajo cultural con organizaciones sociales de base107
Cabe realizar una distinción, y es que, el nivel de organización y la red que formaron los Centros Culturales y Centros Juveniles de los cerros de Viña del Mar provocó que no sufrieran la represión focalizada que si se vivió en los cerros de Valparaíso, donde al tratarse de una lucha con rasgos más territoriales de cada cerro, el acoso y violencia focalizada era más efectivo. Esto explica también por qué las organizaciones sociales base de Viña del Mar sobreviven a toda la década del ochenta sin mayores complicaciones mientras que en Valparaíso fueron constantemente desmanteladas, y, frente a los golpes represivos, en muchos casos se vuelve prácticamente imposible su reorganización. Para profundizar en la represión focalizada abordaremos dos casos particulares: el Taller Cultural Macondo de Playa Ancha, y el Centro Cultural Cerro Esperanza
107 Catalán, El canto popular en los canales de difusión en 1980. p. 16.
El Taller Cultural Macondo se formó a finales de 1983, y junto a su actividad cultural llevaron a cabo una verdadera lucha territorial desde el Cerro Playa Ancha. Fue en definitiva, un grupo sumamente movilizado que aglutinó la actividad cultural, la vida juvenil y la lucha política. Habiendo participado activamente de los llamados a protesta, fueron objeto de represión sistemática, la cual provocaría la desarticulación del taller en 1985. “A mí me sacaron de la casa como a las 5:00 de la mañana, a mi hermano lo andaban buscando. Venían cinco autos con dos compadres más que ya los habían torturado y nos habían entregado a nosotros. Ahí nos llevaron y estuvimos algunos días bajo tortura. A mí me soltaron pero no libré de la tortura. Los otros estuvieron cinco años presos y después les dieron diez años en el exilio. Todavía están afuera, ya pueden ingresar pero ya tienen la vida hecha. Los otros nos quedamos atrás y yo tuve que entrar a la clandestinidad”, recuerda Alexis Sartori.
El Centro Cultural Cerro Esperanza, que fue activo entre 1982 y 1984, cuenta con una trayectoria similar de represión focalizada. “El 83’ fue el primer golpe. En el Centro Cultural comenzamos a organizar no solo peñas, organizamos una marcha, porque ya no bastaba con cacerolear en las casas, salimos por todas las calles del cerro caceroleando y gritando, cada vez se sumaba más gente, hasta que nos dispararon, ahí mataron a la Carmen Gloria. Seguimos igual, pero ya después la represión fue directa y no pudimos continuar, ahí murió el Centro Cultural. La represión estaba terrible, además nos tenían totalmente cazadas. Apenas sobrevivimos a la muerte de la Carmen Gloria, y ya al otro año fue terrible, porque fue directo, mataron a un miembro del centro, no es que se lo llevaran, lo mataron en su casa”, recuerda Patricia Sáez. Tal como esclarece el informe Rettig, Carmen Gloria Larenas, de 19 años, era simpatizante de las Juventudes Comunistas. Falleció por heridas de bala sufridas esa noche, cuando un grupo de personas realizó una marcha en Recreo (Viña del Mar), y sujetos no identificados dispararon desde un automóvil sin patente contra los manifestantes, en el contexto de la Cuarta Jornada de Protesta Nacional realizadas los días 11 y 12 de agosto de 1983108
“Tuvimos una actividad cultural enorme aquí el día que habían matado a nuestro compañero, y nosotros sin saber. Fue un día domingo, teníamos
108 Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Volumen I, tomo 2, p. 711.
una presentación todo el día de los talleres, íbamos a culminar con un acto cultural de canto tipo peña. Empezaba el acto como a las 4:00 de la tarde. Yo recuerdo haber estado en el escenario con los niños, habíamos preparado la canción La Muralla como un coro actuado, y ahí nos dimos cuenta como llegó la CNI, venían a buscar a tres cabros de acá. Ahí era pura gente del cerro, era un salón enorme, estaba repleto, y veo entrar a estos tipos, los cachamos altiro, el pelo corto, la chaqueta típica, el bigote, no los conocía nadie. A mí me avisan de al lado del escenario, llegaron los chanchos, imagínate estar tocando guitarra y ver a esos gallos que entran. No sé cómo pero pudimos terminar. Sabes que la gente se dio cuenta, los cacharon y no nos dejaron solos a los organizadores. Se quedó toda la gente, todo el mundo sacando todas las cosas y cerrando el local, porque sabían que si se iban y nos dejaban solos a los organizadores nos iban a llevar. Fue del terror la cuestión”, recuerda Patricia Sáez. “Ahí teníamos una exposición de los talleres de artesanía, y toda la gente ayudando a sacar todo, todo el mundo es organizador, somos todos el Centro Cultural. Eso fue súper lindo, pero habían matado a un compañero”, agrega. Ese día, el 12 de agosto de 1984, fue muerto Luis Enrique Tamayo Lazcano de 27 años. De acuerdo a los antecedentes reunidos por la Comisión Rettig, los efectivos de la CNI entraron violentamente al inmueble de Luis Enrique Tamayo ante lo cual este huyó, y, percatándose de ello, un efectivo de seguridad le disparó causándole la muerte instantáneamente109. Ese día, con un segundo golpe trágico, fue desmantelado el Centro Cultural Cerro Esperanza
109 Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Volumen I, tomo 2, p. 637.
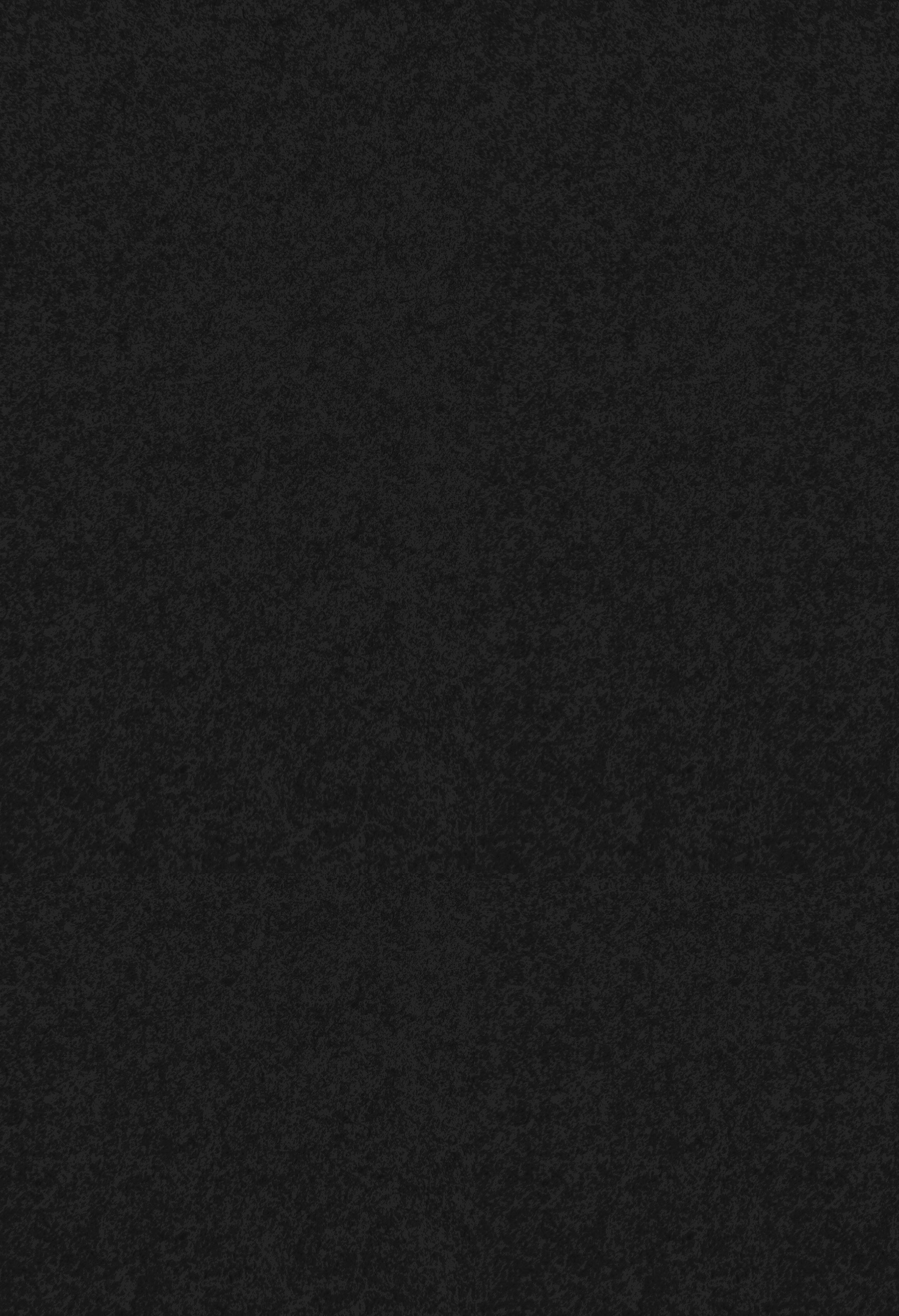
2.1 Fisionomía de las ciudades y los primeros años de dictadura
Como bien ha destacado Ximena Urbina, referirnos al origen de los cerros en Valparaíso supone hablar de una colonización vertical. En la ciudad puerto nos encontramos con un mundo vertical asociado a construcciones tanto formales como precarias, dependiendo del cerro que se trate, con adiciones como escaleras, pasadizos y puentes1. Esta especial topografía la han hecho notar también Bailey y Zenteno, quienes explican cómo, una vez se llenó por completo el plan, se comenzó a construir sobre los cerros y quebradas, apelando a la imaginación para adaptar las viviendas al terreno, lo que ha convertido a Valparaíso en una de las ciudades con más alto componente de asentamientos irregulares en Chile2. Si bien este
1 Urbina, Ximena, “La colonización vertical en Valparaíso. Etapa inicial”. HYBRIS. Vol. 7. N° Especial. 2016. P 98.
2 Bailey, Christine y Zenteno, Elizabeth, “Reflexiones en torno a la vulnerabilidad social y residencial de los asentamientos informales de los cerros de Valparaíso, Chile”. Cidades, Comunidades e Territórios. N°31. 2015. p. 117.
modo de vida conformó una ciudad con identidad y una riqueza espacial incomparable y reconocida3, esto ha conllevado también al desarrollo paralelo de una realidad oculta y silenciosa ligada a los sectores socioeconómicos más desprovistos que habitan los cerros4
El plan, es decir, esa estrecha planicie costera entre la bahía y los cerros que forma el sector plano de la ciudad, concentra más del 80% de las actividades productoras de bienes y servicios al tiempo que alberga menos del 5% de la población comunal. Aquí surge un factor importante a destacar, y es que en la ciudad puerto existe un vínculo estrecho entre el plan y las poblaciones, entre los cuales se ha constituido orgánicamente un puente de comunicación para la población que vive en el cerro y trabaja en el plan de la ciudad5.
Esta orgánica que se da en Valparaíso, y que es diametralmente contraria a la que se da en Viña del Mar, permite entender cómo en Valparaíso surgieron, casi a la par, peñas folclóricas tanto en los cerros como en el plan. Pese a las trabas dictatoriales, la mayoría de los militantes del cerro seguían teniendo como lugar predilecto de reunión aquellas actividades que se daban del plan de la ciudad, fenómeno que será lentamente sustituido por la lucha territorial que iniciará desde la década de los ochenta.
Dejando por un momento el plan de lado, los primeros años de dictadura vieron nacer en la eminente clandestinidad la realización de peñas folclóricas. Tal como mostré en la Figura 1 (página 29), las peñas poblacionales sin alero tanto de Valparaíso como de Viña del Mar las podemos ubicar temporalmente entre 1974 y 1977. Estos espacios ligados a la clandestinidad fueron paulatinamente sustituidos desde 1976 por aquellas actividades realizadas por los militantes reagrupados ahora en organizaciones sociales base.
3 Rivera, Maite y Orozco, Hernán, “El desafío de la gestión urbana en los cerros de Valparaíso”. Revista Territorio FAU. N°01. 2014. p. 59.
4 Bailey y Zenteno, “Reflexiones en torno a la vulnerabilidad social”. p. 117.
5 Sánchez, Alfredo; Bosque, Joaquín, y Jiménez, Cecilia, «Valparaíso: su geografía, su historia y su identidad como Patrimonio de la Humanidad». Estudios Geográficos. Vol. 266. 2009. pp. 274-275.
Como hemos evidenciado, para el caso de Valparaíso distinguimos tres periodos relevantes, el primero entre 1974 y 1977 en que priman los espacios eminentemente clandestinos; el segundo entre 1977 y 1983, en donde las peñas poblacionales proliferaron gracias a la colaboración con los cerros; y el tercero, entre 1983 y 1990 en donde las organizaciones sociales base ya han tomado su propio curso y ya prescinden del apoyo de las peñas establecidas, las cuales inician su disolución. Para el caso de Viña del Mar, ocurrió una transición directa desde las peñas poblacionales sin alero a aquellas realizadas al alero de organizaciones sociales base ya que no se contó con el apoyo que brindaron las peñas establecidas en la ciudad puerto.
El primer apartado de este capítulo busca profundizar en las peñas de los primeros años, las cuales, tanto para el caso de Valparaíso como Viña del Mar, estuvieron ligadas a la clandestinidad. En este panorama, ubicar las primeras peñas luego del inicio de la dictadura hace necesario realizar algunas precisiones, sin embargo, algo podemos dejar claro a priori, y es que las peñas en dictadura comienzan en las poblaciones.
La primera peña post golpe que pude rastrear en esta investigación fue La Jardinera. Esta iniciativa comienza a mediados de 1974. “En ese momento el país estaba lleno de campos de concentración, entonces empezamos a hacer actividades solidarias con las familias que tenían a los jefes de hogar presos”, recuerda Raúl Carré, parte del equipo organizador de esta peña.
La Jardinera es llevada a cabo por un grupo de porteños del Cerro Esperanza (Valparaíso), sin embargo, en su primer año de realización y debido a la complejidad para ese entonces de contar con un local, funcionó en la población Lord Cochrane de Recreo (Viña del Mar). Dada esta curiosa casualidad, podemos ubicar aquí un inicio en la historia de las peñas para ambas ciudades. La Jardinera recibe este nombre debido a las plantas con las que contaba el local, ya que esta peña no funcionó en una sede, sino que se realizó en la plaza interior de un edificio. Dada la complejidad de la época, La Jardinera logró realizarse solo cuatro veces en los seis meses siguientes a su creación. Más tarde el grupo organizador realizaría otras peñas folclóricas. En 1975 celebraron algunas peñas en la Villa
América de cerro Esperanza y más tarde fundaron la rama cultural del Club Orompello, lugar también de emblemáticas peñas.
Paralelo a este inicio, no podemos omitir la existencia de otras muchas peñas en los primeros años que funcionaron en la completa clandestinidad, y por ello, resulta mucho más complejo reconstruir un relato sólido. Juan Hernández, que participó de estas actividades desde 1974 con el grupo Amauta, asistió en varias ocasiones a estos espacios. “Tengo recuerdo de una peña en Placeres que se hacía en una quebrada, la organizaba un fotógrafo del Mercurio, y por razones obvias la hacía muy escondido de su actividad laboral”, comenta. “Otra peña a la que fui un par de veces, se hacía pasada la cruz de Placeres, ahí había un club deportivo en una quebrada. Era muy piolita, no iba mucha gente, era dato que se pasaba de boca en boca no más, no había propaganda. Gente muy afín que se reencontraba en esos lugares no más. Las peñas fueron puntos de reencuentro para mucha gente que andaba desperdigada”, agrega.
Este tipo de peñas clandestinas no fue algo exclusivo de Valparaíso, pues los cerros de Viña del Mar también fueron lugar propicio para el florecimiento de estas actividades en los primeros años de dictadura. “En el paradero 6 de Achupallas, hacia el fondo, en la casa de un compañero terminamos haciendo una peña con vecinos y familiares. No fue una peña organizada, sino que fue una tertulia que derivó en peña. En esta foto estoy tocando con Pedro Prado”, comenta Juan Hernández:
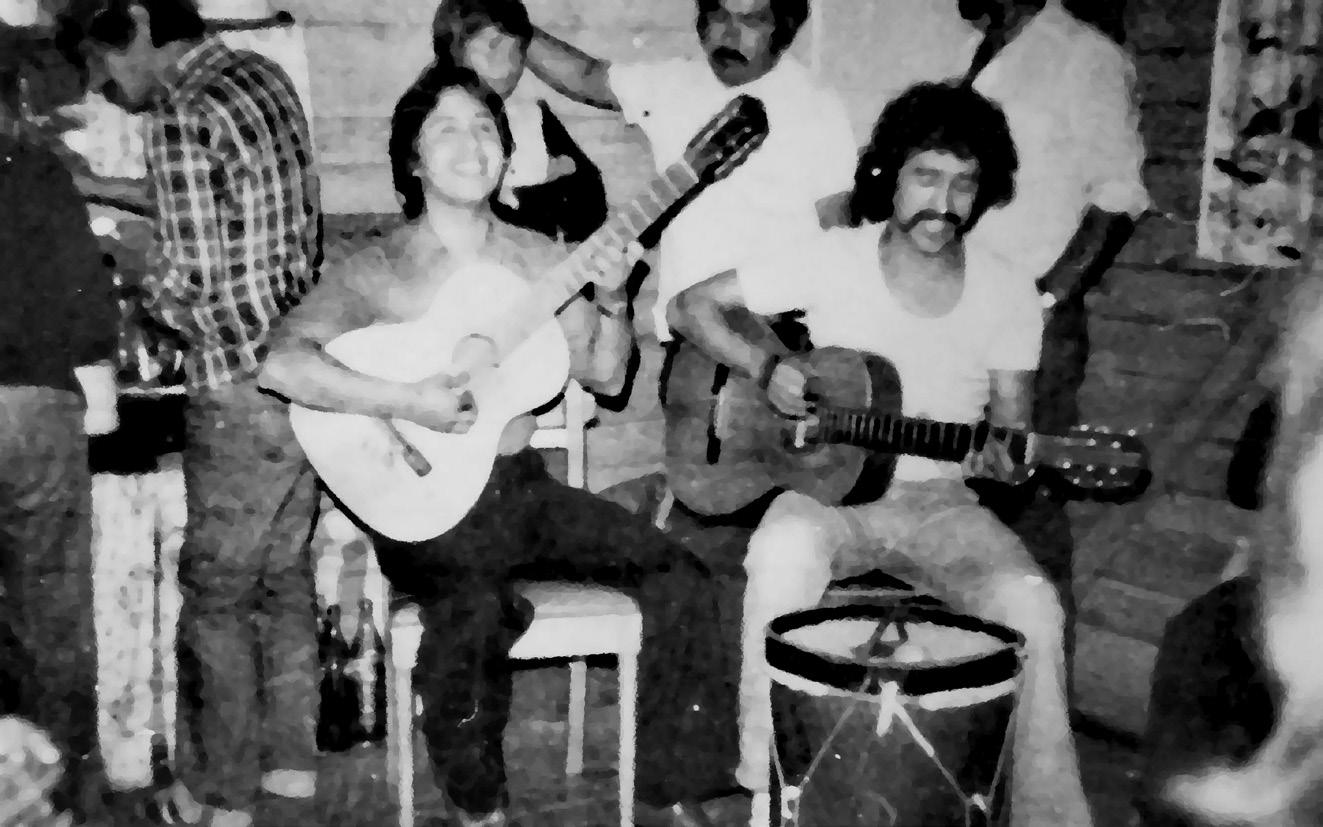
Fotografía 3.
Juan Hernández y Pedro Prado en peña de casa particular en Cerro Achupallas, 1974. Facilitada por Juan Hernández.
Unos meses después de la creación de La Jardinera en Lord Cochrane, tendría lugar otra peña que gozó de bastante popularidad en el cerro
Gómez Carreño de Viña del Mar. La peña Gómez Carreño inicia a fines de 1974 y tuvo como sede el club deportivo antes llamado Atlético Moscú, renombrado en 1973 como Real Chile. Esta peña nace como una iniciativa de cinco exmilitantes de las juventudes comunistas. “Entonces, como no había ninguna actividad cultural después del golpe, no había información, no había nada, creíamos necesario hacer algo, partimos con esa peña que después tuvo harto renombre”, comenta
Héctor Vega, miembro del equipo fundador. Esta peña funcionó con cierta regularidad hasta fines de la década de los setenta, y alcanzó un nivel de popularidad tal que en ocasiones llegó a contar con cien asistentes en sus actividades.
La historia de Viña del Mar discrepa de la de Valparaíso en la medida que en la ciudad jardín nunca se ha logrado la orgánica que existe entre plan y cerro de la ciudad vecina, en su lugar, los cerros de Viña del Mar han resultado más bien marginalizados de la vida del centro. Como afirma Héctor Santibañez, ya desde 1913 se hablaba de hacer de Viña del Mar
un centro turístico de primera línea. Esta propuesta se materializó a través de la construcción del Gran Hotel; el Casino Municipal (actual Enjoy); el teatro municipal; el Estadio Sausalito; las terrazas y baños termales de Miramar; el puente de Avenida Libertad; además de grandes obras de pavimentación, alcantarillado, alumbrado público, plazas, jardines, paseos, entre otros. Es a partir de esta etapa que se configura lo que es hoy Viña del Mar, articulándose hacia el exterior como una ciudad turística. La llegada masiva de familias obreras en la primera mitad del siglo XX cambiaría definitivamente la estructura social de la ciudad, provocando importantes transformaciones en los patrones de asentamiento de la población y sus modos de vida6.
Como bien señala Santibañez, las familias de obreros miraron hacia los cerros de la ciudad y vieron en ellos una esperanza de lograr el anhelado sueño de tener un terreno propio donde construir sus viviendas7.
Luis Vildósola aborda esta realidad desde una postura un poco más crítica. Para este autor, las tomas en Viña del Mar aparecen como un largo camino de reconfiguración social. En estos lugares, los pobladores se constituyen como grupo social subordinado. Así, las tomas silenciosas, además de representar a una parte del margen residual del libre mercado en la ciudad, expresan también la voluntad de los pobladores de reagruparse socialmente para denunciar su extrema incertidumbre habitacional; y para desarrollar, fuera del mercado, una alternativa propia de solución a su problema. Eso, en una ciudad que cría sus propios monstruos8
“En Valparaíso se daba esta conjunción entre el cerro y el plan que se ha dado siempre. En cambio en Viña no, nosotros los cerros éramos los desplazados, los cerros no teníamos acceso ni al teatro municipal ni a la Quinta Vergara, entonces claro, en Viña se da esta división o este quiebre mucho más profundo”, comenta Lucas Machuca, miembro del Centro Juvenil Mixtura de Achupallas.
De esta manera, Viña del Mar se articuló históricamente entre cerros
6 Santibañez, Héctor, La memoria de los barrios. Síntesis de cinco historias locales de Viña del Mar contadas por adultos mayores. Santiago, CEME, 2005, p. 8.
7 Ibíd.
8 Vildósola, Luis, “Viña del Mar, ciudades de tomas silenciosas”. Kütral. N°2. 2011. p. 61.
marginalizados y con un centro más bien turístico y elitista. En los setenta y los ochenta el Centro Cultural de Viña del Mar fue sumamente activo, sin embargo, dichas actividades siguen la misma lógica de una cultura oficialista que tiene como únicos fines la atracción turística y el entretenimiento para clases medias-altas. La actividad cultural de estos centros se lleva a cabo a través de charlas, seminarios, exposiciones y conciertos sinfónicos9
Como afirma Vildósola, la industria del espectáculo asumió festivales y conciertos, pasando estos a formar parte de la dinámica de la ciudad10. Por no ir más lejos, el Festival Internacional de la Canción durante todo el periodo dictatorial se apegó a esta misma lógica. La competencia folclórica, a pocos meses de la llegada de la dictadura militar en Chile, fue suspendida por tiempo indefinido11. Ocho años después, con la reanudación de esta competencia en 1981, las polémicas en torno a la cultura oficialista no cesarían. Como relata Julio San Martín, la folclorista e investigadora Margot Loyola, jurado de la competencia ese mismo año, declaró que el cantautor Richard Rojas quedó en segundo lugar porque el resto del jurado no quiso que, recién incorporada la competencia después de ocho años de ausencia, la ganara un artista de clara oposición a la dictadura militar. En efecto, Richard Rojas fue reconocido cantautor de izquierda, quien había ganado en 1969 el Festival de la Nueva Canción Chilena, compartiendo lugar con Víctor Jara. Al Festival se presentó con el seudónimo “Ricardo Rojas” por temor a las represalias políticas12.
Oscar Carrasco, premiado en el mencionado festival con la mítica gaviota en dos ocasiones, relata también parte de estas polémicas. “Para cantar allí la oficina de comunicaciones de la CNI te revisaba las letras de las canciones. Si había algo de en una letra que no entendían, te llamaban y te preguntaban qué querías decir con eso”, recuerda el músico Oscar Carrasco. “Había autocensura, para el 83’ toqué la canción El salto de negrito…
9 El Mercurio de Valparaíso, 2 de diciembre de 1979; 5 de enero de 1981.
10 Vildósola, “Viña del Mar, ciudades de tomas silenciosas”. p. 60.
11 San Martín, Julio, Festival de Viña. 60 años de historias. Santiago, Editorial Lonko, 2019, p. 58.
12 Ibíd., p. 79.
Bajo y subo por la cuesta, hasta que ya no de más. He perdido mi pasado en esta tierra soñada.
(El salto del negrito, Oscar Carrasco).
…Esa letra era para pasar soplado, porque si decía, bajo y subo por la cuesta y sigo luchando, no me dejan tocarla y además me toman preso”, agrega.
Esta fisionomía de la ciudad, en donde la vida se divide tajantemente entre el centro y el cerro, provocó que de igual manera la cultura adoptara dicha mecánica. Mientras que en Valparaíso tendremos bastiones de resistencia cultural en toda su extensión, en Viña del Mar la resistencia se dará en su inmensa parte desde los cerros, encarnada a través de un grupo social históricamente marginalizado de la vida cultural del centro, la cual ha tenido como constante motor el complacer a la industria del turismo.
A lo largo de esta investigación hemos puesto énfasis en la importancia e influencia que tuvieron las peñas establecidas sobre las peñas poblacionales, en la medida que bajo la tutela de las primeras florecieron en gran número peñas folclóricas en los cerros. Seguido al periodo clandestino de las peñas poblacionales sin alero de Valparaíso iniciado en 1974, tuvo lugar entre 1976 y 1977 este segundo periodo ligado al auge de las peñas establecidas
Si bien nuestro fin último es analizar la actividad cultural de los cerros, es necesario detenernos un momento a detallar la labor que se llevó en las peñas establecidas, ya que como se ha mencionado, durante un periodo importante ambos tipos de peñas tuvieron un contacto sumamente estrecho el que tiene relación con la orgánica entre el plan y los cerros que se da en la ciudad puerto. El panorama para entonces es que, iniciado el golpe, ni el apagón cultural fue capaz de romper esta dinámica, y los espacios de reunión por excelencia en Valparaíso siguieron estando en los puntos concurridos de la ciudad.
La peña del Instituto Chileno-francés de Cultura.
La primera peña establecida que surgió en el plan de Valparaíso fue la peña del Instituto Chileno-francés de Cultura o también llamada popularmente la peña del francés. Esta actividad inicia en mayo de 1976 a manos del Instituto Chileno-francés de Cultura, el cual para ese entonces tenía como director al señor y cónsul de la embajada francesa Alain Drouillet. Entre 1976 y 1983 el Instituto, ubicado inicialmente en Esmeralda #1083 y luego trasladado a calle Molina, desarrolló toda una rama de actividades culturales, siendo una de las más emblemáticas las peñas folclóricas que se celebraban en el Instituto todos los sábados.
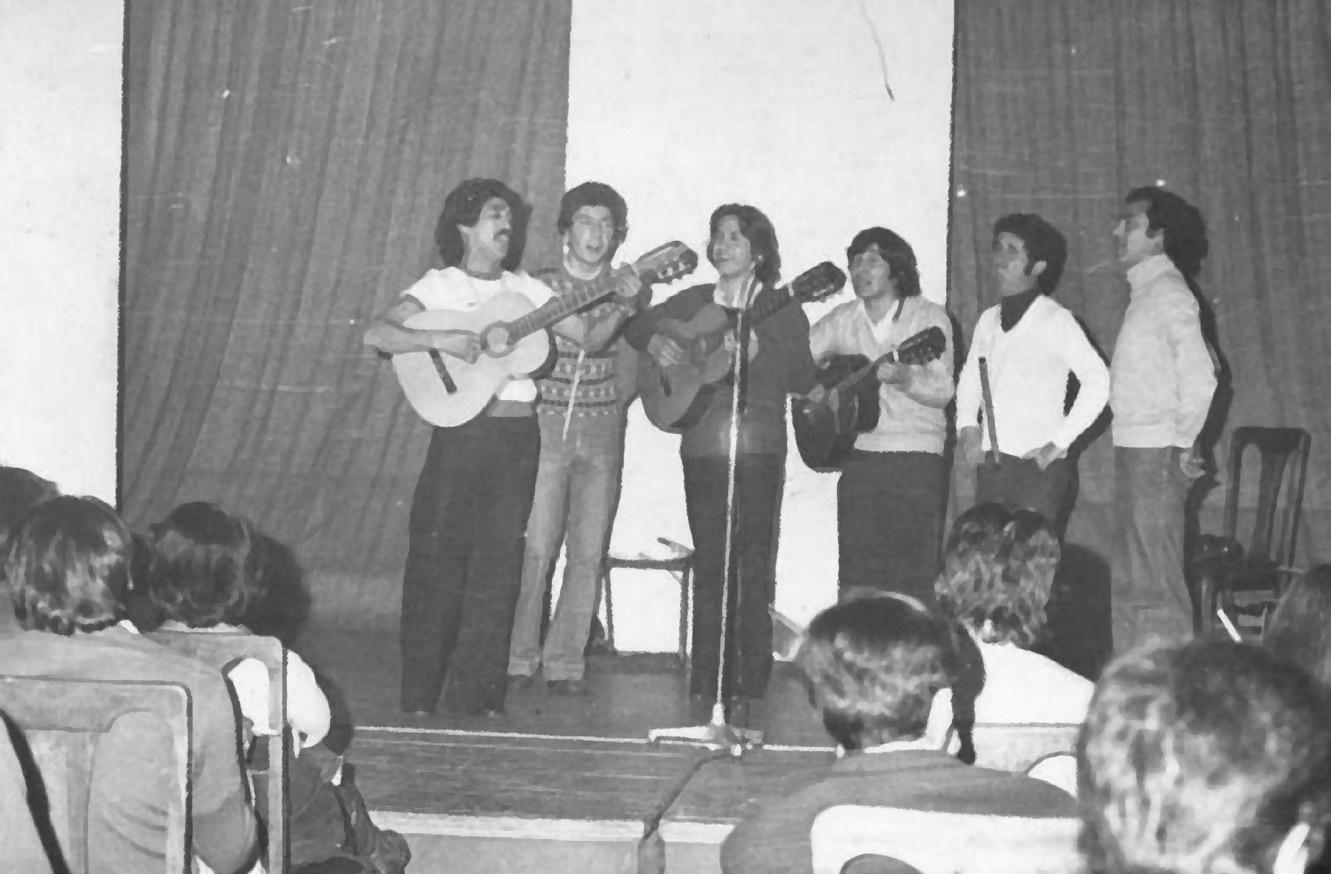
Grupo Amauta en peña del Instituto Chileno-francés, 1976.
Facilitada por Héctor “Polo” Aravena, Colectivo El Brasero.
Fue el director del Instituto, Alain Drouillet, quien abrió el espacio a lo que sería un hito en la resistencia porteña, y fue Carlos Zamora quien oficiaría como cabeza de este proyecto. Otro connotado, Thelmo Aguilar y su compañera Sarita, serían los encargados de un equipo técnico precario, pero fundamental. A este grupo se sumarían más tarde Víctor
Sanhueza, Carlos Morales, Eduardo “Guayo” Catalán, Jorge Barraza, entre varios otros13
Esta peña gozó de una increíble popularidad, recibiendo a eminencias de la época como Barroco Andino, Gabriela Pizarro, el Payaso Tilusa, Jorge Yáñez, Toño Suzarte, entre otros. “El francés siempre funcionó, inclusive en los tiempos de toque de queda, a veces nos quedábamos la noche ahí porque no alcanzábamos a salir. Nos quedábamos toda la noche tocando guitarra. Había salas donde se hacían clases de folclore, clases de baile, ese era el quehacer en sí de la peña”, recuerda Guayo.
Thelmo Aguilar, parte del equipo técnico de la peña, a inicios de los ochenta formaría el programa radial Dimensión Latinoamericana. Este programa tuvo especial relevancia ya que era el único en donde se tocaba música folclórica, “era algo que te guiaba un poco dentro de todo lo que fue la dictadura”, recuerda Rafael Arroyo.
Una de las particularidades que tuvo la peña del francés fue el escaso acoso que recibió por parte de las fuerzas policiales. Esta particularidad encuentra razón en un cierto “manto diplomático” del que gozó el Instituto. Ni local ni actividades eran interrumpidos debido a la calidad de cónsul que tenía el director Alain Drouillet. Esta situación llevó a que, en la práctica el Instituto fuera tratado por las autoridades como una embajada cuando en realidad no lo era. “Solamente como era francés, un hombre educado y correcto, los pacos tenían miedo de hablar con él, y nosotros nos aprovechábamos de eso”, recuerda Guayo. Esta situación desembocó en que el Instituto lograra llevar a cabo toda la rama cultural que alcanzó en los años de dictadura sin mayores dificultades.
Pese a esto, el Instituto no pudo zafar de la represión que vino de la mano con la creciente movilización de los ochenta. A partir del año 1982 la CNI ingresa frecuentemente en las peñas del Instituto Chileno-francés y en la peña El Brasero (Playa Ancha) para identificar personas. En estos incidentes resultó relegado a Futrono el director de la peña Carlos Zamora, y Aldo Villaseca fue suspendido de la Universidad Católica y también
13 Córdova, Roberto, «EN MEMORIA. Carlos Zamora: el cantor que no calló». Diario La Quinta. 17 de septiembre de 2019.
relegado, junto con otros estudiantes que vivieron este mismo destino14
De esto se desprende otra cuestión relevante del periodo, las relegaciones. La relegación consistía en el traslado obligatorio de una persona a un lugar distinto al de su residencia habitual por un plazo definido, en virtud de una sentencia judicial. La relegación fue una práctica realizada desde los primeros años enfocada en intentar desarticular la cúpula principal de la Unidad Popular, sin embargo, en 1980 esta práctica se institucionaliza tras la promulgación de una ley que amparó su práctica15. En este contexto fue que, por ejemplo, varios militantes que tuvieron relación con la actividad cultural de Valparaíso y Viña del Mar fueron desplazados a la fuerza a otras regiones para cesar con su activismo: el director de la peña del francés, Carlos Zamora, fue relegado a Futrono; el muralista Alfonzo Ruiz Pajarito fue relegado a Fresia; y el cura Alfredo Hudson fue relegado a Chiloé.
El fin de la peña del francés llega en 1983 y estuvo ligado al cambio de director del Instituto, Alain Drouillet, por parte de la embajada francesa. Pese a la disolución del equipo técnico, la mayoría de sus integrantes mantuvieron su labor cultural, participando y fundando otras peñas folclóricas.
La otra gran peña que siguió a la del francés fue la peña El Brasero16, la cual funcionó entre 1977 y 1984. Esta peña nace de la inquietud de un grupo de estudiantes del pedagógico (actual Universidad de Playa Ancha), ex militantes de las juventudes comunistas. Este primer grupo, donde se encontraba Guillermo Scherping, Héctor “Polo” Aravena y Víctor Sanhueza, logró convencer al dueño de una de las tantas quintas de recreo (que
14 Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Archivos de la memoria en Chile. p. 59.
15 González, Javier, “Medidas, estrategias y etapas de la relegación durante la dictadura de Pinochet como mecanismo de control y disciplinamiento social, 1973-1986”. Folia Historica. N°32. 2018. pp. 151-156.
16 El Brasero recibe su nombre debido a que uno de sus integrantes tuvo la idea de mandar a cortar un tambor grande de aceite a la mitad y pidió que le pusieran patas, transformando ambas partes en braseros. El local contaba entonces con dos grandes braseros que se encendían en cuanto el equipo organizador llegaba al local, con la idea de que eso diera un poco más de calor. Ahí nació el nombre la casa folclórica.
entonces estaban frente al pedagógico), la Quinta Estadio, de organizar una peña en su local. “Conversamos con el dueño y empezamos a armar la peña. Inicialmente con compañeros del pedagógico, pero al poco andar, empezaron a llegar compañeros de otros lugares. Fue creciendo eso, fue formándose el elenco, la peña era conocida y le dimos una regularidad permanente”, comenta Guillermo Scherping, parte del equipo fundador.
“Otra característica que nos marcó es que cambiamos varias veces de local, pero no voluntariamente, sino porque llegaban carabineros de civil, o algún apartado de seguridad, interrogaban al dueño y el dueño se asustaba. Entonces nos decían que por favor no siguiéramos con la peña, y así nos cambiábamos a la siguiente”, recuerda Guillermo Scherping. De esta manera, la peña el Brasero funcionó en la Quinta Estadio, en la Quinta Capri, y en la Quinta Martínez, siendo la Quinta Capri el local donde se logró mayor regularidad. “Siempre era efecto de presiones que ejercían los aparatos de seguridad, o la comisión civil de carabineros que presionaba, fiscalizaba y pasaba partes, entonces los dueños se asustaban”, agrega.
Al igual que la peña del francés, la peña El Brasero alcanzó gran renombre y popularidad pese a las trabas que suponía el acoso policial. Esta peña también fue lugar de paso para eminencias de la música. Especial recuerdo tienen los organizadores de la celebración de su primer año, donde contaron con la visita de importantes figuras como Nano Acevedo, Capri, Mario Bravo y Dalía Pangue.

Mario Bravo y Dalía Pangue en peña El Brasero, 1978.
Facilitada por Héctor “Polo” Aravena, Colectivo El Brasero

Capri y Nano Acevedo en peña El Brasero, 1978
Facilitada por Héctor “Polo” Aravena, Colectivo El Brasero
El fin de la peña El Brasero ocurre en 1984 y está asociado más bien a una muerte natural que vino junto con la reconstrucción del tejido social. Patricia Sáez comenta al respecto, “yo hasta ese entonces era parte del Brasero, pero ya me empecé a alejar para hacer la pelea territorial, porque el Brasero era centralizado, por así decirlo, y se necesitaba trabajar en los cerros y las poblaciones. Todo el mundo empezó a disgregarse porque urgía el trabajo en tu territorio”. Respecto a este final, Guillermo Scherping agrega que, “ocurrió con casi todas las peñas, ya el tejido social se había organizado, entonces los sindicaleros iban a los sindicatos, los estudiantes iban a su federación, las mujeres tenían la Unión de Mujeres. A partir de ahí era difícil comprometerse con la peña”.
Una tercera peña, que no logró permanecer sostenidamente en el tiempo como sus otros dos pares, pero que de todas formas gozó de bastante popularidad fue el Boliche la Obra. Este espacio nace de la mano de siete socios y socias que venían de haber trabajado en la peña del francés, y estuvo activo entre 1977 y 1980 en el tercer piso de un local ubicado, en ese entonces, en la esquina de Las Heras con Pedro Montt.
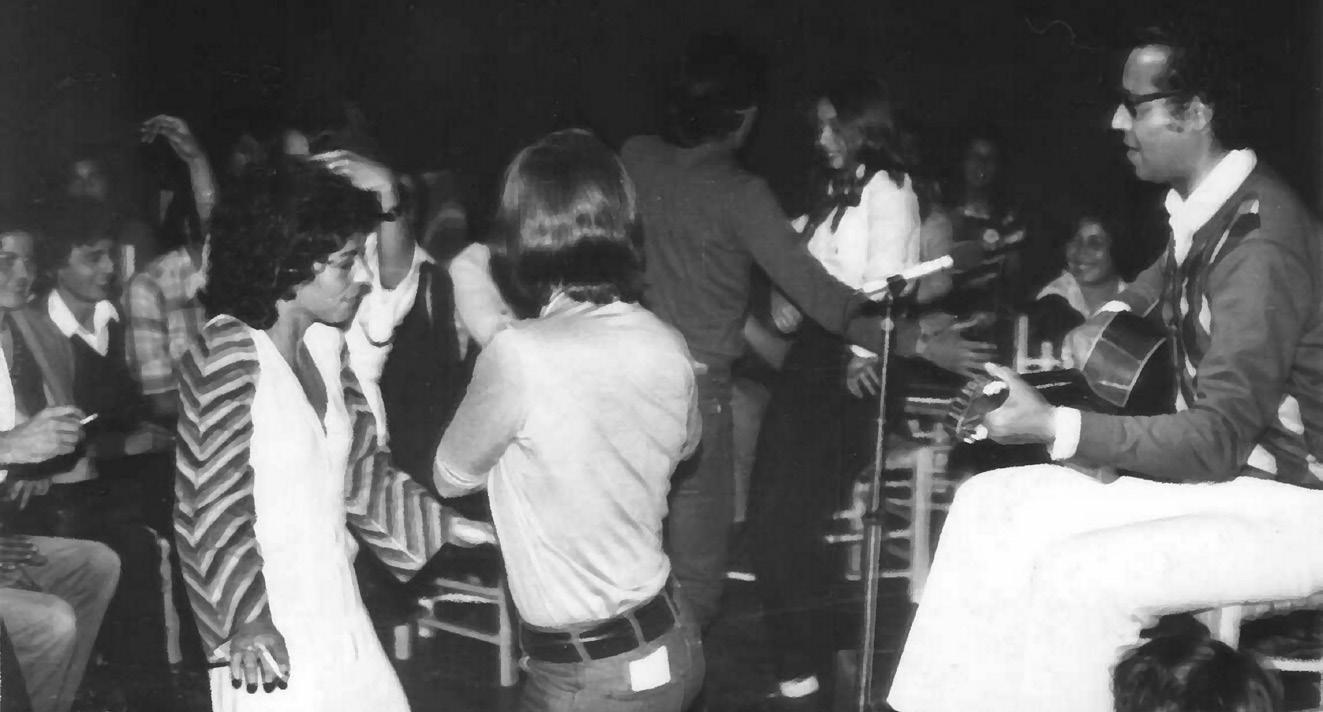
Valentín Souza en peña Boliche La Obra, 1978. Facilitada por Juan Hernández
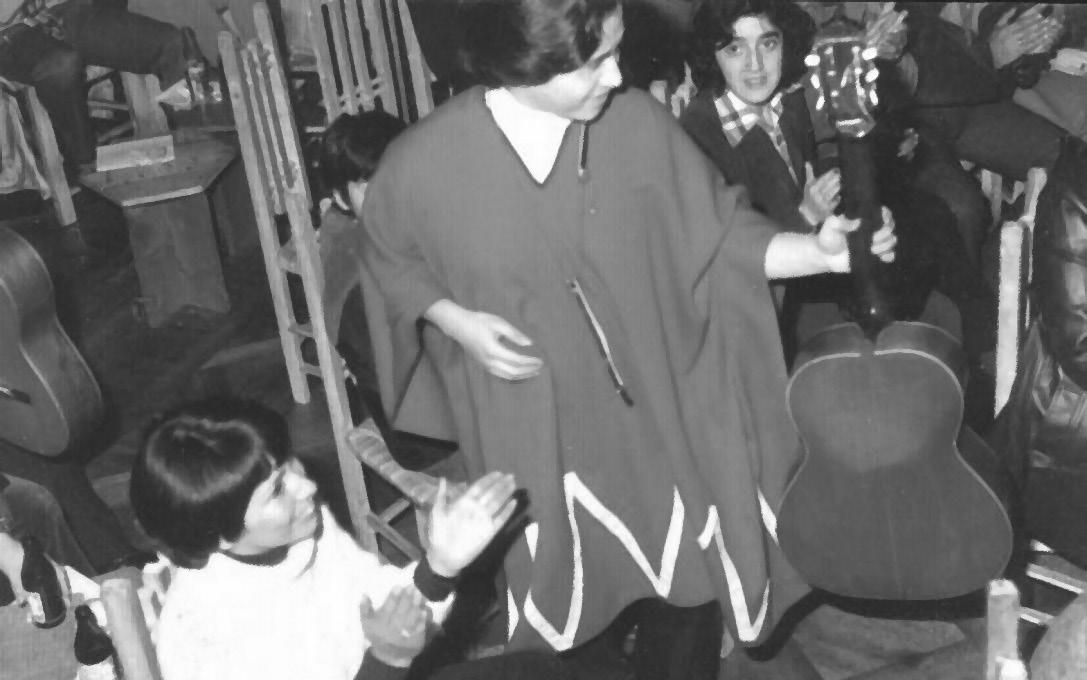
Fotografía 8.
Juan Hernández en peña Boliche La Obra, 1978. Facilitada por Juan Hernández
Esta iniciativa termina por un tema de presupuesto. “No había ningún afán de lucro, ninguno de nosotros recibía ningún sueldo ni ninguna regalía por estar ahí. Nosotros teníamos un compromiso que era cultural y político y estábamos ahí por eso, entonces toda la plata que se podía generar era para poder solventar el arriendo”, comenta Juan Hernández, parte del equipo fundador. “No lográbamos generar la cantidad de ingresos para poder solventar los gastos. Todos los que estábamos ahí, no solo los que éramos músicos, había personas encargadas del bar, había personas encargadas de garzonear, todo eso se hacía absolutamente ad honorem, era una actividad que nosotros hacíamos sin tener ningún ingreso”, agrega.
Otras peñas establecidas y relación con los cerros
Si bien estas fueron las tres principales peñas establecidas que surgieron en Valparaíso, cabe mencionar que hubo otras más pequeñas, en algunas ocasiones, iniciativas llevadas a cabo por los mismos miembros del equipo de estas peñas principales. Tal es el caso, por ejemplo, de la
peña Mutare a manos de Guayo y Daniel Paredes, la cual funcionó en General Cruz con Victoria; la peña del Hogar Gráfico, iniciativa del equipo del francés, donde se encuentra la actual Municipalidad; La Calaguala, donde estuvo involucrado Carlos Zamora y funcionó en El Almendral, a las faldas del Cerro Barón17, o la peña del Valparaíso Eterno, en la calle Señoret, en la cual participó Thelmo Aguilar.
La popularidad de la que gozaron las peñas establecidas demuestra que la actividad cultural del plan, lejos de ser apagada por la dictadura, estuvo en un momento álgido desde mediados de la década de los setenta hasta entrados los ochenta. La colaboración con los cerros aquí fue clave para la proliferación de las peñas. Posteriormente, con la disolución de la peña del Instituto Chileno-francés de Cultura en 1983 y de la peña El Brasero en 1984, quedaba el camino libre para la lucha territorial que ya se estaba gestando desde inicios de la década, y que tuvo como principales protagonistas a los Centros Juveniles y Centros Culturales de los cerros de Valparaíso.
Viña del Mar, a diferencia de Valparaíso, dada su fisionomía antes mencionada, no dio cabida al desarrollo de la vida cultural en el centro. En este contexto de poblaciones marginalizadas, es que los cerros de la ciudad jardín vivirán más de cerca la reconstrucción del tejido social, sobre todo por la necesidad y la ausencia de lugares céntricos de reunión para los disidentes políticos. El tejido se reconstruirá desde los cerros, y de forma muy temprana surgirán organismos que articularán esta reconstrucción, dando como resultado una red de actividad cultural y política que unirá prácticamente a todos los cerros de la ciudad y que se extenderá sin mayores sobresaltos desde 1980 hasta el retorno a la democracia.
Surgieron en Viña del Mar dos agrupaciones de forma paralela, la Comisión Juvenil, desde 1978 y la Agrupación de Organismos Juveniles (AOJ), desde 1979, ambas consolidadas definitivamente desde 1980.
17 Córdova, Roberto, «Carlos Zamora: el cantor que no calló».
La AOJ gozó de mayor tamaño y presencia que su par. Inició de la mano de militantes de las Juventudes Comunistas, y tuvo como fin el agrupar organizaciones sociales base de los cerros de Viña del Mar. Este fenómeno se produce en concordancia de un movimiento mayor que se vivía a nivel país. Como afirma Caterina Preda, hacia 1979 en Santiago ya se habían formado más de 70 organizaciones culturales, de las cuales la mitad se estableció en las poblaciones18. Es en este contexto que desde 1979 la AOJ inicia su actividad de coordinación en los cerros, y en el transcurso de su primer año logró crecer en número y tamaño de forma sumamente apresurada. La AOJ tuvo presencia en prácticamente todos los cerros de Viña del Mar, y entre sus actividades contaron con eventos de todo tipo, tales como congresos, homenajes, talleres, actividades de ayuda social, paseos, peñas folclóricas, entre otros. “El desarrollo de los eventos fue una forma de ayudar a organizar y masificar parte de la cultura, donde también se integra el resto de la masa”, recuerda Víctor Andaur, quien fue el representante del cerro Forestal para la AOJ. “Forestal, por ejemplo, llegó a tener 25 organizaciones base, prácticamente una por población. La mecánica que teníamos nosotros en la organización mayor también se daba en el barrio, entonces había actividad todo el año, métale peña, eventos deportivos y manifestaciones políticas, además de contacto con las demás organizaciones de cada territorio. Eso le dio un poderío a todo el movimiento social que con el tiempo fue creciendo hasta llegar a los cambios que se dieron posteriormente. Fueron naciendo muchas figuras sociales, políticas. Fue como una escuela. Al calor de la cultura surgieron muchos grupos”, agrega.
La otra organización que nació en Viña del Mar, la Comisión Juvenil, tuvo bastante menos alcance que su par en cuanto al número de los Centros que coordinó, pero no por eso fue menos relevante en la escena cultural. Surge como una iniciativa de dos ex simpatizantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Hugo González militó en este movimiento hasta el año 1978, fecha en que comenzaron a surgir problemáticas internas. Dentro del MIR había un sector que había adoptado el uso de bombas como modo de operar en la lucha contra la dictadura, lo que generó el rechazo de una parte de sus simpatizantes. “Estábamos en esa discu-
18 Preda, Art & Politics Under Modern Dictatorships. p. 213.
sión y de repente empiezan a explotar bombas. La dirección nacional del MIR reconoció que las bombas eran suyas, y yo ahí me bajé, me salí”, recuerda Hugo González. “Salirse del MIR en el 78’ significaba quedar en pelota, las únicas personas que me acogían a esas alturas era mi familia. Estuve en la nada hasta que me encontré con un amigo, el cura Alfredo Hudson, que había sido cura de Ramaditas, pero por ser simpatizante del MIR lo habían tomado preso el 73’ y lo habían relegado a Chiloé”, agrega.
Luego de cinco años relegado, el cura Hudson había logrado volver a Valparaíso. Una vez en la ciudad puerto se topó con el obispo Emilio Tagle, quien dada su postura de derecha no le dio espacio nuevamente dentro de la Iglesia. Frente a este pronóstico, un cura amigo, Pedro Alvear de Forestal, le hizo la movida para llegar a una iglesia de Viña del Mar.
“Con el cura Hudson, frente a las ganas de hacer algo iniciamos con un Centro Juvenil en Forestal por el 78’, después otro en Achupallas, después otro en Gómez Carreño. De repente teníamos una cosa que se llamó la Comisión Juvenil, donde teníamos a varios grupos. Ahí colaboró también el FASIC, que era el Frente de Ayuda Social de la Izquierda Cristiana. Esa organización ayudaba con lucas, asistentes sociales, etc.”, relata Hugo González.
Si bien ambas agrupaciones se componían de miembros, aunque ligados a la izquierda, heterogéneamente políticos (conglomerando muchas veces en un mismo centro a socialistas, comunistas, miristas e independientes), la AOJ estuvo en su génesis ligada a las Juventudes Comunistas, mientras que la Comisión Juvenil estuvo asociada a ex militantes del MIR. Esta misma división política a nivel macro (que a nivel micro era menos notoria), provocó que dichas organizaciones discreparan en cuanto a propósitos en sus primeros años de formación y resultara difícil llegar a acuerdos conjuntos.
De forma muy temprana, antes que ambas organizaciones se articularan completamente, se intentó lograr una asociación mayor entre ambos grupos, sin embargo este proyecto no dio mayores frutos. Al respecto, recuerda Hugo González, “estaba el Felicindo Tapia, que era de las Juventudes Comunistas [representando al grupo que más tarde se consolidaría como la AOJ], y yo [representando a lo que se convertiría en la
Comisión Juvenil]. Históricamente nos llevábamos bien. Fuimos visitando todos los grupos y llegamos al acuerdo de definir qué grupos estaban formados y que otros grupos estaban en formación. Lo que sucedió es que, a la hora de juntarnos, los comunistas aparecieron con grupos que supuestamente eran en formación pero en realidad no lo eran. Ahí desconfiamos y murió el proyecto. Entonces nosotros, los más afines, hicimos la Comisión Juvenil”.
De esta forma ambas organizaciones funcionaron de forma paralela desde 1980 hasta 1985, año en que logran unirse en favor de una tarea mayor. Tal como relata Víctor Andaur, “con el tiempo, y a raíz de los problemas que se daban en dictadura, se optó por una coordinación más estrecha. Cada uno tenía sus posturas, pero se logró con eso un movimiento muy amplio, incluso a veces estaban metidos grupos cristianos que no tenían signo político. En el fondo era una coordinación, cada uno tenía su independencia. Porque en este caso el MIR tenía otra forma de trabajar, eran más directos. La verdad es que nunca se llegó tampoco a conflictos, se mantuvo una buena relación por un buen tiempo”. Así mismo relata Hugo González. “Históricamente dentro de la izquierda, el MIR y los comunistas nunca nos llevamos muy bien, pero tampoco nos odiábamos. Si había que, nos abrazábamos y nos ayudábamos. La Jota nunca fue regalona nuestra, pero estábamos más cerca de ella que de otros grupos”.
Entre los Centros que fueron coordinados por la Comisión Juvenil podemos mencionar, por ejemplo, el Centro Juvenil Semilla de Gómez Carreño, o el Centro Juvenil Mixtura de Achupallas, este último sede de una de las celebraciones más emblemáticas que se realizó luego de la fusión entre ambas organizaciones. “Se nos ocurrió disputarles a la municipalidad y a la dictadura la fiesta del Roto Chileno, que se hacía oficialmente en el Estadio Sausalito. Nosotros pretendíamos arrebatarles el concepto del roto chileno, ya que el roto chileno éramos nosotros y no lo que la dictadura quería mostrar de nosotros, así que lo llevamos al cerro. Entonces eso fue una producción mayor, se realizó en la cancha del club deportivo Los Halcones Rojos, en Achupallas. Y el evento fue tan importante que cada Centro Juvenil y cada Centro Cultural de estas dos agrupaciones llevaron gente en micro solamente a este acto. Entonces fue muy impactante que, en tiempos de dictadura y en una población,
nosotros juntáramos cerca de cuatro mil personas, cuando en el Estadio Sausalito llegaba a esa misma cantidad de público. Para la dictadura eso fue terrible, ver la capacidad de movilización que teníamos y de trasladar personas de todos los barrios a un acto que lo hacíamos desde nosotros mismos”, relata Lucas Machuca, miembro del Centro Juvenil Mixtura.
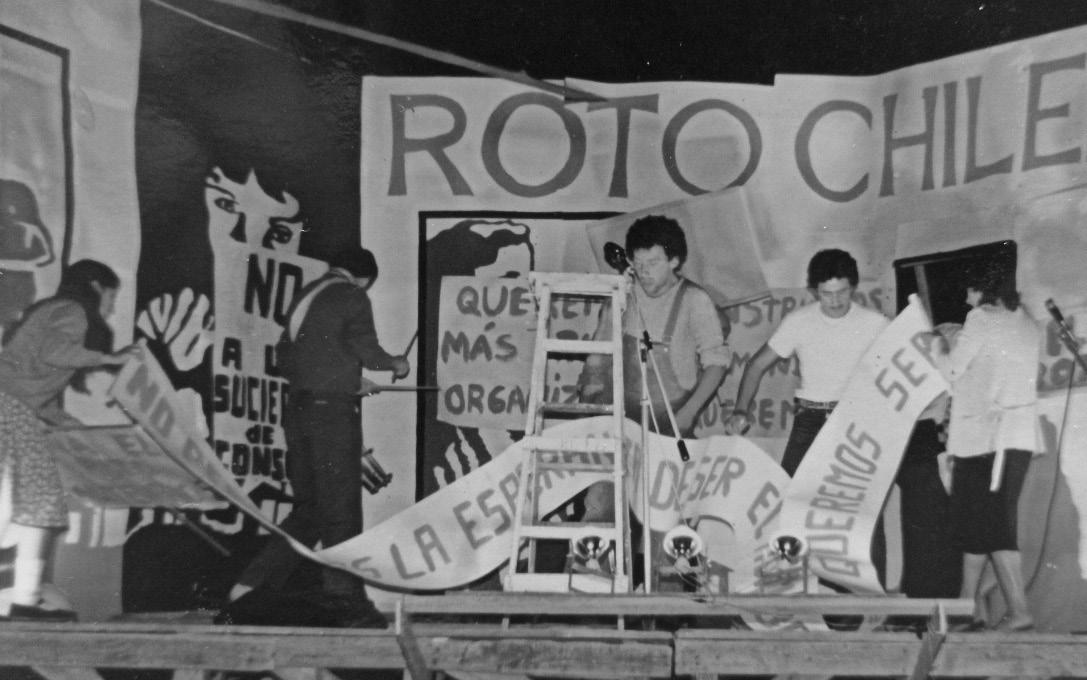
Organización del día del Roto Chileno, Achupallas, 1985. Facilitada por Hugo González.
Si bien ambas organizaciones llevaron a cabo una amplia actividad cultural, la AOJ fue mucho más activa en la organización de peñas folclóricas, mientras que la Comisión Juvenil se decantó por otro tipo de actividades culturales. Esto se entiende netamente desde una visión personal de parte de sus organizadores. “Nosotros no estábamos por las peñas, estábamos más por el teatro, por traer a grupos musicales, y conversar después con el grupo, que era diferente a la peña. Nos parecía que la peña era mirar para atrás, nosotros tratábamos de hacerlo para adelante. En ese tiempo ir a una peña era ir y ponerte a llorar respecto a las cosas que no fueron y que no funcionaron. Nosotros siempre tratamos de mirar para adelante, de hacer cosas diferente. No queríamos competir con los que eran iguales”, relata Hugo González, fundador de la Comisión Juvenil.

Fotografía 10.
Obra de teatro en algún centro de la Comisión Juvenil, 1985. Facilitada por Hugo González.
Paralela a esta actividad cultural, tanto la AOJ como la Comisión Juvenil llevaron a cabo una ardua labor social de apoyo a las infancias en colaboración con la Iglesia Católica. Esta dinámica se consolidó en la medida que los Centros Juveniles y Centros Culturales colaboraron constantemente con los comedores sociales que organizaban las Iglesias. En este contexto, hubo tres curas que estuvieron al frente de esta labor y aún son recordados con cariño por las comunidades de los cerros, estos fueron el cura Pedro Alvear de Forestal, el cura Pepo Gutiérrez de Miraflores y el cura Alfredo Hudson de Achupallas, este último, habiendo sido también cofundador de la Comisión Juvenil.
Un caso nos expone Lucas Machuca. “Nosotros organizábamos actividades junto a la Iglesia Católica, que jugó un rol muy importante. Tuvimos la suerte en Achupallas de contar con un cura estupendo como lo fue el Alfredo Hudson, entonces, recibíamos ayuda de una iglesia holandesa donde regalaban leche y queso. Así organizamos, junto con un centro de madres, una agrupación que le llamábamos La Colación, destinada a los niños que no tenían almuerzo, para que a la salida del colegio pasaran a la junta de vecinos y le diéramos por lo menos un pan amasado con mantequilla, queso holandés y un jarrón de leche, que era una forma de apalear el hambre”.
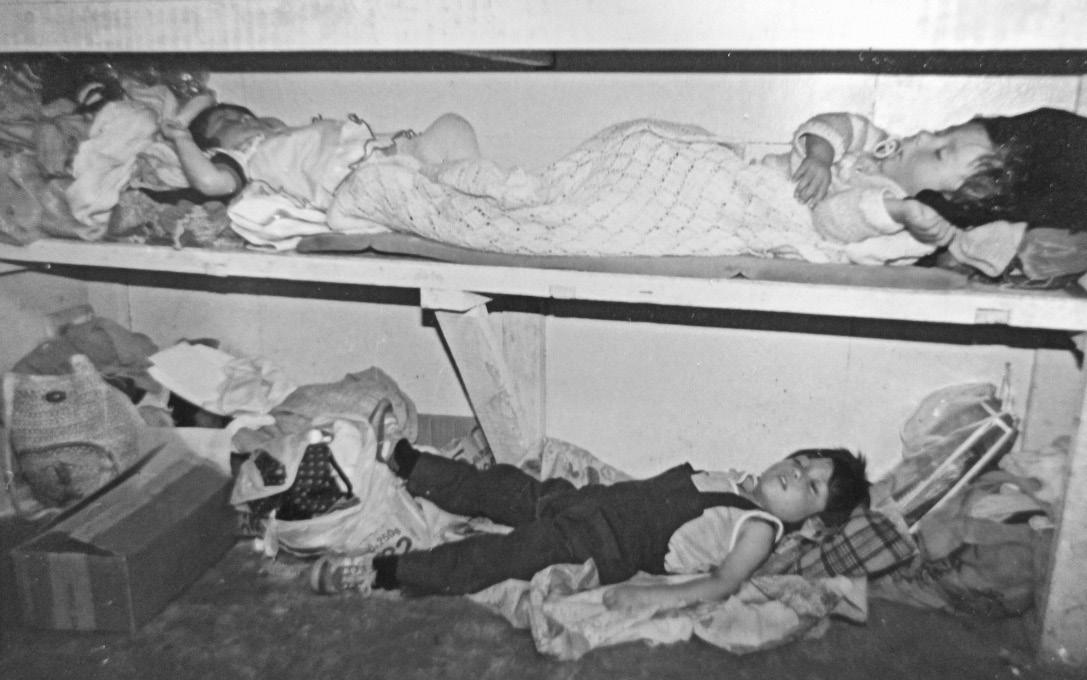
Fotografía 11.
Niños durmiendo en un comedor infantil de la Comisión Juvenil mientras sus madres están en reunión, 1985.
Facilitada por Hugo González.
Otras acciones estuvieron ligadas a combatir algunos de los problemas sociales de la época. “En Achupallas teníamos la junta de vecinos Manuel Guerrero. Paradojalmente el dueño era de derecha, pero nos prestaba la sede porque sentía que nosotros hacíamos un bien al barrio, ya que en ese tiempo el problema grave que tenían los cabros chicos era el neoprén. Tú no entendías por qué en todas las ferreterías de los cerros había una cantidad enorme de neoprén, cuando en realidad se usaba solo para pegar las suelas de los zapatos o para drogarte. Nosotros empezamos a hacer una campaña para combatir eso”, recuerda Hugo González.
Pese a que la Comisión Juvenil organizó peñas folclóricas de forma sumamente ocasional, la acción de la AOJ, la cual era mayor en número, dio vida a estas actividades hasta inicios del retorno a la democracia. Así comenta Víctor Andaur. “Se extiende hasta el fin de la dictadura, después sigue un tiempo más, porque algunos pasaron a ser dirigentes vecinales, otros dirigentes culturales, comienza a emerger ya una asociación cultural de otra naturaleza. Incluso ahí ya comienza la fase de lo que es ya la participación del gobierno de la Concertación, los cuales tam-
bién empiezan a generar sus propias dinámicas, y eso ayuda a cambiar también la modalidad. La idea, la mística, yo creo que en el tiempo se mantuvo, y eso fue muy educativo también, para varias generaciones”.
Contrario al caso de Viña del Mar, en que la reconstrucción del tejido social de los cerros se impulsó de forma apresurada ante la necesidad y falta de espacios de reunión para los disidentes, en Valparaíso, ciudad en que estos espacios siguieron existiendo en el plan de la ciudad, la organización y movilización de los cerros tuvo un ritmo distinto. Si bien surgen en Valparaíso algunos Centros Juveniles y Centros Culturales a la par que lo hacían en Viña del Mar (desde mediados de los setenta), el momento crucial ocurre en los primeros años de los ochenta, cuando la movilización política comienza a crecer de forma acelerada y varios cerros no contaban con agrupaciones para luchar desde las mismas poblaciones. Podríamos incluso a aventurarnos a afirmar que lucha territorial de los cerros en muchas ocasiones inició de forma bastante tardía debido a la permanencia de las peñas establecidas, ya que estos espacios al haber saciado la urgente necesidad de reunión y de reorganización, aplazaron de forma significativa el nacimiento de Centros relevantes en los cerros de Valparaíso.
Otra aparente consecuencia de esta organización tardía fue la ausencia de organizaciones mayores que coordinaran la actividad cultural poblacional de los distintos cerros como se dio en Viña del Mar. Las razones de esta diferencia pueden ser variadas, acá propongo dos que podrían ayudarnos a comprender de mejor manera el panorama. En primer lugar, en Valparaíso las peñas establecidas cumplieron el rol de reorganización que en Viña del Mar tuvo la AOJ y la Comisión Juvenil, por lo que este proceso fue llevado principalmente desde las zonas concurridas y no desde los cerros. Los militantes siguieron bajando a plan para llevar a cabo la reorganización, y la coordinación de los cerros fue más bien una cuestión secundaria. La segunda razón tiene ver con una cuestión propia de Valparaíso, y son los sentimientos de identidad y pertenencia frente a la antigüedad de sus cerros y poblaciones. Tal como afirma Ximena Urbina, desde el origen mismo de Valparaíso en el siglo XVI, los pobladores
pobres hacían sus viviendas en los cerros19, por lo que la antigüedad y los lazos de comunidad que se generan en ellos no son una cuestión menor al momento de entender la lucha territorial de los cerros más bien como una batalla que se da desde espacios aislados entre sí. Por su parte, Viña del Mar recibe la llegada masiva de familias obreras recién a mediados del siglo XX20, por lo que la conjunción de problemáticas sociales comunes, y la prematura identidad barrial (aun en formación) son factores que podrían dar explicación al porqué en Valparaíso la lucha territorial se da de manera tan independiente en cada cerro.
Como bien señalamos en la Figura 1 (página 29), pasado el auge de las peñas establecidas y tras la desaparición de estas siguió un nuevo periodo en que la actividad cultural y el activismo político se llevó a cabo desde los Centros Juveniles y Centros Culturales. La proliferación de estos no fue tan numerosa como en Viña del Mar, en donde por ejemplo, solo en el cerro Forestal llegaron a coordinarse 25 organizaciones de este tipo. El panorama parece indicar que Valparaíso contó con al menos un Centro relevante en cada uno de sus cerros. Contamos entre ellos, por ejemplo, al Centro Cultural Cerro Esperanza, impulsado por una integrante del Brasero que, ad portas de su disolución, optó por dedicarse a la lucha territorial en su cerro; el Taller Cultural Macondo de Playa Ancha, que nace de la mano de ex militantes de las Juventudes Comunistas que más tarde simpatizaron con el MIR; el Centro Cultural Cerro Barón, que funcionó en el mítico Mercado Barón; o el Centro Juvenil Scorpio del Cerro Cordillera, que de forma bastante temprana lograron organizar actividades culturales tales como el Festival de la Canción de los Centros Juveniles, celebrado en 197921
Con el inicio de las Jornadas de Protesta Nacional, los Centros Juveniles y Centros Culturales toman especial lugar dentro de las movilizaciones. Así recuerda Alexis Sartori. “Nosotros cuando hacíamos peñas en quebradas y en calles, terminaban también en pelea. Terminábamos saliendo a marchar y enfrentar a la represión que estaba fija siempre en alguno de los lugares del cerro. Esas peñas las hacíamos para fechas
19 Urbina, “La colonización vertical en Valparaíso”. p. 100.
20 Santibañez, La memoria de los barrios. p. 8.
21 El Mercurio de Valparaíso, 24 de enero de 1979.
clave, llamados a paros, llamado a movilizaciones, entonces andaban en alerta todos los milicos y los marinos en la calle. Terminaban en marchas y muchas veces en balazos, arrancaderas para el cerro, algunos presos, era lo normal que terminaran así”.
Si bien el Centro Cultural Cerro Esperanza tenía como principal fuerte la actividad cultural, en ocasiones también llegaron a organizar marchas a modo de adherirse a las Jornadas de Protesta Nacional. Fue en una de estas instancias en que resultó herida de muerte Carmen Gloria Larenas, miembro del mencionado Centro, lamentable suceso que se entendería dentro de la potente represión focalizada que recibieron los Centros Juveniles y Culturales que gozaban de mayor poder de movilización.
Ya me detuve antes en la interrupción forzada de las actividades del Centro Cultural Cerro Esperanza y del Taller Cultural Macondo. La represión focalizada acabó con la vida de dos integrantes del primero, y a punta de detenciones y torturas acabaron ambos por ser desmantelados. De esta manera, en la ciudad puerto, los Centros Juveniles y Funcionaron Culturales funcionaron de forma interrumpida durante la década de los ochenta. Su estabilidad en el tiempo dependía directamente de su nivel de movilización. En este panorama, cuando un Centro se volvía un problema para el régimen, caía sobre ellos todo el peso de la represión focalizada.
Aparentemente, la década de los ochenta sería la que finalmente presenciaría el ocaso de las peñas folclóricas. Para efectos de este libro, dicho ocaso tiene dos caras, en primer lugar, aquella que nos relata el debilitamiento prematuro de las peñas establecidas; y en segundo, una cara menos pesimista que nos aproxima a comprender la peña folclórica como una actividad emblemática que permaneció en los cerros durante la década de los ochenta. La peña persistió, aunque no de manera protagónica como lo fue en los setenta, como una de las tantas actividades que se abría en el abanico del quehacer de los Centros Culturales y Centros Juveniles de los cerros.
La primera cara del ocaso es una historia que ya han relatado Bravo y
González al abordar las peñas del Gran Santiago. Estos autores señalan que, durante los primeros tres años de la década del ochenta, el contexto autoritario marcará los síntomas de la peña como una actividad en decadencia. Razones son varias. En primer lugar, los autores apelan a como el proyecto neoliberal caló profundo en la población, logrando por primera vez llevar a cabo un conformismo de masas. Junto a esto, las peñas no lograron consolidarse como un frente amplio de oposición ante un proceso más poderoso, reafirmándose así la posición marginal del movimiento artístico alternativo. Las peñas en los setenta habían surgido como un espacio cuya función primigenia era la reidentificación de los derrotados y la consecuente cabida hacia las expresiones musicales no acordes con los principios autoritarios. Efectivamente, este objetivo se cumplió en los setenta, pero desde los primeros años de la siguiente década se alcanzaron otras formas de oposición, esta vez más directamente políticas, que restaron vitalidad a algunos circuitos culturales22
Mismo panorama pesimista exponía Carlos Catalán en 1980. El autor destacaba entonces la subordinación extrema que experimentaba la cultura a las pautas y los productos de una industria cultural de mercado de carácter transnacional. Perfilándose así, la tendencia a supeditar la cultura y el arte a una lógica de mercado. Esto conllevó múltiples consecuencias, en primer término, a la marginación de vastos sectores de la población y agentes culturales, al no contar con los recursos necesarios tanto para acceder como para generar los productos culturales y en segundo lugar, la comercialización obligó a la producción artística a regirse por patrones probados y aceptados en el mercado23
Para Bravo y González, la primera Jornada de Protesta Nacional, el 11 de mayo de 1983, marcaría un punto de inflexión para la vida de las peñas. Tras este evento, se aprecia que la contingencia política empezaba a primar por sobre las actividades culturales, y a medida que se iba a abriendo el espacio público, las peñas se hacían menos necesarias. A esto se sumarían otra serie de factores, como la nula cabida que tuvo el modelo de gestión de las peñas, el cual las obligaba a autofinanciarse dentro del nuevo sistema económico; o también, como producto del nuevo mode-
22 Bravo y González, Ecos del tiempo subterráneo. pp. 187-188.
23 Catalán, El canto popular en los canales de difusión en 1980. pp. 1-2.
lo, el nacimiento de otros espacios como los cafés, lugares que bajo la lógica comercial, serían más atractivos para los artistas24
El estudio de Sandra Molina sigue la misma línea. La autora considera que, hacia mediados de los ochenta las peñas comenzaron a cumplir su ciclo. Por esta fecha es que se sintieron los primeros síntomas de declive ante la cultura oficialista de la dictadura, para la cual las peñas no lograron articularse como un frente opositor sólido. Con este ocaso es que nacieron los denominados cafés, los cuales son para la autora, los sucesores de las peñas en tanto contenido pero con una mirada más empresarial, convirtiéndose en espacios culturales necesarios para continuar resistiendo dentro de la contingencia nacional, con un público mucho más diverso y con un espíritu amplio en el espectro artístico confluyendo en ellos el rock, el jazz, el teatro, la danza y el rock andino25
Sin embargo, frente a este panorama pesimista surge otra cara del ocaso, la cual nos muestra que el destino de las peñas poblacionales fue distinto al de las peñas establecidas. Esto encontró razón en que, dada su naturaleza, mientras las peñas establecidas, entendidas como lugares, se iban debilitando, la peña folclórica, entendida simplemente como una actividad más a la cual las organizaciones sociales base podían recurrir, no se vio tan azotada por las presiones del periodo como sí lo hicieron sus pares establecidas.
En este libro ha quedado claro que, al abrigo de las peñas establecidas de Valparaíso, la actividad cultural por excelencia que primó en los cerros fue la peña folclórica. Con el pasar de los años, no es que en los cerros la peña dejara de cumplir su propósito, sino que paralelo al proceso de reconstrucción del tejido social, los Centros poblacionales fueron creciendo en tamaño y organización, y por tanto fueron capaces de ir agregando más actividades a su repertorio de acción, tales como eventos de ayuda social, comedores, seminarios, talleres, eventos deportivos, paseos, entre otros.
24 Bravo y González, Ecos del tiempo subterráneo. pp. 189-193.
25 Molina, “Las peñas folklóricas en Chile”. pp. 11-12.
En el seno de los Centros Juveniles y los Centros Culturales, especialmente de Valparaíso, la peña folclórica siguió teniendo un lugar importante, proyectándose a lo largo de todo el periodo dictatorial mientras que sus pares del centro terminaban por diluirse. Lucas Machuca relata cómo se vivió desde Achupallas la disolución de las peñas establecidas. “Siempre afecta que una actividad importante se acabe, pero no fue un impedimento, no con ello se murió el movimiento cultural, este ya tenía sus raíces propias y si no era en esa peña, se podía hacer en cualquier parte”.
Sin duda, fueron las principales peñas establecidas de Valparaíso las que impulsaron de gran manera la vitalidad y la popularidad de la peña poblacional, manteniéndose esta desde mediados de los sesenta hasta mediados del ochenta, como la actividad cultural a la que se recurría en las poblaciones de Valparaíso. De igual forma, esto permite entender por qué en Viña del Mar la peña no se logró articular como la actividad por excelencia, y es que, la tutela de los cerros de la ciudad Jardín fue realizada por los Centros poblacionales y no por peñas establecidas como lo fue en la ciudad puerto. Dicho fenómeno explica también por qué desde la misma formación de la AOJ y la Comisión Juvenil ya se recurriera a un abanico más amplio de actividades y no únicamente a la peña.
Cualquiera fuera el caso, las peñas que se hacían en los cerros de Viña del Mar buscaron siempre imitar el formato de las emblemáticas peñas establecidas de Valparaíso, y frente a la disolución de estas el legado de la peña folclórica siguió presente en el corazón de los cerros.
Si bien las ramas culturales que hemos abordado en esta investigación lograron extenderse durante todo el periodo de dictadura, el retorno a la democracia vendrá a marcar definitivamente un quiebre con el modo de hacer cultura. “Se fue la dictadura y fuimos libres, pero ahí empezaron a nacer otros espacios que fueron comiéndose a las peñas, cuando nacen los pubs, cuando aparece la Subida Ecuador en Valparaíso, cuando nacen las discotecas por montones. Ahí empezó a cambiar Chile, ya a nadie le interesaba ir a tomarse un vino navegado ni a hacer intercambio cultural”, comenta Rafael Arroyo. “Cada vez la organización se fue debilitando porque el modelo está principalmente en el individualismo, entonces lo colectivo se fue quedando un poco atrás. Además de eso, todos noso-
tros nos sentíamos felices de alguna forma por haber terminado con la dictadura, pero no teníamos plena conciencia del modelo que se había instalado, y que después en democracia se iba a seguir profundizando. Entonces, obviamente que algunas organizaciones se fueron debilitando”, agrega Lucas Machuca.
Pero no todo se quedó en aquel periodo, así lo afirma Sebastián Castro. Si bien el sentido que tenían las peñas en su creación ha evolucionado, lo rico de estas fiestas es que se siguen celebrando. Las peñas son un espectáculo muy arraigado en la vida porteña, en todas las familias y en los distintos rangos etarios han participado o asistido alguna vez en la vida. Es un espacio que permite la socialización entre los pares, permite consumo de bebidas y comidas tradicionales chilenas, y además escuchar música folclórica, o a grupos locales que buscan dar a conocer su música26
Por el momento, queda pensar en la herencia que dejó este oscuro y ajetreado periodo. Los Centros Culturales, aunque más escasos que en los ochenta, siguen habitando los cerros de la ciudad puerto y la ciudad jardín. El trabajo desde el barrio, aunque muchas veces invisible, sigue resistiendo a un sistema que resulta feroz a la cultura. Entre las tantas poblaciones, La Laguna en Placeres sigue celebrando peñas folclóricas el día del trabajador, el día de la cultura, y para sus aniversarios. En Achupallas se sigue celebrando, desde aquellos años, un festival de teatro de forma anual. El actual Colectivo El Brasero ha unido fuerzas para reunir a aquellos miembros, tanto de su peña, como del francés y del Boliche la Obra, para celebrar (y memorar) nuevamente sus emblemáticas peñas. Mismo camino ha seguido el equipo fundador de la peña Magisterio en Villa Alemana. Así podríamos seguir, muchos son los ejemplos de cómo ha continuado la lucha cultural tras el retorno a la democracia, pero eso ya es parte de otra historia.
26 Castro, Sebastián, “Peñas porteñas, patrimonio cultural”. Plaza Waddington. 1 de abril 2015. Disponible en: https://plazawaddington.cl/penas-portenas-patrimonio-cultural/
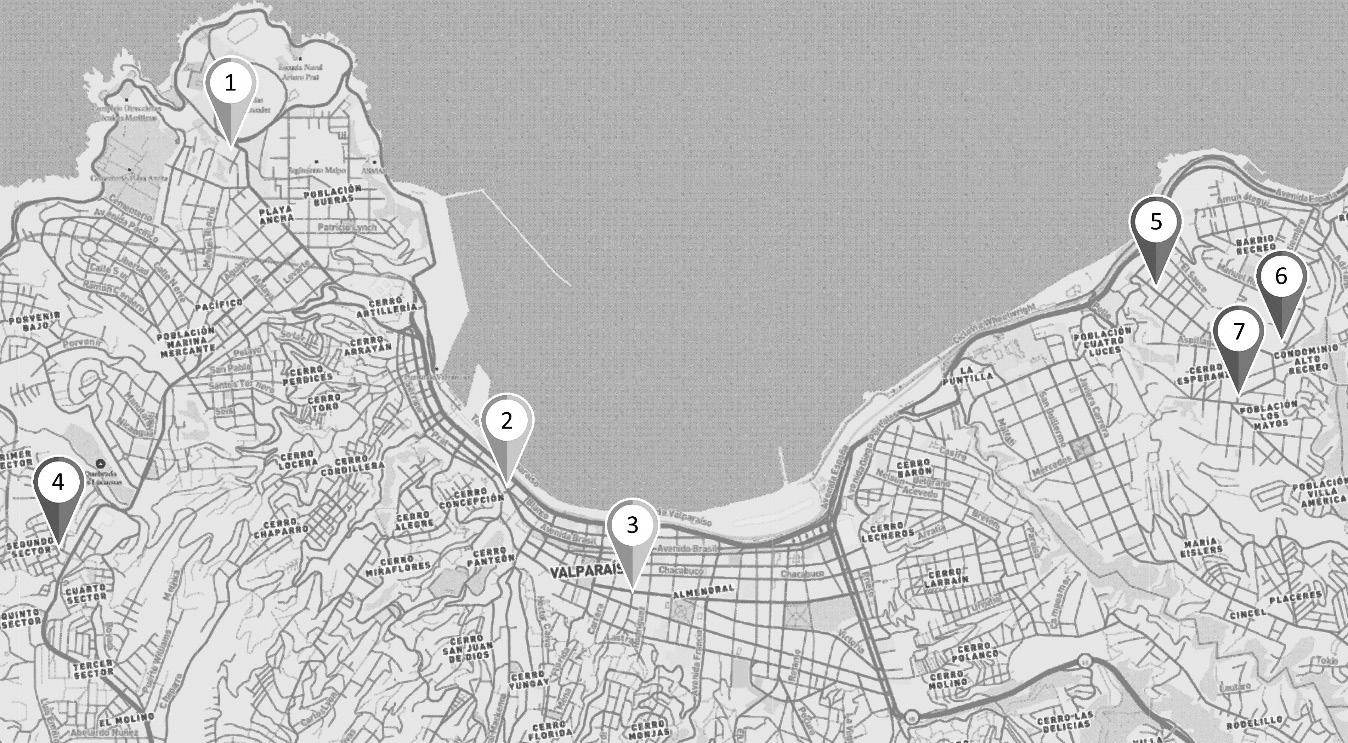

Mapas 1 y 2. Valparaíso y Viña del Mar respectivamente
Algunas de las instancias culturales mencionadas en esta investigación: 1) Peña El Brasero, 2) Peña del Instituto Chileno-francés de Cultura, 3) Boliche la Obra, 4) Taller Cultural Macondo, 5) Rama Cultural del Club Orompello, 6) Peña La Jardinera, 7) Centro Cultural Cerro Esperanza, 8) Peña Gómez Carreño, y 9) Centro Juvenil Mixtura.
Así como las peñas folclóricas nacieron en la década de 1960 para dar espacio a lo que en su momento era la música protesta, durante el periodo en que se extendió la dictadura militar estos espacios de resistencia cultural no se quedaron atrás en la producción y difusión de esa cultura alternativa que se buscaba callar desde todos los frentes posibles.
En algún momento nos adentramos en el debate que supone hablar de un apagón cultural en este periodo. Autores como Karen Donoso o Joaquín Brunner abogan por un apagón desde arriba, en donde el gobierno estaba más interesado en congelar la vida cultural, suprimiendo sus efectos potencialmente movilizadores de la crítica y conflictos al interior del campo cultural, que de proporcionar una efectiva orientación y dirección al proceso de incorporación de la modernidad1. Tras nuestra investigación creemos que el concepto en realidad no da justicia al amplio movimiento cultural disidente que se desplegó a lo largo del periodo.
1 Brunner, Joaquín, Chile: transformaciones culturales y modernidad. Santiago, FLACSO, 1989, p. 50.
Recordamos así las palabras de Valentina Arévalo: dicha idea no comprende en su análisis el desarrollo de prácticas artísticas de resistencia2 , y, como agrega Ramón Díaz, seguir hablando sobre un apagón cultural supone más bien una forma de querer obviar la creación contestataria3 El desarrollo de una cultura alternativa, en nuestro caso, desde los cerros y poblaciones, profundiza la idea de que el apagón, además de ser una política desde arriba, fue una política fallida, y que la cultura durante la dictadura chilena estuvo lejos de ser apagada.
Entendemos además que las peñas folclóricas no fueron espacios de resistencia que se dieron solo desde el centro de la ciudad, sino que, con sus respectivas características, las peñas poblacionales también lograron consolidarse como un noble opositor a la dictadura incluso en los años más oscuros del periodo. Características son varias, en este libro he destacado las que me hacían más sentido para formular correctamente un perfil de la peña poblacional. Estas fueron espacios creados prácticamente en su totalidad por pobladores simpatizantes de la oposición política de esos tiempos, por lo que estas actividades se articularon en un primer momento como un agente reorganizador frente a la persecución e ilegalidad que vivía la izquierda en los primeros años del periodo. Más tarde vendría la reconstrucción del tejido social, y con ello, la proliferación de las organizaciones sociales base, las cuales se convertirían en la nueva casa de las peñas poblacionales. Tal como señala Mario Garcés Durán, en este proceso de reconstrucción del movimiento popular estuvieron involucrados los viejos actores que sobrevivieron a la represión (militantes políticos y sociales), pero también nuevos actores que adquirieron un peso y una influencia, en cierto modo gravitante, en los nuevos derroteros del movimiento popular4
La forma que adoptó cada peña estuvo ligada a las características de cada población y cada grupo humano que estaba detrás de su organización. Los motivos, las periodicidades, los modos de difusión, entre otros
2 Arévalo, La cultura en el campo de las ideas (1973-1985). p. 83.
3 Díaz, Ramón. “SeCh: escribir y vivir en Chile”. Garretón, Manuel; Sosnowski, Saúl y Subercaseaux, Bernardo (Eds.). Cultura, autoritarismo y redemocratización en Chile. Santiago. Fondo de Cultura Económica. 1993. p. 188.
4 Garcés, “Los pobladores y la política en los años ochenta”. p. 124.
factores, estuvieron más bien limitados a la experiencia de cada cerro, y por ello resulta complejo describir un panorama más específico frente a la diversidad de formas de adoptó este fenómeno. Pese a ello, algunas cuestiones fueron comunes. Las peñas poblacionales tomaron como formato a las peñas existentes antes del golpe, esto implicaba, entre varias otras cosas, música folclórica, vino navegado y empanadas, cuestión que ha perdurado en el tiempo y aún se puede observar en las calles de la ciudad puerto. Pese a la venta de productos dentro de la peña, estas nunca persiguieron afanes de lucro, y aquellas que lograban generar algo de dinero con su organización siempre lo reinvertían en futuras actividades o en ayuda para la gente de la misma comunidad.
La peña poblacional fue lugar de paso para una multitud de artistas que en esos años se atrevían a caminar por los cerros con una guitarra al hombro. Pese a que había un amplio repertorio de música folclórica ligado a raíces más antiguas, el impacto que tuvo la canción protesta se hizo notar también en las poblaciones tras el golpe militar. Sea mediante la reinterpretación del repertorio de la Nueva Canción Chilena, las nuevas temáticas que trajo el Canto Nuevo, o incluso la difusión del repertorio prohibido que llegaba en ese entonces de Cuba o Nicaragua, los artistas puntudos fueron pioneros en la lucha política que significaba la resistencia cultural desde las poblaciones.
Uno de los aportes de esta investigación fue señalar la particularidad que tuvo Valparaíso en este fenómeno, pues, fruto de la labor difusora que llevaron a cabo las peñas establecidas, la peña poblacional se convirtió en una actividad sumamente popular y era a ella a la que más solían concurrir las organizaciones sociales base cuando de acto cultural se trataba.
Por esta misma particularidad de la ciudad puerto es que se siguieron distintos caminos en relación con la ciudad vecina Viña del Mar. Pese a ello, la lucha que se dio desde los cerros de la ciudad jardín no fue menor ni desestimable, y ello ha quedado claro con el nivel de coordinación masivo que se logró en sus cerros.
Señalábamos al inicio de esta investigación que no teníamos como pretensión abordar el fenómeno de la peña poblacional y la actividad cultural
de los cerros en su totalidad, sino iniciar un camino investigativo en este periodo que aún permanece bastante oscuro. En este sentido, creemos haber logrado nuestro cometido inicial. La reconstrucción de la memoria histórica siempre es un tema complejo, y más cuando nos insertamos en un periodo como lo es el estudio de una cultura alternativa en medio de una dictadura militar. La historia oral, y con ello, la grata colaboración de nuestros entrevistados, fueron fundamentales para dar unas primeras luces de este periodo.
Extiendo mis más profundas y sinceras gracias a todas las personas que me acompañaron a lo largo de este proceso de escritura y publicación. Los primeros agradecimientos son, por supuesto, para mi familia, por apoyarme en cada decisión, desafío y locura que ha cruzado por mi mente desde que decidí emprender el camino de la Historia. Gracias a mis padres, a mi hermana, a mis abuelas y a mis abuelos. Gracias a Cote, por estar presente en las buenas y en las malas, y por ser siempre la primera en alegrarse por mis logros. Gracias también a los maravillosos amigos y amigas que la vida ha puesto en mi camino, y que siempre han estado allí para darme una mano en lo que sea que necesite.
Desde su génesis, una humilde tesis de licenciatura en Historia, este libro se transformó en un proyecto ambicioso al que muchas personas entusiastas decidieron sumarse. Gracias a Diego, por aquellas primeras conversaciones en las que se gestó la idea de retratar las peñas clandestinas. Gracias a Claudio Llanos, por guiar esa tesis inicial y por escribir el prólogo de esta publicación, a Ediciones Universitarias de la PUCV y al Fondo del Libro 2025 por confiar en este proyecto.
Gracias a mis profesores del Instituto de Historia de la PUCV por su formación y el constante respaldo a mis ideas y propuestas. Agradezco profundamente a quienes aceptaron ser entrevistados, compartiendo conmigo momentos de su vida que, en ocasiones, no son fáciles de revivir. A quienes compartieron sus recuerdos y fotografías, por su incansable labor en mantener viva la memoria. Y a todos quienes, como yo, creen que reconstruir la memoria es un ejercicio urgente y necesario.
Arévalo, Valentina, La cultura en el campo de las ideas (1973-1985): prácticas y discursos de la institucionalidad de la dictadura chilena y el movimiento artístico-cultural de resistencia (UNAC y CADA). Tesis de magister. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2021.
Bailey, Christine y Zenteno, Elizabeth, “Reflexiones en torno a la vulnerabilidad social y residencial de los asentamientos informales de los cerros de Valparaíso, Chile”. Cidades, Comunidades e Territórios. N°31. 2015. pp. 116-130.
Bautista, Karen, La música protesta latinoamericana: la gran arma para la resistencia de los movimientos estudiantiles frente a la dictadura argentina de 1976. Tesis de grado. Pontifica Universidad Javeriana. 2018.
Botto, Andrea, “Algunas tendencias del catolicismo social en Chile: reflexiones desde la historia”. Teología y Vida. Vol. XLIX. 2008. pp. 499514.
Bravo, Gabriela y González, Cristian, Ecos del tiempo subterráneo. Las peñas en Santiago durante el régimen militar (1973-1983). Santiago, LOM Ediciones, 2009.
Brunner, Joaquín, Chile: transformaciones culturales y modernidad. Santiago, FLACSO, 1989, p. 50.
Camacho, Fernando y Cristiá, Moira, “La resistencia cultural de las dictaduras del Cono Sur. Un estudio comparado de la solidaridad desde Francia y Suecia con Chile y Argentina a partir de la gráfica política”. ANPHLAC N°30. 2021. pp. 182-239.
Catalán, Carlos, El canto popular en los canales de difusión en 1980. Santiago, Ceneca, 1980.
Collier, Simon y Sater, William, Historia de Chile. 1808-1994. Cambridge, Cambridge University Press, 1996.
Delamaza, Gonzalo, “Las juntas de vecinos en Chile. Claroscuros de una larga trayectoria”. Delamaza, Gonzalo (Coor.). Juntas de vecinos en Chile. 50 años, historia y desafíos de participación. Santiago. Ediciones Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. 2018.
Díaz, Ramón. “SeCh: escribir y vivir en Chile”. Garretón, Manuel; Sosnowski, Saúl y Subercaseaux, Bernardo (Eds.). Cultura, autoritarismo y redemocratización en Chile. Santiago. Fondo de Cultura Económica. 1993.
Donoso, Karen, Cultura y dictadura. Censuras, proyectos e institucionalidad cultural en Chile. 1973-1989. Santiago, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2019.
Donoso, Karen, “El apagón cultural en Chile: políticas culturales y censura en la dictadura de Pinochet 1973-1983”. Outros Tempos. Vol. 10. N°16. 2013. pp. 104-129.
Espinoza, Gastón y Arbulú, Rebeca, Del canto... a la esperanza. Valparaíso, Artes y Gráficas Ltda., 2011.
Fleet, Michael, “La Democracia Cristiana Chilena en el Poder”. Estudios Públicos. N°32. 1988. pp. 263-313.
Furci, Carmelo, El Partido Comunista de Chile y la vía al socialismo. Ariada, Santiago, 2008 (1984).
Garcés, Mario, “La historia oral, enfoques, e innovaciones metodológicas”. Última Década. N°4(4). 2020. pp. 87-92.
Garcés, Mario, “Los pobladores y la política en los años ochenta: reconstrucción de tejido social y protestas nacionales”. Historia 396. N°1. 2017. pp. 119-148.
Garcés, Mario, Recreando el pasado: Guía metodológica para la memoria y la historia local. Eco Educación y Comunicaciones, 2002.
Cristi, Nicole y Manzi, Javiera. Resistencia gráfica dictadura en Chile. APJTallersol. Santiago, LOM Ediciones, 2016.
González, Cristian y Jordán, Catalina, “Las peñas en el Gran Valparaíso (19651990): nuevas escenas musicales y resistencia cultural”. Coloquios de investigación, Carrera Pedagogía en Educación Musical UPLA. Primera Jornada (27 de mayo de 2021). Disponible en: https://www. upla.cl/noticias/2021/06/03/coloquio-de-investigacion-de-musica-uplaconvoco-a-profesionales-y-estudiantes-de-la-disciplina/
González, Javier, “Medidas, estrategias y etapas de la relegación durante la dictadura de Pinochet como mecanismo de control y disciplinamiento social, 1973-1986”. Folia Historica. N°32. 2018. pp. 147-173.
González, Juan Pablo, “Nueva Canción Chilena en dictadura: divergencia, memoria, escuela (1973-1983)”. E.I.A.L. Vol. 27. N°1. 2016. pp. 63-82.
Gutiérrez, Denisse, Los Hornos de Lonquén. El hallazgo que reveló la verdad sobre los detenidos desaparecidos en Chile. Reflexiones sobre el rol que cumplió la prensa escrita en la difusión del caso. Universidad de Concepción. 2013.
Huneeus, Carlos. El régimen de Pinochet. Santiago, Editorial Sudamericana, 2000.
Jordán, Laura, “Música y clandestinidad en dictadura: la represión, la circulación de músicas de resistencia y el casete clandestino”. Revista Musical Chilena. N°212. 2009. pp. 77-102.
Jordán, Laura y Rojas, Araucaria, “Clandestinidades de punta y taco. Estudio sobre la creación y circulación de cuecas y música clandestina durante la dictadura militar (Chile 1973-1989)”. Boletín Música. N°24. 2009. pp. 70-82.
Loyola, Margot y Cádiz, Osvaldo, La Cueca: Danza de la vida y de la muerte Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso PUCV, 2010.
Maravall, Javier, Las mujeres en la izquierda chilena durante la Unidad Popular y la dictadura militar (1970-1990). Tesis de doctorado. Universidad Autónoma de Madrid, 2012.
Martínez, Jorge, “Música política, militante, de protesta, comprometida, canción social, nueva canción, de vanguardia, música identitaria, de proyección folklórica: muchas cuerdas para un mismo trompo...”. Grau, Olga et al. (eds.). La instancia de la música. Santiago. Ediciones Universidad de Chile. 2014. pp. 25-42.
McSherry, Joan Patrice, “La dictadura y la música popular en Chile: los primeros años de plomo”. Resonancias. Vol. 23. N°45. 2019. pp. 147169.
Meller, Patricio, Un siglo de economía política chilena (1890-1990). Santiago, Editorial Andrés Bello, 1996.
Molina, Sandra, “Las peñas folklóricas en Chile (1973-1986). El refugio cultural y político para la disidencia” Aletheia [En línea]. N°1(2). 2011. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/ library?a=d&c=arti&d=Jpr4810
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Archivos de la memoria en Chile Investigación, catastro y recopilación de patrimonio tangible e intangible sobre los derechos humanos en la región de Valparaíso. Santiago, MMDH, 2020.
Osorio, Javier, “La bicicleta, el Canto Nuevo y las tramas musicales de la disidencia. Música popular, juventud y política en Chile durante la dictadura, 1976-1984”. A Contracorriente. Vol. 8. N°3. 2011. pp. 255286.
Policzer, Pablo, Los modelos del horror. Represión e información en Chile bajo la dictadura. Santiago, LOM Ediciones, 2014.
Rebolledo, Romy, “La crisis económica de 1967 en el contexto de la ruptura del sistema democrático”. Universum. V.20. N°1. 2005.
Rivera, Maite y Orozco, Hernán, “El desafío de la gestión urbana en los cerros de Valparaíso”. Revista Territorio FAU. N°01. 2014. pp. 58-65.
Rolle, Claudio, “La Nueva Canción Chilena, el proyecto cultural popular y la campaña presidencial y gobierno de Salvador Allende”. Pensamiento
Crítico. N°2. 2002. Disponible en: https://www.oocities.org/ portaldemusicalatinoamericana/Rolle.pdf
Ruderer, Stepahn, y Strassner, Veit, “Recordando tiempos difíciles: La Vicaría de la Solidaridad como lugar de memoria de la Iglesia y de la sociedad chilena”. Archives de sciences sociales des religions. N°170. 2015. pp. 37-60.
Said, Edward, Cultura e imperialismo. Barcelona, Anagrama, 1993.
San Martín, Julio, Festival de Viña. 60 años de historias. Santiago, Editorial Lonko, 2019.
Sánchez, Alfredo; Bosque, Joaquín, y Jiménez, Cecilia, “Valparaíso: su geografía, su historia y su identidad como Patrimonio de la Humanidad”. Estudios Geográficos. Vol. 266. 2009. pp. 269-293.
Santibañez, Héctor, La memoria de los barrios. Síntesis de cinco historias locales de Viña del Mar contadas por adultos mayores. Santiago, CEME, 2005.
Santos, José, “Intelectuales en prisión. Resistencia cultural en los espacios del terror de la dictadura chilena”. Palimpsesto. Vol. VIII. N°11. 2017. p. 19-36.
Seguel, Pablo, Soldados de la represión. Anticomunismo, seguridad nacional y contrasubversión en las Fuerzas Armadas chilenas, 1970-1975. Santiago, UAH Ediciones, 2022.
Solar, Lorena, La Nueva Canción Chilena como posibilitadora de conciencia social y política en los sectores populares entre 1965-1973. Tesis de grado. Universidad del Bío-Bío. 2012.
Urbina, Ximena, “La colonización vertical en Valparaíso. Etapa inicial”. HYBRIS. Vol. 7. N° Especial. 2016. pp. 97-127.
Venegas, Hernán, “Trayectoria del partido comunista de Chile. De la crisis de la Unidad Popular a la política de Rebelión popular de masas”. UNIVERSUM. N°24. Vol.2. 2009. pp. 262-293.
Vildósola, Luis, “Viña del Mar, ciudades de tomas silenciosas”. Kütral. N°2. 2011. pp. 55-74.
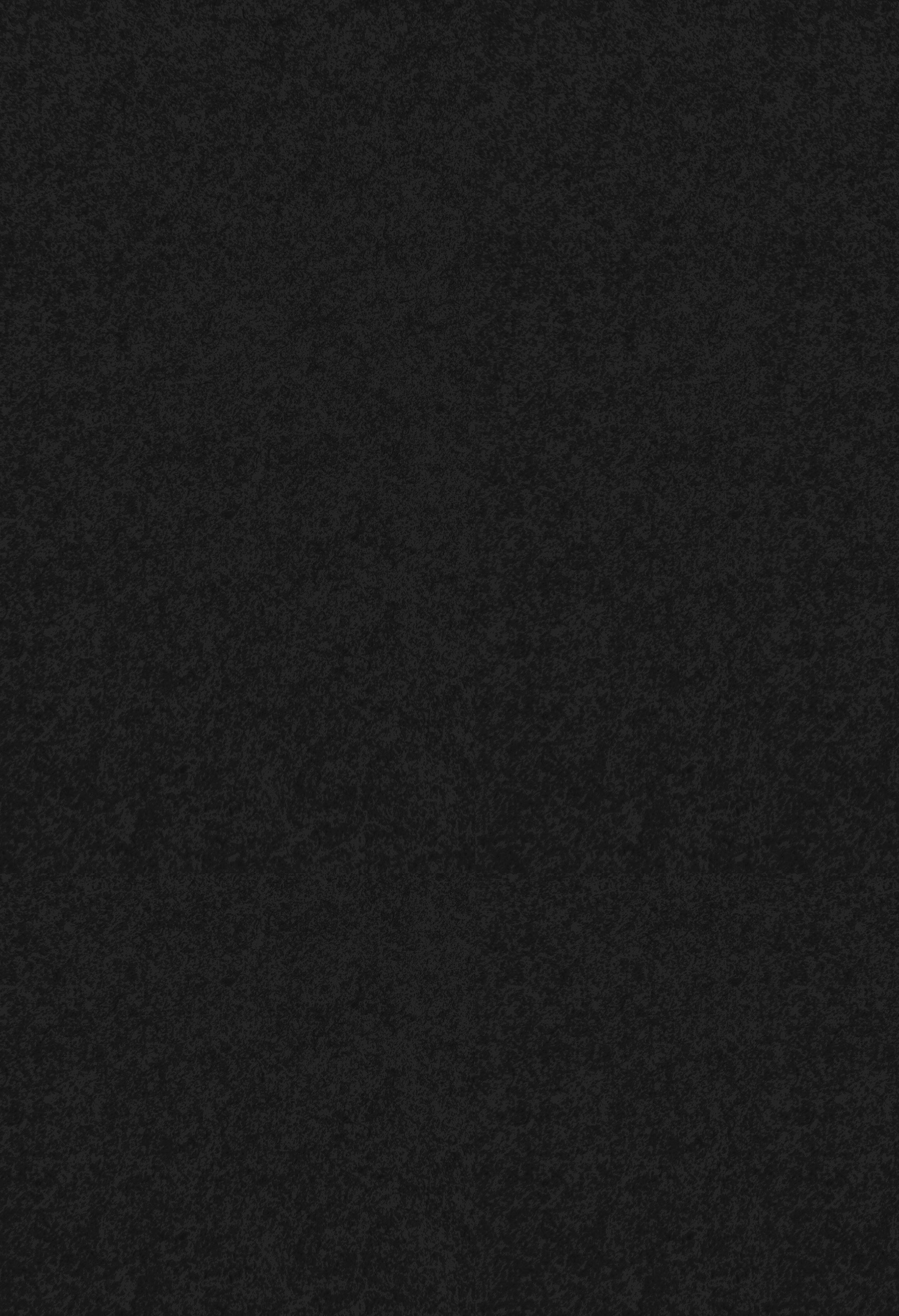
Entrevistado
1) Oscar Carrasco Músico de peñas 24-02-22
2) Héctor Vega Miembro fundador peña de Gómez Carreño 28-02-22
3) Alexis Sartori Miembro del Taller Cultural Macondo 01-03-22
4) Víctor Ahumada Cantor Callejero y músico de peñas 03-03-22
5) Guillermo Scherping Músico de peñas, miembro fundador peña el Brasero 09-03-22
6) Eduardo “Guayo” Catalán Cantor de peñas, miembro del equipo peña del Chileno-francés 11-03-22
7) Mónica Peña Dirigente vecinal población La Laguna 11-03-22
8) Rafael Arroyo Músico de peñas 12-03-22
9) Lucas Machuca Miembro del Centro Juvenil Mixtura 18-03-22
10) Raúl Carré Fundador de varias peñas en el Cerro Esperanza 24-03-22
11) Hugo Herrera Miembro fundador de Centro Juvenil en Renca, Santiago. 24-03-22
12) Juan Hernández Músico de peñas, miembro fundador del Boliche la Obra 28-03-22
13) Víctor Andaur Representante de Forestal para la AOJ 29-03-22
14) Arnavik Orrego Gestor de actividades para las JJCC / Taller Cultural Macondo 03-04-22
15) Patricia Sáez Cantora de peñas, fundadora Centro Cultural Cerro Esperanza 04-04-22
16) Hugo González Cofundador de la Comisión Juvenil 09-04-22
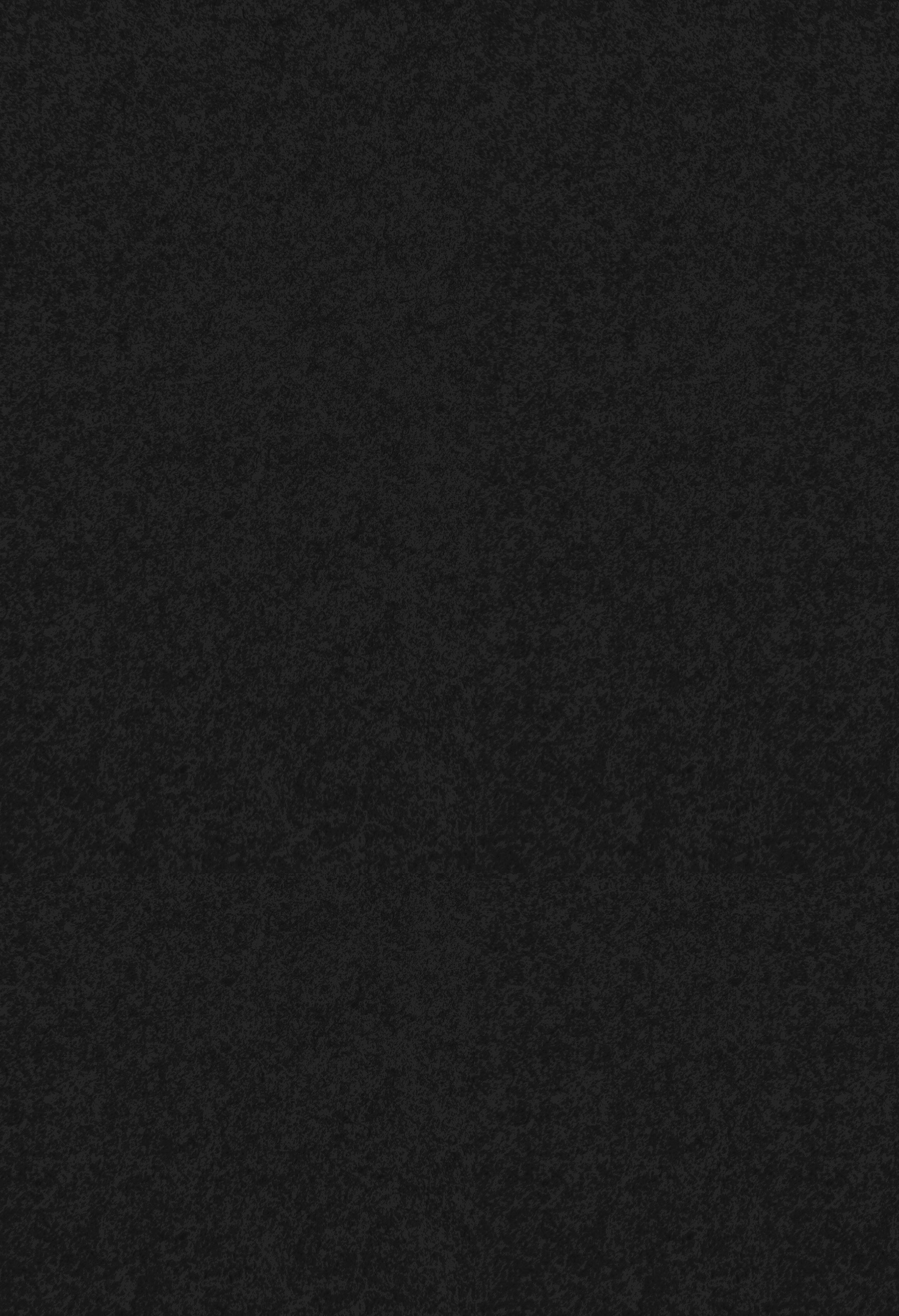
Hemeroteca Biblioteca Nacional.
Hemeroteca Biblioteca Pública Santiago Severín.
Archivo Histórico Patrimonial de Viña del Mar.
Centro de Documentación Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
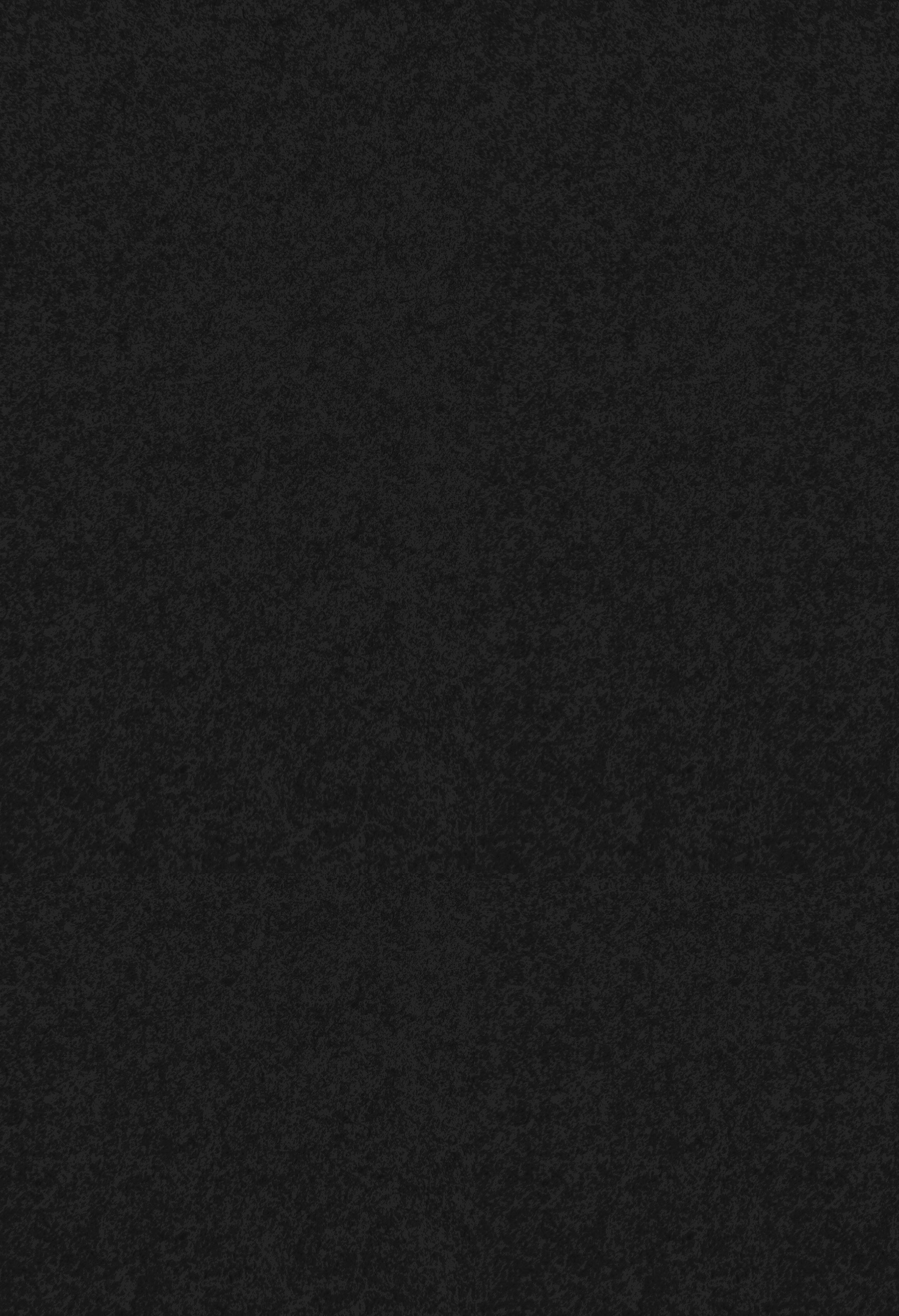
Fotografía 1 extraída del libro “La Cueca: Danza de la vida y de la muerte”.
Fotografía 2 facilitada por Rafael Arroyo.
Fotografías 3, 8, y 9 facilitadas por Juan Hernández.
Fotografías 4, 6 y 7 facilitadas por Héctor “Polo” Aravena.
Fotografía 5 correspondiente a capturas de grabaciones facilitadas por Georg Fietz.
Fotografías 10, 11 y 12 facilitadas por Hugo González.
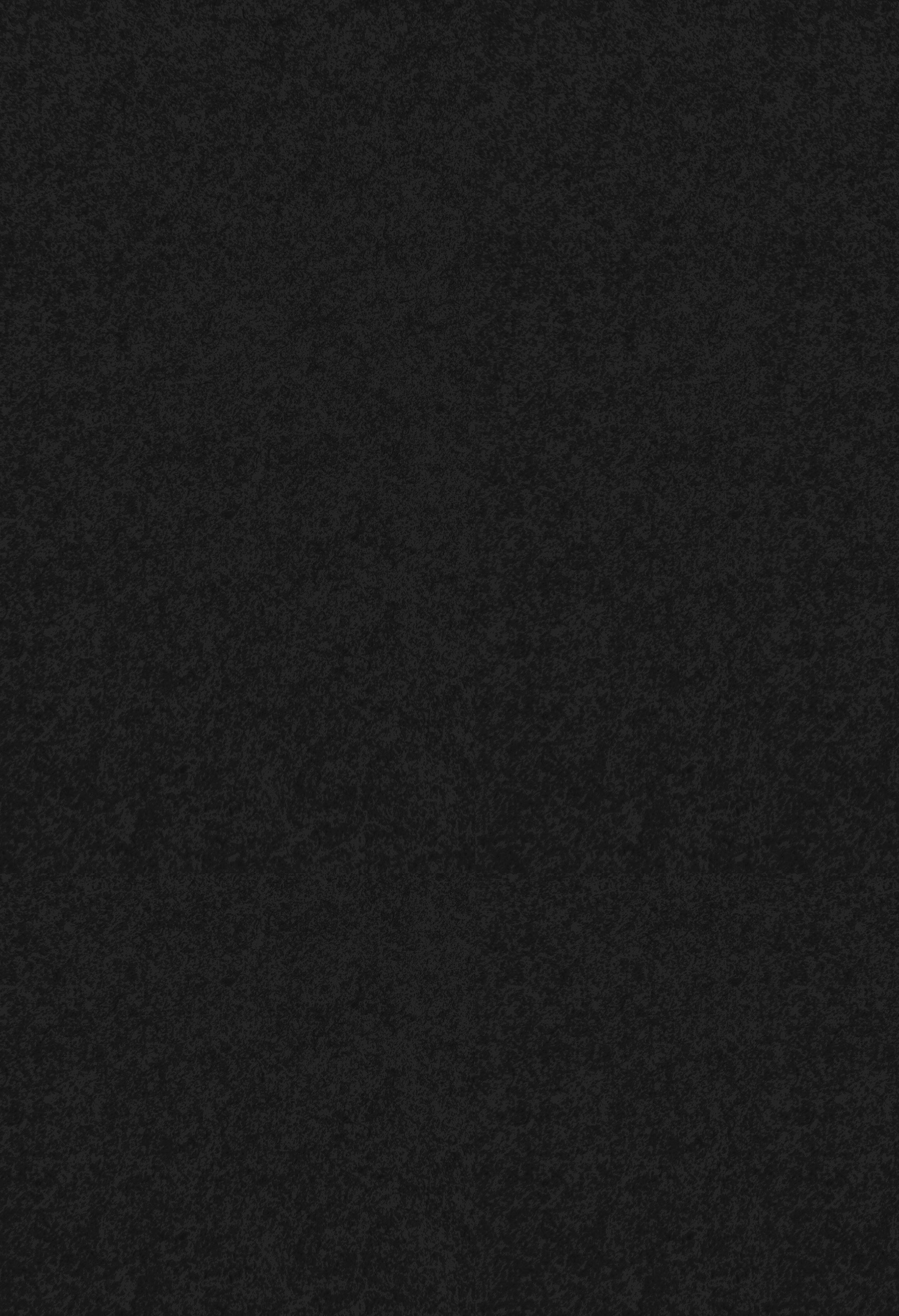
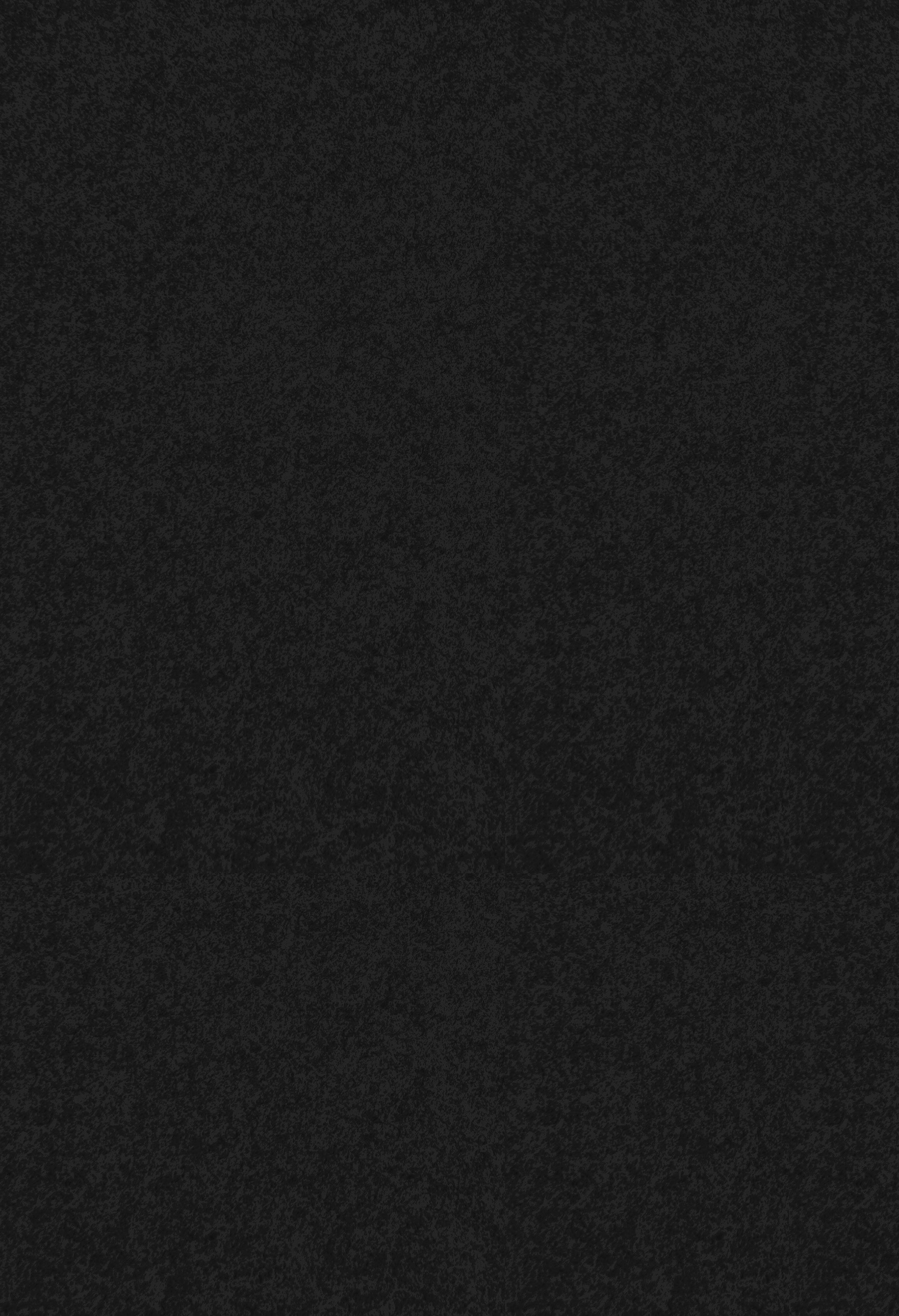
Este libro fue compuesto con la familia tipográfica Univers light 10 puntos. Impreso en papel bond ahuesado de 80 grs.
Fue maquetado en la ciudad de Valparaíso y confiado a imprenta Gràfhika Impresores, durante octubre de 2025.
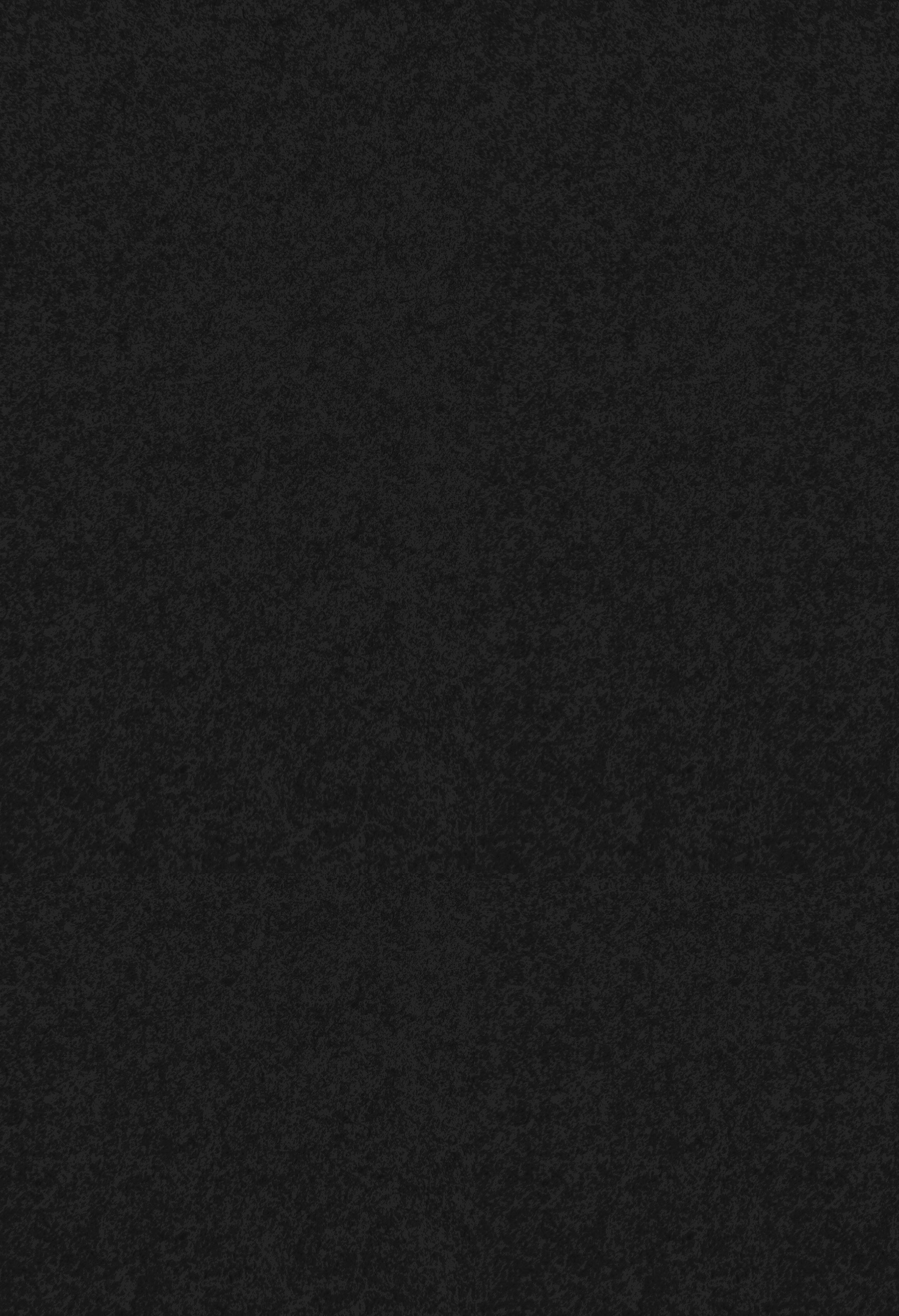
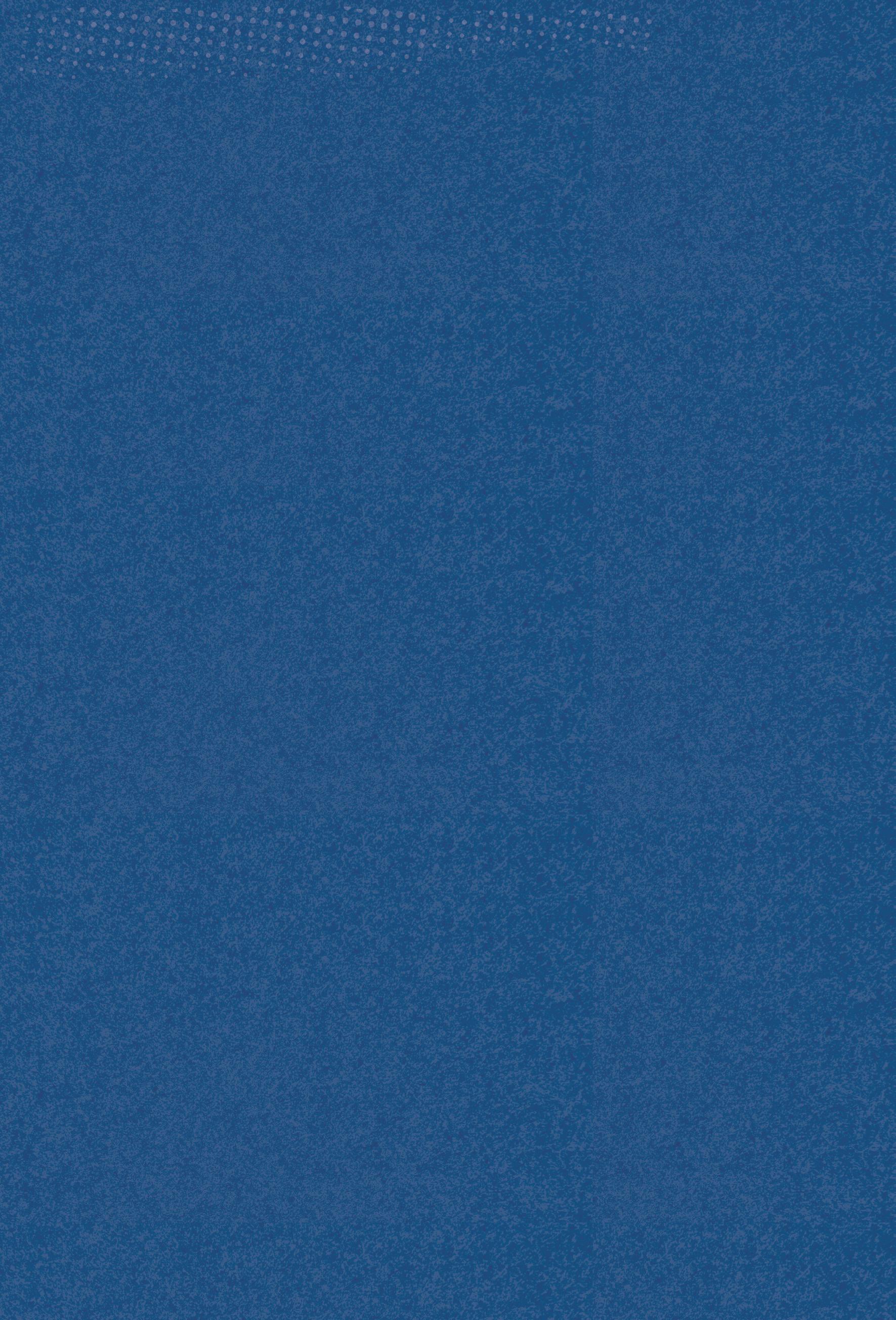
El libro ¿Qué pasaba en los cerros? Peñas, cultura, poblaciones y dictadura en Valparaíso y Viña del Mar es una investigación rigurosa y sensible que recupera la memoria cultural de los cerros porteños y viñamarinos durante la dictadura militar. Frente al relato hegemónico centrado en las élites o en la represión política, este estudio se centra en un territorio poco explorado, el de las peñas folclóricas y el de los espacios populares como signos de resistencia, reunión y persistencia del tejido social.
Con base en testimonios orales, archivos y material gráfico, el autor reconstruye cómo la música, la poesía y la solidaridad permitieron a las comunidades mantener viva una cultura popular asediada por la censura y el miedo. Las peñas y otros espacios similares, surgidos en parroquias, clubes deportivos o casas particulares, se convirtieron en refugios colectivos de memoria.
Este libro rescata las voces individuales y colectivas de quienes, desde el margen, sostuvieron la vida cultural de Valparaíso y Viña del Mar, trazando un mapa humano que conecta arte, política y colectivos populares. Esta publicación es una obra imprescindible para comprender cómo la cultura, en regiones, siguió siendo una forma de libertad durante la dictadura.