LA ESCUELA DE NEGOCIOS Y ECONOMÍA
de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso


70 AÑOS DE HISTORIA 1955-2025

Raúl Burgos


de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso


70 AÑOS DE HISTORIA 1955-2025

Raúl Burgos

de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
70 AÑOS DE HISTORIA
1955-2025
R aúl B u R gos
La Escuela de Negocios y Economía
70 años de historia 1955-2025
© Raúl Burgos
Primera edición, octubre 2025
ISBN: 978-956-17-1198-3
Derechos Reservados
Tirada: 300 ejemplares Impreso en Chile
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Av. Errázuriz 2930, Valparaíso info@edicionespucv.cl www.edicionespucv.cl
Dirección Editorial: David Letelier
Diseño: Mauricio Guerra
Obra licenciada bajo Creative Commons
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es
Esta publicación contó con la colaboración de Benjamín Herrera, Allisen Benni y Joaquín Lazcano.
“Es realmente imposible vivir sin los otros. La ausencia de los que amamos seguirá doliéndonos hasta el final. Y hasta el final seguiremos elaborando interiormente ese vacío, que, a continuación, descubrimos que no es solo vacío, sino también superabundancia, incluso compañía, porque la memoria de nuestros muertos es una patria sagrada que no nos abandona. En ella buscamos la fuerza, la comprensión de nosotros mismos, la palabra que nos han dicho, el gesto con el que nos sorprendieron, la huella del corazón que latía tan fuerte en ellos y del que nos sentimos herederos para siempre”1
Cardenal José Tolentino de Mendonça, Prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación de la Santa Sede
1 “La muerte de los amigos”, Tolentino Mendonça, José, La amistad. Un encuentro que llena la vida. Bilbao, Mensajero, 2024. Agradezco al profesor Bernardo Donoso esta referencia.
Capítulo 1
1. El desarrollo de las escuelas de negocios y administración en Europa y Estados Unidos
2. La experiencia de Chile en el cambio de siglo
3. El desarrollo de la ingeniería comercial en Chile
Capítulo 2
1. La Universidad Católica de Valparaíso en los años previos a la Escuela de Negocios
2. La Facultad de Comercio y Ciencias Económicas de la UCV
3. La creación de la Escuela de Negocios de la UCV
4. Los primeros años de la Escuela de Negocios
Capítulo 3
1. El espíritu de cambio en Chile y el proceso de reforma universitaria (1967-1973)
2. La reforma universitaria en la UCV
3. La reforma universitaria en la Escuela de Negocios UCV-Fundación Adolfo Ibáñez
Capítulo 4
1. El fin del convenio entre la UCV y la Fundación Adolfo Ibáñez: el inicio de una nueva etapa
2. Desafíos y experiencias de la Escuela en la década de 1970
3. El encuentro de varias generaciones: un nuevo impulso a la Escuela en la década de 1980
4. La búsqueda del espacio propio y la construcción de la identidad de la Escuela
Capítulo 5
1. La UCV en el retorno a la democracia en Chile
2. La Escuela en la década de 1990: desafíos y oportunidades
3. La experiencia de la Escuela en el siglo XXI: crecimiento y consolidación
4. La Escuela de Negocios y Economía camino al centenario de la PUCV
¿Qué es un ingeniero comercial? ¿Por qué y quién crea esta carrera que, con el tiempo, ha llegado a convertirse en una de las carreras con más estudiantes en el sistema universitario chileno, pero que es prácticamente desconocida fuera del país? Estas interrogantes, que seguramente se la han planteado muchas personas, son el punto de partida de este libro.
La carrera de Ingeniería Comercial es, en gran medida, un invento chileno. Hace casi 100 años, en la década de los años 30 del siglo pasado, en la Universidad de Chile, se formula el proyecto de esta carrera dada la necesidad de contar con profesionales que fuesen capaces de comprender, por un lado, las dinámicas de la economía como, por otro lado, las exigencias de la gestión de empresas.
Esta innovación académica unió lo que hasta entonces se desarrollaba de manera separada, la economía como una disciplina analítica y la administración como práctica aplicada. Esa integración en la carrera de ingeniería comercial se transformó, a través de las décadas siguientes, en un sello distintivo que ha distinguido a miles de titulados que se desempeñan en un amplio espectro de sectores económicos en el país y en el extranjero. Poco a poco, durante el siglo XX, la carrera se empezó a ofrecer en otras universidades del país, llegando en la actualidad a ser una de las carreras con mayor cantidad de estudiantes que ingresan y se titulan año a año en Chile.
En este proceso, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) no estuvo ajena. La actual Escuela de Negocios y Economía es heredera de la Escuela de Negocios de Valparaíso que abrió sus puertas en 1955, como un proyecto innovador donde confluyeron las voluntades de la universidad y de la
Fundación Adolfo Ibáñez, en un contexto donde el país se encontraba embarcado en una importante transformación productiva y social. Desde entonces, nuestra Escuela ha recorrido un camino de siete décadas marcadas por distintas etapas enmarcadas en la evolución histórica del país y de la universidad, y hoy se proyecta enfrentando nuevos desafíos.
Este libro se propone narrar la historia de esta carrera en el país y de la Escuela en la PUCV. En la primera parte, esta obra se centra en revisar el origen de la Ingeniería Comercial en Chile y cómo se expandió en el sistema universitario del país. Este relato nos ayuda a comprender que esta carrera, que es muy común hoy, en sus inicios fue una apuesta audaz y visionaria.
En la segunda parte, que sin duda es más entrañable para quienes somos parte de la comunidad de la Escuela de Negocios y Economía, se nos invita a revisar la historia de nuestra escuela, los principales hitos y actores que impactaron en la evolución de esta unidad en un ambiente de transformaciones profundas en la educación superior, en la economía, en el mundo de los negocios y en nuestra sociedad.
Revisar nuestra historia es hablar de generaciones de estudiantes, académicos y personal de administración y servicios que, con esfuerzo y compromiso, contribuyeron a la construcción y desarrollo de nuestra Escuela. Es también hablar de nuestras ideas, de las convicciones y valores que nos han guiado y nos dan un sello identitario a partir del cual nos proyectamos a las próximas décadas.
Es necesario señalar que este libro tiene un origen de especial significado. La idea de un libro, donde se relatara la historia de la carrera, fue de Renzo Devoto, ingeniero comercial de nuestra Escuela, de la cual fue profesor por más de tres décadas y director de la misma de 1999 a 2016. En esas interminables conversaciones que sosteníamos en su oficina, en más de una oportunidad, mencionó su anhelo de escribir ese libro una vez que concluyera su último periodo como director de la Escuela. Lamentablemente Renzo falleció mientras ejercía el cargo y su proyecto no lo pudo llevar a cabo. Es por lo que ahora, en el marco de los 70 años de la Escuela de Negocios y Economía, tomamos su idea y contamos además la historia de la Escuela, aquella a la que Renzo entregó gran parte de su vida, dejando un recuerdo imborrable entre quienes fuimos sus estudiantes, colegas y amigos. Reconocerlo en estas líneas es un acto de gratitud y este libro es un tributo a su memoria. La realización de esta obra no habría sido posible sin la colaboración generosa de muchas personas. Agradecemos profundamente a quienes compartieron sus recuerdos en entrevistas, a los profesores, exprofesores y exau-
toridades de la universidad que aportaron sus testimonios, a quienes contribuyeron con documentos, fotografías y archivos, y muy especialmente a Mónica Montejo, viuda de Renzo.
También, deseo dar un reconocimiento especial al autor de este libro, Raúl Burgos, académico del Instituto de Historia de nuestra universidad, quien, con entusiasmo y rigor intelectual, asumió la tarea de revisar la historia de la carrera y reconstruir nuestra historia. Su capacidad de investigación, su mirada amplia y contextualizada de la historia, sumado a su compromiso con la Escuela han hecho posible contar con esta obra que combina solidez académica con un relato cercano y ameno. Junto a él, su equipo de ayudantes compuesto por Allisen Benni, Benjamín Herrera y Joaquín Lazcano desplegaron un trabajo paciente y minucioso que también merece nuestra gratitud. Adicionalmente, en el trabajo de revisión de borradores entregaron una importante contribución nuestros profesores eméritos y exrectores Bernardo Donoso y Claudio Elórtegui, como también nuestro colega Pablo Escárate.
Este libro no es sólo un ejercicio de memoria. Es una invitación a reconocernos en los que nos identifica como Escuela. Conocer de nuestros orígenes y la evolución que tuvo esta unidad académica nos da una perspectiva más clara sobre quienes somos y hacia dónde nos proyectamos, en tiempos donde los negocios, la economía y la sociedad enfrentan nuevos desafíos como la transformación tecnológica, las tensiones sociales y políticas, y el cambio climático. Tener una identidad sólida es un ancla a partir del cual nos podemos proyectar.
Deseo que estas páginas sirvan como un punto de encuentro entre las distintas generaciones que han pasado por nuestras Escuela. Que los alumni encuentren aquí un reflejo de sus propios recuerdos; que los estudiantes actuales descubran la riqueza y particularidades de la tradición que los acoge; y que los futuros integrantes de la Escuela comprendan que su historia comienza mucho antes de su ingreso y que la identidad la vamos construyendo entre todos.
Finalmente, con este libro, con humildad, esperamos que sea un aporte no solo a nuestra comunidad sino también a la construcción de la memoria institucional de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso que se encamina al centenario.
Rodrigo Navia C. Director de la Escuela de Negocios y Economía, PUCV Viña del Mar, 2025.
Este libro relata la historia de la Escuela de Negocios y Economía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV). Representa un esfuerzo por condensar las experiencias y transformaciones que ha vivido esta unidad académica desde su fundación en 1955 hasta la actualidad. La iniciativa surge del interés de las autoridades de la Escuela por reconstruir su historia, junto con el de muchas personas que han sido parte de ella a lo largo del tiempo. Desde el inicio de este proyecto, asumimos el compromiso de visibilizar las acciones de quienes precedieron a quienes hoy forman parte de esta comunidad, y de dejar un registro, especialmente para las futuras generaciones, de los caminos recorridos por la Escuela. Esta labor resulta clave para comprender tanto los aciertos como las vicisitudes enfrentadas a lo largo de los años. Como se suele afirmar, examinar el pasado es una de las vías más eficaces para entender nuestro presente. En este sentido, el año 2025, en el que se conmemoran 70 años de existencia de la Escuela, se presenta como un momento especialmente propicio para emprender esta reflexión.
El argumento central de esta obra propone comprender la historia de la Escuela a partir de la relación entre los conceptos de tradición y cambio. Desde sus orígenes, esta unidad académica ha sido moldeada por la transmisión de una cultura compartida, forjada por distintos actores. Esta cultura ha integrado una visión amplia del ámbito de los negocios, la administración y la economía, acompañada de un enfoque formativo marcado por la preocupación por el contexto social en el que la Escuela se inserta. Desde esta perspectiva, sus integrantes han buscado analizar sistemáticamente las dinámicas económicas y comerciales en instituciones públicas y privadas, considerando
también dimensiones sociales, políticas y culturales. Esta orientación los ha llevado a establecer vínculos permanentes con actores del entorno, con el doble objetivo de comprender mejor los escenarios emergentes y de contribuir a su transformación. Así, la trayectoria de la Escuela revela una comunidad que ha sabido valorar la tradición como eje articulador de su cultura institucional, reconociendo la contribución de diversas personalidades a lo largo del tiempo. Al mismo tiempo, ha demostrado dinamismo y capacidad de adaptación frente a los desafíos internos y externos, resignificando sus tradiciones según las exigencias de un entorno en constante cambio.
Como todo trabajo histórico, esta obra supuso un proceso riguroso de examinación de fuentes orales, documentales y bibliográficas. A través de este ejercicio, se dio forma a un relato que reúne múltiples voces y episodios que, en conjunto, permiten construir una imagen general de la trayectoria de la Escuela. Si bien el objetivo ha sido visibilizar a distintos actores, fue necesario seleccionar experiencias y momentos específicos para poder articular una interpretación global. Reconociendo que la vida institucional está compuesta por múltiples perspectivas, consideramos necesario exponer dicha complejidad en la confección de este libro.
Dado que el propósito central de esta obra es ofrecer una mirada de conjunto, resulta crucial distinguir entre dos conceptos clave para quienes se interesan por el pasado, pero que con frecuencia se utilizan de manera indistinta en la opinión pública: historia y memoria. El primero hace referencia al estudio de los acontecimientos del pasado a partir de criterios y métodos propios de la disciplina historiográfica, desarrollado por profesionales formados en ella o por personas que han dedicado sus esfuerzos intelectuales a comprender y explicar un fenómeno histórico específico. De allí la importancia de recurrir a un examen cuidadoso de los testimonios para construir ese relato, lo que implica contrastar, contextualizar y evaluar críticamente la evidencia disponible. Por su parte, la memoria alude a los recuerdos personales y colectivos de quienes fueron protagonistas o testigos de los hechos del pasado. Se trata, por tanto, de una dimensión profundamente subjetiva, influida por el contexto histórico de cada época y por las sensibilidades individuales. Por ello, no siempre recordamos los acontecimientos tal como ocurrieron, y con frecuencia el olvido también forma parte del proceso de construcción de la memoria2. Si bien esta obra reconoce el valor de las memorias de quienes protagonizaron la historia
2 Traverso, Enzo, El pasado. Instrucciones de uso. Historia, memoria, política. Madrid, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 2007, pp. 21-27. 16
que aquí se narra, se trata de un trabajo de historia cuyo propósito es ofrecer una interpretación general de la trayectoria de la Escuela.
Esta publicación busca complementar, a través del análisis de una de sus Escuelas más antiguas, los estudios existentes sobre la historia de la PUCV. Dichos trabajos han tenido por objetivo comprender los debates, las dinámicas y transformaciones institucionales que le han dado forma a la universidad desde sus orígenes hasta las últimas décadas3. Sin embargo, debido a su enfoque y alcance, estos estudios no han podido más que esbozar las principales experiencias de las distintas unidades académicas o facultades que se han ido conformando a lo largo del tiempo, destacando algunos de sus rasgos más significativos o la actuación de ciertos protagonistas en una historia que abarca ya varias décadas. En momentos en que la universidad se aproxima a su centenario, que se celebrará en el año 2028, se vuelve especialmente relevante indagar con mayor profundidad en la contribución de sus distintos actores y en la trayectoria seguida por sus unidades académicas. Este libro busca aportar en esa dirección.
El libro está organizado en cinco capítulos que abordan la historia de la enseñanza de la Ingeniería Comercial y recorren, de forma cronológica, los principales hitos en la trayectoria de la Escuela. El primero explica el contexto general en el que surge esta carrera profesional. Para ello, se examinan algunas tendencias, ideas y experiencias relevantes del sistema de educación superior europeo y norteamericano en la enseñanza de la economía y los negocios. Luego, se profundiza en el proceso de institucionalización y profesionalización de la Ingeniería Comercial en Chile durante la primera mitad del siglo XX. En esa línea, se explica el surgimiento de esta área de estudios en relación con los debates y procesos vinculados a las transformaciones socioeconómicas del país en el período.
El segundo capítulo explica el escenario en que surge la Escuela de Negocios a mediados del siglo XX. Se ofrece una breve revisión de la historia de la PUCV desde su origen en 1928, explicando cómo su énfasis inicial en la enseñanza comercial sirvió de base para el desarrollo posterior de la Escuela. Dicha experiencia acumulada favoreció que, en los primeros años de la década de 1950, las autoridades universitarias establecieran un vínculo con la Funda-
3 Urbina, Rodolf o y Buono-Core, Raúl, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Desde su fundación hasta la reforma 1928-1973. Un espíritu, una identidad. Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2004; Estrada, Baldomero, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 90 años de historia 1928-2018. Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2018.
ción Adolfo Ibáñez y permitieran el desarrollo de una Escuela de Negocios en la Facultad de Comercio y Ciencias Económicas. Este capítulo examina las características de esta unidad académica con la finalidad de conocer su funcionamiento en sus primeros años.
En el tercer capítulo se analiza la historia de la Escuela en el marco de la reforma universitaria producida en Chile durante la década de 1960. Se profundiza en el marco general del período, destacando los impulsos reformistas y transformadores que van a incidir en los debates y procesos ocurridos en el país. Asimismo, se explica en qué consistió la reforma universitaria a nivel general, y las particularidades que esta tuvo en la PUCV. A partir de esta revisión, se detalla cómo este fenómeno impactó en la relación entre la universidad y la Fundación Adolfo Ibáñez respecto a la gestión de la Escuela de Negocios. Con ello, se pretende mostrar cómo los desencuentros entre ambas entidades, que se evidenció en el fin del convenio de colaboración en 1969, se desarrollaron en un contexto de transformación de las universidades chilenas. El cuarto capítulo aborda la etapa de reorganización de la Escuela durante las décadas de 1970 y 1980. Se indaga en el proceso de discusión al interior de la PUCV que desembocó en la creación de una nueva Escuela a inicios de 1970, la que prontamente pasó a denominarse Escuela de Ingeniería Comercial. Asimismo, este capítulo examina cómo la comunidad de esta reformulada unidad académica enfrentó las vicisitudes de los años setenta y ochenta, teniendo que adaptarse a las dinámicas universitarias en un contexto desafiante a nivel nacional. Este proceso estuvo marcado por la integración de un grupo de profesores del Instituto de Ciencias Sociales y Desarrollo de la universidad, y por la necesidad de transformarse en una entidad competitiva en el sistema de educación superior chileno.
El capítulo final aborda la historia de la Escuela desde 1990 hasta el presente. Esta experiencia estuvo marcada por los desafíos universitarios que implicó un nuevo contexto sociopolítico en Chile. En este período se produjo un crecimiento exponencial de la Escuela en múltiples ámbitos, destacando su proceso de internacionalización, el fortalecimiento de su postgrado, el recambio generacional de la planta académica y su crecimiento en infraestructura. Asimismo, esta etapa ha estado marcada por la pérdida de varios miembros de la Escuela de gran valor para la comunidad. Esta caracterización permite observar el estado en el que se encuentra la institución de cara al centenario de la universidad.
Algunas aclaraciones sobre la nomenclatura utilizada a lo largo del texto. En primer lugar, en varios pasajes del libro nos referimos a la actual Ponti-
ficia Universidad Católica de Valparaíso como Universidad Católica de Valparaíso (UCV). Esto radica en que el título de Pontificia fue otorgado por la Santa Sede en el año 2003, luego de varias gestiones de las autoridades universitarias. De tal manera, cuando discutamos sobre las experiencias posteriores a dicho año, se mencionará a la universidad reconociendo su título y denominación actual en su modo abreviado, esto es PUCV. En segundo lugar, el nombre actual de Escuela de Negocios y Economía fue adoptado en el año 2016, por lo tanto, cuando abordemos las etapas previas de la Escuela, utilizaremos cada una de las denominaciones existentes en esos momentos. En una primera etapa, se concibió como Escuela de Negocios, y luego cambió a Escuela de Ingeniería Comercial. Como este libro pretende mostrar, los antecedentes de lo que hoy conocemos como Escuela de Negocios y Economía se encuentran en las experiencias surgidas a mediados de los años cincuenta del siglo pasado. En varios momentos del libro utilizamos, de forma genérica, la denominación de Escuela para englobar estas distintas realidades.
Para finalizar quisiera agradecer a cada uno de los miembros de la Escuela y de la universidad que participaron directa o indirectamente en esta investigación. Las múltiples conversaciones y encuentros formales e informales que tuvimos con cada una de las personas que conforman la institución permitieron dar forma al relato que hoy presentamos. Asimismo, agradecemos a las diferentes instituciones nacionales cuya documentación ha resultado de vital importancia para reconstruir la experiencia de la Escuela de Negocios y Economía. El desarrollo de este libro nos ha permitido conocer mejor a la Escuela de Negocios y Economía, a la PUCV y, más importante aún, a las personas que forman parte de esta institución.
Los orígenes de la enseñanza de la ingeniería comercial en Chile debe entenderse como parte de un proceso más amplio de transformación en el estudio de los negocios, la administración de empresas y la economía a nivel global, y también como resultado de los debates y procesos sociales y económicos producidos a nivel local. En ese sentido, este capítulo pretende caracterizar la emergencia de dichas áreas del conocimiento, particularmente su proceso de institucionalización en el contexto europeo, norteamericano y latinoamericano, con la finalidad de entender la trayectoria que siguió en el escenario nacional. Al mismo tiempo, se propone analizar la forma en que diversos agentes atendieron, a través del sistema educativo, a la realidad social y económica del país. Para ello, el capítulo se organiza en tres secciones. En la primera, se analiza el desarrollo de las escuelas de negocios en el contexto europeo y estadounidense, con la finalidad de comprender las razones de sus orígenes y las principales características que tuvieron. Esto nos permite reconocer el contexto general que favoreció el surgimiento de esta área disciplinar, especialmente durante el siglo XX. La segunda parte del capítulo expone algunos de los rasgos fundamentales de la economía chilena desde las últimas décadas del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX. Este apartado profundiza en la importancia de dicha experiencia para el desarrollo de los debates en el ámbito educacional, con el objetivo de entender las motivaciones y orientaciones que le fueron dando forma a la ingeniería comercial. Finalmen-
te, el capítulo examina el proceso de institucionalización de la ingeniería comercial en Chile, detallando las características que tuvo en otras instituciones de educación superior. Con ello, se pretende explicar en qué momento comenzó a cultivarse la ingeniería comercial en las dos principales universidades de Santiago, como la Universidad de Chile y la Universidad Católica de Chile, e identificar los principales rasgos que tuvo en esas instituciones.
1. El desarrollo de las escuelas de negocios y administración en Europa y Estados Unidos
A finales del siglo XIX y principios del XX, la emergencia de una economía cada vez más industrializada y competitiva puso al descubierto la necesidad de formar a profesionales que fuesen capaces de mejorar la gestión de las actividades vinculadas a los negocios y la administración. El desarrollo del capitalismo se caracterizó por el incipiente ascenso de potencias como Alemania y Estados Unidos, que iban a disputar directamente con Francia e Inglaterra por el poderío industrial, militar y tecnológico, y su capacidad de innovación y crecimiento económico. Como expresión de ello, por ejemplo, observamos que la producción industrial alemana y estadounidense estaba por sobre la de sus competidores en las primeras décadas del siglo XX4. En ese contexto, la expansión del sistema universitario, la consolidación de nuevas profesiones y el cultivo de las ciencias se convirtieron en respuestas racionales sobre cómo estructurar la sociedad y, específicamente, cómo formar a las elites dirigentes, capaces de enfrentar los desafíos de su época.
En las décadas previas a la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), tanto Alemania como Estados Unidos fueron líderes en la enseñanza de los negocios y la economía, aunque las características de sus escuelas fueron muy distintas. Por un lado, el modelo alemán se gestó como una respuesta desde el Estado al rápido proceso de industrialización y crecimiento luego de su unificación en 1871. Esto favoreció que, paulatinamente, se fueran creando escuelas dedicadas a la enseñanza de la ingeniería y luego al comercio. Este modelo se replicó en otros lugares de Europa, tales como Holanda, Suiza y Suecia. Por otro lado, el modelo estadounidense siguió un camino muy distinto al alemán, ya que sus escuelas de negocios surgieron como iniciativa de personas y grupos pri-
4 Frieden, Jeffrey A., Capitalismo global. El trasfondo económico de la historia del siglo XX. Barcelona, Crítica, 2007, p. 88.
vados de industriales, fundaciones y universidades, alejándose entonces de la participación estatal en este ámbito5.
Aunque se propone esta división entre lo ocurrido en Europa y Estados Unidos, es posible también observar diferencias dentro del mismo continente europeo. Según algunos estudios, el desarrollo de las escuelas de negocios en ese lugar puede distinguirse en dos etapas. La primera transcurrirá desde el primer tercio del siglo XIX hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, en la que van a predominar dos tipos de escuelas. Por un lado, el “modelo del sur”, visible en Francia y Bélgica, y el “modelo del norte”, liderado por Alemania. La principal diferencia entre ambos fue su enfoque en la enseñanza. Mientras el primero tuvo una orientación a la formación práctica, el segundo privilegió una enseñanza académica y científica favoreciendo la emergencia de la disciplina de administración de empresas6. Entre los ejemplos del modelo del sur, destacó la Escuela Superior de Comercio de París (ESCP Business School), la primera institución de este tipo creada en 1819 y que fue resultado de una iniciativa privada, y el Instituto Superior de Comercio Belga, establecido en Amberes en 1852 que surgió como un proyecto financiado por el Estado. Para el caso alemán, la primera escuela de negocios fue la Escuela Superior de Administración de Empresas de Leipzig (Handelshochschule Leipzig) fundada en 18987.
La segunda fase del desarrollo de las escuelas de negocios en Europa coincide con el auge de Estados Unidos en el concierto internacional, particularmente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y cuya influencia se ha extendido hasta el presente. Esta etapa se ha comprendido como el proceso de “norteamericanización” de las escuelas de negocios europeas, el que ha estado caracterizado por la influencia de instituciones estadounidenses mediante financiamiento a escuelas y programas europeos, y también por la incorporación de académicos formados en Estados Unidos a las instituciones europeas. Este fenómeno ha permitido la expansión de la concepción disciplinar norteamericana sobre la administración de empresas8. Con ello, ese país se ha
5 Khurana, Rakesh y Penrice, Daniel, “Business Education: The American Trajectory”, Morsing, Mette y Sauquet Rovira, Alfons (eds.), Business Schools and Their Contribution to Society. London, SAGE Publications, 2011, p. 4.
6 Kaplan, Andreas, “European management and European business schools: Insights from the history of business schools”, European Management Journal, vol. 32, n°4, 2014, pp. 529-530.
7 Ibid., p. 530.
8 Ibid., p. 531.
convertido en uno de los principales referentes en la formación de ejecutivos de empresas.
Ahora bien, tal como ha ocurrido con la experiencia europea, el modelo norteamericano también tiene sus antecedentes en el siglo XIX. La primera escuela de negocios de ese país es la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania fundada en 1881 a partir de la contribución económica del empresario y filántropo estadounidense Joseph Wharton (1826-1909)9. El origen de esta escuela respondió al deseo de mejorar la productividad laboral en las industrias norteamericanas y mejorar el desempeño de la economía de ese país10. No obstante, esta escuela tuvo características especiales que la sitúan como un caso singular. Su labor fue profesionalizar el ámbito de la gestión al concebir esta práctica como una “ciencia”, logrando convertirla posteriormente en una profesión como tal. Por tal motivo, se propuso que los estudios de negocios y administración alcanzaran un nivel de prestigio similar al de otras profesiones, por lo que se inspiró en el modelo que ofrecían “las ‘altas’ profesiones” que había imperado históricamente en las universidades occidentales, como era el caso de “medicina”, “derecho” y “teología”11.
Desde los primeros años del siglo XX, comenzaron a proliferar otras instituciones dedicadas a la formación en el área de la administración y negocios a nivel global. De tal forma, el proceso de organización de estas escuelas ha sido un fenómeno propio de ese siglo12. Por la importancia que ha tenido a lo largo de su historia, destaca especialmente la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard fundada en 1908 en Estados Unidos. Esta escuela se propuso fomentar un enfoque integral en la formación de sus estudiantes, tratando de integrar las áreas de administración y negocios con conocimientos en lenguas, humanidades y derecho con el objetivo de forjar una profesión de alta exigencia intelectual13. La escuela de Harvard se caracterizó por aplicar, de manera pionera, un “enfoque de estudio de casos” en su formación y ofrecer el primer programa de maestría en administración de empresas (MBA)14. En paralelo, otras universidades estadounidenses comenzaron a desarrollar
9 Khurana y Penrice, “Business Education: The American Trajectory”, p. 4; Kaplan, “European management and European business schools”, p. 530; Parker, Martin, Shut Down the Business School. What’s Wrong with Management Education. London, Pluto Press, 2018, pp. 10-11.
10 Kaplan, “European management and European business schools”, p. 530.
11 Khurana y Penrice, “Business Education: The American Trajectory”, pp. 4-5.
12 Parker, Shut Down the Business School, pp. 11-12.
13 Khurana y Penrice, “Business Education: The American Trajectory”, pp. 5-6.
14 Kaplan, “European management and European business schools”, p. 530.
sus propias escuelas de negocios, favoreciendo tempranamente la creación del Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) en 1916. Esta organización, que agrupó a varias escuelas de negocios, tuvo como objetivo iniciar un sistema de acreditación para las instituciones de este tipo y establecer orientaciones generales similares para su funcionamiento15
El modelo de las escuelas de negocios de Estados Unidos ha sido un referente, incidiendo significativamente en la organización de las instituciones de educación superior europeas desde finales de la Segunda Guerra Mundial. El proceso de reconstrucción europea y el ascenso de Estados Unidos como potencia hegemónica en la postguerra incidieron decisivamente en ello. Asimismo, las escuelas de negocios en América Latina también se nutrieron de la influencia estadounidense en este ámbito, aun cuando su desarrollo ha sido más bien posterior16. Aunque resulta difícil establecer una visión panorámica de las escuelas de negocios en América Latina, se pueden identificar varias instituciones específicas que han contribuido a la enseñanza y la investigación en el área de la administración de empresas en la región. Entre ellas se encuentran, el Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración (Latin American Council of Management Schools, CLADEA) creado en 1965; la Asociación Nacional de Estudios de Postgrado e Investigación en Administración (National Association of Graduate Studies and Research in Administration, ANPAD) fundada en 1976; y la Asociación Empresarial de Estudios Latinoamericanos (Business Association of Latin American Studies, BALAS) instaurada en 198917. Como lo muestran sus fechas de fundación, los esfuerzos por establecer un estudio sistemático y organizado en el ámbito de la administración de empresas se origina recién en la segunda mitad del siglo XX, dando cuenta de un fenómeno relativamente reciente.
15 Ibid.. Casi al mismo tiempo en que se creaban nuevas instituciones en Estados Unidos, surgían otras escuelas en países europeos. En Polonia, se fundó la Escuela de Economía de Varsovia en 1906, y en Suecia la Escuela de Negocios de Estocolmo en 1909. Parker, Shut Down the Business School, p. 11.
16 Leme, María y Wood, Thomaz, “Creating a Business School Model Adapted to Local Reality: a Latin American Perspective”, Morsing, Mette y Sauquet Rovira, Alfons (eds.), Business Schools and Their Contribution to Society. London, SAGE Publications, 2011, p. 17; Kaplan, “European management and European business schools”, p. 531.
17 Leme y Wood, “Creating a Business School Model Adapted to Local Reality: a Latin American Perspective”, p.19.
Desde la segunda mitad del siglo XIX, la economía chilena se desarrolló fundamentalmente a partir de la explotación salitrera en el norte del país. Esto se produjo a partir del fin de la Guerra del Pacífico (1879-1884) que permitió la anexión de los territorios con las mayores reservas de la región, como Tarapacá y Antofagasta. El desarrollo de la industria salitrera, que en su mayoría pertenecían a capitales extranjeros y cuya demanda estaba vinculada a la producción química y de explosivos en los mercados europeos, significó ingentes ingresos para el Estado chileno a través de impuestos, provocando también una transformación sociodemográfica al favorecer la migración hacia la zona norte del país18. Asimismo, esta área produjo la transformación de la mano de obra al generar una fuerza de trabajo receptiva a los vaivenes del mercado y capaz de moverse hacia nuevos sectores productivos. Sin embargo, este ciclo de producción salitrera también trajo consigo problemas sociales asociados con las precarias condiciones de vida de los trabajadores, aun cuando gozaban de mejores condiciones que en otros sectores productivos de la economía chilena19.
El conflicto bélico con los países vecinos y la incorporación de nuevos territorios impactó en el tenor de los debates sobre las orientaciones de la educación nacional durante el período. Estas experiencias demostraron la urgencia, aunque sin los resultados esperados, por fortalecer la educación técnica en el país con el fin de proveer de la infraestructura apropiada para la armada chilena y mejorar la productividad de la industria chilena20. Esta preocupación por la educación técnica ya estaba presente, con distintos niveles de intensidad, desde los orígenes de la república. En una mirada temporal más amplia, encontramos que los esfuerzos por expandir la formación técnica e industrial ya se manifestaban mediante distintas iniciativas desde el primer tercio de siglo. Esto favoreció, por ejemplo, la creación de la Escuela de Artes y Oficios en 1849 y la formación del Instituto de Ingenieros de Chile en 1888, lo que daba
18 Collier, Simon y Sater, Willian F., Historia de Chile, 1808-2017. Madrid, Akal, 2018, pp. 106-110. Ebook; Meller, Patricio, Un siglo de economía política chilena (1890-1990). Santiago, Editorial Andrés Bello, 2007, pp. 23-31.
19 Collier y Sater, Historia de Chile, 1808-2017, pp. 108-109. Ebook.
20 Serrano, Sol, Ponce de León, Macarena y Rengifo, Francisca, Historia de la Educación en Chile (1810–2010) Tomo II. La educación nacional (1880-1930). Taurus, Santiago, 2012, pp. 444-450.
cuenta del proceso paulatino de institucionalización de la ingeniería como un área de conocimiento científico con un claro componente práctico en el país21 .
En las primeras décadas del siglo XX, la economía chilena enfrentó varias dificultades producto de la crisis del ciclo salitrero y el crecimiento de los niveles de inflación que, en décadas posteriores, sería uno de los principales aspectos del debate político nacional22. En el caso de la industria salitrera, esta se vio afectada por dos factores que, sin vínculos entre sí, demostrarían la fragilidad de la economía chilena. Por un lado, el inicio de producción de salitre sintético por una empresa alemana en 1913 supuso un declive de las exportaciones, aunque sólo momentáneamente debido al estallido de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Este conflicto produjo, por otro lado, un efecto inmediato para la industria chilena al ocurrir el bloqueo del transporte marítimo hacia a los mercados europeos que recibían este producto. Con ello, se fue generando una disminución del precio del salitre afectando de forma general los ingresos del Estado chileno23.
En la década de 1920, la economía chilena sufrió de los efectos generados por la Primera Guerra Mundial, tanto en la industria salitrera como también en la producción de cobre. No obstante, la industria del cobre comenzará, paulatinamente, a reemplazar a la del salitre en la provisión de ingresos para el Estado chileno. Con ello, se generará una transición no en la forma de recaudar, sino desde donde provenían los recursos. Esta industria, aunque terminará imponiéndose en las décadas siguientes, también sufrió los estragos de la economía internacional. El colapso de la bolsa de valores de Wall Street en Nueva York en 1929 generó la Gran Depresión, la crisis más severa de la historia del capitalismo, afectando a la economía chilena que tenía su base fundamental en el modelo exportador que había primado desde los orígenes de la república24. Este episodio agravó los problemas sociales que ya se observaban desde inicios de siglo en el país. Por lo mismo, la crisis representaba un problema desde una dimensión financiera evidente, reduciendo significativamente los ingresos fiscales, y también desde una dimensión social, al
21 Sobre esto, véase por ejemplo: Serrano, Ponce de León y Rengifo, Historia de la Educación en Chile (1810–2010), pp. 444-450; Gutiérrez, Claudio y Reynolds, Michael, “Institucionalización y profesionalización de la Ingeniería en Chile”, Quipu, Revista Latinoamericana de Historia de las Ciencias y la Tecnología, vol.16, n°1, 2014, pp. 63-85; Castillo, Eduardo, “Artesanos, técnicos e ingenieros. La Escuela de Artes y Oficios de Santiago, EAO, Atenea, n°511, 2015, pp. 247-256.
22 Collier y Sater, Historia de Chile, 1808-2017, pp. 110-112. Ebook
23 Ibid., pp. 109-110. Ebook
24 Collier y Sater, Historia de Chile, 1808-2017, pp. 132-134. Ebook; Meller, Un siglo de economía política chilena (1890-1990), pp. 22-50.
aumentar los niveles de desempleo, la pauperización y el descontento de la población25.
Los estragos de la crisis favoreció la agilización de la transformación del modelo de desarrollo nacional que, como hemos visto, ya estaba presente en los debates durante la última parte del siglo XIX. El Estado chileno apresuró el proceso de industrialización y de mayor intervención en la economía, y amplió su capacidad de promover y subsidiar servicios sociales, implementar derechos laborales y regular la economía. Estas dinámicas y orientaciones van a predominar en la experiencia histórica chilena hasta los primeros años de la década de 197026. De tal modo, el Estado asumió un rol más activo en la planificación y diversificación de la economía a través de la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO) fundada en 1939, que facilitó la creación de industrias como la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA) en 1944, la Compañía del Acero del Pacífico (CAP) en 1946, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) en 1950, la Industria Azucarera Nacional (IANSA) y el Banco del Estado en 195327 . La nueva fórmula, denominada Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), desplazó el eje del desarrollo desde los vaivenes del mercado externo, hacia una apuesta arriesgada por la diversificación de la producción interna y un esfuerzo industrializador, siendo un fenómeno común en los Estados de la región28. Este cambio, sin embargo, también produjo efectos contrarios a los esperados. Diversos actores del mundo político y empresarial comenzaron a cuestionar la intervención del Estado en la economía, particularmente por el crecimiento de la burocracia y las agencias públicas, y el aumento de la inflación en el país. Asimismo, sectores del mundo privado reclamaron un mayor protagonismo y autonomía en las orientaciones de la economía chilena, presionando a las autoridades políticas a cambiar la orien-
25 Sobre esto, véase por ejemplo: Vergara, Ángela, “Chilean Workers and the Great Depression, 1930-1938”, Drinot, Paulo y Knight, Alan (eds.), The Great Depression in Latin America. DurhamLondres, Duke University Press, 2014, pp. 51-80; Meller, Un siglo de economía política chilena (1890-1990), pp. 48-50; Collier y Sater, Historia de Chile, 1808-2017, pp. 143-146. Ebook
26 Vergara, Ángela, “Chilean Workers and the Great Depression, 1930-1938”, pp. 51-80; Meller, Un siglo de economía política chilena (1890-1990), pp. 50-59; Silva, Patricio, “The Chilean Developmental State: Political Balance, Economic Accommodation, and Technocratic Insulation, 1924-1973”, Ferraro, Agustin y Centeno, Miguel (eds.), State and Nation Making in Latin America and Spain. The Rise and Fall of the Developmental State. Cambridge, Cambridge University Press, 2019, pp. 284-313.
27 Meller, Un siglo de economía política chilena (1890-1990), p. 58; Silva, “The Chilean Developmental State: Political Balance, Economic Accommodation, and Technocratic Insulation, 1924-1973”, p. 300.
28 Meller, Un siglo de economía política chilena (1890-1990), pp. 50-55.
tación de las políticas estatales29. Esto evidenciaba que el esquema de sustitución de importaciones presentaba un agotamiento tanto en Chile como en América Latina, independientemente de las orientaciones económicas de los gobiernos de turno.
3. El desarrollo de la ingeniería comercial en Chile
La transformación del modelo de desarrollo de la economía chilena implicó que parte de la planificación e intervención del Estado debía estar en manos de profesionales altamente capacitados para acometer esa tarea. Esto suponía contar con una burocracia formada por especialistas en ramas como la administración pública y la ingeniería con la finalidad de proyectar un Estado moderno y eficiente30. Este interés por fortalecer la burocracia pública a través de la formación profesional tuvo sus orígenes en el régimen de Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931), quien llevará a cabo, al mismo tiempo, un proyecto autoritario y modernizador del país, y sentará las bases de las experiencias posteriores en este ámbito31. De tal forma, este enfoque innovador desplazó el eje de gravedad hacia lo administrativo, subrayando la importancia de la planificación técnica para el desarrollo del país. Con ello, emergerá con fuerza la tecnocracia como un agente relevante al interior del Estado chileno.
Con el impulso de las autoridades nacionales y en un escenario complejo para la economía chilena, veremos que diversos círculos académicos comenzarán a discutir respecto a las necesidades y orientaciones específicas que debían promoverse en la formación universitaria. Así ocurrirá, por ejemplo, durante el gobierno de Ibáñez cuando individuos vinculados al Instituto de Ingenieros pasen a desempeñar roles claves en agencias del Estado32. Asimismo, desde ese mismo Instituto se va a plantear la necesidad de modificar los planes de estudio de las escuelas de ingeniería, incorporando asignaturas que tuviesen relación con el “comportamiento humano en las organizaciones, política económica, finanzas, organizaciones comerciales y legislación”33. Estas
29 Silva, “The Chilean Developmental State: Political Balance, Economic Accommodation, and Technocratic Insulation, 1924-1973”, pp. 300-303.
30 Sobre esto, véase por ejemplo: Silva, “The Chilean Developmental State: Political Balance, Economic Accommodation, and Technocratic Insulation, 1924-1973”, pp. 289-290; Ibáñez, Adolfo “Los ingenieros, el Estado y la política en Chile. Del Ministerio de Fomento a la Corporación de Fomento, 1927-1939”, Historia, vol. 18, 1983, pp. 45-102.
31 Ibid.
32 Silva, “The Chilean Developmental State: Political Balance, Economic Accommodation, and Technocratic Insulation, 1924-1973”, p. 290.
33 Ibáñez, “Los ingenieros, el Estado y la política en Chile”, p. 59.
propuestas apuntaban a dar respuesta a las demandas del contexto nacional, mediante una instrucción que permitiese comprender las dinámicas sociales y legales para desempeñarse en cargos de gestión pública. Esto contribuyó al desarrollo de la tecnocracia de la que van a formar parte los egresados de la incipiente carrera de ingeniería comercial.
El proceso de institucionalización de la ingeniería comercial en el país se inició de forma paulatina durante las décadas de 1920 y 1930. En este período se observará la creación de los primeros espacios universitarios dedicados al cultivo de la economía y a la enseñanza del comercio. Tal fue el caso, por ejemplo, de la organización de la Facultad de Comercio y Economía Industrial en la Universidad de Chile en 1935. Esta iniciativa fue impulsada por el gobierno de Arturo Alessandri Palma (1932-1938) y la rectoría de Juvenal Hernández (1933-1953), contando con el apoyo intelectual de varias personalidades académicas de la época. Colaboraron en este proceso Arturo Alessandri Rodríguez, abogado y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la misma universidad; Pedro Aguirre Cerda, profesor y abogado que se va a desempeñar como el primer decano de la Facultad entre 1934 y 1939; y Daniel Martner, economista y profesor que se desempeñó como ministro de Hacienda entre 1920 y 1921, entre otras personas. El diseño de la Facultad se benefició de las experiencias de estudio en el extranjero de varios de estos académicos, lo que los llevó a seguir las tendencias académicas vigentes en este ámbito en el contexto europeo y norteamericano34 .
En 1939, la Universidad de Chile creó el título profesional de “ingeniero comercial” a partir de la unión de la Licenciatura de Comercio y la de Economía Industrial en la misma Facultad. Varios de los titulados de esta carrera luego se desempeñaron en distintos cargos de la administración pública nacional, especialmente en la CORFO. Entre sus egresados estuvieron, por ejemplo, Luis Escobar, quien se desempeñó en cargos de gestión académica como director de la Escuela de Economía de dicha institución (1951-1955) y decano de la Facultad (1955-1964), y también en cargos del aparato público como ministro de Economía (1961-1963) y de Hacienda (1984-1985). Otro de sus egresados fue Flavián Levine (1917-2006), quien llegó a desempeñarse como gerente de la CAP durante el gobierno de Jorge Alessandri (1958-1964) y tuvo una activa
34 Edwards, José, “Historia del pensamiento económico en Chile, 1790-1970”, Jaksic, Iván, Estefane, Andrés y Robles, Claudio (eds.), Historia política de Chile, 1820-2010. Tomo III. Problemas económicos. Santiago, Fondo de Cultura Económica-Universidad Adolfo Ibáñez, 2018, p. 389; Mellafe, Rolando, Rebolledo, Antonia y Cárdenas, Mario, Historia de la Universidad de Chile Santiago, Ediciones de la Universidad de Chile, 1992, pp. 200-201.
participación en la misma universidad y en otras reparticiones públicas. Levine fue uno de los promotores, junto a los economistas Jorge Marshall y Hermann Max, del Instituto de Economía de la universidad en 194535 .
En una línea similar, la Universidad Católica de Chile comenzó a preocuparse por la formación en economía y comercio en los primeros años de la década de 1920. Durante el rectorado de Carlos Casanueva (1920-1953), se creó el Curso Superior de Comercio en 1923, el que sirvió como base para poner en funcionamiento la Facultad de Comercio y Ciencias Económicas un año más tarde36. Esta iniciativa respondió a los desafíos del momento, considerando la crisis social en la que estaba sumido el país, y tuvo por objetivo mejorar la formación profesional de quienes estaban abocados a la gestión de los negocios. Las autoridades de la institución católica de la capital también formularon su propuesta siguiendo las tendencias académicas de sus pares europeos y estadounidenses durante la época37.
A mediados del siglo XX, la Universidad Católica de Chile dio un paso más en el proceso de fortalecimiento de los estudios en economía en la institución al crear el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales en 1950, y firmar un convenio de colaboración académica con la Universidad de Chicago en 195638. La primera iniciativa tuvo por objetivo ofrecer un estudio sistemático sobre los distintos problemas económicos y sociales que se observaban en el país, ofreciendo un análisis desde una óptica católica. Por lo mismo, se pensaba como una instancia de reflexión académica que también pudiese orientar el actuar de los cristianos39. Por otra parte, el convenio de colaboración, conocido como Proyecto Chile, favoreció el intercambio académico sostenido entre la universidad chilena y su par norteamericana, incluyendo a estudiantes nacionales que continuaron sus estudios de especialización en Estados Unidos y la estadía de varios profesores de ese país en Chile para contribuir a la labor formativa de la universidad. Asimismo, dicho proyecto implicó la creación del
35 Edwards, “Historia del pensamiento económico en Chile, 1790-1970”, pp. 389-390; Mellafe, Rebolledo y Cárdenas, Historia de la Universidad de Chile, pp. 201-202.
36 Krebs, Ricardo, Muñoz, María Angélica y Valdivieso, Patricio, Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 1888-1998 Tomo I. Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 1998, p. 326.
37 Ibid., p. 326.
38 Krebs, Muñoz y Valdivieso, Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 1888-1998 Tomo I., pp. 330-332, 531-532; Edwards, “Historia del pensamiento económico en Chile, 1790-1970”, pp. 391-392.
39 Krebs, Muñoz y Valdivieso, Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 1888-1998 Tomo I, pp. 330-332.
Centro de Investigaciones Económicas en 1956, teniendo como su primer director al economista norteamericano Simon Rottenberg40 .
En paralelo a la creación de nuevas facultades e institutos universitarios, el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo (1952-1958) promulgó la ley que creó el Colegio de Ingenieros y el Colegio de Técnicos en 1958. Estas organizaciones tenían por objetivo “velar por el progreso, prestigio y prerrogativas de las profesiones de ingenieros y de técnicos, respectivamente, y por su regular y correcto ejercicio, mantener la disciplina profesional y prestar protección a los ingenieros y técnicos”41. Podían pertenecer al Colegio de Ingenieros todas las personas que hubiesen recibido sus títulos de ingeniería otorgados por “las Universidades de Chile, Católica de Chile, Técnica del Estado, Técnica Federico Santa María, de Concepción, y Católica de Valparaíso, Academia Politécnica Militar, Academia Politécnica Naval, ex Escuela de Ingenieros de la Armada, Escuela de Ingeniería Naval y Escuela de Ingenieros de Aviación, cualesquiera que fuese la especialidad a que el título se refiere”42. Asimismo, la ley estipulaba, en el artículo transitorio n°3, que el presidente de la república iba a designar un Consejo General provisorio del Colegio de Ingenieros, el que estaría compuesto por dos profesionales de varias asociaciones ya existentes en el país. Esto incluía al “Instituto de Ingenieros de Chile, Instituto de Ingenieros Químicos de Chile, Instituto de Ingenieros de Minas, Instituto de Ingenieros y Arquitectos de Concepción, Asociación de Ingenieros de Chile, Asociación de Ingenieros Industriales, Centro de Ingenieros de Valparaíso, Instituto de Ingenieros Mecánicos de Chile y Asociación de Ingenieros Comerciales de la Universidad de Chile”. Este Consejo provisorio, indicaba el artículo transitorio n°5, tenía que formar el registro de colegiados y convocar a nuevas elecciones para su formación definitiva43. Como se desprende del articulado de la ley, esta normativa no solo reconocía la existencia de múltiples áreas ocupacionales en el ámbito de la ingeniería, incluyendo entre ellas a la ingeniería comercial, sino que también abogaba por su resguardo desde una dimensión jurídica en el país. Esto daba cuenta del avance en el proceso de institucionalización de los estudios de
40 Krebs, Muñoz y Valdivieso, Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 1888-1998. Tomo I., pp. 330-332, 531-532; Edwards, “Historia del pensamiento económico en Chile, 1790-1970”, p. 392.
41 Ley núm. 12.851 Crea el Colegio de Ingenieros y el Colegio de Técnicos, Ministerio de Obras Públicas, Santiago, 11 de enero de 1958. Disponible en: https://bcn.cl/2mw3w.
42 Ibid.
43 Ibid.
economía, administración de negocios y comercio, tal como lo reflejaban las nuevas facultades, escuelas e institutos que se irían creando en distintas universidades nacionales durante las décadas de 1930 y 1950. En la Universidad Católica de Valparaíso, como se verá más adelante, el desarrollo de la ingeniería comercial también estuvo relacionado con los esfuerzos por contribuir al comercio, al proceso de industrialización y a los múltiples desafíos que las fluctuaciones de la economía mundial y las dinámicas económicas nacionales le impusieron al país.
El establecimiento de la Escuela se desarrolló en un momento de transformación de la universidad que estuvo marcada por la experiencia acumulada y por la visión innovadora de sus autoridades de favorecer la colaboración de una institución externa como la Fundación Adolfo Ibáñez. Como tal, esta etapa resultó fundamental para establecer las bases de lo que iba a ser la Escuela en las décadas siguientes. Para comprender esta fase, el capítulo se organiza en cuatro secciones. La primera analiza los orígenes y las características principales de la Universidad Católica de Valparaíso (UCV) con el propósito de establecer el marco general de las décadas previas al surgimiento de la Escuela. La segunda parte explica los rasgos fundamentales de la Facultad de Comercio y Ciencias Económicas, destacando su relevancia en la institución y la orientación general que esta unidad tuvo en el período. La tercera sección aborda el contexto general en que se produce la celebración del convenio de colaboración entre la UCV y la Fundación Adolfo Ibáñez, precisando en los debates de la época y en las circunstancias que posibilitaron dicho acuerdo. Finalmente, se examinan las principales características de la Escuela en sus primeros años. Con ello, se detallan las tendencias y transformaciones más relevantes que van a marcar la historia de la institución.
1. La Universidad Católica de Valparaíso en los años previos a la Escuela de Negocios
La UCV surgió como una iniciativa de las hermanas Isabel y Teresa Brown Caces y el esposo de esta última, Rafael Ariztía. Inspiradas por el consejo del presbítero Rubén Castro, las hermanas decidieron destinar una parte significativa de su fortuna a una causa noble: la educación de los sectores populares de Valparaíso en el marco de crisis social y económica de las primeras décadas del siglo XX. En este contexto, en 1925, comenzaron a levantarse los muros del edificio central de la institución, símbolo de un ideal que tomó forma concreta al abrir sus puertas al público en 1928, marcando un hito en el desarrollo intelectual y social de la región. Así, se constituyó como la cuarta universidad fundada a nivel nacional, luego de la Universidad de Chile (1842), la Universidad Católica de Santiago (1888) y la Universidad de Concepción (1919).
Desde sus orígenes, la UCV desarrolló su labor inspirada en los valores del catolicismo. Esto se tradujo no solo en su carácter, sino que también en la misma estructura administrativa que la institución adoptó. Si bien fue una iniciativa promovida por laicos, la UCV contó tempranamente con el respaldo de la Iglesia representada por la jerarquía de la zona. Por esta razón, los obispos de la Diócesis de Valparaíso, creada en 1925, van a asumir sucesivamente la Gran Cancillería de la institución. En 1928, esta responsabilidad recayó en monseñor Eduardo Gimpert Paut (1867-1937), el primer obispo de la Diócesis y Gran Canciller de la UCV hasta su fallecimiento en 193744. En la gestión académica, también se involucraron miembros del clero, quienes cumplieron labores administrativas, de docencia e investigación. De los dieciséis rectores que la UCV ha tenido en su historia, los cuatro primeros, entre 1928 y 1963, fueron sacerdotes. El primero de ellos, el presbítero Rubén Castro (18821934), se desempeñó como rector entre 1928 y 1931. Castro tuvo una especial cercanía con la familia fundadora y cumplió un rol fundamental en los primeros años de la universidad.
La UCV centró inicialmente su actividad académica en las áreas de comercio e industria, evidenciando el compromiso de la institución con el desarrollo de la economía nacional. Para ello, comenzó su funcionamiento con una Facultad de Ciencias Aplicadas y Matemáticas, y otra de Comercio y Ciencias Económicas, además de cursos de idiomas, de comercio y de industria para
44 Urbina y Buono-Core, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pp. 37-38.
obreros, vinculando el cultivo del saber académico con el contexto de la época45. En el discurso inaugural de la universidad, el rector Rubén Castro explicaba que la Facultad de Comercio y Ciencias Económicas tendría por objetivo que los jóvenes formados en la institución conocieran con detalle las diversas actividades de la vida comercial y desarrollaran capacidades profesionales para actuar de manera autónoma una vez egresados46. A eso se sumaba el sello católico que definió desde los inicios la enseñanza en la UCV y que impregnó cada una de sus áreas de trabajo. Con ello, las autoridades se preocuparon no sólo de la preparación intelectual de sus estudiantes, sino que también de su instrucción moral47. Este énfasis en la formación valórica se observaba como un aspecto fundamental para el objetivo final de la inserción laboral de los futuros egresados: contribuir al desarrollo del país.
La labor de la universidad en sus primeros años no fue fácil. La crisis bursátil de 1929 afectó directamente al funcionamiento del centro educativo. El aumento de las movilizaciones generó un clima de inestabilidad que devino en la salida del presidente Carlos Ibáñez del Campo en julio de 1931, llevando a la instalación de gobiernos pasajeros hasta el retorno de Arturo Alessandri en diciembre de 1932. Frente al clima de agitación política, el presbítero Rubén Castro optó por cerrar la institución, dejando en funcionamiento sólo los cursos vespertinos para los sectores obreros48. A pesar del contexto de la época, la reapertura de la UCV se produjo prontamente, a finales de marzo de 193449. Desde ese momento, asumió la rectoría interina el presbítero Malaquías Morales, siendo ratificado en tal cargo en 1937, etapa que se extendió hasta 1950. Durante su rectorado, la institución experimentó un proceso de crecimiento y de consolidación que marcará significativamente su desarrollo. A Morales le tocó liderar la UCV en un momento crítico, cuando las sombras de las dificultades económicas y el desafío de reorganización interna parecía desbordar el ámbito académico50.
Bajo su liderazgo, la UCV amplió su estructura académica interna creando nuevas facultades y escuelas en distintas áreas del conocimiento. Por
45 Estrada, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, p. 36.
46 La Unión, Valparaíso 26 y 27 de marzo de 1928, citado en Estrada, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, p. 34.
47 Burgos, Raúl, “Por amor al pueblo”: la fundación de la Universidad Católica de Valparaíso y la promoción de la clase media en Chile en la década de 1920”, Atenea, n°528, 2023, pp. 74-75.
48 La Unión, Valparaíso 26 y 27 de marzo de 1928, citado en Estrada, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, p. 34.
49 Urbina y Buono-Core, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pp. 50-53.
50 Ibid., pp. 61-62.
ejemplo, se creó la Escuela de Ingeniería Química como parte de la Facultad de Ciencias Aplicadas y Matemáticas, y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en 1937. Asimismo, se incorporó, a través de un convenio, el Curso de Leyes de la Congregación de los Sagrados Corazones de Valparaíso a la reciente creada Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en 1947, y también se creó la Facultad de Filosofía y Educación en 194951. Estos nuevos espacios académicos se sumaron a los ya existentes en las áreas de las ciencias y de comercio, evidenciando de tal forma la amplitud y proyección de la institución porteña. De tal manera, al año 1950, la UCV ya contaba con cinco facultades y un Instituto Politécnico con “un total de 700 alumnos regulares que seguían 10 carreras profesionales universitarias, atendidos por 110 profesores”. Estas carreras correspondían a “Arquitectura, Comercio, Derecho, Ingeniería Química, Pedagogía en Castellano y Filosofía, Pedagogía en Matemáticas y Física, Construcción Civil, Electricidad, Mecánica y Radio”52.
Las iniciativas del período acrecentaron paulatinamente el prestigio nacional de la UCV por la amplitud disciplinaria alcanzada y por su contribución a los procesos de modernización del país. A pesar de este escenario auspicioso, persistieron algunas dificultades, tales como la imposibilidad de fortalecer las capacidades del cuerpo académico, desarrollar claustros especializados y la conformación de una cultura universitaria abocada a la producción de conocimiento académico53.
En 1951, el sacerdote jesuita Jorge González Föster (1908-1993) asumió como rector de la UCV hasta 1961, experiencia que fue tremendamente significativa para la institución. Su llegada se produjo como parte de un acuerdo suscrito entre el Obispado de Valparaíso y la Compañía de Jesús en 1951 para que esta congregación se hiciera responsable de la administración de la universidad, lo que se prolongó hasta 1963. A pesar de este cambio, la propiedad de la universidad se mantuvo en manos del Obispado de Valparaíso como también el cargo de Gran Canciller. De este modo, el obispo diocesano que correspondiese seguiría cumpliendo ese rol en la institución54. La llegada de la Compañía de Jesús marcó un hito en la historia de la universidad, ya que no solo supu-
51 Urbina y Buono-Core, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pp. 55-59; Estrada, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pp. 40-41; Reseña histórica de la Universidad Católica de Valparaíso 1928-1961. Valparaíso, Chile, 1961, pp. 11-12.
52 Reseña histórica de la Universidad Católica de Valparaíso 1928-1961, pp. 12-13.
53 Urbina y Buono-Core, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pp. 60-61.
54 Ibid., pp. 63-64.
so una reorganización administrativa, sino también el surgimiento de nuevas perspectivas académicas.
2. La Facultad de Comercio y Ciencias Económicas de la UCV
Desde sus primeros años de vida, la UCV le asignó especial importancia a la formación técnica-industrial y comercial que tuviese una orientación práctica con la finalidad de aportar al país y también de contribuir a Valparaíso, una ciudad fundamental en el comercio nacional. En este sentido, la Facultad de Comercio y Ciencias Económicas, el espacio en el cual se estableció posteriormente la Escuela de Negocios, desempeñó un papel clave durante las décadas 1930 y 1940. Esta Facultad tuvo la labor de llevar a cabo diversos programas y cursos de formación en el área, teniendo que adaptar sus iniciativas conforme a las circunstancias de la época. En el contexto del rectorado del presbítero Malaquías Morales, los registros indican que el “principal objetivo [de esta Facultad era] preparar por medio de una enseñanza especializada, teórica y práctica, a las personas que [quisieran] dedicarse al comercio en sus múltiples actividades”. Reconociendo el auge de esta enseñanza a nivel mundial, se argumentaba que “las mismas empresas comerciales [habían] iniciado esta enseñanza en las principales Universidades de Europa y Estados Unidos creando Escuelas de Comercio y Facultades de Ciencias Económicas que [ocupaban] un lugar preponderante, valorizado tanto por las autoridades, como por las diversas corporaciones representativas de los intereses de la Industria y del Comercio”55. Por tal motivo, la UCV debía hacerse parte de este movimiento y adaptar su estructura a la luz de las nuevas tendencias.
En este escenario, los registros institucionales señalan que la UCV contaba solo con una Escuela de Contadores Comerciales hasta 1940, momento en el cual decidió crear una Escuela de Licenciados en Comercio y Ciencias Económicas, “con el objeto de formar profesionales calificados para ocupar posiciones dirigentes dentro de la Industria y del Comercio, tratando de inculcar en la mente de los estudiantes que la dirección de las empresas en forma racional, sólo es posible, cuando se aplican los métodos científicos, que dan a conocer las relaciones entre los diversos factores que intervienen en la economía y que hacen prever las dificultades que pueden oponerse a su desarrollo, al mismo tiempo que forman el criterio para justipreciar un balance, valorizando
55 Facultad de Comercio y Ciencias Económicas, Universidad Católica de Valparaíso, Fundación Isabel Caces de Brown, Valparaíso, 1940, p. 3.
la situación de su empresa como factor dentro de la economía nacional”56. De esa manera, se establecía una nueva organización institucional en la facultad y se le asignaba la misma relevancia a estas dos áreas de formación que ya venían funcionando desde los años previos en jornadas vespertina y diurna, respectivamente57
Los planes de estudio de ambas carreras eran diferentes en cuanto a su duración y a los requisitos de admisión. Mientras que la carrera de Contador
Comercial suponía tres años de estudio para quien hubiese terminado el cuarto año de Humanidades, la de Licenciado en Comercio y Ciencias Económicas implicaba cuatro años en total y requería, en el caso de que los interesados no contasen con el grado de Bachiller en Humanidades, que estos realizaran un curso de preuniversitario. No obstante, ambos programas permitían que quien tuviese conocimientos en el área, pudiesen ingresar habiendo aprobado un examen de admisión para tales efectos. A pesar de estas diferencias, los programas se pensaban como complementarios, ya que los alumnos de la licenciatura obtenían también al tercer año el título de Contador Comercial58. La propuesta de la Facultad apuntaba a una formación integral en términos de los contenidos, tratando de combinar distintas áreas disciplinares en los planes de estudio. Para quien recién ingresaba a la carrera de Contador Comercial, debía cursar las asignaturas de Contabilidad, Cálculo Comercial, Geografía Económica, Historia del Comercio, Estadística, Conocimiento de Mercaderías y Cultura Religiosa. Por su parte, quien ingresaba a la Licenciatura, debía aprobar Contabilidad, Aritmética Comercial, Geografía Económica de Chile, Historia del Comercio, Merceología, Inglés y también Cultura Religiosa. Las diferencias eran más bien de nomenclatura o énfasis, pero en lo sustancial apuntaban a lo mismo. Lo importante era la relevancia asignada a algunas áreas de las ciencias sociales, de las humanidades y del derecho en la formación de los futuros profesionales59.
En 1942, la misma Facultad apuntaba un cambio en su organización académica interna. Se argumentaba que los estudios de comercio y economía requerían “madurez de juicio y [un] ambiente adecuado en las prácticas de las diarias actividades”. Por tal razón, se creía inapropiado que los estudiantes no contasen con una formación humanística suficiente y que estuviesen com-
56 Ibid.
57 Prospecto 1937, Universidad Católica de Valparaíso, Fundación Isabel Caces de Brown, Valparaíso, 1937, p. 11.
58 Facultad de Comercio y Ciencias Económicas, 1940, pp. 4-6.
59 Ibid., pp. 4-5.
pletamente desvinculados del entorno concreto en el que debían insertarse: “el estudiante de economía y comercio debe estar en contacto con la realidad comercial y hallar en ella el complemento indispensable a la perfección de sus conocimientos”. Esto llevó a que la Facultad decidiera impartir esta formación a través de cursos vespertinos “para abrir sus puertas a toda la juventud que durante el día esta[ba] aportando a sus estudios dicho complemento en el vasto campo de la banca, el comercio y la industria” de la ciudad de Valparaíso60 Adicionalmente, las autoridades universitarias consideraban fundamental pensar en un modelo curricular distinto, que permitiera combinar la realidad de muchos jóvenes con las exigencias de formación de la época. Ello incluía una adecuada preparación humanística en la medida que observaban una tendencia a recibir postulantes sin los conocimientos necesarios en el ámbito de la cultura: “los estudios humanísticos de ordinario [son] solo terminados por los aspirantes a profesiones liberales, contentándose el resto con un cuarto o quinto año, para salir de allí a un empleo, lo cual nos pone frente a un considerable número de jóvenes con sus esperanzas cifradas en el comercio, mas sin la preparación suficiente para optar a nuestro programa de estudios”61.
Por tanto, ello llevó a que se pensara “tres etapas de capacitación” consecutivas que permitía una formación en ciclos. La primera etapa iba destinada a quienes tuviesen un Bachiller en Humanidades o hubieran cursado un preuniversitario equivalente, en donde luego de un año de estudios comerciales obtenían el grado de Bachiller en Comercio. Con ello, la persona quedaba “técnicamente capacitada para desempeñar en la práctica servicios de tenedor de libros o ayudante en general en cualquier actividad comercial, industrial o bancaria”. La segunda fase permitía obtener el título de Contador luego de haber completado tres años de estudio. Finalmente, se podía obtener el grado de Licenciado en Comercio y Ciencias Económicas luego de un cuarto año de estudios. En este ciclo, se indicaba que el estudiante “perfecciona[ba] y completa[ba] las etapas anteriores” permitiendo su “adaptación a los negocios y problemas económicos en general, ampliando así sus posibilidades”, convirtiéndose en un “verdadero hombre de negocios, o en un buen profesor o economista”62. De tal modo, se aspiraba a que la formación comercial con el
60 Facultad de Comercio y Ciencias Económicas, Universidad Católica de Valparaíso, Fundación Isabel Caces de Brown, Valparaíso, 1942, p. 2.
61 Ibid., p. 3.
62 Ibid.
debido complemento humanístico permitiese a los egresados comprender la complejidad de los problemas del mundo real y aportar más allá de su ámbito específico de actuación.
En la década de 1950, bajo el liderazgo del padre Jorge González Föster, la UCV experimentó la modernización de sus estructuras y el fortalecimiento de su proyecto educacional63. En el área de comercio, se continuaron realizando actividades que ya estaban en funcionamiento previo a su llegada, siempre al alero de la Facultad de Comercio y Ciencias Económicas. Para ese momento, la Facultad contaba con una Escuela Vespertina de Comercio en la que se ofrecía la carrera de Contador General, cuya duración seguía siendo de tres años, y además se ofrecía el título de Estadístico Matemático y el de Actuario para quienes completaran dos años más64. En cuanto a los egresados de la institución, según indican los registros, 180 personas ya habían recibido el título de contadores hasta el año 195165.
Durante el rectorado del padre González Föster, la universidad asumió un nuevo desafío en el ámbito de la formación en el área de los negocios y el comercio. Tal como se mostrará más adelante, la UCV decidió fundar una escuela diurna con la finalidad de avanzar en su crecimiento interno y también mejorar su propuesta formativa. Esto se produjo como respuesta al contexto de la época, en tanto se volvía necesario repensar la estructura económica del país y mejorar la gestión de los asuntos económicos en distintos niveles institucionales. El escenario nacional descrito en el capítulo previo permite comprender la importancia que fue adquiriendo la enseñanza comercial para contribuir a la administración y gestión de los negocios en distintas esferas. Al mismo tiempo, la necesidad de fomentar este tipo de enseñanza en la UCV se volvía fundamental en un contexto educacional dominado por las universidades capitalinas, y la emergencia de otras instituciones en la región como fue la inauguración de la Universidad Técnica Federico Santa María en 1931. En este ambiente, la creación de la Escuela de Negocios de la UCV fue posible gracias al nivel de desarrollo institucional y también a la visión estratégica de las autoridades de la época de llevar a cabo un convenio de colaboración con la Fundación Adolfo Ibáñez.
63 Urbina y Buono-Core, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pp. 63-77.
64 Ibid., p. 68.
65 Ibid.
La Escuela de Negocios, antecesora de la actual Escuela de Negocios y Economía, fue una iniciativa que se fundó a mediados de los años cincuenta del siglo pasado. Su creación fue posible a una combinación de factores que tenían que ver con cuestiones estructurales y también con las oportunidades del momento. Desde una mirada general a las experiencias del período, la Escuela surgió como una respuesta casi inevitable a los desafíos emergentes en el ámbito del desarrollo económico y social del país, y como expresión de las transformaciones en el conocimiento observadas durante toda la primera mitad del siglo XX.
En este marco, ya desde la década previa, diversos economistas y cientistas sociales comenzaron a interrogarse sobre el devenir de las economías latinoamericanas, discutiendo especialmente las causas del subdesarrollo en la región. Esto llevó a que las Naciones Unidas, por ejemplo, estableciera la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) con sede en Santiago en 1948, y formulara distintos estudios para incidir en las políticas públicas de dichos países. En la década siguiente, y casi al mismo tiempo que se fundaba la Escuela de Negocios, diversos economistas vinculados a la CEPAL publicaban sus ensayos dedicados al caso chileno para reflexionar sobre la “crisis integral” de Chile, evidenciada en cuestiones tan cotidianas como los niveles de inflación o las diferencias de ingresos y oportunidades entre ricos y pobres66, o bien sobre el “desarrollo frustrado” de la economía nacional visible en su baja capacidad productiva y las amplias desigualdades sociales67.
En paralelo, diversas iniciativas en el mundo empresarial nacional comenzaron a desarrollarse en este período. En 1948, sectores del catolicismo chileno crearon en Santiago la Unión Social de Empresarios Cristianos (USEC), centrada en difundir la doctrina social de la Iglesia entre las empresas chilenas68. Por otra parte, otros miembros del empresariado chileno decidieron crear el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (ICARE) en 1953 y la Asociación de Industriales de Valparaíso y Aconcagua (ASIVA) en
66 Ahumada, Jorge, En vez de la miseria. Santiago de Chile, Editorial de Pacífico, 1958.
67 Pinto Santa Cruz, Aníbal, Chile, un caso de desarrollo frustrado. Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1959.
68 Caiceo, Jaime, “La responsabilidad social empresarial: aportes del Padre Alberto Hurtado en Chile”, El Futuro del Pasado, n°10, 2019, pp. 561-562.
1954, evidenciando el interés de estos actores por mejorar su coordinación y capacidad de influencia a nivel regional y nacional69 .
Desde una mirada local, la creación de la Escuela de Negocios tuvo que ver con las capacidades institucionales de la UCV desarrolladas desde las décadas previas, y también con las coyunturas que se produjeron en su interior y entre los círculos empresariales de la zona. En este proceso, resultó fundamental las motivaciones de las autoridades universitarias de contar con un espacio de formación diurna en el ámbito de los negocios, y también la oportunidad generada por la creación de la Fundación Adolfo Ibáñez en Valparaíso en 1951. Esta última organización la iniciaron los familiares y colaboradores de Adolfo Ibáñez Boggiano (1880-1949), político y empresario fallecido en 1949, para cumplir sus deseos de implementar una escuela de dirigentes de empresas70. Al tiempo que la Fundación comenzaba su labor, Pedro Ibáñez Ojeda (1913-1999), empresario, hijo de Ibáñez Boggiano, presidente de la Fundación y senador de la república desde 1961, asumió como Decano de la Facultad de Comercio y Ciencias Económicas de la UCV en 195271.
Aunque este vínculo entre la UCV y la Fundación a través de la figura de Ibáñez Ojeda puede verse como un episodio marginal ante la envergadura de estas instituciones, fue clave en la relación posterior entre ambas y, por cierto, en la concreción de la Escuela de Negocios propiamente tal. De hecho, la designación de Ibáñez Ojeda como Decano, cargo que desempeñó hasta inicios de los años sesenta, permitió llevar a la práctica el proyecto educativo de la Fundación. Tal como lo indican los registros de la época, Ibáñez Ojeda se encargaría de promover en la “Escuela de Comercio [de la UCV], una orientación semejante a la que se [había] propuesto la Fundación Adolfo Ibáñez”72. Por lo tanto, su nombramiento en la Facultad de Comercio y Ciencias Económicas
69 Ortega, Luis, “On the Origins of the ‘(Neo)liberal Project’ in Chile: Entrepreneurs in the 1950s”, Llorca-Jaña, Manuel, Miller, Rory M., y Barría, Diego (eds.), Capitalists, Business and StateBuilding in Chile. Cham, Palgrave Macmillan, 2019, p. 261.
70 Urbina y Buono-Core, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, p. 68; 25 años. Escuela de Negocios de Valparaíso, Fundación Adolfo Ibáñez 1955-1980. Viña del Mar, Fundación Adolfo Ibáñez, 1982, pp. 10-24.
71 Además de su rol de empresario y personaje clave de la Fundación, Pedro Ibáñez Ojeda se desempeñó como presidente de la Cámara Central de Comercio de Santiago (1954-1965), presidente del Banco del Estado de Chile (1958-1961), y Senador por la Tercera Agrupación Provincial “Aconcagua y Valparaíso” (1961-1973) en representación del Partido Liberal y, desde 1966, del Partido Nacional. Por lo mismo, fue una figura destacada en el mundo empresarial y en la derecha chilena.
72 “Décima quinta sesión de Directorio de la Fundación Adolfo Ibáñez”, Fundación Adolfo Ibáñez, Valparaíso, p. 1. Repositorio Digital Universidad Adolfo Ibáñez (en adelante, Repositorio Digital UAI), Fondo Pedro Ibáñez Ojeda (en adelante, Fondo PIO), Caja N°58, Fundación Adolfo Ibáñez, 1951-1989, foja 94.
ofrecía una oportunidad concreta de llevar a cabo su propuesta formativa, facilitando la creación de esta nueva escuela.
En este contexto, Ibáñez Ojeda desempeñó un papel fundamental en la construcción de una relación entre la UCV y la Fundación, la que duraría hasta finales de los años sesenta. Su visión fue clave, ya que creía necesario propender a la formación universitaria de las personas que se desempeñaban en el mundo empresarial. De tal forma, se podría estudiar de forma sistemática, conforme a la investigación científica, el funcionamiento de las empresas, y a su vez, poner a prueba dichas ideas a partir de la experiencia en tales espacios73. Por este motivo, la Fundación Adolfo Ibáñez decidió auspiciar en 1954 la creación de una Escuela de Negocios en la UCV, lo que sirvió para “pactar un convenio permanente entre la Universidad y la Fundación [en 1955], con miras a desarrollar su facultad de Economía y ampliar el radio de la preparación de quienes más tarde encauzarán [sic] sus esfuerzos hacia las tareas de las empresas económicas de comercio y producción”74 .
El acuerdo suscrito entre ambas instituciones daba comienzo al funcionamiento de la Escuela de Negocios de la UCV. El convenio estipulaba una duración inicial de tres años, es decir, hasta el 31 de diciembre de 1958, aunque contemplaba la posibilidad de su “renovación automática por períodos de cuatro años”, salvo que alguna de los incumbentes notificara su término con seis meses de antelación75. Pese a que este detalle resguardaba los intereses de cada una de las partes, el espíritu del convenio simbolizaba una confianza implícita en la continuidad del proyecto y en el potencial transformador de la colaboración entre ambas instituciones.
En sus primeros años, la Escuela va a experimentar un crecimiento paulatino que le permitirá proyectarse en la escena nacional. Esto fue posible por el enfoque que adoptó y por los esfuerzos decididos de sus miembros de transformarla en un polo de atracción para quienes deseaban formarse en las áreas de economía y negocios. En los registros de la época, se señalaba que esta escuela se distinguía por ser la primera de su tipo en Chile, teniendo como obje-
73 “Discurso de Don Pedro Ibáñez Ojeda al inaugurar escuela de Negocios: “El Ejemplo de Fidelidad a un ideal de Don Adolfo Ibáñez da fuerzas a la obra que inaugura su Fundación””, Fundación Adolfo Ibáñez, Valparaíso. Repositorio Digital UAI, Fondo PIO, Caja N°14, Declaraciones y discursos 1945-1962, fojas 16-18.
74 Ibid., foja 17.
75 25 años. Escuela de Negocios de Valparaíso, Fundación Adolfo Ibáñez 1955-1980, p. 21.
tivo preparar a “hombres de acción para la vida económica moderna”. Como tal, su labor estaba orientada, inicialmente, a “modelar el carácter de los futuros hombres de negocios”76. En la memoria de algunos protagonistas de la época, esta Escuela constituyó una novedad en el país porque se iniciaba en la universidad un espacio de formación vinculado directamente con el mundo de las empresas a partir de la relación con la Fundación Adolfo Ibáñez77
Una vez iniciada sus actividades, la Escuela estuvo dirigida por Julio Ruiz Bourgeois, abogado que se había desempeñado como vicepresidente de CORFO, ministro de Economía y presidente de IANSA. Ruiz Bourgeois asumió también la dirección de la Escuela de Comercio de la UCV, cargo que desempeñó hasta 1958. En ese momento, la dirección de ambas escuelas la asumió el Capitán de Navío en retiro, Raúl Köegel Mertens, cuestión que se mantuvo hasta 1961. En ese año, la administración de las escuelas se separó, por lo que Köegel se mantuvo sólo como director de la Escuela de Negocios, y asumió el abogado y contador, Jorge Magasich Huerta, la dirección de la Escuela de Comercio78.
El programa académico de la Escuela se desarrollaba en una jornada diurna y contemplaba una duración total de cuatro años. A eso se le añadían otras actividades dependiendo el año en que estuviesen los estudiantes. En una primera etapa, dentro de los primeros dos años, estos debían participar en “cursos prácticos, visitas de estudio, labor social, debates”, entre otras actividades. En los años restantes, los estudiantes debían destinar, de forma obligatoria, media jornada diaria a trabajar en distintas empresas de Valparaíso. Para ello, la UCV y la Cámara de Comercio de Valparaíso habían suscrito un acuerdo que facilitara tal exigencia79. El plan de estudios de la Escuela buscaba formar profesionales no sólo competentes en su área técnica, sino también con una sólida base cultural y ética. En ese sentido, seguía una orientación similar a la que la Facultad de Comercio y Ciencias Económicas le había asignado a sus cursos y programas los años previos. Por tal razón, se definieron asignaturas básicas, económicas
76 “Se establece en Chile la primera Escuela de Negocios”, Fundación Adolfo Ibáñez, Valparaíso, Repositorio Digital UAI, Fondo PIO, Caja N°14, Declaraciones y discursos 1945-1962, foja 13.
77 Entrevista a Raúl Allard. Valparaíso, 18 de octubre de 2024; Entrevista a Reinhard Zorn. Valparaíso, 7 de febrero de 2025.
78 “Nómina de los Directores de las Escuelas de Facultades Universitarias”, Boletín Informativo, n°7, cuarto trimestre 1958, s.p.; “Nómina de los Directores de las Escuelas de Facultades Universitarias”, Boletín Informativo, n°18, tercer trimestre 1961, s.p.
79 “Se establece en Chile la primera Escuela de Negocios”, Fundación Adolfo Ibáñez, Valparaíso, Repositorio Digital UAI, Fondo PIO, Caja N°14, Declaraciones y discursos 1945-1962, fojas 13-14.
y culturales. Entre las primeras, se incluían los cursos de “procesos de producción, procesos de ventas, organización y administración, contabilidad, legislación, matemáticas, estudios sobre las empresas de servicios tales como Bancos, Seguros, Utilidad Pública, Transporte, Marina Mercante, estudios sobre los organismos económicos públicos”, ya fuesen de “fiscalización, de fomento, de Seguros y Bienestar Social”. Los cursos económicos abarcaban “teoría económica, hacienda pública, teoría monetaria y crediticia, geografía económica, comercio internacional, y cambios y política económica”. Finalmente, se consideraba también la enseñanza de asignaturas de orientación cultural que incluían “castellano, inglés, cultura religiosa, lógica, psicología, sociología, filosofía del derecho, de la historia y de la economía”80
De este modo, el programa de formación de la Escuela aspiraba, por un lado, a establecer un vínculo entre teoría y práctica, ofreciendo asignaturas en distintas áreas del conocimiento específico del área de los negocios, y también con la exigencia de otras actividades de carácter práctico. Por otro lado, la propuesta formativa no se limitaba a dotar a los estudiantes de habilidades específicas en dichos ámbitos, sino que también buscaba ampliar la cultura humanística de sus estudiantes con la finalidad de que comprendiesen mejor los problemas de su entorno. Este enfoque multidimensional reflejaba una comprensión aguda de las demandas del contexto social y económico de la época. La novedad de la Escuela en el concierto académico nacional se expresó en un paulatino aumento de su matrícula, en su crecimiento y en la diversificación de sus actividades académicas. Por ejemplo, en el primer lustro de funcionamiento de la Escuela, ocurrió un aumento sostenido de sus matriculados. De acuerdo con las cifras del período, 45 estudiantes se matricularon en la institución en el año 1955, de los cuales 31 ingresaban a primer año y el resto eran estudiantes que habían ingresado a la Facultad en los años anteriores81. Este número aumentó en los años siguientes, alcanzando 96 estudiantes matriculados en 1957 y 103 en 1959. En esos años, la UCV contaba con un total de 1.619 y 1.872 estudiantes en total en todas sus unidades académicas, respectivamente82. Si bien el número de estudiantes de la Escuela representaba alrededor de 6% de la matrícula, igualmente era significativo en tanto la Escuela de Derecho era la que concentraba el mayor número de estudiantes con
80 Ibid., foja 13.
81 25 años. Escuela de Negocios de Valparaíso, Fundación Adolfo Ibáñez 1955-1980, p. 29
82 “Matrícula 1957”, Boletín Informativo, n°1, primer semestre 1957, p. 4; “Alumnos matriculados en 1959”, Boletín Informativo, n°9, segundo trimestre 1959, s.p.
244 y 251 matriculados en los años indicados83. Entre los primeros egresados de la Escuela, se encontraban Ricardo Chirgwin, quien continuó sus estudios en Business Administration en la Universidad de Harvard; Germán Bielenberg, quien emigró a Alemania para seguir especializándose; Cristian Cross, quien iba a desempeñarse como profesor en las Escuelas de Negocios y Comercio de la UCV, entre otros84
Una iniciativa que contribuyó a profundizar la labor de la Escuela, fue la organización del Instituto de Investigaciones Económicas en 1958. Esta unidad tuvo como objetivo colaborar en el fortalecimiento de la investigación en la Facultad, concentrándose particularmente en el “estudio de todos los asuntos relacionados con la economía y comercio marítimo, dada la primordial importancia que el mar [tenía] para el país y, en especial, para Valparaíso”85. Para dicho objetivo, las autoridades contrataron para su dirección a Sergio Jara Duhalde, quien estuvo acompañado por Manuel Achurra Larraín como asesor en el área de Economía y Estudios de Mercados; Francisco García Hernández y Manuel Leiva Rivera como asesores en Administración y Organización de Empresas; Oscar Commentz Hulaud como secretario del Instituto; y contó con varios ayudantes, entre los que estaban Patricio Elgart Casablanca, Hilarión Gómez Forn y Víctor Kullmer Kiekebusch86. El Instituto fue relevante porque su labor no se limitó a la Facultad, sino que también involucró el mejoramiento institucional de la UCV. En 1959, esta unidad dedicó su trabajo, entre otros temas, a la “modernización de los sistemas contables” de la universidad bajo el liderazgo del profesor Francisco García87. El Instituto favoreció la relación entre la Facultad y diferentes instituciones externas dedicadas a la producción y los negocios. Por ejemplo, esta unidad colaboró con estudios sobre el transporte marítimo para la Comisión de Transportes en donde estaban involucrados el Ministerio de Obras Públicas, CORFO, las Naciones Unidas y la Asociación Nacional de Armadores. Asimismo, participó como ente asesor de un Departamento de Información Económica vinculado a ASIVA para analizar la situación de la industria regional88. A estas actividades de vinculación se sumaba lo realizado por el profesor
83 Ibid.
84 25 años. Escuela de Negocios de Valparaíso, Fundación Adolfo Ibáñez 1955-1980, pp. 34-35.
85 “Instituto de Investigaciones Económicas”, Boletín Informativo, n°8, primer trimestre 1959, s.p.
86 Ibid., p. 7.
87 Ibid., p. 7; 25 años. Escuela de Negocios de Valparaíso, Fundación Adolfo Ibáñez 1955-1980, p. 33.
88 “Instituto de Investigaciones Económicas”, Boletín Informativo, n°9, segundo trimestre 1959, s.p.
Osmán Arellano, quien “asumió la promoción y propaganda de las Escuelas de la Facultad” en diversos establecimientos educacionales del puerto y de la capital del país89. De este modo, se llevaba a la práctica en la Facultad y en la Escuela el espíritu inicial manifestado por el Decano Ibáñez Ojeda.
En la primera etapa de su historia, la Escuela dio pasos importantes para generar relaciones con instituciones en el extranjero. Esto fue posible por convenios de cooperación académica, y también por intercambios estudiantiles y de profesores. Por ejemplo, en 1957, la Escuela recibió a dos egresados de la Escuela Superior de Comercio de París, quienes viajaron a Chile con la finalidad de realizar sus prácticas en empresas nacionales90. A su vez, un estudiante de cuarto año de la UCV, Sergio Barraza Picone, realizó una estadía de dos meses y medio en Lima, becado por la Fundación Adolfo Ibáñez, para realizar su práctica profesional en una empresa de ese país91. Esto demuestra que la Escuela realizó esfuerzos relevantes, desde sus inicios, por conocer y vincularse con actores más allá de las fronteras nacionales.
Esta apertura al mundo favoreció que los profesores de la Escuela pudieran conocer experiencias de formación en instituciones extranjeras y desarrollar distintos programas de especialización académica. Tal fue el caso del profesor Sergio Jara, quien realizó un curso de un año en el International Teachers Programme de la School of Business Administration de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Para su estadía, Jara contó con una beca de la Fundación Adolfo Ibáñez y de la Doherty Foundation92. Para el Decano Ibáñez Ojeda, era muy importante que el profesor Jara asistiera a dicho curso porque esa experiencia le iba a permitir contribuir “de manera muy eficaz a la formación que necesita[ban] los Profesores de [la] Facultad, y en especial, al estudio y adaptación para [la] Escuela de los métodos que ha[bía] desarrollado la Escuela de Negocios de Harvard”93. En los años siguientes, esta relación entre la Escuela y diversas instituciones extranjeras, especialmente de Estados Unidos, se mantuvo a través de intercambios y colaboraciones académicas, impactando decisivamente en la orientación de su plan de estudio94 .
89 25 años. Escuela de Negocios de Valparaíso, Fundación Adolfo Ibáñez 1955-1980, p. 33.
90 Ibid, p. 31.
91 “Instituto de Investigaciones Económicas”, Boletín Informativo, n°8, primer trimestre 1959, s.p.
92 “Alumnos y profesores de la universidad becados”, Boletín Informativo, n°11, cuarto trimestre 1959, s.p.
93 Correspondencia enviada por Pedro Ibáñez Ojeda, Valparaíso, 17 de abril de 1959. Fundación Adolfo Ibáñez, Valparaíso, Repositorio Digital UAI, Fondo PIO, Caja N°62, Correspondencia intercambiada F a L, foja 378.
94 25 años. Escuela de Negocios de Valparaíso, Fundación Adolfo Ibáñez 1955-1980, pp. 36-37, 41-42.
El crecimiento de la Escuela evidenció la necesidad urgente de contar con instalaciones más amplias y funcionales a las que le ofrecía la Casa Central de la UCV para el desarrollo de sus tareas. El proceso de búsqueda comenzó en 1960 e inicialmente estuvo la posibilidad de instalarse en el Cerro Castillo de Viña del Mar, ya que la Fundación había adquirido un terreno en el sector y la Municipalidad de la ciudad se había comprometido a donar otro para construir un auditorio95. Aunque este proyecto estaba encaminado, el padre Jorge González Föster, en ese entonces rector de la UCV, habría consultado por la posibilidad de utilizar la residencia de Ibáñez Boggiano y su señora en el sector de Recreo para construir un nuevo edificio. Como sus dueños ya habían fallecido, se podía pensar en que la familia lo donase a la Fundación y así darle un uso educativo a ese espacio, cuestión que fue aceptada por su directorio en 196296
Debido a la envergadura de la tarea, la Fundación gestionó un préstamo del Administration of International Development (AID) del Banco Mundial para acondicionar las dependencias de la Escuela. El proyecto contemplaba utilizar la casona residencial para oficinas de la Fundación, de los profesores y del Instituto de Investigaciones Económicas, y construir un nuevo edificio en el terreno disponible. Adicionalmente, se pensaba construir otro edificio para profesores solteros y estudiantes provenientes de otras regiones y del extranjero, ampliando así la capacidad y alcance de este proyecto educativo en el país97. Con esta iniciativa, la Escuela se iba a trasladar al sector de Recreo en Viña del Mar, dejando atrás sus años en la Casa Central de la UCV en la ciudad de Valparaíso.
95 25 años. Escuela de Negocios de Valparaíso, Fundación Adolfo Ibáñez 1955-1980, pp. 37-38.
96 Ibid., pp. 38-39.
97 Correspondencia de Pedro Ibáñez Ojeda a Charles Lee, Valparaíso, 13 de marzo de 1963. Fundación Adolfo Ibáñez, Valparaíso, Repositorio Digital UAI, Fondo PIO, Caja N°62, Correspondencia intercambiada F a L, fojas 504-507.
La historia de la Escuela en la década de 1960 estuvo influida por los debates y procesos asociados al fenómeno de la Guerra Fría y a la reforma universitaria llevada a cabo en Chile durante esa época. Por un lado, la confrontación entre los promotores del capitalismo y del socialismo, y las visiones alternativas a dichos proyectos en la vida política nacional, y por otro, los esfuerzos por transformar el sentido, la labor y la organización de la universidad, produjeron efectos insospechados en el devenir de la UCV y muy especialmente de la Escuela de Negocios. Ambos fenómenos produjeron desencuentros entre los miembros de la comunidad universitaria que tendrán implicancias en la trayectoria de la Escuela, poniendo fin a un ciclo y dando origen a un nuevo horizonte de desarrollo en los años siguientes. Esta experiencia se analiza en tres secciones de este capítulo. En el primero, se detalla el contexto general del país y se explica en qué consistió el proceso de reforma universitaria, examinando sus motivaciones y algunas de sus características. El segundo apartado examina el proceso de reforma en la UCV, con la finalidad de establecer el panorama que influyó en el devenir de la Escuela. Finalmente, se analizan las implicancias que tuvo la reforma universitaria en su experiencia, particularmente en el quiebre del convenio de colaboración entre la UCV y la Fundación Adolfo Ibáñez a finales de 1969. De tal manera, se pretende destacar la relevancia que tuvo dicho proceso en la vida de la Escuela, a partir de los conflictos y desafíos enfrentados por su comunidad.
1. El espíritu de cambio en Chile y el proceso de reforma universitaria (1967-1973)
En la década de 1960, emergieron con fuerza numerosos cuestionamientos hacia el orden imperante tanto a nivel nacional como internacional. La sociedad chilena no quedó al margen, siendo testigo de un conjunto de transformaciones estructurales que marcaron su desarrollo político, social y económico. En el plano internacional, la Revolución cubana de 1959 se convirtió en un punto de referencia para los proyectos políticos de izquierda como una experiencia de cambio radical y, a su vez, fue un evento que generó profundas inquietudes entre los sectores políticos moderados y conservadores, agudizando los conflictos y las tensiones entre distintos actores políticos en la región que tendrán consecuencias significativas en los años venideros98 . En una dimensión local, la política de coaliciones y alianzas amplias, característica del sistema político chileno hasta el término del segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo (1952-1958), comenzó a debilitarse a medida que los partidos y movimientos adoptaron estrategias más exclusivas y autosuficientes. Este cambio obedeció, en parte, a la creciente polarización ideológica y al fortalecimiento de proyectos políticos con visiones excluyentes sobre el futuro del país. Como resultado, fue difícil establecer acuerdos o coaliciones entre sectores distintos, lo que dio lugar a la configuración de tres bloques políticos claramente definidos99 .
En este contexto, se produjo en 1964 el triunfo presidencial de Eduardo
Frei Montalva, líder de la Democracia Cristiana, marcando un hito en la escena política nacional por diferentes razones. Dicho gobierno, transcurrido entre 1964 y 1970, representó el auge de un proyecto político inspirado en la doctrina social de la Iglesia y en las orientaciones renovadoras de la institución para enfrentar los problemas sociales del país. Como tal, el gobierno de Frei Montalva se propuso como una alternativa evidente a las fuerzas políticas de izquierda y de derecha que tenían presencia en el sistema político chileno100. Aunque parte del electorado que tradicionalmente votaba por la derecha optó
98 Harmer, Tanya, El gobierno de Allende y la Guerra Fría interamericana. Santiago, Ediciones UDP, 2013; Harmer, Tanya y Riquelme, Alfredo (eds.), Chile y la Guerra Fría global. Santiago de Chile, RIL editores, 2014.
99 Torres Dujisin, Isabel, “La década de los sesenta en Chile: la utopía como proyecto”, Historia Actual Online, n°19, 2009, p. 140; Torres, Isabel, La crisis del sistema democrático: las elecciones presidenciales y los proyectos políticos excluyentes. Chile 1958-1970. Santiago, Editorial Universitaria, 2014.
100 Collier y Sater, Historia de Chile, 1808-2017, pp. 194-205. Ebook
por Frei Montalva como una forma de resistir el avance del marxismo, el líder democratacristiano articuló un programa transformador que fue visto rápidamente con resquemor y preocupación101. Su gobierno, guiado por la idea de una “revolución en libertad”, impulsó importantes cambios sociales y económicos que generaron reacciones diversas en el resto de los sectores políticos del país. Parte de sus iniciativas fueron consideradas insuficientes por parte de los sectores de izquierda, siendo profundizadas posteriormente por el gobierno de Salvador Allende (1970-1973), y también fueron percibidas como demasiado radicales por los sectores de derecha, llevando a que fueran ampliamente resistidas y cuestionadas en su implementación. El programa de gobierno del líder democratacristiano tuvo cuatro áreas relevantes. La primera de ellas tenía por objetivo “la «promoción popular»” entendida como “el fomento de la formación de redes de organización locales y de autoayuda, especialmente en las poblaciones «desorganizadas» de los barrios marginales”. La ley de promoción popular (1968) favoreció la participación ciudadana a través de la organización de juntas de vecinos y centros de madres102. Un segundo eje del programa se refería a mejorar los niveles de educación en el país. Este interés en dicho ámbito se evidenció en el incremento del gasto público de un 15% a un 20%, en la construcción de cerca de 3.000 nuevos establecimientos educacionales y la ampliación de la educación primaria que ya en 1970 cubría al 95% de niños en edad escolar103. En tercer lugar, el gobierno de Frei Montalva propuso la implementación de una reforma agraria de manera extensiva, la que buscaba modernizar las relaciones sociales en el campo y mejorar la productividad agrícola de los viejos latifundios. Esto significó modificar la tenencia de propiedad de tierras a partir de la distribución de estas, ofreciendo mayores perspectivas de desarrollo a nuevos grupos sociales y afectando a quienes poseían grandes extensiones de terreno en el país. Sumado a ello, el gobierno promovió la organización de los trabajadores en el campo a través de la ley de sindicalización campesina (1967)104. Finalmente, el gobierno de la época apuntó al proceso de “chilenización del cobre” consistente en la “adquisición” del 51% de las “acciones de las compañías mineras” existentes en el país. Tal iniciativa tuvo como objetivo “garantizar un mayor control sobre las compañías norteamericanas y elevar la
101 Ibid., pp. 195-197. Ebook
102 Ibid., p. 197. Ebook
103 Ibid., p. 198. Ebook
104 Ibid., pp. 198-200. Ebook
producción, para aumentar las ganancias” como una manera de recaudar más recursos para financiar las reformas sociales105 .
Este impulso transformador característico de la época se puede observar en diferentes expresiones previas al gobierno de Frei Montalva. Sin embargo, dicha experiencia representó la posibilidad cierta de llevar a cabo un programa que modificara sustancialmente las relaciones sociales, políticas y económicas existentes hasta ese momento en el país. Por lo mismo, el desarrollo de la reforma universitaria entre los años 1967 y 1973, fue una demostración más del ambiente de la época y del entusiasmo de distintos actores del mundo universitario106. La reforma universitaria tuvo como objetivo el cambio de las estructuras tradicionales de administración y docencia de los planteles de educación superior, siendo impulsada inicialmente por un movimiento estudiantil con espíritu rebelde, al que se le sumaron posteriormente distintos actores de la comunidad universitaria, entre ellos, profesores y funcionarios107. Las razones que le dieron fundamento a la reforma universitaria apuntaban a un cuestionamiento general sobre el sentido y orientación de las universidades nacionales. De tal modo, se apuntaba al tipo de formación recibido por las personas que accedían a ellas, a la misión de las universidades en la sociedad de la época y a la forma de gobernanza de estas. Así, se expresaron fuertes críticas a lo que se percibía como un modelo de universidad con escasa democracia interna que no permitía la participación de la comunidad en las decisiones del quehacer institucional y en la elección de sus autoridades ejecutivas; al carácter altamente profesionalizante de la enseñanza universitaria que dejaba de lado una formación integral, lo que, a su vez, no se correspondía con los desafíos del país en ese momento; a la escasa vinculación de las universidades mediante su labor con el entorno en el que estaban insertas, dejando de lado su
105 Ibid., pp. 199-200. Ebook
106 En la segunda mitad de la década de 1960, el sistema de educación superior chileno estaba compuesto por ocho instituciones: la Universidad de Chile (1942); la Universidad Católica de Chile (1888); la Universidad de Concepción (1919); la Universidad Católica de Valparaíso (1928); la Universidad Técnica Federico Santa María (1931); la Universidad Técnica del Estado (1947); la Universidad Austral de Chile (1954); y la Universidad Católica del Norte (1956). De ellas, solo la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado eran propiedad del Estado.
107 Torres Vásquez, Rita, “Revolución de los papeles: Una mirada desde la Revista de la Universidad Técnica del Estado (1969-1973) al proceso de la Reforma Universitaria en Chile”, Latin American Research Review, vol. 57, nº 1, 2022, pp. 63-64; Casali, Aldo, “Reforma universitaria en Chile, 1967-1973. Pre-balance histórico de una experiencia frustrada”, Intus-Legere Historia, vol. 5, nº 1, 2011, p. 89; Huneeus, Carlos, La reforma universitaria veinte años después. Santiago, Corporación de Promoción Universitaria, 1988, pp. 28-34. 54
función de transformación social; y también al bajo nivel de modernización de su organización académica para aportar al desarrollo del país108.
El proceso de reforma transformó de forma considerable la estructura de las instituciones de educación superior, incluyendo la forma de elegir a sus autoridades, la manera en que se tomaban las decisiones, la modificación de su organización administrativa, las orientaciones generales de su quehacer, y los planes de estudio de las distintas carreras. Si bien la reforma universitaria se produjo conforme a las particularidades de cada institución, la UCV fue pionera en dicho proceso, destacándose como un referente en los profundos cambios que marcaron la educación superior. Como veremos más adelante, esta comenzó por las acciones de la Federación de Estudiantes de la universidad, y por el involucramiento de académicos pertenecientes a la Facultad de Arquitectura y al Instituto de Ciencias Sociales y Desarrollo de esta casa de estudios109.
2. La reforma universitaria en la UCV
La reforma universitaria en la UCV se desarrolló en el contexto de cambios generales producidos en el país durante los años sesenta, los que coincidieron también con algunas transformaciones institucionales que permitieron tempranamente la emergencia del movimiento reformista en la universidad. Desde una dimensión interna, el rectorado del sacerdote jesuita Hernán Larraín entre 1961 y 1963 significó una “pre-reforma” en tanto impulsó un espíritu de mayor apertura de la institución hacia su entorno y llevó a cabo algunas iniciativas que serían pioneras en la estructura administrativa. Por ejemplo, puso en marcha el Consejo de Directores integrado por los directores de escuelas y el presidente de la Federación de Estudiantes, y también argumentaba sobre la importancia de que profesores y estudiantes tuvieran mayor injerencia en las decisiones universitarias110.
Este ímpetu por afirmar el rol de una universidad católica en la sociedad chilena tuvo un impulso especial a comienzos de 1964. En ese momento, el Obispo de Valparaíso y Gran Canciller de la UCV, Emilio Tagle Covarrubias,
108 Torres Vásquez, Rita, “Revolución de los papeles: Una mirada desde la Revista de la Universidad Técnica del Estado (1969-1973) al proceso de la Reforma Universitaria en Chile”, pp. 6364; Casali, “Reforma universitaria en Chile, 1967-1973”, pp. 90-92; Huneeus, La reforma universitaria veinte años después, pp. 34-35.
109 Huneeus, La reforma universitaria veinte años después, pp. 34-35; Casali, “Reforma universitaria en Chile, 1967-1973”, pp. 55-57.
110 Estrada, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, p. 63-64; Urbina y Buono-Core, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pp. 145-146.
nombró a Arturo Zavala Rojas, abogado y director de la Escuela de Derecho, como rector de la universidad, convirtiéndose así en el primer laico en dirigir una universidad católica a nivel global. Este nombramiento daba cuenta de un cambio radical en la dirección de la institución y reflejaba el impacto de las orientaciones de cambio promovidas por la Iglesia a través del Concilio Vaticano II (1962-1965). En particular, esta definición evidenciaba el compromiso de darle mayor protagonismo a los laicos en la vida e instituciones de la Iglesia111
En el rectorado de Arturo Zavala, la UCV experimentó un proceso de modernización que le permitió avanzar en su consolidación académica y ampliación de sus funciones en el área de docencia e investigación. Entre las principales medidas llevadas a cabo, destaca la creación del Departamento de Promoción de Docentes y Becas a inicios de 1965. Esta nueva repartición tuvo a su cargo la definición de un plan para que los miembros del cuerpo de profesores pudiesen desarrollar labores de perfeccionamiento y especialización en sus respectivas áreas en el extranjero. Al mismo tiempo, se incrementó el número de académicos de jornada completa con la finalidad de que los docentes que se desempeñaban también en otros espacios laborales pudiesen dedicarse en plenitud a la labor de investigación y docencia en la institución112. Estas iniciativas venían a consolidar el esfuerzo realizado durante el rectorado del padre Jorge González de promover la formación especializada del cuerpo académico en el extranjero113.
Estas medidas fueron relevantes no solo para el fortalecimiento de la institución, sino que también para el mismo proceso de reforma universitaria. Tal como lo recuerda Reinhard Zorn, profesor del Instituto de Ciencias Sociales y de Desarrollo durante los años sesenta y setenta y posteriormente de la Escuela de Ingeniería Comercial, el proceso de ampliación del cuerpo de profesores y también las posibilidades de salir al extranjero tuvieron un impacto significativo en el proceso reflexivo que involucró la reforma. Desde su mirada, el hecho de que varios profesores, desde antes de la reforma, pudiesen conocer la realidad de universidades de otras latitudes provocaría que, una vez retornados al país, evaluaran críticamente el estado en el que se encontraba la UCV. Zorn, quien tuvo una especial cercanía con Zavala, indica que este rector
111 Estrada, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, p. 69-71; Urbina y Buono-Core, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, p. 149.
112 Estrada, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pp. 71-72; Urbina y Buono-Core, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pp. 150-151.
113 Urbina y Buono-Core, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pp. 74-75.
fue un pionero al llevar a cabo el plan de formación académica, aunque desde una actuación más bien intuitiva respecto hacia donde había que avanzar y sin una evaluación absoluta del contexto. Por lo mismo, sugiere que la misma reforma universitaria se produjo, en parte, como una consecuencia natural de las medidas adoptadas por las autoridades universitarias114
En este período, fue de especial importancia la creación del Centro de Estudios Sociales y Políticos en 1963, el que se convirtió en el Instituto de Ciencias Sociales y Desarrollo en 1966. Este espacio se constituyó en un polo de investigación relevante en la universidad, congregando a personas dedicadas a la sociología, la economía, la ciencia política y el derecho. Esta iniciativa evidenciaba el interés de la UCV por fomentar el cultivo de otras disciplinas que pudiesen ofrecer reflexiones sobre las experiencias individuales y colectivas en un contexto de cambio, y a su vez, daba cuenta de la paulatina transformación institucional al ser un ejemplo de las innovaciones académicas que se van a introducir durante el proceso de reforma a finales de esa década115. Como se verá más adelante, la Escuela de Negocios tuvo una relación problemática con el Instituto a finales de los sesenta e inicios de los setenta. De forma paralela, los miembros de la UCV comenzaron tempranamente a discutir respecto a los cambios que requería la institución y sobre su sentido de ser en la sociedad chilena. Desde 1964, comenzaron a realizarse talleres y seminarios entre profesores y estudiantes en los que se abordaron los temas que estaban en boga en el ambiente universitario de la época. De allí que se discutiera en torno al rol público de la universidad, a la necesidad de democratizar la estructura interna de la institución, y respecto a los desafíos para fortalecer la capacidad científica de la misma116. Sin embargo, la reforma universitaria comenzó formalmente el 15 de junio de 1967 a partir de un Manifiesto difundido por la Escuela de Arquitectura. Esto representa un acto simbólico de un movimiento en el que estuvieron involucrados, en sus orígenes, los estudiantes a través de la Federación de Estudiantes, y profesores de la misma Escuela de Arquitectura y del Instituto de Ciencias Sociales y Desarrollo117.
114 Entrevista a Reinhard Zorn (7 de febrero de 2025).
115 Estrada, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pp. 76 y 87.
116 Urbina y Buono-Core, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pp. 160-163; Estrada, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pp. 75-88.
117 Urbina y Buono-Core, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pp. 164-165; Huneeus, La reforma universitaria veinte años después, pp. 55-58; Estrada, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pp. 75-77.
Los estudios de la reforma en la UCV sugieren que esta tuvo cuatro rasgos distintivos respecto a otras instituciones de educación superior en el país. En primer lugar, este proceso contó con la participación de estudiantes y de académicos de las unidades académicas mencionadas, lo que le dio un carácter amplio, diverso y fundado que no respondía a las dinámicas político-partidistas que dominaban el debate nacional y que fueron relevantes en el proceso de reforma en otras universidades. De lo anterior, se desprende una segunda característica de la reforma que se refiere a la participación en el proceso de personas con afinidades políticas distintas. En general, la comunidad universitaria se involucró en el proceso de reforma independientemente de sus posiciones políticas, mostrando una diversidad de planteamientos respecto a esta. En tercer lugar, se destaca que, al momento de ocurrir la reforma, la universidad todavía era relativamente pequeña en cuanto al número de estudiantes y se concentraba en el eje de la Casa Central en Valparaíso. Esto facilitó el conocimiento e intercambio entre los miembros de la misma comunidad. Finalmente, se ha considerado que el proceso de reforma en la UCV no contó con la polarización mostrada en otras experiencias, facilitando así su desarrollo paulatino en el período118. Este último aspecto puede verse a la luz de la idea de una “pre-reforma” y las definiciones adoptadas por la misma institución desde los primeros años de la década de 1960.
Las demandas articuladas en el documento de junio 1967 de la Escuela de Arquitectura apuntaban, de forma concreta, a lo que se percibía como un problema de gobernanza y de administración general de la institución. De tal modo, se exigía la “renuncia del Consejo Superior”, la principal instancia de decisión en la universidad; “que el Rector fuera elegido por los universitarios y no continuara siendo designado por la Iglesia”; y también “que se hiciera público el presupuesto universitario” con el objetivo de conocer el estado de administración institucional119. Esto condujo a un período de debate y conflicto interno en los meses siguientes, incluyendo declaraciones, manifestaciones y tomas de recintos por parte de la comunidad, dando cuenta de un fenómeno que no dejó indiferente a ningún actor universitario120.
118 Huneeus, La reforma universitaria veinte años después, pp. 55-56. Se indica que para 1967, la universidad contaba con 4.286 estudiantes. Ibid., p. 56.
119 Huneeus, La reforma universitaria veinte años después, p. 57.
120 Para profundizar en los eventos sucedidos durante el año 1967, véase: Urbina y Buono-Core, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pp. 164-172; Estrada, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pp. 76-85; Allard, Raúl, 35 años después. Visión Retrospectiva de la Reforma 19671973 en la Universidad Católica de Valparaíso. Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso de la Universidad Católica de Valparaíso, 2002, pp. 19-34.
El movimiento reformista provocó la articulación de distintas posiciones respecto al quehacer de la universidad y, por la misma razón, implicó un proceso de deliberación complejo. En agosto de 1967, se produjo un primer acuerdo entre las autoridades y los representantes del cuerpo académico y del estudiantado, denominado “Acta de Avenimiento” o “Declaración Conjunta”, la que establecía algunas definiciones sobre el sentido de la universidad y el camino a seguir en los meses posteriores. Dicho texto indicaba la creación de una Comisión de Reforma Universitaria y la convocatoria a un Claustro Pleno Constituyente, el que estaría compuesto por representantes de los profesores y estudiantes. De tal modo, se fijaba un cronograma para favorecer una discusión ordenada, permitiendo que cada uno de los actores pudiese articular sus ideas y ponerlas a disposición del resto de la comunidad121 En diciembre de 1967, la comunidad universitaria se reunió en el Claustro Pleno Constituyente con el propósito de evaluar tres proyectos de reforma de los Estatutos de la institución, en donde terminó imponiéndose el proyecto denominado “Constitución Básica”, elaborado por quienes estuvieron involucrados desde el comienzo de la reforma122. Este episodio dio inicio a una nueva fase en la historia de la universidad, provocando transformaciones profundas en la estructura académica y en la forma de organizar el poder institucional. Aunque la Constitución Básica comenzó a regir en junio de 1969, el Acta de Avenimiento ya establecía un procedimiento para que se eligiera al rector por parte de un Claustro Pleno por miembros de la comunidad. Ello permitió que el abogado Raúl Allard, quien se había desempeñado como Prosecretario General de la UCV y había estado en el sector que promovió la Constitución Básica, fuese elegido rector en 1968 por un período de tres años123. Al año siguiente, el rector Allard tuvo la tarea de conducir el proceso de ejecución de la Constitución Básica, la que ya había sido aprobada por la Santa Sede. Este documento señalaba que “la estructura de poder estaba integrada por la Rectoría, el Senado Académico y el Claustro Pleno y la estructura académica conformada por Institutos Científicos–que constituían una novedad, si bien ya se había constituido el Instituto de Ciencias Sociales y Desarrollo -, por
121 Urbina y Buono-Core, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pp. 169-172; Allard, 35 años después, pp. 30-34.
122 El Claustro estaba compuesto por 365 personas, de los cuales 317 eran profesores y 48 estudiantes. En la ocasión, se discutió sobre tres propuestas, las que obtuvieron la siguiente votación según el orden en que se presentaron: a) proyecto n°1: 183 votos; b) proyecto n°2: 10 votos; c) proyecto n°3: 171 votos. Allard, 35 años después, pp. 32-34.
123 Urbina y Buono-Core, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pp. 171-172; Estrada, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pp. 76-85; Allard, 35 años después, pp. 30-35.
escuelas profesionales y centros interdisciplinarios”. Asimismo, el documento proponía “la interacción de los distintos saberes, la participación dentro de la comunidad universitaria y la flexibilidad curricular, con base en asignaturas obligatorias, optativas y libres”124. Esto supuso una novedad institucional al proponer, entre otras cosas, la participación de estudiantes y profesores en la conformación del Senado Académico, la máxima instancia colegiada de gobierno universitario, y la creación de nuevos institutos para fortalecer la investigación disciplinar, sin abandonar la tarea de formar profesionales como había sido hasta ese momento125
3. La reforma universitaria en la Escuela de Negocios UCVFundación Adolfo Ibáñez
La relación entre la UCV y la Fundación Adolfo Ibáñez durante la década de 1960 fue problemática por las diferencias que se fueron produciendo entre ambas organizaciones respecto a las responsabilidades que les cabían en la gestión de la Escuela de Negocios. De tal forma, el quiebre del convenio en el marco de la reforma universitaria evidenció la agudización de un conflicto que, en cierta medida, ya se avizoraba durante el rectorado de Arturo Zavala. Esta relación se produjo en un contexto nacional marcado por el conflicto y el surgimiento de proyectos políticos excluyentes que, a su vez, llevaron a la formulación de proyectos de universidad y de sociedad distintos entre sí. Por tal motivo, esta etapa de la Escuela debe comprenderse a la luz del impacto del clima político y la imposibilidad de alcanzar acuerdos a nivel nacional, de los efectos de la reforma universitaria y el distanciamiento producto de la paulatina consolidación institucional de la UCV frente a la Fundación.
Esta situación se expresó de forma clara en el proceso de renovación del convenio entre ambas entidades en 1965. Hacia finales de ese año e inicios de 1966, la correspondencia entre el rector Zavala y el presidente de la Fundación, Pedro Ibáñez, mostraba la disparidad de criterios en cuanto al rol que le cabía a cada organización en la Escuela de Negocios y daba cuenta de una disputa institucional que se hacía difícil de abordar. Entre los temas discutidos en ese momento, uno de los principales tenía que ver con la exigencia de parte de las autoridades de la UCV de subordinar la participación de la Fundación en la Escuela a las orientaciones generales que la propia universidad se fijaba
124 Allard, 35 años después, p. 35.
125 Urbina y Buono-Core, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pp. 172-178. La participación de los funcionarios en el Senado Académico ocurrirá en 1971.
en su labor académica. Por su parte, la Fundación apelaba a la autonomía de su actuar y dejaba entrever su incomodidad con el hecho de que el convenio tuviese que ser evaluado y comentado por el Consejo Superior de la UCV126. En definitiva, eran diferencias sobre el nivel de injerencia de cada actor en la conducción de la Escuela.
De hecho, en una de las comunicaciones, el mismo rector Zavala rebatía una observación formulada por Pedro Ibáñez referida a la exigencia de la Fundación de concluir el convenio si es que “los principios docentes” que definiera la UCV “afectasen” según la evaluación de la misma Fundación la labor de la Escuela de Negocios. Para Zavala, esta intromisión era inaceptable, independientemente de la calidad y el prestigio de la institución que formulara dicha objeción. Desde su perspectiva, la UCV tenía “no sólo el derecho sino la obligación de velar porque sus principios docentes” fuesen “evolucionando de acuerdo con las exigencias de los tiempos modernos” y era “a los organismos universitarios a quienes les correspond[ía] exclusivamente decidir sobre este particular, con prescindencia absoluta de cualquier influencia extraña a esta Casa”127. Esta cuestión apuntaba, por un lado, a la autonomía universitaria en cuanto a su administración interna, y por otro, a la legítima orientación que cada entidad pretendía darle a la formación profesional en la Escuela.
A pesar de estas diferencias, las dos instituciones llegaron a un acuerdo en febrero de 1966, firmando un nuevo convenio por una duración de cuatro años para continuar colaborando en la gestión de la Escuela de Negocios. Entre los aspectos novedosos, se indicaba que la Escuela pasaba a depender directamente en su administración de la rectoría y ya no de la Facultad de Comercio y Ciencias Económicas, y se creaba un Consejo Coordinador del convenio con la finalidad de gestionar la relación entre ambas instituciones y velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el mismo acuerdo. Esta última instancia estaría conformada por el rector de la UCV, el presidente de la Fundación o un representante de ésta, un representante de la dirección de
126 Sobre esto, véase: Correspondencia enviada por Pedro Ibáñez Ojeda, Valparaíso, 6 de diciembre de 1965. Repositorio Digital UAI, Fondo PIO, Caja N°63, Correspondencia intercambiada M a Z, fojas 600-602; Correspondencia recibida por Pedro Ibáñez Ojeda, Valparaíso, 9 de diciembre de 1965. Repositorio Digital UAI, Fondo PIO, Caja N°63, Correspondencia intercambiada M a Z, fojas 603-607; Correspondencia enviada por Pedro Ibáñez Ojeda, Santiago, 30 de diciembre de 1965. Repositorio Digital UAI, Fondo PIO, Caja N°63, Correspondencia intercambiada M a Z, fojas 610-611; Correspondencia recibida por Pedro Ibáñez Ojeda, Valparaíso, 14 de enero de 1966. Repositorio Digital UAI, Fondo PIO, Caja N°63, Correspondencia intercambiada M a Z, fojas 612614.
127 Correspondencia recibida por Pedro Ibáñez Ojeda, Valparaíso, 9 de diciembre de 1965. Repositorio Digital UAI, Fondo PIO, Caja N°63, Correspondencia intercambiada M a Z, fojas 605.
la Escuela, un representante del cuerpo académico de la Escuela, y un representante de los egresados. Asimismo, tendría, entre otras tareas, proponer al rector de la UCV planes, programas y métodos de estudio; la designación de autoridades de la Escuela; el nombramiento de profesores; y normas y requisitos académicos128. Es decir, el Consejo Coordinador asumiría funciones fundamentales en la gestión del quehacer de la Escuela, convirtiéndose en el enlace entre ambas entidades.
En la práctica, el contrato suscrito entre la UCV y la Fundación se mantuvo vigente hasta diciembre de 1969, aun cuando la Fundación decidió ponerle fin en febrero de 1967. Esta solicitud se fundaba en una de las cláusulas del documento que estipulaba que cualquiera de las dos instituciones podía poner término a la relación con una notificación por escrito “sin expresión de causa” y “con un plazo de anticipación no inferior a un año académico”129. En las comunicaciones del presidente de la Fundación al rector de la UCV, se mostraba una inconformidad en la gestión académica y financiera de la Escuela, y particularmente respecto al funcionamiento del Consejo Coordinador, que era presidido por el rector. Así, Pedro Ibáñez argumentaba que “la ineficacia” del contrato podía “atribuirse a que no fue suficientemente explícito, o a que sus cláusulas” habían “sido interpretadas conforme a un espíritu diferente” del que tuvieron al momento de firmarlo, o bien de que la UCV estaba “impedida, por razones de fuerza mayor, de dar a dicha Escuela el respaldo” que necesitaba130. Ibáñez lamentaba que el rector no hubiese tenido la diligencia para atender las inquietudes de la Fundación al señalar que “se confiaba que en conversaciones directas [con él] habría sido posible conciliar los propósitos de esta Fundación con los de la Universidad Católica de Valparaíso”. Asimismo, señalaba que el “Consejo Coordinador del Convenio tampoco se ha[bía] reunido por inasistencia del representante de la Universidad; y no ha[bían] tenido resultado cartas recientes que se enviaron a [él] expresando [sus] inquietudes”131. De tal modo, la relación con las autoridades de la UCV parecía no cumplir las expectativas de los miembros de la Fundación.
128 Convenio. Repositorio Digital UAI, Fondo PIO, Caja N°63, Correspondencia intercambiada M a Z, fojas 624-626.
129 Ibid., foja 628.
130 Correspondencia enviada por Pedro Ibáñez Ojeda, Valparaíso, 24 de febrero de 1967. Repositorio Digital UAI, Fondo PIO, Caja N°63, Correspondencia intercambiada M a Z, fojas 617.
131 Ibid.
En su respuesta, el rector de la UCV planteaba que el Consejo Superior de la universidad había decidido aceptar la voluntad manifestada por la Fundación, aunque rechazaba que no hubiese existido previamente su interés en comunicar los motivos que llevaban a adoptar esa posición132. Aunque la documentación no indica las razones particulares de este primer quiebre, resulta posible sostener que esta decisión tenía que ver con las distintas agendas promovidas por las instituciones y la dificultad práctica de coordinar a dos instituciones que tenían sus propias normas y procedimientos de actuación. De hecho, el mismo Ibáñez respondía señalando que observaban con “pesar” el hecho de “llegar al final” de una “larga y fructífera asociación”; sin embargo, “considerando la unanimidad con la que ambas partes” habían “juzgado” que ese era “el camino más conveniente a seguir, solo [les] quedaba someterse a esa realidad y buscar otras formas de llevar a cabo los fines que inspir[aban] a [su] Fundación”133. Con ello, se corroboraba el distanciamiento producto de los proyectos disímiles de cada organización.
Aunque esto indicaba que 1967 era el último año en colaboración, esta situación cambió en el marco de la reforma universitaria. Los eventos desencadenados durante el primer semestre hicieron imposible continuar con la normalidad de las clases y, si bien terminaron por exponer un conflicto latente, permitieron prorrogar la relación entre ambas instituciones con la firma de un nuevo documento en febrero de 1968. Tal como lo indican los registros de la época, el nuevo contrato, que tendría duración hasta diciembre de 1969, no era uno que cumpliese las expectativas de la Fundación, pero esta reconocía que “no cabía esperar un texto mejor, atendida la crisis de dirección” que atravesaba la UCV134. Este texto era similar al anterior y solo se le realizaron ajustes respecto a la composición y funciones del Consejo Coordinador. De tal modo, se ampliaba de cinco a siete personas, entre las que se consideraban dos representantes de la UCV y dos de la Fundación, siendo uno de los representantes de la UCV quien presidiría la instancia. Además de precisar las labores del Consejo, se agregaba que este debía pronunciarse sobre posibles cambios
132 Correspondencia recibida por Pedro Ibáñez Ojeda, Valparaíso, 15 de marzo de 1967. Repositorio Digital UAI, Fondo PIO, Caja N°63, Correspondencia intercambiada M a Z, fojas 642-643.
133 Correspondencia recibida por Pedro Ibáñez Ojeda, Valparaíso, 28 de marzo de 1967. Repositorio Digital UAI, Fondo PIO, Caja N°63, Correspondencia intercambiada M a Z, fojas 619.
134 Labor de la Escuela de Negocios durante el año 1967. Repositorio Digital UAI, Fondo PIO, Caja N°58, Fundación Adolfo Ibáñez, foja 241.
al Reglamento de la Escuela por parte del Consejo de Profesores para la consideración del rector135.
A medida que se acercaba diciembre de 1969, las autoridades de ambas instituciones debieron abordar la renovación del contrato. En ese momento, quedó en evidencia la incompatibilidad entre el modelo de gestión y el proyecto educativo que proponía cada entidad para la Escuela de Negocios. En la propuesta del convenio, destacaba la adecuación de la Escuela a la estructura definida en la Constitución Básica, aunque seguía existiendo el Consejo Coordinador y se incluían varias disposiciones que iban a permitirle a la Escuela la creación de cursos paralelos en áreas distintas a la de Administración de Empresas, y cuyo costo sería cubierto por fondos distintos a los entregados por la universidad. Esto tenía por objetivo darle la libertad a los estudiantes de escoger entre los cursos impartidos por la UCV y aquellos que iban a ser gestionados por la Escuela136. Estas definiciones permitían asegurar la participación de profesores de la Universidad Católica de Chile en la enseñanza de las asignaturas de economía137.
La negociación del nuevo convenio no dio los resultados esperados para ambas instituciones, llevando a que caducara el contrato que estaba vigente sin posibilidad de extenderlo más allá de la fecha indicada. El Consejo de la Escuela de Negocios de ese momento informó de su decisión de separarse de la UCV mediante un comunicado público reproducido en la prensa de la época. En dicho texto, se indicaba que las negociaciones del nuevo convenio entre la Escuela y una comisión formada por el Senado Académico de la UCV en la que participaban los profesores del Instituto de Ciencias Sociales y Desarrollo, había mostrado “la existencia de discrepancias académicas entre los Profesores de Economía de la Escuela de Negocios y del Instituto de Ciencias Sociales y Desarrollo”. En una clara crítica a la reforma universitaria, se proponían “iniciar un proceso de renovación de la educación superior, [en ese momento] en
135 Modificaciones al Convenio suscrito entre la Universidad Católica de Valparaíso y la Fundación Adolfo Ibáñez el 5 de Febrero de 1966. Repositorio Digital UAI, Fondo PIO, Caja N°58, Fundación Adolfo Ibáñez, fojas 202-203.
136 Proyecto Convenio Universidad Católica y Fundación Adolfo Ibáñez. Repositorio Digital UAI, Fondo PIO, Caja N°58, Fundación Adolfo Ibáñez, fojas 207-209. No se especifica la fecha del documento, pero se menciona el nombre del rector de ese momento, Raúl Allard.
137 En enero de 1970, se publicó un folleto en el que se describe, desde la perspectiva de la Fundación, el desarrollo del conflicto. En dicho texto, se reproduce una declaración de los estudiantes de la Escuela titulada “Defensa de valores universitarios”, y otra titulada “Declaración oficial del Consejo de la Escuela de Negocios”, en las que se respalda la decisión de separarse de la Escuela de la UCV por esta discrepancia en la enseñanza. Escuela de Negocios Conflicto Universidad Católica de Valparaíso, Libro Blanco editado por Consejo de la Escuela de Negocios, enero 1970. Repositorio Digital UAI, Fondo PIO, Caja N°58, Fundación Adolfo Ibáñez, fojas 299-300
grave crisis por razones ideológicas y políticas. Sólo de esta manera po[dría] realizar la verdadera independencia que re[querían] el cultivo de la filosofía, el arte, la ciencia y la técnica”138.
Esta discrepancia entre profesores y autoridades también se reprodujo entre los estudiantes de la Escuela, tal como lo indican los protagonistas de la época. Por ejemplo, Claudio Elórtegui, alumno de primer año de Ingeniería Comercial en ese entonces, recuerda que la efervescencia del ambiente era tal que los debates sobre el futuro de la Escuela involucraron a estudiantes y profesores. En particular, Elórtegui se acuerda de haber participado en una asamblea citada para discutir específicamente sobre el proceso de negociación del convenio en la que participaron estudiantes y profesores, la que tuvo especial significación para él. En un debate acalorado sobre el futuro de la Escuela, Elórtegui recuerda haber intervenido planteando una interrogante, provocando una amplia repercusión entre los presentes. Esta apuntaba a resolver qué sucedería con los títulos profesionales de los estudiantes de la Escuela, ya que era la universidad y no la Fundación, quien tenía la facultad y el reconocimiento del Estado para otorgarlos. Según recuerda, esta sorpresiva pregunta desembocó en que fuese “realmente (...) apabullado”, considerando que entre los participantes había profesores que tenían estudios de postgrado y que tenían gran experiencia en oratoria. Con un toque de humor, Elórtegui indica que incluso lo tildaron de “pequeño burgués” por plantear esa preocupación139. Esta asamblea finalizó con una declaración rechazando la actitud de la UCV y responsabilizando directamente de la imposibilidad de un nuevo convenio a la rectoría y a sectores del Senado Académico de la época140 . El término del convenio entre la UCV y la Fundación Adolfo Ibáñez, y la separación de la Escuela de Negocios de la universidad, produjo el desafío de crear una nueva escuela en esta área. Como se verá en el capítulo siguiente, esa etapa fue compleja, pero posible de realizar con el esfuerzo y concurso de varios actores. Ahora bien, según recuerda el propio Raúl Allard, el fin del convenio, aun con todas las dificultades y discusiones que supuso, se realizó en términos cordiales y fue un “pacto de caballeros”141. Para él, esto se evidenció en
138 “Declaración oficial del Consejo de la Escuela de Negocios”, El Mercurio, Valparaíso, jueves 1 de enero de 1970, p. 11.
139 Entrevista a Claudio Elórtegui. Viña del Mar, 16 de enero de 2025.
140 Véase documento “Defensa de valores universitarios” disponible en Escuela de Negocios Conflicto Universidad Católica de Valparaíso, Libro Blanco editado por Consejo de la Escuela de Negocios, enero 1970. Repositorio Digital UAI, Fondo PIO, Caja N°58, Fundación Adolfo Ibáñez, fojas 299.
141 Entrevista a Raúl Allard.
el trato y en cuestiones puntuales, como fue la donación de algunos libros por parte de la Fundación para la enseñanza de los negocios en la universidad142 . Ello daba muestras, a los ojos de las autoridades de la época, del compromiso con el desarrollo académico y el reconocimiento al trabajo conjunto realizado durante años entre ambas entidades.
Luego del fin del convenio entre la UCV y la Fundación Adolfo Ibáñez, las autoridades universitarias se vieron enfrentadas a un complejo escenario: ¿cómo continuar con un proyecto de formación en el área de negocios y economía sin el apoyo de la Fundación que había sido un pilar fundamental en sus orígenes? Esta nueva realidad supuso múltiples desafíos, empezando por la construcción de la Escuela sin el concurso de una entidad externa en 1970, y también por el contexto de polarización y agitación política nacional en la época. Para explorar este momento clave de la historia, el capítulo se estructura en cuatro secciones. En la primera parte, se explican las principales tareas y responsabilidades que tuvieron que desempeñar las autoridades una vez concluido el convenio con la Fundación Adolfo Ibáñez. El segundo apartado indaga en la cultura académica de la época, particularmente en las experiencias de quienes se desempeñaron como profesores de la carrera de Ingeniería Comercial y de sus estudiantes con la finalidad de comprender el espíritu de la nueva Escuela en sus primeros años. En la tercera sección, se analiza una nueva etapa de la Escuela que va a estar caracterizada por la incorporación de varios profesores del Instituto de Ciencias Sociales y Desarrollo de la UCV. Este proceso va a imprimirle un sello distintivo a la Escuela, caracterizado por su forma de analizar la realidad económica-social. En la última parte, se examina el camino recorrido por la Escuela hasta su instalación en el
edificio Gimpert durante los años ochenta y el impacto de este proceso en la visión e identidades de sus protagonistas.
1. El fin del convenio entre la UCV y la Fundación Adolfo Ibáñez: el inicio de una nueva etapa
El fin del convenio de colaboración entre la UCV y la Fundación Adolfo Ibáñez dejó al estudiantado de negocios en una situación incierta, pero también abrió la oportunidad para reconfigurar su identidad y fortalecer la labor educativa de la universidad. Tal como recuerda Raúl Allard, rector de la UCV en ese entonces, fue la acción de algunos estudiantes lo que motivó la organización de una Escuela propia en la universidad. Leopoldo Sifaqui y otros estudiantes de último año acudieron a conversar con Allard durante la primera semana de enero de 1970, instancia en la que le expresaron que si la UCV les permitía continuar con sus estudios durante ese año, ellos y 14 otros compañeros iban a continuar en la universidad143. Esto sucedía porque, tal como rememora el propio Allard, “hubo una mayoría [de estudiantes que estuvo] por separarse de la universidad, pero [también] hubo una minoría que estaba por seguir”144. Luego de esa reunión, Allard convocó inmediatamente a una sesión del Senado Académico de la UCV, para analizar y avanzar en la ejecución de esta propuesta en vista del poco tiempo que había para iniciar un nuevo año académico. Según él, algunos miembros del Senado Académico creían necesario esperar al menos un año para poner en marcha una nueva Escuela de Negocios en la institución145
A pesar de estas inquietudes, la postura del rector Allard fue respaldada por el Senado Académico, cuestión que era muy importante para él por el compromiso que había hecho con los estudiantes y también porque esto permitió formalizar cada una de las decisiones adoptadas, garantizando que el proyecto que se iniciaba tuviera el debido respaldo jurídico. Esta decisión por reorganizar la Escuela marcó un punto de inflexión en la vida institucional, ya que implicó que las autoridades tuviesen que conformar en un período de tiempo muy breve todos los cursos necesarios para los niveles de segundo, tercero,
143 Allard, 35 años después, p. 68. Para algunos estudiantes, la separación de ambas instituciones produjo un impacto desde lo académico y personal, ya que se vieron enfrentados a una decisión que separó los caminos de muchos seres queridos. Mario Valcarce, quien en 1969 cursaba segundo año, recuerda que tomar la decisión de quedarse en la universidad fue compleja, porque significó distanciarse de amistades, funcionarios y profesores que fueron importantes en su formación personal y profesional. Entrevista a Mario Valcarce. Santiago, 15 de enero de 2025.
144 Entrevista a Raúl Allard.
145 Ibid.
cuarto y quinto año146. De hecho, para algunos estudiantes, como lo ejemplifica Claudio Elórtegui, la organización de la Escuela en tan solo dos meses, un tiempo sorprendentemente breve, fue muy significativo considerando la magnitud de la tarea147
Si bien la UCV tuvo que iniciar un proceso de rápida organización de cursos y contratación de nuevos profesores luego del término de la relación con la Fundación Adolfo Ibáñez, el número de interesados por estudiar en la Escuela no disminuyó con el tiempo. Por el contrario, los estudiantes matriculados en la universidad aumentaron sostenidamente durante los primeros cuatro años. Tal como lo indican las cifras de la época, la Escuela “contó con 116 alumnos en 1970, 264 en 1971, 384 en 1972 y con 453 en 1973”148. Ello demuestra la consolidación del nombre de la UCV en el área de los negocios y la economía, y muy especialmente la importancia que tenía cursar una carrera en una institución habilitada para entregar un título profesional reconocido por el Estado. A ello se debe añadir la popularidad cada vez mayor que adquirían los estudios de Ingeniería Comercial. Tal como lo recuerda la profesora Yolanda Reyes, quien entró a estudiar a la Escuela en el año 1970, en su decisión de estudiar esta carrera fue casi natural por su interés en las matemáticas y por el “boom” del que gozaba la Ingeniería Comercial en el país en la época149. Por su parte, Eduardo Cartagena, quien estudió en la segunda mitad de los años setenta y posteriormente se desempeñó como profesor de la Escuela, llegando a ser su director en 2016, agrega que dada la limitada oferta académica en la región, el proceso de admisión era muy exigente y competitivo150. Estas experiencias muestran el incipiente prestigio social de la carrera, cuestión que continúa siendo un rasgo distintivo en la actualidad. Desde una mirada al rol desempeñado por la UCV en la región de Valparaíso, es posible considerar también que varias personas optaron por continuar sus estudios en la institución y otras vinieron a ella por el sentido de pertenencia, imaginario o real, que la UCV lograba generar entre la juventud de la época. Tal como lo recuerda Bernardo Donoso, quien en 1969 era alumno de último año de la Escuela, los estudiantes de Negocios se sentían parte de
146 Ibid.
147 Entrevista a Claudio Elórtegui.
148 Allard, 35 años después, p. 69.
149 Entrevista a Yolanda Reyes. Viña del Mar, 25 de octubre de 2024.
150 Entrevista a Eduardo Cartagena. Viña del Mar, 29 de octubre de 2024. En la época, tres instituciones ofrecían el programa de Ingeniería Comercial en la región. La UCV, la Universidad de Chile con su sede en Valparaíso, y la Fundación Adolfo Ibáñez a través de un convenio con la Universidad Técnica Federico Santa María. Esta última tenía su propio sistema de admisión.
la universidad y no como miembros de una entidad aislada: “uno era alumno de la Católica de Valparaíso que estudiaba en la Escuela de Negocios”151. De tal forma, su identidad estaba marcada no solo por el área disciplinar específica, sino que también por su pertenencia a una institución que en ese momento tenía más de cuatro décadas de existencia. Ello sugería un futuro esperanzador para la comunidad de la Escuela.
El proceso de reorganización iniciado por las autoridades en 1970 supuso varios desafíos. Reinhard Zorn recuerda que se conformó una comisión para tales efectos, en la que participaron, entre otras personas, Carlos Álvarez de la Escuela de Comercio, Dante Pesce de Ingeniería Industrial, y Raúl Díaz, quien era ingeniero comercial formado en la Universidad de Chile152. El presidente del Senado Académico de ese entonces evalúa, retrospectivamente, que las autoridades no tuvieron la capacidad de supervigilar adecuadamente el funcionamiento de esa comisión en el cumplimiento de su objetivo153. Sin embargo, en la opinión del ex rector Allard, el principal obstáculo que tuvieron que sortear fue el de encontrar suficientes profesores que pudiesen asumir las labores docentes ante la inminente llegada de estudiantes a inicios de ese año154 .
En este contexto, el ex rector indica que Díaz, quien enseñaba en la sede de la Universidad de Chile en Valparaíso y también en la Escuela de Comercio de la UCV, fue el principal responsable de rearticular la Escuela de Negocios desde 1970 hasta un par de semanas después de ocurrido el golpe de Estado en 1973, ya que ahí tuvo que abandonar la institución155. Dicha incorporación habría permitido que se fuese conformando, paulatinamente, un nuevo cuerpo de profesores de la Escuela y que se mantuviera la relación de colaboración entre la Escuela y el Instituto de Ciencias Sociales y Desarrollo156.
El nuevo cuerpo de profesores estuvo compuesto por personas que ya estaban en la institución trabajando como docentes, varias que vinieron desde otras instituciones y otras que estaban en sus últimos años de estudio. Entre los primeros, destaca especialmente Fernando Ossa Scaglia, ingeniero comercial formado en la UCV, quien se encontraba realizando su doctorado en
151 Entrevista a Bernardo Donoso. Valparaíso, 26 de septiembre de 2024.
152 También recuerda que participó un representante que venía de Escolatina. Entrevista a Reinhard Zorn (7 de febrero de 2025).
153 Ibid.
154 Entrevista a Raúl Allard.
155 Ibid.
156 Ibid.
economía en la Universidad de Cornell en Estados Unidos desde antes de la separación de la UCV y la Fundación Adolfo Ibáñez, y a quien el ex rector Allard conocía mejor. En medio de la búsqueda de profesores, Allard decidió llamar a Ossa con el objetivo de convencerlo de que, una vez que finalizara sus estudios, volviera trabajar a la UCV y no a la Fundación, lo que efectivamente ocurrió157 Fernando Ossa es recordado por varios miembros de la Escuela quienes le reconocen su destacada formación intelectual, su interés por la investigación, sus cualidades humanas y el compromiso que manifestó con la universidad en un contexto especialmente complejo158
También hubo profesores que llegaron desde otras instituciones como fue el caso de Manuel Peña Blázquez, de nacionalidad española, Angélica Oliva, Arno Klenner, Jorge Alid y Carlos Acuña159. Finalmente, la Escuela se puso en marcha considerando el aporte de sus ex alumnos, como fue el caso de Leopoldo Sifaqui. En tal sentido, se continuó una práctica que ya venía desde la época de la Fundación que era la de incorporar a sus egresados como profesores160. Esta dinámica ha sido relevante en la Escuela a lo largo de su historia, cambiando solo a partir de las últimas décadas, tal como se verá en el capítulo siguiente.
Más de una década después del fin de la relación entre la UCV y la Fundación Adolfo Ibáñez, este episodio será recordado sin mayor dramatismo y con una mirada positiva respecto a la tarea realizada por la universidad. En 1984, Carlos Cartoni Zalaquett, ex alumno de la Escuela entre 1968 y 1972, recordaba que su paso por la UCV fue positiva en tanto le “tocó estudiar cuando se estaba formando la Escuela” propia, lo que le “permitió madurar bastante y poder dar mucho de [su] parte, en lo que la Universidad estimó necesario que [los estudiantes podían] contribuir”161. Continuaba indicando que su paso por la institución había sido exigente, favoreciendo su formación profesional: “A
157 Entrevista a Raúl Allard; “Entrevista Bernardo Donoso Riveros”, Escobar, Dionisio, Memoria Histórica de la universidad. Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2018, p. 286.
158 Entrevista a Bernardo Donoso; Entrevista a Claudio Elórtegui; Entrevista a Reinhard Zorn (7 de febrero de 2025). Una vez en Chile, Fernando Ossa tomó otro rumbo profesional, ingresando al Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile en 1974. Luego, se desempeñó como director de este instituto y vicepresidente del Banco Central de Chile. Falleció en junio de 2025. “UC lamenta fallecimiento del profesor emérito Fernando Ossa Scaglia, Pontificia Universidad Católica de Chile”, 11 junio 2025, https://www.uc.cl/noticias/uclamenta-fallecimiento-del-profesor-emerito-fernando-ossa-scaglia/
159 Entrevista a Raúl Allard.
160 Ibid.
161 “Carlos Cartoni Z.: “Nos falta una legislación que permita agilizar los negocios”, Revista UCV, N°4, I semestre 1984, pp. 20.
mí, la Universidad me dio muchas cosas buenas y creo también que nada fue fácil, lo que es positivo. Cuando las cosas están dadas hay poco lugar para la iniciativa, la que se da generalmente sobre ciertas pautas predeterminadas. En la Universidad hubo dificultades que vencer, había un problema político tremendo, había un problema de poder, cosas a las que uno no estaba acostumbrado y que debieron superarse en su momento”162. En su reflexión, Cartoni Zalaquett reconocerá un rasgo distintivo de la formación en la UCV y que se concretaba en la Escuela según su particularidad disciplinar. Esto era la formación humanista y cristiana que, para él, consistía en “hacer las cosas bien”. En su mirada, “el hecho de que [hiciera] buenos negocios no [quería] decir que [fuese] mal cristiano, lo importante [era] hacer las cosas bien”163. Aunque este sentir debe entenderse en su contexto, las generaciones posteriores expresarán una mirada similar respecto a su formación profesional.
2. Desafíos y experiencias de la Escuela en la década de 1970
La nueva Escuela tuvo que enfrentar múltiples desafíos que, sin embargo, no impidieron su funcionamiento inicial ni su desarrollo en los años posteriores. Por el contrario, tal como lo evidencian sus protagonistas, la Escuela logró imponerse en un contexto local y nacional complejo. Parte de sus experiencias estuvieron marcadas por la cultura de la época. Como veremos, la reorganización se realizó en el marco de intensificación de la reforma universitaria iniciada en los años previos, y tuvo que enfrentar el clima de agitación y polarización política provocado por el triunfo de la Unidad Popular y la intervención militar de 1973.
Los primeros años de la década de 1970, son recordados por las dificultades propias que impuso el contexto de la época. La urgencia de sus autoridades por reorganizar la Escuela y darle un funcionamiento académico acorde a los estándares de lo que exigía ser la universidad más antigua de la región, se produjo en un escenario en el que había una inevitable relación entre el contexto social y política del país y la realidad interna de la institución. Existe consenso entre sus protagonistas, fuesen profesores o estudiantes, que la Escuela no quedó exenta de la politización de la sociedad chilena, aun cuando
162 Ibid., p. 21.
163 Ibid., p. 21.
era un lugar en el que habían menos actividades o demostraciones políticas en comparación con otras unidades académicas164 .
Las dificultades más comunes tuvieron relación con la actividad docente durante los años de la Unidad Popular. Claudio Elórtegui y Mario Valcarce, ambos estudiantes en ese momento, coinciden en que en 1972 y 1973 hubo varias interrupciones de clases producto de movilizaciones estudiantiles, incluyendo la toma de la Casa Central durante un período largo en 1973165. Estas manifestaciones, organizadas por agrupaciones estudiantiles contrarias al gobierno de Allende, le añadían una dificultad mayor a una Escuela en formación y a quienes estaban ad portas de egresar al mundo laboral. De hecho, Elórtegui recuerda que entre abril y septiembre de 1973 hubo alrededor de dos semanas de clases, y que posterior al golpe de Estado se realizó un semestre intensivo entre noviembre de ese año y enero de 1974166
Estas vicisitudes se expresaron también en los procesos formativos transcurridos durante el breve gobierno de la Unidad Popular. Los testigos de la época recuerdan, por ejemplo, que la enseñanza de la economía evidenciaba muy bien las tendencias del momento. Esta asignatura se enseñaba considerando dos enfoques a lo largo del semestre. En una mitad del semestre se abordaban los contenidos desde la perspectiva de la economía clásica o tradicional, y en la otra mitad desde la perspectiva de la economía marxista. Esto se realizaba con profesores distintos, cada uno dedicado a los contenidos específicos, en el mismo semestre167. Esto era singular no solo por la presentación de dos enfoques antagónicos, sino que también por la dificultad práctica que imponía a los estudiantes para seguir el hilo conductor del curso168. Esta situación cambió luego del golpe, producto de la intervención militar y la llegada de las autoridades delegadas a la administración universitaria.
En este contexto, la Escuela tuvo dificultades para conformar una planta docente estable que permitiese la continuidad del proyecto académico. Esto se produjo, en gran medida, por el vaciamiento ocurrido luego de la separación de la Fundación Adolfo Ibáñez. Luego del trabajo de la comisión organizadora, el profesor Bernardo Donoso, uno de los últimos egresados de la Escuela previo al quiebre con la Fundación, fue el primer director electo para conducir
164 Entrevista a Bernardo Donoso; Entrevista a Yolanda Reyes; Entrevista a Mario Valcarce; Entrevista a Claudio Elórtegui.
165 Entrevista a Mario Valcarce; Entrevista a Claudio Elórtegui.
166 Entrevista a Claudio Elórtegui.
167 Entrevista a Mario Valcarce; Entrevista a Claudio Elórtegui.
168 Entrevista a Mario Valcarce.
los destinos de esta institución en ciernes. Asumió como director en 1972, teniendo que compatibilizar esta labor con otras responsabilidades al interior de la universidad. Donoso se desempeñó como gerente general de la Corporación de Televisión de la universidad entre 1970 y 1973, y luego asumió como vicerrector de Administración y Finanzas entre 1974 y 1979. Esta experiencia acumulada lo llevaron a ser nombrado, nuevamente, vicerrector de la misma repartición entre 1983 y 1986, y a ser elegido rector en dos ocasiones (19901994; 1994-1998) una vez recuperada la democracia en el país169
En el período, varios profesores se desempeñaron como directores de la Escuela. A la dirección de Donoso, le siguió la de Leopoldo Sifaqui, egresado de la misma carrera. Luego vendrían las direcciones lideradas por los profesores Manuel Peña, René Mansilla, Raúl Alvear y Patricio Centeno170. En este escenario, la incorporación de exalumnos fue una de las alternativas escogidas para enfrentar las dificultades en el proceso de conformación de una planta académica estable. En esos años, por ejemplo, se incorporaron los profesores Claudio Elórtegui y Mario Valcarce en 1975, y la profesora Yolanda Reyes en 1977. Sin embargo, también hubo situaciones en donde varios de los profesores noveles de la Escuela decidieron seguir nuevos caminos laborales. El mismo Valcarce, Sifaqui y María Angélica Oliva se fueron a la Universidad Austral de Chile para continuar sus carreras académicas171. En esta etapa de reconfiguración de la Escuela debemos destacar la figura de Mario Valcarce, una respetada figura del mundo de las finanzas que desarrolló una exitosa carrera profesional y quien, a pesar de sus diferentes responsabilidades, ha mantenido una relación de compromiso permanente con la Escuela. En 1976, Valcarce emigró a la Universidad Austral de Chile, llegando a ser director de la Escuela de Administración de Empresas de esa institución. Tres años más tarde, este ingeniero comercial porteño decidió regresar a la UCV, aunque este retorno fue momentáneo, ya que en 1980 emprendió nuevos rumbos laborales. Desde ese año, se desempeñó en distintas empresas del rubro energético como Chilectra en 1980, Chilgener desde 1981 y Pehuenche hacia fines de la década. Desde inicios de los años noventa, Valcarce estuvo ligado a Endesa Chile, lugar en el que ocupó diferentes cargos de gerencia
169 “Bernardo Donoso Riveros (1990-1998)”, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, https://www.pucv.cl/pucv/la-universidad/bernardo-donoso-riveros-1990-1998; Entrevista a Bernardo Donoso.
170 Informe de autoevaluación carrera de Ingeniería Comercial PUCV, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, agosto 2013, p. 10.
171 Entrevista a Mario Valcarce.
durante esa década, y luego trabajó en Enersis, en donde llegó a ser gerente general entre 2003 y 2006. Esta vasta e impecable trayectoria le permitió ser designado presidente de Endesa entre 2006 y 2009. En todo ese tiempo, Valcarce nunca se alejó de la universidad, manteniendo un vínculo especial con la institución través de distintas actividades académicas y profesionales172. Su figura es reconocida por distintos miembros de la comunidad, cuestión que demuestra la calidad profesional de los egresados de la Escuela y el posicionamiento que esta ha alcanzado en el contexto nacional. Tal como lo indican sus protagonistas, Mario Valcarce es uno de los más destacados ex alumnos de la institución, dada su notable trayectoria como directivo y por el prestigio y reconocimiento que logró a nivel internacional173
Sus protagonistas recuerdan esta etapa reconociendo los vaivenes de un momento difícil para la historia del país. Por tal motivo, sus miradas destacan las complejidades locales y nacionales que afectaron a la universidad y a la sociedad chilena, sin desconocer aquellas lecciones que se pudieron aprender en el quehacer universitario de esa época. Yolanda Reyes, la primera mujer titulada de la carrera de Ingeniería Comercial, destaca la dedicación y la confianza de sus profesores, especialmente de aquellos que la instaron a continuar en la carrera académica. En una mirada retrospectiva, Reyes valora la figura de María Angélica Oliva, ya que era una de las únicas mujeres que realizaba docencia en un ambiente eminentemente masculino. Lo mismo ocurre con Manuel Peña, quien le sugirió que fuese ayudante y luego apoyó su contratación. Sobre esto último, Reyes destaca que durante la administración de Peña se contrató a otra ex alumna, Nevenka Guerrero Devlahovich, quien no continuó, desarrollando una prestigiosa carrera profesional174 . Reconociendo los códigos culturales del momento, no era común que las mujeres entraran a estudiar a la carrera de Ingeniería Comercial y quienes lo hacían no necesariamente terminaban. Esta situación era parte de la norma en ese período, por lo que la completa inserción de las mujeres en distintos ámbitos de la vida social e institucional se fue logrando paulatinamente durante el siglo XX. Por ejemplo, en el caso de la UCV, la admisión de mujeres estudiantes ocurrió recién por una disposición reglamentaria de 1947175. Esto
172 Entrevista a Mario Valcarce; Tapia, Daniela, “Mario Valcarce: El cerebro financiero de Enersis”, 14 diciembre 2015, https://www.nuevamineria.com/revista/mario-valcarce-el-cerebrofinanciero-de-enersis/
173 Entrevista a Bernardo Donoso; Entrevista a Claudio Elórtegui.
174 Entrevista a Yolanda Reyes.
175 Estrada, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pp. 42-43.
replicaba otras tendencias generales de inclusión formal de las mujeres, como fue la obtención de su derecho a sufragar en las elecciones locales y nacionales en 1934 y 1949, respectivamente. Por lo mismo, su participación en espacios académicos era un desafío pendiente en los años setenta y requería de un cambio cultural mayor. Como recuerda la profesora Reyes, en su curso eran pocas las mujeres y de ellas muchas menos concluyeron su etapa en la universidad, al menos, en la UCV176
Esta dificultad no se limitaba exclusivamente a la UCV, sino que era una cuestión generalizada en el ambiente universitario de la época. Así lo recuerda Carmen Gloria González, otra profesora que se había formado en la Universidad de Chile y que trabajó como profesora en la UCV y, posteriormente, en la Universidad Técnica Federico Santa María. Para ella, su generación era aquella que “entró fuertemente al mundo laboral” pero por “la vía del hombre” en vez de haber ingresado de acuerdo a sus propios términos. En sus palabras, las mujeres de su época que lograron desarrollarse profesionalmente debieron haber “peleado por un horario profesional de acuerdo a las necesidades que tiene una mujer”, reconociendo las dificultades que implicaba compatibilizar la maternidad y el trabajo para muchas de ellas. Si bien González reconocía que era gratificante obtener el respeto de sus pares varones al hacer un buen trabajo, seguir la “vía del hombre” hizo que tuviesen “que competir de igual a igual, pero haciendo el triple”177.
Tal como la profesora Yolanda Reyes se inspiró en modelos de otras mujeres docentes durante su etapa como estudiante, más adelante ella misma, junto a otras profesoras, se convirtió en referente para las nuevas generaciones que se han incorporado a la unidad académica. Reyes, quien además llegó a ser la primera profesora mujer en desempeñarse como Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas entre el 2014 y 2017, instó a que estudiantes mujeres se dedicaran a la carrera académica en la Escuela, abriendo así caminos que se han ampliado en los últimos años. Así lo indica la profesora Soledad Cabrera, quien estudió a fines de los años noventa y luego se integró como docente a la Escuela durante la década del 2000. Entre otros roles, Cabrera se ha desempeñado en la jefatura de docencia178.
176 Ibid.
177 “Profesora Carmen Gloria González: El Feliz retiro de una grande de la docencia”, Departamento Ingeniería Comercial, Universidad Técnica Federico Santa María, marzo 2016, s.p.
178 Entrevista a Soledad Cabrera. Viña del Mar, 24 de octubre de 2024.
La intervención de la universidad por parte del régimen de Pinochet tuvo impacto en varios sentidos. En lo que respecta a la Escuela, algunos protagonistas recuerdan que esta intervención se observó claramente en el deseo de incidir en la enseñanza de la economía. Si durante el gobierno de la Unidad Popular se produjo una enseñanza orientada al marxismo, durante la dictadura iba a ocurrir la situación inversa179. De allí, por ejemplo, que vinieran profesores desde la Universidad Católica de Chile a realizar clases acorde a las ideas de la Universidad de Chicago180. Este afán de intervenir no fue exclusivo de la UCV, sino que se replicó en otras Facultades de Economía y en otras instituciones de educación superior del país. En este ámbito, algunos protagonistas recuerdan especialmente un episodio durante los años ochenta, cuando el régimen envió un emisario para ajustar la planta docente de la Escuela, generando el rechazo de una parte importante del cuerpo académico181
Desde una perspectiva administrativa, quienes asumieron la conducción de la universidad bajo el mando de las autoridades delegadas, decidieron ajustar su estructura interna con la finalidad de adaptar la institución a los fines que se concebían como propios de su misión. Este proceso de cambios llevó a que, desde la Escuela de Negocios, se solicitara un cambio de nombre que reflejara mejor la tarea que esta desempeñaba en la formación profesional de la época. De este modo, la Escuela pasó a llamarse Escuela de Ingeniería Comercial desde 1975. Tal como indicaba el decreto respectivo, la antigua denominación de Escuela de Negocios “no refleja[ba] la finalidad propia de dicha Unidad [académica], cual es la formación de expertos en la ciencia de la administración de empresas y de la economía, cuya culminación la constitu[ía] el otorgamiento de título profesional de “Ingeniero Comercial””182.
Esta decisión puede entenderse como un esfuerzo de dicha unidad académica por resaltar su papel formando profesionales en esa área exclusivamente, reconociendo, de forma explícita, que la Escuela contribuía a la formación profesional en un área que era relativamente reciente en el país y que comenzaba a proliferar en el concierto universitario. De tal modo, se reafirmaba la labor de la UCV en la enseñanza de la Ingeniería Comercial. Esto resulta importante si se considera que la intervención militar de las universidades generó las condiciones para que la Escuela de Negocios de la Fundación
179 Entrevista a Reinhard Zorn (7 de febrero de 2025).
180 Ibid.
181 Entrevista a Claudio Elórtegui; Entrevista a Reinhard Zorn (7 de febrero de 2025).
182 Decreto de Rectoría, orgánico n°14, Valparaíso, 11 de diciembre de 1974, Secretaría General, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, s.p.
Adolfo Ibáñez, que siguió funcionando en paralelo a la UCV, pudiera pactar un convenio con la Universidad Técnico Federico Santa María en octubre de 1974. Esto les permitió entregar títulos profesionales reconocidos por el Estado183, cuestión que, sin duda, generaba mayor competencia en el contexto universitario regional.
3. El encuentro de varias generaciones: un nuevo impulso a la Escuela en la década de 1980
En la década de 1980, la Escuela experimentó un proceso de transición en la que lograron convivir varias generaciones de profesores que provenían de áreas disciplinares diversas y que tenían distintas experiencias en el quehacer universitario. Este proceso estuvo marcado fundamentalmente por la incorporación en 1982 de un grupo de profesores que hasta ese momento estaban afiliados al Instituto de Ciencias Sociales y Desarrollo de la UCV. Varios miembros de ese Instituto fueron exonerados por las autoridades delegadas debido a sus ideas y por la consideración de que su trabajo no se ajustaba a la labor de la institución184. A pesar de la complejidad de este proceso, se ha considerado que la expulsión de los miembros de la comunidad de la UCV fue más acotada en comparación con otras universidades nacionales, ya que varios de los profesores del Instituto, a pesar de haber sido figuras relevantes durante el proceso de reforma universitaria, lograron mantenerse en la institución185 En este marco, las autoridades universitarias comenzaron el proceso de reubicar, de forma unilateral, a quienes todavía pertenecían al Instituto en otras unidades académicas y así suspender las actividades desarrolladas en este espacio. De esa manera, los profesores Reinhard Zorn, Fernando Alvarado, Carlos de Carlos, Juan Orellana, Juan Ferrari, Fernando Ortiz, Walter Fraser y Carmen Gloria González, se integraron a la Escuela de Ingeniería Comercial a la que ya prestaban servicios desde los años anteriores186. Esta incorporación significó un cambio profundo en sus trayectorias personales y en el devenir institucional, exigiendo un proceso de adaptación que no fue fácil de
183 25 años. Escuela de Negocios de Valparaíso, Fundación Adolfo Ibáñez 1955-1980, pp. 75-76.
184 Estrada, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pp. 107-108, 115; Entrevista a Reinhard Zorn (7 de febrero de 2025).
185 Estrada, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, p. 107; Entrevista a Claudio Elórtegui.
186 Entrevista a Raúl Allard; Entrevista a Claudio Elórtegui; Allard, 35 años después, p. 47; Estrada, p. 115. El nombre de los profesores se ha confeccionado a partir de las conversaciones con varios de los entrevistados para este libro.
procesar ni rápido de ejecutar187. En la mirada de algunos protagonistas, esta integración implicó que en una primera fase tuvieran que mantener un bajo perfil para crear vínculos con el resto de la comunidad de la Escuela188 . Este proceso tuvo un impacto cualitativo en la Escuela, desde la perspectiva del aporte específico que cada persona realizó en el quehacer diario, y uno cuantitativo, en la conformación numérica de la misma. Por un lado, la diversidad en la formación de pregrado y postgrado que tenían los miembros del Instituto le añadió una impronta muy distinta a la Escuela, y requirió un proceso de mutuo entendimiento en cuanto a las áreas de conocimiento cultivadas189. Algunos de estos académicos se habían formado en derecho durante su pregrado, como fue el caso de Zorn, Alvarado, de Carlos, y Ferrari; o en ingeniería comercial, como fue el caso de González y Fraser. También, habían realizado especializaciones de postgrado en sociología o trabajo social, como fue el caso de Orellana, Alvarado o Ferrari; en derecho y administración, como fue el caso de de Carlos; o en economía, como fue el caso de Zorn, González y Fraser. Por otro lado, esta incorporación modificó radicalmente la conformación numérica de la unidad académica. Claudio Elórtegui recuerda que hasta ese momento, la Escuela estaba compuesta por un número menor de profesores, cuestión que aumentó significativamente con los miembros del suspendido Instituto190.
La combinación de trayectorias del cuerpo académico de la Escuela y del Instituto contribuyó decisivamente en la generación de algunas iniciativas académicas durante los años ochenta. Así lo evidencia, por ejemplo, la publicación de la revista institucional Sinergia, la que estuvo dedicada al análisis de diversos temas, incluyendo las áreas de administración, comercio, dinámicas históricas de la economía, enseñanza de la economía, finanzas, comportamiento organizacional, entre otras. La revista se produjo entre 1983 y 1988, y tuvo en total seis números publicados. En la primera edición, el director de la Escuela en ese entonces, Jaime Molina Vallejo, indicaba que el nombre escogido respondía al deseo de “enfatizar la cooperación interdisciplinaria y la perspectiva sistémica” para el “análisis de las organizaciones, sus estructuras en interacciones con el entorno”, reconociendo el aporte de las disciplinas que estaban presentes en la Escuela, como la “Administración, la Economía y la
187 Entrevista a Claudio Elórtegui; Entrevista a Reinhard Zorn (7 de febrero de 2025).
188 Entrevista a Juan Orellana. Viña del Mar, 15 de abril de 2025.
189 Ibid.
190 Indica que el cuerpo docente estaba compuesto por alrededor de 8 a 9 personas hasta ese momento. Entrevista a Claudio Elórtegui.
Sociología”. Molina Vallejo continuaba diciendo que el objetivo de la Escuela, y por ende el de la revista, debía considerar una dimensión ética y valórica en la formación de las nuevas generaciones. Por tal razón, debían promover el “estudio y aplicación del pensamiento de la Iglesia sobre el trabajo humano, la empresa y las actividades económicas, a partir de los principios de la primacía del hombre y del trabajo, que ha[brían] de orientar el tratamiento de los sistemas socioeconómicos, los procesos productivos y administrativos”191 El equipo editor del primer número evidenció rápidamente el sello que la Escuela pretendió imprimirle a dicha publicación. Ese equipo estuvo formado por los profesores Juan Orellana como Director; Fernando Alvarado, Carlos de Carlos, Renzo Devoto, Walter Fraser y Erika Welte como parte del Comité Editorial. En los años siguientes, fueron ocurriendo algunos ajustes en esta conformación inicial. Por ejemplo, Erika Welte pasó a desempeñarse como Directora Reemplazante entre 1984 y 1986; la profesora Carmen Gloria González asumió como Directora entre 1986 y 1988; el profesor Rodrigo Vergara se integró al Comité Editorial en 1986 y se desempeñó como Director Reemplazante entre 1987 y 1988; y el profesor Patricio Centeno participó en el Comité Editorial en el año 1987. De tal manera, la revista en su estructura administrativa expresó fielmente el sello de la Escuela. Promovió la participación activa de quienes provenían del Instituto de Ciencias Sociales y Desarrollo, como fue el caso de Orellana, Alvarado, de Carlos, Fraser y González, y favoreció la integración de quienes se habían formado en esta nueva Escuela de Ingeniería Comercial o se dedicaban a otras áreas cultivadas en la institución, como fue el caso de Devoto o Vergara.
En este período, la Escuela tuvo otro impulso que fue producto del encuentro generacional y que se aceleró por el contexto sociopolítico del país. Las demandas por democratización durante los primeros años de los ochenta tuvieron impacto en la estructura normativa de la universidad, generando las condiciones para que surgieran nuevos liderazgos en la Escuela. La aprobación de los Estatutos Generales de la UCV por parte de la Sagrada Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede en 1982 fue un primer hito en este proceso. Esto debido a que, dos años después, la rectoría de Raúl Bertelsen (19831985) aprobó el Reglamento Orgánico de los Estatutos, cuestión que llevó a la nominación de nuevas autoridades unipersonales de la institución. De tal forma, fue posible comenzar con un nuevo proceso de designación de decanos y directores de escuelas e institutos en donde el cuerpo académico tenía ma-
191 Molina Vallejo, Jaime, “Presentación”, Sinergia, n°1, 1983, s.p.
yores niveles de injerencia192. Esto debido a que el reglamento establecía, en el caso de los directores de unidades académicas, que estos eran “nombrados por el Rector, previo informe del Decano, de la terna elaborada por el Consejo de la Escuela o Instituto respectivo”193
Esto permitió un cambio en la dirección de la Escuela que debe entenderse fundamentalmente como la oportunidad para el fortalecimiento de nuevos liderazgos. En 1983, por ejemplo, Jaime Molina, quien se había formado como Ingeniero de Armas de la Academia Politécnica Naval de la Armada de Chile, era el Director de la Escuela. Lo secundaban en su labor los profesores Claudio Elórtegui como Secretario Académico; Renzo Devoto como Jefe de Docencia; Reinhard Zorn como Jefe de Investigación; y Walter Fraser como Jefe de Extensión194. Pese a que era una dirección dominada por hombres, esta composición revelaba la integración de actores como Elórtegui y Devoto, profesores que iban a alcanzar un protagonismo mayor en los años venideros. En 1984, Elórtegui asumió como Director de la Escuela por tres años, demostrando la adhesión del cuerpo de profesores y su proyección en la conducción institucional, puesto que fue escogido para un siguiente período en 1987. Su equipo inicial estuvo compuesto por Juan Ferrari como Secretario Académico, Renzo Devoto como Jefe de Docencia, Carlos de Carlos como Jefe de Investigación, y Walter Fraser como Jefe de Extensión. Según los registros, este se modificó en su segundo ciclo de gobierno, contando con la participación de Carmen Gloria González como Secretaria Académica, Yolanda Reyes como Jefa de Docencia, Carlos de Carlos como Jefe de Investigación, y Renzo Devoto como Jefe de Extensión en 1988195. Este breve repaso de las autoridades de la época nos revela una participación activa de personas que ya llevaban varios años trabajando en la UCV, de algunos que habían experimentado la etapa de quiebre entre la UCV y la Fundación Adolfo Ibáñez, y otros que se habían formado en la nueva Escuela iniciada en 1970.
Elórtegui recuerda esta etapa con humildad y con satisfacción por lo que significó en su experiencia en la Escuela. Indica que su nominación, aunque
192 Estrada, pp. 118-119, 137.
193 “Elecciones de nuevos directores de Escuelas e Institutos”, Revista UCV, n°5, II semestre 1984, p. 35. Cursiva en el original.
194 Véase la información sobre el cuerpo directivo disponible en el primer número de la revista Sinergia (n°1, 1983). Para Zorn, este rol en el equipo directivo fue importante para sentirse más integrado a la Escuela que había llegado recientemente. Entrevista a Reinhard Zorn (7 de febrero de 2025).
195 Véase la información sobre el cuerpo directivo disponible en la revista Sinergia (n°2, 1984; n°3, 1985; n°4, 1986; n°5, 1987; n°6, 1988).
fue sorpresiva para él, contó con el apoyo mayoritario de los profesores que venían del Instituto de Ciencias Sociales y Desarrollo. Con algunos de ellos ya tenía vínculos por su rol como ayudante en cursos del Instituto en su juventud196. Asimismo, menciona que durante su dirección, Renzo Devoto, una persona “extraordinaria” tanto en su dimensión humana como académica, probó ser fundamental en la gestión de la Escuela197. En cualquier caso, el ciclo de Elórtegui demuestra el reconocimiento y confianza de sus pares en su gestión que concluyó en 1990, puesto que desde ese año se alejó momentáneamente de la universidad para desempeñarse como Secretario Regional Ministerial (SEREMI) de Hacienda en la región de Valparaíso durante el gobierno de Patricio
Aylwin (1990-1994)198. Una vez finalizada esta experiencia, Elórtegui volvió a la institución para cumplir funciones como vicerrector de Administración y Finanzas (1994-2010), y luego como rector de la universidad al ser elegido en tres ocasiones (2010-2014; 2014-2018; 2018-2022).
En esta década, la Escuela va vivir una reformulación en cuanto a su propuesta formativa, sistematizando los principales aportes de las ciencias de la administración, diversas disciplinas de las ciencias sociales y la propia experiencia histórica. En ello, algunos miembros de la Escuela sostendrán que las escuelas de administración debían avanzar en la formación de personas en el ámbito directivo que fuesen profesionales con “criterios, con capacidad y soltura en la acción (estando ya preparada para ello), con una visión creativa (emprendedor, creador), y con visión realista, socialmente responsable y, sobre todo, de largo plazo”. Debían formar personas “integradores”, “orientadores” y no solo “ejecutivas”, capaces de compatibilizar una dimensión teórica y práctica en su desempeño199. En pleno 1984, esta mirada requería, entonces, promover una Escuela en la que hubiera “investigación teórica y aplicada en las organizaciones, asesoría técnica y docencia”. Asimismo, debían ofrecerse espacios de especialización para los futuros profesionales en las distintas áreas de conocimiento vinculadas al espacio de desenvolvimiento laboral de la ingeniería comercial. Por tal motivo, se reconocía, por ejemplo, el
196 Entrevista a Claudio Elórtegui.
197 Ibid.
198 Ibid.
199 de Carlos, Carlos, “Consideraciones acerca del rol del Ingeniero Comercial en los próximos años”, Sinergia, n°2, 1984, p. 23.
aporte del Diplomado en Finanzas, impartido por la Escuela de Comercio, y el Diplomado en Administración de Empresas, de la propia Escuela200.
En esta época, los programas de especialización eran una absoluta novedad institucional. La UCV inició un plan sostenido de creación de programas de postítulo y postgrado en 1977 con la finalidad fortalecer la formación académica y profesional, y posicionarse en el contexto universitario nacional. Este ciclo representó un avance significativo para la UCV, ya que en 1983 tendrá en funcionamiento un total de dos doctorados y ocho magísteres201. Para la Escuela, la creación del Diplomado de Administración de Empresas (DAE) fue un primer paso en su tarea de fortalecer los programas de especialización202 Este programa, iniciado en 1983 y cuya dirección inicial estuvo a cargo de la profesora Welte, estaba orientado a “ejecutivos y profesionales” que deseaban profundizar sus “conocimientos en las disciplinas administrativas”, con la finalidad de que integrasen su “experiencia (…) con la teoría, métodos e instrumentos” abordados en el Diplomado203. Este programa constituyó un ejemplo evidente de la capacidad de la Escuela de participar activamente en la formación de postítulo, revelando un crecimiento y aprendizaje desde sus orígenes en la década previa.
En la mirada de los testigos de la época, el programa DAE fue un programa señero de alta exigencia, similar a un magíster, en la formación de líderes empresariales El Diplomado contó con la participación de numerosos directivos del más alto nivel de los sectores privado, público, empresas del Estado y de la Armada204. Esto muestra que la Escuela fue una de las principales unidades académicas en contribuir a la vinculación de la universidad con el mundo público y privado, estableciendo nexos con instituciones de distinta índole, especialmente en el contexto regional. Al mismo tiempo, la diversidad de sus estudiantes reflejaba que el programa apuntaba a formar habilidades directivas para desempeñarse en múltiples ámbitos de gestión y no estaba limitado exclusivamente a un tipo de organizaciones. Por lo mismo, el prestigio y la
200 Ibid., pp. 18-21. El Diplomado en Finanzas se comenzó a impartir en 1983, teniendo una duración de cuatro trimestres. “Diploma de Finanzas”, Revista UCV, n°1, II semestre 1982, pp. 13-14.
201 Estrada, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pp. 124-126.
202 “Profesor invitado”, Revista UCV, n°4, I semestre 1984, p. 29; “Administración de empresas”, Revista UCV, n°5, II semestre 1984, pp. 31-32; “Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Escuela de Ingeniería Comercial. Guía Académica”, Revista UCV, n°6, I y II semestre 1985, p. 39.
203 “Administración de empresas”, Revista UCV, n°5, II semestre 1984, pp. 31-32.
204 Entrevista a Eduardo Cartagena; Entrevista a Carlos Aqueveque. Viña del Mar, 15 de enero de 2025; Entrevista a Claudio Elórtegui; Entrevista con Reinhard Zorn. Viña del Mar, 12 de febrero de 2025.
calidad alcanzada por parte del Diplomado permitió el posicionamiento de la Escuela en el contexto regional, y sirvió como base para pensar en la creación de un MBA en los años noventa.
La experiencia de la Escuela durante este período fue especial por las relaciones intelectuales entre sus miembros y por los múltiples desafíos que tuvieron que afrontar. Para quienes estudiaron en la época, su etapa universitaria fue una experiencia enriquecedora desde el punto de vista formativo, particularmente por el ambiente heterogéneo de la UCV desde una mirada social y política205. Carlos Aqueveque, quien estudió en la segunda mitad de los años ochenta y luego se incorporó como profesor a la Escuela, recuerda el alto nivel de exigencia de la carrera de Ingeniería Comercial y la gran diversidad social y cultural de sus compañeros en esos años206. A esta valoración, se suma el recuerdo de haber ingresado a una institución que, dentro de su cultura, daba la oportunidad de establecer relaciones académicas entre profesores y estudiantes. Para Rodrigo Navia, quien ingresó a estudiar durante el mismo período y actualmente es director de la Escuela, una de las experiencias que más lo marcó fue haber trabajado como ayudante de Reinhard Zorn en el ramo de Economía entre 1986 y 1990207. Esto lo llevó a dedicarse a la vida académica y a especializarse en dicha área posteriormente. Resulta interesante valorar el aprecio y el respeto intelectual que Reinhard Zorn generó entre sus estudiantes, puesto que él mismo señala, quizás de una forma autoexigente, lo difícil que fue para él habitar la Escuela. Esto lo atribuye a su formación en áreas distintas a la de ingeniería comercial, y a las responsabilidades que tuvo que asumir como miembro del Consejo Superior de la universidad en esos años208.
4. La búsqueda del espacio propio y la construcción de la identidad de la Escuela
A pesar de las vicisitudes del período, la UCV desplegó una política sostenida de ampliación y adquisición de infraestructura que ya venía desde los años sesenta y que fue crucial para proyectar su desarrollo posterior209. La Escuela de Ingeniería Comercial fue parte de este proceso, lo que implicó que tuviese que cambiar su sede en más de una ocasión. Si bien estos movimientos
205 Entrevista a Rodrigo Navia. Viña del Mar, 3 de octubre de 2024; Entrevista a Carlos Aqueveque.
206 Entrevista a Carlos Aqueveque.
207 Entrevista a Rodrigo Navia.
208 Entrevista a Reinhard Zorn (7 de febrero de 2025).
209 Estrada, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pp. 95-100, 115-117.
fueron producto de las circunstancias y no contaron con la consulta al cuerpo de profesores, contribuyeron a gestar un imaginario que se comprueba relevante en las décadas posteriores.
Tras el quiebre del convenio con la Fundación Adolfo Ibáñez, la Escuela de la UCV dejó la sede de Recreo que pertenecía a la Fundación y se instaló en la Casa Central. Este cambio, provocado por las urgencias del momento, no duró mucho. En 1973, la Escuela nuevamente tuvo que mudarse, esta vez a una pequeña casa en la Población Pedro Aguirre Cerda, al frente de la Casa Central. Luego de varios años en Recreo, el establecimiento en el centro de la vida institucional implicó un ajuste en las dinámicas de los profesores y estudiantes de la carrera. En la mirada de Mario Valcarce, cuando estuvieron en la Casa Central, los miembros de la Escuela tuvieron que aprender a convivir con más personas, lo que hizo difícil la gestación de una identidad propia210. Al mismo tiempo, esa experiencia de aprendizaje estuvo marcada por las interrupciones habituales de la vida académica producto del contexto sociopolítico del país.
La estancia de la Escuela en la casa al frente de la universidad constituyó una etapa breve transcurrida entre 1973 y 1975211. Esta experiencia provoca opiniones disímiles entre quienes la recuerdan. Para algunos miembros de la Escuela, esta casa permitió conformar una identidad incipiente entre un cuerpo de profesores en formación212. Sin embargo, para otros, esta estadía favoreció la interacción con personas de otras carreras en tanto la mayor parte de las actividades ocurrían en la Casa Central, en donde estaba la biblioteca y el casino, en el edificio Rubén Castro o en Sausalito213. Para Yolanda Reyes, los estudiantes acudían a la casa de la Escuela solo para cuestiones puntuales, ya fuese para hacerle consultas a los profesores, recoger algunos apuntes para estudiar, entregar trabajos o bien retirar pruebas214 .
En medio de la búsqueda del espacio propio, varios recuerdan con cariño la etapa en la casona ubicada en la calle Pilcomayo del Cerro Concepción en Valparaíso, espacio que fue posteriormente y por muchos años la sede del Instituto de Música de la universidad. Este lugar es destacado porque permitió
210 Entrevista a Mario Valcarce.
211 Las fechas consignadas difieren entre lo señalado por los protagonistas y lo registrado en documentos de la Escuela. Para algunos, la estancia en el Cerro Concepción se inició en 1974, mientras que para otros se produjo en 1976. Cfr. Informe de autoevaluación carrera de Ingeniería Comercial PUCV, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, agosto 2013, p. 10; Entrevista a Yolanda Reyes; Entrevista a Mario Valcarce; Entrevista a Claudio Elórtegui.
212 Ibid.
213 Entrevista a Yolanda Reyes.
214 Ibid.
experimentar lo que significaba ser una Escuela con autonomía que contaba con los recursos necesarios para su quehacer diario. Algunos testigos indican que si bien estaba lejos de otras unidades académicas, esta distancia era percibida como algo absolutamente normal, ya que la Escuela nunca estuvo tanto tiempo cerca de la Casa Central de la universidad215. Otros miembros de la Escuela señalan que era un espacio ideal al contar con salas de clases, biblioteca, casino, patio, y central de apuntes. Esto hacía que los estudiantes solo fueran a la Casa Central para los cursos complementarios de su plan de estudios216. A la mayor disponibilidad de espacio, se sumaba la belleza de la casa que tenía jardines y vistas privilegiadas a la bahía217
La etapa de la Escuela en el Cerro Concepción llegó a su fin cuando la UCV inauguró el Edificio Monseñor Gimpert en 1982, ubicado en la Avenida Brasil, al costado de la Casa Central. Este espacio, cuyo tamaño comprendía 6.600 metros cuadrados, significó un incremento fundamental en la infraestructura universitaria. Además de albergar a la Escuela de Ingeniería Comercial, también fue sede de las unidades académicas de Historia, Filosofía, Literatura y Ciencias del Lenguaje, Comercio y Servicio Social218. Este período, iniciado en 1983, permitió a los profesores y estudiantes interactuar más fácilmente con personas de otras carreras, algo que había sido poco frecuente en la historia de la Escuela. Este cambio favoreció una mayor integración de la comunidad de la Escuela con el resto de la comunidad universitaria, dando paso a una etapa de mayor integración dentro del campus central219.
Aunque este cambio fue positivo para la vida universitaria, también produjo dificultades debido al contexto social y político del país. El sector de la Casa Central y el Gimpert fueron parte del escenario habitual de las protestas estudiantiles en contra del régimen de Pinochet durante los años ochenta220.
Esta situación impactó en la vida universitaria limitando el funcionamiento regular de las actividades de la Escuela como también de otras unidades académicas, poniendo en riesgo a quienes frecuentaban esos espacios y dañando la infraestructura misma de la institución. Como esto era consecuencia de una
215 Entrevista a Eduardo Cartagena.
216 Entrevista a Yolanda Reyes; Entrevista a Eduardo Cartagena; Entrevista a Mario Valcarce.
217 Entrevista a Yolanda Reyes; Entrevista a Mario Valcarce.
218 Estrada, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, p. 116.
219 Entrevista a Yolanda Reyes; Entrevista a Claudio Elórtegui.
220 Estrada, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pp.121-125, 139.
situación nacional, los actores de la época van a recordar estos episodios como parte de la vida social de ese momento.
Paradójicamente, este contexto favoreció el surgimiento de iniciativas estudiantiles de gran sensibilidad y cariño hacia la institución. Rodrigo Navia recuerda una anécdota de 1989 que da cuenta de aquello. Luego de sucesivas jornadas de protesta, que incluyeron tomas de las sedes, el centro de estudiantes de la Escuela decidió convocar a un grupo de alumnos para pintar las salas y otros espacios comunes de los edificios Gimpert y Rubén Castro221. Pese a que estas iniciativas eran marginales ante la magnitud de la tarea, demostraba el esfuerzo por conservar y recuperar algunos espacios universitarios. Este episodio es también recordado por Elórtegui, quien estaba en su último año de gestión directiva222. Esta relación especial con el entorno fue especialmente significativa en los complejos años de la dictadura. Sin embargo, tal como veremos en el capítulo siguiente, el emplazamiento de la Escuela en este lugar fue clave en las definiciones posteriores que llevaron a que se trasladara al sector de Recreo, lugar en el que se encuentra actualmente.
221 Entrevista a Rodrigo Navia.
222 Entrevista a Claudio Elórtegui.
La Escuela ha experimentado un proceso de crecimiento y consolidación desde la década de 1990 hasta el presente, evidenciado en el nivel de sus programas académicos, en las características de su cuerpo académico y estudiantil, en el posicionamiento nacional e internacional de la institución mediante relaciones con actores de distinta naturaleza, y en una adaptación de su proyecto a las exigencias actuales. Esta experiencia se ha producido también en un contexto de transformación de la universidad marcado por las expectativas que el sistema de educación superior y la sociedad tienen sobre ella. Para comprender la evolución del proyecto de la Escuela, el capítulo se organiza en cuatro secciones. En la primera, se explica brevemente el escenario del país durante los años noventa y la realidad de la UCV en ese período. Este apartado permite comprender el marco general de la universidad en la década de 1990. La segunda sección muestra la experiencia de la Escuela en los años noventa, precisando en la percepción de sus protagonistas respecto al devenir de la unidad académica y los principales logros en su quehacer académico. En este punto, se destaca especialmente el proceso de internacionalización temprana de la Escuela. El tercer apartado aborda la experiencia de la Escuela en el siglo XXI. En esa línea, se profundiza en el proceso de consolidación de la unidad académica a partir de sus avances a nivel de pregrado y postgrado, su cambio de nombre al de Escuela de Negocios y Economía, y el mejoramiento de su infraestructura. La última parte del capítulo aborda los desafíos actuales de
la Escuela que guardan relación con las exigencias del mundo laboral y con su propia historia. Como tal, esta sección pretende contribuir a la reflexión sobre un proceso en desarrollo.
1. La UCV en el retorno a la democracia en Chile
La sociedad chilena inició un proceso progresivo de reencuentro con la democracia durante la década de 1990. En tal sentido, diversos actores políticos y sociales decidieron avanzar en la búsqueda de un consenso fundado en principios democráticos que permitiera recomponer las relaciones entre el mundo civil y militar223. Este espíritu democratizador que progresivamente se fue instalando en el funcionamiento del país también se graficó en la experiencia de la UCV. Aunque la rectoría de Raúl Bertelsen en los años ochenta inició una transición institucional desde un período de intervención hacia uno de autonomía, será la rectoría de Bernardo Donoso, profesor de la Escuela, la que se alzará como la primera experiencia de gobierno universitario en un contexto democrático224. La UCV durante los dos periodos de la rectoría de Donoso (1990-1994; 1994-1998) enfrentó desafíos distintos respecto a los de la década de 1980. En ese momento, el ambiente marcado por las protestas estudiantiles ya no era el dominante, lo que no significa que no hayan existido episodios de esta naturaleza. En tales años, la discusión universitaria estuvo atravesada por la deuda económica en la que estaba sumida la institución y la necesidad de llevar a cabo medidas reparatorias para los miembros de la comunidad universitaria225. En la mirada del propio Bernardo Donoso, los años noventa estuvieron marcados por un clima especial, pero también por una tarea exigente. Para él, “Chile fue muy lindo de 1990 a 1994. Era un país romántico, donde todos tenían ganas de que las cosas funcionaran, sin importar
223 Collier y Sater, Historia de Chile, 1808-2017, p. 241-244. Ebook. Los gobiernos del retorno a la democracia fueron liderados por la Concertación, una alianza de centro-izquierda, que logró continuidad durante cuatro períodos consecutivos. Sus gobiernos estuvieron encabezados por Patricio Aylwin (1990-1994), el primer gobierno elegido democráticamente en el período, Eduardo Frei (1994-2000), Ricardo Lagos (2000-2006) y Michelle Bachelet (2006-2010). El primer gobierno de derecha desde el retorno a la democracia fue el de Sebastián Piñera (20102014).
224 Estrada, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, p.131. En 1986, se inició un proceso de revisión de los Estatutos de la UCV en el que se discutió respecto a la forma de elección del rector. Este proceso que se extendió hasta inicios de 1990, implicó un proceso de negociaciones entre la comunidad universitaria y la Santa Sede. Finalmente, la Santa Sede aprobó la opción de que el cuerpo académico pudiese elegir un nombre para conformar una terna de candidatos, siendo el Gran Canciller quien tendría que solicitar a la misma Santa Sede la aprobación de uno de esos nombres. Ibid., p.156.
225 Ibid., p. 164.
de dónde vinieran. Todos queríamos que esto funcionara bien. Por tanto, yo diría que lo más importante que se hizo en ese período fue una cosa: el orden económico”226.
El ajuste económico institucional fue una de las principales tareas de la rectoría de Donoso. Esto se daba al tiempo que la universidad iniciaba un plan de desarrollo académico que le permitiría sostener su liderazgo en un contexto de expansión del sistema de educación superior chileno227. Por ejemplo, en 1990, la UCV contaba con 7.412 estudiantes matriculados en pregrado, 99 matriculados en posgrado e impartía once programas de magíster y dos de doctorado228. Desde fines de los años ochenta, la universidad también comenzó un plan de internacionalización en el pregrado que sería ratificado y fortalecido una vez inaugurado el nuevo período de gobierno universitario. De tal modo, se formalizó lo que había sido la llegada de estudiantes extranjeros a la universidad desde 1989 a través de la creación del Programa de Intercambio Estudiantil en abril de 1991, programa que de hecho, ha pasado a ser un sello propio de la institución229.
Sin embargo, las transformaciones que la universidad emprendió a inicios de la década, no se concentraron tan solo en los estudiantes en términos de protagonistas de la vida universitaria, sino que también se buscó de manera consciente un mejoramiento respecto al desempeño del cuerpo académico. En 1993, por ejemplo, se aprobó aplicar a partir del año siguiente una evaluación del profesorado con el objetivo de medir su productividad académica. Aunque con dificultades en su implementación, esta iniciativa respondía a la preocupación de las autoridades por asegurar la calidad del quehacer académico230. A estos procesos de cambio y mejora, se sumaron algunas transformaciones que si bien fueron de carácter más particular y situado, daban cuenta de que la década de 1990 implicó una etapa con rasgos propios y distintivos.
226 “Entrevista Bernardo Donoso Riveros”, Escobar, Memoria Histórica de la universidad, p. 286.
227 Entre fines de 1980 e inicios de 1981, el régimen militar dictó un conjunto de normas que reorganizaron completamente el sistema de educación superior en Chile. Entre otras cuestiones, se fijó la fragmentación de las universidades estatales en sedes regionales y la posibilidad de crear nuevas instituciones privadas en el país. Hasta 1981, existían solo 8 instituciones de educación superior, lo que cambió al fundarse 11 nuevas instituciones entre 1982 y 1989. Este proceso de crecimiento continuó en las décadas siguientes. Sobre esto, véase: Nueva legislación universitaria chilena, Consejo de Rectores Universidades Chilenas, Secretaría General, Santiago, 1981; Cruz-Coke, Ricardo, “Evolución de las universidades chilenas, 1981-2004”, Revista Médica de Chile, vol. 132, n°12, 2004, pp. 1543-1549.
228 Estrada, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, p.162
229 Ibid., p. 164.
230 Ibid., p. 166.
Desde una dimensión académica, la rectoría de Donoso emprendió transformaciones curriculares relevantes con la finalidad de adaptar algunos de los programas formativos a las exigencias del mundo laboral de la época. Esto puede observarse, por ejemplo, en la transición experimentada por las Ingenierías en Ejecución a una diversidad de otras ingenierías, siendo una señal del camino que la institución comenzaba a transitar en los años noventa231. Esta impronta, que poseía sus raíces en la década de 1980, se profundizó durante el segundo período de rector de Bernardo Donoso. En esta etapa, los ejes principales de su administración estuvieron en profundizar la modernización de la universidad, adaptar y mejorar la institucionalidad para favorecer el desarrollo de las labores al interior de la UCV, y promover la vinculación de la institución con la sociedad con el propósito de mejorar la imagen corporativa232
Es incuestionable que la universidad tuvo un objetivo claro durante los años noventa, que fue configurando su identidad institucional: la mejora constante. A partir de la aplicación de medidas y toma de decisiones respecto a su estructura de funcionamiento y a la identificación de problemáticas internas, la UCV logró un posicionamiento sustantivo en relación a otras casas de estudio a nivel regional y nacional. Así, entre 1995 y 1996, esta se convirtió en la quinta preferencia de postulación de estudiantes universitarios en el país, siendo la primera preferencia a nivel regional y reflejando en 1998 un crecimiento de un 32% en términos de matrículas de estudiantes respecto a la cantidad registrada en 1990233. Si se piensa que el logro de posicionamiento llegó en un momento histórico bastante complejo dados los alcances y aristas de lo que fue el retorno a la democracia y que, además, el escenario y ambiente de la vida universitaria atravesó por una amplia gama de cambios constantes a nivel interno, cabe preguntarse entonces ¿qué sucedió específicamente con la Escuela? ¿experimentó también cambios significativos en términos de su funcionamiento y de su propia cultura?
2. La Escuela en la década de 1990: desafíos y oportunidades
Entendiendo las dinámicas que operaban a nivel nacional y bajo las cuales la UCV tuvo que funcionar y articular muchas de sus decisiones a partir del retorno a la democracia, puede vislumbrarse con mayor claridad cómo la
231 Ibid., p.167.
232 Ibid., p.172.
233 Estrada, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pp. 174-180
Escuela de Ingeniería Comercial trazó su propio camino, enfrentando nuevas experiencias y discusiones desde 1990 en adelante. En este período emergieron nuevos factores de organización y configuración interna, y se produjeron diferentes episodios que le han dado un carácter distinto a la institución.
Si bien pudiera pensarse que la década de 1990 sería para la Escuela un período en el que pocos cambios ocurrirían, las voces de sus protagonistas han evocado que dicha etapa conllevó la definición de muchos de los principios académicos y valóricos que la han caracterizado hasta el día de hoy. Desde una mirada a la gestión académica, dicho período fue fundamental para que miembros de la Escuela tuvieran que asumir mayor protagonismo en su conducción y también para la formación de nuevos liderazgos que van a marcar su trayectoria histórica. Esto se produjo por la presencia de algunos de sus profesores en la administración central de la universidad. Tales fueron los casos de los profesores Bernardo Donoso, quien se desempeñó como rector en dos períodos; Claudio Elórtegui que asumió como Vicerrector de Administración y Finanzas durante el segundo período de Donoso; y Reinhard Zorn, quien se desempeñó como Secretario General durante el primer período de la rectoría de Donoso.
Esta participación demuestra la presencia de la Escuela en otros espacios universitarios y la calidad de sus miembros que asumieron tales responsabilidades. Como tal, dicha figuración debe ser entendida como una de las características de la historia de la Escuela. Sin embargo, tales roles supusieron nuevos retos para quienes asumieron la dirección de la Escuela. Implicó un mayor protagonismo de quienes ya habían desarrollado una experiencia relevante en distintas áreas del quehacer universitario durante los años previos. De hecho, en la década de 1990, la Escuela fue liderada por el profesor Juan Orellana (1990-1993; 1993-1996; 1996-1999), quien formaba parte de aquella generación de profesores que participaron activamente en la reforma universitaria. Orellana, antes de integrarse a la Escuela en los años ochenta, se había desempeñado como Vicerrector de Comunicaciones durante la rectoría de Raúl Allard a inicios de los años setenta y formaba parte del Instituto de Ciencias Sociales y Desarrollo234 .
En el período de gobierno de Orellana, hubo múltiples iniciativas que permitieron fortalecer el trabajo realizado en la Escuela. Sin embargo, esa tarea no fue fácil de liderar, tal como él mismo reconocería una vez que dejó el
234 Urbina y Buono-Core, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, p. 194; Entrevista a Juan Orellana.
cargo en 1999. En ese momento, indicaba que al comenzar su gestión en 1990, “las relaciones entre los Profesores se habían debilitado, eran incluso escasas, había disminuido el sentido de pertenencia, el grado de compromiso académico y el trabajo en equipo. Se observaba una dificultad para generar y lograr consensos, y reconocía[n] la existencia de una crisis”. En esa línea, Orellana cerraba indicando que nueve años más tarde, “aunque [eran] muchos los problemas a resolver, la situación ha[bía] cambiado sustancialmente, y predomina[ba] la percepción positiva de que [eran] capaces de lograr más altos niveles de desarrollo”235. Dicha reflexión debe entenderse a la luz del contexto de la época, y especialmente por las dinámicas internas en la universidad y en la Escuela. Orellana era uno de los profesores del Instituto de Ciencias Sociales y Desarrollo que se integró en los años ochenta a la Escuela de Ingeniería Comercial y que decidió enfrentar la tarea de conducir esta unidad académica en 1990. Su conducción se extendió por tres períodos consecutivos, lo que le permitió un alto nivel de reconocimiento interno y la implementación de varias iniciativas de mucho valor para la proyección de la Escuela236. Si bien los años noventa estuvieron marcados por la democratización de la sociedad chilena, y por lo tanto, fueron positivos para reconstruir las dinámicas de convivencia social, también fueron desafiantes para la labor de la misma Escuela. Sus miembros tuvieron que abordar distintas exigencias externas, siendo una de las principales la competencia frente a otras instituciones de educación superior que implementaron programas de ingeniería comercial en Santiago. En la mirada de sus protagonistas, este fue uno de los principales temas que estuvieron presentes en las definiciones de la Escuela porque implicaba una disminución de eventuales postulantes a la carrera y una redistribución de quienes efectivamente ingresaban a estudiar a la UCV. En las décadas anteriores, la limitada oferta académica implicaba que la UCV fuese el destino casi natural para quienes seguían estudios universitarios en la región. Asimismo, esta realidad hacía que para los estudiantes de la capital, la UCV fuese una opción viable, especialmente si es que no se matriculaban en una institución santiaguina237. Por lo mismo, el crecimiento del sistema de educación superior fue generando un ajuste natural en el cuerpo estudiantil,
235 Orellana, Juan, Traspaso de la Dirección. Escuela de Ingeniería Comercial PUCV, Valparaíso, 2 de diciembre de 1999, p. 1. Le agradezco al profesor Juan Orellana que me haya compartido este documento sobre su gestión.
236 Entrevista a Juan Orellana.
237 Entrevista a Eduardo Cartagena; Entrevista a Rodrigo Navia.
requiriendo de la Escuela su adaptación a niveles de competencia mucho mayores.
A pesar de estas vicisitudes, la Escuela logró mantener un perfil sobresaliente en varios ámbitos durante los años noventa. En cuanto a su cuerpo estudiantil, el programa de ingeniería comercial tuvo una matrícula sostenida durante el período. De acuerdo a las cifras de la época, la carrera contaba con 321 estudiantes en promedio, considerando las matrículas del primer y del segundo semestre de 1990. Este número aumentó a 360 estudiantes en 1994, y luego a 373 estudiantes en 1998238. Las cifras totales de la Escuela en esos años evidencian un aumento del cuerpo estudiantil; sin embargo, los datos también muestran que las matrículas de primer año entre 1990 y 1998 no experimentó un crecimiento significativo. El índice mayor de matriculados en primer año es de 1990 con 108 ingresos durante el primer semestre, y el menor es de 1995 con 77 incorporaciones239. En cualquier caso, es destacable que la Escuela tuvo un aumento de su cuerpo estudiantil en condiciones de mayor competencia universitaria, y sin observar una disminución de los puntajes de ingreso a la carrera. De hecho, este también se mantuvo estable, observándose un puntaje promedio de 664,37 puntos en 1990, 664,78 en 1994 y 670,12 en 1998240. Quizás uno de los hitos más relevantes de la Escuela durante estos años ocurrió en el fortalecimiento de sus redes internacionales a través de la firma de un convenio de colaboración académica con la Fundación del Tucumán de Argentina en 1993241. Esta Fundación había sido creada en 1985 como una iniciativa de varias empresas y personalidades del noroeste argentino, cuyo objetivo era promover el desarrollo de esa zona del país trasandino242. Esta relación con la Fundación del Tucumán, que se extenderá hasta 2011, resultó fundamental para el crecimiento y proyección de la Escuela, permitiéndole
238 Cuenta anual ICA 1998, Escuela de Ingeniería Comercial, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, 23 de abril de 1999, p. 13.
239 Ibid.
240 Ibid., p. 14.
241 Cartagena, Eduardo, “Objetivos de la Escuela de Ingeniería Comercial”, Correo Universitario, 1996, p. 76. Orellana, Juan, Traspaso de la Dirección. Escuela de Ingeniería Comercial PUCV, Valparaíso, 2 de diciembre de 1999, pp. 2-3; Informe de autoevaluación carrera de Ingeniería Comercial PUCV, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, agosto 2013, p. 11; Cuenta anual ICA 1998, Escuela de Ingeniería Comercial, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, 23 de abril de 1999, pp. 20-21; Cuenta de Dirección Escuela de Ingeniería Comercial 1999, Escuela de Ingeniería Comercial, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, 15 de mayo de 2000, p. 16.
242 Fundación del Tucumán, Argentina, https://www.fundaciondeltucuman.com/institucional/; Entrevista a Juan Orellana. Viña del Mar, 15 de abril de 2025.
desarrollar programas académicos, asesorías, capacitaciones y un intercambio en el que participó la mayoría de los miembros del cuerpo de profesores.
En la memoria de Juan Orellana, director de la Escuela en ese entonces, el contacto con la Fundación se produjo durante una visita suya a una actividad académica en Argentina. Miembros de la Fundación, entre ellos José Manuel García González, empresario de la industria azucarera; Julio Saguir, cientista político; y Osvaldo Meloni, economista, lo abordaron con el objetivo de establecer vínculos con Chile. Este encuentro motivó a Orellana a invitarlos a la universidad para que conocieran el trabajo desarrollado en la Escuela. Dicho acercamiento constituyó un hito central en su gestión, pues permitió vincular a la institución con una Fundación de gran capacidad económica y generó una valiosa oportunidad de colaboración, muy apreciada por el cuerpo académico de la UCV243
Este plan de internacionalización a través de la colaboración académica de la Fundación del Tucumán se produjo en un momento de apertura económica e inserción internacional del país durante la década de 1990. En la mirada del profesor Eduardo Cartagena, “el posicionamiento internacional” de la Escuela debía “entenderse como una respuesta y una contribución concreta al (…) proceso de globalización, no solo de las economías, sino que también de las sociedades como un todo y, por lo mismo, de los sistemas de educación superior, de formación y perfeccionamiento profesional y empresarial de los recursos humanos”244. Por lo mismo, este convenio se materializó en la participación de la Escuela en distintos programas y actividades con el objetivo de compartir experiencias y fortalecer la formación de habilidades directivas de miembros de diversas organizaciones del país transandino. En sus inicios, la Escuela participó en varios programas específicos, entre los que estaban el Programa de Dirección de Recursos Humanos, el de Administración en Salud, y el de Administración de Negocios Agrarios. En paralelo, la Escuela colaboró con la Fundación mediante el desarrollo del Máster Ejecutivo en Dirección de Empresas (MEDE) a través de asesorías académicas y docencia en dicho programa desde 1994. Esta experiencia llevó a que, por solicitud de la propia Fundación del Tucumán, este programa estuviese a cargo de la Escuela, fuese reformulado como un postítulo y contase con la certifica-
243 Entrevista a Juan Orellana.
244 Cartagena, “Objetivos de la Escuela de Ingeniería Comercial”, p. 76.
ción de la UCV, cuestión que fue aprobada en 1999. De tal modo, desde ese año, comenzó a denominarse como MEDE-UCV245.
En este intercambio académico, participaron la mayoría de los miembros del cuerpo académico de la Escuela de ese momento. En el programa MEDE, se desempeñaron como profesores Fernando Alvarado, Carlos de Carlos, Eduardo Cartagena, Renzo Devoto (quien además fue el primer coordinador académico), Bernardo Donoso, Claudio Elórtegui, Juan Ferrari, Carmen Gloria González, Jaime Molina, Rodrigo Navia, Juan Orellana, Yolanda Reyes, Reinhard Zorn, Rodrigo Vergara y Pablo Maluenda246. A este cuerpo de profesores, se sumaban otros académicos de Argentina. En la mirada de los profesores de la Escuela, “este contacto de los profesores chilenos con el mundo empresarial argentino, no sólo a través de los programas académicos, sino que también por medio de asesorías y consultorías, (…) amplia[ba] la experiencia y los horizontes profesionales, elevando la calidad de la docencia en los programas nacionales de pre-grado y post-título”247. Para quienes participaron de estas iniciativas, el vínculo con la asociación transandina fue muy significativa por el intercambio de ideas y reflexiones con académicos, autoridades y empresarios del país vecino248 . Esta experiencia de internacionalización temprana también se expresó en la creación de redes con instituciones en otros lugares. Por ejemplo, la Escuela desarrolló un proceso progresivo de firma de convenios con instituciones como el Centro Paraguayo de Estudios de Desarrollo Económico y Social (CEPADES) en 1995, con el objetivo de participar en un programa de formación en administración de empresas en dicho país. A su vez, suscribió otro convenio con la Universidad de Reutlingen (Fachhochschule Reutlingen Hochschule fur Technik und Wirtschaft) de Alemania en 1998, iniciativa que tuvo sus orígenes
245 Orellana, Juan, Traspaso de la Dirección. Escuela de Ingeniería Comercial PUCV, Valparaíso, 2 de diciembre de 1999, pp. 2-3; Informe de autoevaluación carrera de Ingeniería Comercial PUCV, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, agosto 2013, p. 11; Cuenta anual ICA 1998, Escuela de Ingeniería Comercial, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, 23 de abril de 1999, pp. 20-21; Cuenta de Dirección Escuela de Ingeniería Comercial 1999, Escuela de Ingeniería Comercial, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, 15 de mayo de 2000, p. 16.
246 Cuenta anual ICA 1998, Escuela de Ingeniería Comercial, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, 23 de abril de 1999, pp. 31-33; Cuenta de Dirección Escuela de Ingeniería Comercial 1999, Escuela de Ingeniería Comercial, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, 15 de mayo de 2000, p. 3.
247 Cartagena, “Objetivos de la Escuela de Ingeniería Comercial”, p. 76.
248 Entrevista con Reinhard Zorn (12 de febrero de 2025).
en una visita por miembros de la Escuela a dicha institución en 1993249. Estos son solo algunos ejemplos de una gran variedad de otras iniciativas que dan cuenta del constante impulso a la internacionalización que la Escuela emprendió desde aquellos años, evidenciando su espíritu de apertura y vinculación de su quehacer con otras realidades académicas y laborales.
Al llegar a los últimos años de la década de 1990, la Escuela daba cuenta de los múltiples cambios que iban ocurriendo en términos académicos y personales en la institución. Quedaba en evidencia la amplitud de las labores de la Escuela y la consolidación de las distintas áreas del conocimiento que eran cultivadas en ella. Esto llevaba a las autoridades de ese momento a pensar en una organización funcional de la unidad académica, considerando las materias que su cuerpo docente desarrollaba. Esto incluía “Administración y Estrategia”, “Recursos Humanos”, “Finanzas”, “Marketing y Operaciones”, y finalmente “Economía”250. Asimismo, tal como se verá en el capítulo siguiente, esta década se cerraba con la renovación de las autoridades de la Escuela, iniciando un proceso de recambio generacional que reforzó la identidad institucional.
3. La experiencia de la Escuela en el siglo XXI: crecimiento y consolidación
La Escuela inició el cambio de siglo bajo la dirección del profesor Renzo Devoto, una persona que fue sumando experiencia en distintos espacios de gestión universitaria desde los años ochenta y marcó parte importante de la historia reciente de la unidad académica. La elección de Devoto como director de la Escuela se produjo en 1999, cerrando así el ciclo de gobierno universitario liderado por Juan Orellana. En su postulación, Devoto planteaba que la Escuela debía continuar avanzando en las múltiples tareas que realizaba con el objetivo de “contar con un reconocimiento regional, nacional y latinoamericano, en el ámbito académico y empresarial, como una Escuela de Administración de excelencia académica”. Para él, la institución debía contribuir “al desarrollo de la disciplina” y la formación profesional con la finalidad de que los futuros egresados fuesen “capaces de desempeñarse con éxito en distin-
249 Orellana, Juan, Traspaso de la Dirección. Escuela de Ingeniería Comercial PUCV, Valparaíso, 2 de diciembre de 1999, pp. 2-3; Cuenta anual ICA 1998, Escuela de Ingeniería Comercial, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, 23 de abril de 1999, p. 62.
250 Cuenta anual ICA 1998, Escuela de Ingeniería Comercial, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, 23 de abril de 1999, p. 2.
tas organizaciones y niveles organizacionales, con capacidad emprendedora y una visión humanista cristiana”251.
Renzo Devoto se desempeñó como director de la Escuela hasta el momento de su repentino fallecimiento en agosto de 2016, con una breve interrupción entre diciembre de 2008 y enero de 2009 cuando fue director el profesor Fernando Alvarado252. En 2016, lo sucedió en el cargo el profesor Eduardo Cartagena (2016-2022), quien era Secretario Académico durante la última gestión de Devoto y le tocó liderar varios cambios sustantivos al interior de la Escuela. Luego de Cartagena, asume como director el profesor Rodrigo Navia (2022-2025) quien también se desempeñó como Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (2005-2008). Como veremos más adelante, la experiencia de la Escuela durante el siglo XXI ha sido un período de consolidación de diferentes iniciativas que estaban en marcha y también implicó el crecimiento exponencial de la Escuela en diversos ámbitos. Aún más, esta etapa reflejó de manera más clara el recambio generacional en la conducción de la Escuela y la maduración de quienes colaboraron en su gestión durante los años anteriores.
Desde la perspectiva de quienes vivieron esa época, el rol desempeñado por el profesor Devoto como director constituyó una experiencia de gran significado y transcendencia en múltiples planos. Ello se vincula tanto a sus cualidades personales como a su forma de ejercer la docencia, al modo en que lideró la Escuela y a la impronta que dejó en la institución. Son varios quienes lo recuerdan como un académico destacado en su labor y como una persona profundamente comprometida con la vida institucional. Su figura reflejaba pulcritud y sobriedad. Trabajaba incansablemente para que todo funcionara, demostraba una cercanía y una preocupación genuina por sus estudiantes, promovió la integración de distintas generaciones de profesores en la misión de la Escuela, y se dedicó a formar a nuevas generaciones de estudiantes con miras a que continuaran la carrera académica. En definitiva, hizo cuanto estuvo a su alcance para que la vida de la unidad académica se desarrollara a la perfección253.
251 Cuenta de Dirección Escuela de Ingeniería Comercial 1999, Escuela de Ingeniería Comercial, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, 15 de mayo de 2000, p. 38.
252 Devoto se desempeñó como director de la Escuela durante cinco períodos hasta su fallecimiento en el 2016 (1999-2002; 2002-2005; 2005-2008; 2009-2012; 2012-2015; 2015-2016).
253 Entrevista a Bernardo Donoso; Entrevista a Rodrigo Navia; Entrevista a Pablo Escárate. Viña del Mar, 10 de octubre de 2024; Entrevista a Carlos Aqueveque; Entrevista a Claudio Elórtegui; Entrevista a Mónica Montejo. Viña del Mar, 1 de julio de 2025.
Su esposa, Mónica Montejo, recuerda innumerables anécdotas en las que el profesor Devoto, con un esmero inagotable, dedicaba su tiempo hasta los más mínimos detalles de la vida de la Escuela. Esto se evidenciaba, por ejemplo, en las fiestas de estudiantes a las que el profesor asistía junto a su esposa para resguardar la seguridad de sus pupilos o en las cenas con empleadores en Santiago donde el director de la Escuela esperaba construir redes para fortalecer la vinculación de la unidad académica con el medio. Aunque estas instancias implicaban un esfuerzo adicional a las labores cotidianas de ser profesor y director, Renzo Devoto las realizaba con un afán de cuidar y potenciar a su Escuela. Este compromiso con la institución, en la mirada de su esposa, se demostró en las distintas ocasiones en que Devoto rechazó otras oportunidades académicas o profesionales bajo la idea de continuar su carrera laboral en el mismo lugar al que se incorporó a inicios de los años ochenta. Para Montejo, su esposo siempre se pensó como profesor de la universidad, haciendo suya la idea de que el buen profesor no era aquél que sabía más, sino quien era realmente capaz de enseñar y hacerse entender al resto254 . En el período de dirección de Renzo Devoto, la Escuela continuó fortaleciendo su labor en los múltiples ámbitos del quehacer universitario. Varias de las iniciativas desarrolladas durante estos años han sido relevantes en la proyección nacional e internacional de la Escuela. En el ámbito del postgrado, por ejemplo, los miembros de la Escuela identificaron la necesidad que había de ofrecer un programa de formación avanzada en el área de dirección y administración de empresas en el país. El Diplomado en Administración de Empresas que la Escuela impartía desde los años ochenta y la relación de colaboración académica en Argentina le permitieron fortalecer sus capacidades académicas para dar un paso adicional en su propuesta formativa. Por esta razón, se decidió crear el Magíster en Dirección de Empresas (MBA) en el año 2000, el que inició sus labores en el año 2002255. En una mirada de largo plazo, el MBA ha logrado tener una cantidad sostenida de estudiantes matriculados en primer año durante sus más de dos décadas de existencia. Solo en la versión impartida en la sede principal de la Escuela se contabilizaban 26 estudiantes matriculados en el 2002, 29 en el 2003, 22 en el 2012, alcanzando 39 – su cifra
254 Entrevista a Mónica Montejo.
255 Cuenta anual Dirección Escuela de Ingeniería Comercial 2002, Escuela de Ingeniería Comercial, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, 22 de abril de 2003, p. 22; Cuenta anual Dirección Escuela de Ingeniería Comercial 2003, Escuela de Ingeniería Comercial, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, 13 de mayo de 2004, p. 26.
más alta – en el 2022256. Este interés por cursar el programa lo convertía en el “programa de MBA (…) dominante en la región de Valparaíso”257 .
Su nivel de desarrollo permitió proyectarlo a otras ciudades. Este comenzó a impartirse en la sede de la universidad en Santiago, de forma anual, desde el año 2014 y en la ciudad de Punta Arenas, de forma bianual, desde el 2019258. En Santiago, esto ha implicado la participación de 21 estudiantes en el 2019, 77 en el 2021 y 56 en el 2023. En Punta Arenas, la matrícula ha sido de 16, 26 y 21 estudiantes en dichos años, respectivamente259. En la mirada de sus protagonistas, realizar el MBA en otras regiones representó un desafío porque implicaba adecuarse a un contexto distinto y añadía una exigencia adicional a la institución. A pesar de ello, esta experiencia, a la luz de los resultados, ha significado un crecimiento fundamental en el posicionamiento y reconocimiento nacional de la Escuela260
En los últimos años, el MBA ha desarrollado un plan decidido para avanzar en su internacionalización a través de las Pasantías Académicas Internacionales (PAI). Estas pasantías se han realizado desde el 2017 en adelante, siendo interrumpidas momentáneamente por los efectos de la pandemia del Covid-19 entre el 2020 y 2022. Este programa ha permitido que varios estudiantes del MBA visiten instituciones académicas, organismos públicos, privados y empresariales en lugares como Costa Rica, Estados Unidos y España261. En su segunda versión, el profesor Orlando de la Vega, director del postgrado de la Escuela en ese entonces, indicaba que las pasantías constituían “una gran experiencia” para la comunidad, ya que permitían concretar “la promesa académica” de que el MBA fuese un programa con un “fuerte carácter internacional”, manifestado no solo en “las aulas, sino también en estos viajes académicos”. De la Vega, quien hoy se desempeña como Director General de
256 Cuenta anual Dirección Escuela de Ingeniería Comercial 2002, Escuela de Ingeniería Comercial, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, 22 de abril de 2003, p. 22; Cuenta anual Dirección Escuela de Ingeniería Comercial 2003, Escuela de Ingeniería Comercial, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, 13 de mayo de 2004, p. 26; Cuenta anual 2012 Escuela de Ingeniería Comercial, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, 2013, p. 14; Cuenta anual 2023 Escuela de Negocios y Economía, Escuela de Negocios y Economía, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Viña del Mar, p. 10.
257 Cuenta anual 2012 Escuela de Ingeniería Comercial, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, 2013, p. 14.
258 Entrevista a Rodrigo Navia; Entrevista a Eduardo Cartagena.
259 Cuenta anual 2023 Escuela de Negocios y Economía, Escuela de Negocios y Economía, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Viña del Mar, p. 10.
260 Entrevista a Rodrigo Navia; Entrevista a Eduardo Cartagena.
261 Cuenta anual 2023 Escuela de Negocios y Economía, Escuela de Negocios y Economía, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Viña del Mar, p. 27.
Asuntos Internacionales de la PUCV, precisaba que las pasantías contemplaban un “equilibrio entre las visitas empresariales y los distintos organismos del Estado”, “conferencias académicas y la oportunidad de experimentar la vida social” del lugar al que visitaban, consolidándose así como experiencia enriquecedora en múltiples ámbitos para sus participantes262
En cuanto al pregrado, la Escuela también fortaleció su plan de internacionalización mediante la participación constante en el programa de intercambio estudiantil. Esto se dio en el marco de consolidación del Programa de Intercambio Estudiantil de la PUCV a inicios de la década del 2000, permitiendo que no solo vinieran más estudiantes extranjeros a Chile, sino también que más estudiantes nacionales pudieran salir a estudiar a otros países263. De acuerdo con los registros institucionales, Ingeniería Comercial ha sido uno de los programas de la PUCV con más estudiantes realizando estadías en universidades extranjeras, contabilizando en promedio 18 alumnos anualmente desde el año 2001 en adelante. Del total de estudiantes, 75% de ellos han visitado países donde la lengua principal es distinta al español, incluyendo destinos como Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, entre otros países264 . Esto muestra que la internacionalización ha sido un rasgo distintivo en la historia reciente de esta unidad académica.
Al mismo tiempo, la Escuela avanzó hacia la certificación de calidad del programa de Ingeniería Comercial mediante su acreditación ante la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP)265. Este proceso se realizó en dos ocasiones, siguiendo las exigencias del sistema de educación superior en Chile y a la par del impulso de la propia universidad en este ámbito. La primera acreditación se realizó el año 2005 y la segunda en el 2013, en los cuales la carrera obtuvo una acreditación de 6 años de 7 posibles, situándose dentro
262 “Estudiantes y graduados del MBA PUCV realizan Pasantía Académica Internacional en Dominican University de Chicago”, PUCV Santiago, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, https://www.pucv.cl/uuaa/ceapucv/noticias/estudiantes-y-graduados-del-mbapucv-realizan-pasantia-academica
263 Estrada, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, p. 191
264 Informe de autoevaluación carrera de Ingeniería Comercial PUCV, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, agosto 2013, pp. 22-23; Cuenta anual 2023 Escuela de Negocios y Economía, Escuela de Negocios y Economía, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Viña del Mar, pp. 69-70.
265 La Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP) y la Comisión Nacional de Acreditación de Postgrado (CONAP) se crearon en 1999 con el objetivo de velar por el aseguramiento de la calidad de la educación superior en Chile. En el 2006, ambas instituciones pasaron a formar la Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile). Sobre el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior en Chile, véase: Cancino, Víctor y Schmal, Rodolfo, “Sistema de Acreditación Universitaria en Chile: ¿Cuánto hemos avanzado?”, Estudios pedagógicos, vol. 40, n°1, 2014, pp. 44-45.
de los mejores programas de ingeniería comercial en el país266. En el primer proceso, Renzo Devoto, director de la Escuela en ese momento, valoraba que en la evaluación del programa, los agentes acreditadores apuntaran a lo que el reconocía como el “principal valor” o “ethos” de la Escuela. Este refería, en la mirada de los evaluadores, a la “cultura de trabajo” fundada en “valores de espíritu de equipo, respeto mutuo, debate y trato preferente por el alumno, altamente consistentes con la misión de la universidad”. Devoto sugería que esta cultura era el “principal rasgo diferenciador” de la Escuela, una cuestión en la que participaban los distintos actores de la institución – “académicos, estudiantes, ex – alumnos y funcionarios” y que había tomado tiempo en construir. Por este motivo, para él, esta Escuela era distinta a “otras Escuelas de Ingeniería Comercial”, siendo fundamentalmente “diferentes en algo que [creían] realmente trascendente”267
Este “ethos” de la Escuela, su forma de concebir y llevar a la práctica su labor formativa, es una cuestión que ha marcado el carácter de sus estudiantes una vez insertos en el mundo laboral. Para varios de sus profesores, muchos de los cuales son exalumnos de la misma unidad académica, la Escuela se ha esforzado históricamente porque parte de la identidad de sus egresados esté fundada en una cultura del trabajo que los distinga de sus pares. Esta cultura estaría caracterizada por la sobriedad de los profesionales en el desarrollo de sus funciones, el buen trato con el resto de las personas, su autoexigencia y la dedicación para alcanzar niveles de excelencia268. Esto lo recuerda muy claramente el profesor Pablo Escárate, quien estudió en la unidad académica durante la década del 2000. Para él, las generaciones de profesores que le dieron forma a la Escuela se esforzaron por imprimirle un sello marcado por la cultura del trabajo. Este principio orientó parte importante de la formación recibida en la universidad, permitiéndole a los estudiantes enfrentar posteriormente
266 Cuenta anual Dirección Escuela de Ingeniería Comercial 2005, Escuela de Ingeniería Comercial, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, 5 de mayo de 2006, pp. 34-35; Informe de autoevaluación carrera de Ingeniería Comercial PUCV, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, agosto 2013; Acuerdo de Acreditación N°228, Carrera de Ingeniería Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado, 25 de octubre de 2005, disponible en: https://www.cnachile.cl/res/preg/RES-PREG-00083-01.pdf; Acuerdo de Acreditación N°299, Carrera de Ingeniería Comercial Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Consejo de Acreditación del Área de Administración y Comercio Acredita CI, 20 de noviembre de 2013, disponible en: https://www.cnachile.cl/res/preg/RES-PREG-00083-02.pdf
267 Cuenta anual Dirección Escuela de Ingeniería Comercial 2005, Escuela de Ingeniería Comercial, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, 5 de mayo de 2006, p. 59.
268 Entrevista a Rodrigo Navia; Entrevista a Pablo Escárate; Entrevista a Soledad Cabrera; Entrevista a Paulina Bravo. Viña del Mar, 11 de julio de 2025.
múltiples desafíos laborales269. Para quienes estudiaron en la Escuela y luego se han integrado a su planta académica, esta cultura permitió forjar una relación de compromiso, cariño y responsabilidad para mantener la esencia de la institución en un escenario con nuevas exigencias y tareas270
Otro de los hitos más relevantes de la Escuela durante las últimas décadas fue su traslado desde el edificio Gimpert en Valparaíso a su nueva sede en Recreo en la ciudad de Viña del Mar en el año 2021. Este cambio no fue producto de una decisión repentina de sus miembros. Por el contrario, representa la maduración de una idea que algunos profesores ya pensaban en los años ochenta ante la intensidad de las protestas sociales que afectaban al país. En ese sentido, Rodrigo Navia recuerda que durante su experiencia de estudiante en el edificio Gimpert, el director de la Escuela en ese momento habría explorado la idea de reubicar la sede en un lugar distinto para poder desarrollar el proyecto de la unidad académica, cuestión que era difícil de ejecutar por el deterioro de la infraestructura debido a las continuas protestas. Ante la renuencia de algunos bajo el argumento de que estar en Valparaíso les permitía perfilarse como una Escuela con una composición estudiantil heterogénea, esta idea no prosperó en esa época271.
Tendrían que pasar varias décadas para que la comunidad de la Escuela estuviese enfrentada nuevamente a esta disyuntiva. Las movilizaciones estudiantiles del 2011 que provocaron la paralización de las actividades académicas en la universidad por varios meses y la toma del edificio Gimpert, llevaron a que las autoridades de la Escuela asumieran un activo rol en la búsqueda de una alternativa para su proyecto educativo272. Claudio Elórtegui, quien era rector de la universidad en ese entonces, recuerda que Renzo Devoto, quien era director de la Escuela, fue uno de los principales impulsores de esta iniciativa273. El proceso no fue simple ante la dificultad para encontrar un lugar apropiado para las labores de una institución de educación superior. Recién entre los años 2015 y 2016 se produjo una oportunidad concreta para avanzar a través de una licitación del edificio que había sido utilizado por la extinta Universidad del Mar274 .
269 Entrevista a Pablo Escárate.
270 Entrevista a Paulina Bravo.
271 Entrevista a Rodrigo Navia.
272 Entrevista a Rodrigo Navia; Entrevista a Eduardo Cartagena; Entrevista a Claudio Elórtegui; Entrevista a Yolanda Reyes.
273 Entrevista a Claudio Elórtegui.
274 Ibid.
Distintos profesores de la Escuela recuerdan que la decisión de ofertar por este inmueble tampoco fue fácil. Hubo una evaluación cuidadosa de múltiples aspectos, entre los que se encontraban las características del lugar, el estado de deterioro en el que se encontraba el edificio, la potencialidad que tenía para la labor de la Escuela, el sector en el que estaba emplazado, entre otras cuestiones. Estas diferencias se resolvieron mediante una votación en donde la mayoría del Consejo de Profesores de la Escuela optó por aprobar el cambio de lugar275. De este modo, la rectoría liderada por Elórtegui, teniendo en cuenta el parecer de los profesores, decidió participar en la licitación, logrando adjudicarse la propiedad, y luego inició un conjunto de obras para su mejoramiento276. Esto trabajos permitieron que la sede tuviese dos edificios, uno destinado a salas de clase, biblioteca, auditorio, casino, y otro destinado a oficinas y espacios para reuniones. En total, la sede tiene 4.880 metros cuadrados construidos y 1.400 metros cuadrados de áreas de estar277. Esto representaba un avance sustancial que permitía proyectar el crecimiento de la Escuela y asegurar su competitividad en el sistema universitario nacional. La inauguración de la nueva sede de la Escuela se realizó en diciembre de 2021 en un contexto especialmente complejo producto del impacto de la pandemia del Covid-19 en el país. Tal como el mismo rector Elórtegui reconocería en dicho evento, los miembros de la comunidad universitaria debían “agradecer a Dios que, en [ese] período tan complejo, con pandemia, con los efectos económicos que ha[bían] tenido las instituciones”, se hubiese “podido seguir avanzando en el plan de desarrollo de la infraestructura de la Universidad”. Para él, esto era “posible gracias a una gestión económica de largos años, muy eficiente, ordenada y cautelosa”278. Por su parte, el director de la Escuela, Eduardo Cartagena, valoraba esta iniciativa y señalaba que las nuevas instalaciones “desafi[ban] a seguir mejorando en forma continua”, reconociendo que la Escuela era “parte de una universidad que [era] pontificia, católica, con vocación pública, compleja, diversa, tolerante, de excelencia” pronta
275 Entrevista a Rodrigo Navia; Entrevista a Yolanda Reyes; Entrevista a Eduardo Cartagena; Entrevista a Claudio Elórtegui.
276 Entrevista a Claudio Elórtegui.
277 Guerra, Juan Pablo, “Nueva sede de la Escuela de Negocios y Economía potencia la presencia de la PUCV en Recreo”, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 17 de diciembre de 2021, https://www.pucv.cl/pucv/nueva-sede-de-la-escuela-de-economia-y-negocios-potenciala-presencia-de
278 Ibid.
a cumplir su centenario279. Con ello, casi como el cierre de un ciclo de su historia, la Escuela volvía al lugar que la vio crecer en sus orígenes.
En el año 2016, la Escuela decidió modificar el nombre por el que fue conocida desde 1974. De tal modo, dejaba atrás el nombre de Escuela de Ingeniería Comercial para pasar a denominarse Escuela de Negocios y Economía. Esta decisión tuvo por objetivo reconocer las distintas áreas del conocimiento que desarrollaban, con distintos énfasis y profundidad, desde los años sesenta. Tal como lo indican sus profesores, esta denominación se ajustaba mejor a la labor de la Escuela y al grado de consolidación que había alcanzado hasta ese momento. Esta unidad académica se dedicaba no solo a la formación de pregrado en el área de ingeniería comercial, sino que contaba con postítulos y diplomados en temáticas diversas, con un MBA, y con varias iniciativas académicas y de cooperación técnica que estaban vinculadas a las áreas de negocios y economía280. Por lo mismo, este cambio de nombre era un paso natural que debían dar.
La historia de la Escuela en la última década no ha sido solo de avances y alegrías. También ha experimentado la pérdida y el dolor por el fallecimiento de tres de sus profesores que estuvieron ligados a la institución por más de tres décadas. En un período breve de tiempo, la Escuela fue testigo de la repentina partida, además del profesor Renzo Devoto en el 2016, de los profesores Rodrigo Vergara en el 2018 y Fernando Alvarado en el 2023. De generaciones y trayectorias disímiles, cada uno de estos profesores supo ganarse el respeto y el aprecio de la comunidad de la Escuela. Si los vemos de forma individual, nos encontramos con tres profesores que desarrollaron su labor intelectual desde temas disciplinares diferentes y que forjaron su trayectoria universitaria en espacios y roles distintos281. Ahora bien, si observamos a Devoto, Vergara y
279 Ibid. En el año 2003, la Santa Sede le otorgó el título de Pontificia a la UCV, lo que se expresará en su actual acrónimo PUCV. Dicho reconocimiento la sitúa en un selecto grupo de universidades católicas a nivel internacional. Estrada, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, p. 193. En lo que sigue del libro, utilizaremos la denominación PUCV para referirnos a la universidad.
280 “Entrevista a ex director ENE PUCV Eduardo Cartagena Novoa”, Escuela de Negocios y Economía, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, https://www.pucv.cl/uuaa/negocioseconomia/ entrevista-a-ex-director-ene-pucv-eduardo-cartagena-novoa; Entrevista a Rodrigo Navia; Entrevista a Eduardo Cartagena.
281 “PUCV lamenta fallecimiento del querido profesor Renzo Devoto Ratto”, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 18 de agosto de 2016 https://www.pucv.cl/pucv/noticias/destacadas/ pucv-lamenta-fallecimiento-del-querido-profesor-renzo-devoto-ratto; “Profundo pesar por fallecimiento del profesor Rodrigo Vergara Barbagelata (Q.E.P.D)”, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 17 de julio de 2018, https://www.pucv.cl/uuaa/negocioseconomia/ noticias/profundo-pesar-por-fallecimiento-del-profesor-rodrigo-vergara; “PUCV lamenta sensible fallecimiento del profesor Fernando Alvarado Quiroga”, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 30 de junio de 2023, https://www.pucv.cl/pucv/noticias/destacadas/pucvlamenta-sensible-fallecimiento-del-profesor-fernando-alvarado-quiroga
Alvarado como representantes de una misma Escuela, podemos ver que esta institución ha sido el producto de la contribución de espíritus y mentes diversas. Sus colegas los recuerdan con especial aprecio y respeto, reconociendo en ellos algunos de los rasgos que le han dado vida al proyecto de la Escuela. Tal como hemos señalado, de Renzo Devoto se recuerda con especial nitidez su compromiso institucional, su dedicación al trabajo y el afecto que manifestó permanentemente a la comunidad de la Escuela. De Rodrigo Vergara se evoca su capacidad intelectual, su profesionalismo, exigencia y la cordialidad en el trato con el resto de los miembros de la Escuela. Finalmente, Fernando Alvarado es recordado como una representación de la bondad humana, una persona que supo unir a la Escuela y que, aunque provenía de un área disciplinar diferente a la de ingeniería comercial, supo ganarse el respeto y el afecto de la comunidad por su rectitud y capacidad reflexiva para enfrentar los desafíos del presente282.
El legado de estos profesores ha sido recordado en distintos momentos por la comunidad universitaria. Al momento de inaugurar su nueva sede en Recreo en el 2021, las autoridades de la Escuela decidieron rendir homenaje al profesor Renzo Devoto, entusiasta impulsor del proyecto, y al profesor Rodrigo Vergara, designando con el nombre de cada uno los edificios principales del recinto. Dicha decisión se fundaba en la contribución de ellos y en su calidad humana. El director de la Escuela de ese entonces, el profesor Eduardo Cartagena, indicaba que Devoto y Vergara habían “dejado un legado, no solo como profesores, sino que también como seres humanos”, razón por la cual había que reconocerlos. En este contexto, el entonces rector Elórtegui celebraba la iniciativa, señalando que ambos profesores “además de sus indiscutidas capacidades académicas, de ser grandes profesores y maestros, encarnaron lo que deb[ía] ser un modelo de [la] universidad: preocupados por [los] estudiantes, rigurosos como profesores y exigentes, pero siempre con una cercanía”. Más importante aún, Elórtegui indicaba que Devoto y Vergara habían sido “dos personas intachables en su vida personal” siendo “católicos ejemplares”283. En el 2024, la comunidad de la Escuela decidió honrar la memoria del profesor Fernando Alvarado dando su nombre al auditorio de su sede. En esta
282 Ideas elaboradas a partir de las conversaciones con el cuerpo de profesores de la Escuela. Entrevista a Bernardo Donoso; Entrevista a Rodrigo Navia; Entrevista a Pablo Escárate; Entrevista a Soledad Cabrera; Entrevista a Yolanda Reyes; Entrevista a Eduardo Cartagena; Entrevista a Carlos Aqueveque; Entrevista a Claudio Elórtegui; Entrevista a Reinhard Zorn (7 de febrero de 2025).
283 Guerra, Juan Pablo, “Nueva sede de la Escuela de Negocios y Economía potencia la presencia de la PUCV en Recreo”, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
ocasión, Rodrigo Navia, director de la unidad académica, señalaba que, aunque el fallecimiento del profesor Alvarado había dejado un “vacío” en la Escuela, también había permitido el “encuentro” de la comunidad en “reconocimiento a su invaluable contribución académica y humana por cincuenta años a la universidad”. Renombrar el auditorio con su nombre tenía un valor especial, ya que ese espacio, un lugar de encuentro, permitiría recordar la figura del querido profesor. En un sentido mensaje, el exrector Bernardo Donoso, colega y amigo de Fernando Alvarado, indicaba que este profesor había sido una persona especial que dedicó su vida a la universidad. Alvarado, además de su labor en la Escuela, había sido Decano de la Facultad y también era profesor emérito de la institución. En palabras de Donoso, Fernando Alvarado, quien había “vivido su vida en esta universidad” y representaba el ideal de la amistad, había “amado” y “cuidado” a la PUCV como su propia “casa” y “familia”284
4. La Escuela de Negocios y Economía camino al centenario de la PUCV
Ante la pregunta sobre cómo se proyecta la Escuela de Negocios y Economía hacia el centenario de la universidad que se celebrará en el 2028, podemos sostener que esta se encuentra en una posición favorable y en condiciones de contribuir significativamente a la misión institucional. Posee una trayectoria reconocida que avala su labor y cuenta con las capacidades institucionales para proyectarse en el concierto nacional e internacional. El estado actual de la Escuela es el resultado de las acciones que se fueron ejecutando desde la reconfiguración de la universidad durante los años noventa, las cuales se intensificaron, al menos, en las últimas dos décadas. Nos centraremos en dos ámbitos que demuestran la planificación de la unidad académica para sostener su proyecto educativo285
En primer lugar, las autoridades de la Escuela iniciaron un proceso de renovación de la planta académica, incorporando a nuevos miembros que han permitido desarrollar y potenciar la investigación en la Escuela, además de fortalecer la distintas tareas del quehacer universitario, como lo es la docencia, la vinculación con el medio y la gestión institucional. Este proceso fue evidente durante los períodos de dirección liderados de Renzo Devoto, Eduardo
284 Ceremonia de nombramiento, Escuela de Negocios y Economía, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, https://www.youtube.com/watch?v=dp4v4TZdWBA
285 Estas ideas han sido elaboradas a partir de las entrevistas al cuerpo académico de la Escuela y la revisión de la documentación institucional desde el año 2000 en adelante. En aquellos casos en que se quiera destacar o precisar alguna información, se citará la fuente correspondiente.
Cartagena y más recientemente por Rodrigo Navia. Los mecanismos utilizados para ello fue la incorporación de personas cuya formación de pregrado y postgrado se realizó en otras instituciones nacionales o extranjeras; la formación y acompañamiento de egresados de la Escuela que mostraron interés por seguir la carrera académica; y la incorporación definitiva de profesores que, realizando docencia en la Escuela, todavía estaban en proceso de finalización de sus estudios de postgrado.
Este esfuerzo, alentado por las definiciones institucionales de la PUCV, da cuenta de la visión estratégica de la comunidad y del consenso alcanzado en busca de un objetivo común. Desde inicios de la década del 2010, se fueron incorporando, paulatinamente, varios de los profesores que hoy desempeñan múltiples funciones en la unidad académica. Por ejemplo, se incorporó Soledad Cabrera, magíster en Economía; Ana María Vallina, doctora en Economía; Pablo Escárate, doctor en Administración; Claudio Poloni, magíster en Finanzas; Edmundo Varela, doctor en Psicología; Rodrigo Valdés, doctor en Economía; Daniel Goya, doctor en Economía; Félix Módrego, doctor en Ciencias Espaciales; Paulina Bravo, doctora en Educación; Valentina Gomes Haensel, doctora en Administración; Cristián Flanagan, doctor en Administración de Negocios; y Nadia Albis, doctora en Economía y Gestión de la Innovación. Cada uno de estos profesores cuenta con una amplia trayectoria académica y profesional, participando en distintas instancias de investigación, consultoría y docencia. Aunque sus áreas de especialización abarcan campos diversos, desde la economía hasta la educación, sus actividades académicas se orientan a comprender la complejidad de las sociedades contemporáneas, particularmente cómo los individuos toman decisiones, participan en organizaciones y cómo sus acciones influyen en ámbitos como la economía, las finanzas, los negocios y la administración. En conjunto, estos profesores se han sumado al trabajo desarrollado por el resto de la planta académica de la Escuela a lo largo de varias décadas. Asimismo, la dirección de la institución ha promovido la participación de profesores con dedicación parcial en las tareas de la Escuela, con el fin de complementar la labor de la planta permanente. La ampliación de la planta académica ha implicado un dinamismo en la vida de la Escuela. Se han incorporado profesores de distintas edades, modificando la composición etaria de la institución. También se han incorporado personas que provienen de otros países, dándole un carácter internacional y culturalmente diverso. Finalmente, varios de los nuevos miembros del cuerpo académico poseen experiencias de formación en programas de pregrado distintos al de ingeniería comercial, lo que implica que no son ex alumnos de la
Escuela, y además poseen formación de postgrado en áreas diversas como ya hemos señalado. Esto ha enriquecido el trabajo desarrollado en la institución y ha transformado la sociabilidad de la comunidad universitaria. Por ello, estos cambios han sido percibidos como positivos al favorecer la construcción de una Escuela diversa que se adapta a los cambios globales y que es capaz de transformarse en un polo de atracción para especialistas de distintas ciudades y países.
En segundo lugar, la unidad académica ha desarrollado un plan sostenido de fortalecimiento de la formación de postgrado y de la investigación, reconociendo dichos ámbitos como una parte fundamental de su desarrollo en las últimas décadas. Como hemos visto, el crecimiento hacia dichas áreas fue ocurriendo, paulatinamente, a través de la dictación de programas de postítulo y diplomados, y un MBA de alto nivel y prestigio. Estos programas se han realizado en la región de Valparaíso, en otros lugares de Chile y también en el extranjero, demostrando la capacidad de adaptarse a nuevos escenarios. Desde el 2012, la Escuela comenzó a impartir, en colaboración con la Escuela de Pedagogía y la Escuela Ingeniería Industrial de la PUCV, el Magíster en Liderazgo y Gestión en Organizaciones Escolares, ampliando su quehacer a otras áreas de formación académica y profesional286. Esta iniciativa ha mostrado su apertura a un diálogo interdisciplinario, lo que se ha visto también reflejado en la composición de su planta de profesores.
En paralelo, la comunidad de la Escuela concuerda en la necesidad de incrementar los niveles de investigación que permita crear conocimiento de avanzada en las distintas áreas disciplinares que se cultivan en su interior. Esto ha implicado un ajuste en las tareas desempeñadas por los académicos, debiendo atender, al mismo tiempo, las exigencias en el ámbito de la docencia, investigación, gestión y vinculación con el medio. En este contexto, el cuerpo de profesores reconoce que deben abordar el desafío de transitar desde una formación profesional, basada mayoritariamente en un enfoque de carácter práctico, hacia uno que esté informado por los avances en investigación que los propios académicos realizan. Esto implica involucrar tanto a académicos como estudiantes en el desarrollo de investigaciones que permitan analizar las dinámicas, complejidades y nuevas realidades que enfrentan actualmente los egresados de ingeniería comercial en el mundo del trabajo. Esto requiere
286 “Magíster en Liderazgo y Gestión en Organizaciones Escolares es destacado por la Red Telescopi Chile”, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, jueves 14 de diciembre de 2023, https://www.pucv.cl/pucv/noticias/destacadas/magister-en-liderazgo-y-gestion-enorganizaciones-escolares-es-destacado
fortalecer una enseñanza que se funde en un enfoque teórico-práctico, es decir, que sea capaz de establecer un diálogo fructífero entre quienes desarrollan investigación y quienes conocen las exigencias y vaivenes que enfrentan las empresas u otras organizaciones en las sociedades contemporáneas287. Como lo plantea Mario Valcarce, en el mundo actual “lo único permanente es el cambio”. Por ello, es fundamental desarrollar las capacidades necesarias para enfrentar los nuevos escenarios que están surgiendo288
Ante este desafío, varios académicos de la Escuela están mostrando avances significativos en el logro de dicha tarea dado su nivel de formación, sus competencias de investigación y el compromiso con el proyecto institucional. Así lo evidencia la creciente adjudicación de proyectos con financiamiento externo en temáticas asociadas a las relaciones entre empleadores y la formación técnico profesional, el desarrollo territorial y la innovación en América Latina, entre otras iniciativas289. Estos casos evidencian el firme compromiso de la Escuela con la generación de investigación aplicada, orientada a profundizar en la comprensión de los contextos sociales, económicos y productivos, con el propósito de enriquecer la formación académica de sus estudiantes. En el acto de inauguración del año académico del 2025, el director Rodrigo Navia señalaba que estamos viviendo un contexto altamente cambiante, con incertidumbres y presencia de urgencias sociales y económicas tanto a nivel local como global. En su reflexión, el director planteaba la responsabilidad de la Escuela como un centro de conocimiento y formación universitaria para enfrentar los nuevos escenarios. Para ello, hacía un llamado para que las nuevas generaciones de estudiantes y profesores que se han incorporado recientemente a la institución asuman la responsabilidad de mantener el sello de la institución. Les indicaba que “con esperanza y afecto quienes lleva[ban] más tiempo en [esa] comunidad, confía[ban] en que tomarán la posta y contribuirán al crecimiento de esta Escuela, poniendo lo mejor de sí”. En ese camino, tenían que apuntar a “que los logros colectivos, el colocar en el centro de [su] acción a las personas, especialmente a [los] estudiantes, y el compromiso con
287 Entrevista a Paulina Bravo.
288 Entrevista a Mario Valcarce.
289 Véase, por ejemplo: “Profesora Paulina Bravo se adjudica proyecto FONDECYT”, Escuela de Negocios y Economía, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, https://www.pucv.cl/ uuaa/negocioseconomia/profesora-paulina-bravo-se-adjudica-proyecto-fondecyt; “Proyecto Fondecyt adjudicado. Prof. Félix Modrego”, https://es.linkedin.com/posts/enepucv_noscomplace-informar-que-el-proyecto-de-activity-7290430496054886400-w8B-; “Escuela de Negocios y Economía incorpora a nueva académica”, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, lunes 12 de mayo de 2025, https://www.pucv.cl/pucv/noticias/primera-persona/ escuela-de-negocios-y-economia-incorpora-a-nueva-academica
una institución mayor como la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso” debían seguir “siendo los pilares del quehacer” de la Escuela. En su mirada, la PUCV “solo [podría] cumplir su misión si cada uno de [los integrantes de la Escuela], desde su rol que le corresponde, [actuaba] con genuino compromiso y [buscaba] la excelencia”290. En tal sentido, la comunidad de la Escuela debe conocer y recordar su historia, transmitir el sentido del proyecto que le ha dado fundamento desde sus orígenes e involucrarse en el proceso de construcción de su propio futuro.
290 “Inauguración Año Académico 2025- Escuela de Negocios y Economía PUCV”, Escuela de Negocios y Economía PUCV, https://www.youtube.com/watch?v=fF_6FWv-rto&t=6s
-Entrevistas
Entrevista a Raúl Allard. Valparaíso, 18 de octubre de 2024.
Entrevista a Carlos Aqueveque. Viña del Mar, 15 de enero de 2025.
Entrevista a Paulina Bravo. Viña del Mar, 11 de julio de 2025.
Entrevista a Soledad Cabrera. Viña del Mar, 24 de octubre de 2024.
Entrevista a Eduardo Cartagena. Viña del Mar, 29 de octubre de 2024.
Entrevista a Bernardo Donoso. Valparaíso, 26 de septiembre de 2024.
Entrevista a Claudio Elórtegui. Viña del Mar, 16 de enero de 2025.
Entrevista a Pablo Escárate. Viña del Mar, 10 de octubre de 2024.
Entrevista a Mónica Montejo. Viña del Mar, 1 de julio de 2025.
Entrevista a Rodrigo Navia. Viña del Mar, 3 de octubre de 2024.
Entrevista a Juan Orellana. Viña del Mar, 15 de abril de 2025.
Entrevista a Yolanda Reyes. Viña del Mar, 25 de octubre de 2024
Entrevista a Mario Valcarce. Viña del Mar, 15 de enero de 2025.
Entrevista a Reinhard Zorn. Valparaíso, 7 de febrero de 2025.
Entrevista con Reinhard Zorn. Viña del Mar, 12 de febrero de 2025.
-Documentos institucionales
Acuerdo de Acreditación N°228, Carrera de Ingeniería Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Comisión Nacional de Acreditación de
Pregrado, 25 de octubre de 2005, disponible en: https://www.cnachile.cl/ res/preg/RES-PREG-00083-01.pdf.
Acuerdo de Acreditación N°299, Carrera de Ingeniería Comercial Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Consejo de Acreditación del Área de Administración y Comercio Acredita CI, 20 de noviembre de 2013, disponible en: https://www.cnachile.cl/res/preg/RES-PREG-00083-02.pdf
Cuenta anual ICA 1998, Escuela de Ingeniería Comercial, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, 23 de abril de 1999.
Cuenta de Dirección Escuela de Ingeniería Comercial 1999, Escuela de Ingeniería Comercial, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, 15 de mayo de 2000.
Cuenta anual Dirección Escuela de Ingeniería Comercial 2002, Escuela de Ingeniería Comercial, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, 22 de abril de 2003.
Cuenta anual Dirección Escuela de Ingeniería Comercial 2003, Escuela de Ingeniería Comercial, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, 13 de mayo de 2004.
Cuenta anual Dirección Escuela de Ingeniería Comercial 2005, Escuela de Ingeniería Comercial, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, 5 de mayo de 2006.
Cuenta anual 2012 Escuela de Ingeniería Comercial, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, 2013.
Cuenta anual 2023 Escuela de Negocios y Economía, Escuela de Negocios y Economía, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Viña del Mar.
Decreto de Rectoría, orgánico n°14, Valparaíso, 11 de diciembre de 1974, Secretaría General, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Informe de autoevaluación carrera de Ingeniería Comercial PUCV, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, agosto 2013.
Orellana, Juan, Traspaso de la Dirección. Escuela de Ingeniería Comercial PUCV, Valparaíso, 2 de diciembre de 1999.
-Documentos de archivo Pedro Ibáñez Ojeda
Repositorio Digital Universidad Adolfo Ibáñez, Fondo Pedro Ibáñez Ojeda, Cajas N°14, N°58, N°62, N°63.
-Revistas y periódicos
Boletín Informativo, n°1-n°18, 1957-1961.
Correo Universitario, 1996.
Departamento Ingeniería Comercial, Universidad Técnica Federico Santa María, marzo 2016.
El Mercurio, Valparaíso, 1970.
Revista UCV, n°1-n°6, 1982-1985.
Sinergia, n°1-n°6, 1983-1988.
-Publicaciones impresas
25 años. Escuela de Negocios de Valparaíso, Fundación Adolfo Ibáñez 1955-1980. Viña del Mar, Fundación Adolfo Ibáñez, 1982.
Ahumada, Jorge, En vez de la miseria. Santiago de Chile, Editorial de Pacífico, 1958.
Escobar, Dionisio, Memoria Histórica de la universidad. Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2018.
Facultad de Comercio y Ciencias Económicas, Universidad Católica de Valparaíso, Fundación Isabel Caces de Brown, Valparaíso, 1940.
Facultad de Comercio y Ciencias Económicas, Universidad Católica de Valparaíso, Fundación Isabel Caces de Brown, Valparaíso, 1942.
Nueva legislación universitaria chilena, Consejo de Rectores Universidades Chilenas, Secretaría General, Santiago, 1981.
Pinto Santa Cruz, Aníbal, Chile, un caso de desarrollo frustrado. Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1959.
Prospecto 1937, Universidad Católica de Valparaíso, Fundación Isabel Caces de Brown, Valparaíso, 1937.
Reseña histórica de la Universidad Católica de Valparaíso 1928-1961. Valparaíso, Chile, 1961.
-Publicaciones web
“Bernardo Donoso Riveros (1990-1998)”, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, https://www.pucv.cl/pucv/la-universidad/bernardo-donoso-riveros-1990-1998.
Ceremonia de nombramiento, Escuela de Negocios y Economía, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, https://www.youtube.com/watch?v=dp4v4TZdWBA
“Entrevista a ex director ENE PUCV Eduardo Cartagena Novoa”, Escuela de Negocios y Economía, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, https://
www.pucv.cl/uuaa/negocioseconomia/entrevista-a-ex-director-ene-pucv-eduardo-cartagena-novoa.
“Escuela de Negocios y Economía incorpora a nueva académica”, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, lunes 12 de mayo de 2025, https://www. pucv.cl/pucv/noticias/primera-persona/escuela-de-negocios-y-eco nomia-incorpora-a-nueva-academica
“Estudiantes y graduados del MBA PUCV realizan Pasantía Académica Internacional en Dominican University de Chicago”, PUCV Santiago, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, https://www.pucv.cl/uuaa/ceapucv/noticias/ estudiantes-y-graduados-del-mba-pucv-realizan-pasantia-academica Fundación del Tucumán, Argentina, https://www.fundaciondeltucuman.com/institucional/.
Guerra, Juan Pablo, “Nueva sede de la Escuela de Negocios y Economía potencia la presencia de la PUCV en Recreo”, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 17 de diciembre de 2021, https://www.pucv.cl/pucv/nueva-sede-de-la-escuela-de-economia-y-negocios-potencia-la-presencia-de
“Inauguración Año Académico 2025- Escuela de Negocios y Economía PUCV”, Escuela de Negocios y Economía PUCV, https://www.youtube.com/watch?v=fF_6FWv-rto&t=6s
Ley núm. 12.851 Crea el Colegio de Ingenieros y el Colegio de Técnicos, Ministerio de Obras Públicas, Santiago, 11 de enero de 1958. Disponible en: https://bcn. cl/2mw3w.
“Magíster en Liderazgo y Gestión en Organizaciones Escolares es destacado por la Red Telescopi Chile”, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, jueves 14 de diciembre de 2023, https://www.pucv.cl/pucv/noticias/destacadas/ magister-en-liderazgo-y-gestion-en-organizaciones-escolares-es-destacado
“PUCV lamenta fallecimiento del querido profesor Renzo Devoto Ratto”, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 18 de agosto de 2016 https://www.pucv.cl/pucv/noticias/destacadas/pucv-lamenta-fallecimiento-del-querido-profesor-renzo-devoto-ratto.
“PUCV lamenta sensible fallecimiento del profesor Fernando Alvarado Quiroga”, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 30 de junio de 2023, https:// www.pucv.cl/pucv/noticias/destacadas/pucv-lamenta-sensible-fallecimiento-del-profesor-fernando-alvarado-quiroga.
“Profesora Paulina Bravo se adjudica proyecto FONDECYT”, Escuela de Negocios y Economía, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, https://www.
pucv.cl/uuaa/negocioseconomia/profesora-paulina-bravo-se-adjudica-proyecto-fondecyt
“Profundo pesar por fallecimiento del profesor Rodrigo Vergara Barbagelata (Q.E.P.D)”, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 17 de julio de 2018, https://www.pucv.cl/uuaa/negocioseconomia/noticias/profundo-pesar-por-fallecimiento-del-profesor-rodrigo-vergara.
“Proyecto Fondecyt adjudicado. Prof. Félix Modrego”, https://es.linkedin.com/ posts/enepucv_nos-complace-informar-que-el-proyecto-de-activity-7290430496054886400-w8B-
Tapia, Daniela, “Mario Valcarce: El cerebro financiero de Enersis”, 14 diciembre 2015, https://www.nuevamineria.com/revista/mario-valcarce-el-cerebro-financiero-de-enersis/
“UC lamenta fallecimiento del profesor emérito Fernando Ossa Scaglia, Pontificia Universidad Católica de Chile”, 11 junio 2025, https://www.uc.cl/noticias/ uc-lamenta-fallecimiento-del-profesor-emerito-fernando-ossa-scaglia/
Fuentes secundarias
Allard, Raúl, 35 años después. Visión Retrospectiva de la Reforma 1967-1973 en la Universidad Católica de Valparaíso. Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso de la Universidad Católica de Valparaíso, 2002.
Burgos, Raúl, “Por amor al pueblo”: la fundación de la Universidad Católica de Valparaíso y la promoción de la clase media en Chile en la década de 1920”, Atenea, n°528, 2023.
Caiceo, Jaime, “La responsabilidad social empresarial: aportes del Padre Alberto Hurtado en Chile”, El Futuro del Pasado, n°10, 2019.
Cancino, Víctor y Schmal, Rodolfo, “Sistema de Acreditación Universitaria en Chile: ¿Cuánto hemos avanzado?”, Estudios pedagógicos, vol. 40, n°1, 2014.
Casali, Aldo, “Reforma universitaria en Chile, 1967-1973. Pre-balance histórico de una experiencia frustrada”, Intus-Legere Historia, vol. 5, nº 1, 2011.
Castillo, Eduardo, “Artesanos, técnicos e ingenieros. La Escuela de Artes y Oficios de Santiago, EAO, Atenea, n°511, 2015.
Collier, Simon y Sater, Willian F., Historia de Chile, 1808-2017. Madrid, Akal, 2018. Ebook.
Cruz-Coke, Ricardo, “Evolución de las universidades chilenas, 1981-2004”, Revista Médica de Chile, vol. 132, n°12, 2004.
Edwards, José, “Historia del pensamiento económico en Chile, 1790-1970”, Jaksic, Iván, Estefane, Andrés y Robles, Claudio (eds.), Historia política de Chile,
1820-2010. Tomo III. Problemas económicos. Santiago, Fondo de Cultura Económica-Universidad Adolfo Ibáñez, 2018.
Estrada, Baldomero, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 90 años de historia 1928-2018. Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2018.
Frieden, Jeffrey A., Capitalismo global. El trasfondo económico de la historia del siglo XX. Barcelona, Crítica, 2007.
Gutiérrez, Claudio y Reynolds, Michael, “Institucionalización y profesionalización de la Ingeniería en Chile”, Quipu, Revista Latinoamericana de Historia de las Ciencias y la Tecnología, vol.16, n°1, 2014.
Harmer, Tanya y Riquelme, Alfredo (eds.), Chile y la Guerra Fría global. Santiago de Chile, RIL editores, 2014.
Harmer, Tanya, El gobierno de Allende y la Guerra Fría interamericana. Santiago, Ediciones UDP, 2013.
Huneeus, Carlos, La reforma universitaria veinte años después. Santiago, Corporación de Promoción Universitaria, 1988.
Ibáñez, Adolfo “Los ingenieros, el Estado y la política en Chile. Del Ministerio de Fomento a la Corporación de Fomento, 1927-1939”, Historia, vol. 18, 1983.
Kaplan, Andreas, “European management and European business schools: Insights from the history of business schools”, European Management Journal, vol. 32, n°4, 2014.
Khurana, Rakesh y Penrice, Daniel, “Business Education: The American Trajectory”, Morsing, Mette y Sauquet Rovira, Alfons (eds.), Business Schools and Their Contribution to Society. London, SAGE Publications, 2011.
Krebs, Ricardo, Muñoz, María Angélica y Valdivieso, Patricio, Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 1888-1998. Tomo I. Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 1998.
Leme, María y Wood, Thomaz, “Creating a Business School Model Adapted to Local Reality: a Latin American Perspective”, Morsing, Mette y Sauquet Rovira, Alfons (eds.), Business Schools and Their Contribution to Society. London, SAGE Publications, 2011.
Mellafe, Rolando, Rebolledo, Antonia y Cárdenas, Mario, Historia de la Universidad de Chile. Santiago, Ediciones de la Universidad de Chile, 1992.
Meller, Patricio, Un siglo de economía política chilena (1890-1990). Santiago, Editorial Andrés Bello, 2007.
Ortega, Luis, “On the Origins of the ‘(Neo)liberal Project’ in Chile: Entrepreneurs in the 1950s”, Llorca-Jaña, Manuel, Miller, Rory M., y Barría, Diego (eds.), Capitalists, Business and State-Building in Chile. Cham, Palgrave Macmillan, 2019.
Parker, Martin, Shut Down the Business School. What’s Wrong with Management Education. London, Pluto Press, 2018.
Silva, Patricio, “The Chilean Developmental State: Political Balance, Economic Accommodation, and Technocratic Insulation, 1924-1973”, Ferraro, Agustin y Centeno, Miguel (eds.), State and Nation Making in Latin America and Spain. The Rise and Fall of the Developmental State. Cambridge, Cambridge University Press, 2019.
Serrano, Sol, Ponce de León, Macarena y Rengifo, Francisca, Historia de la Educación en Chile (1810–2010) Tomo II. La educación nacional (1880-1930). Taurus, Santiago, 2012.
Tolentino Mendonça, José, La amistad. Un encuentro que llena la vida. Bilbao, Mensajero, 2024.
Torres Dujisin, Isabel, “La década de los sesenta en Chile: la utopía como proyecto”, Historia Actual Online, n°19, 2009.
Torres, Isabel, La crisis del sistema democrático: las elecciones presidenciales y los proyectos políticos excluyentes. Chile 1958-1970. Santiago, Editorial Universitaria, 2014.
Torres Vásquez, Rita, “Revolución de los papeles: Una mirada desde la Revista de la Universidad Técnica del Estado (1969-1973) al proceso de la Reforma Universitaria en Chile”, Latin American Research Review, vol. 57, nº 1, 2022.
Traverso, Enzo, El pasado. Instrucciones de uso. Historia, memoria, política. Madrid, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 2007.
Urbina, Rodolfo y Buono-Core, Raúl, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Desde su fundación hasta la reforma 1928-1973. Un espíritu, una identidad. Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2004.
Vergara, Ángela, “Chilean Workers and the Great Depression, 1930-1938”, Drinot, Paulo y Knight, Alan (eds.), The Great Depression in Latin America. Durham-Londres, Duke University Press, 2014.




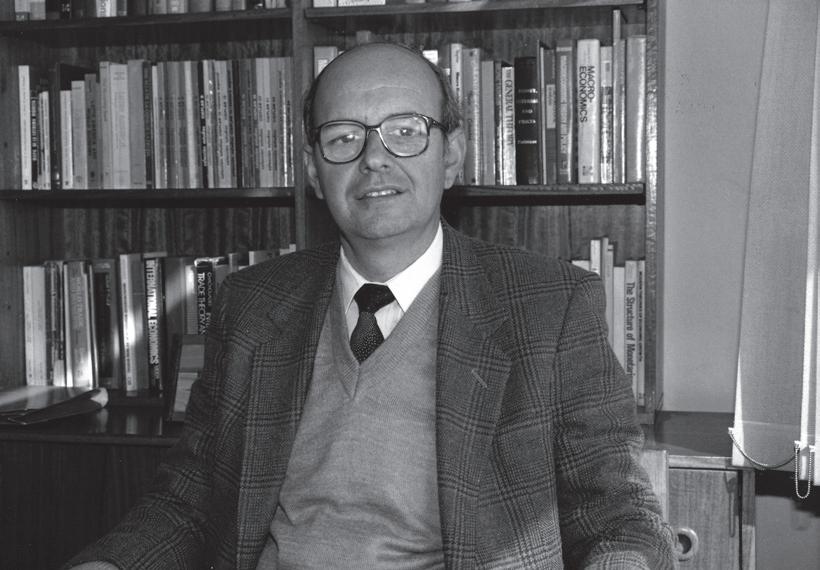



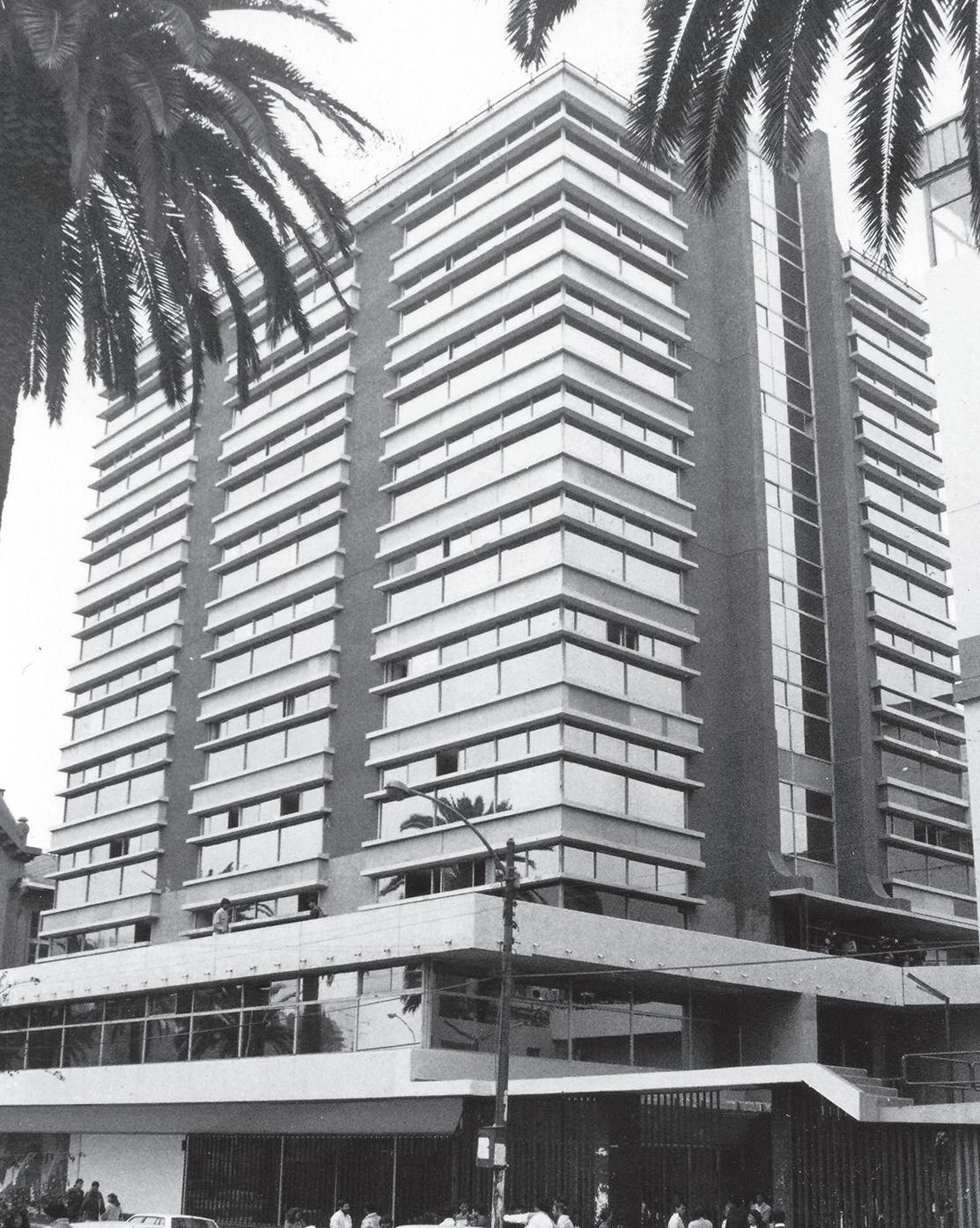

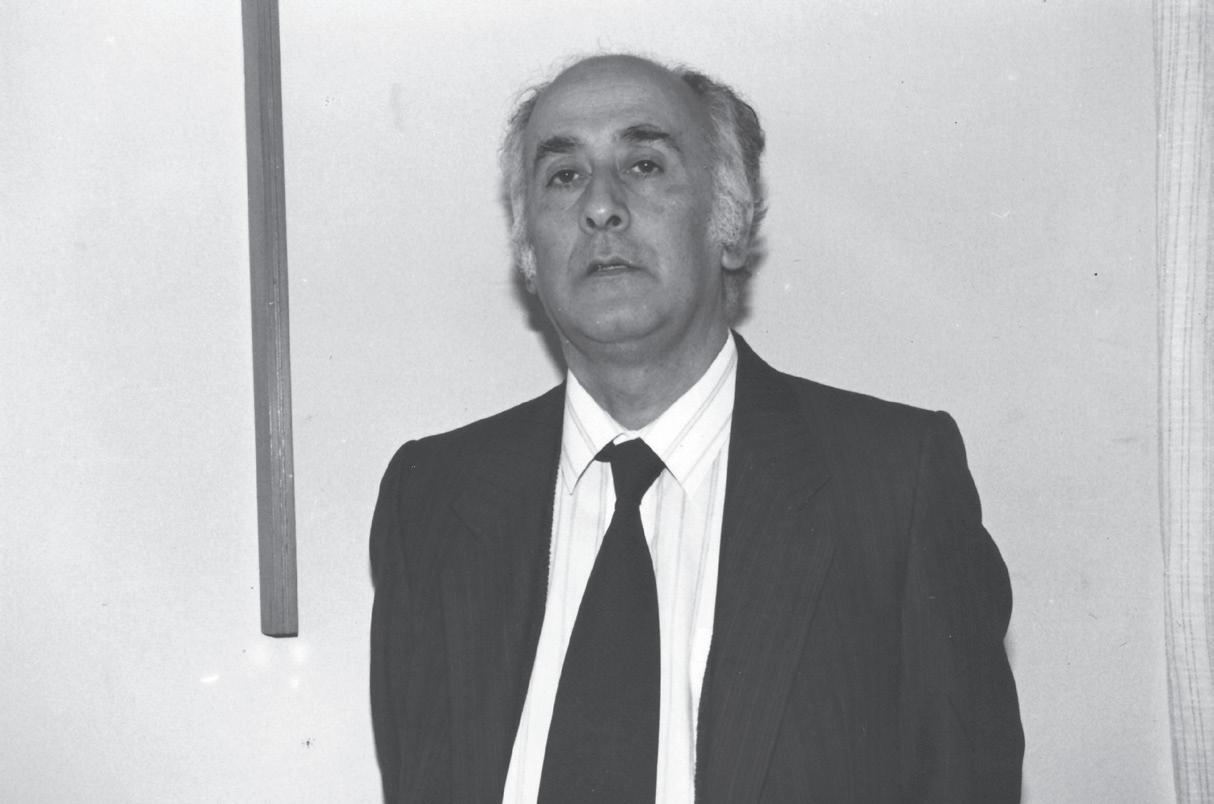

O Cena de exalumnos y profesores (noviembre de 2003)
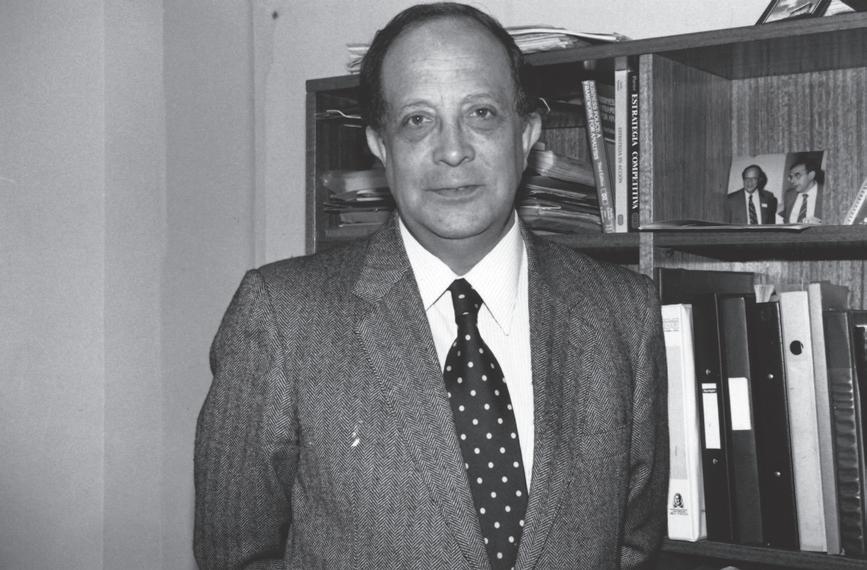

O Cuerpo de profesores en la sede del Cerro Concepción

O Actividad de graduación en el marco del convenio entre la Escuela y la Fundación del Tucumán




O Seminario de Estudiante a Empresario (Valparaíso, 27-28 de agos to de 1992)


O Actividad (Valparaíso, octubre de 2018)

O Conferencia del economista y político chileno Alejandro Foxley en la PUCV, 2003

O Actividad (Valparaíso, octubre de 2018)

O Conferencia del economista y político Alejandro Foxley, 2003


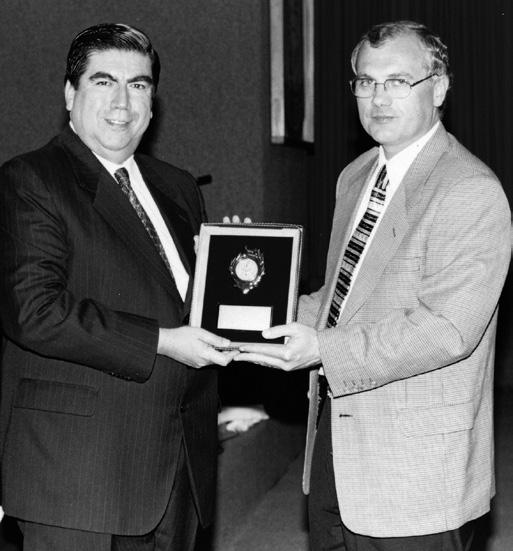

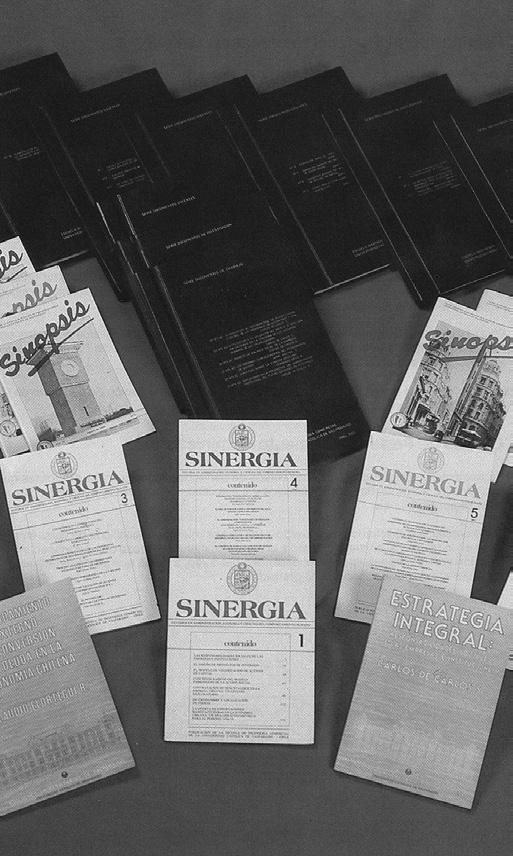

O Titulados de Ingeniería Comercial

O Titulados de Ingeniería Comercial

O Titulados de Ingeniería Comercial

O Titulados de Ingeniería Comercial

O Titulados de Ingeniería Comercial

O Titulados de Ingeniería Comercial

O Profesores
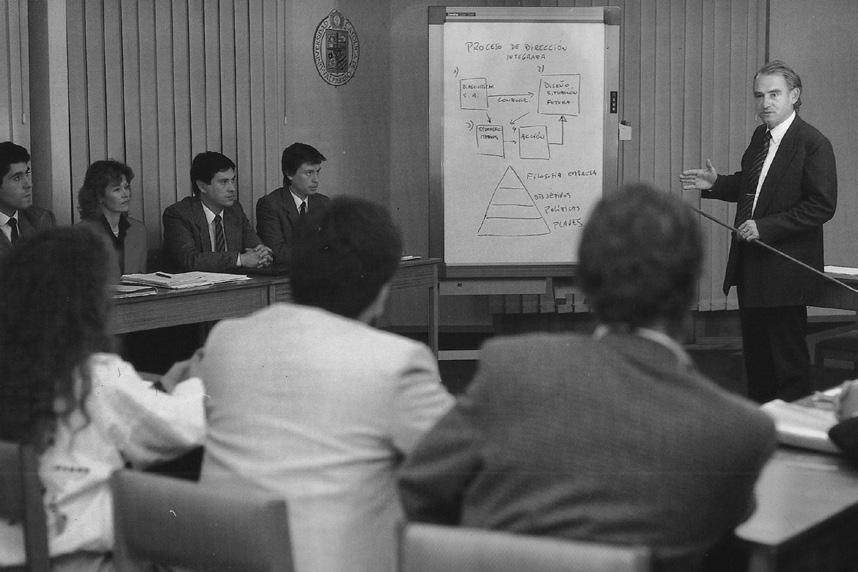
O Profesores y estudiantes

O Profesores y estudiantes
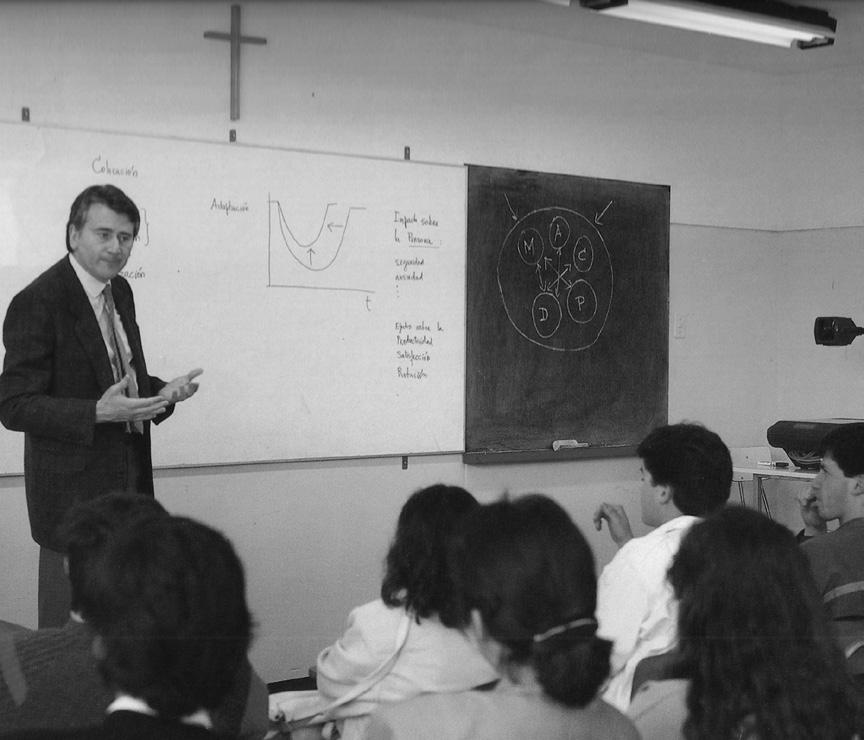
O Profesores y estudiantes

O Profesores

O Profesores

O Yolanda Reyes

O Claudio Elórtegui, rector de la PUCV, Mónica Montejo, esposa de Renzo Devoto, y Gonzalo Duarte, Gran Canciller de la PUCV, en ceremonia de reconocimiento Fides et Labor póstumo al profesor Renzo Devoto, 2017

O Alejandro Foxley y estudiantes de la PUCV en su visita a la universidad, 2003
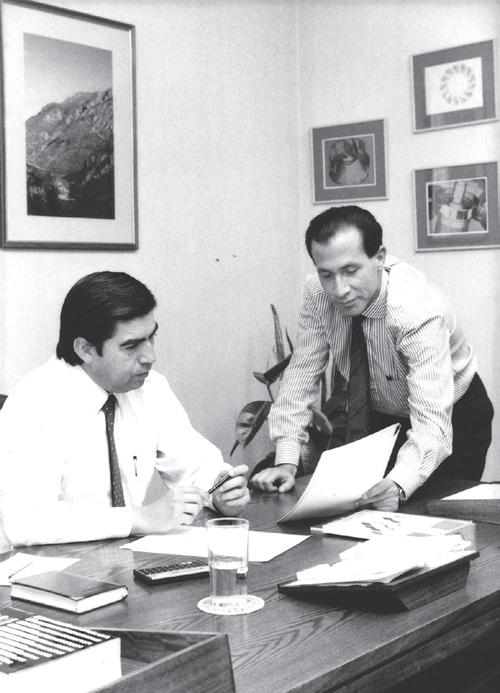
O Profesores
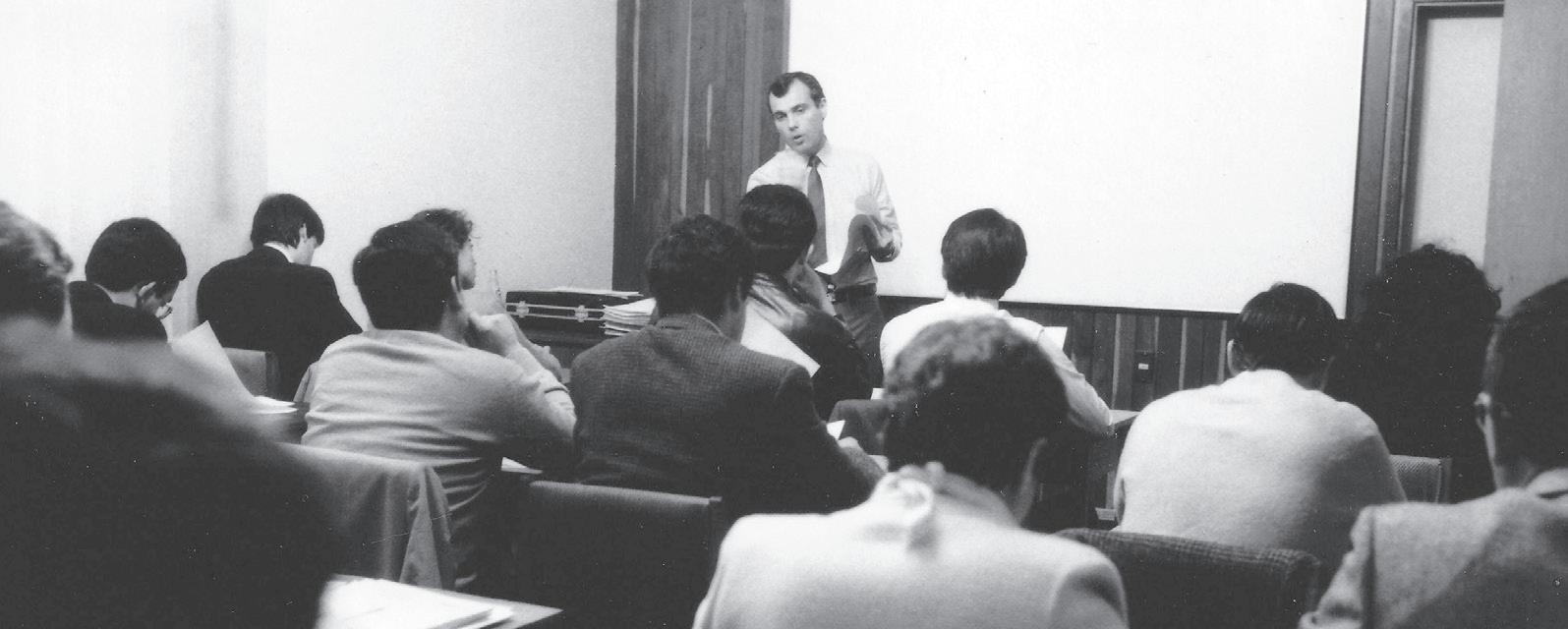
O Profesores y estudiantes







O Inauguración Año Académico, 2025


O Seminario con el economista Andrés Velasco, 2015. De izq. a der. Renzo Devoto, Andrés Velasco
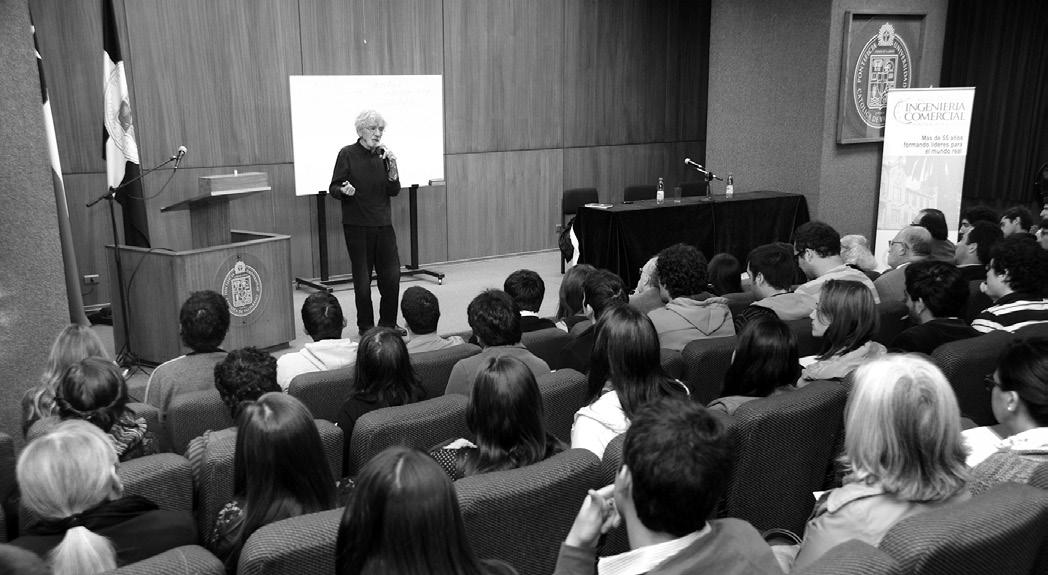


O Reunión Escuela de Negocios y Distrito de Innovación V21, 2025

O Conversatorio con el Dr. Óscar Landerretche, 2025


















O Profesora y estudiantes O Profesora y estudiantes

O Estudiantes

Esta publicación conmemora los setenta años de la Escuela de Negocios y Economía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Fundada en 1955, su historia se entrelaza con la evolución de la enseñanza de la ingeniería comercial en Chile, las reformas universitarias, los desafíos políticos del país y el desarrollo de nuevas formas de comprender la economía, los negocios y la gestión en contextos cambiantes.
El libro ofrece una reconstrucción rigurosa de los orígenes, transformaciones y consolidación de la Escuela, desde su nacimiento en el seno de la Facultad de Comercio y Ciencias Económicas hasta su fortalecimiento institucional en democracia y su proyección hacia el centenario de la universidad. El texto se apoya en fuentes documentales, entrevistas y archivos inéditos que permiten una mirada crítica, detallada y profunda.
El libro revisa la trayectoria institucional de la ENE PUCV y propone una reflexión sobre el sentido histórico y formativo de una comunidad académica que ha sostenido una clara vocación pública, que se adapta a los cambios del entorno y es líder en la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo del país.
A través de sus capítulos, este ejercicio de memoria y visión, revela un proyecto universitario que combina identidad, excelencia y apertura. La ENE PUCV se proyecta con claridad al futuro haciendo de la economía, la gestión y la ética pública un espacio formativo de significativo valor para el país.
