GOLPE DE ESTADO EN CHILE
Miradas y reflexiones desde la Historia

DAVID ACEITUNO SILVA
CLAUDIO LLANOS REYES (Editores)


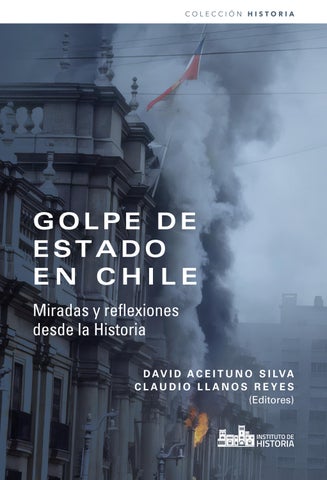



GOLPE DE ESTADO EN CHILE.
Miradas y reflexiones desde la H istoria
© David Aceituno Silva / Claudio Llanos Reyes (Editores)
Primera edición, julio 2025.
Registro de Propiedad Intelectual 2025-A-7086
ISBN: 978-956-17-1183-9
Derechos Reservados
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Av. Errázuriz 2930, Valparaíso info@edicionespucv.cl www.edicionespucv.cl
Dirección Editorial: David Letelier Diseño: Alejandra Larraín
La presente publicación corresponde a la Colección Historia y sus capítulos fueron arbitrados por Evaluadores Externos y el Comité Editorial del Instituto de Historia PUCV conformado por los Editores, la Dirección y la Jefatura de Investigación.
Obra licenciada bajo Creative Commons
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es
7 PRESENTACIÓN
Ricardo Iglesias Segura
11. PRÓLOGO
LAS DIMENSIONES HISTÓRICAS DEL GOLPE DE ESTADO DE 1973 EN CHILE
Claudio Llanos Reyes
19. SIGNIFICADO Y MEMORIAS DE LA DICTADURA
CHILENA A MEDIO SIGLO DEL GOLPE
Itziar Vañó de Urquijo y Joan del Alcázar
41 CRISIS DE LA DEMOCRACIA Y EL GOLPE DE ESTADO EN NARRATIVAS POLÍTICAS AUTOBIOGRÁFICAS
David Aceituno Silva
67. LA DICTADURA CIVIL MILITAR EN CHILE (1973-1990):
El mundo común, el rol de la historia y nuevos caminos
Felipe Zurita Garrido
93. CONSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADOS HISTÓRICOS Y MEMORIA. Representaciones pictográficas sobre la dictadura cívico militar en Chile
Carolina Chávez Preisler, Belén Meneses Varas, Evelyn Ortega Rocha y Alexis Sanhueza Rodríguez
133. LA UNIVERSIDAD DEL NORTE EN TIEMPOS DE ALLENDE Y EL GOLPE MILITAR DEL 11 DE SEPTIEMBRE. Las circunstancias que me envolvieron José Antonio González Pizarro
167. LAS DOS ALEMANIAS Y EL GOLPE MILITAR DE 1973: Reacciones y percepciones en la guerra fría global
Stefan Rinke
201. SOLIDARIDAD CON CHILE EN EL MEDIO CINEMATOGRÁFICO EUROPEO
Carolina Amaral de Aguiar
227. SOBRE LOS EDITORES
La dictadura chilena ha sido un tema de estudio recurrente en nuestra historiografía nacional, así como en otras disciplinas como la literatura, el arte, el cine o la economía, su análisis resurge inevitablemente en cada década de conmemoración. En el reciente año 2023, la discusión se enmarcó en un proceso político y social aún más amplio para Chile: dos periodos electorales que pusieron a la Constitución de 1981 en el centro del debate público, y unas elecciones en las que un nuevo sector político de izquierda alcanzó la presidencia, tensionando las estructuras tradicionales del sistema de partidos de la postdictadura.
Los 50 años del Golpe podían ser una nueva oportunidad para ver el futuro con una mirada democrática ha traído también consigo una mayor polarización sobre el presente y el pasado político, con reivindicaciones dictatoriales por parte de algunos políticos que han ido adoptando posturas extremas de cara a tener más beneficios electorales. Esta situación que no es inédita en nuestro país, sino que tiene un carácter global en vista de la popularidad que trae consigo discursos cada vez más extremos, demanda más reflexión sosegada sobre el pasado.
La dictadura en cualquiera de sus formas debe ser denunciada, para esto existen diversas herramientas, tanto políticas como judiciales, pero también existen y se necesitan acciones intelectuales y sociales que remarquen la necesidad de volver sobre la memoria reciente para educar en democracia a todos los ciudadanos. Una de
estas es la Historia, y su debate académico, donde se puede volver a proponer lecturas sobre el pasado que nos ayuden a pensar en la no repetición, pero también en la educación formal y no formal de los miles de niños, jóvenes y adultos que se ven expuestos día a día a noticieros y redes sociales que suelen distribuir narrativas que pocas veces coinciden con la reflexión seria del pasado y sus complejidades.
Durante la conmemoración de los cincuenta años, el Instituto de Historia asumió el desafío de abrir espacios de debate sistemático sobre el golpe de Estado en Chile, desde la investigación histórica y su enseñanza. A lo largo de ese año, se realizaron seminarios que contaron con la participación de destacados historiadores del país, permitiendo que decenas de estudiantes de licenciatura y pedagogía compartieran sus impresiones en torno a las investigaciones más recientes sobre el tema. Estas actividades incluyeron una jornada especial en septiembre, en la que participaron el Premio Nacional de Historia 2022, Rafael Sagredo, y otros reconocidos investigadores, como Karen Alfaro, Jaime Vito, Mauricio Rojas Casimiro, Rolando Álvarez, Ulises Cárcamo, entre otros.
Algunos de estos invitados, entre los que contamos destacados investigadores internacionales como Stefan Rinke, Carolina Amaral de Aguiar, Itziar Vañó de Urquijo y Joan del Alcázar colaboraron con sus textos para dejar constancia de dichas reflexiones, las cuales son las que dejamos en este libro para el lector interesado. Este es un libro con mirada amplia sobre el problema, con un enfoque que va más allá de la discusión política o partidista, que observa vertientes tan diversas como el cine, el testimonio, la educación, etc.
Este volumen representa, sin duda, un aporte significativo al análisis crítico de nuestro pasado reciente, una reflexión que hemos convocado desde la historia, la historiografía y el quehacer académico. Confiamos en que las páginas que siguen permitan al lector acceder a un debate riguroso y plural, especialmente en un contexto en que se hace cada vez más urgente afirmar principios fundamentales para la convivencia democrática. En efecto, la ne-
cesidad de consolidar un consenso basado en el “nunca más a la dictadura” y en la profundización de la democracia constituye un desafío ineludible para la sociedad chilena y para el mundo contemporáneo.
Ricardo Iglesias Segura Director del Instituto de Historia.
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Claudio Llanos Reyes Instituto de Historia
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso claudio.llanos@pucv.cl
El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 constituye un momento histórico clave que marcó el inicio de numerosos procesos y debates políticos, sociales, económicos y culturales que han definido la historia reciente de Chile. En el campo de la investigación histórica y en las diversas aproximaciones al pasado, se han desarrollado, con distintas intensidades, investigaciones y discusiones en torno a las violaciones a los derechos humanos, así como a las reformas estructurales en áreas como el sistema de pensiones y la salud, entre otras. Una parte significativa del Chile actual se delineó durante los años de la dictadura, en un contexto de represión, estado de sitio, complicidad y silencio, en el cual se impusieron decisiones cuyos efectos perduran hasta hoy. A nivel internacional, mientras algunos sectores, como operadores económicos, celebraban la noticia del golpe, desde otros se impulsaban protestas y manifestaciones de apoyo al gobierno derrocado. Así 12 de septiembre de 1973, el periódico británico The Guardian informaba que,
“En Nueva York, los futuros del cobre negociados en la bolsa de productos básicos subieron mientras el mercado reaccionaba favorablemente a la noticia de la caída de
Allende. En París, los partidos de izquierda convocaron una marcha de protesta hacia la embajada de Chile. Se esperan manifestaciones similares hoy en Londres”1
El 16 de septiembre de 1973, el semanario alemán Der Spiegel publicó,
“«Luchar hasta el final»
Tres años después de su victoria electoral, cayó el presidente de Chile, Allende, el primer jefe de Estado marxista elegido democráticamente en el mundo, entre las ruinas de su palacio de gobierno, bombardeado por tropas golpistas. En el fuego del ejército fracasó un experimento que buscaba unir socialismo y libertad”.2
El golpe de Estado y la dictadura que le siguió representaron tanto la elección de sectores que, dentro y fuera de Chile, no estuvieron dispuestos a asumir las dinámicas de la democracia chilena y su historia republicana, como la expresión del neoliberalismo en tanto nueva forma de definición de las relaciones políticas, sociales y económicas. Desde la década de 1930, este venía cuestionando no solo la economía planificada del modelo socialista, sino también el liberalismo social, las políticas de bienestar, las organizaciones de trabajadores, los derechos laborales, la justicia social, etc.; es decir, todo el entramado que, desde el occidente capitalista, se había construido para mejorar las condiciones de vida, las relaciones sociales y preservar la existencia misma de las formas de producción y propiedad.
La “vía chilena al socialismo” fue una experiencia histórica que se desarrolló en un contexto internacional marcado por propuestas, demandas sociales y luchas políticas que cuestionaban los órdenes sociales, políticos y económicos existentes del capitalismo. En el
1 Gott, Richard, “Allende ‘dead’ as generals seize power”. The Guardian, 12 de septiembre de 1973.
2 »Kämpfen bis zum Ende«. Der Spiegel, 16 de septiembre de 1973.
horizonte de la Revolución Cubana y las movilizaciones internacionales de 1968, el gobierno encabezado por Salvador Allende representó la expresión de ese impulso internacional, con una propuesta de alcanzar el socialismo mediante el respeto a las normas institucionales y a la democracia. Por supuesto, su orientación económica no se centraba en las lógicas de mercado que luego se impondrían por la vía autoritaria, sino en la implementación de una economía que reconocía tres sectores o áreas: social, mixta y privada.
Fue por su novedad como vía de transformación y su localización epocal que la Unidad Popular despertó el interés, entusiasmo, apoyo y solidaridad internacional. La experiencia chilena era vista como una posibilidad de romper con las revoluciones violentas y lograr “la segunda independencia”. Pero desde otras ópticas e intereses, el gobierno de Salvador Allende representaba un peligro a la trayectoria histórica nacional, a los valores “de la nación” y al orden internacional, a la presencia de los Estados Unidos de Norteamérica en la región. Estos sectores aliados lograron mayor impulso y éxito en su oposición al gobierno que aún con sus éxitos iniciales como el crecimiento económico del primer año y la nacionalización del cobre, entre otros, se debilitaba y fracturaba en sus estrategias frente a las acciones de sus oponentes, desde el asesinato al general Schneider, los boicots, acaparamiento y paros patronales.
Así la Unidad Popular solo podía esperar “ganar la batalla de producción”, mantener la lealtad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y en última instancia triunfar en un referéndum que no se pudo convocar por el golpe de Estado.
La Unidad Popular, su desenlace y la dictadura que le sucedió marcaron no solo la historia nacional, sino que significó un acontecimiento que colocó a Chile en el escenario internacional de la solidaridad con los detenidos, los exiliados y el conjunto de víctimas de la dictadura. El país también se transformó en el terreno de experimentación de las ideas neoliberales dando protagonismo internacional a propuestas económicas que marginales desde los años 1930 pasaban a ser protagonistas principales de las reformas económicas de los años 1980 a nivel internacional. Antes de Thatcher y Reagan el “experimento chileno” observado por David
Harvey, se había transformado en referencia de una nueva época centrada en el mercado.
El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 constituye uno de los elementos que nos permiten identificar una cesura histórica en la historia de Chile, que se inscribe en un proceso mayor e internacional de transformaciones pues desde mediados durante la década de 1970 las turbulencias económicas fueron liquidando en muchas sociedades parte importante de los “años dorados del capitalismo”. En este contexto, la Unidad Popular fue la expresión local de dinámicas de movilización política y social que agitaron a muchas sociedades a nivel internacional desde la segunda mitad de los años 1960. Así el fin de la Unidad Popular es también uno de los eventos que marcan el fin de una época a nivel internacional.
En tanto expresión de una ruptura histórica, el golpe de Estado puede entenderse como una matriz fundamental para interpretar tanto el Chile en dictadura que dicho acontecimiento inauguró, como el país que existía antes del 11 de septiembre de 1973. Tal como lo evidencian los trabajos de David Aceituno y José Antonio González, las experiencias y testimonios vinculados a la radicalización política, la resistencia de diversos sectores frente a los cambios y la pérdida de poder, así como la denominada “crisis de la democracia” y el propio golpe como hecho histórico, constituyen dimensiones clave para aproximarse a una historia en la que las evidencias no se reducen a datos o documentos de archivo, sino que también forman parte esencial de la vida individual y social.
En línea con lo anterior, el artículo de Itziar Vañó y Joan de Alcazar nos plantea la importancia de articular de forma crítica la memoria y el trabajo histórico son temas centrales tanto para la adecuada aproximación al pasado, como para responder al compromiso que la disciplina histórica tiene de presentar de forma veraz, con evidencias, análisis e interpretación lo que la dictadura de Pinochet representó en violación a derechos humanos y con dejar un país con más de 40% de su población en la pobreza. La memoria es un campo para el trabajo de historiadores e historiadoras, un campo que debe ser considerado con seriedad, donde se corre el riesgo de que las
subjetividades de las memorias desde el poder y sus intereses se impongan con el desprecio a las pruebas y evidencias. Y donde las víctimas de la dictadura experimenten nuevas descalificaciones. En tiempos de negacionismos burdos o sofisticados este es un tema central para la investigación y reflexión histórica.
El periodo abierto en septiembre de 1973 hasta el fin de la dictadura militar con colaboración civil constituye un asunto que plantea un importante problema no solo para lo que es la investigación histórica, sino que también en la enseñanza de la misma. La importancia de la disciplina histórica en la formación de una ciudadanía consciente y crítica frente a los abusos y crímenes cometidos es un asunto de mayor relevancia y es por esa razón que lo que se ensaña sobre la dictadura en Chile se vuelve un tema tanto de debate sobre política educativa como de tensión a nivel de las “comunidades escolares”, es en este terreno donde muchas veces el cruce entre “memorias” e historia se vuelve problemático.
En este contexto, la necesidad de avances en la investigación histórica sobre la dictadura puede ser una importante contribución a mejorar la calidad de la vida democrática y la valoración de la justicia social. En este campo los artículos de Felipe Zurita y Carolina Chávez et al., nos plantean los importantes desafíos y relaciones que la enseñanza de la historia y la investigación histórica plantean tanto para el avance en el conocimiento, como por su contribución a un debate público claramente informado y éticamente responsable en la formación de la valoración y respeto de los derechos humanos. De más está señalar que este tema que parecía resuelto y de creciente consenso hace unos años ha mostrado su fragilidad a nivel político y social. Son necesarios nuevos abordajes a la alteración de la vida que implicó el golpe de estado, con su violencia y persecución, con violaciones a los derechos humanos que se desplegaron a nivel internacional con victimas fuera del país, y una coordinación represiva de las dictaduras latinoamericanas.
Dada la relevancia y la atención que atrajo la “vía chilena al socialismo”, tanto por sus características como por su desenlace, así como por el impacto de la dictadura que se instauró tras el golpe
de Estado, la situación chilena movilizó diversos análisis políticos, formas de solidaridad y colaboraciones en distintos niveles. Como muestra Stefan Rinke en el caso de las dos Alemanias, se desplegaron intensos debates para comprender las dinámicas que condujeron al golpe de Estado y sus significados. La solidaridad, en este contexto, adoptó distintas dimensiones. Desde su perspectiva, en la República Federal de Alemania (RFA), “el idealismo de los ideales de izquierda” se vio limitado por la oposición de sectores políticos de derecha, que expresaron simpatía por la junta militar, aunque fue precisamente en este país donde, a nivel de sociedad civil, “pudo desarrollarse libremente el activismo de izquierdas”. Un caso distinto fue el de la República Democrática Alemana (RDA), que, mientras ejercía un estricto control y vigilancia a través de su policía política (Stasi) sobre los exiliados chilenos y su propia población, difundía su solidaridad con Chile, aunque con el objetivo añadido de reforzar, mediante la propaganda, la legitimidad de su propio régimen,
“La solidaridad con Chile se convirtió en un tema central de la propaganda oficial. Miles de niños y jóvenes enviaron, por ejemplo, postales con la imagen de Luis Corvalán a Chile. El presidente del Partido Comunista había sido encarcelado por la junta militar. Cuando Corvalán fue finalmente liberado en diciembre de 1976 en un intercambio por un disidente soviético, esto fue celebrado como una «victoria de las fuerzas del progreso» y un ejemplo de «grandeza moral», que «inspira a nuestra juventud a realizar hazañas cada vez mayores por la paz y el socialismo, por el fortalecimiento integral de nuestra RDA socialista».3
Es importante destacar que, también la solidaridad se desplegó en el plano de la cultura en Europa, así nos lo presenta Carolina Amaral de Aguiar, considerando que “la solidaridad con Chile en
3 Asyl im Sozialismus. Wie chilenische Flüchtlinge in der DDR lebten. 23. Oktober 2020, 13:12 Uhr. https://www.mdr.de/geschichte/ddr/politik-gesellschaft/ chilenische-fluechtlinge-asyl-100.html
los países europeos debe entenderse como una consecuencia de los «años 1968», expresión con la que se conoce a la “ola global” de protestas urbanas que tomó las calles de muchas ciudades de Europa y América Latina a finales de los sesenta”, que en caso de las acciones de cineastas incluyeron filmar y registrar para el mundo el Chile de la dictadura, denunciándola”.
Y como sabemos, la solidaridad es un tema importante pues se llevaron adelante acciones como las del Chile Solidarity Campaign (CSC) en el Reino Unido, con sus campañas de denuncias y boicot4; los trabajadores de la Rolls-Royce factory in Scotland que en 1974 se negaron a reparar motores de jet militares llegados desde Chile.5 Y en 1978 en Madrid se llevó adelante la “Conferencia Mundial de Solidaridad con Chile”, sobre la cual El País informaba,
“que ayer se clausuró en Madrid, ha servido para conmemorar la resistencia del pueblo chileno contra la dictadura. Todo el espectro político democrático español se había unido, en principio, para colaborar en esta labor de la organización de la conferencia y dar, al mismo tiempo, testimonio de solidaridad con aquel país. Sin embargo, esta unidad inicial se rompió en vísperas de la apertura de la conferencia, al retirarse de la misma la delegación del partido gubernamental, Unión de Centro Democrático. (…).
El planteamiento de esta conferencia era inequívoco: se trataba, sobre todo, de dar testimonio en favor de los derechos humanos y de solidaridad ante un régimen dictatorial.”6
4 People’s History Museum, “Chile Solidarity Campaign in Britain”, https:// phm.org.uk/blogposts/chile-solidarity-campaign-in-britain/
5 Marie-Louise Gumuchian, “Documentary explores Scottish workers’ boycott over Chile 1973 coup” Reuters. https://www.reuters.com/article/lifestyle/ documentary-explores-scottish-workers-boycott-over-chile-1973-coup-idUSKCN1LQ23B/
6 Editorial, “Solidaridad con Chile”, El País, 11 de noviembre de 1978, https:// elpais.com/diario/1978/11/12/opinion/279673202_850215.html
La Unidad Popular, el gobierno de Salvador Allende y su abrupto fin el 11 de septiembre de 1973 resonó tanto a nivel nacional como internacional y en diversos tipos de instituciones. De esa forma Chile fue territorio de la solidaridad internacional de organizaciones de trabajadores, sectores políticos de izquierda y también desde la cultura. Pero también fue lugar para el boicot interno y la movilización contra la transformación de Chile. Movilizaciones que estuvieron en gran medida dispuestas a liquidar la trayectoria democrática del país.
El gobierno de Salvador Allende se inscribió en un momento internacional de cuestionamientos al sistema capitalista, a la pobreza y al subdesarrollo. Fue la expresión específica de la relevancia que, a nivel global y con distinta intensidad, había adquirido el Estado, las organizaciones de trabajadores y el proceso de democratización social y política desde décadas anteriores. Su caída coincidió con un cambio de época: una etapa marcada por el cuestionamiento al rol del Estado, a sus funciones, y por una centralidad creciente del mercado y la desregulación como ejes articuladores de la vida económica y social.
Durante los años de la dictadura se impuso un nuevo orden mediante la reducción de derechos laborales, la privatización de empresas y de diversos servicios públicos, la negación y violación de derechos ciudadanos y humanos fundamentales, y la alteración de la vida política. Con su término y la paulatina democratización han ocurrido cambios de diversa importancia, pero es innegable que durante ese período se trazaron muchos de los profundos desafíos y problemas que enfrenta el Chile actual.
Itziar Vañó de Urquijo
Institut Universitari de Desenvolupament Local Universitat de València
Joan del Alcázar Universitat de València
Cómo explicar el porqué de aquella dictadura
Apunto de cumplirse cincuenta años del funesto golpe de estado del 11 de septiembre que dio inicio a la dictadura militar, sigue siendo relevante profundizar en la comprensión de un período que todavía hoy ocupa un espacio importante en la memoria de los chilenos y que continúa teniendo consecuencias en el Chile actual. Los sucesos acontecidos desde el estallido social de 2019 hacen aún más evidente la necesidad de reflexionar sobre un pasado reciente que sigue abierto, puesto que el estallido y el truncado proceso de reforma constitucional han puesto el foco en las limitaciones de un proceso de transición a la democracia que en los años noventa y primeros dos mil se percibió como modélico. Entender, pues, cómo se significa y se recuerda la dictadura resulta clave. Y, para ello, debemos analizar primero el contexto y las causas por las que se produjo el fracasoderrota del proyecto de la Unidad Popular.
Las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial estuvieron indefectiblemente marcadas por el contexto internacional de la
Guerra Fría. Esta Guerra Fría global reflejaba la confrontación entre dos propuestas de organización social, dos modelos distintos y antagónicos que pivotaban en torno al concepto de propiedad: privada o colectiva. Los países occidentales, con Washington a la cabeza, se enfrentaban al bloque socialista capitaneado por Moscú, articulando una concepción bipolar de la geopolítica global. Sin embargo, la realidad fue dinámica y compleja, con profundos matices dentro de cada bloque. En los países de la Europa occidental, el recuerdo traumático de la crisis del 29 y del auge de los fascismos en la década de 1930, así como la cercanía geográfica de las democracias populares de la Europa oriental, llevaron a gobiernos de distinto signo a apostar por un capitalismo con fuerte presencia del Estado, con la misión de atender con eficacia las demandas sociales de la ciudadanía. Esta construcción del Estado del Bienestar trataba de neutralizar la amenaza de un posible contagio del socialismo soviético presentando una alternativa atractiva que evitaba los extremos del liberalismo descarnado de décadas anteriores. Un “capitalismo con rostro amable” que contaba con el Estado como garante de los derechos sociales básicos y como agente redistribuidor de la riqueza. Y un capitalismo que hubo de introducir demandas hasta entonces desconocidas en la agenda política, sobre todo a partir del mayo del 68, relacionadas con derechos sociales, sexuales o de minorías. La década de los sesenta fue, sin duda, un momento de gran efervescencia de los movimientos sociales, con enorme protagonismo de una juventud muy ideologizada que logró importantes avances en libertades civiles y sociales.
En este sentido, se produce en estos años una interesante paradoja en la consideración de la violencia política. Por un lado, observamos que los principales movimientos sociales surgidos en el seno del bloque capitalista rechazaron el empleo de la violencia como método de lucha. Pensemos, por ejemplo, en el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos o en el movimiento global de protesta contra la guerra de Vietnam. Aunque no serán, en absoluto, procesos exentos de violencia, lograron mayor respaldo social y mayor autoridad moral aquellos líderes o posicionamientos que apostaron por la resistencia pacífica y la no violencia. Como
decimos, se produjeron importantes episodios de violencia, en ocasiones extrema, pero en su inmensa mayoría serán explosiones de rabia e impotencia, más que consecuencia de proyectos subversivos solventes.1 El pacifismo fue un elemento central del movimiento hippie y otros movimientos contraculturales juveniles.
Por el contrario, en las regiones en proceso de descolonización (o que lo habían sufrido en el pasado, como es el caso de América Latina) asistimos a un auge de la violencia política entendida como herramienta emancipadora necesaria para la liberación nacional. A pesar de contar con algunos ejemplos muy significativos de desobediencia no violenta en los países del que entonces empezaba a conocerse como Tercer Mundo (como el del Partido del Congreso Nacional Indio bajo el liderazgo de Mahatma Gandhi), la opción por la lucha guerrillera será mayoritaria, desde la convicción de que la única alternativa a sus extremadamente injustas sociedades pasaba por la lucha armada, que permitiría librarse del yugo del imperialismo occidental y construir un modelo más justo.
En el continente americano, el ejemplo a seguir será Cuba. El modelo cubano, tal y como lo explicaban y divulgaban sus propios artífices, parecía relativamente sencillo: bastaba con tener el suficiente arrojo para luchar, partiendo de la clara convicción de que la victoria estaba al alcance de la voluntad. Ese relato en blanco y negro de la experiencia cubana, al margen de la realidad concreta de lo que había sido la dictadura de Fulgencio Batista, y de las características de su ejército, había convertido la experiencia de Fidel Castro y Ernesto
1 Excepción a esto en el contexto norteamericano fueron los Panteras Negras (aunque justificando siempre la violencia tras el principio de autodefensa) y otros grupos nacionalistas o de autodefensa negra. En Europa también hubo quienes se decantaron por la lucha armada. No obstante, a diferencia de lo que ocurrirá en Latinoamérica, serán experiencias muy acotadas y sin apenas apoyo social como las de la Fracción del Ejército Rojo alemán, o las Brigadas Rojas italianas. Como excepción, es necesario citar dos casos que, a diferencia de los anteriores, tendrán mucho mayor respaldo social en los territorios en los que actuaron: uno es el IRA en el Ulster británico y otro es ETA, en el País Vasco, en España. Aunque es importante señalar que todos estos ejemplos se autodefinían como movimientos de liberación nacional, por lo que entroncan con los movimientos emancipatorios que se producen en otras latitudes y comparten con ellos objetivos y estrategias de lucha.
Guevara en un canon, en un modelo que podía ser replicado en todo el territorio al sur del Río Grande. Si la victoria revolucionaria y antiimperialista del M26J había sido posible, simplemente había que hacerla efectiva en cada país para poder constituir después la Patria Grande.
La revolución cubana de 1959 (socialista confesa sólo desde 1961), cuestionaba además el paradigma leninista hasta entonces dominante: no era necesario esperar a disfrutar de condiciones objetivas para poner en marcha la revolución, ni era imprescindible el rol protagónico de la clase obrera urbana, sino que lo necesario era crear una conciencia revolucionaria mediante los incentivos morales ante la injusticia social extrema.2 Ernesto Guevara desarrolló así, partiendo de los planteamientos de Regis Debray, el foquismo, que propugnaba la creación de focos insurreccionales aislados y una táctica de guerra de guerrillas, incorporando a la población rural a la lucha, y sin perder nunca de vista el objetivo final: la toma del poder.
La ineficaz reacción norteamericana y la capacidad soviética de acoger a los revolucionarios bajo su manto protector convirtieron al nuevo régimen cubano en un problema geopolítico que acabó desembocando en uno de los momentos de confrontación nuclear más tensos de la Guerra Fría: la crisis de los misiles. Tras esta, se vivieron años particularmente convulsos, pues Estados Unidos (apoyándose en un anticomunismo ya existente en la región latinoamericana) empleó todos los recursos a su disposición en evitar una segunda Cuba en el continente. Sin embargo, la descarnada represión hizo que miles de jóvenes latinoamericanos se adscribieran a la lucha armada no solo en México, Brasil y Argentina. También lo hicieron en Uruguay, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Perú y Colombia. Si la década arrancó con la revolución cubana, también pasó por los procesos de liberación nacional en Asia y África. Fue la del 68 parisino y el de Praga, así como la matanza de Tlatelolco en Ciudad de México. Concluyó, quizá, con el Rosariazo y el Cordobazo argentinos en 1969.
2 Guevara, Ernesto, El libro verde olivo. México DF, Diógenes, 1970, p. 11.
A este fervor revolucionario en el continente se sumó también parte de la Iglesia Católica. La teología de la liberación, desarrollada en la década de los sesenta, propugnaba la opción preferencial por los pobres y una búsqueda activa de la salvación del hombre, cuya liberación solo podía darse eliminando las condiciones de explotación que le sometían. Aunque la Conferencia de Medellín rechazó el empleo de la violencia armada3, el hecho de que la teología de la liberación concibiera a los sujetos pobres como víctimas del pecado social, entendido como el sistema estructural que mantiene la injusticia y la opresión4, supuso un fuerte respaldo para los movimientos emancipatorios en un continente en que la institución eclesiástica gozaba de gran autoridad moral. Así, tanto la implicación directa de miembros del clero en movimientos de izquierda (incluso en movimientos guerrilleros) como el respaldo moral que muchos seglares católicos sintieron en esta nueva corriente teológica, sirvió de vía de difusión para las ideas de emancipación de los pueblos latinoamericanos.
¿Y qué estaba sucediendo en Chile? Durante los largos años sesenta chilenos (1958-1973), los tradicionales “tres tercios” del mapa político nacional reflejaban la normalidad constitucional de una sociedad que parecía ir escorándose progresivamente hacia la izquierda, pasando de la victoria de Alessandri en el 58 (con apoyo del Partido Liberal y el Partido Conservador) a la de Frei Montalva (Democracia Cristiana, 1964) y la de Allende (Unidad Popular, 1970). Pero ese equilibrio se daba en un contexto internacional y panamericano que, como hemos visto, era de creciente bipolaridad. El planeta vivía inmerso en la Guerra Fría, y esa fractura también había permeabilizado a Chile.5 El país se fue haciendo cada vez más binario: izquierda contra derecha, comunistas (así eran considerados, con muy poco rigor ideológico, todos las personas
3 II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Medellín, 1968.
4 Documento de Puebla, III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Puebla, 1979, puntos 1257-1265.
5 Harmer, Tanya y Riquelme, Alfredo, Chile y la Guerra Fría global. Santiago, RIL Editores, 2014.
y grupos no alineados con la hegemonía de Washington) contra anticomunistas.
Igual que sucedía en otros países, la década de los sesenta también fue un periodo de modernización y cambio social en Chile6, muy marcado por el desarrollo de la cultura de masas y el éxodo rural. Tras su victoria en las elecciones presidenciales de septiembre de 1964, Eduardo Frei Montalva desplegó su programa de gobierno, la llamada “revolución en libertad” progresista pero declaradamente antimarxista. Sus dos proyectos más importantes fueron la chilenización del cobre (1966)7 y la Reforma Agraria (1967)8, aunque las expropiaciones de tierras se habían iniciado con anterioridad, empujado por las movilizaciones en el campo y las presiones de Estados Unidos para la solicitud de ayudas. También promovió una reforma educativa que garantizara el acceso a la enseñanza básica (extendida a ocho años). Las huelgas universitarias, tanto en la Pontificia Universidad Católica de Chile como en la Universidad de Chile dieron lugar a hondas transformaciones en el ámbito de la educación superior logrando, entre 1967 y 1969, acuerdos y leyes de reforma universitaria.
Más allá de su voluntad reformista, el balance del gobierno de Frei fue manifiestamente mejorable: ni los salarios crecieron a la par
6 Estas transformaciones son especialmente visibles a través del estudio de las culturas juveniles. Cfr. eg. González, Yanko, “Primeras culturas juveniles en Chile: Pánico, malones, pololeo y matiné”, Atenea, nº 503 (2011), pp. 11-38, https://dx.doi.org/10.4067/S0718-04622011000100002 y Barr Melej, Patrick, “Hippismo a la chilena: juventud y heterodoxia cultural en un contexto trasnacional (1970-1973)”. En Purcel, Fernando (coord..): Ampliando Miradas: Chile y su historia en un tiempo global. Santiago. RiL Editores/Universidad Católica. 2009.
7 Ley 16.425, enero de 1966. En virtud de esta ley, el Estado entraba como accionista en las principales empresas mineras que operaban en el país, en un proceso pactado con los empresarios.
8 Para un estudio en profundidad del desarrollo de la Reforma Agraria en Chile, véase Garrido, José; Guerrero, Cristián y Valdés, María Soledad, Historia de la reforma agraria en Chile. Santiago, Editorial Universitaria, 1988. Para un análisis con perspectiva de género, Tinsman, Heidi, La tierra para el que la trabaja. Género, sexualidad y movimientos campesinos en la Reforma Agraria chilena. Santiago, LOM, 2009.
que los precios, ni se controló la inflación, ni se paliaron los efectos más negativos del latifundismo chileno; aunque la reforma agraria del gobierno de la Democracia Cristiana, sí tuvo importantes consecuencias. Parece poco discutible, además, que la frustración de las expectativas alentó la radicalización tanto en la derecha como en la izquierda.
En las presidenciales de septiembre de 1970, Salvador Allende, candidato de la Unidad Popular (coalición formada por el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Radical y el MAPU) fue el más votado, aunque con una victoria ajustada: votaron por él el 36% de los electores frente a un 35% que votó por Alessandri. El programa de Allende, denominado “Vía chilena al socialismo” pretendía realizar los cambios estructurales necesarios, siempre pacíficos, para establecer un régimen socialista, aunque manteniendo un escrupuloso respeto a la institucionalidad democrática y sin violentar el marco constitucional. El proyecto, no exento de contradicciones, generaba ilusión, pero también desconfianza, tanto entre compañeros de izquierdas como, por motivos diferentes, entre la oposición y las potencias internacionales.
Allende insistía en el cariz revolucionario de la vía chilena frente a los compañeros que lo tachaban de mero reformista, repitiendo que su misión era conducir a Chile al mismo destino final al que había llegado Cuba, con Fidel Castro al mando. Sin embargo, aun reconociendo la importancia de la lucha del pueblo cubano, insistía también en que la herencia de Cuba no es realidad de Chile; que nosotros tenemos que hacer nuestro propio camino. (…) Él [Fidel] tiene consciencia y sabe que lo que hacemos nosotros es una revolución de acuerdo con nuestra realidad [aplausos] y por eso es que está presente el compañero y amigo, jefe de la Revolución cubana.9
9 Castro, Fidel, Fidel en Chile: textos completos de su diálogo con el pueblo. Santiago, Quimantú, 1972.
Su interlocutor en este diálogo, Fidel, solo reconocería el carácter revolucionario de Allende después de muerto. Fidel Castro sostuvo, en el homenaje al líder chileno el 28 de septiembre de 1973 en La Habana, que este había comprendido finalmente cuál era la vía correcta; que se había arrepentido de haber afirmado que se podía alcanzar el socialismo sin tener que empuñar las armas. Conclusión: Allende había muerto como un guerrillero.10
En el extremo opuesto, para el gobierno norteamericano no había duda alguna del carácter comunista y revolucionario del gobierno chileno, ajeno a los intereses de Washington. La administración Nixon trató de impedir su victoria aunque, tras fracasar en su intento, siguió trabajando para desestabilizar al gobierno electo. Hemos sabido después, gracias al testimonio de quien fuera en aquel momento embajador de Washington en Santiago, Edward Korry, cómo se temía en la Casa Blanca el que la llamada Vía chilena al Socialismo no fuera sino la puesta en marcha de un amenazante y desestabilizador eje La Habana/Santiago de Chile que permitiera la alianza estrecha entre marxistas chilenos y cubanos. Esto merecía para Washington la condición de amenaza para la seguridad de los Estados Unidos.11
La puesta en marcha de las medidas promovidas por la UP fue acrecentando la polarización en el país. Para unos, era un proyecto de construcción nacional ilusionante que traería un Chile mejor; para otros, la patria estaba amenazada en sus valores más fundamentales. Para una comprensión adecuada del período, es necesario distinguir entre qué intentó ser y qué fue realmente el proceso político chileno.
La propuesta programática proponía un conjunto de reformas estructurales. En primer lugar, la nacionalización de los principales recursos chilenos, fundamentalmente el cobre -que significaba el 75 por ciento
10 Timossi, Jorge, Grandes alamedas. El combate del presidente Allende. Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1974.
11 Entrevista a Edward Korry en Guzmán, Patricio, Salvador Allende vive en la memoria, largometraje documental, 2004.
de las exportaciones totales-, pero también el carbón, el salitre, el hierro y el acero. En segundo lugar, la estatización de las grandes empresas industriales, ensanchando el Área de Propiedad Social. En tercer y cuarto lugar, la intensificación de la reforma agraria (profundizando el camino seguido ya por Frei) y la estatización del sistema bancario. La quinta palanca era la que permitiría el control por el Estado de las principales empresas mayoristas y distribuidoras.
Asimismo, se pretendía desarrollar una nueva política distributiva que espoleara tanto la producción como el consumo, al tiempo que se aspiraba a elevar la participación de la ciudadanía en el debate y la actuación políticas. La UP propugnaba, en política internacional, una reorientación de sus relaciones diplomáticas para acercar a Chile al bloque socialista y a los países del Tercer Mundo, al tiempo que se denunciaba con claridad la hegemonía norteamericana en América Latina.
Sin embargo, el gobierno de Allende no fue capaz de desarrollar adecuadamente su proyecto, bloqueado por su situación de mayoría minoritaria en el Parlamento. Las derrotas y los fracasos del gobierno no fueron solo fruto de políticas poco meditadas, obligadas por compromisos electorales o por pugnas internas irresponsables en el seno de la coalición; tampoco puede ponerse el foco únicamente en las presiones de la ultraizquierda por acelerar un proceso político que siempre les parecía insuficiente. Es necesario atender también al creciente rechazo de las medidas del gobierno por una parte de la población, en general, cada vez más movilizada; y, en particular, por sectores de la clase media que habían simpatizado antes con la UP. Además, hay que añadir los efectos del sabotaje y de la subversión, tanto doméstica como foráneas.
Su minoría parlamentaria le impedía llevar adelante el ambicioso programa de nacionalizaciones, lo cual le obligó a utilizar decretos de intervención y requisa. Excepto la Ley de Nacionalización del Cobre, que fue aprobada en julio de 1971 con el apoyo de la DC, la UP recurrió a leyes no derogadas de la década de los treinta, y provocó la airada crítica de la oposición al entender que estas figuras legales estaban pensadas para situaciones de emergencia.
Si esta línea de actuación política nacionalizadora provocó en el gobierno problemas importantes con la oposición política, las expectativas generadas entre sectores partidarios supusieron otro grave problema. Aunque subieron los salarios, la producción nacional no fue capaz de hacer frente al volumen de demanda, con lo que aumentaron las importaciones, generando grandes desajustes de precios, desabastecimiento y una violencia creciente. La crisis económica llevó a la movilización de las clases medias y altas y a la convocatoria de huelgas que obligaron a decretar el estado de emergencia y a incluir a militares en el gobierno, lo que generó una profunda pugna en la coalición. A pesar de la crisis, la UP obtuvo mayor apoyo en las elecciones legislativas de marzo del 73 del que había obtenido en 1970.
La oposición, entonces, trató de desestabilizar al gobierno y, en agosto de 1973, declaró su ilegalidad. Ese mismo mes, tras la dimisión del general Prats, el general Pinochet le sustituye como miembro del gabinete. Allende, ante la insostenible situación del país, conformó un gobierno de salvación nacional y comunicó a sus colaboradores que el 12 de septiembre anunciaría al país la convocatoria de un plebiscito sobre la reforma de la Constitución.
El 11 de septiembre se produce la sublevación militar, el Palacio de la Moneda es bombardeado por la Fuerza Aérea, Allende se suicida en su interior y toma el poder una Junta Militar formada por los generales Pinochet, Leigh, Merino y Mendoza.
Así pues, el gobierno de la UP fue derrocado militarmente, pero también hay en esa derrota un componente de fracaso, de incapacidad para desarrollar el programa de gobierno prometido sin sobresaltos y, por ello, incapacidad para ampliar el apoyo social al proyecto de la “vía chilena”.
¿Qué dictadura fue aquella?
A sangre y fuego, en el sentido más literal, comenzó una dictadura militar tan larga como brutal. Se trató de una experiencia compara-
ble a otras que conocemos como Dictaduras de Seguridad Nacional (DSN), experiencias tremendamente traumáticas que se produjeron en toda América Latina y, con características muy similares en el Cono Sur, donde por aquellos años encontramos las registradas en Argentina, Brasil, Uruguay y Chile.
Estas DSN seguían tanto lógicas nacionales como internacionales. Por un lado, ha quedado sobradamente demostrado que los regímenes dictatoriales contaron con apoyo explícito de las sucesivas administraciones norteamericanas para hacerse con el poder y sostenerlo, puesto que los EE.UU. hallaron en la fórmula del apoyo a DNS y movimientos contrainsurgentes un método eficaz para proteger la seguridad hemisférica. Pero, por otro lado, esto no debe llevarnos a pensar en intervenciones en países que no tuvieran ninguna capacidad de agencia. No. En todos aquellos países en que se impusieron las DSN, existía ya un fuerte sustrato anticomunista. Los intereses de Estados Unidos y de estos grupos conservadores confluyeron con relativa facilidad.
Para estas fuerzas conservadoras del orden, la patria se veía acosada por un “enemigo interior”, al que había que detectar y neutralizar porque pretendía acabar con las esencias nacionales, con la religión cristiana y con la propiedad privada. Esa neutralización pasó por el diseño y la ejecución de sofisticados programas de lucha antisubversiva, de “guerra sucia” contra un enemigo invisible, emboscado y difícil de detectar. La detención ilegal, la tortura, la ejecución o la desaparición formarán parte de una acción represiva masiva, una violación sistemática y programada de los DD.HH. que más adelante serán tipificados por la Justicia internacional como Terrorismo de Estado.
El objetivo de los militares durante la ejecución del golpe fue solo el Palacio de la Moneda, no hay alusión a focos de resistencia en ninguna parte. Pese a ello, el golpe se caracterizó por su violencia y su radicalidad, no solo respecto a los que fueron definidos como enemigos y sufrieron desde el primer momento una represión multiforme, sistemática e ilimitada, sino también respecto de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho, que fueron desman-
telados con la misma rapidez con la que el nuevo poder asumía el control de Chile. Los militares que integraron la Junta de Gobierno se auto designaron como titulares de los poderes ejecutivo, legislativo y constituyente. A estos efectos, el derribo del gobierno iría seguido de la disolución del Congreso Nacional y la atribución a la Junta de la facultad de modificar la Constitución mediante sus decretos. Paralelamente, el Poder Judicial se subordinaba a los Comandantes militares. La Contraloría General de la República pasaba a la misma situación, mientras que se disolvía el Tribunal Constitucional.
Se declaró el cese de alcaldes y concejales, a la vez que cada municipio quedó bajo la autoridad de alcaldes designados por la Junta. Las universidades pasaron a manos de militares retirados en su calidad de delegados de la Junta. Los registros electorales fueron quemados. Los medios de comunicación afines al gobierno de la Unidad Popular fueron cerrados y el resto sometido a una férrea censura previa. Los partidos políticos de izquierda fueron proscritos por medio del Decreto-Ley número 77, fundamentado en el hecho de que “sobre el nuevo gobierno recae la misión de extirpar de Chile el marxismo”. Un Decreto posterior, el 78, declaró en receso a todos los partidos no proscritos, incluyendo tanto a la Democracia Cristiana como al derechista Partido Nacional, las dos organizaciones que habían encabezado la oposición al gobierno de Salvador Allende.
El Presidente de la República se había suicidado; los ministros y otros altos cargos del gobierno, así como los parlamentarios y los dirigentes de la izquierda estaban prisioneros, en la clandestinidad o asilados en las embajadas; miles de militantes y simpatizantes de estos partidos llenaban estadios y otros recintos convertidos en campos de prisioneros, en los que serían sometidos a torturas y muchos de ellos asesinados. Ya habían muerto centenares bajo la munición de las tropas que cumplían la amenaza que la Junta Militar había lanzado desde el primer momento: todos aquellos que se resistieran, serían “reprimidos sin contemplaciones”. Como señaló el Informe Rettig,
las Fuerzas Armadas y de Orden consiguieron su objetivo más inmediato -control efectivo del país, sin focos de
acciones armadas de los partidarios del régimen derrocado- en muy pocos días. Se puede decir, verdaderamente, que la resistencia fue mínima; irregular respeto a su ubicación, forma y armamento empleado; descoordinada y sin la menor probabilidad de éxito, ni siquiera en el ámbito local.12
La oposición al nuevo régimen -todo el amplio sector derrotado por el golpe militar-, tuvo, al menos durante los primeros años de dictadura, como único objetivo la supervivencia física y, en el mejor de los casos, la preservación parcial de los aparatos organizativos.13 Los únicos actores discrepantes fueron los organismos de Derechos Humanos vinculados a la Iglesia Católica, lo que le rendirá a esta institución un importante dividendo de prestigio. Lo ocurrido durante esta fase, fundamentalmente en materia de violaciones de los derechos más fundamentales de las personas, gravitará con fuerza sobre la fase terminal.
Así, la fase reactiva, en la tipología de M. A. Garretón para las DSN14, fue dura y rápida. En su siguiente fase, la fundacional, en la que aún existían altas cotas represivas, la dictadura chilena tuvo una importante singularidad respecto a otras dictaduras del Cono Sur: que la Junta Militar evolucionó pronto para convertirse en un gobierno más convencional con un presidente, Augusto Pinochet, que dejó
12 Síntesis del Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación, Santiago, Comisión Chilena de Derechos Humanos y Centro IDEAS, 1991.
13 Cáceres y Alcàzar, 1998, Op. Cit.
14 Garretón, M.A., “Proyecto, trayectoria y fracaso de los regímenes militares en el Cono Sur: un balance”, Síntesis I, 1987, pp. 24-39. El politólogo chileno establece cuatro fases para las dictaduras de Seguridad Nacional en la América del Sur: la fase Reactiva, la Fundacional, la de Administración de Crisis Recurrentes y la Terminal. La propuesta presenta similitudes con otra periodización histórica bastante extendida y aceptada, en este caso para Uruguay, que fue establecida por Luis Eduardo González, y luego popularizada por Gerardo Caetano y José Rilla en su Breve historia de la dictadura, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 2006. La misma establece tres etapas: 1) La etapa de la dictadura “comisarial”, entre 1973 y 1976; 2) la etapa del “ensayo fundacional”, entre 1976 y 1980 y 3) la etapa de la dictadura “transaccional”, entre 1980 y 1985.
de presidir la Junta colegiada para convertirse en Presidente de la República. Pinochet siguió una ruta bien calculada y ejecutada: de Presidente de la Junta Militar (desde el 11 de septiembre de 1973) pasó a Jefe Supremo de la Nación (en junio 1974), para convertirse en Presidente de la República (en diciembre 1974). Un proceso diferente del argentino o el uruguayo, por ejemplo.
En esta fase, además de la acción represiva, hay una intención de crear, de implementar, una nueva realidad política, social y económica para Chile. El nuevo modelo de economía de mercado implantado por la dictadura significó una ruptura radical con el modelo de desarrollo que había estado vigente antes del golpe. Se produjo una refundación, una revolución capitalista, que tendrá enormes repercusiones sobre los diversos planos de la realidad chilena.
En términos generales, el programa aplicado durante dieciséis años de dictadura significó la híper apertura de la economía al capital internacional, la reorientación de la producción hacia el mercado mundial y la adopción de un enfoque de libre empresa mediante la masiva privatización de los medios de producción, paralela a una drástica reducción de los gastos públicos. Esta transformación estuvo liderada por grupo de economistas jóvenes, unos tecnócratas formados a la Pontifica Universidad Católica de Chile y en la Universidad de Chicago. Los Chicago Boys, como fueron conocidos, lograrán desde 1975 las riendas de la economía chilena, poniendo en práctica los principios económicos neoliberales en su versión más ortodoxa: aplicaron estrictamente el principio de la no intervención estatal en la economía con el objetivo de que el mercado fuera lo más libre posible y, a la vez, mantuvieron una fe integrista en la propiedad privada.
En julio de 1977, el general Pinochet anunció un proyecto a largo plazo de lenta democratización -una “democracia protegida”, se afirmaba-, además de un proceso de institucionalización del régimen, marcando unas etapas que concluirían con lo que él entendía como normalización. Un reducido grupo de juristas había trabajado redactando una nueva Constitución de perfil marcadamente autoritario. Entre otras cosas, la nueva carta magna, que sería aprobada sin las
mínimas garantías democráticas en 1980, establecía una Presidencia de amplios poderes y ocho años de mandato, un Congreso de poderes limitados y con un tercio de los senadores no electos sino designados, así como varios mecanismos institucionales que tendrían que garantizar la influencia militar en los ejecutivos del futuro.
A inicios de la década de los 80 la economía nacional entró en crisis (se inicia aquí la tercera fase señalada por Garretón: administración de crisis recurrentes) y el gobierno hubo de iniciar una política de estabilización con la ayuda del FMI, con re-privatizaciones que lograron volver a generar crecimiento económico. A pesar de todo, y por primera vez en años, se produjeron las primeras protestas ante la persistencia de bajos salarios y altas tasas de paro, protestas que fueron reprimidas violentamente. Desde 1985, las fuerzas de oposición alcanzaron un Acuerdo Nacional contra la dictadura. Tras intentos vanos por desgastarla, se optó por participar en el plebiscito de 1988 sobre la continuidad de Pinochet, aunque ello supusiera reconocer de facto la Constitución de 1980.
En octubre del 88, el NO ganó en el plebiscito. La dictadura, en su fase terminal, asistió a una revitalización de la sociedad civil y a la alianza de toda la oposición en la Concertación de Partidos por la Democracia, que logró la victoria en las elecciones de diciembre de 1989.
Finalizaba así la larga, feroz y cruenta dictadura del general Augusto Pinochet. Una dictadura que, según el Informe Rettig, dejó un total de víctimas mortales de 2.920 personas (para 14 millones de habitantes en 1994) entre 1973 y 1990. De este conjunto de personas, la Comisión se formó convicción de 2.279 casos -2.115 víctimas de violación de los derechos humanos y 164 víctimas de la violencia política-, mientras que no pudo clasificar de forma fehaciente otros 641 casos. De las 2.115 víctimas de las que se reunió suficiente documentación como para afirmarlo, hay un total de 957 desaparecidos, es decir, el 45,2 por ciento de los casos.
La relación entre historia y memoria tiene un abordaje complejo. Ambas se reconocen como regímenes lícitos de aproximación al pasado, de narración del pasado, pero tienen unos objetivos distintos y, por ende, emplean unos lenguajes y unas herramientas también distintas. Los relatos de memoria no siguen necesariamente los criterios ni las convenciones de la disciplina histórica, pues han tendido a priorizar en su relato la subjetividad, la identificación del yo narrativo, así como la fragmentación del relato y su carácter restaurativo o reivindicativo. Esto plantea algunos problemas en la búsqueda de una mejor comprensión del pasado:
(...) el ‘deber de memoria’ induce una relación afectiva, moral, con el pasado, poco compatible con la puesta en distancia y la búsqueda de inteligibilidad que son el oficio del historiador. Esta actitud de deferencia, de respeto congelado frente a algunos episodios dolorosos del pasado puede hacer menos comprensible, en la esfera pública, a la investigación que se nutre de nuevas preguntas e hipótesis. Del lado de la memoria, me parece descubrir la ausencia de la posibilidad de discusión y de confrontación crítica, rasgos que definirían la tendencia a imponer una visión del pasado.15
Beatriz Sarlo coincide con esa falta de confrontación crítica para los relatos de memoria: “Los discursos de la memoria, tan impregnados de ideologías como los de la historia, no se someten como los de la disciplina histórica a un control que tenga lugar en una esfera pública separada de la subjetividad.”16 Aunque también admite que es legítimo que a los discursos de la memoria puedan permitírseles libertades que no se le permiten al discurso histórico:
15 Guivarc’h, Didier, “La mémoire collective. De la recherche à l’enseignement”, Cahier d’histoire immediate, 22 (2002), pp. 101-122.
16 Sarlo, Beatriz, Tiempo pasado: Cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión. Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2005, p. 93.
El testimonio puede permitirse la anacronía, ya que se compone con lo que un sujeto se permite o puede recordar, lo que olvida, lo que calla intencionalmente, lo que modifica, lo que inventa, lo que transfiere de un tono o género a otro, lo que sus instrumentos culturales le permiten captar del pasado, lo que sus ideas actuales le indican que debe ser enfatizado en función de una acción política o moral en el presente, lo que utiliza como dispositivo retórico para argumentar, para atacar o defenderse, lo que conoce por experiencia y lo que conoce por los medios, que se confunde, después de un tiempo, con su experiencia, etcétera, etcétera.17
Efectivamente, el testimonio individual es subjetivo, pero puede complementarse con otros para ofrecer un relato colectivo que, desde la intersubjetividad, proponga una imagen más inteligible del pasado. Así, aunque sigue sin compartir plenamente los objetivos de la ciencia histórica, el relato de memoria encuentra más puntos en común con el relato histórico, puesto que hoy, desde el paradigma posmoderno, los historiadores asumimos la inevitable subjetividad del conocimiento histórico y la imposibilidad de acceder a un conocimiento objetivo y total del pasado. El historiador no puede acceder a la realidad pasada sino a través de una mirada (la propia, la de las fuentes…), es decir, se tratará siempre de un conocimiento mediado. Con ello no queremos indicar, como han sugerido algunos ensayos motivados por el “giro lingüístico” de la historia, que la historia y su estudio sean una entelequia de ficción.18 Pero sí sostenemos que, en cierta medida, todos los relatos sobre el pasado son aproximaciones fragmentarias que construyen un relato sobre éste y lo dotan de significado. Pasado y conocimiento del pasado son dos realidades distintas. Sin caer en el escepticis-
17 Ibid., p. 79-80.
18 En su influyente ensayo, Hayden White planteaba la ficcionalidad de la historia como un discurso imaginario basado en los acontecimientos reales del pasado. White, Hayden, El contenido de la forma. Narrativa, discurso y representación histórica. Barcelona, Paidós, 1992.
mo radical de creer que conocer el pasado es imposible, sí entendemos que lo máximo a lo que podemos aspirar es a reconstruirlo de forma parcial e intersubjetiva. Por tanto, aunque historia y memoria son dos regímenes distintos de aproximación al pasado, comparten más de lo que muchas veces estamos dispuestos a reconocer desde la disciplina histórica.
Trascendidos los relatos individuales, la memoria es también una construcción cultural y, por tanto, se transforma, depende de su momento de producción, del contexto cultural, pues los testimonios siempre resignifican el pasado desde el propio presente. La memoria busca dotar de sentido a procesos históricos pero, al igual que la ciencia histórica, lo hace inevitablemente desde las necesidades y cosmovisiones del momento presente. Por tanto, al analizar la(s) memoria(s) sobre la dictadura chilena observaremos esas transformaciones, esas re-significaciones.
A grandes rasgos, y siguiendo las categorizaciones de L.A. Romero para la dictadura argentina y la de Steve Stern para la chilena19, nosotros identificamos cuatro grandes grupos o cuatro grandes memorias sobre la dictadura: a) la Memoria reivindicativa de la dictadura: en este relato, el país estaba abocado a una guerra civil, y Pinochet la evitó al tiempo que modernizó Chile. Por tanto, Pinochet sería, en esta memoria, un personaje reivindicable, un héroe patrio; b) la Memoria Dramática de las víctimas directas: en esta, Chile fue un infierno, y los responsables no han pagado por ello. De esta se deriva una Memoria Militante que propicia la politización partidaria del pasado reciente como arma antisistema (democrático). Desde este planteamiento, la actual democracia solo sería la misma dictadura anterior, pero disfrazada, puesto que no ha habido castigo ni reparación y porque el país mantiene el mismo texto constitucional que en dictadura; c) la Memoria del superar sin olvidar: Hay que
19 Vid. Stern, S. “De la memoria suelta a la memoria emblemática: hacia el recordar y el olvidar como proceso histórico (Chile, 1973-1998), en Jelin, E. (Comp.): Las conmemoraciones: las disputas en las fechas ‘infelices’, Madrid, Siglo XXI Editores, 1998, pp. 11-33. También, Romero, L. A. (2006): “El pasado que duele y los dilemas del historiador ciudadano”, en http://www. unsam.edu.ar/escuelas/politica/centro_historia_politica/romero/Criterio.pdf.
conocer a fondo el horror, recordar, honrar y resarcir en todo lo posible a las víctimas, pero mirando hacia el futuro; d) Memoria del Silencio, la que pretende evitar peligros: es mejor no hablar del pasado, porque puede volver el enfrentamiento, y todos tienen cosas que callar.
Durante los años 90, la memoria reivindicativa de quienes recibían con vítores al antiguo dictador convivió con la memoria dramática y, especialmente, la memoria del superar sin olvidar que parecían apuntalar los informes de las comisiones de verdad. La celeridad con que se emitió el informe Rettig muestra la voluntad firme de abordar el pasado conflictivo, pero también el deseo de dar la etapa por concluida, en contraste con los plazos de la Comisión Valech.
A medida que avanzaba el siglo XXI, las reivindicaciones de la dictadura quedaron más relegadas al ámbito privado. En lo referido a la Memoria Militante, esta ha cobrado fuerza especialmente en períodos de crisis, de descontento social y de desafección política. Frente a una visión de la transición chilena como un proceso modélico, en la última década han crecido las voces que señalaban las limitaciones del proceso y las pervivencias de la dictadura en el Chile actual, tanto en el modelo económico como en los ámbitos legislativo y judicial. A este respecto, la influencia de los nuevos movimientos sociales latinoamericanos que desde mediados de los noventa, pero especialmente inicios de los dos mil, han denunciado las profundas desigualdades en el continente y la falta de protección social para muchos ciudadanos, ha sido clave para mostrar los fallos de las democracias latinoamericanas y la necesidad de profundas reformas. El estallido social de octubre de 2019, multicausal, tiene sin embargo conexión con todo esto. Los relatos del pasado y, sobre todo, las promesas de futuro y las expectativas no cumplidas han sido uno de los factores determinantes en el accionar político.
Como ha señalado nuestro compañero Javier Esteve, una parte de los manifestantes participó del estallido movida por la perspectiva de obtener mejoras a corto plazo que, de no verse satisfechas, harían que los votantes volvieran a posar sus ojos en partidos tradicio-
nales20, como efectivamente ha sucedido en las elecciones de 2023. Sería un error, sin embargo, asociar todo el crecimiento actual de la extrema derecha a una memoria reivindicativa de la dictadura. Aunque existen, efectivamente, discursos que se vanaglorian los éxitos económicos de los Chicago boys y que miran con nostalgia a un pasado autoritario, la mayor parte del electorado que ha optado por opciones de extrema derecha lo ha hecho pensando en preocupaciones presentes. Es cierto que puede existir el peligro de que se normalicen discursos apologéticos de la dictadura amparados en la falta de horizontes presentes, por ello es necesario garantizar, en primer lugar, la eficacia social de la democracia chilena y, en segundo lugar, una divulgación histórica de calidad que ofrezca una visión completa de lo que significó la dictadura de Pinochet.
Barr Melej, Patrick. “Hippismo a la chilena: juventud y heterodoxia cultural en un contexto trasnacional (1970-1973)”. En Purcel, Fernando (coord..): Ampliando Miradas: Chile y su historia en un tiempo global. Santiago. RiL Editores/Universidad Católica. 2009.
Caetano, Gerardo y Rilla, José. Breve historia de la dictadura, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 2006.
Castro, Fidel. Fidel en Chile: textos completos de su diálogo con el pueblo. Santiago, Quimantú, 1972.
Esteve, Javier. “Chile y España: transiciones cuestionadas”. En Artaza, Pablo et al. Chile despertó. Lecturas desde la Historia del estallido social de octubre. Santiago. Universidad de Chile. 2019. pp. 85-92.
Garretón, M.A. “Proyecto, trayectoria y fracaso de los regímenes militares en el Cono Sur: un balance”, Síntesis I, 1987, pp. 2439.
20 Esteve, Javier, “Chile y España: transiciones cuestionadas”. En Artaza, Pablo et al. Chile despertó. Lecturas desde la Historia del estallido social de octubre. Santiago. Universidad de Chile. 2019. pp. 85-92.
Garrido, José; Guerrero, Cristián y Valdés, María Soledad. Historia de la reforma agraria en Chile. Santiago, Editorial Universitaria, 1988.
González, Yanko. “Primeras culturas juveniles en Chile: Pánico, malones, pololeo y matiné”, Atenea, nº 503 (2011), pp. 11-38, https://dx.doi.org/10.4067/S0718-04622011000100002
Guevara, Ernesto. El libro verde olivo. México DF, Diógenes, 1970.
Guivarc’h, Didier. “La mémoire collective. De la recherche à l’enseignement”, Cahier d’histoire immediate, 22 (2002), pp. 101-122.
Guzmán, Patricio. Salvador Allende vive en la memoria, largometraje documental, 2004.
Harmer, Tanya y Riquelme, Alfredo. Chile y la Guerra Fría global. Santiago, RIL Editores, 2014.
Romero, L. A. (2006): “El pasado que duele y los dilemas del historiador ciudadano”, en http://www.unsam.edu.ar/escuelas/ politica/centro_historia_politica/romero/Criterio.pdf.
Sarlo, Beatriz. Tiempo pasado: Cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión. Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2005, p. 93.
Stern, S. “De la memoria suelta a la memoria emblemática: hacia el recordar y el olvidar como proceso histórico (Chile, 19731998), en Jelin, E. (Comp.): Las conmemoraciones: las disputas en las fechas ‘in-felices’, Madrid, Siglo XXI Editores, 1998, pp. 11-33.
Timossi, Jorge. Grandes alamedas. El combate del presidente Allende. Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1974.
Tinsman, Heidi. La tierra para el que la trabaja. Género, sexualidad y movimientos campesinos en la Reforma Agraria chilena. Santiago, LOM, 2009.
White, Hayden. El contenido de la forma. Narrativa, discurso y representación histórica. Barcelona, Paidós, 1992.
David Aceituno Silva Instituto de Historia
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Resulta cada vez más evidente que narrar el pasado no es exclusivo de los historiadores.1 En el espacio público encontramos narrativas que buscan describir lo que sucedió de maneras muy diversas, desde miradas ficcionales, testimoniales hasta políticas. Estas narrativas resurgen o aumentan cuando aquel pasado que se busca describir o analizar es controversial. Como señala Pedro Güell, estos discursos nos sitúan:
“(…) en un espacio social, con subdivisiones reconocibles, poblado de entidades ontológicamente identificables y estables, con determinadas relaciones entre ellas, y en el que toman lugar determinados procesos. Tales procesos ocurren desplegándose en una dimensión temporal que el relato traza, delimitando un pasado relevante y proyectándose hacia diferentes formas de futuros posible.”2
1 McCullagh, Behan. “The Truth of Historical Narratives”. History and Theory, Vol. 26, No. 4. 1987. pp. 30-46.
2 Guell, Pedro. “En Chile el futuro se hizo pasado: ¿Y ahora cuál futuro?”, en: VV.AA, El Chile que viene. De dónde venimos, Dónde estamos y a dónde vamos, Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales. 2009. p. 22.
Los estudios históricos se han volcado también sobre la comprensión de estas narrativas complejas. Los textos que ingresan al espacio público buscando dar explicaciones del pasado, en especial aquellos de carácter testimonial, han comenzado a ser estudiados con mayor atención, como ha venido sucediendo por ejemplo para el caso chileno, con los trabajos de Cristina Moyano y lo que denomina las “narrativas del malestar”3 que analiza el conjunto de narrativas críticas de la transición chilena, durante la década de los 90. En su investigación deja en claro, que al estudiarlos se debe considerar la dualidad existente, al señalar:
“(…) estas narrativas sociopolíticas que circularon en los años 90 no solo vinieron a tratar de hacer comprensivo el paso de un régimen dictatorial a otro democrático formal en nuestro país, sino que también organizaron los horizontes temporales para disputar el presente de un espacio más amplio como lo fue el latinoamericano, en particular para los intelectuales de izquierda.”
Esta perspectiva de la historia intelectual reviste suma importancia para el momento actual4, ya que se ha venido desplegando nueva literatura sobre el pasado5, en especial de carácter autobiográfico. Lo que de seguro tendrá, en algún grado, impacto en lo que se dice en el espacio público sobre el pasado.
3 Moyano, Cristina “Cartografía genealógica de las “narrativas del malestar”: El Chile de la transición entre 1990-1998. Revista de Historia. N° 28, vol. 1. Enero-Junio. 488. 2021.
4 Jablonka, Ivan. La historia es una literatura contemporánea. Manifiesto por las ciencias sociales. Buenos Aires. Pons Horacio. Fondo de Cultura Económica, 2016.
5 Aceituno, David. “Golpe de Estado e Historia pública: la batalla por las narrativas sobre el pasado durante la postdictadura chilena” CUHSO. Vol. 33. Nº2. 2023 pp. 44-65
1. La biografía y la autobiografía como problema histórico
La biografía y la autobiografía resultan ser uno de los géneros más antiguos y puede caber tanto dentro del género literario como del historiográfico. En general, han ocupado poco espacio en los estudios históricos más recientes, siendo una forma de investigación que, aunque tuvo mayor preocupación hace varias décadas, tras algunos años de olvido durante los últimos años ha estado siendo recuperada6 de diversas maneras.7
En un estudio de los años ochenta del siglo XX se ofreció una clasificación del género que establece al menos cuatro periodos para este tipo de escritura.8 El primer periodo de auto-explicación histórica reúne las autobiografías que van desde lo escrito por Agustín a las del siglo XVIII. Se caracterizan por que buscan narrar con “objetividad y verdad” lo que habían vivido. El segundo periodo que vendría a ser de “auto-investigación filosófica” que es principalmente ilustrada, en la que junto a la narración histórica agrega apreciaciones filosóficas o de cosmovisión sobre su experiencia vital. El tercer periodo, sería de “autoexpresión poética”, y que se corresponde con el Romanticismo en este caso la biografía no sólo un relato histórico de su pensamiento, sino que se vuelve más íntima y persona, además de subjetiva, llegando incluso a la “auto-invención poética” que se corresponde con un o periodo, donde la autobiografía se completa con ficción siendo más cercana a la expresión literaria de la novela. En este sentido, su evolución pasaría de un relato que buscaba la “objetividad” a uno que va adquiriendo grados de subjetividad que
6 Peña Pérez, Francisco. “El renacimiento de la biografía”, Edad Media. Revista de Historia, 5. 2002. Pp. 39-66
7 Douglas, Kate and Barnwell, Ashley. Research Methodologies for Auto/biography Studies. USA. Routledge. 2019: Gilmore, Leigh, The Limits of Autobiography: Trauma and Testimony. Ithaca: Cornell University Press, 2001; Benstock, Shari (ed.) The Private Self: Theory and Practise of Women’s Autobiographical Writings. USA: University of North Carolina Press, 1988. VV.AA. La autobiografía y sus problemas teóricos : estudios e investigación documental Barcelona. Anthropos. Editorial del Hombre. 1991
8 Spengemann, William C. The Forms of Autobiography: Episodes in the History of a Literary Genre, New Haven, Yale University Press, 1980
lo acercan a otras manifestaciones literarias y no se vincularían exclusivamente con la Historia.
Esto coincide, en algún caso, con la mirada que muchos historiadores han tenido hacia la biografía y la autobiografía debido a que serían textos que representan una mirada parcelada o privilegiada sobre el pasado, en tanto son escritos sobre o por sujetos amados u odiados, pero que son utilizados como referencias en esa sociedad, siendo aquellos que representan determinados valores que son los que buscan ser destacados. Efectivamente, si uno analiza metodológicamente las biografías estas presentan limitaciones que le son propias, por ejemplo, son imparciales desde el momento en que se elige un personaje por sobre otro, a su vez, están centradas narrativamente en el sujeto de la biografía. Por tanto, el historiador a la hora de analizar un trabajo biográfico que podríamos llamar tradicional, parte desde estos prejuicios, aunque son estos mismos “prejuicios” los que han llevado a grandes historiadores a reescribir biografías buscando respuestas a sus preguntas, tal como sucedió, por ejemplo, con el caso de Prat.9
Existe también otro tipo de biografía que es denominada “crítica” y que parte de la idea de que todos los seres humanos merecen ser biografiados, independientemente si ejecutan proezas, acciones o hazañas. Esta biografía según señala Velásquez “no estaría anclada en el poder, ni hace referencia obligada a los sujetos destacados (…) se encuentran en la base y no en el vértice de la pirámide.”10 Lo relevante de este tipo de biografía sería que cumplen el papel de vaso comunicante entre el individuo y la sociedad. El individuo, es el resultado de la sociedad en que vivió, del medio, del contexto. La biografía permite ver al individuo en la sociedad y a la sociedad en el individuo. De ahí que las narrativas de estos testimonios pueden ser relevantes a la hora de comprender nuestro pasado.
9 Sater, William F. La imagen heroica en Chile. Arturo Prat, un santo secular. Centro de estudios bicentenario. 2005.
10 Velásquez, Edgard. “La biografía y la investigación de la historia regional.” Revista de Historia, año 15, vol. 15, 2005. pp. 53-69
Las biografías poseen algunas dificultades metodológicas, como hemos visto, lo que hace que algunos historiadores prefieran no abordarlas, pero la complejidad aumenta con las autobiografías.11 Si bien, se han utilizado durante muchos años como una fuente histórica, también han sido objeto de estudio de la investigación literaria. En su elaboración, se entrecruzan dos géneros, la autobiografía y la memoria siendo más bien cuestiones estéticas las que las diferencian (un pondría el acento en los hechos y los otros en la personalidad, por ejemplo).12 Según el crítico francés Lejeune, citado por Durán, la autobiografía es el “relato retrospectivo en prosa que una persona real hace de su propia existencia, poniendo énfasis en su vida individual y, en particular, en la historia de su personalidad.”13 En este sentido, vale la pena las consideraciones que el propio Durán realiza sobre el trabajo con autobiografías:
“(…) se trata de una fuente de información compleja y no siempre fácil de interpretar, pero los principales riesgos de su manejo residen en desconocer la naturaleza de su funcionamiento literario e ideológico. Existe la creencia de que las autobiografías son obras fáciles, porque no suelen practicar el experimentalismo formal, tienden a una escritura sencilla y directa, a una estructura cronológica y lineal, etc. Esto es casi siempre es así en el plano formal y estilístico, pero en cambio en el plano ideológico y de las mentalidades, la autobiografía ofrece una aplicación muy retorcida de las ideas acerca de la identidad individual, de la historia, de la representación literaria de la realidad, del papel del individuo en su entorno social, de la fiabilidad de la memoria, etc.”14
11 Carreras Panchón, Antonio. “La biografía como objeto de investigación en el ámbito universitario. Reflexiones sobre un retorno”. Asclepio. Vol. LVII. 1. 2005
12 Durán López, Fernando. “La autobiografía como fuente histórica: problemas teóricos y metodológicos”. Memoria y Civilización. 5. 2002. pp. 153-187.
13 Lejeune, Philippe. “El pacto autobiográfico y otros estudios” en: Durán López, Fernando. La autobiografía como fuente histórica: problemas teóricos y metodológicos. Megazul-Endymión. Madrid, 1994. p. 50
14 Durán López, Fernando. La autobiografía como fuente histórica: problemas
Finalmente, el uso que se le puede dar a la narración biográfica o autobiográfica es amplio. Como hemos visto en ella, aunque pueden desplegarse aspectos textuales cercanos a la literatura, es justamente esa ficción la que enriquece el relato, transparentando intereses psicológicos que a veces son ocultos a estudios históricos más formales. Por tanto, sigue siendo muy importante recuperar memorias biográficas que añaden una capa más vívida a los estudios del pasado.15
2. Nueve narraciones, nueve miradas del pasado
En este capítulo proponemos nueve miradas sobre el golpe, nueve miradas de actores directos e indirectos que haciendo uso de su memorias y recursos reconstruyen los acontecimientos desde su experiencia personal. Dos de estas narraciones corresponden a personas vinculadas a la derecha o sea más cercanas al Régimen dictatorial, tres vinculadas al centro político y cuatro personas identificadas o militantes de izquierda. Los libros fueron publicados entre el año 2009 y el 2023. Siendo varios de ellos del año 2013 en un momento en que se conmemoraban los 40 años del golpe de Estado. Esta es una primera mirada a las autobiografías, por tanto, es principalmente descriptiva, lo que invita en un futuro próximo a dar miradas más profundas o analíticas sobre estas narrativas vinculadas a la memoria personal de sus autores.
2.1. Narrativas o memorias autobiográficas desde la derecha política y los militares
Las autobiografías que presentamos en este grupo son la de Sergio Diez, titulada “Reflexiones sobre la constitución de 1980. 50 años de teóricos y metodológicos. MyC,S, p. 187. 2002.
15 Aurell, Jaume. Historians Autobiographies as Historiographical. Inquiry A Global Perspective Elements in Historical Theory and Practice. Cambridge University Press. Cambridge. 2022.
un actor y testigo de la vida política chilena”16 publicado el año 2013 y el texto de Gabriela García de Leigh “La versión jamás contada, Leigh el general republicano”17 del año 2017. Este último, aunque editado por su mujer se refiere a las grabaciones realizadas durante su participación en la junta, por lo que están presentes sus palabras acerca del periodo en “tiempo real”.
Sergio Diez fue un abogado y político de derecha, fallecido el año 2015. Comenzó en el Partido Conservador y hacia los años setenta del siglo XX militaba en el Partido Nacional donde fue senador el año 1973. Participó además en el comité redactor de la Constitución de 1980, siendo luego embajador en las Naciones Unidas y delegado de la OEA en dictadura.18 Su libro consta de veinte capítulos, que se inician con los relatos familiares e infancia en Curicó, terminando con la campaña de Sebastián Piñera y unas reflexiones finales. Acerca del Golpe de Estado dedica tres capítulos a los años setenta y luego discurre sobre la dictadura.
El autor describe los acontecimientos ocurridos citando el rol jugado por la Democracia Cristiana y su relación con la derecha. Según Diez, una estrategia para evitar que la izquierda llegara al poder era apoyar a Jorge Alessandri, de esta manera el renunciaría y se llamaría nuevamente a una votación, donde aparecería el presidente Eduardo Frei Montalva como una opción:
Más tarde, pasadas las diez o diez y media de la noche, cuando el triunfo definitivo de Allende parecía posible, me fui a casa a pensar las medidas que se podían tomar; entre ellas, la de conversar con la Democracia Cristiana para ver si conseguíamos los votos para Alessandri en el Parlamento, porque la diferencia era tan pequeña y había
16 Diez, Sergio. Reflexiones sobre la Constitución de 1980. 50 años de una actor y testigo de la vida política chilena ·El Mercurio Aguilar. Santiago. 2013.
17 García de Leigh, Gabriela. Leigh: El General republicano, Ediciones GLG. Santiago. 2017.
18 Biblioteca del Congreso. Sergio Eduardo de Praga Diez Urzúa. Reseñas biográficas parlamentarias. Link: https://www.bcn.cl/historiapolitica/resenas_biograficas/wiki/Sergio_Eduardo_de_Praga_Diez_Urz%C3%BAa
tanta distancia política entre Allende y las otras dos candidaturas democráticas. Al mismo tiempo, teníamos que convencer a Alessandri que pidiera al partido Demócrata Cristiano el apoyo para su candidatura al Congreso (…) Don Jorge había aclarado que él asumiría la presidencia de la República, pero renunciaría enseguida para proceder a una nueva elección en la cual el candidato que aparecía como probable, aceptado por la derecha, era el mismo presidente Eduardo Frei Montalva.19
Bernardo Leighton, líder democratacristiano quien era el interlocutor de Diez en ese momento, le señala que no tajantemente, porque si no eso sería azuzar una revolución mayor. Esta estrategia fue corroborada recientemente en unas memorias sobre la Unidad Popular escritas por el expresidente Patricio Aylwin:
El 9 de septiembre Jorge Alessandri dio a la publicidad una insólita declaración en cuyo acápite fundamental expresaba: “En el caso de ser elegido por el Congreso Pleno, renunciaría al cargo, lo que daría lugar a una nueva elección. Anticipo, desde luego, en forma categórica, que en ella yo no participaría por motivo alguno”. Con este paso trataba de tentar a la DC: elegido Alessandri en el Congreso Pleno y formalizada de inmediato su renuncia, la derecha no llevaría candidato en los nuevos comicios y apoyaría la elección de un democratacristiano. El senador del Partido Nacional Francisco Bulnes visitó al presidente Frei para proponérselo, proponiéndole que él podría ser el candidato, pues ya no se trataría de una relección.20
Para Diez, la preocupación con Allende era que había declarado “no ser el presidente de todos los chilenos” por lo que se venía una situación grave, en sus palabras Chile no estaba preparado para el
19 Diez, Sergio. Reflexiones sobre la Constitución de 1980. pp. 123-124
20 Aylwin, Patricio. La experiencia política de la Unidad Popular. 1970-1973. Penguin Random House. Debate. Chile. 2023. pp. 89-90.
marxismo. Para Sergio Diez las causas del golpe eran: la realidad económica, el rol político que asume Prats lo que se contradecía con su labor de general e indica que había una petición pública para destituir a Allende de “miles y miles de personas.” Señala además que discursivamente el gobierno de Allende era capaz de saltarse cualquier normativa legal con tal de alcanzar sus objetivos, y que la violencia, según su parecer era insostenible. Hay que hacer notar, que muchos de los juicios sobre el golpe se sustentan principalmente en lo que Diez leía de la izquierda y que consideraba como los principios marxistas que se irían implementando. A su vez, señala que la ruptura del diálogo entre Allende con la Democracia Cristiana no se debió a esta última, sino que más bien al propio Allende:
Estimo que la ruptura del diálogo entre la Democracia Cristiana y el gobierno no se debió a lo que los comentaristas políticos han llamado “golpe blando” que habría exigido Aylwin para llegar a un acuerdo con el Gobierno, es decir, que Allende dejara de gobernar con la UP y se formara un gabinete en que la mayoría de los cargos dieran confianza a la DC. La ruptura se debió más bien a esta declaración de Allende sobre la irreversibilidad de las requisiciones que había hecho: se había expropiado una cantidad importante de territorio nacional, que el gobierno había transformado virtualmente en “haciendas estatales.”21
En definitiva, para Diez, el camino que llevaba Allende era el que pavimentó su propio fracaso, ya que lo que buscaba, según el autor, era seguir la senda de la URSS, aunque con algunas distinciones, como era el sometimiento a la Constitución y las leyes. Por último, culpa a la Democracia Cristiana, que aunque hizo esfuerzos sinceros por frenar la situación que se vivía, no hizo uso de la última herramienta que quedaba, declarar la inhabilidad de Allende, la que necesitaba una mayoría simple del Senado con la que contaba.22
21 Diez, Sergio. Reflexiones sobre la Constitución de 1980. p. 144. 22 Ídem. p. 196.
El libro del General Leigh, escrito por su esposa, es interesante en varios sentidos. Primero porque es un testimonio de la época, basado en grabaciones secretas, pero además propone miradas desde el interior de la Junta. Gustavo Leigh, fallecido el año 1999, fue un militar chileno con rango de rango de general del aire, siendo Jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) desde el año 1973 hasta 1978, formando durante este periodo parte de la Junta Militar de Gobierno, su salida a finales de los setenta estará mediada también por conflictos con el General Pinochet, por lo que aunque es un testimonio de un miembro de la Dictadura, también otorga ciertos matices que se enmarcan en este conflicto interno.
Si bien el libro publicado por Gabriela García de Leigh discurre sobre diversos acontecimientos, incluidos algunos personales, también relata aspectos interesantes de la relación del general con la Unidad Popular y luego el Golpe propiamente tal. Además, incluye una serie de archivos complementarios que validan sus aseveraciones.
La relación que tuvo con la Unidad Popular es interesante, ya que al igual que Pinochet ambos eran los segundos de sus respectivas instituciones militares, por lo que el rol que asumirán tras el Golpe les dejará en la primera línea política y militar. Recuerda que la situación vivida en la Fuerzas Armadas era compleja, ya que estaban siendo “forzadas” al ministerio del Gobierno de la Unidad Popular, lo que incomodaba a los militares. Pero, además, señala que estaban constantemente presionados por parte de la ciudadanía que pedía su intervención en medio de la crisis.23
En este escenario, motivados por el mismo Ministerio de Defensa se formó lo que se denominó el “Comité de los Quince” conformados por los comandantes en jefe de las diversas ramas y cuatro oficiales generales de cada rama, que tenían instrucciones de realizar análisis de la situación del país. A poco andar, se señala en el libro, se formó de manera subrepticia otro comité también de quince ofi-
23 García de Leigh, Gabriela. Leigh: El General republicano. p. 45.
ciales de diversas ramas, que buscaba monitorear la crisis, viendo que pronto tendrían que intervenir forzosamente.24
Se relata en el libro encuentros que tuvo el general Leigh y que fueron grabados, por ejemplo, con militantes del MIR, donde se ofrecía dialogo, pero también con tratos bastante duros por parte del General:
Tuve la ocasión de conversar con los señores Van Schowen y Miguel Enríquez, altos dirigentes del MIR. En la charla estuve diciéndoles que es lo que ellos esperaban ¿Destruir Santiago? ¿Por qué no paraban la ola de atentados y asesinatos que estaban cometiendo?
Les dije que acaso ellos creían que nosotros, las Fuerzas Armadas, éramos ciegos de la destrucción que se estaba produciendo en el país. Entonces ellos me dijeron, muy amigablemente, que invitaban a conversar…pero la verdad es que eso no sucedió.25
Para Leigh el punto de inflexión en el rol que jugarían las Fuerzas Armadas en el Golpe fue lo que dijo Carlos Altamirano, secretario general del partido socialista y senador, el 9 de septiembre en el Estadio Chile y que fue interpretado como la infiltración marxista en la Armada26, a propósito de la reunión del líder socialista con unos suboficiales. Para el General del aire esta era la puntada final a una crisis integral, no solo la economía, la política y la sociedad estaban siendo dañadas profundamente, sino que también las Fuerzas Armadas
24 Ídem. p. 45.
25 García de Leigh, Gabriela. Leigh: El General republicano. p. 48.
26 Hay interpretaciones diversas para este discurso, hay historiadores como Joaquín Fermandois que consideran que, aunque no sería el eje central del golpe, si había iniciado la radicalización, haciendo que se desecharan las negociaciones. Por su parte Gabriel Salazar considera que el discurso ha sido magnificado en su relevancia y no sería tan importante para el golpe, ya que este había sido planeado con anticipación. Para conocer más sobre Carlos Altamirano, véase: Salazar, Gabriel. Conversaciones con Carlos Altamirano. Debate. Chile. 2001; Politzer, Patricia. Altamirano. Ediciones B. Chile. 1989.
Los días decisivos dejan en claro que el actuar de las Fuerzas Armadas era una cuestión casi asumida. Leigh indica que el propio Pinochet en una reunión con Orlando Letelier, reconoció que “faltaba” una chispa para que todo volara, aseveración que hizo una vez que visitó las unidades de Guarnición de Santiago. Por su parte, el General del Aire señala que aunque Pinochet ya asumido como General del Ejército, suspendió las reuniones del Comité de los quince, algunos generales del ejército, almirantes de la Armada y el mismo Leigh se siguieron reuniendo, pero ya con fines conspirativos. En definitiva, el diagnóstico hecho por el general del aire sobre una crisis global, era ya algo asumido por él y otros miembros de las Fuerzas Armadas, aunque en el interior había dudas sobre las lealtades, por ejemplo, la que tenía Pinochet con el general Urbina, por lo que actúan mandando a otras reparticiones a estos generales sobre los cuales no tenían completa confianza, todo para llevar adelante el Golpe. Para Leigh, sin embargo, Pinochet era también un indeciso, incluso señala que temía por su vida, y que solo se sumó cuando vio que tanto la Armada como las fuerzas aéreas tenían una decisión absoluta sobre el golpe.27
2.2. El centro político y las narrativas del Golpe
Aunque podríamos denominar a estos textos también oficialistas, por ser de líderes políticos que conformaron la Concertación, hemos separado de este apartado aquellos que se identifican con la izquierda, para quedarnos con aquellos más cercanos al centro político de inicio de los noventa, especialmente la Democracia Cristiana. Los escritos que presentamos son el reciente libro de Patricio Aylwin La experiencia de la Unidad Popular28, el libro de Gabriel Valdés Sueños y memorias29 y el de Patricio Rojas Tiempos difíciles. Mi testimonio. 30
27 García de Leigh, Gabriela. Leigh: El General republicano. p. 79.
28 Aylwin, Patricio. La experiencia política de la Unidad Popular. 1970-1973. Penguin Random House. Debate. Chile. 2023.
29 Valdés, Gabriel. Sueños y memorias. Taurus. Chile. 2009.
30 Rojas, Patricio. Tiempos difíciles. Mi testimonio. Aguilar. Chile. 2013.
Patricio Aylwin no necesita presentaciones, ya que fue un actor importante en la política chilena, siendo el primer presidente tras el retorno a la democracia, y un reconocido líder en la lucha por el fin de la dictadura desde casi los primeros años de la dictadura. Si bien su participación durante los años setenta no está exenta de polémicas al ser un opositor a Allende, los detalles sobre su rol y las percepciones de su actuación no habían quedado expuestas en algún libro testimonial como el que fue publicado varios años después de su muerte y que había comenzado a escribir muy pronto tras la dictadura.
El texto La experiencia política de la Unidad Popular publicado el año 2023, fue bastante debatido, principalmente porque era un libro esperado. Algunas de sus ideas se enunciaron en libros anteriores o entrevistas del mismo expresidente, pero el detalle sobre los acontecimientos y lo vívido de sus narraciones, hacían este libro un imperdible para comprender a la Democracia Cristiana (DC) y al propio Aylwin antes y durante el golpe. Hay que recordar que Patricio Aylwin en 1973 fue elegido presidente del Partido Demócrata Cristiano y reelegido como senador en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973. También fue gestor de la Confederación de la Democracia (CODE), que vinculaba a la Democracia Cristiana y el Partido Nacional (PN) y otras fuerzas de oposición a Allende, lo que fue un hito que marcó su rol durante la Unidad Popular (UP).
Entre los interesantes detalles expuestos en el libro hay dos cuestiones muy relevantes, primero la descripción que hace del rol que jugó la Democracia Cristiana, reivindicando que el partido no sólo había respetado los acuerdos para que Allende fuera presidente, incluso pese a que él era tenía una postura muy crítica contra la UP:
El PDC, en declaración del mismo 4 de septiembre, reconoció oficialmente “la primera mayoría relativa” obtenida por Allende (…) Golpeados y entristecidos por la derrota nos sentíamos en parte consolados por hecho de que el ganador fuera Allende y no Alessandri; la izquierda en vez de la derecha.
(…) Pero esa complacencia, que algunos exteriorizaron, era turbada más que por la pérdida de poder, por la gran preocupación que experimentábamos con respecto a la suerte de las libertades públicas en un futuro gobierno.31
En segundo lugar, describe porque la derecha también era vista con desconfianza por ellos, debido principalmente a que la derecha habría sido muy dura también con la DC.
La derecha, desde el momento mismo en que el gobierno de Frei demostró que su programa de reformas socioeconómicas iba en serio y que no se trataba de simples promesas electorales, se situó también en beligerante posición.32
Por otra último, se presenta bastante autocrítico acerca de lo que se pudo hacer para evitar el quiebre democrático:
Sigo pensando como entonces, que la democracia habría podido salvarse. Pero para ellos era indispensable una importante dosis de racionalidad, que no existía. (…) El ideologismo, el sectarismo y la intransigencia eclipsaron dramáticamente nuestras tradiciones (…) Sigo creyendo también que en medio de ese torbellino los democratacristianos, más allá de nuestras diferencias tácticas, a pesar de las presiones que recibimos de uno y otro lado y de los temores que abrigábamos, nos mantuvimos fieles a nuestra vocación democrática y conservamos la racionalidad, aunque no hayamos sido capaces de encontrar un camino eficaz para hacerlas prevalecer.33
Gabriel Valdés otro reconocido democratacristiano, abogado, diplomático y parlamentario, además fue ministro del presidente Eduardo Frei Montalva. Fallece el año 2011, pero deja una historia muy
31 Aylwin, Patricio. La experiencia política de la Unidad Popular. p 89.
32 Aylwin, Patricio. La experiencia política de la Unidad Popular. p. 32.
33 Idem. p. 730.
importante, siendo también un líder opositor de la Dictadura y un actor relevante en democracia. En 1971 fue designado subsecretario general de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la región de América Latina y el Caribe. Su postura era distinta a la de Aylwin respecto a la relación de la DC con la UP. Abogó por una conciliación con la izquierda y criticó la línea política seguida en Chile por el entonces presidente del partido, Patricio Aylwin, que en cambio había declarado inicialmente apoyar el golpe militar.
En su texto también dedica un espacio al Golpe de Estado, esto lo hace mirando la situación de Chile desde el exterior, ya que se encontraba en ese momento en New York, designado como subsecretario general de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Según su relato, en un encuentro con la ministra de cultura de la URSS ésta le contó de su descontento con el gobierno de Allende por considerarlo romántico, imposible de apoyar y económicamente desastroso, también indicaban saber bastante del rol de USA y que era conocido que pronto las FF.AA. intervendrían.34 Según sus palabras, las veces que estuvo en Chile con Allende -con quien decía tener una gran amistad- corroboró que era imposible controlar el desorden y la crisis económica. Reconoce también haber estar informado del rol de la CIA.
Al día siguiente conversé con Frei. Me pidió que habláramos en la calle, frente a su casa, porque temía ser grabado. Con congoja me explicó que tenía tres coroneles que le avisarían del golpe de Estado y ya había recibido aviso de dos de ellos. Me expreso que era una tragedia para Chile, pero era inevitable el colapso de Allende.35
Indica además que, pese al optimismo de Allende en su capacidad negociadora, los extremos lo empujaban en una “gran pendiente difícil de remontar”, cita también el rol de Altamirano en la radicalización que se fue gestando. Valdés señala que la misma mañana
34 Valdés, Gabriel. Sueños y memorias. p. 238.
35 Valdés, Gabriel. Sueños y memorias. p. 241.
del 11 de septiembre iba a realizar un viaje a Chile a un seminario, pero fue informado de la situación que acontecía en ese instante. Al embarcar el vuelo el piloto norteamericano del avión le dice que lo llevaría Santiago porque él sabía que asumiría el poder:
Con cierta irritación le dije que le agradecía sus palabras, pero que no nada tenía que ver con la nueva situación y que, al revés, era contrario al golpe militar. Le agregué que yo había sido amigo del presidente Allende. El piloto sonrio y me dijo “comprendo que usted no quiera hacer declaraciones” (…) pasaron algunas horas. El avión no pudo seguir a Santiago y voló rumbo a Buenos Aires. Permanecí allí, porque pensaba que era más fácil viajar de Buenos Aires a Chile.36
Patricio Rojas, médico y político democratacristiano fallecido el año 2021, fue ministro del interior con Frei Montalva y ministro defensa con Aylwin tras el retorno a la democracia. En su libro recuerda que las tensiones comienzan desde el momento de la ratificación de Allende. A igual que las otras autobiografías de este apartado, aunque la UP o Allende son un factor importante, se deben considerar más factores como la campaña de la CIA37, el asesinato de Schneider y el rol que tuvieron las garantías constitucionales para controlar al gobierno, ya que finalmente no habrían sido eficientes para contrarrestar la crisis. Para Rojas, la CIA también habría apoyado la idea de que parlamentarios votaran en el Congreso por Alessandri y luego hacer lo que denomina “el gambito Frei”, o sea que renunciara Alessandri una vez electo en el congreso con votos DC y asumiera Frei.38
Se declara amigo de José Tohá, ministro de Allende, por lo que considera que se mantuvo cerca de la vía democrática, pero no contaban con el rol de los golpistas. Hacia 1971 se encontraba en la
36 Ídem. p. 243.
37 Rojas, Patricio. Tiempos difíciles. Mi testimonio. pp. 91-96.
38 Idem. p. 94.
OEA, pero cada vez que venía a Chile observaba el deterioro de la economía, tras el golpe fue exonerado de su cátedra en la Universidad de Chile, al considerarlo opositor al régimen. Su postura la de oposición a la dictadura buscando la interlocución cívico militar.
Ocurrido el Golpe fui exonerado de mi puesto académico en la Universidad de Chile por el Rector delegado de la época (…) me obligó a retomar mis contactos internacionales. Así durante todo el periodo militar me mantuve en desempeños en la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Academia de Ciencias y los Institutos nacionales de Salud (NIH) de EE. UU, el Banco Mundial y la OEA.
(…) Concentré mi atención y análisis político estratégico en promover y apelar una salida a la dictadura militar a través de lo que llamé “interlocución cívico-militar”. Creo que esta preocupación mía por las relaciones civiles y militares de este periodo puede haber influido en la decisión de Patricio Aylwin una vez convertido en presidente de Chile, de ofrecerme el Ministerio de Defensa.39
Como se observa en estas narrativas autobiográficas, se ofrecen matices, pese a formar parte todos de un mismo partido sus trayectorias y miradas son diferentes (por ejemplo, considerando las posturas de Valdés y Aylwin). Por otra parte, son coincidentes en señalar el rol de Allende como líder de su época, pero también en complejizar la mirada de la crisis, agregando al análisis factores internos e internacionales e incluyendo algunas autocríticas a su rol como partido.
3. Las visiones de izquierda frente al Golpe
Los trabajos que presentamos en este apartado son los de Heraldo Muñoz con su texto La sombra del dictador40; el de Eugenio Tironi
39 Rojas, Patricio. Tiempos difíciles. Mi testimonio. pp. 104-105.
40 Muñoz, Heraldo. La sombra del dictador. Una memoria política de la vida
titulado Sin miedo sin odio, sin violencia. Una historia personal del No41; Ricardo Lagos con Mi vida. Memorias I. 42 y el de José Antonio Viera Gallo El compromiso.43
Heraldo Muñoz ex ministro de RREE en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, miembro del Partido Socialista (PS) y luego del Partido Por la Democracia (PPD) durante los años 70 se encontraba en USA estudiando y luego se encontrará trabajando en la Universidad de Chile. Su primer relato es casi anecdótico sobre el golpe, ya que cuenta que era supervisor nacional de los almacenes del pueblo y el 11 de septiembre volvía de Valparaíso. A las 7:30 de la mañana despierta con las noticias, y se va más tarde con un revólver a la sede del partido socialista, donde no había líderes, pero sí jóvenes rompiendo documentos y luego yendo a buscar una dinamita que llevó luego a una fábrica. Esta narración es en primera persona y muestra la confusión inicial que había entre algunos líderes de la izquierda sobre lo que sucedía y se debía hacer.44
En la mañana del golpe, casi me convertí en el primer terrorista suicida accidental del mundo. (…) Cogí mi revolver de calibre 32 y corrí a la sede local (novena comuna) del partido socialista (…) ninguno de los líderes estaba allí, pero una decena de jóvenes miembros del partido se apresuraba a destruir archivos.45
Su análisis gira más bien en torno a la figura de Pinochet y el rol de las FF.AA., y principalmente a lo que sucedía a pie de calle tras el golpe y el desconcierto posterior. Describe también la dualidad existente en la UP, las políticas económicas que no eran “extremas”
bajo el Régimen de Augusto Pinochet. Debate. Chile. 2023
41 Tironi, Eugenio. Sin miedo sin odio, sin violencia. Una historia personal del No. Ariel. Santiago. 2013.
42 Lagos, Ricardo. Mi vida. De la infancia a la lucha contra la dictadura. Memorias I. Debate. Santiago. 2013.
43 Viera - Gallo, José Antonio El compromiso. El Mercurio Aguilar. Santiago. 2013.
44 Muñoz, Heraldo. La sombra del dictador. pp. 23-50.
45 Ídem. p. 23.
pero que se tensionaron por la presión de los trabajadores y activistas (coincidiendo con la tesis de Peter Winn sobre la revolución desde arriba y desde abajo y la tensión entre ellas).46 Según Muñoz el PS y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) habrían radicalizado el proceso, sumado a lo que la derecha y USA habrían llevado adelante mediante una campaña feroz de desestabilización y terror.
Eugenio Tironi, sociólogo que militaba en el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) en la época del Golpe, desarrolla un capítulo específico sobre estos acontecimientos. Tironi cuenta su experiencia de cuando tenía 22 años, con sus estudios congelados y dirigente del Regional Sur del MAPU, la facción más crítica a Allende y al Partido Comunista (su referente era Carlos Montes). De manera muy autocrítica, señala que la conducta de su grupo habría favorecido el fracaso del proyecto de la UP (el MAPU RS), centrados siempre en el trabajo de masas, más que en el gobierno y sus políticas, siendo críticos del elitismo. También relata el desconcierto el día del golpe, se rumoreaban acciones, reuniones con el PS, nada se concretó por el toque de queda.
Cuando el Golpe llegó -todos, de verdad, sabíamos que algo venía, aunque no sabíamos que exactamente-, tenía veintidós años. En 1970 había ingresado a estudiar arquitectura a la Universidad Católica (…) pero en 1973 me cambié a sociología en la misma Universidad (..) Nuestro referente principal era Carlos Montes.47
Lo siguiente en el relato fue la descripción de un encuentro que se tuvo en la casa de seguridad. Por otra parte, señalan que algunas industrias de los cordones fueron tomadas, pero algunos jerarcas estaban asustados sin saber si entregarse o donde ir frente al llamado de las autoridades. Una vez más, la desilusión y el desconcierto son los sentimientos que se utilizan para describir la situación vivida.
Para Ricardo Lagos, abogado y profesor, reconocido líder socialista,
46 Winn, Peter. La revolución chilena. LOM ediciones. Chile. 2010.
47 Muñoz, Heraldo. La sombra del dictador. p. 33.
miembro del Partido por la Democracia (PPD) y tercer presidente tras el retorno a la Democracia. Para Lagos el golpe tiene aún más aristas que se deben entender. Señala que la vía chilena, era un proyecto que enfrentaba “un entorno bipolar” y en contexto de guerra fría. Destaca, por tanto, el rol de los factores internacionales en la crisis, que podían hacer suponer problemas en la UP, pero a su vez, el Golpe fue una tragedia impensada: “la mayor tragedia de nuestra historia y la terrible consecuencia de la división entre compatriotas.”48
La crisis y el golpe fue entonces el fracaso del diálogo y el triunfo del recurso de la fuerza. Para Lagos, no habría situación similar en nuestra historia, ni siquiera con Ibáñez, quien sufrió varias veces la oposición de la Corte Suprema. Para él, el factor internacional sería central, por ejemplo, con Kissinger y su “obsesión” con Chile desde 1970. También señala que hubo intentos de cambio durante 15 años previos al golpe, y ninguno logró cambiar sustantivamente, al país. Para el expresidente del PPD, la necesidad de transformaciones era antigua, la ineficacia de los proyectos, sumado a la presión de la guerra fría y USA habrían llevado a la crisis, sin embargo, el golpe y el rol de los militares era inédito en la historia nacional.
El presidente Allende y su “vía chilena al socialismo” procuraron seguir un camino distinto al que marcaban las superpotencias que se enfrentaron en aquella época. Su trágico final es el ejemplo respecto de las enormes dificultades que un proyecto de este tipo debía enfrentar en ese rígido entorno bipolar y en ese contexto de la guerra fría.49
Finalmente, José Antonio Viera Gallo, político socialista, Subsecretario de Justicia con Allende cuando militaba en el MAPU (con 26 años y deja el cargo en 1972 y Ministro Secretario General de la presidencia con Michelle Bachelet, pero antes). Exponer igualmente la relevancia de la influencia de USA en la crisis y el golpe. Coincide en que la DC evitó llegar a un acuerdo con la derecha por el apoyo a Alessandri.
48 Lagos, Ricardo. Mi vida. De la infancia a la lucha contra la dictadura. p. 270. 49 Ídem. p. 269.
Relata además el aire tenso que se vivía en los sectores acomodados, una sensación de que algo pasaría, pero no se sabía de donde vendría ni como pasaría, “como el rumor de una tormenta” indica. Según Viera-Gallo el asesinato de Schneider sería crucial, ya que se sabía de la participación de la CIA y la extrema derecha en el atentado. Si bien señala que a Allende antes del cargo solo lo conocía de “lejos”, luego lo reconoce como bondadoso y entrañable, pero a la vez un líder político, describiéndolo como gran demócrata de formación masónica, su pensamiento lo ubica entre la tradición liberal y socialista. Describe la situación vivida a partir de una especie de diario de vida mientras estaba en la embajada del Vaticano:
El 11 de septiembre de 1973 dividió nuestras vidas. Todo parecía concluido. Nada volvería a ser igual en adelante. Producido el alzamiento militar, ingresé buscando amparo en la Nunciatura apostólica, gracias a la ayuda de monseñor Bernardino Piñera (…) durante esos meses, casi al final de mi permanencia en la Embajada del Vaticano, escribí un diario de vida que a continuación transcribo.50
Para Viera Gallo, la visita de Fidel Castro marcaría un antes y después, un país incontrolable para Allende, ya que después de esta visita las posturas se habrían “galvanizado”, así se desataría lo que él llama la “crisis orgánica” donde nace lo nuevo y muere lo viejo y donde solo las instituciones que están sobre la política pueden actuar (Iglesia o FF.AA.), las cuales habrían jugado un rol en la búsqueda de salida pacífica inicialmente, pero de manera infructuosa.
A medida que el proceso se iba haciendo más conflictivo, el cardenal activamente favoreció el entendimiento del Gobierno con la DC. Incluso en un momento existió la propuesta por parte de Allende de que seis dirigentes de ese partido entraran al gabinete en carteras relevantes.51
50 Viera - Gallo, José Antonio El compromiso. p. 129.
51 Muñoz, Heraldo. La sombra del dictador. pp. 120.
Describe también la aceleración de la revolución desde abajo, con el aumento de tomas de terrenos, industrias, etc. (caso Melipilla y la toma de su juzgado). Para el autor, el programa de la UP no era claro, como por ejemplo como sucedía con los criterios para delimitar los tipos de propiedad. También es crítico de algunos grupos que buscaron radicalizar las posturas, como algunos miembros del PS.
Pensar las narrativas sobre el pasado sigue siendo interesante, en la actualidad la hipermediatización de la política, hace resurgir ideas de manera cotidiana, muchas de ellas sesgadas o escogidas con un propósito electoral o político. Por lo mismo, conocer los contextos, biografías y marcos ideológicos o políticos desde donde se construyen es algo que se necesita cada vez más para comprender la manera en que el pasado se interpreta.
Es llamativo también observar cómo posiciones que hasta hace poco eran clásicas, como por ejemplo la narrativa de líderes de derecha que ponían a la democracia cristiana como un factor en la crisis de los años setenta, ha ido desapareciendo en la medida que el centro se ha ido moviendo. Sin embargo, también se ha intensificado la crítica a la figura de Allende.
También se debe considerar que tanto el centro como la izquierda siempre asumieron miradas autocríticas sobre su pasado y el rol en la crisis institucional, aspecto que muchas veces es desconocido en el fragor del debate político actual. Hace falta también, como se hizo muchas veces, análisis que no sólo consideren el contexto interno de la política nacional y que pueden también realizar estudios que incorporen. La complejidad internacional de la época, como la propia diversidad del sistema de partidos y posturas al interior de estos en la época en estudio.
Así, las narrativas y cómo estas cambian, son un campo aún por explorar en el campo de los estudios biográficos y autobiográficos para el Chile actual.
Aceituno, David. “Golpe de Estado e Historia pública: la batalla por las narrativas sobre el pasado durante la postdictadura chilena” CUHSO. Vol. 33. Nº2. 2023.
Aurell, Jaume. Historians Autobiographies as Historiographical. Inquiry A Global Perspective Elements in Historical Theory and Practice. Cambridge University Press. Cambridge. 2022.
Aylwin, Patricio. La experiencia política de la Unidad Popular. 19701973. Penguin Random House. Debate. Chile. 2023.
Benstock, Shari (ed.)The Private Self:Theory and Practise of Women’s Autobiographical Writings. USA: University of North Carolina Press, 1988.
Biblioteca del Congreso. Sergio Eduardo de Praga Diez Urzúa. Reseñas biográficas parlamentarias. Link: https://www.bcn.cl/ historiapolitica/resenas_biograficas/wiki/Sergio_Eduardo_de_ Praga_Diez_Urz%C3%BAa
Carreras Panchón, Antonio. “La biografía como objeto de investigación en el ámbito universitario. Reflexiones sobre un retorno”. Asclepio. Vol. LVII. 1. 2005
Diez, Sergio. Reflexiones sobre la Constitución de 1980. 50 años de una actor y testigo de la vida política chilena. El MercurioAguilar. Santiago. 2013.
Douglas, Kate and Barnwell, Ashley. Research Methodologies for Auto/biography Studies. USA. Routledge. 2019
Durán López, Fernando. “La autobiografía como fuente histórica: problemas teóricos y metodológicos”. Memoria y Civilización. 5. 2002.
García de Leigh, Gabriela. Leigh: El General republicano, Ediciones GLG. Santiago. 2017.
Gilmore, Leigh, The Limits of Autobiography: Trauma and Testimony. Ithaca: Cornell University Press, 2001
Guell, Pedro. “En Chile el futuro se hizo pasado: ¿Y ahora cuál futuro?”, en: VV.AA, El Chile que viene. De dónde venimos, Dónde estamos y a dónde vamos, Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales. 2009.
Jablonka, Ivan. La historia es una literatura contemporánea. Manifiesto por las ciencias sociales. Buenos Aires. Pons Horacio. Fondo de Cultura Económica, 2016.
Lagos, Ricardo. Mi vida. De la infancia a la lucha contra la dictadura. Memorias I. Debate. Santiago. 2013.
Lagos, Ricardo. Mi vida. De la infancia a la lucha contra la dictadura. p. 270.
Lejeune, Philippe. “El pacto autobiográfico y otros estudios” en: Durán López, Fernando. La autobiografía como fuente histórica: problemas teóricos y metodológicos. MegazulEndymión. Madrid, 1994
McCullagh, Behan. “The Truth of Historical Narratives”. History and Theory, Vol. 26, No. 4. 1987.
Moyano, Cristina “Cartografía genealógica de las “narrativas del malestar”: El Chile de la transición entre 1990-1998. Revista de Historia. N° 28, vol. 1. Enero-Junio. 488. 2021.
Muñoz, Heraldo. La sombra del dictador. Una memoria política de la vida bajo el Régimen de Augusto Pinochet. Debate. Chile. 2023
Peña Pérez, Francisco. “El renacimiento de la biografía”, Edad Media. Revista de Historia, 5. 2002.
Politzer, Patricia. Altamirano. Ediciones B. Chile. 1989.
Rojas, Patricio. Tiempos difíciles. Mi testimonio. Aguilar. Chile. 2013.
Salazar, Gabriel. Conversaciones con Carlos Altamirano. Debate. Chile. 2001
Sater, William F. La imagen heroica en Chile. Arturo Prat, un santo secular. Centro de estudios bicentenario. 2005.
Spengemann, William C.The Forms of Autobiography: Episodes in the History of a Literary Genre, New Haven, Yale University Press, 1980
Tironi, Eugenio. Sin miedo sin odio, sin violencia. Una historia personal del No. Ariel. Santiago. 2013.
Valdés, Gabriel. Sueños y memorias. Taurus. Chile. 2009.
Velásquez, Edgard. “La biografía y la investigación de la historia regional.” Revista de Historia, año 15, vol. 15, 2005.
Viera - Gallo, José Antonio El compromiso. El Mercurio Aguilar. Santiago. 2013.
VV.AA. La autobiografía y sus problemas teóricos : estudios e investigación documental. Barcelona. Anthropos. Editorial del Hombre. 1991
Winn, Peter. La revolución chilena. LOM ediciones. Chile. 2010.
Felipe Zurita Garrido
Centro de Investigación en Educación CIE-UMCE Departamento de Educación Básica
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
El mundo común
“Lo que aquí nos interesa, y por consiguiente no debemos remitir a la ciencia especial de la pedagogía, es la relación entre las personas adultas y los niños en general o, para decirlo en términos más generales y exactos, nuestra actitud hacia la natalidad, hacia el hecho de que todos hemos venido al mundo al nacer y de que este mundo se renueva sin cesar a través de los nacimientos. La educación es el punto en el que decidimos si amamos el mundo lo bastante como para asumir una responsabilidad por él y así salvarlo de la ruina que, de no ser por la renovación, de no ser por la llegada de los nuevos y los jóvenes, sería inevitable. También mediante la educación decidimos si amamos a nuestros hijos lo bastante como para no arrojarlos
* Trabajo desarrollado en el contexto de implementación del proyecto FONDECYT de Iniciación en Investigación N° 11200265 titulado: «Intelectuales en la construcción e implementación de la política educacional de la Dictadura Cívico-Militar en Chile (1973-1990): trayectorias biográficas de ministros de educación, subsecretarios de educación y directores del CPEIP».
de nuestro mundo y librarlos a sus propios recursos, ni quitarles de las manos la oportunidad de emprender algo nuevo, algo que nosotros no imaginamos, lo bastante como para prepararlos con tiempo para la tarea de renovar un mundo común.”1
¿Por qué y para qué presentarles a las nuevas generaciones la experiencia monstruosa de la Dictadura Civil Militar que nuestra sociedad experimentó entre los años 1973 y 1990? ¿Cómo presentarles a las nuevas generaciones las múltiples violencias ejercidas por parte de agentes estatales y civiles contra un sector importante de la población durante la Dictadura Civil Militar (1973-1990)? ¿No será mejor ahorrarles el conocer este periodo marcado por el dolor y la violencia?
Si se sigue la reflexión de Arendt, en la línea de que las nuevas generaciones pueden y deben tener la posibilidad de recrear un mundo común en base a sus potenciales aportes para salvar al mismo de su ruina, aparece como una necesidad ineludible advertirles a las mismas sobre los peligros de propuestas de cualquier tipo que no consideren a la dignidad humana como un valor irrenunciable.
Desde este punto de vista, enseñar sobre el periodo de la Dictadura Civil Militar (1973-1990) a las nuevas generaciones se muestra como un compromiso ético y político con estas mismas, que busca ampliar su comprensión de la vida colectiva desde una perspectiva compleja. Si pensamos en que hemos optado por no arrojar a las nuevas generaciones al mundo apoyadas solamente con sus propios recursos y se busca transmitir lo mejor de la producción de la humanidad organizada en lo que llamamos disciplinas escolares, también podríamos aceptar la idea de que es relevante mostrar experiencias humanas marcadas por el horror que no deben volver a tener un espacio legitimado dentro de nuestro mundo común.
Lo anterior finalmente me permite plantear de forma clara este primer punto: es relevante y necesario enseñar sobre la Dictadura Civil
1 Arendt, Hannah, Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión política, Ediciones Península, 1996, p. 208.
Militar (1973-1990) a las nuevas generaciones. Esto no desde una perspectiva ingenua que indicaría que su abordaje evitará de forma automática y efectiva el surgimiento de propuestas políticas marcadas por la violencia y la desconsideración de la dignidad humana. Si acaso existiera un dispositivo político/pedagógico de ese tipo el mundo posiblemente sería muy diferente al que habitamos. Lo señalo en el sentido de que, en todos los espacios de la vida colectiva, incluidas las instituciones dedicadas a la formación de las nuevas generaciones, es necesario recrear e inventar formas de vida democráticas y respetuosas de los derechos humanos.
El rol de la Historia
“Cada época, o cada investigador, pueden proponer nuevas preguntas a los datos históricos, o puede llevar a la luz nuevos niveles de facticidad. En este sentido, “la historia”, considerada como la suma de los productos de la investigación histórica, cambiará, y deberá hacerlo, con las preocupaciones de cada generación o, por decirlo así, de cada sexo, de cada nación, de cada clase social. Pero esto no supone, ni mucho menos, que los acontecimientos pasados en sí mismo cambian con cada interrogador, ni que los datos empíricos son indeterminados. Los desacuerdos entre historiadores pueden ser de diversas índoles, pero se reducirían a meras confrontaciones de actitudes o a ejercicios ideológicos si no se conviniera que tienen lugar dentro de una disciplina común cuya finalidad es el conocimiento objetivo.”2
¿Cómo ha enfrentado la historiografía el periodo de la Dictadura Civil Militar en Chile (1973-1990)? ¿Qué interrogantes y temáticas de la Dictadura Civil Militar (1973-1990) han abordado las historiadoras e historiadores?
2 Thompson, Edward Palmer, Miseria de la teoría. Barcelona, Editorial Crítica, 1981, p. 70.
Como señala Edward Palmer Thompson, la lógica histórica incluye necesariamente la posibilidad de que las nuevas generaciones visiten temas y problemas de la historia de sus sociedades desde perspectivas ya conocidas y desde miradas novedosas. Esto es parte de la lógica de producción de conocimiento historiográfico, lo que permite otorgar dinamismo y renovación a nuestro conocimiento sobre el pasado, sea más lejano o más cercano. Desde este punto de vista las historiadoras e historiadores tienen una responsabilidad importante en torno a facilitar la ampliación de nuestra comprensión sobre problemas de nuestro pasado, especialmente de aquellos que son tan relevantes para comprender las formas de organización de nuestra sociedad en el presente y sus posibilidades de transformación hacia el futuro, como lo es la Dictadura Civil Militar (1973-1990).
Ya señalado lo anterior, aquí es necesario proponer un segundo punto: el trabajo historiográfico riguroso y creativo es relevante para comprender de una forma más compleja el periodo de la Dictadura Civil Militar (1973-1990), no solamente para beneficio de las personas insertas en los circuitos académicos, sino que también para beneficio del resto de la sociedad, con destaque de quienes trabajan en los establecimientos educativos orientados a la formación de las nuevas generaciones.
Al observar la producción historiográfica, tanto aquella producida por historiadoras e historiadores, como así también por personas de otras formaciones, sin pretensiones de exhaustividad es posible afirmar que la Dictadura Civil Militar (1973-1990) ha sido parte de la preocupación de investigadoras e investigadores de diferentes generaciones y de diferentes latitudes. En esta línea, existen investigaciones historiográficas de carácter amplio o general sobre la historia de Chile que han incorporado en su análisis el periodo de la Dictadura Civil Militar (1973-1990). Lo interesante de estos trabajos es que se presentan en base a una discusión de amplio alcance temporal, lo que permite observar una articulación analítica de la Dictadura Civil Militar (1973-1990) con el desenvolvimiento y derrotero histórico de Chile en general, especialmente con el Gobierno de la Unidad Popular (1970-1973). Dentro de estas producciones se
puede señalar el trabajo colectivo de Sofía Correa, Consuelo Figueroa, Alfredo Jocelyn-Holt, Claudio Rolle y Manuel Vicuña3; el escrito de María Angélica Illanes4; la amplia obra de Gabriel Salazar y Julio Pinto5; el trabajo de Cristián Gazmuri6; la obra colectiva liderada por Iván Jaksic7 y el trabajo de Alessandro Guida, Raffaele Nocera y Claudio Rolle.8
Otro grupo de investigaciones importantes son aquellas que abordan el periodo de la Dictadura Civil Militar (1973-1990) como objeto de estudio específico. Uno de los trabajos más relevantes de este tipo es el de Ascanio Cavallo, Manuel Salazar y Óscar Sepúlveda9 que es de carácter periodístico, viene siendo reeditado desde el año 1988, contiene una importante cantidad/calidad de material de diverso tipo y ha logrado posicionarse como una obra ineludible para el estudio del régimen. Otro trabajo interesante es el ensayo historiográfico realizado por el Emir Sader10 en el que aborda el surgimiento de las fuerzas políticas que hicieron posible el ascenso de la Dictadura Civil Militar (1973-1990) en un contexto de ampliación de la participación política en el Chile del siglo XX.
Otro conjunto más amplio corresponde a aquellos trabajos que abordan aspectos específicos y parciales sobre la Dictadura Civil Militar
3 Correa, Sofía, Figueroa, Consuelo, Jocelyn-Holt, Alfredo, Rolle, Claudio y Vicuña, Manuel, Historia del siglo XX chileno. Balance paradojal. Santiago, Editorial Sudamericana, 2001.
4 Illanes, María Angélica, La batalla de la memoria. Ensayos históricos de nuestro siglo: Chile, 1900 – 2000. Santiago, Planeta – Ariel, 2002.
5 Salazar, Gabriel y Pinto, Julio, Historia contemporánea de Chile. V Tomos. Santiago, LOM, 2002.
6 Gazmuri, Cristián, Historia de Chile 1891-1994. Política, economía, sociedad, cultura, vida privada, episodios. Santiago, RIL Editores, 2012.
7 Jaksic, Iván, Historia política de Chile. IV Tomos. Santiago, Fondo de Cultura Económica, 2017-2018.
8 Guida, Alessandro, Nocera, Raffaele y Rolle, Claudio, De la utopía al estallido. Los últimos cincuenta años en la historia de Chile. Santiago, Fondo de Cultura Económica, 2022.
9 Cavallo, Ascanio, Salazar, Manuel y Sepúlveda, Óscar, (2008). La historia oculta del régimen militar. Memoria de una época 1973-1988. Santiago, Uqbar Editores, 2008.
10 Sader, Emir, Democracia e ditadura no Chile. São Paulo, Brasiliense, 1984.
(1973-1990). Algunos de los temas abordados en estos escritos son los siguientes: investigaciones y compilaciones sobre las memorias/testimonios articulados con respecto a la Dictadura Civil Militar (1973-1990) desde la perspectiva de sujetos o comunidades específicas11, revisiones de los procesos de expurgación política/ideológica ocurridos dentro de las fuerzas armadas frente a la existencia de
11 Valdés, Hernán, Tejas Verdes. Diario de un campo de concentración en Chile. Barcelona, Ariel, 1974; Villegas, Sergio, Chile – El Estadio. Los Crímenes de la Junta Militar. Buenos Aires, Editorial Cartago, 1974; Arroyo, Gonzalo, Golpe de Estado en Chile. Salamanca, Ediciones Sígueme, 1974; Taufic, Camilo, Chile en la hoguera: crónica de la represión militar. Buenos Aires, Ediciones Corregidor, 1974; Witker, Alejandro, Prisión en Chile. México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1975; Cabieses, Manuel, Chile: 11808 horas en campos de concentración. Caracas, Fondo Editorial Salvador de la Plaza, 1975; Carrasco, Rolando, Prigué: prisioneros de guerra. Moscú, Editorial de la Agencia de Prensa Nóvosti, 1977; Quijada, Aníbal, Cerco de púas. La Habana, Casa de las Américas, 1977; Corvalán, Luis Alberto, Escribo sobre el dolor y la esperanza de mis hermanos. México D.F., Comité Juvenil Mexicano de Solidaridad con Chile, 1977; VV. AA., La vida diaria en Chile bajo la junta. Salamanca, Ediciones Sígueme, 1978; Quinteros, Haroldo, Diario de un prisionero político chileno. Madrid, Ediciones de la Torre, 1979; Montes, Jorge, La luz entre las sombras. Santiago, s/i, 1980; Vega. Luis, La caída de Allende. Anatomía de un golpe de estado. Jerusalén, La Semana Publicaciones, 1983; Vuskovic, Sergio, Dawson. Madrid, Ediciones Michay, 1984; Gamboa, Alberto, Un viaje por el infierno. IV Volúmenes. Santiago, Empresa Editora Araucaria, 1984; Prats, Carlos, Memorias. Testimonio de un soldado. Santiago, Pehuén, 1985; Bitar, Sergio, Isla 10. Santiago, Ediciones Pehuén, 1987; García, René, Soy testigo. Dictadura, tortura, injusticia. Santiago, Editorial Amerindia, 1990; Rivas, Matías y Merino, Roberto, ¿Qué hacía yo el 11 de septiembre de 1973? Santiago, LOM, 1997; Verdugo, Patricia, Bucarest 187. Santiago, Editorial Sudamericana, 1999; Jorge, Graciela y Fernández, Eleuterio, Chile roto. Uruguayos el día del golpe en Chile. Santiago, LOM, 2003; Amorós, Mario, Chile, la herida abierta. Madrid, Rebelión, 2001; Amorós, Mario, Después de la lluvia. Chile, la memoria herida. Santiago, Editorial Cuarto Propio, 2004; Garcés, Mario y Leiva, Sebastián, El Golpe en la Legua. Los caminos de la historia y la memoria. Santiago, LOM, 2005; Vidal, Hernán, La Gran Logia de Chile (1973-1990). Su comportamiento ante el fin de la Democracia y las violaciones a los Derechos Humanos. Santiago, Mosquito Editores, 2006; Marambio, Max, Las armas de ayer. Santiago, Random House Mondadori, 2007; Rodríguez, Guillermo, De la brigada secundaria al cordón Cerrillos. Santiago, Universidad Bolivariana, 2007; Rodríguez, Guillermo, Destacamento miliciano José Bordaz. Santiago, Centro de Estudios Sociales Dagoberto Pérez Vargas, 2008; Hourton, Jorge, Memorias de un obispo sobreviviente. Episcopado y dictadura. Santiago, LOM, 2009; Villegas, Sergio, El estadio: once de septiembre en el país del edén. Santiago, LOM, 2013; Salazar, Manuel, La lista del Schindler chileno. Empresario, comunista, clandestino. Santiago, LOM, 2014.
sectores de uniformados opuestos al Golpe de Estado12, análisis de la construcción inicial de la institucionalidad de la Dictadura Civil Militar (1973-1990)13, estudios sobre la violencia política y la resistencia armada a la Dictadura Civil Militar (1973-1990)14, trabajos sobre las violaciones a los derechos humanos15, estudios sobre la formación y
12 Magasich, Jorge, Los que dijeron “NO”. Volumen I. Historia del movimiento de los marineros antigolpistas de 1973. Santiago: LOM, 2008; Magasich, Jorge, Los que dijeron “No”. Volumen II. Historia del movimiento de los marineros antigolpistas de 1973. Santiago, LOM, 2008.
13 Garretón, Manuel Antonio, Garretón, Roberto y Garretón, Carmen, Por la fuerza, sin la razón. Análisis y textos de los bandos de la dictadura militar. Santiago, LOM, 1998.
14 Lúnecken, Graciela, Violencia Política. (Violencia política en Chile. 1983 –1986). Santiago, Arzobispado de Santiago, 2000; Comité Memoria Neltume, Guerrilla en Neltume: una historia de lucha y resistencia en el sur chileno. Santiago, LOM, 2003; Salazar, Gabriel, La violencia política en las “Grandes Alamedas”. La violencia en Chile 1947 – 1987 (una perspectiva histórico popular). Santiago, LOM, 2006; Vial, Gonzalo, La verdad olvidada del terrorismo en Chile 1968 – 1996. Santiago, Maye, 2007; Peña, Juan, Los fusileros: crónica secreta de una guerrilla en Chile. Santiago, Debate, 2008; Rojas, Luis, De la rebelión popular a la sublevación imaginada. Antecedentes de la Historia Política y Militar del Partido Comunista de Chile y del FPMR 19731990. Santiago, LOM, 2011.
15 Verdugo, Patricia y Orrego, Claudio, Detenidos Desaparecidos: Una herida abierta. Santiago, Editorial Aconcagua, 1980; Verdugo, Patricia, André de La Victoria. Santiago, Editorial Aconcagua, 1985; Verdugo, Patricia, Rodrigo y Carmen Gloria: quemados vivos. Santiago, Editorial Aconcagua, 1986; Verdugo, Patricia, Los Zarpazos Del Puma: caso Arellano. Santiago, CESOC, 1989; Verdugo, Patricia, Tiempo de días claros: los desaparecidos. Santiago, CESOC, 1990; Maldonado, Rubí, Ellos se quedaron con nosotros. Santiago, LOM, 1999; Verdugo, Patricia, La caravana de la muerte: pruebas a la vista. Santiago, Sudamericana Chilena, 2000; Rojas, Paz, Muñoz, María Inés, Ortiz, María Luisa y Uribe, Viviana, Todas íbamos a ser reinas: estudio sobre diez mujeres embarazadas que fueron detenidas y desaparecidas en Chile Santiago, LOM – CODEPU, 2002; Colectivo de Memoria Histórica Corporación José Domingo Cañas, Tortura en Poblaciones del Gran Santiago (1973-1990). Santiago, Corporación José Domingo Cañas, 2005; Rojas, Paz, La gran mentira. El caso de 119 detenidos desaparecidos. Santiago, LOM - CODEPU, 2005; Rebolledo, Javier, La danza de los cuervos: el destino final de los detenidos desaparecidos. Santiago, Ceibo Ediciones, 2012; Rebolledo, Javier, El despertar de los cuervos: Tejas Verdes, el origen del exterminio en Chile. Santiago, Ceibo Ediciones, 2013; Escalante, Jorge, Guzmán, Nancy, Rebolledo, Javier y Vega, Pedro, Los Crímenes que estremecieron a Chile: las memorias de La Nación para no olvidar. Santiago, Ceibo Ediciones, 2013; Caucoto, Nelson y Salazar, Héctor, La noche de los corvos. El caso degollados o un verde manto de impunidad. Santiago, Ceibo Ediciones, 2013; Rebolledo, Javier, A
funcionamiento de los aparatos de represión16, análisis de las políticas de reparación de violaciones a los derechos humanos17, estudios sobre el exilio18, investigaciones sobre organizaciones e instituciones
la sombra de los cuervos: los cómplices civiles de la dictadura. Santiago, Ceibo Ediciones, 2015.
16 Comblin, José y Methol Ferré, Alberto, Dos ensayos sobre Seguridad Nacional. Santiago, Arzobispado de Santiago – Vicaría de la Solidaridad, 1979; Tapia, Jorge, El terrorismo de Estado. La Doctrina de Seguridad Nacional en el Cono Sur. México D.F., Editorial Nueva Imagen, 1980; Dinges, John y Landau, Saul, Asesinato en Washington: el caso Letelier. Washington, Lasser Press, 1980; Calloni, Stella, Los años del lobo: operación cóndor. Buenos Aires: Arturo Peña Lillo - Ediciones Continente, 1999; Mayorga, Patricia, El cóndor negro: el atentado a Bernardo Leighton. Santiago, Aguilar Chilena - Empresa El Mercurio, 2003; Dinges, John, Operación Cóndor: una década de terrorismo internacional en el Cono Sur. Santiago, Ediciones B, 2004; Gill, Lesley, Escuela de las Américas. Entrenamiento militar, violencia política e impunidad en las Américas. Santiago, LOM, 2005; Villagrán, Fernando, Agüero, Felipe, Salazar, Manuel y Délano, Manuel, Represión en Dictadura: el papel de los civiles. Colección Nosotros los Chilenos N° 15. Santiago, LOM, 2005; Carrió, Alejandro, Los crímenes del Cóndor: el caso Prats y la trama de conspiraciones entre los servicios de inteligencia del Cono Sur. Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2005; Gaudichaud, Frank, Operación Cóndor: notas sobre el terrorismo de Estado en el Cono Sur. Madrid, Editorial Sepha, 2005; Calloni, Stella, Operación cóndor: pacto criminal. La Habana, Fondo Cultural del Alba, 2006; Castillo, Benedicto, Magnicidio: la verdad del asesinato del Presidente de la República Eduardo Frei Montalva, en un complot organizado y ejecutado por agentes de las brigadas de exterminio de la DINA, CNI y DINE. Santiago, Editorial Mare Nostrum, 2011; Salazar, Manuel, Las letras del horror. Tomo I: La DINA. Santiago, LOM, 2011; Salazar, Manuel, Las letras del horror. Tomo II: La CNI. Santiago, LOM, 2012; Dorat, Carlos y Weibel, Mauricio, Asociación ilícita. Los archivos secretos de la dictadura. Santiago, Ceibo Ediciones, 2012; Policzer, Pablo, Los modelos del horror. Represión e información en Chile bajo la Dictadura Militar. Santiago, LOM, 2014; Campusano, Daniel, Chinni, Macarena, González, Constanza y Robledo, Felipe, Álvaro Corbalán: el dueño de la noche. Santiago, Ceibo Ediciones, 2015.
17 Lira, Elizabeth y Loveman, Brian, Políticas de reparación. Chile 1990 – 2004. Santiago, LOM, 2005; Lira, Elizabeth y Morales, Germán, Derechos Humanos y reparación: una discusión pendiente. Santiago: LOM, 2005.
18 Barudy, Jorge, Barrera, Luis, Bell J., Roberto, Berrios, Liliana, Bolzman, Claudio, Ibáñez, Jorge, Reveco, Aldo, Salgado, Jorge, Tureo, Luis, Valdés, Héctor y Montupil, Fernando, Exilio, derechos humanos y democracia: el exilio chileno en Europa. Santiago, Coordinación Europea de Comités, Pro-Retorno, 1993; Oñate, Rody; Wright, Thomas; Espinoza, Carolina; Soto, Andrea y Galleguillos, Ximena, Exilio y retorno. Colección Nosotros los Chilenos N° 13. Santiago, LOM, 2005; Del Pozo, José, Exiliados: emigrados y retornados. Chilenos en América y Europa, 1973-2004. Santiago, RIL Editores, 2006; Ca-
vinculadas a la lucha por los derechos humanos19, estudios sobre la transformación económica neoliberal20, trabajos sobre la construcción y lucha por la memoria histórica en torno a la Dictadura Civil Militar (1973-1990)21, análisis de la organización y del pensamiento político de la Junta Militar de Gobierno22, estudios sobre la coyuntu-
macho, Fernando, Suecia por Chile: una historia visual del exilio y la solidaridad, 1970-1990. Santiago, LOM, 2009.
19 Orellana, Patricio y Quay Hutchison, Elizabeth, El movimiento de derechos humanos en Chile. 1973 – 1990. Santiago, Centro de Estudios Políticos Latinoamericanos Simón Bolívar, 1991; Vicaría de la Solidaridad, Vicaría de la Solidaridad: Historia de su trabajo social. Santiago, Ediciones Paulinas, 1991; Valdés, Teresa y Weinstein, Marisa, Mujeres que sueñan. Las Organizaciones de Pobladoras en Chile: 1973 – 1989. Santiago, FLACSO, 1993; Díaz, Viviana, Sierra, Sola y Becerra, Gustavo, 20 años de historia de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile: un camino de imágenes… que revelan y se rebelan contra una historia no contada. Santiago, Corporación Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, 1997; Garcés, Mario y Nicholls, Nancy, Para una Historia de los DD.HH. en Chile. Historia institucional de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas FASIC 1975-1991. Santiago: LOM, 2005.
20 Fazio, Hugo y Ramírez, Pedro, El carácter de la Política Económica de la Junta Militar. Ciudad de México, Casa de Chile en México, 1976; Vergara, Pilar, Autoritarismo y cambios estructurales en Chile. Santiago, FLACSO, 1981; Vergara, Pilar, Auge y caída del neoliberalismo. Santiago, FLACSO, 1985; Délano, Manuel y Traslaviña, Hugo, La herencia de los Chicago Boys. Santiago, Las Ediciones del Ornitorrinco, 1989; Salazar, Gabriel, Historia de la acumulación capitalista en Chile. (Apuntes de clase). Santiago, LOM, 2003; Lawner, Miguel y Soto, Hernán, Orlando Letelier: el que lo advirtió. Los Chicago Boys en Chile. Santiago, LOM, 2011.
21 Gazmuri, Cristián, La Persistencia de la Memoria. Reflexiones de un Civil sobre la Dictadura. Santiago, DIBAM - RIL Editores, 2000; Pinto, Julio, Cuando hicimos historia. La experiencia de la Unidad Popular. Santiago, LOM, 2005; Peris, Jaume, La imposible voz. Memoria y representación de los campos de concentración en Chile: la posición del testigo. Santiago, Cuarto Propio, 2005; Peris, Jaume, Historia del testimonio chileno: de las estrategias de denuncia a las políticas de memoria. Valencia, Universidad de Valencia, 2008; Stern, Steve, Recordando el Chile de Pinochet: en vísperas de Londres 1998. Santiago, Ediciones UDP, 2009; Stern, Steve, Luchando por mentes y corazones. Las Batallas de la Memoria en el Chile de Pinochet. Santiago, Ediciones UDP, 2013; Winn, Peter, Stern, Steve, Lorenz, Federico y Marchesi, Aldo, No hay mañana sin ayer. Batallas por la memoria histórica en el Cono Sur. Santiago, LOM, 2014.
22 Varas, Augusto, Los Militares en el Poder. Régimen y Gobierno Militar en Chile 1973 – 1986. Santiago, Pehuén – FLACSO, 1987; Valdivia, Verónica, El Golpe después del Golpe. Leigh vs. Pinochet. Chile 1960 – 1980. Santiago: LOM, 2003; Barros, Robert, La Junta Militar. Pinochet y la Constitución de
ra que llevó al derrocamiento del Gobierno de la Unidad Popular23, trabajos sobre censura a publicaciones24, investigaciones sobre el rol de los medios de comunicación durante la Dictadura Civil Militar (1973-1990)25, estudios centrados en partidos políticos26, posicionamientos historiográficos frente a la obra de la Dictadura Civil Militar (1973-1990)27, biografías históricas28, entre muchos otros.
1980. Santiago, Editorial Sudamericana, 2005; Valdivia, Verónica, Álvarez, Rolando y Pinto, Julio, Su revolución contra nuestra revolución. Vol. I. Izquierdas y derechas en el Chile de Pinochet (1973- 1981). Santiago, LOM, 2006; Valdivia, Verónica, Álvarez, Rolando y Pinto, Julio, Su revolución contra nuestra revolución. Vol. II. La pugna marxista-gremialista en los ochenta. Santiago, LOM, 2008; Valdivia, Verónica, La alcaldización de la política: los municipios en la dictadura pinochetista. Santiago, LOM, 2012.
23 Uribe, Armando, El libro negro de la intervención norteamericana en Chile. México D.F., Siglo XXI Editores, 1974; Marín, Germán, Una historia fantástica y calculada: la CIA en el país de los chilenos. México D.F., Siglo XXI Editores, 1976; Moulian, Tomás, Conversación interrumpida con Allende. Santiago, LOM, 1998; Verdugo, Patricia, Interferencia secreta. 11 de Septiembre de 1973. Santiago, Editorial Sudamericana, 1998; Soto, Hernán y Villegas, Sergio, Archivos secretos documentos desclasificados de la CIA. Santiago, LOM, 1999; Kornbluh, Peter, Los EEUU y el derrocamiento de Allende: una historia desclasificada. Santiago, Ediciones B, 2003; Kornbluh, Peter, Pinochet: los archivos secretos. Barcelona, Crítica, 2004; Verdugo, Patricia, Allende. Cómo la Casa Blanca provocó su muerte. Santiago, Catalonia, 2008; Moniz Bandeira, Luiz, Fórmula para el caos: la caída de Salvador Allende (1970-1973). Santiago, Debate, 2008; Winn, Peter, La revolución chilena. Santiago, LOM, 2013; Basso, Carlos, La CIA en Chile: 1970-1973. Santiago, Aguilar Chilena de Ediciones - Prisa Ediciones, 2013.
24 Rojas, María Angélica y Fernández, José, El golpe al libro y a las bibliotecas de la Universidad de Chile: limpieza y censura en el corazón de la universidad. Santiago, Ediciones Universidad Tecnológica Metropolitana, 2015.
25 Lagos, Claudia, El Diario de Agustín: cinco estudios de casos sobre El Mercurio y los derechos humanos (1973-1990). Santiago, LOM, 2009.
26 Moyano, Cristina, El MAPU durante la dictadura. Saberes y prácticas políticas para una microhistoria de la renovación socialista en Chile. Santiago, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2010; Álvarez, Rolando, Arriba los pobres del mundo. Cultura e identidad política del Partido Comunista de Chile entre democracia y dictadura 1965-1990. Santiago, LOM, 2011.
27 Grez, Sergio y Salazar, Gabriel, Manifiesto de Historiadores. Santiago, LOM, 1999.
28 Vial, Gonzalo, Pinochet. La Biografía. Santiago, El Mercurio – Aguilar, 2002; Cristi, Renato, El pensamiento político de Jaime Guzmán. Una biografía intelectual. Santiago, LOM, 2011; Arcos, Humberto, Autobiografía de un viejo comunista chileno: (una historia “no oficial” pero verdadera). Santiago, LOM, 2013; Echeverria, Mónica, Antihistoria de un luchador. (Clotario Blest
Este grupo de trabajos es muy interesante, en tanto muestran opciones de análisis en profundidad sobre algún aspecto parcial, en diálogo con una mirada más abarcadora de la Dictadura Civil Militar (1973-1990). En términos globales es posible señalar que gracias al trabajo de historiadoras e historiadores, otras y otros investigadores, como así también personas que nos comunican sus experiencias, nuestro entendimiento sobre la Dictadura Civil Militar (19731990) tiene amplias posibilidades de ampliación y complejización.
“Para que las experiencias históricas de miles de chilenos y chilenas -memorias de lucha política, de represión, de desaparición, de prisión, de sobrevivencia, de recuperación del pasado- sean veta substancial en el vasto terreno discursivo de que disponen los jóvenes del siglo XXI, es preciso que esos discursos disputen con la historia oficial en todos los espacios públicos concebidos para recobrar la palabra olvidada: lugares de memoria, sitios de conciencia, escuelas públicas, aulas de historia. Aún más, es indispensable que la experiencia histórica de la que nos hablan lugares como Villa Grimaldi, el Memorial de Paine, la Casa José Domingo Cañas, Londres 38 y tantos otros nos pueda ser contada, que su palabra/memoria sea narrada y que tenga un espacio apropiado en los currículum escolares y en los proyectos de escuelas democráticas.”29
¿Qué sabemos de la enseñanza de la Dictadura Civil-Militar (19731990) dirigida a las nuevas generaciones en Chile? ¿Tiene espacio en el currículum escolar chileno de educación básica y educación media la Dictadura Civil Militar (1973-1990)?
1823 – 1990). Santiago, LOM, 2013; Perotti, Germán y Sandquist, Jan, Harald Edelstam: héroe del humanismo, defensor de la vida. Santiago: LOM, 2013. 29 González, Fabián y Areyuna, Beatriz, Pedagogía, historia y memoria crítica. Una mirada educativa a los discursos y lugares de la memoria. Santiago, Ediciones on Demand, 2014, p. 19.
Estas preguntas han sido abordadas de forma directa o indirecta por investigadoras e investigadores desde diferentes perspectivas: desde la formación en derechos humanos30; desde la formación de la memoria histórica31; desde el análisis de experiencias de enseñanza32, desde el entendimiento de los sitios de memoria como espacios educativos33; desde las propuestas y materiales curriculares34, entre otras.
30 Magendzo, Abraham, De miradas y mensajes a la educación en Derechos Humanos. Santiago, LOM, 2004; Magendzo, Abraham, Educación en derechos humanos. Un desafío para los docentes de hoy. Santiago, LOM, 2006; Magendzo, Abraham y Morales, Paulina, Pedagogía y didáctica de la Declaración Universal de los Derechos Humanos a setenta años de su promulgación (1948-2018). Santiago, Ediciones Universidad Academia de Humanismo Cristiano – UNESCO.
31 Rubio, Graciela, Memoria, política y pedagogía. Los caminos hacia la enseñanza del pasado reciente en Chile. Santiago, LOM-UMCE, 2013; González, Fabián y Areyuna, Beatriz, Pedagogía, historia y memoria crítica. Una mirada educativa a los discursos y lugares de la memoria; González, Fabián y Gárate, Camila “El aprendizaje histórico en la educación secundaria. Jóvenes chilenos y conciencia histórica”. Diálogo Andino, N° 53, 2017, pp. 73-85. http:// dx.doi.org/10.4067/S0719-26812017000200073
32 Magendzo Kolstrein, Abraham y Toledo Jofré, María Isabel, “Educación en derechos humanos: currículum historia y ciencias sociales del 2° año de enseñanza media. Subunidad ‘régimen militar y transición a la democracia’”. Estudios Pedagógicos, Vol. 35, N° 1, 2009, pp. 139-154. https://dx.doi. org/10.4067/S0718-07052009000100008; Toledo Jofré, María Isabel y Magendzo Kolstrein, Abraham, “Golpe de Estado y Dictadura Militar: Estudio de un Caso Único de la Enseñanza de un Tema Controversial en un Sexto Año Básico de un Colegio Privado de la Región Metropolitana - Santiago, Chile”. Psykhe, Vol. 22, N° 2, 2013, pp. 147-160; Chávez, Carolina, Cartes, Daniela y Meneses, Belén, “Dimensión ética y juicio moral en la enseñanza del proceso de Dictadura Militar en Chile”. Massip Sabater, Mariona, González Monfort, Neus y Santisteban Fernández, Antoni (Eds). El futur comença ara mateix: L’ensenyament de les ciències socials per interpretar el món i actuar socialment. Barcelona, GREDICS (Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials) - Universitat Autònoma de Barcelona, 2021, pp. 375-383.
33 Toledo, María Isabel, Veneros, Diana y Magendzo, Abraham, Visita a un lugar de memoria. Guía para el trabajo en derechos humanos. Santiago, LOM, 2009.
34 Osandón, Luis, “Ajustes curriculares a la enseñanza de la historia: trayectorias y proyecciones”. Muñoz, Ignacio y Osandón, Luis (Eds.). La didáctica de la historia y la formación de ciudadanos en el mundo actual. Santiago, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2013, pp. 87-116; Oteíza, Teresa y Pinuer, Claudio, “Des/legitimación de las memorias históricas: Valoración en discursos pedagógicos intermodales de enseñanza básica chilena”.
¿Qué caminos nuevos podemos imaginar sobre el desafío de la enseñanza de la Dictadura Civil Militar (1973-1990)? Considero que es posible proponer aquí algunos caminos que podrían ser explorados para pensar este desafío desde perspectivas novedosas:
El primer camino corresponde al problema de la formación de las profesoras y profesores para poder enseñar sobre la Dictadura Civil Militar (1973-1990). ¿Las nuevas generaciones de profesoras y profesores tienen la oportunidad de formarse para enseñar la Dictadura Civil Militar (1973-1990) en la escuela? ¿Desde qué perspectivas historiográficas y didácticas se forma a las nuevas profesoras y profesores en las universidades? Estas preguntas invitan a interrogar las formas en que se organiza la formación de profesoras y profesores en las universidades para abordar la historia reciente de Chile. Esto parece ser una pregunta relevante pensando en la organización segmentada de las universidades chilenas, altamente separadas en “nichos” intelectuales diferenciados según las orientaciones políticas y valóricas de los grupos controladores de los diferentes proyectos educativos. Es conocido que la educación superior en su conjunto, y especialmente un grupo importante de universidades privadas, se constituyó en un espacio de influencia relevante de grupos y actores políticos íntimamente vinculados con el proyecto ideológico de la Dictadura Civil Militar (1973-1990)35. Considerando
Revista Signos, Vol. 49, N° 92, 2016, pp. 377-402. https://dx.doi.org/10.4067/ S0718-09342016000300006; Villalón Gálvez, Gabriel y Zamorano Vargas, Alicia “Presencia y perspectivas de la enseñanza de la historia reciente en la historia enseñada en la educación secundaria en Chile. Un análisis desde el currículum”. Revista Austral de Ciencias Sociales, N° 34, 2018, pp. 139-51. https://doi.org/10.4206/rev.austral.cienc.soc.2018.n34-09; Morgado Fernández, Paula y Fernández-Silva, Sabela, “Terminological choice to talk about the Chilean military coup and dictatorship in history textbooks between 2002 and 2014”. Logos, Vol. 28, N° 1, 2018, pp. 151-169. https://dx.doi.org/10.15443/ rl2812; Pagès Blanch, Joan y Villalón Gálvez, Gabriel, “Dictadura y enseñanza de la historia. ¿Por qué enseñar, qué y cómo enseñar? El ejemplo de la Dictadura Chilena”. Nuevas Dimensiones, N° 4, 2021, pp. 68-86. https://doi. org/10.53689/nv.vi4.14
35 Mönckeberg, María Olivia, La privatización de las univer$idades: una historia de dinero poder e influencias. Santiago, Editorial La Copa Rota, 2005; Mönckeberg, María Olivia, El negocio de las Universidades en Chile. Santiago, Debate, 2007.
lo anterior, puede ser interesante explorar el problema de la enseñanza de la historia reciente para las nuevas generaciones de profesoras y profesores en Chile, indagando si acaso acceden a una formación apropiada para abordar didácticamente este problema en el ejercicio docente.
Un segundo camino interesante de explorar corresponde al entendimiento de las universidades en tanto espacios formativos de las nuevas generaciones también afectados/transformados/construidos por y durante la Dictadura Civil Militar (1973-1990). ¿Qué pueden aprender sobre la Dictadura Civil Militar (1973-1990) las y los estudiantes de diferentes carreras profesionales en su paso por la universidad? ¿Es posible formarse y trabajar en universidades sin conocer cómo las mismas fueron afectadas/transformadas/construidas por y durante la Dictadura Civil Militar (1973-1990)?
Como es posible advertir, este segundo camino invita a comprender a las universidades como espacios cargados de historias y memorias, experiencias de estudiantes, docentes y funcionarios marcadas por la vivencia colectiva de la historia reciente. ¿Qué proyectos académicos y políticos tuvieron existencia en nuestras universidades durante el convulsionado y transformador siglo XX? ¿Cómo participó la universidad de ese contexto de transformaciones? ¿De qué maneras fueron afectadas las universidades y sus integrantes durante la Dictadura Civil Militar (1973-1990)? ¿Es apropiado que solamente las personas vinculadas a profesiones relacionadas con el conocimiento historiográfico pueden acceder a una formación mínimamente organizada de la historia reciente de su país y profesión? Desde este punto de vista, valdría la pena defender la idea de que las universidades podrían avanzar en proyectos de investigación que les permitieran explorar sus historias y memorias recientes, en beneficio de todos sus integrantes y en justicia a todos los proyectos y vidas interrumpidas y afectadas durante estos años de violencia y terror.
Álvarez, Rolando. Arriba los pobres del mundo. Cultura e identidad política del Partido Comunista de Chile entre democracia y dictadura 1965-1990. Santiago, LOM, 2011.
Amorós, Mario. Chile, la herida abierta. Madrid, Rebelión, 2001.
Amorós, Mario. Después de la lluvia. Chile, la memoria herida. Santiago, Editorial Cuarto Propio, 2004.
Arcos, Humberto. Autobiografía de un viejo comunista chileno: (una historia “no oficial” pero verdadera). Santiago, LOM, 2013.
Arendt, Hannah. Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión política, Ediciones Península, 1996.
Arroyo, Gonzalo. Golpe de Estado en Chile. Salamanca, Ediciones Sígueme, 1974.
Barros, Robert. La Junta Militar. Pinochet y la Constitución de 1980. Santiago, Editorial Sudamericana, 2005.
Barudy, Jorge, Barrera, Luis, Bell J., Roberto, Berrios, Liliana, Bolzman, Claudio, Ibáñez, Jorge, Reveco, Aldo, Salgado, Jorge, Tureo, Luis, Valdés, Héctor y Montupil, Fernando. Exilio, derechos humanos y democracia: el exilio chileno en Europa. Santiago, Coordinación Europea de Comités, Pro-Retorno, 1993.
Basso, Carlos. La CIA en Chile: 1970-1973. Santiago, Aguilar Chilena de Ediciones - Prisa Ediciones, 2013.
Bitar, Sergio. Isla 10. Santiago, Ediciones Pehuén, 1987.
Cabieses, Manuel. Chile: 11808 horas en campos de concentración. Caracas, Fondo Editorial Salvador de la Plaza, 1975.
Calloni, Stella. Los años del lobo: operación cóndor. Buenos Aires: Arturo Peña Lillo - Ediciones Continente, 1999.
Calloni, Stella. Operación cóndor: pacto criminal. La Habana, Fondo Cultural del Alba, 2006.
Campusano, Daniel, Chinni, Macarena, González, Constanza y Robledo, Felipe. Álvaro Corbalán: el dueño de la noche. Santiago, Ceibo Ediciones, 2015.
Carrasco, Rolando. Prigué: prisioneros de guerra. Moscú, Editorial de la Agencia de Prensa Nóvosti, 1977.
Carrió, Alejandro. Los crímenes del Cóndor: el caso Prats y la trama de conspiraciones entre los servicios de inteligencia del Cono Sur. Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2005.
Castillo, Benedicto. Magnicidio: la verdad del asesinato del Presidente de la República Eduardo Frei Montalva, en un complot organizado y ejecutado por agentes de las brigadas de exterminio de la DINA, CNI y DINE. Santiago, Editorial Mare Nostrum, 2011.
Caucoto, Nelson y Salazar, Héctor. La noche de los corvos. El caso degollados o un verde manto de impunidad. Santiago, Ceibo Ediciones, 2013.
Cavallo, Ascanio, Salazar, Manuel y Sepúlveda, Óscar. (2008). La historia oculta del régimen militar. Memoria de una época 1973-1988. Santiago, Uqbar Editores, 2008.
Chávez, Carolina, Cartes, Daniela y Meneses, Belén. “Dimensión ética y juicio moral en la enseñanza del proceso de Dictadura Militar en Chile”. Massip Sabater, Mariona, González Monfort, Neus y Santisteban Fernández, Antoni (Eds). El futur comença ara mateix: L’ensenyament de les ciències socials per interpretar el món i actuar socialment. Barcelona, GREDICS (Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials)Universitat Autònoma de Barcelona, 2021, pp. 375-383.
Colectivo de Memoria Histórica Corporación José Domingo Cañas. Tortura en Poblaciones del Gran Santiago (1973-1990). Santiago, Corporación José Domingo Cañas, 2005.
Comblin, José y Methol Ferré, Alberto. Dos ensayos sobre Seguridad Nacional. Santiago, Arzobispado de Santiago – Vicaría de la Solidaridad, 1979.
Comité Memoria Neltume. Guerrilla en Neltume: una historia de lucha y resistencia en el sur chileno. Santiago, LOM, 2003.
Correa, Sofía, Figueroa, Consuelo, Jocelyn-Holt, Alfredo, Rolle, Claudio y Vicuña, Manuel. Historia del siglo XX chileno. Balance paradojal. Santiago, Editorial Sudamericana, 2001.
Corvalán, Luis Alberto. Escribo sobre el dolor y la esperanza de mis hermanos. México D.F., Comité Juvenil Mexicano de Solidaridad con Chile, 1977.
Cristi, Renato. El pensamiento político de Jaime Guzmán. Una biografía intelectual. Santiago, LOM, 2011.
Délano, Manuel y Traslaviña, Hugo. La herencia de los Chicago Boys. Santiago, Las Ediciones del Ornitorrinco, 1989.
Díaz, Viviana, Sierra, Sola y Becerra, Gustavo. 20 años de historia de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile: un camino de imágenes… que revelan y se rebelan contra una historia no contada. Santiago, Corporación Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, 1997.
Dinges, John y Landau, Saul. Asesinato en Washington: el caso Letelier. Washington, Lasser Press, 1980.
Dinges, John. Operación Cóndor: una década de terrorismo internacional en el Cono Sur. Santiago, Ediciones B, 2004.
Dorat, Carlos y Weibel, Mauricio. Asociación ilícita. Los archivos secretos de la dictadura. Santiago, Ceibo Ediciones, 2012.
Echeverria, Mónica. Antihistoria de un luchador. (Clotario Blest 1823 – 1990). Santiago, LOM, 2013.
Escalante, Jorge, Guzmán, Nancy, Rebolledo, Javier y Vega, Pedro. Los Crímenes que estremecieron a Chile: las memorias de La Nación para no olvidar. Santiago, Ceibo Ediciones, 2013.
Fazio, Hugo y Ramírez, Pedro. El carácter de la Política Económica de la Junta Militar. Ciudad de México, Casa de Chile en México, 1976.
Gamboa, Alberto. Un viaje por el infierno. IV Volúmenes. Santiago, Empresa Editora Araucaria, 1984.
Garcés, Mario y Leiva, Sebastián. El Golpe en la Legua. Los caminos de la historia y la memoria. Santiago, LOM, 2005.
Garcés, Mario y Nicholls, Nancy. Para una Historia de los DD.HH. en Chile. Historia institucional de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas FASIC 1975-1991. Santiago: LOM, 2005.
García, René. Soy testigo. Dictadura, tortura, injusticia. Santiago, Editorial Amerindia, 1990.
Garretón, Manuel Antonio, Garretón, Roberto y Garretón, Carmen. Por la fuerza, sin la razón. Análisis y textos de los bandos de la dictadura militar. Santiago, LOM, 1998.
Gaudichaud, Frank. Operación Cóndor: notas sobre el terrorismo de Estado en el Cono Sur. Madrid, Editorial Sepha, 2005.
Gazmuri, Cristián. Historia de Chile 1891-1994. Política, economía, sociedad, cultura, vida privada, episodios. Santiago, RIL Editores, 2012.
Gazmuri, Cristián. La Persistencia de la Memoria. Reflexiones de un Civil sobre la Dictadura. Santiago, DIBAM - RIL Editores, 2000.
Gill, Lesley. Escuela de las Américas. Entrenamiento militar, violencia política e impunidad en las Américas. Santiago, LOM, 2005.
González, Fabián y Areyuna, Beatriz. Pedagogía, historia y memoria crítica. Una mirada educativa a los discursos y lugares de la memoria. Santiago, Ediciones on Demand, 2014.
González, Fabián y Gárate, Camila. “El aprendizaje histórico en la educación secundaria. Jóvenes chilenos y conciencia histórica”. Diálogo Andino, N° 53, 2017, pp. 73-85. http:// dx.doi.org/10.4067/S0719-26812017000200073
Grez, Sergio y Salazar, Gabriel. Manifiesto de Historiadores. Santiago, LOM, 1999.
Guida, Alessandro, Nocera, Raffaele y Rolle, Claudio. De la utopía al estallido. Los últimos cincuenta años en la historia de Chile. Santiago, Fondo de Cultura Económica, 2022.
Hourton, Jorge. Memorias de un obispo sobreviviente. Episcopado y dictadura. Santiago, LOM, 2009.
Illanes, María Angélica. La batalla de la memoria. Ensayos históricos de nuestro siglo: Chile, 1900 – 2000. Santiago, Planeta – Ariel, 2002.
Jaksic, Iván. Historia política de Chile. IV Tomos. Santiago, Fondo de Cultura Económica, 2017-2018.
Jorge, Graciela y Fernández, Eleuterio. Chile roto. Uruguayos el día del golpe en Chile. Santiago, LOM, 2003.
Kornbluh, Peter. Los EEUU y el derrocamiento de Allende: una historia desclasificada. Santiago, Ediciones B, 2003.
Kornbluh, Peter. Pinochet: los archivos secretos. Barcelona, Crítica, 2004.
Lagos, Claudia. El Diario de Agustín: cinco estudios de casos sobre El Mercurio y los derechos humanos (1973-1990). Santiago, LOM, 2009.
Lawner, Miguel y Soto, Hernán. Orlando Letelier: el que lo advirtió. Los Chicago Boys en Chile. Santiago, LOM, 2011.
Lira, Elizabeth y Loveman, Brian. Políticas de reparación. Chile 1990 – 2004. Santiago, LOM, 2005.
Lira, Elizabeth y Morales, Germán. Derechos Humanos y reparación: una discusión pendiente. Santiago: LOM, 2005.
Lúnecken, Graciela. Violencia Política. (Violencia política en Chile. 1983 – 1986). Santiago, Arzobispado de Santiago, 2000.
Magasich, Jorge. Los que dijeron “NO”. Volumen I. Historia del movimiento de los marineros antigolpistas de 1973. Santiago: LOM, 2008.
Magasich, Jorge, Los que dijeron “No”. Volumen II. Historia del movimiento de los marineros antigolpistas de 1973. Santiago, LOM, 2008.
Magendzo Kolstrein, Abraham y Toledo Jofré, María Isabel. “Educación en derechos humanos: currículum historia y ciencias sociales del 2° año de enseñanza media. Subunidad ‘régimen militar y transición a la democracia’”. Estudios Pedagógicos, Vol. 35, N° 1, 2009, pp. 139-154. https://dx.doi. org/10.4067/S0718-07052009000100008
Magendzo, Abraham y Morales, Paulina. Pedagogía y didáctica de la Declaración Universal de los Derechos Humanos a setenta años de su promulgación (1948-2018). Santiago, Ediciones Universidad Academia de Humanismo Cristiano-UNESCO.
Magendzo, Abraham. De miradas y mensajes a la educación en Derechos Humanos. Santiago, LOM, 2004.
Magendzo, Abraham. Educación en derechos humanos. Un desafío para los docentes de hoy. Santiago, LOM, 2006.
Maldonado, Rubí. Ellos se quedaron con nosotros. Santiago, LOM, 1999.
Marambio, Max. Las armas de ayer. Santiago, Random House Mondadori, 2007.
Marín, Germán. Una historia fantástica y calculada: la CIA en el país de los chilenos. México D.F., Siglo XXI Editores, 1976.
Mayorga, Patricia. El cóndor negro: el atentado a Bernardo Leighton. Santiago, Aguilar Chilena-Empresa El Mercurio, 2003.
Mönckeberg, María Olivia. El negocio de las Universidades en Chile. Santiago, Debate, 2007.
Mönckeberg, María Olivia. La privatización de las univer$idades: una historia de dinero poder e influencias. Santiago, Editorial La Copa Rota, 2005.
Moniz Bandeira, Luiz. Fórmula para el caos: la caída de Salvador Allende (1970-1973). Santiago, Debate, 2008.
Montes, Jorge. La luz entre las sombras. Santiago, s/i, 1980.
Morgado Fernández, Paula y Fernández-Silva, Sabela. “Terminological choice to talk about the Chilean military coup and dictatorship in history textbooks between 2002 and 2014”. Logos, Vol. 28, N° 1, 2018, pp. 151-169. https://dx.doi. org/10.15443/rl2812
Moulian, Tomás. Conversación interrumpida con Allende. Santiago, LOM, 1998.
Moyano, Cristina, El MAPU durante la dictadura. Saberes y prácticas políticas para una microhistoria de la renovación socialista en Chile. Santiago, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2010.
Oñate, Rody; Wright, Thomas; Espinoza, Carolina; Soto, Andrea y Galleguillos, Ximena. Exilio y retorno. Colección Nosotros los Chilenos N° 13. Santiago, LOM, 2005; Del Pozo, José, Exiliados: emigrados y retornados. Chilenos en América y Europa, 1973-2004. Santiago, RIL Editores, 2006; Camacho, Fernando, Suecia por Chile: una historia visual del exilio y la solidaridad, 1970-1990. Santiago, LOM, 2009.
Orellana, Patricio y Quay Hutchison, Elizabeth. El movimiento de derechos humanos en Chile. 1973-1990. Santiago, Centro de Estudios Políticos Latinoamericanos Simón Bolívar, 1991.
Osandón, Luis. “Ajustes curriculares a la enseñanza de la historia: trayectorias y proyecciones”. Muñoz, Ignacio y Osandón, Luis (Eds.). La didáctica de la historia y la formación de ciudadanos en el mundo actual. Santiago, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2013, pp. 87-116.
Oteíza, Teresa y Pinuer, Claudio. “Des/legitimación de las memorias históricas: Valoración en discursos pedagógicos intermodales de enseñanza básica chilena”. Revista Signos, Vol. 49, N° 92, 2016, pp. 377-402. https://dx.doi.org/10.4067/S071809342016000300006
Pagès Blanch, Joan y Villalón Gálvez, Gabriel. “Dictadura y enseñanza de la historia. ¿Por qué enseñar, qué y cómo enseñar? El ejemplo de la Dictadura Chilena”. Nuevas Dimensiones, N° 4, 2021, pp. 68-86. https://doi.org/10.53689/nv.vi4.14
Peña, Juan. Los fusileros: crónica secreta de una guerrilla en Chile. Santiago, Debate, 2008.
Peris, Jaume. Historia del testimonio chileno: de las estrategias de denuncia a las políticas de memoria. Valencia, Universidad de Valencia, 2008.
Peris, Jaume. La imposible voz. Memoria y representación de los campos de concentración en Chile: la posición del testigo. Santiago, Cuarto Propio, 2005.
Perotti, Germán y Sandquist, Jan. Harald Edelstam: héroe del humanismo, defensor de la vida. Santiago: LOM, 2013.
Pinto, Julio. Cuando hicimos historia. La experiencia de la Unidad Popular. Santiago, LOM, 2005.
Policzer, Pablo. Los modelos del horror. Represión e información en Chile bajo la Dictadura Militar. Santiago, LOM, 2014.
Prats, Carlos. Memorias. Testimonio de un soldado. Santiago, Pehuén, 1985.
Quijada, Aníbal. Cerco de púas. La Habana, Casa de las Américas, 1977.
Quinteros, Haroldo, Diario de un prisionero político chileno. Madrid, Ediciones de la Torre, 1979.
Rebolledo, Javier. A la sombra de los cuervos: los cómplices civiles de la dictadura. Santiago, Ceibo Ediciones, 2015.
Rebolledo, Javier. El despertar de los cuervos: Tejas Verdes, el origen del exterminio en Chile. Santiago, Ceibo Ediciones, 2013.
Rebolledo, Javier. La danza de los cuervos: el destino final de los detenidos desaparecidos. Santiago, Ceibo Ediciones, 2012.
Rivas, Matías y Merino, Roberto. ¿Qué hacía yo el 11 de septiembre de 1973? Santiago, LOM, 1997.
Rodríguez, Guillermo. De la brigada secundaria al cordón Cerrillos. Santiago, Universidad Bolivariana, 2007.
Rodríguez, Guillermo. Destacamento miliciano José Bordaz. Santiago, Centro de Estudios Sociales Dagoberto Pérez Vargas, 2008.
Rojas, Luis. De la rebelión popular a la sublevación imaginada. Antecedentes de la Historia Política y Militar del Partido Comunista de Chile y del FPMR 1973-1990. Santiago, LOM, 2011.
Rojas, María Angélica y Fernández, José. El golpe al libro y a las bibliotecas de la Universidad de Chile: limpieza y censura en el corazón de la universidad. Santiago, Ediciones Universidad Tecnológica Metropolitana, 2015.
Rojas, Paz. La gran mentira. El caso de 119 detenidos desaparecidos. Santiago, LOM - CODEPU, 2005.
Rojas, Paz, Muñoz, María Inés, Ortiz, María Luisa y Uribe, Viviana. Todas íbamos a ser reinas: estudio sobre diez mujeres embarazadas que fueron detenidas y desaparecidas en Chile. Santiago, LOM-CODEPU, 2002.
Rubio, Graciela. Memoria, política y pedagogía. Los caminos hacia la enseñanza del pasado reciente en Chile. Santiago, LOMUMCE, 2013.
Sader, Emir. Democracia e ditadura no Chile. São Paulo, Brasiliense, 1984.
Salazar, Gabriel y Pinto, Julio. Historia contemporánea de Chile. V Tomos. Santiago, LOM, 2002.
Salazar, Gabriel. Historia de la acumulación capitalista en Chile. (Apuntes de clase). Santiago, LOM, 2003.
Salazar, Gabriel. La violencia política en las “Grandes Alamedas”. La violencia en Chile 1947-1987 (una perspectiva histórico popular). Santiago, LOM, 2006.
Salazar, Manuel. La lista del Schindler chileno. Empresario, comunista, clandestino. Santiago, LOM, 2014.
Salazar, Manuel. Las letras del horror. Tomo I: La DINA. Santiago, LOM, 2011.
Salazar, Manuel. Las letras del horror. Tomo II: La CNI. Santiago, LOM, 2012.
Soto, Hernán y Villegas, Sergio. Archivos secretos documentos desclasificados de la CIA. Santiago, LOM, 1999.
Stern, Steve. Luchando por mentes y corazones. Las Batallas de la Memoria en el Chile de Pinochet. Santiago, Ediciones UDP, 2013.
Stern, Steve. Recordando el Chile de Pinochet: en vísperas de Londres 1998. Santiago, Ediciones UDP, 2009.
Tapia, Jorge. El terrorismo de Estado. La Doctrina de Seguridad Nacional en el Cono Sur. México D.F., Editorial Nueva Imagen, 1980.
Taufic, Camilo. Chile en la hoguera: crónica de la represión militar. Buenos Aires, Ediciones Corregidor, 1974.
Thompson, Edward Palmer. Miseria de la teoría. Barcelona, Editorial Crítica, 1981.
Toledo Jofré, María Isabel y Magendzo Kolstrein, Abraham. “Golpe de Estado y Dictadura Militar: Estudio de un Caso Único de la Enseñanza de un Tema Controversial en un Sexto Año Básico de un Colegio Privado de la Región Metropolitana - Santiago, Chile”. Psykhe, Vol. 22, N° 2, 2013, pp. 147-160.
Toledo, María Isabel, Veneros, Diana y Magendzo, Abraham. Visita a un lugar de memoria. Guía para el trabajo en derechos humanos. Santiago, LOM, 2009.
Uribe, Armando. El libro negro de la intervención norteamericana en Chile. México D.F., Siglo XXI Editores, 1974.
Valdés, Hernán. Tejas Verdes. Diario de un campo de concentración en Chile. Barcelona, Ariel, 1974.
Valdés, Teresa y Weinstein, Marisa. Mujeres que sueñan. Las Organizaciones de Pobladoras en Chile: 1973-1989. Santiago, FLACSO, 1993.
Valdivia, Verónica, Álvarez, Rolando y Pinto, Julio. Su revolución contra nuestra revolución. Vol. I. Izquierdas y derechas en el Chile de Pinochet (1973- 1981). Santiago, LOM, 2006.
Valdivia, Verónica, Álvarez, Rolando y Pinto, Julio. Su revolución contra nuestra revolución. Vol. II. La pugna marxistagremialista en los ochenta. Santiago, LOM, 2008.
Valdivia, Verónica. El Golpe después del Golpe. Leigh vs. Pinochet. Chile 1960-1980. Santiago: LOM, 2003.
Valdivia, Verónica. La alcaldización de la política: los municipios en la dictadura pinochetista. Santiago, LOM, 2012.
Varas, Augusto. Los Militares en el Poder. Régimen y Gobierno Militar en Chile 1973-1986. Santiago, Pehuén – FLACSO, 1987.
Vega, Luis. La caída de Allende. Anatomía de un golpe de estado. Jerusalén, La Semana Publicaciones, 1983.
Verdugo, Patricia y Orrego, Claudio. Detenidos Desaparecidos: Una herida abierta. Santiago, Editorial Aconcagua, 1980.
Verdugo, Patricia. Allende. Cómo la Casa Blanca provocó su muerte. Santiago, Catalonia, 2008.
Verdugo, Patricia. André de La Victoria. Santiago, Editorial Aconcagua, 1985.
Verdugo, Patricia. Bucarest 187. Santiago, Editorial Sudamericana, 1999.
Verdugo, Patricia. Interferencia secreta. 11 de Septiembre de 1973. Santiago, Editorial Sudamericana, 1998.
Verdugo, Patricia. La caravana de la muerte: pruebas a la vista. Santiago, Sudamericana Chilena, 2000.
Verdugo, Patricia. Los Zarpazos Del Puma: caso Arellano. Santiago, CESOC, 1989.
Verdugo, Patricia. Rodrigo y Carmen Gloria: quemados vivos. Santiago, Editorial Aconcagua, 1986.
Verdugo, Patricia. Tiempo de días claros: los desaparecidos. Santiago, CESOC, 1990.
Vergara, Pilar. Auge y caída del neoliberalismo. Santiago, FLACSO, 1985.
Vergara, Pilar. Autoritarismo y cambios estructurales en Chile. Santiago, FLACSO, 1981.
Vial, Gonzalo. La verdad olvidada del terrorismo en Chile 1968-1996. Santiago, Maye, 2007.
Vial, Gonzalo. Pinochet. La Biografía. Santiago, El Mercurio – Aguilar, 2002.
Vicaría de la Solidaridad. Vicaría de la Solidaridad: Historia de su trabajo social. Santiago, Ediciones Paulinas, 1991.
Vidal, Hernán. La Gran Logia de Chile (1973-1990). Su comportamiento ante el fin de la Democracia y las violaciones a los Derechos Humanos. Santiago, Mosquito Editores, 2006.
Villagrán, Fernando, Agüero, Felipe, Salazar, Manuel y Délano, Manuel. Represión en Dictadura: el papel de los civiles. Colección Nosotros los Chilenos N° 15. Santiago, LOM, 2005.
Villalón Gálvez, Gabriel y Zamorano Vargas, Alicia. “Presencia y perspectivas de la enseñanza de la historia reciente en la historia enseñada en la educación secundaria en Chile. Un análisis desde el currículum”. Revista Austral de Ciencias Sociales, N° 34, 2018, pp. 139-51. https://doi.org/10.4206/rev. austral.cienc.soc.2018.n34-09
Villegas, Sergio. Chile – El Estadio. Los Crímenes de la Junta Militar. Buenos Aires, Editorial Cartago, 1974.
Villegas, Sergio. El estadio: once de septiembre en el país del edén. Santiago, LOM, 2013.
Vuskovic, Sergio. Dawson. Madrid, Ediciones Michay, 1984.
VV. AA. La vida diaria en Chile bajo la junta. Salamanca, Ediciones Sígueme, 1978.
Winn, Peter. La revolución chilena. Santiago, LOM, 2013.
Winn, Peter. Stern, Steve, Lorenz, Federico y Marchesi, Aldo, No hay mañana sin ayer. Batallas por la memoria histórica en el Cono Sur. Santiago, LOM, 2014.
Witker, Alejandro. Prisión en Chile. México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1975
Carolina Chávez Preisler Instituto de Historia. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Belén Meneses Varas Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
Evelyn Ortega Rocha Universidad Autónoma de Chile.
Alexis Sanhueza Rodríguez Universidad Católica de Temuco
A50 años del Golpe de Estado de 1973 surgen inquietudes que originan este estudio sobre ¿qué implica enseñar historia y ciencias sociales en sociedades donde existen ciertos grupos que quieren evitar recordar y buscan eludir la memoria? ¿Cómo se enfrenta la enseñanza de este periodo considerando que es un periodo sensible, vivo y sobre todo donde se mantienen injusticias históricas como las desapariciones, ejecuciones e impunidades de las diversas violaciones a los Derechos Humanos?1
* La investigación es un trabajo colaborativo entre didácticas de diferentes universidades, que integran la Red de Investigación y Enseñanza de las Ciencias Sociales (REDIECS). Se agradece la colaboración de los y las ayudantes de investigación: Carolina Araya, Tomás Cabezas, José Tomás Vergara, Valentina Urtubia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y María José Pérez Rojas de la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca.
La violencia, el horror y la persecución durante la Dictadura Cívico Militar en Chile, tensiona a las comunidades escolares porque se tiende a cuestionar las decisiones éticas y políticas del profesorado sobre el discurso histórico que adopta y sobre su enfoque de enseñanza.
Además, se observa una fractura entre el pasado que se pretende transmitir desde la institucionalidad y las memorias colectivas y sociales de la propia realidad del alumnado. Mientras el primero intenta enseñar una historia de acontecimientos, procesos y personajes históricos, el segundo va transmitiendo recuerdos transgeneracionales sobre las vivencias, sentires y significados de las personas comunes y que no siempre sabe de fechas, hechos o datos históricos claves.2
En el contexto chileno actual existen avances curriculares sobre enseñar la dictadura chilena en algunos niveles educativos. Desde el ámbito internacional se demanda avanzar en una educación centrada en el reconocimiento de los DDHH y la promoción de la convivencia democrática.3 Se ha comenzado a entender el rol político que tiene la educación y que es necesario enseñar al alumnado a realizar juicios sobre el pasado y a pensar en el presente.
También, se reconoce la importancia que tiene vincular los saberes oficiales con la experiencia del alumnado para la construcción del conocimiento. Por ello, en temáticas de la historia reciente existen sugerencias metodológicas que invitan a recurrir a los testigos vivos y familiares del alumnado para abordar problemas sociales relevantes o el pasado reciente, como en este caso, de un
1 Magendzo, Abraham y Pavez, Jorge. Educación ciudadana desde una perspectiva problematizadora. Un desafío para los docente. Santiago, Magisterio, 2018.
2 Rubio, Graciela. “Historia reciente en Chile. Curriculum, contexto, trazos disciplinares, narrativas y prácticas de la presencia-ausencia de un pasado de catástrofe”. Gómez, Diego; González, María Paula; Rodríguez, Sandra; Rubio, Graciela. (coord.) Pasados violentos en la enseñanza de la historia y las ciencias sociales. Rosario, Editorial Universidad del Rosario, 2022.
3 ONU, Informe sobre Desarrollo Humano, (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo). 2014.
doloroso pasado que sigue marcando fuertemente a la sociedad chilena.
La Dictadura Cívico Militar en Chile (1973-1990) pertenece a la historia del tiempo presente, ya que es posible encontrar “al menos una de tres generaciones que vivieron el acontecimiento (...) un tiempo que aún es vigente.”4 En este sentido, tiene la singularidad y la riqueza de contar con testigos vivos que pueden transmitir recuerdos, experiencias y emociones a otras generaciones que no lo vivieron directamente, aspecto clave al trabajar con memorias históricas. Es un tiempo cuya historia, fuentes e interpretaciones coexisten con la memoria colectiva y desatan tensiones por las intenciones de recordar o por intentar olvidar.
Desde la didáctica de las ciencias sociales, este periodo se considera como una cuestión socialmente viva porque sigue suscitando debate y controversia tanto desde la intelectualidad como en la propia sociedad y por ende dentro de las aulas. Es un pasado histórico que se caracteriza por el trauma y la violencia5, elementos que impactan en la memoria histórica. La Dictadura Cívico Militar en Chile se encuentra cargada de vivencias traumáticas para gran parte de los sujetos que vivieron el periodo de forma directa pero también para toda persona que lo analiza desde el presente. A pesar del carácter doloroso de las dictaduras, no podemos avanzar hacia mejores futuros tratando de sepultar el pasado.6 Recordar es un acto que nos hace humanos y recurrir al pasado para no repetir hechos nefastos para la humanidad nos permite pensar en construir mejores sociedades. El olvido es peligroso y aún más si se intenta instaurar desde la institucionalidad y el poder. Parece irrisorio que, transcurrido 50 años desde su inicio, existan visiones negacionistas e incluso lla-
4 Allier, Eugenia. “Balance de la historia del tiempo presente, creación y consolidación de un campo historiográfico”. Revista de Estudios Sociales, N°65, 2018, pp. 100-112.
5 Aceituno, David. “Reflexiones en torno al Chile pospinochet: La memoria, el miedo, y la didáctica de la historia”. Nuevas Dimensiones, N°4, 2013, pp. 1-24.
6 Rubio, Graciela. “Memoria, política y pedagogía”. Ediciones LOM. 2013.
mando al olvido para avanzar hacia la paz. Un ejemplo de ello son los dichos de la actual presidenta del consejo constitucional: “mi rol hoy día es mirar hacia el futuro, yo nací el año 92, creo que referirme a hechos que no viví, que no conozco en detalle más allá de lo que uno puede conocer y aprender leyendo o conversando con distintas personas, no tiene sentido.”7
Como la historia es una interpretación humana al igual que la memoria, es interesante reconocer la influencia que puede tener los recuerdos transmitidos al significar la realidad sociohistórica.8 La memoria histórica está cargada de vivencias, emociones y representaciones lo cual le otorgan un carácter humano al pasado. Pero también podrían tergiversar la realidad sobre todo si trata de un período sensible. La memoria puede contener recuerdos estereotipados e imparciales ya que también incluye silencios, olvidos e intencionalidades. En este sentido, la enseñanza de la historia tiene la responsabilidad social y política de resignificar falsas verdades y creencias a través del análisis crítico de toda fuente de información y en este caso de testimonios orales.
A pesar de la importancia que tiene la memoria en la enseñanza de la historia y en la formación del pensamiento histórico y en la dimensión vivencial del ser histórico9, algunos estudios indican que el profesorado no propone su uso de manera consciente y sistemática.10 Pareciera que los niños, niñas y jóvenes no tienen memoria
7 González, Alberto. “Beatriz Hevia evita hablar de Pinochet y condenar crímenes a DDHH porque no había nacido en dictadura” . Radio Bio Bio. 19 de julio de 2023. Disponible en: https://www.biobiochile.cl/especial/nuevo-proceso-constituyente/noticias/2023/06/19/beatriz-hevia-evita-hablar-de-pinochet-y-condenar-crimenes-a-ddhh-porque-no-habia-nacido-en-dictadura.shtml
8 Rubio, G. “Memoria, política y pedagogía”. Ediciones Lom, 2013.
9 Chávez, Carolina. “Formación del pensamiento histórico en Estudiantes de Formación Inicial Docente. Un estudio de casos de universidades chilenas”. Tesis doctoral en Didáctica de la Historia, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 2020; Meneses, Belén. “Los aportes de la historia oral para la humanización histórica. Un análisis de las representaciones sociales del profesorado de Cataluña”. Revista Clío & Asociados. La Historia Enseñada, Vol. 31, 2020, pp. 114-126, p.80.
10 Oteíza, Teresa, y Pinuer, Claudio. “Des/legitimación de las memorias históri-
histórica -ya sea directa o transmitida- sobre temáticas de la historia reciente, en este caso de la Dictadura Cívico Militar. Desconocer este aspecto fundamental para la comprensión histórica y la construcción de significados, dificulta que el alumnado pueda auto reconocerse como sujetos históricos con la oportunidad de juzgar un pasado.
Las causas que explican el desinterés por significar la memoria en la escuela son diversas. Una de ellas es que la enseñanza de la historia tiende a ser descriptiva y expositiva, donde no se problematiza el contenido ni se trabajan cuestiones socialmente vivas.11 Otra causa tiene relación con la evasiva del profesorado para tratar temas controversiales, argumentando la resistencia desde las familias, del cuerpo directivo y del propio estudiantado.12 Muchas veces estos temas se abordan desde la cultura del silencio, puesto que, los pasados difíciles o violentos implican lidiar con historias traumáticas, con el dolor, con el luto, con la vergüenza13 y con posiciones antagónicas sobre un mismo hecho o acontecimiento. Esta resistencia se ha experimentado en el desarrollo de la presente investigación. Muchos establecimientos educacionales negaron los consentimientos para recoger los datos, argumentando que se evita hablar de política o de temas sensibles, porque se podría ideologizar al alumnado o porque se podrían generar conflictos con padres, madres y/o apoderados.
En respuesta a estos desafíos se realiza la presente investigación
cas: Valoración en discursos pedagógicos intermodales de enseñanza básica chilena”. Signos, Vol. 49, N°92. 2016.
11 Toledo, María Isabel; Magendzo, Abraham; Gutiérrez, Virma; Iglesias, Ricardo. y López Ramón. “Enseñanza de ´temas controversiales´ en el curso de historia, desde la perspectiva de los estudiantes chilenos”. Revista de Estudios Sociales, N°52, 2015, pp. 119-133.
12 Vásquez, Gabriela; Villalón, Gabriel y Montanares, Elisabeth. Reflexiones y propuestas para la enseñanza de los temas controversiales en el aula. Una aproximación desde la Historia, la Geografía y Ciencias Sociales. RiL Editores, 2023, pp. 11-29.
13 Ibagón, Nilson. “Enseñar la historia de conflictos armados internos recientes: revisión de experiencias en África, Europa, Oriente Medio y América”. Revista Guillermo de Ockham, Vol. 18, 2020, pp. 103-114.
que se sitúa desde la Didáctica de las Ciencias Sociales. Interesa abordar las representaciones de estudiantes de secundaria sobre la Dictadura Cívico Militar en Chile y comprender el impacto de la memoria histórica en la construcción de estos significados. Es necesario señalar que este artículo emerge de los resultados y proyecciones de una investigación precedente14, donde se pone de manifiesto que los estudios sobre Dictadura y Educación son recientes en Chile y que se evidencia su carácter sensible considerando que desde el año 2002, se incorpora la unidad de Dictadura en algunos programas de estudio de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Este periodo histórico se debería profundizar en los niveles de sexto año básico y en segundo medio (de carácter obligatorio) y en tercero medio (de carácter optativo). Además, se identifica que las investigaciones desde la didáctica de la historia son principalmente revisiones documentales y que los estudios empíricos son menos prolíficos centrados fundamentalmente en la figura del docente, siendo escasos los que indagan en la memoria de niños, niñas y jóvenes.
En este capítulo se exponen los significados elaborados por 22 estudiantes que cursan tercer año medio de la VIII Región del Bío-Bío. El análisis de sus significados se obtiene de narrativas gráficas, explicaciones y del reconocimiento del recuerdo transmitido por agentes de memoria de manera transgeneracional. Los resultados que se presentan en este artículo son parte de una investigación mayor que se está realizando con estudiantes de distintos niveles educativos y en diferentes regiones del país.
14 Sanhueza, Alexis; Meneses, Belén; Chávez, Carolina, y Ortega, Evelyn. “Una revisión teórica sobre memoria y enseñanza de la dictadura en Chile”. Rebolledo, Raquel; Sanhueza, Alexis, y Valderrama, Iván. (eds.). A 50 años del Golpe de Estado. Memoria. Testimonio. Pedagogía. Ediciones UC Temuco, 2023, pp. 175-190.
Desde el punto de vista historiográfico tanto la historia oral y como la historia del tiempo presente han facilitado la reconstrucción de procesos históricos a través de testimonios y del análisis de la memoria histórica. Una de las riquezas de la memoria histórica es que contiene recuerdos del pasado, pero también olvidos, silencios e intencionalidades. Las personas escogen sus recuerdos para transmitir, sobre todo cuando se rememoran situaciones pasadas difíciles o dolorosas.15
Para esta investigación la memoria histórica se entiende como un acto humano de rememorar el pasado histórico.16 Como construcción personal, se relaciona con la imaginación porque permite activar el recuerdo “sobre lo vivido, sentido, compartido y almacenado en la mente humana.”17 Como construcción colectiva se puede construir a partir de recuerdos transmitidos oralmente por testigos directos, incluso mediante vestigios materiales18, ya que “no solo reproduce el mundo de las experiencias individuales, sino que reinterpreta el recuerdo en función de las cargas socioculturales e históricas.”19 En ella se encuentran presentes las representaciones
15 Meneses, Belén. “El concepto de experiencia histórica en la enseñanza y el aprendizaje de la historia. Representaciones del profesorado de Cataluña y evidencia en sus prácticas con la historia oral”. Tesis de doctorado en educación. Universitat Autónoma de Barcelona, Barcelona, 2020.
16 González, María Paula y Pagés, Joan. Conversatorio: “Historia, memoria y enseñanza de la historia, conceptos, debates, y perspectivas europeas y latinoamericanas”. Historia y Memoria, Vol. 9, 2014, pp.275-311. Plá, Sebastián, y Pagés, Joan. Una mirada regional a la investigación en la enseñanza de la historia en América Latina. Plá, Sebastián. Pagés, Joan. (Coords.). La investigación en la enseñanza en América Latina. Ciudad de México, 2014, pp,1338.
17 Meneses, Belén. “Los aportes de la historia oral para la humanización histórica. Un análisis de las representaciones sociales del profesorado de Cataluña”. Clío & Asociados. La Historia Enseñada, Vol.31, 2020, pp.114-126, p,80.
18 Pagés, Joan. “El lugar de la memoria en la enseñanza de la historia”. Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales. Geografía e Historia. N°55, 2008, 43-53.
19 Meneses, Belén. “El concepto de experiencia histórica en la enseñanza y el aprendizaje de la historia. Representaciones del profesorado de Cataluña y evidencia en sus prácticas con la historia oral”. Tesis de doctorado en educa-
sociales, la experiencia, la identidad y las emociones20 propias y ajenas. En este sentido, se destaca el carácter transgeneracional en el cual se transmite un “conocimiento cultural compartido por generaciones sucesivas y por diversos otro/otras.”21 El recuerdo del pasado y tiene gran valor para el conocimiento histórico porque contribuye a elaborar la memoria colectiva.22 Tiene una proyección hermenéutica ya que permiten enriquecer la interpretación del pasado considerando el carácter humano de la disciplina.
La memoria se sitúa espacialmente mediante el anclaje de los recuerdos en lugares emblemáticos desde el punto de vista histórico, religioso o arquitectónico; fronteras y divisiones administrativas; paisajes y prácticas representativas de la estrecha conexión entre la sociedad y el medio.23 En este sentido, la acción de recordar -ya sea de manera individual o colectiva- se desarrolla dentro de un marco espacial. Desde la mirada geográfica la vinculación espaciomemoria se observa a partir del reconocimiento del espacio como una entidad construida social e históricamente.24 Esto implica que se le da significación al espacio donde se desarrolla la experiencia humana, por lo cual el acto de recordar en un determinado lugar promueve emociones, sentimientos, sensaciones, percepciones, identidades y pertenencias.25 Los lugares de memoria son espacios concretos, abstractos o ambiguos que pueden tener un valor mateción. Universitat Autónoma de Barcelona, Barcelona, 2020, p,79.
20 Chávez, Carolina. “Formación del pensamiento histórico en Estudiantes de Formación Inicial Docente. Un estudio de casos de universidades chilenas”, Tesis doctoral en Didáctica de la Historia, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 2020.
21 Jelin, Elizabeth. Los trabajos de la memoria. Madrid. Siglo XXI Editores. 2002, p.8.
22 Ivo, Mattozzi. “Memoria y formación histórica, La memoria en la clase de historia”. Revista Didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia. Vol.55. 2008, pp.30-42.
23 Halbwachs, Maurice. La memoria colectiva. Zaragoza. Prensa Universitaria de Zaragoza. 2004.
24 Santos, Milton. Por una geografía nueva. Madrid, Espasa-Calpe, 1990.
25 Albet, Abel. “¿Regiones singulares o regiones sin lugares? Reconsiderando el estudio de lo regional y lo local en el contexto de la Geografía postmoderna”. Boletín de la AGE, N°32, 2001, pp.35-52.
rial, simbólico o funcional y se caracterizan por ser lugares cerrados por su identidad “pero constantemente abiertos sobre la extensión de sus significancias.”26
Cada espacio puede ser valorado de diferente manera por quienes lo habitan, lo vivencian, lo sienten o quienes lo visitan. La geografía de la memoria entrega las posibilidades de estudiar las dinámicas espaciales, “locacionales” y materiales de la memoria social. Se reconoce que los espacios son recordados en función de sus expresiones de la identidad individual y colectiva. El territorio es un receptáculo del pasado en el presente, por lo que tiene una carga simbólica y los grupos humanos le pueden otorgar significado convirtiéndolos en lugares de memoria. Además, las dimensiones espaciales de la memoria tienen un carácter público y dinámico, ya que los significados pueden variar en el tiempo, ser reinterpretados, disputados y transformados.
La memoria en la enseñanza de la historia y las ciencias sociales
Desde la segunda mitad del Siglo XX se instaura la línea de pedagogía de la memoria como una forma de posicionarla desde el ámbito educativo.27 Se reconoce que la memoria histórica tiene la riqueza de darle un carácter humano a la historia y que se debe considerar al abordar pasados dolorosos como dictaduras o regímenes autoritarios. Por ello, la educación debe incorporar las narrativas testimoniales de la historia reciente para generar conciencia histórica en la población y no repetir crímenes que afectan a la humanidad.
La pedagogía de la memoria tiene la función de vigilar el presente y actualizar el recuerdo, con el objetivo de proteger el futuro de cualquier vestigio fascista que amenace los DDHH. La memoria en la enseñanza y en el aprendizaje de la historia, aporta un componente moral28 y ético, puesto que permite el acercamiento a temas
26 Nora, Pierre. Les Lieux Mémoire. Montevideo, Editorial Trilce, 1992, p.39.
27 Rubio, Graciela. “Memoria, política y pedagogía”. Revista LOM. 2013.
28 González, María Paula. Pagés, Joan. Conversatorio: “Historia, memoria y en-
sensibles, controversiales, traumáticos desde el recuerdo y las experiencias de sus protagonistas. Desde la didáctica crítica, se destaca su uso educativo porque sirven para recordar formas de vida y aspectos cotidianos o como un arma política para luchar contra el olvido.29 En temáticas conflictivas y sensibles, la memoria, el olvido, junto con la reparación y la verdad, son cruciales cuando se piensa la forma en que se transmite el pasado entre docentes y estudiantes que no han experimentado las consecuencias humanas de una Dictadura de forma directa. Por lo tanto, la memoria en el campo de la pedagogía -y en especial en la enseñanza de la historia escolar- debe permitir que los y las estudiantes la utilicen como modelo de acción en el presente ante situaciones que amenacen a la democracia y los derechos fundamentales de todos y todas. Su incorporación en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia es valiosa para que se sitúen en el presente y desarrollen su historicidad.
Desde las distintas miradas de las ciencias sociales se ha reconocido una estrecha relación entre memoria y construcción de significados históricos. La memoria es un aspecto constitutivo del ser histórico y por consiguiente una parte importante de la naturaleza multifactorial del pensamiento histórico. Tiene una utilidad receptiva y constructiva, ya que proviene de la experiencia específica del individuo que “becomes imprinted on the mind, bringing the past into the present as a powerful and lasting image”30, pero también porque el recuerdo permea e influye en los discursos o en la construcción de significados históricos. Cuando se utilizan testimonios orales y se analizan las memorias históricas en las clases, los y las estudiantes reelaboran el recuerdo personal y transgeneracional, pero desde el marco social y cultural donde se ubica.
señanza de la historia, conceptos, debates, y perspectivas europeas y latinoamericanas”. Historia y Memoria, Vol. 9, 2014, pp.275-311.
29 Plá, Sebastián. Pagés, Joan. Una mirada regional a la investigación en la enseñanza de la historia en América Latina. Plá, Sebastián. Pagés, Joan. (Coords.). La investigación en la enseñanza en América Latina. Ciudad de México, 2014, pp,13-38.
30 Rüsen, Jorn. “Memory, history, and the quest for the future”. Cajani, Luigi (ed.). History Teaching, Identities, and Citizenship. staffordshire 2007, p.17.
La interpretación de la realidad socio histórica se realiza apelando a elementos que se conjugan en la dimensión vivencial31 o personal del pensamiento histórico.32 Luego, estos componentes propios del ser histórico interactúan con procesos cognitivos, metodológicos y sociales que implican racionalizar, comprender y significar la realidad sociohistórica. En la dimensión vivencial o personal se incluye la experiencia vivida, la memoria, las representaciones sociales, las emociones y la identidad. Es una dimensión que se enmarca en la historicidad del ser. Para que esta dimensión personal se racionalice debe ser procesada cognitivamente a partir de la habilidad de interpretación crítica, contextualización, elaboración de explicaciones causales e intencionales y la adquisición de conocimientos conceptuales.
Considerando lo mencionado, anteriormente, sobre la vinculación que tienen las dimensiones personal y racional en el proceso de significación y comprensión histórica, cobran relevancia las preguntas que plantean algunos referentes desde la didáctica: “¿cómo transmite el profesor el conocimiento especializado sobre memoria histórica de la violación a los DDHH? o ¿qué importancia adquieren en las visiones personales de los estudiantes?”33 o “¿cómo la memoria colectiva constituye parte del pensar históricamente dentro de la escuela?”34 Cuando se enseña y se aprende historia en las aulas, no solo se encuentra presente el discurso del profesorado, sino que el alumnado también cuenta con representaciones sociales que pueden provenir desde su propia realidad: la familia, los pares, la comu-
31 Meneses, Belén. “Los aportes de la historia oral para la humanización histórica. Un análisis de las representaciones sociales del profesorado de Cataluña”. Clío & Asociados. La Historia Enseñada, Vol.31, 2020, pp.114-126.
32 Chávez, Carolina. “Formación del pensamiento histórico en Estudiantes de Formación Inicial Docente. Un estudio de casos de universidades chilenas”, Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 2020.
33 Oteiza, Teresa. “Cómo es presentada la historia contemporánea en los libros de textos chilenos para la escuela media” Discurso y sociedad. Vol.3. 2009, p.174.
34 Plá, Sebastián. Pagés, Joan. Una mirada regional a la investigación en la enseñanza de la historia en América Latina. Plá, Sebastián. Pagés, Joan. (Coords.). La investigación en la enseñanza en América Latina. Ciudad de México, 2014, p.173.
nidad o los grupos de pertenencia. Estas visiones múltiples influyen en la significación histórica y llevan aparejadas convicciones ideológicas, políticas o religiosas. Ambas perspectivas entran en una negociación discursiva en la que se entrelazan -no siempre de forma bien delimitada- la explicación histórica y la memoria colectiva.
Por ello, trabajar con la memoria histórica en las clases puede generar un proceso de disonancia entre los recuerdos, las representaciones del alumnado y los saberes o discursos transmitidos del profesorado o desde la institucionalidad. En este proceso y dependiendo del enfoque o perspectiva que tiene el profesorado sobre cómo entiende el aprendizaje histórico -tradicional o sociocrítico-, es posible que el estudiantado reafirme sus representaciones iniciales, las interiorice de forma reproductiva o acrítica o pueda resignificar la realidad mediante procesos analíticos que le permita pensar históricamente. Si el docente no intenciona el análisis crítico de la memoria histórica, se corre el riesgo de que él o la estudiante reproduzca un discurso donde no se deconstruyan los presaberes o concepciones del pasado, los cuales pueden estar sustentados en falacias o juicios poco argumentados. Los riesgos son más evidentes cuando se trabajan temas controversiales, como es en este caso la Dictadura Cívico Militar en Chile. Sobre todo, cuando el profesorado tiende evitar el conflicto mediante metodologías transmisivas y descriptivas, situaciones recurrentes en muchos salones de clases.
Lo anterior puede vincularse con lo que se ha denominado oclusión histórica35, entendida como el quiebre en la transmisión reflexiva de pasados traumáticos de una generación a otra, la cual puede provenir de las familias como también de las escuelas. El silencio se antepone a la memoria y el olvido se vuelve latente. Para contrarrestar este proceso es necesario que el profesorado incorpore temas controversiales en el aula y que sea consciente de la importancia de analizar los recuerdos mediante “un análisis crítico, distinguiendo causalidades e intencionalidades y contrastando las distintas
35 Ibagón, Nilson. “Enseñar la historia de conflictos armados internos recientes: revisión de experiencias en África, Europa, Oriente Medio y América”. Revista Guillermo de Ockham. Vol. 18. 2020, pp.103-114.
perspectivas.”36 Pero, sobre todo, que debe formar en competencias ciudadanas, en donde los y las estudiantes cuestionen, rebatan y actúen de forma consciente y responsable para proponer soluciones eficaces ante las injusticias sociales.37
Los procesos históricos no suceden al margen de las personas. Los desafíos de la enseñanza de historia escolar es validar los sentires, vivencias y acciones de las personas como recursos educativos necesarios para la comprensión del pasado. De esta manera es posible avanzar hacia la humanización de los contenidos38 y en la visibilización de los distintos protagonistas históricos. Si la historia escolar aborda la realidad humana considerando la memoria histórica, es posible que las personas puedan pensar en el futuro. Recordar el pasado y no olvidar, es buscar formas de reparación y justicia en el presente y con ello avanzar hacia una sociedad democrática donde se respeten los DDHH de todas las personas y colectivos humanos.
En este sentido, la memoria histórica en Chile sobre el proceso de Dictadura Cívico Militar requiere de trabajar con la “memoria primera”39, la cual se vincula a los movimientos en defensa de los DDHH cuya premisa es vencer el olvido como una forma de resistencia a la represión. Incorporar la memoria primera en la enseñanza histórica escolar de forma sistemática e intencionada, colectiva e histórica permite que el alumnado analice, desde la complejidad del periodo, los distintos imaginarios de las personas -y de todas las personas- que vivieron, recuerdan y significan este periodo doloroso y traumático, para que no se vuelva a repetir en el futuro.
36 Meneses, Belén. “Los aportes de la historia oral para la humanización histórica. Un análisis de las representaciones sociales del profesorado de Cataluña”. Clío & Asociados. La Historia Enseñada, Vol. 31, 2020, pp.114-126, p,44.
37 Pagés, Joan. “El lugar de la memoria en la enseñanza de la historia”. Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales. Geografía e Historia. N°55, 2008, pp. 43-53.
38 Massip, Mariona. “Humanizar. El rostro humano de las ciencias sociales escolares. Conceptualización y reflexiones”. Chávez, Carolina. Marolla, Jesus. Quintana, Sebastián. Meneses, Belén. (eds.). Didáctica de las ciencias sociales para el siglo XXI: Nuevas perspectivas para su estudio y práctica. Valparaíso. Ediciones Universitarias de Valparaíso. 2023, pp. 121-148.
39 Pérotin-Dumon. Anne. Liminar Verdad y memoria: escribir la historia de nuestro tiempo. Ed. Historizar el pasado vivo en América Latina. 2007, p.216.
La investigación es de tipo cualitativa porque busca comprender la forma en que las y los jóvenes recuerdan y representan un proceso histórico.40 El enfoque de la investigación es de estudio de caso porque explora y describe en profundidad el problema de estudio41 en base a un grupo curso determinado sobre la construcción de significados históricos de la Dictadura Civil-Militar en Chile. La selección de la muestra es de tipo intencional y los criterios de inclusión son: 1) que los y las alumnas haya trabajo anteriormente la unidad de Dictadura Cívico Militar del currículum oficial y 2) que el establecimiento educacional consienta, a través de un documento escrito a realizar la investigación.
Se aplicó un cuestionario como instrumento de investigación a 22 estudiantes que se encuentran cursando Tercer año Medio, en un establecimiento educacional de una región del sur del país. Sus edades fluctúan entre los 15 y 16 años y de ellos, ocho se identifican con el género masculino y 14 con el género femenino. El contexto educativo se caracteriza por ser una escuela municipal laica que no tiene un enfoque político determinado. En cuanto al contexto social y cultural de sus estudiantes se puede destacar una tasa de vulnerabilidad alta, con alta inmigración y familias provenientes de un estrato socioeconómico bajo.
Es necesario señalar que los y las participantes de este estudio abordaron la Dictadura Cívico Militar en el curso anterior a la fecha de aplicación del instrumento de investigación. Esto responde a que el Programa de estudio ministerial de Segundo año Medio contiene la unidad Dictadura militar, transición política y los desafíos de la democracia en Chile. En ella, existen seis objetivos de aprendizaje para los cuales se propone un tiempo de 30 horas pedagógicas. Se espera que el alumnado sea capaz de explicar que durante la
40 Flick, Uwe. El diseño de la Investigación cualitativa. Madrid, Editorial Morata, 2015.
41 Simons, Helen. El estudio de caso: teoría y práctica. Madrid, Editorial Morata, 2011.
Dictadura se suprimió el Estado de Derecho y se violaron sistemáticamente los DDHH, caracterizar el modelo económico neoliberal, analizar la nueva institucionalidad política a partir de la Constitución de 1980, analizar la transición a la democracia y la sociedad chilena posterior a la recuperación de la democracia.42
Para el levantamiento de los datos se utilizó la técnica de investigación visual de elucidación gráfica a través de la realización de un dibujo temático.43 Esta técnica se utiliza con el propósito de adaptar el proceso de indagación a los y las participantes, pero, además, porque permite obtener representaciones gráficas de significados de manera más espontánea mediante la creación de un dibujo relacionado con el proceso de Dictadura Cívico Militar en Chile. Por lo tanto, la utilización del dibujo temático es una técnica flexible, abierta y poco estructurada para recoger datos que tiene por finalidad presentar de manera visual representaciones racionales y emotivas sobre temas sensibles y no fáciles de verbalizar.
El cuestionario fue elaborado por él y las investigadoras y validado por expertos en didáctica de las ciencias sociales. Este instrumento tiene un total de 13 preguntas y para el presente estudio se analizaron cuatro de ellas. En la primera interrogante debían realizar un dibujo que representara la Dictadura Cívico Militar en Chile. La segunda, buscaba que los y las estudiantes explicaran con palabras la representación realizada en el dibujo. En la tercera pregunta se les solicitó relatar de forma breve un recuerdo o vivencia transmitido sobre la Dictadura Militar en Chile. Por último, debían indicar a la o las personas que les hayan relatado algún recuerdo o vivencia de la Dictadura.
Para el análisis de los datos obtenidos se realizó una indagación de las representaciones gráficas reconociendo códigos y categorías.
42 MINEDUC. Programa de Estudio Segundo Medio Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Gobierno de Chile, 2016.
43 Copeland, Andrea. Agosto, Denise. “Diagrams and Relational Maps: The Use of Graphic Elicitation Techniques with Interviewing for Data Collection, Analysis, and Display”. International Journal of Qualitative Methods, Vol. 11. 2012.
El tratamiento de los datos se basó en describir lo reconocible de la composición del dibujo. Luego se realizó un proceso de análisis intencional en función de lo descrito. Finalmente se estableció la relación entre lo analizado en el dibujo con la explicación escrita y el recuerdo transmitido. El plan de análisis se puede observar en la siguiente Tabla 1.
Tabla. Plan de análisis de los datos pictográficos
Nivel de análisis
Composición
Intención
Relación
Descripción
¿Qué nos dice el dibujo? ¿qué escenas están retratando? ¿Qué elementos y símbolos se reconocen?
¿Qué actores aparecen y cuáles no?
¿De qué forma se representa el espacio?
¿Qué emociones se observan en los actores?
¿Qué intencionalidad tiene el dibujo?
¿Por qué aparecen estos actores? ¿Por qué no otros?
¿Qué rol cumplen estos actores?
¿Qué mensaje se quiere transmitir?
¿De qué manera se valora el proceso histórico?
¿Qué relación existe entre la representación visual y la explicación escrita?
¿Qué aspectos del recuerdo transmitido por agentes de memoria se encuentran representados en el dibujo?
Cada dibujo se observó minuciosamente en función de contenidos, personajes, espacios, simbologías, emocionalidades y acontecimientos históricos representados, utilizando como herramienta el software Atlas ti-9. Finalmente, para gestionar la calidad de las interpretaciones se utilizó la triangulación de investigadores, contrastando el análisis de los datos realizados primero de manera individual y luego colectiva.44
44 Flick, Uwe. El diseño de la Investigación cualitativa. Madrid, Editorial Morata, 2015.
Significados históricos en las representaciones pictográficas
El análisis de las 22 representaciones gráficas sobre la Dictadura Militar ha permitido reconocer los significados que el alumnado le atribuyen al proceso. Estas se han categorizado en intencionalidad histórica y visibilización de protagonistas por considerarse las tendencias más relevantes observadas. Por un lado, predomina la denuncia a las violaciones a los DDHH cometidos durante el periodo, culpabilizando a las FF.AA. y paramilitares. Por otro, se representan principalmente a personas civiles víctimas de los crímenes cometidos por sujetos asociados a las FF.AA. y paramilitares. Las dos categorías inductivas y sus significados se exponen en la tabla 1.
Tabla. Significados de la Dictadura Cívico Militar en Chile
Categoría
Intencionalidad histórica
Significados
- Predominan visiones negativas sobre la Dictadura Cívico Militar.
- La mayor parte busca denunciar las violaciones a los DDHH hacia la población civil
- Se culpabiliza a las FF.AA. y paramilitares por la imposición de poder y crímenes cometidos.
- Solo una minoría reconoce hechos o acontecimientos históricos (Golpe de Estado y visita del papa Juan Pablo II).
- Los espacios representados son lugares públicos como calles de alguna ciudad.
- Alta presencia de simbologías representativas de la violencia sistemática, por ejemplo, armas y sangre.
Visibilización de protagonistas
- Predomina la presencia de personas civiles y militares. Los civiles están relacionados con víctimas de la Dictadura o manifestantes. Los militares vinculados al orden público, paramilitares y FF.AA.
- Predomina el género masculino vinculado a las víctimas de la Dictadura (ejecutados, detenidos desaparecidos y torturados) y victimarios (FF.AA. y paramilitares).
- Poca presencia femenina vinculada a grupos de denuncia y de manifestación por las violaciones a los DDHH.
- Poca presencia de personajes históricos (Salvador Allende, Augusto Pinochet y papa Juan Pablo II).
- Perspectiva androcéntrica y adultocéntrica de la historia.
- Predominan representaciones de personas, pero sin transmitir emociones. En los pocos casos en que se demuestran expresiones corporales se vinculan a miedo, tristeza y el sufrimiento de las víctimas.
Intencionalidad histórica
Del análisis de las representaciones pictográficas es posible reconocer que la mayor parte de los y las estudiantes (17) realizan denuncias a la violación sistemática de los DDHH durante el periodo. Se retratan acciones de violencia como ejecuciones, desaparecidos, detenciones ilegales, exilio y censura. Por lo tanto, predomina en casi la totalidad una visión negativa del periodo histórico. Trece estudiantes se centran en denunciar la violación a los DDHH, diez de los cuales dan énfasis a la culpabilidad de personas que son parte de la institucionalidad de orden (FF.AA. y carabineros), pero también retratan a otros culpables, personas civiles con armas que pueden vincularse a paramilitares. En la figura 1 se expone una representación gráfica en la que se pone de manifiesto la represión y la tortura en paralelo a las detenciones ilegales.

Autor 179, año 2023
En la representación de A179 se pone de manifiesto el dolor ante la tortura realizada por paramilitares y en paralelo, la búsqueda de personas desaparecidas. En su explicación A 179 señala que “quería representar la violencia que había en ese momento. Las desapariciones y lo inferior que uno vivía y se sentía”. No se observa el reconocimiento de un espacio en particular, pero se puede inferir que es un centro de detención. Las emociones se ven reflejadas en esta representación, específicamente de miedo y sufrimiento.
La visión sobre la Dictadura de A179 y de la mayoría de los y las participantes es negativa. Solo se reconoce una visión aparentemente positiva del periodo. El estudiante A176 representa a Augusto Pinochet con una expresión de complacencia en el rostro. No obstante, al explicarlo en palabras, indica que intentó criticar al dictador que “manda a los militantes (...) para atacar y matar a las gentes”. El dibujo de A176 se expone en la figura 2.

Autor 176. Año 2023
También se pudo distinguir a un estudiante con una visión neutral del periodo, ya que destaca aspectos negativos y positivos sobre la Dictadura en Chile. Esta representación corresponde a A167 quien denuncia violaciones a los DDHH pero sin representar a ningún victimario o culpable y también destaca el crecimiento económico.
En la explicación realizada indica que intentó retratar “el exilio y asesinato de gente que peleaba o estaba en contra del régimen de Pinochet. La mejora económica y el estilo de vida de la población y del país, a costa de la felicidad y/o seguridad de gran parte de la población”. El dibujo se expone en la figura 3.

Autor 167, año 2023
Es interesante señalar que solo siete estudiantes representan acontecimientos históricos claves de la Dictadura. De ellos, tres retratan el Golpe de Estado, uno las detenciones en el Estadio Nacional y el “vuelo de la muerte” ocurridos en octubre de 1973, uno las manifestaciones en la década del 80’ y otro la visita del papa Juan Pablo II en 1987. A modo de ejemplo se presenta la siguiente ilustración:
Figura 4. Representación de acontecimientos históricos

Autor 187. Año 2023
En el dibujo de A187 llama la atención que se identifican espacios como el Estadio Nacional o el Océano. Esto no es común en las representaciones de los y las estudiantes, ya que solo tres retrataron espacios simbólicos del periodo como la Moneda o el Estadio Nacional.
Visibilización de Protagonistas
Una de las características más significativas de las ilustraciones analizadas es que se retratan las vivencias de personas representadas como víctimas y como victimarios de la Dictadura Cívico Militar en Chile. Por lo tanto, se muestra mayoritariamente una historia humanizada como aspecto fundamental de los significados históricos. Casi la totalidad retrata experiencias de personas civiles, aunque también aparecen militares, carabineros y paramilitares.
Existe una alta presencia de dibujos donde se denuncian las violaciones a los DDHH a personas civiles (10 estudiantes). En menor medida se exponen las acciones realizadas por manifestantes contra la Dictadura (tres estudiantes). También es posible reconocer que 8 estudiantes dibujan a personas pertenecientes a las FF.AA. (militares o carabineros). La totalidad de los y las estudiantes que representan a las FF.AA. y paramilitares los vinculan a victimarios del periodo. A modo de ejemplo, se presenta el dibujo del estudiante A169 que se expone en la figura 5.
Figura 5. Representación de civiles y paramilitares en el período de Dictadura

Autor 169. Año 2023
Se observa que los victimarios son personas civiles paramilitares que se representan como culpables, detentadores del poder, con armas y ejecutando la acción de asesinar a personas civiles. Las personas civiles que son víctimas piden ayuda y el color rojo es interpretado como un charco de sangre que precede a la muerte.
Solo un estudiante, A188, representa el periodo de forma simbólica sin visibilizar a las y los protagonistas. Lo hace mediante la bandera
chilena ensangrentada o llorando (por lo tanto, no humanizada). Al explicar su dibujo señala que “en el tiempo de la Dictadura en Chile se derramó mucha sangre”. A pesar de que su intencionalidad es realizar una denuncia a las víctimas, no indica culpables ni tampoco le otorga relevancia a las personas quienes sufrieron la violencia. Esto se visualiza en la siguiente figura 6.
Figura 6. Representación Simbólica de la Dictadura

Autor 188. Año 2023
Por lo tanto, la categoría de visualización de protagonistas se caracteriza por representar a personas comunes pertenecientes a dos grupos: civiles y FF.AA. Es interesante destacar que no existe presencia significativa de personajes históricos tradicionales. Solo tres estudiantes dibujan a Salvador Allende, uno a Augusto Pinochet y uno al papa Juan Pablo II. Este último se expone en la figura 7.

Autor 185. Año 2023
El estudiante A185 dibuja la visita de Juan Pablo II a Chile en el año 1987. En su explicación señala que representa el momento “cuando [el Papa] escuchó al pueblo para luego abrirle los ojos al mundo de lo que estaba pasando”. En su representación histórica le otorga un rol importante a la Iglesia Católica durante el periodo y lo personaliza en la figura de un personaje histórico destacado.
Además, se reconoce que casi la totalidad de los dibujos representan a las personas como adultos y principalmente de género masculino (17 dibujos). Por lo tanto, predomina una visión adultocéntrica y androcéntrica de la historia, ya que tanto las víctimas como los victimarios son hombres adultos. Solo seis estudiantes retratan a mujeres, de las cuales la mitad se vinculan a víctimas y la otra mitad a mujeres pertenecientes a agrupaciones de denuncia o familiares de ejecutados y detenidos desaparecidos, teniendo un rol importante de lucha en contra de la Dictadura Cívico Militar. Esto se puede observar en la ilustración de A182 expuesta en la figura 8.

Autor 183, año 2023
En el dibujo de A182 se puede reconocer que existen personas que representan los géneros masculino y femenino con un claro predominio del masculino. La presencia femenina es menor, pero se vincula a actos de protesta, que en este caso se encuentran manifestándose en las calles portando carteles característicos de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos con el slogan (consigna?) “¿Dónde Están?”.
Las infancias se encuentran prácticamente ausentes en estas representaciones. Es una mirada de la historia adultocéntrica, ya que la mayor parte de los dibujos realizados (14 estudiantes) interpreta a las personas como adultos. Solo una minoría (tres estudiantes), incluyen a niños y niñas vinculados a víctimas del periodo como ejecutados y detenidos por militares y paramilitares. También, un estudiante retrata a las infancias como parte del grupo de manifestantes en contra de las violaciones a los DDHH. A modo de ejemplo, en la figura 8 se observa el dibujo realizado por A 186 centrado en la detención de un hombre por personas pertenecientes a las FF.AA. y paramilitares y a mujeres y niños manifestándose en su contra.
9. Representaciones de la Dictadura e infancias

Autor 186, año 2023
En la parte inferior izquierda aparecen dos sujetos de menor tamaño que pueden representar a niños. No obstante, al realizar su explicación no hay información que permita afirmar esta interpretación, ya que A186 señala que con su dibujo representa busca retratar “el homicidio en la Dictadura militar y el maltrato”. Otro aspecto para destacar es que, si bien las personas son el centro de las representaciones pictográficas, solo la mitad le otorga expresiones faciales que puedan reflejar emociones humanas. Por ejemplo, en el dibujo anterior de A186, no se observan detalles en los rostros. En solo seis representaciones pictográficas, las personas manifiestan tristeza, miedo, sufrimiento y sumisión por la represión, la persecución y la violencia ejercida por las instituciones de poder y civiles armados. Cabe señalar que dos estudiantes reflejaron sentimientos de felicidad de los victimarios. A modo de ejemplo se presenta la Figura 9 que corresponde a la representación de A184. Este estudiante retrata a los representantes de las FF.AA. con expresiones de satisfacción y felicidad en el rostro.
9. Representaciones de la Dictadura y Emociones

Autor 184, año 2023.
Vinculación entre memoria y significados pictográficos
Uno de los intereses de este estudio es reconocer el impacto que tiene la memoria en la construcción de significados históricos. En función de lo anterior, en una pregunta del cuestionario debían señalar a los agentes de memoria que les hayan contado recuerdos sobre la Dictadura militar. El gráfico 1 expone los resultados obtenidos.
Gráfico 1. Dictadura y agentes de memoria

En el gráfico anterior se puede observar la importancia que tiene los y las docentes en la construcción de saberes y en la transmisión de recuerdos sobre la Dictadura Cívico Militar en Chile. También, que los y las abuelas son los familiares que más transmiten recuerdos y vivencias (41%) y que tienen mayor relevancia incluso que sus padre o madre. Esto puede responder a que son sujetos con mayor proximidad temporal, y por lo tanto, testigos vivos con experiencias directas del periodo histórico. Además, se indica que los y las compañeras o amigos son una fuente importante para abordar estas temáticas (27%). Por último, que solo una minoría del alumnado participante (5%) recurre a otras fuentes para recoger información.
Para comprender la relación entre la memoria histórica y la construcción de sus representaciones pictográficas, se les pidió que relataran brevemente algún recuerdo o vivencia que les hayan transmitido. A partir del análisis de sus respuestas y en función de los dibujos realizados se pueden reconocer las siguientes vinculaciones que se exponen en la tabla 3. Cabe señalar que cuatro estudiantes no explicaron ningún recuerdo sobre la Dictadura.
Tabla 3. Vinculación entre recuerdos transmitidos y representaciones sobre la Dictadura
Categoría
Alta relación
Relación parcial
Baja relación
Descripción
- Las representaciones pictográficas contienen gran parte de los recuerdos y vivencias transmitidos.
- La mayor parte de los recuerdos transmitidos se relacionan con violencia y vejámenes sufridos por personas cercanas o familiares.
- La memoria transmitida es importante en la elaboración de significados históricos.
- Solo una parte de los recuerdos y vivencias transmitidas están presentes en las representaciones pictográficas.
- Existen elementos del dibujo que no se relacionan directamente con la memoria transmitida.
- Los recuerdos y vivencias relatados no se encuentran retratados en las representaciones pictográficas.
- No se explican recuerdos o vivencias transmitidos, sino que solo se nombran acontecimientos del período.
- La memoria transmitida no es importante y/o no tiene relación en la forma como el estudiantado elaboración de significados históricos.
N° estudiantes
9
2
7
Es interesante reconocer que existe una cierta paridad en los resultados obtenidos en cuanto a la alta y baja relación entre memoria y significados históricos. Un ejemplo de la alta relación lo propor-
ciona A168 presentado en la figura 10. Su dibujo trata a militares ejecutando a personas civiles y al explicar el recuerdo señala que “mi abuelo me contó que él tenía mucho miedo salir a la calle. Una vez salió de noche con sus primos/as y a mi tata lo encontraron los milicos y ellos, los milicos, lo detuvieron y le pegaron y los dejaron tirados ahí”.
Figura 10. Alta relación entre memoria y significados históricos

Autor 168, año 2023
No obstante, un número importante de estudiantes realiza su representación pictográfica sin incluir los recuerdos transmitidos por docentes, familiares o personas cercanas. Un ejemplo de la baja relación entre memoria y significados es el dibujo de A180 que se expone en la figura 11.
11. Baja relación entre memoria y significados históricos

Autor 180, año 2023
La representación de A180 sobre la Dictadura corresponde al Golpe de Estado y el bombardeo a la Moneda. Sin embargo, al explicar un recuerdo transmitido indica que “he escuchado historias de diferentes familias sobre sus familiares desaparecidos”. Se evidencia que le interesa representar un acontecimiento histórico clave para el periodo, pero no incorpora en su significación los recuerdos transmitidos sobre las víctimas de las violaciones sistemáticas a los DDHH. Es una representación factual de la historia, donde además solo se representa a un personaje histórico, Salvador Allende, en un espacio público e institucional de gran simbolismo para la memoria colectiva.
Conclusiones
Transcurrido medio siglo del inicio de uno de los períodos más dolorosos para la historia chilena, siguen existiendo perspectivas negacionistas que pretenden que el olvido se imponga sobre la memoria como una forma de desconocer las graves violaciones a los DDHH, evitar el conflicto entre las personas o generar división social. Sin embargo, para muchos, la acción de recordar es considerada como un deber social y político. La historia se entiende como un arma de lucha fundamental para no repetir ese pasado traumático nunca más. En este sentido, el eslogan (consigna?) “Memoria, Justicia y Reparación” no solo representa el imaginario colectivo de quienes valoran el poder de la historia, sino que también revela la vinculación temporal necesaria para construir ciudadanía crítica: recordar el pasado, permite enmendar en el presente los graves errores cometidos, con lo cual es posible construir sociedades futuras en base al respeto y la dignidad humana.
Pero la historia no transcurre al margen de las personas. La Dictadura Cívico Militar no es solo un título para situar en una línea de tiempo un periodo que se aprende en función de un sin cesar de causas y consecuencias o un listado inconexo de hechos sociales, económicos y políticos. En todos estos conceptos históricos existieron personas con nombres, rostros, vivencias y sentires que experimentaron el pasado. Como pertenece a la historia reciente, tenemos la ventaja de contar protagonistas vivos y generaciones posteriores que pueden testimoniar y transmitir los recuerdos. La memoria es parte del pensamiento histórico, pero también una fuente que se incluye en la comprensión y en la explicación de la realidad sociohistórica. En este sentido, preguntarse cómo la acción de recordar puede condicionar la forma que explicamos y significamos la realidad histórica se hace cada vez más necesaria.
La Dictadura Cívico Militar debe ser abordada en las aulas a pesar de que pueda generar controversia y emerger sensibilidades. La institucionalidad ha entendido que no se puede borrar el pasado, por lo que recientemente ha sido incluido en los programas de es-
tudio. Pero sobre todo, es deber del profesorado predisponer a sus estudiantes a que reflexionen en base a valores democráticos y que condenen cualquier acción humana que atente contra la vida y la integridad de las personas. No obstante, y como lo indican distintas investigaciones en didáctica45, muchas veces es un periodo que se evita por su carácter vivo y controversial y si se trabaja en las aulas, se reproduce un discurso oficial, neutral y factual.
Los resultados de este estudio pareciera que se alejan de esta tendencia. Es interesante reconocer que los y las estudiantes de este caso analizado presentan cierta homogeneidad al representar pictográficamente el periodo: la mayoría denuncia las violaciones de los DDHH y visibiliza a distintos protagonistas, principalmente desde las experiencias de personas civiles. Estos resultados sorprenden, porque se esperaba obtener dibujos centrados en acontecimientos históricos particulares con una fuerte tendencia a representar el Golpe de Estado y protagonistas históricos tradicionales, como Salvador Allende o Augusto Pinochet.
Las personas civiles son el centro de las representaciones. Son las víctimas, pero también los culpables, aunque casi la totalidad no tiene rostro humano. Los y las participantes presentan una historia humanizada de la historia, pero no todos son protagonistas. La Dictadura Cívico Militar es una historia androcéntrica y adultocéntrica, donde los hombres adultos son quienes vivieron la historia. Es menor la presencia de las mujeres, niños y niñas en sus relatos visuales. Curioso si se considera que son participantes jóvenes y que un 64% de género femenino. Pero es sabido que aún se sigue reproduciendo una historia donde se invisibiliza a diversos grupos humanos.
La uniformidad de las representaciones pictográficas también coincide con que la mayor parte de los recuerdos transmitidos por los
45 Vásquez, G. Villalón, Gabriel y Montanares, Elisabeth. Reflexiones y propuestas para la enseñanza de los temas controversiales en el aula. Una aproximación desde la Historia, la Geografía y Ciencias Sociales. RiL Editores, 2023, pp. 11-29.
agentes de memoria -principalmente el profesorado y abuelos o abuelas- los cuales se centran en narrar situaciones de vida de personas cercanas o experiencias propias sobre situaciones de vulneración por las fuerzas opresoras. Estos resultados podrían responder al contexto educativo, familiar y social del alumnado, donde la mayor parte pertenece a una realidad socioeconómica baja, grupo que históricamente ha sido oprimido y afectado por los abusos de poder.
Esta investigación da cuenta de la importancia que tiene el profesorado de historia en la construcción de significados históricos. Es uno de los agentes de memoria más relevantes, ya que su enfoque, recuerdos y saberes enseñados pueden responder a la clara intencionalidad de denuncia y a la perspectiva humanizadora de sus estudiantes. Esto se demuestra porque el 100% afirma que es el profesorado quien les ha contado sobre el periodo, quedando en segundo plano las memorias transgeneracionales de familiares y cercanos. Pareciera que los testigos directos (abuelos y abuelas) son los que transmiten recuerdos, sentires y vivencias y que las segundas generaciones (padres y madres) están tendiendo al silencio o a una cierta oclusión histórica.
En este sentido, se concluye que las escuelas y en particular la enseñanza de las ciencias sociales tiene una gran responsabilidad social y política de abordar este periodo doloroso a pesar de su carácter sensible y traumático. Si el profesorado tiende a rehuir estos temas o genera una transmisión de un discurso estereotipado y sesgado, puede impactar en la significación de la realidad. Con ello, no se entregan las posibilidades para que el alumnado pueda juzgar hechos de violencia que atenten contra la dignidad humana y por ende, evita fortalecer su condición de agente socio histórico comprometidos con la justicia social.
Lo mismo puede ocurrir con la transmisión de la memoria histórica, la cual debe ser considerada como una importante herramienta educativa, siempre y cuando se analice críticamente. Los recuerdos compartidos transgeneracionalmente, pueden generar representaciones cargadas de emociones y prejuicios que se arraigan en la significación, debido a su pertenencia en la dimensión personal o
vivencial del pensamiento histórico.46 El discurso aprendido y la memoria transmitida puede impactar negativamente si no se analiza de manera consciente, sistemática y crítica.47
En este caso se observa que las y los estudiantes realizan juicios históricos sobre las consecuencias sociales de la Dictadura Cívico Militar. Se destaca la humanización del periodo y la connotación de denuncia, lo que a su vez implica justicia y reparación. Sin embargo, también se reconocen ciertos silencios o sesgos históricos porque se invisibilizan espacios de memoria claves y hechos importantes como las causas del Golpe de Estado, el quiebre de la institucionalidad democrática, la imposición del sistema neoliberal, entre otros. Si bien, la mayoría de las representaciones sobre la dictadura son negativas, no se visibiliza la culpabilidad de ciertos personajes históricos, responsables directos de los crímenes cometidos. Al contrario, se responsabiliza a un grupo generalizado de personas pertenecientes a las FF.AA. o paramilitares.
En cuanto a la incidencia de la memoria en la significación histórica sobre la dictadura, se observa que el discurso histórico enseñado tiene mayor relevancia que los recuerdos transmitidos por agentes cercanos, pero no por ello están ausentes. Por ende, se evidencia la necesidad de incluir la memoria histórica en la enseñanza escolar, porque permite la integración del saber oficial con el saber colectivo sin que se produzca una fractura entre el discurso histórico y las memorias transgeneracionales.48
46 Chávez, C. “Formación del pensamiento histórico en Estudiantes de Formación Inicial Docente. Un estudio de casos de universidades chilenas”, Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 2020. Meneses, Belén. “Los aportes de la historia oral para la humanización histórica. Un análisis de las representaciones sociales del profesorado de Cataluña”. Clío & Asociados. La Historia Enseñada, Vol.31, 2020, pp.114-126, p,80.
47 Oteíza, Teresa. Pinuer, Claudio. “Des/legitimación de las memorias históricas: Valoración en discursos pedagógicos intermodales de enseñanza básica chilena”. Revista Signos. Vol. 49. N°92. 2016. Toledo, María Isabel. Magendzo, Abraham. Gutiérrez, Virma. Iglesias, Ricardo. López Ramón. “Enseñanza de ´temas controversiales´ en el curso de historia, desde la perspectiva de los estudiantes chilenos”. Revista de Estudios Sociales. N°52. Bogotá, 2015, pp.119-133.
48 Rubio. “Historia reciente en Chile. Curriculum, contexto, trazos disciplinares, narrativas y prácticas de la presencia-ausencia de un pasado de catástrofe”.
¿La pedagogía de la memoria adquiere relevancia porque permite que los sujetos que no vivieron directamente un pasado traumático puedan empatizar, vislumbrar y dar sentido a lo acontecido. Recordar no implica quedarnos relegados en el pasado, sino que es un acto de futuro. Nos permite reconocernos como humanos con todas nuestras debilidades para poder subsanar los dolores y enfrentar nuestros duelos. Además, uno de los peligros de perpetuar el olvido y el silencio es que puede impactar en el tipo de ciudadanía. Una ciudadanía incapaz de entender la importancia de analizar un pasado traumático y por ende ser proclive a repetirlo en el futuro.
Los resultados de este estudio son valiosos pero exploratorios, ya que se proyecta compararlos con representaciones de niños, niñas y jóvenes de otros niveles y de otros establecimientos educativos. Además, parece interesante poder indagar cómo el profesorado incluye estas memorias o reconoce las negociaciones discursivas cuando se incorporan las memorias.49 Educar para no olvidar, es reparar el dolor de la sociedad, avanzar hacia la justicia social y construir humanidad para todos y todas.
Aceituno, David. “Reflexiones en torno al Chile pospinochet: La memoria, el miedo, y la didáctica de la historia”. Revista Nuevas Dimensiones. N°4. 2013. pp. 1-24.
Albet, Abel. “¿Regiones singulares o regiones sin lugares? Reconsiderando el estudio de lo regional y lo local en el
Gómez, D. González, M, P. Rodríguez, S. Rubio, G. Pasados violentos en la enseñanza de la historia y las ciencias sociales. Rosario. Editorial Universidad del Rosario. 2022.
49 Oteíza, Teresa. Pinuer, Claudio. “Des/legitimación de las memorias históricas: Valoración en discursos pedagógicos intermodales de enseñanza básica chilena”. Revista Signos. Vol. 49. N°92. 2016. Toledo, María Isabel. Magendzo, Abraham. Gutiérrez, Virma. Iglesias, Ricardo. López Ramón. “Enseñanza de ´temas controversiales´ en el curso de historia, desde la perspectiva de los estudiantes chilenos”. Revista de Estudios Sociales. N°52. Bogotá, 2015, pp.119-133.
contexto de la Geografía postmoderna”. Boletín de la AGE, N°32, 2001, pp.35-52.
Allier, Eugenia. “Balance de la historia del tiempo presente, creación y consolidación de un campo historiográfico”. Revista de Estudios Sociales. N°65. Ciudad de México. 2018, pp. 100-112.
Chávez, Carolina. “Formación del pensamiento histórico en Estudiantes de Formación Inicial Docente. Un estudio de casos de universidades chilenas”, Tesis doctoral en Didáctica de la Historia, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 2020.
Copeland, Andrea. Agosto, Denise. “Diagrams and Relational Maps: The Use of Graphic Elicitation Techniques with Interviewing for Data Collection, Analysis, and Display”. International Journal of Qualitative Methods, Vol. 11. 2012.
Flick, Uwe. El diseño de la Investigación cualitativa. Madrid, Editorial Morata, 2015.
González, Alberto. Beatriz Hevia evita hablar de Pinochet y condenar crímenes a DDHH porque no había nacido en dictadura. Radio Bío Bío. https://www.biobiochile.cl/especial/ nuevoprocesoconstituyente/noticias/2023/06/19/beatrizhevia-evita-hablar-de-pinochet-y- condenar-crimenes-a-ddhhporque-no-habia-nacido-en-dictadura.shtml
González, María Paula. Pagés, Joan. Conversatorio: “Historia, memoria y enseñanza de la historia, conceptos, debates, y perspectivas europeas y latinoamericanas”. Historia y Memoria, Vol. 9, 2014, pp.275-311.
Halbwachs, Maurice. La memoria colectiva. Zaragoza. Prensa Universitaria de Zaragoza. 2004.
Ibagón, Nilson. “Enseñar la historia de conflictos armados internos recientes: revisión de experiencias en África, Europa, Oriente Medio y América”. Revista Guillermo de Ockham. Vol. 18. 2020, pp.103-114.
Jelin, Elizabeth. Los trabajos de la memoria. Madrid. Siglo XXI Editores. 2002.
Magendzo, Abraham. Pavéz, Jorge. Educación ciudadana desde una perspectiva problematizadora. Un desafío para los docente. Magisterio. 2018.
Ivo, Mattozzi. “Memoria y formación histórica, La memoria en la
clase de historia”. Revista Didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia. Vol.55. 2008. pp.30-42.
Massip, Mariona. “Humanizar. El rostro humano de las ciencias sociales escolares. Conceptualización y reflexiones”. Chávez, Carolina. Marolla, Jesus. Quintana, Sebastián. Meneses, Belén. (eds.). Didáctica de las ciencias sociales para el siglo XXI: Nuevas perspectivas para su estudio y práctica. Valparaíso. Ediciones Universitarias de Valparaíso. 2023, pp. 121-148.
Meneses, Belén. “El concepto de experiencia histórica en la enseñanza y el aprendizaje de la historia. Representaciones del profesorado de Cataluña y evidencia en sus prácticas con la historia oral”. Tesis de doctorado en educación. Universitat Autónoma de Barcelona, Barcelona, 2020.
Meneses, Belén. “Los aportes de la historia oral para la humanización histórica. Un análisis de las representaciones sociales del profesorado de Cataluña”. Clío & Asociados. La Historia Enseñada, Vol. 31, 2020, pp.114-126.
MINEDUC. Programa de Estudio Segundo Medio Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Gobierno de Chile, 2016.
Nora, Pierre. Les Lieux Mémoire. Montevideo, Editorial Trilce, 1992, p.39.
ONU (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo). Informe sobre Desarrollo Humano 2014.
Oteiza, Teresa. “Cómo es presentada la historia contemporánea en los libros de textos chilenos para la escuela media” Discurso y sociedad. Vol.3. 2009.
Oteíza, Teresa. Pinuer, Claudio. “Des/legitimación de las memorias históricas: Valoración en discursos pedagógicos intermodales de enseñanza básica chilena”. Revista Signos. Vol. 49. N°92. 2016.
Pagés, Joan. “El lugar de la memoria en la enseñanza de la historia”. Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales. Geografía e Historia. N°55, 2008, pp. 43-53.
Pérotin-Dumon. Anne. Liminar Verdad y memoria: escribir la historia de nuestro tiempo. Ed. Historizar el pasado vivo en América Latina. 2007.
Plá, Sebastián. Pagés, Joan. Una mirada regional a la investigación en la enseñanza de la historia en América Latina. Plá, Sebastián. Pagés, Joan. (Coords.). La investigación en la enseñanza en América Latina. Ciudad de México, 2014.
Rubio, Graciela. “Memoria, política y pedagogía”. Ediciones LOM. 2013.
Rubio, Graciela. “Historia reciente en Chile. Curriculum, contexto, trazos disciplinares, narrativas y prácticas de la presenciaausencia de un pasado de catástrofe”. Gómez, D. González, M, P. Rodríguez, S. Rubio, G. Pasados violentos en la enseñanza de la historia y las ciencias sociales. Rosario. Editorial Universidad del Rosario. 2022.
Rüsen, Jorn. “Memory, history, and the quest for the future”. Cajani, Luigi (ed.). History Teaching, Identities, and Citizenship. staffordshire 2007.
Sanhueza, Alexis, Meneses, Belén, Chávez, Carolina., y Ortega, Evelyn. “Una revisión teórica sobre memoria y enseñanza de la dictadura en Chile”. Rebolledo, Raquel. Sanhueza, Alexis. Valderrama, Iván. (eds.). A 50 años del Golpe de Estado. Memoria. Testimonio. Pedagogía. Ediciones UC Temuco. 2023, pp. 175-190.
Santos, Milton. Por una geografía nueva. Madrid, Espasa-Calpe, 1990.
Simons, Helen. El estudio de caso: teoría y práctica. Madrid, Editorial Morata, 2011.
Toledo, María Isabel. Magendzo, Abraham. Gutiérrez, Virma. Iglesias, Ricardo. López Ramón. “Enseñanza de ´temas controversiales´ en el curso de historia, desde la perspectiva de los estudiantes chilenos”. Revista de Estudios Sociales. N°52. Bogotá, 2015, pp.119-133.
Vásquez, Gabriela, Villalón, Gabriel y Montanares, Elisabeth. Reflexiones y propuestas para la enseñanza de los temas controversiales en el aula. Una aproximación desde la historia, geografía y ciencias sociales.
José Antonio González Pizarro
Escuela de Derecho
Universidad Católica del Norte, Antofagasta
Introducción. Mi circunstancia personal. De la sorpresa matinal…
La famosa afirmación orteguiana, “soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo”, nos conduce a un complejo laberinto, superior a nuestra voluntad. La frase apareció en su libro pionero Meditaciones del Quijote, de 1914, donde el autor refiere en su exordio, ofrecer al lector un atajo “a la plenitud de su significado”, en relación a la “humana preocupación” del espíritu. Y el filósofo advertía que el odio, la inconexión, provoca aniquilamiento, solo el amor, lo amado, no solo integra, sino que se vuelve imprescindible. Se fusiona con nosotros. Nuestro autor, hacia el final de su prólogo, nos enuncia el sentido de la circunstancia: “aquellas porciones de la vida de que no se ha extraído todavía el espíritu que encierran, su logos”. Para aprehenderlo, tenemos que poner distancia, nos dice el pensador español. ¿Cuál era mi circunstancia que podía alterar? La que me competía directamente, seguir estudiando en la principal universidad al norte de Valparaíso, o sea, en la Universidad del Norte, fundada por la Compañía de Jesús y cuya matriz era la Universidad Católica de Valparaíso. Pero, aconteció que el 11 de septiembre de 1973, a medida que el día se aclaraba, esta situación imprevista, nos iba oscureciendo la
dimensión social de la jornada. Algo que no podíamos intervenir. La circunstancia fue aciaga para lo inmediato de mí deambular y, finalmente, me constriñó a cierto determinismo que hipotecó mi vivencia, Pero no solamente afectó mi individualidad sino el entorno donde me estaba desenvolviendo: la universidad.
Esa mañana, escuchamos las noticias cercanas a las 8 A.M. que indicaba el movimiento de las fuerzas armadas. Salimos de mi casa hacia la plaza Colón -vivíamos en el centro de la ciudad en Antofagasta- y nos encontramos con el poeta iquiqueño Guillermo Ross Murray Lay Kim, a quien conocíamos desde mediados de la década de 1960, pues, era común encontrarlo en la casa de Andrés Sabella Gálvez, nuestro tío y padrino. Guillermo, poeta de Tarapacá, estudiaba Pedagogía en Castellano en la Universidad. Cuando llegamos a la plaza, recorrimos el perímetro, buscando signos de la alteración que las noticias propalaban. Había movimiento en la Intendencia, entradas y salidas de gente vinculada al gobierno. Guillermo regresó a la residencial donde alojaba. Más tarde, nos enteramos que fueron a buscarlo los Carabineros, preguntando por el poeta Ross Murray y, al verlo, un hombre con rasgos orientales de baja estatura, el prejuicio hizo que “él no era la persona requerida”. Retorné a casa. El mercado municipal quedaba a metros -en calle Maipú con Ossa- donde la actividad ferial se desarrollaba normalmente. Mi padre nos comentaría, días después, que un hombre que vendía ajos y limones, era del servicio de inteligencia del ejército. Lo habíamos visto cuando se comercializaba la carne en la madrugada, por el racionamiento que existía. Una vez, quizás uno o dos meses antes de septiembre, mi madre se encontró con el senador DC Juan de Dios Carmona, a quien conocía desde la década del 50, haciendo la fila única para adquirir en las carnicerías del mercado, los productos pertinentes. Los que eran de oposición al gobierno de Allende aplaudieron con entusiasmo. En calle Maipú al llegar a calle 14 de febrero, estaba la sede del partido de Eduardo Frei, Radomiro Tomic y de Carmona. En calle Ossa al llegar a calle Baquedano, la sede del partido Socialista. Por la tarde, en calle Ossa se apostó un tanque con un pelotón del ejército, ante la sede del Partido Socialista, que fue allanada. Más tarde, la radio propaló las informaciones de la aplicación de los
La Universidad del Norte en tiempos de Allende y el golpe militar del 11 de Septiembre 135
estados de emergencia, prohibiendo la circulación de personas y toque de queda. Las informaciones y rumores circulaban. En casa de mi tío Andrés Sabella, llegaban personas para inquirir qué iba a pasar: era un referente de izquierda y por sus conocimientos, se constituyó en una fuente de orientar sobre lo que pasaba. Con mi padre concordó que, por los bandos que se iban conociendo, la situación política derivada del bombardeo de La Moneda y el suicidio del presidente Allende, ocurrida al medio día del 11 de septiembre, había cierta inflexión sobre los alcances del golpe militar, traducido en ser muy similar al golpe de Carlos Ibañez en 1927. Esto, en cuanto a la duración y un contenido ideológico de impronta “restauradora”. Al inicio de la jornada vespertina de ese día, se pudo observar a un avión bombardero B-29 ametrallando, cerca del centro de la ciudad en dirección hacia la costa del sector norte de la urbe: era la respuesta al atrincheramiento en la Fábrica de Cerveza de la CCU, de algunos militantes socialistas y del MIR. Y también el vuelo rasante de aviones “Vampire” con asiento en la Base Aérea de Cerro Moreno, disparando hacia los cerros del sector norte. Por la noche, el traqueteo de las balas anunció, inequívocamente, que la jornada había mutado diametralmente, desde el rumor a la confirmación que la circunstancia personal quedaba condicionada a factores que la habrían de modificar sensiblemente.
Al anochecer, nuestro deambular quedó circunscrito al interior de la casa. Quemamos todo lo concerniente a bibliografía marxista y, también, algunos ejemplares del “Libro Rojo de Mao”, que mi hermano Luis Gustavo, había logrado, años atrás, las Ediciones en Lengua Extranjera de Pekín le remitieran un generoso paquete del famoso Libro.1
Lo que no se alcanzaba a vislumbrar sería el impacto en la comunidad universitaria. Toda una orientación de rescate del pasado inmediato del Norte Grande quedó suspendida, como ser del pretérito salitrero, desde la historia social como la preservación de los testimonios documentales, donde la Universidad del Norte, había
1 Vid. José Antonio González Pizarro, “La revolución cultural de Mao y su recepción en Antofagasta”, El Mercurio de Antofagasta, 28 de septiembre de 2021.
sido precursora a nivel nacional. Asimismo, la propia Universidad detenía su rumbo -un adecuarse al flujo histórico nacional desde el gobierno de Eduardo Frei Montalva- de contribución al aporte del desarrollo sociocultural del país, cuando se consideraba a las universidades como “la conciencia crítica de la nación”.
El cambio drástico de la situación del país afectó a la propia formación universitaria, que dejó de ser plural en sus perspectivas para entrar en una visión unidimensional.
Atrapado en las circunstancias. La muerte en la Universidad
El cambio de escenario donde estábamos insertos naturalmente golpeó fuertemente. En lo principal fueron las torturas y muertes a que fueron sometidos alumnos y administrativos de la Universidad. Entre las vidas que quedaron truncadas el día 15 de septiembre, los funcionarios de la Universidad, Luis Muñoz Bravo, de 28 años, Elizabeth del Carmen Cabrera Balarriz, de 23 años, asistente social de la Dirección de Bienestar Estudiantil de la Universidad, su marido Nenad Teodorovic Sertic, de 24 años, estudiante de periodismo de la Universidad. Elizabeth estaba embarazada. Fueron ajusticiados camino a la base aérea de Cerro Moreno.
El día 19 de octubre, fueron ejecutados, Luis Eduardo Alaniz Álvarez, de 23 años, estudiante de periodismo; Miguel Hernán Manríquez Díaz, de 24 años, egresado de la carrera de Educación Física, Washington Redomil Muñoz Donoso, de 25 años, egresado de la carrera de Historia, Geografía y Educación Cívica, que se desempeñaba como Interventor de la Compañía de Cervecerías Unidas; Eugenio Ruiz- Tagle Orrego, de 26 años, ingeniero, ex Secretario General de la Universidad del Norte, Gerente de la Industria Nacional de Cemento S.A..2 Además, fueron detenidos desaparecidos, Juan Carlos Andrónico Antequera, de 23
2 Vid. Coordinación y Edición Erika Tello Bianchi, La Universidad Católica del Norte y los 50 años del golpe militar. Ediciones Universitarias, Universidad Católica del Norte, 2023: Héctor Vera Vera, “La Norte en tiempos de la reforma universitaria”, pp.73-82; Rubén Gómez Quezada, “Los sueños rotos hace 50 años: Vísperas del golpe de Estado en Periodismo de la Norte”, pp. 85-93.
La Universidad del Norte en tiempos de Allende y el golpe militar del 11 de Septiembre
años, estudiante de Sociología, y Freddy Alex Araya Figueroa, de 21 años, estudiante de Electrónica3 Otros fueron torturados durante su detención, logrando sobrevivir algunos en el exilio.4
El radical cambio del entorno modificó todo. Hubo de replantearse los nuevos significados que iba a tener la vida urbana, comenzando con la restricción de la vida nocturna en todo el amplio sentido, la misma vida intersubjetiva cambió los códigos -en el nivel de confianza o recelo- pero, también replantearse el cotejo de lo que se había modificado en la Universidad, desde académicos hasta compañeros/as de estudio. También, incidió en las áreas de intereses universitarios que se consideraban pioneras y que ahora, debían encaminarse hacia otros ámbitos. La Universidad del Norte se vio trastocada en tal sentido.
Varios académicos que habían trazado diversos objetivos para la carrera de Historia, fueron expulsados, v.gr., el profesor Leonardo Jeffs, y la suerte del ex profesor José del Pozo, también fue muy dolorosa.5 El desfile de la desaparición de rostros docentes conocidos se constituyó en algo normal.
Para adentrarse al significado de lo que hemos puntualizado, debe-
3 Erika Tello Bianchi, op. cit. Registro Fotográfico, pp. 210-211.
4 Erika Tello Bianchi, op.cit. Isidro Morales castillo, “El brusco fin de una quimera: Recuerdos de un periodo en que los jóvenes universitarios buscaban más justicia social”, pp. 143-156
5 En octubre de 1972 se contrató al profesor José del Pozo Artigas, para desempeñar la asignatura “Historia de las luchas sociales” y también “Introducción a la historia”, desenvolviéndose como jornada completa en la Carrera de Historia y Geografía. En julio de 1973 renunció, Del Pozo salió al exilio y desarrolló su carrera como historiador en Canadá, desde 1974, llegando a dirigir el departamento de Historia de la Universidad de Quebec, en Canadá, publicando diversos libros, entre otros, Historia de América Latina y el Caribe, en el año 2022. Jeffs, combinó unos cursos entre historia y literatura en los siglos coloniales con Andrés Sabella, hasta septiembre de 1973. Además, puso una praxis de campo, pues trabajo en las instituciones que estaban llevando a cabo la Reforma Agraria de Frei Montalva. Su carrera la prosiguió en Valparaíso, donde con el grado de Doctor en Estudios Latinoamericanos, orientó un derrotero de estudios sobre la dimensión latinoamericana de nuestra historia. Fue director del Instituto de Historia de la Universidad de Valparaíso. Sobre el profesor Jeffs, fallecido en el 2015, remito a Beatríz Figallo, “Leonardo Jeffs Castro”, Ciclos en la Historia, la Economía y la Sociedad. Fundación de Investigaciones Históricas, Económicas y Sociales, Buenos Aires, 2016, vol.XXII, pp.8-11
mos traer a colación el devenir sucinto de esta creación institucional de la Compañía de Jesús. Nos queremos centrar en los años del gobierno de Salvador Allende, donde la Universidad no solo fue visitada por el mandatario sino ponderada en el concierto de las ocho universidades existentes. La historia universitaria nos devela de qué manera se insertó tanto por el ánimo reformista que afectó a las universidades católicas de Valparaíso y Santiago como en su “compromiso” con el devenir sociopolítico del momento.
Sobre lo primero, los jesuitas consideraron importante que la dirección universitaria estuviese en manos del laicado. La Universidad del Norte, desde 1969 tuvo su primer rector no jesuita, Miguel Campo, un ex jesuita de nacionalidad española, que habíase desenvuelto en diversas actividades académicas.
Otro momento decisivo en tal orientación fue el ánimo reformista del periodo. La celebración del Claustro Universitario de 1968 dio inicio a la reforma universitaria en la Universidad del Norte.6 El movimiento reformista a nivel nacional había comenzado en la Universidad Católica de Valparaíso, en la Escuela de Arquitectura, en junio de 1967, cuyo manifiesto rápidamente se difundió entre las universidades confesionales.7 El conocimiento de esta proclama hacía sen-
6 Vamos a entender por reforma universitaria, diferenciándola de la modernización, las acciones que pretenden “redefinir el quehacer científico y cultural de la universidad, a fin de convertirla en una institución que colabore activamente en el cambio social… de allí que, si la reforma se plantea la incorporación de la ciencia a la universidad, lo hace en el entendido que se orienta a la solución de los problemas que aquejan a las grandes mayorías nacionales”. Cf. Carlos Huneeus Madge, La Reforma en la Universidad de Chile, Corporación de Promoción Universitaria, Santiago, 1973, p.5.
7 En uno de los párrafos del Manifiesto, no solamente se plantea la crítica hacia las estructuras sino un compromiso hacia el entorno nacional y una visión hacia el continente latinoamericano: “Por lo tanto, declaramos caducas, por incapaces, las autoridades vigentes de la Universidad Católica de Valparaíso. No reconocemos la tuición del Rector, del representante del Gran Canciller, ni del actual Consejo Superior. Declaramos acéfala la Dirección de nuestra casa de estudios y proponemos su reestructuración, a fin de que, por ejemplo, la vivienda, la sociedad, la historia y el urbanismo en América Latina puedan ser vistos con ojos propios; el desierto y los desiertos como las selvas, las floras y las faunas y los grandes ríos americanos; las Patagonias y sus montañas, se hagan patentes en la contemplación o libre estudio
La Universidad del Norte en tiempos de Allende y el golpe militar del 11 de Septiembre 139
tido en el norte, pues la Universidad del Norte había comenzado, de modo aislado, el reconocimiento de otras vertientes socio-culturales, como la música andina, los bailes de los pueblos originarios aymara y atacameños, los instrumentos, desde los inicios de la década de 1960.8 Fue una inserción natural con el continente latinoamericano, aun cuando las relaciones chileno bolivianos estaban rotas a nivel diplomático. Esta vinculación telúrica y emocional con el continente constituyó un acicate para las ideas reformistas y fue un aspecto que en la actualidad cuesta imaginarse.9
La Universidad del Norte contaba con sedes en Arica, Iquique, Coquimbo y la matriz en Antofagasta y, por la importancia de las sedes de Antofagasta y Arica, tales campus estaban bajo las órdenes de vicerrectores, y la Iquique y Coquimbo dirigidas por directores. San Pedro de Atacama, con su Museo, dependía de Antofagasta.
y sea en un futuro próximo, tales como el estudio del derecho (que no las leyes) de propiedad: o el régimen agrario, etc”.Cf. Escuela de Arquitectura y Diseño, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, “Una reorganización poética. La reforma de 1967”, julio 19/ 2010. Disponible en https://www.ead. pucv.cl/2010/una-reoriginacion-poetica-la-reforma-de-1967/
8 Sobre esto José Antonio González Pizarro (Coordinación y dirección), La Universidad Católica del Norte y el desarrollo regional nortino 1956-1996, Ediciones Universitarias, Universidad Católica del Norte, 1996. Jorge Vallejos, El Tambo Atacameño. Historia profunda de un fenómeno cultural. Ediciones Universitarias, Universidad Católica del Norte, 2022.
9 Posiblemente fue la década de 1960 la que reflejó todas las potencialidades del continente, llamando la atención fugazmente del mundo occidental sobre esta porción de tierra que procuraba abrir un camino propio, una mirada sobre su desarrollo social, económico y cultural. Sucintamente, podemos mencionar cuatro hitos: a) la visión económica de la CEPAL con Raúl Prebisch y de Felipe Herrera en el BID, sobre el proceso de industrialización y el rol del Estado; b) el impacto de la literatura llamada del boom latinoamericano en torno a Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Juan Carlos Onetti, Mario Benedetti, José Donoso, etc; c) las opciones sociopolíticas: la revolución cubana de Fidel Castro y la guerra de guerrillas del Che Guevara en América del Sur, la opción social cristiana de Eduardo Frei Montalva en Chile en cuanto a reformas socio económicas y la doctrina de la seguridad nacional implantada por la dictadura militar en Brasil; d) la teología de la liberación, la conferencia episcopal de Medellín y el documento de Buga, que incidieron en el catolicismo y sus universidades.
La Universidad y su dilema: desde el claustro de 1968 a las definiciones del año 1970.
La Universidad tuvo una inflexión en su derrotero con su Claustro Pleno de la Reforma de 1968. Allí se definieron los principios básicos de la Universidad, en base de los criterios de la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín, como ser que debía ser de la comunidad que la creó y servir a ella, procurando una educación liberadora- “liberar a los pueblos de toda servidumbre”-creadora, anticipando el “nuevo tipo de sociedad”, abierta al diálogo, para promover la comprensión de los jóvenes entre sí y los adultos, autóctona e integrada, apreciar las peculiaridades locales e insertarla en la unidad pluralista del continente y del mundo, capacitadora del cambio permanente y orgánico, principalmente en los jóvenes que implica el desarrollo. En tales orientaciones, se asumía la definición clásica de la Universidad, como comunidad de académicos y alumnos, comprometidos en la investigación y difusión de la verdad y al servicio de la persona y la comunidad, siendo su función cultural responder a las interrogantes más profundas del hombre y la sociedad, convirtiéndose en “conciencia viva de la sociedad.”10
Apoyándose en Julián Marías, el filósofo español, y en las reflexiones del profesor René Muñoz de la Fuente y Daslav Petricio11, la universidad abordó de modo singular las funciones y quehaceres. Con tales rasgos, donde la universidad se reconocía particular y vinculada con la Iglesia Católica, las funciones asumían otras perspectivas, como ser la “función de la vida intelectual creadora” que reemplazaba el tópico de la Investigación, pues ésta se hallaba vinculada con laboratorios, talleres, seminarios y, ahora, se debía buscar la convivencia entre maestros y discípulos, la exposición “de
10 Archivo de la Secretaría General de la Universidad Católica del Norte. “Mociones del Claustro Pleno de Reforma de 1968”.
11 Nos referimos a Julián Marías, La Universidad, realidad problemática, Ed.Cruz del Sur, Santiago, 1953, y René Muñoz de la Fuente, “La esencia de la Universidad”, Antofagasta, 13 de septiembre de 1968; Daslav Petricio “Universidad y Universidad Católica”, Asociación de Profesores de la Universidad del Norte, Antofagasta, 1967.
un pensamiento que se está haciendo”, asumiendo los dilemas de los “problemas vivos”; la “función docente” debía alejarse de lo ya acabado, para ir en pos de la formación de los estudiantes, de carácter integral y no parcelado, la búsqueda de la verdad entre académicos y estudiantes; la “función social” era primordial por su inserción en la sociedad, dar testimonio de la verdad, abriendo paso al desarrollo de la comunidad, mediante la actividad “puertas afueras”, la extensión, seminarios, jornadas; la “función de la relación internacional”, se basaba en la premisa que la ciencia es universal y en colaboración y, por ende, la vida intelectual es supranacional, enfatizando que sin instituciones el diálogo internacional es una quimera.
Bajo el rótulo “Hacia la transformación”, el Claustro debatió que los fines de la Universidad eran dos: a) ser un centro de reclutamiento de académicos, estudiantes, intelectuales, profesionales para las fuerzas sociales que “luchan por el cambio revolucionario de la sociedad chilena” y b) ser un foco de ruptura con los valores, hábitos, teorías y actitudes dominantes de la sociedad.
Tal posición ideológica dominante, de una confluencia de un catolicismo laical muy comprometido con vertientes del socialismo marxista, quedó plasmada seguidamente en la afirmación que la “universidad se define como conciencia crítica del proceso histórico-cultural de la nación, pero, además, como el lugar donde se hace la práctica teórica revolucionaria que solo es tal en la medida que es ejercicio y desarrollo riguroso de la ciencia, la técnica y las artes, como el crisol de las nuevas ideas y los valores de choque.”12
Esta toma de postura quedó recogida en el cambio universitario de elegir al primer rector laico y comenzar a plantearse, por intermedio del Consejo Superior y al tenor de la efervescencia político social a nivel nacional en el año 1970, en cuanto a la trayectoria política del Estado, los lineamientos que debería adoptar ésta ante la disyuntiva. Dado el carácter democrático que delineó su estructura
12 Archivo de la Secretaría General de la Universidad Católica del Norte. “Mociones del Claustro Pleno de Reforma de 1968”.
de participación y el rol que comenzaron a tomar los partidos políticos al interior de su comunidad, se planteó en el seno del Consejo Superior, la definición de la Universidad y sus valores hasta la reestructuración de su organización académica.
La reforma planteó el cese de los rectores jesuitas y una transformación que apuntó no solo a una revisión de las mallas curriculares de las carreras impartidas, sino a modificar la participación de la comunidad en la electividad de sus autoridades.
La Universidad del Norte implementó la participación tri-estamental, con una amplia participación de la comunidad y ponderación por estamentos, 40% para los académicos, 40% para los estudiantes, y el resto del 20%, un 10% para los funcionarios administrativos y el otro 10% para el personal de servicios. Llegó a configurar un co-gobierno en la dirección de la universidad.13
Precisamente, al inicio del año 1970, afloró la discrepancia dentro de las universidades no estatales sobre su condición jurídica. Las universidades católicas se habían declarado dispuestas, a la sugerencia del ministro Máximo Pacheco del gobierno de Eduardo Frei, de acogerse a un derecho público universitario pero, la Universidad de Concepción argumentó que su status fuese de derecho privado.14 Esta materia fue de mucho interés en el periodo, pues en el mes de abril, los rectores de las universidades rechazaron un proyecto de ley presentado por el ministro Pacheco, acordándose que los rectores Raúl Allard y William Thayer hicieran un nuevo texto.15
De acuerdo con el testimonio del rector Campo, para 1970 la Universidad del Norte era ingobernable. Los acuerdos del Claustro de
13 “Testimonio de Héctor Vera, Vicerrector en 1973 de la Sede Antofagasta de la Universidad del Norte”, en Tierra Nueva. Número Especial de Homenaje y Memoria Histórica. A 40 años del Golpe Militar en Chile, Dirección General de Pastoral y Cultura Cristiana, Universidad Católica del Norte, 2013, pp.3132
14 Archivo de la Secretaría General de la Universidad Católica del Norte. Actas del Consejo Superior, Sesión 23 de enero de 1970.
15 Ibid. Sesión 6 de abril de 1970.
La Universidad del Norte en tiempos de Allende y el golpe
1968 no se habían traducido en reglamentos, a lo que se agregaba un fuerte grado de politización. Las cuestiones de definir el rumbo universitario concitaron la convocatoria de un Claustro Pleno, de carácter plebiscitario, para el mes de abril de 1970, según acordó el Consejo Superior en una sesión celebrada en la sede de Arica, el 12 de marzo. En mayo, el rector Campo decidió dar un golpe de timón. El 7 de mayo presentó su renuncia y llamó a un plebiscito para que acogiera o rechazara la decisión rectoral. De ser rechazada, se iba a estimar que la comunidad universitaria mantenía al rector y acogía una organización universitaria propuesto por Campo, que se impuso.16
Las cuestiones para el Consejo Superior plebiscitario fueron asumidas por la conformación de cinco sub-Comisiones: 1) Marco Referencial y Desarrollo de la Universidad, 2) Política de Extensión, 3) Políticas de Investigación, 4) Políticas de Remuneraciones y Carrera Académica y 5) Carreras Universitarias.
Una de las vallas era poder redactar un documento con miras al futuro y no centrarse en la situación presente, donde los problemas que afectaban a la región y su mundo minero gravitaban en el ánimo de académicos y alumnos. A esto se agregó, además, una tensión entre la definición de una universidad en el sentido clásico o una universidad de rasgo laboral, imponiéndose por estrecho margen el documento que se inclinaba por lo primero, entre los consejeros, diez votos contra nueve. En el texto que se impuso, declaraba que:
“La Universidad del Norte es una comunidad de trabajo a través de la cual se promueva la continuidad y renovación de la cultura y se contribuye a formar conciencia crítica y voluntad de cambio, necesarios para el integral desenvolvimiento de la sociedad en una estructura libre y pluralista. Dentro de un marco regional y nacional se de-
16 Miguel Campo, “La Universidad del Norte”, documento mecanografiado, p.9. Texto de 21 páginas. Inédito. Agradecemos a nuestro amigo Jorge Vallejo, su conocimiento. El documento que contenía la renuncia de Campo, hablaba de un “Claustro Pleno”, pero se trataba del plebiscito que, en base del Claustro Pleno, orientaba la nueva estructura universitaria.
dicará a los grandes problemas de la región, propendiendo a la autonomía cultural, la justicia, cambio social y la independencia económica. La docencia, la investigación y la extensión serán un todo que responderá a una línea central de acción al servicio de la comunidad siempre en miras a la liberación del hombre.”17
El tópico de la Extensión era primordial en dar a conocer y vincularse con la comunidad las acciones de la investigación, los temas políticos sociales, el patrimonio cultural. Fundamental era contar con la red de televisión propia.
Los ejemplos estaban en lo realizado por la Universidad Católica de Chile que, el 21 de agosto de 1959, con su Canal 13 inauguró las emisiones en nuestro país, siguiéndole, al día siguiente, la Universidad Católica de Valparaíso. La aparición de los canales universitarios -en 1960 surgió el de la Universidad de Chile- incentivó tales instancias en las instituciones universitarias. En septiembre de 1969, surgió el canal estatal, con Canal 7.
En este marco, las escuelas de temporadas y sus expositores motivaron a la Universidad del Norte acudir a sus académicos más eximios en la Extensión Cultural para apoyar los programas televisivos en sus ámbitos culturales, entre otros, Andrés Sabella, Hna. Elsa Abud, Haroldo Zamora, etcétera, como también personalidades políticas, Joaquín Vial o Floreal Recabarren. El 17 de marzo de 1969, se inauguraron las transmisiones del Canal 3 Telenorte de la Universidad del Norte.18 La relevancia de este espacio fue que aunó la orientación sobre la riqueza cultural del norte chileno conjuntamente con el debate político-social de las reformas que se estaban llevando a cabo desde el segundo lustro de la década de 1960 y el fermento ideológico que se planteó en las elecciones presidenciales de 1970 y las subsiguientes hasta el golpe militar de 1973.
17 Archivo de la Secretaría General de la Universidad Católica del Norte. Actas del Consejo Superior Sesión 8 de abril de 1970. Tercera parte. Esta sesión está dedicada íntegramente al “Marco ideológico de la Universidad”.
18 El Mercurio de Antofagasta, 18 de marzo de 1969
La Universidad del Norte en tiempos de Allende y el
La Universidad del norte entre los años 1970-1973. De la visión del pasado salitrero a la defensa de la nacionalización.
Uno de los objetivos más claros que se planteó la Universidad, fue relacionar estrechamente la actividad económica regional con el devenir de sus trabajadores conjuntamente con la investigación del pasado minero. La minería del salitre no solo constituyó una mirada hacia tal derrotero, sino una atención especial, toda vez que la creación de Soquimich, en tiempos de Frei Montalva, insufló de cierta expectativa a la zona norte.
En tales aproximaciones, se debe resaltar el apoyo ofrecido por el rector Miguel Campo al gobierno de Eduardo Frei Montalva, tanto para inquirir sobre la problemática del mundo del trabajo calichero como la forma de contribuir la Universidad en tal solución. Así, el rector en el mes de abril de 1970, se entrevistó con el ministro Alejandro Hales, “solicitándole información y la posición del gobierno” ante el problema salitrero. Aun cuando el ministro Hales rechazó la injerencia universitaria, la comunidad universitaria resolvió algo distinto. El rector convocó a la asociación de profesores de la universidad, a la federación de estudiantes y a los sindicatos administrativos y obreros, que, en diversas asambleas, acordaron entregar un día de sueldo para los obreros del salitre.19 El aporte significó veinte millones que se llevaron en alimentos. La universidad en sus distintas sedes, acudieron a apoyar a determinadas oficinas salitreras. La federación de estudiantes de Arica se concentró en la oficina salitrera Victoria. Además, el rector apoyado por la comunidad universitaria, visitó las oficinas salitreras de Alianza, Victoria y María Elena. En la visión del rector Miguel Campo, tal acción universitaria era congruente con la declaración de definirse regional:
“Si se quiere una Universidad regional no se puede estar al margen de un conflicto regional; conflicto que por aho-
19 Esto condujo a que el intendente Joaquín Vial Izquierdo, lo amenazara con la expulsión del país, por ser Miguel Campo, español, y se le negara la petición de nacionalidad. Esta le fue otorgada por el presidente Salvador Allende. Miguel Campo, “La Universidad”, p.9
ra necesita de la solidaridad y ayuda material; donde hay aspectos socioeconómicos y tecnológicos, en relación a los cuales la Universidad debe hacer algo. Sería ilógico definir una política regional y olvidarse de la problemática regional, o pensar en ayudar a los que viven lejos olvidándose de la situación real de los que viven cerca. Añade que esto es su posición que puede interpretarse, y se interpreta, de diferentes formas, pero que no piensa variar.”20
Con ocasión de redactar una declaración a favor de la nacionalización del salitre, sin indemnización, se debatió en el seno del Consejo Superior una declaración a favor de ésta. Inicialmente, fue idea de la Federación de Estudiantes, cuyo texto concitó reparos. Su estilo fue corregido por el resto de los consejeros, que revisaron el documento, entre otros, los consejeros Mauricio Ostria, Enrique Ferrando, donde se planteó la idea de fundar un Instituto del Salitre.21 Existía un Instituto que estaba en Santiago, dependiente de la Universidad de Chile y financiado por la Corfo y “que el ministro de Minería cree conveniente que esta institución esté en el Norte”. La formulación era apuntar a establecer varios “organismos del salitre”, poniendo la crítica al gobierno de Allende sobre la política económica oficial, puesto que la imagen que se proyectaba era de una “zona productora de divisas”, sin mirar las condiciones humanas, argumentando el consejero Hugo Alonso: “En general, el problema es que las industrias son planificadas desde Santiago y no desde la zona; siempre se ha buscado la zona para financiar el presupuesto nacional y nunca como objeto de desarrollo económico”.
La controversia radicó si el tema que debía ventilar el Consejo Superior era estrictamente el conflicto del salitre, sin entrar en la política económica del gobierno. No obstante, a juicio del consejero Mauricio Ostria, la cuestión salitrera conducía a uno más amplio,
20 Archivo de la Secretaría General de la Universidad Católica del Norte. Antofagasta, 6 de abril de 1970 Primera Parte.
21 Ibidem.
La Universidad del Norte en tiempos de Allende y el golpe militar del 11 de Septiembre 147
“ya que a raíz del problema del salitre se plantea una problemática de la situación económica, social y cultural del trabajador nortino”. Finalmente, el documento de amarras se conoció como “Declaración del Consejo Superior de la Universidad del Norte en torno al Problema del Salitre”, aprobado con 12 votos, y 5 en blanco.
Este rasgo delineado por Campo tuvo su reflejo en tiempos de la administración de Salvador Allende, cuando el 5 de octubre de 1972 se inauguró en la oficina salitrera María Elena, el Centro Universitario del Salitre, apoyado con un convenio de la CORFO sobre las investigaciones del salitre, principalmente sobre un proyecto para fabricar soda cáustica, que debería mejorar la producción actual del salitre.22
La Universidad del Norte fue la gran impulsora de las investigaciones históricas y arqueológicas en el Norte Grande, desarrollada en los campus de Arica como de Antofagasta y, en tal sentido, se plantearon tres ámbitos de investigación y docencia. Queremos detenernos en la investigación histórica sobre la épica salitrera, tanto industrial como social, y el acopio de materiales para la reconstrucción de aquel pasado, que era parte de la memoria histórica y, principalmente, una referencia en el imaginario social nortino y en los partidos populares de la izquierda chilena. Registremos los siguientes hitos, la erección en 1966 del Instituto de Ciencias Sociales. En él encontró cobijo la Carrera de Historia, Geografía y Educación Cívica. En el campo de la historia, por medio del Instituto de Ciencias Sociales, se contrataron en 1966, al investigador Oscar Bermúdez Miral y al Licenciado en Historia y en Derecho, el español José María Casassas Cantó, para fortalecer la docencia en la carrera de Pedagogía en Historia y acrecentar las tareas investigativas del Instituto. Ambos fueron los pilares de la investigación historiográfica de la Universidad hasta la década de 1980. Seguidamente, fueron integrados los geógrafos Hugo Bodini Cruz-Carrera y Luis Velozo Figueroa. Las investigaciones discurrieron en rescatar la documentación salitrera. En noviembre de 1970, los académicos del Departamento de Ciencias Sociales, a los que habría
22 Archivo de la Secretaría General de la Universidad Católica del Norte. Arica, 6 de octubre de 1972
que agregar Adolfo Contador Varas, Salvador Dides, María Teresa Cobos, Leonardo Jeffs, presentaron a la Universidad el proyecto de crear un Centro de Documentación, CEDOC. El país vivía, en su historia social, económica y política, una inflexión inédita y la mirada hacia el norte se escrutó con urgencia, para proseguir una historia económica y social, donde el rescate de la historia del proletariado y la industria del salitre todavía yacían incompletas en los anales de nuestra historia. El CEDOC fue aprobado y el 14 de mayo de 1971, siendo su primer director el profesor Dides. Otro ámbito de investigación fue el trabajo mancomunado entre historiadores y geógrafos, pues en julio-agosto de 1971, en torno a Juan Bergoeing, se formó el “Programa Interdisciplinario en Tarapacá entre la Universidad Católica de Chile y la Universidad del Norte”, cuya investigación Pampa O’Brien. Objetivos, Metodología y Conclusiones 1ª Etapa, involucró a Hugo Bodini, Luis Velozo, Juan Bergoeing, Oscar Bermúdez y Jorge Checura, de la sede Iquique de la Universidad del Norte.
La perspectiva social del pasado nortino, discurrió tanto en la obra de Bermúdez, en lo que concierne al nitrato de sodio, como en la del investigador Enrique Reyes Navarro23, titulado de Profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica por la Universidad de Chile, vinculado al Centro de Investigaciones Históricas, en marzo de 1968, estableció en 1971 el “Proyecto de Investigación sobre Historia Social del Norte Grande”. El primer fruto del proyecto fue su libro El Desarrollo de la Conciencia Proletaria en Chile (El Ciclo Salitrero), editado por Editorial Orbe en 1971. La compulsa de los documentos acopiados en el CEDOC posibilitó acometer investigaciones diversas, como ser en 1972 la investigación “Contribución al estudio del archivo de Chacabuco: Proyecto metodológico para recuperar la información”, donde participaron los seminaristas que irían a integrar la planta de profesores ayudantes del CEDOC, Guillermo Muñoz Cruz, Carlos Alberto Padilla, Hugo Humberto Ardiles, Gustavo Adolfo Buccioni, Jorge Collao Checura. Este grupo de egresados, vinculados desde
23 El profesor Reyes Navarro, posteriormente, prosiguió estudios de postgrado en el exilio, en Inglaterra, retomando sus investigaciones sobre la industria salitrera.
La Universidad del Norte en tiempos de Allende y el golpe militar del 11 de Septiembre
sus orígenes al CEDOC habían presentado en el primer número del Boletín del CEDOC, el “Catálogo de fotografías de la Oficina Chacabuco en su etapa de construcción y otras salitreras de la provincia de Antofagasta (1923-1924)”. Esto sirvió de base para la gran exposición alusiva al mundo salitrero que se brindó en la Sala Ercilla de la Universidad, entre el 11 y el 17 de diciembre de 1972. El CEDOC destinó dos números más a la industria salitrera. En el Boletín número 2-3 apareció “Breve descripción de la oficina salitrera Chacabuco, año 1923” y en el Boletín número 4, Jorge Collao Checura acopió nuevos vocablos calicheros con su “Glosario selectivo de términos salitreros”. Esta prolija y pionera investigación sobre la pampa salitrera y en especial sobre la Oficina salitrera, permitió visualizar el patrimonio salitrero antes que el Consejo de Monumentos Nacionales, que declaró Monumento a la oficina salitrera Chacabuco en 1971. En Arica, Alfredo Wormald investigó otro pasado, el colonial y el de los valles de Arica. Su incursión sobre el pasado colonial de Arica y sus valles se reflejó en varios trabajos, siendo el fundamental Frontera Norte, impreso por editorial Orbe en 1963 y con una segunda edición en 1968. En 1972 publicó Historias olvidadas del Norte Grande.24
La ampliación de las áreas de investigación y docencia, tuvieron en el año 1972, un enorme impulso, gracias a la visión del Rector Campo, que mantuvo ese equilibrio en las áreas de las ciencias sociales, las ciencias y la tecnología. En efecto, por decreto 506, de 27 de marzo de 1972, se crearon tres Facultades: la de Ciencias Sociales, de Educación y la de Ciencias y Tecnología. La Facultad de Ciencias Sociales quedaba integrada por los Departamentos de Antropología y Arqueología, Ciencias Económicas, Comunicación Social, Historia y Geografía, Filosofía y Sociología.
Consignemos un hito relevante. El Primer Congreso del Hombre Andino, celebrado en Arica, Iquique y Antofagasta, del 21 al 30 de junio
24 Una visión pormenorizada de las Ciencias Sociales en la Universidad del Norte, en José Antonio González Pizarro, “Las Ciencias Sociales en la Universidad del Norte: Génesis, desarrollo y eclipse: 1966-1981”, en Erika Tello Bianchi, Coordinación y Edición, Los saberes del Hombre en el Norte, Ediciones Universitarias, Universidad Católica del Norte, 2018, pp. 65-135.
de 1973, donde concurrió Casassas, reforzó los esfuerzos de John Murra de vincular la documentación colonial con los pueblos indígenas, el camino de introducirse en lo que se estaba denominando la etnohistoria, vinculada a la historia andina y a los pueblos protohistóricos. La etnohistoria tuvo en Casassas y en Bente Bittman, los principales cultores en la Universidad del Norte.25 En 1971 se abrió la Carrera de Arqueología, que tuvo dos generaciones de alumnos: la de 1972 y la de 1973. Los arqueólogos tanto de la Universidad del Norte como de la Universidad de Chile, sede Antofagasta, firmaron un documento en 1972 de apoyo a la construcción del socialismo y una fuerte crítica al capitalismo. Por la Universidad del Norte, la suscribieron Nelson Vergara, Víctor Bustos, y por la Universidad de Chile, todos los académicos vinculados al área de arqueología, con Lautaro Núñez Atencio, Patricio Núñez, Vjera Zlatar, entre otros.
En la Sede de Arica, la Universidad del Norte formó el Departamento de Antropología en 1971 y la revista Chungará en 1972. La Universidad, estableció el 1 de marzo de 1972 el Centro Universitario de Iquique y para afianzarlo se trasladó al Dr. Horacio Larraín, desde Arica a Iquique, para fortalecer el quehacer arqueológico.26
En 1971 se decidió la apertura de la carrera de Sociología, recibiendo su primer contingente de alumnos en 1972. Su plantel estuvo compuesto, mayoritariamente por especialistas latinoamericanos: el sociólogo brasilero Nei Cunha Rocha, que fue el primer decano de la Facultad de Ciencias Sociales, la socióloga brasilera Aurivanda da Silva, el sociólogo haitiano Luc Smart, el sociólogo boliviano Antonio Canedo y el sociólogo salvadoreño Salvador Medrano, además de los sociólogos titulados de la Universidad de Concepción, Augusto Iriarte, Mario Fanta Llagostera y René Ríos Fernández, quien se incorporó en 1974.27
25 Una perspectiva de contexto de sus aportes en el escenario nacional, la ofrece Carlos María Chiappe, “Pioneros de la etnohistoria andina en Chile”, Cuadernos de Historia, diciembre 2017, vol. 47, pp.113-140.
26 Archivo de la Secretaría General de la Universidad Católica del Norte, sesión, 13 de marzo de 1972.
27 Agradezco la información de nuestro amigo Augusto Iriarte, quien se des-
La Universidad del Norte en tiempos de Allende y el golpe militar del 11 de Septiembre 151
El golpe militar desarmó el equipo docente de sociología. Nei Cunha terminó detenido y preso en Arica.28 La diáspora de los sociólogos latinoamericanos fue una amarga realidad. Los cambios operados en el país, con el triunfo de Salvador Allende, en 1970, repercutieron en la actividad universitaria.
Toda esta febril actividad formaba parte de la estrategia universitaria para el desarrollo de la Universidad del Norte para los años 1972-1976.
La visita de Allende a la Universidad del Norte y el reconocimiento al quehacer universitario
La Universidad ya en tiempos de reforma, con Miguel Campo como primer rector laico, desde el 27 de noviembre de 1969, tuvo que conducir a la Universidad durante el gobierno de Salvador Allende. En abril de 1970, el Consejo Superior aprobó el documento denominado “Definición Política de la Universidad del Norte” y seguidamente bajo esta premisa ordenó la adaptación de los distintos departamentos académicos a ceñirse a ésta, v.gr, al departamento de Economía le planteó que “deberá adoptar una actitud y actividad conforme con la ideología actual de la Universidad”.
Indiquemos tres aspectos fundamentales durante la gestión del rectorado de Campo en tiempos del gobierno de Salvador Allende. Fue un periodo álgido no solo por las turbulencias que afectaron a toda la nación en sus luchas ideológicas, sino que, al interior de la Universidad, ésta tuvo que afrontar el dilema de mantenerse en los cánones de una universidad tradicional o arriesgarse en constituirse en una universidad laboral, una noción muy ambigua, debatida en el seno del Consejo Superior, en abril de 1971. Un “giro ideológico” fue en la época, el de la “liberación del hombre”, muy en la perspec-
empeñó como director de la Carrera de Sociología. Comunicación personal de 16 de enero de 2018.
28 Cf.https://comitédaverdadeportoalegre.files.wordpress.com/.../ciudadanosbrasilec3b1os-
tiva del cambio radical en la sociedad. Ya en la sesión del Consejo Superior del 10 de abril de 1970, el consejero Hugo Moreno sostuvo, que la noción “liberadora”, “permite clarificar las causas fundamentales del deterioro político y social y ofrecer respuesta científica concretas de superación a la situación en que viven la sociedad chilena y regional por causas del capitalismo dependiente”.
Lo primero, fueron los distintos convenios suscritos por la Universidad con instituciones de Educación Superior de países de Europa oriental, que tenían por finalidad apoyar los esfuerzos en tecnología y ciencia orientados hacia las disciplinas que se fomentaban en la Universidad en todo el norte. Tempranamente, al triunfo de Salvador Allende y su ratificación en el Congreso Pleno, la Universidad había alcanzado, en noviembre de 1970 acuerdos de asistencia técnica, con la Universidad de Lomonosov, en el área de geología, planificando un proyecto de cooperación por cinco años, contemplando aspectos de becas, expertos y equipos. A su vez, había un experto geógrafo de la Universidad de Lomonosov, que orientó los trabajos de la disciplina en el cuerpo de geógrafos de la Universidad del Norte. Importa destacar que la ciencia en la Universidad del Norte, se había cultivado desde la década de 1950. De manera pionera, el físico Carlos Espinoza, junto a otros colegas, abordaron las investigaciones en el uso de la energía solar, la accesibilidad al recurso hídrico mediante la racionalización del fenómeno de las camanchacas o las nieblas costeras, con la invención de un atrapanieblas.29 En noviembre de 1970, el Dr. Félix Trombe, un especialista francés en hornos solares y energía solar, director del Centro de Energía Solar de Odeillo, se integró en la sede de Arica para laborar
29 En torno al profesor Carlos Espinosa Arancibia, físico, se creó a fines de la década de 1950 el CIESA, Centro de Investigación de la Energía Solar Aplicada. Vid. Aníbal Gálvez Z., “Estudio en calentadores solares de agua”, Revista de la Universidad del Norte, noviembre de 1966, N° 1, 29-38; Carlos Espinosa A., “Posibilidades de acumular energía solar en el desierto de Atacama”, Revista de la Universidad del Norte, abril de 1967, N° 2, 75-82; Carlos Espinosa Arancibia, “La ciencia en la fundación de la Universidad del Norte”, en VV.AA., 60 Años. Universidad Católica del Norte. Desde 1956 formando los mejores profesionales del Norte de Chile, Ediciones Universidad Católica del Norte, 2016,161-169.
La Universidad del Norte en tiempos de Allende y el golpe militar del 11 de Septiembre 153
por unos meses en el departamento de Física y Mecánica. También hacia la sede ariqueña, llegarían dos expertos israelíes en cultivos de valles pre-cordilleranos que trabajarían en el CICA.
En el acta del Consejo Superior de 26 de abril de 1971, el rector Campo hizo mención de la visita del embajador de Cuba, destacando no la visita en sí, sino “porque por un lado tiene como símbolo a Cuba, y por otro ha sido la Universidad la que facilitó un contacto, que, si bien tiene carácter político, sobre ese carácter tiene uno didáctico, de contacto con la verdad y la realidad, ante la cual no puede cerrarse los ojos”.
Las vinculaciones de la Universidad del Norte con universidades de las repúblicas socialistas europeas, se incrementaron en el año 1972. En sesión de 13 de marzo, se ratificó el convenio de asistencia técnica con la Universidad de Taschkent de la Unión Soviética. Se trataba de propender al desarrollo e incorporación del desierto, apoyado por el Ministerio de RR.EE de Chile (Sesión 21 de enero de 1972) y también con la energía solar (Sesión 13 de marzo 1972) y el convenio con organismos oficiales de la República Socialista de Rumania, principalmente en metalurgia, geología y química, para establecer un Instituto sobre estas disciplinas en Antofagasta (Sesiones 19 de enero de 1972; 21 de enero 1972, 13 de marzo de 1972). También se prosiguió con la ayuda técnica procedente desde Dinamarca, en los campos de la mecánica, electrónica y economía. (Sesión 19 de enero de 1972). Con el país escandinavo, se ultimó un acuerdo de asistencia técnica en la sede de Arica y para Construcción Civil en Antofagasta, “con el fin de hacer un plan de asesoría a la fábrica de cementos. Había profesores perfeccionándose en Dinamarca” (Sesión 13 de marzo de 1972)
En Francia se logró un convenio con el Instituto Internacional del Frío para apoyar a Mecánica en Arica, como base para el Seminario Latinoamericana en el tópico y la creación del Instituto Latinoamericano de Refrigeración en Arica. En España se solicitó asistencia técnica en turismo para Arica, donde se había abierto una carrera homónima (Sesión 13 de marzo de 1972). Los convenios con la URSS, Rumania fueron ratificados por el Consejo Superior, pero no
con Francia o España “porque se solicitaría asistencia técnica en un punto, primeramente” (Sesión 13 de marzo de 1972).
Un segundo aspecto relevante, fue la involucración de la Universidad del Norte en el proceso social y económico impulsado por el gobierno de la Unidad Popular, en este caso, un aspecto muy singular y desconocido, referido al proceso de reforma agraria. En sesión del Consejo Superior de 26 de abril de 1971, la Universidad decidió enajenar los cuatro fundos y una parcela que poseía en la provincia de Ñuble, donados por la filántropa doña Berta González de Astorga. La situación de tensión por los movimientos campesinos que estaban tomando las propiedades, el desconocimiento de la situación de los inquilinos, determinó “que se transfiera a la Corporación de Reforma Agraria, sea por venta directa o por medio de expropiación y en las condiciones y precios que determine”, los fundos que la Universidad posee, desde el año 1966. Estos eran Hijuela Los Rabones del Fundo Las truchas, ubicada en la comuna de San Fabián; un tercio del Fundo Los Mayos, en la comuna señalada; Fundo Las Lajuelas, en la Comuna de Chillán; Hijuela Sur de Santa Gertrudis, comuna de Coihueco, Departamento de Chillán; Hijuela Oriente del Fundo el Valle de Alico o Valle Chico, en el Departamento de Chillán.30
Sin embargo, un terreno que superaba en valor a todos los fundos, estaba situado en Santiago en la Comuna de La Granja, y que había sido expropiado hacía un año y medio por la Corporación de Mejoramiento Urbano. En esos terrenos se levantó la Población La
30 Según el testimonio del entonces rector Miguel Campo, “Los bienes de la Sra. Berta González no llegaron prácticamente nunca a la Universidad. Estos bienes consistían básicamente en fundos, ubicados en Chillán, algunos de muy difícil acceso, como el de San Fabián de Alico. La Compañía se encontró con que tenían un pleito con un hermano de la Sra. Berta. Hubo que iniciar un juicio. El abogado de la Compañía era Don Víctor del Piano. Cuando terminó el litigio, los fundos ya habían perdido gran parte de su valor, pues ya había llegado la reforma agraria. Como anécdota, recuerdo que la población La Bandera se ubicó en un fundo expropiado a la Sra. Berta”. Vid. Miguel Campo, “La Universidad del Norte”, p.3. documento mecanografiado, cuya copia nos hizo llegar nuestro amigo Jorge Vallejo. Campo redactó el escrito de 21 páginas para responder al libro de Renato Hasche sobre la Universidad del Norte de 1998.
La Universidad del Norte en tiempos de Allende y el golpe militar del 11 de Septiembre
Bandera. Las conversaciones se entablaron en relación al pago de las cuotas y plazos entre la Universidad y la CORVI y CORMU. Los informes fueron examinados por el abogado Mario Garrido Montt, que sería presidente de la Corte de Apelaciones y, más tarde, en los gobiernos de la Concertación, presidente de la Ilustrísima Corte Suprema. El que escribe fue su ayudante en las asignaturas de Derecho Laboral y Derecho Político, que impartió en la Universidad del Norte, entre 1973-1975.
Y un último aspecto, fue la visita del presidente Salvador Allende a la Universidad y la ponderación que hizo de la contribución universitaria en el desarrollo del Norte Grande en diversos aspectos.
En el acta del Consejo Superior, del 26 de abril de 1971, verificada en Arica, el rector dio cuenta de la visita del presidente Salvador Allende a la Universidad, donde concurrieron en Antofagasta, los vicerrectores, los representantes de los gremios, una reunión donde participaron 21 miembros de la comunidad universitaria, y aquello constituyó, en palabras del rector, “por primera vez que un presidente dirige la palabra oficialmente a la Universidad…” (haciendo notar) el mandatario que “no había tenido hasta el momento ninguna reunión con las universidades en que los representantes que llegaron hasta él o hicieran la petición en nombre de la Universidad, fuesen obreros”.
El Presidente Salvador Allende vino dos veces a la Sede de la Universidad del Norte en Antofagasta. En la primera oportunidad vino para apoyar un proyecto de investigación sobre nuevos procesamientos y nuevas aplicaciones del cobre que lideraba un ingeniero rumano. El día 10 de marzo de 1972, nuevamente el presidente Allende visitó el campus, recorriendo por más de dos horas sus instalaciones centros de tecnologías, biblioteca y la radio, donde irradió un mensaje reconociendo la inmensa labor que realizaba la Universidad en el Norte Grande. En la sesión del Consejo Superior de 13 de marzo, se subrayó que “el Presidente de la República en su discurso en la ciudad se refirió no menos de cinco o seis veces a la Universidad, relacionándola con problemas de tecnología o de colaboración en el desarrollo”.
El entusiasmo en la comunidad era evidente por el respaldo presidencial, máxime cuando se había entregado a ésta el documento “Bases para un desarrollo de la Universidad del Norte, 1972-1976”, que había sido discutido en ODEPLAN, en la Oficina de Programación del Ministerio de Educación, en CONICYT, en el Ministerio de Hacienda, en el Comité de Créditos Externos, puesto que comprendía un préstamo con el BID, y que el rector Campo había ultimado un convenio con Felipe Herrera, presidente del BID, el 8 de enero de 1970. El Banco concedió una donación de 30.000 dólares para la confección del proyecto de desarrollo, “que era condición previa a la solicitud del préstamo BID que tenía que tener la aprobación del Gobierno”. En junio de 1971 se comenzó a elaborar el documento con la participación de todas las unidades académicas31
Un testigo excepcional refiere:
“La segunda oportunidad que visitó la sede Antofagasta fue cuando se interesó en dar a conocer, especialmente a los estudiantes, los procedimientos y la justificación jurídica de la nacionalización del cobre, cuya doctrina nació del abogado Eduardo Novoa Monreal. Directamente conversó en una sala con los estudiantes que estaban en el campus (era un día sábado), dando detalles de que la nacionalización del cobre estaba asociada en avanzar hacia un nuevo orden económico mundial que regulara, en beneficio de los países neocolonizados, las relaciones económicas entre las multinacionales y los estados. Y para ello era necesario levantar los fundamentos jurídicos de ese nuevo orden económico que regulara la propiedad, los márgenes del lucro e involucrara la protección de los intereses de los países dueños de las materias primas.
Por ello, explicó el presidente Allende, que el Estado de Chile y su gobierno, deben recuperar la soberanía de las minas de cobre, mediante la nacionalización, pero en ar-
31 Archivo de la Secretaría General, Actas del Consejo Superior, sesión 13 de marzo de 1972.
La Universidad del Norte en tiempos de Allende y el golpe
monía con el derecho internacional. Por ello el Estado se comprometía a pagar la totalidad de las inversiones de las empresas extranjeras y a reconocer el legítimo derecho de éstas a tener ganancias adecuadas. Se trataba de fundamentar que había intereses en juego y que era legítimo que el gobierno defendiera los intereses de sus habitantes y las empresas extranjeras hicieran lo propio con sus inversionistas o dueños. Igualmente, el presidente Allende sostuvo en esta conversación con los estudiantes que los profesionales chilenos tenían las capacidades para explotar racionalmente las minas de cobre y les pedía a los jóvenes estudiantes universitarios que se preparan de manera seria y responsable para responder al desafío de rentabilizar las empresas del Estado de Chile.”32
La Universidad en sesión de 13 de marzo de 1972, agradeció la oportunidad de la segunda visita del presidente Allende al campus de Antofagasta. Cabe puntualizar que académicos del Departamento de Química, Juan Cristián Soto Sala, José Francisco Hevia del Campo y Osvaldo Emilio Ch. Rojas, habían aportado un nuevo método de refinación del cobre en una investigación en el mineral de Chuquicamata. El éxito movió al presidente Allende a solicitar a la Universidad, que el equipo de académicos de Química se trasladara hacia el mineral de El Teniente para aplicar el nuevo método.
En esa ocasión, el presidente Allende hizo un reconocimiento a la labor que desplegaba la Universidad del Norte, no solo en el campo de la minería y sus aspectos sociales sino en el aporte tecnológico para el norte y el país. Desde los micrófonos de la radio universitaria, hizo notar que:
“Agradezco la invitación que se me formula, para utilizar los prestigiosos micrófonos de la radio de la Universidad del Norte. A través de ellos, una vez más, expreso la satisfacción de haber podido estar once o doce días en la
32 Héctor Vera, entonces Vicerrector de la Universidad del Norte, Antofagasta, Comunicación personal, Santiago 20 de enero de 2023
provincia de Antofagasta. Es la primera vez en la historia que el Gobierno se traslada a esta zona del Norte Grande para mirar de cerca al hombre y a la mujer de esta región, y a los problemas de su vida.
Siempre manifesté que el Norte Grande es y será la gran base del desarrollo económico nacional. Siempre dije que era fundamental, si, incorporar a la economía de Chile, auténticamente, el cobre, el salitre y el hierro, las riquezas mineras, como también, por cierto, las enormes riquezas marinas. Por eso, puedo hoy día señalar, con satisfacción, que el paso trascendente dado por el Gobierno del pueblo ha permitido ya esta primera etapa. Viene ahora lo más duro y lo más difícil. El hacer que estas empresas, que son del pueblo de Chile, desarrollen más su capacidad; produzcan más, mejoren sus técnicas, y, sobre todo, los que allí laboran tengan un vínculo común, que es el cariño a Chile, a la patria y a la responsabilidad que significa ser, en esencia, los que trabajan en industrias de las cuales dependen el presente y el futuro de los chilenos.
Al utilizar los micrófonos de la Radio de la Universidad del Norte, tengo que manifestar con cuanto agrado: una vez más estoy aquí en esta Universidad, que la he visto desarrollarse. Universidad bullente, con fuerza creadora, con dinamismo. Universidad crítica, Universidad reformada, pero que siente que el proceso de reforma es un proceso transitorio para una etapa superior, que incorpore a la Universidad plenamente al gran proceso revolucionario que Chile vive.
Ya he tenido ocasión de agradecer, en nombre de Chile y del Pueblo, el aporte que esta Universidad, a través de sus técnicos, profesionales, profesores, junto con los especialistas rumanos y con los ingenieros de Chuquicamata ha hecho a las posibilidades de un procedimiento que significa, en esencia, cambiar la mezcla de los hornos para, utilizando un derivado del salitre, dar una expectativa mayor
de rendimiento y de economía, y lo que es más importante, aprovechar una riqueza de la zona para emplearla a fin de incrementar otra riqueza de la zona.
El salitre ha sufrido el embate de años y años de la incapacidad de los grupos oligárquicos, de la incapacidad de mirar al futuro. Se le abre, entonces, esta expectativa en el campo industrial a un derivado del salitre, como se la abren al salitre mismo las expectativas más amplias frente a la necesidad de que la tierra chilena del salitre e iremos a los abonos compuestos para enriquecer nuestro agro y esto descansará, también, en la conciencia de los campesinos, sobre todo de las áreas reformadas, sin que ello implique no respetar a los pequeños y medianos agricultores que tendrán, si, que estar en sus planes de producción dentro de las grandes líneas que fije el Gobierno.
En la mañana de hoy he recibido, una vez más, una lección de esta Universidad al visitar el Centro de Computación. Honestamente, sin vanidad, digo que para mí este es un mundo desconocido y, quizás sobrecogedor, porque no tengo la capacidad de abstracción para imaginarme cómo y de qué manera las máquinas piensan, cuando hay tantos hombres que no piensan.33 Por eso, aquí he aprendido algo que es importantísimo: el ver que este avance tecnológico tiene una aplicación real y mi asombro se ha expresado cuando se me ha entregado, por ejemplo, el estudio
33 Es interesante esta mención, toda vez, que, en el gobierno, un joven ingeniero civil Fernando Flores, estaba implementando el proyecto Cybersyn, desde mediados de 1971, con la colaboración del británico y referente de la cibernética, Stafford Beer, y un grupo de ingenieros chilenos, vinculados al MAPU (Movimiento de Acción Popular Unitaria), los que el investigador bielorruso Eygeny Morozov ha llamado “The Santiago Boys”. La historia más completa del uso de los télex y computadoras para tener los datos de las empresas del área social, es el podcast de Morozov intitulado “The Santiago Boys. Post-Utopia”, (2023), de nueve episodios. Disponible en https://www. youtube.com/watch?v=8ez1qEnnbKI&list=PLlcZfiOunO5GkYGmTDMTyLgJ0 1f_WRcqJ&index=2
También, John Bartlett, “El extraño plan de Allende para conectar a Chile, mucho antes del Internet”, Americas Quarterly, 16 de julio de 2019.
realizado sobre la repartición del medio litro de leche, de tal manera que, sobre la base de este computador, podremos saber con exactitud quién recibe y quién no recibe y quién, lamentablemente, recibe más que lo que debiera y está perjudicando a otro niño.
Gracias entonces a la Universidad por esto, que es abrir en la senda del progreso, capacidad a miles o a cientos o a pocos, pero que va a significar mucho en el conocimiento de ciencias o aplicaciones científicas, hasta ahora muy limitadas en nuestro país.
De igual manera, en la mañana de hoy he estado en el Centro Pesquero, por así decirlo, de la Universidad donde se preparan las gentes que van a tener esta gran responsabilidad, pero, además, donde se estudian las condiciones que deben tener las embarcaciones, de tal manera que, obtenida esta experiencia, pueda servir a nuestros abandonados pescadores artesanales.
Además, en una ciudad o una provincia donde se carece de frigoríficos suficientes, donde hay escasos o no hay, es muy importante la elaboración del pescado ahumado, que permite conservarlo. Por lo tanto, también la ampliación de conocimientos técnico-científicos de pesquería a la realidad de Antofagasta, es otro paso, otro aporte más que hace la Universidad del Norte, y por ello, mis congratulaciones.
Y, finalmente estos micrófonos, y, finalmente, esta Radio. Esta Radio, por ser la radio de una Universidad, lógicamente tiene que entregar programas de un nivel cultural que el pueblo necesita. Romper bastante la rutina con que han actuado y actúan muchas radios. Colocarse en el terreno informativo, en una posición objetiva, frente a la pasión que se desata y a la injusticia que se ejerce, a veces irresponsablemente, tras un micrófono. Por eso, por el aporte cultural que significa esta radio, también expreso mis cordiales felicitaciones a la Universidad del Norte.
Y, por último, democráticamente conversaré con los muchachos y muchachos que, reunidos afuera de este edificio, y cuyos gritos oí y oigo, reclaman una Universidad para todos. Dialogaré con los estudiantes para decirles cuáles son las limitaciones que tiene en Chile una Universidad, como la tienen en todos los países del mundo.
En todo caso, una vez más expreso, en la persona del rector de esta Universidad, profesor Miguel Campo, mis cordiales felicitaciones a todos los que aquí laboran. Para mí ha sido satisfactorio, al pasar por las distintas secciones, darme cuenta de que aquí, entre los profesores, entre los ayudantes, existe un porcentaje de gente muy joven. Qué bueno es eso. De ellos es el presente y de ellos es el futuro.
Una vez más, mi admiración por la labor que realiza la Universidad del Norte; una vez más expreso mis congratulaciones a aquellos que entienden que la Universidad no puede ser estéril, asexuada, que la Universidad tiene definiciones y que, en estos instantes, tiene que estar junto a los grandes procesos del pueblo de Chile, para abrir un porvenir amplio a enormes sectores de chilenos.”34
Conclusión
La Universidad del Norte, fundada en 1956, había desplegado una labor conciliando en sus primeros lustros tanto las humanidades como la ciencia exacta, la búsqueda del pasado minero que daba sentido al habitar en el desierto y a los distintos poblados costeros y continentales del Norte Grande, reconociendo, tempranamente, la
34 Archivo de la Secretaría General de la Universidad Católica del Norte, “Discurso del presidente de la República en la inauguración oficial del Centro de Computación”. Agradezco a mi buen amigo y colega, Dr. Fernando Orellana Torres, Secretario General de la Universidad Católica del Norte, el acceso a los documentos del archivo mencionado y, especialmente, haber tenido los originales de este discurso.
identidad polifónica de la zona, donde las contribuciones ancestrales de los pueblos originarios tanto atacameños como aymaras, con su música, danzas, vestimentas, había sido rescatadas por el Conjunto Folklórico de la Universidad del Norte; como de igual modo, rescatando la documentación histórica de las oficinas salitreras y en general de la industria salitrera, abarcando tanto lo tecnológico, las inversiones, como sus luchas sociales.
Este asiento universitario, forjado en la década de 1960, se reforzó durante los procesos reformistas universitarios que dio paso al primer rectorado laico de la Universidad, en convergencia con el aire reformistas que agitó a las universidades católicas a nivel nacional. El cambio de rumbo de la estructura coincidió con una inflexión de la vida política nacional entre la profundización reformista de la democracia cristiana y el planteamiento de la vía chilena al socialismo de la Unidad Popular.
La Universidad del Norte se erigió en un referente para el norte y para el país, en diversos campos de las ciencias sociales como en los avances tecnológicos. Bajo la administración de Salvador Allende, la Universidad no escapó a la polarización ideológica que atravesó a toda la nación. En tales circunstancias, tomó posiciones en defensa de la economía regional como de las condiciones de vida, pero, también, adhirió a planteamientos ideológicos dominantes en sectores gubernamentales, conllevando convenios principalmente con estados socialistas europeos. Aquello constituyó una opción para afianzar la tecnología y la ciencia que se desarrollaba en el entendido que tales áreas, además de formar profesionales al tanto de tales ámbitos desarrollados en el mundo europeo, también eran una contribución a la vía política diseñada por Salvador Allende y la Unidad Popular.
Tal ambiente influyó en el alumnado y académicos que profesaban una adhesión al ideario gubernamental, en tiempos que la vida intersubjetiva estaba orientada por el mundo social que constituía la comunidad. Esfumada ésta y lo que entroncó como preocupaciones académicas y proyectos subjetivos, todo se alteró en esta relación de la formación profesional y el sentido vital.
Fuentes
Archivo de la Secretaría General de la Universidad Católica del Norte. “Mociones del Claustro Pleno de Reforma de 1968”.
Archivo de la Secretaría General de la Universidad Católica del Norte. Actas del Consejo Superior, enero, marzo, abril de 1970; marzo de 1972.
Archivo de la Secretaría General de la Universidad Católica del Norte. Arica, 6 de octubre de 1972
Campo, Miguel. Ex Rector de la Universidad del Norte, “La Universidad del Norte”, documento mecanografiado, 21 páginas. Inédito.
El Mercurio de Antofagasta, 18 de marzo de 1969
Iriarte, Augusto. Comunicación personal de 16 de enero de 2018.
Vera, Héctor. Ex Vicerrector de la Universidad del Norte, Antofagasta, Comunicación personal, Santiago 20 de enero de 2023.
Salvador Allende, “Discurso del presidente de la República en la inauguración oficial del Centro de Computación”, 13 de marzo de 1972. Inédito. Archivo de la Secretaría General de la Universidad Católica del Norte.
Sitio Web: Detención del sociólogo Nei Cunha. https:// comitédaverdadeportoalegre.files.wordpress.com/.../ ciudadanos-brasilec3b1os-
Morozov, Eygeny. “The Santiago Boys. Post-Utopia”, (2023), de nueve episodios. Disponible en https://www.youtube.com/ watch?v=8ez1qEnnbKI&list=PLlcZfiOunO5GkYGmTDMTyLgJ 01f_WRcqJ&index=2
Bartlett, John. “El extraño plan de Allende para conectar a Chile, mucho antes del Internet”, Americas Quarterly, 16 de julio 2019.
Chiappe, Carlos María. “Pioneros de la etnohistoria andina en Chile”, Cuadernos de Historia, diciembre 2017, vol. 47, pp.113-140.
Escuela de Arquitectura y Diseño. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, “Una reorganización poética. La reforma de 1967”, julio 19/ 2010. Disponible en https://www.ead.pucv.cl/2010/ una-reoriginacion-poetica-la-reforma-de-1967/
Espinosa A. Carlos. “Posibilidades de acumular energía solar en el desierto de Atacama”, Revista de la Universidad del Norte, abril 1967. N° 2, 75-82;
Espinosa A. Carlos. “La ciencia en la fundación de la Universidad del Norte”, en VV.AA., 60 Años. Universidad Católica del Norte. Desde 1956 formando los mejores profesionales del Norte de Chile, Ediciones Universidad Católica del Norte, 2016,161-169.
Figallo, Beatríz. “Leonardo Jeffs Castro”, Ciclos en la Historia, la Economía y la Sociedad. Fundación de Investigaciones Históricas, Económicas y Sociales, Buenos Aires,2016, vol. XXII, pp.8-11
Gálvez, Aníbal. “Estudio en calentadores solares de agua”, Revista de la Universidad del Norte, noviembre de 1966, N° 1, 29-38
Gómez Quezada, Rubén. “Los sueños rotos hace 50 años: Vísperas del golpe de Estado en Periodismo de la Norte”, en Coordinación y Edición Erika Tello Bianchi, La Universidad Católica del Norte y los 50 años del golpe militar. Ediciones Universitarias, Universidad Católica del Norte,2023, pp. 85-93.
González Pizarro, José Antonio. (Coordinación y dirección), La Universidad católica del Norte y el desarrollo regional nortino 1956-1996, Ediciones Universitarias, Universidad Católica del Norte, 1996.
González Pizarro, José Antonio. “Las Ciencias Sociales en la Universidad del Norte: Génesis, desarrollo y eclipse: 19661981”, en Erika Tello Bianchi, Coordinación y Edición, Los saberes del Hombre en el Norte, Ediciones Universitarias, Universidad Católica del Norte, 2018, pp. 65-135.
González Pizarro, José Antonio. “La revolución cultural de Mao y su recepción en Antofagasta”, El Mercurio de Antofagasta, 28 de septiembre 2021.
La Universidad del Norte en tiempos de Allende y el golpe militar del 11 de Septiembre
Huneeus Madge, Carlos. La Reforma en la Universidad de Chile, Corporación de Promoción Universitaria, Santiago, 1973.
Morales Castillo, Isidro. “El brusco fin de una quimera: Recuerdos de un periodo en que los jóvenes universitarios buscaban más justicia social”, en Coordinación y Edición Erika Tello Bianchi, La Universidad Católica del Norte y los 50 años del golpe militar. Ediciones Universitarias, Universidad Católica del Norte, 2023, pp. 143-156
“Registro Fotográfico”, en Coordinación y Edición Erika Tello Bianchi, La Universidad Católica del Norte y los 50 años del golpe militar. Ediciones Universitarias, Universidad Católica del Norte, 2023, pp.210-211.
Vallejo, Jorge. El Tambo Atacameño. Historia profunda de un fenómeno cultural. Ediciones Universitarias, Universidad Católica del Norte, 2022.
Vera, Héctor. “Testimonio de Héctor Vera, Vicerrector en 1973 de la Sede Antofagasta de la Universidad del Norte”, en Tierra Nueva. Número Especial de Homenaje y Memoria Histórica. A 40 años del Golpe Militar en Chile, Dirección General de Pastoral y Cultura Cristiana, Universidad Católica del Norte, 2013, pp.31-32
Vera Vera, Héctor. “La Norte en tiempos de la reforma universitaria”, en Coordinación y Edición Erika Tello Bianchi, La Universidad Católica del Norte y los 50 años del golpe militar. Ediciones Universitarias, Universidad Católica del Norte, 2023pp.73-82.
Stefan Rinke Freie Universität Berlin
Cuando en 1970 se formó el gobierno de la Unidad Popular y Salvador Allende se convirtió en el primer socialista que llegaba al poder en unas elecciones libres, en la República Federal de Alemania llevaba un año en el poder una coalición liberal de izquierdas formada por el Partido Socialdemócrata (SPD) y el Partido Liberal (FDP) bajo el canciller Willy Brandt. Representaba un despertar social que ya se había hecho patente en la sociedad civil con los disturbios estudiantiles de 1968 y que se caracterizaba, entre otras cosas, por una nueva política de acercamiento a la otra parte de Alemania. Allí, en la RDA, el largo reinado de Walter Ulbricht tocaba a su fin por aquel entonces y con Erich Honecker llegó al poder en 1971 una generación más joven que no dejaba lugar a dudas sobre sus firmes vínculos con la Unión Soviética. En definitiva, hacia 1970 los signos apuntaban hacia el cambio, aunque bajo auspicios muy diferentes. Especialmente el llamado “experimento chileno” se veía como una interesante promesa de futuro en las partes del mundo libre orientadas a la izquierda, mientras que en el bloque del Este se esperaba el debilitamiento del archienemigo EEUU en su hemisferio y el fortalecimiento de la internacional comunista.
Como es bien sabido, este experimento terminó violentamente con el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. El derrocamiento de la Unidad Popular fue seguido de una persecución masiva de los disi-
dentes. Las fuerzas de seguridad cometieron torturas y asesinatos, y se crearon campos de internamiento. Decenas de miles de chilenos huyeron al exilio y configuraron allí la imagen de la dictadura. A nivel internacional, Chile fue condenado al ostracismo.1 Desde el punto de vista externo, Pinochet se convirtió en muy poco tiempo en el “prototipo de dictador sudamericano” y su país en el “epítome del Estado injusto”, la “antiutopía.”2 Los acontecimientos de Chile fueron tan memorables en los medios de comunicación que siguen siendo un lugar de memoria casi mundial del siglo XX. El hecho de que las imágenes se difundieran muy rápidamente en todo el mundo a través de la televisión, que se distribuyó masivamente por primera vez en este periodo, desempeñó un papel importante.3 En el interior el régimen -apoyado por la represión del ejército, la policía y el servicio secreto Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) pudo consolidarse rápidamente. La resistencia armada siguió siendo un fenómeno aislado.4 Por otro lado, el plano de la política exterior causó mayores problemas a la Junta Militar, ya que, en la era del auge de los derechos humanos, Chile se convirtió en un parangón negativo.5
En vista de las elevadas y cargadas expectativas ideológicas con las que se había acompañado al gobierno de Allende en el extranjero y especialmente en Europa, el clamor mundial provocado por el golpe y el sangriento final de la Unidad Popular no fue ninguna sorpresa.
1 Angell, Alan, Democracy after Pinochet. Politics, Parties and Elections in Chile, London, University of London Press, 2007, p.8.
2 Nolte, Detlef, “Das Bild der Menschenrechtsverbrechen in Europa und seine Rückwirkungen auf die Länder des Cono Sur”. WeltTrends. No. 37 (2002). p.48. Stolle, Michael, “Inbegriff des Unrechtsstaates. Zur Wahrnehmung der chilenischen Diktatur in der deutschsprachigen Presse zwischen 1973 und 1989”. Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. Vol. 51 No. 9 (2003), pp. 793813. Fermandois, Joaquín, La revolución inconclusa. La izquierda chilena y el gobierno de la Unidad Popular, Santiago, Centro de Estudios Políticos, 2013, p. xvii. Eckel, Jan, Die Ambivalenz des Guten. Menschenrechte in der internationalen Politik seit den 1940ern, Göttingen, V&R, 2015, p. 583.
3 Rinke, Stefan, “Forjadores de América: Augusto Pinochet Ugarte”. Qué Pasa. N° 1498. 30 de diciembre de 1999. p. 38.
4 Rinke, Stefan, Kleine Geschichte Chiles, München, Beck 2007, p.157.
5 Kandler, Philipp, Menschenrechtspolitik kontern. Der Umgang mit internationaler Kritik in Argentinien und Chile (1973–1990), Frankfurt, Campus 2020.
Incluso en la dividida Alemania, las noticias procedentes de Chile en septiembre de 1973 causaron sensación. ¿Cómo reaccionaron los dos gobiernos alemanes y las sociedades civiles ante el derrocamiento? ¿Cuáles fueron las similitudes y las diferencias? ¿Qué factores diferenciaron la recepción en Alemania de otros casos? ¿Qué papel desempeñó la situación política competitiva entre la República Federal y la RDA y cómo afectó a las reacciones y percepciones?
El golpe de 1973 en Chile no fue ni el primero ni el último de los golpes liderados por militares en América Latina entre 1964 y 1990. ¿Qué lo hizo especial, según los contemporáneos, en comparación con otros derrocamientos violentos en la región? ¿Jugó desde el principio un papel central la violencia de Estado y su interpretación como atentado contra los derechos fundamentales de los afectados, o se centró en el fin de una utopía a través del derrocamiento de la Unidad Popular? ¿Qué actores tomaron la palabra en este contexto y qué opciones de acción persiguieron?
El siguiente ensayo abordará estas cuestiones a partir de la evaluación de fuentes de prensa y de archivo, así como de la bibliografía secundaria existente. El estado de la investigación es relativamente bueno. Los libros de Joaquín Fermandois son fundamentales para comprender el papel de Chile en el mundo.6 Georg Dufner y Tomás Villaroel han presentado estudios sobre las relaciones entre la República Federal de Alemania y Chile durante esta fase.7 El trabajo de
6 Fermandois, La revolución inconclusa. Fermandois, Joaquín, Mundo y fin de mundo. Chile en la política mundial 1900-2004, Santiago, Universidad Católica de Chile, 2005.
7 Dufner, Georg, Partner im Kalten Krieg. Die politischen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Chile, Frankfurt a.M., Campus, 2014. Villarroel Heinrich, Tomás, Im Schatten des Ost-West-Konflikts. Der Aufbau politisch-kultureller Beziehungen zwischen Westdeutschland und Chile 1952-1966, Baden-Baden, Nomos, 2017. Véase también Barrenechea, Carlos, Bundesrepublik und Chile. Die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland zur Republik Chile während der Regierungen Frei, Allende und Pinochet, Köln, Pahl-Rugenstein, 1984. Wojak, Irmtrud y Holz, Pedro, “Chilenische Exilanten in der Bundesrepublik Deutschland (1972-1989)“. Claus-Dieter Krohn (ed.). Exile im 20. Jahrhundert, München. Ed. Text & Kritik. 2000. pp. 168-190.
Inga Emmerling es importante para la relación entre Chile y la RDA.8 El tema de los exiliados chilenos en las dos Alemanias ha recibido especial atención. De ello se ocupan las investigaciones de Francisco Díaz, Sebastian Koch, Jost Maurin y Gotthold Schramm.9 Los trabajos de Jan Eckel y Michael Stolle también son importantes para la percepción del golpe militar que aquí nos ocupa.10 A diferencia de estas investigaciones, el presente artículo se concentra en el golpe en sí y se centra en las percepciones y reacciones entrelazadas de la RDA y la República Federal.
8 Emmerling, Inga, Die DDR und Chile (1960-1989. Außenpolitik, Außenhandel und Solidarität, Berlin, Links, 2013. Véase también Dufner, Georg, „Chile als Bestandteil des revolutionären Weltprozesses”. Die Chilepolitik der DDR im Spannungsfeld von außenpolitischen, ökonomischen und ideologischen Interessen 1952-1973, Berlin, Humboldt Universität, Tesis de Maestría, 2007. Krämer, Raimund, „Chile und die DDR. Die ganz andere Beziehung“. Imbusch, Peter (ed.) Chile heute. Frankfurt am Main. Vervuert. 2004. pp. 809-819. Fernández, Enrique, “Francisco Coloane and the Diplomatic Relations between Chile and the German Democratic Republic”. Universum (Talca). Vol. 31. N° 2. 2016. pp. 47-62. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-23762016000200004. Para el “caso Honecker” véase Medina, Cristián y Gajardo, Gustavo, “Entre la reciprocidad nacional y la tensión internacional. El refugio chileno a Erich Honecker”. Medina, Cristián (ed.). La política exterior chilena en la transición a la democracia, 1990-1994. Santiago. Ril. 2021. pp. 163-184.
9 Díaz González, Francisco Alejandro, El exilio del socialismo chileno en la RDA. La transición política del Partido Socialista de Chile y su relación con el Partido Socialista Unificado de Alemania. 1974-1989, Berlin, Freie Universität, Tesis doctoral, 2019. Koch, Sebastian, Zufluchtsort DDR? Chilenische Flüchtlinge und die Ausländerpolitik der SED, Paderborn, Schöningh, 2016. Maurin, Jost, „Die DDR als Asylland. Flüchtlinge aus Chile 1973-1989“. Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. Vol. 51. No. 9. 2003. pp. 814-831. Schramm, Gotthold (ed.), Flucht vor der Junta. die DDR und der 11. September, Berlin, Ed. Ost, 2005.
10 Eckel, Die Ambivalenz des Guten, pp. 583-644. Stolle, Michael, „Inbegriff des Unrechtsstaates. Zur Wahrnehmung der chilenischen Diktatur in der deutschsprachigen Presse zwischen 1973 und 1989“. Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. Vol. 51 No. 9 (2003), pp. 793-813. Desde la perspectiva de la política de la memoria véase también Rinke, Stefan, “¿Comienzo o Fin de la Historia? El 11 de septiembre y las luchas por la memoria en Chile”. König, Hans-Joachim, Pagni, Andrea y Rinke, Stefan (eds.). Memorias de la nación en América latina: Transformaciones, recodificaciones y usos actuales. México. CIESAS. 2008. pp. 101-132.
Los dos Estados alemanes que obtuvieron la soberanía nacional cuatro años después de la guerra mundial perdida en 1949 pretendían hablar en nombre de todo el pueblo alemán. Bajo el signo de la Guerra Fría, se situaron en primera línea entre el bloque socialista del Este y Occidente y fueron ejemplos paradigmáticos de la competencia entre sistemas. En política exterior, su capacidad de acción fue inicialmente limitada, pues mientras la RDA debía someterse a las órdenes de la Unión Soviética, la República Federal debía someterse a la potencia hegemónica occidental, Estados Unidos. Esto era especialmente cierto en América Latina. Sin embargo, la región era de gran interés como socio comercial, sobre todo desde el punto de vista de Bonn, la capital de la República Federal. A diferencia de muchas otras regiones del mundo, la dictadura nazi no había destruido aquí todas las simpatías a largo plazo. Había gran interés en restablecer relaciones con Alemania Occidental, pero no con la RDA, porque Chile se posicionaba en el campo del Occidente capitalista.11
Las relaciones diplomáticas entre la República Federal y Chile se institucionalizaron de nuevo ya en 1952, mientras que la RDA no pasó de los inicios del establecimiento de una misión comercial y seguía mostrando poco interés por América Latina en su conjunto en la década de 1950. Sin embargo, la Revolución Cubana cambiaría radicalmente la situación. Mientras en el bloque del Este empezaban a germinar esperanzas de estrechar las relaciones con los países del llamado patio trasero de EE.UU., maduraba la preocupación por la pérdida de aliados latinoamericanos en la línea de Cuba en la República Federal y entre sus aliados.12 Con la crisis de los misiles cubanos de 1962, América Latina se convirtió en el centro de aten-
11 Rinke, Stefan, “‘Der noch unerschlossene Erdteil’: Die Bundesrepublik und Lateinamerika im globalen Kontext”. Conze, Eckart (ed.). Die Herausforderung des Globalen in der Ära Adenauer. Bonn, Bouvier, 2010. pp. 72.
12 Dufner, Georg, “Chile als Partner, Exempel und Prüfstein: Deutsch-deutsche Außenpolitik und Systemkonkurrenz in Lateinamerika.” Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. Vol. 61. N° 4. 2013. pp. 516.
ción de los medios de comunicación mundiales como una región del mundo especialmente peligrosa.13
Los años sesenta fueron una década de cambios tanto en los dos Estados alemanes como en Chile. Mientras la RDA se estabilizaba tras la construcción del Muro de Berlín en 1961 y también se volvía más activa en política exterior, la izquierda se formaba en el seno de la República Federal e impulsaba reformas fundamentales para superar el legado nacionalsocialista. En Chile, por su parte, la frustración por los problemas sociales y económicos estructurales que volvieron a ponerse de manifiesto tras la grave catástrofe sísmica de mayo de 1960 también condujo al fortalecimiento de las fuerzas reformistas de izquierda, que llegarían al poder en 1964 de forma moderada bajo el liderazgo democristiano.14
Desde el punto de vista de Occidente, Chile debía ser un contramodelo de la Cuba revolucionaria. Por esta razón, el país fue un objetivo preferente de las medidas en el marco de la “Alianza para el Progreso” estadounidense. Tras su victoria electoral en 1964, Eduardo Frei se convirtió en la figura central porque prometía exactamente la combinación de medidas de reforma social y objetivos anticomunistas que la política estadounidense tenía en mente. EE.UU. instó a sus socios, incluida la República Federal de Alemania, que había recuperado su fuerza gracias al “milagro económico”, a implicarse en la política de desarrollo de Chile. Este compromiso fue masivo y Chile se convirtió, en términos relativos, en el principal receptor latinoamericano de ayuda al desarrollo procedente de Bonn. Además, la Unión Cristianodemócrata Alemana, CDU, y su Fundación Konrad Adenauer, junto
13 Rabe, Stephen G., The most dangerous area in the world. John F. Kennedy confronts Communist revolution in Latin America, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1999.
14 La emigración alemana a Chile, cualitativamente importante sobre todo antes de 1914, apenas desempeñó un papel después de 1945, si se descuenta el caso especial del asentamiento sectario “Colonia Dignidad” fundado en 1961. Véase Rinke, Stefan, Kandler, Philipp y Wein, Dorothee (eds.), Colonia Dignidad: Neue Debatten und interdisziplinäre Perspektiven. Frankfurt a.M., Campus, 2023.
con otros democristianos europeos, cooperaron con el PDC.15
La izquierda chilena consideró esta cooperación como una forma inaceptable de infiltración, que criticó duramente, lo que no impidió que los comunistas mantuvieran estrechos contactos con el Partido Socialista Unificado (SED) en la RDA y recibieran su apoyo. Las relaciones entre el SED y el PS eran mucho menos estrechas. La dirección del partido alemán lo consideraba demasiado populista y su líder, Salvador Allende, era calificado internamente de arribista y “el peor candidato de la izquierda” aún en 1970.16
En el plano diplomático, hasta principios de los años 60 los gobiernos chilenos siempre habían seguido la pretensión de la República Federal de ser la única representante de los intereses de Alemania y observaban la llamada “doctrina Hallstein”, que consideraba un “acto inamistoso” que terceros Estados mantuvieran relaciones diplomáticas con la RDA. Bajo el gobierno de Frei, esta postura se suaviza y se multiplican los contactos. En 1966, la RDA consigue abrir una representación comercial en Santiago. Tras la victoria de la Unidad Popular, la RDA logró incluso el pleno reconocimiento diplomático en 1971, lo que dio lugar a una estrecha cooperación económica y cultural.17 A partir de 1971, Chile se convierte, junto con Cuba, en el principal ejemplo de la victoria del socialismo en América Latina. Sin embargo, en términos económicos y financieros, la RDA se mostró tan reticente como la Unión Soviética a la hora de proporcionar la ayuda de capital que esperaba la Unidad Popular. Aparte de algunas medidas propagandísticas, como el envío de cargueros cargados de “mercancías solidarias” a Chile en 1973, no hubo ninguna ayuda urgente del bloque del Este después de que Occidente interrumpiera la ayuda al desarrollo.18
15 Dufner, Partner im Kalten Krieg, pp. 110-120.
16 Dufner, “Chile als Partner, Exempel und Prüfstein”, p. 528. Möbus, Karlheinz, “Die DDR und Chile entdecken sich.” Schramm, Gotthold (ed.). Flucht vor der Junta. Die DDR und der 11. September. Berlin. 2005. p. 36.
17 Emmerling, Die DDR und Chile, pp. 136-166. Fernández, “Francisco Coloane”, pp. 58-60.
18 Stolle, “Inbegriff des Unrechtsstaates”, p. 797.
Por parte de la República Federal de Alemania, las señales también habían cambiado cuando Willy Brandt y su coalición de SPD y FDP llegaron al poder con la nueva Ostpolitik bajo el signo del “cambio a través del acercamiento”. Reaccionó moderadamente ante la cooperación del gobierno chileno con el bloque del Este, sobre todo porque en las filas del SPD había muchos partidarios de la Unidad Popular que acogieron con satisfacción su política como supuesta “tercera vía” entre los bloques. Esto se vio facilitado por la simpatía del movimiento estudiantil de izquierdas hacia las fuerzas revolucionarias de la Unidad Popular.19 Así, el Chile de Allende fue también una pantalla de proyección en la República Federal para la crítica de las fuerzas políticas de izquierda contra el capitalismo y el imperialismo de los Estados Unidos.20
Las percepciones del golpe de Estado
El golpe militar del 11 de septiembre de 1973 provocó consternación e indignación en todo el mundo. Debido a la combinación de violencia, derramamiento de sangre, dramatismo y agitación, los golpes de Estado suelen interesar a los medios de comunicación, pero casi ningún golpe de Estado en el entonces llamado “Tercer Mundo” recibió tanta atención como el chileno. Chile se convirtió en un precedente del nuevo papel que iban a desempeñar los derechos humanos en la escena internacional. Lo mismo ocurrió con las dos partes de Alemania. Sin embargo, la rivalidad ideológica entre la RDA y la República Federal formó un contexto que dio a las percepciones un sabor especial. En la RDA, las percepciones estaban controladas por el Estado. Las opiniones discrepantes no aparecían en los medios de comunicación. Así, la prensa, controlada por el Partido de la Unidad, se apresuró a juzgar que el golpe era un complot dirigido por el imperialismo no sólo contra el heroico Allende y su gobierno socialista, sino también contra el pueblo chileno.21
19 Dufner, “Chile als Partner, Exempel und Prüfstein”, p. 538 und 542.
20 Stolle, “Inbegriff des Unrechtsstaates”, p. 797.
21 Un ejemplo de muchos es Neues Deutschland. Berlin. 13 de septiembre de
Por el contrario, en la República Federal las opiniones y las imágenes eran heterogéneas. Aquí, el público recibió muy pronto noticias sensacionalistas directamente desde el lugar de los hechos por el periodista Gerhard Eisenkolb, que informaba junto con el fotógrafo Rudi Herzog por encargo de la revista ilustrada Bunte. Los dos periodistas habían llegado a Santiago el 10 de septiembre para entrevistarse con Allende. A la mañana siguiente les sorprendieron los dramáticos acontecimientos. Según Eisenkolb, ambos habían corrido tras los soldados asaltantes y se habían encontrado con el cuerpo de Allende en el palacio de gobierno, cuyo cadáver presentaba heridas de bala “en la espalda y los hombros”. Una foto mostraba incluso restos de masa encefálica de Allende sobre una almohada. La escabrosidad de los reportajes se vio reforzada por las imágenes de televisión que, por primera vez, trasladaron los acontecimientos a las salas de estar prácticamente en tiempo real.22
En la prensa de Alemania Occidental, el debate sobre su explicación comenzó al día siguiente del golpe. El periódico alemán de mayor tirada, el tabloide de derechas Bild, tituló: “Tres años de marxismo - y Chile se rompió.”23 Con un análisis más profundo, pero en esencia la misma afirmación, los comentaristas del influyente y también conservador Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) coincidieron en que Allende y la Unidad Popular habían sido los culpables del golpe. “La coalición gobernante Unidad Popular”, dijo el periodista del FAZ Harry Hamm, “contribuyó decisivamente a que el experimento de Allende de establecer el socialismo por medios democráticos acabara en un fiasco.”24 Su colega, el corresponsal para América Latina 1973. “Moral und Menschlichkeit”. p. 2. También se tradujo el comentario de Vladimir Goncharov, de la agencia de noticias soviética TASS: Wladimir Gontscharow, “Zum reaktionären Militärputsch in Chile”, Neues Deutschland, Berlin, 13 de septiembre de 1973, p. 2.
22 Gerhard Eisenkolb, “So erlebte ich den Putsch in Chile”, Bunte, Offenburg, 27 de septiembre de 1973, p. 66-76.
23 Bild. Berlin. 12 de septiembre de 1973. “Drei Jahre Marxismus und Chile war kaputt!”. p. 2. Los tabloides adoptaron acríticamente la propaganda de la Junta de que Allende era un bon vivant, “bebedor de vino y propietario de una villa.”
24 Harry Hamm, “Der Schiffbruch der Volksfront in Chile. Eine Geschichte von
Martin Gester, compartía esta opinión y también atribuía la culpa del golpe a la “impresionante incompetencia de los compañeros”. El hecho de que Allende no hubiera recibido la esperada ayuda financiera del bloque del Este no era decisivo según esta perspectiva. Según esta perspectiva, la “tenaz” adhesión al “modelo” socialista sin tener en cuenta las circunstancias reales fue más importante como causa de la catástrofe.25 Pero incluso otros menos conservadores, como el semanario Die Zeit, reconocieron que el fracaso de Allende era inevitable porque socialismo y democracia eran incompatibles.26 Esta fue también la actitud del grupo parlamentario de la CDU/CSU en el Bundestag alemán, cuyo presidente Karl Carstens se expresó en consecuencia sin condenar el golpe, por lo que fue duramente criticado por el gobierno.27
La importancia de la información procedente de Chile para los lectores interesados queda demostrada por el gran número de cartas al director que los periódicos publicaron en esos días de septiembre. En el FAZ, algunos lectores se mostraron bastante críticos con la información tendenciosa del periódico, que casi parecía dar la bienvenida al golpe. Otros defendían la trayectoria de Allende como ejemplar y condenaban la violencia de los militares.28 Entre los lectores, sin embargo, predominaba también la visión negativa de la Unidad Popular. Esto dio lugar a verdaderas polémicas en la sección de cartas al director, en las que unos y otros se acusaban mutuamente de ceguera ideológica.29 Raras fueron, en cambio, las valora-
Fehlern, nicht der Konterrevolution”, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13 de septiembre de 1973, p. 2.
25 Martin Gester, “Der Sturz Allendes. Statt Rotwein und Pasteten in Chile nun Elend und Haß”, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13 de septiembre de 1973, p. 4.
26 Die Zeit. Hamburg. 14 de septiembre de 1973. “Allende gescheitert”. p. 2.
27 Stolle, “Inbegriff des Unrechtsstaates”, p. 799
28 Geert Platner, “Umsturz begrüßt”, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Frankfurt. 20 de septiembre de 1973. p. 8. Volker E. Bender, “Salvador Allendes Weg”, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Frankfurt. 21 de septiembre de 1973. p. 8. Bernhard Wördehoff, “Waffen statt Stimmzettel”, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Frankfurt. 26 de septiembre de 1973. p. 23.
29 Wolfgang Hilger, “Ahnungslosigkeit”, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Frank-
ciones equilibradas, como la del publicista de izquierdas y antiguo comunista Boris Goldenberg, que subrayó que detrás de Allende se encontraba “sólo una minoría, aunque muy numerosa”. No sólo las clases acomodadas o la “burguesía” estaban en su contra, según Goldenberg, sino también la gran mayoría de las clases medias y sectores de la clase trabajadora, incluso entre los sindicalistas. Los ánimos enardecidos y la falta de voluntad de compromiso de todas las partes hicieron que las voces moderadas de ambos bandos dejaran de oírse.30
Paralelamente a la discusión sobre las razones del golpe, se encendió el debate sobre su legitimidad y la valoración del papel de los militares. También aquí las posturas eran irreconciliablemente opuestas, mientras que los periódicos de izquierdas y liberales no dejaban de señalar que Allende había llegado al poder democráticamente mediante elecciones, los conservadores señalaban que sólo contaba con el respaldo de una minoría del pueblo.31
Para Bild, los militares simplemente habían “salvado a Chile”, y el tabloide subrayaba con orgullo que habían participado “muchos oficiales de origen alemán.”32 En la prensa seria de derechas, se lamentaba en principio la “intervención militar en la dirección del Estado”, pero era la única forma de “evitar algo peor”. Porque Allende estaba “al límite de sus fuerzas.”33 Según Harry Hamm, la represión militar en Chile había evitado masacres a gran escala, y unos días más tarde comentó que los militares sólo habían intervenido para defender la Constitución.34 Con un matiz sarcástico, el derechista
furt. 2 de octubre de 1973. p. 8.
30 Boris Goldenberg, “Das Ende einer Hoffnung am Rande des Bürgerkriegs. Die chilenische Katastrophe war voraussehbar”, Berliner Stimme, Berlin 15 de septiembre de 1973, p. 2.
31 Véase por ej. Neue Zürcher Zeitung. Zürich. 14 de septiembre de 1973. “Chilenische Konsequenzen”. p. 2.
32 Bild. Berlin. 12 de septiembre de 1973. “Drei Jahre Marxismus und Chile war kaputt!”. p. 2.
33 Frankfurter Allgemeine Zeitung. 12 de septiembre de 1973. “Allende am Ende”, p. 1.
34 Harry Hamm, “Die Militärjunta in Chile vor fast unlösbaren Aufgaben”, Frank-
Bayern-Kurier de Munich comentó: “En vista del caos que ha reinado en Chile, la palabra orden de repente vuelve a sonar dulce para los chilenos.”35 Un lector del FAZ añadía que había que dar a la “ahora gobernante junta militar, que sólo se hizo con el poder cuando el país se encontraba en una situación desesperada, la oportunidad de demostrar lo que quieren y lo que pueden lograr.”36 Incluso el liberal Zeit consideró la actuación de los militares “comprensible, si no excusable, desde el punto de vista de la seguridad.”37
Al mismo tiempo, los comentaristas de la derecha estaban agitados por la indignación de la izquierda contra el golpe militar chileno. Acusaron a la izquierda de hipocresía, porque no hubo protestas de este lado contra otros regímenes militares supuestamente progresistas, como en Perú.38 Esta fue también la línea adoptada por los numerosos germano-chilenos que escribieron cartas al director y publicaciones especialmente preparadas para el público alemán defendiendo el golpe militar y señalando que una mayoría del pueblo chileno lo acogió con satisfacción. Por ejemplo, decían: “Nosotros, en todo caso, estamos convencidos de que el gobierno militar sólo tiene las mejores intenciones, que Chile tendrá ahora una saludable cuesta arriba y que este país (y no sólo éste) necesita mano dura durante un tiempo.”39 furter Allgemeine Zeitung. Frankfurt. 17 de septiembre de 1973. p. 2. Harry Hamm, “Apologeten”, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Frankfurt. 22 de septiembre de 1973. p. 2.
35 Citado en Schlumberger, Der Putsch in Chile, p. 24.
36 Max F. Ruge, “Chile einmal anders”, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Frankfurt. 19 de septiembre de 1973. p. 23.
37 Die Zeit del 28 de septiembre de 1973 citado en Walther, Peter C., Ist Chile bei uns möglich? Reaktionen auf den militärfaschistischen Putsch in Chile. Oder: Wie hält es die bundesdeutsche Rechte mit der Demokratie? Frankfurt, Röderberg, 1973, p. 28.
38 Klaus Natorp, “Militärputsch in Chile und anderswo”, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Frankfurt. 26 de septiembre de 1973. p. 1.
39 Klaus Zimmernann und Claus-Peter Muehlbach, “Briefe”, Der Spiegel, Hamburg, 42, 14 de octubre de 1973. Bajo el título “Viele Fragezeichen” (“Muchos signos de interrogación”), Der Spiegel publicó en este número toda una serie de cartas de chilenos-alemanes de Temuco y Santiago defendiendo el golpe militar. Véase también Enrique Loehnert, “Einem Chilenen unbegreiflich”, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Frankfurt. 27 de septiembre de 1973.
En este contexto, algunos lectores llegaron a establecer comparaciones con el nacionalsocialismo. Se argumentó que la resistencia a un gobierno como el de la Unidad Popular, que no cumple los requisitos del Estado de Derecho, es un deber; el asesinato de Hitler el 20 de julio de 1944 así lo había enseñado y, por tanto, esta lección estaba anclada en la Constitución alemana.40 Además, Allende había llegado al poder legalmente, pero eso también había ocurrido con Hitler: “Qué agradecidos estaríamos si los militares hubieran intervenido a tiempo.”41 En el otro lado del espectro político, sin embargo, los acontecimientos de Chile se valoraron en general como un “golpe militar-fascista” y se establecieron paralelismos entre la brutalidad de los militares chilenos y las acciones de los nazis en Alemania.42 Además, se debatieron intensamente las consecuencias del golpe. La discusión giró inicialmente en torno a la persona del presidente muerto durante el golpe. Según la FAZ, la izquierda internacional tenía en él a un “nuevo mártir”: “Apenas hay otro acontecimiento en los últimos años del que se pueda sacar tanto capital políticoideológico como del destino de Salvador Allende y del fin de su gobierno de la Unidad Popular. Una mirada más diferenciada sólo podría ser inquietante.”43 La derecha luchó contra esta mitificación inmediatamente después del golpe, cuando acusó a Allende de fracaso e hipocresía y de llamarlo “un Don Quijote trágico de la gran política.”44
p. 8. Y: Deutsch-Chilenischer Bund, Chile, Santiago, DCB, 1973, p. 17.
40 Egon Peus, “Allende war kein Salvador”, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Frankfurt. 17 de septiembre de 1973. p. 18.
41 Gerhard Edelmann, “Solidarität mit Allende?”, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Frankfurt. 17 de septiembre de 1973. p. 18.
42 Walther, Peter C., Ist Chile bei uns möglich? Al carácter generalizado de la acusación de fascismo por parte de la izquierda se unió el rumor de que los militares estaban siendo asesorados por el criminal de guerra nazi buscado internacionalmente Walther Rauff, que vivía en Chile desde finales de la década de 1950. Véase Klein, Marcus, “Walther Rauff und die chilenische Militärdiktatur unter Augusto Pinochet”, Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte. München. 67 (2019), pp. 235-262.
43 Frankfurter Allgemeine Zeitung. Frankfurt. 13 de septiembre de 1973. “Der neue Märtyrer”. p. 1.
44 Harry Hamm, “War Allende ein Demokrat?” Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Sin embargo, los comentaristas tenían claro que sería difícil combatir la creación de leyendas, porque para la izquierda, Allende era sin duda una figura simbólica tras su muerte. Como señaló el editor del periódico derechista Die Welt, Dieter Cycon, Chile era importante no por sí mismo, sino porque se trataba de la validez del modelo socialista de sociedad en su conjunto.45 De hecho, los comentaristas de izquierdas subrayaron que Chile concernía a todos los demócratas y que “el nombre de Allende” era simbólico de ello. Según esta lectura, la muerte del presidente no era otra cosa que la muerte de la democracia.46 Para representantes más radicales de la izquierda, como el ex miembro de la Liga de Estudiantes Socialistas Alemanes y amigo del líder de la revuelta estudiantil Rudi Dutschke, Gastón Salvatore, sin embargo, Allende no había fracasado: “Cayó en una etapa estremecedora y triste de la revolución. Aunque siempre subrayó el carácter legal de su gobierno, sabía desde el principio que su revolución socialista no podía llevarse a cabo sin derramamiento de sangre. Sabía que la burguesía y los EEUU no se dejarían expropiar y desempoderar sin lucha. [...] La lección de la tragedia chilena no es el desaliento. También en otros países un frente popular puede crear hechos irreversibles precursores del socialismo revolucionario.”47
Pero la utopía socialista estaba más lejos que nunca en Chile en septiembre de 1973. La FAZ aconsejó a la Junta tomar un “camino intermedio”, no exento de “dureza”, pero necesario para “evitar el
Frankfurt. 15 de septiembre de 1973. p. 1. Véase también Manfred Neuber, “Ende einer Selbstzerstörung”, Die Welt, Berlin, 13 de septiembre de 1973, p. 2.
45 Dieter Cycon, “Allende – dritte Variante der sozialistischen Tragödie”, Die Welt, Berlin, 15 de septiembre de 1973, p. 2.Véase también: Isolde Pietsch, “Allende mußte scheitern”, Rheinischer Merkur, Köln, 14 de septiembre de 1973, p. 2.
46 Erhard Englisch, “Chile geht alle Demokraten an. Tragödie. Keine Legitimation für Gewalt”, Nürnberger Nachrichten, Nürnberg, 13 de septiembre de 1973, p.2.
47 Gastón Salvatore, “Allende ist nicht gescheitert”, Der Spiegel, Hamburg, 38, 16 de septiembre de 1973.
caos y la guerra civil.”48 Eisenkolb era el primer extranjero que pudo realizar una entrevista a Augusto Pinochet, en la que el general afirmaba: “No soy un político. Por eso pronto volverá a haber elecciones libres en Chile.”49 Sin embargo, los intelectuales de Alemania Occidental estaban convencidos, y con razón, de que la democracia no tendría poca oportunidad en Chile en un futuro previsible.50
Es interesante que, independientemente del punto de vista político, se establecieran comparaciones entre el golpe militar chileno y la supresión de la llamada Primavera de Praga en Checoslovaquia por los tanques soviéticos dos años antes. Según Gester, “el comunismo internacional [...] había sufrido en Santiago otra dura derrota después de Praga.”51 La revista liberal de izquierda Spiegel añadía: “Tras el violentamente reprimido intento de reforma de Praga, Chile se había convertido en la nueva esperanza de la izquierda en todo el mundo.”52 La lección para la izquierda europea era aparentemente aleccionadora. Incluso si el Frente Popular llegaba al poder legalmente en, por ejemplo, Francia o Italia, tenía que temer la violenta reacción de la contrarrevolución.53 Los observadores de la izquierda utilizaron la comparación con Praga para señalar el doble rasero de sus oponentes políticos ante la violencia, condenada en el caso de Dubcek, pero repentinamente acogida como inevitable en el caso de Chile. El golpe en Chile dio tanto a la izquierda como a la derecha
48 Frankfurter Allgemeine Zeitung. Frankfurt. 19 de septiembre de 1973. “Härte in Chile”. p. 2.
49 Gerhard Eisenkolb, “Interview mit dem Chef der Militärjunta in Chile”, Bunte, Offenburg, 27 de septiembre de 1973, p. 17.
50 Boris Goldenberg, “Das Ende einer Hoffnung am Rande des Bürgerkriegs. Die chilenische Katastrophe war voraussehbar”, Berliner Stimme, Berlin 15 de septiembre de 1973, p. 2. Véase también Hans-Peter Schwarz, “Vom Sozialismus zur Militärdiktatur”, Hannoversche Allgemeine Zeitung, Hannover, 14 de septiembre de 1973, p. 2.
51 Martin Gester, “Der Sturz Allendes. Statt Rotwein und Pasteten in Chile nun Elend und Haß”, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13 de septiembre de 1973, p. 4.
52 Der Spiegel. Hamburg. 38. 16 de septiembre de 1973. “Kämpfen bis zum Ende”.
53 Karl-Heinz Janßen, “Zum Beispiel Chile Sind Marxismus und Demokratie vereinbar?” Die Zeit, Hamburg. 39. 28 de septiembre de 1973. p. 1.
la oportunidad de atacar la violencia y los crímenes contra los derechos humanos de parte de sus respectivos adversarios.54
En general, se predijo un aumento de la violencia como consecuencia mundial de los acontecimientos de Chile. Chile, les parecía a algunos lectores, había confirmado la “tesis marxista de la inevitabilidad de las revoluciones violentas como único medio posible de transformar las relaciones feudal-capitalistas en socialdemocráticas.”55 La revista Spiegel informó ampliamente sobre los violentos chilenos en octubre, entrevistando no sólo a Pablo Rodríguez Grez y Pablo Thieme de Patria y Libertad, sino también a Miguel Enríquez, el líder del MIR que había pasado a la clandestinidad.56
Entrevistas como éstas acercaron el terror del régimen militar al público lector de Alemania Occidental. En las semanas posteriores al golpe, aparecieron cada vez más informes sobre los crímenes contra los derechos humanos. Incluso el Bild no tardó en informar sobre las detenciones de miembros de la oposición, en parte porque entre ellos había alemanes.57 También en el FAZ aumentaron los informes sobre malos tratos, torturas y ejecuciones, y los comentaristas se dieron cuenta de que la Junta estaba utilizando su poder para “hacer limpieza a fondo.”58 Alrededor de dos semanas después
54 Günter Hammer, “Zweierlei Gewalt, doppelte Moral”, Westfälische Rundschau, Dortmund, 16 de septiembre de 1973, p. 2.
55 Jürgen Friedrich, “Briefe”, Der Spiegel, Hamburg, 39, 23 de septiembre de 1973. Véase también: Andreas Asriel, “Briefe”, Der Spiegel, Hamburg, 39, 23 de septiembre de 1973.
56 Der Spiegel. Hamburg. 43. 21 de octubre de 1973. “Chile. Einschlägige Praxis”. y Der Spiegel. Hamburg. 44. 28 de octubre de 1973. “Wir erleben das Ende einer Illusion”.
57 Bild. Berlin. 19 de septiembre de 1973. “Chile: 5200 sollen vor die Kriegsgericht [sic]”. p. 1. Bild. Berlin. 21 de septiembre de 1973. „Zwei Berliner Studenten wurden in Chile verhaftet“. p. 1.
58 Frankfurter Allgemeine Zeitung. Frankfurt. 26 de septiembre de 1973. “Auf brasilianischem Weg?”. p. 2. Frankfurter Allgemeine Zeitung. Frankfurt. 28 de septiembre de 1973. “Berichte über Mißhandlungen in Chile”. p. 3. Der Spiegel. Hamburg. 40. 30 de septiembre de 1970. “Chile: Im Land sterben”. Der Spiegel. Hamburg. 40. 30 de septiembre de 1970. “Sein Gesicht war eine einzige Wunde”.
del golpe, los periodistas del FAZ empezaron a tener dudas sobre si la Junta no se estaba pasando de la raya: “La justificación decisiva, si no la única, posible para la toma del poder por los militares era evitar preventivamente una sangrienta guerra civil. Si la toma del poder tiene tras de sí adversarios acostumbrados a la guerra civil, esta justificación está plagada de agujeros.”59 Cuando incluso el subjefe de partido de la CDU, Hans Katzer, condenó el golpe militar y sus violentas consecuencias, esto supuso un punto de inflexión en el sentido de que parte de la derecha burguesa ya no estaba dispuesta a aceptar los crímenes de la junta como un mal necesario.60 De este modo, tuvieron en cuenta la importancia del debate sobre los derechos humanos como cuestión políticamente eficaz.
Sin embargo, también hubo opiniones contrarias. En sus reportajes desde Chile a finales de septiembre, Martin Gerster, corresponsal en América Latina del FAZ, se esforzaba por relativizar el terror de la Junta. Así, habló de noticias de terror “a la moscovita” y subrayó que el “Chile supuestamente fascista” permitía a todos los periodistas circular libremente. Además, se preguntó retóricamente si los violentos ataques de los militares no eran “también una reacción comprensible a meses de miedo”. Según Gerster, la violencia no fue en absoluto planificada por la Junta: “Da la impresión de que el violento afeitado de un hombre de larga melena aquí y allá, así como los actos vandálicos en la casa del fallecido Neruda, no son típicos de la Junta. Detrás de estos excesos está sobre todo el deseo de venganza de las capas medias que no se contienen fácilmente en una situación excepcional.” Sólo la “imaginación entrenada de cerebros adoctrinados” lleva a “declarar sumariamente que los generales son fascistas sanguinarios.”61
En la República Federal de Alemania, en 1973 se manifestaron
59 Frankfurter Allgemeine Zeitung. Frankfurt. 29 de septiembre de 1973. “Willkür in Chile”. p. 1.
60 Frankfurter Allgemeine Zeitung. Frankfurt. 26 de septiembre de 1973. “Razzien in Santiago fortgesetzt”. p. 5.
61 Martin Gester, “Im Dickicht von Gerüchten, Erleichterung und Angst”, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Frankfurt. 2 de octubre de 1973. p. 7.
tendencias similares a las de Chile, en opinión de algunos observadores. Los conflictos internos, alimentados por la inflación y el desempleo, condujeron a la polarización. La incertidumbre se extendió y algunos se preguntaron si “Chile también podría ocurrir en Alemania.”62 Esto fue visto como la izquierda radical ganando poder a pesar del Decreto Radical o como un golpe militar de la derecha contra su ascenso. El Canciller Federal Willy Brandt se sintió obligado a disipar estos temores y anunció públicamente que no veía “ningún efecto del fallido experimento de Chile sobre la República Federal.”63 Bild am Sonntag comentaba el 16 de septiembre: “Observamos con consternación el golpe militar en Chile. El terrible derramamiento de sangre debería servirnos de advertencia: el odio y la lucha de clases conducen a la guerra civil. Los alemanes queremos reformas sociales y no una revolución comunista.”64 Izquierda y derecha coincidieron en un punto: “[...] por remoto que sea este Chile, difícilmente podrá archivarse el caso en breve.”65
En el día a día de la política, se desató una fuerte polémica en torno a las declaraciones de algunos políticos sobre el golpe. Karl Carstens, por ejemplo, recibió duras críticas por su devaluación de Allende como “símbolo trágico” del fracaso.66 Por otra parte, el joven subdirector del SPD de Fráncfort, Karsten Voigt, fue duramente atacado por sus declaraciones de que, en vista del putsch de las fuerzas armadas chilenas, que hasta hacía poco se consideraban apolíticas, ahora también convenía observar más de cerca a la Bundeswehr y a la Guardia Federal de Fronteras. La presidenta de los Jóvenes Socialistas en el SPD, Heidemarie Wieczorek-Zeul, estableció paralelis-
62 Stolle, “Inbegriff des Unrechtsstaates”, p. 799.
63 Frankfurter Allgemeine Zeitung. Frankfurt. 13 de septiembre de 1973. “Nach dem Sturz Allendes. Bonn: Entwicklung bereitet Sorge”. p. 5.
64 Citado en Schlumberger, Hella, Der Putsch in Chile im Spiegel der bundesdeutschen Rechtspresse, München, Pressedienst Demokratische Aktion, 1973, pp. 18-19.
65 Günter Hammer, “Zweierlei Gewalt, doppelte Moral”, Westfälische Rundschau, Dortmund, 16 de septiembre de 1973, p. 2.
66 Frankfurter Allgemeine Zeitung. Frankfurt. 13 de septiembre de 1973. “Nach dem Sturz Allendes. Bonn: Entwicklung bereitet Sorge”. p. 5.
mos similares. En los mítines públicos, los oradores de izquierdas llamaron a luchar contra el capital no sólo en Chile sino también en Alemania y, por ejemplo, a impedir el desalojo de los okupas.67 La Liga Antifascista resumió las acusaciones: “Los sucesos de Chile y las reacciones en la República Federal han confirmado una vez más: El enemigo de la democracia está en la derecha.”68
En conjunto, puede decirse que la percepción del golpe de Estado en Chile en Alemania varió enormemente y dijo mucho sobre la división política en Alemania en la época de la Guerra Fría. No se puede exagerar la importancia que los observadores concedieron a los acontecimientos. Chile estaba en boca de todos y era objeto de polémicos debates. Sin embargo, esto sólo era válido para el público libre de la democrática República Federal, mientras que en los medios de comunicación de la RDA sólo se expresaba la protesta impuesta por el Estado. Los debates en Alemania Occidental giraron en torno a la valoración de la violencia en el proceso político, así como en torno a los paralelismos históricos que parecía sugerir el caso chileno. En esencia, sin embargo, se trataba menos de Chile que de las sensibilidades políticas en las dos partes de Alemania.
También hubo gran consternación a nivel gubernamental por el golpe militar chileno. Rápidamente se supo que la Junta estaba empleando medios violentos, haciendo caso omiso de los derechos humanos, contra los partidarios de la Unidad Popular. Incluso antes de que se hicieran públicas las primeras noticias del terror de la junta, el Comité Central del SED anunció el 12 de septiembre su “solidaridad internacionalista” con el “pueblo amante de la libertad
67 Citado en Walther, Ist Chile bei uns möglich? p. 58-59. Frankfurter Allgemeine Zeitung. Frankfurt. 22 de septiembre de 1973. “Voigt weist Vorwürfe Lebers zurück”. p. 1. Dufner, “Chile als Partner, Exempel und Prüfstein”, p. 545. Frankfurter Allgemeine Zeitung. Frankfurt. 17 de septiembre de 1973. “Dreitausend demonstrieren gegen Militärputsch in Chile”. p. 7.
68 Walther, Peter C., Ist Chile bei uns möglich? p. 32.
de Chile” “lleno de rabia e indignación” contra “las fuerzas reaccionarias de Chile” y el “imperialismo estadounidense.”69 Como era de esperar, la propaganda estatal se apresuró a acusar al fascismo: “La noche de la barbarie fascista cae sobre Chile libre. [...] Se devuelve a la servidumbre a un pueblo que por un momento histórico sintió el soplo liberador de la vida humana.”70
En la RDA, sin embargo, a la consternación se unieron muy pronto consideraciones de conveniencia política, que determinaron las reacciones oficiales. Berlín Este rompió relaciones con Chile y condenó el golpe enérgicamente. Internamente, los socios del bloque del Este discutían cómo evitar en el futuro un revés semejante para el movimiento socialista mundial. Por ello, el apoyo a la lucha militante, por ejemplo, en Centroamérica en los años ochenta, también estuvo vinculado al derrocamiento en Chile. En este sentido, las previsiones de un aumento de la violencia realizadas en la época del golpe de Estado resultaron acertadas. Sin embargo, las relaciones comerciales con el régimen militar chileno se mantuvieron en secreto e incluso alcanzaron niveles máximos en 1975.71
El golpe militar desencadenó una oleada de huidas que también llegó a Alemania. La mayoría de los refugiados encontraron refugio en Europa Occidental, pero sobre todo miembros del PC y del PS emigraron al bloque del Este, donde la RDA acogió proporcionalmente a la mayoría de estos exiliados. En una acción espectacular, el Secretario General de los socialistas, Carlos Altamirano, fue introducido clandestinamente en la RDA a través de Argentina. La sede del PS se traslada a Berlín Este. Desde el punto de vista del SED en el poder, la admisión de los chilenos exiliados era una parte natural de la solidaridad internacional de la clase obrera que representaban. También era un buen tema para su propia propaganda contra el imperialismo y el capitalismo estadounidenses. Además, Erich
69 Neues Deutschland.Ost-Berlin. 12 de septiembre de 1973. “ZK der SED ruft zur Solidarität mit dem kämpfenden Volk Chlles”. p. 1
70 Was geschah in Chile? Die ganze Wahrheit über den Putsch gegen das Volk Chiles, Ost-Berlin, Solidaritätskomitee der DDR, 1973, p. 1.
71 Emmerling, Die DDR und Chile, pp. 296-299.
Honecker tenía un interés emocional en ayudar a los refugiados, entre otras cosas por su yerno chileno y su propia experiencia de persecución durante el nacionalsocialismo.72
Durante su vida en la RDA, fueron vigilados por el Ministerio de Seguridad del Estado y, con la ayuda de la oficina Chile Antifascista dirigida por chilenos, integrados en la sociedad y utilizados con fines propagandísticos. El SED también intentó influir en la futura orientación política de los socialistas chilenos y apoyó al ala marxista-leninista en torno al ex ministro de Asuntos Exteriores Clodomiro Almeyda.73 Probablemente unos 2000 chilenos vivieron de forma permanente o temporal en la RDA a partir de 1973, aunque sus experiencias variaron. Para el régimen del SED, los chilenos suponían un reto, ya que gozaban de derechos especiales gracias a sus contactos y viajes a Occidente, lo que les hacía fundamentalmente sospechosos y por lo que también atraían la envidia de sus conciudadanos alemanes.74
Además, el SED intensificó el movimiento de solidaridad dirigido por el Estado que ya había estado activo durante el gobierno de la Unidad Popular. Ya en septiembre de 1973, los órganos del partido informaron de supuestas expresiones “espontáneas” de solidaridad y campañas de recaudación de fondos para Chile desde provincias y fábricas. Ya en ese mismo mes, el Politburó decidió crear un Centro Chile en el Comité de Solidaridad de la RDA, que hasta entonces se había ocupado principalmente de Vietnam, con fines de organización y coordinación. La inauguración corrió a cargo de Hortensia Bussi, viuda de Salvador Allende. En los años siguientes hubo un número incalculable de actos de solidaridad, que el SED quiso concentrar principalmente en la semana del 4 al 11 de septiembre. Entre ellos, manifestaciones, representaciones teatrales,
72 Díaz, El exilio del socialismo chileno en la RDA, p. 23. Koch, Zufluchtsort DDR? pp. 111-117.
73 Dufner, Chilepolitik der DDR, p. 91. Maurin, “Die DDR als Asylland”, pp. 814820.
74 Koch, Zufluchtsort DDR? pp. 123-126. Maurin, “Die DDR als Asylland”, pp. 815-8120.
lecturas literarias, exposiciones y proyecciones cinematográficas.
Estas actividades eran importantes para el jefe del Estado, Erich Honecker, ya que brindaban la ocasión de mostrar la superioridad moral de la RDA y sus ciudadanos al mundo exterior y, al mismo tiempo, de tener un efecto integrador en el interior. Además de la Federación de Sindicatos de Alemania Libre, las organizaciones infantiles y juveniles participaron de forma especial. Aquellos que en otras circunstancias se mostraban indiferentes o incluso hostiles a la propaganda del régimen del SED también pudieron participar en el rechazo demostrativo a la junta militar chilena y en el apoyo a los perseguidos por ella.75
Con su condena incondicional y enérgica del golpe de Estado, el gobierno de la RDA también quería ganar puntos ante la República Federal. Allí, las reacciones fueron mucho más moderadas. El 12 de septiembre, el Gobierno Federal expresó su “profunda consternación.”76 Pero en su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas con motivo de la admisión de la República Federal de Alemania, el Canciller Brandt expresó su pesar por el violento cambio de poder en Chile sin mencionar el nombre de Allende.77 Al principio no había voluntad de tomar medidas de mayor alcance, como la ruptura de relaciones y el cese inmediato de la ayuda económica, que exigían al Gobierno federal sobre todo la izquierda dentro y fuera del SPD.78 En el caso del mayor partido
75 Emmerling, Die DDR und Chile, pp. 379-386 y. Para las experiencias del exilio en la RDA véase también: Díaz González, El exilio del socialismo chileno en la RDA.
76 Frankfurter Allgemeine Zeitung. Frankfurt. 13 de septiembre de 1973. “Nach dem Sturz Allendes. Bonn: Entwicklung bereitet Sorge”. p. 5. Para las reacciones internacionales en general véase Fermandois, Joaquín, Mundo y fin del mundo. Chile en la política mundial 1900-2004, Santiago de Chile 2005, S.426-439, 467-469. Similar la reacción de la Confederación Alemana de Sindicatos: Frankfurter Allgemeine Zeitung Frankfurt. 14 de septiembre de 1973. “DGB ‘tief bestürzt’”. p. 3.
77 Frankfurter Allgemeine Zeitung. Frankfurt. 27 de septiembre de 1973. “Brandt erläutert vor den Vereinten Nationen die deutsche Politik”. p. 1.
78 Frankfurter Allgemeine Zeitung. Frankfurt. 26 de septiembre de 1973. “SPD: Keine Hilfe mehr für Chile”. p. 38. Citado en Walther, Ist Chile bei uns möglich? p. 61.
de la oposición, la CDU, hubo que esperar incluso hasta el 1 de octubre para que se anunciara oficialmente cualquier arrepentimiento por el golpe.79
Poco después del golpe, representantes de diversos grupos viajaron a Chile para obtener impresiones de primera mano. Los dos políticos del SPD Hans-Jürgen Wischnewski y Alwin Brück viajaron ya el 24 de septiembre e informaron de sus impresiones a su regreso el 1 de octubre. Dieron pocas esperanzas de un rápido retorno a la democracia. No obstante, abogaron por mantener las relaciones para poder ayudar mejor a la población sobre el terreno. A pesar de las protestas, la ayuda al desarrollo debe seguir pagándose, pero no debe concederse ninguna nueva ayuda crediticia al régimen.80
También viajaron a Chile representantes de la prensa conservadora y políticos de la CDU. Al igual que Gerster, corresponsal del FAZ, el secretario general de la CDU, Bruno Heck, también tuvo impresiones positivas que contar durante su viaje en octubre de 1973. Tras su breve visita, se refirió al “correcto” trato que recibían los prisioneros en el Estadio Nacional y concluyó: “Por lo que hemos podido conocer, el gobierno militar está realizando óptimos esfuerzos para cuidar a los prisioneros.”81 Estas declaraciones fueron duramente criticadas en gran parte de la prensa de Alemania Occidental. Esto demostró que Chile se había convertido en la vara de medir de la moralidad política.82 En sentido contrario, los políticos chilenos también viajaron a Alemania para suavizar las aguas. A finales de 1973, por ejemplo, el ex senador Juan Hamilton y el ex diputado Patricio Aylwin explicaron los acontecimientos de Chile a la CDU amiga.83
79 Frankfurter Allgemeine Zeitung. Frankfurt. 2 de octubre de 1973. “CDU-Präsidium bedauert Umsturz in Chile”. p. 1.
80 Frankfurter Allgemeine Zeitung. Frankfurt. 2 de octubre de 1973. “Politik Chile: Vorerst keine Chance für die Demokratie”. p. 7. Der Spiegel. Hamburg. 39. 23 de septiembre de 1973. “Trip zu den neuen Herren”. Der Spiegel. Hamburg. 41. 7 de octubre de 1973. “Entwicklungshilfe: Schöne Geste”.
81 Stolle, “Inbegriff des Unrechtsstaates”, p. 800.
82 Dufner, “Chile als Partner, Exempel und Prüfstein”, p. 543-544.
83 Pablo Valdés al Ministro de RREE. Bad Godesberg. 5 de diciembre de 1973. AMRREE. Fondo Países. Tomo GER 85. Oficio 460/67. f. 1.
El hecho de que estos esfuerzos estuvieran abocados al fracaso se debió, entre otras cosas, a los refugiados chilenos en la República Federal. Cuando el Encargado de Negocios de Chile en la embajada en Bonn, Pablo Valdés, informó de la llegada del primer contingente a principios de diciembre de 1973, esto no auguraba nada bueno para el régimen militar desde el punto de vista del diplomático. La calurosa acogida dispensada a los refugiados por representantes del SPD en el poder, así como de Amnistía Internacional, en el aeropuerto de Francfort, molestó a Valdés tanto como las campañas de recaudación de fondos en su favor. También advirtió contra la difusión de opiniones contrarias al régimen y el establecimiento de contactos con los grupos ocultos en Chile, que sin duda procederían de los exiliados. En su opinión, se trataba de una “campaña de extrema virulencia.”84
Sin embargo, el gobierno alemán se mostró inicialmente muy reservado en su trato con los perseguidos por la junta, incluso para los estándares internacionales. Inmediatamente después del golpe, la embajada en Santiago aceptó a doce ciudadanos alemanes. Sin embargo, casi 100 personas solicitaron asilo. Pero fueron rechazadas alegando que Alemania no reconocía el “asilo diplomático practicado en América Latina”. El embajador Kurt Lüdde-Neurath fue duramente atacado por ello en la prensa de Alemania Occidental, entre otras cosas por su pasado en el NSDAP, pero sólo seguía instrucciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, que temía la entrada de terroristas y guerrilleros en el país. En un segundo plano, Lüdde-Neurath intentó ayudar y apeló a Bonn para que hiciera más. Pero no fue hasta finales de octubre cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores decidió conceder asilo a 100 personas, entre otras cosas por la presión de Amnistía Internacional y otros agentes de la sociedad civil. Antes, sin embargo, una comisión de cuatro miembros enviada especialmente, formada por funcionarios de la Oficina Federal de Protección de la Constitución y representantes de la Agencia Federal de Empleo, comprobó si estaban dispuestos
84 Pablo Valdés al Ministro de RREE. Bad Godesberg. 8 de diciembre de 1973. AMRREE. Fondo Países. Tomo GER 85. Oficio 468/70. f. 2-3.
a trabajar y si tenían antecedentes penales, lo que sin duda tuvo un efecto disuasorio. Otras cuatro semanas más tarde, cuando se había consolidado el conocimiento de la brutalidad de las persecuciones, el número aumentó a 1.000 personas cuyo alojamiento era problemático. Cuando el régimen militar puso fin al libre paso el 10 de diciembre, unos 150 refugiados se alojaban en la residencia del embajador. Para entonces, probablemente un total de unas 320 personas perseguidas habían conseguido huir a la República Federal a través de la embajada.85
Hasta febrero de 1974, la República Federal había acogido a unos 500 chilenos. También hubo problemas con la entrada. Muchos refugiados no querían asilo porque esperaban poder regresar pronto a su país. Sin embargo, los visados de turista sólo eran válidos durante tres meses. Así que la única alternativa era entrar en el país oficialmente si tenían un trabajo o un lugar donde estudiar. Numerosas organizaciones, como Amnistía Internacional, congregaciones eclesiásticas, grupos de solidaridad, partidos políticos, sindicatos y universidades, se implicaron en la ayuda a los refugiados asistiéndoles en las oficinas, proporcionándoles alojamiento de emergencia, así como donativos en especie y dinero. Esto último era importante porque sólo los que tenían derecho a asilo tenían derecho a asistencia social, mientras que los demás tenían que mantenerse por sí mismos, ya que de lo contrario se les amenazaba con la deportación. De hecho, las primeras órdenes de deportación se emitieron en septiembre de 1974, pero fueron revocadas tras fuertes protestas de la sociedad civil. En 1979 habían llegado a la República Federal unos 2.700 exiliados de Chile.86
La sociedad civil alemana fue un actor importante en la solidaridad
85 Stefanie Waske, „Pinochets Putsch, Deutschlands Furcht“, Die Zeit, 7 de diciembre 2013 https://www.zeit.de/politik/ausland/2013-12/pinochet-chile-asyl-deutschland/komplettansicht (Fecha de acceso 2 de febrero de 2023).
86 Scharrer, Nicole, “Die Chile-Nachrichten/ Lateinamerika Nachrichten: Chilenisches Exil und Solidarität in der Bundesrepublik”, p. 4-5. https://www. menschenrechte.org/de/2016/04/20/verfolgung-flucht-asyl-chilenisches-exil-und-solidaritaet-in-der-bundesrepublik-deutschland/. Fecha de acceso, 29 de marzo de 2023.
con los chilenos perseguidos y en la protesta contra el golpe militar. Desde los años 60, al igual que en otros países occidentales, se habían formado grupos para apoyar la lucha contra la injusticia social y la persecución política en el Tercer Mundo. A menudo se asociaban a ello ideales socialistas.87 El auge de estas iniciativas fue paralelo al nuevo debate sobre el papel de los derechos humanos, que la nueva izquierda de Alemania Occidental asumió con compromiso. El golpe militar en Chile parecía amenazar la “esperanza secreta de la generación de 1968” (Urs Müller-Plantenberg) de un cambio revolucionario que combinara democracia y socialismo. Las reacciones fueron muy diversas.88
Entre los actores que iniciaron el trabajo de protesta y solidaridad de la sociedad civil se encontraban, entre otros, los Comités Chile, que ya habían surgido a partir de abril de 1973 en ciudades universitarias como Heidelberg, Tubinga y Fráncfort del Meno. En junio, junto con académicos del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín y Amnistía Internacional en Berlín Occidental, se fundó la revista Chile-Nachrichten (CN), que apareció quincenalmente y cuya tirada aumentó continuamente hasta 1974. Tras el golpe, se fundaron muchos más comités a escala internacional. Pronto fueron cerca de 1000. A partir del 15 de septiembre, crearon la Coordinadora Europea de Solidaridad con Chile. Un año más tarde se fundó también en Berlín Occidental el Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina (FDCL). Asociaciones establecidas como la Asociación de Estudiantes Latinoamericanos y la Fundación Hans Böckler, afiliada a
87 Bösch, Frank, “Internationale Solidarität im geteilten Deutschland. Konzepte und Praktiken”. Bösch, Frank, Moine, Caroline y Senger, Stefanie (eds.). Internationale Solidarität. Globales Engagement in der Bundesrepublik und der DDR. Göttingen. Wallstein. 2018. p. 7.
88 “Ein Roundtable-Gespräch mit Dieter Boris, Klaus Meschkat und Urs Müller-Plantenberg”. Imbusch, Peter, Messner, Dirk y Nolte, Detlef (eds.), Chile heute. Politik. Wissenschaft. Kultur, Frankfurt a. M. Vervuert. 2004, S. 839. Véase también Huhn Sebastian, Internationalismus und Protest. Solidarität mit Lateinamerika in der Bonner Republik der 1970er/1980er Jahre, St. Ingbert, Röhrig 2019.
los sindicatos, también participaron en la solidaridad con Chile.89
Las actividades de estos grupos abarcaron las dos dimensiones de la lucha contra la junta y el apoyo a los perseguidos. Las manifestaciones contra la Junta organizadas por los grupos de solidaridad en toda Alemania congregaron probablemente a más de 150.000 personas en las calles. Además, en toda Alemania se bautizaron plazas y calles con el nombre de Salvador Allende. A finales de 1973, la embajada de Chile en la República Federal informó de las numerosas publicaciones y actividades que grupos de estudiantes en particular organizaron contra la junta militar. Por otra parte, la embajada de Chile en Bonn informó de una campaña de cartas de protesta que llegaban diariamente a la embajada. Según Valdés, se trataba de “una campaña alimentada por determinados grupos o sectores políticos, que poco o nada tiene de espontáneo.”90 De hecho, el llamamiento de la Conferencia Internacional de Solidaridad con Chile, celebrada en Helsinki los días 29 y 30 de septiembre de 1973, venía a corroborar esta impresión: “Chile vive hoy un remake del fascismo hitleriano: se asesina y destruye impunemente, se fomenta la delación, se persigue el pensamiento y la cultura, se queman libros en las calles. Se persigue y tortura sin freno, se arroja a campos de concentración, se asaltan innumerables hogares.”91
89 Huhn, Internationalismus und Protest, pp. 124-126. Eissenberger, Gabriele, Nicht nur ein Stück Geschichte Chiles. Solidaritäts-Arbeit der Hans-BöcklerStiftung und ihrer Stipendiaten für die chilenische Gewerkschafts- und Menschenrechtsbewegung 1973 – 1992, Münster, Westfälisches Dampfboot 2013, pp. 26-27.
90 Pablo Valdés al Ministro de RREE. Bad Godesberg. 8 de diciembre de 1973. AMRREE. Fondo Países. Tomo GER 85. Oficio 468/70. f. 2. Véase también Frankfurter Allgemeine Zeitung. Frankfurt. 14 de septiembre de 1973. “Hilfe für Allende-Anhänger gefordert”. p. 7. Frankfurter Allgemeine Zeitung. Frankfurt. 13 de septiembre de 1973. “Protestmarsch gegen Putsch”. p. 25.Rupflin, Barbara, “Die Chile Solidarität in Münster”. Hensel, Silke, Rommé, Barbara y Rupflin, Barbara (eds.). Chile-Solidarität in Münster für die Opfer der Militärdiktatur (1973-1990). Münster. Westfälisches Dampfboot. 2011. pp. 36-61. Sobre el cambio de nombre de las calles véase Der Spiegel. Hamburg. 47. 18 de noviembre de 1973. “Allende statt Wilhelm”. Frankfurter Allgemeine Zeitung. Frankfurt. 13 de septiembre de 1973. “Ein Platz für Allende?”. p. 38.
91 Citado en Walther, Ist Chile bei uns möglich? p. 68. Véase también: Christiaens, Kim, “European Reconfigurations of Transnational Activism: Solidar-
Como era de esperar, la derecha conservadora criticó las acciones del “frente popular” y la participación de destacados políticos del SPD, como Hans Matthöfer, y exigió que el canciller se distanciara. Según esta crítica, las actividades de protesta de la izquierda fueron apoyadas masivamente por la RDA.92 De hecho, la RDA apoyó el movimiento de solidaridad en la República Federal porque era crítico con el capitalismo y el imperialismo. Por ejemplo, el SED financió y organizó en 1976 las “Negociaciones de Nuremberg contra los crímenes de la Junta Militar en Chile”, no sólo para demostrar el carácter “fascista” de la dictadura chilena, sino también para demostrar que la República Federal estaba emparentada con ella en su esencia y era cómplice. La RDA también subvencionó encubiertamente la publicación de libros críticos.93
En la propia RDA era imposible el libre desarrollo de la sociedad civil. Sin embargo, se produjeron actos de protesta y manifestaciones controladas por el Estado. Radio DDR informó ya el 13 de septiembre sobre numerosas concentraciones de solidaridad de los trabajadores y emitió entrevistas con trabajadores que afirmaban la solidaridad internacional, siguiendo el llamamiento del Comité Central del SED.94 No cabe duda de que entre la población de la RDA existía también una gran solidaridad genuinamente sentida y basada en la ética. Sin embargo, las actividades públicas sólo podían desarrollarse bajo el control del partido. 95
Mientras que la protesta contra la Junta, orquestada por el Estado,
ity and Human Rights Campaigns on Behalf of Chile during the 1970s and 1980s”. International Review of Social History Vol. 63. N° 3. 2018. pp. 413-448. https://doi.org/10.1017/S0020859018000330
92 Frankfurter Allgemeine Zeitung. Frankfurt. 18 de septiembre de 1973. “Brandt soll sich distanzieren”. p. 26.
93 Dufner, “Chile als Partner, Exempel und Prüfstein”, p. 545. Un ejemplo de las publicaciones es: Bartsch, Hans-Werner et al. (ed.), Chile: ein Schwarzbuch, Köln, Pahl-Rugenstein, 1974. Véase para la subvención.
94 Frankfurter Allgemeine Zeitung. Frankfurt. 13 de septiembre de 1973. “Spontane Meetings”. p. 5.
95 Krämer, Raimund, “Chile und die DDR. Die ganz andere Beziehung”. Imbusch, Peter (ed.) Chile heute. Frankfurt am Main. Vervuert. 2004. pp. 809-819. Dufner, Chilepolitik der DDR, p. 87-88.
iba a desempeñar un papel importante en la RDA hasta su final, el interés por la República Federal ya iba decayendo lentamente en los meses posteriores al golpe, sin llegar, no obstante, a extinguirse por completo. En general, la imagen negativa de Chile y su nuevo régimen militar se había consolidado en las primeras semanas y era, según la Agreda Cultural de la Embajada Lucía Gevert, “difícil de borrar.”96 No cabe duda de que iba a tener razón.
Conclusión
Mucho antes del 11 de septiembre de 1973, Chile se había situado así en el centro de los debates mundiales en el contexto de la Guerra Fría, cambiando las percepciones con los cambios de gobierno y de política en el país. Mientras que en los años sesenta el país era considerado por los observadores occidentales como un modelo de la capacidad de reforma del capitalismo, a principios de los setenta era retratado por el bloque del Este y sus simpatizantes como un símbolo del triunfo del socialismo. Con el golpe militar, los patrones de percepción se invirtieron una vez más. Ahora Chile era considerado en todo el mundo como un ejemplo de dictadura brutal e inhumana. El fin de una utopía hizo que el caso chileno fuera tan especial y lo diferenció de otras dictaduras militares igualmente brutales o incluso más sangrientas.
Los debates al respecto, sobre todo en la República Federal de Alemania, alimentados de forma más o menos evidente por la RDA, reflejaban las controversias políticas internas de la época. Hasta el 11 de septiembre, Chile fue un destino anhelado de las utopías de la izquierda y después un faro de resistencia contra lo que se generalizó como fascismo. Al mismo tiempo, sin embargo, los debates y las reacciones y actividades derivadas de ellos también dan cuenta del despertar en aquel momento de la conciencia de la responsabilidad de ambas partes de Alemania en el mundo, que estaba vinculada
96 Pablo Valdés al Ministro de RREE. Bad Godesberg. 4 de enero de 1974. AMRREE. Fondo Países. Tomo GER 91. Oficio 10/2. f. 1-2.
sobre todo a la idea de los derechos humanos. El activismo de la sociedad civil que fructificó en la República Federal también fue novedoso en este sentido y más tarde pudo trasladarse fácilmente a otros casos. Sin embargo, ya entonces el internacionalismo de los ideales de la izquierda se encontró con la oposición de la alianza de la reacción de derechas, que en el caso del golpe militar chileno en particular se reflejó en numerosas expresiones más o menos descaradas de simpatía por las acciones de la junta. Es posible que detrás de ello haya estado el sueño de muchos conservadores de llevar a cabo una acción similar contra la izquierda en su propio país.
Las reacciones de los dos gobiernos alemanes fueron básicamente similares en su rechazo al golpe militar. Sin embargo, la RDA trascendió las protestas de Bonn en su respuesta oficial, rompiendo relaciones diplomáticas. La situación se invirtió en las sociedades civiles, donde sólo en la República Federal pudo desarrollarse libremente el activismo de izquierdas. Las similitudes en los argumentos, como la acusación de fascismo, eran deliberadas y una muestra del vocabulario común de la izquierda al otro lado del Telón de Acero. Las diferencias residían en el hecho de que en la República Federal también se podían expresar opiniones discrepantes, es más, que éstas tenían la hegemonía en algunos sectores de los medios de comunicación. Así pues, la competencia sistémica entre los dos Estados alemanes también diferenció la valoración del caso chileno de otros ejemplos europeos.
Angell, Alan. Democracy after Pinochet. Politics, Parties and Elections in Chile, London, University of London Press, 2007.
Barrenechea, Carlos. Bundesrepublik und Chile. Die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland zur Republik Chile während der Regierungen Frei, Allende und Pinochet, Köln, Pahl-Rugenstein, 1984.
Bartsch, Hans-Werner et al. (ed.). Chile: ein Schwarzbuch, Köln, PahlRugenstein, 1974.
Bösch, Frank. “Internationale Solidarität im geteilten Deutschland. Konzepte und Praktiken”. Bösch, Frank, Moine, Caroline y Senger, Stefanie (eds.). Internationale Solidarität. Globales Engagement in der Bundesrepublik und der DDR. Göttingen. Wallstein. 2018. pp. 7-34.
Christiaens, Kim. “European Reconfigurations of Transnational Activism: Solidarity and Human Rights Campaigns on Behalf of Chile during the 1970s and 1980s”. International Review of Social History Vol. 63. N° 3. 2018. pp. 413-448. https://doi. org/10.1017/S0020859018000330
Deutsch-Chilenischer Bund, Chile, Santiago, DCB, 1973
Díaz González, Francisco Alejandro. El exilio del socialismo chileno en la RDA. La transición política del Partido Socialista de Chile y su relación con el Partido Socialista Unificado de Alemania. 1974-1989, Berlin, Freie Universität, Tesis doctoral, 2019.
Dufner, Georg. “Chile als Bestandteil des revolutionären Weltprozesses”. Die Chilepolitik der DDR im Spannungsfeld von außenpolitischen, ökonomischen und ideologischen Interessen 1952-1973, Berlin, Humboldt Universität, Tesis de Maestría, 2007.
Dufner, Georg. “Chile als Partner, Exempel und Prüfstein: Deutsch-deutsche Außenpolitik und Systemkonkurrenz in Lateinamerika.” Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. Vol. 61. N° 4. 2013. pp. 513-549. https://doi.org/10.1515/vfzg.2013.0023
Dufner, Georg. Partner im Kalten Krieg. Die politischen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Chile, Frankfurt a.M., Campus, 2014.
Eckel, Jan. Die Ambivalenz des Guten. Menschenrechte in der internationalen Politik seit den 1940ern, Göttingen, V&R, 2015.
“Ein Roundtable-Gespräch mit Dieter Boris, Klaus Meschkat und Urs Müller-Plantenberg.” Imbusch, Peter, Messner, Dirk y Nolte, Detlef (eds.). Chile heute. Politik. Wissenschaft. Kultur, Frankfurt a. M. Vervuert. 2004, S. 837–857.
Emmerling, Inga. Die DDR und Chile (1960-1989. Außenpolitik, Außenhandel und Solidarität, Berlin, Links, 2013.
Eissenberger, Gabriele. Nicht nur ein Stück Geschichte Chiles. Solidaritäts-Arbeit der Hans-Böckler-Stiftung und ihrer Stipendiaten für die chilenische Gewerkschafts- und Menschenrechtsbewegung 1973 – 1992, Münster, Westfälisches Dampfboot 2013.
Fermandois, Joaquín. Mundo y fin de mundo. Chile en la política mundial 1900-2004, Santiago, Universidad Católica de Chile, 2005.
Fernández, Enrique. “Francisco Coloane and the Diplomatic Relations between Chile and the German Democratic Republic”. Universum (Talca). Vol. 31. N° 2. 2016. pp. 47-62. https://dx.doi. org/10.4067/S0718-23762016000200004
Fermandois, Joaquín. La revolución inconclusa. La izquierda chilena y el gobierno de la Unidad Popular, Santiago, Centro de Estudios Políticos, 2013.
Huhn Sebastian. Internationalismus und Protest. Solidarität mit Lateinamerika in der Bonner Republik der 1970er/1980er Jahre, St. Ingbert, Röhrig 2019.
Kandler, Philipp. Menschenrechtspolitik kontern. Der Umgang mit internationaler Kritik in Argentinien und Chile (1973–1990), Frankfurt, Campus 2020.
Klein, Marcus. “Walther Rauff und die chilenische Militärdiktatur unter Augusto Pinochet”, Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte. München. 67 (2019), pp. 235-262.
Koch, Sebastian. Zufluchtsort DDR? Chilenische Flüchtlinge und die Ausländerpolitik der SED, Paderborn, Schöningh, 2016.
Krämer, Raimund. “Chile und die DDR. Die ganz andere Beziehung”. Imbusch, Peter (ed.) Chile heute. Frankfurt am Main. Vervuert. 2004. pp. 809-819.
Maurin, Jost. “Die DDR als Asylland. Flüchtlinge aus Chile 19731989”. Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. Vol. 51. No. 9. 2003. pp. 814-831.
Medina, Cristián y Gajardo, Gustavo. “Entre la reciprocidad nacional y la tensión internacional. El refugio chileno a Erich Honecker”. Medina, Cristián (ed.). La política exterior chilena en la transición a la democracia, 1990-1994. Santiago. Ril. 2021. pp. 163-184.
Möbus, Karlheinz. “Die DDR und Chile entdecken sich”. Schramm, Gotthold (ed.). Flucht vor der Junta. Die DDR und der 11. September. Berlin. Ed. Ost. 2005. pp. 33-45.
Nolte, Detlef. “Das Bild der Menschenrechtsverbrechen in Europa und seine Rückwirkungen auf die Länder des Cono Sur.” WeltTrends. No. 37 (2002), pp. 39-54.
Rabe, Stephen G. The most dangerous area in the world. John F. Kennedy confronts Communist revolution in Latin America, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1999.
Rinke, Stefan. “Forjadores de América: Augusto Pinochet Ugarte”. Qué Pasa. N° 1498. 30 de diciembre de 1999. p. 38.
Rinke, Stefan. Kleine Geschichte Chiles, München, Beck 2007.
Rinke, Stefan. “¿Comienzo o Fin de la Historia? El 11 de septiembre y las luchas por la memoria en Chile”. König, Hans-Joachim, Pagni, Andrea y Rinke, Stefan (eds.). Memorias de la nación en América latina: Transformaciones, recodificaciones y usos actuales. México. CIESAS. 2008. pp. 101-132.
Rinke, Stefan. “‘Der noch unerschlossene Erdteil’: Die Bundesrepublik und Lateinamerika im globalen Kontext”. Conze, Eckart (ed.). Die Herausforderung des Globalen in der Ära Adenauer. Bonn. Bouvier. 2010. pp. 61-78.
Rinke, Stefan, Kandler, Philipp y Wein, Dorothee (eds.). Colonia Dignidad: Neue Debatten und interdisziplinäre Perspektiven. Frankfurt a.M., Campus, 2023.
Scharrer, Nicole. “Die Chile-Nachrichten/ Lateinamerika Nachrichten: Chilenisches Exil und Solidarität in der Bundesrepublik”, https:// www.menschenrechte.org/de/2016/04/20/verfolgung-fluchtasyl-chilenisches-exil-und-solidaritaet-in-der-bundesrepublikdeutschland/. Fecha de acceso, 29 de marzo de 2023.
Schlumberger, Hella. Der Putsch in Chile im Spiegel der bundesdeutschen Rechtspresse, München, Pressedienst Demokratische Aktion, 1973.
Schramm, Gotthold (ed.). Flucht vor der Junta. die DDR und der 11. September, Berlin, Ed. Ost, 2005.
Stolle, Michael. “Inbegriff des Unrechtsstaates. Zur Wahrnehmung der chilenischen Diktatur in der deutschsprachigen Presse zwischen 1973 und 1989”. Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. Vol. 51 No. 9 (2003), pp. 793-813.
Villarroel Heinrich, Tomás. Im Schatten des Ost-West-Konflikts.
Der Aufbau politisch-kultureller Beziehungen zwischen Westdeutschland und Chile 1952-1966, Baden-Baden, Nomos, 2017.
Walther, Peter C. Ist Chile bei uns möglich? Reaktionen auf den militärfaschistischen Putsch in Chile. Oder: Wie hält es die bundesdeutsche Rechte mit der Demokratie? Frankfurt, Röderberg, 1973.
Was geschah in Chile? Die ganze Wahrheit über den Putsch gegen das Volk Chiles, Ost-Berlin, Solidaritätskomitee der DDR, 1973.
Wojak, Irmtrud y Holz, Pedro. “Chilenische Exilanten in der Bundesrepublik Deutschland (1972-1989)”. Claus-Dieter Krohn (ed.). Exile im 20. Jahrhundert, München. Ed. Text & Kritik. 2000. pp. 168-190.
Carolina Amaral de Aguiar
Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de São Paulo (IRI-USP)
En los últimos años, el gobierno de la Unidad Popular (UP), el golpe de Estado en Chile y sus consecuencias han sido objeto de una multitud de estudio por su amplia repercusión internacional. La “vía chilena al socialismo”, como fue globalmente conocido el proceso de llegada al poder y de cambios sociales implementado por Salvador Allende, resonó positivamente entre los sectores de izquierda y progresistas de diversas regiones del mundo, presentándose como un camino democrático y posible para reducir las desigualdades sociales. Además del apoyo de los países del bloque socialista, en tiempos de Guerra Fría, la UP contó con el respaldo de fuerzas políticas de las democracias occidentales. En el caso de Francia, por ejemplo, donde los partidos socialista y comunista buscaban establecer una alianza electoral, la victoria de Allende fue celebrada como una confirmación de sus propias estrategias. El Partido Socialista Francés envió, ya en 1970, a Claude Estier para reforzar los vínculos con los socialistas chilenos. La visita se repitió en 1971, cuando Estier volvió acompañado por Gaston Defferre y François Mitterrand.1
La violencia política y los boicots internacionales contra el gobierno
1 Fregosi, Renée, “Le Parti Socialiste français face au coup d’État du 11 septembre 1973 au Chili”. HAL: sciences humaines et sociales. 2019. pp. 1-10. https://shs.hal.science/halshs-02062925/.
de la Unidad Popular contribuyeron a la movilización de redes de apoyo transnacionales. En el ámbito de la cultura, el ejemplo más emblemático fue la apertura del Museo de la Solidaridad en 1972, dirigido por el crítico brasileño Mario Pedrosa, entonces exiliado en Chile. Creado con un espíritu de colaboración, el museo recibió donaciones de obras de artistas de todo el mundo, reuniendo a importantes nombres del circuito artístico internacional, como Joan Miró, Alexander Calder, Victor Vasarely, Joaquín Torres García y Frank Stella.2 En este sentido, hay que destacar que cuando se produjo el golpe de Estado contra la UP, Chile ya era un tema aglutinador y de gran interés global.
Junto al apoyo previo a Allende, la violencia del golpe de Estado y la muerte del presidente fueron factores que contribuyeron a que gran parte de la opinión pública internacional se opusiese a la dictadura. Es necesario destacar que los acontecimientos del 11 de septiembre de 1973 fueron ampliamente cubiertos por los medios de comunicación internacionales, desde la emisión radiofónica de las últimas palabras del jefe de Estado hasta la circulación de imágenes de ese día.3 Como señala César Barros4, la secuencia del golpe editada por Pedro Chaskel para la película La batalla de Chile (Patricio Guzmán, 1975, 1976, 1979) se convirtió en la imagen de ese evento. En ella se intercalan imágenes filmadas por el alemán Peter Hellmich, en las que vemos el bombardeo de La Moneda, con grabaciones hechas por el propio Chaskel que muestran los aviones Hawker Hunter dirigiéndose hacia el palacio. Sumadas a las fotografías del día del golpe y las de los días inmediatamente posteriores, la mayoría de ellas
2 Artistas citados en: Paladino, Luiza Mader. “Museu da Solidariedade: a contribuição de Mário Pedrosa no exílio chileno”. ARS. Vol.18. Nº40. 2020. p. 73. https://doi.org/10.11606/issn.2178-0447.ars.2020.176140
3 En artículo anterior abordé las imágenes producidas y puestas en circulación tras el 11 de septiembre: Aguiar, Carolina Amaral de. “El golpe de Estado chileno en el cine documental”. Cinémas d’Amérique latine. Vol.31. 2023. pp. 4-13.
4 Barros, César Barros, “Declassifying the Archive: The Bombardment of La Moneda Palace and the Political Economy of the Image”. Matthew Bush; Tania Gentic (ed.). Technology, Literature, and Digital Culture in Latin America: Mediatized Sensibilities in a Globalized Era. Nueva York. Routledge. 2016. p. 128.
tomadas por extranjeros (como los fotorreporteros Chas Gerretsen y Koen Wessing), estas imágenes contribuyeron a incrementar una extensa red internacional de solidaridad con las víctimas de la represión en Chile.
Ante esta situación, la solidaridad internacional tras el 11 de septiembre se articuló rápidamente, como lo demuestran las acciones de las embajadas que concedieron asilo político a los perseguidos.5 Las redes de solidaridad jugaron un papel inmediato en la acogida de la gran masa de exiliados chilenos después de 1973. Aunque las cifras del exilio son inciertas, Claudia Rojas Mira y Alessandro Santoni6 aportan datos de Amnistía Internacional que muestran que, en junio de 1974 ya había alrededor de 150.000 chilenos en esta situación. El alcance numérico y geográfico de este exilio apunta a un movimiento de diáspora que encontró acogida en lugares muy diversos, que incluían los países del bloque socialista, otros países latinoamericanos (especialmente los que no estaban bajo dictaduras) y las democracias occidentales (Europa Occidental y Estados Unidos).
En este capítulo, buscaremos contribuir a los estudios dedicados a analizar la acogida, las acciones, los discursos y los espacios en los que se articuló la amplia solidaridad internacional con Chile, tomando como área geográfica de interés los países europeos. Pretendemos analizar, sobre todo, cómo estas redes afectaron al ámbito cinematográfico, movilizando a cineastas, técnicos, organizadores de festivales y otras personalidades de los medios culturales y políticos para dar espacio a la llamada “causa chilena”. En este sentido, analizaremos algunas de las iniciativas de cineastas y televisiones
5 Sobre las actividades de las embajadas, en particular la diplomacia sueca, véase: Camacho, Fernando. “Los asilados de las Embajadas de Europa Occidental en Chile tras el golpe militar y sus consecuencias diplomáticas: El caso de Suecia”. European Review of Latin American and Caribbean Studies. Nº81. 2006. pp. 21-41.
6 Rojas Mira, Claudia; Santoni, Alessandro. “Geografía política del exilio chileno: los diferentes rostros de la solidaridad”. Perfiles latinoamericanos. Vol.21. Nº41. 2013. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S018876532013000100006&script=sci_arttext
extranjeras que intentaron registrar los tumultuosos acontecimientos de Chile y mostrar la represión por dentro. También estudiaremos cómo los festivales de cine se convirtieron en importantes espacios de denuncia y oposición a la dictadura encabezada por Augusto Pinochet.
La solidaridad del campo audiovisual europeo
La solidaridad con Chile en los países europeos debe entenderse como una consecuencia de los “años 1968”, expresión con la que se conoce a la “ola global” de protestas urbanas que tomó las calles de muchas ciudades de Europa y América Latina a finales de los sesenta. Como advierte Jeremi Suri7, la presencia sobre todo de jóvenes en esta “disrupción global” está relacionada con el crecimiento de la población universitaria en los años anteriores. Un análisis transnacional sitúa estas manifestaciones en el contexto de un cierto descontento con la polarización generada por la Guerra Fría, la movilización pacifista y antimperialista ante la Guerra de Vietnam y el ascenso de una nueva izquierda (en particular en Estados Unidos y Europa Occidental). Como nos recuerda Joan de Alcázar Garrido8, mientras que la juventud europea se movilizó a ambos lados del Telón de Acero, en un entorno de fuerte ideologización, en América Latina muchos jóvenes optaron por unirse a la lucha armada, inspirados por la Revolución Cubana (1959). Como respuesta, en varias naciones las protestas se toparon con una fuerte represión y el fortalecimiento del autoritarismo.
Si el interés por la Revolución Cubana por parte de la juventud activa en los años sesenta rompió con una perspectiva eurocéntrica, occidentalista y noratlántica para dar paso a una perspectiva
7 Suri, Jeremi, Power and Protest: Global Revolution and the Rise of Detente. Cambridge: Harvard University Press, 2005, p. 231 (e-book).
8 Del Alcàzar Garrido, Joan. “La lógica internacional de la vía chilena al socialismo, cincuenta años después”. América Latina Hoy. Nº88, 2021. p. 28. https://doi.org/10.14201/alh.25631.
policéntrica, como analiza Claudia Gilman9, puede decirse que la “vía chilena al socialismo” dirigió un nuevo foco de atención hacia el continente latinoamericano. La mirada internacional dedicada a Salvador Allende se insertó en un contexto más amplio de solidaridad con las causas del llamado Tercer Mundo (además de América Latina, el proceso implicó el apoyo a movimientos de descolonización en África y Asia). El fenómeno marcó el campo cinematográfico: en los mil días de la Unidad Popular varios directores, técnicos, críticos y actores visitaron Chile. Algunos de los nombres que pueden mencionarse son Chris Marker10, Constantin Costa-Gavras, Jacques Charrier, Pierre Kast, Renzo Rossellini, Innokenti Smoktunovsky, Alexandra Stewart, Mikis Theodorakis, Krzysztof Zanussi y Miklós Jancsó.
Del mismo modo, las televisiones europeas dedicaron especial atención al gobierno de la Unidad Popular. Un caso emblemático de esta estrecha cobertura de los acontecimientos chilenos fue el asesinato del camarógrafo sueco-argentino Leonardo Henrichsen, que filmó su propia muerte. La famosa secuencia en la que Henrichsen enfoca a su verdugo durante el tancazo del 29 de junio de 1973 es recordada hoy por su incorporación en la película La batalla de Chile, pero ya antes del golpe circulaba por canales televisivos de todo el mundo. El camarógrafo trabajaba junto al corresponsal sueco Jan Sandquist, radicado en Santiago desde 1963.11 Según Sandquist y Perotti, la recuperación de las imágenes fue posible gracias a la injerencia directa del embajador sueco:
9 Gilman, Claudia, Entre la pluma y el fusil: debates y dilemas del escritor revolucionario en América Latina. Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2012.
10 Analicé la relación entre Chris Marker y Chile en mi libro: Aguiar, Carolina Amaral de, O cinema latino-americano de Chris Marker. São Paulo, Alameda, 2015.
11 Información en: Casasús, Mario. Jan Sandquist: “Los militares allanaron mis oficinas cuando salí de Chile con el embajador Edelstam en 1973”. Cinereverso, 21 de agosto 2013. https://cinereverso.org/los-militares-allanaronmis-oficinas-cuando-sali-de-chile-con-el-embajador-edelstam-en-1973-pormario-casasus/.
Harald tuvo que emplear toda su pericia diplomática para encontrar la cámara y las películas del camarógrafo, que habían sido requisadas por los golpistas y escondidas en una alcantarilla. Recuperadas por un miembro de la guardia personal de Allende que había presenciado el hecho, se las entregó por error a la empresa cinematográfica chilena Chile Films. Gracias a las diligencias del diplomático y del propio Jan Sandquist, la escena escalofriante en que henrichsen filma su propio asesinato recorrió el mundo entero y llegó a ser uno de los testimonios y adelantos más emotivos de la brutalidad con que las fuerzas armadas chilenas actuarían a lo largo de diecisiete años.12
El interés internacional por la Unidad Popular hizo que, en el momento del golpe de Estado, varios profesionales y colectivos del medio audiovisual tuvieran vínculos con Chile o se encontraran en el país. El autor de la icónica filmación del bombardeo a La Moneda, Peter Hellmich, trabajaba para los cineastas de la República Democrática Alemana (RDA) Walter Heynowski y Gerhard Scheumann, propietarios del único estudio cinematográfico independiente de la Deutsche Film AG (DEFA): el Studio H&S. Según Albert Cervoni13, Heynowski, Scheumann y miembros de su estudio estuvieron en territorio chileno en algunas ocasiones entre principios de 1973 y febrero de 1974.14 Las filmaciones realizadas tanto antes como después del golpe de Estado por los alemanes dieron lugar a una serie de películas sobre la violencia dictatorial chilena: ¡Compatrio-
12 Perotti, Germán; Sandquist, Jan, Harald Edelstam: héroe del humanismo, defensor de la vida. Santiago de Chile: LOM, 2013. p. 75.
13 Cervoni, Albert, “Le film du mois: La Guerre des momies”. Cinéma 75. Nº197. 1975, p. 76-78.
14 Es importante señalar que Heynowski y Scheumann no estuvieron presentes en todos los viajes a Chile, lo cual suscitó polémicas posteriores en cuanto a la autoría de los documentales, en particular en el caso de Yo he sido, yo soy, yo seré (Heynowski y Scheumann, 1974). Dicha película fue reivindicada por Miguel Herberg, un español que, según Villarroel y Mardones, se limitó a ser el traductor que acompañó a los alemanes. Villarroel, Mónica; Mardones, Isabel, Señales contra el olvido: cine chileno recobrado. Santiago de Chile, Cuarto Propio, 2012.
tas! (1974), La guerra de los momios (1974), Salmo 18 (1974), Yo he sido, yo soy, yo seré (1974), El golpe blanco (1975), Líos con la plata (1975), Un minuto de sombra que no nos ciega (1976), Los Muertos no Callan (1978) y Más Fuerte que el Fuego (1978).
Otro ejemplo de cómo los vínculos cinematográficos previos entre Europa y Chile produjeron películas solidarias con la “causa chilena” es el documental francés Septiembre chileno (Bruno Muel y Théo Robichet, 1973). Muel y Robichet formaban parte del colectivo cinematográfico militante conocido como Grupo Medvedkine cuando se produjo el golpe. Cabe recordar que este grupo tenía entre sus principales organizadores al cineasta Chris Marker, que visitó Chile en 1972, acompañando a Costa-Gavras. Marker más tarde desempeñaría un papel relevante en la acogida de Patricio Guzmán en el exilio. Según Muel, él y Robichet directores recibieron una subvención del Centro Nacional de Cinematografía (CNC) para realizar una película sobre el movimiento obrero francés, pero decidieron utilizarla para viajar a Chile en los días posteriores al 11 de septiembre. De acuerdo con Muel15, habrían entrado en el país tras pasar por Buenos Aires y lograron filmar con la ayuda de una credencial falsa de una cadena de televisión anglosajona.
Entre las muchas películas realizadas por extranjeros en Chile tras el golpe, destacamos también el documental sueco Santiago, ciudad violada (1973), dirigida por el corresponsal Jan Sandquist. En una entrevista posterior, Sandquist16 explicó que, además de esta película, hizo reportajes para la televisión entre septiembre y diciembre de 1973, momento en que fue expulsado del país por la dictadura, al igual que el embajador Edelstam. Según su testimonio, habría regresado clandestinamente a Chile en 1974 para realizar otro documental, sobre el que no ha sido posible obtener más informaciones.
15 Muel, Bruno, “Santiago en septiembre”. Le monde diplomatique, septiembre de 2013. https://www.monde-diplomatique.fr/2013/09/MUEL/49600.
16 Casasús, Mario. Jan Sandquist: “Los militares allanaron mis oficinas cuando salí de Chile con el embajador Edelstam en 1973”. Cinereverso, 21 de agosto 2013. https://cinereverso.org/los-militares-allanaron-mis-oficinas-cuandosali-de-chile-con-el-embajador-edelstam-en-1973-por-mario-casasus/.
Las películas de Walter Heynowski y Gerhard Scheumann; Robichet y Muel y Sandquist son algunos ejemplos de un vasto fenómeno cinematográfico al que me referiré aquí como “cine de solidaridad con Chile”. Se trata de una cinematografía paralela al cine chileno del exilio y que fue desarrollada por extranjeros en solidaridad con las víctimas de la represión dictatorial. Por razones de espacio, no nos dedicaremos en este capítulo a las películas realizadas por exiliados, aunque es necesario señalar que fueron muy numerosas: la investigadora Jacqueline Mouesca17 contabilizó 178 filmes de esta categoría realizados entre 1973 y 1985. En este artículo nos interesa especialmente estudiar el fenómeno de los directores no chilenos que registraron in loco la dictadura instaurada en el país tras el 11 de septiembre. Películas como Septiembre chileno, Santiago, ciudad violada y Yo he sido, yo soy, yo seré muestran las calles de Santiago tomadas por los soldados, el interior de los campos de prisioneros y otros hechos relevantes del inicio del régimen autoritario. Es posible explicar el espacio conquistado por estos directores extranjeros para producir imágenes, a pesar del estricto control militar, por el hecho de que, en este período, las fronteras entre cine y televisión eran difusas en muchos canales europeos. En varias ocasiones, las cadenas televisivas públicas difundieron documentales, muchos de ellos militantes, y financiaron películas que luego se proyectaban en el cine. De este modo, algunos cineastas tuvieron acceso a credenciales de prensa que les permitían rodar en Chile.
Aunque la intención de este capítulo no es realizar un análisis exhaustivo de estas fuentes audiovisuales, destacamos dos eventos de los días posteriores al golpe que recibieron la atención de corresponsales extranjeros, entre los que se contaban algunos de los cineastas que hemos mencionado. El primero fue la visita al Estadio Nacional18,
17 Mouesca, Jacqueline, “El cine chileno del exilio”. Cinechile, 2011. https://cinechile.cl/el-cine-chileno-del-exilio/.
18 Un análisis más detallado de cómo la visita al Estadio Nacional y el funeral de Neruda fueron cubiertos por extranjeros está presente en el artículo: Aguiar, Carolina Amaral de. “Los prisioneros y la muerte del poeta: el Chile de la dictadura ante las cámaras extranjeras”. Archivos de la filmoteca: revista de estudios históricos sobre la imagen. Nº73. 2017. p. 17-23.
organizada por los militares para la prensa extranjera y la Cruz Roja el 22 de septiembre de 1973. Los cinematógrafos, reporteros y directores fueron conducidos en esa ocasión por el coronel Jorge Espinoza Ulloa, que pretendía mostrar las buenas condiciones en las que supuestamente se encontraban los detenidos, desmintiendo las denuncias difundidas internacionalmente que apuntaban a la existencia de torturas, fusilamientos y encarcelamientos ilegales en este espacio.
Las imágenes filmadas dentro del Estadio Nacional, ese día, pueden verse en Santiago, ciudad violada, Septiembre chileno y Yo he sido, yo soy, yo seré.19 En el caso del documental de Sandquist, la secuencia sobre el campo de prisioneros comienza en las afueras, donde vemos una larga fila de familiares que le piden información sobre los detenidos a la Cruz Roja. Las tomas del interior, realizadas desde la cancha hacía las gradas, intentan registrar al mayor número posible de personas, mientras oímos la voz en off del director preguntándoles “de qué se les acusa”, sus nombres y detalles de cómo fueron detenidos. La conversación está mediada por una barrera de soldados inmóviles que empuñan ametralladoras. Desde la distancia, la cámara también capta a detenidos y a soldados cortándole el pelo a algunos hombres, posiblemente recién llegados. Estas imágenes van seguidas de una entrevista a Juan René Muñoz Alarcón, miembro del Partido Socialista, grabada en la embajada sueca. En esta entrevista él relata entre lágrimas su experiencia como prisionero en el Estadio Nacional donde fue testigo del fusilamiento de compañeros partisanos. Con este mecanismo, Sandquist
19 Estas no son las únicas filmaciones disponibles del interior del Estadio Nacional. En los archivos del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos existe un reportaje especial titulado Chile después del golpe (1973), producido por la cadena de televisión ARD de la República Federal de Alemania. Otro ejemplo emblemático fue el documental Toque de queda (Miguel De la Quadra-Salcedo, 1973), producido por Televisión Española (TVE), en el que los realizadores consiguieron incluso la liberación de un preso entrevistado que afirmaba no tener relaciones con la Unidad Popular. Este documental, sin embargo, fue censurado y no fue emitido por la televisión de la época, según el reportaje: “Muere el reportero y aventurero Miguel de la QuadraSalcedo”, El mundo, 20 de mayo de 2016. https://www.elmundo.es/television/2016/05/20/573e9f99268e3ea53a8b4635. html
intenta, dentro de los límites impuestos por el carácter oficial de la visita, denunciar lo que, de hecho, estaba ocurriendo en esa prisión.
Figura 1.

Fotograma de Santiago, ciudad violada (Jan Sandquist, 1973)
En Septiembre chileno las secuencias dedicadas a la visita comienzan con las declaraciones del portavoz militar, que anuncia que está decidido a mantener a sus “compatriotas” y “demás hermanos latinoamericanos” en las mejores condiciones posibles. Mientras se muestra a los presos en las gradas recibiendo cigarrillos, lanzados por los participantes en la visita que se encuentran en la cancha, una voz en off entrega informaciones más precisas sobre lo que realmente estaba ocurriendo en ese lugar. También vemos, en un breve plano, la aglomeración de las cámaras de los reporteros mezcladas con las ametralladoras que empuñan los soldados (Figura 2). Es interesante que los realizadores hayan decidido mantener en el montaje la conferencia de prensa oficial con el coronel Espinoza. A su vez, los cineastas franceses conceden un amplio espacio a las tomas realizadas en el exterior del Estadio Nacional, en las que entrevistan a algunos familiares desesperados en busca de noticias entre los cientos de personas que hacen cola para obtener alguna información.
Figura 2.

Gran parte de las secuencias de Yo he sido, yo soy, yo seré fueron filmadas en Chacabuco; sin embargo, la película también incorpora imágenes del Estadio Nacional. Según la información proporcionada por Heynowski y Scheumann, no fueron grabadas el mismo día, sino en octubre de 1973. El documental muestra a Espinoza dando a conocer estadísticas (como los valores nutricionales de la comida de los detenidos) que supuestamente prueban las buenas condiciones de los encarcelados (Figura 3). En otra secuencia, de manera informal, el equipo alemán conversa con el coronel, quien no se da cuenta de que está siendo filmado y termina haciendo declaraciones racistas, utilizadas por los realizadores, a través de la voz en off, para calificar al militar de “fascista”.
Figura 3.

Fotograma de Yo he sido, yo soy, yo seré (Heynowski y Scheumann, 1974)
Aunque no es posible abarcar todas las producciones audiovisuales que buscaron denunciar en Europa lo que ocurría en el Estadio Nacional chileno, es preciso mencionar que el campo de prisioneros también fue tratado en el cine de ficción realizado en solidaridad con Chile. Un ejemplo fue la película de la República Democrática Alemana (RDA) El Cantor (1977). Según Caroline Moine20, fue dirigida por Dean Reed, músico estadounidense instalado en la RDA desde 1972 y conocido como el “Elvis Rojo”. Dean hacía el papel de Víctor Jara e interpretaba sus canciones en alemán. Al final de la película se escenificaban los relatos de la represión en el campo y el asesinato de Jara (Figura 4).
20 Moine, Caroline. “‘Votre combat est le nôtre’. Les mouvements de solidarité internationale avec le Chili dans l’Europe de la Guerre froide”. Monde(s). Nº8. 2015. p. 83-104. https://www.cairn.info/revue-mondes-2015-2-page-83.htm.
Figura 4.

Fotograma de El Cantor (Dean Reed, 1977), representando al Estadio Nacional
Otro acontecimiento ampliamente registrado por corresponsales y cineastas extranjeros fue el funeral del poeta Pablo Neruda, que tuvo lugar el 25 de septiembre de 1973. Numerosos equipos de cine y televisión filmaron acontecimientos relacionados con la muerte del poeta, en particular los estragos provocados por los militares en La Chascona (donde fue velado el cadáver) y las protestas que tuvieron lugar durante el cortejo fúnebre que trasladó el féretro entre la casa de Neruda y el Cementerio General. También entrevistaron a su viuda Matilde Urrutia.21 En 1978, en la revista Araucaria de Chile, Sergio Villegas copió algunos relatos de ese día. Se dice que el embajador sueco Harald Edelstam pidió que se tomaran muchas fotos del estado de destrucción de La Chascona, “la prueba más evidente del salvajismo de esta gente.”22
De las películas aquí comentadas, dos presentan secuencias con-
21 Algunos ejemplos de materiales audiovisuales que muestran el funeral de Neruda son el reportaje de la televisión francesa Funeral de Neruda (ORTF, 1973) y la película mexicana Contra la razón y por la fuerza (Carlos Ortiz Tejeda, 1974).
22 Villegas, Sergio. “Funeral vigiado”. Araucaria de Chile. Nº3. 1978. p. 48.
movedoras del funeral de Neruda: Septiembre chileno y Santiago, ciudad violada. En ellas, vemos a cientos de personas acompañando el féretro; algunos individuos incluso aparecen en los dos documentales. En la película de Robichet y Muel, la voz en off casi no está presente en estos pasajes y la voz predominante es la de los militantes coreando gritos como “¡Camarada Pablo Neruda, presente!”, “¡Camarada Allende, presente!” y “¡Camarada Víctor Jara, presente!”. El momento de mayor conmoción se produce cuando la comitiva canta La internacional, que es grabada en sonido directo. Muchos lloran, varios levantan el puño (Figura 5). La cámara al hombro se adentra entre las personas y las sigue muy de cerca, integrándose en la manifestación. Algunos manifestantes son enfocados en primer plano. En medio de la multitud y vemos pasar soldados. El contraste entre los gritos de protesta y el aparato militar genera un clima de tensión y miedo, aunque la violencia no llega a producirse. Así, la presencia de las cámaras es lo que parece garantizar la integridad física de los participantes, como indican los propios realizadores a través de la voz en off: “Sólo la presencia de los periodistas y de las cámaras impidió la masacre de los participantes, incluso los fascistas deben tener en cuenta la opinión mundial”.
Figura 5.

Fotograma de Septiembre chileno (Bruno Muel y Theó Robichet, 1973)
Las secuencias del funeral en Santiago, ciudad violada, son muy similares. Escuchamos los mismos gritos y cantos, en sonido directo. Se destaca, en una breve secuencia, mujer que utiliza las flores que
lleva para ocultar su rostro (Figura 6), buscando el anonimato. La cámara que la protege de los militares podría servir después para identificarla entre los opositores. Sandquist entrevista al embajador Edelstam durante la procesión al cementerio, quien que revela los planes interrumpidos de Neruda de exiliarse en México. Como en la película anterior, la cámara participa en el acto, siguiendo de cerca a los manifestantes. El uso frecuente de primeros planos busca acentuar la carga emocional de estas escenas.
Figura 6.

Fotograma de Santiago, ciudad vilada (Jan Sandquist, 1973)
Tanto en las filmaciones del Estadio Nacional como en las del funeral de Neruda, se observa que tanto los documentales como los reportajes televisivos europeos hicieron algo más que noticiar los acontecimientos de un país lejano -o del “fin del mundo”, como se llamaba a Chile en Francia-. Muchos de ellos participaron en acontecimientos emblemáticos del inicio de la represión y pudieron captar imágenes que se convertirían en formas de denuncia de la dictadura a nivel internacional. Así, cuando los exiliados se instalaron en distintas naciones de Europa, se encontraron con sociedades que habían sido testigos de los acontecimientos en Chile desde la distancia. Más allá del contexto histórico aquí estudiado, cabe decir que algunas de estas imágenes quedaron gravadas en la memoria colectiva de las sociedades en Europa como emblemas del fin de las utopías de los “años 1968”.
Tal y como mencionamos anteriormente, muchos documentales realizados por extranjeros en Chile después del 11 de septiembre de 1973 circularon en el cine y la televisión. Mientras que algunos fueron financiados directamente por canales televisivos, otros fueron producidos de forma autónoma y posteriormente vendidos para ser difundidos en cadenas públicas europeas. Además de estos dos espacios, el circuito de exhibición incluía las reuniones organizadas por las asociaciones de apoyo al exilio, que a menudo incluían debates, testimonios y proyecciones audiovisuales. Aunque hubo varios espacios donde se proyectaron tanto películas de exiliados como las realizadas por extranjeros solidarios, en este capítulo nos centraremos sólo en uno de ellos: los festivales y encuentros de cine.
En las dos últimas décadas se han multiplicado en el mundo académico los estudios sobre certámenes de cine, música, teatro y danza, que actualmente conforman el campo interdisciplinar de los festivals studies. Han sido objeto de investigaciones que adoptan una “perspectiva más global de la historia cultural”, en palabras de Pascale Goetschel y Patricia Hidiroglou.23 En el caso del cine, Marijke de Valck destaca la importancia de estos lugares como espacios de conexión entre diversas “culturas cinematográficas.”24 También podemos afirmar que los festivales han contribuido al establecimiento de intercambios entre cineastas, técnicos, actores, gestores culturales, productores, críticos e incluso figuras de otras esferas (como la política). Tomados en conjunto, pueden considerarse un circuito cinematográfico global, ya que no son eventos aislados uno de los otros. Muchas veces, la misma película y los mismos sujetos se encuentran en más de un festival.
23 Goetschel, Pascale; Hidiroglou, Patricia. “Introduction”. Anaïs Fléchet et al. (Org.). Une histoire des festivals: XXe-XXIe siècle. Paris, Publications de la Sorbonne, 2013. p. 10.
24 De Valck, Marijke. Film festivals from european geopolitics to global cinéfila. Ámsterdam, Amsterdam University Press, 2007, p. 16.
En el contexto de la década de 1968, los festivales de cine experimentaron un intenso proceso de renovación de los criterios de selección y exhibición, impactados por las demandas de la juventud. El caso más emblemático, en este sentido, fue la ocupación del Festival de Cannes, en mayo de 1968, motivada por la protesta contra el despido de Henri Langlois de la Cinemateca Francesa. Cineastas como Jean-Luc Godard, François Truffaut y Jacques Rivette participaron en la clausura de la edición en curso del festival y promovieron los encuentros para discutir el futuro del sector cinematográfico francés conocidos como los Estados Generales del Cine. En el caso de Cannes, la protesta desembocó en la creación de un espacio paralelo a la competición oficial, más abierto a las nuevas cinematografías: la Quincena de Realizadores. En otros festivales el cine innovador realizado fuera de la industria ganó espacio, como ocurrió en Berlín con la fundación del Foro Internacional de Berlín para el Cine Joven.25
María Paz Peirano y Mariana Amieva26 señalan que los festivales de cine fueron la principal puerta de entrada de los cines periféricos a los países centrales, promoviendo su legitimación cultural en el ámbito internacional. En este sentido, es necesario considerar que la presencia del cine latinoamericano en los festivales europeos es anterior a 1968: desde los años cincuenta, fueron espacios fundamentales para la consolidación del movimiento conocido como Nuevo Cine Latinoamericano. Algunos espacios que se destacaron en este proceso fueron la Mostra Internacional del Cinema Libre (Porretta Terme), las Reseñas de Cine Latinoamericano (Santa Margherita Ligure, Sestri Levante y Génova), la Mostra Internacional del Nuevo Cine (Pesaro), el Festival de Locarno y el Festival de Venecia, en Italia; el Festival de Karlovy Vary, en Checoslovaquia; el Festival de
25 Información en: Vallejo Vallejo, Aida. “Festivales cinematográficos: en el punto de mira de la historiografía fílmica”. Secuencias. Nº39. 2014. pp. 13-42. https://revistas.uam.es/secuencias/article/view/5838.
26 Paz Peirano, María; Amieva, Mariana. “Encuentros en los márgenes: festivales de cine y documental latinoamericano”. Cine documental. Nº18. 2018. p. 1. http://revista.cinedocumental.com.ar/introduccion-encuentros-en-losmargenes-festivales-de-cine-y-documental-latinoamericano/.
Cannes, en Francia; el Festival de Leipzig, en Alemania Oriental; los Festivales de Oberhausen y Berlín, en Alemania Occidental. Como señala Ignacio del Valle Dávila27, estos encuentros impulsaron los llamados “nuevos cines” en Europa y también los movimientos de renovación cinematográfica latinoamericanos.
En este sentido, hay que considerar que el cine chileno ya estaba presente en los festivales cinematográficos europeos antes del golpe de Estado, como pusieron de relieve Mónica Villarroel e Isabel Mardones28 en relación con los festivales alemanes. Sin embargo, tras el 11 de septiembre de 1973, la circulación de películas que trataban sobre ese país, realizadas por exiliados o cineastas solidarios con ellos, se intensificó a ambos lados del telón de acero. Este fenómeno fue especialmente fuerte en los primeros años de la dictadura, entre 1973 y 1976, debilitándose a medida que se consolidaba el régimen represivo. En estos años, además de seleccionarlas, los festivales premiaron películas sobre el contexto chileno.
Aunque no es la intención de este capítulo agotar el tema de la presencia chilena en festivales, daremos algunos ejemplos de este fenómeno. El Festival de Leipzig fue estudiado por la investigadora francesa Caroline Moine29, quien destacó la apertura al cine del “Tercer Mundo” y a los principios en boga en los círculos de izquierda de la época, como la internacionalización y la solidaridad antimperialista. Situado en la RDA, funcionó como puente entre los bloques socialista y capitalista, en especial a causa del intenso contacto establecido con los circuitos cinematográficos de la RFA. Después de Vietnam, Chile fue el principal tema de interés del festival. En noviembre de 1973, la organizadora Annelie Thorndike pronunció un enérgico discurso contra la dictadura chilena y dio acogida a
27 Del Valle Dávila, Ignacio. “O conceito de ‘novidade’ no projeto do Nuevo Cine Latinoamericano”. Estudos históricos. Vol.26. Nº51. 2013. https://www.scielo. br/j/eh/a/cbzGhPsBtM3xPVgRYpbMkvM/?format=pdf&lang=pt.
28 Villarroel, Mónica; Mardones, Isabel, Señales contra el olvido: cine chileno recobrado. Santiago de Chile, Cuarto Propio, 2012.
29 Moine, Caroline, Cinéma et Guerre Froide: histoire du festival de films documentaires de Leipzig (1955-1990). Paris, Publications de la Sorbonne, 2014.
una invitada ilustre, Joan Jara (viuda de Víctor Jara). Esto demuestra que, además de los profesionales de la escena cinematográfica, otras personalidades participaban activamente en estos espacios. La viuda de Allende, Hortensia Bussi30, estuvo presente en la edición de Leipzig de 1975. Este festival proyectó y premió una serie de películas sobre el golpe: Septiembre chileno ganó la Paloma de Plata (el segundo premio) en 1973; la película mexicana rodada en Chile en 1973, Contra la razón y por la fuerza (Carlos Ortiz Tejeda, 1974) se llevó la Paloma de Oro (premio principal) en 1975; en ese mismo año, el documental alemán Yo he sido, yo soy, yo seré ganó el Premio del Jurado. Uno de los personajes filmados por el equipo de Heynowski y Scheumann, el médico Danilo Bartulin, había sido liberado y se encontraba en el exilio, lo que le permitió asistir al festival y hablar tras la proyección de la película.
En Alemania Occidental, en 1974, cinco meses después del golpe de Estado, se organizó en el Festival de Oberhausen una muestra de películas que abordaban el golpe de Estado, entre las que se encontraban Septiembre chileno, Santiago, ciudad violada y Yo he sido, yo soy, yo seré. En la misma edición, ¡Compatriotas!, que mostraba imágenes del bombardeo de La Moneda filmadas por Peter Hellmich, obtuvo el premio principal. Uno de los curadores de la exposición fue Peter Schumann, quien había estado en Chile durante el Festival de Viña del Mar en 1969. También fue el curador del Foro Internacional de Cine Joven del Festival Internacional de Cine de Berlín, que proyectó las tres partes de La Batalla de Chile (1975, 1976 y 1979). A su vez, el catálogo de la Berlinare dedicó un amplio espacio a la trilogía todas las veces que seleccionó alguna de sus partes. En 1975, por ejemplo, se publicó la sinopsis de las tres partes (incluidas las dos inacabadas); un texto sobre la génesis de la película; una cronología de los acontecimientos desde el día del golpe de Estado (firmada por el Comité Chileno de Solidaridad); un artículo de Schumann sobre el cine chileno en los años sesenta y
30 Hortensia Bussi también estuvo en el Festival de Cine de Moscú como miembro del jurado en la edición de 1975. La viuda apareció como representante de las “Fuerzas Patrióticas de Chile”, ya que representaba a su país de origen al margen de la diplomacia oficial, comandada por los militares.
durante el periodo de la Unidad Popular; y un resumen de las declaraciones de Guzmán en otros espacios. Además de estos textos, se reprodujo una declaración del director chileno sobre su detención en el Estadio Nacional, que originalmente formaba parte del diario de rodaje de La batalla de Chile.31
Otro festival que se comprometió con la causa chilena fue el Festival del Nuevo Cine de Pesaro, en Italia, conocido por haber sido el escenario de lanzamiento de una importante película latinoamericana, La hora de los hornos (Fernando Solanas y Octavio Getino, 1968). La edición de septiembre de 1973 acogería el estreno mundial de La tierra prometida (1973), de Miguel Littin. Sin embargo, el golpe de Estado hizo que ni el director ni la película llegaran a Pesaro. Ante la falta de noticias, se leyó una declaración firmada por los cineastas latinoamericanos presentes, titulada: “De los cineastas latinoamericanos presentes en el festival de Pesaro a todos los participantes”, que denunciaba las acciones del imperialismo estadounidense en Chile y llamaba a articular una amplia solidaridad con el “pueblo chileno.”32 En 1974, el festival se inauguró con la proyección de La tierra prometida y el evento contó con la presencia de 28 exiliados vinculados al medio cinematográfico33, que redactaron una declaración que se publicó posteriormente en la conocida revista francesa Positif, junto a un texto de Zuzana Pick.34 En 1975, Chile seguía presente, con la proyección de Yo he sido, yo soy, yo seré y la premiación de Diálogos de exiliados (Raúl Ruiz, 1975).
No pretendemos agotar aquí la presencia de Chile en festivales eu-
31 5. Internationales Forum des jungen Films. Berlín, Internationales Forum des jungen Films, 1975.
32 Este documento fue localizado en los archivos de la Cinemateca de Cuba: “De los cineastas latinoamericanos presentes en el Festival de Pesaro a todos los participantes”. Pesaro. Septiembre de 1973. Archivo de la Cinemateca de Cuba. Carpeta Miguel Littin.
33 Información en: Micciché, Lino. “1968: Solanas au Pestival de Pesaro”. Guy Hennebelle (Org.). CinémAction: Fernando Solanas ou la rage de transformer le monde. Nº101. 4º trimestre 2001. p. 40.
34 Pick, Zuzana Mirjam. “Pesaro 1974”. Positif. Nº164. Diciembre de 1974. p. 3940.
ropeos. Además de los ya mencionados, la dictadura de Pinochet fue objeto de sesiones fílmicas y debates cinematográficos en otros espacios, como el Festival de Cannes, el Festival de Grenoble, el Festival de Bruselas, el Festival de Benalmádena, entre otros. En los certámenes mencionados anteriormente, por ejemplo, se proyectó La batalla de Chile. Cabe añadir que Patricio Guzmán dio ruedas de prensa y fue entrevistado por los medios locales en estas ocasiones, en las que pudo denunciar la detención y desaparición del camarógrafo de la película, Jorge Müller. De este modo, podemos decir que los festivales repercutieron en otros espacios, como la prensa, que publicó críticas de películas y declaraciones producidas durante estos encuentros.
En este sentido, me gustaría resumir algunas cuestiones relativas a los espacios de circulación del cine del exilio y del cine solidario en Europa. En el caso de los festivales, además de la exhibición de películas, tuvieron lugar diversos eventos, como la lectura de manifiestos, conciertos musicales, testimonios, entrevistas, etcétera, que se dedicaron a denunciar la represión en Chile. Todos ellos desempeñaron un importante rol en las redes de solidaridad con las víctimas de la dictadura, especialmente las del ámbito cultural. Los festivales también colaboraron con la amplia circulación en Europa de imágenes filmadas en territorio chileno antes del 11 de septiembre de 1973 (como las que integran La Batalla de Chile) y después del golpe (como las realizadas en el país por extranjeros). A su vez, los ejemplos muestran que la preocupación por lo que ocurría en América Latina estaba presente en Europa a ambos lados de la frontera geopolítica e ideológica que la separaba, de la misma forma que el gobierno de la Unidad Popular había despertado interés entre los países del bloque socialista y los sectores progresistas y de izquierdas del bloque capitalista.
Consideraciones finales
He optado en este capítulo por apuntar ciertas tendencias del medio cinematográfico internacional en el período anterior al golpe de Estado y en los años inmediatamente posteriores al 11 de septiembre.
Con ello pretendo demostrar que la Unidad Popular y su caída fueron fenómenos de gran alcance mundial, que sensibilizaron sobre todo a los jóvenes vinculados con las agendas y consignas de los “años 1968”. El campo cinematográfico no fue indiferente a estos acontecimientos: las reacciones de solidaridad llevaron a la acogida de cineastas exiliados, la producción de un cine solidario y la organización de actos a favor de las víctimas de la dictadura, especialmente en festivales.
Asimismo, he tratado de mostrar algunos ejemplos tanto de películas como de eventos en los que se mostraron registros audiovisuales, testimonios y manifestaciones de oposición que conducían a una denuncia de la dictadura chilena. Estos ejemplos, aunque no agotan los estudios sobre el tema, nos permiten reflexionar sobre la importancia de los medios de comunicación (en particular el cine y la televisión) en la articulación de redes de solidaridad con Chile. Estas redes contribuyeron a acoger a los exiliados, a denunciar internacionalmente las violaciones de los derechos humanos y a presionar a la diplomacia internacional para que se opusiera a Pinochet.
Por lo tanto, estudiar los movimientos de solidaridad con Chile también contribuye a complejizar la circulación transnacional dentro del campo cultural, especialmente la que involucró a América Latina y Europa durante la Guerra Fría. Una mirada transnacional del tema busca considerar el fenómeno a través de aspectos vinculados al contexto chileno y a los contextos de acogida. La solidaridad se articuló en una amplia red que conectó espacios nacionales y que significó la participación de distintos atores de los ámbitos culturales y políticos.
Bibliografía:
5 Internationales Forum des jungen Films. Berlín, Internationales Forum des jungen Films, 1975.
Aguiar, Carolina Amaral de. O cinema latino-americano de Chris Marker. São Paulo, Alameda, 2015.
Aguiar, Carolina Amaral de. “El golpe de Estado chileno en el cine
documental”. Cinémas d’Amérique latine. Vol.31. 2023. pp. 4-13.
Aguiar, Carolina Amaral de. “Los prisioneros y la muerte del poeta: el Chile de la dictadura ante las cámaras extranjeras”. Archivos de la filmoteca: revista de estudios históricos sobre la imagen. Nº73. 2017. p. 17-23.
Barros, César Barros. “Declassifying the Archive: The Bombardment of La Moneda Palace and the Political Economy of the Image”. Matthew Bush; Tania Gentic (ed.), Technology, Literature, and Digital Culture in Latin America: Mediatized Sensibilities in a Globalized Era. Nueva York. Routledge. 2016. pp. 127-145.
Camacho, Fernando. “Los asilados de las Embajadas de Europa Occidental en Chile tras el golpe militar y sus consecuencias diplomáticas: El caso de Suecia”. European Review of Latin American and Caribbean Studies. Nº81. 2006. pp. 21-41.
Casasús, Mario. Jan Sandquist: “Los militares allanaron mis oficinas cuando salí de Chile con el embajador Edelstam en 1973”. Cinereverso, 21 de agosto 2013. https://cinereverso.org/ los-militares-allanaron-mis-oficinas-cuando-sali-de-chile-conel-embajador-edelstam-en-1973-por-mario-casasus/
Cervoni, Albert. “Le film du mois: La Guerre des momies”. Cinéma 75. Nº197. 1975, p. 76-78.
“De los cineastas latinoamericanos presentes en el festival de Pesaro a todos los participantes”. Pesaro. Septiembre de 1973. Archivo de la Cinemateca de Cuba. Carpeta Miguel Littin.
De Valck, Marijke. Film festivals from european geopolitics to global cinéfila. Ámsterdam, Amsterdam University Press, 2007.
Del Alcàzar Garrido, Joan. “La lógica internacional de la vía chilena al socialismo, cincuenta años después”. América Latina Hoy. Nº88, 2021. pp. 23–40. https://doi.org/10.14201/alh.25631
Del Valle Dávila, Ignacio. “O conceito de ‘novidade’ no projeto do Nuevo Cine Latinoamericano”. Estudos históricos. Vol.26. Nº51. 2013. https://www.scielo.br/j/eh/a/cbzGhPsBtM3xPVgRY pbMkvM/?format=pdf&lang=pt.
Fregosi, Renée. “Le Parti Socialiste français face au coup d’État du 11 septembre 1973 au Chili”. HAL: sciences humaines et sociales. 2019. pp. 1-10. https://shs.hal.science/halshs-02062925/.
Gilman, Claudia. Entre la pluma y el fusil: debates y dilemas del escritor revolucionario en América Latina. Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2012.
Goetschel, Pascale; Hidiroglou, Patricia. “Introduction”. Anaïs Fléchet et al. (Org.). Une histoire des festivals: XXe-XXIe siècle. Paris, Publications de la Sorbonne, 2013, p. 7-15.
Micciché, Lino. “1968: Solanas au Pestival de Pesaro”. Guy Hennebelle (Org.). CinémAction: Fernando Solanas ou la rage de transformer le monde. Nº101. 4º trimestre 2001.
Moine, Caroline. Cinéma et Guerre Froide: histoire du festival de films documentaires de Leipzig (1955-1990). Paris, Publications de la Sorbonne, 2014.
Moine, Caroline. “‘Votre combat est le nôtre’. Les mouvements de solidarité internationale avec le Chili dans l’Europe de la Guerre froide”. Monde(s). Nº8. 2015. https://www.cairn.info/ revue-mondes-2015-2-page-83.htm.
Mouesca, Jacqueline, “El cine chileno del exilio”. Cinechile, 2011. https://cinechile.cl/el-cine-chileno-del-exilio/.
Muel, Bruno. “Santiago en septiembre”. Le monde diplomatique, septiembre de 2013. https://www.monde-diplomatique. fr/2013/09/MUEL/49600.
“Muere el reportero y aventurero Miguel de la Quadra-Salcedo”, El mundo, 20 de mayo de 2016. https://www.elmundo.es/televisi on/2016/05/20/573e9f99268e3ea53a8b4635.html.
Paladino, Luiza Mader. “Museu da Solidariedade: a contribuição de Mário Pedrosa no exílio chileno”. ARS. Vol.18. Nº40. 2020. pp. 65-125. https://doi.org/10.11606/issn.2178-0447. ars.2020.176140.
Paz Peirano, María; Amieva, Mariana. “Encuentros en los márgenes: festivales de cine y documental latinoamericano”. Cine documental. Nº18. 2018. pp. 1-7. http://revista.cinedocumental. com.ar/introduccion-encuentros-en-los-margenes-festivalesde-cine-y-documental-latinoamericano/.
Perotti, Germán; Sandquist, Jan. Harald Edelstam: héroe del humanismo, defensor de la vida. Santiago de Chile: LOM, 2013.
Solidaridad con C hile en el medio cinematográfico
Pick, Zuzana Mirjam. “Pesaro 1974”. Positif. Nº164. Diciembre de 1974. p. 39-40.
Rojas Mira, Claudia; Santoni, Alessandro. “Geografía política del exilio chileno: los diferentes rostros de la solidaridad”. Perfiles latinoamericanos. Vol.21. Nº41. 2013. https://www.scielo.org. mx/scielo.php?pid=S0188-76532013000100006&script=sci_ arttext
Suri, Jeremi. Power and Protest: Global Revolution and the Rise of Detente. Cambridge: Harvard University Press, 2005.
Vallejo Vallejo, Aida. “Festivales cinematográficos: en el punto de mira de la historiografía fílmica”. Secuencias. Nº39. 2014. pp. 13-42. https://revistas.uam.es/secuencias/article/view/5838.
Villarroel, Mónica; Mardones, Isabel. Señales contra el olvido: cine chileno recobrado. Santiago de Chile, Cuarto Propio, 2012.
Villegas, Sergio. “Funeral vigiado”. Araucaria de Chile. Nº3. 1978. pp. 35-60.
David Aceituno Silva
Profesor del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es Doctor en Historia Contemporánea y América por la Universidad de Salamanca, España y Doctor en Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales por la Universidad de Valladolid, España. Ha realizado estancias de investigación postdoctoral en el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, becado por la Fundación Carolina y el Coimbra Group.
Sus investigaciones se centran en la Historia reciente de Chile, la transición chilena, su enseñanza y la educación para la ciudadanía. Ha participado en investigaciones internacionales sobre Chile y España y ha escrito más de cuarenta artículos y capítulos de libro. Entre los libros más recientes están: “Chile 1984/1994 Encrucijadas en la transición de la dictadura a la democracia" (EUV, 2020) y "Valparaíso. Historia, Personajes y cultura. Siglos XIX y XX" (EUV, 2023).
Claudio Llanos Reyes
Profesor de Historia Contemporánea en el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile Doctor por la Universidad de Barcelona, España (2007). Fellow del Center for Advanced Studies (CAS), LMU-München, Alemania (2017); Humboldt Fellow, Georg Forster Research Fellowship for Experienced Researchers, LMU-München, Alemania (2015). Director Proyecto Humboldt
Alumni Award for innovative Networking Initiatives 2018 (Red de Estudios Sociales y Políticos de América Latina y Europa). Último libro: Llanos, Claudio. De la era del estado a la era del mercado. Estado de bienestar social, crisis y neoliberalismo. Editorial Ril, Santiago, 2023. Últimos artículos:
Llanos-Reyes, C., & Horstmann, A. “From the policy of humanization to labour flexibilization: the case of the Federal Republic of Germany (from the 1970s to the 1980s)”,. Labor History, 2025; Llanos-Reyes, Claudio; José Antonio González-Pizarro; and Marcial Sánchez-Mosquera “Broadening Contexts: Spanish Trade Unionism in the Face of the Economic Crisis and Technological Change, 1970-1987. The Case of Comisiones Obreras.” Labor History, 2024.
Este libro fue compuesto con la familia tipográfica Univers 10 puntos. Pertenece a la Colección Historia.
Fue maquetado en la ciudad de Valparaíso, durante julio de 2025.
Golpe de Estado en Chile. Miradas y reflexiones desde la Historia , propone nuevas reflexiones sobre uno de los episodios más determinantes de la historia contemporánea del país. Desde la historiografía crítica, los editores y autores han incorporado voces nacionales e internacionales para explorar no solo las causas y consecuencias del quiebre institucional de 1973, sino también las disputas por su memoria, sus diversas representaciones culturales y su proyección en el Chile actual.
Los capítulos recorren desde el análisis de narrativas autobiográficas y pictográficas, hasta las repercusiones del golpe en la cultura cinematográfica europea y su repercusión internacional durante la Guerra Fría.
El volumen incluye, además, estudios sobre el papel de la religión, la universidad y los actores sociales en la configuración y resistencia al nuevo orden, ofreciendo una lectura plural y crítica.
Dirigido a interesados e interesadas en la historia política, cultural y social de América Latina, el libro constituye un aporte académico riguroso para comprender los procesos de ruptura democrática y las persistentes tensiones entre memoria e historia en el Chile contemporáneo.