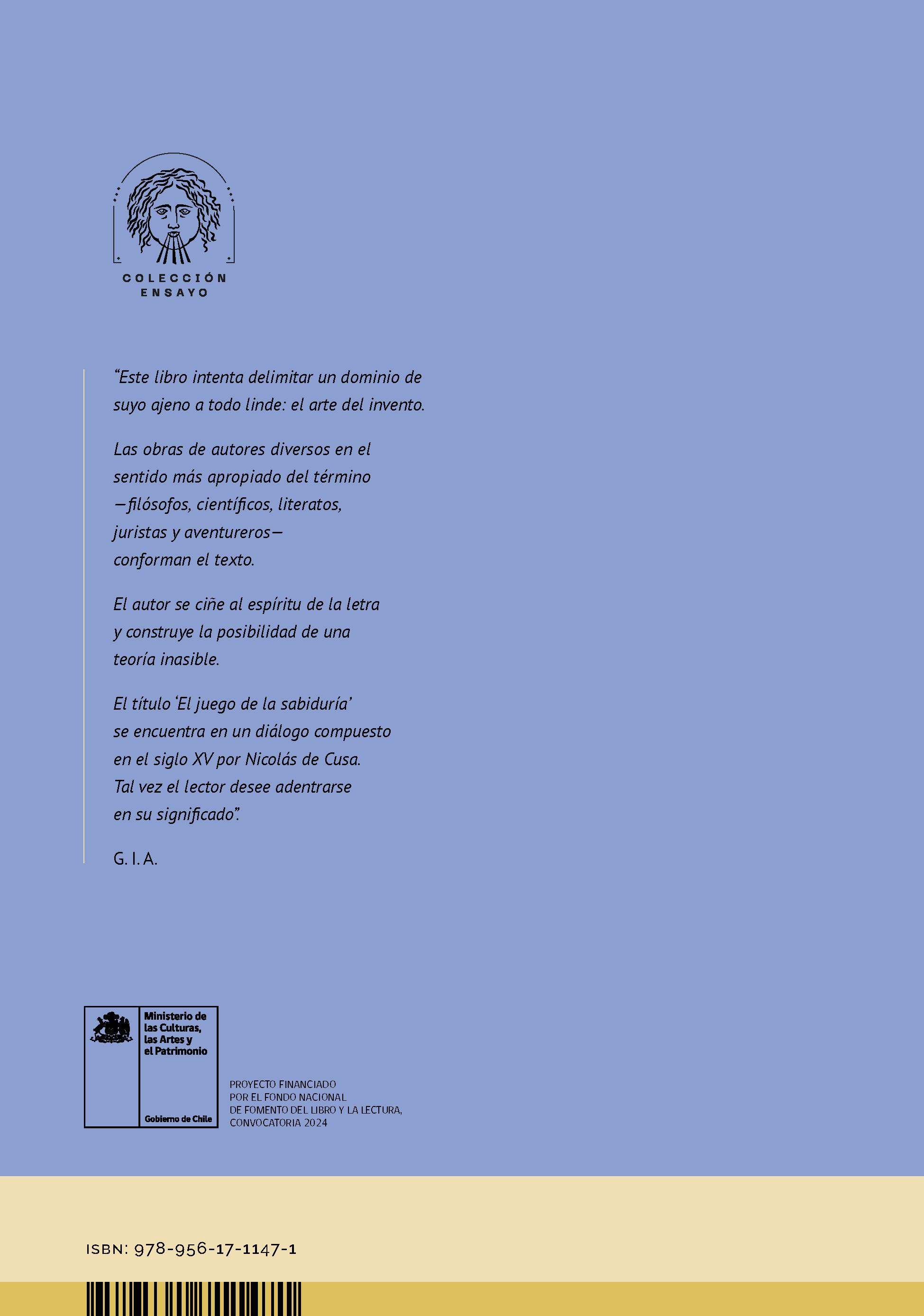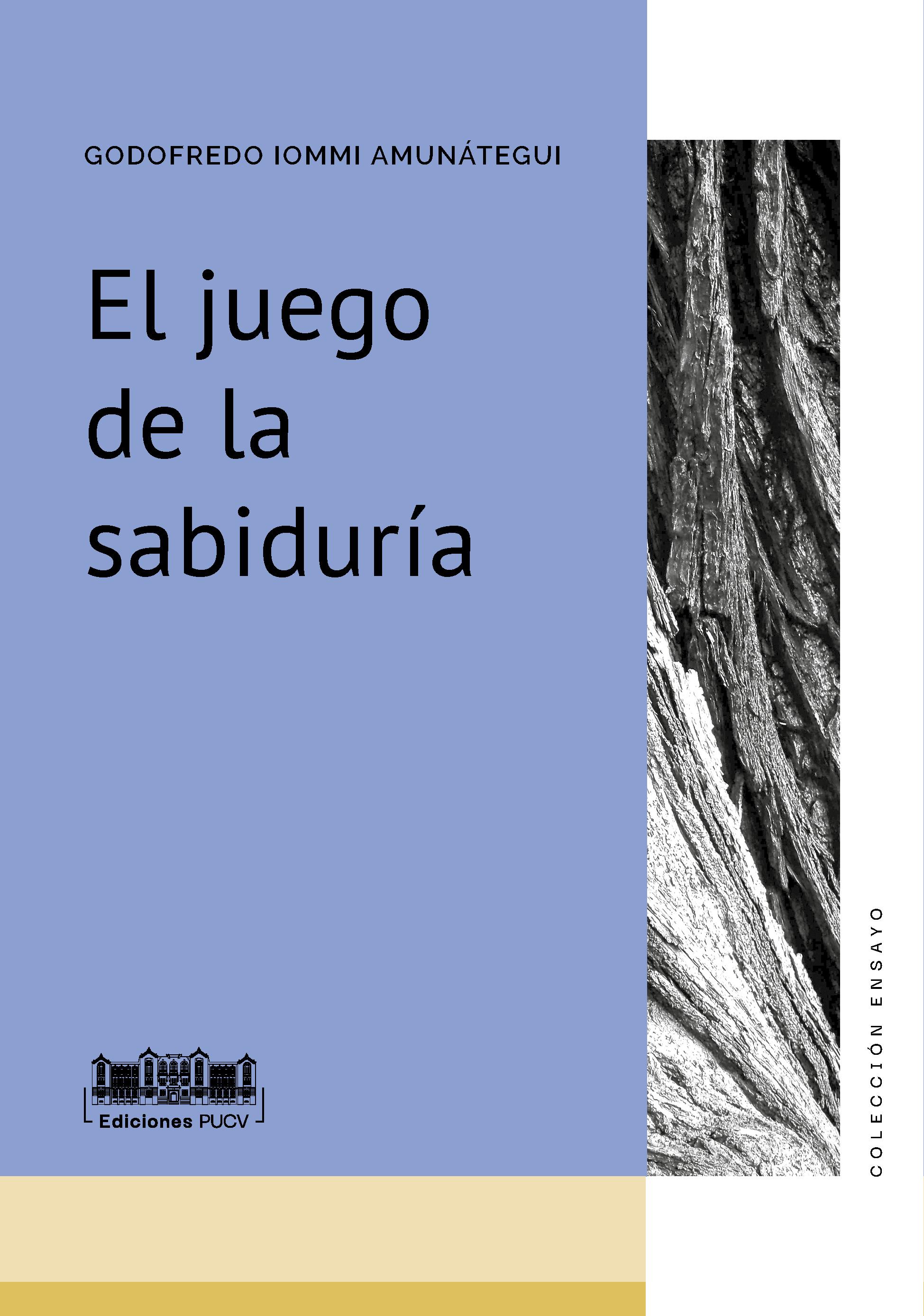
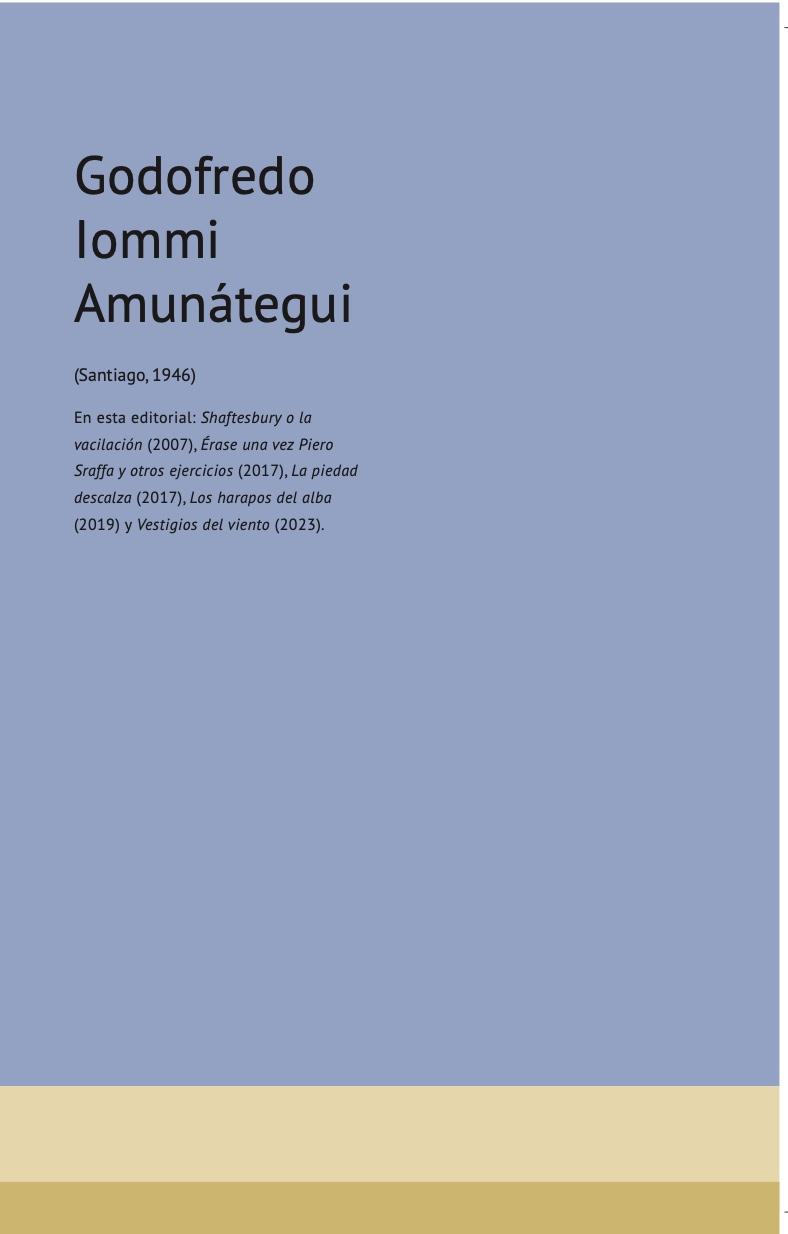


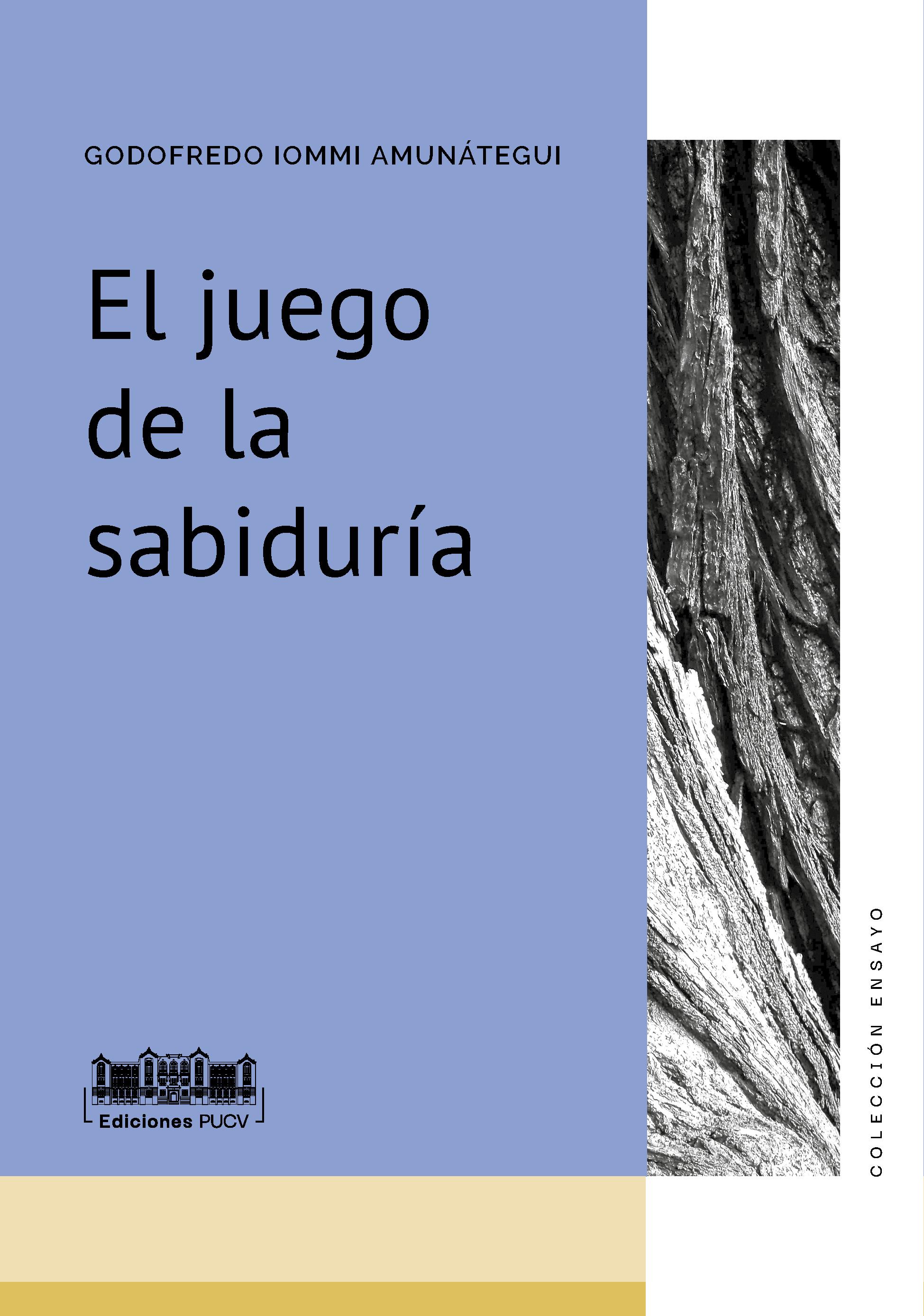
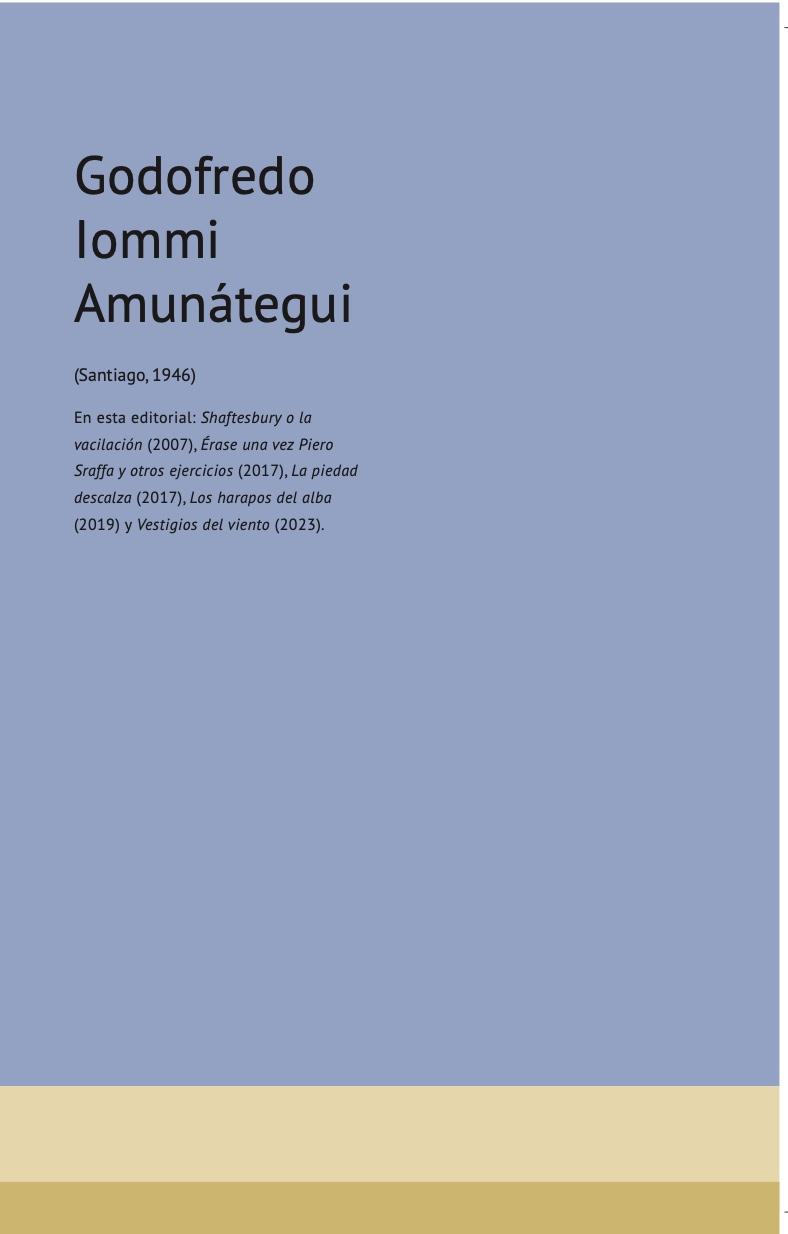

© Godofredo Iommi Amunátegui
Primera edición, diciembre 2024
Registro de Propiedad Intelectual: 2024-A-5601
ISBN: 978-956-17-1147-1
Derechos Reservados
Ediciones PUCV
Pontifcia Universidad Católica de Valparaíso
Av. Errázuriz 2930, Valparaíso info@edicionespucv.cl www.edicionespucv.cl
Diseño: Paulina Segura
Tirada: 400 ejemplares
IMPRESO EN CHILE
A lo largo de estas páginas he intentado sugerir los rasgos, los indicios, las leves variantes de un espacio sin linde: el arte del invento que ha de inventarse, en primer término, a sí mismo cada vez que una obra, de índole cualquiera, florece de súbito. Doquier. La mirada, entonces, se detiene y se demora en la minucia y el momento, aguardando inmóvil en el umbral. No sea que un destello disipe lo propio de aquel horizonte apenas en cierne. Esta suerte de fábula en ningún caso propone un método, ni, por cierto, un atisbo de teoría. Considera, de hecho, un modo de asir lo inasible. Y es dable pensar que todo paso en tal sentido carece de sentido. Todo saber se aquilata de otra manera. Aquí, antes bien, dos verbos designan, sin apremio, el designio del texto: jugar y contemplar.
Anne Cassirer, psicoterapeuta, murió en mayo de 1998, seis días antes de cumplir noventa años. Durante los últimos meses de su vida contempló, desde sí misma, su propio deterioro. Advirtió que su experiencia difería de la fable convenue acerca del envejecimiento: «A lo largo de mi vida he intentado integrar a la gente. Ahora observo mi propia desintegración». Decidió investigar su decadencia y escribir un trabajo al respecto. Pero, en tal estado, no podía llevar a cabo su propósito. Pervivía, sin embargo, la finura de su mente. Por fortuna el temple, la cordialidad y la perspicacia de Ruth Cohn Bolletino dieron forma a esta obra, única: «Anna era incapaz de escribir a máquina e incluso de ver lo que había escrito. Concertamos encuentros (…). Nuestro plan consistía en grabar su conversación. Por mi parte haría preguntas y comentarios. Luego transcribiría las grabaciones. Nos juntamos en ocho oportunidades. Recogí nueve horas de palabras. Organicé, acorté, edité, conservé modismos».1
A menudo Anne habla de su padre Ernst. Educada en la familia Cassirer, creció rodeada por el amor, por el juego sin límites de las ideas y por un sutil dejo de escepticismo. Open mind. Cuenta que durante su infancia asistía a las numerosas cenas que se organizaban en su casa y durante las cuales se alentaba la participación de los niños en las conversaciones de los mayores. Su padre, no obstante, les decía que debían portarse bien cuando una persona en particular estaba entre los invitados. Anne, en consecuencia, no sentía especial simpatía por ese huésped cuyo nombre era Albert Einstein.
De niña, al dormirse, a veces, temía que debajo de su cama, leones hubiesen asentado su guarida. Llamaba a su padre que acudía de inmediato, miraba bajo la cama y la tranquilizaba diciendo «No hay leones por ningún lado». Anne no entendía cómo era posible que una persona por todos considerada tan brillante pudiera comportarse de manera tan torpe y no percatarse de que, a su llegada, los leones ya habían regresado al jardín zoológico.
En la transcripción, Anne expresa perplejidad ante el desamparo de su padre extraviado en el mundo. Cassirer no sabía anudarse la corbata, tenía que apuntar en un trozo de papel las instrucciones para rellenar una lapicera, ponía en el horno las botellas de leche, sin reparar en las consecuencias de su acto. Más de una vez, pensando en él, dice: «Pobre filósofo».
Una tarde Ernst invitó a su hija. Ambos asistieron a Las Nupcias de Fígaro. Anne recuerda conmovida: «Cuando salimos de la Ópera, Berlín, mi querido Berlín, parecía distinto. Todo había cambiado». La música, era la música. Sin duda.
Un día entre los días Anne descubre, en carne propia, una linde que separa, de pronto y para siempre, el espacio de su vida. Frágil frontera entre having an illness y an illness having you.2 La enfermedad está a punto de cercar la comarca. En silencio. Ya no hay salida. Hasta ese instante Anne estaba enferma y sometida a severas restricciones, pero se conocía a sí misma y se reconocía tal como era y tal como había sido. Ahora algo había cambiado de modo radical. Algo distinto le ocurría. La enfermedad se había apoderado de ella. Estaba a su merced: my illness has me. Se estaba desintegrando. Las sensaciones habían adquirido un matiz diverso. Su capacidad de oír había empeorado. El sentido del gusto la desorientaba, pues el sabor de un alimento variaba de la noche a la mañana. El tacto había desaparecido de sus manos. Anne ya no podía coordinar el movimiento de sus piernas, cada una de ellas iba por su lado, como si cada una de ellas tuviese vida propia. Cuando intentaba leer sólo podía discernir letras aisladas. Mediante la vista no le era dable
combinarlas. Ha perdido los sentidos. Sólo percibe cosas desprendidas, sin brida. Las transiciones vacilan. Escucha una conversación, sigue su decurso, mas no puede comprender su sentido. Enfrenta la ruptura. Todo se convierte en metamorfosis suspendida. Alrededor, sólo inquietud.3
De vez en cuando, Anne suspende la contemplación de su propio fin. Antes, cuando la enfermedad estaba afuera, ella seguía siendo la misma persona. La pérdida del pensamiento abstracto, dice, ha sido objeto de múltiples estudios y escritos. No acontece lo mismo con la pérdida de la sensación. La deriva de los sentidos descompagina y destruye. En la música ocurre algo semejante. Si una nota desafina, afecta a la nota siguiente y si dos notas no combinan entre sí, la melodía deja de ser tal, se disgrega y se deshace. Las notas se alejan, cada una se aparta, se convierte en nota solitaria. Una melodía no es tan sólo combinación de notas. El tempo no consiste en tocar a tiempo. El ritmo es otra cosa. De niña, durante las lecciones de canto, Anne no lograba comprender el comportamiento del profesor que no corregía, en el acto, una nota desafinada. E incluso no concebía que la propia voz, de suyo no remediara tal caída. Dicha circunstancia le impedía cantar. Perdía el hilo. Se le llenaban los ojos de lágrimas. Un día el profesor concertó una cita con su madre para decirle que Anne era incapaz de cantar y añadió: «Tal vez no es apropiado que su hija forme parte del coro». Por delicadeza su madre nunca le reveló la causa de aquel llanto. Anne vuelve al presente y murmura: «Esa nota extraviada, todavía hoy, me hace llorar». Pasión por el puro vínculo que sustenta la única vida posible. Lo posible de una vida.
La música, al vivirse, responde a la propia voz, eco del eco. Dentro de sí. La cercanía de aquel último rostro visible de la muerte destroza sin prisa cada enlace. Ahoga, voz adentro, el mínimo acorde. A veces la ruina se canta a sí misma. Como un fantasma encarnado en el desprendimiento, la rémora muerde restos de risa. Inventar, combinar al unísono. Como si el gesto del invento naciera
de relaciones de súbito percibidas. Día tras día Anne da cuenta de lazos perdidos. Ahora el espacio se dispersa. Sólo sonidos sin lugar. Ella, Anne, está out of touch. Las cosas, más allá del tacto, fuera de su alcance, no puede asirlas. En los sentidos advierte la raíz del lenguaje. Las sensaciones se vuelven extrañas, lejanas; alguna vez los dedos al pasar por el terciopelo tardaban en la suavidad. Ahora palpan una textura rugosa. El recuerdo desconcierta. Anne, al despertar, mira su brazo y no lo reconoce. Como si el brazo no fuese suyo, es sólo piel y hueso y no se adhiere al resto del cuerpo. Cierra los ojos. De inmediato tiene visiones que no son reminiscencias ni provienen de la vigilia. Alucina. Si por casualidad capta el comienzo de una palabra logra configurarla, íntegra. Pero si pierde la sílaba inicial, el vocablo se evapora. Cuando tocaba el violín, Anne, sin pensar, reconocía la posición de las manos y los movimientos adecuados que abrían paso al sonido siguiente, como si la mano se moviera por instinto. Ahora no siente ni se siente igual a sí misma. Todo se aleja. Ya no es una persona. Anne se detiene, hace una pausa, interrumpe su relato e inquiere: «¿Qué es la identidad?». Entonces sueña y se convierte en el sueño de Anne: «Estoy en una estación. Espero un tren. Llega gente que no conozco. Me acerco y pregunto: ‘¿Pueden decirme quién soy por favor?’. Alguien me dice: ‘¿Cómo se llama usted?’. ‘No sé mi nombre’ respondo. ‘¿Cómo puedo entonces prestarle ayuda?’». Gracias al oído tiene noticias del mundo. Cuando escucha música, por la ventana, los colores del parque le ofrecen matices delicados. A modo de dádiva. Pero va perdiendo la capacidad de oír. La pérdida en sí se pierde en su propia pérdida. Ya deja de ser el primer término de su desamparo. El oído en manos del ruido. Distorsiones desconocidas. Lejanía y cercanía se confunden. Sonidos sin sentido. Anne no puede orientarse. El bajo, la flauta y el violín vibran y perviven en una pura lámina sonora, sin espesor. Notas aisladas, a la deriva. Adiós melodía.4 «Pensamos que todo movimiento tiene dirección. Sólo es movimiento. Sección de una pieza musical. Las cosas nunca vuelven.
Tampoco nosotros». Anne ya no vincula sonido y movimiento. Ha perdido pie. It’s not a good way to live. Alude a expresiones coloquiales, mente desequilibrada, perder perspectiva. En ellas descubre el sentido de los sentidos. «Describo mi decaimiento, mi decadencia. Quien envejece no regresa. El rey Lear pierde y se pierde». Anne piensa sin que su pensamiento piense. Cierra los ojos y ve lo que antes nunca vio. La advertencia de las cosas se desvanece. Nada parece ni aparece. Lejos de las manos, el espacio abierto y silencioso. Aquí y ahora. Por años intentó revelar la integridad de quienes frecuentaban su consulta. Cuidar e inventar sentido y significado. Y ella, en su pieza de enferma, está como una niña extraviada entre juguetes inmóviles. Su lucidez atribuye a las figuras ese juego infinito de los días cuya flor afina las últimas cosas. En un crescendo, recuerda, los sonidos se apoderan de sí mismos, avanzan y luego regresan. Un equilibrio se recobra. Anne, desequilibrada, vislumbra aquel estado. Siempre estuvo y lo tuvo cerca y a la vista. Un dibujo de Klee, adosado a una pared representa a un equilibrista. A punto, siempre, de caer. Combinar, componer. Anne se aferra a la música. «¿Cómo se compone silencio?». Beethoven responde tajante, casi abrupto: I would need two orchestras. Entre dos orillas el sonido se despoja de sí mismo. Digresión en la quietud de la apariencia. Las palabras piensan por sí solas. Comprender aquello que no existe. Anne, de soslayo, adivina un paisaje sin borde ni medida. «Estas manos. Mi piel se convierte en guante. Mano sin brazo. Sin vínculo no hay forma. Ver el mundo como forma es, ya, un acto creativo. Siempre vuelvo al verso Die Welt est mir abhanden gekommen. ‘Abhanden’ es una palabra certera. Proviene de hand (mano). La línea del poema de Ruckert significa ‘Perdí el mundo’ o bien ‘El mundo está perdido para mí’. Al perder el mundo se pierde la propia identidad. No puedo asirlo, ya no está al alcance de la mano. Y entonces desaparece».
La muerte deroga el gesto de hilar en el vacío.
Anne se distancia de su padre, pero a través del espesor de los vocablos se percibe una intimidad inexorable. A tal efecto no es
del todo descarriado atender al comentario de la hija suscitado por un fragmento de An Essay on Man5: «Pero el pobre filósofo olvidó algo esencial: Ann Sullivan escribió, de modo incesante, palabras sobre la mano de Helen, deletreando las palabras y Hellen Keller hizo idéntica cosa, pero sin comprender de qué se trataba».6 Cassirer cita el relato aludido sin omitir detalle alguno: «Helen ha dado el segundo paso en su educación. Ha aprendido que cada cosa tiene nombre y que el alfabeto manual es la llave para todo lo que desea conocer. Esta mañana mientras se estaba lavando, deseó conocer el nombre del agua. Cuando desea conocer el nombre de algo señala en su dirección y acaricia mi mano. Yo deletreé ‘a-g-u-a’ y ya no pensé más en el asunto hasta después del desayuno. Más tarde fuimos a la fuente e hice que Helen tuviera la jarra bajo el grifo en tanto yo daba a la bomba. Mientras salía el agua fría deletreé ‘a-g-u-a’ sobre la mano abierta de Helen. La palabra que se juntaba a la sensación del agua fría que caía sobre su mano, pareció ponerla en marcha. Retiró la jarra y se quedó como extática. Su cara parecía resplandecer. Deletreó ‘agua’ varias veces. Se inclinó hacia el suelo y preguntó por su nombre y señaló hacia la fuente y, dando rápidamente la vuelta, preguntó por mi nombre. Deletreé ‘maestra’. Al volver a casa se hallaba muy excitada y aprendió el nombre de todos los objetos que tocaba, de suerte que en pocas horas ha añadido treinta nuevas palabras a su vocabulario. A la mañana siguiente anduvo como un hada radiante. Volaba de objeto en objeto preguntando por el nombre de cada cosa y besándome de pura alegría. Todas las cosas tienen que tener ahora un nombre».7 Anne reitera que para Helen todo acontece gracias a la sensación del agua sobre la mano, gracias al tacto, a cuyo través se despliega el mundo: «De repente se me ocurrió, Helen Keller conservó un sentido crucial, el sentido del tacto, el sentido de la vibración y así comunicó su vida entera por medio de sus manos».8 El filósofo sin atributo, esta vez inicia la meditación desde el trasfondo: «¿Cuál fue el verdadero descubrimiento de la criatura en ese momento? Helen Keller aprendió antes
a combinar una cierta cosa o suceso con un cierto signo del alfabeto manual. Se estableció una asociación fija entre estas cosas y ciertas impresiones táctiles. Pero una serie de asociaciones tales, aunque se repitan y amplíen, no implica la inteligencia de lo que es y significa el lenguaje humano. Para llegar a esta inteligencia la criatura tiene que hacer un descubrimiento nuevo, mucho más importante. Tiene que comprender que cada cosa tiene un nombre, que la función simbólica no se halla restringida a cosas particulares sino que constituye un principio de aplicabilidad universal que abarca todo el campo del pensamiento (…). En ella —Helen Keller— tal descubrimiento operó como una revolución intelectual. La niña empezó a ver el mundo bajo una nueva luz. Ha aprendido a emplear palabras, no meramente como signos o señales mecánicas, sino como un instrumento del todo nuevo de pensamiento. Se le ha abierto un nuevo horizonte, y de aquí en adelante la criatura podrá pasearse a discreción en esta área incomparablemente amplia y libre. El principio del simbolismo, con su universalidad, su validez y su aplicabilidad general, constituye la palabra mágica, el ‘ábrete sésamo’ que da acceso al mundo humano (…). Si el niño ha conseguido captar el sentido del lenguaje humano ya no importa tanto el material particular en el que este sentido se hace accesible. Lo que virtualmente importa no son los ladrillos y las piedras concretas, sino su función general como forma arquitectónica. En el reino del lenguaje, su función simbólica general es la que vivifica los signos materiales y los hace hablar; sin este principio vivificador, el mundo sería sordo y mudo».9
Quisiera, por un instante, reanudar la infinita digresión acerca del lenguaje. Y volver a la vertiente del vocablo. Un cabo suelto a veces basta. Sólo un nombre:
«Julieta: ¡Sólo tu nombre es mi enemigo! ¡Porqué tu eres tú mismo, seas o no Montesco! ¿Qué es Montesco? No es mano, ni pie, ni rostro, ni parte alguna que pertenezca a un hombre. ¡Oh, que sea otro tu nombre! ¿Qué hay en un nombre? ¡Lo que llamamos rosa exhalaría el mismo perfume con cualquier otro nombre!»10
La pregunta de Julieta What’s in a name señala un lugar vacío, sin mano, sin brazo, sin rostro. Y sin embargo, todo se juega en ese espacio de nadie, de nada. Todo vale en virtud de unas pocas sílabas. Sin nombre, el amor —la tragedia del amor— se desvanece. Helen Keller, en carne propia, descubrió la maravilla que instaura el Ars Inveniendi , ínsito en cada infinitésimo de vida.
Cassirer lo sabía. 11
Cassirer orienta la reflexión hacia un límite sin espesor. Su desvelo estriba en contemplar el vacío irrevocable entre pensar y aparecer. Más allá de toda ontología, ambos verbos resguardan su diferencia. ¿Cómo pensar lo visible? Cassirer inventa una fina pasarela cuya fragilidad se convierte en espejo. Allí el pensamiento reconoce su figura. Hallazgo de un rostro inesperado. Único. Si el vocablo respeto tiene algún sentido, florece, creo, alrededor de la fragilidad. Encarnada, aquí y ahora, en la percepción. Cassirer advierte la forma de un vínculo. Tal vez, a decir verdad, un vínculo a través de la forma. La percepción no es mosaico de sensaciones. ¿Cómo descubrir lo visible? Avanzando, paso a paso, por el puente suspendido hacia la figura invariable que tiembla y yace tras el conjunto disperso creado por los sentidos. Así, orfebre atento a la tiniebla, discierne una teoría matemática cuyo rasgo primordial ilumina aquello que permanece invariante en toda transformación: La Teoría de Grupos.12 En tal instancia la cautela adquiere pertinencia. En efecto, so pena de perder validez y vigencia, los conceptos matemáticos han de atenerse a su propio dominio. No cabe su despliegue al acaso en un entorno cualquiera. En esta instancia el tacto teórico cuida y deslinda un borde tras el cual la universalidad de los conceptos geométricos disgrega su propia gracia.
A toda percepción corresponde un invariante. Asimismo a todo grupo de transformaciones. La índole de ambos difiere. No es apropiado dirimir al respecto ni acusar diferencias. Baste indicar que la percepción no siempre se confina a lo dado. Configura una experiencia más amplia.
Cassirer arriesga una conjetura. En pos de conocimiento. Cierta analogía se atisba y prevalece en la variante de los elementos primordiales. Cierta equivalencia de las percepciones y de las operaciones algebraicas. Así como una melodía pervive, si cada una de sus notas varía de modo tal que una idéntica y recíproca proporción entre ellas se mantiene. Tal vez la psicología de la Gestalt ha intentado describir esta capacidad de transformación y, para ello, ha apelado a la forma como concepto primitivo, liberando a la psicología de toda contingencia. Un semblante, diríase, responde al mismo nombre, intacto, pese a la metamorfosis. La prudencia vuelve por sus fueros, pues —conviene reiterarlo— la lógica geométrica y los hechos propios de la percepción son de especie diversa. Se trata de dominios inconmensurables. La clave, en estas lides, consiste en eludir la ilusión de una medida común: geometría y percepción comparten la función de asentar conocimiento. No cabe percepción sin referencia de la idea a un objeto. Tal referencia intencional es gradual y despliega estratos cuyos alcances dependen del grado de generalidad del invariante que se logra en ellos percibir. La percepción asciende al nivel geométrico de la Teoría de Grupos, o bien yace en el plano de la intuición inmediata. Cassirer, príncipe del intervalo, dibuja un trazo entre tales bordes. Ocasión, ésta, a cuyo través la delicadeza de su relación con Kant se descubre sin duda ni aspaviento. Surgen —valga el verbo— los schemata. Los esquemas de la percepción no se identifican ni confunden con aquellos propios de la Doctrina del Juicio Trascendental. Los métodos encarnados en sendas especies de esquema no son idénticos. Atiéndase a Kant: «Pero los conceptos puros del entendimiento comparados con las intuiciones empíricas (o sensibles en general), son por completo heterogéneos, desemejantes (ganz ungleichartig), y no se encuentran nunca en intuición alguna (…). Es pues evidente que debe existir un tercer término que sea semejante por una parte a la categoría, y por otra al fenómeno—. Esta representación intermediaria será asimismo pura (sin nada empírico), y es menester, sin embargo, que
sea por una parte intelectual y por otra sensible. Este es el esquema trascendental (…). Lo que yo llamo esquema de un concepto es la representación de un procedimiento general de la imaginación que sirve para dar su imagen a ese concepto (…). Este esquematismo del Entendimiento, relativo a los fenómenos y a su simple forma, es un arte escondido en las profundidades del alma humana, bien difícil de arrancar a la naturaleza el procedimiento y el secreto».13
Cassirer se detiene y siguiendo el texto al pie de la letra inventa el lugar propicio de este Ars . ¿Ha podido la psicología descubrirlo en el laberinto más fino que sea dable concebir? La respuesta que propone permite vislumbrar el giro casi imperceptible de su estilo de pensamiento. En apariencia, el aserto de Kant sigue intacto. Cada sílaba en su sitio. A poco andar comparece un leve ajuste del rumbo, como si el punto de partida y el punto de llegada, fijos de antemano, hubiesen variado de manera infinitesimal sus coordenadas, conservando relación y reciprocidad. Kant precisa: «No podemos decir sino que la imagen es un producto de la facultad empírica de la imaginación productiva, y que el esquema de los conceptos sensibles (como las figuras en el Espacio) es un producto y en cierto modo un monograma de la imaginación pura a priori , mediante el que y por el cual son sólo posibles las imágenes, y que estas imágenes no se pueden enlazar al concepto más que por medio del esquema que designan».14 El monograma unifica, pero las imágenes no exhiben semejante unidad. Conservan la singularidad y siguen siendo discretas. La percepción sobrevuela tal disparidad y se transforma en monograma de la imaginación. A cada invariante de la percepción corresponde un monograma; se convierte, así, en un esquema que abre una senda y otorga a cada experiencia sensorial una referencia, es decir un espacio conceptual que posibilita la interpretación. Para Kant los esquemas intuitivos de la imaginación preceden a los conceptos discursivos del entendimiento. Por ello los esquemas cincelan el marco de posibilidad de los objetos. En este preciso instante se inicia el movimiento final de esta pieza
musical. Cassirer, con antelación, ha esculpido en el cuerpo mismo de la psicología una función que, casi como un regalo, confiere objetividad a la percepción y que se puede definir como la posibilidad de formar invariantes. Entonces la psicología deja de lado la correspondencia biunívoca entre los estímulos físicos y la percepción. Muy por el contrario, su tarea se concentra en la metamorfosis de la impresión sometida a las transformaciones de un grupo que lleva consigo un invariante. Tal impresión subyace al conocimiento de la realidad. La oposición tradicional entre psicología y epistemología desaparece. Esta apuesta teórica enlaza de modo indeleble Filosofía y Conocimiento. Cassirer lanza sus dados. Arriesga el espíritu Hoy por hoy poco y nada dice la palabra espíritu . Apenas alude a una época lejana, cuyo idioma semeja lengua muerta. Ningún lazo parece ya ligarla al ingenio. El adjetivo espiritual remite, sin cuidado, a una suerte de idealismo perdido en pergaminos y plegarias. En cada línea de la obra de Cassirer el vocablo Geist confiere sentido a la existencia. Cada invento vive al filo de sí mismo, vacila, se retrae, atraviesa la tiniebla. Y se convierte en forma. El espíritu es aquel lugar donde el horizonte pierde pie y en virtud de sí mismo recobra la linde de su propio dominio.
El 13 de abril de 1945, Ernst Cassirer, como de costumbre, después del desayuno, se instaló en su escritorio. Esa mañana redactó unas palabras preliminares para la conferencia que, a mediodía, había convenido dictar en la Universidad de Columbia. Se trataba de su trabajo titulado El concepto de grupo y la teoría de la percepción. Después de la lectura y de los comentarios —imagino— atinados y corteses de sus colegas, permaneció algunos instantes inmóvil en las gradas de la Universidad, a la espera de un taxi para regresar a su casa. Un estudiante tuvo a bien acompañarlo. Cassirer agradeció la gentileza, subió al taxi y se desplomó, muerto, sobre el asiento de atrás.15
1 Anne Cassirer Appelbaum, Observations on the desintegration of a self: an experiential case for holism, edited and introduced by Ruth Cohn Bolletino, Advances in Mind-Body Medicine, 2000, 16, pp. 57-77. (OBS). Anne estuvo casada durante años con el pianista Kurt Appelbaum (19041990). «Appelbaum was the rare combination of consummate artist and rst-rate human being» (Carold Hebald dixit).
2 En castellano el intervalo entre ambos estados comparece en la expresión «estar enfermo». Apunta al hecho de estar «en la enfermedad».
3 «It is not the loss that is important, but the distorsion that occurs with the loss. That is the main theme I want to come to» (OBS).
4 La síntesis en la cual enlaza la conciencia una serie de tonos en la unidad de una melodía es de aquellas gracias a las cuales una multiplicidad de fonemas se unen para nosotros en la unidad de una oración mani estamente distinta. Pero todos ellos tienen en común que en ambos casos las unidades sensibles no permanecen aisladas, sino que se insertan en un todo de la conciencia, recibiendo sólo de ésta su sentido cualitativo (Ernst Cassirer, Filosofía de las Formas Simbólicas, T. 1, p. 36; traducción de Armando Morones, F.C.E, México, 1998).
5 E. Cassirer, An Essay on Man —An Introduction to a Philosophy of Human Culture—, Yale Universi Press, 1944 (Antropología losó ca —Introducción a una Filosofía de la Cultura—, traducción de Eugenio Ímaz, F.C.E., México, 1992; primera edición en castellano 1945).
6 Anne Cassirer (OBS). Viene al caso recordar que luego de una enfermedad, contraída antes de cumplir dos años, Helen Keller (1880-1968) perdió la visión y la audición. La profesora Ann Sullivan pudo enseñarle a hablar, deletreando los caracteres alfabéticos sobre la palma de la mano (Ver corpus del texto).
7 E. Cassirer, op. cit., pp. 59 y siguientes.
8 Anne Cassirer (OBS).
9 E. Cassirer, ibid.
10 William Shakespeare, Obras Completas, traducción de Luis Astrana Marín, p. 276 (me he permitido una casi imperceptible modi cación).
11 «Al lado de una lógica analítica, la cual ofrece una visión de conjunto de lo ya encontrado y sus conexiones sistemáticas, pedía Leibniz una lógica inventionis, una lógica de la invención. En este sentido podría decirse que el formalismo constituye un elemento indispensable para la lógica de lo encontrado, pero no revela el principio del encontrar matemático» (E. Cassirer, Filosofía de las Formas Simbólicas, T. II, traducción de Armando Morones, F.C.E., México, 2003, pp. 450-451). El invento descubre a cada paso su sentido.
12 Ernst Cassirer, «The Concept of Group and the Theory of Perception», Philosophy and Phenomenological Research, Vol. V, 1, september 1944. Este artículo fue publicado en el Journal de Psychologie, 1938, pp. 368414. La versión en inglés se debe a Aron Gurwitsch. Me parece que el propio Cassirer compuso este trabajo en francés.
13 E. Kant, Crítica de la Razón Pura I, traducción de José del Perojo, revisada por A. Klein, Ed. Losada, 1976, p. 290.
14 E. Kant, op. cit., p. 287.
15 Toni Cassirer, Mein Leben mit Ernst Cassirer —Erinnerungen von Toni Cassirer—; Hildesheim, Gerstenberg Verlag, 1981, p. 332.
Acercarse a la intimidad de un pensamiento acaso sea atravesar el arte mismo de componer. La sintaxis se disgrega poco a poco y desvela el vínculo que la conforma. El oído discierne el canto ínsito entre las frases a modo de confidencia inesperada, hilando fino el límite de cada concepto sin aproximar en demasía la íntima tiniebla, verbigracia guardando proporciones y distancia. A tal juego dedico estas páginas. Aparece, entonces, la planicie vacía del invento. Sorprende que un autor se despoje del prestigio que la costumbre confiere a la primacía: «Quisiera sin embargo que una cosa apareciera con claridad: que yo soy un epígono en el sentido literal de la palabra, un ser que se genera sólo a partir de otros y que no reniega jamás de esta dependencia».1 Vivir de otros, arraigarse y desplegarse en suelo ajeno. Decantar y descartar el deseo del propio dominio. Más allá de semejante umbral ¿cómo adivinar la apuesta que conlleva este desafío? La comarca se despoja de aquello que esculpe a contraluz la semblanza de un perfil. ¿Cómo advertir un deslinde más allá de sí mismo? La vertiente afina el ingenio y enamora el alcance de la propia mirada. «El problema de la percepción de los límites de un autor che si ama ha sido enunciado por Coleridge —a propósito de la dificultad de leer a Platón— bajo la forma de un principio hermenéutico que, en la medida de lo posible, he intentado seguir: hasta que no tengas la inteligencia de la ignorancia de un escritor, asume tu propia ignorancia de su inteligencia».2 Conviene de-
tenerse en esta delicada manera de precisar matices. La diversidad del idioma precede a la prosodia:
Until you understand a writer’s ignorance presume yourself ignorant of his understanding Finchè non hai l’intelligenza dell’ignoranza di uno scrittore, presumiti ignorante della sua intelligenza.3
La versión arriesga el paso de understanding a intelligenza. En castellano tercia el verbo comprender, encarnado en comprensión. El nudo sigue intacto. Y no lejos resuena entender. Así el espacio sin bordes del lenguaje se abre en cada vocablo. Reanudemos la lectura: «Por ello en lugar de denunciar supuestas contradicciones, prefiero buscar aquello que ha permanecido no dicho (ciò che è rimasto non detto) detrás de ellas».4 El despliegue nace de un silencio adherido al reverso de las palabras. Allí florece la pura posibilidad. El pie se asienta en lo posible de una figura sin figura: acercarse a la voz, sin ánimo de captura. Hilvanar al viento la tela inconsútil de la propia vigilia: «Se trata, en mi caso, de percibir aquello que Feuerbach llamaba ‘la capacidad de despliegue’ contenida en la obra de los autores che amo. El elemento genuinamente filosófico contenido en una obra —sea ésta obra de arte, de ciencia, de pensamiento— es su capacidad de ser desplegada (sviluppata), algo que ha permanecido —o ha sido a sabiendas abandonado— no dicho y que es menester encontrar y recoger».5 Palpar la apariencia en pos de lo posible: «¿Por qué me fascina esta búsqueda del elemento susceptible de ser desplegado?» 6 Los relatos de infancia a veces giran alrededor de un tesoro escondido. Aquí, creo, sólo de soslayo esa delgada especie de recuerdo ilumina la senda. La pregunta sigue en vilo. Acto seguido un párrafo despeja la incógnita. En efecto, si se sigue de principio a fin este principio metodológico «se llega, fatalmente, a un punto en el cual ya no es dable distinguir entre lo que es nuestro y lo que pertenece al autor que estamos leyendo. Siempre me llena de alegría alcanzar esa zona impersonal de indiferencia, en la que
Edición y colección al cuidado de David Letelier. Este libro fue compuesto con las familias tipográficas PF Regal Text Pro, PT Sans y Raleway.
Impreso en papel Bond ahuesado de 90 gr/m2, en un formato de 16,5 x 23,5 cm. Páginas de cortesía en papel Sirio black de 80 gr/m2 Encuadernación en rústica con tapas en papel Acquerello de 300 gr/m2 Fue maquetado en la ciudad de Valparaíso y confiado a Eclipse Impresores, durante diciembre de 2024.