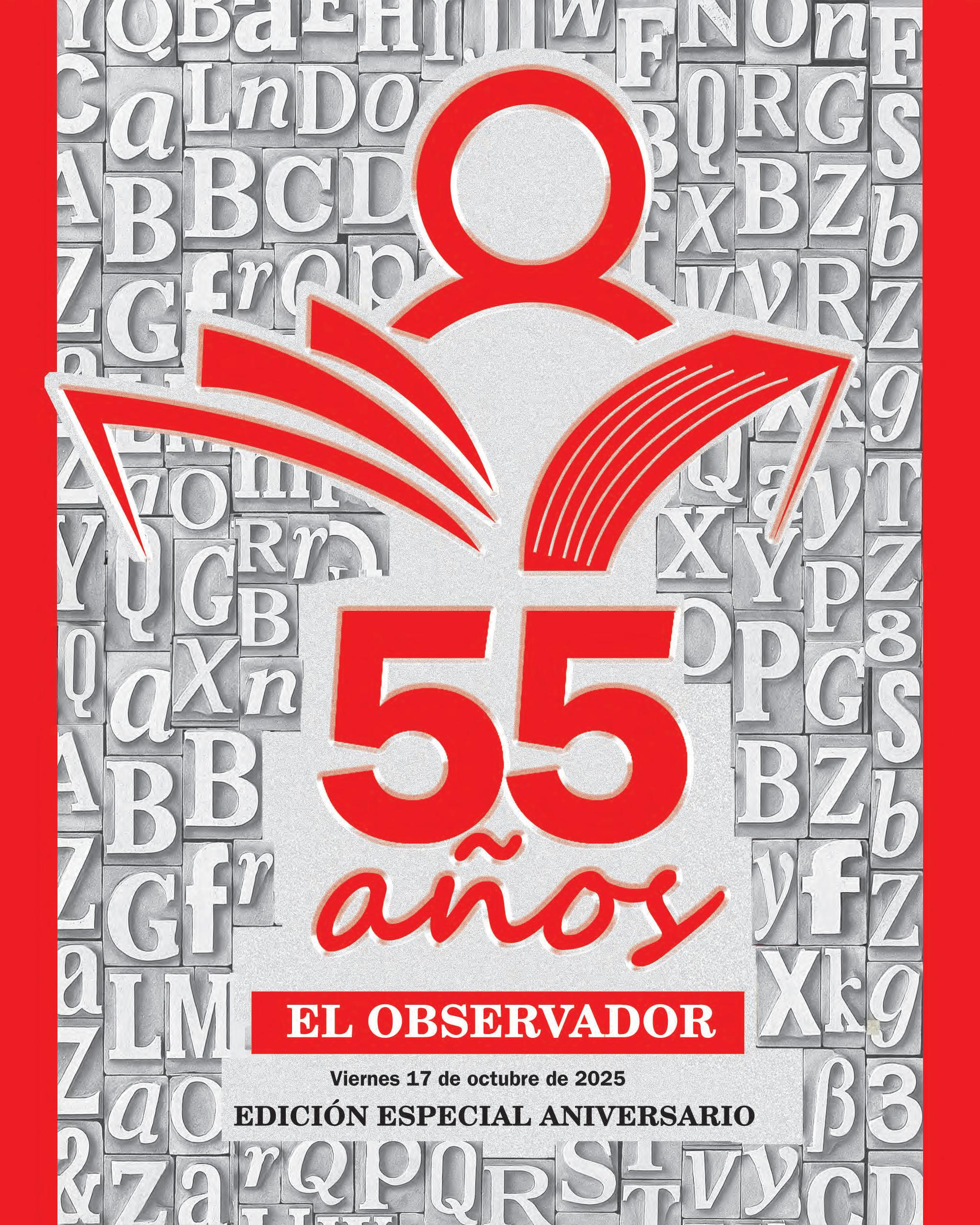
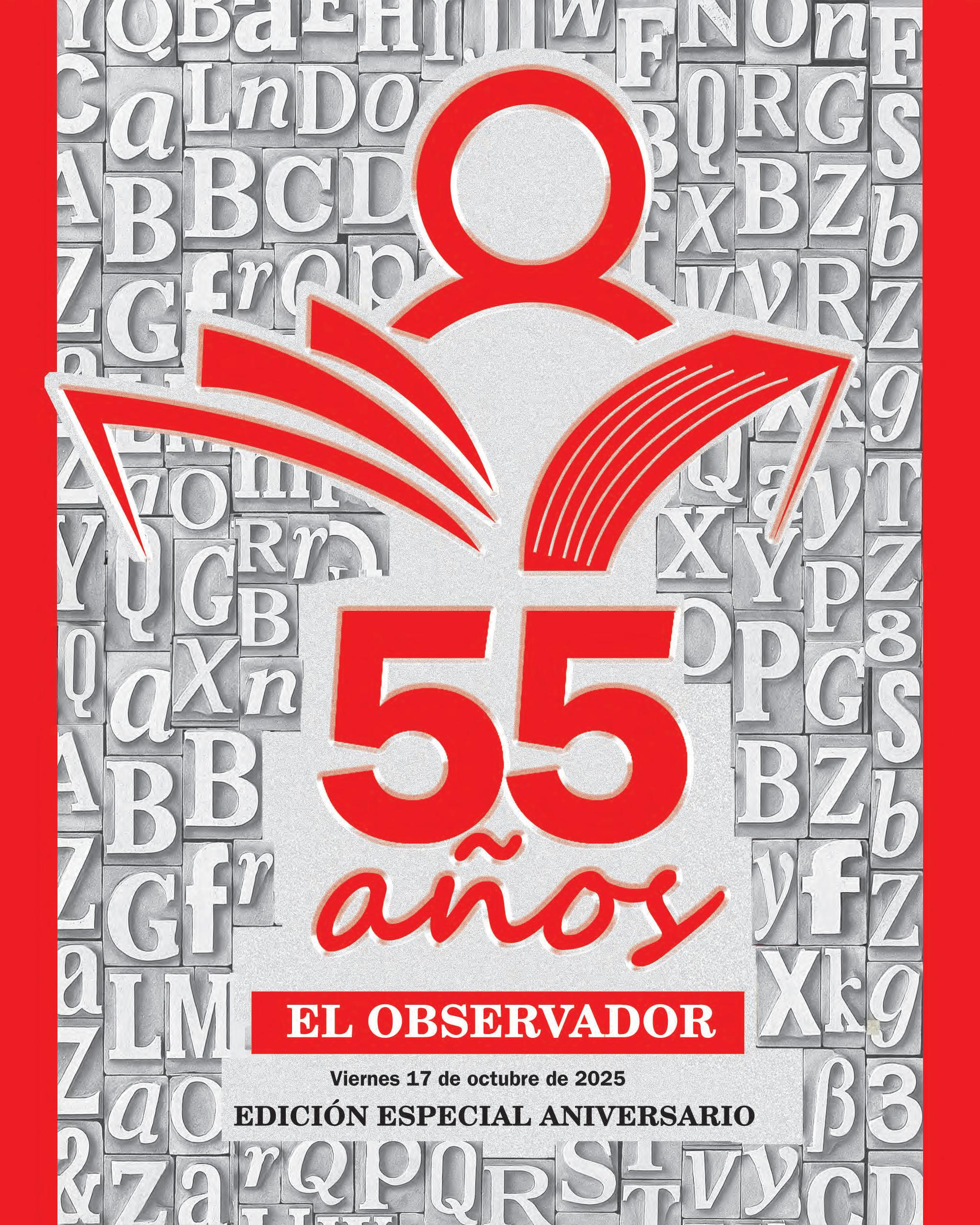
ÍNDICE

EMPRESA PERIODÍSTICA EL OBSERVADOR
“La Verdad más que un valor es una actitud ante la vida”
RobeR to S ilva b ijit
Fundador y Presidente del Directorio:
Roberto Silva Bijit
Director: Roberto Silva Binvignat
Jefe de Informaciones: Gabriel Abarca A.
Diagramación: Marcelo Barros S.
Mitzi Valenzuela S.
Arte:
Vinka Saavedra D. Pamela Pérez R.
PUBLICIDAD
Jefa de Ventas: Alejandra Cabezas Hill acabezas@observador.cl
Coordinadora Comercial: Verónica Tapia H. ventasquillota@observador.cl Fono: (34) 2342210 Casa Matriz Quillota
en
Editorial y Saludos
La historia de cómo “El Observador” se transformó en un medio confiable
Roberto Silva Bijit: el corazón porfiadamente independiente del periodismo local
Pancho Sazo sobre Música Ensamble: “Dedican su arte y su existencia a transformar el mundo”
Crónica de una cima: la lección que me dejó el ascenso a La Campana
Quillota en los recuerdos de Carlos Caszely: tortillas de rescoldo, pesca en el río y un escape a la vida capitalina
“Del genocidio al Estado Palestino”: el libro que busca reconstruir la memoria y proponer caminos hacia la paz
El importante Tratado de Altamar de la ONU del que Valparaíso podría ser sede
Cuando un conde francés anunció su visita: detalles inéditos de la tragedia del poblado minero de El Cobre
De Colombia a Los Andes: la historia de un matrimonio que conquistó el paladar del valle
La memoria de una ciudad en tiempos de desborde: la historia del ruco de Sara
Vera Scholz, la agrónoma enamorada de Ocoa y el Parque Nacional La Campana
La casa de un Presidente que hoy promueve el patrimonio, la historia y la cultura del Valle del Aconcagua
Psicólogo Javier Villar Chandía: “Hay personas que están sufriendo en silencio"
Potenciar vías alternativas a Av. 21 de Mayo y recuperar la Poza Cristalina: así se proyecta La Cruz para los próximos años
Alejandro Silva: el día que el mejor guitarrista de rock chileno tocó en Quillota
Carnes & Cecinas Venezia: 55 años de tradición a través de sus trabajadores
¿Cuáles son los dulces favoritos de los liguanos?
Calu’s Maqui: el arduo trabajo detrás de un sour con sabor a identidad limachina
Club Deportivo “Iván Mayo”: por más de ocho décadas reconociendo al crack de San Luis que triunfó en Argentina
Mazumi: la mujer que sueña con conquistar el mercado gourmet convirtiendo la lúcuma en harina
Aldo “Macha” Asenjo: un corazón que late en Villa Alemana
Graciela y Julio: embajadores de Brasil y enamorados de San Felipe
La historia detrás del mito de amor de la Puntilla Sanfuentes de Quintero
Pola Marré: la artesana que lleva el nombre de Limache al mundo
Club Deportivo Manuel Montt: 100 años de historia, identidad y vida comunitaria en el corazón de Petorca
Claudia Sáez: “Me encanta estar en contacto con la gente y llevar contenido”
Un viaje al pasado: cuando la Estación de Cabildo era el corazón del pueblo
Juan Astudillo: el calerano que une hierbas medicinales, fe en Dios y manos sanadoras
La historia de los jóvenes quillotanos que compartieron
La historia del joven deportista sanfelipeño que logró ser campeón latinoamericano y ha participado en dos mundiales
Veintidós jóvenes explican su pasión por la robótica
Guerreras de la cancha: relatos de mujeres que han dejado huella en el fútbol femenino de la zona
Circula
las comunas de: Quillota, La Cruz, San Pedro, La Calera, Hijuelas, Nogales, El Melon, La Ligua, Cabildo, Catapilco, Chincolco, Hierro
Viejo, Petorca, Zapallar, Maitencillo, Papudo, Cachagua, San Felipe, Catemu, Panquehue, Llay Lay, Los Andes, Limache, Olmué, Quilpué, Villa Alemana, Horcón, Loncura, Ventanas, Quintero, Puchuncaví, Torquemada, Laguna, Rungue, Valparaíso, Viña del Mar, Concón.
Algunos de los cariñosos saludos que recibimos por los 55 años
Con motivo de artículos sobre nuestro aniversario N ° 55 en el diario papel y en el diario electrónico y también después de un video en el sitio web observador.cl, hemos recibido muchísimas expresiones de cariño, que agradecemos de todo corazón. Hicimos una rápida selección de los saludos.
Felicidades a todo el equipo que le da vida a El Observador, que sigan con el profesionalismo que los caracteriza. Andrea Pino Valderrama
Felicitaciones por tantos años informando a todos y a todas las quillotanos y alrededores. Luis Rojas Navarro
Muchas felicidades y que cumplan muchos más. Sara Saavedra
Un orgullo para la provincia. Lo he seguido desde la primera edición. Felicitaciones a sus dueños y trabajadores por haber logrado mantener el diario en forma permanente. Santiago Vicentela
Felicidades, feliz aniversario, tuve la oportunidad, invitado por Roberto de conocer esa antigua impresora. Por algún cajón guardo mi nombre hecho en la matriz de plomo (de la linotipia) leíamos las páginas antes de imprimir el periódico para ver si encontrábamos un error. Obvio, la matriz estaba al revés, lindos recuerdos.
Martín Carlos Molina Arancibia
55 años difundiendo las noticias de nuestra comunidad y siendo un activo agente de desarrollo y difusión de todas las actividades de nuestra querida Quillota. Porque aún son unos chiquillos a sus 55 años de vida les deseamos un Feliz cumpleaños y un fuerte abrazo al Diario El Observador de Quillota.
Ricardo Ortiz (Cámara de Comercio de Quillota).
Feliz aniversario y que sean muchos más para que nos siga teniendo al tanto de todo lo que ocurre, no solo en la provincia de Quillota, sino en toda la región, tanto en lo deportivo, cultural, policial, agrícola, educacional y por supuesto: ¡los avisos económicos! Me faltó solo la política.
Roberto Rodríguez
Lo mejor para todos los que integran el diario El Observador, medio local, fiel testigo del desarrollo social y económico de nuestra zona, uniendo a través de la información al sector urbano y rural de cada comuna. Y cómo no recordar… aquella “papitas exclusivas” del recordado Informe Confidencial, que más de alguna vez dieron que hablar y nos tuvieron en la palestra… estimados y estimadas, don Roberto… desde Viña con el respeto de siempre, este comunicador sampedrino, desea felicidad y el mayor de los éxitos en tan importante labor informativa. Saludos. Alejandro Oviedo
Felicitaciones, recuerdo cuando recién comenzó rústicamente, le ayudaba a ordenar las letras de metal y después salíamos a vender en el centro el periódico. Rubén Martínez
Felicitaciones por tantos años acompañándonos e informándonos.
Don Roberto es un tremendo aporte a la historia y cultura de Quillota.
Margarita Rivera
María Baeza
Felicidades, trabajé 11 años alzando el diario. Leticia Díaz
Muchas felicidades en su día de aniversario para mi querido diario quillotano El Observador. Felicidades para el Director y sus trabajadores, que están constantemente informándonos de sus noticias locales y no locales. Muy feliz aniversario, con amor y gratitud de una quillotana que nació tres años después de sus inicios. Ana María Bustos Pizarro
Felicitaciones Roberto Silva Bijit por su visión, ex alumno del IRA, marista, donde fue también profesor de Historia. Juan Carlos Rivera
Mil felicidades y gracias por mantenernos informados. Mario Astudillo
Felicitaciones por darnos a conocer todo lo que pasa en nuestras comunas. Rosa Molina
Felicidades, El Observador es parte y testigo de la historia de nuestro amado Quillota. Con orgullo recuerdo algunas publicaciones de mi autoría. Gracias por toda su interesante información, que abarca toda la provincia y los pormenores de la hermosa Quinta Región. Gloria Codoceo Bravo
Les deseo muchas bendiciones y feliz cumpleaños. Gracias por tenernos informados, les envío un abrazo gigante, desde Nueva Imperial, región de la Araucanía. Jorge Hernán Fernández Carvajal
Muchas felicidades en su día a todos los que integran El Observador y a su Director. María Luisa Figueroa Villagra
Bendita vida, felicitaciones. Lilia Pensamiento
Yo vendí ese diario y con lo que gané me fui a gastar la plata a los juegos Donald del Caracol. Iván Marcelo Plaza Órdenes
Felicitaciones Roberto, recuerdo cuando nació El Observador en esa pequeña imprenta… lindos momentos. Has aportado mucho a nuestra querida Quillota y no tengo dudas lo seguirás haciendo.
Maritza Gómez de Segura
Yo soy parte de su fundación. Tenía 24 años. Felicidades. Luis Rodríguez
Felicidades…un abrazo a Roberto, ex vecino y amigo de años. Lindos recuerdos de don Polo. Julio Carvajal Campbell
Felicitaciones a El Observador, a Roberto Silva Bijit y a su personal. Rafaél Enos Aguirre
Muchas felicidades, que sean muchos años más, desde Utah, Estados Unidos, un abrazo.
Alice J. M.
Felicidades por el aniversario del diario de Quillota. Teresa Leiva Godoy
Muchas felicidades al querido diario El Observador, que cumplan muchísimos años más. Angélica Álvarez
Un abrazo Roberto. Recuerdo que nos hiciste clases en días siguientes en que salió el primer ejemplar y cuán emocionado, orgulloso y feliz estabas. Carlos Alberto Ramírez Arancibia
Muchas felicidades a mi querido diario El Observador. María Cristina Mercado Navarrete

Nos desearon felicitaciones, nos mandaron abrazos y emoticones, deditos para arriba y corazones: Elizabeth Carvajal Tapia, Georgina Moreno Sandoval, Carmen Benavides, Pili Maldonado Arancibia, Lorena Cabrera, Janesita Véliz, Alejandro Burgos (Femacal), Jaime Eduardo Casarotto Guerrero, Rosa Montenegro Rojas, Erika Albornoz, Margarita Campos, Claudia Espinoza Carrasco, Ángelo Yáñez, Claudia González Figueroa, Mariela Donoso, Javier Eugenio Ramírez, Celso Villarroel, Cecilia Vásquez Tralma, María Angélica Alarcón Cortes, Enriqueta Moya Yáñez, Nelson Tapia, Luis Rojas Navarro y Rosa Ibacache.
¡Muchas gracias y sigamos juntos!
Editorial
La importancia de los avisadores
Roberto Silva Binvignat Director
Que lindas y emotivas son las palabras del vocalista de “Congreso”, Francisco Sazo, para referirse al espectacular grupo musical inclusivo “Ensamble”, con quien cantó y compartió hace algunos meses.
O ¿sabía usted que el goleador de la selección chilena Carlos Humberto Caszely, también conocido como el “Rey del metro cuadrado”, pasó parte de su infancia en Quillota?
En Calle Larga se habilitó como museo y espacio artístico, una hermosa propiedad donde vivió el ex presidente Pedro Aguirre Cerda, que nos recuerda lo importante que es la educación como pilar fundamental de la sociedad. Además, interesantes anécdotas revelan los músicos de Fuerza Motriz, cuando hace bastantes años, tuvieron la suerte de compartir escenario en el Colegio Diego Echeverría, con “Los Prisioneros”.
Y qué relevante es la posibilidad de que en Valparaíso pueda estar una sede de Naciones Unidas dedicada a la preservación de los Océanos, como explica el senador Ricardo Lagos Weber.
Todo esto y más, aparece en esta edición especial disponible para asombrarlo con entretenidas entrevistas y reportajes preparados por el equipo de la Empresa Periodística El Observador, con motivo de estos 55 años de historias.
Esperamos que les guste, que las disfrute y que sea un aporte narrativo en tiempos difíciles, en los que se lee menos y se reflexiona poco.
Pero este volumen de contenidos puede llegar a sus manos sólo porque demostramos confianza, profesionalismo y cercanía, con miles de lectores -especialmente de la región- que nos prefieren y eligen para informarse y tener opinión de lo que ocurre en sus territorios.
Y eso lo saben nuestros avisadores, que hacen posible producir esta enorme cantidad de páginas, cuyos costos no son menores. Las empresas, negocios, municipios, universidades e instituciones se lucen con sus mensajes en este ejemplar, porque gracias a ellos podemos entregar tantas historias entretenidas, nuevos reportajes y variadas entrevistas.
E incluso más allá de esta gruesa edición, sin estos “colaboradores” se hace muy difícil desarrollar buenos contenidos, garantizar la libertad de expresión y ejercer un periodismo independiente.
Q ue nos elijan para trasmitir e interactuar con la comunidad, nos llena de orgullo. La publicidad es necesaria y también una muestra de confianza hacia esta empresa de comunicaciones que durante estos 55 años, ha llegado a muchos hogares con el mensaje útil, necesario y oportuno.
La historia de cómo “El Observador” se transformó en un medio confiable
El secreto consiste en que todas las noticias que se publican en el diario y todas las que se leen en la radio han sido chequeadas por nuestros periodistas
Al igual como pasa entre las personas, un diario se debe ganar la confianza de sus lectores. No podría existir una buena relación si alguno sospecha que el otro le miente o no le dice toda la verdad.
Para escribir la verdad en “El Observador” hemos trabajado mucho, hemos contratado profesionales de las escuelas de periodismo, redactores experimentados, hemos establecido normas y procedimientos, hemos planteado principios éticos sobre los cuales se debe regir la forma de trabajo. Somos servidores de la verdad. Somos buscadores de la verdad. No
siempre nos resulta porque la verdad siempre tiene facetas, ángulos desde donde mirarla, pero al fin y al cabo, con una buena investigación, se llega a esos hechos fundamentales que diferencian un hecho verdadero de uno improbable o definitivamente falso. Frente a ese extraño suicidio esperamos la versión policial. ¿Hubo intervención de terceros? ¿Hay pistas para demostrar que se quería quitar la vida? ¿Qué problemas tenía en el último tiempo? Y
así se va tejiendo el reportaje. Un choque, un atropello, todo tiene sus recovecos. ¿Quién tiene la culpa? ¿Venía curado? ¿De qué tipo son las heridas? Por supuesto que el documento oficial es el parte de Carabineros, pero no puede ser lo único. Falta la visión de la familia, que para “El Observador” siempre ha sido fundamental. A veces, se trata de un choque con una persona muerta y hay que ir a golpear la puerta de esa casa en duelo, donde todos tienen rabia y pena, para poder dar una última visión de quien era esa persona fallecida. Muchas veces, nos lo han dicho las mismas familias, nuestra crónica se transforma en el homenaje final a ese ser querido.
RADIO “OBSERVADOR” 105.5 del dial FM
Una radio informativa, música latina y anglo. Animación en vivo. Noticias locales a la hora, con un equipo de prensa detrás de cada suceso que contamos. Deporte local y nacional. Compañía todo el día
EL OBSERVADOR
Una marca confiable Solo noticias chequeadas
La Empresa Periodística El Observador, con 55 años de experiencia, ofrece cinco plataformas para entregarle información.
Un equipo de profesionales chequea todas las noticias que se publican, asegurándole que se trata de hechos ciertos, ocurridos en la forma en que se presentan.
Usted puede mantenerse informado todo el día y todos los días del año, con las radios “Observador” y “Quillota” que transmiten las 24 horas; con el sitio web www.observador. cl, que está siempre subiendo noticias; con un diario electrónico que aparece a las 18 horas de lunes a jueves, y el viernes, con la tradicional edición papel que circula desde 1970 en forma ininterrumpida.
DIARIO PAPEL
No es fácil ganarse la confianza de los lectores. Hay que reportear mucho, chequear los datos recogidos y escribir con claridad lo ocurrido.
Todo tiene revisión, siempre hay un jefe de informaciones o un editor que despacha lo escrito por el perio -
RADIO “QUILLOTA”
101.5 del dial FM

Una radio para el adulto joven, principalmente con música anglo, noticias, clásicos de la música de los 80 y 90, recuerdos del 50,60 y 70, deporte amateur y profesional. Todo el día con buena compañía y música para compartir
SITIO WEB www.observador.cl
Un grupo de periodistas, publicistas, audiovisuales y diseñadores, trabajan para mantenerlo al día y contarle lo que va pasando en nuestras provincias. Sin descanso, sin relajo, todos los días con Usted, llevando el acontecer de nuestras ciudades de manera confiable. Hoy en día tenemos cerca de un millón de visitas a nuestro sitio.
DIARIO ELECTRÓNICO
Cada tarde, a las 18 horas, aparece en nuestro sitio web el Diario Electrónico de El Observador con las noticias relevantes del día, deporte, opiniones, espectáculos, análisis de actualidad y valiosos reportajes sobre los avances de nuestras universidades. Más de 40 páginas para cerrar el día bien informado.
Desde hace 55 años que el diario “El Observador” no falta a su cita de los viernes con sus lectores. El diario papel es el emblema de la empresa, el que mantiene su tradición y su mejor expresión de ese periodismo escrito que nos cuenta las mejores historias locales. Recorremos 26 comunas de la Quinta Región interior. Ingresamos a las casas de miles de hogares y conversamos con la familia, hablamos de nuestros temas de ciudad y reflexionamos sobre lo que nos está pasando. Jugamos un papel en la formación de opinión con el papel que Usted lleva a su casa.
dista. Revisa todo, pregunta todo, hasta que se queda conforme. Es el primer lector, por lo tanto, debe hacerse las mismas preguntas que se haría un lector. Si nos equivocamos pedimos disculpas y volvemos a escribir la nota con los nuevos antecedentes. Aquí el orgullo no vale, igual que en las relaciones personales. Si uno quiere mantener al amigo debe pedir disculpas y rectificar. Nosotros estamos expuestos en cada crónica, en cada reportaje, y hasta en las entrevistas, a cometer algún error o dar una interpretación diferente.
A lo largo de los años “El Observador” ha tenido muchos momentos para ir desarrollando esta capacidad de buscar la verdad. Durante los primeros veinte años del diario, entre 1970 y 1990, nos tocó lidiar con dos gobiernos enemigos de la libertad de expresión, como fueron Allende y Pinochet. No estuvimos de acuerdo con ninguno de los dos y recibimos el peso de sus mandatos: detenciones, clausura y juicios en fiscalía militar. Eso nos fortaleció, porque se consagró la idea de que somos un medio insoportablemente independiente. Ni rojos ni plomos. Después, en estos últimos 35 años ya en democracia, hemos enfrentado muchos desafíos para poder sostener esa inquebrantable búsqueda de la verdad. Sin duda que el mundo político tiene también sus propias características. En lo principal, este diario es maravilloso si habla bien de ellos y es lo peor del mundo si le hace una pequeña crítica. Tienen la epidermis demasiado delgada. El aparato del gobierno es parecido.
Pero a nosotros nos importa sostener la confianza que hemos ganado ante nuestros lectores mediante el trabajo bien hecho. Que cuando muere un personaje de nuestras ciudades, podamos llevar una síntesis del aporte que hizo en su vida. Destacar a los deportistas jóvenes, ponerles una foto. Contar los problemas de los vecinos visitando el lugar. Escuchar respetuosamente a la gente. Anotar todo, grabar todo. Al final, esas cosas terminan siendo importantes para el lector, que valora la exactitud y lo bien escrito.
En 55 años hemos alcanzado una meta muy importante: nuestra marca “El Observador” genera confianza. Los lectores y auditores saber que si lo publica El Observador se trata de una noticia chequeada, revisada y comprobada. Una noticia verdadera.
Esa es la clave: no publicamos ni transmitimos ninguna noticia que no haya sido chequeada previamente. Y eso que puede parecer muy simple, en verdad, es complejo y demanda recursos económicos, requiere de jefaturas y personas con principios éticos muy bien asumidos. Cada vez que usted, como ahora, tenga el diario en sus manos, deberá tomar en cuenta que pasan muchas cosas detrás de cada noticia, que fue revisada y leída varias veces, que se le agregaron o se le quitaron elementos. No se publica ni se lee en la radio cualquier cosa, sino textos chequeados y revisados.
La respuesta de nuestra comunidad de lectores y auditores ha sido maravillosa y compromete no solamente nuestra gratitud, sino que nos lleva a renovar nuestro compromiso con seguir incansablemente buscando la verdad, para poder llevársela a Usted en cualquiera de nuestras cinco plataformas.



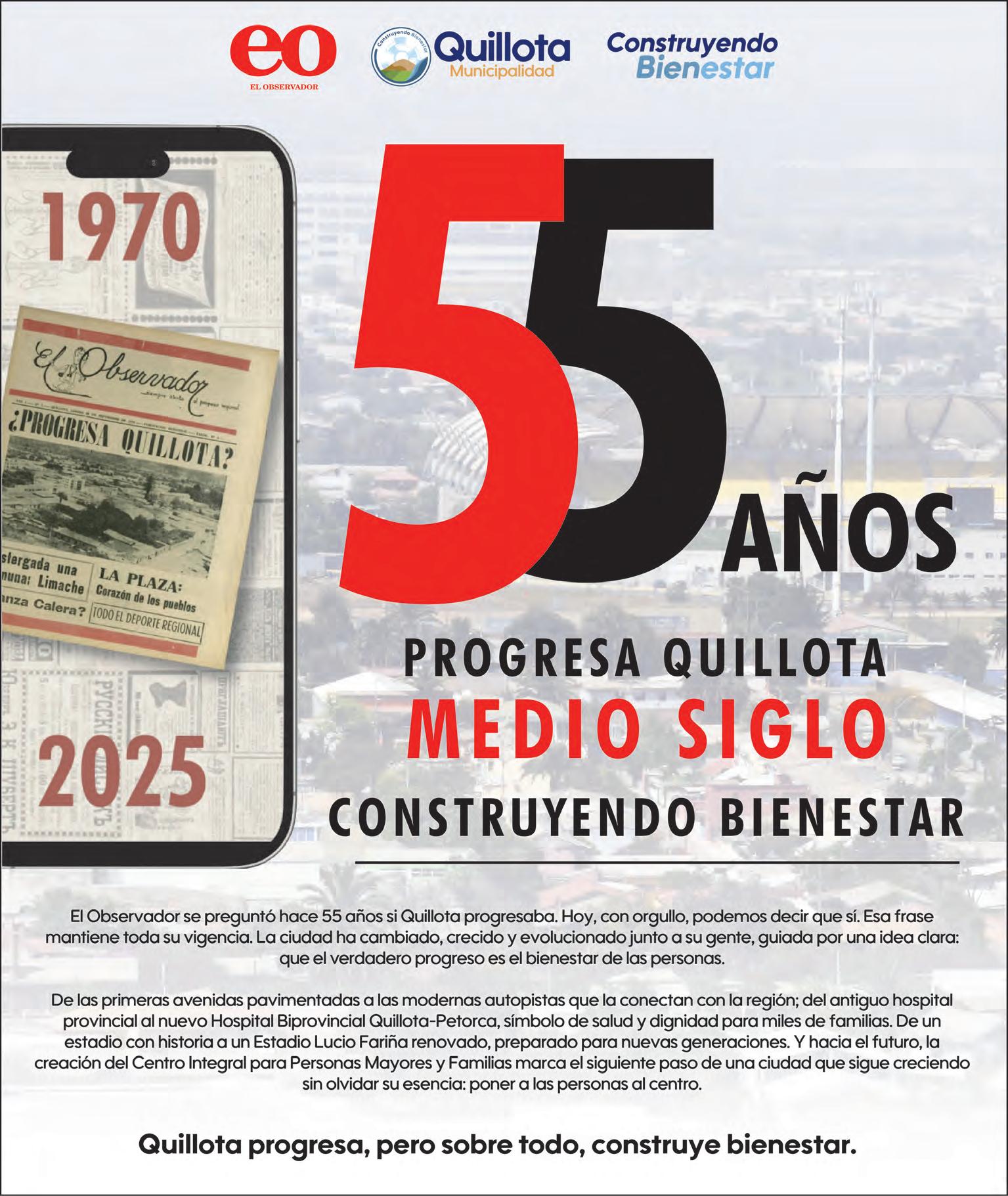



Roberto Silva Bijit: el corazón porfiadamente
Desde los confines del sur chileno, el fundador de El Observador revivió una travesía de 55 años marcada por la pasión, la independencia y el amor por su tierra. Por ello recibió el premio “Espíritu ANP 2025” como reconocimiento a una vida entera dedicada a servir, informar y construir comunidad por Francisco Puga, director del diario “El Día” de La Serena y su equipo
En el majestuoso escenario de las Torres del Paine, donde la tierra parece tocar el cielo, las palabras de un hombre resonaron con la fuerza de una historia forjada a pulso, tinta y convicción.
A l recibir el premio "Espíritu ANP", Roberto Silva Bijit, el fundador del Diario El Observador de Quillota, no solo agradeció un galardón, sino que descorrió el velo de 55 años de una vida entregada a una pasión: el periodismo con arraigo, ese que late al ritmo de la comunidad a la que sirve. Su discurso fue un viaje al origen, a la pregunta que muchos se harían: "¿Cómo a un muchacho de 21 años se le ocurre fundar un diario en el convulso Chile de 1970?". La respuesta, como desgranó ante sus pares, no estaba en un
capricho juvenil, sino en los cimientos de su vida.
SERVIR A LA CIUDAD
Todo comenzó en casa, con unos padres que le enseñaron una lección fundamental: "la casa no llegaba hasta la puerta de calle, que debíamos interesarnos en el destino del lugar en que vivíamos”.
Esa idea de pertenencia se fortaleció en el Instituto Rafael Ariztía, donde los hermanos maristas le inculcaron el deber de ser un "buen cristiano y un ciudadano", y en la brigada scout, donde el lema era simple y profundo: "Servir".
Su juventud fue un torbellino de compromiso cívico y curiosidad intelectual. Siendo apenas un estudiante universitario de 17 años, se dio cuenta
de que su amada Quillota cumpliría 250 años. No esperó a que otros contaran la historia, sino que él mismo la estudió y la difundió en un programa de radio dominical, su primer coqueteo con los medios.
Tal fue su impacto que, en el acto oficial, compartió el estrado con el Presidente de la República, Eduardo Frei Montalva y el alcalde Tulio Aillón. A los 18, ya publicaba su primer libro “Páginas para Quillota”.
Estos ingredientes -familia, formación, servicio y una pasión temprana por la comunicación- se mezclaron con "la fuerza de la juventud y la idea insistente que debía jugar un papel de liderazgo en el desarrollo de Quillota”, relató. El resultado era inevitable: un joven preparado para fundar un diario.
El director del diario “La Prensa de Curicó”, Víctor Massa, junto al director del diario “El Día” de la Serena y presidente de la Comisión de Diarios Regionales de la ANP, Francisco Puga, le hacen entrega del galardón al fundador del diario, Roberto Silva Bijit, quien lo recibió en compañía de su hijo, Roberto Silva Binvignat, director de “El Observador”.
"NUNCA FUE UNA AVENTURA, SIEMPRE FUE UNA EMPRESA"
Con esa claridad y el espíritu emprendedor de su herencia palestina, el "Bijit" que lo impulsa a "emprender y ganar ", se lanzó a la tarea.
No pidió dinero, sino que fue a Valparaíso, cotizó la impresión y, dos meses antes del primer número, recorrió el comercio de Quillota vendiendo espacios publicitarios. Los empresarios le pagaron por adelantado, confiando en el prestigio de su familia.
Finalmente, el 26 de sep -
tiembre de 1970, el sueño se hizo papel y los 3.000 ejemplares de la primera edición de El Observador se agotaron antes del mediodía. Había nacido un vínculo inquebrantable con sus lectores, un capital de confianza que, más de medio siglo después, sigue siendo el pilar de su empresa.





independiente del periodismo local
FORJADO EN LA ADVERSIDAD: SELLO DE LA INDEPENDENCIA
D irigir un diario en Chile durante las décadas de 1970 y 1990 fue una prueba de fuego, y para Roberto Silva Bijit, fue la forja de su identidad periodística. Su compromiso no era con ideologías, sino con su comunidad, lo que inevitablemente lo puso en curso de colisión con los poderes de turno. Durante el gobierno de la Unidad Popular, fue detenido dos veces, acusado de infringir la Ley de Seguridad Interior del Estado. " No tengo que explicar que fue imposible estar al medio. No estuvimos de acuerdo con Allende", confesó en su discurso. La presión llegó a tal punto que los trabajadores del diario que imprimía El Observador se negaron a seguir haciéndolo por razones políticas, obligándolo a adquirir su primera imprenta en el verano de 1972. Luego, bajo el régimen militar de Augusto Pinochet, la historia se repitió desde la vereda opuesta. En 1981, el diario fue clausurado y en los años siguientes, Silva debió enfrentar cinco querellas del
gobierno, declarando ante la Fiscalía Militar al interior del Regimiento Maipo. Su r eflexión e s l apidaria y elocuente: "Otra vez no tengo que explicar que fue imposible estar al medio. No estuvimos de acuerdo con Pinochet”. Esta doble prueba de resistencia le entregó a El Observador su mayor activo: "Un certificado de i ndependencia y objetividad", destaca. Ni de un lado ni del otro. Siempre del lado de sus lectores. Por eso, como él mismo dice con orgullo, “somos insoportablemente independientes".
UN DOCTORADO EN EL SUR Y LA FILOSOFÍA DE CONTAR HISTORIAS
Su trayectoria también incluye un capítulo de audacia y aprendizaje en el sur de Chile. En 1982, tras adquirir una gigantesca rotativa alemana, la crisis económica le impidió instalarla en Quillota, por lo que viajó a Valdivia para venderla, pero el trato fue otro: para que se la pagaran, debía primero ponerla en marcha y quedarse como director del nuevo diario “24 Horas".
La experiencia fue intensa. El proyecto creció a Osorno,
Puerto Montt y Temuco, h aciendo un periodismo "diferente y muy local". Sin embargo, a cinco meses de fundar el diario, El Mercurio se instaló en el sur. La competencia fue insostenible, y el proyecto debió cerrar a mediados de 1985.
Roberto Silva regresó, entonces, a Quillota sin su máquina, pero con un invaluable "doctorado en periodismo", habiendo dirigido cuatro diarios simultáneamente. Años más tarde, en un giro poético del destino, rescataría esa misma rotativa en un remate, la llevaría a Quillota y la bautizaría como "La Reconquistada".
Este cúmulo de experiencias decantó e n u na fi losofía clara: el periodismo local sobrevive si es capaz de “contar las mejores historias de lo que pasa en el lugar en que vivimos, trabajamos y amamos". Un periodismo que no solo describe, s ino q ue defiende a su comunidad, remece conciencias e i nfluye e n q uienes toman las decisiones.
EL LEGADO CONTINÚA
Hoy, la Empresa Periodística El Observador es un pujante conglomerado que incluye un diario en papel, un diario elec-
trónico, dos radios (“Observador” 105.5 y “Quillota”, 101.5) y un sitio web (www.observador. cl) con cerca de un millón de visitas mensuales.
Ha sido una escuela para cientos de profesionales y un faro de credibilidad. Con la misma emoción con la que recordó sus inicios, Roberto Silva Bijit rindió homenaje a sus padres, Leopoldo y Olga; a su gran equipo de colaboradores, destacando entre ellos a Gerardo Pérez con 53 años y Cecilia Castro, con 51 años en la empresa; y especialmente, a su hijo Roberto, quien lleva más de 25 años, 15 como director, asegurando la continuidad de la tarea. 'No hay nada como trabajar con un hijo que pueda continuar la obra”, afirmó conmovido.
Su discurso en aquel lejano rincón de la Patagonia chilena no fue solo la memoria de un hombre, sino un manifiesto en defensa de lo local, de lo pequeño, de aquello que por ser cercano, es universal.
Es la defensa de una idea que resume su vida y su obra: “Somos el único diario del mundo al que le importa lo que pasa en nuestras provincias".
Y en esa hermosa y obstinada particularidad, reside su grandeza.

La Asociación Nacional de la Prensa resolvió hacer entrega del “PREMIO ESPÍRITU ANP 2025” a Roberto Silva Bijit. En la imagen, mientras lee su discurso.


Sazo, junto al grupo Música Ensamble, marcando un hito en la trayectoria de estos últimos.

TemasdelamúsicalatinoamericanaydosdeCongreso-Elcielitodemi pieza y En horario estelar- fueron interpretados por Pancho Sazo y la vocalista de la banda inclusiva, Sol Morales.
Pancho Sazo sobre Música Ensamble: "Dedican su
arte
y su existencia a transformar el mundo”
Siendo uno de los grandes referentes de la escena nacional e integrante de Congreso, el oriundo de Quilpué compartió escenario con la banda inclusiva
Por Juan José Núñez Brantes
Cuando hablamos de Música Ensamble, nos referimos a uno de los proyectos artísticos más importantes de la última década. Se trata de un conjunto formado en Quillota por personas en situación de discapacidad, quienes ofrecen un espectáculo de gran calidad. El grupo es liderado por su directora y fundadora, Jéssica “Jeca” Lehener, quien hace unos ocho años transformó un taller impartido en una escuela inclusiva de la comuna en una banda independiente. Desde entonces, han desarrollado un repertorio basado en la música latinoamericana y chilena, con referentes como Inti Illimani, Víctor Jara y Los Jaivas, entre otros exponentes del género. Asimismo, han marcado diversos hitos con presentaciones en importantes eventos a nivel nacional como el homenaje a Violeta Parra en el museo que lleva su nombre en Santiago, donde compartieron escenario con artistas de la talla de la baterista Juanita Parra, el guitarrista Alan Reale (de Los Jaivas) y el tenor pehuenche Miguel Pellao.
Y recientemente, la banda inclusiva sumó un nuevo y significativo acontecimiento a su destacada trayectoria. Fue el pasado 28 de mayo, durante la Cuenta Pública
2025 del gobernador regional Rodrigo Mundaca Cabrera, cuando se presentaron en el Centro Cultural Leopoldo Silva Reynoard junto a uno de los más importantes músicos del país: el cantante y fundador de Congreso, Francisco “Pancho” Sazo Barison. El artista, oriundo de Quilpué, cuenta con una carrera de más de 55 años que comenzó en agrupaciones de rock psicodélico antes de consolidarse como parte fundamental del movimiento de la Nueva Música Latinoamericana.
Si bien los músicos quillotanos ya habían compartido escenario con otro integrante de Congreso -el destacado guitarrista nacional Jorge Campos-, esta ocasión fue especial. El concierto incluyó temas como “El derecho de vivir en paz”, de Víctor Jara, interpretada a dúo por Pancho y la vocalista de Música Ensamble, Sol Morales López. Por supuesto, también sonaron canciones de Congreso, en una jornada donde incluso el propio gobernador se subió al escenario, dando forma a una instancia que quedará en la memoria de los asistentes, de los integrantes de la banda inclusiva y, como se verá más adelante, también del propio Francisco Sazo.
“El Observador” conversó con el reconocido cantante nacional, quien compartió detalles sobre la coordinación del evento, los ensayos con los músicos, su regreso a Quillota y la grata sensación que le dejó esta experiencia que culminó con la frase: “Muchas gracias, colegas, se pasaron”.
- ¿Dónde cree usted que recae la importancia de compartir escenario con una banda tan diversa e inclusiva?
“Para mí fue un verdadero privilegio que me invitaran a compartir con Música Ensamble, grupo excelente y maravilloso, tanto desde la perspectiva musical como desde su intento de incluir a todo el mundo en sus trabajos y conciertos”.
- ¿Existió una preparación previa para tocar con el grupo? Porque el espectáculo presentado fue de altísima calidad.
“Como se trata de verdaderos profesionales, solo ensayamos un par de veces antes del concierto. Fueron los dos temas de Congreso que tocamos -¡por suerte me los sabía!- y que ellos habían preparado con anticipación y esmero”.
- ¿Cómo nació la coordinación para que usted pudiera estar presente junto a este grupo en Quillota?
“Fue una conjunción de personas que permitió esta invitación, enmarcada en la Cuenta Pública 2025 del gobernador Rodrigo Mundaca”.
- ¿Cuál fue su sentir al tocar junto a Música Ensamble?
Se le veía disfrutando sobre el escenario.
“Durante la actuación, mi corazón batía entusiasmado mientras escuchaba la labor de mis colegas artistas, que lo dieron todo para entregar un espectáculo redondo. Disfruté cada nota compartida y se me hizo demasiado corto el recital, además de contar con la voz eximia de mi colega Sol Morales, quien supo llevarme de la mano con ternura, maestría y bondad hacia el mar de aplausos que solo ellos merecían”.
- ¿Y cómo vivió su regreso a
Música Ensamble está integrado por:
la comuna?
“Quillota siempre ha sido una ciudad ejemplar e icónica en mi vida. En el Cerro Mayaca está enterrada mi abuelita Ester. También mi hermana vive allí hace años. En mi infancia y juventud, varios recuerdos me acercan a sus calles y su aroma. Todavía en sueños me subo a la victoria que me lleva desde la estación de trenes -donde tuvo lugar el concierto- hasta la casa de mis abuelos en la calle Bulnes. En Quillota también, hace bastantes años, Congreso inventó una disco-
-Johans Tripaiñan Valenzuela - Batería
-Javier Quiroz Berríos - Percusiones
-Camila Pastén Barros - Percusiones
-Martín Cruz Vera - Guitarra
-Sol Morales López - Voz y Guitarra.
-Cristian Villalón Gatica - Marimba
-Juan Olivares Torres - Metalófono Tenor
-Jorge Herrera Sepúlveda - Vientos
-Simón Hernández Miskulini - Piano
-Nicolás Kodán Benitez - Bajo y dirección musical
-Jeca Báez Lehner - Charango y dirección general
*En la fotografía aparece también Constanza Canales Luna (Pandero) que en este momento no se encuentra participando del ensamble ya que está ejecutando otros proyectos personales.
teca donde cantábamos y soñábamos con crecer”.
- Se vio mucho cariño por parte de los integrantes del grupo hacia su persona. Imagino que más de alguno le comentó que era un sueño cumplido compartir escenario con usted.
“El sueño cumplido fue para mí. Felicito la encomiable y fantástica labor que realizan los músicos e instructoras de este particular y único grupo de nuestra región y país, por su perseverancia en pos del arte dedicado a toda la gente de buena voluntad”.
- ¿Qué le quedó tras cantar junto a Música Ensamble? ¿Fue un orgullo poder apoyar una iniciativa así?
“Queda y resuena para siempre el haber compartido escenario con colegas capaces de emocionar y repartir amor a través de sus ojos e instrumentos. Además, dedican su arte y su existencia a transformar el mundo”.
- ¿Cree usted que es necesario seguir apoyando e incentivando grupos como Música Ensamble para hacer del arte un espacio más inclusivo?
“Música Ensamble es un grupo maduro, con un talante admirable, capaz de ocupar cualquier escenario que se le presente. Considero que no solo debe ser apoyado, sino también financiado. Su labor no puede limitarse a palabras de buena crianza o simples palmaditas en la espalda. Este grupo nos enseña el verdadero ahínco y la esencia del arte y de la existencia misma. Es, sin duda, una agrupación artística admirable”.
El pasado 28 de mayo, durante la Cuenta Pública 2025 del gobernador Rodrigo Mundaca, se presentó en el escenario del Centro Cultural de Quillota el vocalista de Congreso, Francisco “Pancho”
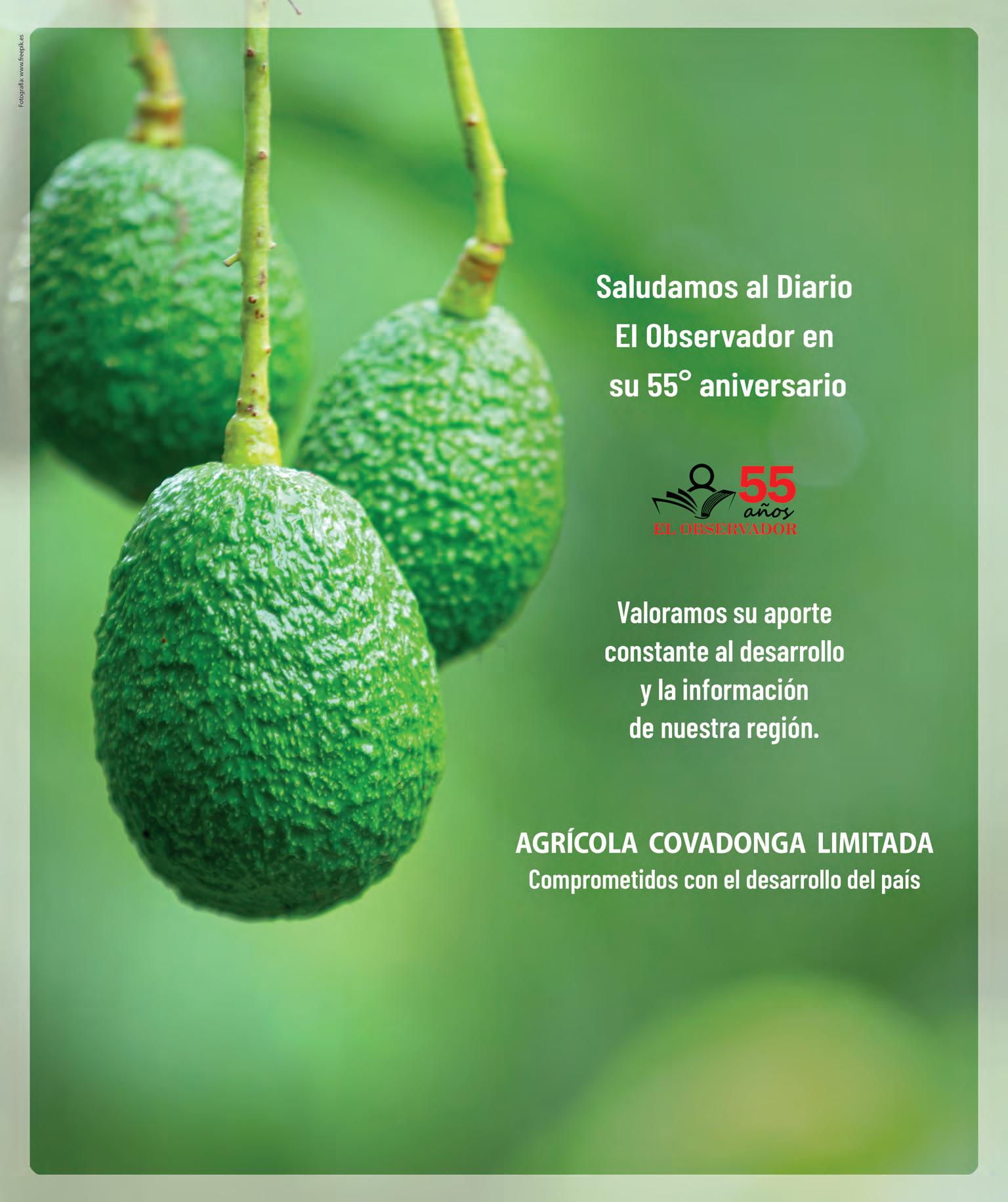



Crónica de una cima: la lección que me dejó el ascenso a La Campana
A través de un relato testimonial, cuento cómo viví el desafío de subir por primera vez el imponente cerro que engalana a las provincias de Marga Marga y Quillota
por Gabriel Abarca Armijo
Con mi primo Arnaldo habíamos planificado nuestra excursión a La Campana hace tiempo, siendo la fecha escogida el domingo 18 de mayo. Sería mi primera vez, mientras que él ascendería por quinta ocasión.
Sabía que la experiencia no sería sencilla, pero nunca imaginé lo que vendría. Y claro, no me preparé de forma previa, aunque suelo caminar mucho. Pensé que eso podía ser suficiente, pero evidentemente no fue así.
El día anterior, un pronóstico de lluvia puso en duda el ascenso a la cumbre. Sin embargo, a pura fe, salimos la mañana del domingo rumbo al parque e hicimos ingreso pasadas las 09:00 horas. Allí nos dieron una pequeña charla instructiva, recalcando que debíamos llegar antes de las 14:00 horas a la cima o no nos daría el tiempo para el regreso, considerando que el parque cierra sus puertas a las cinco de la tarde.
D e esta forma, comenzamos a caminar por una ruta que poco a poco empezaba a empinarse, aunque sin presentar mayores dificultades. Y también conversábamos de la vida y lo que nos esperaba.
E n ese instante, con el frío sobre nuestras cabezas, la naturaleza parecía todavía no despertar. En ese momento, intensos colores verdes y el sonido de algún riachuelo nos hacían compañía.
A medida que avanzábamos se oían algunas aves. No soy bueno reconociéndolas por sus cantos, así que no sé qué especies eran. Tampoco tuve suerte de encontrarme con algún zorro chilla o culpeo, que a veces son divisados en el cerro.
A lgunos tramos exigían un esfuerzo mayor: las rocas sobresalían de la superficie y las raíces se convertían en verdaderos obstáculos. Todo esto generaba un mayor desgaste físico, que en la primera media hora ya se evidenciaba.
A fortunadamente, había ciertos tramos más planos, los que permitían ganar metros de manera más sencilla. Hay que recordar que la cumbre se encuentra a 1.880 metros de altura sobre el nivel del mar, por tanto, la tarea no era fácil.
A poco andar llegamos a la primera parada (opcional, claro. Hay quienes siguen subiendo). Se trataba de un bello mirador que ofrecía hermosas
vistas del cerro, repleto de especies nativas como boldos, naranjillos, espinos y quillayes, entre otras que no fui capaz de reconocer.
Nos detuvimos unos minutos y comimos algo. Barras de proteína, un poco de chocolate y abundante agua. Luego, continuamos con la aventura, sabiendo que más adelante la exigencia sería mayor. La ruta continuaba en medio de árboles y pequeños riachuelos.
A eso de las 11 de la mañana, a dos horas de iniciar la aventura, llegamos al sector conocido como La Mina. Y si bien hay un yacimiento, no me
acerqué a él, por lo que junto a mi primo nos dispusimos a descansar en el hermoso mirador.
Comimos un plátano, bebimos más agua y, como es recomendado, dimos señales de vida a nuestras familias. No puedo mentir: en ese momento ya estaba cansado, pero la motivación de alcanzar la cumbre era mayor. Sabía que tenía a mi alcance ese logro y no desistiría hasta conseguirlo.
S entados entre la neblina que se arrastraba por los árboles, hicimos un descanso más largo. El aire era frío pero limpio, y entre los arbustos y troncos que nos rodeaban uno podía sentir la presencia viva del parque. Todo tenía un ritmo distinto al de la ciudad. Incluso el silencio parecía tener sonido. Es importante mencionar que, por el lado de Granizo, hay solo una ruta que conecta la puerta de entrada con La


Mina y, en consecuencia, la cumbre. Claro, hay un camino alternativo que rodea el cerro, pero suele ser utilizado por las camionetas de los guardaparques.
Ya con el descanso apropiado, comenzamos con la parte final del trayecto. Teníamos tres horas para llegar a la meta, así que subimos por un sendero en medio de árboles y hojas secas. Hasta ahí, todo tranquilo.
Sin embargo, a los pocos minutos, mi cuerpo comenzó a resentirse. Una molestia punzante apareció en la pierna izquierda. Al principio no le di importancia. Pensé que sería un calambre leve o una tensión muscular. Pero el dolor persistió. Y con cada metro ganado, aumentaba.
Arnaldo notó que mi ritmo bajaba. Me esperaba, me ofrecía agua, me animaba. Yo hacía lo posible por no detenerme demasiado, pero las pausas se volvieron frecuentes. Tenía que estirar la pierna, sentarme en alguna piedra, recuperar el aliento.
Hubo tramos donde incluso tuve que avanzar casi gateando, apoyándome en las manos, buscando entre raíces y rocas algún punto firme donde impulsarme. El cansancio físico comenzó a mezclarse con la frustración mental. Llegó un punto en el que ni siquiera podía disfrutar de la belleza del entorno.
Hasta ese momento no nos habíamos topado con gente. Pero poco a poco algunas personas nos sobrepasaron. Primero, fue un grupo de jóvenes; luego, un hombre con un parlante en la mano escuchando cumbia. Amar Azul. Saludos breves, todos seguían su camino.
Pensé varias veces en rendirme, en decirle a Arnaldo que lo intentara solo (aunque eso era irresponsable y no recomendable). Pero algo me detuvo: una frase que él me dijo en ese instante, sacada de un animé que ambos compartimos desde la adolescencia.
- “El partido se dará por terminado si desistes”- me dijo, citando al mítico profesor Anzai, de Slam Dunk. Un poco en broma, un poco en serio.
Esa línea se me quedó grabada. La repetía mentalmente como un mantra. No importaba si el paso era corto o si tenía que detenerme cada 50 metros. Me había propuesto seguir, al menos hasta que el reloj marcara las 14:00. Sabía que si a esa hora no llegábamos, debíamos dar la vuelta. No había margen. A cada descanso, lo que me devolvía algo de energía eran las vistas: el valle abierto a nuestros pies, la bruma

En el primer mirador, a pocos minutos de iniciar el ascenso, es posible ver lo imponente de los cerros. cruzando los cerros como un suspiro. Desde allá arriba, todo parecía más simple. Menos urgente. Más real. Según yo, lo que veía desde ahí era Limache. Tal vez sí, tal vez no, pero la enormidad del cerro y lo pequeño de la ciudad me llamaba la atención.
E n ciertos puntos, el sendero desaparecía. No había camino. De hecho, en un sector tuvimos que ir casi saltando entre enormes rocas de color gris que parecían haber llegado a ese lugar tras un derrumbe. A la izquierda veía una enorme pared de roca y a la derecha un precipicio.
Faltaban diez minutos para las dos de la tarde. El dolor era constante, pero no insoportable. Estábamos a punto de darnos por vencidos cuando, entre el silencio, escuchamos voces. Miramos hacia arriba. Había movimiento entre las rocas. Apuramos el paso y subimos los últimos metros con la poca energía que nos quedaba.
Y AHÍ ESTABA. LA CUMBRE.
La sensación fue indescriptible. Poco importaba el dolor, la ropa empapada de sudor o el cansancio que me recorría los músculos. Lo habíamos conseguido. Pasadas las dos de la tarde, pero lo habíamos logrado. Al final, nos tardamos cerca de cinco horas en llegar a nuestro objetivo.
E n la cima éramos unas
diez personas. Uno podría imaginar que este espacio sería pequeño, pero no. Se dividía en sectores, unos más altos que otros, pero todos formaban parte del mismo cuerpo. Probablemente, su dimensión sea la mitad de una cancha de fútbol.
El viento era fuerte y el cielo seguía cubierto, pero aun así la vista era impresionante. A lo lejos se divisaba una ciudad (insisto, según yo era Limache, pero tal vez era Olmué), mientras que otros cerros emergían a nuestros ojos. Nos tomamos una foto con Arnaldo, sonriendo. Era nuestra postal de victoria. E l descenso fue más rápido, aunque igual de silencioso. El dolor seguía ahí, pero ya no importaba. Solo pensaba en llegar a casa, ducharme, descansar… y tomarme una Coca Cola bien fría. Y al final, en medio de una leve llovizna, llegamos a la entrada poco antes de las seis. Ahora que lo pienso con distancia, La Campana no solo fue una caminata, fue una lección, porque no todo salió como esperaba: sentí dolor, me frustré, pensé en rendirme y a la vez tuve que procurar ser consciente de mi cuerpo, para no poner en riesgo mi integridad. Pero, por sobre todo, ese día entendí que la cima no siempre se trata del punto más alto del cerro. A veces, la verdadera cumbre está en no abandonar el camino.
La postal de la victoria. Tras unas cinco horas de caminata, finalmente logramos llegar a la cima.
El ascenso no es fácil, ya que en varios tramos hay que caminar entre rocas y troncos inestables.



Kimal - Lo Aguirre detalla canal formal para registrar consultas y entregar respuestas oportunas
• Contar con un mecanismo de comunicación directo permite a las personas presentar consultas, inquietudes o reclamos relacionados con el proyecto y recibir una respuesta concreta y verificable.
Chile avanza en una transformación energética que permitirá trasladar la energía renovable generada en el norte hacia los principales centros de consumo del país. En ese marco, el proyecto Conexión Kimal – Lo Aguirre considera la construcción de una línea de transmisión en corriente continua (HVDC) de ±600 kV y más de 1.300 kilómetros de longitud, que conectará las regiones de Antofagasta y Metropolitana, atravesando cinco regiones y 28 comunas, incluidas varias de la Región de Valparaíso. Su objetivo es fortalecer la red eléctrica nacional y facilitar una mayor integración de energías renovables al sistema.
El proyecto ha integrado desde su inicio procesos de evaluación ambiental, participación ciudadana anticipada y diálogo permanente con las comunidades. A través de diversos encuentros en terreno con organizaciones sociales y grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, reuniones informativas con municipios y mecanismos formales, ha promovido una comunicación transparente, trazable y verificable con vecinos y autoridades. Este trabajo sostenido, que ha alcanzado a casi 8 mil personas, busca construir una infraestructura energética desde la presencia, la escucha activa y el vínculo territorial.
SISTEMA DE QUEJAS Y REQUERIMIENTOS
Es una herramienta formal que permite a cualquier persona presentar consultas o reclamos asegurando que todas las inquietudes sean registradas, analizadas y respondidas en el tiempo establecido, definiendo un cierre documentado de cada caso.
• Garantiza el acceso a la información para asegurar que todas las personas, comunidades y grupos interesados puedan conocer de forma clara, oportuna y comprensible los aspectos relevantes del proyecto.
• Reduce la asimetría de información, fortaleciendo la transparencia y respeto hacia las comunidades.
• Constituye una herramienta esencial en materia de derechos humanos, al facilitar la identificación, prevención y gestión temprana de posibles impactos sobre las personas además de transformar los reclamos en oportunidades de mejora.
• Cumple con los estándares internacionales de participación y debida diligencia —como los Principios de Desempeño de la IFC, los Estándares de Sostenibilidad del Banco Mundial y el Acuerdo de Escazú—, siendo además un compromiso del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
¿CÓMO FUNCIONA?

¿CÓMO ACCEDER?
Sitio web: www.conexionenergia.com/sistema-de-quejas-y-requerimientos/ Relacionador (a) comunitario (a) de su región: encuentre su teléfono o WhatsApp en www.conexionenergia.com/comunidades/ en Contacto Territorial Correo electrónico: contacto@conexiónenergia.com



Quillota en los recuerdos de Carlos Caszely: tortillas de rescoldo, pesca en el río y un escape a la vida capitalina
El goleador histórico de Colo-Colo vivió varios pasajes de su infancia y adolescencia en la céntrica casa que sus tíos tenían en la comuna. Hoy cuenta lo que significaron esas visitas en su vida
Lunes 1 de septiembre por la mañana. Un clima frío se siente en Santiago, aunque unos tímidos rayos de sol se dejan ver hacia la cordillera. Desde el terminal de buses, hasta la comuna de La Reina, iniciamos un viaje que atraviesa varias estaciones de Metro para llegar al Café Tavelli, donde Carlos Humberto Caszely Garrido nos espera sentado, leyendo el diario, tomando un café caliente y fumando un cigarrillo.
E n ese momento se encuentra rodeado por personas que, inmersas en sus mundos, disfrutan de sus pedidos en la cafetería, como si no se dieran cuenta que a escasos metros está uno de los ídolos más grandes en la historia de Colo-Colo y la selección chilena. Incluso pasa desapercibido, pero no por no querer abrirse al público, sino por su humildad y tranquilidad.
Tras un saludo, un fraterno apretón de mano y un cruce de palabras que recuerdan el
motivo del encuentro, comienza una larga conversación, donde deja el diario a un lado y rememora algo que pocos conocían: “El Chino”, como le apodan, vivió parte de su infancia y adolescencia en una céntrica casa de Quillota. Comiendo tortillas de rescoldo y tomando mate.
“Desde muy niño, desde los 10 u 11 años, mi tío Carlos Caszely Carrillo vivía ahí, en San Martín N° 11. Tenía una casa a la que iba mucho a compartir, incluso en verano, y durante el año también. Paseábamos por la plaza, íbamos a un cerrito que había al lado, y lo pasaba muy bien”, comienza recordando el otrora goleador colocolino.
Si hoy recorremos las calles quillotanas y buscamos la dirección mencionada por el ex futbolista, encontraremos que la casa como tal ya no existe. Y si bien hay una numeración 11-A, ésta no es la misma donde él pasaba su infancia, ya que gran parte del terreno ahora es
el estacionamiento subterráneo de un supermercado. Y el cerro que menciona Caszely en su relato es nada más y nada menos que el Cerro Mayaca, que colinda con la ubicación del antiguo hogar de su tío y que, seguramente, fue protagonista de los paseos familiares que realizaba. Todos observando un Quillota de los años 60.

Este año, en el contexto del centenario de Colo-Colo, el goleador recorrió la región encontrándose con los hinchas, quienes aún lo recuerdan con cariño y admiración.

RECUERDOS DE INFANCIA
M ientras su naciente pasión por el fútbol se desarrollaba, Carlos Caszely viajaba frecuentemente con su familia a un lugar que, según recuerda, era entonces bastante rural.
Y era también una forma de escapar de la vida capitalina. “A mí me gustaba mucho ir a Quillota, porque mi tía Clara, la esposa de mi tío Carlos, hacía unas tortillas de rescoldo realmente maravillosas. Me acuerdo que las comíamos solo con mantequilla y una taza de té. Ese es el gran recuerdo, ese olor es lo que tengo presente de esa infancia que viví allí”, agrega el goleador histórico de Colo-Colo.
Con una amplia sonrisa, Caszely narra las anécdotas que marcaron su niñez. En parte también porque, literal y simbólicamente, sentía que muchas de las enseñanzas que lo formaron como persona nacieron justamente en Quillota, junto a sus tíos.
“A mi tío Carlos le gustaba mucho pescar. Debía tener muchas cañas y anzuelos. Íbamos a un río, pero no me acuerdo qué pescábamos, son muchos años. Pero sí recuerdo que después del almuerzo, en la tarde, tipo seis, el tío decía que era buen momento para pescar”, cuenta Caszely.
Y c laro, el río del que habla no es otro que el Aconcagua. Hace 65 años, su caudal y la abundancia de flora y fauna silvestre lo convertían en un lugar ideal para la pesca. Por eso no sorprende que actividades como esa marcaran la vida cotidiana de un Quillota de época: de tranquilidad, tortillas de rescoldo y tardes junto al río.
QUILLOTA EN LOS 60
Lo que más evocan los recuerdos de Carlos Caszely es la vida apacible que se respiraba en Quillota cada vez que la visitaba. Pero más que sumarse a la frase “todo tiempo pasado fue mejor”, detalla que desde el momento en que abordaba el bus en Santiago hasta que pisaba la plaza de la ciudad, todo le parecía distinto a lo que hoy conocemos.
“En esa época me acuerdo que salíamos en un bus desde la Estación Central. De ahí partía y nos dejaba en la Plaza de Armas de Quillota. Pero comprenderás que en los años 60 salir era una fiesta. Era maravilloso, todo era distinto: había más amor, más tranquilidad, más familia. Sin celulares y sin televisor. Pero lo mejor eran las conversaciones después del almuerzo, del desa-

yuno o de una comida dulce (…) una o dos horas charlando, y otras veces jugando”, relató el ex seleccionado chileno.
Un testimonio que transporta a una realidad que ya no existe, pero que, como bien comenta Caszely, era el modo de vivir hace seis décadas en una Quillota en crecimiento. Una comuna que, según "el Rey del metro cuadrado", siempre tuvo su importancia. Para él, después de Santiago y Viña del Mar, venía Quillota. No es casualidad que su tío, telegrafista de profesión y con recorrido por ciudades como Valdivia, Talca y Melipilla, eligiera radicarse en Quillota al llegar su jubilación.
EL VALOR DE LO APRENDIDO
Con el tiempo, los viajes a Quillota dejaron de ser simples escapadas desde Santiago y se convirtieron en experiencias profundas y valoradas por el deportista. Fueron visitas que mantuvo hasta bien entrada la adolescencia. Incluso, ya como jugador de Colo-Colo, solía frecuentar la casa de su tío para un paseo, un almuerzo o una conversación, donde siempre aprendía algo.
“Yo siempre valoré las conversaciones. Las largas charlas con la familia, las sobremesas, después en el patio, bajo el árbol (…) Los viejos tomando mate y comiendo esas tortillas de rescoldo grandes. ¡Qué maravilla! A veces las hacían en
la cocina y otras veces en un brasero en el patio. Prendían el carbón, hacían las brasas a un lado, ponían la tortilla y la tapaban. Conversación, conversación y más conversación. Después de una hora la sacaban, la raspaban porque quedaba negra, y le echaban mantequilla”, relata emocionado el ex futbolista.
SU CONEXIÓN CON QUILLOTA HOY
Han pasado cerca de 65 años desde que Carlos Caszely recorría las calles de Quillota, subía el Cerro Mayaca o caminaba hasta la ribera del río Aconcagua junto a su tío. Anécdotas que, pese al paso del tiempo, permanecen intactas en la memoria del eterno goleador colocolino. Y hoy, después de una vida dedicada al deporte e incluso a la lucha social, el finalista de la Copa Libertadores de 1973 aún vuelve, de vez en cuando, a los mismos rincones que marcaron su niñez. Ahora, como referente, lo ven con otros ojos, pero con el mismo cariño de siempre.
“A veces voy, no como antes, pero de vez en cuando me doy una vueltecita. Aunque ya no está la casa de mi tío, paso por el cerro, me devuelvo, doy una vuelta, me tomo un café por ahí, en algún lugar, y después regreso”, concluye Carlos Caszely, recordando con ternura lo que fue parte fundamental de su infancia en Quillota.
por Juan José Núñez Brantes
A sus 75 años, Carlos Caszely recuerda lo que fue su infancia en Quillota. La casa de sus tíos, en San Martín N° 11, albergó valiosos recuerdos que el ex futbolista guarda con cariño.
Si bien la numeración 11 de San Martín permanece (aunque con una letra A), ya no es la misma casa donde "El Chino" Caszely visitaba a sus tíos. Hoy, gran parte del terreno es ocupado por estacionamientos de un supermercado.



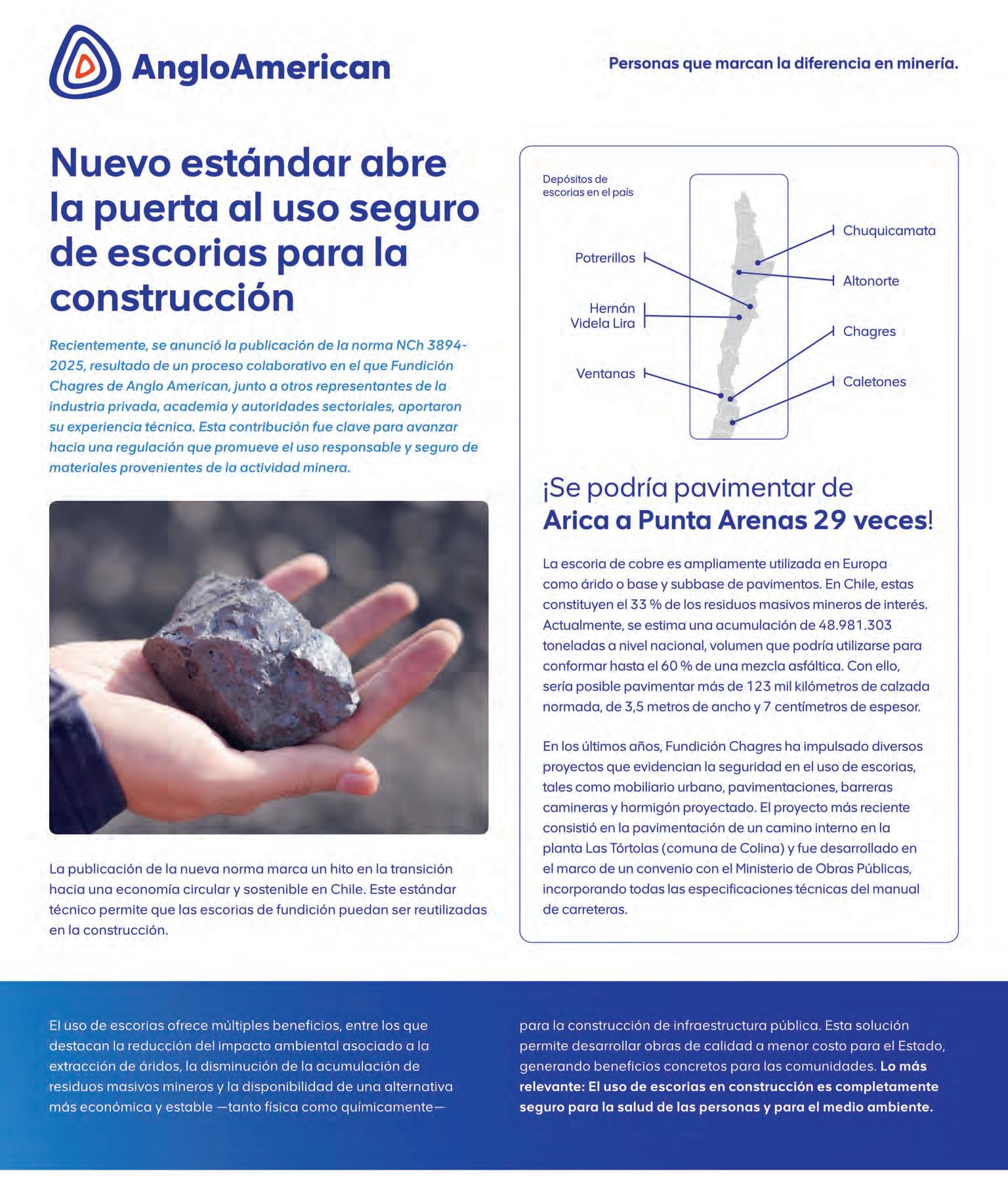
“Del
genocidio al Estado Palestino”: el libro que busca reconstruir la memoria y proponer caminos hacia la paz
Corresponde a un extenso trabajo realizado por el senador Francisco Chahuán, donde evidencia el conflicto y también ofrece vías para su solución
Por Gabriel Abarca Armijo
Una investigación de más de tres décadas, que abarca desde los orígenes milenarios del pueblo palestino hasta los últimos acontecimientos del conflicto con Israel, es lo que el senador Francisco Chahuán ha plasmado en su nuevo libro “Del genocidio al Estado Palestino”, una obra monumental de 1.250 páginas que fue presentada oficialmente el jueves 13 de marzo en el Club Unión Árabe de Viña del Mar.
Este libro, el número 26 en la trayectoria editorial del senador, se ha convertido en uno de los más significativos de su carrera. No solo por el volumen de trabajo detrás de su elaboración -que se remonta a su tesis de grado como abogado-, sino también por el compromiso personal y político que lo impulsa: visibilizar el sufrimiento del pueblo palestino, analizar las causas del conflicto y ofrecer una propuesta de paz viable, basada en el derecho internacional y la coexistencia entre dos Estados.
“Este es un proyecto de vida”, señala Chahuán. “Comenzó con mi tesis de licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, y ha sido alimentado
por años de investigación, trabajo legislativo y activismo en defensa de los derechos humanos del pueblo palestino. Lo que busco es entregar una herramienta de análisis que sirva para la reflexión, pero también para la acción diplomática y legal”, agrega.
UNA CAUSA ARRAIGADA EN LA HISTORIA Y LA IDENTIDAD Chahuán, quien en su juventud fue director de la Federación Palestina de Chile y del Club Palestino de Santiago, tiene una conexión profunda con la causa palestina. Su libro, sin embargo, trasciende lo identitario y propone un análisis riguroso -tanto histórico como jurídico- del prolongado conflicto. El texto recorre hitos desde el 5000 a.C., pasando por la Nakba de 1948, los procesos de paz de Oslo, las intervenciones militares, la consolidación de los asentamientos israelíes en territorios ocupados y llega
hasta los hechos del 7 de octubre de 2023, que marcaron una nueva escalada de violencia en Gaza.
“El libro no evita temas complejos ni se limita a una visión unívoca del conflicto. Se abordan los crímenes cometidos por Hamás, pero también se expone con fuerza el castigo colectivo que ha sufrido la población civil palestina en Gaza, lo que constituye,
en términos jurídicos, un genocidio”, afirma. Al momento del lanzamiento del libro, y según datos recogidos por el senador y un grupo de 620 abogados chilenos que firmaron una acción legal ante la Corte Penal Internacional (CPI), el saldo tras la ofensiva israelí superaría los 46.000 muertos -incluyendo


17.000 niños-, cifras que organizaciones independientes estiman incluso mayores. De hecho, según datos del Ministerio de Salud de Gaza, la cantidad de fallecidos en la Franja de Gaza a causa de la guerra, desde el 7 de octubre de 2023 al 13 de octubre de 2025, sería de 67.869. Ahora, esta acción judicial impulsada por el propio Chahuán culminó en la emisión de órdenes de arresto internacional contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.
UNA PROPUESTA
CONCRETA DE PAZ
Además del análisis histórico y legal, el libro propone un modelo de solución: la creación de un Estado Palestino independiente, con fronteras seguras y reconocidas, que conviva en paz con Israel. “No es un texto solo para denunciar. Es también una hoja de ruta hacia la paz. Incluye una propuesta de reconstrucción y reconciliación, basada en los más de veinte procesos de paz que han existido entre ambos pueblos”, explica el senador.
Chahuán recalca que esta propuesta contempla el respeto irrestricto al derecho al retorno de los refugiados palestinos, la autodeterminación del pueblo palestino y la aplicación efectiva del derecho internacional, especialmente del capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, que permitiría medidas coercitivas frente a su incumplimiento.
“Lamentablemente, Palestina ha sido la excepción. No se ha aplicado la legalidad internacional con la firmeza que sí se ha hecho en otros casos. Eso erosiona la credibilidad del sistema multilateral”, sostiene.
IDENTIDAD, SÍMBOLOS Y RESISTENCIA CULTURAL
Chahuán se refirió también al papel de los símbolos culturales en la resistencia palestina, como la camiseta del club de fútbol Palestino que incorpora los colores de la bandera palestina a través de la imagen de una sandía, fruta que durante años fue usada como emblema alternativo cuando los colores oficiales fueron prohibidos.
“Hay un intento histórico por despalestinizar Palestina. Desde las matanzas en aldeas como Deir Yassin, pasando por la prohibición de su bandera, hasta la negación del derecho al retorno. Frente a eso, el pueblo palestino ha respon-

“Este (libro) es un proyecto de vida”, afirma el senador Francisco Chahuán, destacando los años de investigación que dieron vida a este material.
dido con identidad, cultura y simbolismo. Y hoy, esa camiseta, que parece una anécdota simpática, es también un acto de resistencia”, explicó.
LA REGIÓN DE VALPARAÍSO Y SU VÍNCULO CON PALESTINA
Chile es el hogar de la comunidad palestina más grande fuera del mundo árabe, con cerca de 600 mil descendientes. Muchas familias de origen palestino se asentaron en ciudades como Quillota, La Calera o Limache, y han formado parte activa de la vida económica, cultural y política de la Región de Valparaíso.
“El pueblo chileno ha abrazado históricamente esta causa. No solo por la presencia de la diáspora, sino porque compartimos valores como la autodeterminación, la lucha contra la opresión y la defensa de los derechos humanos”, enfatizó el parlamentario.
UN LIBRO CON IMPACTO GLOBAL
“Del genocidio al Estado Palestino” ya ha sido distribuido a nivel global. Ha llegado a las cancillerías de Qatar y Palestina, debatido en el Consejo Global de Tolerancia y Paz, presentado en Naciones Unidas y compartido con diplomáticos, académicos y defensores de derechos humanos en diversos foros.
“Mi anhelo es que este libro sirva para informar, sensibilizar y movilizar. Que contribuya al diálogo y, sobre todo, a que algún día la justicia y la paz lleguen a Palestina. La comunidad internacional ya no puede seguir mirando hacia otro lado”, concluyó Chahuán.
“Del genocidio al Estado Palestino”, una obra monumental de 1.250 páginas.



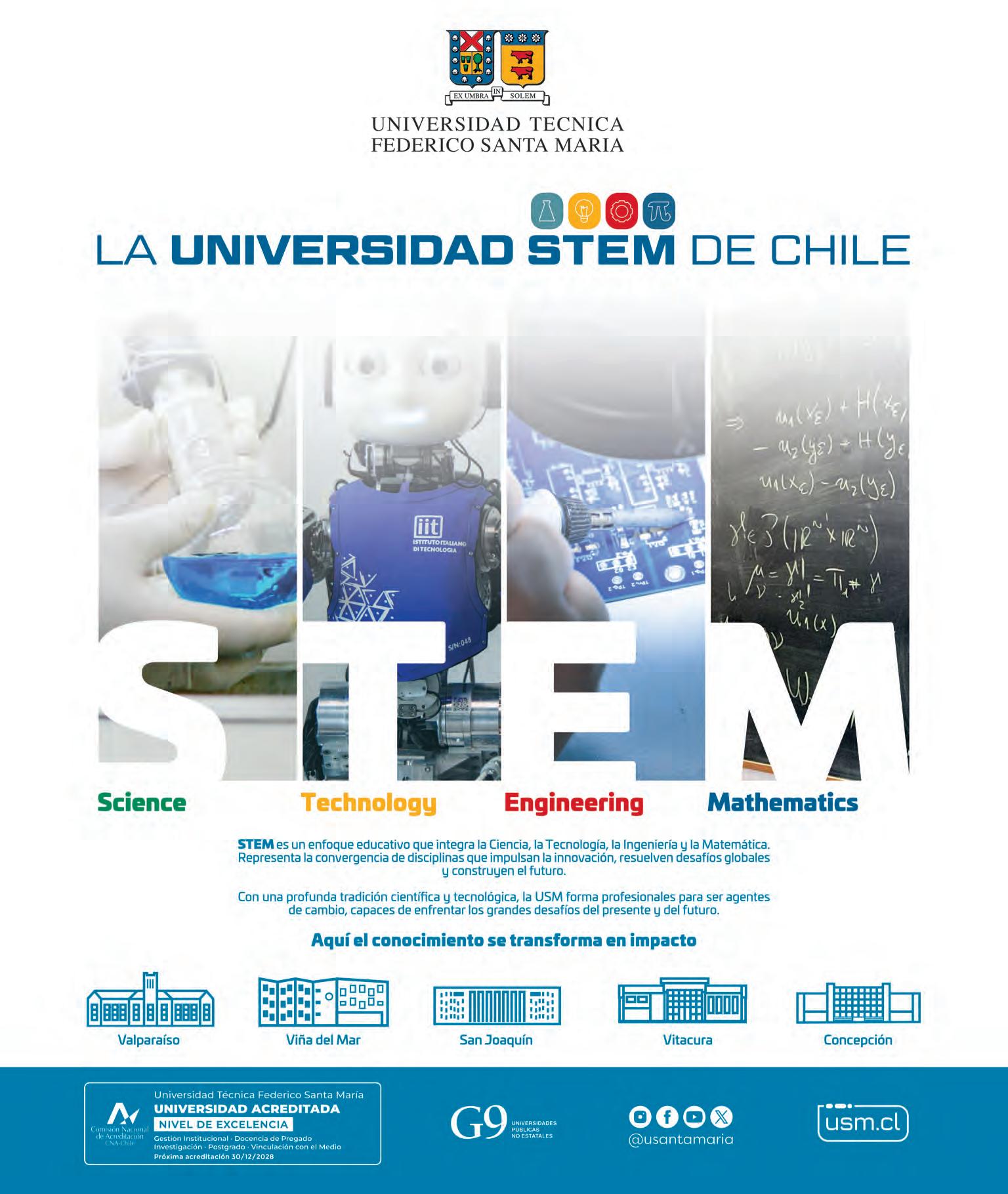



El importante Tratado de Altamar de la ONU del que Valparaíso podría ser sede
Chile fue uno de los primeros países en firmar el acuerdo, impulsado principalmente por el vicepresidente del Senado, Ricardo Lagos Weber. En la última asamblea, el organismo internacional lo ratificó
A comienzos de 2024 comenzó a circular la noticia de una doble señal de respaldo al Tratado de Altamar por parte del Ejecutivo y el Congreso. El acuerdo, promovido en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y negociado durante más de una década por diversos países, apunta a proteger especies marinas en aguas internacionales.
S e trata del Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina en Áreas más allá de la Jurisdicción Nacional, conocido como Tratado de Altamar o BBNJ, por sus siglas en inglés. Este tratado, además de enfocarse en la protección de la biodiversidad en altamar, busca garantizar una distribución equitativa de los recursos oceánicos y establecer mecanismos para la creación de áreas marinas protegidas.
También contempla la implementación de métricas para evaluar impactos ambientales, el fortalecimiento de capacidades científicas y la transferencia de tecnología hacia países en desarrollo.
E n enero del año pasado,
tanto el Presidente de la República, Gabriel Boric, como el Senado -con Ricardo Lagos Weber como uno de sus principales promotores- aprobaron y ratificaron el tratado.
E ste respaldo no solo reafirmó el compromiso de Chile con la gobernanza oceánica -considerando su extenso territorio marítimo-, sino que también fortaleció una inédita aspiración nacional: postular a Valparaíso como sede de la Secretaría del Tratado BBNJ.
Además, al convertirse en el segundo país en firmarlo y el tercero en ratificarlo, Chile ayudó a acelerar el proceso internacional necesario para que el tratado entrara en vigor.
La ratificación definitiva se alcanzó en septiembre, durante la 80ª Asamblea General de la ONU realizada en Nueva York. Hasta allí viajó una delegación encabezada por el presidente Boric y autoridades del Congreso, incluyendo al senador Lagos Weber. En dicha instancia, se logró el umbral de 60 ratificaciones, paso clave para que el acuerdo comenzara a implementarse.
Ahora, una nueva etapa comienza, y uno de los desafíos es definir dónde se establecerá la Secretaría del Tratado BBNJ. Valparaíso corre con ventaja, debido al activo rol de Chile durante las negociaciones y el respaldo internacional que ha recibido su candidatura, incluso del presidente de Francia, Emmanuel Macron.
Sin embargo, Bruselas (Bélgica) también presentó su postulación, a pesar de no tener salida al mar. En cambio, Valparaíso representa una ciudad costera con historia oceánica y gran potencial científico. Además, si es elegida, sería la primera vez que una Secretaría de la ONU se ubica en un país en vías de desarrollo.
La decisión se conocerá en enero del próximo año, y podría marcar un hito histórico para la región y para el país. Pero antes de ello, se deben cumplir varias etapas, y Chile deberá mantener activas las gestiones diplomáticas en defensa de su postulación.
Para conocer más sobre estos procesos y el camino recorrido por Chile en la ratificación del tratado, conversamos con el senador por la Región de Valparaíso y vicepresidente de la Cámara Alta, Ricardo Lagos Weber, uno de los principales impulsores del acuerdo.
- ¿Cómo comenzó a gestarse este tratado?
“Un breve contexto histórico: este tratado, que básicamente busca proteger la
biodiversidad marina en alta mar -fuera de la jurisdicción nacional-, tomó ocho años de estudios y diez de negociaciones. Chile tiene una trayectoria muy sólida en conservación oceánica, reconocida a nivel internacional. Actualmente, alrededor del 44% de nuestras aguas en zona económica exclusiva están bajo alguna forma de protección. Fuimos impulsores clave desde el Sur Global y nuestros pares reconocen ese liderazgo. Además, tiene una particularidad: lo inició fuertemente la presidenta (Michelle) Bachelet, lo continuó el presidente (Sebastián) Piñera, luego lo retomó Bachelet y finalmente lo llevó adelante el presidente (Gabriel) Boric. Es decir, esto se ha convertido en una política de Estado, lo que fortalece nuestra imagen a nivel internacional”.
- ¿Qué significó que Chile fuera uno de los primeros países en firmar el tratado?
“Eso se explica por nuestra historia. Chile ha tenido una relación estratégica con el mar, y ha promovido doctrinas clave como la de las 200 millas, que junto a Ecuador y Perú se impulsó en los años ‘40, y luego fue adoptada por la comunidad internacional. Nuestra trayectoria en gobernanza oceánica, respeto al derecho internacional y compromiso medioambiental, está muy bien posicionada. En este caso, más que condenarnos, nuestro pasado nos respalda. Las can-

cillerías de muchos países lo tienen claro: Chile es un socio confiable en estos temas”.
- Valparaíso fue postulada como sede del tratado. ¿Qué implicancias traería para la ciudad y la región si se aprueba su candidatura?
“Si se acepta la propuesta de Chile, eso va a generar una obligación directa para el

Estado chileno de invertir en la infraestructura de la ciudad. Sería una mejora concreta en la calidad de vida de los porteños y podría contribuir también a la seguridad. Se trata de instalar un organismo internacional, lo que implica reuniones anuales, visitas de delegaciones extranjeras y vínculos con las universidades. Eso requiere que el gobierno central aporte recursos adicionales a los que ya se destinan a Valparaíso. Esta es una postulación seria, sin espacio para improvisaciones, y el presidente Boric lo entiende perfectamente. De concretarse, la sede estaría ubicada en la bodega Simón Bolívar, y se estima que los primeros años contarían con 120 funcionarios, muchos de ellos extranjeros. Eso implica, entre otras cosas, necesidades de estacionamientos, conectividad y oportunidades para proveedores locales y nacionales”.
- ¿Y para el país en términos científicos y de políticas públicas?
“No es que Chile vaya a tomar decisiones en solitario, pero sí tendrá una incidencia científica importante, porque el tratado contempla la creación de un consejo especializado. Allí se asignarán recursos para investigación en alta mar, y las decisiones normativas deberán basarse en evidencia científica. Eso abre una gran oportunidad para las universidades chilenas, muchas de las cuales ya tienen experiencia en investigación marina”.
por Juan José Núñez Brantes
En septiembre, junto a la comitiva encabezada por el presidente Gabriel Boric, Lagos Weber representó al Senado en la 80ª Asamblea General de la ONU, donde se logró la ratificación internacional del tratado BBNJ.
El vicepresidente del Senado, Ricardo Lagos Weber, ha sido uno de los principales promotores del Acuerdo para la Conservación Marina en Altamar.



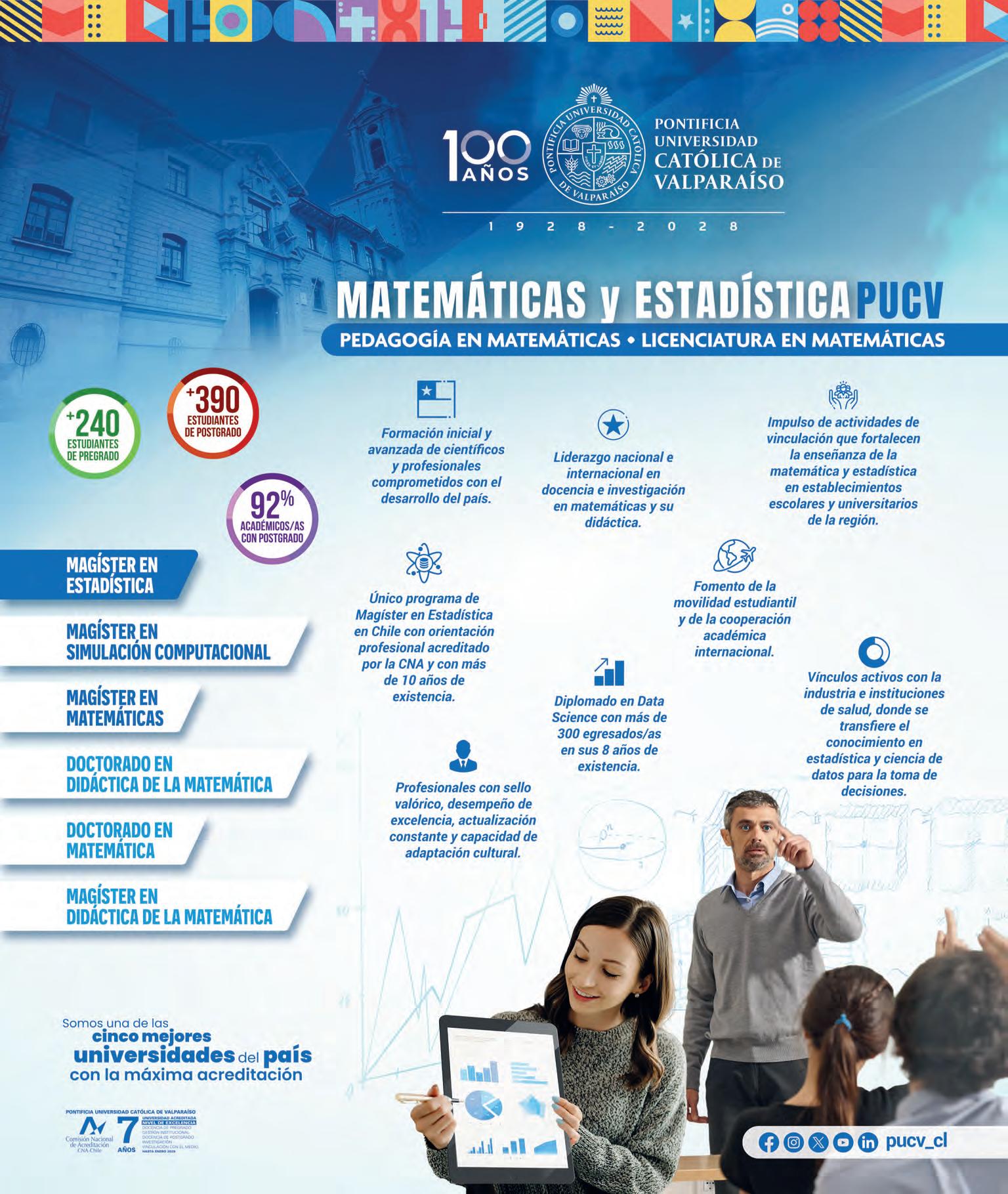



Cuando un conde francés anunció su visita: detalles inéditos de la tragedia del poblado minero de El Cobre
Más allá del terremoto del 28 de marzo de 1965 y la destrucción del tranque de relaves, el desastre marcó el inicio de las normas de seguridad industrial, la aparición de nuevos términos legales y la creación de instituciones fundamentales
por Miguel Núñez Mercado
Cuando el conde y metalurgista francés Jean de Cantacuzene anunció que visitaría el poblado minero de El Cobre, ubicado a los pies de la cordillera de El Melón, se generó una gran inquietud entre los directivos chilenos de la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya, cuya subsidiaria en el país era La Disputada de Las Condes. El noble, descendiente de una familia de Bizancio -una de cuyos miembros, Juan VI, fue emperador del Imperio de Oriente en el siglo XIV-, era uno de los principales inversionistas de la firma francesa que operaba en los cerros de ese cordón montañoso.
La información -respaldada por diversos testimonios y documentos- corresponde a una investigación del fallecido profesor y ex alcalde de Nogales, Manuel Aracena Gutiérrez, en su libro inédito “Reencuentro con la Historia de la Comuna: un paisaje humano”. Según el recordado maestro, la visita anunciada motivó que “los administradores locales estimaran que había que hacer algunos cambios, para que el noble no viera el modesto cam-
pamento de adobes, maderas y latas que existía a los pies de la planta minera”.
“Por eso -según Aracena-, sin pensarlo dos veces, se decidió trasladar el campamento desde las cercanías de la planta hacia los pies del tranque de relaves. Todo quedó distribuido en torno a esa contenida masa de millones de metros cúbicos de lodo y agua. A la misma altura del tranque había una cancha de fútbol; y sobre ella, otro campamento de adobes con sus modestos trabajadores. Sin embargo, bajo la colosal pared que contenía millones de metros cúbicos de material, quedó ubicado el nuevo asentamiento, construido con madera, adobes, planchas de zinc y latas”.
Las obras de mejoramiento del poblado minero -que se extendieron por varios mesespropiciaron la llegada de cientos de personas dedicadas a diversos oficios, muchas de ellas sin ningún tipo de identificación. Al mediodía del 28 de marzo de 1965, aunque era domingo, aún había trabajos pendientes en el campamento. Luego, a las 12:33 horas, un sismo de 1 minuto y 50 segun-

dos sacudió las entonces provincias de Coquimbo, Aconcagua, Valparaíso y Santiago. El terremoto alcanzó una magnitud de 7,6 grados en la escala de Richter, siendo el recuerdo más vívido de los mineros que trabajaban para la firma francesa, quienes habitaban en los campamentos del cerro. Cientos de testimonios dan cuenta del temblor, la destrucción del tranque de relaves, la avalancha de miles de toneladas de lodo y la muerte de un número indeterminado de personas.
La versión oficial indica que el mayor desastre ocurrió en el Tranque de Relaves El Soldado, ubicado a 300 metros de altura, el cual se rompió a raíz del remezón. Sus aguas turbias, mezcladas con fango, ácidos y residuos minerales, bajaron en forma de aluvión, arrasando el poblado de entre sesenta y ochenta viviendas,
llevándose consigo a casi todos sus habitantes, animales y árboles.
El barro cubrió gruesas capas de tierra, que luego se endurecieron y se transformaron en tumba para un pueblo compuesto por mineros y campesinos. Los primeros trabajaban en el mineral El Soldado y los segundos en la hacienda El Melón. Casi todos eran familias con dos o tres hijos. El poblado tenía una calle principal que descendía desde la mina, con varias calles transversales polvorientas cortadas por el estero El Cobre, afluente del estero El Sauce.
En el lugar funcionaban un policlínico, un retén de Carabineros y una escuela primaria. El relave -que ya era el segundo- no contaba con muros de contención adecuados. Para evitar derrumbes, solo se habían dispuesto sacos en su frente. El volumen de la avalan-
cha se estimó en diez millones de metros cúbicos, cubriendo un área de entre 8 y 10 kilómetros de largo y entre 200 y 500 metros de ancho. El espesor del barro varió entre 5 metros en la parte alta y 2 metros a la altura del puente El Cobre, en la antigua carretera Panamericana.
S e presume que el aluvión ocurrió pocos minutos después del primer movimiento telúrico, ya que testigos que vivían cerca del puente -a varios kilómetros del poblado- aseguran que la corriente llegó unos 15 minutos después del sismo. El flujo recorrió 14 kilómetros a velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h. Tras la avalancha, los únicos vestigios del pueblo sepultado eran ramas y trozos de madera que sobresalían del lodo.
Las faenas de rescate fueron lentas y dolorosas. Familiares de las víctimas colaboraron con ingenieros e

instituciones, indicando la distribución del poblado. Se movilizó a Carabineros, Ejército, Bomberos, Defensa Civil y personal de salud. Al principio no se dimensionó la magnitud del desastre: solo hubo una decena de sobrevivientes, se recuperaron tres pavos y algunas sillas de montar. D urante la tarde del domingo, esa noche y en los días siguientes, diversas patrullas intentaron recuperar los cuerpos. Solo se hallaron 35 cadáveres. El presidente de aquel entonces, Eduardo Frei Montalva, llegó al lugar el lunes siguiente. Tras conocer los hechos, ordenó investigar y establecer responsabilidades. Sin embargo, nunca se conoció a los responsables ni la identidad de muchas víctimas. Pese al dolor, Manuel Aracena destacó que “este sismo hizo ver dolorosamente las carencias de seguridad en la minería. También evidenció cuánto faltaba por desarrollar en ingeniería y otorgó conciencia de la importancia de la seguridad en todo proceso laboral. Lo ocurrido en El Cobre, con todo el drama que significó para muchos trabajadores y familias de nuestra comuna, se convirtió en un hito en la historia de la prevención y seguridad en Chile”. A raíz del desastre y el terremoto, el Gobierno de Chile instauró por primera vez la facultad presidencial de declarar Zonas de Catástrofe, se regularon las leyes sobre muerte presunta, se creó el concepto de damnificado y nació la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi), hoy Sernapred. Lo que nunca se supo fue si el conde Jean de Cantacuzene finalmente concretó su visita. Se intentó contactar a un gerente y administrador de Francia. Tampoco se volvió a saber del abogado quillotano Rubén Cabezas Parés, quien lideró una demanda contra los responsables del desastre y luego se convirtió en una de las víctimas de la masacre de quillotanos ejecutados por militares en enero de 1974.
La tragedia de El Cobre, con sus centenares de víctimas, marcó un hito en los temas de seguridad minera en el país.
Vista parcial del lugar de la tragedia. Se aprecia el material sobre el poblado completo, con excepción de la pequeña iglesia de El Cobre. La imagen es del libro “28 de marzo. Vida, tragedia y memoria”, de los autores Cristóbal Gaete y Gonzalo Olivares. Fotografía obtenida del archivo de Casa Museo Eduardo Frei.


UV es una de las dos universidades regionales que lograron adjudicarse un proyecto de innovación social en Concurso Conocimiento 2030 de ANID
La Universidad de Valparaíso fue una de las únicas dos instituciones de educación superior regionales en adjudicarse un proyecto de la segunda etapa del Concurso Conocimientos 2030 al que convocó el año pasado la Subdirección de Redes, Estrategia y Conocimiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), cuyos resultados fueron dados a conocer recientemente.
D enominada “Interdisciplina e innovación social: transformando las artes y las ciencias sociales en la Universidad de Valparaíso para enfrentar los complejos desafíos del siglo XXI”, la iniciativa seleccionada responde a una propuesta que fue ideada y
será ejecutada, de manera conjunta, por las Facultades de Arquitectura, Ciencias Sociales y Derecho, bajo la coordinación administrativa de la Vicerrectoría de Investigación e Innovación.
El proyecto tiene como propósito potenciar las capacidades en áreas clave como la transferencia de conocimiento hacia políticas públicas, la interdisciplina, la promoción de la igualdad de género y la gobernanza participativa, como resultado del diseño e implementación de un plan estratégico destinado a consolidar una visión integrada en el ámbito de la innovación y la vinculación efectiva con el entorno. Su dirección está a cargo
del profesor e investigador de la Escuela de Psicología, Juan Sandoval (director titular), y de la profesora e investigadora de la Escuela de Cine y Artes Visuales, Natalia Calderón (directora alterna), quienes lideran un equipo de docentes y especialistas pertenecientes a las diferentes unidades académicas que conforman las Facultades de Arquitectura, Ciencias Sociales y Derecho. Con un enfoque sostenible, este proyecto pretende incrementar el impacto social, cultural y económico de la UV, fortaleciendo de paso la formación de profesionales y la generación de conocimiento relevante para abordar los desafíos del país.
Facultad de Medicina UV inauguró sistema de acopio y reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos
La Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso inauguró un nuevo sistema de acopio para reciclaje de aparatos y componentes eléctricos y electrónicos (RAEE) de la casa de estudios, el cual pasa a formar parte integral del Punto Verde UV de recolección de residuos inorgánicos sólidos que funciona en el Campus de la Salud de Reñaca.
Se trata de una iniciativa de carácter triestamental y comunitario de la Coordinación de Vinculación con el Medio de la Facultad, con la asesoría y el apoyo de la Unidad de Medio Ambiente y Sostenibilidad (UMAS) y la colaboración de la Dirección de Servicios del Ambiente y del programa de Educación Ambiental del municipio de Viña del Mar.
La propuesta consiste en la ha-
bilitación de cuatro contenedores de color rojo debidamente identificados con la señalética estándar para residuos y componentes electrónicos menores (celulares, tablets, teclados, cables, cargadores y reproductores, entre otros), aparatos eléctricos de un máximo de cincuenta centímetros de diámetro (planchas, hervidores, monitores, radios, microondas, entre otros), pilas y baterías.
A lo anterior se suma la realización de intervenciones educativas, la dictación de charlas y la capacitación al personal encargado del aseo que trabaja en el citado recinto universitario, en lo concerniente a la manipulación y almacenamiento temporal de los residuos, a la espera de que estos sean retirados —en forma periódica— por personal municipal.

Investigación de la UV revela nueva ruta para tratar la obesidad

Comprender la obesidad más allá del exceso de peso es el objetivo central de la investigación de José Luis Marcos Camus, médico veterinario y doctor en Ciencias e Ingeniería para la Salud de la Universidad de Valparaíso. Su estudio, “Estudio básico-clínico de la neuroinflamación en la vía hipocampo–septum lateral–hipotálamo lateral y su rol en la obesidad”, aporta nuevas evidencias sobre la relación entre la obesidad, la inflamación cerebral y el deterioro cognitivo. La obesidad es una enfermedad multifactorial cuya prevalencia alcanza el 74 por ciento en Chile. El sedentarismo y el consumo de dietas hipercalóricas contribuyen a su desarrollo, alterando los
mecanismos que regulan la ingesta de alimentos. Estos procesos están controlados tanto por el hipotálamo —que regula el hambre y la saciedad— como por el sistema de recompensa, que asocia la comida con el placer. Entre ambas áreas, el septum lateral cumple un rol modulador clave. En este contexto, la neuroinflamación inducida por la obesidad emerge como un proceso crónico caracterizado por el aumento de citocinas proinflamatorias y la activación del inflamasoma NLRP3, lo que se ha asociado con menor desempeño cognitivo y conductas alimentarias compulsivas.
En su trabajo, el doctor Marcos demuestra que las dietas altas en grasas y azúcares pueden gene-
rar inflamación en áreas específicas del cerebro, afectando funciones como la memoria, el aprendizaje y la atención. “La neuroinflamación influye negativamente en las funciones ejecutivas del cerebro y facilita la aparición de conductas compulsivas hacia alimentos altamente calóricos. Es un círculo vicioso: la inflamación cerebral afecta la cognición y al mismo tiempo refuerza el consumo compulsivo de comida”, explica.
Uno de los aspectos más innovadores del estudio es el uso de un fármaco ya existente: la minociclina, un antibiótico con propiedades antiinflamatorias: “Se usa tradicionalmente para tratar el acné, pero también modula la inflamación cerebral. En nuestro
modelo experimental, este fármaco logró reducir los marcadores de neuroinflamación, lo que abre la puerta a nuevas estrategias terapéuticas”, detalla. El investigador advierte que “la idea no es recetar antibióticos, sino demostrar que si somos capaces de modular la inflamación cerebral, podríamos mejorar indicadores metabólicos y cognitivos asociados a la obesidad”.
Entre las conclusiones más relevantes de su tesis, el nuevo doctor plantea que “debemos dejar de ver la obesidad solo desde un punto de vista metabólico. Los aspectos neuroinflamatorios y cognitivos son trascendentales. Sin un enfoque interdisciplinario no vamos a avanzar”, afirma.
José Luis Marcos Camus, médico veterinario y doctor en Ciencias e Ingeniería paralaSaluddelaUniversidaddeValparaíso
De Colombia a Los Andes: la historia de un matrimonio que conquistó el paladar del valle
Hace una década, Alexander Rivera y Vanessa Díaz dejaron atrás España y se instalaron en la zona con un sueño: abrir su propio negocio gastronómico. Hoy, tras años de esfuerzo y creatividad, su propuesta se ha consolidado como un referente culinario en Aconcagua.
Por Gabriel Abarca Armijo
Alexander Rivera y Vanessa Díaz son oriundos de Colombia, pero se criaron en España: él en Tenerife y ella en Barcelona. Se conocieron en 2012 durante unas vacaciones en Tenerife y, desde entonces, decidieron permanecer juntos. Eso sí, Vanessa siempre sintió el llamado de sus raíces latinoamericanas y logró convencer a Alex de buscar nuevos horizontes.
En un artículo de “El Observador” de abril de 2017, titulado “La historia desconocida de jóvenes inmigrantes que escogieron Los Andes para vivir”, Vanessa explicaba: “Yo quise vivir en Latinoamérica porque me fui muy niña de Colombia, pero a él no le llamaba la atención, entonces estábamos entre Costa Rica y Chile, que son los países con mejor economía”.
Motivados por la tranquilidad y el deseo de conocer algo diferente, la pareja tomó la arriesgada decisión de migrar a Chile. De esta forma, sin hijos ni compromisos laborales que los retuvieran en aquel entonces, llegaron al Valle de Aconcagua en 2012 con una idea clara: abrir un restaurante que combinara su pasión por la gastronomía y el diseño.
La inspiración surgió en Tenerife, luego de visitar un local atendido por sus propios dueños que estaba decorado con materiales reciclados, experiencia que marcaría el estilo de su futuro emprendimiento. Fue así como, en noviembre de 2014, nació Nanko’s Hamburguesería, un pequeño local ubicado en calle Santa Rosa que ofrecía alternativas innovadoras.
Según la misma publicación de abril de 2017, Vanessa recordaba: “El primer día un cliente me pidió un italiano y yo no sabía lo que era (…) Le dije: ‘si usted me explica cómo es el italiano se lo hago’”. Esa creatividad se tradujo en una carta única, bautizando algunos platos con los nombres de clientes habituales y mezclando sabores de su cultura como los propios de Chile.
NUEVOS DESAFÍOS
El éxito inicial llevó a la pareja a trasladarse a Freire N° 353, un espacio más amplio donde Alex desplegó su talento en decoración: bicicletas antiguas, teteras de aluminio y cajas de tomate como lámparas creaban un ambiente único y familiar. Allí, Vanessa incorporó platos como el calentao, uno de los más tradicionales de la cocina colombiana.
El reconocimiento llegó también de plataformas externas. En noviembre de 2017, “El Observador” publicó “Emprendimiento de pareja colombiana es el segundo mejor restaurant de Los Andes según TripAdvisor”, destacando cómo Nanko’s escaló desde el lugar 30 hasta el segundo puesto entre más de 40 locales de la ciudad. El éxito siguió su curso. En agosto de 2018, “El Observador” publicó “Matrimonio colombiano se consolida como uno de los mejores ex-

Esta imagen corresponde al año 2017, cuando aparecieron por primera vez en “El Observador” y su emprendimiento apuntaba a seguir creciendo.
ponentes culinarios de Los Andes”, anunciando el traslado a Papudo N° 473, un local más grande que les permitió mantener la esencia de sus primeros proyectos y emplear más personas.
Alexander comentaba: “Sentimos mucha gratitud cuando podemos palpar todo aquello que soñamos. Nunca imaginamos estar al otro lado de la moneda (…) Jamás pensamos en ser una fuente de empleo”. Vanessa agregaba:

“Una vez que nos encaminamos y nos centramos en tener un plato estrella, todo fue mejor. Decidimos crear una empresa con ética y transmitir todo esto a cada uno de nuestros compañeros”.
Posteriormente, la pareja abrió Gardenias Coffee Shop, un espacio que combina restaurante y cafetería con un jardín urbano. Al respecto, explicaron: “En estos años hemos tenido la gran oportunidad de crecer y ofrecer un espacio para compartir con nuestros clientes y colaboradores, haciendo mejoras en las condi-

Susellocreativoestáenlaformadeprepararsushamburguesas:abundantes y sabrosas.
ciones de trabajo y en nuestros restaurantes, brindando productos frescos de calidad (…) Ha sido una experiencia muy enriquecedora”.
PERSEVERANCIA Y DISCIPLINA
El éxito de Alexander y Vanessa no radica solo en la comida, sino en la dedicación

AlexanderRiverayVanessaDíazsoñaronhacemásdeunadécadacon tenersupropioemprendimiento.Enlagráficajuntoasuperrito"Enzo" y su hijo Camilo.
y diferenciación: “Desde que partimos fue una idea romántica donde queríamos brindar nuestra experiencia, destacando un sabor diferenciador (…) Esto ha hecho que fidelicemos familias completas y hayamos hecho comunidad; tratando de hacer vivir experiencias con ese sabor umami que nos caracteriza”. Las anécdotas son múltiples: clientes en pleno trabajo de parto, pedidos de babyshowers coincidiendo con nacimientos inesperados y sorpresas emotivas para familias reunidas tras años de distancia. “Todos hemos llorado”, recuerdan.
Sobre los desafíos de emprender, su consejo es claro: “La vocación debe ser absoluta. La perseverancia y la disciplina son los pilares para mantenerse en el tiempo (…) Debes estar dispuesto a sacrificar fiestas, cumpleaños, reuniones; este camino no es para el cortoplacismo”, aseguran.
13 años después de aquel primer encuentro en Tenerife, Alexander y Vanessa han transformado su sueño en una realidad tangible: un emprendimiento consolidado, con sabor auténtico, creatividad y alma colombiana, que ha conquistado el paladar del Valle de Aconcagua y se ha convertido en un ejemplo de perseverancia, pasión y compromiso con la comunidad.
El éxito de esta pareja les permitió abrir Gardenias Coffee Shop, un espacio que combina restaurante y cafetería con un jardín urbano.







La memoria de una ciudad en tiempos de desborde: la historia del ruco de Sara
Funcionario municipal retrató, a través de un cuento, el testimonio de una mujer que se vio afectada por los temporales y crecidas del río a fines de los años ochenta
por Gabriel Abarca Armijo y Ángel Araya Jorquera
E n Quillota, la historia de sus barrios no sólo se cuenta con planos urbanos o estadísticas municipales. También vive en las voces de quienes han estado en terreno, acompañando a la comunidad en momentos de fragilidad y resistencia. Ese es el caso de Ángel Araya Jorquera, funcionario municipal que, a través de un relato convertido en cuento, decidió rescatar un episodio que lo marcó profundamente y que refleja, al mismo tiempo, la fuerza solidaria de la ciudad frente a la adversidad. El origen de este recuerdo se remonta a fines de los años ochenta, cuando las crecidas del río Aconcagua y el desborde del canal San Pedro pusieron en jaque a varias poblaciones quillotanas. Era una época en que la ciudad debía enfrentarse, una y otra vez, a la fuerza desatada del agua. Araya, entonces joven monitor en un programa de intervención territorial, no sólo observó aquellos hechos como funcionario: también los vivió en carne propia al encontrarse con una mujer conocida, vecina de reuniones comunitarias, que sufría la pérdida de su hogar en medio del temporal.
Lo que en un inicio parecía un recuerdo más de tantos, volvió a la memoria del funcionario con intensidad en estos días, en que el municipio trabaja activamente por el bienestar y la seguridad de los vecinos. Y fue ese reencuentro con su propia historia lo que lo llevó a narrarla de manera literaria, como un cuento que no sólo ficciona, sino que documenta el espíritu de solidaridad y acompañamiento que emergió en medio de la tragedia.
“Era una mujer que yo conocía y que estaba viviendo un momento durísimo con sus hijos y mascotas”, rememora Araya. Aquella vivencia, más allá de los años transcurridos, lo conecta con la idea de una ciudad que se levanta a partir de la unión de su gente y el compromiso de sus instituciones.
Aunque nunca volvió a tener contacto con esa vecina, y apenas sabe que con los años se trasladó a otra comuna, la experiencia se transformó en un símbolo personal y colectivo. Una postal de una Quillota que supo hacer frente a la naturaleza con apoyo mutuo, pero también un recordatorio de que las políticas públicas y
el trabajo territorial adquieren sentido cuando se hacen desde la empatía y la memoria compartida.
Con ese espíritu, Ángel Araya vuelve sobre sus pasos y convierte un recuerdo en un cuento, recordándonos que las ciudades también se escriben a partir de las vidas anónimas que, en medio de la adversidad, reflejan lo mejor de la condición humana.
EL RUCO DE SARA
L lovía intensamente ese día de invierno. Como siempre, realizaba mis recorridos en mi bicicleta media pista, enfundado en un traje impermeable y con mis fieles botas de agua. El camino, estrecho y lleno de pozones, se volvía aún más desafiante entre las quebradas del Cerro Mayaca, donde caían verdaderas mini cataratas.
D e pronto, caí junto a mi
Ángel Araya Jorquera es funcionario municipal y, a través de un relato convertido en cuento, decidió rescatar un episodio que lo marcó profundamente.
bicicleta en un pozo de aguas lluvia lleno de barro. El vehículo quedó atrapado y sumergido, sin poder sacarlo de inmediato. Salí a duras penas, con las botas repletas de barro y los pies congelados. Como pude, las limpié y me las volví a calzar. Logré sacar la bicicleta, empapada y embarrada, y la estacioné a un costado del cerro.
E n ese momento, algunos vecinos, empapados y bajo un paraguas a medio destruir, se me acercaron para alertarme de una emergencia: una familia estaba anegada, y una de las cascadas que bajaban por la quebrada amenazaba con arrasar su hogar.
La vecina se llamaba Sara. Corrí hacia el lugar y me encontré con una mujer delgada, de rostro cubierto de barro y agua. Su ropa estaba desgarrada y sucia, y la acompañaban dos niños, uno de cinco y otra de siete años, también mojados,
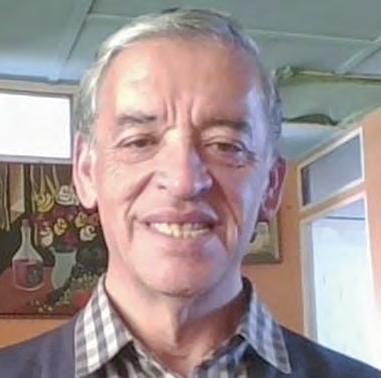

cubiertos con muchas capas de ropa empapada.
La lluvia golpeaba sus rostros, pero pude reconocer a Sara. Era la misma mujer que conocí en una reunión de la junta de vecinos: tez blanca, mejillas rosadas y unos ojos negros penetrantes y luminosos. La recordaba como una persona educada y simpática, aunque sabía que vivía en situación de pobreza. Había sido criada por sus abuelos, luego del abandono de su madre y la temprana muerte de su padre, víctima del alcoholismo.
De Sara me cautivaba su forma de ser y su figura frágil, pero con un temple admirable. Cuando conversábamos, me hacía sentir bien por la forma en que me trataba, mirándome siempre a los ojos con transparencia. Admiraba también su resiliencia frente a una vida marcada por el abandono y la tristeza.
A l verme, me reconoció de inmediato. Se abalanzó sobre mí y me abrazó con fuerza, empapándome con su ropa mojada, sin soltar a sus hijos.
La seguían siete perritos, una mezcla de quiltros y poodle, todos pequeños, embarrados y empapados.
Me llevó hasta su hogar, que con dificultad lográbamos ubicar entre la lluvia. Estaba en una quebrada, bajo un muro de contención. Ella lo llamaba su casa. Era un ruco construido con maderas recicladas, de no más de nueve metros cuadrados.
El techo, hecho con trozos de zinc oxidado, tenía múltiples orificios por los que se filtraba el agua. El piso de tierra estaba completamente anegado, y las dos camas cubiertas con nylons acumulaban agua en los hundimientos de los colchones viejos. Había tres sillas antiguas de madera, con asientos de cholguán cubiertos por trapos. Una pequeña mesa hinchada por la humedad completaba el mobiliario.
La cocina era un fogón de fierro con una parrilla vieja, que usaba tanto para cocinar como para calefaccionar. Alimentaba el fuego con leña recogida del río Aconcagua y maderas en desuso. Sobre el bracero reposaba una tetera de aluminio tiznada por el uso.
S ara observaba con desesperación el estado de su casa, pero en sus ojos aún se notaba esperanza. Con temor, le pregunté qué había pasado. Apenas reconocía a la mujer sonriente de mejillas rosadas.
Me contó que había convivido con Lucho, un vecino trabajador y esforzado, con quien tuvo a sus dos hijos: María y Juan. Sin embargo, él cayó en la adicción a la pasta base y el alcohol. En medio de una riña, murió, dejándolos solos y en la
precariedad.
Sin poder trabajar -pues no tenía quién cuidara de sus hijos- sobrevivía recolectando cartones y recibiendo ayuda de vecinos solidarios que le daban alimento y ropa. Su ruco estaba justo debajo de una casa de dos pisos, y cada vez que llovía, el agua bajaba directamente hacia su vivienda, continuando por la quebrada que ella consideraba su patio. Me movilicé de inmediato. Hablé con dirigentes, vecinos y el municipio. Se dispuso una cuadrilla para desarmar el ruco y trasladarla a una mediagua. El problema era que no había dónde instalarla: el terreno era riesgoso y ningún vecino podía ceder espacio. Sara, además, se negaba a dejar el Cerro Mayaca, donde había nacido, criado a sus hijos y compartido su vida con Lucho. Ahí estaba su historia. Recuerdo que dejó de llover un momento. Sara, más tranquila, intentaba reparar el techo con planchas de zinc donadas por los vecinos. Algunos sostenían las paredes para evitar que colapsaran. Mientras tanto, en la sede social, otros cuidaban a sus hijos y mascotas, entregándoles alimento, abrigo y afecto. S ara volvió a sonreír. Sus mejillas recobraron el color, y sus ojos brillaban. Nunca había recibido tanto cariño ni apoyo. Me abrazó con fuerza, tan intensamente que por un momento me faltó el aire. Mis ojos se quebraron, y unas lágrimas rodaron por mis mejillas frías.
El sol asomó tímidamente y un arcoíris cruzó las nubes, que aún dejaban caer gotas como lágrimas del cielo. Pero la comunidad, con su amor y solidaridad, abrigaba el alma de Sara.
A lo lejos, una caravana de vecinos bajaba con techos, colchones, ropa y mercadería. Los dirigentes habían conseguido un terreno seguro para instalar la mediagua. Pronto, la nueva casa estuvo lista: camas para los niños, cocina, muebles, vajilla, incluso un canil para los perritos que nunca la abandonaron.
M ientras los martillos y serruchos resonaban como una orquesta de esperanza, una ráfaga de viento levantó el viejo ruco de Sara y lo arrojó, como un volantín sin hilo, a la quebrada. El pasado quedaba atrás.
Sara, ahora con ropa limpia, abrazada por sus hijos y sus perros, parecía una princesa salida de un cuento. Entre lágrimas, sonreía. Su ruco había desaparecido, pero el cariño de la comunidad le regalaba un nuevo comienzo. La cicatriz del abandono empezaba a borrarse.
El mismo Ángel hizo un collage para retratar sus recuerdos de cómo lucía el ruco que Sara llamaba “su hogar”.




Vera Scholz, la agrónoma enamorada de Ocoa y el Parque Nacional La Campana
Gestora de Ocoa Nativa, comunidad de profesionales y vecinos del sector que busca documentar y proteger su biodiversidad, esta profesional da cuenta de la riqueza natural que existe en el lugar
No es novedad señalar los peligros que corre nuestro planeta en términos de conservación de especies y en cuanto a flora y fauna, fundamentalmente por el cambio climático y sus efectos.
De hecho, los expertos señalan que es muy difícil (casi imposible) que los seres humanos logren salvar todas las especies que hoy existen. Por lo mismo, resulta muy importante el trabajo que muchos ya realizan en lo que se refiere a la conservación y el cuidado de la biodiversidad.
Afortunadamente, en nuestra región -y en particular en la Provincia de Quillota- hay personas, profesionales y especialistas dedicados a esta labor de cuidado y protección de la rica flora que existe en amplias zonas geográficas.
Una de ellas es Vera Scholz Hoss, ingeniera agrónoma y consultora en proyectos de desarrollo, educación ambiental y conservación, quien desde hace varios años se ha dedicado a estudiar la flora nativa de la zona, especialmente del sector de Ocoa y del Parque Nacional La Campana.
ENAMORADA DESDE SIEMPRE DE OCOA
Actualmente reside en Concón, pero ha estado fuertemente vinculada a la comuna de Hijuelas, ya que desde muy pequeña visitaba junto a su familia el sector de Las Palmas de Ocoa y el Parque Nacional La Campana. “Son recuerdos muy lindos que guardo hasta hoy.
Ya de adulta pude ser vecina del lugar y me di cuenta que hay muchas personas que, como yo, aman la naturaleza y la geografía del lugar”, señala.
Estudió Agronomía en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, concretando el vínculo que siempre tuvo con la naturaleza. “Me maravillaban las plantas, los animales y la vida rural”, explica, agregando que “por supuesto que más tarde tuve que complementar esos estudios, para tener conocimientos que me permitieran tener una mirada más amplia de cómo interactuamos con la naturaleza, y lo más importante, cómo podemos potenciar su regeneración y defender su biodiversidad”.
Definida como una “Ocoa Lover”, Vera Scholz se unió a un grupo de vecinos del sector que como ella admiraban la naturaleza que les rodeaba. Es así como nace Ocoa Nativa, una agrupación de personas amante de lo que ofrece este verdadero pulmón verde que existe en la zona.
“Con un grupo de amigos empezamos a documentar especies y pluviometría, intentando además reproducir especies amenazadas como la palma chilena o el tayú del norte. Aguardábamos con ansias cada primavera para capturar registros de la increíble flora nativa del lugar, recorrer senderos y compartir nuestros conocimientos, entregando consejos a vecinos para incorporar más y más flora nativa en las parcelas o jardines”, comenta la profesional.


A su vez, recalca que Ocoa Nativa, “más que una organización, es un punto de encuentro para la botánica, la ecología y la biología, pero también otras disciplinas como el arte, la poesía y la fotografía. Cada uno desde su quehacer o hobby puede tener esta conexión natural y querer plasmarlo de alguna manera”.
- El común de las personas, ¿sabemos poco de la flora y fauna que tenemos en la zona?
“Hay especies locales emblemáticas como el zorro culpeo o la palma chilena, fácilmente reconocibles; sin embargo, se desconoce mucho del conjunto de especies que conforman el bosque nativo esclerófilo o las innumerables especies herbáceas de primavera como las orquídeas. Las aves, por ejemplo, es otro grupo muy desconocido que, pese a que podemos observar sin grandes esfuerzos 15 o 20 especies en un día (incluso en la ciudad), la mayoría de las personas solo reconoce menos de cinco”.
- ¿Por qué cree que pasa eso?
“Desafortunadamente esto sólo nos muestra una desconexión con nuestro entorno natural. Vivimos acelerados en un mundo que no da mucho tiempo y espacio para pausar, darse el gusto de observar, comprender y maravillarse con eso que se ve en la naturaleza. Las nuevas generaciones lo tienen aún más difícil, con el uso excesivo de pantallas y la falta de conexión verde. Ojalá padres, profesores y todos quienes cuidan a niños pequeños -y no tanto- comprendieran que la naturaleza es la experiencia sensorial más potente de la infancia: regala energía, calma y da una sensación de libertad infinita. Es también el laboratorio más poderoso, donde los sentidos se despiertan con cada sonido, color, textura y aroma”.
- ¿Qué tan rica y variada es la flora en los valles de la zona?
En Ocoa puntualmente.
“Ocoa (en Hijuelas) cuenta con cerca de 5.000 hectáreas pertenecientes al Parque Nacional La Campana, las otras 3 mil hectáreas pertenecen a la comuna de Olmué. Esta área, sumada a otras fuera de ella aún mantienen una rica biodiversidad con un altísimo endemismo. La particularidad, además, está dada por la heterogeneidad de sus ecosistemas: bosque y matorral esclerófilo, casi 3 mil hectáreas con Palma Chilena en su mayor concentración a nivel nacional -calculados en 120 mil individuos-, bosque de robles, ecosistemas de altura y tantos otros. Me gusta pensar que este parque es el ombligo de Chile continental y que encontramos en él especies del norte, centro, sur y andino de nuestro país”.
TRABAJAR POR LA CONSERVACIÓN Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
Además de la “reina” del lugar, como lo es la Palma Chilena (Jubaea chilensis), se pueden encontrar otras especies que forman parte del ecosistema del parque, como el roble blanco, el boldo, el quillay, el litre y el canelo; junto a una variada gama de flores como el huilmo rosado, la mariposita, el huillis, el azulillo, la malla y la Flor del Águila (conocida también como Lirio del Campo), especies que la comunidad de Ocoa Nativa ha sabido preservar, proteger y documentar.
La agrónoma Vera Scholz, quien además fue durante varios años consultora en temas de seguridad alimentaria de la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), explica que Ocoa Nativa ha colaborado en la información de especies amenazadas, datos que sirven al Ministerio del Medio Ambiente.
“Como organización hemos colaborado para actualizar la situación de especies locales, como por ejemplo la

Palma Chilena, que pasó desde “Vulnerable” a “En Peligro de Extinción” el año 2020. La lista de especies en estado crítico de conservación aumenta significativamente y no se ve por parte del Ejecutivo una respuesta ágil, de proporciones, que integre a las comunidades locales, haga alianzas público-privadas o apueste por modelos de desarrollo que integren la conservación como eje central”, afirma.
- ¿Cómo país estamos al debe en el cuidado y conservación de especies nativas?
“Lo que sucede es una dicotomía: por una parte, sumamos superficies de tierra y mar bajo alguna figura legal de protección, pero por otro lado, vemos una limitada capacidad institucional para poder administrar esas (nuevas y viejas) áreas, con planes de manejo que incluyan restauración ecológica, fiscalización y resguardo efectivo frente a amenazas antrópicas. Los recursos destinados a este tipo de estrategia están muy al debe y los pocos que hay son los primeros en recortarse frente a alguna crisis o emergencia nacional”.
Pero además, la profesional explica otro aspecto importante respecto a esta visión. “Otra arista importante tiene que ver con la representatividad ecológica de los ecosistemas protegidos. Hoy tenemos un tre -
mendo desbalance entre lo que ocurre en el sur (con su gran red de parques) y lo que pasa en la zona centro norte, con escasas islas geográficas protegidas como el Parque Nacional La Campana, que además presenta niveles mucho más altos de biodiversidad que cualquier parque sureño. Chile central pertenece a uno de los 35 puntos calientes u hotspots de conservación a nivel global, en los que el alto porcentaje de endemismo lo hace único e irrepetible a nivel mundial”. M ientras nuestro país espera una mirada diferente de las autoridades de turno y del Estado, hay muchos que seguirán trabajando por el cuidado del medio ambiente y la conservación de especies, como lo hace Ocoa Nativa y también Centro Ecosocial Latinoamericano, una fundación donde se investiga y desarrollan proyectos de incidencia en temas de conservación y educación ambiental y donde Vera Scholz es directora. “Estamos trabajando con juventudes en zonas rurales del centro-sur del país. Apostamos por generar liderazgos, empoderamiento y redes de apoyo de niñas y jóvenes mediante experiencias y conocimiento de su entorno cercano, para que puedan participar hoy de las decisiones locales y el día de mañana tengan más herramientas para enfrentar los desafíos de este mundo tan cambiante”, destaca.
por Ricardo Maturana Otey
Habitualmente se realizan visitas guiadas y educativas, donde los asistentes aprenden y se maravillan con la flora del sector, como el palmar de Ocoa (gentileza de Vera Scholz).
Vera Scholz Hoss es agrónoma y participa en Ocoa Nativa, agrupación que durante años ha trabajado por la conservación, protección y documentación de las especies del sector de Ocoa y el Parque Nacional La Campana.
La Flor del Águila o Lirio del Campo (Alstromeria Pulchra) es una de las hermosas flores presentes en el sector de Ocoa (gentileza de Vera Scholz).

Escolares de enseñanza básica y media se acercan a las ciencias en el Campus San Felipe de la UV


Dos jornadas de la iniciativa “Acercándote a las ciencias, abriendo tu mente”, una dedicada a estudiantes de enseñanza básica y otra para jóvenes de educación media, ha realizado el Campus San Felipe de la UV, llegando a un total de cerca de 800 visitantes, quienes han tenido la ocasión de aprender sobre diferentes temas científicos directamente de académicas y académicos, con quienes han podido interactuar y resolver consultas.
Las jornadas son organizadas por el área de Vinculación con el Medio del Campus, con la colaboración de las carreras de Medicina, Enfermería, Obstetricia y Puericultura, Tecnología Médica e Ingeniería Informática, en el caso de la feria para estudiantes de educación básica, y de Medicina, Ingeniería Informática, Tecnología Médica, Obstetricia y Puericultura, Fonoaudiología y Enfermería, en el evento para escolares de enseñanza media.
La iniciativa forma parte del proyecto “La Universidad de Valparaíso contribuye a disminuir las brechas de acceso a las ciencias y la cultura entre los escolares de Aconcagua”, cuyo objetivo es disminuir las desigualdades en el acceso a recursos educativos y experiencias enriquecedoras para los niños, niñas y jóvenes que no cuentan con las mismas oportunidades de explorar el mundo de la ciencia que sus pares de zonas metropolitanas del país debido a la limitada oferta de actividades científicas.
ENSEÑANZA BÁSICA
Las y los estudiantes de enseñanza básica comenzaron su visita con un recorrido por los stands dedicados a las ciencias, para posterior-

mente participar en talleres, visitas a laboratorios y charlas, las que fueron impartidas por docentes de Ingeniería Informática, Enfermería, el Laboratorio de Anatomía, Tecnología Médica menciones Morfofisiopatología e Imagenología y Física Médica.
Participaron delegaciones de estudiantes de los siguientes establecimientos: Escuela Inclusiva San Lorenzo, Liceo Bicentenario República Argentina, Liceo Darío Salas, Colegio Cervantino, Liceo Doctor Roberto Humeres Oyaneder, Liceo Particular Mixto San Felipe, Liceo Mixto Los Andes, Liceo Bicentenario Parroquial Teresita de Los Andes, Liceo Bicentenario Cordillera, Colegio Inglés Sun Valley College y Escuela El Tambo.
ENSEÑANZA MEDIA
Las y los estudiantes de enseñanza media que visitaron el Campus San Felipe también conocieron stands dedicados a la ciencia, involucrada en todas las carreras que allí se imparten, y además asistir a charlas y visitas a los laboratorios.
En la opor tunidad las charlas consideraron un aspecto adicional a la divulgación científica: la postulación a beneficios universitarios.
El proyecto de Vinculación con el Medio dedicado a las ciencias ya ha desarrollado exitosas actividades durante el segundo semestre de 2025, y contempla para las próximas semanas visitas científico culturales al Observatorio Pocuro y al Museo Arqueológico de Los Andes, así como la jornada final, con una Feria Científica, a la que se invita a las y los estudiantes del valle de Aconcagua a exponer sus proyectos.




La casa de un Presidente que hoy promueve el patrimonio, la historia y la cultura del Valle del Aconcagua
En la localidad de Pocuro, en la comuna de Calle Larga, se encuentra la Casa Museo y el Centro Cultural Pedro Aguirre Cerda por Gonzalo Valero Acevedo
E n el corazón del Valle del Aconcagua, entre cerros y viñedos, se alza una casona centenaria que guarda la memoria de uno de los presidentes más emblemáticos de Chile. Se trata de la casa natal de Pedro Aguirre Cerda, ubicada en la localidad de Pocuro, comuna de Calle Larga, la que con el tiempo ha sido restaurada y transformada en un hermoso museo y centro cultural, a través de la cual se rinde homenaje al legado del ex Presidente. Más que un simple espacio patrimonial, la antigua vivienda ofrece hoy un recorrido por la vida y obra del mandatario que impulsó el lema "Gobernar es educar". Cada rincón revive pasajes de la historia nacional, mientras que sus salas y edificaciones contiguas hoy también albergan exposiciones artísticas, talleres comunitarios, actividades educativas y científicas que buscan conectar el pasado, el presente y el futuro de Calle Larga con las nuevas generaciones. No existe claridad de cuando se construyó esta casona de estilo colonial en adobe, teja y madera. Para ello debemos remontamos al 23 de octubre de 1863, fecha en que se concreta la boda entre Juan Bautista Aguirre Campos y Clarisa Cerda Escudero, familia de origen vasco y con un fuerte arraigo en el Valle del Aconcagua. Juan Bautista era 18 años mayor que su esposa,
de quien además era primo hermano. La familia se instaló en esta propiedad y desarrolló en este mágico espacio rural gran parte de sus vidas. En esta casona nació Pedro Abelino Aguirre Cerda el 6 de febrero de 1879. Fue uno de los menores de 12 hermanos. Creció en una tradicional y sencilla familia campesina, sin grandes lujos ni derroches. Su padre se dedicaba a las tareas agrícolas de la hacienda, mientras su madre se avocaba a las labores de la casa, los hijos y la economía familiar.
Cuando ya era Presidente de la República, Pedro Aguirre Cerda recordó así su vida en Pocuro: “Mi pueblo natal casi no figura en las geografías
descriptivas corrientes, y es apenas un puntito insignificante en los mapas de Chile: Pocuro, Calle Larga de Santa Rosa de Los Andes; allí abrí los ojos a la luz en el fondo de aquel valle próximo a la cordillera, que es indudablemente, uno de los más hermosos parajes de la cuenca de Aconcagua. Aun veo el paisaje familiar a mi primera infancia; los cerros de faldeos boscosos, el cajón del río en donde verdeguean siembras y potreros enmarcados de sauces y alameda, los huertos que ya en agosto comenzaban a lucir su floración de rosa y lila, los viñedos, las sementeras de trigo y maíz que se nos brindaba gentilmente en los alegres meses de verano”.
La casa era sencilla y se asemejaba al resto de los inmuebles que existían en los alrededores de Pocuro. En un ala dormían los hijos varones y en la otras las niñas. Todos debían compartir espacios. La vivienda miraba hacia la calle, hoy conocida como Avenida Pedro


Aguirre Cerda s/n. Al centro del hogar se ubicaba el recibidor y una sala de estar, mientras que en otra área estaba la cocina, el comedor y la habitación de los padres. Estaba rodeada de árboles frutales y especies nativas, con corrales para los animales domésticos y las caballerizas. E n la familia todos tenían un rol y una responsabilidad que cumplir, ya que la casa y los terrenos demandaban mucho trabajo, especialmente para un grupo familiar que no contaba con grandes lujos ni con un número importante de personal de apoyo para las faenas agrícolas y domésticas.
A escasos metros de la casa de la familia Aguirre Cerda, vivió Domingo Faustino Sarmiento, político, escritor, docente, periodista, militar y estadista argentino, quien llegó a ser presidente de su país. Se presume que fue alrededor del año 1832 cuando Sarmiento se instaló en Pocuro, para vivir uno de los primeros exilios a los que se vio afectado. En la localidad de Calle Larga, habilitó una escuelita para los niños del sector.
Si bien no existen antecedentes de que Sarmiento haya tenido contacto con la familia Aguirre Cerda, hoy la casa donde vivió se mantiene estoica al paso del tiempo y sigue vigilante a escasos 100 metros de la casona donde creció Pedro Aguirre Cerda: Pocuro tiene dos propiedades donde vivieron dos ex presidentes de países hermanos.
IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN
El 28 de enero de 1887 murió Juan Bautista a los 65 años de edad, generando un gran problema para Clarisa, quien a los 47 años quedó viuda y debió hacerse cargo de la extensa familia. Pedro Aguirre tenía tan solo ocho años.
Para Juan Bautista y Clarisa, la educación era muy importante. De ahí que siempre promovieron con insistencia la escolarización de sus hijos e hijas. Pedro Aguirre y sus hermanos estudiaron en una escuela de Calle Larga. Pero tras la preparatoria, debió continuar sus estudios en un liceo de San Felipe, ubicado a unos 20 kilómetros de casa. Esto llevó que a los 13 años, el joven tuviera que dejar el seno familiar para acudir como interno al establecimiento educacional.
Él era muy feliz en Pocuro, le gustaba estar en casa, jugar en el amplio terreno con sus hermanos y amigos. Trasladarse a San Felipe lo llevó a estar más lejos de su familia. Pero el camino futuro de Pedro estaba
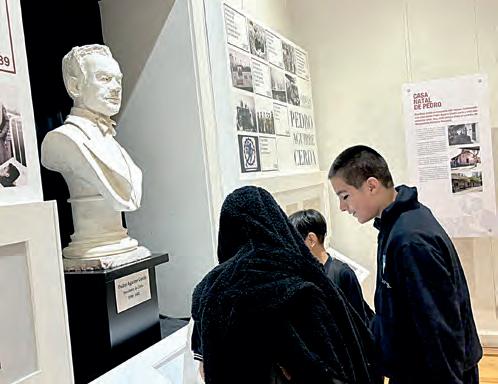
Visitar la Casa Museo y el Centro Cultural Pedro Aguirre Cerda no es solo un viaje al pasado, es una invitación a reflexionar sobre el legado de un hombre que soñó con un Chile más justo y educado.
lejos de Pocuro y Calle Larga. Tras terminar con excelencia sus estudios, se trasladó a Santiago a estudiar Pedagogía en Castellano y Filosofía en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, titulándose en 1900. Cada vez se fueron haciendo menos regulares sus visitas a la casona familiar, no porque no le gustara volver, sino porque los tiempos ya no se lo permitían del todo y los traslados de Santiago a Calle Larga tampoco eran tan fáciles ni expeditos. Luego se hizo más complejo, ya que el derrotero de Pedro Aguirre Cerda lo llevó a logros que quizás, en esos años, no estaban reservados para un joven de origen campesino. No contento con ser profesor y comenzar a trabajar en establecimientos educacionales capitalinos, Aguirre Cerda se tituló de abogado.
Su meteórica carrera lo llevó más tarde a ser diputado por San Felipe, Putaendo y Los Andes (1915-1918) y luego por Santiago entre 1918 y 1921. También fue Ministro de Estado en los gobiernos de Juan Luis Sanfuentes y Arturo Alessandri. De igual forma cumplió diferentes cargos en su coalición política, el Partido Radical.
Su exitosa trayectoria política tuvo su máximo logro el 24 de diciembre de 1938, cuando asumió formalmente como Presidente de la República, tras liderar una agrupación de partidos de centro izquierda conocida como Frente Popular. Su gobierno fue intenso de principio a fin, rápidamente se ganó el cariño de chilenos y chilenas, quienes lo llamaban “el presidente de los pobres”. Su deceso ocurrido el 25 de noviembre de 1941 -producto de una tuberculosis- fue recibida con mucho dolor en todo el país. Su amor por Pocuro lo llevó a promover la habilitación de la Escuela Agrícola F-511, que implicó que la familia donara al Estado de Chile dependencias familiares que estaban a un costado de la casa en la que
había nacido y se había criado Pedro Aguirre. Hoy ambas edificaciones conforman un conjunto arquitectónico complementario de estilo armónico y tienen declaratoria de Monumento Nacional.
RECUPERACIÓN DE LA CASA FAMILIAR Y LA ESCUELA AGRÍCOLA
El terremoto de 1985 generó importantes daños en los inmuebles, generando un deterioro progresivo al pasar los años. El 2000 se inició una recuperación de la zona de la casona. Pero luego, el 25 de junio del 2012, comenzaron las obras de reconstrucción más importantes de la casa. El entonces alcalde de la época, Nelson Venegas, fue uno de los precursores del proyecto de recuperación. Gracias a recursos del gobierno central, regional y del municipio local se ha logrado recuperar en forma íntegra la casa y la escuela agrícola, así como los jardines y espacios comunes. La alcaldesa Dina González y Edgardo Bravo, director del Centro Cultural y Museo Pedro Aguirre Cerda, han seguido trabajando arduamente para proteger las instalaciones y darle vida al recinto, promoviendo una serie de entretenidas actividades y proyectos interactivos que congregan a muchos visitantes durante todo el año. Para las vecinas y vecinos de Calle Larga la figura de Pedro Aguirre Cerda es muy importante, así que le tienen un cariño especial a la Casa Museo y al Centro Cultural. Esto, sin duda, es un aliciente para que el municipio local esté permanente desarrollando actividades para todas las familias de la comuna y visitantes de otras partes de la región o el país.
La hermosa casona de la familia Aguirre Cerda ha sido recuperada y hoy es un museo y un centro cultural.
Durante todo el año se están realizando actividades culturales, artísticas, educativas y científicas.







Psicólogo Javier Villar Chandía: “Hay personas
El profesional, con experiencia clínica y en el sistema escolar, llama a generar mayor conciencia en torno a la salud mental adolescente
por Miguel Núñez Mercado
El psicólogo Javier Villar Chandía, vecino de La Calera y actualmente encargado de Convivencia Escolar del DAEM de Nogales, ha dedicado buena parte de su carrera a abordar la salud mental desde el ámbito educativo. Con nueve años de trayectoria en establecimientos escolares y más de mil atenciones clínicas particulares, asegura que la adolescencia es una etapa especialmente vulnerable. “La salud mental es difícil para los jóvenes, porque la adolescencia ya es compleja de por sí: implica múltiples transformaciones”, sostiene.
Formado como psicólogo en la Universidad Santo Tomás, Javier Villar complementó su formación con un diplomado en Convivencia Escolar en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y estudios de coaching ontológico y liderazgo. Además, recientemente, obtuvo la certificación como Experto Universitario en Executive Coaching. Este en-
foque integral le ha permitido atender más de dos mil casos en contexto escolar y detectar de primera fuente las señales de alerta que muchas veces se silencian.
A juicio del profesional, los cambios hormonales y el desarrollo cognitivo, más la búsqueda de identidad y de autonomía, generan una fuerte carga emocional en los adolescentes. “A esto hay que sumar que ni los jóvenes ni los adultos cuentan con las herramientas necesarias para comunicarse de manera apropiada. También hay estudiantes que no tienen un buen acompañamiento por parte de sus cuidadores, y eso puede derivar en aislamiento. Por eso es fundamental que como comunidad, familia, escuela y sociedad en general, generemos espacios de apoyo sostenido, de conversación y de confianza. Que exista un vínculo que les permita expresarse. Pero no porque sea complejo debemos evitar ha-
cernos cargo”, asegura.
EL DRAMA DEL SUICIDIO
El tema cobra particular urgencia considerando hechos recientes que han afectado a la provincia, incluso involucrando a estudiantes menores de edad. Consultado sobre las señales que pueden advertir
la conducta suicida, Villar es enfático en señalar que “hay síntomas que pueden aparecer, aunque no siempre se manifiestan de la misma forma. No hay un libreto sobre las causas. Todos somos distintos, pero hay cosas que llaman la atención y patrones que se repiten”. Entre las señales, el psicólogo menciona el aislamiento

social, la pérdida de interés en actividades habituales, cambios bruscos de ánimo, trastornos en el sueño o el apetito, tristeza persistente, irritabilidad y la expresión directa de desesperanza. “Hay jóvenes que manifiestan sentirse una carga para los demás o que no quieren vivir. Son pistas de que algo está pasando en su interior”, dice.
Por eso, ante cualquier sospecha, Villar recalca que lo esencial es la atención y cercanía de los adultos. “Hay que preguntar constantemente cómo están, cómo se sienten, si necesitan algo. Mostrar una disponibilidad real, escuchar. A veces los adultos cometen el error de emitir juicios o minimizar el malestar. También los mayores deben tener control de lo que hacen los jóvenes en redes sociales. No para vulnerar su privacidad, sino como parte del rol parental”, afirma Villar.
E l profesional advierte que las plataformas digitales pueden exponer a los adolescentes a contenidos dañinos, y que la prevención debe ser parte del trabajo sistemático en los establecimientos educativos. “Siempre hay que facilitar espacios de comunicación de confianza y animar a
los alumnos a conversar con sus profesores jefes -agrega. Si se detecta algo, existe el área de Convivencia Escolar. Hay un protocolo que se debe activar ante cualquier señal de alerta relacionada con ideas suicidas. Pero esto debe hacerse en conjunto: familia y escuela. La detección temprana es clave”. Y añade: “A veces hay muchas otras prioridades en la agenda educativa o familiar, pero falta mayor preocupación por el crecimiento interior de las personas. Esa falta de mirada integral muchas veces deja solos a los adolescentes”.
¿“LA MALDITA PRIMAVERA”?
Consultado sobre si existe una relación entre el cambio de estación y el aumento de cuadros depresivos o suicidas, Villar reconoce que si bien no todos los estudios son concluyentes, sí hay antecedentes que sugieren una relación: “Hay más horas de sol, más energía, y eso para quien lo está pasando mal puede ser una presión social añadida. Como si sintieran que deben ‘estar bien’ porque el entorno así lo exige. Eso genera más angustia”. Desde el punto de vista bio-

Javier Villar Chandía es psicólogo de la Universidad Santo Tomás y posee múltiples especializaciones.



que están sufriendo en silencio"
lógico, el psicólogo explica que “la luz solar influye en neurotransmisores como la serotonina o la melatonina, que regulan el ánimo y el sueño. Esas varia-
ciones pueden repercutir en la estabilidad emocional de una persona que ya está en riesgo. No es que la primavera cause suicidios, pero sí puede actuar
como un factor más dentro de una red de causas”. La depresión es una de las más frecuentes, pero no la única. “También influye la an-

La salud mental y el bienestar personal deben ser prioridad en todas las esferas de la vida social.
siedad, los traumas, el consumo de sustancias, la violencia intrafamiliar, el acoso escolar y la presión social que ejercen los pares. Hay una multicausalidad. No basta con pensar que solo se trata de depresión. Puede ser eso y muchas cosas más”, aclara el profesional.
SALUD MENTAL COMO PRIORIDAD
Javier Villar dice que su rol como psicólogo lo ha acercado de forma permanente a las comunidades educativas. “Yo trabajo con los equipos, conozco las realidades de muchas familias, y muchas veces me toca contener, orientar y levantar alertas. Hay personas que están sufriendo a escondidas, en silencio, y no lo están pasando bien. Lamentablemente, su enorme desesperanza los puede llevar a quitarse la vida”, dice con tristeza.
Por eso insiste en que la salud mental debe ser prioridad en todas las esferas de la vida social. “Debemos hablar más de esto en los colegios, en las casas y en los medios. La prevención no es solo tarea de psicólogos o de profesionales, sino de todos”, concluye.

Entregar apoyo y contención a quienes están pasando por momentos difíciles es fundamental.

Johnny Piraíno Meneses , Alcalde de la I. Municipalidad de La Calera junto al Honorable Concejo Municipal, saludan afectuosamente a la Empresa Periodística El Observador y a cada uno de los trabajadores que desarrollan funciones en este importante medio de comunicación, en el marco de la celebración de su aniversario N° 55.
Destacamos y reconocemos la relevante labor que llevan a cabo, informando de forma oportuna y veraz a todos nuestros vecinos y vecinas.

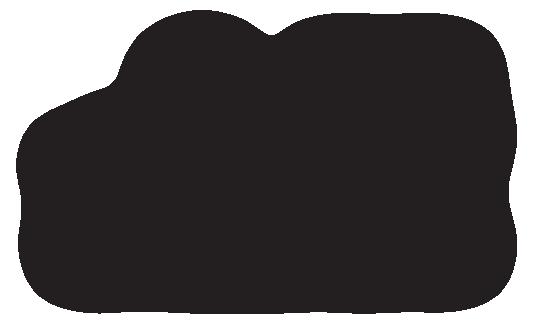
Potenciar vías alternativas a Av. 21 de Mayo y recuperar la Poza
Desde la Secretaría de Planificación
Comunal (Secplan) se están impulsando diversas iniciativas para dirigir la ciudad hacia nuevos rumbos
La Cruz es una ciudad que crece día a día. De hecho, según el Censo de 2024, hoy son 24.939 las personas que viven en la comuna, mientras que en 2017 los residentes habituales eran 21.980. Es decir, en siete años llegaron a vivir al territorio casi 3 mil personas más.
En ese contexto, desde la Secretaría de Planificación
Comunal (Secplan) se están impulsando diversos proyectos para orientar este crecimiento y mejorar la calidad de vida de los vecinos, tal como reconoció su directora, María Paz Cueto, en conversación con “El Observador”.
- ¿Cómo se proyecta el desarrollo de La Cruz para los próximos años?
“Como municipio, y bajo el liderazgo de la alcaldesa Filomena Navia, este año hemos podido desarrollar dos instrumentos de planificación que son determinantes
para los próximos años. Tenemos el Pladeco, que es el Plan Comunal de Desarrollo para el período 2025-2029, y el Plan Regulador Comunal. Ambos determinan hacia dónde debe ir el presupuesto municipal o la búsqueda de recursos en las distintas vías de financiamiento que tienen los municipios. Cabe destacar que nosotros nos encontramos en la etapa final de aprobación del Pladeco por parte del Concejo Municipal”.
- ¿Cuáles son las principales áreas del Plan de Desarrollo Comunal?
“En la etapa de diagnóstico se establecieron cinco ámbitos: territorial, medioambiental, económico, socio-comunitario e institucional. En el ámbito territorial, un hallazgo determinante fue la necesidad de contar con un Plan Regulador. Esto debido a que se encontró que la densificación urbana y el

crecimiento no regulado estaba afectando a los sectores rurales, por lo que era muy necesario ordenar la manera en que se iban a instalar los servicios en la comuna y cómo eso iba a traer después un desarrollo importante a nivel habitacional. También se encontró que teníamos una dificultad importante en el transporte público intracomunal. Hoy día el transporte público tiene sus recorridos por Avenida 21 de Mayo, sin embargo, hacia los sectores rurales -incluso hacia los sectores urbanos adyacentes a 21 de Mayo- no existe ningún tipo de locomoción colectiva.

En temas medioambientales se estableció que existe un déficit de áreas verdes por habitante en el sector urbano de la comuna. Hay una necesidad de consolidar las áreas verdes para poder terminar con ese déficit. En esta línea, algo muy valorado por parte de la comunidad es la recuperación de la Poza Cristalina”.
- En relación a eso, ¿cómo está avanzando el proyecto de recuperación de la Poza Cristalina?
“Desde la añoranza, a la Poza Cristalina se la ve como un balneario reconocido en toda la región. Pero hoy el proyecto de recuperación está llevado a la realidad del cambio climático, el déficit hídrico y la necesidad de transformar
la Poza Cristalina no en un parque balneario, sino en un parque de conservación. Este va a ser un parque que nos va a permitir establecer la línea final del sector urbano y será un pulmón verde al lado de la ribera del río. En este parque urbano se podrán realizar actividades de encuentro y celebraciones importantes a nivel comunal, pero quizás

Por Natalia Morales Aguilar
María Paz Cueto, directora de la Secretaría de Planificación Comunal (Secplan).
La Poza Cristalina podría convertirse en un parque urbano, respetando y conservando la riqueza del entorno natural.
Cristalina: así se proyecta La Cruz para los próximos años
no con la utilización que se le ha dado hasta ahora respecto a ciertos eventos que son más bien masivos. Actualmente el espacio da lugar a aquello porque es más bien eriazo. Pero el día de mañana vamos a tener un proyecto de reforestación y la idea es trabajar para que las pozas, su fauna y su flora reciban el menor impacto. Por ello, pretendemos entrar al programa de parques urbanos del Minvu. Este año ya estamos en el anteproyecto de inversión para el financiamiento del diseño del Parque Urbano Poza Cristalina, con una postulación muy avanzada y que podríamos tener lista el año 2026 en el Ministerio de Vivienda, lo que es una maravillosa noticia. Esperamos que el financiamiento de este diseño se pueda concretar en el presupuesto final para el año 2026. Lo interesante es que, una vez que el parque ingresa a este programa del Minvu, se financia el diseño y se financia la ejecución posterior de ese diseño”.
- ¿Cuáles son las características del futuro parque de la Poza Cristalina?
“En el tiempo intermedio a la postulación no podemos quedarnos sin hacer accio-
nes para que la gente pueda entender la lógica de la poza como un parque urbano. Por tanto, queremos ir transitando ese camino de a poco y que no sea abrupto. Hicimos una alianza con la Corporación Alianzas Solidarias -que es una corporación que trabaja en proyectos público-privados- para lograr que en un tiempo intermedio, entre 2025 y 2029, podamos comenzar la arborización, los trabajos de riego tecnificado, el tratamiento de las pozas y tener los equipamientos necesarios para la transformación de este espacio hasta que sea un parque urbano. Además, se pretende que la poza sea de acceso libre”.
- En relación al segundo instrumento de planificación, al nuevo Plan Regulador, ¿en qué etapa va su elaboración?
“La comuna entró al proceso para contar con un Plan Regulador hace unos seis años y hubo algunas interrupciones durante la pandemia. Pero finalmente hoy día estamos bien encaminados, porque estamos en la etapa final de la evaluación ambiental estratégica. Una vez que tengamos la evaluación ambiental estratégica aprobada,
vamos a empezar los procesos de participación ciudadana que están regulados en la Ordenanza General de Urbanismo y de Construcción, que tiene plazos muy concretos. Es un proceso bien delicado que debemos llevar con mucha responsabilidad y orden, porque es determinante para que posteriormente la Contraloría General de República apruebe el Plan Regulador”.
- ¿Cuáles son los principales cambios que tendrá La Cruz con el nuevo plan regulador?
“En general, el Plan Regulador que estamos proponiendo pretende conservar la naturaleza de la comuna en esta lógica urbano-rural. El plan trata de ser conservador en sus límites y reconoce un poco aquello que ya está materializado a lo largo de los años, lo que se consolidó en ausencia de las normas urbanas que regularan estos asentamientos. Sin embargo, hay modificaciones que son importantes. Por ejemplo, la población Bolonia hoy día es un sector identificado como rural, pero el futuro Plan Regulador lo transforma en extensión urbana. Eso es súper determinante, porque permitirá habilitaciones sanitarias
que no existían y ordenará los límites del sector. Este nuevo plan también genera la posibilidad de establecer vialidades alternativas a 21 de Mayo. El Plan Regulador es conservador, reconoce la realidad urbana, pero también pretende generar vialidades que descarguen 21 de Mayo como el eje estructurante. Por ejem-
plo, una de las proyecciones de vialidad es potenciar Avenida Santa Cruz y las calles interiores, generando vialidades que se puedan interconectar y sean paralelas. En el ordenamiento territorial, se busca que en las zonas más centrales y consolidadas estén las densidades más altas, donde debe estar toda la ofer-

ta de transporte y servicios. Alejándonos del centro, hacia los bordes y acercándonos al río o al oriente, debería bajar la densidad. Esto también es una forma de proteger las zonas bajas que son inundables o ante los factores de riesgo como los incendios forestales. De acuerdo a este plan, en la medida en que nos alejamos del centro y las densidades van bajando, se establecen limitaciones para la construcción en altura”.
- ¿Cuándo podría comenzar a regir el nuevo Plan Regulador Comunal?
“Esperamos que el proyecto salga de la etapa ambiental de aquí a fin de año y que en el primer trimestre de 2026 se genere el proceso de participación ciudadana, y la sanción por parte del Concejo Municipal en marzo o abril del próximo año. Es difícil hacer proyecciones de tiempo cuando el Plan Regulador ingrese a la Contraloría, porque hay comunas que han estado años dentro de esa etapa. Sin embargo, nosotros estamos confiados porque nuestro Plan Regulador no trae grandes modificaciones a la trama urbana y nuestra comuna es pequeña”.

Con el objetivo de despejar el alto tráfico de Avenida 21 de Mayo, se busca abrir vías alternativas.
El destacado músico nacional ha estado en la comuna y tiene fuertes vínculos con la zona
Desde hace algunos años, Quillota se ha convertido en escenario de diversas manifestaciones del rock a través de conciertos que abarcan sus distintos subgéneros, desde el metal hasta lo psicodélico. Esta apertura cultural ha sido impulsada principalmente por la naciente organización Mesa del Rock, integrada por músicos y gestores locales.
Ellos, junto a la comunidad rockera de la zona, han promovido y respaldado numerosas iniciativas que fomentan la difusión del género, organizando festivales y presentaciones donde emergen bandas locales y se presentan reconocidos artistas nacionales.
Una de estas instancias se vivió el sábado 24 de mayo, fecha que marcó un hito para el rock local. En un espectáculo gratuito realizado en la Plaza de la Corvi, con apoyo del municipio, se presentó Alejandro Silva, uno de los guitarristas más destacados de la historia del rock chileno.
El músico penquista, con más de tres décadas de trayectoria, ha participado en even-



Alejandro Silva: el día que el mejor
quillotano.
por Juan José Núñez Brantes
tos de renombre como el G3, compartiendo escenario con figuras internacionales como Steve Vai, Joe Satriani y Robert Fripp.
Y su llegada a Quillota fue un acontecimiento excepcional, reflejo de las gestiones de la Mesa del Rock y de la voluntad municipal por abrir espacios a nuevas expresiones artísticas.
El entusiasmo del público fue evidente. Familias, jóvenes y amantes del género disfrutaron de la música de bandas locales como Occlude, Zakreth y Angerstorm, para culminar con la presentación estelar del Alejandro Silva Power Cuarteto.
Lo más notable del espectáculo fue el estilo de la agrupación, dedicada al metal progresivo, un subgénero que a veces prescinde de vocalistas, centrando la experiencia en la potencia y armonía de los instrumentos.
S egún el propio Silva, este tipo de música “resulta más agradable al oído de quienes no están habituados al rock pesado”, como se evidenció en la respuesta del público
- ¿Cómo evalúas tu experiencia con el público en Quillota?
“Somos una banda que se caracteriza por hacer giras, no quedarnos en Santiago. Siempre buscamos nuevos lugares donde tocar. Por eso, no es tan excepcional haber llegado a Quillota -ya habíamos estado antes-, pero lo bonito de nuestra última presentación fue que se trató de un evento municipal. Eso permite que se haga en una plaza y se abra a todo tipo de público, incluso menores de edad, lo que no es posible cuando tocamos en bares, por ejemplo. Es lo que siempre buscamos como banda: estar de gira y llegar a todos los rincones”.
- ¿Te llamó la atención que el evento haya sido apoyado por el municipio local?
“Estuvo muy simpático,
El 24 de mayo recién pasado, en la Plaza de la Corvi, se presentó el rockero nacional junto a su banda Alejandro Silva Power Cuarteto, deleitando al público quillotano con ritmos de metal progresivo. En la imagen, el artista en Quillota. Créditos a Brian Arancibia.
porque fue una ocasión familiar. Que sea un evento municipal te abre espacios, y eso
no es común en mi carrera. En general, las municipalidades no prestan mucha atención
al rock, y menos al metal, que es un poco más fuerte como estilo. Pero al ser instrumen-





guitarrista de rock chileno tocó en Quillota
tal, atrae a un público distinto, más enfocado en el sonido del instrumento”.
- ¿Qué significa para ti llegar con tu estilo a espacios no tan familiarizados con el género?
“Hay grupos que lo han hecho muy bien, por ejemplo, tocando en colegios. Eso te genera público a largo plazo. Chancho en Piedra, que es un grupo chileno, se hizo grande tocando en esos espacios. Ellos tenían una maquinaria que ofrecía su show como algo lúdico, sin garabatos ni nada subido de tono. Y al principio de su carrera les fue muy bien con eso, lo que les generó más adelante una cantidad de público gigante. Ellos pueden juntar 15 mil personas fácilmente. Entonces, poder llegar a la gente correcta es siempre la moneda que uno quiere jugar”.
- ¿Repetirían la experiencia de tocar en una instancia así, como en la Plaza de la Corvi?
“Para nosotros sería ideal repetir algo así. Queremos llegar a público nuevo. Nuestra música no tiene voces, y eso puede alejar a quienes están más acostumbrados al rock comercial. Pero también atrae a personas que buscan algo
más melódico y virtuoso. Por eso, cuando se abren espacios desde las municipalidades o los colegios, tratamos de aprovecharlos al máximo”.
- ¿Confirman entonces su pronta vuelta como banda a Quillota o a la provincia?
“ Bueno, siempre estamos abiertos. Valparaíso es un lugar que nos invita constantemente, por lo que generalmente vamos para allá, pero esta vez como salió Quillota, fue excelente. Y en general, nosotros hemos tocado en La Ligua, en Quilpué, San Antonio, Villa Alemana, Viña del Mar y por supuesto, en el Puerto. Y pasa que si tú empiezas a tocar, la gente se entera que lo estás haciendo y de repente dice: ‘Oye traigámoslos’. Por ende, te empiezan a llamar para hacer cosas. En cambio, cuando estás trabajando en un disco, no estás posteando cosas en vivo y la gente se olvida un poco de ti. Yo diría que pocas personas nos
Siendo reconocido por artistas internacionales, Alejandro Silva se erige como uno de los mejores guitarristas chilenos de rock. Hoy se dedica a la enseñanza, a la composición y a tocar con su banda, tal como lo hizo en Quillota.
ubican, pero las que lo hacen nos conocen y nos valoran”.
- Y para los quillotanos que los escucharon por primera vez y quieran saber más de ustedes, ¿en qué se encuentran trabajando ahora?
“Estamos terminando la
gira del disco que lanzamos el año pasado. Aún tenemos tres presentaciones: dos grandes en Santiago -una en el Club Amanda de Vitacura y otra en SC Bellavista- y otra en Caldera. Paralelamente, trabajo con otra banda en material pendiente desde la pandemia. No sé si logremos grabarlo este
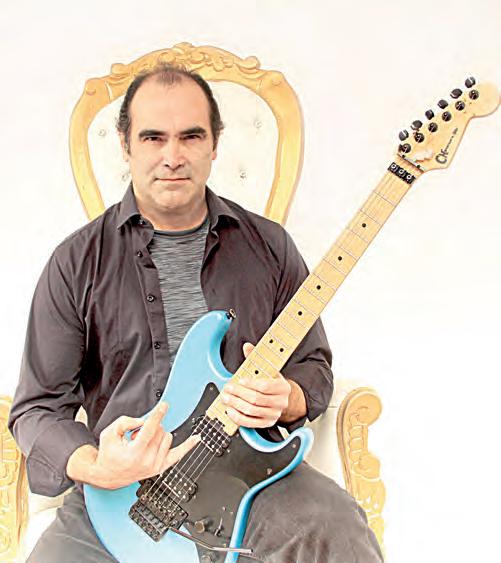
año, pero no me preocupa la fecha. Lo importante es seguir creando. Soy compositor autodidacta, nunca estudié formalmente guitarra; por eso, mi manera de trabajar es natural: agarro el instrumento y empiezo a inventar”.
VÍNCULO CON QUILLOTA
Si bien su última visita a tierras quillotanas ocurrió en el contexto del espectáculo realizado en mayo recién pasado, su historia con la zona comenzó mucho antes. Su padre es oriundo de la comuna, por lo que varios de sus familiares aún residen en ella.
Esto no pasó inadvertido durante el show, pues antes de comenzar a tocar con su banda dedicó un cálido saludo a sus primos presentes en el evento, destacando así su estrecha conexión con sus parientes quillotanos.
E n cierta medida, esta relación lo impulsa a visitar la ciudad con frecuencia para compartir y recorrer, de manera más íntima, sus calles y rincones, más allá de lo que implica su carrera artística.
“Tengo familia. Casi todos los años hacemos un asado de primos. Y es que mi papá
nació en Quillota, es de allá. Así que tengo una relación con la comuna desde que era pequeño. Siempre hubo parientes, siempre íbamos. Entonces, es un lugar que, no digo que se sienta como mi segunda casa, pero la tercera o cuarta quizás sí”, comentó el rockero oriundo de Concepción.
SU TERCER SHOW EN LA COMUNA
Y aunque visita regularmente la ciudad por motivos familiares, artísticamente los escenarios quillotanos no recibían un show de Alejandro Silva desde hace casi una década.
Fue entre 2015 y 2016 cuando el guitarrista de rock progresivo ofreció dos conciertos en la comuna, aunque en un contexto completamente distinto al de este año. En aquella ocasión, fue un bar -específicamente el Womubar, ubicado en Blanco N° 190- el que trajo al artista junto a su banda.
Por ello, se trató de un espectáculo dirigido a un público más específico, a diferencia del realizado en la Plaza de la Corvi, que convocó a asistentes de distintas edades y gustos musicales.


Desde 1970, esta empresa calerana ha estado presente en las mesas de miles de familias, que prefieren su calidad y sabor. En su mes de aniversario, estos hechos se explican gracias a las personas que día a día trabajan por hacer grande a la empresa
Cuando pensamos en Carnes & Cecinas Venezia, se nos viene a la mente la tradición artesanal de sus productos. Longanizas, jamones, prietas y por supuesto, los mejores cortes de vacuno. Celebraciones, cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, o una simple reunión familiar, han sido complementadas con algunos de sus productos.
Y seguirá pasando. Porque el negocio que orgullosamente levantó Iván Valdebenito Vergara en La Calera, cuando tenía 14 años, cumple 55 años de tradición, atraviesa un admirable presente y se planta ante un prometedor futuro. Un éxito que se han conseguido con esfuerzo, la combinación de tradición e innovación, el apoyo permanente de la señora Pilar Godoy -esposa de don Iván- y una gerencia humana con objetivos claros.
De esta manera, las mismas historias de crecimiento se replican en quienes trabajan en el local de La Calera, el primero y más antiguo; en San Felipe, abierto en 1989; Los Andes, en funcionamiento desde 1992; o en la más reciente sucursal, la distribuidora de Artificio, inaugurada en el 2003.
Y precisamente, se trata de una línea que se sigue desde que el fundador de la empresa tuvo una definición: la grandeza se consigue acompañado de personas que apunten hacia el mismo lado. Y hoy son sus hijos en
la gerencia, Francisco e Iván Valdebenito Godoy, los que la han continuado esa definición. “Creo que una empresa nada es al azar. Hay cosas que suceden, pero son intencionadas, y no intencionadas por uno. Muchas veces son por los mismos trabajadores, las mismas trabajadoras, por las jefaturas. Siempre hay una causa de algo y yo creo que una de las grandes cosas buenas de esta empresa, es que todos sumamos”, manifiesta Francisco Valdebenito. Y agrega, quien forma parte de la segunda generación en el negocio: “puede ser que yo tenga una buena intención, pero alguien tomó esa buena intención y la fue mejorando. Y la conversación nos llevó a hacer algo mucho mejor de lo que alguien dijo, de lo que las gerencias quieren, de lo que nuestra familia quiere. Y yo creo que esa es la gracia trabajar en equipo. Que todos tenemos una opinión, todos podemos mejorar algo. Aprendemos unos de otros y ese es nuestro gran sello”. En torno a su visión del futuro de la empresa, el directivo comentó que “veo más calidad, porque es un camino que se toma y no se puede dejar. Veo siguiendo con este cariño a la gente. Hay tres generaciones comprando en nuestros locales. Creo que se debe mantener la tradición, hay gente que sigue prefiriendo el queso de cabeza, las patitas de cerdo y prietas. Y hacer las cosas bien, en equipo y con innovación. Yo creo que esa es la clave”.

SU PRESENCIA EN SAN FELIPE
Corría 1989 y la expansión de la empresa se comenzaba a hacer necesaria. Es así como el negocio familiar llega al Valle del Aconcagua, abriendo su primera sucursal en San Felipe, comenzando una historia de conexión con la ciudad, que tras 36 años, sigue tan firme como el primer día. Hoy la sede es liderada por Darwin Araya Peralta, con cerca de dos décadas trabajando tras las vitrinas sanfelipeñas. Y si bien comenzó con el cargo de vendedor, se ha convertido en una jefatura, gracias a la confianza depositada en él. Y con más de una decena de personas a su cargo, Araya destaca la oportunidad de haberse ido capacitando a lo largo de los años, y de la misma manera ir capacitando a sus colegas.
“Uno va aprendiendo la cultura de Venezia. Por ejemplo, nosotros trabajamos de una manera diferente, lo más importante es el cliente, que se vayan contentos. Entonces, todo esto uno lo va a estar pasando a las personas nuevas, porque muchos han trabajado en otros lados, pero aquí se hace de otra forma, lo primero es el cliente, que se vayan con lo que realmente quieren llevar y que en la casa no se encuentren con una sorpresa”, comentó el jefe de local.
En esa misma línea, recalcó la importancia que Cecinas Venezia ha tenido para la comunidad sanfelipeña. “Por ejemplo aquí todavía llega el abuelito a buscar queso cabeza y arrollado. O gente que viene todos los días a comprar un cuarto de jamón, entonces es importante eso y como decía, la cultura de Venezia es que no han cambiado las cosas, son artesanales, por lo que el sabor es el mismo que hace 55 años. Ellos empezaron a hacerlo de una forma,

Carnes & Cecinas Venezia: 55 años de tradición a través de sus trabajadores
entonces la gente se acostumbró a esa modalidad”. Como ejemplo recuerda: “Yo tenía un cliente que venía de Santiago a comprarnos exclusivamente, cada 15 días. Y cuando se enfermaba, me llamaba por teléfono y venía otra persona a comprar. Imagínese, venía de la capital habiendo toda la competencia que hay allá. Le gustaba como uno le cortaba los bistecs y la carne molida. Entonces ese es un plus, porque la gente reconoce que tiene una atención personalizada y eso les gusta”.

LOS ANDES
Con la llegada de la empresa a San Felipe, poco tiempo después la expansión del negocio también pasó hacia Los Andes. Fue en 1992, cuando en una céntrica ubicación, fue inaugurada la sucursal andina. Y tras más de tres décadas, aún hay un trabajador activo desde ese momento, y que además es jefe de local. Hablamos de Fernando Vergara Zamora, con una historia en la empresa previa a esta sede. “Tengo 39 años trabajando en Carnes y Cecinas Venezia. Entré haciendo aseo, limpiando los pisos, vitrinas, y a medida que se me fue dando la oportunidad, pasé a vendedor, también


estuve repartiendo, después aprendí a despostar, y se me dio la oportunidad de ser jefe de local para San Felipe. Que venía en un local nuevo para ese sector, otro nuevo al que ya existía. Estuve un tiempo el tiempo ahí, y me mandaron para acá (Los Andes). Pero yo entré en el 86”. Para el jefe del local andino, el éxito de la empresa ha pasado por la visión del negocio que el fundador y sus hijos han tenido. “Don Iván siempre ha buscado seguir creciendo. Porque cuando empecé era solo la sala de ventas, y la fábrica llegaba hasta la mitad de la cuadra. Hoy, por ejemplo, esta última creció y ha entrado más gente a trabajar por lo mismo, porque la empresa también ha crecido. Y aparte, sus hijos han seguido los mismos pasos. Seguir creciendo, vendiendo, atender bien al cliente, ofrecerle más productos e ir innovando”.
En lo que van a ser estos 55 años de aniversario para la empresa, de los que Fernando ha sido parte en casi 40 de ellos, el trabajador recuerda con emoción como fueron los primeros años de su llegada a Los Andes. “Antiguamente, la aduana estaba acá al frente. Y antes venían muchos argentinos a comprar acá y se llevaban cosas para el otro lado de la Cordillera. Compraban la carne y los productos al vacío.

Y eso marcaba una tradición de que, en Argentina, comían finalmente lo que realizábamos acá”.
DISTRIBUIDORA DE ARTIFICIO
A pocas cuadras del Puente 19 de junio de La Calera, específicamente en Adrián 70, se encuentra una de las más nuevas sucursales de que Cecinas Venezia abrió. Se trata de la central distribuidora del sector de Artificio, abierta en el 2003. En la actualidad, en esta sede se encuentran ubicadas las oficinas de la gerencia, se establecen las diferentes ventas que se cierran en toda la Quinta Región y las de Coquimbo y Metropolitana. Aunque hay un detalle, el

establecimiento también cuenta con una sala de ventas. Y es que a diferencia de la que se encuentra en el centro de La Calera, este local tiene un acceso más rápido para los viajeros que transitan desde la capital hasta la costa, o viceversa. Por lo que además brinda la posibilidad de tener un negocio con productos de calidad para los vecinos de Artificio. Entre otras cosas, su impacto a la comunidad va más allá, colaborando con organizaciones de carácter social que tiene por objetivo una noble labor.
Eel grato ambiente laboral es algo que se puede evidenciar tan solo al cruzar las puertas. Carlos Moreno Villarroel, con 27 años en la empresa, lidera el establecimiento. “Indudablemente hemos crecido harto. Y sobre todo ahora que trabajamos bajo la norma ISO 9001:2015, donde somos el único local de carnicería que estamos certificados ante una norma. Todo para entregar un buen servicio a nuestros clientes”, declaró el jefe del local en Artificio.
Entre diferentes anécdotas, Carlos recuerda las veces que han sido visitados por el exanimador del Festival de Viña del Mar, Antonio Vodanovic, resaltando que su ubicación, ayuda a que clientes de paso se dirijan a comprar allí. “Este señor ha venido y se

ha sacado fotos con nosotros diciendo que le gustan nuestros productos. Viene como un cliente más. No se siente acosado, sino que muy a gusto. Y visitas como esas son importantes, porque marca que vamos bien direccionados como establecimiento comercial”.
DISTRIBUCIÓN Y VENTAS
Una parte importante de una empresa, que además de ofrecer sus productos en diferentes locales, también los fabrica, tiene que ver con la venta hacia establecimientos externos, y lógicamente, todo el trabajo de bodega, distribución y logística que implica llegar con todo lo pedido por el cliente.

para hospitales, o también, por ejemplo, el encargo que tuvieron que despachar hace un par de años, con rumbo hacia el Archipiélago de Juan Fernández.
EL PROCESO DE VENTAS


Precisamente de esta última área, que tiene su sede en Artificio, se encarga Víctor Cubillos Miranda, con 13 años de experiencia trabajando para el área de logística, que es el ejemplo perfecto de la visión que Cecinas Venezia tiene de sus trabajadores. Debido a que no solo ha ido escalando diferentes puestos, sino recientemente fue enviado a un Centro de Formación Técnica PUCV para completar estudios que ayuden a sus laborales.
“Esta política que tiene la empresa es para que no se vaya la gente. Y para que sepa que aquí nunca va a estar siempre en el mismo puesto. La idea es que la gente surja. Es la política que ha ido implementando porque había mucha rotación de personas”, declaró Víctor. Asimismo, el también encargado de bodegas, relata que tras los diferentes procesos de certificación que ha tenido la empresa en términos de calidad, pudo acceder a licitaciones del Estado, teniendo que armar pedidos

EL PRIMER LOCAL Y FÁBRICA
Pedro Marchant Collao es el encargado de todos los procesos de fabricación que tiene Cecinas Venezia, los que se ejecutan desde la dirección Carrera 924, de La Calera. Comenta que llegó en 1995 como parte del área administrativa, siendo contador de profesión. Sin embargo, con el tiempo, fue recibiendo contantes capacitaciones y profundizando en el mundo cárnico, hasta obtener el cargo que tiene hoy. “Con los maestros antiguos, fui aprendiendo de los productos y de la forma de trabajar. Entonces, he ido creciendo paulatinamente con la empresa. Porque la vi crecer en cuanto a capacidad de producción, con mayor tecnología, cantidad de gente y espacio, porque trabajábamos en una sala más chica, ahora tenemos una más grande”, afirmó Pedro.
“En este tiempo que llegué -siguió comentando el jefe de producción- todavía no existía la distribuidora, se creó un año después de mi llegada. Entonces, he visto crecer la empresa de a poco, también todos los esfuerzos que ha hecho la gerencia para poder
Otra de las áreas que tiene como sede el local ubicado en Adrián 70, Artificio, son las ventas. Una de vital importancia para el modelo de negocio con el que cuenta la empresa. De ella se encarga Mónica Gómez Millaquipai, quien con 16 años en Cecinas Venezia, es también una de las trabajadoras que ejemplifican la visión del negocio familiar. “Yo entré en la parte de contabilidad, haciendo un reemplazo otra persona, y después me pasaron a la distribuidora. Justo buscaban una persona y estaba terminando mi práctica, que fue como entre, y me escogieron para el trabajo. Ahí me capacitaron para el cargo de ese tiempo, que tenía que hacer facturas. Y después me seguí capacitando como vendedora a instituciones, también en las compras públicas y las licitaciones”, confirma Mónica. En esa línea, para la encargada de ventas, la forma de vender en la empresa ha ido evolucionando desde que ella ingresó, lo que responde netamente a la modernización, certificación y trayectoria que respaldan a la organización. “Ha ido de generación en generación la atención que Cecinas Venezia ha tenido con sus clientes, mucha gente lo conoce, y se ha ido traspasando esa información a la juventud. Y también que, como somos una empresa certificada, demostramos un orden, una limpieza, que a la gente le da confianza. El trato también que tienen los trabajadores hacia los clientes también, eso lo destacan mucho, por eso les gusta venir acá a comprar”, concluyó.


sala de ventas calerana.
expandirse, y lograr competir con las empresas mayores que existen de cecinas. Y claro, en la zona ya no van quedando casi fábricas de este tipo, son muy pocas”.
Por su parte, Paula López, jefa del local “matriz”, y con seis años en la empresa, cuenta que si bien llegó en un momento que la empresa ya se encontraba consolidada, siendo el punto de encuentro de múltiples generaciones, sí fue testigo del carácter familiar de la empresa y de la capacidad que tiene para adaptarse al entorno, ya sea con lo que fue el COVID-19, o para llegar a las comunidades migrantes de la comuna, muchas veces con
la barrera del idioma.
“Creo que es un privilegio trabajar acá, porque empresas familiares hay pocas, y poder hablar con el dueño, con los creadores de esta de esta marca es súper importante y lindo también. Cuando llegué el 2019 estaba todo dentro de la normalidad, pero con la pandemia llegó la duda si es que iban a echar gente, o si iban a mantener los puestos de trabajo. Y acá no despidieron a nadie, ajustaron los horarios para que todos pudiéramos trabajar, seguir con nuestra tranquilidad económica, y eso fue bastante bueno teniendo en consideración todo que pasó a lo largo del país”, destacó López. En esa misma línea, la encargada de local comentó una anécdota que han tenido con comunidades migrantes. “Aquí vienen muchos extranjeros a comprar. Y los haitianos cuando recién llegaron ellos no tenían ningún conocimiento del español, entonces nos apuntaban y muchos de nosotros tuvimos que aprender algunas palabras en creoles para poder comunicarnos. Y hoy en día las seguimos ocupando para los nuevos que vienen, y para ellos es muy simpático y agradable, de hecho, se ríen a carcajadas cuando tratamos de pronunciar como ellos para vender algún tipo de producto. Se formó una cercanía muy linda con los clientes.

En la imagen, el fundador de Carnes y Cecinas Venezia, Iván Valdebenito Vergara, junto a sus hijos, Francisco e Iván Valdebenito Godoy.
Darwin Araya Peralta, jefe de local en San Felipe.
Los diferentes trabajadores que forman parte de la sede en San Felipe.
El personal que trabaja en la sucursal de Los Andes.
Fernando Vergara Zamora, jefe de local en Los Andes.
Los distintos trabajadores que cumplen labores en la sede de Artificio.
Carlos Moreno Villarroel, jefe de local en Artificio.
Víctor Cubillos Miranda, encargado de logística, bodega y distribución en la empresa.
Mónica Gómez Millaquipai, encargada de ventas en Cecinas Venezia. Pedro Marchant Collao, jefe de producción en la fábrica de cecinas.
Desde la fábrica, los trabajadores que realizan los productos que se reparten a todos sus clientes.
Paula López Torres, jefa de local en la
El personal que compone la sala de ventas de La Calera.

Empolvados (15 porciones)
Ingredientes:
3 huevos, 1 pizca de sal, 120 gramos de azúcar flor (1 taza), 120 gramos de harina cernida (1 taza) y ½ kilo de manjar tradicional para rellenar.
Preparación
- Precalienta el horno a 180 °C y prepara una lata con papel mantequilla.
- Separa claras y yemas. Bate las claras con la sal hasta espumar.
- Agrega el azúcar en tres partes, batiendo hasta formar un merengue firme.
- Añade las yemas una a una, batiendo 10 segundos entre cada una.
- Incorpora la harina con movimientos envolventes.
- Coloca la mezcla en una manga pastelera y forma copos de unos 5 cm.
- H ornea 10–12 min hasta dorar ligeramente. Deja enfriar.
- Rellena con manjar, arma los empolvados y espolvorea con azúcar flor dentro de una bolsa grande.
¿Cuáles son los dulces favoritos de
Realizamos una encuesta y conversamos con 100 personas que nos indicaron sus preferencias. Mencionaron desde clásicos hasta algunos menos conocidos
Por Milena Rojas Aguilar
De acuerdo a la tradición oral, los famosos dulces de La Ligua provienen de una antigua receta introducida desde España a Chile, en el siglo XVII, por un grupo de religio-
sas agustinas. Su auge se dio en el siglo XIX, cuando -con la llegada del tren- los vendedores subían a los carros en la estación para ofrecer sus productos. Y

finalmente, con el cese ferroviario, la venta se trasladó a los buses y más tarde a la Ruta 5 Norte.
La relevancia de este producto es notoria, ya que desde el 1 de agosto de 2019 fue reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en honor a la técnica artesanal y a la tradición transmitida por generaciones de fabricantes y vendedores.
No solo destaca su preparación, sino también la forma de ofrecerlos: en los clásicos canastitos, con vendedores y vendedoras vestidos de blanco, al borde del camino y agitando un pañuelo.
Bajo este contexto, viajamos hasta La Ligua para preguntar a sus habitantes cuál es su dulce favorito, y nos encontramos con un interesante punto de vista: muchos respondían mencionando lugares de elaboración más que tipos de dulces. Por ejemplo, varios dijeron “mis preferidos son los de la fábrica de doña Elba, porque el manjar es artesanal”, o “me gustan los de la señora Panchita, porque la masa es distinta”.
Así descubrimos que, además de ser la cuna de los mejores dulces, sus habitantes también son verdaderos catadores expertos, capaces de distinguir un dulce de fábrica, uno de producción limitada o los recién preparados. Por ello, al presentar nuestra pregunta -¿qué tipo de dulce le gusta más?-, obtuvimos respuestas variadas y descubrimos los tres más populares.
LOS TRES PREFERIDOS
El miércoles 1 de octubre, en horas de la mañana, llegamos a la Plaza de Armas y comenzamos nuestra encuesta. No fue difícil, ya que se trataba de un lugar lleno de vida, conversaciones y amabilidad. Por lo mismo, en poco tiempo reunimos las 100 respuestas necesarias.
La metodología, si bien no posee la rigurosidad de una encuesta realizada con patrones científicos, no deja de ser valiosa, considerando que justamente las plazas son el corazón de las ciudades, donde personas muy diferentes entre sí conviven y se reúnen.
Esto nos permitió recoger opiniones provenientes de personas muy disímiles entre

Vecinos disfrutando los deliciosos dulces de La Ligua en plena Plaza de Armas de la comuna.
los liguanos?

sí, proporcionando un amplio margen de respuesta que buscaba, en términos simples, conocer las preferencias de los liguanos con respecto a uno de sus emblemas más populares.
Y de acuerdo a los resultados, varios nombres se repitieron. Por ejemplo, las almejas, las cocadas y los mantecosos (ya casi en desuso) obtuvieron dos votos cada uno.
Luego, con 3 preferencias, aparecen las empanadas de alcayota. Con 6 votos están las milhojas y el príncipe;
mientras que con 8 sufragios se encuentran el relleno y los alfajores.
El podio fue ocupado, en el tercer lugar, por los cachitos, con 13 preferencias. Luego, en el segundo lugar, hubo un empate con 15 votos, posicionando a los chilenitos y las palitas.
Finalmente, el dulce más popular, de acuerdo a los 100 liguanos encuestados (pero posiblemente esto se puede extrapolar a mucha gente más), corresponde a los empolvados, con 20 votos.

Chilenitos
Ingredientes:
Hojarasca: 6 yemas, 125 g de harina, 3 cda de pisco. Merengue: 6 claras, 1½ taza de azúcar granulada, 2 cda de azúcar flor, 1 cdta de esencia de vainilla, mostacillas de colores.
Relleno: 500 g de manjar.
Preparación
- Mezcla harina, yemas y pisco hasta obtener una masa blanda. Reposa 10 min.
- Estira la masa (3 mm), pincha con tenedor y corta círculos de 5 cm.
- H ornea a 180 °C por 10 min.
- Para el merengue, bate claras y azúcar a baño maría hasta disolver. Retira y bate hasta que esté firme; agrega azúcar flor y vainilla.
- Rellena las hojarascas con manjar, cubre con merengue y decora con mostacillas. Hornea 20 min a 120 °C para secar el merengue.

Cachitos
Ingredientes:
500 g de harina sin polvos, 1 pizca de sal, 8 yemas, 120 g de mantequilla blanda, 60 ml de vino blanco, 60 ml de agua, 1 cdta de esencia de vainilla.
Preparación
- Forma una corona con la harina y agrega los demás ingredientes.
- Amasa hasta obtener una masa homogénea.
- Envuelve en plástico y refrigera 30 min.
- Divide en porciones, estira con uslero y corta tiras de 20 × 2 cm.
- Enrolla sobre moldes enmantequillados.
- Hornea a 180 °C por 20 min.
- Desmolda y rellena con manjar.

Oscar Arredondo, histórico vendedor de dulces, dice que el que más lleva la gente es el empolvado porque es blandito.
Calu’s Maqui: el arduo trabajo detrás de un sour con sabor a identidad limachina
El emprendimiento suma cuatro años de rescate en torno a un fruto nativo que ha ido desapareciendo poco a poco, pero que ofrece innumerables beneficios a la salud
Por Marlene Chacón Chacón
Buscando una mejor calidad de vida, Ruby Ramírez Gómez y su familia dejaron la capital para asentarse en Los Laureles. Y nueve años después, esta ingeniera agrónoma se luce con su novedoso maqui sour artesanal, un exquisito producto que rescata el valor de uno de los frutos más valiosos de nuestro país.
“Nos vinimos buscando una mejor calidad de vida porque mis hijos eran muy enfermizos del tema bronquial. Pasaban en la clínica. Hasta que un doctor nos dijo: ‘¿No se quieren ir de Santiago?’ Y sí, queríamos, pero necesitábamos un empujón”, recordó Ruby.
Bajo este panorama, y como querían continuar cerca de sus familiares que aún habitan en la Región Metropoli-
tana, recorrieron la zona hasta dar con Los Laureles. “Por diversas razones llegamos acá y nos gustó. Sentimos que reunía todas las cosas que queríamos”, mencionó. En ese momento, la idea de emprender no estaba en sus planes. De hecho, al llegar, Ruby comenzó a desempeñarse en algunos viveros de la zona. Sin embargo, su objetivo era trabajar medio tiempo para compartir más con sus hijos. “Ese era nuestro proyecto de vida”, enfatizó.
“Creo que en Chile no está conceptualmente asumido el trabajo de medio tiempo. Te pagan por eso, pero al final te exigen tiempo completo. Yo llegaba a mi casa y debía terminar lo que no alcanzaba a hacer, porque era
mucha pega. Me acostaba súper tarde y esa no era la vida que quería”, afirmó.
Por lo mismo, Ruby dejó dicho empleo. “Empecé a estudiar bastante, porque no soy arriesgada. Con mi marido pensamos harto, hasta que dije: ‘Ya, esto voy a hacer’. Mucha gente creyó que no resultaría, pero avanzamos. Era una apuesta, porque en la quinta región el maqui prácticamente no existe”, contó.
Y entre sus averiguaciones, supo de una plantación pequeña cercana a Papudo. “Estaba a maltraer, pero aun así los maquis estaban estoicos, produciendo, ¿cómo no me iban a resultar? Y claro, no es que nos sobre el agua, pero mis maquis fueron aclimatados desde chiquititos, acostumbrados a recibir poquito. Los años con más sequía resistieron súper bien”, sostuvo Ruby.
PECULIARIDADES
DEL MAQUI
De esta forma, el año 2021, la agrónoma comenzó su aventura como emprende-
dora. Pero, ¿por qué maqui?: “Porque es un fruto nativo que se está perdiendo y aquí no hay. Por eso no iba a plantar paltos ni limones. Quería algo especial, no cualquier cosa. ¿Y qué más especial que el maqui?”.
Y agregó: “Se dice que lo que la tierra da en un lugar es precisamente lo que la gente de allí necesita. Aquí se estaba perdiendo y es tan valioso. Hay tanta gente que tiene diabetes o problemas con el colesterol, y este es un fruto que sirve para todo eso”. Vale considerar también que el maqui es un cultivo eficiente, explicó Ruby, pues da mucho en un espacio pequeño, siendo económicamente viable. En su caso particular, cuenta con unos 300 ejemplares, incluyendo variedades autóctonas para lograr una mejor adaptación.
Otra peculiaridad que llamó la atención de Ruby es que “al ser una especie nativa tiene cero requerimiento de agroquímicos, fertilizantes u otras cosas que usan los cultivos tradicionales. Estoy en

mi casa, por lo que no quiero usar herbicida ni pesticida, o algo que me ensucie el agua y el aire, porque están mis hijos. Además, si tiene sol, es súper noble, no necesita nada más”.
TRABAJO A PULSO
Para la cosecha del fruto,
Ruby trabaja con practicantes de carreras vinculadas a la agronomía, quienes se desempeñan de manera remunerada como recolectores. “Les gusta lo que hacen y es súper rico el ambiente que se da. Además, aprenden sobre emprendimiento”, destacó. Esta labor se desarrolla entre

Ruby Ramírez, el rostro, la mente y la principal mano de obra detrás del rescate del maqui en Limache.

noviembre y enero, siendo diciembre el mejor mes.
“Este es un trabajo manual, no mecanizado, como en los cultivos más grandes del sur, donde se cuelan hojas, palos y bichos. Acá es selectivo, sacamos los frutos que están realmente maduros y se limpian. Por eso también el producto final tiene mejor calidad”, aseguró. En promedio, cada árbol da un kilo de maqui.
Anteriormente, Ruby deshidrataba lo que cosechaba para hacer tecitos; sin embargo, dejó de hacerlo porque “era una pega minúscula, muy demandante y no tenía tanta salida ni tanto valor. La gente no estaba muy
dispuesta a pagar todo eso”.
De hecho, alrededor del 1% de su producción se vende congelada, para que el cliente pueda preparar un tecito, repostería, postres, desayunos, batidos, jugos y hasta helados. El resto es destinado a su producto estrella: el maqui sour.
PRODUCTO GOURMET
“A la gente en Chile le gusta disfrutar de un buen trago y este producto es diferente, especial. Muchos lo compran para regalo, por lo que significa. Algunos me cuentan que de chicos comían maqui en el cerro y eso me pasa con personas de todas las edades, desde señores
muy mayores y señoras hasta jóvenes”, contó la emprendedora.
“Otros tienen el recuerdo del calafate sour, porque los frutos se parecen. Ambos son los berries que más antioxidantes tienen en nuestro país, son como primos o hermanos. Eso lo hace tan valioso, porque son especies que se han ido perdiendo y trabajos que también se han ido dejando de lado, porque ya nadie los quiere hacer”, recalcó.
“Igualmente, ha sido un camino muy gratificante, porque durante los primeros años la mitad de la gente no sabía qué era el maqui, pero he visto el cambio. Ha sido un proceso de educación para dar a conocer este fruto nativo, tan bueno para la salud”, añadió Ruby.
También es destacable que durante estos cuatro años su producto ha salido incluso al extranjero. “Lo han llevado de regalo a Perú, Canadá, Estados Unidos y a otros cinco países más. In cluso, hace poco recibí un WhatsApp de Argentina y la chica me dijo: ‘Me encantó tu producto, te felicito, ¿dónde lo puedo comprar?’”, recordó con alegría.
“Es un producto gour met que tiene mucho de la identidad de nuestro país, porque se trata de un fruto

nativo. Y también lleva pisco sour, algo muy típico de Chile. Además, con la imagen que tiene -incluyendo la botella-, quien lo adquiere se lleva algo especial. No es comprarse cualquier trago”, resaltó.
DEL BOCA A BOCA
AL BARRIO ITALIA
En los inicios de Calu’s Maqui, nombre que le dio a su emprendimiento, fue importantísima la familia y el clásico boca a boca para darse a conocer. “Como la mayoría de mis cercanos era de Santiago, ellos me hacían pedidos. Y cuando íbamos de visita llevábamos las botellas. Eran cantidades súper chiquititas. A veces pedían tecito y ahí partíamos con las dos cosas”, recordó.
Precisamente, cuando estaba recién empezando, visitó una feria en Olmué. “Decidí preguntar por la
administradora. Así comencé a participar en ese lugar. También aparecieron los contactos, las redes y noté que me convenía mucho el formato de feria, porque era un tiempo corto donde tenía mucha venta”, explicó. De esta forma, empezó a participar en otras instancias similares en Ñuñoa, sumando a su itinerario Quillota, Concón, Villa Alemana y también su ciudad adoptiva, Limache. Y este año, Calu´s Maqui se abrió paso en la reconocida Expo Parvati, feria realizada periódicamente desde hace nueve años en el Parque Brasil. Allí, tanto limachinos como visitantes han podido degustar y llevar el novedoso sour a sus casas. Además, en septiembre recién pasado estuvo por primera vez en el Día Nacional del Vino de Barrio Italia -reconocido por
sus opciones gastronómicas-, donde tuvo un rotundo éxito. “Eran tres días, pero me retiré al segundo ¡porque vendí todo! Yo me preparé, hice más del doble de sour, pero dije: ‘Ya, esto es una feria del vino, no voy a hacer tanto’. ¡Y tuvo una recepción espectacular!”, recordó satisfecha.
“Yo estaba al final de la feria -agregó-, con la hidromiel, porque al inicio ubicaban a los vinos, pero me di cuenta que esos puestos no se llenaban tanto como el mío. Me fue súper bien. En Santiago la gente está más abierta a la novedad. Entonces vimos que ese es un foco a potenciar”, comentó.

“Ahora mi desafío es seguir creciendo, pero ahí vienen las postulaciones a fondos. No es simple el proceso de emprender, por los papeleos y toda esa parte burocrática y administrativa”, mencionó. Y es que este camino de rescate e innovación no ha sido fácil, más aun considerando que hay un destilado de por medio.
A veces he estado que zo de nuevo y busco ayuda”, reconoció la emprendedora. Sin embargo, “vale la pena, tinto, de origen nativo, procesado de forma
Saluda cordialmente a los trabajadores de la Empresa Periodística EL OBSERVADOR, con motivo de cumplir 55 años informando a la Provincia de Quillota


El maqui es un fruto reconocido como un superalimento, destacando por su alto contenido de antioxidantes y propiedades antiinflamatorias, entre otros beneficios.
Club Deportivo “Iván Mayo”: por más de ocho décadas
La institución, nacida en 1938 en Villa Alemana, sigue participando con sus series infantiles, adultas, senior y un equipo femenino en la ANFA Unión Peñablanca
Por Juan Carlos Reyes Morales
La fría noche del 16 de marzo de 1938, un grupo de jóvenes que vivía en el sector norte de Villa Alemana decidió fundar el Club Deportivo “Iván Mayo”, institución que, con el paso de los años, se convertiría en una de las más importantes de la ciudad, llevando incluso el nombre de la comuna a nivel nacional.
Los fundadores acordaron que el nombre de la institución pudiera homenajear al destacado deportista quillotano Iván Mayo Román, quien pocos años ante había conseguido brillar en el fútbol internacional.
El deportista, conocido en el ambiente futbolístico como "Chincolito" Mayo, fue el primer futbolista chileno que brilló en el extranjero, luego de destacarse en San Luis de Quillota, su ciudad natal.
Fue en 1925 cuando un joven Iván Mayo ingresó al
club canario y, con solo 15 años, pasó a formar parte del primer equipo. Se consagró como delantero estrella en compañía de figuras como Carlos Hill y Oscar Alfaro, seleccionados nacionales en 1926 y 1928 respectivamente.
El futbolista nacido en Quillota incluso viajó al Perú como refuerzo del Santiago Football Club, en 1928. Tras sus campañas en San Luis, Iván Mayo fue fichado por Colo-Colo en 1931, donde siguió su carrera en ascenso, siendo compañero de grandes como Guillermo Subiabre.
En 1933 partió a Argentina para firmar por Racing Club, pero recibió una oferta mejor y se incorporó a Vélez Sarsfield. En esa institución jugó 108 partidos y marcó 46 goles, logrando ser nombrado capitán del equipo que estaba plagado de estrellas como Victorio Luis Spinetto y Agus-
tín Cosso.
Sus grandes actuaciones le permitieron ser portada de la revista “El Gráfico” en dos ocasiones: la primera en la edición N°737, del 26 de agosto de 1933; y la segunda en la edición N°823, del 20 de abril de 1935, lo que demuestra el respeto que se ganó el escurridizo delantero en el fútbol profesional argentino.
Sin embargo, en 1938, Iván Mayo fue gravemente lesionado por el defensa uruguayo de River Plate Avelino Padilla, lo que truncó para siempre su carrera. Volvió a Chile y jugó por Santiago Morning e Iberia, logrando con este último el ascenso a la Primera División en el año 1945.
Retirado del fútbol, regresó a Quillota y se desempeñó como administrador del Estadio Municipal, para fallecer el 22 de enero de 1979 en un Hospital de Santiago.
UN CLUB EN
SU NOMBRE
Luego de fundarse el Club Deportivo “Iván Mayo”, como reconocimiento a su gran carrera, la institución deportiva villalemanina disputó solamente partidos amistosos
con clubes de la zona.
En el año 1945 se afilió a la Asociación de Fútbol Amateur de Quilpué, para tres
años después ser uno de los fundadores de la Asociación de Fútbol Amateur de Villa Alemana.
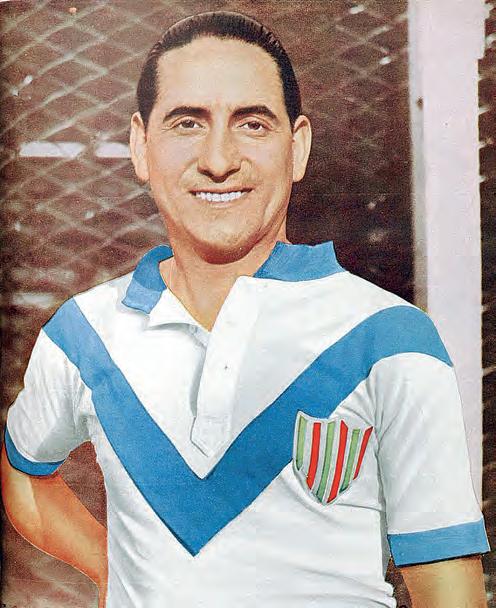
IvánMayoRoldánseinicióenSanLuisyluegotriunfóenelfútbolprofesional de Argentina, vistiendo la camiseta de Vélez Sarsfield.
En dicha agrupación logró ser campeón en los años 1964 (Honor), 1965 (Honor), 1971 (Honor), 1975 (Honor), 1976 (Honor), 1983 (2da Adulta), 2008 (1ra Adulta) y 2010 (1ra Adulta y Senior 35).
Pero además, fue partícipe de la Tercera División del Fútbol Chileno en los períodos de 1981 a 1983, 1985 a 1986 y 1988 a 1996, destacándose los segundos lugares que obtuvo en las temporadas 1983 y 1986.
Esto le permitió ascender a la Segunda División (hoy Primera B) en 1984 y 1987, aunque desafortunadamente quedó en los últimos puestos en ambas ediciones, retornando al fútbol amateur.
Luego de irregulares campañas, los dirigentes del club en ese momento, decidieron desafiliarse de la competencia de la Tercera División al finalizar el torneo de la temporada 1996.
VARIAS FIGURAS
Entre los jugadores más importantes que vistieron la camiseta del Club Deportivo “Iván Mayo” a través de la historia se puede mencionar a César Lasnibat, Jorge Alcayaga, Raúl Valdebenito, Yer-

reconociendo al crack de San Luis que triunfó en Argentina
ko Kinzacara, Jorge Rivera, Nelson Agresta, Camilo Benzi, Raúl Torres, Daniel Daller y Santiago Gatica, entre otros, destacando que algunos de ellos incluso llegaron a vestir las camisetas de otros clubes en el fútbol profesional chileno.
En la actualidad, la institución deportiva forma parte de la Asociación de Fútbol Unión Peñablanca, donde destaca su gran labor con el fútbol formativo y realizando grandes campañas en las series infantiles, como lo dejan de manifiesto los títulos obtenidos en el 2013 (Primera Infantil), Apertura 2016 (Tercera Infantil), Apertura 2017 (Primera Infantil), Apertura 2019 (Segunda Infantil) y 2024 (Primera Infantil); pero ade-
más, participando con sus series Adultas, Senior y Equipo Femenino.
Para sus encuentros de local utiliza el Estadio Municipal “Ítalo Composto Scarpati”, ubicado en Almirante Latorre, recinto que puede

ElclubvillalemaninoparticipóenlaTerceraDivisiónyascendióendosoportunidadesalaSegundaDivisión.Enla imagen, el equipo que jugó en la segunda serie del fútbol nacional en la temporada 1984.
Facultad de ciencias de Vida de la UVM desarrolló Feria de Salud para las personas mayores
Actividad se llevó a cabo en el campus Recreo de la Universidad Viña del Mar y contó con stands informativos y de atenciones dispuestos por docentes y estudiantes.
Personas mayores de Viña del Mar, Valparaíso, y de las comunas de Hijuelas y Casablanca participaron de la feria de salud organizada por la Facultad de Ciencias de la Vida de la universidad Viña del Mar en conjunto con la Universidad del Adulto Mayor (UDAM). La iniciativa que congregó a cerca de un centenar de personas mayores provenientes de clubes de adulto mayor de las citadas comunas y de estudiantes del programa Universidad del Adulto Mayo, UDAM, de la casa de estudios, permitió reunir en un mismo espacio a todas las carreras de la facultad y ofrecer a los asistentes una instancia de conocimiento, información y de atención, con un fuerte foco en el autocuidado, la prevención, educación y bienestar.
“Carlos Isaac Pályi, rector de la UVM relevó el aporte de esta iniciativa al fomento del bienestar y la calidad de vida de las personas y sus comunidades. “En la Universidad Viña del Mar tenemos un compromiso profundo con el bienestar de las personas y el desarrollo de las comunidades. La feria de salud organizada por nuestra Facultad de Ciencias de la Vida y el programa UDAM, es un claro ejemplo de este propósito. Esta actividad, dirigida especialmente a las personas mayores de la región, no solo brindó orientación, acompañamiento y herramientas prácticas en materia de prevención, salud integral y bienestar, sino que también ofreció a los estudiantes un valioso espacio de aprendizaje y formación en terreno. A través de estas iniciativas, fortalecemos el vínculo con el entorno, aportando desde el conocimiento al cuidado de quie-
nes más lo necesitan y reafirmando nuestro rol como uni versidad comprometida con la sociedad”, sostuvo el rector.
La Dra. María Angélica Vásquez Osses, decana de la facultad de Ciencias de la Vida de la UVM, indicó que esta ini ciativa busca evidenciar el potente trabajo de vinculación con el medio que constantemente está desarrollando la facultad a través de sus distintas carreras, que busca ser un aporte a la educación y promoción en salud, con un enfoque integral, humano y centrado en las personas.
albergar a cerca de cuatro mil espectadores.
Camino a cumplir nueve décadas en el fútbol de la zona, el Club Deportivo “Iván Mayo” cuenta con su sede social, ubicada en Calle Díaz 833, y sigue con su recuerdo
imborrable al destacado crack que nació en San Luis de Quillota y llevó el nombre del país a destacarse en el siempre exigenteo fútbol profesional de Argentina, por lo que en Villa Alemana siempre se le recordará.


“Como Facultad, tenemos el compromiso de generar espacios significativos de encuentro con la comunidad, especialmente con las personas mayores, quienes muchas veces enfrentan barreras de acceso a la información y a la atención en salud. Esta feria no solo permitió acercar los conocimientos de nuestras carreras a la comunidad, sino también fomentar el aprendizaje activo de nuestros estudiantes en contextos reales, con un enfoque profundamente humano e interdisciplinario”, señaló la decana.
Ozmar Paz Polanco, jefe de la carrera de Tecnología Médica de la UVM destacó la instancia en la que participaron estudiantes de tercer y cuarto año de la carrera, entregando información sobre algunas de las patologías más comunes en las personas mayores y cómo prevenirlas y acceder a un diagnóstico oportuno. “Esta fue una valiosa oportunidad para que nuestros estudiantes pusieran en práctica sus

conocimientos en un contexto real, acercando la salud a la comunidad y entregando herramientas preventivas clave a las personas mayores. Actividades como esta fortalecen no solo la formación académica, sino también el compromiso social de nuestros futuros profesionales”, señaló el docente.
”Por su parte, el Dr. Pablo Aránguiz Urroz, jefe de la carrera de Química y Farmacia, sostuvo que la participación en esta instancia permitió informar sobre el uso responsable de los medicamentos, su efectividad, riesgos y sobre todo levantar temas tan relevantes como la polifarmacia, muy recurrente en las personas mayores que muchas veces toman varios medicamentos de forma paralela para abordar sus situaciones de salud. “Nuestra participación en esta feria nos permitió abordar un tema crucial como es el uso adecuado de los medicamentos, especialmente en personas mayores, quienes muchas veces enfrentan riesgos asociados a la polifarmacia. Como carrera, buscamos no solo formar profesionales competentes, sino también generar conciencia en la comunidad sobre el manejo responsable de los tratamientos farmacológicos, promoviendo el autocuidado y una mejor calidad de vida”, señaló el jefe de carrera.

En la gráfica, el equipo de “Iván Mayo” que participó en la competencia de Tercera División del año 1988. De izquierda a derecha, aparecen arriba: Osmán Cerda, Aarón Salazar, Mauricio Escobar, Mauricio Cancino, Gabriel Huetty y Mauricio Vilches. Abajo: Jorge Puntarelli, Francisco Vega, Aldo Torres Benzi, Alberto “Chispa” Guerrero y José Aravena.
Mazumi: la mujer que sueña con conquistar el mercado
La emprendedora crucina Margarita
González Lobos transformó su pasión por la repostería y el rescate del fruto nativo en un innovador proyecto
Por Juan Pablo Rojas Ahumada
A la altura del Paradero 12 de La Cruz, donde el verde de los paltos se mezcla con las viejas casonas de adobe, vive Margarita Mazumi González Lobos, una mujer de 60 años que decidió cambiar el rumbo de su vida.
Nacida en Playa Ancha, se declara porteña de raíz y crucina por adopción. De hecho, llegó hace ocho años a la casa familiar -una propiedad levantada en 1865- y, desde entonces, no ha dejado de reinventarse.
“El día que abrí la puerta de mi casa fui otra Mazumi”, dice entre risas, mientras muestra los envases dorados de su marca Mazumi Gourmet, donde brilla el fruto emblema de su historia: la lúcuma.
DE LA REPOSTERÍA AL LABORATORIO ARTESANAL
“Siempre he sido repostera”, cuenta, agregando: “Partí
haciendo mermeladas, pastas de aceituna y aceites con especias”. Pero fue en 2019 cuando decidió profesionalizar su oficio e ingresó a estudiar Cocina Internacional en el Duoc UC, viajando todas las noches desde La Cruz a Valparaíso. “Llegaba a casa a las 12:30, muerta de cansancio, pero feliz”, recuerda. Su espíritu inquieto la llevó a participar en programas de innovación alimentaria. En CREAS, el Centro Regional de Estudios en Alimentos Saludables de Curauma, logró certificar su primera creación: una pasta de aceituna con almendras. Luego vendrían ferias gastronómicas, su ingreso a INDAP y la inquietud que cambiaría su rumbo: aprovechar los lúcumos que crecen en su terreno.
“Empezamos con una deshidratadora solar y una mini pimer que me regalaron cuando me casé hace 34 años”,
cuenta riendo. “De un kilo de lúcuma saco solo 100 gramos de harina, pero vale la pena. Es un superalimento, un oro que tenemos en Chile y que casi nadie aprovecha”.
LA ALQUIMIA DE LA LÚCUMA
De ese fruto dorado nacieron productos que hoy son parte del catálogo de Mazumi Gourmet: harina, manjar, galletones, alfajores y hasta un licor artesanal de lúcuma que madura durante un año. También experimentó con champús y jabones, aunque tuvo que frenar debido al alto costo de los permisos sanitarios. “Lo mío va por la alimentación saludable, no por la cosmética”, dice con convicción.
Su último desafío: una mantequilla de maní con harina de lúcuma y chips de chocolate, un producto que promete cautivar a quienes buscan alternativas naturales y nutritivas. Cada envase de su harina viene con una receta distinta impresa al reverso.
“La idea es enseñar a usarla, que la gente se atreva a cocinar con lúcuma. Es chilena, es nuestra”, insiste. En su etiqueta destaca la imagen de su propia casa, restaurada
con técnicas de conservación patrimonial y decorada con muebles reciclados. “Mi casa es mi logo. Todo esto es parte de mí”, afirma, mientras pasa la mano por un muro de adobe tratado con sellante natural.
UNA HISTORIA DE RESILIENCIA Y RAÍCES
Mazumi se casó hace 34 años y tiene tres hijos. Además, su marido es su principal apoyo en la cocina. “Él hace el manjar, porque hay que revolverlo cinco horas. Yo no tengo esa paciencia”, menciona. Entre ambos cuidan el terreno y los lúcumos que, en temporada, dejan caer entre 12 y 15 kilos de fruta cada dos días. “Antes

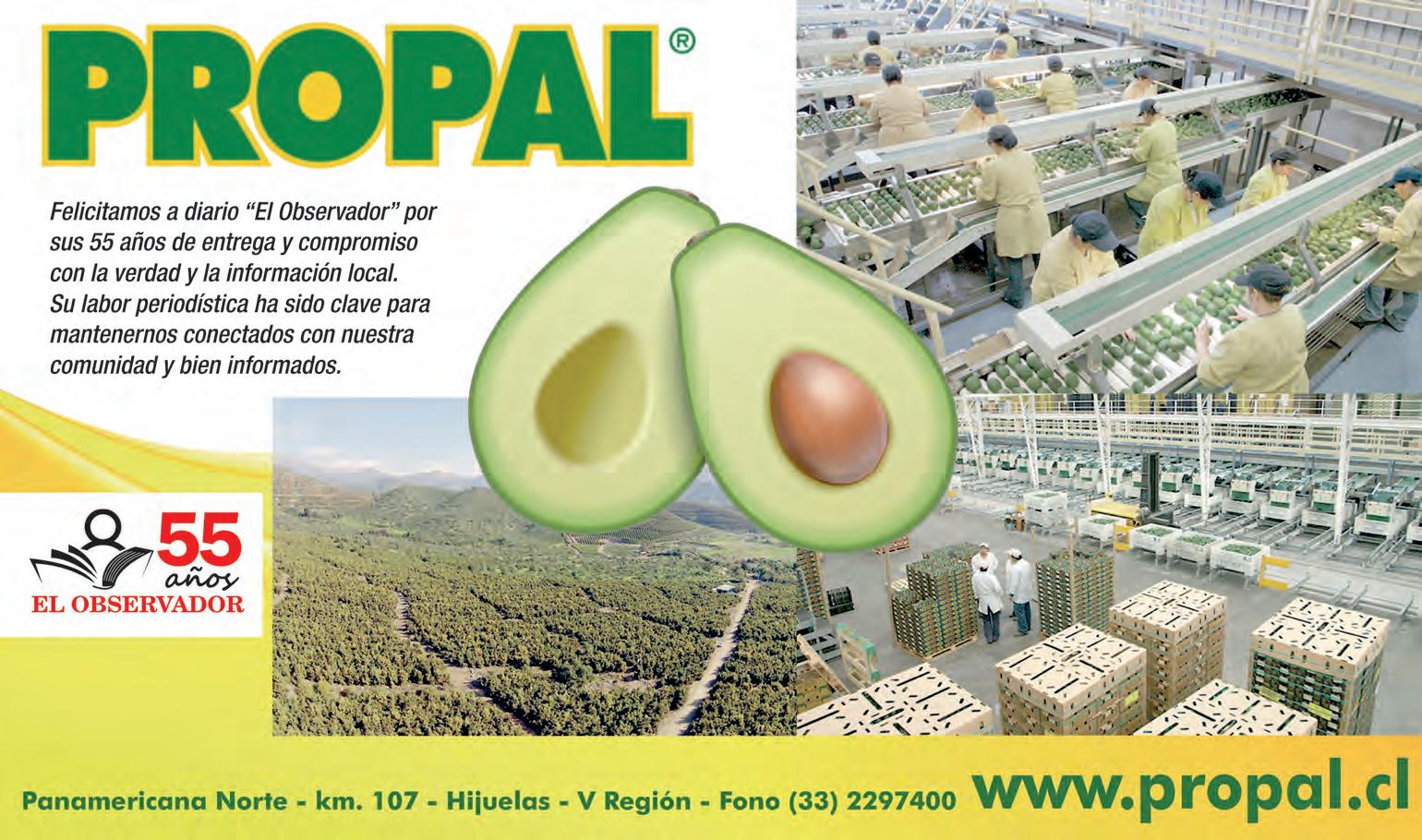
Margarita Mazumi González Lobos es más conocida simplemente como Mazumi.
gourmet convirtiendo la lúcuma en harina
no me gustaba la lúcuma, pero ahora la amo”, confiesa.
También es tejedora. Durante la pandemia, cuando su marido quedó sin trabajo, comenzó a confeccionar cubrecamas y cortinas al crochet. “Uno tiene que hacer lo que sabe hacer, potenciarlo y no quedarse quieta”, expresa, con esa mezcla de dulzura y determinación que define su carácter.
En su taller, donde el aroma a lúcuma y manjar se mezcla con el de la madera antigua, todo tiene historia: los frascos reutilizados, las etiquetas diseñadas con mimo y las lámparas hechas con marcos de puertas rescatadas. “Nada se bota. Todo se transforma”, aclara.
MARCA CHILE Y RESPALDO MUNICIPAL
E n 2024, Mazumi logró obtener el sello “Marca Chile”, reconocimiento que distingue a productos que representan la identidad y calidad nacional. “Este producto se puede exportar cumpliendo los requisitos del país de destino. Ese es mi sueño: que la harina de lúcuma chilena llegue al mundo”, comenta. Sin embargo, no todo ha sido fácil. “A veces me gus -
taría tener un poco más de apoyo”, admite. “Soy usuaria de INDAP y estoy muy agradecida, pero me gustaría que nos potenciaran más, sobre todo a las mujeres rurales. No quiero rendirme. Si no fuera por mi marido y por la ayuda de la Municipalidad de La Cruz, habría sido más difícil seguir”, comenta.
Q uien ha seguido de cerca su proceso es Katherine Rojas, encargada de la Oficina de Fomento Productivo de la Muni-
cipalidad de La Cruz. “Conocí a Mazumi cuando llegué a la oficina. Ella ya participaba en una agrupación de emprendedores locales, un grupo muy activo y con identidad propia. Lo que más destaca en ella es su capacidad creativa, la estética de sus productos y el sello patrimonial que le imprime a todo lo que hace”, explica. Rojas destaca que la historia de Mazumi refleja el espíritu de los emprendimientos crucinos: pequeños, sosteni -

bles, con raíces y alma. “Ella no solo produce, también educa al consumidor sobre el valor de la lúcuma como alimento chileno. Su caso demuestra cómo la innovación puede surgir desde lo más simple: la cocina de una casa antigua y una mujer decidida a cambiar su destino”, asegura.
EL FUTURO DORADO DE LA LÚCUMA CHILENA
Hoy, Mazumi sueña con ver su harina en tiendas a lo largo de Chile y, por qué no, en mercados internacionales. “Me gustaría que la gente sepa que la harina de lúcuma que se vende en los supermercados es peruana. Yo quiero que exista una chilena, hecha con amor, desde La Cruz”, dice con orgullo. E n su pequeña cocina, donde la paciencia y el ingenio se mezclan con el aroma dulce del fruto, se resume una historia de vida, resiliencia y territorio. La de una mujer que decidió transformar lo cotidiano en arte y la lúcuma en un símbolo de identidad local. “Yo creo que Dios me trajo a La Cruz para esto”, dice al final, mirando por la ventana hacia sus árboles. “Acá florecí”, reflexiona.



La harina de lúcuma de Mazumi Gourmet exhibe con orgullo el Sello Chile que le permite ser un producto exportable.
Mazumi ha elaborado una variedad de productos en base a la harina de lúcuma.
Hasta deliciosos alfajores y galletas ha preparado con su lúcuma en polvo.
Aldo “Macha” Asenjo: un corazón que
El líder de La Floripondio, Chico Trujillo y El Bloque Depresivo ha conquistado incluso escenarios internacionales. En diciembre repletará el Estadio Nacional, pero siempre vuelve a tocar y a conectarse con el barrio que lo vio crecer
Por Eva Márquez Estay
E n la llamada Ciudad de la Eterna Juventud, la música encontró un espacio fértil para surgir de formas inéditas. Fue allí donde se forjó, a puro esfuerzo y autenticidad, el máximo referente artístico de Villa Alemana: Aldo Enrique Asenjo Cubillos, conocido por todos como "El Macha".
C recer escuchando la mítica Cadena Musical Prat -que desde los años 50 marcó la banda sonora del centro de la ciudad-, o transitar por la “mutancia” -esa corriente que desde los 60 dio origen a un semillero de talentos ligados al blues, el rock, el ska, el hip hop y la cumbia en escenarios emblemáticos como La Ex Micro, el Festival del Fin del Mundo, El Melvin o Placa de Cuarzo-, sin duda dejó una huella profunda en la mente creativa de Asenjo.
VILLA ALEMANA EN EL MAPA MUSICAL
Con más de tres décadas de trayectoria, la carrera del “Macha” puede leerse como una auténtica genealogía musical trazada por tres bandas. La primera surgió en 1992 con La Floripondio, la “nave nodriza” que Aldo fundó junto a sus compañeros del Colegio Champagnat, Fritz Demuth y Víctor “Tuto” Vargas. “ Villa Alemana era muy fome. No había mucho panorama, y de pendejos nos juntábamos a escuchar música en la estación, en el cerro o en la casa del ‘Tuto’, en el centro, donde su papá tenía una joyería. Pero había un problema: para escuchar una canción que nos gustara en la radio, teníamos que tragarnos diez que no. Y eso nos molestaba. Así que un día dijimos que, si queríamos escuchar la música que nos
gustaba, teníamos que hacerla. Nos conseguimos instrumentos, aprendimos improvisando y con el tiempo armamos unos diez temas que empezamos a tocar en tocatas punk, thrash y metaleras, hasta que la cosa evolucionó”, recuerda Fritz Demuth, ingeniero en sonido, baterista y cofundador de La Floripondio.
A medida que La Flori ampliaba su repertorio y experimentaba con estilos como el rock, ska-punk y reggae -con letras psicodélicas y cargadas de ironía-, comenzó a conquistar escenarios locales, nacionales e internacionales, situando a Villa Alemana en el mapa musical. Así se convirtió en el emblema de una juventud rebelde y contracultural que marcó los años 90 en los valles interiores de la Región de Valparaíso. El grupo acumuló experiencia y prestigio, especialmente a partir de sus giras europeas de mediados de los 90, donde “El Macha” detectó algo que se repetía: los compatriotas les pedían cumbias y boleros para recordar Chile. Aquella demanda marcó un giro decisivo. No todos los integrantes compartieron ese impulso, pero Aldo Asenjo vio una oportunidad y dio vida a Chico Trujillo, el costado bailable de su trayectoria. Con
nuevos músicos, temas originales y versiones renovadas, consagró su papel como impulsor de la llamada Nueva Cumbia Chilena.
Ya en 2009, el músico dio un paso más en esa línea afectiva y melancólica con su tercer proyecto: El Bloque Depresivo. A través de valses, boleros y baladas, canalizó la nostalgia y el desamor en un cancionero romántico popular que enamoró a miles de seguidores, consolidándolo como un artista de culto y una de las voces más singulares de la música chilena contemporánea.
EL NIÑO DEL BALCÓN
M ás allá de los grandes escenarios, hay facetas poco conocidas en la vida de Aldo Asenjo que forjaron al artista que hoy, a los 57 años, sigue siendo fiel a sus raíces. Su madre, Rosa Cubillos, recuerda con afecto los primeros signos de esa inquietud creativa que lo conectó desde niño con la música y con su ciudad natal.
“Cuando Aldo tenía tres años llegamos a vivir a una casa en calle Manuel Montt, al lado del Club Peñablanca.

Aunque era tímido, desde muy pequeño vibró con la música. Recuerdo que cuando hacían eventos en el club, él se asomaba al balcón para mirar cómo las parejas bailaban y las bandas tocaban rock o música tropical. Tanto así que se armó una batería con palos y tarros de lavar, y luego aprendió guitarra y canto. En la casa todos cantábamos, y mi mamá -que falleció hace un mes, a los 103 años- le dedicaba boleros y baladas, las mismas que hoy interpreta con El Bloque Depresivo”, relata Rosa desde su tienda en el centro de Villa Alemana. También rememora su primera experiencia sobre un escenario: “Era una competencia musical del colegio, en la iglesia San Nicolás de Bari. Cantó con unos compañeros y ganó, pero vio que otro niño lo había hecho muy bien y no aceptó el premio. Él es así, muy humano, nunca ha buscado reconocimiento, disfruta de su música y de compartirla, algo que no siempre se ve”. R osa confiesa que al principio no estaba de acuerdo con que su hijo se dedicara a la música, pero con el tiempo comprendió que era su verdadera pasión. “En

En 1985, el adolescente Aldo Asenjo, de uniforme y corbata, participó junto a sus compañeros en el Festival de Expresión Artístico-Cultural organizado por el Centro de Alumnos del Colegio Champagnat (Imagen Facebook: Villa Alemana en Fotos).
late en Villa Alemana
tiempos en que no había muchos recursos, y con otros dos hijos que educar, Aldo se fue solo a Santiago y fue persistente hasta lograrlo. Siento mucho orgullo, más que por lo económico, por la persona que es: honrado, empático, generoso”. Y agrega una historia que, dice, lo retrata a la perfección: “Hace algunos años llegó al local una señora no vidente con su hijo, también no vidente, que tenía unos seis años. El niño cantaba y tocaba guitarra igual que Aldo. Quería conocerlo, se lo conté y él fue personalmente a su casa, por el sector de Puente Negro. Compartió con la familia y cantó con ese pequeño, que era muy talentoso. Ese gesto resume quién es mi hijo”.
EL RITUAL DE VOLVER A “LA ALDEA” Y AL CLUB PEÑABLANCA
Aunque el líder de La Floripondio, Chico Trujillo y El Bloque Depresivo se ha convertido en un fenómeno internacional, su corazón musical sigue latiendo en Villa Alemana. Allí aún habita el niño que, desde el balcón de su casa, escuchaba los “mambos” del vecino Club Peñablanca, y el joven que, entre cerros y carretes, se nutrió del cariño de su gente y echó raíces profundas. De esa conexión habla Claudio Pérez, expresidente del club, quien recuerda cómo “El Macha” los ayudó en un momento crítico y dio origen a un ritual que, hasta hoy, lo trae de regreso cada año para ofrecer
De Peñablanca al Estadio Nacional
Cabe destacar que Aldo “Macha” Asenjo marcará próximamente un hito en su carrera musical, cuando el 20 de diciembre se presente con su proyecto El Bloque Depresivo por primera vez en el Estadio Nacional. Con entradas agotadas hace meses, el villalemanino será recibido por más de 60 mil seguidores en el reducto ñuñoíno


"El Macha”
En el extinto Bar-Restaurante “Tahiti-Nui”, frente a la Shell de Peñablanca, La Floripondio grabó su videoclip más popular en YouTube “Y es de día”, donde aparecen varios rostros conocidos del “carrete” comunal.
conciertos junto a sus bandas.
“Corría el año 2010 y nos habíamos embarcado en una ramada. Nos fue pésimo y necesitábamos pagar con urgencia. Mi compadre Luis Araya me dijo: ‘¿Y si hacemos un concierto? Hay una banda de acá de Villa Alemana que mis hijos escuchan, se llama Chico Trujillo’. Le pregunté quién era el vocalista y me dijo que era ‘El Macha’, un cabro del Champagnat, el mismo con el que nos devolvíamos en bicicleta desde el Estadio Marista a Peñablanca, cuando jugábamos en la selección del colegio”, recuerda.
“Lo llamé, le conté la situación y fue muy receptivo. Me
dijo: ‘El club me marcó mucho, porque yo vivía en la casa de al lado, y cuando era chico veía a la Sonora Palacios o la Huambalí’. Organizamos el primer evento y él además trajo a otras dos bandas. Fue una locura: duró hasta las cuatro y media de la mañana”, relata.
“Con ese concierto ‘El Macha’ nos salvó de la deuda que no podíamos pagar”, agrega. Desde entonces, cada año regresa con alguna de sus agrupaciones para tocar en la sede del club en calle Manuel Montt o en las canchas de Los Aromos.
“‘El Macha’ se ha portado increíble con nosotros. Incluso, cuando celebramos el centena-
rio en 2014, ofreció un concierto íntimo para unas cien personas dentro de la sede. Y esa misma semana, para la celebración principal, donde había autoridades invitadas, nos ayudó a traer a Tommy Rey. Eso fue un lujo que nunca olvidaremos”, enfatiza Pérez.
Esa conexión entre "El Macha" y su tierra natal también se refleja en la canción “Y es de día”, del disco Gimnasia para Momias (2015), cuyo videoclip dirigió el comunicador audiovisual Cristian Luna Salinas.
“Con ‘El Macha’ ya teníamos un vínculo desde que participó en mi documental 'Mutancias: crónicas del rock villaalemaníaco'. Un día me dijo: ‘Quiero hacer un video en Villa Alemana, sobre como cuando te vas mucho tiempo y
vuelves y todo parece distinto, pero al reencontrarte con los amigos todo vuelve a ser igual’. Me pidió dirigirlo y que el protagonista fuera ‘El Uña’, Pancho Ovalle, un músico y amigo villalemanino”, relata. El videoclip se filmó con músicos y amigos del “Macha” en una cantina ambientada en el antiguo restaurante Tahiti-Nui de Peñablanca, edificio histórico de 1920 ubicado en la punta diamante de calle Victoria con Troncal, hoy cerrado. “El Pancho recorre la comuna y llega a este bar donde se reúne con sus amigos, bailan, brindan y, al tomar un ‘elixir’, entra en un mundo surrealista que evoca el Villa Alemana antiguo: sus barrios, sus cerros y sus memorias. Todo con un profundo sentido simbólico”, concluye Luna.

en una improvisada “tocata” celebrando el centenario de su querido Club Deportivo Peñablanca, a mediados de mayo de 2014.
Graciela y Julio: embajadores de Brasil
Decidieron hacer una vida juntos en Aconcagua trayendo consigo exóticos sabores
Por Marlene Chacón Chacón
S on muchos los brasileños que año a año llegan a nuestro país para cumplir su sueño de conocer la nieve. Por ende, es innegable que los sanfelipeños tienen el privilegio de ver cordillera nevada en primera fila. Pero, más allá de ese manto blanco, ¿qué podría hacer que dos brasileños se enamoren de la ciudad?
Graciela Bier y Julio Salinas, dueños del exitoso Açai de Brasil -ubicado en el Boulevard Prat-, son los protagonistas de esta historia y dan testimonio de la premisa planteada anteriormente.
Llevan siete años juntos, luego que su amor comenzara en la ciudad brasileña de Marechal, cercana a las cataratas de Iguazú. Ella había vivido allí toda su vida, mientras que él llegó con cinco años de edad desde Chile.
“Mi mamá es brasileña, pero vivía en San Felipe. Conoció a mi papá, se casaron, y cuando él fue a Brasil se enamoró del país y se quedó allá. Entonces, yo nací acá, mi padre es chileno, pero viví allá toda mi vida”, explicó Julio, hijo de Marcelo Salinas Apablaza, antiguo locutor de
Radio Preludio.
Muchos años después de su llegada, tras haberse visto un par de veces, Julio contactó a Graciela a través de Instagram y empezaron a conversar. En ese momento él estaba viviendo un poco más al sur, en Passo Fundo, mientras ella se desempeñaba en su ciudad en el área de turismo del municipio, hasta que su contrato terminó por el cambio de administración alcaldicia.
“Empezamos a conversar y, además, yo buscaba también otro lugar para trabajar. Entonces fui a conocer y luego vivimos juntos en esa ciudad, casi en la frontera con Uruguay, por cinco años. Ahí trabajamos en la misma empresa, un banco digital”, recordó Graciela.
SOÑABA CON VIVIR EN CHILE
Al contar su historia, Julio recordó que de niño solía visitar su ciudad natal una o dos veces al año. “Entonces, cuando la conocí (a Graciela) le hablé de mi idea: quería vivir en San
Felipe. En 2019 vine con ella y su hijo para conocer y visitar a la familia. Le dije que mirara con otra visión, no de turista, si no imaginándose una vida aquí”. Luego el país vivió el Estallido Social, para más tarde enfrentarse a la pandemia del Covid-19. Sin embargo, durante esos meses, la idea de mudarse permaneció. “Siempre fue mi sueño vivir en Chile. No sé explicarlo, solo sé que debía venir a San Felipe. No simplemente a Chile, a San Felipe”, recalcó.
Incluso a él le resulta un tanto llamativo su gran arraigo. “Con 30 años viviendo en Brasil, mi papá ya se considera brasilero. Pero a mí algo me llama la atención de esta ciudad y necesitaba venir. No he sabido identificar qué, pero aquí me siento en casa”, explicó Julio.
“AQUÍ PARA MÍ ES PERFECTO”
Para Graciela, la experiencia ha sido la misma. “Encuentro que es una ciudad súper simpática, tranquila y segura. Nos sentimos totalmente en casa”, manifestó convencida, aun considerando las grandes diferencias entre San Felipe y su hogar en Brasil. Y es que el clima, la gente, la comida y muchos otros factores son muy distintos. “Nos preparamos e inves -
tigamos bastante sobre cocina y clima por dos años. Por ejemplo, si no encontrábamos café (tradicional en sus tierras brasileñas), tomaríamos té, porque aquí es súper rico. Lo mismo con la harina de Chile, que es

mejor que en Brasil. Entonces, colocamos la mirada en lo más bonito. Hay que llegar con esa visión, de valorar lo que vamos a encontrar”, destacó Graciela. Y, sin duda, ellos se han dejado encantar. “La visión de los cerros y la cordillera no la tenemos allá. También el clima, ya que para nosotros es súper agradable. De allá no me gustaba el calor y la humedad, por eso aquí para mí es perfecto, aunque el verano claro que es súper caluroso”, detalló la brasileña. Además, destacaron que una de las ventajas de San Felipe es su ubicación: “Estamos en el centro. Si queremos ir a una ciudad grande, en una hora y media estamos en Santiago. Si queremos playa, también estamos cerca; y lo mismo con la nieve. De aquí podemos movernos a cualquier lado”. Pero, por sobre todo, ella añadió con entusiasmo: “Siempre que salimos le digo (a Julio): ¡Tu país es hermoso! No nos cansamos de admirarlo. Durante estos tres años siempre nos ha sorprendido su naturaleza, es súper bonita”. Claro, reconoció que “Brasil es un encanto, súper brillante, pero Chile es otro clima, otra magia”. Y un elemento clave para ella es la gente. “Fueron muy amables cuando llegamos, nos ayudaron mucho. Así supimos cómo abrir un local, dónde comenzar. Aquí en el Boulevard los propietarios nos ayudaron con los trámites que debíamos que hacer. En general, a donde vamos somos muy bien recibidos”, afirmó Graciela.

Entre dulces y salados, el matrimonio espera no solo a quienes se atrevan a experimentar nuevos sabores, sino también a los nostálgicos de Brasil.
y enamorados de San Felipe
AÇAI DE BRASIL
Co nsiderando que el chileno suele consumir helado incluso en invierno y los ricos sabores brasileños que podían ofrecer, Graciela comenzó a pensar en todo lo necesario para venderlos en San Felipe. “Eso nos llamó mucho la atención, entonces pensé que les iba a agradar. Y así fue”.
C uando surgió la idea de abrir su local “teníamos mucho miedo de no funcionar, pero veíamos que algo así de diferente no había, la gente no conocía lo que nosotros les podíamos ofrecer. Entonces, empezamos a imaginar este proyecto. Si en seis meses no funcionaba, cerrábamos”, sostuvo.
Con esa idea en mente comenzaron a recorrer el centro de San Felipe, en busca de algún local pequeño que pudieran arrendar solo por ese plazo. Así partió su historia en el Boulevard Prat, donde Açai de Brasil abrió sus puertas el 4 de noviembre de 2023.
“El primer día había cola. Así empezó a volverse súper famoso y bien aceptado por todos”, recordó Graciela.
“Muchos llegan por recordar Brasil -continuó-. Siempre hay personas que quieren revivir su experiencia y vienen
a buscar recuerdos. Aunque claro, también están aquellos que no conocen y acaban probando un sabor diferente, abiertos a tener una nueva experiencia. Es súper interesante”. De ahí que sus principales clientes sean quienes ya han visitado Brasil y conocen algunos de sus sabores, luego están los que desean probar un sabor diferente. “Pero, por sobre todo, nuestro público busca productos saludables. Cuidan su salud

y su cuerpo. Llegan buscando lo natural”, agregó.
Pero, ¿qué es el açai? Se trata de un fruto similar al arándano, muy popular en Brasil, cuyo origen se sitúa en el Amazonas. Definido como un superalimento, rico en antioxidantes, su pulpa congelada es muy consumida en las playas y calles de dicho país, abriéndose paso poco a poco en Chile.
“El açai tiene tantas vitaminas (A, B y C) y tantos minerales, es el fruto más completo que hay en el mundo. Es energético, súper lleno de cosas buenas. Y aquí, a nuestro local, vienen a buscar esa salud en forma de helado”, explicó Graciela. Y es que lo que allí ofrecen es ideal para un buen desayuno o para refrescar los calurosos días sanfelipeños.
Pero hay más. Junto a Julio también ofrecen helado de cupuaçu, fruto típico del norte de Brasil (Amazonas), considerado también un superalimento; además de la pitaya (producida en todo Brasil), conocida como fruta del dragón, cuyos múltiples beneficios incluyen el control del colesterol.
Luego comenzaron a incorporar otras recetas, como brigadeiros y bolos, tradicionales trufas y bizcochos de Brasil. También sumaron al açai algunos toppings típicos
como la paçoca, consistente en harina de maní. De igual forma, empezaron a preparar sus propias salsas de manera artesanal, por ejemplo, de maracuyá.
NUEVOS DESAFÍOS
Ahora también en Los Andes
El lunes 29 de septiembre Açai de Brasil abrió sus puertas en Los Andes para estar más cerca de su clientela andina, en Avenida Santa Teresa N° 737 local 3, donde funcionan también los días domingo. Allí la encargada del legado es Claudia Olmos Apablaza, prima de Julio. Mientras tanto, en el Boulevard Prat la atención es de lunes a sábado.
Hoy Açai de Brasil continúa esperando a sus clientes en el Boulevard Prat, pero en un local más amplio, donde sumó un muy reconocido sabor brasileño: el café. Con granos procedentes de Minas Gerais y leche de avena, también importada desde su país, preparan la receta de su clásico capuchino. Esto ha sido un desafío, pues ha involucrado inversión y aprendizaje.

del popular açaí, han cautivado a sus clientes con recetas propias de dicho país, incluyendo el tradicional café de Minas Gerais junto a la negra maluca.
De esta forma, sanfelipeños y vecinos de otras comunas pueden disfrutar de un buen café brasileño acompañado de un bolo de milho (choclo), un bizcocho que incluye coco -sin gluten ni lactosa- y ha tenido excelente recepción entre los clientes. “Es el que más se vende. Después que sacan la barrera y se atreven a probarlo, siempre vuelven”, destacó Graciela.
Y a los dulces, incluyendo el siempre exquisito bizcocho de chocolate (negra maluca), se suman preparaciones saladas como la tradicional coxinha, croqueta empanada y frita comúnmente rellena con hebras de pechuga de pollo; y
la hamburguer no forno, masa rellena con carne, queso y otros ingredientes cocida al horno. “Todo eso es un éxito”, contó entusiasmada Graciela. “Se agradece la confianza -añadió-, porque cuando sale un plato nuevo, al tiro vienen a probar y siempre están atentos a las redes sociales. Incluso ahora la frutilla del amor está de moda en Brasil y los mismos clientes empezaron a preguntarnos ¿cuándo van a hacer? Ellos están al tanto de lo que sale allá y piden tenerlo acá”. Y a quienes aún no conocen su local, extiende la invitación: “Vengan a probar, sin compromiso. Todo lo que hay acá se prueba, porque nosotros también desconocemos la culinaria de otros países y nos gustaría conocer primero. Me gusta que las personas prueben, saber que es de su gusto. Nosotros queremos ser parte de la famosa once. Eso nos hace muy felices”.

Graciela Bier y Julio Salinas aprovecharon la Plaza de San Felipe para fotografiarse tras contraer matrimonio en nuestro país.
Además



La historia detrás del mito de amor
Un castillo que nunca se culminó y que se encuentra ubicado en el oeste de la bahía, desde principios del Siglo XX, esconde una leyenda marcada por la tragedia al más puro estilo de “Romeo y Julieta” por Francisco Bonifaz Reyes
Quintero es conocido como “El Balneario del Amor”, título que se debe a la presencia de la Playa de los Enamorados, un rincón que invita al romanticismo con sus miradores, senderos y aguas turquesas.
En esa misma línea, hacia el oeste de la península, se ubica un terreno donde se levantan torres y murallas inacabadas, con una vista privilegiada al mar. Este lugar, conocido como Puntilla Sanfuentes o “Castillo del Loco”, guarda una leyenda mítica: la de un hombre que intentó construir una mansión para su amada, aunque el destino le impidió concretar su sueño.
Pese a la falta de registros históricos detallados, el sitio se mantiene como un tesoro arquitectónico y patrimonial. Forma parte del imaginario colectivo de los quinteranos y ha sido valorado por generaciones como un emblema local.
A comienzos del siglo XX,
un par de torreones y muros quedaron inconclusos, aunque
el proyecto aparentaba ser la realización del sueño de un hombre de alcurnia. Se trataba de levantar una residencia única en las costas de la Región de Valparaíso, una especie de castillo digno de la alta sociedad.
La construcción parecía pensada para fundirse con el entorno romántico del litoral: el sonido de las olas, las gaviotas, el horizonte infinito
y puestas de sol inolvidables, como sacadas del más clásico de los dramas amorosos. Lo interesante es que esta leyenda fue recopilada en el libro Historia de vida y leyendas de Mujeres de Quintero, publicado en 2004 con el respaldo de la Casa de la Cultura de Quintero. Este ejemplar puede consultarse en la Biblioteca Municipal “Mercedes Oporto Vera”.

S egún sus páginas, la historia narra que una pareja de novios pertenecientes a la alta sociedad, encantados por la belleza del lugar, decidieron establecerse allí tras su matrimonio. Por ello, el enamorado ideó la construcción de un castillo donde su futura esposa, cual princesa, pudiera engalanar con su presencia tertulias y saraos -reuniones nocturnas para disfrutar de la música o el baile entre personas distinguidas-.
De acuerdo con el mito, el proyecto comenzó con la cimentación y los muros de contención. Sin embargo, el destino le dio un giro trágico, propio de una historia al estilo de “Romeo y Julieta”.
E n plena construcción de lo que sería el palacio para su amada, la joven enfermó de forma repentina y grave, truncando los planes de la pareja.
La noticia fue devastadora para el hombre, quien se sintió profundamente abatido ante la pérdida de su musa, cuyo corazón había dejado de latir sin aviso.
Sumido en el dolor, la desesperación lo invadió. Incapaz de sobreponerse a la ausencia de su amada, tomó una decisión extrema: quitarse la vida para reunirse con ella en el más allá.
UN LUGAR PARA LOS ENAMORADOS
Con el paso del tiempo, tanto los vecinos de la comuna como los turistas conocieron esta historia, que con los años dio origen a reencuentros de parejas, paseos y noches románticas a la luz de la luna, siempre acompañadas por el sonido de las olas, el aroma del mar y la belleza de los roqueríos.
Más de algún residente caminó por esos parajes tomado de la mano, evocando esta leyenda que, junto a la Playa de los Enamorados y la Cueva del Pirata, conforma un circuito lleno de tradición y parte esencial del folclore quinterano.
Debido a la relevancia histórica y patrimonial del lugar, los habitantes han tomado mayor conciencia sobre su valor, a pesar del abandono que por años afectó a estas instalaciones, antes consideradas una de las postales más emblemáticas de la comuna. Con la llegada del turismo y el avance urbano, el sector sufrió la aparición de basurales y evidencias de descuido. Esta situación motivó jornadas de limpieza y acciones de protección del entorno, impulsadas por las autorida -

Torretas y murallas de piedra, al más puro estilo medieval, fueron instaladas en la Puntilla Sanfuentes.



de la Puntilla Sanfuentes de Quintero
des municipales de entonces y sus respectivas oficinas de turismo.
OTROS REGISTROS DEL LUGAR
E n el libro Historia de Quintero, cuya primera parte abarca el periodo entre 1891 y 1961, Cruz Carvajal Tapia señaló que la comuna, “a
partir de 1912, fue subdividida en terrenos capaces de albergar viviendas para 50 mil personas; a esto se sumó, en 1916, el loteo de la Comunidad Undurraga-Laso, con una superficie de aproximadamente un tercio del anterior, y en 1947 se reloteó la zona de la Puntilla Sanfuentes. En Quintero, durante la primera mitad del siglo XX, hubo una intensa
actividad de compra y venta de terrenos, según consta en los archivos municipales, ya que las sesiones de regidores debían aprobar los loteos, divisiones y subdivisiones”. Esa dinámica hizo que, en algún momento, los terrenos fueran vendidos a una familia de origen argentino. No obstante, hace algunos años, la Municipalidad de Quintero

logró recuperar el sector con el propósito de desarrollar iniciativas arqueológicas, patrimoniales y de infraestructura turística. Para los marinos, este punto es conocido también como Punta Artesas, denominación que se puede verificar en la Carta de Navegación del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA).
El actual plan de mantención y conservación
En 2019, la Municipalidad de Quintero adquirió el terreno donde se ubica la Puntilla Sanfuentes. Desde entonces, comenzó el proceso para recuperar este espacio emblemático de la comuna. Según informaron desde el municipio, el proyecto de restauración contempló “un análisis completo de la estructura y su entorno, lo que permitió, en 2021, realizar una investigación arqueológica en el lugar, donde se hallaron vestigios de la Cultura Bato, una antigua civilización que habitó Quintero alrededor del año 1.000 a.C.”.

Emplazada en un mirador al oeste de la bahía, la Puntilla Sanfuentes es conocida también por los marinos en las cartas de navegación como Punta Artesas.
Este hallazgo permitió darle un nuevo enfoque al valor patrimonial de la puntilla. Actualmente, además de haber iniciado el proceso para su declaración como Monumento Histórico, también se gestiona su reconocimiento como Monumento Arqueológico.
Hoy se desarrolla un plan integral de mantención, reconstrucción y conservación. En su primera etapa, se busca reforzar estructuralmente todo el perímetro, incluyendo los muros de roca que conforman los costados y los torreones. La segunda fase apunta a recuperar el diseño original de la edificación, para luego avanzar a una etapa de conservación que garantice su preservación a largo plazo.
Desde la Municipalidad destacaron que “todo este proceso se encuentra en etapa de licitación, y se espera que a fines de este año sea adjudicado a una consultora, que iniciará el estudio del diseño estructural de mantención y continuará con la recuperación total de este lugar emblemático de Quintero”.
Santo Tomás: la red transformadora para Chile
Sus tres instituciones cuentan con acreditación avanzada y están adscritas a gratuidad. Santo Tomás Viña del Mar imparte carreras en el área de la Salud y Salud Bucal, Ingeniería, Ciencias Sociales, Administración, Actividad Física y Deporte, Educación y Gastronomía
Santo Tomás Viña del Mar es una institución de educación superior con acreditación avanzada y adscrita a la gratuidad que forma personas con competencias para transformar sus vidas e impactar de manera positiva su entorno.
A través de sus tres instituciones: Centro de Formación Técnica (CFT), Instituto Profesional (IP) y Universidad busca contribuir al desarrollo sostenible del país con una oferta académica pertinente a las necesidades de la región.
Santo Tomás se ha comprometido con el aseguramiento de la calidad a través de una serie de cambios en la planificación estratégica, una mejora continua del diseño curricular que actualmente incorpora elementos de innovación y emprendimiento para fortalecer la formación de nuestros y nuestras estudiantes.
También ha sido importante la vinculación con la comunidad y los territorios, llevando a alumnos y alumnas a trabajar directamente en proyectos de Vinculación con el Medio que les permita ser un aporte tanto para las personas como para su formación profesional.
OFERTA ACADÉMICA
El Instituto Profesional y el Centro de Formación Técnica cuenta con carreras en distintas áreas y no es necesario rendir la PAES para postular. Algunas que destacan son: Técnico en Deportes, Técnico en Administración, Técnico en Administración Logística, Técnico en Mantenimiento Industrial, Gastronomía Internacional y Tradicional Chilena, Técnico Jurídico y Técnico en Construcciones Civiles.
También existen planes
de continuidad que le permitirá a los y las estudiantes seguir perfeccionándose. Por ejemplo, los Técnicos en Construcciones Civiles del CFT pueden postular al Plan de Continuidad de Estudios del IP y obtener el título de Constructor Civil.
Y para quienes deseen estudiar sin dejar el mercado laboral, hay oferta académica en la jornada vespertina en el IP con carreras del área de Ingeniería y Ciencias Sociales. Mientras tanto, el CFT imparte carreras en el área de Administración, Ingeniería y Salud. Por otro lado, la Universidad tiene una oferta académica en el área de la Salud, Ciencias Sociales y Medicina Veterinaria. Las carreras para destacar son Derecho, Fonoaudiología, Kinesiología, Nutrición y Dietética y Terapia Ocupacional.
Además, Santo Tomás Viña del Mar ofrece un programa de acompañamiento a través del Centro de Aprendizaje, que entrega tutorías para alumnos y alumnas y el Mentoring inclusivo para estudiantes nuevos que presentan diversas necesidades educativas. También existe el Programa de Bienestar y Salud Mental que entrega atención psicológica para quienes lo

Admisión 2026 para el IP-CFT ya comenzó, con matrículas cero costo hasta el 30 octubre.
necesiten.
Santo Tomás Viña del Mar busca formar personas con un sello que les permita desarrollar al máximo las capacidades y ponerlas al servicio de la comunidad. Programas de voluntariado, Trabajos de Voluntario de In-
vierno y Verano y Escuela de Líderes, son actividades que buscan aportar en la experiencia transformadora de la vida del estudiante e invitan a vivir la experiencia tomasina. En el caso del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica, el proceso de Admisión ya comenzó y se extenderá hasta marzo 2026. Las matrículas tienen costo cero hasta el 30 de octubre. Para más información, se puede ingresar a www.tupuedes.cl o acudir directamente a la sede Viña del Mar, ubicada en 1 Norte 3041.



Pola Marré: la artesana que lleva el nombre de Limache
Plasmando los colores de nuestra flora nativa en bellas piezas de cobre, la artista ha logrado cruzar las fronteras de nuestro país mostrando su trabajo
por Marlene Chacón
Chacón
Sin duda, los trabajos de la limachina Pola Marré reflejan su profunda conexión con la naturaleza y el territorio. Con esa inspiración y veinte años de trayectoria como artesana, se ha abierto paso en instancias nacionales e internacionales, mostrando nuestro país a través de bellas joyas de cobre. Creció en Limache Viejo, específicamente en calle 12 de Febrero, cursando parte de su educación básica con las Religiosas Pasionistas. Sin embargo, cuando tenía 10 años, motivos laborales llevaron a sus padres a establecerse en Viña del Mar, en el sector de Gómez Carreño.
“Fue difícil, porque vivía en una casa antigua, como una quinta, con mucho patio, árboles y animales, y nos fuimos a un departamento. Yo estaba acostumbrada a lo verde, que creo ha marcado mi trabajo y es la expresión de mí; eso de la naturaleza es mi hábitat”, reflexionó.
Continuó su enseñanza básica en el Colegio Nuestra Señora de Lourdes, en Miraflores Alto, y la enseñanza media en el Liceo José Cortés Brown de Cerro Castillo. “Empecé a tener contacto con personas de otros colegios del centro y entré a un ambiente bohemio, pero siempre extrañando Limache”, comentó. De hecho, viajaba con frecuencia para visitar a su abuelo.
ANTES DE LA ARTESANÍA
P uede parecer curioso, pero al finalizar la enseñanza media decidió estudiar Auditoría en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. “Mi mejor amiga quería entrar a la carrera y decía que si yo estudiaba algo con arte me mirarían como hippie y moriría de hambre, que mejor optara por algo más seguro. Y me convenció”, expresó. “Pero mis papás decían que
debía estar en el área artística –agregó-. Yo ordenaba la casa y ambientaba todo: ponía las plantas, me preocupaba de los colores y la composición del lugar. Creo que les llamaba la atención que tuviera ese interés por lo estético”. Sin embargo, atravesaba una crisis. “No sabía qué hacer, no sentía que tuviera un don o un camino –explicó-. No me iba súper bien en artes plásti-
cas ni en manualidades, tampoco había sido una alumna destacada en algún taller. Era normal y nunca sentí que tuviese una habilidad. Pensaba mucho en eso. Me preguntaba: ‘¿Para qué seré buena? Si todos son buenos para algo’”. D urante la carrera de Auditoría, Pola sentía que no encajaba. “Muchos compañeros trabajaban, algunos eran mayores; era todo más formal,

Pola Marré ha reconocido la importancia de la naturaleza a lo largo de su vida, la cual ha influenciado fuertemente su trabajo como artesana.
EN LIMACHE CONSOLIDA SU OPERACIÓN
EN
LA PROVINCIA DE MARGA MARGA


Después de completar un exitoso ciclo comercial en la Provincia del Limarí, el año 2024 Comercial Tabilo aceptó el desafío de representar como único distribuidor a la marca STIHL para la provincia de Marga – Marga.
Proyectando su segundo año en la ciudad de Limache, Comercial Tabilo es una empresa familiar que se instaló con el claro enfoque de que su operación comercial constituya un real aporte para la comuna. Su representante legal, Winston Tabilo, tiene 20 años de experiencia en el trabajo con maquinarias. STIHL, es una marca con una reputación probada en el mercado, con herramientas de tecnología alemana que tienen un alto desempeño bajo altísimos estándares de exigencia. STIHL es un partner ideal para proyectos de jardinería y faenas agrícolas con sus líneas de máquinas motosierras, chipeadoras, podadoras y cortadoras. Debemos tener en cuenta cómo la tecnología ha permitido realizar cambios importantes en la sistematización de las tareas. Las faenas del campo hoy dejaron de ser el trabajo pesado y lesivo que fueron en décadas pasadas. Cuando las jornadas extenuantes y el desgaste físico que significaba trabajar con herramientas pesadas o preparar la tierra manualmente, desmotivaba a los trabajadores por el inmenso esfuerzo físico e impacto negativo en su salud.
muy cuadrado, y a mí me gustaba el mundo más bohemio, ese del Valparaíso de los 90. Además, los contenidos eran una tortura para mí, yo sufría. Incluso recuerdo estudiar llorando”, añadió.
E n ese contexto, nació su deseo de estudiar Diseño, carrera que cursó en la Universidad de Valparaíso. “Ahí ya fue otro mundo, como que éramos todos de la misma tribu. Los dos primeros años fueron los más entretenidos: nos hacían jugar con la observación, las formas y los conceptos. A veces nos llevaban a la playa a hacer cosas en la arena. Siempre estaba esto de la naturaleza. Lo disfruté un montón”, destacó.
EXPOSITORA DESTACADA
E n el año 2000, Pola se convirtió en madre, situación que la encaminó hacia lo que es hoy. “No congelé, seguí yendo a clases contra viento y marea porque mi objetivo era titularme. Pero la situación se puso difícil, necesitaba generar recursos. Ahí apareció la artesanía”.
La joven encontró trabajo en la Feria Internacional de Artesanía, que cada año se realiza en el Parque Potrerillos
de la Quinta Vergara. Durante un mes, atendió un puesto de joyas, aprendió sobre el oficio e incluso regresó al verano siguiente.
Ya a las puertas de la feria de 2003, el artesano para quien trabajaba le sugirió postular su propio stand. Justo antes de ese verano, había participado en un Encuentro Nacional de Estudiantes de Diseño, donde asistió a diversos talleres, incluyendo uno que la marcó: “El mosaico me gustó mucho. Entonces pensé en hacer algunas piezas”.
Pero no podía hacerlo sola, pues carecía de los recursos necesarios. “Hace poco había conocido a un estudiante de arquitectura que también necesitaba plata. Entonces le propuse ser mi socio y aceptó”, recordó. Juntos crearon lámparas, ceniceros y otras piezas que él armaba y ella recubría con mosaico. Así logró instalar su stand.
“Se llenaba de gente mirando porque era un taller en vivo, pero nos compraban poco y ni siquiera alcanzó para pagar el espacio en la feria. De todas formas, la experiencia fue súper bonita. Además, con mi socio terminamos pololeando, se convirtió en el papá de mi hija y llevamos 22 años juntos”, destacó.

altas temperaturas que caracterizan a la V región que tiene un alto riesgo de incendios forestales; el apoyo de las máquinas de STIHL, se vuelve fundamental en el rol preventivo.
En la actualidad, los procesos agrícolas encuentran en estas maquinarias un aliado insuperable que disminuye el tiempo de trabajo y la fuerza empleada. La posibilidad de reducir su peso, hace que estas herramientas no requieran el empleo gran fuerza en la manipulación, por lo que también las mujeres pueden usarlas en las labores de jardinería o para quienes trabajan como temporeras.
El peso, sus características ergonómicas, sumado a la incorporación de baterías más ecológicas y amigables con el medio ambiente, hacen de las maquinarias STIHL la alternativa indispensable en la nueva era de las labores agrícolas, faenas industriales, forestales y control del fuego. Además del complemento perfecto para artistas artesanos y por supuesto, en las necesidades domésticas de jardinería.
En esta época del año en que el clima ya comienza a dejar sentir las
Por otro lado, también como un objetivo preventivo, Comercial Tabilo, ha incentivado la demostración y empleo de las chipeadoras. Estas máquinas logran disminuir el acopio de restos de poda y material orgánico que se acumulan de los desechos de árboles y se vuelve un peligroso foco potencial de incendios. En cuestión de minutos las chipeadoras reducen todo este material a abono orgánico, que luego se devuelve a la tierra. Reforzando nuevamente el compromiso de la marca con la ecología. VINCULACIÓN CON EL MEDIO
Una de las máximas que es fundamental cumplir para Winston Tabilo y su familia, vinculada al negocio, es trabajar en estrecha relación con la comunidad. Para ello se han hecho esfuerzos para establecer redes de apoyo para trabajar en conjunto con organismos de educación, entes sociales e instituciones estatales.
Uno de los avances en este sentido, es la firma de un convenio de colaboración entre Comercial Tabilo y el CFT PUCV sede Limache. “Esta alianza constituye una gran satisfacción – expresa Winston Tabilo- pues la posibilidad de que jóvenes estudiantes se acerquen al trabajo práctico con maquinarias de primer nivel, es un gran incentivo para que elijan quedarse en Limache cuando egresen de sus carreras y ese es un logro en el desarrollo y crecimiento económico de la ciudad”.
al mundo
CONVERTIRSE EN ARTESANA
“ Yo estaba en la feria para generar recursos, no pensando que sería mi profesión o futuro. Incluso me daba pudor que me vieran profesores o compañeros, porque estaba de artesana y no siendo diseñadora; lo sentía como una traición a mi carrera”, confesó.
Aun así, ese mes fue decisivo: “En la feria entregaban un reconocimiento al mejor expositor y me lo dieron a mí. Parecía muy loco estar ahí con artesanos de trayectoria y que me premiaran a mí, que estaba improvisando. Fue una señal”. Pola continuó sus estudios y, junto a su socio y pareja, siguió trabajando con mosaicos. Entre diversos encargos, intervinieron el mirador Camogli de Valparaíso, por encargo del diseñador Pablo Peragallo.
Y para su proyecto de título, creó una microempresa de muebles de madera nativa integrando mosaico. Tras titularse, postuló al Capital Semilla y consiguió fondos para comprar máquinas y armar un taller.
“Estuvimos un tiempo haciendo muebles, pero era difícil que quedaran perfectos y requerían mucho trabajo. Además, ‘Ale’ debía enfocarse en su carrera y yo no tenía la fuerza física para construirlos sola. Busqué ayuda, pero nadie me convenció”, recordó.
E ntonces, Pola volvió a la artesanía, haciendo piezas de mosaico más pequeñas: cajas de té, espejos y posavasos. En 2004 realizó su práctica en la Municipalidad de Limache, construyendo un puente y bancas en el Parque Brasil.
Luego empezó a dar clases de mosaico en el Centro de Capacitación municipal, y de a poco sus alumnas compraban sus piezas, abriéndose un mercado gracias al boca a boca. Incluso formó el club “Musas Inspiradas”, donde tomaban tecito y hacían mosaico juntas.
E n 2013 instaló su puesto en el Pueblito Artesanal de Pelumpén, vendiendo sus trabajos cada fin de semana. “Ahí tuve la experiencia de tener mi propio negocio y producir; me iba bien, fue una bonita experiencia”, recordó. Para independizarse, decidió crear mosaicos cada vez más pequeños, como colgantes y collares, sin conocimientos de orfebrería ni joyería.
E n 2014 participó por primera vez en la feria Manos Maestras de Viña del Mar, llevando sus joyas. El cobre empezaba a abrirse paso en sus creaciones, y en 2015 hizo su primer curso de joyería en la Escuela de Orfebrería de Valparaíso.
EL MUNDO DEL COBRE
“Como trabajaba de




manera autodidacta, cuando aprendí a soldar se me abrió otro mundo. Pude resolver lo que me acongojaba y hacer todo sola. Ahí dejé el mosaico de lado, aunque me gustaba mucho porque podía componer y jugar con partecitas de colores”, recordó Pola.
“Noté que el cobre tiene la capacidad de adquirir colores y tonos -explicó-. Yo misma podía darle color y hacer los trocitos en vez de usar cerámica. Para mí fue como la evolución del mosaico. Después fui viendo que también le podía dar volumen”.
Y agregó: “Empecé a hacer joyas que salían de lo común, tal vez porque su origen era el mosaico y no la joyería clásica. Yo no partí como otros artesanos que llegan a un curso para aprender a hacer un anillo o un collar; ya tenía experiencia componiendo con colores y usé la joyería para mejorar lo que hacía”.
E n 2018 quedó en una feria donde por primera vez se presentó como orfebre. “La organizaban los propios artesanos y ese trabajo colectivo me remeció. Sentí que era una buena idea y empecé a aportar en todo lo que podía. Ahí entré a otro mundo”, destacó. Pola se integró a la Mesa Regional de Artesanos y Artesanas de Valparaíso, lo que marcó sus próximos pasos. “Durante la pandemia, surgió el contacto entre artesanos de todo Chile a través de Zoom, hablando de la ley de artesanía y nuestros derechos. Me vi súper involucrada y comprometida”, explicó. E n ese contexto, decidió impulsar una mesa de artesanos en su comuna. Así nació Limache Artesanía, organización que preside y que ha dado a conocer el trabajo de sus miembros en espacios como el Parque Brasil y ferias itinerantes por la región. “Esa época fue como un paréntesis, donde postergué mi creación propia y sentí un colapso. Quería hacer más
cosas, salir de la plaza. Ahí llegó la oportunidad de viajar a Cuenca, Ecuador, y retomé mi camino”, explicó Pola.
REPRESENTAR A CHILE
S eis representantes tuvo Chile en el prestigioso encuentro del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares de América (Cidap), realizado en Cuenca, en 2022. Entre ellas estaba Pola, la única de la región, participando por primera vez fuera del país, exponiendo y comercializando sus obras preparadas con especial cuidado.
Para ella, lo más icónico de Limache era Avenida Urmeneta, y creó un collar representando un túnel de árboles. “Fue otra manera de representar mi territorio, porque he aprendido que eso hacen los artesanos”, recalcó. “Pero yo quería ir más allá, dejar un mensaje. En ese tiempo querían construir un edificio en Urmeneta, así que hice un contraste entre lo orgánico y lo urbano, usando cobre, muy vivo, y plata, más brillante y pretenciosa”, explicó.
E n 2024, ganó un concurso de la Dirección de Asuntos Culturales (DIRAC) para exponer en Puebla, México. “Me di cuenta de que mi territorio no era solo Limache, era Chile. Ahí nació ‘Chile en flor’”, contó. Para la colección, investigó sobre flores representativas del país, como la añañuca del desierto florido, el Copihue, con su leyenda, y el canelo, árbol sagrado mapuche. “Creo que armé esta colección porque es parte de mí y se expresa en mi trabajo, siempre desde la naturaleza”, reflexionó.
Y durante octubre, la muestra se encuentra en Quito, Ecuador, donde Pola realiza demostraciones de su trabajo en cobre y charlas sobre la inspiración detrás de cada pieza. “Voy a mostrar Chile y mi trabajo, además de explorar qué otras fronteras se pueden abrir”, expresó.
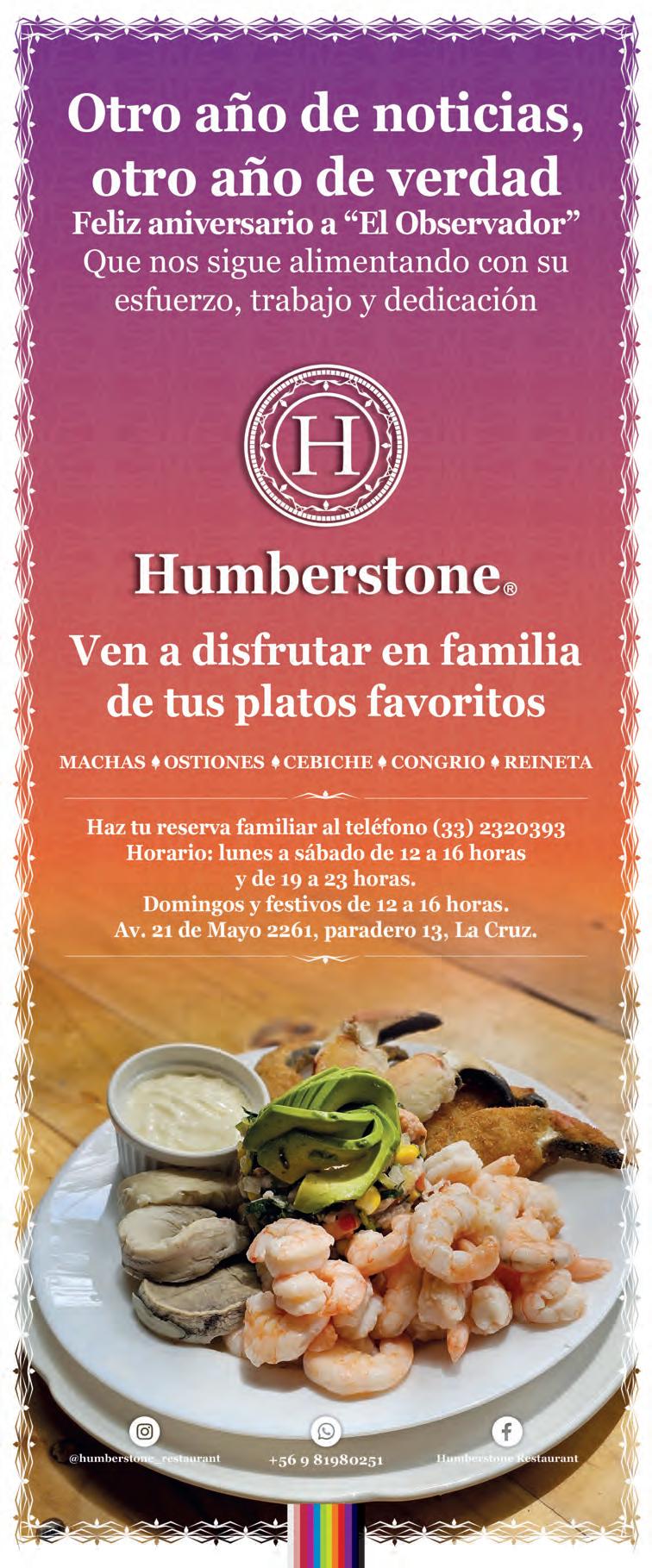
Esta pieza, realizada por la artista, representa la tradicional Avenida Urmeneta, reflejando que su territorio está muy plasmado en su trabajo.
Club Deportivo Manuel Montt: 100 años de historia,
La institución cumplió un siglo desde su fundación y se consolida como un espacio abierto a la práctica deportiva y el desarrollo social de sus vecinos
Por Gabriel Abarca Armijo
El 21 de mayo de 1925, en la localidad rural de Manuel Montt, un grupo de familias campesinas dio vida a lo que con el tiempo se convertiría en uno de los principales emblemas deportivos y sociales de Petorca: el Club Deportivo Manuel Montt. Fundado por hombres sencillos pero visionarios, como Belarmino Olmos, Dionisio Araya, Juan Bruna, la familia Ramírez y Belarmino Fernández -conocido como “El Maestro Meme”-, el club nació con la convicción de fomentar el deporte como herramienta de unidad, identidad y desarrollo comunitario. Y a cien años de ese hito, el legado sigue más vivo que nunca. “Este no es solo un club de fútbol: es el alma del pueblo, un símbolo que nos identifica a todos”, afirma Manuel Leiva Huerta, profesor de Educación Física y Salud y socio activo de la institución. Su testimonio da cuenta del esfuerzo realizado por generaciones enteras, haciendo de este club un verda-
dero motor social.
UN CAMINO FORJADO CON TROFEOS Y RECUERDOS
Desde su fundación, el Club Deportivo Manuel Montt ha sido pionero en la comuna. Fue el primero en representar a Petorca en competencias fuera de sus fronteras y el primero en consagrarse campeón, cuando en 1946 alzó su primer trofeo -que aún se conserva- en La Ligua. Desde entonces, la historia ha sido generosa: más de 100 copas adornan hoy las vitrinas de la sede, testimonio de décadas de pasión, entrega y fútbol. El club también ha sido cuna de destacados futbolistas. “Don Nito Araya, surgido de nuestro equipo, jugó en Deportes Ovalle. Elián Leiva, mi primo, salió campeón nacional con Cabildo en 1995 y hasta estuvo entrenando en Everton. Y se suma Claudio Leiva, quien jugó en San Felipe. Todos ellos nacidos y criados aquí, en
nuestro pueblo”, recuerda con orgullo Manuel Leiva. Entre las gestas que han quedado grabadas en la memoria colectiva se encuentra la histórica victoria en la Semana Petorquina de 1957, cuando el club venció a un equipo reforzado con jugadores de San Luis de Quillota. “Ganamos 1-0 a un elenco que, aunque jugaba bajo el nombre de Independiente, era prácticamente San Luis con todas sus figuras”, relata Leiva. Décadas después, en 1998, otra hazaña ocurrió en Cabildo: con un plantel improvisado, el club derrotó al combinado juvenil de Santiago Wanderers que incluía a figuras como Rodrigo Cuevas, Moisés Villarroel y David Pizarro. “Querían morirse los de La Vega”, dice Manuel entre risas, ya que el cuadro de dicha localidad contó con el apoyo de los porteños en aquel torneo.
UNA CELEBRACIÓN CENTENARIA CON HISTORIA Y COMUNIDAD
El centenario del club no pasó desapercibido. Aunque el tradicional campeonato de Glorias Navales -que se organiza cada 21 de mayo- debió suspenderse por problemas logísticos tras incidentes ocurridos
en otro evento, la comunidad se organizó para realizar una jornada deportiva amistosa.
“Invitamos a Libertad de Santa Julia, Alianza de Pedegua y a un club súper senior de Hierro Viejo. Cerramos la jor-
nada con una ceremonia emotiva: hubo fuegos artificiales, orquesta, se cantó el cumpleaños feliz y hasta inauguramos nuestro nuevo balcón”, recuerda emocionado el profesor. Pero la conmemoración no
fue solo fútbol. Días antes, se realizó una muestra histórica que reunió camisetas, banderas, fotos y los más de 100 trofeos que la comunidad ha ido recuperando con esfuerzo. “Muchas copas se habían


En la década de los años 60, el equipo de Manuel Montt se destacaba como un referente a nivel comunal y provincial.
identidad y vida comunitaria en el corazón de Petorca
perdido tras el terremoto y otras estaban en casas de vecinos. Me he encargado personalmente de recuperarlas. Es nuestra historia y no podían quedar en el olvido”, dice Leiva, quien también ha sido el principal recopilador de la memoria visual del club.
EL PRESENTE: MÁS QUE UN CLUB, UNA FAMILIA
U bicado en un pueblo de apenas 500 habitantes, el Club Deportivo Manuel Montt no solo ha sido un formador de talentos y ganador de títulos: ha sido, sobre todo, un punto de encuentro. “Aquí celebramos Halloween, organizamos fiestas costumbristas y ayudamos con beneficios a vecinos que lo necesitan. Hacemos vida comunitaria”, asegura Leiva. El club opera como una institución deportiva y social, un espacio que trasciende lo futbolístico. “El fútbol pasa, pero el club queda. Es donde la gente conversa, donde se reencuentra. Uno va a un lado y la conversación siempre vuelve al club: ‘¿Te acuerdas del campeonato del 98?’ ‘¿O de cuando salimos campeones en Catemu?’ Eso no se olvida”, comenta. Hoy en día, el club participa en partidos amistosos, ya que la liga rural de Petorca -de
la que formaban parte clubes como Las Palmas, Santa Julia o Palquico- dejó de funcionar hace años. Aunque han considerado reintegrarse a competencias en la provincia, las barreras logísticas y la falta de una reglamentación clara han dificultado ese camino. Aun así, el espíritu competitivo y comunitario sigue intacto.
PROYECCIONES DE CARA AL FUTURO
H oy, el club se proyecta como un espacio inclusivo y abierto a toda la comunidad. Uno de los avances más significativos ha sido la aprobación del proyecto de mejoramiento de la cancha, largamente esperado por socios, vecinos y jugadores. “Estamos a la espera de su ejecución, pero tenemos fe en que pronto contaremos con una infraestructura digna, segura y de calidad”, afirma Leiva.
La meta es clara: consolidar al Club Deportivo Manuel Montt como un referente no solo deportivo, sino también social y cultural. “Queremos que niños, jóvenes y adultos encuentren aquí un lugar donde compartir, crecer y vivir en comunidad. Con compromiso, gestión y trabajo conjunto,
seguiremos avanzando hacia un futuro con más deporte, más comunidad y más oportunidades para todos”, cierra Leiva, con la convicción de quien sabe que este club no es solo historia: es presente y futuro para Manuel Montt y toda Petorca.


En el último aniversario, la institución realizó un torneo amistoso donde varios equipos

Más de 100 trofeos forman parte de las vitrinas del elenco petorquino
de la zona fueron invitados.
Claudia Sáez: “Me encanta estar en contacto
La profesional cuenta detalles de su nutrida carrera en radio y televisión. Entre muchos colegas y maestros que tuvo, compartió y trabajó con Felipe Camiroaga, quien vio sus capacidades y le ayudó a entrar al mundo radial
Por Natalia Morales Aguilar
Claudia Sáez Haack ha desarrollado una trayectoria de más de tres décadas en radio y televisión. Gran parte de su vida transcurrió en la Región Metropolitana, aunque los últimos cinco años los ha vivido en la Región de Valparaíso.
Fue allí donde conoció a Francisco Espinoza, conductor del programa “Ojo con el Rock” de Radio Quillota 101.5 FM. Ambos iniciaron una relación sentimental que ya suma más de un año y medio, motivo por el cual Claudia reparte su tiempo entre Viña del Mar y Quillota. Su vínculo con esta última ciudad no es reciente. Desde hace años la visitaba con frecuencia debido a su afición por la equitación, disciplina que la llevó a competir en la antigua Escuela de Caballería. E n su destacada carrera profesional sobresale su paso por TVN, donde participó en
diversos programas vinculados al reporte del tiempo, deportes, espacios juveniles y el recordado programa de verano
“El Chapuzón”, junto a Felipe Camiroaga e Ivette Vergara. Posteriormente trabajó en una productora encargada del espacio de servicio público “Canal Ciudadano”, y más tarde se integró a Mega, donde formó parte de distintos proyectos, entre ellos el noticiario “Cero Horas”.
Sin embargo, según confiesa, el lugar donde realmente se enamoró de las comunicaciones fue la radio. A lo largo de su trayectoria pasó por Radio Galaxia, El Conquistador, Duna y Pudahuel, donde durante diez


años condujo el exitoso programa “Las muñecas se peinan”, junto a la presentadora Titi García-Huidobro.
Pese a su extensa y reconocida carrera, Claudia Sáez asegura que no siempre tuvo claro que las comunicaciones serían su destino. En conversación con nuestro medio, relató su apasionante historia personal y profesional.
- Claudia, ¿por qué decidiste ser comunicadora?
“Al salir del colegio tenía clarísimo que quería estudiar Medicina Veterinaria; creo que lo supe desde que nací. Sin embargo, los sistemas de ingreso a la universidad valoran las notas y no el compromiso, que era justamente lo que yo tenía. Mi segunda opción era Arquitectura, algo totalmente distinto, pero al rendir la prueba no obtuve el puntaje necesario. Así que opté por estudiar Diseño. Mientras cursaba esa carrera, un primo -que estaba haciendo su práctica en Televisión Nacional- me llamó para contarme que buscaban gente para el programa del tiempo. Yo le dije que no, porque siempre he sido muy tímida, de carácter fuerte pero vergonzosa, más genio que personalidad. Aun así, él decidió dar mi número de todos

modos. Finalmente fui a hacer la prueba de cámara, y así fue como terminé trabajando en Televisión Nacional durante seis años. Después me cambié a Mega y, ya con una carrera consolidada en los medios, tanto en televisión como en radio, tomé la decisión de estudiar Periodismo en la Universidad del Desarrollo. Fue ahí donde finalmente obtuve mi título de periodista”.
- ¿Qué te atrajo del mundo de las comunicaciones?
“Siempre vi esto como un trabajo. Nunca sentí atracción por las luces o la fama; para mí,
siempre fue una labor seria, que desempeñé con profesionalismo y mucho gusto. Diría que lo que realmente me enamoró de las comunicaciones fue la radio: ese contacto directo con la gente, la posibilidad de entregar contenido, conversación, diálogo y opinión, mientras al mismo tiempo me nutría de las ideas y conocimientos que otros compartían en entrevistas o simples charlas con personas comunes. En Radio Pudahuel tuve la oportunidad de conversar con muchas mujeres chilenas, y fue precisamente esa experiencia la que me hizo enamorarme definitivamente de la comunicación

Claudia Sáez trabajando en Radio Pudahuel. Créditos de fotografía: @marcelogonzalezfuenzalida.
Claudia Sáez acompañada de Felipe Camiroaga en un capítulo del programa “El Chapuzón” de TVN.
con la gente y llevar contenido”
y de la magia de la radio”.
- ¿Cómo fue tu llegada al mundo de la radio?
“Esto me encanta contarlo, porque en TVN siempre me decían: ‘Claudia, haz radio, porque la radio te da una soltura al hablar que la televisión no te entrega’. Un día, conversando con Felipe Camiroaga, me preguntó: ‘Claudia, ¿qué te gustaría hacer?’ Le respondí: ‘¿Sabes? Me han hablado mucho de hacer radio’. Entonces me dijo: ‘¿Quieres hacerlo?’ y le contesté que sí. ‘Listo -me dijo-, yo voy a hablar’. Él venía justamente de Radio Galaxia y había un espacio disponible. Tengo mucho que agradecerle, en muchos sentidos, y particularmente mi ingreso a la radio fue gracias a él. Me llamaron de inmediato y quedé como voz comercial y voz femenina de la emisora. Literalmente, un viernes me avisaron que el lunes siguiente haría un programa al aire, para que me preparara mentalmente. Les dije: ‘¿Pero cómo, si no sé hacer radio?’ y me respondieron: ‘No importa, vamos a estar al lado tuyo’. Ese fue el director y mi primer maestro, “Cucho” Fernández. De ahí pasé por distintos estilos: programas juveniles, noticiosos, de actualidad, entre -
vistas, misceláneos y música, siempre en radios de cobertura nacional. La última fue Radio Pudahuel, donde estuve diez años conduciendo el programa 'Las muñecas se peinan', junto a Titi García-Huidobro. En ese espacio descubrí el humor en la radio. Era un programa liviano, de conversación, donde planteábamos temas para que la gente participara, siempre buscando hacerlos reír o sacarles una sonrisa. Fue realmente mágico trabajar en Pudahuel, donde tuve grandes maestros como Pablo Aguilera, un ver-

dadero referente de la radio, además de Juanito La Rivera, Leo Caprile y Balmores Fajardo. La Radio Pudahuel pertenece a un holding donde también está Radio Corazón, así que ahí pude compartir con Willy Sabor y muchos más. En verdad, en cada radio uno tiene la oportunidad de aprender de alguien”.
- ¿Puedes contar más sobre tu relación laboral y de amistad con Felipe Camiroaga?
“Felipe era una persona tan especial, tan linda, tan energética, tan cariñosa. Al principio me lo cruzaba en los pasillos de Televisión Nacional y era igual que cualquier otro compañero, siempre sonriente. Hasta que un día me piden si podía asistir a la Teletón de Punta Arenas. En esa época, los fondos de la Teletón nacional no alcanzaban a llegar allá, así que hacían su propia campaña, vinculada a la gran Teletón. Acepté, aunque nunca había ido como conductora a un evento así. Y un día me llama Felipe y me dice: ‘Claudita, oiga, la pasamos a buscar para ir a dejar los autos al aeropuerto’. Así me enteré de que viajaríamos juntos. Me pasó a buscar, tomamos el avión a Punta Arenas junto a dos personas más, una actriz y un amigo suyo. Lo pasamos tan bien, y ahí comenzó una cerca-
LOS LEONES INTERCLINICA se
nía y una amistad muy linda. Yo creo que Felipe era amigo de todo el mundo: saludaba a todos, siempre con buena energía. Después seguimos trabajando juntos, ya no sólo nos topábamos en los pasillos; compartimos programas como ‘El Chapuzón’, junto a Ivette Vergara, y un espacio juvenil. Luego vino lo de la radio. Felipe era muy divertido, algo distraído, un poco 'volado', como se dice. Pero su única preocupación era que la gente lo pasara bien, que disfrutaran, que el ambiente fuera agradable y entretenido. Era, de verdad, una linda persona. Siempre tuvimos una relación profesional dentro del canal, aunque ahora que lo pienso, recuerdo algo muy bonito relacionado con la equitación, uno de los deportes que practico. Una vez me quedé sin club y conversando con Felipe -que todos sabemos cuánto amaba a los caballos- me preguntó cómo iba con eso. Le dije: ‘La verdad, estoy parada, no tengo dónde entrenar’. Y él me respondió: ‘Anda a mi casa, ahí tengo un terreno’. Era uno de los primeros que tuvo en Colina. Me dijo: ‘No hay picadero, pero vas a poder seguir entrenando’. Y así fue. Empecé a ir a su terreno, donde tenía sus caballos. Ese era Felipe: si podía ayudarte en
suma al nuevo
Sistema de Acceso Priorizado (SAP) de Fonasa: un paso concreto hacia una salud más accesible.
Los Leones Interclinica dio un nuevo paso en su compromiso con la salud de la comunidad al integrarse oficialmente al Sistema de Acceso Priorizado (SAP) del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), una iniciativa que busca reducir las listas de espera quirúrgicas en Chile mediante la colaboración entre el sistema público y el privado.
El SAP implementado este 2025 permite que pacientes que esperan una cirugía de endoprótesis de rodilla a cualquier edad y cadera menor de 55 años puedan acceder a la atención en clínicas privadas en convenio.
Para Los Leones Interclinica participar en el SAP representa una oportunidad concreta de contribuir a su misión que es hacer accesible la salud a la mayoría de la población desde la Quinta Región Interior. “Este convenio con Fonasa nos permite poner nuestra infraestructura, pabellones y equipos especializados al servicio de pacientes que necesitan resolver su cirugía con prontitud. Es una manera real de apoyar al sistema público y mejorar la calidad de vida de las personas”, señala el Dr Médico de la clínica Ignacio Pino.
Asumir este desafío implicó prepararnos a fondo. En Los Leones Interclinica, ajustamos nuestros procesos internos y conformamos un equipo dedicado a coordinar cada caso derivado por Fonasa. Con la experiencia adquirida al atender la lista de espera del año pasado en cirugías de endoprótesis, esta nueva etapa representa una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la atención de alta complejidad en la región, garantizando que cada paciente reciba un cuidado seguro, ágil y de la más alta calidad.
“El trabajo conjunto entre el sistema público y los prestadores privados es esencial para enfrentar la brecha de acceso que existe en nuestro país. Al participar del SAP, reafirmamos nuestro compromiso con una salud más oportuna y equitativa, brindando a los pacientes de Fonasa la
posibilidad de atenderse en un entorno privado, sin perder la protección financiera que les corresponde”, agregó la Dirección Médica de Los Leones Interclínica.
Uno de los aspectos más valorados por los pacientes que ya accedieron al SAP ha sido la rapidez en los tiempos de atención y la comodidad de realizar su cirugía en una clínica cercana, moderna y equipada, sin costos adicionales a los establecidos por Fonasa. Este beneficio no sólo impacta directamente en la calidad de vida de los usuarios, sino que también contribuye al descongestionamiento del sistema público regional.
Desde una mirada más amplia, el SAP permite disminuir las listas de espera quirúrgica mediante el uso eficiente de la capacidad instalada en el país, fortaleciendo la red asistencial y garantizando que más chilenos accedan a intervenciones de alto costo como endoprótesis total de cadera y endoprótesis total de rodilla.-
Para Los Leones Interclínica, esto es parte de lo que hemos venido haciendo los últimos años reforzando la colaboración con el sistema público. La institución proyecta seguir ampliando su participación en programas público-privados, integrando nuevas especialidades y promoviendo una atención cada vez más inclusiva y resolutiva.
“Nuestro compromiso es continuar siendo un aliado activo del sistema público de salud, ofreciendo atención segura, de calidad y con la calidez que nos caracteriza. Creemos que el trabajo colaborativo es el camino para lograr un sistema de salud más justo y accesible para todos”, concluyeron desde la clínica.
Con esta iniciativa, Los Leones Interclínica reafirma su propósito de acercar la salud a las personas y contribuir, desde la región, al gran objetivo nacional de reducir las listas de espera y mejorar la oportunidad de atención de todos los beneficiarios de Fonasa

algo, ahí estaba, sin dudarlo”.
- Claudia, ¿a qué te dedicas actualmente?
“Actualmente trabajo al aire en el canal de la productora Campo Abierto, donde cubro rodeos, clasificatorios y todo el camino hasta el Gran Campeonato Nacional en Rancagua. También realizo entrevistas en distintos medios y colaboro en producción y apoyo al programa 'Ojo con el Rock' de Radio Quillota. Con Francisco Espinoza tenemos además una productora de eventos, principalmente tocatas y actividades musicales. Me dedico a ser maestra de ceremonias
y colaboro con agencias, productoras y municipalidades en distintos tipos de eventos. Además, trabajo con mi voz en proyectos de telefonía, comerciales, documentales y locuciones corporativas. Últimamente me he enfocado también en una nueva faceta: la de coach ontológica, acompañando a mujeres en procesos de recuperación de su bienestar y salud integral. Sin darme cuenta, mi carrera se ha ido diversificando. Hoy puedo decir con orgullo que soy una comunicadora en el sentido más amplio, presente en distintos ámbitos, pero siempre fiel a lo que más me apasiona: conectar con las personas”.


Claudia Sáez acompañada de su pareja, Francisco Espinoza.
Claudia Sáez también fue conductora del Festival de Viña del Mar radial, donde transmitió a los oyentes la experiencia de ver de cerca a los artistas. En la foto aparece durante la cobertura de una edición del festival junto a la cantante Shakira y Titi García-Huidobro.
Un viaje al pasado: cuando la Estación de
Comerciantes partían con maletas llenas de productos hacia el norte o llegaban de regreso con mercancía, mientras que las familias veían en la llegada del convoy un verdadero espectáculo
Por Milena Rojas Aguilar
Un viaje en tren por el longitudinal norte, desde La Calera hasta Iquique, era una de las aventuras más intensas que se podían vivir a comienzos del siglo pasado. Rutas llenas de curvas, pendientes y trayectos que duraban días permitían recorrer ciudades, localidades y pueblos que pocos conocían. Y uno de esos pueblos era Cabildo.
Cuando a fi nes del s iglo XIX se anunció la construcción de una estación, sus habitantes ya sabían que sus vidas cambiarían para siempre. Sin embargo, la historia no está completamente clara.
Según documentos históricos, como los de Memoria Chilena de la Biblioteca Nacional, luego del triunfo de Chile en la Guerra del Pacífico surgió la necesidad de integrar nuevas zonas, ya que el transporte marítimo no ofrecía la rapidez suficiente en caso de requerir-
se un traslado militar urgente. Estas circunstancias impulsaron el proyecto de unir el norte con el centro del país mediante un ferrocarril.
El 20 de enero de 1888, el presidente José Manuel Balmaceda autorizó la licitación de varios tramos ferroviarios: La Calera-La Ligua-Cabildo; Salamanca-Illapel-Los Vilos; Ovalle-San Marcos; y Vallenar-Huasco. Las obras fueron adjudicadas a la North and South American Construction Company, la que abandonó los trabajos a medio camino. Para evitar su paralización, la Dirección General de Obras Públicas asumió la tarea. El tramo entre La Calera y Cabildo, por ejemplo, se finalizó recién en 1898, según detalla el documento. Más allá de fechas exactas, lo cierto es que en la década del 30 el tren vivía su apogeo. La estación de Cabildo se conectaba con La Ligua por un tramo
de casi 26 kilómetros; y hacia el otro lado, tras cruzar cerros, quebradas y el túnel La Grupa -de 1.270 metros-, se accedía al Valle de Petorca.
Durante esos años, Cabildo -una villa agrícola y mineravivió su época dorada: la estación rebosaba comerciantes, viajeros, forasteros, amores furtivos y familias enteras que pasaban por allí. Era el punto de encuentro, el motor de la ciudad.
Comerciantes partían con maletas llenas de productos hacia el norte o llegaban de regreso con mercancía. Cabil-
do, hasta entonces anónimo, comenzó a hacerse notar. El tren transformó su economía, su espíritu y abrió una conexión inédita con el país. Era el despertar de un pueblo con vocación de futuro.
MEMORIAS
FERROVIARIAS
Aunque muchos registros se han perdido, aún sobreviven los relatos de quienes vivieron esa época. Es el caso de Juan Olmos, de 83 años, nacido y criado en Cabildo. Su padre fue agricul-
tor y él, desde niño, lustrabotas. Hoy es suplementero y uno de los últimos testigos de esa era. “ Vivíamos cerquita de la estación”, recuerda. “Tan cerca que apenas escuchábamos el pito del tren salíamos corriendo a verlo pasar. Jugábamos ahí y también trabajábamos: cuando la gente bajaba con paquetes, corríamos a ‘ganar corte’, es decir, a que nos pagaran por llevarlos a sus casas”. Otra aventura consistía en cruzar el túnel y agacharse al paso del tren o colgarse de los vagones, aprovechando su

velocidad moderada. Una anécdota que aún le saca carcajadas a Juan tiene como protagonista al sacerdote del pueblo: “El cura tenía una escuelita y a veces hacíamos excursiones a buscar mariposas y hierbas. Cuando pasaba el tren, debíamos detenernos para esperar que se disipara el humo. En esos años, pensá-


Saludo 55ºAniversario
Nora Vento Urria, Rectora del Instituto Rafael Ariztía, expresa un afectuoso saludo y sus más sinceras felicitaciones, en nombre de la Comunidad Educativa y de la Comunidad de Hermanos Maristas de Quillota, al Diario El Observador con motivo de su 55º aniversario.
Reconocemos su valiosa trayectoria en la difusión de las noticias locales y regionales, desarrollada con profesionalismo, responsabilidad y un profundo sentido de objetividad, contribuyendo de manera significativa al fortalecimiento de la comunicación en nuestra zona.
En esta ocasión, y en el marco del Día del Profesor, también saludamos con especial cariño a nuestros educadores maristas, quienes día a día enseñan inspirados en el legado de nuestro fundador. Gracias a su vocación, nuestros estudiantes crecen en su formación académica y personal.


Finalmente, deseamos que el espíritu de comunicar con verdad, compromiso y servicio continúe guiando el camino del tradicional diario El Observador, fortaleciendo el desarrollo del periodismo regional.
Hacemos extensivo este saludo a todo su equipo de profesionales, cuya labor constante mantiene informada y unida a nuestra comunidad.
Que San Marcelino Champagnat y la Buena Madre sigan inspirando a quienes comunican con integridad y a nuestros educadores en la tarea de formar “Buenos Cristianos y Buenos Ciudadanos”.
Juan Olmos, nacido y criado en Cabildo, recuerda anécdotas de la época.
El imponente convoy que llegaba a la estación (Gentileza de Octavio Fernández).
Cabildo era el corazón del pueblo
bamos que los curas no hacían pipí”, relata. “Pero una vez, tras pasar el túnel, el cura aprovechó el humo para hacer sus necesidades. Ese día, el humo se fue muy rápido (…) y lo vimos todo. Desde entonces supimos que los curas también hacían pipí”.
EL ALMA DEL PUEBLO
La actividad era tan intensa que la industria hotelera y de
pensiones creció al abrigo de la estación. Hoteles como el Aconcagua y el Estación recibieron a figuras políticas, incluyendo diputados, senadores e incluso al presidente Pedro Aguirre Cerda. Restaurantes familiares ofrecían las famosas cazuelas de pollo y empanadas de las hermanas Carmona, que deleitaban a los viajeros.
La estación era el alma de Cabildo: el lugar donde todo
pasaba, donde se encontraba la vida, la alegría y el movimiento constante. “Sin duda, fueron los mejores tiempos”, asegura Juan Olmos. “Nos entreteníamos más, había más oportunidades. El progreso también se lleva cosas. Destruir la estación y la Iglesia San Lorenzo fue un daño enorme. Uno nunca sabe si algún día necesitaremos que el tren vuelva, pero ya no queda nada”.

Muchachas de la época junto al tren (Gentileza de Octavio Fernández).
EL FIN DEL TREN EN CABILDO
A comienzos de los años 70 comenzó el retiro del tren. Octavio Fernández, investigador y recopilador de la historia local, explica que probablemente ya no era rentable. Además, su infraestructura
presentaba fallas y no cumplía los objetivos iniciales. El servicio se suspendió sin posibilidad de restauración.
Hoy, Cabildo sigue siendo una ciudad viva y alegre, donde predomina la cercanía entre vecinos y el comercio local se mantiene fuerte. Sin embargo, en la memoria colectiva permanece
latente esa época de esplendor, cuando la estación marcaba el pulso del pueblo. Como homenaje, la calle donde se ubicaba la estación lleva hoy el nombre de “Ferrocarril a Iquique”. Una forma de mantener vivo el recuerdo de una etapa que vio crecer a Cabildo con orgullo y esperanza.


Registro de una familia en la Estación de Cabildo (Gentileza de Octavio Fernández)
Juan Astudillo: el calerano que une hierbas
A sus 86 años, sigue recibiendo a personas de todo Chile en su casa, guiado por la salud naturista y los principios bíblicos que aprendió desde niño. Su oficio le ha permitido aliviar dolencias que van desde problemas renales hasta lesiones provocadas por accidentes laborales
Por Gabriel Abarca Armijo
El nombre de Juan Astudillo Astudillo es ampliamente reconocido en Artificio. Muchos le han confiado sus dolencias a este hombre de 86 años, quien a lo largo de su vida se ha dedicado a aprender sobre hierbas medicinales y a cultivar una profunda fe en Dios.
Por eso no me sorprendió que, al llegar a su casa para la entrevista, un vecino le estuviera pidiendo ayuda. Había sufrido una caída hace un par de días en su trabajo y tenía un fuerte dolor en la espalda. Por ende, lo citó para atenderlo en una hora más
M ientras tanto, nos recibió en su hogar para contarnos su historia y cómo personas desde Arica hasta Puerto Montt han acudido a él por sus conocimientos. Aunque, fue enfático y aclaró de entrada: “Yo no soy quien sana, sino que Dios lo hace a través de mí”.
ORÍGENES Y VOCACIÓN
Juan nació y se crio en Artificio, comuna de La Calera,

en un entorno rodeado de cerros y naturaleza. De hecho, desde niño estuvo vinculado al campo, razón por la cual siempre se sintió maravillado por el mundo vegetal. Lleva 63 años de matrimonio con Rosa Cabrera Gibson, con quien tuvo cuatro hijos, seis nietos y cuatro bisnietos, más una que viene en camino. Su familia ha sido un pilar fundamental hasta el día de hoy, tal como él reconoce. Y en cuanto a su camino en el mundo de la medicina natural, recuerda con claridad aquel momento en que su vida cambió: un amigo le recomendó un libro llamado “Manual de medicina natural. Todas las hierbas chilenas para su servicio”. “En Salmo 104:14 dice: ‘Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre’. Eso me bastó para tomar la decisión de estudiar las plantas y sus propiedades”, comentó con convicción.


Con una gestión basada en la colaboración, la inclusión y la sostenibilidad, Minera Las Cenizas ha fortalecido durante 48 años su vínculo con la comunidad de Cabildo desarrollando proyectos que han entregado y siguen generando beneficios concretos y aportes efectivos a la calidad de vida de sus habitantes.
ESPACIOS MEJORADOS, INCLUSIÓN
EDUCATIVA Y SALUD PÚBLICA
Hito reciente es el mejoramiento de la infraestructura del Hospital de Cabildo para efectuar mejoras estructurales en las instalaciones. Esta iniciativa, impulsada conjuntamente con la dirección del establecimiento, es un trabajo colaborativo que busca fortalecer la atención pública mediante espacios dignos y funcionales que beneficien a la comunidad. Grupo


D esde entonces, y siendo miembro de la Iglesia Adventista, combinó el aprendizaje práctico con su fe, guiándose por la lectura de la Biblia y observando los cerros que lo rodeaban, llenos de plantas con potencial curativo.
APRENDIENDO DE LA NATURALEZA
Juan relató que comenzó recolectando hierbas con personas experimentadas, siempre con respeto por la naturaleza. Y una de las más comunes era el boldo, presente en los cerros y campos de la zona.
“Sirve para limpiar los riñones, el hígado, la vesícula y el estómago (…) Es un depurativo de la sangre y un calmante de los nervios”, explicó, agregando que hay muchas plantas más que pueden ayudar a las personas.
“Otras son menos conocidas, pero igualmente poderosas. En este caso destacan el maqui y el tebo, ya que poseen propiedades antioxidantes y
ayudan incluso en casos graves de cáncer”, afirmó.
“Dios nos dejó toda variedad de árboles frutales que nos sirven e incluso hasta para curar enfermedades graves”, mencionó. Para él, la sanación requiere tanto del conocimien-
to humano como de la fe. UN OFICIO QUE TRASCIENDE GENERACIONES
D urante décadas, miles de personas han pasado por su casa buscando alivio y guía. “Gente de todas partes
(…) hasta de Arica han venido. Ellos sienten el poder sanador de Cristo y por eso me buscan”, aseguró. Y su labor no se limita al tratamiento: enseña a quienes lo visitan cómo usar los remedios naturales y compartirlos con otros, transmitiendo su

MINERA LAS CENIZAS:
COMPROMISO INTEGRAL CON LA COMUNIDAD DE CABILDO
En materia de inclusión, el Proyecto de Hipoterapia, con foco en los niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una obra desarrollada con el Grupo de Amigos Luepaut, cuyo desarrollo potencia el bienestar físico, cognitivo, emocional y social de los participantes fortaleciendo al grupo familiar, se realizará en un terreno de la empresa acondicionado para la práctica terapéutica, con apoyo de un equipo interdisciplinario de profesionales.
En el ámbito educativo, la Compañía colabora con el Centro de Recursos y Atención a la Diversidad (CRAD) Paul Percy Harris, a través de una alianza en la cual la empresa ha cedido en préstamo un terreno para dar vida a una granja educativa que, a través del cultivo de hortalizas y la aplicación de la lombricultura, hará posible que los estudiantes desarrollen procesos agroproductivos, desde la siembra, cosecha, limpieza y empaque hasta el almacenamiento controlado de productos agrícolas.
Dentro del mismo propósito formativo, Minera Las Cenizas colabora en el programa de lectoescritura Alfadeca que apunta a que los alumnos lean comprensivamente al finalizar segundo básico. El programa, basado en la neurociencia y el aprendizaje multisensorial es desarrollado por Fundación Rassmuss para niños de 1° y 2° básico del Colegio Bicentenario de Cabildo.
FONDOS CONCURSABLES 2025: INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD LOCAL
Con la XI versión de los Fondos Concursables de Desarrollo Comunitario 2025 la empresa reafirma su apoyo al desarrollo participativo local.



Desde 2015, este fondo ha financiado 240 proyectos beneficiando a más de 28.500 personas. Este año se busca apoyar iniciativas de emprendimiento, infraestructura, cultura, medio ambiente, recreación -y por primera vez- a proyectos de innovación, ciencia, tecnología y ro -
bótica para establecimientos públicos. De esta forma, Minera Las Cenizas consolida su propósito de crecer junto a las comunidades, promoviendo la cooperación, la participación ciudadana y el desarrollo sostenible como pilares de un progreso compartido.

Juan Astudillo, en el frontis de su casa, junto al libro que lo motivó a adentrarse en el mundo de la medicina natural.
medicinales, fe en Dios y manos sanadoras
conocimiento como un legado. Su fe es inseparable de su práctica. De hecho, durante la entrevista, citó pasajes bíblicos con frecuencia, como Éxodo 15:26: “Yo soy Jehová tu sanador”, recordando que la medicina natural funciona en armonía con la voluntad divina. Para Juan, su labor es un canal: transmite lo que Dios le ha enseñado y guía a otros para que también puedan sanar.
En este sentido, recordó a muchos pacientes: desde personas con problemas renales

hasta quienes han enfrentado enfermedades crónicas como diabetes y cáncer. Y siempre aplica la misma metodología, más allá de las particularidades propias de cada caso: observa con detención los síntomas, prepara cataplasmas e infusiones en su justa medida y entrega acompañamiento espiritual. Entiende que la salud es integral y no solo debe resolverse desde una esfera física, por lo que involucra varios otros factores en su práctica diaria. Pero además, el vínculo con sus pacientes va más allá de la consulta. “Si no tienen para pagar, les digo que no se preocupen (…) Me interesa su salud. Después, si pueden, me cancelan”, sostuvo.
Muchos regresan para agradecer y otros recomiendan a más personas, creando una red de confianza que ha perdurado por décadas. Incluso, un día, mientras caminaba por el centro de La Calera, una mujer que había sido atendida por él y no había podido pagarle en aquella ocasión, lo siguió para darle el dinero que le correspondía. Y le agradeció por haber encontrado salud.
EL PODER DE LOS CUCURUCHOS DE PAPEL
L uego de haber terminado la conversación, aquel vecino que estaba en la en -
trada de la casa al comienzo llegó a la hora pactada. De esta forma, Juan lo encaminó hasta un cuarto, ubicado al fondo del patio, especialmente preparado para desarrollar sus labores.
En ese momento, el hombre

aquejado por un intenso dolor se recostó en la cama. Por su parte, Juan tomó un papel de diario, le dio una forma de cono y le prendió fuego, para poner la base del mismo en la espalda del paciente. De vez en cuando, la llama parecía que daba un salto, liberando aire. Esta técnica permite descomprimir y desinflamar la zona afectada; en este caso, la espalda del hombre, lastimada por una caída en el trabajo. El procedimiento puede tardar desde 15 minutos hasta una hora, dependiendo del cuadro de cada persona.
“Esto es lo que uno quiere: que la persona esté tranquila y reciba el alivio que necesita”, comentó Juan, mientras supervisaba la aplicación. La combinación de tradición, observación práctica y fe hace que este método, aunque sencillo, sea efectivo y reconocido por quienes lo visitan.
Juan no solo se preocupa por curar, sino por transmitir su conocimiento a las nuevas generaciones. Una de sus nietas estudia nutrición y participa activamente en prácticas educativas y hospitalarias. “Ver que esa sabiduría continúa a través de mi familia me llena de alegría”, afirmó.
Vecinos y personas de todo Chile lo han buscado para recibir ayuda y enfrentar una amplia variedad de dolencias. Una de las técnicas más comunes es la aplicación de calor con cucuruchos de papel.
Entre hierbas, textos bíblicos y manos sanadoras, Juan Astudillo representa una fusión única de tradición, espiritualidad y comunidad. Su casa es un refugio para quienes buscan salud, y su historia, un testimonio de cómo la fe y la naturaleza pueden trabajar juntas para sanar.

Un elemento inseparable en su vida cotidiana guarda relación con su espiritualidad. La lectura de la Biblia forma parte de sus hábitos más arraigados.
En 1986, en el gimnasio del Colegio Diego Echeverría, Fuerza Motriz teloneó al trío de San Miguel
E n la década de los 80, mientras la música rock chilena comenzaba a consolidar su identidad en la región, un grupo de jóvenes quillotanos decidió formar su propia banda.
A sí nació Fuerza Motriz, un proyecto que combinó amistad, entusiasmo y pasión por el arte, logrando abrirse espacio en la escena local y dejando una huella imborrable.
Y dentro de su amplia trayectoria musical y sus anécdotas, hay una que brilla con colores propios, ya que en 1986 pudieron compartir escenario con Los Prisioneros, una de las bandas más importantes del país.
LOS INICIOS
Mauro Leiva vivía en la Villa La Escuela, a la altura del Paradero 7. Su vecino, Rafael “Lito” Riquelme, estudiaba en el Colegio Robert and Rose, establecimiento reconocido a



La historia de los jóvenes quillotanos que
latino de la época como Charly García, Virus y Soda Stereo, sumando a su repertorio algunos covers de Los Jaivas.
comienzos de los años 80 por su tradicional festival musical. Fue así como Mauro, alumno del Colegio Francisco de Miranda, fue invitado a participar en aquel certamen. Desde entonces, ambos amigos comenzaron a componer canciones juntos, hasta que otro vecino, Julio Cifuentes, los reunió con un joven viñamarino que residía en el Paradero 4.
Su nombre era Bruce Gildeikler, estudiante del Colegio San José de La Calera y músico autodidacta. Juntos comenzaron a desarrollar la idea de formar una banda, aunque aún les faltaba un baterista. Fue entonces cuando se sumó Ángel Casarino, quien ya tocaba con otros grupos locales. De esta forma, en junio de 1984, Mauro como vocalista (15), “Lito” en el bajo (15), Bruce en la guitarra (17) y Ángel en la batería (19) dieron vida al grupo Ritmo Motriz, influenciados por los grandes del rock
“Nos juntábamos los sábados, turnando la casa de Mauro y la de ‘Lito’. Todo era muy casero, pero intenso”, recuerda Bruce. El nombre original de la banda, sin embargo, no duró mucho. En un festival realizado en Nogales, los presentaron por error como Fuerza Motriz.
“Nos miramos y dijimos: ‘Uy, se oye mejor, quedémonos con ese nombre. Además, tiene fuerza, suena eléctrico’”, cuenta Bruce entre risas, agregando que aquella noche fue clave para la naciente agrupación, pues les permitió darse cuenta de que podían hacerse un espacio en la incipiente escena musical de la zona.
ENCUENTRO CON LOS PRISIONEROS
El invierno de 1986 dejó una experiencia imborrable para los jóvenes de Fuerza Motriz. Bruce recuerda con precisión la expectativa y la adrenalina de aquel día: “Había un productor, Manolo, que nos dijo: ‘Oye, voy a traer a Los Prisioneros’. Nosotros ya conocíamos su música, pero nunca los habíamos visto en vivo. Ni mucho


menos imaginamos que seríamos sus teloneros”. Por su parte, Mauro afirma que “ellos eran la banda más importante de Chile, con todo el auge que estaban viviendo”. En ese entonces, habían lanzado su primer disco, “La Voz de Los 80” (1984), y estaban a punto de presentar su segunda placa, “Pateando Piedras” (1986). Por ende, ya se perfilaban como referentes del rock nacional.
El recital se programó para un sábado en el gimnasio del
Colegio Diego Echeverría de Quillota, con una segunda presentación prevista en La Calera. “Fue emocionante. Desde el principio queríamos conocerlos. Llegaron temprano, se instalaron detrás del escenario y pudimos conversar con Miguel y Claudio. A Jorge lo vimos solo al final”, recuerda Bruce. A hora, según Mauro, “andábamos con la hermana de Ángel Casarino -muy guapa- y con su novia. Y ahí Tapia, que era bien simpático, se acercó a
conversar”. La presencia de las jóvenes no era casual: “Empezaron a maquillarnos, inspiradas en Soda Stereo y Virus. Y tenían razón, porque con las luces del escenario había que destacar un poco más”, añade. “Lito” también guarda recuerdos de esa tarde y no olvida detalles de la vestimenta del trío de San Miguel: “Nosotros estábamos esperando y de pronto llega Jorge González vestido de negro riguroso -chaqueta estilo beatle, pantalones y botines tipo militar-, mien-
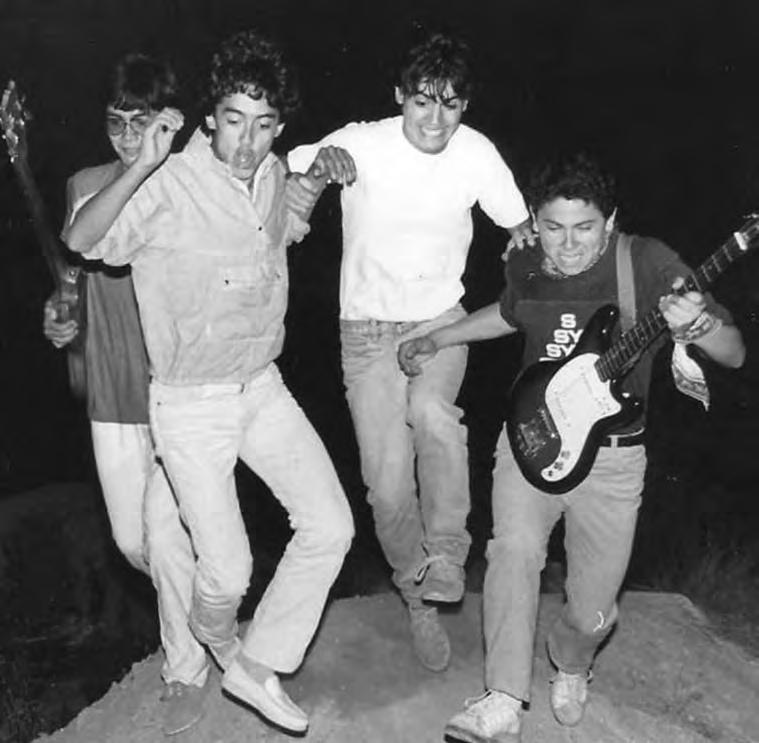
La primera formación de Fuerza Motriz: Rafael “Lito” Riquelme, bajista; Mauro Leiva, vocalista; Ángel Casarino, baterista; y Bruce Gildeikler, guitarrista.
por Gabriel Abarca Armijo
Los Prisioneros es una de las bandas más importantes en la historia musical chilena (Registro de la revista argentina Pele, de 1987).



compartieron escenario con Los Prisioneros
tras Miguel Tapia y Claudio Narea usaban jeans y zapatillas”.
La cercanía sorprendió a los músicos quillotanos. “Uno piensa que los artistas de ese nivel son divos, pero son personas súper humildes”, dice Bruce. Pero eso no fue todo: “Antes de nosotros se subió otra banda local. Tocaban y el baterista rompió el parche de la caja en la segunda canción. Usaban la batería de Ángel, así que quedamos nerviosos”, relata Mauro.
“Yo le expliqué a Tapia y me dijo: ‘No te preocupes, toca con mi batería’”, cuenta Bruce, aún admirado por la generosidad de los consagrados. La interacción musical también fue intensa: “Tocamos nuestras propias composiciones y algunos covers. Miguel nos preguntó por qué y le dijimos que la gente los pedía. Ahí nos dijo que en Santiago las bandas no hacían caso, seguían tocando lo que querían”, añade Bruce.
Según “Lito”, “el recital fue un éxito musical, pero no en cuanto a público. Llegó gente, pero no se llenó, y empezaron a surgir problemas de plata (…) Hay que recordar que eran los inicios de Los Prisioneros, no el fenómeno social que luego serían”.
Tras el show en Quillota, la banda se trasladó a La Calera.
“Llegamos y estaba lleno, había mucha más gente que en el gimnasio, aunque al final Los Prisioneros no tocaron allí. Se dice que no se alcanzó a recaudar para el segundo concierto, pero todo quedó como un mito”, recuerda Bruce. “Se suponía que ellos llegarían a las 21:00 y nosotros teníamos que esperar por el bombo. Eran las 22, las 23, y la gente empezó a impacientarse. Éramos menores de edad y nos movilizábamos en un furgón Suzuki del papá de Mauro. Como no nos dejaban solos, nos dijeron que no esperáramos más”, agrega “Lito”.
A ños después, Bruce reconoce la magnitud del encuentro: “En el momento, con la adrenalina, no piensas mucho. Pero mirando en retrospectiva, te das cuenta: tocamos junto a Los Prisioneros y conocimos a personas increíbles, cercanas y normales. Fue extraordinario. Cualquier artista de su nivel podía haberse comportado como divo, pero fueron súper humanos”.
PROYECCIONES A FUTURO
Tras años de separación, Fuerza Motriz retoma su camino musical con la misma energía de sus inicios. Bruce recuerda cómo la historia
del grupo siempre ha estado unida por la amistad: “Siempre hemos sido amigos. Por eso no fue difícil volver a encontrarnos y hacer música juntos. Este bichito nunca se fue”, asegura Bruce.
El regreso incluye un nuevo proyecto: un EP con cuatro canciones que serán grabadas con tecnología actual, pero manteniendo la esencia de sus primeras producciones. “En los 80, grabar era un lujo. Conocimos a Adrián Escobar en La Calera, quien nos produjo algunos temas. Fue algo difícil, costoso, pero valió la pena. Hoy, con las herramientas modernas, el desafío es capturar ese mismo espíritu”, comenta Bruce.
La banda, nacida en Quillota en junio de 1984 y activa hasta 1992, dejó su huella con dos discos, dos EP y un registro en vivo de la gira Bye Bye 80. “Hicimos shows en Nogales, La Calera y Quillota. Incluso grabamos un disco en vivo en la Plaza de Armas. Todo eso está en YouTube, y nuestro primer disco en Spotify”, señala.
El proyecto actual incorpora a un amigo de toda la vida como baterista, manteniendo intacta la esencia del grupo. “No quisimos traer a nadie externo. Es alguien que ha estado con nosotros siempre, y eso hace que la banda siga
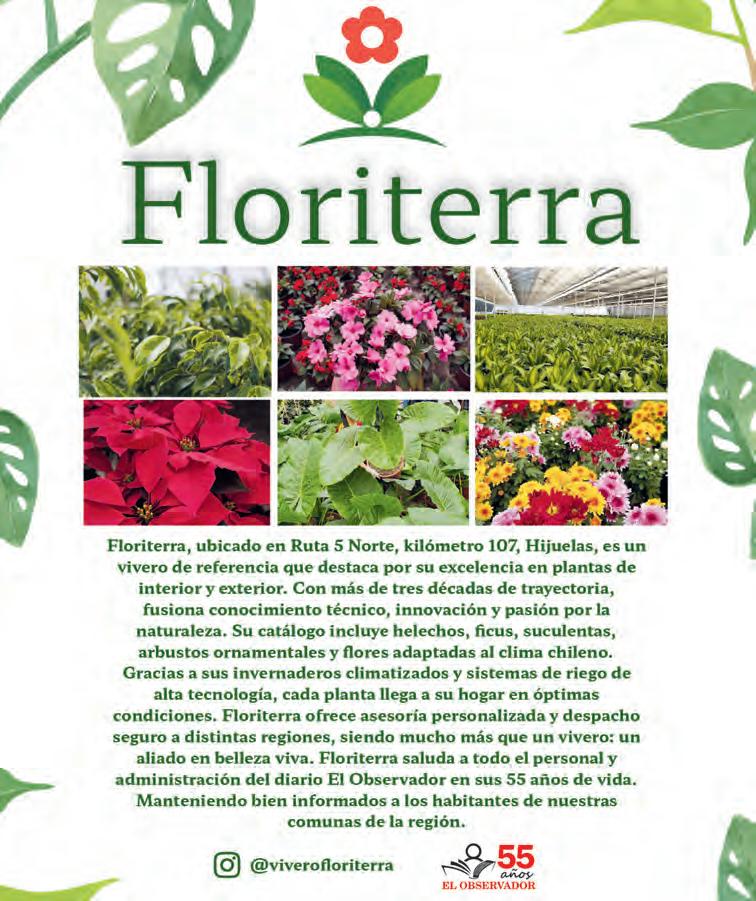
siendo la misma de antes, con ese espíritu auténtico”, explica Bruce.
El primer single del EP será lanzado próximamente, marcando un regreso esperado tras
más de 30 años. “Es increíble pensar que después de tanto tiempo volvemos a grabar y a sonar. Tal vez aparezcamos en alguna radio, pero lo importante es que seguimos siendo
los mismos, tocando por la música, por la amistad y por lo que significa Fuerza Motriz para nosotros”, concluye Bruce, con la misma pasión que los vio nacer en los años 80.

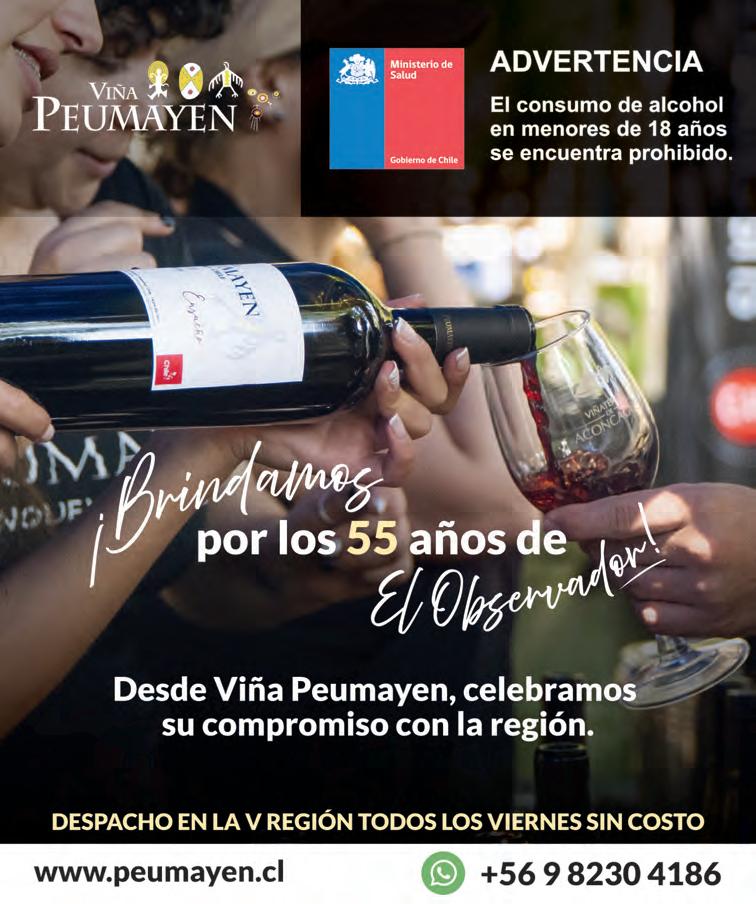
La nueva formación de Fuerza Motriz: Rafael “Lito” Riquelme, bajista; Bruce Gildeikler, guitarrista; Rodrigo Jara, baterista; y Mauro Leiva, vocalista.



La historia del joven deportista
campeón latinoamericano y ha
Sebastián Zavala, de 22 años, practica freestyle de manera profesional, un deporte que, en pocas palabras, consiste en dominar un balón de fútbol con destreza artística y competitiva
El fútbol, como deporte rey y de gran arraigo popular, es reconocido en todo el mundo por despertar pasiones y movilizar multitudes. Y en Chile no es la excepción: el país alberga la última Copa Mundial Sub-20 con estadios repletos. Sin embargo, este deporte tiene múltiples formas de expresarse.
A sí como existen miles de personas que lo practican desde hace más de un siglo, también han surgido variantes: el fútbol sala, que se juega en espacios cerrados con un balón más pequeño; el fútbol playa, disputado sobre la arena; y el freestyle, una modalidad menos conocida profesionalmente, pero que muchos han practicado sin saberlo.
El freestyle combina rutinas, trucos, acrobacias y dominio del balón en una disciplina
propia. Jugadores como Ronaldinho, Neymar o los chilenos Matías Fernández y Jorge Valdivia destacaron por su talento en este tipo de gestos técnicos, aunque el freestyle va más allá: son siete las modalidades que componen la competencia, donde la creatividad es clave para impresionar al jurado.
Aunque aún poco visible en medios tradicionales, el freestyle suma más de una década de desarrollo en Chile, con atletas que lideran torneos latinoamericanos y que han contribuido a su creciente popularidad.
Uno de los freestylers que ha sido clave en esa expansión es oriundo de la Región de Valparaíso, específicamente de San Felipe. Con solo 22 años, Sebastián Zavala Abarzúa ya es campeón latinoamericano y
ha representado al país en dos mundiales.
Su aporte va más allá de los logros deportivos: ha contribuido a consolidar el freestyle como una disciplina profesional, independiente del fútbol tradicional. Para conocer su historia, “El Observador” conversó con él.
SUS COMIENZOS
Corría el año 2016. Chile acababa de conquistar su segunda Copa América tras vencer nuevamente a Argentina, esta vez en Estados Unidos. En paralelo, durante la Teletón se transmitió un reportaje sobre un paciente que, superando adversidades, practicaba un incipiente deporte: el freestyle.
El informe fue visto por millones, pero solo uno cambió su vida: el joven sanfelipeño Sebastián Zavala. Con apenas 13 años, descubrió en ese instante una pasión que marcaría su vida.
Aunque ya dominaba el balón como aficionado al fútbol, ese año inició formalmente su camino en el freestyle. Con el apoyo de sus
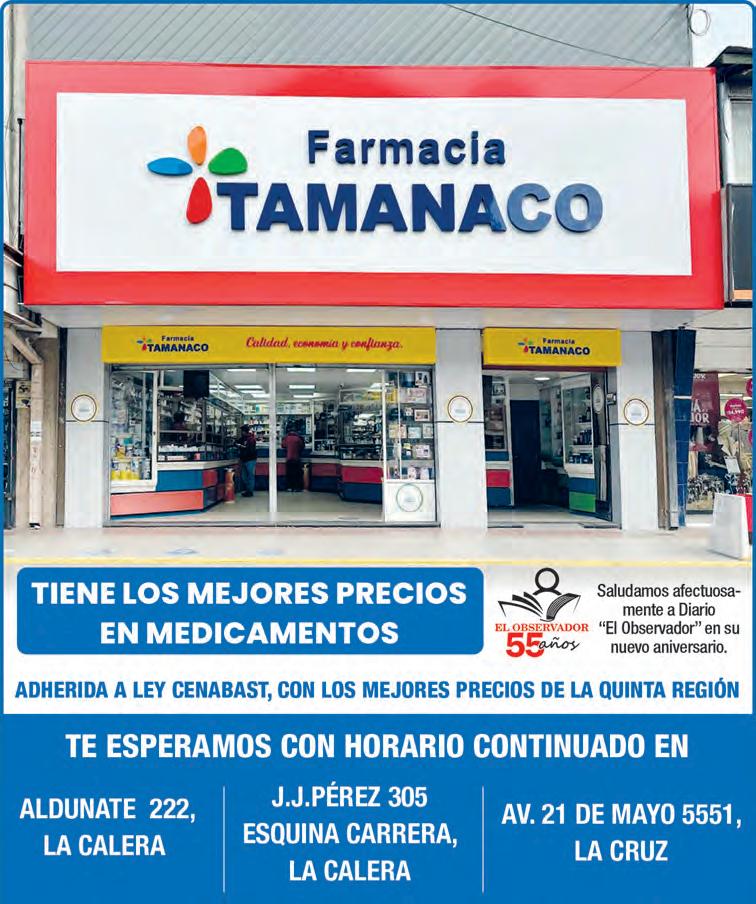
padres, comenzó a viajar a Santiago para competir en torneos.
“Todo era muy de nicho, incluso en la capital. Los primeros campeonatos eran en Quinta Normal o Cerrillos. Yo
tenía como 13 o 14 años y me tocaba hacer trayectos largos, pero fue bacán, porque la comunidad era muy unida. Me integraron súper bien y hasta me enseñaron nuevos trucos”, recuerda Zavala.

A sí comenzó una trayectoria marcada por el esfuerzo. Durante años, entrenó sin descanso, enfrentando desafíos que lo llevaron a un punto de inflexión en 2022.
Ese año obtuvo el segundo lugar en un torneo internacional latinoamericano. Aunque el número de competidores no era alto, ese podio fue revelador.
“Ahí me di cuenta de que podía lograr cosas grandes. Empecé a tomarlo en serio, armé un equipo con kinesiólogo y nutricionista, y me puse como meta clasificar al mundial y competir en todos los torneos latinoamericanos”, relata.
SUS GRANDES LOGROS
La profesionalización trajo consigo un aumento en los gastos. Por ello, para sostener su carrera, necesitaba financiamiento, y ahí comenzó otra faceta: la difusión del freestyle. I ngresó a estudiar perio -
Actualmente, Zavala finalizó la temporada tras obtener el cuarto lugar en el campeonato latinoamericano realizado en Colombia.

por Juan José Núñez Brantes



sanfelipeño que logró ser participado en dos mundiales
dismo en la PUCV y creó una comunidad en redes sociales que hoy supera los 20 mil seguidores. “Como el freestyle no es tan conocido, si quería conseguir auspiciadores tenía que darlo a conocer. El periodismo me ayudó mucho. Creé un medio especializado, hicimos talleres y organizamos dos torneos nacionales, uno en Valparaíso y otro en Viña. Todo eso con un pequeño equipo, pero básicamente lo lideraba yo con 18 años”, explica. Esa labor le permitió visi-
bilizar el deporte y también generar espacios de formación y exhibición. Realizó talleres con la Municipalidad de San Felipe y shows en el entretiempo de partidos de clubes como Unión La Calera. Pero el desgaste fue inmenso.
“En un momento me di cuenta de que me estaba desenfocando. Organizar todo quitaba tiempo de entrenamiento, que es lo fundamental. Las lucas no alcanzaban para tanto. Me movía por todos lados, era poco sostenible. Hasta que subí

un video a redes y explotó. Me contactaron marcas y me empezaron a salir nuevas oportunidades. Ahí entendí que lo mío no era organizar, sino ser el rostro del proyecto”, dice. Desde entonces, su carrera solo fue en ascenso. En 2023 viajó a su primer mundial, en República Checa, con el patrocinio del cantante Polimá Westcoast y marcas como Wildfoods. Allí compitió con más de 400 deportistas, quedando entre los 128 mejores. Y ese mismo año fue distinguido con el premio “Talento Joven” por la Municipalidad de San Felipe y recibió una beca deportiva. Pero su mejor temporada fue la de 2024. Volvió a disputar el mundial -esta vez con una estrategia distinta de patrocinio- y se coronó campeón latinoamericano en el torneo realizado en Córdoba, Argentina.
Actualmente, Zavala fi nalizó la temporada tras obtener el cuarto lugar en el campeonato latinoamericano realizado en Colombia. No pudo asistir al mundial de este año por falta de patrocinadores, pero ya se prepara para el certamen regional de febrero próximo, que se llevará a cabo en Chile.



Tras una década de trabajo, entrenamiento y difusión del freestyle, el deportista logró coronarse campeón latinoamericano en Córdoba, Argentina. En dicha ocasión recibió el premio, a manos de una autoridad local, posando junto a la bandera de San Felipe.
Este deporte consta de siete modalidades diferentes, que son evaluadas por cinco jueces. En el caso de Sebastián, su especialidad es la de rutina, donde los participantes deben contar una historia a través de la dominación del balón.
DIEGO ECHEVERRÍA
Con un equipo a cargo del profesor Emmanuel Zúñiga Contreras, clasificaron al mundial de robótica a realizarse en Bucarest, Rumania, en el 2026, tras hacer una muy buena competencia sudamericana en Colombia a finales de septiembre. El problema de este viaje recae en el alto costo que significa. Son alrededor de 27 millones de pesos los que necesitan para realizar todo el gasto de llegar a Europa. “Vamos a ver la posibilidad incluso de hacer hasta bingo, vamos a buscar la forma. La idea es que llegar a 27 millones y poder seguir trabajando. Apuntamos a eso, a empresas, la comunidad, a todos los que nos puedan aportar para poder llegar a viajar”, comentó Zúñiga.

Leonardo Cáceres Olivares, cuarto medio
“ Lo que más me gusta de la robótica es más que nada el trabajo en equipo y que se puede aprender mucho, la verdad. Es un campo bastante amplio. Y siempre me gustó la programación, por ejemplo, aunque no sé mucho sobre esa área, porque me enfoco más que nada en la estructura de los robots. Porque me llama mucho la atención todo lo que tiene que ver con el diseño, y que cada desafío es una nueva experiencia. Que no todos los torneos son iguales, cada uno es distinto. Entonces, en cada momento hay que ir mejorando nuestras habilidades. Siempre hay nuevos desafíos en la construcción de un robot”.



DE QUILLOTA

Franco Arancibia Ahumada, cuarto
medio
“ Lo que me motivó a estudiar robótica fue por parte de la electrónica. Siempre me llamó mucho la atención lo que eran los robots, cuando pequeño los veía en películas. De igual forma, a esa edad tenía el sueño de poder controlarlos, pero nunca pensé que llegaríamos a esta instancia (de ser campeones). Es un logro igual importante dentro del colegio y la provincia. Y es que cuando niño uno ve disparos, explosiones o muchas cosas, pero aquí es como más tranquilo y centrado. No obstante, aprende los circuitos, el lenguaje de programación y cómo se conllevan los desafíos, pues esto es prueba y error”.

Martín González Ponce, cuarto medio
“ Me gusta porque es una parte de la electrónica, la programación y el inglés que se ve ahí. Este idioma se ve harto para alguien que por ejemplo no sabe inglés, que quizás se le pueda dificultar un poco. Sin embargo, el lenguaje de programación en el inglés no es puro. Uno va aprendiendo entonces. Yo veía cuando niño en la tele cuando los robots peleaban y eso fue algo que igual me motiva mucho, aunque no es lo mismo verlo ahora. Uno cuando chico lo ve muy complicado, y ya cuando se mete a este mundo, va de a poco sumando progreso y lo ve más cercano a lo que uno veía en la tele”.
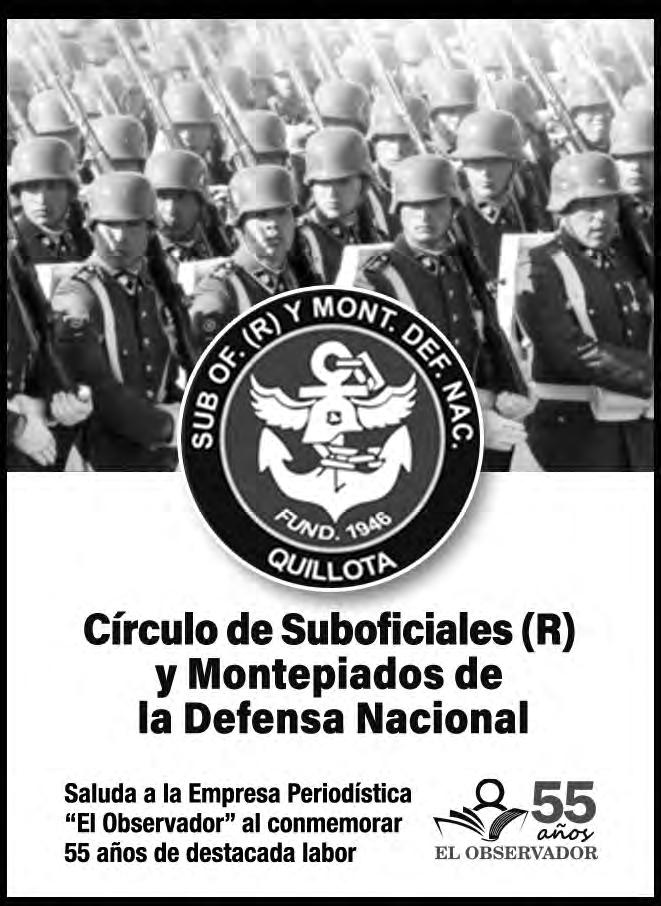

Gabriel
Farinelli Cabrera, tercero medio
“ Lo que más motivó para entrar al taller fue el tema de cómo programar los robots, y también, que el año pasado cuando llegué al colegio el profe nos contó de cómo era robótica, lo que hacían, y cómo superaron los desafíos trabajando en equipo. Asimismo, me atraía la construcción de los robots, cómo ideaban ponerle los sensores para que funcionara y la programación. Y lo que más me gusta, es cómo superamos los retos de cada competencia, porque cada una de ellas es una pista nueva. Nos enfrentamos a otros equipos, nuevos robots, entonces me gusta el tema de ir superando esos desafíos”.

Rafael Maldonado Obligado, tercero medio
“ Me ha llamado la atención desde chico las películas de robots, de cómo se controlaban, de las explosiones y guerras. Pero siempre me entusiasmó más el cómo se armaban, y se hacía posible el movimiento autónomo en todos los robots. Y lo que más me motivó para entrar fue estar mejorando en cada competencia, en base a los errores que se nos presentan, innovar en cuanto a los diseños de los robots, de programación y de seguimiento. Tenía poco de conocimiento de lo que eran todas las competencias, aun así, me llamó la atención por el trabajo en equipo”.
Veintidós jóvenes
por Juan José Núñez Brantes
La robótica parecía ser un concepto lejano hace un par de años atrás. Teniendo desarrollo solo en los países del primer mundo, y en nuestro país, en instituciones de educación superior. Pero desde hace cerca de una década hacia nuestros días, el desarrollo de esta área del conocimiento pareciera crecer cada vez más y en un sector especifico, en el educacional. Y así ha sido en nuestra región, la de Valparaíso, donde diferentes proyectos tanto privados como públicos han llevado este conocimiento a través de talleres a escuelas y liceos, de las diferentes provincias que componen el territorio. Entre ellos se puede destacar el trabajo que realiza Lebots, una empresa fundada por Víctor González Silva que no solo ha llegado con la robótica a colegios de La Calera, Quillota, Hijuelas y Quilpué, sino que imparte los conocimientos desde los estudiantes de prebásica hasta enseñanza media.
Independientemente, de que el colegio en cuestión este compuesto exclusivamente por niñas, el desarrollo de la robótica femenina es una suerte de política que lleva a cabo Lebots, impulsando y motivando a las estudiantes para que se sumen a estos espacios y participen a la par de sus compañeros varones. “Partimos este año y hemos tenido sobre el 98% de asistencia, entonces ha estado muy parejo. El énfasis aquí es el trabajo de manera colaborativa, que se puedan adaptar para, en este caso asignar perfiles de roles. Y en ese proceso de prueba y error a veces se desarma el proyecto, y ahí hay que trabajar habilidades blandas, la tolerancia, la frustración, el ponerse de acuerdo, que va más allá”, comentó Víctor González, tutor del taller en el colegio.

De la robótica, lo que más me llama la atención es el como diseñar algunas cosas y hacer las programaciones, para lo que hay que abrir una aplicación, y luego en una página nos dicen lo que hay que hacer, pero nosotros tenemos que utilizar la imaginación para poder programar el robot. También me gusta el trabajo en equipo, porque cuando hacemos trabajos de a dos, nos dividimos las tareas. Si en un programa hay 20 pasos, hacemos 10 cada una. Y me metí al taller porque de chiquitita también me gustaban mucho los Legos, aunque nunca tuve, pero al escuchar robótica, yo pensé que eran solo robots, no de las piezas para armar, pero sí, me encantó mucho igual”.
También existen otros proyectos exitosos y destacables, como lo realizado en el Colegio quillotano Diego Echeverría, quienes recientemente han salido campeones en la Liga Nacional de Robótica, o el equipo Perceptrón de Calle Larga, que debido a su gran desempeño en torneos internacionales fueron recibidos por el presidente Gabriel Boric, en La Moneda. A simismo, también se destaca la Academia Nacional de Robótica, nacida en la Escuela Atenas de Olmué, pero que actualmente es independiente. De ella han salido varias promesas que hoy continúan en el equipo del Diego Echeverría.
Es por ello que hemos podido conversar con cada uno de los estudiantes que componen estos importantes equipos, con gran desempeño para la región y sus territorios, para dejarles las siguientes preguntas, ¿qué es lo que más te gusta de la robótica? ¿Y por qué elegiste estudiarla?

Almendra López Escobar, quinto básico
“A este taller me motivó harto unirme que quería aprender a armar robots y, sobre todo, con piezas de Legos. Ya participando, me agradó mucho que se tuviera que trabajar en equipo y pensar para donde se va a mover y que acciones va a realizar lo que armemos. Yo había escuchado antes de la robótica en la televisión, y cuando me uní pensé que acá se iba a trabajar con cables, nunca me imaginé que sería con Legos, pero eso me gustó más, junto con armarlos.”.

Camila Olate Tudela, quinto básico
Me gusta más lo que se hace en el taller, que la robótica en sí, porque yo cuando era más pequeña jugaba harto con Legos. Ahora nos pasan una tablet, tenemos que meternos a unas aplicaciones y ahí tenemos que estar construyendo con estas piezas armar, que es lo que más me llama la atención. Cuando me ofrecieron meterme a esta instancia, primero nos mostraron un video de como se trabajaba, y me pareció muy divertido”.

Carolina Castillo Vásquez, quinto básico
Yo conocí a los robots en esa película donde sale Optimus Prime, que se llama Transformers. Aunque son bien distintos a los que armamos nosotros, también los podemos hacer avanzar después de armarlos junto a mis compañeras, eso me gusta. Porque nos juntamos en grupos y nos dividimos los trabajos, una se encarga de programar y la otra los construye. Por eso me puse muy feliz cuando escuché del taller, por tener la libertad para armar los Legos y trabajar en equipo. Además, en un futuro, me gustaría ir a competencias”.

“ Lo que más me gusta es que se construye con Legos. Eso me parece muy interesante. Era algo que desde chiquitita ya hacía, pero esto es más producido. Me quise meter al equipo porque hay dos temas que también me gustaban harto de esto, que era trabajar en equipo y pensar más en como construir los robots. Aunque yo creía que iba a ser difícil, pero no me ha costado tanto. Eso sí, programar es complicado, tenemos que entrar a una aplicación e idearlo eso nosotras, por eso me agrada más armarlos”.
Eva Cortés Merchan, quinto básico
Renata Osorio Domínguez, quinto básico
COLEGIO TERESA BROWN DE LA CALERA



explican su pasión por la robótica
TIERRA DEL FUEGO DE QUILLOTA
A cargo del equipo de Lebots, partieron octubre del 2022, con sexto y séptimo básico, como en una especie de marcha blanca. Hoy realizan talleres para un espectro amplio de estudiantes, teniendo diferentes niveles de aprendizaje, enseñando de lo más básico a los pequeños, hasta la creación de equipos competitivos con los alumnos de enseñanza media. “Esto cambió la propuesta de Lebots a poder desarrollar a largo plazo y por niveles la robótica, adaptando el material, los especialistas, el currículo, las planificaciones, para que fuera de manera progresiva. Que no fuera como el típico taller de robótica para unos pocos niños, sino que el colegio entendiera que lo que buscábamos era un proyecto extendido y que pudiera abarcar la mayor cantidad de estudiantes de la comunidad educativa”, comentó Victor González, profesor del taller.

Matilde Jorquera Gómez, octavo básico
“ Más que de la robótica, me agrada lo que la rodea, el compañerismo que hay en el taller, en los equipos. Aunque también me gusta programar también y que cuando a veces no te funciona algo, tus compañeros siempre te están apoyando y quieren que estés bien. Y sobre ingresar al taller, primero escuché de él y como que no me llamó mucho la atención, pero después que vi cómo se construían Legos y además se programaban, me interesó harto porque yo jugaba con ellos cuando era niña, pero nunca me imaginé hacer posible que se muevan”.

Tomás Valenzuela Zamora, primero medio
“ Desde chico siempre igual fui alguien bien creativo. Me gustan las matemáticas, la ciencia y mucho las películas junto a los videojuegos. Entonces, sentí que cuando anunciaron el taller, sentí que podía ser una oportunidad de explotar mi creatividad. Entonces me metí y fui con expectativas de eso. Y siento que igual las he superado. Yo pensaba que iba a ser un taller que solo íbamos a construir y no, al final terminamos compitiendo casi todas las semanas. Mi motivación para entrar entonces fue aplicar mi creatividad a cosas que me pueden ayudar a futuro, y potenciar mi conocimiento, siempre he sido una persona que le gusta aprender y conocer más”.

Dominique
Bustamante Baeza, séptimo
básico
“ Lo que más me gusta de la robótica es construir, porque con ello puedo explotar al máximo mi creatividad. Junto también con mejorar las cosas, para que puedan ir saliendo rápido, lo que cuesta a veces, porque hay prueba y error en todo. Cuando fallamos, nos apoyamos de los más experimentados o de los profesores. Y para unirme al taller, en realidad a mí me ofrecieron un cupo y acepté. Pero no pensé que duraría tanto porque hacía un deporte también, aunque apenas entré me gustó pues podía hacer lo que se me ocurriera con los robots”.

Camila Trejo Donoso, octavo básico
“ Me gusta que, en robótica aparte de aprender harto, en las programaciones, construcción, también conocemos lo que es el compañerismo, nos divertimos juntos, aprendemos a trabajar en equipo. Entonces, eso también es como un gran apoyo para cada uno, porque también se nutre de diferentes cosas aparte de simplemente la robótica, lo que me divierte mucho. Y me motivó para entrar que era algo súper diferente a talleres de actividades físicas. Aparte de que trabajaban con Legos y quedé muy interesada en eso, porque a mí me gustaba mucho armarlos. Y después meter la programación, me parecía más interesante aún”.

Fernando Tapia Maturana, primero medio
“ Supe sobre robótica porque estaban ofreciendo cupos para entrar al taller. Entonces, gracias a eso yo dije ‘ya, quiero entrar’. Y así ingresé en sexto básico. Siento que me esperaba un poco menos de mis expectativas, pero las superó con creces. Ahora puedo programar y construir robots, pero me gusta más lo primero porque tengo más libertad que al armar las piezas, pues a veces me faltan ideas y necesito a alguien más para que construya conmigo. Y la verdad lo que me terminó por motivar para entrar al taller era la idea de hacer robots con motores de Lego, usando la creatividad como quisiera”.
EQUIPO PERCEPTRÓN DE CALLE LARGA
Nacido hace cerca de 13 años, en lo que fue un taller levantado por quien hoy se mantiene como coach, Vladimir Guajardo González, el equipo Perceptrón de Calle Larga no ha sabido más que tener éxitos. Compuesto por estudiantes de diferentes colegios, fue en noviembre del pasado año cuando lograron vencer en un torneo internacional de robótica realizado en Ecuador. Lo que les permitió asegurar su cupo en el mundial de la modalidad, a realizarse en Japón en marzo del próximo año, y ser recibidos por el presidente Gabriel Boric en La Moneda, tras el gran logro conseguido. (Hay que destacar que los jóvenes estudian en distintos colegios: Yerko estudia en el Liceo Bicentenario Politécnico América, José en el Sun Valley College y Tomás en el Colegio Portaliano).

Yerko Casanova Berríos, tercero medio
“ Lo que más me gusta de la robótica depende de qué punto se vea. Yo soy mucho de armar, pero igual se bastante de programación, pero al momento de trabajar en equipo, no cumplimos en sí un rol preciso como mecánico o programador, sino que cada uno trabaja en armonía. Programando a la vez, armando el robot, intercambiando opiniones, haciendo una pequeña comunidad entre nosotros para seguir trabajando. Yo venía ya en un taller en donde se empezó a trabajar con robot Arduino, y cuando me enteré de este, gratuito a diferencia del otro, le di una oportunidad. Cuando llegué, lo primero que vi es que no fue robótica tan compleja, y ahora ya bastante amplia, con robots más difíciles de programar, de armar, con incluso materiales más resistentes”.
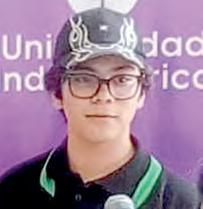
José Muñoz Ramírez, segundo
medio
“ Me metí al equipo porque una vez estaba en el Centro Cultural de Calle Larga y vi que estaban dando una clase, cerca del 2019. Pero después vino la pandemia, y se cerraron los cursos. Pero saliendo de ella, volvió a la normalidad todo y ahí entré. Y en torno a lo que más me gusta de la robótica podría decir que son las posibilidades que tiene. Siento que uno puede, sin saber tanto o sin aprender cosas tan complejas, armar programas con posibilidades casi infinitas. Siento que es muy bonito lo que uno puede hacer, sin tener tanto conocimiento”.

Tomás Rojas
Marchant, tercero medio
“ Yo me enteré del taller por ahí en 2023, y entré por la misma forma que me enteré. Fue por un amigo que justamente estaba en el taller, que ya no está. Pero gracias a él logré entrar al taller. Y lo hice porque la tecnología, la robótica, en general siempre fueron temas que me interesaron mucho, porque los encontraba emocionantes, innovadores, como si fuera el futuro. Lo que más he encontrado interesante, es que gracias a taller podemos aprender a programar los robots para que puedan hacer cosas básicas, y que con estos conocimientos básicos uno puede ir mejorando poco a poco para lograr algo mucho más grande que podría incluso llegar a ser un beneficio para las personas”.
ACADEMIA NACIONAL DE ROBOTICA
Nacida bajo el alero de la Escuela Atenas de Olmué, fue que, tras no renovar el taller, los alumnos que lo integraban quisieron seguir aprendiendo y manteniendo viva la instancia. De esta forma, el mismo profesor que llevaba a cabo el proyecto escolar, Adalberto Torres, fue quien se siguió haciendo cargo, hasta que por motivos personales emprendió rumbo hacia Estados Unidos. En la actualidad, la Academia Nacional de Robótica, como se nombró tras su salida de la escuela, se mantiene a cargo de quien es una de las apoderadas, Laura Ponce Molina y de los exalumnos que formaron parte en algún momento, y mantiene un conocimiento avanzando. (Hay que destacar que Ivar y Matías estudian en el Diego Echeverría y que Juliette en el Liceo de Olmué).

Alexander Espina Cortéz, tallerista y ex alumno
“ Mi historia estando en el Liceo Ignacio Carrera. En segundo medio yo conocí al hijo del profesor que armó la academia. Él vio las habilidades que yo tenía manuales, y me presentó la academia, porque necesitaban gente con este tipo de características. Un día fui, conocí al profesor, tenían una sala en el colegio y me aceptaron con muchas ganas. De la robótica me gusta que pueda armar el equipo que necesito. No me guío a una base en sí, yo armo la base y la diseño. En la Academia comencé como mecánico y ahora sigo ampliándome, a los nuevos integrantes les enseño electricidad, un poco de construcción y diseño 3D”.

Ivar Martínez Arancibia, tercero medio
Me gusta la robótica por la libertad que te da dentro de todo, la única limitación son los conocimientos y materiales para hacer algo, pero si contara con ambos entonces se podrían hacer varias cosas. Están los robots de circuito y los de la categoría sumo, que son más fáciles de programar, pero la estructura tiene que ser más compleja, ya que tienes que, tanto empujar al otro robot, como poder resistir en ser empujado. Y mi llegada a la Academia se dio desde la básica, el profesor Adalberto impartía robótica en la escuela Atenas, donde yo estudiaba. Y yo me interesé de inmediato, y pude ingresar a la instancia”.

Ortiz Palacios, tercero medio
“ La robótica es muy versátil y cubre diversas áreas. Mucha gente piensa que te limita solo la mecánica, por el armado, la programación, pero también está el diseño, el trabajo en equipo, un poco lo que es la administración y lo que conlleva a una conversación en general. En nuestro caso específico, nos hemos tenido que retroalimentar entre nosotros, ir aprendiendo, porque en el momento en que se fue el profesor, seguimos con los conocimientos que ya teníamos, implementándonos entre uno a otro. Y eso generó también era una cierta independencia, porque no era solo poner el reto, sino también resolverlo. Por eso también es que ingresé a la Academia”.

“Comparado con los demás, no tengo una situación tan diversa ni amplia en la Academia. Recién me uní este año por recomendaciones de algunos amigos, el cual me fue interesante, y lo tomé en cuenta. Lo único que puedo decir que es una experiencia bien interesante. Gracias a mis compañeros he podido aprender muchas cosas. Y de la robótica puedo decir que me parece muy interesante el ambiente, y que puedo aprender algo nuevo gracias al taller, que hay diversas áreas, la cual me puedo interesar e incorporar en ellas”.
Matías
Juliette Montero Llamo, segundo medio



Guerreras de la cancha: relatos de mujeres que
El fútbol femenino se abre paso agigantado en el país. A pesar de las grandes desigualdades que todavía persisten con la práctica del fútbol masculino, mujeres de la zona son el ejemplo vivo de que aquella canción de Los Miserables que dice “sueños de niñez, pichangas de barrio”, también les pertenece
por Gonzalo Valero Acevedo
D urante mucho tiempo el fútbol estuvo destinado para que sólo lo practicaran los hombres. Hasta hace pocos años, que una niña quisiera jugar a la pelota y no a las muñecas, era mal visto por algunas familias y sectores de la sociedad chilena, y esa pequeña solía quedar expuesta a discriminaciones o bromas de muy mal gusto. Pero ha pasado el tiempo y hoy las mujeres se han ido apoderando con propiedad del “deporte rey”. Ya muy poco queda de ese añejo y conservador rechazo social y

familiar, que, en algunos casos, las llevó a practicar el fútbol a escondidas y a otras confrontar a padres obtusos, que se negaban a entender que “la pasión de multitudes” también les pertenecía a ellas. Hemos querido tomar contacto con distintas futbolistas, que han dejado su huella en el fútbol amateur de la zona y también en el profesionalismo. Quisimos recoger sus sueños, sus historias, sus anhelos y su mirada crítica del fútbol femenino. Sin duda, su experiencia y trayectoria es muy importante para las generaciones futu-
Yocelyn Cisternas
Canelo
Más conocida como “Totty”, es una experimentada mediocampista que nació en Quillota. Jugó en varias temporadas por Unión La Calera, Cobreloa y otros equipos. Actualmente es jugadora de Santiago Morning y también ha sido seleccionada chilena en divisiones menores. Estuvo en la Copa Mundial Femenina Sub 17 del año 2010, que se jugó en Trinidad y Tobago, y donde Jocelyn disputó los 3 partidos de la fase de grupos. Luego Chile no pudo clasificar a las instancias finales del torneo mundialista, pero ya puede decir con propiedad “yo jugué un mundial de fútbol”.
“Comencé jugando fútbol con mi hermano y mis amigos del pasaje, los fines de semana iba a la cancha con mi papá y jugaba. Siempre con hombres. El fútbol para mí significa felicidad, los momentos más lindos los he vivido en una cancha. Y sueño con un fútbol femenino en igualdad de condiciones. Con un campeonato largo, en estadios y con transmisión. Con que tengamos el mismo respeto que nuestros colegas hombres”.

ras, para esa camada de jugadoras que hoy pueden decir, sin temor al reproche o a las bromas, “quiero jugar fútbol” o “quiero ser futbolista”.
Hoy las preocupaciones son otras y pasan por lograr que el fútbol femenino tenga las mismas condiciones que el masculino, especialmente en el profesionalismo. Las jugadoras que nos entregan su testimonio coinciden que falta mucho por avanzar aún. “El fútbol femenino en Chile lo imagino libre, grande, respetado y lleno de oportunidades. Porque soñar con él es el primer paso para hacerlo realidad”, nos confiesa con ilusión Clara Rivera, jugadora de San Luis de Quillota.
La quillotana Ignacia Vásquez, actual jugadora de Magallanes, es categórica en afirmar que “el fútbol no debería tener género, es una misma pasión que cualquiera puede realizar. Es un deporte y como tal, merece un apoyo mayor”. O pinión muy similar tiene Catalina Mellado, ex arquera

de San Luis de Quillota, que hoy defiende al equipo femenino de Colo-Colo y para muchos quien debería ser la sucesora de Christiane Endler en el arco de la roja adulta. La joven arquera nos cuenta que sueña con un fútbol femenino más profesional, con mejores salarios y mayores oportunidades.
Para Daniela Carreño, quien jugó en Everton de Viña del Mar y San Luis de Quillota, “el fútbol es una herramienta que puede marcar la vida de las personas, tal como lo hizo conmigo”.
La opinión de estas mujeres refleja el sentir y los sueños de muchas otras futbolistas igual de importantes que ellas, que han empujado y promovido el fútbol femenino en las comunas de nuestra zona. Entre todas han logrado transformarse en un ejemplo a seguir para las generaciones futuras y le están pavimentando el camino a niñas o adolescentes que recién están conocimiento la pasión del “deporte más bello del planeta”.
Ignacia Vásquez Tello
Es una hábil y goleadora delantera, que ha tenido una importante carrera, lo que incluso la llevó a tener un paso por el fútbol español. Se inició en Everton de Viña del Mar, también jugó por Colo Colo, Palestino y Santiago Wanderers. Hoy juega por Magallanes. Además, participó en la selección Sub-20 que disputó el sudamericano de Ecuador 2018. “Comencé a jugar alrededor de los 7 años con mis primos y amigos. También en el Colegio Tierra Del Fuego, donde tuvo un impacto importante, ya que ahí jugando con mis amigos en recreos, se acercó a mí el entrenador de taller de fútbol Lionel Gatica, a invitarme a entrenar con ellos. Luego a mi primo los inscribieron en una escuela de fútbol llamada "Centro de formación futbolística, Wilson Castillo V", la cual me permitieron a mí también una inscripción y, posteriormente, ayudaron a mi desarrollo futbolístico. En ambos lugares siendo la única niña entrenando con niños. Luego a los 13 años fui a unas pruebas de Everton de Viña del Mar, donde el DT Mario Vera, se me acerca a darme la noticia de que había quedado para representar al Club en el campeonato ANFP. El fútbol es una pasión inexplicable, es el deporte que amo y en el cual he vivido experiencias maravillosas gracias a mi constancia, esfuerzo, dedicación y apoyo de mis más cercanos.

Fanny Velázquez Páez
Es una talentosa volante, quien ha tenido importantes pasos por el fútbol amateur y también el balompié profesional. Estuvo en la Universidad de Chile, Colo Colo y hoy destaca en Municipal Limache, equipo con el que ha logrado sobresalir y mostrar todas sus condiciones. También ha tenido nominaciones a selecciones menores de Chile. “Comencé a jugar futbol desde muy pequeña. Desde que tengo uso y razón, siempre jugué fútbol con amigos del sector donde vivía. Luego de eso me fui a jugar al club de mis amores al "Club Deportivo Las Pataguas" a la edad de 9 años. Fue ahí cuando me contactaron para irme a Everton de Viña del Mar, en el cual estuve 4 años con el club. Luego de eso me llamó Colo Colo, donde salí campeona sub 17 y bicampeona profesional. Disputé una Copa Libertadores femenina en Brasil. El fútbol para mí significa mucho, ya que gracias a éste he podido conseguir muchas cosas: viajar, conocer gente, formar lazos. Sueño y espero que algún día el fútbol femenino tenga mayor visibilidad, creo que con el tiempo podemos lograrlo, ya que hoy en día hay muchas niñas que les gusta este deporte”.

La ex arquera de San Luis de Quillota, hoy juega en el equipo femenino de Colo Colo. A pesar de su juventud, tiene una dilatada trayectoria en el fútbol profesional, lo que le ha valido ser nominada a la selección nacional. Es una de las grandes arqueras del fútbol chileno y tiene en sus manos un tremendo futuro. Algunos ya la proyectan como la sucesora de Christiane Endler en el arco de la roja adulta.
“ Empecé a jugar fútbol en la municipalidad de Quillota con 9 años y luego pasé a San Luis y con 16 años a Colo Colo. El fútbol es una de las razones por las que vivo. Sueño con ver al fútbol femenino en Chile alcanzar el nivel de Europa, con estadios llenos y competencia de alto nivel. Quiero que las futuras generaciones tengan más oportunidades y reconocimiento”.

Clara Rivera Vargas
Delantera y goleadora, con pasos por el fútbol amateur y profesional. Defendió los colores de Everton de Viña del Mar y hoy destaca en San Luis de Quillota. Recuerda que sus comienzos en el fútbol fueron en la cancha del barrio, en los partidos amistosos donde muchos niños y niñas se reunían a jugar sólo por diversión y pasión. Ahí nació su amor por este deporte.
Más tarde, seguí jugando en la escuela básica y, al llegar al liceo, tomé la decisión de probarme en Everton de Viña del Mar con apenas 15 años. Ese paso me abrió las puertas para formar parte de la categoría sub 17 y luego a la adulta del club, un sueño que en su momento parecía lejano. Hoy, con la experiencia y la madurez que da el tiempo, me he dado la oportunidad de volver a jugar de manera profesional, esta vez representando con orgullo a San Luis de Quillota. Cada etapa, cada cancha y cada camiseta han sido parte de un camino que sigo recorriendo con la misma pasión con la que empecé, aquel día entre risas y pelotazos en los partidos de barrio. Para mí, el fútbol es mucho más que un deporte. Es una pasión que despierta emociones intensas, esas que pocas cosas logran mover dentro de mí. Es alegría cuando la pelota cruza la red, pero también es enseñanza cuando llega la derrota. El fútbol me recuerda que la vida, como un partido, se juega con entrega, con disciplina y con corazón”.

Daniela Carreño Fernández
Hoy ya se encuentra retirada de la actividad profesional. Tuvo pasos por Everton y San Luis de Quillota. También jugó en clubes amateur como José Fernández de Los Maitenes y Rayón Said de Quillota, además de competir en el fútbol universitario. Actualmente se encuentra en Japón realizando un master en gestión deportiva, tras estudiar Pedagogía en Educación Física.
“A mí siempre me ha gustado el deporte y comencé jugando fútbol en el colegio como taller, luego tuve oportunidades como jugar por el Everton categoría sub 17. Gracias a eso pude ingresar a la universidad por cupo deportivo y terminando mi carrera en el equipo de mi ciudad San Luis de Quillota. El fútbol me ha dado muchos momentos tanto lindos como amargos. Pero los valores que me ha enseñado son lo que me han hecho la persona que soy ahora en lo personal y profesional. Yo sueño con un futuro donde todos tengan acceso a jugar al fútbol, donde no haya desigualdad de condiciones, donde el fútbol femenino sea tan popular como el masculino. Quiero un fútbol que brinde oportunidades a muchas niñas que sueñan con seguir el camino de ser una jugadora profesional y que tengan acceso a más herramientas para conseguir ese objetivo. Quiero que hayan leyes que respalden el desarrollo del fútbol para las mujeres, con el objetivo final de ver a Chile como campeón mundial en fútbol femenino”.
Catalina Mellado Alvarado



han dejado huella en el fútbol femenino de la zona

Paz Fernández Valero
Talentosa mediocampista de creación, con larga trayectoria en el fútbol amateur y universitario, en los que consiguió distintos reconocimientos a nivel comunal, regional y nacional. También tuvo pasos por Everton de Viña del Mar y San Luis de Quillota. Desde muy pequeña estuvo ligada al fútbol, ya que proviene de una familia de futbolistas, vinculados a Puchuncaví y al Club José Fernández de Los Maitenes. Estudió Pedagogía de Educación Física, hoy trabaja en una universidad y se dedica a la investigación en temáticas saludables y de fomento del deporte, lo que incluso la ha llevado a cursar un doctorado en la materia. Sigue jugando de manera amateur.
“ Mis inicios se remontan a la etapa de la infancia, jugando en el patio de mi casa junto a mi hermano cuando el fútbol femenino era mal visto en mujeres. Posteriormente se da la posibilidad de ir a una escuela de fútbol en la Said. En ese mismo lugar, comienzo a dar mis primeros pasos en el fútbol agrícola y amateur, para posteriormente estar en el fútbol profesional en Everton y San Luis de Quillota. El fútbol significa para mi amor, pasión, alegría, trabajo en equipo, amistad y libertad. Sueño con que el fútbol femenino en Chile tenga las mismas condiciones, visibilidad, oportunidad, admiración y respeto que el masculino. Sueño con que una niña pueda crecer admirando alguna jugadora o club femenino, que pueda tener la oportunidad de estar en cualquier club con condiciones similares a la del fútbol masculino, que ninguna niña sea discriminada. Quiero que el fútbol femenino sea universal”.

Daniela Herrera Ahumada

Javiera Cisternas Mena
Nacida en la ciudad de Quintero, Javiera Mena tuvo pasos por distintos clubes del fútbol amateur, hasta que llegó a San Luis de Quillota, donde tuvo la oportunidad de jugar en las divisiones menores y luego en el primer equipo de la rama femenina. Sus inicios en el fútbol comenzaron a los 11 años, jugando con su papá, el ex jugador profesional Mario “Carrancho” Cisternas.
Javiera cuenta que al principio dejó de jugar por vergüenza hasta que “un día fueron a buscar a mi mamá para unirme a la primera rama femenina en Quintero. Ahí comencé a entrenar con mi papá, hasta que a mis 15 años me llevaron a San Luis de Quillota, donde el entrenador Felipe Lepe vio algo en mí y me dejó a prueba durante unos meses. Esto fue en el 2018, ya en el 2019 comencé a ser titular en la Sub 17, desde entonces siempre me dediqué al profesionalismo. De ahí tuve esa sensación de que con disciplina y esfuerzo podría lograr muchas cosas. El 2021 me subieron al primer equipo y ya en el 2023 pude obtener mi primer contrato profesional. El fútbol para mí ha sido un todo, ha logrado tener ese equilibrio en mi vida que yo no sabía que necesitaba. La exigencia y la experiencia, creo que son cosas que te preparan para ser una buena profesional”.
Es una mediocampista quillotana de gran despliegue físico y de exquisita técnica. Ha logrado mostrar su talento tanto en el fútbol amateur como en el profesionalismo. En el amateur ha defendido los colores de equipos de Limache, Quillota, La Cruz y Puchuncaví. En el profesionalismo deslumbró en Santiago Wanderers y San Luis de Quillota.
“Mis inicios fueron solo por "jugar a la pelota" con los primos, siempre rodeada de la cultura futbolística rural. Hasta que a mis 12 años llegué a jugar "fútbol" a un equipo en Las Pataguas, ya con reglas, posiciones y compañeras. Siempre de la mano también del prejuicio de que ese era un deporte para hombres. El fútbol me ha acompañado durante más de la mitad de mi vida y creo que para mí significa oportunidad constante de aprendizaje. Te empuja a trabajar por una meta individual y colectiva, ser perseverantes ante un objetivo y muchas veces resilientes ante la adversidad. Sueño el fútbol femenino con mayor reconocimiento, visibilidad y equidad. Veo un futuro con niñas talentosas con mayores oportunidades de potenciar sus habilidades, con más preocupación y compromiso por parte de los clubes en la rama femenina”.

Yarella Torres Cisternas
Nacida en Catapilco (Zapallar), Yarella ha destacado tanto en el fútbol amateur como profesional. Sus inicios fueron en Atlético Viña, luego vino Everton, Santiago Wanderers, Cobreloa, Palestino, Fernández Vial, Deportes Iquique. También tuvo llamados a selecciones chilenas en todas las categorías. Es bicampeona regional de la Copa de Campeonas ANFA. “ Para mí el fútbol antes y en su momento era todo, daba la vida por el fútbol. Ya no es tan así. No me ha recompensado todo lo que uno hace o entrega cada vez que juega. Entonces, ahora sólo lo veo como pasa tiempo, un hobbie, nada más que eso. Sueño que todo lo que vivimos y nos bancamos algún día, en realidad se vea recompensando con las nuevas generaciones, y tengamos unas óptimas y buenas condiciones de vivir el fútbol femenino, y sea como en otros países que es un agrado jugar con tanto marco de público. Que no haya nada que envidiar al de los hombres. En Chile nos queda mucho por mejorar aún”.


ORGULLOSOS DE CUMPLIR 91 AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN
“Construir un asilo de huérfanos para que niños y jóvenes de Quillota no terminen en los calabozos de la ciudad”. Eso leemos en el Testamento de Don Diego Echeverría, filántropo que hace 100 años concluyó que la educación es la herramienta que permite construir buenos ciudadanos.
¿Imaginó Don Diego, que ese refugio inicial se convertiría en un centro educativo que permite a cerca de 1.500 jóvenes explorar el futuro desde la innovación? El Diego es un espacio alucinante, un colegio que busca constantemente el asombro y la aventura desde cada asignatura y vivencia.
Somos campeones nacionales de Robótica, clasificando a competencias internacionales. Estamos siempre en lo más alto de las competencias deportivas Maristas y del país. Nuestro elenco teatral emerge desde una sala de artes escénicas de increíble calidad, montando una obra de crítica social. El grupo Decibeles ya es un clásico en la música escolar de Quillota, destacándose con composiciones propias que siempre conectan con nuestra identidad. Desde su inicio, los torneos de Debate Marista han visto a nuestros jóvenes brillar desde ideas genuinas y críticas.
Contamos con increíbles pintores, muralistas y artistas audiovisuales, sensibles ante la realidad y poseedores de una estética que ha ido creando una marca. Sentimos orgullo de contar con líderes estudiantiles que se proyectan como futuros agentes de propuestas para la sociedad. Escuchamos a comunicadores que investigan, reflexionan y opinan desde múltiples cápsulas que se emiten a través del año en Radio Fira 89.7.
Un buen contingente de jóvenes del Diego está en un nivel avanzado en el dominio del idioma inglés. En efecto, dos estudiantes de Cuarto Medio fueron parte de Pasantía Dublín, viajando junto a un grupo de jóvenes Maristas a Irlanda para perfeccionarse aún más en un segundo idioma.
Nos conmovemos cada vez que se presenta en la ciudad nuestra Banda de Guerra, la institución más antigua de este colegio y nos sorprende que grupos pastorales como Marcha, Confirmación, Gama y Emi estén ya sin cupos. Apostamos por ser un colegio que vive en Ecología Integral, que quiere instalar sustentabilidad, construyendo nuevos espacios físicos que contemplen un contacto directo con la naturaleza.
Somos parte de un espiral de energías sin pausa, porque 91 años de vida solo son el inicio de otros 100 años de gloriosa historia. Y contamos con equipos que están alerta para cuidar el bienestar emocional de nuestros estudiantes y a la base que puede entregar el concepto Orientación Educacional, hemos agregado PROTECCIÓN. El Diego es un espacio seguro. ¿Cuál es la fórmula para vivir en un colegio en innovación y vanguardia? La respuesta es sencilla: hemos apostado en mirar el futuro a través de nuestra esencia Técnico Profesional y Evangelizadora. Esta receta ha sido fructífera, fundiendo los contenidos propios de cada disciplina en proyectos que diversas metodologías permiten explotar y así llegamos a descubrimientos que movilizan a estudiantes y profesores. De ello da cuenta una increíble Sala de Innovación, la cual instala un espacio diferente a la sala de clases tradicional.

¿Cuáles son estas metodologías? ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos) han fomentado el trabajo entre asignaturas y promovido evaluaciones que se alejan de la tradicional prueba de alternativas. ABR (Aprendizaje Basado en Retos y Desafíos), metodología que hemos ido a conocer a España con un gran contingente de docentes y que se ha instalado con éxito en las tres especialidades técnicas que impartimos.
Y A+S (Aprendizaje y Servicio) metodología que conecta lo pedagógico con el origen de nuestra historia marista y lo dieguista, a saber, SER BUENOS CIUDADANOS Y BUENOS CRISTIANOS. Sus pasos son simples: estudiantes identifican socio comunitarios, se vinculan, detectan necesidades y proponen soluciones desde la asignatura… sin hacer turismo solidario, conectándose con la ciudad. Estas tres metodologías conforman una brújula que nos lleva a soñar caminos infinitos. Somos una oferta educativa que no tiene límites. La Posmodernidad nos ha terminado por aislar en tecnologías y trincheras, pero en esta escuela industrial nos rebelamos. Porque en el Diego todos contamos, todos somos parte, nadie está excluido. Porque es un orgullo ser Marista y un Privilegio ser del Diego.
