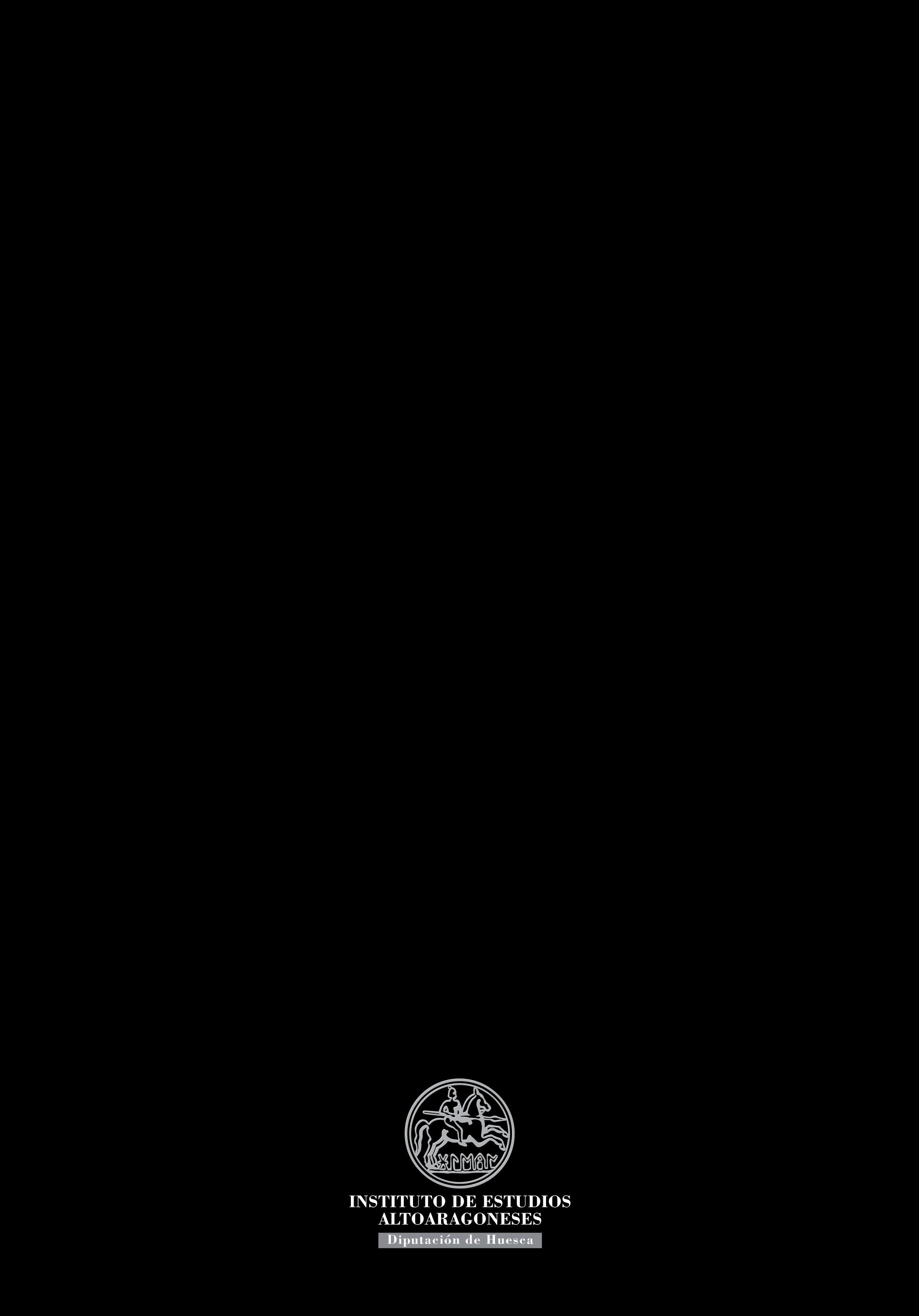José Ignacio Gómez Zorraquino


Los santos Lorenzo y Orencio se ponen al servicio de las «tradiciones» (siglo XVII)
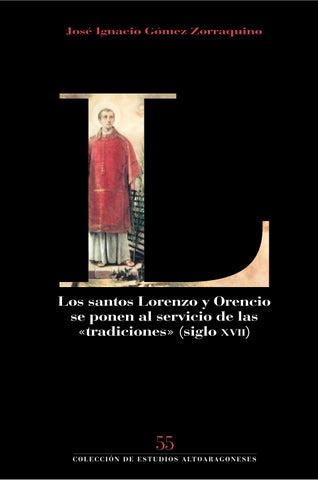


Los santos Lorenzo y Orencio se ponen al servicio de las «tradiciones» (siglo XVII)

Proyecto Lastanosa
ORGANIZA
Instituto de Estudios Altoaragoneses
PATROCINAN
Gobierno de Aragón
Diputación Provincial de Huesca
Ayuntamiento de Huesca
COLABORAN
Universidad de Zaragoza IberCaja
Ficha catalográfica
GÓMEZ ZORRAQUINO, José Ignacio
Los santos Lorenzo y Orencio se ponen al servicio de las «tradiciones» (siglo XVII) / José Ignacio
Gómez Zorraquino. – Huesca : Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2007
231 p. : il. ; 24 cm. – (Colección de Estudios Altoaragoneses; 55)
Bibliografía: p. 223-231
DL HU-228/2007. – ISBN 978-84-8127-190-4
1. Lorenzo, Santo - Biografías. 2. Orencio, Santo - Biografías. I. Título. II. Serie.
235.3 San Lorenzo
235.3 San Orencio
© José Ignacio Gómez Zorraquino, 2007
© De esta edición: Instituto de Estudios Altoaragoneses (Diputación de Huesca)
Colección de Estudios Altoaragoneses, 55
Director de la colección: José Domingo Dueñas Lorente
Comité editorial: Irene Abad Buil, Fernando Alvira Banzo, Juan Carlos Ara Torralba, Luis Marquina Murlanch, Víctor Pardo Lancina, Teresa Sas Bernad y Enrique Satué Oliván
Diseño de la colección: Blanca Otal
Coordinación editorial: Teresa Sas
Corrección: Ana Bescós
Fotografías: Fernando Alvira Lizano
Cubierta: Detalle de una estampa de san Lorenzo impresa con el mecenazgo de la parroquia oscense que lleva su nombre
ISBN: 978-84-8127-190-4
DL: HU-228/2007
Preimpresión: Ebro Composición, S. L.
Imprime: Gráficas Huesca, S. L.
Instituto de Estudios Altoaragoneses (Diputación de Huesca)
Parque, 10. E-22002 Huesca • Tel. 974 294 120 • Fax 974 294 122 www.iea.es • iea@iea.es

Abrazando la polémica de los años 1980-1987
En la basílica de San Lorenzo de Huesca se conserva un busto-relicario de san Lorenzo de plata en su color y sobredorada, fundida, repujada, cincelada, policromada y con pedrería engastada. Cada 10 de agosto dicho busto-relicario recorre en procesión las calles de Huesca y el día 15 de agosto recibe la ofrenda de flores y frutos de los oscenses. Esta escultura —que debió de ser realizada en torno a 1578— posiblemente se hizo a raíz de que la ciudad de Huesca el 8 de agosto de 1578 recibió en una solemne procesión una reliquia de san Lorenzo traída desde Roma, que había sido solicitada al papa Gregorio XIII por don Juan Olivito, deán de la Catedral de Huesca, entonces residente en la curia romana.2 Además, en dicha basílica se conserva como reliquia un dedo de san Lorenzo guardado en un relicario de plata —ofrecido por el monarca Jaime II el 10 de agosto de 1307— y huesos de la cabeza de dicho santo —donados en 1920 por Alfonso XIII y cuyos restos se encontraban en el monasterio de San Lorenzo de El Escorial—, que también se guardan en un relicario de plata.3
En la Catedral de Huesca se hallan depositadas las testas de plata de los santos Orencio y Paciencia, padres de san Lorenzo mártir, quienes habían sido enterrados en el oratorio de Loreto, cercano a Huesca.4 De san Orencio y santa Paciencia también se conservan en el Museo Diocesano de Huesca unos bustos-relicarios, procedentes de la sacristía de la Catedral de Huesca. En 1777, los cuerpos de los santos habían sido colocados en su capilla en Loreto (la cabeza de la nave del lado de la epístola). De dichos cuerpos se tomaron reliquias en los años 1569,
1. Este trabajo forma parte de las investigaciones que lleva a cabo el Grupo Consolidado de Investigación Blancas, reconocido por el Gobierno de Aragón. El estudio también se ha beneficiado del proyecto HUM 2005-07069-C05-04/HIST del Ministerio de Educación y Ciencia.
2. Información aportada por María Esquíroz Matilla (1994). Véase Aínsa (1619: 484).
3. Iguacen (1969: 149-156). Aínsa (1612: 9) planteaba que la reliquia del dedo la había dado el rey Jaime II el año 1289. También se incluye la fecha de 1297.
4. La antigua iglesia era conocida como San Lorenzo de Loret. A partir del 8 de diciembre de 1583 la iglesia fue dedicada a santa María de Loreto.
1578, 1602 y 1609, teniendo especial significación la extracción del año 1578, cuando el 19 de marzo, por concesión del papa Gregorio XIII, fueron trasladadas a la catedral oscense las citadas cabezas de plata de ambos santos. También se debe destacar la cuarta extracción de reliquias citada, ya que el 2 de octubre del citado año de 1609 se enviaron dos de ellas a la ciudad de Auch (Francia), en intercambio con las del obispo san Orencio.5 Desde 1990 las testas de plata con las cabezas de los santos Orencio y Paciencia, junto con reliquias más pequeñas de san Lorenzo y san Orencio obispo, son llevadas de la Catedral de Huesca a Loreto para la fiesta del día 1 de mayo, cuando se venera a los primeros.6 Esta procesión —de la que hay constancia en el siglo XV— fue suprimida por el obispo Diego Monreal en 1603 y restablecida en 1607 por disposición del papa Pablo V.7 Hay otro aspecto que merece destacarse de los santos Orencio y Paciencia. Nos referimos a que desde la Edad Media san Orencio era considerado el pater pluviarum o padre de las lluvias, lo que debió de favorecer que se le tuviese por labrador. Por esta consideración o por otra, la realidad es que a lo largo de todo el siglo XVII cuando estaba «la ciudad y su comarca con necesidad de Agua para los Panes y Frutos» o «por esterilidad de los tiempos», la Iglesia y el Concejo de Huesca tomaban la decisión de que —con el beneplácito del convento de Loreto— los gloriosos cuerpos y reliquias de los patrones san Orencio y santa Paciencia fuesen llevados en procesión desde el real convento de Santa María de Loreto hasta la Catedral de Huesca, donde eran venerados durante tres o más días en la capilla de santa Engracia. Pasado ese tiempo, las reliquias, nuevamente en procesión, eran restituidas a su convento de origen.8 Queremos llamar la atención de que en el mes de mayo de 1668 las reliquias se veneraron durante cinco días en la catedral, dándose la circunstancia de que dichos restos estaban en una bolsa de damasco —donde había gran diversidad de «huesos menudos»— y no eran
5. El 4 de octubre de 1569, por un breve del papa Pío V, se enviaron reliquias de los santos a El Escorial —conjuntamente con las reliquias de los santos Justo y Pastor de la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca— después de ser solicitadas por Felipe II. El 31 de octubre de 1602, por letras de Clemente VIII, se sacaron nuevas reliquias para la reina Margarita de Austria. Datos aportados por Damián Peñart y Peñart (1994); esta información ya la había recogido en el siglo XVIII el padre Huesca (1792: 258-260).
6. Véase Peñart (1994). Debemos decir que a principios del siglo XX las festividades religiosas locales de los santos Orencio y Paciencia se celebraban el 11 de mayo y el 14 del mismo mes, respectivamente.
7. Durán (1994: 100-102). De la procesión y otros asuntos relacionados con ella daba cuenta en el siglo XVIII el padre Huesca (1792: 252).
8. En ocasiones, las testas de santos Orencio y Paciencia eran bañadas para que intercediesen por la lluvia (Durán, 1994: 123-124). Las reliquias de los santos Orencio y Paciencia estaban protegidas en dos arcas —una dentro de otra— situadas en el altar, con un rejado, de la capilla que dichos santos tenían en el real convento de Santa María de Loreto. Las llaves que cerraban el arca y el rejado estaban en manos del vicario general de la diócesis de Huesca, del deán de la Catedral de Huesca, del jurado en cap del concejo oscense y del prior del convento de Loreto. Cuando los santos restos estaban en la Catedral de Huesca eran depositados en la capilla de santa Engracia, y esta se cerraba con cada una de las tres llaves que tenían el vicario general, el deán y el jurado en cap. Sirvan como ejemplo las procesiones llevadas a cabo el 17 de mayo de 1705, aunque el listado del siglo XVII es bastante grande (AHPrH, not. Raimundo Sanclemente, 1705, 17-V, ff. 118v-120r).

Busto-relicario de plata de san Lorenzo, siglo XVI (Basílica de San Lorenzo de Huesca), de gran significación durante las fiestas laurentinas que se celebran anualmente en agosto en Huesca (especialmente los días 10 y 15 de dicho mes).
visibles para el gran publico. Ante ello —y «como el Desseo del Pueblo fuesse grande en quererlas ver y adorar»—, el Concejo de Huesca decidió que se hiciese una arca nueva donde se pusiesen las reliquias.9
Los fundamentos de esta actuación intercesora —de la que encontramos un claro ejemplo en el pregón municipal de 29 de abril de 1648 para llevar a cabo una procesión con el fin de pedir lluvia—10 deben buscarse en la versión que consideraba al pater familias Orencio como padre de las lluvias desde el momento en que el santo regresó de Francia hasta «Loret» (sic) —una vez que su hijo Orencio se había convertido en obispo de Auch—. En Loreto, Orencio encontró la tierra muy estéril y con grietas. En ese momento pidió al Cielo que la fertizase con abundantes lluvias y se produjo el milagro.11
Debemos establecer la puntualización de que los cuerpos de los niños mártires san Justo y san Pastor también eran sacados en procesión por la ciudad de Huesca, para que dichos santos intercediesen ante Dios y acabase la sequía.12
También se buscó la acción intercesora del Santo Cristo de los Milagros para que lloviese y poder salvar la cosecha en el mes de junio de 1645.13 Lo mismo se hacía con la cabeza de san Victorián, abad, venerada en el monasterio de Montearagón, que era llevada a Santa María de Salas —donde se reunían las procesiones que partían de Montearagón y de la Catedral de Huesca—, iglesia donde un canónigo oscense celebraba la misa, y después se mojaba la cabeza del santo.14 El 22 de mayo de 1668 debían coincidir en la procesión por Huesca los restos de los cuerpos muertos de los santos Justo y Pastor y de los santos Orencio y Paciencia — que se encontraban en ese momento en la catedral oscense— ante la urgente necesidad de agua. Sin embargo, cuando fueron a sacar a los santos Justo y Pastor en procesión empezó a llover y se quedaron en su alacena de la iglesia de San Pedro el Viejo. Al día siguiente sí coincidieron los restos de los cuatro santos en la procesión que se llevó a cabo.15 El 20 de abril de 1687 los santos Orencio y
9. AHPrH, not. Pedro Silverio Fenés de Ruesta, 1669, 10-IV, ff. 166r-167v. El arca se realizó con encajes de peral, con cristales finos de Venecia y con diversas piezas de plata. El traspaso de las reliquias se llevó a cabo en el convento de Nuestra Señora de Loreto en un acto público testificado el 10 de abril de 1669, momento en que la nueva arca se puso en otra mayor y cada una se cerró con tres llaves. El rejado que protegía las reliquias se cerraba con cuatro llaves, custodiadas por los representantes del obispo, del capítulo de la seo, del concejo y del convento de Loreto. Dicho convento no poseía las llaves de las arcas, que estaban en manos del obispo, del capítulo de la seo y de los representantes del concejo oscense.
10. AMH, Actos comunes, doc. 143.
11. Andrés de Uztarroz (1648: 38).
12. Sirva como ejemplo cuando el 26 de abril de 1636 el Concejo de Huesca, conjuntamente con el obispo y el cabildo, acordaron que al día siguiente se hiciese una procesión para lograr que finalizase la sequía, al igual que en 1698 (AMH, Actos comunes, doc. 132, f. 65v; Durán, 1994: 127).
13. Se organizó una rogativa para el día de Pascua, mediante procesión que debía salir de la iglesia catedral hasta la iglesia de Nuestra Señora de Salas. Se invitó a la población —y de forma especial a los pobres, a los que se les ofreció limosna— mediante bando del concejo de 3 de junio de 1645 (AMH, Actos comunes, doc. 140, f. 218r). Otro ejemplo, en 1698 (Durán, 1994: 127).
14. Durán (1994: 124-125).
15. AHPrH, not. Pedro Silverio Fenés de Ruesta, 1668, 22-V y 23-V, ff. 370v-372v.

Testas de plata de los santos Orencio y Paciencia (Catedral de Huesca), muy veneradas cada primero de mayo, cuando la Iglesia oscense celebra la festividad de dichos santos.
Paciencia y los santos Justo y Pastor eran para el Concejo de Huesca los perfectos protectores contra la plaga de langosta.16 La falta de lluvia en la primavera de 1689 propició que los oscenses hiciesen sucesivas rogativas venerando al Santo Cristo de los Milagros, a los santos Orencio y Paciencia, a los santos Justo y Pastor, a la Virgen de Salas y nuevamente al Santo Cristo de los Milagros.17
El que en Huesca hubiese varios santos con capacidad de protección contra la sequía —porque facilitaban la lluvia— y las plagas no debemos interpretarlo como una particularidad de la capital altoaragonesa, ya que era un fenómeno generalizado en toda la geografía española. También estaban extendidos los deseos de los fieles por contar con las reliquias de los santos patrones y con el mayor número de restos de los santos venerados. Tengamos en cuenta que el culto al santo local —o a varios si los había— suponía que los miembros de la comunidad mantenían un contacto más directo con Dios gracias a que prescindían hasta cierto punto del aparato de la Iglesia institucional. Además, podía ocurrir que dicho santo facilitase la convergencia de las diversas actividades, la puesta en escena de los ritos agrarios y el desarrollo de la identidad política de la comunidad. En la iglesia parroquial de San Lorenzo también se conserva un busto de plata de san Orencio obispo,18 donde debe de estar depositada la reliquia «de la garganta del pie» que en su día fue traída desde Auch hasta dicha iglesia. Por otra parte, en la Catedral de Huesca se conserva la reliquia de la «canilla» de la pierna izquierda del santo, que también fue donada por la ciudad de Auch en 1609, como veremos posteriormente. La veneración de estas reliquias adquiere gran significación el 26 de septiembre de cada año, fiesta religiosa local que quedó fijada el 23 de septiembre de 1610, ya que hasta entonces la celebración era el 15 de marzo. Por otra parte, esta reliquia de san Orencio depositada en la catedral y las reliquias más pequeñas de san Lorenzo, como ya hemos señalado, son sacadas en procesión cada primero de mayo —cuando se venera a los santos Orencio y Paciencia— y son llevadas desde la Catedral de Huesca hasta la iglesia de Santa María de Loreto.
Todo esto viene a cuento de que la «tradición» oscense ha transmitido hasta nuestros días el que Osca o «Huesca de Aragón» (sic) es la patria del «Invencible» san Laurencio o Lorenzo. San Lorenzo, patrón de la ciudad de Huesca, hijo de los nobilísimos ciudadanos de Huesca Orencio y Paciencia, habría nacido en las primeras décadas del siglo III en un parto doble y tendría como hermano gemelo o mellizo a san Orencio, obispo de Auch (Francia). El nacimiento —Orencio vio la luz antes que Lorenzo— se produjo en las mismas casas oscenses del barrio de la Alquibla donde vivían sus padres, solar donde luego se fundó la iglesia parroquial de San Lorenzo de Huesca, aunque también es aceptado que pudo nacer en
16. AMH, Actos comunes, doc. 179, ff. 115v-116r.
17. AMH, Actos comunes, doc. 181, ff. 104v-r y 110v. Las citadas rogativas se llevaron a cabo a finales de marzo y durante todo el mes de abril.
18. Iguacen (1969: 159).
el lugar de Loret o Loreto. Sus padres le pusieron el nombre de Laurencio para rememorar la palabra laurel —símbolo de la victoria— como profecía y símbolo de lo que el recién nacido iba a conseguir sobre el emperador romano y sobre el demonio.19 Cuando les llegó el final de los días a Orencio y Paciencia, estos fueron enterrados en Loreto, en una heredad o casa de recreo suya a media legua de Huesca. Dicha casa —donde descansaban los restos de los citados santos— se convirtió en monasterio y lugar de visita y veneración de sus cuerpos. En la juventud de Lorenzo, un virtuoso varón de origen griego llamado Sixto —que después fue obispo de Roma y se convirtió en el papa Sixto II mártir— asistió a un concilio en Toledo (en el año 255) y de regreso a Roma pasó por Huesca o por Zaragoza, donde recogió al estudiante Lorenzo —después de ser autorizado por sus padres— y ambos se trasladaron a la capital italiana. El martirio y muerte del primer diácono Lorenzo se produjo —tras numerosos tormentos— en la hoguera, colocado sobre una parrilla incandescente, en Roma el 10 de agosto de c. 258 después del nacimiento de Cristo, bajo el imperio de Valeriano.20 Su cuerpo fue recogido por san Hipólito (soldado romano convertido y bautizado por san Lorenzo), quien lo envolvió en una sábana, lo aromatizó y lo enterró, con la ayuda del presbítero Justino, en el Campo de Verano.21 Este sacrificio de san Lorenzo se llevó a cabo cuatro días después del martirio —por degollación— de san Sixto, llevado a cabo delante del templo de Marte, y de la muerte de los diáconos Felicísimo y Agapito; Sixto fue enterrado en el cementerio papal de san Calixto y los diáconos en el cementerio de Pretextato.22
A esto se añade que Sixto, mientras estaba en Huesca o Loreto, tuvo una revelación del martirio de san Lorenzo y en la casa paterna dedicó un oratorio para honrar el nombre del futuro mártir. Por otra parte, Orencio padre, estando una
19. La intervención del demonio consistió en retirar al niño de la cuna y abandonarlo en un bosque. Lo encontró san Sixto, a quien le puso por nombre Laurencio, con motivo de haberlo hallado debajo de un laurel. Otros relatos situaban al niño raptado por el diablo en el campo, debajo de un laurel, y fueron las tropas angélicas enviadas por el Cielo quienes lo devolvieron a sus padres. 20. Si atendemos a la opinión expresada por los diferentes escritores que participaron en las disputas reivindicativas de la patria laurentina, el año que tuvo mayor aceptación para fijar el martirio de san Lorenzo fue el 261. Como veremos posteriormente, de esta fecha daban cuenta los aragoneses Aínsa, Andrés de Uztarroz y Vidania, el cordobés Carrillo de Córdoba y el valenciano Mateu y Sanz, quienes seguían a César Baronio (1538-1607) —en sus Annales eclesiastici— y a otros autores. El padre Juan de Mariana, en su Historia General de España, se decantó por el año 259 como fecha del martirio. Otros autores hablaban de los años 203, 251, 266 y un largo etcétera.
21. El entierro se llevó a cabo por la noche, después de que el cuerpo del levita Lorenzo hubiese estado todo el día escondido en un predio que poseía la matrona Ciriaca en Vía Tiburtina. En el Campo de Verano se levantó luego la Basílica Extramuros de Roma, primer templo laurentino.
22. Las fechas de los sucesivos acontecimientos se ajustaban a la opinión de los diversos autores. El padre Ramón de Huesca, en el siglo XVIII, se aventuró a afirmar que san Lorenzo sufrió el martirio en el año 258 o al siguiente —cuando tenía por lo menos 33 años—, que los santos Orencio y Paciencia nacieron por los años 200, que el parto doble de Paciencia —dando a luz a Lorenzo y Orencio— se produjo como más tarde el año 226 y que el pater familias Orencio murió anciano a fines del siglo III —cuando ya había muerto su esposa (Huesca, 1792: 247).
noche en oración, tuvo la visita divina que le dijo que abandonase su tierra natal y fuese donde se le indicaría. Eso hizo el pater familias y en compañía de su hijo Orencio —guiados por una luz del Cielo— llegaron a los campos franceses de Lavedan, diócesis de Tarbes, donde hicieron vida eremítica. Cuando el padre y el hijo se disponían a regresar a Huesca, por indicación de un ángel, Orencio hijo fue elegido obispo de Auch y solamente volvió el padre a la capital altoaragonesa.
Orencio, cabeza de familia, era un noble labrador que vivía con su mujer en Loreto, alquería situada a cuatro kilómetros de Huesca. Sin embargo, otras versiones hablan de Orencio como jefe militar romano destinado en Hispania.23 Por otra parte, se afirma que el matrimonio formado por Orencio y Paciencia vivía en la Alquibla de Huesca, donde actualmente se levanta la basílica de San Lorenzo. Este sencillo relato puede inducirnos a pensar que Huesca, desde la segunda mitad del siglo III de la era cristiana, se había convertido en la patria reconocida de san Lorenzo y en lugar casi exclusivo de conmemoración de su martirio. Todo indica que no es así, a pesar de que no haya constancia documental. Tengamos en cuenta que los primeros documentos sobre san Lorenzo (la Depositio martyrum, los Calendarios, los Itinerarios,los santos padres y el poeta Prudencio…) no aportan ninguna luz acerca de su patria, ya que hacían alusión al martirio, al día de la muerte, al lugar de enterramiento… pero no decían nada del nacimiento y de la familia.24 Hay que esperar a varios misales y breviarios del siglo XV para constatar que san Lorenzo nació en Huesca. Luego, algún breviario y unos pocos autores reincidían en la misma cuestión.25 A mitad del siglo XVI, con el valenciano Pedro Antonio Beuter en la Crónica general de toda España, 26 se inauguró la etapa más dorada de la reivindicación oscense acerca de la patria laurentina. Si nos damos cuenta, la crónica citada de Beuter coincide con el Concilio de Trento —inaugurado en 1545 y disuelto durante diez años hasta su finalización en 1563—, cuando se inició una nueva etapa, plagada de múltiples actuaciones
23. Esta visión de Orencio, padre de san Lorenzo, se mezclaba con otra descripción donde se apuntaba la posibilidad de que san Lorenzo fuese hijo de algún soldado romano de los destacados en Hispania, quien a su regreso a Roma se llevó consigo al fruto de su unión carnal.
24. Peñart (1987: 172). El autor puntualiza que en aquellos tiempos pesaba más el martirio o natalicio para el cielo que el nacimiento en la tierra. Tenía más importancia terminar la carrera cristiana que comenzarla…
25. Peñart (1987: 195). Este autor, en el capítulo XXI (pp. 209-220), también incluía una relación de testimonios de los siglos XVI y XVII que apoyaban a la capital altoaragonesa como patria de san Lorenzo. Luego, en el XXII (pp. 221-234) señalaba los apoyos que habían tenido Zaragoza, Valencia y Córdoba, ciudades que se habían «atribuido la patria de San Lorenzo». Concluía este último capítulo resaltando que la tradición oscense «es más rica, constante y universal» que la del resto de las ciudades pretendientes a convertirse en patria laurentina, opinión que se veía favorecida por algunos «silencios» documentales e interpretativos.
26. Beuter (1546 y 1551). Hubo otras ediciones en los años 1563 y 1604. Este teólogo valenciano fue capellán del arzobispo, protonotario y predicador apostólico, catedrático de las Facultades de Artes y Teología de la Universidad de Valencia, predicador de la ciudad de Valencia... No debió de terminar una crónica de la historia de Valencia que le encargaron los jurados valencianos —cuyo proyecto original comprendía tres volúmenes—. Estas y otras cuestiones biográficas en Rausell (1997: 41-73).
contrarreformistas, en la Iglesia católica, la cual se enfrentaba a nuevos retos políticos e ideológicos y se veía en la necesidad de ganarse a los creyentes frente a otras posturas religiosas emanadas de la Reforma protestante. Trento supuso el inicio de un movimiento de reacción contra erasmistas y protestantes que, en el tema que nos ocupa, nos conduce a la llamada religiosidad barroca, continuadora de la más rancia herencia medieval.
De la sesión XXV del Concilio de Trento (3-4 de diciembre de 1563), donde se habló de la invocación, veneración y reliquias de los santos y otras sagradas imágenes, salió el mandato para los obispos y el resto del clero enseñante de que instruyesen sobre la intercesión e invocación de los santos, el honor de las reliquias y el uso legítimo de las imágenes —de acuerdo con la costumbre de la Iglesia católica, según el consentimiento de los santos padres y teniendo presentes los decretos conciliares— para enseñar que los santos —que reinaban junto con Cristo— intercediesen a Dios por los hombres. Por ello, era bueno y útil invocarles y recurrir a sus oraciones, intercesión y auxilio para alcanzar de Dios los beneficios por Jesucristo, nuestro redentor y salvador. También se debía enseñar a los fieles que se habían de venerar los cuerpos de los santos mártires, con lo que los hombres obtendrían de Dios muchos favores. Para llevar a buen puerto este dictamen era necesario tener y conservar en los templos las imágenes de Cristo, la Virgen, madre de Dios, y otros santos. Las imágenes, los nuevos milagros y las nuevas reliquias debían ser reconocidas y aprobadas por el obispo —previa consulta con teólogos y otras personas piadosas.27
Todo esto suponía que la Iglesia y sus representantes se habían de adaptar a los nuevos tiempos y a los dictados emanados de Trento. Esto no significa que todo se tornase nuevo, ya que nos encontramos ante los «viejos usos» en nuevas condiciones y utilizando los «viejos modelos» para nuevos objetivos. Por ello, teniendo en cuenta los encargos salidos de la sesión XXV de Trento sobre los santos y otras sagradas imágenes, no es extraño que las «iglesias» locales y regionales se lanzasen a «monopolizar» el culto de los santos más representativos y, para lograr tal fin, echasen mano de las «tradiciones». En este marco de competencia, y cuando todas las «iglesias» estaban obligadas a seguir la costumbre de la Iglesia católica, el consentimiento de los santos padres y los decretos conciliares, no es extraño que dichas «tradiciones» fuesen o pudiesen ser inventadas para apropiarse del nacimiento o martirio-muerte de los santos en disputa. Cuando eso ocurría se inventaban las «tradiciones» mediante «un proceso de formalización y ritualización, caracterizado por la referencia al pasado».28 Hobsbawm —el autor de la cita— planteaba que el término «tradición inventada» lo usaba en un sentido amplio, ya que incluía tanto las «tradiciones» realmente inventadas como las que emergían de un modo difícil de investigar durante un período breve y mensurable, quizás durante unos pocos años, y se establecían con gran rapidez. El
27. López de Ayala (1787: 355-360).
28. Hobsbawm (2002: 10).
mismo autor decía de la «tradición inventada» que «implicaba un grupo de prácticas, normalmente gobernadas por reglas aceptadas abierta y tácitamente y de naturaleza simbólica o ritual, que buscan inculcar determinados valores o normas de comportamiento por medio de su repetición, lo cual implica automáticamente continuidad con el pasado».29 En el caso que nos ocupa se pretendía inculcar una serie de creencias, de valores, de comportamientos… que cohesionasen a la sociedad y, a la vez, legitimasen a la Iglesia y sus instituciones, amén de las relaciones de jerarquía y autoridad establecidas.
Debemos puntualizar que la religiosidad emanada de Trento no tuvo efecto solamente en las clases populares, ya que en el caso español —y de Huesca en particular— la inaugurada manera de vivir la religión abarcó a todos los grupos sociales, instituciones y autoridades. Quedó mezclada la religiosidad institucional con la popular, y todo ello con una importante carga de superstición. Además, tampoco podemos hablar de que hubiese homogeneidad de planteamientos en todas las diócesis, ya que cada sínodo y los diferentes prelados dictaban distintas normativas, dándose la circunstancia de que lo que unos prohibían podía estar tolerado e incluso exaltado en otras diócesis.30
Para el caso español, el culto a los santos también se vio reforzado por una serie de acontecimientos que se sucedieron en la segunda mitad del siglo XVI. Estamos hablando del ejemplo que aportaba Felipe II con la colección de reliquias que reunió en El Escorial, de la canonización de Diego de Alcalá en 1588, de la tercera edición del Martyrologium romanum de 1583 —tras su aprobación papal y la aceptaciónuniversal—, del descubrimiento accidental en 1578 de una antigua catacumba cristiana en Roma y de la bula promulgada por Gregorio XIII por la que en las iglesias españolas se podían venerar los santos naturales de cada diócesis.31
Aunque el principal objetivo de nuestro trabajo no es analizar monográficamente el culto a las reliquias —uno de los muchos elementos de la religiosidad popular—, sí tocaremos dicho asunto en el caso de san Orencio obispo, tanto por estar dentro del ámbito de nuestro análisis como por el amplio despliegue de personas y medios que se utilizaron para extender la devoción al santo.
En el caso que nos ocupa, las hagiografías de los santos Orencio y Paciencia y su hijo Orencio han tenido escasas vías interpretativas. Por el contrario, no ha
29. Hobsbawm (2002: 7-8). La definición de tradición en el diccionario de uso del español de María Moliner ajusta el tema a «Paso de unas generaciones a otras a través de la vida de un pueblo, una familia, etc., de noticias, costumbres y creaciones artísticas colectivas». 30. Una muestra de la diversidad de situaciones que se vivieron en la España del siglo XVI es la información aportada por las respuestas dadas al cuestionario remitido a ciudades y pueblos de Castilla la Nueva por los cronistas de Felipe II entre 1575 y 1580. Las respuestas al cuestionario —recogidas en las Relaciones topográficas— mostraban en sus informes sobre leyendas, milagros y votos, «el sentido que aquellas gentes tenían de los designios divinos» (Christian, 1991: 22). La misma fuente documental utilizó Agustín Redondo para analizar hasta qué punto eran cristianos los habitantes de dicha zona peninsular. El culto a los santos y otras manifestaciones de religiosidad popular son aspectos tratados por la antropología. Sirva como ejemplo el trabajo de Zamora (1989: 527-544).
31. Ecker (2006: 350-352).
ocurrido lo mismo con la laurentina. Diversos escritores han polemizado en España para tratar de demostrar, cada uno en su caso, que san Lorenzo había nacido en Córdoba, Huesca o Valencia, para que la ciudad o población «triunfadora» pasase a ser considerada como patria de dicho santo. El núcleo que lograse «el reconocimiento» podía utilizar dicha imagen de patria en asuntos relacionados con las reliquias, con la conversión en un lugar de peregrinación…, en un momento en el que las reliquias se multiplicaban. Esto introducía algunas novedades con respecto a los primeros tiempos de la historia de la Iglesia, donde el culto a los santos se manifestaba por los siguientes elementos: veneración popular del sepulcro, traslación de los restos a un lugar más digno, edificación de un templete sobre la sepultura, celebración del dies natalis o aniversario de la muerte, inscripción de su nombre en los calendarios litúrgicos con el apelativo de bienaventurados o santos y utilización de su nombre en la antroponimia. Todos los años, en los dies natalis la comunidad cristiana se reunía junto a la tumba del mártir para celebrar una comida fúnebre seguida del oficio litúrgico en el que se incluían la lectura, posiblemente el relato del martirio, la oración y la eucaristía. Las tumbas se habían convertido en destino de peregrinación, porque las reliquias raras veces se trasladaban.32
Debemos decir que la polémica sobre la titularidad de la patria de san Lorenzo se produjo con fuerza durante el siglo XVII —período en el que centraremos nuestro estudio— y en el siglo XVIII, aunque con menor intensidad, continuó la disputa, tomando partido con fuerza la ciudad de Roma. Dicha polémica no fue un asunto aislado, ya que a lo largo del siglo XVII hubo un importante impulso de las hagiografías en toda Europa. En 1615 el jesuita belga Heriberto Roswevde recogió diferentes manuscritos sobre las actas de los mártires. Esta iniciativa se reorientó con el padre Jean Bolland (1596-1665), quien dio nombre a la sociedad formada por los padres jesuitas para coleccionar y publicar —depurándolas críticamente— las vidas de los santos, en lo que se conoce como Acta sanctorum. Los bolandistas — seguidores de Bolland— recogían en su obra lo concerniente a cada santo, aunque señalaban aquello que les parecía fabuloso, legendario o poco histórico.33
De la «tradición» echaron mano el lugarteniente del justicia, el prior y los jurados de Huesca cuando el 30 de octubre de 1637 escribían a Juan Francisco Andrés de Uztarroz —a quien en el estudio citaremos como Uztarroz, ya que su apellido paterno, Andrés, puede crear alguna confusión al existir también como nombre—. Los mandatarios no querían comprender que el padre jesuita Martín de Roa reivindicase a la ciudad de Córdoba como patria de san Lorenzo «sin reparar en la infalible Tradición, acreditada de tantos vestigios como oi permanecen en ella, que favorecen a esta su felicíssima Ciudad»,34 dándose la
32. Vizuete (2004: 160-162).
33. Ortiz de Mendívil (1981: I, 73-74). Se trata de la edición de su tesis doctoral, leída en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid el 6 de junio de 1980. Hemos de decir que el trabajo de este autor es un extenso estudio que repasa los más variados asuntos y fue un pilar fundamental para el que llevó a cabo sobre san Lorenzo Damián Peñart y Peñart.
34. Carta incluida en Andrés de Uztarroz (1638).
circunstancia de que dicho clérigo también defendía la «tradición», aunque en su caso fuese la cordobesa.
El zaragozano Juan Francisco Andrés de Uztarroz, el 10 de enero de 1638, cuando escribía a los dirigentes del Concejo de Huesca les decía que en su libro Defensa de la patria respondía a los argumentos del padre Martín de Roa —del que hablaremos posteriormente— apoyándose en la «Tradición deste Reino», además de en los breviarios antiguos y en la testificación de los papas e historiadores.35 Esto era lo que querían oír dichos mandatarios y el grueso de la población, dándose la circunstancia —como luego veremos— de que Uztarroz jugó con dicha «tradición» a su antojo con el fin de no granjearse la enemistad de nadie en un momento en que empezaba a tomar cuerpo su brillante carrera intelectual. Uztarroz se involucró mucho más cuando publicó Vida de san Orencio, donde exponía que en la edición del Martyrologium romanum —realizada por el cardenal César Baronio en 1586— se afirmaba que en las calendas de mayo san Orencio y santa Paciencia padecieron el martirio en Roma.36 Antes, Flavio Lucio Dextro todavía había ido más lejos y señalaba que eso ocurrió en el año 246. También fueron seguidores de este planteamiento fray Francisco de Bivar y el padre Martín de Río.37 Por su parte, Uztarroz defendía el que la Iglesia oscense los consideraba como confesores porque los cuerpos de los santos Orencio y Paciencia siempre habían permanecido en Loreto, donde siempre se habían venerado y de donde se sacaban las reliquias, sin haber estado nunca en Roma, lo que lógicamente imposibilitaba su martirio en la capital italiana.38
Mucho más claro con respecto a la «tradición» fue el también zaragozano Diego José Dormer cuando, siendo clérigo y a punto de ser nombrado cronista del reino —lo que logró el 17 de mayo de 1673—, no tuvo ningún reparo en afirmar el 12 de enero de 1673 —cuando firmó su libro San Laurencio defendido en la siempre vencedora y nobilíssima ciudad de Huesca— que daba cuenta de que la falta de monumentos y escritores antiguos había «obscurecido las primeras Noticias de la Patria de San Laurencio».39 Esto le obligaba a utilizar una información
35. Andrés de Uztarroz (1638).
36. Aunque Baronio, en la quinta edición de sus Annales eclesiastici (Maguncia, 1601), reconocía que san Lorenzo fue español, en las anteriores lo naturalizaba en Roma (Ortiz de Mendívil, 1981: I, 275; Aínsa, 1619: libro II,cap. III, 131).
37. Las crónicas de Flavio Lucio Dextro y de Marco Máximo fueron concebidas de forma inteligente, ya que hacían referencia a obras no conservadas pero que aparecían señaladas en fuentes documentales fiables.
38. Andrés de Uztarroz (1648: 7-8). Este autor daba cumplida cuenta de los momentos en que se sacaron las reliquias de los santos (pp. 8-12).
39. Recordemos que a lo largo del siglo XVII —como antes había ocurrido a finales del siglo XV con el dominico Giovanni Nanni, también conocido como Juan Annio de Viterbo— tomaron nueva vida «los falsos cronicones» de Dextro, Máximo, Luitprando, Hauberto y otros autores. El jesuita toledano Jerónimo Román de la Higuera, nacido en 1551 y fallecido en 1624, se encargó de una nueva edición de un fragmento de las crónicas de Dextro, publicadas en latín en Zaragoza (1619) por Juan Lanaja y Quartanet, con el título Fragmentum chronici sive Omnimodæ historiæ Flavii Lucii Dextri […]; cum Chronico Marci Maximi, Episcopi Cæsaraugustani[…] / in lucem editum […] labore P. Fr. Ioannis Cal-
que, suponemos, ponía en cuarentena o no creía y, por ello, se excusaba al valerse «del fingido Dextro y otros supuestos Chronicones». A continuación, suavizaba sus palabras con la siguiente afirmación: «El común sentir de muchos siglos nos acredita fue la Nobilíssima y Vencedora ciudad de Huesca, aviéndose conservado hereditarias estas memorias en las de Nuestros Mayores, o por medio de la TRADICIÓN o por el de otros Escritos que no llegaron a Nosotros […]».40 Posiblemente, este planteamiento era deudor de la opinión que le dio el marqués de Agropoli41 el 8 de octubre de 1672, respondiendo a una epístola de Dormer en la que le solicitaba información acerca del crédito de las tradiciones. La respuesta del noble fue la siguiente: «las tradiciones son tan vulgares y tan repetidas, assí en quantos defienden la venida a España de Santiago como en los papeles del Pilar y en todos los demás que patrocinan las novedades de estos nuevos escritores falsos».42 Esto es un claro ejemplo de que dicho marqués fue uno de los primeros críticos de su tiempo de los falsos cronicones —de gran difusión en la España del siglo XVII.43
De las palabras de Dormer se desprende que la inexistencia de información documental sobre la historia primitiva de la Iglesia española propiciaba que todo quedara en manos de los falsos cronicones y de su «detallado» planteamiento.44 Además, también mostraba que la «tradición» estaba presente en las hagiografías,
deron, Franciscanæ Famili… Luego se editaron Flavi Luci Dextri V. C. Omnimodæ historiæ quæ ext at fragmenta. Cum Chronico M. Maximi et Helecæ ac S. Braulionis cæsaraugustanorum episcoporum / notis Ruderici cari […] illustrata,Sevilla, Mathiam Clarigium, 1627 [1626] y Luitprandi Subdiaconi […] Chronicon […] P. Hieronymi de la Higuera…, Amberes, 1640. La primera edición del «cronicón» de Luitprando se realizó en París en 1628 (Caro Baroja, 1992: 49-78 y 163-187).
También echó mano de Dextro y de Luitprando el escritor don Tomás Tamayo de Vargas. Prueba de ello son Flavio Lucio Dextro, caballero español de Barcelona por los años del Señor CCC / defendido por don Tomás Tamayo de Vargas…, Madrid, Pedro Tazo, 1624. Y Luitprandi, sive Eutrandi […] episcopi Cremonensis […] Chronicon ad tractemundum illiberritanum in Hispani episcopum: a multis hacetenus desideratum, nunquam editum / ex bibliothecâ D. Thomæ Tamaio de Vargas […]; accessêre eiusdem […] notæ, y fragmenta Luitprando attributa…, Madrid, ex typographia Francisci Martínez, 1635.
40. Dormer (1673: 9).
41. Aunque no se cita el nombre de dicho noble, suponemos que se refería a don Gaspar Ibáñez de Segovia Peralta y Mendoza (1628-1708), nacido en Madrid, marqués de Agropoli y de Corpa, genealogista, historiador y erudito, quien tenía una significativa biblioteca y reunía en su casa tertulias de carácter literario. Estuvo casado —en segundas nupcias— con doña María Gregoria de Mendoza, novena marquesa de Mondéjar, undécima condesa de Tendilla y cuarta marquesa de Agropoli. Sobre el papel de bibliófilo de este noble madrileño se puede ver Andrés (1977).
42. BN, ms. 8383, ff. 280r-280v.
43. Por ello, no es extraño que el religioso franciscano fray Tomás Francés de Urrutigoiti († 1682) —quien, entre otros cargos, ostentó el de calificador de la Inquisición y examinador sinodal de varias diócesis— escribiese el 6 de junio de 1673 al clérigo Dormer para que le remitiese lo escrito por el marqués de Agropoli sobre la llegada de Santiago a España y sobre el juicio que hacía de Dextro y «otros antiguos». A la vez, fray Tomás —el «Amigo y siervo»— solicitaba a Dormer que le enviase «un resumen de los autores que han escrito defendiéndola [la venida de Santiago] desde el año 1650» y un libro «de un fulano Arce que me acuerdo averle le´ydo mucho tiempo hace» (BN, ms. 8385, f. 345r).
44. Sobre estos falsos cronicones y sobre las falsificaciones históricas se puede consultar Caro Baroja (1992).
cuestión a la que hacían referencia permanente todos los escritores que aquí tratamos de forma puntual. Se da la circunstancia de que Aínsa se sirvió de las «tradiciones» y cuando concluía el análisis del santo levita Lorenzo —en el libro II, capítulo VIII— dijo: «rematemos esta leyenda del santo».45 Esto —que puede significar que estaba terminando la narración de la vida del santo— también puede interpretarse como un paso adelante en la ya cuestionada credibilidad de las hagiografías,46 ya que entonces debemos desterrar completamente el que en dichos relatos se hable de algunos acontecimientos históricos. No olvidemos que estamos ante la gran floración de historias de ciudades y pueblos —la mayoría míticas, con héroes…— que se produjo entre mediados del siglo XVI y finales del XVII y que estuvo acompañada con la problemática religiosa contrarreformista, lo que propició la necesaria convivencia de la antigüedad perdida en la memoria de los tiempos con la religiosidad más ortodoxa. Estamos pues, en palabras de Mercedes García-Arenal, ante la literatura que surgió entre los años cuarenta del siglo XVI y los principios del XVIII donde se analizaba los orígenes de España, una literatura que producía el «ensanchamiento imaginario» de los horizontes de la historia primitiva. Las falsificaciones cronísticas, arqueológicas, genealógicas y documentales servían para mostrar la grandeza de un pasado antiguo y para confirmar la autenticidad de un glorioso pasado sagrado. Existía «una verdadera obsesión por los orígenes y por la asociación de estos orígenes a la Antigüedad pre-romana y a los santos locales».47
Como luego comprobaremos, se da la circunstancia de que varios de los autores que participaron en el debate de la patria laurentina lo hicieron desde la corografía, entendida —según Richar L. Kagan— como historia particular de un lugar o provincia con claro distingo de la historia general o universal; como género literario, la corografía era una mezcla de descripción topográfica y narrativa histórica.48 Si la corografía experimentó un destacado desarrollo en los siglos XVIXVII fue gracias al mecenazgo de los concejos de villas y ciudades, ya que sus gobernantes pensaron que estaban ante el medio ideal para publicitar las grandezas locales —claro contrapunto de la historia a escala nacional y universal que apoyaron los Austrias, con la excepción de Felipe II—.49 Las excelencias cantadas
45. Aínsa (1619: 153).
46. Tengamos en cuenta que estaríamos hablando de leyenda como «una narración de sucesos fabulosos que se transmite por tradición como si fuesen históricos» (Diccionario de uso del español de María Moliner).
47. García-Arenal (2006: 54). A esta literatura pertenecían el Pergamino y los Plomos del Sacromonte. Cuando Jerónimo Román de la Higuera y sus colaboradores copiaron en 1595 fragmentos del cronicón de Dextro y de Marco Máximo, estaban haciendo una obra con varios objetivos teológicos, pero también políticos (Ecker, 2006: 355-356).
48. Kagan (1995: 49). En la página 48, este autor señala que el poeta e historiador real Bartolomé Leonardo de Argensola, a principios del siglo XVII,«podía considerar las historias locales como corografías», en lo que hoy se les señala como «antigüedades y grandezas».
49. Kagan (1995: 49-50). Señala que la historiografía real experimentó en el siglo XVII un gran auge gracias a los escritores Antonio Herrera y Tordesillas, Gil González Dávila, José Pellicer de Ossau, Juan Francisco Andrés de Uztarroz y Luis de Salazar y Castro.
se basaban en la descripción geográfica de la población estudiada, la etimología del nombre del núcleo poblacional, los privilegios en tiempo de los romanos, la conversión del municipio a la cristiandad —a ser posible de la mano del apóstol Santiago—, silenciando la época musulmana y las minorías (judíos, mudéjares…) y resaltando las fidelidades que interesaban y cualquier elemento que contribuyese a mostrar la grandeza deseada.50
En el caso que nos ocupa, debemos destacar la obra Fundación, excelencias, grandezas y cosas memorables de la antiquísima ciudad de Huesca, del erudito oscense Francisco Diego de Aínsa, como un exponente claro de la corografía.51 Aunque las miras intelectuales y políticas de Juan Francisco Andrés de Uztarroz eran más amplias, no podemos dejar de mencionar que el capítulo primero de su Defensa de la patria del invencible mártir san Laurencio —obra que contó con el mecenazgo del Concejo de Huesca—también se debe incluir dentro de la corografía.52 La Historia de Valencia53 de Pedro Antonio Beuter; los trabajos del jesuita cordobés Martín de Roa sobre Córdoba, Écija, Málaga y Jerez;54 la obra Década primera de la historia de la insigne y coronada ciudad y Reino de Valencia del valenciano Gaspar Escolano;55 el trabajo Excelencias de la imperial ciudad de Zaragoza —precedido de un tratado sobre la basílica del Pilar— de fray Diego de Murillo56 y Trofeos y antigüedades de la imperial ciudad de Zaragoza…57 del palentino Luis López, pastelero en Zaragoza, son algunos ejemplos del auge que tuvo la corografía.
Como afirma Kagan, en el género corográfico hallamos que se representaba la expresión literaria de la idea de la ciudad como patria natural de cada persona, era el medio de expresión de las oligarquías urbanas —que echaban mano de la historia para consolidar sus poderes dentro de los concejos—, servía para defender la autonomía e importancia de las ciudades o poblaciones —resaltando los «fueros» concejiles, las instituciones…— ante la amenaza permanente del
50. Kagan (1995: 52-53).
51. El trabajo, que fue originariamente encargado a otros escritores —como luego veremos—, recibió el apoyo monetario del concejo oscense para su publicación en 1619.
52. Este capítulo, de veintitrés páginas, lleva por título «Dase noticia de la antigüedad de Huesca i de sus grandezas». Seguramente, este apartado fue añadido, una vez concluida la obra, después de que el autor consiguió el mecenazgo del concejo oscense.
53. Primera part d’la historia de València: que tracta de les antiquitats de Spanya i fundació de València…,Valencia, 1538 (hay una edición en castellano de 1548 y se hizo una segunda parte en 1550 en castellano; también existe una edición facsímil, Valencia, 1982).
54. De Cordubæ in Hispania Bética…, Lyon, Horacio Cardon, 1617; Écija, sus santos, su antigüedad eclesiástica y seglar…, Sevilla, Manuel de Sande, 1629; Málaga: su fundación, su antigüedad eclesiástica y seglar, sus santos Ciriaco y Paula…, Málaga, Juan Rene, 1622; Santos Honorio, Eutiquio, Esteban, patronos de Jerez de la Frontera…,Sevilla, Alonso Rodríguez Gamarra, 1617.
55. La obra estaba dividida en dos partes, ambas editadas en Valencia por Pedro Patricio Mey, en los años 1610 y 1611.
56. Murillo (1616).
57. López (1639). Este autor también publicó Pilar de Zaragoza, columna firmísima…,impreso en Alcalá de Henares en casa de María Fernández en 1649.
absolutismo monárquico —aunque el lenguaje utilizado no era de una clara oposición, más bien se trataba de mostrar la diferenciación manteniendo una mutua relación provechosa— y suponía la creación de un «espacio» dentro de la historiografía —hasta entonces cerrado por la presencia permanente de los historiadores de la Corona—.58 En ocasiones, la puesta en escena de las «historias particulares» de pueblos, villas y ciudades se encontró con que había una compleja imbricación entre los intereses generales de la sociedad y los locales, lo que podía cuestionar las diferenciaciones que se estaban estableciendo.
En este marco descrito nos proponemos llevar a cabo el análisis de la «tradición» en plural, ya que las poblaciones que optaron en el siglo XVII —mediante escritos de personas laicas o eclesiásticas— a convertirse en la cuna laurentina utilizaron de forma selectiva —amparándose en la «tradición»— la información que servía a sus intereses, con lo que, si cabe, todavía queda más en entredicho la objetividad de sus publicaciones. En nuestro caso, no pretendemos hacer una hagiografía de las hagiografías que presentamos —valga la redundancia— y dejaremos que las «tradiciones» hagan su trabajo en la mente de cada uno, mucho más ante situaciones de crisis personales y familiares graves, ante crisis de identidad… De cualquier forma, podemos decir que en la sociedad actual el territorio de las creencias es muy «resbaladizo» y difícilmente podemos interpretar que la conmemoración anual del martirio de san Lorenzo en Huesca se rija por motivos de culto más que por cuestiones lúdicas. Lejos quedan —si son ciertos— los credos de los oscenses en el siglo XIII y principios del siglo XIV, expuestos por Antonio Durán Gudiol.59 También queda lejos el fervor del culto laurentino que debió de existir en Huesca a partir del nuevo establecimiento de la comunidad de agustinos en Loreto por parte de Felipe II (8-12-1583), con el derribo (16-10-1607) y posterior construcción de un nuevo templo parroquial en Huesca bajo la advocación de san Lorenzo (desde el 14-3-1608 hasta el 26-9-1624) y con el traslado de las reliquias de san Orencio obispo desde Auch (Francia) hasta Huesca (septiembre de 1609). Todo ello coincidiendo con la crisis política creada en Aragón después de los sucesos de 1591 y con los problemas socioeconómicos que acarreó la conocida crisis del siglo XVII
También debemos poner en cuarentena el que los defensores de la «tradición» que estudiaremos actuasen movidos por su fe en los santos aquí tratados. Más bien estamos ante intereses personales muy concretos que encontraron en el resbaladizo territorio de los santos —tema de gran importancia social en el último cuarto del siglo XVI y en el siglo XVII para la Iglesia y los poderes civiles— el lugar
58. El «territorio» que marcaba la corografía no pasó desapercibido a la Monarquía y por ello no es extraño que el monarca coleccionase o controlase estas obras. Así, gracias al índice realizado en 1637 de los libros conservados en la torre del Alcázar Real de Madrid sabemos que Felipe IV tenía en su biblioteca un ejemplar de la mayoría de las obras citadas (Kagan, 1995: 56; Bouza, 2005: 244-255).
59. Según este autor, los oscenses del siglo XIII creían que san Lorenzo había nacido en Huesca, que los cuerpos de sus padres descansaban en el cementerio de Loreto, que se ignoraba el nombre de los progenitores del santo y que estos no eran venerados como santos (Durán, 1956: 210, n. 1).
apropiado para tomar posiciones en sus ambiciones personales. Posiblemente, encontramos la excepción de don Diego Vincencio de Vidania, quien se debió de plantear la defensa de su san Lorenzo oscense por considerar que dicho santo había intercedido en varias ocasiones ante Dios para salvar su vida. Creemos que detrás de la intervención negociadora del exiliado político en Francia Manuel Donlope y Donlope para que llegasen las reliquias de san Orencio obispo desde Auch hasta Huesca, hay una «reivindicación social» en busca de apoyos suficientes para lograr el necesario perdón real —algo que consiguió— que le permitiera regresar al reino que le vio nacer. Por otra parte, Francisco Diego de Aínsa, Juan Francisco Andrés de Uztarroz y Diego José Dormer participaron en el debate hagiográfico porque se vieron «obligados» a ello mediante encargo, por el oficio que ya tenían o esperaban conseguir, lo que en otras palabras se puede interpretar como una participación por los servicios prestados o por los que esperaban alcanzar. Lógicamente, es posible que algún hilo de fe sustentase también cada uno de los trabajos realizados.
Para finalizar, queremos señalar que los diversos escritores que estudiaremos defendían una acepción de patria que se refería exclusivamente al lugar de nacimiento o al suelo natal. Nosotros no entraremos en el debate sobre dicho concepto, ya que ello nos conduciría directamente a la búsqueda «entre líneas» de la posible reclamación política del Reino de Aragón con respecto a los recortes absolutistas de la Monarquía. Está claro —como ya lo hemos indicado— que detrás de la reivindicación laurentina existían otros intereses políticos, socioeconómicos y culturales de todos los concejos que intervinieron en la polémica. Todo esto no descarta que la principal razón de que Aragón —y la ciudad de Huesca en particular— se incorporase al debate de la patria de san Lorenzo debamos buscarla en la opinión que expresó fray Jerónimo Baptista de Lanuza60 el 3 de septiembre de 1619, cuando, siendo obispo de Barbastro, le escribía a Francisco Diego de Aínsa e Iriarte. En la misiva, el obispo barbastrense comunicaba al destinatario que había leído su Fundación y se alegraba de que se hubiese escrito, pero le recordaba que cuando predicó en Huesca en la Cuaresma de 1595 ya había dicho
60. Este fraile, citado como Baptista de Lanuza o Batista de Lanuza, que fue obispo de Barbastro y Albarracín, mereció una señalada biografía que fue realizada por su confesor fray Jerónimo Fuser. El padre Jerónimo Batista de Lanuza nació en Híjar el 23 de octubre de 1553. Era hermano de don Martín, justicia de Aragón. Aprendió las primeras letras en Albalate del Arzobispo. Luego estudió en Zaragoza y Valencia, ciudad esta última donde, a los 16 años, el 18 de septiembre de 1569 vistió el hábito de la Orden de Predicadores en el convento de Santo Domingo. Fue colegial de San Esteban de Salamanca. En 1578 se ordenó sacerdote y dijo la primera misa en Híjar. Le eligieron provincial dela Corona de Aragón en 1596. En la Universidad de Zaragoza ocupó la cátedra de Biblia durante dos años, desde el 8 de enero de 1601. Provincial, cuatro veces vicario general y en 1616 obispo de Barbastro. En 1622 fue trasladado a la mitra de Albarracín, ciudad donde murió el 15 de diciembre de 1624. Aunque en un primer momento se le enterró en el convento de predicadores de Albarracín, en enero de 1625 sus restos incorruptos fueron trasladados a la capilla de la Asunción del Pilar de Zaragoza. Durante su vida escribió bastantes obras impresas (Gómez Uriel, 1884-1886: I, 189-192; Fuser, 1648).
lo siguiente: «que no tenían razón sus Ciudadanos de quexar de los Autores que le quitavan la gloria de ser madre de los esclarecidos Mártyres San Lorenço y San Vicente, pues nadie acabava de creer que con tales hijos se compadeciesse tal descuydo, que no huviesse historia particular de ellos en Ciudad que siempre fue diligentíssima». Más adelante, exponía sus deseos respecto a dicho asunto y dejaba caer que, como él, los mismos planteamientos debían de tener «no solo los naturales dessa ciudad, mas todos los deste Reyno, el qual queda más ilustrado con estos dos esclarecidos Mártyres».61 En este contexto, debemos recordar que las sucesivas publicaciones que salieron en defensa de la ciudad de Huesca como patria laurentina fueron, en la mayoría de los casos, respuestas a las reivindicaciones foráneas, quedando relegadas a un segundo plano las iniciativas propias. Además, como veremos, los planteamientos de los escritores aragoneses no eran uniformes —ya que incluían Huesca, Loreto y Zaragoza como posibles «patrias» de san Lorenzo— y ello posibilitaba que los argumentos foráneos —especialmente los que defendían a las ciudades de Valencia y Córdoba— ganasen terreno. A pesar de estas puntualizaciones, lógicamente estamos ante una movilización de Aragón —contra cordobeses y valencianos— en defensa de una «tradición» asentada en Huesca y en otras poblaciones aragonesas donde se veneraba a san Lorenzo.62
Institucionalmente, en 1662 el Concejo de Huesca dio muestras de querer tomar las riendas contra las reivindicaciones cordobesas —como si hubiese escuchado a fray Jerónimo Baptista— si seguimos un acuerdo del consejo de 23 de octubre de dicho año. La capital altoaragonesa se enteró de que don Francisco Carrillo, domiciliado en Córdoba, trataba de imprimir un libro donde planteaba que san Lorenzo había nacido en dicha ciudad andaluza. Ante ello, los mandatarios oscenses tenían claro que Huesca «como madre» debía oponerse a dicha pretensión «procurando no salga a la luz ni se imprima» —porque era «ageno de verdad»—
61. Aínsa (1619). La carta se insertó en las primeras páginas del libro.
62. Algo parecido ocurrió con respecto a los acontecimientos de 1591 y 1592 en Aragón, ya que los escritores aragoneses que narraban lo ocurrido solamente se pusieron manos a la obra como reacción a las versiones que resultaban lesivas para su tierra. Además, el bloque principal de las respuestas vindicativas nació como encargos hechos por las instituciones del reino. Así, la Diputación del Reino de Aragón encargó a Lupercio Leonardo de Argensola la Información (en 1604), a Lorenzo Ibáñez de Aoiz su «Ceremonial y breve Relaçión de todos los cargos y cosas ordinarias de la Diputación del Reino de Aragón»(en 1611), a Vincencio Blasco de Lanuza un tratado (en 1613) y a Bartolomé Leonardo de Argensola sus Alteraciones populares de Zaragoza año 1591 (en 1621) —para responder puntualmente a la obra de Antonio Herrera Tratado, relación y discurso histórico de los movimientos de Aragón, sucedidos en los años de 1591 y de 1592…,aparecida en Madrid en 1612—. El Concejo de Zaragoza apoyó la obra de fray Diego de Murillo Excelencias de la imperial ciudad de Zaragoza,precedida de un tratado sobre la basílica del Pilar (1616); también pagó la obra de Gonzalo Cépedes y Meneses Historia apologética en los sucesos del Reino de Aragón […]. Años de 91 y 92 (1622). También debemos recordar que los Comentarios de los sucesos de Aragón en los años 1591 y 1592 de Francisco Gurrea y Aragón tenían la intención de reivindicar el buen nombre de la casa de Villahermosa, a la que pertenecía, y por añadido prestigiar al reino (Gil Pujol, 1991: VIII y XIV;Colás, 1995: 13-14).
y, para ello, debían escribir a Su Majestad, al Consejo Real y a otras personas para que no autorizasen la impresión del libro.63
Una idea semejante a la de fray Baptista transmitió don Diego de Sada, residente en Madrid, cuando solicitó un decreto de la reina para que detuviese la reivindicación de Valencia como patria de san Lorenzo, porque —según él— el santo era hijo y patrón de Huesca. De este planteamiento se dio cuenta en el Concejo de Huesca en el consejo de 8 de noviembre de 1671. Dos días más tarde, se leía la misiva que el conde de Paredes, virrey de Valencia, había enviado a don Diego de Sada expresándole lo siguiente: que esperaba la orden de Su Majestad para que en el Reino de Valencia «no se impriman razones que contrasten las assentadas de ser el Invicctíssimo Mártir San Lorenzo hijo de la Ciudad de Huesca». De todo ello se tuvo noticia en el concejo oscense por la carta que el 21 de noviembre de 1671 les envió el señor Sada desde Madrid.64
Del mismo tema se habló en el Concejo de Huesca los días 31 de agosto de 1675 y 21 de mayo de 1676. En ese momento, el poder concejil salió al paso del libro Piedra de toque, 65 obra póstuma de Juan Bautista Ballester, publicada en castellano en Barcelona en 1673 y en latín en Lyon en 1675, donde —como luego veremos— el autor volvía a reivindicar por segunda vez que Valencia era la patria laurentina. Además, esto suponía ir en contra de los argumentos de la plana mayor de escritores aragoneses —Uztarroz, Vidania y Dormer, entre otros—, cuestionar «la Maior gloria de esta Ciudad [Huesca] y de España» y comunicar «a otras Naziones» las reclamaciones valencianas.66 Ante tal circunstancia, se decidió que el asunto se pusiese en manos de las autoridades del Reino de Aragón.
Aunque tarde, estas puntuales notas del Concejo de Huesca —dirigido por un patriciado urbano formado principalmente por pequeños señores jurisdiccionales, miembros de la baja nobleza, notarios y juristas— nos muestran que sus dirigentes buscaron —remitiendo a la «gloria» de España— la ayuda y protección de las instituciones forales y de la propia Monarquía contra la injerencia de cordobeses y valencianos. No siempre fue así, ya que las autoridades concejiles mostraron una mayor pasividad cuando el 21 de febrero de 1679 tuvieron en sus manos un memorial del ciudadano —que en ese momento era consejero preeminente—
63. AMH, Actos comunes, doc. 155, s. f. El 29 de julio de 1663 se daba cuenta de que Francisco Carrillo seguía con sus pretensiones. Ante ello, la ciudad de Huesca había logrado localizar algunos «papeles» en el convento de Loreto que le resultaban de utilidad para defenderse. AMH, Actos comunes, doc. 156, s. f. Tengamos en cuenta que la obra de Carrillo, titulada Certamen histórico por la patria del esclarecido protomártir español san Laurencio: a donde responde Córdoba a diferentes escritos de hijos célebres de las insignes Coronas de Aragón y Valencia…, se publicó en 1673.
64. AMH, Actos comunes, doc. 165, s. f. En el consejo de 27 de noviembre de 1671 se adjuntaba una copia de las cartas de los días 10 y 21 de noviembre que acabamos de citar. Desconocemos si Sada se refería a las posturas iniciales de Juan Bautista Ballester, en su obra Identidad de la imagen de S. Cristo de S. Salvador de Valencia,escrita y firmada por el autor el 25 de enero de 1671 y publicada en 1672 (Ballester, 1672).
65. Ballester (1673).
66. AMH, Actos comunes, docs. 168 y 169.

Busto-relicario de plata de san Orencio, pater pluviarum, siglo XVII (Museo Diocesano de Huesca). La fábrica se hizo por encargo del Cabildo de la Catedral de Huesca. Ha formado parte de los más diversos actos procesionales que se han celebrado en Huesca.

Busto-relicario de plata de santa Paciencia, siglo XVII (Museo Diocesano de Huesca). La fábrica se hizo por encargo del Cabildo de la Catedral de Huesca. Este busto, como el de su esposo, ha estado presente en las muchas celebraciones procesionales oscenses.
don Vincencio Juan de Lastanosa,67 gentilhombre de la casa de Su Majestad, donde daba cuenta de los planteamientos de don Francisco Carrillo de Córdoba — quien en su Certamen histórico, publicado en 1673, defendía a la ciudad de Córdoba como patria de san Lorenzo—68 y pedía la formación de una junta que analizase dicha publicación. La propuesta de Lastanosa encontró el 3 de marzo de 1679 la siguiente respuesta de dichas autoridades: «que por aora no se trate de escribir contra él, ni hacer diligencia alguna, calificando la innegable tradición y seguridad de la Ciudad en sus mayores lustres tan sin fundamento ni razón negados».69 Subrayemos que ya habían pasado seis años desde las propuestas de Carrillo de Córdoba, aunque hubiese mediado en 1677 la respuesta de Juan de Aguas, canónigo de Zaragoza.
Esta despreocupación reivindicativa del concejo oscense contrastaba con el interés que mostraban sus autoridades —siguiendo las ordinaciones— para organizar con mucha antelación los actos festivos que conmemoraban el martirio de san Lorenzo. Así, la festividad de agosto de 1680 se empezó a preparar en el consejo ordinario de 25 de mayo de dicho año cuando el prior de jurados propuso —«que conforme las ordinaciones reales que disponen que el pressente mes se proponga al consejo las fiestas que se ubieren de hacer al invictísimo protomártir de España San Laurencio Hijo de esta Vencedora ciudad […]»— que en las citadas fiestas se celebrase una corrida de seis toros en el Campo del Toro.70 Con dicho acto lúdico —donde los principales beneficiados eran las elites ciudadanas— se daba lustre a la conmemoración y se trataba de pasar página con los conflictos laurentinos y con cualquier otra reivindicación social. En 1687 se llevaron a cabo las fiestas religiosas y se suspendieron las de toros y otras profanas para la celebración de San Lorenzo y San Orencio, obispo de Auch.71
Al margen de estas «actitudes» de la ciudad de Huesca, lo que no ofrece ninguna duda es que la publicación de las más diversas hagiografías servía para cantar las excelencias o singularidades sacras —y profanas si llegaba el caso—72 de las poblaciones involucradas en la devoción. Cada nueva reivindicación llevaba aparejada la apropiación de varios distintivos de los pueblos que optaban a convertirse en los beneficiados por la gracia de Dios. Además, plasmar en papel las excelencias de los santos patrones suponía mostrar a la opinión pública los distingos específicos de la población o diócesis (su antigüedad, sus gestas, sus devociones, sus instituciones más significativas…) en el marco del absolutismo
67. Buena parte de la bibliografía que hay sobre tan destacado personaje y un estudio sobre su familia se puede ver en Gómez Zorraquino (2004).
68. Carrillo de Córdoba (1673).
69. AMH, Actos comunes, doc. 172, s. f.
70. AMH, Actos comunes, doc. 173, f. 123r.
71. Los motivos de la suspensión debieron de ser varios (AMH, Actos comunes, doc. 179, ff. 127r, 191v y 196r).
72. Un ejemplo del doble objetivo religioso y profano se puede ver en la obra de Andrés de Uztarroz (1644).
centralizador vigente en el siglo XVII español. La «tradición» local reclamaba un hueco frente a la concepción unitaria que defendía la Monarquía, algo que no suponía que existiese un conflicto abierto entre las partes. Esto puede explicar —como acabamos de relatar hace un instante— que el Concejo de Huesca buscase la ayuda del poder real en varios momentos de la segunda mitad del XVII, en su interés por defender que la capital altoaragonesa era la verdadera patria laurentina en contra de las propuestas de Córdoba y Valencia. No queremos finalizar esta introducción sin dar las gracias a todas las personas e instituciones que han hecho posible esta publicación. Especial reconocimiento merece el mecenazgo que nos ha dispensado el Instituto de Estudios Altoaragoneses al editar este estudio.
En primer lugar, habéis de saber que en el papado no solo se enseña que los santos interceden por nosotros desde el cielo —cosa imposible de saber, puesto que la Escritura nada dice al respecto—, sino que también se les ha transformado en dioses, en calidad de patronos a los que nos tenemos que encomendar. Algunos de ellos ni existieron jamás en la realidad; a otros se les atribuye un poder y una virtualidad especiales: a aquel sobre el fuego, a este sobre el agua, al de más allá sobre las pestilencias, sobre las fiebres, sobre toda clase de epidemias, hasta tal punto que el propio Dios se ve forzado a permanecer ocioso y a dejar que los santos actúen y obren en su lugar. Los papistas han percibido muy bien esta abominación; no obstante, acallan con disimulo sus pitos y se acogen al brillo y ornato de esta intercesión de los santos.
En segundo lugar, sabéis muy bien que Dios no ha dicho ni una palabra en virtud de la cual se ordene la invocación a los ángeles ni a los santos para obtener su intercesión. Tampoco la Escritura nos muestra ningún ejemplo a este particular.
«Misiva sobre el arte de traducir» (1530) (Lutero,2001: 315-316)
Cierto que los ángeles en el cielo ruegan por nosotros (como lo hace también el mismo Cristo), que de igual modo piden por nosotros los santos que hay sobre la tierra y quizá los que están en el cielo; pero de ahí no se sigue que tengamos que invocar a los ángeles y a los santos, adorarlos, ayunar en su honor, celebrar fiestas, decir misas, ofrecerles sacrificios, fundar iglesias, altares y memorias, servirles de cualquier otra forma, ni que estemos obligados a considerarlos como abogados, a atribuirles toda suerte de socorros y adjudicar a cada uno una especial necesidad, como hacen y enseñan los papistas.
«Los artículos de Schmalkalda» (1537-1538) (Lutero,2001: 341)
Hace un instante hemos hablado de que Córdoba, Huesca y Valencia aparecían en la escena reivindicativa de varios escritores como las ciudades que se disputaban la cuna de san Lorenzo. Aunque en menor medida, también entraban en la disputa las ciudades de Roma y Zaragoza y la pardina de Loreto, que en el siglo XVII era monasterio de Santa María de Loreto,73 enclave distante cuatro kilómetros del casco urbano de Huesca.
Si empezamos el análisis de las últimas reivindicaciones citadas hemos de decir que no había existido una pretensión clara de la ciudad de Roma por convertirse en la patria natural de san Lorenzo. Son más bien escuetas las referencias de escritores que, tratando otros temas, hacían alguna alusión al citado santo y a su nacimiento en la Ciudad Eterna. De ello daba cuenta Francisco Diego de Aínsa en 1619, cuando decía —después de tratar de probar que el santo era español— lo siguiente: «algunos autores, aunque muy pocos, han querido dezir que San Laurencio era Romano».74 Por otra parte, Uztarroz, en Defensa de la patria, señalaba a la capital italiana como «madre de nuestro Invictísimo Mártir» por haber edificado diez templos bajo la advocación de san Lorenzo y por acuñar monedas con su imagen en el anverso y las armas pontificales en el reverso.75 Juan Bautista Ballester hablaba de que el cardenal Baronio reivindicó que Roma era la patria de san Lorenzo.76 Francisco Carrillo de Córdoba, en su Certamen histórico, daba a entender que «el silencio de los antiguos y sanctos Padres que han escrito de este Ínclito Mártir no señalándole Patria alguna» puede favorecer el supuesto de que la patria del santo fue Roma, donde padeció el martirio.77 Quienes sí decían expresamente que san Lorenzo era natural de Roma fueron el
73. Recordemos que Santa María de Loreto era un monasterio de agustinos calzados que había sido fundado por el rey Felipe II. Fue el 8 de diciembre de 1583 cuando los agustinos tomaron posesión de la antigua iglesia de San Lorenzo de Loreto (Durán, 1994: 62).
74. Aínsa (1619: 131).
75. Andrés de Uztarroz (1638: 161). Información que recogía, como luego veremos, Francisco Carrillo de Córdoba.
76. Ballester (1672: 144).
77. Carrillo de Córdoba (1673: 2).
cardenal César Baronio y el padre Panniguerola.78 Contra el parecer de este último, entre otras cuestiones, escribió el padre jesuita Jerónimo Román de la Higuera en unos «papeles originales» consultados por Dormer.79
Tenemos constancia de que las pretensiones de Zaragoza de convertirse en la patria de san Lorenzo pasaron mayoritariamente por la argumentación expuesta por el zaragozano Uztarroz, quien dejaba la puerta abierta para que el lugar de nacimiento de san Lorenzo y san Vicente fuese el mismo. Aunque —siguiendo al historiador y poeta san Marco Máximo, obispo de Zaragoza— expresaba claramente que la «deseada» patria era Huesca, se abría la posibilidad de que alguien dijese que san Vicente había nacido en Zaragoza, y en ese mismo instante se debía afirmar que san Lorenzo también era de allí.80
Aunque Uztarroz dejaba un resquicio al natalicio de san Lorenzo en Zaragoza, el escritor debía tener muy claro que no podía ganarse la enemistad de la capital altoaragonesa, algo que le podía ocurrir si confirmaba dicha información. Por otra parte, no tuvo reparos en afirmar que el santo estudió en Salduba hasta que el futuro papa Sixto II mártir, volviendo de un Concilio en Toledo, se lo llevó consigo a Roma y santificó dicha ciudad con su martirio.81 Uztarroz asumía que Lorenzo era hijo de los santos Orencio y Paciencia, nobilísimos ciudadanos de Huesca, su patria, que enviaron a su vástago a estudiar a Zaragoza, donde lo recogió el papa Sixto.82 Además, Uztarroz asumía la antigüedad de la Universidad Sertoriana —como «la primera de las Españas Citerior y Ulterior»—, fundada antes que la de Zaragoza —que lo fue por el emperador Augusto—.83 Para justificar este planteamiento de que Lorenzo se desplazó a estudiar a Zaragoza y todo lo que ocurrió después, el escritor echaba mano de Flavio Lucio Dextro, de un sermón de san Vicente Ferrer de un discurso de la Universidad de Zaragoza de 1637 y de fray Guillermo Pepín.84 Con antelación a estas afirmaciones de
78. Carrillo de Córdoba (1673: 4). El cardenal Baronio (1538-1607) lo afirmaba en la primera edición de los Annales eclesiastici. Sin embargo, en la quinta edición (Maguncia, 1601) reconocía que san Lorenzo había sido español. También el calvinista Manlio y el historiador Blanchini intentaron proclamar el origen romano del santo (Peñart, 1987: 176 y 184-185).
79. Román de la Higuera también hablaba de los santos Orencio y Paciencia y de su hijo Orencio, obispo de Auch. Dormer (1673: 115-116 y 117-128) daba la noticia de que el punto de vista del jesuita no había sido impreso y por ello lo copiaba (lo hizo en los capítulos XV y XVI), dando cuenta de que se conservaba en la «librería» (sic) del marqués de Agropoli.
80. Andrés de Uztarroz (1638: 61-62). Recordado por Carrillo de Córdoba (1673: 5-6 y 10). En las páginas 62-63 de la misma obra, Uztarroz demostraba a través de varios breviarios que san Vicente era de Huesca.
81. Andrés de Uztarroz (1638: 24).
82. Este último argumento pierde valor si se sigue a fray Tomás Trujillo, quien en su Tesoro de predicadores afirmaba que Lorenzo se marchó muy joven a Roma. Información recogida en Carrillo de Córdoba (1673: 26-27).
83. Uztarroz debía tener muy presentes los enfrentamientos que existieron en el siglo XVI entre la Universidad de Huesca y la de Zaragoza —inaugurada el 24 de mayo de 1583 (Jiménez y Sinués, 1922: I, 49-116).
84. Andrés de Uztarroz (1638: 42 y 46-50). San Vicente Ferrer (1350-1417), en un sermón dedicado a san Lorenzo, planteaba que dicho santo nació en Huesca, fue a estudiar a Zaragoza y luego se mar-
Uztarroz, en 1616, el fraile franciscano Diego de Murillo85 —siguiendo a san Vicente Ferrer— decía en el capítulo vigesimosegundo de su Fundación milagrosa que san Lorenzo nació en Huesca y se crió y estudió en Zaragoza. En esta última ciudad Lorenzo fue recogido en el año 254 por el futuro papa Sixto II, quien lo llevó a Roma y ambos sufrieron el martirio hasta morir.86
En los inicios del siglo XVII el canónigo zaragozano y abad de Montearagón don Martín Carrillo87 ya afirmó —antes de que lo hiciera Uztarroz— que el futuro san Lorenzo, natural de Huesca, fue estudiante en Zaragoza. Carrillo, en Historia del glorioso san Valero, afirmaba que Sixto no pudo venir a España siendo papa para llevarse de ella a los diáconos Lorenzo y Vicente, porque solamente ocupó dicho poder durante once meses y dieciocho días. Tampoco pudo venir el citado pontífice al Concilio de Toledo, porque ni en aquel tiempo ni hasta ciento cincuenta años después se celebró ningún concilio en Toledo, ya que el primero tuvo lugar en el año 406, en tiempo de Atanasio. Añadía que san Vicente mártir no fue a Roma y que Sixto, antes de ser papa, pasó por Zaragoza y se llevó a Lorenzo a Roma.88 El zaragozano Uztarroz todavía tensó más la cuerda de las relaciones de san Lorenzo con Zaragoza cuando llegó a afirmar que dicho santo —como san Vicente mártir— fue arcediano del Pilar en la capital aragonesa, justificándolo con una escritura de 1318 y una constitución sinodal de 1417.89 Esta última —que se promulgó en Belchite siendo arzobispo de Zaragoza don Francisco Clemente Pérez,
chó a Roma con el papa Sixto, quien lo recogió en la capital aragonesa después de asistir a un concilio en Toledo. En idénticos términos se expresaba en el siglo XVI el doctor parisino fray Guillermo Pepín en su libro De imitatione sanctorum
85. El fraile franciscano Diego de Murillo nació en Zaragoza el 1 de mayo de 1555. Murió en dicha ciudad el 13 de agosto de 1616. A lo largo de su vida escribió, además de la obra citada, varios discursos, sermones y poesías. Destaca un sermón fúnebre en las exequias de Felipe II, publicado en 1599 en Zaragoza por Lorenzo Robles (Gómez Uriel, 1884-1886: II, 379-382).
86. El padre Murillo (1616: 186-195 y 204-205) añadía que san Vicente mártir —primo de san Lorenzo— nació, se crió y aprendió las buenas costumbres y letras en Zaragoza, ciudad en la que fue arcediano. Descartaba que san Vicente hubiese acompañado a su primo Lorenzo a Roma.
87. El canónigo Martín Carrillo nació en Zaragoza en 1561 y se crió con sus abuelos en Velilla de Ebro. Estudió en la Universidad de Zaragoza, donde se graduó en Artes, fue bachiller en Cánones el 21 de mayo de 1587 y se doctoró en esta misma materia en 1590. Ejerció de catedrático de Prima y de Decreto (1592-1597) y de rector en la Universidad de Zaragoza. Fue beneficiado de la iglesia parroquial de San Nicolás de Velilla y de la iglesia de Santa Cruz de Zaragoza, canónigo de la Seo de Zaragoza, juez sinodal, vicario general, comisario de la Santa Cruzada, visitador del Real Patrimonio, abad de Montearagón en Huesca y diputado del Reino de Aragón. Escribió varias obras (Gómez Uriel, 18841886: I, 291-294).
88. Carrillo (1615: 5, 9-12). Este autor decía —siguiendo al poeta Prudencio —que san Vicente «fue bautizado y enseñado» en Zaragoza.
La «tradición», en algún caso, decía que san Vicente mártir era primo de san Lorenzo y que ambos estuvieron juntos en Roma. Luego, san Vicente regresó de Roma a Valencia, donde padeció el martirio. El que Carrillo sostenga que san Vicente mártir no estuvo en Roma es lógico si se hace caso de que san Vicente nació en Huesca en el último tercio del siglo III y de que en el año 303 él y el obispo Valero fueron prendidos en Zaragoza y llevados a Valencia por orden de Daciano, donde este Vicente murió el 22 de enero de 304 (Rincón y Romero, 1982: I, 77-78).
89. Andrés de Uztarroz (1638: 50-56).
que tras haber sido obispo de Barcelona fue elevado a la mitra cesaraugustana en 1415 por Benedicto XIII— fue fundamental para que el canónigo Juan Agustín Carreras Ramírez escribiese y publicase en 1698 el libro Flores lauretanas y para que defendiese el mismo planteamiento citado.90
Como luego veremos, una parte del clero valenciano mostró un interés especial en reivindicar que la ciudad de Valencia era la patria de san Lorenzo. Nos estamos refiriendo al doctor Juan Bautista Ballester, principal artífice de dicha reclamación, aunque anteriormente fray Felipe Guimerán, general de los mercedarios, fray Francisco Diago, Gaspar Escolano y otros ya habían iniciado el camino.91 Esta defensa contó con el aliento de los siguientes tres «Estrangeros e Ignorantes de todas nuestras Historias» —en palabras de Dormer—: el ilustre y doctísimo caballero don Lorenzo Mateu y Sanz, regente del Consejo de Aragón,92 el doctor Sebastián Nicolini, canónigo de la Santa Iglesia Colegial de Játiva, y el doctor Juan Bautista de Valda, abogado de Valencia.93
Algo semejante a lo comentado para Valencia podemos decir respecto a la ciudad de Córdoba, ya que el miembro de la Compañía de Jesús Martín de Roa se preocupó de mostrar a Córdoba como patria de san Lorenzo. Dicho planteamiento tuvo como continuador durante la segunda mitad del siglo XVII a Francisco Carrillo de Córdoba, vecino y natural de esta ciudad.
Mayor número de argumentos —como analizaremos a continuación— mostraban los defensores de la «tradición» que veían en Huesca a la patria de san Lorenzo.
Un punto y aparte representa Loreto, pequeña pardina próxima a Huesca, que bien pudo convertirse —formando parte de la ciudad de Huesca— en la patria laurentina por excelencia. El «culpable» de ello fue Uztarroz, quien, a partir de una serie de fundamentos, evidenció que san Lorenzo fue natural de Huesca y pudo serlo de Loreto.
PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVII
Aragón —y de forma especial la ciudad de Huesca—, en la primera mitad del siglo XVII, en el ambiente contrarreformista que se estaba viviendo en España, participó en la polémica reivindicativa que se llevó a cabo con el fin de apropiarse de la patria de san Lorenzo. En ello se vieron inmersos, directa o indirectamente,
90. Un error de imprenta hizo que se citara el año 1147 y no el 1417 en Flores lauretanas. Por otra parte, Armando Serrano Martínez sitúa el sínodo en 1416, año en que la Corona de Aragón cesó en su obediencia a Benedicto XIII. En 1420 el papa Martín V declaró nula la traslación de don Francisco Clemente Pérez de la diócesis de Barcelona al arzobispado de Zaragoza y le ordenó volver a la sede barcelonesa, donde tomó de nuevo posesión en junio de 1420 (Carreras Ramírez, 1698: «Al lector»; Serrano Martínez, 2001-2003: 214).
91. Anteriormente, Primo Cabilonense, Juan Annio de Viterbo y Pedro Galesinio también hicieron méritos para ser considerados como defensores de la ciudad de Valencia como patria de san Lorenzo (Peñart, 1987: 221-222).
92. Lorenzo Mateu y Sanz utiliza el seudónimo de Buenaventura Ausina 93. Dormer (1673: 110-113).
escritores como Francisco Diego de Aínsa en 1619, en su Fundación, 94 el abad don Juan Briz Martínez en 1620 —en su historia de San Juan de la Peña—95 y, de forma especial, Juan Francisco Andrés de Uztarroz, quien en 1638 publicó Defensa de la patria del invencible mártir san Laurencio 96 Uztarroz salió al paso de las afirmaciones del padre Martín de Roa, de la Compañía de Jesús, quien había traducido al castellano y ampliado en 1636 el libro Antiguo principado de Córdoba en la España Ulterior, afirmando que la patria de san Lorenzo era la ciudad de Córdoba.97 También fue en 1636 cuando «fray Buenaventura Auxina» (sic), en Vida y martirio del glorioso español san Laurencio, 98 reclamó para Valencia la patria laurentina. Finalmente, en 1644, el oscense Juan Lorenzo, en Vida de santos de la ciudad de Huesca del reino de Aragón, 99 continuó con la defensa del nacimiento de Lorenzo en la capital altoaragonesa.
Esta nómina de autores que participaron en la defensa de la patria laurentina no descarta que otros escritores señalasen la «vida y milagros» de san Lorenzo y su familia. Sin embargo, en muchos casos, no aportaban novedades significativas y simplemente eran escuetos relatos realizados siguiendo a los autores que acabamos de señalar. Sirva como ejemplo la información aportada por el canónigo doctor Vincencio Blasco de Lanuza, en Historias eclesiásticas y seculares de Aragón, quien claramente informaba de que su aportación la hacía siguiendo al historiador francés Pedro de Occo (en sus Annales) y a Francisco Diego de Aínsa (en la historia que hizo de Huesca).100
Las iniciales reivindicaciones aragonesas contra los argumentos valencianos
Francisco Diego de Aínsa y don Juan Briz Martínez fueron dos de los primeros escritores aragoneses que reivindicaron en el siglo XVII una patria aragonesa para san Lorenzo contra los argumentos que defendían que el nacimiento se produjo en Valencia. No importaba tanto si Huesca o Loreto debían adjudicarse
94. En el año 1612 había participado escasamente con Translación de las reliquias del glorioso pontífice S. Orencio; hecha de la ciudad de Aux a la de Huesca, su cara y amada Patria…(Aínsa, 1612).
95. Briz (1620).
96. Andrés de Uztarroz (1638). La obra fue redactada en 1637.
97. Roa (1636). La edición latina era de 1617 y fue publicada en Lyon por Horacio Cardon. De la obra en castellano hay una edición crítica (Córdoba, Tipografía Católica, 1998) —que no es facsímil— a cargo de Francisco López Pozo, quien además incluía en el libro otro estudio.
98. [Mateu] (1636). Como ya hemos indicado, Buenaventura Ausina parece ser el seudónimo de Lorenzo Mateu y Sanz. Debemos puntualizar que el apellido Mateu también aparece citado como Matheu. Nosotros nos decantamos por la utilización de la grafía más actualizada.
99. La obra fue publicada en Huesca, por Juan F. de Larumbe, 1644. No hemos localizado ningún ejemplar. Daban referencia de la obra Ortiz de Mendívil (1981: I, 284). Posteriormente copió la cita Peñart (1987: 174).
100. Blasco de Lanuza (1622: I, 303-304). La primera edición se realizó en 1619. Hemos consultado la edición facsímil con introducción a cargo de Guillermo Redondo, Encarna Jarque y José Antonio Salas, publicada en Zaragoza por las Cortes de Aragón en 1998. Desconocemos si Blasco de Lanuza tuvo acceso directo a la Fundación de Aínsa.
el lugar exacto del natalicio y, mucho menos, si estudió en la capital altoaragonesa o en Zaragoza.
Aínsa, aunque con el propósito de hablar de san Orencio obispo —él lo citaba como arzobispo—, estaba «reivindicando» que la ciudad de Huesca fue la patria de san Lorenzo haciendo el siguiente relato: Orencio, hijo de un ciudadano de Huesca, estaba casado con la oscense Paciencia. El matrimonio procreó dos hijos, llamados Orencio y Lorenzo, nacidos en un solo parto. El nacimiento se produjo en Huesca, donde está en la actualidad el templo de San Lorenzo. Por otra parte, la familia poseía una alquería o granja, llamada Loreto, a dos millas de la ciudad de Huesca, donde pasaba largas temporadas en tiempos de labranza y recolección. En dicha granja se hospedó el que poteriormente fue conocido como papa Sixto II, quien logró la autorización paterna para llevarse a Roma a Lorenzo y, además, con sus pláticas propició que el anciano Orencio vendiese la mayor parte de sus posesiones y solamente conservase lo necesario para el sustento de la unidad familiar. Ambas cuestiones motivaron el que Sixto consagrase un oratorio en honor al futuro mártir san Lorenzo.101
Este escueto relato, escrito en 1612, tuvo continuidad en 1619, cuando Aínsa publicó su Fundación, donde, entre otras cosas, hablaba del asunto que aquí nos ocupa.102 El trabajo lo dividió en cinco libros: el primero lo dedicó a la fundación y antigüedad de Huesca; el segundo —referido a lo aquí estudiado— se ocupaba de las patrias, vidas, martirios y translaciones de los santos hijos y patrones de Huesca; el tercero se refería a los obispos; el cuarto estudiaba las fundaciones de la Iglesia; finalmente, el quinto libro reflejaba el paso del tiempo en la Universidad Sertoriana y en los colegios mayores de Huesca. Por ello, el estudio de los santos Orencio y Paciencia, de san Orencio obispo y de san Lorenzo solamente ocupa cuarenta páginas de las más de seiscientas sesenta que tiene la obra. Esto significa —como anunció el autor— que los asuntos citados están tratados «con brevedad, […] sin poner cosa de mío, sino lo que he hallado escrito en otros autores estrangeros y nuestros, assí antiguos como modernos. En las de los dos santos Orencio y Paciencia he tenido trabajo, por aver escrito dellos muy poco los autores».103
Aínsa, en las primeras páginas de Fundación, no especificaba si el nacimiento de Orencio y Lorenzo se produjo en Huesca o en Loreto. Ante ello, también quedaba en el aire el oratorio que Sixto fundó «en la casa» de Orencio y Paciencia, donde fueron sepultados estos últimos.104 Sin embargo, avanzado el estudio
101. Aínsa (1612: 1-3 y 9).
102. No hemos localizado el manuscrito en cuarto que escribió Aínsa en 1625 titulado Patria, vida, martirio y excelencias del ilustrísimo mártir san Laruencio…, y que fue realizado para la inauguración del nuevo templo bajo la advocación de san Lorenzo. El trabajo estaba dirigido a don Faustino Cortés y Sangüesa, señor de Torresecas, «mecenas» de la nueva iglesia. Suponemos que el trabajo incidiría en los mismos aspectos tratados en las obras Translación y Fundación (Gómez Uriel, 1884-1886: I, 161).
103. Aínsa (1619: 114).
104. Aínsa (1619: 115).
dejaba claro que san Lorenzo era natural de la ciudad de Huesca del Reino de Aragón, habiéndose edificado un templo en su honor en dicha ciudad, en el lugar donde estaba su vivienda urbana.105 En su argumentación específica sobre la patria laurentina se decantaba por asegurar sucesivamente que san Lorenzo fue español e hijo de la ciudad de Huesca de Aragón. La principal tesis de esta afirmación era que no había otra ciudad ni pueblo de España que lo pretendiese como tal, salvo Valencia. Esta pretensión era consecuencia de la reivindicación hecha por el valenciano Gaspar Escolano, quien argumentaba siguiendo a Primo Cabilonense, Juan Annio de Viterbo, Pedro Galesinio, fray Felipe Guimerán y otros autores. Este valenciano recordaba que Prudencio no hacía mención de la patria laurentina.106 Los planteamientos de Escolano eran opuestos a los de su paisano Jaime Prades —quien defendía lo siguiente: «todos los Españoles modernos y antiguos afirman que san Laurencio se crió en Huesca de Aragón»— y los también valencianos san Vicente Ferrer y Pedro Antonio Beuter, quienes propugnaban un san Lorenzo nacido en Huesca. En esta misma línea interpretativa última estaba fray Juan Marieta en la historia eclesiástica de España que escribió.107
Sobre la patria española del santo, Aínsa relataba que, cuando el cuerpo de san Esteban fue metido en el sepulcro de san Lorenzo, encontraron a este último tumbado de un lado para facilitar la colocación del compañero, por lo cual desde entonces se llamó a san Lorenzo el cortés español 108 Sobre el bautismo del santo, se dejó guiar por Ambrosio de Morales cuando decía que el nombre de Laurencio fue tomado de laurel, «que siempre fue insignia de victoria y triunfo». Aínsa recompuso la juventud de Lorenzo siguiendo a san Vicente Ferrer cuando afirmaba que el santo «tratava de cultivar el ingenio con la noticia de las buenas letras y el alma con el exercicio de las santas costumbres», aprendiendo las primeras letras —en compañía de su hermano Orencio— en la Universidad Sertoriana de Huesca y en Zaragoza las Sagradas Letras. Cuando vino a España Sixto, para asistir a un concilio en Toledo —por los años de 254— como delegado del papa, de vuelta a Roma fue hospedado en Loreto —si se siguen los breviarios antiguos de Huesca y la tradición, aunque san Vicente Ferrer decía que estuvo en Zaragoza— y se llevó a Roma, con el consentimiento de los padres, a Lorenzo. Antes de partir hacia Italia, Sixto, teniendo revelación de la gloria que iba a alcanzar Lorenzo mediante el martirio, consagró la capilla y oratorio en honor
105. Aínsa (1619: 138).
106. Escolano (1610 y 1611) planteaba que san Lorenzo había nacido en Valencia y sus padres se fueron a vivir a Huesca huyendo de la persecución. La muerte de Lorenzo acaeció el año 261. Este autor describía a san Vicente mártir como un descendiente de valencianos que nació en Huesca y murió en el año 303. Después de estas afirmaciones, Escolano consideraba que su opinión no era infalible, ni tampoco falsa «la de los sabios Aragoneses». Este predicador y cronista quería que el lector «suspenda el juicio hasta considerar las razones que se presentan por ambas partes» (Escolano, 1610: 265268).
107. Marieta (1597), Aínsa (1619: 132-133). Los autores extranjeros que habían apoyado a Valencia como patria laurentina habían sido Primo, Galesinio y Annio.
108. Aínsa (1619: 126-138).
del futuro mártir. Ya en Roma, Sixto fue elegido papa —cerca del año 260— e hizo arcediano a Lorenzo, a quien se encomendó la custodia de los tesoros de la Iglesia. La persecución contra los cristianos llevó al papa Sixto al martirio y el prelado anunció a Lorenzo que tres días después iba a morir él —según dijo san Agustín—, y también le dijo que repartiese los tesoros de la Iglesia. Esta última solicitud la cumplió en casa de Ciriaca, donde lavó los pies a los clérigos y cristianos allí acogidos y con la señal de la cruz quitó el dolor a la dueña de la vivienda. También curó al ciego Crecencio y, luego, Justino se dejó lavar los pies. Aínsa remitía a Juan Briz Martínez —en su historia de San Juan de la Peña— y a Gaspar Escolano —en su historia de Valencia— para quien quisiese seguir los pasos del cáliz de la celebración de la Última Cena. Finalmente, Aínsa relataba algunos de los tormentos sufridos por Lorenzo hasta llegar a la muerte en un lecho de hierro —a manera de parrilla— mediante el fuego lento que ardía debajo de él; el santo pidió que diesen vuelta a su cuerpo para que se asase mejor. Antes de la muerte, Dios envió un ángel desde el Cielo para que le limpiase con un lienzo el rostro y las llagas. A raíz de este acontecimiento, un soldado que lo presenció, llamado Román, pidió al torturado que lo bautizase. Concluía Aínsa que el martirio de san Lorenzo —siguiendo al padre jesuita Pedro de Ribadeneira— fue el 10 de agosto del año del Señor de 261, imperando Valeriano y Galieno, su hijo.109 También se refería a las alabanzas dedicadas por santos y «graves autores» al levita Lorenzo y algunos milagros que Dios había llevado a cabo por su intercesión.110 Hace un instante hemos citado la Historia de la fundación y antigüedades de San Juan de la Peña…, obra de don Juan Briz Martínez, publicada en 1620,111 como un trabajo consultado y profusamente citado por Aínsa. La clave la daba repetidamente Aínsa en su Fundación —editada en 1619— cuando citaba al abad de San Juan de la Peña y a continuación especificaba «en la historia que haze de aquella Real casa» o «en la historia que de su casa haze».112 Por si tenemos dudas de que Aínsa se sirvió del manuscrito original del abad, en la página 31 de Fundación, se dice textualmente lo siguiente: «Don Juan Briz Martínez, digníssimo Abad de San Juan de la Peña, en la historia que va escribiendo de aquella Real casa, cuyos papeles en parte yo he visto […]».113
Este relato siembra de dudas la originalidad del copiador y del copiado, ya que el abad de San Juan de la Peña Juan Briz dedicó solamente unas veinte páginas de su Historia […] de San Juan de la Peña a san Lorenzo (en el libro primero, capítulos XLVII-L). Por el contrario, Aínsa, el copiador, como ya hemos analizado, presentaba un trabajo más extenso.
109. Aínsa (1619: 138-153).
110. Aínsa (1619: 149-153).
111. La obra de Briz, dividida en cinco libros, se la dedicó a san Juan Bautista, en el Cielo, y a los diputados del Reino de Aragón, en la tierra. Remitimos al lector a consultar la biografía que sintetiza Gómez Uriel (1884-1886: I, 242-244), luego repetida por otros autores, como Manuel Jiménez Catalán.
112. Aínsa (1619: 9, 143…); hay otras citas semejantes.
113. Aínsa (1619: 31).
Si nos preguntamos por qué Briz incluyó a san Lorenzo en su estudio, la respuesta nos conduce al cáliz utilizado en la Última Cena por Jesucristo, remitido por san Lorenzo a España, que estuvo depositado durante mucho tiempo en San Juan de la Peña y que en 1620 —cuando hacía el estudio Briz— se localizaba en la ciudad de Valencia. Esta última cuestión debió de molestar bastante al abad, ya que el monasterio altoaragonés había perdido una significativa reliquia de las muchas que poseía,114 dándose la circunstancia de que se hallaba en Valencia, ciudad que, gracias a Gaspar Escolano, reivindicó en 1610115 su papel como patria laurentina.
Estas circunstancias propiciaron que Briz creyese que era una «presunción mal fundada» el que san Lorenzo fuese valenciano. El santo era de España y de Huesca —como había dicho Aínsa siguiendo a diversos autores— o, si se prefería, natural de Huesca, si bien aprendió letras y buenas costumbres en Zaragoza —según las afirmaciones de san Vicente Ferrer—.116 En definitiva, el abad de san Juan de la Peña apoyaba «la tradición y voz común tan sabida, y lo que escrivió San Vicente Ferrer, honra y gloria de la ciudad de Valencia».117
Por otra parte, el abad Briz pretendía desmontar los argumentos del valenciano Escolano calificando de «leve» la conjetura que hacía también de Valencia a Lorenzo por haber sido llamado por san Dámaso. No había fundamentos suficientes para ello, porque el zaragozano o calagurritano Prudencio no había dicho que era de Huesca, pero tampoco descubrió que hubiese nacido valenciano. Este había afirmado que Lorenzo era español y ciudadano de Zaragoza, algo que sirvió a Briz para reivindicar el nacimiento en Huesca, porque dicha ciudad pertenecía a la jurisdicción de Zaragoza. Del cardenal Baronio había echado mano Escolano para afirmar que el santo era español, sin expresar el lugar de su nacimiento. También se rechazaba que —según Escolano— el nacimiento del mártir Lorenzo se explicaba porque el santo de la parrilla y san Vicente figurasen como patrones de Valencia o se plantease que Orencio y Paciencia, padres de Lorenzo y Orencio, hubiesen muerto santamente y estuviesen enterrados en Valencia. Finalmente, Briz echaba mano del maestro Jaime Prades en su libro sobre la adoración de las imágenes, publicado en Valencia,118 obra en la que se advertía dónde estaba el engaño de que san Lorenzo fuese reivindicado como hijo de Valencia. Hubo, decía, un pueblo llamado Valençon —junto a la ciudad de Valencia—, que era una alquería o granja donde se conservaba la casa de los santos padres de Lorenzo. La semejanza en los nombres había propiciado la equivocación de los que habían
114. Briz (1620: 210-211). Describía las reliquias depositadas, que eran siete cuerpos de santos, la canilla entera del brazo de san Lorenzo, dos pedazos de madera de la cruz de Cristo, leche pura de los pechos de la Virgen, una piedra del Santo Sepulcro, una canilla de san Pablo, una costilla de san Bartolomé…
115. Escolano (1610: libro II, cap. VI, 259-268).
116. Briz (1620: 218-219).
117. Briz (1620: 229).
118. Prades (1596).
reivindicado a la ciudad de Valencia como patria laurentina, aunque los geógrafos no hubiesen localizado un pueblo con ese nombre.119
Mientras se producían estos movimientos en favor del natalicio de san Lorenzo en Huesca y sus alrededores o en Valencia, los cordobeses también se concentrabanen dicho asunto en la segunda década del siglo XVII de la mano de Martín de Roa.
El natalicio de san Lorenzo en Córdoba
El padre jesuita Martín de Roa, en su libro Antiguo principado de Córdoba, 120 publicado en latín en 1617121 y en castellano en 1636, defendía —en esta última edición— que el levita san Lorenzo había nacido en Córdoba.122 Para demostrarlo, entre otras cuestiones, se planteaba el descartar que dicho santo tuviese la cuna en Huesca y que los santos Orencio y Paciencia no fuesen los padres de san Lorenzo o, en el mejor de los casos, que los supuestos progenitores del santo hubiesen estado viviendo en alguna ocasión en Córdoba, donde pudo nacer Lorenzo, quedando el derecho de posesión de la siguiente forma: el origen para Huesca y la patria para Córdoba.
El jesuita Roa defendió que san Lorenzo era natural de Córdoba y estableció para ello los siguientes principios: el primer arzobispo de Granada, fray Hernando de Talavera, en el capítulo XLVII de su libro Impugnación cathólica, 123 señalaba que Córdoba era el lugar de nacimiento de san Lorenzo mártir y descartaba a Valencia del Cid. Además, había un sello de 1540, que se solía poner en un cuadernillo de los libros de rezos del obispado de Córdoba, donde las armas eclesiásticas eran los patronos san Acisclo y santa Victoria y, en medio, el valeroso san Lorenzo, «como natural de ella», al igual que los otros dos. También servían las afirmaciones de don Francisco de Córdoba, abad de Rute, quien había visto un
119. Briz (1620: 220-229).
120. Este jesuita nació en Córdoba en 1559 —según Olivares— o en Montilla (Córdoba) en 1563 —según López Pozo—. Se educó en el colegio de la Compañía de Jesús de Córdoba. Pasó por los colegios de Montilla, Baeza (1585-1587), Córdoba (1587-1600, 1607-1609, 1612-1614 y 1625-1629), Écija (1601-1604 y 1609-1613), Jerez de la Frontera (1604-1607), Roma (1612), Sevilla (1614-1617, 1617-1619, 1623-1625 y 1633-1634) y Málaga (1619-1623). Impartió enseñanza de Retórica y de Sagrada Escritura. Ocupó diversos cargos dentro de la jerarquía de la Compañía. Fue rector de los colegios de Jerez de la Frontera (1604-1607), Écija (1609-1613), San Hermenegildo de Sevilla (16141617), Málaga (1619-1623) y Córdoba (1625-1629). Se le nombró procurador de la orden en Roma, viceprepósito en Sevilla y viceprovincial de Andalucía. Murió el 5 de abril de 1637 en Montilla, a los 76 años de edad (López Pozo, 1998: 20; Olivares, 1994: 139-236).
121. Se titulaba De Cordubæ in Hispania Betica principatu liber unus, Lyon, Horacio Cardon, 1617. El libro lo redactó durante su estancia en Roma en 1612 (Olivares, 1994: 159 y 191).
122. Se da la circunstancia de que en la edición latina de 1617, realizada en Lyon, no vinculaba a san Lorenzo con Córdoba, como tampoco lo había hecho en 1615 cuando publicó Flos sanctorum. Fiestas i santos naturales de la ciudad de Córdoba…, Sevilla, Alonso Rodríguez Gamarra (Ortiz de Mendívil, 1981: I, 283; Peñart, 1987: 224).
123. Hay una edición de este libro como Católica impugnación, con estudio preliminar de Francisco Márquez y con edición y notas de Francisco Martín Hernández, Barcelona, Flors, 1961.
manuscrito antiguo en la Catedral de Córdoba en el que se señalaba que el santo Lorenzo era natural de Córdoba. Una buena ayuda era el que se conservase en la ermita y casa de San Juan de Córdoba, incorporada a la de San Juan de Letrán de Roma, una parte del brazo del santo —que había traído de Roma la señora Isabel Rodríguez—, según constaba por bula apostólica de Su Santidad (Julio III) de 25 de julio de 1555, archivada en dicha ermita. No menos importante para la «causa» era un pergamino de la Catedral de Córdoba, «en letra muy antigua lombarda», titulado Incipiunt flores sanctorum, donde se citaba a Lorenzo, mártir y diácono, nacido en Córdoba, que fue llevado a Roma por Sixto. Todo esto se complementaba con una pintura de la Catedral de Córdoba (donde estaba el santo martirizado en la parrilla en compañía de los santos patrones de la ciudad, Acisclo y Victoria), con el que se levantase el templo de San Lorenzo en la ciudad, con las imágenes del santo que había en las iglesias y monasterios cordobeses y, finalmente, con una referencia hallada por fray Bernardo de Munuera, de la Orden de Predicadores, en el convento cordobés de San Pablo, donde se insistía en la cuna cordobesa del santo.
Si esto no era suficiente argumento, el padre Roa atacaba a la ciudad de Huesca con las siguientes afirmaciones: el docto arzobispo don Hernando de Talavera nombró a las ciudades de Valencia y Córdoba como patria de san Lorenzo y no mencionó nunca a Huesca. Para más inri, ni en Aragón se tenía a la capital altoaragonesa como patria laurentina, ya que incluso Zurita (en el libro VI, capítulo 22, de sus Anales) afirmaba que nació en Loreto, lugar próximo a Huesca, que —según Roa— por su vecindad «debieron hacerlo suyo en Huesca». Finalmente, resultaba extraño que Prudencio —vinculado a la aragonesa diócesis de Tarazona— no señalase ninguna patria a san Lorenzo.124
Esta reivindicación del padre Roa debió de ser muy dolorosa en Huesca porque el jesuita cordobés era conocido en la ciudad altoaragonesa. Tengamos en cuenta que Roa era el autor de una obra de gran demanda en su tiempo. Nos referimos a Estados de los bienaventurados en el Cielo, de los niños en el Limbo, de las almas en el Purgatorio, de los condenados en el Infierno y de todo este Universo después de la resurrección y Juicio universal…, trabajo que fue traducido a diversos idiomas y que el impresor de la Universidad Sertoriana Pedro Blusón publicó en Huesca a su costa en 1628.125 En 1629 dicho impresor hizo una nueva edición de las, al menos, diecinueve que se llevaron a cabo en el siglo XVII 126 En los ambientes culturales oscenses en 1648 todavía persistía una actitud contraria al padre Roa. Sirva como ejemplo lo que decía el doctor don Manuel Salinas y Lizana, canónigo de la Catedral de Huesca, cuando se refería al cordobés en los siguientes términos:
124. Información sacada de la edición preparada en 1998 por Francisco López Pozo del Principado de Córdoba del padre Roa, pp. 70-72.
125. La primera edición se hizo en la imprenta sevillana de Francisco de Lyra en 1624 (Olivares, 1994: 176).
126. Sobre el impresor Pedro Blusón se puede ver el trabajo de Asín (2001: 102 y 123-124).
Roa en vano la Embidia Cordevesa al Laurel, i centellas le despida, que la reduzgan a infeliz pavesa.127
Buscando la credibilidad con Andrés de Uztarroz
Especial mención merece el libro Defensa de la patria del doctor zaragozano Juan Francisco Andrés de Uztarroz, quien salió al paso de las propuestas del padre jesuita Martín de Roa. Uztarroz —en el capítulo segundo de su Defensa de la patria— criticaba los razonamientos del citado miembro de la Compañía con los siguientes argumentos: cuestionaba la autoridad de don Hernando de Talavera128 y un manuscrito de la Catedral de Córdoba visto por don Francisco de Córdoba, abad de Rute, donde se daba al santo su naturaleza en Córdoba; creía que se exageraba cuando se decía que en el año 1540 se halló un sello donde estaba san Lorenzo en medio de san Acisclo y santa Victoria, patrones de Córdoba;129 finalmente, dejaba en el aire el que Huesca fuese la patria de san Lorenzo porque incluso Prudencio, viviendo en Aragón, calló el nacimiento de dicho santo; aunque puntualizaba que el mismo padre Roa decía «que la más común opinión es que nació en Huesca» (sic).130
Por otra parte, Uztarroz no se molestaba en responder a los argumentos que situaban a Valencia como patria de san Lorenzo, justificando tal actitud porque ya había respondido don Juan Briz Martínez, abad de San Juan de la Peña.131
Luego, en el capítulo séptimo de Defensa de la patria, el zaragozano retomaba la respuesta a los argumentos que había expuesto Martín de Roa cuando planteaba que san Lorenzo era cordobés por haberse hallado en 1540 un sello donde la efigie de dicho santo estaba en medio de las figuras de los patrones san Acisclo y santa Victoria. El citado sello había sido utilizado en el obispado de Córdoba acompañado de las armas eclesiásticas en un cuadernillo anual «del rezado» que se editaba en dicho obispado.
Uztarroz no creía que esto último fuese una «conjetura eficaz» de demostración e incluso acusaba al jesuita Roa de ser el encargado de promover la impresión del cuadernillo en 1635. Por si había dudas del escaso peso que tenía el sello, el zaragozano exponía que san Acisclo y santa Victoria, hermanos, habían nacido en la ciudad norteña de León, lo que, según sus palabras, «enflaquece» la importancia del argumento de que san Lorenzo estaba situado en medio de los citados santos.132
127. El epigrama se imprimió en Andrés de Uztarroz (1648).
128. La opinión de don Hernando de Talavera, arzobispo de Granada, se apoyaba en un manuscrito de la iglesia de Córdoba, de cuatrocientos años de antigüedad, cuya prueba no era fácil de conocer porque se decía que estaba escrito en letra lombarda —según Uztarroz debía de ser en letra francesa encadenada (Andrés de Uztarroz, 1638: 36-37).
129. La festividad de dichos hermanos santos, mártires en el siglo III, se celebra el 17 de noviembre.
130. Andrés de Uztarroz (1638: 35 y 41).
131. Andrés de Uztarroz (1638: 36).
132. Andrés de Uztarroz (1638: 141-143) seguía el Breviario de Pamplona, impreso en Lyon en 1562.
Además, continuando con el argumento contra Roa, el zaragozano descubría que en la iglesia metropolitana de Zaragoza también había un sello con la imagen de san Lorenzo —en un misal de 1498— y se veneraba al santo en la iglesia de San Lorenzo —donde había un pedazo de costilla de reliquia—, algo que también ocurría en diversas ciudades españolas.133 Por otra parte, aunque muchas ciudades europeas habían labrado monedas con la imagen de san Lorenzo, Uztarroz solamente había visto una medalla original del pontificado de Gregorio XIV, de plata, con un san Lorenzo arrodillado en las parrillas mirando al cielo y en el reverso el timbre del pontífice.134
Con esta exposición, Uztarroz se atrevía a decir que los postulados de Roa eran una «gran lisonja» porque se trataba de una argumentación publicada en castellano en 1636 (pone 1635) —basada en un manuscrito francés y en la autoridad de don Hernando de Talavera— y de la que no se había hablado antes. Además, creía que algunos manuscritos cordobeses seguro que decían claramente que san Lorenzo era de Huesca.135 En definitiva, planteaba que una imagen de san Lorenzo en un sello cordobés no era suficiente para afirmar que Córdoba era la patria de este santo.
Esta última reflexión era ampliada por Uztarroz cuando sacaba a relucir que el nacimiento de san Lorenzo en Córdoba tampoco se podía justificar por hallarse una reliquia de parte del brazo del santo en la ermita cordobesa erigida bajo su advocación. Este argumento anticordobés era sobradamente defendible porque en otras poblaciones españolas también había diferentes reliquias del santo. Así, en la Catedral de Salamanca había un pedazo de espalda, en el convento catalán de Labache estaban las parrillas donde lo asaron, en la Catedral de Vic estaba la sábana —y restos del cuerpo— donde envolvieron el cadáver para enterrarlo, en el convento altoaragonés de San Juan de la Peña había una canilla, en el zaragozano convento de Santo Domingo había parte del brazo y en otros lugares de España también había «insignes reliquias», pudiendo señalar, en último lugar, una que se envió desde Zaragoza al rey Felipe II el 9 de julio de 1567.136
En el capítulo tercero137 resaltaba —siguiendo a san Vicente Ferrer, al dominico fray Guillermo Pepín y un discurso de la Universidad de Zaragoza de 1637— que san Lorenzo nació en Huesca y estudió en las «Escuelas» (sic) de Zaragoza, donde lo recogió san Sixto y se lo llevó a Roma.138 Luego, en el capítulo cuarto
133. En Mérida, Pamplona y Tortosa había iglesias bajo la advocación de san Lorenzo, santo que también era venerado en una ermita junto al monasterio de San Millán de la Cogolla (Andrés de Uztarroz, 1638: 156-158).
134. Roma y Nuremberg eran ciudades que labraron monedas del santo, cuyas réplicas estaban recogidas en un libro impreso en Gante en 1548 (Andrés de Uztarroz, 1638: 152-161).
135. Andrés de Uztarroz (1638: 152-153).
136. Andrés de Uztarroz (1638: 162-168).
137. Andrés de Uztarroz (1638: 41-50).
138. Uztarroz aprovechaba para responder a Viterbo por situar el nacimiento de Lorenzo en Valencia y para decir que san «Vicencio Aragonés» (sic) estudió en la Universidad de Zaragoza. El canónigo toledano Juan de Vergara y el doctor Valdés decían que san Sixto, cuando pasó por Zaragoza, se llevó a Lorenzo. Más escueto era el doctor Juan Pérez de Bordalva cuando decía que san Lorenzo ilustró la ciudad de Zaragoza (Andrés de Uztarroz, 1638: 45, 47, 71, 84 y 88).
LA PATRIA DE LOS SANTOS LORENZO Y ORENCIO
—siguiendo una escritura de 1318 del notario Guillermo de Calatayud y una constitución sinodal de Belchite del año 1417— mostraba que dicho santo fue arcediano en la basílica de Santa María la Mayor de Zaragoza.139
Los capítulos quinto y sexto de Defensa de la patria los dedicó su autor a repasar —siguiendo un orden cronológico— una serie de obras impresas y manuscritos que planteaban que san Lorenzo fue natural de Huesca o, como mal menor, relacionaban al santo con dicha ciudad. Seguía al barcelonés Flavio Lucio Dextro porque citaba a Lorenzo y a Orencio como hermanos, hijos de los santos Orencio y Paciencia, todos ellos nacidos en Huesca.140 Echó mano de don Tomás Tamayo de Vargas —amigo del propio Uztarroz—,141 quien utilizando el cronicón de Luitprando decía que Lorenzo era hijo de Orencio y Paciencia, con los que convivió hasta que Sixto lo recogió para que le acompañase a Roma. Además, Tamayo de Vargas se hacía eco de los planteamientos de Dextro, quien en una apología respondía a los «errores» en los esfuerzos que hacían los valencianos para probar que san Lorenzo nació en Valencia y a la «ficción moderna imaginada» de la pretensión de los cordobeses.142
Por otra parte, Francisco Diego de Aínsa,143 el capellán de Isabel la Católica Diego Rodríguez de Almella, el canónigo zaragozano Martín García, un breviario de Valencia impreso en 1533, Juan Vaseo, el valenciano Jaime Prades, el rey Felipe II en una carta dirigida a fray Juan Regla (prior de Santa Engracia de Zaragoza), el valenciano Pedro Antonio Beuter, el maestro Alonso de Villegas, el doctor cordobés Ambrosio de Morales, el doctor Juan Basilio Santoro, Esteban de Garibay, el padre Tomás Trujillo, el doctor toledano Gonzalo de Illescas, el maestro Hernando del Castillo, Alonso Venero, fray Juan de Marieta, fray Alonso Chacón y el padre Juan de Mariana, entre otros, situaban el nacimiento de san Lorenzo en la capital altoaragonesa.144 El padre Pedro de Ribadeneira, el doctor Diego Morlanes, el padre Andrés Escoto, el lusitano Manuel Correa de Montenegro, Francisco Diego de Aínsa, el obispo oscense fray Berenguer de Bardaxí, el doctor Francisco Padilla, el doctor Miguel Martínez del Villar, Bartolomé Carrasco de Figueroa, don Pedro de Apaolaza, el doctor don Martín Carrillo (abad de Montearagón), el doctor Pedro Calixto Remírez, fray Diego de Murillo, el doctor Pedro
139. Lo mismo que san Vicente (Andrés de Uztarroz, 1638: 50-57).
140. Aunque Andrés de Uztarroz (Andrés de Uztarroz, 1638: 59-60) corregía a Dextro que llamase santos a Orencio y Paciencia sin que hubieran padecido martirios corporales.
141. Arco (1950: I, 129, 215 y 244). Por esta amistad, no es de extrañar que Andrés de Uztarroz, a la muerte de Tamayo —fue enterrado el 3 de septiembre de 1641—, hiciese en su honor un Panegírico sepulcral a la memoria póstuma de don Tomás Tamayo de Vargas, cronista mayor […] en los reinos de Castilla y las Indias…, Zaragoza, Pedro Verges, 1642.
142. Andrés de Uztarroz (1638: 58-59, 64-65 y 141). Tengamos en cuenta que, como ya hemos señalado, Tamayo de Vargas escribió una defensa de Dextro en 1624.
143. Andrés de Uztarroz (1638: 65-66) criticaba a Aínsa el que se apoyase en fray Francisco Jiménez, patriarca de Jerusalén, cuando este no decía nada del nacimiento de san Lorenzo.
144. No aclaran totalmente el nacimiento en Huesca fray Gauberto Fabricio de Vagad, monje bernardo y cronista de Aragón, ni Jerónimo Paulo, camarero de Alejandro VI (Andrés de Uztarroz, 1638: 66-68).
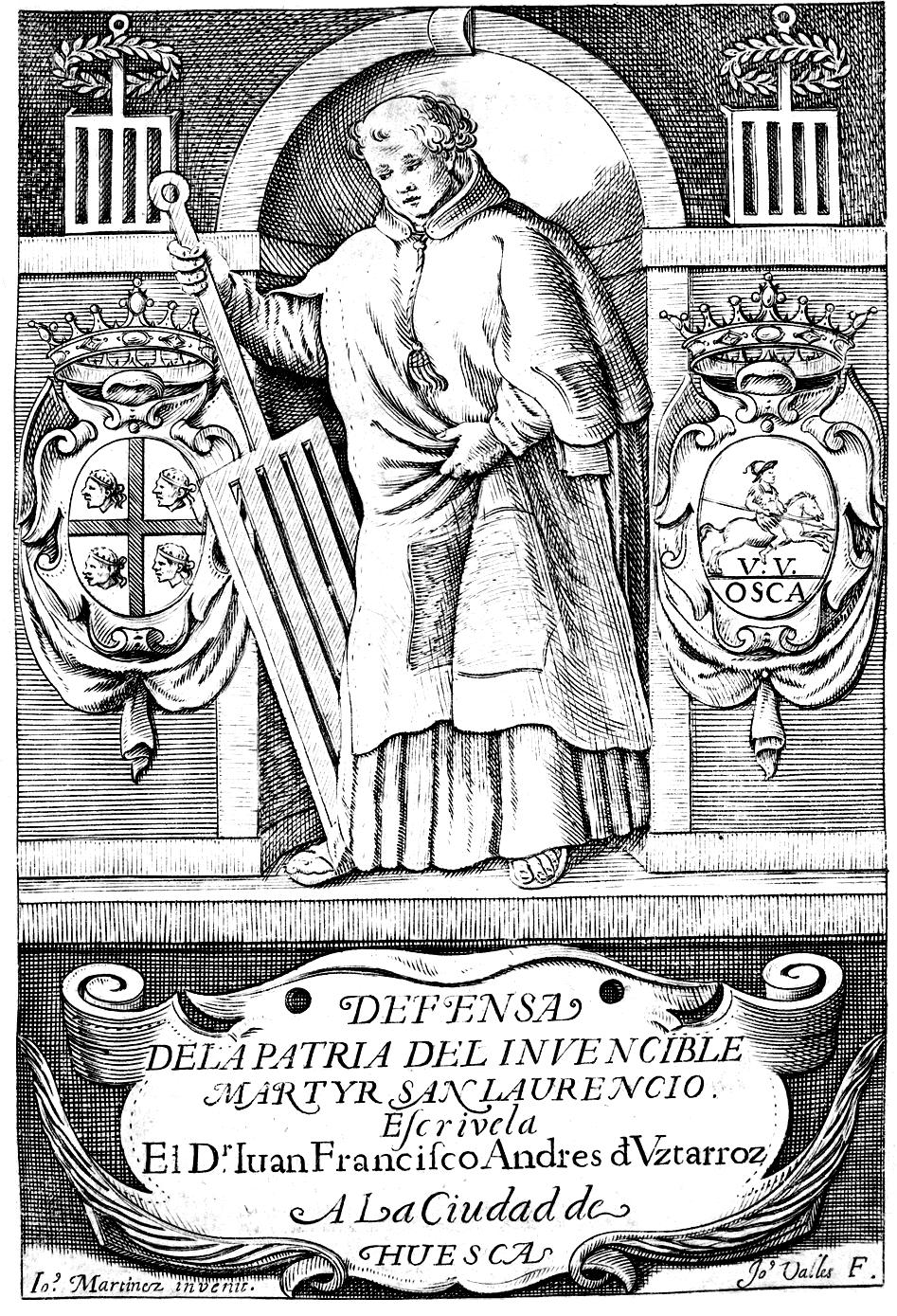
Defensa de la
del invencible
LA PATRIA DE LOS SANTOS LORENZO Y ORENCIO
Salazar de Mendoza y el doctor Vincencio Blasco de Lanuza eran parte de la larga lista de autores que citaban a la ciudad de Huesca como patria laurentina. Lupercio Leonardo de Argensola, el dominico fray Jerónimo Batista de Lanuza, don Juan Briz Martínez (abad de San Juan de la Peña), el maestro Gil González Dávila (cronista de Su Majestad), don Gonzalo de Céspedes y Meneses, fray Cristóbal de Avendaño, fray Francisco de Bibar, el licenciado Rodrigo Caro, fray Jerónimo de Aldovera (catedrático de la Universidad de Zaragoza), Guillermo de Catel (natural de Toulouse), Baltasar Gracián en su Héroe, don Vicencio Sellán (canónigo de la iglesia metropolitana de Zaragoza), y Miguel de Giginta (canónigo de Elna) siguen completando la larga nómina de autores que hablaban del nacimiento de san Lorenzo en Huesca y que con tanto mimo recopiló Uztarroz.145 Uztarroz hacía una especial mención al cardenal César Baronio, quien propuso que los santos Orencio y Paciencia, naturales de Huesca, padres de san Lorenzo, estuviesen incluidos en el martirologio romano. Que los padres del santo eran naturales de Huesca lo decían el padre Martín del Río y el doctor Diego Valdés, por citar algunos autores.
El trabajo de erudición lo completaba este autor con las referencias de manuscritos, breviarios, cartas o cualquier información que directa o indirectamente relacionase al santo de la parrilla con Huesca. Así, entre otras cuestiones, hablaba de que Aínsa citaba al papa Calixto II. Un breviario «de Roda» expresaba que san Lorenzo era de Huesca y que Sixto se lo llevó a Roma (lo halló Francisco Esmir, camarero y canónigo de Roda, quien daba cuenta de que en Roda se conservaba una reliquia «de una mano de grande» de la cabeza del santo laurentino). Un libro del archivo de la Catedral de Huesca —de más de doscientos años de antigüedad— le sirvió a Uztarroz porque hablaba de san Lorenzo. Una carta de 18 de junio de 1446, remitida desde Zaragoza a Huesca, citaba a los santos Orencio y Paciencia como padres de san Lorenzo. Un martirologio de la Catedral de Huesca, escrito en 1556, situaba a san Lorenzo como hijo de los santos Orencio y Paciencia y como la persona que acompañó a Sixto a Roma —donde ejerció como arcediano y luego murió martirizado—. El arzobispo zaragozano don Hernando de Aragón, al hablar de la batalla de San Quintín, señalaba que fue el día o la víspera de San Lorenzo, santo aragonés.146 El historiador y canónigo Diego de Espés negaba que san Sixto hubiese venido a España, pero luego afirmaba que san Lorenzo nació en Loreto. De que san Lorenzo fue un aragonés nacido en Huesca daban cuenta de forma separada el arzobispo de Zaragoza don Francisco Clemente, don Francisco Jiménez de Urrea, el doctor Miguel Martínez del Villar, del Consejo Supremo de Aragón, don Juan Francisco Fernández de Híjar, duque de Híjar y conde de Belchite, Juan Matías Esteban y el doctor Jerónimo Ardit, natural de Alcañiz.147
145. Andrés de Uztarroz (1638: 57-106).
146. Andrés de Uztarroz (1638: 106-120).
147. Andrés de Uztarroz (1638: 106-136).
LA PATRIA DE LOS SANTOS LORENZO Y ORENCIO
Uztarroz no tuvo reparos —siguiendo al padre fray Jerónimo Sobías— en describir los principales rasgos de la «tradición» oscense sobre san Lorenzo, utilizando para ello la excusa de que Huesca había enviado a Felipe II en 1569 unas reliquias de los santos Orencio y Paciencia, padres de dicho santo. Relataba la siguiente información: «En la Ciudad de HUESCA del Reino de Aragón, en la Casa, que agora es Iglesia, y Parroquia della, so la invocación de San Laurencio, vivieron i fueron CIUDADANOS los gloriosos Santos ORENCIO i Santa Paciencia, i casados […]». Dicho matrimonio tuvo dos hijos, llamados Lorenzo y Orencio, nacidos de un parto. Ambos hijos estudiaron en la Universidad de Huesca —«que es la más antigua y primera que huvo en España, mucho antes del Nacimiento de nuestro Redemptor»—. Los padres tenían una «alcaidía» o granja —«donde hazían su santa vida»—. Por dicha granja pasó Sixto II después de asistir a un concilio en Toledo y les pidió a Orencio y Paciencia que dejasen a su hijo Lorenzo en su compañía, para ir ambos a Roma. El futuro papa Sixto II, en reconocimiento «del recogimiento» que allí se le hizo «o por lo que bien le pareció», consagró la iglesia que había en dicha «alcaidía» y esta se convirtió en una ermita bajo la invocación de san Lorenzo.148
Luego, el autor de Defensa de la patria puntualizaba que dicha granja era Loreto —que el padre Martín de Roa llamaba «Pueblo diferente de Huesca»—. Además, siguió con el ejercicio de erudición sobre «la casa que en dicha ciudad [Huesca] tuvieron los dichos Orencio y Paciencia, y donde nacieron Orencio y Laurencio, sus hijos», ciudad en la que luego se fundó la iglesia parroquial dedicada a san Lorenzo.149 Añadía que esta parroquia era de las más antiguas de Huesca, dándose la circunstancia de que después de la conquista de la ciudad en 1096 se debió de construir un templo, en 1283 había una cofradía con la misma denominación y el 17 de noviembre de 1295 ya se instituyó una capellanía perpetua en dicha iglesia por parte de don Domingo Morrano. El 10 de agosto de 1307 el monarca Jaime II ofreció a dicha parroquia un artejo de uno de los dedos del santo. Los reyes Fernando el Católico, Felipe II y Felipe III fueron devotos y mecenas de dicha iglesia. Don Faustino Cortés de Sangüesa, vizconde de Torresecas, que se encontró con una parroquia regentada por un vicario y con cinco beneficiados, fundó en 1617, siendo señor de Torresecas, un priorato y doce raciones —dando para ello la suma de 52000 escudos.150
Andrés de Uztarroz, en sus argumentos laurentinos, jugó —en el capítulo octavo de su libro— con la posibilidad de que san Lorenzo hubiese nacido en Loreto, «lugar no diferente de Huesca», a dos millas de la ciudad, una pequeña alquería donde acudían sus padres san Orencio y santa Paciencia y donde, acaso, nació Lorenzo, ya que la vivienda habitual de la unidad familiar se hallaba en la ciudad de Huesca. Uztarroz exponía que en el índice de los Anales de Jerónimo
148. Andrés de Uztarroz (1638: 121-123).
149. Andrés de Uztarroz (1638: 123).
150. Andrés de Uztarroz (1638: 123-127).
Zurita se decía que san Lorenzo había nacido en Loreto, información que se podía documentar con «el crédito y la autoridad» de los breviarios usados por la Iglesia antes de la reforma del papa Pío V.151
Una capitulación testificada el 5 de mayo de 1481 servía para probar que en Loreto existía la cofradía de San Lorenzo, cuyos cofrades pactaron una serie de acuerdos con el cabildo de Montearagón. Esta escritura y la información de los breviarios antiguos fueron utilizadas para confirmar esta teoría. Nos referimos a los siguientes documentos: un breviario cesaraugustano escrito en 1440 y sacado del archivo de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza —impreso posteriormente en 1491 y 1497—; otro, también de Zaragoza, impreso en 1528 por mandato de don Juan de Aragón, arzobispo de Zaragoza; finalmente, el breviario impreso en 1505 por don Juan de Aragón y Navarra, obispo de Huesca, hijo de don Carlos, príncipe de Viana, y que se rezaba en las catedrales de Huesca, Jaca y Barbastro.
Los dos primeros breviarios citados decían que san Lorenzo había nacido en Loreto. Su padre, llamado Orencio, era primo de san Vicencio mártir. Su hermano era san Orencio, obispo de Auch. Lorenzo se desplazó desde Huesca para estudiar en las escuelas de Zaragoza —en el breviario de don Juan de Aragón se decía «academia»—, momento en que san Sixto, que fue el pontífice llamado Sixto II, volviendo del Concilio de Toledo, se llevó consigo a Roma a Lorenzo, cuando este tenía treinta años, y también les acompañó el futuro san Vicencio, que tenía diez. El tercer breviario citado, reconocido como Breviario de Huesca, decía que san Lorenzo había estudiado en las escuelas de Huesca y desde dicha ciudad se lo llevó san Sixto a Roma.152
Esta última información entraba en clara confrontación con la anteriormente citada y Andrés de Uztarroz resolvió el conflicto con una evasiva defensa de la ciudad de Zaragoza, patria del escritor, en un asunto que poco podía demostrar la capital aragonesa. Uztarroz llegó a afirmar que fue fácil y «no es inverosímil» el que Lorenzo fuese —desde Zaragoza— a ver a sus padres a Huesca y, desde allí, se lo llevase san Sixto a Roma. El tema de la enseñanza lo resolvió Uztarroz afirmando que estudiar en la academia en Zaragoza no era incompatible con haber estudiado las primeras letras en las escuelas de Huesca.153
Una vez «confirmado» que la cuna de san Lorenzo estaba en Loreto, «territorio» de la ciudad de Huesca, Uztarroz presentaba una serie de testimonios que daban fe de que dicho nacimiento permitió la construcción de un templo en honor del que iba a ser mártir, consagrado por san Sixto el domingo tercero de septiembre en los años 270.154 La construcción de una iglesia bajo la advocación de san Lorenzo en Loreto era la consecuencia obligada de dicho nacimiento, ya
151. Lorenzo Padilla, arcediano de Ronda, decía que los padres de san Lorenzo habitaban «en un pequeño pueblo junto a la Ciudad de Huesca» (Andrés de Uztarroz, 1638: 70).
152. Andrés de Uztarroz (1638: 174-179). El título del breviario era Breviarium oscense-iaccetanum
153. Andrés de Uztarroz (1638: 179-180).
154. Esto lo decía, como luego veremos, el Lumen domus realizado por el prior de Loreto fray Juan Macipe. (Andrés de Uztarroz, 1638: 210).
que la «tradición» decía que en el solar de la casa donde vio la primera luz Lorenzo se levantó un templo en su honor.
Esta tesis sobre Loreto no iba en contra de la teoría de que la patria de san Lorenzo era Huesca y, además, descartaba a las ciudades de Córdoba y Valencia por conseguir el reconocimiento de ser la cuna laurentina. Por ello, no es extraño que el padre Roa defendiese que Loreto era una población independiente de la ciudad de Huesca,155 ya que así debilitaba los argumentos de «maternidad» de la capital altoaragonesa.
Volviendo a los testimonios presentados por Uztarroz en la defensa de Loreto, hemos de decir que constataba que por nacer allí san Lorenzo se creó una cofradía y bajo su advocación se consagró un templo en su honor. Así, halló en diversas memorias antiguas información de que la cofradía de San Laurencio de Loreto empezó a funcionar en 1205, teniendo sus cofrades una gran devoción y acordando, en 1370, velar al santo durante la noche de la víspera de su conmemoración. Una bula de Clemente VII, despachada el 4 de mayo de 1387 en Aviñón, concedía cincuenta días de indulgencia a los que con sus limosnas ayudasen a la fábrica de la iglesia de Loreto e igualmente había indulgencia para los que en diversas fiestas visitasen la iglesia.156 En 1496, don Juan de Aragón y Navarra, obispo de Huesca, ante las súplicas del monje cisterciense Martín de Moros, concedió veinte días de indulgencia a todos los confesados y comulgados que visitasen la iglesia de San Lorenzo en Loreto, y a todos los que ayudasen en la fábrica del citado templo se les daban cuarenta días.157 El 19 de enero de 1401 don Juan López de Gurrea, señor de Monflorite, y doña Francisca López de Heredia, su mujer, instituyeron una capellanía en la citada iglesia de Loreto. Las actuaciones del rey Felipe II, facilitando la creación de un monasterio de agustinos calzados en Loreto y que la antigua iglesia de San Lorenzo de Loreto fuese dedicada a santa María de Loreto, fueron acontecimientos utilizados por Uztarroz para completar su argumentación sobre Loreto.158 Según decía el escritor, un día leyó el Lumen domus, compuesto por fray Juan Macipe, prior de Loreto, donde se exponía que «era tradición mui antigua» que la casa de Loreto fue una torre o granja de los gloriosos santos Orencio y Paciencia, padres de san Lorenzo y san Orencio, obispo de Auch, donde nacieron ambos hermanos. San Orencio y santa
155. De ello nos daba cuenta Andrés de Uztarroz (1638: 123 y 217).
156. Andrés de Uztarroz (1638: 196) decía que esta información sobre la bula se la comunicó don Vincencio (Juan) de Lastanosa.
157. El documento original lo tenía don Vincencio (Juan) de Lastanosa (Andrés de Uztarroz, 1638: 200). Una nota manuscrita del ejemplar de Defensa de la patria que se conserva en la Biblioteca Pública del Estado de Huesca dice que «el original con el sello pendiente está en el archivo de la Iglesia de San Lorenzo».
158. Uztarroz hablaba del papa Gregorio XIII como el jefe de la Iglesia católica. Este autor citaba un breve papal de 4 de diciembre de 1583 como el momento de la concesión de rentas a los agustinos calzados para que se asentasen y databa en el 3 de enero de 1585 la toma de posesión de dichos frailes. Si seguimos a Antonio Durán Gudiol, el papa era Gregorio VIII, la concesión papal fue de 25 de febrero de 1575 y la toma de posesión el 8 de diciembre de 1583 (Durán, 1994: 62).
Paciencia fueron sepultados en la iglesia allí fundada, donde se conservaban sus reliquias, templo que había sido consagrado por san Sixto el domingo tercero de septiembre del año 270. Además, el papa Sixto, volviendo del Concilio de Toledo, pasó por Huesca y se llevó con él a Lorenzo,159 martirizado posteriomente en Roma.
Con Lumen o sin él, la «tradición» expuesta —en la mayor parte del relato— es convertida por Uztarroz en una defensa de Loreto como patria de san Lorenzo, en contra de los que defendían otras patrias y, en este caso, saliendo al paso de las afirmaciones del jesuita Roa y su reivindicación de Córdoba como suelo natal del santo. No olvidemos la puntualización de que Lorenzo —siguiendo a Uztarroz— fue recogido en Zaragoza, donde estudiaba, por Sixto II, futuro mártir, cuando regresaba de asistir al Concilio de Toledo, y de que los dos se marcharon a Roma.
Con cierta rabia debió de escribir Uztarroz el «Capítulo último» de su Defensa de la patria, titulado «Respóndese al argumento del Silencio», ya que trataba de justificar —ante los argumentos de Escolano, Diago y Roa— el que Prudencio (348-415) hubiese señalado la patria de tantos santos y no hubiese asignado ninguna a san Lorenzo.160 Ante tal circunstancia y para eliminar dudas, Uztarroz volvió a recordar la «tradición» que reivindicaba que el santo martirizado en la parrilla nació y creció en los primeros años de su vida en Huesca, en una casa donde después se erigió una iglesia «célebre» con invocación suya. Dicho templo sufrió una reconstrucción durante el siglo XVII y, a grandes rasgos, es el que ha llegado hasta nuestros días. Por si se cuestionaban sus afirmaciones, Uztarroz quería recordar las numerosas reliquias de san Lorenzo que había en iglesias y conventos de Huesca —amén de las imágenes del santo en iglesias y puertas de la ciudad— y que eran las siguientes —siguiendo a Aínsa—: en la catedral había un fragmento de espalda y un hueso de la juntura de un dedo; en la iglesia de San Lorenzo, un artejo de un dedo; en la iglesia de San Martín, una reliquia sin especificar; en el convento de Santo Domingo había polvos de los huesos y, en el convento del Carmen, una reliquia sin especificar. Tampoco se expresaban puntualmente las reliquias existentes en el convento de San Agustín, en la iglesia del Santo Espíritu y en la iglesia de San Miguel.161 Después de lo expuesto sobre el trabajo Defensa de la patria de Uztarroz, empezamos a dudar de la claridad que expresaba el autor en el prólogo («Al que leiere») cuando afirmaba que el libro lo hacía para que nadie usurpase el que san Lorenzo era hijo de la ciudad de Huesca. También cuestionamos la esperanza que mostraba Uztarroz de que los fundamentos expuestos dejarían probado el nacimiento de Lorenzo. Por el contrario, sí cumple con la amplia presentación de escritos de diversos autores que anunciaba y, para hacer más erudito el trabajo —como había hecho el padre Martín de Roa—, contaba con las copias textuales
159. Andrés de Uztarroz (1638: 210).
160. Andrés de Uztarroz (1638: 217-218).
161. Andrés de Uztarroz (1638: 219-220).
de buena parte de los escritos consultados. Esta práctica la utilizaba «para que desta suerte será nuestra Apología más calificada», algo que no cuestionamos pero que ayuda muy poco a una ajustada interpretación. Dejaba el «crédito» de la verdad «a quenta de los Historiadores» que citaba, no siendo extraño que su argumentación se convirtiese en un abanico de posibilidades, lo cual abocaba a cada uno de los lectores a elegir el razonamiento que sirviese a sus propios intereses.
Lorenzo Mateu y Sanz postula en favor de su Valencia natal No debió de enterarse Uztarroz, ni otros aragoneses, de que el mismo año en que apareció traducido del latín al castellano el trabajo del jesuita Roa se publicó en Salamanca un pequeño trabajo de treinta y tres hojas, titulado Vida y martirio de el glorioso español san Laurencio, 162 «dado a la Estampa por el R. P. maestro Fr. Buenaventura Ausina, valenciano, doctor en Teología, catedrático de la Universidad de Huesca y rector del colegio de Agustinos Recoletos en la Universidad de Salamanca». Si seguimos el Catálogo Colectivo del Patrimonio
Bibliográfico Español, Buenaventura Ausina es el seudónimo de Lorenzo Mateu y Sanz, lo que vendría a cuestionar los datos biográficos que acabamos de exponer y que aparecen referenciados en la descripción del trabajo ya comentado. El verdadero autor era el caballero Lorenzo Mateu y Sanz, a quien Dormer citaba como regente del Consejo de Aragón.163
También cabe la posibilidad de que Mateu falsificase la fecha de la impresión y su libro saliese a la calle con posterioridad a la obra de Uztarroz, aunque no creemos que eso ocurriera en 1673 —como apuntó en su día Guillermo Fatás—,164 ya que en ese momento Mateu era, desde 1671, regente del Consejo de Aragón y no le hacía falta arriesgar su prestigio.
Si hacemos una escueta biografía de Lorenzo Mateu y Sanz —también citado como Matheu y Sanz y de otras formas— nos encontramos con un jurista, político, historiador y poeta que nació en Valencia el 12 de julio de 1618 y murió en Madrid el 31 de enero de 1680. Mateu —con una amplia formación humanística— cursó jurisprudencia en la Universidad de Salamanca, estando matriculado en los cursos segundo, tercero, cuarto y quinto durante los años 16341637, pero en dicha Universidad no se graduó de bachiller, ni se licenció, ni se doctoró.165 Esto significa que Mateu —utilizando el seudónimo de Buenaventura Ausina— pudo escribir sobre san Lorenzo en su etapa de estudiante de Leyes en la Universidad de Salamanca o quiso hacer referencia de su estancia universitaria en Castilla.
162. [Mateu] (1636). En el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español no consta la nueva edición de la citada obra, impresa, según señaló en su día Ortiz de Mendívil (1981: I, 275), en Valencia en 1710.
163. Dormer (1673: 110-113).
164. En el tomo VIII, página 2100, de la Gran enciclopedia aragonesa
165. Tomás y Valiente (1971: 443-444). Si seguimos a Teresa Canet Aparisi, se graduó en 1638, aunque no señala el lugar de su graduación. Esta autora también indica que Mateu estudió gramática y filosofía, y añade que se formó en la Universidad de Valencia (Canet, 1990: 140 y 254).
Probablemente, durante el verano de 1638 regresó a Valencia, donde ejerció como abogado hasta 1646. En el año 1646 fue nombrado por Felipe IV asesor criminal de la Gobernación de la Ciudad y Reino de Valencia,166 en 1647 se convirtió en abogado fiscal de la Real Audiencia de Valencia, en 1649 ascendió a juez de la Sala Criminal y en 1652 se convirtió en juez de la Sala Civil, donde permaneció varios años. Así pues, estuvo en la Real Audiencia de Valencia desde 1646 hasta 1659.167
Durante su estancia en Valencia, Mateu escribió trabajos jurídicos168 y tuvo tiempo de utilizar el seudónimo de Sancho Terzón y Muela para escribir el libro Crítica de la reflección y censura de censuras, publicado en dicha ciudad en 1658. Esta obra tenía como finalidad el ir contra las alusiones humorísticas sobre los valencianos que había expuesto Gracián en El Criticón. Parece ser que Mateu tuvo como posible colaborador de su trabajo antigraciano al padre jesuita Pablo de Rajas y Albiñana.169
Está claro que don Lorenzo Mateu y Sanz no quería significarse —y por ello utilizó seudónimos—, ya que cuando defendía su patria y a sus paisanos trataba de mejorar su imagen pública en Valencia tras ser un defensor del absolutismo contra los fueros valencianos. Para lavar dicha imagen buscó como chivo expiatorio a «un personaje que llevaba fama de antivalenciano».170 Es difícil cuestionar su papel de agente del absolutismo porque todo su ascenso social estuvo ligado a la Monarquía. No olvidemos que en 1659 fue nombrado en Madrid alcalde de la sala de Casa y Corte del Consejo Real de Castilla. En 1668 presidió dicha sala y pasó a ser oidor del Consejo Supremo de Indias, donde permaneció en el cargo hasta 1671.171 Después, como ya hemos adelantado, ocupó el de regente del Consejo de Aragón entre noviembre de 1671 y enero de 1680.172
En esta escueta biografía no podemos olvidarnos de plantear —siguiendo a Teresa Canet— que Lorenzo Mateu se benefició de sus antepasados y él mismo llevó a cabo «un modelo de promoción social». Decimos esto porque su madre, Isabel Sanz, descendía de don Francisco Sanz, undécimo maestre de la Orden de
166. Teresa Canet (1990: 254) cita el año 1641.
167. Tomás y Valiente (1971: 445).
168. Destaca su De Regimine Regni Valentiæ, sive selectarum interpretationum ad principaliores foros eiusdem. Tractatus, 2 tomos, publicado en Valencia por Bernardo Nogués en los años 1654 y 1656. Se hizo una segunda edición titulada Tractatus de regimine Regni Valentiæ, Lyon, 1677 (Tomás y Valiente,1971: 448-449).
169. Batllori (1996: 9, 23, 122-123, 243, 260, 283 —n. 72—, 437, 480, 533 y 547-551). En ocasiones, el jesuita Rajas aparecía citado como Pablo Albiñana de Rajas, porque «introduï el nom de la seva mare en el seu» (Batllori, 1996: 533 y 547-551). Sobre las distintas interpretaciones de este asunto se puede ver Río Nogueras (2001: 122-125).
170. Ayala (2001: 21).
171. Mateu, en su estancia madrileña —si seguimos a Francisco Tomás y Valiente— publicó el significativo Tratado de la celebración de Cortes Generales del Reino de Valencia, impreso en Madrid por Julián de Paredes en 1677. También debió de trabajar la obra que mayor fama le ha dado, titulada Tractatus de re criminali…, cuya primera edición apareció en Lyon en 1676, y de la que se hicieron otras a finales del siglo XVII y durante el XVIII
172. Arrieta (1994: 273).
Montesa, y su tío materno Pedro Sanz cursó estudios de derecho y ocupó cargos de judicatura en la administración valenciana. Lorenzo Mateu se casó en dos ocasiones con damas que debieron de reforzar su posición social. Además, Lorenzo recibió el hábito de la citada orden en 1650 y en 1675 «alcanzó patente de nobleza para él y sus descendientes». Posteriormente, Domingo y Lorenzo, dos de sus hijos, siguieron los pasos del padre en el ejercicio judicial en la Audiencia de Valencia y en la obtención de hábitos de órdenes militares.173
Don Lorenzo Mateu y Sanz llevó a cabo una permanente labor como jurista, actividad que estuvo acompañada de su dedicación a la escritura, llegando a publicar algunas traducciones, obras de «reivindicación política» y textos de contenido jurídico. Este abanico de trabajos publicados por Mateu y la significativa posición que tenía en la administración convertían a este valenciano en un «objeto de deseo» para recibir —mediante su influencia— determinadas dádivas. Así, tenemosconstancia puntual —gracias a una epístola que remitió Mateu a Diego José Dormer— de que el 9 de junio de 1677 ya había salido a la calle el Tratado de la celebración de Cortes… y Mateu, su autor, se encontraba en Barcelona desde el día 7 de dicho mes. El cronista Dormer le había pedido el citado trabajo a través de una carta de 18 de mayo de 1677. La respuesta del día 9 de junio no debió de alegrar a Dormer, ya que Mateu se excusaba de no tener nada más que algunos pliegos del libro y le recomendaba que se lo pidiera a don Antonio de Calatayud, quien tenía encomendada la impresión.174 Queremos suponer que cuando Mateu comunicaba a Dormer el 20 de noviembre de 1677 que le iba a remitir el libro prometido no se refería al Tratado. En caso contrario, la espera había sido larga. Por otra parte, Dormer utilizó sus relaciones con Mateu —que debían de estar fundadas en intereses muy concretos— para informarse de todo lo que rodeaba al cargo de cronista de la Corona de Aragón. El 13 de enero de 1680 una epístola del valenciano no aclaraba nada al zaragozano cuando le decía: «no he oído hasta agora en el Consejo que se trate de nombrar Coronista Mayor desse Reyno, pero si sucediese le serviré en quanto pueda».175
El libro de Mateu Vida y martirio,publicado en Salamanca por Jacinto Taberniel en 1636, reivindicaba que la ciudad de Valencia era la patria de san Lorenzo, aportando una lógica interpretativa que llama la atención.176 También abría la
173. Canet (1990: 254-257).
174. BN, ms. 8385, f. 204. Atendiendo a los datos que tenemos, la obra fue impresa por Julián Paredes.
175. BN, ms. 8385, f. 214r. Sobre los variados intereses personales de Dormer con respecto a Mateu nos puede servir una nota del poeta don Francisco de la Torre a Dormer. En ella, «el señor la Torre» (sic) le decía a Dormer lo siguiente: «La bisita de D. Lorenzo mateu no puede ser oy que estoi ocupado en unos papeles y si vuestra merced quiere pasarse esta tarde por aquí le esperaré y conferiremos el día» (BN, ms. 8385, f. 241r).
176. Si hacemos caso a las últimas palabras del libro, la información aportada había sido sacada de un escrito localizado por el autor en el colegio carmelita de San Fulgencio. Dicho documento estaba escrito en un tosco latín y fue traducido «sin aver añadido cosa de sustancia». Se estaba refiriendo a una historia u opúsculo atribuido al abad Donato, fundador del convento servitano de agustinos de Valencia ([Mateu], 1636: 33v).
posibilidad de que la santidad de Orencio y Paciencia, padres de san Lorenzo, se hubiese alcanzado en Roma, muriendo como mártires, algo de lo que no se ocuparon o por lo que pasaron de puntillas el resto de los autores citados o por citar. El pequeño libro de treinta y tres hojas, publicado en octavo, dividido en catorce capítulos, se ocupaba de la historia de España para situar la vida de los padres de san Lorenzo. También hablaba de la huida de la familia a Valencia, del nacimiento de san Lorenzo en esa misma ciudad, del viaje de padres e hijo a Italia y de la vida y martirio de todos ellos en Roma. El autor señalaba —según le habían contado los presbíteros más ancianos— que san Orencio, «arzobispo» (sic) de Auch, no fue hijo de los santos Orencio y Paciencia, ya que era nieto de Facundo, hermano de Orencio; el nacimiento de Lorenzo fue el 26 de diciembre de 225 y el martirio de san Vicente el 22 de enero de 303 de la era de Cristo;177 el parentesco de san Vicente con san Lorenzo era consecuencia de que santa Paciencia tenía como hermana menor a Enola, madre del primero.178
Mateu, como otros escritores, remontaba la historia de España a Túbal, nieto de Noé. Luego situaba la acción en época romana, en las faldas del Pirineo, en «la famosa y antigua ciudad llamada Osca», donde había un varón patricio llamado Orencio —de los más rancios linajes de dicha ciudad—, casado con Paciencia. Dicho matrimonio asistía al antiguo templo de San Pedro, «que se entiende fue el primero que los oscenses dedicaron en la ciudad», y socorría sistemáticamente a los pobres. Orencio se dedicaba a la agricultura en la hacienda que poseía en un pueblo distante de Huesca una media legua, donde él trabajaba la tierra a pesar de tener un mayoral y varios zagales.179
Orencio y Paciencia vivían permanentemente bajo el temor de la persecución y consultaron con Dios la duda que les embargaba sobre si era conveniente emigrar. El matrimonio ayunó y oró durante tres días y «conocieron ambos claramente que Dios quería que saliessen de su patria y assí se dispusieron a obedecer sin reparar en dificultades o inconvenientes, pues su Divina Magestad los allana todos».180 El hecho de que poseyesen la hacienda en el campo posibilitaba su huida, ya que con dos viviendas era más difícil para sus vecinos saber dónde estaban. Después de vender «disimuladamente» las alhajas y de repartir el dinero recaudado a los pobres, el matrimonio se guardó una mínima suma monetaria para el camino que les iba a conducir, por sendas desviadas del camino real, hasta Valencia —«la playa más cercana»—. Durante el camino, Orencio y Paciencia recordaban la jornada «que María Santíssima, Joseph y el niño Dios hizieron a Egipto, huyendo de la tiranía de Herodes».181 En Valencia —«ciudad favorecida por el Cielo con un benigno clima, siempre con rosas»— el matrimonio oscense se albergó en una pobre choza —medio que-
177. [Mateu] (1636: 17r y 13v).
178. [Mateu] (1636: 17r).
179. [Mateu] (1636: 2v-4r); Caro Baroja (1992: 57-58).
180. [Mateu] (1636: 8r).
181. [Mateu] (1636: 9r).

Óleo sobre lienzo donde están representados los santos Orencio y Paciencia, padres de san Lorenzo y san Orencio obispo, siglo XVII (retablo de san Orencio, obispo de Auch. Basílica de San Lorenzo de Huesca).
LA PATRIA DE LOS SANTOS LORENZO Y ORENCIO
mada, sin dueño, situada en la parte oriental de la ciudad, en una zona entre la margen del río Turia y la muralla— que fue acondicionada con ramas por Orencio y resultó ser la misma que veinte años antes había hospedado a los santos Feliz, Fortunato y Arquileo —y donde habían sido degollados—. Allí vivían los miembros de la unidad familiar, pobres pero «más contentos que los Monarcas en sus ricos y magestuosos alcázares» y más consolados que en su patria. Acudían a misa, de madrugada, al templo del Santo Sepulcro y a la catedral. Pasado un tiempo en la capital del Turia, la «Santa» (sic) se sintió preñada y un día, estando orando delante del Santo Sepulcro, una señora llamada Columba le ofreció una habitación de su casa para el parto —dándole a entender que una choza no era el lugar apropiado para parir—. Paciencia agradeció el ofrecimiento pero dejó en suspenso la respuesta hasta comentarlo con su marido. Ese mismo día, cuando el «Santo» (sic) volvió del campo, fue consultado por su esposa sobre el ofrecimiento que había recibido para parir; le dio una respuesta afirmativa y, a la vez, dio gracias a Dios. La casa de Columba estaba en el corazón de la ciudad, en la calle de las Carnicerías, y en ella habitaba también Eleuteria, su hija.182
El día 26 de diciembre, festividad del protomártir san Esteban, antes del amanecer, Paciencia sintió los dolores del parto. El paritorio fue una cama en un cuarto separado de los demás en casa de Columba, en el que nació un bello infante «cuya robustez y hermosura fue admiración de quantos le vieron». Fue Feliciano —según la «tradición»— quien bautizó al recién nacido el día de la Adoración de los Santos del año 226, «era de César de 264» (sic). Ambos acontecimientos —el nacimiento y el bautismo—, unidos a que el niño nacido había sido concebido en una choza que antes fue receptáculo de santos, nos ofrecen señales claras de que estamos ante «un gran defensor de la Fe, un Héroe», y por ello se le puso de nombre Laurencio, «para que se conociesse ser nacido en Laurel que coronase los triunfos de la Fe». Además, cuando el niño comenzó a ser dueño de sus acciones, «todo su entretenimiento era adorar una Cruz que en el aposento de sus padres avía».183
Un buen día Orencio y Paciencia se pusieron a navegar y, después de un naufragio, Dios los llevó a Italia; escogieron para vivir una aldea de la ciudad de Capua, donde el pater familias se dedicaba a la agricultura. Allí aprendió Lorenzo las primeras letras de la mano de su padre y cuando fue más mayor se marchó a aprender ciencias a Capua, donde también había maestros de las primeras letras latinas y griegas. La casualidad hizo que, estando Sixto predicando la palabra en Capua, por mandato del santo pontífice Fabiano, coincidiese en casa de un cristiano con Lorenzo —quien estaba comiendo con el hijo del dueño, amigo suyo—. Lorenzo escuchó algunos misterios de la fe explicados por Sixto y al joven le pareció que había encontrado el maestro que deseaba, ante lo cual se arrojó a los pies del predicador para que le enseñase aquella doctrina y le admitiesecomo discípulo. Sixto fue a casa de Orencio y Paciencia, donde se alojó
182. Paciencia y Orencio se convirtieron en el texto en santos «de la noche a la mañana» ([Mateu], 1636: 11v, 12r y 13r-13v).
183. [Mateu] (1636: 14r-16r).
austeramente, para lograr el consentimiento familiar que permitiese el viaje de Lorenzo a Roma para ayudarle en su labor evangelizadora.184
Cuando Lorenzo llegó a Roma tenía catorce años y se dedicó en un primer momento a visitar los sepulcros de los apóstoles san Pedro y san Pablo, a socorrer a los pobres, visitar los hospitales, ayudar a los menesterosos… Mientras eso ocurría, fue promocionado a pontífice Sixto, coronado como Sixto II, quien sucedió a sus antecesores Esteban y Lucio. Dicho nombramiento llevó aparejado que Lorenzo se convirtiese en «Cardenal, Arçediano, Tesorero y Canceller de la Iglesia Romana».185 Poco tiempo se mantuvo esta situación, ya que en el año 259 fue acusado y prendido Sixto. Estando en la cárcel, el pontífice dio a Lorenzo, para que los repartiese entre los pobres, los tesoros de la Iglesia, de los que era depositario, algo de dinero, los ornamentos para celebrar y las memorables reliquias que habían traído de Jerusalén.
A partir de ese momento, Lorenzo se dedicó a predicar a los cristianos que había en casa de Ciriaca, vivienda situada en el monte Celso, y empezó a lavar los pies a los varones que allí había. Ciriaca, que tenía treinta años, padecía graves achaques y pidió a Lorenzo que la curase. Ante ello, Lorenzo hizo la señal de la cruz, le puso las manos y la toalla de secar los pies y en ese mismo instante curó los males que sufría su anfitriona. Algo parecido hizo en casa de Narciso, en cuya casa de la calle Canaria también lavó los pies a los cristianos que allí se encontraban y sanó al ciego Crecencio. De allí pasó al barrio patricio y en la cueva Nepociana —donde había muchos cristianos con el presbítero Justino— hizo el mismo acto de lavar los pies y encontró a su discípulo Precelio, a quien entregó algunas reliquias para que las remitiese a España y, de forma especial, el cáliz en que Cristo consagró su preciosa sangre la noche de la Última Cena.
Mientras tanto, a Sixto lo habían sacado de la cárcel y Lorenzo logró verlo en el umbral del templo de Marte, donde le cortaron la cabeza —junto a sus compañeros los diáconos Felicísimo y Agapito y los subdiáconos Ianuario, Magno, Inocencio y Esteban— el 6 de agosto del año 261.186
Luego, a Lorenzo lo encerraron en prisión, si bien le dio tiempo de bautizar y curar al ciego Lucillo, quien recobró la vista. El milagro se divulgó por Roma y muchos ciegos acudieron a la cárcel para que Lorenzo los sanase, algo que hacía mediante la señal de la cruz con sus sagradas manos. En ese momento, Hipólito y diecinueve personas más de su familia fueron martirizados. Lo mismo le ocurrió a Román, que después de ser bautizado por Lorenzo fue degollado.
El final de Lorenzo llegó el 10 de agosto de 261187 después de que fuese azotado con escorpiones, tenazas y peines de hierro; luego fue puesto en un potro
184. [Mateu] (1636: 13v y 16v-19v).
185. [Mateu] (1636: 20v y 22v).
186. Recordemos que fue César Baronio (1538-1607), en sus Annales eclesiastici, quien retrasó tres años el edicto de Valeriano y la muerte de los mártires citados. Así, la muerte de Sixto II pasaba del 6 de agosto de 258 a la misma fecha de 261 (Ortiz de Mendívil, 1981: I, 72).
187. [Mateu] (1636: 33).
para descoyuntar sus huesos y músculos y terminó siendo colocado por Valeriano y su ministro en unas parrillas donde no podía moverse. Debajo de ellas se encendió un fuego lento para que fuese asado durante mucho tiempo. Todo ello ayudado por la ardiente canícula que hacía en Roma. Cuando Lorenzo llevaba un rato en el fuego, levantó los ojos y dijo a Valeriano lo siguiente: «Assada está ya la mitad de mi cuerpo, mande que me buelvan de la otra». También le quedaban fuerzas para dar gracias a Dios. El mismo día del martirio, por la noche, el cuerpo quedó sobre las parrillas hasta que de madrugada Hipólito y Justino lo recogieron para darle sepultura en el Campo de Verano de la vía Tiburtina. El día de la pasión estaba vacante la sede de San Pedro por el martirio de Sixto II.188 Además de lo dicho, el autor de Vida y martirio del glorioso español san Laurencio comentaba dos cuestiones que rompían el «ideal» discurso creado porque no sabía darles una salida digna y sembraba de dudas lo que parecía un tema cerrado. Nos estamos refiriendo a la afirmación de que Lorenzo no pudo marcharse a Roma desde «una aldea vecina a Osca» (sic) —nunca habla de Loreto— porque no tenía la seguridad de que Sixto hubiese viajado de Roma a España, ni de que los padres de Lorenzo volviesen a dicha aldea después de huir a Valencia y a Roma. Mayor es el problema sin resolver generado por situar a Lorenzo como arcediano de Zaragoza y Salduba como primer destino, dificultad agravada porque Mateu desconocía quién se lo ofreció y si ejerció el cargo.189
Con el texto citado en la mano, Mateu echaba por tierra varios de los acontecimientos más significativos que reivindicaba la «tradición» aragonesa. Así, empezando por los santos Orencio y Paciencia, si estos fueron mártires en Roma no podían haber sido enterrados sucesivamente (primero Paciencia y luego Orencio) en el monasterio de Loreto, cercano a Huesca. Si el nacimiento de Lorenzo se produjo en Valencia, se descartaba que el natalicio fuese en un parto doble en el que vio la luz también Orencio y que por tanto convertía a ambos en hermanos gemelos o mellizos. Como acabamos de ver, Mateu defiende que el martirio de san Sixto, san Lorenzo y otros santos se produjo el año 261 —como habían hecho Baronio, Escolano y otros autores— en vez del año 258 —que contaba con gran apoyo. Este último aspecto descartaba el viaje que Orencio hizo a Francia para acompañar a su hijo del mismo nombre, quien luego se convirtió en obispo de Auch. Si Lorenzo viajó a Italia con sus padres y se establecieron en Capua, donde el primero fue reclutado por el futuro papa Sixto II, difícilmente este pudo fundar el monasterio de Loreto como agradecimiento por la visita que hizo y pensando en la santidad de Lorenzo, quien desde ese instante le acompañó a Roma.
188. [Mateu] (1636: 24r-33v). No debemos olvidar que la primera narración completa del martirio de san Lorenzo fue la «Passio polychronii et sociorum». La parte del relato sobre san Lorenzo aparecía con el título de «Passio SS. Sixti, Laurentii et Hippolyti». Los contemporáneos de los hechos guardaron silencio. Los primeros testimonios fueron los de san Dámaso papa (366-384), san Ambrosio (340397) y Prudencio (348-415). Posteriormente, los hagiógrafos medievales repitieron el martirio descrito por Ambrosio, Prudencio y la «Passio polychronii» (Ortiz de Mendívil, 1981: I,34-36 y ss.).
189. [Mateu] (1636: 20r y 21r).
Cuando se «publicó» el interesante análisis de Mateu, habían transcurrido cerca de cuatro décadas del siglo XVII y el «misterio» de la patria laurentina estaba sin resolver. Esto no es un problema, ya que podemos adelantar que en las décadas posteriores tampoco se avanzó mucho en la aclaración. El debate continuó durante la segunda mitad del siglo XVII en la misma línea argumental y con las mismas pautas reivindicativas.
SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVII
Durante la segunda mitad del siglo XVII la polémica sobre la patria de san Lorenzo alcanzó gran significación. El campo abierto por el padre Roa en su defensa de Córdoba como cuna del santo tuvo su continuidad. El punto de partida para que diversos escritos reivindicasen la patria del santo estaba en que había existido una ciudad llamada Osca, a seis leguas de Córdoba, distante menos de tres leguas de Castro del Río y a la misma distancia de Baena y Bujalance, cerca de la antigua Teba. Con ello, Córdoba podía entrar en la disputa por el nacimiento de san Lorenzo, ya que los documentos donde se relacionaba al santo con Huesca sin situar dicha ciudad en Aragón abrían la puerta especulativa y reivindicativa para la capital cordobesa. Además, como luego veremos, don Francisco Carrillo de Córdoba, a finales del siglo XVII, negaba —entre otras cuestiones— que Orencio y Paciencia fuesen los padres del mártir Lorenzo.
Por otra parte, algunos escritores exponían que la ciudad de Valencia había visto nacer a san Lorenzo, lo que significaba que se convertía en su patria y que el santo era valenciano. La mayoría de autores que reivindicaban esta procedencia no ponían en duda que los progenitores del santo fuesen oscenses y solamente proponían que el parto se produjo a orillas del Mediterráneo —como consecuencia de que Orencio y Paciencia, perseguidos en Huesca, se desplazaron a dicha ciudad levantina—. Poco importaba si el parto fue doble o si la concepción tuvo lugar en la capital altoaragonesa. Lo significativo era el reconocimiento de Valencia como patria de san Lorenzo.
Juan Bautista Ballester, en Identidad de la imagen del Santo Cristo de San Salvador de Valencia, en unas pocas páginas mostró su propuesta de que Valencia fuese considerada la cuna laurentina. Con dicho planteamiento propició que desde el Reino de Aragón surgiesen las réplicas de los doctores Diego Vincencio de Vidania, oscense, y Diego José Dormer, zaragozano, publicadas respectivamente en 1672 y 1673, quienes reivindicaban que la ciudad de Huesca era la patria de san Lorenzo. Ballester reaccionó rápidamente y no dudó en ordenar sus argumentos y responder a los escritos de Vidania y Dormer en el trabajo póstumo titulado Piedra de toque de la verdad, 190 obra que fue traducida al latín y publicada en 1675 en Lyon.191 Con ello, el arcediano Ballester se ratificaba en sus planteamientos sobre el nacimiento valenciano de san Lorenzo, aspecto que trataremos a
190. Ballester (1673).
191. Lapis Lydius veritatis statera æquissima rationis pro indaganda vera patria indyti martyris ac levitæ beati Laurentii, auctore D. Joan Bapt. Ballester…, Lyon, C. Bourgeat, 1675.
continuación. Sin embargo, Ballester no cerraba el ciclo de afirmaciones y respuestas sobre la patria laurentina, ya que en ese año 1673 don Francisco Carrillo de Córdoba, con su Certamen histórico, 192 respondía a Andrés de Uztarroz, a Ballester, a Vidania y a Dormer defendiendo a la ciudad de Córdoba como el lugar donde vio la luz el santo frente a Valencia y a Huesca. Hay que matizar que Carrillo no se refería en ningún momento a la obra Piedra de toque de Ballester, lo que nos hace suponer que dicho trabajo no había salido de la imprenta cuando se difundió el texto de Certamen histórico. Posteriormente, en 1676, contrarreplicó a favor de Huesca como cuna laurentina el doctor Juan de Aguas, canónigo de la iglesia metropolitana de Zaragoza y examinador sinodal del arzobispado de Zaragoza, orientando su crítica contra el doctor Juan Bautista Ballester y lo expuesto en su obra Piedra de toque de la verdad 193 Un año después, el canónigo Aguas se atrevió con una segunda impresión del libro escrito en 1676, con el fin de incluir una «adición, respuesta y notas» al Certamen histórico de don Francisco Carrillo de Córdoba.194 En 1679 fue el prócer oscense don Vincencio Juan de Lastanosa quien planteó claramente al Concejo de Huesca la necesidad de responder con fuerza a los postulados de Carrillo de Córdoba, ya que estaba en peligro la «tradición» oscense. Finalmente, la ciudad de Córdoba continuó contando con defensores laurentinos después de Carrillo, pudiendo señalar a fray Juan Félix (o Feliz) Girón, quien escribió Origen y primeras poblaciones de España 195 Por otra parte, Huesca y Zaragoza se convirtieron en dos ciudades esenciales en la vida de san Lorenzo gracias a la pluma de don Juan Agustín Carreras Ramírez y Orta, con su obra Flores lauretanas, 196 publicada en 1698.
Con los últimos trabajos nos encontramos ante el inicio del siglo XVIII, cuando remitió la frecuencia e intensidad de la polémica sobre la patria de san Lorenzo entre las ciudades de Córdoba, Valencia197 y Huesca, aunque se reabrió el frente de la ciudad de Roma.198 Estamos seguros de que otros autores utilizaron su pluma a lo largo del siglo XVII para reivindicar la patria de san Lorenzo. Si seguimos a Ortiz de Mendívil Dañobeitia, a finales del siglo XVII el padre
192. Carrillo de Córdoba (1673).
193. El trabajo de Juan de Aguas era el titulado Discurso histórico-eclesiástico en defensa de la tradición legítima, con que la Santa Iglesia Catedral de Huesca y del Reino de Aragón, privativamente venera y celebra por santo natural hijo suyo al glorioso archilevita mártir romano san Lorenzo… (Aguas, 1676).
194. Discurso histórico-eclesiástico […] con notas a la obra […] que escribió el Dr. Juan Bautista Ballester y adición, respuesta y notas a la que escribe a favor de Córdoba D. Francisco Carrillo de Córdoba […]. Escríbelo el doctor Juan de Aguas (Aguas, 1677).
195. Origen y primeras poblaciones de España. Antigüedad de la ínclita patricia ciudad de Córdoba y de su partido y región Obesketania […], país que dio naturaleza al glorioso príncipe de los levitas san Laurencio mártir. Por el… (Girón, 1686).
196. Flores lauretanas del pensil oscense y vida de san Laurencio mártir: tomo primero, que contiene diversas flores historiales y panegíricas…(Carreras Ramírez, 1698).
197. La réplica valenciana en los primeros años del siglo XVIII estuvo en manos del padre Pascual Huguet (1717).
198. Peñart (1987: 176).
maestroCárdenas escribió su Dictamen de un libro… (1691), reivindicando el parecer de Ballester. Fue contestado por Juan Agustín Serra y Sanjuán en su Censura apologética (1702), que defendía a Huesca como patria laurentina.199 Luego, esta información fue recogida por Damián Peñart y Peñart en su San Lorenzo. 200 Sin embargo, se da la circunstancia de que no hemos localizado tales obras en el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español ni en otros fondos bibliográficos. Además, hemos descubierto unas informaciones que ponen en cuarentena lo dicho por Ortiz de Mendívil y luego ratificado por Peñart. Así, en el consejo del Concejo de Huesca de 20 de agosto de 1663 se dio cuenta del apoyoque tenía Córdoba como patria de san Lorenzo con la aprobación que firmó fray Miguel de Cárdenas —miembro de la orden del Carmen, obispo de Ciudad Rodrigo, predicador del Consejo de Su Majestad— del libro Certamen histórico de Francisco Carrillo. Los miembros de dicho consejo también tuvieron la oportunidad de escuchar a «don Juan Serra» (sic), hijo de la ciudad, quien leyó lo que tenía escrito en un cuaderno sobre san Lorenzo. Ante dicha defensa laurentina por parte del ciudadano Serra se le dieron las gracias por el «trabajo que ha puesto en escribir sobre el defender la verdad y volver por el crédito de la ciudad».201 Si contrastamos estas últimas informaciones municipales debemos decir que aunque el libro Certamen histórico salió a la calle en 1673, la aprobación de fray Miguel de Cárdenas estaba firmada en Madrid el 19 de diciembre de 1662, lo que hace posible que tuviesen constancia en Huesca casi un año después de su redacción.202 El señor Serra que hemos señalado se llamaba don Juan Agustín Serra Sanjuán y Latrás, era infanzón, ciudadano de Huesca y zalmedina. Falleció el 2 de mayo de 1672.203 La fecha del óbito del ciudadano Serra hace posible su presencia en agosto de 1663 en el concejo oscense, y tampoco descarta que lo allí leído —o lo escrito posteriormente— pudiese ser publicado treinta años después de su fallecimiento, aunque resulta un poco extraño tanta tardanza en la edición. Esto significa que mientras no localicemos las obras de Cárdenas y de Serra debemos defender que lo verdaderamente cierto es que el 20 de agosto de 1663 en el Concejo de Huesca se planteó una abierta defensa laurentina contra las reivindicaciones cordobesas, todo ello gracias a la exposición que hizo el ciudadano oscense Juan Agustín Serra.
Un nuevo defensor de la cuna valenciana de san Lorenzo
El nuevo defensor de la cuna valenciana de san Lorenzo fue el doctor Juan Bautista Ballester (1624 – c. 1671),204 quien, en su trabajo Identidad de la imagen del
199. Ortiz de Mendívil (1981: I, 280-281).
200. Peñart (1987: 176).
201. AMH, Actos comunes, doc. 156, s. f.
202. Fray Miguel de Cárdenas también publicó Sermón en las honras del […] maestro fray Nicolás Baptista […] predicole el…,Madrid, Francisco Nieto, 1663.
203. AHPrH, Orencio Sanclemente, 1672, 2-V, f. 103r.
204. Fue arcediano de Murviedro en la iglesia metropolitana de Valencia, catedrático de Artes y Teología en la Universidad de Valencia y en la de Sevilla, juez sinodal y calificador del Santo Oficio. Según dice Ballester (1672: 78),su padre era de Cervera, su madre de San Mateo y él había nacido en Valencia.
Santo Cristo de San Salvador de Valencia, 205 afirmó en unas pocas páginas que san Lorenzo había nacido en Valencia206 no «porque sus padres dexassen el domicilio que tuvieron en Huesca […], sino porque fatigados de la persecución se vinieron a Valencia, donde quizá la madre tenía su origen, y parientes, con ánimo de bolverse a Huesca, passada la tempestad, y en este tiempo nació en Valencia San Lorenço».207 El autor valenciano trató de arreglar todavía más el asunto afirmando que, «aunque fue nacido en Valencia, fue concebido en Huesca […], ya que la madre de San Lorenço estando preñada y no queriendo sufrir la persecución se desplazó a la capital levantina y parió […] con que con esso era juntamente de Huesca y de Valencia, de allá por la concepción y de acá por el nacimiento».208
Ballester, con su planteamiento, pretendía demostrar que san Lorenzo nació en Valencia, lo que llevaba implícito que era su patria y como tal se le podía considerar valenciano. Sin embargo, el arcediano de la metropolitana de Valencia no negaba —siguiendo a Baronio— que san Orencio y santa Paciencia fuesen los padres del santo, que dichos padres fuesen aragoneses, que tuviesen su domicilio y casa en Huesca y que el santo martirizado en la parrilla fuese concebido en la capital altoaragonesa.209 La razón de estas «concesiones» era que todo esto no importaba nada si verdaderamente se reconocía el nacimiento de san Lorenzo en Valencia, ya que si el santo era valenciano lo demás quedaría anulado con el paso del tiempo, porque la ascendencia quedaba relegada a un segundo plano.
Este argumento de Ballester perdía consistencia —desde nuestro punto de vista— cuando justificaba estos planteamientos de las «dos madres, que son Valencia y Huesca» diciendo que Huesca tenía otro san Lorenzo mártir, cuyo sepulcro se halló en Zaragoza mucho antes de que en Roma muriese el levita san Lorenzo mártir. De aquí provenía —según el arcediano valenciano— la equivocación de los autores que hicieron hijo de Huesca a san Lorenzo mártir, ya que este último nació en Valencia, y fue otro san Lorenzo, también mártir, enterrado en Zaragoza, el que nació en Huesca.210 Este hilo argumental lo pretendía reforzar el valenciano con otras informaciones, como que la parroquia de San Salvador de Valencia, en su creación, se vio compensada por la cesión de doscientas casas por parte de la de San Lorenzo, dando a entender que esta ya existía.211
205. La obra la firmó el autor el 25 de enero de 1671 y fue publicada en 1672.
206. Más concretamente se refería a san Lorenzo en el tratado primero, capítulos XV y XVI, páginas 127-151. Dicho autor sitúa el nacimiento en el distrito de la parroquia de Santa Catalina mártir, donde vivieron, aunque por poco tiempo, los padres del santo. Llega a afirmar que ya en el año 1654 había predicado en la plaza de la Seo de Valencia que san Lorenzo era valenciano. En otro momento explica que san Vicente Ferrer y Pedro Antonio Beuter no dicen expresamente que nació en Huesca, sino «que era nacido de Huesca» (Ballester, 1672: 136-137 y 141).
207. Ballester (1672: 135 y 141). Recordaba que el maestro Jaime Prades decía que Lorenzo se crió en Huesca.
208. Ballester (1672: 135).
209. Ballester (1672: 143).
210. Ballester (1672: 144-145).
211. Ballester (1672: 133). El autor no tuvo reparos en rechazar el argumento presentado en 1655 por el cronista de Su Majestad don José Pellicer, quien a partir de una medalla acuñada en Roma
Ballester, en su trabajo póstumo Piedra de toque de la verdad, apoyaba sus planteamientos de defensa de la ciudad de Valencia como patria de san Lorenzo siguiendo a tres escritores célebres: el obispo Pedro Cabilonense,212 el matemático francés Juan Schoner y Juan Annio de Viterbo.213 Además, el protonotario apostólico Pedro Galesinio, el abad Francisco Maurolico y el arzobispo de Granada fray Hernando de Talavera también servían a sus intereses.214 A la vez echó mano del mercedario Felipe de Guimerán, de Gaspar Escolano, del erudito Francisco Diago, de Lorenzo Mateu y Sanz y otros.
Por otra parte, trataba de desmontar las teorías de los que apoyaban a la ciudad de Huesca como patria de san Lorenzo con distintos planteamientos, tono y ambición y, por ello, no dudaba en «disculpar» a Jerónimo de Blancas en sus Comentarios215 o «al docto Prelado de Tarazona»,216 en el tratado De las competencias, por no decir nada sobre el nacimiento de san Lorenzo en Huesca, ya que tan eruditos autores «no tocan en la vida del Santo».217 Aprovechaba para lanzar el dardo de que era extraño que Prudencio no diese noticias del natalicio de san Lorenzo en Huesca.218 Luego, en los exámenes vigesimosexto y vigesimoséptimo de su Piedra de toque, 219 nos muestra una batería de datos diversos sobre el asunto del nacimiento de san Lorenzo recordando que Esteban de Garibay lo situaba en Huesca, el padre fray Diego Murillo fijaba el natalicio en Valencia, el padre fray Juan de Marieta exponía que para unos la patria era Valencia y para otros era Huesca, y don Martín Carrillo añadía la ciudad de Roma a la polémica. Con estos datos y otros, Ballester llegaba a la conclusión de que «la tradición no es uniforme, ni constante, pues aun entre los mismos Españoles y Aragoneses ay tan grande variedad».
en 1400 defendía que san Lorenzo había nacido en Huesca. Además, Ballester, para contrarrestar esta opinión, presentaba la argumentación expuesta por el cordobés Martín de Roa, quien también se refería a una moneda donde se representaba a san Lorenzo entre san Acisclo y santa Victoria (Ballester, 1672: 146-147).
212. Pedro Cabilonense o Primo Cabilonense era obispo en la ciudad de Chalon (-sur-Saône), en la región francesa de Borgoña.
213. Ballester (1673: 58-70). Véase también Ballester(1672: 137-138).
214. Ballester citaba a Pedro «Galesino». Dormer le puntualizaba que se llamaba Pedro Galesinio (Dormer, 1673: 202), quien escribió Martyrologium S. Romanæ Ecclesiæ…, obra que fue publicada en Venecia en 1578 por Juan Antonio de Antoniis. Al referirse a don Hernando de Talavera, arzobispo de Granada, estaba citando su libro Impugnación católica, cuando afirmaba «a favor de lo que pretende Valencia» que san Lorenzo el de Valencia era oriundo de Córdoba (Ballester, 1672: 147).
215. Comentarios de las cosas de Aragón. Esta obra fue publicada en 1588, traducida del latín al castellano por el padre Manuel Hernández y publicada por la Diputación Provincial de Zaragoza en 1878. Hay una edición facsímil con introducción a cargo de Guillermo Redondo Veintemillas y Esteban Sarasa Sánchez, editada por las Cortes de Aragón, Zaragoza, 1995.
216. Es posible que se refiera al canónigo y poeta Martín Miguel Navarro y Moncayo (Tarazona, 16001644), quien estudió en las universidades de Zaragoza y Huesca. Sirvió al virrey de Nápoles y logró una canonjía en su ciudad natal (Gómez Uriel, 1884-1886: II, 95-398; Arco, 1950: I, 160 y otras).
217. Ballester (1673: 74).
218. Ballester (1673: 73-74).
219. Ballester (1673: 75-78).
El arcediano de Murviedro, cuando se refería a la defensa que diversos autores habían hecho de Huesca como patria de san Lorenzo, afirmaba que el primero que movió la disputa fue el abad don Juan Briz Martínez;220 le siguieron Tamayo de Vargas —quien, «como si la pluma fuese puñal, quiso ensangrentarse»—, «Andrés» (sic) y, finalmente, Vidania y Dormer, quienes «con los punzones o buriles piensan picar». Además, dicho arcediano sacaba a relucir que en 1619 se habían impreso por primera vez en Zaragoza las obras de Dextro, Marco Máximo y los suplementos de Braulio y Heleca; en 1635, Luitprando añadía que «tales papeles son supuestos, apócrifos y fabulosos, y que se publicaron con segunda intención».221
Juan Bautista Ballester tenía muy claro que san Lorenzo no podía haber nacido en Valencia y en Huesca, añadiendo que había contrariedades entre los que defendían la capital altoaragonesa como patria de dicho santo. Añadía que José Pellicer «hizo gran estrago» y creemos que se refería a las dudas que le ofrecía el cronista cuando en 1655 daba cuenta de que en 1400 en Roma se había acuñado una moneda con la imagen de san Lorenzo en el anverso (con la inscripción «SPQR Sanctus Laurentius Martyr, Hispanus Genere, MCCCC») y en el reverso un áspid enroscado (con una orla donde ponía en latín «Nacido en Huesca del apellido y linage de los Auriencios y de la familia de los Volscos» (sic).222 Ballester creía que el doctor Dormer titubeaba en sus planteamientos cuando afirmaba que se apoyaba en Dextro y en otros falsos cronicones.223
Aragón vuelve a la carga con los escritores Vidania y Dormer Tenemos constancia de que don Diego Vincencio de Vidania, después de caer en sus manos la obra Identidad, de Ballester, no tardó en dar respuesta a dicho estudio. Vidania escribió un pequeño trabajo de veinticuatro páginas titulado Disertación histórica de la patria del invencible mártir san Laurencio224 contra las reivindicaciones valencianas del origen del santo, pero también como un «obsequio devido a su poderosa intercessión, que el año 1667 me alcanzó la salud».225 Este argumento de Vidania tiene mayor credibilidad que el que exponía en una carta escrita en Zaragoza el 23 de noviembre de 1672 y remitida a (Juan) Francisco Ferrer, rector de la Universidad de Huesca. En la misiva, Vidania se calificaba como hijo de la «Vencedora Patria [Huesca]» y obligado a responder al doctor Juan Bautista Ballester porque san Lorenzo había nacido en Huesca y había estudiado «lengua Latina, Griega y Philosofía en esa antiquísima Universidad tres-
220. En La Historia de la fundación […] de San Juan de la Peña (1620).
221. Ballester (1673: 77).
222. Los datos sobre esta moneda los daba Ballester (1672: 146). Además, añadía que, «aun dado que no sea supuesta» la moneda, existía otra que había publicado el padre Martín de Roa (1636) «para provar que San Lorenço fue Cordovés». También se habla del asunto en el examen veintiocho de Piedra de toque (Ballester, 1673: 79-92).
223. Ballester (1673: 78).
224. Vidania (1672).
225. Vidania (1672), en la dedicatoria.
cientos y doze años después que la erigió Quinto Sertorio».226 Aunque más adelante nos ocuparemos de puntualizar algunas cuestiones relacionadas con el trabajo de Vidania, aquí podemos adelantar que estamos ante una batería de respuestas a los planteamientos iniciales de Ballester.
Vidania descartaba el que la ciudad de Valencia —u otras poblaciones— reivindicasen ser la patria de san Lorenzo por tener un templo bajo su advocación. Negaba que cuando nació san Lorenzo (en torno al año 225) existiese persecución contra los cristianos y que los padres del santo hubiesen tenido que desplazarse hasta Valencia. Se sentía muy incómodo con el planteamiento de que el santo fuese concebido en Huesca y naciese en Valencia, llegando a decir que había que probar dicho nacimiento.227
Como es lógico, Vidania rechazaba el soporte documental de Ballester y utilizaba lo que más le interesaba. Así, seguía —como antes había hecho Uztarroz— a don Tomás Tamayo de Vargas, cronista mayor de España e Indias, quien había defendido que la ciudad de Huesca era la patria laurentina a pesar de que algunos escritores apoyaban la candidatura de Valencia «siendo ignorantes de las cosas de España».228 Recordaba que Juan Annio de Viterbo —un fraile dominico italiano que alcanzó altos cargos en la Roma de Alejandro VI, el famoso papa Borgia— mezcló las cosas de Aragón con Valencia e hizo a san Lorenzo natural de esta ciudad; fue seguido por Pedro Galesinio, Juan Schonero, Felipe de Guimerán, Gaspar Escolano y Francisco Diago. Por otra parte, comentaba que había «quien con ficción moderna» imaginaba que san Lorenzo había nacido en Córdoba.229 Tamayo de Vargas consideraba a Annio como autor fabuloso y apócrifo, algo en lo que también coincidían el historiador valenciano Escolano, el doctor Juan Vergara, Luis Vives, Antonio Agustín, Benito Pereira, Diego Covarrubias, Melchor Cano, Gaspar Barreiro, Rafael Volaterano, Andrés Escoto, Francisco de Córdoba, Juan Briz Martínez y otros.230
Buscó las citas documentales que situaban el nacimiento de san Lorenzo en Huesca, quedando en un segundo lugar todo lo relacionado con los padres del santo y su hermano. La razón fundamental era que Ballester solamente cuestionaba el nacimiento de Lorenzo. Así, el oscense enumeraba los siguientes argumentos contra los planteamientos de Ballester: un breve pontifical de 15 de febrero de 1575, concedido a los monjes de San Juan de la Peña, que situaba el nacimiento de Lorenzo en Santa María de Loreto en Huesca, iglesia donde descansaban los huesos de sus padres; un martirologio de la Catedral de Huesca, que hablaba del nacimiento de Orencio en Huesca, cuyos padres se llamaban Orencio
226. AHPrH, Sumas del consejo de la Universidad Sertoriana de Huesca, leg. 28/1, f. 5v. Se dio cuenta de dicha carta en el consejo de dicha Universidad de 25 de noviembre de 1672, siendo secretario Vincencio Santapau. Esta información fue recogida por Peñart (1987: 177) (correspondía al antiguo leg. 133).
227. Vidania (1672: 5-7).
228. Vidania (1672: 7).
229. Vidania (1672: 7).
230. Vidania (1672: 8).
y Paciencia, y de que el hermano mellizo del primero era san Lorenzo. Interpretaba que san Vicente Ferrer —que no decía nada puntual acerca del nacimiento de Lorenzo—, cuando vinculaba al santo a Huesca, se refería a su nacimiento y no a sus ascendientes. Sacaba a relucir al valenciano Jaime Prades, quien interpretó que Lorenzo no fue valenciano sino aragonés.231
Vidania criticaba abiertamente a Ballester por asignar a la ciudad de Valencia el nacimiento de Lorenzo y aseveraba que sus padres lo habían concebido en Huesca, dándose la circunstancia de que hablaba de un homónimo natural de esta ciudad que se hallaba enterrado en la iglesia del Pilar de Zaragoza. El escritor aragonés también revisaba al clérigo valenciano cuando este utilizaba los argumentos cordobeses, pues Vidania creía que san Lorenzo murió en el año 261 y no en el 251 —como afirmaba Ballester—232 o en otras fechas diferentes, como los años 203, 259 y 266, señalados por diversos autores. El pensador aragonés discutía la apoyatura reivindicativa que ofrecían las monedas y el cáliz del «Sacrosanto Christo», ya que, aunque estuviese en Valencia, dicho cáliz había llegado allí desde Aragón, adonde lo había enviado san Lorenzo desde Roma.233
Cuando Vidania consideró que ya había respondido a los argumentos de Ballester, se dedicó a buscar apoyos para su argumentación. Los encontró en don Gaspar de la Figuera, baile general de Morella, caballero de la Orden de Montesa, quien afirmó sobre Lorenzo: «Huesca su primera Cuna, Roma su urna fiel». El que un caballero valenciano defendiese tan claramente la patria oscense del santo era una circunstancia que no se daba al contrario con los aragoneses. También se basó el escritor aragonés en las siguientes cuestiones: comentaba que, salvo Annio, ningún escritor antiguo defendió a Valencia como patria laurentina; era más lógico que el santo hubiese nacido en Huesca si era allí donde vivían sus padres; si Ballester afirmaba que san Orencio obispo era hermano mellizo de san Lorenzo, y nadie negaba que el santo obispo hubiese nacido en Huesca, lo normal era que su hermano mellizo también hubiese visto la primera luz en la misma población. En Huesca había una rica tradición; cinco bulas papales (de Clemente VII, Benedicto XIII, dos de Gregorio XIII y Clemente VIII), los breviarios, varios concilios, martirologios y otros dos breviarios valencianos ratificaban los postulados y reivindicaciones oscenses; una larga lista de canónigos, dignidades y escritores, la numismática, los certámenes poéticos, las cofradías, las fundaciones… eran elementos que servían a Vidania para demostrar que Huesca era la patria de san Lorenzo.234
El escritor altoaragonés terminaba su argumentación afirmando que fue el rey Felipe II quien dotó un convento de religiosos agustinos en Loreto, término de Huesca, para cumplir con el voto de consagrar un templo a san Lorenzo en
231. Vidania (1672: 9-11).
232. Ballester (1672: 148).
233. Vidania (1672: 11-17).
234. Vidania (1672: 17-22).
el lugar de su nacimiento, todo ello consecuencia de una victoria naval de las tropas españolas.235
El colofón del trabajo de Vidania era una singular exaltación de la ciudad de Valencia y un repaso de la «tradición» oscense, donde tenían cabida los falsos cronicones, la hagiografía y cualquier elemento que sirviese para engrandecer el pasado de Huesca. Por ello, no es extraño que el escritor altoaragonés utilizase las siguientes palabras: «Y mi victoriosa Patria Huesca, Fundación de Túbal o Hércules Egipcio, se contenga dichosamente envanecida de su benigno y saludable Cielo, lisongeada de la naturaleza en su fértil campiña, aprisionada en los ancianos muros, que publican su antigüedad del dilatado espacio, que le robó el tiempo […]».236
Como ya hemos anticipado, también salió al paso de la opinión de Ballester el clérigo aragonés doctor Diego José Dormer, quien escribió su San Laurencio defendido —a instancias de los diputados aragoneses— como réplica a los planteamientos reivindicativos del clérigo valenciano. Dormer —según sus palabras— pretendía moderar la respuesta a Ballester, atendiendo a que este último ya había fallecido antes de salir a la calle la obra del clérigo zaragozano.237 El trabajo de Dormer estaba dividido en dos libros. En el primero, dedicaba el capítulo inicial de los dieciséis que lo componían a justificar los motivos que le movieron a escribir la obra, y el resto le servían para describir y defender que san Lorenzo era natural de «la ínclita y nobilísima vencedora Ciudad de Huesca» echando mano de diversas y contradictorias informaciones. El segundo libro era un monográfico, dividido en cuarenta y un capítulos más otro final, donde Dormer daba respuesta puntual a los postulados y datos expuestos por el doctor Ballester.
Vayamos al primer libro y su inicial capítulo, donde introduce algunos puntos personales de su visión laurentina —de lo que daremos cuenta más tarde— conjuntamente con las justificaciones de por qué tomó partido en la defensa de la ciudad de Huesca como patria de san Lorenzo. Dormer dejaba claro que san Lorenzo era un «Esclarecido e Invencible Aragonés», a pesar de que durante ochenta años (finales del siglo XVI y buena parte del XVII) algunos escritores valencianos, y de forma especial Ballester, habían pretendido libremente —y sin apoyo alguno— que el santo había nacido en su «Ilustre Nobilíssima Ciudad» de Valencia. En el terreno de las justificaciones, Dormer recordaba y defendía la aptitud y el triunfo de Uztarroz oponiéndose a los postulados del jesuita Roa —elaborados en 1636 ó 1637, según se tenga en cuenta la escritura o la
235. Vidania (1672: 22). Posiblemente, se estaba refiriendo a la batalla del golfo de Lepanto, cuando el 7 de octubre de 1571 la flota cristiana de la Santa Liga, mandada por don Juan de Austria, venció a la escuadra turca. Se da la circunstancia, como luego veremos, de que Dormer atribuía la fundación del monasterio de Loreto a una acción de gracias de Felipe II por la victoria de las tropas españolas contra las francesas en la batalla de San Quintín, acaecida el 10 de agosto de 1557, festividad de San Lorenzo. 236. Vidania (1672: 22-24). También recordaba la batalla de Alcoraz, la Fundación de la Universidad de Huesca por Sertorio, que en Huesca se hablaba el español «con más pureza que en lo restante de España»… Sobre el papel reservado a Túbal hablaremos más adelante.
237. Información aportada por el marqués de Agropoli (BN, ms. 8383, f. 281r).
publicación—, quien sostenía que Córdoba era la patria de san Lorenzo.238 El clérigo Dormer estaba dispuesto a intervenir en las disputas como consecuencia de la irresponsabilidad del también clérigo Ballester, quien despreció el «Copioso Catálogo» de personas que mostraban a Huesca como patria laurentina, relación que había sido expuesta públicamente por Uztarroz en 1638.239 Finalmente, Dormer hacía la obra como agradecimiento a Huesca por «los excesivos favores y honras» que le había dado la ciudad permitiéndole estudiar Leyes, opositar a una cátedra y participar en varios concursos y actos en su antiquísima y célebre universidad.240
A la hora de analizar los fundamentos que justificaban que Huesca era la patria de san Lorenzo, Dormer —como ya hemos analizado— echaba mano de las memorias de los mayores, de la «tradición» y de otros escritos ya desaparecidos. Esto significa que, aunque no creía en los «falsos cronicones», se veía obligado a utilizarlos si quería analizar un período histórico carente de soportes documentales y sujeto, mucho más que otros momentos históricos, a la subjetividad. Lógicamente, iba a resaltar los cronicones que beneficiaban sus argumentos y a silenciar los inapropiados.
Dormer anotaba una serie de documentos, libros y autores que vinculaban a san Lorenzo con Aragón, con Huesca o con Loreto. Sin embargo, hay que puntualizar que las referencias a la capital altoaragonesa como patria laurentina superaban con creces a las otras dos posibilidades citadas. Para llevar a cabo la exposición de los diversos fundamentos patrióticos, echó mano del trabajo de Uztarroz sobre el santo y seleccionó algunas significativas referencias. Resaltó el que Ambrosio de Morales reconocía que los martirologios, los breviarios y los santorales hacían a san Lorenzo natural de Huesca, en Aragón.241 La misma vinculación señalaban los breviarios antiguos de Zaragoza, Valencia, Huesca, Montearagón, Jaca, Barbastro y Auch (Francia), referencias que ya había citado Uztarroz.242 Además, Dormer también sacaba a relucir —siguiendo a Uztarroz— las noticias que situaban el nacimiento de san Lorenzo en Loreto, y por eso «se labró en la misma casa de sus padres la iglesia dedicada a su nombre», aunque se desconociese el momento en que se llevó a cabo la fábrica.243
Por otra parte, Dormer tenía muy claro que el «incierto dictamen» que defendía a Valencia como patria de san Lorenzo tenía su origen en la «ambiciosa adulación» mostrada por fray Juan Annio de Viterbo, un fraile dominico italiano que
238. El hecho de que Uztarroz no encontrase respuesta a sus planteamientos desde Córdoba es interpretado por Dormer (1673: 3) como que los cordobeses estaban «desengañados» de los argumentos del jesuita Roa. Con desengaño o sin él, en 1673, el mismo año en que publicaba Dormer su trabajo apareció el Certamen histórico del cordobés don Francisco Carrillo de Córdoba, quien respondía a Uztarroz, Ballester, Vidania y Dormer.
239. Dormer (1673: 5).
240. Dormer (1673: 6). Al final del capítulo primero (p. 8) decía que su implicación en el asunto tenía muchas más causas.
241. Dormer (1673: 10).
242. Dormer (1673: 16).
243. Dormer (1673: 15).
respondía al nombre de Giovanni Nani (1432-1502), que alcanzó altos cargos en la Roma de Alejandro VI —conocido como el papa Borgia— y que en 1498 había publicado un relato falso de la historia antigua de España. Annio, para conseguir los favores papales, sacó a relucir el que Valencia era la verdadera patria laurentina.244 El «ocioso Dictamen» sobre la patria de san Lorenzo se vio reforzado cuando, en 1591, el valenciano fray Felipe de Guimerán245 volvió a incidir sobre el asunto de la cuna valenciana del santo, basándose en el obispo Primo, quien situaba a san Lorenzo como mártir de la ciudad levantina.246 Guimerán, como es lógico, buscó el apoyo de los escritos de fray Juan Annio y de Pedro Galesinio, aspecto que fue criticado por Dormer por la poca autoridad que tenían en «las cosas de España».247 Guimerán concluía su discurso hablando de dos conjeturas que tenían para él poca consistencia. La primera hablaba de que san Orencio y santa Paciencia, padres de san Lorenzo, estaban enterrados en la misma casa donde vivieron —habitáculo luego convertido en iglesia—, por lo que señalaba que los citados progenitores «serían de aquella Tierra Naturales», pudiendo «aver Vivido en Valencia y en ella Engendrado y Criado» al mártir Lorenzo. La segunda, la que consideraba a la iglesia de San Lorenzo (de Huesca) como la casa donde nació el santo. La verdad es que, si estos argumentos citados tenían escaso peso, no tenía mayor credibilidad la teoría del doctor Ballester que hablaba de la parroquia valenciana de Santa Catalina como el distrito donde nació san Lorenzo.248
El clérigo Dormer se basaba en la debilidad del dictamen del arcediano Ballester y planteaba que era necesario saber lo siguiente: que los santos Orencio y Paciencia, padres de san Lorenzo y san Orencio, obispo de Auch, estaban incluidos en el martirologio romano como naturales de Huesca. Además, aducía que si los escritores valencianos reconocían que la casa de Loreto fue domicilio de Orencio y Paciencia, y que allí nació san Orencio obispo, no explicaban por qué la iglesia allí levantada se llamó San Lorenzo y recibió el nombre de los padres o del hermano. Para reforzar este planteamiento, Dormer echaba mano de Uztarroz, de Diego de Espés y de Aínsa, y recordaba que Jaime el Conquistador había instituido en 1250 en Loreto una cofradía bajo la advocación de san Lorenzo y que la iglesia de San Lorenzo de Huesca había recibido de dicho rey «un artejo» de san Lorenzo, cuya reliquia se llevó en procesión muy solemne, en la que el propio rey participó como cofrade. Los reyes Alfonso IV y Juan I, en los años 1329 y 1350, renovaron las constituciones de la cofradía de Loreto. Felipe II el Prudente, por la victoria contra los franceses en San Quintín,249 fundó el monasterio agustino en Loreto, en las casas donde nació san Lorenzo. Felipe III defendió la casa e iglesia de Loreto como albergue donde vivió el santo laurentino y
244. Dormer (1673: 25).
245. Dormer (1673: 30).
246. Dormer (1673: 34).
247. Dormer (1673: 74-76).
248. Dormer (1673: 87-89).
249. Como ya hemos señalado, la batalla tuvo lugar el 10 de agosto de 1557, festividad de San Lorenzo.
apoyó la fábrica de la iglesia de San Lorenzo de Huesca. Estos argumentos últimos se encontraban también en breviarios, martirologios, leccionarios de santos…250
El doctor Diego José Dormer, siguiendo a Aínsa, a Uztarroz y a otros escritores, sacaba a relucir que nadie había dudado de que los padres de san Lorenzo eran naturales de Huesca. Tampoco se cuestionaba el que san Orencio, obispo de Auch (Francia), hijo de los santos Orencio y Paciencia —y por lo tanto hermano de san Lorenzo—, hubiese nacido en Huesca, ya que así aparecía en martirologios y breviarios antiguos y modernos (especialmente en los de Huesca, Montearagón, Jaca, Barbastro y Zaragoza). Sin embargo, había constancia de que Guillermo de Catel y André du Saussay habían llevado el origen de san Orencio obispo a la francesa Aquitania, donde floreció. Estos informantes últimos encontraron la oposición de Andrés de Uztarroz y de Juan de Tamayo, quienes, siguiendo a los franceses Antonio Dadino Alteferra y a los hermanos Santa-Marta, trataron de demostrar que el origen del obispo Orencio fue Loreto.251 Si se da por sentada esta última afirmación —y los escritores valencianos tampoco negaban tal principio—, el siguiente razonamiento era que si san Orencio obispo nació en la casa de sus padres en Loreto es lógico pensar que allí nació san Lorenzo, hermano uterino, pues ambos vinieron al mundo en el mismo parto —según se reconoce en el martirologio antiguo de Huesca, en muchos breviarios de España y en la «Tradición de sus Naturales»—. Aunque, como plantearon fray Francisco Diago y el doctor don Juan Bautista Ballester, también se podía dar la vuelta al razonamiento y, si se afirmaba que san Lorenzo nació en Valencia, lo mismo se debía decir de su hermano mellizo, san Orencio obispo.252
Dormer, en el libro segundo de San Laurencio defendido —«en que se refieren y examinan» las afirmaciones de Ballester—, rechazaba más puntualmente el «incierto» dictamen del valenciano. Los cuarenta y un capítulos y el apartado final representan un abrumador deseo de acallar la reivindicación laurentina en favor de la ciudad del Turia. Así, por ejemplo, Dormer achacaba a Ballester que «se descuidó» en llamar a san Esteban primo de san Lorenzo cuando relataba el traslado del cuerpo de aquel desde Constantinopla hasta Roma.253 El desacuerdo
250. Dormer (1673: 90-99).
251. Dormer (1673: 102-104) —siguiendo al doctor don Pedro Fernández del Pulgar, canónigo en Palencia y visitador del obispado de Burgos— puntualizaba que los escritores franceses mezclaban a dos santos llamados Orencio, los dos obispos de Auch, que vivieron en diferentes épocas. El más antiguo sería el Orencio que nos ocupa y el más moderno habría residido en Toulouse. Esto significa —como luego veremos— que utilizó la información que le remitió el marqués de Agropoli el 7 de mayo de 1672 (BN, ms. 8383, ff. 260r-261r).
252. Dormer (1673: 102-106). En el capítulo decimocuarto, Dormer repasaba la opinión de los escritores valencianos —Gaspar Escolano, Francisco Diago, Lorenzo Mateu y Sanz, entre otros— sobre el nacimiento de «Nuestro Invencible Aragonés» (sic) san Lorenzo (1673: 109-116).
253. El relato del depósito del cadáver de san Esteban en el sepulcro de san Lorenzo contaba que el sepulcro era pequeño y parecía difícil que pudiesen caber los dos. Sin embargo, ante el estupor de los asistentes, «se volvió el cuerpo del difunto San Lorenzo de un lado, como si estuviera vivo », dejando a san Esteban no solo la mitad del sepulcro, sino también el mejor lugar, que no era otro que el lado de su mano derecha. Por esta actuación, a san Lorenzo se le conocía como el cortesano español (1673: 143-160). LA PATRIA DE
entre los dos clérigos llegaba a pequeñas puntualizaciones como que Juan Annio no era un insigne anticuario —como decía Ballester— sino un religioso; que Pedro Galesinio había sido citado incorrectamente por Ballester al llamarle Galesino; 254 que Juan Schoner (o Schonero), nacido en 1477, quien practicó las matemáticas y la astrología, fue citado por Ballester como el cosmógrafo francés Juan Esconer. Además, Dormer trataba de desmontar la reivindicación laurentina de Valencia afirmando que un breviario valenciano de 1533 hablaba del santo como natural de Huesca y los valencianos doctor Jaime Prades y padre Juan Perpiñán y otros reconocían a san Lorenzo como aragonés.255
Por otra parte, Dormer citaba al doctor Martín Carrillo, canónigo de la iglesia metropolitana de Zaragoza y después abad de Montearagón en Huesca, como un ferviente defensor de esta última ciudad como patria de san Lorenzo.256 Menos clarificador era un rezo antiguo del obispado de Huesca, que consideraba a san Lorenzo como hijo de padres oscenses pero, como decía Ballester, no se puntualizaba que el santo hubiese nacido en la capital altoaragonesa.257
Muy crítico se mostraba el clérigo zaragozano contra Ballester porque este hablaba de dos santos diferentes, llamados ambos Lorenzo y siendo los dos mártires (uno, el primero que vivió, tenía su sepulcro en Zaragoza, mientras que el otro san Lorenzo murió en Roma). Aunque Dormer no intentó valorar la medalla romana de 1400 con inscripciones que citaba Ballester —y que había presentado José Pellicer en 1655—, no tenía reparos en criticar al valenciano por describirla incorrectamente (se olvidó del Romanus, el rótulo «SPQR»no se debe poner al inicio de la inscripción sino al final y, además, el año inscrito en números romanos —en el centro de la moneda— está separado por el cuerpo del santo).258 También debemos recordar que Ballester —siguiendo a «Salazar de Tamayo» (sic)— defendía que en Córdoba nació otro san Lorenzo que fue presbítero, quien el 30 de abril de 397 habría padecido el martirio en la ciudad italiana de Novara, siendo arrojado con otros mártires a un pozo. Dormer respondía a este planteamiento puntualizando que el autor del martirologio hispano (en seis tomos) se llamaba Juan de Tamayo Salazar, que en Novara desconocían el lugar del nacimiento de Lorenzo y que había muchos Lorenzos santos (exponía una relación de ellos).259
Para finalizar, no podemos olvidar que Ballester apostaba por que solamente la vinculación de san Lorenzo con Valencia podía explicar que el cáliz de Cristo —que tuvo en su poder el santo— se encontrase en la citada ciudad. La respuesta de Dormer era tajante al afirmar que dicha reliquia había pertenecido en Roma al papa Sixto II santo y, luego, a san Lorenzo, quien la envió a su patria, Huesca,
254. Dormer (1673: 202-203).
255. Dormer (1673: 233-241).
256. Dormer (1673: 245).
257. Dormer (1673: 280).
258. Dormer (1673: 368-369).
259. Dormer (1673: 403-408).
de donde después pasó al monasterio de San Juan de la Peña. Esto significaba que el cáliz había permanecido en Aragón más de seiscientos años, hasta que el rey Martín el Humano lo sacó del monasterio de San Juan de la Peña, el 26 de septiembre de 1399, con el fin de trasladarlo a la capilla de su palacio de la Aljafería de Zaragoza. Luego, Alfonso V el Magnánimo favoreció el que dicha reliquia fuese a Valencia.260 Este relato —que Dormer elaboraba siguiendo al abad don Juan Briz Martínez, ratificado por Uztarroz y por los valencianos Gaspar Escolano y fray Francisco Diago— dejaba al descubierto el que Valencia no podía erigirse en patria del santo por tener el citado cáliz de san Lorenzo y que todos los lugares que gozaron de dicha reliquia, u otros, también podrían reclamar el mismo derecho. Dormer, para ilustrar el caso, daba cuenta de los lugares donde se conservaban reliquias de san Lorenzo,261 llegando a citar a Zaragoza, Córdoba, Salamanca, San Juan de la Peña, Huesca y otros. Así, en la capital aragonesa estaba la «mejilla» con dos dientes (en la iglesia metropolitana), una muela (en la seo), una canilla del brazo (en el convento de Predicadores) y un pedazo de costilla (en San Lorenzo); en Córdoba había parte de un brazo; en Salamanca se conservaba un fragmento de espalda (en la catedral), huesos grandes (en el convento de Nuestra Señora de Gracia) y un brazo; en Huesca había «infinitas» reliquias, destacando un pedazo de espalda y un hueso de un dedo (en la catedral), un hueso o artejo (en San Lorenzo), un hueso de un pie y polvo de otros (en el convento de los padres Predicadores), varias reliquias (en el convento de Nuestra Señora del Carmen, en el de San Agustín, en el Santo Espíritu y en San Miguel).262 Dormer puntualizaba que todas las reliquias «están chamuscadas del fuego que padeció», dando a entender que no se pueden confundir con otras y, además, hablaba de lo «penetrante» o importante del fuego del martirio.263
Dormer no tuvo reparos en hacer un capítulo último donde llegó a decir que la nobilísima ciudad de Valencia, ilustre con tantas glorias, «no necessita de mentidos esplendores». Añadía que «sus Hijos […] no deven obscurecerse con tan inútiles como desproporcionados Engaños». Concluía afirmando que tenía la evidencia de que «aun en la misma Valencia le Desestimarán al Doctor Ballester el Nuevo Lustre, que tan sin razón les ofrece».264
La puntual respuesta de Dormer a los escritos de Ballester se quedó pequeña atendiendo al ambicioso plan de réplica del cordobés Francisco Carrillo de Córdoba, quien trabajó en el asunto durante una década. Decimos esto porque el 23 de octubre de 1662 el Concejo de Huesca —gracias a una carta de Francisco Bra-
260. Si seguimos a Damián Peñart y Peñart (1987: 208), fue el 18 de marzo de 1437 cuando se trasladó el cáliz desde el actual palacio zaragozano de la Aljafería hasta la Catedral de Valencia.
261. También lo hizo con san Sixto, lo que no implica que esos lugares fuesen la patria del papa mártir. Había reliquias de este santo en la parroquia valenciana de Santa Catalina, en la iglesia de Loreto y en el monasterio de El Escorial.
262. Dormer (1673: 466-502).
263. Dormer (1673: 493).
264. Dormer (1673: 502-504). LA PATRIA
vo de Mendoza, canónigo de Córdoba— ya tenía constancia de que don Francisco Carrillo trataba de imprimir un libro «allegando que San Lorenço fue natural y nacido en Córdoba». Idéntica información se ofreció en los consejos municipales oscenses de 21 de junio y 29 de julio de 1663.265
La ambiciosa réplica de Francisco Carrillo de Córdoba
Especial mención merece el trabajo de don Francisco Carrillo de Córdoba
Certamen histórico, 266 publicado en 1673, que era un ejercicio de síntesis de buena parte de lo acontecido hasta ese momento en cuanto a las reivindicaciones de la patria de san Lorenzo llevadas a cabo en el siglo XVII. El autor respondía a los escritos de los zaragozanos Juan Francisco Andrés de Uztarroz y Diego José Dormer y del oscense Diego Vincencio de Vidania, quienes planteaban que Huesca y Loreto eran, respectivamente, la patria del mártir. Carrillo también analizaba el escrito Identidad de la imagen del doctor Juan Bautista Ballester, donde se defendía a la ciudad de Valencia como patria de dicho santo. Las respuestas de don Francisco Carrillo se centraban, de forma especial, en los trabajos de Andrés de Uztarroz y de Dormer, algo lógico si atendemos a que el de Vidania era de veinticuatro páginas y la obra de Ballester se ocupaba de san Lorenzo solamente en un número similar de páginas.267 El libro de Carrillo estaba organizado en las siguientes tres partes: en la primera, dividida en cinco tratados y sus respectivas sentencias, se repasaban las pretensiones de Roma, Zaragoza, Valencia, Huesca y Loreto para convertirse en la patria de san Lorenzo; la segunda parte servía para responder a las cinco sentencias expuestas en la primera y contenía una puntual contestación al doctor Diego José Dormer; finalmente, la tercera parte se centraba en acoger los fundamentos para defender a la ciudad de Córdoba como patria laurentina. Claramente, las dos primeras partes —las sentencias y sus respuestas— preparaban el camino para poder elaborar después los fundamentos y conjeturas que justificasen que Córdoba era la patria de san Lorenzo.
Carrillo, en la primera parte de su Certamen histórico, hablaba de que el silencio de los santos padres sobre el origen de san Lorenzo abría las puertas para que la ciudad de Roma —donde padeció el martirio— reivindicase ser la cuna laurentina. Además, Uztarroz, en su Defensa de la patria, en el capítulo séptimo, favoreció el asunto cuando sacó a relucir que en Roma se acuñaron imágenes con el santo, al igual que en otras ciudades europeas. Por todo ello, no era extraño que el cardenal César Baronio afirmase en el segundo tomo de sus Anales que san Lorenzo fue natural de Roma.268
Con respecto a las pretensiones de Zaragoza de convertirse en la patria laurentina, Carrillo se hacía eco de que los argumentos pasaban por la exposición de
265. AMH, Actos comunes, docs. 155 y 156, s. f.
266. Carrillo de Córdoba (1673).
267. Más concretamente los capítulos XV y XVI, que abarcan las páginas 127-151.
268. Carrillo de Córdoba (1673: 2-4). También era del mismo sentir el padre Panniguerola.
LA PATRIA DE LOS SANTOS LORENZO Y ORENCIO
Uztarroz, quien ligaba el nacimiento del santo al de san Vicente y defendía que Lorenzo estudió en la Universidad de Zaragoza y fue arcediano del Pilar.269
Francisco Carrillo repasaba los autores que afirmaban que san Lorenzo fue natural de Valencia, citando a fray Juan de Marieta, Hernando de Talavera, Juan Annio, Pedro Galesinio, Felipe Guimerán y otros. Además, Carrillo, ayudándose de algunas afirmaciones del doctor Diego Vincencio de Vidania en su Disertación histórica, se centraba en los planteamientos de Juan Bautista Ballester, quien hablaba de que san Lorenzo fue concebido en Huesca y nació en Valencia, ya que los padres del santo, como consecuencia de la persecución, se vieron obligados a marcharse de la capital altoaragonesa y recalaron en Valencia, donde quizá la madre tenía su origen. Se hablaba del hecho de que la parroquia de San Lorenzo de Valencia fuese anterior a la parroquia de la Seo de dicha ciudad como un argumento más de la naturaleza valenciana de Lorenzo.270
La pretensión de «Huesca de Aragón» fue analizada por Carrillo en el tratado cuarto, en la cuarta sentencia, expresando que el doctor Uztarroz «defendiola valerosamente con injenio, erudición y trabajo». Los diez fundamentos seleccionados por Carrillo como más representativos de que Huesca se presentaba como «madre» de san Lorenzo eran los siguientes: la «Tradición infalible» (en Huesca estaban las casas de los padres del santo, la iglesia de San Lorenzo se fundó donde nació san Lorenzo, en Loreto —casa de recreo de la familia— estaban enterrados los santos Orencio y Paciencia, san Sixto se llevó a Lorenzo a Roma después de pasar por Loreto), las palabras de Flavio Lucio Dextro en su Chronicon cuando se refería a Huesca como patria de san Lorenzo,271 el recordatorio que hacía Uztarroz —siguiendo al obispo zaragozano san Marco Máximo— de que la patria de san Lorenzo y san Vicente mártir era Huesca,272 el que Luitprando —obispo de Cremona— señalase que Sixto II pasó por Huesca y recogió a Lorenzo, un sermón de san Vicente Ferrer donde se decía que Lorenzo nació en Huesca, una relación de autores —citados por Uztarroz— que defendían a Huesca como patria laurentina, las ocho autoridades que informaban de que los santos Orencio y Paciencia eran naturales de Huesca, las personas que decían que san Lorenzo era oriundo de Aragón o Huesca o España273 y una bula del papa Gregorio XIII —de 12 de julio de 1577— que situaba el nacimiento de Lorenzo en Huesca.274
También Loreto, «Villa del Reyno de Aragón» cercana a la ciudad de Huesca, fue propuesta para convertirse en patria de san Lorenzo. Esta alquería, donde descansaban los restos de los santos Orencio y Paciencia, estaba asistida en
269. Carrillo de Córdoba (1673: 5-6), Andrés de Uztarroz (1638: 52-56).
270. Carrillo de Córdoba (1673: 7-8), Ballester (1672: 133-135).
271. Información que había recogido Andrés de Uztarroz (1638: 60).
272. Andrés de Uztarroz (1638: 61-62).
273. Andrés de Uztarroz (1638: 57-106).
274. Carrillo de Córdoba (1673: 8-18). También señalaba otro fundamento de menor calado, citado por Dormer, y que era una moneda acuñada en Roma en 1400 (Dormer, 1673: 368-369).
sus pretensiones por los siguientes trece fundamentos: unas palabras de Zurita, una escritura de Montearagón de 1481, un breviario zaragozano de 1440, otro (también zaragozano) de 1528, uno de Huesca y Jaca de 1505, una cofradía de San Laurencio fundada en 1250, un manuscrito de la cofradía de San Vicente de 1410, una bula de Clemente VII de 1387, las indulgencias concedidas por el obispo de Huesca don Juan de Aragón y Navarra, un instrumento de consagración del altar mayor de Loreto, el Lumen domus, una bula de 1583 de Gregorio XIII y la fundación del convento de agustinos creado por Felipe II.275
Estos fundamentos fueron expuestos por Andrés de Uztarroz, como hemos indicado anteriormente, quien llegó a aceptar que san Lorenzo nació en Loreto. Previamente, Uztarroz había defendido el planteamiento de que la patria laurentina era Huesca. Estas interpretaciones permitieron hablar a Carrillo de patria natural y patria civil, teniendo muy claro que eran poblaciones distintas, algo que pretendía demostrar con los argumentos expuestos por Uztarroz.276
Los razonamientos de las cinco «sentencias» expuestas —acerca del natalicio de Lorenzo en Roma, Zaragoza, Valencia, Huesca y Loreto— sirvieron a Carrillo para hacer una segunda parte donde respondía a dichas opiniones. Sobre los fundamentos propuestos a favor de Roma pensaba que no eran seguros ni concluyentes, ya que san Lorenzo fue a Roma «de treinta o más» años —siendo «arcediano de Zaragoza»—. Por otra parte, el autor también cuestionaba el resto de los argumentos.277
Con respecto a las pretensiones de la ciudad de Zaragoza, Carrillo era partidario de negar —siguiendo al padre fray Tomás Trujillo en su Tesoro de predicadores— que Lorenzo estudiase en Zaragoza y fuese arcediano del Pilar porque el mártir de la parrilla se marchó muy joven a Roma.278
Carrillo «probablemente»279 rechazaba los fundamentos que señalaban que la ciudad de Valencia del Cid debía coronarse como patria laurentina con las siguientes teorías: la «tradición» que se alegaba no tenía las condiciones de antigüedad y otras para dar fe, fundamentos como «una donación de casas» de una parroquia a otra no justificaban los natalicios, ningún autor había hablado de que Lorenzo hubiera vivido en Valencia durante un corto espacio temporal y no habían existido persecuciones que posibilitaran el traslado de los padres de Lorenzo a la ciudad levantina.280
Más extensa era la respuesta de Carrillo «negando todos los fundamentos» de Huesca de Aragón. 281 Criticaba la «tradición» que defendía a la capital
275. Carrillo de Córdoba (1673: 18-21).
276. Carrillo de Córdoba (1673: 21-24).
277. Carrillo de Córdoba (1673: 24-26).
278. Carrillo de Córdoba (1673: 26-29).
279. Carrillo de Córdoba (1673: 32) terminaba su respuesta diciendo: «podrá el Lector concluir acerca desta opinión lo que le pareciere más acertado».
280. Carrillo de Córdoba (1673: 29-32). Buena parte de los argumentos expuestos por Carrillo en este apartado los había elaborado siguiendo a Diego Vincencio de Vidania en Disertación histórica
281. Carrillo de Córdoba (1673: 32-115).
altoaragonesaporque los documentos que señalaban a dicha ciudad como patria laurentina eran muy recientes —si se exceptuaba a Dextro, Luitprando y san Vicente Ferrer— teniendo en cuenta que el martirio de san Lorenzo fue en el año «docientos y sesenta y uno». El que desde esta última fecha hasta 1438 no se inscribiese a Huesca como patria de san Lorenzo era producto del escaso interés por defender a sus «ciudadanos», lo que permitía dudar sobre el asunto. Por el contrario, aunque Córdoba también había tenido descuidos, había sido «más vigilante y cuydadosa en escribir, imprimir y conservar viva la Tradición de que San Laurencio es su hijo legítimo y natural».282
También habían dudado que san Lorenzo fuese natural de Huesca quienes negaban que era hijo de los santos Orencio y Paciencia, los que afirmaban que el santo había nacido en Zaragoza, Roma, Valencia, Loreto y Córdoba, y los que negaban que san Lorenzo era primo de san Vicente mártir. Pero, por otra parte, Carrillo exponía los siguientes «motivos» sobre Huesca como posible ciudad donde nació san Lorenzo, pero sin determinar «cosa alguna en pro ni en contra», basados en la «tradición» aragonesa: los santos Orencio y Paciencia eran padres de san Lorenzo —teniendo constancia de ello gracias a Dextro y Luitprando— y así lo recogía el martirologio romano cuando situaba su celebración el primero de mayo; Aínsa y otros autores habían defendido que la patria laurentina era Huesca, y Uztarroz introdujo la alquería de Loreto como posible patria laurentina. También había varias versiones para interpretar el que san Sixto se llevase a san Lorenzo a Roma, desde Zaragoza o desde Loreto. Si los santos Lorenzo y Orencio nacieron en un mismo parto, resultaba complicado defender que Lorenzo murió en el 261 —según Baronio y su seguidor Carrillo— y Orencio obispo en el año 394, ya que estas fechas daban una edad sobrenatural al santo obispo. Algo semejante se puede decir al comprobar que san Lorenzo tenía treinta años cuando se marchó a Roma y su primo san Vicente, que también le acompañaba, solamente contaba diez. Si santa Paciencia no salió de Huesca a lo largo de su vida, difícilmente pudo asistir al martirio de su hijo en Roma —como lo había dicho Simón Metaphraste—. No era compatible que san Sixto santificase —en alabanza a san Lorenzo— una iglesia en Loreto y otros autores pensasen que la fundación se llevó a cabo en Huesca, donde está la actual basílica de San Lorenzo. Carrillo de Córdoba exponía con gran claridad que el doctor Dormer había desestimado a Flavio Lucio Dextro y otros autores de cronicones. Por el contrario, el doctor Uztarroz había elogiado a Dextro. Ante esta situación, Carrillo pensaba que era «tan malo creer que todo lo que se halla oy en el Chronicon de Dextro, viziado y adulterado, es verdadero» como que «es todo falso».283 Por ello, el autor del Certamen histórico proponía la necesidad de demostrar la afirmación de Dextro que decía que san Lorenzo era hijo de los santos Orencio y Paciencia
282. Este argumento contra Huesca lo utilizó Carrillo siguiendo a Uztarroz, quien, con un planteamiento semejante, había rechazado que Córdoba fuese la cuna laurentina (Carrillo de Córdoba, 1673: 32-36).
283. Carrillo de Córdoba (1673: 33, 37 y 50). LA PATRIA DE LOS SANTOS LORENZO Y ORENCIO
y hermano de san Orencio obispo, y que ambos hermanos nacieron en Huesca. Si la demostración no se llevaba a cabo, el resto de las poblaciones que reivindicaban la patria laurentina podían creer que el cronicón citado por Uztarroz y desestimado por Dormer estaba «viciado y corrupto en muchas partes».284
Algo parecido podía ocurrir con los escritos de Luitprando, ya que en ningún momento el autor había señalado que san Lorenzo había nacido en Huesca. Solamente afirmaba —en palabras de Carrillo— que san Sixto pasó por dicha ciudad y se llevó a san Lorenzo, pudiendo suceder lo mismo sin ser éste oscense. Además, Uztarroz situaba el nacimiento de Lorenzo en Loreto.
Tampoco habían aclarado cuál era la patria laurentina —en palabras de Carrillo— una serie de autores (Pedro Antonio Beuter, Tomás Tamayo de Vargas, el padre Andrés Escoto y otros) cuando afirmaban que san Lorenzo nació en Huesca y no especificaban si era la andaluza o la aragonesa. La puntualización se justificaba porque la palabra Osca o Huesca podía confundirse con la ciudad de Huéscar (Granada) y, especialmente, con la ciudad de Osca —situada a seis leguas de Córdoba, distante menos de tres leguas de Castro del Río…, cerca de la antigua Teba—. La ciudad andaluza de Osca había sido destruida en tiempos de Almanzor.285
Mucha menor credibilidad sobre la patria laurentina ofrecían las opiniones que simplemente hablaban de los santos Orencio y Paciencia —padres de Lorenzo— como habitantes y naturales de Huesca.286 Sobre este asunto, Carrillo se atrevió a «rizar el rizo» al exponer sus pruebas y afirmó que los santos Orencio y Paciencia no eran los padres de los santos Lorenzo y Orencio. Se estaba fijando en el martirologio romano, donde se situaba la fiesta de los santos Orencio y Paciencia el primer día del mes de mayo, y en ningún momento se citaba a dichos santos como padres de san Lorenzo, ni se decía que este último fuese hijo de los anteriores.287
El autor del Certamen histórico, ya avanzado su estudio, creía que Uztarroz se excedía al pensar que san Lorenzo nació en Huesca porque los autores en que se fijaba no lo expresaban tan claramente, ni puntualizaban a qué Osca se referían, ni podían probar que los santos Orencio y Paciencia eran los padres de Lorenzo y Orencio. Tampoco servía la opinión de los autores que planteaban que los padres de san Lorenzo eran naturales de Huesca o que el santo de la parrilla había nacido en Aragón.288
Carrillo también replicó contra los trece fundamentos que se señalaban para justificar que Loreto fue la patria laurentina. De sus palabras se deduce que era más reacio, si cabe, a aceptar que el santo nació en Loreto y no en la ciudad de
284. Carrillo de Córdoba (1673: 62).
285. Carrillo de Córdoba (1673: 64-77). Según este autor, Huesca de Aragón se había apropiado de todo lo grande, todo lo antiguo y excelente de las «Huescas de España», principalmente de la de Córdoba.
286. Carrillo de Córdoba (1673: 95-98).
287. Carrillo de Córdoba (1673: 98-101).
288. Carrillo de Córdoba (1673: 103).
Huesca. La razón debía de estar en que no podía dejar vivo ningún postulado favorable a Loreto para que la puerta de la Osca andaluza no se cerrase. Por todo ello, planteaba que Uztarroz no creyó que Loreto era un lugar distinto a Huesca y, por otra parte, todos los autores que afirmaban que Lorenzo nació en Huesca «de Aragón» negaban el nacimiento en Loreto, al igual que el grupo de escritores que simplemente citaban al santo como oriundo de Aragón o de «Osca» —sin especificar a qué Osca se referían.
Carrillo citaba a Zurita como uno de los informantes que situaba en Loreto el nacimiento de san Lorenzo, y a continuación señalaba a Aínsa —«diligente historiador de Huesca»— porque afirmaba que san Lorenzo nació dentro de la ciudad de Huesca. Además, en su respuesta a los citados trece fundamentos utilizaba conceptos descalificadores como «hay otros documentos más antiguos», «no tienen autoridad» —refiriéndose a algún breviario—, «tienen errores históricos», «no mencionan ni una palabra de que Lorenzo nació en Loreto»…289
Cuatro páginas dedicó Carrillo a responder al doctor Diego José Dormer y a su San Laurencio defendido en lo tocante a la posición que pudiese tener el autor aragonés con respecto a Loreto. La gran erudición mostrada por Dormer en la obra citada permitía a cualquiera que se acercara a ella el poder sacar la información que requería. Por ello, Carrillo buscó las citas en que hablaba de Loreto y Huesca como posibles poblaciones donde nació san Lorenzo, llegando a la conclusión de que Dormer no aclaraba dónde se produjo dicho nacimiento, pudiendo incluir también a Zaragoza en la disputa de la patria laurentina. Además, Carrillo también cuestionaba el trabajo del aragonés cuando afirmaba que «no trae cosa que no esté tocada por el Chronista Oscense el Doctor Uztarroz y respondida en el libro por Córdoba», y añadía que de dichas cláusulas y de lo afirmado por Uztarroz se deducía que «San Laurencio nació en LORET y juntamente en HUESCA, y esto es imposible». Carrillo terminaba el argumento afirmando que ya había defendido —siguiendo a Uztarroz— que Loreto era un lugar «aparte» de Huesca, «realmente distincto, de quien fueron dueños los Templarios […] con jurisdicción distincta, con Vicario, cura y Beneficiados». Ante ello, concluía que Lorenzo era de Huesca, probando los historiadores aragoneses que nació en Loreto, que —como dijo Uztarroz e insinuaba Dormer— era un lugar diferente a Huesca. Esto significaba que los defensores del nacimiento de Lorenzo en Loreto debían escuchar también a los que tomaban partido por dicho natalicio en Huesca o en Zaragoza.290
Acabado este análisis, Carrillo escribió la tercera parte de su libro, donde exponía las razones que esgrimía la ciudad de Córdoba «para creerse Patria del Illustríssimo Protomártir San Laurencio». Este planteamiento lo concretaba en siete fundamentos, dos conjeturas antiguas y otras diferentes que se basaban en estas últimas, y la existencia de tres reliquias significativas.291 Todo este conglomerado
289. Carrillo de Córdoba (1673: 115-120).
290. Carrillo de Córdoba (1673: 121-124).
291. Carrillo de Córdoba (1673: 124-224). LA PATRIA
expositivo se hallaba concretado —en los dos primeros fundamentos— bajo el paraguas de la «tradición» cordobesa, que confirmaba que san Lorenzo nació en Córdoba, donde se fundó un templo poco tiempo después del martirio, en el solar de las casas del santo. El autor evidenciaba que la fábrica de dicho templo se llevó a cabo en tiempo de los romanos, y aprovechaba para salir al paso de que el padre Martín de Roa había dicho que dicha fundación fue en tiempo de los godos. También era buena la ocasión para poner en solfa que el templo de San Lorenzo de Huesca no pudo ser edificado antes del año 1097 ó 1096, y que la iglesia de Loreto no estaba bajo la advocación de dicho santo sino de Nuestra Señora. Añadía que en un santoral manuscrito guardado en el archivo de la Catedral de Córdoba se leía que Lorenzo había nacido en Córdoba y que había sido «llevado a Roma por san Sixto» (sic). Fray Hernando de Talavera, arzobispo de Granada, en su Impugnación católica, en 1487, descubría que Lorenzo era natural de Córdoba. Varios romances situaban el nacimiento del que fue santo martirizado en una parrilla en la citada ciudad andaluza. Con esta información, Carrillo no tenía ningún reparo en afirmar que estaba bastante probado que «nuestra Tradición en Córdoba tiene más antigüedad que todas las que llaman Tradiciones las otras Ciudades».292
El resto de los fundamentos eran los siguientes: un breviario hallado en el convento de San Pablo de Predicadores de Córdoba (de 874 años de antigüedad) donde se describía el 10 de agosto como la fiesta «de San Laurencio Cordobés, assado en Roma, nacido en Córdoba de unos duques gentiles». Además, un libro de horas, un libro italiano de 1430, las afirmaciones señaladas de fray Hernando de Talavera y otros escritores que tuvieron en la «tradición» su fuente de inspiración configuraban los pilares principales para que Córdoba creyese que era la patria de san Lorenzo. Se da la circunstancia de que Carrillo debía de ser consciente de que el hilo argumental cordobés era más pobre que el oscense y no tuvo reparos en hacer la siguiente afirmación —ilustrativa y aclaratoria del significado que siempre tiene el ganar amigos para la causa—: «[los fundamentos,] aunque no son tantos como los de Huesca, alguno los juzgará por más eficaces».293
Dos conjeturas antiguas, largamente justificadas, de las cuales la primera se fundamentaba en las actas del martirio de san Lorenzo y la segunda en que el santo fue hijo legítimo y natural de un duque de Córdoba —lo que excluía la paternidad y maternidad de los santos Orencio y Paciencia—, servían al autor para presentar otras cinco conjeturas basadas en las primeras y plantear con todas que san Lorenzo era hijo de Córdoba.294
Finalmente, Carrillo, teniendo en cuenta que Uztarroz en su Defensa de la patria daba un catálogo de las reliquias del santo depositadas en ocho iglesias oscenses, no tenía reparos en decir que sería excesiva la ventaja de Córdoba con respecto a Huesca si se hiciese un catálogo de las reliquias laurentinas. Como
292. Carrillo de Córdoba (1673: 149 y 129-133).
293. Carrillo de Córdoba (1673: 173 y 158-171).
294. Carrillo de Córdoba (1673: 173-200). Las cinco conjeturas estaban concretadas en las iglesias, capillas y obras de arte creadas bajo la advocación de san Lorenzo.
dicha afirmación no solucionaba ningún problema, el escritor andaluz señalaba tres significativas reliquias cordobesas: una en la catedral —que era «tres pedaços de grosura o manteca que del Sancto cuerpo se derritió en las parrillas sobre las brasas, elada»—, otra en la iglesia de San Juan de Letrán, en la parroquia de San Lorenzo —consistente en «una canilla entera de un brazo» del santo— y, la tercera, en la iglesia de San Lorenzo —formada por «un hueso de la Nuca» que unía la cabeza y el cuerpo—. Don Francisco Carrillo enumeraba otras reliquias pero tenía muy claro que «Estas tres Reliquias bastan a hazer cierta y verdadera nuestra Tradición con mayores fundamentos que los que tiene Huesca para creerlo assí de las suyas».295
El amplio análisis de Carrillo debió de dejar a los cordobeses sin la necesidad de seguir —por un tiempo— reclamando la patria laurentina para su ciudad. No ocurrió lo mismo en Huesca, que por medio del canónigo Aguas volvió a la carga contra los argumentos defensores de que la cuna donde vio la primera luz Lorenzo fue Valencia o Córdoba —según quién lo dijese.
El canónigo aragonés Aguas contesta los argumentos favorables a Valencia y Córdoba
Ya hemos dicho que el canónigo Juan de Aguas salió al paso de los postulados del arcediano valenciano Juan Bautista Ballester en una publicación que veía la luz en Zaragoza, en 1676, con el título Discurso histórico-eclesiástico. Justamente un año después, Aguas promovió una nueva edición de dicho trabajo para hacer una adición e incluir la respuesta que quería dar a don Francisco Carrillo de Córdoba.296 Estos hechos y la circunstancia de que el citado canónigo aragonés se convirtió en un ferviente defensor de la ciudad de Huesca como patria de san Lorenzo colocan al autor en un puesto privilegiado dentro de la nómina de hagiógrafos laurentinos.
Aguas —que se atrevió a criticar el título de la obra de Dormer San Laurencio defendido , llegando a decir: «no sé quién lo pudo imaginar, quando todos veneramos al santo»— 297 dividió su trabajo en veintiocho exámenes, con sus correspondientes respuestas o «notas», una peroración y sus notas y la conclusión.
En el examen segundo y sus notas se decía claramente que la patria de san Lorenzo era Huesca, pues nadie debía dudar de que el santo era hijo de los ciudadanos oscenses Orencio y Paciencia, luego santos. Aunque algunos breviarios situaban el nacimiento de Lorenzo en Loreto o en Zaragoza, era necesario dejar muy claro que el verdadero nacimiento se produjo en Huesca, quedando descartado que el santo simplemente fuese oriundo de la capital altoaragonesa.298
295. Carrillo de Córdoba (1673: 200-201).
296. Como es lógico, utilizamos la edición de 1677 para analizar el trabajo del canónigo doctor Juan de Aguas.
297. Aguas (1677: 49).
298. Aguas (1677: 50-53).
El examen tercero sirvió al autor para defender a los escritores aragoneses que rechazaban que san Lorenzo nació en Valencia, en el lugar donde estaba la capilla de María Reina de los Ángeles en la iglesia de Santa Catalina. Por otra parte, dichos autores autóctonos fueron acusados de contradicción por apoyar «la Variedad» de que Lorenzo podía haber nacido en Loreto o en Huesca, y quedaba completamente descartado el nacimiento del santo laurentino en Zaragoza o en otra ciudad o lugar del orbe.299
El examen cuarto aseguraba que no había pruebas concluyentes de que los padres de san Lorenzo se hubiesen visto obligados a trasladarse a Valencia como consecuencia de una persecución, lo que descartaba totalmente el nacimiento del santo en la capital valenciana.300
El examen quinto fijaba su interés en la «tradición» aragonesa que afirmaba que san Lorenzo había nacido en Huesca y —según Aguas— era necesario constatar el que en la capital altoaragonesa se celebraba la festividad del santo con un ritual especial, dándose la circunstancia de que en el resto de las iglesias se hacía «con el de segunda clase».301
En los exámenes sexto al noveno se enumeraban las primeras informaciones escritas sobre los padres de san Lorenzo y el hecho de que este fuese recogido por san Sixto en Huesca, lo que no certificaba que el santo hubiese nacido en esta ciudad. De ello dieron cuenta Flavio Lucio Dextro, Luitprando, César Baronio, Tomás Tamayo de Vargas, José Pellicer y otros.302
Aguas constataba en los exámenes noveno y décimo que eran ciento doce autores —de donde debían excluirse los poetas modernos— los que defendían que Huesca fue la patria de san Lorenzo. Señalaba que el maestro fray Francisco Jiménez, patriarca de Jerusalén, escribió en 1379 que san Lorenzo y san Vicente fueron naturales de Huesca.303
En los exámenes undécimo, duodécimo y decimotercero, el doctor Aguas repasaba la concesión de bulas y las fundaciones reales como fundamentos utilizados por diversos autores para justificar el nacimiento de san Lorenzo. Defendía que los breviarios antiguos anteriores a la reforma de san Pío V tenían autoridad para cada iglesia en cuanto a la veneración de «sus Santos Propios» —algo que ya había señalado en las notas del examen quinto.304
El canónigo Aguas, en el examen decimocuarto, salió al paso de la polémica de si san Lorenzo había nacido en Huesca o en la alquería de Loreto, cercana a la capital altoaragonesa. Este tema era una de las grandes fisuras abiertas en la «tradición» aragonesa que favorecían la polémica entre las ciudades de Huesca, Valencia y Córdoba. La solución que aportaba Aguas era que poco importaba
299. Aguas (1677: 53-55).
300. Aguas (1677: 55-61).
301. Aguas (1677: 61-71).
302. Aguas (1677: 72-87).
303. Aguas (1677: 87-98).
304. Aguas (1677: 98-115).
que el nacimiento se produjese en Huesca o en Loreto, ya que en ambos casos el natalicio tuvo lugar en la «Santa Iglesia de Huesca». También daba cuenta de que los padres de san Lorenzo fueron los santos Orencio y Paciencia, algo que nadie cuestionaba. Por contra, y atendiendo a lo dicho hace un instante, sí se planteaba alguna duda sobre si los cuerpos de los padres de san Lorenzo estaban enterrados en Loreto y sobre el origen y cambio de advocación del templo que había en la citada alquería, lo que obligaba a hablar de san Sixto, posible mentor de dicho santuario en su camino de regreso a Roma cuando acogió como seguidor a Lorenzo.305
Todos estos asuntos volverían a aparecer en los exámenes decimoquinto, decimosexto y decimoséptimo.306 A partir del examen decimoctavo, los argumentos de Aguas daban respuesta a los expuestos por Ballester sobre el proceder de los valencianos que defendían que en Valencia se localizaba la cuna de san Lorenzo. No olvidemos que hasta ese momento Ballester había planteado la dudosa opinión de «los que defienden a Huesca».307
El doctor Aguas, en la adición a su libro original, daba una respuesta clara a los argumentos del cordobés Carrillo fundados en la «tradición». Además, Carrillo tenía muy claro que no iba contra el «piadoso sentir de los Santos, ni del Dictamen Verdadero y Recto de la Iglesia, ni de sus Tradiciones, ni de otras Historias», solamente se enfrentaba a los escritores que opinaban que el santo nació en otra parte.308
Con este planteamiento de Carrillo, el canónigo Aguas se decantó por defender a la ciudad de Huesca como la «Legítima»patria de san Lorenzo a partir de las celebraciones y veneraciones que cada año llevaba a cabo la diócesis de Huesca, que debían ser consideradas como propias de su Iglesia y de esta diócesis.
Como ya hemos analizado, Carrillo afirmaba que san Lorenzo era hijo de un duque de Córdoba, lo que descartaba a los santos Orencio y Paciencia como padres del santo. Además, Aguas recordaba que algunos autores ponían en duda que san Lorenzo y san Orencio fuesen hermanos gemelos o nacidos de un parto.309 Ante esto, el canónigo Aguas expresaba que los legítimos derechos que asistían a la Iglesia de Huesca —expresados en el catálogo de los santos propios de la diócesis oscense, muchos de los cuales no estaban en el Kalendario universal de la Santa Iglesia romana— solamente podían ser alegados si otra diócesis presentaba un catálogo ritual de sus santos propios y allí estuviesen incluidos los que eran objeto de la controversia. Por contra, en el caso de Córdoba, en el santoral de festividades no estaban la de san Lorenzo ni la de los de santos Orencio y Paciencia y otros santos «oscenses», algo que quedaba ratificado —en palabras de
305. Aguas (1677: 115-127).
306. Aguas (1677: 128-151).
307. Aguas (1677: 151).
308. Aguas (1677: 242).
309. El doctor Aguas (1677: 247) también incluía lo que decía la «tradición» sobre las santas Nunila y Alodia —veneradas en la Iglesia de Huesca el 22 de octubre.
Aguas— al examinar el catálogo de santos de Córdoba que elaboró el padre Martín de Roa «en 1615» (sic), donde no los expresó y no era creíble que los olvidara, aunque luego volvió a tratar a san Lorenzo en su libro Principado de Córdoba «en 1635» (sic).310
Además, el doctor Juan de Aguas decía que la estampa donde san Lorenzo estaba entre los santos Acisclo y Victoria, patrones principales de Córdoba, era un sello eclesiástico y eso solamente denotaba que había devoción por el santo. Era un argumento débil por no estar la festividad del 10 de agosto —conmemoración del martirio de san Lorenzo— dentro del catálogo de sus santos propios.311
Tampoco el manuscrito Flores de santos —donde en el título de un capítulo estaba en letra antigua lombarda, colorada, el siguiente rótulo: «De Santo Laurencio cordubensi»— podía ser una prueba contra la «Tradición de Huesca», en palabras del doctor Aguas. Por esto, y por lo señalado anteriormente, dicho canónigo «advertía» a Carrillo de que sus argumentos «no convencerían» contra el legítimo derecho que tenía la Iglesia de Huesca, mucho más después de la reforma hecha del breviario romano por los papas san Pío V, Clemente VIII y Urbano VIII. Esto, aun en el supuesto de que en los breviarios primitivos de la Iglesia cordobesa o en la historia de los santos de Córdoba se hallara memoria de especial rezo a san Lorenzo, mártir romano.312
La particular intervención de Vincencio Juan de Lastanosa Vincencio Juan de Lastanosa —en contra de la opinión de Juan de Aguas— no estaba tan seguro de que los argumentos de Carrillo de Córdoba no iban a convencer a nadie. El prócer oscense Lastanosa tenía miedo de que la ciudad de Córdoba —en este caso— u otras poblaciones se autoproclamasen como patrias laurentinas, ya que ello podía tener consecuencias negativas para la capital altoaragonesa. Por ello, el 21 de febrero de 1679 —coincidiendo con que en el Concejo de Huesca se tuvo noticia de que Su Majestad planteaba elegir como «Tutelar de España a San Joseph», sustituyendo al «patrón» Santiago apóstol—, Lastanosa propuso a todos los mandatarios concejiles —él era en ese momento consejero preeminente— que una junta estudiase las medidas a tomar contra los planteamientos expuestos por el cordobés en 1673, tal como hemos analizado anteriormente.313 La propuesta de Lastanosa tuvo una nula aceptación,314 como ya hemos dado cuenta, dándose la circunstancia de que los planteamientos del
310. Aguas (1677: 250).
311. Aguas (1677: 251).
312. Aguas (1677: 251-252).
313. AMH, Actos comunes, doc. 172, s. f. Recordemos que esta idea de sustituir a Santiago como patrón único no era nueva. A la polémica idea de nombrar patrona a Teresa de Jesús —cuestión que quedó zanjada el 8 de enero, cuando se restituyó a Santiago— le siguió la posible nominación de san Miguel y, más tarde, san Genaro como patrones (Rey, 2006: 79-86).
314. Semejante a la reacción que tuvo dicho concejo respecto al cambio de «patrón» en España, ya que para elaborar una respuesta a Su Majestad querían saber lo que habían dicho los máximos responsables de la Iglesia en Zaragoza.
LA PATRIA DE LOS SANTOS LORENZO Y ORENCIO
prócer oscense ponían el dedo en la llaga cuando afirmaba que el silencio suponía la derrota de Huesca y dar la razón a la ciudad de Córdoba. Añadía lo siguiente: «Y reconociendo en la obligación de Hijo que sería culpable ofensa al Rendimiento que devo tener a tan gloriossa Madre dissimular la noticia de Autor tan dessatento».315
Lastanosa resumió en un folio las siguientes ofensas e injurias —según sus palabras— de Carrillo de Córdoba contra la «tradición» oscense: Huesca no era la patria de san Lorenzo, los cuerpos de san Orencio y santa Paciencia eran fingidos, los santos Orencio y Paciencia no eran los padres de san Lorenzo, san Vicente era de Córdoba y su cuerpo muerto se trasladó desde Valencia hasta Huesca de Andalucía, san Vicente no era primo de san Lorenzo, san Sixto no se llevó a Roma a san Lorenzo desde Huesca ni desde Zaragoza, san Orencio no era natural de Huesca ni hijo de santos Orencio y Paciencia y tampoco era hermano de san Lorenzo, san Sixto no erigió ninguna capilla en Loreto, la ciudad de Huesca hacía pocos años que tenía memoria e iglesia de San Lorenzo, el padecimiento de santas Nunila y Alodia fue en Córdoba y no en Huesca, la casa de Loreto era de fundación moderna, la denominación de Huesca quedaba cuestionada, la fundaciónde la universidad por Quinto Sertorio fue en Huesca de Andalucía, Sertorio fue duque de Andalucía y murió allí, Huesca no tenía el título de vencedora y cuando aparecía en las medallas y libros era con relación a la Huesca andaluza y Córdoba era la primogénita de la fe en España contra la creencia de que lo era el Pilar sagrado de Zaragoza.
Tales planteamientos, según Lastanosa, debían ser rebatidos para mantener el prestigio de la «tradición» de Huesca, ya que el autor tenía muy claro que el lustre de «las ciudades y Provincias se zanja sobre dos Polos que gloriosamente eternizan Su Memoria en los siglos». Se refería al «culto religiosso de la fee» (sostenido por la antigüedad de los obsequios y víctimas por Dios, el nacimiento de hijos santos, la existencia de mártires locales y las reliquias que de dichos santos veneraba «la piedad Cathólica») y a «los créditos profanos» —aunque gloriosos— (que debían ser de fundación antiquísima, de ilustre nombre, con una célebre universidad, hijos valerosos, renombres ilustres y acreditados aplausos en la historia). Ambos elementos sostenían «el honor y la fama de los Reynos y Repúblicas» y, como el honor nobiliario, no podían quitarse con ofensas, injurias y ficciones, ya que esto supondría la pérdida de lo más preciado. En el caso que tratamos, Lastanosa consideraba que la ciudad de Huesca, «Gloriossa fundación de Túbal»,316 madre de santos, centro del valor, objeto de la admiración… no
315. AMH, Actos comunes, doc. 172, s. f.
316. Recordemos que hay una «tradición» según la cual de Túbal —hijo de Jafet y nieto de Noé— arranca la primera población de España (Caro Baroja, 1992: 57-58). Con este planteamiento, Lastanosa participaba en el reconocimiento de Túbal como padre de los españoles y se abría la puerta para poder entrar en el debate sobre los mitos fundacionales de los distintos territorios de España. Recordemos que en 1665 se empezó a estudiar en profundidad el Fuero antiguo de Navarra (conocido entonces como Fuero de Sobrarbe). Dicho documento estaba esencialmente vinculado al mito consti-
podía ser tenida por bárbara, sin lustre, sin nombre, sin fama ni aplauso y «tan yndignamente herida de ficciones, inventivas y palabras dessatentas».
Con esta visión, es lógico que Lastanosa reclamase a los gobernantes del Concejo de Huesca su participación en la defensa de la patria laurentina para la ciudad, ya que no era un asunto exclusivamente religioso. Estaba en juego la identidad de la capital altoaragonesa y su «tradición» había sido cuestionada con el tema de la patria laurentina y con otras disputas sobre las santas Nunila y Alodia —como luego veremos— y los santos Justo y Pastor, por citar algunos casos. No olvidemos que la época contrarreformista que se estaba viviendo convirtió la veneración de las reliquias en algo más que un culto religioso, ya que dicha devoción sirvió para reivindicar la identidad de cada población en el seno de la Monarquía hispánica —la gran valedora del catolicismo—. Tengamos en cuenta que para los católicos las reliquias permitían mostrar la antigüedad del culto, la autenticidad de la presencia de santos y, además, eran la expresión del favor divino que habían recibido los habitantes de una determinada población.317
Nueva defensa de la capital cordobesa como patria laurentina
Nueve años después de publicarse la crítica del canónigo Aguas a los postulados de Carrillo vio la luz el libro Origen y primeras poblaciones de España, de fray Juan Félix Girón,318 que en varios capítulos echaba mano de las «genealogías míticas» para historiar la antigüedad de la ciudad de Córdoba. En la obra, los capítulos decimoquinto y decimosexto los dedicaba a san Lorenzo, andaluz y cordobés, y en ellos reivindicaba que Córdoba era la patria de dicho santo.
Girón, como otros escritores cordobeses, encontró en la ciudad llamada Osca —ya desaparecida en el siglo XVII—, a seis leguas de Córdoba, el punto de apoyo más importante para llevar a cabo su argumentación. Decía que en ella había nacido o fue criado san Lorenzo. Por allí pasó san Sixto ateniense —«quien mucho después fue Pontífice y Mártir»—, después de asistir a su concilio en Toledo, y se llevó consigo a Lorenzo camino de Roma.319 Su conclusión era que san Lorenzo era español y oscense, natural u oriundo de Osca; sus padres eran oscenses y poco importaba que fuesen mártires o confesores, duques o no duques, ya que san Lorenzo era muy noble y de gran linaje. Si los nombrados eran naturales de Osca era como decir que eran de Córdoba, ya que «lo que huviere de tradición por Osca debe tener por fin y término a Córdoba, pues es su término y Par-
tucional aragonés, pero durante el último cuarto del siglo XVII escritores castellanos y navarros lo reinterpretaron para apoyar sus propios mitos. El padre José de Moret, cronista del reino de Navarra desde 1654, quien reprobaba el mito fundacional aragonés, abrió el debate cuando en 1662 y 1665 escribió y publicó, respectivamente, sus Investigaciones históricas de las antigüedades del Reino de Navarra (Pamplona, Gaspar Martínez, 1665) (Botella, 2005: 223-252).
317. Estas tres cualidades son descritas por Vincent-Cassy (2003: 105).
318. Juan Félix Girón era carmelita, calificador del Santo Oficio, censorevisor de libros y visitador de las librerías por el Consejo Supremo de la Inquisición, bibliotecario, predicador de Su Majestad y cronista general de los reinos de Castilla en Cortes. Esta es la pequeña biografía que se expone en la obra citada. 319. Girón (1686: 92-96).
tido». Girón aportaba como prueba final de que san Lorenzo nació en Córdoba el que dicha ciudad era «depósito de las más señaladas Reliquias» del santo, destacando el «[…] Jugo que sudó su cuerpo assado».320
La claridad expositiva de Girón para defender a la ciudad de Córdoba como patria laurentina también la había desarrollado el canónigo Aguas con respecto a la ciudad de Huesca, algo que no era habitual entre los escritores aragoneses. Sirva como ejemplo el trabajo de Juan Agustín Carreras, a pesar de estar incompleto —si atendemos al anuncio que el autor hizo de la obra prevista.
La inconclusa respuesta del oscense Carreras
El libro Flores lauretanas, publicado en 1698, escrito por don Juan Agustín Carreras Ramírez, se convirtió en una historia de la vida y martirio de san Lorenzo, donde las ciudades de Huesca, Zaragoza y Roma adquirieron especial protagonismo. Está claro que el tomo primero de esta obra —aunque estaban previstos dos tomos más que no salieron a la calle— no es una respuesta en toda regla a los postulados valencianos, cordobeses o de otras zonas. Los libros, como claramente lo indicaba el autor, iban a ser una historia peculiar de la vida y martirio de san Lorenzo. El tomo que nos ocupa es un repaso —salvo alguna excepción— a la vida del santo hasta que en Roma recibió los tormentos que le llevaron a la muerte en la parrilla.
La obra es como un pensil —en la acepción de jardín delicioso— donde hay trece flores que exhalan «un suave aroma» para que el lector lograse «de diversas plantas de la historia el fruto saçonado de las virtudes de Laurencio». En el hilo argumental aparecen en escena Huesca, Zaragoza y Roma como las ciudades que hicieron posible —cada una en un momento determinado y cumpliendo diferentes funciones— la santidad de Lorenzo. El relato es ensalzado con diversos asuntos basados en la «tradición» y, además, utilizando un lenguaje recargado, con abundantes metáforas y con múltiples textos en latín. Este último aspecto está justificado porque el autor echaba mano de los textos sagrados, sermones y cualquier acontecimiento que ilustrase de forma histórica y literaria el tema objeto del trabajo.
El texto tenía como principal fuente informativa la constitución sinodal de Belchite del año 1417 —aunque en la obra se cite el año 1147—, en la cual, entre otras cosas, se situaba a san Lorenzo, conjuntamente con san Vicente mártir, como arcedianos de Zaragoza. A la capital aragonesa se habían trasladado a estudiar Lorenzo y Vicente, primos, y en dicha ciudad los recogió Sixto —antes de ser papa y mártir— y se los llevó con él a Roma. Con ambos episodios, Zaragoza se erigía en una etapa fundamental en la vida de san Lorenzo. No menos importante fue la ciudad de Roma, donde Lorenzo recibió el espaldarazo definitivo de Sixto II para poder alcanzar la santidad. Finalmente, la noble y antigua
320. Girón (1686: 112-113). El autor no tuvo reparos en recordar a las mujeres santas que hacían compañía a María al pie de la cruz y que se encargaron de recoger sus lágrimas en vasos. Este «Licor Celestial de la Madre de Dios» se guardó como reliquia en algunas iglesias.
ciudad de Huesca era la cuna del esclarecido mártir san Lorenzo. Como luego veremos, este hilo argumental pudo verse influido por la condición de prebendado de la Iglesia zaragozana que tenía el autor y porque este era natural de la ciudad de Huesca, «títulos» que le obligaban a dar muestras de agradecimiento a ambas ciudades. Tampoco podemos olvidar que Andrés de Uztarroz ya había utilizado en Defensa de la patria la misma fuente y la había resaltado, dándose la circunstancia de que este autor también era complaciente con las ciudades de Huesca y Zaragoza.321
Carreras Ramírez defendía que Lorenzo nació en la capital altoaragonesa, en la casa que en Huesca tenían sus santos padres, en cuyo sitio se erigió después el templo real «que siempre ha sido de los reyes de España». Sus padres, Orencio y Paciencia, de generosa estirpe, eran labradores y tenían para la administración de sus campos y heredados una alquería o casa de campo en Loreto, distante dos millas de la ciudad de Huesca. Muertos Orencio y Paciencia, se levantó la iglesia parroquial de Loreto, poniendo en ella prelados, cura y beneficiados.322
A esta descripción básica del nacimiento de Lorenzo, el canónigo le añadió un grado de imaginación que rayaba en la fantasía cuando defendía que el demonio, una vez que el santo niño había nacido, «temiendo la sangrienta guerra que a su poder infernal haría», intentó la muerte de Lorenzo sacándolo de la cuna en la que estaba y llevándolo a un campo, donde lo dejó bajo un árbol o laurel para que muriese de hambre. No sucedió nada porque el Cielo destinó tropas angélicas que lo alimentaron y en una carroza volante lo restituyeron a sus padres.323
Carreras Ramírez —al igual que Andrés de Uztarroz, Dormer y otros autores— resaltaba el especial significado que tuvo la ciudad de Zaragoza en la etapa educativa de Lorenzo y una vez finalizada esta. El joven Lorenzo inició sus estudios en las «Escuelas Generales» de Huesca324 —en compañía de su hermano Orencio y su primo hermano Vicente—, donde aprendió las primeras letras de latinidad, retórica y filosofía. Luego, sus padres le enviaron, en compañía de su primo Vicente, a la ciudad de Zaragoza. En la capital aragonesa destacaron ambos tanto que fueron nombrados arcedianos en el templo del Salvador y la Iglesia zaragozana quedó «más ennoblecida».325
Cuando Carreras siguió la «tradición» sobre la marcha de Lorenzo a Roma gracias a la ayuda de Sixto —futuro papa y mártir—, se vio obligado a adaptar el texto contando con que Lorenzo estaba estudiando en Zaragoza y sus padres residían en Huesca. Ante ello, el relato es como sigue: el griego Sixto II, natural de Atenas, canónigo romano, asistió a un concilio en Toledo en torno al año 254.
321. Andrés de Uztarroz (1638: 50-57).
322. Carreras (1698: 1-23).
323. Carreras (1698: 24-25).
324. El autor defendía que las «Escuelas Generales» habían sido fundadas por Quinto Sertorio, ochenta años antes de la venida de Cristo, y que luego de nuevo las fundó el rey de Aragón don Pedro IV (Carreras Ramírez, 1698: 28).
325. Carreras (1698: 33 y 37).
Sixto, de vuelta a Roma, pasó predicando por Huesca ante la santidad y virtud de los angélicos esposos llamados Orencio y Paciencia, que vivían en una granja de Loreto. Sixto se quedó asombrado de la virtud de dicho matrimonio y, justamente antes de su partida, el Cielo le reveló la gran gloria que iba a alcanzar Lorenzo con su martirio en Roma, ante lo cual el canónigo romano consagró el or atorio o capilla que había en Loreto en honor del futuro mártir. 326 Luego, Sixto se desplazó a Zaragoza con el fin de llevarse a Roma a Lorenzo y Vicente, arcedianos zaragozanos, para que le ayudasen en la predicación contra la herejía de los sebelianos —quienes la retomaban de los tripasonios—, que negaban la trinidad y distinción de las personas divinas. Una vez allí, Vicente se volvió a España y Lorenzo se quedó en Roma,327 acompañando a Sixto, electo pontífice por la muerte del papa Esteban. Sixto II nombró arcediano-cardenal a Lorenzo, quien luego se convirtió en cardenal tesorero con la obligación de cuidar de los tesoros de la Iglesia y distribuirlos a los pobres. Lorenzo los repartió por orden del papa, cuando iba camino del martirio.
Desde ese instante, el discurso se acercaba nuevamente a Huesca con el siguiente texto: Lorenzo, a la hora de repartir los tesoros, favoreció a su amada Huesca, su patria, con el envío de una patena de esmeraldas —que luego pasó a El Escorial— y el cáliz en que consagró Cristo la Última Cena. Sin embargo, los oscenses, en tiempo de los sarracenos, para que no les robasen tan preciada reliquia, la ocultaron en el archivo del monasterio de San Juan de la Peña.328 Luego continuaba el relato sobre el cáliz que hoy se conserva en la Catedral de Valencia —considerado como el auténtico Santo Grial (en el que Cristo convirtió el vino en su propia sangre)—, donde se debió de depositar en 1437, después de que en 1399 hubiese sido trasladado desde San Juan de la Peña a la Aljafería por el rey de Aragón Martín I y de que uno de sus sucesores, Alfonso V, se lo llevase a su palacio real de Valencia en 1424.329
A partir de este relato, Carreras Ramírez nos introduce en el territorio de los milagros en torno a la carne y sangre de Cristo. Además, el que gracias a san Lorenzo estuviese en Aragón el Santo Grial —utilizado por Jesucrito en la última Cena y donde se conservaban unas gotas de la sangre derramada por Cristo en la cruz— todavía reforzaba mucho más la importancia de dicho santo. Tengamos en cuenta que nos encontramos ante un asunto tan relevante para el cristianismo como es el hecho de que la sangre vertida por Cristo con su vida posibilitó la redención de la
326. Carreras (1698: 51-52). Este autor recordaba (p. 62) que la citada consagración era parecida a la llevada a cabo por san Valero con el altar dedicado a san Vicente mártir en el lugar de Enate o Enat, en las montañas de Ribagorza, adonde había llegado desterrado desde Valencia, porque mediaba la revelación del Cielo del inminente martirio de Vicente.
327. Carreras (1698: 62-63 y 68). Ante esta situación, el autor se planteaba por qué regresó Vicente a España y por qué no se quedó en Roma cuando ocurrió el martirio de Lorenzo. La respuesta que da es que aquel volvió para sufrir también martirio e ilustrar a su primo Lorenzo, de modo que su vuelta no fue consecuencia de que tuviese horror a los martirios.
328. Carreras (1698: 100-101).
329. Beltrán (1960).
humanidad. Dicha sangre está en la Eucaristía, mediante la transubstanciación o conversión del vino, además de la presencia física de la sangre vertida en la crucifixión. Si el primer misterio está al alcance de todos los sacerdotes —por medio de la consagración en la misa—, no ocurre lo mismo con la sangre derramada por Cristo en la cruz, que se convirtió en la reliquia más deseada de la cristiandad.330
Finalmente, aparecía Roma como una ciudad privilegiada por acoger el suplicio de san Lorenzo, quien toleró diez crudos martirios mientras que el resto de los mártires sufrieron solamente hasta tres tormentos. Carreras Ramírez sigue a san Vicente Ferrer para describir los siguientes diez tormentos:
Primum, quod fuit captus. Secundum, fecit eum percuti fortiter baculis. Tertium, quia positus in aculea, scorpionibus cesus est. Quartum, de laminis ferreis ignitis eius lateribus apositis. Quintum, aiusit cumplumbatis durissime cedi. Sextu, fuit de pectinibus ferreis. Septimum, fuit possitus in alto carcere, sine cibo, potu. Octavum, fuit de craticula. Nonum, fuit de fureis ferreis quibus cum compresserunt. Decimum, fuit de sale in igne posito.331
En una puntualización posterior se indicaba que fue prendido y «cargado de cadenas de hierro» por el «tirano», porque en el martirio de san Sixto le había comentado a su protector que ya había repartido los tesoros entregados.332 Posteriormente, recibió azotes con varas espinosas de granado, fue torturado con escorpiones,333 se le aplicaron en el cuerpo unas láminas calientes de hierro, se le azotó sin ropa, fue puesto en una catasta y se le despedazó con escorpiones— después de oírse una voz del Cielo que anunciaba que todavía faltaban muchos tormentos más— durante varias sesiones.334 En medio de los tormentos, desde el Cielo fue enviado un ángel para limpiarle —y no quitarle— con una holanda las llagas y heridas del cuerpo, dándose la circunstancia de que era un ángel de la orden superior de los serafines,335 y el hecho de que este ángel le limpiara pero no
330. El misterio de la Eucaristía fue defendido abiertamente por el papa Urbano IV, quien, mediante la bula Transiturus de hoc mundo, fijó en 1264 la del Corpus Christi como la principal fiesta de la cristiandad. En este marco se interpreta el milagro de los Corporales de Daroca, estudiado en época relativamente reciente por Corral (1995: 61-122).
331. Carreras (1698: 109). Aunque las distintas actas y pasiones no concuerdan ni en el número ni en el orden de los tormentos, hay bastante unanimidad en hablar de los siguientes diez tormentos principales: fue recluido en la cárcel; puesto en la catasta, le azotaron con escorpiones de acero; fue azotado y herido cruelmente; le aplicaron láminas candentes; le golpearon; rasgaron sus carnes con peines de hierro; fue encarcelado sin alimento ni bebida; fue quemado a fuego lento en la parrilla; dieron vuelta a su cuerpo con garfios de hierro; puesto en la cratícula, arrojaron sal sobre sus heridas.
332. Lorenzo, a imitación de Cristo, ya había lavado los pies a los pobres y había repartido los sacramentos. Carreras (1698: 119-120).
333. El escorpión era un instrumento semejante a las garras del escorpión, que penetraba rasgando las carnes.
334. Carreras (1698: 111-203).
335. Carreras (1698: 317) describía la existencia de tres jerarquías de ángeles (la suprema, la media y la ínfima), cada una de ellas dividida en tres órdenes y coros; los de la jerarquía suprema eran los tronos, los querubines y los serafines.
le quitara las llagas y heridas era «para noble testimonio de su valor».336 La holanda utilizada en la limpieza, teñida de la sangre de Lorenzo, fue llevada al Cielo por «trofeo de su victoria a la Gloria».337
Además, la limpieza de las heridas de Lorenzo por el ángel sirvió para que lo observase Román, se convirtiese a la fe de Cristo y padeciese el martirio. Por ello, el 9 de agosto, vigilia de San Lorenzo, la Iglesia celebraba la memoria de san Román mártir, soldado del emperador Valentiniano, que estuvo presente en el sexto tormento de Lorenzo.338
Con Carreras Ramírez cerramos el ciclo de los escritos reivindicativos que a lo largo del siglo XVII tomaron partido por la defensa de que la «patria» laurentina fuese Córdoba, Huesca, Loreto, Valencia, Zaragoza o, también, Roma. Todos los trabajos sirvieron a varias «causas» —según las circunstancias—, lo que hacía que la «tradición», fuese plural y se adaptase a la situación más propicia. Como adelantamos en la introducción, y como hemos descrito en este apartado, destaca el hecho de que, a pesar de que los escritos señalados ofrecían diversas matizaciones, los poderes públicos aragoneses —especialmente la Diputación del Reino y el Concejo de Huesca, que actuaron de mecenas en la polémica— no favorecieron una teoría unánime sobre «la verdadera patria laurentina aragonesa». Con ello podrían haber contrarrestado mucho mejor los planteamientos de las ciudades de Córdoba y Valencia.
336. Carreras (1698: 291).
337. Carreras (1698: 341).
338. Carreras (1698: 361-416). Sobre la áurea leyenda que relataba la pasión de san Lorenzo, se puede seguir a Antonio Durán Gudiol (1956: 214-224), quien se basaba en el Acta sanctorum augusti, el trabajo de Hyppolyte Delchaye y el manuscrito Flos sanctorum LA PATRIA
El culto de las reliquias. En él se han encontrado falsificaciones tan manifiestas y tantos fraudes necios, como huesos de perros y de caballos, que, incluso aunque algo bueno hubiese en todo ello, ya hace tiempo que debiera haber sido condenado a causa de esta impostura que ha hecho reír al diablo. Se trata de algo que no tiene que ver nada con la palabra de Dios, que no está mandado ni aconsejado, totalmente innecesario e inútil. Lo peor de todo es que, como en el caso de la misa, se cree que consigue indulgencias y el perdón de los pecados, como si fuera una obra buena y un servicio rendido a Dios.
«Los artículos de Schmakalda» (1537-1538) (Lutero,2001: 340)
Cuando analizamos la «tradición» sobre san Lorenzo comentamos que san Orencio obispo era su hermano gemelo o mellizo, hijos ambos de los santos Orencio —el padre de las aguas, con cuya intercesión se lograba que hubiese lluvias abundantes—341 y Paciencia. Esta información y toda la polémica expuesta sobre la patria de san Lorenzo se podía haber trasladado también a la persona de Orencio. Sin embargo, nada de eso ocurrió, ya que buena parte de las versiones de su biografía coincidían en afirmar que Orencio vio la primera luz en Huesca o, en otros casos, silenciaban dicho nacimiento. Por otra parte, se afirmaba que Orencio procedía del paganismo y durante su juventud profesó la idolatría y, además, tuvo una significativa formación literaria.342
Esto no descarta el que la vida de san Orencio, obispo de Auch, no haya estado exenta de polémica, ya que a la «tradición» aragonesa se sumó la «tradición»
339. Autores como Antonio Durán Gudiol (1955: 1-13) preferían la forma Oriencio a la más común, Orencio.
340. En algunos escritos se habla de san Orencio como arzobispo. Uztarroz, que señalaba al santo como obispo, aclaraba la situación afirmando que, cuando vivió el prelado, la iglesia de Auch era obispado, ya que hasta el año 879 no se convirtió en arzobispado, por creación del pontífice Juan VIII, siendo Ainardo el primer arzobispo (Andrés de Uztarroz, 1648: 42). También el padre Huesca (1792: 246) daba cuenta del error que suponía el citarlo como arzobispo.
341. Andrés de Uztarroz (1638: 146).
342. Durán (1955: 1-2).
francesa.343 En este caso, hay una cierta lógica en las disputas interpretativas sobre la existencia terrenal del glorificado, ya que, siguiendo las pautas descriptivas, buena parte de la vida del santo obispo se desarrolló en Francia. Otra cosa diferente es que haya una gran diferencia temporal a la hora de fijar el momento histórico en el que vivió san Orencio, lo que redundaba en que el futuro obispo de Auch difícilmente podía ser hermano de san Lorenzo.
El representante francés que facilitó la polémica fue el doctor André du Saussay, teólogo, protonotario apostólico, cura de las iglesias parisinas de San Lupo y San Gil, predicador de Luis XIII, en su Martyrologium Gallicanum y suplemento, publicado en París en 1637 con la protección del cardenal Richelieu.344 En esta obra, el eje vertebrador de su exposición era que san Orencio, obispo de Auch, había nacido en Huesca. Era hijo de los santos Orencio y Paciencia y sucedió a su padre en el proconsulado de la España Citerior. El doctor Du Saussay no decía nada sobre la fecha de la muerte del obispo, pero daba a entender que pudo ocurrir en los años 397 ó 398 —siguiendo a Gonzalo de Illescas, fray Alonso Chacón y fray Onufrio Panvinio—.345 Esto entraba en clara contradicción con una sucinta información de Du Saussay que señalaba a los santos Orencio y Paciencia como padres del mártir y levita san Lorenzo y de san Orencio, obispo de Auch.346 Lógicamente, como acabamos de señalar, si la muerte de san Orencio obispo tuvo lugar a finales del siglo IV, difícilmente podía ser hermano de san Lorenzo e hijo de los santos Orencio y Paciencia. Ante esta información, Uztarroz expuso que de esta descripción solamente se podía pensar en la existencia de dos santos de nombre Orencio, ambos obispos de Auch y naturales de Huesca. Sin embargo, Uztarroz no creía que eso fuese posible y defendía la «tradición» aragonesa, con un solo san Orencio obispo, hijo de los santos Orencio y Paciencia y hermano gemelo de san Lorenzo. Además, el escritor zaragozano arremetía contra los desaciertos del teólogo francés, a quien reclamaba que reparase las siguientes tres cosas del suplemento de su martirologio —donde casualmente acertaba, según Uztarroz, en la historia de los orígenes de san Orencio—: que el nombre de Huesca debía escribirse como Oscam y no como Oschum, que en Zaragoza, Huesca y Montearagón la celebración de los santos Orencio y Paciencia era el primer día de mayo en lugar del 4 de dicho mes, y que la festividad de San Orencio obispo era el 15 de marzo y no el 1 de mayo.347
343. No entró en la polémica la ciudad de Badajoz, donde por los años 308 padeció martirio otro santo llamado Orencio —en compañía de san Vicente—, cuya agonía se data el día 22 de enero (Andrés de Uztarroz, 1648: 41).
344. André du Saussay había nacido en 1589 y murió el 9 de septiembre de 1675. Fue obispo de Toul desde 1649 hasta su muerte. Escribió varias obras de carácter religioso.
345. Información extraída de Andrés de Uztarroz (1648: 61, 71, 72, 84, 102 y 117). En otro momento de la obra se señalan los años 394 y 395 —siguiendo las actas de la iglesia de Auch—. Además, el francés Claudio Roberto señalaba el 392 y Guillermo de Catel, en su historia del Languedoc, se refería al 440.
346. Andrés de Uztarroz (1648: 63).
347. Andrés de Uztarroz (1648: 63-65). Para la correcta ortografía de Huesca, Uztarroz buscó el apoyo de las obras de Antonio Agustín, de Francisco Diego de Aínsa y de su amigo don Vincencio Juan de Lastanosa.
Antes que Du Saussay, el también francés Guillermo de Catel, consejero del rey en el Parlamento de Toulouse, historiador,348 ya planteó —siguiendo diversas fuentes documentales— que san Orencio «vivió en tiempo de Teodorico, Rei de Tolosa», cerca del año 440;349 llegó a concretar que san Orencio murió en el año de 394.350 Esto significaba, según Catel, que si san Lorenzo sufrió el martirio «en el año 259» (sic) no pudo ser hermano de san Orencio.351
Según la «tradición» francesa, san Orencio era hijo del cónsul de Urgel, en la parte de Occitania. Un hermano mayor del santo —muerto prematuramente— permitió que Orencio vistiese la toga consular. Pronto descubrió la vanidad de la riqueza, del poder y del lujo y decidió abandonar todo, donando a los pobres el dinero logrado de la venta de sus bienes. Se retiró a un lugar (Loreto) cerca de Huesca, su ciudad natal, donde vivió una buena temporada. Posteriormente, huyó de su tierra en secreto y se marchó a Francia, donde pasó inadvertido y pudo entregarse totalmente a Dios. Todo esto ocurrió iniciada ya la segunda mitad del siglo IV, lo que, en términos de temporalidad, entra en conflicto directo con las fechas marcadas en la «tradición» oscense, donde se hablaba de mediados del siglo III. Esto, en boca del escritor francés doctor André du Saussay, suponía que san Orencio no fue hermano de san Lorenzo. Sin embargo, el arzobispo Leonardo Destrapes afirmó en 1609 que san Orencio y san Lorenzo eran hermanos y, en este contexto, el rey de Francia y la ciudad de Huesca también defendieron tal relación familiar cuando se procedió al traslado de sus reliquias desde Auch hasta Huesca.352
Por otra parte, la «tradición» aragonesa hablaba del nacimiento de Orencio y su hermano gemelo Lorenzo en una casa de sus padres Orencio y Paciencia situada donde hoy se levanta la basílica de San Lorenzo de Huesca.353 Ambos hermanos estudiaban en esta ciudad y visitaban la alquería que su padre tenía en Loreto —donde en 1583 se edificó una iglesia bajo la advocación de santa María de Loreto—, lugar de residencia familiar en las temporadas de siembra y recolección de la cosecha. Precisamente, en Loreto se hospedó Sixto —papa y mártir— cuando pasó por tierras aragonesas con destino a Roma, después de asistir a un concilio en Toledo. Sixto logró la autorización del pater familias para llevarse con él a Roma al futuro mártir san Lorenzo y, para consuelo de todos, antes de partir consagró en Loreto una capilla dedicada a san Lorenzo.354
348. Catel (1633). Anteriormente había escrito Histoire des comtes de Tolose, Tolose, Pierre Bosc, 1623.
349. Andrés de Uztarroz (1648: 117), Catel (1633: 463).
350. Andrés de Uztarroz (1638: 103), Catel (1633: 463). Uztarroz atribuía a Catel la afirmación de que «San Orencio vivió en los años de 394».
351. Catel (1633: 463).
352. Andrés de Uztarroz (1648: 40-41).
353. Aínsa (1612: 1-3), Andrés de Uztarroz (1648: 4).
354. Aínsa (1612: 3-4). Este autor era citado por Catel (1633: 461) como Francisco Diego de Ansa y de Triarqué
El barcelonés Flavio Lucio Dextro hablaba de san Orencio obispo como hermano mellizo de san Lorenzo. En un martirologio de Huesca, escrito en 1556, también se afirmaba lo mismo. La condición de
Juan Francisco Andrés de Uztarroz, manteniendo la interpretación expuesta en su Defensa de la patria, planteaba que Orencio y Lorenzo estudiaron en Huesca las letras humanas y las artes liberales, y en Zaragoza la teología,355 llegando a decir que su padre «enviolos a estudiar la Ciencia a la Ciudad de Çaragoça».356 Además de esta puntualización —de la que ya hemos dado cuenta en otra ocasión—, Uztarroz presentaba las pruebas sacadas de los breviarios, de las memorias eclesiásticas y de otros documentos que hablaban de los santos Orencio y Lorenzo como hermanos mellizos, hijos de los santos Orencio y Paciencia.357 De ello había constancia en los siguientes testimonios escritos: Ambrosio de Morales en la Crónica de España358 y en su libro sobre el traslado de las reliquias de los santos Justo y Pastor de la ciudad de Huesca a la villa de Alcalá de Henares;359 el padre Juan de Mariana en el tratado sobre la venida de Santiago a España;360 el padre Martín de Roa en el libro que escribió en lengua latina de la antigüedad361 y el breviario de aquella iglesia; don Tomás Tamayo de Vargas en la defensa que hizo de Dextro;362 don Prudencio de Sandoval, obispo de Pamplona, en lahistoria de Tui;363 Juan de Tamayo Salazar en la cronología que escribió sobre la celebración de la fiesta de la Concepción de Nuestra Señora; un breviario zaragozano guardado en el Pilar escrito en 1440 —que concordaba con los impresos de 1491 y 1497—; el breviario impreso en Zaragoza en 1527 a instancia de don Juan de Aragón, arzobispo de esa ciudad; el hecho de que don Juan de Aragón y Navarra, obispo de Huesca, Jaca y Barbastro, por suplicación de Martín de Moros —quien en 1596 residía en Loreto—, concediese veinte días de indulgencia a todos los confesados y comulgados que visitasen aquella iglesia
hermanos de san Orencio y san Lorenzo era expuesta por Ambrosio de Morales, Alonso de Villegas, don Miguel Martínez del Villar, Pedro Calixto Ramírez, don Diego Valdés, fray Juan de Marieta, don Mauro Castella, el padre Andrés Escoto, el abad don Juan Briz Martínez, el padre fray Francisco de Bibar, Rodrigo Caro, Tomás Tamayo de Vargas, fray Diego de Murillo, don Vincencio Blasco de Lanuza, Francisco Diego de Aínsa, Gil González Dávila, Lupercio Leonardo de Argensola, el padre «Paulo Albiniano de Rajas» (sic) (Pablo de Rajas y Albiñana), fray Martín Diest, Baltasar Gracián y el padre Martín del Río (Andrés de Uztarroz, 1638: 57-106 y 1648: 19-24).
355. Andrés de Uztarroz (1648: 4).
356. Andrés de Uztarroz (1648: 27).
357. Andrés de Uztarroz (1648: 43-56).
358. Morales (1574).
359. Morales (1568). Ambrosio de Morales (1513-1591) se formó en las universidades de Salamanca y de Alcalá de Henares, llegando a ser catedrático de Retórica. Fue cronista de Carlos V y de Felipe II, y este último le encargó que relatase el traslado de las reliquias de los santos Justo y Pastor de Huesca a Alcalá (Chauchadis, 2005: XIII-XIV).
360. En la Historia general de España habla de los santos Orencio y Paciencia como padres de san Lorenzo, quien murió en el año 259 (Mariana, 1623: I, 163).
361. Se puede referir a la edición latina de 1617 de la obra Antiguo principado de Córdoba, al libro Flos sanctorum – Florilogio de los santos de la ciudad de Córdoba, publicado en 1615, o a De Córdoba in Hispania Bética…, editado en 1617.
362. Tamayo de Vargas (1624).
363. Sandoval (1610). Este predicador de la Orden de San Benito escribió, entre otras obras, la historia del emperador Carlos V, la de los reyes de Castilla y León y un catálogo de los obispos de Pamplona.
y cuarenta a los que ayudasen en su fábrica;364 y el breviario de don Juan de Aragón, que fue retocado por don Pedro Agustín, obispo de Huesca, natural de Zaragoza, uno de los prelados asistentes al Concilio de Trento, y que vio la luz en Zaragoza en 1547, impreso por Pedro Bernuz y Bartolomé Nájera.365
Este repetido relato sobre los padres, el nacimiento y los primeros años de vida de Orencio —sujeto a todas las puntualizaciones señaladas en la amplia polémica sobre la patria laurentina— tiene continuidad en la narración de la vida posterior de san Orencio. Así, al poco tiempo de marcharse Lorenzo a Roma murió su madre, Paciencia, y fue enterrada en la capilla dedicada a su hijo en Loreto. La muerte de Paciencia pesó mucho en el ánimo de su esposo, quien pasaba largas veladas orando ante el sepulcro de su esposa. Una noche, Orencio oyó una voz del Cielo que le indicaba que abandonase su casa, tomase a su hijo Orencio y ambos se marchasen a un lugar que les sería indicado. Padre e hijo se marcharon a Francia después de vender la hacienda y repartir lo recaudado a los pobres. Una luz del Cielo los guió hasta el valle de Lavedan, en el obispado francés de Tarbes, donde habitaba una legión de demonios que huyeron tras las súplicas y oraciones realizadas por el padre y el hijo. Allí, el pater familias siguió dedicándose al trabajo de la tierra, convirtiendo en mansos corderos a unos novillos furiosos y bravos.366
El viejo Orencio, estando en Lavedan, tuvo noticias del martirio de su hijo Lorenzo, quien una noche se apareció a su padre y le dijo que regresase a su tierra oscense para que intercediese ante Dios para solucionar el hambre que padecía la población por causa de la falta de agua. El santo volvió a Huesca, donde oró y logró solucionar los problemas pluviales. La muerte le llegó a Orencio un primero de mayo de un año que se desconocía.367
A partir de la llegada a Francia de Orencio padre y de su hijo del mismo nombre, las «tradiciones» francesa y oscense coinciden en ocasiones en las apreciaciones, si bien no puede ocultarse que algunas veces difieren. La principal y más significativa diferencia está en los años en que se desarrolló la vida de san Orencio obispo. La versión francesa situaba la entrada de Orencio en Francia en el primer cuarto del siglo IV y su muerte entre los años 395 y 398 —atendiendo a los
364. Puntualizaba que el original de estas indulgencias lo tenía su amigo Vincencio Juan de Lastanosa (Andrés de Uztarroz, 1648: 47).
365. Este breviario estaba en poder del doctor Juan Orencio Lastanosa, canónigo de la Seo de Huesca, amigo de Uztarroz (Andrés de Uztarroz, 1648: 56).
366. Aínsa (1619: 116-118), Carreras (1698: 17-18). Aínsa, siguiendo a Casiano, planteaba que Orencio —que tuvo a su servicio a una mujer y a un criado llamado Experto— se vio obligado a vencer al demonio en varias ocasiones: su padre intentó asesinarle con un cuchillo («otro Abraham»); en vez de poner semillas sembraba cizaña; un lobo degolló uno de sus bueyes y el santo se vio obligado a poner a la alimaña a trabajar con el buey que le quedaba; tuvo que liberar a su criada del demonio y curó a la endemoniada Cornelia —hija de un duque o potentado de Francia—. Además, Orencio intercedió ante Dios y «resucitó» a su criada.
367. Aínsa (1619: 118-120). Por ello, al santo Orencio se le reconocían poderes para eliminar demonios, para conseguir agua de lluvia y para librar de plagas de langosta.
diferentes puntos de vista—, algo que resulta complicado asimilar con la muerte de su hermano Lorenzo, acaecida en el año 258 —según otras versiones, en el 261—, ya que estamos hablando de una diferencia temporal de cerca de ciento cuarenta años. La «tradición» francesa decía que Orencio fijó su residencia en Francia en algún monte del valle de Lavedan, no lejos de Bigorra, cerca de Tarbes y, según la versión aragonesa, fue en la orilla oriental del río Adour donde edificó una iglesia y un molino. Aínsa y, posteriormente, Uztarroz defendían que padre e hijo se asentaron en dicho valle de Lavedan.368 Ambas «tradiciones» coincidían en señalar que padre e hijo se dedicaban a la vida de trabajo y perfección. Además, llegó un momento en que Orencio hijo se ocupó mucho más del rezo en solitario, leyendo todos los días el salterio de David, metido en el agua de un lago hasta el ombligo y sin importarle la estación climática. Se alimentaba exclusivamente de pan y hierbas, dormía en la tierra, vestía una túnica haraposa, ceñida con una cadena de hierro.369 En un lugar solitario del valle de Lavedan edificó un oratorio —que perteneció al monasterio de San Orencio de Auch, donde luego se conservaba un brazo del santo— y un molino para socorrer a los comarcanos.370
La vida eremítica de Orencio terminó cuando fue elegido obispo de Auch, tras la muerte de san Ursiano, acaecida a finales del segundo decenio del siglo V según la «tradición» francesa—. Sobre la elección de Orencio como obispo también hay un largo relato que planteaba que la muerte de san Ursiano propició que los feligreses pidiesen a Dios en oración un buen pastor. Tuvo que ser una voz bajada del Cielo la que señaló a Orencio como obispo. Todos los feligreses fueron a su encuentro en la ermita y lo hallaron labrando. Orencio, sin saber qué hacer, se arrodilló y, al apoyarse en el báculo, este creció rápidamente y se convirtió en un árbol frondoso, lo que le sirvió para interpretar que Dios quería que se convirtiese en obispo. De vuelta a la ciudad, toda la población dio gracias a Dios.371 Hay otra versión de la elección de Orencio como obispo. La describen Aínsa y Uztarroz diciendo que estaba vacante la sede de Auch. Se reunieron los obispos de la provincia y, no pudiendo concretar la elección, acordaron que se ayunase tres días y se pidiese a Dios la provisión del prelado. Dios les reveló que la primera persona llamada Orencio que entrase por la puerta de la ciudad sería el elegido. Cuando apareció Orencio hijo por esa puerta fue saludado como obispo; su padre volvió a su patria, donde murió y fue sepultado en el mismo lugar en que yacía su esposa Paciencia.372
368. Aínsa (1612: 3), Andrés de Uztarroz (1648: 4 y 29).
369. Aínsa (1612: 3-4), Andrés de Uztarroz (1648: 31 y 66).
370. El molino molía con poca agua, dándose la circunstancia de que pasaron más de setecientos años sin repararlo (Aínsa, 1619: 122; Huesca, 1792: 313).
371. Aínsa (1612: 7 y 1619: 123), Andrés de Uztarroz (1648: 67-69).
372. Aínsa (1612: 4-5), Andrés de Uztarroz (1648: 5-6 y 36-37). Aínsa hablaba de arzobispo y no de obispo. Sin embargo, atendiendo al momento histórico en que se desarrolla el relato, el término correcto es este último, ya que el reconocimiento de Auch como sede arzobispal fue posterior a los sucesos comentados. Uztarroz decía que Orencio padre, cuando regresó a Loreto, «reedificó y amplió la Capilla que consagró san Sixto a la memoria del Mártyr y levita San Lorenço». Esta versión fue recogida por el padre Huesca (1792: 314).
Aínsa —coincidiendo con la «tradición» francesa— afirmaba que Orencio convirtió a muchos idólatras en la tierra de los vascos y destruyó todos los ídolos que había en el monte Arbeya —situado en la parte septentrional de Auch— y echó de él a todos los demonios.373 En la misma línea interpretativa estaban las «tradiciones» francesa y oscense a la hora de narrar el episodio de la curación de Cornelia, hija del rey de Francia.374 El relato decía que Cornelia estaba poseída por el demonio sin poder librarse de él. Solamente Orencio podía hacerlo y el rey se puso manos a la obra. Orencio, gracias a los exorcismos —y con la señal de cruz— y a las oraciones de su padre, liberó a Cornelia del demonio.375 El rey, agradecido, obsequió al obispo de Auch con un códice de los Santos Evangelios encuadernado en plata y un ara portátil de jaspe con reliquias de varios santos —piezas que fueron depositadas en el monasterio de San Orencio de Auch.376
La «tradición» francesa afirmaba que la muerte sorprendió al obispo Orencio entre los años 440 y 450. Fue enterrado el primer día de mayo en la iglesia de San Juan Bautista de Auch, junto a sus antecesores en el cargo, llamados Paterno, Servando, Optato, Pompodiano y Ursiano.377
Por otra parte, la «tradición» aragonesa describía los últimos años de vida de san Orencio como los de una persona que convirtió a muchos paganos y destruyó los ídolos del monte Arbeya (en la parte septentrional de Auch). Cuando se le acercó la muerte pidió y recibió el sacramento de la Eucaristía y vio a Cristo acompañado de los ángeles y santos que le estaban esperando en el Cielo. Eso ocurrió en el año 302, cuando Orencio contaba setenta y dos años de edad, cuarenta y un años después del martirio de su hermano Lorenzo, que acaeció «en el año 261» (sic).378
373. Aínsa (1612: 5).
374. Según Aínsa (1619: 117), Cornelia era hija de un duque o potentado de Francia. En opinión del padre Ramón de Huesca, Cornelia no podía ser la hija del rey de Francia, porque en el siglo III Francia estaba bajo el dominio del Imperio romano. Sin embargo, en una página posterior de su Teatro histórico no puntualizaba dicha idea cuando relataba la vida de san Orencio según los monumentos de la Iglesia oscense (Huesca, 1792: 245 y 314).
375. Un breviario de Huesca y otro de Montearagón hablaban de que Orencio tuvo la inspiración divina para lograr sanar a la endemoniada. Otras versiones señalaban que Orencio clavó en la tierra la «aguijada» y de ella brotaron hojas y flores como mensaje divino para que liberase a la endemoniada.
376. Aínsa (1612: 4 y 1619: 123), Andrés de Uztarroz (1648: 34 y 69-70).
377. También se narraba que alrededor del año 439 Orencio participó en una sonada gesta con ocasión del sitio de la ciudad de Toulouse por parte de las legiones romanas de Aecio y Litorio. Dentro de la ciudad estaba encerrado Teodorico el Viejo (419-451), rey de los visigodos, y al llegar Orencio convenció a Aecio para que levantara el cerco, algo que no logró con Litorio. Sin embargo, el pacto entre Aecio y Teodorico propició la lucha contra Litorio, quien cayó prisionero (Aínsa, 1612: 5-6 y 1619: 125; Andrés de Uztarroz, 1648: 37 y 108-114; Catel, 1633: 462).
378. Aínsa (1612:6 y 1619: 125), Andrés de Uztarroz (1648: 40). El primero pensaba que «las lecciones de Aux» tenían algún «error en la cuenta» cuando se afirmaba que san Orencio murió el primer día de mayo del año 394; el segundo afirmaba que, si el breviario de Auch habla del año 394 como fecha del fallecimiento de san Orencio, era una cuestión de «error del guarismo». Fray Juan Marieta, en su Santoral, situaba la muerte de san Orencio en el año 280 y decía que su cuerpo fue sepultado en la iglesia de San Juan Bautista y Evangelista de Auch, donde estaban enterrados sus predecesores Paterno, Servando, Optato y Pompidiano, dándose la circunstancia de que Ursiano, también antecesor de Orencio, fue inhumado en otra iglesia (Aínsa, 1612: 6 y 8).
San Orencio servía a todos con su intercesión y ayuda, y en particular a los que padecían vejaciones del demonio y la enfermedad de la epilepsia o «gota coral».379
Toda esta descripción, con sus polémicas incluidas, nos deja a san Orencio enterrado en Auch en los primeros siglos de nuestra era —puede ser en el tercero, el cuarto o el quinto— y descansando plácidamente sus restos en siglos posteriores, especialmente hasta que en el XVI el Concilio de Trento decidió ayudarse de las reliquias como un instrumento más para dinamizar el culto católico frente a la heterodoxia.380 En el caso que nos ocupa, fue en los primeros años del siglo XVII cuando se echó mano de unas reliquias del santo obispo para satisfacer los deseos oscenses de tener una parte de los restos de su hijo Orencio. A cambio, Auch recibió reliquias de los santos Orencio y Paciencia —padres del finado y de san Lorenzo—, enterrados ambos en Loreto.
Como ya comentamos, el Concilio de Trento exaltó el culto a las imágenes y reliquias —en contraposición con el interiorismo heterodoxo—, renovando la piedad hacia ellas con gran vigor. En este contexto, la pasión por las reliquias de los santos, el coleccionismo y el tráfico internacional fueron elementos clave de la nueva piedad que siguió a dicho concilio. Todo ello dio lugar a la creación de grandes lipsanotecas por parte de los reyes y nobles, las órdenes religiosas y los dignatarios eclesiásticos. Además, toda la población, sin excepción, participaba en el ferviente deseo de poseer reliquias,381 ya que como hemos analizado la veneración de las reliquias suponía crear su identidad a partir de la devoción.382
Después de Trento, la Iglesia católica —en oposición a erasmistas y reformados— promovió la vulgarización del culto echando mano de las más diversas manifestaciones externas de piedad y apelando a múltiples representaciones materiales y visibles, con el auxilio de los nuevos medios masivos de reproducción de imágenes. Se creó un clima de religiosidad exaltada, superstición y milagrería que se empezó a manifestar en el último tercio del siglo XVI, lo que favoreció la reaparición de las catacumbas romanas.383
Los católicos contrarreformistas tenían hambre de indulgencias —para remisión plena o parcial de los pecados— y de reliquias. Roma —que contaba en 1661 con 164 iglesias— era el principal lugar de peregrinaje, desplazando a
379. Aínsa (1612: 6).
380. En la Europa católica la veneración de las reliquias fue una práctica de culto arraigada con anterioridad al siglo XVI. Si seguimos a Christian (1991: 158), en la Castilla del siglo XVI había dos tipos diferentes de reliquias: los restos o huesos de santos, conservados en las parroquias, que obraban milagros y curaciones y a los que se recurría ante diversas necesidades, y las reliquias en amplias colecciones que eran tratadas con veneración pero no daban pie a devociones profundas.
381. Cuando no se contaba con ellas se trataban de adquirir. Sirva como ejemplo cuando en el Concejo de Huesca se recibió una misiva de la villa navarra de Fustiñana solicitando una porción de las reliquias de los santos Justo y Pastor. El asunto se pasó a los obreros y parroquianos de San Pedro el Viejo de Huesca, donde estaban los cuerpos de los santos (AMH, Actos comunes, doc. 165, s. f.). Se dio cuenta en el consejo de 24 de abril de 1672.
382. Vincent-Cassy (2003: 105).
383. Bouza (1990: 32, 42 y 46).
Jerusalén y Santiago de Compostela. La Urbe santa se convirtió en el centro más importante de distribución de las reliquias, ya que era un gran almacén de mártires (se guardaban las más significativas reliquias de la pasión y muerte de Jesús, de su nacimiento, de los apóstoles, de los mártires antiguos romanos e incluso de los santos más modernos, como san Ignacio de Loyola y san Francisco Javier).384
La traslación de reliquias de san Orencio obispo desde Auch (Francia) hasta Huesca y las de los santos Orencio y Paciencia haciendo el camino inverso son un ejemplo más de la fiebre desatada en España hacia las reliquias después del Concilio de Trento, aunque esta vez no estemos ante otro caso de importación masiva de reliquias catacumbales. Tengamos en cuenta que existía la creencia de que en los subterráneos romanos se hallaban enterrados multitud de mártires, creencia influida por el clima de renovación de la fe y el entusiasmo hacia las antigüedades cristianas, fenómenos propiciados por la controversia protestante. 385
Tampoco debemos olvidar que el 7 de diciembre de 1626 el «cronista» y ciudadano oscense Francisco Diego de Aínsa —en nombre del jurista oscense doctor Pedro Tarazona—386 entregó al colegio de la Compañía de Jesús de Huesca el cuerpo de santa María mártir, hallado «con muchos cuerpos de sanctos» en la ciudad sarda de Caller el 20 de diciembre de 1623. Dicha reliquia la había traído de Cerdeña el jurista Tarazona cuando abandonó su cargo en la isla para ocupar un puesto en el Consejo Criminal de Aragón.387 El doctor Pedro Tarazona también trajo de Caller las reliquias de las cabezas de los santos mártires Víctor y Valeria y las ofreció a la Iglesia de la capital altoaragonesa. El 23 de febrero de 1627 el obispo de Huesca don Juan Moriz de Salazar dio licencia —siguiendo lo acordado en la sesión XXV del Concilio de Trento— para que las reliquias de los santos Víctor y Valeria —reconocidas por el vicario general del arzobispado de Caller y «autenticadas» por el virrey y capitán general de Cerdeña—, fuesen veneradas en la Catedral de Huesca. Ese mismo día, el notario oscense Pedro Santapau escrituró la entrega de las reliquias a la catedral e hizo constar que la
384. Egido (1661: 16-25).
385. El tráfico internacional de reliquias catacumbales también contó con algunas voces críticas. Destaca el padre Juan de Mariana (1535-1624), quien en 1597 reaccionó contra la nueva situación que se estaba viviendo en España como consecuencia de su participación en el citado tráfico, que inundaba los relicarios españoles y americanos. El padre Mariana también intervino contra los «falsos plomos» hallados en el Sacromonte granadino entre 1588 y 1595 —defendidos, entre otros, por el arzobispo de Granada Pedro de Castro—, que no fueron desautorizados por la Santa Sede hasta 1682, después de ser declarados falsos por una comisión —a la que perteneció Athanasius Kircher, entre otros. Tras el padre Mariana, la crítica al tráfico internacional de reliquias catacumbales fue de los benedictinos de la congregación de San Mauro. La crítica hagiográfica adquirió gran peso —como ya hemos señalado— con los seguidores de Jean Bolland (1596-1665), llamados bolandistas (Bouza, 1990: 59-107).
386. Pedro Tarazona, hijo de Pedro Tarazona y Ángela Molón, estudió en la Universidad de Huesca y fue bachiller en Leyes el 11 de marzo de 1600 y en Cánones el 12 de enero de 1605, y se incorporó como miembro del colegio de Santiago de Huesca el 3 de abril de 1601 (Lahoz, 1997: 148). Este jurista, casado con Ángela del Valle, fue miembro del Consejo de Su Majestad en la Real Audiencia de Cerdeña y luego en la Real Audiencia de Aragón, donde ejercía el oficio en la sala de lo criminal en 1626. 387. AHPrH, not. Pedro Santapau, 1626, 7-XII, ff. 501r-505r.
cabeza de santa Valeria tenía tres muelas «en la parte de arriba de la boca». El depósito de las reliquias lo hizo Aínsa —representante de Tarazona y su esposa—, quien era cuñado de estos últimos por estar casado con Catalina Tarazona, hermana de Pedro.388
De todos es conocido que el origen del culto cristiano a las reliquias de los mártires se remontaba a los primeros siglos de la Iglesia, lo que lleva a pensar que pudiesen existir unas raíces paganas o que estuviesen basadas en las costumbres funerarias de los romanos —más concretamente en las honras dispensadas al cadáver del difunto por sus deudos—. Desde el siglo IX se abrió en Europa una fase de intenso tráfico internacional de reliquias —sin que por eso se extinguiese la devoción por ellas. El resultado al finalizar la Edad Media fue que los cuerpos de los santos y las reliquias insignes se habían multiplicado por doquier y su posesión era objeto de disputa entre las iglesias. Esta proliferación de reliquias fue objeto de crítica por parte de Lutero —como hemos señalado—, de Calvino y de otros representantes de la Reforma. Calvino en 1543 denunciaba que solamente una ínfima parte de las reliquias que se exhibían merecían algún crédito, ya que el resto eran falsas. Para demostrarlo, el protestante ginebrino pasaba revista a las reliquias más celebradas de Cristo, la Virgen y los santos, llegando a decir que había tantos fragmentos de la verdadera cruz que con ellos podría cargarse un gran barco, ocurriendo algo parecido con las espinas de la corona o los clavos de la pasión. Respecto al cuerpo de san Lorenzo —santo objeto de nuestro estudio—, afirmaba que solamente se conservaba en Roma y que con los huesos dispersos por el mundo se podían hacer otros dos cuerpos a lo alto y a lo ancho. Algo semejante decía Calvino de otros santos que gozaban de gran devoción popular.389
Esta crítica nos pone en guardia sobre la autenticidad de las reliquias, aunque durante la Contrarreforma podamos hablar de que muchas «reliquias cifraban su embrujo en la inverosimilitud»390 y de que diversos escritores jugaban con la fantasía e imaginación.
En este marco contrarreformista, contando con el interés personal del exiliado zaragozano Manuel Donlope —quien encontró un buen aliado en el ciudadano oscense, y primo suyo, Martín Juan de Felices y Donlope—, sumando los esfuerzos de una Iglesia oscense deseosa de reivindicar su papel social con el beneplácito del poder ciudadano para desviar la atención de una sociedad que empezaba a estar castigada por la conocida crisis del siglo XVII, no es extraño
388. AHPrH, not. Pedro Santapau, 1627, 23-II, ff. 128r-131v. Es posible que Pedro Tarazona viese cumplido su objetivo de entregar las reliquias a la catedral oscense gracias a la intercesión de su tío Jerónimo Tarazona, prepósito de dicho templo, quien debió de fallecer el 4 de octubre de 1624. Tampoco debemos olvidar —por un probable influjo— que Pedro Tarazona era sobrino de Martina Tarazona, viuda de Juan Cortés y Sangüesa y cuñada del difunto obispo de Jaca y Teruel don Tomás Cortés y Sangüesa.
389. Bouza (1990: 23 y 27-31).
390. Egido (1661: 20).
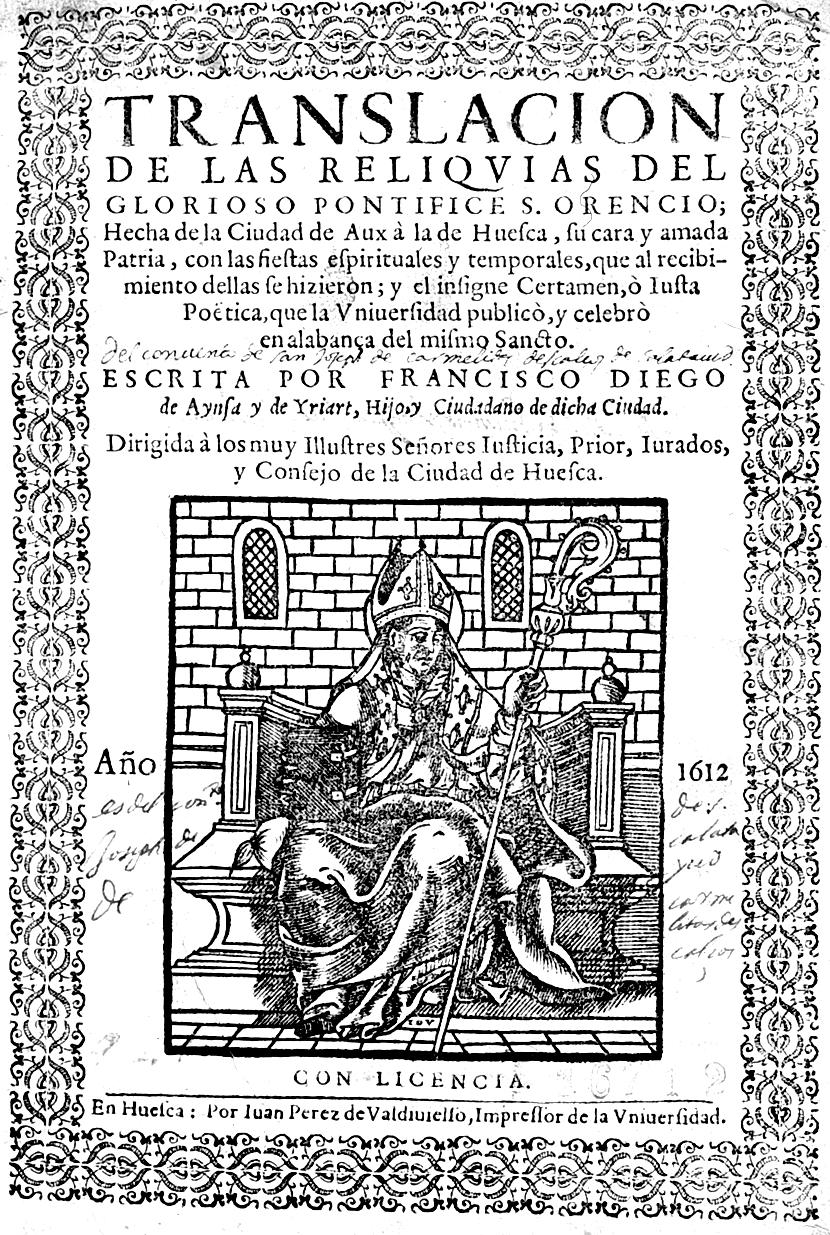
que se organizase una «cruzada» desde Huesca para lograr que una parte de los restos o reliquias de san Orencio obispo —del que se suponía su nacimiento en Huesca y una significativa relación familiar de hermano gemelo o mellizo de san Lorenzo— llegase a la capital altoaragonesa desde Auch, ciudad francesa donde, según la «tradición», descansaba el cuerpo muerto del citado santo.391
Con todos estos ingredientes, el ciudadano oscense Francisco Diego de Aínsa e Iriarte no tuvo reparos en preparar una publicación que diese fe pública del acontecer que acabamos de relatar,392 algo que satisfizo a los miembros del Concejo de Huesca, quienes facilitaron la financiación de su edición —lo que puede justificar que la obra fuera dedicada a ellos en su edición impresa—. Posteriormente, pasados treinta y seis años, el cronista del reino Juan Francisco Andrés de Uztarroz, por encargo de los diputados aragoneses, siguiendo el trabajo de Aínsa, volvió a recordar dichos acontecimientos saliendo al paso de determinadas reivindicaciones francesas (de André de Saussay…).
Aínsa dividió su Translación en cinco libros que conformaban un solo volumen. Los tres primeros estaban dedicados a analizar todo lo relacionado con la petición, traslado y fiestas que se hicieron con motivo de que las reliquias de san Orencio obispo fueron desplazadas desde la ciudad francesa de Auch hasta Huesca. Más puntualmente se puede decir que Aínsa iniciaba la obra con una pequeña hagiografía del santo, de ocho páginas. En el primer libro se relataba todo lo relacionado con los trámites llevados a cabo para lograr el traslado de las reliquias.393 El segundo libro se centraba en describir la planificación del traslado, el viaje de la comitiva formada para llevar a buen puerto el asunto desde Huesca hasta Auch, lo acontecido puntualmente en Auch con respecto a las reliquias allí depositadas y el viaje de regreso con los restos del santo desde dicha ciudad francesa hasta extramuros de la capital altoaragonesa. Una parte muy pequeña del tercer libro nos pone en contacto con las reliquias de los santos Orencio y Paciencia y de los santos Justo y Pastor. El libro cuarto contiene los diversos sermones que se predicaron con motivo de las liturgias celebradas por la octava convocada con ocasión del traslado de los restos de san Orencio obispo. El libro quinto estaba dedicado a recoger los certámenes literarios que organizó la Universidad Sertoriana a raíz de la fiesta de la traslación y recibimiento de las reliquias llegadas a la capital altoaragonesa desde Auch.394
391. Este es solo un ejemplo de las muchas donaciones «libres» y «forzadas» de reliquias que se llevaron a cabo durante buena parte de los siglos XVI y XVII, llegando a resultar complicado el contabilizarlas. Un botón de muestra de lo que decimos, y de otros asuntos relacionados con el traslado de reliquias, se puede ver en San Vicente (1994).
392. Aínsa (1612).
393. Desconocemos por qué Alberto del Río Nogueras (1994) afirmaba que su primer libro era una hagiografía.
394. Sobre el certamen poético y su valoración se puede consultar Egido (1994: 104). Aunque aquí no hagamos referencia —porque excede nuestros objetivos—, la obra de Aínsa «ofrece el mejor y más completo repertorio de datos sobre las relaciones de la fiesta barroca con la literatura, el arte y la vida altoaragoneses de principios del siglo XVII» (Río Nogueras, 1994).
El ciudadano oscense Aínsa acababa su libro segundo descubriendo las fuentes que utilizó para elaborar su discurso. Sobre el primer libro decía lo siguiente: todo «se sacó de los libros del regimiento de la ciudad de Huesca […] excluyendo toda sospecha de mentira». El libro segundo fue redactado después de examinar «una relación que el secretario Sebastián de Canales, por orden de la Ciudad, escrivió». Comentaba Aínsa que el resto de los libros eran fruto de muchos «testigos de vista» —de los cuales el menor de todos era el autor—, lo que no descarta —según él— que su veracidad sea igual a la de los dos libros precedentes.395 Esta última puntualización —sobre la veracidad— de Aínsa no es completamente cierta si atendemos a un dato contrastable. Este autor decía en el capítulo tercero del libro tercero, en su página 87, que la fiesta de San Orencio obispo se solía celebrar el 15 de marzo de cada año y por ser Cuaresma no se solemnizaban las fiestas. Ante ello, el obispo, el cabildo y el Concejo de Huesca acordaron que la fiesta se celebrase el 26 de septiembre —día en que entraron las reliquias a la ciudad—.396 Esta información, que debe de ser cierta, la relacionaba Aínsa con el 28 de septiembre de 1609, como si fuese un acuerdo puntual de aquel día —cuando el Concejo de Huesca declaró fiesta local y la misa pontifical y la predicación fueron hechas por el obispo de Jaca—, dándose la circunstancia de que el cambio en la festividad fue planteado en el consejo municipal de 23 de septiembre de 1610, como luego veremos.
De los doce capítulos que conformaban el libro Vida de san Orencio —publicado en 1648— del cronista Juan Francisco Andrés de Uztarroz, cuatro de ellos —del octavo al decimoprimero— los destinó a explicar todo lo relacionado con el traslado de las reliquias de san Orencio desde Auch hasta Huesca. Uno de los capítulos, el último, tenía la finalidad de hablar del camino inverso al señalado, que fue el que recorrieron las reliquias de los santos Orencio y Paciencia, citados como padres del obispo san Orencio y del mártir san Lorenzo. El resto del libro tenía la finalidad de relatar todo lo relacionado con la vida de san Orencio obispo (padres, lugar de nacimiento…) y la opinión de algunos escritores franceses sobre la historia de la vida del obispo de Auch.
Si hacemos caso a Aínsa y, luego, a Uztarroz, fue el caballero aragonés Manuel Donlope, natural de Zaragoza —de quien hablaremos posteriormente—,el principal artífice de que se produjese el traslado e intercambio de reliquias entre la ciudad francesa de Auch y la aragonesa de Huesca, ya que fue este zaragozano el que animó a Diego Antonio Femat, Martín Juan de Felices y Donlope y Diego Felices para que buscasen la forma de que la ciudad de Huesca contase con reliquias de san Orencio obispo. De lo escrito por Aínsa se deduce que fueron Diego Felices y Diego Antonio Femat los que hicieron la propuesta a Manuel Donlope, quien se encontraba en la población bearnesa de Coarraze —citada documentalmente como Coarrassa—, donde recibió a los citados ciudadanos.397 Donlope,
395. Aínsa (1612: 56).
396. Aínsa (1612: 87).
397. Aínsa (1612: 10), Andrés de Uztarroz (1648: 123).
gentilhombre de la cámara del rey de Francia Enrique IV, se estaba poniendo en contacto con ilustres ciudadanos de Huesca y, en el caso de Martín Juan de Felices, también con su primo. Rápidamente los ciudadanos oscenses dieron cuenta al concejo de la capital altoaragonesa y, el 7 de agosto de 1607, el justicia, el prior de jurados y los jurados contestaron a Manuel Donlope expresando sus repetidos deseos de contar con las reliquias del santo obispo.398 La respuesta del caballero exiliado en Francia fue de agradecimiento por la confianza que Huesca depositaba en su persona, dándose la circunstancia de que el 15 de noviembre de 1607 Donlope ya contaba con el plácet del monarca francés y tenía tres cartas de este para hacerlas llegar al arzobispo de Auch, a los monjes del monasterio de San Orencio y a los gobernantes de la ciudad de Auch.399 El 20 de noviembre de 1607 los nuevos responsables municipales de Huesca400 se ratificaban en los planteamientos de sus predecesores.
El 20 de febrero de 1608, en carta que se conservaba en el Concejo de Huesca, Manuel Donlope comunicaba sus últimas acciones diplomáticas con el rey de Francia, con el monasterio de San Orencio de Auch y con el papa para remitir a la capital altoaragonesa las reliquias de san Orencio. A cambio de estas reliquias, los religiosos franceses solicitaban las de los santos Orencio y Paciencia, padres del obispo de Auch, cuyos restos estaban depositados en Loreto —aunque, como ya hemos visto, si seguimos a Mateu, sus restos descansaban en Roma.401
Desde el último día de noviembre de 1607 Manuel Donlope tenía en su poder la autorización de Forguet, secretario de Estado, y partió desde Fontainebleau a Burdeos para visitar a Dornano, virrey de la Guyena. En la autorización real, Enrique IV hacía merced a Donlope, gentilhombre de su cámara, de «una parte de las reliquias de San Orencio» que estaban en Auch para trasladarlas a Huesca, de donde era natural el santo. Para que no hubiese problemas con la población, el rey francés había escrito a los vecinos de Auch y a los religiosos que custodiaban en su convento el cuerpo de san Orencio para que consintiesen el traslado de las reliquias, las cuales debían ponerse en manos del arzobispo de Auch, y este, a su vez, tenía que entregarlas a Manuel Donlope y a los representantes oscenses que las recogiesen.402
El arzobispo de Auch proponía que, antes de llevarse a cabo el traslado de las reliquias del santo, era necesario que el obispo de Huesca, el cabildo de la dióce-
398. En ese momento los principales cargos concejiles estaban desempeñados por Lorenzo Lasús, Gaspar Jiménez Samper, señor de Arascués, Jaime de Aranda, Antonio de Asín y Francisco de Artiga (Andrés de Uztarroz, 1648: 124).
399. Las cartas las adjuntaba Aínsa (1612: 11-15).
400. Estamos hablando de Lorenzo Lasús, el capitán Juan Gómez, señor de Garasa, Gerardo Clavería, doctor en derechos, Juan López Pedruel y Jerónimo Marín (Andrés de Uztarroz, 1648: 125).
401. [Mateu] (1636: 17r-18r y 21v).
402. Información que se hallaba insertada en las actas del Concejo de Huesca correspondientes a los años 1607 (31-X) y 1608 (30-X) (AMH, Actos comunes, doc. 104, s. f.; Andrés de Uztarroz, 1648: 129-137). El 11 de diciembre de 1607 el rey volvió a recordarle al arzobispo de Auch sus obligaciones con las reliquias del santo.
sis y los mandatarios de la ciudad altoaragonesa mostrasen por escrito su devoción, sus deseos de conseguir el traslado y el lugar donde se debían venerar las reliquias. Además, quedaba establecido que el arzobispo de Auch y los religiosos del convento de San Orencio debían dar las reliquias, «que parecerá suficiente para satisfazer su devoción, para que no se altere la entereza del Santo cuerpo». La ciudad de Huesca debía enviar a recoger las reliquias a las personas eclesiásticas y seglares que le pareciere conveniente «en tiempo templado, para que se haga con mayor reverencia y festejo de los Eclesiásticos y Pueblos […] avisando un mes antes para que todo se prevenga».
Llegando los representantes oscenses a Auch, el arzobispo de dicha ciudad tenía que sacar las reliquias de san Orencio y ponerlas en el relicario aportado por los altoaragoneses. Tras el oficio pontifical, las reliquias debían ser llevadas en procesión por Auch, luego por distintos lugares del obispado de Tarbes —por los que el obispo debía acompañarlas—, por los lugares del obispado de Oloron —donde el prelado y el vicario general estaban obligados a hacer honores hasta la frontera española por la villa de Canfranc— y, luego, los obispos de Jaca y Huesca serían los encargados de recibir y acompañar a las santas reliquias —siempre con la presencia de seis eclesiásticos franceses (cuatro religiosos del convento de San Orencio y dos capellanes del arzobispo de Auch).
El arzobispo de Auch también proponía, por «vía de súplica», al obispo de Huesca, al cabildo de la diócesis y al gobierno de la ciudad de Huesca que, si les parecía —«no por vía de canje, ni recompensa (por no ser lícito ponerse en trato las cosas sagradas)»—, concediesen al arzobispado de Auch, a los religiosos de San Orencio de dicha ciudad y a los ciudadanos de Auch el traslado de reliquias de los santos Orencio y Paciencia —padres de san Orencio obispo— desde Huesca hasta Auch.403
La ciudad de Huesca resolvió dar a su homónima Auch reliquias de los santos Orencio y Paciencia pero, antes, creía que necesitaba una licencia del papado. Para resolver el asunto se escribió a don Francisco Gómez de Mendoza, hijo de Huesca, canónigo de la catedral oscense, quien se hallaba en la Corte. La primera respuesta del nuncio de Su Santidad fue negativa. Luego se procedió a hacer otra solicitud mediando el doctor Jerónimo Clavería. La respuesta fue positiva, aclarando que era necesario que la iglesia donde estaban las reliquias diese el visto bueno para procederse a cualquier tipo de donación, ya que solamente era necesario un breve papal para sacar reliquias depositadas en la ciudad de Roma. Resuelto este asunto, quedaba pendiente el que en Loreto, donde estaban enterrados los santos Orencio y Paciencia, tenía jurisdicción Su Majestad el rey de España y había que pedirle autorización. El 20 de septiembre de 1609 llegó el plácet real —puntualizando el que las reliquias no fuesen muy significativas—, permiso que había sido firmado el 5 de septiembre de dicho año 1609. Cuando llegó la autorización, las reliquias de san Orencio obispo ya estaban muy cerca de Aragón.
403. AMH, Actos comunes, doc. 104, s. f.; Andrés de Uztarroz (1648: 137-142).
El gobierno municipal de Huesca, en consejo de 23 de marzo de 1608, trató el traslado de reliquias de san Orencio y todo lo relacionado con el viaje y las fiestas a realizar. Se dio cuenta de que el cabildo había nombrado al arcediano de los Valles y canónigo doctor Francisco López404 y al también canónigo Francisco López Cabañas, dándose la circunstancia de que ninguno de los dos era teólogo y, ante ello, el concejo creía conveniente enviar a individuos que lo fuesen por «entenderse que se offrecerán en Aux algunas disputas». Se pensó en celebrar una fiesta a caballo o torneo para que no se quedasen «cortas» las fiestas previstas. Se planteó que la cubierta o tapete para traer las reliquias fuese de tela de plata en vez de damasco. Un paje y dos lacayos debían ser exponentes destacados del traslado. Además, se tenían que pintar las portadas del Carmen y de la plaza de San Lorenzo en Huesca, por donde había de pasar la procesión.405
El 30 de marzo de 1608 los dirigentes municipales oscenses se mostraban contentos por los trámites llevados a cabo, pero preocupados por la dilación que se estaba dando en la entrega de las reliquias por motivo de la partida forzosa a París del arzobispo de Auch.406 Manuel Donlope intentó que el traslado de las reliquias se llevase a cabo antes de partir a París el citado arzobispo —quien debía estar obligatoriamente en la capital francesa en una junta general de los prelados de Francia el 15 de mayo de 1608—,407 dando cuenta de ello a los interesados oscenses desde Coarraze —donde pretendía tomar «el baño»— el 9 de abril de 1608.408 La respuesta de la ciudad de Huesca no se hizo esperar y al día siguiente mostró «sus ansias […] y sus congojas» porque veía dilatarse la llegada de las reliquias, algo que les seguía preocupando el 20 de abril y de lo que daban cuenta.409 Ante esta serie de acontecimientos, el concejo oscense, el 14 de abril de 1608, determinó que solamente se acabase de pintar la portada de San Lorenzo —por faltar poco para finalizar— y que el resto de «las prevenciones» se suspendiesen ante la tardanza del traslado de las reliquias.410 El arzobispo de Auch debía de ser consciente del nerviosismo de los oscenses. Escribió excusándose de los problemas causados por su viaje a París y ofreciéndose para que a su vuelta de la capital francesa —pasados tres o cuatro meses— se iniciase el traslado de las reliquias, después de avisar a Manuel Donlope. También Donlope intuía el desánimo de la capital altoaragonesa y trató de amortiguarlo con dos cartas remitidas desde Coarraze el 19 de mayo de 1608 y el 26 SAN ORENCIO
404. Falleció el 2 de febrero de 1611 (AHPrH, not. Juan Cueva, 1611, 11-VIII, ff. 211v-212r).
405. AMH, Actos comunes, doc. 104, s. f.
406. Andrés de Uztarroz (1648: 144-145). En ese momento, los mandatarios más significativos eran don Pedro Sellán, señor de Alerre y Pompién, el capitán Juan Gómez, señor de Garasa, micer Gerardo Clavería, Juan López Pedruel y Jerónimo Marín.
407. Aínsa (1612: 18) hablaba del día 1 de mayo.
408. En la carta, insertada en las actas del concejo, Donlope anunciaba que, aunque el arzobispo de Auch señalaba que su estancia en París estaba planteada hasta el mes de agosto, temía que el viaje se prolongase mucho más (AMH, Actos comunes, doc. 104, s. f.).
409. Andrés de Uztarroz (1648: 145-152).
410. AMH, Actos comunes, doc. 104, s. f.
de enero de 1609.411 En esta última, informaba de que había tenido que negociar todo de nuevo con el arzobispo de Auch, después del regreso de este de París.412
El viaje del arzobispo de Auch a París debió de ser una excusa perfecta para no entregar las reliquias de san Orencio obispo a la ciudad de Huesca. De otra manera no se puede entender el que en los meses de febrero y marzo de 1609 tuviese que volver a intervenir Enrique IV. Los días 12 de febrero y 6 y 12 de marzo escribió el rey al arzobispo de Auch, al capítulo de la iglesia metropolitana de Auch y al convento de San Orencio de dicha ciudad pidiéndoles que permitieran que Manuel Donlope trasladase las reliquias elegidas por la autoridad eclesiástica y por los religiosos del priorato de San Orencio, acto que debía llevarse a cabo el primer día de mayo de 1609. Llegado el momento fijado para el traslado, el arzobispo dilató la entrega para asegurarse de que la ciudad de Huesca les remitiera en compensación las reliquias de los padres de san Orencio obispo.413 Después de pasar aproximadamente dos años desde que Manuel Donlope propusiese que Huesca pudiese tener reliquias de su santo, se puso en marcha el proceso de traslación. La Iglesia oscense nombró como representante para ir a buscar las reliquias al doctor Pedro López, maestrescuela de la Universidad Sertoriana y canónigo —en quien concurrían «prendas de piedad, de madurez y de ciencia»—, y al canónigo doctor Francisco Colón —«por su virtud y por sus letras»—, aunque este último no acompañó al primero. La ciudad de Huesca nombró como embajadores a Martín Coscón, a Martín del Molino, señor de Monrepós y Arguas, a Martín Juan de Felices y Donlope, al secretario del concejo Sebastián Canales, al capitán Juan Gómez, señor de Garasa, y a Diego Antonio Femat —estos dos últimos no viajaron—. También fueron nombrados como embajadores —aunque no fueron a buscar las reliquias— fray Juan Luis Coscón, caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén, y Martín de Escagüés.414 Se debieron de nombrar más personas para llevar a cabo el viaje a Auch. Sin embargo, por orden de don Tomás de Borja, arzobispo de Zaragoza y virrey de Aragón, se redujo el número de embajadores por la posibilidad de que estallase la guerra.415
411. Andrés de Uztarroz (1648: 152-155 y 161).
412. AMH, Actos comunes, doc. 105, ff. 59r-59v.
413. De ello se daba cuenta en la carta real de 3 de junio de 1609. Además, en el consejo de 13 de julio de 1609 del concejo oscense se dio cuenta de que la ciudad de Auch deseaba las reliquias de los santos Orencio y Paciencia (AMH, Actos comunes, doc. 105, f. 91v; Andrés de Uztarroz, 1648: 160-161).
414. Si hacemos caso de la información recogida en una instrucción dada el 4 de septiembre de 1609 a Escagüés, las personas que viajaban «a costa y por cuenta de la ciudad» eran el maestrescuela Martín Coscón, Martín del Molino, Martín Juan Felices y Diego Antonio Femat. Al primero se le daban cuatro cabalgaduras, al segundo, tres, y al resto de los ciudadanos dos mulas a cada uno. Además de esto, el mayordomo estaba facultado para llevar tres más para el cocinero y el repostero, con dos vasallos de a pie, los dos lacayos que habían de llevar el arca y el paje de a caballo que iba delante. Dicho mayordomo debía llevar cuatro machos «de recámara», guiados por dos acemileros a quienes se les había de dar comida. Los gastos de la vuelta eran similares, advirtiendo que si venían religiosos de Auch quedaban sujetos a los mismos gastos establecidos (AMH, Actos comunes, doc. 105, ff. 120r-120v).
415. Aínsa (1612: 23-24).
Como no podía ser de otra forma, los conflictos fronterizos también retrasaron el traslado de las reliquias. En el consejo de 26 de agosto de 1609, el prior de jurados de Huesca comunicaba que los tumultos en la frontera bearnesa habían hecho que el viaje a Francia se dilatase, y de ello se había dado aviso a Manuel Donlope.416 Parece ser que eran unos conflictos ganaderos entre el valle aragonés de Ansó y el francés de Aspe.417
Antes de partir hacia Auch, el Concejo de Huesca, el 4 de septiembre de 1609, dio una serie de instrucciones a Martín Escagüés, mayordomo nombrado para traerlas reliquias de san Lorenzo. Se determinó que el viaje se hiciese el sábado o el domingo primero del mes de septiembre, habiendo dos jornadas de camino hasta Sallent de Gállego, seis jornadas hasta Coarraze y, a partir de allí, se debían seguir las instrucciones de Manuel Donlope hasta llegar a Auch. La vuelta había de hacerse en el mismo orden establecido para la ida. Además, cualquier otra novedad en el viaje tenía que ser supervisada por los ciudadanos de Huesca.
El día 5 de septiembre de 1609 el Concejo de Huesca también acordó las siguientes instrucciones para sus embajadores Martín Coscón, Martín del Molino, Martín Juan Felices, Diego Antonio Femat y Sebastián Canales: cuando se encontrasen con Manuel Donlope, le debían entregar una carta de agradecimiento perpetuo de Huesca y en señal de amor se le había de imponer una cadena —aun no sirviendo como pago por todo lo que se le adeudaba—. En Auch, los enviados tenían que entregar diversas cartas al señor arzobispo de Auch y al prior y monjes de San Orencio, dándoles las gracias por la merced y beneficio por la traslación de la reliquia del santo obispo y ofreciendo al citado monasterio una lámpara de plata —fundando una renta vitalicia con propiedad de 100 escudos para que perpetuamente dicha lámpara ardiese delante del sepulcro de san Orencio.418 El recorrido de los representantes oscenses se debió de iniciar en Huesca el día 9 ó 10 de septiembre de 1609 y tenían programado que por el puerto de Sallent de Gállego habían de pasar al principado de Béarn. Llegaron muy cansados a Bielle. Manuel Donlope salió a recibirlos en Coarraze, villa principal del señor de Maison, acompañado del barón de Arros, del señor de la Causada, del señor de San Martín, del señor de Peira y de otros caballeros franceses. En Coarraze también estaban el doctor Juan del Molino —que luego fue canónigo y maestrescuela en Huesca—, don Martín de Cavero, señor de Ortilla, y su hijo Lorenzo Cavero, amigos personales de Manuel Donlope. El viernes 11 de septiembre de 1609 el grupo partió desde Coarraze —antes de la salida se dio una credencial y una cadena de oro, valorada en doscientos ducados, a Manuel Donlope como agradecimiento de Huesca a este benefactor—419 y llegó a la ciudad de Tarbes, donde los recibió el señor de Lanuza en nombre del obispo de Tarbes, quien les ofreció su palacio y los hospedó con gran opulencia. La siguiente etapa les debió
416. AMH, Actos comunes, doc. 105. ff. 110r-112v.
417. Aínsa (1612: 21).
418. AMH, Actos comunes, doc. 105, f. 121r.
419. Aínsa (1612: 25-26).
de llevar hasta su destino final, que no era otro que la ciudad de Auch, adonde probablemente llegaron el 13 de septiembre. Antes, el sábado 12, descansaron por la noche en Mirande, villa del duque de Epernon.
En Auch, la comitiva420 visitó al arzobispo en su palacio, donde fueron recibidos con gran agasajo, momento que aprovecharon los representantes oscenses para entregar las cartas del obispo de Huesca y de los mandatarios del concejo, en las que mantenían el ofrecimiento de entregar a la Iglesia de Auch reliquias de los santos Orencio y Paciencia. Finalmente, se desplazaron al monasterio de San Orencio, de la Orden de San Benito, donde descansaba en un sepulcro de madera san Orencio, en la capilla del mismo nombre, situada detrás del altar mayor, cerrada con verjas de hierro. En dicho monasterio, la comitiva oró y el maestrecuela Pedro López entregó la carta de la ciudad de Huesca en la que estaban los agradecimientos y alabanzas por la merced que iban a recibir. El superior del convento respondió a la devoción mostrada y los cónsules de Auch hicieron lo mismo y no perdieron la oportunidad de recordar «la buena correspondencia» de la ciudad de Huesca, madre de su santo patrón. Entrada la noche, Manuel Donlope y Sebastián Canales mostraron al arzobispo los despachos reales y el breve de Su Santidad, manteniendo todos ellos una larga conversación.
El lunes 14 de septiembre, día de Santa Cruz, el arzobispo y los cónsules de Auch, Manuel Donlope y los embajadores oscenses se presentaron en el monasterio de San Orencio, donde los últimos ofrecieron una lámpara de plata en la capilla de este santo. El arzobispo ofició la misa y mandó quitar una reja de dicha capilla para visitar el sepulcro del santo. Posteriormente, se abrió el sarcófago, prestando veneración el arzobispo, el maestrescuela, Manuel Donlope, los embajadores oscenses, los cónsules de Auch y todo el que cabía en la pequeña capilla. Encontraron que el cuerpo del santo y sus huesos estaban muy deshechos y «uno de los mayores que avía» se tomó para entregarlo a los de Huesca, ya que la cabeza la tenían engastada en plata los monjes y un brazo estaba en el oratorio que hizo san Orencio en «el desierto». El maestrecuela oscense suplicó y consiguió que el arzobispo de Auch entregase otra reliquia del santo para la iglesia de San Lorenzo de Huesca. Un médico certificó que el hueso grande —de nueve dedos de largo— era de la canilla «de la pierna siniestra de la rodilla abaxo» o tibia, y el menor era un hueso «de la garganta del pie» o raceta, de cuatro dedos de largo. Los huesos se depositaron en una arquilla que había preparado Manuel Donlope para que fuesen trasladadas las reliquias a Huesca, un cofre de plata blanca sin labores, con un frente donde estaba cincelada una cruz, y a un lado y otro dos tarjoncillos con sus armas, organizadas en tres castillos puestos en triángulo,
420. Formaban parte de la comitiva el canónigo y maestrescuela Pedro López, Martín Coscón y Martín del Molino —quienes aparecían como representantes de don Berenguer de Bardaxí, obispo de Huesca, del cabildo de la diócesis y del gobierno ciudadano (según constaba en dos poderes testificados los días 3 y 4 de septiembre de 1609 por los notarios oscenses Sebastián Canales y Andrés de Castro, respectivamente). También les acompañaba el secretario del concejo Sebastián Canales (Andrés de Uztarroz, 1648: 184-186).
y en el homenaje del que tenía mejor lugar había un lobo, correspondiendo el campo del escudo —que era de plata, con los castillos rojos y el lobo negro— a los Donlope. La arquilla fue cerrada por el arzobispo y se le dio la llave a Manuel Donlope, se puso una cinta de tafetán carmesí, se selló la cerradura con el sello archiepiscopal y se hizo una escritura pública firmada por tres notarios de la ciudad de Auch.421 Las reliquias quedaron allí con mucha luminaria de cera blanca, en candeleros de plata. Además, un fraile bernardo hizo un sermón en latín y español sobre la traslación de las reliquias.
Terminadas las ceremonias y oficios, el arzobispo de Auch ofreció en su palacio un banquete al cual debía asistir Manuel Donlope —ausente en un primer momento porque «avía quedado en custodia y guarda de las sanctas Reliquias»—, porque el arzobispo lo «amava» y le hacía honores siempre que podía.422
El martes 15 de septiembre de 1609 se fueron en procesión por Auch con las reliquias del santo hasta llegar a la iglesia metropolitana de Auch, donde se depositaron en el altar mayor. El miércoles 16 de septiembre, por la mañana, en procesión muy solemne —con los cónsules franceses vestidos con togas, con caballeros, con la gente de la ciudad y el arzobispo vestido de pontifical—, salieron las reliquias camino de la ermita de Nuestra Señora de las Nieves, a las afueras de Auch, donde se colocaron en una arquilla de madera, cerrada con un candado, que se fijó a la silla de un caballo blanco. Se lanzaron monedas al pueblo —algo muy propio en este tipo de demostraciones—, la procesión volvió a la iglesia metropolitana, el arzobispo dejó las vestiduras pontificales y se unió a la comitiva que llevaba las reliquias —rechazando una carroza de cuatro caballos—. En el cortejo iban Manuel Donlope, los embajadores oscenses, los monjes de San Orencio, el deán, el enfermero, el sacristán y el hospitalario, acompañados de un capellán y muchos criados.
El relato que hacía Uztarroz de los hechos perdía claridad cuando repasaba la actuación de la comitiva entre los días 16 y 18 de septiembre. Si seguimos a Aínsa, todo parece indicar que el miércoles día 16 llegaron a comer a Mirande, villa del duque de Epernon, donde salieron todos sus vecinos en procesión, en la cual los criados iban con hachas de cera blanca que entregaron a los miembros de la comitiva, quienes dieron una vuelta por la villa hasta llegar a la iglesia. Hicieron noche en Saint-Maur, distante una legua de Mirande, donde residía un prior muy amigo de Donlope. Al día siguiente, jueves 17 de septiembre, el arzobispo dijo misa antes de llegar a comer a un pequeño pueblo llamado Saint-Sever, donde salieron los vecinos y la clerecía en procesión. En dicho lugar, el arzobispo invitó a comer a todos los acompañantes de las santas reliquias.423 SAN ORENCIO OBISPO Y
421. Los embajadores pidieron a Manuel Donlope que, después de estar las reliquias en Huesca, la arquilla de plata se diese a la parroquia de San Lorenzo de dicha ciudad (Aínsa, 1612: 30-34; Andrés de Uztarroz, 1648: 175-176).
422. Aínsa (1612: 34).
423. Andrés de Uztarroz (1648:182).
La comitiva prosiguió el camino hasta Tarbes. Antes de llegar a dicha ciudad, salieron a recibir los restos del santo su obispo Salvato de Miarte —vestido de pontifical—, el cabildo diocesano y otros religiosos, quienes en procesión —conjuntamente con los cónsules vestidos con togas y llevando un palio que acogía al obispo de Tarbes y al arzobispo de Auch— llevaron las reliquias a la Catedral de Tarbes y las depositaron en el altar mayor.424
El viernes 18 de septiembre, estando en Tarbes, el arzobispo dijo misa y uno de los canónigos, en la oración evangélica, celebró las virtudes y milagros de san Orencio y exhortó al pueblo a la veneración de las reliquias de los santos. Llegada la hora de salida, se pusieron las reliquias en su lugar y partieron de la ciudad. El arzobispo de Auch mandó a dos capellanes que acompañasen las reliquias hasta Huesca y que trabajasen con el obispo de Huesca y los poderes municipales para lograr que llegasen a Auch las reliquias de los santos Orencio y Paciencia. La misma petición hizo el arzobispo a los embajadores oscenses y, además, añadió que si lograba las reliquias de los padres de san Orencio obispo labraría una capilla en la iglesia metropolitana de Auch. Tomó la comitiva el camino de Coarraze, donde salieron a recibirlos el clero y los vecinos en procesión. Las reliquias se depositaron en el altar mayor de la iglesia de dicha población.
Recordemos que en la villa de Coarraze estuvo dos años apartado de la corte Manuel Donlope, con el fin, entre otras cuestiones, de facilitar la traslación de las reliquias y ganarse a los ciudadanos de Auch. Así, no es extraño que Donlope alojase a toda la comitiva y ofreciese una gran cena —con mucha variedad de pescados, frutas…— a pesar de que era noche de ayuno. Donlope pensó que era bueno visitar en Pau al virrey de Béarn y, por ello, el sábado 19 de septiembre partieron de Coarraze Martín del Molino, señor de Monrepós, Martín Juan de Felices y Donlope —en nombre de Manuel Donlope—, el secretario Sebastián Canales, el comendador fray Juan Luis Coscón, Lorenzo Cavero, Martín de Escagüés y otros criados. Llegados estos representantes a Pau, dieron las gracias por su feliz estancia cuando salieron a recibirlos el virrey y cuatro de sus hijos. El virrey les invitó a comer y los oscenses rechazaron la oferta justificando su actuación por ser día de ayuno —según Aínsa, el virrey y toda su casa no eran católicos y no respetaban la abstinencia—. Conversaron un rato y los asistentes de la comitiva regresaron a Coarraze, desde donde se envió un correo a Huesca avisando de la vuelta y de que el camino de regreso era el mismo que el de la ida hasta la villa de Biescas. Desde Biescas se debían desplazar a la ciudad de Jaca —por ser un camino con posadas y porque el obispo de Jaca, don Tomás Cortés y Sangüesa,425 miembro de la familia de los señores de Torresecas y de tan ilustres ciudadanos oscenses, era devoto de san Orencio—, y de allí camino de la villa de Bolea.
424. Aínsa (1612: 38-41; Andrés de Uztarroz, 1648: 197-198).
425. El obispo jacetano era hermano de don Alonso (Cortés) y Sangüesa, señor de Torresecas —pequeña población cercana a Huesca—. El obispo Cortés debió de nacer en Huesca o en Torresecas en 1551 y estuvo muy vinculado a la capital altoaragonesa por diversos motivos, lo que puede explicar su activa participación en el traslado de las reliquias de san Orencio. Aquí no es posible enumerar su intensa
Las reliquias estuvieron en Coarraze desde el viernes 18 de septiembre hasta el domingo 20 después de mediodía, y allí acudieron a adorarlas los vecinos de los pueblos cercanos. Esta estancia fue relatada por Aínsa como «cosa maravillosa» por la liberalidad y gentileza con que Manuel Donlope los regaló dándoles comidas y cenas […] y todo le parecía poco o nada. Y assí es digno de consideración y de ser escrito en este lugar (aunque pidía otro más espacioso) la liberalidad, gentileza, perseverancia y devoción con que este Cavallero se empleó en esta sancta translación […]; dexó en París sus regalos, provechos y entretenimientos y asistió en Coarrassa dos años para […] manejar las cosas a este propósito convenientes. Por lo qual le está esta ciudad de Huesca tan obligada que devía —si estos tiempos lo permitieran— levantarle una honorífica y perpetua estatua. Los gastos que para este fin a hecho son incre´ybles, pues demás de muchas dádivas que para grangear voluntades a dado, se sabe muy cierto a gastado más de tres mil ducados. Y es tanta su magnanimidad que nunca se a o´ydo del palabra que ponderase o encareciesse esto, antes bien, por el contrario, a siempre mostrado pesar y casi tristeza de lo poco que a hecho.426
La comitiva salió el domingo 20 de septiembre de Coarraze y se dirigió obligatoriamente a Nay —donde no había iglesia por prevalecer en dicho lugar «los Hereges, que aunque menos en número que los Cathólicos, siendo como son más ricos y poderosos, hazen lo que quieren»—427 para pasar el río. Al anochecer se llegó a un lugar de filiación católica llamado «Riost» (sic). Al día siguiente, día de San Mateo, después de oír misa se partió hacia Gabas, donde se despidió Manuel Donlope, por ser el último pueblo de Béarn, próximo a España, y abandonó la comitiva, ya que, como hemos anticipado y posteriormente comentaremos, estaba exiliado en Francia.
Aunque Aínsa no decía nada de este último asunto, de sus palabras se puede deducir que prestaba todo su apoyo al caballero zaragozano exiliado y para ello no tenía reparos en exaltar su actuación con respecto a las reliquias de san Orencio. El escritor insistía en la tristeza que provocaba la despedida de Manuel Donlope de los síndicos y el verlo arrodillado junto a las reliquias.428
El 21 de septiembre llegó a Huesca el correo despachado desde Auch, en el que se daban noticias del traslado de las reliquias. Eso provocó una gran alegría y regocijo y tañeron las campanas de todas las iglesias parroquiales y conventos. Dicho día, la comitiva había partido de Gabas con dirección a Sallent de Gálle-
vida como estudiante y profesor de la Universidad de Huesca, como canónigo de la catedral oscense (1577-1607), oficial de la Curia (1584-1585), vicario general del obispado de Huesca (1584-?), obispo de Jaca (1607-1614) y de Teruel (1614-1624). Falleció en Huesca el día 8 ó 9 ó 10 de diciembre de 1624, según la fuente documental que se cite. Hacía poco tiempo que había visitado la capital altoaragonesa para asistir a la inauguración de la iglesia de San Lorenzo, acto celebrado el 26 de septiembre de 1624, festividad de San Orencio obispo. Para la biografía de don Tomás Cortés es imprescindible la consulta del trabajo de Polo (2005).
426. Aínsa (1612:44).
427. Aínsa (1612: 44).
428. Aínsa (1612:45).
go, primer lugar de Aragón por donde se iba a pasar, y donde el recibimiento lo hicieron una compañía de arcabuceros, la clerecía, el gobierno concejil y todos los vecinos en procesión. Las reliquias fueron depositadas en la iglesia —que estaba muy aderezada— para pasar allí la noche.
Al día siguiente, 22 de septiembre, después de la celebración eucarística, la comitiva se dirigió a Biescas. A esta villa se llegó a mediodía, y sus pobladores salieron con luces, pendones, cruces y peanas. Las reliquias se depositaron en la iglesia de dicha localidad. Allí se incorporó el capitán Juan Gómez, señor de Garasa, hijo y ciudadano de Huesca, que había sido nombrado como síndico para el traslado de las reliquias y no había podido ir por requerirlo el gobernador para averiguar las controversias de los valles pirenaicos.
Salieron las reliquias de Biescas y llegaron por la noche a Senegüé, donde se recibió a la comitiva con una procesión y se depositaron los restos del santo en la iglesia del lugar. Allí llegó por la noche Francisco Lucas de Lasala, ciudadano de Jaca y secretario del obispo de la misma ciudad, don Tomás Cortés y Sangüesa, con el fin de ofrecer el palacio de este.
El miércoles 23 de septiembre se partió de Senegüé con destino a Jaca y una legua antes de alcanzar dicha ciudad llegaron Jaime Vidós y Juan Domech, ciudadanos jacetanos, para acompañar las reliquias. Media legua antes de entrar en Jaca, salió al encuentro su obispo, quien, con lágrimas, besó y adoró las reliquias de san Orencio. Cerca de la ciudad, unos arcabuceros dieron la bienvenida con varias salvas y escoltaron el paso de la comitiva hasta la puerta de San Pedro, por donde entró. Todo ello estaba aderezado con una significativa procesión, abierta por las cofradías con sus pendones y estandartes, luego setenta cruces de plata, los religiosos de los conventos, la clerecía de la ciudad, el capítulo y las dignidades catedralicias y el obispo vestido de pontifical. En la procesión iban muchas peanas de santos y el cuerpo de la virgen y mártir santa Orosia —que era la primera vez que salía fuera de los muros de la ciudad—. Detrás del obispo iban el justicia, el prior y los jurados de la ciudad de Jaca, todos con hachas. Bajo palio, las reliquias entraron en la catedral, después de pasar por varias calles entoldadas y aderezadas y en compañía de las danzas y bailes que precedían y seguían a la procesión. Los cantores de la catedral mostraron su destreza y devoción. Se procedió a la celebración de una solemne misa y se cantaron varios villancicos. El oficio religioso se terminó a las dos de la tarde, momento en que el obispo ofreció a las personalidades más destacadas la comida y, al atardecer, la cena. Entre tanto, por la tarde se corrieron toros y por la noche se hicieron hogueras, se aplicó una gran luminaria y se utilizaron cohetes. No se pudo llevar a cabo una fiesta a caballo que había sido programada por don Juan Fernández de Heredia, gobernador de Aragón, y varios caballeros, porque aquel había marchado a Zaragoza.
El jueves 24 de septiembre salieron de Jaca las reliquias con la misma solemnidad con que habían llegado. Fueron despedidas con una procesión y se unieron a la comitiva el obispo de Jaca y dos síndicos ciudadanos, quienes tenían intención de acompañarla hasta Huesca. La primera parada fue en el monte de la Garoneta, donde se comió rápidamente para llegar pronto a la villa de Bolea. De algunos pueblos
apartados del camino que seguía la comitiva salieron a rezar y acompañar a las reliquias, siendo ejemplo de ello Bentué y Rasal, lugares del señorío de don Bernardino de Mendoza. Al anochecer del día 24 llegaron a Bolea, donde salieron a recibirlos una compañía de arcabuceros y los oficiales de dicha villa. Allí estaban también los ciudadanos oscenses Martín López de Cabañas, lugarteniente del justicia, Francisco Ladrón de Guevara, Juan Agustín de Lastanosa, Miguel de Felices y Vincencio Nicolás de Salinas, quienes no habían podido acompañar a las reliquias desde Jaca. También había una procesión muy bien ordenada, con hachas, donde estaba presente la clerecía y la población de la villa de Bolea y diversos canónigos y dignidades de la Catedral de Huesca (el doctor Luis Torres, capellán mayor; el doctor Jerónimo Tarazona, prepósito; Jerónimo Pinos, canónigo y chantre; el doctor Pedro Banzo, canónigo; el doctor Jerónimo Ribera, canónigo; y el doctor Francisco Iribarne, canónigo), llegados de parte del obispo y el cabildo de la capital oscense. Por la noche, la procesión llegó a la iglesia de Bolea y en el altar mayor se depositó la arquilla con las reliquias. Paralelamente, en la ciudad de Huesca sonaron las campanas, se pusieron luminarias, se hicieron hogueras por las calles y se llevaron a cabo otros actos de alegría celebrando que estaban cerca las deseadas reliquias.
Todo el viernes 25 de septiembre estuvieron los restos del santo obispo en Bolea, ya que hasta el sábado 26 no estaban citados los pueblos de la diócesis para acudir al recibimiento previsto en la sede de la mitra oscense. El viernes se celebró una solemne misa y después de mediodía se corrieron toros, momentos que aprovecharon los vecinos de Huesca y de otros lugares para asistir a las celebraciones y venerar las reliquias.
El sábado 26 de septiembre una compañía de arcabuceros de Huesca, formada por labradores, se acercó a Bolea y a la plaza de su iglesia. En la iglesia se celebró una misa y después las reliquias iniciaron la etapa que las iba a conducir a Huesca, todo ello en compañía de los tres síndicos que nombró la villa de Bolea para acompañar a la comitiva. De camino a Huesca apareció una nueva compañía de arcabuceros formada por los carpinteros y albañiles —cofrades de San José y Santa Ana—, quienes llevaban provisiones de pan, queso y vino para los que quisieran comer. La citada compañía hizo los honores a las reliquias y ocupó la retaguardia de la comitiva, atendiendo a que la vanguardia estaba ocupada por la compañía de labradores.
Durante el atardecer del 26 de septiembre, la ciudad de Huesca organizó una procesión para recibir las reliquias y depositarlas en la iglesia de San Miguel, extramuros de la ciudad. Delante iban los atabales y trompetas y veintisiete pendones de damasco y tafetán de las distintas villas y lugares que habían acudido y de las cofradías de la ciudad; luego, cien cruces de la ciudad y de otros lugares; diez ermitaños; los padres capuchinos, franciscanos, agustinos, carmelitas y dominicos de la ciudad (doscientos veinte);429 los vicarios y rectores de las villas
429. En el texto de Aínsa (1612:53) se puntualizaba que no estuvieron presentes los religiosos de la Compañía de Jesús y de Nuestra Señora de la Merced, quienes no tenían la costumbre de salir en las procesiones.
y lugares (más de ciento cincuenta); los beneficiados, racioneros y vicarios de las parroquias de San Pedro, San Lorenzo y San Martín; la clerecía, canónigos y dignidades de la Catedral de Huesca; el obispo; el justicia, el prior y los jurados de la ciudad con sus ropas de damasco carmesí; el rector de la Universidad de Huesca, llevando delante las mazas; los consejeros y ciudadanos oscenses en el lado diestro de la procesión y los doctores de la universidad con sus insignias en el otro lado; remataba la procesión el resto de la población asistente.
En un sitio llano y rodeado de árboles se improvisó un altar para poner las reliquias. Este estaba cubierto con un palio de la catedral, y allí esperaba a la comitiva el obispo de Huesca, quien recibió del de Jaca la arquilla que guardaba las santas reliquias. Luego, llegaron a la iglesia de San Miguel, en cuyo altar mayor se depositaron las reliquias para que pasasen la noche. Los restos de san Orencio quedaron custodiados por algunos eclesiásticos y ciudadanos y fuera de la iglesia la compañía de los labradores formó la guardia. Los monjes del convento de San Orencio de Auch, los capellanes del arzobispo de esta ciudad y los síndicos de Jaca y Bolea fueron hospedados por la ciudad de Huesca con total cumplimiento.430
El 27 de septiembre, domingo, se acordó que las reliquias se llevasen a la catedral, engalanándose las calles por donde pasaba la comitiva con colgaduras de seda y tapicería. La puerta del Carmen, por donde se iba a entrar a la ciudad, estaba muy aderezada, con cinco cuadros de pintura (uno de san Orencio, a su derecha los de su padre Orencio y su hermano Lorenzo y a su izquierda los de su madre Paciencia y su primo san Vicente) y un soneto. En la puerta del convento del Carmen había un altar muy decorado, con diversos cuadros y varios versos. En la calle del Coso y en la puerta de San Vicente la decoración era semejante a la citada y también había dos sonetos. En la puerta de la casa de Juan Agustín de Lastanosa, ciudadano de Huesca, se montó un altar con san Lorenzo y varios cuadros. También había altares en el convento de San Francisco, en el de Santa Clara, en el colegio de Nuestra Señora de la Merced y en la iglesia parroquial de San Lorenzo —aunque se estaba labrando—. En la plaza de la iglesia de San Pedro el Viejo se hizo un arco pintado de blanco y negro.
De la catedral oscense salió una procesión semejante a la citada anteriormente —donde no iban los monjes de San Orencio de Auch ni los capellanes del arzobispo de Auch—, precedida por cuatrocientos pobres y cerrada con los cuerpos de los gloriosos santos mártires Justo y Pastor —llevados por cuatro racioneros de la parroquia de San Pedro, donde estaban depositados los restos de dichos santos—, con las cabezas de los santos Orencio y Paciencia y con una reliquia de san Lorenzo —dichas reliquias las llevaban cuatro beneficiados de la Catedral de Huesca, donde estaban depositados los restos corporales—. Tras ellos iban doce doncellas (de dos en dos) vestidas con hábitos blancos, escapularios azules, mantos y velas blancas en las manos, indumentaria que había sido provista por el obispo de Huesca. Finalmente, la comitiva estaba formada por el obispo de Huesca y el obispo de Jaca; luego, sucesivamente, el prior, jurados y consejeros y SAN ORENCIO
430. Aínsa (1612: 45-56), Andrés de Uztarroz (1648: 198-204).
síndicos de la ciudad, el rector y los doctores de la universidad, los síndicos de la ciudad de Jaca y de la villa de Bolea y un gran número de personas. Toda esta procesión fue acompañada por danzas y bailes y por cuatro gigantes.
La procesión llegó a la iglesia de San Miguel, donde estaba la arquilla con las reliquias colocadas en un relicario de plata dorado y sobre una peana llevada por cuatro racioneros de la catedral. Una vez tomadas las reliquias, la procesión siguió por las calles de Huesca y, a la altura del Coso, los labradores con sus arcabuces hicieron una salva. La comitiva llegó a la catedral a las doce y el relicario se colocó en el altar mayor, donde el maestrescuela dio la llave de la arquilla al obispo de Huesca para que la abriese y este entregó la reliquia mayor de san Orencio al cabildo catedralicio.431 La reliquia menor —destinada para la iglesia de San Lorenzo— quedó en el altar para después de la misa.
Terminada la misa pontifical —que representaba el primer día de la octava de la traslación de las reliquias de san Orencio—, continuó la procesión camino de la iglesia laurentina. Cuando la comitiva llegó a la iglesia de San Pedro se dejaron los cuerpos de los santos niños Justo y Pastor. Luego se siguió el viaje hasta la parroquia de San Lorenzo, donde el cura mosén Juan Ribera —de manos del obrero Baltasar Salas— recibió la reliquia de san Orencio obispo para custodiarla con las restantes reliquias de la parroquia.432
El lunes 28 de septiembre —segundo día de la octava— el Concejo de Huesca acordó que fuese fiesta local en la capital altoaragonesa y en sus términos. Se hizo una misa pontifical oficiada por el obispo de Jaca, realizando la predicación don Berenguer de Bardaxí, obispo de Huesca.433 Luego se procedió a dar una
431. Estaban presentes el arcediano, el canónigo y el vicerregente del deán, el doctor Francisco López, el chantre y canónigo Jerónimo Pinos, Martín Campo, Julián Iranzo, el doctor Pedro Banzo, Pedro Araus, los doctores Jerónimo Baptista Rudilla, Juan Garcés, Jerónimo Ribera, Martín Ciria y Vincencio Felices, Galacián Baraiz, los doctores Tomás Fort y Diego Francisco Iribarne y don Francisco Gómez de Mendoza, todos ellos canónigos de la Catedral de Huesca. También asistieron las siguientes personalidades: los obispos de Huesca y Jaca; Pedro Tarazona, justicia de Huesca; Jorge Saturnino Salinas, prior de jurados; el doctor Domingo Ximeno, rector de la Universidad de Huesca; los jurados oscenses Luis Climente, Juan de Aragón y Pedro Alcal; el doctor Francisco Burin, deán del monasterio de San Orencio de Auch; los monjes y dignidades del mismo monasterio; los capellanes y limosneros del arzobispo de Auch y otros destacados miembros eclesiásticos y seglares (Aínsa, 1612:81).
432. La llegada y entrega de las reliquias de san Orencio a la Catedral de Huesca y a la parroquia de San Lorenzo fueron testificadas por los notarios oscenses Miguel Fenés de Ruesta, Luis Pilares y Sebastián Canales. Para conmemorar la importancia de este santo en la iglesia oscense de San Lorenzo, don Tomás Femat, caballero de la orden de Santiago, secretario de Su Majestad en el Consejo de Aragón, mandó erigir una capilla al lado siniestro del altar mayor. El lienzo de la capilla fue realizado en Madrid por Pedro Núñez en 1628 (Andrés de Uztarroz, 1648:218).
Tomás Femat ocupó en el Consejo de Aragón las secretarías de Cerdeña y Valencia —la última desde el 12 de octubre de 1628—. Murió en Morella (Castellón) en 1641 (Baltar, 2001: 209-210, 216, 226 —n. 545— y 309).
433. El sermón del obispo de Huesca lo incluía Aínsa (1612: 113-132) en el libro cuarto de su Translación. Damián Peñart, en el episcopologio de Huesca, habla de fray Belenguer de Bardají de forma escueta. Nos interesa destacar que este obispo, natural de Zaragoza, «buen teólogo y predicador», ejerció el cargo en Huesca desde 1608 hasta su muerte, acaecida el 15 de diciembre de 1615. Fue sepultado en el presbiterio de la seo oscense (Peñart, 2001-2003: 74).
comida y, por la tarde, se invitó a disfrutar de solemnes vísperas, máscaras, danzas y bailes, y el maestro Dimas Pérez y sus discípulos interpretaron en la plaza de la catedral una comedia, obra del licenciado Juan Miguel de Luna, hijo de Huesca.
Para la representación, en dicha plaza había un carro triunfal en forma de navío. En la proa de la nave se encontraba un san Orencio vestido de pontifical que a los lados tenía a su hermano Lorenzo y a su primo Vicente, vestidos como diáconos, con las parrillas, la rueda de molino y las palmas como insignias; al lado de estos últimos estaban los santos Orencio y Paciencia y Justo y Pastor; junto a ellos aparecieron las santas Nunila y Alodia, que a su vez tenían al lado a san Saturnino y san Úrbez. En la popa del navío estaba la Iglesia sentada con Su Majestad, con el blasón de sus armas; a mano derecha se situaba la ciudad de Huesca, con los hábitos matronales, con el escudo; a mano izquierda estaba la Universidad vestida como una matrona, con las insignias de las ciencias y el escudo de sus armas. También había cuatro marineros vestidos de su oficio que completaban el cuadro de actores. Terminada la representación, llegada la noche, se encendieron las luminarias y hogueras y se corrieron toros de fuego —con bolas de alquitrán en los cuernos.
Al día siguiente, martes 29 de septiembre —tercer día de la octava—, ofició la misa el canónigo Diego Francisco de Iribarne y el sermón estuvo a cargo del doctor don Pedro de Apaolaza —excelente predicador,434 quien al poco tiempo fue abad de San Victorián—.435 Por la tarde, al consejo del gobierno municipal asistieron los representantes enviados por la ciudad de Auch para el traslado de las reliquias, quienes solicitaban la entrega de las de los santos Orencio y Paciencia. Respondió en latín a la embajada bearnesa el prior de jurados Jorge Saturnino Salinas, quien agradeció la cesión de las reliquias de san Orencio obispo y prometió que Huesca haría lo mismo con las de los santos Orencio y Paciencia, ya que poseían la autorización real que necesitaban —la cual había llegado el día 20 de septiembre, como luego veremos—. Sin embargo, Salinas puntualizó que era un asunto que excedía al concejo y que debían contar con el obispo y los canónigos de Huesca. Dicho día también hubo vísperas solemnes y máscaras. El maestro Dimas procedió a realizar otra representación teatral. Por la noche, las
434. El sermón lo incluía Aínsa (1612: 132-144) en el libro cuarto de su Translación. Además de su aplaudida oratoria, Apaolaza también era muy conocido por el canónigo oscense Galacián Baraiz y Vera —de quien hablaremos posteriormente—, ya que ambos coincidieron en la iglesia parroquial de Moyuela (Zaragoza) en los años 1595-1601, cuando eran beneficiado y rector, respectivamente (Domingo y González, 1992: 17, 42 y 47-49; Gómez Zorraquino, 2004: 181). 435. Don Pedro de Apaolaza y Ramírez nació en la localidad zaragozana de Moyuela el 13 de julio de 1567. Fue maestro de Artes y doctor en Teología en la Universidad de Zaragoza. Su carrera eclesiástica fue la siguiente: beneficiado en Moyuela, rector en la población turolense de Torre los Negros y en la iglesia de Santa Cruz de Zaragoza, abad del monasterio de San Victorián (1612-1622), obispo de Barbastro (1622-1625), de Albarracín (1625-1633) y de Teruel (1633-1635) y arzobispo de Zaragoza (1635-1643). Apaolaza, que había renunciado a las sedes de Orihuela, Lérida y Mallorca, falleció el 21 de junio de 1643 y fue enterrado en la capilla de Nuestra Señora de la Blanca de la Seo, hasta que en septiembre de 1644 sus restos fueron trasladados a Moyuela (Domingo y González, 1992; Calvera, 2001-2003: 22; Polo, 2001-2003: 134 y 144-145; Serrano Martínez, 2001-2003: 223-224).
luminarias y hogueras se completaron con un paseo de gente a caballo con hachas encendidas y estruendo de trompetas, organizado por los vecinos de la plaza de San Lorenzo.
El miércoles 30 de septiembre —cuarto día de la octava— se celebró una misa en honor de san Orencio oficiada por el canónigo Tomás Fort, y se ofreció la reliquia del santo para adorarla —como el resto de los días anteriores—. Predicó el doctor don Pedro de Apaolaza, sermón que adjuntaba Aínsa en el libro cuarto de la Translación436 Por la tarde, hubo vísperas y se corrieron toros ensogados. Llegada la noche, se encendieron las acostumbradas luminarias y hogueras. El oficio de herreros salió con una compañía de a caballo con hachas, y en medio llevaban una danza de negros con sus ballestas.
El jueves 1 de octubre —quinto día de la octava— la celebración de la misa recayó en el canónigo Pedro Banzo y la predicación en el doctor Juan Jerónimo Zaporta —hijo de la universidad—, cuyo sermón quedó impreso en la Translación de Aínsa.437 El convite fue a cargo del obispo de Jaca. Durante la tarde se llevaron a cabo actos semejantes a los celebrados los días anteriores y el maestro Dimas representó otra comedia diferente a las realizadas en las fechas anteriores. Al anochecer, don Juan Sanz de Latrás —mantenedor de la fiesta a caballo— entró en Huesca acompañado de varios caballeros con hachas y música de ministriles.
Como luego veremos, el viernes 2 de octubre de 1609 se hizo entrega de las reliquias de los santos Orencio y Paciencia a los monjes de San Orencio de Auch y a los capellanes del arzobispo de la misma ciudad; fueron a buscarlas al monasterio de Loreto —porque allí descansaban los restos de los citados santos—. La entrega fue realizada por el obispo de Huesca, acompañado por los representantes del deán y capítulo diocesano, un representante de la ciudad, el prior del convento, otros religiosos y el obispo de Jaca. Dichas reliquias quedaron depositadas en Loreto hasta el domingo, cuando los de Auch tenían intención de llevárselas a su ciudad. Además de este acto, se siguió haciendo una misa solemne en la catedral en el sexto día de la octava de san Orencio obispo, a cargo del canónigo y chantre Jerónimo Pinos, siendo anulado el sermón correspondiente. Por la tarde, los alumnos del maestro Dimas alegraron la fiesta con un juego de cañas, puestos en unos «caballejos» fingidos. En la calle de San Francisco se procedió al lanzamiento de varios cohetes.
El sábado 3 de octubre —séptimo día de la octava— la santa misa fue celebrada por el canónigo Juan Garcés y la predicación recayó en el doctor don Pedro de Apaolaza.438 Por la tarde, se representó un asalto de una compañía de cristianos a un castillo de moros —situado en medio de la plaza de San Lorenzo—. Las hogueras y luminarias de la noche cerraron los actos del citado día.
436. Aínsa (1612: 145-156).
437. Aínsa (1612: 157-170). En la página 157 se habla del cuarto día de la octava. Debería decir quinto
438. El sermón fue recogido por Aínsa (1612: 170:179) en libro cuarto de su Translación
El domingo 4 de octubre se cerró la octava de la traslación de las reliquias de san Orencio a Huesca. Por la mañana, se despidieron las reliquias de los santos Orencio y Paciencia. En la catedral se celebró una misa muy solemne por el santo obispo a cargo del canónigo Galacián Baraiz y Vera,439 y la predicación fue del padre Crispín López, de la Compañía de Jesús.440 A la una de la tarde estaba prevista una fiesta con caballos en la calle Coso y se expusieron los jeroglíficos del certamen que había convocado la Universidad de Huesca. Los participantes en el concurso de caballería quedaban en manos de unos jueces que eran el justicia, el prior y los jurados de la ciudad de Huesca, quienes debían entregar los siguientes premios: una calderilla de plata al mejor hombre de armas, una esfera de plata al que sacase «mejor invención», un espejo cristalino al más galán, un cupido de plata al mejor mote y tres varas de tafetán morado al que mejor corriese «la lança de las Damas».
Había un mantenedor (don Juan Sanz de Latrás, caballero, hijo de la ciudad) y cuatro padrinos (don Lope de Gurrea, don Justo Torres y Mendoza, don García Jofre, caballero del hábito de San Juan y Diego Jerónimo Vera y Deza). Se presentaron al concurso con sus caballos, lacayos, trompetas, padrinos y portando una tarjeta que entregaban a los jueces, Diego Gómez de Mendoza (apadrinado por don Pedro de Urriés, señor de Ayerbe, y por Francisco Tomás de Lacabra), Francisco Rogel Sellán, hijo y futuro heredero del señor de Alerre y Pompién (apadrinado por Martín Coscón Mayor y por Pedro Aznárez), Vincencio Climente (apadrinado por Juan Agustín Lastanosa y Pedro Aznárez), fray Juan Luis Coscón, caballero del hábito de San Juan (apadrinado por su padre Martín Coscón y por don García Jofre, comendador de San Juan), don Vincencio Jiménez Samper, señor de Arascués (apadrinado por don Pedro de Urriés, señor de Ayerbe, y por Martín Juan Felices y Donlope). Por otra parte, a la sección «mejor invención» se presentó Diego Antonio Femat (apadrinado por Pedro Aznárez), montando en un «espantoso» (sic) dragón armado sobre un carro de cuatro ruedas y «espantosas» (sic) figuras que movían el carro y salía fuego por todas partes. La lluvia obligó a suspender el acto a mitad de la intervención y la fiesta-concurso tuvo que continuar al día siguiente. Fue el momento que aprovechó para concursar, con su caballo, lacayos y trompetas, Bernardino Ruiz de Castilla (sus padrinos fueron Martín Juan Felices y Donlope y don Juan Costa, señor de Corvinos) y, finalmente, también Hernando Viota (apadrinado por Vicencio Salinas y por Vicencio Bailo) montado a caballo y precedido de un paje. Aunque con retraso, también participaron el gascón «Monsieur de Grande Amor» (sic) (apadrinado por don Jerónimo de Cis), con su caballo, vestido «a la francesa»; y doña Hortensia de Borbón.
Fueron premiados los siguientes participantes: como mejor hombre de armas el mantenedor Juan Sanz de Latrás; por mejor la invención, Diego Antonio
439. Este canónigo fue bautizado el 14 de febrero de 1559 y falleció el 26 de diciembre de 1632. Galacián, quien era tío abuelo materno de Vincencio Juan de Lastanosa, jugó un destacado papel dentro de las familias Baraiz y Lastanosa (Gómez Zorraquino, 2004).
440. La copia de la predicación la adjuntaba Aínsa (1612: 179-189) en el libro cuarto de su Translación
Femat; por «la lança de las Damas», Francisco Rogel Sellán; por ser el más galán, Vincencio Jiménez Samper; y hubo un premio a la empresa y mote de don Diego Gómez de Mendoza. La fiesta concluyó con la quema del dragón presentado por Diego Antonio Femat.
El 6 de octubre se corrieron los toros, que fueron lanceados por don Justo Torres y Mendoza, hijo de la ciudad, y por don Martín de Funes. Murió por asta de toro un caballo del señor Funes.
Todas estas celebraciones —recogidas puntualmente por Aínsa en el libro tercero de su Translación 441 quedaron completadas con la justa poética que la Universidad de Huesca celebró y publicó en honor de san Orencio obispo —también recopilada por Aínsa en el mismo trabajo citado, en la parte correspondiente al libro quinto,442 apartado este último que no tratamos en nuestro estudio—. Esto significa que estamos ante una fiesta barroca en la que la población oscense pudo huir de la cotidianidad y disfrutar con alegría y regocijo de unos actos poco habituales, donde se entrecruzaban y complementaban las instituciones, las liturgias religiosas, las ceremonias seculares, los nobles y los plebeyos, y donde había diversos espectáculos. Por ello, no es de extrañar que Aínsa diese cuenta de «las muchas fiestas de la octava» que terminaba de narrar, de la gran concurrencia de gente —porque había muchos extranjeros— a la fiesta de los toros, y de que las celebraciones festivas empezaron con oficios de piedad, religión y devolución y terminaron con la adoración de los cuerpos de los santos Justo y Pastor en la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca.443
Cuando todo hubo concluido, la ciudad de Huesca envió, el 7 de octubre de 1609, una carta al monarca Enrique IV agradeciéndole su intercesión para que llegasen a Huesca las reliquias del glorioso san Orencio, obispo de Auch. También se remitieron cartas de agradecimiento al arzobispo de Auch, al obispo de Tarbes, a los monjes del monasterio de San Orencio y a los cónsules de Auch.444
El 9 de octubre de 1609, en reunión del consejo de la ciudad,445 se determinó entregar las siguientes sumas monetarias —conforme se ofreció mediante pregón— por el engalanamiento de Huesca para recibir las reliquias de san Orencio: 20 escudos al doctor Apaolaza por los tres sermones que hizo en la iglesia; 40 escudos para el maestro de escribir Dimas Pérez por el carro triunfal que preparó, por las tres representaciones que realizó y por un juego de canastón para los niños; 20 escudos para la cofradía de carpinteros, obreros de villa, torneros, cuberos y mazoneros por la fiesta del castillo y gigantes que hicieron; 50 reales SAN ORENCIO OBISPO Y
441. Aínsa (1612: 57-112).
442. Aínsa (1612: 189-257).
443. Aínsa (1612: 110-111). Una pequeña parte de esta fiesta es expuesta por Río Nogueras (2003: 193-195 y 198). Remitimos al lector a la extensa bibliografía que hay sobre la fiesta barroca; se puede encontrar una magnífica recopilación en Lobato y García (2003).
444. Andrés de Uztarroz (1648: 227-229).
445. Con el justicia Pedro Tarazona a la cabeza, el prior de jurados Jorge Saturnino Salinas y los jurados Juan de Aragón y Pedro Alcal (AMH, Actos comunes, doc. 105, f. 127v).
para Miguel Pérez, alias Gallur, por el ingenio de fuego que fabricó; y 25 escudos para Sebastián Canales, como compensación por el viaje a Francia para la traslación de las reliquias.446 Previamente a este acuerdo, los interesados en cobrar las sumas adeudadas no dudaron en solicitarlas al concejo. Así, el maestro Dimas Pérez puntualizaba su participación en las cuatro fiestas que organizó en cuatro días sucesivos: fabricó un carro triunfal en forma de navío con todas sus jarcias —donde iban todos los santos de Huesca a dar la bienvenida al santo—, y preparó un auto divino, una comedia, una danza de caballicos con su toro y un juego de cañas y dichos en alabanza del santo.447
Con la llegada de las reliquias de san Orencio obispo a Huesca en 1609 no acabaron las preocupaciones oscenses por el santo. En un consejo de 12 de abril de 1610 se expuso la posibilidad de que, con la aprobación del señor obispo, se conmutase la celebración de San Orencio —que hasta entonces era el 15 de marzo— y se trasladase la fiesta al 27 de septiembre, que era el día en que entraron las reliquias del santo en Huesca.448 En otro consejo posterior, de 23 de septiembre de 1610, se volvió a tratar el asunto y se planteó que la celebración del 27 de septiembre presentaba problemas para el rezo y la octava, ya que el mismo día 27 era la fiesta de los gloriosos San Cosme y San Damián y el día de la octava era San Francisco. Por ello, la solución mejor era trasladar la fiesta al 26 de septiembre, día en que también habían llegado las reliquias a la iglesia de San Miguel, extramuros de la ciudad de Huesca. Después de una votación, se acordó que la fiesta de San Orencio quedase fijada definitivamente para el 26 de septiembre.449 En dicha fecha se celebraba la fiesta del glorioso patrón San Orencio y un pregón del gobierno concejil mandaba «que todos guarden dicha fiesta no abriendo las votigas ni trabajando en público ni en secreto […] en pena de sesenta sueldos, aplicaderos las dos partes a los señores oficiales y la tercera al acusador […]».450 Este relato era del día 25 de septiembre de 1644. En un consejo municipal de 28 de octubre de 1647 se daba cuenta de que no se había celebrado dicha festividad y se proponía la solicitud de un breve papal para que se volviese a guardar dicha fiesta.451
446. AMH, Actos comunes, doc. 105, f. 127v.
447. AMH, Actos comunes, doc. 105, f. 128r. 448. AMH, Actos comunes, doc. 106. f. 73r. 449. AMH, Actos comunes, doc. 106. ff. 128v-130v. Esta información entra en contradicción con parte de lo que decía el padre Huesca. Este afirmaba que fue en el año 1609 cuando don fray Berenguer de Bardaxí, obispo de Huesca, «con asenso del Cabildo y de la ciudad», trasladó la fiesta del 15 de marzo —cuando se celebraba la fiesta en la diócesis de Huesca— al 26 de septiembre, por llegar a la ciudad ese día las reliquias desde Auch. La celebración era en toda la diócesis con rito de primera clase. San Orencio era el santo titular de la iglesia del convento de capuchinos. En su día del santoral, por la mañana se hacía una procesión general que iba desde la iglesia de los capuchinos a la de San Lorenzo, donde se celebraba la misa y el sermón; por la tarde, se hacía la celebración en la de los capuchinos (Huesca, 1792: 318).
450. AMH, Actos comunes, doc. 139, s. f.
451. AMH, Actos comunes, doc. 142, s. f.
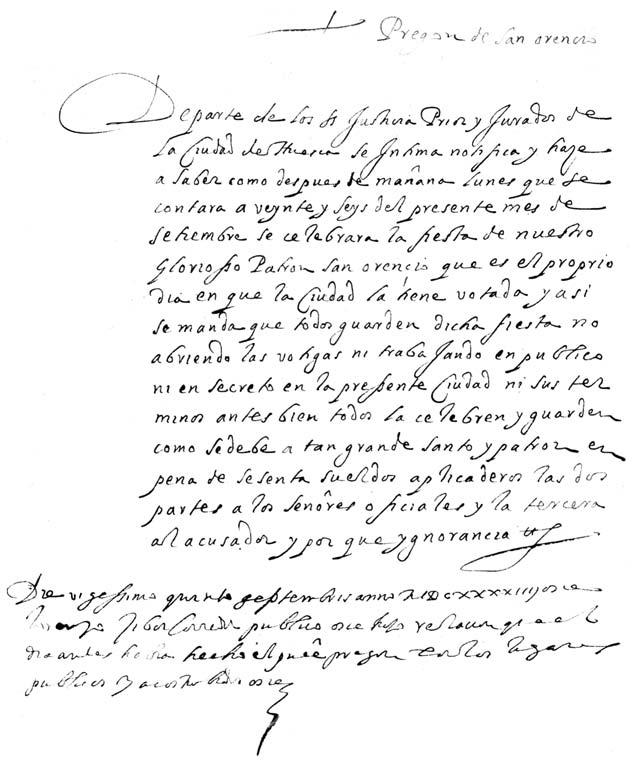
Pregón anunciador de la fiesta de San Orencio de 1644. (AMH, Actos comunes, doc. 139, 25 de septiembre de 1644).
Dos años después de la llegada de las reliquias de san Orencio a Huesca, en el consejo municipal de 24 de agosto de 1611, se resolvió que el libro escrito por Francisco Diego de Aínsa sobre la traslación de dichas reliquias y sobre las fiestas, solemnidades y regocijos celebrados en su honor debía publicarse a cargo de la ciudad, tomándose el acuerdo de que el ejemplar había de remitirse a Zaragoza, al doctor Juan Canales, para que diese la conformidad de su paso a la imprenta. Dicho doctor confirmó la «dignidad» del libro y dio su autorización. La ciudad tenía que hacerse cargo de la edición de la obra y, una vez que hubiese recuperado el coste de la edición, el resto de lo recaudado debía ser para Aínsa.452 Aunque ya hemos dado referencias, es oportuno decir que el libro salió a la calle en 1612, en Huesca, de la mano del impresor de la Universidad de Huesca Juan Pérez de Valdivielso.
Con la edición de la obra de Aínsa quedaba constancia escrita de unos acontecimientos que supusieron un reforzamiento de la religiosidad contrarreformista de la época, a la que no era ajena la ciudad de Huesca. Con ello se cerraba un importante capítulo, pero todavía faltaba por agradecer el destacado papel que había ejercido Manuel Donlope para que las reliquias del santo obispo llegasen a Huesca. Donlope se convirtió en el eslabón principal de una larga cadena que cumplió con los objetivos propuestos. Ya dimos cuenta de que el ciudadano oscense Martín Juan de Felices, primo del benefactor, debió de ser el impulsor fundamental que encontró Donlope para que sus propuestas tuviesen eco en el concejo oscense. Pues bien, encontramos a los mismos actores cuando, en el consejo de 29 de abril de 1612, Martín Juan de Felices y Donlope se mostró muy interesado en que su primo Manuel Donlope fuese recibido en Huesca con una gran fiesta, para reconocer su destacado papel en el traslado de las reliquias de san Orencio.453 Como agradecimiento por esta petición y por el significado tan positivo que había tenido en la vida de Manuel Donlope todo el asunto de la traslación de las reliquias de san Orencio, o «graciosamente», Manuel Donlope compensó a su primo Martín Juan Felices con la suma de 50 libras jaquesas anuales, con una renta censal de 6850 sueldos jaqueses anuales y con otros bienes, según consta en el testamento del primero —realizado el 4 de marzo de 1634 y del que daremos cuenta posteriormente.454
En todo este relato podemos plantearnos por qué Manuel Donlope mostró tanto interés en el asunto. La respuesta, seguramente, debemos encontrarla en la situación personal que había vivido el zaragozano Donlope a raíz de los sucesos de 1591 y que provocaron su huida y exilio en Francia, como veremos más adelante. Este gentilhombre de la corte francesa de Enrique IV tenía que buscar el perdón que le permitiese volver a su tierra. Su actuación en el traslado de las reliquias de san Orencio ha de tomarse como un aporte personal más para lograr su «reinserción social». Por este motivo, por otros, por la ayuda familiar y por la suma de todos ellos, la realidad es que en el consejo de 29 de abril de 1612 del gobierno de la ciudad de Huesca se daba cuenta de que Felipe III había dado
452. AMH, Actos comunes, doc. 107, s. f.
453. AMH, Actos comunes, doc. 108, s. f.
454. AHPZ, not. Lorenzo Moles, 1634, 4-III, ff. 557v-558v.
licencia al citado Donlope para que regresase cuando quisiese a los reinos de la Monarquía hispana. Lógicamente, si Manuel no había podido entrar en España, difícilmente se podía organizar una fiesta en su honor en Huesca. Así pues, cuando Martín Juan de Felices propuso celebrar en Huesca una fiesta —consistente en una encamisada, en otros regocijos y en que se corriesen dos pares de toros— en honor de su primo, estaba planteando el celebrar el posible regreso de dicho gentilhombre a Aragón y el darle las gracias por el papel que había jugado en el traslado de las reliquias de san Orencio obispo desde Auch a Huesca.
La propuesta no se pudo llevar a cabo porque Manuel Donlope continuaba en Francia hasta fechas que desconocemos por el momento. Sí sabemos que el 1 de junio de 1622 estaba en Zaragoza y que previamente había pasado algún tiempo en la Corte madrileña. Dicho día, el Concejo de Huesca acordó nombrar a dos ciudadanos —siendo elegidos el padre de huérfanos Lorenzo Lasús y el secretario del concejo Sebastián Canales— para darle la bienvenida en Zaragoza y, en el supuesto de que pudiese trasladarse a Huesca, se le diese «algún presente y regalo» por su comportamiento y por los grandes gastos que soportó.455
Los dos representantes del concejo oscense que se desplazaron a Zaragoza a dar la bienvenida a Manuel Donlope debieron de conseguir que dicho gentilhombre pasase por Huesca en el momento en que viajase de nuevo a Francia. De ello se dio cuenta en el consejo de 25 de septiembre de 1622 y se acordó el hacer una gran demostración de agradecimiento. Se pensó en salir a recibirlo a Almudévar —actuando como receptores el almutazafe, el padre de huérfanos, el capitán Lacabra y el secretario Sebastián Canales—, donde se le debía dar de comer o de cenar —atendiendo a la hora de su llegada— antes de que se desplazase a la capital altoaragonesa. Una vez en Huesca, había que darle la bienvenida «con todo cumplimiento» y hacerle un presente de «una dozena de piernas de tocino muy escogidas y hasta quareynta escudos de confituras […], y se corran quatro o seys toros con soga».456
Todo lo dispuesto en septiembre se pudo cumplir el 11 de octubre de 1622, cuando definitivamente Manuel Donlope estuvo en Huesca de camino a Francia. Desconocemos si tuvo efecto la propuesta, ya que en el consejo de la citada fecha de octubre se daba cuenta de que Donlope tenía mucha prisa, de que le había dado la bienvenida el jurado segundo y de que en las «Casas» de la ciudad fue recibido y se le ofreció asiento entre el prior de jurados y el jurado segundo —con lo que quedaba subsanado un asunto de protocolo que impedía el que los oficiales del concejo cediesen su asiento a los particulares, salvo dispensa del gobierno municipal—.457 Suponemos que con ello quedó cerrado el capítulo de agradecimientos hacia un personaje que había sido imprescindible en todo el proceso señalado.
455. AMH, Actos comunes, doc. 118, s. f. En ese momento formaban parte del gobierno municipal el justicia Juan Miguel Felices, el prior de jurados el capitán Juan Gómez, el jurado Martín Juan de Castro, el jurado Miguel de Latorre, el almutazafe Tomás de Alós y otros.
456. AMH, Actos comunes, doc. 118, s. f. 457. AMH, Actos comunes, doc. 118, s. f.
A la vez que se llevó a cabo el traslado de las reliquias de san Orencio, obispo de Auch, a Huesca, siguiendo el camino inverso, se produjo la traslación de restos de los santos Orencio y Paciencia, padres del citado santo obispo, cuyos cuerpos muertos descansaban en Loreto, iglesia cercana a Huesca.458 Lógicamente, este intercambio de reliquias se llevó a cabo porque en Francia no se ponía en duda el que Orencio y Paciencia eran los padres de los santos Lorenzo y Orencio, aunque se negaba que estos fuesen hermanos gemelos o mellizos.
Aunque el arzobispo de Auch, en su solicitud a la ciudad de Huesca de las reliquias de los santos Orencio y Paciencia, afirmó que la petición no debía ser considerada como una compensación por la cesión de las reliquias de san Orencio obispo, la realidad era otra diferente. Hemos de considerar que la capital altoaragonesa estaba en deuda con aquella ciudad francesa desde el momento en que esta última donó dos reliquias del citado santo obispo.
Fue el 27 de febrero de 1609 cuando la ciudad de Huesca —y en su nombre Jerónimo Clavería— pidió un breve al papa para lograr su autorización para sacar las reliquias de los santos Orencio y Paciencia, padres de san Orencio obispo, que descansaban en Loreto, y dárselas al arzobispo de Auch. Cuando se pidió autorización a don fray Berenguer de Bardaxí, obispo de Huesca, este respondió que el convento de Loreto era patrimonio real y se necesitaba una merced del monarca. La autorización real llegó el 20 de septiembre de 1609 —momento en que estaban de camino a Huesca las reliquias de san Orencio.
El viernes día 2 de octubre de 1609 el obispo de Huesca fray Berenguer de Bardaxí fue a Loreto, acompañado del doctor Francisco López, arcediano de los Valles; el doctor Pedro López, mastrescuela; el doctor Pedro Banzo, canónigo de la Seo —quienes actuaban en nombre del deán y el capítulo diocesano—; Jorge Saturnino Salinas, prior de jurados —que estaba como representante de la ciudad de Huesca—; fray Agustín Marco, prior del convento de Loreto; otros religiosos, y don Tomás Cortés, obispo de Jaca. Todos estos oyeron la misa oficiada por el obispo de Huesca, celebración a la que asistieron varios religiosos del monasterio de San Orencio de Auch, de la Orden de San Benito, y dos capellanes del arzobispo de Auch. Posteriormente, el obispo de Huesca sacó unos fragmentos de huesos del arca donde reposaban los restos de los santos y los colocó en una caja de plata habilitada para tal efecto —que fue envuelta en tafetán rojo y señalada con los sellos de las armas del obispo, de la Seo de Huesca, de la ciudad de Huesca y del monasterio de Loreto—; luego la pusieron dentro de otra caja de madera cerrada con dos llaves —una de las cuales quedaba en posesión del deán del priorato de San Orencio y la otra en manos de los capellanes del arzobispo de Auch—. Las reliquias habían de entregarse al arzobispo de Auch y este tenía que darlas al monasterio de San Orencio,459 algo que no le pareció muy
458. De ello daba cuenta Andrés de Uztarroz (1648: 219-232).
459. Este acto fue testificado por los notarios oscenses Andrés de Castro y Luis de Pilares. Fueron testigos don Juan de Bardaxí, Martín Coscón, Martín Juan Felices y don Faustino Cortés y Sangüesa, señor de Torresecas.
bien al arzobispo, pero un pleito solventó el problema. No debieron de salir de Huesca hasta el domingo 4 de octubre.460
Los pequeños restos de los padres de san Orencio obispo llegaron al convento de San Orencio en Auch y se les dedicó una capilla. En ella, algunos enfermos de fiebre, según Uztarroz, alcanzaban la salud por la intercesión de santa Paciencia.461
No es el momento de abordar el pantanoso terreno de los milagros. Sin embargo, es bueno recordar las dudas que se le planteaban a Juan Agustín Carreras Ramírez —defensor de la «tradición» de que Huesca era la patria de san Lorenzo— sobre la santidad de Orencio y Paciencia, padres del mártir muerto en la parrilla. Carreras Ramírez cuestionaba por qué los nobles ciudadanos de Huesca Orencio y Paciencia eran tenidos como santos si no habían dado la vida por Cristo ni habían derramado sangre por la santa fe y, además, la celebración eclesiástica oscense los consideraba confesores. Dicho autor afirmaba que san Vicente Ferrer los calificaba de mártires. Por el contrario, el martirologio romano, el día 1 de mayo celebraba la festividad de dichos santos y mártires;462 Dextro los llamaba mártires, 463 lo mismo que el padre Román de la Higuera. La explicación más plausible sobre su inclusión entre los santos mártires —seguía diciendo Carreras Ramírez— era la existencia de las siguientes tres clases de mártires: los que con la voluntad y la obra daban la vida y la sangre por la santa fe, los que solo con la obra y sin la voluntad eran ejecutados por el tirano y, finalmente, los que tenían deseo y voluntad de sacrificar su vida por Cristo.464 A esta tercera clase de mártires pertenecían Orencio y Paciencia, quienes no fueron ejecutados por el tirano «pero con esta penalidad y exercicio vivieron hasta el fin de su vida […] y murieron padeciéndolo todo por Christo».465
Como ya hemos adelantado, Mateu, alias Ausina, se había decantado por el martirio de los santos Orencio y Paciencia en Roma, en un relato que merece la pena recordarse teniendo presente la siguiente afirmación del citado autor: «Lo que se sigue no he podido comprobar, si no por medio de libros y noticias que tengo por fidedignas».466 El tema lo analizó en los capítulos octavo, noveno y décimo de su Vida y martirio…,y comenzaba cuando estaban navegando Orencio y Paciencia por el Mediterráneo, «deseosos» de alejarse de Italia por la inseguridad que se vivía en la zona. Sin embargo, Dios quería que no fuese así y el sexto día de navegación, cuando pasaban entre Mélito y Siracusa, un temporal les hizo naufragar durante tres días, hasta que descubrieron unas tierras desconocidas, donde tenían intención de asentarse para dar gracias por haber sobrevivido al naufragio. Pasados unos días, decidieron penetrar en el interior del antiguo Lacio y escogieron SAN ORENCIO OBISPO Y SUS RELIQUIAS
460. Aínsa (1612:97).
461. Andrés de Uztarroz (1648:227).
462. Fue en el martirologio romano de 1584, arreglado y publicado por orden de Gregorio XIII, donde se les incluyó como mártires (Huesca, 1792: 264-267).
463. Según Dextro, padecieron el martirio en Roma en el año 246 (Aguas, 1677:135).
464. Carreras (1698: 213-217).
465. Carreras (1698:227).
466. [Mateu] (1636: 17r).
como residencia una pequeña aldea de la ciudad de Capua, donde Orencio podía llevar a cabo su arte de labranza. Con el poco caudal que poseían se vieron obligados a comprar dos bueyes cerriles, pero Dios permitió que hiciesen coyunda «como si fueran mansas ovejas». Además, apareció en escena un lobo feroz que se comió a uno de los bueyes, con tan buena suerte que la alimaña fue «capturada por el santo» (sic), quien le hizo trabajar con el buey que quedaba.467
En dicho ambiente se crió Lorenzo hasta que se marchó a estudiar a la ciudad de Capua, donde fue llamado por Sixto para que le acompañase hasta Roma. Lorenzo viajaba siguiendo a Sixto en sus diferentes ocupaciones y en uno de estos desplazamientos «fueron presos sus ancianos padres, conocidos por fieles de Jesuchristo en todos los contornos de Capua. Llevados a Roma […] los presentaron ante el Prefecto y como confessasen constantes en la Fe […] después de azotados con bárbara vigor los condenaron a muerte de Cruz, y gloriosos fueron coronados el primer día de Mayo era 284».468
La Iglesia de Huesca tenía a los santos Orencio y Paciencia como confesores —a diferencia de los planteamientos ya expuestos de Baronio y Dextro, que los consideraban mártires romanos—, y su celebración se llevaba a cabo el primer día de mayo, cuando se hacía una procesión desde Huesca hasta Loreto para honrar su memoria.469 El hecho de que de Loreto se remitiesen reliquias de los santos Orencio y Paciencia a los solicitantes franceses, y el que hubiese una capilla en la Seo de Huesca bajo su advocación (que sirvió de panteón familiar de los Lastanosa y cuya construcción duró, al menos, desde 1645 hasta 1668) y varios altares dedicados a ellos en las iglesias oscenses470 son argumentos que servían para dar cuenta de la renovada fe por unos santos —fuesen mártires o no— cuyo origen oscense no cuestionaba ningún hagiógrafo. Por el contrario, sí había varias versiones sobre su vida y su posible martirio, lo que entorpecía a la «tradición» aragonesa a la hora de acordar la vida de los padres de san Lorenzo. Las mismas dudas podemos tener con san Orencio obispo, quien tampoco sufrió ningún martirio. Si seguimos a Juan Francisco Andrés de Uztarroz, san Orencio ilustró «a la Vasconia con su exemplo», cuando su hermano Lorenzo dio ejemplo a Roma con su martirio.471
467. Este relato también lo exponían Aínsa (1619: 116-118) y, luego, el padre Ramón de Huesca (1792: 247-248), con la puntualización de que lo situaban en el valle francés de Lavedan y con el añadido de que Orencio contrató a un mozo robusto, de nombre Experto, durante siete años y con un salario moderado. A este no le importó el bajo salario porque solamente pretendía hacer daño en el cuerpo y en el alma a su amo, poniendo cizaña en vez de semilla buena y, además, congregando a las aves para que comiesen grano.
468. [Mateu] (1636: 17v-18r y 21v).
469. Todos los breviarios, misales y martirologios de Huesca, Jaca y Montearagón calificaban a dichos santos como confesores, sin mencionar que fuesen mártires (Huesca, 1792: 261).
470. No tenemos constancia —como decían Uztarroz y el padre Huesca— de que el doctor micer Juan Miguel de Olcina mandase construir en 1622 una capilla en la Seo bajo la advocación de dichos santos. La que erigió en 1621 estaba bajo la advocación de todos los santos (AHPrH, not. Juan Cueva, 1604, ff. 153v y ss; 1629, 28-VII, s. f.; Andrés de Uztarroz, 1648: 8-14; Huesca (1792: 252-253).
471. Andrés de Uztarroz (1648:4).
El que los santos Orencio y Paciencia y san Orencio obispo no sufriesen ningún martirio —según buena parte de las versiones hagiográficas—, y que no estuviesen en el Kalendario universal romano472 debían de ser motivos suficientes para que quedasen en Aragón como santos propios de la diócesis de Huesca y, muy en particular, de la ciudad de Huesca. Así lo hacía ver la diócesis de Jaca para excluirlos de las Lecciones historiales de dicha diócesis. Recordemos, para finalizar, que la festividad de los santos Orencio y Paciencia quedó fijada en Huesca para el primero de mayo de cada año,473 la fiesta de San Orencio obispo quedó fijada —a partir de una votación del Concejo de Huesca de 23 de septiembre de 1610 y después de la aprobación del obispo de Huesca— para el 26 de septiembre,474 dándose la circunstancia de que anteriormente la celebración era el 15 de marzo.475
Este breve relato es un buen ejemplo de la «diversidad» de situaciones que presentaba el santoral de cada diócesis, paliado en parte desde Roma, ya que antes de Trento se intentó poner coto a la proliferación de calendarios y martirologios, cuando el cardenal Francisco de los Ángeles Quiñones realizó el Breviario romano de curia —del que se hicieron más de un centenar de ediciones entre 1535 y 1556—. Con ello se dio el primer paso, que continuó el papa Pío V, quien en 1568 sistematizó el calendario. La reforma total de la ansiada uniformidad de las celebraciones la llevó a cabo el papa Gregorio XIII, quien en 1580 encargó al cardenal César Baronio la edición de un Martirologio romano, trabajo concluido en 1583 y editado al año siguiente en una versión para la lectura en el coro. Por la constitución apostólica Emendato, de 14 de enero de 1584, el papa imponía su uso exclusivo en toda la Iglesia y se puede hablar de la universalidad en las celebraciones de los santos que se recogían en dicho martirologio.476 Cada diócesis, además de cumplir los mandatos romanos, mantenía la potestad de designar a los santos propios de su circunscripción.
472. Recordemos que en los primeros siglos de la cristiandad, cuando el número de mártires se fue incrementando, fue necesario confeccionar un registro de los dies natalis para poder celebrar la memoria litúrgica de todos ellos. Las listas, con los nombres de los santos de cada iglesia particular, se suelen denominar genéricamente calendarios. El paso de los siglos obligó a que en la elaboración de estos se utilizasen los martirologios —compilaciones que recogían los nombres de los santos de diferentes iglesias—. Así pues, los calendarios —fiestas de los santos de una iglesia local— se completaban con los martirologios —conmemoraciones de varias iglesias— y, de forma especial, con el Martirologio Romano —donde se incluían las celebraciones de toda la Iglesia (Vizuete, 2004: 162-165).
473. En la actualidad se mantiene dicha celebración.
474. Ya daba cuenta de todo ello el doctor Juan de Aguas (1677: 247).
475. En Auch, San Orencio es la fiesta local y se celebra el 11 de mayo.
476. Vizuete (2004: 168-169 y 171). A lo largo del siglo XVII —Urbano VIII en 1630 e Inocencio XI en 1681— se introdujeron varias correcciones en el Martirologio, respondiendo, más que a un espíritu crítico, a la necesidad de incorporar las fiestas de medio centenar de nuevos santos, especialmente fundadores de órdenes religiosas (Ignacio de Loyola, Felipe Neri…).
Queremos subrayar que la política reivindicativa de la «propiedad» o el «monopolio» del culto a los santos generó los más diversos enfrentamientos dialécticos. Estos, lógicamente, se centraban en los apartados donde era más fácil polemizar, donde la «tradición» había dejado fisuras por las que penetrar. Por ello, si en el caso de san Lorenzo la «tradición» no ofrecía dudas sobre su martirio en Roma, sí las podía haber sobre su patria —o así lo interpretaron los escritores que polemizaron sobre el asunto—. Aunque en otros términos, algo semejante ocurrió con su hermano san Orencio obispo. Sin embargo, queremos llamar la atención sobre una cuestión que, a pesar de que excede nuestra propuesta de trabajo, clasifica el mundo de las hagiografías. Nos estamos refiriendo a varios asuntos que nos conducen a las hermanas santas Nunila y Alodia; la tarea reivindicativa se centró principalmente en conocer cuándo y dónde fueron martirizadas,477 aunque eso llevase aparejado el que se ofreciesen diversas variables informativas sobre su patria, su vida, el traslado de sus reliquias… De las santas Nunila y Alodia hablaban el martirologio romano, san Eulogio, Ambrosio de Morales, Baronio, Villegas y Trujillo.478 La «tradición» oscense proclamaba que estas santas —martirizadas en Huesca el 21 ó 22 de octubre, días que podían corresponder a los años 840 u 851— eran dos hermanas, nacidas en Adahuesca (Huesca), hijas de matrimonio mixto, padre muladí y madre cristiana. Según el derecho islámico, los hijos de este tipo de unión matrimonial debían profesar el islam, siendo la apostasía penada con la muerte. En el proceso acusatorio contra dichas hermanas, el cargo no fue el de ser cristianas sino el de haberse apartado de la religión islámica, a la que pertenecían desde su nacimiento, lo que descarta que la acusación fuese un claro exponente del clima persecutorio contra los cristianos. La separación de la religión islámica sucedió en
477. Bien es cierto que los estudios no están de acuerdo en la grafía de los nombres de las dos mártires: Nunilo, Nunila, Nunilón o Nunilona y Alodia o Elodia. Aceptamos —siguiendo a Antonio Durán Gudiol (1987: 35)— las formas Nunila y Alodia, de tradición medieval, moderna y popular. El mismo autor (1955: 124, n. 3) se decantó por llamarlas Nunilona y Alodia 478. Aínsa (1619:281).
Barbitanya, cerca de al-Qasr, a veinte millas de Huesca, cuando las hermanas Nunila (la mayor) y Alodia (la menor) perdieron a su padre y su madre cristiana las educó en la ley de Cristo.479 Su negativa a profesar el islamismo las convirtió en apóstatas y fueron castigadas con el martirio mediante decapitación en una zona de Huesca conocida como «el Tozal de las Mártires», donde se levantó una ermita en su memoria. Sus cuerpos sin vida fueron arrojados a un pozo, negándoles de esa forma la sepultura. Sus reliquias fueron a fines del siglo IX (año 880) al convento de San Salvador de Leire, donde permanecieron hasta que en 1836 las trasladaron a Sangüesa.
En el Catálogo de los santos propios de la diócesis de Huesca se incluía el día 22 de octubre la festividad de «Nunilonis y Alodiae», vírgenes y mártires.480 Otra cosa es el año del martirio, ya que se juega con las fechas del 21 de octubre de 840 —citada por Ambrosio de Morales y el padre Moret— y el 22 de octubre de 851 —fecha defendida por san Eulogio y luego por fray Alonso Benero, Francisco Tarafa y Maldonado—.481 Por otra parte, el resto de los asuntos polémicos están sujetos a las diversas fuentes documentales que difundieron su historia y martirio.
Se suele partir del Memorialis sanctorum de san Eulogio de Córdoba, quien lo debió de redactar entre los años 853 y 857, poco después de visitar los monasterios de Leire, Ciella y Siresa en 848. En élse da cuenta —coincidiendo con tres manuscritos de la Catedral de Huesca—482 de que todo ocurrió en la ciudad de Huesca, con dos hermanas, nacidas en Barbitano, hijas de un matrimonio mixto (padre musulmán y madre cristiana) que fueron juzgadas por el delito de apostasía, tras lo cual se intentó el retorno de las jóvenes a la religión islámica de su padre. Eulogio de Córdoba —de forma personal y no coincidente con «la pasión oscense»— daba su versión de lo que ocurrió después de la muerte del padre de las niñas. Decía que la madre contrajo nuevas nupcias con otro muladí, el cual impidió a las hijas profesar libremente el cristianismo, y ellas abandonaron el hogar para refugiarse en casa de una tía, donde siguieron íntegramente la fe de Cristo. Esta conducta no la podían ocultar y llegó a oídas del prefecto de la ciudad —el walí—, que las llamó a su presencia y se desarrolló todo un proceso que llevó a las citadas hermanas al martirio por decapitación el 22 de octubre de 851.483
479. Durán (1987: 36-38).
480. Aguas (1677: 244). Esto no significa que las santas Nunila y Alodia fuesen patronas de la ciudad de Huesca, como plantea Vincent-Cassy (2003: 97). El padre Huesca afirmaba que se trasladó el rezo al día 22 de octubre por estar ocupado el día 21 con la fiesta de las once mil vírgenes, ya que la Catedral de Huesca tenía la cabeza de santa Ita (Huesca, 1796: VI, 12).
481. Aínsa (1619: 286-287), Huesca (1796: VI, 12-13) y Rincón y Romero (1982: 13) se decantaron por citar la fecha del 22 de octubre del año 846 como la más veraz del martirio.
482. Estudiados por Durán (1987: 35-43).
483. Huesca (1796: VI, 2-5). Información recogida por Durán (1987: 39). Esta visión es la que había expuesto este mismo autor (1985: 124-125), añadiendo que eran vírgenes con el propósito de consagrarse a Cristo como esposas y ello indicaba claramente que eran monjas.

Hornacina que recuerda la situación del pozo al que, según la tradición, fueron arrojados los restos de las santas Nunila y Alodia, en la calle de San Salvador de Huesca.
El pasionario de Cardeña484 —un panegírico escrito antes del año 880 sobre la pasión oscense, que amplía— debió de hacerse por un traductor y glosador mozárabe de la capital altoaragonesa sobre los códices del archivo de la Catedral de Huesca. En el códice se narraba que, tras la muerte del padre de las santas, estas fueron educadas por su madre en la fe cristiana. El óbito de la madre hizo que las niñas, nacidas en Adahuesca, quedasen bajo la tutela de un mahometano, pariente por parte paterna, quien intentó atraer a las menores hacia su religión y, al no lograrlo, las denunció ante el juez. Lo que ocurrió después fue que, tras la sentencia y ejecución de Nunila y Alodia el 21 de octubre, los cuerpos de las mártires fueron dejados insepultos, quizá en la misma plaza de la Zuda, dentro de la ciudad, dándose la circunstancia de que los animales no osaron lamer la sangre derramada por las dos vírgenes. Luego añade que las hermanas muertas fueron llevadas extramuros, a un lugar llamado Furcas u Horcas —donde eran expuestos los ajusticiados—, y abandonadas para pasto de las aves, aunque dos buitres defendían los cadáveres hasta que los cristianos sepultaron los cuerpos. Además, todas las noches descendía sobre el sepulcro una luz venida de lo alto. De ello se enteró Zumahil e hizo que los despojos fueran arrojados a un pozo y se cubriesen con piedras y tierra.485 Sin embargo, la esposa del rey de Navarra Íñigo Arista —que estaba en el monasterio de Leire dedicada a la oración—, con la ayuda del abad Fortuño y gracias al varón Auriato —que había tenido una visión divina—, logró rescatar las reliquias de las santas —cuyos cuerpos estaban incorruptos— del citado pozo y el 18 de abril de 842 llegaron a Leire.486
Estas puntualizaciones, todas ellas realizadas reconociendo que el martirio de las santas se llevó a cabo en Huesca,487 se tornaron en disputas desde el momento en que en este asunto y otros entraron en escena las ciudades de Córdoba, Huéscar (Granada), Nájera (La Rioja), Bolonia (Italia) y otras poblaciones. La ciudad de Córdoba, cercana a Osca, junto a Castroviejo, fue defendida por varios escritores como el lugar donde padecieron el martirio las santas Nunila y Alodia.488 El
484. Gil Fernández (1970: 113-122). El relato de este códice era apoyado por el padre Huesca, quien daba menos importancia a lo expuesto por san Eulogio (Huesca, 1796: VI, 6).
485. Según parece, don Martín Cleriguet de Cáncer, obispo de la ciudad, deseó reconocer para la posteridad este pozo pero su muerte dejó huérfano el proyecto. Antes, en presencia de su médico, Jerónimo Esporrín, bebió agua del mismo y otros enfermos la tomaban con efectos positivos en su dolencia. En 1603, por cuenta de la ciudad, se renovó la capilla donde estaba el pozo, el cual se cerró con llave (Aínsa, 1619: 286). En la actualidad hay una placa que lo recuerda.
486. Huesca (1796: VI, 5-15 y 38-42), Durán (1985: 132-134 y 1987: 42).
487. El canónigo zaragozano Juan de Aguas (1677: 247-249) las reconocía como santas propias de la Iglesia de Huesca.
488. Girón (1686: 100-101). Este autor afirma que ya lo expresó Luitprando cuando afirmaba que el martirio ocurrió en los Castros de la Bastelania, que se debía corregir como Ovesketania. Francisco Carrillo de Córdoba (1673: 85-92) también situaba «el teatro del Martirio de estas Vírgenes [Nunila y Alodia] fue nuestra Huesca Andaluz, junto a Castro Viejo y Córdoba».
padre Juan de Mariana informaba de que ambas santas fueron muertas por la fe en un lugar cerca de Nájera (La Rioja), dándose la circunstancia de que otros situaban el martirio en Huéscar (Granada) y la ciudad italiana de Bolonia también se atribuía la posesión de dichas santas reliquias.489
489. El carmelita cordobés fray Juan Félix Girón (1686: 105-106) consideraba que no era verdad la información aportada por el padre Mariana, «disculpándolo» porque en el momento en que escribía ya había desaparecido la cordobesa Osca, que se debía tener por «Theatro» de dicho martirio. Aínsa (1619: 287-288) daba cuenta de estas disputas entre las poblaciones que reivindicaban que el martirio de las santas se llevó a cabo dentro de sus dominios.
El parisino Dominique-Vivant Denon (1747-1845) no comprendía el ascetismo cristiano […]: «Su profano relicario contenía unas cenizas de Eloísa, recogidas en la tumba de Paracleto; un pequeño fragmento del vello del cuerpo de Inés de Castro, que un real amante mandó exhumar para ponerle la diadema; unas briznas del mostacho gris de Enrique IV, huesos de Molière y de La Fontaine, un diente de Voltaire, una mecha de cabello del heroico Desaix, una gota de sangre de Napoleón, recogida en Longwood».
Denon (2005: 12)
Si en la primera parte del estudio hemos dado cuenta de las nuevas expectativas reivindicativas que se crearon a raíz del Concilio de Trento con respecto a los santos, en esta segunda nos centraremos en descubrir a algunas de las personas que participaron activamente en el siglo XVII en la defensa de la «tradición» aragonesa que hablaba de san Lorenzo, de san Orencio obispo y de los santos Orencio y Paciencia, o en favorecer una «nueva tradición» santoral al respecto. Por motivos y situaciones diferentes hemos señalado el papel puntual que desempeñaron Francisco Diego de Aínsa, Juan Francisco Andrés de Uztarroz, Diego José Dormer, Juan de Aguas, Juan Agustín Carreras Ramírez, Diego Vincencio de Vidania, Manuel Donlope y Donlope y otros. Pues bien, siguiendo este orden trataremos de interpretar dicha actuación específica en el caso de las personas que acabamos de citar. De forma especial, nos aproximaremos a las biografías de don Diego Vincencio de Vidania y Manuel Donlope y Donlope, dos personajes que merecen ser destacados por su trayectoria vital. No nos ocuparemos de las de Uztarroz y Dormer, y solamente un poco de la de Aínsa, porque son muy complejas y requerirían una investigación exhaustiva; optaremos por citar solo algunas cuestiones relacionadas con el tema que nos ocupa.
Ya hemos comentado en la introducción que Aragón y la ciudad de Huesca en particular fueron a remolque de lo que se publicaba en otros lares sobre los santos Lorenzo y Orencio. Sirva como ejemplo lo tratado en el consejo de 31 de agosto de 1675, en el que se dio cuenta de que los valencianos —con el libro Piedra de toque, obra póstuma del valenciano Juan Bautista Ballester, donde el autor respondía, entre otros, a Andrés de Uztarroz, Vidania y Dormer, y que fue traducido al latín e impreso en Francia— trataban de informar a otras naciones y cuestionar que la ciudad de Huesca era «la maternidad de Nuestro Invicto Mártir San Lorenzo». Esto suponía eliminar «la maior gloria de esta Ciudad y de España» —en palabras del prior de jurados Francisco Coscón—. Posteriormente, en el consejo de 7 de septiembre de 1675, se acordó escribir a las autoridades del reino para que defendiesen a la ciudad, con la ayuda de don Pedro Fenés, diputado y ciudadano oscense.490 En otra ocasión, como ocurrió el 21 de mayo de
490. AMH, Actos comunes, doc. 168, s. f.
1676, el Concejo de Huesca nombró «guardianes» —el entrecomillado es nuestro— «del negocio del Invictíssimo Protomártir de España San Laurencio, Hijo de esta venzedora Ciudad y escritos contra Valencia»—. Cuando eso ocurrió el secretario del citado concejo era Diego Vincencio de Vidania —quien unos años antes había dado respuesta a los planteamientos laurentinos del valenciano Ballester— y el prior de jurados era su amigo y prócer Vincencio Juan de Lastanosa.491 Esto significa que en la puntual preocupación de la capital altoaragonesa por reivindicarse como patria de san Lorenzo tuvieron parte de culpa los citados dos ciudadanos.
Da la sensación de que no había una estrategia claramente diseñada por los poderes laico y eclesiástico. Los defensores de la «tradición» aragonesa actuaban de forma individual, ajustando sus trabajos a intereses muy concretos —personales e institucionales— y «obligados» por las reivindicaciones foráneas más que por propia iniciativa. Además, los escritores aragoneses solamente fueron «innovadores» en contados aspectos de sus planteamientos hagiográficos, algo lógico si atendemos a que actuaban «por compromiso» —salvo excepciones—, lo que les obligaba a cumplir con los objetivos de sus «mecenas» y así poder recibir una recompensa inmediata o futura. Habitualmente, los hagiógrafos aragoneses no se cerraron ninguna puerta de su futuro profesional, ya que jugaron con la posibilidad de contentar a todos. Los objetivos teológicos se mezclaban «a la carta» con los políticos y las «tradiciones» se adaptaban a cada particular reivindicación (ciudades, villas…).
FRANCISCO DIEGO DE AÍNSA E IRIARTE
(HUESCA, 1586-1628)
Francisco Diego de Aínsa e Iriarte fue bautizado en la parroquia oscense de San Pedro el Viejo el 25 de julio de 1586. El final de sus días le llegó el 1 de diciembre de 1628 y fue enterrado en el convento de San Francisco de Huesca.492
La inclusión de Francisco Diego de Aínsa, ciudadano oscense, en este trabajo se justifica por partida doble. Recordemos que escribió y publicó en 1612 Translación de las reliquias del glorioso pontífice san Orencio y, siete años después, salió impreso a la calle Fundación, excelencias, grandezas y cosas memorables de la antiquísima ciudad de Huesca 493
491. AMH, Actos comunes, doc. 169, f. 161r.
492. Datos extraídos de Gómez Uriel (1884-1886: I, 161) y de la escueta biografía expuesta por Federico Balaguer Sánchez en la «Introducción» que hizo a la obra de Aínsa (1619: I, 12 y 16) —anteriormente, Ricardo del Arco (1952) se preocupó de este historiador—. Es evidente que sería conveniente una ampliación de información acerca de la vida de Francisco Diego de Aínsa y de su círculo de familiares y amigos.
493. Parece ser que Aínsa en 1625 tenía preparado un manuscrito titulado Patria, vida, martirio y excelencias del ilustrísimo mártir san Laurencio, con las fiestas que se han hecho en la dedicación del sumptuoso templo que la ciudad de Huesca con sus limosnas ha edificado (de ello dan cuenta Gómez Uriel y, posteriormente, Federico Balaguer en la página 15 de la citada «Introducción»). Mientras tanto, en 1620 realizó el Ceremonial para los muy ilustres señores justicia, prior y jurados de la ciudad de Huesca, impreso en Huesca por Pedro Blusón en la imprenta de la viuda de Juan Pérez de Valdivielso.
Aínsa debió de preparar el manuscrito —sin título— de su Translación a lo largo del año 1610. Esta fecha se puede deducir de la dedicatoria que encontramos en dicho manuscrito —conservado en la Biblioteca Pública del Estado de Huesca—,494 realizada en favor del justicia y de los jurados de la ciudad de Huesca. Que la obra estuviese dirigida a Jorge Saturnino Salinas, Juan Cortés, Miguel de Fenés (mayor), Jerónimo Oncinellas y Andrés de Alastué (o Alastuey) está indicando que nos encontramos ante los regentes municipales que gobernaron dicha ciudad entre el 26 de diciembre de 1609 —cuando juró el cargo el justicia— y el 30 de octubre de 1610 —cuando finalizó el mandato de los jurados—.495 Curiosamente, al salir la obra a la calle en 1612 seguía la dedicatoria al justicia y a los jurados de la ciudad de Huesca pero era impersonal, ya que el autor se hubiese visto obligado a citar, como mínimo, a los miembros de dos gobiernos concejiles además de los ya indicados.
Como ya señalamos en su momento, la edición del trabajo de Aínsa fue financiada por el Concejo de Huesca tras el consejo municipal de 24 de agosto de 1611, cuando se llevó a cabo dicho acuerdo.496 Por ello, no es extraño que Aínsa comentase en dicha dedicatoria que había «un hermosíssimo y agradable paralelo y correspondencia entre las excellencias del Protector y materia de la obra dedicada». Además, añadía lo siguiente: «pues hallándome por ley humana y divina obligado a amar, servir y honrar a esta nobilíssima Ciudad, de quien (merced del cielo) soy hijo, no podría, so pena de perder este nobel título, dexar de dedicar y consagrar estas mis vigilias a mi alma madre Huesca, a quien las dedico y consagro». También añadía que dicha ciudad vencedora posibilitaba la perpetuación del nombre del autor, y que la abundancia de sabiduría, gobierno y justicia de Huesca ofrecía el amparo y la defensa de lo escrito.497
El trabajo manuscrito sobre el traslado de reliquias de san Orencio desde Auch hasta Huesca muestra bastantes diferencias con el libro impreso —del que ya hemos hablado— si nos referimos a los aspectos que detallaremos a continuación.
La estructura de la obra manuscrita era la siguiente: la extensión se situaba en torno a los trescientos setenta folios y estaba organizada en seis libros. El libro primero estaba dedicado a analizar las gestiones llevadas a cabo por los oscenses y otras personas para hacer llegar reliquias de san Orencio a Huesca.498 El libro segundo narraba el viaje en comitiva desde la capital altoaragonesa hasta Auch y el regreso con las reliquias hasta llegar a la iglesia oscense de San Miguel.499
494. BPH, ms. 100.
495. AMH, Actos comunes, doc. 106.
496. AMH, Actos comunes, doc. 107. El justicia era micer Antonio Cosculluela y los jurados eran Martín Arascués, Jaime de Aranda, Miguel de Mendoza y Miguel de Latorre.
497. Aínsa (1612: dedicatoria). En el manuscrito de la obra Aínsa hablaba de que la principal razón que tenía para historiar la llegada de las reliquias de san Orencio obispo —él decía «arzobispo»— a Huesca era «el amor de mi Patria» (BPH, ms. 100).
498. BPH, ms. 100, ff. 1r-26r.
499. BPH, ms. 100, ff. 27r-92r. Información correspondiente al año 1610, sacada del libro del regimiento de la ciudad y de su archivo.
El libro tercero se centraba en el recibimiento y fiestas llevadas a cabo en Huesca tras la llegada de las reliquias del citado santo, la entrega de las reliquias de los santos Orencio y Paciencia para su traslado a Auch y, además, hay un capítulo —el sexto— dedicado a los santos Justo y Pastor y todo lo relacionado con la traslación de sus reliquias. 500 Los libros cuarto, quinto y sexto conformaban una especie de apéndice documental creado gracias a la información sacada del archivo de la ciudad y de las notas testificadas por los notarios Sebastián Canales, Andrés de Castro y Juan Crisóstomo Canales. También se hallaban diversos acuerdos concejiles, ochenta y nueve epístolas enviadas y recibidas por el concejo oscense y otros actos que testificaban el traslado de las reliquias. Estamos hablando de cuestiones referidas a los años 1607, 1608 y 1609. 501 Esto significa que el manuscrito era un trabajo que sufrió una importante transformación a la hora de su publicación. El libro impreso estaba mucho más elaborado, amén de que incluyese también los sermones predicados en las celebraciones y el resultado de la justa poética organizada por la Universidad de Huesca.
El origen de la Fundación debemos remontarlo a 1595, cuando el concejo oscense fue requerido —en la predicación de los sermones de la Cuaresma en la Catedral de Huesca— por fray Jerónimo Baptista de Lanuza —quien, como ya hemos dicho, llegó a ser obispo de Barbastro y Albarracín— para que hiciera una historia de las grandezas, privilegios, etcétera, de la capital altoaragonesa.502 Dicho concejo —siguiendo las indicaciones recibidas— encargó al deán don Felipe Puivecino, doctor en ambos Derechos, catedrático de la Universidad, conocedor de la historia oscense, experto en lenguas clásicas, que llevase a buen puerto la obra. Sin embargo, sus ocupaciones y su óbito en 1607 frustraron la obra histórica. Dicho proyecto tuvo como continuador al erudito local Juan de Garay, maestro de artes del Estudio General, quien recopiló y redactó parte de la obra hasta que la muerte eclipsó su trabajo.503 Luego, los escritos de Garay pasaron a manos de Aínsa. El 30 de septiembre de 1618 el prior de jurados del Concejo de Huesca presentaba el libro concluido por Aínsa y pedía su publicación por cuenta de la ciudad. Fue aceptada tal petición y se confió el trabajo al
500. BPH, ms. 100, ff. 93r-151v. En el volumen impreso el autor dedicaba menos de una página del libro tercero, capítulo último, a hablar de los santos Justo y Pastor (Aínsa, 1612: 111).
501. BPH, ms. 100, ff. 152r-364r. Debemos decir que solamente hemos localizado una pequeña parte de este volumen documental citado por Aínsa, ya que muchas de las epístolas se hallan en paradero desconocido.
502. Como ya hemos comentado, lo decía después de exponer que en Huesca «no tenían razón sus Ciudadanos de quexar de los Autores que le quitavan la gloria de ser madre de los esclarecidos Mártyres San Lorenço y San Vicente, pues nadie acabava de creer, que con tales hijos se compadeciesse tal descuydo que no huviesse historia particular de ellos» —en una carta adjuntada al inicio de su Fundación (Aínsa, 1619).
503. Juan de Garay, ciudadano de Huesca, estuvo casado con Ana de Santapau, quien tras la muerte del marido se hizo religiosa del convento del Carmen de Huesca en 1622. Ana falleció en 1631 (Arco, 1950: II, 896).
impresor Pedro Cabarte, teniendo constancia de que en agosto de 1619 se había concluido el trabajo.504
Como no podía ser de otra manera, Aínsa dedicó su libro a los que controlaban —en el momento de la presentación y de la buena disposición para la publicación de la obra— el poder en el Concejo de Huesca (el justicia Lorenzo Lasús, el prior de jurados Hernando Biota y los jurados don Jerónimo Esporrín, Pedro Jerónimo Salvador y Lorenzo Navascués)505 y señaló que el «filial amor» que tenía a su «Patria Huesca» le ayudó a llevar a cabo el trabajo. En el «Prólogo al christiano lector», Aínsa volvía a repetir que la primera y principal razón que le había «movido» a componer su Fundación era el amor que le tenía a su patria. La segunda y última razón era que tenía en su poder el trabajo que sobre el tema había realizado el maestro Juan Garay —de lo que ya hemos dado cuenta.
JUAN FRANCISCO ANDRÉS DE UZTARROZ
(ZARAGOZA, 1606 – MADRID, 1653)
El doctor Juan Francisco Andrés de Uztarroz, nacido en Zaragoza en 1606, fue un destacado cronista —juró el cargo de cronista de Aragón el 9 de enero de 1647, sustituyendo a su amigo don Francisco Jiménez de Urrea—,506 historiador y poeta, quien se forjó un largo currículum que ha sido analizado en algunos trabajos507 y que, pese a ello, aún requiere nuevos estudios para profundizar e interpretar su biografía y pensamiento.
En el caso que nos ocupa, cuando Uztarroz redactó en 1637 su Defensa de la patria (el trabajo fue publicado en 1638), tenía 31 años508 y estaba a la espera de alcanzar el 28 de febrero de 1638 el grado de doctor en Derechos.509 Estaba iniciando una prometedora carrera intelectual —que se vio truncada en Madrid el 18 de agosto de 1653, cuando murió— y en «edad de merecer», lo que nos puede ayudar a descubrir su actitud ante el asunto que tenía entre las manos.
504. Datos aportados por Federico Balaguer Sánchez en su «Introducción» a Aínsa (1619: I, 11-15). Desconocemos por qué Balaguer hablaba de Juan Bautista de Lanuza y no de Jerónimo Baptista de Lanuza, ya que la información citada la exponía este segundo, siendo obispo de Barbastro, en una carta que remitió a Aínsa desde Barbastro el 3 de septiembre de 1619. Dicha carta se incluyó en la Fundación El autor preparaba una segunda edición, añadiendo nuevos temas. Sin embargo, el manuscrito de la obra no pasó por la imprenta y, después de varias vicisitudes, parece ser que está depositado en la Catedral de Huesca.
505. El justicia había jurado el cargo el 26 de diciembre de 1617; Hernando Biota, Pedro Jerónimo Salvador y Lorenzo Navascués eran jurados desde el 31 de octubre de 1617; el doctor Jerónimo Esporrín fue elegido el 1 de febrero de 1618, sustituyendo al jurado segundo Martín Sanginés, quien había fallecido (AMH, Actos comunes, doc. 114).
506. Francisco Jiménez de Urrea (1589 – 1647, 6-I) fue cronista de Aragón entre 1631 y 1647, sucediendo en el cargo a Bartolomé Leonardo de Argensola, quien lo había sido entre 1615 y 1631.
507. Gómez Uriel (1884-1886: I,58-63), Arco (1950). No citamos los estudios que hay sobre sus obras.
508. Como luego veremos, el marqués de Osera hablaba el 17 de agosto de 1638 de que Uztarroz tenía 31 años, lo que retrasaría un año la fecha de su nacimiento. No creemos que por este motivo haya pasado desapercibido el cuarto centenario del nacimiento del cronista.
509. Gómez Uriel (1884-1886: I,58). Ricardo del Arco (1950: I,30 y 134) interpreta que en esa fecha se convirtió en doctor en Cánones en la Universidad del Real Convento de Nuestra Señora de Irache. Se había graduado en esa misma disciplina el 26 de mayo de 1631.
En el momento en que Juan Francisco Andrés de Uztarroz se decidió a escribir Defensa de la patria lo hizo para dar respuesta al libro Antiguo principado de Córdoba (edición de 1636) del padre jesuita Martín de Roa, quien defendía que la patria de san Lorenzo era esa ciudad andaluza. Esta motivación la expresaba el mismo Uztarroz en una carta que remitió desde Zaragoza el 13 de octubre de 1637510 al Concejo de Huesca. Dicho escrito daba cuenta de que el libro de Roa lo tenía en sus manos desde el 15 de abril de ese año y era una publicación que usurpaba a la ciudad de Huesca «su maior excelencia» y la ofendía —así como a los aragoneses—. Por ello, se decidió a escribir y defender el nacimiento de san Lorenzo, «glorioso Levita», a quien reconocía como hijo y ciudadano de la capital altoaragonesa. La investigación la llevó a cabo haciendo «quantas diligencias me ha dictado la devoción» —algo que no es muy cierto, por lo que expondremos a continuación— y «para desengañar al Autor Cordovés de la persuación que tiene contra el sentir acertado de los hombres más doctos». La carta concluía informando de que tenía terminado el trabajo, pedía licencia para publicarlo y, de forma encubierta, solicitaba el mecenazgo de la «nobilíssima, real y victoriosa ciudad de Huesca». Uztarroz recibió respuesta de los representantes del Concejo de Huesca el 30 de octubre de 1637. En dicha epístola mostraban el gran interés de Huesca por san Lorenzo y le recordaban el gran favor que hacía a la ciudad por escribir sobre dicho asunto.511 Sin embargo, si atendemos a una carta escrita por Uztarroz en los meses de mayo o junio de 1637 —recogida por Latassa—, los primeros contactos del escritor con los mandatarios de la ciudad de Huesca no debieron de ser acogedores ni fructíferos, ya que hacía referencia al «melindre del Secretario y de essos Señores [habla de Huesca] que favorecen tan poco a quien procura con todo afecto ilustrar su ciudad».512 Desconocemos los motivos puntuales que propiciaron el cambio de opinión de los gobernantes oscenses sobre Uztarroz y su trabajo dedicado a san Lorenzo. Uztarroz pidió claramente a la ciudad de Huesca que se convirtiese en mecenas del libro en una carta escrita en Zaragoza el 10 de enero de 1638 y dirigida a Martín de Sanjuán y Latrás, el doctor Martín Clavería, Lorenzo Cavero, «Juan Luis Mateo» (sic) y Juan Castilla, justicia, prior y jurados de Huesca. Les decía que de la «vencedora» Huesca y de sus «Augustíssimos Blasones» esperaba «hallar fiel Patrocinio». Esta solicitud estaba recubierta de un barniz adulatorio, pues expresaba que con dicho patrocinio encontraría el «amparo seguro» contra los que impugnasen «la verdad cierta» que defendía, apoyada en «la venerable, infalible y constante Tradición deste Reino, de los Breviarios Antiguos […] y Testificada con la autoridad suma de muchos Pontífices Romanos e Historiadores graves».513
510. Carta incluida en Defensa de la patria (Andrés de Uztarroz, 1638). Hemos de puntualizar que en la carta aparece la firma impresa de Uztarroz como doctor, lo que se puede justificar porque en el momento de la publicación sí poseía dicho grado universitario. 511. BN, ms. 8390, ff. 351r-351v. Una síntesis, en Andrés de Uztarroz (1638); también en Arco (1950: I, 125).
512. Latassa (s. a.: I, f. 26); Arco (1950: I, 119).
513. Carta incluida en Defensa de la patria (Andrés de Uztarroz, 1638)
Uztarroz vio cumplidas sus intenciones y dedicó el libro a la «nobilíssima, real y victoriosa ciudad de Huesca»514 —y hacía referencia al «senado i pueblo oscense, que agradecido i devoto» decretó dicha obra apologética «a la memoria eterna del protomártir español San Laurencio aragonés»—. Estaba haciendo referencia al justicia Nicolás Matías de Oña, señor de Buñales, al prior de jurados Bernardino Ruiz Urriés y Castilla y a los jurados Vicencio Pastor, Pedro López de Porras y Martín de Lacambra. Estos mandatarios habían sido los primeros en atender las propuestas de Uztarroz el 30 de octubre de 1637, justamente el último día de su mandato.515 A partir del día 31 del mismo mes y año siguió ejerciendo de justicia Nicolás Matías de Oña —hasta el 26 de diciembre de 1637, cuando juró el cargo de justicia Martín de Sanjuán— y figuraban como jurados micer Martín Clavería, Lorenzo Cavero, Vicente del Cazo y Juan Castilla.516 Esto significa que Uztarroz se equivocó al incluir el 10 de enero de 1638 a Juan Luis Mateo en lugar de Vicente del Cazo. Esta información sobre los gobernantes la debió de conseguir el escritor por medio de su amigo Lastanosa, a quien se le solicitó en una epístola de 14 de abril de 1638.517 Este no pudo darle el nombre del jurado Juan Luis Mateo antes del 22 de mayo de 1638, día en que se dio testimonio de la muerte de Vicente del Cazo y se procedió en el Concejo de Huesca a la elección de Mateo como jurado tercero, sustituto de Cazo.518 Por ello, no hay correlación de los jurados señalados con la fecha de 10 de enero de 1638, cuando supuestamente Uztarroz realizó la dedicatoria.519
Si seguimos la correspondencia de don José Pellicer de Ossau y (Salas) Tovar520 con Uztarroz —fruto de una amistad que debió de empezar en torno a 1636—521
514. El 29 de septiembre de 1638 se daba cuenta de que el libro estaba concluido e impreso «por cuenta de la ciudad» (AMH, Actos comunes, doc. 134, f. 105). Ricardo del Arco (1950: I, 130) planteaba que, «seguramente, la impresión del libro fue costeada por el Concejo de Huesca».
515. BN, ms. 8390, ff. 351r-351v. Una síntesis en Andrés de Uztarroz (1638).
516. AMH, Actos comunes, docs. 133 y 134. Ricardo del Arco (1950: I, 129) habla de que el concejo cambió y no dice los motivos de la transformación.
517. Latassa (s. a.: I, f. 24); Arco (1950: I, 136).
518. AMH, Actos comunes, doc. 134, ff. 77v-79r.
519. El 1 de noviembre de 1637 Vicente del Cazo ya estaba enfermo. Sin embargo, en consejos municipales tan separados como los de 31 de enero y 25 de abril de 1638 estuvo presente dicho jurado tercero (AMH, Actos comunes, doc. 134, ff. 54r y 76r).
520. Pellicer nació en Zaragoza el 22 de abril de 1602 y murió en Madrid el 16 de diciembre de 1679. Su vida, sus numerosos escritos y su papel como cronista se pueden seguir en los trabajos de Gómez Uriel (1884-1886: II, 491-505), Viñaza (1986, pp. 37-38) y Soria (1997: 93-98).
521. La amistad entre ambos se mantuvo largo tiempo, a pesar de «las insinuaciones y acusaciones que algunos amigos del doctor Andrés le exponían en sus cartas», ya que con Pellicer no «comulgaban» mucho don Tomás Tamayo de Vargas, Martín Miguel Navarro, Cristóbal de Salazar Mardones, Miguel Jerónimo de Val y otros (Arco, 1950: I, 20, y II, 681). Tampoco se mostraba muy satisfecho don Juan Tamayo de Salazar, quien señalaba a Pellicer —en epístola remitida a Uztarroz desde Madrid el 8 de septiembre de 1649— como «nuestro amigo», pero lo acusaba de no enviarle una información que le había prometidodesde hacía más de un año. Esta le serviría para completar su Martirologio —que fue publicado en latín, en seis tomos, en la ciudad francesa de Lyon durante los años 1651-1659—, donde tenía lagunas sobre la traslación de san Indalecio desde Almería hasta el monasterio altoaragonés de San Juan de la Peña y le faltaban las actas de los santos Voto y Félix. Tamayo aprovechó la carta —y otras posteriores, de 24 de septiembre del mismo año y 2 de julio de 1650— para solicitar dicha información a Uztarroz.
hemos de interpretar que el libro Defensa de la patria salió a la calle entre el 23 de octubre y el 13 de noviembre de 1638.522 En la epístola de octubre, Pellicer daba cuenta de lo mucho que esperaba de Uztarroz en la defensa de la patria laurentina contra los argumentos del padre Martín de Roa, llegando a puntualizar lo siguiente: «i [si llego] a estar yo menos ocupado, sin duda huviera tomado la Pluma».523 Esta referencia —salvo que sea fruto del desconocimiento— daba paso a la loa de noviembre, donde encontramos comentarios como «está tan bien logrado el intento y ha cumplido vuestra merced tan acertadamente con el empeño que fuera agravio de la obra […], a lo que por mayor he podido ver de su libro».524 Dichas fechas completan la información de que el 10 de octubre de 1638 la obra estaba impresa y solamente faltaba la encuadernación.525 No dudamos de que el libro Defensa de la patria —en palabras del capellán y cronista del Reino de Aragón don Francisco Jiménez de Urrea— no ofendía a la «utilidad pública» y de que su autor mostraba gran erudición y conocimiento, tocado «con tal arte y distinción» que podía servir de ejemplo para escribir sobre asuntos semejantes. También eran significativos los elogios que el 30 de enero de 1638 hacía desde el colegio de San Vicente Ferrer de Zaragoza fray Jerónimo Fuser, quien hablaba de un libro de «calidad grande, en que muestra su Autor aver visto con despiertos ojos gran número de Autores concernientes al assumpto; con diestra bizarría e ingeniosa destreza rebate las razones contrarias que a la siempre Vencedora Huesca acometían».526 No menos destacadas eran las alabanzas del marqués de Osera en la «Censura», cuando se refería al autor y la obra por su
grande propriedad, pues la que guarda en el orden, disposición, claridad, conexión […] lo modesto i preciso de la impugnación, lo selecto de las opiniones, lo curioso de la Antigüedad, lo grave de las sentencias, la autoridad de las doctrinas, la propriedad de la imitación, el ornato de las figuras, lo elegante de las locuciones, lo conciso del estilo i lo acertado de la resolución.527
522. Esto, junto con el hecho de que Uztarroz el 10 de enero de 1638 ofreciese su obra al concejo oscense, restringe las posibilidades de que el autor incluyese en su Defensa de la patria los datos recogidos en San Millán de la Cogolla y San Salvador de Leire —tal como señala Ricardo del Arco (1950: I, 134)— y otras informaciones recopiladas en el viaje de estudio que llevó a cabo en los meses de febrero y marzo de 1638 por Huesca, Loarre, Tudela, Irache, Estella, Viana, San Juan de la Peña y los dos monasterios señalados. Fray Jerónimo de San José —que el 18 de noviembre de 1638 tenía grandes deseos en conocer el trabajo de Uztarroz— había examinado la obra el 2 de diciembre de ese año y también lo había hecho Tomás Tamayo de Vargas (Arco, 1950: I, 145-146).
523. BN, ms. 8388, ff. 1r. La carta la transcribe Ricardo del Arco (1950: I,144) y no cita la referencia del manuscrito.
524. BN, ms. 8388, ff. 2r-2v; Arco (1950: I,145). Por ello, no debe extrañarnos que hallemos en las páginas iniciales de la obra una carta de Uztarroz de 10 de enero de 1638, que la dedicatoria a los diputados aragoneses fuese el 24 de junio de dicho año y que la censura del marqués de Osera estuviese firmada el 17 de agosto.
525. Información aportada por Lastanosa. BN, ms. 9457, f. 25v; Arco (1950: I,142).
526. Andrés de Uztarroz (1638:«Aprobación»)
527. Andrés de Uztarroz (1638:«Censura»). El marqués de Osera sitúa la edad de Uztarroz en 31 años en el escrito firmado el 17 de agosto de 1638, lo que supone —si es verdad— que el autor debió de nacer en 1607 y no en 1606. Lógicamente, saldremos de dudas si se localiza la partida de bautismo.
También alabó la obra don Tomás Tamayo de Vargas cuando el 20 de diciembre de 1638 le decía al autor: «Vuestra merced ha cumplido muy entera y doctamente con el asumpto para mucha gloria de su Ciudad y ha convenido sea tanto el número de los apoyos para que Córdova se rinda viendo la cortedad y pobreza de los suyos».528 Sin embargo, nos parecen excesivos y no ajustados a la realidad los elogios de Jiménez de Urrea cuando afirmaba «que en mui pocos escritos Apologéticos hasta agora publicados en España se hallará doctrina tan sólida y segura y, en ningunos, la modestia del Autor».529 Decimos esto porque no creemos que sea una doctrina muy sólida: no en vano, Uztarroz defendía que san Lorenzo nació en las casas que tenían sus padres, situadas en el solar de la actual basílica de San Lorenzo, pero, a la vez, defendía ese mismo nacimiento en Loreto —en el solar de la actual iglesia de Santa María de Loreto—, donde los padres del santo tenían su casa de campo o residencia.530 Esta doble argumentación sobre un mismo asunto se hace extensible a la construcción de la iglesia y su bendición por Sixto, mártir unos años después, ya que eso ocurría en Huesca o en Loreto (pequeño núcleo poblacional dependiente de la capital altoaragonesa), según de qué residencia estemos hablando. Además, en el relato hay una afirmación (concesión) muy complaciente con la ciudad de Zaragoza —como zaragozano que era Uztarroz531 y con la finalidad de abrirse puertas en la capital aragonesa— cuando se señalaba que san Sixto recogió a Lorenzo en esa ciudad, donde su padre lo había mandado a estudiar, y se lo llevó a Roma. Eso suponía forzar el argumento y echar un guiño a la Universidad de Zaragoza en detrimento de la Sertoriana, aunque defendía la mayor antigüedad de esta segunda. Uztarroz —en el capítulo primero de su Defensa de la patria— reconocía que en la capital altoaragonesa Quinto Sertorio «consagró a Minerva estudioso Liceo», donde se enseñaba «a los hijos de los Españoles Patricios». A la vez, rechazaba que tal fundación se hubiese llevado a cabo en Huéscar (Granada), «pueblo de la España Ulterior».532 Este reconocimiento y apoyo a Huesca quedaron diluidos —en términos «políticamente correctos»—533 en el capítulo tercero del citado
528. BN, ms. 8389, f. 176r; Arco (1950: I,148).
529. Parecer dado en Zaragoza por don Francisco Jiménez de Urrea el 16 de abril de 1638 con el fin de aprobar la publicación del citado libro. Este autor añadía que la ciudad de Huesca y el Reino de Aragón debían dar las gracias «por trabajos tan bien empleados» (Andrés de Uztarroz, 1638)
530. No sirve de excusa que este argumento estuviese dirigido a demostrar que el templo de Loreto era territorio de Huesca y no un pueblo distinto, como había pretendido el cordobés Roa (Andrés de Uztarroz, 1638: 217).
531. Este recordatorio se repite en la portada de Monumento de los santos mártires Justo y Pastor (Andrés de Uztarroz, 1644), donde se califica de «Cesar-Augustano». El libro dedicado al doctor don Juan Orencio Lastanosa fue impreso en Huesca, por Juan Nogués, en el año 1644. Posteriormente haremos más amplia referencia a este trabajo.
532. Andrés de Uztarroz (1638: 14).
533. Se expresaba de la siguiente forma: «No es mi intento negar a Huesca la antigüedad de su Academia, porque la reconozco por antiquísima i por la primera de las Españas Citerior y Ulterior, fundada muchos siglos antes que a nuestra Ciudad de Çaragoça la ilustrara con su nombre el Emperador Augusto» (Andrés de Uztarroz, 1638: 42).
libro, cuando argumentaba que san Lorenzo estudió en las «Escuelas» de la ciudad de Zaragoza, lo que suponía incidir y recordar la polémica y el pleito que la ciudad de Huesca sostuvo contra la creación de la Universidad de Zaragoza en los años 1583-1586, momento en que la capital aragonesa logró salir triunfante y fundó la citada institución de enseñanza.534
Con estos planteamientos, como ya adelantamos, el laico Uztarroz jugaba con la «tradición» en asuntos eclesiásticos de gran importancia para la sociedad civil desde el Concilio de Trento. El zaragozano empezaba a poner en práctica algo que debió de constituir una constante en muchos de sus escritos: ser amigo de sus amigos —lo fue de Vincencio Juan de Lastanosa y de otros personajes de prestigio y con poder— y decir lo que querían escuchar sus benefactores (las Cortes de Aragón, el rey…). También se dejó abierta la puerta de la institución universitaria zaragozana, ya que defendió y prestigió la Universidad de Zaragoza en detrimento de la de Huesca, justamente cuando la oscense había visto pasar sus mejores años y la zaragozana se había asentado.
La misma medicina complaciente e interesada recibió Uztarroz en la mayoría de las epístolas que le remitieron sus amigos, donde elogiaban su libro Defensa de la patria y despreciaban los trabajos de sus adversarios. Desde Sevilla, el licenciado Rodrigo Caro535 escribió a Uztarroz una epístola el 30 de julio de 1641 donde le daba muestras de su amistad y le comentaba que había leído «el san Laurencio oscense», «el qual leí con tanto gusto que en menos de veinte y quatro oras le passé todo sin dexarle de la mano». El lector agradecía la modestia del escritor y el estilo, ya que «ni es affectado culto ni dexa de tener dulçura en las locuciones castellanas con pespicuidad y propiedad». Rodrigo Caro creía que la obra no hubiese necesitado «tantas razones y authoridades en cosa tan clara en la iglesia de Dios pero tal vez es forçoxo no dexar que cobren aliento opiniones siniestras». El remitente agradecía «la modestia […] porque es una virtud que estimo en los escritores y aborresco los dientes leoninos que algunos escritores modernos muestran a sus contrarios».536
534. La polémica de finales de 1586 fue de la mano del zaragozano don Juan Gaspar Hortigas, quien publicó el libro Patrocinium pro inclyto ac Cæsaraugustano Gymnasio (Zaragoza, Simón de Portonariis) para responder a los planteamientos expuestos por el jurista oscense don Martín Monter de la Cueva en 1585 en su obra Oscenses vetustissimi Gymnasii… (Huesca, Juan Pérez de Valdivielso). Monter había hecho una apología de la Universidad de Huesca defendiendo el privilegio fundacional de Pedro IV y el zaragozano respondió apoyando a la nueva universidad zaragozana y adhiriéndose a la causa cordobesa sobre Sertorio.
535. Rodrigo Caro (1573-1648) nació en Utrera (Sevilla) en octubre de 1573 y murió en Sevilla en agosto de 1648; fue enterrado en la iglesia parroquial de San Miguel, hoy desaparecida. Sacerdote, poeta, aficionado a los estudios históricos y a la arqueología, es considerado en ciertos ambientes como el fundador de la arqueología española. Tenía una gran biblioteca de clásicos y un pequeño museo. Escribía tanto en latín como en griego y en castellano. No sabía árabe. Adquirió reconocimiento público en 1672, con la publicación de una edición anotada del falso cronicón martirológico de Flavio Lucio Dextro. También merece destacarse el trabajo Antigüedades y principado de la ilustrísima ciudad de Sevilla y corografía de su Convento Jurídico, o Antigua Chancillería, publicado en Sevilla en 1634 (Ecker, 2006: 337-338). 536. BN, ms. 8389, ff. 195r-195v; Arco (1950: I, 12 y 204).
Otra epístola entre los mismos remitente y destinatario —de 26 de agosto de 1642— sirvió a Rodrigo Caro para decir que había vuelto a leer con mucho gusto Defensa de la patria y llegaba a la conclusión «de la poca razón que el padre Martín de Roa tuvo de mover questión que tan mal recibida avía de ser fuera de su Córdoba». También aprovechaba para destapar un error del cordobés537 cuando decía que las Etimologías eran obra de un Isidoro cordobés y no hispalense, y para criticarle el no tener en cuenta las grandezas de otras ciudades y sus santos y varones insignes. Tras la lectura, el doctor Rodrigo Caro transmitió la obra a fray Juan de la Plaza, quien la leyó repetidamente por «las singulares noticias» que contenía, provenientes de un «grande maestro de erudición y tan noticioso anticuario».538
Rodrigo Caro había recibido la obra de Uztarroz gracias a la intercesión de Juan Gómez Bravo.539 Estamos hablando de un canónigo natural de Mérida, residente en Sevilla y que tuvo a dicha ciudad como última morada —donde disfrutaba de un beneficio—. Gómez Bravo no tuvo reparos en advertir a Uztarroz algunos de los errores que había encontrado en Defensa de la patria. Este último respondió el 30 de junio de 1641 refutando tales apreciaciones.540
Por las mismas fechas el catalán don Miguel Juan de Vimbodí y Queralt escribió desde Madrid una carta a Uztarroz, fechada el 15 de noviembre de 1641, donde exponía que le «contentaron las raçones y el modo de decirlas» de la obra Defensa de la patria. Además, Vimbodí no desprovechó la oportunidad para criticar a los castellanos «que piensan que lo saben todo, arrogándose el Principado de las letras»,541 opinión que debemos interpretar en el marco de los enfrentamientos bélicos de Cataluña con la Monarquía.
Sabemos que Cristóbal de Salazar Mardones542 puso el 16 de julio de 1644 algunas pequeñas objeciones a Defensa de la patria por no aparecer citados dos trabajos. Salazar —quien se calificaba como «particular Avogado [de san Lorenzo] por su gran sanctitud y valor divino, y haver sido del linaje de los Salazares»— creía que Uztarroz no incluía unos versos del francés Pedro Roseto, natural de París, quien había publicado en «verso heroyco» un libro en 1517 que era una alabanza a san Lorenzo. También le recordaba el olvido de las publicaciones del poeta flamenco Henrico Chisellio, quien, en los libros impresos en Roma en 1607, había cantado las excelencias de san Lorenzo y
537. BN, ms. 8389, ff. 195r y 196v.
538. Arco (1950: I, 261). Daba noticias de ello el 1 de diciembre de 1642.
539. BN, ms. 8391, ff. 174r-176r.
540. BN, ms. 8391, ff. 174r-176r y 176r-177r; Arco (1950: I, 12 y 205-210).
541. BN, ms. 8391, f. 71; Arco (1950: I, 21 y 205). Vimbodí fue secretario del cardenal Espínola y autor de una Historia latino-eclesiástica de los prelados de Valencia (Cacho, 1945: 18, n. 5).
542. Durante el año 1643 Salazar Mardones y Uztarroz mantuvieron una significativa correspondencia que utilizaban para pedirse mutuamente libros y otros productos. El primero recibió de Uztarroz el trabajo que editó a la memoria de don Tomás Tamayo de Vargas —del que ya hemos dado cuenta—y el segundo recibió de Salazar Mardones un libro para utilizarlo en la redacción de santo Domingo de Val (BN, ms. 8391, ff. 430-432, 436-438 y 444; Arco, 1950: I, 283-285).
«En cuyo principio assienta no solo que este santo fue Español, sino de la ciudad de Huesca».543
Es posible que estas puntualizaciones de Salazar Mardones no molestasen a Uztarroz, ya que con anterioridad se pudo dar una situación semejante, más concretamente el 7 de octubre de 1639, cuando Uztarroz escribió una epístola a Gil González Dávila544 pidiéndole disculpas por no destacar suficientemente sus trabajos en el capítulo quinto de Defensa. Uztarroz aprovechaba la carta para buscar la amistad de quien en 1643 se convirtió en cronista mayor de Indias.545 Dicho intercambio amistoso e intelectual se puso en práctica en varias ocasiones.546
La amistad de Uztarroz con fray Jerónimo de San José547 se hizo evidente cuando el carmelita escribió al primero desde «Girona» (sic) el 18 de noviembre de 1638 y le comunicó que era «mui deseado» su libro sobre san Lorenzo y estaba a la espera de que se lo remitiese el escritor zaragozano don Miguel Batistade Lanuza y Tafalla. Fray Jerónimo aprovechó la epístola para ensalzar a Uztarroz y el tema de dicha obra con el siguiente comentario: «Asunto es piadosísimo, nobilísimo i dignísimo de pluma superior, cual es la de Vuestra merced». El carmelita dio el reconocimiento definitivo al trabajo el 2 de diciembre de 1638, cuando, en una misiva, señalaba a Uztarroz que ya había leído su libro y le comentaba
543. BN, ms. 8391, ff. 445r-445v. Como vemos, Cristóbal Salazar Mardones, que era en ese momento del Consejo de Su Majestad, secretario y oficial mayor de la Secretaría del Reino de Sicilia, no tenía reparos en ligar a san Lorenzo con el linaje de los Salazar, que era lo mismo que plantear la santidad de su propio apellido.
544. BN, ms. 8389, f. 1r; Arco (1950: I, 157). Gil González Dávila (o de Ávila) (1570-1658), religioso dominico, historiador, fue nombrado cronista por Felipe III. Escribió varias obras, publicadas en Madrid y Salamanca.
545. González Dávila comunicó a Uztarroz —en carta de 7 de marzo de 1643— que la víspera de San Matías había sido nombrado cronista mayor de Indias (BN, ms. 8389, f. 40r).
546. En una de ellas, el 7 de mayo de 1643, Uztarroz recibió la información de que el primer obispo de Nueva España fue fray Julián Garcés, natural de Aragón, religioso dominico que tomó el hábito en el convento de Zaragoza (BN, ms. 8389, f. 52r). Uztarroz emitió un acuse de recibo el 11 de junio de 1647, nada más tener el segundo tomo de Teatro eclesiástico de España (BN, ms. 8389, ff. 103r-103v).
547. Fray Jerónimo (Ezquerra de Rozas y Blancas) de San José fue bautizado en la iglesia parroquial de Mallén (Zaragoza) el 20 de marzo de 1587. El 20 de mayo de 1609 tomó el hábito de carmelita descalzo en el Colegio Carmelitano de Salamanca. Estudió Artes en Segovia y Cánones, Leyes, Teología y Sagrada Escritura en la Universidad de Salamanca. En 1626 se convirtió en el historiador general de los carmelitas, oficio que tuvo que abandonar por orden de la superioridad en 1637. A partir de ese momento fue prior en el convento carmelita de Gerona y en 1641 se instaló en el de San José deZaragoza, donde permaneció, salvo cortas ausencias (Mallén, Madrid, Alicante, Nápoles, Tarazona, Huesca, Daroca y Calatayud), hasta su muerte, acaecida el 18 de octubre de 1654. Este erudito escritor redactó obras históricas, de preceptiva, cánones…, siendo sus dos obras fundamentales la Historia del Pilar —que no se publicó— y Genio de la historia (1651). Además de escritor, este carmelita mantuvo unas fructíferas relaciones de amistad y una permanente correspondencia con destacados intelectuales, entre los que se puede citar a los hermanos Leonardo de Argensola, Martín Miguel Navarro, Manuel de Salinas, Tamayo de Vargas, Pellicer, Ramírez de Prado, Miguel de Erce, Francisco Diegode Sayas, Vincencio Juan de Lastanosa, el príncipe de Esquilache, Miguel Batista de Lanuza, el conde de Guimerá, el conde de Eril, el duque de Monteleón, el marqués de Torres y otros (Jerónimo de San José, 1945; Higinio de Santa Teresa, 1957; Cacho, 1987).
que estaba «mui bien tratado i trabajado, i pondrá deseos de ver otras obras de Vuestra merced».548
Seguramente, Uztarroz debió de enfadarse con las noticias que recibió del cronista de Aragón Jiménez de Urrea, en dos cartas de 29 de octubre y 5 de noviembre de 1639. En ellas, el remitente notificaba al autor de Defensa de la patria que el libro había tenido escasa venta en Madrid, donde el librero Pedro Berges rechazaba su posible comercialización.549
Uztarroz se enojó con el libro Trofeos y antigüedades de la imperial ciudad de Zaragoza, del palentino Luis López, ya que en la misiva que remitió a Madrid al poeta Martín Miguel Navarro el 26 de diciembre de 1639 daba cuenta del desprecio que sentía por el trabajo del pastelero zaragozano.550 Llegó a hacer afirmaciones tales como «no le servirá de poco entretenimiento», «Solamente los de Çaragoça nos podemos lastimar que nuestros Tropfeos los erija un dulciario, y que un Cabildo como el de Nuestra Señora del Pilar haia pagado la estampa», y «trae inscripciones falsas y fingidas por su capricho ignorante».551 Uztarroz fue más allá en las apreciaciones del libro y en una carta que remitió a Vincencio Juan de Lastanosa el 9 de febrero de 1640 le insinuaba —como debió de hacer con otras personas— que detrás del trabajo del pastelero estaban Jiménez de Urrea y el padre Embún y Salvador. Tras una misiva de Uztarroz al primero de estos, el destinatario, el 13 de febrero, respondió a la «insinuación» del remitente afirmando que no había dicho ni aprobado el libro, «ni en él ai cosa ni palabra mía» y solamente había resaltado el esfuerzo del autor porque había trabajado en su casa con libros y alguna moneda. El 21 de febrero no se había calmado el asunto y Uztarroz le escribía a Lastanosa criticando nuevamente al palentino y a Jiménez de Urrea, tachando a este último de «coronista de Alagón» y decía de la obra aparecida que le podía servir de «entretenimiento, que en esta ciudad [Zaragoza] es de mucha risa […] las Naciones estrañas sospecharán que todos somos Pasteleros en este Reyno».552
548. Cinco años después de los citados contactos, fray Jerónimo de San José, durante su estancia en Nápoles, no tuvo ningún inconveniente en hacer propaganda y vender los libros escritos por Uztarroz sobre san Lorenzo, santo Domingo de Val y el panegírico de Tomás Tamayo. De ello daba cuenta el carmelita en una epístola remitida al cronista el 25 de julio de 1643, donde decía lo siguiente: «Las defensas de San Lorenzo (que traía hartas) voi repartiendo mui bien encuadernadas en vitela de perfiles de oro, i las estiman mucho. Lo mismo haré destos pocos libros de Santo Domingo que tengo y del Panegírico de don Tomás Tamayo». El 24 de octubre del mismo año, en otra carta entre los mismos emisor y receptor, el primero comentaba al segundo que los libros de santo Domingo y los de san Lorenzo habían gustado en Nápoles y añadía: «y todo lo que Vuestra merced me enbiare suyo lo estimaré como es justo» (BN, ms. 8389, ff. 260r-v, 263 y 284-285; Jerónimo de San José, 1945: 15-16 y 29-30; Higinio de Santa Teresa, 1957: 191-192; Cacho, 1987: 12).
549. BN, ms. 8389, ff. 538 y 542; Arco (1950: I, 158-159).
550. Diferente era la valoración que hizo don Felipe Vinyes, auditor de la Real Audiencia de Cataluña, abogado fiscal patrimonial de Su Majestad y consultor ordinario del Santo Oficio, quien el 18 de septiembre de 1638 dio licencia para que el libro se imprimiese diciendo que el trabajo era «molt curios y bien treballat, amb averiguasió de antiquitats de gran gust».
551. BN, ms. 8391, f. 196; Arco (1950: I, 160-161).
552. Latassa (s. a.: I, ff. 17-18 y 21-22); Arco (1950: I, 175-178).
Este asunto perduraba en el verano de 1645 cuando Uztarroz encontró tiempo para escribir una carta a Rodrigo Méndez Silva, residente en Madrid, donde le reprochaba que en su trabajo Población general de España hubiese citado a Luis López, «cuya profesión es hacer pasteles y vive con su oficio». La respuesta de Méndez Silva no se hizo esperar y el 1 de agosto contestó con una misiva donde le expresaba que se enteraba de que no debía citar más a López por el oficio que desempeñaba, pero le recordaba a Uztarroz «que nosotros no tenemos obligación de atender al oficio de los autores, sino seguir sus noticias si las hallamos ajustadas a la verdad».553
Esta polémica se debió de alargar durante bastante tiempo. Por ello, no es extraño que el 20 de diciembre de 1649 fray Jerónimo de San José remitiese desde Tarazona una epístola a Uztarroz, donde le comunicaba que había tomado «la Historia del pastelero» y le había causado lástima y horror ver publicadas algunas cosas falsas. El carmelita aprovechó la ocasión para criticar el mecenazgo del cabildo de Nuestra Señora del Pilar, para plantear que las autoridades del reino «i república» debían prohibir la obra, para suponer que dicho trabajo era producto de la pluma de varios autores y para rechazar que un pastelero o un zapatero pudiesen escribir, reservando tal tarea a «los letrados i doctos» y defendiendo un «orden gerárquico de estados, oficios y ocupaciones».554
Uztarroz tenía derecho a mostrar su enfado contra Luis López —o contra otro posible mentor del libro Trofeos— porque en lo referente a la patria laurentina el trabajo del pastelero zaragozano seguía al padre Diego de Murillo, a otros autores y también los planteamientos de Uztarroz, expuestos un año antes en los capítulos tercero y cuarto de su Defensa de la patria. 555 Nos estamos refiriendo a que ambos defendían que san Lorenzo estudió en Zaragoza y que fue arcediano de esa ciudad556 —siguiendo a san Vicente Ferrer, a Guillermo Pepín, un discurso de la Universidad de Zaragoza en 1637, una escritura de 1318 del archivo de Nuestra Señora del Pilar…557
Diferente era la situación personal que vivió Uztarroz cuando el 12 de septiembre de 1647 dedicó a los diputados aragoneses el libro Vida de san Orencio , ya que en ese momento era doctor en Derechos y cronista del Reino de Aragón —desde el 9 de enero de 1647, cuando juró el cargo—. 558 Según se
553. BN, ms. 8391, ff. 237 y 410; Arco (1950: I, 385-386).
554. BN, ms. 8389, ff. 326r-v; Jerónimo de San José (1945: 59-60).
555. El libro de Uztarroz salió a la calle en octubre-noviembre de 1638, momento en que Luis López tenía las licencias para imprimir el suyo. El pastelero firmó el trabajo el 15 de octubre de 1639 y la obra debió de publicarse a finales de 1639.
556. Lo mismo se decía para san Vicente, «sobrino» (sic) de Lorenzo, con la única diferencia de que Vicente ganó a la «Corona del Martyrio» en Valencia y Lorenzo en Roma. Además, el palentino López añadía que ambos santos se bautizaron y criaron en Zaragoza (López, 1639: 279).
557. Andrés de Uztarroz (1638: 41-57), López (1639: 280-282 y 426-432). Quien también se enfadó con Luis López fue fray Jerónimo de San José, porque este último estaba preparando una obra sobre el Pilar de Zaragoza cuando salió a la calle en 1649 Pilar de Zaragoza, estudio realizado por el primero (Arco, 1950: II, 647-648).
558. Gómez Uriel (1884-1886: I, 58).
deduce de la citada dedicatoria, fueron los diputados los que pidieron al cronista que revisase en Huesca los papeles y las memorias «auténticas» para responder a una carta del doctor francés André du Saussay escrita al licenciado don Juan de Tamayo Salazar el 15 de febrero de 1647. 559 Uztarroz tuvo noticia de ello el 27 de julio de 1647, gracias a la información que le remitió Tamayo Salazar, secretario del obispo de Plasencia, inquisidor general.560
Lógicamente, el cronista se topó con los documentos que a principios del siglo XVII había consultado Francisco Diego de Aínsa e Iriarte, papeles que le «comunicó y franqueó con generosa liberalidad su yerno el doctor Jerónimo Esporrín, catedrático de Código en la Universidad de Huesca».561 Uztarroz también contó siempre con la ayuda de los diputados, quienes el 7 de agosto de 1647 escribieron a los responsables de la Iglesia de Huesca y al justicia, al prior y a los jurados de Huesca pidiéndoles que dejasen al cronista consultar todos los papeles y documentos necesarios de los archivos para contestar al vicario parisino. El 14 y el 16 de septiembre de dicho año el Concejo de Huesca y el presidente y el capítulo de la diócesis oscense daban cuenta de que el cronista había consultado sus archivos. 562
Tampoco se debe perder de vista el que Uztarroz comunicase que el levita san Lorenzo le había favorecido y honrado en varias ocasiones después de escribir y publicar Defensa de la patria en los años 1637 y 1638, respectivamente.563
Un poco más adelante, Uztarroz dejaba claro que escribía la Vida de san Orencio para responder a los historiadores franceses —y de forma especial a André du Saussay, que en 1637, en París, había visto publicado un martirologio y un suplemento— «que la contradicen» y porque después de escribir la Defensa de la patria se veía en la obligación de continuarla por ser «uno el parto que los sacó a la luz, y assí una ha de ser la pluma que los defienda». En la dedicatoria a los lectores, el cronista Uztarroz informaba de la posibilidad que había de engrandecer su trabajo con una «Disputa» del cronista de Su Majestad don José Pellicer de Ossau y (Salas) Tovar y con las noticias que le había prometido el tolosano don Francisco Filhol —mediante ofrecimiento hecho a don Vincencio Juan de Lastanosa, amigo de Uztarroz.564
559. En carta de los diputados aragoneses al Concejo de Huesca, fechada en Zaragoza a 7 de agosto de 1647, se dice que la citada misiva de Du Saussay a Juan de Tamayo había sido escrita en París, a 17 de abril de 1647.
560. El 19 de agosto de 1647 los máximos representantes del Concejo de Huesca remitieron una carta de agradecimiento al licenciado don Juan de Tamayo Salazar por la información que este había aportado sobre los planteamientos franceses acerca de san Orencio.
561. Andrés de Uztarroz (1648: s. p.).
562. Andrés de Uztarroz (1648: s. p.); BN, ms. 8389, ff. 226r y 230r-230v. Toda esta información la recogió el doctor Diego José Dormer en San Laurencio defendido, en la explicación de su obra, firmada en Zaragoza el 12 de enero de 1673. En hojas sin paginar, con las puntuales notas 36-37.
563. Andrés de Uztarroz (1648: s. p.). Tenemos constancia de que en los años 1642-1644 su salud estaba deteriorada. La mejoría le debió de llegar cerca de 1652 (BN, ms. 8391, ff. 369r-420r y 445r).
564. Andrés de Uztarroz (1648: s. p.).
Uztarroz contó con la posible colaboración de Pellicer para elaborar su Vida de san Orencio. Sin embargo, de la noticia que ofrecía el primero en la dedicatoria a los lectores del libro se deduce que no la debió de encontrar, a pesar de las buenas palabras de Pellicer cuando le decía: «no imprima hasta que vea mi Papel, que aunque a lo que Vuestra merced trabaja nadie podrá añadir, será posible que yo haya alcançado alguna Novedad con que las cosas se ajusten a la Verdad que es el fin de la Historia i no la Grandeça de la Patria quando es contra ella».565 Sobre los deseos de Uztarroz tenemos constancia escrita gracias a una carta que le envió Pellicer el 28 de septiembre de 1647, donde daba cuenta de que pronto le remitiría la información que le solicitaba sobre dicho santo y la visión de los escritores franceses. El remitente adelantaba —con dudosa intención— «que no era Sausay el Primer Françés que lo dijo, que catorce años ha que otro escritor bien grave de aquella Nación lo imprimió.566 Y de allí tomé yo el Motivo para ventilar la Materia». Pellicer aprovechó la ocasión para acusar a Aínsa de que «tuvo la culpa» de las reivindicaciones francesas porque trae Auctoridades imposibles de ajustar, i se valió de muy turbias fuentes que bastaron a abrir camino a la Duda. Y en particular trasladó a la Letra un Manuscrito de la vida deste Santo Oriencio del Monasterio de Santa Cruz de Tolosa, donde está la capilla deste Santo, el qual escrive cosas que repugnan en toda verdad i cronología de los Autores Clásicos. Y con escrivir Monstruos aun no dice fuesse Hermano de San Lorenço.
Pellicer también daba cuenta de su ego diciendo del citado manuscrito lo siguiente: «Yo le he visto de mano, puedo hablar del. Y lo que se saca en limpio […] es que San Orencio Arcobispo de Aux murió por los años 450. Ducientos después del en que padeció San Lorencio, tras el Martirio de San Sixto, que fue el de 259».567 En una epístola de 16 de noviembre de 1647, Pellicer daba cuenta de que se estaba muriendo su hijo mayor y por dicho accidente «San Orencio está detenido en la emprenta hasta el fin del sucesso».568
Todo indica que el 30 de noviembre de 1647 —cuando Uztarroz remitía una carta a los mandatarios del concejo oscense— ya había finalizado la redacción del libro y lo ofrecía por manos de su amigo Vincencio Juan de Lastanosa, porque había sido redactado en «su Librería» y no era justo que «corriera por otra mano que la suya».569
565. BN, ms. 8388, f. 18r. Posiblemente, como dice Ricardo del Arco (1950: I, 528), estamos ante un Pellicer que no era generoso en préstamos de libros y papeles. Uztarroz era todo lo contrario.
566. Se refería a Guillermo de Catel en sus Mémoires de l’histoire du Languedoc…, obra que fue publicada en Toulouse en 1633.
567. BN, ms. 8388, ff. 17v-18r.
568. BN, ms. 8388, f. 22r.
569. Andrés de Uztarroz (1648: s. p.). Entre el 4 de octubre y el 8 de noviembre de 1647 Uztarroz vivió en Huesca —con motivo de «la enfermedad» de Vincencio Juan de Lastanosa y, seguramente, trabajando en la redacción de San Orencio (Viñaza, 1986: 106).
En el mes de marzo de 1648 debió de aparecer editado el libro de Uztarroz, habiendo constancia de la publicación el 30 de dicho mes,570 gracias a la información que ofrecía una carta de Baltasar Gracián a Uztarroz cuando el primero agradecía el presente del «San Orencio».571 Unos días más tarde, el 11 de abril de 1648, el libro de Uztarroz ya se lo había leído Pellicer y este hacía el siguiente comentario:
nos deja poco que cojer a los que andamos en la misma viña, porque los senos más escondidos no lo son para Vuestra merced. Estilo, erudición, Modestia y Prueva eficaz dudo se hallen juntos en otra obra deste Argumento de controversias, donde siempre se destempla la pluma, y más contra émulos de la Monarchía […]. Tres Hombres de gran Juicio i saber le han visto i sienten conmigo en esta forma.572
El 12 de noviembre de 1647, desde el convento de San José de carmelitas descalzos de Zaragoza, fray Jerónimo de San José firmaba una censura del libro donde calificaba a Uztarroz de «digno historiador» que «nos exhorta a su imitación y con ella a toda virtud», ya que «convence al que como adversario y usurpador de las glorias de nuestra Patria y Reino quería privarnos de una tan ilustre como es aver nacido el gran Orencio en Huesca y negándole ser hermano de San Lorenço, hijo de aquella Ciudad».573 Con ello, al margen de la amistad que unía a fray Jerónimo y al cronista Uztarroz, tan insigne clérigo recordaba la más significativa discordancia entre los planteamientos franceses y aragoneses sobre san Orencio.
Tampoco podemos olvidar que el canónigo y poeta oscense el doctor don Manuel de Salinas y Lizana, amigo de Uztarroz, también ensalzó en 1648, en un soneto, los dos trabajos hagiográficos que el zaragozano llevó a cabo sobre los «Mellizos» Lorenzo574 y Orencio —donde, recordemos que, entre otras cosas, se oponía a las reivindicaciones del cordobés Roa y del francés Saussay, respectivamente. El reconocimiento está expuesto en un epigrama en verso que servía de colofón al extenso prólogo del libro de Uztarroz sobre la vida de san Orencio, donde se expresaba lo siguiente: «Gran Coronista, si el Laurel Sagrado / defendiste a mi Patria venturosa, / para que renovara más gloriosa / la Corona que el Cielo le ha franqueado. / Heroica acción, precepto fue acertado, / que salga nuevamente VICTORIOSA / LANÇA, haziendo tu pluma belicosa / contra el sentir del Gálico engañado. / Roa en vano la Enbidia Cordobesa / al Laurel, i centellas le despida, / ALGUNOS
570. El 28 de marzo de 1648 don Miguel Erce Jiménez comunicaba a Uztarroz que un italiano había escrito un tratado sobre san Lorenzo donde decía que el santo no era español sino romano (BN, ms. 8389, f. 431r).
571. Arco (1950: I, 528 y 533). Gracián hacía el siguiente comentario de la obra: «está mui de su pluma y disposición, todo acertado, aun en lo material del papel y de la impresión».
572. BN, ms. 8388, f. 39v; Arco (1950: I, 533-534).
573. Andrés de Uztarroz (1648: s. p.). El 2 de marzo de 1651 Uztarroz correspondió a las alabanzas de fray Jerónimo con un elogio que fue incluido en Genio de la historia, la obra cumbre del carmelita descalzo, que fue publicada en Zaragoza en la imprenta de Diego Dormer ese mismo año.
574. Salinas, en torno a 1638, dedicó a san Lorenzo un soneto donde reivindicaba que era hijo de Huesca. Este poema está recogido en Salinas (2006: 5-6).
que le reduzcan a infeliz pavesa. / I con tu misma Estrella esclarecida / búrlese oi de la Ambición Francesa / dando a sus dos Mellizos nueva vida».575 Queremos llamar la atención sobre el hecho de que Andrés de Uztarroz, entre 1638 y 1648, fechas en que aparecieron publicadas sus obras Defensa de la patria y Vida de san Orencio, escribió dos trabajos sobre mártires que deben ser destacados. Nos referimos a Historia de santo Domingo de Val576 y Monumento de los santos mártires Justo y Pastor 577 La realización del primero se explica por ser un encargo del cabildo de la iglesia metropolitana de Zaragoza, con el fin de conseguir que el papa Urbano VIII declarase a santo Domingo como mártir.578 El objetivo principal que movió a Uztarroz a hacer el trabajo sobre los santos Justo y Pastor fue —en palabras de Claude Chauchadis— «Afirmar la gloria de Huesca a través de las reliquias de los santos que la ilustran».579 Además —como también señala Chauchadis—, la obra tiene como unidad el «elogio de Huesca y de la familia Lastanosa», amén de que demuestre la erudición del autor, su religiosidad… En definitiva, el libro se presentaba como «una obra ambivalente que se sitúa entre la hagiografía y la arqueología, la veneración de los santos y la celebración del patrimonio oscense».580 En el campo hagiográfico, el texto de Uztarroz «es una reparación a una ofensa hecha a la ciudad de Huesca, ofensa constituida por la traslación forzada de las reliquias conservadas en San Pedro [el Viejo de Huesca] hasta Alcalá [de Henares]».581
En la misma línea interpretativa señalada se muestra Fermín Gil Encabo en el estudio introductorio que hace al trabajo sobre los santos Justo y Pastor de Andrés de Uztarroz,582 llegando a decir de este autor que «trata de hermanar dos ámbitos tan diversos como lo sagrado y lo profano y donde, a propósito de la
575. Andrés de Uztarroz (1648: [32]); Salinas (2006: 11-12).
576. Andrés de Uztarroz (1643). Andrés de Uztarroz y, como luego veremos, Dormer, no fueron los únicos escritores aragoneses y foráneos que a lo largo de los siglos XVI y XVII se ocuparon de historiar a santo Domingo de Val. Recordemos, entre otros, a Jerónimo de Blancas, en su obra Aragonensium rerum commentarii, publicada en Zaragoza en 1588 (Blancas, 1878: 156-158). Esta cuestión y otras se pueden seguir en el estudio de Sánchez Usón (1994: 119-150), Rincón (2003).
La Historia de santo Domingo de Val de Uztarroz mereció el comentario positivo de Cristóbal de Salazar Mardones cuando este le remitió una epístola desde Madrid el 2 de mayo de 1643, donde le decía «es de las cosas mejores que yo he visto». A la vez, el remitente solicitaba a Uztarroz que le consiguiese algunas obras de Antonio Pérez (BN, ms. 8391, f. 434r). La obra ya había sido publicada y elogiada el 10 de marzo de 1643, cuando daba fe de que estaba en manos del Martín Miguel Navarro, canónigo de Tarazona (BN, ms. 8391, f. 231r). También alabaron la obra el canónigo Vimbodí y Queralt, Rodrigo Méndez Silva, fray Miguel de Dicastillo y José Ruiz de Altable (BN, ms. 8391, ff. 93r y 379r; Arco, 1950: I, 297-300).
577. Andrés de Uztarroz (1644). Este libro «todo él es de oro» en palabras del conocido Rodrigo Caro, recogidas en una epístola que remitió desde Sevilla a Uztarroz el 7 de agosto de 1645 (BN, ms. 8389, f. 207v).
578. Este interés estaba claramente expresado por el doctor Juan Francisco Andrés el 3 de septiembre de 1642, cuando firmaba la dedicatoria al ilustrísimo deán y al cabildo de dicha iglesia.
579. Chauchadis (2005: XXIV).
580. Chauchadis (2005: XXXI y VII).
581. Chauchadis (2005: XXIII). Toda la obra de Uztarroz —en palabras de Chauchadis— iba encaminada hacia una apropiación por parte de Huesca de las reliquias de Justo y Pastor, reivindicadas con la misma fuerza por Alcalá de Henares.
582. Gil Encabo (2005: XXXIII-LVII).
devoción oscense a los santos niños, ofrece, además de la noticia y descripción de hallazgos arqueológicos romanos, nada desdeñables informaciones sobre Vincencio Juan de Lastanosa».583 Gil Encabo —atendiendo a lo estudiado por Chauchadis— se centra en su trabajo en el análisis de la materia «profana» de los restos arqueológicoshallados y del papel que se atribuía a Lastanosa en su salvaguarda.584
Así pues, Uztarroz, con los trabajos sobre los santos Dominguito de Val y Justo y Pastor, reforzaba sus buenas relaciones con los poderes públicos (local y del reino), con la Iglesia y con el círculo de poder de su amigo y mecenas Lastanosa. Aunque en menor medida, Uztarroz ya había elogiado a la ciudad de Huesca y el coleccionismo de sus amigos el cronista don Francisco Jiménez de Urrea, don Gaspar Galcerán de Castro, conde de Guimerá, y don Vincencio Juan de Lastanosa en el primer capítulo de Defensa de la patria, cuando daba noticias de la antigüedad y grandezas de la capital altoaragonesa. Por ello, Juan Gómez Bravo, residente en Sevilla, el 4 de junio de 1641 agradecía contar con el libro Defensa y hacía referencia al texto que se ocupaba de las inscripciones de las monedas y medallas, llegando a decir de la obra «que parece ayudaron a vuestra merced el grande Antonio Agustín i Gerónimo Zurita».585
DIEGO JOSÉ DORMER
(ZARAGOZA, † 1705)
El doctor Diego José Dormer, nacido en Zaragoza, cuando redactó su libro San Laurencio defendido —en realidad son dos libros—, en 1672, publicado en 1673, era beneficiado y capitular de la iglesia parroquial de San Pablo de Zaragoza y rector de la iglesia de Javierre.586 Era conocida «su erudición y curiosidad en illustrar las memorias y antigüedades de Aragón» y, por ello, los diputados aragoneses le
583. Gil Encabo (2005: XXXV).
584. Gil Encabo (2005: XLI).
585. BN, ms. 8391, ff. 174r-176r. Aunque hay significativas biografías de ambos, nosotros haremos unas breves semblanzas. Don Antonio Agustín y Albanell (Zaragoza, 1517 – Tarragona, 1586) estudió en Zaragoza, Alcalá de Henares, Salamanca, Bolonia y Padua. Se doctoró en ambos Derechos. Asistió al Concilio de Trento. Ocupó la sede episcopal de Lérida y la arzobispal de Tarragona. Este miembro de la Iglesia fue autor de un centenar de obras que le convierten en un destacado filólogo, poeta, biógrafo, teólogo, historiador y jurista. Su obra Diálogo de medallas, inscripciones y otras antigüedades (1587) le encumbra hasta ser considerado el introductor de la numismática científica en España. Su apoyo a la impresión de libros y a la creación de un museo de antigüedades en Tarragona son otras de sus realizaciones (Gómez Uriel, 1884-1886: I, 24-30). Por otra parte, Jerónimo Zurita y Castro (Zaragoza, 1512 – Zaragoza, 1580) inició sus estudios en la Universidad de Alcalá de Henares. Desempeñó los cargos de merino de Barbastro y de Almudévar y ocupó la bailía de Huesca. En 1566 fue nombrado por Felipe II como secretario de su Consejo y Cámara. Las Cortes de Aragón de 1548 lo nombraron primer cronista del Reino de Aragón y, a la vez, fue secretario del Santo Oficio. Durante más de treinta años estuvo trabajando para elaborar su monumental obra Anales de la Corona de Aragón y el complemento que supone la Historia del rey don Fernando el Católico. De las empresas y ligas de Italia. Además publicó otros trabajos (Gómez Uriel, 1884-1886: III, 425-435). 586. Dormer se debió de convertir en presbítero entre el 30 de enero de 1672 y el 6 de febrero de 1672, según se deduce de las palabras del marqués de Agropoli. Dicho noble le escribía lo siguiente el 6 de febrero: «Doy a Vuestra merced la norabuena de que se halle ya Presb´ytero y en estado de podernos encomendar a Dios » (BN, ms. 8383, f. 251r).
encargaron la defensa de san Lorenzo587 contra «el incierto dictamen» del doctor valenciano Juan Bautista Ballester.588 Dormer fue nombrado cronista honorario del Reino de Aragón el 17 de mayo de 1673, poco después de firmar y dar por concluido —aunque no impreso—589 su San Laurencio en Zaragoza, el 12 de enero de 1673.590 Ambos acontecimientos, y el que Dormer elaborase —con la firma del difunto Uztarroz— la obra Progresos de la historia —publicada en 1680—, ideada por el segundo, suponían, en palabras de Dormer en el prólogo, que este tenía por buena dicha el haber seguido los mismos pasos «que este grave y laborioso varón [Uztarroz] en la patria, estudios, grado, aplicación a la historia, primer escrito, y fruto de ella la defensa del nacimiento de san Lorenzo en Huesca, nominación de Cronista en Cortes generales y aún aver tenido juntas las casas de la habitación».591 Recordemos que Dormer también siguió el camino de Uztarroz en la realización de una hagiografía sobre santo Dominguito de Val,592 aunque en ese caso estamos hablando de que la redactaba el arcediano mayor del Salvador de Zaragoza. Por ello, no es extraño que la larga dedicatoria fuese para don Antonio Ibáñez de la Riva, arzobispo de Zaragoza, y que la obra la hiciese porque «la obligación de Hijo y Prebendado de la Santa Iglesia de Zaragoza […] me ha movido a referir el Culto inmemorial de Santo Domingo de Val […], con la obligación de averse ilustrado la Capilla en que se veneran sus Sagradas Reliquias».593 Repetidas gracias daban el lugarteniente del justicia, el prior y los jurados de la ciudad de Huesca cuando escribían el 17 de diciembre de 1672 a los diputados del Reino de Aragón porque estos últimos habían encargado al doctor Dormer la defensa de la ciudad de Huesca como patria de san Lorenzo.594 Cuatro días más tarde, los diputados enviaron una epístola donde se regocijaban de
587. Gómez Uriel (1884-1886: I,402.
588. Como ya lo hemos indicado, Ballester publicó su Identidad en 1672. Sin embargo, si la dedicatoria —a la ilustre ciudad de Valencia— de dicho libro —dividido en tres tratados y con una extensión de seiscientas treinta y seis páginas— estaba firmada el 25 de enero de 1671, y la censura y autorización de impresión tenía fecha de 12 de mayo de 1671, podemos pensar que la impresión se inició en 1671 y se prolongó hasta un día cercano al 8 de mayo de 1672 —celebración de la Virgen de los Desamparados—, referencia con la que concluía el libro.
589. Si atendemos a la correspondencia que mantuvo Dormer con el marqués de Agropoli, el libro completo debió de salir a la calle en abril de 1673. El día 8 de dicho mes a dicho noble solamente le faltaba el final de la obra (BN, ms. 8383, f. 301r).
590. Sobre su biografía se puede consultar Gómez Uriel (1884-1886: I,402-406). Cuando don Vincencio Juan de Lastanosa remitió a su amigo Dormer una carta el 12 de mayo de 1673, le deseaba el logro de «los gloriossos y illustres empleos de que necesita nuestro Reyno y merece su mucho caudal» (BN, ms. 8385, f. 538r).
591. Andrés de Uztarroz y Dormer (1680).
592. Dormer (1698).
593. El doctor Dormer decía (en la «Protestación») el 4 de octubre de 1698 que lo contenido era según decretos, confirmaciones y declaraciones de Urbano VIII de 13 de marzo y 2 de octubre de 1625, de 5 de junio de 1631, de 5 de julio de 1634 y de 1642, sin apartarse «un punto del verdadero sentido de ellos» y de cualquier decreto o declaración de la Sede Apostólica.
594. En el consejo de 30 de diciembre de 1672 se adjuntó la epístola que el 21 de dicho mes y año habían remitido los diputados del Reino de Aragón a la ciudad de Huesca, como respuesta a la misiva municipal de 17 de diciembre de 1672 (AMH, Actos comunes, doc. 166, s. f.).
haver salido a la protección y amparo del cuydado y desvelo que ha puesto con su fervoroso celo el licenciado Diego Joseph Dormer en defensa de la naturaleza del Invencible Mártir San Laurentio […] en oposición de lo pretendido (tan sin razón) por el Doctor Juan Bautista Vallester, author valenciano. Con que a la Insinuación que nos hizo dicho Licenciado Dormer los ofrecimos gustossos como obligados al celo y devoción del Sancto […] para Conserbar a Vs. y este Reyno gloria tan estimable. Y continuaremos en ello, hasta ver el deseado fin del author de la obra que nos prometemos será perfecta y cabal con la assistencia del glorioso mártir, y desvanecido el nublado del opositor contrario a vista de tan manifiesta verdad, como lo acreditan authores propios y estraños.595
Los regentes del Concejo de Huesca valoraban que el escritor fuese «hijo» de la Universidad de Huesca y conocido por los actos literarios que publicaba.596 Los mismos dirigentes (el doctor Jerónimo José Esporrín, don Francisco Gómez de Mendoza, José Ram y Ladrón de Guevara, Pedro Iriarte Esteban y Lastanosa y Andrés de Latre) remitían a Dormer una misiva de agradecimiento el 2 de junio de 1673 donde le daban el «parabién» de haber sido nombrado cronista del Reino de Aragón y le exponían lo siguiente: «si pudiera haver contingencia y riesgo en la infalible verdad de que nuestro patrón San Lorenzo es hijo natural y nacido en esta ciudad la assegurará su estimable travajo […] mostrándolo al mundo, a cuya acción y favor queda esta ciudad muy agradecida».597 Está claro que los diputados aragoneses y el Concejo de Huesca quedaron contentos con el San Laurencio de Dormer, quien respondía a las reivindicaciones valencianas —representadas en los planteamientos de Ballester— y permitía superar la obligada respuesta «política» que la situación requería. Por ello, no es extraño que Dormer fuese nombrado cronista de Aragón como pago del «servicio prestado» a la comunidad.598 El propio Dormer, en carta remitida al vicecanciller del Consejo
595. AMH, Actos comunes, doc. 166, s. f. 596. Se debían de referir —siguiendo a Miguel Gómez Uriel (1884-1886: I, 402)— a que estudió Filosofía y Jurisprudencia en las universidades de Zaragoza y Huesca, y en esta última el 17 de noviembre de 1669 fue bachiller y se doctoró en Derechos. Dormer (1673: 6) apuntaba que estudió Leyes en la Universidad de Huesca, opositó a una cátedra y participó en una serie de concursos y actos públicos —que le tocaron por obligación—, casi siempre con demérito e insuficiencia (AHPrH, not. Diego Vicente Vidaña, 1670, 14-XI, ff. 34v-39v). Desconocemos el motivo por el que no aparece en el listado de graduados altoaragoneses en Leyes y Cánones en la Universidad de Huesca que elaboró José Mª Lahoz (1997: 107-151). 597. BN, ms. 8382, f. 119r. Esta epístola del concejo nació en el consejo de gobierno de 27 de mayo de 1673, donde se leyó una carta de Dormer y se acordó dar cumplidas gracias a dicho escritor por defender a san Lorenzo, «patrón y hijo desta ciudad» (AMH, Actos comunes, doc. 166, s. f.). 598. Llegados a este punto, los diputados del Reino de Aragón y los representantes del Concejo de Zaragoza, los días 30 de enero y 6 de febrero de 1680, solicitaron al monarca que Diego José Dormer fuese nombrado cronista mayor de la Corona de Aragón, ya que había quedado vacante el cargo por la muerte de José Pellicer. Los representantes del dicho concejo también realizaron la misma petición a don Pedro Antonio de Aragón, quien presidía el Consejo Supremo de la Corona de Aragón desde 1677 y se mantuvo en el cargo hasta su muerte en 1690. El 4 de febrero del mismo año se unió a la petición don Diego de Castrillo, arzobispo de Zaragoza. El 20 de febrero de 1680 Dormer se dirigió al presidente del Consejo de Aragón para solicitar personalmente el puesto reclamado por los dirigentes zaragozanos. Como ya señalamos en su momento, también pidió ayuda al valenciano don Lorenzo Mateu y Sanz, quien en 1680 ocupaba el cargo de regente del Consejo de Aragón (BN, ms. 8382, ff. 115r-115v, 114r, 126r, 128r-128v y 130r-133r; ms. 8384, f. 40r; ms. 8385, f. 214r).
Supremo de la Corona de Aragón el 29 de mayo de 1673, daba cuenta del pago recibido y justificaba su intervención cuando decía:
llegó a mis manos un escrito publicado por el Dr. Ballester, […] en que pretende desapropiar al Reyno de Aragón de la gloria de aver nacido en él el ínclito Mártyr San Laurencio. Y llevándome de la obligación natural a tan devida y justa defensa dispuse unos apuntamientos que aviendo tenido mucha dicha con los primeros hombres que profesan la Historia me impusieron que los ofreciesse al Reyno; el qual imitando el çelo antiguo que tiene manifestado en esta parte tomó por su cuenta la impresión, autorizándola con su nombre. Y continuando después sus favores con motivo de hallar bien admitida la obra que han honrado con el título de Coronista.599
Lógicamente, Dormer asumió que su libro debía ser una clara defensa de Huesca como patria de san Lorenzo600 y, a la vez, una descalificación del dictamen elaborado por el doctor Juan Bautista Ballester —que consideraba que san Lorenzo era «natural»de la ciudad de Valencia—. Además, Dormer era muy sincero al afirmar que a nadie le debía extrañar el que en su escrito se detuviese a celebrar «las Glorias de la Imperial Ciudad de Zaragoza […] siendo mi Patria».601 Tampoco ocultaba que siempre que se beneficiase de alguna información del doctor Juan Francisco Andrés de Uztarroz tenía intención de citarla —«no queriendo o no aviendo necesidad de defraudársela»—, para no apropiarse del trabajo realizado por su predecesor. Finalmente, tenía el objetivo de citar los libros utilizados en su estudio para honrar a sus autores y para mostrar —a los diputados y a los lectores— las fuentes consultadas.602
Estos dos últimos aspectos quedaban claros cuando, siguiendo al «célebre» cronista Uztarroz y a su «eruditíssimo» amigo el doctor Juan Luis López, fiscal de la Universidad de Zaragoza y su síndico en la Corte, consideraba a san Lorenzo como «Hijo (con mucha dicha) de la Imperial Zaragoza por ser la ciudad santificada y honrada con su presencia», ya que se crió y estudió en la capital aragonesa.603 Dormer —siguiendo a Uztarroz— también aceptaba que Lorenzo, «Santo Invencible», fue venerado en Zaragoza como su patrón.604
El trabajo de Dormer sobre san Lorenzo tuvo el 12 de mayo de 1673 una singular valoración de su amigo don Vincencio Juan de Lastanosa. Este último le remitía al doctor Dormer una sincera carta desde Huesca, donde le expresaba lo siguiente:
599. BN, ms. 8382, ff. 191r-191v.
600. Debemos recordar que Dormer tenía una especial relación con la ciudad de Huesca porque había estudiado en su universidad y en 1669 —cuatro años antes de escribir su San Laurencio— se había graduadocomo bachiller en Leyes.
601. Dormer (1673: «Al que leyere»).
602. Dormer (1673: «Al que leyere»).
603. Dormer (1673: 2-3).
604. Dormer (1673: 3). Información que había sido sacada de los Anales de Jerónimo Zurita, autor que a su vez había tomado la información de Diego de Espés y de su referencia a un misal de la iglesia metropolitana de Zaragoza de 1422.
Afectos al santo, a la Patria y al Autor me han obligado a leer el libro desde la S asta la O, que son la primera y última letra de él. Y con toda atención notar la fecundidad, aparato, contextura y noticias. Y juzgo que Vuestra merced no solo llego [sic] sino que excede, y así su caudal no ha menester alentarle sino detenerle para que no passe de lo necesario y su fecundidad lo embarque en lo superfluo, porque el tiempo de los doctos es preciossísimo y quando deve lograrse en otros empleos no ha de gastarse en lo no necesario, como Vuestra merced ha echo, deviendo contentarse con apolojizar a Ballester; parece su libro una red baderrera [sic] de Autores; áblole a Vuestra merced como amigo.605
Desde nuestro punto de vista, Lastanosa acertaba en la valoración positiva del trabajo de Dormer, pero también cuando consideraba que era excesiva la erudición del futuro cronista del Reino de Aragón en una cuestión que simplemente requería la exposición de argumentos claros más que la suma de opiniones.
No pudo dar tan pronto su opinión don Juan José Porter y Casanate, quien el 3 de junio de 1673 escribía a Dormer desde Madrid solicitando el libro de san Lorenzo que, por otra parte, ya se lo había ofrecido el autor.606
Más condescendiente se mostraba el marqués de Agropoli con el trabajo de Dormer cuando le comunicaba que su libro —que lo iba recibiendo por pliegos conforme se publicaba— «cada vez me parece mejor y solo temo se pierda de gordo, porque está llenísimo de noticias». Además, al marqués también le quedaba tiempo —en las cartas remitidas a Dormer— para criticar el estudio publicado por Vidania (en noviembre de 1672) sobre san Lorenzo, utilizando para ello expresiones descalificadoras como «el papel de Vidania es de diferente tela y sin propósito» —se refería a su Disertación histórica de la patria del invencible mártir san Laurencio— y no le debe dar «cuydado porque es propiamente el parto del ratón después de tan cacareados estudios de san Lorenzo, sin que contenga más que un mal epítome de Andrés [de Uztarroz] lleno de elogios impertinentes».607 Este parecer, remitido el 3 de diciembre de 1672, lo acompañó siete días después con una nueva misiva donde comentaba que había tenido carta de Vidania «con su papel» y comentaba —haciendo una valoración— que no era «tan malo como su intención» o añadiendo que le había parecido mal «por el tiempo en que se saca». Además, incitaba a Dormer a que «se ría de él [Vidania] y de los que esparcen este género de cartillas, pues solo duran los primeros meses».608
El marqués de Agropoli, el 1 de abril de 1673, cuando solamente faltaba por publicarse el inicio y el final de San Laurencio, daba un parecer mucho más ajustado a la realidad. Resaltaba el volumen de la información presentada
605. BN, ms. 8385, f. 538r.
606. BN, ms. 8385, f. 243r. Juan José Porter y Casanate (Zaragoza, ¿1610?-1677) estudió Jurisprudencia en Salamanca. Se licenció en Leyes el 17 de diciembre de 1657 y se doctoró el 27 de enero de 1658. Fue cronista del Reino de Aragón, cargo que se le otorgó el 14 de mayo de 1669 y que juró el 27 de abril de 1672. Durante varios meses de 1673 y 1674 estuvo en Madrid y el cargo lo ocupó de forma interina Dormer, quien fue cronista oficial desde el 1 de septiembre de 1677. 607. BN, ms. 8383, f. 286r. 608. BN, ms. 8383, f. 287r.
—añadiendo que «hay materias que no dan de sí substancia ni para que se puedan alargar ni para que las lean con gusto, en passando tanto de los límites de que necesitan»—, creyendo que se debía haber aligerado la obra —a juicio de los que la habían leído— porque «no consiste el acierto en amontonar sino en eligir».609 A este parecer le siguió una recomendación del marqués de Agropoli a su amigo Dormer en una epístola de 9 de mayo de 1673, donde le indicaba lo siguiente —refiriéndose a la patria laurentina—: «no fíe en Valencianos que son punto menos que los Aragoneses, aunque me parece bien el dictamen no hazer caso de papel tan descaminado, porque es cierto que por más que lo esfuerzen los valencianos no ha de pasar de sus límites la opinión que defienden».610 Estas opiniones eran las de un noble con una significativa biblioteca y que mantenía una tertulia, de lo que podía dar fe el clérigo y escritor don Miguel Jerónimo Martel cuando estuvo en 1673 en Madrid y, por mediación de Dormer, fue admitido como «cofrade» de dicha tertulia.611 La obra de este último debió de ser bien aceptada en los círculos culturales madrileños y de ello le daba cuenta Pellicer en una epístola de 30 de diciembre de 1673, donde decía: «su Nombre de Vuestra merced con mucha estimación […]».612
Estas epístolas son una pequeña muestra de las amistosas relaciones intelectuales que mantenían el marqués de Agropoli, residente en Madrid, y Dormer. Tenemos constancia de unos significativos contactos desde el mes de enero de 1672. Así, el 23 de dicho mes, el marqués solicitaba a Dormer que le remitiese obras de (Jerónimo) Zurita,613 (Lupercio y Bartolomé Leonardo de) Argensola,614
609. BN, ms. 8383, f. 300r.
610. BN, ms. 8383, f. 302r.
611. BN, ms. 8384, f. 513. De ello informaba Martel el 23 de junio de 1673, en una misiva remitida a Dormer.
El zaragozano Miguel Jerónimo Martel, nacido en Zaragoza en 1604, estudió en la Universidad de Zaragoza y fue su rector en los años 1654 y 1659. Este chantre, arcediano, gobernador y vicario general del arzobispado de Zaragoza murió en la capital aragonesa el 15 de diciembre de 1678 (Gómez Uriel, 1884-1886: II, 251-252).
612. BN, ms. 8388, f. 486r.
613. Ya hemos dado cuenta de sus trabajos.
614. Seguramente se refería a las obras de los hermanos Leonardo de Argensola. Si hacemos una pequeña síntesis biográfica de estos dos destacados poetas hemos de decir que Lupercio Leonardo de Argensola (Barbastro, ca. 1559 – Nápoles, 1613) estudió en las universidades de Huesca, Madrid y Zargaoza. El rey Felipe III lo nombró cronista mayor de la Corona de Aragón el 15 de enero de 1599 y en 1608 fue designado cronista de Aragón, sucediendo a Jerónimo Martel. La Diputación del Reino de Aragón le encargó en 1604 la realización de Información de los sucesos del Reino de Aragón en los años 1590 y 1591…,obra que no fue publicada hasta 1808. Cuando desempeñó la Secretaría de Estado en Nápoles terminó la redacción de la Declaración sumaria de la historia de Aragón para la inteligencia de su mapa, obra laudatoria de veinte páginas que no se publicó hasta 1621. También trabajó en la Historia de la España tarraconense y en la continuación de los Anales de Zurita.
Bartolomé Leonardo de Argensola (Barbastro, ca. 1562 – Zaragoza, 1631) estudió en las universidades de Huesca, Salamanca y Zaragoza. En 1590 pidió el cargo de cronista del Reino de Aragón —vacante por la muerte de Jerónimo de Blancas—, pero fracasó en este intento y en otro posterior tras la muerte de su hermano Lupercio. Solamente a partir de 1561 ejerció en este puesto y, a la vez, también se convirtió en canónigo de la Seo de Zaragoza. Desde 1618 fue cronista del rey en la Corona de Aragón.
(Francisco Diego de) Sayas615 y (fray Miguel Ramón) Zapater,616 los Diálogos (en romance) y las Constituciones de Tarragona de don Antonio Agustín,617 la Crónicadelrey don Jaime y la «Historia de Aragón» (sic) de «Gamberto Fabricio» (sic)618 y la relación de todos los libros impresos en los últimos años en la Corona de Aragón. Por su parte, Dormer había solicitado al noble madrileño que le enviase un libro de Santa Cruz y el martirologio de Lucea.619
Si nos referimos al proceso de creación que siguió Dormer hasta que publicó su San Laurencio, hemos de decir que en los primeros días del año 1672 ya consta que el autor se puso manos a la obra para responder rápidamente a los planteamientos laurentinos del valenciano Ballester. El 30 de enero de dicho año el marqués de Agropoli mostraba interés por ver los primeros pliegos del libro, cuestión que le recordaba los días 20 y 27 de febrero y 2 y 16 de abril.620 Debemos buscar una explicación al hecho de que en los primeros días de 1672 Dormer empezara a trabajar sobre un libro dispuesto a dar respuesta a una obra de Ballester que consta como publicada en fechas cercanas al inicio del mes de mayo
Su labor quedó plasmada en la publicación de Primera parte de los Anales de Aragón: que prosigue los del secretario Jerónimo Zurita, desde el año MDXVI ,trabajo editado en Zaragoza por Juan de Lanaja en 1630. Antes había publicado Conquista de las islas Molucas (en 1609) y había trabajado en una nueva edición de los Fueros, observancias del Reino de Aragón (en 1624). En este mismo año anotó críticamente el capítulo de las Alteraciones de Aragón, y su quietud con el castigo de algunos sediciosos…, que integraba la segunda parte de la obra Felipe segundo, rey de España,de Luis Cabrera de Córdoba. También escribió por encargo de la Diputación del Reino de Aragón las Alteraciones populares de Zaragoza año 1591, obra que no fue impresa, y otros trabajos históricos y literarios (Gómez Uriel, 1884-1886: I, 139-143; Gil Pujol, 1991: VII-XXI;Colás, 1995: 7-20).
615. Se refería a don Francisco Diego de Sayas y Ortubia (La Almunia de Doña Godina, ? – Zaragoza, 1672), quien estudió en Zaragoza. Sayas formó una familia con hijos y pasado un tiempo se ordenó sacerdote. Fue cronista de Aragón —sustituyendo a Juan Francisco Andrés de Uztarroz— desde 1653 hasta 1669, salvo pequeñas interrupciones por enfermedad. A petición propia, en 1669 fue sustituido por don Juan José Porter y Casanate. Este historiador y poeta publicó varias obras, entre las que podemos destacar los Anales de Aragón desde el año de MDXX del nacimiento de nuestro Redentor hasta el de MDXXV… (Zaragoza, herederos de Pedro Lanaja, 1666) y los Comentarios históricos… (Gómez Uriel, 1884-1886: III, 171-174).
616. Estaba citando a fray Miguel Ramón Zapater (Ejea de los Caballeros, 1628 – Alcañiz, 1674), cisterciense y cronista general de su orden. La Diputación del Reino de Aragón, a instancias de Francisco Diego de Sayas, lo nombró cronista de Aragón adhonorem el 28 de junio de 1661. Su papel de cronista lo testificó con sus obas Cister militante en la campaña de la Iglesia contra la sarracena furia: historia general de las […] Caballerías del Templo de Salomón, Calatrava, Alcántara…, Zaragoza, Juan de Lanaja, 1630, y su Segunda parte de los Anales de la Corona y reyno de Aragón […] que prosigue los del Doctor Bartholomé Leonardo de Argensola […]: desde el año MDXXI hasta XXVIII que escribía el doctor Juan Francisco Andrés de Uztarroz, Zaragoza, herederos de Pedro Lanaja, 1663 (Gómez Uriel, 1884-1886: III, 415-416).
617. Ya hemos señalado una pequeña biografía.
618. Suponemos que se refería a Gauberto Fabricio de Vagad y a su trabajo Crónica de Aragón, publicado en Zaragoza por Pablo Hurus el 12 de septiembre de 1499. No hemos encontrado referencias de que se haya conservado la Crónica del rey don Jaime.
619. BN, ms. 8383, ff. 249r-249v. El 13 de febrero de 1672 el marqués de Agropoli quería que Dormer le enviase todos los libros impresos en la Corona de Aragón en los veinte años precedentes (BN, ms. 8383, f. 252r).
620. BN, ms. 8383, ff. 250r, 253r-254r, 257r y 258r-259r.
de 1672. Lo más plausible es que el primer tratado —donde se incluyen las referencias sobre Huesca y san Lorenzo— saliera a la calle en 1671, año que se debió de iniciar la impresión de la obra.621
El marqués no se quedó de brazos cruzados ante la inminente publicación de Dormer y el 7 de mayo de 1672 remitió al presbítero zaragozano una información que, como ya hemos comentado, utilizó en San Laurencio. Nos estamos refiriendo a una disertación eclesiástica titulada Pruébase que san Orencio obispo de Aux fue hermano de san Lorenzo y natural de la ciudad de Huesca, realizada por don Pedro Fernández del Pulgar, canónigo penitenciado de la Catedral de Palencia.622 El canónigo palentino —en palabras del noble Agropoli— examinaba y daba respuesta a lo que decían varios autores franceses sobre san Orencio obispo y su hermano san Lorenzo. Según los escritores franceses Guillermo de Catel, André du Saussay y otros, san Lorenzo y san Orencio no podían ser hermanos porque el primero padeció martirio por los años 260 y san Orencio, obispo de Aux, llegó con vida al año 440. A este planteamiento respondieron Juan Francisco Andrés de Uztarroz y Juan Tamayo —especialmente a Catel y Du Saussay— sin llegar «a descifrar el misterio de que procede la equivocación de los franceses». Por el contrario, don Pedro Fernández del Pulgar descubrió que había una equivocación «notoria nacida de aver florecido en la Iglesia de Aux dos Prelados distintos, entrambos Santos y llamados Orencio, aunque en diferente tiempo, cuyas acciones confundidas hasta aora motivan los encuentros de que procede esta duda». El primer Orencio obispo de Auch fue el hermano de san Lorenzo — de cuya existencia hablan los breviarios y actas de Zaragoza, Huesca, Jaca y Montearagón—, quien «padeció a 15 de mayo [en el margen del documento pone marzo], en cuyo día celebran en honor suyo las referidas yglesias». El segundo Orencio, también obispo de Auch —de quien hablan los martirologios antiguos y a quien pertenecían las actas impresas por Guillermo de Catel y otros escritores—, vivió a finales del siglo IV y «governó también la Iglesia de Tolosa».623
Unos días después, concretamente el 14 de mayo de 1672, el marqués de Agropoli comunicaba a Dormer que se hallaba «sangrado oy segunda vez» y que
621. No olvidemos que la obra tenía una extensión de seiscientas treinta y seis páginas y estaba dividida en tres tratados. Lógicamente, el año 1672 hace referencia al final de la impresión del libro. 622. Dicha disertación todavía no se había publicado el 4 de diciembre de 1680, cuando el autor se comunicaba con Dormer y le decía que había gastado mucho dinero para la impresión de los tres tomos de la Historia de Palencia —suponemos que se refería a Teatro clerical, apostólico y secular de las iglesias catedrales de España…, obra cuya primera parte contenía la historia secular y eclesiástica de la ciudad de Palencia, y que fue publicada en Madrid por la viuda de Francisco Nieto en 1679— y era necesario «dar algunas treguas» por las «malas cobranzas». También informaba al clérigo zaragozano de que en el citado libro hablaba de la hermandad de Palencia con la iglesia del Pilar (BN, ms. 8385, f. 321r).
El 25 de junio de 1672 el marqués de Agropoli daba cuenta de que en dicha disertación se había incluido, además de la distinción de los dos Orencios, una información que descubría la falsedad de Hauberto (BN, ms. 8383, f. 267v).
623. BN, ms. 8383, ff. 260r-261r. El marqués de Agropoli no desaprovechaba la oportunidad de solicitarle un libro por duplicado.
estimaba mucho los libros enviados y los orejones —«que es la mejor cosa que he comido»—. Por otra parte, necesitaba el Argensola «para tener cumplidos los Anales». Además, le informaba de que en el Concilio Auscense, celebrado el año 1068, había un testimonio de que el cuerpo de san Orencio estaba en dicha ciudad (Auch), desde donde partieron las reliquias a Huesca.624
Más comprometida era la carta de 28 de mayo de 1672, donde el marqués debía responder a Dormer qué le parecía el asunto de san Orencio. El primero, dando muestras de debilidad por sufrir un nuevo «sangrado», decidió contestar que sobre los dieciséis pliegos de Pulgar prefería no comentar nada y se remitía a lo que tenía escrito pero no publicado.625
En la misiva de 11 de junio de 1672 el marqués de Agropoli solicitaba a Dormer que le enviase una copia del Nobiliario de Zurita y otra del de Pedro de Cariñena. Además, el remitente comunicaba al destinatario que había estado con Pellicer y no le había dicho nada «de los papeles de Ballester», aunque esperaba tener noticias sobre el asunto.626 El 25 de dicho mes el marqués ya tenía los pliegos de la obra de Ballester y pensaba remitirlos al licenciado Dormer, aunque le puntualizaba que «importan poquísimo para su intento».
Todo parece indicar que la aprobación para su publicación del libro de San Laurencio tuvo lugar en el mes de octubre de 1672. El 29 del mismo mes el marqués de Agropoli le decía a Dormer sobre dicho asunto que se notaba que tenía amigos; hablaba de una impresión rápida de la obra y templanza en la respuesta al difunto Ballester.627
El 12 de noviembre de 1672 el noble Agropoli tenía en sus manos parte del libro de Dormer ya impreso y le señalaba —por carta— algunos errores formales de la obra para decirle a continuación que «será uno de los mejores libros que se ayan impreso de asunto tan corto y no dudo que tenga muy general aceptación». La epístola terminaba con una felicitación al «escritor célebre tan de muchacho» y augurándole un gran éxito en sus estudios. El remitente de la misiva tenía intención de comprar el Martirologio de Baronio para remitírselo a Dormer.628 Siete días después se comunicaban los mismos protagonistas y se volvía a incidir en el libro sobre san Lorenzo, llegando a decir el marqués que la impresión, en lo formal, era lo mejor que había visto en España, tanto «en la hermosura como en la corrección». Añadía que, cuando el libro estuviese en la calle, le haría algunas observaciones sobre el estilo —«que es el alma que da ser y vida a
624. BN, ms. 8383, ff. 262r-263r.
625. BN, ms. 8383, ff. 264r-264v. El 25 de junio de dicho año los pliegos ascendían a treinta y dos (BN, ms. 8383, f. 267v).
626. BN, ms. 8383, ff. 266r-266v.
627. BN, ms. 8383, ff. 281r-281v. Agropoli volvía a recordarle a Dormer que le enviase la copia de la obra de Pedro de Cariñena y que se alegraba de que don Luis de Ejea hubiese conseguido la plaza de la sala criminal.
628. BN, ms. 8383, ff. 284r-284v. Le remitió un Martirologio en cuarto, impreso en Venecia —según aparece en la epístola de 31 de diciembre de 1672 (BN, ms. 8383, f. 289r).
las noticias que se refieren»— para que hubiera un mayor «ornato y pulimento» en posteriores trabajos.629
Dormer —según el marqués de Agropoli— era un hombre de juicio y capacidad que iba a dar buena cuenta de cualquier empeño que se propusiese. Conforme avanzaba la publicación de San Laurencio el noble comunicaba desde Madrid que había desigualdades de estilo y hallaba algunos pecados veniales —«de que nadie se libra por más adelantado que se halle en el estudio»—.630 Con esta información, da la sensación de que el marqués de Agropoli estaba preparando el camino de la opinión que ofreció de la obra el 1 de abril de 1673 —de lo que ya hemos dado cuenta.
Una vez terminada la publicación de San Laurencio, y tras ser nombrado de forma interina Dormer cronista del Reino de Aragón, el marqués de Agropoli se contentó con felicitar al zaragozano por el cargo logrado y se ofreció para ayudarle a conseguir el título de cronista del rey —«como lo tuvo Andrés y lo tiene Porter».631
Entre las felicitaciones que recibio Dormer por su San Laurencio estaba la de Antonio Solís, quien le escribió desde Madrid el 20 de julio de 1675 diciéndole lo siguiente: «Mereció toda mi estimación y todo mi respeto, no menos por la dignidad del Asumpto […]».632
Al final de la década de los años setenta, Dormer, a raíz de los datos que recibió del marqués de Agropoli sobre san Orencio, se debió de poner en contacto con la fuente que tenía la información, que no era otra que el canónigo palentino Fernández del Pulgar, para intercambiar datos sobre sus escritos. Prueba de ello son varias epístolas remitidas desde Madrid por don Pedro Fernández del Pulgar en los años 1679-1682. Posiblemente, los contactos entre ambos clérigos se debieron de iniciar en fechas no muy lejanas al 4 de marzo de 1679, cuando Fernández del Pulgar contestaba a una carta de Dormer en la que exponía lo siguiente: «állome muy favorecido con su carta de Vuestra merced por mano de nuestro amigo don Joseph Pellizer. Y la amistad y correspondenzia que Vuestra merced me propone me está tan bien y debiera yo averla solizitado, pero se continuará siempre que Vuestra merced me favoreziese».633 Esta información —que también nos habla del papel de intermediario que desempeñó Pellicer— se completa con los parabienes que le daba Pulgar a Dormer respecto a la obra que estaba escribiendo este último —se refería a Progresos de la historia— y con la información que ofrecía el primero respecto a su Historia de Palencia, la cual «se va imprimiendo, no sé cómo saldrá, con tanta controversia en que el Padre Argaiz nos ha metido, con que se haze pesada».634
629. BN, ms. 8383, ff. 285r-285v.
630. BN, ms. 8383, ff. 292r-292v. La carta estaba firmada el 14 de enero de 1673.
631. Esto ocurrió los días 27 de mayo y 3 de junio de 1673 (BN, ms. 8383, ff. 303r y 304v).
632. BN, ms. 8385, f. 227r.
633. BN, ms. 8385, f. 319r.
634. BN, ms. 8385, f. 319r.
La misiva de 13 de julio de 1680 remitida por Pulgar a Dormer seguía incidiendo en el tema abierto en la anterior comunicación, ya que se informaba de que había tratado con su iglesia la impresión del libro sobre la Historia de Palencia635 y de que consideraba que los Progresos de la historia eran de mucha utilidad. Añadía alguna información más y concluía con «espero en Dios, que ha de llegar el desengaño y purificarse la historia de tantas chimeras como se han introduziedo».636 Una epístola posterior, de 3 de marzo de 1682, nos informa de que la citada obra histórica sobre Palencia no se había publicado y estaba pendiente de ir a Madrid a solucionar varios asuntos. Pulgar también comunicaba que se había enterado de que Dormer había estado en Simancas consultando documentación y comunicaba al zaragozano que no tenía «papeles» tocantes al emperador Carlos V.637
Por otra parte, si ya hemos dado cuenta de los beneficios inmediatos que logró el hagiógrafo Dormer, ahora nos toca ocuparnos de que este también utilizó su San Laurencio como tarjeta de presentación ante don Diego de Castrillo, arzobispo de Zaragoza durante 1676-1686.638 Se lo remitió en fechas cercanas al 24 de marzo de 1677 —cuando tenemos constancia de ello— y le adelantaba que aseguraba «la Naturaleza en Aragón de San Lorenço».639 Dos días después de la citada misiva, Dormer escribía al arzobispo zaragozano interesándose por la capellanía real que quedaba vacante en el templo de Santa María la Mayor y del Pilar.640 La respuesta del arzobispo Castrillo no se hizo esperar y el 4 de abril de 1677, estando en Daroca, envió a Dormer una epístola donde le daba las gracias por el libro —que le parecía erudito y concluiente y «en él muestra Vuestra merced mui bien su aplicazión y talento a este género de estudios de que en Hespaña ay grande innopia»— y se ofrecía a hacer lo que pudiese sobre la capellanía solicitada nada más llegar a Zaragoza.641
Siete años después de esta comunicación, más concretamente el 4 de diciembrede 1684, el interesado en que Dormer estuviese en Zaragoza era el arzobispo. Este último deseaba que aquel —que en ese momento era arcediano de Sobrarbe en Huesca, secretario de Su Majestad en el Consejo Supremo de Aragón, cronista de Su Majestad en la Corona de Aragón y cronista del Reino de Aragón—estuviese en el cabildo de Zaragoza «por su inteligencia, aplicación al trabajo de reconocer papeles». El método ideado por el arzobispo —y pedido a don Pedro Antonio de Aragón, presidente del Consejo Supremo de Aragón— consistía en que Dormer tomase la coadjutoría del arcediano de Aliaga don Miguel Pérez de Oliván y Baguer, que en ese momento era inquisidor apostólico de
635. En una carta de 4 de diciembre de 1680 ya constaba la publicación de tres tomos de dicha historia palentina (BN, ms. 8385, f. 321r).
636. BN, ms. 8385, f. 320r.
637. BN, ms. 8385, f. 322r.
638. Una pequeña biografía del arzobispo en Serrano Martínez (2001-2003: 225).
639. BN, ms. 8384, f. 37r.
640. BN, ms. 8384, f. 38r.
641. BN, ms. 8384, f. 39r.
Aragón.642 Esta cercanía del arcediano Dormer con el arzobispo no sentó bien entre los prebendados zaragozanos y hay constancia de que éstos últimos llevaron a cabo nueve «incursos» contra Dormer.643
No se debió de solucionar el traslado del arcediano de Sobrarbe a Zaragoza porque una carta de fecha desconocida, y de la que no consta tampoco el remitente, así lo testifica. Era una propuesta para traer a Dormer a Zaragoza en la que se planteaba lo siguiente: suponiendo que don Pedro Gregorio y Antillón dejase libre su canonjía de Zaragoza —por estar de vicario en Madrid— dicho puesto quedaba liberado; entonces, Dormer podía permutar el arcedianato por el canonicato —haciendo unos ajustes económicos—. Lógicamente, necesitaba el visto bueno de las partes involucradas y Dormer, que de esa manera se trasladaría a su Zaragoza natal, contaba a su favor el que la canonjía tenía la pesada carga de una residencia continua y Pedro Gregorio residía en Madrid.644 Desconocemos cómo se resolvió el asunto, aunque todo apunta a que en este segundo intento Dormer debió de lograr llegar a Zaragoza. Años después, más concretamente el 17 de diciembre de 1694, tomó posesión del arcedianato mayor de la Seo de Zaragoza.645
JUAN DE AGUAS
(DAROCA, 1606 – ZARAGOZA, 1685)
El doctor Juan de Aguas646 figuraba como canónigo de la iglesia metropolitana de Zaragoza y examinador sinodal del arzobispado de Zaragoza cuando defendió que la ciudad de Huesca era la cuna de san Lorenzo. Sus planteamientos al respecto —como ya hemos visto— quedaron recogidos en dos de sus seis trabajos publicados.647 En el primero de sus libros, titulado Discurso histórico-eclesiástico, 648 que terminó de escribir el 22 de agosto de 1676 y fue publicado en Zaragoza en ese mismo año, el canónigo Aguas presentaba la defensa de sus tesis en favor de Huesca y respondía a la obra póstuma del arcediano valenciano Ballester.649 La
642. BN, ms. 8384, f. 86r.
643. BN, ms. 8384, ff. 130r-130v.
644. BN, ms. 8384, ff. 504r-505r.
645. Gómez Uriel (1884-1886: I, p. 403).
646. El canónigo Aguas había nacido en la parroquia de Santiago de Daroca en 1606. Fue párroco de Castelnou y plébano de Montalbán, ambas poblaciones de la actual provincia de Teruel. En 1676 fue rector de la Universidad de Zaragoza. Murió en la capital aragonesa el 30 de junio de 1685, a los 79 años de edad, y fue enterrado en la capilla de san Valero en la Seo de Zaragoza (Gómez Uriel, 18841886: I, 21).
647. Si seguimos la información que nos aporta Gómez Uriel (1884-1886: I, 21), hemos de decir que las restantes cuatro obras escritas por el canónigo Aguas y publicadas fueron Por el origen y sucesos de los templos sedes catedrales…, Zaragoza, Diego Dormer, 1666; Apéndice a la Alegación histórica por el origen y sucesos…, Zaragoza, Diego Dormer, 1666; Alegación histórica y contra respuesta…, Zaragoza, Diego Dormer, 1669; Memorias sobre la inteligencia de una medalla batida en Roma el año 1400 con la efigie de san Lorenzo Mártir, Zargoza, 1673.
648. Aguas (1676).
649. La obra la dedicaba a don Ramón de Azlor, deán de la iglesia metropolitana de Zaragoza y obispo de Huesca, y a don Bernardo Mateo Sánchez del Castellar, canónigo de la iglesia Metropolitana de Zaragoza y obispo de Jaca.
obra, de doscientas treinta y cinco páginas, estaba dividida en dos partes claramente definidas. En la primera, a lo largo de treinta y seis páginas y ocho capítulos, definía la voz tradición y entraba en la valoración de la canonización eclesiástica, quién tenía poder para canonizar, el culto a los santos… Luego, en el resto de la publicación, en lo que podemos considerar la segunda parte, la obra estaba estructurada para dar respuesta puntual a los planteamientos que exponía Ballester en Piedra de toque 650 Para ello, Aguas elaboró veintiocho «exámenes» —o puntos de vista de la obra del valenciano— y daba sus correspondientes respuestas o notas a cada uno de ellos. Además, incluía un exordio y su correspondiente nota, y una conclusión al discurso.
El pilar fundamental donde descansaba el planteamiento del canónigo Juan de Aguas era la autoridad que tenían los obispos en sus dominios de culto para señalar a los «Santos Propios Naturales de sus Diócesis», y la obligación que tenían el clero y los religiosos profesos de conformarse con el rezo que se les asignaba en los breviarios diocesanos. Con estos dos principios y su plasmación documental, si seguimos a Aguas, se verificaría la legitimidad de la «Tradición Eclesiástica» y se convertirían en «Auténticos el Culto y Veneración».651 Por eso, en la dedicatoria que hacía Aguas de su discurso, afirmaba que defendía la «Tradición Legítima» con que la santa Iglesia de Huesca «Venera y Celebra con Solemne Culto de Oficios Divinos, Como Natural Santo Hijo Suyo al Invicto Mártir Romano San LORENZO» y, además, instaba a los obispos de Huesca y Jaca —a quienes dedicaba el libro— recordándoles que tenían la obligación de conservar y defender tan «Sagrado Derecho».
La respuesta de Aguas a Ballester debió de empezar a fundamentarse en 1673, nada más salir a la calle la obra póstuma del valenciano. No es casual que Pellicer remitiera a Dormer una carta —el 30 de diciembre de 1673— donde expresaba lo siguiente: «Que mi Aparato haya parecido bien al Señor canónigo don Juan de Aguas, me es de mucho gozo, por ser voto tan de Justicia i erudición». La epístola añadía: «La Piedra de Toque anda aquí en muchas Manos […]. Algún Día será posible que haya Piedra de Retoque».652
El segundo libro o trabajo de Aguas, dedicado al glorioso san Lorenzo, es una segunda impresión del Discurso histórico-eclesiástico, llevada a cabo en 1677, con la novedad de que añadía la Adición, respuesta y notas a lo que escribe a favor de la ciudad de Córdoba D. Francisco Carrillo de Córdoba 653 El estudio fue
650. Ya hemos dado cuenta de que esta obra fue publicada en 1673, después de morir Ballester. Si seguimos a Aguas, este libro de Ballester se debió de reimprimir en latín en 1675, y entonces estaríamos hablando del libro Lapis Lydius veritatis statera æquissima rationis pro indaganda vera patria indyti martyris ac levitæ beati Laurentii, auctore D. Joan Bapt. Ballester… , Lyon, C. Bourgeat, 1675. El doctor Aguas (1677: 1) da el título Obra póstuma del doctor don Juan Bautista Ballester, arcediano de Murviedro, dignidad en la Santa Iglesia Metropolitana de la ciudad de Valencia
651. Aguas (1677: 36).
652. BN, ms. 8388, f. 486r. 653. Aguas (1677).
firmado en Zaragoza el 1 de junio de 1677654 y, como dice el autor, lo hizo porque en los mismos días en que estaba llevándose a cabo la impresión de su Discurso le llegó la notica de que se estaba realizando un trabajo que defendía el nacimiento de san Lorenzo en Córdoba, en contra de las pretensiones de «Autores Valencianos y Aragoneses, de Otras Naciones», refiriéndose a la publicación del Certamen histórico de don Francisco Carrillo de Córdoba. Esta obra de Carrillo había sido publicada en 1673 —como ya hemos analizado—, lo que indica que el doctor Aguas pretendía subsanar «un olvido».655
JUAN AGUSTÍN CARRERAS
(HUESCA, 1639 – IBIECA, 1711)
Don Juan Agustín Carreras Ramírez y Orta656 nació en Huesca.657 Estudió Artes y Teología en la Universidad Sertoriana y en ambas facultades debió de recibir sus grados correspondientes.658 Fue racionero penitenciario de la Catedral de Huesca y, luego, canónigo magistral en la Colegial de Santa María la Mayor de Calatayud, cargo este último desde el que, el 3 de octubre de 1691, fue nombrado canónigo magistral de la Metropolitana de Zaragoza. También se convirtió en examinador sinodal de los arzobispados de esta ciudad y de Valencia, y del obispado de Huesca, y calificador de la Santa Inquisición de Aragón (desde el 21 de enero de 1698). Murió en Ibieca en 1711, después de haber vivido retirado algún tiempo en San Martín de la Val de Onsera.
Esta corta biografía nos sirve para poder entender mejor el trabajo de este canónigo en Flores lauretanas del pensil oscense y vida de san Laurencio mártir, 659 estudio que pretendía tener tres tomos. Parece ser que solamente vio la luz un volumen de más de cuatrocientas páginas, desconociéndose los motivos que abortaron el resto de los libros, cuando hay constancia de que con posterioridad a esta publicación fueron editadas otras obras suyas660 y de que, en su aprobación,
654. La adición ocupa las páginas 237-259.
655. Aguas (1677: 237-238). Damián Peñart y Peñart (1987: 176) cita el año 1676 como fecha de publicación del trabajo de Carrillo, como si quisiese disculpar el lapsus que había tenido el canónigo Aguas.
656. Gómez Uriel (1884-1886: I, 289-290).
657. Si seguimos a fray Juan Navarro, de la orden de la Merced, el canónigo Carreras Ramírez descendía de Francia, de la noble casa y palacio de los señores de la Abereda, señores de Tuy.
658. Gómez Uriel afirma que recibió ambos grados, pero en un reciente estudio de José Mª Lahoz Finestres y Luis García Torrecilla (2001) no aparece en la relación de graduados de Teología en la citada universidad.
659. Carreras (1698).
660. También escribió Plática a los padres sacerdotes, Valencia, Jaime de Bordazar, 1688; Práctica de curas y misioneros…, Valencia, Vda. de Mazé, 1688 (hay reediciones en Valencia, Feliciano Blasco, 1689, y Barcelona, Miguel Gelabert, 1688, y Joseph Llopis, 1690); Vida y pública veneración del Sol de la Montaña […] San Úrbez…, Zaragoza, Diego de Larumbe, 1702 (a esta obra se le añadió Sermón de san Úrbez o reflexiones historiales…; también se incluía Práctica de hacer el acto de contrición…); Breve tratado de los motivos y razones por que los pueblos suben a la veneración de san Úrbez…, Zaragoza, Diego de Larumbe, 1702; Doctrina cristiana catequística […] Obra póstuma […] / sácala a la pública luz D. Miguel Climente y Lastanosa, racionero de […] San Lorenzo de Huesca…, Zaragoza, Pedro Jiménez, 1730; Sermones de advientos…, Zaragoza, Pedro Jiménez, 1730 (obra póstuma) (Gómez Uriel, 1884-1886: I, 290).
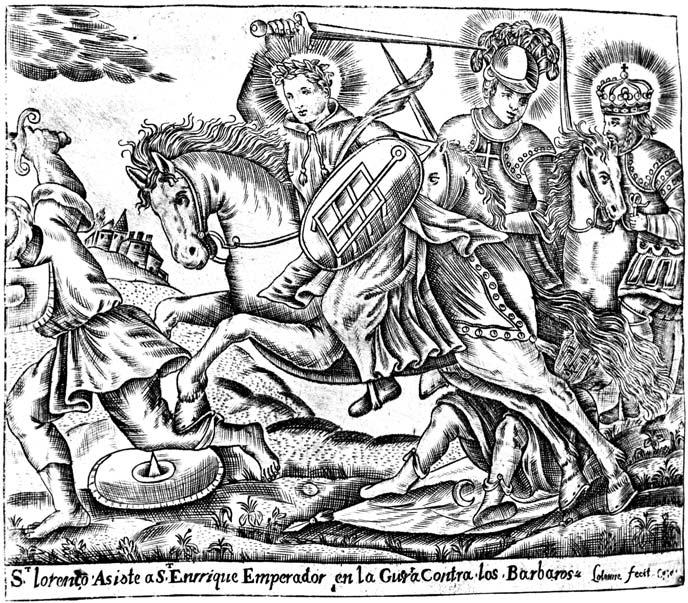
el doctor don Miguel Estarrués y Cabrero decía que había visto la vida del insigne oscense san Lorenzo, que había reducido don Juan Agustín a tres libros, donde se analizaba desde el nacimiento hasta la muerte del santo.661 Tampoco debió de salir de la imprenta —ni de la pluma— la historia de san Vicente mártir, trabajo que prometió dicho canónigo cuando se dirigía al lector en Flores lauretanas. Carreras Ramírez, en la dedicatoria que hacía en esta obra a la ciudad de Huesca, informaba de que en el primer libro de la obra —el único que se publicó— iba a celebrar «al feliz nacimiento de Laurencio en su Patria». El segundo libro tenía como destino describir e ilustrar el «admirable» martirio del santo y el triunfo, con su gloriosa coronación en tierra y cielo. Finalmente, el tercero debía ser la publicación de «sus gracias y virtudes, con las glorias», incluyendo además de las del santo las de la ciudad de Huesca. Quería escribir sobre la vida y martirio del santo, «dexando altercados de la Patria (de que otros han hecho peculiar asunto)».
Las razones que movieron al canónigo Carreras Ramírez a publicar esta obra fueron su deseo de «obsequiar a San Laurencio» por «la poderosa intercessión de Santo tan Gigante» y la gran esperanza que había puesto en él, ya que le atribuía «no pequeños favores que devo a la mano poderosa del Altíssimo».662
Además, el autor debía de tener muy claros dos principios básicos del Concilio de Trento respecto al modo de proceder para que los santos intercediesen a Dios por los hombres. Como miembro de la Iglesia, señalaba la importancia de la celebración de las virtudes de los santos y la obligación que había de imitarles. Recordaba que, copiando las virtudes de san Lorenzo, se agradecía a Dios el beneficio de tan soberano ejemplo, puntualizando que los más obligados eran los hijos del Reino de Aragón. Terminaba diciendo sobre el santo que si «deseamos ser en el Cielo partícipes de su gloria, que primero en la vida devemos por la imitación ser participantes de sus penas».
También justificaba su libro afirmando que la ciudad de Huesca, en la historia de sus excelencias, señalaba muy poco de la vida de sus hijos santos. Además, no había libros de historia peculiar de la vida y martirio de san Lorenzo,663 algo que quería corregir después de encontrar la constitución sinodal de Belchite del año 1417 y ver que, a iniciativa del obispo don Francisco Clemente Pérez, la Iglesia de Zaragoza iba a dar un culto especial a san Lorenzo y san Vicente por haber sido prebendados de ella e ilustres santos. A estas dos circunstancias se unía el hecho de que Carreras Ramírez era prebendado de la iglesia Metropolitana de Zaragoza e hijo de la ciudad de Huesca, «títulos» que —según sus palabras— le obligaban a escribir la historia de san Lorenzo.664 Nosotros añadimos que el autor, con estos presupuestos, tenía muy claro que debía «quedar bien» con
661. Carreras (1698: «Aprobación»).
662. Carreras (1698: «Dedicatoria»).
663. Algo semejante ocurría con san Vicente, de lo que también se hacía eco don Vincencio Blasco de Lanuza.
664. Carreras (1698: «Al lector»).
ambas ciudades y, por supuesto, con Roma —la ciudad del martirio— a la hora de elaborar la hagiografía laurentina. Esto último lo sacaba a relucir el censor don Miguel Estarrués cuando afirmaba que Huesca, Zaragoza y Roma le quedaban «al Autor deudoras», porque Lorenzo debía a Roma los triunfos de su valor, a Zaragoza los créditos de sus letras y a Huesca el nobilísimo solar de «su embiado Oriente». Ante esta situación última, Roma había de corresponder como poderosa, Zaragoza como obligada y Huesca como agradecida.
Que Carreras «hacía patria» de su Huesca natal lo demostró cuando defendió en Flores lauretanas que san Lorenzo, su hermano san Orencio y su primo hermano san Vicente mártir estudiaron en las «Escuelas Generales» de Huesca, fundadas por Quinto Sertorio y luego refundadas por Pedro IV.665 Esto significa que rechazaba que Sertorio hubiese erigido su escuela en la Osca cordobesa,666 en Huéscar (Granada)…, y, a la vez, con ello incidía y «recordaba» la polémica y pleito que la ciudad de Huesca sostuvo contra la creación de la Universidad de Zaragoza, momento que aprovechó esta última capital para defender la reivindicación andaluza en beneficio propio.
DIEGO VINCENCIO DE VIDANIA Y BROTO (HUESCA, 1644 – NÁPOLES, 1732)667
Como hemos adelantado, también está muy claro el interés que movió a don Diego Vincencio de Vidania a escribir un pequeño libro de veinticuatro páginas, titulado Disertación histórica de la patria del invencible mártir san Laurencio. En la dedicatoria que hizo —en Zaragoza, a 16 de noviembre de 1672— a la «siempre vencedora ciudad de Huesca», decía que la publicación sobre san Lorenzo era un «obsequio devido a su poderosa intercessión, que el año 1667 me alcançó la salud».668 Desconocemos la enfermedad que pudo tener Vidania en 1667 —momento en que lo encontramos estudiando en la universidad y viajando por Europa—, pero estamos seguros de que fue un asunto grave, a tenor de lo expuesto y del recordatorio manuscrito que él mismo hizo el 10 de agosto de 1679 —festividad de San Lorenzo—, cuando redactó uno de sus testamentos. Como luego veremos, agradecía al santo sus «eficaces ruegos» ante Dios y el Altísimo, quien le había concedido importantes asistencias y la protección de la vida en varias ocasiones.
Solamente sabemos que enfermó en 1667 en el Piamonte italiano, donde «acosado de una enfermedad grave me vi obligado a bolver a mi Patria, a persuasión
665. Carreras (1698: 27-28).
666. Se retomaba el debate abierto —tras la difusión en el Renacimiento de la biografía de Quinto Sertorio, realizada por Plutarco— sobre la Osca donde fundó Sertorio su escuela.
667. Este autor suele firmar y aparece citado en la documentación, mayoritariamente, con el apellido Vidania. Sin embargo, cuando nos referimos a sus ascendientes, unas veces figuran con dicho apellido y otras pueden ser aludidos como Vidaña, lo que dificulta la identificación. Sin embargo, está claro que se trata de la misma familia. Diego Vidaña, en su primer protocolo como notario de número, se cita con el apellido Betanya en vez de Vidaña (AHPrH, not. Diego Vidaña, 1633, f. 1r).
668. Vidania (1672: 2r). Sabemos que el 26 de julio y el 10 de agosto de 1672 el trabajo se estaba imprimiendo (APUG, doc. 565, ff. 52r y 118r).
de los médicos movidos de las calidades de las dolencias». Esto ocurrió tras visitar Francia y su capital, Flandes, e Italia. Así se lo comunicaba al jesuita alemán Athanasius Kircher,669 residente en Roma, a quien, en carta remitida desde Huesca el 4 de septiembre de 1668, le informaba de dicha enfermedad y de que ejercía de rector y catedrático en la Universidad de Huesca. Le solicitaba todo lo que conociese de los milagros, templos, antiguas memorias y otros datos sobre san Lorenzo; Vidania —en 1668— daba cuenta de su interés por escribir un libro sobre la vida del «invencible» martir para replicar los argumentos de las ciudades de Córdoba y Valencia que reclamaban convertirse, respectivamente, en la patria laurentina. A cambio de esta petición, Vidania ofrecía al jesuita alemán el libro Fundación de Aínsa (publicado en 1619) y la obra Defensa de la patria de Andrés de Uztarroz (editada en 1638).670
Lógicamente, el que Vidania consultase el libro de Juan Bautista Ballester —que defendía a la ciudad de Valencia como patria de san Lorenzo— favoreció la realización de su trabajo y mediatizó completamente el escrito del oscense, ya que era una sucesión de respuestas a algunos planteamientos puntuales de Ballester. Aunque Vidania afirmaba en la dedicatoria que estaba a punto de publicar la vida de san Lorenzo, a tenor de las veinticuatro páginas que redacta y del tipo de texto presentado, debemos dudar de su afirmación. Otra cosa diferente es que Vidania tuviese una gran devoción por el santo, que fuese un ferviente defensor de la patria oscense de este, que estuviese al día de los escritos publicados y que tuviese capacidad para historiar la vida del santo.
Esta pequeña presentación de Vidania relacionándolo con san Lorenzo y con el jesuita Kircher nos aclara muy poco de la vida de tan destacado oscense que se labró buena parte de su prestigio lejos de la ciudad que le vio nacer y crecer durante cerca de sus primeros cuarenta años. Ante estas circunstancias hemos decidido presentar una pequeña biografía que nos acerque a la trayectoria vital de un singular ciudadano «del mundo».
Hemos de empezar diciendo que contamos con escuetos datos de los ascendientes del doctor don Diego Vincencio de Vidania hasta llegar al análisis de la
669. Athanasius Kircher nació en Geisa (Ghysen), en la región alemana de Sajonia-Weimar, un 2 de mayo, día de San Atanasio, de 1601 ó 1602. Estudió en el colegio de los jesuitas de Fulda. El 2 de octubrede 1618 ingresó como novicio en la Compañía de Jesús. Estudió Humanidades, Filosofía y Teología, y en 1628 fue ordenado sacerdote. A partir de 1635 se instaló en el colegio romano de la Compañía y desde esa fecha hasta el 27 de noviembre de 1680 —cuando murió— permaneció en la capital italiana. Egiptólogo, profesor de Física y Matemáticas, escribió cuarenta y cuatro obras sobre los más diversos temas y mantuvo una amplia correspondencia. Su estudio romano se convirtió en el centro intelectual al que llegaban investigadores, cartas y especímenes de todo el mundo, y consiguió reunir un museo de artefactos, curiosidades de historia natural y aparatos científicos —según Ignacio Gómez de Liaño (1986: 38). Estos escuetos datos biográficos solamente tienen la función de presentar al lector a tan distinguido personaje, de quien se han realizado diversas tesis doctorales y sobre cuyos trabajos hay innumerables publicaciones. 670. APUG, doc. 564, f. 132r.

vida de su padre. Sus bisabuelos, llamados Domingo Vidaña e Isabel Nobales,671 procrearon un hijo llamado Diego Vidaña.672 Este —el abuelo de Diego Vincencio— fue notario en Huesca, donde estuvo dedicado a su profesión durante los años 1619-1645,673 aunque hemos de puntualizar que durante los años 16191632 debió de ejercer como notario real de Huesca, Quicena y Tierz, y a partir del 24 de diciembre de 1632 se convirtió en notario de número o caja de Huesca —una vez aprobado el 22 de diciembre de 1632 el examen que realizó en el Colegio de Notarios de Caja de Huesca y después de que los jurados de la capital altoaragonesa lo nombrasen notario de número de la ciudad y comisario de las notas de Luis Navarro y sus predecesores—.674 Se casó con Catalina Giral.675 Desconocemos el número de descendientes que engendraron Diego y Catalina y nos tenemos que conformar con saber que el 25 de enero de 1620 fue bautizado en la Seo de Huesca un niño con el nombre de DiegoAntonio Vidaña y Giral, actuando como padrinos mosén Pedro Campo y María Nobales.676 El dato puntual nos está presentando el inicio de la vida del único vástago conocido del matrimonio que llegó a la mayoría de edad y que fue el padre de Diego Vincencio Vidania y Broto.
Diego Vidaña debió de fallecer el 11 de abril de 1645 en Zaragoza y fue sepultado al día siguiente en la iglesia del convento de San Francisco de Huesca. En el momento de su muerte era jurado de la capital altoaragonesa.677
671. Domingo Vidaña era hijo de Domingo Vidaña y Agustina Sarobe. Isabel Nobales descendía de Juan de Nobales e Isabel Jordán y era nieta de Vicente Nobales y Martina Borroy (AHPrH, not. Diego Vidaña, 1633, f. 1r-v). Tenía una hermana llamada Esperanza Nobales, esposa de Juan de Broto. Fruto de este matrimonio nació Vincencio de Broto, quien se casó con una hija del notario oscense Pedro Santapau que se llamaba Ana Santapau, unión de la que nacieron Inés Josefa de Broto y Mariana de Broto. Esta última murió siendo muy joven.
672. Es posible que el ciudadano oscense Domingo Vidaña que encontramos el 30 de enero de 1603 arrendando unas casas en el Coso de Huesca tenga algún parentesco cercano con Diego Vidaña (AHPrH, not. Juan Crisóstomo Canales, 1603, 30-I, ff. 30v-31r).
673. En el Archivo Histórico Provincial de Huesca se conservan protocolos de dicho notario de los citados años, aunque han desaparecido los de 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1640, 1641 y 1642. El último acto notarial registrado a su nombre se llevó a cabo el 11 de marzo de 1645, un mes antes de morir.
674. AHPrH, not. Diego Vidaña, 1633, f. 1r-v. El notario Lorenzo Rasal testificó la presentación al Colegio Notarial de Huesca, el notario Pedro Fenés de Ruesta escrituró la presentación y admisión, y el también notario Sebastián Canales dio fe del reconocimiento que hicieron los jurados oscenses.
675. ADH, Expedientes matrimoniales, 168/42.
676. ADH, Quinque libri de la parroquia de la Seo de Huesca, libro 134/1, f. 95r.
677. ADH, Quinque libri de la parroquia de la Seo de Huesca, libro 148/2, f. 3v. Las notas y protocolos testificados por Diego Vidania pasaron al notario oscense Orencio Sanclemente y Celaya, quien se los traspasó a su hijo Raimundo Sanclemente mediante cesión testamentaria. Este último vendió las citadas notas de Vidania y las de los notarios de número predecesores «agregados a su Caja» (los notarios Sancho Serrano, Juan Navarro, Juan Beltrán, Pedro de Laplaza, Juan de Laplaza, Antón Navarro, Baltasar Serrano, Domingo Serrano, Martín de Silves, Pedro Navarro, Juan de San Vicente, Antón Bonifant, Bartolomé de Ubuis, Martín Alamí primero, Martín Alamí segundo, Martín Aznárez, Luis Navarro y Lupercio Torralba) al también notario Tomás José Ram, habitante de Huesca, por el precio de 2000 sueldos (AHPrH, not. Raimundo Sanclemente, 1690, 8-I, ff. 23v-25v).
La iletrada Catalina Giral mandó hacer un testamento el 4 de enero de 1646678 y las últimas voluntades el 19 de noviembre de 1656.679 Catalina falleció el 21 de noviembre de 1656, después de recibir todos los sacramentos.680 En el tiempo que transcurrió entre la realización de los dos testamentos citados —los diez años que iban de 1646 a 1656— se produjo la muerte de su hijo Diego Antonio Vidaña y Giral,681 quien en 1646 figuraba como heredero universal —no se cita a ningún otro hijo— y de forma particular de la hacienda de su madre —lo que nos viene a confirmar que debió de ser el único descendiente del matrimonio Vidaña-Giral.
Diego Antonio Vidaña y Giral —quien tenía menos de 35 años cuando falleció—, al poco de cumplir los 22, inició los trámites necesarios para poder contraer matrimonio eclesiástico con Inés Josefa de Broto, pariente consanguínea suya en tercer grado (las bisabuelas de los futuros esposos eran hermanas).682 La dispensa papal la lograron el 19 de mayo de 1642683 y la misa nupcial se celebró el 22 de noviembre de 1642 en la Seo de Huesca —ceremonia que fue oficiada por el prior de la iglesia parroquial de San Pedro el Viejo de Huesca—, pero habían sido desposados en los últimos días del mes de agosto de dicho año.684 Inés Josefa de Broto y Santapau asistió a la misa nupcial siendo la única heredera de los bienes de sus difuntos padres tras la muerte de su hermana Mariana y de su abuela Esperanza Nobales. La disposición notarial que lo indicaba fue redactada el 12 de octubre de 1642.685 Diego Antonio Vidaña (o Vidania) y Giral e Inés Josefa de Broto y Santapau —hija de los difuntos Vincencio de Broto y Ana Santapau— debían de tener muy clara la estrategia matrimonial cuando aceptaron contraer nupcias siendo parientes lejanos. A los dos años y poco más de la unión nació Diego Vincencio Vidania y Broto, que fue bautizado el 5 de octubre de 1644 en la Seo deHues-
678. AHPrH, not. Lorenzo López Botaya, 1646, 4-I, ff. 3v-5r. Catalina deseaba ser sepultada en el convento de San Francisco de Huesca, donde yacía su esposo. Dejaba 200 sueldos jaqueses para que se utilizaran en el entierro, misas y sacrificios por su alma.
679. AHPrH, not. Vicente Santapau, 1656, 19-XI, ff. 1048v-1049v. Quería ser enterrada en la iglesia de San Francisco de Huesca, en la sepultura donde descansaba su marido. La defunción y honras fúnebres se debían hacer con el Cabildo de la Seo de Huesca, dando para ello y para limosnas y sufragios la suma de 3000 sueldos jaqueses. Las misas por su alma se habían de celebrar en el convento de San Francisco y en el colegio de agustinos descalzos de la capital altoaragonesa. Dejaba 2000 sueldos a su nieto Diego (Vincencio) Vidania como fin del pago de las obligaciones contraídas por la testadora en los capítulos matrimoniales de los padres del beneficiado. Nombraba como ejecutores testamentarios a su nuera Josefa de Broto, a su nieto Diego (Vincencio) Vidania y a Lorenzo Nobales, ciudadano de Huesca.
680. ADH, Quinque libri de la parroquia de la Seo de Huesca, libro 148/2, f. 45r.
681. Sabemos que el 17 de junio de 1655 ya había fenecido Diego Antonio Vidaña y su madre Catalina era la «usufructuaria» de los bienes de su descendiente —beneficio que le correspondía desde la muerte de su esposo, el notario oscense Diego Vidaña (AHPrH, not. Andrés Marcén, 1655, 17-VI, f. 116r). Lógicamente, a partir de 1656, muertos Catalina Giral, su esposo y el hijo de ambos, el nuevo heredero universal de los Vidania era Diego Vincencio —nieto e hijo de los citados.
682. Ya hemos dado cuenta de ello en la nota 671 (ADH, Expedientes matrimoniales, 168/42).
683. ADH, Expedientes matrimoniales, 168/42.
684. ADH, Quinque libri de la parroquia de la Seo de Huesca, libro 134/2, f. 204v. Los testigos fueron Diego Vidaña, el padre del contrayente, y Lorenzo Beneche, ambos notarios.
685. AHPrH, not. Vicente Santapau, 1642, 12-X, ff. 901v-908r.
ca.686 Aunque es posible que naciesen más vástagos de la citada unión, todo apunta a que Diego Vincencio fue hijo único, lo que pudo beneficiar el que sus padres tuviesen más recursos para la educación de su, seguramente, mimado descendiente. Estamos convencidos de que todo esto fue posible por el papel socioeconómico desempeñado hasta ese momento por el notario Diego Vidaña, pese a que solamente pudo disfrutar de la compañía de su nieto durante medio año. Hacemos esta valoración porque el ciudadano oscense Diego Vidaña, además de ejercer como notario de número o caja en Huesca, participó en las actividades económicas más comunes dentro del mundo de los ciudadanos de la capital altoaragonesa, que no eran otras que la compra y venta de bienes inmuebles y la explotación de dichos bienes —amén de las inversiones en productos financieros como los censales—. Es precisamente este patrimonio inmueble el principal recurso económico que heredó Diego Antonio Vidaña,687 quien no ejerció la profesión notarial como su predecesor y su sucesor.
Nuestro principal protagonista, Diego Vincencio de Vidania, nacido en 1644, fue colegial de la Compañía de Jesús en Huesca. 688 Estudió en la Universidad de Huesca, donde fue bachiller en Leyes el 19 de abril de 1663, licenciado en Leyes el 6 de diciembre de 1667 y bachiller en Cánones el 15 de septiembre de 1668.689 En dicha Universidad de Huesca recibió el grado de doctor en Derechos (civil y canónico) y fue rector (1667-1668) y profesor de las cátedras o catedrático de Digesto Viejo, Código Justiniano, Sexto y Decretales.690 Durante buena parte de los años 1670-1682 debió de ejercer como secretario de dicha
686. ADH, Quinque libri de la parroquia de la Seo de Huesca, libro 134/2, f. 117r. Fue bautizado por mosén Juan de Fuertes, racionero y regente de la curia de la Seo de Huesca. 687. Un ejemplo de lo que decimos es que Diego Antonio Vidaña tenía como criado al labrador Jaime Salinas —quien se casó con una criada de su madre, Catalina Giral— y que participó —conjuntamente con su padre— en el arriendo de varios campos y huerto y en la venta de pequeñas parcelas de tierra y una vivienda urbana. El 30 de enero de 1680 localizamos a Diego Vincencio Vidania dando a tributación al labrador Pedro Bastán, vecino de Huesca, un campo de 12 cahizadas de sembradura en la partida oscense de Valverde, por un precio de 50 sueldos jaqueses de treudo perpetuo, pagaderos anualmente el 15 de agosto (AHPrH, not. Lorenzo López Botaya, 1643, ff. 15r-24r; 1644, 25-IX, ff. 248r-249v; 1645, 26-IV, ff. 175r-176r; Raimundo Sanclemente, 1680, 30-I, ff. 76r-81v).
688. APUG, doc. 565, f. 118r.
689. Lahoz (1997: 150).
690. Así lo hace saber Diego Vincencio en la página interior que abre el protocolo de 1670-1671 (el primero de su actividad como notario real), donde se dice: «Juris utriusque Doctoris nuper Digesti Veteris, Codicis Justinianei, Sextique, Decretalium, Cathedre Profesoris Rectoris […]». Estos datos ratifican la información que habla de que fue «Catedrático de digesto viejo, de sexto, de decretales y de código en 1672» (Gómez Uriel, 1884-1886: III, 354). En la copia de la carta que escribió el doctor Diego Vincencio Vidania —y que es un elogio al «héroe» Vincencio Juan de Lastanosa en su obra Tratado de la moneda jaquesa, y de otras de oro y plata del Reino de Aragón—, aparece citado como «Rector, Cathedrático de Digesto Viejo, sexto y Código».
Diego Vincencio Vidania se describe como «Catedrático de Digesto Viejo, Sexto y Código de la Universidad Sertoriana» en su pequeño libro Oración panegírica por la admisión de Jaime Félix Mezquita en el muy ilustre Colegio de Notarios de Número de la Imperial ciudad de Zaragoza, Zaragoza, Juan de Ibar, 1673. Por otra parte, José María Lahoz Finestres habla de que fue sustituto de Código en 16661667, catedrático de Digesto Viejo en 1667-1668 y de Instituta en 1668-1669 (Lahoz, 1994).
institución,691 hasta que fue sustituido por el notario oscense Raimundo Sanclemente, quien ocuparía el cargo desde aproximadamente el 16 de julio de 1682.692 Vidania, a pesar de esta actividad universitaria, se quejaba en 1672 de haber «hecho catorce liciones de oposición y otros actos» y de que se hallaba «sin medios para ascender a los puestos de la Facultad».693 Por ello, como luego veremos, no es extraño que orientase su vida profesional hacia el mundo de la abogacía y el notariado. Hay que puntualizar que Vidania el 26 de julio de 1672, siendo letrado, escribió desde Zaragoza al jesuita Athanasius Kircher694 —quien se hallaba en Roma— y le ofreció su libro de san Lorenzo para cuando acabase la impresión. Aprovechaba la ocasión para darle las gracias por los diversos favores que había recibido del religioso y le pedía que le amparase con su patrocinio ante el también jesuita el cardenal Nithard, quien a su vez debía interceder ante la regente Mariana de Austria. Tal sucesión de ayudas tenía la finalidad de que Vidania pudiese lograr cualquiera de las dos plazas de provisión real que estaban vacantes en ese momento en Aragón y que eran la de juez de encuestas y la de asesor del baile general. Ninguna de las dos estaba bien remunerada —ya que la primera valía «docientos escudos cada año» y la segunda «no más de cinquenta escudos»— pero le interesaban a Vidania para entrar en el «escalón para pretender después otros cargos».695 El 10 de agosto del mismo año Vidania volvió a enviar una epístola a Kircher donde se centraba en recordarle su intercesión para lograr la plaza de juez de encuestas, llegando a puntualizar que era «la menor del Reyno».696 Como muy bien indicaba Vidania, los dos oficios que pretendía —mediante recomendación— eran considerados como las entradas iniciales en la administración de justicia en Aragón y representaban el cauce idóneo para acceder a la Corte del Justicia y, posteriormente, a la Real Audiencia —donde también había un escalafón— y a otros puestos de mayor relevancia que conducían al Consejo Supremo de Aragón.697 Era pues, el deseo de lograr un peldaño más en el largo cursus honorum que había iniciado Vidania en la Universidad de Huesca.
Que Vidania estuviese esperando en 1672 la intercesión del cardenal Everardo Nithard —residente en Roma y alejado de la Corte— ante Mariana de Austria puede parecer una causa perdida porque estamos hablando de un exiliado. Sin embargo,
691. AHPrH, not. Diego Vicente Vidania, 1670, 19-V, f. 1r; 1675, 12-I, f. 1r; 1677, f. 105r; 1679, 3XII, f. 949v; 1681, f. 3v; 1682, 9-VII, f. 493r.
692. Sabemos que el 5 de agosto de 1682 don Raimundo ejercía como secretario de la Universidad de Huesca (AHPrH, not. Raimundo Sanclemente, 1682, 5-VIII, f. 172r).
693. APUG, doc. 565, f. 118r.
694. La figura de Kircher ha propiciado la realización de diversos trabajos de investigación y tesis doctorales. Hay una amplísima bibliografía que excede nuestro cometido. En el contexto de la falsificación documental podemos recordar que Kircher perteneció a la comisión del Vaticano que declaró falsos en 1682 los Plomos del Sacromonte de Granada (García-Arenal, 2006a: 558).
695. APUG, doc. 565, f. 118r. Vidania daba cuenta a Kircher de que había sido colegial de la Compañía de Jesús y las recomendaciones que recibiese las llevaría personalmente «con secreto» a Madrid…, terminando su petición con la lapidaria frase «seré agradecido a tanto fabor».
696. APUG, doc. 565, f. 52r.
697. Lalinde (1981: 419-521).
todo apunta a que seguía conservando la confianza de la reina —de quien había sido confesor desde la infancia— y de otros partidarios suyos en la Corte —de su etapa como valido—.698 Otra cosa diferente es que Nithard se preocupase del asunto.
Todos estos estudios universitarios de Diego Vincencio no los pudo contemplar su padre, ya que, como hemos adelantado, este último murió con antelación a mediados de junio de 1655.699 Por contra, su madre sí disfrutó de la larga vida universitaria del hijo y la debió de apoyar con fuerza hasta que llegó el final de sus días terrenales el 21 de agosto de 1677.700 Doña (Inés) Josefa de Broto y Santapau firmó sus últimas voluntades el 4 de agosto de 1677.701 En dicho testamento solicitaba lo siguiente: quería ser enterrada con el hábito del Carmen en la Catedral de Huesca —en la sepultura donde estaba enterrado su esposo Diego Antonio Vidaña—.702 Su herencia legítima la tasaba en 10 sueldos jaqueses (la mitad en bienes muebles y la otra mitad en bienes sitios). Dejaba 30 libras jaquesas al (presbítero) doctor Ignacio Pérez (de la Laguna) y a don Diego Vincencio de Vidania —el hijo de la testadora— «para lo que les tengo comunicado». A su nuera doña Teresa (Martínez) de Insausti —«por el cariño y amor que tengo»— le dejaba una joya de doscientos reales, puntualizando que hacía dicha donación pensando en «lo mucho que mi hijo la ama», lo que le iba a alegrar mucho, a pesar de que «todo ha de ser suyo». Nombraba heredero universal a su hijo el doctor don Diego Vincencio de Vidania, dejándole de gracia especial «toda la reserva que hice en la escritura de capitulación matrimonial»
698. El padre austriaco Juan Everard Nithard, miembro de la Compañía de Jesús, nació en 1607 y murió en enero de 1681. Fue el confesor de la reina Mariana de Austria y también auxilió en sus últimos momentos a Felipe IV. Las trabas impuestas por este último en su testamento —donde estipulaba que ningún extranjero podía desempeñar cargos de Estado, gobierno o justicia y, además, ningún miembro de la Compañía podía intervenir en asuntos de Estado— no fueron suficientes para que este jesuita se convirtiese en el nuevo valido de la Monarquía hispana. Fue declarado español por decreto de 20 de septiembre de 1666 y se le nombró inquisidor general, cuestiones imprescindibles para acceder a puestos cortesanos relevantes. Una vez en el poder se dedicó a las labores de gobierno pero también se puso al servicio de la Compañía. Todo cambió en los años 1668 y 1669, cuando sufrió un fuerte acoso —también su orden religiosa— por parte de los partidarios de don Juan José de Austria. El 25 de febrero de 1669 la reina firmó el decreto que abría las puertas a Nithard para que abandonase el poder, tras lo cual el jesuita se instaló en Roma (Lozano, 2005: 297-335).
699. AHPrH, not. Andrés Marcén, 1655, 17-VI, f. 116r.
700. ADH, Quinque libri de la parroquia de la Seo de Huesca, libro 148/2, f. 142r. Consta que recibió todos los sacramentos y que fue enterrada en la Seo de Huesca.
701. AHPrH, not. José Ignacio Nobales, 1677, 4-VIII, ff. 165r-167v.
702. En dicho templo se debía celebrar la defunción, novena y cabo de año; para estas celebraciones y para los restantes oficios religiosos dio la suma monetaria de 220 libras jaquesas. Quería que su entierro se llevase a cabo con el acompañamiento del cabildo de la catedral y con las cuatro órdenes mendicantes. Deseaba además que, por su alma, todos los sacerdotes de la catedral y el resto de los religiosos de Huesca hiciesen dos misas cada uno de ellos, por lo que dejó 2 sueldos y 6 dineros por misa para cada sacerdote de la catedral y 2 sueldos por misa para los restantes religiosos. Solicitaba de una misa cantada el día de sus honras y otra al año de su muerte, oficiadas ambas en el convento del Carmen descalzo de Huesca. Si sobraba algo de dinero de las 220 libras jaquesas reservadas para fines eclesiásticos, se debía utilizar para misas y sufragios por el alma de la testadora, que se celebrarían en el convento del Carmen y en el colegio de los agustinos descalzos de Huesca (aunque puntualizaba que le gustaba más el primero, dada su especial devoción a María Santísima del Carmen) (AHPrH, not. José Ignacio Nobales, 1677, 4-VIII, ff. 165v-166v).
de dicho vástago y su esposa doña Teresa (Martínez) de Insausti. Señalaba como ejecutores testamentarios a su hijo el doctor don Diego Vincencio Vidania, a la esposa de este, a su consuegra doña Inés Azailla, a José Dex, a Diego Solano mayor, al presbítero doctor Ignacio Pérez de la Laguna y a don Lorenzo Santapau, prior de San Pedro el Viejo.
El doctor don Diego Vincencio de Vidania y Broto sacó rendimiento de sus estudiosal convertirse en abogado y notario de la ciudad de Huesca, habiendo llegado hasta nuestros días los protocolos de los años 1670-1671 y 1675-1682 como muestra de su labor notarial.703 Debemos puntualizar que durante los años 16701671 ejerció como notario real y, luego, desde el 9 de abril de 1674 —cuando fue «hallado hávil» por el Colegio de Notarios del Número de Huesca y fue admitido como notario de número de la capital altoaragonesa—,704 como notario de caja de Huesca.705 Siendo notario, también fue secretario del Concejo de Huesca desde el 8 de octubre de 1675 —tras la muerte de su tío materno el notario Vincencio Santapau el 3 de octubre de ese año—,706 cargo que debió de disfrutar hasta finales del mes de junio de 1682, cuando preparó su marcha a Madrid.707 Este pues-
703. Estos protocolos están custodiados en el Archivo Histórico Provincial de Huesca. 704. Era uno de los quince notarios de caja que ejercían la profesión en Huesca. También fue nombrado comisario de las notas, protocolos, registros, escrituras y actos notariales del difunto Lorenzo López de Botaya y de sus predecesores Miguel López Botaya, Pascual López de Botaya, Jaime Pastor y Juan Burro. Este nombramiento era consecuencia del derecho que tenía Vidania desde que adquirió por 1200 sueldos jaqueses los citados derechos al doctor don Justo Gómez de Mendoza, racionero de la iglesia parroquial de San Lorenzo y heredero de Josefa Rubio y Jordán (viuda de Lorenzo López de Botaya) (AHPrH, not. Vicente Santapau, 1675, 9-IV, ff. 207r-208v; Diego Vicente Vidania, 1679, 3-XII, ff. 949v-950r).
Logró ser comisario de los protocolos de los notarios de número Sebastián Canales (tercero), Sebastián Canales (segundo), Sebastián Canales (primero), Juan de Canales, Pedro de Igriés, Juan Forner, Juan Larraga, Jaime Larraga, Juan Cortillas y Jaime Bespén; y de las notas de Vicencio Santapau, Pedro Santapau, Guillén Cleriguet, Agustín Costa, Guillén Costa, Martín de Almonabet, García de Agüero, Pedro Olcina, Miguel García, Juan de Albina y Juan Pedro Viniés. El comisariado lo extendió con las notas del notario real José de Arnedo, habitante en Almudévar (AHPrH, not. Diego Vicente Vidania, 1679, 3-XII, ff. 949v-952r). No se han conservado las escrituras donde consta el acto de dichas comisiones, firmadas el 7 de octubre de 1675 y el 17 de diciembre de 1678 ante el notario oscense Raimundo Sanclemente. 705. AHPrH, not. Diego Vicente Vidania, 1682, 16-VII, f. 513v. Su protocolo de 1682 termina con la siguiente frase: «Aquí acaba el año 1682 porque este día me fui a Madrid». Lo firma el doctor Vidania. 706. Fue nominado por unanimidad con 37 votos a favor (habas blancas), superando a los candidatos José Lucas Vicente Malo y José Nobales, quienes solamente consiguieron 4 y 7 votos favorables, respectivamente. Desde el 10 de diciembre de 1674 ejerció de escribiente de su tío don Vincencio Santapau, notario y secretario del Concejo de Huesca. Fue Vincencio Santapau quien propuso al concejo que hasta que muriese se nombrase como asistente suyo a Vidania y, a la vez, se convirtiese en su sucesor en el oficio de secretario —atendiendo a que el peticionario tenía una avanzada edad, escasa salud y había fallecido su hijo Silverio Santapau, llamado a ocupar dicho cargo—. Se votó la propuesta en el consejo de la citada fecha y se aceptó, con el apoyo de 25 habas blancas y con el rechazo de 3 habas negras (AMH, Actos comunes, doc. 168).
707. AHPrH, not. Pedro Miguel Latre, 1679, 14-X, f. 657v; not. Diego Vicente Vidania, 1679, 3-XII, f. 949v; 1682, 16-VII, f. 513v; not. Raimundo Sanclemente 1682, 17-VII, f. 133v; AMH, Actos comunes, doc. 175, f. 178r y s. f. No concretamos la fecha porque el 27 de junio figuraba como secretario del concejo. El 3 de julio el nuevo secretario del concejo era Raimundo Sanclemente. Por otra parte, el 16 de julio de 1682 figura como la posible fecha de su marcha a Madrid —así se deduce de un protocolo de 1682—, aunque al día siguiente figuraba residiendo en Huesca y ocupando los cargos públi-
to de secretario del concejo oscense lo compatibilizó con el que ya poseía de secretario de la Universidad Sertoriana, algo que logró gracias a la autorización de don Juan (José) de Austria, lugarteniente y capitán general de Aragón —por orden firmada en Zaragoza el 29 de octubre de 1675—,708 ya que la ordinación ciento treinta y tres del concejo oscense establecía claramente que el secretario del concejo no podía ser «Secretario del Cabildo, ni de la Universidad».709 Fue miembro del Colegio de Abogados de Zaragoza, donde ingresó el 19 de mayo de 1670.710 En la misma ciudad ejerció como abogado de la de Huesca, nombramiento que logró en el consejo de 26 de mayo de 1673, justamente después de presentar un memorial donde exponía las enfermedades de su familia y de solicitar un préstamo de 150 libras jaquesas al Concejo de Huesca —«para adrezar la casa de la Plazuela nueba»— y la vacante de abogado para atender los asuntos de Huesca en Zaragoza —cargo que deseaba «sin salario», siendo «Agente y Advogado para hazer méritos y dar muestras de su agradecida obligación».711
Este currículum de Vidania como notario de número o de caja de Huesca, como secretario del concejo oscense y ocupando otros puestos de responsabilidad política en la capital altoaragonesa debió de ser el resultado de «su fracaso» en la carrera de letrado. Tengamos en cuenta que sus pretensiones de ser magistrado tomaron cuerpo siendo notario real, residiendo en Zaragoza y a los pocos meses de casarse con la zaragozana doña Teresa María Martínez de Insausti.
No olvidemos que este ciudadano oscense fue regidor del Hospital de Nuestra Señora de la Esperanza en 1675-1677,712 consejero preeminente en los años 1678, 1680 y 1682,713 salió sorteado —que no elegido— como justicia en 1680 y 1682, pudo ser contador por elección en 1680 si no hubiese ejercido en dicho año como consejero preeminente714 y fue designado lugarteniente del justicia doctor Diego de Alastuey durante el año 1680.715
cos que había estado desempeñando. El 17 de julio de 1682 Vidania otorgó un poder en blanco a don Nicolás Olcina y del Molino, caballero, señor de Monrepós y Arguas, con amplias competencias para cargar censos, comparecer ante tribunales, aceptar consignaciones, vender, ceder, cancelar… (AHPrH, not. Raimundo Sanclemente, 1682, 17-VII, ff. 133v-137v).
708. AMH, Actos comunes, doc. 169, ff. 56r y 57v-58v.
709. Ordinaciones del regimiento de la vencedora ciudad de Huesca, Huesca, Juan Francisco de Larumbe, 1680, p. 135. La solicitud la cursó el 5 de octubre de 1675 (AMH, Actos comunes, doc. 168).
710. Gómez Uriel (1884-1886: III, 355).
711. AMH, Actos comunes, doc. 167, 1673, ff. 78r y 80r-80v. El préstamo monetario también lo logró en el citado consejo, después de votarse con el resultado de 32 habas blancas (votos positivos) y 5 habas negras (votos negativos).
712. También había salido elegido como consejero preeminente y tuvo que renunciar por incompatibilidad con el oficio de regidor de dicho hospital. Eso ocurrió en fechas cercanas al 2 de enero de 1676 (AMH, Actos comunes, doc. 169, ff. 74r-74v; AHPrH, not. Diego Vicente Vidania, 1676, f. 27v; 1677, f. 102r).
713. AMH, Actos comunes, docs. 171, s. f.; 173, f. 29v; 175, f. 56v.
714. AMH, Actos comunes, docs. 173, ff. 27v y 212r; y 175, f. 23r. El 7 de septiembre de 1680 fue nombrado por el concejo oscense, conjuntamente con don Nicolás de Olcina, para que examinasen los actos concernientes a las deudas de la ciudad siguiendo las advertencias de los contadores (AMH, Actos comunes, doc. 173, f. 195r).
715. El 21 de diciembre de 1679 el Concejo de Huesca aceptó que el doctor Diego de Alastuey —nuevo justica que debía jurar el cargo cinco días después— nombrase al doctor Diego Vincencio Vidania
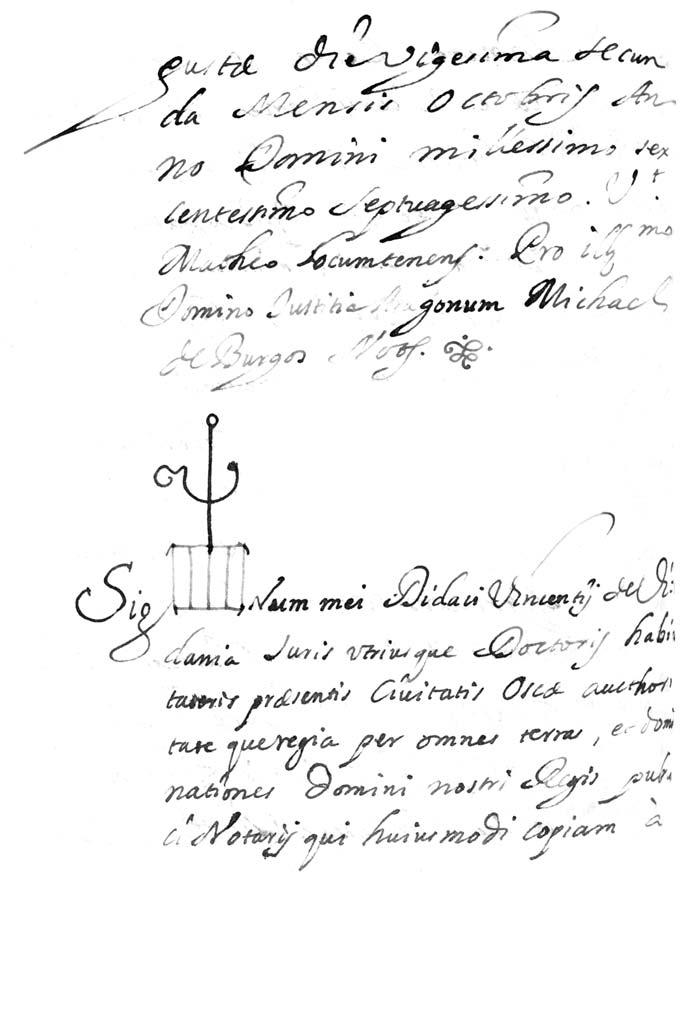
Como se puede ver, Vidania ocupó puestos de responsabilidad en el concejo oscense desde los últimos meses de 1675. No podía ser de otra forma, ya que fue Juan (José) de Austria, lugarteniente y capitán general de Aragón, quien autorizó en nombre de Su Majestad su insaculación en los oficios concejiles de dicha ciudad en un escrito firmado en Zaragoza el 30 de agosto de 1675. Vidania logró que su nombre estuviese presente en las bolsas de justicia, jurado segundo, almutazaf, padre de huérfanos, regidor del hospital y consejero preeminente.716
Paralelamente a esta faceta pública, la vida privada de Diego Vincencio de Vidania hasta los inicios de la década de los años ochenta del siglo XVII transcurrió en buena medida en la ciudad de Huesca. Contrajo matrimonio en los inicios de 1672 con la zaragozana doña Teresa María Martínez de Insausti —quien debía de formar parte de la familia de los notarios zaragozanos del mismo apellido, hija del difunto Pedro Martínez de Insausti, infanzón, ciudadano de Zaragoza, y de doña Inés Azailla—717 con la que probablemente no tuvo descendencia. El que Vidania no ejerciese como notario en Huesca entre 1672-1674, que en 1672 contrajese matrimonio con una zaragozana en la capital aragonesa y que en el mes de noviembre de 1672 remitiese varias cartas desde Zaragoza a Huesca nos permite suponer que durante tan señalado año debió de residir en Zaragoza y es posible que dicha estancia la prolongase hasta que en 1675 se incorporó como notario de caja de la ciudad de Huesca. La presencia de Vidania en Zaragoza durante 1672 queda ratificada, puesto que en los meses de julio y agosto de 1672 remitió dos cartas desde dicha ciudad a Roma al jesuita alemán Kircher —ya señaladas.
Las capitulaciones matrimoniales de Diego Vincencio y Teresa María fueron escrituradas en Zaragoza por el notario zaragozano José Sánchez del Castellar el 16 de enero de 1672,718 antes de oír la misa nupcial «en faz de la santa madre iglesia». Diego Vincencio aportaba al matrimonio —por donación de su madre— las casas donde vivía su madre en Huesca (situadas en la plazuela Nueva y estimadas en 2200 libras jaquesas),719 otra vivienda enfrente de la casa del justicia de las Montañas (estimada en 800 libras jaquesas), varios censales que sumaban 119
como su lugarteniente, siempre y cuando este último, que era secretario del concejo, nombrase un sustituto para dicho puesto. La persona elegida por Vidania para reemplazarle fue el notario Raimundo Sanclemente. Como es lógico, cuando acabó el mandato del justicia Alastuey en diciembre de 1680 también finalizó el de su lugarteniente Vidania y este volvió a su trabajo de secretario del Concejo de Huesca (AMH, Actos comunes, doc. 173, ff. 51r, 83v y otros. Doc. 174, ff. 55v-56r).
716. AMH, Actos comunes, doc. 168, 1675, 31-VIII.
717. AHPZ, José Sánchez del Castellar, 1672, 16-I, f. 197v. Inés Azailla era viuda en segundas nupcias de Cristóbal Lamata.
718. AHPZ, José Sánchez del Castellar, 1672, 16-I, ff. 197v-220v.
719. Estas casas —con bodega, corrales y huerto— fueron vendidas por el nuevo matrimonio el 16 de diciembre de 1678 a don Diego de Palafox y su esposa doña María Mompahón, señores de Campiés, domiciliados en Huesca. Estas propiedades estaban gravadas con 100 sueldos jaqueses en dos pensiones y con cargo de pagar anualmente 400 sueldos a la limosna de la Seo de Huesca. El precio de venta se fijó en 1150 libras jaquesas (600 por la propiedad de los censales y las restantes 550 en dinero contado) (AHPrH, not. Orencio y Sanclemente, 1678, 16-XII, ff. 495v-503r).
libras y 12 sueldos jaqueses de pensión y 2382 libras jaquesas de propiedad,720 varias fincas rústicas en Huesca,721 1000 libras jaquesas en ropa, muebles y alhajas y 200 libras jaquesas de contado. Por su parte, doña Teresa María Martínez de Insausti aportaba —por donación de su madre— unas casas grandes donde vivía la familia en la parroquia y plaza de la Magdalena de Zaragoza, seis viviendas más en dicha parroquia y plaza,722 1194 libras y 3 sueldos jaqueses (300 libras en dinero contado y el resto en ropa y alhajas), 150 libras jaquesas que le correspondía cobrar del legado de doña Andrea Ruiz de Azagra (su tía, natural de Miedes) y 20 libras jaquesas de otro legado fundado por Martín Martínez de Insausti. Estos aportes matrimoniales de los futuros cónyuges estaban sujetos a las siguientes condiciones: doña Inés Josefa de Broto, madre del contrayente, se reservaba durante su vida el derecho de disponer de las 1000 libras jaquesas que aportaba su hijo, el usufructo sobre las casas situadas enfrente de las casas del justicia de las Montañas —y la posibilidad de disponer de 600 libras jaquesas para cuando feneciese el usufructo—, y 100 libras jaquesas y 6 cahíces de trigo de renta anual durante su vida. Doña Inés Azailla, madre de la contrayente, se reservaba durante su vida natural una habitación de las casas principales de la familia. Se acordó que los bienes aportados por los cónyuges eran «a propia herencia suia», que los bienes gananciales de los futuros cónyuges adquiridos durante el matrimonio se habían de dividir por igual entre el sobreviviente y los herederos del premoriente y que los bienes gananciales obtenidos a título lucrativo debían ser del que los hubiese heredado o adquirido. Doña Inés Azailla se obligaba a sustentar y alimentar a los futuros cónyuges por espacio de un año, periodo que se iniciaba el día del desposorio. Diego Vincencio aseguraba a su futura esposa un excrex y aumento de dote cifrado en 1666 libras jaquesas, 9 sueldos y 4 dineros, con la limitación de que dicha suma debía ir a parar a los hijos procreados por los futuros cónyuges. La disolución del matrimonio por muerte de cualquiera de los contrayentes llevaba aparejado que las joyas y vestidos fuesen del sobreviviente y que este último tuviese viudedad universal en los bienes del premoriente.
720. Eran pequeños censales que pagaban algunos particulares y el derecho de recobrar cuatro censales empeñados.
721. Un huerto en Mascarán estimado en 200 libras jaquesas (de 2 cahíces), unos campos en Mascarán estimados en 450 libras jaquesas (de 4 cahíces y medio), unos campos en San Jorge estimados en 275 libras jaquesas (de 5 cahíces y medio), unos campos en Valverde estimados en 150 libras jaquesas (de 5 cahíces), un campo en Reguillo estimado en 180 libras jaquesas (de 6 cahíces), un campo en Almériz estimado en 120 libras jaquesas (de 3 cahíces), un campo en Fosal estimado en 60 libras jaquesas (de 2 cahíces), un campo en Guatazén estimado en 90 libras jaquesas (de 3 cahíces), un campo en Collenique estimado en 30 libras jaquesas (de 1 cahíz), una viña en Guatazén estimada en 250 libras jaquesas (de 3 cahíces), otra en Miquera estimada en 200 libras jaquesas (de 2 cahíces), otra en Los Olmos estimada en 250 libras jaquesas (de 5 cahíces), otra en Alcoraz estimada en 200 libras jaquesas, otra en Xara estimada en 100 libras jaquesas (de 3 cahíces), otra en Cillas estimada en 100 libras jaquesas (de 3 cahíces), otra en Alfaz estimada en 200 libras jaquesas (de 6 cahíces), otra en Loreto estimada en 180 libras jaquesas (de 3 cahíces), otra en Camino de Luna estimada en 180 libras jaquesas (de 3 cahíces) y otra en Escorón estimada en 120 libras jaquesas (de 2 cahíces).
722. Las seis viviendas citadas rentaban conjuntamente 124 libras jaquesas cada año.
Dicho matrimonio vivió dando muestras del gran amor que se tenían el marido y la mujer en los escasos años —poco más de una década— que se mantuvo unido, algo que expresaba el esposo con términos como «mi querida esposa» y de lo que también daba cuenta la madre de Diego Vincencio y suegra de Teresa. Doña Teresa María Martínez de Insausti debió de morir muy joven, entre el 19 de octubre de 1681 —cuando firmó sus últimas voluntades— y el 25 de agosto de 1684 —cuando nos da cuenta de ello su esposo—,723 sin que tengamos noticias puntuales de la fecha de su fallecimiento. Como decimos, doña Teresa firmó sus últimas voluntades el 19 de octubre de 1681, y en ellas solicitaba lo siguiente: quería ser enterrada en la Seo de Huesca. Dejaba a su madre doña Inés Azailla durante su vida natural como usufructuaria de sus bienes, con la obligación de que pagase anualmente las 50 libras jaquesas de pensión que cada año se debían satisfacer al convento de San Agustín de Zaragoza y las 35 libras jaquesas de la pensión censal que se satisfacía a los herederos del doctor José Uberte, y que reparase y conservase la casa y bienes. Nombraba heredero universal a su esposo el doctor don Diego Vincencio de Vidania, con la obligación de que después de morir la madre de la testadora, y cuando desease Vidania, debía fundar una capellanía donde «queden llamados los parientes maternos más cercanos a mí dicha testadora», siendo el primer beneficiado Juan de Labairu, sacristán mayor del Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza.724
Diego Vincencio de Vidania, como buen conocedor de la práctica notarial y de las leyes civiles, no debió de tener reparos en hacer varios testamentos a lo largo de su vida. Sabemos que aproximadamente en 1663 realizó uno en Barbastro, posteriormente anulado.725 El 10 de agosto de 1679 entregó otra cédula de testamento al notario oscense Pedro Miguel Latre.726 Estamos seguros de que dictó otros hasta llegar a redactar las últimas voluntades el 23 de enero de 1731 en la ciudad de Nápoles, de lo que daremos cuenta más adelante. Lógicamente, las cláusulas testamentarias del 10 de agosto de 1679 perdieron vigencia con el paso del tiempo. Sin embargo, hay una serie de datos que nos permiten interpretar el mundo privado de Vidania en ese momento. Todavía vivía su «amada esposa», con quien esperaba procrear hijos. Sin embargo, hay una gran sombra cuando el testador expresa que era consciente de «las equivocacio-
723. AHPrH, not. Raimundo Sanclemente, 1681, 14-X, ff. 49v-53r; 1684, 25-VIII, f. 671r. 724. AHPrH, not. Raimundo Sanclemente, 1681, 19-X, ff. 49v-53r. Dejaba una legítima de 5 sueldos en bienes muebles y la misma suma monetaria en bienes inmuebles. Donaba 50 reales al hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza y la misma cantidad al de Nuestra Señora de la Esperanza de Huesca. Nombraba ejecutores testamentarios a su madre; a don Nicolás de Olcina y del Molino, señor Monrepós y Arguas; a don Lorenzo de Santapau, prior de San Pedro el Viejo de Huesca; a don Juan Labairu, sacristán mayor; a don José Sánchez del Castellar, notario de Zaragoza; a Bernardino Azailla, su tío, domiciliado en Paniza; y a su marido.
725. AHPrH, not. Pedro Miguel Latre, 1679, 10-VIII, f. 447v.
726. AHPrH, not. Pedro Miguel Latre, 1679, 10-VIII, ff. 446r-450r. Dicho día era la festividad de San Lorenzo, patrón de Huesca, de especial significación para todos los oscenses, pero mucho más para el testador, «a cuio auxilio y eficaces ruegos con Dios nuestro Señor he debido singulares assistencias y la vida varias vezes».
nes que huvo en mi Capitulación matrimonial y lo poco que he gozado yo su dote y bienes: Que correspondiendo bien con el Santo [Lorenzo] se dignará su divina Magestad bolvamos a vivir en unión espiritual por una eternidad». El testador mantenía buena amistad o «señal de amor» —como él dice— con don Jerónimo Marta y Mendoza (del Consejo de Su Majestad en el civil de Aragón)727 y con don Nicolás de Olcina y del Molino, señor de Monrepós y Arguas,728 a quienes tenía intención de donar varios de sus libros impresos y manuscritos.729 Gracias a esta información sabemos que Diego Vincencio debía de mantener una biblioteca nada despreciable.730 Por ello quería que don Jerónimo Marta y Mendoza recibiese «el Índice de mi librería, para que elija de él todo lo que quisiere», y también le donaba «los Molinos empapelados, Manuscritos, de leyes, y práctica, un libro en quarto manuscrito de mi letra de sucesos y curiosidades». Don Nicolás de Olcina era el beneficiario de «los manuscritos míos de familias y Arte de Blasonar, libros y papeles deste assunto impresos y manuscritos, y los de Erudición, humanidad, Poesía y Historia de Lengua Castellana».731
Aunque Diego Vincencio de Vidania solamente citaba a dos amigos en su testamento,también debemos incluir a Diego José Dormer (quien en el momento de la redacción del documento era canónigo arcediano de Sobrarbe de la Seo de Huesca y cronista del Reino de Aragón), a quien el propio Vidania calificaba de «Amigo y señor» —en la correspondencia que mantuvieron ambos—732 y también lo señalaba de forma indirecta como «nuestro Amigo». La segunda amistad queda testificada en una carta donde Vidania hacía referencia a «mi Amigo» Vincencio Juan de Lastanosa, quien en 1681 recibió un destacado elogio de Diego
727. Este era hijo de Miguel Marta y nieto de Jerónimo Marta. Su actividad profesional fue la siguiente: en 1671 figuraba como miembro «del Consejo de Su Magestad en el Criminal del Reyno de Aragón y Comisario Real» para la insaculación del Concejo de Huesca del citado año, en 1676 fue juez civil de la Audiencia de Zaragoza y solicitó plaza en el Consejo de Órdenes. En 1678 fue miembro de la Junta de las Cortes de dicho año y en 1680 solicitó la plaza de abogado fiscal del Consejo de Aragón (Gil Pujol, 1980: 50; AMH, Sumario y epítome de las ordinaciones reales del regimiento de la ciudad de Huesca, 1671; también en ADZ, D-3012).
728. Utilizamos la grafía actual del apellido Olcina. El lector debe saber que en la documentación aparece citado también como Olzina. Nicolás en 1693 era ciudadano de Huesca y lugarteniente del baile de dicha ciudad. En 1697 figuraba como baile de Huesca (AHPrH, not. Raimundo Sanclemente, 1693, 18-XII, f. 868v; 1697, 21-III, f. 153r).
729. También los señalaba como ejecutores testamentarios, conjuntamente con su suegra doña Inés Azailla, con su esposa doña Teresa Martínez de Insausti y con su tío don Lorenzo de Santapau, prior de San Pedro.
730. Dicha biblioteca era antes de 1680 «una copiosa y selecta librería, ilustrada también de muchos monumentos antiguos, medallas y cosas dignas de un sabio por los muchos y raros códices que tenía, y de que hace mención el cronista Dormer en los Progresos de la historia» (Gómez Uriel, 1884-1886: III, 355). Citamos esa fecha porque el libro Progresos de la historia fue editado en Zaragoza en 1680 por los Herederos de Diego Dormer (Andrés de Uztarroz y Dormer, 1680; la referencia de Dormer, en Andrés de Uztarroz y Dormer, 1878: 669).
731. AHPrH, not. Pedro Miguel Latre, 1679, 10-VIII, ff. 448r-448v.
732. BN, ms. 8385, ff. 525r-536r. En esta correspondencia —se conserva la remitida por Vidania desde Huesca, en los años 1680, 1681 y 1684— se hablaba de la enfermedad de Lastanosa, se intercambiaba diversa información de historia y numismática y se comentaban los más diversos asuntos personales.
Vincencio.733 No es casual este último apoyo si tenemos en cuenta que Lastanosa, siendo diputado del Reino de Aragón, participó como procurador de Vidania y de su madre en la firma de la capitulación matrimonial de su este, acto que, como hemos visto, se llevó a cabo en Zaragoza el 16 de enero de 1672.734 Además, en ese mismo año de 1672, Vidania daba cuenta de su amistad con Lastanosa en dos cartas que el primero remitió al jesuita Kircher. A partir de otra epístola entre los mismos emisor y destinatario, de fecha 4 de septiembre de 1668, se puede deducir una gran sintonía de Vidania con Lastanosa, ya que este último era calificado por el primero como «erudito antiquario y honor de nuestro Reino».735 Tampoco debemos olvidar que Lastanosa recurrió a su amigo el notario Vidania para escriturar sus últimas voluntades en agosto de 1679 y diciembre de 1681.736
El gran amor que debió de sentir Diego Vincencio de Vidania por su esposa doña Teresa Martínez de Insausti propició que todo cambiase en la vida del primero cuando enviudó. Hasta tal punto experimentó una transformación que Vidania no tuvo reparos en orientar su vida hacia el estado eclesiástico737 y en abandonar con carácter definitivo la ciudad de Huesca, donde tenía labrada una vida cómoda y de gran reconocimiento social.738 Ejerciendo como jurista y notario, siendo profesor y secretario de la Universidad Sertoriana y ocupando cargos de responsabilidad en el Concejo de Huesca, tenía asegurados unos ingresos económicos nada despreciables y un alto prestigio social. Este reconocimiento se veía incrementado y reforzado por el círculo de amistades que le rodeaba, formado por el grupo de poder que controlaba el concejo de la capital altoaragonesa y destacados miembros de la elite cultural regnícola. Este giro en la vida de Vidania aconteció poco después de la desaparición del prócer don Vincencio Juan de Lastanosa, acaecida el 18 de diciembre de 1681. Sin embargo, la vida de aquel continuó hasta bien entrado el siglo XVIII. Parece ser que no se han conservado sus últimas voluntades, realizadas en Nápoles el 23 de enero de 1731, abiertas y publicadas el 18 de agosto de 1732 por el notario napolitano Tomás Caucho.739
733. Ambas cuestiones quedan reflejadas en la «Copia de Carta», fechada en Huesca a 20 de marzo de 1681, que hizo Diego Vincencio Vidania al prócer Lastanosa en el libro que este último escribió, titulado Tratado de la moneda jaquesa, y de otras de oro y plata del Reino de Aragón, Zaragoza, 1681. Hay ejemplares que incluyen la citada carta y otros que no. Recordemos que los que no la contienen presentan un texto titulado «Al mérito y memoria del autor» (don Vincencio Juan de Lastanosa). Del elogio de Vidania a Lastanosa también daba cuenta Félix Latassa en Memorias literarias de Aragón (t. II, ff. 21-23).
La amistad de Dormer con Vidania tuvo su correspondencia con el reconocimiento y uso que hacía el primero de la biblioteca del segundo (Andrés de Uztarroz y Dormer, 1878: 669).
734. AHPZ, José Sánchez del Castellar, 1672, 16-I, ff. 197v-200r.
735. APUG, doc. 564, f. 132r.
736. AHPrH, not. Diego Vicente Vidania, 1679, 9-VIII, ff. 771v-776v; 1681, 12-XII, ff. 748r-750r. ADH. Proceso 7263.
737. Gómez Uriel (1884-1886: III, 355). Tenemos constancia de que el 4 de noviembre de 1684 era presbítero. (AHPrH, not. Raimundo Sanclemente, 1684, 4-XI, f. 890v).
738. Se acordó de su ciudad natal a la hora de morir y quiso que se le recordase con la fundación de dos capellanías en la iglesia parroquial de San Lorenzo (ADH, Lumen Æclesiæ S. Laurentii Mart. Huius Civitatis Filii, f. 102v). Damián Iguacen Borau (1969: 189) solamente habla de la fundación de una capellanía.
739. ADH, Lumen Æclesiæ S. Laurentii Mart. Huius Civitatis Filii, op.cit. f. 102v.
Debemos decir que resulta muy complicado seguir los pasos de Vidania después de que abandonó la ciudad de Huesca a mitad del mes de julio de 1682 con destino a Madrid740 —suponemos que lo hizo en compañía de su esposa— y hasta que entre principios de agosto y el mes de noviembre de 1684 volvió a vivir esporádicamente741 en Huesca —habiendo enviudado, algo que pudo ocurrir en fechas cercanas al 6 de agosto, cuando le agradecía a Dormer «el consuelo en la muerte de mi Señora»—.742 Tengamos en cuenta que residió en Madrid, Barcelona, Sicilia, Nardó, Catanzaro y Nápoles. Fue consultor del Santo Oficio de la Inquisición, inquisidor-fiscal del tribunal inquisitorial de Cataluña e inquisidor y visitador del tribunal inquisitorial de Sicilia.743 Además, por sus méritos
el Rey lo hizo de su Consejo, Juez interino de la monarquía en este reino, su Capellán Mayor en el de Nápoles, Prefecto de su Universidad, Abad de las Iglesias Reales y Diocesanas de San Nicolás de Pergoleto de Nardò y de San Nicolás de Buquirano de Catanzaro, Consejero honorario de la Suprema Inquisición de España, su Cronista, y de los reinos de León, Castilla y Aragón, y Marqués de Arellano.744
740. Fue el 17 de julio de 1682, antes de que Vidania se desplazase a Madrid, cuando firmó un poder en blanco a favor de su amigo don Nicolás Olcina y del Molino, señor de Monrepós y Arguas. Dicho poder tuvo efecto cuando el 22 de septiembre de 1698 Olcina vendió a Domingo de Jaime y su esposa, María Ramírez, un campo en la partida oscense de las Encrucijadas (de unos 5 cahíces de extensión), por el precio de 160 libras jaquesas. Esta suma monetaria se destinó a la adquisición de un censo a nombre de Vidania y fue emitido por dicho comprador. Las pensiones anuales, cifradas en 160 sueldos, debían satisfacerse cada 22 de septiembre. Este censo fue cancelado por Nicolás de Olcina, como procurador de Vidania, el 23 de enero de 1700. Olcina también ejerció de procurador de Vidania para arrendar una era de trillar (en la Fuente del Ángel) al ciudadano oscense don Luis Climente, por ocho años (desde el 4 de noviembre de 1704), al precio anual de 9 hanegas de trigo (AHPrH, not. Raimundo Sanclemente, 1682, 17-VII, ff. 133v y ss.; 1698, 22-IX, ff. 591v-593r; 1700, 23-I, ff. 60r-62r; 1704, 4-XI).
El 27 de diciembre de 1703 don Nicolás de Olcina, como representante legítimo de Vidania, nombró procuradores al licenciado José Otín, beneficiado de la iglesia parroquial de San Gil de Zaragoza, y a don Millán Martínez, causídico, ciudadano y domiciliado en Zaragoza, para que en nombre de Vidania pudiesen comparecer en los procesos que se celebrasen en la Real Audiencia, en la Corte del Justicia, ante el justicia y juez ordinario de Huesca y ante otros jueces ordinarios del Reino de Aragón (AHPrH, not. Raimundo Sanclemente, 1703, 27-XII (1704), ff. 1r-3r).
741. El 6 de agosto de 1684 estaba en Huesca pero tenía intención de ausentarse durante todo el mes. Seguramente, el destino era Madrid —y de paso por Zaragoza pensaba descansar en la posada del «Callejón del Salvage» (sic)—, ya que iba a llevar consigo los libros «liados en 18 caxones clavados». Podemos puntualizar que el 25 de agosto de dicho año nuevamente se hallaba en la capital altoaragonesa y el día 3 de septiembre también daba muestras de su estancia en dicha ciudad (AHPrH, not. Raimundo Sanclemente, 1684, 25-VIII, ff. 671r-677r; BN, ms. 8385, ff. 535r-536r).
742. Estas fechas pueden confirmarse también gracias a la correspondencia que mantuvo Vidania con su «Amigo y señor», arcediano y cronista de Aragón, el doctor don Diego José Dormer, escritas desde Huesca los días 10 y 17 de noviembre de 1680; 3 de febrero, 20 y 31 de marzo y 24 de mayo de 1681; y 6 de agosto y 3 de septiembre de 1684 (BN, ms. 8385, ff. 525r-536r).
743. Gómez Uriel (1884-1886: III, 355) habla de Sevilla y no de Sicilia, cuando un momento después hace la siguiente referencia: «Atendido su grande mérito, el Rey lo hizo de su Consejo, Juez interino de la monarquía en este reino».
744. Gómez Uriel (1884-1886: III, 355). Vidania repasaba sus oficios en una carta que remitió desde Palermo al Concejo de Huesca el 11 de marzo de 1700, donde señalaba los siguientes empleos: inquisidor de Cataluña y Sicilia, el ínterin del judicato de la Monarquía, capellán mayor de Nápoles, visitador general de la Inquisición y consejero honorario de la misma (AMH, Actos comunes, doc. 190, ff. 113r-113v).
Puntualmente sabemos que, durante el verano y el otoño de 1684 —siendo ya viudo y residiendo esporádicamente en Huesca—, hacía constar su condición de ciudadano de Huesca, su acceso a la condición de presbítero,745 el desempeño del oficio de cronista de Castilla y León746 y de Aragón747 y el ser inquisidor-fiscal del «Santo Oficio de la Inquisición de Cataluña» (sic). 748 Durante dicho espacio temporal aprovechó para organizar su vida personal y sus negocios oscenses mediante el nombramiento de varios procuradores (Juan de Labayru, presbítero, sacristán mayor del Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, y Jaime Vincencio Borruel, infanzón zaragozano),749 arrendando varias propiedades rurales750 y dando a treudo otras fincas rústicas.751
745. El 31 de octubre de 1684 no pudo ser elegido como abogado o asesor del justicia del Concejo de Huesca porque ya estaba ordenado in sacris (AMH, Actos comunes, doc. 177, f. 20r).
746. En 1681 solicitó «el título de Secretario». Para lograr el despacho alegaba el ser cronista honorario del Reino de Aragón, cargo que esperaba lograr con la ayuda de su amigo Dormer —en ese momento cronista ordinario del Reino de Aragón y bien relacionado con los diputados—, y sin necesidad de que le cumpliese el ofrecimiento de don Vincencio Juan de Lastanosa para escribir al duque de Villahermosa. Vidania llegaba a la conclusión de que «si se ofreciere carta a Don Vincencio la remitire, aunque la mano que Usted tiene sobra» (BN, ms. 8385, ff. 528r-528v).
747. Se puede interpretar como cronista de la Corona de Aragón, oficio creado por Felipe II a finales del siglo XVI, cuyo primer titular fue Lupercio Leonardo de Argensola. Sin embargo, gracias a la epístola que acabamos de citar en la nota anterior es posible que Vidania se convirtiese en cronista honorario del Reino de Aragón.
748. AHPrH, not. Raimundo Sanclemente, 1684, 10-VII, f. 511r; 1684, 4-XI, f. 890v.
749. AHPrH, not. Raimundo Sanclemente, 1684, 25-VIII, ff. 671r-677r.
750. Arrendó al labrador oscense Miguel Graus una viña en la Algüerdia «por todo el tiempo de su vida natural» (del labrador), que empezó a correr el 11 de noviembre de 1684 y por el precio de 36 sueldos jaqueses anuales. El labrador oscense Domingo Asín fue el arrendatario de un campo de 9 hanegas en el término oscense de Mascarán, por un periodo de diez años continuos (desde el 11 de noviembre de 1684) y por el precio de 7 libras jaquesas anuales. El labrador oscense Sebastián Ferrer se benefició del arriendo de un campo de 4 cahizadas, situado en el término oscense de Algüerdia, durante diez años (desde el 1 de agosto de 1684) y por 10 libras jaquesas anuales. Vicente de Bosque, labrador oscense, fue el arrendatario de un campo de 1 cahíz y medio en el término oscense de Mascarán (por 8 libras y 10 sueldos anuales) y una viña en el término oscense de Algüerdia (por 4 libras anuales); ambas fincas fueron arrendadas durante diez años (desde el 1 de noviembre de 1684). El labrador oscense Juan Mériz fue el arrendatario de un campo de 12 hanegas en el término oscense de Mascarán, por un periodo de diez años (desde 1 septiembre de 1684) y por el precio de 200 sueldos anuales. El labrador oscense José Ferrer fue el arrendatario de un huerto en el término oscense de Mascarán, durante doce años (desde el 1 de febrero de 1684), por 16 libras anuales y una serie de condiciones. El labrador oscense José Boret era el arrendatario de un campo blanco en la partida oscense de Collenique, por un tiempo de diez años (desde 22 de enero de 1684) y por el precio de 44 sueldos anuales y una serie de condiciones (AHPrH, not. Raimundo Sanclemente, 1684, 28-VIII, ff. 681v-688r y 695r-696v; 1684, 5-IX, ff. 711v-716r).
751. El oscense Juan Sánchez recibió de Vidania una heredad de tiras y viña de 2 cahizadas de sembradura, situada en el término oscense de Algüerdia, «a trehudo perpetuo y drecho emphithéotico, conmiso y fadiga y demás condiciones tributarias», cifrado en 160 sueldos anuales, estableciéndose unas condiciones bastante comunes a otras cesiones semejantes y puntualizando que el treudo era amortizable si el citado Juan Sánchez o sus herederos pagaban los 3200 sueldos del capital de dicho treudo. El maestro de hacer carros Juan Casaña también recibió a treudo de 20 sueldos anuales un campo de un cahíz en el término oscense de Algüerdia, treudo que era amortizable pagando 400 sueldos y en el que se establecían las siguientes condiciones: el campo debía ser mejorado y no empeorado, no se podía
Además de estas informaciones también conocemos que el año 1684 fue muy significativo en las relaciones de Vidania con el Concejo de Huesca. El 20 de mayo Vidania remitió desde Madrid un escrito a los dirigentes del concejo —que era la respuesta a los munícipes tras el consejo de 23 de abril, donde se acordó enviar un memorial de don Nicolás de Olcina y del Molino sobre el decreto de la provisión de cátedras universitarias, para que interviniese ante Su Majestad en este asunto y en la defensa de los santos Justo y Pastor—, donde con palabras vacías de contenido transmitía la tranquilidad sobre unas resoluciones favorables en el largo plazo,752 dando muestras de que no le interesaba el enfrentamiento con la Corte ante posibles beneficios personales que le llegaran. En el consejo de la ciudad de 28 de mayo se dio cuenta del escrito del doctor don Diego Vincencio de Vidania y se acordó enviarle la siguiente petición: «se detenga en Madrid hasta que se le avise por orden de la Ciudad, remunerándole todo el tiempo que se detuviere por la ciudad».753 La muerte de su mujer —en los primeros días de agosto— y su interés por desplazarse definitivamente a Madrid para estar cerca de la Corte debieron de ser asuntos fundamentales para que en el consejo de 3 de septiembre de 1684 Vidania presentase a los mandatarios oscenses su renuncia definitiva del oficio de secretario del Concejo de Huesca y se ofreciese a ayudar a la ciudad desde la Corte: «con la Veneración y obsequio de hijo favorecido de la ciudad continuaría asta el último aliento de su vida en servirla en quanto gustara emplear su puntual obidiencia».754
El concejo oscense celebrado el 3 de septiembre, en agradecimiento a Vidania por los servicios prestados, acordó —después de recordar el prior de jurados que el secretario dimitido daba graciosamente a la ciudad sus notas y las de sus predecesores— lo siguiente: la condonación de las 150 libras jaquesas que le había cedido en 1673 para arreglar una vivienda y que se le premiase con 50 libras jaquesas anuales —del salario del secretario—.755 La falta de unanimidad en este segundo punto provocó que al día siguiente Vidania diese las gracias por el reconocimiento, cediera perpetuamente sus notas y las de sus predecesores al concejo y, finalmente, confesase que solamente se valdría de la renta anual de las 50 libras jaquesas asignadas «asta el tiempo y casso de tener Beneficio eclessiástico que en frutos ciertos e inciertos, cuerpo, y qualesquiere otros preventos y emolumentos llegase a darle la utilidad annual de cien libras jaquessas. Y que siempre
establecer ninguna otra carga sobre la citada propiedad sin la licencia del propietario, el campo no se podía fraccionar ni vender a ninguna persona ni institución privilegiada y, en el supuesto de que se enajenase a otras personas, se necesitaba licencia del propietario y el pago de 5 sueldos por derecho de fadiga (AHPrH, not. Raimundo Sanclemente, 1684, 5-IX, ff. 708r-711r; 1684, 4-XI, ff. 890v-894r).
752. AMH, Actos comunes, doc. 176, ff. 207r-107v.
753. AMH, Actos comunes, doc. 176, f. 210v.
754. AMH, Actos comunes, doc. 176, f. 285v.
755. Se votó la primera propuesta y salió aceptada por 27 votos a favor (habas blancas) y ninguno en contra (habas negras). La votación del segundo punto dio el resultado de 15 votos favorables y 12 votos en contra (AMH, Actos comunes, doc. 176, ff. 285v-286r).
y quando llegase este casso pierda el drecho de poder pidir y cobrar dichas cinquenta libras».756
El carpetazo final al matrimonio formado por el Concejo de Huesca y Vidania se pretendió dar el 27 de octubre de 1684, cuando en el consejo municipal celebrado en dicho día se comunicó que Vidania había sido nombrado inquisidor-fiscal en Cataluña y se acordó que dicho hijo de la ciudad debía ser agasajado con una corrida de cuatro toros y con un regalo de mil reales.757 Sin embargo, el concejo oscense no se olvidó completamente de Vidania, ya que en el consejo de 8 de mayo de 1696 el prior de jurados propuso que se escribiera al entonces capellán de Su Majestad en Nápoles —y a Juan Martínez de Larraga, agente de la ciudad altoaragonesa en la curia romana— para impugnar «el rezo de los Santos Justo y Pastor» que pretendía la iglesia de Alcalá de Henares. La respuesta de Vidania, el 23 de marzo de 1696, desde Nápoles, fue que necesitaba «la verificación de la innegable existencia de los Cuerpos de los Santos Mártires Justo y Pastor» en Huesca contra los postulados de Alcalá de Henares.758 Esto significa que Vidania hacía hincapié en los planteamientos de Andrés de Uztarroz en su Monumento de los santos mártires Justo y Pastor, cuando trataba de demostrar la importancia de las reliquias de dichos santos conservadas en Huesca y dejaba en segundo plano lo relacionado con las traslaciones sucesivas de reliquias. No olvidemos que la obra de Uztarroz iba encaminada a una apropiación por parte de Huesca de las reliquias de los citados santos, algo que también hacía con la misma fuerza Alcalá de Henares.759
Hace un momento hemos hablado de que Vidania, a partir de la muerte de su esposa, se convirtió en presbítero y abandonó la ciudad de Huesca de forma definitiva. Pues bien, si nos centramos en su entrada en la Iglesia, podemos decir que, lógicamente, su viudedad y la inexistencia de herederos directos debieron de ser dos motivos fundamentales para que eso ocurriese. Sin embargo, el testamento que redactó de su puño y letra el 10 de agosto de 1679 nos está anunciando buena parte de su comportamiento posterior. Iniciaba el documento con un repaso de sus devociones religiosas —haciendo un especial recordatorio de san Lorenzo, porque era su «Patrón a cuio auxilio y eficaces ruegos con Dios nuestro Señor he debido singulares assistencias y la vida varias vezes»,760 algo que quería agrade-
756. AMH, Actos comunes, doc. 176, ff. 287r-288r. Unos días más tarde, concretamente el 13 de septiembre, el consejo acordó que la secretaría del Concejo de Huesca la debía regentar —hasta la provisión definitiva— el notario Raimundo Sanclemente, secretario sustituto de Vidania en «sus aussencias y enfermedades» (AMH, Actos comunes, doc. 176, ff. 289r-289v).
757. AMH, Actos comunes, doc. 177, ff. 366v-367r. En la elección de aspirantes a justicia del Concejo de Huesca de 31 de octubre de 1686 salió elegido el teruelo donde estaba el nombre de Vidania. Lógicamente, fue retirado «por hallarse inquisidor». Lo mismo ocurrió en la elección de octubre de 1688 cuando salió sorteado como almutazaf (AMH, Actos comunes, doc. 179, f. 17v; doc. 181, f. 19r).
758. AMH, Actos comunes, doc. 186, f. 143r.
759. Chauchadis (2005: XXIII).
760. Esto, como ya hemos comentado, no es extraño, porque en 1672 realizó una significativa defensa de san Lorenzo en Disertación histórica de la patria del invencible mártir san Laurencio
cer convirtiendo al santo en heredero de los bienes del matrimonio si no tenían hijos—, de su profunda espiritualidad —con expresiones como «reconociendo la fragilidad de la Vida y cosas temporales, poniendo solo los ojos en aquel eterno descanso que tiene prometido mi Criador a sus siervos»— y de su credo, ya que quería «morir Católico baxo la obediencia de la Santa fe de Christoy sus Pontífices Romanos y creo todos los Artículos en ella definidos»—. Además, en dicho escrito se da cuenta de que tenía biblioteca —habla de «librería»—, donde había varios manuscritos, libros… y «los Molinos empapelados», lo que nos hace pensar que se puede referir a la Guía espiritual de Miguel de Molinos, ya que en ese momento estaban en la calle la versión italiana de 1675, la edición madrileña de 1676 y la impresión llevada a cabo en Zaragoza en 1677.761 Aunque es menos probable, atendiendo al año de publicación, también podían estar incluidos los libros Breve tratado de la comunión frecuente —publicado con antelación a la Guía— y Cartas escritas a un caballero español desengañado, para animarle a tener oración mental, dándole modo para ejercitarla, trabajo impreso en Roma, por Miguel Hércules, en 1676.762
Por otra parte, atendiendo a que Vidania era notario y que el beneficiario de «los Molinos empapelados» era su amigo el jurista don Jerónimo Marta y Mendoza, lo más verosímil es que se refiriese al Librode la práctica judiciaria del Reino de Aragón, publicado en Zaragoza por Pedro Sánchez de Ezpeleta en 1575, que tuvo otra edición en 1585 y las aumentadas y corregidas de 1624, 1625, 1646 y 1649. El autor de la obra era Pedro Molinos, notario, ciudadano zaragozano, quien ejerció como jurado de Zaragoza en 1599. Además, también cabe la posibilidad de que Vidania estuviese citando a la vez las obras del jurisperito Miguel del Molino (Repertorium forum…, Formulario de actos extrajudiciales… y Pro directione eorum), trabajos que conocía.763
Todo lo dicho sobre el autor de Guía espiritual viene a cuento de que Vidania, el 26 de enero de 1686, informó desde Roma al inquisidor general sobre el proceso romano contra Miguel de Molinos, quien había sido condenado por la Inquisición zaragozana el 28 de noviembre de 1685, y en aquellos momentos estaba siendo procesado por la romana. Vidania relataba cómo el molinosismo se había expandido por España e Italia en ciertos ambientes eclesiásticos y no era solo «monopolio de beatas y pobre gente». También mostraba la defensa que el obispo Petrucci y el arzobispo de Palermo, don Jaime Palafox (luego arzobispo de Sevilla), hacían de Molinos. El valedor Palafox posibilitó el apoyo de Inocencio XI a Molinos. Vidania decía que el procesado era un hombre «de mediano ingenio y inferior aplicación, modesto y virtuoso», calificándolo de «moderado
761. Después de la condena de Molinos, en el área católica cesó de imprimirse la Guía. Sin embargo, apareció en latín en Leipzig (1687), en francés, holandés e inglés en 1688 (en Ámsterdam, Róterdam y Londres) y en alemán en 1689 (en Fráncfort).
762. Es difícil que estuviese la Defensa de la contemplación, ya que parece que solo a principio de 1680 debía de estar ultimada su redacción y muy avanzado el trabajo para su publicación (Molinos, 1988: 9).
763. Gómez Uriel (1884-1886: II, 325-328).
teólogo moral, nunca escolástico» e incluso de «Padre espiritual de muchos confesores». Se mostraba a favor de la independencia de la Inquisición española frente a la romana.764 Recordemos que Miguel de Molinos fue hecho prisionero el 18 de julio de 1685, diez años después de la publicación de la Guía espiritual. El 28 de agosto de1687 fue declarado hereje y el 20 de noviembre de 1687 el papa Inocencio XI dictó la bula Cœlestis Pastor, con las 68 proposiciones condenadas.765
Se da la circunstancia de que el informe de Vidania sobre Molinos fue realizado por el oscense siendo inquisidor del tribunal de Sicilia. Aunque desconocemos la fecha concreta de tal nombramiento, sí sabemos que el 14 de julio de 1685 —cuando Vidania remitió desde Barcelona una carta a los regidores del Concejo de Huesca— el nuevo inquisidor siciliano ya sabía que había sido promovido a dicho destino e iba a realizar un viaje a Sicilia en compañía del arzobispo de Palermo.766 Todo apunta a que fue en 1686 cuando Vidania tomó posesión como inquisidor-fiscal de Sicilia,767 después de llegar a Palermo el 29 de abril, día del «glorioso San Pedro Mártir». En ese momento se convirtió en «collega» de los inquisidores Cosme Manuel Osvando, Bernardo Enríquez de Montalvo768 y Raimundo Martón,769 con quienes empezó a trabajar rápidamente. Vidania, el 7 de agosto de 1687, recibió la orden de hacerse cargo de la superintendencia de la Hacienda de la Inquisición de Sicilia, poniendo algunos cautelosos reparos por respetar a sus compañeros y, de forma especial, al inquisidor Montalvo.770 Desconocemos puntualmente todo el tiempo que Vidania ejerció los oficios inquisitoriales en Palermo. Tenemos constancia de que el 14 de mayo de 1693 seguía desempeñando el cargo de inquisidor.771 Entre esta última fecha y el 8 de mayo de 1696 le designaron capellán mayor del Reino de Nápoles, dedicación que le permitió fijar su residencia en la capital napolitana. 772 En 1699
764. Tellechea (1978: 367-379).
765. Miguel de Molinos murió en Roma el 28 de diciembre de 1696 —después de vivir diez años en su pequeña celda de preso con todas las apariencias del arrepentimiento (Molinos, 1976: 21, 32, 34 y 35).
766. En dicha carta, Vidania se presentaba como hijo, ciudadano y capellán y solicitaba (de la ciudad de Huesca) que «como Madre» se dignase admitir su «reverente veneración», que le iba a tributar en cualquier lugar que estuviese (AMH, Actos comunes, doc. 177, f. 206r).
767. Vidania era un digno representante —como hombre versado en leyes— de la Inquisición española, donde se prefería al inquisidor-jurista antes que al inquisidor-teólogo (Contreras, 1982: 184).
768. El 24 de mayo de 1688 Montalvo embarcó con destino a España para desempeñar su puesto de inquisidor en Cuenca (AHN, Inquisición, libro 896, f. 130r).
769. AHN, Inquisición, libro 895, ff. 301r-302r. De todo ello daban cuenta los tres inquisidores compañeros en una carta que remitieron al Consejo de la Suprema y General Inquisición el 9 de mayo de 1686. Ese mismo día, en otra carta similar, los citados inquisidores comunicaban que Vidania les había presentado una carta firmada el 22 de septiembre de 1685 —fecha que debe relacionarse con su nombramiento— donde se señalaba su derecho a cobrar 200 reales de plata por los gastos de su traslado a Palermo.
770. AHN, Inquisición, libro 896, ff. 65r y 130r.; libro 897, f. 405r.
771. AHN, Inquisición, libro 896, f. 308v.
772. AMH, Actos comunes, doc. 186, ff. 149r-149v. A través de la documentación notarial oscense sabemos que el 22 de septiembre de 1698 y el 23 de enero de 1700 seguía desempeñando dicho cargo (AHPrH, not. Raimundo Sanclemente, 1698, 22-IX, f. 591v; 1700, 23-I, f. 77r).
regresó a Palermo —llegó el 14 de abril, un Martes Santo, después de quince días de viaje, ya que salió de Nápoles el 31 de marzo a las 19 horas—773 como visitador e inquisidor más antiguo del tribunal de distrito de Sicilia, por mandato personal del inquisidor general don Juan Tomás de Rocaberti, arzobispo de Valencia.774 Tomó posesión del nuevo cargo el 22 de abril de 1699, después de llevar ocho días en la capital siciliana en espera de que finalizasen las fiestas de Semana Santa y Pascua.775 Tenía la misión de investigar la muerte de varios cabecillas locales, ordenada por los inquisidores con el pretexto de salvaguardar la tranquilidad de la isla.776 Vidania, el día después de la toma de posesión, sabía que los procesos contra los cuatro cabecillas que intervinieron en la rebelión eran complicados y su duración podía llegar hasta los dos años. Ante ello, proponía que cada uno de los cuatro inquisidores que estaban en Palermo llevase un caso y él se encargaría de la traducción y de otros trabajos.777 También se encontró en las cárceles secretas del Santo Oficio de Sicilia a varias personas presas acusadas de «molinistas». El 28 de noviembre de 1702 se hacía una memoria de las causas despachadas de «reos molinistas» y se contabilizaban dieciséis acusados (cinco religiosas de distintas reglas y once clérigos, la mayoría de ellos agustinos descalzos).778
El 30 de enero de 1700 Vidania fue nombrado consejero de la Suprema ad honorem por el inquisidor general don Baltasar de Mendoza y Sandoval, obispo de Segovia. En 1702 regresó a Nápoles —para continuar con el cargo de capellán mayor—, ciudad que vivía inmersa en una época de gran esplendor cultural. Se relacionó con el aragonés don Félix Espinosa y Malo (1646-1691), doctor en derecho por la universidad napolitana, de quien heredó sus escritos.779 A Vidania, apreciado en los medios intelectuales, le dedicaron sus obras eruditos como Domenico
773. AHN, Inquisición, legs. 2298/2 y 2299; dos cartas remitidas desde Palermo por Vidania al inquisidor general, con fecha 23 de abril de 1699; carta de Vidania al inquisidor general, firmada el 31 de marzo de 1699. Vidania había sido autorizado a viajar hasta Sicilia con antelación al 8 de enero de 1699, cuando daba noticias de ello el marqués de Villafranca (AHN, Inquisición, leg. 2299).
774. Juan Tomás de Rocaberti ocupó el arzobispado valenciano desde el 8 de febrero de 1677 hasta el 13 de junio de 1699, cuando murió (Barrio, 2004: 455).
775. AHN, Inquisición, leg. 2298/2; cartas de 23 de abril de 1699. Vidania, el 20 de febrero de 1699, escribió una carta desde Nápoles al Concejo de Huesca. En dicha misiva daba cuenta de que el inquisidor general le había pedido que visitase la Inquisición de Sicilia con el salario, honores y emolumentos del inquisidor más antiguo y con «amplíssimas facultades». Además, durante dicho mandato, Vidania conservaba el puesto y salario de capellán mayor (AMH, Actos comunes, doc. 189, ff. 93r-93v).
776. Si durante buena parte del XVII la función del Santo Oficio en Sicilia fue ejercer como instrumento de control político y social, en la última década del siglo dicho organismo se convirtió en un servicio de «contraespionaje». En este marco tuvo que actuar Vidania, después de que el 4 de julio de 1698 los inquisidores detuvieran y ejecutaran a los cuatro cabecillas de una rebelión, sin mediar juicio ni testificaciones…, lo que había irritado a los tribunales, al parlamento y al virrey (Rivero, 2000: 1199-1203 y 1221-1222).
777. AHN, Inquisición, leg. 2298/2; cartas de 23 de abril de 1699.
778. AHN, Inquisición, legs. 2297/3 y 2300.
779. El zaragozano don Félix Espinosa, bautizado en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar el 25 de enero de 1646, docto en jurisprudencia, historia, poética… fue caballero del hábito de Calatrava. Ocupó varios puestos de responsabilidad política en el Reino de Sicilia, fue cronista de Aragón, de las Indias y de Castilla. Feneció en Palermo en 1691, después de residir medio año en Italia (Gómez Uriel, 1884-1886: I, 443-445).
Aulisio (1694), Agostino Ariani y Luca Porzio (1697). Es conocida su amistad con Giambattista Vico, quien le describe como un hombre «dottísimo delle antichità romane, specialmente intorno alle leggi». Por otra parte, cuando Vico publicó en 1721 De constantia iurisprudentis, incluyó como apéndice una disertación que el aragonés le había enviado en 1709 desde Barcelona sobre la condición de los jurisconsultos romanos. Vidania también escribió un tratado anónimo sobre el Código de Justiniano en 1713, que fue elogiado por el romanista holandés Brenckman.780
Vidania también era autor de un tratado inédito de derecho natural, redactado en Barcelona en 1712 y titulado El derecho natural innato en las mentes de los hombres y sus efectos.781
Propuso planes de reforma de la Universidad de Nápoles al virrey español Lacerda y Aragón en 1698; años después, bajo la dominación austriaca, en Viena, hizo una exposición en contra de Filippo Caravista.782
En 1725 se opuso a la creación de un colegio de chinos en Nápoles. Defendió con valentía, ecuanimidad y amplitud las regalías napolitanas frente a Roma. En 1707 redactó un importante informe político. Al año siguiente fue excomulgado por Clemente XI.783 Como hemos señalado, desempeñó el cargo de capellán mayor del Reino de Nápoles hasta poco antes de morir y, según Tellechea, su renuncia al cargo supuso el alivio del nuncio.
Como hemos anticipado, Diego Vincencio de Vidania falleció en Nápoles el 18 de agosto de 1732784 y fue sepultado en la iglesia de Santa Anna de Palazzo.785 Su amor por la tierra que le vio nacer y sus deseos de salvación y perpetuación quedaban confirmados con las dos capellanías que fundó en la parroquia de San Lorenzo de Huesca, iglesia bajo la advocación de un santo al que Vidania profesaba gran devoción.786
780. Tellechea (1978: 368, n. 1). Vico (Nápoles, 1668 – 1744, 23-I) fue uno de los filósofos más importantes del siglo XVIII, precursor de la filosofía de la historia y de la antropología, y un clásico en historia del derecho. Su obra más conocida e importante es Scienza nuova secunda (1730/1744). Sobre la vida y obra de este autor se puede consultar Vico (1989: 7-33).
781. De lo que nos da cuenta Vallet de Goytisolo (1992: 287-299). Vidania en este trabajo «no hace de la razón humana autónoma criterio del derecho natural, como Hugo Grocio, ni hace del pacto base inapelable del derecho positivo […] ni tampoco centra la razón natural […] solo en la sociabilidad humana, como el filósofo holandés». En cuanto al método, «se halla muy lejos del obtenido ex ipsa natura rei, que propone Santo Tomás y sí más cerca del seguido por Francisco Suárez ».
782. Tellechea (1978: 368, n. 1).
783. Tellechea (1978: 368, n. 1).
784. Gómez Uriel (1884-1886: III, 355) señalaba el año 1731; Rivero (2000: 1221), el 1736.
785. Dicho día, el notario napolitano Tomás Caucho abrió las últimas voluntades de Vidania —dictadas el 23 de enero de 1731—. Puestos en contacto con el archivo napolitano donde se conservan los protocolos, nos informaron de que no había constancia documental de dicho notario.
786. ADH, Lumen Æclesiæ S. Laurentii Mart. Huius Civitatis Filii, f. 102v. Suponemos que la fundación de dichas capellanías no debió de ser inminente tras la muerte de Vidania en 1732. Que el óbito del fundador ocurriese en Nápoles constituyó seguramente un inconveniente que costó superar. Por ello, no es extraño que don Miguel de Broto, canónigo de la Catedral de Huesca, solicitase el convertirse en capellán de la primera capellanía el 15 de diciembre de 1735 y no llegase a tomar posesión hasta el 14 de enero de 1738.
Su muerte puso fin a una destacada personalidad que había estado en contacto con los mundos laico y eclesiástico, jurídico y teológico, del derecho y de la historia, de la realidad y de la ficción… El legado intelectual que nos ha dejado abarca escritos sobre temas tan diversos como la genealogía, la teología moral, el derecho, la historia, etcétera, siendo autor de las siguientes obras: Disertación histórica de la patria del invencible mártir san Lorenzo…, Zaragoza, Juan de Ibar, 1672;787 Oración panegírica por la admisión de don Jaime Félix Mezquita…, Zaragoza, Juan de Ibar, 1673; In processu Iosephi Castillo mercatoris Cæsaraugustæ domiciliati super gravaminibus. Scholia ad motiva [1673]; «Copia de Carta» y «Al mérito y memoria del autor», incluidas en el libro Tratado de la moneda jaquesa…, Zaragoza, 1681, obra de Vincencio Juan de Lastanosa; Triunfos christianos del mahometismo vencido en cinco discursos académicos, Madrid, Luis Antonio de Bedmar y Baldivia, 1684 (donde se incluía «Inocencio XI, héroe de las victorias contra los bárbaros» e «Inocencio XI. Echo-Paranomasticum anagrammaticum, cronologicum elogium»); Al rey nuestro señor don Francisco de Benavides […] representa los servicios heredados y propios y los de sus hijos […] la antigüedad y calidad de su casa y de las incorporadas en ella…,Nápoles, D. A. Parrino y M. L. Mucio, 1696;788 Thesoro de las Españas citerior y ulterior, tarraconense, Bética y Lusitania. Su historia sagrada, profana, geográfica, corográfica, genealógica, heráldica, por orden alfabético (manuscrito); «Prólogo» a la obra Ocios morales, Zaragoza, Manuel Román, 1693; un volumen de memorias y elogios, con su retrato; diversos opúsculos; y los manuscritos Anales del reinado de don Felipe III, Anales de las Españas desde el Diluvio hasta […] don Carlos segundo nuestro rey y señor, Fasti legales opus, De abusi pœnitentiæ, El derecho natural innato en las mentes de los hombres y sus efectos, 1712.789
MANUEL DONLOPE Y DONLOPE
(ZARAGOZA, 1569-1634)
Por diversos motivos que iremos exponiendo, también hemos considerado muy necesario centrarnos en la personalidad de Manuel Donlope, quien no defendió con su pluma ninguna patria laurentina aragonesa pero sí participó activamente en la rebelión política de 1591 y luchó por la «causa» aragonesa. Su obligado exilio en Francia y el que se convirtiese en mentor y uno de los principa-
787. Miguel Gómez Uriel (1884-1886: III, 355) señalaba 1622 como el año de la publicación, lo que debe de ser un error tipográfico, porque todavía no había nacido Vidania. De esta pequeña —pero interesante— obra solamente hemos localizado un ejemplar impreso, custodiado en la Biblioteca Pública y Archivo Histórico de Orihuela (Alicante).
788. De esta obra había referencias en la Biblioteca genealógica de don Luis de Salazar y Castro, donde se decía que Vidania estampó en Nápoles un libro —sin concretar el año de su publicación— en forma de memorial «para la pretensión de Grandeza que después se dio al conde de Santistevan. Formole sobre las noticas de don Joseph Pellicer, y añadió otras muchas de Italia y árboles de costados y líneas reales de España…» (Soria, 1997: 102).
789. Gómez Uriel (1884-1886: III, 355-356), Vallet de Goytisolo (1992: 287-299). El papel de Vidania como jurisconsulto lo conocemos gracias a la información que nos ofreció amablemente José Mª Lahoz Finestres. Vidania también guardaba diversas cartas y papeles antiguos.
les artífices de que Huesca contase con las reliquias de san Orencio obispo convierten al citado Donlope en una figura que debemos retener en nuestra memoria.
Aunque Gregorio Marañón abrió el camino del estudio de este personaje,790 gracias al buen hacer investigador de Jesús Gascón Pérez podemos acercarnos más a alguien tan significativo.791 Gascón se muestra cauto con algunas «elucubraciones» (sic) que el doctor Gregorio Marañón hizo sobre los herederos del jurista micer Miguel Donlope —de filiación erasmista, procesado por la Inquisición—. Marañón situaba a nuestro Miguel Donlope como un hijo de micer Miguel, como participante activo en la sublevación de 1591 y como integrante de las juntas que trataban de convertir a Aragón en república.792
Marañón no daba en el blanco al tratar la ascendencia del Manuel Donlope que participó en los sucesos de 1591 en Aragón, ya que este último era nieto y no hijo del jurista Donlope que vivió en la primera mitad del siglo XVI. Por el contrario, sí acierta Gascón cuando sitúa a nuestro protagonista como infanzón domiciliado en Zaragoza, hijo de Martina Donlope y de Manuel Donlope, nieto de dicho letrado.793
Manuel Donlope y Donlope, infanzón-caballero zaragozano —que no aparece citado en la documentación como «don»—, estaba vinculado con la localidad oscense de Montmesa por parte de las ramas materna y paterna de su familia.794 Sus abuelos maternos, el infanzón Lorenzo Donlope y su esposa Catalina Despín, residieron en dicha población. Fruto del enlace de Lorenzo y Catalina fueron sus hijas María Donlope y Despín —casada en sucesivos enlaces con los oscenses Jaime Fort, Martín Juan Felices y Jerónimo Ribera— y Martina Donlope y Despín, la madre de Manuel, la mayor de las dos hermanas. Lorenzo Donlope, domiciliado en Montmesa, encontró la muerte en la vivienda zaragozana de los Donlope —donde vivía su hija Martina y había residido su difunto yerno Manuel— el 6 de julio de 1570.795 Lorenzo, en su último testamento, de 21 de agosto de 1569, ordenó que su cadáver fuese sepultado en la capilla familiar de santa Ana de la
790. Marañón (1998: 821-835).
791. Este infanzón-caballero firmaba y aparecía citado como Manuel Donlope. 792. Gascón (2003: 306-307).
793. Jesús Gascón (2003: 309 y 312-314) también menciona como miembro del linaje al infanzón Miguel Donlope (c. 1564 – 1598), «hermano bastardo del dicho Manuel Donlope», residente en Zaragoza.
794. Esto matiza la afirmación de Gascón (2003: 309), que vinculaba a Manuel Donlope con Montmesa solamente por la rama materna de su familia. Los ascendientes debemos buscarlos en Pascual Don Lop y Domingo Don Lop, que en 1495 formaban dos unidades familiares separadas de las dieciséis que tenía el lugar de realengo de Montmesa (Serrano Montalvo, 1997: II, 99). También encontramos a Miguel Donlope, vecino de esa misma localidad, primo de Lorenzo y Miguel Donlope, quien firmó sus últimas voluntades en dicha población el 26 de abril de 1551. Falleció el 1 de junio del mismo año. Sus restos descansaron en la capilla «familiar» de santa Ana de la iglesia de San Miguel de Montmesa (AHPrH, not. Sebastián Canales, 1551, 1-VI, ff. 25r-28v). Otro Miguel Donlope, vecino de Montmesa, posiblemente primo del ya difunto del mismo nombre —casado con Lorenza Navarro, con la que había tenido a su hija Isabel—, testó ante mosén Domingo Fabara, presbítero, racionero de Santa María de Almudévar. Miguel debió de morir en fechas cercanas al 20 de julio de 1558, cuando Lorenzo Donlope, como ejecutor testamentario, compareció ante Guillén Costa, justicia y juez ordinario de Huesca (AHPrH, not. Sebastián Canales, 1558, 20-VII, f. 699r).
795. AHPZ, not. Mateo Villanueva, 1569 (1670, 6-VII), ff. 920r-921r (duplicado).
iglesia de San Miguel de Montmesa y nombró heredera universal a su hija casada, Martina, quien debía ceder la herencia a un hijo varón suyo o, en caso de no tenerlo, de su hermana María.796 El 3 de julio de 1570 el infanzón Lorenzo Donlope realizó un codicilo donde daba cuenta de que su hija María ya se había casado y de que su yerno Manuel había fallecido.797
Doña Martina Donlope y Despín contrajo nupcias con Manuel Donlope —hijo de María de Lacabra o de la Cabra y del jurista Miguel Donlope, posiblemente también originario de Montmesa798 y hermano de Juan, Jerónimo, Luis, Isabel y María Donlope—, y procrearon a Manuel Donlope y Donlope, quien fue bautizado en Zaragoza, en la parroquia de la Seo, el 20 de julio de 1569.799 Los hermanos Manuel y Juan debieron de morir en un espacio temporal de dos años, que podemos situar entre el año 1570 para Manuel —quien dictó un testamento el 30 de mayo de 1570— y 1572 para Juan —enterrado en la iglesia de Santiago de Zaragoza el 19 de junio de 1572, donde ya descansaban su padre y su hermano Manuel—.800 Por otra parte, María Donlope murió en Zaragoza el 3 de septiembre de 1591 y fue sepultada en la misma iglesia.801 Así pues, en los inicios del mes de septiembre de 1591, de los seis hermanos que formaban la ascendencia de la rama paterna de Manuel Donlo-
796. Otras mandas testamentarias de Lorenzo fueron las siguientes: durante un año después de muerto se debía celebrar una misa semanal y a la novena y cabo de año se unían otros actos religiosos. Donó 500 sueldos jaqueses al Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza y la misma cantidad monetaria a los hospitales de niños de dicha ciudad. Cada una de sus hijas debía cobrar una herencia legítima de 10 sueldos en bienes muebles y la misma suma en bienes inmuebles. Su hija Martina había de recibir 6000 escudos. Su sobrina Lorenza Donlope, descendiente de su hermano Miguel, se beneficiaba de 6000 sueldos jaqueses. Finalmente, su hija María debía recibir de la heredera universal la cantidad de 50000 sueldos jaqueses en el momento de contraer matrimonio (AHPZ, not. Mateo Villanueva, 1569, 21-VIII, f. 920r (1r-5r).
797. El casamiento de María con Jaime Fort se escrituró mediante capitulación matrimonial el 15 de marzo de 1570 (AHPrH, not. Juan Jordán, 1570, 15-III, ff. 15r-21r).
798. Es posible que fuese de Montmesa porque sabemos que micer Miguel encargó hacia marzo de 1537 el retablo de santa Ana para la capilla del mismo nombre de la iglesia parroquial de San Miguel de dicha localidad. Además, el mismo año en que encargaba el retablo estaba comenzando a levantar su casa-palacio de la Real Maestranza en Zaragoza, en el que se seguía trabajando en 1557. Cabe la posibilidad remota de que su amor por Montmesa le hubiese sido transmitido por su esposa. Sobre el retablo, se hace imprescindible la ficha del catálogo La escultura del Renacimiento en Aragón, Zaragoza, Museo e Instituto de Humanidades «Camón Aznar», 1993, p. 290.
799. ADZ, Quinque libri de la Seo de Zaragoza, t. 2º, f. 225. Manuel Donlope, esposo de Martina, tenía una hija natural llamada Isabel, que fue monja en el monasterio de Altabás de Zaragoza (AHPrH, not. Andrés de Castro, 1598, 15-VIII, f. 506v). Manuel debió de tener una hermana que murió muy joven (según el manuscrito 1282 del Archivo Histórico Nacional, recogido en El libro verde de Aragón, p. 143).
800. Gascón (2003: 309).
801. ADZ, Quinque libri de la Seo de Zaragoza, t. 2º, f. 743. María Donlope redactó sus últimas voluntades el 9 de octubre de 1588, siendo viuda del infanzón zaragozano Miguel Cortés. En su testamento solicitaba que su cuerpo fuese sepultado en el monasterio de Nuestra Señora de Jesús de Zaragoza, dondese debía celebrar su defunción, novena y cabo de año. Pedía la celebración de quinientas misas en los altares privilegiados de dicho monasterio y del de San Francisco de Zaragoza. Dejaba 20 sueldos jaqueses(10 por bienes muebles y otros 10 por bienes sitios) para su hermana Isabel Donlope —quien, si seguimos El libro verde de Aragón, debió de casarse con micer Francisco Cortés, hermano del difunto esposo de la testadora—, y la misma cantidad para su sobrino Manuel Donlope. De sus bienes quería que se hiciese el siguiente reparto: 100 libras jaquesas para su primo Gregorio de Lacabra, 100 para
pe y Donlope, seguramente, solamente sobrevivía Isabel, tía de nuestro principal protagonista, quien debió de estar casada con micer Francisco Cortés.802
Estos últimos datos nos sitúan a los Donlope zaragozanos viviendo en la parroquia de Santiago de la capital aragonesa. Por otra parte, el que Antonio Pérez, de camino a Francia, se alojase en la casa que Manuel Donlope —uno de «los promotores del movimiento de resistencia organizado en Aragón en 1591, que acabó con la ocupación del reino por un ejército al mando de don Alonso de Vargas y con la ulterior ejecución del justicia de Aragón don Juan de Lanuza por orden de Felipe II»— poseía en Montmesa803 —población situada en el Alto Aragón, cercana a Alcalá de Gurrea y Almudévar, en una ruta que conducía directamente al Pirineo siguiendo el río Gállego, sin tener que pasar por Huesca—, ratifica que los Donlope zaragozanos seguían muy vinculados con la tierra de sus antepasados.
Realizadas estas precisiones, es el momento de destacar la importancia que tuvo este linaje de los Donlope en la sociedad aragonesa. El palacio mandado erigir por micer Miguel Donlope en Zaragoza es un buen reflejo de la posición social que tenía la familia.804 Este jurista —con una brillante carrera en su profesión— también inauguró un significativo compromiso en la defensa de los fueros aragoneses, actuación que fue seguida por su hijo y su nieto, llamados ambos Manuel. Micer Miguel Donlope era un abogado de prestigio, asesor del Santo Oficio zaragozano, fiscal en la Audiencia Real, que no tuvo ningún reparo en firmar —junto a otros letrados— «una consulta dirigida al Justicia de Aragón amparando una requesta de varios caballeros e infanzones que instaban a señalar un lugar para ubicar la cárcel de manifestados». Por otra parte, su hijo Manuel, en 1559, pres-
su criado Miguel Gómez, 100 para su escudero Pedro Arilla; 100 sueldos anuales para cada una de sus sobrinas, Isabel Donlope y Leonor Donlope, monjas en el monasterio de Nuestra Señora de Altabás de Zaragoza —mientras viviesen—, y 500 para Isabel Arbués —residente en Calatayud—, hasta su muerte—. Sus bienes en Utebo habían de ser vendidos a candela en presencia del zalmedina de Zaragoza y lo recaudado debía repartirse de la siguiente forma: 200 libras jaquesas debían ser para su sobrino Manuel Donlope (hijo del difunto Manuel Donlope, hermano de la testadora) y lo restante se tenía que repartir a medias entre el Hospital General de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza y el monasterio de Santa Fe de la misma ciudad. Dejaba heredera universal a su hermana Isabel Donlope. Nombró ejecutores testamentarios a su hermana y heredera Isabel Donlope, a Martina Donlope y a su hijo Manuel Donlope (sobrino de la testadora), y al ciudadano zaragozano Gregorio de Lacabra, primo suyo. María Donlope no firmó porque dijo que le temblaban mucho las manos —algo que puede ser cierto, pero también puede encubrir que no supiera escribir— (AHPZ, not. Jerónimo Andrés mayor, 1588, 9-X, ff. 1278v-1285v). Sabemos que Gregorio de Lacabra renunció a ser ejecutor testamentario el 22 de septiembre de 1591 (AHPZ, not. Jerónimo Andrés menor, 1591, 22-IX, ff. 1587r-1588v).
802. Isabel, estando viuda, participó en la capitulación matrimonial de su sobrino. También lo hizo una tal María Donlope, viuda de Miguel Cortés.
803. Gascón (2003: 293 y 308). Este mismo investigador ha estudiado ampliamente La rebelión aragonesa de 1591 en un trabajo en vías de publicación que ya ha sido editado en soporte CD-ROM por la Universidad de Zaragoza (ISBN: 84-95480-46-8, DL: Z-3505-2001).
804. Gómez Urdáñez (1987: I, 187-200). La autora habla del origen converso de la familia y de que micer Miguel en 1509 emparentó con Leonor de Lacabra (hija del médico Pedro de Lacabra); las capitulaciones matrimoniales se firmaron el 29 de agosto de dicho año ante el notario zaragozano Miguel Villanueva.
tó 1000 escudos a la Diputación del Reino para sostener el pleito de Sebastián de Hervás contra la aplicación del Privilegio de Veinte. Finalmente, el hijo de Manuel y nieto de Miguel mantuvo amistad y prestó apoyo a los promotores de la rebelión de 1591, ya que su vivienda zaragozana fue lugar de reunión de los implicados en el movimiento (se conocía como «la casa de la libertad»). Además, Manuel Donlope era quien reunía el dinero para hacer frente a los gastos de las denunciaciones, fue capitán de una de las compañías que estuvieron al mando del justicia don Juan de Lanuza, reclutó gente para la compañía y enroló a su primo Manuel Donlope (seguramente el hijo mayor de su ya citado tío Juan, que había servido en Italia como alférez).805
Manuel Donlope y Donlope heredó de sus padres la casa familiar en la zaragozana parroquia de Santiago (confrontante con la calle que «haze tránsito desde la Plaza de Santa Marta a la Yglesia de Santiago […] y por otro con calle que también haze tránsito a la Yglesia de el Aseo y por delante con corral y casas del Conde de Belchite»), el palacio —con corral y era contiguos— del lugar de Montmesa, otras viviendas, una casa —con su lagar y corral contiguo—, un molino harinero, una era y pajar, una bodega subterránea, un hortal, un corral, un abejar y varios campos de labor y alguna viña en la población de Montmesa que tenían una extensión territorial aproximada de 150 cahíces (más de 85 hectáreas). También era propiedad de la familia Donlope la capilla de santa Ana de la iglesia parroquial de San Miguel de Montmesa —cuyo retablo actual fue encargado por el jurista Miguel, como hemos señalado anteriormente—, donde descansaban para siempre los miembros familiares.806
Hasta que Manuel Donlope y Donlope heredó de sus padres ocurrieron dos acontecimientos. A la prematura muerte de su padre, Manuel —entre agosto de 1569 y julio de 1570—, le siguió el casamiento de nuestro principal protagonista con doña Blanca de Sesé, hija del caballero zaragozano don Miguel de Sesé y de doña Beatriz Cerdán (de Escatrón).807 Mucho nos tememos que la capitulación matrimonial de dichos contrayentes ha desaparecido, ya que solamente hemos localizado dos folios traspapelados.808
Doña Martina Donlope, madre de Manuel Donlope Donlope, falleció el 16 de
805. Gascón (2003: 309-311). Carmen Gómez Urdáñez (1987: I, 187) habla de micer Miguel Donlope como abogado fiscal del Consejo Supremo de Aragón.
806. ADH, Bienes del capítulo de la parroquia de San Lorenzo de Huesca, 9.2.1/110.4. Manuel Donlope también fue propietario de un olivar de dos cahizadas en el término zaragozano de la Romareda y de unas casas en la calle Don Juan de Aragón, en la parroquia de la Seo de Zaragoza (AHPrH, not. Vicencio Santapau, 1637, 15-I, anexo al folio 25).
807. Miguel de Sesé —hermano de don Manuel de Sesé, baile general de Aragón, y de doña Blanca de Sesé, esposa del señor de Bárboles— procreó, además de a la contrayente, a un hijo llamado Pedro de Sesé, caballero como el padre. Aún nos falta por identificar a cuatro descendientes más si seguimos a Jesús Gascón Pérez, quien amablemente nos ha informado de que de dicho matrimonio nacieron seis hijos. Los padres de Blanca y de sus hermanos Manuel y Miguel eran el caballero de Santiago don Manuel de Sesé y doña Isabel de Heredia, hermana de don Lorenzo Fernández de Heredia, justicia de Aragón entre 1533 y 1547.
808. AHPZ, not. Mateo Villanueva, 1569, s. f.
agosto de 1598 en Huesca, en unas casas del ciudadano Jerónimo Ribera, quien en ese momento era su cuñado por estar casado con su hermana María.809 Martina escrituró ante notario sus últimas voluntades el 15 de agosto de 1598, un día antes de morir y estando impedida para firmarlas.810 La testadora —en un testamento y posterior codicilo— estableció lo siguiente: deseaba ser enterrada en la capilla familiar de santa Ana de la iglesia de San Miguel de Montmesa, donde se debía celebrar el funeral, novena y cabo de año, «un treynteno» de san Amador y quince misas. También solicitaba que se oficiasen por su alma quinientas misas en distintas capillas privilegiadas.811 Deseaba que los restos de sus antepasados que descansaban en la iglesia parroquial de Santiago de Zaragoza fuesen enterrados en el carnario de su capilla en Montmesa y, como agradecimiento a la parroquia zaragozana, fuesen fundados dos aniversarios perpetuos de 20 sueldos de pensión en dicha iglesia de Santiago. El traslado de los restos de sus antepasados a Montmesa propiciaba la celebración de tres aniversarios perpetuos en la iglesia parroquial de dicha población, concretados en que uno se debía celebrar la primera o la segunda semana de noviembre, otro para la Cuaresma y el tercero sin especificar; además, en los tres casos habían de asistir seis clérigos, quienes tenían que cobrar, cada uno, la comida, dos reales y dos cirios. Martina dotó su capilla de santa Ana con 2000 sueldos de renta (1600 para el capellán y el resto para otras necesidades) para que se estableciese una capellanía nutual y amovible, sujeta a la voluntad de sus herederos y, si estos faltaban, los responsables eran el deán y el prior de jurados de Huesca. El capellán estaba obligado a decir cinco misas semanales en la capilla y a ayudar al vicario de Montmesa los días de fiesta y Semana Santa.
Estas mandas testamentarias se completaban con unas puntuales donaciones a distintos parientes que, a la vez, nos dibujan la nueva situación familiar que se creó como consecuencia del apoyo de su hijo —y otros miembros de la familia— a la rebelión aragonesa de 1591. Así, dejaba una herencia legítima de 5 sueldos en bienes muebles y la misma cantidad en bienes inmuebles a su hijo y futuro heredero Manuel —en ese momento exiliado en Francia— y a todos los que pretendiesen alcanzar dicha herencia. A su nuera doña Blanca de Sesé le dejaba unos brazaletes y unas cuentas de oro que estaban empeñados —seguramente para prestar apoyo económico a la citada rebelión—, de lo que tenían constancia los zaragozanos Juan Fanlo y Pedro Villanueva. Además, «como contraprestación» —el entrecomillado es nuestro—, la testadora suplicaba y encargaba encarecida-
809. AHPrH, not. Andrés de Castro, 1598, 16-VIII, ff. 510r-510v.
810. Había firmado otro testamento —que parece incompleto— el día 4 de junio de 1592, ante el notario oscense Andrés de Castro (AHPrH, not. Andrés de Castro, 1592, 4-VI, ff. 231r-235r).
811. Las donaciones monetarias por limosna fueron las siguientes: 500 sueldos jaqueses al Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, 250 sueldos jaqueses al Hospitalico de Niños de Zaragoza, 250 sueldos jaqueses al Hopicalico de Niñas de Zaragoza, 8000 sueldos jaqueses para Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, 4000 sueldos jaqueses para Nuestra Señora de Montserrat y 1000 sueldos jaqueses para la ermita de Nuestra Señora del Turrullón de Montmesa.
mente a Blanca —que no debió de ir al exilio con su marido, Manuel— que «procure el remedio y perdón de dicho su marido».
La testadora también donaba las siguientes sumas monetarias: 20000 sueldos jaqueses a su sobrina Francisca Ribera, hija de su hermana María y de Jerónimo Ribera, vecinos de Huesca; 200 sueldos anuales, mientras viviese, a Isabel Donlope, hija natural del esposo de la testadora, monja en el monasterio de Altabás de Zaragoza; 6000 sueldos jaqueses para Isabel Donlope; 300 sueldos jaqueses durante la vida de Leonor Donlope, hija del difunto Juan Donlope y monja en el monasterio de Altabás de Zaragoza; 200 sueldos anuales, mientras viviese, a Leonor Donlope, novicia en el citado monasterio zaragozano; 1000 sueldos a María Sora, viuda, al servicio de la testadora; y entre 36 y 40 onzas de plata a mosén Galacián Baraiz, rector de Moyuela.
Finalmente, Martina nombraba herederos universales a Tomás Fort, chantre de la Seo de Zaragoza, a mosén Millán Blasco, racionero en la misma, y a Pedro Villanueva, todos ellos domiciliados en Zaragoza. Este nombramiento se estableció con la condición de que «siempre y quando el dicho Manuel Donlope, mi hijo, estará perdonado por Su Magestad, y no de otra manera, los dichos mis herederos le renuncien y den enteramente todos los dichos mis bienes y Universal herencia».812 Por si el perdón real no llegaba nunca —algo que no sucedió—, la testadora estableció en un codicilo que, siguiendo las mandas testamentarias de su padre, Lorenzo, el heredero universal fuese Juan Francisco Ribera, hijo de María Donlope, hermano de la testadora.813 Los ejecutores testamentarios eran los herederos anteriormente citados, su hermana María y su nuera doña Blanca de Sesé. No le fue muy bien a Manuel Donlope en los sucesos de 1591 —como a otros aragoneses que apoyaron la rebelión—814 y se tuvo que marchar al exilio a tierras francesas junto al ex secretario de Felipe II Antonio Pérez, a quien sirvió como agente de sus asuntos particulares en París. En esta capital llegó a percibir una pensión de Enrique IV, rey de Francia, de 100 escudos al mes, en calidad de donativo.815 Manuel Donlope, gentilhombre del monarca francés, logró el perdón real de Felipe III con antelación a finales del mes de abril de 1612.816 Esta rehabilitación no inmutó a Donlope, que continuó en Francia, donde desempeñó varias misiones por encargo del duque de Monteleón, embajador español en París, y entró al servicio de la reina Ana de Austria, hija de Felipe III y esposa de
812. AHPrH, not. Andrés de Castro, 1598, 15-VIII, f. 509r.
813. AHPrH, not. Andrés de Castro, 1598, 15-VIII, ff. 513r-513v.
814. Gracias a la amabilidad de Jesús Gascón Pérez sabemos que Manuel Donlope debió de contar con el apoyo de los que fueron su suegro y su cuñado —quienes no se beneficiaron del perdón general que concedió Felipe II—, ya que Miguel de Sesé se vio involucrado en el conflicto por firmar varias requestas y Pedro de Sesé, que tuvo una participación más activa, por secundar requestas, diversas juntas…
815. Información que aporta Jesús Gascón (2003: 311) siguiendo a Gregorio Marañón.
816. AMH, Actos comunes, doc. 108, 1612, 29-IV, s. f. Marañón (1998: 827) hablaba de que Donlope consiguió el perdón real en 1615, con motivo de la publicación de las capitulaciones matrimoniales entre los príncipes de las coronas española y francesa (el príncipe Felipe con Isabel de Borbón, hija de Enrique IV, y Ana de Austria con el futuro Luis XIII).
Luis XIII, gracias a una recomendación. Estos últimos datos y el que Manuel Donlope participase en las Cortes de Aragón celebradas en 1626 nos están indicando que la rehabilitación política fue total.817 Sin embargo, el que nuestro protagonista hubiese sido condenado como sedicioso en la rebelión de 1591 supuso una enorme losa en su currículum y el Consejo de Aragón y otros organismos y personas lo debieron de utilizar en su contra cuando la situación lo requirió.818
El 20 de octubre de 1626 Manuel Donlope logró, por concesión real, una panfranquería en la ciudad de Zaragoza y sus términos para vender pan franco de menos peso, pudiendo utilizar las armas reales donde se vendiese.819 Esta concesión podía callar muchas voces contrarias al perdón real y es posible que iniciase una paulatina retirada de la vida pública por edad, cansancio u otro tipo de motivos. De hecho, el 24 de abril de 1629 Donlope había renunciado a permanecer insaculado en las bolsas de los oficios de la ciudad de Zaragoza,820 posiblemente por motivos de salud.
El 5 de marzo de 1634, en los entresuelos de la vivienda zaragozana de Manuel Donlope, situada en la parroquia de Santiago, el notario de número de Zaragoza Lorenzo Moles escrituró la carta de muerte de tan insigne propietario, quien en ese momento no tenía «hijos ni herederos forzosos» y todo apunta a que no había tenido descendencia de su matrimonio.821 Ese mismo día se abrió su testamento a instancia del licenciado Tomás Cleriguet y Fort, como posible ejecutor testamentario. Las últimas voluntades las habría firmado, hallándose enfermo, un día antes de morir,822 y solicitaba lo siguiente: quería ser sepultado en su capilla de santa Ana en la iglesia parroquial de San Miguel del lugar de Montmesa, debiendo asistir al entierro el vicario, el capellán de dicha capilla y los veintidós sacerdotes que debían celebrar las misas de réquiem, con doce hachas y las velas ordinarias, dando para ello
817. En el consejo de 19 de noviembre de 1626 del Concejo de Huesca, se hablaba del papel de intermediación que ejercía Manuel Donlope entre dicho concejo y la Corte (AMH, Actos comunes, doc. 123, f. 48r). 818. En 1626 debió de presentarse su candidatura para ser virrey de Mallorca, puesto que no llegó a ocupar. Gil Pujol (1980: 57).
819. Gascón (2003: 312). Tenemos constancia de que disfrutó personalmente, lo mismo que sus herederos, de este derecho (ADH, Bienes del capítulo de la parroquia de San Lorenzo de Huesca, 9.2.1/110.4). Esta concesión fue ratificada por el Consejo Supremo de Aragón y admitida por la ciudad de Zaragoza en el pleno del consejo de 15 de junio de 1632 (AHPrH, not. Vicencio Santapau, 1637, 15-I, anexo al folio 25).
820. Gascón (2003: 312). Este caballero, habitante en Zaragoza, en 1628 seguía manteniendo relaciones económicas con los vecinos de Montmesa (AHPrH, not. Pedro Santapau, 1628, 26-III, ff. 230r-v).
821. AHPZ, not. Lorenzo Moles, 1634, 5-III, ff. 551v-552r. Si seguimos a Gregorio Marañón (1998: 829), Manuel Donlope tenía esposa y, además, el escritor supone «que su mujer le empujaría a vivir sus últimos años en España».
822. AHPZ, not. Lorenzo Moles, 1634, 4-III, ff. 554r-561v y un anexo sin foliar. Los pobres debían recibir 100 sueldos el día del entierro de Donlope y también al siguiente. El padre fray Pedro Chález, maestro de la Orden de Predicadores, había de recibir 500 escudos de plata labrada. Los ejecutores testamentarios estaban obligados a mantener, sanos o enfermos, a dos hijos del difunto Juan de Villamayor, criado del testador, hasta que tomasen estado o se casasen (Magdalena tenía que recibir 700 libras jaquesas y su hermano Diego se debía beneficiar de 1000).
cinco reales y una vela a cada uno de los veinticuatro clérigos, y ofreciendo medio cahíz de trigo y un cántaro de vino durante dos días. Pedía un entierro llano y ordinario, sin oración fúnebre ni capelardente, siendo depositado el cuerpo muerto dentro del ataúd, en el suelo, sobre un paño de luto. Solicitaba la celebración de mil misas rezadas de réquiem en capillas privilegiadas, que habían de ser celebradas por los sacerdotes que llevasen la correa de san Agustín, y recibirían por ello la caridad acostumbrada. También deseaba la celebración eclesiástica de una novena, un cabo de año y un trentenario del glorioso san Amador.
Señalaba como herederos legítimos —con derecho a 5 sueldos por bienes muebles y a sendas arrobas de tierra en los montes comunes de Zaragoza— a su sobrino Juan Francisco Donlope (estaba en ese momento en Italia en acciones de guerra), a su primo hermano Martín Juan Felices y Donlope, a sus sobrinos los hermanos Tomás y Alejandro Cleriguet y Fort823 y a su prima Francisca Ribera, todos ellos domiciliados en la ciudad de Huesca. Martín Juan Felices y Don Lope debía recibir una renta de 50 libras jaquesas anuales. Dejaba trece censales—que ascendían a 6850 sueldos de pensión o interés con 137250 sueldos de propiedad o capital—824 a su primo Martín Juan Felices y Donlope, con la condición de que, si a la hora de la muerte no tenía hijos ni herederos legítimos, los bienes habían de pasar a Tomás Cleriguet y Fort y, si se repetía el mismo supuesto, el beneficiario habría de ser el Hospital de Nuestra Señora de la Esperanza de Huesca.825 Nombraba heredero universal del resto de sus bienes a su sobrino Juan Francisco Donlope, con la condición de que no gozase de la herencia hasta que fuesen satisfechas las deudas y pagados todos los legados, debiendo recibir mientras estuviese en la guerra la suma de 50 libras jaquesas anuales y 200 libras anuales si regresaba a Aragón; la muerte sin hijos y descendientes legítimos del heredero universal favorecía al citado Martín Juan Felices y a su hijo Manuel Felices y, posteriormente, a Tomás Cleriguet y Fort, estableciéndose que, si se daba el último supuesto, el beneficiario de los censales más arriba señalados sería
Alejandro Cleriguet y Fort y, después, Francisca Ribera y, posteriormente, el Hospital de Nuestra Señora de la Esperanza de Huesca.
Los ejecutores testamentarios de Manuel Donlope (don Miguel de Gurrea y Borja y doña Isabel de Villalpando, marqueses de Navarrens, Martín Juan Felices, Tomás Cleriguet y Fort, fray Pedro Chález y don Martín Bardaxí Bermúdez y Castro) estaban obligados a fundar un beneficio y capellanía nutual —como la
823. Tomás Cleriguet también heredaba la espada del finado, un pasadorcillo de diamantes y el corte de los vestidos de terciopelo y felpa.
824. Cargados sobre las poblaciones de Torres, El Castellar, Torralba, Peñalba, Castejón de Monegros, Ayerbe, Murillo de Gállego y Quinzano, y sobre el convento de Nuestra Señora de Loreto y Juan Gómez de Huesca. Hay una consignación y una posterior obligación donde Juan Francisco Donlope —como heredero de su tío Manuel Donlope— se comprometía a cumplir con estos dictados testamentarios que favorecían a Martín Juan Felices y Donlope (AHPrH, not. Pedro Fenés de Ruesta, 1634, 7-XII, ff. 434v-437r).
825. Martín Juan Felices, por esta donación, estaba obligado a satisfacer 20 libras jaquesas anuales a su hermana Mariana Felices, religiosa en el convento de Santa Clara de Huesca, mientras esta viviese.
que fundó su madre, doña Martina Donlope—, debiendo figurar como primer capellán mosén Pedro Marzén, capellán del testador.826 Hasta que el heredero universal pudiese disfrutar de la herencia, se nombraba como administrador de la hacienda de Montmesa al capellán mosén Miguel Arnaldo.827 Además, antes de que se repartiese la herencia se debían satisfacer los salarios de este capellán,828 pagar las deudas, cumplir los legados, ingresar los intereses de los treudos y censos que pesaban sobre la hacienda del testador y entregar las 50 libras jaquesas que graciosamente recibía cada año su primo Martín Juan Felices. Sabemos que Juan Francisco Donlope, el heredero universal de Manuel Donlope y Donlope, solamente pudo disfrutar un año de la herencia de su tío,829 ya que falleció —sin hijos legítimos— en Zaragoza y el 7 de marzo de 1635 fue sepultado en el carnerario de su capilla de santa Ana de Montmesa.830 Dicho heredero, que residía habitualmente en Zaragoza, se benefició de los bienes inmuebles de los Donlope —ya señalados—, del enterratorio familiar en la iglesia parroquial de Montmesa, de la panfranquería de Zaragoza y sus barrios y de más de dieciocho censales cargados sobre diversos concejos aragoneses.831 Posteriormente, este legado censal de Manuel Donlope cedido a Juan Francisco debió de ir a parar a don Benito Sanjuán, y este lo entregó al colegio de la Compañía de Jesús de Zaragoza.832 Antes de que eso ocurriese, se activaron los acuerdos testamentarios de Manuel Donlope. Así, la muerte de Juan Francisco Donlope sin hijos legítimos
826. Ambas capellanías nutuales fueron fundadas en la iglesia parroquial de Montmesa, en la capilla familiar de santa Ana. El 14 de marzo de 1666, cuando don Ceferino Luis Cleriguet, domiciliado en la ciudad de Huesca, figuraba como heredero universal de la hacienda del difunto Manuel Donlope y como patrón de ambas capellanías, se procedió al nombramiento del licenciado Juan de Lasierra, residente en Huesca, como capellán perpetuo de una de ellas, vacante por la muerte de mosén Juan Radel (AHPrH, not. Orencio Canales, 1666, 14-III, ff. 230v-231v).
827. La administración y sus gastos quedaban amparados por cuatro censales cargados originariamente sobre el Concejo de Almudévar en favor del infanzón Lorenzo Donlope (el 25 de agosto de 1564), de Martina Donlope (el 10 de agosto de 1570), de Manuel Donlope (el 17 de junio de 1584) y de Martina Donlope (el 28 de octubre de 1586). Los tres primeros censales eran de 1000 sueldos de pensión y 20000 de propiedad, y el cuarto era de 2000 de pensión y 40000 de propiedad (ADH, Bienes del capítulo de la parroquia de San Lorenzo de Huesca, 9.2.1/110.4).
828. El 27 de marzo de 1636 mosén Miguel Arnalda, presbítero que residía en Almudévar, firmó un albarán donde reconocía su satisfacción por los 4500 sueldos jaqueses que le entregó Martín Juan Felices Donlope. Esta suma monetaria la habían acordado los ejecutores testamentarios del caballero Manuel Donlope y formaba parte del cumplimiento de las últimas voluntades de este, quien había señalado a Martín Juan como heredero univesal (AHPrH, not. Pedro Fenés de Ruesta, 1636, 27-III, ff. 84r-85r).
829. Suponemos que estamos hablando de un hijo de Miguel Donlope (c. 1564 – 1598), hermano bastardo de dicho Manuel Donlope y Donlope.
830. ADH, Quinque libri de Montmesa, libro 102/3, s. f.
831. Sabemos que Manuel Donlope llegó a tener censales valorados en 541370 sueldos de propiedad y 27541 sueldos de renta (cargados sobre los dominios señoriales de Morata, Camarasa, Sástago, Fuentes, Aranda y Gurrea y sobre poblaciones de Almudévar, Montmesa, Zuera…). (ADH, Bienes del capítulo de la parroquia de San Lorenzo de Huesca, 9.2.1/110.4. AHPrH, not. Vicencio Santapau, 1637, 15-I, anexo al folio 25).
832. ADH, Bienes del capítulo de la parroquia de San Lorenzo de Huesca, 9.2.1/110.4.
propició que el nuevo heredero universal del exiliado Donlope fuese don Martín Juan Felices y Donlope, quien, a su vez, el 2 de septiembre de 1635 traspasó sus derechos a su hijo «don Manuel Felices y Donlope» (sic).833 El óbito de este último propició que su padre volviese a recuperar el derecho de la citada herencia hasta el 29 de enero de 1644, cuando falleció. Este acontecimiento supuso que entraba en el juego sucesorio don Tomás Cleriguet y Fort.834
Las últimas voluntades de Manuel Donlope y Donlope nos ponen en contacto con una amplia nómina de primos hermanos y sobrinos de primos hermanos. La razón no es otra que su tía María Donlope y Despín —hermana de la madre del testador— contrajo tres matrimonios con miembros de destacadas familias de Huesca. María Donlope se casó en primeras nupcias con Jaime Fort, con quien procreó a Isabel y Catalina; esta última contrajo nupcias con su primo hermano Tomás Cleriguet, con quien tuvo como descendientes a Alejandro Cleriguet y Fort (quien se unió a Gracia Lastanosa y Baraiz, hermana del prócer don Vincencio Juan de Lastanosa, sin llegar a tener descendientes)835 y a Tomás Cleriguet y Fort (casado con Catalina de Cueva, con la que procreó a Ceferino, Bernarda y Paciencia Cleriguet y Cueva). En segundas nupcias, María Donlope se unió al mercader oscense Martín Juan Felices (desposado anteriormente con Catalina Ardebines),836 con quien procreó a Mariana Felices y Donlope —que fue monja en el convento de Santa Clara de Huesca— y al caballero Martín Juan Felices y Donlope,837 un personaje significativo en la vida municipal oscense y en la vida familiar, que llegó a ampliar el círculo de poder cuando se casó con Hipólita Climente y Felices (hija de Luis Climente y de Leonor Felices).838 En terceras nupcias, María Donlope tuvo como marido al infanzón Jerónimo Ribera, o Rivera, con quien procreó a Juan Francisco —fallecido siendo todavía joven— y Francisca Ribera, quien casó con Agustín Marzal.
Como podemos suponer, María Donlope —quien seguía viva el 12 de enero de 1614—, gracias a sus tres matrimonios con miembros destacados de la sociedad oscense, abrió las puertas de las relaciones sociales de los Donlope en la capital altoaragonesa. Se daba la circunstancia de que estos ya tenían «conquistada» la sociedad zaragozana desde que micer Miguel Donlope dinamizó con su quehacer diario
833. AHPrH, not. Pedro Fenés de Ruesta, 1635, 2-IX, ff. 295r-298v. Martín Juan Felices y Donlope estaba casado con doña Hipólita Climente, lo que significa que el hijo de ambos se llamaba don Manuel Felices y Climente.
834. AHPrH, not. Vicencio Santapau, 1644, 29-I, ff. 88r-90r; 1644, 17-III, ff. 309r-320r.
835. Recordemos que Alejandro Cleriguet y Fort era sobrino de don Martín Cleriguet y Cáncer, obispo de Huesca desde el 28 de mayo de 1584 hasta el 19 de noviembre de 1593 (Gómez Zorraquino, 2004: 175-180).
836. Fruto de este matrimonio nacieron Diego —quien se casó con Isabel Gilberte— y Josefa Felices y Ardebines —que se desposó con Antonio Martín Cavero, de Ortilla.
837. El infanzón Martín Juan Felices y Donlope fue armado caballero por don Martín Batista de Lanuza, caballero, justicia de Aragón, el 31 de marzo de 1610 (AHPZ, Diego Fecet, 1610, 31-III, ff. 484r-486v).
838. El matrimonio debió de engendrar un hijo llamado Manuel Felices (AHPZ, Lorenzo Moles, 1634, 4-III, f. 559v).
el apellido familiar. Ambas cuestiones y otra serie de circunstancias sirvieron probablemente para salvar la vida del «rebelde» Manuel Donlope en los sucesos de Aragón de 1591 y 1592 y para que, exiliado en Francia, pudiese conseguir el perdón real y fuese rehabilitado política y socialmente. Las gestiones que hizo Manuel Donlope en Francia para que se trasladasen las reliquias del cuerpo de san Orencio desde Auch hasta Huesca también debieron de jugar a su favor para dicha rehabilitación y, además, se ganó el reconocimiento de toda la sociedad oscense. Seguramente, esta actuación también reforzaría su predicamento en Montmesa —población cercana a Huesca—, patria de sus antepasados, donde deben de reposar todos los restos familiares en la actualidad, haciendo que la capilla de santa Ana, con su retablo en la iglesia parroquial de dicho lugar —bajo la advocación de san Miguel—, se haya convertido en un destacado legado, al igual que el palacio de los Donlope en Zaragoza, hoy conocido como el de La Maestranza.
Cuando a finales del siglo XVIII el padre fray Ramón de Huesca publicó parte de la obra Teatro histórico de las iglesias del Reino de Aragón , en cinco volúmenes, dedicó una buena porción del primero de ellos —que correspondía al quinto de la obra general— a la patria laurentina. 839 Sin embargo, en dicho trabajo no había novedades sobre el asunto, ya que solamente hacía un resumen de la disputa, sintetizando los argumentos manejados hasta entonces y silenciando los asuntos más polémicos. Así, al hablar del nacimiento de san Lorenzo y de su hermano Orencio, no decía si el parto doble se produjo en Huesca o en Loreto. Por otra parte, sí concretó que san Sixto pasó por Loreto, recogió a Lorenzo para que le acompañase a Roma y fundó un templo en dicho lugar o «alquería». 840
Sobre la patria laurentina, el padre Huesca afirmaba claramente que se contentaba
con reproducir algunos de los argumentos alegados por dichos Autores [los doctores Juan Francisco Andrés de Uztarroz, Diego José Dormer, Juan de Aguas y Diego Vincencio de Vidania] y por Francisco Diego de Aynsa, que les precedió; añadiendo tal qual reflexión para ilustrar el punto y para satisfacer a los reparos hechos posteriormente por los sabios Continuadores de Bolando.841
El análisis del padre Huesca se basaba en la «tradición», en el culto a los santos Orencio y Paciencia como padres de san Lorenzo, en que en la casa de Loreto —en los términos de la ciudad de Huesca— nació san Lorenzo y en el gran número de escritores —incluidos algunos de Córdoba y Valencia— que planteaban que la ciudad de Huesca era la patria laurentina. Este autor dedicaba unas escasas páginas a los argumentos contrarios a las pretensiones oscenses (los bolandistas, los autores que defendían que Valencia era la patria de san Lorenzo
839. Huesca (1792: V). Los cuatro primeros volúmenes de la obra general fueron escritos por fray Lamberto de Zaragoza.
840. Huesca (1792: V,244-245).
841. Huesca (1792: V, 275).
y los autores que reclamaban dicha patria para la ciudad de Córdoba).842 Cuando hablaba del traslado de las reliquias de san Orencio, exponía que iba a tomar «lo preciso para texer esta historia». Se refería a los trabajos que sobre dicho asunto habían realizado Aínsa y Uztarroz.843
El análisis que hizo el padre Huesca es un buen ejemplo de por dónde han ido las intenciones de muchas hagiografías o diversos asuntos relacionados con ellas. En nuestro caso, nos hemos acercado al estudio de los santos Lorenzo y Orencio y sus padres siguiendo a los escritores que durante el siglo XVII polemizaron sobre la patria laurentina, tratando de mostrar los «planteamientos y contradicciones» de dichos autores y los posibles intereses que influyeron en la redacción de sus escritos. La traslación de las reliquias de san Orencio obispo desde la población francesa de Auch hasta Huesca nos ha servido de excusa para tratar de conocer a los individuos e instituciones que movieron los hilos para dicho traslado y por qué lo hicieron.
Como hemos repetido en varias ocasiones a lo largo del trabajo, las disputas por conseguir el reconocimiento de la patria laurentina y los actos sociales —tanto religiosos como profanos— que se llevaron a cabo a raíz del traslado de las reliquias de san Orencio se convirtieron en la válvula de escape de las tensiones y problemas sociales, sirviendo tanto a los intereses de los poderes laicos como a los de los eclesiásticos.844 Este hecho puede explicar también que los escritores participantes en los debates aquí tratados fuesen tanto laicos (Aínsa, Andrés de Uztarroz, Carrillo de Córdoba, Lastanosa, Vidania —en el momento de escribir su trabajo—, Mateu…) como eclesiásticos (Briz, Roa, Ballester, Dormer, Carreras, Aguas…), mostrando en ambos casos parecidas actitudes y, a la vez, siendo guiados por las concretas necesidades personales ya señaladas. Estaba también en juego la identidad de las poblaciones —y reinos— que se disputaban la patria laurentina y otros asuntos ligados a la «tradición», ya que las hagiografías proclamaban las singularidades sacras y profanas —si era necesario— de los pueblos y eso ocurrió cuando estaba vigente un absolutismo centralizador.
Todo esto también era un ejemplo más de la unión del ordenamiento religioso con el político y social, que desembocaba en una uniformización de conductas gracias a una serie de rituales y símbolos que servían por igual al Estado y a la Iglesia. Tengamos en cuenta que estamos hablando de una sociedad sacralizada donde el poder político y el religioso compartían objetivos dentro de un mismo horizonte. Se había avanzado mucho en la creación «de un espacio híbrido de
842. Huesca (1792: V, 275-312).
843. Huesca (1792: V, 318).
844. Por ello, no era excepcional el ambiente festivo que se creó en Huesca y, en menor medida, en otras poblaciones por donde pasó la comitiva con la llegada de las reliquias de san Orencio. Tengamos en cuenta que «la fiesta, en tanto que manifestación colectiva que introduce una cesura o pausa de carácter lúdico en la vida cotidiana de una sociedad, siempre ha estado sometida a los dictados del poder vigente». La fiesta desempeñaba «un papel benéfico a la vez que coercitivo», «sirviendo de regulación emocional de las masas manipuladas por los detentadores de la autoridad» (Bonet, 2003: 11).
discursos y acciones en el que es posible detectar una “eclesialización” paulatina de las entidades políticas, compatible con un proceso “secularizador” de los eclesiásticos».845
En este marco de «intereses» se deben interpretar las palabras del laico Uztarroz, en su Defensa de la patria, quien no tenía reparos en criticar a los que ofrecían una opinión contraria a la suya, tachándolos de que se dejaban llevar de «su amoroso afecto», llegando a anteponer «el Amor de la Patria» a la verdad. Él no estaba muy lejos y a sus escritos podemos aplicarles la misma medicina. No estamos seguros de si nos encontramos ante una pasión incontrolada o ante un gran interés en contentar a las instituciones públicas —a las que pretendía aproximarse—, aunque todo parece indicar que participaba mucho más en el segundo supuesto.846
Al lector que crea en la «tradición» laurentina le queremos recordar unas palabras del jesuita cordobés Martín de Roa, quien hacía la siguiente reflexión: «Hallamos, pues, cuatro lugares del nacimiento del santo: Valencia, Huesca, Loret y Córdoba» —a los que se pueden añadir otros que, como hemos visto, también tenían las puertas abiertas para su reconocimiento (Zaragoza, Roma…)—. Seguía diciendo:
Cuál tenga mayor derecho y a quién se haya de adjudicar esta causa no me toca (como a interesado) juzgarlo; solo digo que, aunque tenga Huesca por sí la más común opinión y tenga Córdoba tantos y tan gloriosos hijos que no necesite adoptar los ajenos, desconocimiento fuera nada venial no admitir prenda de tan inestimable valor ofrecida por un varón tan libre de toda sospecha, a quien ni fuerza de mal corregido afecto de patria […] pudo sacar del compás y regla de la verdad ni hacer sea de indigna adulación.
Por si había dudas del sentido de sus palabras, Roa, dejando a cada uno con su credo y su derecho a salvo —y «para espantar a las meigas»—, concluía con lo que el cardenal Baronio aplicó a todos los mártires, sin distinción del lugar de nacimiento: «Reverénciense en todas partes los mártires, cuyo Señor es él en todas, rico para todos los que los invocan».847 En la misma línea interpretativa se movió el también jesuita Juan de Mariana, quien hablando de la llegada del apóstol Santiago a España decía lo siguiente: «La antigüedad de estas cosas, y de otras semejantes, junto con la falta de libros haze que no nos podamos allegar con seguridad a ninguna destas opiniones, ni averiguar con certidumbre la verdad. Quedará al lector libre el juyzio de esta parte».848
845. Contreras (1999: 13).
846. Andrés de Uztarroz (1638: «Al que leiere»). Esta opinión venía a justificar la crítica que Uztarroz hacía al padre Martín de Roa, a quien acusaba de mostrar tan poderosa pasión por su patria que, para que no quedase «obscurecida», defendió sus opiniones «contra su mismo dictamen».
847. Página 72 de la edición preparada en 1998 por Francisco López Pozo del Principado de Córdoba del padre Martín de Roa.
848. Mariana (1623: I, 144).
En definitiva, estamos —siguiendo al canónigo Juan Agustín Carreras Ramírez— ante algunas de las más destacadas flores de la santidad del pensil aragonés, «para que deliciando y atrayendo al Letor, con el suave aroma que las flores exalan, logre de diversas plantas de la historia el fruto sazonado»849 que le abra las puertas deseadas y le ilumine en la búsqueda de la verdad. Sin embargo, dudamos de que los falsos cronicones, las hagiografías interesadas, los documentos y escritos de dudosa procedencia… —algo de lo que tanto hemos hablado— sean materiales válidos para defender la verdad histórica acerca de los santos aquí tratados. No olvidemos que en los siglos XVI y XVII la divulgación de falsificaciones y comentarios fue más popular que las críticas y, además, la fe religiosa apoyaba a los falsificadores.850
849. Carreras (1698: «Al lector»). 850. Caro Baroja (1992: 197).
OOM
ADHArchivo Diocesano de Huesca
ADPrZArchivo Diputación Provincial de Zaragoza
ADZArchivo Diocesano de Zaragoza
AHNArchivo Histórico Nacional de Madrid
AHPZArchivo Histórico de Protocolos de Zaragoza
AHPrHArchivo Histórico Provincial de Huesca
AMHArchivo Municipal de Huesca
APUGArchivo de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma
BNBiblioteca Nacional de España
BPHBiblioteca Pública de Huesca
AGUAS, Juan de (1676), Discurso histórico-eclesiástico en defensa de la tradición legítima, con que la Santa Iglesia Catedral de Huesca y del Reino de Aragón, privativamente venera y celebra por santo natural hijo suyo al glorioso archilevita mártir romano san Lorenzo: con impresión y notas a la obra póstuma que escribió el doctor Juan Bautista Ballester…, Zaragoza, Herederos de Juan de Ibar.
— (1677), Discurso histórico-eclesiástico […] con notas a la obra […] que escribió el Dr. Juan Bautista Ballester y adición, respuesta y notas a laque escribe a favor de Córdoba D. Francisco Carrillo de Córdoba […]. Escríbelo el doctor Juan de Aguas, Zaragoza, Herederos de Juan de Ibar (segunda impresión).
AÍNSAE IRIARTE, Francisco Diego de (1612), Translación de las reliquias del glorioso pontífice S. Orencio; hecha de la ciudad de Aux a la de Huesca, su cara y amada Patria…, Huesca, Juan Pérez de Valdivielso (el libro manuscrito, en BPH, ms. 100).
—(1619), Fundación, excelencias, grandezas y cosas memorables de la antiquísima ciudad de Huesca, Huesca, Pedro Cabarte (ed. facs., con introd. de Federico BALAGUER SÁNCHEZ e índices de Elena ESCAR HERNÁNDEZ, Huesca, Ayuntamiento, 1987).
ANDRÉS, Gregorio de (1977), «La bibliofilia del marqués de Mondéjar (†1708) y su biblioteca manuscrita», en Primeras Jornadas de Bibliografía (24-26 de mayo de 1976), Madrid, FUE («Documentación actual», 4), pp. 583-602.
ANDRÉSDE UZTARROZ, Juan Francisco (1638), Defensa de la patria del invencible mártir san Laurencio, Zaragoza, Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia.
— (1643), Historia de santo Domingo de Val, mártir cesaraugustano…, Zaragoza, Pedro Lanaja y Lamarca.
—(1644), Monumento de los santos mártires Justo y Pastor, en la ciudad de Huesca, con las antigüedades que se hallaron fabricando una capilla para trasladar sus santos cuerpos, Huesca, Juan Nogués (ed. facs., con introd. de Fermín GIL ENCABO y Claude CHAUCHADIS, Huesca, IEA, 2005).
— (1648), Vida de san Orencio, obispo de Aux. Translación de sus reliquias a la ciudad de Huesca, su patria…,Zaragoza, Pedro Lanaja y Lamarca.
ANDRÉSDE UZTARROZ, Juan Francisco, y Diego José DORMER (1680), Progresos de la historia en el Reino de Aragón y elogios de Jerónimo Zurita, su primer cronista…, Zaragoza, Herederos de Diego Dormer.
—, y Diego José DORMER (1878), Progresos de la historia en Aragón y vidas de sus cronistas, desde que se instituyó este cargo hasta su extinción, Zaragoza, DPZ («Biblioteca de Escritores Aragoneses»).
ARCOY GARAY, Ricardo del (1950), La erudición española en el siglo XVII y el cronista de Aragón Andrés de Uztarroz, Madrid, CSIC.
— (1952), «El historiador de Huesca Francisco Diego de Aynsa. Nuevas noticias», Argensola,10, pp. 167-178.
ARRIETA ALBERDI, Jon (1994), El Consejo Supremo de la Corona de Aragón (1494-1707), Zaragoza, IFC.
ASÍN REMIREZDE ESPARZA, Francisco J. (2001), «La imprenta en Huesca en la época de Gracián», en Ángel SAN VICENTE PINO (ed.), Libros libres de Baltasar Gracián. Exposición bibliográfica (sala Hermanos Bayeu, 21 de noviembre – 6 de enero de 2002), Zaragoza, DGA, pp. 95-141.
AYALA, Jorge M. (2001), «Vida de Baltasar Gracián», en Aurora EGIDO y Mª Carmen MARÍN, (coords.), Baltasar Gracián: estado de la cuestión y nuevas perspectivas, Zaragoza, DGA / IFC.
BALTAR RODRÍGUEZ, Juan Francisco (2001), El protonotario de Aragón 14721707. La Cancillería aragonesa en la Edad Moderna, Zaragoza, El Justicia de Aragón.
BALLESTER, Juan Bautista (1672), Identidad de la imagen del S. Christo de S. Salvador de Valencia, con la sacrosanta […] de Berito en la Tierra Santa […] con título de la Pasión de la Imagen en la cual renovaron los judíos todas las injurias de la Pasión […]: en tres tratados […]; con el catálogo de las vidas de todos los obispos y arzobispos […] pertenecientes a Valencia en 16 siglos (su autor […] Juan Bautista Ballester…, Valencia, Gerónimo Vilagrasa.
—(1673), Piedra de toque de la verdad. Peso fiel de la razón, que examina el fundamento con que Valencia, y Huesca contienden, sobre cuál es la verdadera patria del invicto mártir san Lorenzo, Barcelona, Sebastián de Cormellas.
BARRIO GOZALO, Maximiliano (2004), El Real Patronato y los obispos españoles del Antiguo Régimen (1556-1834), Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
BATLLORI, Miguel (1996), Baltasar Gracián i el Barroc, Valencia, Tres y Quatro.
BELTRÁN, Antonio (1960), Estudio sobre el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, Valencia, Instituto Diocesano Valentino Roque Chabas.
BEUTER, Pedro Antonio (1546), Primera parte de la Coronica general de toda España y especialmente del Reyno de Valencia…, Valencia, Juan de Mey Flandro.
— (1551), Segunda parte de la crónica general de España y especialmente de Aragón, Cataluña y Valencia…, Valencia, Juan de Mey Flandro (otras eds., 1563 y 1604).
BLANCASY TOMÁS, Jerónimo de (1878), Comentarios de las cosas de Aragón, Zaragoza, DPZ (ed. facs., Zagoza, Cortes de Aragón, 1995).
BLASCODE LANUZA, Vincencio (1622), Historias eclesiásticas y seculares de Aragón en que continúan los Anales de Zurita…, Zaragoza, Juan de Lanaja y Quartanet (1ª ed., 1619; ed. facs., con introd. de Guillermo REDONDO, Encarna JARQUE y José Antonio SALAS, Zaragoza, Cortes de Aragón, 1998).
BONET CORREA, Antonio (2003), «Prólogo», en Mª Luisa LOBATO y Bernardo J. GARCÍA (coords.), La fiesta cortesana en la época de los Austrias, Valladolid, Junta de Castilla y León.
BOTELLA ORDINAS,Eva (2005), «La constitución de los territorios y la invención de España: 1665-1700», Estudis, 31, pp. 223-252.
BOUZA ÁLVAREZ, Fernando Jesús (2005), El libro y el cetro. La biblioteca de Felipe IV en la torre Alta del Alcázar de Madrid, Madrid, Instituto de Historia del Libro y de la Lectura / Fundación Duques de Soria / Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
BOUZA ÁLVAREZ, José Luis (1990), Religiosidad contrarreformista y cultura simbólica del Barroco, Madrid, CSIC.
BRIZ MARTÍNEZ, Juan (1620), Historia de la fundación y antigüedades de San Juan de la Peña y de los reyes de Sobrarbe, Aragón y Navarra…, Zaragoza, Juan de Lanaja y Quartanet (ed. facs., Zaragoza, DGA, 1998).
CACHO, María Teresa (1987), Fray Jerónimo de San José. Antología poética, Borja, Centro de Estudios Borjanos / IFC.
CALVERA NERÍN, Enrique (2001-2003), «Episcopologio de Barbastro-Monzón», Aragonia Sacra, XVI-XVII,pp. 9-51.
CANET APARISI, Teresa (1990), La magistratura valenciana (s. XVI y XVII), Valencia, Universitat.
CARO BAROJA, Julio (1992), Las falsificaciones de la historia(en relación con la de España), Barcelona, Seix Barral.
CARRERAS RAMÍREZY ORTA, José Agustín (1698), Flores lauretanas del pensil oscense y vida de san Laurencio mártir: tomo primero, que contiene diversas flores historiales y panegíricas…, Zaragoza, Imprenta de Domingo Gascón, por Diego de Larumbe.
CARRILLO, Martín (1615), Historia del glorioso san Valero, obispo de Zaragoza, con los martirios de san Vicente, santa Engracia, san Lamberto y los innumerables mártires de Zaragoza…, Zaragoza, Juan de Lanaja y Quartanet.
CARRILLODE CÓRDOBA, Francisco (1673), Certamen histórico por la patria del esclarecido protomártir español san Laurencio: a donde responde Córdoba a diferentes escritos de hijos célebres de las insignes Coronas de Aragón y Valencia…, Córdoba, s. n.
CATEL, Guillermo de (1633), Mémoires de l’histoire du Languedoc…, Toulouse, Pierre Bosc.
CHAUCHADIS, Claude (2005), «El Monumento de los santos mártires Justo y Pastor, de Juan Francisco Andrés de Uztarroz: una obra entre hagiografía y arqueología», en Juan Francisco ANDRÉSDE UZTARROZ, Monumento…, ed. facs., Huesca, IEA, pp. XIII-XIV
CHRISTIAN, William A. (1991), Religiosidad local en la España de Felipe II, Madrid, Nerea.
COLÁS LATORRE, Gregorio (1995), «Bartolomé Leonardo de Argensola y la rebelión aragonesa de 1591», en Bartolomé LEONARDODE ARGENSOLA, Alteraciones populares de Zaragoza año 1591, Zaragoza, IFC, pp. 7-79.
CONTRERAS, Jaime (1982), El Santo Oficio de la Inquisición de Galicia, 15601700. Poder, sociedad y cultura, Madrid, Akal.
—(1999), «Procesos culturales hegemónicos: de religión y religiosidad en la España del Antiguo Régimen», Historia Social, 35 (III).
CORRAL LAFUENTE, José Luis (1995), «Una Jerusalén en el occidente medieval: la ciudad de Daroca y el milagro de los Corporales de Daroca», Aragón en la Edad Media, XII, pp. 61-122.
DENON, Vivant (2005), Sin mañana, Girona, Atalanta.
DOMINGO PÉREZ, Tomás, y Vicente GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (1992), Pedro de Apaolaza, Zaragoza, DGA.
DORMER, Diego José (1698), Disertación del martirio de santo Domingo de Val…, Zaragoza, Francisco Revilla.
— (1673), San Laurencio defendido en la siempre vencedora y nobilísima ciudad de Huesca. Contra el incierto dictamen con que le pretende de nuevo, por natural de la de Valencia, el doctor don Juan Bautista Ballester…, Zaragoza, Diego Dormer.
DURÁN GUDIOL, Antonio (1955), San Oriencio, obispo de Auch», Argensola, 21, pp. 1-13.
— (1955), «Santas Nunilona y Alodia, vírgenes y mártires», Argensola, 22, pp. 123-134.
— (1956), «San Lorenzo, arcediano de la Santa Romana Iglesia y mártir», Argensola, 27, pp. 209-224.
— (1987), «Autenticidad de la pasión de santas Nunila y Alodia», Aragonia Sacra, II, pp. 35-43.
— (1994), Iglesias y procesiones. Huesca, siglos XII-XVIII, Zaragoza, IberCaja.
ECKER, Heather L. (2006), «“Piedras árabes”: Rodrigo Caro y su traducción de las inscripciones árabes de Sevilla (1634)», en Manuel BARRIOS AGUILERA y Mercedes GARCÍA-ARENAL (eds.), Los Plomos del Sacromonte. Invención y tesoro, Valencia, Universitat de València / Universidad de Granada / Universidad de Zaragoza.
EGIDO, Teófanes (1661), «Prefacio», en Las cosas maravillosas de la santa ciudad de Roma, Roma, Estevan Caballo, pp. 16-25 (ed. facs., Valladolid, Junta de Castilla y León / Ayuntamiento de Valladolid / Caja Duero, 2004).
EGIDO MARTÍNEZ, Aurora (1994), «La vida cultural oscense en tiempos de Lastanosa», en Signos II: arte y cultura en Huesca. De Forment a Lastanosa, siglos XVI-XVII, Huesca / Zaragoza, DPH / DGA, pp. 98-109.
El libro verde de Aragón (2003), introducción y transcripción de M. COMBESCURE THIRY, presentación y estudio preliminar de M. A. MOTIS DOLADER, Zaragoza, Certeza.
ESCOLANO, Gaspar (1610), Década primera de la historia de la insigne y coronada ciudad y Reino de Valencia […] primera parte…, Valencia, Pedro Patricio Mey.
ESCOLANO, Gaspar (1611), Segunda parte de la Década primera de la historia de la [ ] ciudad y Reino de Valencia…, Valencia, Pedro Patricio Mey.
ESQUÍROZ MATILLA,María (1994), «Busto-relicario de san Lorenzo» (ficha de catálogo), en Signos II: arte y cultura en Huesca. De Forment a Lastanosa, siglos XVI-XVII, Huesca / Zaragoza, DPH / DGA, pp. 218-219.
FUSER, Jerónimo (1648), Vida del venerable y apostólico varón el ilustrísimo y reverendísimo señor don fray Gerónimo Batista de Lanuza, de la Orden de Predicadores, obispo de Barbastro y después de Albarracín, por el maestro Fr. Gerónimo Fuser, su confesor, de la propia Orden Provincial, Zaragoza, Pedro Lanaja.
GARCÍA-ARENAL, Mercedes (2006a), «De la autoría morisca a la antigüedad sagrada de Granada, rescatado al Islam», en Manuel BARRIOS AGUILERA y Mercedes GARCÍA-ARENAL (eds.), Los Plomos del Sacromonte. Invención y tesoro, Valencia, Universitat de València / Universidad de Granada / Universidad de Zaragoza.
— (2006b) «El entorno de los Plomos: historiografía y linaje», en Manuel BARRIOS AGUILERA y Mercedes GARCÍA-ARENAL (eds.), Los Plomos del Sacromonte. Invención y tesoro, Valencia, Universitat de València / Universidad de Granada / Universidad de Zaragoza.
GASCÓN PÉREZ, Jesús (2003), «Don Martín de Lanuza y Manuel Donlope. Precisiones y nuevos datos biográficos y genealógicos», Argensola, 113, pp. 306307.
GIL ENCABO, Fermín (2005), «Hagiografía profanada y sacralización de Lastanosa en el Monumento de los santos mártires Justo y Pastor, de Juan Francisco Andrés de Uztarroz», en Juan Francisco ANDRÉSDE UZTARROZ, Monumento…, ed. facs., Huesca, IEA, pp. XXXIII-LVII
GIL FERNÁNDEZ, J. (1970), «En torno a las santas Nunilón y Alodia», Revista de la Universidad de Madrid, 19, pp. 103 y ss.
GIL PUJOL, Javier (1980), «La proyección extrarregional de la clase dirigente aragonesa en el siglo XVII», en Pere MOLAS RIBALTA et alii, Historia social de la administración española. Estudios sobre los siglos XVII y XVIII, Barcelona, CSIC / Institución Milà y Fontanals / Departamento de Historia Moderna, pp. 21-64. — (1991), «Lupercio Leonardo de Argensola, historiador, en la historiografía de su época», en Lupercio LEONARDODE ARGENSOLA, Información de los sucesos del Reino de Aragón en los años de 1590 y 1591…, ed. facs., Zaragoza, Edizions de l’Astral / El Justicia de Aragón, pp. VII-XXI.
GIRÓN, Juan Félix (1686), Origen y primeras poblaciones de España. Antigüedad de la ínclita patricia ciudad de Córdoba y de su partido y región Obesketania […], país que dio naturaleza al glorioso príncipe de los levitas san Laurencio mártir. Por el…, Córdoba, Diego Valverde y Leyva / Acisclo Cortés de Ribera.
GÓMEZDE LIAÑO, Ignacio (1986), Athanasius Kircher. Itinerario de éxtasis o las imágenes de un saber universal, Madrid, Siruela.
GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen (1987), Arquitectura civil en Zaragoza en siglo XVI, Zaragoza, Ayuntamiento.
GÓMEZ URIEL, Miguel (1884-1886), Bibliotecas antigua y nueva de escritores aragoneses de Latassa, aumentadas y refundidas en forma de diccionario bibliográfico-biográfico por… Zaragoza, Calisto Ariño (ed. electrónica, Manuel José PEDRAZA GRACIA, José Ángel SÁNCHEZ IBÁÑEZ y Luis JULVE LARRAZ, Zaragoza, PUZ / IFC, 2001).
GÓMEZ ZORRAQUINO, José Ignacio (2004), Todo empezó bien. La familia del prócer Vincencio Juan de Lastanosa (siglos XVI-XVII), Zaragoza, DPZ. Gran enciclopedia aragonesa, Zaragoza, Unali, 1980-1982.
HIGINIODE SANTA TERESA (OCD)(1957), «Ensayo bio-bibliográfico y notas», en JERÓNIMODE SAN JOSÉ (OCD), Genio de la historia, Vitoria, El Carmen, 4ª ed., pp. 1-199.
HOBSBAWM, Eric (2002), «Introducción: la invención de la tradición», en E. HOBSBAWM y Terence RANGER (eds.), La invención de la tradición, Barcelona, Crítica, pp. 7-21.
HUESCA, Ramón de (1792), Teatro histórico de las iglesias del Reino de Aragón, t. V, Pamplona, Joseph Longás.
— (1796), Teatro histórico de las iglesias del Reino de Aragón, t. VI, Pamplona, Viuda de Longás.
HUGUET, Pascual (1717), Historia laurentina de la vida, martirio y patria de […] S. Lorenzo […] por […] fray Pascual Huguet, Valencia, Imprenta de Joseph García.
IGUACEN BORAU, Damián (1969), La basílica de S. Lorenzo de Huesca, Huesca, s. n.
JERÓNIMODE SAN JOSÉ (OCD) (1945), Cartas de fray Jerónimo de San José al cronista Juan F. Andrés de Uztarroz, ed. de José Manuel BLECUA, Zaragoza, Archivo de Filología Aragonesa.
JIMÉNEZ CATALÁN, Manuel, y José SINUÉSY URBIOLA (1922), Historia de la Real y Pontificia Universidad de Zaragoza, Zaragoza, Tipografía La Académica.
KAGAN, Richard L. (1995), «La corografía en la Castilla Moderna. Género, historia, nación», Studia Historica. Historia Moderna, XIII, pp. 47-60.
La escultura del Renacimiento en Aragón, Zaragoza, Museo e Instituto de Humanidades Camón Aznar, 1993.
LAHOZ FINESTRES, José Mª (1994), Las facultades de Leyes y Cánones de la Universidad de Huesca (siglos XIV-XIX), tesis doctoral inédita, Zaragoza.
— (1997), «Graduados altoaragoneses en las facultades de Leyes y Cánones de la Universidad de Huesca», Argensola, 111, pp. 107-151.
—, y Luis GARCÍA TORRECILLA (2001), «Graduados en Teología en la Universidad de Huesca», Miscelánea Alfonso IX, pp. 207-288.
LALINDE ABADÍA, Jesús (1981), «Vida judicial y administrativa en el Aragón barroco», Anuario de Historia del Derecho Español, LI, pp. 419-521.
LATASSAY ORTÍN, Félix (s. a.), Memorias literarias de Aragón, mss. 76, 77 y 78, BPH.
LOBATO, Mª Luisa, y Bernardo J. GARCÍA (coords.) (2003), La fiesta cortesana en la época de los Austrias, Valladolid, Junta de Castilla y León.
LÓPEZ, Luis (1639), Trofeos y antigüedades de la Imperial Ciudad de Zaragoza…, Barcelona, Sebastián de Cormellas.
LÓPEZDE AYALA, Ignacio (1787), El sacrosanto y ecuménico Concilio de Trento, traducido al idioma castellano, Madrid, Imprenta Real, 3ª ed.
LÓPEZ POZO, Francisco (1998), «Observaciones sobre el Principado antiguo de Córdoba en la España Ulterior», en Martín DE ROA, Antiguo principado…, Córdoba, Tipografía Católica.
LOZANO NAVARRO, Julián José (2005), La Compañía de Jesús y el poder en la España de los Austrias, Madrid, Cátedra.
LUTERO, Martín (2001), Obras,ed. preparada por Teófanes Egido, Salamanca, Sígueme, 2ª ed.
[MATEUY SANZ, Lorenzo], alias Buenaventura Ausina (1636), Vida y martirio del glorioso español san Laurencio. Sacados de unos antiquísimos escritos del celebradoabad Donato, fundador del convento Servitano, de la Orden de San Agustín. Dalos a la Estampa el R. P. Maestro Fr. Buenaventura Ausina, valenciano, doctor en Sagrada Teología, catedrático que fue en la Universidad de Huesca y rector actual del colegio de Recoletos Agustinos en la Universidad de Salamanca, Salamanca, Jacinto Taberniel.
MARAÑÓN, Gregorio (1998), Antonio Pérez, Madrid, Espasa-Calpe (1ª ed., 1947).
MARIANA, Juan de (1623), Historia general de España, compuesta, enmendada y añadida por el padre Juan de Mariana de la Compañía de Jesús, Madrid / Toledo, Luis Sánchez / Diego Rodríguez.
MARIETA, Juan de (1597), Historia eclesiástica de todos los santos de España, Cuenca, Pedro del Valle.
MOLINOS, Miguel de (1976), Guía espiritual, ed. crítica, introd. y notas de José Ignacio TELLECHEA IDÍGORAS, Madrid, Universidad Pontificia de Salamanca / Fundación Universitaria Española.
— (1988), Defensa de la contemplación, estudio preliminar, ed. y notas de Eulogio PACHO (OCD), Madrid, Fundación Universitaria Española / Universidad Pontificia de Salamanca.
MORALES, Ambrosio de (1568), La vida, el martirio, la invención, las grandezas, y las translaciones de los gloriosos niños mártires, san Justo y Pastor…,Alcalá [de Henares], Andrés de Angulo, a costa de Blas de Robles. — (1574), La crónica general de España que continuaba Ambrosio de Morales […]; prosiguiendo adelante de los cinco libros, que el maestro Florián de Ocampo […] dejó escritos[…], Alcalá de Henares, Juan Íñiguez de Lequerica.
MURILLO, Diego de (1616), Fundación milagrosa de la capilla angélica y apostólica de la Madre de Dios del Pilar y Excelencias de la Imperial Ciudad de Zaragoza, Barcelona, Sebastián Matenad.
OLIVARESD’ANGELO, Estanislao (1994), «Martín de Roa, S. I. (1559-1637). Biografía. Escritos», Archivo Teológico Granadino, 57, pp. 139-236.
ORTIZDE MENDÍVIL DAÑOBEITIA, Juan José (1981), San Lorenzo en la literatura, Madrid, UCM.
PEÑARTY PEÑART, Damián (1987), San Lorenzo. Santo español y oscense, Huesca, ed. del autor.
—(1994), «Testas de plata de los santos Orencio y Paciencia» (ficha de catálogo), en Signos II: arte y cultura en Huesca. De Forment a Lastanosa, siglos XVI-XVII, Huesca / Zaragoza, DPH / DGA, pp. 220-221.
PEÑARTY PEÑART, Damián (2001-2003), «Episcopologio de Huesca», Aragonia Sacra, XVI-XVII, pp. 59-87.
POLO RUBIO, Juan José (2001-2003), «Episcopologio de Albarracín», Aragonia Sacra, XVI-XVII,pp. 131-139; «Episcopologio de Teruel», Aragonia Sacra, XVI-XVII,pp. 141-152.
— (2005), Historia de los obispos de Teruel (1614-1700), Teruel, IET.
PRADES, Jaime (1596), Historia de la adoración y uso de las santas imágenes y de la imagen de la fuente de la salud…, Valencia, Felipe Mey.
RAUSELL GUILLOT, Helena (1997), «La espiritualidad de Pedro Antonio Beuter: erasmismo y corrientes de reforma», Estudis, 23, pp. 41-73.
REY CASTELAO, Ofelia (2006), Los mitos del apóstol Santiago, Santiago de Compostela / Vigo, Consorcio de Santiago / Nigratea.
RINCÓN GARCÍA, Wilfredo (2003), Santo Dominguito de Val, mártir aragonés. Ensayo sobre su historia, tradición, culto e iconografía, Zaragoza, Delegación del Gobierno en Aragón / CAI.
—, y Alfredo ROMERO SANTAMARÍA (1982), Iconografía de los santos aragoneses, Zaragoza, Librería General.
RÍO NOGUERAS, Alberto del (1994), «Translación de las reliquias del glorioso pontífice san Orencio» (ficha de catálogo), en Signos II: arte y cultura en Huesca. De Forment a Lastanosa, siglos XVI-XVII, Huesca / Zaragoza, DPH / DGA, p. 355.
— (2001), «El Comulgatorio, la Crítica de reflección y el Epistolario», en Aurora EGIDO y Mª Carmen MARÍN (coords.), Baltasar Gracián: estado de la cuestión y nuevas perspectivas, Zaragoza, DGA / IFC, pp. 122-125.
— (2003), «Fiesta y contexto urbano en época de los Austrias, con algunos ejemplos aragoneses», en Mª Luisa LOBATO y Bernardo J. GARCÍA (coords.), La fiesta cortesana en la época de los Austrias, Valladolid, Junta de Castilla y León, pp. 193-209.
RIVERO RODRÍGUEZ, Manuel (2000), «La Inquisición española en Sicilia (siglos XVI a XVIII), en Joaquín PÉREZ VILLANUEVA y Bartolomé ESCANDELL BONET (dirs.), Historia de la Inquisición en España y América, III, Madrid, BAC / Centro de Estudios Inquisitoriales.
ROA, Martín de (1636), Antiguo principado de Córdoba en España Ulterior o andaluza. Traducido del latino y acrecentado […] por su autor el P. Martín de Roa de la Compañía de Jesús, Córdoba, Salvador de Cea Tesa, 1636 (ed. lat., Lyon, Horacio Cardon, 1617; de la obra en castellano, ed. crít. de Francisco LÓPEZ POZO, Córdoba, Tipografía Católica, 1998).
SALINAS, Manuel de (2006), Obra poética, introd. y notas de Pablo CUEVAS SUBÍAS, Zaragoza / Huesca / Teruel, PUZ / DGA / IEA / IET.
SAN VICENTE PINO, Ángel (1994), «La muerte despojada: entregas de reliquias», en Eliseo SERRANO MARTÍN (ed.), Muerte, religiosidad y cultura popular. Siglos XIII-XVIII, Zaragoza, IFC, pp. 163-197.
SÁNCHEZ USÓN, Mª José (1994), «El niño-mártir Dominguito de Val: a la santidad a través de la leyenda», en Eliseo SERRANO MARTÍN (ed.), Muerte, religiosidad y cultura popular. Siglos XIII-XVIII, Zaragoza, IFC, pp. 119-150.
SANDOVAL, Prudencio de (1610), Antigüedad de la ciudad y iglesia catedral de Tuy y de los obispos que se sabe haya habido en ella / sacada de los concilios y cartas reales y otros papeles por don Prudencio de Sandoval…, Braga, Fructuoso Lourenço de Basto.
SERRANO MARTÍNEZ, Armando (2001-2003), «Episcopologio de Zaragoza», Aragonia Sacra, XVI-XVII, pp. 197-246.
SERRANO MONTALVO, Antonio (1997), La población de Aragón según el fogaje de 1495, Zaragoza, IFC / DGA / IAE.
SORIA MESA, Enrique (1997), La biblioteca genealógica de don Luis de Salazar y Castro, Córdoba, Universidad.
TAMAYODE VARGAS, Tomás (1624), Flavio Lucio Dextro, caballero español de Barcelona por los años del Señor CCC / defendido por don Tomás Tamayo de Vargas…, Madrid, Pedro Tazo.
TELLECHEA IDÍGORAS, José Ignacio (1978), «Un juicio desconocido sobre Molinos. Carta del doctor Vidania a la Inquisición española (Roma, 26 de enero de 1686)», Revista Española de Teología, XXXVIII, pp. 367-379 (este artículo está incluido en el libro del mismo autor Molinosiana. Investigaciones históricas sobre Miguel Molinos, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1987, pp. 227-239).
TOMÁSY VALIENTE, Francisco (1971), «Teoría y práctica de la tortura judicial en las obras de Lorenzo Matheu y Sanz (1618-1680)», Anuario de Historia del Derecho Español, XLI, pp. 439-485 (trabajo incluido en el libro del mismo autor La tortura en España. Estudios históricos, Barcelona, Ariel, 1973, pp. 33-101).
VALLETDE GOYTISOLO, Juan B. (1992), «Diego Vincencio de Vidania, un oscense grociano contemporáneo de Vico», Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, XLIV, 69, pp. 287-299.
VICO, GIANBATTISTA (1989), Antología, ed. de Rais BUSOM, Barcelona, Península. VIDANIA, Diego Vincencio de (1672), Disertación histórica de la patria del invencible mártir san Laurencio. Respondiendo al doctor Juan Bautista Ballester, Zaragoza, Juan de Ibar.
VINCENT-CASSY, Cécile (2003), «La propagande hagiographique des villes espagnoles au XVIIe siècle. Le cas de sainte Juste et de sainte Rufine, patronnes de Séville», Mélanges de la Casa de Velázquez, 33 (2), pp.97-130.
VIÑAZA, Cipriano Muñoz y Manzano, conde de la (1986), Los cronistas de Aragón, Zaragoza, Cortes de Aragón (ed. facs. del texto original de 1904, con introd. de Mª Carmen Orcástegui Gros y Guillermo Redondo Veintemillas).
VIZUETE MENDOZA, José Carlos (2004), «La fiesta católica. De la diversidad a la uniformidad de las celebraciones religiosas», en Palma MARTÍNEZ-BURGOS y Alfredo RODRÍGUEZ (coords.), La fiesta en el mundo hispánico, Cuenca, Universidad de Castilla – La Mancha, 2004, pp. 160-162.
ZAMORA ACOSTA, Elías (1989), «Aproximación a la religiosidad popular en el mundo urbano: el culto a los santos en la ciudad de Sevilla», en Carlos ÁLVAREZ, Mª Jesús BUXÓ y Salvador RODRÍGUEZ (coords.), La religiosidad popular. I. Antropología e historia, Barcelona, Anthropos, pp. 527-544.
Este breviario
—que no tratado hagiográfico— pretende ser una pequeña guía de crédulos e incrédulos en santidades y reliquias. Se terminó de imprimir, unos días antes de las fiestas laurentinas de 2007, en los talleres de Gráficas Huesca. No contiene indulgencia parcial ni plenaria para el que lo leyere.
1.Antonio Durán Gudiol, Historia de los obispos de Huesca-Jaca de 1252 a 1328 (1985).
2.José Mª García Ruiz, Juan Puigdefábregas y José Creus Novau, Los recursos hídricos superficiales del Alto Aragón (1986).
3.Antonio Plaza Boya, El mundo religioso del alto Ésera (1986).
4.Joaquín Rodríguez Vidal, Geomorfología de las sierras exteriores oscenses y su piedemonte (1986).
5.Lourdes Ascaso Sarvisé, El monasterio cisterciense de Santa María de Casbas (1986).
6.César Pedrocchi Renault y otros, Estudio multidisciplinar de La Laguna, Sariñena (Huesca) (1986).
7.Ángel Conte Cazcarro, La encomienda del Temple de Huesca (1986).
8.Jesús Morales Arrizabalaga, La derogación de los fueros de Aragón (1707-1711) (1986).
9.Francho Nagore Laín, El aragonés de Panticosa. Gramática (1986).
10.Vicente Bielza de Ory y otros, Estudio histórico-geográfico del valle de Bielsa (1986).
11.Carlos Mazo Pérez y José Mª Rodanés Vicente, Corpus de útiles pulimentados de la comarca de Monzón (1986).
12.Rafael Vidaller Tricas y José Enrique Ortega Cebollero, Los árboles del Altoaragón (1987).
13.Ricardo García González, Estudio del crecimiento postnatal en corderos de raza Rasa Aragonesa ecotipo Ansotano (1987).
14.Ramón López Batalla, La población de Estadilla (Huesca) en el siglo XVIII: estudio de demografía histórica (1987).
15.Miguel Bandrés Nivela, La obra artigráfica de Ramón Acín: 1911-1936 (1987).
16.C. Alfageme Ortells y otros, Félix de Azara, ingeniero y naturalista del siglo XVIII (1987).
17.Antonio Jesús Gorría Ipas, Evolución y crisis demográfica de la organización social. El valle de Ansó (1987).
18.Francisco Salamero Reymundo, Ensayo biográfico sobre Diego Cera, un grausino universal (1987).
19.Gabriel Montserrat Martí, Catálogo florístico del Cotiella y la sierra de Chía (1987).
20.Carmen Frías Corredor y Miriam Trisán Casals, El caciquismo altoaragonés durante la Restauración (elecciones y comportamiento político en la provincia de Huesca, 1875-1914) (1987).
21.Mª Pilar Lascorz Garcés, Barbastro y su desarrollo urbano en el siglo XIX (1987).
22.Javier Callizo Soneiro, La red urbana de Huesca (1988).
23.Philippe Moreau, La iglesia de San Pedro de Ansó (1988).
24.José Antonio Gracia Guillén, Introducción a las rentas de la Universidad de Huesca (1987).
25.Adolfo Castán Sarasa, Arquitectura militar y religiosa del Sobrarbe y Serrablo meridional (siglos XI-XIII) (1988).
26.José Garcés Romeo, Julio Gavín Moya y Enrique Satué Oliván, Arquitectura popular de Serrablo (1988; 3ª ed., ampliada, 2000).
27.José Ángel Sánchez Navarro, Los recursos hídricos de las sierras de Guara y sus somontanos (1988).
28.Ana Castelló Puig, Propiedad, uso y explotación de la tierra en la comarca de los Monegros oscenses (1989).
29.Brian Mott, El habla de Gistaín (1989).
30.David Badía Villas, Los suelos en Fraga. Cartografía y evaluación (1989).
31.Mª Jesús Murillo Capdevila, La brucelosis en la provincia de Huesca (estado actual y repercusión económica) (1989).
32.Carmen Rábanos Faci y colaboradores, La casa rural en el Pirineo aragonés (1990; 2ª ed., 1993).
33.Ana I. Escalona Orcao, Las comunicaciones transpirenaicas en Aragón (1990).
34.Francis Chauvelier, La repoblación forestal en la provincia de Huesca y sus impactos geográficos (1990).
35.Justo Broto Salanova, Un olvidado: José Mª Llanas Aguilaniedo (1992).
36.Mª Teresa Cardesa García, La escultura del siglo XVI en Huesca (1. El ambiente histórico-artístico) (1993).
37.José Vicente Ferrández Palacio y Juan Manuel Sanz Casales, Las plantas en la medicina popular de la comarca de Monzón (Huesca) (1993).
38.Mª Teresa Cardesa García, La escultura del siglo XVI en Huesca (2. Catálogo de obras) (1996).
39.Severino Pallaruelo Campo, Los molinos del Altoaragón (1994).
40.José Domingo Dueñas Lorente, Ramón J. Sender (1924-1939). Periodismo y compromiso (1994).
41.María Jesús Lacarra (coord.), Estudios sobre Pedro Alfonso de Huesca (1996).
42.Carlos Laliena Corbera, La formación del Estado feudal. Aragón y Navarra en la época de Pedro I (1996).
43.Alberto Sabio Alcutén, Los montes públicos en Huesca (1859-1930). El bosque no se improvisa (1997).
44.María Jesús Vicén Ferrando, Mariano Carderera y Potó. Orígenes y desarrollo de su pensamiento pedagógico (1999).
45.Ramón Acín, Aproximación a la narrativa de Javier Tomeo. Simulación, intertextualidad e interdiscursividad en las primeras novelas del autor (2000).
46.María José Pallarés Ferrer, La pintura en Huesca durante el siglo XVII (2001).
47.Guillermo Vicente y Guerrero, El pensamiento político-jurídico de Alejandro Oliván en los inicios del moderantismo (1820-1843) (2003).
48.Francho Nagore Laín, El aragonés del siglo XIV según el texto de la Crónica de San Juan de la Peña (2003).
49.José Arlegui Suescún, La Escuela de Gramática de la Facultad de Artes de la Universidad Sertoriana de Huesca (siglos XIV-XVII) (2004).
50.Isabel Romanos Colera, Sillerías corales del siglo XVI (2004).
51.José Antonio Martínez Prades, El castillo de Loarre. Historia constructiva y valoración artística (2005).
52.Alberto Gil Novales, Diccionario biográfico aragonés: 1808-1833 (2005).
53.Héctor Millán Garrido, Estructura y cinemática del frente de cabalgamiento surpirenaico en las Sierras Exteriores aragonesas (2006).
54.Juan Carlos Ara Torralba, Arturo Zancada y Conchillos y sus proyectos culturales La Ilustración Militar y La Ilustración Nacional (2007).