

Estudios sobre tradición oral en Aragón
Actas de las I Jornadas
(Huesca, 20 y 21 de octubre de 2023)
Ángel Gari Lacruz
Nereida Torrijos Muñoz Coordinadores
Jornadas Presente y Futuro de los Estudios sobre Tradición Oral en Aragón (1.ª Huesca. 2023)
Estudios sobre tradición oral en Aragón: actas de las I Jornadas (Huesca, 20 y 21 de octubre de 2023) / Ángel Gari Lacruz, Nereida Torrijos Muñoz (coordinadores). – Huesca : Instituto de Estudios Altoaragoneses (Diputación Provincial de Huesca), 2025
215 p. : il. col. y n.; 23 cm – (Actas ; 45)
Tradición oral – Aragón – Congresos y asambleas
Gari Lacruz, Ángel (1944-)
Torrijos Muñoz, Nereida (1977-)
398.2 (460.22) (062.552)
© De los textos: los autores, 2025
© De esta edición: IEA / Diputación Provincial de Huesca
Colección: Actas, 45
Coordinación editorial: Teresa Sas
Corrección: Ana Bescós
Diseño y maquetación: Littera
ISBN: 978-84-8127-341-0
Thema: DH, GM, IDSE-ES-C
DL: HU-17/2025
Imprime: Gráficas Alós. Huesca
IEA / Diputación Provincial de Huesca
Calle del Parque, 10. E-22002 Huesca
Tel. 974 294 120 / www.iea.es / publicaciones@iea.es

Mujeres y niños en Gistaín, fotografía tomada por Ricardo Compairé en las primeras décadas del siglo xx. (Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca)
Índice
Introducción ✠ 9
Ángel Gari Lacruz y Nereida Torrijos Muñoz
Ponencias
La claridad de la memoria: síntesis sobre el origen del programa La sombra del olvido ✠ 13
Carlos González Sanz
Estado de la cuestión sobre las investigaciones de tradición oral llevadas a cabo en el Alto Aragón ✠ 21
Estela Puyuelo Ortiz y Nereida Torrijos Muñoz
Registros de tradición oral publicados en el Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés (SIPCA): metodología y resultados ✠ 47
Sandra Araguás Pueyo y Francisco Bolea Aguarón
La tradición oral en los documentales de Pyrene ✠ 61
Eugenio Monesma Moliner
El Archivo de Tradición Oral de Aragón: metodología y campañas ✠ 77
Luis Miguel Bajén García y Mario Gros Herrero
El Archivo de la Palabra y los fondos de tradición oral en la colección de grabaciones sonoras de la Biblioteca Nacional de España ✠ 109
María Jesús López Lorenzo
Experiencias de recopilación y tradición oral en el ámbito local ✠ 137
Nuevos objetivos y metodologías de trabajo sobre la tradición oral: de lo rural a lo urbano ✠ 199
Conclusiones de las jornadas ✠ 215
Introducción
Ángel Gari Lacruz
Nereida Torrijos Muñoz
EL Instituto de Estudios Altoaragoneses de la Diputación Provincial de Huesca organizó en octubre de 2023, a propuesta de su Área de Ciencias Sociales, las Jornadas Presente y Futuro de los Estudios sobre Tradición Oral en Aragón, cuyo germen debe buscarse en la creación, a finales de los años noventa, de un grupo de trabajo formado por los investigadores del proyecto La sombra del olvido y otros que se encontraban vinculados a esta institución y estaban estudiando temas relacionados con la tradición oral. A principios de aquel año se había planteado la necesidad de organizar este encuentro, con el objetivo de revisar e incorporar metodologías y tecnologías que permitieran revitalizar la actividad de estudio y ofrecer un nuevo impulso para afrontar el futuro.
Al mismo tiempo surgió la necesidad de dejar constancia de aquellos trabajos que se habían venido realizando desde 1995, cuando se inició La sombra del olvido, hasta hoy. Se pretendía resaltar de forma sistematizada los campos de estudio que se habían abordado y dejar constancia tanto de las nuevas publicaciones como del volcado de información y referencias en el Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés (SIPCA), así como reseñar los trabajos pendientes de edición.
Aragón es una región de cine. Por eso la tradición oral no podía avanzar sin tener en cuenta el cine etnográfico como una fuente de conocimiento y contextualización imprescindible, por lo que entre los ejes vertebradores de las jornadas también se brindó espacio al cine etnográfico aragonés y a su aportación al campo de estudio tratado.
En el ámbito local se lleva tiempo trabajando por la preservación y la difusión del patrimonio inmaterial, por lo que se consideró indispensable resaltar la importancia de algunas revistas que durante años han incluido entre sus páginas artículos relacionados con la tradición oral, tanto por la variedad de los temas tratados como por la relevancia de las fuentes documentales y gráficas empleadas.
En las conclusiones se recogieron los objetivos que se pretenden alcanzar a corto y medio plazo y se referenciaron las futuras líneas de actuación en esta materia. Sin embargo, hay que destacar que desde la celebración de las jornadas hasta hoy se han cubierto algunos de esos objetivos: se han celebrado dos encuentros de
investigadores con figuras de calado internacional, se ha actualizado el soporte informático de la página dedicada a las piedras sagradas y se ha finalizado la correspondiente al conjunto del monte Oturia para su visibilización en el sitio web www.iea.es, proyectos estos dos últimos que serán presentados próximamente. Debe tenerse en cuenta que los contextos de registro de la tradición oral cambian y se transforman, pero siempre subyace el disfrute de narrar, escuchar y sentir que se forma parte de lo contado.
Para finalizar esta breve introducción es obligado reiterar nuestro agradecimiento a quienes hicieron posible el éxito de aquellas jornadas y la posterior publicación de estas actas, a la espera de celebrar nuevas ediciones que continúen revisando y dando a conocer los estudios sobre tradición oral en Aragón.
Ponencias
La claridad de la memoria: síntesis sobre el origen del programa La sombra del olvido 1
Carlos González Sanz*
Se da cuenta de forma sucinta del origen del programa La sombra del olvido, promovido en 1995 por las áreas de Ciencias Sociales y Lengua y Literatura del Instituto de Estudios Altoaragoneses con el objetivo de recopilar sistemáticamente la literatura de tradición oral de expresión lingüística aragonesa y castellana del Alto Aragón a través de sucesivas campañas y elaborar un archivo sonoro de este tipo de literatura popular. Se hace mención de las personas que dieron origen al programa o hicieron aportes esenciales para este, de los modelos en los que se inspiró la metodología usada y, en particular, del primer proyecto, llevado a cabo en el pie de sierra meridional de Guara, y de los dos que lo siguieron, desarrollados respectivamente en el Somontano occidental de Barbastro y el Solano, en el valle de Benasque.
A brief description is made of the origins of the programme La sombra del olvido, launched in 1995 by the Social Sciences and Language and Literature departments of the Instituto de Estudios Altoaragoneses, which would systematically gather literature from the oral tradition of the Alto Aragón region in Aragonese and Castilian Spanish in a series of campaigns, and established an audio archive of this type of popular literature. It mentions the people who created or made essential contributions to the programme, the models which inspired its methodology, and in particular, the first project, conducted in the southern foothills of the Guara mountains, the second, in the western Somontano area of Barbastro, and the third, in the Solano area of the Benasque valley.
* IES Baltasar Gracián de Graus / Archivo Pirenaico de Patrimonio Oral. bozalongo23@gmail.com
1 Quiero que vaya por delante mi agradecimiento a la organización por la oportunidad que me brindó de participar en las jornadas, y además junto a Nereida Torrijos, Estela Puyuelo y Sandra Araguás, compañeras en esta ardua labor del folclorismo, a las que admiro por la calidad y la claridad excepcionales de su trabajo y de cuya amistad me precio y enorgullezco.
EL título que dimos a las jornadas celebradas en 2023 fue el de Presente y futuro de los estudios sobre tradición oral en Aragón, pero mal podíamos afrontar el presente, no digamos ya el futuro, sin hacer, sucintamente, memoria y balance del pasado, máxime si, como creo sinceramente que es el caso, debíamos enorgullecernos de él, lo que no implica, por supuesto, ni la autocomplacencia ni la renuncia al objetivo de seguir adelante aprendiendo de nuestros errores y tratando de mejorar continuamente.
Ese pasado, del que debe enorgullecerse el Instituto de Estudios Altoaragoneses de la Diputación Provincial de Huesca, pues ha sido elogiado por muchas de las más expertas voces del folclorismo hispano, lo representa el proyecto La sombra del olvido, que, si bien no logró alcanzar sus máximos objetivos —quizá sería mejor decir que no logró todo el apoyo que hubiera merecido de instancias superiores para llegar a alcanzarlos—, dio lugar a tres obras impresas de la máxima relevancia, unificadas por ese título común. Y, puesto que tuve la suerte de poder participar, junto con Javier Lacasta y José Ángel Gracia, tanto en su diseño como en su proyecto piloto, la primera de sus campañas de encuestación, llevada a cabo en lo que antiguamente se conoció como somontano de Huesca —González, Lacasta y Gracia (1998)—, hablaré del proyecto desde mi experiencia personal, desde la memoria imborrable del entusiasmo del que nació y que tanto se echa en falta en estos tiempos aciagos.

Cubierta de la primera entrega de La sombra del olvido: tradición oral en el pie de sierra meridional de Guara (1998).
Para ello hemos de remontarnos a veinte años atrás, hasta 1995 —así que espero que la memoria no me traicione—, cuando las áreas de Ciencias Sociales y Lengua y Literatura del Instituto alcanzaron el acuerdo de elaborar un proyecto para encuestar sistemáticamente sobre nuestra literatura de tradición oral —de base lingüística aragonesa y castellana— a través de sucesivas campañas que cubriesen todo el territorio del Alto Aragón. He especificado de base lingüística castellana y aragonesa porque justamente por entonces se estaba culminando la campaña de encuestación llevada a cabo en el territorio altoaragonés de la Franja por un magnífico equipo de folcloristas —Lluís Borau, Glòria Francino, Hèctor
Estudios sobre tradición oral en Aragón (i)
Moret y Artur Quintana— cuyo trabajo, excepcional, fue publicado en 1997, con el apoyo también del IEA y de su filial en el Bajo Cinca, bajo el título de Bllat colrat!: literatura popular catalana del Baix Cinca, la Llitera i la Ribagorça (Borau et alii, 1997), de manera que nuestro territorio catalanófono había quedado ya perfectamente encuestado.
De una manera, digamos, indirecta, tuve la suerte de participar también en ese proyecto a través de una beca del Institut d’Estudis del Baix Cinca gracias a la cual pude llevar a cabo en esa comarca una campaña de recopilación de relatos de tradición oral —tanto en la parte de habla catalana como en la de habla castellana— de resultas de la cual se acabaría publicando Despallerofant: recopilació i estudi de relats de tradició oral recollits a la comarca del Baix Cinca (González, 1996). El hecho de que esta obra se ocupase ante todo de Fraga, donde también había trabajado sistemáticamente Josep Galán recopilando su cancionero (Galán, 1993), su refranero (Galán, 1987) y sus motadas (Galán, 1994), determinó que el equipo dirigido por Artur Quintana estableciese con nosotros el acuerdo de no trabajar en dicha localidad, al considerar nuestras obras complementarias para su objetivo de encuestar la Franja.
Aunque aparentemente me vaya por las ramas, si me pierdo en esos detalles es porque recuerdo muy bien cómo, a raíz de ese trabajo, de la escuela que supuso para mí, me presenté junto con Javier Lacasta y José Ángel Gracia 2 —sobrados los tres de la energía y el entusiasmo de la juventud— en el IEA con el deseo de trasladar a todo el Alto Aragón el modelo de trabajo que se había desarrollado en la Franja. Y, sin duda, no pudimos elegir mejor momento que ese año de 1995. Nuestro deseo cayó en terreno abonado, puesto que, como decía antes, coincidía de lleno con el de Ángel Gari, Francho Nagore, Manuel Benito y Fermín Gil. Recuerdo cómo a través de un franco diálogo y una generosa colaboración se acabó dando forma al proyecto que nos ocupa. Partíamos, por supuesto, del modelo del citado programa de encuestación de la Franja, pero a este se sumaban, primero, un objetivo ineludible, el de promover el uso del Cuestionario básico para investigación etnográfica en Aragón (Benito, 1995) con el fin de unificar la metodología usada en esta labor en todo
2 Inicialmente también participó la folclorista Carolina Ibor Monesma, que no llegó a unirse al equipo pero con la que he tenido el placer de colaborar posteriormente en algunas de las campañas de encuestación que también ha llevado a cabo en las provincias de Zaragoza y Teruel.
nuestro territorio, y, en segundo lugar, otro magnífico modelo de encuestación, el Archivo de Tradición Oral de Aragón, que también en esos años estaban llevando a cabo —en este caso en la provincia de Zaragoza— Luis Miguel Bajén y Mario Gros (1994). De cada uno de estos modelos se seleccionó lo mejor para lograr el objetivo que nos marcábamos.
La labor de Luis Miguel Bajén y Mario Gros nos iluminó en dos aspectos: la importancia radical (hablamos de tradición oral) de crear un archivo sonoro con los testimonios que obtuviésemos en las campañas de encuestación y, precisamente para ello, la conveniencia de contar con los medios técnicos que asegurasen la mejor calidad para las grabaciones —por aquel entonces el DAT— y, junto con ello, la posibilidad de editarlas y difundirlas posteriormente.
De la experiencia del trabajo en la Franja adoptamos una clasificación de los testimonios que podríamos llamar filológica, puesto que se basaba en determinar y acotar —difícil tarea— los géneros del folclore. Con ella, tomamos también la exigencia de la transcripción literal de las encuestas, un trabajo arduo donde los haya que, sin duda, podríamos haber excusado acudiendo a la edición de los audios, pero sin el cual no habríamos logrado un objetivo solo aparentemente secundario: devolver a las personas encuestadas sus propias palabras prestigiadas por la letra impresa. De esta forma, además, quienes realizasen las campañas de encuestación y los estudios posteriores se verían obligados a adoptar el papel que, en mi opinión, nos corresponde en esta tarea: el del editor filológico. Y, sinceramente, visto con distancia, ahora que contamos con un modelo de clasificación genérica difícil de mejorar —y me refiero, claro está, a la etnopoética de Heda Jason, de la que tenemos una magnífica introducción aplicada al folclore catalán (Oriol, 2002)—, creo que no lo hicimos tan mal.
Por último, como queda dicho, no renunciábamos en modo alguno a recoger, junto con los testimonios de la literatura popular, todo su contexto etnográfico merced al citado, y también difícil de superar, cuestionario de Manuel Benito. He de reconocer aquí, sin embargo, que nos topamos pronto con un importante escollo, pues, para recoger en las mejores condiciones posibles testimonios que tienen un estilo literario y que se insertan de una manera natural en la conversación, no hay nada más inconveniente que convertir la encuesta en un interrogatorio. Había que lograr, por tanto, obtener la información etnográfica evitando convertir las sesiones de grabación en meras encuestas, y quiero
recalcar que lo logramos con el pleno y generoso apoyo del propio Manuel Benito, que, lejos de imponer su método, más etnográfico, entendió antes que nadie la necesidad de incorporarlo de manera natural y transversal a las encuestas sin romper el tono conversacional. De hecho, ahora que lo menciono, quiero recordar también que él fue quien nos proporcionó este bello título de La sombra del olvido. Es cierto que podría parecer algo peyorativo, pues, en calidad de folcloristas, nuestro objeto de estudio es la memoria, hasta el punto de afirmar que pretendemos rescatarla del olvido, pero en él se contienen una verdad y una advertencia que lo justifican plenamente. La verdad: que lo que allá por el final de los noventa logramos recopilar en nuestro envejecido y despoblado territorio era tan solo la sombra, el recuerdo de un folclore antiguo ya moribundo pese a su riqueza. La advertencia: como toda sombra, hemos de evitar que la del olvido acabe convirtiéndose en nuestro fantasma.
Me gustaría poder entrar en muchos recuerdos entrañables que darían más color a estas palabras y en los que hay mucho que aprender, pero he de acabar. Lo haré con tres breves puntos finales.

En primer lugar, no puedo dejar de mencionar la continuidad del programa, que inicialmente, hasta que empezaron a llegar los tiempos de la austeridad, se fue desarrollando a buen ritmo. En cuanto a las investigadoras que llevaron a cabo la segunda campaña —en este caso en el Somontano occidental de Barbastro—, Sandra Araguás, Nereida Torrijos y Estela Puyuelo (2006), he de decir que, aunque quedamos muy satisfechos con nuestro trabajo —de resultas del cual Javier Lacasta, José Ángel Gracia y yo fuimos nombrados asesores y coordinadores de este programa y del archivo sonoro generado—, no tuvimos que dirigir apenas a ese equipo, que superó con creces nuestro desempeño. Peor fortuna tuvo el tercer equipo, que llevó a cabo las encuestas en el Solano, en el valle de Benasque, pues alguna de las personas que lo componían inicialmente no pudo continuar; sin embargo, pese a este duro inconveniente Carmen Castán e Isabel García lograron sacar adelante el trabajo y mantener el listón de la calidad.
Cubierta de La sombra del olvido, ii: tradición oral en el Somontano occidental de Barbastro (2006).

Cubierta de La sombra del olvido, iii: tradición oral en el Solano (valle de Benasque) (2011).
En segundo lugar, volviendo a mi experiencia, quiero resaltar precisamente que si en nuestro caso logramos realizar el trabajo encomendado en su fase piloto —llena de incertidumbres y en un territorio, básicamente el abadiado de Montearagón, devastado por la guerra— fue por tres razones que ahora considero esenciales: la complementariedad del musicólogo y músico (Javier), el etnólogo (José Ángel) y el filólogo (un servidor), y, quizá las más importantes, la humanidad y la actitud humilde, de aprendizaje, que adoptamos. Al respecto he de decir que, si bien Javier y José Ángel ya habían trabajado juntos cuando empezamos este proyecto, yo los había conocido poco antes de iniciar nuestra labor, pero, rara avis en este país, el trabajo en equipo, quizá por esa actitud a la que me refería, nos unió en una amistad que perdura hasta hoy. Sin ella no habríamos logrado sacar adelante una labor que ciertamente es tan dura como hermosa.
Para finalizar me reservo una pregunta difícil en estos tiempos de incertidumbre: ¿tiene objeto continuar a estas alturas con la labor de recopilar y estudiar nuestro folclore? Me responderé en parte, pero con el ánimo de que esto pueda abrir un debate a raíz de estas jornadas. Personalmente, y aunque haya usado hasta aquí expresiones como literatura popular o literatura de tradición oral, defiendo que nuestro objeto de estudio es el folclore —o más exactamente la etnopoética—, y este no es un corpus cerrado de temas o composiciones, de señas de identidad. El folclore es un lenguaje, justo el que usamos en los grupos de personas en los que podemos tomar libremente la palabra, justo el que adoptamos cuando lo hacemos poéticamente, con el objetivo de superar las barreras que nos separan. Pervivirá, por tanto, mientras exista nuestra especie. O, mejor dicho: ¿no es acaso esto lo que necesitamos para pervivir como especie?
Un ejemplo de la importancia de seguir con nuestra labor, y acabo así recomendando una lectura sustanciosa, es Monstruos del mercado (McNally, 2022), un análisis, realizado desde una perspectiva marxista, de tres de los mitos urbanos de la modernidad: el monstruo de Frankenstein, el vampiro y el zombi. En su parte final se descubrirán con asombro las leyendas urbanas que se están generando hoy en día en el África subsahariana, en particular en Nigeria, en las
que los miedos y los temores de sus gentes, depauperadas y explotadas hasta la náusea, cristalizan en formas tan monstruosas como exuberantes, esto es, en un nuevo folclore que en plena globalización sigue sirviendo a la humanidad para intentar no sé bien si conjurar o explicar la injusticia, un continuose, en todo caso, para poder seguir luchando y viviendo en este bello mundo.
Referencias bibliográficas
Araguás Pueyo, Sandra, Nereida Muñoz Torrijos y Estela Puyuelo Ortiz (2006), La sombra del olvido, ii: tradición oral en el Somontano occidental de Barbastro, Huesca, IEA (libro + CD).
Bajén García, Luis Miguel, y Mario Gros Herrero (1994), La tradición oral en las Cinco Villas: Cinco Villas, Valdonsella y Alta Zaragoza, Zaragoza, DPZ (libro + CD).
Benito Moliner, Manuel (1995), Cuestionario básico para investigación etnográfica en Aragón, Huesca, IEA.
Borau, Lluís, et alii (1997), Bllat colrat!: literatura popular catalana del Baix Cinca, la Llitera i la Ribagorça, 3 vols., Calaceite, Gobierno de Aragón / IEA / IEI / IEBC.
Galán Castañ, Josep (1987), Refranyer fragatí, Fraga, Ayuntamiento de Fraga.
— (1993), Les cançons de la nostra gent, Zaragoza, Gobierno de Aragón.
— (1994), Les motades de Fraga, Fraga, IEBC.
García Ballarín, Isabel, y Carmen Castán Saura (2011), La sombra del olvido, iii: tradición oral en el Solano (valle de Benasque), Huesca, IEA (libro + CD).
González Sanz, Carlos (1996), Despallerofant: recopilació i estudi de relats de tradició oral recollits a la comarca del Baix Cinca, Fraga, IEBC / Ayuntamiento de Fraga.
— Antonio Javier Lacasta Maza y José Ángel Gracia Pardo (1998), La sombra del olvido: tradición oral en el pie de sierra meridional de Guara, Huesca, IEA (libro + CD).
McNally, David (2022), Monstruos del mercado: zombis, vampiros y capitalismo global, Madrid, Levanta Fuego.
Oriol i Carazo, Carme (2002), Introducció a l’etnopoètica: teoria i formes del folklore en la cultura catalana, Valls, Cossetània.
Estado de la cuestión sobre las investigaciones de tradición oral llevadas a cabo en el Alto Aragón
Estela Puyuelo Ortiz*
Nereida Torrijos Muñoz**
Se ofrece un recorrido por el pasado, el presente y el futuro de las investigaciones de tradición oral llevadas a cabo en el Alto Aragón que incluye desde las aportaciones de los pioneros, entre los que se recuerdan nombres como los de Joaquín Costa o Rafael Ayerbe, hasta estudios sobre la cultura popular y la oralidad más próximos en el tiempo como los de Manuel Benito, Enrique Satué, José Antonio Adell o Celedonio García. La revisión de las propuestas actuales de investigación permite reflexionar sobre los últimos estudios publicados y aquellos que están pendientes de publicación y difusión, así como sobre la apertura de nuevos horizontes y la aparición de distintas propuestas de divulgación de esos estudios. El futuro de las investigaciones de tradición oral está por determinar. Los cambios tecnológicos proporcionan una perspectiva de interpretación novedosa y un lugar de intercambio e interacción por explorar.
A journey through the past, present and future of research on the oral tradition in the Alto Aragón region, ranging from pioneering figures like Joaquín Costa and Rafael Ayerbe to more recent studies of popular culture and orality, such as those by Manuel Benito, Enrique Satué, José Antonio Adell, and Celedonio García. A review of current research proposals includes thoughts on the latest published studies and those pending publication, the new horizons which are emerging, and the appearance of different possibilities for the dissemination of this research. The future of research on the oral tradition is still unknown. Changing technologies provide new perspectives in interpretation and a place for sharing and interaction to be explored.
* Licenciada en Humanidades con especialidad en Lengua y Cultura Españolas. espuyuelo@ gmail.com
** Licenciada en Humanidades con especialidad en Lengua y Cultura Españolas. ieanereida torrijos@gmail.com
LOS textos que en adelante vamos a llamar de tradición oral son aquellos que pertenecen a la memoria colectiva, ya que se han ido transmitiendo sin el apoyo de un soporte escrito y de generación en generación, por lo que se les puede atribuir cierta antigüedad. También llamados de manera genérica folclóricos, son en su mayoría de carácter literario, etnológico, etiológico o gnómico y han llegado hasta la actualidad por vía oral o escrita gracias a autores cultos que han sentido interés por estas manifestaciones literarias a lo largo del tiempo. Así, hemos descartado los textos de creación literaria escritos por autores cultos, que suelen ser de estilo costumbrista, para analizar solamente aquellos que provienen directamente de la tradición oral.
Debemos advertir desde el principio la inmensa dificultad que entraña realizar un estado de la cuestión sobre este tema, pues, además de los muchos textos recopilados en distintos formatos, existen numerosos estudios sobre ellos que se abordan desde distintas áreas de conocimiento: literatura, antropología, lingüística, historia, música, fotografía, pintura, cine… Por ello, los contenidos que se ofrecen a continuación no pretenden ser exhaustivos, sino que se ajustan a los requisitos de estas jornadas y se ciñen especialmente a las dos primeras disciplinas nombradas: la literatura y la antropología. Desde aquí nos gustaría resaltar la necesidad de realizar un estado de la cuestión más amplio que dé lugar a una publicación específica. No obstante, la presente contribución nos servirá para elaborar algunas conclusiones que, a la luz de lo expuesto, sirvan para iluminar futuras actuaciones.
Aunque los textos de tradición oral siempre han suscitado el interés de los intelectuales, como adelantábamos, desde el último tercio del siglo xviii, y al calor del nacionalismo romántico, el fervor por estas manifestaciones populares llegó a su culmen, como es sabido, gracias al trabajo de estudiosos que se encargaron de recopilarlos, registrarlos en soportes escritos para evitar su olvido y su desaparición, clasificarlos y estudiarlos. Entre los pioneros en nuestro país podemos citar, ya en la segunda década del siglo xix, a Mariano Cabrerizo para la Comunidad Valenciana1 o la obra de Tomás Segarra 2 para la de Castilla y León, entre otros, hasta que en la década de los ochenta se creó «la Sociedad de Folklore Español,
1 Picó (1996).
2 Segarra (1862).
al estilo e imitación de la inglesa, cuyos primeros pasos, de la mano de Manuel Machado y Álvarez, hicieron alentar esperanzas sobre el avance y dedicación de los estudios tradicionales en nuestro país», en palabras de Joaquín Díaz. 3
Entre los primeros recopiladores de estos textos de tradición oral de la provincia de Huesca se encuentra un investigador de colosal importancia cuya faceta de folclorista no se ha reconocido universalmente a fecha de hoy, debido tal vez a que su dedicación a la jurisprudencia, la economía o la política la han eclipsado por completo. Nos referimos al incansable investigador Joaquín Costa Martínez, y ahora nos corresponde a los folcloristas del presente hacer justicia al mismísimo León de Graus.
Fue en una charla que el profesor Juan Carlos Ara Torralba —actualmente el mayor especialista en la figura de Joaquín Costa— impartió en el Instituto de Estudios Altoaragoneses con motivo del centenario de su fallecimiento donde Estela Puyuelo reparó en el artículo de Carmelo Lisón Tolosana titulado «Joaquín Costa Martínez (notas para la etopeya de un pionero)».4 En el texto se puede leer:
Costa comenzó muy pronto, en 1876 concretamente, a publicar artículos sobre costumbres, religión, folklore, mitología y literatura popular. Desde esa fecha y hasta 1911 el número de sus publicaciones de carácter etnográficoantropológico —entendido este siembre con criterio amplio— alcanzó la cifra de 56. […] A lo publicado hay que añadir las notas manuscritas, muchas veces a lápiz, que se guardan en el Archivo Joaquín Costa, de Huesca, que cuenta con 123 cajas de material; los documentos han sido microfilmados en 80 000 fotogramas. Ciñéndome concretamente a las notas de Costa (y no a las de su hermano) sobre costumbre, folklore, refranes, colectivismo, religión […], dicterios y literatura lugareña, el Archivo contiene en torno a unas 1300 hojas con denso valor etnográfico, susceptibles, cuando no lo están, de antropologización. Y esto no es todo: en Graus se guarda un legajo, también inédito, con cuartillas, cuadernillos y carpetas que contienen, aproximadamente, un total de unos 300 pliegos que versan sobre teatro y drama populares, mojigangas, poesía popular, apelativos locales, apodos, tópicos, apotegmas, elogios, jotas, letrillas, albadas, sentencias […], romances, pastoradas, cancioneros, etc., muchos de ellos del Alto Aragón, que él pacientemente recopiló con vistas a hacerlos parte de un conjunto significante.
3 Díaz (1991).
4 Lisón (1995).
de la cuestión sobre las investigaciones de tradición oral llevadas a cabo en el Alto Aragón
Enseguida, fascinada por estas palabras y como si hubiera hallado el mapa de un tesoro, la investigadora se decidió a visitar el archivo grausino, así que ese mismo año 2011 pudo entrar en contacto con el que entonces era su legatario, José María Auset Brunet, y accedió al legajo titulado Poesía popular del Alto Aragón 5 con la intención de fotografiarlo para transcribirlo y estudiarlo. Se trata de una colección de textos recopilados principalmente en la zona de Ribagorza por el propio Joaquín Costa y escritos a mano, en su mayoría por él mismo. El legajo es de sumo valor literario y etnográfico por la antigüedad de los textos, muchos de ellos todavía inéditos, y porque revelan que Joaquín Costa fue uno de los pioneros en la recopilación de folclore en nuestro país. En esas hojas aparecen representados todos los géneros populares: cancionero religioso y profano,6 romancero, narrativa (cuentos, leyendas), drama popular, géneros breves (refranes, dichos, motes, enigmas, anécdotas humorísticas…), dances… También en algunas ocasiones se citan informantes, lugares de procedencia de los textos y fechas de recopilación (década de los setenta) y se incluyen diversas consideraciones de Costa sobre los textos recogidos (teorías en torno a la tradición oral, circunstancias que originan la creación de textos concretos, aclaraciones sobre el léxico empleado, clasificaciones según los distintos géneros literarios), epístolas, recortes de prensa o bibliografía sobre el tema.
La literatura fue recopilada, generalmente, por Joaquín Costa mediante transcripción directa de la fuente oral. También encontramos textos que no fueron anotados por él pero que le facilitaron sus contactos o sus informantes, y muchos incluyen anotaciones posteriores realizadas a lápiz por él, tachados…, prueba de que los revisó y los analizó.
En cuanto a la lengua, hay sobre todo textos escritos en castellano con aragonesismos y textos en aragonés ribagorzano en sus diversas variedades dialectales —«que no catalán», como matiza don Joaquín— y, en menor medida, en aragonés de otras comarcas altoaragonesas: cheso, sobrarbense… En todo caso, se aprecia una preocupación máxima por recopilar textos en aragonés de distintas zonas respetando en lo posible la fuente oral y tratando de transcribirla lo más
5 En el mismo archivo se encontraba otro legajo titulado Literatura popular hispánica, además del que Saroïhandy empleó para sus investigaciones.
6 Muy abundantes son las coplas de distintos temas: sobre localidades, religiosas, de pique, acerca de la sanidad, de amor, patrióticas, anticarlistas…
Estudios sobre tradición oral en Aragón (i)
fielmente posible (por ejemplo, registra la palatalización de la l transcribiéndola como ll ).
Por diversas causas, la investigadora tuvo que detener este estudio durante unos años, aunque en la actualidad ha retomado el trabajo y espera que vea la luz muy pronto. Además, dada la importancia de este tema, sería necesario organizar una mesa redonda en las próximas jornadas de tradición oral que girara en torno a la faceta de folclorista de Joaquín Costa y contara con la participación de expertos.
Por otra parte, el altoaragonés Rafael Salillas y Panzano, natural de Angüés, que siempre mantuvo una buena amistad con Costa, es considerado el primer antropólogo forense. Publicó en 1905 La fascinación en España: brujas, brujerías, amuletos, estudio promovido por el Ateneo de Madrid donde analiza y documenta con rigor aspectos como el mal de ojo, el encantamiento o el fascinum aportando datos relacionados con la provincia de Huesca. Aunque se reeditó hace algunos años,7 la obra se puede consultar escaneada en la Biblioteca Digital de Castilla y León.8
Además, en 1901 el Ateneo de Madrid promovió un cuestionario sobre los ritos de paso (el nacimiento, el matrimonio y la muerte) en España en el que participaron activamente Costa y Salillas y cuyos resultados se encuentran desde 1922 entre los fondos del Museo Nacional de Antropología. Se puede acceder a las más de diecisiete mil fichas custodiadas a través de la página web titulada Encuesta del Ateneo: costumbres españolas en 1901-1902. 9 Por ejemplo, en la sección «Nacimiento», subsección «Concepción», si preguntamos por «Creencias y supersticiones relativas a los medios de conseguir la fecundidad» para la localidad de Huesca,10 encontramos que el informante «Agustín Viñuales (o Viñals)» respondió: «Los baños de mar son considerados como remedios contra la esterilidad».
Por esas mismas fechas, Ramón Menéndez Pidal, quien sería presidente del Ateneo de Madrid en 1919, estaría recopilando romances junto a su esposa, María Goyri, en la ruta del destierro del Cid y contribuyendo con sus
7 Salillas (1905).
8 https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=10579456
9 https://encuestadelateneo.cultura.gob.es/AteneoCultura/inicio
10 El buscador tan solo deja elegir entre Alberuela de Tubo, Ansó, Ayerbe, Huesca, Jaca, Jaca Diócesis, Perarrúa y Tamarite de Litera.
Estado de la cuestión sobre las investigaciones de tradición oral llevadas a cabo en el Alto Aragón
investigaciones a prestigiar los estudios sobre la tradición oral en nuestro país y a difundirlos internacionalmente. Además, un gran número de curiosos y excursionistas recorren el Pirineo para observar sus tradiciones y retratarlo, como hicieron de 1989 a 1911 Lucien Briet, que dejó casi un millar de fotografías de alto valor etnológico que se encuentran depositadas en el Musée Pyrénéen de Lourdes, y de 1920 a 1940 Ricardo Compairé, que nos legó unas tres mil placas de cristal, la mayor parte de las cuales se conservan en la Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca.
Más tarde Ricardo del Arco, uno de los fundadores del Instituto de Estudios Oscenses —ahora Instituto de Estudios Altoaragoneses—, recogió las pastoradas ribagorzanas más significativas11 en sus Notas de folklore altoaragonés. 12 Otro de los fundadores, Salvador María de Ayerbe, natural de Radiquero, publicó en esas fechas A través del Somontano altoaragonés, 13 donde recoge la historia y las formas de vida de esa comarca oscense, además de algunas leyendas, como atestiguan los capítulos «Las brujas de Guara» y «Los tres pícaros y el diablo».
Por su parte, el etnógrafo catalán Violant i Simorra, a quien prologó alguna de sus obras Julio Caro Baroja, también prestó atención a estas cuestiones en varios trabajos dedicados a estudiar las costumbres del Pirineo español, en especial las de las zonas del Pallars y Ribagorza.14
Al maestro Pedro Arnal Cavero, que pasó su infancia y su juventud en Alquézar, también le debemos algunos trabajos relacionados con la tradición oral y la lengua aragonesa, como sus Refranes, dichos, mazadas… en el Somontano y montaña oscense.15
No podemos olvidar al oscense Rafael Ayerbe Santolaria, autor de una intensa labor etnográfica en el Alto Aragón que ha dejado un importante legado sobre la música y el dance tradicionales y las costumbres que existen en torno a ellos.16 Desde finales de la década de los setenta, y a lo largo de más de quince
11 Para la ampliación del tema, consúltese López García (1984).
12 Arco (1943 y 1930).
13 Ayerbe y Marín (1931).
14 Destaca su obra cumbre, El Pirineo español (Violant, 1949).
15 Arnal (1953).
16 Además, como es de todos conocido, se hizo famoso bajo el pseudónimo Rayers Sam por su extraordinaria habilidad para conducir en moto largos trayectos con los ojos tapados.
Estudios sobre tradición oral en Aragón (i)
años, recorrió la provincia de Huesca grabando las músicas de fiestas populares, romerías, rondas o festivales para el programa radiofónico Joteros del Alto Aragón de Radio Huesca (Cadena Ser). Además, realizó una gran labor de difusión de esos materiales desde sus obras dedicadas al folclore, publicadas en los años ochenta.17 En la actualidad el Instituto de Estudios Altoaragoneses está digitalizando y publicando en el SIPCA 18 los fondos de su archivo sonoro: 3472 cintas magnetofónicas que recogen principalmente entrevistas a personas relacionadas con el mundo del folclore musical (joteros,19 danzantes, músicos…) que le aportaban información sobre letras, melodías y dances, además de las circunstancias en las que se desarrollaban estas manifestaciones folclóricas. La investigadora Sandra Araguás, que ha participado en este trabajo, destaca en su informe de finalización de la fase decimotercera, de octubre de 2018, que con esta actuación quedan digitalizadas 1517 cintas, algo más del 43 % del archivo. Son 2714 coplas diferentes de un total de 11 804 jotas escuchadas, de las que las más repetidas son Canto al campo, canto al aire (con 106 interpretaciones), Que la fiera ya murió (con 104) y Pulida magallonera (con 103).
También es necesario recordar el Atlas lingüístico y etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja de Manuel Alvar, 12 tomos editados por la Institución Fernando el Católico desde 1979 hasta 1983 que también se pueden consultar en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.20
A Rafael Andolz Canela le debemos muchos títulos dedicados a la etnografía.21 Sus contribuciones al estudio del folclore son numerosas y han sido ampliamente difundidas, si bien es cierto que muchas veces tienen un carácter más divulgativo que científico, pues los textos que tomó de la tradición oral no siempre incluyen datos para su contextualización como los nombres de los informantes, los lugares o las fechas de recopilación.
17 Ayerbe Santolaria (1988 y 1981).
18 https://www.sipca.es
19 Entre los joteros entrevistados se encuentran Joaquín Campodarve, Camila Gracia y la familia Seral.
20 Alvar (1979-1983). La versión digital, en https://www.cervantesvirtual.com/obra/atlas-linguisticoy-etnografico-de-aragon-navarra-y-rioja-volumen-i-1208069.
21 Destacan varias obras de carácter folclórico firmadas por él: Andolz (1987, 1988, 1991, 1993, 1994a, 1996, 1998a, 1998b, 2002, 2005a y 2005b). También reescribió algunas leyendas tomadas de la tradición oral (Andolz, 1994b y 1997).
Estado de la cuestión sobre las investigaciones de tradición oral llevadas a cabo en el Alto Aragón
Entre los trabajos de Ángel Gari Lacruz, además de los específicos sobre brujería y religiosidad popular, destaca el texto «Estudios etnográficos y patrimonio etnológico aragonés en el siglo xx», donde repasa, década a década, el estado de la cuestión y plantea algunas conclusiones y propuestas de actuación, como «elaborar un censo de recursos etnográ ficos de Aragón incluyendo proyectos consolidados y actualizarlo cada a ño», «destinar subvenciones específicas para catalogación de fondos etnográ ficos» o «traducir obras de autores fundamentales para la antropología y editar otras todavía inéditas».
En este recorrido retrospectivo, Gari recuerda que en 1979 se celebró el I Congreso de Aragón de Etnología y Antropología en Tarazona, Borja, Veruela y Trasmoz, donde se propuso la creación del Instituto Aragonés de Antropolog ía, que se fundó en Huesca con cobertura regional. Las actas se editaron en 1981 y han sido digitalizadas por la Institución Fernando el Católico.
Para la década de los ochenta cita estudios como Cultura e identidad en la provincia de Huesca, de Carmelo Lisón, 22 los trabajos de Gaspar Mairal, 23 la tesis doctoral de Federico Fillat sobre la trashumancia en algunos valles pirenaicos, 24 de gran interés antropológico, o la creación de la revista Temas de Antropologí a Aragonesa y la serie Monograf ías, que se inició con uno de los primeros trabajos etnográficos de Severino Pallaruelo, dedicado a las navatas, 25 además de las filmaciones etnográ ficas realizadas por Julio Alvar y Eugenio Monesma, iniciadas en 1982, y la primera obra global sobre etnología en Aragón, de Antonio Beltrá n, Introducción al folklore aragon é s, 26 así como otros muchos trabajos.
El investigador recuerda asimismo que el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Zaragoza promovió en 1982 el primer estado de la cuestión sobre los estudios de antropología social y cultural.27
22 Lisón (1986).
23 Mairal (1980, 1995, 1996 y 1997).
24 Fillat (1981).
25 Pallaruelo (1984a). Además, podemos destacar otros trabajos etnográficos del autor (Pallaruelo, 1984b, 1988, 1991 y 1998).
26 Beltrán (1979 y 1980).
27 Se realizaron varias Jornadas sobre el Estado Actual de los Estudios sobre Aragón en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Zaragoza. Las quintas se dedicaron a la antropología y sus actas se editaron en 1984.
sobre tradición oral en Aragón (i)
También en esa década Enrique Satué comenzó a publicar sus trabajos de etnografía, labor que ha continuado hasta la actualidad tratando temas como la religiosidad popular, la infancia tradicional o el pastoreo, 28 y Juan Domínguez Lasierra llevó a la imprenta la obra Aragón legendario. 29 Más específico de la provincia de Huesca es El mundo religioso del Alto Ésera, de Antonio Plaza, 30 obra publicada por el IEA en 1985.
De los noventa destaca el boom del cine etnográfico gracias a la intensa labor investigadora de Eugenio Monesma, además de los importantes trabajos de Artur Quintana sobre la franja catalanoparlante, como Bllat colrat!: literatura popular catalana del Baix Cinca, la Llitera i la Ribagorça, 31 y la creación del Archivo de Tradición Oral de Aragón. Por su parte, Alberto Serrano Dolader publicó su Guía mágica de la provincia de Huesca 32 y Herminio Lafoz sus Cuentos altoaragoneses de tradición oral, 33 que incluyen referencias a la localización de los relatos e imágenes de Eugenio Monesma. A finales de la década José Antonio Adell, gran divulgador, junto a Celedonio García, de la tradición oral hasta la actualidad, 34 terminó su tesis doctoral dedicada a los orígenes del deporte en Aragón 35 y Elisa Sánchez la suya sobre oficios tradicionales. 36 Además, en esos años Ramón Lasaosa, Miguel Ortega y Juan Carlos Sarasa publicaron Chistáu en la memoria. 37
También a finales de esa década comenzó el proyecto del Instituto de Estudios Altoaragoneses La sombra del olvido con el espíritu de recuperar la tradición oral de la provincia de Huesca a través de entrevistas y mediante la transcripción y
28 Podemos citar Satué (1988, 1991, 1996, 2011, 2014, 2016 y 2023). Muchos archivos sonoros relativos a la tradición oral de la provincia de Huesca recopilados por el autor se pueden escuchar en https://lenguasdearagon.org/recursos-sonoros-y-videograficos.
29 Domínguez (1984 y 1986).
30 Plaza (1985).
31 Borau et alii (1997).
32 Serrano (1994).
33 Lafoz (1990).
34 Podemos destacar algunas obras relacionadas con la tradición oral escritas por estos autores: Adell y García (1988, 1992, 1998, 1999a, 1999b, 1999c, 2001, 2003 y 2004).
35 Adell (1998). Otros trabajos sobre juegos tradicionales son los de Maestro (1996) y Gracia Vicién (1978).
36 Sánchez (1994).
37 Lasaosa, Ortega y Sarasa (1999).
el estudio de los materiales recopilados, siguiendo un método científico y sistemático. El primer trabajo, publicado en 1998, se dedicó a algunas localidades de la Hoya de Huesca, y en él participaron Carlos González, José Ángel Gracia y Javier Lacasta. 38 La segunda fase del proyecto la desarrollaron en el Somontano occidental de Barbastro Sandra Araguás, Nereida Torrijos y Estela Puyuelo, 39 y la tercera fase, centrada en el Solano (valle de Benasque), la llevaron a cabo Isabel García y Carmen Castán junto con Carmen Nerín, que colaboró en un primer momento.40 Algunas de las grabaciones resultantes de este proyecto están volcadas en el SIPCA y se pueden escuchar en su página web. Para muchas de las entrevistas se empleó el Cuestionario bá sico para investigación etnográfica en Aragón, elaborado por Manuel Benito Moliner.41 El autor, a quien debemos otras obras dedicadas a la tradición oral, publicó más tarde el artículo «Piedras y ritos de fertilidad en el Alto Aragón»,42 que dio lugar a una línea de investigación sobre el tema. Además, Carlos González dedicó su tesis doctoral al cuento folclórico en Aragón y publicó su Catálogo tipológico de cuentos folklóricos aragoneses. 43
Para finalizar el recorrido por esa década queremos dejar constancia del trabajo de Susan Harding titulado Rehacer Ibieca: la vida rural en Aragón en tiempos de Franco. 44
En el comienzo del nuevo milenio las recopilaciones no han dejado de crecer. Citaremos las más importantes o aquellas sobre las que podemos verter más luz.45
La Comarca del Alto Gállego editó algunos libros que recogen la tradición oral en diversas localidades de la zona en su colección Yalliq.46
38 González, Gracia y Lacasta (1998).
39 Araguás, Torrijos y Puyuelo (2006).
40 García y Castán (2011).
41 Benito (1995).
42 Benito (2006).
43 González (1996a). Además, cabe mencionar su trabajo de recopilación llevado a cabo en el Bajo Cinca (González, 1996b) y otras investigaciones posteriores que dedica al cuento folclórico (González, 2003 y 2010).
44 Harding (1999).
45 Dolores Galindo creó un blog titulado Sobrarbe 2.0. (https://proyectosobrarbe20.wordpress.com), una etnografía digital que incluye bibliografía, vídeos de la autora realizados entre 2001 y 2003 y un espacio donde compartir ideas sobre la cultura y la identidad.
46 Gracia Oliván (2002) recopiló la tradición oral en la zona de Acumuer, Arguedas (2005) en la de Ballibasa y Esteban (2006) en Caldearenas.
Estudios sobre tradición oral en Aragón (i)
Asimismo, a partir del curso escolar 2003-2004, desde el Centro de Educación de Personas Adultas Somontano y con la participación de las educadoras de los servicios comarcales, se comenzó a impartir el curso Estudio del patrimonio, centrado en el patrimonio cultural y natural de los pueblos del Somontano. El proyecto, coordinado por las profesoras María Ángeles Oliván, Pilar Castillón, Lucía Carruesco y Estela Puyuelo, se realizó en veinticinco localidades y los materiales recopilados se publicaron en monografías subvencionadas por los respectivos ayuntamientos. A finales de 2023 aparecerá el último de los volúmenes, dedicado a la localidad de Azlor y coordinado por Estela Puyuelo hace quince años.
Ramón Lasaosa y Miguel Ortega publicaron en 2003 Miradas desde Tella con la misma perspectiva etnográfica que con la que habían enfocado el volumen dedicado a Chistáu.
En 2007 tuvo lugar el coloquio Cultura y religiosidad popular en Aragón, que se celebró en La Iglesuela del Cid (Teruel) y contó con numerosas intervenciones de expertos en el tema.47
Más recientemente, en 2017, la Universidad de Jaén dedicó un número extra de su Boletín de Literatura Oral a Los paisajes de la voz: literatura oral e investigaciones de campo, con artículos de los investigadores altoaragoneses José Ángel Gracia («Tradición oral y archivos sonoros en el Alto Aragón»), Ángel Gari («Los trabajos de religiosidad popular sobre Aragón desde principios del siglo xx: estado de la cuestión») y Carlos González («Fuentes para el estudio del cuento folklórico en Aragón»).
Una reflexión sobre qué tipo de material se está recopilado en los últimos tiempos nos lleva a apreciar que en las recopilaciones actuales está habiendo una mayor presencia de aquellos textos clasificados habitualmente bajo el epígrafe de etnotextos y cada vez cuesta más encontrar informantes que dispongan de un corpus compuesto por cuentos, retahílas, romances, canciones…
En este sentido, algunas de las últimas publicaciones de la zona de Ribagorza clasifican en su título los textos recopilados como etnotextos. Es el caso de Rellampandinga: etnotextos ribagorçans, de José Antonio San Martín Ballarín,
47 Abril (coord.) (2009). El coloquio fue organizado por la Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo con la asistencia cient í fica del CEDDAR y la participación de diversas instituciones.
que, publicada en 2010, ya ofrecía un recorrido por los conocimientos, la manera de pensar y las aspiraciones de la zona de Benasque y Pont de Suert expresados en la variedad ribagorzana del alto valle del Isábena. Más reciente, de 2022, es Quan els animals ragonavan: etnotextos del país de l’Isàbena, de Gabriel Sanz.48 Mención especial para esta zona merece el estudio de Gerard Romeu Pedra viva: iconografía vernácula del valle de Isábena, 49 así como su posterior contribución a la revista Argensola con el artículo «Las tres defensas: formas de protección simbólica de la casa altoaragonesa en el valle de Isábena». 50
En otro orden de cosas, y avanzando los tiempos, en 2022 se publicó un interesante corpus elaborado por María Pilar Benítez y Óscar Latas 51 que ofrece un recorrido por las pastoradas escritas en lengua aragonesa en distintos lugares de Aragón entre los siglos xvii y xix, así como un estudio filológico de las del siglo xviii.
En el ámbito del cine documental etnográfico, en 2022 también llegó un reconocimiento a la ingente labor de Eugenio Monesma, cineasta y director de la productora Pyrene, que recibió el Premio Simón de Cine Aragonés. Su consolidada trayectoria se ha visibilizado entre el público aragonés a través de producciones realizadas para Aragón Televisión como Nos vemos en la plaza Mayor, Los secretos de las piedras o Raíces vivas. Su colaboración ininterrumpida con el Canal Cocina desde 2002 y su programa Los fogones tradicionales han divulgado la cocina y la gastronomía tradicionales no solo del territorio aragonés, sino también de otras regiones españolas. La difusión de su trabajo de campo se ha llevado a cabo con la creación de más de tres mil documentales que actualmente difunde por medio de distintas redes sociales. Esto lo llevó a recibir el Botón de Oro de Youtube en 2023 tras alcanzar un millón de suscripciones.
Un lugar destacado merecen también las publicaciones editadas por asociaciones que incluyen textos de carácter etnográfico y muestras propias de literatura oral. Algunas de ellas son ya muy longevas, como el periódico local
48 Sanz (2022).
49 Romeu (2022).
50 Romeu (2024).
51 Benítez y Latas (2022).
Estudios sobre tradición oral en Aragón (i)
El Pimendón, dirigido por Pedro Oliván Viota y publicado desde la Asociación Cultural El Pimendón, de Robres, o la revista El Gurrión, de Labuerda, dirigida por Mariano Coronas, que se publica desde 1980.
Nuevas propuestas, nuevos horizontes
Gracias al recorrido planteado hemos podido apreciar como la provincia de Huesca ofrece un nutrido grupo de estudios y publicaciones que, de una forma transversal, recogen la tradición oral desde el ámbito de la literatura y la antropología. El interés de este campo de estudio ha perdurado en el tiempo hasta la actualidad, lo que ha permitido la incorporación de nuevas formas de reflejar los datos con medios audiovisuales, con fichas hipervinculadas para facilitar el acceso a la información enlazada y con la posibilidad de crear publicaciones digitales interactivas.
En 2014 el Instituto de Estudios Altoaragoneses otorgó una Ayuda de Investigación a José Miguel Navarro, 52 quien comenzó el estudio de las piedras sagradas del Alto Aragón.
Tras el primer Coloquio Internacional sobre Sacra Saxa, titulado Creencias y ritos en peñas sagradas, organizado por el IEA y celebrado en noviembre de 2016, se ha promovido desde la institución una línea de trabajo que ha supuesto la puesta en marcha de una potente herramienta de investigación y difusión, un portal web, producto del trabajo de los investigadores Eugenio Monesma, José Miguel Navarro y Josefina Roma y coordinado por Ángel Gari, que ofrece un catálogo completo de las peñas sagradas conocidas en la provincia de Huesca, 53 lugares vinculados con mitos y rituales arcaicos que a lo largo de la historia han sido dotados de carácter mágico o sobrenatural y a los que se asocian leyendas, mitos y creencias. En él se presenta información sobre doscientas seis piedras sagradas localizadas hasta el momento en la provincia, en nueve comarcas, ochenta y dos municipios y ciento veintisiete poblaciones, que aparece enlazada a diversos buscadores y a un mapa interactivo con la ubicación exacta de cada punto. El mapa se acompaña de mil quinientas fotografías y trece vídeos
52 En 2018 la editorial Prames publicó Diccionario: signos, símbolos y personajes míticos y legendarios del Pirineo Aragonés, donde José Miguel Navarro ofrece un recorrido por la simbología, la mitología y la huella antrópica de los pueblos pirenaicos.
53 http://www.piedras-sagradas.es
con tomas aéreas —uno de ellos específico sobre el Salto de Roldán— que permiten referenciar esos lugares legendarios de forma visual. Los trabajos de investigación sobre las piedras sagradas continuaron y se vieron ampliados en 2019 en el II Coloquio Internacional sobre Sacra Saxa: Las piedras sagradas de la península ibérica.
Otro proyecto, similar al anterior por sus características técnicas, es el conjunto sagrado del monte Oturia, también promovido por el Instituto de Estudios Altoaragoneses, que está pendiente de un ajuste informático para su consulta y su difusión. Este proyecto referencia en torno a setenta topónimos que se recogen en tres caminos sagrados y consagrados en la actualidad por los romeros: el camino de Santa Elena desde Biescas, el camino de Santa Orosia y el Camino del Pastor, del que habla en esta misma publicación José Ángel Gracia. El proyecto incluye un mapa con geolocalización y fotografías, algunas de ellas en 3D, e indica la relación de cada topónimo con otros similares surgidos en la zona. La información que se ofrece está contrastada con fuentes de la tradición oral y permite secuenciar los topónimos en distintas fases: la época precristiana, con términos que aluden a hadas, moros y seres precristianos; la fase de cristianización, con nombres de santos cristianos como san Benito de Erata, santa Orosia o san Bartolomé, y una tercera fase, la de la estigmatización de los lugares no sacralizados con denominaciones relacionadas con características negativas como Fuente del Mal, Encantada, Brujas, Mala Diana o, por ejemplo, El Foráu os Diaples. Este último lugar cuenta con una filmación realizada por Guillermo Campo con parapente desde una altura de 1000 metros.
En los últimos tiempos el Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés ha publicado a través de su plataforma de divulgación y consulta la primera fase del proyecto Recopilación de tradición oral en el Parque Cultural de San Juan de la Peña, realizado en el año 2007 por las investigadoras Sandra Araguás y Nereida Torrijos bajo el patrocinio de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón. Allí se pueden consultar ochocientas grabaciones, con sus respectivas transcripciones, procedentes de veinte pueblos incluidos en el Parque Cultural. Este fondo contiene registros relativos a géneros y temáticas muy variados, desde romances, cuentos y refranes hasta coplas y canciones, además de contar con etnotextos sobre rituales protectores, historias de brujas, creencias, romerías, juegos infantiles, remedios caseros contra distintos males, fiestas populares… Este nuevo archivo documental se suma a otros ya
sobre tradición oral en Aragón (i)
publicados en el SIPCA y recopilados por investigadores como Enrique Satué o Luis Miguel Bajén. En sucesivas fases se continuará con la publicación del resto del fondo, que consta de un total de noventa horas de grabación.
Estudios realizados en la provincia de Huesca pendientes de publicación
La actualidad ha supuesto un cambio en las formas de acceso y divulgación de la información. Existe una creciente tendencia al soporte digital frente a la tradicional publicación en papel, bien por el encarecimiento de los costes de edición, bien por la limitación de la inversión en proyectos culturales, y también por la facilidad de manejo y difusión de contenidos que permite la red.
Nos encontramos en un momento de cambio de paradigma que, sin duda, ha afectado a la publicación de algunos de los proyectos de tradición oral llevados a cabo en la provincia de Huesca. Es el caso de aquellos trabajos inéditos que se encuentran a la espera de su difusión y su publicación a través de una vía de edición eficaz que respete los parámetros metodológicos propios de este campo de estudio y a la vez permita la transmisión en red de los materiales recopilados.
El Área de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Altoaragoneses se ha fijado como objetivo inmediato instaurar un modelo de publicación digital que permita aunar metodología y difusión eficaz del contenido recopilado para que algunos de los proyectos que citaremos a continuación puedan ver la luz y darse a conocer a investigadores, estudiosos y público en general, al menos de forma digital, a través de la red.
De acuerdo con un criterio cronológico, citaremos en primer lugar un proyecto becado con una Ayuda de Investigación del IEA en 2012 y realizado por Nereida Torrijos Muñoz, Recopilación de literatura y tradición oral en Sobrarbe: Biello Sobrarbe, valle del Cinca bajo y valle de La Fueva. Respecto a la metodología aplicada en el trabajo de campo, en este proyecto se implementaron las pautas sugeridas en las IV Jornadas Franco-españolas de Tradición Oral, celebradas en mayo de 2013 en el Instituto de Estudios Altoaragoneses. Participaron un total de cincuenta y seis informantes, se recogieron setenta y cinco horas de grabación y se recopilaron más de mil cuatrocientas fotografías retrospectivas de interés etnográfico y mil doscientos registros fotográficos actuales
de la cuestión sobre las investigaciones de tradición oral llevadas a cabo en el Alto Aragón

Carta familiar de Santiago Lacambra. Alberuela, 28 de febrero de 1841.
georreferenciados de iglesias, cruces de término, esconjuraderos, ermitas, molinos, tejares, fuentes…, así como algunos documentos audiovisuales de los testimonios aportados por los informantes.
La elaboración de fichas de registro y catalogación para los archivos visuales retrospectivos, basados en la normativa de clasificación propuesta por DOMUS y sus pautas de gestión y planificación museística, permitió la clasificación, la codificación y la contextualización de las fotografías que reflejan actividades directamente vinculadas con el ciclo vital y con el ciclo festivo, a las que los informantes atribuyeron, por diversas causas, un valor especial. Lejos de las firmas de grandes fotógrafos y cerca de la confianza de la esfera familiar surgieron muchas de esas instantáneas que nos cuentan Sobrarbe desde la óptica de aquellos que lo habitaron.
Respecto a las fuentes documentales, la contribución ha sido también reseñable. Se pusieron a disposición del proyecto materiales de gran interés para investigadores y estudiosos de la zona de Sobrarbe como libros de cofradías, cuadernos de asistencia a la escuela, libros de préstamos y cuentas, libros de sociedades carboneras, etcétera, que han sido digitalizados aprovechando el trabajo de campo pero están pendientes de ser catalogados y organizados para su consulta.
A modo de ejemplo reproducimos una carta fechada el 28 de febrero de 1841 que dice:
Mi querido hermano: Recibimos tu apreciable, y celebramos vuestra salud al paso que sentimos la indisposición de Ramona, para la cual cuando me vajes a buscar pienso tener un remedio más fácil de tomar, y más probable de curar la opilación del que tomó. Nosotros seguimos sin novedad y recibiendo con mi Madre y demás de la casa los affectos de mi tío Fran.co y míos. Dispón de tu fino hermano.
Santiago Lacambra
sobre tradición oral en Aragón (i)
Y a modo de postdata se lee: «Pepe: He recibido la cestita de buebos q.e tu Madre nos imbió y le damos las gracias». Este tipo de cartas resultan de interés, puesto que ofrecen información relevante sobre las relaciones, los productos de consumo, las enfermedades habituales y los remedios. El otro documento que reproducimos es un contrato para la construcción de un molino de aceite en Betorz, que incluye las cláusulas que van a regir su funcionamiento. Son solo un par de muestras que nos pueden servir para tomar conciencia de la importancia de que esta documentación sea catalogada, organizada y puesta a disposición de aquellos investigadores que lo deseen, pues se trata de una significativa fuente de información.
Otro proyecto que está pendiente de publicación y divulgación es la Recopilación de tradición oral en Sallent de Gállego realizada por Sandra Araguás Pueyo por encargo del Ayuntamiento de la localidad. Se entrevistó a trece personas de edades comprendidas entre los cincuenta y cinco y los noventa años. Los temas de los textos recogidos son muy variados, pero cabe destacar por su importancia la presencia de interesantes muestras de romances dentro del cancionero. Son los casos del Romance de los pajaricos de san Antonio, el Romance de la Virgen del Carmen o el Romance de la Virgen del Pilar. El informante José Val, reconocido por todos sus vecinos por su memoria y su destreza a la hora de cantar romances, proporcionó interesantes muestras de La doncella de Fañanás, el Romance de las mujeres a la guerra y el romance conocido como Un duro al año. Sin duda, la importancia de este compendio de romances y canciones infantiles hace interesante la publicación del proyecto no solo para la zona de Sallent de Gállego, sino para todo el territorio aragonés.
El equipo de trabajo formado por Sandra Araguás e Ignacio Pardinilla realizó una investigación promovida en 2015 por el Centro de Estudios del Somontano sobre la Tradición oral en Barbastro. En la memoria del proyecto los investigadores advierten de

Contrato para la construcción de un molino de aceite. Betorz, 17 de marzo de 1922.
lo difícil que resultó encontrar informantes, a pesar de lo cual se contó con la participación de dieciocho personas. Con las entrevistas se elaboraron unos quinientos cortes de sonido con los textos recopilados sobre dos bloques principalmente. El primero de ellos es «El ciclo de la vida», en el que se hace un repaso por las etapas de crecimiento de una persona desde el embarazo, el nacimiento y los primeros días hasta la vejez y la muerte. El segundo gran bloque es «El ciclo del año», o el ciclo religioso, puesto que en la sociedad tradicional la religión marcaba el devenir diario de las personas y servía al mismo tiempo de calendario anual. En este apartado se hace un repaso de la llegada de los Reyes Magos, el Carnaval, la Semana Santa, las romerías y la Navidad, entre otros temas.
El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido impulsó en 2019 una investigación centrada en recopilar el patrimonio inmaterial asociado al Sitio Patrimonio Mundial Pirineos – Monte Perdido, y especialmente en profundizar en el conocimiento de su toponimia popular y tradicional. Una parte del inventario del Patrimonio inmaterial de la vertiente española del Sitio Patrimonio Mundial Pirineos – Monte Perdido, coordinado por Félix Rivas, se ha publicado en el SIPCA, y otra parte queda pendiente de publicación.
Otra investigación que se encuentra en fase de edición es la llevada a cabo por Juan Miguel Rodríguez Gómez sobre La figura de los arrieros en el Alto Aragón. Se trata de un minucioso estudio, recogido en ochocientas páginas, de un oficio que se extinguió a finales de los años cincuenta del pasado siglo. En él se incluyen diversos testimonios orales que podrán consultarse dentro de no mucho gracias a la edición que está preparando La Ronda de Boltaña.
El Archivo Audiovisual de Joaquín Villa Bruned (Quino Villa) cuenta con una importantísima filmografía en super-8 sobre la cultura chistabina, con relevantes testimonios orales, recopilada en los años sesenta y setenta del siglo veinte. El trabajo, inédito, está compuesto por diez monografías y cinco diccionarios sobre la lengua del valle que, por ser de gran interés para los investigadores, esperamos que sean publicados próximamente.
La zona de Guara ha sido estudiada por Francisco Bescós, quien ha elaborado tres estudios con testimonios orales de gentes de la zona que todo parece indicar que serán publicados por la editorial Pirineo una vez que se solucione un problema de formato.
Por último, cabe mencionar el estudio titulado Boiras royas: viladas baixo-ribagorzanas, realizado por Carlos González Sanz, Sandra Araguás Pueyo y María José Girón Angusto y publicado por Prensas de la Universidad de Zaragoza. 54 En este proyecto se han recopilado setecientos sesenta y ocho textos clasificados según la etnopoética de Heda Janson, y, a pesar de contar también con una presencia mayoritaria de etnotextos (cuatrocientos once registros), incluye doscientos diecinueve registros de textos narrativos, setenta y tres textos sobre géneros menores, sesenta y cinco textos clasificados dentro del cancionero, con mayoría de jotas y canciones infantiles, y tan solo un romance. Se confirma, una vez más, la paulatina disminución del número de textos de mayor exigencia narrativa y del de aquellos que requieren recursos musicales, así como la presencia más numerosa y variada de los referidos a costumbres, oficios, rituales…
Conclusiones
Como se puede apreciar, las recopilaciones y los estudios sobre la tradición oral de la provincia de Huesca y las creaciones literarias basadas en ella se extienden en el tiempo y en el espacio y son numerosísimas, si se tiene en cuenta, además, que hemos analizado el estado de la cuestión desde el punto de vista de dos únicas disciplinas: la literatura y la antropología.
Este asunto tiene que llevarnos a reflexionar, pues los documentos se encuentran dispersos, lo cual dificulta las labores de los investigadores, así como la preservación de los textos.
La sistematización de la información, la recopilación de recursos y la facilidad de consulta de todos estos materiales se torna un objetivo prioritario para las Administraciones. De no cumplirse, tendremos una gran muestra de estudios sobre el territorio altoaragonés inaccesibles para muchos y olvidados por otros, lo que puede minimizar la riqueza patrimonial de nuestra provincia.
Prioritario parece también crear un lugar que albergue estas publicaciones y las catalogue ofreciendo, en lo posible, vínculos a aquellas que ya estén digitalizadas. En la era de internet, lo que no es accesible o no está digitalizado o
54 González, Araguás y Girón (2024). Su publicación se ha llevado a cabo entre la celebración de las jornadas y la publicación de estas actas.
referenciado a través de hipertextos se olvida, por lo que resulta imprescindible digitalizar los documentos que se encuentran únicamente en soporte de papel y publicar aquellos que no han visto la luz, al menos en soporte digital. Estas jornadas suponen un punto de encuentro entre investigadores, estudiosos y público interesado en la materia. Debemos aprovechar la sinergia del encuentro para sentar las bases metodológicas y divulgativas de las próximas propuestas de investigación. Muchos seguro que hemos notado un antes y un después en la realización del trabajo de campo como consecuencia de la pandemia, una dificultad para acceder a las personas de mayor edad o incluso un incremento del olvido entre las personas de ese sector de población, marcado por el retroceso de los textos narrativos, formulísticos y el cancionero en favor de una mayor presencia de etnotextos sobre costumbres, oficios y rituales.
Los avances tecnológicos, la instalación de lo inmediato y la rapidez como valor de lo actual, así como la pérdida de la esfera social en la que se ha venido transmitiendo la tradición oral, suponen un desafío para la investigación. Sin embargo, también constituye un aliciente el reto de adaptar las propuestas metodológicas a la globalización de internet, la divulgación inmediata y la aplicación de la inteligencia artificial y sus beneficios a la hora de abordar el trabajo de campo y la transcripción de los materiales.
Referencias bibliográficas
Abril Aznar, Jorge (coord.) (2009), Identidades compartidas: cultura y religiosidad popular en Aragón, Zaragoza, Rolde de Estudios Aragoneses / Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo / PUZ.
Adell Castán, José Antonio (1998), Los or í genes del deporte en Aragó n: aproximaci ó n al retroceso del juego tradicional e inicio y expansi ó n del fen ó meno deportivo, tesis doctoral, Universidad de Zaragoza.
— y Celedonio García (1988), Fiestas tradicionales del Alto Aragón, Huesca, IEA (Cuadernos Altoaragoneses, 10).
— y Celedonio García (1992), La fiesta en el Alto Aragón, Huesca, Diario del Alto Aragón.
— y Celedonio García (1998), Fiestas y tradiciones en el Alto Aragón: el invierno, Huesca, Pirineo.
— y Celedonio García (1999a), Fiestas y tradiciones en el Alto Aragón: la primavera, Huesca, Pirineo.
Adell Castán, José Antonio, y Celedonio García (1999b), Fiestas y tradiciones en el Alto Aragón: el verano, Huesca, Pirineo.
— y Celedonio García (1999c), Fiestas y tradiciones en el Alto Aragón: el otoño, Huesca, Pirineo.
— y Celedonio García (2001), Brujas, demonios, encantarias y seres mágicos de Aragón, Huesca, Pirineo.
— y Celedonio García (2003), Leyendas misteriosas de Aragón, Huesca, Pirineo.
— y Celedonio García (2004), En busca del agua: cultura y tradición aragonesa, Huesca, Pirineo.
Almagro-Gorbea, Martín, y Ángel Gari Lacruz (eds.) (2017), Sacra saxa: creencias y ritos en peñas sagradas. Actas del Coloquio Internacional celebrado en Huesca del 25 al 27 de noviembre de 2016, Huesca, IEA <https://www. iea.es/catalogo-de-publicaciones/-/asset_publisher/ua0a9hdPwFkF/content/ sacra-saxa-i-creencias-y-ritos-en-penas-sagradas/maximized>.
y Ángel Gari Lacruz (eds.) (2021), Sacra saxa ii: las piedras sagradas de la península ibérica. Actas del II Coloquio Internacional sobre Sacra Saxa, celebrado en Huesca en noviembre de 2019, Huesca, IEA <https://www.iea.es/ catalogo-de-publicaciones/-/asset_publisher/ua0a9hdPwFkF/content/sacrasaxa-ii-las-piedras-sagradas-de-la-peninsula-iberica/maximized>.
Alvar, Manuel (1979-1983), Atlas lingüístico y etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja, 12 vols., Zaragoza, IFC.
Andolz Canela, Rafael (1987), De pilmadores, curanderos y sanadores en el Alto Aragón, Zaragoza, Librería General.
— (1988), El humor altoaragonés, Zaragoza, Mira.
— (1991), El nacer en Aragón: mitos y costumbres, Zaragoza, Mira.
— (1993), El casamiento en Aragón: mitos y costumbres, Zaragoza, Mira.
— (1994a), La muerte en Aragón: mitos y costumbres, Zaragoza, Mira.
— (1994b), Leyendas del Pirineo para niños y adultos, Huesca, Pirineo.
— (1996), Más humor altoaragonés, Zaragoza, Mira.
— (1997), El Pirineo: cuéntamelo, yayo, Huesca, Pirineo.
— (1998a), Así somos, así fuimos: la pequeña historia del Alto Aragón, Huesca, Pirineo.
— (1998b), Los aragoneses, ii: Los ciclos del año: el invierno, Zaragoza, Mira.
— (2002), Los aragoneses, iii: Los ciclos del año: la primavera, Zaragoza, Mira.
— (2005a), Los aragoneses, iv: Los ciclos del año: el verano, Zaragoza, Mira.
— (2005b), Los aragoneses, v: Los ciclos del año: el otoño, Zaragoza, Mira.
de la cuestión sobre las investigaciones de tradición oral llevadas a cabo en el Alto Aragón
Araguás Pueyo, Sandra, Nereida Muñoz Torrijos y Estela Puyuelo Ortiz (2006), La sombra del olvido, ii: tradición oral en el Somontano occi dental de Barbastro, Huesca, IEA (libro + CD) <https://www.iea.es/catalogo-depublicaciones/-/asset_publisher/ua0a9hdPwFkF/content/la-sombra-del-olvidoii978-84-8127-168-3-1/maximized>.
Arnal Cavero, Pedro (1953), Refranes, dichos, mazadas… en el Somontano y montaña oscense, Zaragoza, IFC (reed., Zaragoza, Prames, 2013).
Arco y Garay, Ricardo del (1930), Costumbres y trajes de los Pirineos, Zaragoza, Academia de Ciencias de Zaragoza.
— (1943), Notas de folklore altoaragonés, Madrid, Instituto Antonio de Nebrija.
Ayerbe y Marín, Salvador María de (1931), A través del Somontano altoaragonés (cartas intrascendentes a un amigo del alma), Huesca, Viuda de Justo Martínez.
Ayerbe Santolaria, Rafael (1981), De Fidel a Adela: los Seral, tres generaciones en la jota, Huesca, Alquézar.
— (1988), Coplas del Alto Aragón, Zaragoza, Ediciones del Valle.
Beltrán Martínez, Antonio (1979), Introducci ó n al folklore aragonés, t. i, Zaragoza, Guara.
— (1980), Introducci ó n al folklore aragonés, t. i, Zaragoza, Guara.
Benítez Marco, María Pilar, y Óscar Latas Alegre (2022), Sobre la pastorada aragonesa: estudio filológico de las pastoradas en aragonés del siglo x VII, Zaragoza, PUZ <https://zaguan.unizar.es/record/117287/files/BOOK-2022-015.pdf>.
Benito Moliner, Manuel (1995), Cuestionario básico para investigación etnográfica en Aragón, Huesca, IEA <https://www.iea.es/catalogo-de-publicaciones/-/ asset_publisher/ua0a9hdPwFkF/content/cuestionario-basico-para-investigacionetnografica-en-aragon/maximized>.
— (2006), «Piedras y ritos de fertilidad en el Alto Aragón», Antigüedad y Cristianismo, 23, pp. 813-860.
Blasco Arguedas, Ana Cristina (2005), Tradición oral y lengua en Ballibasa, Sabiñánigo, Comarca del Alto Gállego (Yalliq).
Borau, Lluís, et alii (1997), Bllat colrat!: literatura popular catalana del Baix Cinca, la Llitera i la Ribagorça, 3 vols., Calaceite, Gobierno de Aragón / IEA / IEI / IEBC.
Coronas Cabrero, Mariano (dir.) (2024), El Gurrión, 176 (agosto) <https:// www.elgurrion.com/numeros/176.pdf>.
Díaz González, Joaquín (1991), «Recopilaciones de folklore musical en Castilla y León (1862-1939)», Revista de Folklor e, 128, pp. 68-72.
Estudios sobre tradición oral en Aragón (i)
Domínguez Lasierra, Juan (1984), Aragón legendario i, Zaragoza, Librería General.
— (1986), Aragón legendario ii, Zaragoza, Librería General.
Estado Actual de los Estudios sobre Aragón: actas de las quintas jornadas, Zaragoza, ICE, 1984 <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=11769>.
Esteban Roca, Victoria (2006), Tradición oral en Caldearenas, Sabiñánigo, Comarca del Alto Gállego (Yalliq).
Fillat Estaqué, Federico (1981), De la trashumancia a las nuevas formas de ganadería extensiva: estudio de los valles de Ansó , Hecho y Benasque, tesis doctoral, Universidad Politécnica de Madrid.
Garcés, Carlos (2013), La mala semilla: nuevos casos de brujas, Zaragoza, Tropo.
García Ballarín, Isabel, y Carmen Castán Saura (2011), La sombra del olvido, iii: tradición oral en el Solano (valle de Benasque), Huesca, IEA (libro + CD) <https:// www.iea.es/catalogo-de-publicaciones/-/asset_publisher/ua0a9hdPwFkF/ content/la-sombra-del-olvido-iii978-84-8127-234-5-1/maximized>.
Gari Lacruz, Ángel (2003), «Estudios etnográficos y patrimonio etnológico aragonés en el siglo xx» <http://etno.patrimoniocultural.aragon.es/seminario/ ponencias/gari.pdf>.
— (2017), «Los trabajos de religiosidad popular sobre Aragón desde principios del siglo xx: estado de la cuestión», Boletín de Literatura Oral, n.º extra 1: Los paisajes de la voz: literatura oral e investigaciones de campo, pp. 273-298 <https://revistas electronicas.ujaen.es/index.php/blo/article/view/3355/2764>.
González Sanz, Carlos (1996a), Cat álogo tipológico de cuentos folkló ricos aragoneses, Zaragoza, Instituto Aragonés de Antropología.
— (1996b), Despallerofant: recopilació i estudi de relats de tradició oral recollits a la comarca del Baix Cinca, Fraga, IEBC / Ayuntamiento de Fraga.
— (2003), El cuento folkló rico en Aragó n: cuentos de animales, tesis doctoral, Universidad de Zaragoza.
— (2010), De la chaminera al tejao…: antología de cuentos folklóricos aragoneses, 2 vols., Guadalajara, Palabras del Candil.
— (2017), «Fuentes para el estudio del cuento folklórico en Aragón», Boletín de Literatura Oral, n.º extra 1: Los paisajes de la voz: literatura oral e investigaciones de campo, pp. 343-366 <https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/blo/article/ view/3358/2767>.
— Antonio Javier Lacasta Maza y José Ángel Gracia Pardo (1998), La sombra del olvido: tradición oral en el pie de sierra meridional de Guara, Huesca, IEA (libro + CD) <https://www.iea.es/catalogo-de-publicaciones/-/asset_publisher/ ua0a9hdPwFkF/content/la-sombra-del-olvido978-84-8127-078-5-1/maximized>.
de la cuestión sobre las investigaciones de tradición oral llevadas a cabo en el Alto Aragón
González Sanz, Carlos, Sandra Araguás Pueyo y María José Girón Angusto (2024), Boiras royas: viladas baixo-ribagorzanas, Zaragoza, PUZ.
Gracia Oliván, María Pilar (2002), Tradición oral en el valle de Acumuer, Sabiñánigo, Comarca del Alto Gállego (Yalliq).
Gracia Pardo, José Ángel (2017), «Tradición oral y archivos sonoros en el Alto Aragón», Boletín de Literatura Oral, n.º extra 1: Los paisajes de la voz: literatura oral e investigaciones de campo, pp. 299-320 <https://revistaselectronicas.ujaen.es/ index.php/blo/article/view/3356/2765>.
Gracia Vicién, Luis (1978), Juegos aragoneses. Historia y tradiciones, Zaragoza, Librería General.
Harding, Susan (1999), Rehacer Ibieca: la vida rural en Aragón en tiempos de Franco, Zaragoza, Instituto Aragonés de Antropología.
I Congreso de Aragón de Etnología y Antropología, Zaragoza, IFC, 1981 <https://ifc. dpz.es/recursos/publicaciones/10/56/_ebook.pdf>.
Lafoz Rabaza, Herminio (1990), Cuentos altoaragoneses de tradición oral, Huesca, IEA (Cosas Nuestras, 8) <https://issuu.com/diputacionprovincialdehuesca/docs/ cosas_nuestras_8>.
Lasaosa Susín, Ramón, Miguel Ortega Martínez y Juan Carlos Sarasa Marín (1999), Chistáu en la memoria, Huesca, La Val de Onsera.
— Miguel Ortega Martínez y Juan Carlos Sarasa Marín (2003), Miradas desde Tella, Huesca, La Val de Onsera.
Lisón Tolosana, Carmelo (1986), Cultura e identidad en la provincia de Huesca (una perspectiva desde la antropología social), Zaragoza, CAI.
— (1995), «Joaquín Costa Martínez (notas para la etopeya de un pionero)», Anales de la Fundación Joaquín Costa, 12, pp. 73-92.
López García, Ángel (1984), «Observaciones sobre las “pastoradas” ribagorzanas», Archivo de Filología Aragonesa, 34-35, pp. 151-164.
Maestro Guerrero, Fernando (1996), Del tajo a la replaceta: juegos y divertimentos del Aragón rural, Zaragoza, Ediciones 94.
Mairal Buil, Gaspar (1980), Espacio y tiempo en una comunidad pirenaica, memoria de licenciatura, Universidad de Zaragoza.
— (1995), Antropologí a de una ciudad: Barbastro, Zaragoza, Instituto Aragonés de Antropología.
— (1996), La identidad de los aragoneses, Zaragoza, Egido.
— José Ángel Bergua Amores y Esther Puyal Español (1997), Agua, tierra, riesgo y supervivencia: un estudio antropológico sobre el impacto socio-cultural de la regulación del r í o Ésera, Zaragoza, PUZ.
sobre tradición oral en Aragón (i)
Navarro López, José Miguel (2018), Diccionario: signos, símbolos y personajes míticos y legendarios del Pirineo aragonés, Zaragoza, Prames.
Oliván Viota, Pedro (dir.) (2024), El Pimendón, 182 (abril-junio) <https://robres elpimendon.blogspot.com/2024/07/n-182-abril-junio-2024.html>.
Pallaruelo Campo, Severino (1984a), Las navatas: el transporte de troncos por los r í os del Alto Aragó n, t. i, Huesca, Instituto Aragonés de antropología.
— (1984b), Viaje por los Pirineos misteriosos de Aragón, Zaragoza, ed. del autor.
— (1988), Pastores del Pirineo, Madrid, Ministerio de Cultura.
— (1991), José , un hombre del Pirineo, Zaragoza, Prames.
— (1998), «Patrimonio cultural y antropolog ía», en Jornadas sobre Patrimonio Cultural: un estado pluridisciplinar, Zaragoza, Gobierno de Aragón.
Picó Pascual, Miguel Ángel (1996), «La recopilación de canciones y bailes populares efectuada a finales del siglo xix por José Inzenga: castellanos en tierras valencianas y murcianas (i)», Revista de Folklor e, 187, pp. 3-13.
Plaza Boya, Antonio (1985), El mundo religioso del Alto Ésera: estudio etnológico-léxico de Castejón de Sos y comarca, Huesca, IEA (Colección de Estudios Altoaragoneses, 3).
Romeu Coscolla, Gerard (2022), Pedra viva: iconografía vernácula del valle de Isábena, proyecto final de máster, Universitat Politècnica de Catalunya.
— (2024), «Las tres defensas: formas de protección simbólica de la casa altoaragonesa en el valle de Isábena», Argensola, 133, pp. 17-49 <https://revistas.iea.es/index. php/ARG/article/view/2954>.
Salillas y Panzano, Rafael (1905), La fascinación en España: brujas, brujerías y amuletos, Madrid, Imp. de Eduardo Arias (reed., Barcelona, MRA, 2000).
Sánchez Sanz, Elisa (1994), Cester í a tradicional aragonesa y oficios afines, Zaragoza, Gobierno de Aragón.
San Martín Ballarín, José Antonio (2010), Rellampandinga: etnotextos ribagorçans, Lérida, Pagès.
Sanz Casasnovas, Gabriel (2022), Quan els animals ragonavan: etnotextos del país de l’Isàvena, Huesca, Pirineo.
Satué Olivan, Enrique (1988), Las romer í as de Santa Orosia, Huesca, DGA.
— (1991), Religiosidad popular y romer í as en el Pirineo, Huesca, IEA.
— (1996), Cabalero, un viejo pastor del Pirineo, ed. del autor.
— (2011), As crabetas: libro-museo sobre la infancia tradicional del Pirineo, Zaragoza, Prames.
— (2014), El Pirineo contado, Zaragoza, Prames.
de la cuestión sobre las investigaciones de tradición oral llevadas a cabo en el Alto Aragón
Satué Olivan, Enrique (2016), Siente: testimonios de aquel Pirineo, Zaragoza, Prames.
— (2023), Pirineo y manta, Zaragoza, Prames.
Segarra, Tomás (1862), Poesías populares, Leipzig, Brockhaus.
Serrano Dolader, Alberto (1994), Guía mágica de la provincia de Huesca, Huesca, Ibercaja.
Violant i Simorra, Ramon (1949), El Pirineo español: vida y usos, costumbres, creencias y tradiciones de una cultura milenaria que desaparece (mitos, ingenios y costumbres), Madrid, Plus Ultra.
Registros de tradición oral publicados en el Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés (SIPCA): metodología y resultados
Sandra Araguás Pueyo *
Francisco Bolea Aguarón
**
Se ofrece una detallada panorámica de los fondos documentales relacionados con la tradición oral disponibles en el Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés (SIPCA), que lleva quince años recopilando, normalizando y publicando diferentes archivos dedicados a esta temática. Fruto de esta labor es la puesta a disposición pública a través de su portal web (www.sipca.es) de más de diecinueve mil grabaciones de literatura oral procedentes de catorce archivos públicos o privados, acompañadas de sus correspondientes transcripciones y de información complementaria, que comprenden todo tipo de manifestaciones: desde narraciones y composiciones poéticas hasta géneros menores y teatro popular, pasando por variados etnotextos con información sobre muy diversos aspectos de la cultura tradicional aragonesa.
A detailed overview of the archived documents relating to the oral tradition available in the Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés (SIPCA), which has been gathering, standardising and publishing various archives on this subject for 15 years. Thanks to this work, its website (www.sipca.es) makes available to the public over 19,000 recordings of oral literature from 14 public and private archives, accompanied by transcripts and additional information, covering all types of production, from narrative and poetry to popular theatre and shows, including a variety of ethnographic texts with information on very diverse aspects of traditional Aragonese culture.
* Licenciada en Humanidades con especialidad en Lengua y Cultura Españolas. araguas. sandra@gmail.com
** Técnico de Patrimonio Cultural y Documentación del Instituto de Estudios Altoaragoneses (Diputación Provincial de Huesca). fbolea@dphuesca.es
ESTA contribución pretende dar una imagen del estado actual de la documentación del patrimonio inmaterial aragonés que podemos consultar en el portal web SIPCA.
Para comenzar explicaremos brevemente qué es el SIPCA con el fin de contextualizar adecuadamente la información sobre tradición oral publicada por esta plataforma. Cuando hablamos del SIPCA estamos utilizando las siglas del Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés, una red permanente de colaboración institucional a través de la cual diversos organismos públicos (Gobierno de Aragón, diputaciones provinciales y comarcas) comparten herramientas e información sobre patrimonio cultural con un doble objetivo: mejorar su propia gestión interna y ofrecer conjuntamente a la ciudadanía un producto informativo de calidad basado en una única fuente de datos producida y gestionada por todos ellos.
El SIPCA fue desarrollado entre 2002 y 2009 de la mano del Instituto de Estudios Altoaragoneses de la Diputación Provincial de Huesca y el Gobierno de Aragón y está dirigido tanto a los organismos públicos de Aragón como a los usuarios particulares. En la actualidad se han sumado a la red la Diputación Provincial de Zaragoza y veintitrés de las comarcas aragonesas, convirtiéndolo en un referente informativo sobre los bienes de patrimonio cultural aragonés. Las instituciones participantes cuentan con herramientas de uso interno que facilitan el acceso a toda esta información sobre los bienes culturales y su gestión según sus necesidades, lo que les permite compartir metodologías de
Página de inicio del portal SIPCA.

trabajo y almacenar adecuadamente los datos garantizando su conservación a largo plazo. Por otro lado, el ciudadano tiene la posibilidad de consultar unas herramientas web sencillas e intuitivas con las que puede acceder a información y materiales gráficos y sonoros que hasta ahora eran de difícil consulta debido a su carácter inédito y a su dispersión.
Respecto a su objeto de trabajo, el SIPCA nació con un objetivo muy ambicioso que todavía mantiene: documentar todos aquellos bienes culturales que la Ley 3/1999 de Patrimonio Cultural Aragonés reconoce como integrantes de nuestro patrimonio, excluyendo únicamente el patrimonio documental y bibliográfico, que ya contaban con sus propias normas, herramientas y centros especializados. Es decir, el objeto de trabajo del SIPCA es un amplísimo y muy diverso conjunto de bienes culturales materiales e inmateriales, inmuebles y muebles, artísticos, arquitectónicos, etnográficos, arqueológicos, paleontológicos… que resulta preciso sistematizar y clasificar de algún modo a la hora de diseñar sus metodologías y sus herramientas de documentación. Así, se optó por establecer cinco grandes áreas de trabajo que agrupaban bienes con características y necesidades analíticas comunes: patrimonio inmueble (o patrimonio arquitectónico), bienes muebles, patrimonio inmaterial, patrimonio arqueológico y patrimonio paleontológico. Cada uno de estos ámbitos temáticos cuenta con sus herramientas informáticas específicas, con sus propios modelos descriptivos, adaptados a las peculiaridades de cada tipo de bienes e inspirados en estándares internacionales y nacionales, y con tesauros y listas de términos especializados. A partir de estos planteamientos generales y de los subsiguientes desarrollos metodológicos, el SIPCA comenzó a documentar sistemáticamente nuestro patrimonio.
Sin embargo, desde 2009, con la extensión del SIPCA a un buen número de organismos aragoneses y la publicación de la primera versión del portal web corporativo, se ampliaron sustancialmente el concepto del sistema y sus objetivos. Empezó a valorarse la difusión pública de la información a la ciudadanía, valoración que no ha hecho más que crecer, de modo que, sin olvidar una documentación rigurosa, fiable y actualizada de los bienes culturales, la difusión es hoy en día quizá uno de los principales, si no el principal, objetivo del SIPCA.
Desde este punto de vista, el servicio más importante que el SIPCA ofrece a sus usuarios públicos es el acceso directo a la información sobre el patrimonio cultural disponible en sus propias bases de datos y en determinados
recursos externos. Su objetivo es constituir un punto de acceso único a toda la información sobre la mayor parte de los ámbitos del patrimonio cultural disponible en las instituciones aragonesas, un recurso unitario realizado mediante las aportaciones de todas ellas que ofrece información rigurosa, fiable y permanentemente actualizada.
Para conseguir esto el SIPCA publica la información de una parte importante de sus bases de datos: patrimonio arquitectónico, archivos sonoros, patrimonio lingüístico y fosas comunes de Aragón (incluidas en la Carta Arqueológica),1 si bien hay otras que no publica por la seguridad de los bienes (Carta Arqueológica y Paleontológica) o por la irrelevancia numérica de sus contenidos (bienes muebles).
Para completar esta información y alcanzar sus objetivos, el SIPCA integra otros recursos que pueden tener una cierta vinculación con la plataforma, como el Censo General de Patrimonio Cultural Aragonés o los procedentes de DARA (Documentos y Archivos de Aragón), o bien enlaza con recursos externos como el catálogo colectivo de las colecciones de museos aragoneses publicado en CER.es (Colecciones Españolas en Red). Asimismo, el portal web del SIPCA incluye como complementos otras secciones informativas de carácter genérico y transversal: catálogos temáticos, tema de la semana, biblioteca digital, etcétera.
La tradición oral en el SIPCA
A partir de 2007 el SIPCA desarrolló un sistema de documentación del patrimonio inmaterial con su propio modelo de datos y un sistema de clasificación, una terminología especializada y sus herramientas informáticas específicas de almacenaje y gestión.
Hasta ahora no ha promovido nuevos inventarios de patrimonio inmaterial, pues su finalidad ha sido localizar, reunir y conservar adecuadamente los trabajos ya existentes y divulgarlos de manera conjunta. Por eso en el SIPCA se pueden encontrar trabajos realizados tanto por organismos públicos como por
1 La información sobre fosas comunes aragonesas se publica en la sección web titulada «Historia reciente», donde puede encontrarse además documentación histórica sobre la Guerra Civil y el franquismo custodiada en archivos aragoneses que procede de la plataforma DARA, así como una base de datos de vestigios de la guerra (posiciones militares, trincheras, búnkeres, aeródromos…) elaborada por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón.
sobre tradición oral en Aragón (i)
investigadores particulares con el objetivo de intentar sistematizar, normalizar y homogeneizar estos materiales para facilitar su difusión.
El área sobre la que hablamos en esta contribución es la dedicada a «Tradición oral y musical», en la que podemos encontrar más de diecinueve mil registros con grabaciones de literatura oral y música tradicional, procedentes de catorce fondos documentales muy diversos, recopilados entre 1979 y 2023.
Debido al perfil de los trabajos que se han incorporado a los fondos documentales del SIPCA, la información se centra en tres grandes tipos de bienes de patrimonio inmaterial:
a) Música tradicional de todo tipo, tanto cantada como instrumental, de cualquier temática (profana, religiosa, infantil) y de múltiples géneros (albadas, jotas, mayos, villancicos…).
b) Literatura de tradición oral (cuentos, leyendas, romances, adivinanzas y refranes, coplas…).
c) Entrevistas, clasificadas como etnotextos e incluidas dentro del ámbito de la tradición oral. No se trata de literatura propiamente dicha, sino de testimonios que podrían considerarse bienes inmateriales en sí mismos y que narran historias de vida y muestras de memoria oral. Son documentos muy útiles que enriquecen nuestra visión de este tipo de patrimonio, según los criterios establecidos por el Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, y aportan informaciones valiosas sobre conocimientos tradicionales referentes a actividades productivas, procesos y técnicas; creencias y rituales festivos; juegos y deportes tradicionales; formas de sociabilidad colectiva, etcétera.
Hay que destacar que los fondos del SIPCA, a pesar de la gran cantidad de grabaciones que contienen, no ofrecen un panorama completo y exhaustivo de la música tradicional y la literatura oral aragonesas debido a la existencia de ciertas lagunas geográficas. Sus archivos son reflejo del estado de la investigación sobre estas materias en nuestra comunidad autónoma, de modo que disponemos de una documentación muy abundante y variada sobre la provincia de Huesca, y en especial sobre las áreas del Pirineo y el Prepirineo, mientras que grandes zonas de la de Teruel se encuentran mucho menos investigadas hasta el momento y, por lo tanto, cuentan con un número de grabaciones considerablemente menor.
Si pasamos ya a navegar por la web, una vez hemos accedido a la página encontraremos dos modos de búsqueda: la búsqueda sencilla, en la que podemos introducir directamente la palabra sobre la que nos interesa hallar información (por ejemplo, un título, un concepto, un lugar...), y el buscador avanzado. En este segundo caso las opciones se multiplican, al poder interrogar el catálogo a partir de los intérpretes de las piezas, el título o el género, o bien hacer una búsqueda relacionada con el ámbito geográfico. Además, dispondremos de una lista de los recursos informativos existentes, es decir, los archivos de los que se nutre el SIPCA, que podemos seleccionar directamente en la búsqueda. Una vez introducido el criterio según el cual queremos buscar, el portal nos ofrecerá los resultados obtenidos en una primera pantalla identificando cada ficha con el título, la clasificación y el ámbito geográfico; además, desde aquí podemos también escuchar el audio correspondiente a cada testimonio.
Si entramos en cada ficha encontraremos de nuevo el audio, acompañado de datos sobre el informante y la fecha de la entrevista. Además, el 40 % del archivo cuenta con la transcripción literal del texto oral, que resulta de gran utilidad en los casos de deficiente calidad de las grabaciones, uso de terminología local o locución realizada en cualquiera de las múltiples modalidades lingüísticas habladas en nuestra comunidad autónoma. Véase, por ejemplo, http://www. sipca.es/censo/1-IAL-HUE-006-004-070/Cuento/del/valiente/de/Todos/ los/Santos.html&oral.
Estos son los archivos integrados en el SIPCA cuyas grabaciones cuentan con transcripciones:
• Archivo de la Tradición Oral Rafael Ayerbe. Música tradicional
• Literatura de tradición oral en la Hoya de Huesca
• Recopilación de tradición oral en Panticosa
• Recopilación de tradición oral en el Parque Cultural de San Juan de la Peña
• Recopilación de literatura de tradición oral en la Baja Ribagorza
• Archivo Enrique Satué Oliván. Testimonios de aquel Pirineo (parcialmente)
Por último, cada ficha va acompañada de una bibliografía relacionada con el tema y una referencia a su archivo de origen.
De forma breve, vamos a comentar los principales fondos documentales integrados en el SIPCA hasta el momento, centrándonos únicamente en los
archivos relacionados con la tradición oral y prescindiendo de los dedicados a la música tradicional.
1. Archivo de Tradición Oral. Provincia de Zaragoza (1992-2007)
Financiado por la Diputación Provincial de Zaragoza y recopilado por los investigadores Luis Miguel Bajén y Mario Gros, es un fondo de 5763 grabaciones centrado especialmente en la música tradicional. Estas proceden de diversas campañas emprendidas a lo largo de unos quince años que comenzaron en 1992 en las Cinco Villas, continuaron en 1995 con un recorrido por las localidades de las comarcas Campo de Borja y Tarazona y el Moncayo y culminarían con varias fases en lugares muy seleccionados por la riqueza de su tradición musical o el interés de los informantes localizados. Si bien con el paso de los años fue derivando hacia una especialización casi exclusiva en la música tradicional, en las primeras campañas sí fueron recogidos numerosos testimonios relacionados con la literatura oral, temática sobre la que podemos encontrar 888 grabaciones entre las que destacan un buen número de relatos y leyendas procedentes de las comarcas de las Cinco Villas, Tarazona y el Moncayo y Campo de Borja de gran riqueza y gran variedad, pues fueron registrados en una época en la que todavía era posible encontrar con relativa facilidad informantes que conocieran estas manifestaciones.
2. Archivo Enrique Satué Oliván. Testimonios de aquel Pirineo (2000-2010)
Se trata de un archivo privado cedido al SIPCA para su publicación por el investigador Enrique Satué. Consta de 3000 grabaciones procedentes de entrevistas realizadas a centenares de informantes cuidadosamente seleccionados a lo largo de todo el tramo aragonés de la cordillera pirenaica. Los testimonios recogidos trazan un enciclopédico mapa cultural de la vida tradicional del Pirineo (la infancia y los juegos, la ganadería y la agricultura, la religiosidad popular, las artesanías, el mundo legendario…) y su transformación a lo largo del siglo xx (el cierre de escuelas, la construcción de embalses, la despoblación…).
Con ellos Enrique Satué publicó su libro Siente: testimonios de aquel Pirineo, editado por Prames en 2016.
3. Archivo de Tradición Oral de Aragón (2002)
Se trata de un proyecto más amplio emprendido a largo plazo por sus dos coordinadores, Luis Miguel Bajén y Mario Gros, que se fue desarrollando a partir
de 1992 a través de varias fases de trabajo. Concretamente, el fondo disponible en nuestro portal corresponde a una ambiciosa campaña llevada a cabo en 2002 bajo el patrocinio del Gobierno de Aragón. Desarrollada por un equipo de unos cuarenta investigadores dirigido por los autores mencionados, tenía como objetivo principal recopilar grabaciones de música tradicional y tradición oral relacionadas con el ciclo de la vida y los ciclos festivos y productivos anuales. Es un rico y variado fondo sonoro compuesto por más de 1700 grabaciones, la mitad de las cuales corresponden a la literatura oral.
4. Archivo oral. Somontano de la sierra de Guara (1998)
Este fondo sonoro procede de un trabajo de investigación realizado entre 1995 y 1998 por Carlos González Sanz, José Ángel Gracia Pardo y Antonio Javier Lacasta Maza que el Instituto de Estudios Altoaragoneses publicó en 1998 en forma de libro acompañado de un CD con una selección de las grabaciones: La sombra del olvido: tradición oral en el pie de sierra meridional de Guara. El archivo consta de 250 grabaciones, la mayor parte correspondientes a distintos géneros de la literatura tradicional (cuentos, leyendas, romances, oraciones, adivinanzas, refranes) y lo que podemos considerar como historia oral (testimonios sobre hechos históricos y vivencias personales).
5. Tradición oral de la Hoya de Huesca (2014)
Se trata de un proyecto llevado a cabo en 2013 y 2014 por Sandra Araguás gracias a una Ayuda de Investigación del Instituto de Estudios Altoaragoneses. El archivo incluye muchos centenares de horas de grabación procedentes de entrevistas realizadas a más de doscientos informantes en veintisiete pueblos de la Hoya de Huesca. Para su publicación en el SIPCA se ha realizado una selección de 1232 grabaciones vinculadas con la literatura oral, que era el principal objeto del trabajo: romances, cuentos, refranes, chistes, coplas…
6. Memoria oral de Aragón: arquitectura popular. Archivo Félix Rivas (1995-2015)
Se trata de un archivo personal que el investigador Félix Rivas González donó al Gobierno de Aragón en 2015. Consta de 222 grabaciones, todas ellas de una duración considerable, que Rivas fue realizando en el curso de sus trabajos de documentación de la arquitectura tradicional de muy diversas áreas
Estudios sobre tradición oral en Aragón (i)

de Aragón. Así, entre ellas encontramos testimonios sobre la construcción de muros de piedra seca en el hoy deshabitado Sobrepuerto, las arquitecturas relacionadas con la apicultura en Los Monegros o el uso de la cal a lo largo del Sistema Ibérico.
7. Recopilación de tradición oral en Panticosa (2012)
Fue promovida por la Comarca del Alto Gállego y ejecutada por la investigadora Sandra Araguás. Metodológicamente sigue el camino comenzado por el equipo de Carlos González Sanz con el archivo oral del somontano de la sierra de Guara y se centra en la búsqueda de testimonios de literatura oral, sin olvidar la historia oral o el cancionero. Entre sus principales factores de interés cabe citar la presencia de un significativo conjunto de grabaciones referentes a la relación de los habitantes del valle con el balneario de Panticosa, que presenta una visión del centro termal muy diferente a la ofrecida por turistas y visitantes, más divulgada hasta ahora, y el hecho de que una gran parte de los testimonios se hayan registrado en panticuto, variante local de la lengua aragonesa de uso poco extendido y en peligro de desaparición.
En el trabajo de campo, realizado entre 2010 y 2011, participaron dieciocho personas y se transcribieron 1150 textos, de los que se pueden consultar 300 en la base de datos, lo que da visibilidad, más o menos, a un 25 % del trabajo.
8. Recopilación de tradición oral en el Parque Cultural de San Juan de la Peña (2007-2008)
Fue realizada por las investigadoras Sandra Araguás y Nereida Torrijos bajo el patrocinio del Parque Cultural. Al igual que la anterior, continúa la estela de
Página dedicada a la tradición oral y musical.
sobre
los trabajos de recopilación de literatura oral y vida tradicional emprendidos a partir de la década de los noventa.
En marzo de 2021 se efectuó la primera fase de carga de datos en el SIPCA, con la que se procedió a subir un total de 803 registros de los 2567 que componen este trabajo de campo. Se hizo una selección que englobaba a veinte de los veintisiete pueblos en los que se llevaron a cabo las entrevistas, se revisaron 1680 registros y se descartaron aquellos que contuvieran información repetida dentro de la base de datos, como por ejemplo oraciones conocidas como «Jesusito de mi vida», letras de jotas de las que ya hubiera registros, etcétera. Tras varias vicisitudes el audio de este trabajo es ya consultable y se ha hecho pública su incorporación a la base de datos. Queda pendiente una segunda fase de carga de datos para completar el volcado del archivo.
9. Recopilación de literatura de tradición oral en la Baja Ribagorza (2020-2023)
Promovida por la Dirección General de Política Lingüística del Gobierno de Aragón y realizada por los investigadores Sandra Araguás, María José Girón y Carlos González Sanz, consta de 767 grabaciones, registradas mayoritariamente en lengua ribagorzana en catorce localidades de la Ribagorza meridional occidental, todas ellas enclavadas en la cuenca del río Ésera.
Iba a llevarse a cabo en 2020, pero debido a la pandemia de COVID-19 hubo que prolongar tanto el trabajo de campo como el posterior estudio, por lo que se efectuó en dos fases, y también se ha procedido a la incorporación de sus registros al SIPCA en dos fases: en la primera, en 2020, se crearon 230 fichas; en la segunda, en julio de 2023, 537. El resultado fue una cantidad total de 767 fichas en las que podemos encontrar testimonios de narrativa, cancioneros, géneros menores y un volumen considerable de etnotextos. Véase, por ejemplo, http://www.sipca.es/censo/1-IAL-HUE-004-177-009/Cuento./El/anticuario. html&oral.
10. Inventario del Patrimonio Inmaterial de la vertiente española del Sitio Patrimonio Mundial Pirineos – Monte Perdido (2020)
Patrocinado por el Parque Nacional de Ordesa y ejecutado por un equipo interdisciplinar dirigido por el investigador Félix Rivas González, este inventario
oral en Aragón (i)
sigue los criterios y la metodología establecidos por la Unesco en su Convención de 2003 y desarrollados por nuestro Plan Nacional. Es un trabajo en la estela de iniciativas como los atlas de patrimonio inmaterial de Andalucía y Navarra. A diferencia de los otros fondos documentales vistos, en este caso la unidad documental (o unidad de análisis) seleccionada no es la grabación sonora (pese a que se realizaron centenares de grabaciones durante el curso de la investigación), sino la manifestación cultural tradicional. De este modo, se crearon 85 fichas que giran en torno a un tema global y aglutinan varias grabaciones y fotografías acompañadas de textos de síntesis elaborados a partir de toda la información obtenida por los investigadores. Así, se presentan fichas sobre bienes inmateriales como la práctica de la caza o la cocina popular, la gestión de los rebaños comunales, la elaboración del queso, los sistemas tradicionales de riego, el uso de plantas medicinales, etcétera. Véase, por ejemplo, http:// www.sipca.es/censo/1-IAL-HUE-003-189-152/Leyenda/de/os/Micalez/de/ Bestu%C3%A9.html&oral.
Como podemos observar, la mayoría de estos trabajos son inéditos y de volúmenes considerables; por eso se pretende agruparlos y darles una visibilidad máxima a través del SIPCA, además de permitir disfrutar de toda la información que estos contienen.
Para finalizar, el SIPCA ofrece la posibilidad de interrelacionar las fichas de bienes de patrimonio arquitectónico con las de tradición oral o las de fotografías y documentos antiguos publicadas en la plataforma DARA (Documentos y Archivos de Aragón). Esta función se ha desarrollado a partir de la idea de que el patrimonio cultural no puede encajonarse en compartimentos estancos, puesto que cada bien se relaciona con otros de muy diferentes ámbitos. Por ejemplo, un edificio es una estructura cargada de contenido relacionado con la época de su construcción y con su historia, pero también con todo lo que los habitantes han vivido y sentido en él. Las creencias, las supersticiones, los cantos y las expresiones también otorgan vida y riqueza cultural a ese lugar; la memoria contenida en los documentos nos acerca a su historia y sus vicisitudes; los yacimientos arqueológicos próximos nos pueden permitir conocer su pasado… Por eso era importante que a partir de un determinado ámbito, que en este caso es el patrimonio arquitectónico, se pusieran en relación las diferentes informaciones que tuviéramos sobre cada elemento del patrimonio cultural, ya fueran de carácter arquitectónico o histórico, arqueológico, etnográfico,
etcétera, vinculando todos los ámbitos y permitiendo la consulta conjunta de todos los bienes culturales interrelacionados a partir de una única ficha:
Santuario de San Úrbez: http://www.sipca.es/censo/1-INM-HUE-006-163-011/Santuario/de/ San/%C3%9Arbez.html
Pardina de Visús: http://www.sipca.es/censo/1-INM-HUE-006-173-002/Pardina/de/ Vis%C3%BAs.html
El SIPCA constituye en la actualidad un marco institucional, instrumental y metodológico insoslayable a la hora de catalogar los bienes culturales de cualquier ámbito en Aragón, sin olvidar, por otro lado, su potencialidad técnica respecto a las tareas que puede conllevar cualquier trabajo de documentación sobre los ámbitos de patrimonio inmaterial no catalogados hasta ahora en nuestra comunidad autónoma, pues dispone de medios y herramientas adecuados para colaborar activamente en la planificación, el diseño de sistemas de registro, el establecimiento de metodologías normalizadas, etcétera, así como en el almacenaje y la difusión posteriores de toda la nueva información generada en el futuro.
Patrimonio inmaterial / archivos sonoros
Inventarios y campañas de grabación de ámbito autonómico, provincial o comarcal
Archivo de la Tradición Oral de la Provincia de Zaragoza. Diputación de Zaragoza (1992-2007). 5763 grabaciones.
Archivo de Tradición Oral Rafael Ayerbe. Música tradicional. Instituto de Estudios Altoaragoneses (1980-1995). 3634 grabaciones.
Archivo Enrique Satué Oliván. Religiosidad popular del Pirineo aragonés (1980-1990). 91 grabaciones.
Archivo Enrique Satué Oliván. Testimonios de aquel Pirineo (2000-2010). 2747 grabaciones
Archivo Etnográfico de la Comarca de Los Monegros. Comarca de Los Monegros (2006-2010).
Archivo Oral de Aragón. Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón (2001-2002). 1754 grabaciones.
Estudios sobre tradición oral en Aragón (i)
Archivo sonoro de tradición oral de la provincia de Huesca. Somontano meridional de la sierra de Guara. Instituto de Estudios Altoaragoneses (1998). 250 grabaciones.
Cancionero popular altoaragonés. Juan José de Mur Bernad. Instituto de Estudios Altoaragoneses (2015). 454 grabaciones.
Inventario del Patrimonio Inmaterial de la vertiente española del Sitio Patrimonio Mundial Pirineos – Monte Perdido. 85 fichas.
Literatura de tradición oral en la Hoya de Huesca. Sandra Araguás. 1232 grabaciones. Memoria oral de Aragón: arquitectura popular. Archivo Félix Rivas. 222 grabaciones.
Recopilación de literatura de tradición oral en la Baja Ribagorza. Sandra Araguás, María José Girón y Carlos González Sanz. 767 grabaciones.
Recopilación de tradición oral en el Parque Cultural de San Juan de la Peña. Sandra Araguás y Nereida Torrijos. 803 grabaciones.
Recopilación de tradición oral en Panticosa. Sandra Araguás. 300 grabaciones.
Recursos Musicales de Aragón. Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón (2001-2004).
Tambores y bombos del Bajo Aragón. 61 grabaciones.
Otros inventarios y estudios de diversos ámbitos geográficos menores
Bllat colrat!: literatura popular catalana del Baix Cinca, la Llitera i la Ribargorça. Universidad de Barcelona, Instituto de Estudios Altoaragoneses y Gobierno de Aragón (1991-1994).
Dulzaineros y tamborileros en la sierra de Albarracín. Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón (2000).
El dance de Albalate del Arzobispo. Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón (2001).
Fiestas del fuego en el Parque Cultural del Maestrazgo. Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón (2002).
Tradiciones y oficios perdidos de Visiedo. Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón (2000).
La tradición oral en los documentales de Pyrene
Eugenio Monesma Moliner *
En esta contribución se dan a conocer algunas de las piedras sagradas del Alto Aragón que el autor ha documentado con su productora audiovisual, Pyrene, continuando con las investigaciones iniciadas hace casi cuatro décadas junto a Manuel Benito Moliner, así como las leyendas y los ritos asociados a ellas.
This contribution introduces some of the sacred stones of the Alto Aragón region documented by the author’s audiovisual production company Pyrene, continuing the research begun nearly four decades earlier together with Manuel Benito Moliner, as well as legends and rituals associated with the stones.
Alo largo de más de cuarenta años de producción de documentales etnográficos he realizado más de tres mil audiovisuales relacionados con diversos temas que tienen la tradición oral como cimiento de su narrativa. Entre otras categorías temáticas, han sido objeto de investigación y documentación los oficios tradicionales, las actividades productivas, los instrumentos musicales y la música popular, los dances, el patrimonio lingüístico, las fiestas y los rituales, los mitos y las creencias, la gastronomía popular, la indumentaria, los juegos tradicionales, etcétera.
Vinculados a la tradición oral, a los recuerdos de los habitantes de más edad de nuestros pueblos, no faltaron las conversaciones sobre la Guerra Civil, el
* Productor y realizador de documentales etnográficos. eugenio@pyrenepv.com
maquis y la vida en la posguerra. Como resultado de las entrevistas y de los testimonios de los protagonistas de esas vivencias realizamos documentales como La Bolsa de Bielsa, El estraperlo, El embalse de Tormos, El contrabando en el Pirineo, La guerra en Belchite o Los pueblos de colonización, pero el trabajo más importante a la hora de recabar información oral sobre esa etapa de nuestra historia fue una serie de doce capítulos de sesenta minutos cada uno titulada Las ilusiones perdidas, en la que se recogían los testimonios de más de cien personas que vivieron en primer plano la posguerra, la resistencia en Francia, los campos de concentración y exterminio, las guerrillas, la cárcel, etcétera, entre el 1 de abril de 1939 y el año 1953, cuando finalizó la actividad de los maquis en España.
La mayor parte de los documentales y las series se emitieron, y algunos todavía siguen en antena en televisiones nacionales, en Canal Historia, en Canal Cocina y en Aragón TV. Actualmente más de quinientos documentales están accesibles en redes sociales como Facebook, TikTok o YouTube, donde se han sobrepasado ya los dos millones de suscriptores, con unos doscientos mil visionados diarios.

Carátula de la edición en doble DVD del documental Creencias y religiosidad popular (2003).

Carátula de la edición en DVD del documental El dance de Alcalá de la Selva (2009).
Estudios sobre tradición oral en Aragón (i)

Carátula de la edición en DVD de las partes i y ii de la serie documental Las ilusiones perdidas (2005).
Piedras rituales y con leyenda
Muchas de las leyendas que han pervivido en nuestros pueblos a través de la tradición oral están relacionadas con las piedras. En este breve texto quiero dar a conocer algunas piedras rituales del Alto Aragón que en estos últimos años he documentado continuando con las investigaciones iniciadas hace casi cuatro décadas con Manuel Benito. Fruto de este trabajo nacieron la serie de Aragón TV Los secretos de las piedras y la colaboración en el catálogo Piedras sagradas, alojado en la página web del Instituto de Estudios Altoaragoneses. Se trata de un ámbito de la tradición oral vinculado a la piedra, tanto la ritual como la de leyenda o la funcional. Así pues, en este catálogo hemos venido recogiendo el conocimiento popular sobre cuevas rituales, peñas de fertilidad o altares rupestres con sus mitos y sus ritos asociados, que responden a una religiosidad que probablemente se viene arrastrando desde posibles cultos de la antigüedad. No puedo hablar aquí de todos los elementos pétreos que llevamos documentados, pero voy a mostrar algunos ejemplos a continuación.
La piedra y la fertilidad
A mediados de los años ochenta recorrimos con Manuel Benito varias cuevas de una morfología singular que solo se da en una zona del Alto Aragón. Sobre ellas Benito publicó algunos artículos en los que las vinculaba con rituales de fecundidad, pero sin una base sólida de tradición oral que permitiera afirmar que tenían esa finalidad. Investigando durante estos últimos años en cada una de las cincuenta y cuatro cuevas que tenemos documentadas y sus entornos, podríamos afirmar que se trata de enterramientos, teniendo en cuenta una serie de pruebas cuya explicación ocuparía bastante espacio.
Sin embargo, sí que pudimos recoger tradición oral sobre rocas fecundantes de personas que habían escuchado en sus casas que en ellas se realizaban rituales para que las mujeres pudieran tener hijos. Se trata de la peña Mujer de Velillas, la peña Os Bozos de Labata y la peña Santa Lucía de Peraltilla. En todas nuestras investigaciones, solo de estas tres hemos recibido testimonio sobre ritos de fecundidad.
Quizás uno de los conjuntos pétreos más conocidos en la Hoya de Huesca y al que cada vez con mayores dosis de fantasía e inverosimilitud se le están atribuyendo poderes fecundantes es la peña Mora o peña de los Moros de Santa

Vista aérea de la peña de los Moros (Santa Eulalia la Mayor).
Eulalia la Mayor. Durante los muchos años que hemos tratado de buscar indicios de tradición oral sobre este conjunto, nunca hemos tenido ningún atisbo de esa función de fertilidad, solo la leyenda de la mora que, escapando del encierro de su padre, saltó desde el torreón de Santa Eulalia y dejó marcadas en la roca las huellas de sus pies, además en posición invertida. Sin embargo, sí que podemos constatar la presencia de algún fragmento de contrapeso de prensa, de ruedas de molino, de un gran trujal de fermentación de vino, anclajes para apalancar prensas, depósitos de almacenamiento de líquidos y un gran conjunto de cías o silos para almacenamiento de grano. Es decir, descendiendo desde el nimbo de la fantasía hasta la realidad de la tierra, se dispone de elementos suficientes para afirmar que se trata de un gran conjunto de producción y almacenamiento de vino, aceite y cereal, una función que vendría avalada por los numerosos conjuntos de producción de vino y aceite, algunos de época romana, que se están descubriendo por el entorno.
Piedras con leyenda
Aparte de esas cuevas rituales o posibles necrópolis y de las peñas de fecundidad citadas, podríamos mencionar algunas de las numerosas piedras cuyas leyendas nos hablan de gigantes, lamias, seres míticos, vírgenes, moras, diablos, brujas, montones de guijarros para retener las almas de los muertos violentamente, etcétera. Por cuestiones de espacio me veo limitado a presentar una reducida selección.
La piedra de Sansón de Urriés
Se trata de un gran contrapeso de una prensa de vino o de aceite, probablemente de época romana, de la que la tradición popular cuenta que, allá por el siglo v a. C., Sansón visitó esas tierras y que de un salto cruzó desde el pico de la Magdalena hasta el de Cuernopeña. Cuando Dalila le cortó el pelo perdió la fuerza y al intentar saltar de nuevo cayó sobre la piedra y dejó las huellas de sus pies marcadas.
El bolo de Sansón de Aratorés y el de Castiello de Jaca
Cuentan en Aratorés que Sansón trasladó esta piedra a sus espaldas desde el puerto del Pirineo hasta el pueblo. Un informante de Aratorés me contó que decían que llevaba la piedra en el bolsillo. Hay otro bolo de Sansón en Castiello de Jaca, del que Esther, la señora del mesón, recordaba una leyenda que decía que Sansón trasladó esa piedra moviéndola con el pelo.
El cantal de Arnaldico de Villanova
Cuenta la leyenda popular que en Villanova había antiguamente dos barrios, uno de los cristianos y otro de los moros. Por diversos motivos, y sobre todo por la muerte de una niña, los cristianos decidieron expulsar de la localidad a los moros y les dieron plazo para irse hasta el amanecer del día siguiente. Entonces los moros intentaron arrojar una gran piedra por la ladera contra la iglesia de San Pedro, pero no lo consiguieron.
La cueva del Salgar de Baldellou
Es destacable la leyenda de la mora cautiva que vivía escondida en la cueva. Se trataba de una princesa mora muy cuidadosa que evitó ser descubierta hasta
que el conde de Robres y Grañén la encontró por casualidad y quedó prendado de ella y de sus hermosas canciones.
La cueva de la Mora de Aquilué
Cuenta la leyenda que una mujer de Casa Lárrede de Aquilué, que era bruja, subía todos los días a la cueva para peinar a una guapísima mora con un peine de oro. La mora, en agradecimiento, le daba pepitas de oro, pero le decía que jamás debía volver la vista hacia la cueva cuando regresara al pueblo; de lo contrario, perdería el oro. Un día la montañesa notó los pasos de una vaca a su espalda, se volvió y se quedó sin la recompensa.
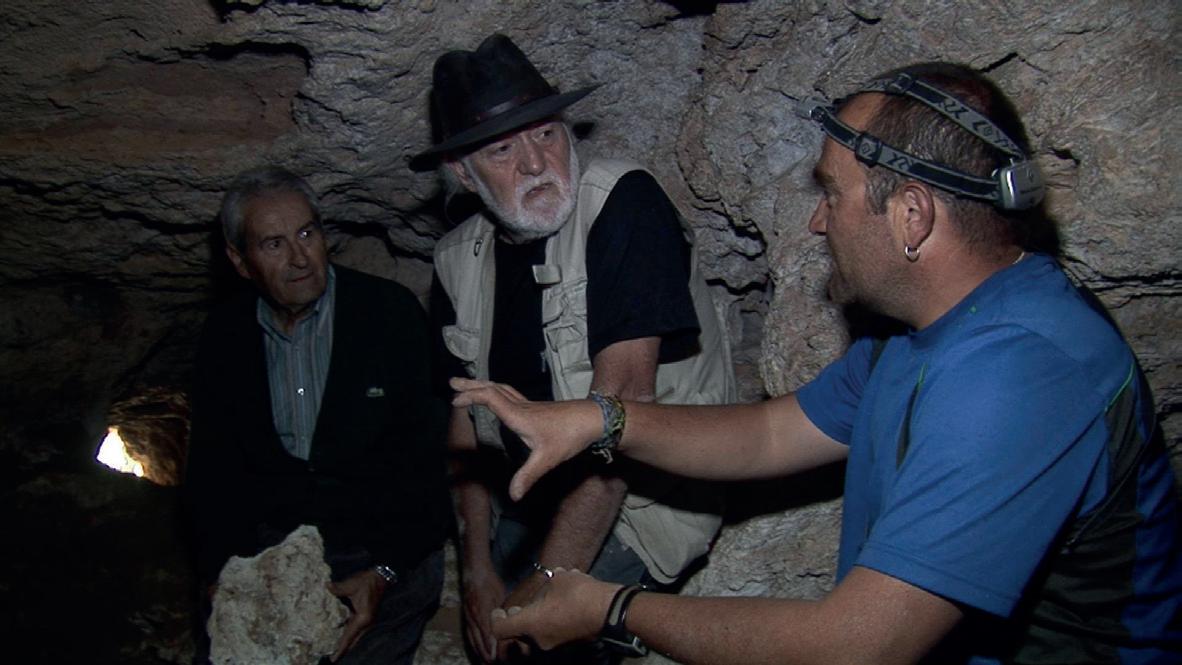
La Losa Mora de Otín
Se trata de uno de los más grandes dólmenes que se conservan en el Alto Aragón, vinculado también a una mora. Cuenta la leyenda que la losa superior del dolmen la transportó una mora en la cabeza mientras caminaba hilando y amamantando a su criatura. Debemos tener en cuenta que las denominaciones moro y mora se les daban a todos los personajes que eran muy antiguos.
Los dólmenes de Artica de Salas y de Peñafita
Paco Bescós nos habló de una leyenda que decía que los pastores quitaban la piedra superior de los dólmenes para evitar que se escondieran las brujas, pues era allí donde vivían. Además, se afirmaba que ellas eran las causantes del pedrisco porque en las bolas de granizo siempre había algún pelo de bruja.
La Silla del Moro de Belarra
Francisco Santolaria nos dijo que su padre contaba que una gran entalladura que hay en una roca próxima al pueblo la había hecho un rey moro. En ella se aprecian un respaldo, dos huecos para los pies y una bancada donde el rey moro se sentaba a vigilar el pueblo, que estaba al fondo. Según la tradición, en los laterales del banco se ponían las mujeres del harén.
en Aragón (i)
Interior de la cueva de la Mora (Aquilué).

La Raja de los Moros de Escartín
Luis Satué nos habló en Escartín de O Cuarto o Raja d’Os Moros. Según contaba, los niños temblaban porque creían que allí se escondían grandes culebras, brujas y espíritus de muertos. Para los niños de Escartín penetrar a los doce o trece años en la oquedad era todo un rito de paso y se repitió generación tras generación.
La piedra del Moro de Peralta de la Sal
El bloque pétreo con la cruz tallada que se ve en el acceso al castillo pertenece a la leyenda según la cual, por intervención de la Virgen, se desprendieron de la montaña dos grandes rocas y mataron al rey musulmán invasor y a su caballo. La otra roca, llamada del Moro, estaría situada en el camino y las gentes le arrojarían piedras al pasar por su lado, rememorando así el divino suceso.
Silla del Moro (Belarra).
La tradición oral en los documentales de Pyrene
La cueva del Moro de Graus
Una vez conquistada Graus por los cristianos, los moros fueron expulsados de la población. Al rey moro y a su hija, de nombre Zoraida, se les permitió que vivieran cerca del lugar siempre que lo hicieran fuera de las murallas y que la joven cambiara su nombre por uno cristiano. Así lo hicieron. Desde entonces vivieron en la que se conoce como cueva de los Moros y Zoraida trocó su nombre por el de Marieta. Padre e hija subsistían elaborando piezas de artesanía que vendían en el mercado de Graus. Un día de invierno no bajaron al mercado como era costumbre y los mozos del pueblo subieron a la cueva a buscarlos. Los encontraron muertos, sentados y sonriendo, mirando con los ojos vacíos las murallas de su añorada Graus.

Cueva del Moro (Graus).
Las Huellas del Caballo de Santiago de Merli y Güell
Hay una piedra en Merli, en lo alto de la montaña, que la llaman la Font de los Moros. Se cuenta que en esa roca están marcadas las herraduras del caballo de Santiago, que desde ella dio un gran salto hasta el Morrón de Güel dejando una franja blanca en el firmamento en todo ese trazado, supuestamente el Camino de las Estrellas o Vía Láctea.
El Balcón del Diablo de Peralta de Alcofea
Miguel Manuel Bravo Mata me habló de la tradición oral que conoce sobre este lugar. Cuenta una leyenda muy antigua que el diablo se asomaba a un tozal cercano mirando hacia el sol y salía a cortarse las uñas con una estraleta.
A pocos metros se encuentra una pequeña cueva llamada Balcón del Diablo.
La peña del Diablo o del Calvario de Almunia de San Juan
Pilar Español ha investigado sobre esta gran peña que forma parte de un conjunto de cuatro elementos vinculados a rituales de endemoniados. La roca, al igual que los camarines de la Virgen de algunas iglesias, está dividida en dos escalinatas laterales por las que se accedía a la parte superior y donde hay excavados tres agujeros en los que se encajaban otras tantas cruces, lo que le daba el nombre cristiano a la roca. Si tenemos en cuenta que la Virgen de la Piedad, a la que está dedicada la ermita del final de este recorrido ritual, era una de las referencias para llevar a los endemoniados a que se curaran de sus males y el demonio saliera de su cuerpo, nos encontramos con uno de los puntos en los que probablemente esas pobres personas tenían que pagar sus pecados y hacer penitencia.
El Agujero del Diablo de Almunia de San Juan
En todo el tramo que va desde la peña del Diablo hasta la ermita de la Piedad está el Agujero del Diablo, imperceptible por el gran montón de guijarros acumulados, pues la tradición dice que cada vez que se pasa junto a él de camino hacia la ermita hay que tirar una piedra para que no salga el alma del demonio.
El antropólogo, filósofo e historiador Mircea Eliade, en su Tratado de historia de las religiones, 1 nos habla de la piedra como morada de las almas y afirma:
1 Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1954.
sobre
«El alma habita la piedra como en otras culturas habita la tumba, que, por las mismas razones, es considerada como casa del muerto». Tenemos varios ejemplos con leyendas muy parecidas a la del Agujero del Diablo de Almunia de San Juan.
La peña El Pollero de Castejón del Puente
Cuenta la leyenda que un soldado francés, en su huida después de la guerra de la Independencia, quedó allí rezagado y se dedicaba a robar gallinas y otros alimentos a los vecinos. Lo mataron allí mismo, y cada vez que se transita por ese camino hay que tirar una piedra al montón para que no salga su alma.
El Montón del Gitano de Alcalá del Obispo
Lo mismo ocurre en este montón llamado del Gitano, pues, al parecer, el alma de ese personaje, que fue víctima de una muerte violenta, sigue vagando y hay que tirar una piedra para que no se una al viandante.
El Descansadero de Escartín
Luis Satué nos contó una leyenda sobre una mujer de Escartín que estaba cuidando vacas en la pardina de Isuala y tuvo que atravesar el barranco tras una gran riada. Fue arrastrada por las aguas y murió, y cuando subían el cadáver a Escartín descansaron en una piedra. Desde entonces se tenía la costumbre de depositar una rama de boj sobre esa piedra y rezar un padrenuestro.
El Espedregal de Belsué
Muy parecido al anterior era el ritual que se hacía en el Espedregal cuando se bajaba a los difuntos en sus ataúdes desde el Mesón Nuevo hasta el cementerio de Belsué. En esa piedra, más o menos a mitad de camino, la comitiva fúnebre paraba, rezaba un responso y colocaba un ramito de boj.
La romería de Crucelós de Adahuesca
Sobre la costumbre de lanzar piedras en un lugar ritual, el caso más interesante, por conservarse la tradición, es el de la romería de Crucelós de Adahuesca, estudiado por Manuel Benito. Esta leyenda, que se cuenta en muchos lugares despoblados, nos habla de dos abuelas, propietarias del monte de Sevil, que fueron pidiendo un lugar donde las acogieran tras la peste. Les negaron el auxilio en Alberuela y Abiego. Fueron los de Adahuesca quienes las hospedaron
oral en Aragón (i)
y como pago ellas les donaron todo el monte de Sevil. Todos los años, cada 20 de mayo, se celebra la procesión hasta el punto de confluencia de los tres pueblos para cumplir el deseo de las abuelas de arrojar una piedra en el montón de guijarros que se levanta junto a la cruz.
La piedra de los Deseos de Fraella
En Fraella hay una gran roca con una repisa a cierta altura sobre la que la tradición oral cuenta que, cuando se iba en romería a la ermita de la Jarea de Sesa, había que lanzar una piedra y pedir un deseo. Si el guijarro se quedaba en la repisa, el deseo se cumplía, o al menos era transmitido al más allá para que se pudiera cumplir. En caso contrario, si caía al suelo, el deseo no sería satisfecho.
La peña antipedrisco de Lalueza
En el trayecto que iba desde Lalueza hasta el santuario de la cartuja de las Fuentes queda todavía una piedra que era la base de un crucero. Cuando los vecinos se trasladaban en romería el 15 de mayo, debían lanzar un guijarro para que no cayera pedrisco en unas fechas tan importantes para la cosecha como eran los meses de primavera.
La tumba del Dimoni de San Esteban de Litera
Antonio Martínez escribió sobre esta piedra, a la que antiguamente «los mayores le tenían gran respeto por considerarla como de dominio endiablado, y de niños pasaban corriendo junto a ella sin detenerse». En este sentido, la roca guarda su secreto, pero no cabe duda de que esta mole pétrea se habría transformado para algún uso funcional.
La placeta de las Brujas de Tamarite de Litera
Se trata de una explanada situada en lo alto, de la que emerge un roquedo que tiene todas las características propias de haber sido tallado por el ser humano con el fin de darle un uso ritual, a la que llaman placeta de las Brujas porque, según la tradición oral, allí iban las brujas a hacer sus aquelarres. Ángel Gari, en «Brujería e intolerancia en el norte de España», 2 escribe en relación con la
2 En Sergio Baches Opi y Ana Gómez Rabal (coords.), Miguel Servet, eterna libertad: v centenario de su nacimiento (1511-2011), Villanueva de Sijena, Instituto de Estudios Sijenenses, 2012, pp. 345 -400.
causa de Margalida Escuder, de Tamarite de Litera, que pudo estar vinculada con este conjunto rocoso.
La piedra de las Nueve Cadollas de Bonansa
Se contaba que durante la noche de San Juan las encantarias o lavanderas (seres mitológicos femeninos que vivían cerca de ríos, fuentes o barrancos) lavaban la ropa en los agujeros de esta piedra y la ponían a secar sobre las matas de boj que había en los alrededores. Si alguien veía las ropas tendidas, tendría la fortuna asegurada para el resto de su vida. Lo interesante de esta roca es que está a una distancia de medio kilómetro de la ermita de Santa Lucía. Teniendo en cuenta que el día de Santa Lucía, antes de ajustarse el calendario juliano, coincidía con el solsticio de invierno, estamos ante un ritual vinculado a la noche más larga del año y a la más corta.
La piedra de los Tres Obispos de Laspaúles
Esta piedra, de la que nos habló el sacerdote Domingo Subías, está en el punto donde coinciden los límites de las diócesis de Barbastro, Lérida y Seo de Urgel, y era el lugar en el que se reunían los tres obispos para tratar los asuntos de sus diócesis y, probablemente, realizar algún ritual eclesiástico.

Coronetas de la Virgen de la Carrodilla (Estadilla).
sobre tradición oral en Aragón (i)
Las coronetas de la Virgen de la Carrodilla
En la ermita de la Carrodilla, en Estadilla, existe la costumbre de recoger unos cantos rodados llamados coronetas de la Virgen para guardarlos como amuletos o como remedios curativos. Lo que tenían de especial era que cuando se partían y se pulían se apreciaban en ellos unos anillos circulares de tonalidades claras y oscuras dispuestos concéntricamente que antiguamente, según la tradición cristiana, se interpretaban como una representación de la aureola o corona de la Virgen.
El asiento de San Ramón de Capella
En la ermita de San Ramón que se levantó a las afueras de Capella hay una pequeña capilla adosada al muro que da hacia el río. Bajo su tejadillo, y sobre una pilastra de piedra, se conserva una piedra de origen metamórfico de color rosado, con una forma cóncava y bastante pulida. Desde una hornacina preside la capilla la figura del santo. La leyenda cuenta que, en su viaje de Barbastro a Roda de Isábena, san Ramón se sentó en esa piedra y sus nalgas quedaron marcadas en la superficie.
La piedra de Ordovés
Se trata de una pequeña piedra que servía como remedio contra los venenos. Antiguamente era utilizada tanto para animales como para personas en casos de picaduras de víboras y tarántulas. La piedra, que está partida en dos mitades unidas con un alambre, se introducía una media hora en un jarro con agua y después ya se podía utilizar el líquido como antídoto.
La piedra de los Ajustes de Robres
Pedro Oliván nos habló de esta interesante peña que se encuentra a las afueras de Robres. Se llama de los Ajustes porque a ella acudían los padres de los novios con el fin de acordar los ajustes y los apaños para la boda y cerrar la dote que había de entregar cada casa.
La peña Esmolingadera de Luna
Se trata de una peña resbaladera vinculada a la fertilidad cuyo nombre aparece documentado a principios del siglo xvii. Tiene un gran tamaño y una inclinación apropiada para deslizarse por su superficie, pero fue inutilizada por seis canalillos que la cruzan transversalmente con el fin de impedir el buen desarrollo del descenso. Según nos cuentan en el pueblo, parece ser que hace muchas décadas algún joven sufrió un luctuoso percance en el ritual (se esmolingó ) y el municipio mandó tallar esos cortes para impedir la acción de resbalar por ella. Una letra P y una pequeña cruz talladas al pie de la peña quizás podrían ser el recuerdo de aquel accidente que pervive en la memoria popular. Teniendo en cuenta que se trata de una roca por la que, según la tradición, se deslizaban las mujeres para recibir la fuerza fecundante de la piedra, como cuenta Mircea Eliade, bien podríamos atribuir el origen de las entalladuras que cruzan la roca
a una decisión de cristianizar un lugar de culto pagano y pensar que habría sido el cura del lugar quien habría ordenado destruirla para impedir la realización del ritual.
La piedra de cortar cabezas de Piracés
Esta piedra plana, a modo de pila de poca profundidad, a la que llaman de cortar cabezas, está asentada en el extremo de una línea de sillares de una construcción de muralla pero separada, lo que permitiría celebrar el ritual desde el suelo a la altura apropiada. Tiene forma de pila rectangular, aunque con uno de los lados largos abierto al exterior. En un extremo, en el que da al noroeste, se perforó un pequeño orificio para la salida de los líquidos que allí se produjeran, bien para que fueran recogidos en un recipiente o para que cayeran en la misma tierra. En la superficie de la parte donde se debía de colocar el animal que se iba a sacrificar se grabó una cruz como queriendo cristianizar ese lugar, que probablemente, y dado que está en el ámbito del castillo musulmán, podría haber servido para llevar a cabo el ritual de sacrificar corderos.
Podría continuar hablando de decenas y decenas de otras piedras que conservan leyendas e historias que hemos estudiado y documentado a lo largo de muchos años, pero por falta de espacio me veo obligado a cerrar esta contribución, y voy a hacerlo mencionando un posible altar ritual que se encuentra en el Somontano de Barbastro.
El peñón de Muyed de Berbegal
Se trata de un bloque de unos diez metros de altura visible desde cualquier punto del entorno y con muy poca base debido a la erosión que ha sufrido en la parte inferior. En la superficie exterior, que todavía no está muy desgastada, se aprecian algunas pequeñas entalladuras, como si se tratara de estribos o soportes para alguna estructura que permitiera el acceso a la parte superior. En el libro Historia de Nuestra Señora del Pueyo, escrito en 1901 por el padre Plácido Mérida, se dice sobre este gran bloque pétreo: «Sobre estos monumentos los druidas, sacerdotes paganos, sacrificaban al aire libre víctimas humanas a sus falsos dioses, mientras que las sacerdotisas recogían la sangre de los inmolados y auguraban los futuros sucesos». Sorprendidos por este testimonio proveniente de un clérigo, en 2013 accedimos con una escalera al punto alto o plataforma del peñón de Muyed y encontramos una pila cuadrada y lo que parece un canal
que no presenta punto de partida pero que da al exterior de la roca, por lo que el lugar bien pudo servir para la celebración de rituales.
En nuestras salidas por el monte en busca de esas historias con las que las rocas nos invitan a dialogar con ellas, bien de las leyendas y los ritos que las acompañan, o bien de las actividades productivas para las que fueron talladas por nuestros antepasados, siempre regresamos a casa con más incógnitas que evidencias, y posiblemente con más errores que aciertos, pero en todas nuestras investigaciones sobre los conjuntos pétreos tratamos de priorizar la tradición oral, la toponimia, la racionalidad y la prudencia frente a la fantasía y la inventiva.
Viene bien recordar ese cuento de los sabios ciegos que nunca habían visto un elefante. Cada uno de ellos tocó una parte diferente de ese grandioso animal que desconocía y según la zona del cuerpo que palpaba sacaba una conclusión distinta a la de los otros sabios. Todos creían que estaban en posesión de la verdad. Todos habían experimentado por ellos mismos su versión de la forma verdadera del elefante y creían que los demás estaban equivocados. Quizás esto mismo nos ocurra a nosotros al interpretar lo que las piedras nos cuentan.

Peñón de Muyed (Berbegal).
El Archivo de Tradición Oral de Aragón: metodología y campañas
Luis Miguel Bajén García* Mario Gros Herrero **
Se ofrece aquí un resumen de la historia, las campañas y las publicaciones realizadas por el Archivo de Tradición Oral de Aragón (ATOA), creado en 1988 por Luis Miguel Bajén y Mario Gros, que fue pionero en su especie en España y ha realizado una amplia labor de investigación, recopilación, archivo y divulgación de la cultura popular aragonesa de transmisión oral, con especial atención a los aspectos musicales y etnográficos. También se presenta la metodología original desarrollada por el ATOA para el trabajo de campo y un resumen de la ordenación y la digitalización de los fondos recabados a lo largo de los años.
A summary of the history, campaigns, and publications of the Archivo de Tradición Oral de Aragón (ATOA), created in 1988 by Luis Miguel Bajén and Mario Gros, a pioneering project in Spain which has researched, gathered, archived and disseminated a wide range of orally-transmitted Aragonese popular culture, with special attention to music and ethnography. It also presents the original methodology developed by the ATOA for fieldwork, and summarises how the holdings have been organised and digitised over the years.
* Escuela Municipal de Música y Danza de Zaragoza / Archivo de Tradición Oral de Aragón. lmbajen@gmail.com
** Escuela Municipal de Música y Danza de Zaragoza / Archivo de Tradición Oral de Aragón. mariogrosherrero@gmail.com
EL Archivo de Tradición Oral de Aragón inició su andadura en 1988 con una campaña de grabación en la comarca de Los Monegros. La denominación Archivo de Tradición Oral se usó por primera vez de forma pública en 1992 en la campaña realizada en la comarca zaragozana de las Cinco Villas. En sus más de treinta años de trayectoria el ATOA ha generado un importante archivo documental sobre la tradición oral aragonesa y una colección de publicaciones escritas, sonoras y audiovisuales. Parte de sus fondos pueden consultarse en el Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés (SIPCA).
Los comienzos
Desde los años setenta del pasado siglo, como respuesta a la emigración masiva de la población rural a las ciudades, creció el interés por la recuperación del folclore. Investigadores y etnógrafos aficionados, asociaciones culturales, agrupaciones de danzas, grupos folk, constructores de instrumentos y escuelas de folclore asumieron esta tarea desde diversos puntos de vista.
A principios de los años ochenta, al final del periodo llamado de transición democrática, se constituyeron las autonomías. Cada una de ellas desarrolló sus correspondientes señas de identidad, sus hechos diferenciales, y revisó su historia en paralelo a la creación de una nueva estructura legislativa y política. Se consolidó un redescubrimiento y una nueva visión de lo popular: del desprecio o el menosprecio se pasó a un cierto reconocimiento, y en ocasiones a una exaltación, a menudo parcial e interesada. Sin embargo, seguía vigente una cultura oficial letrada, muy poco atenta a la tradición oral y la cultura popular, que divulgaba su modelo a través de las instituciones, los medios de comunicación, los conservatorios de música y la educación primaria, secundaria y universitaria.
En aquel periodo eran, y hoy siguen siendo, básicamente dos las actitudes existentes respecto a la tradición oral: una visión conservadora, que equipara el folclore a una cultura tradicional rural, un secular sistema de vida y de valores amenazados por el progreso y la cultura urbana, y una visión más progresista que entiende el folclore como una cultura en continua evolución y pretende crear una cultura popular contemporánea a partir de las raíces tradicionales olvidadas o veladas por la cultura de consumo de las sociedades capitalistas. Dentro de esta corriente, en nuestro primer año como estudiantes universitarios fundamos
en Zaragoza en 1983 el grupo Biella Nuei, que inicialmente centró su interés en la música y los instrumentos tradicionales aragoneses. La creación de una música aragonesa de participación colectiva basada en una tradición que todavía no conocíamos era nuestro objetivo fundamental. Por el contrario, rechazábamos la cultura de masas en la que el músico y el espectador eran entidades separadas y que, utilizando palabras de Mijaíl Bajtín, denominábamos popularesca o falsamente democrática. En lo que se refiere a la música folk o de raíz, los ejemplos de referencia para nosotros eran la riproposta italiana y los movimientos de renovación folk de Estados Unidos y de distintos países europeos, divulgados en España a través del sello discográfico Guimbarda, y también la canción latinoamericana, la canción protesta o la canción de autor, con figuras aragonesas como José Antonio Labordeta, Joaquín Carbonell o La Bullonera.

Monegros (1988), la primera campaña de recopilación de Biella Nuei, fue también el primer trabajo extenso de recopilación sonora de tradición oral y música popular en Aragón. Bajo la dirección de Luis Miguel Bajén y Mario Gros, la unidad móvil de Tecnosaga grabó en abril de 1988 dos centenares de fonogramas en nueve localidades monegrinas. En 1990 publicamos en formato LP con libreto una selección y un estudio del material con el título Monegros: música tradicional de Aragón. El disco tuvo repercusión dentro y fuera de Aragón y recibió el premio del Ministerio de Cultura a la mejor Edición Fonográfica del Año (1990). Labordeta le dedicó su atención y animó a la Diputación Provincial de Zaragoza a apoyar este tipo de trabajos. En 1992 ofrecimos a la institución la posibilidad de hacer una campaña intensiva de un año de duración en una comarca de la provincia. La propuesta fue aceptada y decidimos comenzar en las Cinco Villas.
La metodología
Ante la falta de manuales de referencia para el trabajo de campo relacionado con la recopilación de tradición oral, nos propusimos crear una metodología
Luis Miguel Bajén y Mario Gros en 1992.
propia que fuera útil para la campaña de las Cinco Villas y las futuras que pensábamos realizar. Por supuesto, contábamos con algunos referentes de la recopilación sonora del folclore: las grabaciones de Agapito Marazuela y García Matos, el amplísimo catálogo del sello madrileño SAGA, la Fonoteca de Materials valenciana, dirigida por Vicent Torrent, y los trabajos de José Manuel Fraile Gil, Alberto Jambrina, Joaquín Díaz y Alberto Gambino. Para Aragón los referentes sonoros eran escasos: los discos de las Muestras de Folklore Aragonés y poco más. En cuanto a fuentes escritas, disponíamos de las publicaciones de Arnaudas (1927), Ricardo del Arco (1943), Violant (1949), Mingote (1950), Larrea (1952) y Mur (1970 y 1986).
Durante varios meses nos centramos en la elaboración de guías y cuestionarios. Establecimos que el ciclo de la vida y el ciclo del año fueran los ejes vertebradores de la encuesta y de la organización de los materiales. Para ello preparamos dos amplias guías, cada una dedicada a uno de esos ciclos, que sirvieron como orientación e hilo conductor en las entrevistas.
Elaboramos también cuestionarios sobre temas específicos:
• Romances de la tradición oral moderna.
• Fórmulas y canciones infantiles.
• Guía de instrumentos musicales tradicionales.
• Guía de dichos.
Y preparamos otros para la organización del archivo:
• Ficha de informante.
• Ficha de fonograma.
• Guía de clasificación de los documentos sonoros o índice de fonogramas.
Respecto al proceso de trabajo, establecimos cuatro fases:
1. Preparación: documentación previa, búsqueda de fuentes, conocimientos geográficos históricos y lingüísticos, visita a archivos, antecedentes en la recopilación, publicaciones de interés.
2. Trabajo de campo: contacto con colaboradores, instituciones, asociaciones, ayuntamientos, profesores, centros de adultos, centros de estudios, residencias de ancianos… para realizar entrevistas individuales y colectivas, grabaciones en directo, fotografías, vídeos, copias de documentos.
Estudios sobre tradición oral en Aragón (i)
3. Ordenación y archivo: transcripción y archivo del material (escrito, sonoro y visual), etiquetado y ordenación de los fondos, creación de bases de datos e introducción de datos y digitalización de los fondos sonoros y gráficos.
4. Edición: en formato mixto (sonoro, escrito y fotográfico) con una selección antológica de documentos sonoros y fotografías y un estudio que resume la recopilación y el contexto etnográfico de los materiales.
Las campañas
1988-1990: Monegros
Trabajo de recopilación y grabación sonora llevado a cabo en nueve localidades de la comarca de Los Monegros, dirigido por Luis Miguel Bajén y Mario Gros y realizado por la unidad móvil del sello discográfico Tecnosaga en abril de 1988. Una antología de lo recogido se publicó en 1990 en formato LP en Monegros: música tradicional de Aragón, con un amplio libreto.
1991-1992: Camilo Ronzano
Trabajo monográfico sobre Camilo Ronzano (1913-2002), dulzainero de Las Parras de Castellote (Teruel), realizado por Luis Miguel Bajén y Mario Gros. Para este proyecto utilizamos por primera vez un grabador digital DAT y comenzó la fecunda y prolongada colaboración entre el ATOA y el Laboratorio de Sonido del Ayuntamiento de Zaragoza. El Ayuntamiento de Las Parras de Castellote sufragó la edición del CD Camilo, gaitero de Las Parras de Castellote en 1992.

1992-1994: La tradición oral en las Cinco Villas
Primera gran campaña del ATOA para la Diputación Provincial de Zaragoza, que sirvió para diseñar y poner a prueba la metodología de recopilación. El trabajo de campo, de un año de duración, fue realizado por Luis Miguel Bajén
Camilo y Ramón Ronzano en 1992.

y Mario Gros en veintiocho localidades de las Cinco Villas, Valdonsella y Alta Zaragoza. Se recogieron casi dos mil documentos sonoros, además de realizar diapositivas y de recabar información adicional. La edición final, en formato de libro con CD, describe el ciclo anual y el ciclo vital de la comarca y está ilustrada con documentos sonoros.
1994: Los dulzaineros de Alcañiz
Trabajo de campo acerca de los dulzaineros de la comarca del Bajo Aragón turolense y grabación del repertorio de los Dulzaineros de Alcañiz (Noel Vallés y José Alejos) realizados por Luis Miguel Bajén y Mario Gros. La edición y las labores de recopilación fueron financiadas por el Ayuntamiento de Alcañiz.
1995-1996: La tradición oral en el Moncayo
Segunda de las campañas llevadas a cabo por el ATOA en la provincia de Zaragoza. El trabajo de campo, de un año de duración, fue realizado por Luis Miguel Bajén y Mario Gros en treinta y siete localidades de las comarcas de Borja y Tarazona. Siguió una metodología similar a la utilizada en las Cinco Villas y generó varias ediciones en distintos formatos, la más extensa publicada por la Diputación Provincial de Zaragoza en 2003.


Dos dulzaineros de Alcañiz en 1992.
En Tarazona, grabando los aguilandos en 1995 y conversando con Avelina Huerta en 1996.
1996-1997: Archivo Sonoro de la Jota Aragonesa
Restauración digital de la colección de ciento diez discos de pizarra de la Escuela Municipal de Música y Danza de Zaragoza y creación de una base de datos para su consulta en el Laboratorio de Sonido del Ayuntamiento de Zaragoza bajo la dirección de Luis Miguel Bajén y Mario Gros.
1997: Alan Lomax en Aragón
Por encargo de la Association for Cultural Equity, Luis Miguel Bajén y Mario Gros realizaron el estudio, las notas y la selección del material recopilado por el etnomusicólogo estadounidense Alan Lomax en Aragón en 1952. El material fue editado en Estados Unidos por Rounder Records (2001) y en Aragón por Prames en colaboración con otros estudios (2000).
1998: La tradición oral en Botorrita

Recordando las canciones de los cabezudos en Zaragoza.
Por encargo del Ayuntamiento de Botorrita se llevó a cabo un trabajo de campo sobre tradición oral (ciclo anual y ciclo vital) en esta localidad zaragozana.
1997-1999: Cultura popular en el Río Martín
El trabajo de campo desarrollado en la comarca del Parque Cultural del Río Martín fue acompañado del diseño y la creación del Centro de Interpretación de la Cultura Popular del Río Martín en Albalate del Arzobispo, dirigido por Luis Miguel Bajén y Fernando Gabarrús y realizado por la cooperativa Biella Nuei. En el Centro de Interpretación, activo en la actualidad, pueden consultarse los fondos sonoros y gráficos recopilados. Además, la campaña dio como fruto el libro Memoria de los hombres-libro: guía de la cultura popular del Río Martín (2002).
1998-2000: La gaita en Los Monegros
Recopilación sonora dedicada a la gaita de boto llevada a cabo en veinticinco localidades monegrinas por Luis Miguel Bajén y Mario Gros para Monegros –
Centro de Desarrollo, en cuya sede pueden consultarse los fondos generados. El resumen La gaita en Los Monegros se publicó en forma de libro-CD en 2000.
2000: Dulzaineros y tamborileros en la serranía de Albarracín
Compilación de tradición oral y música instrumental relativa a los dulzaineros de la sierra de Albarracín dirigida por Luis Miguel Bajén. Los fondos generados pueden consultarse en el SIPCA.
2000-2011: Músicos populares en la provincia de Zaragoza
Trabajo de recopilación de música instrumental realizado en la provincia de Zaragoza en cuatro fases bajo el patrocinio de su Diputación y la dirección de Luis Miguel Bajén. Los más de dos mil documentos sonoros recogidos pueden consultarse en el SIPCA. Las campañas sirvieron de base para la edición del libro y doble disco compacto Músicas de la tierra: melodías, bailes y músicos populares en la provincia de Zaragoza (2010) y la organización de una exposición itinerante.
2001-2002: Campañas de investigación y recopilación de tradición oral en Aragón
Catorce campañas auspiciadas por el Servicio de Patrimonio Etnográfico del Gobierno de Aragón y organizadas en tres áreas:
• Tradición oral en aragonés: diez campañas coordinadas por Luis Miguel Bajén en colaboración con el Consello d’a Fabla Aragonesa.
• Bailes populares: dos campañas coordinadas por Jesús Rubio y Luis Miguel Bajén.
• Músicos populares: dos campañas coordinadas por Luis Miguel Bajén.
Además de los registros sonoros digitales y las imágenes fijas, estas campañas generaron tres vídeos que fueron grabados por el equipo de Eugenio Monesma y otros cinco vídeos realizados por miembros y colaboradores del ATOA.
2005-2007: Archivo de Tradición Oral de Cetina
Por encargo del Ayuntamiento de Cetina y bajo la dirección de Luis Miguel Bajén se llevó a cabo una recopilación y un estudio de la cultura popular de Cetina a través de la tradición oral. El libro con CD La tradición oral en Cetina (2013) recoge una síntesis del material obtenido.
Estudios sobre tradición oral en Aragón (i)
2007: Romances de ronda de Castejón de Monegros
Estudio monográfico sobre el repertorio del cantor a son de gaita Simeón Serrate Mayoral (1913-2011), particularmente sobre los romances de ronda con gaita de Castejón de Monegros, dirigido por Mario Gros y con textos de José Manuel Fraile Gil. Las grabaciones fueron realizadas entre 1988 y 2006 y la edición en 2007.
2008-2011: El dance y la contradanza de Cetina

Investigación y recopilación dedicadas al dance y la contradanza de Cetina a través de la tradición oral y dirigidas por Luis Miguel Bajén. Uno de sus resultados fue la publicación del libro de gran formato Rito y misterio del dance y la contradanza de Cetina (2011), que incluye varias fotografías y un estudio.
2011-2013: El libro de las pasabillas
Investigación, recopilación y estudio monográfico, dirigidos por Luis Miguel Bajén y Jorge Álvarez, sobre las pasabillas y otros géneros aledaños como las brincaderas. Como resultado se publicó El libro de las pasabillas, donde se recogen y estudian las «pasabillas» o pasacalles danzados de Aragón (2013).
2020-2021: El dance de Mallén
Investigación y estudio del dance de Mallén efectuados a partir de entrevistas, grabaciones y recopilación de partituras, documentos escritos y audiovisuales y dirigidos por Luis Miguel Bajén. Como resultado apareció la publicación El dance de Mallén (2021).
2019-2022: Tradición oral en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
Investigación, recopilación y estudio, dirigidos por Luis Miguel Bajén, de la cultura popular de los valles donde se enclava el Parque Nacional de Ordesa y
El Archivo de Tradición Oral de Aragón: metodología y campañas
Grabando la ronda en Herrera de los Navarros.

En Bielsa, con Jesús Garc é s Baquer, Baitico, en 2023. Monte Perdido (valles de Broto, Vio, Puértolas y Bielsa) a través de la tradición oral. El libro Ordesa, álbum ilustrado: naturaleza y cultura popular en los valles de Broto, Vio, Puértolas y Bielsa (2022), con textos de Luis Miguel Bajén e ilustraciones de Chema Agustín, recoge parte de los resultados de la campaña.
Los fondos
A lo largo de más de tres décadas de actividad el ATOA ha generado fondos de muy diversa índole. A parte de ellos se puede acceder a través del SIPCA o en los archivos de diferentes instituciones (Diputación Provincial de Zaragoza, centros de estudios, ayuntamientos…).
Fondos sonoros
Son algo más de doce mil fonogramas en todo tipo de soportes analógicos (casete y bobina) y digitales (cintas DAT, discos compactos, tarjetas y discos duros). Los fondos analógicos están digitalizados casi en su totalidad y organizados en una base de datos informática para facilitar su consulta. Alrededor de cinco mil de ellos están accesibles online en el portal SIPCA.
(i)
Fondos gráficos y videográficos
Estos fondos constan de unas diecisiete mil diapositivas y fotografías en papel parcialmente digitalizadas en varias calidades. Se trata de reproducciones de fotos y documentos antiguos y de diapositivas tomadas durante el desarrollo de las campañas. Incluyen retratos, iconografía, fiestas populares, danzas y dances, instrumentos musicales, gastronomía, arquitectura popular… Están organizadas parcialmente en una base de datos informática para facilitar la consulta. El ATOA cuenta además con un pequeño archivo con unas cuarenta horas de vídeo documental (formatos 8 mm, mini-DV y VHS) digitalizadas en su totalidad.
Fondos escritos
Se trata de cuadernos de campo, transcripciones, copias de material (novenarios, libros de oraciones, gozos…), artículos de prensa, libros, manuscritos y fotocopias de manuscritos, partituras, planos de instrumentos recogidos en carpetas y cajas por proyectos. En la actualidad se encuentran en su mayor parte sin inventariar ni digitalizar.
El futuro del ATOA
Aunque continuamos recopilando tradición oral en sus múltiples aspectos (especialmente musicales), sentimos una doble preocupación por el futuro de nuestro archivo: por su preservación y por su consulta. Algunos de los soportes físicos utilizados son sensibles al paso del tiempo y, a pesar de su salvaguarda por digitalización o réplica, aún quedan laboriosas tareas por acometer:
• Concluir la digitalización de los fondos sonoros.
• Revisar la digitalización de fotografías y diapositivas, realizada con baja resolución y poca calidad en muchos casos.
• Ordenar e inventariar los fondos existentes en papel. Convendría también digitalizar una parte de los documentos inéditos para su preservación y su consulta.
El objetivo final del ATOA es ofrecer toda esta documentación de forma integral a interesados e investigadores. En la actualidad solo una parte de los documentos están accesibles online o físicamente, de modo que nos planteamos para un futuro próximo:
• Revisar y completar las bases de datos de los materiales sonoros y fotográficos.
• Completar las fichas de lo publicado en el SIPCA con información acerca de los transmisores, las circunstancias de cada recopilación, el contexto de los documentos o la transcripción de los textos.
• Publicar online el resto de los fondos sonoros (algo más de siete mil documentos).
• Buscar una ubicación física para el archivo que sea accesible para investigadores e interesados.
Referencias bibliográficas
Arco y Garay, Ricardo del (1943), Notas de folklore altoaragonés, Madrid, CSIC.
Arnaudas Larrodé, Miguel (1927), Colección de cantos populares de la provincia de Teruel, Teruel, IET.
Larrea Palacín, Arcadio (1952), El dance aragonés y las representaciones de moros y cristianos: contribución al estudio del teatro popular, Tetuán, Instituto de Estudios e Investigación Hispano-Árabe.
Mingote, Ángel (1950), Cancionero musical de la provincia de Zaragoza, Zaragoza, IFC.
Mur Bernad, Juan José de (1970), Cancionero altoaragonés, Huesca, s. n. — (1986), Cancionero popular de la provincia de Huesca, Barcelona, Claret.
Violant i Simorra, Ramón (1949), El Pirineo español, Madrid, Plus Ultra.
Anexo i. Tabla resumen de las campañas del ATOA
Proyecto Año Horas de grabación Fonogramas Fotografías
Consulta de fondos Ediciones
Monegros 1988 8 183 75 ATOA
Camilo Ronzano 1992 8 200 66 ATOA
Dulzaineros de Alcañiz 1994 12 300 269 ATOA
Tradición oral en las Cinco Villas 1992-1994 40 1747 1161 SIPCA
Archivo Sonoro de la Jota Aragonesa 1996-1997 10 528
Alan Lomax en Aragón 1997
Monegros (1990)
Camilo, gaitero de Las Parras de Castellote (1992)
Los dulzaineros de Alcañiz (1994)
La tradición oral en las Cinco Villas (1994)
Escuela Municipal de Música y Danza de Zaragoza
Tradición oral en el Moncayo 1995-1996 41 1885 3478 SIPCA
Tradición oral en Botorrita 1998 5 233 90 ATOA Ayuntamiento de Botorrita
La gaita en Los Monegros 1998-2000 30 1007 1309
Cultura popular en el Río Martín 1997-1999 40 1200 2886
ATOA Comarca de Los Monegros
Centro de Interpretación de la Cultura Popular (Albalate del Arzobispo)
Músicos populares 2000-2011 81 2171 2864 SIPCA
Dulzaineros en Albarracín 2000 3 88 477 ATOA SIPCA
Aragón visto por Alan Lomax (2000) Aragón and València (2001)
La tradición oral en el Moncayo (1999) (libro-CD)
La tradición oral en el Moncayo (2004) (libro)
La gaita en Los Monegros (1999)
Memoria de los hombres-libro (2002)
Músicas de la tierra (2010)
El Archivo de Tradición Oral de Aragón: metodología y campañas
Proyecto
Romances en Castejón de Monegros
de Tradición
y contradanza de Cetina
Romances de ronda en Castejón de Monegros (2007)
tradición oral en Cetina (2007)
de
Rito y misterio del dance y la contradanza de Cetina (2013) Libro de las pasabillas
El libro de las pasabillas (2013)
de Mallén El dance de Mallén (2022)
Tradición oral en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
álbum ilustrado (2022)
Anexo ii. Extensión geográfica del ATOA

Anexo iii. Publicaciones del ATOA
Álvarez Ruiz, Jorge, y Luis Miguel Bajén García (2013), El libro de las pasabillas, donde se recogen y estudian las «pasabillas» o pasacalles danzados de Aragón, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza (libro).
Bajén García, Luis Miguel (2001), Archivo de Tradición Oral de Tabuenca, Ayuntamiento de Tabuenca (doble MC).
— (2010), Músicas de la tierra: melodías, bailes y músicos populares en la provincia de Zaragoza, Zaragoza, DPZ (libro + doble CD).
— (2011), Rito y misterio del dance y la contradanza de Cetina, Zaragoza, DPZ / Ayuntamiento de Cetina (libro).
— (2013), La tradición oral en Cetina, Zaragoza, ATOA, Ayuntamiento de Cetina / Asociación Cultural El Batán / Gobierno de Aragón / Ayuntamiento de Zaragoza / DPZ / Biella Nuei (libro + CD).
— (2021), El dance de Mallén, Zaragoza, Luna Nueva (libro + CD).
— y Mario Gros Herrero (1990), Monegros: música tradicional de Aragón, Madrid, Tecnosaga (LP o MC + libreto).
— y Mario Gros Herrero (1992), Camilo, gaitero de Las Parras de Castellote, Madrid, Tecnosaga / Ayuntamiento de Las Parras de Castellote (CD o MC + libreto).
— y Mario Gros Herrero (1994), La tradición oral en las Cinco Villas: Cinco Villas, Valdonsella y Alta Zaragoza, Zaragoza, DPZ (libro + CD o doble MC).
— y Mario Gros Herrero (1994), Los dulzaineros de Alcañiz, Madrid, Tecnosaga / Ayuntamiento de Alcañiz (CD o MC + libreto).
— y Mario Gros Herrero (1999), La tradición oral en el Moncayo, Zaragoza, Prames (libro-CD).
— y Mario Gros Herrero (2000), La gaita en Los Monegros, Prames / Monegros –Centro de Desarrollo (libro-CD).
— y Fernando Gabarrús Alquézar (2002), Memoria de los hombres-libro: guía de la cultura popular del Río Martín, Zaragoza, Biella Nuei (libro + doble CD).
— y Mario Gros Herrero (2003), La tradición oral en el Moncayo aragonés, Zaragoza, DPZ (libro + CD).
— y Chema Agustín (ils.) (2022), Ordesa, álbum ilustrado: naturaleza y cultura popular en los valles de Broto, Vio, Puértolas y Bielsa, Zaragoza, Prames (libro).
Lomax, Alan (2000), Aragón visto por Alan Lomax, textos de Plácido Serrano et alii, Zaragoza, Prames (libro-CD).
— et alii (2001), Aragón and València, Cambridge (MA), Rounder Records (CD).
sobre tradición oral en Aragón (i)
Serrate Mayoral, Simeón, et alii (2007), Romances de ronda en Castejón de Monegros (Huesca), transcritos y anotados por José Manuel Fraile Gil, Zaragoza, ATOA / Ayuntamiento de Zaragoza / Gobierno de Aragón / Comarca de Los Monegros (CD + libreto).
Anexo iv.1. Índice de fonogramas del ATOA
1. Comunicación
1.1. Señalización sonora (sonidos no humanos)
1.1.1. Toques de campanas
1.1.2. Instrumentos sonoros de uso religioso: carraclas, matracas, campanillas, mazas, tambores, cornetas…
1.1.3. Amplificadores de voz: caracolas, cajas, trompas…
1.1.4. Cuernos y cornetas (llamadas a dula, corneta de pregonero, etcétera)
1.1.5. Picaportes y aldabas
1.1.6. Otras señales acústicas
1.2. Fonocomportamientos (sonidos humanos)
1.2.1. Gritos y sonidos dirigidos a los animales
1.2.2. Gritos y sonidos dirigidos a otros hombres
1.2.3. Saludos, despedidas y otras fórmulas estereotipadas de relación social
1.2.4. Onomatopeyas específicas
1.3. Bandos y reclamos
1.3.1. Reclamos sonoros de vendedores ambulantes (especificar)
1.3.2. Pregonero
1.3.3. Ciego
1.3.4. Alguacil
1.3.5. Otros (trabucazos de fiesta, esquiladas y carnamusas, esquilas de Car naval…)
2. Trabajo
2.1. Sector primario
2.1.1. Canciones de labrar
2.1.1.1. El arado de la pasión
2.1.2. Canciones de segar
2.1.3. Canciones de trillar
2.1.4. Canciones de coger olivas, avellanas, etcétera
2.1.5. Canciones relacionadas con el trabajo de … (modista, afilador…)
2.2. Sector secundario
2.2.1. Canciones de carro o de trajineros
2.2.2. Canciones de coser, bordar, etcétera
2.2.3. Canciones que acompañan labores artesanales (barro, mimbre, hierro, etcétera)
2.2.4. Canciones relacionadas con el trabajo de …
2.3. Sector terciario
2.3.1. Canciones relacionadas con faenas domésticas (canciones para lavar, canciones de cuna o falda, etcétera)
2.3.2. Canciones relacionadas con el comercio
2.4. Canciones relacionadas con trabajos diversos
3. Ritual de la vida del hombre
3.1. Infancia
3.1.1. Canciones de cuna
3.1.2. Canciones de falda (con posible participación del niño)
3.1.3. Juegos y recitados de la madre al hijo
3.1.4. Formulillas de la madre (para hacer comer, etcétera)
3.1.5. Juegos infantiles
3.1.6. Fórmulas, recitados y cantos rituales que usa el niño para dirigirse al mundo inanimado (para hacer flautas, para curar una herida, para dirigirse a vegetales o animales)
3.1.6 bis. Fórmulas estereotipadas de relación social (insultos, muestras de simpatía o antipatía, afirmación, negación, deseo, etcétera)
3.1.7. Sonido mágico infantil (flautas, silbadores y otros instrumentos sonoros)
3.1.8. Canciones infantiles (para jugar, bailar, etcétera)
3.1.9. Romances infantiles
3.1.10. Canciones escolares
3.1.11. Adivinanzas
3.1.12. Acertijos
3.1.13. Cuentos
3.1.14. Otros (fórmulas para dar, fórmulas en el desarrollo del juego, fórmulas colectivas contra otro…)
3.2. Juventud
3.2.1. Canciones de ronda
3.2.1.1. Jotas
3.2.1.2. Albadas
3.2.1.3. Mayos
3.2.1.4. Romances
3.2.1.5. Cantos de enramada
3.2.1.6. Sacramentos de amor
3.2.1.7. Mandamientos de amor
3.2.1.8. Otras (sanjuanadas, coplas…)
3.2.2. Canciones de quintos
3.2.3. Músicas relacionadas con las rondas
3.2.4. Canciones de taberna
3.2.4.1. Cantos báquicos
3.2.4.2. Brindis
3.2.4.3. Cantos para animar a beber (rulés…)
3.2.5. Sobremesas
3.3. Adultos
3.3.1. Canciones de galanteo
3.3.2. Canciones de bodas
3.3.2.1. Los parabienes
3.3.2.2. Cantos epitalámicos
3.3.3. Carnamusas, esquiladas
3.4. Muerte
3.4.1. Canciones de difuntos (réquiem, salve, cantos de ánimas, etcétera)
3.4.2. Coplas y oraciones para la noche de ánimas
4. Ritual del curso del año
4.1. Invierno – Carnaval
4.1.1. Gritos, sonidos y voces característicos
4.1.2. Canciones de Carnaval
4.1.3. Música instrumental para Carnaval
4.1.4. Gritos y cantos de hoguera
4.1.5. Música instrumental para hogueras
4.1.6. Cantos y músicas relacionadas con los santos invernales
4.1.7. Bailes de Carnaval (madamas…)
4.1.8. Bailes de hogueras
4.1.9. Esquilas, trabucos, etcétera de los personajes
4.2. Cuaresma – Semana Santa
4.2.1. Sonidos característicos (matracas, toques de campanas, etcétera)
4.2.2. Canto de Cuaresma (reloj de la pasión, etcétera) (especificar día y motivo)
4.2.3. Canto penitencial
4.2.4. Canto de pasión. Saetas
4.2.5. Marcha de armados o albarderos
4.2.6. Cantos para anunciar los oficios
4.2.7. Cantos de Domingo de Ramos
4.2.8. Cantos de procesión
4.2.9. Toques de procesión
4.2.9.1. Tambores y bombos
4.2.9.2. Cornetas
4.2.9.3. Matracas, carraclas…
4.2.10. Otros
4.3. Pascua (especificar día y motivo)
4.3.1. Cantos colectivos
4.3.2. Otras canciones o piezas instrumentales
4.4. Mayo
4.4.1. Canciones de mayo (mayos…)
4.4.2. Canciones y recitados relacionados con el árbol de mayo
4.5. Corpus
4.5.1. Canciones de enramada
4.5.2. Música relacionada con el día del Corpus. Procesiones
4.6. San Juan
4.6.1. Canciones relacionadas con el día de San Juan (sanjuanadas)
4.6.2. Canciones y fórmulas para saltar el fuego
4.6.3. Canciones y fórmulas relacionadas con algún acto mágico-ritual de ese día (agua, plantas, piedras de fertilidad, hernias infantiles…)
4.6.4. Música para ese día
4.7. Fiestas de verano
4.7.1. Canción dedicada a tal fiesta concreta
4.7.2. Música destinada a tal fiesta concreta
4.8. Ciclo de Navidad
4.8.1. Villancicos y prosas de Navidad
4.8.2. Otros cantos de aguinaldo
4.8.3. Formulillas para recibir a los Reyes, etcétera
4.8.4. Rondas de Navidad
4.8.5. Fórmulas del tronco de Navidad
4.8.6. Otros
4.9. Celebraciones locales
4.9.1. Canción de la fiesta de …
4.9.2. Música de la fiesta de …
5. Instituciones
5.1. Sociomusicales
5.1.1. Repertorio específico de grupo de gaiteros (dulzaineros, gaita de boto, etcétera)
5.1.2. De rondalla
5.1.3. De banda
5.1.4. De charanga
5.1.5. De rosarieros o coro religioso
5.1.6. De coral
5.2. Religiosas
5.2.1. Despertaderas
5.2.2. Coplas de la aurora
5.2.3. Rogativa
5.2.4. Himno a …
5.2.5. Gozos
5.2.6. Albadas
5.2.7. Novenas, septenas, etcétera
5.2.8. Prosas y villancicos de Navidad
5.2.9. Oraciones
5.2.10. Salves
5.2.11. Canciones lírico-religiosas (los sacramentos de amor, los mandamientos, etcétera)
5.2.12. Canciones relacionadas con la misa (completas, vísperas, etcétera)
5.2.13. Toques instrumentales relacionados con la misa
5.2.14. Otras
5.3. Cívico-religiosas
5.3.1. Himno de cofradía
5.3.2. Otras
5.4. Cívico-políticas
5.4.1. Canción política
5.4.2. Himno político
5.4.3. Canción de guerra o relacionada con la guerra
6. Ocio
6.1. Canciones de entretenimiento
6.1.1. Canción seriada
6.1.2. Canción acumulativa
6.1.3. Canción humorística o burlesca
6.1.4. Canción obscena o escatológica
6.1.5. Canción o recitado de bodega
6.2. Música instrumental
6.2.1. Bailables
6.2.2. Danzas
6.2.3. Dances
6.2.4. Melodías vinculadas a representaciones teatrales
6.2.5. Melodías vinculadas a un acto específico de la fiesta (llega, etcétera)
6.3. Recitados o improvisaciones
6.4. Romances sin destino concreto
6.4.1. Históricos
6.4.2. Caballerescos
6.4.3. Religiosos
6.4.4. Hagiográficos
6.4.5. Amorosos
6.4.6. Ladrones y bandoleros
6.4.7. Burlescos o satíricos
6.4.8. Otros
Anexo iv.2. El ciclo de la vida
A. Infancia
A.1.1. Concepción: ayudas a la concepción (piedras de fertilidad, plantas, oraciones)
A.1.2. Embarazo: antojos, métodos de determinación del sexo
A.1.3. Parto: parteras, ayuda al parto (oraciones, objetos religiosos, velas, toque de campanas), papel del padre en el parto, interpretación de símbolos (ojos abiertos, dientes, malformaciones…)
A.1.4. Crianza: leche y culebras, amas de cría
A.1.5. Bautizo: cómo se celebra, cuándo acude la madre a la iglesia, qué se regala a los niños, fórmulas para pedir peladillas («Bautizo cagáu…»), pesar a los niños en una romana y ofrecer trigo
A.1.6. Denominación del bebé, niño y niña
A.2.1. Canciones de cuna: «Este niño tiene sueño, / no tiene cama ni cuna…»
A.2.2. Recitados o canciones de entretenimiento: juegos con manos («Cinco lobitos»), dedos («Este compró un huevo, este lo frio…»), palmas («tortas, tortitas…»), sobre la palma («Una madejica tengo que devanar…»); canciones de falda («Aserrín, aserrán…»), romances…
A.2.3. Cuentos infantiles: «la asadura del muerto», personajes para meter miedo (el coco, Camuñas, el sacamantecas), hadas, huérfanos, pastores; fórmulas de principio y final de cuento
A.2.4. Oraciones: para acostarse, levantarse…
A.3.1. Trabalenguas («El cielo está enladrillado», «Me fui a cazar y cacé una liebre, codielbe, repicotielbe; hijo, codijo, delantantijo…»), recitados acumulativos («Kikirikí canta el gallo», «La mosca y la mora», el cuerpo de la mujer), adivinanzas («Oro parece, plata no es»), acertijos
A.3.2. Fórmulas para dirigirse a seres animados e inanimados: caracol, lagartija («Sargantana, picotana»), cigüeña, culebra, mariquita, para encontrar un objeto perdido, para que llueva, para curar una herida, para citar a cabezudos o máscaras de Carnaval
A.4.1. Canciones de niñas: para el corro («Alindango», romances), comba («Al pasar la barca»), palmas, de paseíllo («La chata», «La tarara», «A mi niña le gustan los chavos»), mímicas («Estando hilando»), para elegir; canciones seriadas, para adivinar («Decotín, decotán»), de pasacalles («A tapar la calle»), juegos con plantas («Aceitera, vinagrera»), al escondite de personas y objetos («La colica el abadejo», «El polvorón»)
A.4.2. Romances: «El rey moro tenía un hijo», «Gerineldo», «Las señas del esposo», «La doncella guerrera», «El quintado», «Las tres cautivas», «Santa Catalina», «Monja contra su voluntad»; canciones o versiones escolares
A.4.3. Canciones de niños: de saltos («A la una andaba la mula»); de juegos de escondite (el mango la jada), de persecución, de suerte (las chapas), de fuerza, de combate (con piedras, tirabeques, pistolas de sabuquera), de habilidad (pitos, carpetas, picota…)
A.4.4. Cantos de mocetes y mocetas: Alindango, El pájaro pinto
A.5.1. Cantos para anunciar los oficios de Semana Santa, para matar el gallo
A.5.2. Cantos petitorios: en Navidad, Carnaval, abril o mayo
A.5.3. Canciones en los bautizos
A.6. Instrumentos infantiles: flautas (chifles, fórmulas para hacerlos; engañaarañas; albogues; hojas), carrascletas, zumbadores
B. Juventud
B.1.1. Denominación del mozo y la moza
B.1.2. Paso a la juventud: de mocete a mozo (cuándo puede entrar al baile, a los quince o dieciséis años), bautismo de fuego (entrar en reunión, cuándo se empieza a trabajar), el quinteo (a qué edad, mayo, ronda), obligaciones del quinto (Corpus, organizar fiestas…)
B.1.3. Paso a la juventud: de moceta o moza (cuándo es enramada, a los quince o dieciséis años), medias, baile
B.2.1. Enramadas: fecha, método, qué ramas o flores y simbolismo, a qué mozas se enramaba, obligaciones de la enramada (baile, una docena de huevos), qué sucedía si a la moza no le gustaba el enramador
B.2.2. Carnuzadas: cuándo, por qué motivos, método, simbolismo; otras formas de rechazo a la moza (muecas)
B.2.3. El mayo: plantar el mayo, cuándo, quiénes, qué árboles, dónde, cómo se cortaba, transportaba y plantaba, cómo se adornaba, cucañas, cuándo se quitaba, poderes protectores del mayo, se vendía luego, robo o tumbado de mayos
B.2.4. Ronda: instrumentos utilizados (quién llevaba los hierros o la pandera), cuándo, tortas, bebidas y otros obsequios, rondas de quintos; cantos de ronda, jotas (para saludar, pedir la torta, recriminar, burlescas), sacramentos de amor, mandamientos, el reloj, romances, albadas, mayos
B.2.5. Bailes: fórmulas para recoger a las mozas («Trus, trus, ¿quién va?»), cuándo y dónde, jota con pitos, seguidillas, boleros, mazurcas, valses, pasodobles, polcas…
B.3.1. Taberna: cantos de bodega («El rulé», «Facundo»), jotas de taberna, brindis («Vino que del cielo vino…»), trabalenguas («Bota, pirifota»), dichos mientras se traga el vino, adivinanzas jocosas, cantos obscenos
B.3.2. Robos en Carnaval, San Juan, bodas (del mondongo, leche, fruta, conejos); bromas (coser las sábanas, echar sal, quitar los muelles, convencer al forastero de ir a coger un animal fantástico); juegos y deportes (tiro de barra, juego de pelota, corridas, carreras de caballerías, coto, cartas, toros y vaquillas)
B.3.3. Relaciones con los forasteros: pagar la manta
B.4.1. Mozas: labores domésticas (ir a por agua), juegos de adivinación del novio (hoja de malvarroja), juegos entre mozas en las casas (cartas, disparates, adivinanzas), canciones (romances, de ciego), juegos con los mozos (al pañuelo, juegos en Cuaresma)
B.4.2. La boda: festejo, concertación de las familias, requisitos legales, amonestaciones; ceremonia de la boda (duración de la celebración, comida, comitiva del mozo y de la moza, canto de la enhorabuena la noche de la víspera, canto de sobremesa, baile después de la boda, correr la rosca)
B.4.3. Los esquilazos : denominación, cuándo, cuántas noches, cómo, instrumentos, coplas de esquilazos, muñecos jocosos, prohibición
C. Madurez
C.1. Denominación del adulto y la adulta
C.2. Los labradores: qué tipo de cereal se cultiva, régimen de año y vez, labores del cereal (fases, denominación y cuándo se realizan), labores complementarias (coger leña, caza, recogida de la miel, hornigueros para abonar); cantos de labra («Me gustan los labradores cuando los veo labrar», «Labradorcico lo quiero»), cantos de siega («Ya vienen los segadores», romance de la dama y el segador), cuadrillas de segadores, cantos de trilla («En las eras de mi pueblo cantaba un día una moza»); fiesta del final de la trilla; huertos, frutales, olivo y viñas (cantos)
C.3. Los pastores: importancia del ganado y de los pastores; rutas trashumantes, origen de los rebaños, cantos, cuentos y dichos de pastores; artesanía pastoril (cucharas, misteros, fusos, cañablas, ruecas); variedades de flauta de pastor; dula
C.4. Otros oficios u ocupaciones: cuadrillas de esquiladores (organización, fechas, recorridos, cantos, dichos), carboneros, peceros, pelaires, alguacil, bastero, molinero, herrero, panadero, sastre, tinajero, cantarero, matachín, mortajador, mulatero, tejero, campanero, soguero, carretero, cañicero, abejero, afilador, gaitero; motes de las casas o de las personas
C.5. Ocupaciones de las mujeres: trabajos domésticos (hacer la colada, la masada), trabajos agrícolas (entrecavar, escardar, segar, sembrar judías, trillar, coger olivas…), sembrar lino (proceso) y cáñamo (proceso); reuniones para esforachar, coser, hacer bolillos (romances, canciones), jugar a la baraja, a las birlas; oraciones de mujeres (rosarios, santos domiciliarios)
D. Vejez
D.1. Denominación del viejo y la vieja
D.2. Ocupaciones: autoridad sobre la casa, en la cadiera, cuentos y leyendas
D.3. Muerte: toques de campanas, rosario, vela del muerto (comida, bebida y charla), cofradía, entierro, lloronas, ofrenda de velas, comidas mortuorias, recuerdo del difunto
Anexo iv. 3. El ciclo del año
Claves
Para los meses, su ordinal en números romanos seguido de un número que representa
1: Labores agrícolas y ganaderas del mes
2: Refranes y dichos
3: Fiestas del mes
4: Varios (tradiciones durante el mes, fiestas móviles, costumbres del periodo…)
Dos ciclos especiales (variables): Carnaval (CA) y Semana Santa (SS)
X. Octubre
X.1. Labores agrícolas y ganaderas (siempre hombres y mujeres): se labran los campos y se siembra; se ajustan pastores, criados y obreros; finaliza la vendimia, la almendra y la manzana, comienza la recogida de olivas
X.2. Refranes y dichos: «En octubre unce tus bueyes y cubre», «Estar de San Miguel»
X.3.1. La Virgen del Rosario (primer domingo de octubre)
X.3.2. La Virgen del Pilar (12 de octubre): auroras, procesión, deportes
X.4.1. Sanmiguelada = otoño: ¿desde San Miguel (29 de septiembre) hasta el 21 de diciembre?
X.4.2. Las auroras: ¿solo hombres?, instrumentos, cuándo, siembra
X.4.3. Fiestas de la vendimia
XI. Noviembre
XI.1. Labores agrícolas y ganaderas: tiempo de castañas, nueces, olivas, naranjas
XI.2. Refranes: «Dichoso mes, que entra por Todos Santos y sale por San Andrés», «Todos Santos, campos verdes, montes blancos», «Santa Catalina, la nieve por la cocina; San Andrés, por los pies»
XI.3.1. Día de Todos los Santos o Todos Santos (1 de noviembre): nueve días antes, novena de las almas; rezo del rosario en familia, misas, no baile, gastronomía
XI.3.2. Noche de las Ánimas o de los Difuntos: campanas, reuniones para rezar, comidas en el campanario, luces en la torre, hogueras, velas por los difuntos, lamparillas, calabazas
XI.3.3. Día de los Difuntos o de las Almas (2 de noviembre): cementerio, velas a la iglesia, misa, llevar comida a la iglesia, toques de campanas, lamento de las ánimas del purgatorio
XI.3.4. San Román (18 de noviembre): hogueras
XI.3.5. La Presentación (19 de noviembre): hogueras
XI.3.6. Santa Catalina (25 de noviembre): matanza del gallo por los críos de la escuela, meriendas
XII. Diciembre
XII.1. Labores agrícolas y ganaderas: escasa actividad agrícola y concentración de las actividades dentro del hogar: hilado de lino, matanza del cerdo (denominación, desarrollo, presentes a los vecinos), traslado del vino, tiempo de guardar la miel, escodar los corderos; se cogen naranjas y olivas; se podan y se injertan árboles
XII.2. Refranes: «El mes de la Pascua pásalo junto al ascua»
XII.3.1. San Nicolás (6 de diciembre): matanza del gallo, fiesta de los niños de la escuela, canto petitorio, meriendas
XII.3.2. La Purísima Concepción o Inmaculada (8 de diciembre): celebraciones religiosas
XII.3.3. Santa Lucía (13 de diciembre): fiesta de las niñas de la escuela, paseo de los ojos, canto petitorio, meriendas; fiesta de las mujeres, día de las modistillas, meriendas
XII.3.4. Nochebuena: cena (comida, bebidas, postre), misa cantada, colación, troncada (duración, fórmula ritual, sus cenizas), recorridos callejeros de niños o pastores
XII.3.5. Navidad: visita de belenes, canto de villancicos, comida
XII.3.6. Día de los Inocentes (28 de diciembre)
XII.3.7. Noche de San Silvestre o Nochevieja (cabo d’año): comida (comida, bebida, postre); hombre de las trescientas sesenta y cinco caras y animales mágicos; mayo de los quintos
XII.4.1. Pronósticos: augurar el clima del año entrante, los doce días de Santa Lucía a Nochebuena o los doce últimos días del año
XII.4.2. Hogueras: para Santa Bárbara, la Purísima, Santa Lucía, San Gregorio, Santo Tomás de Canterbury, Nochebuena, San Esteban
XII.4.3. Villancicos y aguinaldos: cuándo, colectivos o familiares, instrumentos, aguinaldos
XII.4.4. Reuniones familiares en torno al fuego (invierno): cuándo, quién participaba, cuentos, cantos, juegos
I. Enero
I.1. Labores agrícolas y ganaderas: incubación del vino, matacía, siembra de ajos y cebollas (mujeres), se plantan árboles frutales, se podan viñas, se preparan las tierras de cultivo; podado de árboles; corte de madera y caña
I.2. Refranes: «Enero, leña vieja, rancio vino, fresco tocino y nueva pelleja»
I.3.1. Año Nuevo: canto de los repatanes, cantos para desear un buen año
I.3.2. Reyes: los niños dejan su calcero con hordio; estrenas o regalos a los niños a la mañana; la víspera los niños salen a recibirlos con esquilas; la víspera, sorteo de parejas (damas y galanes, reináu, los casamientos) (denominación, método, lugar, regalos, obligaciones de las parejas, cantos)
I.3.3. San Antón (17 de enero): «Pa San Antón huevos al trompón»; bendición de los animales, vueltas, bailes; concepto de inicio del Carnaval
I.3.4. San Sebastián (20 de enero): «En llegando al 20 de enero San Sebastián el primero», «San Sebastián, como era galán, su madre le hacía camisicas de ram», «San Sebastián estaba desnudo y le entraba el aire por el ojo del culo»; hogueras, dichos, tortas, comidas, cantos a corro, elementos carnavalescos (disfraces, máscaras, enharinarse, manteo de un pelele), paseo de un choto adornado
I.3.5. San Vicente (22 de enero)
I.3.6. San Babil (24 de enero): «San Babil, apaga la vela y enciende el candil»; hoguera, fiesta de los casados, canciones de cuna
I.4. Hogueras: Reyes, San Antón, San Sebastián, San Babil; toque de campanas, recogida de leña, distribución (por calles, barrios, casas, una solo), comida y bebida, brincar la hoguera, cenizas, cantos
II. Febrero
II.1. Labores agrícolas y ganaderas: se preparan las tierras de cultivo ( femado), se empieza a sembrar
II.2. Refranes: «En febrero, siete sayas y un sombrero», «A febrero, febreruelo, no le tiene miedo mi corderuelo»
II.3.1. La Candelera o fiesta de la Presentación de la Virgen (2 de febrero): «Si pa la Candelera plora, ya está el invierno fora, y si no plora…»; empieza a mejorar el tiempo (el oso sale de su cueva), misa con candelas o velas que el cura bendice (sirven para tormentas, enfermos, partos)
II.3.2. San Blas (3 de febrero): bendición de los alimentos que las mujeres colocan en el altar, sal para las ovejas, cebada para los animales domésticos, roscas, augurio de las cigüeñas
II.3.3. Santa Águeda (5 de febrero): farinetas, se bendicen los pechos, fiesta de las mujeres (hogueras, baile, cantos por la calle, deportes, chocolatada…); patrona de los caloyos
II.4. Hogueras: la Candelera, San Blas, Santa Águeda
CA. Carnaval y Cuaresma
CA.1.1. Precedentes: disfraces (San Sebastián, San Babil), fiestas de inversión de niños (San Nicolás, Santa Lucía, Santa Catalina) o mujeres (Santa Águeda), pelele, untarse chocolate por la cara, matanza del gallo; quince días antes, esquilazos y bailes
CA.1.2. Cuándo empieza: Domingo de Quincuagésima, con prólogo de jueves lardero, hasta el Domingo de Piñata; quince días antes del Miércoles de Ceniza; San Antón («Por San Antón Carrastolendas son»)
CA.1.3. Distribución: días dedicados a niños, mozos, mozas, casados; denominación de cada día
CA.1.4. Denominación: Carnaval, Antruejo, Carrastolendas
CA.2.1. Disfraces: cuándo, tipos (esquilones, mascaretas, cuernazos, ensabanáus, madamas, al higuico, inversiones), dichos a las máscaras, cantos
CA.2.2. Muñecos: peleles
CA.2.3. Agresiones: manchar la cara (ceniza, betún, barro), mojar (jeringas, botas), ensuciarse, cortar el pelo, despeinar, carnuzadas, llevar objetos fuera de su sitio normal (aparejos de labrar), entrar en las cocinas y robar
CA.2.4. Actos obscenos: desnudos, el mundo por un agujero
CA.2.5. Escenas tragicómicas: partos de cuervos o gatos, cuchillada en vejiga rellena de sangre, entierro de la sardina
CA.2.6. Comida: jueves lardero, longanizas, albóndigas, tortas de chicharrones, lifaras
CA.2.7. Rondas y cuestaciones: mozos y críos, mascarones
CA.2.8. Bailes y canciones: cantos de corro, cantos de cuadrillas
CA.2.9. Cabalgatas: disfrazados a caballo
CA.2.10. Zumbadera y otros juegos: trabalenguas, emparejamientos fingidos
CA.3.1. Cuaresma: rezos, cantos religiosos, juegos (birlas, mujeres…) y entretenimientos, comidas de Cuaresma, viacrucis, relojes de la Pasión en Cuaresma
CA.3.2. Cánticos religiosos: un mes antes de Semana Santa, novenas y gozos; el viernes de Cuaresma, el miserere; siete días antes del Viernes de Dolor, setenario a la Virgen de los Dolores
IV. Marzo
IV.1. Labores agrícolas y ganaderas: se siembra, se desbroza; se ocupan de los cereales
IV.2. Refranes: «En marzo largos días, cortas cenas y novenas», «Marzo marciaba, abril espelletaba…»
IV.3.1. San José (19 de marzo): dulces, comulgar, formalizar los noviazgos, cuestaciones de los niños, tortas, meriendas en el campo, huevos
IV.3.2. Día de la Anunciación (25 de marzo): cien avemarías, dicho («El 25 de marzo se encarnó el verbo divino»)
SS. Semana Santa
SS.1. Domingo de Ramos: qué tipo de ramos se bendicen (tormentas, látigos), reloj de la Pasión, niños pidiendo para la bolsa de Judas
SS.2. Jueves Santo: monumento (guardas, adornos, cantos para pedir agujas), matar los judíos en el oficio de tinieblas
SS.3. Carraclas y matracas: tipos, cantos de los niños (a maitines, a completas…); matar el diablo; carracla de campanario
SS.4. Viernes Santo: sentencia, procesión (personajes, música), subasta de los pasos, caparruchos o guardianes del orden, canto de la Pasión y otros
SS.5. Sábado de Gloria: resucitan Cristo y las campanas (se bendice agua, se cogen piedras, hierbas); matar los chinches ; rujiar los rincones de la casa con alguna fórmula ritual
SS.6. Sacar la Cuaresma: bendecir las casas y recibir a cambio huevos, chullas o trigo; los monaguillos piden por las casas (cantos o fórmulas); fechas (Sábado de Gloria, Domingo de Pascua, Lunes de Pascua)
SS.7. Celebraciones de Pascua: comida de tortas, cocas, tortillas; romerías y casetas infantiles; mayos
IV. Abril
IV.1. Labores agrícolas y ganaderas
IV.2. Refranes («La vieja que supo vivir, pan para mayo y leña para abril», «En abril salen las viejas de su cubil», «Para ver un buen mes de abril cien años has de vivir»)
IV.3.1. Domingo de Pascua: plantar el mayo, enramadas, romerías y rogativas
IV.3.2. Lunes de Pascua: romerías
IV.3.3. San Marcos (25 de abril): «San Marcos, señor de los charcos», ir a la fuente a merendar, arcos con ramas y obispillo, cantos petitorios de los niños
IV.3.4. San Jorge (23 de abril): romerías
IV.4. Fin de Cuaresma y comienzo de Pascua: Domingo de Resurrección; duración de la Pascua (hasta San Juan); «más alegre que unas pascuas»
V. Mayo
V.1. Labores agrícolas y ganaderas: comienza la cogida de melocotones y ciruelas
V.2. Refranes: «En mayo no hay sábado sin sol ni mocita sin amor»
V.3.1. Noche del 30 de abril al 1 de mayo: plantar el mayo, hacer enramadas
V.3.2. Día de la Santa Cruz (3 de mayo): bendición de términos, romerías, solemnizar y terminar contratos
V.3.3. San Miguel de mayo (8 de mayo): romerías
V.3.4. San Gregorio (9 de mayo): bendición de campos, procesión
V.3.5. San Isidro (15 de mayo): romerías, bendición de términos
V.3.6. San Pascual (?): ¿se celebra?
V.3.7. Ascensión o Pascua de Pentecostés: romerías
V.3.8. Santa Quiteria (22 de mayo): roscas para la rabia, se ferrea a los perros
V.4.1. Mes de la Virgen: comuniones, poesías de las niñas, recolección de comida para merienda
V.4.2. Romerías y rogativas: a dónde, cantos (letanías, salve del agua, rogativas, gozos a las distintas vírgenes, cantos profanos para el camino); leyendas acerca del origen de las ermitas; bendición de términos
V.4.3. Bodas y comuniones: cuándo
VI. Junio
VI.1. Labores agrícolas y ganaderas: a final de mes, siega y trilla; recogida de frutas
VI.2. Refranes: «En junio, la hoz en el puño»
VI.3.1. Corpus Christi: procesión, adornos de las calles y los santos, cantos, niños haciendo ruido, enramadas la víspera
VI.3.2. San Antonio (13 de junio): solteras, bendición de pan
VI.3.3. Noche y día de San Juan (24 de junio): lavarse o sanjuanarse, lavarse los males (alguna fórmula), poner agua en la ventana, recoger hierbas, hogueras, chocolatada, huevo en agua, gallina culeca, rueda de Santa Catalina, coger nueces, nacer los higos, peretes, manzanas, uvas, procesión con roscas, ritos médicos (paso del herniado, verrugas), ritos adivinatorios (adivinar esposo o saber si el año va a ser bueno), relaciones amorosas (baile o verbena), cantos de San Juan (la flor del agua), gozos
VI.3.4. San Pedro (29 de junio): lavarse o sampedrarse, tormentas («San Pedro el bruto»)
VI.4. Romerías: a dónde, cantos (letanías, salve del agua, rogativas, gozos a las distintas vírgenes); leyendas acerca del origen de las ermitas; bendición de términos
VII. Julio
VII.1. Labores agrícolas y ganaderas: siega y trilla
VII.2. Refranes: «Cuando da vueltas el sol, prepara la dalla y deja el tizón»
VII.3. Santiago y Santa Ana (25 y 26 de julio): fiestas, tortas de leche (día de Santa Ana), corridas
VII.4. Canciones de siega (cuadrillas de segadores) o de trilla o para coger frutas
VIII. Agosto
VIII.1. Labores agrícolas y ganaderas: trilla, acarreo de la mies; tiempo de cebollas, avellanas, almendras; se ocupan de las viñas
VIII.2. Refranes: «Agosto, sudor en rostro»
VIII.3.1. San Lorenzo (10 de agosto)
VIII.3.2. Virgen de la Asunción o Virgen de agosto (15 de agosto)
VIII.3.3. San Roque (16 de agosto)
VIII.3.4. San Bartolomé (24 de agosto)
VIII.3.5. San Ramón (31 de agosto)
VIII.4.1. Fiestas de la cosecha: bodas, misa de terno, gigantes y cabezudos, deportes, toros y vaquillas, bailes y rondas, tortas de fiesta, bailes o danzas, dances
VIII.4.2. Fiestas de los veraneantes
IX. Septiembre
IX.1. Labores agrícolas y ganaderas: siembra (desde San Miguel), ferias y mercados, recogida de manzanas, vendimia
IX.2. Refranes: «En septiembre el que tenga trigo que siembre», «Septiembre y marzo, revoltosos ambos»
IX.3.1. Virgen de septiembre (8 de septiembre): fiestas mayores, virgen local
IX.3.2. Exaltación de la Santa Cruz (14 de septiembre)
IX.3.3. San Miguel (29 de septiembre): fiestas, ferias y mercados; contratos de mozos, pastores y criadas
IX.4. Fiestas mayores: hogueras, toros, danzas y dances
El Archivo de la Palabra y los fondos de tradición oral en la colección de grabaciones sonoras de la Biblioteca Nacional de España
María Jesús López Lorenzo *
La Biblioteca Nacional de España es la institución responsable de la conservación, la digitalización y la difusión del patrimonio documental español en todos sus soportes. El Archivo de la Palabra se encuentra adscrito al Departamento de Música y Audiovisuales, y más concretamente al Servicio de Documentos Sonoros y Audiovisuales. Su origen se remonta al año 1933, en el que se recibieron en depósito, procedentes del Centro de Estudios Históricos, que dirigía Ramón Menéndez Pidal, las grabaciones realizadas en discos de pizarra de las voces de personalidades españolas de la época. Posteriormente, y gracias a las distintas legislaciones relativas al depósito legal y a las donaciones de archivos orales realizadas por etnógrafos, antropólogos y folcloristas, las grabaciones sonoras de palabra hablada, tradición oral, literatura oral y música popular han pasado a ocupar un lugar destacado dentro del archivo.
The Biblioteca Nacional de España is the institution responsible for the conservation, digitisation and dissemination of Spanish documentary heritage in every medium. The Archivo de la Palabra forms part of the Music and Audiovisual Department, and more specifically the Sound and Audiovisual Documents Service. Its origin dates back to 1933, when a collection of phonographic recordings of the voices of leading Spanish figures of the time were received on deposit from the Center for Historical Studies, directed by Ramón Menéndez Pidal. Later, audio recordings of the spoken word, oral tradition, oral literature and popular music became an important part of the archives, thanks to various legal rulings on its role as depository, and donations of oral archives by ethnographic researchers, anthropologists and folklore collectors.
* Jefa del Servicio de Documentos Sonoros y Audiovisuales de la Biblioteca Nacional de España. mariajesus.lopez@bne.es
UNO de los cometidos fundamentales de la Biblioteca Nacional de España (a partir de ahora, BNE) es conservar y difundir el patrimonio documental español en todos los soportes. La colección de registros sonoros de la BNE incluye grabaciones sonoras musicales y no musicales. Estas últimas forman lo que se conoce como Archivo de la Palabra.
Esta contribución pretende, en primer lugar, acercarnos al origen del Archivo de la Palabra creado por Tomás Navarro Tomás en 1930, vinculado al Centro de Estudios Históricos (a partir de ahora, CEH), y a la relación que tuvo con la formación de la colección del Archivo de la Palabra de la BNE, y a continuación presentar una breve panorámica de su desarrollo, hasta llegar a los grandes desafíos del presente.
El Centro de Estudios Históricos
El Centro de Estudios Históricos fue un organismo oficial fundado en 1910 bajo los auspicios de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE) cuya existencia se prolongó hasta su desaparición tras la Guerra Civil. Entre sus muchos logros en favor de la ciencia y de la cultura se cuenta el haber desempeñado un papel fundamental en el proceso de recuperación y preservación del patrimonio del romancero oral. El presidente del CEH era, precisamente, Ramón Menéndez Pidal, y su secretario el filólogo y fonetista Tomás Navarro Tomás, quien durante el periodo de la Guerra Civil sería director de la Biblioteca Nacional de España, cargo desde el que también contribuyó a poner a salvo el patrimonio bibliográfico español. La creación del CEH dio un impulso importante a la realización de encuestas de campo y estudios sobre el romancero en varios frentes, relacionados con (a) la aplicación de la metodología filológica del CEH al estudio del romancero; (b) la participación de sus colaboradores, en especial pero no exclusivamente de dialectólogos, en encuestas romancísticas; (c) la dotación de subvenciones de la JAE para realizar trabajos de campo sobre el romancero; (d) la integración de romances en el proyecto del Archivo de la Palabra (Díaz-Mas, 2015: 34-42).
El CEH estaba organizado en distintas secciones, y una de ellas, su corazón, era la de Filología, que estaba a cargo de su director, Ramón Menéndez Pidal. En ella colaboraron Américo Castro, Tomás Navarro Tomás, Vicente García de
Estudios sobre tradición oral en Aragón (i)
Diego, Pedro Urbano González, Antonio G. Solalinde, Agustín Millares, Federico de Onís, Amado Alonso, Dámaso Alonso, Samuel Gili Gaya, Eduardo Martínez Torner, José F. Montesinos, Pedro Sánchez Sevilla, José Francisco Pastor, Juan Dantín Cereceda, Germán Arteta Herrasti, Ernesto Alonso Villoldo, Miguel Herrero García, Carmen Fontecha, Ángel Andarías, Cesáreo Fernández, Pere Bohigas y Rafael Lapesa. Todos ellos realizaron labores de investigación filológica y fonética. También publicaron ediciones críticas de algunos clásicos españoles y monografías sobre historia crítica de la lengua y la literatura españolas. Además, la Sección de Filología desarrolló otros dos proyectos filiales: el Archivo de la Palabra y los cursos para extranjeros.
El Archivo de la Palabra del Centro de Estudios Históricos
El 19 de noviembre de 1930 el CEH creó, con la financiación de la Dirección General de Bellas Artes, el Archivo de la Palabra. Su objetivo era registrar y conservar en discos de gramófono (discos de registro eléctrico), una documentación oral que, aparte de para la elaboración de los trabajos que se realizaban en el centro, pudiera contribuir al conocimiento futuro de la cultura hispánica de principios de aquella época.
La idea de archivar la documentación oral no era nueva, y venía casi de la época del desarrollo del gramófono de Edison. Los precursores de aquellas nuevas tecnologías, aquellos nuevos usos y aquellos nuevos productos, incunables del sonido, fueron Siegmund Exner, fundador de la Phonogrammarchiv de la Academia de Ciencias de Viena, en 1899, y Léon Azoulay, organizador del Musée de Phonétique de la Sociedad de Antropología de París, en 1900 (Navarro Tomás, 1932: 3). En 1904 se fundaba el Phonogrammarchiv del Instituto de Psicología de Berlín, que fue uno de los depósitos fonográficos más ricos y polifacéticos. Por aquellos años Austria y Francia concibieron también el proyecto de sendas fonotecas de Estado, y en diversos países se fueron creando archivos fonográficos, de iniciativa universitaria la mayoría de las veces. En la Sorbona de París se creó en 1911 el Musée de la Parole con el apoyo técnico y económico de la casa Pathé Frères; en 1920 nació el Lautabteilung de la Biblioteca Nacional de Berlín, y a continuación aparecieron instituciones parecidas en otras ciudades alemanas, en Leiden (Holanda) y en Oslo (Noruega) y al otro lado del Atlántico, en el Bernard College de Nueva York (Navarro, 1932: 4).
El Archivo de la Palabra y los fondos de tradición oral en la colección de grabaciones sonoras de la BNE
En España, el primer archivo de materiales orales fue instituido, en el CEH, por disposición del Ministerio de Instrucción Pública, el 19 de noviembre de 1930, como ya mencioné. Para dotarlo, Ramón Menéndez Pidal hizo adquirir un fonógrafo Edison que registrase inscripciones en grandes cilindros de cera análogos a los usados con este mismo objeto en el Phonogrammarchiv de Berlín y en el Musée de la Parole de París. Antes de la creación de este archivo institucional, Menéndez Pidal, uno de los pioneros en España, ya había registrado romances cantados en las provincias de Santander, Cáceres, Badajoz y Madrid sirviéndose de un fonógrafo más sencillo (Giménez Caballero, 1932: 49).
Más tarde, los antiguos cilindros de cera ya no servirían para las nuevas inscripciones que se hacían en placa y el CEH firmó un acuerdo con la casa comercial Columbia Gramophone, que obtuvo el permiso para instalar un laboratorio de grabación en el mismo CEH entre los años 1931 y 1933 con la misión de llevar a cabo las impresiones y las labores técnicas relativas a la inscripción y la fabricación de discos y matrices para el Archivo de la Palabra. Decía Tomás Navarro Tomás: «el diafragma registrador de inscripción directa está siendo sustituido asimismo por la inscripción eléctrica con micrófono, la cual hace posible una acomodación más adecuada de los aparatos a la intensidad y timbre de cada voz, con ventajas evidentes para la fidelidad y claridad en la reproducción del sonido» (Navarro Tomás, 1932: 6).
El objetivo del Archivo de la Palabra era registrar, catalogar y preservar la palabra en español en su doble aspecto dictado y cantado. Tenía dos secciones especializadas: la de fonética, a cargo de Tomás Navarro Tomás, y la de la canción, a cargo de Eduardo Martínez Torner. La suma de ambas constituyó una gran fonoteca en la que se fueron recogiendo las distintas pronunciaciones de los dialectos del mundo hispánico en discos de 78 revoluciones por minuto.
El propósito inicial del Archivo de la Palabra tenía cuatro facetas: la primera, el registro directo, por cuenta de los miembros del CEH, de conversaciones o cantos de la Península, sobre todo en lengua castellana en Aragón, Castilla y Andalucía, con atención especial a los temas y los tipos más representativos de la tradición; la segunda, la extensión de la misma labor a áreas lingüísticas diferentes (Cataluña, Portugal y zona vascuence); la tercera, la irradiación no peninsular (Hispanoamérica con Brasil, Filipinas, comunidades sefardíes, comunidades de moriscos marroquíes y tunecinos de lengua árabe pero de origen andaluz), y, la cuarta, que en realidad coincide con la que fuera la idea que
movió a la concepción del Archivo de la Palabra, la creación de una colección de discos que recogiera la voz de los españoles tenidos por más eminentes, entre ellos escritores como Unamuno, Ortega, Valle-Inclán o Azorín, científicos como Ramón y Cajal, oradores de diversos partidos, catedráticos, etcétera.
Otro objetivo, que no llegó a sustanciarse, fue crear un archivo especial cinematográfico que registrara bailes, danzas, cantos y gestos asociados a la entonación en el habla.
El archivo original de discos se atuvo a una clasificación en cuatro secciones: la primera, por autores (los que leían sus propios libros, en la sección de fonética; los que cantaban músicas orales y populares); la segunda, por ejecutantes (canto, dulzaina, guitarra, coros, etcétera); la tercera, por materias o géneros musicales (malagueñas, jota, romances); la cuarta, por regiones, comarcas y pequeños núcleos de población local.1
Tomás Navarro Tomás ofrece una declaración de objetivos en un opúsculo titulado Archivo de la Palabra: coleccionar sistemáticamente testimonios relativos a la cultura hispánica, bajo los siguientes aspectos:
a) La lengua española literaria o correcta, en su uso ordinario y en sus manifestaciones artísticas.
b) Idiomas y dialectos hablados en la Península y en los demás países hispánicos, documentando con los ejemplos necesarios las distintas variedades que constituyen cada unidad lingüística.
c) Testimonios autofónicos de personalidades ilustres.
d ) Canciones, melodías y ritmos populares y tradicionales. (Navarro Tomás, 1932: 5)
En definitiva, aquel Archivo de la Palabra asumió la misión de recoger y conservar en discos de gramófono una documentación oral que, aparte de tener valor documental, sirviera para preservar para el futuro cómo sonaba la cultura hispánica. La parte que atestigua la palabra de las personalidades españolas más representativas en el campo de las ciencias, las letras y las artes se conserva en la BNE, en la que forma el núcleo esencial del actual Archivo de la Palabra de la Biblioteca Nacional de España.
1 La Gaceta Literaria, 110 (15 de julio de 1931), p. 4.
El Archivo de la Palabra y los fondos de tradición oral en la colección de grabaciones sonoras de la BNE
Con toda la razón el gran escritor Miguel de Unamuno dijo un día ante un gramófono, al impresionar un disco para que quedara en el Archivo, que una tortura grande para el pensador, para el literato, es que su palabra se pierda. Se ha de limitar a que la recoja la pluma, y más tarde, la imprenta. Pero no queda la emoción de pronunciarla, y que queda así como se ha pronunciado. Este es el Archivo de la Palabra: la recogida diestra, la captación oportuna de esos matices, de esas inflexiones de voz, de esas partículas de emoción que ponemos en nuestra expresión al dejar escapar fuera de nosotros la intimidad del pensamiento. 2
Las primeras grabaciones, las de 1931, se recogieron en diez discos que preservaron las voces de escritores como Azorín, Juan Ramón Jiménez, Pío Baroja, Ramón Menéndez Pidal, Miguel de Unamuno o Ramón María del Valle-Inclán, la del científico y premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, la del pedagogo e historiador Manuel Bartolomé Cossío, la del presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora y las de los dramaturgos Joaquín y Serafín Álvarez Quintero. Algunos leyeron un discurso o algún poema; otros prefirieron no leer, sino improvisar algunos pensamientos, y otros aludieron a la impresión en disco. Hubo incluso quien aludió al valor providencial, espiritual, de guardar aquellas voces.
La grabación del propio director del CEH, Ramón Menéndez Pidal, refleja un timbre claro y una expresión afable y sencilla (Navarro Tomás, 1932: 10). La voz del premio Nobel de Medicina Ramón y Cajal se nos revela robusta y sonora, aunque, a veces, insegura. Su franca entonación, de amplias reflexiones, está fielmente impresionada en los discos (ibidem). En el discurso del presidente de la República, Alcalá-Zamora, aparecen también con especial claridad los rasgos peculiares de la pronunciación andaluza del orador (Díaz-Mas, 1933: 7-8). Él pronunció en realidad dos discursos, que se conservan. En el primero hizo un encomio del movimiento republicano, que dedicó a los españoles del mañana. En el segundo habló de la oratoria. Asistieron a la grabación del disco el presidente del CEH, Menéndez Pidal, y el secretario, Navarro Tomás (el profesor Navarro, como cariñosamente lo llamaban sus alumnos). 3
2 El Sol (Madrid), 11 de mayo de 1933, p. 10.
3 Ahora (Madrid), 6 de diciembre de 1931, p. 26.
sobre tradición oral en Aragón (i)
El escritor y periodista Víctor de la Serna y Espina describe en un artículo publicado en Madrid en 1932 cómo fueron realizadas las grabaciones de las diez primeras personalidades: «Azorín tiene dificultades para pronunciar la c y la q. Valle-Inclán desconcierta a los ingenieros, y el presidente de la República no puede hablar sentado».4 Resulta curioso conocer a través de la prensa la opinión de aquellos primeros personajes y testigos del archivo de la voz en discos. Sucedió como suele pasar con la fotografía, que ninguno se sintió satisfecho de la grabación. Casi todos los escritores coincidieron en que les parecía extraño oír su voz grabada, hasta el punto de que más de uno no quiso escucharse: fueron los casos de Azorín y Unamuno. Este último mencionó que no quiso hacerlo por no experimentar el extraño efecto de sentir su voz fuera de sí mismo. «A quienes menos ha satisfecho el efecto de las inscripciones […] ha sido precisamente a las mismas personas registradas» (Navarro Tomás, 1932: 15).
En 1932 se realizaron nuevas grabaciones y se registraron las voces de Armando Palacio Valdés, Concha Espina, Jacinto Benavente, José Ortega y Gasset (quien habló de los conceptos de historia e imperio y de la conducta individual), Miguel Asín, Leonardo Torres Quevedo (ingeniero e inventor que leyó la parte de su discurso de ingreso en la Academia de Ciencias relativa a la definición de la máquina algebraica) y Fernando de los Ríos (político, diplomático y jurista que dedicó una parte de su grabación a la relación entre el profesor y el político según su propia experiencia).
En 1933 el CEH continuó realizando grabaciones orales de otras personalidades destacadas en literatura, ciencias y artes, por ejemplo de Ignacio Bolívar, naturalista y entomólogo español impulsor de la biología, quien grabó algunas consideraciones sobre el método de investigación en las ciencias naturales. Al mismo tiempo, y aprovechando la estancia en Madrid del poeta murciano Vicente Medina, establecido en Argentina, se grabaron algunas de sus poesías. Margarita Xirgu, gran actriz y rapsoda, musa de la generación del 27, recitó el romance de «El prendimiento de Antoñito el Camborio» del Romancero gitano de Federico García Lorca. El actor Enrique Borrás inscribió en esos discos unas palabras sobre el teatro y el novelista y poeta Ricardo León leyó un pasaje de sus obras. Hay también grabaciones del escritor Eduardo Marquina,
4 La Voz (Madrid), 30 de mayo de 1932.
Archivo de la Palabra y los fondos de tradición oral en la colección de grabaciones sonoras de la BNE
del escultor Mariano Benlliure, que registró algunos recuerdos de sus primeros años, y del dramaturgo y político gallego Manuel Linares Rivas.
Aunque el objetivo principal fue la preservación de un fondo oral histórico, el CEH quería también facilitar la venta y la difusión de unos materiales «tan propios para ser utilizados en cursos y enseñanzas sobre las personas a que los discos se refieren, y asimismo para proporcionar a los lectores y admiradores de dichas personas la satisfacción de conocerlas o recordarlas bajo el íntimo y expresivo aspecto de su peculiar manera de hablar». 5 La gestión económica de los materiales fue entregada a la Columbia Gramophone Company, que ya se había hecho cargo también de las funciones técnicas del registro. Citando a Rafael Vázquez Zamora, podríamos decir que «el disco es, en verdad, el mejor documento histórico del presente, el que guardará lo que podríamos llamar lo más visible del alma de cada gran hombre de nuestra pequeña época» (Vázquez Zamora, 1935: 9).
En cuanto a la selección de las piezas, se ha de tener en cuenta que la duración de los discos de pizarra era de unos seis minutos. En el caso de Miguel de Unamuno se quedó verso y medio fuera del disco, mientras que Juan Ramón Jiménez podría haber prolongado algo más su lectura.6
Además de las grabaciones de las voces de las personalidades de la época, la colección atesoró algunas de corte etnográfico, por un lado, y de interés fonético, por el otro. La inscripción realizada en diciembre de 1932 preservó romances cantados en judeoespañol por Estrella Sananes y Yojebed Chocrón, alumnas sefardíes de quince años que procedían de Tetuán y estaban en la Residencia de Señoritas de Madrid, quienes fueron elegidas por Eduardo Torner para esa grabación. En una época en la que el antisemitismo estaba en alza en toda Europa, la incorporación de la cultura de las comunidades judías sefardíes al patrimonio hispánico era una muestra de tolerancia religiosa y cultural y de amplitud de miras. La BNE alberga dos ejemplares de esos discos. Entre las grabaciones se registran narraciones en diversos idiomas y dialectos y de géneros variados: canciones, melodías y ritmos populares y tradicionales. Ejemplo de ello es el disco del Romance de Farruquín el de Busecu y el Viaje de
5 La Nación (Madrid), 3 de junio de 1932, p. 15.
6 Signaturas de la colección de la BNE APDS/1/2, DS/14443/1 y APDS/261/18.
xuacu de la Fulgueirosa, composiciones en bable asturiano recitadas por Lorenzo Rodríguez-Castellano, de Besullo, además de las grabaciones de cierto titiritero de Madrid que se supone que era un tal José Vera, con dos discursos seleccionados por su alto valor lingüístico representativo de los años treinta (Alberdi, 1990: 10), y, por último, un disco de Vicente Medina, Aires murcianos, composición en panocho murciano. Todas estas grabaciones, en discos de pizarra o de 78 revoluciones por minuto, están digitalizadas y se pueden escuchar a través del portal de la Biblioteca Digital de la BNE, denominado también Biblioteca Digital Hispánica (a partir de ahora, BDH).
Para terminar, hay que decir que el Archivo de la Palabra acogió entre sus fondos, por compra o por intercambio, discos que antes de su fundación habían aparecido en los catálogos de diversas productoras fonográficas. También llegaron algunos extranjeros, como los donados por la Academia de Ciencias de Praga; los de Antonia Sáez, de Puerto Rico; los del profesor Kalmi Baruh, de Sarajevo, o los de Ernesto Giménez Caballero, Ignacio Bauer y la Compañía del Gramófono de Madrid (Navarro Tomás, 1932: 7). La prensa señala, por ejemplo, que «entregó asimismo el Sr. Kybal [ministro de Checoslovaquia en 1931] al señor Menéndez Pidal una colección de discos gramofónicos de canciones populares checoslovacas, enviados por su gobierno para el Archivo de la Palabra y de las Canciones Populares que organiza el Centro de Estudios Históricos».7
Por otro lado, el Archivo envió sus discos a Hispanoamérica. La argentina Radio Stentor transmitió por vez primera sus grabaciones en Buenos Aires en 1934 anunciando: «el público podrá escuchar la palabra de Miguel de Unamuno, Alcalá Zamora, Azorín, Pío Baroja, Valle-Inclán, Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, etcétera».8 A petición de muchos maestros argentinos, fue necesario organizar una audición extraordinaria para que en sus escuelas oyesen los niños la palabra de Manuel Bartolomé Cossío. Se destacaba que habían sido los españoles que vivían en Argentina, tanto como las instituciones argentinas, los que más habían reclamado aquella labor de promoción.
7 Informaciones (Madrid), 13 de febrero de 1931, p. 2.
8 Caras y Caretas (Buenos Aires), 20 de enero de 1934.
El Archivo de la Palabra y los fondos de tradición oral en la colección de grabaciones sonoras de la BNE
Matrices de los discos del Archivo de la Palabra
En el ya citado folleto que publicó en 1932 Tomás Navarro Tomás para dar cuenta de la formación de un Archivo de la Palabra del CEH se especificaba: «de los discos que el Archivo impresione, se guardará una muestra precintada e intacta y una matriz galvanoplástica que asegure la conservación de las inscripciones registradas» (Navarro Tomás, 1932: 8). Desde el principio se guardaron, pues, las precauciones necesarias y se conservaron las matrices de los ejemplares más valiosos en grandes cajas metálicas, resistentes incluso al fuego: «los discos originales, en cobre, con la firma autógrafa de cada ilustre hablador, se guardan como preciados testimonios que han de adquirir valor inmenso con el tiempo».9 En una entrevista realizada en 1931 a Martínez Torner leemos, al hablar sobre el posible deterioro de los discos: «haremos un fondo de discos que no se tocará nunca para su conservación indefinida, y que representen un interés supremo. Habrá un duplicado de estos discos para investigaciones. De este modo el peligro de destrucción de la discoteca desaparece casi total».10
Actualmente las matrices galvanoplásticas se conservan en la Biblioteca del Museo Nacional del Teatro de Almagro (Ciudad Real), donde antes de la guerra las depositó Tomás Navarro Tomás para su guarda y custodia. Falta la documentación, pero se sabe que en algún momento de la posguerra se creó el Museo del Teatro en los locales del actual María Guerrero, y que hubo planes de llevar allí la colección de matrices por el numeroso grupo de voces de gente del teatro que había en el Archivo: Valle-Inclán, los hermanos Álvarez Quintero, Margarita Xirgu, el titiritero José Vera…
Los discos que realizó el Centro de Estudios Históricos fueron veintinueve. El número de copias no es homogéneo: de algunos se hicieron cincuenta, de otros veinte y de algunos diez. Los que se conservan en la BNE fueron entregados por Tomás Navarro Tomás como copia patrimonial (López Lorenzo, 2014a: 50). Además, a la institución llegaron dos copias más de cada uno de aquellos discos: una, cuya procedencia se desconoce, en torno a la década de 1970; la última fue adquirida gracias a una donación particular realizada con motivo de la exposición que se organizó por el tricentenario de la BNE en 2011.
9 El Sol (Madrid), 11 de mayo de 1933.
10 El Universo (Madrid), 27 de noviembre de 1931.
Entre las copias que se hicieron para las distintas instituciones y para las personalidades que grabaron su voz encontramos en la prensa de la época una fotografía a la que acompaña este texto:
Los Sres. Navarro Tomás y Fernández Grados, en representación del Archivo de la Palabra del Centro de Estudios Históricos y de COLUMBIA GRAMOPHONE COMPANY, respectivamente, al salir del Palacio Nacional de entregar al excelentísimo señor Presidente de la República un álbum en que, con los de otras personas ilustres, figura el disco que su excelencia registró expresamente para dicho Archivo.11
El Archivo de la Palabra de la Biblioteca Nacional de España
El Archivo de la Palabra forma parte, y muy importante, del Departamento de Música y Audiovisuales de la BNE desde que este se fundó. La Sección de Música y Archivo de la Palabra de la BNE fue creada en 1945. Los primeros discos entraron en la sección en noviembre de 1945: se trataba de noventa y nueve cajas que contenían dos mil quinientos discos, con sus correspondientes matrices, procedentes del depósito legal de Vitoria, en el que habían sido depositados durante la Guerra Civil por el Ministerio de Educación.
En realidad, la discoteca-archivo había comenzado a formarse a partir de la publicación de la legislación del depósito legal, dada en Burgos el 13 de octubre de 1938, en plena guerra (Niño, 1966: 149). Aquella disposición decía que serían «objeto de Depósito Legal las obras musicales y las piezas de gramófono».12 Por primera vez se introducía en la normativa española la denominación depósito legal en relación con obras fonográficas, «con mención clara no solo a los soportes de entonces, sino también a los que estuviesen por llegar» (López Lorenzo, 2023a: 129). Más tarde, una orden ministerial de 1942 sobre protección de obras fonográficas garantizaría la protección de los derechos de la entidad fonográfica desde la fecha en que depositase un ejemplar del disco en la BNE (Gallego, 1991: 529).
A aquella colección primordial de discos procedentes del depósito legal se unirían en 1950 los del primitivo Archivo de la Palabra. Todo ello, como dice José
11 ABC (Sevilla), 13 de mayo de 1932, p. 12, y Mundo Gráfico (Madrid), 18 de mayo de 1932, p. 11.
12 «Decreto de 13 de octubre de 1938 sobre reglamentación del servicio de depósito legal de obras», Boletín Oficial del Estado, 23 de octubre de 1938.
El Archivo de la Palabra y los fondos de tradición oral en la colección de grabaciones sonoras de la BNE

Disco de pizarra procedente del Centro de Estudios Históricos que contiene la grabación de Farruquín el de Busecu (sign. BNE APDS/2/12).
María Moreiro, formaría «la Discoteca Nacional» (Moreiro, 1968: 153). Por lo tanto, el origen del nuevo Archivo de la Palabra de la BNE se remonta a 1950, cuando, provenientes del desaparecido Archivo de la Palabra del CEH, fueron recibidos veinticuatro discos de pizarra que en 1933 habían sido entregados a la Secretaría General de la Biblioteca Nacional de España. Se dice que los discos se recibieron en 1950 pero que habían sido entregados en 1933 porque hasta la fecha más tardía no había sido incorporado formalmente el Archivo de la Palabra a la recién creada discoteca de la BNE. En fuentes como los libros de registro del Fondo Archivo de la Palabra y de las Canciones Populares de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás del CSIC, institución continuadora del CEH, aparece el listado de discos depositados en la BNE, en entrega realizada concretamente el 18 de noviembre de 1933. Esta fecha quedó confirmada en el libro de registro del archivo de la fonoteca de la Sección de Música de la BNE , en cuyas páginas primera y segunda se menciona que «fueron entregados a la Dirección de la Biblioteca Nacional por el Presidente del Centro D. Ramón Menéndez Pidal el 18-xi-1933 en calidad de depósito y que permanecieron lacrados hasta 1957» (López Lorenzo, 2014a: 50-51). Un artículo publicado en el diario ABC por José María Moreiro en octubre de 1968 ratifica que «la Srta. Pilar Gullón, encargada de la sala y laboratorio, explicaba que en 1950 el Centro de Estudios Históricos cedió a la Discoteca Nacional 24 discos, con los que Félix Alejandro Alarcón tuvo la feliz idea de iniciar este Archivo Histórico» (Moreiro, 1968: 155).
Se desconoce qué había sucedido con aquellos discos entre 1933 y 1950. Lo único que sabemos es que en octubre de 1936 se publicó una orden del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes por la que se clausuraban la BNE y los museos nacionales. En diciembre de ese mismo año comenzó la evacuación de los fondos más valiosos de la BNE hacia Valencia, Barcelona y posteriormente Ginebra. No constan en el archivo histórico de la institución informaciones relativas a movimientos o traslados de los discos. No obstante, algunas investigaciones hacen referencia a que esta colección debió de formar parte de las cajas enviadas a Ginebra durante la Guerra Civil. Así lo indica Enrique Pérez Boyero, facultativo del Cuerpo de Archiveros del Estado, en el inventario de documentos, manuscritos y libros realizado por el Comité Internacional para
sobre tradición oral en Aragón (i)
el Salvamento de los Tesoros de Arte Españoles (Pérez Boyero, 2010: 3). Según Pérez Boyero, fueron entregadas a la Sociedad de Nacionales, en nombre del Gobierno de la República, ciento noventa y seis cajas organizadas en series por Timoteo Pérez Rubio, representante de la Junta Central del Tesoro Artístico.
Se desconoce el contenido de las cajas que figuran en el apartado cuarto del inventario enviado a Ginebra (ibidem, p. 14), pero en el listado aparecen los términos «número 141 (D141) de Ginebra, número antiguo AP y propietario Archivo de la Palabra» y «número D142 a D146 de Ginebra, propietario Centro de Estudios
Históricos (Menéndez Pidal)» (ibidem, p. 4). Como señala Pérez Boyero, a diferencia de lo que sucedió con el resto del tesoro artístico español, las cajas que contenían los libros, códices y documentos no fueron abiertas por los expertos encargados de inventariarlo en Ginebra debido a las presiones de las autoridades franquistas, que lograron que dichas cajas fueran precintadas. Así pues, este capítulo del inventario, correspondiente al patrimonio documental y bibliográfico evacuado a Ginebra, no se hizo y, por tanto, no existe en los archivos de la Sociedad de Naciones, como sí ocurre con el resto del tesoro artístico español, una relación detallada de las piezas allí depositadas en 1939. ( Ibidem, p. 2)
En la evacuación del patrimonio documental español intervino de manera decisiva Tomás Navarro Tomás, quien, además de ser lingüista insigne, discípulo de Ramón Menéndez Pidal en el CEH y creador del Archivo de la Palabra, fue vicepresidente de la Junta de Protección del Patrimonio Artístico y director de la BNE durante la Guerra Civil. Su figura fue fundamental para la salvaguarda de muchos tesoros bibliográficos que se vieron en peligro. Navarro Tomás se exilió a Estados Unidos, donde llegó a ser un prestigiosísimo profesor y conferenciante. La BNE no ha olvidado que fue uno de sus grandes directores, y ha dejado testimonio de ello en una placa dedicada a su memoria colocada en el vestíbulo de entrada del edificio de Recoletos, junto a la estatua de Marcelino Menéndez Pelayo (López Lorenzo, 2019: 129).
El actual Archivo de la Palabra o fondos de tradición oral y literatura oral de la BNE
En 1956 fue creada la denominada Discoteca Nacional según modelos que venían del extranjero. Partiendo del hecho de que en la BNE está el depósito
El Archivo de la Palabra y los fondos de tradición oral en la colección de grabaciones sonoras de la BNE
legal de discos, era lógico que se pensara que este precioso material no estuviera acumulado en un simple almacén de piezas de museo, sino que, puesto al servicio de la nación, sirviera de fuente de cultura, igual que el resto de la documentación atesorada. Por eso se instalaron unas cabinas especiales para audiciones de los discos de música, así como de los del Archivo de la Palabra.
En sintonía con ese deseo, el archivo sonoro comenzó a crecer gracias a las entregas reglamentarias del depósito legal, igual que ocurría con los libros en la biblioteca. En un primer momento la música no se limitó a la española o a la extranjera grabada en España, sino que «el jefe del Servicio se preocupó de establecer contacto con las embajadas acreditadas en Madrid, y por este canal pudo dirigirse a las entidades que en cada país podían servirles los discos de folklore, música y voces de cada nación que pudieran interesar».13 En 1958 el Archivo de la Palabra se enriqueció con donaciones diversas. La casa Odeón –La Voz de su Amo ofreció tres nuevos discos, uno con la voz del rey Alfonso XIII y dos con la del general Miguel Primo de Rivera.14
En los años sesenta y setenta el Ministerio de Educación y Ciencia recuperó la idea de crear un Archivo de la Palabra de la cultura española. Para ello hizo grabaciones y publicó una nueva colección en cintas de casete con voces originales de diversas personalidades de las letras, las ciencias y la política.15 En el prólogo del catálogo del Archivo de la Palabra del Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia de 1972 se detalla:
A través de esta serie de documentos orales, cuya idea patrocinara don Ramón Menéndez Pidal, figuras destacadas de las ciencias y las artes nos acercan su voz y su pensamiento.
El Archivo de la Palabra está concebido como un repertorio abierto que se irá enriqueciendo con las voces de las figuras más relevantes de nuestro tiempo. […] Las colecciones se prestan solo en cinta cassette; en ellas se han reunido las voces de varias personalidades, siguiendo diversos criterios de afinidad.16
13 Informaciones (Madrid), 21 de septiembre de 1961, p. 2.
14 Catálogo de discos de 78 r. p. m. de la Biblioteca Nacional, 1988.
15 Véase Catálogo del Archivo de la Palabra del Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, 1971, pp. 317-323.
16 Catálogo del Archivo de la palabra del Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid, Servicio de publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, 1972, p. 5.
sobre tradición oral en Aragón (i)
A partir de los años noventa del pasado siglo la colección de Archivo de la Palabra se ha incrementado a través de compras y donativos. La BNE debe tratar de adquirir todo lo que no ingresa por depósito legal, es decir, todo lo publicado en el extranjero por un autor español o en lengua española o en las lenguas de cualquiera de las comunidades autónomas. Por este motivo, en 2006 se adquirió una importante partida de discos de vinilo editados por la Voz Viva de México o por Visor Libros de Argentina con las voces de escritores hispanoamericanos que recitaban o leían sus obras (Gabriel García Márquez, Ernesto Sábato, Pablo Neruda, etcétera).
Además, se ha continuado incrementado la colección con la compra de documentos sonoros registrados en soportes históricos anteriores a las leyes de depósito legal como cilindros de cera y amberol e hilos magnéticos. En 2007 fue adquirida una importante colección de cilindros, un soporte que entra dentro de la categoría de los incunables del sonido, tanto de música como de palabra hablada. Destacan los cilindros de Oratoria fin de siglo, que registran monólogos en los que se imitan las voces de distintos personajes de la época (un clérigo, un anarquista…), los cuales atestiguan, en clave de humor, las polémicas sociales de finales del siglo xix. Otro de los documentos sonoros importantes de la colección es el curso de español para angloparlantes realizado en 1905 en veinticinco cilindros sonoros como complemento de los libros de texto. Se podría decir que es el primer curso de español multimedia de nuestra historia (López Lorenzo, 2014b: 217). También se conserva una importante colección de cuentos e imitaciones de sonidos de animales en estos frágiles soportes de fonógrafo.

Por otro lado, dentro de la colección del Archivo de la Palabra encontramos las primeras grabaciones en soporte magnético. Se trata de once grabaciones en hilo de acero con arengas político-militares del periodo de la Guerra Civil. En ellas están registradas voces como las de Lluís Companys (presidente de la Generalitat de Catalunya) o la Pasionaria (dirigente del Partido Comunista de España), además de himnos y canciones militares de ambos bandos, republicano y nacional ( Ay, Carmela, Els segadors, La Internacional…). Esta colección
Cilindro de cera de Oratoria fin de siglo, procedente de la colección de la familia de Pedro Aznar, de Barbastro, quien la inició entre 1898 y 1899 y la aumentó seguramente hasta 1903 (sign. BNE CL/364).
El Archivo de la Palabra y los fondos de tradición oral en la colección de grabaciones sonoras de la BNE
fue adquirida por compra a un coleccionista en 2007 y puede escucharse a través del portal de la BDH.
Fondos especiales de tradición oral en la colección de la BNE
En los últimos años la colección de la BNE se ha enriquecido gracias a las donaciones de grabaciones de trabajos de campo etnográficos y etnomusicológicos, en soporte magnético (cintas de carrete abierto, casetes y videograbaciones), realizados por etnógrafos, antropólogos y folcloristas de la talla de Julio Camarena, Dorothé Schubarth, José Manuel Pedrosa, Miguel Manzano, Agustín Clemente Pliego, etcétera. Estas colecciones contienen, en total, miles de horas de grabaciones de cuentos, leyendas, informaciones etnográficas, historias de vida, literatura oral, romances, adivinanzas, refranes, canciones (nanas, canciones infantiles, de boda, de trabajo…).
Estos valiosísimos fondos de tradición oral permiten
• preservar, para las generaciones del futuro, la memoria de saberes y tradiciones que se están perdiendo o están cambiando a causa de los cambios sociales y culturales asociados a la globalización;
• proporcionar a toda clase de receptores (generales, especializados, académicos) documentos que ayuden a apreciar y valorar mejor, así como a analizar y estudiar, las identidades y las riquezas culturales de nuestro país y de otros países, y que además atestigüen los procesos de cambios, influencias y sincretismos;
• ofrecer recursos educativos a estudiantes y enseñantes.
Por todas estas razones, este patrimonio documental ha ganado una posición relevante en el conjunto de las colecciones que atesora la BNE. Hay que señalar que su valor no deja ni dejará de crecer con el tiempo, puesto que, por desgracia, muchas de las tradiciones registradas y de las personas entrevistadas no existen ya. Cabe destacar los fondos que se mencionan a continuación.
El fondo sonoro y en papel de Ramón Pelinski 17
Donado entre 2011 y 2013, incluye ciento trece documentos sonoros y veintiuno audiovisuales. Esta colección es notable porque preserva testimonios de una
17 Agrademos a su viuda, Pilar Ramos, profesora de Etnomusicología de la Universidad de La Rioja, que continuase con la donación del archivo Pelinski tras el fallecimiento de su esposo.
sobre tradición oral en Aragón (i)
cultura musical poco conocida y de difícil acceso. Pelinski documenta cantos y prácticas que reflejan «una singular colección de prácticas musicales inuit fonografiadas en diversas localidades del Ártico canadiense durante cuatro expediciones realizadas en 1975, 1976, 1977 y 1992» (Corchete, López Lorenzo y Lozano, 2016: 49).
El fondo sonoro de Julio Camarena Laucirica
Donado en 2015,18 comprende ciento ochenta y dos casetes. Esta colección, de riqueza excepcional, atesora cuentos de tradición oral, leyendas y romances tradicionales de varias provincias españolas (Ciudad Real, Vizcaya, Madrid, Asturias, Cantabria, Guadalajara, Toledo, Cáceres, Cuenca, Albacete y León) que Camarena registró sobre todo en la década de 1980. Este fondo es especialmente valioso porque fue la base de numerosas publicaciones y estudios del propio Camarena y de otros investigadores internacionales. Además, la BNE atesora doscientas cuarenta y nueve cartas de la correspondencia que Julio Camarena mantuvo con Maxime Chevalier para la realización del Catálogo tipológico del cuento folklórico español, del que solo se publicaron los cuatro primeros volúmenes. Camarena fue uno de los grandes folcloristas de nuestro país en lo que respecta a la recopilación de cuentos de tradición oral.
El fondo sonoro y audiovisual de José Manuel Pedrosa

Casete con grabaciones de cuentos de tradición oral del fondo sonoro de Julio Camarena Laucirica (sign. BNE M.CAMARENA/4/2/ cara).
En varias entregas realizadas a partir de 2015, el filólogo José Manuel Pedrosa ha donado seis terabytes de vídeos y fotografías, además de quinientas cuarenta y cinco cintas de casete con grabaciones sonoras realizadas en España y en varios países de Europa, América, África e incluso Asia (Japón, en concreto). La colección contiene gran cantidad de géneros literarios y musicales orales y tradicionales, en prosa y en verso, y muchos registros de rituales, creencias, fiestas y costumbres.
18 Agradecemos la donación del fondo de Julio Camarena Laucirica a su esposa, Mercedes Ramírez, y a sus hijos, Paula y Julio Alberto.
El Archivo de la Palabra y los fondos de tradición oral en la colección de grabaciones sonoras de la BNE
El fondo sonoro de Dorothé Schubarth
Donado en vida por la gran etnomusicóloga suiza, contiene treinta y siete cintas de casete que grabó en el sur de Francia y en varios lugares de España (Málaga, Jaén, Valencia, Salamanca y diversas localidades de Cataluña) durante las décadas de 1960 y 1970. Son trabajos de juventud que pueden considerarse precedentes de la inmensa documentación etnomusicológica que registró Schubarth en Galicia al final de la década de 1970 y en los inicios de la de 1980 (conservada en el Arquivo do Museo do Pobo Galego). El estado de conservación de las cintas que fueron donadas a la BNE era muy problemático y su restauración digitalizada ha sido muy costosa (López Lorenzo, 2023b: 205).
El fondo sonoro de Miguel Manzano Alonso19
Donado en 2016, contiene unas novecientas horas (cuatrocientas veinticinco cintas de casete y veinticinco cintas abiertas) de grabaciones sonoras de canciones, romances y música popular tradicionales de Zamora, León y Burgos registrados por el etnomusicólogo entre los años 1972 y 1996. La mayoría de estas grabaciones fueron la base de diversos libros enciclopédicos (los grandes cancioneros de Zamora, León y Burgos) que Manzano publicaría años después en ediciones excelentes y con estudios muy profundos, también de otros libros de teoría y práctica (y de usos didácticos) del folclore que firmó. Son especialmente destacables sus grabaciones de canciones (del ciclo de la vida y del ciclo del año), que conforman, probablemente, la colección más importante de España y quizás de Europa.

Etiqueta de una casete que contiene grabaciones de romances y canciones populares del fondo sonoro de Agustín Clemente Pliego (sign. BNE APDS/1618).
El fondo sonoro de Agustín Clemente Pliego
Fue donado en 2022 y contiene un inmenso acervo de géneros de literatura oral, en prosa y en verso, registrados por el etnógrafo durante tres décadas a partir de la de 1980, sobre todo en su pueblo natal,
19 Agradecemos al profesor Miguel Manzano la donación de todo su fondo sonoro en vida y lamentamos su pérdida durante la redacción de este artículo, en 2024.
Estudios sobre tradición oral en Aragón (i)
Castellar de Santiago (provincia de Ciudad Real). Toda la documentación está recogida en veintiuna cintas de casete y en cuadernos de trabajo de campo. Estas grabaciones fueron la base para la realización de su tesis doctoral y de una gran cantidad de libros.
El fondo audiovisual de Quino Villa
Donado en 2024 por el etnógrafo Quino Villa, contiene grabaciones en cintas de casete y de vídeo que son reflejo de diversos aspectos de la cultura pirenaica. Algunas informaciones están en aragonés chistabín.
El tratamiento técnico de los fondos de tradición oral
La labor de catalogación de fondos es un proceso crucial en el marco de la gestión y la conservación de archivos, bibliotecas, museos y repositorios de colecciones documentales. En el caso de las grabaciones sonoras y audiovisuales de campo como las que forman parte de nuestras colecciones especiales de tradición oral, la catalogación tiene como objetivo organizar, describir y clasificar la información contenida en los fondos para facilitar su acceso y su uso a investigadores actuales o futuros y otros usuarios. En este tratamiento se siguen ciertos pasos que explicamos a continuación.
La identificación del fondo
Antes de comenzar la catalogación es fundamental identificar el fondo o colección en su totalidad. Esto incluye varios datos:
• El nombre o el título del fondo, que suele hacer referencia a la persona que lo registró, así como a la región, el tema o la naturaleza de las grabaciones. Ejemplo: «Cancionero de grabaciones de campo de [nombre del investigador]».
• La fecha de adquisición o recopilación, y, si procede, alguna indicación adicional sobre el contexto histórico o la investigación que sirvieron de marco.
• La descripción general del fondo, es decir, un resumen o nota de alcance sobre el contenido de las grabaciones y sus características principales (género, formato, temática, contexto social y geográfico).
El Archivo de la Palabra y los fondos de tradición oral en la colección de grabaciones sonoras de la BNE
La descripción técnica
En ella se consignan los aspectos técnicos de las grabaciones:
• El formato. Se especifica si se trata de cintas de casete, cintas de carrete abierto, vídeos o archivos digitales, etcétera, además de si son analógicas o digitales, así como su peso en unidades informáticas si se trata de un formato digital.
• La duración. Se indica la duración total de la grabación en horas, minutos y segundos.
• La calidad técnica. Se describe la calidad de la grabación y se indica si se han realizado restauraciones y si existen problemas como ruidos o distorsiones.
• El número de unidades. En el caso de que el fondo esté compuesto por varias grabaciones, se debe registrar el número de cintas, discos, archivos digitales, etcétera.
La descripción del contenido
Esta es una de las partes más complejas del proceso de catalogación. El objetivo es informar del contenido de cada grabación, lo que atañe a diferentes aspectos:
• Los títulos de las piezas. Si se conoce, se debe registrar el título de cada pieza grabada (canción, relato, entrevista, etcétera). Si no existe título, se puede usar el íncipit o primer fragmento conocido de la grabación. Este título puede obtenerse de la propia grabación, mediante la escucha activa del catalogador, o bien puede estar escrito en el propio soporte magnético o contenedor material de la cinta.
• La descripción del contenido. Se hace un resumen de lo que contiene cada grabación destacando elementos clave como los temas de las canciones, los cuentos, las adivinanzas o los refranes, además del tipo de narración o entrevista, las características geográficas y culturales, etcétera.
• La localización geográfica. Se identifica el lugar exacto de la grabación y, si procede, los datos de la comarca o región y los nombres de pueblos o de áreas de interés mencionados en las grabaciones.
• La fecha y el contexto de la grabación (determinado ritual o festejo, etcétera). En este sentido, los diarios de campo son útiles para corroborar detalles. Tal ha sucedido con los fondos de Miguel Manzano y de Agustín Clemente Pliego, que incluían cuadernos.
Los metadatos de los informantes y de los participantes en la grabación
Es vital identificar a las personas que transmiten el repertorio cultural, tradicional o social de la región o la comunidad. Para ello se consignan diversos datos:
• El nombre del informante. Si aparece escrito en el propio soporte o en el cuaderno de campo, se debe registrar el nombre completo del informante junto con cualquier otro dato relevante, como edad, sexo, profesión, etcétera.
• La relación con el material grabado. Se ha de indicar la relación que mantiene el informante con el contenido de la grabación; por ejemplo, ha de especificarse si es cantante, narrador, cuentista, entrevistado…
• Las fuentes secundarias. Si la información no proviene directamente de las grabaciones, se debe hacer referencia a fuentes secundarias como entrevistas escritas, catálogos de cancioneros, diarios de campo, etcétera.
Los metadatos de catalogación
Son la columna vertebral del proceso, ya que permiten la recuperación eficiente de la información. Estos son los metadatos:
• Descripción del contenido (campo 505). Se mencionan los títulos y las partes o los íncipits de los diversos contenidos de la grabación indicando si son cuentos, canciones, recitados, adivinanzas, refranes, así como sus temas y cualquier otro tipo de información relevante. Se puede incluir una descripción detallada del contenido de cada lado de la cinta y del contexto geográfico, además de los nombres de los informantes y los títulos de las piezas.
• Informantes (campo 511). Se deben incluir los nombres de los informantes, sus edades (si se conocen) y su relación con el contenido. Este campo es importante para proporcionar transparencia y contexto a las grabaciones. Cuando las grabaciones no aportan esos datos se hacen cotejos con los apéndices y los anexos de los libros, como se ha hecho con los cancioneros en el caso de Miguel Manzano, con la edición de los cuentos en el
El Archivo de la Palabra y los fondos de tradición oral en la colección de grabaciones sonoras de la BNE
de Julio Camarena Laucirica o con las fichas de trabajo y los diarios de campo en los de Ramón Pelinski, Miguel Manzano y Agustín Clemente. De esta forma se han podido datar y fechar mejor algunas grabaciones. En el caso concreto de los diarios de campo, han ayudado de forma significativa en esta labor.
• Fecha de grabación (campo 518). La fecha puede constar escrita en el soporte, estar consignada oralmente dentro del documento o deducirse de los diarios de campo. Ejemplo: «Grabación realizada en Fuentecén y El Almiñé en 1982 y en San Pedro de la Hoz en 1986».
• Nota de alcance y contenido (campo 520). Resumen breve del contenido de la grabación.
• Nota de derechos (campo 540). Se debe indicar que el documento es inédito y que no se ha editado comercialmente, ya que el investigador debe respetar los derechos de propiedad intelectual. En muchos casos también han de ser observarse los derechos de carácter ético de la propia grabación, puesto que es posible que haya información privada o sensible que no se pueda divulgar públicamente. En algunos casos la propiedad intelectual de las grabaciones plantea dilemas, ya que corresponde tanto a los investigadores que los registraron como a las personas o las comunidades que los originaron. Téngase en cuenta, además, que hay que respetar los derechos de fijación de voz de los informantes (López Lorenzo, 2019: 47).
• La procedencia del fondo (campo 561). Se informa de quién es el recopilador o el custodio del fondo. Ejemplo: «Fondo sonoro de Julio Camarena».
• Género/forma (campo 655). Se describe el tipo de contenido de la grabación. Ejemplos: «Canciones de ronda», «Jotas», «Canciones infantiles», «Refranes», «Adivinanzas», etcétera.
• Lugares geográficos (campo 651). Todas las grabaciones incluyen en sus contenedores los nombres de los pueblos, las comarcas y los ámbitos geográficos relacionados con el trabajo de campo con identificadores como comarca de, valle de o zona de. No obstante, es importante escuchar los contenidos de las grabaciones para poder verificar que esa información corresponda al contenido real de la grabación.
Normas y estándares
Es esencial seguir normas y estándares internacionales de catalogación para garantizar la uniformidad y la operatividad de la información. Estos son algunos de los más utilizados:
• MARC 21. Es el formato estándar para la catalogación de recursos bibliográficos y sonoros. En el caso de las grabaciones, se utilizan especialmente el campo 505 para la descripción del contenido, el 511 para los informantes y el 518 para las fechas.
• RDA (Resource Description and Access). Es un estándar de descripción y acceso a recursos que se utiliza para catalogar en bibliotecas y archivos.
• ISAD(G) (International Standard Archival Description). Es una norma para la descripción de fondos archivísticos que resulta útil si las grabaciones forman parte de una colección más amplia.
Ejemplo de entrada de catalogación del fondo de Julio Camarena Laucirica
Título uniforme: Cuentos de tradición oral recopilados por Julio Camarena.
Ciudad Real (provincia).
Autores/colaboradores: Camarena Laucirica, Julio (1949-2004), investigador.
Informantes: Fernández Ortega, Francisca (1897?-), informante; Rueda Fernández, María Antonia (1926?-), informante; Castillejos Lozano, José (1910?-), informante.
Materia: Folklore – Castilla-La Mancha; Cuentos populares – CastillaLa Mancha.
Lugares geográficos: Horcajo de los Montes; Valverde de Miranda; Alcolea de Calatrava.
Género-Forma: Archivos personales; Cuentos populares; Entrevistas; Grabaciones de campo; Archivo de la Palabra.
Organización del material:
Pertenece al Archivo personal de Julio Camarena, serie Grabaciones de campo.
Títulos relacionados: Documentos del Archivo personal de Julio Camarena, serie Grabaciones de campo.
Publicado con: Cuentos tradicionales recopilados en la provincia de Ciudad Real [por] Julio Camarena Laucirica; prólogo de Maxime Chevalier.
Publicado con: Cuentos tradicionales recopilados en la provincia de Ciudad Real. Volumen ii. Julio Camarena Laucirica; edición al cuidado de José Manuel Pedrosa, Mercedes Ramírez Soto y Félix Toledano Soto.
El Archivo de la Palabra y los fondos de tradición oral en la colección de grabaciones sonoras de la BNE
Descripción física: 1 casete (65 min, 42 s).
Notas: Para una información más detallada y transcripciones, véase Cuentos tradicionales recopilados en la provincia de Ciudad Real, volúmenes 1 y 2. Contenido de la grabación: Cabroncito y enganchao (informante, Francisca Fernández Ortega); Oración (informante, ¿Fernández Díaz?) – Horcajo de los Montes: La hormiguita; La zorrita en el centenal (informante, Nicasia García Olivares); El cuento de las mentiras (narradora no identificada); Los cinco animales vagabundos; La zorra y la cigüeña; Chiste; El toro y las perdices; Cuento del sordo; Quien hace, pa’ sí hace; El pastor que buscaba una chica virgen; La serena de la mar; La ovejita encantada; El abuelo y la manta; El hijo que no quiso agacharse; La hija perdida (informante, D. Jacinto Ordóñez); La polla castigada; El león agradecido; Pedir la luna; La batalla que se perdió por un clavo.
Fecha y lugar de grabación: Grabado en marzo de 1981 en las localidades de Valverde, Horcajo, Alcolea del Pinar y Porzuna.
Alcance y contenido: Grabaciones de campo realizadas por Julio Camarena en Valverde, Horcajo, Alcolea del Pinar y Porzuna. Contiene entrevistas a diversos habitantes de las localidades en las que se cuentan cuentos, romances u oraciones. Las narraciones en ocasiones se intercalan con comentarios cotidianos. Los cuentos son de temática variada: maravillosos, de animales o jocosos en muchos casos; también tratan temas y costumbres populares.
Publicación inédita.
Fuente de adquisición: Donativo de Mercedes Ramírez Soto. Madrid, noviembre de 2015.
Nota de procedencia: Fondo personal de Julio Camarena Laucirica.
Nota al título: Título basado en contenido y en Cuentos tradicionales recopilados en la provincia de Ciudad Real, volúmenes 1 y 2.
Los procesos de digitalización y los desafíos de cara al futuro
La documentación, los métodos y la organización que he resumido y presentado dan idea de la complejidad de la tarea que desarrollamos. La BNE cumple un rol esencial en cuanto institución que custodia estos archivos sonoros y audiovisuales, piezas clave de la literatura oral, la historia oral, la etnografía, la antropología y la etnomusicología de nuestro país y de otros países en los que han sido realizados los trabajos de campo. Sin embargo, lejos de limitarse a ella, también desbroza caminos, aclara y ordena contenidos y establece elencos que podrán ser muy útiles para los investigadores.
No es esta una tarea fácil. A todos los desafíos que ya he señalado hay que añadir muchos más, que entran dentro del campo tanto del hardware como del software, porque muchas veces la BNE tiene que realizar minuciosas labores de restauración y de limpieza de soportes magnéticos antiguos, deteriorados, obsoletos o con muchos ruidos de fondos, interferencias, lagunas, etcétera, ya que las grabaciones están registradas en soportes obsoletos y su digitalización y su escucha son una lucha contra el tiempo. No siempre están fácilmente disponibles las tecnologías necesarias para la recuperación de esos contenidos y para su trasvase a los actuales. La migración a formatos digitales es costosa y compleja. Para garantizar la preservación digital a largo plazo, la BNE ha implementado desde 2012 un software denominado Libsafe, producido por la empresa española Libnova, que permite no solo conservar el contenido, sino también trasladarlo de manera muy dúctil a nuevos formatos y nuevas tecnologías. Esto incluye la gestión de metadatos y estándares de preservación y la migración de formatos.
En resumen, la BNE no es solo una institución que preserva, sino también una institución que, para establecer sus catálogos, realiza minuciosas labores de ordenación, estudio e investigación y trata de facilitar el trabajo a lectores e investigadores.
Conclusión
Para concluir conviene decir que el Archivo de la Palabra y los fondos de tradición oral constituyen una colección fundamental en el ámbito de la investigación y la difusión de la cultura tanto española como internacional. Su larga y exigente trayectoria comenzó, como he destacado, en torno a 1930, y hoy sigue viva y en pleno proceso de adaptación a las nuevas tecnologías gracias a la legislación del depósito legal, las políticas de compras y donativos y la permanente puesta al día de la institución. Si en sus momentos iniciales este repositorio se propuso conservar las voces de intelectuales, científicos y políticos ilustres de la nación, hoy se orienta más bien a la preservación de las voces de los transmisores de la cultura oral y popular, sobre todo de España, pero también de otros países.
La palabra es lo vivo, la palabra es lo primero. Yo temo por mi parte que mueran mis palabras en mis libros y que no sean palabras vivas porque he
El Archivo de la Palabra y los fondos de tradición oral en la colección de grabaciones sonoras de la BNE
vivido siempre de la lengua. Porque una palabra es la esencia de las cosas. De tal modo las palabras llevan la esencia humana, que basta solo con oír la palabra para adivinar lo que pueda ser la tierra que recibió aquel nombre.
Estas palabras, dictadas por uno de nuestros intelectuales más insignes, Miguel de Unamuno, en una grabación realizada el 3 de diciembre de 1931, dan sentido a la misión para la que fueron creados el Archivo de la Palabra y los fondos de tradición oral de la BNE. Por lo demás, nuestra institución sigue promoviendo la colaboración con investigadores, asociaciones y centros culturales con el fin de enriquecer y dar a conocer ese patrimonio. Cada donación de archivos personales contribuye a la ampliación y a la diversidad de la colección. La BNE cumple así, en definitiva, con su más noble función, la de entregar a las generaciones del porvenir la memoria del pasado.
Se reitera desde este artículo el agradecimiento del archivo sonoro de la BNE a todos los donantes que han depositado sus grabaciones en la institución para que sean custodiadas, digitalizadas y difundidas. Desde ahí seguimos invitando a folcloristas, etnógrafos, etnomusicólogos, antropólogos, etcétera, a que lo sigan haciendo. La cultura de tradición oral no la podemos perder, ya que es parte de nuestra identidad.
Referencias bibliográficas
Alberdi Alonso, Carlos (1990), «Introducción», en Archivo de la Palabra, Madrid, Residencia de Estudiantes, pp. 9-17.
Catalogo de disos de 78 r. p. m. de la Biblioteca Nacional, Madrid, Biblioteca Nacional, 1988.
Catálogo del Archivo de la Palabra del Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1971.
Catálogo del Archivo de la Palabra del Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1972.
Corchete Martínez, Rubén, María Jesús López Lorenzo e Isabel Lozano Martínez (2016), «Prácticas musicales inuit y diversidad cultural: sobre la parte del archivo personal de Ramón Pelinski (1932-2015) en la Biblioteca Nacional de España», Boletín DM, 20, pp. 47-69.
Díaz Roncero, Francisco (1928), «La palabra de Alcalá Zamora, Ramón y Cajal y otros ilustres la oirán las generaciones futuras», Estampa: revista gráfica, año 6, 303, pp. 17-18.
sobre tradición oral en Aragón (i)
Díaz-Mas, Paloma (2015), «Los registros sonoros de palabra hablada: el caso del romancero hispánico», en La identidad cultural a través de las colecciones de registros sonoros y audiovisuales: V Jornada de Celebración del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual (Madrid, 27 de octubre de 2015), Madrid, BNE, pp. 34-42.
Gallego Cuadrado, María Pilar (1991), «La Fonoteca Nacional: legislación, historia, funciones», Boletín de la ANABAD, 41 (3-4), pp. 529-536.
Giménez Caballero, Ernesto (1932), «Revista literaria ibérica», Revista de las Españas, 5-6, p. 49.
López Lorenzo, María Jesús (2014a), «Archivando la palabra», en Javier González Cachafeiro, María del Carmen Rodríguez López y Josefa Gallego Lorenzo (dirs.), 7.as Jornadas Archivando: la nueva gestión de los archivos, León, Fundación Sierra Pambley, pp. 49-58.
— (2014b), «El archivo de la palabra», Boletín de la ANABAD, 64, pp. 215-222.
— (2016), «Los archivos sonoros inéditos: problemas legales y éticos de su difusión», en José Luis Maire Montero y María Jesús López Lorenzo (eds.), Ética y propiedad intelectual: grabaciones de campo inéditas y etnomusicológicas, Madrid, Asociación Española de Documentación Musical, pp. 29-54.
— (2019), «La colección de registros sonoros de la BNE en el periodo de la Guerra Civil», Boletín DM, 23, pp. 122-138
— (2023a), «La grabación como obra: el depósito legal de grabaciones sonoras en la Biblioteca Nacional de España», Cuadernos de Música Iberoamericana, 36, pp. 125-149.
— (2023b), «Un paseo por los archivos de etnomusicólogos en la Biblioteca Nacional de España», en Miguel A. García (ed.), Los archivos de las (etno) musicologías: reflexiones sobre sus usos, sentidos y condición virtual, Berlín, Ibero-Amerikanisches Institut, pp. 199-214.
Martínez Hernández, Anabel (2018), «Descripción y catalogación de archivos sonoros de ámbito etnomusicológico: el caso del archivo musical de Miguel Manzano en la Biblioteca Nacional de España», Boletín DM, 22, pp. 75-88.
Moreiro, José María (1968), «El mausoleo de la palabra», ABC (Madrid), 6 de octubre, pp. 154-155.
Navarro Tomás, Tomás (1932), El Archivo de la Palabra: trabajos realizados en 1931, Madrid, CES.
Niño Mas, María Isabel (1966), «Breve reseña histórica de la Sección de Música y Archivo de la Palabra Hablada», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 78, pp. 133-157.
Vázquez Zamora, Rafael (1935), «Una voz exacta», Eco (Madrid), 10 (marzo), p. 9.
El Archivo de la Palabra y los fondos de tradición oral en la colección de grabaciones sonoras de la BNE
Experiencias
de recopilación y tradición oral en el ámbito local
La tradición oral de Robres en El Pimendón 1
Pedro Oliván Viota*
COMO en otras colaboraciones de estas mismas jornadas se exponen los aspectos fundamentales en el campo del registro, la investigación y la influencia sociológica de la tradición oral en el presente y las propuestas de futuro, voy a centrarme en presentar las líneas de trabajo que venimos manteniendo en el ámbito etnográfico en El Pimendón mediante entrevistas, tertulias monográficas y testimonios personales sobre los oficios, las tareas agrícolas y ganaderas, el trabajo de la mujer, la vida cotidiana, las costumbres, etcétera, y sobre todo la importancia de haber reflejado todo ello por escrito para garantizar que tanto la generación actual como las venideras tengan acceso a su conocimiento, con la convicción de que el soporte más seguro para salvaguardar esos testimonios y esos relatos sigue siendo la publicación impresa, que ahora compaginamos con nuestra web en internet.
Nuestro interés concreto por recabar testimonios orales sobre la vida y las costumbres antiguas o pasadas fue desde el principio una clara apuesta por el conocimiento, la comprensión, la conservación, el aprendizaje social y el respeto a nuestros antepasados.
Al inicio de la transición democrática un grupo inquieto de jóvenes, ya con estudios universitarios, sintieron la conveniencia y la necesidad de promover actividades culturales que se fueron plasmando en semanas culturales con temáticas de carácter etnográfico como exposiciones de enseres y otros objetos
* Licenciado en Filosofía y director de la revista El Pimendón. polivan78@gmail.com
1 En primer lugar, deseo expresar mi felicitación personal a Ángel Gari y al Instituto de Estudios Altoaragoneses por la organización de estas jornadas, así como mi agradecimiento por haber contado con el periódico El Pimendón de Robres para participar en ellas. Para nosotros significa un reconocimiento muy importante al compromiso sociocultural que venimos manteniendo con nuestro pueblo desde 1988.
antiguos, charlas sobre tradiciones… Ese fue precisamente el punto de partida de un recorrido incierto pero entusiasta.
En 1985 se montó ya una gran exposición etnográfica con aperos de labranza, herramientas de oficios, ajuar doméstico: lo que se consideraban cosas antiguas, que fueron aportadas por los vecinos. Esa muestra dio origen al actual Museo Etnológico de Robres, gracias a que muchos vecinos prefirieron dejar algunos de esos objetos para que formaran parte del futuro centro.
En agosto de 1988 publicamos a ciclostil el número 0 de El Pimendón, con una declaración de objetivos socioculturales muy ambiciosa, y en diciembre de 1994 registramos en la Diputación General de Aragón los estatutos de la Asociación Cultural El Pimendón, en los que se concretan sus principales propósitos, entre los cuales están la investigación y el conocimiento de nuestro pasado.
En el listado de propuestas, llevados de la ansiedad, fuimos anotando tal cantidad de temas que, de no haber hecho una selección ordenada y clasificada, podrían haber anulado nuestra buena voluntad y nuestro entusiasmo inicial. Afortunadamente, eso no ocurrió y seguimos con renovado entusiasmo tras treinta y cinco años de continuado compromiso cultural y altruista con nuestro pueblo y nuestros trescientos veinte socios o suscriptores.

(1989).
Para evitar que algo parecido me ocurra a mí hoy en esta contribución, voy a ceñirme a exponer unas pinceladas del método de trabajo que aplicamos en la recopilación de testimonios de la tradición oral de Robres y del reflejo que dejamos de ello en nuestro periódico.
El procedimiento se concreta en recoger de nuestros mayores más lúcidos los testimonios, los recuerdos y la transmisión oral de lo que ellos oyeron, aquello que ya no podemos contar directamente de nuestros antepasados. Las líneas de trabajo han consistido en realizar entrevistas individuales a una selección de las personas más representativas en la materia de la que se trata, organizar tertulias dirigidas con grupos de vecinos y vecinas que pueden aportar más información sobre cada tema concreto y registrar relatos
sobre tradición oral en Aragón (i)
Tertulia con nuestros abuelos
de acontecimientos vividos por ellos mismos. A continuación, fuimos poniendo nombre a las secciones temáticas y encomendamos el trabajo a redactores concretos. Voy a limitarme a mostrar aquí una breve reseña de dos de ellas.
Encuentros en mi camino (sección a cargo de Carlos Bolea Capistrós)
Carlos, ahora ya jubilado, era profesor de Literatura de instituto de bachillerato y se encargó de esta sección estructurando cada entrevista con una reflexión sobre el tema, una presentación del perfil personal del personaje y una transcripción selectiva de la entrevista en la que insertaba algunas consideraciones personales que ayudasen al lector a aproximarse más al tema.

Transmisores de tradiciones (1990).
Por cuestión de espacio he seleccionado solamente cuatro temas de los doce que se abordaron en la sección.
Los pastores
La lectura de esta entrevista realizada al tío Simón me recuerda la película Padre padrone (1977), de los hermanos Taviani. Nos cuenta nuestro protagonista que, como en su casa siempre habían tenido ovejas, su padre lo obligó a ir con el ganado ya de niño, primero de rebadán y luego, desde los catorce años, de mayoral y ya con un rebadán, y así hasta su jubilación. A falta de perros en aquellos primeros años, el rebadán hacía la función de vigilar y mover al ganado y muchas veces pernoctaba en el monte, en las parideras, sin guardar fiesta ningún día del año y aguantando el frío, el calor, el viento o la lluvia.
Cada año, el día de Santa Cruz, el 3 de mayo, los amos del ganado contrataban a los pastores fijando las condiciones, el salario, la comida y alguna compensación en especie, como la de poder llevar ovejas propias en el rebaño del amo. Era un trabajo muy duro y muy esclavo por un salario muy bajo, y, lo peor, con algún abuso que otro, como el de no cotizar por algunos de ellos a la Seguridad Social. El tío Simón nombra las casas en las que trabajó: Gil, Huescano, Nicanor, Gabarre de Alcubierre y Orús. En esta última estuvo diecisiete años, hasta que se quitaron las ovejas.
El oficio de carretero
Alfonso Barrio Novales perteneció a la tercera generación de una familia de carreteros de Robres. Relata cómo se originó el oficio en el pueblo a finales del siglo xix con su abuelo Joaquín Barrio Lacambra, que procedía de Huesca.

Describe el proceso de construcción del carro común, las galeras, el volquete —que fue lo que más trabajo les propició en el periodo de las obras del canal—, las tinas, las cubas y los toneles. Llevaba el taller con su hermano Julio, que se encargaba de las piezas de madera, mientras que él se ocupaba de la fragua.
Su abuelo ya había diversificado el oficio entre sus tres hijos, que luego se fueron instalando por su cuenta, uno como herrero, otro como carpintero y otro como carretero. Nombra las piezas del carro y las clases de madera que utilizaban y hace especial referencia a los carros-cuba que alquilaban a los vecinos para que pudieran acarrear el agua de boca desde la única balsa buena, situada a mil quinientos metros del pueblo, hasta sus casas, con una merma del 20 % del contenido por el trajín del camino.
La vida de la mujer rural
La tía Teresa del Huescano proporcionó a lo largo de la entrevista un retrato representativo, fiel y detallado del modo de vida de las mujeres casadas en las casas con recursos. Su casa paterna tenía un corte muy similar al de aquella en la que pasó a vivir de casada, una casa con tierras y bastante ganado. Ya conocía, pues, la dimensión de las tareas de una casa así y las que recaían en la mujer: atender a los abuelos, cuidar a los críos y a los enfermos, cocinar, hacer las faenas de la casa y del corral, ir a buscar agua para los animales a los pozos y ayudar en el campo en la siega y en la vendimia: solo eso… Eran condiciones de trabajo muy duras y poco valoradas.
Nos facilita fechas y datos interesantes, como el precio de venta de los corderos pascuales en 1930, entre 12 y 15 pesetas el kilo. Las tiendas importantes que
La familia Barrio Lacambra hacia 1898.
había antes de la guerra eran la del Pelaire y la del Almoldano, en las que todos compraban apuntando lo adquirido en la libreta, incluso los de las casas pudientes. No circulaba el dinero, y la deuda acumulada la liquidaban cuando vendían el trigo, el vino o los corderos o cobraban los jornales.
Una tableta de chocolate costaba 40 céntimos y una sábana 14 pesetas. Por dos huevos se obtenía, al trueque, una perra gorda de aceite o dos sardinas de cubo o un chorizo. En el horno daban treinta y tres panes si llevabas treinta kilos de harina.

Interesante también es el relato de la dieta alimenticia: para almorzar, chuleta de tocino frita o lomo de cazuela, huevo y sopas escaldadas; para el campo, en la siega o la vendimia, fritada de asadura e hígado y sopas hervidas con huevo; en invierno, sopas escaldadas, migas y judías. La carne se veía en el plato solo los domingos y los festivos, en los que se guisaba pollo o conejo del corral. Las mujeres tenían que levantarse a las cinco de la mañana para preparar la comida.
Sobre el tiempo de ocio y diversión cuenta que al baile solo iban de solteras. Las casadas tenían que quedarse en casa o ir a visitar a la familia mientras el marido estaba por ahí, en el bar, de caza o de merienda. Únicamente podían salir de casa solas para ir a comprar, a la era o a la iglesia (!).
De la guerra recuerda que la casa del Huescano se convirtió en una especie de cuartel general de los milicianos. Allí estuvo hospedado el jefe de artillería de la zona, un italiano llamado Stefanelli, y hasta se celebró la boda de una miliciana.
Era una economía de subsistencia en una sociedad agraria castigada por sequías y precariedad de medios.
Los colchoneros
Los hermanos Sebastián y Esteban Canudas fueron los últimos colchoneros de Robres tras tres generaciones de la familia en el oficio. Recuerdan a su abuelo José, que, además de colchonero, era buen amenizador de tertulias y contador de chascarrillos y chistes. Sus otros hermanos practicaron también
La tía Teresa y su esposo, José María Abardía.
esa profesión, pero los más activos fueron José en Robres y en Lanaja, donde se casó, y Sebastián en Robres y luego en Igualada.
A los que cardaban la lana los llamaban pelaires, pero los Canudas eran colchoneros. Sebastián recuerda que por el primer colchón que preparó cobró 1,25 pesetas y que terminó cobrando 4000 por el último en Igualada.
Iban también por los pueblos cercanos a Robres, los de la serreta de Grañén. Cobraban en metálico más la comida y el alojamiento, pero en algunas casas dormían en el colchón de la pajera (!).
Describen todo el proceso de su trabajo en un colchón ordinario y en el cosido a la inglesa, que resultaba más laborioso. Para desapelmazar e higienizar los colchones de lana había que deshacerlos, lavar las telas de la funda o renovarlas y varar o varear la lana hasta dejarla esponjosa, suelta y desempolvada.
Las herramientas eran muy sencillas: aguja gorda, hilo recio y varas de sabina. Las varas se las procuraban ellos mismos y tenían que ser de raíz de sabina. Las enterraban durante quince días con las puntas retorcidas para poder pelarlas después. Las de las ramas no servían, pues se rompían fácilmente.
Nombres propios (sección a cargo de Carmelo Pérez)
En esta sección Carmelo Pérez, el cura, aplicó otra metodología y recurrió a diversas fuentes a la hora de conocer y analizar tradiciones locales, toponimia y curiosidades del pasado. Combinó datos publicados con historias que le contaron los viejos del lugar sobre cada uno de ellos para componer un relato coherente que encajase en el transcurso del tiempo.
De los treinta y cinco artículos publicados en esta sección escojo uno que considero muy representativo: El hermano de la Virgen de Magallón. Se trata de una tradición antiquísima de Robres. Ser hermano de la Virgen de Magallón daba rango de honorabilidad y respeto. Consistía en que un vecino, el amo de una casa algo pudiente, asumía voluntariamente la representación oficial de Robres ante la Virgen de Magallón y ante el pueblo de Leciñena por el tiempo que él quisiera. Cuando se producía la vacante, el párroco lo comunicaba formalmente desde el altar y quien lo deseara podía presentarse voluntario. Era como hacer un voto, un compromiso, una promesa. El hermano guardaba en su casa el manto de la Virgen de Magallón a disposición de los enfermos que lo requerían y para otras necesidades.
El día de la plega, el último domingo de agosto, se hacía la colecta para la Virgen de Magallón. Ese era su día grande, pues era el protagonista principal. Acudían a Robres el Ayuntamiento de Leciñena en pleno, el párroco, el santero, el patronato y el mayordomo y se juntaban con el párroco de Robres y el Ayuntamiento en pleno por la mañana en su casa, donde desayunaban o almorzaban. Después de la misa pasaban en comitiva por todas las casas con el manto de la Virgen portado por el hermano para recoger donativos en especie, trigo generalmente, o en metálico, los menos, para el sostenimiento del santuario de la Virgen en el monte de Leciñena. Terminada la plega, se reunían de nuevo en la casa del hermano de la Virgen, quien obsequiaba a todos con una espléndida comida y una larga sobremesa (¡¡no podía ser cualquiera hermano de la Virgen!!).
Espero que esta breve muestra de nuestro trabajo y de nuestra manera de recoger retazos de la tradición oral de Robres y reflejarla en el periódico local
El Pimendón haya cumplido con las expectativas de estas jornadas.
La revista El Gurrión de Labuerda y la tradición oral
Mariano Coronas Cabrero *
UNA panorámica global de las acciones culturales llevadas a cabo en Labuerda desde la aparición de la revista
Una pequeña travesía cultural hasta 1989: apuntes
En noviembre de 1980 iniciamos la publicación de un boletín denominado El Gurrión, una modesta revista que se imprimió con la multicopista hasta el número 18 inclusive. A partir de ahí empezamos a pasarlo por la imprenta con un montaje de páginas casero. En agosto de 1989, cuando se creó legalmente la Asociación Cultural El Gurrión, apareció el número 36. Ya entonces se distribuía por suscripción y se había asentado con una periodicidad rigurosamente trimestral (que aún se mantiene).
En 1984 se publicó un librito de 60 páginas, Labuerda, un pueblo del Sobrarbe, en el que se recogían aspectos diversos relacionados con la localidad. Los capítulos llevan estos títulos: «El municipio de Labuerda: situación, descripción y límites», «Realizaciones municipales», «La fabla», «San Vicente y Fontanal», «Tres actividades tradicionales (la matacía, los hornos de cal, el vino y su elaboración)», «Las cofradías», «Fiestas y celebraciones», «Arquitectura popular», «Y un par de poemas en aragonés: A siega, a trilla y os ninons y As casas y as calles de Labuerda».
En 1985 apareció otra publicación, Así nos divertíamos, así jugábamos… : recopilación de juegos infantiles de Labuerda, un intento de preservar la memoria de ese patrimonio inmaterial que el tiempo iría borrando inexorablemente. Un año después, con Eugenio Monesma, se organizó una jornada de filmación de algunos de esos juegos. En 1998 se realizó una reedición del libro, de
* Maestro jubilado. Director de la revista El Gurrión . mariano.coronas@gmail.com
104 páginas, en colaboración con el movimiento de renovación pedagógica Aula Libre y el Centro de Estudios de Sobrarbe.
Los dos libritos citados fueron escritos por Mariano Coronas Cabrero y financiados con subvenciones que llegaron al Ayuntamiento desde la Diputación Provincial de Huesca.
En agosto de 1986 celebramos unas jornadas culturales que incluían una exposición de fotografías de Ricardo Compairé, cine etnográfico de Eugenio Monesma, una olimpiada de juegos, una chocolatada, un campeonato de frontenis, actividades de creatividad plástica con materiales de desecho, concursos de dibujo, poesía y narración…
En 1989 tuvo lugar la primera exposición de fotografías antiguas recogidas por algunas casas del pueblo y ampliadas, además de la de todos los programas de fiestas que guardábamos desde la década de los cuarenta.
En todo lo reseñado hasta aquí hay ya un intento de aprovechar las experiencias de vida y los conocimientos de personas mayores para fijarlos, bien en el boletín-revista, bien en publicaciones monográficas como las mencionadas.
Exposiciones
En agosto de 1990 organizamos una exposición titulada El boj hecho arte con obras de José Nerín. El mismo artista estuvo presente en la inauguración y explicó a quienes se acercaron a verla el simbolismo de muchas de sus increíbles realizaciones.
En 1991 recreamos La escuela del ayer : pupitres, mesa del maestro o la maestra, pizarra, mapas murales, libros, cuadernos, tinteros, plumillas, documentos oficiales, fotografías de grupos escolares, recuerdos manuscritos… Coincidiendo con la inauguración de las instalaciones de Radio Sobrarbe, ubicadas en el piso superior del edificio de la casa escuela de Labuerda, ofrecimos una exposición que tuvo mucho público y fue visitada incluso por el ministro de Cultura de aquel momento, Jordi Solé Tura, que se sentó en el pupitre donde estaba el cuaderno de visitas y escribió su dedicatoria.
Un año después, en 1992, hicimos la segunda exposición de fotografías antiguas, y en 1993 la exposición se llamó Papel de periódico. Presentamos una importante selección de periódicos de Aragón y de España y el resto del mundo, además de
sobre tradición oral en Aragón (i)
una amplia muestra de las publicaciones periódicas que hasta ese momento se habían editado en Sobrarbe. La exposición estuvo abierta unos días en agosto, pero la dejamos montada hasta finales de septiembre y mandamos cartas a todos los colegios de la comarca por si querían visitarla, y algunos de ellos lo hicieron.
De nuevo en 1995 hubo una exposición de fotografías antiguas de Labuerda, la tercera, siguiendo el proceso de recuperación de la primera de ellas.
En 1996 hicimos dos exposiciones simultáneas. Una de ellas, Leer en Sobrarbe, incluía todas las publicaciones referidas a nuestra comarca que pudimos encontrar.
Se acompañaba de una guía de 28 páginas de igual título que contenía una relación ordenada de todos los materiales expuestos y una docena de textos originales redactados por doce personas de la comarca muy unidas al mundo del libro y la escritura para animar a la lectura. La segunda se titulaba Por ande fuyiban os cuentos y mostraba una treintena de fotografías de chamineras de diferentes pueblos de Sobrarbe.
La exposición de 1998 mostraba fotografías de las fiestas de Labuerda realizadas y aportadas por José Luis Mur.

Además, en 2003 expusimos ochenta fotografías de José Luis Mur en Labuerda: paisajes y gentes.
Publicaciones de la colección O Fogaril
Siete títulos se publicaron en esta colección: A desgraziada istoria d’un chabalín que no minchó as ugas (número 1, 1996), A escuela de dinantes (número 2, 1997), As fiestas d’Abuerda (número 3, 1998), A matazía (número 4, 1999), Labordeta y Abuerda (número 5, 2000), A romería de San Bisorio (número 6, 2001) y As peñas d’o mío lugar (número 7, 2003). Todos son obra de Mariano Coronas Cabrero. Se trata de ediciones en cartulina blanca satinada (portada e interiores) de 12 páginas cada una con fotos en blanco y negro y texto en verso y en aragonés.
Diversas publicaciones asociadas a la revista El Gurrión.
Jornadas de coleccionismo
En agosto de 2009 celebramos la I Muestra de Coleccionismo de Labuerda. Se pretendía, con la colaboración de las personas que coleccionaban objetos, mostrarlos en una jornada festiva. La actividad se mantuvo hasta el año 2016, en el que celebramos la octava y última de ellas. Para cada una de las cinco últimas convocatorias editamos un tríptico de recuerdo que recogía una memoria del año anterior y la propuesta del siguiente: libros antiguos, revistas y periódicos viejos, álbumes de cromos, relojes, sellos, monedas y billetes, carteles metálicos, cajas de cerillas, marcapáginas, chapas de botellas, placas de cava, sobres de azúcar, botecitos de perfume, dedales, viejos aparatos de radio, pegatinas, posavasos, viñetas humorísticas sobre los libros y la lectura, señales escolares de tráfico, cajas metálicas de diversos productos, periódicos de diferentes países, calendarios, pines, minicarteles de películas, objetos cinematográficos, banderines deportivos, juguetes y juegos antiguos, libros sobre juegos y juguetes, placas metálicas publicitarias…, y la colección completa de la revista El Gurrión, así como las de Andalán y El Ribagorzano en su tercera época.
La revista El Gurrión
Desde hace ya unos años la actividad está centrada en la revista, que ha ido creciendo exponencialmente tanto en páginas como en personas colaboradoras. También está llegando a personas que no son oriundas del pueblo ni de la comarca pero a las que les interesa y les gusta el contenido de una publicación trimestral que en noviembre de 2024 ha cumplido cuarenta y cuatro años de existencia y ha publicado el número 177. Ni que decir tiene que es un caso insólito en la comarca de Sobrarbe, ya que supera en más de cien trimestres, en más de cien números, a la siguiente del ranking.
Desde hace ya varios años la revista El Gurrión acoge las entusiastas colaboraciones de entre treinta y cuarenta autores y autoras que mandan puntualmente sus textos y sus fotografías. La tirada de la revista en estos momentos está en trescientos cincuenta ejemplares por número. Desde hace casi diez años cada ejemplar consta de 60 o 64 páginas, sin publicidad, y la hemeroteca de la revista ha llegado, con el número 177, a las 6664. En la página web (http://elgurrion.com) están publicados los índices, que se renuevan después de cada número. Desde el 100 inclusive están disponibles los PDF con acceso libre.
En El Gurrión se dan cita rastreadores de molinos harineros o aceiteros, buscadores de piedras de antiguas ermitas o poblados medievales, recuperadores de antiguos oficios hoy desaparecidos, amantes de la caminata y la ascensión a las montañas, expertos en fotografía ornitológica, artistas del dibujo y de su interpretación, romanceros irredentos, lectores y lectoras entusiastas, descubridores de rincones mágicos de nuestra comarca, investigadores de las fuentes más emblemáticas, memorialistas de un tiempo y un lugar, coleccionistas de todo pelaje, cantores de la tierra, fotógrafos con buen ojo y gran sensibilidad, poetas y amantes de la poesía, personas críticas con lo que vemos y vivimos, recolectores de noticias (locales, comarcales, provinciales y autonómicas), humoristas, nabateros de río y de archivos y bibliotecas, escritores en aragonés, literatos, futboleros comarcales, expertos en cinematografía, buceadores históricos, exploradores etnográficos, viajeros intrépidos, recopiladores de coplas populares y de chascarrillos e historias domésticas, cuentistas, fiesteros y ermitaños… La revista, finalmente, es un lugar de encuentro, una ventana desde la que mirar y mirarse, un refugio para la memoria y un espacio de recuerdo y homenaje a personas que nos van dejando y de las que quedan escritos sus nombres y algunas de las cosas que hicieron. El Gurrión no está preocupado por fronteras temáticas ni geográficas y es un viajero universal que se retrata en los lugares más emblemáticos y en los países más alejados.

Hemeroteca, casi completa, de la revista El Gurrión
Conviene señalar, para terminar, que editamos otros materiales complementarios que se regalan con la revista a colaboradores y suscriptores: láminas con fotos de trucadors, chamineras, torres de iglesias de pueblos de la comarca, postales en color y blanco y negro, calendarios de nevera, imanes con la efigie del Gurrión, marcapáginas y pegatinas conmemorativas, fotos viejas de Labuerda…
El Gurrión, paso a paso: secciones y testimonios de tradición oral
El compromiso de nuestra revista con la tradición oral está presente desde el mismo número 0. Como documento escrito que es una revista, hemos tratado
de recoger lo que hemos podido (y seguimos en ello cuarenta y cuatro años después) de la memoria que guardaban las personas de nuestro pueblo y algunas de la comarca de Sobrarbe. En ese sentido, en esta segunda parte de nuestra colaboración iremos reproduciendo algunas de las líneas de trabajo y diversos materiales recogidos, así como las secciones en las que se fueron publicando las aportaciones que llegaban por diferentes motivos y caminos. Todo ello forman parte de la hemeroteca generada por las revistas editadas hasta el momento.
En el número 0 (noviembre de 1980) apareció una breve composición en verso que reescribía un cuento breve muchas veces escuchado. Lo titulamos «A rabosa y as ugas»:
Isto me contón a yo cuan yera chicorrón: q’un día una rabosa baixó de o mon ta o plano a fer visita a unas cepas y picotiar bels granos. Y también qu’aquera nuey eba una gran tronada que no s’en beyeba cosa, no más cuan relampadiaba. A bonico a raboseta s’arrimó pues ta la viña con a idea de fartase de bellas ugas maduras. Como no más las veyeba cuan eba un relampado, fabló d’ista manera esperando lo milacro: «Relampandingo, relampandango, fe como febas».
Mariano Coronas Cabrero
Veremos con más ejemplos como la reescritura de lo que recibíamos oralmente era una práctica frecuente a la hora de fijarlo en la revista.
Ya en ese mismo número, con el título «Nuestras tradiciones» se recogen prácticas contadas sobre la noche de ánimas y los recuerdos de la feria de noviembre de Labuerda, que ya había dejado de celebrarse. En los siguientes encontramos
la fiesta de «Santa Águeda» con unas coplas humorísticas, recuerdos del fútbol en los pueblos en los años cuarenta del siglo xx y de otros deportes como el juego de pelota o el tiro de jada, la romería anual de San Visorio, el origen y la composición de la orquesta Perlas Blancas, la producción de vino en Labuerda con las bodegas y las prensas (ya sin usar), el torno de aceite y las oliveras y una relación de los duros trabajos realizados por las mujeres. La mayor parte de la información utilizada para recomponer esos trabajos hubo que buscarla en la memoria de las personas mayores, puesto que en los años ochenta el panorama de la vida rural había cambiado notablemente y todo lo recogido pertenecía a un pasado que queríamos dejar escrito y, modestamente, publicado.
En el número 9 (noviembre de 1982) publicamos una colaboración en la que se narra el incendio de una chaminera de una casa de Labuerda (que hacía tiempo que no la desfullinaban, por lo visto) y cuenta que el propietario de la casa, al ser alertado (sin saber exactamente que se quemaba la suya), contestó: «¡Que se jodan, que paren más cudiáu!», «¡Que no fayan chanzas con o fuego!»… Sin embargo, cuando le confirmaron que era la suya, cambió rápidamente el discurso: «¡Correz, ninos, correz, busatros que podez!», ¡Correz todo o que podiaz!». Más adelante, como veremos, este tipo de aportaciones (coplas, chascarrillos, anécdotas breves, etcétera) tomaron forma en una sección denominada «Así lo cuentan» que tuvo una larga andadura y que aún hoy reaparece en algunos números.
También en ese mismo número de la revista, el 9, se empezó a editar una lista de vocabulario en aragonés recogido de viva voz de personas que utilizaban expresiones y palabras aragonesas en su hablar cotidiano en Labuerda. Fueron listas abiertas que se mantuvieron hasta el número 18 (febrero de 1985) inclusive. Ese trabajo de Mariano Coronas Cabrero se publicaba sin poner los significados de las palabras. Más adelante, ya con el significado de cada una de ellas, fue apareciendo en la revista Treserols del Centro de Estudios de Sobrarbe (CES) desde el número 2 (noviembre de 1998) hasta el 7 (junio de 2002) inclusive, y unos años más tarde la recopilación, corregida y ampliada, dio como resultado el libro Vocabulario aragonés de Labuerda – A Buerda (Sobrarbe), que fue publicado por la editorial Xordica y Prensas Universitarias de Zaragoza, con la colaboración de la Comarca de Sobrarbe y el Ayuntamiento de Labuerda, en 2007. En el número 10 (diciembre de 1982) encontramos otro chascarrillo reescrito en forma de poema divertido:
de recopilación y tradición oral
Diz qu’un día Pepelino espotriquiaba con fuerza de que n’a suya cozina se feba muita fumera. Os que formaban o corro no parón de dar-le güeltas. Unos que a leña berda, otros que a chaminera. Plegó t’allí Migalón, ocurrente y con güen seso, y tras pensar un poqué le donó iste consello: «Si no quies rematar zenizoso y afumáu, t’as de cagar n’a cocina y fer fuego en l’escusáu».
Mariano Coronas Cabrero
En el mismo número se recoge una historia de mosén Bruno Fierro que recordaba el abuelo de casa Sesé, un preciso informante dotado de buena memoria. En el 11 se recrea, con un poema de cuarenta y ocho versos, la habilidad del último guarda viñadero que hubo en Labuerda. Si había guarda era porque había buenas cosechas de uvas, de lo que dan fe las bodegas de muchas casas, con grandes cubas, trujales y prensas en los patios.
Cuentan que hubo en A Buerda, fa muitas añadas ya, un curioso personaje que se clamaba Ciprián. Hombre de poca estatura, ágil como o gabilán y un olfato más fino que os perros de cazar. Rápido como os rayos, no yera de estrañar qu’estuviese por a Guardia y al rato por río Forcaz. Madrugaba más que l’alba, apunto pa vigilar a toz os que en o pueblo saliban a triballar.
Y agora t’os quiero izir que a suya misión prenzipal yera cudiar güerta y biñas de bella mano rapaz, cosa que l’hombre feba con gran efeutibidá atacando por sorpresa a os qu’ iba a robar. O punto d’oserbazión, cosa también natural, yera arriba en a Plana debaixo d’un carrascal; d’ista forma dominaba t’ol término monizipal, de o Barranco t’a Ribera, de l’Arbolera a l’Osguaz, de a Marrocha t’a las Suertes, d’a Rueda t’al Lezinar, faziendo muito difícil ixe asunto de robar ugas, manzañons y peras d’as biñas y o Chapurcal, calabazins y grumos d’a Ripa y o Romeral. Agora ya en queda pocos que labren n’iste lugar y ya no ye menester mantener dengún guardián, pero en aqueros tiempos, con muito más presonal, miaja mal iba en A Buerda un guarda como Ciprián.
Mariano Coronas Cabrero
Por cierto, unos números más adelante (en el 34, de febrero de 1989) uno de los colaboradores escribe sobre «El guarda viñadero», lo que demuestra que era una faena útil en muchos pueblos.
En otra página de ese número 11 encontramos una relación aleatoria de productos que podían comprarse en la tienda de la plaza de Labuerda en los años treinta del siglo xx con sus respectivos precios: curiosa aportación.
Seguimos pasando números de la revista con colaboraciones que atienden a esa recuperación de elementos que los tiempos ponen en entredicho o que definitivamente están en trance de olvido. En el 14 (abril de 1984) se recoge el juego del guiñote con las expresiones más habituales que van soltando los jugadores, que hoy día ya solo encontramos en esos textos escritos porque las nuevas generaciones puede que jueguen menos y, en todo caso, desconocen aquella literatura. Más adelante hay una recopilación de frases hechas o modismos utilizados en la vida cotidiana: estar oscuro com’una boca lobo, ser as marras, no quedar una estapenzia, comer a dos carrillos, llevar o morro por a pallada, romper l’aliento, perder l’esmo, fer o salto d’o zapo, ser gran com’un salamandrán, parar cuenta, etcétera.
Dando un salto nos colocamos en el número 19 (mayo de 1985). Abandonamos la reproducción con la multicopista y pasamos a imprimir en imprenta, aunque el montaje sea manual (cortar y pegar). En todo caso, se inicia una nueva etapa en la que se hacen suscripciones por primera vez. En la página 7 de ese número encontramos un testimonio de la existencia en Labuerda, desde 1930 hasta 1933, de un centro republicano que contaba con ochenta y cinco socios. En la 11 se rememora una convocatoria para que todas las personas que poseían carros acudieran a las cercanías de la iglesia. Era 1936. Los carros fueron cargados con imágenes, libros, registros, altares, etcétera. Siete carros trasladaron todos esos materiales por la carretera vieja y se descargaron en una zona de la partida del Chapurcal donde se prendió fuego a todo lo que contenían. Se trataba de una pequeña historia oculta que vio la luz cincuenta años después.
En el número 20 (agosto de 1985), en la página 4, encontramos una copia del «Romance de Maruxona (o Marichuana)», el que difundía por varios pueblos de Sobrarbe Modesto Arasanz Escapa, natural de Castejón de Sobrarbe, que lo recitaba, con el consiguiente regocijo de los presentes, a cambio de unas pesetas o de algo de comida. Modesto acudía a Labuerda con frecuencia y pasó algunas temporadas durmiendo en pajares. El romance decía así:
De los Altos Perineos m’e bajado a la Tierra Llana pa festejar una dona que Maruxona se llama. A la manga del gambeto l’e baixato unas manzanas;
sobre tradición oral en Aragón (i)
de güenas que le sabeban os morros s’a laminato.
Para dote ya l’an dado una sabanota rota y un candil sin crisolé.
Para el día de la boda ya tenemos una crapa qu’en lo preto del invierno cinco meses tuvo sarna. Ya nos vamos ta la ilesia y nos vamos a casar el siño Retor pregunta si quereba a Maruxona: «¡Oh, usté, siño Retor!, qué palabra más escusata, sí señor que la quiero porque hace tres años le voy como lo buco a la crapa». Alégrate, Maruxona, ya te guardo un pistolé, faremos un moñaqué y dimpués un zagalé. Ya nos nimos ta la cama, ya nos vamos a acostar.
Ella se quita as sayas, él se quita os balons; la otra se quita os zuecos, l’otro se quita os calzons. Una ixota t’e cantato, no m’as querito escuchar, en tu puerta te la deixo. ¡Baixatela a buscar!
En el número 21 de El Gurrión (noviembre de 1985) se inicia una sección, denominada «A fabla», que tendrá continuidad en algunos números. Los contenidos que la alimentan son variados. En ese primer número se habla de «As chamineras»: la cocina, las cadieras, el fogaril, la chaminera… y las reuniones ocasionales para contar cuentos y charrazos, repasar la vida…: tradición oral en su mejor versión. Finaliza el texto en aragonés con un poema:
Experiencias de recopilación y tradición oral en el
sobre
Os tiempos ban cambiando y belunas cosas biellas ya no mos fan compaña con su cutiana presencia. No hay fogarils n’as casas. S’an arrancáu as cadieras. No se beyen ya lucanas ni tampoco chamineras. Ye una pena qu’istas obras qu’un ziento d’años teneban s’aigan deixáu perder es as casas de A Buerda.
Mariano Coronas
En el número 22 el texto de esta sección que mencionamos lleva por título «Os curas» y recoge tres chascarrillos. Recordamos uno de ellos:
Un cura se troba con una muller choben, con poca ropa puesta, y le dize: —Siña María, ¡qué pocas fuellas leba o libro!
Y responde a muller:
—Asinas trobará dinantis a lezión, mosén!
Otros temas abordados en esa sección son «Os biellos», «Laitons y laitoneros», «Picar o dallo», «A siega y a trilla», «Os glans», «Santa Águeda», «Poemas», «Fendo jabón», «Con a escopeta en o güembro», «A fiesta de Plan», «Os programas d’as fiestas de Labuerda», «Charrada en aragonés», «Merendar pan con algo», etcétera.
Aparecen dos artículos de recopilación del saber tradicional en el número 24 (agosto de 1986): en un caso «Cañas y cañizos» y en el otro «La naturaleza: aprovechamiento tradicional del monte».
En el número 26 (febrero de 1987) hay una selección de «Dichos y coplas populares» que, junto con algunas entregas de la mencionada sección «A fabla», será decisiva para iniciar una nueva que tendrá un largo recorrido y se titulará «Así lo cuentan». En «Dichos y coplas populares» se recogen materiales orales pronunciados en tareas colectivas: siega, trabajos con la hierba y con la paja, sesiones de cartas, labores en la cocina de invierno, vecinales… Veamos algunos ejemplos:
oral en Aragón (i)
Saravillo, Sin, Señés y Serveto formaron un pleito. Saravillo lo perdió y lo pagó con nueces bofas y crabas sarnosas.
Pelaires os de Boltaña, os del oficio batido, que vendieron a san Pablo por un cántaro de vino.
En Torrolisa matón una burra grisa. Y en San Lorién en quereban tamién.
En Araguás, d’a punta coda t’atrás.
Camporretuno, sin santo denguno. Uno qu’en abió, un tozino se lo comió.
No vayáis por trigo a Vio, ni por conciencia a Solana, ni por virgos a la Ribera, ni por justicia a Boltaña.
Mujer de Laspuña y macho de Naval, con uno en ay prou en cada lugar.
Tres cosas tiene Labuerda que no las tiene el Partido: la fuente en medio la Plaza, la carretera y el río.
Lo Sarrato, Sarratillo y Sarratiás, siete casas, tres lugars.
San Vicente, culo caliente, sopas hervidas y sin aceite.
¡Pobre de mí, desgraciáu, qu’e pasáu por Ligüerre y no m’an combidáu.
Unas páginas más adelante aparecen por primera vez una referencia y unos datos de «As calandras», un sistema de predicción meteorológica que en el pueblo era frecuente. Y lo más curioso era que no solían tomar nota escrita quienes las observaban, pero luego recordaban perfectamente cómo había ido el tiempo en los días señalados, de modo que cualquier día del año siguiente se oía: «As calandras no mentían con este seco», «Ya lo decían as calandras que iba a fer abundante frío», etcétera. Para ilustrar a lectoras y lectores, ahí va uno de los artículos recientes sobre el tema, que permite conocer la mecánica de la observación. Se publicó en el número 158 de El Gurrión (febrero de 2020):
As calandras
Hace ya un buen montón de años, era frecuente escuchar de boca de cualquier persona de edad, en Labuerda (y en muchos otros pueblos de Sobrarbe…), aquello de «Pues as calandras siñalaban pa este mes…”. Hace tiempo que ya no se escuchan referencias a esa estrategia popular de predicción meteorológica, porque hay poca gente mayor dedicada a la agricultura y estamos saturados de informaciones meteorológicas… Curiosamente, cuando escribo estas líneas y este artículo, tengo fresca la información que transmitía una persona desde Castilla – La Mancha para este año, en un programa de radio matinal, a principios del pasado mes de enero, hablando de «las cabañuelas» (otro sistema popular de observación y predicción del tiempo, utilizado en otras zonas geográficas peninsulares e incluso en Sudamérica).
En anteriores números de El Gurrión, ya hemos hablado del asunto (ver 26, 42, 106, 130…). Mis recuerdos sobre las calandras se remontan a cuando mi padre (Mariano Coronas Mur) me animaba a que apuntase las observaciones en un cuaderno, cuando yo era pequeño. Con el paso de los años, fui yo el que le pedí que fuera él quien las apuntase (a él o/y a mi madre) porque yo no estaba en Labuerda cuando empezaba el ciclo de observaciones. Este año, he podido tomar nota de algunas de las incidencias diarias, desde el 13 de diciembre hasta el 24, ambos inclusive («as calandras de caras») y del 26 de diciembre al 6 de enero («as calandras de reteculas»). Con este texto, no tengo más interés que recuperar y dejar constancia, una vez más, de este sistema de predicción, propio de gente del campo. Hace años, a falta de los exhaustivos programas que las televisiones dedican al tiempo, varias veces cada día, acertando o equivocándose, «as calandras» servían, a algunas personas que las observaban, para labrar, sembrar, plantar, cortar… teniendo más o menos en cuenta lo que habían predicho. A continuación, dejo las notas tomadas (entre diciembre de 2019 y enero de 2020) y el nombre de los meses a los que van referidas, por si alguien quiere, «gurrión en mano», comprobar su eficacia.
Para enero:
13 de diciembre: Nubes y sol. Baja temperatura matinal. Algo de viento. 26 de diciembre: Amanece despejado. Se nubla y baja la temperatura. Sol entre nubes.
Para febrero:
Día 14 de diciembre: Amanece despejado y luce el sol mañana y tarde. Temperatura buena.
Día 27 de diciembre: Amanece despejado. Algo de hielo matinal que no se acaba de ir por la temperatura baja, a pesar de lucir el sol.
Para marzo:
Día 15 de diciembre: Día despejado y soleado, de agradable temperatura.
Día 28 de diciembre: Fuerte rosada matinal y baja temperatura. Sol espléndido y caliente que no derrite la escarcha en las umbrías. Serenera nocturna.
Para abril:
Día 16 de diciembre: Muy nublado todo el día. Amenaza de lluvia y temperatura baja.
Día 29 de diciembre: Buena rosada y baja temperatura. Día soleado con débiles nubes rasgadas. Serenera nocturna, como ayer.
Para mayo:
Día 17 de diciembre: Amanecer intensamente nublado. Tímidos intentos de salir el sol. Neblina en los horizontes. Cuatro gotas que no mojan el suelo.
Día 30 de diciembre: Amanece con niebla cubriendo las laderas de los montes.
No se ve el sol. Niebla alta o cielo nublado. Baja temperatura.
Para junio:
Día 18 de diciembre: Caen unas gotas por la noche. Amanece nublado, aunque a media mañana sale el sol y se vuelve a nublar. Tarde soleada. Buena temperatura. Acaba el día entre sereno y nublado.
Día 31 de diciembre: Niebla tapando los altos de alrededor y niebla alta. Se mantiene todo el día igual, leves intentos de salir el sol, pero llegamos a la noche sin variaciones.
Para julio:
Día 19 de diciembre: Amanece totalmente nublado y con amenaza clara de lluvia. Llovizna a media mañana. Para. Día muy oscuro. A partir de las 8 de la noche, llueve con ganas y llueve toda la noche, sin parar.
Día 1 de enero: Amanece con más niebla que ayer. Baja temperatura. Sale el sol por la tarde. Atardecer royo. Por la noche baja la niebla de nuevo y nos envuelve.
Para agosto:
Día 20 de diciembre: Ha llovido toda la noche y seguía por la mañana. Han caído unos 60 litros. Siguen cambios bruscos: sol, claros, nublado, lluvia, claros, nublado… Nieve en la Peña. A partir de las ocho de la tarde vuelve a llover hasta bien entrada la noche y llueve con ganas. El Cinca y los barrancos bajan buen caudal.
Día 2 de enero: Niebla baja. Sol potente. El cielo está sereno. Temperatura baja en las umbrías y no muy alta en el sol. Nubes y frío por la noche y niebla en la Plaza.
Para septiembre:
Día 21 de diciembre: Amanece nublado. Lluvia fina un rato. Para. Nieve en los altos. Mueve el viento y vuelve a llover un rato…
Día 3 de enero: Niebla baja y nublado o niebla en altura. Baja temperatura. Debido a lo anterior, no sale el sol.
Para octubre:
Día 22 de diciembre: Amanece despejado y con sol, pero se alterna con cielo nublado, varias veces. A primera hora de la tarde, llovizna y la Peña se invisibiliza. Para, llueve, se nubla, ráfagas de viento frío…, y termina el día con el cielo estrellado.
Día 4 de enero: El sol alumbra la rosada nocturna. Sube la niebla un rato para dejar luego un sol potente que luce todo el día, con alguna nube importunando.
Para noviembre:
Día 23 de diciembre: Amanecer despejado. Brisa ligera fría. Sol radiante. Nubes sueltas como «platillos volantes». El sol funde la nieve de la Peña. Noche estrellada.
Día 5 de enero: Buena rosada matinal. Frío. Cielo despejado. Todo el día, sol, sin nubes. A las 8 de la noche está la niebla en el pueblo y hace un frío que pela.
Para diciembre:
Día 24 de diciembre: Amanece despejado y con buen sol. A medida que avanza la mañana salen nubes no muy consistentes. Por la tarde manda el sol que calienta el ambiente. Cuando se va el sol, la temperatura desciende drásticamente.
Día 6 de enero: Buena rosada matinal. Sol espléndido todo el día. Noche estrellada y presunta helada…
Mariano Coronas Cabrero
sobre tradición oral en Aragón (i)
En el número 27 (mayo de 1987) aparece por primera vez el título de una sección que estará presente en muchos Gurriones y que ya ha quedado anunciada al hablar del número anterior de la revista: «Así lo cuentan». El primer capítulo estuvo dedicado a Miguel de Manolico (Borrasca), albañil, que era una persona reconocida en el pueblo por sus salidas humorísticas y su desparpajo. Una de sus historias más celebradas tenía como protagonistas a tres guardias civiles y la pesca clandestina:
Un día estaba Miguel pescando en el río, con algún arte que no era legal, cuando se dio cuenta que cerca había tres guardias civiles que estaban a punto de sorprenderlo en plena faena. Al verse descubierto, ni corto ni perezoso, se echó dentro del río y, nadando con gran agilidad, salió del agua sin que lo vieran, consiguiendo llegar a su casa, en donde tenía una pequeña cantina. Los «civiles», que vieron cómo se tiraba al río, pero no lo vieron salir, creyeron que se habría ahogado y, pasado un rato de búsqueda infructuosa, llegaron a la cantina de casa Manolico, donde narraron con preocupación lo que habían visto… Se lo contaban, naturalmente, a Miguel. Al cabo de un tiempo, volvieron por allí los «civiles» y Miguel les preguntó por el desaparecido, de quien los guardias confesaron no tener ninguna noticia. Entonces, les contó que él había sido el pescador que aquella tarde se tiró al río, dejando a los guardias boquiabiertos. Un jarro de vino sirvió para celebrar que aquel desaparecido había, por fin, aparecido.
Hay dos coplas, entre otras muchas, que se atribuyen también al citado Miguel. Tal vez la autoría fuera de otra persona, pero era a él a quien se las habían oído recitar o cantar. Las dos muestran su sentido del humor:
Si quieres saber quién soy y de qué familia vengo, ¡levántame la camisa y verás qué cola tengo!
Sé qu’as matáu o tozino y no m’as dau torteta. Yo tampoco te daré de o que tiengo en a bragueta.
En el siguiente número de la revista la que aparece es la madre de Miguel, María de Manolico, que también tenía buenas salidas y contaba historias curiosas. Recuperamos dos coplas que ella entonaba o recitaba:
María del alma mía, plumaje de mi sombrero, Dios te dé tanta fortuna como a o nuestro burro negro. ¡Cásate y tendrás mujer y vivirás lindamente! Y llegarás a «coronel» sin haber sido teniente.
La historia que sigue también era ella quien la contaba repetidas veces ante diferentes auditorios:
Venía por Labuerda una mujer viuda, a pedir limosna diciendo que, además de su condición de viuda, tenía un hijo que alimentar. La misma mujer volvió al año siguiente, pero con más familia. Esa vez pedía para ella y para sus dos hijos.
El tercer año, la buena mujer, con cara más angustiada, pedía para sus tres hijos. La gente del pueblo fue rebajando la cuantía de la limosna, porque aquello cada año se ponía peor y había más bocas que alimentar. Total, que alguien se decidió a preguntarle:
—¿Cómo se las arregla usted para siendo pobre tener un hijo cada año? Tendría que parar más cuidado, pues al paso que lleva no sé dónde llegará… A lo que la buena mujer respondió:
—Como soy viuda y soy pobre, t’ol mundo me jode.
De vez en cuando alguna de las personas suscriptoras se animaba a contar por escrito las vivencias que atesoraba de su infancia o su juventud en Labuerda. María Teresa Chéliz lo hizo en ese número 28 en el artículo «Recuerdos: la vida en Labuerda en los años 40», donde habla de los juegos infantiles, de la guerra y la posguerra, de los abuelos y las abuelas, de las coladas en la arboleda, de la siega, la trilla y el aventado, de los viajes a la fuente de la plaza para buscar agua, de las tertulias en los pedriños, de las fiestas de Labuerda…
En el 29 (noviembre de 1987), dedicado a las fiestas de algunos pueblos de la comarca de Sobrarbe, hay un interesante artículo escrito a través de los recuerdos que conservaban en su memoria tres personas mayores. Habla de la construcción de la casa escuela de Labuerda, el edificio más emblemático del pueblo, que pasó por muchas vicisitudes. Se construyó a vecinal a finales de los años veinte del siglo xx. Tenía tres pisos: la planta baja la ocupaban la secretaría, algún cuarto trastero y el salón de baile; la primera planta, la escuela
sobre tradición oral en Aragón (i)
de niñas y la escuela de niños, con cuartos añadidos también, y la segunda, la vivienda de la maestra y su familia y la del maestro y la suya. A finales de los ochenta se remodeló (y se cerró la escuela) y sus dependencias fueron ocupadas por las instalaciones de Radio Sobrarbe, un telecentro, los servicios de archivo y secretaría, una biblioteca pública y un salón social multiusos, y en 2024 se ha construido un piso para alquilar y está prevista la construcción de dos apartamentos. El Ayuntamiento de Labuerda compró otro gran edificio en la plaza Mayor y hacía allí se van derivando los servicios municipales. En ese número también hay sección «Así lo cuentan», con otro curioso personaje, «L’agüelo Benita», que también tiene dedicado un poema satírico por su estrategia para picar as zepas.
En cualsiquiera d’istos pueblos siempre s’ascuita contar as mil y una aventuras de os biellos d’o Lugar.
Iste que nos ocupa, de apellido Fumanal, teneba por nombre José y l’agüelo de Benita yera o mote popular.
Un día, bien de mañanas y en rematar d’almorzar, ta la viña d’os Barrancos s’apreparaba a marchar: con a boina en a capeza, a chulla y un piazo pan, una bota llena vino y una jada p’alfonsar. Al beyer-lo salir cutio cutio po’l portal, o bezino, to estrañáu, l’emprenzipia a preguntar: —¿T’ande vas tan dezidiu?
—Ta la biñeta a picar. Tiengo unas reglas de zepas que ye preziso desbrozar, si no t’allá ta setiembre no cal que bendimie ya. Y p’ol barranco t’arriba,
sin tornar a cara t’atrás, saluda a un par de chobens que son picando en l’Osguaz. Na más plegar ta la biña descubre sin descargar que ya han creziu pampanos y qu’as zepas tien siñal. S’arrima ta la primera y l’emprenzipia a fablar:
—¿Tú ties ugas?, pues no te pico…
—¿Tú n’on ties?, pa qué t’e de picar. Al cabo de media ora, cuasi cuasi sin sudar, carga os trastes en l’ombro y ta casa torna ya, imaginando a cara que os bezinos pondrán cuan beigan cómo triballa o siño José Fumanal.
Mariano Coronas Cabrero
Nos fijamos ahora en el número 30 de la revista (febrero de 1988) y en la sección «Así lo cuentan» y rescatamos dos historias breves.
Contaba Joaquín de Falceto (un tión alto y desgarbado, de esa casa de Labuerda) que estando en Melilla haciendo la mili (años 20 del siglo xx) coincidió con otro joven de Camporretuno. Un día este joven, que andaba escaso de letras, le pidió a Joaquín que le escribiese una carta dirigida a su novia. Joaquín aceptó y a la hora de redactar el sobre, el de Camporretuno no recordaba el apellido de su novia, por lo que ambos decidieron dirigirla a nombre del padre de la misma. Como aun así, los datos de que disponía el novio eran escasos, la redacción final quedó de la siguiente manera:
Sr. Don José no sé
Casa de un par de burros
Camporretuno
Ya hemos hablado de Miguel de Manolico. En ocasiones acudía al salón de la casa escuela a vender cacahuetes cuando había fiestas o celebraciones con baile. Para invitar a los presentes a que compraran el producto, lo ofrecía con esta copla de su invención:
Al rico cacahué de Miguel Pardina Barrabés, con a tripa t’alante y o culo al revés.
En el número 31 (mayo de 1988), dedicado a las romerías, recogemos las composiciones cantadas o recitadas en varias de ellas: los gozos de san Visorio de San Vicente de Labuerda, los gozos de la Virgen de Villarcillo de en Banastón, el himno de la Virgen de Bruis de La Fueva, los gozos del glorioso san Fabián de Gistaín, la salve a Nuestra Señora del Monte de Escanilla… Igualmente se deja constancia de celebraciones de Semana Santa de Labuerda, algunas de las cuales ya solo las recuerdan los mayores, y hay un nuevo capítulo de «Así lo cuentan», dedicado a los «Practicantes», especialmente a uno que hubo en Labuerda que se llamaba Javier.
Cuentan que subía un día desde Aínsa con su bicicleta y a la altura de la antigua tejería (hoy, una instalación industrial de áridos), cayó dentro de un gran «barzal». Allí permanecía inmóvil esperando que pasara alguien y le ayudara a salir de aquel laberinto de espinas. Al rato se reunieron allí tres personas que trataban de ayudarle, pero Don Javier se quejaba amargamente de los pinchazos de las barzas y no había manera… Uno de los presentes, Miguel de Manolico, ofreció la única solución que les quedaba y así se la transmitió al practicante:
—Pues aquí no hay otra solución que pegar-le fuego a o barzal.
Dicen que la reacción de Don Javier fue rápida y no sabemos si salió solo de un salto al oír aquello y ver a Miguel buscando un «misto» en sus bolsillos para proceder como había pronosticado; o si salió con ayuda de los presentes.
Hemos comentado con anterioridad la publicación de algún artículo descriptivo, con base en recuerdos personales, de cómo era la vida cotidiana en Labuerda a mediados del siglo xx. Otros artículos aparecen en diferentes números que tienen como temas los recuerdos de la Guerra Civil y, por otro lado, los recuerdos escolares (de esto hablaremos más adelante). En ese número 31 encontramos la primera entrega de «Hace 50 años»:
Nuestro pueblo parecía una feria de caballerías, sobre todo en la era de casa Notario. Allí ya no cabía una más. Igualmente había una gran concentración de gente, tanto paisanos como militares, ya que eran los momentos de la famosa «Bolsa de Bielsa».
En el número siguiente, el 32 (agosto de 1988), se recoge otro testimonio:
Labuerda fue frente casi tres meses. El puente de Escalona era el que partía; hacía arriba estaban los «Rojos», y hacia abajo, los «Nacionales». En la zona de la Melonera había cuatro cañones de artillería que disparaban hacia Escalona, Laspuña, etc. Recuerdo que teníamos mucho miedo, que nos parecía siempre que nos iban a matar, que en mi casa solo teníamos una habitación porque el resto estaban ocupadas por los militares.
En el número 34 (febrero de 1989), encontramos otro testimonio, de página y media, sobre la guerra:
Ya en marzo del 38, cuando la mayoría de hombres en edad de ir al ejército estaban incorporados, llegó una orden de movilización que nos afectaba a todos los comprendidos entre 16 y 65 años, que es tanto como decir, movilización general de todas las personas que pudieran ser más o menos útiles. Se nos dijo que debíamos ir provistos de alimentos, mantas, palas y picos, que a una hora determinada vendrían unos camiones y que nos llevarían a la segunda línea del frente para efectuar trabajos de fortificación, trincheras, etc.
En el número 35 también se inserta un testimonio de la serie «Hace 50 años»:
En el año 36, en agosto, formaron un taller de coser para el «frente». Íbamos las mozas de entonces y el sastre de aquí estaba de cortador y de jefe de taller. Lo hacíamos desinteresadamente por la causa (cosíamos para los republicanos). Después del taller hicimos jerséis para la Centuria de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE), en la que iban agrupados varios chicos de aquí. Nosotras poníamos el nombre de quien hacía el jersey en un papel. Uno de los soldados a quien le tocó uno de aquellos jerséis nos mandó una carta colectiva con una poesía en gratitud hacia nuestro trabajo. En el sobre escribió lo siguiente:
Camarada Cartero
«A la primera moza que a tu paso encuentres»
Labuerda
Y la poesía decía así:
Mi corazón no recuerda haber visto más belleza, y no os cause extrañeza, que las mozas de Labuerda. De hermosura todas sois bellas flores ideales,
que se introducen triunfales muy dentro del corazón.
¡Salud, simpáticas nenas!,
¡salud y revolución! Vosotras, el corazón lo revolucionáis, por buenas.
Siguiendo con el número 32, la portada y una página interior recogen prácticamente cómo hacer jabón casero reutilizando materiales grasos generados en el consumo diario. Por otra parte, la sección «Así lo cuentan» de ese número la dedicamos al trabajo. Aquí va un breve apunte:
Lo del Siño Pepe de Barrabés tampoco tiene desperdicio. Un día se acercó hasta un tajo a pedir trabajo.
—¡Buenas! Venía a pedir trabajo…
—¡Qué mala suerte! —le contestó el capataz—. En esta época en tenemos poco…
—¡Ah, no s’apure, que yo con poco en tiengo bastante! —le contestó el Siño Pepe, dejando al contratista boquiabierto.
Otra de las secciones de largo recorrido fue la titulada «La cazuela», en la que tratábamos de recuperar guisos tradicionales y postres de un tiempo determinado, y también algunas recetas recientes, pero atendiendo fundamentalmente a las más caseras y populares. Parecía que rescatarlas era un homenaje al cuerpo y a la tradición oral:
Cocinar en fiestas; conservas de pimientos y tomates; confitura de tomate; productos de la matacía (fritadas de torteta con trocitos de magra, rociado todo con un ajo picado y vinagre; hígado envuelto en un trozo de «tela» del cerdo y asado a las brasas; morcilla frita en la sartén; torteta asada en la brasa; chorizo o longaniza, envueltos en papel de periódico y «enronaus en o calibo»; patas asadas a la brasa con ajaceite; unos trozos de conserva en la sartén con tomate «de botella»; chiretas cortadas a rodajas y rebozadas con huevo…); pastas floras, crespillos, farinetas, salmorrejo; confitura de moras; menudo de crabito en pepitoria; mondonguiando; cocido aragonés; conejo con picada; fritada de calabacín; menú de siega y trilla; almendrados y mantecados; bistec ruso; patata con arroz; fruta cocida; rosquillas; etc.
El Gurrión número 35 se publicó en mayo de 1989 y en él hay una página entera dedicada a la sección «Así lo cuentan» que llevaba el título «Con la Iglesia hemos topado». Una de las pequeñas historias que recuerda dice así:
Clamosa (hoy, pueblo abandonado) se hallaba situado en la margen izquierda del Cinca. Hacia allí iban tres curas a realizar el «cumplimiento pascual». El río debían atravesarlo con una barca. Encima de la misma se encontraban: Mosén Jaime de Ligüerre, Mosén Tomás de Escanilla y Mosén Manuel de Clamosa. En un momento determinado, se soltó la sirga y la barca se descontroló, por lo que dos de los pasajeros exclamaron, con brazos abiertos y mirando al cielo: —¡Dios mío! ¡Salva nuestra alma!
A lo que Mosén Jaime, mucho más práctico, repuso: —¡Sálvanos el cuerpo, que el alma ya seguirá…!
En ese número 35 aparecieron también un amplio artículo titulado «La gaita, en el folklore musical de Sobrarbe» y una entrevista con Eugenio Monesma Moliner. En el anterior el entrevistado había sido Severino Pallaruelo Campo. Sus trabajos eran importantes ya entonces y, desde luego, estaban muy relacionados con la tradición oral.
En el 36 (agosto de 1989) hay temas de varias de las secciones que venimos comentando: «A fabla», «La cazuela», «Así lo cuentan»…
Hace unos años, por el río Ara también bajaban nabatas. Un día se encontraba en Margurgued, a la orilla del mencionado río, una mujer mayor, con pocos dientes en la boca. Estaba viendo cómo bajaban los nabateros y pensó que si les silbaba podría pasar un buen rato con alguno de ellos. Total, que puso sus dedos en la boca, pero no salió silbido alguno y exclamó:
—¡Mia tú, por tener mala dentadura, m’e perdiu una güena jodedura!
En el número 37 (noviembre de 1989) leemos en la presentación un poema otoñal, una de cuyas estrofas dice: «Al calor de la estufa / o en la cocina / se cuentan historias / de toda una vida». Pues ahí seguimos, dando cobertura a lo que quienes nos quieran contar nos cuenten.
Pedro y Petra eran los nombres de un «criau» y una criada que, después de la guerra, servían en dos casas de Escanilla. Él era, lo que se dice, un «bonifacio» y ella más habladora y dicharachera, pero parece ser que Pedro estaba bastante colado por Petra. Una de las coplas que le cantaba llevaba esta letra:
Si quies ver a la luna mascarada, ves t’a casa Salinas y pregunta por a criada.
Estudios sobre tradición oral en Aragón (i)
Y Petra, de vez en cuando, le respondía con otra:
Al señorito Pedro, nadie me le diga nada; desde aquí le digo yo: ¡zancarrón de Foradada!
«Así lo contaba» mi madre, María Teresa Cabrero Pardina, natural de Escanilla. El número 39-40 de El Gurrión (agosto de 1990) fue uno de los dos números dobles de toda la trayectoria de la revista. Se encartaba un suplemento de 16 páginas de color sepia con toda la información y también las fotos y las anécdotas que pudimos rescatar de los cajones de la memoria de quienes participaron en la creación en 1945 de la Orquesta Club Perlas Blancas de Labuerda y en su mantenimiento, así como sus actuaciones en algunos pueblos grandes y en muchos pequeños, fragmentada en grupos de tres o cuatro músicos para hacerla asequible económicamente. El cuadernillo es un documento de memoria de una iniciativa musical no muy habitual en aquel tiempo. Si fijamos por escrito algunos testimonios que son patrimonio oral, estamos ayudando a su conservación y a su transmisión.
En ese mismo número hay un repertorio de palabras en aragonés, «Replega de vocabulario d’a comarca», de la A a la Z. Bajo el título «Cazar un ferfet» se explica un curioso recuerdo infantil. Un ferfet es una cigarra. La narración termina con algo que solíamos hacer y que tanto al autor como a quienes lo vivimos nos sigue pareciendo inexplicable. Cuando alguien había capturado uno, otro le sugería: «¡Trailo t’aquí!, que le vamos a poner una paja en o culo»… Y lo soltaban a volar.
En el 43-44 (agosto de 1991) una entrevista con «El más viejo del lugar» nos trae recuerdos que hoy ya casi nadie almacena (salvo la hemeroteca de El Gurrión) y que tienen que ver con episodios de lluvias torrenciales y desbordamiento de ríos o de sequía:
Cada vez que caía una tormenta fuerte (y hace años en caía muchas) y subía el nivel del río, había problemas en la presa. El Presidente de la Junta del Molino era el que organizaba normalmente quién y cuándo había que ir a reparar. Si bajaba riada, se llevaba la parada de la presa y había que volver a hacerla. Si bajaba poca agua, no entraba por la «boquera» de la acequia y había que rebajarla para que pudiera entrar y para que pudiese bajar el agua del Cinca por la acequia general. Como con el agua que desviaba la presa se regaba la
de recopilación y tradición oral en el
huerta, se hacía la luz para el pueblo, se molía el grano y —en invierno— se deshacían las olivas, había que estar siempre arreglando los destrozos que se producían en la presa. Lo más duro era meterse en pleno invierno con agua hasta la cintura dentro del Cinca, pero no quedaba más remedio. Normalmente hacíamos una buena foguera para poder salir a calentarnos un poco y volver otra vez a trabajar dentro del agua.
En ese mismo número hay un testimonio relacionado con «La Bolsa de Bielsa» de uno de los componentes de la 43.ª División. También se recogen y publican los «Gozos de San Úrbez, que se venera en el valle de Vio».
El Gurrión número 45 (noviembre de 1991) lo dedicamos de manera monográfica a «La escuela del ayer». En agosto de ese año habíamos organizado una interesante exposición de materiales y objetos escolares de los años cincuenta, sesenta, setenta… y habíamos recreado un aula de esos tiempos con pupitres de asientos abatibles, la mesa del maestro y pósteres en la pared con aquellos símbolos que el tiempo no acababa de borrar. Había también libros, cuadernos, tinteros, plumillas, mapas murales, labores escolares, fotografías de grupos escolares de chicas y de chicos, etcétera. En la revista se plasmaron reconstrucciones de horarios, trabajos… Así iniciamos una sección titulada «Recuerdos escolares» que continuó en varios números, y para animarla incluimos recuerdos de personas notables de la historia (Azorín, José María de Pereda, Camilo José Cela, Francisco Umbral, Charles Dickens, Félix de Azúa, Miguel de Unamuno, Vicente Blasco Ibáñez, Juan Goytisolo, George Orwell, Robert Walser, Benito Pérez Galdós y Pío Baroja) con autorización de nuestros amigos de Cuadernos de Pedagogía, que los habían publicado en su número 187, de diciembre de 1990.
La citada exposición se mantuvo abierta hasta mediados de octubre y varios colegios de la comarca acudieron a visitarla en horario lectivo. Contaba con un cuaderno de visitas en el que plasmaron su firma desde el ministro de Cultura de entonces, Jordi Solé Tura, coincidiendo con la inauguración de Radio Sobrarbe, que se instaló en uno de los pisos superiores de la casa escuela de Labuerda, hasta personas del pueblo y algunos grupos escolares.
Recuperamos en un texto «Doce momentos escolares» de nuestra infancia: el botijo, el cuaderno de rotación, los encuentros maestro-alumno, las enciclopedias, las canciones, las tintas y los tinteros, la leche en polvo y otras leches, el lavado de mesas, los castigos, los lavabos, la O con un canuto y la estufa y el tizón.
sobre tradición oral en Aragón (i)
La sección «Así lo cuentan» siguió apareciendo número a número, y en el 46 (febrero de 1992) recogió una anécdota de la romería de los Dolores de Naval:
Como toz sabrez, en o lugar de Naval se celebra toz os años a romería de Os Dolors. Cuenta a mía mai, qu’una añada eba un rabaño zagalas que mientras minchaban, de cuando en bez, tiraban os güesetes d’as pizcas enta otro rabaño chen que yeran minchando en o suyo lau. Uno que yera n’iste corro y que ya feba rato burziaba con a capeza contra as zagalas, farto d’aguantar as bromas y as risas, les espetó:
—¡Ninas, majas sí que en sez, pero tozinas, un rato largo!
Y ascape remató a broma.

Portadas de revistas de los años noventa.
Experiencias de recopilación y tradición oral en el ámbito local
También se incluyeron algunas coplas populares, entre ellas una que a una de nuestras colaboradoras le había enseñado su padre en 1922 y que copiamos en la sección «Recuerdos escolares»:
Solo nos quieren los ricos cuatro días a los pobres: tres días para la siega y uno pa las elecciones.
Si las mujeres somos malas y los hombres angelicos, ¿por qué nos venís a buscar, cabecicas de borricos?
El número 47 se publicó en mayo de 1992 con una interesante recuperación de un horno de pan colectivo. Había varias casas de Labuerda que poseían un horno particular, pero la mayoría no contaban con esa instalación, por lo que crear una sociedad para tener un horno a disposición de los socios era una buena idea. Lástima que llegó la guerra incivil y fue quemado y destruido. Se publica un listado de treinta y siete socios fechado el 6 de febrero de 1935. Damos un pequeño salto en el tiempo y nos vamos al número 49, aparecido en noviembre de 1992. En la sección «Así lo cuentan» (ya veterana) iniciamos una serie de «Coplas del país»:
El cura de San Vicente cortejaba en San Lorién.
Le dieron una paliza y se le estuvo muy bien.
Un hombre de Lafortunada iba con frecuencia a la orilla del río con intención de echarse dentro, de suicidarse… Se miraba el caudal y decía:
Río, río, ¡qué grande bajas!
¡Tócame los cojones que m’en boy ta casa!
En ese número (el 49) iniciamos una nueva sección que denominamos «Lo que queda en la memoria». Como estábamos en noviembre, reprodujimos algunos recuerdos y unas pequeñas tradiciones de la celebración de la festividad de Todos los Santos en Escanilla:
Hasta los años 1945-50, más o menos, en Escanilla, la noche de las ánimas se hacía una «colación». La juventud del pueblo iba por las casas recogiendo judías, patatas, cebollas, tocino… Hacían una gran cazuela de judía y una fritada de cebolla, patata y tocino. Estos guisos se hacían cada año en casa del mayordomo de la fiesta y acudía a cenar todo el que quería. A partir de la medianoche, se tocaban cada hora las campanas (toque «a muerto») para que la gente rezase por el alma de los difuntos.
Seguimos con el 50 (febrero de 1993), un número redondo en el que se incluyeron valoraciones y felicitaciones de colaboradores y suscriptores de la revista. Se publicaron algunas coplas del país, como en el número anterior, y algunas de ellas con evidente mala uva para denostar a los vecinos del pueblo de al lado:
No trates mula en Ceresa, ni compres burro en Laspuña, ni muller en Torrolisa, ni perro en San Lorién. A mula te saldrá guita, o burro te calziará, a muller s’irá con otro y o perro te morderá.
Pa la fiesta de Bielsa mucha camisa blanca y mucha farola y o puchero en o fuego con agua sola.
También se mencionó una situación límite en la que uno se encontraría con este panorama familiar :
O burro, loco.
O tozino, baldáu. A zagala, preñada, y o mozo, soldáu.
A través de los artículos de varios colaboradores, ese número 50 recuperaba información documental y de transmisión oral: «La construcción de la iglesia de Labuerda»; «En son de ronda» desde Banastón, «Federico Buisán, el herrero de Santa María de Buil», «Labuerda, lugar de realengo», «San Vicente de Labuerda», entrevista con Mariano Coronas Cabrero, la venta ambulante en la sección «Lo que queda en la memoria»…
Experiencias de recopilación y tradición oral en el
En el número 52 y sucesivos continúa apareciendo la sección, tantas veces nombrada, «Así lo cuentan», que aporta relatos breves y coplas de nuestros informantes orales:
Si vas ta Plan, llévate pan, que agua d’o río ya t’en darán.
Pa tirar lejos y seguro, Ramón de Muro.
Pa tirar cerca y mal, Moreno del Hospital.
Tengo una novia en Pozán que la quiero y no me la dan.
Tengo otra en Castillazuelo que me la dan y no les ne quiero.
Todos los años estreno chaqueta por Navidad. Estiaño que me caso a ver si estreno algo más…
Por otra parte, la sección «Lo que queda en la memoria» siguió recogiendo también testimonios de diversas personas sobre aspectos culturales y cotidianos y sobre sucesos importantes de la vida local y comarcal: «Versos en tiempos de guerra, «Casa Vajillero», «Las riadas de 1942», «La ceniza», «Rituales de protección y purificación», «El oso de Yeba y las escopetas de pistón», «Algunos usos otoño-invernales del monte» (el valor que tuvieron cabañetas, glans, faixos d’aliagas, cargas de leña, etc.), «Recuerdos en blanco y negro: fútbol y televisión», «Los miedos infantiles» (i y ii)…
En el número 53 (noviembre de 1993) se publicó un artículo titulado «Los cuentos que me contaron», asunto que tendría continuidad en números siguientes con la reescritura de varios de ellos: «El sastre y la zarza», «La rabosa y las uvas», «La última decisión», «Romance de la siña Encarnación», «A craba y a rabosa», «Istoria d’o gallo Petit», «Aquellos cuentos cortos y sin embargo interminables», «O gato que minchaba güegos», «A leyenda d’os Micalez», «Piquén, piquén, que luego en comerén», «Romance de Marichuana»…
Estudios sobre tradición oral en Aragón (i)
El sastre y la zarza
Hace un montón de años, cuando las carreteras eran caminos y la mayor parte de los coches tenían cuatro patas en lugar de cuatro ruedas, los sastres practicaban su oficio de aguja, dedal y tijera de pueblo en pueblo, de aldea en aldea.
Acudían a cualquier sitio al que eran llamados para cortar y coser unos pantalones, una chaqueta, un traje completo, camisas, batas, etc. También se ocupaban de arreglar la ropa que se le había quedado pequeña a uno de los críos y todavía le venía grande al siguiente, y además eran capaces de convertir una falda en desuso en unos pantalones cortos a la última moda.
Recorrían los caminos, llegaban a los pueblos, comían y dormían en las casas para las que trabajaban, establecían nuevas relaciones… Bueno, a decir verdad, eran personas con mucho «mundo». Además, las gentes los apreciaban porque desarrollaban un trabajo necesario y, como la economía de los lugareños era más bien débil, siempre les salía más barato el trabajo del sastre que la compra de vestimentas nuevas; por otro lado, escasas y de venta en pueblos grandes o ciudades alejadas de la aldea o del pueblo.
Cuando se acababa la faena en el lugar donde se hallaban, empaquetaban sus frágiles y poco voluminosas herramientas y al amanecer o al atardecer recorrían el camino hasta el pueblo siguiente, aquel en el que debían arreglar un par de chaquetas, coser un traje para el alcalde y hacerle un vestido a la mujer del médico, que tenía que ir de bodas a la capital.
En tierras de Sobrarbe, vivía Joselón de Águeda, sastre, con oficio bien aprendido, que, andando por un camino pedregoso y angosto, y con la noche temprana de octubre cayendo sobre la tarde desvanecida, notó que «alguien» lo agarraba por la manga de la chaqueta y se quedó clavado, sin decir ni pío.
Nunca había sido un hombre valeroso y aquella situación lo desbordó por completo.
Con el cuerpo inclinado hacia adelante para intentar soltarse de aquella «mano» siniestra e inesperada, permaneció toda la noche. Tiritaba sin cesar, más como consecuencia del miedo que le embargaba, que del frío acumulado a medida que avanzaba la noche. Por su cabeza pasaban imágenes desagradables y presentía su fin, de un momento a otro. No volvió su vista hacia atrás en toda la noche, tal era el pánico que sentía y, de haberle visto el color de su cara, este hubiera sido el blanco más pálido imaginable.
Cuando el alba trajo la luz a la mañana, el sastre comprobó que aún seguía vivo y decidió que debía hacer algo, porque aquella situación ya duraba demasiado tiempo. Volvió la vista y se quedó de piedra viendo que estaba enganchado a una zarza del borde del camino. Recuperando la compostura, tranquilizando el ánimo y sacando lentamente la afilada tijera de la alforja,
Portadas de varios números de la revista El Gurrión de los años 2023 y 2024.
cortó el frágil apéndice vegetal que lo había mantenido toda la noche preso, a la vez que exclamaba en tono desafiante: —Si en vez de ser una zarza, eres un hombre, te corto el pescuezo. Y el sastre siguió su camino hasta el siguiente pueblo, en donde las malas lenguas cuentan que se pinchó muchas veces con la aguja mientras cosía, debido al sueño que tenía por haber pasado tantas horas sin dormir.
Mariano Coronas Cabrero
Con «Las coplas que yo recuerdo» creamos otra sección que sirvió para que una de nuestras colaboradoras aportase curiosas letras. Aquí van cuatro ejemplos:

Atiza la burra y sube. Échale paja al candil.
Pon el pollino en l’almario, que yo me voy a dormir.
La primera noche de novios yo pensé que me moría, de ver que en mi cuerpo entraba una sanguijuela viva.
Mi marido es un buen Juan; llego a la cama y lo acuesto y yo me voy con el cura a coger peras al huerto.
Todas las mujeres tienen en el melico una rosa y un poquico más abajo los baños de Panticosa.
Podríamos seguir nombrando secciones que abundan en ese empeño de fijar por escrito contenidos de tradición oral que, de no escribirse, se van a perder para siempre porque son otros tiempos y otras maneras de entender la vida: «El pasado de nuestros pueblos», «El pasado esplendor de Labuerda», «Actividades y oficios tradicionales de Sobrarbe», «La Garcipollera y sus bojes olvidados», «Paseos por el Sobrarbe», «La biblia en verso», «Medio en serio, medio en broma», «Ecos de aquella guerra», «Labuerda, anales y anécdotas», «Oficios tradicionales», «A la búsqueda de molinos»…
Epílogo necesario por razón de espacio
La revista El Gurrión, treinta años después, sigue manteniendo el interés por rescatar cualquier manifestación de tradición oral que sea posible. Se han utilizado para ello diversas secciones que se crearon con la finalidad de llenarlas de contenidos que diversas personas nos hacían llegar en conversaciones individuales o colectivas de pedriño, en reuniones informales, durante la realización de faenas colectivas (vecinales, trabajos de siega y trilla, recogida de hierba y paja en los campos, faenas nocturno-otoñales en la cocina, ordeñar y alimentación de las vacas en las cuadras…) y en celebraciones y fiestas. Ese tejido social, con el fallecimiento de informantes que vivieron esos momentos propicios para
recordar, contar, intercambiar…, ha quedado mermado y casi ha desaparecido. A pesar de ello, quienes más interés tenemos en este asunto seguimos buscando y escribiendo notas de un legado que no debemos olvidar porque algunos y algunas nos hemos convertido ya en los nuevos depositarios de esa información y esas vivencias y queremos seguir transmitiéndolas por cualquiera de las vías que estén a nuestro alcance.
El Gurrión publicó en noviembre de 2024 su número 177 y la hemeroteca que forman todos sus ejemplares juntos ha llegado a las 6664 páginas. Desde el número 100 inclusive pueden descargarse todos los ejemplares en su página web (https://elgurrion.com), donde además se van actualizando los índices de todas las revistas, por lo que podemos conocer a sus cientos de colaboradores y acercarnos a los temas de sus más de cuatro mil artículos.
Anexo. Informantes y entrevistadores
Aun a riesgo de dejarnos a algunos por involuntario olvido, podemos nombrar una larga lista de personas que desvelaron sus recuerdos y contaron anécdotas o las recogieron por escrito para que quedaran en tantas páginas de la revista: María Teresa Cabrero Pardina, Mariano Coronas Mur, María Coronas Mur, Antonio Lanao Orús, José Torrente, Francisco Lanao Orús, María Bruned, Maryse Bruned, Pierre Mora, Victoria Chéliz, Miguel Pardina Barrabés, María Barrabés, Joaquín Pardina Bielsa, Saturnino Puértolas, Antonio Fumanal, Virginia Lanáu Buil, Jesús Buil Gurpegui, Victoria Trigo Bello, Tala Sánchez Otín, Mariano Lanáu Bruned, Aurora Blan Larrosa, Ana María Fumanal Vispe, Mariví Pano Chéliz, Severiano Calvera, Antonio Belzuz, Eugenio Monesma Moliner, Luis Buisán Villacampa, Carmen I. García, Amador Giménez Pagés, José María Brun Samitier, Anny Anselin, Luc Vanhercke, Manuel Campo Fantova, Tere Raso Buerba, Jesús Castiella Hernández, Cristian Laglera Bailo, José Antonio Adell, Joaquín Betato, Jesús Cardiel Lalueza, Manuel López Dueso, Joaquín Castillo Bestué, Miguel Cortés, Antonio Revilla Delgado, María Elisa Sánchez Sanz, Pablo Founaud, María José Fuster, José María Lafuerza Buil, Rafael Latre Clemente, Mariano Coronas Cabrero…
El Camino del Pastor: cinco siglos de tradición
Enrique Bayona Benedé *
José Ángel Gracia Pardo **
EL Camino del Pastor es la ruta que según la tradición recorrió el pastor Guillén de Guasillo con los restos de santa Orosia. La leyenda sitúa este trayecto en el siglo xi, y transcurre desde el monte Oturia hacia Yebra de Basa para finalizar en la catedral de Jaca.
La Hermandad de Romeros del Cuerpo de Santa Orosia, en su Libro de las Constituciones o Regla de la romería, cuya primera redacción data de 1518, fija el recorrido de sus peregrinaciones sobre los ejes Guasa – Jaca y El Puente de Sabiñánigo – Yebra / puerto de Yebra. Estos trayectos se han recorrido durante siglos recordando el legendario Camino del Pastor.
En los primeros años sesenta del siglo pasado, el inminente comienzo de las obras de la concentración parcelaria en las huertas de Sardas amenazaba este histórico trazado. Tema grave, se decidió hablarlo y las cámaras agrarias de Sabiñánigo, Yebra y Jabarrella se reunieron por dos veces ante la petición de Sardas, no sin antes invitar a la de Jaca. Por aquel entonces las cámaras agrarias articulaban la representación de la agricultura de la zona y en aquellas reuniones se juntaron nuevamente las casas históricamente defensoras del Camino y de santa Orosia. Los amos de Pérez y Jalle de Yebra, Montalbán de Orús, Baguer, Bergua y Estaún de Sardas, Bergua de Allué, Batanero de El Puente, Inazio de Sabiñánigo, Miguel de Aso de Sasal, Satué de Arto, Estaún de Lasieso, Carlos de Lanave… sabían que en aquellos años, «difíciles para las cosas de antes», esto podía suponer el fin definitivo del Camino.
La Cámara Agraria de Jaca no participó en aquellas reuniones y los romeros del cuerpo siguieron utilizando «con algún problema» el camino tradicional,
* Investigador sobre tradición oral. enriquebayona@hotmail.com
** Investigador sobre tradición oral. marcodies@hotmail.es
ajenos a las decisiones que se tomaron en aquellos días y siguiendo como siempre los pasos del pastor.
Esas reuniones, celebradas en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar de Puente Sardas, sirvieron también para recordar, y tras la comida en el restaurante Mi Casa se visitaron muchos de los hitos ligados al Camino (zoques, fuentes, piedras, cruces…) y se volvieron a contar las viejas leyendas casi olvidadas asociadas al pastor y a los romeros y una tradición exclusiva de los agricultores del Camino.
Las piedras que hacen la luz
Comprender el viaje del pastor siempre ha sido complicado. Lo dejó claro el señor Ramón de Baguer de Sardas diciendo que «entender cómo llegó el Pastor a Jaca es más difícil que rodiar o ganau sin cletas». Sin embargo, siempre han estado ahí las leyendas para ayudarnos, y para demostrarlo el señor Miguel de Montalbán de Orús recordó una de las más bonitas leyendas relacionadas con el viaje del pastor y santa Orosia.
Cuando el pastor salió del puerto con santa Orosia era todavía de noche. Caminó de sol saliente a sol poniente en la oscuridad. Para verse fue tocando con su palo piedras especiales que en el momento del contacto iluminaban el cielo y su camino. Así pudo llegar a Jaca sin problemas. Estas piedras, «cosas que hacen la luz», han sido recordadas y veneradas durante siglos por los romeros, que, siguiendo la tradición, las tocaban nuevamente con sus palos cuando peregrinaban en busca de santa Orosia.
La primera piedra, según lo que se dijo aquel día, es «la que los de Yebra llaman las Arrodillas», pero para la tradición de la agricultura y los romeros era la primera piedra que iluminó el Camino del Pastor. También fue en esa piedra en la que, ya de regreso al puerto, se le hizo de día. Fácil de imaginar dónde colocaban el palo los romeros y qué cruz tocaban con los dedos para después santiguarse.
La piedra donde se arrodilló el pastor en las huertas de Sardas
Y así llegó el pastor hasta las huertas de Sardas. Se le apagó la luz pero encontró una nueva piedra. Grisácea y situada junto al Camino, era venerada por los habitantes de los pueblos y por los caminantes, que al pasar junto a ella la tocaban y se santiguaban. El Sábado y el Domingo de la Santísima Trinidad los romeros
se arrodillaban colocando una rodilla en uno de los huecos de la piedra y tapando el otro con el palo. Así lo hizo el pastor. «Mirando a Yebra», se santiguaban y recordaban a santa Orosia.
Esta tradición de romeros, recordada todavía por testigos como Ángel, de Casa Estallo de Sardas, propietario del campo inmediato a la piedra, desapareció en 1963, al poco tiempo de comenzar las obras de la concentración parcelaria. Recientemente en su lugar se colocó y se bendijo una nueva piedra donada por José María Villacampa en recuerdo de la original y de todos los que en aquellos años intentaron que no desapareciera.
En el zoque de El Puente de Sabiñánigo
José María Villacampa, de Casa Satué de Arto, recordaba que en la reunión del restaurante Mi Casa se visitó también el zoque de El Puente.
La tradición decía, y se recordó aquel día, que ahí había otra de las piedras de hacer la luz y que los romeros daban una vuelta alrededor de la ermita al pasar por su lado. En aquellos años el zoque estaba casi hundido y no pudieron encontrar nada, pero la piedra apareció donde debía aparecer. Justo debajo del pequeño altar es fácil reconocer una piedra granítica con una cruz en la parte superior y un pequeño hueco para colocar el palo. El pastor puso ahí su palo y nuevamente se iluminó su camino.

de Santa Orosia. El Puente de Sabiñánigo.

Piedra bajo el altar. Ermita de Santa Orosia. El Puente de Sabiñánigo.
Las piedras y la cruz de Sabiñánigo pueblo
En la entrada del campo llamado de la cruz de Sabiñánigo pueblo había una piedra a modo de basa, con fuste y rematada por una cruz de piedra. En ella
Ermita

Francisco señalando el lugar donde se halla enterrada la piedra.
estaban tallados por un lado el santo Cristo y por el reverso posiblemente santa Orosia. Ahí descansaban los romeros de Jaca cuando iban al puerto de Yebra y cuando volvían, porque junto a esa piedra descansó el pastor en su camino a Jaca. La cruz tallada en piedra desapareció en los complicados años treinta y la piedra granítica que le servía de base aguantó hasta los setenta. Recientemente se recuperó la piedra sacándola del barranco donde la habían tirado y en casa Inazio guardaron y guardan los restos de la cruz.
Al acercarnos a Sabiñánigo pueblo reaparece la tradición de las piedras donde el pastor apoyó su palo. Francisco, de Casa Cajal de Sabiñánigo, nos contó recientemente cómo sus padres le enseñaron una piedra pequeña con un orificio a ras de suelo. Esta piedra «tenía misterio» porque el pastor apoyó en ella su palo y entonces se generó el orificio. Según la tradición, siempre volvía a aparecer poco después de que las tormentas «la enronaran» y la «hoyeta siempre estaba limpia». Los habitantes de Sabiñánigo pueblo aseguran que hace tres o cuatro años todavía se podía ver. Las últimas obras realizadas en la pista han hecho que momentáneamente haya desaparecido, pero nosotros, al igual que los vecinos de Sabiñánigo, creemos en las viejas leyendas y sabemos que tarde o temprano volverá a verse junto al Camino. Y el pastor apoyó su palo y la luz iluminó el cielo.
La piedra y la cruz de Sasal
En la partida de Fondanito, junto a una fuente dedicada a santa Orosia y a sus romeros, había y hay otra piedra donde el pastor «se descansó» y apoyó su cayado. En los años ochenta Antonio, de Casa Miguel de Aso de Sasal, decidió recuperar la cruz, que estaba erguida sobre otra piedra granítica. Durante las obras esta piedra que hacía las funciones de basa fue sepultada y quedaron a la vista el fuste y la cruz.
La cruz original fue derribada, pero la perseverancia y la devoción de Antonio consiguieron que ahora pueda verse una réplica tallada por la cantera Teresa Pueyo, de Torrijos. Los restos de la antigua cruz se encuentran depositados en el Museo Ángel Orensanz y Artes de Serrablo. Lugar de reposo de los romeros
de Jaca desde siempre, el pastor descansó ahí, tocó la piedra con su palo y se iluminó su camino.
La piedra de Guasa
No es fácil saber la razón por la que el pastor, al pasar Jarlata, decidió cruzar a Guasa. Los pastores y los santos siempre han utilizado en sus viajes caminos viejos que escapan al actual sentido común.
Los romeros siempre han sabido que el pastor entró en Guasa, como último punto antes de llegar a Jaca, y «se descansó» junto al muro norte de su iglesia. Posiblemente quiso acercarse a san Benito de Orante y después saludar a la Virgen de Ipas, famosa por sus milagros y su poder para hacer llover. En todo caso, ya en 1593 está documentado que el capellán de Santa Orosia de Jaca tenía la obligación de llegar a Guasa a recibir a los romeros de Jaca el Domingo de la Santísima Trinidad.
En Guasa se conserva la tradición de la piedra con el agujero donde el pastor apoyó su palo. La que se puede ver ahora es otra de nueva factura que se colocó encima de la original, que todavía sigue debajo en el mismo sitio. Sobre esta losa se bendicen el día de San Juan los panes y el queso que históricamente el pueblo de Guasa ha ofrecido a los romeros.
Eulogio, de Casa Casanova, nos enseñó el camino viejo que siguió el pastor hasta Jaca, el lugar donde «se descansó» y la vieja tradición de los romeros que aseguraban que el pastor, como ya sabemos, «al viajar de noche se iluminaba con la luz que salía de su palo».
La llegada del pastor
Cuando los romeros volvían el Domingo de la Santísima Trinidad a sus pueblos tras pasar la noche en el puerto de Yebra, no llegaban los romeros, «llegaba el Pastor». Así se ha entendido durante siglos y en Jaca y en los demás pueblos se reproduce con toda solemnidad esta llegada, y muchos romeros, a lo largo de los siglos, después de pasar la noche en el puerto han sabido y han sentido que con ellos llegaba santa Orosia.
El fin de semana de la Santísima Trinidad, subiendo inicialmente a las cuevas de Yebra a pasar la noche, los romeros realizaban una peregrinación ritual
equiparable a las que a lo largo de la historia de la humanidad y en todas las culturas se han hecho como medio insuperable de acercarse a la divinidad.
Cuando pasaban la noche en la cueva, con velas, incienso, confesados y tras un largo camino, santa Orosia se acercaba para escuchar los miedos y las preocupaciones que tanto a nivel individual como colectivo acechaban a la sociedad tradicional de estas montañas, y tras velar a la santa y salir el sol los romeros no eran ya los romeros, sino el propio pastor, y como tal, y tras oír misa, daban una vuelta al santuario en sentido contrario a las agujas del reloj «para recoger el sol» y llevarlo a poniente. Después, año tras año y de la manera más fiel posible, reproducían la traslación de las reliquias hasta Yebra y Jaca.
Se volvía a bandiar las campanas, a parar en los sitios donde paró el pastor, a saludar de forma ritual todo lo sagrado que creó el Camino y a defender de forma obsesiva el paso por donde la tradición decía que se debía pasar. Y, como el pastor, llevaban en sus velas, encendidas ante santa Orosia, la luz del Camino a sus familias, porque cuando el pastor llevó a sus espaldas a santa Orosia las lluvias milagrosas frenaron la sequía y los campos se llenaron de buenas cosechas, y, «si las cosas se hacían bien», así seguiría siendo. No cabe mayor privilegio. Los romeros, en representación de sus pueblos de origen, siempre han sentido tener una relación especial con santa Orosia. Ellos la han cuidado sin importarles poner firme a un rector o un capellán si algo no se hacía como era debido y se ponía en riesgo su sagrada reliquia o su privilegiada relación, porque el ángel se apareció a uno de los suyos y fueron ellos los que trasladaron las reliquias. Desde entonces siempre han defendido y han cuidado a su santa y son y serán los únicos que pueden mirarla siempre cara a cara.
La Hermandad de Romeros del Cuerpo de Santa Orosia, el Camino del Pastor y los recuerdos
«Supuesta la antigüedad de la Junta de Romeros, sobre dicha, de cuyo principio no hay memoria, en el año 1518 […]». Así dan comienzo los estatutos que rigen la Hermandad de Romeros del Cuerpo de Santa Orosia. Se redactaron hace exactamente quinientos años gracias a las plumas de Nicolao Sanclemente, del lugar de Orante, y Jaime Oliván, del lugar de Baragüás. Por motivos que se desconocen, doscientos un años después, en 1719, los adelantados de ese año encargaron a Juan Francisco Bonis, rector del lugar de Sardas, la redacción de
una nueva copia «sin añadir ni quitar ninguna letra ni palabra de sus constituciones». Este manuscrito es el que en la actualidad custodia celosamente la Real Cofradía de Santa Orosia de Jaca. En él se reflejan todas las normas y las ordenaciones que han de seguir los romeros en las diferentes celebraciones en las que participan a lo largo del año bajo el título de romeros del Cuerpo de Santa Orosia.
Estamos seguros de que, desde aquel año de 1518 hasta hoy, muchos habrán sido los momentos de crisis que habrán superado, pero probablemente ninguno tan complicado como el vivido a raíz del descalabro que supuso la desaparición de la sociedad tradicional en los años sesenta y setenta del siglo pasado. La pérdida de valores, unida a la despoblación, llevó a muchos ritos ligados a santa Orosia a una situación difícil que casi acabó con algunas de las tradiciones que nos unen a nuestros ancestros. En el caso de la Romería de la Trinidad y sus romeros, la intervención de la Real Cofradía de Santa Orosia de Jaca, que asumió la organización de la celebración, evitó su desaparición.
La evidencia de lo expuesto nos hizo reflexionar sobre el pasado y el futuro de los romeros del Cuerpo de Santa Orosia. Es importante entender que los de mayor edad que participan actualmente en la romería pertenecen a una generación única que ha vivido el tránsito de una sociedad que «trillaba con machos» a un mundo con tractores guiados por satélite. Pertenecen a un mundo y a una sociedad pirenaica a punto de desaparecer, con una visión sobre santa Orosia más cercana a la de sus antepasados de hace quinientos años que a la de sus nietos, amantes de las redes sociales que deberían ser los romeros de las próximas décadas.
Ante esta coyuntura real de rápida pérdida de informantes, nos decidimos a realizar una sistemática campaña de grabaciones sonoras con la intención de salvaguardar el espíritu de los últimos romeros nacidos en la cultura tradicional y mostrárselo a las siguientes generaciones para que puedan conocer cómo entendieron los romeros del siglo xx su participación en los ritos que describe la regla. Y es que al oír sus reflexiones, sus dudas y sus aseveraciones estamos oyendo a aquellos montañeses que en 1518 decidieron ordenar unos ritos de cuyo origen no había memoria, unos ritos que de forma integral han variado poco, pero han cambiado puntualmente empujados por el avance de los tiempos.
De las ciento treinta entrevistas realizadas hasta el momento, podemos presentar aquí una mínima muestra de recuerdos que ayudan a entender la antiquísima Romería de la Santísima Trinidad, recuerdos que entroncan con lo más profundo de las celebraciones orosianas y con lo más antiguo de un mundo y una cultura que se va.
En El Puente de Sabiñánigo
Ordenación segunda
Ordenamos que cada año, en el sábado inmediato precedente al Domingo de la Trinidad, por la mañana los Adelantados y Romeros sean tenidos y obligados a acudir de todos los lugares de la Junta, al Puente de Sabiñánigo (media hora sol nacido) para recibir el orden de hubieren de tener y guardar en la Junta y procesión en la ida y vuelta y quien no acudiere tenga de pena, los Adelantados cada cinco sueldos y los otros un sueldo. Los Adelantados y Romeros han de estar en el Puente media hora sol nacido.
El camino de llegada a El Puente de Sabiñánigo, lugar de reunión para los diferentes pueblos que conforman la romería, era el que normalmente seguían para arribar a dicho lugar.
Según fuentes orales, los romeros de los diferentes pueblos se iban juntando en diferentes hitos (cruces, piedras…) a lo largo del camino. Uno de ellos era una piedra sagrada a medio camino entre Sabiñánigo y el Mesón Quemado. Ese camino de ida hasta El Puente no se hacía en procesión, al considerarse desde siempre que el inicio de la romería era El Puente de Sabiñánigo.
Sus habitantes no participaban absolutamente en nada tras la llegada de los romeros. Por el contrario, la tradición los obligaba a mantenerse en sus casas alejados de los ritos de inicio de la romería. El respeto por los romeros y por su marcha penitencial llenaba esas horas las calles de El Puente:
los de El Puente no tenían derecho ni a ver a los romeros. Tenían que tener las ventanas cerradas y todo. […] tenían que tener las ventanas cerradas porque no podían tener ningún contacto con la gente de allá. ¿Por qué? Eso ya no te lo puedo decir. Y no es que se llevaran mal ni bien ni regular. Tiene que ser así porque alguien dijo que tiene que ser así. (Jesús Campo, de Casa Bielsa de El Puente de Sabiñánigo)
Durante el trayecto hasta Yebra los romeros debían mantener siempre el máximo respeto porque primaba el carácter penitencial, como desde el principio establecía la regla: «vayan con mucha devoción exortándose de unos a otros cossas virtuossas y onestas sin ablar cossas profanas y desonestas». Aunque siempre se han rezado las tres partes del rosario, como manda la tradición, en las últimas décadas del siglo pasado las conversaciones entre amigos se mezclaban con el rigor de siglos anteriores. En todo caso todavía está en la memoria el orden que los viejos romeros demandaban. Ellos mismos no dudaban en reprender y amonestar cuando entendían que las personas no guardaban el debido respeto a su paso.
Yo recuerdo de estar labrando en un trozo un poco más abajo [se refiere a la piedra de la huerta de Sardas] ese día y de llamarnos la atención los romeros por estar trabajando, que yo era un crío…, un crío no porque ya labraba, tendría dieciséis o dieciocho años. (Mariano Estaún, de Casa Orencio de Sardas)
Junto con el rigor en la actitud de las personas, era clave el rigor en la elección del camino físico a seguir. Era un camino fijado durante siglos y recordado por todos como el que exactamente utilizó el pastor de la leyenda. Siempre ha sido objeto de protección de los romeros al ser un elemento sagrado como los pueden ser los zoques, los cruceros… En el siglo xix los romeros estaban dispuestos a tener problemas con la justicia antes de renunciar a su obligación de peregrinar por el mismo sitio por el que pasó el pastor. Así lo recogió, con cierta incredulidad, un periódico de Teruel en 1870:
una cofradía que, yendo en procesión a Santa Orosia, pasó por una propiedad particular, derribando las tapias, en vez de ir por el camino, siendo tal la obstinación de los cofrades, que prometen repetir su falta, a despecho de todas las autoridades, fundándose en que fue el camino que siguió Santa Orosia, en su viaje a Jaca; acompañada de un pastor.
Tras la concentración parcelaria de Sardas los romeros mantenían esa vieja dignidad del recorrido y su recuerdo, aun cuando en varios tramos el camino ya había desaparecido físicamente:

Piedra de la huerta de Sardas.
Se mantenía el camino en Sardas cuando hicieron concentración y lo cortaron y estuvimos cruzando por medio de los trigos cuatro o cinco años los del Domingo de la Trinidad. Era el camino del Pastor que iba por ahí. Un año dijimos de salir porque esto no va a acabar y tuvimos que ir por la carretera. Cuando pasábamos por los trigos no nos dijeron nunca nada. (Antonio Javierre, de Casa Simón de Orante)

Romances, gozos y oraciones recogieron con exactitud los elementos de devoción fijados en ese tramo durante siglos. Se rezan las tres partes del rosario, se cantan salves junto a fuentes y balsas, se descansa y se reza en cruceros, piedras, zoques…, todo relacionado con los movimientos del pastor.
Tras el saludo de las campanas en Osán, y en tiempos también en Allué, los romeros llegan a la ermita de la Cruz, la última parada antes de entrar en Yebra. Están a escasos cien metros del lugar, en sitio privilegiado. Descansan y hacen homenaje a Santa Orosia preparándose para postrarse ante la presencia de la reliquia.
Para poder dirigirse hacia la iglesia deben esperar el saludo del pueblo de Yebra, comunicado mediante el tradicional bandeo de campanas. Es el recibimiento inmemorial que reproduce el primer milagro asociado al Camino del Pastor, el de las campanas que lo saludaron tañendo de forma milagrosa.
Existen antiguos códigos de comunicación que la romería y el pueblo debían mantener. Citamos dos recuerdos relacionados con esto, uno de la vuelta de la romería después de la Guerra Civil y otro de las rogativas que los romeros del Cuerpo de Santa Orosia hacían en Yebra: en el 39, recién acabada la guerra, con catorce o quince años me tocó ir de romero. Entonces, como la cosa estaba tan desecha de lo que había pasado, fuimos y no nos recibieron en Yebra. Toda la romería, al pie de sesenta romeros estábamos en el zoque y sin tocar las campanas, conque los adelantados pasaron a hablar con el alcalde. Total, no había comida ni nada porque no estaban enterados. Dijeron que fuéramos y nos dieron de comer un pasacalles. Y ahí empezó el primer año. Al año siguiente fuimos a Benita ya normal. (Emiliano Aso, de Casa Valentín de Abena)
Trabajos de recuperación del crucero del Campo de la Cruz.
Es que las tormentas tienen eso: en Jaca no llovía y en la zona de Yebra pegó una tormenta que estaban remediaús. Unos que a pedir agua y en Yebra ya había llovido. Y llegan al zoque y a bandiar las campanas y los romeros para atrás y entonces paraban de bandiar. Como tenían que repicar al ser rogativa y no abandiar, los romeros para atrás. Paraban de abandiar y al momento volvían a salir desde el zoque esperando el repique. A la tercera vez ya repicaron porque ya se volvían a Jaca. Los del pueblo bandiaban para dar gracias y los romeros querían repique de rogativa. (Antonio Gil, de Casa El Cojo de Lerés)
En el lugar de Yebra
Ordenación veinte
Ordenamos que habiendo llegado la Junta y Romería a la Iglesia Parroquieal del lugar de Yebra y hecho conmemoración a la Gloriosa Santa Orosia oigan misa según es costumbre. En la cual ofrecerán los Adelantados un queso y pan y los demás Romeros sendos dineros y la misma oferta harán el domingo por la mañana en la misa en el Puerto en la Capilla de Santa Orosia.
Tras los acostumbrados saludos a la cruz de Yebra, a las autoridades civiles, al párroco y a la persona más anciana de Yebra, los romeros entran en la iglesia y escuchan la sagrada misa. Durante la consagración encienden una pequeña vela, aunque existe el recuerdo de traerla encendida desde el zoque de la Cruz.
La vela ahora solo se enciende en la consagración. Antes desde el zoque de Yebra se entraba con la vela encendida cada romero. Se entraba con la vela encendida. Esa vela se guardaba y cuando venía una tormenta se sacaba la vela para salir a las tormentas. Se sigue sacando, se enciende […]. La trinidad era una fecha antes de las cosechas, era esa protección para las cosechas. Ahora ya se ha perdido en el sermón pedir por las cosechas. (Antonio Javierre, de Casa Simón de Orante)
Durante siglos los romeros la llevaron consigo durante toda la romería. Se encendía no solo al llegar a Yebra, sino en todos los zoques en el momento de conmemorar a santa Orosia y cantar de rodillas la vieja antífona Veni sponsa Christi. Como una preciada reliquia, durante el resto del año la guardaban en sus casas como remedio eficaz ante tormentas y desgracias domésticas.
El seguro en agricultura es la vela […]. Antes el seguro era la vela. Yo estoy cansao de decilesné: ‘Tenéis que encender a vela…’. La agricultura a la Santa,
de recopilación y tradición oral en el
y os lo demostraré yo en todo momento, que el seguro de la agricultura de España y de diez y seis naciones es la vela que tienen los romeros la obligación de encender. Y esa vela a su casa, y viene una tormenta y… ese es el seguro.
(José María Villacampa, de Casa Satué de Arto)
Tras la misa se comió durante muchas décadas, siglos quizás, en Casa Benita. En la actualidad cada romero se paga su comida, pero antes, cuando las economías familiares eran más austeras, el gasto de la comida del romero era sufragada por todo el pueblo.
en Badaguás mientras fueron romeros siempre iban por las casas y les daban alguna peseta o lo que pudieran, y con eso se pagaban la comida de Yebra.
(Dolores Marín, de Casa Marín de Badaguás)
Desde el lugar de Yebra hasta el puerto
Ordenación veintiséis
Ordenamos que los Romeros de los lugares de los Adelantados sean tenidos y obligados ir a velar a San Cornelio con dos, o, tres estadales, que si en ello faltaren no queriendo ir, tengan de pena cada uno cinco sueldos. Así mismo ordenamos que llegada la mañana oigan misa en la Capilla de la Gloriosa santa como en la ordenación veinte se dice y contiene, donde puede verse y se habla de la oferta que los Adelantados y Romeros deben hacer.
Hasta mediados de la década de 1920 los romeros continuaban la romería hasta el santuario del Puerto, una ardua penitencia de más de dos horas de subida con los ropones abrochados y en orden de procesión. Para pasar la noche a mil quinientos metros de altitud únicamente tenían el abrigo de los propios ropones y el calor del fuego y el humo. La cena era muy ligera; para cargarla, un macho que ponían a disposición los adelantados de ese año.
El camino de Yebra hasta el puerto está jalonado por numerosos zoques y ermitas. Los romeros los consideraban sagrados y su tradición los liga a los movimientos del pastor y a la propia presencia de santa Orosia.
El pastor en cada sitio que se descansaba hicieron una ermita y todas las ermitas que están desde Santa Orosia hasta Jaca es donde se descansó el Pastor con la Santa. Esa es la historia de donde pasó la santa, el camino y las ermitas. (Santiago Villacampa, de Casa Albeita de Yebra)
Estudios sobre tradición oral en Aragón (i)
Todos los casetones que hay por esos montes de Yebra y Sardas, que todos tienen el espíritu de Santa Orosia. Yo se lo he sentido decir al difunto mi padre. (Joaquín Pérez, de Casa Tejedor de Baraguás)
Los viejos eran los que más devoción tenían. En los zoques se arrodillaban y a lo mejor alguno cantaba la salve u otra cosa y los demás contestaban, los que sabían. Sí, de rodillas sí, descalzos en los zoques no. (Primo Gracia, de Casa Miguel Tomás de Espuéndolas)
Una vez en el puerto, el punto de reunión y estancia era el llamado casetón de los Romeros. Se encontraba junto a la actual ermita, unos metros más hacia el norte. Se trataba de un edificio cuadrado con un banco corrido al estilo de los hogares del país. Recordado todavía por muchos romeros, les servía para pasar la noche sentados, hombro con hombro. El humo del hogar central se mezclaba con las conversaciones y la cena, basada en sopas y algo de sebo y acompañada con el vino tinto que previamente había subido la caballería.
Había como un hogar muy grande y ahí se quedaban. El vino estaba abundante, y poco para cenar, solo sopas de ajo. Tenían fuego y todos no cabían y llegó alguno que cogió un montón de leña y la echó de golpe en el hogar […]. Había un matrimonio de Yebra que subía la víspera y se daba vuelta, preparaba leña… (Primo Gracia, de Casa Miguel Tomás de Espuéndolas)
Un año subiendo, puede que fuera de los últimos años, contaba mi padre que pasando ese barranco de Basa uno de Aurín que se cae, pues a ocultase allí en o casetón. […] y vino, sobre todo vino y sopas y migas harían a lo mejor. (Antonio Gil, de Casa El Cojo de Lerés)
En las entrevistas realizadas en estos últimos años ya no ha sido posible por ley de vida hablar con persona alguna que hubiese hecho la romería completa y hubiese pasado la noche en el puerto. Son sus hijos los que conservan en la memoria las pocas anécdotas, peripecias y bromas que sus padres les contaron. Junto con estas historias, ligadas a la alegría y a la fiesta del encuentro entre amigos, todavía se sujeta algún recuerdo sobre la esencia del viaje. La vigilia en la iglesia y los rezos y peticiones a santa Orosia se mantienen en la memoria colectiva como el objetivo y la esencia de la romería, pero ya sin el rigor seguro de siglos anteriores. Por la noche siempre había alguno velando en la Iglesia. Se buscaban voluntarios y, si con ellos se cubría, no hacía falta ir más. Rezaban mínimo tres rosarios: uno al llegar, otro después de cenar y otro al día siguiente por la mañana. Mi abuelo todavía subió alguna vez descalzo desde Yebra. (José Ignacio Biota, de Casa Fatás de Navasa)
Domingo de la Santísima Trinidad: el pastor camina con santa Orosia
Ordenación treinta
Ordenamos se suplique al Capellán de Santa Orosia de Yebra, sea servido acompañar a la Junta y Romería hasta medio camino de Sabiñánigo y si el Rector de Sabiñánigo saliere como es costumbre a recibir la procesión y Romería, en el caso vaya el Cristo de la Junta a la Iglesia Parroquiel de Sabiñánigo y si no saliese quede el Cristo de la junta a la Iglesia Parroquial de Sabiñánigo, para que donde comienza el orden se acabe. Asimismo ordenamos que ningún adelantado ni Romero en toda la procesión ni romería pueda llevar el bonete puesto en la cabeza. Lo mismo se entiende en los días de San Juan Bautista y de la Gloriosa santa Orosia.
Tras pasar la noche en vela, con los primeros rayos del alba entraban en el santuario para escuchar la primera misa del día. Tras la homilía, ataviados con el correspondiente ropón y cada uno con su palo, iniciaban una procesión que, tras dar una vuelta a la ermita en sentido contrario de las agujas del reloj, acababa en el zoque de la Veneración. Lugar sagrado de mayor importancia, era donde según la tradición sufrió martirio santa Orosia y donde el ángel se apareció a su antepasado el pastor.
cuando llegaban de tardes, pues cogían el sol de aquí [gesticula] [del oeste, de Jaca] y lo llevaban p’allá, y al día siguiente volver otra vez a dejar el sol. Cuando llegaban de tardes daban la vuelta por detrás de a ermita, que había aún un casetón de os romeros, que yo aún he visto has piedras allí, que cuando han llegao as palas las han amontonao y las han deshecho. Esto es regir la luz. […] Esto no se hace porque no subimos, pero los de Osán suben. El día del Voto, el primer sábado de junio, suben p’allí, y antes de decir la misa se saca el sol de donde está, se va así [gesticula], y se entra a la ermita. Se dice la misa, se vuelve a rodear la ermita, encaran la cruz de Osán t’allá y ya… (José María Villacampa, de Casa Satué de Arto)
En realidad se subía a donde la habían martirizado. En eso que está junto de la iglesia dicen que es donde la habían martirizado. Hay como si fuera una mesa en ese sitio, eso decían antiguamente. (Antonio Javierre, de Casa Simón de Orante)
Si en todos lo zoques se cantaba el Veni sponsa Christi, antífona que el ángel cantó cuando la santa ascendió a los cielos, con más motivo en ese momento
mágico en el que el rito repetía nuevamente la leyenda. Los romeros se postraban en el mismo sitio y en el mismo día en que el pastor se postró ante el ángel.
Desde el zoque de la Veneración los romeros iban cantando letanías en relativo orden hasta el zoque del puerto, lugar donde el camino se torna áspero, estrecho y empinado y obliga a continuar en fila. El camino de vuelta a sus lugares de origen era largo. Sobre las primeras décadas del siglo xx, las últimas en las se pasó la noche en el puerto, los testimonios recogidos nos hablan de un regreso falto ya de sentido ceremonial. Con pasar la noche en el puerto ya se había cumplido y no importaban el camino de vuelta ni los rituales asociados a sus hitos fundamentales (muchos romeros volvían en tren), pero no siempre fue así.

Domingo de la Santísima Trinidad. Procesión de los romeros del Cuerpo de Santa Orosia.
Antiguamente se celebraba el camino de regreso como una procesión por el territorio orosiano con el rigor y la devoción de las romerías de Yebra y Jaca. Los romeros de Jaca tenían la obligación de parar en todas las iglesias que caían al paso de camino a su ciudad para conmemorar al santo local. Así eran recibidos en Sabiñánigo según documento del siglo xvii procedente del archivo de esta localidad:
Sale el Rector a recibir a los romeros de Yebra al Camino Real, y desde allí vuelve a la iglesia para hacer conmemoración de San Ypólito y Santa Orosia y vuelve a acompañarlos a la salida del lugar a la plazuela llamada el Fragín.
Todavía los más mayores de Jarlata recuerdan la última vez que entraron en su pueblo de camino a Jaca:
salían a recibir antes de entrar en Jarlata. Había una especie de ermita allí antes de entrar al pueblo que se llamaba San Antón, que había allí una pequeña estatua y allí salía a recibirte el cura con la cruz. (José Pardo, de Casa Fraire de Jarlata)
El bandeo de campanas era de obligado cumplimiento, y su sonido se extendía a lo largo de la Val Ancha y Val Estrecha. Cuando las campanas de Borrés callaban comenzaban las de Espuéndolas y las de Gracionépel, y después las de Orante…, y así hasta llegar a Jaca. Toda la Val Ancha se cubría con el recuerdo de las campanas que sonaron cuando llegó el pastor.
Los romeros de Jaca llegaban a Guasa («coges camino de El Puente por la valle estrecha a Guasa»), donde ya esperaba la cruz de Jaca, para recorrer juntos el último tramo antes de entrar en la ciudad y ser recibidos por los cabildos y el pueblo devoto, como se hace todavía el día de San Juan. Esta costumbre se documenta ya en 1593, cuando el día de la Santísima Trinidad el capellán de Santa Orosia de Jaca tenía la obligación de ir con cruz alzada a Guasa a recibir a los romeros que volvían (Archivo Diocesano de Jaca, caja 742, leg. 3.7, Alberto Gómez). Con la llegada del tren a estas tierras todo empezó a cambiar. Se facilitó el regreso a Jaca desde Yebra y los romeros fueron olvidando poco a poco las tradiciones de siglos anteriores.
Ya llega el romero
Ordenación treinta y nueve
Ordenamos asimismo que el día de Santa Orosia los Romeros no puedan quitarse los hábitos hasta la tarde cuando llegaren a sus lugares; y quien lo contrario hiciere tenga de pena dos sueldos y cualquier persona de la Junta o Romero que lo supiere, pueda y vea acusarlos.
Los romeros debían ser recibidos en sus respectivas aldeas mediada ya la tarde. Esta tradición, que se mantiene en Jaca, se conservó en los pueblos en mayor o menor grado hasta mediados del siglo pasado, cuando la llegada de cada romero a su lugar de origen era un momento de una gran emotividad. Según lo que habían aprendido de sus antepasados, los romeros llegaban impregnados del espíritu de santa Orosia y, como si fueran el propio pastor Guillén, así eran recibidos. La ocasión era solemne. Independientemente de la persona y de la casa a la que perteneciera, llegaba el representante del pueblo en la Junta y en la romería y se respetaban su esfuerzo y su compromiso, muchas veces en condiciones difíciles:
Que era muy duro […]. Los ropones eran de lana y se calaban, y, si estaba todo el día lloviendo…, era una manta metida dentro del agua. Dormían como
podían con el ropón harto de agua hasta el día siguiente […] si tenías la mala suerte de que te llovía. (Antonio Javierre, de Casa Simón de Orante) a la vuelta los estábamos esperando. Como el pueblo queda en alto, a la hora que se calculaba salíamos los críos y decíamos: «mira, mira que ya suben…». El desvío de Espuéndolas estaba cerca de Pardinilla. Se ponían el ropón cuando estaban cerca del pueblo, en la campabasa, y empezaban a sonar las campanas. El pueblo se concentraba en la plaza de la abadía y cuando llegaban a la plaza íbamos todos a besar la cruz de los palos y entraban todos en la iglesia y se rezaba alguna cosa […]. Todo esto fue así hasta que se comenzó a ir a Yebra en bicicleta. Entonces, al no llegar andando ya no era lo mismo. (María Teresa Benedé, de Casa Pedro Ara de Espuéndolas)
todo el pueblo recibiéndolos y luego se pasaban al altar mayor y se ponían en primera fila. Se les respetaba. Eran como dos personas que te traían…, no sé. Se les daba mucho valor. Parece que te traían salud, riqueza… No había ni una casa que no acudiera. Aunque al otro día no se hablaran, el día de recibirlos todo el pueblo ahí. (Hilario Tesa, de Casa Martina de Ara)
Viendo la romería en su conjunto, sorprende cómo nuestros antepasados se convertían de un día para otro en penitentes, con obligación de pureza ritual (tenían que ir confesados) y esfuerzo durante su caminar hasta Oturia. Pasaban la noche velando, los primeros siglos en la cueva y posteriormente en el santuario del Puerto, con prácticas similares a las de los eremitas que buscan perfección espiritual, y al día siguiente se convertían en peregrinos santos, protagonistas de la leyenda de su antepasado el pastor, al recoger y juntar los restos del cuerpo troceado de su patrona, santa Orosia. Aun considerando el tradicional carácter reservado y sobrio de los montañeses, parece claro que todo este ceremonial de dos días produciría en cualquier persona, y también en ellos, cierta transformación interior que suponemos clave para dar sentido al rito.
te sentías muy especial y el pueblo te recibía como si llegase ahí santa Orosia. Eras el que llevaba a santa Orosia. Mas que al romero, la sensación que tenías es que recibían a santa Orosia. Llevábamos a santa Orosia encima.

Tumba del pastor Guillén. Fuente de los Baños (Jaca).
Esa era la sensación. Se repetía la historia del viejo pastor que llevaba a santa Orosia. No era llegar el romero, era algo más que esperar al romero. Era muy interior de cada persona. Cuando era todo agricultura la vivencia de santa Orosia era muy muy profunda. Entonces al llevar el ropón te ponías a santa Orosia. (Antonio Javierre, de Casa Simón de Orante)
El romero ha cumplido cuidando y llevando a santa Orosia consigo. Como desde el principio de los tiempos, repetir la leyenda asegura buena cosecha y fertilidad en este maravilloso territorio sagrado. Así ha sido siempre y así volverá a ser mientras se celebre con devoción la romería de la Santísima Trinidad, la vieja romería de los romeros del Cuerpo de Santa Orosia.
Nuev objetiv y metodologías de trabajo sobre la tradición oral: de lo rural a lo urbano
Aplicaciones móviles de realidad aumentada: vencer la evanescencia y la ocasionalidad de la tradición oral y el patrimonio cultural inmaterial
Alfredo Asiáin Ansorena*
COMO conclusión principal del proyecto europeo Interreg LIVHES (Living Heritage for Sustainable Development), se constató la necesidad de impulsar procesos de valoración del patrimonio territorial por su enorme importancia para el desarrollo sostenible en la esfera sociocultural, económica y medioambiental (Asiáin, 2023). En el transcurso del programa se creó una herramienta digital testada como experiencia piloto para potenciar fundamentalmente la educación patrimonial (informal, no formal o formal) y el turismo sostenible en zonas rurales afectadas por la creciente despoblación. Así, se diseñó e implementó KculTOUR, una aplicación móvil que permite señalizar y mediar con realidad aumentada y virtual el patrimonio de un territorio (localidades, zonas y rutas). Se trata de una herramienta de desarrollo local que, frente a otras aplicaciones que dan todo el protagonismo a la tecnología, pone el foco en la experiencia directa y vivencial de cualquier persona cuando interactúa con el patrimonio y las gentes de un territorio.
Lo que debe aumentar es el placer de la experiencia, lo memorable de la visita, la calidad de lo experimentado, por lo que en cada experiencia, de una manera fluida, el usuario recibe explicaciones de los guías virtuales, escucha los sonidos del paisaje y la música del territorio, ve vídeos documentales o de pequeñas dramatizaciones, accede a paseos virtuales en 360 grados, contempla reconstrucciones y objetos en 3D, etcétera. Es decir, tiene a su alcance una guía multimedia y multimodal o, en el caso de los usuarios más jóvenes, disfruta buscando objetos 3D o participando en escape rooms, juegos y entornos gamificados.
* Director de la Cátedra del Patrimonio Inmaterial de Navarra (UPNA). alfredo.asiain@unavarra.es
Para la adaptación de los contenidos de cada punto de interés al público meta se han tenido en cuenta treinta factores de adecuación definidos en estudios e investigaciones, entre los que se hallan la inclusión, la accesibilidad, la diversidad de género, el idioma y la edad. El discurso patrimonial está adaptado para el público infantil (y familias con niños pequeños), juvenil y adulto, en este último caso tanto para un nivel divulgativo como para un nivel experto.
Se utiliza el paradigma del aprendizaje ubicuo (u-learning), que ofrece experiencias a los usuarios en cualquier momento, en cualquier lugar y de diferentes modos (Cárdenas-Robledo y Peña-Ayala, 2018). Este diseño permite también brindar posibilidades de enseñanza y aprendizaje venciendo las barreras espaciotemporales tanto in situ, en el territorio, como en las aulas. Evidentemente, situar a los visitantes, a los turistas o a los escolares en contextos auténticos influye en la calidad de sus experiencias y en el caso de la educación genera unos resultados significativos.
En relación con el patrimonio cultural, la realidad aumentada y la realidad virtual son fundamentales en tres acciones: visibilizar, reconstruir y reubicar.
Visibilizar es importante para todo el patrimonio cultural inmaterial (PCI), en especial para aquellas manifestaciones que pertenecen a contextos sociales más privados (maestro – aprendiz) o familiares o para las que están circunscritas a la ocasionalidad de una fecha o un momento concretos, y también, y puede ser el caso de la literatura de tradición oral, para las que han perdido los contextos originarios de transmisión (las reuniones comunitarias, los momentos de deshojar el maíz, las noches de hilado, las noches de invierno en torno al fuego…). La evanescencia de la oralidad, por otra parte, dificulta su conocimiento y frecuentemente, por desgracia, invisibiliza el rico paisaje lingüístico-literario del patrimonio territorial.
Vamos a ejemplificar esta tríada (visibilizar, reconstruir, reubicar) con la leyenda de Las tres piedras mormas, ubicada en Navarra en el Camino de Santiago. La señalización de la leyenda (geoposicionamiento) se ha hecho en el paisaje oel contexto real de esa ruta de peregrinación, asociada a un lugar cercano a la ermita de San Vicente, casi derruida, junto a un despoblado (Yániz) y una necrópolis (La Raicilla), entorno estudiado por Javier Armendáriz (2015). Cuando el dispositivo móvil está cerca de ese lugar o se escanea el marcador en cualquier sitio o en cualquier soporte habilitado, la aplicación descarga un
discurso patrimonial con el que un avatar o guía virtual (distinto para cada tipo de público) presenta la leyenda y da paso a un pequeño audiovisual animado. A través de esa reconstrucción virtual se visibiliza en su emplazamiento original la leyenda de tradición oral que narra la maldición de las tres niñas convertidas en piedras y que estudió Ángel Gari (2014).
Tras la leyenda, la capa digital ofrece a cada tipo de público contenidos complementarios e interesantes para mejorar la mediación y la experiencia. Por ejemplo, el público infantil (con audios adaptados y locutados para su edad) accede a una galería de imágenes con las niñas convirtiéndose en piedra y, a continuación, a una comparación fotográfica en pantalla de cómo era la ermita antes y cómo está ahora. El público adulto experto (con audios adaptados y locutados para su edad y sus conocimientos), por ejemplificar con el otro extremo, escucha y ve sucesivamente la versión, muy retocada, del padre Escalada (Gari, 2014), accede a una línea del tiempo que explica la historia de las estelas, aprecia las inscripciones en una fotografía de la estela reconstruida y escucha su interpretación y su traducción (Velaza, 2014), ve un fragmento del documental de Eugenio Monesma y accede a los documentos (PDF) de los estudios que estamos citando.
En definitiva, cada segmento de público recibe un discurso diferente (audios locutados y adaptados a su nivel de conocimientos, su idioma y sus intereses) con elementos semióticos (fotografías en 2D y 360 grados, música, audiovisuales, líneas del tiempo, comparación temporal del estado del patrimonio, reconstrucciones virtuales, objetos en 3D, etcétera) que pueden ser exclusivos para esa edad o compartidos por varias. El gestor de la aplicación permite elegir el número y el tipo de elementos semióticos, así como su orden, como si fuera una escaleta de programación de una emisión televisiva. Visibilizar y mediar se convierte de esta manera en un ejercicio creativo sin perder el rigor ni la autenticidad.

Animación de la leyenda de Las tres piedras mormas (https://goo.su/PvChN)
En el ejemplo que nos ocupa, todos los discursos acaban con la reconstrucción de las estelas (objetos en 3D o gemelos digitales) reubicadas en su emplazamiento original. En otros casos, se pueden reubicar en sus enclaves originarios piezas expuestas en museos o en otras instituciones sin necesidad de reconstruirlas y sin peligro de que se deterioren.

Piedras mormas reconstruidas y visibles en su emplazamiento original con la aplicación.
Referencias bibliográficas
Ciertamente, la historia de esas piedras es bastante rocambolesca. Las tres piedras mormas (nombre cuyo origen se desconoce, aunque podría estar relacionado con la enfermedad del muermo cuando se contagia al ser humano) eran en realidad tres grandes estelas funerarias romanas. Fueron dinamitadas por un vecino, por lo que de ellas no se conservaba más que una fotografía de escasa calidad en la que no se distinguían las inscripciones y una ortofoto antigua en la que se apreciaba su emplazamiento original. El reciente descubrimiento de un manuscrito con un dibujo y una copia de las inscripciones (Segura, 2014) ha permitido estudiarlas, transcribirlas y realizar una posible traducción (Velaza, 2014), y, en el caso de KculTOUR, reconstruirlas y reubicarlas con rigor.
Armendáriz Martija, Javier (2015), «El contexto arqueológico de las “piedras mormas” de Los Arcos», Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, 89, pp. 63-73.
Asiáin Ansorena, Alfredo (coord.) (2023), Guía para el desarrollo de procesos de valorización del patrimonio cultural inmaterial, Pamplona, Cátedra del Patrimonio Inmaterial de Navarra.
Cárdenas-Robledo, Leonor Adriana, y Alejandro Peña-Ayala (2018), «Ubiquitous learning: a systematic review», Telematics and Informatics, 35 (5), pp. 1097-1132.
Gari Lacruz, Ángel (2014), «Leyenda de las piedras mormas en Los Arcos y Codés», Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, 89, pp. 75-86.
Segura Urra, Félix (2014), «El informe de Juan de Amiax (1605)», Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, 89, pp. 87-93.
Velaza, Javier (2014), «Las inscripciones», Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, 89, pp. 95-100.
sobre tradición oral en Aragón (i)
Los cuentos en las redes sociales
Sandra Araguás Pueyo *
MI perfil como narradora profesional no es el habitual. Los narradores llegan del mundo de la enseñanza, del teatro… No hay estudios concretos para ser cuentista. Cada uno hace su camino poco a poco, pero somos muy pocos los que han partido del mundo de la investigación. Comencé a contar cuentos en cocinas y comedores de la sierra de Guara: no en escenarios, sino todo lo contrario. No había público, sino informantes. No hubo profesores en un aula, sino narradores tradicionales.
Los primeros cuentos que conté en público eran esencialmente cuentos tradicionales como El puente del diablo, La mano verde o La cabra montesina. En las entrevistas no: utilizaba cuentos mucho más sencillos, cortos, para que la voz protagonista no fuera la mía, sino la del informante. De esa forma de contar, cercana y en corto, de lo que escuchaba, observaba y sentía cuando entrevistaba, fue de donde nació mi manera de narrar.
Mi estilo es muy peculiar, no solo por mi repertorio, que en su mayoría se nutre de cuentos recopilados en Aragón y de mis trabajos de campo, sino por mi propia manera de contar. Por eso creo que es importante que los narradores actuales no solo se nutran del mundo del teatro y del espectáculo, sino que también tengan la oportunidad de escuchar a narradores tradicionales. El ritmo y la entonación que utilizan, dónde ponen los acentos, para mí es algo vital y no se puede aprender en un libro.
Se estima que en España debe de haber alrededor de quinientas personas trabajando profesionalmente en el mundo de la narración oral, y entre ellas hay quien nunca ha tenido contacto con este tipo de narración.
* Licenciada en Humanidades con especialidad en Lengua y Cultura Españolas. araguas.sandra@ gmail.com
Los cuentos tradicionales nos ofrecen oportunidades: son historias que siguen atrapando y, algo muy importante, no tienen derechos de autor. Por eso se acude a recopilaciones para incorporarlos a los nuevos repertorios, pero ¿cómo dar el paso del cuento leído al contado? Ahí es donde las redes sociales e internet entran en juego.
Tenemos varias páginas webs en las que encontrar repositorios dedicados al mundo de la tradición oral en España. Ya hemos hablado del SIPCA en estas jornadas, pero también contamos con otros portales:
• Navarchivo, archivo de patrimonio inmaterial de Navarra gestionado por la Universidad Pública de Navarra y el Gobierno de Navarra. Cada documento está identificado con localidad, informante e investigador y va acompañado de audio o vídeo.
• Corpus de literatura oral de la Universidad de Jaén. Su objetivo es preservar las manifestaciones de la cultura oral del ámbito hispanohablante. Cuenta con más de 50 000 registros y 8500 soportes audiovisuales.
• Riojarchivo, archivo de patrimonio inmaterial de La Rioja. Es un recopilatorio de carácter audiovisual de la Asociación Cultural Espiral Folk de Alberite y la Dirección de Cultura del Gobierno de La Rioja. Incluye testimonios de música tradicional, cultura oral y folclore riojano y cuenta con 1100 vídeos y 678 audios.
• Las páginas del Museo Etnológico de Castilla – La Mancha, la Fundación Joaquín Díaz y el la Universidad de Castilla – La Mancha (Corpus de Folclore Infantil) también ofrecen testimonios relacionados con la tradición oral.
Vamos a ver tres propuestas prácticas de acercamiento de la narración tradicional al mundo de los narradores profesionales:
• Iberoamérica de cuento, de Emilkar FM, un pódcast quincenal sobre la narración oral en Iberoamérica. El equipo está compuesto por Anabelle Castaño, desde Argentina, y Pep Bruno, Manuel Castaño y yo misma desde España. Cuenta con más de ochenta grabaciones con entrevistas a narradores profesionales, reflexiones sobre el oficio de contar y programas dedicados a recopiladores, al sistema Aarne-Thompson-Uther (ATU) o a cuentos de narradores tradicionales. El resultado de los programas
Estudios sobre tradición oral en Aragón (i)
dedicados a este tipo de narraciones es sorprendente: las cuatro voces suman versiones recogidas en diferentes países y se analizan los motivos y las formas de contar, enriqueciendo así la visión general de cada relato. El objetivo es hacer llegar a los oyentes esos cuentos, ofrecerles diferentes versiones y animarlos a contarlos. El pódcast puede ser escuchado en Emilkar, Ivoox, Spotify, Apple Podcast, etcétera. Los países a los que llega principalmente son España, con el 44 % de audiencia, y Argentina, con el 21 %, pero también se oye desde Chile, México, Colombia, Perú, Canadá, Estados Unidos, Uruguay o Gran Bretaña. Los cuentos de narradores populares aparecen en la zona más alta de escuchas.
• En 2021 Twitter habilitó un espacio llamado Salas de audio. Con los mismos integrantes del pódcast se debatía cada semana sobre un cuento. Se trataron a partir de narraciones tradicionales los cuentos Juan Grillo, adivino, Iván el tonto, Blancanieves y Blancaflor, entre otros, una experiencia que sirvió para establecer el sistema que se asentaría en el pódcast Iberoamérica de cuento. La gran diferencia era que las conversaciones de Twitter eran efímeras, ya que las salas de audio no eran grabadas.
• Por último, en 2020 se puso en marcha el canal de Telegram Narración oral. En él se abordan temas relacionados con el oficio de la narración: agenda, entrevistas, artículos, noticias del mundo, oralidad con bebés, citas, etcétera. Desde de 2021 he compartido ininterrumpidamente cada jueves un cuento de tradición oral con el objetivo de facilitar el acceso a este tipo de narraciones. En total han sido publicados más de un centenar de cuentos. En la actualidad el canal tiene más de seiscientos subscriptores y el idioma en el que más se consulta es el castellano, pero también se accede a él en catalán, gallego, portugués, francés y alemán.
Hay más ejemplos de cuentos en las redes, pero estos tres nos dan una idea de cómo se pueden encontrar nuevos caminos para que los narradores tradicionales sigan escuchándose y la cadena de transmisión se mantenga fuerte.
Considero que la voz de los narradores profesionales es un medio muy útil para este fin, y por eso uno de mis empeños es hacer que esos profesionales conozcan mejor los trabajos de recopilación y, sobre todo, que oigan cuentos narrados directamente por informantes.
La tradición oral en las redes sociales
Eugenio Monesma Moliner *
EN la actualidad llevo subidos a mis perfiles en redes sociales más de quinientos documentales sobre oficios tradicionales, con unos doscientos mil visionados diarios en todo el mundo, especialmente en España, Estados Unidos, los países latinoamericanos, Italia, Francia, Grecia… Es importante destacar que la edad de la mayor parte de los seguidores de los canales oscila entre los veinte y los cuarenta y cinco años. Sobre estos datos giró mi intervención en la mesa redonda de las jornadas.

* Productor y realizador de documentales etnográficos. eugenio@pyrenepv.com
Sobre los nuevos medios de recopilación de la tradición oral y el futuro de las grabaciones en el entorno web
María
Jesús López Lorenzo *
LA recopilación de la tradición oral y los documentos sonoros alojados en la red
Antes de nada hay que subrayar la diferencia entre la recopilación del archivo sonoro tradicional de documentos en soporte físico (ya sean analógicos o digitales) y la recolección y la custodia de los documentos sonoros nacidos digitalmente en la red, con total ausencia del soporte físico. En el caso de un soporte físico sonoro digital, como el CD, el documento contiene información sonora digitalizada, pero existe un formato material y tangible. En cambio, un documento sonoro nacido en la red es creado directamente en formato digital, sin un soporte físico específico, y circula a través de plataformas digitales.
Los requisitos para el almacenamiento de ambos formatos son, como puede esperarse, muy diferentes. El soporte físico sonoro requiere un espacio y unas condiciones muy específicas para su preservación, mientras que el documento sonoro nacido digital se almacena en la nube o en las páginas webs de instituciones, fundaciones, personas individuales, etcétera.
Para que nos hagamos una mejor idea, entre los registros nacidos digitalmente nos encontramos, por ejemplo, con audios o vídeos que reflejan la vida cotidiana de personas, familias, grupos o asociaciones, o bien eventos familiares como bodas o funerales, así como con grabaciones de fiestas populares o ceremonias públicas que se registran en todo el mundo con aparatos como teléfonos móviles o cámaras de cualquier tipo y que son subidas directamente a las redes
* Jefa del Servicio de Documentos Sonoros y Audiovisuales de la Biblioteca Nacional de España. mariajesus.lopez@bne.es
sociales o a distintos páginas webs, a menudo por las mismas personas que hacen los registros. Este material es una documentación valiosa y única en los planos lingüístico, histórico, social y cultural, también muchas veces en los planos literario y musical.
La Biblioteca Nacional de España tiene conciencia de que este tipo de contenido nacido de manera exclusivamente digital es susceptible de desaparecer sin dejar rastro, dados su carácter muchas veces efímero y la rápida obsolescencia de las plataformas y los formatos digitales. Ese riesgo ha impulsado a nuestra institución, como a otras, a poner en marcha políticas de preservación proactiva que aseguren que las generaciones del futuro tengan acceso a esos documentos.
Esa estrategia ha llevado a la cristalización de la colección de recursos sonoros nativos digitales en la red del Departamento de Música y Audiovisuales, que forma parte a su vez del Archivo de la Web Española, coordinada por el Servicio de Gestión del Depósito de las Publicaciones en Línea de la Biblioteca Nacional de España (BNE). Este servicio fue creado en 2009 con el objetivo de conservar contenidos españoles publicados en internet, tanto en sitios webs como blogs y foros. El archivo adopta un modelo híbrido que permite combinar recolecciones masivas del dominio .es y recopilaciones selectivas de sitios y documentos específicos. Su finalidad es la preservación y la difusión de los recursos nacidos digitales para que puedan servir como herramientas de conocimiento para generaciones presentes y futuras. La legislación española, mediante el Real Decreto 635/2015, de 10 de julio, regula el depósito legal de las publicaciones en línea y establece que serán la BNE y los centros de conservación designados por las comunidades autónomas los encargados de recopilar el patrimonio cultural e intelectual en línea de España con el fin de ponerlo a disposición de los ciudadanos.
En relación con esta misma normativa, los distintos departamentos de la BNE colaboran a modo de conservadores web respecto a los recursos en línea relativos a los materiales que gestionan; con este fin seleccionan URL relevantes vinculados con sus colecciones. El Departamento de Música y Audiovisuales de la BNE desempeña en este marco una importante función. La preservación de los documentos sonoros y audiovisuales nacidos digitales la abordamos con el mismo rigor y el mismo respeto con que tratamos los recursos sonoros y audiovisuales analógicos tradicionales.
Dentro del corpus de páginas webs seleccionadas se ha establecido una clasificación por contenidos.
Literatura oral
Incluye narraciones, cuentos y leyendas transmitidas oralmente, fundamentales para la tradición y la cultura de distintas comunidades. Un ejemplo es la página web Archivo sonoro de literatura oral de Canarias (https://mdc.ulpgc. es/s/asloc/page/inicio), que contiene materiales referidos a la literatura oral (romancero, cancionero, décima popular, cuentos, leyendas, etcétera) recolectados por Maximiano Trapero en las islas Canarias, con atención a otras manifestaciones de la cultura popular tanto oral como material.
Proyectos de creación y recopilación
Documenta proyectos locales y regionales que intentan capturar y preservar testimonios orales dando visibilidad a tradiciones particulares de cada área. Como ejemplo podemos mencionar la página web Museu de la Paraula – Arxiu de la Memòria Oral Valenciana (http://www.museudelaparaula.es/web/home/ ?lang=es), que alberga más de trescientas entrevistas, grabadas y digitalizadas en formato audiovisual, realizadas a personas nacidas antes de la guerra civil española, testimonios privilegiados de los procesos de transformación social ocurridos en el territorio valenciano durante el pasado siglo xx.
Paisajes sonoros
Se trata de registros de entornos y sonidos característicos de distintos espacios, ambientes urbanos, rurales y naturales que capturan la identidad acústica de una región. Un ejemplo es el proyecto Sons de Manlleu, que tiene como finalidad mostrar el paisaje sonoro de Manlleu (Barcelona).
Archivos de sonidos en riesgo de desaparecer
La BNE se esfuerza en documentar sonidos únicos que pueden estar en peligro, especialmente si dependen de instituciones o comunidades que están en proceso de cambio o desaparición. Este es el caso que se planteó durante la pandemia del COVID-19, cuando desde el Departamento de Música y Audiovisuales se recolectaron páginas webs, y con ellas documentos sonoros que surgieron en el confinamiento y que ahora han desaparecido. Entre las más de
objetivos y metodologías de trabajo sobre la tradición oral: de lo rural a lo urbano
dos mil páginas recopiladas se encuentra Rondadores contra el virus, que surgió ya el primer día de encierro, cuando una veintena de músicos y folcloristas, principalmente de Castilla y León, y entre ellos los responsables del Consorcio de Música Tradicional de Zamora y otros músicos del resto de la región, capitaneados por el narrador zamorano José Luis Gutiérrez, Guti, comenzaron a publicar diferentes cantos de ronda que se fueron subiendo a las redes sociales y dieron nombre a la iniciativa. La fuente actual es http://www.diariofolk.com/noticia/ la-iniciativa-rondadores-contra-el-virus-cuenta-ya-con-mas-de-7-300-miembros.
Difusión y consulta
La consulta de las páginas recolectadas en el archivo web solo puede realizarse en la BNE y en las bibliotecas centrales de las distintas comunidades autónomas, en ordenadores destinados de manera exclusiva a dar acceso a la escucha y la visualización de los documentos, sin posibilidad de descarga. Están completamente capados para respetar los derechos de propiedad intelectual que tienen todas las páginas y los documentos alojados en ellas.
Conclusión
El esfuerzo de selección y conservación de documentos sonoros nativos digitales alojados en las páginas webs va más allá del simple almacenamiento de contenidos digitales y de su utilidad como recurso de consulta para los investigadores actuales. También se plantea que sirva como un legado de referencia para que las futuras generaciones tengan acceso a su estudio.
Los documentos sonoros y audiovisuales en formato nativo digital, aunque hoy puedan parecer de un interés y una trascendencia muy variables, serán en el futuro un repositorio de valor incalculable para el conocimiento de nuestra cultura y nuestra identidad, tanto como puedan serlo los documentos sonoros y audiovisuales analógicos y los documentos digitalizados.
sobre tradición oral en Aragón (i)
Conclusiones de las jornadas
EN el transcurso de las Jornadas Presente y Futuro de los Estudios sobre Tradición Oral en Aragón, celebradas en octubre de 2023, se plantearon algunas propuestas de actuación:
• Que las instituciones que tuvieran registros vinculados a la tradición oral en formatos obsoletos se digitalizasen en formatos actuales.
• Que las siguientes investigaciones sobre tradición oral del IEA se publicasen en formato digital y con impresión bajo demanda, empezando por las actas de estas jornadas.
• Que se llevase a cabo un trabajo de estudio y catalogación de las publicaciones locales y comarcales de la provincia de Huesca que incluyeran contenidos relativos a la tradición oral, dado el interés de las revistas locales dadas a conocer en las jornadas. Además, se recomendaba que esas revistas tuvieran un formato digital.
• Que se abriera un sitio web, que podría estar incorporado al SIPCA, incluyendo las páginas dedicadas a las piedras sagradas y el conjunto del monte Oturia, publicaciones digitales sobre tradición oral y enlaces de interés para la tradición oral en Aragón.
• Que las instituciones impulsasen investigaciones sobre los territorios menos indagados y sobre temas no abordados como la tradición oral en el medio urbano, y especialmente en grupos sociales en proceso de cambio tanto en el medio urbano como en el rural.
• Que el IEA convocase nuevas jornadas sobre el presente y el futuro de la tradición oral.

