
Es una publicación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires


Es una publicación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Presidente
Dr. Gustavo E. Diez
Secretario
Dr. Julio R. Rotman
Vicepresidente 1°
Dra. Patricia Lange
Vicepresidente 2°
Dra. Miriam S. Roldán
Tesorero
Dr. Rubén A. Arena
Prosecretaria
Dra. Susana L. Giménez
Protesorero
Dr. Gerónimo Torres Barros
Presidente
Dr. Gustavo E. DIEZ
Director Editorial Dr. Julio ROTMAN
Editores Responsables
Dr. Gabriel VILCHES
Dr. Armando DE ANGELIS
Registro Nacional de la Propiedad Intelectual en trámite
ISSN 2250-4540
CPCECABA - Viamonte 1549 - CABA (1055) www.consejo.org.ar
Queda permitida la reproducción total o parcial de esta publicación citando la fuente.
El contenido de las notas y los comentarios de colaboradores no reflejan necesariamente el pensamiento y filosofía del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
EL CASO DE LA RESTRICCIÓN EXTERNA
- Eduardo Crespo
El artículo de Crespo aborda la restricción externa desde un enfoque centrado en los límites financieros que condicionan el crecimiento en economías periféricas como la argentina. Su punto de partida es el reconocimiento de que la capacidad de expandir la producción y el empleo no depende solo de la disponibilidad de divisas comerciales, sino también del acceso y las condiciones del financiamiento externo. En este sentido, la restricción externa no se manifiesta únicamente cuando faltan dólares para importar insumos, sino también cuando el sistema financiero internacional eleva las primas de riesgo, encarece el crédito y cierra la posibilidad de refinanciar vencimientos.
La problemática se presenta bajo dos dimensiones. La primera es la estructural: la inserción internacional de Argentina está marcada por un patrón exportador concentrado en bienes primarios y con escaso valor agregado, mientras que la industria requiere divisas para insumos y tecnología. Ello genera un desequilibrio crónico que reaparece cada vez que la economía crece. La segunda es la financiera: la apertura de la cuenta capital, sumada a episodios de endeudamiento externo, hace que las necesidades de divisas se amplíen por los pagos de intereses y utilidades, y que el financiamiento externo se torne procíclico y condicionado por factores externos.
Crespo subraya que, en los últimos ciclos, el acceso al financiamiento internacional se utilizó como vía para eludir la restricción externa en lugar
de resolverla. El resultado fue la acumulación de pasivos en moneda extranjera y la generación de crisis recurrentes cuando el flujo de capitales se interrumpió. De este modo, la dependencia del crédito externo no solo no alivió la restricción, sino que la profundizó al comprometer el futuro con mayores necesidades de dólares.
En cuanto a posibles soluciones, el trabajo propone avanzar hacia un esquema que combine la promoción de exportaciones con un manejo prudente del endeudamiento. Esto implica fomentar sectores con capacidad genuina de generar divisas y, al mismo tiempo, desarrollar mecanismos institucionales de regulación financiera que eviten ciclos de entrada y salida brusca de capitales. También se plantea la necesidad de diseñar políticas que prioricen la utilización de financiamiento externo para proyectos estratégicos de transformación productiva, en lugar de destinarlo al financiamiento corriente del Estado o a sostener consumos no transables.
En síntesis, Crespo argumenta que la restricción externa de Argentina no se resuelve con más deuda, sino con un cambio estructural que reduzca la elasticidad importadora y aumente la capacidad de generar divisas genuinas. La solución requiere combinar disciplina financiera, regulación de flujos de capital y una política productiva orientada a diversificar exportaciones, de manera que el crecimiento no vuelva a tropezar con el mismo límite.
SUBORDINADA
- Francisco J. Cantamutto, Martín Schorr y Andrés Wainer
El artículo propone un enfoque estructural–financiero de la restricción externa argentina. Parte de la tradición cepalina para explicar la asimetría centro–periferia y el “desacople” entre un sector exportador primario de bajo crecimiento y un sector industrial dinámico pero deficitario en divisas; esa matriz dio origen a la restricción clásica: cuando el crecimiento exige más importaciones de insumos y capital que la capacidad de generar dólares, el ciclo se frena. El aporte central de los autores es actualizar ese diagnóstico incorporando la financiarización y, en particular, su forma subordinada en la periferia: hoy la balanza de pagos no solo depende del comercio, sino también del circuito financiero global, dominado por jerarquías monetarias y flujos de cartera que condicionan a países sin moneda de reserva.
Desde esta perspectiva, la problemática actual tiene tres capas. Primero, la histórica: la especialización productiva y la primarización relativa heredadas de la inserción dependiente, con cambios recientes en el agro que elevaron productividad y exportaciones, pero no resolvieron la brecha estructural de divisas de la industria. Segundo, la “nueva” restricción: la financiarización subordinada multiplica necesidades de dólares (intereses, utilidades, atesoramiento, shocks de portafolio) y amplifica la vulnerabilidad externa; por eso, limitarse a “exportar más” omite el nudo financiero del patrón de internacionalización vigente. Tercero, la coyuntura: bajo el actual programa económico, con fuerte ajuste fiscal y sin superar la subordinación productiva–financiera, no hubo acceso significativo a crédito privado ni inversión extranjera directa neta; la mejora cambiaria y de reservas se explicó sobre todo por el FMI y por el saldo comercial de bienes, mientras persistieron salidas netas de capital y formación de activos externos; así, el alivio luce frágil y la cuenta de intereses erosiona la cuenta corriente.
En términos de soluciones, el artículo cuestiona la salida de apostar solo a nuevos complejos exportadores de recursos naturales como llave de la
macro: aun con más exportaciones, mientras se mantenga la financiarización subordinada, las divisas no alcanzan de manera estable porque el propio régimen reproduce fuga y pagos externos crecientes; por eso, el saldo comercial es condición necesaria pero no suficiente para sostener el crecimiento sin crisis de balance de pagos. La línea argumental concluye que una estrategia de desarrollo debe combinar: cambio estructural (diversificación y densificación productiva para reducir elasticidad importadora), política financiera y de controles de capital para moderar la dolarización de portafolios y alinear el sistema financiero con la acumulación real, y gestión activa del frente externo (administración comercial, negociación de deuda, manejo de utilidades e intereses) para estabilizar el flujo neto de divisas. En suma, desfinanciarizar parcialmente la macro, o al menos re-regular su canal externo, es tan decisivo como exportar más para remover la restricción y ganar grados de libertad de política en Argentina.
RESTRICCIÓN EXTERNA: ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS
Y LOS EFECTOS “PRECIO” E “INGRESO”
- Pablo Lazzari
El artículo de Lazzari retoma la tradición estructuralista argentina, especialmente los aportes de Marcelo Diamand, para analizar la restricción externa a partir de la noción de “estructuras productivas desequilibradas”. El enfoque parte de reconocer que la economía argentina convive con dos sectores diferenciados: por un lado, el agroexportador, altamente competitivo y generador de divisas; por otro, la industria, dependiente de insumos y bienes de capital importados. Esta dualidad genera tensiones recurrentes: cuando la economía crece y la industria expande su producción, se disparan las importaciones y se acelera la demanda de dólares, reproduciendo el clásico “stop and go”.
El autor enfatiza dos dimensiones del problema. La primera es la de precios relativos: la abundancia de divisas del agro presiona hacia la apreciación cambiaria, lo que deteriora la competitividad industrial. La segunda
es la del ingreso: el ciclo expansivo impulsa la demanda interna y con ella las importaciones, generando desequilibrios externos incluso en etapas de bonanza. Esta combinación, según Lazzari, explica por qué Argentina tropieza una y otra vez con la misma limitación, más allá de la coyuntura política o financiera.
En términos de soluciones, el artículo insiste en la necesidad de una estrategia de desarrollo que reconozca y administre esas asimetrías. Ello implica sostener un tipo de cambio competitivo que no dependa exclusivamente del ciclo agroexportador, implementar políticas industriales activas que reduzcan la elasticidad importadora de la producción y promover la sustitución eficiente de importaciones. A la vez, plantea que los ingresos extraordinarios del sector agropecuario deberían canalizarse hacia un proceso de diversificación productiva, en lugar de convertirse en mecanismos de fuga o consumo suntuario.
La línea argumental concluye que la restricción externa es un fenómeno estructural que no se resuelve con más endeudamiento ni con ciclos de ajuste, sino con un cambio deliberado de la matriz productiva. Para ello se requiere planificación estatal, coordinación público-privada e instrumentos macroeconómicos que permitan alinear la política cambiaria, fiscal y de ingresos con un objetivo central: romper el círculo del “stop and go” y sentar las bases para un crecimiento sostenido e inclusivo en la Argentina.
EVOLUCIÓN DEL SECTOR ENERGÉTICO ARGENTINO
Y SU IMPACTO EN EL SECTOR EXTERNO
- Matías Kulfas, Marcelo Rougier e Ignacio Barranquero
El trabajo de Kulfas, Barranquero y Rougier analiza la restricción externa argentina a partir de un sector clave: la energía. Su enfoque destaca cómo la evolución del balance energético ha tenido un impacto directo y recurrente sobre la balanza de pagos, constituyéndose en uno de los factores más críticos de la restricción de divisas en las últimas décadas.
Los autores muestran que, durante buena parte del siglo XX, Argentina fue un país con superávit energético gracias a su desarrollo hidrocarburífero. Sin embargo, a partir de los años 2000 se produjo un deterioro progresivo: la combinación de un esquema de tarifas congeladas, falta de inversión y caída de la producción local llevó a que el país pasara de exportador a importador neto de energía. Este cambio generó un fuerte aumento en la demanda de divisas para importar gas y combustibles, presionando la balanza comercial y agudizando la restricción externa en los años de mayor crecimiento económico.
La problemática se expresa en dos planos. En el inmediato, la necesidad de importar energía encarece la matriz productiva y resta divisas que podrían destinarse a otros usos. En el estructural, la dependencia energética limita la capacidad de sostener ciclos de expansión sin generar cuellos de botella externos. Los autores señalan que, en el peor momento, el déficit energético llegó a explicar buena parte del desequilibrio en cuenta corriente y del aumento de la vulnerabilidad financiera.
En cuanto a las soluciones, el artículo identifica una oportunidad estratégica en el desarrollo de Vaca Muerta y en la explotación de hidrocarburos no convencionales, junto con el aprovechamiento de recursos renovables. La premisa es que el autoabastecimiento energético no solo reduciría la presión sobre la balanza comercial, sino que también abriría un horizonte exportador capaz de aportar divisas genuinas y estables. Para ello se requieren marcos regulatorios claros, financiamiento de largo plazo y po-
líticas que articulen al Estado y al sector privado, evitando que el nuevo superávit se traduzca únicamente en rentas extraordinarias sin impacto en el desarrollo productivo.
En síntesis, el artículo sostiene que la restricción externa argentina no puede comprenderse sin incluir la dimensión energética. La solución de este frente es condición necesaria para estabilizar la macroeconomía: garantizar el autoabastecimiento, diversificar la matriz y aprovechar la potencialidad exportadora del sector energético permitiría aliviar el cuello de botella externo y brindar mayor previsibilidad al crecimiento de largo plazo.
AUTOGENERADO
- Hernán Hirsch Treves
El artículo de Hernán Hirsch ofrece una lectura crítica y heterodoxa del debate sobre la restricción externa en Argentina. Su enfoque combina la tradición estructuralista con un análisis empírico comparado para sostener una hipótesis provocadora: buena parte de las crisis externas que atravesó el país no derivan de una estructura productiva “maldita” ni de una inserción internacional excepcional, sino de políticas macroeconómicas equivocadas que, en la práctica, autogeneraron la restricción de divisas.
Hirsch revisa las distintas corrientes teóricas —desde Prebisch y Diamand hasta Thirlwall— que vinculan la restricción externa con la estructura productiva y con los términos de intercambio. Sin desconocer su validez, señala que el problema argentino no se explica solo por la composición de sus exportaciones, ya que otros países con estructuras similares —como Brasil, Chile, Perú, Australia o Nueva Zelanda— no enfrentaron crisis cambiarias de igual magnitud. El diferencial, sostiene, radica en la calidad de la política macroeconómica: mientras esas economías mantuvieron marcos fiscales prudentes, políticas monetarias moderadas y regímenes cambiarios consistentes, Argentina alternó expansiones fiscales, financiamiento
monetario excesivo y tipos de cambio artificialmente apreciados, debilitando su competitividad y agotando sus reservas.
La evidencia empírica presentada en el artículo, basada en indicadores internacionales de política macroeconómica, performance económica y vulnerabilidad, respalda la hipótesis de una restricción “autogenerada”. En el ranking comparativo elaborado por el autor, Argentina figura entre los países con peor gestión macroeconómica y mayor frecuencia de crisis sistémicas. Según Hirsch, esta recurrencia responde a una práctica política que subestima las restricciones presupuestarias y posterga los ajustes necesarios, provocando episodios repetidos de sobrecalentamiento, endeudamiento y devaluación.
El trabajo plantea que la restricción externa surge de la escasez de dólares generada en muchos casos como consecuencia de decisiones económicas inconsistentes: controles de cambio que distorsionan precios relativos, expansión del gasto público sin respaldo financiero, atraso cambiario y dependencia del crédito externo. Frente a este diagnóstico, propone reorientar la política macro hacia la prudencia: disciplina fiscal, flotación administrada del tipo de cambio, control moderado de la expansión monetaria y fortalecimiento del sistema financiero local. En su visión, un esquema cambiario flexible y políticas coherentes permitirían que el ajuste ante desequilibrios externos se produzca por precios y no por cantidades, evitando crisis recurrentes. Lo cual no implica, por ejemplo, resignar políticas que tengan que ver con un mayor desarrollo productivo, una mayor industrialización y/o un mayor crecimiento (diversificado) de las exportaciones.
En síntesis, Hirsch concluye que la restricción externa en Argentina no es un destino inevitable ni un producto exclusivo de su estructura productiva, sino un fenómeno muchas veces autogenerado por decisiones de política económica erradas. Superarla exige recuperar consistencia macroeconómica, responsabilidad fiscal y estabilidad cambiaria, condiciones que permitan que el crecimiento deje de chocar, una y otra vez, contra el mismo límite externo.
SÍNTESIS COMPARADA DE LOS CINCO AUTORES:
DIAGNÓSTICOS Y PROPUESTAS FRENTE A LA RESTRICCIÓN EXTERNA EN LA ARGENTINA
El conjunto de trabajos revisados — Crespo; Cantamutto, Schorr y Wainer; Lazzari; Kulfas, Rougier y Barranquero; y Hirsch— ofrece una panorámica amplia y diversa sobre las causas y posibles soluciones de la restricción externa en la economía argentina. Si bien difieren en los enfoques analíticos y en el peso asignado a los factor es estructurales, financieros o de política económica, todos coinciden en que la restricción externa constituye una limitación persistente para el crecimiento y la estabilidad macroeconómica del país. Las divergencias se centran, más bien, en la naturaleza de esa restricción y en las estrategias más adecuadas para superarla.
Aspectos comunes
En primer lugar, los autores de los cinco artículos coinciden en que la restricción externa es una condición estructural de la economía argentina, que emerge cada vez que el crecimiento económico aumenta la demanda de importaciones y de divisas. Todos reconocen que existe una brecha entre la capacidad de generar dólares y la necesidad de ellos para financiar la expansión productiva. Asimismo, hay consenso en que el endeudamiento externo no representa una solución sostenible: tanto Crespo como Cantamutto, Schorr y Wainer destacan que recurrir al crédito internacional solo posterga la crisis, incrementando los compromisos futuros y agravando la vulnerabilidad financiera. Hirsch coincide parcialmente en ese punto, aunque atribuye la recurrencia del endeudamiento más a errores de política que a una condición estructural inevitable.
Otro punto compartido es la necesidad de diversificar la estructura productiva. Crespo, Cantamutto, Schorr y Wainer y Lazzari subrayan que la concentración exportadora en bienes primarios y la dependencia de insumos importados son causas directas del desequilibrio externo. Desde esa óptica, la industrialización, la sustitución selectiva de importaciones y
la generación de sectores transables con mayor valor agregado son vistas como instrumentos indispensables para aliviar el cuello de botella externo. En sintonía, Kulfas, Rougier y Barranquero incorporan un enfoque sectorial: destacan el peso del déficit energético y la urgencia de lograr el autoabastecimiento como condición necesaria para cualquier estrategia de desarrollo sostenible. Así, aunque desde distintos ángulos, todos los trabajos plantean que la solución exige combinar política macroeconómica y política productiva.
También existe un consenso general en torno al papel del Estado. Los autores coinciden en que la resolución de la restricción externa no puede quedar librada a las fuerzas del mercado: se requiere intervención pública, planificación estratégica y coordinación entre los sectores público y privado. Para Crespo, esa acción estatal debe considerar la administración prudente del endeudamiento y el desarrollo de instituciones que reduzcan la volatilidad; para Cantamutto, Schorr y Wainer, debe incluir la regulación de los flujos financieros y de capital; para Lazzari, la capacidad de orientar los excedentes del agro hacia la diversificación industrial; y para Kulfas, Rougier y Barranquero, un marco normativo que incentive inversiones energéticas de largo plazo. Aun Hirsch, más crítico de los enfoques estructuralistas, reconoce la importancia de políticas consistentes que otorguen estabilidad macroeconómica.
Aspectos disímiles
Por su parte, las principales diferencias entre los autores radican en la interpretación del origen de la restricción y, por ende, en el tipo de soluciones que cada autor prioriza. Cantamutto, Schorr y Wainer ubican el problema en el proceso de financiarización subordinada: la dependencia del capital financiero global amplifica la escasez de divisas y somete la política económica a las jerarquías monetarias internacionales. En su visión, la solución pasa por desfinanciarizar la economía, controlar los flujos de capital y reorientar el sistema financiero hacia la producción. Lazzari, en cambio, pone el énfasis en la estructura productiva dual entre el agro y la industria, recuperando el legado de Diamand: el desequilibrio surge
del propio funcionamiento del aparato productivo y se resuelve con una estrategia de desarrollo planificada que corrija los efectos de precio y de ingreso.
Crespo se sitúa en un punto intermedio, destacando la interacción entre la estructura comercial y las restricciones financieras. Para él, el crédito externo puede ser útil si se orienta a la transformación productiva, pero peligroso si se utiliza para financiar desequilibrios corrientes. Su propuesta combina disciplina financiera, promoción exportadora y regulación macroprudencial. Por su parte, Kulfas, Rougier y Barranquero desplazan el eje de análisis hacia un sector específico —la energía— y muestran cómo el déficit energético se transformó en un determinante directo de la restricción externa. Su visión es pragmática: resolver el desequilibrio energético mediante inversión público-privada, reglas claras y aprovechamiento del potencial exportador de hidrocarburos y energías renovables.
Finalmente, Hirsch se diferencia de todos los anteriores al sostener que la restricción externa es, en gran medida, un fenómeno autogenerado. Para él, los desequilibrios externos no provienen tanto de la estructura productiva o del sistema financiero global, sino de políticas macroeconómicas inconsistentes: atraso cambiario, déficit fiscal crónico y expansión monetaria desordenada. Su propuesta no apunta al cambio estructural ni a la regulación financiera, sino a recuperar la consistencia de las políticas macroeconómicas que incluyan la disciplina fiscal, la coherencia monetaria y la estabilidad cambiaria, entendidas como condiciones previas para cualquier política de desarrollo.
En síntesis, los cinco artículos presentados comparten el diagnóstico de que la restricción externa es el principal obstáculo para el desarrollo sostenido de la Argentina, aunque difieren en la jerarquía de causas y en la naturaleza de las soluciones. Para Crespo, Cantamutto, Schorr, y Wainer la clave está en transformar la relación del país con el sistema financiero internacional; para Lazzari y Kulfas, Rougier y Barranquero, en reconfigurar la base productiva y energética; para Hirsch, en corregir los desvíos macroeconómicos internos. Estas perspectivas no son necesariamente
incompatibles: la evidencia histórica sugiere que la restricción externa argentina tiene múltiples raíces —estructurales, financieras y de política— y que su resolución requiere un abordaje integral que combine prudencia macroeconómica, planificación productiva y regulación financiera. Solo un esquema que articule estos tres planos podría romper el ciclo de “stop and go” que, desde hace más de medio siglo, limita el desarrollo económico del país.
SOBRE LOS LÍMITES FINANCIEROS AL CRECIMIENTO
EVOLUCIÓN DEL SECTOR ENERGÉTICO ARGENTINO

Toda economía enfrenta límites a sus posibilidades de crecimiento. Hasta los primeros decenios del siglo XIX ninguna región del planeta registraba tendencias sistemáticas al crecimiento económico medido en términos per cápita. Estos límites pueden ser materiales, o de ‘oferta’, como un estancamiento tecnológico relativo al crecimiento de la población, o rigideces en la producción agrícola que limitan la división del trabajo y el desarrollo de nuevas actividades, restricción apuntada por autores clásicos como David Ricardo y Robert Malthus. Una economía también puede enfrentar un límite de demanda efectiva en términos agregados, como el analizado por John Maynard Keynes y Michal Kalecki en la década de 1930. La restricción externa, diferentemente, es un caso específico de restricción financiera. Si la producción de un determinado país (o su actividad financiera), requiere al menos un insumo (o activo) externo, insustituible al menos en determinada proporción, dicha economía precisará medios de pago internacionales para adquirirlo, es decir, de algún modo deberá obtener divisas. Si las exportaciones, el ingreso de capitales o la capacidad de endeudamiento del respectivo país, no son suficientes para financiar su adquisición en la medida necesaria para alcanzar determinado volumen de producción y empleo domésticos, la economía en cuestión enfrenta una restricción externa. En este trabajo nos limitamos a apuntar algunos motivos de esta restricción.
Cuando se analizan los procesos de crecimiento económico desde una perspectiva de largo plazo, es razonable concluir que no existen motivos suficientes para suponer que todas las economías necesariamente deban crecer. Aunque las observaciones de los últimos doscientos años nos permiten inferir que el crecimiento fue la tendencia dominante, esta conclusión no es válida cuando se juzgan plazos más prolongados. Según Clark (2007) y también Galor (2012), no existen evidencias de mejoras significativas de los niveles de vida de las poblaciones humanas desde el paleolítico hasta 1820. Algunos autores sostienen que hasta el advenimiento de la Revolución Industrial las economías caían con recurrencia en “trampas malthusianas”, es decir, en ciclos donde las infrecuentes subas de la productividad, que tendían a mejorar la calidad de vida durante algunas décadas, eran compensadas siglos después por un crecimiento poblacional que re-establecía las condiciones de vida en los límites de la subsistencia.
Durante milenios las economías enfrentaron restricciones al crecimiento medido en términos per cápita. Siguiendo a Cipolla (1962), Wrigley (2015) y Vaclav (2019), entendemos que las dificultades para obtener energía eran la principal limitación al crecimiento como tendencia persistente. Aquella restricción se explicaba por la dificultad de las economías con matrices energéticas orgánicas de aumentar simultáneamente la oferta de alimentos y la producción manufacturera cuando la población aumentaba. El crecimiento poblacional, así como el simple aumento del porcentaje de población urbana, requiere un crecimiento parale-
lo de la producción de alimentos. Esta necesidad, sin embargo, como ya lo apuntaron Johann Heinrich von Thünen1 , Robert Malthus (1836) y David Ricardo (1817), entre otros, con frecuencia debía atenderse con costos crecientes a medida que la demanda por alimentos aumentaba, ya que se precisaban cultivar tierras más lejanas o de menor fertilidad, reduciendo alternativamente la rentabilidad del capital o los ingresos de agricultores y asalariados, colocando una restricción al crecimiento económico (y poblacional) insuperable. La creciente demanda de madera como fuente de energía, por ejemplo, agravaba el problema, ya que exigía para obtenerla con regularidad mayores extensiones de bosques. La introducción de los combustibles fósiles con la Revolución Industrial, al sustituir la madera como fuente de energía y abaratar los costos de transporte para traer alimentos desde tierras lejanas, habría sido el factor fundamental que logró liberar a las economías de su restricción energética fundamental, circunstancia que inauguró desde entonces un largo ciclo de crecimiento económico y demográfico que continúa hasta la actualidad (Boserup, 1981; Pomeranz, 2000).
Las restricciones al crecimiento pueden resumirse con un razonamiento simple. Supongamos que la producción total de una determinada economía depende de la elaboración de ciertos bienes básicos en el sentido de Sraffa (1960): Q1,Q2,...,Qn Un bien es básico cuando directa o indirectamente interviene en la producción de todos los otros bienes de la economía. Ejemplos clásicos de bienes básicos son los alimentos y la energía, ya que precisamos alimentarnos y obtener energía para producir cualquier tipo de bien. Incluso los alimentos son un caso especial de energía, ya que es
ΔQi Qi max
de la alimentación de donde obtenemos nuestra fuerza para vivir y realizar actividades corporales. Ahora bien, si un bien básico Qi no se puede producir más allá de cierto nivel, aparece allí un límite a la posibilidad de aumentar la producción total. De igual forma, si la producción de dicho bien puede aumentar a una tasa máxima en la medida en que Qi no se pueda sustituir, dicha tasa será el límite máximo al que esa economía podrá crecer.
Además de esta introducción, en la sección 2 exponemos los motivos por los cuales la restricción externa no aparece como un problema relevante en enfoques marginalistas. En la sección 3 argumentamos que la restricción externa debe pensarse como un caso particular de “cuello de botella”. En la sección 4 exponemos el caso conocido de la restricción externa como un resultado del desempeño comercial. En la sección 5 mostramos que la restricción externa, considerada como fenómeno general, es una restricción de naturaleza financiera. En la sección 6 ofrecemos unas breves reflexiones finales.
1- Sobre la visión de Thünen ver Niehans (2004).
Estas restricciones suelen estar ausentes en los enfoques de inspiración marginalista. El motivo debe buscarse en la omnipresencia de la sustitución factorial como principio determinante de la producción y la distribución. En el marginalismo es usual asumir que toda vez que un recurso escasea, o no se puede reproducir al ritmo de los demás, tenderá a encarecerse en relación a los otros y será paulatinamente sustituido. Si otro recurso sobra, por el contrario, se abaratará y utilizará más intensamente. En el largo plazo no deberían existir recursos ociosos ni cuellos de botella. Este mecanismo es usualmente representado con funciones de demanda elásticas a los precios relativos, donde la cantidad de cada recurso utilizado se ajusta suave y asintóticamente, representación que hace desaparecer toda limitación proveniente de la oferta. Estos ajustes, no obstante, dependen de condiciones excepcionales como flexibilidad de precios, funciones de demanda neta bien comportadas, ausencia de efectos-ingresos2
En economías abiertas estos razonamientos reaparecen con la proposición de que un tipo de cambio nominal flexible elimina la posibilidad de restricción externa como limitación de largo plazo. El planteo depende de forma crítica de que las elasticidades del comercio exterior, resumidas en la denominada condición Bickerdike – Robinson - Metzler, satisfagan condiciones por lo general improbables, como se dio testimonio en la literatura bautizada como el “Pesimismo de las elasticidades”. Para que los ajustes en cuestión tengan los efectos esperados es necesario apelar a supuestos sumamente dudosos, por ejemplo, que las devaluacio-
nes cambiarias no tienen efectos recesivos y carecen de consecuencias inflacionarias. Excluidas suposiciones extremas, los cuellos de botella (restricción externa incluida) aparecen como un resultado normal. Las economías no se ajustan sólo por precios sino también por cantidades, es decir, la escasez de divisas reduce niveles de producción y/o empleo. El ‘equilibrio’ externo se produce a expensas del ‘equilibrio’ interno2
Limitaciones de este tipo aparecen en todos los fenómenos de la naturaleza. La denominada “Ley del mínimo de Liebig”, por ejemplo, un principio utilizado en biología y ciencias agrarias para el estudio del crecimiento de especies vegetales, propone cuellos de botella como restricciones al crecimiento. El desarrollo de los cultivos no tiene como límite el monto total de los recursos disponibles, es decir, el pleno empleo de los mismos, sino el recurso que en determinada circunstancia aparece como el más escaso, como puede ser el agua, la luz solar o algún nutriente insustituible. Cuando un recurso escasea, los otros recursos que sobran son redundantes. El motivo no es difícil de adivinar: en la reproducción biológica la posibilidad de sustitución es insignificante. Traducido el asunto al lenguaje de los economistas, podríamos argumentar que la reproducción de los seres vivos se representa mejor como una función de producción de coeficientes fijos del tipo Leontief que a con otra de sustitución asintótica al estilo Cobb-Douglas (Asimov, 1962, Tilman, 1982).
2- Colocamos la expresión ‘equilibrio’ entre comillas porque no estamos presuponiendo que el pleno empleo en el mercado de trabajo o un comercio internacional balanceado puedan interpretarse como posiciones hacia las que tiende toda economía, es decir, como atractores del sistema.

En una economía abierta los cuellos de botella podrían resolverse mediante la importación de aquellos bienes que faltan o poseen una tasa de reproducción reducida. Como defendía David Ricardo (1817) en la segunda década del siglo XIX, la opción de importar bienes básicos puede ser una forma adecuada de sortear este tipo de restricciones. Si en otras latitudes la producción de un bien básico puede crecer a tasas mayores, traerlo del exterior puede acelerar la tasa de crecimiento de la economía importadora, como sucedió con las economías europeas en la segunda mitad del siglo XIX cuando comenzaron a importar fertilizantes orgánicos y alimentos del nuevo mundo (Pomeranz, 2000).
Ahora bien, y aquí es donde aparece nuestro asunto principal, para importar bienes del exterior se precisa contar con medios de financiamiento. En otras palabras, el país importador deberá hacerse de aquellos activos que en otras economías son reconocidos como dinero, dígase monedas internacionales o divisas, metales preciosos en el pasado, libras esterlinas convertibles en el largo siglo XIX, dólares estadounidenses en la actualidad. Las formas de obtener moneda internacional son básicamente tres: exportando, recibiendo ingresos o capitales (productivos o financieros) del exterior, apelando al endeudamiento en moneda internacional.
En la lectura clásica sobre la restricción externa que encontramos, por ejemplo, en Raúl Prebisch (1949),
se asume que en el largo plazo el financiamiento más relevante proviene de las exportaciones. En otras palabras, la capacidad de importar de una economía depende de su performance exportadora. Y si dicha importación se compone esencialmente de bienes básicos, las exportaciones marcarán el límite máximo al que podrá crecer. Si éstas se estancan, o se reducen, lo propio debería ocurrir con la producción del país en su conjunto. Cuando por este motivo una determinada economía se ve obligada a crecer por debajo del nivel que generaría el pleno uso de sus recursos, por ejemplo, cuando la tasa de crecimiento no es suficiente para emplear a todos aquellos que están en condiciones y desean trabajar, decimos que se encuentra ante una “Restricción Externa”.
En la tradición del estructuralismo latinoamericano la restricción externa suele representarse como un cuello de botella en el sector externo. En el enfoque de Raúl Prebisch (1949 y 1959), por ejemplo, aparece como una tendencia a la divergencia entre las tasas de crecimiento del ‘centro’ y la ‘periferia’ a consecuencia de la dependencia de importaciones del exterior y el desempeño diferenciado del sector externo, en una división internacional del trabajo que se supone dada por asimetrías estructurales. Prebisch asume que la ‘periferia’ se especializa en la producción de materias primas y el ‘centro’ en manufacturas.
Si nos limitamos al intercambio comercial entre ambos
bloques, es decir, analizamos únicamente las exportaciones de la periferia al centro y del centro a la periferia, tenemos las siguientes ecuaciones:
1- ΔM p = x c= mp gp Mp
2- ΔM c MC = xp = mc gc
ΔMp ΔMc Mp y MC
Donde (ΔM^p)/M^y son las tasas de crecimiento de las importaciones de la periferia provenientes del centro y del centro provenientes de la periferia; xc y xp son las tasas de crecimiento de las exportaciones del centro con destino a la periferia y de la periferia con destino al centro; mp y mc son la elasticidad-ingreso de las importaciones de la periferia provenientes del centro y del centro provenientes de la periferia; gp y gc son las tasas de crecimiento del ingreso agregado de la periferia y del centro.
Si hacemos abstracción de las fluctuaciones en los términos de intercambio (aspecto también relevante en el análisis de Prebisch)3, y suponemos que el comercio bilateral es equilibrado en el largo plazo, es decir, si asumimos que las tasas de crecimiento de las importaciones y exportaciones son iguales en ambos bloques ( ; ((ΔM^ ), tenemos:
ΔM p Mp = x p ΔM c MC = x c
3- m p g p = mc g c
4- gp= x p mp
5- gp= mc mp gc
Un supuesto crucial en Prebisch es que la elasticidad-ingreso de las importaciones de la periferia es elevada, ya que se trata de una demanda por productos que normalmente crece más que los niveles de ingreso, como bienes de capital y productos de elevada in-
tensidad tecnológica (mp>1). Lo contrario sucede con la elasticidad de las importaciones del centro(mc<1)4 Si se mantienen estos supuestos, de la ecuación 4 podemos concluir que las economías centrales tenderán a crecer más que las periféricas (gc>gp), es decir, debería existir una tendencia a la divergencia entre aquellas economías que se industrializan y aquellas que quedan relegadas a una especialización centrada en materias primas.
La ecuación 5, por su parte, es una versión dinámica del multiplicador del comercio exterior de Roy Harrod (1933). Harrod asume que los precios domésticos e internacionales, así como la distribución del ingreso y las condiciones técnicas, se mantienen constantes. Es decir, el ajuste considera sólo la variación de las cantidades producidas para precios y distribución del ingreso dados. El ingreso agregado está dado por la siguiente identidad:
Y= GA+X-M
Donde Y es el ingreso nacional, GA es la suma del consumo agregado (gasto público e inversión), X son las exportaciones y M las importaciones. Harrod también
3- Si suponemos, como lo hace el propio Prebisch (1949) y también Singer (1950), que los términos de intercambio de la periferia tienden a deteriorarse, la conclusión centrada en las elasticidades-ingreso de las cantidades importadas se refuerza. Pero como esta conclusión no depende de que se verifique dicho deterioro, en esta reseña simplificada optamos por excluir los términos de intercambio del análisis.
4- En términos gráficos, la demanda de importaciones de la periferia estará por encima de la recta de 45º de la curva de Engel, mientras que la demanda de importaciones del centro estará por debajo. Ver Pasinetti (1993, capítulo IV).
parte de un saldo comercial equilibrado:
7- X=M
De 6 y 7 se deduce:
8- Y=GA
Harrod supone que las importaciones representan una cantidad fija (m) del ingreso (Y):
9- M=mY
De las ecuaciones 7 y 9 se deduce el multiplicador del comercio exterior:
10- Y*=X/m
La ecuación 4, basada en Prebisch, es una versión dinámica de la ecuación 10 de Harrod. A continuación, ampliamos el tratamiento de este tema, incorporando al análisis la tasa de crecimiento de largo plazo consistente con la Restricción de Balanza de Pagos conocida como “ley de Thirlwall” o “ley de Kaldor-Thirlwall” en base a McCombie y Thirlwall (1994, cap. 3). Los autores parten de un comercio balanceado expresado en moneda internacional:
11- Px X=Pm ME
Donde Px y Pm son los precios promedio de las exportaciones e importaciones medidos en moneda nacional; X y M son índices de cantidades exportadas e importadas; E representa el precio doméstico de la moneda internacional, es decir, el tipo de cambio nominal. Como también supone Prebisch, en economías en crecimiento la condición de equilibrio del balance pagos requiere que las tasas de crecimiento de exportaciones e importaciones también sean iguales:
12- px + x = pm + △M M + e
Donde las letras minúsculas representan las tasas de crecimiento de las variables que componen la ecuación 11. McCombie y Thirlwall plantean una función de demanda de importaciones que depende negativamente del precio de las mercancías importadas y del tipo de cambio, y positivamente del ingreso doméstico y del precio de los productos competitivos producidos en el país:
13- M = a (Pm E) Px ψ Y m
Donde a es una constante positiva; ψ es la elasticidad-precio de la demanda de importaciones (ψ<0); Y es el ingreso doméstico; m es la elasticidad-ingreso de la demanda de importaciones (m>0). En base a la ecuación 13 la tasa de crecimiento de las importaciones se puede reescribir de la siguiente manera:
14- m = ψ ( Pm + e - P x ) + my
Luego definen una función de demanda de exportaciones que depende negativamente del precio de las mercancías exportadas y positivamente de los precios de la competencia importada, el tipo de cambio nominal y el nivel de ingreso internacional:
15- X = b ( P x Pm E)η Z ε
Donde b es una constante positiva; η es la elasticidad-precio de la demanda de exportaciones (η<0); Z es el ingreso del resto del mundo; ε es la elasticidad-ingreso de la demanda de exportaciones (ε>0)5. Asimismo, la tasa de crecimiento de las exportaciones se puede
5- Obsérvese que la variable ɛ es equivalente a la elasticidad-ingreso de las importaciones del ‘centro’ (mc) en el análisis de Raúl Prebisch introducida en la ecuación 2.

reescribir de la siguiente forma:
16- x = η ( Px - P m - e ) + εz
Sustituyendo las ecuaciones 14 y 16 en la ecuación 12, obtenemos la tasa de crecimiento doméstico compatible con el comercio equilibrado de Thirlwall:
17- y = (1 + η + ψ ) (Px - Pm - e ) + εz m
Si la inflación doméstica es mayor que la inflación del resto del mundo medida en una moneda común, es decir, si Px - Pm - e > 0, de la ecuación 17 se puede deducir que la tasa de crecimiento compatible con el comercio equilibrado se reducirá toda vez que | η + ψ | > 1
Esta última relación es un caso especial de la conocida condición de Marshall-Lerner cuando el país en consideración es ‘grande’, es decir, cuando determina los precios internacionales. También se infiere que cuando los precios no se modifican, es decir, cuando Px - Pm - e = 0, la tasa de crecimiento de la economía compatible con el comercio equilibrado se convierte en una extensión dinámica del multiplicador de Harrod representado por la ecuación 10 e idéntica a la ecuación 4 que desarrollamos en base al análisis de Raúl Prebisch:
18- y = εz = xm m m Reacomodando, puede comprobarse que el cociente entre las tasas de crecimiento económico de un determinado país y resto del mundo es igual al cociente de las elasticidades relativas de sus exportaciones:
19- y z = ε m
La teoría del crecimiento compatible con el comercio equilibrado de Kaldor-Thirlwall, resumida en las ecuaciones 18 y 19, es quizás el tratamiento más conocido de los distintos modelos de crecimiento liderados por la demanda6. En este modelo el crecimiento de
la demanda agregada depende de forma decisiva de la demanda por exportaciones. Las ventas al exterior constituyen el único componente autónomo de la demanda en un sentido keynesiano, motivo por el cual apenas las exportaciones tienden a definir la tendencia al crecimiento de la economía en su conjunto. En otras palabras, el enfoque depende de forma crítica de asumir que los demás componentes de la demanda (representados con la variable GA de la ecuación 6), es decir, el consumo, la inversión y el gasto público, son inducidos por la demanda externa. Este resultado, como apunta Serrano (2001), únicamente es válido cuando la economía en cuestión enfrenta una restricción externa, es decir, cuando la misma ya no puede crecer sin hacerse de divisas adicionales a través de la exportación7
En ausencia de restricción externa, por ejemplo, cuando las economías crecen a tasas menores al máximo compatible con un comercio exterior balanceado, la ‘ley’ de Thirlwall no explica el crecimiento. Entendida de este sentido, dicha ley es un caso especial de supermultiplicador, donde sólo la demanda de exportaciones tiene autonomía y el resto de los gastos agregados es inducido por ella, solución únicamente válida cuando impera una restricción externa por causas estrictamente comerciales (Freitas, 2002). En otros términos, la ecuación de Thirlwall es apenas el ‘techo’ de la tasa efectiva de crecimiento, límite superior al que
6- Para Paul Krugman (1989) la ecuación 19 es válida desde el punto de vista empírico, pero la interpreta de forma opuesta a Prebisch y Thirwall. Para él son las tasas de crecimiento relativas las que en forma endógena explican las elasticidades del comercio. Para una discusión, ver Thirlwall (1991).
7- En esta sección excluimos el endeudamiento externo, la variación de reservas y la entrada (o salida) de capitales e ingresos del exterior.
se puede crecer sin incurrir en restricción externa. Así, si la economía bajo análisis crece por debajo de dicha tasa, no es válido asumir que los demás componentes del gasto (GA) siempre son inducidos por las exportaciones. Hasta que la economía no llegue a este límite, dichos componentes podrían aumentar o disminuir con independencia del nivel de exportaciones.
Suele interpretarse la restricción externa como un problema apenas relacionado al desempeño comercial. Otra lectura difundida sugiere que obedece a limitaciones de la estructura productiva, por ejemplo, porque el país que la sufre se especializa en la exportación de bienes primarios. Aunque estas visiones tengan puntos atendibles, pasan por alto que la restricción externa es una limitación de naturaleza esencialmente financiera. Un país puede tener superávit de cuenta corriente en forma persistente y aún así enfrentar restricciones para financiar sus importaciones por motivos estrictamente financieros, como ocurrió con buena parte de la periferia mundial durante la crisis de la deuda externa de la década de 1980. De igual modo, un país industrializado también puede enfrentar limitaciones en su capacidad de importar bienes del exterior, como sucedió con Alemania (y buena parte de Europa) durante el período de entreguerras (Kindleberger, 1973; Tooze, 2008). Tener restricción financiera en este caso significa simplemente carecer de los medios de financiamiento internacional suficientes para pagar importaciones imprescindibles para alcanzar ni-
veles de producción compatibles con el pleno empleo.
Los motivos por los que demandamos medios de financiamiento internacional pueden ser muy variados dependiendo de las características de cada economía. Los estados que no emiten monedas que funcionan como reservas de valor a nivel internacional, están obligados a acumular monedas (o títulos públicos) de otros países que desempeñan dicha función. Podemos interpretar la acumulación de reservas como una forma diferente de importación, tan necesaria para el funcionamiento de los sistemas económicos modernos como lo es adquirir insumos o bienes de capital para las actividades productivas. La demanda por títulos extranjeros varía también según las condiciones internacionales. Durante algunos años de la década de 1980, por ejemplo, cuando la tasa básica de interés por los títulos públicos norteamericanos rondó el 20% anual, la demanda de dólares y títulos dolarizados se disparó en la mayor parte de la periferia mundial, provocando una generalizada “fuga de capitales” que se agravó por el elevado nivel de endeudamiento en moneda extranjera que caracterizó al período anterior y por el deterioro de los términos de intercambio que sobrevino a la crisis.
El sector privado de cada economía demanda medios de financiamiento internacional por razones comerciales y financieras. Mientras que las primeras tienen como propósito el pago de importaciones, las segundas suelen tener motivaciones más sutiles y a veces difíciles de interpretar. Cuando una determinada economía es muy inestable y pasa por períodos de elevada inflación, generalmente en coincidencia con tasas de interés reducidas (que por rutina no consiguen pagar, por ejemplo, riesgos de devaluación y default),

es frecuente que el sector privado también demande monedas de otros países, es decir, dólares y títulos dolarizados en la actualidad, como reservas de valor en sustitución de sus pares locales. Esta circunstancia agrava la restricción externa, porque a la obligación de financiar importaciones con finalidades productivas y de consumo, se agrega la necesidad de sustentar la demanda por instrumentos financieros del exterior en reemplazo de la moneda local y los títulos nominados en ella. Cuanto más débil es la moneda de determinado país, mayor es el porcentaje de activos financieros extranjeros que dicha economía ‘importa’, agravando así su restricción externa.
Los países que además de adquirir bienes importados demandan en forma persistente activos financieros del exterior, normalmente crecen a tasas inferiores al máximo compatible con el comercio balanceado. La formación de activos externos reduce la tasa de crecimiento máxima compatible con la sostenibilidad externa. Representamos la tasa de crecimiento más elevada que la economía en cuestión podrá alcanzar, para un nivel dado de reservas internacionales, del siguiente modo:
20- y max = x ± ΔINF ± ΔK m INF K
Donde y max es la tasa de crecimiento máxima compatible con un balance de pagos equilibrado, es decir, aquella tasa que mantiene constante el nivel de reservas internacionales, es la tasa de variación de los ingresos recibidos (o enviados) del (al) exterior y es la tasa de entrada (o salida) de capitales.
Si un país sufre salidas de capitales de forma persistente,( )o el envío de ingresos al exterior es negativo, ( )la tasa de crecimiento máxima que podrá alcanzar compatible con sus cuentas externas en equilibrio será menor a la denominada “ley de Thirlwall”. En otras palabras, en aquellas economías donde la formación de activos externos es significativa, sea en respuesta a la debilidad de sus monedas, la persistencia de reducidas tasas de interés o la percepción de riesgos elevados inherente a sus títulos públicos o privados, normalmente crecerán a tasas inferiores a aquella compatible con el comercio balanceado. Lo contrario ocurre en economías favorecidas por continuas entradas de capitales, por ejemplo, los favorecidos por un flujo persistente de inversión extranjera directa (IED).
La restricción externa es un caso especial de las muchas restricciones que pueden limitar o impedir el crecimiento de una determinada economía. Es una situación específica donde la generación de divisas para pagar bienes y/o activos financieros externos no es suficiente para sustentar tasas de crecimiento compatibles con el pleno empleo. Si el nivel de actividad de una determinada economía depende de bienes producidos fuera de su territorio o de activos denominados en monedas del exterior, esta economía no podrá crecer sin obtener divisas. Simétricamente, en términos dinámicos, si la generación de divisas crece a una tasa inferior a la demanda por bienes o activos del exterior, dicha economía inevitablemente deberá desacelerarse hasta coincidir con el crecimiento de la primera.

Este fenómeno suele pasar inadvertido en enfoques de inspiración marginalista porque asumen que el sistema tiende a sustituir con relativa facilidad los recursos que se encarecen por aquellos que se abaratan, es decir, por la ubicuidad del principio de la sustitución. Si una economía demanda divisas en exceso, para esta perspectiva deberíamos esperar una devaluación del tipo de cambio real que incentive exportaciones y desincentive importaciones hasta restablecer el equilibrio. Pero si estos mecanismos basados en ajustes de precios relativos fallan, operan en direcciones diferentes a las esperadas o lo hacen con demasiada lentitud, la restricción de divisas reducirá los niveles de producción y de empleo. Es decir, el equilibrio de las cuentas externas ocurre a expensas, por ejemplo, del ‘equilibrio’ en el mercado de trabajo.
Los países cuyas macroeconomías son inestables, como Argentina, donde se combinan, por ejemplo, altos índices de inflación y/o tasas de interés que no
compensan riesgos, suelen sufrir salidas de capitales como fenómeno persistente. En estos casos la restricción externa se agrava y su crecimiento resulta considerablemente inferior al ‘techo’ aritmético representado por la ‘ley’ de Thirlwall. En estos casos, para llegar al objetivo de generar mayores niveles de producción y empleo en el largo plazo es indispensable recuperar la estabilidad monetaria y con ello la solidez macroeconómica.
Asimov, I. (1962). Life’s Bottleneck. Fact and Fancy. Doubleday.
Boserup, Ester (1981). Population and Technological Change: A Study of Long-Term. University of Chicago Press.
Clark, G. (2007) A Farewell to Alms. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Cipolla, C. M. (1962) The economic history of world population. Harmondsworth: Penguin.
Freitas, F. (2002). Uma Análise da Evolução das Idéias de Kaldor sobre o Processo de Crescimento Econômico. Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Galor, O. (2012) Unified Growth Theory and Comparative Development. En B. Chiarini, P. Malanima (ed.), From Malthus’ Stagnation to Sustained Growth Social, Demographic and Economic Factors (pp 5-17). London: Palgrave Macmillan.
Harrod, R. (1933). International Economics. Cambridge University Press.
Kindleberger, Ch. (1973). The World in Depression (1929-1939). University of California Press.
Krugman, P. (1989). Differences in Income Elasticities and Trends in Real Exchange Rates. European Economic Review, 33, 1031-1054.
Malthus, R. (1836) Principles of Political Economy: Considered with a view to their practical application. London: William Pickering.
Niehans, J. (2004). Thünen, Johann Heinrich von (1783-1850). En New Palgrave of Economics.
Pasinetti, L. (1993). Structural economic dynamics. Cambridge University Press.
Pomeranz, K. (2000) The Great Divergence: China, Europe and the Making of the Modern World Economy. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Prebisch, R. (1949) El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas. El Trimestre Económico, 16(63-3), 347-431. Recuperado de https://www.jstor.org/stable/20855070
Prebisch, R. (1959). Commercial Policy in the Underdeveloped Countries. The American Economic Review, Vol. 49, No. 2, Papers and Proceedings of theSeventy-first Annual Meeting of the American Economic Association (May, 1959), pp. 251-273.
Ricardo, D. [1817] 1951–1973 On the Principles of Political Economy and Taxation. En Piero Sraffa (ed.) The Works and Corresponden-
ce of David Ricardo. Cambridge: Cambridge University Press.
Serrano, F. (2001). A acumulação e o gasto improdutivo na economia do desenvolvimento, en Fiori, J. e Medeiros, C., eds., Polarização Mundial e Crescimento Petrópolis: Vozes.
Singer, P. (1950). The Distribution of Gains between Investing and Borrowing Countries. The American Economic Review, Vol. 40, No. 2.
Sraffa, P. (1960) Production of Commodities by Means of Commodities. Prelude to a Critique of Economic Theory. Cambridge: Cambridge University Press.
Tilman, D. (1982). Resource Competition and Community Structure. Princeton University Press.
Tooze, A. (2008). The Wages of Destruction: The Making and Breaking of the Nazi Economy. Penguin Books.
Vaclav S. (2019). Energy In World History. Routledge.
Wrigley, E.A. (2015) Energy and the English Industrial Revolution. Cambridge: Cambridge University Press.
n Francisco J. Cantamutto
Licenciado en Economía (UNS), Maestro en Ciencias Sociales (FLACSO-México), Doctor en Investigación en Ciencias Sociales, mención en Sociología (FLACSO-México). Investigador Adjunto de CONICET.
n Martín Schorr
Doctor en Ciencias Sociales (FLACSO), Licenciado en Sociología (UBA) y Magíster en Sociología Económica (UNSAM). Investigador Principal de CONICET en Economía, Cs. de la Gestión y de la Administración Pública.
n Andrés Wainer
Doctor en Ciencias Sociales (FLACSO), Licenciado en Sociología (UBA) y Magíster en Economía Política (FLACSO). Investigador Independiente del Área de Economía y Tecnología de la FLACSO y del CONICET.

La Argentina se inserta en la economía mundial como un país dependiente, lo cual condiciona su especialización productiva y establece una serie de determinaciones estructurales en torno a su desarrollo. Si bien este cuadro tiene una historia larga, las reformas estructurales neoliberales profundizaron ese sesgo (inalterado en lo esencial por gobiernos de otro signo ideológico-político), generando una nueva versión de la restricción externa al crecimiento, fuertemente financiarizada.
Desde las visiones económicas ortodoxas la escasez de divisas se reduce a un fenómeno coyuntural y monetario y, por lo tanto, no debe ser abordado como una problemática particular de las economías periféricas. Por su parte, desde la heterodoxia se ha venido planteando que, en el marco de la globalización, ya no es posible encarar procesos de sustitución de importaciones como los del siglo pasado y que la única solución posible a este fenómeno es a partir de un aumento de las exportaciones de sectores que cuentan con ventajas comparativas. Paradójicamente, al momento de pensar formas de superación de la restricción externa, esta última perspectiva parece dejar de lado un elemento central y constitutivo del proceso de internacionalización capitalista que tuvo lugar en las últimas décadas: la financiarización de las economías y, en particular, la forma subordinada que adopta este fenómeno en la periferia.
El enfoque que sostiene el actual gobierno libertario argentino no aparece teniendo en cuenta la superación de la subordinación productiva y financiera que padece el país: a través de la serie de reformas puestas en marcha desde el inicio de la gestión, acompañadas por un ajuste
fiscal severo por demás, se considera ahondará el sesgo señalado. En este trabajo se caracterizan los ejes sobresalientes de las políticas aplicadas, sus resultados y las perspectivas en lo referido al sector externo de la economía.
A fines de la década de 1940, Prebisch (1949) teorizó sobre la relación asimétrica entre los países centrales industrializados y aquellos que integraban la periferia capitalista como una especie de extensión primarizada de los primeros. Estos aportes tuvieron lugar cuando se terminaba de resquebrajar el orden financiero y monetario vigente, en una suerte de “desglobalización” en la que los flujos de mercancías y de crédito se retraían. En América Latina, esto dio lugar a la etapa de industrialización por sustitución de importaciones, con sus especificidades nacionales.
En los países que, como la Argentina, se logró desarrollar cierta estructura manufacturera, este proceso terminó generando un desacople entre un sector exportador de bajo crecimiento (el agropecuario) y otro comercialmente deficitario pero dinámico en materia de producción y empleo (el industrial). Este desfasaje originó el fenómeno conocido como restricción externa, por el cual el crecimiento de la economía, que requería de crecientes importaciones de insumos y bienes de capital para sostener la fabricación de mercancías, se veía limitado por la insuficiencia de divisas por exportaciones, lo que oportunamente limitaba o frenaba la expansión de la actividad económico-industrial (Braun, 1973; Diamand, 1973). Como se señaló, esta versión “clásica” de la restricción externa ha persistido en el imaginario de no pocos ana-
listas heterodoxos, pese a los cambios profundos acaecidos en la dinámica concreta de la economía argentina en el último medio siglo, proceso contemporáneo con el despliegue a escala global de la financiarización y la transnacionalización de las lógicas de acumulación predominantes (Arceo, 2011). Entre otras transformaciones relevantes verificadas en las últimas décadas, en el aspecto productivo el agro argentino tuvo un salto exportador, merced a los cambios en el modelo de gestión y producción, vinculados al uso de paquetes tecnológicos que permitieron aumentar los rindes e incorporar tierras en zonas antes consideradas como “marginales”. Además de la ampliación de las exportaciones directas del agro, se sumó la transformación básica de estos productos mediante procesos industriales estandarizados, así como nuevos sectores exportadores como la pesca, la minería y los hidrocarburos. Si bien el complejo cerealero-oleaginoso sigue explicando una parte considerable de las exportaciones totales del país, ya no es el único que exporta (aunque sigue ejerciendo una centralidad determinante).
Este incremento exportador estuvo protagonizado por una creciente concentración de la producción en los nudos dinámicos de la cadena de valor (Basualdo, 2008). Ahora bien, la misma cúpula empresarial responsable de ese incremento funciona al mismo tiempo como demandante de divisas por otras vías. De la mano de la fuerte desindustrialización del país (Azpiazu y Schorr, 2010) se incrementaron las necesidades de importación del conjunto de la economía, incluyendo también a las propias firmas exportadoras. Además, a las compras de bienes en el exterior se suman una serie de servicios que incluyen –pero no se limitan a–asesorías contables, legales, de logística, financiamiento, diseño de producto y otras. En algunos casos, se trata incluso de operaciones de contabilidad creativa de un mismo
grupo económico en busca de reducir al mínimo posible la tributación en el país (García Zanotti, 2025).
Aun así, la propensión importadora de las grandes firmas no es el núcleo del problema externo en la fase actual. A modo de ejemplo, cabe señalar que en los veinticuatro años que hay entre 2001 y 2024 hubo solo cuatro con déficit comercial, tres de ellos coincidentes con “picos” de apreciación cambiaria (2015, 2017 y 2018) y el restante (2023) ocasionado por el desplome de las exportaciones agropecuarias ante una sequía de proporciones históricas. Estos resultados indican que el déficit de divisas no está concentrado en el comercio exterior sino que se debe a otro tipo de transacciones. Al respecto, debe consignarse que entre 2003 y 2024 la economía argentina obtuvo un superávit comercial global por el pago y cobro de bienes de 285.328 millones de dólares. En el mismo período salieron unos 370.781 millones repartidos entre el pago de intereses por deudas (134.634 millones), la remisión de utilidades y dividendos ligados a la operatoria del capital transnacional con asiento en el país (32.433 millones) y la formación de activos externos o fuga de capitales (203.714 millones). En otras palabras, la salida global de divisas por transacciones de carácter financiero superó con creces al saldo superavitario del intercambio de bienes8
La creciente salida de recursos hacia el exterior por diversos canales, con un lugar protagónico de los mecanismos financieros, y la preeminencia de actores del poder económico que, en buena medida, concentran en sí
8- Datos calculados en base al balance cambiario elaborado por la Gerencia de Estadísticas del Sector Externo del Banco Central de la República Argentina.

mismos las fuentes de salida y las de entrada de divisas, dan forma a una nueva versión de la restricción externa. Ante ello, la “solución” en la cual han coincidido tanto neoliberales como neodesarrollistas es la de aumentar las exportaciones basadas en las ventajas comparativas estáticas del país (recursos naturales: energía, minerales y proteína vegetal). Ello representa un problema en términos de la estructura productiva y social que conlleva dicho proyecto, así como por los pasivos ambientales que genera. Pero además, representa una falsa solución al problema macroeconómico del balance de pagos, porque las divisas generadas por las exportaciones nunca serán suficientes en tanto se mantenga la financiarización subordinada de la economía argentina (Malic y Santarcángelo, 2022), algo que se ha venido afianzando en los últimos años y que el gobierno libertario está llevando a su máxima expresión (Cantamutto, Schorr y Wainer, 2024).
A fines de 2023, La Libertad Avanza (LLA) llegó al gobierno con la promesa de dolarizar la economía y liberarla de todas las restricciones a la movilidad de capitales y mercancías. Sin embargo, a diferencia de lo acontecido en la gestión también neoliberal de Cambiemos (20152019), no se deshizo inmediatamente de las limitaciones existentes a las operaciones cambiarias (conocidas como “cepo”). El gobierno de LLA tampoco cumplió su promesa de dolarización, iniciando su mandato con una fuerte suba del tipo de cambio, lo que aceleró drásticamente la inflación, que ya venía con una fuerte dinámica alcista. Es relevante este aspecto, porque al no poder
avanzar de manera rápida con las reformas estructurales de apertura y liberalización, el gobierno jerarquizó el ajuste fiscal, que adoptó ribetes de expresa regresividad.
Justamente, el mantenimiento de los controles cambiarios y el endeudamiento excesivo heredado limitaron la posibilidad de acceder a nuevo financiamiento internacional. Como se puede ver en el Cuadro 1, el gobierno libertario no accedió a fuentes cuantiosas de crédito ni inversión desde el exterior. De hecho, atento al sesgo explícitamente market friendly del planteo desplegado, no se puede soslayar que tanto la inversión extranjera directa como la de cartera hayan mostrado saldos negativos, es decir, tuvo lugar una salida neta de capitales. En el frente del crédito debe señalarse que el acuerdo de abril de 2025 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) explica casi todo el saldo de ingreso, equivalente al 75% de la acumulación total de reservas del período. La mayor parte del crédito privado no provino de operaciones del gobierno, sino de empresas con sede local que buscaron financiamiento en el exterior.
Cuadro 1. Argentina. Saldos acumulados de componentes seleccionados del balance cambiario, diciembre 2023-julio 2025 (millones de dólares corrientes)
De conjunto, se puede notar que durante el gobierno de LLA la restricción externa no operó por la vía “clásica”, contando con un superávit tanto en comercio de bienes como en el total (incluso si se resta el déficit de servicios). Fue el pago de intereses de deuda lo que licuó una proporción considerable de este saldo positivo, haciendo que la acumulación de reservas dependiera de la cuenta financiera (más no, como ya se señaló, de la inversión productiva). El superávit comercial en bienes y el crédito oficial sustentaron entonces los egresos por servicios, pagos de intereses y fuga de capitales9, así como la salida de inversiones. Estos datos reafirman la interpretación general de la restricción externa bajo un formato financiero.
La brusca devaluación inicial y una serie de medidas muy agresivas y regresivas de ajuste fiscal indujeron una recesión severa en los primeros meses de 2024, lo que desplomó las importaciones de bienes. Sumado a ello, a diferencia de 2023, el sector agropecuario tuvo una buena cosecha que mejoró el saldo comercial, junto al superávit energético debido a la maduración de inversiones en Vaca Muerta (incluyendo la inauguración del gasoducto “Néstor Kirchner” en el último año de la gestión del Frente de Todos)10. Así, la balanza comercial tuvo una mejoría significativa por esta combinación de factores, lo que permitió ampliar el saldo de la cuenta corriente. Pero este comportamiento comenzó a revertirse a mediados de 2024 por el aumento de los
9- En abril de 2025 el gobierno eliminó buena parte de los controles cambiarios heredados, incluyendo la compra de divisas para atesoramiento por parte de individuos particulares, lo que generó un incremento considerable en la formación de activos externos.
10- A ello debe sumarse la caída en el consumo interno que liberó saldos exportables, incluso en rubros de consumo básico como la carne o la yerba mate.
pagos de importaciones en un escenario signado por una acelerada liberalización comercial. De hecho, la cuenta corriente mostró saldos deficitarios durante un año completo, entre junio de 2024 y mayo de 2025, lo que pone en evidencia la insuficiencia del ajuste para mejorar el saldo comercial externo.
Tras el shock devaluatorio inicial, el gobierno decidió sostener un esquema de tipo crawling peg, con una tasa de devaluación del 2% mensual (llevada al 1% en febrero de 2025), utilizada como una de las anclas para contener la inflación (la otra, fundamental, pasó por la drástica retracción de la demanda interna mediante políticas de ajuste fiscal y de fijación de techos bajísimos en las negociaciones paritarias). Se trata de un esquema cambiario conocido, por el cual la moneda se aprecia en términos reales –la inflación, aunque se desacelere, supera a la tasa de devaluación programada–, lo que quita competitividad a la economía e induce una caída del saldo comercial. Vale la pena señalar que el atraso cambiario afectó en especial la competitividad industrial, pero también fomentó la creciente salida de divisas por motivos de turismo al extranjero.
El atraso cambiario se vio reforzado por las devaluaciones de la moneda brasilera, principal socio comercial del país y destino relevante de las exportaciones industriales. Y también por el creciente cierre de las economías centrales en un escenario de “guerra comercial” desatada entre las principales potencias. Si bien la industria en general fue el sector más afectado por esta pérdida de competitividad, con realidades muy heterogéneas en su interior, la situación comenzó a afectar incluso a uno de los sectores más competitivos de la economía, como el agropecuario.

Bajo condiciones de libre entrada y salida de divisas, este esquema fomenta la práctica del carry trade o “bicicleta financiera”, consistente en obtener mayores rendimientos financieros en moneda local para luego dolarizarlos. Pero en el contexto de las restricciones cambiarias existentes hasta abril de 2025, ello no ocurrió de la manera tradicional. Una de las fuentes centrales que posibilitó sostener esta dinámica fue el ingreso de capitales fugados por residentes locales en períodos previos, lo cual se expresó en un saldo inicial positivo de la formación de activos externos. Esta dinámica fue alimentada por la aplicación de un blanqueo de capitales sumamente concesivo que, como efecto secundario, permitió la creación de crédito en dólares a empresas exportadoras, y fue vital para lograr un saldo positivo de la cuenta financiera a fines de 2024. Sin embargo, se trató de una fuente acotada en el tiempo –un stock por única vez–, por lo cual el gobierno necesitaba de nuevas fuentes de divisas.
Así, en poco tiempo los recursos externos se esfumaron por varios carriles, entre los que sobresalen: los pagos de intereses de una deuda externa abultadísima (e incluso cuestionada aún hoy en día por algunos sectores)11, la garantía estatal de un dólar barato para financiar viajes y gastos en el exterior de sectores medios y altos, un “festival” de importaciones que ha tenido repercusiones negativas sobre la actividad y el empleo de muchos sectores (en especial la industria), y el manejo del tipo de cambio como “ancla” inflacionaria en conjunto con un ajuste profundamente regresivo y el señalado techo oficial a los acuerdos paritarios. A todo ello habría que sumar la presión dolarizadora de ciertos actores (no solo financieros) que pudieron usufructuar de la “bicicleta financiera”; presión que se hizo cada vez más fuerte y explícita ante la evidencia de que se avecinaba un fin de
ciclo que terminaría por recortar en mayor o menor grado las pingües ganancias obtenidas en el “pedaleo” especulativo promovido por la propia política económica (Manzanelli, 2025; Ortega y Schorr, 2025).
Como en muchas ocasiones (la última en 2018), en abril de 2025 el FMI salió al rescate de un gobierno neoliberal en la Argentina. En lo inmediato, esto implicó el desembolso de 12 mil millones de dólares (el 60% del monto total acordado), que fue ampliado con la asistencia financiera de otros organismos, como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, a lo que se sumó otro desembolso del Fondo por 2 mil millones en agosto, aun cuando el gobierno no había cumplido con las metas de acumulación de reservas acordadas con el organismo.
11- Desde el punto de vista de su sostenibilidad, la magnitud de la deuda plantea la necesidad de una reestructuración importante, ya que la carga financiera resulta desproporcionada en relación con la capacidad de repago del país, comprometiendo sus perspectivas de crecimiento a largo plazo; y en especial comprende un perfil de vencimientos altamente concentrados en el corto y mediano plazo, generando un desafío macroeconómico considerable, lo que afecta la estabilidad financiera y el acceso al crédito. Por demás, existen cuestionamientos sobre la legitimidad de ciertos tramos de la deuda, especialmente aquellos contraídos bajo condiciones que no beneficiaron directamente a la población o con vicios en el proceso de aprobación; con ello, se puede argumentar que ciertos préstamos no deberían haber sido transferidos a gobiernos sucesores. Asimismo, agravando lo anterior, desde una perspectiva jurídica, ciertos endeudamientos han sido objeto de señalamientos por no haber cumplido con los procedimientos constitucionales y legales internos, como la debida aprobación por parte del Congreso de la Nación, lo que podría implicar una invalidez legal.
Lo que fue presentado ante la opinión pública como la “fase 3” del programa económico no fue otra cosa que un salvataje gigantesco. Un rescate a un gobierno que, a instancias de su dogmatismo, se había auto-infringido una crisis aguda en el sector externo.
El rescate al gobierno de LLA fue impulsado de modo ostensible por el de Estados Unidos. Sin ese apoyo fundamental, difícilmente se hubiera concretado la asistencia del FMI y los demás organismos. Se trata de una decisión del gobierno de Donald Trump que debe ser enmarcada en la disputa económica y comercial que le ha declarado a un sinfín de países, en particular a China.
En su búsqueda denodada por no seguir perdiendo terreno frente a este país en una diversidad de frentes (comerciales, financieros, industriales, científicos, tecnológicos), uno de los ejes priorizados por la administración republicana ha sido el de fortalecerse a nivel del continente americano vía la reactualización del viejo principio doctrinario de “América para los americanos”. Para ello ha buscado por distintos medios apuntalar a gobiernos políticamente alineados, como el de LLA (Katz, 2025). Máxime cuando el contexto regional se caracteriza por la vigencia de varias administraciones con retórica nacional y popular o “progresista” (tales los casos, con importantes matices, de Brasil, México, Chile, Uruguay y Colombia). Y también ha venido presionando de modo explícito para que los países de la región rompan sus cada vez más estrechos lazos comerciales y financieros con China12
Frente a la estrategia priorizada por lo que es una potencia internacional en contexto de disputa geopolítica, el alineamiento del gobierno actual se ha venido expresando de diversas maneras. Algunas menores, como los
viajes recurrentes del presidente a Estados Unidos, pero otras más estructurales, como el seguimiento irrestricto en los patrones de votación en Naciones Unidas respecto de los conflictos en Ucrania y Gaza, o el anuncio de que se intentará celebrar un acuerdo de libre comercio con la potencia continental13
Un componente central del salvataje conducido por el FMI pasó por la modificación de la política cambiaria: el sistema que venía funcionando de devaluaciones administradas (crawling peg) fue suplantado por otro de bandas de flotación. Con el nuevo esquema, el tipo de cambio comenzó oscilando entre los 1.000 y 1.400 pesos por dólar, valores que se debían ajustar en forma periódica. El Banco Central solo podía intervenir como comprador o vendedor según el valor de la cotización se aproximara, respectivamente, al piso o al techo de la banda. La implementación de este nuevo esquema conllevó una depreciación del peso y, como era previsible, generó subas de precios de distintos tipos de bienes (por caso, alimentos), con el consecuente impacto negativo sobre los alicaídos ingresos populares.
12- En abril de 2025 el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, visitó la Argentina y planteó abiertamente que el país debería desligarse de los acuerdos financieros (swap) con China.
13- El acuerdo de libre comercio constituye una apuesta que, en caso de concretarse, resultaría muy perjudicial para nuestro país dada la escasa complementariedad de ambas economías, especialmente en lo que hace a los principales sectores exportadores de la Argentina (agro e hidrocarburos). Por el contrario, la creciente centralidad de China en el comercio exterior con los países latinoamericanos está dada mayormente por relaciones de complementación y no de competencia dados los perfiles prevalecientes de especialización e inserción internacional.
Como parte de su estrategia de contener el proceso inflacionario, el gobierno de Milei aspiró a usar los recursos externos para moverse alrededor del piso de la banda (para tratar de mantener la inflación controlada, seguir pagando la deuda externa, estimular el ingreso de importaciones y ofrecer dólar barato para ahorro o viajes al exterior de personas y familias). Para ello debía, entre otras cosas, evitar que los grandes agentes económicos dolaricen sus ingresos. No se trataba tanto las personas físicas, cuyos disminuidos ingresos ya no tenían tanta capacidad de presionar sobre el valor de la divisa, sino los grandes operadores. Una manera de lograrlo fue otorgándole a las empresas extranjeras radicadas en el país un bono (que paga intereses) en lugar de divisas para remesar sus ganancias por nuevas inversiones y de ejercicios anteriores. La otra vía fue la suba de la tasa de interés, lo que implicó un negocio promisorio para el capital financiero y la reedición del carry trade que, en buena medida, llevó a la crisis externa que precedió al rescate del FMI. Para ello, habilitó la posibilidad de ingresar fondos del exterior para invertir en bonos y títulos a corto plazo14
Sin embargo, esa estrategia se reveló cortoplacista, y para julio de 2025 se desató una nueva tensión en el sector externo de la economía, en cuyo marco tuvo lugar una suba del tipo de cambio superior al 13%. Una vez concretada esta devaluación, algo que sugería el FMI, el organismo habilitó el mencionado desembolso de alrededor de 2.000 millones de dólares, lo que sentó las
14- En los hechos se autorizó a aquellos inversores extranjeros que mantengan sus recursos en el país hasta finales de octubre de 2025 (o sea hasta después de las elecciones legislativas nacionales) a tener la posibilidad, una vez vencido ese plazo, de acceder libremente al mercado de cambios para remesar al exterior los beneficios e incluso los capitales.
bases para el despliegue de un nuevo esquema de carry trade, aunque en un ciclo cada vez más corto ya que en septiembre el tipo de cambio inició un nuevo ciclo ascendente que lo ubicó en el límite superior de la banda y llevó al Banco Central a desprenderse de reservas.
Tras la severa derrota del gobierno en las elecciones legislativas bonaerenses a inicios de septiembre, esta dinámica se aceleró. Una sucesión de derrotas en el Congreso (rechazo a vetos presidenciales en emergencia pediátrica y universitaria, emplazamientos a comisión de investigación, etc.) mostró a un gobierno con menos capacidad política. Ante la presión de la situación, el presidente buscó apoyo con un nuevo crédito bilateral por parte del Tesoro estadounidense. Sin embargo, la dinámica provenía de la propia insostenibilidad del esquema económico. Al no acumular reservas, la probabilidad de repago de deuda se hace menor, elevando el riesgo país y con ello dificultando el retorno al mercado de capitales. Una devaluación para acumular reservas quebraría el logro de la reducción de la inflación. El uso de controles cambiarios iría en sentido opuesto al rumbo de reformas que el gobierno impulsa. El mercado analiza que todas las salidas son malas, incluso en caso de éxito, y la dilación del ajuste solo magnifica su intensidad posterior15
Es importante señalar que el acuerdo con el FMI resume como ejes de la política económica el ajuste fiscal, las reformas estructurales neoliberales y la acumulación de reservas. Tal como ilustran las evidencias provistas por el Cuadro 1, el enfoque libertario del gobierno ha sido incapaz de retener divisas en el marco del proceso de apertura bajo un esquema de restricción externa financiarizada. Este esquema se vio profundizado cuando, tras la firma del acuerdo con el organismo, el gobierno propició
una apertura significativa de las restricciones cambiarias, quitando topes de compra de moneda extranjera a personas físicas y otros aspectos de gestión financiera, pero manteniendo las restricciones a la remesa de utilidades de ejercicios pasados para las empresas.
Estos vaivenes en el rumbo de la política económica no deberían desconocer la existencia de una apuesta de largo plazo del gobierno de LLA: en lo esencial, que las exportaciones hidrocarburíferas y mineras se constituyan en una nueva fuente de divisas que permita complementar y ampliar el saldo de las actividades vinculadas al
15- Al momento de redactar este trabajo (mediados de septiembre de 2025), la situación cambiaria se encontraba muy tensionada dado el poco “poder de fuego” del gobierno en lo que hace al manejo de divisas; ello, en un contexto signado por la existencia de una fuerte presión dolarizadora y un tipo de cambio oficial que parece haber encontrado un nuevo piso, en un nivel similar al techo que resulta del sistema de bandas de flotación implementado. En ese marco, en el plano interno el gobierno anunció, entre otras medidas, una reducción a cero (temporaria) de las retenciones agropecuarias, para fomentar sobre todo la liquidación remanente de cosecha. Aunque esto provea de dólares en el corto plazo, agudiza la necesidad de mayor ajuste fiscal, al tiempo que incorpora presiones inflacionarias (en especial en el precio de los alimentos) e implica en los hechos una fenomenal transferencia de ingresos a los grandes exportadores. En el frente externo se destaca el apoyo ostensible recibido del gobierno estadounidense; apoyo que trasciende con creces lo económico-financiero, ya que involucra también numerosas cuestiones de política interior como, por caso, los alcances de la política tributaria, la impronta de la estrategia gubernamental en relación con los gobernadores y en el parlamento e, incluso, en referencia con el ciclo electoral de medio término previsto para octubre del año en curso.
agro. En este punto, hay coincidencia programática con el FMI, que recomienda esta impronta a través de sucesivas revisiones de sus acuerdos con la Argentina. En definitiva, se trata de estimular exportaciones bajo control de capitales transnacionales para generar divisas y así, en lo sustantivo, cumplir los compromisos con los acreedores externos; de allí que no resulte casual que ese mandato exportador haya concitado el apoyo de amplios sectores de la clase dominante y sus respectivas representaciones políticas (Cantamutto, Schorr y Wainer, 2024).
Ante ello, el gobierno de LLA procura un incremento de la capacidad exportable de la economía basada en las ventajas comparativas existentes. En la llamada Ley “Bases” (N° 27.742), sancionada en julio de 2024, se incluyó como uno de los pilares normativos al denominado Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un esquema amplio de privilegios cambiarios, tributarios y comerciales por treinta años para atraer capitales en sectores seleccionados (forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas). Este marco, que garantiza reducción de impuestos, acceso privilegiado a divisas, estabilidad normativa, posibilidad de litigar en tribunales internacionales, etc., tiene por interés promover grandes inversiones para destrabar las exportaciones, sin mayores preocupaciones por la generación de encadenamientos productivos, la creación de empleo o las consecuencias ambientales de los proyectos16
16- Entre otros puntos, el RIGI establece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios. Entre estos últimos, establece la posibilidad de dejar de liquidar gradualmente las divisas provenientes de las exportaciones. Asimismo, las firmas pueden importar sin aranceles la mayor parte de los insumos y bienes de capital a utilizar, ya que la ley solo prevé que las compañías inscriptas en el régimen destinen
el 20% de su inversión a proveedores locales, requisito matizado ya que dicho porcentaje debe cumplirse siempre y cuando la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad.
Hasta el momento se presentaron algo más de 30 proyectos a evaluación, de los cuales fueron aprobados ocho, con un claro sesgo exportador (Cuadro 2).
Cuadro 2. Argentina. Principales características de los proyectos de inversión aprobados a instancias del RIGI (mediados de septiembre de 2025)
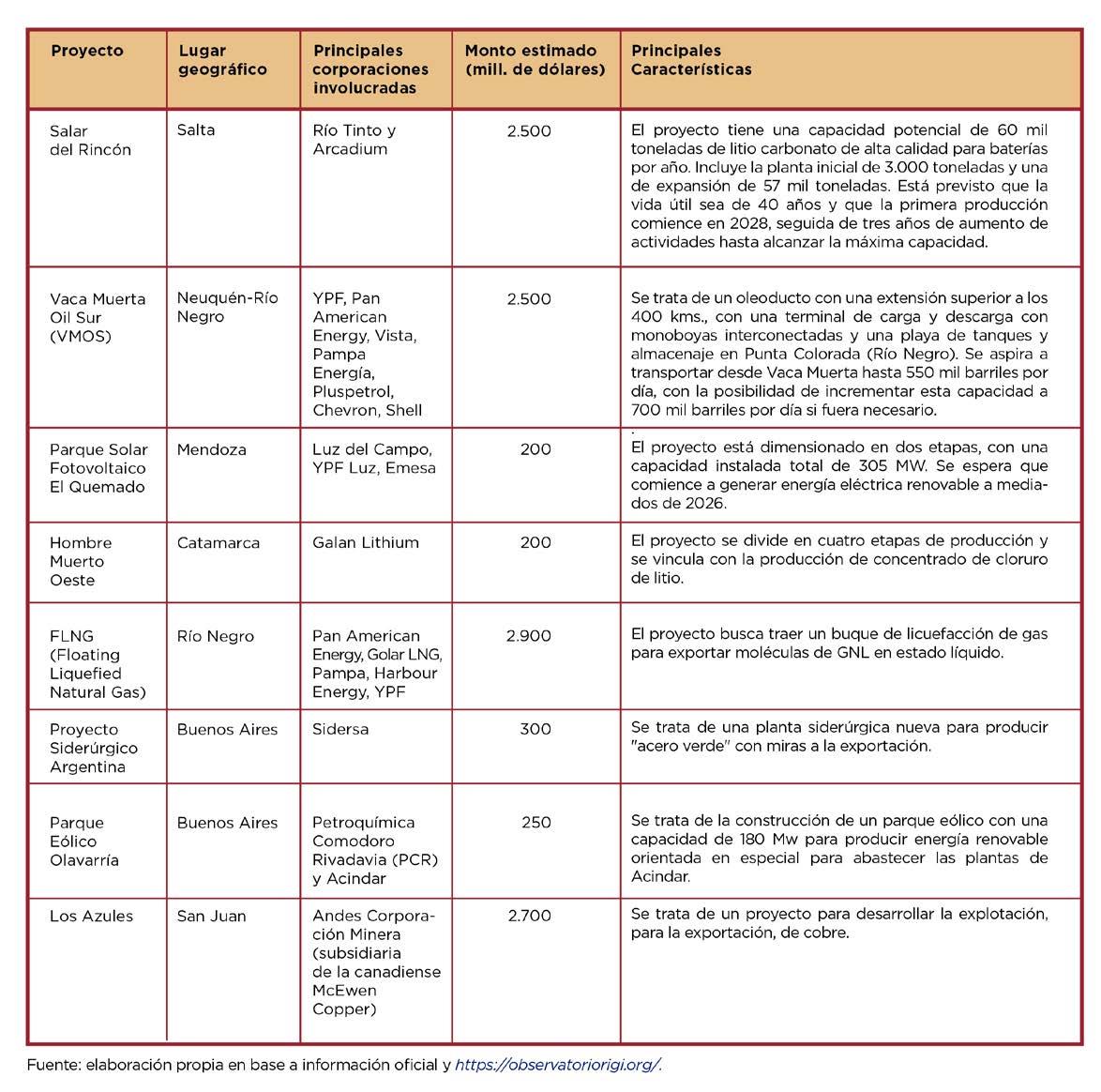

Esto no debería llamar la atención, ya que se trata de un plexo normativo funcional al despliegue del modelo exportador basado en la explotación de recursos naturales que no apunta a ningún desarrollo significativo en materia de agregación de valor, generación de conocimiento o desarrollo tecnológico local, pero en cambio amplía las vías de salida de divisas por canales financieros (remisión de utilidades, pago de intereses por deudas intracorporativas) y comerciales (incremento de las importaciones). Claramente, el sector de minería y el de hidrocarburos se presentan como los privilegiados a la hora de promover la mencionada expansión exportadora. Sin duda, la renta generada por estas actividades en un escenario de elevada demanda mundial (presente y futura, en el contexto de la denominada “transición energética”), junto con los desincentivos que genera el RIGI a la industria local para competir con la importación de insumos y bienes de capital, redundará en una profundización de la reprimarización de la estructura productiva y la inserción internacional de la Argentina, todo ello, vale insistir, bajo control de capitales altamente transnacionalizados y financiarizados.
En relación con las evidencias presentadas, cabe realizar dos señalamientos.
En primer lugar, desde el punto de vista de los actores, YPF –controlada por el Estado nacional– figura en la mitad de los proyectos. Esto tensiona fuertemente el relato oficial sobre el carácter central de la iniciativa privada. A los efectos de promover la credibilidad de la estrategia, la petrolera de bandera es central para funcionar como “efecto demostración”, pero lejos de tratarse de una decisión netamente corporativa, está determinada por la acción política del gobierno. Con ella, aparecen varios
grupos económicos de origen local que usufructúan su capacidad de lobby para aprovechar ventajas regulatorias. Se trata de actores que crecieron en buena medida al calor de la protección estatal, acaparando sectores con ventajas comparativas (Gaggero, Schorr y Wainer, 2014). El desarrollo de Vaca Muerta tiene un lugar central en el despliegue de iniciativas del RIGI.
El capital extranjero, en cambio, aun presenta dudas, especialmente en lo que hace a inversiones orientadas al mercado interno. Tal como se desprende de los datos suministrados por el Cuadro 1, estos capitales retrajeron posiciones en el espacio nacional. Entre otras empresas que cerraron sus operaciones en el país o retiraron filiales están Bimbo, PepsiCo, Topper, Danone, Puma, El Nobel, Bridgestone, HSBC, Clorox, Prudential, Xerox, Itaú, Makro Telefónica, Mercedes-Benz, Exxon Mobil, Equinor, Diagnóstico Maipú y Procter & Gamble. Como se puede notar, se trata de un flujo contrario al sentido que el gobierno libertario pretende imponer en su gestión.
En segundo lugar, en cuanto al perfil de las inversiones aprobadas se destaca que prácticamente todas estaban en ejecución o habían sido anunciadas mucho antes de la sanción del régimen de incentivo, lo que da cuenta de un impacto casi nulo en lo que refiere a la dinamización de nuevas inversiones (Fundación Encuentro, 2025).
6- Liberalismo a ultranza en un mundo cada vez más proteccionista
El año 2025 comenzó con una moneda apreciada y una
pérdida de competitividad de la economía argentina que se ha agravado con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos y su estrategia proteccionista. A pesar de esto, el programa del gobierno libertario insiste en avanzar en una nueva fase de apertura y desregulación, con una impronta similar a lo que hicieron en épocas anteriores el ex ministro de la dictadura cívico-militar que tomó el poder en 1976, Martínez de Hoz, el ex presidente Menem durante la década de 1990 y la gestión de Cambiemos (Cantamutto y Manzo, 2024).
El gobierno debe acumular divisas para diversos fines, algo que hasta ahora no ha logrado. Por un lado, para poder cumplir con los pagos de la deuda externa pública consolidada. Por otro lado, para afrontar la apertura importadora. Finalmente, para poder eliminar los controles cambiarios remanentes, lo cual alimentaría nuevas formas de salida de divisas (remisión de utilidades). Esta última es la principal demanda de las grandes empresas, bancos (extranjeros y argentinos) y del propio FMI; se trata de una medida fundamental, desde su perspectiva, para que ingresen nuevas inversiones extranjeras y para que baje el riesgo país, es decir, el costo del endeudamiento externo.
El gobierno necesita hacerse de divisas, pero tanto el crédito como la inversión ligados a la apertura y la desregulación enfrentan limitaciones de contexto no triviales.
La apertura se da en un momento de relativa “desglobalización”; en ese escenario, crecen las tensiones por generar áreas privilegiadas de intercambio comercial y financiero. Esa tensión se acrecienta en virtud del ascenso de economías con capacidad de competir en dinamismo, nucleadas en torno a China bajo el paraguas más amplio de los BRICS.
Esta situación internacional resulta decisiva para comprender las dificultades a las que se enfrenta la gestión de LLA para alcanzar sus objetivos. Cuando el gobierno de Menem optó por alinearse con Estados Unidos, aquel país emergía como la potencia dominante indisputada que promovía el libre comercio, expectante de obtener oportunidades de negocios rentables bajo un programa de reformas bien claro (el llamado “Consenso de Washington”). Los países que cumplieran con esos requisitos tenían la promesa de acceder al financiamiento internacional. Pero en la actualidad no existe un programa de reformas equivalente, la principal potencia se encuentra en una situación sumamente tensa con otras economías, y los capitales se están retrayendo de la periferia mundial. De hecho, el propio FMI y el Banco Mundial han señalado un claro riesgo de crisis de deuda a escala mundial (FMI, 2024; UNCTAD, 2023).
En este contexto, el gobierno de Milei ha buscado un alineamiento incondicional con Estados Unidos, llegando a proponer la firma de un tratado de libre comercio, lo cual podría implicar en los hechos la ruptura del Mercosur. Al respecto, esta iniciativa se da en paralelo a una nueva situación internacional asociada a la llegada de Trump, que propone un retiro de los ámbitos multilaterales, una confrontación más abierta con China y crecientes disputas con otros socios comerciales tradicionalmente aliados como Canadá, México y la Unión Europea.
El proteccionismo de Trump incluso ha afectado directamente intereses de la Argentina al imponer en febrero de 2025 un arancel de 25% a las importaciones estadounidenses de aluminio y de acero. Y la situación se podría agravar. Al mismo tiempo, la apuesta del presidente norteamericano de aumentar la extracción de hidrocar-

buros y minerales en el propio territorio y zonas de influencia (“drill, baby, drill”) y el aumento de la producción anunciado por países de la OPEP como Arabia Saudita pueden tensionar la viabilidad económica de mega proyectos como la producción y exportación del shale oil en la Argentina (Vaca Muerta).
En el marco de una creciente financiarización subordinada de la economía argentina, el gobierno de LLA ha realizado un ajuste fiscal sin precedentes, buscando poner en marcha un conjunto de reformas estructurales alineadas con una mayor desregulación y apertura externa, bajo un alineamiento expreso con Estados Unidos. Se trata de un gobierno que lleva a su máxima expresión el mandato exportador, dado que la única manera de sostener uno de los pilares de la política antiinflacionaria (la estabilidad cambiaria) y poder pagar la deuda externa es a través del aumento sostenido de las exportaciones basadas en las ventajas comparativas existentes, es decir, en recursos naturales.
Por supuesto que las consideraciones ambientales de esta apuesta no representan ninguna preocupación para un gobierno que niega el cambio climático (Nápoli y Marchegiani, 2025; Svampa, 2025). Pero tampoco aparece ninguna intención de generar algún tipo de agregación de valor a las exportaciones primarias, ni de promover actividades que dinamicen el mercado interno. Se trata de un modelo de país que no genera condiciones para una reproducción social digna del conjunto de la población argentina, sino que es mayormente funcional a una pequeña minoría. En este modelo exportador, junto a la
pérdida de relevancia del mercado interno, también lo hacen los salarios como factor de demanda; en efecto, éstos son considerados casi exclusivamente como un costo cuyo valor debe ser reducido tanto como la correlación de fuerzas sociales lo permita.
Este tipo de proyectos exportadores no se fundamentan en programas de de-sarrollo nacional, en superar las barreras impuestas por la escala del mercado interno, en prioridades internas de inversión o siquiera de recaudación; no se sostienen sobre mecanismos de integración de segmentos clave de las cadenas de valor, ni en la aplicación de conocimientos generados en el ámbito doméstico. Se basan en la urgencia de obtener divisas para poder cumplir con los compromisos externos y así, supuestamente, recuperar la senda del crecimiento económico. Sin embargo, el mandato exportador omite algunos rasgos significativos del capitalismo dependiente argentino que son centrales para comprender sus limitaciones estructurales.
Un proyecto exportador para la Argentina como vía privilegiada para afrontar y superar la restricción externa enfrenta numerosos problemas, comenzando por ser incapaz de resolver aquello que se supone que viene a solucionar. Por un lado, si no se avanza simultáneamente en un proceso selectivo de sustitución de importaciones que permita reducir la dependencia tecnológica se terminará traccionando un aumento de las importaciones superior al de las exportaciones (restricción externa clásica). Pero, por otro lado, más importante aún, no alcanza con lograr un nivel de exportaciones que permita financiar las importaciones necesarias dado que deben ser suficientes para “financiar” también las transferencias de valor al exterior a través del pago de intereses de la

deuda externa y la fuga de divisas que realizan los grandes capitales y los segmentos de mayores ingresos.
Se trata, en definitiva, de una estrategia exportadora que emerge como complemento de la financiarización subordinada y el persistente achicamiento del mercado interno, que ha ido perdiendo densidad a raíz del estancamiento económico y una distribución del ingreso cada vez más regresiva. Esto ocurre en el marco de una estructura productiva desintegrada y precarizada, que es incapaz de absorber al conjunto de la fuerza de trabajo disponible, en especial en los sectores con mayores niveles de productividad, que no casualmente son en su mayoría los vinculados a la elaboración de materias primas y derivados bajo control transnacional. El RIGI muestra ser una versión exacerbada de estos problemas, una política contraria a cualquier intento por resolver o atenuar
la nueva restricción externa. Por el contrario, se trata de una apuesta excesivamente dadivosa para el capital concentrado, bajo un esquema con tantas promesas que resulta poco creíble. A tal punto esto es así que el propio capital transnacional que opera en el país en lugar de consolidar posiciones, parece retirarse, sobre todo de aquellos sectores que dependen de la expansión del mercado interno.
Si no se solucionan problemas centrales como el endeudamiento externo, la falta de instrumentos de ahorro en la moneda local, la excesiva extranjerización económica y la escasa reinversión productiva del excedente, nunca habrá exportaciones suficientes como para cerrar la brecha externa. La Argentina enfrenta un problema nodal en tanto economía dependiente: la incapacidad para retener o recuperar buena parte del valor generado en
el proceso productivo dentro de su espacio nacional. Las transferencias de valor que afectan a las economías dependientes y benefician a los países centrales se han profundizado bajo el capitalismo financiarizado. Mientras que la internacionalización de la producción ha creado canales para la extracción y la transferencia de valor desde los trabajadores en los países periféricos a actores localizados mayormente en países centrales, una proporción creciente de ese valor es capturado por el capital financiero gracias a su rol clave y su posicionamiento estratégico en los circuitos internacionales. La baja productividad relativa de la mayor parte de las actividades no vinculadas a la explotación de recursos naturales y la estrechez de los mercados internos debido a la superexplotación del trabajo son elementos que conspiran contra la ampliación de los campos de inversión, y dan lugar así a la fuga de buena parte del excedente generado en el plano doméstico. Buscar herramientas que permitan reforzar otras producciones es una necesidad imperiosa (Cassini y Schorr, 2023).
Referencias bibliográficas
Arceo, E. (2011). El largo camino a la crisis. Centro, periferia y transformaciones en la economía mundial. Cara o Ceca.
Azpiazu, D. y Schorr, M. (2010). Hecho en Argentina. Industria y economía, 1976-2007. Siglo XXI.
Basualdo, E. (2008). El agro pampeano: sustento económico y social del actual conflicto en la Argentina. Cuadernos del Cendes, 25(68), 29–54.
Braun, O. (1973). Desarrollo del capital monopolista en la Argentina. En O. Braun (Ed.), El Capitalismo Argentino en Crisis. Siglo XXI.
Cantamutto, F. y Manzo, A. (2024). Deuda, ajuste fiscal y reformas estructurales en el gobierno de Milei: perspectiva histórica y su impacto sobre los derechos humanos. Derecho y Ciencias Sociales, 215–241.
Cantamutto, F., Schorr, M., y Wainer, A. (2024). Con exportar más
no alcanza (aunque neoliberales y neodesarrollistas insistan con eso). Siglo XXI.
Cassini, L. y Schorr, M. (2023). Industria argentina. Oportunidades para la sustitución de importaciones y desafíos de política industrial. Estado y políticas públicas, 19, 197-224.
Diamand, M. (1973). Doctrinas económicas, desarrollo e independencia. Paidós.
Fundación Encuentro (2025). ¿Qué pasó con el RIGI? Balance a un año de su sanción. https://www.fundacionencuentro.com/projects/%C2%BFqu%C3%A9-pas%C3%B3-con-el-rigi%3F-balance-a-un-a%C3%B1o-de-su-sanci%C3%B3n%3F.
Gaggero, A., Schorr, M. y Wainer, A. (2014). Restricción eterna. El poder económico durante el kirchnerismo. Futuro Anterior.
García Zanotti, G. (2025). Riqueza en fuga: las grandes empresas en la Argentina y las guaridas fiscales. En A. Bercovich, El país que quieren los dueños. Planeta.
FMI (2024). World Economic Outlook: Policy Pivot, Rising Threats. FMI.
Katz, C. (2025). Servidores de la potencia en declive. https://katz. lahaine.org/.
Malic, E. y Santarcángelo, E. (2022). Financiarización subordinada en América Latina: dolarización, endeudamiento externo e internacionalización de la riqueza. El Trimestre Económico, 356, 1033-1065.
Manzanelli, P. (2025). ¿Por qué fracasa la valorización financiera de Milei?. CIFRA.
Nápoli, A. y Marchegiani, P. (Comps.) (2025), Informe ambiental 2025. Horizontes posibles para un mundo en crisis. FARN.
Ortega, L. y Schorr, M. (2025). La Libertad ¿Avanza? ¿A costa de quiénes? Notas sobre un nuevo experimento neoliberal en la Argentina. En J. Bohoslavsky (Ed.), Lo mío es mío y lo tuyo es mío. Neoliberalismo y derechos humanos en Argentina. Edulp.
Prebisch, R. (1949). El desarrollo de la América Latina y sus principales problemas. CEPAL.
Svampa. M. (2025). Policrisis. Cómo enfrentar el vaciamiento de las izquierdas y la expansión de las derechas autoritarias. Siglo XXI.
UNCTAD (2023). A World of Debt. United Nations Trade and Development.
Marcelo Diamand menciona que una de las razones que justifica la inclusión de la enseñanza de la economía radica en “ayudar al ejercicio de los derechos y obligaciones de cada persona como ciudadano, que incluyen desde el voto hasta la participación en los procesos políticos y en la opinión, y requieren una cierta capacidad mínima de análisis de las ofertas políticas, del contenido y sentido del discurso político (…) es decisivo que el ciudadano conozca las bases analíticas e ideológicas de las distintas políticas económicas y los efectos de las medidas que las concretan” (Diamand, 1996), cuestión que, entendemos, podría ser un aporte al individuo a la hora de reflexionar sobre sus decisiones o posicionamientos en la materia. Es en este sentido que al abordar este trabajo pretendemos contribuir de alguna manera al análisis crítico en torno a la restricción externa, como asimismo sus implicancias sobre los destinos socioeconómicos del país, y por ende sobre alternativas de desarrollo económico. Para ello, explorar el impacto que pudo tener el modelo agro exportador y la industrialización por sustitución de importaciones en su desenvolvimiento entendemos será determinante, teniendo en cuenta para ese recorrido a la configuración y tratamiento de las denominadas “estructuras productivas desequilibradas” (Lazzari, 2024).
Con el objetivo de dar inicio al presente ensayo entendemos conveniente abordar en primera instancia a qué nos referimos cuando hablamos de restricción
externa, aunque también para transitar ese camino, indefectiblemente esto nos llevará a reflexiones sobre modelos y ciclos económicos de los que Argentina estuvo y está sujeta –desde nuestra interpretación- por la aplicación de teorías alejadas de su realidad nacional, sea en términos de utilización plena de recursos (mirada neoclásica) o de insuficiencia de demanda (modelo keynesiano), que no hacen más que distorsionar observaciones sobre la ineficiencia industrial, la disminución de la intervención estatal; o por caso de un proteccionismo extremo, respectivamente. Vemos así que ninguna de las posiciones tiene un correlato con nuestra realidad dado que el principal problema que nos aqueja es la insuficiencia de divisas del sector externo, algo que hoy día vemos con claridad (Lazzari, 2024) y que ocupando el centro de la escena impide una plena atención a un modelo productivo de desarrollo en donde confluyan todas las fuerzas productivas en pos del bien común.
Sería indispensable entonces tomar aquel concepto que referencia Diamand en torno a las “estructuras productivas desequilibradas” (EPD), y por el cual describe nuestra particularidad en la conformación económica nacional. Puntualmente el autor describedos tipos de estructuras productivas. Las llamadas “Estructuras Productivas Equilibradas” (EPE) y las “Estructuras Productivas Desequilibradas” (EPD), donde si bien en ambas coexisten el sector primario con el sector industrial, en las primeras (EPE), los precios de los productos exportables que generan ambos sectores son iguales o cercanos a los internacionales. Mientras que, en las EPD, sólo los precios que maneja el sector exportador primario –de mayor productividad- están acordes o más próximos a los internacio-

nales, al tiempo que los del sector industrial –de menor productividad- son más elevados a dicha referencia, situación “que representa una ruptura total con el precepto normativo de la teoría ortodoxa referente al libre comercio y la división del trabajo internacional” (Diamand, Fundamentos para la selección temática: La teoría económica y las especificidades de la economía argentina, 1996)17. Circunstancias que vale decir, hace a estas EPD susceptibles de recurrentes crisis de balanzas de pagos dado que el sector industrial -por su propio desarrollo- es mayoritariamente consumidor de divisas y no generador de las mismas18, por lo que se hace visible un “nuevo modelo económico, caracterizado por la crónica limitación que ejerce sobre el crecimiento económico el sector externo” (Diamand, 1972) llamado “economía con restricción externa” (Diamand, 1988).
En este contexto vemos entonces que en las EPD el desarrollo de la actividad industrial está dirigido casi por fuerza mayor al mercado interno, y, por tanto, la provisión de divisas queda subordinada casi exclusivamente a un sector exportador primario con pertinentes limitaciones19, sea por las condiciones de oferta interna, por la demanda mundial o por las dos a la vez (Diamand, 1972). Esto no es nuevo. Recorrer nuestra historia así lo evidencia. Por todo ello, dichas EPD se caracterizan por sus reiteradas recesiones20, y períodos inflacionarios que derivan consecuentemente en insuficiencias distributivas y disputas entre diversos sectores como el sector agrícola-ganadero, la indus-
tria y los asalariados, sumando deterioros al sector estatal –como asimismo al privado- y abriendo paso a la toma de deuda externa (Diamand, 1988).
En este panorama, con insuficiencia de divisas, sectores con depresión económica y sin una capacidad productiva a pleno, la sustitución de importaciones surgiría como una solución viable aunque -vale aclarar- sin resolver el problema de fondo vinculado específicamente a la divergencia de crecimiento entre el ámbito industrial –consumidor mayoritario de divisas- y el del sector agroganadero-de crecimiento más lento y proveedor de aquellas- motivo por el cual la crisis de balanza de pagos no tardaría en llegar dado que junto
17- Cabe mencionar que Diamand al respecto indica que la “concepción librecambista se basa en la teoría de las ventajas comparativas, según la cual, si cada país mantuviera las condiciones de libre comercio y se limitara a producir y exportar únicamente aquello en lo que es más eficiente, importando lo demás, todos los demás países maximizarían su eficiencia y su bienestar”(Diamand, 1996)
18- Estas cuestiones que “así como los instrumentos no convencionales necesarios para superarlos tampoco están previstos en la teoría ortodoxa” (op. cit.)
19-Cuestiones no visibilizadas habitualmente
20-Según la National Bureau of Economic Research (NBER) de EEUU –primera institución de encargarse oficialmente en investigar y analizar los ciclos económicos- la recesión se caracteriza por “una caída significativa de la actividad económica que se extiende por toda la economía en su conjunto, que dura más que unos pocos meses (…) visible en el PBI real, el ingreso real, el empleo, la producción industrial y en las ventas al menudeo y mayoreo” (Heath, 2012)
al avance de la industrialización interna llegan propias barreras de la producción/tecnológicas que pueden ralentizar el ingreso de divisas en virtud a una desactualización de propios productos industriales dispuestos hacia el exterior.
En la situación descripta no es de extrañar la presencia del descontento social, como así tampoco que fuerzas políticas podrían utilizarlo en función a sus propios intereses basados en modelos económicos más bien cercanos al ajuste fiscal. De esta forma, tiempos electorales, nuevos gobiernos y métodos recesivos se hacen presentes como alternativas de solución, aunque acompañados también por la devaluación del valor de la moneda, y una restricción monetaria y presupuestaria para adecuar el nivel de actividad con el estrangulamiento exterior, origen fundamental del problema. Recrudece el endeudamiento como salvavidas y rápida salida, aunque por “el contrario, éste tiende a empeorar la situación y restringe la capacidad de los países (…) para importar los bienes que requiere su progreso económico. Y como resultado de ello las reservas monetarias se contraen peligrosamente, y para reconstituirlas hay que disminuir importaciones y apelar al crédito exterior, y así las condiciones necesarias para promover el desarrollo sufren nuevos tropiezos” (Cholvis F. , Cambios de estructura en América Latina, 1973)
Vemos así que la industrialización por sustitución de importaciones tiene un límite por su propio desarrollo dado que el ahorro de divisas no alcanza a compensar el aumento de su consumo necesario para crecer industrialmente (Diamand, 1988). Se presenta así otro grave problema dado que el BCRA no puede emitir dólares, y ello hace que sus reservas puedan verse com-
prometidas. Así la devaluación se hace presente21 por la divergencia indicada entre el consumo y el abastecimiento de divisas (Diamand, 1972), que en consecuencia hace que se reinicie el estadio original, en el marco de los denominados “ciclos económicos argentinos” (op. cit) con nuevos endeudamientos, participación de organismos multilaterales de crédito, y posteriores períodos recesivos nutridos de iliquidez monetaria que impactarían en la producción y el consumo (léase vía condicionamientos de los organismos22), con su retro alimentación negativa en el frente externo.
En ese marco, quienes desde el Estado tomaron la decisión de endeudarse intentarían mostrar con dichas medidas un panorama coyuntural de “confianza” que por caso atraería aportes extranjeros que, en consecuencia, ayudarían a sortear más fácilmente el camino del desendeudamiento con menos hostilidad para la sociedad -siendo que habitualmente se intenta demostrar en estos casos que en todo tiempo y lugar hay disposición y voluntad “infinita” para que el capital extranjero decida estacionarse en nuevas fronteras-. De ese modo, la cadena de sucesos haría –teóricamente- que las reservas de los bancos centrales aumenten, los bonos de deuda emitidos quedarían respaldados por ese crédito externo y el riesgo país bajaría. La liquidez23 se vería impactada, como asimismo la oferta y el acompañamiento “indiscutido” de demanda (léa-
21- Se argumenta ello como un “reacomodamiento a verdaderos valores” apañados por un posible mercado libre de divisas.
22- Al respecto se puede consultar más detalles en “A 200 años de la Doctrina Monroe. Perspectivas emancipadoras en Nuestramérica”(Lazzari, Pablo-Atilio Borón- Rodriguez Marcelo (compilador), 2023)
se Ley de Say24), para volver a un clima de bonanza económica que vendría a calmar un “periplo” de restricciones y “sufrimientos” económicos vinculados a la privación de obtener determinados bienes como ser el de la compra de dólares -muy deseado en nuestra sociedad- u otros bienes y servicios.
Ante ello es preciso recordar las palabras de Diamand cuando ante la toma de deuda menciona que “el endeudamiento masivo beneficia, en la primera fase de la “cadena de la felicidad” financiera, a aquellos que, por su capacidad de endeudarse, pueden aprovechar el ingreso de capitales para expandirse, para obtener beneficios de la operación financiera misma, o para intermediar en el ingreso de capitales” (Diamand, 1996) y además dada “su influencia política, por la vinculación que mantienen con la clase dominante,
23- Por caso y según la mirada ortodoxa, liquidez que no es generada por una emisión “descontrolada” y que además le atribuye su responsabilidad a la generación de inflación, desconociendo con dicha expresión que la emisión se genera desde la propia acción de los agentes económicos cuando piden préstamos, que al utilizarlos ponen en circulación el dinero inmovilizado –dispuesto en una entidad bancaria- generando un efecto multiplicador dado que ese dinero vuelve a ser utilizado por quien lo recibió para otras cuestiones. De allí que “el valor final de la cantidad de moneda creada depende de la cantidad que haya sido inmovilizada por algunos de los eslabones de la cadena de pagos”(Susani, 2023)
24- Para profundizar el tema consultar “De Smith a Keynes: siete lecciones de historia del pensamiento económico” (Kicillof, 2010) De hecho podríamos citar: “Para Marshall, existe una ley general, la ley de Say, que asegura que la demanda debe siempre crecer al mismo ritmo de la producción, de manera que la falta de demanda no puede convertirse en un factor limitante de la permanente ampliación de la oferta”(Kicillof, 2010)
es también un factor muy pernicioso, que obstaculiza el progreso económico y social(…)dada su oposición sistemática a las reformas estructurales” (Cholvis F. , 1971), con lo cual “los problemas que trae consigo el financiamiento externo de los países subdesarrollados son una lógica consecuencia de la estructura económica de esas naciones y de su modo de producir” (Cholvis F. , 1973).
Tal sería la situación descripta que repentinamente los gobernantes, empresarios y hasta la sociedad en general, podría desechar el origen que los llevó al endeudamiento en cuestión, sustentado ello por una ficticia calma económica que sobre vuela los designios de la economía del país. Esta mágica elucubración permite a determinados sectores de la sociedad -con la connivencia del Estado- volcarse nuevamente al gasto de divisas aunque no ya especialmente en bienes determinantes para el funcionamiento armónico e integral del país sino que por el contrario, posicionados a favor de determinados bienes de escaso o nulo impacto para el desarrollo de las fuerzas económicas internas25, y hasta por caso, dada la influencia de sus actividades, ejercen presiones que atentan contra el consumo del conjunto de la sociedad, hasta resentirlo, y con ello el humor social. La llegada de divisas que oportunamente prometiera un alivio no fue tal, dado que tarde o temprano su implosión
25- Ver por caso medidas como la baja de 10 puntos en la alícuota del denominado “Impuesto País” (https://www.ambito.com/economia/ baja-del-impuesto-pais-cual-sera-el-impacto-real-la-inflacion-septiembre-n6053875) y hasta una posible pronta eliminación del mismo (https://www.infobae.com/movant/2024/07/28/gobierno-argentino-anuncio-futura-eliminacion-del-impuesto-pais-y-baja-de-retenciones-para-el-campo/)

llega para volver a comenzar la historia. Sólo exceptuando un pertinente revisionismo histórico de estas cuestiones, podemos omitir el presente análisis.
Más allá de que se lo intente ocultar, el panorama descripto atenta fundamentalmente contra la competitividad de la industria nacional –por sus propias características de desarrollo- que además, requiere divisas para su desenvolvimiento, motivo por el cual comienza a retraerse debido a la propia escasez de aquellas, impactando esto en el sector asalariado que no tardaría en perder su empleo por la falta de demanda de manufacturas industriales, como así también, por la insuficiencia de inversiones. Cuestiones que se ven agravadas dado que generalmente este tipo circunstancias coyunturales vienen acompañadas de medidas económicas centradas en el equilibrio o en el superávit fiscal, con aumento de tarifas, y reducción del gasto público, siendo este último un elemento fundamental de la demanda interna que, por tanto, tendrá su correlato en la baja del nivel de actividad económica.
En este contexto, no es de extrañar que en la búsqueda desesperada de divisas se suela también bajar o eliminar las retenciones a los productos agropecuarios, cuestión que en definitiva, más allá de ser una transferencia de ingresos al sector, debilitaría el panorama fiscal de equilibrio o superávit buscado y además impacta de lleno en el precio de los productos de primera necesidad. De esta forma vemos que la recesión finalmente desembarca, aunque no obstante vale aclarar que ella “nace de la insuficiencia de divisas, o sea de los desequilibrios del sector externo de la economía” (Diamand, 1973).
Por ello atender la administración de importaciones en
bienes y servicios fundamentales para el desenvolvimiento de la economía es prioritario dado que “siempre existe un cierto porcentaje de importaciones necesarias para mantener en funcionamiento la actividad interna” (Diamand, Doctrinas económicas, desarrollo e independencia, 1973) motorizando con ello no sólo sectores principales de la industria, sino además consigo su mano de obra. Avanzar conscientemente sobre ello permitirá más y mejores niveles de sustitución de importaciones-específicamente las de mayor impacto y más evitables-aunque siempre habrá de tener presente la importancia de generar su financiamiento vía exportaciones u otros ingresos de divisas, creando en consecuencia, las bases necesarias para que el país desarrolle las capacidades propias para obtenerlas, minimizando al mismo tiempo los condicionamientos que impone la restricción externa.
Por ello se hace manifiesta la imperiosa necesidad en determinar las causas reales de crisis de este tipo, para poder aplicar así los remedios acordes a la enfermedad padecida (Diamand, Doctrinas económicas, desarrollo e independencia, 1973), más cuando ello compromete la balanza de pagos con implicancias en el estrangulamiento del sector externo y la industria nacional. Detectar el verdadero eje del problema para avanzar en su resolución efectiva nos coloca a contra26- Denominación en la que incurre Diamand para con las ideas keynesianas (Diamand, 1973)
27- En general dicho mal manejo se le atribuye a la falta de eficiencia del sector industrial. Reflexión que carece de un análisis profundo en tanto y en cuanto evita considerar todos los factores que inciden en dicha eficiencia más allá de meros voluntarismos a la hora de llevar adelante este tipo de actividades (en este caso industriales)
mano de los postulados de la economía tradicional26 que ante estos desequilibrios externos entendidos por un mal manejo de sus dirigentes27 respecto a los resortes de la economía, arriban a soluciones más bien de tipo automáticas que, traccionadas por pertinentes devaluaciones, aplicarían puntualmente a estructuras productivas equilibradas (Diamand, Doctrinas económicas, desarrollo e independencia, 1973).
Planteadas estas cuestiones que, a nuestro entender serían determinantes en torno al tema que nos ocupa, cabría avanzar ahora sobre un recorrido aproximado de nuestro devenir económico y por caso los diversos agentes o modelos que pudieron intervenir al respecto. Sería entonces importante comenzar con un análisis de nuestro Modelo Agro-Exportador (MAE) y en tanto, considerar las palabras de Basualdo cuando indica que la “(..) vigencia de la dominación inglesa a nivel internacional basado en su control sobre la producción de manufacturas y la necesidad de abaratar el costo de la mano de obra industrial en Gran Bretaña promulgada por David Ricardo, crearon las condiciones externas para el surgimiento del modelo agroexportador. La existencia de una gran burguesía agraria pampeana (es decir los grandes propietarios agropecuarios), que devino en oligarquía por el control que ejerció en la conformación del Estado, fue el factor interno determinante que se conjugó con los factores externos para hacerlo posible” (Basualdo, Concepto de patrón o régimen de acumulación y conformación estructural de la economía, 2007) y de ese modo llevar adelante dicho modelo.
Se debe tener en cuenta que esta “dominación inglesa” a la que refiere Basualdo tuvo no sólo su respaldo primordial en la teoría clásica de la economía, sino que además “desarrolló como su dogma central el librecambio. Al bloquear la industrialización en los países que la adoptaron, esta doctrina le sirvió a Gran Bretaña para mantener –frente a ellos- el adelanto que había logrado en su proceso de industrialización”(Diamand, 1996). Fue así que dadas estas circunstancias en nuestro país la “hegemonía de la clase terrateniente implicó la configuración de un modo de acumulación sustentado en la reproducción ampliada de la forma de producción dominante en el agro pampeano” (Arceo, Argentina en la periferia próspera, 2003)para asegurarse además de “la apropiación de la mayor proporción posible de ésta como renta del suelo” (op. cit) configurando así no sólo un modelo de país, sino en consecuencia, la prevalencia de determinadas fuerzas para su propio desarrollo, que a la postre, se veían determinadas por la velocidad expansiva de la producción agraria; las condiciones de demanda externa; y los precios internacionales de dichos productos28
Es así que en este panorama el bloque dominante ca-
28- Se debe tener en cuenta que la denominada región pampeana “es una extensa llanura que, teniendo como centro aproximadamente la Ciudad de Buenos Aires, se extiende en forma de semicírculo abarcando la mayor parte de las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos, el centro y sur de Santa Fé, el centro y sudeste de Córdoba y el noreste de La Pampa. Tiene una superficie de 50 millones de hectáreas, de las cuales treinta y siete millones y medio se encuentran en la pampa húmeda, que por su dotación de lluvias y la calidad de su tierra es especialmente apta para el cultivo de cereales y especies forrajeras (…) El área en su conjunto es una de la mejor dotadas del mundo para la explotación ganadera”(Arceo, 2003)
racterístico de aquella hegemonía “sólo puede ejercer alguna influencia mediante las ventajas ofrecidas a los países centrales como contrapartida de la apertura de sus mercados agrícolas” (Arceo, Argentina en la periferia próspera, 2003) definiendo así “la proporción de la demanda interna cubierta por las importaciones provenientes de los países que adquieren los productos agrarios” (op. cit.) y condicionando en consecuencia, tanto la política comercial como las inversiones externas y su consecuente impacto en la distribución del trabajo social, supeditándolo a la vez, a una división del trabajo conforme las pautas preestablecidas bajo los intereses mundiales dominantes.
Se debe tener en cuenta también que para finales del siglo XVIII la zona pampeana ya disponía de un desarrollo ganadero dada su fertilidad territorial y la moderada demanda internacional producto de la incipiente industrialización de Europa que estimulaba el comercio mundial de “productos tales como lana y cueros con creciente demanda de tasajo para consumo de mano obra esclava en EEUU y Brasil” (Duek, Celia & Inda, Graciela, 2003). A ello se sumaba que el Puerto de Buenos Aires, como enclave territorial en dicho comercio, actuaba como el centro geográfico de un abanico donde el poder concentrador de las actividades se ubicaban en la metrópoli de Buenos Aires como punto de partida hacia el resto del país profundizando con ello un esquema característico de centro-periferia en el que “las relaciones entre las metrópolis y el satélite no se limitan a nivel imperial o internacional, sino que penetran y estructuran toda la vida económica, social, y política (…) de los países de Latinoamérica” (Frank, 1966).
Así, con el desarrollo de la exportación de cueros se hizo necesaria la crianza de hacienda y con ello la posesión efectiva de tierras en manos privadas anteriormente en manos públicas, para lo cual se instrumentaron políticas estatales desde 182229 y en ese sentido “al proscribir la enajenación de tierras, el gobierno (tuvo)por objeto su ofrecimiento como garantía a los prestamistas ingleses(..)” (Duek, Celia & Inda, Graciela, 2003) que mediante la Baring Brothers supieron otorgar “al gobierno de Buenos Aires un empréstito de un millón de libras esterlinas sobre esa garantía” (op. cit.).
Esto derivó en consecuencia a la configuración de latifundios donde grandes propietarios se hicieron del dominio de importantes extensiones territoriales oportunamente ayudados también por una coyuntura que traía consigo la derrota del indio –vía “campaña del desierto” de 1879- y su consecuente éxodo forzoso.
Ya con el avance del tiempo, Argentina se integra al mercado mundial a través de sus exportaciones de materias primas y alimentos hacia los países europeos industrializados, que a cambio entregan sus manufacturas. El caso de la burguesía británica es un claro ejemplo de ello al “colocar los saldos exportables de su producción industrial en su mercado interno, recibe dividendos e intereses por sus inversiones de capital(adquiriendo)materias primas y alimentos a bajo precio que le permiten, a su vez, incrementar su ex-
29- Ello se produce en el marco de la Ley de Enfiteusis. Esta “política tiene como propósito declarado poblar la campaña y asegurar un régimen agrario de pequeños burgueses. Pero esto no sucede. Como la ley no limita la superficie de tierra que cada solicitante puede obtener, los ganaderos, comerciantes e inversores extranjeros de la época son los más grandes enfiteutas”(Duek, Celia & Inda, Graciela, 2003).

portación de productos industriales” (op. cit.) cerrando así un esquema económicamente beneficioso que, sumado a su exportación de capitales en términos ferroviarios, y sus inversiones en frigoríficos, tranvías, teléfonos, bancos, exportadoras de granos, servicios públicos, compañías de tierras y empresas marítimas que transportan la producción argentina, consolidaba su lugar preponderante en nuestra economía, como asimismo, el papel periférico de nuestro país en la estructura mundial capitalista con incidencia además del capital financiero en el capital industrial, los monopolios y las filiales de grandes empresas repartidas por todo el mundo.
De esta forma la economía nacional no sólo se vería atravesada negativamente por aquel empréstito concedido por la Baring Brothers en 1824 como eje de la dependencia, sino que además veía en la dominación británica la única alternativa para su desarrollo, y, por tanto, la consecuente sumisión al capital externo en términos de subordinación al endeudamiento foráneo y del comercio internacional. Prueba de ello vendría a consignar “el discurso que en marzo de 1861 dirige Mitre antes de asumir la presidencia de la Nación, en su carácter de gobernador de Buenos Aires y Encargado Provisorio del Poder Ejecutivo Nacional, cuando inauguró las obras del Ferrocarril del Sud, de propiedad británica. Allí expuso sobre los progresos que entendía buscaban los argentinos y se preguntó: “¿Cuál es la fuerza que impulsa esos progresos”, para responder: “Señores, el capital inglés” (Galeano, 2003) (Cholvis J. F., Los Derechos, la Constitución y el Revisionismo Histórico Constitucional, 2017).
De esta forma vemos que el resultado de esta vulnerabilidad externa es a todas luces un “patrón de oscilaciones económicas (expansión-recesión) que se registra en la economía agroexportadora (y en tanto) encuentra su origen en la variabilidad de las exportaciones y del ingreso de capitales” (Duek, Celia & Inda, Graciela, 2003) con preeminencia de Gran Bretaña como administrador de los ciclos económicos externos y su posición hegemónica en el comercio, las finanzas y los empréstitos concedidos, plasmado también dicho sea de paso, cuando ya desde antes de la primera guerra mundial ponían en jaque la balanza comercial dado el deterioro de los términos de intercambio y su impacto en “el grado de especialización primaria de la producción y la concentración productiva, territorial y comercial” (Akerman, Esteban & Cernadas, Javier, 2021) con su correlato en la balanza de pagos de nuestro país.
Esto nos lleva a la caracterización que mencionábamos inicialmente, dado que también el rol del Estado Nacional en nombre de quienes tomaron responsabilidades conjuntamente con actores privados del poder influyente, constituyeron desde múltiples herramientas la consolidación de intereses de las distintas fracciones, y en este caso, de una incipiente burguesía, y un sistema de acumulación con impacto correspondiente en el entramado social de la época.
Sobre ello y con claridad meridiana Scalabrini Ortiz mencionaba: “Hasta el año 1929 la República Argentina vivió confiada en la ilimitada magnitud material de su porvenir. El futuro constituía una certidumbre que se cotizaba en el mercado de valores. Pueblo y gobierno flotaban en optimismo de opulencia, alejado de toda posibilidad de análisis (…) Considerábamos
que lo venidero era tan nuestro que nadie podía arrebatárnoslo (…). Decíamos: “La longitud de nuestros ferrocarriles es de cuarenta kilómetros”, y una elusión que ahora sabemos necia nos imbuía...Veíamos nuestro adelanto palpable; los grandes frigoríficos alzarse en los veriles de los ríos; los puertos extender sus malecones cordiales a los barcos del mar; las usinas punzar el cielo con sus agujas de humo(…) A nadie se le ocurría pensar que esa exuberancia visible podía no ser verdaderamente una riqueza argentina y menos aún que ese enorme poderío, tan apresuradamente erigido, podía ser una muestra de flaqueza y no una energía en acción(...) A nadie se le ocurría investigar quiénes eran los dueños de esas usinas, de esos ferrocarriles. El capital era un detalle inimportante. Lo trascendental era esa ilusión de prosperidad en que nos mecíamos” (Scalabrini Ortiz, Política británica en el Río de La Plata, 1957)30
De esta forma el MAE quedaba representado por una estructura productiva concentrada y latifundista en la pampa húmeda, con un desarrollo vinculado estrechamente a la producción agrícola-ganadera para su correspondiente exportación, con un 95% de ellas de origen agro-ganadero, y con economías regionales arrasadas por socios comerciales tradicionales (Akerman, Esteban & Cernadas, Javier, 2021) conformando así una economía extranjerizada, subordinada al mercado internacional y subsumida al endeudamiento exterior, que en consecuencia, caería en las limitaciones
lógicas que hacen a la restricción externa anteriormente comentada.
Planteado así el MAE surgen diversas cuestiones que en tanto, generaron “un nuevo sujeto social trascendente en nuestra historia: la oligarquía diversificada” (Akerman, Esteban & Cernadas, Javier, 2021) que por “su origen, conformación e intereses se la puede considerar como un sector de la oligarquía local con intereses en la industria, el agro y otras actividades económicas” (Basualdo, 2006)y una vinculación establecida ya desde los años treinta con grandes firmas industriales dentro del establishment económico del país en términos de pertenencia a los grandes y tradicionales terratenientes pampeanos y extra pampeanos con influencia nacional e incidencia industrial.
Debe decirse también que “la expansión de la capacidad del sector manufacturero sólo pudo haberse realizado a partir de la segunda mitad de la década del treinta, período en que mejoran las condiciones del comercio internacional” (Villanueva, 1972) a partir de lo cual toman preponderancia empresas subsidiarias extranjeras en actividades oligopólicas, como así aquellas de origen local pero con fuertes lazos técnicos y financieros con las primeras, quedando supeditadas a su comportamiento y liderazgo. Es así que “en muchos casos las empresas locales quedaron subordinadas a las extranjeras aunque no fueran directamente proveedoras de insumos o bienes intermedios, e incluso siendo empresas oligopólicas en sus respectivas 30- Si bien la cita puede parecer extensa para el estudio que nos ocupa, es determinante su mención -aunque más no sea fraccionada- en virtud a que el abordaje que describe es un corolario impostergable para el análisis coyuntural de la época y la caracterización del MAE.
actividades, porque sus producciones integraban un determinado bloque sectorial en el que el capital foráneo controlaba los núcleos centrales” (Basualdo, 2006) conformando una producción capitalista acorde a una primera etapa de sustitución de importaciones en el país la “reducción en el grado de extranjerización no implicó necesariamente una disminución del control extranjero sobre la producción sino una modificación en la estructura económica y las formas de inversión” (op. cit.).
De esta forma, el capital extranjero continuaba así de uno u otro modo como denominador común de la economía nacional con su correlato en términos de restricción externa, aunque ya con el devenir del peronismo ello afectaría tanto a dichas fracciones como así a la restricción mencionada31. Por caso, el control del comercio exterior fue clara muestra de ello con la creación del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (Cholvis J. F., 2019). No obstante, con el golpe de Estado y el trágico final del gobierno peronista en 1955, el capital extranjero, la oligarquía diversificada y la burguesía nacional continuaron disputando el poder económico, social y político del país, con las conocidas consecuencias.
Así, cabe mencionar que entre los años cincuenta y mediados de los setenta la economía argentina pre-
31- Entre diversas cuestiones que en la materia caracterizaron al peronismo cabe mencionar que el 22 de julio de 1948 el Congreso Nacional desestima el ingreso de la Argentina al Fondo Monetario Internacional, luego de que el Pte. electo Juan D. Perón, el 05 de Julio de 1946, enviara allí el Decreto N°3185 por el que el ex Pte. Farrel el 31 de Enero del mismo año establecía que Argentina adhería al FMI y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento(Cholvis J. , 2019)

sentó un desenvolvimiento cíclico conocido como de ciclos de stop-go, aunque particularmente ya en 1958 con el desarrollismo, la expansión económica trae nuevas inversiones extranjeras generando una segunda etapa de industrialización por sustitución de importaciones (ISI). Es así que entre “1964 y 1974 los ciclos de stop no significaron depresiones económicas, caídas de producción, sino que lo que se observa es una disminución del crecimiento. La acumulación de capital y el esfuerzo de los años previos ya mostraban sus frutos (…)” (Akerman, 2016), y así, no sólo se logró “sustentar el crecimiento industrial y su demanda creciente de importaciones con las divisas generadas por el mismo sector (vía sustitución de importaciones por producción local y vía exportaciones industriales), sino que también por la obtención de divisas con endeudamiento” (op. cit).
Como vemos, la administración de préstamos provenientes del sector externo pero aplicados especialmente para el desarrollo de rubros determinantes para la sustitución de importaciones, generaba un círculo virtuoso capaz de sobrellevar la restricción externa producto de la necesidad de divisas y con ello, alimentar el crecimiento de la industria, el aprovisionamiento de capital y el fomento de las exportaciones para cubrir dichas necesidades. Así “la industrialización por sustitución de importaciones combinaba la posibilidad de reducir el condicionante externo vinculado al crecimiento (la necesidad de divisas asociada a él) y, a su vez, articular una particular alianza de clases entre capital extranjero y burguesía nacional que incluía al salario como condición de posibilidad de realización de la ganancia” (Pinazo, Germán & Cibils, Alán)en un marco coyuntural donde el endeudamiento se encon-
traba ligado íntimamente al comportamiento industrial de la época, y por ende al capital extranjero.
Con el advenimiento de la dictadura cívico-militar el rol del endeudamiento cambia radicalmente de naturaleza, y la política económica cobra lugar en la apertura comercial y financiera desprotegiendo la industria local para realzar la valorización financiera. Es indispensable recordar que dicha valorización era traccionada desde el aprovechamiento de un diferencial entre tasas de interés local y extranjera. Así, se tomaba un préstamo en el exterior (desde un sector privilegiado de la sociedad), se ingresaban las divisas al país y se las colocaba en un instrumento financiero de mayor tasa que la del crédito a pagar, generando así su posterior ganancia sin que mediase en consecuencia ningún proceso productivo, aunque sí, con efectos sobre los destinos de inversión provenientes de los desvíos de recursos, y las implicancias en términos de endeudamiento que, en combinación con la apertura comercial mencionada, dejaban a la vista una escasez de divisas que el Estado, en consecuencia, pretendía cubrir con nuevos endeudamientos -aunque de características públicas-que dejarían a su paso un sello determinante en términos de ajustes estructurales de las variables económicas del país.
Así, de aquel círculo virtuoso del desarrollismo se pasaba al círculo vicioso de la dictadura cívico-militar que en tanto, explota con la estatización de la deuda privada ante la insostenibilidad de los pasivos privados, en virtud a que el Estado entrega “a las empresas deudoras un seguro de cambio gratuito en un contexto inflacionario(al tiempo que) la sociedad en su conjunto debió asumir el costo del dólar subsidia-

do que se les entregó a las principales empresas del país” (Akerman, 2016). De esta manera, restablecida ya la democracia en 198332 e hiperinflación mediante33-dada la contraposición de intereses entre la banca extranjera y el capital concentrado interno-,devino la década de los `90 –con las particularidades económicas producto de la dictadura cívico militar- con sus privatizaciones y su modelo de convertibilidad 34 ,
32- Se debe también tener en cuenta que en aquel contexto “lo que comienza a manifestarse en 1983, con el retorno de la democracia, una vez consumada la desarticulación del bloque urbano-industrial sobre el que se asentara el régimen de industrialización sustitutiva, y producida una brutal transferencia de ingresos en detrimento del sector asalariado, es la centralidad del Estado como instrumento de apropiación del excedente por parte de las fracciones más concentradas del capital”(Abeles, Martín-El proceso de privatizaciones en la Argentina de los noventa)
33- Al respecto, ello tiene su cronología en la interrupción de pagos al exterior en 1988y de allí la escalada hiperinflacionaria del 2° trimestre de 1989 impulsada ya desde el ataque especulativo a la moneda local desde la banca extranjera, como asimismo en virtud al patrón de acumulación que caracterizó el período 1976-83, al tiempo que las privatizaciones llevadas a cabo por la flamante administración gubernamental surgida de elecciones adelantadas “darían lugar a una conciliación tanto entre actores internos y externos como entre éstos –tomados conjuntamente– y el nuevo gobierno: el Partido Justicialista contaría, a partir de entonces, con una nueva “columna vertebral”. Esta convergencia de intereses constituyó el trasfondo socio-político del vasto proceso de reformas estructurales instrumentado por la Administración Menem, dentro del cual, cabe reiterar, el programa de privatizaciones ocupó un lugar central”(Abeles, Martín-El proceso de privatizaciones en la Argentina de los noventa).
34- Una decisión de política monetaria que debe entenderse más bien como un abandono particularmente voluntario de la misma(Akerman, 2016)
donde el capital externo tenía un rol destacado con los acreedores de deuda externa, y el circulante debía su respaldo en el dólar, constituyendo así desde las políticas gubernamentales otro “seguro de cambio gratuito para aquellas empresas que seguían con el negocio de la valorización financiera” (Akerman, 2016) aunque ahora sin riesgo inflacionario.
En materia de privatizaciones, las leyes de Reforma del Estado (N°23.696) y de Emergencia Económica (N°23.697) fueron determinantes para viabilizar dicho proyecto, por cuanto la primera de ellas “autorizaba la privatización –bajo la modalidad de venta, locación o concesión– de la mayoría de las empresas productoras de bienes o servicios de propiedad estatal, y además habilitaba el mecanismo de capitalización de deuda como forma de pago en la transferencia de las empresas estatales. La Ley de Emergencia Económica (…), por su parte, otorgaba al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) poderes extraordinarios en función de los cuales el mismo podía “legislar”(por decreto) prescindiendo del Congreso Nacional” (Abeles, Martín-El proceso de privatizaciones en la Argentina de los noventa) y de esa forma la concentración de poder en manos del PEN junto al acompañamiento del empresariado local y extranjero –a costa de propios beneficios- forjaban los destinos de las empresas de servicios públicos de antaño, subsumiendo además de los correspondientes impactos sociales al conjunto de la ciudadanía nacional, sea en términos de empleo como así de nuevos cuadros tarifarios que afectaban la realidad social del momento.
De esta forma no es un dato menor ni mucho menos esquivo que la “extranjerización impulsada en los 90
llevó a que aproximadamente el 70% del valor agregado de las 500 grandes empresas de la Argentina quedara en manos extranjeras. Esa abigarrada presencia del capital multinacional condiciona de múltiples formas la acción del Estado y la propia dinámica económica” (Aronskind, 2015) que se veía envuelta de lleno en el paradigma neoliberal, y que a las órdenes del capital concentrado foráneo sustentaba su funcionamiento sobre los pilares del libre comercio y la división internacional del trabajo35 oportunamente dispuesta desde la estructura centro-periferia mundial con la connivencia del Estado Nacional.
Con este panorama, en el marco de planes de salvataje sin éxito y sin organismos internacionales de crédito que acompañaran la gestión de gobierno, los acontecimientos de finales de 2001 no se hicieron esperar, y luego de “cuatro años consecutivos de recesión económica, que expresaron la crisis final de la “valorización
35- Reflotando algo que oportunamente se dijo y que cabría mencionar nuevamente, este posicionamiento es sustentado desde la concepción librecambista basada “en la teoría de las ventajas comparativas según la cual, si cada país mantuviera las condiciones de libre comercio y se limitara a producir y exportar únicamente aquello en lo que es más eficiente, importando lo demás, todos los países maximizarían su eficiencia y su bienestar”(Diamand, 1996)por lo cual convendría entonces preguntarse porqué países como EEUU y Alemania se apartaron de inmediato de esta concepción y en consecuencia siguiendo las ideas industrialistas de Hamilton y List superaron luego el desarrollo de Gran Bretaña, aunque si, una vez ya industrializados implementaron dichas bases. La respuesta la encontramos también en Diamand dado que “estas actividades industriales nunca hubiesen podido surgir y pasar su etapa de menor productividad si su nacimiento hubiese sido condicionado por ventajas comparativas inmediatas, tal como sucede cuando la política económica se inspira en la economía clásica”(Diamand, 1972)
financiera”, la mega devaluación de 2002 provocó un cambio sustantivo en la fisonomía económica del país y, con ello, en las características que adoptó el proceso de acumulación” (Manzanelli, MA Barrera, P Belloni, EM Basualdo, 2014), como asimismo sus efectos en un modelo de dependencia exterior con financierización de la economía y restricción externa, hicieron que el goce efectivo de los derechos de la ciudadanía argentina se viera vulnerado completamente.
Ya con la asunción de Néstor Kirchner la política económica estuvo orientada a dar un giro diametralmente opuesto con un rol determinante del Estado en varias áreas de influencia como por caso en la obra pública, donde el cambio de paradigma significó pasar de una estructura de red de corredores de intercambio de bienes y servicios radiales en forma de abanico a otro donde la planificación estratégica territorial se expresara en un modelo federal con “visión de territorio mallado en términos de conectividad interna, estructurado en un sistema poli-céntrico de núcleos urbanos y con múltiples posibilidades de articulación regional” (Subsecretaría de Planificación Federal de la Inversión Pública. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, 2012). Similar situación se presentó en materia de protección social con eje en todos aquellos que habían sido expulsados del sistema en la época neoliberal, cuestión que, además imponía el desafío de recuperar índices económicos, como asimismo, las instancias de soberanía financiera que habían sido vulneradas con el tiempo. En ese sentido se llegó a “los acuerdos con el 75% de los acreedores privados externos –con los que se había entrado en default a fines de 2001– y el pago del total de la deuda al Fondo Monetario Internacional”(Aronskind, 2015) y aunque si
“bien los acuerdos con los privados no terminaron de resolver los conflictos financieros externos, proporcionaron alivio en un frente muy complicado y redujeron los flancos de ataque de diversos factores externos hostiles a la gestión kirchnerista (…) Los nuevos bonos de deuda fueron sumamente rentables para los acreedores, que terminaron recuperando buena parte de los recursos prestados a la Argentina.” (op.cit).
Así también la economía nacional presentaba un crecimiento acumulado próximo al 8%, permitiendo que la relación entre deuda y PBI baje considerablemente y con ello los márgenes de gestión del gobierno nacional se veían visiblemente ampliados (Akerman, 2016), ya sea en torno a políticas expansivas del mercado interno y transferencias de recursos estatales, como así también en medidas de protección arancelaria en beneficio del entramado empresarial tanto nacional como extranjero (Aronskind, 2015). No obstante ello, y en razón de los hechos, esto no pareció haber encaminado “a una parte considerable del empresariado hacia un perfil renovado en materia de desarrollo” (op. cit), algo que quedó de manifiesto ante el conflicto con las entidades agrarias en 2008 donde fue expreso que los vínculos de propiedad entre las cúpulas industriales, los sectores del agro y de las finanzas quedarían consolidados, sin que en consecuencia medien intereses diferenciados puros entre diversas actividades, haciendo que ninguno de ellos apoye políticas en desmedro de algún otro sector, mostrando en consecuencia una solidaridad política entre distintos sectores que, a pesar de competir por la apropiación del ingreso, entendían además como un problema determinante la creciente autonomía del Estado y su capacidad para regular y disciplinar a fracciones empresarias (Aronskind, 2015).
Así como la crisis económica de 2008 dejó secuelas en los términos de intercambio, achicando a su paso los márgenes operativos del gobierno con una seguidilla de ataques políticos a la moneda local que en consecuencia, derivaron en cambios en la administración de divisas (Akerman, 2016), ya para 2010 con el protagonismo de China como demandante de productos nacionales y actor fundamental respecto su incidencia en los precios internacionales de materias primas y alimentos, hizo que los términos de intercambio fueran “un 45% más favorable para nuestro país de lo que lo había sido en la década anterior, y un 65% mejor de los que había sido en los 80 (..) En este sentido, la denominada “coyuntura” (había) actuado como dinamizadora de la demanda agregada (a partir de su incidencia sobre precios y cantidades de las exportaciones), y también como condición de posibilidad de cierta autonomía en el manejo de la política cambiaria, de acuerdo con su impacto sobre el balance de pagos y la entrada de divisas” (Pinazo, Germán. Neodesarrollismo argentino), cuestiones que en definitiva llevaron a una fuerte recuperación entre 2010 y 201136, aunque ya sin las características virtuosas del período 2003-2008.
Llegado el 201237y luego de que la “acumulación de reservas internacionales entre 2003 y 2010 (fuera) posible fundamentalmente por la obtención de un importante superávit en cuenta corriente sostenido por muy buenos resultados en materia comercial” (Schorr, Martín; Wainer, Andrés, 2015) el panorama económico se tornó más complejo para entrar en 2014 en una recesión, aunque con ello es dable reconocer que en conjunto se trató de un proceso de reindustrialización frenado por las debilidades de inversiones, pero que además estimularon no sólo cambios de estructuras,
sino que hicieron posible un desplazamiento progresivo dela restricción externa (Kulfas, Matías. Los tres kirchnerismos), que vale recordar, allá por el 200438 ahogaba fuertemente la economía argentina y la propia gestión de un gobierno recién asumido.
En definitiva, vale resaltar que el “desempeño muy favorable que mostró la economía argentina durante los primeros años de los gobiernos kirchneristas –con sus virtudes y defectos- fue posible por la existencia de una holgura externa basada en un importante superávit en la cuenta corriente del balance de pagos” (Wainer, 2018) como asimismo de “una franca mejoría de los términos de intercambio, (…) compartido por todos los países sudamericanos” (op. cit).
5- El “efecto precio” y el “efecto
Avanzado ya nuestro análisis correspondiente a la estructura económica que nos caracteriza, sus implicancias y aquellas cuestiones que forjaron la historia económica nacional, sería también oportuno ahora reflexionar sobre dos elementos que vemos en Diamand como son el “efecto precio” y el “efecto ingreso” y que de acuerdo observamos están íntimamente ligados al tema que nos ocupa.
36- Debe considerarse además que en 2011 luego de la reelección presidencial de Cristina Fernández de Kirchner se reduce considerablemente la salida abrupta de divisas, acompañada de la restricción a su compra ilimitada sin justificativos de origen/destino de los fondos, limitando con ello la capacidad extorsiva de sectores dominantes en la economía (Akerman, 2016)
37- Fue determinante en su oportunidad la emisión de bonos en moneda extranjera de mayor relevancia con el fin de cerrar el acuerdo con la petrolera Repsol, tras la expropiación de YPF que le permitía al Estado en consecuencia, ser accionista mayoritario de la empresa de mayor facturación del país, como asimismo de importancia estratégica tanto en términos territoriales, como asimismo desde su incidencia en el entramado industrial correspondiente (Akerman, 2016)
38- En 2004 la deuda representaba un 118,1% en el porcentaje del PBI de la época (Presentación gráfica de la deuda | Argentina.gob.ar)
En este sentido, para el caso del “efecto precio” (más bien característico de las EPE/países desarrollados) podemos considerar que si su actividad interna demanda mayor cantidad de divisas para su funcionamiento, y con ello obligaciones externas de pagos, en consecuencia pueden acontecer desequilibrios en el frente externo, y esto sucede dado que teniendo en cuenta que en esos países –por sus característicasexiste una producción propia que además se ve complementada por una importación específica del mismo rubro, esto hace que ante dichos desequilibrios puedan intermediar sendas devaluaciones de la moneda que vienen a equilibrar el panorama. De esta forma ellas harán encarecer la provisión del bien importado, pero no su escasez, dado que su propia economía lo produce también, aunque en menores proporciones.
Esto implica que las importaciones se reduzcan y con ellas el gasto de divisas consecuente. Esta situación se presenta ventajosa, además, en torno a que estas economías poseen gran cantidad de productos exportables -con precios cercanos a los internacionales- que
retroalimentan de las divisas necesarias para un funcionamiento que se vio aminorado. Se observa así que, con una economía a plena capacidad, el remedio de la devaluación como factor equilibrante, hace que los salarios reales bajen, se reduzca el consumo, el poder adquisitivo se deprima, y a consecuencia, las exportaciones crezcan, como asimismo la sustitución de las importaciones, sin afectar considerablemente el nivel de vida de la población.
El “efecto ingreso” en cambio, característico de las EPD y asociado al detrimento de la actividad interna tiene su origen también en los desequilibrios en el sector externo, aunque de recurrencia crítica39, y donde “erróneamente” se tratan de corregir mediante devaluaciones de la moneda –sin tener en cuenta que se trata de una EPD-. En este sentido, pueden presentarse dos devaluaciones. Una “correctora” de inflación interna -aplicables como vimos más bien a las EPE- y otra del tipo “obligadas”, cuya implementación esta forzada por la escasez de divisas de los bancos centrales –EPD-. De ello surge que el carácter “equilibrador” de la devaluación que implicaría “teóricamente” un aumento de las exportaciones con una disminución de las importaciones, no se aplicaría a las EPD, y ello fundamentalmente porque las importaciones de este tipo de economías ocupan rubros esenciales para su desenvolvimiento y no pueden ser sustituidas fácilmente como en los países desarrollados. Al tiempo que sus exportaciones se dividen –como se dijo- en aquellas donde sus precios están próximos a los internacionales (sector primario) de las que no lo están (industriales), haciendo de estas últimas una exporta-
ción más compleja –por el precio de sus productos- y por ende las consecuencias que ello trae aparejado en términos de obtención de divisas.
En resumen, una devaluación no reduce en las EPD sus importaciones ni tampoco aumenta sus exportaciones más allá de lo acostumbrado. El desequilibrio por el contrario continua, y se desencadena una recesión dado que esa devaluación actúa sobre bienes y servicios esenciales para la economía que se ven encarecidos por su efecto, impactando sobre el conjunto de la sociedad.
De lo anterior y en función a una mirada si se quiere del tipo “neoestructuralista” podríamos agregar el análisis que supone la llamada “heterogeneidad estructural” como un rasgo distintivo para abordar las correspondientes fluctuaciones cíclicas producto de altibajos de la demanda agregada, del acceso al crédito, los tipos de cambios y de la balanza exterior. De esta forma, dicha heterogeneidad se manifiesta a través de la variación de productividad entre empresas/sectores de diferentes dimensiones; en trabajadores de distintas calificaciones y “en las asimetrías en la capacidad de respuesta de los distintos agentes ante la inestabilidad de la actividad económica y de los precios macroeconómicos” (Ffrench-Davis, Ricardo en Bársena y Prado, 2015). Por tanto, podemos indicar que la coexistencia de un pequeño sector de productividad elevada con otro más amplio de menor dinamismo, configuran sustancialmente dicha “heterogeneidad” (Bielschowsky, 2009). Así, al producirse un aumento de la inestabilidad del entorno macroeconómico ello repercutirá en dichas asimetrías que conviven en un marco de expansiones y recesiones, haciendo además

que la capacidad productiva del trabajo y el capital no alcancen su plenitud, se produzcan entonces variaciones en el tipo de cambio, falta de liquidez y fluctuaciones en la balanza exterior. En conjunto, esta inestabilidad se encuentra vinculada además con variaciones de las corrientes del capital financiero y los precios de las exportaciones primarias (Ffrench-Davis, Ricardo en Bársena y Prado, 2015).
Es por ello, que esta heterogeneidad estructural e inestabilidad deben ser un llamado de atención para la instrumentación y puesta en valor de políticas públicas que accionen a tal efecto para reparar, en tanto, las posibles consecuencias regresivas sobre la producción nacional, las pymes, y los trabajadores menos calificados como asimismo en la utilización de capacidad productiva disponible, la formación de capital y la calidad de exportaciones, el empleo y las innovaciones productivas. De esta forma la planificación de las políticas públicas actuará como un desencadenante positivo implementando acciones eficaces en tal sentido, y que, orientadas por objetivos claros sean capaces de nivelar aquella diversidad y aminorar así, las consecuencias posibles ante fluctuaciones económicas cíclicas que atentan contra la capacidad productiva y su distribución correspondiente en el PBI (op. cit.).
De allí que urge destacar la importancia en torno a la sostenibilidad de los ciclos expansivos de las economías para potenciar la inversión productiva, como así aquellas que se promulguen a favor de la inexistencia de desequilibrios macroeconómicos reales, signados por desequilibrios cambiarios, alza desmedida de las importaciones (en relación con las exportaciones), endeudamiento elevado o por caso, una demanda agregada de crecimiento más progresivo que la propia capacidad productiva.
Ahora bien, qué soluciones podrían mediar en todo este contexto explicitado. Avanzar sobre ello invita indefectiblemente traer nuevamente al ensayo el pensamiento de Marcelo Diamand, y la importancia en atender la administración de importaciones en bienes y servicios fundamentales para el desenvolvimiento de la economía (Diamand, 1973) creando en consecuencia las bases necesarias para que el país desarrolle las capacidades propias a fin de ir desprendiéndose poco a poco del condicionamiento exterior, y sortear así la restricción que ello genera, como asimismo, avanzar en la disposición acciones puntuales sobre la especialización de actividades primarias provenientes del sector agro-ganadero, involucrando con ello la ocupación de su mano de obra.
Por ello y teniendo en cuenta a Arceo en torno a que en “el nuevo contexto, el éxito depende del desempeño en la áspera lucha por atraer la inversión internacional” (Arceo, América Latina. Los límites de un crecimiento exportador sin cambio estructural, 2009) podríamos mencionar que un camino que viabilice lo dicho puede estar vinculado con la aplicación de la inversión extranjera directa dirigida en sectores específicos de la economía, aunque siempre en un marco de control por parte del Estado, y con impacto definitivo en beneficios perdurables para la sociedad en su posterior desarrollo. En esta senda, también otra variante podría sobrevenir por parte de préstamos del sector externo pero aplicados especialmente para el desarrollo de rubros determinantes para la sustitución de importaciones y no, que por el contrario, esos préstamos sirvan de excusa para ayudar a una liquidez ficticia cortoplacista o por caso fagocitar la denominada “bicicleta financiera” que incentive la financiarización
de la economía sin que medie proceso productivo alguno entre los involucrados, comprometiendo además la soberanía política y económica del país, no sólo por la significancia de los préstamos sino además por la posible aplicación de la llamada “prórroga de jurisdicción” vinculada a dirimir los conflictos en tribunales extranjeros ante un “no pago” o un retraso de las obligaciones contraídas, violando a su paso la inmunidad de ejecución del crédito público, principio rector de nuestro ordenamiento jurídico nacional40
No obstante ello, pero continuando por sobre el camino de pautas contrarias al condicionamiento exterior, valdría la profundización de líneas de crédito bancario para implementación y profundización de capacidad productiva, y en consecuencia, reflexionar sobre el desarrollo de una banca nacional más amplia y capaz de afrontar estas cuestiones, como, asimismo, la negociación desde un gobierno nacional con el sistema bancario privado -fuertemente extranjerizado- para que éstos dispongan indefectiblemente dichas líneas de crédito con idénticos fines. En definitiva, sería considerar la “autonomía imbricada” que menciona Laverello como amalgama entre sector público-privado (Lavarello, 2017) cuestión que vemos también en Sen (Sen, 2000), o por caso también en Stiglitz con el concepto de “economía mixta” (Stiglitz, 2000), apostando, todos ellos, a una planificación del desarrollo en el marco de instituciones públicas con grado relevante de decisiones, independencia y autonomía que trabajen codo a codo con el sector privado.
Para ello, la articulación gubernamental que pueda producirse entre nación, provincia y municipio deberá consustanciarse día a día para el fomento de esta
dinámica productiva, promoviendo por ejemplo aquellos beneficios inherentes a la compra de maquinaria de origen nacional (dentro de lo disponible), o la contratación de empleados del ámbito local donde se dispongan dichas actividades. Seguramente no son cuestiones de fácil y rápida realización, más cuando se trata de cuentas pendientes en nuestra sociedad o de realizaciones interrumpidas que datan de años atrás o de una limitada integración con el contexto productivo local y regional41. Hablamos de fortalecer la articulación público-privada y avanzar en una agencia pública nacional de política industrial con transversalidad en todo el país, apuntalada además por un esquema de compra estatal o protección comercial acercándose al estilo de lo que supo hacer Francia42, o por caso también en materia de educación sería importante alinear y profundizar políticas públicas naciona-
40- Un ejemplo claro de ello fue el DNU N°29 y 231 de 2017, de forma conjunta con la Resolución N°5 del Mtrio. de Finanzas de la Nación (25/01/17). Si bien todo ello se observa en el Boletín Oficial de la fecha, se puede consultar además en Cholvis desde “Doctrinas, normas y figuras jurídicas para el despojo del patrimonio nacional” (Cholvis J. F., Los Derechos, la Constitución y el Revisionismo Histórico Constitucional, 2017).
41- Por caso se puede observar que “la mayor parte de las ramas manufactureras argentinas se ubican en los niveles relativamente más bajos de innovación y aprendizaje y de encadenamientos. Esta situación contrasta en parte con el caso brasileño, que presenta una mayor cantidad de sectores con características estructurales profundas”Fuente especificada no válida., cuestiones que según Ocampo son la consecuencia de “no haber prestado suficiente atención a la mejoría tecnológica de nuestro aparato productivo y que tiene como contrapartida la tendencia a la desindustrialización”Fuente especificada no válida. en donde una burguesía industrial local, de características subordinadas y ausente a la vez en sectores estratégicos, tampoco fue de gran ayuda para revertir el panorama.
les tendientes a la puesta en valor de los denominados “planes duales”43, donde los alumnos de las escuelas técnicas públicas combinan su aprendizaje teórico con las cuestiones prácticas en establecimientos privados, cuestiones que, vale recordar, fueran también fustigadas durante el vendaval neoliberal.
Por todo ello entendemos fundamental contar con las palabras de Diamand en torno a determinar las causas reales de las crisis para aplicar así los “remedios” acordes a la “enfermedad” puntual, como, asimismo apuntalar la profundización de estos temas en el debate académico contemporáneo y así contribuir a detectar como dijimos el verdadero eje del problema para avanzar en la resolución efectiva de los mismos, y discutir en consecuencia, las bases sustanciales para la consolidación de una estructura productiva que redunde en beneficios de todos los sectores de la sociedad y haga efectivo el goce elemental de todos sus derechos, dado que al decir de Scalabrini Ortiz “basta presentar el problema en sus líneas primordiales para que la comprensión se ilumine” (Scalabrini Ortiz, Hechos e Ideas, 1948) y podamos avanzar al respecto. Esto sin duda contribuirá a definir un camino hacia menores niveles de desigualdad y crecimiento nacional, para que en consecuencia, se vean ampliadas las aspiraciones de dar un salto al desarrollo que involucre a todos los actores de la sociedad argentina (Lazzari, 2024), sin distinción alguna de ubicación en el territorio.
Planteado entonces este estilizado repaso con revisionismo de hechos y circunstancias del acontecer nacional, entendemos que consolidar un análisis sustantivo que abarque contemplar problemas económicos centrales de nuestra economía enmarcada como una estructura productiva desequilibrada es fundamental para avanzar de forma crítica en el tema que nos ocupa. Entonces vemos que cuestiones como restricción externa, capacidad productiva, tipo de cambio, productividades diferentes, coyuntura política, administración de importaciones y balanza de pagos son determinantes para entender la dinámica de economías como la nuestra con una raigambre de producción primaria sumamente marcada.
42 Ver “Francia: del modelo colbertista de alta tecnología a la internacionalización de los campeones nacionales” en Lavarello (Lavarello, 2017).
43-Ver por caso la experiencia de Alemania en (Lavarello, 2017)
De esta manera, al momento de reconocernos principalmente como exportadores primarios por sobre nuestro perfil industrial exportador en desarrollo, es también indispensable considerar que este sector primario, como dijimos, trabaja a precios internacionales cuando el sector industrial lo hace a precios superiores, ecuación que nos deja en una situación compleja en términos de ventas al exterior, dado que es aquel sector industrial el que necesitado de divisas presenta así dificultades para obtenerlas por su propio dinamismo, planteando así una situación en la que, en gran medida, el sector primario es el protagonista de obtenerlas, con la particularidad que además de ser proveedor de alimentos44, tiene crecimiento más lento y posee limitaciones diversas ya sea en términos de oferta interna, de demanda mundial o por las dos a la vez (Diamand, 1972) al tiempo que el precio en moneda extranjera de
sus productos depende de las condiciones en el mercado mundial (Ferrer, 1963).
De lo dicho queda planteado un panorama intrincado donde la provisión de divisas puede quedar atrasada en función al avance de la capacidad productiva industrial, por lo que en esas condiciones, se hace necesaria una sustitución de importaciones como medida momentánea. Y decimos “momentánea” porque no es una instancia definitiva dado que, con el avance de la industrialización llegan también aquellas barreras características de la producción a escala como asimismo las de tecnología, y que por el paso del tiempo hacen que se ralentice la generación de divisas por la propia actualización de productos que no pueden ingresar al país, cuestión que fuerza una liberalización de las importaciones, que devenida en otra administración gubernamental de posición más bien liberal y sin un control exhaustivo en función de todos los actores y desigualdades de la economía, provocaría un recrudecimiento del panorama inicial45
44- Con la particularidad que dicha provisión de alimentos está dirigida al consumo interno de una sociedad en constante aumento.
45- Tal como se mencionó, situación a la que Diamand denomina “ciclos económicos argentinos”(Diamand, 1996)
46- Al respecto se puede consultar la extensa bibliografía de Marcelo Diamand, donde realiza un pormenorizado desarrollo de estas cuestiones.
47- Más allá que en ocasiones, esos préstamos se terminan volcando al mercado para contener la suba del valor del dólar.
Para puntualizar lo dicho ante un aumento de importaciones acompañado de posibles envíos de utilidades al exterior sin controles, o por caso ante posicionamientos favorables del Estado al respecto, el sistema vuelve a flaquear por insuficiencias de divisas en virtud a su desequilibrio por la propia estructura productiva. Ello impacta en las reservas del BCRA que, al momento de verse comprometidas, hacen lo propio sobre el estrangulamiento externo obligando a detener la producción interna, para iniciar, como dijimos, nuevamente el ciclo46. Se recurre así al endeudamiento exterior para dar signos de confianza a posibles inversores, y sostener el valor de bonos de deuda ya emitidos y con ello disminuir el “riesgo país”47. Todo ello de la mano de políticas contractivas de ajuste con énfasis en el equilibrio o por caso en el superávit fiscal. Soluciones que sólo exacerban la caída de actividad económica, la desigualdad y la vulneración de derechos básicos de toda sociedad. No es un dato menor -y más aun haciendo referencia a EPEs- que ya desde el Fondo Monetario Internacional sus investigadores “han identificado no menos de 173 casos de austeridad fiscal en los países avanzados, durante el período comprendido entre 1978 y 2009. Y lo que constataron fue que a las políticas de austeridad siguieron la contracción económica y el aumento del desempleo” (Krugman, 2012).
En definitiva, desequilibrios que crónicamente impactan mucho más en las EPD, como es el caso de Argentina, por cuanto es una situación que se hace visible y que en términos de Diamand daría lugar a dos alternativas: aceptarla como tal y actuar al respecto; o por caso evitarla, subsumiéndose entonces con esa decisión en una economía agropecuaria (Diamand, 1972) que por tanto desestimaría la industrialización,
profundizaría los pilares de la estructura económica en cuestión y en consecuencia los resultados no cambiarían de los ya expuestos oportunamente.
Sobre esto, cuestiones repasadas y sustanciales complementan un análisis que es preciso remarcar. La primera e inherente al sector primario, hace que destaquemos su productividad más alta respecto a la de sector industrial. A ello se suma la problemática de establecer un tipo de cambio único que, por las particularidades descriptas, además de adecuarse al sector primario, debe atender dos productividades diferentes (la del agro y la de la industria) y con ello las consecuencias manifiestas en términos de costos industriales y precios internacionales. De allí es que no en vano Diamand califica a este régimen cambiario como “improvisado, incoherente y asimétrico” dado que a las claras no sólo atenta contra el crecimiento de la economía, sino que además impulsando su ineficiencia lo lleva a desequilibrios crónicos cada vez más acentuados (op. cit). Así podemos arribar a la cuestión financiera y su vínculo con el endeudamiento. El planteo conforme a su regulación se vuelve otro tema en discusión acorde los intereses en juego, al tiempo que su ocultamiento, omisión o hasta su libertad absoluta, según el recorrido de nuestra historia, trajo consecuencias desastrosas para nuestro país en general y en el entramado productivo en particular.
Por ello es que entender la profundización de estos temas es una iniciativa indispensable en tanto y en cuanto se pretenda analizar los orígenes que llevan a una estructura productiva como la nuestra a transitar los caminos de la restricción externa, y con ello las implicancias del endeudamiento exterior. De esta forma, en
economías con apertura irrestricta de importaciones –como política de gobierno-, con una desprotección de su sector industrial y altos niveles de endeudamiento, se presenta una combinación extrema para una generación de divisas que atenúe la restricción externa, dado que el recurso único para generarlas se halla visiblemente en manos del sector primario o hasta del financiero, con las consecuencias ya vistas.
En definitiva y más allá del aporte crítico de las cuestiones tratadas, como así los vínculos que pueden establecerse entre ellas, el objeto que complementa el presente trabajo es llevar un poco de luz a los temas abordados y contrarrestar aquellas pirámides invertidas de las ciencias sociales de las que habla Diamand que, además de llegar a ser obsoletas en nuestro tiempo, no corresponden a nuestra realidad social (Diamand, 1996), y que en tanto, atentan no sólo contra nuestra identidad de pensamiento sino que además su implementación degrada nuestra independencia económica y nuestra soberanía política, racionalizando el conocimiento con una intencionalidad manifiesta hacia políticas de claro enfoque ortodoxo y librecambista en beneficio de determinados sectores minoritarios, como asimismo de un poder mundial concentrado.
Por ello, este trabajo en conjunto, pretende contribuir a un aporte reflexivo consecuente con nuestra realidad y nuestra historia para que, en definitiva, podamos disponer y afianzar mayormente nuestras herramientas teóricas, analíticas y prácticas, para aplicarlas específicamente a nuestros problemas, sin que para ello debamos importar del exterior otros pensamientos que, sin surgir de análisis propios, nos lleven a realidades distintas que a su paso desatiendan al desarrollo
pleno de nuestra ciudadanía, pudiendo postergar en consecuencia, el goce efectivo de todos los derechos que le corresponden.
Abeles, Martín-El proceso de privatizaciones en la Argentina de los noventa. (s.f.). El proceso de privatizaciones en la Argentina de los noventa: ¿reforma estructural o consolidación hegemónica? Revista época.
Akerman, E. (2016). Deuda, patrón de acumulaciòn y desarrollo. En Falsos dilemas económicos.
Akerman, Esteban & Cernadas, Javier. (2021). Modelo Agroexportador-Material pedagógico-Universidad Nacional de Avellaneda.
Ámbito Financiero. (28 de Agosto de 2024). Baja del Impuesto PAIS: cuál será el impacto real sobre la inflación en septiembre. Ámbito Financiero.
Arceo, E. (2003). Argentina en la periferia próspera.
Arceo, E. (2009). América Latina. Los límites de un crecimiento exportador sin cambio estructural. CLACSO.
Aronskind, R. (2015). Intuiciones y confrontaciones. Para pensar la política económica kirchnerista. Revista Márgenes N°1 de Economía Política .
Basualdo, E. (2006). Estudios de historia económica argentina desde mediados del siglo XX a la actualidad.
Basualdo, E. (2007). Concepto de patrón o régimen de acumulación y conformación estructural de la economía.
Bielschowsky, R. (2009). Sesenta años de la cepal:Estructuralismo y Neoestructuralismo. Revista CEPAL 97.
Cholvis, F. (1971). Esencia de la economía Latinoamericana. Cuenca Ediciones.
Cholvis, F. (1973). Cambios de estructura en América Latina. Buenos Aires, Argentina: Cuenca Ediciones.
Cholvis, J. (2019). Constitución, endeudamiento y políticas soberanas.
Cholvis, J. F. (2017). Los Derechos, la Constitución y el Revisionismo Histórico Constitucional. UNLA.
Cholvis, J. F. (2019). Argentina. Historia y Constitución.
Diamand, M. (1972). La estructura productiva desequilibrada y el tipo de cambio. Desarrollo Económico, 12(45).
Diamand, M. (1972). La estructura productiva desiquilibrada y el tipo de cambio. Desarrollo Económico, 12(45).
Diamand, M. (1973). Doctrinas económicas, desarrollo e independencia.
Diamand, M. (1973). Doctrinas Económicas, Desarrollo e Independencia. Diamand, M. (1988). Hacia la superación de las restricciones al crecimientoeconómico argentino. CONICET.
Diamand, M. (1996). Fundamentos para la selección temática: La teoría económica y las especificidades de la economía argentina. Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación.
Duek, Celia & Inda, Graciela. (2003). El proceso de constitución de la clase dominante en la Argentina. Trabajo & Sociedad.
Ferrer, A. (1963). Devaluacion, Redistribución de Ingresos y el Proceso de Desarticulacion Industrial en la Argentina (Vol. II). Buenos Aires: Instituto de Desarrollo Económico y Social.
Ffrench-Davis, Ricardo en Bársena y Prado. (2015). Neoestructuralismo y corrientes heterodoxas en América Latina.
Frank, A. G. (1966). El desarrollo del subdesarrollo. El nuevo rostro del capitalismo. Monthly Review, 144-157.
Galeano, E. (2003). Las venas abiertas de América Latina. Catálogos.
Heath, J. (2012). Lo que indican los indicadores. México.
Infobae. (28 de Julio de 2024). Gobierno argentino anunció futura eliminación del impuesto País y baja de retenciones para el campo. Infobae.
Kicillof, A. (2010). De Smith a Keynes: siete lecciones de historia del pensamiento económico. Buenos Aires: EUDEBA.
Krugman, P. (2012). ¡Acabemos ya con esta crisis! Crítica S.L.
Kulfas, Matías. Los tres kirchnerismos. (s.f.). Los tres kirchnerismos. Una historia de la economía argentina 2003-2015.
Lavarello, P. (2017). De qué hablamos cuando hablamos de política industrial. En CEPAL, Manufactura y cambio estructural. Aportes para pensar la política industrial en la Argentina.
Lazzari, P. D. (2024). Los ciclos económicos en Argentina. La perspectiva de Diamand. Confluencias del Sur(N°3).
Lazzari, P. D. (Julio de 2024). Restricción Externa. Revista Fonres-Responsabilidad Social Empresaria(129).
Lazzari, P. D. (2024). Restricción externa. Modelo Agro-Exportador e Industrialización por Sustitución de Importaciones. Realidad Económica(364).
Lazzari, Pablo-Atilio Borón- Rodriguez Marcelo (compilador). (2023). A 200 años de la Doctrina Monroe. Perspectivas emancipadoras e Nuestramérica (Vols. Doctrina Monroe: intereses, mercados y conflictos). Ciudad de Buenos Aires: Luxemburg-UNDAV Ediciones.
Manzanelli, MA Barrera, P Belloni, EM Basualdo. (2014). Devaluación y restricción externa: los dilemas de la coyuntura económica actual.
Ministerio de Economía. (2021). argentina.gob.ar. Obtenido de https://www.argentina.gob.ar/economia/finanzas/presentaciongraficadeudapublica
Pinazo, Germán & Cibils, Alán. (s.f.). Algunos elementos para pensar el problema de la industrialización en el marco de la nueva división internacional del trabajo.
Pinazo, Germán. Neodesarrollismo argentino. (s.f.). Neodesarrollismo argentino. Un análisis de la economía argentina entre 2003 y 2012: novedades macroeconómicas y continuidades estructurales. Scalabrini Ortiz, R. (1948). Hechos e Ideas. (56-57).
Scalabrini Ortiz, R. (1957). Política británica en el Río de La Plata. Schorr, Martín; Wainer, Andrés. (2015). Algunos determinantes de la restricción externa en la Argentina. Márgenes, revista de economía política.
Sen, A. (2000). Desarrollo y Libertad. Planeta.
Stiglitz, J. (2000). La Economía del Sector Público (Tercera ed.). Antoni Bosch.
Subsecretaría de Planificación Federal de la Inversión Pública. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. (2012). Plan Estratégico Territorial.Avance II. Síntesis.
Susani, B. (2023). El mito de la maquinita de crear dinero. Página12.
Villanueva, J. (1972). El origen de la industrialización argentina. Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales.
Wainer, A. (2018). La restricción externa al crecimiento en Argentina en el período Kirchnerista (2003 - 2015). Semestre Económico.
n Matías Kulfas
Universidad Nacional de San Martín, Escuela de Economía y Negocios. Licenciado en Economía. Doctor en Ciencias Sociales. Magister en Economía Política. Ex Ministro de Desarrollo Productivo (2019–2022).
n Marcelo Rougier
CEHAL/IIEP-CONICET, Facultad de Ciencias Económicas, UBA. Doctor en Historia, especialista y magister en Historia Económica y de las Políticas Económicas.
n Ignacio Barranquero
Universidad Nacional de San Martín, Escuela de Economía y Negocios. CEHAL/IIEP-CONICET, Facultad de Ciencias Económicas, UBA. Especialista en Historia Económica y de las Políticas Económicas.
1. Introducción
4.
La problemática de la restricción externa al crecimiento ha sido ampliamente discutida en la historia económica argentina, especialmente en relación con las etapas de industrialización sustitutiva de importaciones (ISI) o dirigida por el Estado, desarrolladas entre 1930 y 1975. En estas etapas, las insuficiencias de la estructura industrial generaban que el crecimiento económico incubara la siguiente crisis macroeconómica: aunque la expansión del tejido industrial reducía la demanda de bienes finales importados, aumentaba la dependencia de insumos y bienes de capital que el país aún no podía producir plenamente.
Este desajuste puede explicarse a través de las condiciones formuladas por Thirlwall (2004), según las cuales existe una tasa máxima de crecimiento compatible con el equilibrio externo. Esta “tasa Thirlwall” se calcula como el cociente entre la elasticidad de importaciones y exportaciones: mientras las primeras dependen del crecimiento del PIB, las segundas están vinculadas a la demanda mundial de los productos exportables. En el caso argentino, el estancamiento exportador, especialmente agrícola, y la alta elasticidad de las importaciones imponían límites claros al crecimiento.
Sin embargo, la literatura especializada ha prestado poca atención a la composición de las importaciones, particularmente a la cuestión energética, que impacta de manera decisiva en los problemas externos. Un ejemplo de ello es el trabajo clásico de Braun y Joy (1968), que formalizó el problema de la restricción externa y los ciclos de stop and go. Según los autores, la insuficiente respuesta de las exportaciones y las limitaciones de la sustitución de im-
portaciones generaban crisis cíclicas resueltas únicamente mediante devaluaciones, con caídas en la actividad y en el salario real. Aunque propusieron fortalecer las exportaciones agrícolas, subestimaron el impacto que la expansión de la producción energética podría tener en la reducción de importaciones y en la capacidad industrial de exportación.
En este trabajo revisamos las oscilaciones de la política energética desde fines de la década de 1940 hasta tiempos recientes, evaluando su influencia en el desempeño sectorial y en la restricción externa. En un primer apartado presentamos los hechos estilizados de la política petrolera desde el primer gobierno peronista hasta la reestatización de YPF y el desarrollo de Vaca Muerta. Luego ofrecemos un análisis cuantitativo de las tendencias productivas y su efecto sobre la dependencia de importaciones. Por último, esbozamos algunas reflexiones que se desprenden del trabajo de investigación48
Desde los años cincuenta al menos, la política petrolera argentina se ha caracterizado por un movimiento pendular entre posiciones “nacionalistas”, basadas en el principio de propiedad y explotación monopólica estatal de los yacimientos hidrocarburíferos, y posiciones “liberales”, que propugnan una mayor participación del capital privado o la privatización total de dicha actividad económica. Entre las primeras, destacan el primer peronismo, la reacción del gobierno de 48- Este trabajo sintetiza un documento mayor que incluye un estudio econométrico elaborado por Andrés Salles, que no ha sido incorporado en este artículo por razones de espacio.

Arturo Illia a la política petrolera de Frondizi, el tercer gobierno peronista o el gobierno de 2011-2015 con la reestatización parcial de YPF. Entre las segundas, destacan las privatizaciones periféricas de la última dictadura militar y la privatización total de los años noventa hasta 2012. Además, dentro de dicho movimiento pendular, podemos destacar también algunos casos de posiciones más “desarrollistas”, como lo acontecido entre el intento frustrado del segundo gobierno peronista y el éxito de la experiencia de Arturo Frondizi y, en menor medida, el “desarrollismo autoritario” del gobierno de facto de 1966-1973.
Más allá de las ideas subyacentes, a lo largo de estas siete décadas, los problemas macroeconómicos y los episodios de fuertes shocks externos influyeron de manera decisiva en el desarrollo de la política petrolera. Así, el gobierno peronista de los años cuarenta y cincuenta significó un avance decisivo en la consolidación de la ISI, aunque entre 1946 y 1958 surgieron fuertes tensiones externas. Como muestra la Tabla 1, mientras las importaciones totales crecieron 4,7% anual, las de combustibles lo hicieron al 11%, superando ampliamente tanto al ingreso per cápita (1,5%) como a las exportaciones, que incluso retrocedieron (-1,2%). Esto evidenciaba que el bajo dinamismo exportador y la alta propensión importadora —especialmente en energía— se convertían en un serio límite al desarrollo.
La CEPAL (1954) advertía que, para pasar de la fase “liviana” a una industrialización más compleja, era indispensable aumentar exportaciones, absorber una mayor intensidad de importaciones de bienes de capital e intermedios y resolver la cuestión petrolera, lo que exigía tanto políticas productivas como la participación inicial del capital extranjero.
A pesar de un crecimiento insuficiente de la producción nacional (4% anual), el gobierno impulsó obras estratégicas como los oleoductos de Campo Durán y Plaza Huincul, esenciales para abastecer los centros de consumo y refinación del área metropolitana. Tras el giro pragmático de 1949, el Segundo Plan Quinquenal dio prioridad a la energía, habilitando contratos de locación con empresas privadas —única alternativa legal frente a la prohibición de concesiones que imponía la Constitución de 1949—. En 1955 se firmó un contrato con la California Argentina de Petróleo, pero la fuerte resistencia política frenó su aplicación. Paradójicamente, las iniciativas de Perón en ese año anticiparon la política petrolera que Frondizi concretaría pocos años después con el autoabastecimiento.
Tabla 1. Tasa de crecimiento anual exportaciones, importaciones (totales y según tipo) e ingreso per cápita durante la ISI y sus fases

Durante el gobierno militar se firmaron contratos menores con empresas extranjeras, pero el gran punto de inflexión llegó con Frondizi y la denominada “Batalla del Petróleo”. Como muestra el Gráfico 1, a fines de los cincuenta la producción nacional creció fuertemente mientras caía la proporción de importaciones de combustibles. Paradójicamente, Frondizi había criticado en Petróleo y política (1954) la injerencia del capital extranjero, pero ya en la presidencia adoptó un enfoque pragmático: siguiendo a Rogelio Frigerio y Arturo Sábato, defendió la cooperación con empresas privadas (nacionales y extranjeras) como complemento del desarrollo nacional.
Con la sanción de la ley 14.733 y otras normas en 1958, se habilitó una amplia participación privada. Se firmaron contratos de exploración y explotación con 13 compañías, casi todas extranjeras, que implicaron inversiones cercanas a USD 284 millones (unos 3.023 millones de 2024)49. Aunque los contratos desataron una fuerte polémica, los resultados productivos fueron contundentes: entre 1958 y 1962 la producción creció 30% anual, las reservas aumentaron 50% y se alcanzó el autoabastecimiento. Pese a estos logros, la política petrolera de Frondizi sería fuertemente cuestionada tras su caída.

FUENTE: elaboración propia en base a datos de INDEC y Fundación Norte y Sur.
Gráfico 1. Producción de petróleo y gas y participación de las importaciones de combustibles en el total de importaciones, 1907-2022 (petróleo en miles de metros cúbicos, gas en millones de metros cúbicos) 49- El cálculo se hizo deflactando
Tras el golpe de 1962 y el breve gobierno de Guido, Arturo Illia asumió en 1963 con una posición de firme nacionalismo petrolero. Apenas un mes después anuló los contratos firmados por Frondizi mediante los decretos 744/63 y 745/63, alegando que no habían pasado por el Congreso y que otorgaban ventajas excesivas a las compañías privadas. Una comisión parlamentaria confirmó estas irregularidades y exigió que las empresas devolvieran áreas de explotación y compensaran a YPF, lo que fue rechazado por las compañías y por EE.UU.
Illia prohibió la apertura de nuevos pozos, aunque compensó a las empresas y mantuvo en pie los proyectos en curso, con YPF comprando parte de la producción privada. Si bien la medida desalentó nuevas inversiones, la producción continuó creciendo. No obstante, como advierte Rapoport (2017), el cierre a capitales extranjeros limitó oportunidades de expansión en un contexto externo favorable por mejores precios agrícolas y menor gasto en importaciones de combustibles.
La dictadura de 1966, bajo la conducción económica de Krieger Vasena, buscó consolidar sectores de base mediante la apertura al capital extranjero, desplazando a las pymes locales. En esta primera fase, el sector petrolero tuvo un papel central en la estrategia de atracción de inversiones, aunque hacia 1970, con el giro nacionalista y el preludio del retorno peronista, esa apuesta perdió fuerza.
La ley 17.319 de 1967 ratificó la propiedad estatal de los hidrocarburos, pero otorgó amplios márgenes al capital privado. Su ambigüedad, como señala Dachevs-
ky (2018), derivó en concesiones directas a empresas extranjeras, incluso en áreas ya exploradas, debilitando a YPF y fragmentando el sector. Mientras la OPEP avanzaba hacia la nacionalización, Argentina favorecía la transferencia de ingresos al capital privado y relegaba a YPF a actividades de menor rentabilidad. Esta tendencia de pérdida de protagonismo de la petrolera estatal se consolidó hasta comienzos de los setenta, cuando recién sería revertida con el tercer gobierno peronista.
La política petrolera del tercer peronismo enfrentó dos grandes desafíos: la crisis internacional del petróleo, que multiplicó los costos de importación (el barril en Buenos Aires pasó de USD 3,17 en 1972 a 15,97 en 1974), y la insuficiencia de la producción local en un contexto de industrialización avanzada y creciente demanda. En 1973, el 70% de la energía primaria dependía del petróleo y las importaciones alcanzaban el 11% del consumo (Yazbek, 2015).
El Plan Trienal buscó enfrentar esta situación con mayor intervención estatal, retorno al artículo 40 de la Constitución de 1949 y una estrategia de diversificación energética (nuclear, hidroeléctrica, carbón y gas natural). YPF y Gas del Estado mantendrían el control, aunque sin monopolio pleno, mientras el capital privado continuaba participando en refinación e inversiones. Si bien se avanzó en gas y energía hidroeléctrica, la producción petrolera siguió rezagada, lo que mantuvo la dependencia externa (Rougier y Fiszbein, 2006). La combinación de crisis internacional, inflación interna y posterior endeudamiento de YPF desembocó en una prolongada etapa de estancamiento que se arrastraría hasta los años noventa.

La última dictadura militar (1976-1983) marcó un quiebre en la historia económica argentina, abandonando el modelo de industrialización por sustitución de importaciones e iniciando un período de valorización financiera que condicionó la economía en la década siguiente. Este proceso incluyó un cambio fundamental en el rol del Estado, que se concretó con las privatizaciones periféricas basadas en el principio de “subsidiaridad estatal”. Estas implicaron una reorganización de las empresas estatales y una creciente transferencia de actividades al capital privado, junto con una política de alineamiento de los precios domésticos de combustibles con los internacionales.
Un hito central fue la transformación de YPF en una Sociedad del Estado, lo que redujo los controles sobre su gestión. Se sancionó la Ley 21.778 de “Contratos de Riesgo” (Basualdo y Barrera, 2015) y se multiplicaron los acuerdos con privados, además de devolverse estaciones de servicio a empresas extranjeras (Silenzi de Stagni, 1983). Lejos de generar eficiencia, estas medidas resultaron en un aumento de la deuda de YPF, despidos masivos (35% de la plantilla) y una transferencia de ingresos desde la empresa estatal hacia el sector privado. Según Basualdo y Barrera (2015), los contratos no mejoraron la eficiencia, sino que tuvieron costos mayores a los que YPF hubiera tenido, y Castellani y Serrani (2010) destacan que los “contratos de riesgo” facilitaron renegociaciones favorables a las empresas. Además, como señaló Schvarzer (1982), se transfirieron yacimientos ya explorados y de bajo riesgo (por ejemplo, en Mendoza o Comodoro Rivadavia) al capital privado, mientras YPF retenía las áreas más complejas, consolidando un perjuicio económico para
la empresa estatal.
Durante la crítica década de 1980, la economía argentina enfrentaba una severa crisis caracterizada por elevada deuda externa, bajos términos de intercambio, hiperinflación y un Estado debilitado. En este contexto, YPF, como empresa estatal clave, no permaneció ajena a estas presiones, reavivándose el debate entre nacionalismo petrolero y colaboración con capital privado.
El gobierno de Alfonsín, necesitado de aliviar el balance externo y atraer inversiones, revivió el modelo de Frondizi mediante el “Plan Houston”. Este plan, de inspiración desarrollista más que neoliberal, buscaba incorporar capital privado en exploración y explotación sin ceder la propiedad estatal de los recursos, ofreciendo precios internacionales a los contratistas. Según Gadano (1998), se licitaron 66 contratos por 955 millones de dólares, aunque solo se concretaron 231 millones. Si bien entre 1987 y 1989 la producción creció 13% anual, revirtiendo la tendencia negativa, para Castellani y Serrani (2010) el plan generó más pérdidas que beneficios para YPF, anticipando las reformas radicales de los años siguientes.
En la década de 1990, las reformas neoliberales implementadas desde 1989 redujeron significativamente la intervención del Estado en el sector energético, incluyendo la privatización de YPF en 1993. Esta etapa tuvo dos períodos diferenciados: entre 1989 y 2001 predominó un enfoque liberal y desregulatorio, mientras que a partir de 2003 el Estado aumentó su intervención mediante intentos de recuperar presencia en el sector, como la creación de Enarsa.
La primera fase se caracterizó por la retirada del sec-
tor público de la planificación y producción energética, con la privatización de YPF en dos etapas (1993 y 1999) y medidas desregulatorias que promovieron un fuerte impulso productivo y el autoabastecimiento, aunque sin planificación de nuevas exploraciones. Esto derivó en un declive productivo a comienzos del siglo XXI, con crecientes necesidades de inversión en un contexto de precios internacionales poco atractivos. En la segunda etapa, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner recuperaron la planificación energética, pero sin aprender completamente de la experiencia previa. La “argentinización” de YPF fue ineficaz, y Enarsa funcionó más como agente financiero que operativo. Además, políticas como el congelamiento de tarifas y los derechos de exportación móviles desalentaron la inversión privada, mientras la producción petrolera y de gas continuó su declive hasta 2018 y 2014, respectivamente.
Entre la privatización y la segunda década del siglo XXI, las reservas de petróleo se redujeron a un tercio y las de gas a una quinta parte. Los operadores privados se concentraron en explotar recursos existentes sin ampliar reservas, favorecidos por un marco regulatorio que mantenía bajos los precios internos, lo que encareció significativamente el costo de la privatización para el desarrollo del sector (Kulfas, 2016).
En 2012, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner recuperó el control estatal de YPF mediante la estatización del 51% de las acciones de Repsol. La decisión respondió al fracaso del modelo energético previo, que había perdido equilibrio en la balanza comercial energética y generaba déficit sectorial, y al surgimiento del fracking, que hacía viables nuevos reservorios
como Vaca Muerta.
La estatización permitió un modelo de gestión mixta, manteniendo a YPF como sociedad anónima y promoviendo acuerdos con operadores nacionales e internacionales. Esto impulsó la inversión, revirtió el declino productivo y fomentó programas de estímulo a la producción de gas natural entre 2013 y 2023, incluyendo el gasoducto Néstor Kirchner, asegurando el autoabastecimiento de gas. La recuperación de petróleo y gas permitió que en 2023 se equilibrara la balanza comercial energética y en 2024 se registrara nuevamente un superávit.
Una mirada de largo plazo permite corroborar el importante peso que ha tenido el sector energético en los desequilibrios externos que emergieron durante las fases de industrialización, particularmente a partir de finales de la década de 1940. Hasta entonces, las importaciones de combustibles habían tenido un peso limitado, con algunas oscilaciones, promediando 5% del total importado entre 1900 y 1930. La producción de hidrocarburos tiene su primer hito en la década de 1920, tras la creación de YPF. A partir de entonces se observó un crecimiento lento pero sostenido en la producción de petróleo. En el caso del gas, el inicio de su producción fue mucho más lento. Entre los años treinta y comienzos de los cuarenta comenzó a notarse cierto crecimiento de las importaciones, pero dentro de algunos límites, representando entre 7% y 8% del total. La situación se alteró completamente en los años cin-

cuenta, como señalamos, cuando en algunos años llegaron incluso a superar el 20% de las importaciones.
Desde la mirada de largo plazo, es evidente el efecto positivo que generó el programa de contratos petroleros iniciado durante la presidencia de Frondizi, que permitieron reducir drásticamente y en muy poco tiempo el peso de las importaciones energéticas. En efecto, tras promediar la producción de petróleo unos 3 millones de metros cúbicos anuales durante los años cuarenta y crecer lentamente hasta alcanzar los 5 millones de metros cúbicos a mediados de los cincuenta, en 1960 se habían superado los 10 millones y hacia 1963 se alcanzaron los 15 millones de metros cúbicos.
La producción petrolera se había quintuplicado respecto a los años cuarenta.
Si bien la decisión del gobierno de Illia de cancelar los contratos de la era Frondizi representó un freno a la inversión, no implicó un freno para la producción, de modo que, en los albores del shock petrolero de 1973, Argenti-
na producía 25 millones de metros cúbicos de petróleo. El crecimiento de la producción de gas también tuvo un fuerte impulso a partir de los contratos de la era Frondizi. En 1960 duplicaban los exiguos valores de 1957, y a fines de esa década se habían vuelto a duplicar, alcanzando los 7.000 millones de metros cúbicos.
La situación se volvió a complicar a mediados de los años setenta, en parte por cierto declino transitorio en la producción de petróleo, no así en la de gas, que continuó creciendo. La participación de las importaciones de combustibles volvió a superar el 10% del total entre 1974 y 1979 y también entre 1982 y 1987. Con posterioridad recuperarían sus bajas participaciones. El problema volverá a aparecer con fuerza en 2011, al tiempo que entre 2013 y 2014 las importaciones de energía se ubicaron en torno al 17% del total importado.
Para profundizar la mirada de largo plazo hemos recurrido a la información del balance energético que elabora la Secretaría de Energía desde el año 1960. Para
Gráfico 2. Producción de energía (primaria + secundaria) e importaciones energéticas, 1960-2023 (expresados en miles de TEP – toneladas equivalentes de petróleo)50

FUENTE: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía
el período previo no se cuenta con esa información, de modo que elaboramos un proxy en el Gráfico 1 en base a datos de Fundación Norte y Sur. El Gráfico 2 ya incorpora entonces el shock positivo que significó el programa de inversiones del período Frondizi. Allí se puede apreciar una tendencia de largo plazo al alza con un mix de oferta energética al alza gracias al crecimiento sostenido de la producción y la presencia de importaciones que complementan esa oferta local.
50- TEP es una unidad de medida que permite comparar distintos tipos de energía (petróleo, gas natural, electricidad, carbón, renovables) en términos equivalentes.
La tendencia de largo plazo se quiebra en primer lugar sobre fines de la Convertibilidad, cuando la crisis redujo la demanda energética, repercutiendo naturalmente en una menor oferta, pero fundamentalmente se observa una caída en el año 2008 y un posterior estancamiento en la producción de energía que debió ser complementada con crecientes importaciones. Las importaciones de energía, que habían alcanzado el 19% del total en 1960, cayeron drásticamente en años subsiguientes, manteniéndose por debajo del 10% a partir de 1967 (Gráfico 3). Nótese que el balance energético hace referencia a variables físicas, a diferencia de las importaciones analizadas en el Gráfico 1 que
están expresadas en dólares corrientes, incorporando entonces las variaciones de precio. La participación de las importaciones vuelve a superar el 10% de la oferta energética total en el año 2011 y recién en 2019 vuelve a caer por debajo de ese guarismo.
El consumo industrial fue el principal factor de impulso de la demanda energética hasta años recientes. En efecto, en el año 2010 el consumo residencial superó al originado en el sector industrial (Gráfico 4).
Finalmente, otra manera de analizar la evolución de la producción de energía es su comparación con el PIB y
Gráfico 3. Importaciones de energía como proporción de la oferta energética total expresada en TEP, 1960-2023
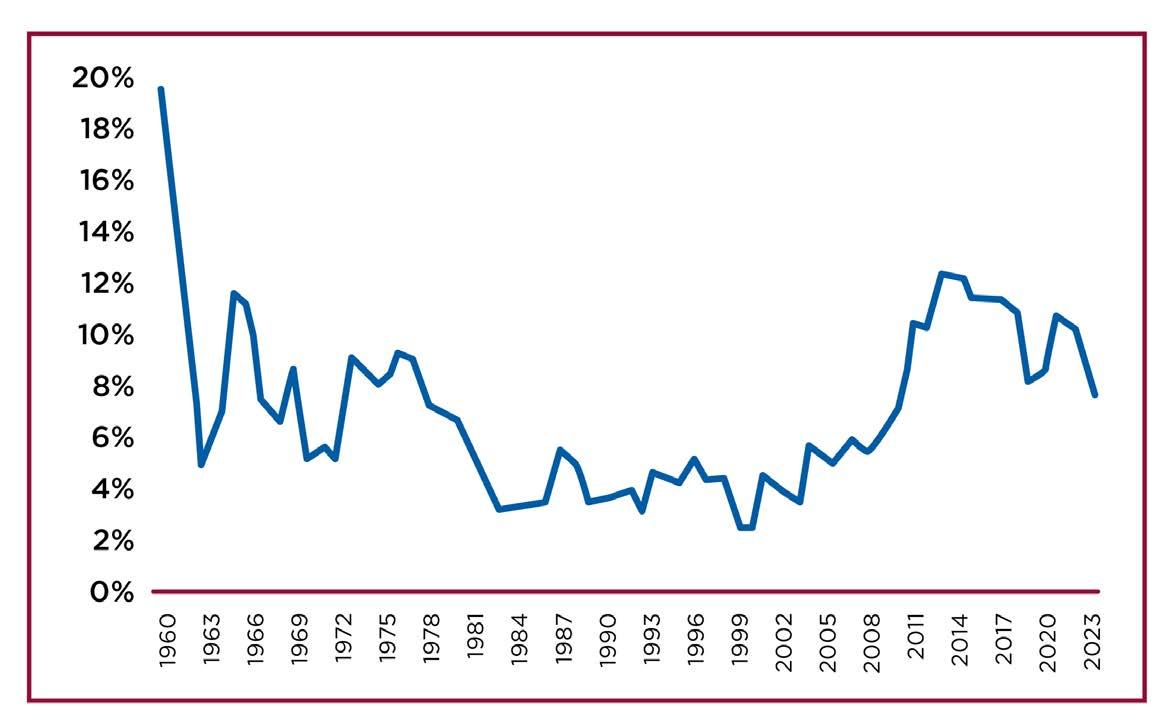
la población. Más allá de algunos vaivenes, se observó un crecimiento en la producción energética como proporción del PIB hasta 1972, una leve caída, recuperación y caída a fines de los setenta, mejora en los ochenta y un punto de inflexión en los noventa con una fuerte caída hasta 1994. Luego de ello hubo cierta recuperación hasta 2002 para luego iniciar una tendencia descendente. Ello no debe ser visto necesariamente como un indicador negativo en tanto puede estar hablando de mayor eficiencia en el uso de la energía (se necesita menos energía para producir una unidad de PIB, algo similar ocurre con la comparación poblacional). FUENTE: elaboración propia en
Gráfico 4. Consumo energético residencial e industrial, 1960-2023 (miles de TEP)
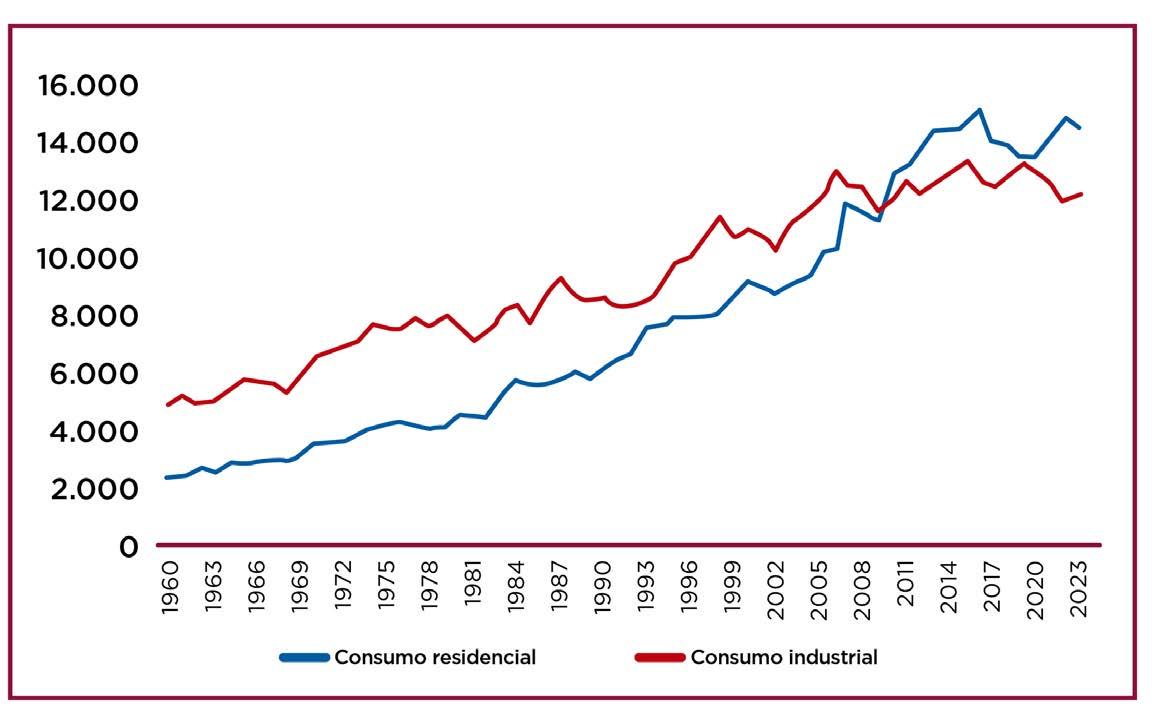
FUENTE: elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía.
Gráfico 5. Producción energética como proporción del PIB y la población, 1960-2023 (TEP por cada millón de pesos de PIB a precios de 2004 y TEP por cada 100 habitantes)
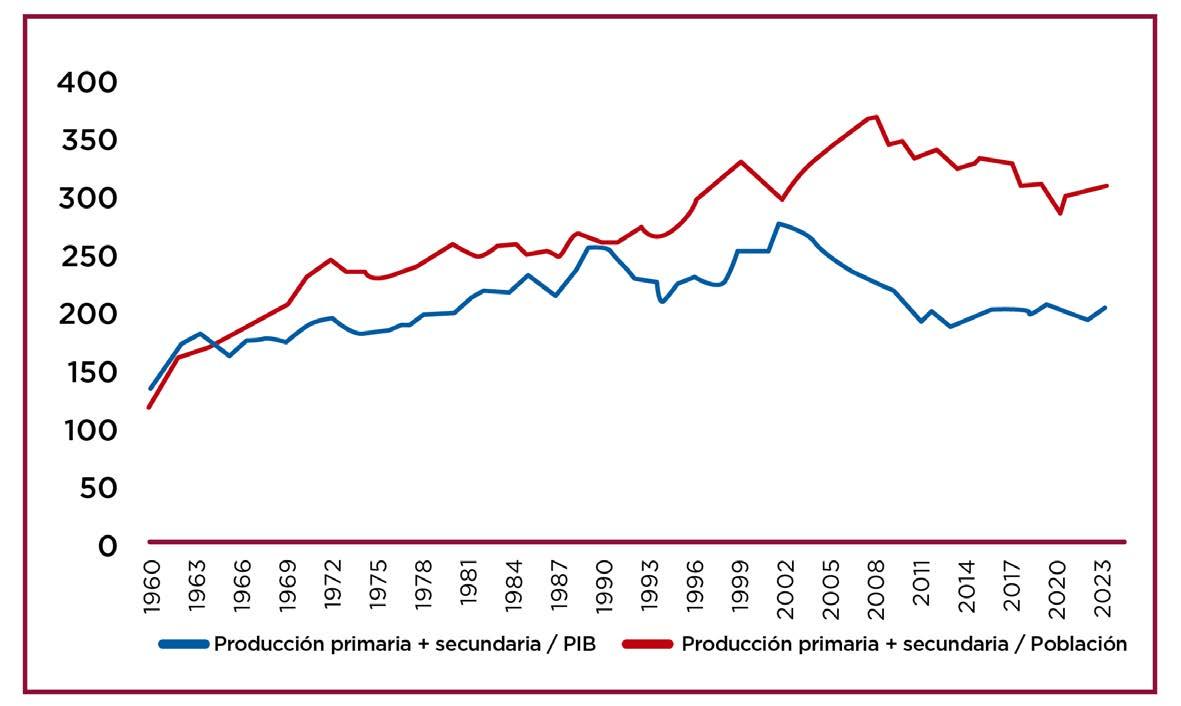
FUENTE: elaboración propia en base a datos de Secretaría de Energía, Fundación Norte y Sur e INDEC.
La historia económica argentina desde los años cincuenta ha estado marcada por una dinámica pendular y la falta de continuidad estratégica, presente tanto durante el auge de la industrialización como después de 1976, cuando la industria perdió relevancia relativa. En el primer período, la restricción externa se manifestó principalmente por el déficit de la balanza comercial derivado de las importaciones de insumos y equipos; después de 1976 y hasta la crisis de 2001, los límites al crecimiento estuvieron determinados por la deuda externa. Durante la experiencia kirchnerista, reaparecieron problemas en el sector externo vinculados al déficit comercial de manufacturas, reflejando viejas formas de restricción externa, aunque la literatura heredada ha tendido a subestimar la influencia del sector energético.
El sector energético, influido por políticas generales y específicas, ha reflejado la misma pendularidad, alternando entre enfoques nacionalistas y liberales sin consolidar una visión de largo plazo. Estos vaivenes, muchas veces motivados por ideología, política coyuntural o debilidades del sector, interrumpieron ciclos de inversión y desarrollo, generando déficits en la producción interna que aumentaron la dependencia de importaciones y profundizaron la restricción externa.
La reestatización parcial de YPF y el desarrollo de Vaca Muerta muestran que es posible superar esta lógica pendular. El modelo mixto emergente, con protagonismo estatal, gestión profesional y participación privada, constituye una alternativa más sostenible, capaz de garantizar el abastecimiento interno, generar divisas y reducir vulnerabilidades externas.
Basualdo, E. M., & Barrera, M. A. (2015). Las privatizaciones periféricas en la dictadura cívico-militar: El caso de YPF en la producción de petróleo. Desarrollo Económico, 55(216), 279-304. http://www.jstor.org/ stable/43894828.
Braun, O., & Joy, L. (1968). A model of economic stagnation: A case study of the Argentine economy. The Economic Journal, 78(312), 868–887. https://doi.org/10.2307/2229183
Castellani, A. & Serrani, E. (2010). La persistencia de los ámbitos privilegiados de acumulación en la economía argentina: El caso del mercado de hidrocarburos entre 1977 y 1999. H-industri@: Revista de historia de la industria, los servicios y las empresas en América Latina, 4(6). https:// ojs.econ.uba.ar/index.php/H-ind/article/view/438
CEPAL (1959). Análisis y proyecciones del desarrollo económico V. El desarrollo económico de la Argentina. I. Problemas y perspectivas del desarrollo económico argentino. Naciones Unidas. Departamentos de Asuntos Económicos y Sociales. https://hdl.handle.net/11362/9007
Dachevsky, F. G. (2018). Sobre la reforma petrolera del gobierno de Onganía y su impacto sobre YPF (1966-1975). H-industri@: Revista de historia de la industria, los servicios y las empresas en América Latina, 12(22), 17-39. https://ojs.econ.uba.ar/index.php/H-ind/article/view/1134
Gadano, N. (1998). La desregulación petrolera en Argentina. Documentos de proyectos e investigación de la CEPAL. https://hdl.handle. net/11362/28432
Kulfas, M. (2016). Los tres kirchnerismos. Una historia de la economía argentina (2003-2015). Siglo XXI Editores.
Rapoport, M. (2017). Historia Económica, Política y Social de la Argentina (1880-2003). Emecé.
Rougier, M. & Fiszbein, M. (2006). La frustración de un proyecto económico. El gobierno peronista de 1973-1976. Manantial.
Silenzi de Stagni, A. (1983). Claves para una política petrolera nacional. El vaciamiento de YPF. Theoría.
Thirlwall, A. P. (2004). The balance of payments constraint as an explanation of international growth rate differences. En A. P. Thirwall, & J. S. McCombie, Essays on Balance of Payments Constrained Growth. Theory and evidence (págs. 21-27). Routledge.
Yazbek, S. (2015). YPF y la política petrolera de los gobiernos peronistas entre 1973 y 1976. Un estudio sobre el sector petrolero argentino en tiempos de crisis. (Trabajo Final de Posgrado. Universidad de Buenos Aires.) http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-0664_ YazbekS.pdf
Licenciado en Economía. Miembro del Consejo Elaborador de Normas de Economía de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Miembro del Tribunal de Ética del CPCECABA. Ex Consejero Titular por los Licenciados en Economía del CPCECABA. Director del Informe Económico de Coyuntura (IEC). Expositor en el Ciclo de Actualidad Económica del CPCECABA. Consultor Económico.
Referencias bibliográficas
El problema de la restricción externa ha estado casi en forma permanente en el centro del debate económico argentino durante décadas. En el presente trabajo se indaga sobre las causas de la restricción externa durante las últimas décadas, incorporando nuevos elementos de análisis ampliando un estudio efectuado anteriormente. El análisis de la información existente presenta elementos para afirmar que, en muchos casos, la restricción externa que sufrió nuestro país respondió a un mal diagnóstico de política económica y, por tanto, a la implementación de políticas equivocadas y al agravamiento del problema.
El problema de la restricción externa, definido como los límites que impone a los objetivos de política económica la insuficiencia de divisas, ha estado casi en forma permanente en el centro del debate económico argentino durante décadas. Como argumentan De Pablo (2020) y otros autores, en muchos casos la política económica se basó en “diagnósticos desactualizados o politizados de la realidad” en relación a la restricción externa. En función de la restricción de datos disponibles, en el presente trabajo se analizan las diferentes causas de la restricción externa durante las últimas décadas. Del análisis de la información disponible entendemos que existen elementos para afirmar que la restricción externa que sufrió la Argentina no puede descartar la hipótesis de un diagnóstico erróneo de política económica y, como consecuencia de ello, la
implementación de políticas equivocadas que generalmente han terminado agravando el problema.
Para ordenar el presente trabajo, la primera parte se dedica a un breve repaso de las visiones sobre la restricción externa. En la segunda parte se compara la economía argentina con relación a la de otros países del mundo con el propósito de identificar si la estructura económica de Argentina presenta características particulares que no presentan otros países. En la tercera parte, se analiza si la restricción externa obedeció a las políticas macroeconómicas impulsadas. O sea, si la restricción externa que afectó a nuestro país fue un evento auto-generado por un mal diagnóstico de política macroeconómica local. Y, finalmente, en la última parte se plantean unas breves conclusiones.
Aunque no existe una definición única y precisa, a groso modo, la restricción externa podría definirse como el límite impuesto a los objetivos de política económica por la insuficiencia de divisas o, alternativamente, la sostenibilidad del equilibrio en el balance de pagos (considerando también los problemas de liquidez). Nos referimos a “objetivos de política económica” en lugar del crecimiento económico porque una parte de la bibliografía sobre el tema analiza los límites que impone la restricción externa a los objetivos distributivos y a otros objetivos de política económica que pudieran existir.
El enfoque estructuralista analizó la interacción entre la estructura productiva de un país y su dinámica de inserción en el comercio internacional. Prebisch (1973, 1986) estudió cómo la balanza de pagos podía convertirse en un limitante al crecimiento económico de los países de la región partiendo de la observación de la tendencia que mostraban los precios internacionales de los productos primarios, los cuales crecían a menor ritmo que los precios de los productos manufacturados. Como los países periféricos se especializaban en la producción de bienes primarios y los desarrollados en la fabricación de productos industriales, el deterioro de los términos de intercambio conduciría a una dinámica en la cual para mantener equilibrada la balanza comercial, los países periféricos tendrían que exportar mayores volúmenes para poder seguir importando las mismas cantidades de bienes y servicios.
Este problema, incluso, se agravaba por las diferentes elasticidades ingreso de la demanda de exportaciones e importaciones de los bienes primarios e industriales. De acuerdo a Prebisch, los países especializados en la producción y exportación de bienes primarios enfrentaban un problema de una baja elasticidad-ingreso en la demanda de su producción y sus exportaciones. Mientras que esto mismo no ocurriría en los países centrales, ya que la demanda de bienes industriales se incrementaría en la medida en que creciera el ingreso. Entonces, conforme aumentara el ingreso de los países que producen bienes primarios, la elevada elasticidad ingreso de las importaciones provocaría un desequilibrio en su balanza comercial. De modo que, si no variara la especialización productiva de los países en desarrollo y la demanda externa de sus productos no aumentara, su capacidad de crecimiento quedaría
limitada por un déficit creciente de su balanza comercial que en algún momento no encontraría financiamiento.
Braun y Joy (1968) y Diamand (1972, 1985) señalaron que una estructura productiva especializada en bienes primarios enfrentaría problemas de balance de pagos generando una dinámica cíclica de “stop and go”. Esta dinámica cíclica se iniciaba con una fase expansiva en la cual el crecimiento de la demanda doméstica traccionaba un aumento de la producción de bienes nacionales, el cual a su vez generaba un incremento del empleo y del salario real pero que al mismo tiempo producía una expansión aún mayor de la demanda de bienes importados provocando un deterioro de las cuentas externas. Luego conforme avanzara el ciclo económico, la expansión de la demanda de bienes importados forzaba una devaluación nominal que producía una contracción del salario real, dando inicio a un período recesivo, el cual generaba las condiciones para el inicio de un nuevo ciclo expansivo.
El enfoque post-keynesiano se resumió en el trabajo de Thirlwall (1979), quién concluyó que la tasa de crecimiento de una economía sostenible en el largo plazo depende de la tasa de crecimiento de las exportaciones y que, sin un cambio en la estructura productiva, un crecimiento económico del producto mayor se toparía con la restricción externa del balance de pagos. Para este autor las diferentes elasticidades ingreso de las exportaciones (al producto bruto del mundo) y las importaciones (al producto bruto interno del país), determinadas por la estructura productiva, son las que explican el equilibrio externo y determinan la posibilidad de que la economía enfrente una situación de restricción externa.

La solución al problema de la restricción externa en casi todos los casos se enfoca desde el problema estructural de la economía. Bajo el enfoque del modelo de Thirlwall, estimulando un proceso de sustitución de importaciones o un cambio en la composición de las exportaciones, con el propósito de reducir la elasticidad-ingreso de las importaciones o de aumentar el volumen de las ventas externas. De acuerdo a Diamand, la solución provendría de la imposición de tipos de cambios reales efectivos diferenciales para los diferentes sectores productivos. En casi todos los casos, enfocados en la necesidad de estimular la sustitución de importaciones y/o impulsar las exportaciones. Nunca haciendo hincapié en la demanda doméstica y/o el uso imprudente del crédito externo.
alternativa
La restricción externa, entendida como el límite a los objetivos de política económica impuestos por la insuficiencia de divisas, en la práctica se manifestó como un exceso de demanda de moneda extranjera al tipo de cambio vigente impuesto por la autoridad monetaria. Este exceso de demanda genera una presión hacia una devaluación de la moneda local que, por algún motivo, quien decide la política económica opta por no convalidarlo con un ajuste vía precios y, por tanto, el ajuste se produce vía cantidades. Esto, naturalmente, lleva a la autoridad monetaria a vender moneda extranjera en forma persistente. Ciclo que se alarga generalmente recurriendo al crédito externo (primero, al financiamiento de mercado, luego a otro tipo de
préstamos externos). Pero como la capacidad de intervención de un banco central como oferente de divisas es finita, ya que en algún momento las reservas de moneda extranjera se agotan, esta política no puede sostenerse en forma indefinida en el tiempo. Entonces, conforme las reservas van disminuyendo, las autoridades económicas suelen imponer restricciones cambiarias que, generalmente, en una primera instancia limitan la demanda de divisas a través de la cuenta capital y financiera. Luego con el incremento del desequilibrio del mercado de cambios las restricciones se amplían abarcando la compra de divisas que tienen que ver con la cuenta de servicios hasta que, por último, alcanzan la cuenta comercial, limitando la compra de divisas para el pago de las importaciones, con lo que la restricción externa finalmente termina impactando sobre el nivel de actividad, los precios, el empleo interno, los pagos externos del país, y la productividad de la economía, condicionando ya severamente los objetivos de política económica de crecimiento, inflación y distribución del ingreso.
El enfoque estructuralista o keynesiano suele argumentar sobre la imposibilidad de convalidar una devaluación por varios motivos. El aumento de la inflación que provocaría esta decisión incrementaría el riesgo de gatillar una puja distributiva que genere una espiral alcista de la relación precios – salarios ya que una devaluación acelera el proceso inflacionario (se lesiona objetivo de estabilidad monetaria). Otros hacen hincapié sobre los efectos distributivos regresivos de una devaluación. Como el precio de los alimentos está fijado externamente y los salarios constituyen un bien no transable cuyo precio se fija domésticamente, una devaluación provocaría un deterioro de los ingresos
de quienes tienen menores recursos, generando una distribución más regresiva del ingreso (se lesiona el objetivo de distribución del ingreso). Un tercer argumento recae en el impacto contractivo de una devaluación. Como la elasticidad ingreso de los bienes primarios es muy baja, una devaluación de la moneda local no produciría un aumento de las exportaciones. Esto en el caso de los países exportadores de productos primarios provocaría una recesión ya que para restablecer el equilibrio externo se requeriría una devaluación tal de la moneda local que contraiga la demanda de importaciones vía una reducción del ingreso disponible de las familias, todo lo cual es fuertemente contractivo, impactando negativamente en el salario real y el consumo (se lesiona el objetivo de crecimiento económico).
La hipótesis del presente trabajo radica en mostrar que muchos episodios de restricción externa local fueron consecuencia de un mal diagnóstico económico y, por ende, la implementación de una política macroeconómica equivocada que en muchos casos agravaron el problema. Esto no implica desconocer el mérito y la importancia de los aportes realizados por la escuela estructuralista y keynesiana, sino hacer hincapié en un mal diagnóstico de política económica.
Estructura productiva. Comercio exterior y oferta de producción doméstica.
Cuando se analiza la estructura productiva de Argentina, se observa que no es única en el mundo. Lo cual, de haberlo sido, convertiría a nuestro país en un caso
especial y debiera ser tratado en forma diferente. Al menos, desde esta perspectiva.
En cuanto a la estructura productiva de Argentina, fundamentalmente, desde el comercio exterior, este no es tan diferente a los países de la región e, incluso, al de otros países del mundo que presentaron una evolución económica más favorable. Pero por algún motivo esos otros países han logrado superar o evitar la restricción externa en las últimas décadas y experimentar una mejor performance macroeconómica relativa.
En cuanto a la estructura del comercio exterior, como se aprecia los cuadros 1 y 2, la Argentina fue y sigue siendo un país exportador principalmente de productos primarios (agrícolas) y, a la vez, importador de bienes industriales. Lo mismo ha ocurrido con Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Australia y Nueva Zelandia, todos países que, tal como analizamos más adelante, han mostrado una mejor performance en términos de crecimiento económico y tasa de inflación.
En la mayoría de los casos seleccionados, los países exhiben un superávit en el comercio de productos primarios (agrícolas o combustibles) y un déficit en el comercio del resto de los productos que son, básicamente, industriales. Incluso, la magnitud del déficit comercial de la industria suele representar una proporción importante del producto bruto interno. Siguiendo el enfoque estructural o keynesiano, estos países también debieron enfrentar el problema de la restricción externa como Argentina, conforme en algún momento sus economías se expandían a un ritmo elevado, reflejado en una situación de restricción cambiaria y aumento de la tasa de inflación (y de otros desequilibrios

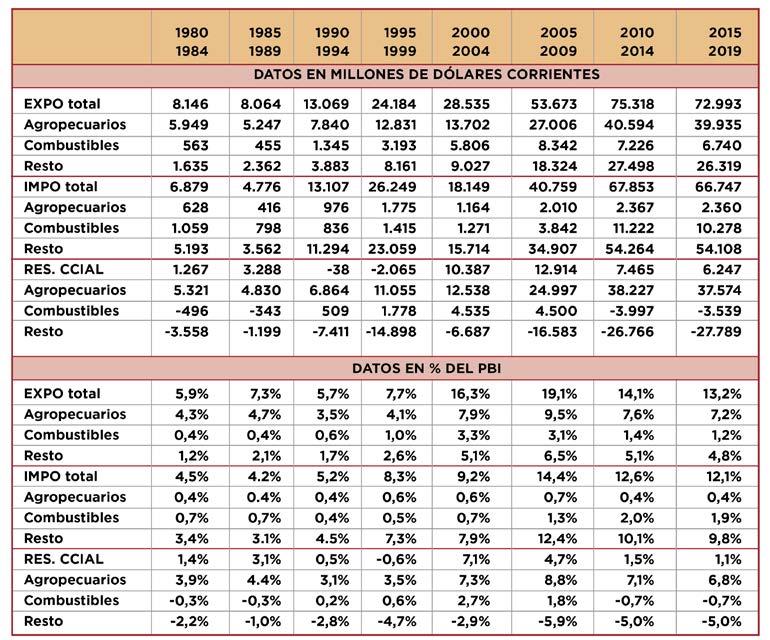
macroeconómicos). Sin embargo, como veremos más adelante, en el período analizado ello no ocurrió, al menos, en la magnitud que sucedió en nuestro país.
Asimismo, como se puede apreciar en el cuadro 2, la estructura de comercio de la Argentina no varió en el tiempo ya que nuestro país continuó siendo exportador mayormente de productos primarios (agrícolas) e importador de productos industriales. Esto mismo también sucedió con Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Australia, Nueva Zelandia, entre otros.
En cuanto a la estructura produc-
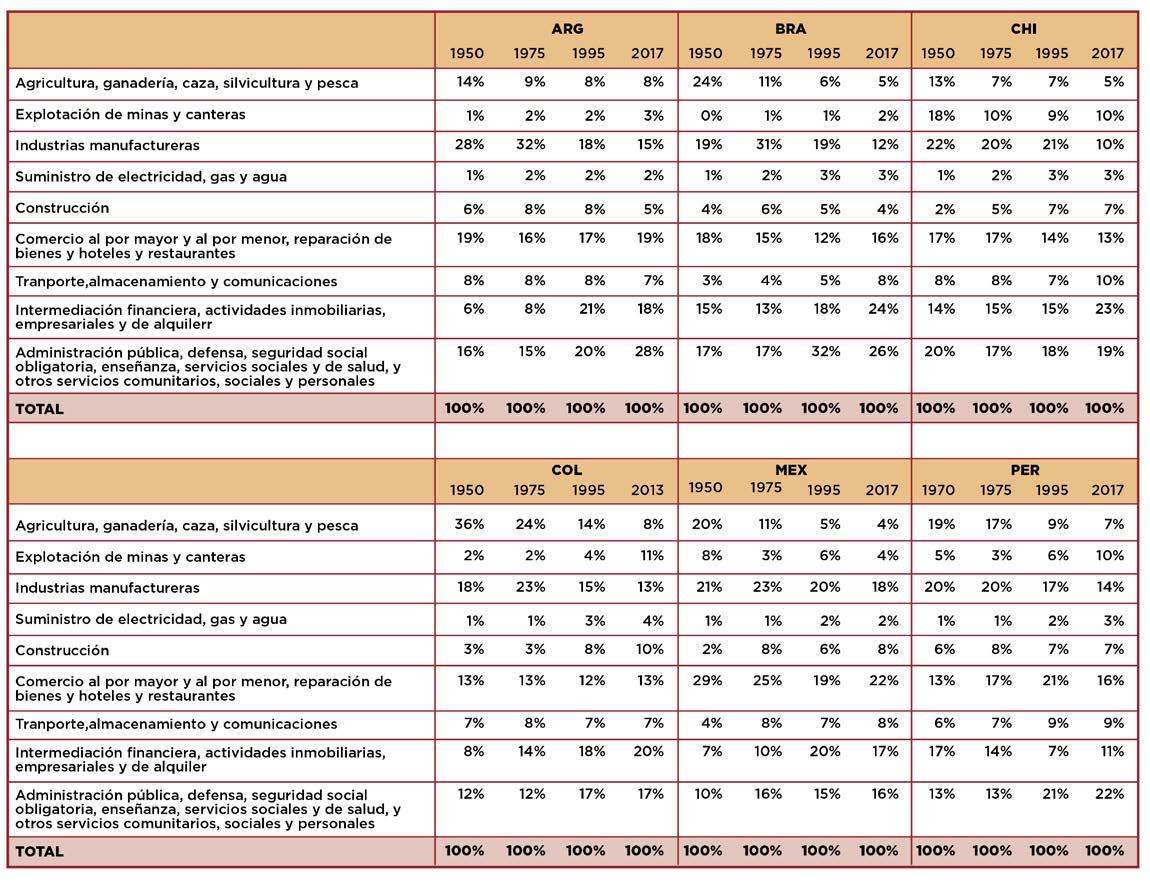
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la CEPAL
tiva medida desde el lado del PBI de la oferta, como se aprecia en los cuadros 3 y 4, la Argentina posee una industria que representó el 28/32% del valor agregado del país entre 1950 y 1970, porcentaje que posteriormente descendió al 18% en 1995 y al 15% en 2017. Una dinámica similar ocurrió en países tales como Brasil, Chile, Colombia, Perú y México, pero más atenuada. De modo que aun cuando la estructura productiva de Argentina siguió un patrón similar al de los países del resto de los países de la región, en las últimas décadas estos países no sufrieron el problema de la restricción externa, al menos, en la misma intensidad que nuestro país.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la CEPAL
Política macroeconómica: diagnóstico e implementación de políticas erróneas.
La hipótesis alternativa de un error de diagnóstico de la política macroeconómica se infiere a partir del análisis de indicadores de política económica seleccionados y elaborados. A tal efecto, en el presente trabajo construimos una serie de indicadores asociados a la política macroeconómica (RPM), la performance económica (RPE) y la vulnerabilidad macroeconómica (RVM) para un conjunto importante de países para los cuales se encontró información disponible, utilizando las bases de datos del FMI, el Banco Mundial, la CEPAL y la Organización Mundial del Comercio, para el período 1980-2019.
Los indicadores son utilizados para elaborar rankings de países, ordenando la situación que representan de peor a mejor.
El ranking de política macroeconómica (RPM) se construyó en base a un promedio equiponderado de variables que consideramos más estrechamente vinculadas a la gestión de la política macroeconómica, incluyendo aquellas que representan a la política fiscal, la política monetaria y cambiaria, ordenado de peor a mejor. Como indicador de la política fiscal, utilizamos el ratio de resultado fiscal en relación al crédito otorgado al sector privado por el sistema financiero. Definimos como indicador de mala política fiscal a una política fiscal que convalide un déficit fiscal elevado con relación al sistema financiero doméstico, lo cual estaría asociado a un déficit que puede presentar potenciales problemas de financiamiento. De hecho, la capacidad de financiar un determinado nivel de dé-
ficit fiscal no es lo mismo con un sistema financiero grande que con uno pequeño. Como indicador de la política monetaria, utilizamos la tasa de crecimiento anual de un agregado monetario amplio en moneda local, que se define como billetes y monedas en poder del público más los depósitos totales del sistema financiero en moneda local. Naturalmente, un ritmo mayor de expansión monetaria tendría más chances de provocar un incremento de la tasa de inflación que uno menor, al tiempo que también podría ser reflejo de problemas de dominancia fiscal de la política monetaria y de financiamiento fiscal. Y, por último, como indicador de la política cambiaria, utilizamos una variable proxy de la volatilidad del tipo de cambio real, con la intención de capturar políticas que estimulan la apreciación real cambiaria.
El RPM muestra que la gestión de la política macroeconómica de Argentina a lo largo de las últimas décadas se ubicó en el quinto lugar de un conjunto de 196 países entre 1980 y 2019. Este ranking refleja que la causa de la restricción externa no sólo puede tener un componente de origen estructural, sino que también un origen asociado a la implementación de una política macroeconómica equivocada. Una política macroeconómica prudente debería preservar el financiamiento fiscal, propender a una moderación monetaria y a evitar episodios de grandes apreciaciones cambiarias, todo lo cual parecería no haber sucedido en Argentina. En otras palabras, que en la comparación internacional nuestro país haya aplicado en el período analizado una política fiscal expansiva de déficit fiscal elevado respecto de su sistema financiero, haya expandido la cantidad de dinero a un ritmo alto y que haya adoptado una política cambiaria que le ha im-

Cuadro 5: Ranking de Indicadores de Política Macroeconómica
Período 1980-2019 – Países Seleccionados
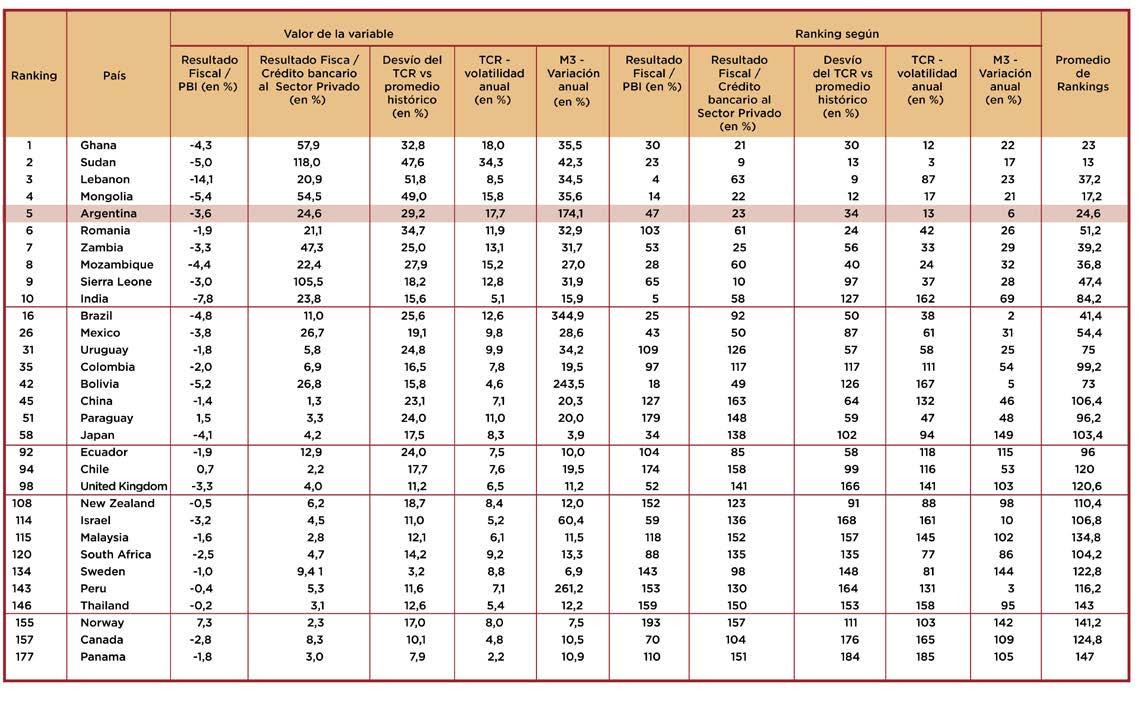
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la CEPAL
pregnado una mayor volatilidad al tipo de cambio indica que algún problema de diagnóstico o implementación de la política económica hubo.
El Ranking de performance económica (RPE) está compuesto por un conjunto de variables económicas equiponderadas vinculadas a la performance macroeconómica de los países ordenados de peor a mejor. En este índice incluimos la tasa de crecimiento del PBI per cápita y la tasa de inflación de todos los países entre 1980 y 2019. En este caso, la Argentina se ubicó en el cuarto puesto de un conjunto de 136 países. Es decir, como puede apreciarse nuestro país mostró
una peor performance que la mayoría de los países en el período seleccionado. De modo que considerando los indicadores RPM, los resultados de este indicador, RPE, no deberían sorprendernos.
El RPE también se complementa con el siguiente cuadro que muestra la cantidad de crisis sistémicas que sufrieron 165 países entre 1970 y 2012. Este cuadro está elaborado utilizando la base de datos extraída del trabajo de Leaven y Valencia (2018) “Systemic Banking Crises Revisited” publicada por el FMI. El Cuadro de Crisis Sistémicas muestra, con criterios comparables entre países, la ocurrencia de episodios bancarios,
cambiarios y de deuda a lo largo de varias décadas. En esta clasificación, Argentina se ubica como el caso de mayor recurrencia, con cerca de doce eventos de crisis que incluyen crisis bancarias (1980, 1989, 1995, 2001), cambiarias (1975, 1981, 1987, 2002, 2013) y de
Cuadro 6: Crisis Sistémicas Período 1970-2018
desequilibrios stocks-flujos de las economías, incluyendo el resultado del balance de cuenta corriente, el nivel de deuda externa, los pagos de servicios de la deuda externa, el resultado fiscal, el nivel de la deuda pública, el crecimiento económico y la tasa de infla-
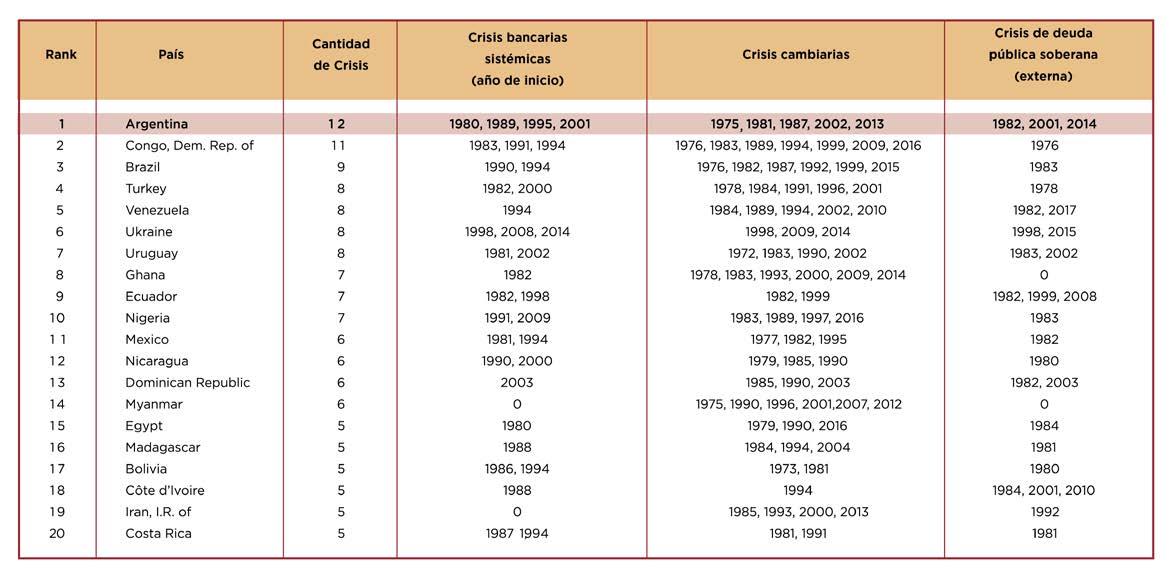
Fuente: Elaboración propia en base a datos del trabajo de Leaven y Valencia (2018), publicado por el FMI.
deuda soberana (1982, 2001, 2014). La gran cantidad de eventos de crisis y en ocasiones superposición de crisis, refleja la adopción persistente de malas políticas macroeconómicas, donde en muchos casos se terminan postergando correcciones y consolidan desequilibrios.
El Ranking de vulnerabilidad macroeconómica (RVM) se construyó en base a un promedio equiponderado de índices que incluyeron variables asociadas a los
ción, entre otros. En este ranking la Argentina se situó en el onceavo puesto de un total de 136 países. Nuevamente, esta posición en el RVM no debería sorprendernos ya que hace a la consistencia de los dos rankings anteriores. Una política macroeconómica que hace caso omiso a la prudencia, que aumenta los grados de vulnerabilidad macroeconómica del país y que se traduce en una débil performance económica.
Formalmente, podemos señalar que la restricción externa aparece cuando, aun habiendo capacidad productiva local, demanda interna y recursos laborales disponibles, el crecimiento se frena porque la economía no genera suficientes divisas por exportaciones, inversión extranjera o financiamiento externo (y también se están agotando las reservas del país). Y, por lo tanto, el país presenta dificultades para cubrir los pagos de:
• Las importaciones de insumos y bienes de capital necesarias para sostener la producción.
• Los servicios de interés y capital de la deuda externa y de otros compromisos financieros.
• El resto de las necesidades de dólares de toda la economía.
Esta situación, como se observa, asume la aplicación de un esquema de tipo de cambio fijo (o pre fijado) y/o de un conjunto de políticas económicas -que son inconsistentes con la aplicación de un tipo de cambio fijo o pre fijado- que llevan a la economía a tal situación crítica. Caracterizada por la falta de divisas (y reservas). E impulsadas por políticas económicas que suelen ser poco prudentes, expansivas y pro cíclicas.
Sin dudas, la probabilidad y el costo de alcanzar ese punto crítico se reducen si se adopta un régimen de flotación cambiaria, con intervención acotada y/o impulsando políticas fiscales y monetarias prudentes que no exacerben el ciclo económico (y sean consistentes con una política de tipo de cambio fijo o pre fijado).
Bajo flotación (o flotación administrada), el mecanismo de ajuste opera por precios relativos y cantidades: frente a un exceso de demanda de divisas, la depreciación encarece importaciones no esenciales, mejora la rentabilidad de los transables, incentiva sustitución y exportaciones y corrige el desequilibrio sin racionamiento ni pérdida masiva de reservas. Para que este ajuste sea sostenible y no derive en más inflación, deben cuidarse tres frentes: (i) ancla fiscal creíble; (ii) relativa desindexación que atenúen el pass-through inicial; (iii) acuerdos de precios y salarios; y (iv) políticas monetarias y cambiarias independientes. En este caso, el tipo de cambio deja de ser un precio administrado para “tapar” desequilibrios y pasa a ordenar el ajuste externo de modo compatible con la estabilidad el crecimiento económico.
Los enfoques estructuralistas o keynesianos suelen hacer hincapié en la necesidad de aumentar las exportaciones, sustituir las importaciones y/o hasta aumentar la inversión extranjera directa para aliviar el problema de la restricción externa. Sin embargo, la velocidad de ajuste de estas variables suele ser muy lenta en relación a los efectos de las políticas económicas impulsadas (generalmente, expansivos, poco prudentes y pro cíclicos). Velocidad de ajuste que se ve incluso afectado por ciclos de apreciación de la moneda local.
Como analizamos anteriormente, con estructuras productivas similares, otros países han logrado evitar (o atenuar) el problema de la restricción externa. Problema de restricción externa, en muchos casos, auto-generado por nuestro país por mala praxis de política económica.
En síntesis, el problema de la restricción externa ha estado casi en forma permanente en el centro del debate económico argentino. Los diagnósticos han sido muchos y variados y han determinado propuestas de política económica para resolverla que, de acuerdo a la performance macroeconómica argentina, no han resultado exitosas.
Sin dudas, los aportes de las escuelas estructuralista y keynesiana contribuyeron a un mejor diagnóstico y prescripción de política económica. Por ejemplo, un país que enfrentara términos de intercambio persistentemente decrecientes debería “hacer algo”. O bien, un país que quisiera maximizar la tasa de crecimiento económico y mejorar la distribución del ingreso también podría “hacer algo”.
El presente trabajo aporta alguna evidencia de que ese “hacer algo” en el caso de Argentina no resultó exitoso, básicamente, por la aplicación de políticas macroeconómicas que se caracterizaron por una escasa prudencia. Detrás de esta decisión de quienes hicieron políticas macroeconómicas es probable que haya habido una subestimación de las restricciones presupuestarias al hacer política económica, lo que llevó a tensar al límite los desequilibrios económicos y aumentar la vulnerabilidad macroeconómica del país. Es decir, retornando a la definición del problema de la restricción externa, el presente trabajo aporta evidencia de que es probable que la política económica haya traspasado los límites que impone la restricción externa a los objetivos de política económica.
Abeles, M., Cuattromo, J., Mareso, P., & Toledo, F. (2013). Sector externo y política fiscal en los países en desarrollo (Documento de Trabajo 48). Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina.
Amico, F. (2013). Crecimiento, distribución y restricción externa en Argentina. Circus, Revista Argentina de Economía, N°5.
Braun, O. y Joy, L. (1968). “A model of economic stagnation - a case study of the argentine economy”. Economic journal, Volumen 78, N°312.
CEPAL (2021). “Raúl Prebisch y los desafíos del Siglo XXI”, iniciativa desarrollada en 2012 por la CEPAL y IDRC. https://biblioguias.cepal.org/ portalprebisch
Chena, P. I. (2008). “Crecimiento restringido por la balanza de pagos en países exportadores de alimentos”. Memoria Académica UNLP-FaHCE.
De Pablo, J.C. (2020). “Restricción externa: mismo problema, 2 escenarios diferentes”. CEMA Working Papers: Serie Documentos de Trabajo. 760, Universidad del CEMA
Diamand, M. (1972). La estructura productiva desequilibrada argentina y el tipo de cambio. Desarrollo Económico, Volumen 12, N° 45.
Diamand, M. (1985). El péndulo argentino: ¿hasta cuándo?. Centro de Estudios de la Realidad Económica, 1.
Gaite, P. (2019). “La restricción externa: ¿qué hay de nuevo en el viejo problema?”. Voces en el Fenix, N°76.
Laeven, L. y Valencia F. (2018), Systemic Banking Crises Revisited. FMI. Working Papers.
Prebisch, R. (1950). “The economic developmen of Latin America and its principal problems.” Nueva York: United Nations.
Prebisch, R. (1973). “Problemas teóricos y prácticos del crecimiento económico”. Serie conmemorativa del XXV aniversario de la CEPAL.
Prebisch, R.(1986). “El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas”, Desarrollo Económico, Volumen 26, N° 103, octubre-diciembre. IDES, Buenos Aires.
Thirlwall, A. (1979). “The balance of payments constraint as an explanation of international growth rate differences.” Banca Nazionale del Lavoro, Quarterly Review, N°28.