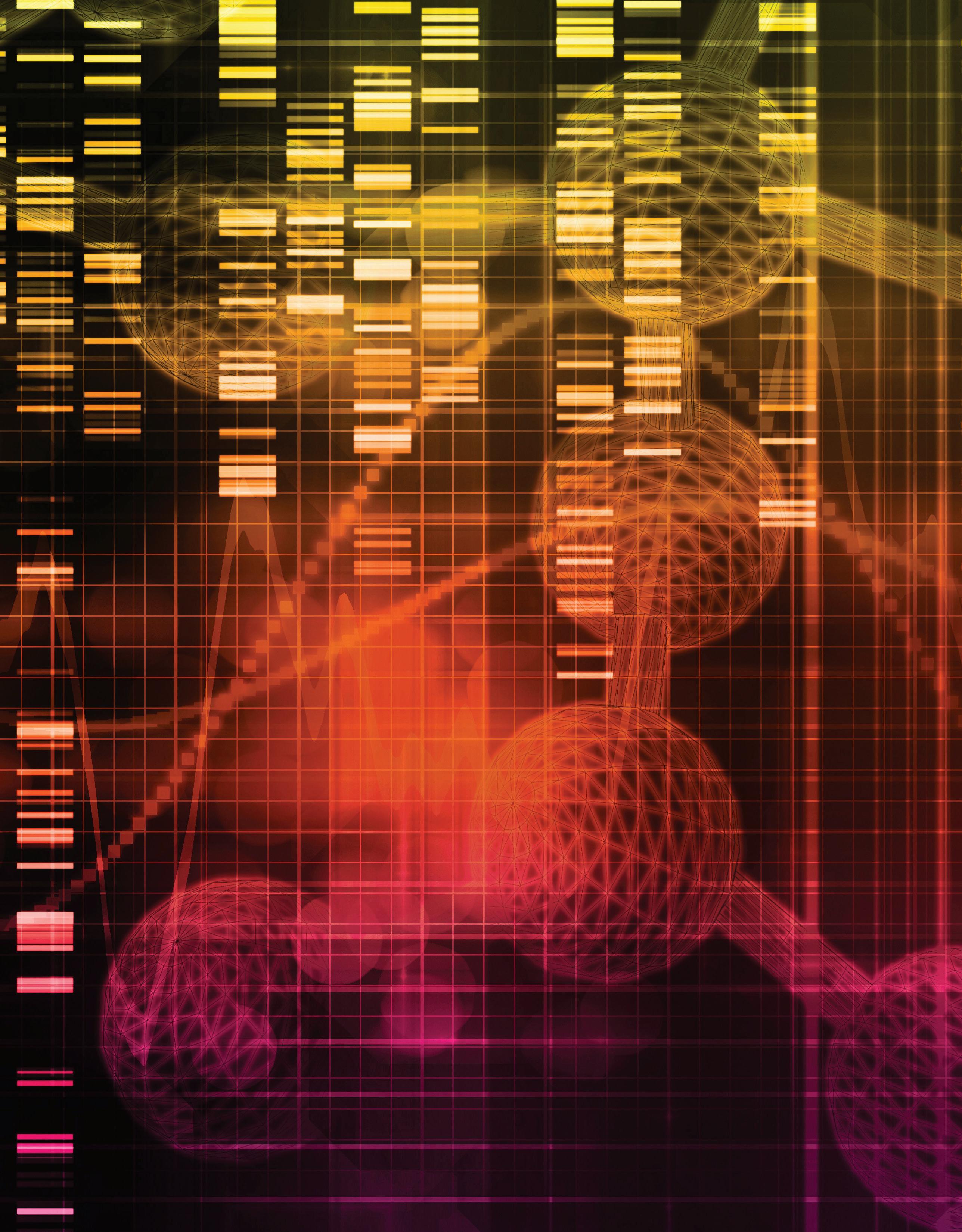6 minute read
MÁS ALLÁ DE LA ESTÉTICA ANTROPOCENTRISTA“EVOLUCIÓN”
En la década de los años sesenta, cuando la NASA estaba preguntándose cómo indagar sobre la vida extraterrestre, el científico James Lovelock sugirió que — antes de fijar la mirada en el espacio— primero deberíamos observar el planeta Tierra desde afuera, a fin de dilucidar cómo es posible percibir la vida a la distancia; y, una vez hecho esto, entonces sí voltear hacia el espacio.
La idea de Lovelock es fascinante. Y es en torno a ella que gira el presente escrito: se trata de alejar la vista para ampliar el panorama —verlo des-antropocentralizado— y desde ahí observar lo que se ve cuando nosotros nos quitamos —por decirlo así— de en medio de la foto. Así, a partir de esta invitación, reflexionaremos en torno a las manifestaciones estéticas de los seres no-humanos: animales, plantas, hongos, minerales, etcétera.
Advertisement
En primer lugar, conviene hacer unas breves anotaciones sobre el origen y el significado del término “estética”. Introducido en 1735 por Alexander Baumgarten, en sus Reflexiones filosóficas acerca de la poesía, se refiere a la ciencia de la Aisthesis (sensación), es decir, del conocimiento sensible. Baumgarten estableció que la noción de belleza no es una idea clara y distinta —como puede ocurrir con las ideas mentales— sino que se trata de una idea confusa. Podemos añadir que, en parte, es también inconsciente.

El estilo es el hombre (“Le style est l’homme même”), dijo el naturalista Georges Louis Leclerc, conde de Buffon. Pero la estética está en todo, y no sólo en aquello hecho por el hombre.
Al conectar la noción de “estética” con los seres vivos, es imprescindible considerar la noción de estética evolutiva propuesta por Darwin: “De todos los animales, las aves son las más estéticas”.
De acuerdo con Darwin, los colores o texturas expresadas en los seres —cuya apariencia depende únicamente de su composición química o física— eran manifestaciones preestéticas. También sostenía que la primera manifestación estética en los seres vivos se dio a través de la llamada selección natural: la trascendencia generacional de las características físicas que hacen más apto a un organismo. Así, algunas flores tienen colores llamativos para atraer insectos que las polinicen, ciertos árboles alcanzan mayor altura para acaparar luz y los ciervos poseen grandes cornamentas para triunfar en los enfrentamientos entre ellos.
De pronto, las hembras comenzaron a decidir cuáles características físicas preferían; incluso aquéllas que no hacían más aptos a los machos; y posteriormente, no sólo características físicas sino etológicas (de comportamiento). Entonces surgieron las primeras decisiones estéticas “inútiles”, únicamente de carácter sexual. Cuando Darwin sugirió que fueron las hembras quienes dieron ese paso evolutivo profundamente adelantado, surgió una violenta oposición a su hipótesis. La sociedad inglesa heteropatriarcal no pudo aceptar “semejante barbaridad”. Para resumirlo en pocas palabras, el estudio de la estética evolutiva se restringió al análisis histórico de la estética humana, es decir una aproximación más cultural y antropológica que biológica.
Pero, volviendo a la teoría de Darwin, en ella se afirmaba que, con esta transformación, los machos se dieron cuenta del gusto de las hembras y comenzaron a fomentar una belleza convenida, una correlación estética: hay un tipo de belleza en el macho que se ha desarrollado con el propósito de ser apreciado por el correspondiente sentido de belleza de la hembra.

Y entonces tuvimos utilidad sexual e inutilidad natural de la belleza.
Uno entre los muchos méritos de Darwin es haber establecido esta distinción. No redujo la apreciación de lo bello a la mera conciencia de la utilidad natural (como sí lo hicieron muchos teóricos evolutivos contemporáneos suyos), ni declaró lo bello como simplemente sin propósito. El punto clave en el caso de Darwin es que la utilidad estética es distinta, y se distancia de la utilidad natural. Aunque sin propósito en el orden de la selección natural, los elementos estéticos tienen un propósito del orden de la selección sexual: “un propósito sin propósito”.
La necesidad de elegir entre ventaja sexual y natural implica, para ambos sexos, balancear y convenir, a fin de no extinguirse. Ocurrió así la aparición de dos niveles de estética que se convirtieron en el estándar de la especie: sin dejar de lado sus aptitudes de supervivencia, comenzaron a conjuntarse machos hermosos y hembras con buen gusto. Así, la belleza y el sentido de belleza evolucionaron juntos e influyeron en la descendencia: una coevolución transgeneracional.
Pensemos, entonces, en la encarnación de la belleza: un tigre es bello en sí mismo y la tigresa lo aprecia. Algo similar sucede entre los humanos con la música tonal o con el lenguaje: se han integrado a nosotros, inmersos en la mente y el cuerpo. La trascendencia de la estética bien puede parecer banal —no es metafísica—; y aunque no eleva el espíritu, ni conduce a la vida después de la muerte, sí se hereda a la siguiente generación.
Es importante resaltar que la apreciación estética está basada en las sensaciones internas y externas de cada individuo, así como en convenciones grupales, y suscita distintas manifestaciones. Basta observar fenómenos como la diversidad cultural o la variedad de los cantos de las aves. Lo que tenemos en común son las propiedades físicas del planeta, que inciden en nuestras sensaciones. Una burbuja de jabón es esférica por la gravedad y la tensión superficial del líquido. Nuestros receptores y los de los animales o plantas ajustan su comprensión con base en abstracciones que podríamos denominar meta-estéticas. El grafeno se empalma bidimensionalmente de forma pentagonal, igual que los panales creados por las abejas. Las moléculas se acomodan y de algún modo lo percibimos, procesamos y decodificamos a nuestro “entender”.
No obstante, no es posible aún afirmar que una planta o un animal sigan procesos creativos abstractos, como lo hacemos nosotros. Bateson diría que

actuamos así porque nos falta equilibrio o gracia en la psiqué. Pero quizá nuestra conciencia dio otro paso evolutivo, uno de carácter profundamente económico en términos de selección sexual y natural: no tener que esperar muchas generaciones para ser más aptos y sobrevivir. Nuestra mente se adecuó a tomar decisiones inmediatas; pareciera que incorporamos una suerte de “juez ambiental” en nuestro pensamiento, que evalúa las posibilidades de supervivencia antes de actuar, llevando así la solución a un terreno desencarnado, sin esperar el lento proceso de una evolución física.
Esta realización mental nos permitió sostener la estética en forma inmaterial, en la imaginación solamente (por ej. pensar una canción o un poema) y así, se desencarnó el camino de la estética. Cada uno de los pasos evolutivos denota “emergencia” de propiedades progresivamente más complejas. Un siguiente paso podría ser aquel en el que la inteligencia se separase del cuerpo y, ya “desencarnada”, se convirtiera en una mera abstracción flotando en componentes electrónicos, una inteligencia artificial.
Y es aquí donde surge una gran pregunta: ¿cómo son y serán estéticamente las manifestaciones de una inteligencia artificial? Para abordarla hay que elegir un camino… pero hemos de continuarlo en la siguiente edición de la revista.

Miguel Mesa
Artista interdisciplinario e ingeniero en Sistemas Computacionales con especialización en composición y nuevos medios. Entre sus inquietudes se intersectan los fenómenos sociales, culturales, naturales y en ocasiones los mismos soportes o formas artísticas. El sonido es un material determinante en su trabajo. Ha expuesto en México y varios países del extranjero.