






Este es el segundo número extraordinario que dedicamos en esta nueva etapa de la Revista a un ingeniero de caminos que nos ha dejado. El anterior se lo de dedicamos a José Antonio Torroja. A través de su coordinador, en este caso Fernando Ruiz, desfilan un sin número de colaboradores de Julio y de personas que le han conocido, para aproximarse a las dimensiones de su personalidad poliédrica, que no solamente abarcan el campo de la ingeniería civil y, en particular, el de las estructuras, tanto puentes como edificaciones, sino también sus esfuerzos para aproximarse a campos como el de la filosofía, la astrofísica, la música, la pintura y la poesía, aparte de su espíritu viajero para ilusionarse con aquello que veía en sus viajes e intentar difundirlo.
Nos sorprende y admira su obra inicial con José Antonio Fernández Ordoñez desde finales de los años 60; nos sorprenden sus publicaciones, desde su primerizo libro en el Instituto Torroja sobre Estructuras mixtas. Teoría y práctica (1966) hasta su Construcción Mixta. Hormigón y Acero (1978), que sirvieron para
introducir las estructuras mixtas en España, después del Puente de Tordera que había proyectado el propio Torroja. Su libro Puentes, estructuras, actitudes (2006) es una recopilación de sus proyectos de puentes, de sus colaboraciones en el campo de la arquitectura y de su búsqueda de actitudes a través de la música, la poesía, y la filosofía. Su deseo de aproximarse a nuevos campos de conocimiento nos lo muestran los tres tomos que publicó sobre la pintura del siglo XIX al final de su vida, que no agotaban su búsqueda, como ocurría cuando hablaba de astrofísica.
En sus primeros puentes, Julio era cinco años menor que José Antonio, y creo que la carga estética que tienen Juan Bravo y Martorell, por ejemplo, por encima de sus valores técnicos, está todavía muy presente por la influencia de José Antonio, que, aparte de su defensa de la prefabricación, por los libros y el seminario que organizó en este sentido, estaba la enseñanza y su conocimiento y amistad con numerosos artistas que formarían parte del Museo al Aire Libre de Juan Bravo.
José Antonio, cuando empieza a colaborar con Julio a finales de los años 60 en el concurso del puente de Cuatro Caminos y en el de Juan Bravo, tiene ya una historia de colaboración con Fernando Higueras desde finales de los 50, como manifiesta el magnífico catálogo de la obra de Higueras que publicó el Museo ICO en 2023. En él se ve cómo José Antonio había conseguido introducir la prefabricación (una de sus obsesiones de entonces) como parte de la arquitectura en la obra de Higueras.
En los puentes de José Antonio y Julio, está también muy presente el cuidado por las formas, con una aspiración escultórica, especialmente en las pilas, que, aunque no le fuera ajena a Julio, José Antonio posiblemente tomaba las principales decisiones. Todo ello no era posible sin una fuerte formación técnica en la construcción mixta y en el hormigón pretensado, con las combinaciones del hormigón blanco y el acero cortén, en las que las decisiones de Julio fueron fundamentales.
Fue esa colaboración entre la formación estética e histórica de José Antonio, con su apuesta por la escultura y la prefabricación, y la formación técnica de Julio, lo que permitió hacer esas primeras obras que nos siguen admirando entre los años 60 y 80, que tienen hitos como el Puente de Tortosa, en el que colaboró también Salvador Tarragó, el Puente de Alcoy y el Puente del Centenario en Sevilla en los 80, coincidente con la Exposición Universal de
1992, cuyo concurso de ordenación habían ganado con dos arquitectos.
En las colaboraciones que recoge este número extraordinario se muestra la iniciativa y la formación poliédrica de Julio Martínez Calzón. Pertenecía también al Consejo Editorial de la Revista de Obras Públicas, y en las últimas reuniones proponía hacer un monográfico sobre las infraestructuras de China, que él conocía desde su primer viaje en 1976, pero cuya escala había aumentado en las últimas décadas. Él se ocuparía de escribir sobre los puentes, y así aprobamos la redacción de ese número que reflejaba su admiración por las obras de ingeniería en aquel país, al que viajó en varias ocasiones, como se pone de manifiesto en las colaboraciones de este número.
Julio, en los puentes, reivindicaba la autoría, pero, en la edificación, con una amplia trayectoria de colaboraciones tanto a nivel nacional como internacional, con figuras como Arata Isozaki, Norman Foster, Juan Navarro Baldeweg, Enric Miralles, Antonio Cruz y Antonio Ortiz, Tadao Ando, Carlos Rubio, Enrique Álvarez Sala, etc., limitaba su papel a ser un colaborador, una especie de hombre orquesta, cuando la estructura es una parte fundamental de la definición arquitectónica, más allá de la solución técnica. De la arquitectura no le preocupaban solo los problemas estructurales, sino también los sistemas constructivos de lo que proyectaba, como en una conferencia que dio en el COAM en el año 2007 dentro

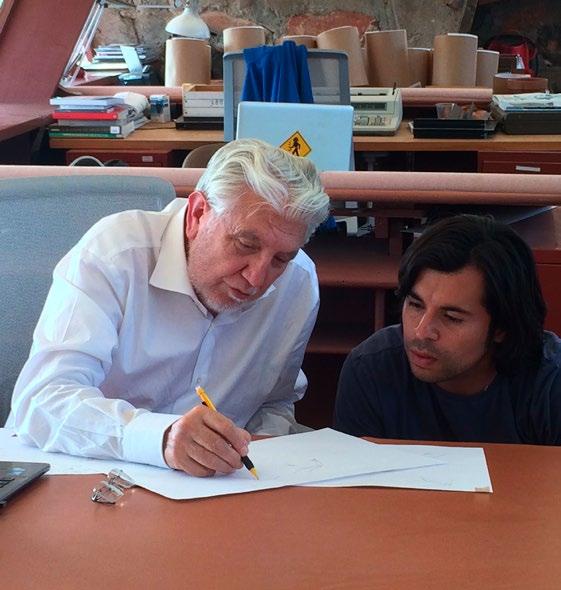
de un ciclo sobre Arquitectura e ingeniería, en la que hacía referencia a los cambios ocurridos en el campo de las estructuras desde los años 60 del siglo XX hasta la actualidad. Curiosamente, Julio Martínez Calzón dibujaba los detalles de sus estructuras a mano, aunque, como indicaba al principio de su artículo, los planteamientos estructurales en la arquitectura de los grandes edificios hoy, se basan en el extraordinario desarrollo temático generado por el tratamiento con ordenador de los esquemas fundamentales de la teoría de estructuras, en combinación con la aplicación en paralelo de las recientes mejoras alcanzadas en las propiedades de los materiales clásicos. Un libro como el de Razón de ser de los tipos estructurales, de Torroja, resulta hoy casi obsoleto.
Cuando organizamos en el Colegio reuniones entre ingenieros de caminos y arquitectos, él intervino en una mesa con Juan Navarro Baldeweg, mostrando el diálogo compartido que habían sido sus obras, independientemente de la fuerza de la propuesta arquitectónica, en donde los Teatros del Canal, en Madrid, fue una de sus obras más complicadas. Esta otra faceta de
“Lo profundo sustante” muestra que Julio estaba mirando más allá de las estructuras
la obra de Julio Martínez Calzón serviría para llenar su trayectoria, más allá de los puentes, con una comprensión de las estructuras que reflejó en su libro. No era un hombre orquesta; era un creador de una parte fundamental del edificio, incluyendo los aspectos constructivos.
Todavía al final de su vida escribió un libro, cuyo título era Lo profundo sustante, que intentó convencer al Colegio para que lo publicara. Sus capítulos sobre el universo, la Tierra, la vida, la mente, el conocimiento, el misterio… muestran que Julio estaba mirando más allá de las estructuras, como una muestra de que sus intereses no se reducían a lo que había sido su principal interés profesional.
Sirva este número también de recuerdo de José Calavera, otro ingeniero de caminos, canales y puertos extraordinario, que nos dejó casi al mismo tiempo, a quien el Colegio dedicó un acto de homenaje, pero que también, por su trayectoria, hubiera merecido otro número extraordinario por su labor al frente de INTEMAC, entre otras actividades de proyecto, de publicación, de enseñanza y de construcción.

Fernando Ruiz Ruiz de Gopegui
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Coordinador del monográfico.

Julio Martínez Calzón nació en Valencia en 1938. Solía decir que fue un lugar de nacimiento casual, porque no tenía raíces en esa ciudad, pero que le alegraba poder considerarse mediterráneo.
Falleció en Madrid el pasado 26 de septiembre de 2023, el mismo día en que buena parte de sus amigos asistíamos al funeral de otro compañero muy querido: Pepe Calavera. Dies horribilis, podríamos decir, rememorando a la reina de Inglaterra.
Julio terminó la carrera en 1962 y en 2006 publicó lo que puede considerarse su biografía profesional: Puentes, estructuras, actitudes. En su presentación señalaba que pretendía hacer un balance y resumir su pensamiento y realizaciones. No sabía entonces que aún le quedaban diecisiete años para completar una vida profesional de una riqueza sin par.
Al final de la presentación del libro hizo referencia a José Antonio Fernández Ordóñez, «con quien mantuve largo tiempo una profunda relación de encuentro». El primer capítulo de este monográfico es fruto de aquella relación. En 1976 el Gobierno de la República China invitó a Fernández Ordóñez, en su calidad de presidente de nuestro Colegio, a una larga visita para ver las infraestructuras del país. José Antonio formó un grupo de expertos en diferentes disciplinas, entre los que se encontraba Julio, cuyas notas fueron el origen de la crónica del viaje. Para la preparación del resto del número, se ha contado con la impagable colaboración de dos ingenieros que acompañaron a Julio en largas etapas de su vida. Se trata de Francisco Millanes y Álvaro Serrano. Tras varias reuniones, confeccionamos la lista de nombres


que tenían mucho que decir sobre Julio y sus aportaciones, y las ordenamos en los tres capítulos que Julio nos propuso en su libro.
El primero de ellos, «Puentes», está encabezado por el propio Francisco Millanes, que conoció a Julio en 1973 como profesor de Estructuras Mixtas y que acabó como catedrático continuando su labor docente. Entretanto, desde MART2 —la empresa fundada por Julio—vivió intensamente los primeros años de actividad, con sus primeros puentes y estructuras singulares.
Nadie mejor que David Fernández Ordóñez, actualmente secretario general de FIB, podía hablarnos de la fructífera relación entre Julio y su padre, «unos magníficos ingenieros, cultos e ilustrados, pero con personalidades muy diferentes aunque complementarias» en palabras de Millanes.
Jesús Ortiz, otro de los compañeros en MART2 y con quien Julio escribió el libro con el que muchas generaciones de ingenieros han estudiado estructuras mixtas, nos relata el impacto que le produjeron las clases de Julio.
Jean-Marie Crémer y Vincent de Ville de Goyet, del Bureau d’Etudes Greisch de Bélgica, nos cuentan como en 1988 se reunieron en Lieja, con Julio y Francisco Millanes para poner en común de forma generosa sus conocimientos y descubrieron «un hombre elegante, distinguido, discreto pero cálido, que hablaba un francés perfecto».
De otras experiencias de puentes internacionales, concretamente en Uruguay, nos habla Jorge Kliche, que afirma poder hablar en nombre de los «colegas de la Dirección Nacional de Vialidad, los profesionales de las empresas contratistas, los ingenieros estructurales uruguayos que dieron apoyo durante la construcción, y los técnicos que participaron a pie de obra» en puentes como el del río Santa Lucía o el puente de las Américas. Jorge Bernabéu, profesor titular en la Escuela de Caminos de Arte y Estética de la Ingeniería, explica que las realizaciones de Julio «aúnan sofisticación tecnológica con una profunda sensibilidad estética», conciliando componentes aparentemente disociados: técnica y estética, clasicismo y modernidad, construcción y poesía, hormigón y acero.
En el prólogo de Puentes, estructuras, actitudes Julio hace referencia a los constructores con las siguientes palabras: «deseo reconocerles con toda gratitud el apoyo que me han otorgado en todo momento y en todas las obras, y con quienes creo haber podido alcanzar siempre una magnífica relación humana y armónica». Javier Asencio, Luis Peset y Felipe Tarquis fueron tres de esos constructores que colaboraron con Julio en diversas obras, y acaban su artículo diciendo: «Julio fue un hombre bueno y nuestro amigo. Así de sencillo».
En 2012 MC2 se integra en el Grupo TYPSA, que tiene una gran cartera de proyectos internacionales y puede potenciarse con la especialización y el prestigio de su fundador. Jose Luis Sánchez, el director del departamento de Estructuras, nos explica esta fusión.
Julio, tanto en su función docente, como proyectista, tuvo una relación activa con las asociaciones y, en concreto con ACHE, resultante de la fusión en 1999 de ATEP y GHEO merced al trabajo de una comisión gestora de la que Julio era miembro, tal y como nos recuerda Miguel Ortega.
Julio falleció cuando aún tenía muchos proyectos en la cabeza
Termina el capítulo dedicado a Puentes con Jose Manuel Ballester, Premio Nacional de Fotografía en 2010, que acompañó a Julio en algunos de sus viajes y dice de él: «Julio me enseñó a mirar los puentes». Nos deja como muestra algunas de sus fotografías.
Encabeza el capítulo de Estructuras un artículo de Álvaro Serrano, que sucedió a Julio en su última y larga aventura empresarial, MC2, de la que actualmente es consejero delegado. Sus vivencias complementan, por razón de edad, las que se pueden leer de Francisco Millanes.
Ingenieros que coincidieron con Julio en MC2 fueron también Ginés Ladrón de Guevara y Miguel Gómez Navarro, que nos cuentan sus recuerdos en sendos artículos.
Al referirnos a «estructuras» ocupa un importante lugar la relación que Julio mantuvo con los arquitectos, con quienes encontró un espacio de respeto y colaboración fructífera. Son varios los que han respondido con entusiasmo a participar en este número. En primer lugar, Juan Navarro, sin duda quien tiene mayor número de obras compartidas, como el

Palacio de Congresos de Salamanca, o los Teatros del Canal de Madrid. De él dice: «En su profundo conocimiento e inteligencia encontramos muchos arquitectos el firme apoyo necesario para la concepción y realización de obras que eran singulares o especialmente difíciles desde el punto de vista estructural».
Francisco Domouso nos habla de las ocasiones en que llevó a Julio al COAM a debatir sobre arquitectura e ingeniería, mientras que Luis Fernández Galiano nos aporta el texto con el que prologó Puentes, estructuras, actitudes. Echamos de menos al otro prologuista, el filósofo Eugenio Trías, fallecido en 2013, a quien Xavier Güell se refiere más adelante.
Nilo Lletjós nos habla del intenso trabajo que supuso la construcción del Palau Sant Jordi, en cuyo diseño tuve la satisfacción de colaborar, siendo el momento en que conocí profesionalmente al profesor que me había causado admiración años antes en la Escuela.
Mauro Giuliani era un ingeniero con la carrera recién terminada en el Politécnico de Milán cuando en 1990 se incorporó a trabajar con Julio, estableciendo una relación que se prolongó con los años y con aficiones comunes, como la ópera y las visitas a las iglesias italianas.
El último artículo de este capítulo está escrito por Jose María Goicolea, actual director del departamento de Mecánica de los Medios Continuos, donde estaba adscrita la asignatura de Julio cuando abandonó definitivamente la docencia en 2003, a la que había dedicado parte de su esfuerzo desde 1965, cuando empezó como profesor encargado del curso Resistencia de Materiales, Elasticidad y Plasticidad. Fue en 1967 cuando comenzó a impartir las clases de Estructuras Mixtas de Hormigón y Acero, a las que hacen referencia varios de los autores.
El capítulo de Actitudes es el más diverso, ya que se refiere a las muy diferentes facetas que Julio abordó al margen de la técnica, lo que le convierte en un ingeniero verdaderamente singular. Nos introduce al capítulo Carlos Castañón, otro de los discípulos más queridos de Julio, que nos emocionó a todos en el funeral con sus interpretaciones de diferentes flautas. Su artículo es un rápido repaso por las diferentes facetas humanísticas y se profundiza en otras aportaciones. Previamente, dos eternos compañeros de Julio: su secretaria de toda la vida, María José Bastante, y su delineante de confianza, Antonio Mayor, nos hablan de cómo era Julio en la distancia corta.


Para hablarnos de su acercamiento a la filosofía, Carmen García-Ormaechea, doctora en Historia del Arte, escribe sobre los viajes que realizaron a India a partir de 1980, acompañados en ocasiones por María Corral y su familia además de otros amigos, como Juan Benet o Enrique Pérez Galdós. Asia fascinaba a Julio y le cupo la suerte, cerca del final de su vida profesional, de ocuparse del Pabellón de España para la Expo de Shanghái.
Teresa Oñate, catedrática de Filosofía, nos da cuenta en un extenso artículo —cuya versión completa puede leerse en la versión digital de la Revista— de cómo unas clases en las que ella enseñaba Filosofía devinieron un diálogo en el que Julio correspondía hablando de Física y Tecnología.
César Lanza, que compartió varias veladas con Julio en la Residencia de Estudiantes, tan querida por ambos, nos describe su dimensión poética.
De música nos hablan dos directores de orquesta.
Por un lado, Xavier Güell, que acercó a Julio a la radio para darnos a conocer sus gustos musicales y, por otro, Edgar Martín, que compartió con él el escenario del Teatro Real en mayo de 2023 para hablarnos de la relación entre la música y la ingeniería.
La pintura del siglo XIX es una monumental obra de tres tomos donde Julio nos aproxima a este arte; de ello habla José Manuel Bonet y nos aporta una fotografía
que ha soportado mal el paso del tiempo, pero en la que están presentes muchos artistas que habrían contribuido gustosos con unas líneas a este número: Chillida, Bonet Correa, Amalia Avia, Juan Genovés, Cristóbal Halffter, Juana Mordó, Lucio Muñoz, etc.
A Mikel González y a su agencia de viajes Mundo Amigo Julio le confiaba la organización de unos viajes de «Turismo Cultural con mayúsculas» (en sus propias palabras) en los que le gustaba juntar a sus amistades.
Julio dejó un escrito que constituye su testamento vital. Se trata de Lo profundo sustante cuyo borrador había pasado para su corrección a Mario Colleoni, con quien hacía planes para visitar Florencia. Mario nos habla de sus últimos encuentros.
Julio falleció cuando aún tenía muchos proyectos en la cabeza. En el mes de julio se acercó al Colegio para proponernos algunos al presidente y a mí. No sabíamos que teníamos tan poco tiempo y algunos se truncaron. En mi humilde aportación a este número he querido dejar constancia de ellos.
Sin duda faltan muchas plumas que habrían tenido cabida en esta recopilación de testimonios, pero la limitación de espacio impide que estén. Es preciso señalar que todos aquellos a los que se contactó pidiendo sus recuerdos, respondieron de forma entusiasta y generosa. Muchas gracias a todos.
Julio Martínez Calzón
En abril de 1976, hace casi cincuenta años, por invitación del embajador de la República Popular China en Madrid, un grupo de diez ingenieros de caminos españoles, de muy diferentes disciplinas, llevamos a cabo un viaje de casi un mes en el que cruzamos de norte a sur gran parte del territorio de ese país, entonces bajo la presidencia de Mao Tse Tung (hoy, Mao Zedong). Sigue a continuación la presentación de ese viaje, que se realiza de forma muy resumida y en tono narrativo y distendido, con la idea de exponer con sencillez el contexto y las características de aquella travesía, extraordinariamente compacta y extensa. Los integrantes del grupo fuimos:
• José Antonio Fernández Ordóñez (JAFO), presidente del Colegio de Caminos y especialista en prefabricación y estética de la ingeniería;
• Javier Goicolea Zala, especialista en termodinámica y energía;
• Juan Benet Goitia, especialista en hidráulica y escritor;
• Clemente Sáenz Ridruejo, especialista en geología e historiador;
• Albert Vilalta González, especialista en ferrocarriles y político;
• Carlos Kraemer Heilperno, especialista en carreteras;
• Enrique Pérez-Galdós, especialista en túneles y obras subterráneas;
• Pascual Fariña, especialista en geotecnia y puertos;
• Julio Martínez Calzón, especialista en puentes y estructuras; y
• Jaime Sabater Albafull, especialista en gestión y administración públicas. El viaje se inició el día 6 de abril. Tras un viaje de 24 horas, a las doce y media del mediodía del día 7 aterrizábamos en Pekín, donde fuimos recibidos en una sala del aeropuerto por el equipo directivo del Colegio de Ingenieros de China, con su presidente el señor Cheng dándonos la bienvenida e informándonos de que tanto él mismo, como la doctora Li, comisaria política del grupo, y los dos traductores —el señor Tang y la señora Pao— nos acompañarían a lo largo de todo el viaje. JAFO esbozó una primera aproximación a nuestro deseo de colaborar con la ingeniería china y el entusiasmo con
que acudíamos a su invitación, por el gran enigma que aquel país representaba para todos nosotros.
Seguidamente fuimos trasladados al hotel Pekín, considerado entonces como el más importante de China, situado en la inmensa avenida Chang´an que cruza la impresionante plaza de Tiananmén, situada en el centro de la ciudad. El traslado se efectuó en los cuatro automóviles (que coloquialmente llamamos «la flotilla») que nos acompañarían por sistema en todos los desplazamientos que haríamos por carretera, adelantándose en las noches cuando el grupo viajaba en tren o avión.
A las cuatro y media de la tarde nos volvimos a reunir para conocer el programa del viaje que íbamos a realizar y exponerles nuestra propuesta acerca de las visitas que nos gustaría efectuar a los lugares más emblemáticos del pasado histórico de China, algo que JAFO había delegado en mí desde hacía tiempo. Al expresar esas ideas al señor Cheng, él nos indicó amablemente que muchos de aquellos lugares no sería posible incluirlos debido al minucioso plan de viaje

Itinerario
4.
5.
10.
7.
8.
9.

Nos dimos cuenta de que lo valioso de aquel viaje sería la comprobación de la realidad del país JMC
preparado, con todos los lugares de estancia y las visitas operativas. Sin embargo, nos aseguró que obtendríamos una visión histórica completa de China y que al final del viaje comprobaríamos que nuestra propuesta no tenía tanta importancia, porque lo que íbamos a ver sería para nosotros de mucho más interés y valor. Aunque entonces el grupo consideró esa respuesta una excusa, muy pronto comprobaríamos que era un acierto y las diferentes áreas monumentales y museos visitados relativos al pasado histórico de China fueron más que cubiertas. Por otra parte, las visitas realizadas a comunas, talleres, guarderías, ciudades, pueblos, campos, canales, etc. y los espectáculos de teatro y musicales nos servirían para captar de forma mucho más profunda el verdadero estado y espíritu de aquella nación que se encontraba al final de su período estrictamente revolucionario. Nos dimos cuenta de que lo valioso de aquel viaje sería efectivamente la comprobación de la realidad del país, su modesta pero activa organización, su gran igualdad y su capacidad de trabajo, además de la
circunstancia política general, que pudimos captar a través de los discursos y consignas de las reuniones técnicas y las cenas. El día se ha completó con una cena invitación del Colegio chino y un paseo del grupo español por Tiananmén donde, sobre las once de la noche, observamos el paso de largas comitivas que ocuparon la totalidad de la avenida Chang´an y permanecieron así durante toda la noche y gran parte del día siguiente. Más tarde supimos que festejaban el nombramiento de Hua Kuo Feng como nuevo secretario general del Partido Comunista Chino que, aquel mismo día 7, había sustituido al conocido y carismático Chou En-lai, fallecido a principios de ese año.
A partir del día siguiente —excepto los días que había desplazamiento a primera hora—, todas las mañanas entre las ocho y media y las doce y media se celebraban las reuniones de información e intercambio técnico entre el grupo español y las sucesivas representaciones de técnicos chinos, tanto de la Administración Central de Pekín, como de las administraciones locales de las
diferentes provincias, prefecturas o distritos en que se divide China; unas reuniones con exposiciones muy abiertas y operativas, con apreciables presentaciones técnicas de la actividad de la ingeniería española de aquellos momentos, notablemente más desarrollada que la china. En la visita a Nankín nos impactó la clausura total de las universidades, consecuencia de la reciente Revolución Cultural de 1966 en la que se decidió que los estudiantes y muchos profesores fueran enviados a las áreas rurales para impedir la creación de una clase referente.
A la una del mediodía, el grupo español solía almorzar en el hotel sin presencia china y luego comenzaba el programa sistemático de visitas de todo tipo. En torno a las seis y media de la tarde, se nos ofrecía una cena de protocolo con diez dirigentes chinos pertenecientes a las administraciones que durante el día nos habían recibido, incluidos el presidente señor Cheng y la doctora Li. Nos sentábamos de forma alterna por países, y siguiendo un preciso orden de importancia. Los dos traductores del grupo, a los que solía unirse un tercero local, permanecían
de pie detrás, trasladándose de un lado a otro para ayudar en las conversaciones parciales, y traduciendo en voz alta los discursos de carácter oficial.
Tras la cena, muy a menudo fuimos invitados a asistir a representaciones teatrales, musicales o circenses de todo tipo, pero predominantemente con argumentos políticos de gran ingenuidad o clara alabanza a las virtudes o poemas del gran líder Mao. Es justo hacer notar que, tanto en los discursos de las cenas como en los actos teatrales y musicales, los argumentos políticos se repetían una y otra vez a modo de consignas reiteradas, con veladas referencias históricas al pasado imperial. Cuando no se utilizaba este formato, se empleaban otros tópicos: Lin Biao y su camarilla contrarrevolucionaria; la banda de los cuatro; las tres grandes montañas, etc. También era muy apreciable la sistemática utilización de tríos de efectos positivos o negativos que se daban en la vida usual de la población.
A título de ejemplo, por su ingenuidad y expresividad, merece la pena exponer a continuación el discurso que, en la noche
En la visita a Nankín nos impactó la clausura total de las universidades, consecuencia de la reciente Revolución Cultural de 1966 JMC
del 15 de abril, pronunció en Lixién — una pequeña ciudad de la provincia de Honan (hoy Henan)— el jefe de Carreteras y Transportes de la ciudad. Está perfectamente trascrito, ya que había tiempo suficiente para escribir en parte durante la exposición de cada párrafo mientras era traducido al español y completarlo en ocasiones durante la expresión en chino del párrafo posterior:
La delegación del Colegio de Ingenieros encabezada por el señor Fernández ha venido a visitar nuestra ciudad y también una parte de las comunicaciones y obras hidráulicas. La permanencia de su Delegación ha sido corta. Cuando tengan otra oportunidad de venir a China deseamos que vengan como huéspedes. En la vieja China, la provincia de Honan sufría cuatro calamidades: inundaciones, sequía, langosta y el comandante Tang. La industria era atrasada y la producción agrícola se basaba en el esfuerzo humano. La vida del pueblo era miserable. En aquel entonces, la provincia de Honan era una de las provincias donde se sufría más bajo la dominación de las Tres Grandes Montañas: el feudalismo, el capitalismo y el
socialimperialismo. Debido a su situación en el centro de China, fue objeto de pelea entre caudillos militares y la población sufrió mucho por calamidades y desgracias humanas, y el pueblo vivía en el abismo del sufrimiento. En la vieja China la situación del transporte, como en todo el país, era muy pobre. No había ni una carretera presentable, con un solo puente de hormigón de un carril único que fue destruido por las tropas del Guomindang huyendo ante los japoneses.
Se enrojece el este, se levanta el sol. Bajo la dirección del presidente Mao el pueblo chino se liberó de las tres grandes montañas que pesaban sobre él. Las amplias masas populares, antes dominadas por las clases reaccionarias, se han convertido en dueñas del Estado. Siguiendo la línea del presidente Mao el pueblo de Honan ha procurado conjugar el espíritu de independencia y autosostenimiento, y ha logrado florecimientos en todos los frentes. Gracias a la Revolución cultural proletaria y a la crítica de Lin Biao y Confucio, la revolución socialista presenta un cuadro en el que cantan las oropéndolas y bailan las golondrinas y todo presenta una excelente situación.
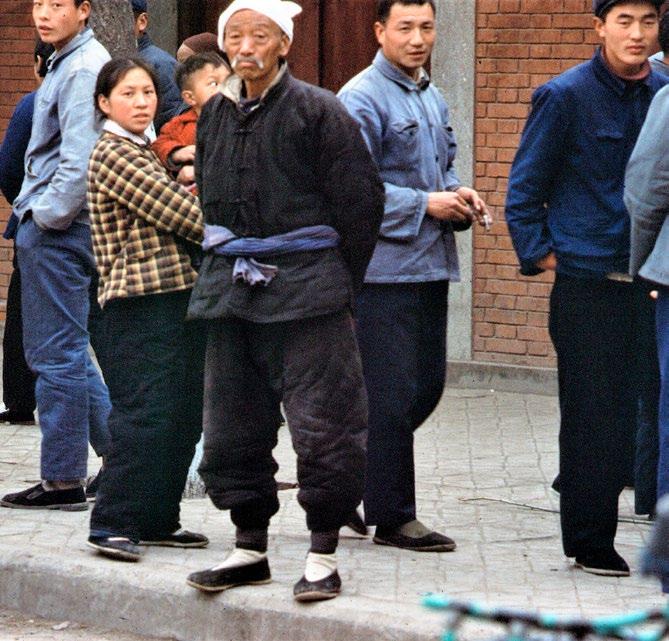

Ahora en nuestra provincia hay carreteras de macadam bituminoso, los caminos llegan a la mayoría de las brigadas de construcción, formando una red que alcanza todos los rincones de nuestra provincia. En el curso del desarrollo del transporte prestamos atención a la plantación de árboles a lo largo de las carreteras que dan sombra frondosa. En cuanto a la construcción de puentes, el distrito Hui tiene un valor representativo y constituye un reflejo de la construcción de carreteras y puentes en nuestra provincia, que ha dejado de ser lo que era. Siguiendo los principios formulados por el presidente Mao —trabajo duro, autosostenimiento e independencia— se ha realizado la movilización de las masas para las construcciones y la utilización de los materiales locales. Queremos hacer permanentemente puentes y hacer, como dicen las masas: «Vivimos en las montañas, pero no andamos en las montañas, sino por caminos tallados como en la planicie». Siguiendo la enseñanza de nuestro gran líder el presidente Mao de que seamos modestos y prudentes, en nuestra construcción hemos logrado ciertos éxitos, pero es solo el primer paso para la gran marcha. No debemos darnos por satisfechos. Todavía tenemos muchos defectos. Nuestros amigos han hecho un largo viaje por nuestro país; queremos agradecer al señor Fernández y a los amigos de la delegación, al señor presidente, a amigos y camaradas su presencia. Nuestro país está desplegando una lucha contra el viento derechista destinado a
revocar los justos veredictos. Nosotros apoyamos las dos resoluciones del presidente Mao y del Comité Central del Partido para dar pasos aún más rápidos en la construcción de nuestra causa socialista.
Creo que los amigos, cuando vuelvan, verán que tenemos la decisión de llegar, o mejor, terminar de llegar, sobrepasando los niveles más altos del mundo. Señores Fernández y amigos españoles, pronto terminará la visita a nuestra provincia: muchos aspectos no los hemos hecho bien y les pedimos perdón. Cuando vuelvan lo haremos mejor para su visita y su estancia. Propongo un brindis por la salud y amistad entre los pueblos chino y español.
Por encargo de JAFO, yo debía anotar en una agenda todos los aspectos relevantes de la actividad; a resultas de ello, y como anécdota del viaje, durante los primeros días de la instancia fui ubicado en el coche cabecero junto con el señor Cheng y la señora Li, mientras que a JAFO lo situaban en el segundo vehículo, con los responsables locales. Era evidente que supusieron que yo era el secretario político del grupo. En cuanto se dieron cuenta de la realidad, JAFO fue ubicado en el primer coche. Desde el punto de vista técnico, y precisamente en el ámbito de los puentes, es donde nos hicieron notar los aspectos más interesantes y representativos de una actividad propia china, ya que en el resto realmente su estado era de parálisis completa. Tres fueron estas líneas específicas:
1) Continuación, en pleno siglo XX, de la realización de puentes arco de piedra, con multitud de obras con luces de entre 60 y 116 metros, siguiendo una tradición perenne. Además de en Henan, también se hacían en las provincias del sureste, esto es, Sichuan, Yunnan y Guizhou, donde existen piedras muy apropiadas para ello. Entre los días 14 y 16 de abril visitamos tres puentes de piedra especialmente importantes en las provincias de Hebei (hoy Hopei) y Honan:
• El puente de Zhaozhou (605, dinastía Sui). Arquitecto: Li Chun. De directriz circular, luz de 37 m, longitud de 50 m, flecha de 7.3 m (1/5) y ancho de 9 m. Es el puente de piedra más antiguo del mundo con tímpanos abiertos.
• El puente del Destacamento Rojo de Mujeres (1947), con una luz de 65 m. Construido íntegramente por mujeres.
• El puente del Viejo Tonto que Removió las Montañas (1970), con una luz de 102 m, directriz catenaria, espesor del arco de 1,76 m y rebajamiento de 1/10.
2) El día 20 de abril recorrimos un tramo del Gran Canal próximo a la ciudad de Wuxi para visitar los puentes de:
• 7 de Mayo (1971), con una luz de 60 m, directriz catenaria, rebajamiento de 1/10 y anchura de 4 m;
• Nuevo Arco Iris (1973), con una luz de 80 m., directriz catenaria, rebajamiento de 1/10 y anchura de 7 m. Y otro más en construcción de características análogas.
Los ingenieros responsables de sus diseños explicaron detenidamente que a ese tipo de puentes los denominaban de doble curvatura: una era por la directriz del arco y la otra era por la sección transversal abovedada de dicho arco, al cual se incorporaban por debajo diafragmas transversales coincidentes con los montantes de apoyo del tablero.
Esta disposición daba lugar a un ligereza extraordinaria, era de una gran facilidad constructiva y considerablemente económica, lo que había permitido realizar un gran número de obras en un tiempo muy breve. Aunque modestas desde el punto de vista de su empleo limitado, habían resuelto el gran compromiso de las conexiones a través de las vías fluviales de cierta importancia, con luces no superiores a los 120 m y anchuras pequeñas.
3) Esta misma tipología se aplicaría a puentes de tamaño mucho más reducido, inicialmente de 9 m hasta llegar hasta 20 m. y con disposiciones en planta variadas —lineales, en Y griega y en cruz— para conectar 2, 3 o 4 terrenos separados por canales. La importancia residía en que en estas zonas acuáticas
las parcelas están constantemente subdivididas por canales. Antiguamente el laboreo de los campos se realizaba mediante búfalos de agua, que cruzaban dichos canales al par que los trabajadores sin problema ninguno. Pero la llegada de la maquinaria agrícola hacía necesario tender rosarios de puentecillos para permitir el trabajo de la misma.
Los departamentos técnicos de puentes enviaron un ingeniero a cada ciertas extensiones con numerosas comunas. Estas entonces elegían personas que consideraban listas y capaces de entender los procesos de diseño y construcción de esas sencillas obras y sus cimentaciones; tras un breve cursillo, estos equipos (aplicando los cuatro principios y la triple integración del presidente Mao) llevaban desde 1964 realizando por sí solos, y sin ninguna intervención técnica adicional, los puentes necesarios en dicho territorio.
Así, en doce años se habían realizado más de 2500 puentes y una longitud superior a los 55 000 m, incluyendo los de luz mayor realizados por los ingenieros, con ello se llevó a cabo una revolución en la ejecución de puentes y se resolvió el importante problema originario.
Podríamos extendernos de manera indefinida en la exposición de las innumerables visitas y conversaciones mantenidas, pero creo que apenas tendría interés aparte del
humano, que estimo que ha quedado ya suficientemente reflejado. Es preciso y justo señalar que el viaje fue absolutamente modélico en cuanto al programa, los horarios, la organización, los recorridos en ferrocarril y avión y muy especialmente, la enorme amabilidad y disposición de todas las personas con las que tuvimos relación, así como la fantástica calidad de todas las atenciones recibidas, muy por encima de la que diariamente contemplábamos.
En las fotografías del viaje puede apreciarse la continua curiosidad con la que la gente nos miraba a causa de la práctica inexistencia entonces de gente occidental, y el modesto nivel de vida existente tanto en las grandes urbes como en las ciudades medianas y aldeas, equivalente tal vez al de los primeros años del siglo XX en España, donde estaba todo por hacer.
Pero es también obligado referirse a la aparente tranquilidad y felicidad vitales que se apreciaban en la gente y su gran capacidad de trabajo en los campos, fábricas y talleres visitados. Un día, Vilalta preguntó cuántos días de vacaciones tenían a la semana y la contestación es que no sabían qué era eso; las personas vivían trabajando todo el tiempo: en el campo unos días, otros haciendo de maestros, dos como conductores de autobús, etc. Su vida era el trabajo en comunidad.
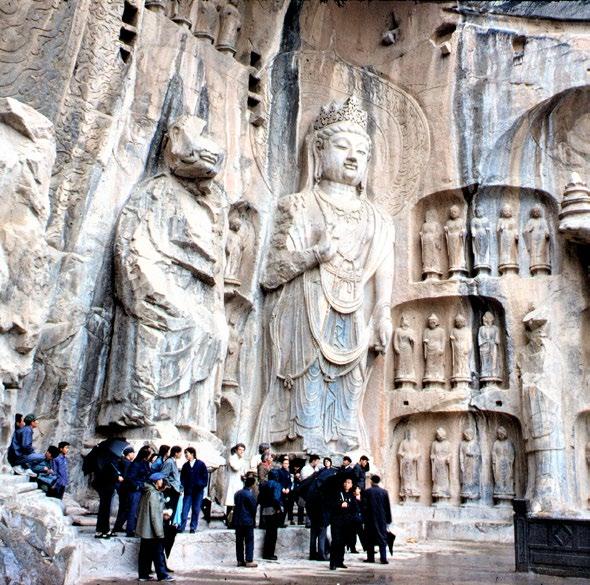


Portada Retrato de Julio Martínez Calzón por Estefanía
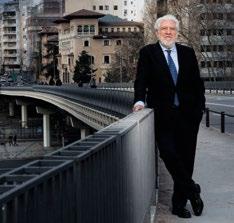
Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
DIRECTOR DE REDACCIÓN
Daniel Rodríguez González
DIRECTOR DE ARTE Y DISEÑO
Manuel Estrada
EDICIÓN Y MAQUETACIÓN
Estrada Design
Enca Gismera
Natalia Giménez

La mirada más allá de las estructuras
Carlos Nárdiz Ortiz
Julio, uno de los jóvenes ingenieros que cambió la ingeniería estructural de nuestro país
Francisco Millanes Mato
Puentes, estructuras actitudes de Julio
Martínez Calzón
Fernando Ruiz Ruiz de Gopegui
Aquel viaje a China
Julio Martínez Calzón
Las obras creadas por Julio Martínez
Calzón y José Antonio Fernández Ordóñez
David Fernández-Ordóñez Hernández
Cómo transformaba
Julio a sus discípulos
Jesús Ortiz Herrera
Martínez Calzón, un ingeniero con pasión por las artes y las ideas compartidas
Jean-Marie Crémer
Vincent de Ville de Goyet
Carmen de Andrés Conde
Íñigo de la Serna Hernáiz
Isabel Pardo de Vera Posada
Ignacio García-Arango
Cienfuegos-Jovellanos
José Luis Marín López-Otero
José Trigueros Rodrigo
Miguel Aguiló Alonso
Pere Macias Arau
COMITÉ EDITORIAL Y DE REDACCIÓN
Alonso Domínguez Herrera
César Lanza Suárez
David Martínez Montero
Fernando Ruiz Ruiz de Gopegui
Francisco Esteban Lefler
José Romo Martín
José Manuel Vassallo Magro
Luis Irastorza Ruigómez
Maria Luisa Domínguez González
Manuel Menéndez Prieto
Rosa Arce Ruiz
Rosario Cornejo Arribas
Rosario Martínez Vázquez de Parga
Pablo Otaola Ubieta
Eugenio Pellicer Armiñana
SECRETARIO GENERAL DEL COLEGIO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
Juan José Martínez López
PUBLICIDAD Rafael Macía–rmacia@ciccp.es


SUSCRIPCIONES
www.revistadeobraspublicas. com/planes-de-suscripción/ suscripcionesrop@ciccp.es
Tel. + 34 91 308 19 88
Calle Almagro 42 28010. Madrid


70
Conectar materia, técnica y espíritu de la construcción mixta
Jorge Bernabéu Larena
El ingeniero Julio Martínez Calzón y sus obras en el Uruguay
Jorge E. Kliche
Julio Martínez Calzón y su relación con ACHE
Miguel Ortega Cornejo
74
Un hombre bueno
Javier Asencio Marchante
Luis Peset González Felipe Tarquis Alfonso
Julio Martínez Calzón en el Grupo TYPSA
José Luis Sánchez Jiménez
Julio me enseñó a mirar los puentes
José Manuel Ballester






Que no caiga la pelota
El despertar de un ingeniero
Ángel Castillo Talavera
Julio Martínez Calzón, Colegiado de Honor del Colegio de Arquitectos
Juan Navarro Baldeweg
90
Recuerdos de Julio desde Sant Cugat del Vallès
Nilo Lletjós Masó 92
Aprendiendo de Julio Martínez
Calzón: generosidad, honestidad, claridad de ideas, amplitud de miras
Miguel Gómez Navarro
98 (…) actitudes. Julio Martínez
Calzón
Francisco Domouso de Alba
Tributo al maestro
Ginés Ladrón de Guevara Méndez
Julio en otoño
Luis Fernández-Galiano
110
Profondo con leggerezza
Mauro Eugenio Giuliani
114
Aportaciones y trayectoria de Julio Martínez
Calzón en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid
José María Goicolea Ruigómez

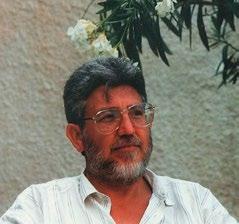



120
Julio Martínez Calzón: ese renacentista
Carlos Castañón Jiménez
126
Su obra escrita y dibujada
Del papel cebolla al CAD
Antonio Mayor Sánchez
Julio Martínez Calzón, un trabajador incansable
M.ª José Bastante Barrero
130
El último confuciano
Carmen García-Ormaechea
132
Un sabio humanista del siglo XXI: ingeniero, poeta y ontólogo
Teresa Oñate y Zubía
138
Un universo de poemas
César Lanza Suárez
140
A Julio In Memoriam
Xavier Güell
143
Música e ingeniería
Edgar Martín Jiménez
144
Julio Martínez Calzón, un amigo del arte
Juan Manuel Bonet 148
¿El último viaje?
Mikel González Galán
152
Año sabático en Arizona
Elena Rocchi
156
La semilla de Julio Martínez Calzón
Mario Colleoni
158
Sus últimas iniciativas colegiales
Fernando Ruiz Ruiz de Gopegui



No quiero empezar sin agradecer sinceramente al Colegio haberme invitado a participar en este número especial de la Revista de Obras Públicas en homenaje a Julio, con quien he tenido la inmensa suerte de coincidir y colaborar a lo largo de mis casi cincuenta años de vida profesional y, de forma más intensa y estrecha, en los primeros veinte años de la misma.
Julio no fue un ingeniero al uso, sino más bien una persona irrepetible, ilustrada y poliédrica, cuyas múltiples facetas abarcaban una gama vasta, casi completa, de disciplinas técnicas y humanísticas: ingeniería estructural, arquitectura, música, pintura, poesía, filosofía, astronomía y un largo etcétera, en cuya integración Julio se sumergía intensamente guiado por una irrefrenable pasión por reconciliar la técnica y el arte, la arquitectura y la ingeniería, el cálculo y las formas, de la misma forma y con la misma actitud y convencimiento con que —yo siempre he pensado que no era casual, sino más bien el carácter más intrínseco de su singular
personalidad— impulsó y llevó a niveles hasta entonces inimaginables el sincretismo entre dos tecnologías, el acero y el hormigón, que hasta entonces habían discurrido ajenas y dispares, elevándolas a una categoría superior: la construcción mixta.
Lo que resalta del carácter único e irrepetible de la figura de Julio es la unanimidad de testimonios de todos quienes hemos tenido la suerte de coincidir con él, personal o profesionalmente, en cualquiera de sus múltiples facetas, en el sentido de que nuestro contacto con él nunca nos resultó irrelevante o superficial, sino que, de una u otra forma, siempre nos dejó huella y enriqueció significativamente nuestra trayectoria personal y profesional.
De igual manera, su participación en diferentes proyectos y actividades dejaba siempre una impronta cualitativa especial, singular y única, que nos alejaba de lo irrelevante o rutinario.
Me centraré seguidamente en señalar algunos aspectos de la figura de Julio, quizás
algo menos conocidos por su mayor lejanía en el tiempo y la menor relevancia pública de su figura, durante la década de 1970 y 1980, una época en la que mantuve con él una intensa y muy cercana relación personal y profesional.
Mi primer contacto con Julio fue en 1973 como profesor de la asignatura de Estructuras Mixtas del último curso de especialidad en la ETSICCP de Madrid, en la cátedra de Juan Batanero, en aquel entonces director de la Escuela.
Él era un profesor joven muy diferente a los demás y su asignatura también lo era por lo novedoso de su contenido y planteamiento, muy alejados de las demás asignaturas, más convencionales. Hay que resaltar que en la década de 1970 prácticamente casi ninguna escuela internacional incluía Estructuras Mixtas en sus planes de estudios. Su asignatura era, para muchos de nosotros, la «asignatura estrella» de la especialidad, la que, en aquellos últimos años de la España autárquica del franquismo, nos
transportaba a los más modernos avances de las tecnologías de la construcción del mundo occidental.
Jesús Ortiz, uno de sus más renombrados discípulos, escribe en este mismo número un artículo titulado Cómo transformaba Julio a sus discípulos y explica que, después de una clase suya, él salió con vocación de ingeniero estructural pues había descubierto la pasión por proyectar y construir.
Jesús y, al año siguiente, yo mismo comenzamos a trabajar en el despacho de ingeniería de Julio, MART2, dedicado básicamente al proyecto puentes y estructuras mixtas de edificación; estaba vinculado a una fábrica en Vitoria que —gracias al conectador NEXTEN patentado por el propio Julio (en esa época, los actuales modernos conectadores tipo Stud no era viables económicamente por el sobrecoste de los royalties que debían pagarse a la patente alemana)— permitió desarrollar durante los años 70 y 80 del siglo XX unos sistemas mixtos típicamente españoles, compitiendo sorprendentemente con las construcciones de hormigón incluso en el ámbito de la edificación tradicional.
Entre los años 1972 y 1977 colaboré con Jesús en la encomienda, como siempre, tremendamente innovadora, que nos hizo Julio: mecanizar completamente, con ayuda de micro- y miniordenadores Hewlett Packard de no más de 20K —recién introducidos en la ingeniería en aquellos inicios de los años 70— la actividad integral de
cálculo y representación gráfica completa en planos de proyectos de edificación. Algo realmente sorprendente cuando todavía no se habían llegado a comercializar en el mundo los primeros programas de CAD. En aquellos años, entre 1973 y 1978, y con Jesús Ortiz como coautor, Julio escribió y publicó el que, en mi opinión, es el texto fundamental e irrepetible de los sistemas mixtos, el libro Construcción Mixta. Hormigón y Acero, que fue (y algunos consideramos que sigue siendo) la obra fundamental, todavía no superada, sobre los sistemas mixtos y que ha orientado la docencia en la ETSICCP, primero con Julio y luego conmigo mismo hasta la aparición de los Eurocódigos.
El proyecto de MART2, que contaba con un equipo de magníficos ingenieros jóvenes de gran proyección, colapsó bruscamente en 1979, como muchos otros de la España de aquella época, a consecuencia de la crisis mundial del petróleo. A ello también contribuyeron, y no poco, las severas restricciones que se establecieron en aquellos años en España en relación con la seguridad frente al fuego de las estructuras metálicas de edificación —una consecuencia del incendio en Zaragoza del Hotel Corona de Aragón cuando, para más inri, se hallaba alojada en él
D.ª Carmen Polo, esposa del entonces jefe de Estado—; unas restricciones que de pronto hicieron perder competitividad a las estructuras mixtas frente a las soluciones convencionales de hormigón.
La crisis se llevó por delante la fábrica de Vitoria y a todo el equipo de MART2, que básicamente quedó reducido a Julio, su secretaria M.ª José y su delineante Antonio Mayor. Julio quedó muy marcado por la quiebra, debida a factores externos, de un proyecto en el que había invertido su futuro y que le dejó además fuertemente condicionado durante años para hacer frente a las responsabilidades financieras de las obligaciones contraídas. Entiendo, y así me lo transmitió en varias ocasiones, que ese fracaso tan doloroso condicionó claramente la orientación de su futuro profesional, alejándolo de cualquier nueva aventura empresarial y centrándolo básicamente en sus capacidades profesionales personales, apoyado por un muy reducido equipo de su máxima confianza, en el que tuve la gran suerte de poder participar. En el año 1981, al volver de mi doctorado en París, volví a vincular mi futuro profesional con Julio en su nuevo proyecto de MC2, un pequeño estudio del semisótano de la calle Víctor de la Serna, donde, con una estructura mínima, hacíamos frente a los grandes proyectos que —coincidiendo con la fuerte reactivación de nuestro país en la década de 1980 fruto de nuestra entrada en Europa así como de los fastos del 92— le llegaban a Julio por parte de las grandes constructoras por el prestigio como proyectista que le daba su asociación con JAFO. Fue la época de los grandes proyectos que han marcado época en el mundo de la
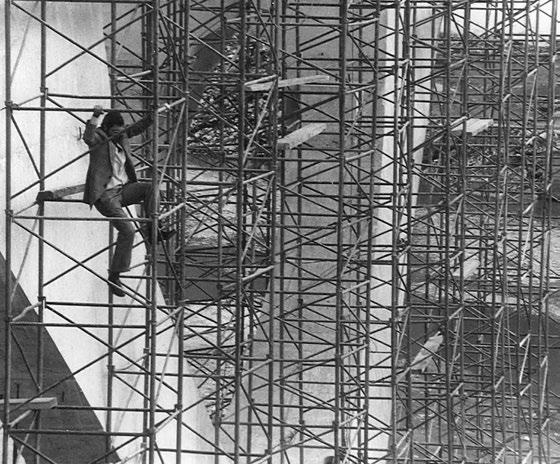
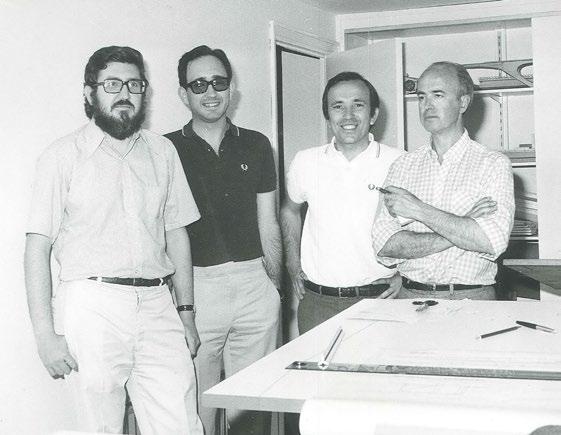
ingeniería por las novedades tecnológicas y de diseño que todos ellos incorporaron en su día: los puentes atirantados de Alcoy y Centenario; el récord del mundo del puente mixto de Tortosa sobre el río Ebro; los desarrollos que se podían introducir en el mundo de la prefabricación aplicando ideas y conceptos de la construcción mixta; y el gran impulso a la colaboración con los arquitectos de mayor prestigio en la resolución de los aspectos estructurales y constructivos de sus grandes proyectos: avenida de la Ilustración, torre de Collserola, Palau de Sant Jordi, palacio de congresos de Salamanca y muchos otros. No quisiera terminar mi contribución sin hacer una referencia particular a lo que para mí supuso una oportunidad única que nunca llegaré a agradecer por completo, y que marcó, sin duda, mi posterior desarrollo profesional: haber podido asistir, aprender y formarme personalmente a través de la intensa y especial relación profesional entre Julio y JAFO, de la que surgieron proyectos como los antes citados, que marcaron un antes y después en la ingeniería de puentes de nuestro país y, por qué no, del ámbito internacional.
Julio y JAFO han sido dos ingenieros únicos e irrepetibles que encabezaron, junto con otros de su excepcional generación, la transición de nuestro aislado y hasta entonces atrasado país hasta las posiciones
de máximo prestigio y avanzadilla tecnológica de la ingeniería internacional. Ambos fueron unos magníficos ingenieros, cultos e ilustrados, pero con personalidades muy diferentes, aunque complementarias: Julio, más riguroso y teórico en el ámbito estructural; JAFO, más intuitivo e inclinado hacia la historia de la ingeniería y su relación con la sociedad. No es casualidad que el sincretismo entre ambos —que sin duda resultó esencial para su éxito profesional— nos recuerde también que las estructuras mixtas en las que ellos basaban los diseños de sus proyectos se fundamentan también en el sincretismo entre las tecnologías del hormigón y el acero, esto es, la superación de las limitaciones de cada una de ellas considerada aisladamente mediante su adecuada integración en un concepto estructural superior: los sistemas mixtos.
A finales del siglo XVIII, casi coincidiendo con la Revolución Francesa y el primer puente metálico de fundición de Coalbrookdale, la creación de las primeras Escuelas Técnicas, como la École Nationale des Ponts et Chaussées de París, abrió una profunda brecha entre los arquitectos y los ingenieros, ambos hasta entonces artesanos pontífices, de modo que su desarrollo profesional transcurrió a partir de entonces por caminos separados, paralelos, cuando no enfrentados, por polémicas inútiles y sin sentido.
Por otra parte, la tecnología de la construcción de estructuras de piedra fue progresivamente sustituida por la metálica y del acero, a partir del XIX, y la del hormigón, a partir del XX. Ambas tecnologías han discurrido también en paralelo, sin apenas mirarse ni influirse mutuamente tanto desde el punto de vista teórico y académico como desde el de los proyectistas y constructores. La aparición y desarrollo de las estructuras mixtas desde los años 70 del pasado siglo han permitido reconducir esta anomalía e impulsar el desarrollo de una nueva ingeniería estructural, mucho más creativa y atractiva. Quisiera cerrar esta contribución resaltando cómo el perfil profesional de la trayectoria de Julio, y también de JAFO, ha resultado fundamental y nos ha indicado el camino de la superación de estas dicotomías tan polémicas como innecesarias y poco enriquecedoras gracias a las ventajas del sincretismo hormigón-acero que alumbraron las estructuras mixtas. Un sincretismo que ambos ingenieros practicaron y desarrollaron en sus relaciones mutuas, tan enriquecedoras para ambos, creando e impulsando equipos mixtos con los más prestigiosos arquitectos, huyendo así de las controversias inútiles y potenciando las ventajas del «mestizaje» de las sensibilidades y formación de ambas profesiones. Quizás, yo estoy convencido de ello, éste sea el mejor legado que nos han dejado ambos ingenieros.

David Fernández-Ordóñez Hernández
A finales de la década de los años 60 y durante los años 70 y 80 había una confianza total en la ciencia a la hora de proyectar puentes. Era normal oír a proyectistas de estructuras y puentes el dicho que “lo que está bien calculado es estético”. Es justo en este momento cuando Julio Martínez Calzón y José Antonio Fernández Ordóñez se proponen proyectar y construir puentes juntos.
Empiezan a trabajar juntos por las tardes, como una actividad complementaria a la que les ocupaba profesionalmente a cada uno de ellos. Se presentan a concursos para poder realizar los proyectos y direcciones de obras de puentes. En el primer concurso quedaron segundos. Se trataba del puente de la Glorieta de Cuatro Caminos que ganó el gran ingeniero Carlos Fernández Casado. Sin embargo, ganan el segundo concurso al que se presentan para un puente urbano sobre La Castellana. Éste fue todo un alegato de lo que estos dos ingenieros excepcionales, tan distintos y tan complementarios, se disponían a concebir en las siguientes décadas.
El trabajo que desarrollaron en este puente define de claramente como fue su colaboración. Julio completamente innovador en el cálculo en general y en particular de los puentes mixtos en España. De hecho, el Puente sobre el Paseo de la Castellana es el primer puente mixto en España, realizado además con acero cortén. Otra innovación técnica fue la solución de las pilas verticales descentradas sobre la bóveda del metro que evitó hacer pilas inclinadas y que proporcionó al puente una sensación de serenidad que está detrás de la imaginativa solución oculta a los ojos. José Antonio trasladó a esta obra su sólido conocimiento de la historia y del arte, así como de las técnicas de prefabricación. Su labor principal fue la del diseño conceptual de la obra y su implicación con el entorno. Aspectos importantes para el diseño de este puente fueron, además del concepto de estructuras mixtas, el uso por primera vez de hormigón blanco en las pilas de puentes, el uso de elementos prefabricados blancos para la losa de compresión o el
diseño de los capiteles con profundas referencias historias.
Otro aspecto que fue fundamental en el diseño de este puente fue la relación profunda de José Antonio con los artistas de su tiempo y con el mundo del arte en general lo que les permitió que Eusebio Sempere actuara como autor en el diseño de la barandilla y conjuntamente con ellos en el diseño del Museo de Escultura al Aire Libre en el que artistas de gran relevancia donaron las obras para ser expuestas en este singular museo.
A partir del éxito de esta primera obra vinieron otras en las que se reflejaba la complementariedad y el profundo diálogo entre ambos, cada uno aportando sus personalidades y su historia. Uno estuvo siempre más dedicado al diseño conceptual y el encaje de la obra en el entorno y el otro poniendo el foco en la introducción de técnicas de análisis y sistemas constructivos avanzados para las obras que ambos realizaban. El Puente del Diablo en Martorell es otro gran ejemplo de esta colaboración enmarcando un puente


con tablero mixto y pilas pretensadas de hormigón blanco tremendamente ajustado y esbelto con diseño de las pilas absolutamente singular y que además dialoga de forma respetuosa con el antiguo Puente del Diablo, situado unos metros aguas arriba.
Su colaboración continuó con el Puente del Milenario en Tortosa en la que resolvieron un gran vano con una solución en pórtico, tan poco habitual por su complejidad, y con el diseño del tablero mixto de cortén y de las pilas en hormigón blanco de una plasticidad extraordinaria.
Entre otras de sus muchas colaboraciones están los primeros puentes atirantados con elementos prefabricados en España,
uno en Alcoy y otro en Sevilla, donde hallaron soluciones prefabricadas con técnicas muy avanzadas y complejas tanto en la fabricación como en las conexiones, no utilizadas hasta ese momento, combinadas con un especial detalle en el diseño de las pilas, con áridos y color de hormigón con tonos rosáceos en Alcoy y con una solución de pila mixta que hace referencia a la arquitectura sevillana en el Puente del Centenario en Sevilla.
Al principio de su colaboración su impulso era contra el uso común de la pura tecnicidad que se aplicaba casi en la totalidad del diseño de puentes en aquella época.
De hecho, era algo insólito que se plantearan
problemas y soluciones por motivos estéticos o históricos en el diseño de puentes. En las décadas siguientes el diseño de puentes evolucionó en España hacia una explosión de soluciones pretendidamente bellas o arriesgadas, con alarde de recursos visualmente espectaculares sin mucho análisis o soporte estético o histórico que lo justificara. Esto les llevó a plantear para el concurso del Cuarto Puente sobre el Urumea en San Sebastián una solución estricta formalmente, pero de una alta complejidad técnica y constructiva. Con este alegato por lo estricto ganaron el concurso y afortunadamente el puente se pudo construir unos años más tarde.
Puente del Centenario, Sevilla.
«El puente se asienta en dos conceptos técnico-históricos fundamentales en nuestro trabajo. En primer lugar, la superación en nuestra profesión de la antigua y arraigada división entre ingenieros metálicos e ingenieros hormigoneros; y en segundo lugar, la prefabricación, es decir, la utilización de grandes elementos estructurales previamente esculpidos para ser sabia y ordenadamente engarzados in situ».
Tres puentes, tres ciudades. Artículo de José Antonio Fernández Ordóñez. 1998


Cuarto puente sobre el Urumea, San Sebastián.
«Nuestro puente nace de un discurso técnico riguroso, despojado de toda pretensión estética. Esta es hoy la única vía para trabajar dignamente en nuestra profesión. Una ingeniería con una sobriedad y un rigor sin piedad en la elección de los medios de expresión, con una preocupación casi obsesiva por la exactitud en la elección de los materiales y la perfección técnica en la realización de los detalles, pero sin renunciar a que su planteamiento y apreciación global constituya una obra de total armonía y dignidad».
Memoria del Cuarto Puente sobre el Urumea en San Sebastián.

Jesús Ortiz Herrera
Dr. Ingeniero de caminos, canales y puertos. Licenciado en C. Físicas, catedrático emérito de la UPM.

Estando yo en el último curso de la ETS de ICCP de Madrid, un buen día en que decidí asistir a clase (en general, prefería la biblioteca), entró un Julio jovencito con un carro de diapositivas que versaban sobre el diseño y proceso constructivo del paso elevado sobre el paseo de la Castellana, entre las calles de Juan Bravo y Eduardo Dato. Ante mis ojos atónitos desfilaron piezas de un acero estructural que no requería pintura; algo extraño llamado conectores; un proceso constructivo autoportante sin cortes del tráfico; unas prelosas prefabricadas que evitaban encofrados y que se pretensaban in situ… en fin, una sobredosis de ingeniería creativa y capaz de transformar la realidad «real» (¡qué absurda pero hoy necesaria redundancia!) no con humo sino de manera poderosa, tangible y útil. Cuando salí del aula, algo en mi interior gritaba: «¡Yo quiero hacer eso!». Había descubierto la pasión por construir. Algo que, con el aditamento de la capacidad para no replicar exactamente formas anteriores, nos caracteriza como especie. Entré yo al aula como físico teórico y salí con vocación de ingeniero estructural: una transformación prodigiosa en tan solo 50 minutos. Creo que sigo manteniendo la vocación por ambas cosas, pero sé diferenciar entre el rigor intelectual, i. e., lo que busca un buen físico teórico en la definición de los problemas, y la capacidad de resolverlos, que es lo que distingue al buen ingeniero estructural.
1975
En 1972 comencé a trabajar en su ingeniería, con una encomienda suya en aquel entonces tremendamente innovadora: la de mecanizar la actividad de cálculo y representación gráfica mediante el empleo de la informática digital, introducida en ingeniería durante la década anterior. Algo tan rompedoramente innovador en su momento como hoy lo sería reestructurar una empresa de proyectos de
ingeniería estructural con la implantación de la IA generativa.
Después de tres años de fructífero y duro trabajo, me atreví a mencionarle que lo que yo realmente ambicionaba era que me enseñase a proyectar puentes. ¡Dicho y hecho! Julio se encerró en su despacho y, al cabo de unas horas, me entregó unos planos dibujados de su puño y letra, con el tablero de un puente cuyo proyecto acababa de empezar, para que lo analizase y corrigiera, en caso necesario, con mis programas informáticos. Al cabo de, más o menos, un mes, tras muchas horas al día de ordenador, llegué a la conclusión de que no habría prácticamente nada que corregir.
De nuevo, aquello fue la constatación de algo asombroso: que Julio era capaz de pasar «directamente de las musas al teatro» en el momento de proyectar estructuras, dibujando los planos sin cálculos (realmente no sé si hizo algunos, ni en qué consistieron), pero con acierto.
Otra vez: «¡Yo quiero hacer eso!»
Sin embargo, tras proyectar docenas de puentes y muchas otras estructuras, no he logrado aproximarme, ni de lejos, a aquello.
Hablábamos antes de la IA, algo que hoy todavía no es más que un estéril remedo que pasa por ser algo creativo, pero que aún no lo es. En realidad, consiste en hacer Mixed Copy/ Paste+Statistical Learning sobre bases de datos ingentes, pero sin aportar, en el fondo, ni un ápice de nuevo conocimiento.
El día —me atrevo a vaticinar que no será en las próximas décadas— en el que un algoritmo pase lo que podríamos denominar el «test de Turing sobre Ingeniería Estructural», esto es, hacer lo que Julio hizo aquella tarde, se extinguirá la participación humana en el proyecto de estructuras.
2018
Mantenemos una larga «conversación entre amigos» sobre el futuro de la ingeniería estructural.
Yo, profundamente enfadado con el sesgo de la docencia universitaria en el siglo XXI, tras haber visto en tiempo real el progresivo advenimiento a las aulas de una generación de universitarios sin capacidad de abstracción y con nulo espíritu crítico —salvo contadísimas excepciones—, y la implantación de criterios de selección de nuevos profesores numerarios sin la valoración de su práctica profesional. Y, en la práctica del proyecto, tras haber constatado la fosilización de los diseños estructurales, sin creación de nada conceptualmente nuevo, como en el siglo XX lo fueron el hormigón armado, luego el pretensado, las propias estructuras mixtas, los nuevos tipos estructurales de la edificación en altura y tantos otros diseños «creados de la nada». Hoy, con la regresiva Peer Review, tales creaciones quedarían en la papelera.
Julio me corrige, explicándome que hay que ser prudentes en las críticas sobre los cambios en la docencia universitaria, pues hubo conflictos similares en las escuelas de ingeniería en un determinado momento histórico, con severa repulsa de los ingenieros «constructores» contra la introducción de la Teoría de Estructuras en los planes de estudios. Pero fue de la suma de esta teoría y del espíritu constructor de donde salieron aquellas nuevas creaciones, concentradas en unas pocas décadas prodigiosas.
Una lección de humildad que me hizo recapacitar.
Quién sabe, tal vez de la IA y del desprecio de los jóvenes ingenieros estructurales por los conocimientos teóricos —entendiendo por tales la intelección de las relaciones «profundas» y «aparentemente ocultas» entre causas y efectos— surjan, después de todo, nuevos paradigmas fecundos que den paso a construcciones originales e innovadoras. Si eso fuere realmente así, por sus frutos los conoceremos.

Jean-Marie Crémer
Ingeniero en Bureau d'Études Greisch, Bélgica.

Vincent de Ville de Goyet
Dr. Ingeniero en Bureau d'Études Greisch, Bélgica.
En la segunda mitad de la década de 1980 el Bureau Greisch (Lieja, Bélgica) construyó algunos de los mayores viaductos de hormigón y acero y estaba en proceso de construir varios puentes atirantados sobre el río Mosa y el canal Alberto: los puentes de Lixhe, Lanaye, Wandre y Ben-Ahin.
A partir de principios de la década de 1970, comenzó un período en el campo de las estructuras de puentes que suscitó una multitud de preguntas: preguntas sobre el comportamiento defectuoso de muchas estructuras construidas después de la Segunda Guerra Mundial; reflexiones sobre las normativas que regían el diseño estructural en ingeniería; y la consideración de los nuevos avances en el conocimiento, principalmente en el ámbito del hormigón. Las reglas de aplicación y las formas de razonamiento estaban
evolucionando y daban lugar al surgimiento de nuevos conceptos y de numerosas innovaciones.
En el campo de las estructuras mixtas, los ingenieros suizos —en particular el profesor Dubas de la Universidad de Zúrich y su hermano— fueron los primeros en proyectar puentes mixtos continuos de gran envergadura con losas de hormigón fuertemente armadas a fin de evitar el pretensado a modo de alternativa a lo que entonces recomendaba la normativa alemana de la época, que era una referencia mundial.
Al mismo tiempo, la FIP (Federación Internacional de Pretensado) estaba considerando la posibilidad de una cierta tensión de tracción en el hormigón pretensado bajo ciertas condiciones de carga y cuantías de armadura pasiva.
La visión suiza del funcionamiento de las losas mixtas experimentó un gran avance con la construcción y monitorización sistemática de estos puentes, cuyo comportamiento era excelente. En contacto con ingenieros suizos, el Bureau Greisch pronto adoptó los mismos principios para el diseño de sus puentes mixtos. A mediados de la década de 1970, Reisch proyectó tres grandes viaductos mixtos aplicando las reglas de diseño de los nuevos puentes arco atirantados tipo bowstring, así como de un pequeño puente atirantado sobre el canal Alberto en Bélgica (Lanaye, 1982)
En España, en esos años el profesor Martínez Calzón proyectaba nuevas tipologías de estructuras mixtas que descubrimos unos pocos años después, cuando tuvimos la suerte de conocerlo.





En paralelo a estos progresos en las estructuras mixtas, a finales de la década de 1970 la construcción de algunos grandes puentes atirantados (en Francia: St. Nazaire, 1975 y Brotonne, 1977; en España: Rande, 1977; en EE. UU.: Pasco Kennewick, 1978, etc.) mostró el gran interés de este tipo de estructuras. Tanto los proyectistas como el público en general estaban descubriendo las nuevas posibilidades que ofrecían estas nuevas tipologías. La elegancia y audacia de estas estructuras llevaron rápidamente a un aumento de su demanda «política». Todos los ayuntamientos querían tener una estructura icónica referente que pusiera a su ciudad en el mapa. Por otro lado, las empresas vieron el interés económico de estas estructuras y los proyectistas, las nuevas posibilidades que ofrecían para salvar grandes vanos incorporando diferentes materiales. Hasta entonces las grandes
luces eran dominio exclusivo de las soluciones estrictamente metálicas. Más específicamente, el hormigón estaba limitado a un tipo de estructura generalmente compacta y de apariencia pesada, de difícil aceptación por parte del público. Gracias a los múltiples tirantes, este nuevo uso del hormigón se caracterizaba por su elegancia y ligereza. Fue principalmente el puente Brotonne sobre el Sena, en Francia, (1977) la obra que catapultó este fenómeno, confirmado luego por el puente Pasco-Kennewick un año después. En este contexto, las empresas especializadas en el suministro e instalación de cables pretensados identificaron posibles nuevos usos de sus productos como fue el caso de los cables de los tirantes, adaptándolos a los requisitos específicos de estas nuevas construcciones. Freyssinet estuvo al frente de esta investigación desarrollando nuevos productos para
puentes atirantados y considerando las características de resistencia a la fatiga provocada bajo los fenómenos dinámicos. Gracias al avance en las herramientas informáticas y en el software especializado que se iba desarrollando y también a la incorporación de estos recursos en las oficinas de ingeniería por parte de jóvenes ingenieros, los proyectistas empezaron a descubrir que podían proyectar y dimensionar estructuras cada vez más complejas, algo que hubiera sido imposible sin disponer de esas nuevas herramientas. Fue la tecnología informática la que permitió el estudio y el desarrollo de los puentes atirantados, un tipo de estructura esencial cuando se quiere utilizar hormigón para salvar grandes luces. Los primeros puentes atirantados (puente Rees-Kalkar, 1967) fueron construidos por ingenieros alemanes como continuación de sus proyectos
de primera generación. Sin embargo, fue el uso del hormigón en el puente atirantado de Brotonne lo que realmente abrió el camino para las estructuras atirantadas de hormigón usando nuevos tirantes. Era posible determinar con seguridad el ajuste de los cables y los esfuerzos en estas estructuras. Como resultado, surgió un enorme número de proyectos en todo el mundo y las empresas siguieron innovando para dar respuesta a esas nuevas oportunidades y ganar cuota de mercado. Para la construcción del puente atirantado de Wandre, en Lieja (198589), decidimos usar una nueva generación de tirantes desarrollados por Freyssinet que había desarrollado una intensa campaña promocional por toda Europa.
Después del puente atirantado Fernando Reig (Alcoy, Alicante, 1987), el profesor Martínez Calzón se involucró en el proyecto
del puente atirantado del Centenario (Sevilla, 1991). Contactado por Freyssinet, fue invitado para visitar el emplazamiento del puente de Wandre, en el que se estaban instalando unos nuevos tirantes engrasados y revestidos en el interior de unas vainas de acero inoxidable que daban a la estructura una apariencia elegante y aseguraban una mayor durabilidad.
En 1988, nosotros, junto con el fundador de nuestro estudio René Greisch, nos reunimos con el profesor Martínez Calzón y su joven socio Francisco Millanes Mato. Antes de la visita, Freyssinet nos había informado de los interesantes proyectos que estaban realizando en su oficina MC2.
Los ingenieros españoles estaban interesados en las nuevas tecnologías de puentes atirantados y en los novedosos métodos de construcción utilizados en los puentes de
Wandre y Ben-Ahin. La visita fue más allá de este tipo de puentes y comprendió también estructuras mixtas de hormigón y acero, una especialidad de ambas oficinas.
De hecho, en ese momento, Julio Martínez Calzón ya había construido dos estructuras mixtas de hormigón y acero muy singulares: el puente del Diablo sobre el río Llobregat, en Martorell, Barcelona (1975), y el puente del Milenario sobre el río Ebro en Tortosa, Tarragona, en 1982. Estas dos estructuras mostraban una gran creatividad por parte de sus proyectistas, con especial atención a la forma y el uso de diferentes materiales, lo que ofrecía un particular interés para nuestra oficina.
Cuando nos reunimos en Lieja y visitamos las estructuras que le habíamos mostrado, descubrimos a un hombre elegante, distinguido, discreto pero cálido, que hablaba un
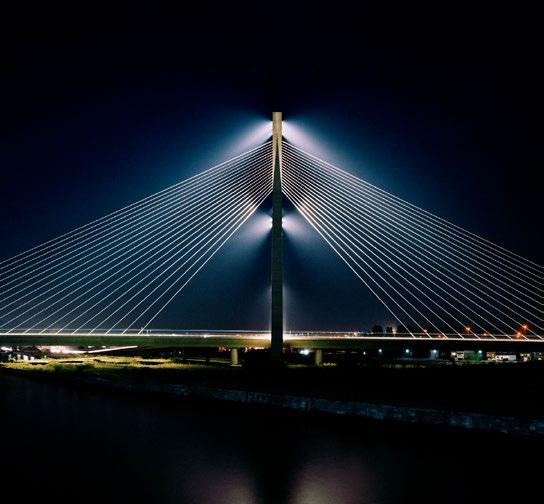
francés perfecto. Ya con las primeras palabras que pronunció fue patente que este gran proyectista era extremadamente sensible a la arquitectura de las estructuras, a las que daba gran importancia, y poseía además un conocimiento profundo de las posibilidades estructurales de los materiales que utilizaba. Percibimos que sus elecciones técnicas y arquitectónicas estaban fundamentadas en una reflexión profunda y una amplia y sólida formación cultural.
La publicación del libro Puentes, estructuras, actitudes, que tuvo la amabilidad de regalarnos, nos reveló otro aspecto de su personalidad. La tercera sección del libro, «Actitudes», un mundo de poemas, pensamientos sobre los filósofos de la Antigüedad, dibujos y textos, nos mostró una faceta aún más sensible de este hombre. Él era consciente de que aquello podía resultar sorprendente, y nos advirtió que podríamos encontrar extraño este enfoque al trabajo de toda una vida. Sin embargo, este filósofo, que podría pensarse que había extraviado su camino en una profesión que con demasiada frecuencia se manifiesta en comportamientos poco elegantes y a menudo oportunistas, ha logrado diferenciarse e imponer sus elecciones artísticas y técnicas. Su lado poético es mucho más sorprendente, aunque no demasiado dada la delicadeza de su carácter que pudimos percibir en las pocas reuniones que tuvimos. También su enfoque de los filósofos grecolatinos puede resultar sorprendente, pero debe hacernos reflexionar como ingenieros, que a veces estamos demasiado apegados a los números y los algoritmos. En Puentes, estructuras, actitudes nos dice:
La filosofía o las ideas pitagóricas fueron de gran interés, en una primera fase, para muchos pensadores de su época, ya que introducían una nueva posibilidad de descripción y ordenación del universo, asociada con utilidades prácticas inmediatas[…] Pero dio lugar a una esclerotización y a una dictadura del número, manipulada por unos cuantos en un proceso de dominio de los símbolos y los resultados aritméticos
Apasionado por los puentes y ávido por brindar a todos la oportunidad de presentar su trabajo, Martínez Calzón organizó varios simposios bajo el título Puentes Mixtos: Estado Actual de su Tecnología y Análisis. En dos ocasiones nos invitó a presentar las estructuras proyectadas por Bureau Greisch. Fue una gran oportunidad para conocer gente, intercambiar ideas y, sobre todo, (re) descubrir los puentes mixtos proyectados en España y en otros lugares mientras compartíamos nuestra propia experiencia. En 1995 y 2001, estos congresos nos permitieron presentar las estructuras que habíamos proyectado para el ferrocarril de alta velocidad en la línea del TGV Valence-Marsella; los viaductos de La Garde-Adhémar (Donzère), de Mornas y de Mondragon-Vénéjan, tres arcos atirantados bowstring con tablero mixto, y finalmente el viaducto en arco cerca de Aix-en-Provence (Francia).
Era una época de importantes obras de ingeniería civil en España y el enfoque técnico de nuestra oficina sobre la estabilidad transversal de los arcos despertó interés y curiosidad, al igual que los avances en el análisis del comportamiento dinámico de los viaductos mixtos bajo el paso de trenes de alta velocidad. Invitados a la jornada técnica de la ACHE en
Madrid en 2009, tuvimos nuevamente la oportunidad de presentar nuestras últimas estructuras mixtas, como el viaducto Savoureuse (la estructura más larga en la línea Rin-Ródano), el viaducto Moselle (1510 m de longitud), y los viaductos Bordeau y Sado, un puente en arco atirantado bowstring en Portugal.
En 2009, la APTA (Asociación para el Progreso Técnico del Acero) organizó una visita al viaducto de Millau, con la participación de alrededor de treinta ingenieros proyectistas españoles. Fue otra oportunidad para compartir nuestra experiencia en la ingeniería de estructuras de puentes. En todos estos encuentros, tuvimos la oportunidad de intercambiar nuestras experiencias en el campo del diseño y el comportamiento estructural. Fue particularmente interesante gracias a la apertura conceptual e innovación de la comunidad de ingenieros españoles. El respeto por el trabajo del otro no nos impidió intercambiar diferentes puntos de vista, lo cual siempre resulta enriquecedor.
Estos contactos han llevado a algunas relaciones de amistad más allá de lo profesional, incluida la de Francisco Milanes, en el pasado colega y socio del profesor Martínez Calzón. Hace dos años, lo invitamos a Lieja para impartir una conferencia en la universidad, donde demostró la amplitud de visión de la ingeniería española. Sin duda, la visita del profesor Martínez Calzón a Lieja a finales de la década de 1980 fue la que condujo a los contactos y relaciones que se han forjado desde entonces entre los ingenieros de Bureau Greisch y la ingeniería española.

Dr. Ingeniero de caminos, canales y puertos. Profesor titular. Universidad Politécnica de Madrid. Ingeniero de MC2 (1996-2002).
La obra de Julio Martínez Calzón concilia componentes aparentemente disociados: técnica y estética, clasicismo y modernidad, construcción y poesía, hormigón y acero. Ingeniero humanista, pionero de las estructuras mixtas en España, sus realizaciones aúnan sofisticación tecnológica con una profunda sensibilidad estética. Julio proyectaba dibujando a mano. Sus diseños siempre consideran los sistemas de ejecución; unos procesos constructivos eficaces y creativos, nunca exentos de emoción y belleza.
La ingeniería civil en España estuvo separada durante décadas en dos materias: hormigón y acero. Ingenierías y constructoras se repartían ambas especialidades sin apenas permeabilidad o interactuación mutua. Julio Martínez Calzón aunó estos dos mundos hasta entonces irreconciliables. Como joven ingeniero trabajaba por las mañanas en el Instituto Eduardo Torroja, donde descubrió y experimentó con el hormigón; por las tardes, proyectaba estructuras metálicas
en el estudio de Juan Batanero. Aún no había cumplido los treinta años cuando, en 1966, a partir de las referencias teóricas alemanas y de su labor experimental en el Instituto, publica el libro Estructuras mixtas. Teoría y práctica En él plantea el control tensional de la sección mixta hormigón-acero e incorpora, como novedad en el campo de las estructuras mixtas, una primera aproximación a los estados anelásticos; plantea la seguridad en estado límite
y el cálculo plástico de la sección. Además, patenta junto al arquitecto Jesús Martitegui, un sistema de conexión entre acero y hormigón mediante chapas soldadas en T.
La primera realización mixta fruto de esos trabajos data de 1968 y fue un modesto emparrillado mixto de 16 m de luz en el paso inferior de la plaza de Roma en Madrid. También en 1968, en el anteproyecto para el concurso de paso superior en la glorieta de Cuatro Caminos del

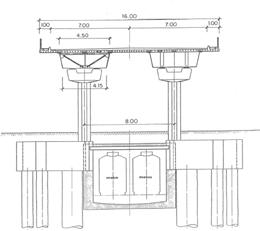
Puente de Juan Bravo, Madrid
De izquierda a derecha, Sección transversal del puente de Juan Bravo: “el salto de la teoría a la práctica, del diagrama a la forma.”
(Martínez Calzón, 1978: 801)
El puente de Juan Bravo en construcción.
“Las estructuras mixtas aprovechan la facilidad de montaje de las estructuras metálicas y su capacidad portante para disponer las losas de hormigón en versátiles procesos de construcción.”
(Martínez Calzón, 2006: 40)



mismo año, el equipo formado por José Antonio Fernández Ordóñez (JAFO), Julio Martínez Calzón y Alberto Corral presentó una solución mixta pretensada de tres vanos de 35-50-35 m. Aunque la obra fue adjudicada a la propuesta de hormigón presentada por el equipo del estudio Carlos Fernández Casado, el anteproyecto mixto introducía ideas que serían aplicadas con posterioridad.
En el concurso convocado un año después para la construcción del paso superior sobre el paseo de la Castellana, entre las calles de Juan Bravo y de Eduardo Dato, el mismo equipo formado por Julio Martínez Calzón, JAFO y Alberto Corral gana con su
solución de doble cajón trapecial mixto y pretensado que salva un tramo central continuo de tres vanos de 29-38-29 metros. La obra se inaugura en 1970. Con una barandilla ligera y transparente de Eusebio Sempere, la estructura salva el paseo de La Castellana con un dintel de canto muy reducido, 1/40 de la luz, como una cinta tendida entre los árboles. Más de 50 años después, la obra mantiene su potencia, clasicismo y modernidad. La visita guiada al puente fue el inicio del homenaje que tuvo lugar el pasado 28 de noviembre de 2023, organizado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica
de Madrid; la mejor manera de recordar al Julio ingeniero y al humanista de profunda sensibilidad estética que se nutre del arte, la música, la filosofía, la astronomía y la poesía.
La construcción del paso sobre el paseo de la Castellana inaugura un conjunto de realizaciones de puentes mixtos que, con proyecto de JAFO y Julio Martínez Calzón, constituyen una atractiva y personal línea de desarrollo que, con una clara voluntad de estilo, reúne un importante conjunto de innovaciones técnicas y constructivas y una atención a los aspectos estéticos. Durante las décadas de 1970 y 1980, son prácticamente las únicas realizaciones de puentes
mixtos en un entorno dominado por el hormigón armado y pretensado.
A partir de entonces, los proyectos irán definiendo una línea tipológica y estética caracterizada por la utilización combinada de grandes elementos de hormigón vinculados con dinteles mixtos pretensados en cajón; tipología longitudinal de pórtico, con presencia de dos pilas principales de carácter escultórico que enmarcan el vano principal con dintel de canto variable; empleo de aceros autopatinables y de hormigón blanco; simbiosis profunda del uso de los materiales y de su proceso constructivo en un concepto autogenerativo y evolutivo de la construcción mixta; alabeo de las
almas de los cajones; utilización de la doble acción mixta en zonas de momentos negativos; procesos constructivos de avance en voladizos sucesivos con dovelas metálicas y montaje posterior de grandes subconjuntos metálicos para el cierre de la estructura; y ejecución de la losa sobre la estructura metálica sin apeos.
El desarrollo de estas obras se basa en la innovación tecnológica de las construcciones mixtas y de sus procesos de ejecución evolutivos. Las estructuras resultantes son soluciones formales serenas y elegantes, rotundas, sin alardes formalistas.
De 1975 data el nuevo puente del Diablo sobre el río Llobregat en Martorell. En
palabras de Julio, «se caracteriza por una intensa originalidad y la búsqueda de un diálogo estético y técnico con el ámbito histórico y geográfico, incorporando interesantes innovaciones tipológicas, técnicas y formales». Se ubica muy cerca del puente del Diablo de origen romano y reconstruido, con una gran bóveda gótica y su característico arco de paso en la clave. La realización abre un camino que seguirá en futuras realizaciones de pórticos: integrar grandes piezas de hormigón pretensado de carácter escultórico con dinteles mixtos pretensados de gran luz. Un ejemplo es el puente sobre el río Ebro en Tortosa, puesto en servicio en 1988, récord del mundo de luz de puente
mixto y con una estructura definida por tres vanos de 102-180-102 metros de luz y dos pilas pretensadas centrales de hormigón blanco en forma de T.
En 1978 Martínez Calzón, en colaboración con Jesús Ortiz, publica Construcción Mixta. Hormigón y Acero, una completísima visión teórica y práctica que aborda tanto el cálculo elástico y elastoplástico a nivel de sección como los análisis lineales y no lineales a nivel de estructura. El libro sigue siendo hoy la principal referencia nacional, docente y profesional, de las estructuras mixtas.
También en 1978, el puente sobre la ría de Ciérvana en Bilbao supuso la primera incorporación de la técnica de la doble acción mixta, como una consecución de la línea de trabajo de Martínez Calzón sobre la combinación, resistente y constructiva, del acero y el hormigón. Desde entonces la doble acción mixta fue aplicada y perfeccionada por el autor, y sistemáticamente incorporada tanto en sus principales realizaciones como en las de sus colaboradores y discípulos. La estructura y el proceso de construcción quedaban íntimamente relacionados desde su concepción. En Ciérvana, la estructura metálica de doble cajón se montó mediante un empuje en curva guiado sobre


Secuencia de flotación e izado de uno de los cajones metálicos del puente de Mundaiz sobre el Urumea en San Sebastián. Emocionante proceso: el río ayuda al montaje del puente que lo salva.
un trazado en planta de radio variable con ayuda de un pescante. Las almas de los cajones eran verticales. Se dispusieron células en las esquinas inferiores que favorecían el reparto de reacciones durante la rodadura. Finalizado el empuje se hormigonaban los fondos. La losa se realizó sobre placas prefabricadas semirresistentes; se situaban previamente las placas prefabricadas centrales, de mayor espesor, que permitían el paso de camiones grúa para la disposición de las placas laterales. Las distintas fases constructivas exigían un estudio analítico evolutivo específico para estructuras evolutivas complejas. Hasta en estructuras aparentemente modestas, las soluciones activan a la vez soluciones tecnológicas de referencia, como la doble acción mixta, y procesos constructivos de enorme capacidad creativa. La optimización de los esquemas resistentes viene asociada a su vez a soluciones que muestran su potencial formal y estético. Es el caso del nuevo y fecundo concepto desarrollado por Martínez Calzón con la denominación de «cajón estricto», que buscará integrar las ventajas de las soluciones cajón y de las soluciones bijácena. Con una voluntad integradora, tratando de reunir las ventajas de ambas soluciones a la vez que buscando limitar sus inconvenientes,
se plantea la solución del «cajón estricto» en dos variantes, una recta y otra trapecial, en que las almas se inclinan simétricamente. Sobre una solución base de doble viga, el «cajón estricto» propone completar la sección resistente con una losa de hormigón inferior en las zonas de momentos negativos, cerrando la sección y evitando los problemas de inestabilidad transversal de los cordones comprimidos. En las zonas de momentos positivos, una chapa delgada inferior cierra la pieza en cajón. La losa inferior de hormigón se muestra en la vista inferior del tablero, ofreciendo un artesonado estructural que evidencia los dos materiales resistentes.
Para Martínez Calzón, la concepción formal y resistente resulta indisociable de los sistemas constructivos; de ahí que él siempre defina cómo se construyen sus proyectos. Los procesos de ejecución llegan a concretar la solución formal del proyecto. Para la construcción por empuje de puentes mixtos de grandes luces se propone un «sistema ábaco», que reduce la luz libre del voladizo durante el lanzamiento, permitiendo dinteles de canto constante. Finalizado el empuje, el dintel se solidariza con los ábacos y ofrece una sección de canto variable.
Para Martínez Calzón, la concepción formal y resistente resulta indisociable de los sistemas constructivos

Puente sobre el río Santa Lucía, Uruguay.
De izquierda a derecha, Dos detalles de los planos dibujados a mano por Julio Martínez Calzón del puente sobre el río Santa Lucía en Uruguay:
a) Detalle de la célula inferior del cajón metálico; se marca en azul la parte de estructura de los jabalcones montada durante el lanzamiento para permitir el guiado lateral del cajón sobre las chapas coloreadas en rojo.
b) Sección del ábaco de hormigón con indicación de la armadura pasiva y la posición del pretensado superior y cajeado para alojar los conectadores durante el lanzamiento.
Fuente: Archivo de MC2.

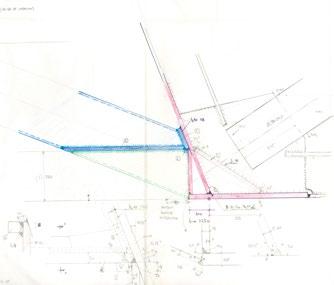



El puente sobre el río Santa Lucía, puesto en servicio en 2005, de sección transversal en cajón unicelular con un sistema de tirantes y jabalcones, incluye, entre otras innovaciones, los dos aspectos mencionados: el del «cajón estricto» en los vanos de acceso que ofrecen el fondo de hormigón visto, sin chapa inferior (el dintel metálico se empuja con estas zonas ya hormigonadas), y el «sistema ábaco» sobre las pilas centrales del vano principal. El lanzamiento se realiza sin nariz, mediante un sencillo dispositivo en el frente de avance que incorpora unos gatos de recuperación de flecha sobre pilas y unas puertas que dan continuidad al cordón de rodadura una vez recuperada la flecha. Los procesos de construcción pueden ser tan
ejecución y definido con el cuidado y el detalle precisos para su puesta en obra. Los planos dibujados a mano por Martínez Calzón tienen más plasticidad y mayor legibilidad que los delineados en CAD. Ilustran este artículo varias imágenes escaneadas de algunos proyectos. Aunque no representan la inmensa extensión y capacidad creativa y proyectual de sus croquis y dibujos, son una pequeña muestra de su manera de diseñar y proyectar. Sus formas se imaginan y se concretan a partir del detalle y los procesos de construcción. Queda para siempre en nuestra memoria la figura de Julio dibujando en la mesa de delineación, la de un ingeniero universal tomando notas en su cuaderno.
1 Martínez Calzón, Julio. (1966). Estructuras Mixtas, Teoría y Práctica Instituto Eduardo Torroja, Madrid.
2 Martínez Calzón, Julio; Ortiz Herrera, Jesús. (1978). Construcción Mixta. Hormigón y Acero Editorial Rueda, Madrid.
3 Martínez Calzón, Julio. (2006). Puentes, estructuras, actitudes. Editorial Turner, Madrid.
4 Martínez Calzón, Julio. (2021). «Una revisión biográfica y significativa de las estructuras mixtas de hormigón y acero estructural». Hormigón y Acero, 72(293): 7-29. https://doi.org/10.33586/ hya.2020.2023
5 Bernabéu Larena, Jorge. (2004). Evolución tipológica y estética de los puentes mixtos en Europa Tesis doctoral. Universidad Politécnica de Madrid. https://oa.upm.es/269/1/04200415.pdf
6 Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, ed. 2023. Julio Martínez Calzón (1938 –2023), Ingeniero de Puentes, estructuras, actitudes Transcripción de los discursos del acto celebrado en Madrid el 28 de noviembre de 2023. hermosos, o incluso más, que la obra terminada; estimulan la emoción estética. Julio Martínez Calzón siempre proyectaba dibujando. Sus notas en pequeños cuadernos de bolsillo y sus planos delineados a mano sobre papel de croquis de gran tamaño son manifiestos de su metodología de proyecto. Los cuadernos son ese primo pensiero, registro del encuentro de la mano pensante en movimiento con el fascinante espacio de las formas potenciales que es la hoja de papel en blanco. El papel de croquis es la concreción a escala, en detalle, con las dimensiones, acotaciones y notas que transforman la idea en proyecto. En el caso de Julio, en un proyecto constructivo concebido a partir de los medios de

Javier Asencio
Marchante
Ingeniero de caminos, canales y puertos.

Luis Peset
González
Ingeniero de caminos, canales y puertos.

Alfonso
Escribir un breve artículo entre tres personas siempre es complicado, pero cuando se trata de hacerlo sobre la figura de Julio Martínez Calzón la cosa se vuelve muy sencilla. Es fácil consensuar sobre lo que le debemos y lo que de él hemos aprendido durante nuestra vida profesional dedicada a la construcción. Pero, si en algo Julio se diferenciaba, era en su acercamiento personal a todos nosotros. El trato iba más allá de lo estrictamente profesional y siempre nos regalaba, con generosidad, algo de sus amplios conocimientos fuera de la ingeniería.
Los recuerdos de Julio van unidos obligatoriamente a su oficina de la calle de Víctor de la Serna en Madrid. El espacio era reducido, pero el ambiente era acogedor y distendido. La entrada se encontraba en el rellano del portal y la sala de reuniones, en un piso inferior, donde Julio nos recibía siempre amable; nos sentábamos alrededor de una pequeña mesa de cristal y él iba solucionando todas las inquietudes objeto de nuestra visita.
Si hubiera que definir a Julio de alguna forma, sería como un hombre del Renacimiento. Su capacidad creativa era extraordinaria, no solo en la ingeniería, sino en otras facetas como la arquitectura, la poesía
o el arte en general. En una ocasión, interrumpió la reunión que manteníamos en su oficina y, sin decir palabra, nos hizo seguirlo a la calle. Una vez allí, nos repartió trozos de un carrete de fotos velado para no dañarnos la vista y pudimos observar un eclipse solar que no volvería a repetirse en años. Sus explicaciones sobre astronomía, claras y precisas, nos dieron a conocer una nueva y sorprendente faceta de él que desconocíamos hasta el momento.
Sus herramientas de trabajo eran básicamente papel cebolla y lápices de colores.
Con ellos definía y dimensionaba estructuras, complicados refuerzos, o complejos procesos constructivos que, de forma sencilla, nos explicaba con unos pocos dibujos coloreados. Gracias a sus cualidades docentes lográbamos entender todo su proceso de pensamiento para solucionar los problemas que le presentábamos. Nunca rehusó ayudar ante cualquier problema que le planteásemos, aunque a veces pudiera ser comprometido para él. Una de las facetas que más hemos admirado de Julio era su profundo conocimiento de la naturaleza de las estructuras. Siempre nos descubría la capacidad que tienen de generarse a sí mismas de forma que se penalicen lo mínimo posible para su construcción con
dimensionamientos excesivos para su estado de servicio.
En ocasiones aportaba soluciones muy originales. Una vez le solicitamos que proyectara una nave en estructura metálica para el hormigonado de los tramos de 150 metros de longitud que se prefabricaban en Cádiz, en las instalaciones de Dragados Off Shore para el puente de Oresund, situado entre Dinamarca y Suecia. La nave debía permitir una luz libre de la longitud de los tramos para el paso de estos al interior por uno de sus laterales. Con este objeto Julio ideó un sistema de pilares móviles que se podían retirar para dejar el espacio libre necesario y volver a instalarse para las labores de ferrallado y hormigonado en el interior de la nave. Para la estabilidad de la estructura sin pilares en un lateral, se procedió a pretensar la estructura metálica con un sistema estándar para estructuras de hormigón. De este modo se evitaba que un determinado estado de uso, de muy breve duración, controlara el diseño.
Han sido muchos años y multitud de proyectos en lo que hemos colaborado: estructuras, puentes, procesos constructivos, rehabilitaciones o resolución de problemas estructurales. Uno de los últimos proyectos



“Concéntrate
en tu sencillo lugar para actuar todo lo mejor que puedas y que los de tu alrededor lo realicen también, siguiendo tu ejemplo a través de la bondad y el coraje que puede ponerse en las pequeñas cosas que todos tenemos pendientes”
A mi existir y al tuyo. Un homenaje.
Julio Martínez Calzón

en que recurrimos a Julio fue el viaducto sobre el estrecho de Paredes. De nuevo, se evitó penalizar la estructura en su estado final por su proceso constructivo. En este caso, Julio puso en práctica un sistema ideado por él para poder lanzar el tablero desde un estribo con un canto constante salvando vanos de distintas luces. Para ello, a las pilas de los vanos de mayor luz se les dotaba en su parte superior de un sistema de ábacos o voladizos en estructura mixta, de forma que el tablero pudiera apoyarse en ellos antes de llegar a las pilas, con lo que se acortaba significativamente la longitud en voladizo del tablero durante su instalación. Una vez completado el lanzamiento, los ábacos se unían al tablero de modo que al final se obtenía un tablero de canto variable en los vanos máximos. Uno los procesos constructivos más originales ideados por él está el propuesto para la construcción de la torre de comunicaciones
para la Ciudad de las Ciencias en Valencia. La torre, proyecto de Santiago Calatrava, consistía en una aguja vertical de 263 metros de altura que, apoyada en tres edificios, conseguía una altura total de 382 metros. El procedimiento ideado fue la construcción de la aguja mediante el empuje vertical por dovelas, un sistema de gran sencillez; una vez completada, aun reposando en la base, se procedía a su izado desde la parte superior de los edificios hasta situarla en su posición definitiva. Considerando las dimensiones y alturas que se manejaban, el sistema propuesto era atrevido, pero perfectamente realizable. Con él se logró la adjudicación del contrato de construcción, aunque finalmente no se llevó a cabo.
En la rehabilitación y adecuación de la estación de Sants para la llegada del AVE a Barcelona, Julio nos prestó, una vez más, una ayuda inestimable. Se trataba de operar
sobre una estructura antigua de hormigón pretensado, realizando demoliciones y amplios huecos en sus losas, aumentando luces y cambiando pilas de emplazamiento para el nuevo trazado de las vías. La información sobre el proyecto de lo ya realizado era escasa y poco fiable. Toda la obra había que desarrollarla con la estación en funcionamiento y accesible a los viajeros. A pesar de la responsabilidad y delicadeza de los trabajos a ejecutar, Julio se comprometió con soluciones y definiciones que nos permitieron realizar la obra en completas condiciones de seguridad, cumpliendo los plazos que en esos momentos eran absolutamente perentorios. Otro caso notable de su pericia en el manejo de las estructuras es el de los puentes móviles del Puerto de Valencia. El primero de ellos fue récord del mundo en su categoría de puente de ferrocarril basculante, con una luz entre ejes de giro de 98 metros. Ganamos
con este proyecto un «concurso de proyecto y obra», evidentemente, con diseño de Julio. Dado lo estricto del trazado por su condición de puente ferroviario, su rasante se encontraba a poca altura del nivel del mar, lo cual hacía crítica la longitud de la culata y el necesario contrapeso. Todo ello nos llevó a un compromiso que limitó el peso específico de los contrapesos a cuatro, algo difícil de alcanzar con una longitud de culata de 14 metros. Para alojar estas piezas hubo que ejecutar sendos fosos de 16 metros de profundidad de excavación y 13 metros de carga de agua. Pero no acaba aquí la proeza. Años después el puerto sufrió una remodelación importante que obligó a la transformación del puente ferroviario basculante de dos hojas en un puente rotatorio, también de dos hojas, pero de mayor luz y anchura y destinado al tráfico carretero, y en una ubicación nueva. Hubo que desmontar el tablero
del puente basculante, transportarlo a su nuevo emplazamiento y, con una estructura metálica complementaria, ensancharlo y alargarlo. Los contrapesos de hormigón en masa, más sencillos que los anteriores, permitieron encajar el tablero dentro de nuevos fosos, de mayor área, pero comparativamente menos profundidad. Con ello se lograron acortar los plazos.
Viajar con Julio era un privilegio. Con ocasión de la adjudicación de un tramo de autopista, tuvimos la fortuna de viajar a Canadá con él. Comenzamos el viaje en Toronto y recorrimos además Montreal y Fredericton.
Fue una semana intensa de trabajo y reuniones, que se vio recompensada por el disfrute de tardes y el fin de semana organizados por Julio, que nos preparaba actividades culturales y gastronómicas. Unas experiencias solo comparables con caminar sobre una espesa capa de hielo que cubría los anchos cauces de los ríos que atravesaba el trazado de la autopista. En el puente del Arenal —un proyecto compartido con José Antonio Fernández Ordóñez, una joya de puente, una preciosidad recubierta de cobre con un diseño estructural complicado, pensado y diseñado por Julio—, él, haciendo gala una vez más de su honestidad profesional, escuchó las sugerencias que le hicimos sobre aquellos apoyos tan complicados. Como era de esperar, aceptó las propuestas buenas y nos explicó por qué desestimaba las malas. Siempre daba explicaciones, su condición de profesor estaba permanentemente presente en él. No queremos terminar esta breve semblanza, estos recuerdos, sin decir lo que consideramos más sobresaliente de Julio, además de lo que ya hemos dejado expuesto en estas letras: Julio fue un hombre bueno y nuestro amigo. Así de sencillo. D.E.P.

Los primeros contactos técnicos del ingeniero Julio Martínez Calzón con el Uruguay se remontan al año 1995, cuando realizó varios trabajos profesionales de consultoría sobre temas de su especialidad para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
A partir de ese momento, comienza una relación profesional y humana que se extendió a lo largo de toda su vida.
Tuve el honor de viajar para contactarlo personalmente en su estudio de Madrid en el año 1998, e invitarlo a que realizara el diseño de un puente de 800 m de longitud sobre el río Santa Lucía en el Uruguay.
No dudó ni un minuto, e inmediatamente comenzó a proponer ideas y métodos constructivos, buscando en todos ellos mantener el adecuado equilibrio entre la técnica y la estética.
La obra del puente sobre el rio Santa Lucía era muy especial para el país, no solo por su envergadura sino también por sus plazos exigentes y su emblemática ubicación, ya que formaba parte de la duplicación de la principal ruta de salida de la ciudad de Montevideo hacia todo el oeste del país.
La obra fue adelante y durante su ejecución Julio viajó muchas veces al Uruguay. En uno de esos viajes surgió la posibilidad de un nuevo proyecto; esta vez un viaducto en el límite este de la ciudad de Montevideo.
Una vez más se trataba de una obra especial, ya que, además de resolver un intercambio

vial complejo, debía agregar una imagen de interés al entorno, pues se trataba del ingreso a la capital desde el aeropuerto.
De nuevo sin dudarlo, Julio se puso a trabajar, proponiendo diversas posibilidades técnicas, constructivas y estéticas.
Su claridad conceptual, su ética profesional y su permanente docencia en el intercambio técnico con sus colegas más jóvenes generó una impronta que para muchos de nosotros significó un antes y un después en nuestra


carrera. Podríamos decir que fue como un curso de posgrado, pero a escala real, de la vida profesional.
Y al referirme a nosotros incluyo —y sin temor a equivocarme— a los colegas de la Dirección Nacional de Vialidad, a los profesionales de las empresas contratistas, a los ingenieros estructurales uruguayos que dieron apoyo durante la construcción, y a los técnicos que participaron a pie de obra. Con muchos de ellos sigo participando e interactuando en diversas obras y proyectos y, frente a situaciones complejas y que requieren claridad para su resolución siempre aparece el comentario: «¿qué hubiera hecho Julio en esta situación?». La relación superó lo profesional y llegó también hasta nuestras familias. Fueron varios los viajes que hicimos a España, ya sea para asistir a congresos donde se presentaban «nuestras obras» o para recorrer con Julio algunas obras emblemáticas de la ingeniería estructural española, muchas de ellas diseñadas por él.
En estos últimos 25 años la vida profesional me ha mantenido en contacto con varios colegas españoles que también han compartido obras y proyectos con Julio. Es muy interesante ver y sentir como todas y cada una de las enseñanzas recibidas en el intercambio profesional y personal con el ingeniero Julio Martínez Calzón se mantienen en el tiempo y en la distancia.

José Luis Sánchez Jiménez Director del Departamento de Estructuras de TYPSA.
La última etapa profesional de Julio Martínez Calzón se inicia con la integración de MC2 en el Grupo TYPSA. Cabría suponer que el paso de ser una empresa especializada independiente a encontrarse integrada en una consultora multidisciplinar de gran tamaño podría haber implicado un gran reto, con el giro a la orientación cultivada por Julio durante tantos años.
Sin embargo, la integración resultó desde el primer momento algo natural y no implicó grandes distorsiones, manteniendo MC2 su carácter distintivo y su funcionamiento autónomo, al tiempo que adoptaba las inercias propias del grupo internacional. Merece la pena una reflexión sobre las razones que subyacen en este apacible proceso de unificación porque reflejan cualidades de Julio que imprimió en el ADN de su empresa.
En primer lugar, es importante destacar que, de los grandes ingenieros de su generación, Julio ha sido uno de los que más, y de forma más explícita, ha apostado y
argumentado sobre la necesidad de hacer proyectos integrados, donde la aportación de cada especialista es una pieza indispensable pero complementaria en el intrincado proceso del diseño. A pesar de su marcado carácter polifacético, amante de las artes, de la filosofía y de las ciencias, y de su permanente búsqueda del conocimiento de cualquier disciplina, Julio primaba la colaboración frente a la actividad del ingeniero aislado; el diseño en equipo frente al gurú. Aunque eso implicase ceder el protagonismo y el liderazgo del proceso creativo.
Esta actitud se evidencia especialmente en su relación con grandes arquitectos, una aproximación que dio lugar a grandes obras y que le provocó no pocas satisfacciones. Cabe reproducir a continuación un extracto de su obra Puentes, estructuras, actitudes [Turner 2006, pág. 193-194]:
La finalidad, creo, consiste en alcanzar, con la máxima eficacia de los recursos técnicos — resistencia, ligereza, economía, proceso, etc.—,
aquellos aspectos que el arquitecto demande para su obra: levedad, fuerza, transparencia, proporción, ajuste y tantos otros más que permiten que el diálogo arquitectura-ingeniería sea perfecto. Hay para ello que situarse en totalidad, y decididamente, hacia el sentido que dicho arquitecto señale, como si se tratara de lo que un director de orquesta reclama de sus instrumentistas. Se debe actuar como el intérprete perfecto; se ha de lograr la nota sublime en su momento, con el tempo que el director marca; de ello depende el resultado. La arquitectura final, la música, puede ser mejor o peor, y tal es el papel del arquitecto, pero la interpretación ha de ser cabal y exacta.
Existe una falsa interpretación de la dialéctica que se produce entre la arquitectura y la estructura. En un seminario acerca de lo visible y lo invisible de la estructura en la arquitectura, pude demostrar que no existe una disposición fiel y unívoca, o un plan preciso acerca de cómo debe ser la expresión final de dicha colaboración; sino que el papel de la estructura debe ser el que el


Descubre más sobre hormigón preparado esp.sika.com ADITIVOS PARA HACER
TECNOLOGÍA LÍDER
EN HORMIGÓN PREPARADO
arquitecto marque: desde la conceptual y contributiva a la esencia fundamental del edificio, apareciendo luego en todo su esplendor hacia el exterior, o desapareciendo por completo, a voluntad del arquitecto, para convertirse en un mero conjunto óseo, totalmente recubierto por la piel para constituir el más perfecto o el más horrible rostro. Son válidas todas las posibilidades de relación, pero ello no garantiza ni la validez de la estructura ni la de la arquitectura que se integran en un edificio.
La clave de la cuestión respecto al papel de la ingeniería estructural en la arquitectura, el que claramente me ha interesado asumir en los edificios y con los arquitectos con los que he tenido la oportunidad de trabajar, está en alcanzar plenamente la idea que éstos persiguen.
[…] Se puede ser un creador profundo aunque invisible. Para ello debe aceptarse con total honestidad el papel de servidor, casi esclavo, de una gran arquitectura; porque siempre se puede conseguir una aportación en la estructura que cualifique realmente la obra en su conjunto.
Este planteamiento, profundamente generoso en favor de la obra arquitectónica globalmente considerada, refleja la admiración intelectual hacia la figura del gran arquitecto creador —director de orquesta—, como integrador de las colaboraciones de los especialistas para maximizar la riqueza formal, filosófica y estética de la obra final. Es una concepción que engrana a la perfección con la tendencia imparable de la consultoría de ingeniería a nivel
internacional de grandes empresas, que antepone el trabajo multidisciplinar de equipos integrados frente al ingeniero–autor. Aunque la reflexión de Julio se centra en la obra de arquitectura, es fácil extrapolar sus conclusiones a cualquier obra de ingeniería. La obra final como objeto de la creación, máxime cuando es una obra pública que contribuye al bienestar y progreso de sus usuarios, que permanece y puede aportar belleza y utilidad al entorno y a la sociedad que lo disfruta, se transforma en el centro y verdadera protagonista del proceso arquitectónico e ingenieril, superando trasnochados personalismos.
Esta lección es un importante legado para todo el sector de la ingeniería. Siguiendo la analogía tan querida de Julio, solo cuando el proyecto de ingeniería resulta como un proceso integrado de aportaciones armónicas —como en una gran orquesta con intérpretes que buscan la excelencia y exactitud de su interpretación, pero siempre con el objetivo prioritario e irrenunciable de la perfección del conjunto de la melodía—, se dará verdadero servicio a la sociedad. El éxito, y el reto, de las grandes empresas multidisciplinares es conseguir este objetivo.
Otra de las líneas argumentales que aparece de forma recurrente en el pensamiento de Julio Martínez Calzón es la integración del procedimiento constructivo en el proceso de diseño ingenieril. Julio aprecia especialmente lo que él denomina «estructuras
autogenerativas», como referencia a aquellos procesos que permiten evolucionar sistemas resistentes iniciales en sucesivas etapas autoportantes, generando evolutivamente la estructura final, como «la apertura de una hermosa flor». Julio es sensible a la belleza de la dinámica de crecimiento, aspecto que en su experiencia no era frecuentemente percibida por el arquitecto, centrado en el estado final de la obra; es un pensamiento que repite tanto para obras de puentes como de arquitectura. Priorizar el sistema constructivo durante la fase de concepción de la estructura marca en gran medida el proceso creativo, y conduce generalmente a soluciones coherentes, bien concebidas y altamente eficientes. Esta aproximación permitió históricamente a MC2 y a Julio establecer estrechas colaboraciones con empresas constructoras con las que desarrolló importantes obras. También le empujó a explorar sistemas industrializados, en especial, las posibilidades de la prefabricación, incorporando soluciones integradas de gran éxito. Este carácter, transmitido a MC2, se mantiene en el tiempo y se potencia también en esta fase de su empresa integrada en un grupo internacional. Nuevamente esta actitud refleja un concepto muy moderno de la ingeniería, en el que no puede desligarse una obra del modo en que va a ser construida, de los sistemas a emplear y de las fases temporales sobre las que evoluciona. La colaboración entre las

empresas constructoras y las de ingeniería surge así de manera natural, más que necesaria: es imprescindible en la consecución del objetivo real de la inversión, que es el servicio a la sociedad. Cuando se prioriza el beneficio propio de las empresas constructoras o de ingeniería con enfrentamientos miopes, el perjuicio acaba en la obra y en sus destinatarios. Este es otro importante legado de las actitudes de Julio Martínez Calzón que conviene tener presente ahora y en el futuro. Por último, otro de los ejes rectores en el proceso creativo de la ingeniería de Julio Martínez Calzón que se quiere destacar aquí es el foco puesto en el comportamiento estructural de cada elemento del sistema global, haciéndose énfasis en las propiedades intrínsecas de cada material. La profunda comprensión del fenómeno resistente le permite proponer soluciones muy optimizadas aprovechando al máximo las oportunidades al alcance del ingeniero. Son muy conocidas sus aportaciones en estructuras mixtas y la doble acción mixta, por ejemplo; pero puede considerarse una actitud radical, esto es, en la raíz de sus planteamientos, y que se aplica a cada actuación en la que se involucra, ya sea grande o pequeña, de obra nueva o en reparaciones y rehabilitaciones. Es así como debe entenderse su concepción de estructuras estrictas, la búsqueda de mecanismos simples pero efectivos, y las propuestas de aprovechamiento de las estructuras existentes,


De arriba a
Ejemplo
como en las ampliaciones de luces de pasos superiores en los ensanches de autovías y autopistas en las que se evita la demolición de la obra existente.
También esta línea de trabajo, tan característica de Julio, encaja perfectamente en las directrices de diseño sostenible y en el planteamiento de los objetivos ODS, prioritarios en la ingeniería actual. Los planteamientos rigurosos en la ingeniería, desde siempre, manejan recursos escasos para dar el mejor servicio posible a la sociedad, preservando el medioambiente. Bien entendidos, compatibilizan del desarrollo de las poblaciones menos favorecidas y el bienestar de la sociedad, al tiempo que garantizan el futuro del planeta. El abuso irreflexivo en el consumo de materiales y energía junto con la emisión incontrolada de contaminantes son los enemigos a abatir. Se han querido destacar aquí tres ejes vertebradores del carácter de Julio Martínez Calzón forjados a lo largo de toda su vida y que también formaron parte de las aportaciones de su última etapa profesional en la que se incorporó al Grupo TYPSA. Son lecciones que han quedado impresas en MC2 y que enriquecen extraordinariamente no solo a TYPSA, sino al conjunto de la ingeniería española. En cierto modo, estas actitudes caracterizan en buena medida la escuela española de hacer ingeniería, con grandes frutos en las últimas décadas. Este es el legado de Julio Martínez Calzón.

Miguel Ortega Cornejo Presidente de ACHE, director general.
Julio Martínez Calzón, ingeniero humanista según él mismo se definía, es una de esas figuras que marcan la trayectoria de un ingeniero, y de esas hay muy pocas.
Todavía recuerdo sus clases de Estructuras Mixtas en sexto curso en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid, allá por 1996; fue él, junto con Paco Millanes, quien acabó de confirmar mi vocación, ya marcada, por las estructuras y los puentes y, especialmente, por los puentes mixtos.
Tras ya más de 25 años dedicado a esta profesión, al echar la vista atrás solo puedo agradecer la grandísima suerte de haberlos tenido a ellos dos y a otros tantos grandes profesores y, a la vez, profesionales de talla mundial, y de haberles escuchado contar en clase su pasión por las estructuras. Figuras como José Antonio Torroja, José Calavera, José María Villar, Javier Manterola, Hugo Corres o Paco, entre otros, guardan un gran paralelismo con Julio en la escuela, en su carrera profesional, y también en su relación
con ACHE, que es la faceta de Julio en la que me voy a centrar en estas breves líneas.
ACHE, la Asociación Española de Ingeniería Estructural (antiguamente denominada Asociación Científico Técnica del Hormigón Estructural), surge en

1999 como la fusión de ATEP y GEHO. ATEP (Asociación Técnica Española del Pretensado) había sido fundada cincuenta años antes por Eduardo Torroja, quien, junto con un reducido grupo de colegas, impulsó también la creación en 1951 de la FIP (Federación Internacional del Pretensado).
Por su parte, GEHO (Grupo Español del Hormigón) dio comienzo formal a sus actividades en 1986 y canalizó la participación española en el Comité Europeo del Hormigón (CEB). Sin embargo, desde comienzos de los años 90, se percibía la necesidad de superar la dicotomía hormigón armado-hormigón pretensado y de plantear la concepción más global e integradora del hormigón estructural; este hecho originó la fusión de las dos asociaciones internacionales en la Federación Internacional del Hormigón Estructural (FIB). Tras un periodo transitorio de conversaciones entre las dos asociaciones españolas, en 1999 tuvo lugar la creación de ACHE.


Julio fue uno de los miembros de comisión gestora de la fusión de ATEP y GEHO en ACHE en 1999 y, desde entonces, su relación con ACHE fue constante.
Su participación en las jornadas técnicas anuales de ACHE ha sido continua; como en la de 2005, dedicada a las Arquitecturas de Madrid 2012, o en una de las últimas, en 2018, justo antes de la pandemia, en la que Julio inauguró la Jornada Técnica anual sobre “Estructuras Mixtas hoy y mañana”, con una conferencia magistral titulada «Estructuras Mixtas 2018: Evocación y Prospección», donde Julio realizó un repaso a su brillante trayectoria profesional.
Julio fue vocal del Consejo de ACHE entre 2002 y 2008, participó de una manera muy activa en los congresos de esta asociación, que se celebran cada tres años, con un gran número de ponencias y, en el año 2005, en el III Congreso de ACHE celebrado en Zaragoza, recibió la Medalla al Mérito de esta asociación.
Julio fue un gran divulgador, escribió un buen número de obras —como el libro Construcción Mixta. Hormigón y Acero, fundamental para todos los que nos dedicamos a las estructuras mixtas—, pero también
Julio Martínez Calzón ha supuesto un antes y un después en la tecnología de las estructuras mixtas de acero-hormigón

Homenaje
a Julio Martínez Calzón
Acceso al vídeo del homenaje que el CICCP, junto con la ESICCP de la Universidad Politécnica de Madrid, rindió a la trayectoria del ilustre ingeniero.
https://www.youtube.com/ watch?v=59Sxld4Znck
colaboró muy a menudo en Hormigón y Acero donde publicó 29 artículos, que se pueden consultar en la página web de ACHE. Sus grandes obras han sido portadas de Hormigón y Acero, y en su último artículo, publicado en 2021, «Una revisión biográfica y significativa de las estructuras mixtas de hormigón y acero estructural» realizó un repaso retrospectivo a su gran trayectoria profesional, un artículo de obligada lectura para cualquier joven ingeniero que quiera dedicarse al proyecto de estructuras. El pasado 28 de noviembre de 2023, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, junto con la Escuela de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, organizó un merecido homenaje a la figura de Julio. Merece la pena ver el vídeo de la jornada, donde se hizo un repaso a su gran trayectoria desde distintos puntos de vista. La figura de Julio Martínez Calzón ha supuesto un antes y un después en la tecnología de las estructuras mixtas de acero-hormigón y ha marcado el desarrollo de la ingeniería española e internacional en este campo. Es y será un referente para las siguientes generaciones de ingenieros.

José Manuel Ballester Premio Nacional de Fotografía 2010.
Conocí a Julio a través de su hija Lorena ya hace muchos años.
Nos encontrábamos a menudo en ferias de arte y en múltiples actos culturales, y él siempre mostraba un gran interés y entusiasmo por el arte en todas sus facetas.
Aunque el mundo por el que ha sido más conocido y en el que fue un gran profesional de merecido prestigio, fue la ingeniería, siempre estuvo muy próximo al arte.
Un día tuve el privilegio de hacer un viaje con él para visitar una de las obras que estaba llevando a cabo. Se trataba de un puente, concretamente, del puente de la Autovía del Cantábrico, sobre el río Nalón, que se
encontraba en un proceso de construcción bastante avanzado. Durante el viaje hasta ahí, mientras paseábamos por la obra y en el restaurante donde comimos, en todo momento, él me estuvo contando y se esforzó por explicarme los secretos que esconde un puente de estas características.
A la vez, con ello me reveló la esencia de toda ingeniería, que consiste en resolver problemas a través del ingenio, el conocimiento y la destreza. Un oficio que, mediante complejas fórmulas matemáticas, convierte las ideas en dibujos mágicos y poderosos, llenos de creatividad y belleza. Ese era el día a día de una persona como Julio: unir ciencia y belleza.
Antes de la pandemia hablamos del proyecto que él tenía en marcha sobre China. Julio sabía que yo tenía muchos trabajos sobre ese inmenso país y quería verlos y, de paso, contarme lo que estaba haciendo con vistas a una publicación. Fueron pasando los días de la pandemia, los meses, e incluso algunos años, y no encontramos el momento. Me imagino la de proyectos que dejó sin concluir.
A pesar de la gran tristeza que me produjo su marcha, ahora, cada vez que atravieso un puente, me viene a la cabeza su recuerdo y la sonrisa eterna que siempre llevaba consigo.
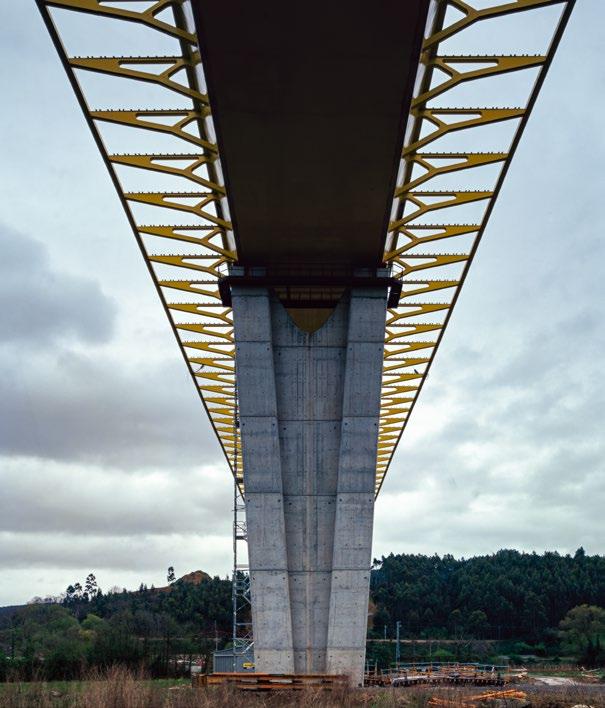


Como es sabido, Julio Martínez Calzón fue un ingeniero prolífico y poliédrico, con intereses intelectuales más allá del ámbito técnico en las artes, la filosofía, la naturaleza, la historia y, en general, en cualquier manifestación cultural; una circunstancia que posteriormente proyectaba en sus obras técnicas y le convertían, como él mismo se calificaba, en un ingeniero humanista.
Primeros años
En 1962 y al término de sus estudios en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Julio comenzó a trabajar por las mañanas en el Instituto Eduardo Torroja en el ámbito de las estructuras de hormigón, mientras que por las tardes colaboraba en la oficina de Juan Batanero y Ramiro Rodríguez-Borlado, que estaba especializada en estructuras metálicas. De esa doble experiencia surgió su interés por combinar ambos materiales, haciendo que el trabajo conjunto de ambos proporcionara un resultado superior al de cada uno de ellos por separado. Para ello, se apoyó en el libro del profesor austriaco Konrad Sattler, lo que le llevó a aprender alemán a fin de poder leerlo y traducirlo.
A partir de ahí, al combinar estos conocimientos con la aplicación del método de los estados límite para verificar la seguridad de las
estructuras aprovechando el comportamiento elastoplástico de los materiales, publicó en 1966 la primera obra sobre estructuras mixtas en una lengua latina y más adelante, en 1978, junto con Jesús Ortiz, su obra Construcción Mixta. Hormigón y Acero libro con el que generaciones de ingenieros hemos aprendido a proyectar estructuras mixtas. Entre ambos libros Julio empieza a poner en práctica sus investigaciones en el campo de los puentes junto con José Antonio Fernández Ordóñez, tal como bien ha expuesto ya Paco Millanes; en el ámbito de la edificación, lo hace de la mano del arquitecto Jesús Martitegui.
Puentes
Dentro del ámbito de los puentes, Julio Martínez Calzón fue un ingeniero prolífico, no tanto por el número de puentes que proyectó y construyó que, siendo bastantes, no fueron muchísimos, sino por las novedades que introdujo en muchos de ellos. Destacan, entre otras:
• primer puente mixto español moderno, el puente de Juan Bravo, en 1968, sobre el que magistralmente nos ha ilustrado Jorge Bernabéu; en esta obra se introdujo simultáneamente el hormigón blanco de carácter resistente, el acero autopatinable

tipo corten en un cajón metálico y un pretensado preconexión en la losa del tablero;
• primera aplicación en el mundo de la «doble acción mixta» en un puente, en concreto, en el de la ría de Ciérvana, en 1978. Una doble acción mixta que ahora están desarrollando los franceses y que los ingleses acaban de descubrir para su infraestructura de alta velocidad;
• récord mundial de luz para un puente mixto, en el puente del Milenario en Tortosa, con 180 m, en 1987;
• primer puente con pretensado externo en España, el que atraviesa el antiguo cauce del Turia en Valencia, en 1989;
• primer uso del cobre como recubrimiento de un puente, en el puente del Arenal, en 1991;
• primer uso de sistemas de «cajón estricto mixto», en los pasos de Vilobí d’Onyar y La Roca, en 1993;
• primera utilización de acero inoxidable con carácter estructural en un puente, en concreto, en el del Polígono de Granadilla, en 1996;
• invención del sistema ábaco para el lanzamiento de cajones metálicos de puentes mixtos, en el puente sobre la ría de Santa Lucía, en 1998.
Una buena parte de estos puentes los proyectó junto con José Antonio FernándezOrdoñez, inaugurando en España una forma nueva y moderna de proyectar puentes. Pero la innovación en los puentes de Julio no se limita a todas las novedades técnicas que introdujo, sino que comprende además las variaciones en las mismas, que su desbordante creatividad técnica fue introduciendo en los puentes siguientes; así, cada nueva obra era diferente a la anterior y suponía un avance con respecto a las que la precedían. Por ejemplo, en relación con el método ábaco, en el nonato puente de Contreras, el ábaco es una celosía metálica; en el puente de Santa Lucía el mismo ábaco pasa a ser un capitel de hormigón pretensado, y en el puente sobre el estrecho de Paredes, el ábaco se transforma en un cajón estricto mixto, generando una variada familia de soluciones tipológicas.
Edificación
En el ámbito de las estructuras de edificación, la obra de Julio Martínez Calzón se centró en principio en la aplicación intensiva de soluciones mixtas en edificios, generalmente con procesos de ejecución complejos, de tipo ascendente descendente. En esta línea realizó las estructuras del edificio del Banco Industrial de Cataluña (ahora, Edificio Planeta) y del edificio Publicinema, ambos para los arquitectos Fargas y Tous, en Barcelona. Aunque la mayor parte de los puentes que realizó en su carrera profesional fueron mixtos, en el ámbito de la edificación muy pronto la experiencia de Julio con grandes estructuras de puentes, junto con su formación en los diferentes materiales, le llevó a ser uno de los primeros ingenieros españoles en

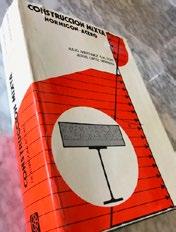
abarcar cualquier tipología estructural aplicada a la edificación: hormigón armado, hormigón pretensado, acero, estructura mixta, o estructuras híbridas, o una combinación de las anteriores, y siempre con una componente fundamental de innovación, lo que le llevó a ser requerido por los más prestigiosos arquitectos para llevar a cabo sus proyectos. Así, realizó, entre otros:
• para Juan Navarro Baldeweg: el museo hidráulico de los molinos del río Segura, el Palacio de Congresos de Salamanca, el museo de las cuevas de Altamira, los Teatros del Canal;
• para Rafael Moneo: el edificio para las nuevas consejerías del Gobierno de Cantabria;
• para Arata Isozaki: el Palau Sant Jordi, la Casa del Hombre, o el pabellón de Palafolls;
• para Cruz y Ortiz: el estadio de la Comunidad de Madrid, inicialmente conocido como la Peineta, y posteriormente, tras su ampliación, como estadio Metropolitano;
• para Norman Foster junto con Manuel Julia: la Torre de Collserola;
• para Benedetta Tagliabue: la nueva sede de Gas Natural y el Pabellón de España para la Expo de Shanghái.; y
• en el ámbito de los edificios en altura: las torres Espacio (ahora Emperador), Sacyr (ahora PwC), Zero Zero y la Torre del Agua. En todas sus colaboraciones con arquitectos, Julio ponía a su disposición su sólido dominio del fenómeno resistente y su creatividad técnica, pero también el más absoluto respeto al carácter privilegiado y decisivo que el arquitecto tiene en el ámbito de la creación de su edificio.
En edificación, Julio consideraba que el ingeniero debía ser un intérprete preciso y exacto de su parte en la orquesta, cuyo director y compositor era el arquitecto; ahí, el ingeniero, junto con otros técnicos, debía lograr una interpretación fiel y ajustada en tempo, afinación y ritmo.
Megaestructuras y procesos autogenerativos
Dentro de su obra hay dos conceptos que aplica sistemáticamente y de manera magistral: el concepto de «megaestructura» y el de «proceso constructivo autogenerativo».
Una megaestructura es aquella que utiliza toda la dimensión volumétrica de la que dispone un edificio para generar un esquema resistente a gran escala que responde con las máximas dimensiones posibles a las acciones a las que se ve sometida y, por lo tanto, de una manera óptima.
Son ejemplos paradigmáticos del concepto de megaestructura los Teatros del Canal; en ellos, las cajas escénicas se convierten en grandes cajones estructurales que permiten proyectar hacia el exterior unos formidables voladizos que liberan la parte baja del edificio para el acceso diáfano de los usuarios.
O la sede de la empresa Orona, en la cual, una estructura de celosía asociada a las fachadas del edificio permite generar unas dimensiones adecuadas para elevarlo por encima de la planta de acceso con una distancia entre apoyos cercana a los 100 m.
El otro concepto fundamental para entender la obra de Julio es el de los procesos constructivos autogenerativos, un concepto intrínseco de manera esencial a las estructuras mixtas , y que se extiende de forma general a cualquier estructura singular o de grandes dimensiones.
Un proceso constructivo autogenerativo consiste básicamente en ejecutar una estructura de forma secuencial sobre la base de subestructuras menores que se construyen de una manera sencilla y se desplazan hasta su posición definitiva apoyándose en la estructura ya construida con medios auxiliares muy reducidos; esto da lugar a un crecimiento cuasiorgánico de la propia estructura.


arriba abajo,
Son ejemplos de esta manera de afrontar la ejecución de las obras, por ejemplo, el Palacio de Congresos de Salamanca, con su cúpula de hormigón construida en el suelo e izada hasta su posición definitiva, o el proceso de ejecución de la torre de Collserola, o el de la torre de Valencia, de Santiago Calatrava, una aguja de casi 400 m de altura, de la cual solo se llegaron a construir las cimentaciones.
Por todas estas obras innovadoras, Julio Martínez Calzón recibió múltiples premios a lo largo de su carrera, pero también, y quizás los más importantes, por el conjunto de su obra y por su dedicación a la ingeniería. En 1992 nuestro Colegio le concedió la Medalla al Mérito Profesional y, en 2014, la Demarcación de Madrid, el premio al Ingeniero de Caminos Destacado. Que un colectivo profesional reconozca a sus figuras más relevantes entra dentro de lo normal, pero cuando el reconocimiento viene de otros colectivos, a veces, innecesariamente alejados del nuestro, nos permite hacernos una idea de la grandeza del galardonando. Así, en el año 2017, el Colegio de Arquitectos de Madrid nombró a Julio Martínez Calzón Colegiado de Honor, distinción que se otorga a personas que, sin ser arquitectos, han llevado a cabo destacables servicios en favor de la cultura arquitectónica y de la profesión de arquitecto. No lo he conseguido documentar, pero, si no me falla la memoria, creo que una circunstancia así solamente se había dado antes en la persona de Eduardo Torroja.
Finalmente, como colofón a su carrera, en el año 2017 se le otorgó el Premio Nacional de Ingeniería. Así decía el fallo del jurado:



que se había utilizado la doble acción mixta», para continuar tras un breve silencio, con una mezcla de orgullo y humildad: «lo cual no quiere decir nada, solo que fue el primer uso de la doble acción mixta en el mundo». En el estudio nunca escatimaba ni un minuto para resolver alguna estructura que se nos podía haber atragantado y con la que acudíamos a su despacho en busca de consejo; al cabo de un buen rato de análisis riguroso y discusión dialéctica, solíamos salir de ahí no con una, sino con dos, tres, o más soluciones al problema que llevábamos entre manos. Solamente en algunas ocasiones, tras cierto tiempo de discusión, Julio aplazaba la resolución del problema a la mañana siguiente para poder llegar a tiempo a alguna ópera del Teatro Real.
Fuera del ámbito técnico, su generosidad se combinaba con su conocimiento enciclopédico de casi todo, dando lugar a sobremesas memorables. Seguro que Carlos Castañón recuerda aquella en un restaurante de Córdoba tras la prueba de carga del puente de Miraflores en la que Julio, tras explicar pormenorizadamente todo el ceremonial que acompaña al festival de Bayreuth, empezó a contar la historia del anillo del Nibelungo, la tetralogía wagneriana. Creo que no habíamos llegado a Sigfrido cuando el representante del contratista de la obra empezó a pedir copas, pues, mientras Julio hablaba, no se avanzaba con la firma de los planos, que tenía que ser manuscrita y que debía servir para la liquidación de la obra. La generosidad de Julio nos permitió también disfrutar de algunos viajes que, con la disculpa de ver alguna obra lejana, nos permitían conocer nuevos países y culturas. Es el caso de los que organizó a Hong Kong en 1998, a Sudamérica en 2004 o el último a China, su admirada China, en 2009, que tanto agradecimos. Para concluir, cito los versos de Dylan Thomas con los que Julio finalizaba el prólogo de la parte de puentes de su libro Puentes, estructuras, actitudes: «La pelota que arrojé al cielo siendo niño aún no ha llegado al suelo».
Hoy los que admiramos su figura tenemos el privilegio de heredar su obra y la obligación de que esa pelota no caiga nunca al suelo.

Ángel Castillo Talavera Director del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja.
En el verano de 1962, un joven ingeniero de caminos de 24 años se incorporaba al Instituto Eduardo Torroja de la mano de Juan Batanero. Hacía poco más de un año que el que fuera su director y uno de los fundadores, el ingeniero Eduardo Torroja, había fallecido y el entonces Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento cambió su nombre en homenaje a su figura, pasándose a llamar Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento (IETcc). Julio formaba parte del nuevo grupo de ingenieros que iniciaba su carrera profesional en el Instituto sin la figura de don Eduardo y que, con el tiempo, se convirtieron en referentes en la ingeniería nacional e internacional. Entre ellos, podemos destacar que en el año 1965 formaban parte del departamento de Estructuras Javier Manterola Armisén y el propio Julio Martínez Calzón. A los pocos meses de incorporarse al Instituto, Julio fue


De arriba abajo y en la página siguiente, Ficha de inscripción de Julio Martínez Calzón en el Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento. Ficha de informe de costes.
nombrado jefe de la sección de Ensayos Mecánicos.
Desde el primer momento, Julio compaginó su labor con el desarrollo de su tesis doctoral Comportamiento plástico de las estructuras hiperestáticas de hormigón y comenzó a intuir que había un camino intermedio entre el hormigón pretensado y las estructuras metálicas.
Siguiendo esta idea realizó múltiples ensayos con un nuevo tipo de conector, lo que le permitió desarrollar la nueva técnica de estructuras mixtas para edificación con la patente de vigas LAU, que posteriormente aplicaría a los puentes siguiendo la trayectoria que Eduardo Torroja había comenzado con el puente de Tordera.
Las fotografías muestran diferentes ensayos de conectores y de vigas mixtas que realizó en esos años y que le permitieron introducir cambios en el método de análisis

de este tipo de estructuras, pasando de los basados en el comportamiento elástico y de tensiones admisibles, al análisis en rotura y plasticidad de los materiales.
Todo aquello lo plasmó en su primer libro Estructuras mixtas. Teoría y práctica, editado en 1966 por el Instituto Eduardo Torroja. Otros aspectos de su trabajo también quedaron reflejados en diferentes monografías del IETcc, como Estudio teórico experimental de la flexocompresión esviada en secciones de hormigón armado (1967) o en Comportamiento y cálculo anelástico de las estructuras hiperestáticas de hormigón armado y pretensado (1972).
Además de sus estudios teórico-prácticos, participó en multitud de otros ensayos mecánicos realizados en el Instituto. Intervino también en el proyecto de la nueva nave para ensayos mecánicos del Instituto, inaugurada en 1968, encargándose del diseño de la estructura metálica.
Quizás fuera una premonición, o no, de la vertiente humanista que manifestó a lo largo de su carrera profesional, pero la inauguración de la nave de ensayos se celebró con el estreno de la obra Cantata a la inauguración de una losa de ensayo con la interpretación a cargo de la orquesta del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, integrada por profesores y alumnos del mismo y dirigida por el profesor Gerardo Gombau, catedrático del citado Conservatorio. La partitura —para orquesta, sopranos y ruidos de
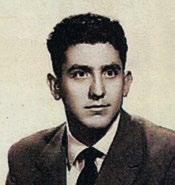

elementos constructivos— contaba con la música del profesor Gombau sobre estructura, coordinación e ideas del profesor Aguirre de Yraola (jefe de sección del Instituto Eduardo Torroja).
La nueva nave de ensayos mecánicos del Instituto Eduardo Torroja es el resultado de la colaboración de todos los técnicos del Centro coordinados por su director, el Dr. Ing. de caminos Jaime Nadal. Intervinieron de forma especialmente activa en lo que se refiere al proyecto y ejecución, los doctores arquitectos Echegaray, Aguirre, Jenaro
En esta página, Imagen de Julio en sus comienzos. Detalle de un perfil mecánico. En la página de la derecha, Inauguración de la nave de ensayos mecánicos del Instituto Eduardo Torroja.
y Monteverde; los doctores ingenieros de caminos Batanero, Fernández Sánchez y Martínez Calzón, y el aparejador Rodríguez Ginestal.
En su vertiente humanista, junto a otros ingenieros del Instituto como Álvaro García Meseguer, Francisco Morán y Rafael Fernández, crearon la asociación APEC, pionera en tratar de corregir el machismo cultural y en buscar un lenguaje no sexista. Durante los 10 años que Julio trabajó en el Instituto, impulsó el avance tecnológico apoyado en la investigación aplicada, la experimentación y la innovación, siendo un pionero que revolucionó las estructuras desarrollando las soluciones mixtas de hormigón y acero estructural.
En definitiva, Julio, siguiendo la senda iniciada por Eduardo Torroja, fue uno de los discípulos que mejor desarrolló el lema del Instituto Technicae plures, Opera única, ya que el gran legado de su obra nos enseña que la multidisciplinaridad es la base de los desarrollos tecnológicos de la ingeniería y de la arquitectura, tanto en obra civil como en edificación.
Dotó a la ingeniería de humanismo y consiguió que en una sola persona se entrelazara la música, la historia, la pintura, la literatura, la astronomía con la ingeniería y la arquitectura.
Gracias, Maestro, con mayúsculas, por tanto que nos has dado y dejado…


Queridos familiares de Julio, queridas amigas, queridos amigos: Hay personas que están siempre presentes en nuestros pensamientos. Personas que nos ayudan a valorar sucesos y situaciones en los pasos de nuestra vida y que además son compañeros que conocen y participan en nuestros intereses, en nuestras inclinaciones y preferencias, así como en lo estrictamente profesional.
Para mí, Julio Martínez Calzón fue una de esas personas. Un interlocutor y partícipe necesario en las áreas de la convergencia de la arquitectura y la ingeniería. En su profundo conocimiento e inteligencia encontramos muchos arquitectos el firme apoyo necesario para la concepción y realización de obras que eran singulares o especialmente difíciles desde el punto de vista estructural. Por esa destacable y singular participación de Julio en numerosos proyectos fue nombrado Colegiado de Honor en el año 2017 por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
En mi caso, colaboramos, por citar algunas obras, como ya se ha dicho, en los molinos del río Segura, en el Palacio de Congresos de Salamanca, en el Centro de Altamira, en las Consejerías de Mérida y en los Teatros del Canal. Julio fue un aliado imprescindible en estas y otras obras que realicé como arquitecto.
Por estas colaboraciones tuvimos tiempo y ocasión de hablar, por ejemplo, de las estructuras, que diferencian sus comportamientos de acuerdo a la naturaleza física de sus componentes creando un juego de forma espacial y materia, con elementos apropiados a la dualidad compresión-tracción, como ocurre en las estructuras que denominamos «tensegrity».
La aportación de Julio Martínez Calzón fue extraordinaria en la concepción de este tipo de estructuras que reparten funciones conforme a la naturaleza de los elementos materiales empleados: las denominadas estructuras mixtas.
Julio desarrolló nuevos objetivos en esta modalidad estructural, amplió su diseño y
exploró sus singulares posibilidades. Tuve ocasión de expresar públicamente mi admiración por un puente de estructura mixta realizado por Julio Martínez Calzón en un ciclo organizado por este Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos titulado Ingeniería y Arquitectura. Manifesté muy concretamente mi gran aprecio por el puente sobre el Ebro en Tortosa, una de las obras de ingeniería en España cuya belleza valoro de un modo muy especial. Se trata de puente con apoyos de hormigón armado, expresivos en su forma de anclarse al suelo, de resistir el empuje de la corriente del agua y de abrirse en unos cortos brazos para recibir las vigas cajón corridas de acero corten que trazan en el aire las líneas oscuras de su vuelo sobre el gran vano del río.
Esta mención es solo un ejemplo que propongo por lo concreto de mi recuerdo, pero con un parecido entusiasmo podría ampliar la alabanza a otros puentes de nuestro gran ingeniero.



Realizó también Julio, obras con métodos propios estructurales en procesos constructivos autogenerativos, unas obras cuya realización cubre una dinámica de estados regidos por un programa simultáneo que ordena su secuencia de transformaciones.
La torre de Collserola de Norman Foster en 1990 es un hito en este tipo de solución estructural. La mente de Julio Martínez Calzón parecía estar siempre ocupada en los más variados temas científicos y estéticos.
Su curiosidad le llevó a abarcar un amplio territorio de conocimientos en matemáticas, física, astronomía y ciencias de la tierra, así como en geología y en ciencias de lo artificial.
También se interesó por los orígenes y el desarrollo del pensamiento filosófico de cualquier época. Julio Martínez Calzón habitaba mentalmente un universo de muchos niveles y le gustaba transitar por las bellas artes, la poesía y la música.
Con frecuencia pensé en la razón de esa inclinación, que le llevaba a adentrarse en una morada emocional para así equilibrar su
pensamiento dominado por el rigor de la lógica y la ciencia exacta de su profesión.
Seguramente esa transición era el reflejo de un deseo de conocimiento volcado a las actividades humanas que pueden conducir a lo indefinido o a lo vago, algo distintivo de la actividad creativa que se orienta a lo que está por descubrir.
Julio Martínez Calzón realizó una interesante incursión en la exploración de las artes visuales en su amplísimo estudio de la pintura decimonónica universal. Abordó la pintura del siglo XIX con una visión estética conceptual. Primero, se centró en la Europa centro-occidental y Gran Bretaña y después, en la Europa periférica y los Estados Unidos de América.
Por tanto, el mundo del arte atrajo a nuestro insigne amigo más allá de los territorios hollados por la razón: el arte se intenta en un juego interactivo que enlaza al creador con su obra y con un espectador o destinatario.
El juego de los términos de ese triángulo es móvil y no es siempre firme. Cambian el
curso histórico, pues lo que se valora puede en un momento decaer o ser estudiado al ser sustituido por nuevos valores. Y este libro de Julio y, en especial, su presentación digital, permite una recepción viva, no privilegiada de antemano.
El caso es que Julio Martínez Calzón, además de un gran ingeniero, fue un explorador que sobrevoló una gran amplitud de temas. Investigó con entusiasmo y hay que decir que nos contagió a todos, sus amigos, en sus búsquedas, en excursiones por el más amplio horizonte.
Julio Martínez Calzón permanecerá en nuestro recuerdo con su actitud vital verdaderamente ejemplar. Su trabajo merece todo nuestro reconocimiento y admiración. Su dedicación, nuestro agradecimiento y su persona, el mayor afecto. Gracias.
Discurso pronunciado en el Colegio de Ingenieros de Caminos, en el acto de homenaje celebrado el 28 de noviembre de 2023.

Conocí a Julio Martínez Calzón en junio de 1986 con motivo de mi incorporación al estudio de Arata Isozaki —también tristemente fallecido hace unos pocos meses— para dar soporte en obra a Julio durante la construcción del Palau Sant Jordi. Fue un encuentro propiciado por amigos y compañeros comunes gracias a los cuales Julio depositó su confianza en mí para la ilusionante tarea de colaborar en una construcción tan emblemática.
Fueron varios años aprendiendo de un maestro en el ámbito de la ingeniería estructural, por supuesto, y también en cómo desenvolverse y poner empeño y dedicación ante el compromiso de lograr el objetivo de calidad de una obra, en la cual, además, contábamos con la intervención de muchos profesionales nacionales y extranjeros cuya aportación era de consideración obligada. Julio y yo dedicamos innumerables horas a ese precioso proyecto a pie de obra, como cuando, sobre la pista recién construida, discutíamos acerca de los sistemas de elevación a la sombra de las torres que habían de elevar la cubierta, desplegándose como si se abriera una flor y movilizando el conjunto de
articulaciones diseñadas; recuerdo también las arduas reuniones de trabajo con todos los agentes involucrados, donde Julio actuaba como una «rótula perfecta» —en coherente armonía con las grandes charnelas de los gajos de estructura de la Gran Cubierta— entre dos maneras bien diferentes de desarrollarse en la construcción: la de los arquitectos e ingenieros nipones, en un principio recelosos de si se conseguirían sus estándares de calidad, y la de las empresas españolas que participaron en la construcción, que, ante un reto tan importante, pusieron a disposición de la obra grandes equipos humanos y de medios. Estoy convencido de que con esa función didáctica y de cadena transmisora del conocimiento, Julio, buen conocedor tanto de la idiosincrasia japonesa como de las capacidades reales de nuestros equipos, favoreció el éxito logrado. En este punto, recuerdo lo que Julio decía sobre ese «encuentro de civilizaciones»: «Mira, el japonés, de largos y reflexivos silencios, me provoca la imagen de un roble centenario, encajando con dignidad y respeto nuestra locuacidad latina». Pero no solo fueron tiempos dedicados a esas actividades propias de nuestra
profesión. Recuerdo, ciertamente con nostalgia, las muchas conversaciones sobre todo tipo de temas y disciplinas, debatidas al amparo de las comidas en la cantina que Anillo Olímpico había instalado para dar servicio a los trabajadores del conjunto de obras en curso en la montaña de Montjuïc. Ahí, en ese marco, Julio nos instruía acerca de los últimos avances en astronomía y física nuclear («¿te imaginas, Nilo, cómo debe ser la pulsación de una molécula a 1ºK?»); de sus viajes a India y China; y de filosofía, de poesía, de pintura, de ópera, etc. Siempre pertrechado con alguna de sus numerosas libretas Clairefontaine, convenientemente numeradas, por supuesto, Julio dibujaba y nos explicitaba conceptos y soluciones a detalles difíciles. Pero, en realidad, él anotaba ahí todo lo que le motivaba de una reunión, visita o viaje, como, por ejemplo, cuando registró, durante un trayecto en coche por la comarca de Osona en busca de un puente, los nombres catalanes compuestos de las poblaciones que avistábamos con el coche y que encontraba atractivos e interesantes (Santa Eulàlia de Riuprimer — que le encantó— fue el primero de una larga
lista). Esa situación dio pie, a continuación, a un buen rato dedicado a reflexionar sobre la transcripción castellana de los nombres y sus posibles orígenes. Julio era así: se interesaba por todo y entraba siempre a fondo en el estudio de un tema para alcanzar su conocimiento.
Así pues, al Palau Sant Jordi le siguieron muchas otras obras en la cuales tuve la fortuna de colaborar con Julio, siempre aprovechando esa conjunción de técnica y humanismo: la torre Collserola, el World Trade Center, la ampliación de las luces de puentes de autopista, Gas Natural, diversos puentes y pasarelas, la torre Zero , y un largo etcétera de proyectos, pequeños y grandes, siempre interesantes con su sello. De todos ellos extraje grandes enseñanzas, en particular, en lo concerniente a cómo transferir cargas de un lado a otro de una estructura. Por otro lado, en mis propios proyectos, conté siempre con su apoyo incondicional y desinteresado, en todo momento dispuesto a echarme una mano a golpe de teléfono y de fax.
Julio se interesaba por todo y entraba siempre a fondo en el estudio de un tema para alcanzar su conocimiento
La relación de pensamientos que compartimos con Julio es muy larga. Fruto de ello, en mi recuerdo quedan muchas sentencias y situaciones sintetizadas en frases que me hacen sonreír mirando al pasado y que me acompañarán en mi memoria. Como cuando, en una ocasión, comentando que los coeficientes de seguridad debían ser «honestos», me dijo: «Si en el siglo XV se hubieran aplicado los requisitos de seguridad que se plantean actualmente para poder hacer un viaje a Marte y garantizar la vuelta, los grandes descubridores se hubieran quedado en casa. Yo, desde luego, me apuntaba sin necesidad de garantías extremas». O como cuando, interesado en cómo vivimos el bilingüismo natural en nuestra familia, se detuvo ante una librería de la Vía Augusta de Barcelona y me dijo: «te voy a comprar ese libro de Ursula K. Le Guin, pero en la versión en catalán, La mà esquerra de la foscor, y luego me explicas».
enriquecedoras, ya que, al alternar él su residencia entre Madrid y Barcelona en buena parte de ese tiempo, pudimos mantener una relación personal intensa hasta el final.
La ópera también fue un arte que nos vinculó durante años. Aunque en ocasiones era crítico con las producciones, no solía perderse las representaciones del Liceu, especialmente las obras de Wagner y a Strauss, a quienes tenía entre sus autores favoritos, y de las cuales, cómo no, fue erudito, y cuyo conocimiento, de nuevo, gustaba de transmitir a los demás. Imagino que aquel «¡Para mañana, el alemán!» que, según me contó Julio en una ocasión, les exclamó un profesor en la Escuela de Caminos para comprender ciertos textos en ese idioma, también debió despertar su interés.
El conjunto de obras y proyectos en los cuales pude colaborar con Julio se desarrollaron en toda mi vida profesional, unos años en los que tuve la suerte de extraer un rico e intenso aprendizaje de la ingeniería estructural, pero también de compartir con él otras vivencias no menos importantes y
A pesar de los 615 km que separaban nuestras residencias, tras jubilarse de su actividad proyectual —que no de la creativa, intelectual y poética, la cual mantuvo hasta sus últimos días— el cariño mutuo hizo que no estuviéramos más distanciados que entre los lados de una junta entre dovelas. Pili y yo nunca te olvidaremos.

generosidad, honestidad, claridad de ideas, amplitud de miras

Julio Martínez Calzón fue para mí un maestro sin el que mi vida profesional hubiera sido muy distinta. Casi todo lo que sé del diseño de las estructuras y su relación con el complejo mundo de la arquitectura se lo debo a él. Pero además fue un maestro que me enseñó a disfrutar de la vida con intensidad y pasión en terrenos muy ajenos a la actividad profesional estricta que compartíamos. Tuve la suerte de integrarme en su equipo en 2001, a la vuelta de una estancia doctoral en la Escuela Politécnica Federal de Lausana (Suiza), durante la cual me apoyó visitándome y participando en el tribunal de defensa de la tesis. Cuando me incorporé a su despacho, él ya había desarrollado proyectos de grandes edificios con sistemas constructivos complejos, interviniendo en obras de algunos de los mejores arquitectos, como Norman Foster, Arata Isozaki, Juan Navarro Baldeweg, Enric
Miralles, Antonio Cruz, Antonio Ortiz, etc. En los años en los que Julio me encargó la dirección técnica del equipo de MC2 (2001-2009) tuvimos la posibilidad de trabajar juntos en proyectos muy relevantes, también gracias al denostado boom de la construcción, que nos dejó algunos caprichos, pero también obras muy exigentes que precisaban destreza y dominio de los sistemas estructurales, a los cuales en muchas ocasiones llevaba al límite. Durante esos años y gracias a su valentía, pusimos en marcha un nuevo equipo que parcialmente constituye el actual MC2 con la incorporación de Miguel Fernández, Álvaro Serrano, Carlos Castañón, Ángel Vidal o Belén Ballesteros, que entonces eran jóvenes y brillantes talentos y ahora son reconocidos profesionales. Julio supo transmitirnos a todos nosotros su sabiduría en sesiones en las que, sin impacientarse, resolvía nuestras
dudas sobre conceptos generales y detalles constructivos. No podemos olvidar los famosos «cebollas» en los que dibujaba a mano las estructuras desde su concepción general hasta los detalles más complejos. Le intenté convencer, sin éxito, de que estos croquis no se podían perder y de que debíamos hacer una publicación con la que muchos aprenderíamos. Quizá todavía estemos a tiempo. El primero de los trabajos en los que me impliqué en profundidad fue el diseño de la estructura de los Teatros del Canal de la mano de su buen amigo Juan Navarro Baldeweg. Sobre este edificio creo que basta recordar que Julio me dijo en algún momento que era la estructura más compleja que había diseñado hasta entonces. La intrincada arquitectura, con las dos salas y la escuela de danza encajadas en una pequeña parcela del barrio de Chamberí en Madrid, necesitaba de
un conjunto de losas y pantallas de hormigón armado que permitieran resolver grandes voladizos y luces sin que estos logros estructurales parecieran alardes. Era necesario analizar el comportamiento a flexocompresión bidireccional de estos elementos con un gran número de zonas singulares. Esa complejidad de análisis nos llevó a diseñar los sistemas de cálculo automatizados combinados con programas comerciales de elementos finitos, los cuales posteriormente permitieron desarrollar algunos de los proyectos de edificación más complejos de MC2. Apoyado en su prolongada experiencia, Julio siempre tuvo la mente abierta al empleo de nuevos procedimientos automatizados en los que nos aportaba su sentido común y su intuición estructural que, junto con la visión de los que entonces éramos más jóvenes, permitían acelerar el diseño y garantizar su precisión.
Tras esta obra singular tuvimos la suerte de diseñar juntos las estructuras de dos de los cuatro edificios de la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid: la Torre Espacio y la Torre Sacyr-Vallehermoso. La primera era un proyecto de Henry Cobb y José Bruguera, del estudio norteamericano PCF & Partners, que contaba con una abultada experiencia en proyectar rascacielos; la segunda, por su parte, era la primera experiencia en esta


tipología de la pareja de arquitectos madrileños Enrique Álvarez-Sala y Carlos Rubio Carvajal. En aquel momento eran los edificios más altos de España y representaban un salto cualitativo respecto a lo que se había hecho hasta entonces en nuestro país en edificios de altura. Nuestro maestro tenía el conocimiento necesario para asumir ese reto, pero también la generosidad para permitir que un grupo de ingenieros de menos de 35 años liderara el proyecto y la construcción con su respaldo, siempre atento y sólido. La experiencia de intervenir en los proyectos de dos edificios en un mismo entorno y con dimensiones similares, pero con programas y equipos de arquitectos radicalmente diferentes, fue un aprendizaje que ha marcado mi vida profesional y por el que siempre le estaré agradecido. Los dos sistemas estructurales empleados eran también completamente diferentes: uno casi completo en hormigón, el otro básicamente mixto, pero ambos respondían a la geometría y necesidades de cada una de las torres. Igualmente relevante fue que, en los dos casos, los promotores fueran a la vez constructores, por lo que desde el primer momento el diseño de la estructura estuvo íntimamente ligado con los condicionantes constructivos que son determinantes en edificios de esta envergadura. Como Julio no solo tenía un conocimiento excepcional
del comportamiento de las estructuras, sino que además integraba en su saber el dominio de los procesos y sistemas constructivos, el trabajo conjunto fue especialmente enriquecedor para todos ya que tenía claro que la estructura más eficaz puede ser inútil si el proceso constructivo necesario para ponerla en pie no es igual de adecuado. Julio era un rara avis por esta visión amplia del hecho estructural y constructivo, y quizás esto le permitió mantener una relación excepcional tanto con los constructores como con los arquitectos con los que trabajaba. Quiero recordar aquí a Segundo Rodríguez y a Jaime Teulón, también ya fallecidos, que, con su capacidad integradora de los diferentes intervinientes y su gran experiencia como constructores en Vallehermoso y OHL respectivamente, fueron clave en el éxito de estas obras, ejecutadas con costes y plazos significativamente menores que los de las torres vecinas..
Luego vinieron otros proyectos de menor amplitud, pero igualmente relevantes: la Torre del Agua, con De Teresa, y el Pabellón de Aragón, con Olano y Mendo, ambos en la Expo de Zaragoza 2008; el Pabellón español en la Expo de Shanghái de 2010, con Tagliabue; el Banco Popular en Madrid, con Ayala; o las pasarelas del campus de Vigo —con Miralles—, la del río Tormes, con

Moneo, o la de la Arganzuela, con Perrault. En todos estos proyectos Julio nos sorprendía con soluciones ambiciosas que resolvían problemas de los que los interlocutores muchas veces no tenían conciencia. Se ha repetido muchas veces la famosa frase de Norman Foster cuando, tras escucharle describir el detallado sistema de montaje que había ideado para construir la torre de Collserola, dijo que por fin entendía como se iba a poder construir lo que él había dibujado. Julio, con su dominio del comportamiento de las estructuras, siempre hacía fácil lo que parecía difícil o imposible.. Con él aprendimos a buscar en las tramas de los edificios los recursos ocultos que permitían resolver los requisitos estructurales adaptándose a las necesidades del programa arquitectónico. En sus edificios, al igual que en sus puentes, los elementos interactúan y se construyen de forma autogenerativa. Por ejemplo, garantizar la estabilidad de una torre casi hueca, como es la Torre del Agua, fue un reto mayúsculo que resolvimos usando las ligeras rampas internas de circulación como elementos arriostrantes de la esbelta fachada estructural. Al intervenir en el diseño de los edificios desde el primer momento, Julio conseguía que los proyectos fueran globalmente mejores y tuvieran la honestidad estructural que él siempre buscaba.

Julio te hacía entender las necesidades y los puntos de vista de los arquitectos, de los ingenieros de instalaciones, de los constructores. No creo que yo le escuchara nunca palabras de desprecio hacia otros profesionales; a lo sumo, criticaba algunas de sus obras y solo en contadas ocasiones. Y tenía claro que, por mucho que la estructura pudiera ser compleja, él nunca era el protagonista del diseño de un edificio, ni necesitaba estar en los títulos de crédito, ni en los homenajes de las inauguraciones. También sabía que, en ocasiones, había que aceptar que el arquitecto no quisiera mejorar su proyecto incorporando la solución estructural más eficaz que le proponíamos, aunque a veces las razones de su negativa no fueran fáciles de entender.
No quiero dejar fuera de este texto la honestidad con la que iluminaba toda su actividad profesional. Recuerdo cuando llegué, en 1996, al Politécnico de Lausana les hablé a los ingenieros suizos del eficaz sistema de la doble acción mixta que mi profesor Julio Martínez Calzón había inventado, haciendo una encendida defensa de la calidad de la ingeniería española de estructuras. Mis colegas suizos, que siempre tenían acceso a todas las revistas disponibles, me hablaron entonces de un puente con un vano principal de 134 m de luz ubicado en la antigua Yugoslavia y en el que se había usado este sistema en 1968, por tanto, bastante antes de la construcción del puente sobre la ría de Ciérvana de 1978. Tuve que admitir la
derrota y bajar mis humos de egresado de la venerable escuela de Madrid. Unos años después, Julio tuvo la elegancia de añadir una nota a pie de página en el libro que resume su trayectoria vital, Puentes, estructuras, actitudes, refiriéndose en ella a este comentario mío y dejando claro que él no tenía conocimiento de esa obra cuando puso ese sistema constructivo en práctica. Como la guerra del 1991 se llevó por delante ese puente del ingeniero Hajdin siempre podremos decir que Julio fue el primero que lo puso en práctica en un puente que todavía existe.
Aprendimos de él en muchos otros campos, quizás el más claro para mí fue el de la música, ya que a ambos nos proporcionaba muchos momentos de disfrute.
Amante del saber enciclopédico, uno de sus últimos proyectos fue la evaluación sistemática de los mejores cuartetos de cuerda de la historia de la música, desde sus inicios con Haydn hasta los más contemporáneos.
Julio se enfrentaba con pasión y sin límites a todo lo que hacía, dentro y fuera del mundo de la ingeniería. Y lo hacía con claridad de criterios y sin concesiones. Mientras escribo este artículo, se estrena en Madrid una de sus óperas favoritas, Rigoletto. Probablemente hubiera rechazado el extemporáneo montaje con el mismo rechazo con el que decidió que no volvería a Bayreuth después de ver montajes que, a su juicio, no estaban a la altura intelectual de la épica y la hondura de la leyenda wagneriana.
Uno de los mejores regalos que me llevo en la memoria de mi amistad con él fue la invitación a disfrutar juntos en París de la excepcional y atemporal producción que prepararon Bill Viola y Peter Sellars para representar el drama de Tristán e Isolda. Disfrutaba del arte con la misma apertura de miras que aplicaba a la ingeniería, exigiendo el mayor nivel de reflexión intelectual en cada nueva propuesta.
Con motivo de su 70 cumpleaños, Paco Millanes, Antonio Mayor, Pepa Bastante y yo organizamos una reunión sorpresa en la que convocamos, junto a La Sirena Varada de Chillida, a todos los que habíamos aprendido de Julio a lo largo de su vida profesional en MART2 y MC2. Fue una excelente manera de poner de manifiesto el cariño y la admiración que muchos sentíamos por él.
Quince años después y tras su convalecencia a causa de la pandemia y de una caída desafortunada, me dijo que quería volver a hacer una reunión similar con la gente que había sido clave en el desarrollo de MC2, proponiéndome incluso que animáramos la reunión con un aria a dúo.
Así era Julio: generoso, intenso, exigente y apasionado. Varias veces nos dijo que, si le ofrecieran embarcarse en una expedición de exploración de los confines del universo, lo haría sin dudarlo, aunque no hubiera posibilidad de regresar.
Gracias por todo lo que nos has dado, a mí y a muchos. Seguiremos disfrutando a tu costa.

Francisco Domouso de Alba
Dr. Arquitecto
Subdirector de la Escuela
y Civil
Julio Martínez Calzón fue un ingeniero de caminos excepcional: ingeniero, músico, poeta, incansable divulgador, mejor amigo. Este es un recuerdo desde su constante y estrecha colaboración con los arquitectos y el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), del que es Colegiado de Honor. Tuve la suerte de compartir con él muchos momentos durante las últimas dos décadas. Este breve texto recuerda algunos, siempre marcados por la amistad y la inquietud intelectual de Julio por explorar los límites entre arquitectura, ingeniería, música y arte.
Conocí a Julio en otoño de 2004, cuando le invité a participar en el Primer Ciclo sobre Arquitectura e Ingeniería, un ciclo novel que arrancaba en 2005 y que dirigí y organicé con el COAM y la Universidad Europea de Madrid. Confieso que en un primer momento no tuve muchas esperanzas de que aceptase. Julio era el ingeniero que proyectaba estructuras con y para los mejores arquitectos. Era lo que hoy llamaríamos un ingeniero estrella. Pero aceptó participar en un ciclo novel organizado por un arquitecto en el Colegio de
Arquitectos. Un ciclo de fronteras disciplinares difusas que tenía por objetivo explorar los contactos transversales entre disciplinas y sus elusivas contaminaciones, con las que descubrí que él disfrutaba mucho. Había empezado así una amistad que nos ha acompañado durante los últimos 20 años.
El 30 de diciembre de 2004 recibí un correo formal de MC2 firmado por Julio, indicándome el título de la conferencia, «Los sistemas estructurales en la Arquitectura actual», y adjuntando una imagen para ilustrar el cartel. El 21 de febrero de 2005, el auditorio de la Fundación COAM estaba a rebosar. No cabía un alfiler. Julio, un ingeniero de caminos, llenaba una conferencia en el COAM de modo parecido, o incluso más, que los arquitectos estrella del momento. ¿Por qué? Por su capacidad de entender el proyecto desde la unidad compleja de sus partes, de sintetizar y comunicar ideas y, sobre todo, de interrelacionar disciplinas (música, física, poesía, matemáticas, arquitectura, ingeniería, etc.) sin perder la visión global y con un riguroso amor al detalle. En sus conferencias, Julio
analizaba proyectos, suyos o de otros, pero, sobre todo, aportaba reflexiones y propuestas personales que hacían que sus intervenciones fuesen el punto de partida de ideas, posibilidades e inquietudes intelectuales. Recuerdo con especial cariño esa primera conferencia de Julio en el Primer Ciclo sobre Arquitectura e Ingeniería de entre los muchos encuentros y actividades que compartimos.
Nos sorprendió a todos, arquitectos e ingenieros, con su «Planteamiento histórico-crítico, 1870-2005: de los nuevos materiales estructurales al sobre dominio técnico» o su «Esquema programático de los cambios ocurridos en el campo de las estructuras entre el final de la modernidad (1965) y hoy (2005)». Julio fue un descubrimiento para muchos de los arquitectos e ingenieros que le escuchamos fascinados esa tarde de invierno.
El Ciclo sobre Arquitectura e Ingeniería siguió avanzando, y él participó en varias ediciones, siempre en el Colegio de Arquitectos Madrid, siempre con arquitectos e ingenieros.
Su siguiente intervención, en 2007, se tituló «Concepto y diseño estructural en


edificios singulares» y en ella su objetivo fue —y cito textualmente—: «conocer-pensar acerca de algunas propiedades subliminales o catalizadoras que las estructuras, no solo en su fase inicial, sino mucho más potentemente en sus fases constructivas, aportan al hecho arquitectónico global del tiempo presente; el cual está centrado, sin embargo, más o menos, en los mismos términos básicos que lo han caracterizado a lo largo de la historia, y que no son otros que el correlato espacio-luzfunción-protección-belleza, en una manera concentrada y combinada». Julio siempre iba mucho más allá del relato y la explicación lineal de proyectos y estructuras: esa era su «actitud».
Muestra de su inquietud intelectual, que constantemente le llevaba a explorar otros campos de la ciencia y la ingeniería, fue el interés que le suscitó la conferencia de Darío Gil (actual vicepresidente senior y director de Investigación de IBM) titulada «La Arquitectura de la Nanotecnología», también dentro del Tercer Ciclo sobre Arquitectura e Ingeniería, en 2007. Julio asistió a la conferencia como público, y al concluir esta, no perdió la ocasión de debatir, preguntar, aprender y explorar ideas con Darío Gil. Dos años después, en 2009, nos asombró con un enciclopédico relato sobre «El dominio estructural de las formas arquitectónicas», y en 2012 participó en una mesa redonda sobre «El futuro del proyecto de las estructuras de edificación», junto con Ricardo Aroca y Robert Brufau, moderada por Miguel Gómez Navarro (a la sazón codirector del ciclo conmigo), amigo y muy próximo a Julio en lo profesional y lo personal.
En 2018, dirigí en el COAM el ciclo
Arquitectura, Ingeniería y Sociedad, auspiciado por la Fundación Arquitectura y Sociedad. Invité a Julio a dialogar con el artista David Bestué, que acababa de publicar el libro Historia de la Fuerza (editado por Caniche Editorial) y exponía además en ese momento en el Museo Reina Sofía. Julio organizó una comida a tres para conocer a David y explorar el hilo conductor del diálogo. La comida empezó con una doble afirmación de David: Julio era un creador que partía de la nada para proyectar sus puentes mientras que, en su caso, por el contrario, su creación artística consistía en ordenar lo existente. Conociendo a David y, sobre todo, a Julio, pueden imaginarse como transcurrieron las dos horas siguientes. El diálogo en torno a la «poética de la fuerza» y cómo esta condiciona el trabajo de artistas e ingenieros fue todo un éxito.
En estos 20 años, la música nos ha acompañado en diferentes escalas: ciclos, conciertos (muchos), críticas musicales, recomendaciones mutuas, acuerdos y desacuerdos, etc., en un intercambio musical sereno y regular muy intensamente disfrutado. Julio siempre estuvo dispuesto a compartir su enciclopédico conocimiento musical.
Junto con Susana Moreno, codirigí en el COAM (la casa de Julio) el ciclo Arquitectura con Música. En una de sus intervenciones, en noviembre de 2009, Julio dialogó con Luis Suñén, director de la revista Scherzo y del programa de Radio Clásica Juego de espejos. Antes de entrar en materia, el diálogo se introdujo con el tema «Gloria’s Step» (del disco Bill Evans Trio at the Village
Vanguard), con permiso de su venerado Richard Wagner, al que recuperó sutilmente en la imagen del cartel del diálogo, cuidosamente elegida por Julio: una inquietante recreación nocturna de la Filarmónica de Elba (en Hamburgo, obra de Herzog & de Meuron) que, sin duda, evoca el buque fantasma de su querido Holandés errante A raíz de este diálogo, Luis Suñén invitó a Julio a su programa Juego de espejos. El pódcast está disponible en Radio Clásica. No deben perdérselo.
Julio fue un gran defensor y divulgador de la música del siglo XX, la «mal llamada» (en sus palabras), música contemporánea. A finales de mayo de 2023 recogí a Julio en su casa. Fuimos al campus de Villaviciosa de Odón de la Universidad Europea para grabar, en una estupenda producción audiovisual de Ruben Morales y un grupo de estudiantes de Arquitectura y Diseño, una reflexión sobre la obra de Iannis Xenakis, uno de sus compositores favoritos.
Este testimonio, junto con el de otros músicos, críticos musicales y arquitectos, forma parte de la exposición y homenaje que se organizó en el COAM por el 101 aniversario del nacimiento de Iannis Xenakis, comisariado por Susana Moreno en el marco de la XX Semana de la Arquitectura 2023 «XEN101: Tecnología y Naturaleza».
Creo que las «(…) actitudes» de Julio ante la vida, la ingeniería, la arquitectura, la música o el arte son su mejor retrato. Optimista irreprimible, el recuerdo de su amistad, su profundo amor a la vida y el deseo constante de conocimiento y exploración de nuevas ideas nos acompañará siempre.


Resulta extremadamente difícil condensar en unas pocas palabras, y aunque fueran muchas, lo que significó la persona de Julio Martínez Calzón para un joven ingeniero que comenzó a colaborar en su estudio en el año 1997 (hace más de 26 años), y que ha madurado personal y profesionalmente a su lado. Quizá por ello resulte mucho más sencillo condensarlo en una sola. La palabra maestro, repleta de múltiples matices y sutilezas, aglutina todos los significados posibles que expresan mi relación con Julio a lo largo de todos estos años. Julio ha dejado en todos los que lo hemos conocido una huella indeleble. Del mismo modo que la ingeniería de estructuras moderna tanto nacional como internacional no puede entenderse sin la autoridad y aportación del profesor Martínez Calzón, los que hemos acompañado y colaborado con Julio en su monumental obra no podemos entendernos a nosotros mismos sin reconocer su singular impronta.
Comencé a trabajar en el estudio MC2 de Julio en el año 1997 por una curiosa confluencia astral, y nunca mejor dicho.
Por entonces, yo colaboraba como becario en la Cátedra de Mecánica de la Escuela de Caminos de Madrid con el profesor José María Goicolea. Fruto de la amistad entre Julio y José María, y a causa de la pasión que compartían por la astronomía, ambos se embarcaron en una colaboración con el Instituto Astrofísico de Canarias para desarrollar el diseño conceptual del futuro Gran Telescopio Canario (GRANTECAN). Fue en este fascinante trabajo donde conocí personalmente a Julio. Recuerdo con una sonrisa los vehementes debates sobre la influencia de la deformación por cortante del anillo inferior del espejo primario en el comportamiento de la estructura del telescopio, y del potencial fenómeno de resonancia entre la estructura y la operativa del espejo secundario que afectaba principalmente en el rango infrarrojo de frecuencias. A los pocos meses
de haber finalizado ese proyecto, Julio me ofreció colaborar en su estudio, no sin antes haberlo consultado con José María Goicolea con toda la delicadeza y el pudor que le caracterizaban. José María, generosamente, me aconsejó aceptar la oferta a pesar de perder un colaborador.
Sobre todas sus virtudes, que eran muchas, Julio fue esencialmente, a mi modo de ver, una persona apasionada que vivía cada instante con una intensidad desbordante.
Cualquiera que fuera la tarea, materia o campo que atrajera su interés en tal o cual momento, Julio lo abordaba como si fuera una cuestión transcendental. Lo mismo daba que estuviera resolviendo el complejo proceso constructivo de un puente, leyendo un artículo sobre astrofísica o un tratado filosófico, o bien disfrutando de un viaje por sus queridas China e India. Fruto de esta actitud vital, Julio alcanzó cotas de conocimiento extraordinarias, no solo en el campo de la ingeniería, que era su profesión, sino
también en el de sus otras pasiones: la música, la pintura (las artes en general), la filosofía y la astronomía. Esta pasión desbordante por todo lo que hacía se traducía en una generosidad ilimitada con los que tuvimos la suerte de compartir con él algunos de estos instantes eternos. Recuerdo, de nuevo con una sonrisa, las interminables sesiones en su despacho que no terminaban hasta que todas las dudas y cuestiones que le planteaba quedaban completamente resueltas. En mi primera etapa en MC2 como ingeniero junior asistía a estas sesiones atónito, no solo por sus brillantes soluciones y explicaciones hasta el último detalle, sino porque no alcanzaba a entender tanta dedicación y atención al joven ingeniero que yo era por entonces por parte del mismísimo Julio Martínez Calzón.
Las aportaciones de Julio a la ingeniería estructural son de sobra conocidas. Muchas de ellas, como la introducción de las estructuras mixtas en España o la invención de la doble acción mixta, forman parte del «imaginario cultural» de nuestra ingeniería y, por lo tanto, no quiero ni debo entrar en ellas en este escrito. Sin embargo, sí quisiera aportar, siempre desde mi experiencia
Julio valoraba en extremo los proyectos de edificación porque requieren ir más allá de la estructura como tal
personal como colaborador en su estudio, algunos aspectos del Julio ingeniero más allá de sus contribuciones más conocidas y reconocidas.
Julio supo combinar una inteligencia privilegiada para la ingeniería con esa pasión a la que antes hacía referencia. Esta extraordinaria combinación le permitió abordar y resolver problemas ingenieriles con una excepcional brillantez e inusitada imaginación, pero a la vez con el máximo rigor y una capacidad de trabajo y dedicación rayanos en lo heroico. Además, su interés y maestría en otros campos de la ciencia, las artes y el pensamiento le otorgaron una visión holística y extraordinariamente abierta sobre los problemas estructurales, trasladando ideas y conceptos entre las estructuras de edificación y los puentes, antes compartimentos estancos, o entre los propios materiales constructivos y sus posibles combinaciones. Esta mirada de ingeniero humanista, integral y permeable le concedió la sincera admiración por parte de los arquitectos, en algunos casos transformada en verdadera amistad, dejando atrás el absurdo y miope debate sobre las competencias entre arquitectos e ingenieros. Julio entendía la figura
del arquitecto como la de un director de la orquesta cuya función es dar sentido global a la pieza musical y conjugar la interpretación de los diferentes instrumentos; el ingeniero de estructuras sería, por ejemplo, el primer violín en los casos en los que la estructura jugase un papel destacado en el edificio. Julio valoraba en extremo los proyectos de edificación porque requieren ir más allá de la estructura como tal. El ingeniero se ve impulsado a comprender y relacionar con la estructura otros aspectos del edificio muchas veces tanto o más relevantes que la propia estructura. Entrando en cuestiones técnicas, quisiera ilustrar esta particular mirada ingenieril de Julio con dos ejemplos en los que tuve la fortuna de participar, quizá menos señalados, pero a mi entender claramente representativos.
El primero de ellos se refiere al concepto que Julio denominó «transferencia activa» de la carga que recibe un pilar o soporte de una estructura existente a otra estructura de nueva ejecución con el fin de eliminar dicho pilar o soporte original, todo ello sin apenas afectar al resto de la estructura original que apoya sobre dicho pilar o soporte a



eliminar. Esta idea se ha aplicado en más de 70 pasos superiores de autovías existentes en España, en los cuales ha sido necesario eliminar algunas o todas las pilas originales debido a la necesidad de ampliar el número de carriles para los que fueron originalmente proyectados. La clave de esta operación reside en que los tableros de los pasos superiores apenas perciben el cambio de posición del soporte, realizando un proceso de transferencia de la reacción de los soportes originales a la nueva estructura. Pero quizás lo más curioso de esta idea es que no se gestó en el ámbito de la obra civil. Julio no la pensó originalmente para aplicarla a la ampliación de luz de pasos superiores, sino que fue concebida para la eliminación de pilares en edificación y,
en particular, en la menos prosaica Sala Villanueva del Museo del Prado. En este proyecto Julio aplicó la solución habitual de incorporar unas vigas que recibían la carga del forjado superior en las posiciones de los soportes a eliminar. Sin embargo, debido a la flexibilidad de estas vigas, su entrada en carga directa implicaba unas deformaciones del forjado inasumibles por los acabados de mármol que debían mantenerse. Precisamente, Julio ingenió el sistema antes descrito con la idea de mantener inalterado, sin desplazamientos, el forjado existente y preservar así los acabados, y evitar, por otra parte, la incorporación de refuerzos en estos forjados.
El segundo ejemplo se refiere a su contribución en el ámbito de los puentes
móviles. Julio sentía una especial predilección por retos que combinasen la ingeniería de estructuras con otras especialidades (astronomía-estructura en el citado GRANTECAN o arquitectura-estructura en edificación). En el caso de los puentes móviles, la mejor articulación e integración de los mecanismos de movimiento del puente con su estructura y subestructura suscitaba en Julio un particular interés.
El primer puente móvil construido que proyectó Julio fue el puente basculante del Puerto de Valencia, de 98 m de luz entre rótulas y récord del mundo en su tipología para tráfico ferroviario. Se dio la circunstancia de que, debido a los cambios en la organización del puerto, el puente quedó
en desuso a los pocos años de su inauguración. Se requería, por tanto, la ejecución de otro puente móvil de uso carretero en una ubicación distinta y de movimiento rotatorio en lugar de basculante. Cuando todo parecía indicar que la solución más adecuada sería desmontar el puente existente y construir uno nuevo, Julio planteó a la Autoridad Portuaria una solución sorprendente que convenció a los técnicos y gestores del puerto. Consistía en aprovechar al máximo el puente existente, tanto su estructura y como sus mecanismos, transformando el ancho de la plataforma de 8 a 21 m y su uso de puente ferroviario a carretero. La luz se incrementó sensiblemente hasta los 99,2 m, y se modificó el movimiento del puente de basculante a
rotatorio con pequeñas modificaciones en el mamparo situado en los ejes de apoyo y giro. El aprovechamiento de la estructura original fue del 100%, mientras que finalmente se pudo aprovechar solamente el 50% de los mecanismos originales.
Además de las virtudes como ingeniero imaginativo y polifacético, estos dos ejemplos nos muestran otra cualidad más de Julio: su compromiso ético. En todas sus obras y colaboraciones, y en el devenir de los trabajos en el estudio, Julio nos ha transmitido siempre que la honestidad y el compromiso ético deben guiarnos en cualquier toma de decisión técnica, sobre otros intereses y, principalmente, sobre nuestro propio ego, causa y origen de un manierismo aberrante, inexpresivo y falto
de «verdad», relativamente extendido en nuestra profesión, sobre el que Julio nos alertaba insistentemente.
El fallecimiento de Julio el 26 de septiembre del año 2023 nos deja huérfanos. El sentimiento de pérdida nos deja desnortados, especialmente al tratarse de una persona con tan hondo significado: un faro inquebrantable, siempre dispuesto, iluminando y guiando nuestro vivir y hacer. Quiero acordarme de la familia de Julio, en especial de sus hijos, Lorena, Alberto y Gonzalo, a quienes la ingeniería también debe tributo.
Mi más sentido agradecimiento a ti, Julio, con la certeza de que tu legado no descansará en paz, sino que se mantendrá eternamente vivo alumbrando un futuro mejor.

Luis Fernández-Galiano Director de Arquitectura Viva.
Gran especialista en estructuras mixtas, Premio Nacional de Ingeniería y autor de veintiséis puentes e innumerables obras con arquitectos como Foster (la torre de Collserola le valió el Premio Puente de Alcántara), Isozaki, Ando, Pei, Navarro Baldeweg, García de Paredes, Cruz y Ortiz o Miralles, Julio Martínez Calzón fue un ingeniero humanista, tan buen conocedor de los clásicos griegos como de la ópera o el arte contemporáneo. En Arquitectura Viva escribió sobre las Torres Gemelas, sobre el hormigón estructural y sobre el puente como hecho civilizatorio, pero sus intereses últimos fueron la pintura del siglo XIX —sobre la cual publicó en 2016 dos colosales tomos que presenté con él en la librería Naos— y la poesía —con una selección en español e inglés, Poemas cruzados, que presentó en el Círculo de Bellas Artes en febrero de este año. Su obra completa se recopiló en un volumen cuyo prólogo se reproduce abreviado a continuación.
Superado el mezzo del cammin, Julio Martínez Calzón hizo balance en 2006 publicando un volumen donde se reunían sus puentes, sus estructuras y sus ensayos artísticos y literarios. Para el que solo conoce su trabajo a ráfagas, resulta sorprendente la multitud de obras donde ha dejado muestras de su talento exacto. Sin saberlo, vivimos rodeados por un enjambre de construcciones que serían diferentes sin su intervención, y esa inmersión distraída en el entorno artificial creado por sus estructuras y sus puentes orienta sin esfuerzo las miradas y los pasos como limaduras de hierro en un campo magnético. Los lugares creados por los grandes ingenieros nos sobrecogen a veces, nos invitan otras, pero pasan con frecuencia tan inadvertidos como el aire que se respira o la tierra bajo los pies: solo los advertimos cuando faltan. Proyectadas en ocasiones con otros, y muchas veces anónimas para el ojo poco avisado, sus obras manifiestan, sin embargo, una consistencia de autoría que desborda tanto el trabajo coral como el cálculo técnico. Desde la opera prima en el paseo de la Castellana, esto es, el puente realizado en 1970 con José Antonio Fernández Ordóñez para unir las calles de Juan Bravo y Eduardo Dato que se convertiría en símbolo de aquel momento de tránsito en España —y que consistía en dos vigas cajón de acero cortén sobre pilares de hormigón blanco con refinados capiteles bajo cuyo tablero coronado con barandillas de Eusebio Sempere se crearía un ejemplar museo de escultura al aire libre con la polémica Sirena Varada de Chillida suspendida del collarino de los soportes—, hasta sus últimas obras transatlánticas, la carrera de Martínez Calzón muestra la testaruda coherencia de un ingeniero intelectual empeñado en reconciliar la técnica y el arte, el acero y el hormigón, el
cálculo y la forma. Esta actitud integradora, más sincrética que ecléctica, que le llevó a alimentarse por igual de los filósofos griegos y del pensamiento oriental, del dibujo analítico y de la síntesis poética buscando ese sustrato de conocimiento y fruición que es común a la matemática y a la música, es la que se manifiesta en la capacidad de conjugar innovación y continuidad, persiguiendo la aventura de la creación con cada nuevo proyecto y, a la vez, construyendo sobre la base heredada del acervo científico la lógica estratificada del territorio y la extensión paulatina de su propia experiencia.
En esa encrucijada insólita que no ve cesuras entre lo común y lo privado —como mostraba la desinhibida presentación conjunta de la obra pública y la obra íntima—, el ingeniero y melómano Martínez Calzón orquesta gritos y susurros con voluntad operística y nos hace espectadores conscientes de una trayectoria biográfica de la que ya éramos habitantes inconscientes, porque todos hemos pasado por encima y por debajo de sus puentes, todos hemos seguido con la vista las aristas de sus estructuras, todos hemos pasado horas o años en sus pabellones y en sus torres. Sin embargo, muy pocos conocían sus reflexiones introspectivas, sus notas de lectura, su poesía secreta: el rigor de la construcción y la precisión del concepto se enredan en una madeja que solo pueden desanudar los dedos ágiles de la lírica. A fin de cuentas, los laberintos de lo contemporáneo nos han conducido a tantos fondos de saco que quizás es sensato concluir que solo el escalpelo de la emoción puede liberar el nudo gordiano de la razón moderna. Contemplado desde la óptica de una arquitectura históricamente secuestrada por el ornato y que apenas en algunos episodios de pulsión vanguardista ha recuperado la
comunión con la ingeniería en el terreno común del conocimiento constructivo, el camino recorrido por Martínez Calzón está esmaltado por momentos donde la emoción violenta de la gran escala o la seducción precisa de las formas producto del cálculo evocan el viejo atractivo politécnico de la razón en marcha que hace dos siglos y medio institucionalizó la ingeniería civil como un producto conjunto de la Revolución Industrial y el pensamiento ilustrado; pero el hilo que une las cuentas de su rosario profesional y vital no está solo trenzado con hebras de las luces, sino también con filamentos de la pasión en penumbra que cualquier empresa humana requiere como oscuro motor de la pulsión vital.
A la vista de su dimensión humanista, podría tópicamente pensarse que Martínez Calzón fue un ingeniero poco común; sin embargo, si atendemos a las cualidades que Agustín de Betancourt reclamaba a los que desearan practicar esta profesión, habremos de concluir que su caso es más bien el que debería servir de ejemplo y referencia para sus colegas: entre otros muchos conocimientos técnicos, el que sería fundador de la Escuela de Caminos exigía en 1791 a los ingenieros «tener una educación no vulgar, la cual no solamente hace recomendables los hombres en el trato con los demás sino también [les dota] de aquel discernimiento y aquel tacto fino que, en ciertos casos, suele servir aún más que la ciencia». Discernimiento y tacto fino que, sin duda, abundaron en el balance que el Julio hoy desaparecido realizó en el otoño de su vida. Extracto del prólogo del libro recopilatorio publicado por Julio Martínez Calzón.


Me encontré por primera vez con Julio a finales del verano de 1990. Yo había llegado a Madrid poco antes de presentar mi proyecto de fin de carrera en el Politécnico de Milán en busca de mi primera experiencia laboral. Aunque no era un estudiante brillante, animado por muchas curiosidades y el inconmensurable don de la juventud, tenía más entusiasmo en la idea de iniciar una nueva etapa de mi vida en el fascinante y polifacético Madrid de aquellos años que en la de ejercer la profesión de ingeniero. Hice algunos trabajos de diversa índole durante un breve tiempo buscando algo apropiado para empezar esa etapa.
Y conocí a Julio.
La entrevista fue breve. En el semisótano de la calle Víctor de la Serna conocí a este señor simpático, directo, con esas gafas grandes, y que en pocas palabras aceptó mi solicitud para trabajar en MC2. Entonces yo no sabía que había conocido a un Maestro y a un Amigo para toda la vida.
No tardé mucho en comprender que había llegado a un lugar especial donde, con la fuerza del pensamiento, el trabajo y la
creatividad, unas pocas personas (en MC2 éramos 5, incluidos Julio y yo) forjaban proyectos que se convertían en obras; el creador, el impulsor, era Julio, cuyo gentil, pero indiscutible carisma impregnaba todas las horas de nuestro trabajo, ya estuviera él presente o no. Y pronto también comprendí que las obras que Julio concebía representaban indudablemente la excelencia y fueron una motivación irresistible para seguir sus pasos y ser ingeniero, proyectista. Nada más llegar, Julio me regaló el libro Estructuras mixtas.
Teoría y práctica sin mucha presentación, como si se tratara de un gesto de cortesía.
Empecé a estudiarlo: fue toda una impresión. Las estructuras mixtas no eran nada más que un capítulo muy corto en mi currículum de estudios; allí había un mundo nuevo. Cada día, en los puentes que diseñaríamos en MC2, la idea creativa, pasando por la teoría y los métodos, se convertía en proyecto y luego, en materia. (Hoy todavía sigo releyéndolo y consultándolo con creciente admiración; quién sabe si algún día lo dominaré. Lo cierto es que estudiando otros textos y normas actuales no encuentro
conceptos ni resultados que no estuvieran ya en ese libro colosal).
En poco tiempo, mi incierta vocación se materializó en entusiasmo: sí; era posible combinar en una profesión creativa y técnica al mismo tiempo los años de lectura, los estudios clásicos del bachillerato, la ingeniería del Politécnico, la curiosidad del trotamundos, la afición al arte, el orgullo del construir, y el carácter algo egocéntrico indispensable para quien quiere ser autor de proyectos. Tuve ante mí a un Maestro que me demostró con sus acciones y palabras que todo esto, y mucho más, estaba plasmado en su persona. ¿Cómo no dedicar todas mis energías a esos años magníficos bajo la guía de un hombre tan formidable?
La secuela es una historia de amistad. Con el paso del tiempo, la relación laboral se transformó en una relación muy personal, que pasó por diversos acontecimientos existenciales y profesionales. Creo que mi «italianidad milanesa», vista por Julio, que era un gran conocedor y amante de la historia y el arte de mi país, quizá fue un motivo inicial de su interés, y que sus visitas a Milán —donde exploramos con

Tenía el don de tocar lo más profundo de las distintas dimensiones de la existencia
la inolvidable guía de Silvia, mi madre, expertísima en ese campo, una infinidad de iglesias y obras grandes y pequeñas— fueron el inicio de varios caminos conjuntos.
A través de viajes, correspondencia, encuentros en Italia, en España y por Europa y a través también de colaboraciones en algunos proyectos importantes cuando ya me había mudado definitivamente a Italia, la presencia de Julio fue una parte indisoluble de los puntos de referencia de mi existencia. Una presencia no diaria, no frecuente, pero por eso no menos profunda. Recuerdo con cariño y placer una tarde en la que los dos perdimos el avión de regreso de Londres, donde nos habíamos reunido para ver una de las pocas interpretaciones de la ópera Palestrina de Pfitzner. Pasamos una noche extra en la ciudad, lo cual, cómo no, derivó, como siempre, en una cena y una sobremesa de conversación inolvidable. O incluso los encuentros en Menorca, donde pasamos de visitar las canteras de piedra, verdaderas esculturas land art, a ir a ver a José Antonio Fernández Ordóñez en su finca, donde la escultura que da la bienvenida al visitante es una obra maestra de la historia de la humanidad. También creo que soy una de las pocas personas que vio a Julio probarse un par de esquís durante una divertidísima
«semana blanca» que pasamos juntos en los Dolomitas. Y podría seguir contando anécdotas, historias, experiencias de trabajo y viajes a lo largo de tres décadas.
En todas las numerosas experiencias compartidas, la huella que Julio dejó durante el tiempo que pasamos juntos fue profunda e íntima, ya que él impulsaba a quienes sabían sentir su fuerza sutil a reflexionar y a esforzarse siempre un poco más allá del nivel de «confort» de sus propios conocimientos y pasiones. Correspondencia, cartas, borradores y copias de sus libros añadieron riqueza a esta fuente aparentemente interminable de inspiración.
Julio era Julio: lo increíble parecía normal si venía de él, con su sonrisa y su disposición para debatir, y su capacidad para prestar, sin que se notara, su ayuda incondicional.
Y este es el rasgo peculiar, único, inimitable, que quiero recordar de Julio.
La curiosidad insaciable de un espíritu excepcional alimentado por la competencia adquirida con infinito estudio y reflexión hizo de Julio una referencia, un guía, un punto de apoyo, sin ninguna pretensión de poder compararse con él al mismo nivel en todos los temas. Esta dimensión suya —«muy humana», según sus palabras, casi «sobrehumana» según los cánones normales— tenía el don de tocar lo más profundo de las distintas
dimensiones de la existencia, sin subirse a la silla, sin dar sermones; sabía situar de manera sencilla, e increíble, con claridad y aparente ligereza, los términos de cualquier cuestión que le interesara a un nivel superior, de tal forma que no pareciera inaccesible a su interlocutor.
Y así, casi en broma, con motivo de un evento en la casa donde vivió unos años en Barcelona, cuando me pidieron que dijera unas palabras sobre Julio, me vino a la mente un juego de palabras, una especie de neologismo jocoso que recuerda las indicaciones en italiano sobre la interpretación de obras musicales: profondo con leggerezza Aún hoy pienso que esto es lo que nos dejó Julio: la ejecución magistral de una vida en la que se practicaba constantemente la profundidad, pero al mismo tiempo se vivía y, sobre todo, se entregaba a los amigos con un toque de leggerezza (*).
Adiós Julio
(*) Nótese que la traducción literal de leggerezza en español es «ligereza», pero no transmite correctamente el matiz de la palabra en italiano, que se acerca más a suave, leve o, mejor aún, sutil, sin perder el significado fundamental de ser lo contrario de «gravedad».


Mi primer contacto directo con Julio Martínez Calzón como profesor fue durante el curso 1978-79, en la asignatura “Estructuras Metálicas Especiales”. Esta materia estaba dedicada íntegramente a las Estructuras Mixtas HormigónAcero y se impartía en el quinto curso de la especialidad de Cimientos y Estructuras del plan 64 (que luego pasó al sexto curso de especialidad con el nuevo plan de seis años vigente hasta Bolonia). Aún recuerdo el interés que teníamos muchos de los estudiantes por traducir en cálculos y diseños prácticos la fuerte base teórica de los primeros cursos; en este marco, el curso sobre estructuras mixtas de Julio Martínez Calzón despertaba un vivo interés. Este curso era posterior a un curso general sobre estructuras metálicas, cuyo catedrático era Juan Batanero, y a otros cursos sobre hormigón armado y hormigón pretensado. Sin desmerecer esas otras asignaturas, que, quizá de manera injusta en algún caso, nos habían parecido convencionales, las enseñanzas de Julio sobre estructuras mixtas las situábamos
en la vanguardia de la técnica. Él nos abrió los ojos y nos mostró, desde una perspectiva absolutamente precisa y técnicamente muy completa, esta interesantísima combinación de ambos materiales estructurales.
En nuestra promoción, las clases de Julio coincidieron con la edición, también en 1978, de su libro definitivo Construcción Mixta. Hormigón y Acero (Martínez Calzón & Ortiz Herrera, 1978), que fue la base de la docencia en la Escuela. Anteriormente, en 1966, había escrito un primer texto sobre la materia, Estructuras mixtas. Teoría y práctica, editado como monografía del Instituto Eduardo Torroja. Muchos nos apresuramos a adquirir ese nuevo y extenso libro, de 910 páginas, conscientes de su relevancia y novedad en aquel reciente campo de la ingeniería estructural.
Para los estudiantes, el atractivo de las enseñanzas de Julio sobre estructuras mixtas procedía de distintas fuentes, que pesaban más o menos dependiendo de cada uno. Para
algunos —entre los que me contaba yo—, el mayor atractivo eran los rigurosos modelos de cálculo y análisis, incluyendo el estudio tensional de los rasantes, las comprobaciones de los conectadores, o la evolución de tensiones y deformaciones con el tiempo. Para otros, el interés provenía de los nuevos detalles estructurales y la capacidad creativa. Creo que no me equivoco al afirmar que todos los alumnos estábamos cautivados por el potencial en los ámbitos estético, expresivo y funcional de las maravillosas y recientes realizaciones de puentes mixtos concebidas junto con José Antonio Fernández Ordóñez y otros, como el paso superior de Juan Bravo/Eduardo Dato sobre La Castellana en Madrid, o el nuevo puente del Diablo en Martorell, sobre el río Llobregat. Me atrevo a decir que la impresión general de los estudiantes era que las clases de Julio eran rigurosas, precisas y sin concesiones. El curso anterior (1977-78) habíamos asistido a las clases de José Antonio
Fernández Ordóñez (JAFO), que nos imbuyó a todos del entusiasmo por estas magníficas realizaciones de estructuras mixtas, desarrolladas junto con Julio Martínez Calzón. En el paso superior sobre La Castellana (1970) estaba en desarrollo el proyecto del museo de esculturas al aire libre, que
combinaba de forma espléndida con la expresividad formal del puente, pero que era puesto en tela de juicio por las autoridades franquistas, que seguían aún al frente del Ayuntamiento de Madrid. Los estudiantes escribimos una carta colectiva en defensa del proyecto que publicó el nuevo periódico
El País (01/06/1978). En 1978, en un viaje de estudios, visitamos además, guiados por JAFO, el nuevo puente del Diablo en estructura mixta de Martorell (1974). Recuerdo también que, en el verano de 1978, durante una visita personal a Venecia que hice estando de paso para unas prácticas europeas,

pude admirar, con asombro por mi parte, esas nuevas creaciones estructurales expuestas en la Bienal Internacional de Arte de Venecia que reconocía así su valor artístico y creativo.
Julio comenzó la docencia en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid en 1965, como profesor encargado del curso de Resistencia de Materiales, Elasticidad y Plasticidad; en 1967 empezó a impartir las clases de Estructuras Mixtas de Hormigón y Acero y Estructuras Metálicas Pretensadas. En 1968 obtuvo el título de doctor con la tesis doctoral Comportamiento plástico de las estructuras hiperestáticas de hormigón armado. En 1991 obtuvo por oposición la plaza de profesor titular. Durante toda esta etapa, la docencia se realizó siendo sucesivamente los catedráticos de Estructuras Metálicas Juan Batanero, Ramiro Rodríguez Borlado, Edelmiro Rúa y Francisco Millanes.
Julio continuó impartiendo el curso Estructuras Mixtas hasta que abandonó la docencia oficial en 2003 por jubilación voluntaria a los 65 años. En ese momento yo era director del Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras y confieso que lo lamenté, pues era una pérdida de valor muy relevante para la oferta académica de nuestro departamento. Entonces no entendí bien los motivos de esa renuncia, aunque con el tiempo, al ir conociendo otras facetas de la actividad de Julio, he llegado a comprender mejor su decisión, y a apreciar la sabiduría de quien da un paso al lado para centrarse en otros quehaceres.
Además de su trayectoria docente en la Escuela de Caminos de la UPM, Julio impartió también docencia en otros centros, destacando su labor entre 1968 y 1975 como
profesor encargado de cátedra en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos de Santander de la asignatura Cálculo de Estructuras, donde colaboraba con Avelino
Samartín y para lo que viajaba entre uno y dos días por semana. Asimismo dio también algunas asignaturas en el Curso de Estudios Mayores de la Construcción (CEMCO) para el Instituto Eduardo Torroja del CSIC desde 1963 y hasta 2004.
Creo interesante comentar el trabajo de investigación y desarrollo realizado de forma conjunta entre nuestro grupo de investigación en la Escuela y Julio para los conceptos estructurales de grandes telescopios, cuyos requisitos son muy distintos de las estructuras tradicionales de la ingeniería civil. En 1996 nos surgió la oportunidad de participar en el proyecto de desarrollo del Gran Telescopio de Canarias, impulsado por el Instituto de Astrofísica de Canarias. Le propuse a Julio nuestra colaboración para el diseño conceptual de la estructura del telescopio en sí y de su montura, con muy rigurosos requisitos estáticos y dinámicos para conseguir la resolución de las imágenes en una longitud de onda visible e infrarroja del orden de 1,0 μm. Este telescopio, con un diámetro equivalente del espejo primario de más de 10 m de diámetro, constituye en sí una importante estructura. Estudiamos diversas alternativas para la estructura del tubo, comprobando el efecto Serrurier de paralelismo en la deformación de los espejos y los límites de los espectros de las vibraciones (véanse imágenes inferiores en ambas páginas). Yo conocía el interés de Julio por la astrofísica, pero no podía imaginar el entusiasmo con el que acogió la propuesta. A raíz de ello establecimos una fructífera colaboración, en la que él aportó
los criterios de eficiencia estructural y nuestro grupo de investigación, los modelos computacionales para la dinámica estructural (Martínez Calzón et al., 2000). Como resumen, Julio Martínez Calzón realizó en la Escuela innovaciones y desarrollos cruciales para las estructuras mixtas de hormigón y acero, tanto en la faceta investigadora como en las realizaciones estructurales, principalmente en puentes. Estas innovaciones las expresó de forma magnífica en libros y publicaciones, y las transmitió en una meritoria y magnífica labor docente, que nos inspiró a varias generaciones de ingenieros, y por la que todos sus estudiantes le estaremos siempre agradecidos.
1 Martínez Calzón, J., & Ortiz Herrera, J. (1978). Construcción Mixta. Hormigón y Acero. Editorial Rueda.
2 MartínezCalzón,J.,Goicolea,J.M.,PozoMoya,C., García Orden, J. C., & Ladrón de Guevara Méndez, G. (2000). Diseño conceptual de la estructura del Gran Telescopio de Canarias, de 10 m de diámetro, para el observatorio del Roque de los Muchachos. Revista de Obras Públicas, 3395(4), 22–31.



El 28 de noviembre de 2023 tuve el honor de participar en el acto homenaje a Julio Martínez Calzón organizado en el Colegio de Ingenieros de Caminos donde presenté «Julio, más allá de la técnica» como complemento a las aportaciones de mis compañeros de mesa ingenieros y arquitectos. En esta ocasión, mi contribución a la Revista va acompañada de artículos firmados por personas más autorizadas que yo para hablar de su relación con la pintura, la poesía, la filosofía o la música; por ello, esta vez mi colaboración viene a ser un extracto de aquella conferencia.
Entré en MC2 en 2002, tras acabar la carrera de Caminos, Canales y Puertos en la ETSI de la UPM. María Corral, sobrina de Julio Martínez Calzón, a quien hoy homenajeamos, era compañera de clase y amiga mía y me incluyó en una lista de compañeros de promoción que Julio le pidió realizara.
Y así, junto con ella, Álvaro Serrano y Belén Ballesteros, pasé a formar parte del estudio de ingeniería de Julio Martínez Calzón, MC2.
Mi pasión por las estructuras, mi destreza en lo tecnológico y mi formación musical por un lado, y, por otro, mi amor por la ciencia en general y por la astronomía en particular hicieron que desde los primeros años Julio entablase conmigo una relación muy particular, más allá del vínculo natural establecido como uno más de los ingenieros de MC2 y, años después, como integrante del NED, el Nuevo Equipo Director, como él nos llamaba, formado por Álvaro Serrano, Ginés Ladrón de Guevara y mi persona.
Tras sumergirme estos días en los muchos escritos de Julio que conservo, tanto personales como publicados, no publicados o por publicar, así como en fotos y notas de viajes, correos, wasaps, notas propias de reuniones
y veladas que le gustaba organizar, conferencias, he seleccionado unas pocas «escenas» sobre su persona que me gustaría compartir a continuación.
Son vivencias compartidas con él, recuerdos, reflexiones y algunas citas suyas que de ninguna forma pretenden abarcar, ni podrían, lo que Julio era, pero confío en que podrán dar una idea de algunas de sus facetas, y se deben leer como complemento a lo que otros escribirán acerca de diferentes aspectos humanísticos.
Cualquier persona que compartiera un rato con Julio se daba cuenta inmediatamente de la amplitud de su saber y de los intereses tan diversos que cultivaba, más allá de ser un insigne ingeniero. Su cultura además era precisa, demostrando que detrás de cada tema del que hablaba había un estudio y una
asimilación propias y no una mera sucesión de ideas difusas o a medio entender.
Todos los que le conocíamos sabemos bien de su amor por la música, la filosofía, la pintura, el arte en general y la ciencia, en especial, la astrofísica.
Astrofísica
A la entrada de su despacho en MC2, en los últimos años situado en la calle Víctor de la Serna, se podía ver, en gran formato, la icónica fotografía de la nebulosa del Águila del telescopio espacial Hubble y conocida como Los Pilares de la Creación. Ya se pueden figurar los comentarios que suscitaba por parte de las visitas. En cierto modo, era una carta de presentación para quien fuera a entrar en su despacho.
Ese interés por la astrofísica y el cosmos en toda su amplitud estuvo siempre presente y lo trasladaba y relacionaba con otros ámbitos de su interés:
• la poesía (les invito a leer su poema «En la silente hora del brezo» de su libro Puentes, estructuras, actitudes, un canto a la creación en el que el autor que recorre la evolución del cosmos, desde el Big Bang hasta la actualidad);
• la música (entre los escritos me he encontrado sus impresiones sobre el disco de la Sinfonía de las Lunas, de Amanda Lee Falkenberg, como hiciera Holst con Los Planetas);
• las esculturas del sistema solar que tenía en casa;
• sus dibujos (pueden encontrar en su libro una serie de dibujos sobre los planetas);
• el último libro en el que estaba trabajando, , difícilmente catalogable, en el que, al igual que en La silente hora del brezo recorre el Universo, la Tierra y el Origen de la vida, para pasar luego al Conocimiento y al Misterio y acabar en la Mente, aportando tanto el estado del arte como impresiones personales sobre todos estos aspectos.
Estaba al día de los últimos avances científicos, suscrito a varias revistas y en contacto con expertos de diversas materias.
Aún le estoy viendo leer mientras comía en un bar próximo a MC2 el último número de la revista Investigación y Ciencia (la versión española de la revista Scientific American), recientemente desaparecida, o el de Sky & Telescope, que eran publicaciones a las que estaba suscrito. Y le recuerdo también en las muchas charlas a las que le acompañé en el CSIC sobre alguna disertación de astrofísica especializada. Era miembro de la Sociedad Planetaria, la mayor organización internacional no gubernamental dedicada a la promoción de la exploración espacial del sistema solar y la divulgación científica, fundada por Carl Sagan.
Ciencia ficción
La ciencia ficción era una de las grandes aficiones de Julio. Desde los grandes maestros, como Arthur C. Clarke (a quien admiraba), Kim Stanley Robinson, Ursula K. Leguin o Isaac Asimov (que le parecía demasiado frío) hasta Ted Chiang, el escritor chino de ciencia ficción de referencia hoy en día, nunca dejó de leer ni de hablar de ciencia ficción.
Releyendo correos y wasaps suyos me he encontrado con sus impresiones sobre el libro El Marciano, de Andy Weir, que le había dejado prestado y que él se llevó a Arizona durante su estancia en Taliesin West. Se identificaba con el protagonista —un astronauta que queda aislado en Marte— y me decía cómo nuestros intercambios por correo le recordaban los que el protagonista mantenía con la NASA durante su aislamiento y hasta su regreso a casa.
Renegaba, sin embargo, del género de la fantasía. A diferencia de lo que ocurre en la ciencia ficción —donde el autor desarrolla una idea o un mundo basados en un marco científico justificado, aunque en este momento sea ficción—, la fantasía por lo general inventa mundos con unas reglas difícilmente creíbles o que apelan a fuerzas sobrenaturales (magia).
Resulta paradójico este rechazo a la fantasía en alguien que dedicaba gran parte de su creatividad e ingenio en hacer realidad algunas de las fantasías de los arquitectos… O quizás es totalmente coherente con su forma de abordar la ingeniería, al tratar de encontrar posibles hilos argumentales sustentantes de ideas arquitectónicas que, en apariencia, pudieran parecer fantasiosas, y dotarlas de un marco estructural para hacer frente a las inapelables leyes de la física que rigen más allá del papel. Tensibilizar la forma, como a él le gustaba decir.
Pero me estoy yendo hacia la ingeniería. Vuelvo a la ciencia.
LHC
En octubre de 2014 recibí, a través del Imperial College de Londres, por ser antiguo alumno, una invitación para visitar el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN en Ginebra, donde el año anterior se había anunciado la detección de una nueva partícula consistente con el bosón de Higgs. Le pregunté a Julio si se quería apuntar y no lo dudó ni un minuto.
Allí fuimos y disfrutamos como niños ante lo que es, sin duda, —igual que lo fue el telescopio espacial Hubble y posteriormente lo ha sido el James Webb— una de las máquinas más complejas construidas por el ser humano y que ha permitido ampliar nuestro conocimiento sobre el universo y la materia. Aún recuerdo sus intervenciones durante las varias charlas que recibimos de los investigadores y las preguntas que les hacía a los operadores de los instrumentos.
Fontcuberta
En la oficina de Víctor de la Serna, tenía un cuadro de grandes dimensiones de Joan Fontcuberta colgado en la pared frente a su mesa: un paisaje virtual generado con un programa de renderización 3D desarrollado para usos militares o topográficos, pero que el artista engañaba alimentándolo con obras maestras de la pintura en vez de información cartográfica. Esta que ven es la imagen del cuadro en cuestión, generado a partir de El Grito, de Munch, y que tenía Julio frente a su mesa, en gran formato.
Recuerdo su emoción cuando, tras investigar y probar el proceso seguido por el artista,


tomada por el telescopio espacial Hubble. Gas interestelar y polvo en proceso de formación de estrellas en la nebulosa del Águila (1995).
le mostré cómo generar uno de esos paisajes partiendo de una foto de su puente de Juan Bravo. Le regalé dicha imagen, que guardó detrás del cuadro. Me imagino que ahí sigue.
Viaje a China. Ocho Vistas de los ríos Xiao y Xiang Voy a hacer ahora el relato de un viaje que realicé con Julio, que pienso que refleja muy bien cómo era y cuáles eran sus inquietudes artísticas.
Antes, un poco de contexto. En 2008 estuve a cargo del proyecto de la estructura del Pabellón de España en la Expo de Shanghái, de Benedetta Tagliabue, un proyecto al que tengo mucho apego tanto en lo profesional —es un ejemplo perfecto de cómo hacer realidad un diseño «de fantasía»— como por lo personal, ya que durante los muchos viajes que tuve que realizar a China, conocí a mi mujer, Li Juan. En algunos de estos viajes me acompañó Julio, que era muy entusiasta y conocedor de la cultura china.
En agosto de 2009, con el Pabellón a medio construir, Julio nos propuso a Li Juan y a mí aprovechar uno de estos viajes para emprender, a continuación, una aventura singular por la China profunda cuya idea le surgió tras ver un libro en casa de Juan Navarro sobre unas pinturas, las Ocho Vistas de los ríos Xiao y Xiang. En el libro se analizaba un rollo de pintura de la dinastía Song (siglo XI) con ocho paisajes del pintor Song Di (1015-1080) y los ocho poemas de Su-Xi (1036-1101) que los acompañaban. Estos paisajes en el entorno de los ríos Xiao y Xiang, en lo que es ahora la provincia

de Hunan (en aquel entonces, el reino de Chu ), famosos desde la antigüedad por las cualidades de su luz tenue y atmósfera brumosa, ocupan un lugar especial en la historia y literatura chinas. Muchos artistas compusieron poemas o pintaron escenas basados en estos ríos, muchos de ellos sin haber visitado realmente la región, pero usando su imaginario de escenas de ríos y lagos cubiertos por neblinas.
El plan que nos proponía Julio era ir en la busca de esos dos ríos, tratando de encontrar los paisajes que casi mil años antes habían inspirado a estos autores. Parecía fácil...
No me voy a entretener en contarles los periplos que sufrimos para poder llegar a un sitio tan remoto y alejado de los destinos turísticos típicos del país, por carreteras sin asfaltar y deteniéndonos a comer en pueblos que celebraban nuestra llegada y nos decían que éramos los primeros occidentales en parar a comer allí. Julio, con su barba blanca, era siempre el foco de atención.
Realizar dicho viaje hubiera sido prácticamente imposible de no habernos acompañado Li Juan, de nacionalidad china, por aquel entonces mi novia y ahora madre de mis hijas. Julio la quería mucho.
En el camino pudimos empaparnos de la naturaleza del entorno y llegamos a ver con nuestros ojos esa luz y paisajes nebulosos inspiraron a los artistas mil años antes. Sin embargo, la llegada a la confluencia de los ríos Xiao y Xiang, que era nuestra meta, fue un poco decepcionante pues ahí nos encontrarnos con un entorno industrial. A Julio,
sin embargo, no se le ocurrió mejor idea que recitar de memoria el poema Camino a Ítaca de Constantino Kavafis, celebrando la llegada al destino ansiado y lo aprendido durante el camino.
Conclusión
Julio nos deja un legado inmenso en la ingeniería, tanto en su obra realizada como en su saber hacer, que compartió con sus colaboradores más cercanos, los cuales nos esforzamos día a día en seguir sus pasos. Y deja una huella muy profunda como ser humano en todos los que le tratamos. Personalmente, es mucho lo que le debo, tanto en lo profesional como en lo personal.
Acabo con unas palabras suyas. Son cinco aforismos que he seleccionado de una colección que él tituló A mi existir y al tuyo. Un homenaje:
A mi existir y al tuyo.
Un homenaje. Cinco aforismos
• Vive tus días. Desliza tu oído, tu mirada, tu mente sobre lo que te rodea y hunde tu pensamiento hacia el fondo de tu sensibilidad interior; goza de la dulzura de tus movimientos.
• Concéntrate en tu sencillo lugar para actuar todo lo mejor que puedas y que los de tu alrededor lo realicen también, siguiendo tu ejemplo a través de la bondad y el coraje que puede ponerse en las pequeñas cosas que todos tenemos pendientes.
• Lleva adelante tus proyectos, aunque sean mínimos y sencillos, para convencerte de tu capacidad vital y de tu compromiso con lo real y con el entorno colectivo. Conlleva esos proyectos con el sencillo transitar de la vida que el respeto a los demás te concede y que debes incrementar con tu entrega a aquellos.
• Transforma en belleza todo cuanto hagas, al captarlo en su espléndida profundidad y su perfección común. ¿Te has fijado en ese vaso, con qué esplendor soporta su simple contener, al ser llevado a tu boca? Magia total. O en ese sencillo trozo de tela que en tu bolsillo te procura una relación con tus órganos sencilla y cuidadosa. Todos esos objetos se apoyan en ti y te conceden su verdad para sentirse plenos; son tan formidables que no se manifiestan más que en su aportación y quedan luego a tu disposición sin pedir apenas cuidados; porque son respetables y forman el tejido de la verdad y debes forjarte en su ejemplo.
• Acepta que no somos nada, pero durante un soplo del tiempo cósmico hemos respirado una existencia sublime. Venimos de algo y volvemos a ello y no existe en la propuesta ningún indicio de que debiera ser permanente, ningún margen por mínimo que sea de eternidad, salvo que quieras engañarte. Se han dado las conjunciones del azar que se desvanecerán luego en el todo. Eres energía y tiempo coagulados en un pequeño espacio corporal, minúsculo y bello; sí, es realmente muy poco, pero resulta trascendental. Piénsalo así.
Antonio Mayor y María José Bastante fueron colaboradores perennes de Julio
Martínez Calzón desde los años 70 del pasado siglo hasta la fecha de su jubilación en la década pasada, acompañándole prácticamente a lo largo de toda su vida profesional, dibujando y escribiendo su obra.


Han sido 38 años trabajando para él, empezando en MART2 (Martínez y Martitegui), una empresa dirigida por dos técnicos —el uno ingeniero y el otro arquitecto— y un socio capitalista, que era Agustín Uriarte Aldama, desde 1973 hasta 1979. A causa de la crisis de esos años fui pasando por Nexor Constructora, Nexín, Julio Martínez Calzón S. L. y, por último, por MC2 en la que me jubilé en 2011.
Siempre he admirado su capacidad de trabajo. Decíamos que no se cansaba nunca, pues las jornadas con él eran interminables. Era único para resolver problemas y tenía gran habilidad para rodearse de los mejores colaboradores, a los que elegía con ojo crítico entre los primeros de su promoción para luego irles enseñando según iba descubriendo nuevos hitos en la ingeniería.
Cuando empecé a trabajar para él eran tiempos de compás, tiralíneas y plantillas de radios, que entonces eran de madera. En aquellos momentos empezó a utilizarse la pluma técnica Graphos, que consistía en una pluma que permitía su uso continuado sin tener que estarla cargando continuamente

como un tiralíneas, y cuya ventaja respecto a este es que se servía de un grupo de plumillas intercambiables que permitían distintos espesores manteniendo el mismo trazo. Después ya vino el Rotring y las plantillas caladas para rotular, que suponían un avance y una ventaja a la hora de dibujar. Más tarde, aparecieron las plantillas Leroy, las cuales vinieron a sustituir a las caladas. Posteriormente se incorporó al gabinete un sistema de dibujo que consistía en un ordenador Hewlett Packard 2.100 con cinta magnética y lectores de tarjetas y cintas perforadas y un plóter Xynetic 1100. Su tamaño permitía el dibujo en formato hasta DIN A0 con una cabeza flotante por colchón de aire que permitía cuatro espesores de plumas. El papel se fijaba a la base mediante la absorción. Como curiosidad, dadas las dimensiones y necesidades del plóter, para ubicarlo fue necesario demoler un tabique de la fachada e instalar en su emplazamiento el aire acondicionado. Aquel aparato era casi único en España, pues solamente había otros dos: uno en Dragados y otro, en El Corte Inglés. Cuando se estropeaba venía
un técnico de París que era el encargado de su mantenimiento. Aquello un avance frente a la delineación clásica y cambió mi forma de trabajo al incorporarme como operador de este nuevo sistema. Cuando más tarde también quedó obsoleto, se pasó al CAD. En los tiempos de MART2 nuestra principal ocupación era la elaboración de proyectos de estructura de edificios de viviendas así como de unos libros de arquitectura conocidos como Cuadernos Cupla, que eran unos tomos con normas y detalles de edificación. Después, ya con Julio, pasamos a incorporar trabajos de puentes y obras singulares. Quiero destacar las reuniones entre Julio y José Antonio Fernández Ordoñez para decidir la estética de los puentes en las que cada uno defendía sus ideas frente al otro tratando de mejorar lo presentado. Tema aparte era su especialísima forma de presentar su trabajo a delineación para que lo pasáramos a vegetal. Sus croquis eran tan precisos que la única ventaja de pasarlos a vegetal era que se podían reproducir con mayor calidad. Estos croquis en cebolla eran algo muy particular de él, dibujando en rojo y azul lo que quería destacar, dando detalles y secciones como base para desarrollar el resto y hacer comprensible su idea, definiendo las secciones y los detalles que él creía necesarios para que yo pudiera desarrollarlos e hicieran comprensible el
proyecto. En caso de que yo no entendiera algo de su diseño, pasaba a dibujarme una perspectiva de ello para que la entendiera.


Hay que resaltar que en las entregas él siempre estaba presente para poder consultarle sobre cualquier problema que se presentara y poder decidir al respecto, siempre dispuesto a echar una mano en cualquier cosa que se necesitara.
También conviene recordar las diapositivas que hacía de sus obras y de los avances en la construcción, así como de los detalles de armado, pretensados, soldaduras etc., y de todo lo que creía que podía ser interesante y útil; tenía además de una extensa colección de edificios, puentes, etc. extraordinarios que había ido encontrando en sus viajes. Era un hombre afable y de trato cordial con sus empleados a los que siempre mostró respeto.
Además, recuerdo con particular agrado los llamados «viajes largos» para comprobar la marcha o la finalización de algún proyecto especial —como el de Hong Kong, Uruguay o China— en los que participaba la oficina al completo más los allegados, es decir, cónyuges y demás. En ellos compartimos momentos inolvidables, disfrutando en las comidas de sus increíbles relatos y de su especial sentido del humor. Creo que era un hombre generoso al que le tengo mucho que agradecer por todo lo que me dio y me enseñó al irme adaptando a las últimas tecnologías que iba incorporando al gabinete.

Echo la vista atrás, a los comienzos, al año 1974. Mi primer contacto con Julio. Ahora me doy cuenta que no ha pasado tanto tiempo...
La suerte me concedió que comenzara a trabajar en el estudio de ingeniería MART2, que abordaba una disciplina cuyas materias eran desconocidas e incomprensibles para una auxiliar administrativa sin experiencia. Siempre me fascinó su creatividad. Fue un trabajador incansable que disfrutaba de su profesión. Alguien exigente consigo mismo y reservado. Sabía delegar cuando era necesario y liderar si el tema lo exigía. Su objetivo fue siempre construir equipos que funcionasen de manera óptima, donde existiera el equilibrio y donde cada persona pudiera explotar todo su potencial. Este no solo fue su deseo sino que además lo logró.
Gracias, Julio, por creer en mis capacidades.
Desarrollo
MART2 destacó por ser una empresa innovadora en varios frentes: el primero, en programación, con Francisco Millanes y Jesús Ortiz, entre otros, como creadores de los programas en Fortran (¿recuerdan?) para poder realizar el cálculo y el dibujo de los proyectos. Posteriormente, gracias a este lenguaje escrito, los datos se leían a través de un lector de tarjetas perforadas cuya información era procesada por el ordenador y traducida en
anejos de cálculo y dibujo de los planos a fin de realizar el proyecto. proceso difícil de comprender entonces e incluso en la actualidad.
El otro frente en el que destacó como empresa innovadora fue en tecnología. Fue mi primera experiencia de trabajo con máquinas de escribir IBM electrónicas con memoria, con el primer ordenador HP-150 MS-DOS, empleé la transmisión de datos a través de un teléfono fax Panasonic (telefax, telecopia); esto en cuanto a tareas administrativas. En relación con las tareas de ingeniería, Julio siempre se aseguró estar a la vanguardia en los últimos avances en informática, disponiendo de los medios y colaboradores más idóneos para obtener los mejores resultados en este tipo de trabajos. Con todo aquello, creó en la oficina un minimuseo del que se sentía muy satisfecho. Su afán era agilizar el trabajo sin perder en precisión.
Nos involucró también en la edición de sus libros y en las conferencias que impartía, al igual que en los tres congresos sobre puentes mixtos, nacionales e internacionales, que organizó en el Colegio de Caminos; ninguno teníamos experiencia en esas cosas, pero fue algo que, tras los buenos resultados, nos llenó de satisfacción.
Además, a todos sus empleados nos hacía partícipes de sus obras, llevándonos a visitarlas para, de alguna manera, acercárnoslas y hacérnoslas comprender; como docente
que era, fue siempre muy generoso con sus conocimientos.
Sus consejos y su dirección fueron inestimables para mí. Su ejemplo y tenacidad me hicieron crecer como persona y sentar prioridades. Julio, gracias por todas las oportunidades y experiencias de aprendizaje que me has dado.
Conclusión
Mi último contacto con él fue a raíz de su cumpleaños, el pasado día 11 de marzo de 2023. En su mensaje de agradecimiento me contó las incidencias que tuvo en una obra y que le acabaron provocando un problema en las vértebras lumbares; eso luego se sumó a su posterior enfermedad, la cual afrontaba con optimismo.
Teníamos pendiente una comida. En sus propias palabras: «me gusta mucho oír eso de "jefe” que nos retrotrae a otros tiempos, pero que tiene claramente una connotación cariñosa de tanto tiempo compartido. De verdad que, al pensarlo, me he dado cuenta de cómo ha pasado tanto tiempo. Me gustaría que quedáramos a comer un día para recordar lo antedicho» Julio siempre causó en mí una gran admiración. Su capacidad intelectual, humana y de liderazgo fue admirable e inolvidable. Un orgullo trabajar con él. Una enseñanza y vivencia perdurables en el tiempo. Por todo ello, le estaré siempre muy agradecida.

último
“El leer sin pensar nos da una mente desordenada, y pensar sin leer nos torna desequilibrados.
¿No es un gran placer aprender y volver a aprender?
Un hombre que repasa lo que ya ha aprendido y adquiere una nueva comprensión de ello es digno de ser un maestro”.
Confucio (s. VI a. C.) Li Jing (Libro de los Ritos)
Desde que era pequeña estaba acostumbrada a admirar a los amigos de mis hermanos mayores, y Julio —que ya entonces profundizaba en lo que le interesaba— me dejó impresionada, pero le perdí la pista cuando dejó de veranear junto a nosotros. Lo reencontré muchos años después, convertido en todo un respetado ingeniero de caminos, cuando me invitaron a una reunión de personas interesadas en la cultura china. Querían preguntarme por lugares y monumentos importantes de China porque iban a viajar ahí, tan lejos. Sí, tan lejos: lejos en la distancia, en el tiempo, en el modo… Sin teléfonos móviles, ni tarjetas de crédito, ni aparatos digitales.
En la década de 1970 pocos españoles se aventuraban a ir a China. Por entonces yo era una joven profesora de Historia del Arte en la Universidad Complutense que impartía la asignatura de Arte Indio y de Asia Oriental. Ahora resulta difícil imaginar la fantasía
y exotismo con que me trataban algunos compañeros, no digamos la gente corriente, algo que muchas veces me hizo dudar de mi trayectoria profesional. Que Julio Martínez Calzón se interesara por China para mí fue el espaldarazo definitivo que me impulsó a doctorarme en arte chino, aunque con el tiempo acabé también atrapada por el arte indio. En los 80 ya estábamos viajando juntos; él se apuntaba cada año a los viajes que yo organizaba en Semana Santa con profesores y alumnos de la Facultad, en ocasiones con mi querido decano Pepe Estébanez y su mujer, Mari Carmen Sierra; la mayoría de las veces por India (para mí sigue siendo India, aunque recientemente hayan impuesto el nombre de Bhārat). Julio traía amigos y familiares y, gracias a él, tuve el placer de conocer a María y a Alberto Corral (quien en uno de estos viajes conoció a mi amiga Bárbara con la que posteriormente se casó); a Enrique y Rita Pérez Galdós, a
Juan y Eugenio Benet y a Blanca Andreu; a los hijos de Julio, Lorena y Alberto, quien también en uno de estos viajes conoció a mi alumna Virginia Bengoa con la que se casó. En fin, fueron viajes impresionantes desde cualquier punto de vista.
Julio disfrutaba de todo: del arte, del paisaje, de la comida… No recuerdo que se pusiera enfermo ni una sola vez, ni mucho menos que se disgustara. Una vez tuve que reclamar por enésima vez unas maletas perdidas y Julio me acompañó muy caballerosamente; yo estaba muy alterada porque el oficial solo me respondía con esa oscilación de cabeza tan india que significa sí, pero que nosotros interpretábamos como «bueno, ya veremos». Entonces, Julio con su calma habitual dijo, sin más: «Who should we be angry with?». Al día siguiente las maletas estaban en el hotel.
A lo largo de estos viajes visitamos Rājasthān y atravesamos el desierto del Thar en un autobús local porque el nuestro se
había quedado atascado en las dunas; admiramos, por supuesto, los espectaculares monumentos mogoles de Delghi y Āgrā, en cuyo Tāj Mahal pudimos incluso disfrutar de un plenilunio que nos envolvió a todos con su luz mágica. Estuvimos en Calcuta, en Bengala Occidental, y Orissā, desde donde saltamos a las islas Andamán con sus aguas cristalinas llenas de vida, y donde un chaparrón pilló a Julio dentro del agua, sensación nueva para él y que, gratamente sorprendido, analizaba con su carácter científico: «dulce y salada, fría y caliente». También fuimos al sur, a Andhra Pradesh, Tamilnādu, Karnātaka y Kerala. Y al oeste, a Bombay y Mahārāshtra ¡Cuánto le gustaron las cuevas de Śiva en Elephantā y Ellorā!
Le encantaba India, charlaba con la gente en cuanto podía, preguntaba, estudiaba, quería ver y sentir todo. Pero su auténtica admiración la dirigía a China, a su cultura refinada y ancestral, y muy especialmente al mundo
de los letrados (wenren) y pintores-calígrafos (wenren-hua). En el arte tradicional chino no hay separación entre pintura, caligrafía, poesía, estética, arqueología y coleccionismo; estas disciplinas, dispersas para nosotros, conforman un todo para los wenren-hua
Para Julio el conocimiento de aspectos tan diferentes a los occidentales le ayudaba a la comprensión de lo universal, y al mismo tiempo lo alimentaba de poesía; quizá por eso no cejó en su empeño de sentarse en el mismo sitio que lo hicieran Su-Shi y Sung-Ti en el siglo XI para crear sus Ocho escenas de los ríos Hsiao y Hsiang, una suerte de alianza entre la caligrafía y la pintura, que siguen siendo un referente del arte chino.
Estos «encuentros» son el resultado de su generosidad y se realizaban en su casa, porque Julio era un excelente anfitrión: reunía a amigos y a diferentes especialistas y, tras la exposición pertinente de un tema, cenábamos y creábamos una estupenda tertulia. Julio era el mejor erudito que he conocido. No sé si era una sabio, pero su actitud ciertamente lo era; para mí personaliza al hombre confuciano por excelencia. Cuando leo la frase citada arriba pienso en Julio Martínez Calzón, antes, ahora y siempre. Un abrazo cariñoso para toda su familia.
Lo de sentarse ante el mismo paisaje no es broma, es literal. En agosto de 2008, aprovechando un viaje a Shanghái para ocuparse del Pabellón de España, logró viajar hasta el norte y contemplar las ocho escenas soñadas, de las que ofrece un amplio repertorio en el libro Encuentros (Fernando Villaverde Ediciones, 2018). En el texto, Julio explica que las ocho escenas «pueden considerarse como metáforas de los estados mentales por los que pasa el sujeto en la meditación y su capacidad –por la pureza del ambiente que le rodea— para controlar el flujo de tales estados mentales».

Teresa Oñate y Zubía
Conocí a Julio Martínez Calzón en el año 1980, cuando yo tenía 24 años y acaba de terminar Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Coincidimos en una galería de arte y, en cuanto nos presentaron, nos hicimos amigos para siempre, desde el primer momento. Desde entonces hasta su muerte el 26 de septiembre de 2023, año en que escribo estas líneas, nuestra pura y hermosa amistad ha continuado siendo siempre tan rica, creativa y constante, en medio de sus diversas transformaciones, como profunda y leal. Actualmente se encuentra en una nueva fase de redimensión entre los órdenes espirituales y limítrofes de la existencia, constituyendo así uno de esos tesoros por los cuales la vida de los humanos mortales en este planeta nuestro de la tierra-celeste merece tanto la pena además de tanta gratitud como veneración. Cuando nos conocimos yo me encontraba preparando mi memoria de licenciatura, que giraba en torno a la ontología de
la posibilidad y el infinito en Aristóteles. Julio estaba muy interesado en la filosofía y había seguido las lecciones hermenéuticas radiofónicas de Alfonso López Quintás. Una casualidad afortunada que solo develaría su importancia con el tiempo, pues sería precisamente la hermenéutica, o el arte de la interpretación, la especialidad en la cual más adelante yo habría de desembocar libremente. López Quintás prestaba atención a la estética y la obra de arte —si por arte y estética se entendía inseparablemente también la téchne y la poesía que se plasma en las obras públicas— y tanto a Martínez Calzón como a mí los problemas del arte de la interpretación nos interesaban sobremanera. Así pues, Julio y yo nos pusimos al estudio de la filosofía juntos, remontándonos hasta el nacimiento de la filosofía en Grecia. Lo hicimos intentando la máxima simplicidad operativa, pero sin perder de vista la complejidad que vinculaba entre sí el estudio de la historia de la filosofía en Occidente
con la ciencia (en especial, con la física), la técnica, el arte y la poesía, que roturaban el lenguaje racional de la naturaleza. A lo largo de varios años nos reunimos para tener una clase a la semana, varias horas por la tarde. Durante mucho tiempo disfrutamos de la hospitalidad de una heladería que se llamaba Bruín y estaba situada en la calle Marqués de Urquijo. Tenía un sencillo salón en la parte de arriba donde se estudiaba bien. Yo impartía las lecciones, que tenía muy frescas, y Julio intervenía siempre que le parecía oportuno durante la exposición; después se entablaba una conversación maravillosa en la cual se intercambiaban los papeles, pues más bien era yo quien aprendía numerosas y diversas cuestiones de física o de tecnología, o bien Julio me comentaba sus lecciones en la Escuela de Caminos. Uno de los aspectos recurrentes de tales conversaciones era el estatuto de la matemática y la música, pero también la historia de las ideas políticas. Como Julio era un sabio, el contraste
entre algunas de las tópicas respuestas religiosas y antropológicas a similares problemas universales traía a la conversación las instancias orientales de India y China, que a mí me apasionaban y Julio me daba a conocer y a estudiar. Como alumno, él era impresionante: aplicado y pulcro. Leía todo lo que yo le señalaba. Recuerdo cómo llegó con júbilo a los renacentistas y a estudiar después con especial profundidad el racionalismo de Descartes y Leibniz, o el empirismo de Locke y Hume hasta llegar a Kant. En Kant estuvimos casi un año y nuestras conversaciones resultaron particularmente fructíferas en esa época. Tuvimos que volver a Spinoza como preludio de Hegel y de Schelling. Entonces Julio me explicaba en profundidad la mecánica clásica de Newton en lo posible, y siempre de acuerdo con nuestro hilo conductor del máximo interés prioritario por el ser del tiempo-espacio y su vínculo con la percepción (aísthesis). Unos asuntos que desembocaban en el romanticismo y en Hegel, pero que estallaban en Nietzsche y Schopenhauer, donde el arte, la música y la poesía estaban, por expresarlo así, en todas partes.
Prosecuciones creativas
Mientras tanto la vida seguía: Julio fue padrino de mi primera boda en 1982. Él y mi primer marido eran amigos y, cuando mi padre murió en 1984 y yo estaba absolutamente desolada, a ambos nos ofrecieron refugio y amparo en una bonita casa familiar que tenían Julio Martínez Calzón y su esposa María Corral en Torrevieja, donde conocí a sus hijos, encantadores, y a otros amigos suyos. Yo estaba sumida en el desconsuelo y solo el mar y la buena compañía lograron que recuperara el talante y el habla, pues casi había enmudecido. Recuerdo recuperar el equilibrio sobre todo gracias a María
Corral, una de las personas más elegantes, dulces e inteligentes que he conocido. A partir de ahí, mi carácter tendente a la devoción y la correspondiente gratitud por la suavidad de aquellos días decisivos cristalizaron en mí en una disposición de incondicionalidad hacia toda la familia de Julio que perdura hasta hoy.
Julio estaba ahí, firme y espléndido, como siempre y cosechando éxitos, también por la asombrosa obra pública que le debemos como ingeniero a él y a su equipo de MC2. Los puentes de Julio, que su inmensa inteligencia espiritual, racional y poética (nóesis) nos ha regalado. En filosofía seguíamos juntos, ahora con seminarios y cursos en la UCM, a los cuales Julio asistía estudiando en profundidad a Heidegger y leyendo y comentando, en primer lugar, Ser y tiempo. Por otra parte, él nunca descuidó mi educación estética y, viendo cuánto me absorbía la filosofía, se presentaba en ocasiones con entradas para la Ópera en Barcelona, o para algún concierto en el Real Musical de Madrid, o me instaba a visitar alguna exposición. Por mi parte, yo también le invitaba a seminarios en Francia o Italia, y a los cursos de verano que hacíamos con la UCM, de manera que compartíamos tanto amigos como problemas e investigaciones, y siempre ambos interesados en el arte y en el pensamiento. Justo entonces celebramos, en el Museo Nacional y Centro de Arte Contemporáneo Reina Sofía (MNCARS) del cual era directora María Corral, unos cursos excepcionales de ontología estética del espacio-tiempo y la obra de arte a los cuales llamé «Pensar las Artes: un Tiempo Estético». En el 1990 leí mi tesis. Gané la oposición a profesora titular del Departamento de Historia de la Filosofía de la UCM de Madrid y ese mismo verano nació mi hija Marina. Julio apoyaba en todo: debatíamos, conversábamos y pensábamos
juntos en el sentido de las corrientes, los movimientos, y las obras públicas.
Culminaciones dinámicas
Durante la década de 1990, tanto Julio en su campo como yo en el mío nos dedicamos a trabajar con ahínco en la consolidación de nuestras respectivas vocaciones y profesiones, atendiendo simultáneamente a nuestras familias y círculos de amistades. Yo gané la cátedra de Historia de la Filosofía en la UNED en el año 2000 y accedí a un espacio menos angosto que el de la UCM. Allí cumplí el sueño de hacer filosofía en televisión, en concreto, en el programa Voces del Pensamiento (TVE2-UNED) que creé y que seguimos emitiendo. Entretanto Julio, desde la plataforma de su cátedra y a la vez dirigiendo MC2, seguía dando lugar a una obra nacional e internacional de impacto extraordinario y de parejo y creciente reconocimiento, situada en la primera línea de una cumbre tan inigualable como hermosa. El año 2006 publica su libro Puentes, estructuras, actitudes, donde se recoge una consistente muestra gráfica y reflexiva de su ingente obra y de su pensamiento. Tengo mucho cariño a ese libro porque en él Julio incluye algunas de las páginas de sus esmerados Cuadernos de Filosofía, pulidos a partir de mis lecciones y de nuestras conversaciones juntos, seleccionando, en concreto, las páginas correspondientes a sus estudios avanzados en filosofía griega. Siguieron publicaciones, programas de televisión, congresos, seminarios y encuentros internacionales en innúmeras universidades del mundo, siendo recogidos y documentados sus trabajos y obras por nosotros en el marco de un grupo de investigación doctoral que creamos al efecto en la UNED, ONLENHERES (esto es, ontología, lenguaje, hermenéutica), que absorbía al primer grupo de investigación
de doctorandos y jóvenes doctores que ya trabajaban conmigo y con Gianni Vattimo en los cursos de Estética del Reina Sofía desde los años 80-90 del siglo XX y se denominaba Palimpsestos. Julio participaba activamente, siempre que le era posible, con conferencias, escritos, grabaciones y todo tipo de apoyos. Un modo de hacer que Julio y yo compartíamos por entero, también con Gianni Vattimo y con otras personalidades a quienes nos íbamos encomendando.
Cuando Gianni Vattimo fallece el 19 de septiembre, precediendo en tan solo una semana a la muerte de su buen amigo Julio Martínez Calzón, a quien Vattimo apreciaba sobremanera, quedo sumida en una honda y amarga tristeza. Las condolencias recibidas han llegado desde todas las partes del mundo. Mi duelo por estos dos grandes hombres, amigos míos del alma, es insondable; mi consuelo está en su obra y en darla a conocer con todo mi aliento.
Conversaciones: acuerdos y disensos
Estos días, tras la muerte de mi amado amigo Julio, he pensado mucho en las cosas de qué discutíamos y disentíamos. En la última fase de nuestra memoria conjunta Julio y yo seguíamos reuniéndonos como habíamos hecho siempre, no solo con los numerosos círculos de amistades, investigadores, estudiantes y familiares, sino manteniendo la conversación solitaria y serena entre los dos que nunca se había visto interrumpida a lo
largo de nuestras vidas. Recuerdo también la celebración de sus cumpleaños para los cuales se inventaba juegos ingeniosos, recitales de música y hasta una tómbola en la que a cada asistente nos correspondía, al azar, recitar en público un poema previamente seleccionado por nuestro querido anfitrión. En los últimos tiempos de la vida de Julio nos solíamos reunir en una cafetería restaurante llamada Manolo que está en la calle Princesa. Pues bien, quizá sea en esta última fase de
la vida de Julio donde más hayamos sacado a luz las preocupaciones que ya nos hacían diferir desde hacía mucho tiempo en torno a un asunto de fundamental importancia: el problema del mal. Un asunto complejo donde los haya, que, en nuestro caso, tal y como se comprenderá fácilmente a partir de todo lo dicho hasta aquí, se declinaba no precisamente en términos morales, sino como el «mal ecológico de la naturaleza» y el «mal social de la pobreza en el mundo». Ambos
convergíamos en el diagnóstico, pero no en la localización de sus causas, ya que, para Julio, el factor determinante principal estaba en el abismo entre la política y la economía mediocre y los altos niveles ya alcanzados por el arte y la tecnología. Un abismo que seguía recurriendo a la guerra sin fin y a la violencia atroz para suprimir los conflictos como consecuencia de la no distribución de la riqueza, en vez de apoyar económicamente la investigación y sus aplicaciones para la paz.


Elogio, ejemplo y esperanza
Para terminar estos recuerdos de Julio diré cuánta esperanza racional nos proporcionaban a ambos los descubrimientos de la física nuclear de fusión como posibilidad de crear la misma energía del sol y las estrellas para alimentar al planeta tierra por síntesis y no por división, por enlace y no por antítesis como la anterior fisión. Otro camino hacia la racionalidad de la paz que este cultísimo ingeniero español, arquitecto, físico, matemático, científico, artista, tecnólogo, filósofo, poeta y humanista nos insta a recorrer bajo el amparo de su ejemplo. Un hombre integral, jovial, guiado por la amistad y la solidaridad de una filantropía personal y social tan generosa y portentosa como el legado ingente de sus obras.
Porque si contemplamos un largo continuo de luz, esbelto e ingrávido, que se eleva hasta el cielo por los arcos del agua y salta hasta sus orillas y que está hondamente afincado en la tierra desde poderosas estructuras de hormigón y de acero, entonces, ese es un puente de Julio Martínez Calzón. Un puente de infinita gracia y elegancia. Un puente que apenas se curva sosteniendo el firmamento, pero dejando libre la apertura inmensa del espacio que enlaza y mantiene tensados —en la distancia diferencial entre sí— a los elementos del ser. Un puente que se traza tensando intensivamente la eternidad del tiempo por en medio del juego de espejos de su diferencia y posibilidad, para hacer habitable el lugar sobre el rumor de los ríos y los mares de la memoria y el olvido. Sobre el rumor y la resonancia de nuestras evocaciones y
ensueños, cumpliendo rigurosamente la tríada del límite que ha explicitado su creador al interpretar con sus propias palabras la encarnación del «espíritu» del puente: amparo, contención y dominio. Pero oigamos ahora a Julio Martínez Calzón para cerrar con su propio verbo esta breve memoria filosófica dedicada a él, en conversación con él, cuando él mismo se expresa poéticamente con el acento de un pensador heideggeriano actual, atenido al acontecer del misterio del ser y a su serenidad, como íntimos motivos invocados por el propio poeta filósofo, por Julio Martínez Calzón, en tantos textos y lugares. Motivos profundos orientadores de su acción creadora, vertidos en la reflexión sobre su origen y esencia, diciendo sobre el «puente» en Puentes, estructuras, actitudes:
«En su origen piedra o liana hechos arte, que domaron las grávidas leyes para salvar la ancestral corriente o el profundo valle. Luego, milagro técnico de acero, hecho festones para enlazar orillas antes impensables. Hoy, objeto casi sumiso, inmerso en el dédalo de nuestros caminos, siente haber perdido parte de su misteriosa herencia que le unía al demiurgo y a la fábula. Y, sin embargo, anclado en la gran tradición griega del impulso aquietado, de la severa función transformada en belleza, aún conserva la esencia de la serenidad más alta y austera.
Detente hoy sobre uno, o bajo sus ocultas y levitantes fuerzas, para reflexionar acerca del dulce dominio que te ofrece del tiempo y del espacio. Haber tensado creativamente la materia sobre el río es núcleo de mi vida y yo me soporto en su coraje».
¡Qué maravilla! «El impulso aquietado». Hasta siempre, Julio. Tu entrega apasionada al puente del lógos que enlaza en el límite porque une y separa a las únicas posibilidades realizables en el tiempo-espacio trágico del instante eterno y sus mundos posibles en medio de las fuerzas y potencias dominadas por la creatividad del hombre a favor del estar en la verdad y cuya acción-pensar tecnológico y poético se plasma en la obra comunitaria y ciudadana; si éste actúa a la escucha de lo abierto y velado del ser-tiempo, su ley y su memoria retornada del mejor futuro anterior, te hacen también eternos a ti y a tu obra, ¡oh Julio!, y nos muestran a nosotros el camino a seguir. A quienes tanto te amamos, y a todos, ahora y después, los que conserven el poder de admirarse y de saber preguntar y comprender. Pues tenemos poetas, tenemos filósofos y hasta filósofos poetas. Estos son los mejores. Pero no tenemos tantos ingenieros que tiendan puentes, como tú, entre la ingeniería, la arquitectura y la filosofía poética de la creatividad tensando un arco iris de paz y esperanza entre la tierra y el cielo. Entre los límites-raíces primigenios de nuestra viva memoria histórica (del pensamiento-acción y su puesta en obra de la verdad) y un posible futuro mejor que nos catapulta y alcanza hasta la energía de las estrellas.
Larga vida, Julio Martínez Calzón, querido amigo. Seguimos y seguiremos conversando.
La versión íntegra de este artículo se puede encontrar en www.revistadeobraspublicas.com

César Lanza Suárez
Ingeniero de caminos, canales y puertos. Historiador del arte.
Para mí es evidente que la elevada calidad de Julio como persona fue la base necesaria para su transcendental actitud hacia las humanidades, que él cultivó y disfrutó de modo tan intenso como vocacional a lo largo de la vida, sin el menor atisbo de impostación y, desde luego, con una solvente fluidez. Otros allegados glosan en este mismo número de la Revista de Obras Públicas su paso por el mundo, fecundo en manifestaciones de lo más diversas: las de la creación técnica —una misión necesaria del ingeniero en la que sobresalió—; su muy instruida y trabajada afición a la pintura; su gusto intelectual por el pensamiento filosófico; y las demás caras de esa especie de cuerpo platónico que encarnaba el alma inquieta de Julio Martínez Calzón. Me corresponde a mí atreverme, en unas líneas, con la elegía del amigo que se nos ha ido tratando de aproximarme a su lado poético, una faceta, sin duda, íntima, pero que él no puso reparos en mostrar a otros entre los cuales tuve la fortuna de encontrarme.
Desde que conocí a Julio Martínez Calzón me llamó la atención una cualidad suya que no he hallado en casi ninguno de los muchos y competentes ingenieros de caminos tratados en mis años de profesión. Nuestro ilustre finado tenía una desenvoltura admirable

para abrir a terceras personas las puertas del reducto que normalmente se reserva a los sentimientos propios, el sancta santorum donde en determinado tipo de espíritus aflora la expresión de lo más sensible en forma de poesía.
En la tercera parte de su libro Puentes, estructuras, actitudes que publicó la editorial Turner en el año 2006, Julio exponía de manera inusualmente accesible el lado poético de su genio leonardesco con una bella colección de himnos: «En la silente hora del brezo –Canto a la creación». Venía acompañada de dibujos llamativos, de su propia mano, así como de otros pensamientos poéticos y filosóficos que podríamos interpretar como una explicación pública y emocionada de su forma de estar en el mundo, de vivir y de sentir. Sin que él considerase que esa parte del ser fuese algo independiente de sus trabajos técnicos como ingeniero, sino una particularidad de ellos. En sus propias palabras, «los aspectos particulares de un trabajo especializado, cuando se pretende que respondan a planteamientos complejos, requieren una poderosa armonía y contacto con el corpus técnico de tal especialización y las líneas conceptuales, estéticas y formales que se relacionan con él». Ahí precisamente residió su
sentimiento personal de la poesía como una corriente que mana de las experiencias, ideas y proyectos del ingeniero creador. Un signo elocuente de su cosmovisión personal, se podría apostillar.
Quienes sentimos gusto por el género conocemos lo que Carlos Bousoño denominaba «los cuatro momentos de toda descarga poética» y cómo las palabras, en este caso, retienen más que conceptos. Ese «algo más» —sentimientos, voliciones o impresiones sensoriales, entre otras cosas— es lo que poetiza la expresión. El lenguaje con que habla la ingeniería es, por el contrario, gélido, conciso y abstracto, con una extrema atención a lo preciso e inequívoco. En otras palabras, está despojado absolutamente de adornos y sustituciones sintácticas, unas señales del estado anímico tenidas por impropias a tenor de lo habitual en el oficio.
La poesía de Julio Martínez Calzón aparece en el mundo de los ingenieros como algo sugerente; la palabra noble, mas no hinchada, del hombre que va más allá de su saber técnico para alabar la naturalidad de la belleza. Fue su manera elevada de entender la ingeniería como arte, porque la regla ni contradice ni excluye la capacidad de sentir o ilusionarse con lo que uno se trae entre manos.

No me cabe duda de que la obra de Julio se halla atravesada por una palpable emoción artística, que él veía consecuencia de «prescindir», esto es, de liberarse de ingentes ligaduras y de quedar en libertad. Prescindir era, para él, «una postura de inteligencia y esta debe surgir empleando aquella». Prescindir para descargar el placer estético, la alegría.
En efecto, la poesía de Julio Martínez Calzón era muy alegre dentro de su dicción solemne y trasfondo reflexivo, porque ensalzaba de forma contenida pero intensa la felicidad que le producía la existencia. Conservo un poemario suyo —inédito para el público pero repartido entre sus amigos— que escribió en los meses de agosto de 2008 y 2010 con el título Árboles. Seis cantos a su efigie. En esa ocasión aplicó su ars poetica a la admiración de esos seres orgánicos que la naturaleza ha dispuesto en beneficio y para solaz del hombre. Árboles que interpelaron al autor con su sentida presencia en el paisaje cultural, siempre enigmática en el plano subconsciente de lo emotivo.
En la introducción de aquel bello libro del año 2006, mencionado al inicio de esta nota necrológica, se reproduce un verso del deslumbrante poeta galés Dylan Thomas, que Julio eligió de forma expresa como alegoría de su actitud ante la vida, de su ánimo vivo y afanoso que parecía encontrarse siempre en tránsito y nunca detenido: La pelota que arrojé al cielo siendo niño aún no ha llegado al suelo. Que así mismo suceda con la felicidad que nos deja el recuerdo de su persona y su admirable legado.

—Quiero que leas el comienzo de mi próxima novela —le dije a Julio la última vez que lo vi.
—Shostakóvich contra Stalin, ¿no?
—Creo que es lo mejor que he escrito. Me gustaría conocer tu opinión antes de que se publique.
Quedamos para comer sin concretar una fecha. Los siguientes meses estuve sumergido en la conclusión de la nueva novela, y él —supuse—, en los múltiples proyectos en los que siempre andaba metido —acababa de publicar su tercer volumen dedicado a la pintura—, así que no me extrañó no tener noticias suyas.
Hace dos semanas me llamó Fernando Ruiz y me pidió que escribiera un artículo sobre Julio.
—¿Cómo está? —le pregunté—. No sé nada de él.
—¿No lo sabes?
—¿Saber el qué…?
Fernando permaneció en silencio unos segundos.
—Julio ha muerto —dijo por fin—. Siento ser yo el que te dé la noticia —Hizo otra pausa para permitir que yo tomara aliento y continuó—: Tu artículo se incluirá en un número monográfico dedicado a Julio de la Revista de Obras Públicas que estamos preparando.
En ese momento no fui capaz de reaccionar. Pero, más tarde, por la noche, empezaron a volar por mi cabeza multitud de imágenes suyas: nuestro primer encuentro en la presentación de Ética y condición humana, de Eugenio Trías, en el Círculo de Bellas Artes; los almuerzos en La Manduca de Azagra, que solían prolongarse hasta bien entrada la tarde; las conversaciones sobre música que manteníamos con Eugenio cuando este venía a Madrid; el proyecto —que nunca llevamos a término— de organizar un ciclo de conferencias sobre esa mezcla adictiva de filosofía y

poesía, de arquitectura y música. Arrebatados encuentros, fundidos en una visión integral del ser humano…
Recuerdo uno de nuestros últimos paseos por el Retiro. Caminábamos los tres contra el viento una fría mañana de invierno, cubiertos por sombreros y abrigos que nos llegaban casi hasta los pies. En el linde del parque se alzaban unos castaños a través de cuyos troncos y ramas se divisaba una bruma pastosa. Detrás de los árboles alguien tocaba un caramillo. El tañedor solo se servía de cinco notas que alargaba perezosamente sin llegar a construir una melodía; sin embargo, en ese silbido percibimos un acento sombrío, melancólico.
—La filosofía se enfrenta a problemas que todavía no están abiertos a los métodos de la ciencia —dijo Eugenio, calándose hasta las cejas el borsalino azul que le había regalado Elena, su mujer—. Problemas como el bien y el mal, la belleza y la fealdad, el orden y la libertad, la vida y la muerte.
—Luchamos contra el caos que nos rodea por fuera y nos inunda por dentro —intervino Julio, levantando los brazos—. Todo está relacionado.
No hay nada que se pueda resolver sin la ciencia. En todo caso, la ciencia es un instrumento que solo pueden utilizar bien aquellos que han comprendido el anhelo del hombre por encontrar su propio lugar en el mundo. Toda ciencia verdadera empieza como filosofía y termina como arte.
—La ciencia es descripción analítica —dije yo—, la filosofía es interpretación sintética; ambas necesitan del arte y aún más, de la música para completarse.
Eugenio sonrió.
—El filósofo —dijo— escucha la armonía de las esferas, sabe lo que Pitágoras quiso decir cuando afirmó que la filosofía es la música suprema.
La ciencia sin filosofía —Me miró con una expresión bondadosa—, sin música, no puede salvarnos
de la desesperación. La ciencia nos da conocimiento, la filosofía nos da sabiduría, pero solo la música nos permite llegar al ‘límite’.
—Estoy de acuerdo —terció Julio, de nuevo—. La música es la auténtica metafísica. No da respuestas, pero nos posibilita intuir de dónde venimos y hacia dónde vamos. Todo es cíclico. El final está en relación con el principio. Por eso la filosofía de Eugenio está tan próxima a la música.
—Y tus puentes, querido Julio, también lo están —añadí yo—. Detrás de la belleza siempre está la verdad.
—Por cierto —dijo él con un suspiro—, ayer volví a escuchar el monólogo del rey Marke en el segundo acto del Tristán dirigido por Furtwängler. No solo la música, también el texto es extraordinario. Después, si queréis, lo podemos escuchar en casa. —Tengo frío —susurró Eugenio, y me agarró del brazo.
—Sí, regresemos si no queremos coger los tres una pulmonía —dijo Julio—. Os invito a comer en La Ancha, en Zorrilla.
Julio era generoso, sabio, creativo, apasionado…, pero lo que más me gustaba de él era su cordialidad. Entendía la cordialidad como un saber estar en el mundo, como una lúcida melancolía que rechaza la rabia; como una forma de comprender la vida desde el otro lado, de aceptarla sin bajar la guardia, sin levantar la voz. La cordialidad, para él, era sabiduría, respeto, elegancia, un no dejarse llevar por la furia del tiempo, el canto de las sirenas cuyo eco devuelve, la respuesta a la crueldad, el rayo que fulmina la soledad.
Hace ya diez años que se fue Eugenio y ahora nos ha dejado Julio. Cuando me reúna de nuevo con ellos, reemprenderemos nuestros paseos bañados por el viento, y lo primero que les preguntaré será si después de la muerte continúa el dolor.




que habían surgido a finales del siglo XX en esta evolución de los cuartetos de cuerda.
Sin duda, aquello me hizo replantear mi posición en aquella primera reunión para poder poner la música ideal para la gala de la entrega de premios. Estaba ante una personalidad de la ingeniería de caminos, pero además ante una persona cultísima en las diferentes ramas del arte.
A partir de entonces fue muy fácil hablar con nuestro querido Julio; fue muy fácil quererle; fue muy fácil compartir, ya que él, desde un primer momento, casi sin conocerme, me regaló muchas cosas suyas.
Desde ese primer encuentro intercambiamos ideas, comentarios, risas... Recuerdo perfectamente que podía bromear con él sobre muchas obras y compositores. Julio, con su mente abierta y siempre despierta, recordaba las melodías de todas las obras que comentamos. Y también he de decir que, entre broma y broma, siempre metía algún dato interesantísimo sobre arquitectura e ingeniería civil.
El día de la gala fue un gusto estar con él; con tanta experiencia de todo lo que había vivido, él estaba tranquilo. Ahora bien, cuando salíamos al escenario, se saltaba el protocolo que habíamos pactado y hacía lo que quería. Recuerdo que le dije: «Julio, recuerda que tú cuentas la anécdota del puente, luego yo hago la comparación musical con un par de ejemplos y, después de la música, me acerco a ti, charlamos un poco sobre la comparación y te despido para dirigir la obra completa». Pues, nada. Él dijo lo suyo, yo empecé a dirigir los ejemplos musicales con la orquesta, y él se marchó sin esperar a la charla conclusiva. Al terminar de dirigir, salí y le dije: «Pero Julio, te has ido sin despedirte». Y él me dijo: «Ya, bueno, es que creo que ya había quedado bastante claro».
Sin duda, Julio era un fenómeno, y así lo calificaban también muchos de los colegas con los que pude hablar. Yo no puedo decir lo contrario. Un hombre generoso, honesto, bueno, inteligente, listo, sencillo, con sentido del humor… Julio, eres un fenómeno.

Sentí mucho, ya lo escribí en ABC, la muerte de mi viejo amigo Julio Martínez Calzón. Julio siempre estuvo ahí, en el paisaje de la cultura madrileña.
El gran ingeniero humanista que fue Julio sale en una fotografía preciosa, e icónica, la de un homenaje a su colega y estrecho colaborador José Antonio Fernández Ordóñez. Un homenaje celebrado en 1974 en el Casino de Madrid, en cuya monumental escalera está tomada la instantánea. En ella están, entre otros, Miguel Aguiló, Santiago Amón, Amalia Avia, José Ayllón, los Bonet Correa (mi amistad con Julio es herencia familiar), Antonio de Casas, Chillida, María Corral, Miguel FernándezBraso, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Juan Genovés, Enrique Gran, Cristóbal Halffter, Carmen Laffón, Antonio López García, Abel Martín, Juana Mordó, María Moreno, José María Moreno Galván, Lucio Muñoz, Fernando Nuño, Manuel Rivera,
Eusebio Sempere (que al dorso de la copia que conservaba en su archivo, anotó: «Entre amigos»), Salvador Victoria... La centralidad de Julio en la cultura española de la Transición queda patente con el puente de Juan Bravo —que diseña en 1970 precisamente con Fernández Ordóñez y con Alberto Corral— y al que se le incorpora el Museo de Escultura al Aire Libre de La Castellana con el que constituye un todo inseparable. Una construcción que fue su ópera prima y que forma parte del paisaje urbano madrileño constituyendo un museo excepcional, muy en sintonía con el espíritu de «integración de las artes» de Carlos Raúl Villanueva, que lo aplicó de forma pionera en la Universidad de Caracas. Un museo gracias al cual se incorporaron al patrimonio municipal piezas de Alberto, Andreu Alfaro, Eduardo Chillida (Lugar de encuentros, rebautizada por el pueblo madrileño como La Sirena Varada, un título d’après Alejandro
Casona y una polémica municipal y espesa, solo resuelta tras la llegada de la democracia), Martín Chirino, Amadeo Gabino, Julio González, Rafael Leoz, Marcel Martí, Joan Miró, Pablo Palazuelo, Manuel Rivera, Gerardo Rueda, Eusebio Sempere (también autor de la barandilla cinética del propio puente, y definidor del proyecto museográfico junto con los dos ingenieros), Pablo Serrano, Francisco Sobrino, Josep Maria Subirachs, Gustavo Torner… La centralidad de Julio se reafirma cuando en 1971 pasa a ser, al igual que su entonces esposa, María Corral, uno de los quince socios fundadores (entre ellos también estuvieron los otros dos coautores del puente de Juan Bravo) de Grupo 15, el pionero taller de grabado, con su sala de exposiciones aneja, en el que tantas cosas importantes pasaron en el frente de la obra gráfica. Los de la foto de la escalera del Casino, los del puente de Juan Bravo y su museo, los




de Cuenca (aquellas fotografías de Fernando Nuño en su inauguración en 1966), los de Juana Mordó, los de Egam: la misma rueda siempre de un cierto Madrid casi del todo desvanecido; un Madrid en el que Julio trató especialmente a José Guerrero (me acuerdo de una presentación, de En el Estado, de Juan Benet, oficiada por mi padre, una edición del Grupo con grabado guerreriano); a esa eminencia gris del grabado que fue siempre Antonio Lorenzo; a Lucio Muñoz; a Sempere; y al trío conquense inolvidable que integraron Rueda, Torner, y Zóbel. Sobre aquel espacio que tantísimo hizo por la gráfica y su coleccionismo es de consulta obligada la tesis doctoral de Mónica Gener, en la que se subraya el papel de dos personas en el arranque del mismo: Julio Martínez Calzón, y el grabador y estampador griego Dimitri Papagueorguiu (otra eminencia gris del grabado).
De su labor como ingeniero de caminos, que dio sus primeros pasos en el Instituto Torroja, otros hablarán con mayor conocimiento de causa que yo, pero de mi padre, que tanto estudió la labor de los grandes representantes de esa profesión y en cuya biblioteca había tantos libros, folletos y documentos ingenieriles (empezando por un rarísimo manuscrito del tinerfeño y ruso de adopción Agustín de Betancourt, hoy en el Prado), he aprendido la importancia de ese gremio.
cuantos dibujos sutiles, constructivos, repetitivos, ensoñados, jovialmente popularistas, con un aire entre Klee y Ortega Muñoz.
Completan la sección, como primicia, algunos versos despojados, imbuidos de amor por la naturaleza y también de cavilaciones metafísicas, así como un par de ensayos, uno de ellos sobre el oficio de la poesía, con alusiones a Dylan Thomas, Eliot o Rilke.
El Julio amateur del arte (también era, por cierto, un gran melómano) brilla en los tres volúmenes macizos, editados por Fernando Villaverde, en que sintetizó su exploración sistemática, casi obsesiva, de un universo que le fascinaba especialmente, el de la pintura ochocentista. Tres sumas de una «investigación estético-conceptual» (así reza el subtítulo) que revelan una curiosidad voraz e inagotable, un gusto fuera de los cánones, y una portentosa capacidad para poner a su servicio, domesticándolo, el caudal de imágenes internéticas. Me tocó ser uno de los dos prologuistas del tercer y último de esos volúmenes, centrado en el arte latinoamericano y de Canadá; como ya digo ahí, leyendo a Julio aprendí muchísimo sobre rincones que conocía mal del arte de ese continente que tanto amo, en el que el ingeniero dejó también su huella.
Sobre el Julio poeta, remito a mi prólogo de Poemas cruzados (2022), el libro, editado por Renacimiento, en el que dialogan los versos de los dos autores, que se traducen el uno al otro: Julio y el pintor y periodista norteamericano David Seaton, amigo suyo y mío desde los seventies, igual que lo es el otro prologuista, Ignacio Gómez de Liaño.
Estaban además las delicadas ilustraciones de la esposa de David, la pintora alemana Eleonore Weil. «Au rendez-vous des amis» titulé, como Max Ernst, mis palabras. Estos últimos años, Julio contemplaba el mundo desde un piso alto del paseo de Rosales, muy cerca de donde uno vive desde
Au rendez-vous des amis. Sí. «Entre amigos», como anotó Sempere al dorso de su copia de la instantánea de la escalera del Casino. Julio Martínez Calzón: gran creador multifacético y amigo inolvidable. Amigo de sus amigos, y amigo del arte de todos los siglos, y del arte nuevo, como lo eran en la preguerra los del ADLAN. Con él se va un poco más toda una época. Todos los que vivimos aquel Madrid empezamos a ser un poco vintage
En su gran libro recopilatorio, Puentes, estructuras, actitudes (2006), editado por Turner y con sendos prólogos de Eugenio Trías y Luis Fernández-Galiano, impresionan la belleza de sus puentes y la colaboración del ingeniero en edificios de arquitectos de primera (entre otros muchos, Tadao Ando, Norman Foster, Arata Isozaki, Rafael Moneo, Juan Navarro Baldeweg o I.M. Pei). En la sesentena de páginas de que consta la sección final, «Actitudes» comparecen también unos pronto hará cuarenta años. Fue muy grata mi única visita a su domicilio, poblado de pinturas, grabados y libros y, en aquella mañana soleada, mi conversación con los dos poetas. Me impresionó el profundo conocimiento que el español demostró poseer de la lírica norteamericana, dentro de la cual reservaba un lugar muy especial a su amigo Mark Strand, del que cabe recordar que estudió pintura en Yale, nada menos que con Albers, así como su amor por la de Morandi, y también sus conexiones españoles y, entre ellas, su amistad con Guerrero. Del venero patrio, en cambio, me sorprendió que frente a mi mención del Unamuno poeta y de Juan Ramón Jiménez —de los que creía yo detectar algún eco en sus versos, tan esenciales, tan memoriosos, tan melancólicos, tan de interrogación del mundo, tan de exaltación de los árboles (¡Cuánto amor sentía Julio por ellos!), del Gran Cañón del Colorado, del Perito Moreno, del cosmos— Julio se manifestara poco entusiasta de nuestra lírica moderna. Con una excepción: el Cántico, de Jorge Guillén, otro amigo, por cierto, de Guerrero, que lo trató tanto en Estados Unidos como en la Costa del Sol. El deseo del ingeniero-poeta era, en sus versos, ir a lo esencial y expresarse con claridad. Repetiré, dejándolo en portugués, aquel verso del brasileño Joâo Cabral de Melo que ya aduje en aquel prólogo; «O engenheiro sonha coisas claras».


En abril de 2007 llegó a mis manos un documento maquetado por el equipo MC2, edición de un manuscrito que yo ya poseía y que Julio Martínez Calzón me había ofrecido tiempo atrás. Se trataba de sus precisas, y preciosas, notas sobre un primer viaje a Japón que había realizado en 1986 y donde nada había escapado a su curiosa mirada: cronología, historia, arte, poesía, música… Con motivo de una escapada al país del sol naciente organizada por los Amigos del Reina Sofía y dirigida por mí, en la que compartimos momentos muy especiales con grandes ingenieros (Miguel Aguiló, Alberto Corral, Javier Manterola), a todos nos sorprendió la minuciosidad de sus prolijas notas de un viaje de juventud, y el regalo que de las mismas me hizo Julio al finalizar el periplo sigue pareciéndome, hasta hoy, de una generosidad tan humilde como inmensa.
Conocí a Julio con el cambio de milenio, porque un grupo de ingenieros amigos — los anteriormente citados y unos cuántos más— que solían viajar con sus parejas una o dos veces al año y durante algún tiempo recayó en mí la responsabilidad de pergeñar sus itinerarios. Como quiera que ambos compartíamos aficiones comunes (poesía, filosofía, música, arquitectura y arte, además de la buena gastronomía), poco a poco surgió entre nosotros algo que yo no llamaría amistad. Quizá, por su parte, respeto por el trabajo bien hecho —me llamaba siempre «maestro»— y, por la mía, la incondicional y asombrada certeza de que oírle era escuchar la voz de un sabio.
Soy incapaz de recordar en cuántos viajes habremos coincidido Julio y yo, pero se cuentan por decenas, seguro. Dos largas décadas de experiencias comunes y siempre inspiradoras, hasta el punto de que algunos
de los itinerarios culturales más originales que he diseñado en mi ya dilatada carrera surgieron de la incitación por parte de Julio a mirar siempre más allá. Sirvan tres como ejemplo. Asombrado por la nueva arquitectura escandinava y conocedor de los nuevos teatros de ópera y auditorios diseñados en Islandia, Noruega y Dinamarca, me propuso construir un programa que conjugase arte, gastronomía, música y arquitectura. La condición sine qua non era disfrutar de espectáculos en cada uno de los recintos; no fue tan sencillo, pero al final lo logramos, y me regaló hasta el título: Las Óperas de Hielo. Otro reto fue estructurar un recorrido por los ríos y paisajes descritos por los grandes poetas chinos como Li Po, Tao Yang Ming, Bai Yu, Tu Fú, Liu Yu, Mei Yaochen, Li Quingzhao, Su Tung Po, Shi Jing, Pei Di, Wang We, I Ching o Qu Yuan. No se trataba solo de leer los Poemas del río Wang, el Libro


de los Cantos, el Libro de los Cambios o de las Mutaciones, el Canon de las Primaveras o los Otoños de Lú. Había que lograr saber cómo se llamaban, siglos después, los ríos, valles, cumbres y geografías cantadas en mandarín o en chino tradicional, adaptados hoy como topónimos al chino simplificado o al cantonés, quizá con nuevos nombres. Fue una labor titánica a la que Julio contribuyó con mapas, literatura, paciencia y sabiduría para un viaje que cristalizó y realizó finalmente con la familia de Juan Navarro Baldeweg. Creo que no he estudiado más en mi vida. Y, el último desafío: dibujar un viaje como despedida de quien hasta entonces había sido su pareja que evocase en forma de compendio los múltiples recorridos que durante sus años juntos habían realizado por la vieja Alemania oriental: Sajonia, Turingia, Baviera… No escatimó en gastos para ello, y entiendo su filosofía: despedirse en beauté, con un viaje sentimental —por los recuerdos— como metáfora del fin del viaje
común. Me pareció, y me sigue pareciendo hasta el día de hoy, una forma elegante de decir adiós.
Julio sentía curiosidad por todo, pero intuyo que, en ciertos aspectos, terminó saciado. Le sucedió, por ejemplo, con la ópera. Vimos muchas juntos en nuestros viajes, y llegó un momento en el que decidió que para él era más cómodo y gratificante sentarse ante una pantalla de cine y disfrutar del género grande sin tener que tomar un avión. Su último opus magnum, los tres volúmenes que dedicó a la pintura del siglo XIX a ambos lados del océano, en parte fue posible porque sentía que ya no era necesario cruzar el mundo para disfrutar de la colección permanente de un pequeño museo de provincias en un país remoto. Basta con una buena conexión a Internet.
Pero esto no significa que no ansiase viajar hasta el final. Nuestro último recorrido juntos, a finales de febrero de 2020, fue a Egipto. Nótese la fecha: quedaban apenas
unas semanas para el confinamiento total por pandemia. A orillas del Nilo, fue un placer escuchar sus disertaciones junto a las de un célebre arquitecto peruano, Reynaldo Ledgard, que nos acompañaba: dos visiones complementarias sobre la arquitectura y la ingeniería del mundo antiguo absolutamente fascinantes. Al poco de regresar a Madrid, mi pareja y yo ofrecimos una fiesta en casa con motivo de ARCO, y quizá aquel fue uno de los últimos momentos en que le vi pletórico. Luego vendría la larga convalecencia pandémica —muy dura en su caso—, y una serie de enfermedades que, en cualquier caso, no impidieron que nos viésemos, aunque con bastante menos frecuencia y siempre con motivo de sus conferencias y presentaciones en la Residencia de Estudiantes, el Círculo de Bellas Artes, el Colegio de Ingenieros o el COAM. Hasta el final soñó con un viaje con el que volvió a retarme: escuchar el Miserere de Allegri en la Capilla Sixtina, interpretado
Wang WEI
Lago Yei
Poemas de río Wang
al son de la flauta llegamos a la otra orilla se va el sol y despido a mi noble amigo de vuelta sobre el lago miro hacia atrás: montaña verde entre nubes blancas
por el coro de voces áulicas homónimas. Cualquier aficionado a la música conoce la historia del himno litúrgico surgido de los salmos en que el rey David, ante el profeta Natán, pide perdón a Yavé por el pecado cometido con Betsabé: la versión de Gregorio Alleggri, prestigioso cantante y compositor italiano del siglo XVII, era privilegio del Papa y su partitura estaba protegida de copias bajo pena de excomunión. En 1770 un jovencísimo Mozart la escuchó y logró transcribirla de memoria, incluidos los abellimenti, las ornamentaciones musicales de los cantantes. Un inglés, Charles Burney, recibió de Mozart la transcripción y, con su edición de 1771, terminó el monopolio pontificio sobre la composición. Espero poder cumplir pronto con su desafío, Oficina para las Celebraciones Litúrgicas Vaticanas mediante. Supongo que desde algún lugar, también él escuchará aquello de «Miserere mei, Deus: secundum magnam misericordiam tuam»
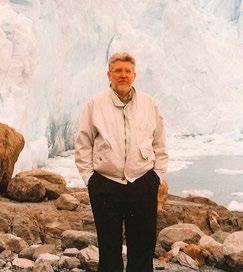
Nos vimos por última vez el 14 de marzo de 2023. Habíamos quedado para tomar un café y ponernos al día y, al llegar Julio a mi oficina, coincidió con Javier Maderuelo, que había venido a visitarme de improviso. Feliz casualidad. Del vehículo que lo había traído hasta el centro de Madrid, Julio sacó una gran cantidad de libros escritos por él que traía como regalo. Aquello sonaba a legado de despedida. Nos sentamos a tomar café y, con su voz, ya muy mermada por la enfermedad, Javier y yo nos dispusimos a escucharle, porque escuchar a Julio era fascinante. Y recordamos juntos. Aquella vez en Japón, cuando coincidimos con Arata Isozaki en el Museo Hara de Tokio y fue una maravilla ver cómo disertaban sobre arquitectura, arte e ingeniería recordando sus grandes proyectos juntos con motivo de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Los saltos a Shanghái con motivo de la construcción del pabellón español para la Exposición Universal. O tantos viajes con Maderuelo como conferenciante, en que
los aportes sagaces de Julio enriquecían un discurso ya de por sí brillante. Nos habló de un proyecto épico, tan emocionante como — suponíamos todos, imagino que incluso él, imposible ya de realizar—: recorrer China durante varios meses visitando los últimos grandes proyectos de ingeniería de puentes y viaductos en compañía de un viejo amigo ingeniero. Como Wang Wei y su compañero Pei Di en el valle del río Wang, tomando los senderos que irradian hasta la Vaguada de la Muralla Meng, la Cumbre del Huazi, el Albergue del Albaricoquero Veteado, el Monte de Bambúes, el Coto de los Ciervos, el Cercado de las Magnolias, la Orilla de los Cornejos, la Vereda de las Sóforas, el Pabellón sobre el Lago, el Otero del Sur, el Lago Yi, las Olas de los Sauces, los Rápidos de la Casa Luan, el Manantial de las Pepitas de Oro, la Playa de las Piedras Blancas, el Otero del Norte, el Albergue entre Bambúes, el Talud de las Magnolias, el Parque de los Ailantos y el Parque de los Pimenteros.

El encuentro con Julio Martínez Calzón fue de vital importancia para mí. No solo me ayudó a refinar mi perspectiva de la vida, sino que también fortaleció mi conciencia de tener una identidad con raíces en movimiento. Nos conocimos un día, al azar, a finales de 1999, hace más de 23 años, en el estudio de Enric Miralles y Benedetta Tagliabue en Barcelona. Yo dirigía el proyecto de la nueva sede de Gas Natural de EMBT, y él desempeñaba el papel de ingeniero estructural. Cada reunión de trabajo que manteníamos contribuía a la construcción continua de un espacio compartido donde la imaginación se entrelazaba con los recuerdos.
Fue en este espacio donde la conexión —que en sus inicios fue meramente profesional— se consolidó en una amistad profunda, situada en la intersección de nuestras disciplinas: arquitectura e ingeniería, imaginación y técnica, ideas, desafíos, soluciones, pilares, soldaduras, voladizos, capiteles y preguntas sobre el más allá: «¿Qué crees que hay después de la muerte?» La pérdida de Enric Miralles en julio de 2000 marcó el inicio de esta conexión significativa, dejando una huella imborrable en mi vida, tanto profesional como personal. La dinámica de nuestra relación tomó un giro más personal cuando con Benedetta
conocimos a la mujer de Julio, Reyes, lo cual agregó una dimensión más profunda a nuestra conexión. Julio y Reyes solían abrir las puertas de su hogar en Barcelona a sus amigos cada domingo para compartir momentos mágicos alrededor de mesas llenas de comida y conversaciones enriquecedoras. Tuve la suerte de participar en estos encuentros, que a menudo culminaban sobre las tres de la madrugada en su despacho. Allí, sentados junto a su colección de planetas, le escuchábamos recitar poesía y veíamos imágenes de lugares lejanos proyectadas en la pared. Fue durante estos encuentros que, al explorar conversaciones desligadas
de la cotidianidad, sumergidos en el territorio de las ideas, concebí Chowroom, una iniciativa que se convirtió en la más larga de las conversaciones que tuve con Julio. Esta propuesta reunía a personas de diversas disciplinas para reflexionar sobre el tema de la formación de la identidad en movimiento. Julio, ingeniero y amigo, no solo fue mi primer invitado, sino que también se convirtió de inmediato en coautor de un viaje en el tiempo y el espacio que tuvo lugar entre 2010 y 2011.
A lo largo de esos dos años, compartimos reflexiones con personas elegidas al azar, incluyendo arquitectos, filósofos, poetas y
viajeros. Juntos exploramos temas como el tiempo, las pasiones, las relaciones y los lugares, utilizando cada cena como una manifestación única de la amistad que florecía entre nosotros gracias al acto esencial de conversar, tan necesario para transformar nuestras vidas en algo más humano. En 2014, se presentó la oportunidad de continuar compartiendo la amistad que Julio y yo habíamos forjado hasta 2013, año en el que me marché de Barcelona. Le invité como Visiting Fellow en la Frank Lloyd Wright School of Architecture en Taliesin West, Arizona, coincidiendo con mi periodo en la misma escuela.
Esta oportunidad estaba alineada con las reflexiones que Julio había compartido conmigo antes de mi partida a Estados Unidos: la posibilidad de una experiencia docente como forma de reflexión personal justo después de haber vendido su empresa de ingeniería MC2 a finales de 2012. Él llevaba tiempo contemplando la idea de impartir clases de estructuras de otra manera, y me propuso un curso según tres líneas de conceptualización que había desarrollado a lo largo de su carrera: las estructuras mixtas de hormigón y acero estructural; la expansión de esta tipología estructural al ámbito de los puentes y pasarelas peatonales en el diseño

arquitectónico; y los conceptos de tensibilidad y constructibilidad en las estructuras arquitectónicas.
El curso final que impartió aquel semestre tenía como objetivo formar arquitectos completos con un conocimiento integral de su disciplina a partir de unas clases estructuradas en tres líneas definidas: la resistencia de materiales (RM) como «senda iniciática» para que los estudiantes abordaran progresivamente los aspectos técnico-resistentes de los sistemas estructurales vinculándolos con el organismo humano; la teoría de estructuras (TE); y los conceptos y la evolución histórica del diseño estructural en la arquitectura (CEH), para que los estudiantes comprendieran el ámbito global de los edificios desde una perspectiva técnica.
En nuestros correos electrónicos y videollamadas, Julio insistía en que esta oportunidad no solo representaba una vía para la reflexión personal, sino también un camino hacia una comprensión más completa, audaz y eficiente del hecho estructural en la arquitectura. En esencia, Julio buscaba enseñar la relación esencial existente entre arquitectura e ingeniería con el objetivo de ayudar a los arquitectos a desarrollar una visión profunda y autocrítica del proyecto arquitectónico.
En enero de 2015, Julio llegó a Arizona donde permaneció hasta mayo. Durante este tiempo, no solo ofreció clases sobre estructuras, sino que también emprendió viajes en solitario a los parques americanos y plasmó sus reflexiones en un libro dedicado a la pintura del siglo XIX en el mundo occidental. Residió en la Desert House, una edificación construida en el desierto de Taliesin West por un estudiante de Wright, Kamal Amin, a
partir de su modesto refugio inicial de 1963. Durante su estancia, Julio compartió con los antiguos fellows cenas en el comedor y charlas en el salón de la casa de Frank Lloyd Wright, disfrutando plenamente de la comunidad de Taliesin West.
Partió en mayo de 2015, en lo que creo que fue la última ocasión en que lo vi en persona. A partir de entonces, solo hablamos por correo electrónico. En cada mensaje recordaba con evocación y añoranza los desayunos en Starbucks, las charlas en Taliesin West, y su estancia en «la casa en la maravillosa montaña», la Desert House.
En el verano de 2018, Julio me envió uno de sus últimos correos, lleno de aprecio por nuestra amistad. En él, expresaba sus mejores deseos para mi vida, independientemente de mi ubicación geográfica o labor docente, y esperaba que todo me estuviera yendo maravillosamente. Aquel mensaje incluía una noticia significativa: Julio había desarrollado la idea del «Chowroom», que él denominaba «Viajes nómadas», y la había plasmado en un libro titulado Encuentros. Esta obra compilaba mi introducción junto con las transcripciones de las seis charlas. En el correo también me anunció la organización de la presentación de este libro en Madrid, a la cual sabía que yo no podía asistir en persona, ya que en esas fechas no tenía previsto andar «por estas latitudes». Acordamos, por lo tanto, que yo le enviaría un video como mi contribución para el evento. Sin embargo, tras recibirlo, Julio no lo encontró satisfactorio. Consideró que mostraba aspectos inconexos que no reflejaban su visión del objetivo de nuestro proyecto: el nomadismo de la mente frente al
sedentarismo de las personas en sus actividades usuales. Y tenía razón: mi enfoque en imágenes y sonidos grabados durante esas noches se centraba en los momentos vividos entre personas como representaciones únicas, en lugar de destacar, como él me pedía, la trascendencia de los coloquios al final de cada encuentro.
En su último correo, Julio pidió un cambio de video y una respuesta rápida, como si la vida se le escapara, deseándome que mi verano hubiera sido el más feliz posible y que el recuerdo de mi difunta madre fuera ahora «un motivo de confortamiento ante la inapelabilidad de la existencia».
No pude y ni siquiera llegué a responderle a tiempo. Por tanto, me gusta pensar que este escrito es mi último mensaje para agradecerle por todo: por los significados alcanzados en nuestra eterna conversación desde 1999, por los maravillosos experimentos, por nuestra amistad, por los acuerdos y desacuerdos, y por los encuentros entre aquí y allá, entre Barcelona y Arizona. Esos encuentros registraron los movimientos de ajuste y desajuste de nuestra amistad, nuestra capacidad de experimentar fuera de nosotros mismos, los viajes mentales de ida y vuelta y los relatos en directo de los grandes viajeros que se unieron a nosotros para hablar sobre la importancia de las conversaciones en el proceso de intentar ser más humanos.
Desde aquí, te recuerdo Julio, como aquel gran ingeniero, filósofo, poeta, entusiasta de la vida y enorme amigo que me mostró que es posible vivir formando nuestra identidad con raíces en movimiento. Tu recuerdo es, más que nunca, «un motivo de confortamiento ante la inapelabilidad de la existencia».


Siento una envidia insana por todos aquellos que pudieron formarse, crecer y compartir su vida con Julio tanto dentro como fuera de la ingeniería. En mi caso, aunque pude trabajar con él durante diez años, me hubiera gustado profundizar aún más en su forma de mirar y comprender el mundo. Muchos, la mayoría, lo considerarán por derecho propio un ingeniero colosal, un pionero de las estructuras mixtas, una figura indiscutible. Para mí era tan solo una persona —una entre millones— con el don de la semilla, un extraño atributo alquímico con el que era capaz de transformar cualquier páramo yermo y desértico en un jardín florido de ideas, de sugerencias, de matices. Conversar con él era dialogar. Y lo hacía con una capacidad de escucha tan grande, con una paciencia tan noble y con una serenidad tan amable, que me resulta imposible no maldecir al cielo que se lo ha llevado privándonos a todos de esa disposición taumatúrgica que era su sola presencia. Julio no solo era un ingeniero genial, un sabio instructor o un profesional impecable;
era grande al modo en que los más grandes nunca están capacitados para percatarse de su grandeza. Era un gigante. Ambos proveníamos de mundos distintos (él, de los cálculos matemáticos y la ciencia, y yo de las letras y las humanidades), pero me ayudó a comprender que la única cosa que separa a dos personas es la falta de necesidad de uno por comprender al otro. No me lo dijo con palabras; Julio nunca me hubiera dicho eso. Sencillamente, me lo demostró con hechos: cuando nos reuníamos en su casa, cuando comentábamos la actualidad, cuando hablábamos sobre arte, literatura, ciencia, tecnología, e incluso cuando me invitaba a comer en ese restaurante indio que tanto le gustaba. Nos conocimos en 2014 de forma azarosa, casi por casualidad. Él estaba preparando los dos primeros tomos de pintura del siglo XIX, y la persona que colaboraba con él, que era amiga mía, tenía que marcharse fuera de España. Faltaban algunos capítulos por ultimar y al final me encargó, entre otros, los
epígrafes de Italia, Rusia y Estados Unidos. Cinco años más tarde, le ayudé a dar forma al tercer y último tomo con el que cerró aquella magna obra que llevó por título La pintura del siglo XIX. Una visión estético-conceptual (Villaverde, 2016 y 2021). El trabajo fue arduo, intenso, exigente y, en ocasiones, agotador, pero terminó convirtiéndose en una revelación para mí: pude conocer el arte del siglo XIX como nunca antes nadie me lo había enseñado; dilató extensivamente mis conocimientos sobre historia del arte y, lo más importante, me hizo comprender que la pasión noble y grande de un solo ser humano vale por cientos de planes de estudios oficiales que, años tras año, no pueden cumplirse. Debo darle las gracias también por eso, porque fueron los ojos del corazón de un científico —y no el anacrónico dogmatismo de la Academia— los que me hicieron recordar el motivo por el cual un día tomé la decisión de dedicar mi vida a la historia del arte. Ese era el «hombre-semilla» que Julio será siempre para mí.
A partir de ahí, nuestra relación trascendió lo meramente profesional y entablamos una hermosísima correspondencia humanística, vertebrada en esencia por la cultura. A veces me prestaba algunos libros y, cuando nos veíamos, él solía apuntar en una libreta, a mano, como yo sigo haciendo, algunas de las referencias que iban apareciendo mientras hablábamos: un tratado histórico, un documental, una exposición, una película… Tenía un apetito insaciable de conocimiento, de sentido, de verdad, y quizás eso fue lo que nos unió de un modo tan estrecho. Transcurrieron los años y, a finales de 2019, publiqué Contra Florencia, mi primer libro. En la primera presentación que organizamos en Madrid, probablemente el día más feliz de toda mi vida, él estuvo presente. Fue un detalle —un gesto, un regalo— que siempre recordaré con el máximo orgullo.
La última vez que tuve el honor de contar con su presencia en un proyecto mío fue en una presentación de Poesías en Casarsa, de Pier Paolo Pasolini, libro que edité, traduje
Julio era grande al modo en que los más grandes nunca están capacitados para percatarse de su grandeza. Era un gigante
y prologué. Recuerdo que ese día proyecté el documental de Paolo Brunatto La forma della città (RAI, 1974) y, al final, ya en el coloquio, Julio no tuvo reparo alguno en intervenir para manifestar su profundo desacuerdo. No compartía la visión apocalíptica de Pasolini sobre el urbanismo moderno; de pronto, en un apartado de mi imaginación, pensé en lo bonito que tal vez hubiera sido verlos discutir a ambos sobre la forma de las ciudades.
Esa misma tarde me habló de un libro que había escrito y me dijo que, más adelante, me llamaría para explicarme los detalles y, antes de todo, hacerme una propuesta para viajar a Florencia. Quería que lo acompañase, que hiciera de cicerone para él, que le enseñara algunos secretos de la ciudad de Donatello, Brunelleschi, Leonardo o Miguel Ángel. Lamentablemente, por razones ajenas a su voluntad, no pudo materializarlo.
La envidia a la que hacía referencia más arriba no es nada comparado con el remordimiento que sigo sintiendo por no haber
podido hacer ese viaje con él y devolverle esa «semilla» —confianza, seguridad, conocimiento, belleza— que, a fondo perdido, él decidió depositar en mí. Sé que hubiera sido realmente precioso. Lástima. En cualquier caso, meses después de aquel encuentro pasoliniano, tras varias lecturas del texto, abordé la corrección de Lo profundo sustante («LPS», como él solía llamarlo por escrito), una suerte de testamento humanístico monumental que hoy, con la inestimable ayuda del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, se encuentra en proceso de edición. Si las circunstancias no lo impiden, LPS será la última palabra de una persona que intentó dar sentido a todo lo que sucedía a su alrededor y que, en ocasiones, también sirvió de aliento para algunas personas que, como yo, solo necesitaban su apoyo para volver a darle sentido a sus vidas.
Gracias por esta bonita aventura, maestro. Siempre estaré en deuda contigo. Descansa en paz.
En la gala de premios de la Fundación
Caminos, celebrada el 12 de mayo de 2023, Julio tuvo un papel singular explicando al auditorio la relación entre la música y la ingeniería junto con el director de Camerata Musicalis Edgar Martín.
Pocos días después, el 23 de mayo, Miguel Ángel Carrillo y yo mismo nos reunimos con él en el Colegio y hablamos de varias iniciativas de las cuales solo una se ha podido llevar a cabo.
A propuesta de Miguel Ángel, Julio aceptó impartir una conferencia en la inauguración de la exposición Arlequines sobre la importancia de esta figura en la pintura. Fue el 14 de junio y allí nos presentó a su pareja Marisa González.
Julio, por su parte, nos lanzó tres ideas:
• Sostenía que la ingeniería ha avanzado mucho en el siglo XXI mientras que la música no tanto. Propuso que hiciéramos una sesión —él quería que fuera en el Museo Thyssen— en la que él presentaría cinco obras de ingeniería y un experto musical, que podía ser Edgar Martín, haría lo propio con cinco composiciones
para posteriormente dejar que el público opinara sobre ellas.
• La segunda trataba sobre el libro que tenía preparado, Lo profundo sustante, de cuyo contenido el índice ya da una idea clara: 1.- El universo: 2.- La Tierra; 3.- La vida; 4.- La mente; 5.- El conocimiento; y 6.- El misterio. Son 400 páginas de texto que, con las figuras —que requieren mucho trabajo— pasarían de las 500. Todo un testamento vital. Desde el Colegio estamos sopesando su posible edición.
• La tercera idea consistía en hacer un número de la Revista de Obras Públicas con la clave «Las infraestructuras de China en el siglo XXI». En ella se incluiría un artículo suyo sobre el viaje a la China de Mao que realizaron en 1976 durante un mes diez representantes del Colegio encabezados por el presidente Jose Antonio Fernández Ordóñez. Este artículo es el que se incluye en este número de la Revista. Durante la estancia allí comprobaron el estado atrasado de las infraestructuras del país, que estaban construidas con sistemas tradicionales.
Julio quería exponer en ese número los increíbles avances producidos en los últimos lustros, ocupándose él mismo de los puentes. Me pidió que forma ra un equipo con expertos de diferen tes sectores —carreteras, ferrocarriles, puertos, presas y canales— que, coor dinados por él, escribirían los capítulos correspondientes.
Así lo hice y el 26 de junio ambos nos re unimos en el Colegio con los cinco expertos elegidos para cada una de las disciplinas ante riormente indicadas, a saber: Óscar Gutiérrez Bolívar, Carlos Juárez, Jose Luis Almazán, Joaquín Jiménez y Miguel Cabrera. Allí Julio expuso la idea con entusiasmo y nos facilitó mucho material que ya tenía, sobre todo re lativo a los puentes. Recuerdo su frase: «Los chinos hacen obras grandiosas, pero les falta “la emoción final”, quizá como consecuencia de la falta de libertad de su autor».
El 14 de septiembre tuvimos una segunda reunión para revisar los avances, pero Julio, inesperadamente, no asistió. Me llamó por te léfono nada más comenzar la reunión expli cando que el 25 de julio le habían extirpado

un cáncer orofaríngeo con traqueotomía que la radioterapia debería haber eliminado, pero que se le había reproducido, aunque esta vez, en forma de otro tipo de tumor. Nos pidió disculpas por no asistir a la reunión y nos rogó que le enviáramos una nota resumen de esta. Por su parte, nos hizo llegar el borrador de su artículo de puentes.
El 26 de septiembre, apenas doce días después, Julio falleció y esta propuesta, sin su liderazgo, quedó interrumpida.
Estas fueron las últimas iniciativas de las que tengo conocimiento, pero a lo largo de los años Julio siempre respondió a las llamadas que se le hicieron desde el Colegio. En 2021, esta vez desde la Asociación, le pedimos que moderara un debate sobre el nuevo puente de Alcántara y allí estuvo cumpliendo brillantemente su papel entre dos posturas muy alejadas. Y anteriormente, en calidad de presidente de la asociación Territorio Goya, llevó a cabo en el Colegio una presentación de la iniciativa que pretende revitalizar el campo de Belchite y Fuendetodos desde la cultura.
Julio recibió en 2017 el Premio Nacional de Ingeniería Civil. En la Revista del Ministerio de Fomento dedicada a las personas que han recibido esta prestigiosa distinción, se refieren a Julio como un «ingeniero humanista», una calificación de la que se ha querido dejar siquiera una muestra en este número extraordinario.
Echaremos de menos una figura tan prestigiosa, siempre dispuesto a compartir con una sonrisa su inmenso saber y buen criterio con los demás.



año 171 2024 Precio 20€
N Ú MERO ORDINARIO EXTRA 3650
Julio Martínez Calzón
1938 - 2023

