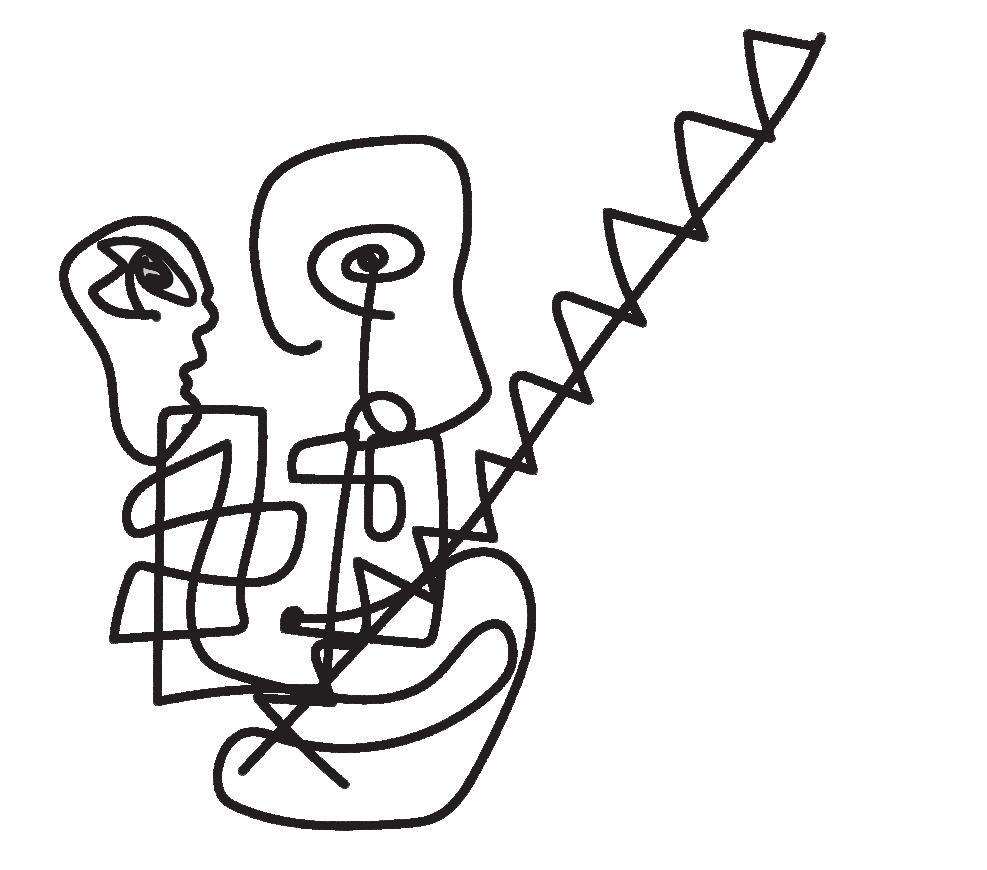
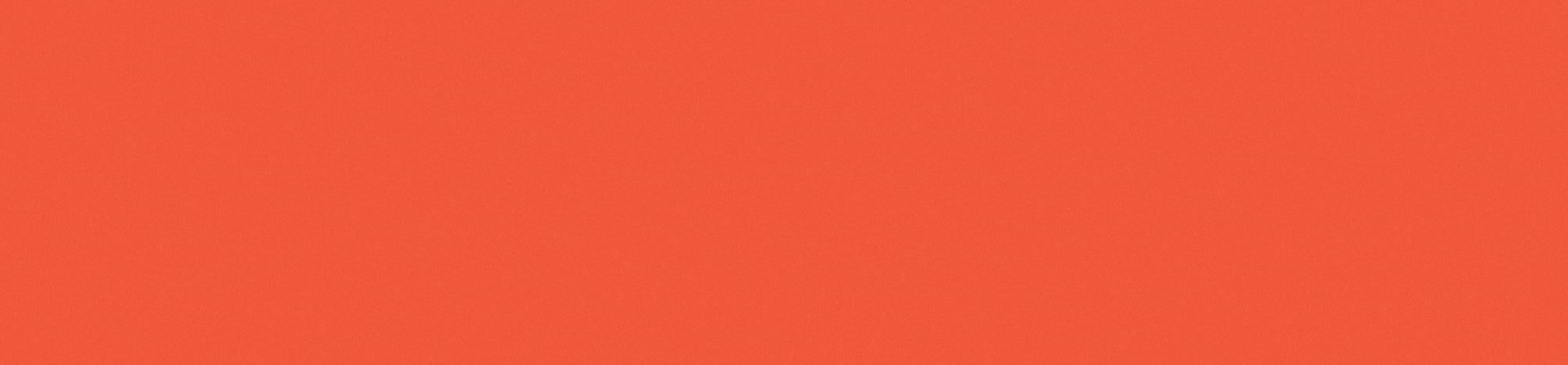

Un escenario posible para imaginar la vida

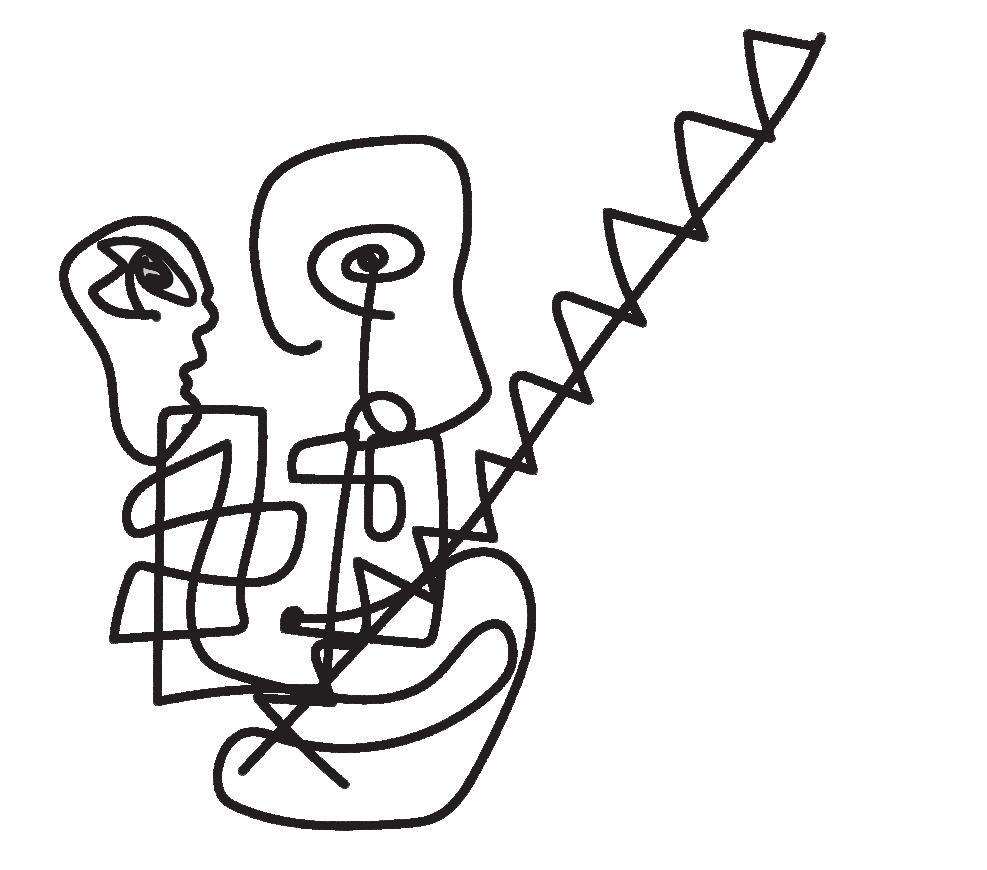
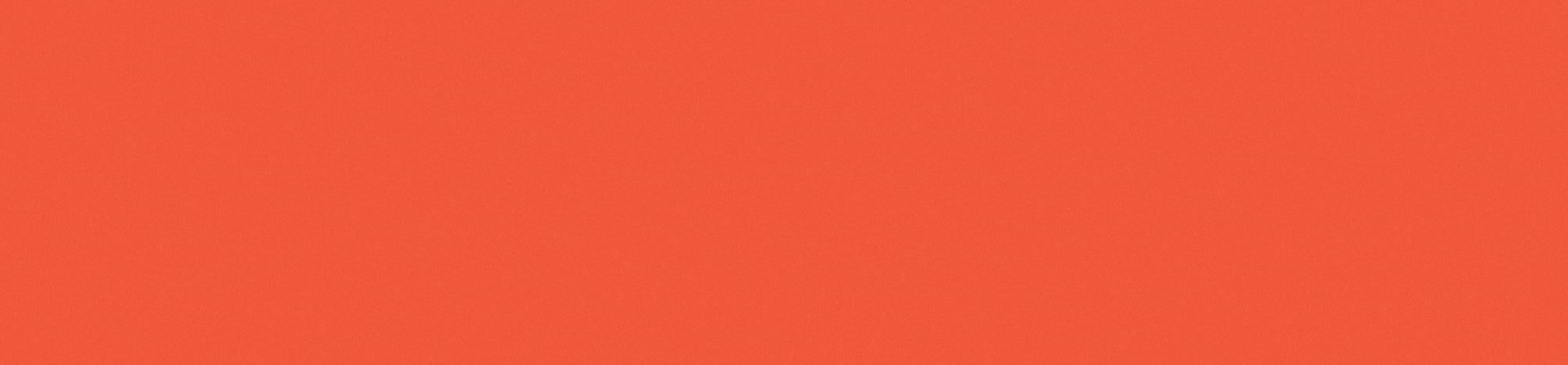

Un escenario posible para imaginar la vida

Este año celebramos con orgullo la versión número 30 del Festival Internacional de Teatro El Gesto Noble, una tradición que por más de tres décadas ha llenado de vida a El Carmen de Viboral. El teatro ha sido parte del corazón de nuestro municipio, transformando las calles, el parque principal y nuestras salas en escenarios donde la comunidad se encuentra para sentir, pensar y reconocerse. Este festival es una muestra viva de lo que somos: un territorio que cree en el arte y la cultura como caminos de desarrollo y formas de vida.
Desde la administración municipal hemos trabajado decididamente para cuidar y fortalecer ese legado cultural, a través del Plan de Desarrollo Viveros de Cultura 2024–2027. Lo que sembramos hoy en arte, educación y participación florecerá en las generaciones que valoran su historia y construyen un futuro con sentido. Por eso, este aniversario del festival ha contado con nuestro respaldo, porque estamos convencidos de que estos espacios no solo entretienen, sino que transforman profundamente a la sociedad.
En esa misma ruta, entregamos a la comunidad el nuevo Teatro al Aire Libre del Parque Educativo Agua, Barrio, Biodiversidad, un escenario pensado para la expresión libre y de calidad de nuestros artistas, escuelas de formación y agrupaciones culturales. Es también una apuesta por la apropiación del espacio público desde la vida cultural, donde el arte se convierte en herramienta para el encuentro, la convivencia y la transformación social.
Seguimos trabajando con compromiso para que El Carmen de Viboral sea siempre una tierra donde la cultura se cultiva, se respira y se vive todos los días. Porque al apoyar el arte, le damos fuerza a nuestra identidad y abrimos caminos de esperanza para todos y todas.
Hugo Jiménez Cuervo
Alcalde El Carmen de Viboral
Este 2025 estamos asistiendo a la trigésima edición un festival que ha echado raíces profundas en el corazón de una comunidad. Una comunidad que, año tras año, espera de manera paciente el mes de julio para celebrar su ritualito. Todo comienza muy al sur sobre una carretera ya trazada, que se inunda
El Carnaval de Comparsas. Y no es cualquier momento. Es un momento único y obligado —sí, amigo lector: ¡obligado!— para quien entiende que el teatro también camina, canta y baila por las calles cuando se hace con y para la comunidad.

de vida y se convierte en escenario. Por allí transitan seres fantásticos e irreales, de este tiempo y de otros, de este mundo y de otros mundos.
La caravana avanza, lenta y mágica, durante el equivalente a cuatro tabacos robustos hasta desembocar en el
Parque Principal. A esa multitudinaria ceremonia la llamamos con cariño
Celebrar 30 ediciones de un festival de teatro en Colombia es celebrar la constancia, la resiliencia y el legado. Este festival ha sabido pasar la antorcha con astucia y amor: no solo formando públicos sensibles, sino sembrando vocaciones en una nueva camada de actores y actrices que comprenden el valor y la potencia de El Gesto Noble como un acto comunitario y como símbolo de identidad colectiva.
El teatro es un espejo vivo de lo que somos como humanidad, en el escenario los espectadores recibimos
respuestas, nos llevamos preguntas, es un momento donde se pueden revelar nuestras emociones más íntimas y nuestras contradicciones más profundas; nos permite entendernos y reconocernos a través del otro, es decir, a través del actor que nos representa.
Por todo esto —y por mucho más—desde el Instituto de Cultura de El Carmen de Viboral celebramos, vivimos y acompañamos, junto a nuestros amigos de Teatro Tespys, la gestión del Festival Internacional de Teatro El Gesto Noble: un regalo para la comunidad carmelitana y para la escena teatral del país.
Por: Julián David Trujillo Moreno. Director Instituto de Cultura El Carmen de Viboral

Simpatizantes del sol a fuerza de profundidad el Teatro la Candelaria ha encendido las luces de su arte durante 59 años, con una esencia rebelde y transgresora que ha habitado la divergencia como compromiso con el país. La colectividad y la investigación sistemática del
teatro y del contexto social han sido fundamentales en su trayectoria.
En el marco de la presente edición del festival el colectivo lanzó el libro “Cinco Unipersonales de la Candelaria”.
Patricia Ariza Flórez y Janneth Aldana Cedeño conversaron con los asistentes, contextualizando el inicio de la
propuesta en 2018 y su consolidación en 2020, tras la pandemia y el fallecimiento del maestro Santiago García.
La Exploración del Unipersonal
La creación de los unipersonales surgió como una necesidad de mantenerse activos explorando nuevas formas de la puesta en escena. Podría pensarse que la indagación del unipersonal es un contrasentido o crisis de la creación colectiva, pero para Patricia Ariza, “nada de lo que hago en solitario hubiera pasado sin haberme forjado como ser político en la compañía del otro”. También menciona cómo la política y la singularidad del individuo han llegado a sus límites, y el mundo capitalista patriarcal ha creado seres emborrachados en su propio individualismo.
El arte, por el contrario, busca lo singular y colectivo que sirve al individuo y al colectivo siendo su
finalidad no solo crear una obra, sino transformar al espectador.
El libro “Cinco Unipersonales de la Candelaria” es una escritura múltiple que narra el proceso creativo, con la polisemia de quienes escribían o trabajaban en conjunto. Janneth Aldana Cedeño concibe el libro como una forma de compartir la visión de mundo de los integrantes de Teatro la Candelaria, a partir de historias que se presentan como necesidad creativa, el patriarcado, la represión, historias de lideresas, y el devenir de su teatro que se transforma con los años.
El Teatro la Candelaria tiene la tradición de escribir sobre sus procesos, y en esta ocasión, el libro es un testimonio de su trayectoria. Con la premisa del maestro Santiago García, “¡Hacemos teatro porque nos da la gana!”, el Teatro la Candelaria se sigue enfrentado al acto creador, porque como lo enfatizan: crear es tirarse a un abismo e inventarse las alas durante la caída.
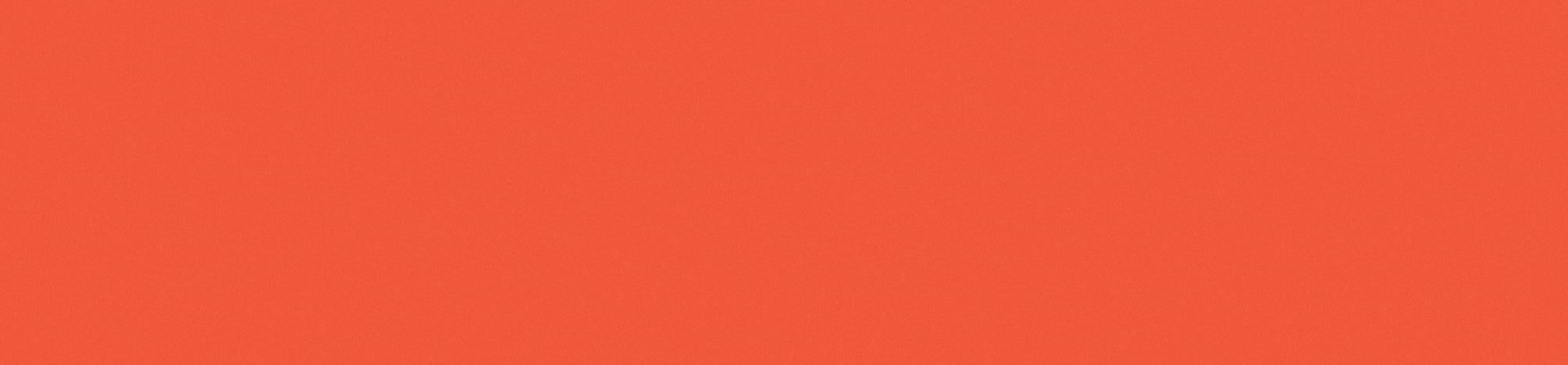
Por: Juan José Ossa Zuluaga
Antes de que todo inicie
Son las 4 de la tarde del jueves 17 de julio en Teatro Tespys. Sobre el escenario, los participantes del taller central “Laboratorio latinoamericano de teatro comunitario”, se preparan para el montaje del día siguiente. Esta vez, los encargados de dirigir a los participantes fueron los artistas del grupo Pombas Urbanas de São Paulo, Brasil, un colectivo formado en 1989, con una experiencia extensa en teatro comunitario.
En este ejercicio de co-creación el idioma no es una barrera pues el entendimiento entre las personas que se encuentran sobre la tarima se da en un nivel más profundo. Los artistas son diversos y de diferentes partes de Colombia. Se habla en Emberá, en wayuunaiki y en un “portuñol” perfecto por parte de los talleristas “¡Muy bien! Agora que todos nós já sabemos cantar, vamos a aprender os movimentos. Atención na organización do corpo (…)”. El idioma no es un limitante, pues el dialogo se da desde la corporalidad y el canto, dos elementos comunes entre Brasil y Colombia. Este punto de entendimiento rompe las barreras del lenguaje, pues, tal como lo mencionó Paloma Natasia, artista de Pompas Urbanas, “Somos muchas personas, de diferentes lugares, con diferentes tiempos y formas de pensar, con idiomas diferentes, con su sabiduría y su música”.
Comienza la función
Una caravana de música y danza se abre camino

entre la gente que se encuentra a las afueras del teatro. Son los artistas del taller central que invitan a las personas a ingresar y hacer parte de la función. Se prenden las luces del escenario y empieza a materializarse el trabajo intenso de los tres días de montaje.
En la presentación, la música, el baile y los relatos de tres actores que cuentan sus luchas, las de sus comunidades y sus añoranzas para sus territorios; son el eje articulador de la puesta en escena. Doña Edilia relata con la voz entrecortada cómo en su municipio, Tame, en el departamento de Arauca, la guerra por el control del territorio y el tráfico de drogas le quitaron a ella y a sus vecinos la tranquilidad. Edilia sueña con “reclutar” a los niños y jóvenes de su comunidad para que participen en grupos de teatro.
Waldo pertenece a la tribu Emberá Dobida. Él, al igual que muchos indígenas de Colombia, tuvo que
huir de su resguardo en Chocó para establecerse en el corregimiento de San Antonio de Prado, de Medellin, donde hay un cabildo indígena en el exilio de su territorio ancestral. Él nos habla de la selva, del respeto y el amor con el que todos debemos tratar a la naturaleza. En su relato se siente la añoranza por el territorio que carga en su corazón.
Como tercer actor, en este compartir de saberes y experiencias, Carlos Duarte Gonzáles cuenta que en su cultura Wayuu se vive en un matriarcado donde las mujeres son el eje de la familia; las decisiones que se toman como comunidad y los conflictos se dirimen colectivamente. El no duda en agradecer a Dolores, su madre y asegura: “Yo estoy en el teatro desde pelao, desde que estaba en tercero; ella era la que me decía. – Vaya, ¡vaya! ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué va a ir a hacer a la calle?¡nada! mejor vaya a loquear. -” Carlos siguió el consejo de su madre y encontró en las artes vivas una forma de expresión y un proyecto de vida. Hoy hace parte de la corporación teatral Jayeechi de Riohacha.
Al terminar la muestra del taller central desarrollado en el marco de El Gesto Noble, queda la sensación de que, en el arte nos podemos encontrar más allá de las barreras del lenguaje, la cultura o los prejuicios que cada uno pueda tener frente al otro. Las palabras de Paloma sintetizan bien este sentir: “Creo que fue muy bonita la cantidad de personas en el escenario, fuimos una multitud, y cuando una multitud camina se siente, es grande, es hermoso”.
Hoy la mirada se detiene en la periferia, en los territorios, pueblos, caseríos y veredas de esta Colombia plural, ancha, ajena y que —a veces— enajena; allí, gritos y susurros se levantan de los escenarios para contribuir con la construcción del relato de país que también urge ser contado desde nuestras tragedias, comedias y tragicomedias. Algo está pasando cuando nos están dando la palabra, cuando nuestras fábulas teatrales resuenan y convergen en los imaginarios de nación, cuando grupos, creaciones, encuentros y festivales de teatro de las regiones están haciendo parte del mapa del país teatral. La historia del teatro colombiano —desde hace décadas— tiene un capítulo escrito, pero invisible, de los acontecimientos escénicos forjados desde la periferia. La periferia hace parte de la casa, son las paredes que la resguardan, que le dan forma y cobijo.
Desde esta misma periferia, alzamos la voz para entonar nuestro manifiesto inútil por el teatro, que reza así: El teatro propone una fiesta de los sentidos: una confabulación de lo humano, lo social, lo poético y lo político desde la imaginación crítica; interpreta
la realidad y la transforma con rigor en el escenario. A eso jugamos y a eso queremos seguir jugando, pero ampliando la ronda para que se diversifiquen las miradas y las estéticas desde el grito incandescente solitario hasta el coro que se resiste al unísono.
En el teatro convergen —a modo de fábula tangible y concreta— el pensamiento abstracto y la contemplación sensorial, en este espacio material y análogo, matizado de respiración, sudor, olor, ojos y tacto, los cuerpos de los actores, las actrices, las y los espectadores se funden, se confunden y se refundan, deconstruyendo ilusiones y supersticiones con la delicada navaja de la consciencia. En el teatro, prosaica y poética permanecen en conflicto para construir artefactos de acción, piezas vivas para demoler edificios de espuma.
El teatro —como artesanía del relato de la vida— tiene sus ferias artesanales en cada festival que se funda, en cada temporada, en cada representación, en cada sede, en cada proceso comunitario, en cada casa convertida en teatro. El ensayo —como taller— produce vasijas efímeras pero palpables, moldeadas para provocar el encuentro vivo y el combate a mano limpia contra la presbicia mental, el miedo y la esperanza.
El teatro es inútil, sirve para lo que
sirve una silla de dos patas, por ende, el teatro es para inútiles, porque al parecer, hoy los útiles son los poderes que están devastando la pequeña conquista de lo humano que nos queda. Ambos bandos quieren aumentar sus adeptos y, a pesar de esas vanas militancias, todos se empujan hacia la inevitable debacle de la nada a la que pertenecemos.
¿Qué nos queda? Seguir convocando inútiles para que hagan parte de este juego de azar, de este divertimento donde se ensaya la vida —azarosa por esencia— y nos sigamos contando historias para hacer más llevadero el tedio del existir. ¡Pura acción dramática!
El teatro que se hace en las tablas y paredes de la periferia, lejos de ser mirado como un desvarío exótico, es el resultado
de búsquedas y resistencias de colectivos que han librado luchas para sobrevivir y sostener el hecho creativo ante los embates de la guerra, la desidia histórica de la centralidad y la marginación intencionada a partir de lo económico. Desde los territorios, seguimos sobre las tablas creando, haciendo hermandad con quienes habitan la gran Casa Teatral de Colombia y nutriéndonos del legado creativo de grupos, teatreras y teatreros en ciudades, comunas y barrios disímiles, con la certeza de seguir provocando “escenarios posibles para imaginar la vida”, con la vehemente convicción de que, ante el acecho cotidiano, crudo y cruel de la Parca, gritaremos en coro: ¡Qué viva el teatro, un lugar donde se mata de mentiras!


Por: Sara Tatiana Quintero Jiménez
El Gesto Noble se ha posicionado como un gran festival a nivel nacional, que posee diferentes formas desde las que se aborda el teatro: talleres, escuela de espectadores, conciertos, teatro de calle —incluyendo comparsa y teatro en vereda— y teatro en sala, el cual se ha fortalecido y proliferado a tal punto que hizo necesaria una extensión temporal del festival, pues la alta demanda de obras no correspondía con la disponibilidad y capacidad de los escenarios locales.
Sin embargo, urge repensar el lugar del teatro de calle dentro del festival, que se agenda tres días después de su inicio y carece de espacios para el diálogo.


Este ha sido, para muchos, la primera —e incluso única— forma de acercarse al teatro, haciendo necesario, de manera similar al desmontaje de obras en sala, preguntarse qué se está viendo, qué imaginarios se están reproduciendo, cuáles son esos lugares comunes, tendencias o divergencias entre las obras y qué nos dice eso de nuestras construcciones como sociedad.
Lejos de desconocer el valor del teatro en sala, lo que propongo es ampliar la mirada al teatro callejero —que no por estar en espacios poco convencionales, deja de ser riguroso—. Durante esta versión del festival, el teatro callejero demostró que más allá de una emoción estética o distensión carnavalesca, puede ser un fuerte elemento de integración social y un mecanismo de resistencia y acción política, develando una fuerte inclinación del teatro hacia la movilización y la memoria. Esta es una de las formas que el teatro de calle toma desde sus orígenes, concediendo la posibilidad de hablar de temas vedados
en lo cotidiano y reconfigurar narrativas de un territorio. Con Pompas Urbanas y su obra Era uma vez um Rei, fuimos testigos de cómo se transitó de un evento casual, jocoso y cotidiano – partiendo de la dura realidad de ser habitante de calle – a una representación simbólica de las dinámicas del poder, a través de un juego donde se reproducen esas estructuras que los oprimen: monarquía, democracia no representativa, dictadura e, incluso, se podía vislumbrar un dejo de idealismo comunista.
Entonces, ¿qué nos dice el teatro sobre nuestra historia? Sabemos que el conflicto armado en Colombia nos ha marcado de por vida, y que la lucha por el reconocimiento y la justicia continúa vigente. Con Radio Escénica de Colombia y su obra Mientras el Cielo se Esconde, se tocaron las fibras más sensibles del público. Fue una propuesta diferente, novedosa, que pese a tener originalmente un formato radial, supo adaptarse visualmente para atrapar al público, que seguía aglomerándose

alrededor de esas chicas vestidas de rosa pálido, que con sus relatos nos hicieron ver, incluso con los ojos cerrados, las fotografías de la masacre. Así mismo, con Mujeres de Arena, sentimos el dolor de la pérdida, que debe ser una pena colectiva, de esas jóvenes y niñas que desaparecieron; a través de la danza y el canto las recordamos, pero también nos despedimos de ellas, permitiéndonos sanar. Porque sanar, nos muestra el teatro, ha de ser el siguiente paso en nuestra historia como país; así lo expone Cuentos al vuelo 6402, de Casa Naranja, que a través de la narración oral conduce las almas en pena de los llamados falsos positivos, para que sus huesos se transformen en mariposas: “6402 fueron los que se fueron, y hoy te cuento estos cuentos para poder hacer mi duelo. 6402 fueron los que se fueron, y hoy te cuento estos cuentos para poder alzar mi vuelo.”
Finalmente, también se tuvo espacio para reír y disfrutar del momento concreto. Con Quem Ñao Tem Lona Pede Carona, del grupo brasileño CIA Dos Tortos, rememoramos juntos la
época dorada de un circo. En esta obra el espectador fue parte del espectáculo, se hizo partícipe para configurar la historia. Como generalidad, he de agregar que la capacidad de improvisar sobre la marcha e incorporar elementos contextuales en las obras presentadas en calle, hacían que el público se sumergiera mucho más en la narrativa. Esto fue más evidente en cuanto más lejana la procedencia de actores y actrices: distinguir entre el acento brasileño y los diálogos en portugués una mención a nuestro pueblo y a la gastronomía colombiana, no sólo desató un oleaje de risas, sino que despertó cierta empatía entre los presentes. Para terminar, y volviendo tal vez a la invitación inicial, frente a Duende Flamenco, me surge la pregunta: ¿desde qué perspectiva estamos entendiendo y reproduciendo el teatro de calle? Fue evidente su destreza musical y nos impresionó la danza, pero hubo cierta desconexión al carecer de una dramaturgia clara. La invitación sigue siendo a hacer una revisión del teatro callejero con el rigor que su impacto social implica.

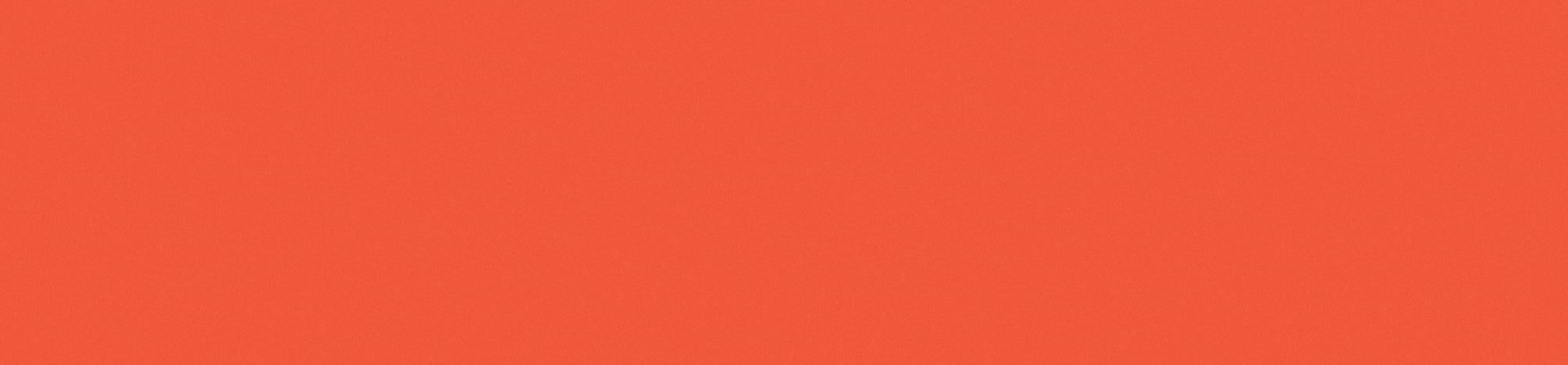
Por: Salomé Soto Arcila
Todavía no eran las diez de la mañana, cuando en Casa Teatro Tespys ya empezaba el murmullo de una fiesta: algunos actores disponían sus maletas, otros ensayaban líneas como quien repite un rezo, mientras el sonido de una ocarina se filtraba entre las conversaciones. Llegó la chiva y rápidamente esta se fue llenando de instrumentos y vestuarios. Alejandro gritó: “Último llamado para la vereda”, y pronto subió el pasajero que faltaba. El chófer arrancó, y al son de clásicos decembrinos nos adentramos en el paisaje verde y polvoriento de la montaña.
Tras descender por una loma de la vereda Boquerón, la escuela, pequeña
y azul, se reveló de repente. Tenía una biblioteca rojiza y una cancha grande, desde la cual nos saludó un niño sin dejar de dar vueltas en su bicicleta. Nos tomamos un tintico en la tienda del alto para espantar el frío, y después empezamos a montar el cartel, las carpas y el sonido. A la par, los actores se preparaban en un camerino improvisado.
Doña Ligia, líder comunal de la vereda, nos llamaba: “Vengan pues a almorzar que se les enfría”. Comimos bajo la mirada indiferente de un perro dientón, mientras los niños se acomodaban para ver la primera función. Margarita, miembro del Movimiento Titilante de Teatro Lambe


Lambe, mostró a cada uno de los doce niños que allí estudiaban una Caja Misteriosa hecha por ella misma, la cual contenía una biblioteca en miniatura donde los libros eran los guardianes de la memoria.
Más vecinos de la zona siguieron llegando, justo a tiempo para ver Duende Flamenco de la Compañía Azúcar, Canela y Clavo. En cuanto la ‘cantaora’ abrió la boca y los pies de las bailarinas empezaron a moverse, “el poder mágico de la invocación” del duende nos invadió. Los niños aplaudían siguiendo el zapateo de las artistas, las señoras repetían “qué hermoso, qué hermoso”, y nadie pudo dejar de mirar los movimientos rápidos e hipnóticos hasta que estos cesaron.
Luego, Polichinela Teatro trajo a escena la obra Sueños donde Azul y su abuelo luchaban para que un ogro gigante no les arrebatara los sueños y
los niños debían ayudarlos. Así que, con la fuerza de los sueños que nacen del corazón, crearon pompas de jabón que no explotan, convirtieron agua en fuego, se liberaron del ogro y festejaron bailando juntos, concluyendo alegres las funciones del día.
Al tiempo que recogíamos y cargábamos los elementos que transformaron la cancha en escenario, el profesor de la escuela expresaba su agradecimiento diciendo que la presencia del festival en la vereda demostraba que en el teatro hay lugar para todos. Y eso mismo se evidenció en el regreso, pues varios niños nos acompañaron en la chiva durante un tramo del camino. Así, junto a la caída del sol y las manos que se agitaban a lo lejos despidiéndonos, volvimos a casa con la certeza de que, si bien el teatro no mueve montañas, sabe caminar entre ellas.




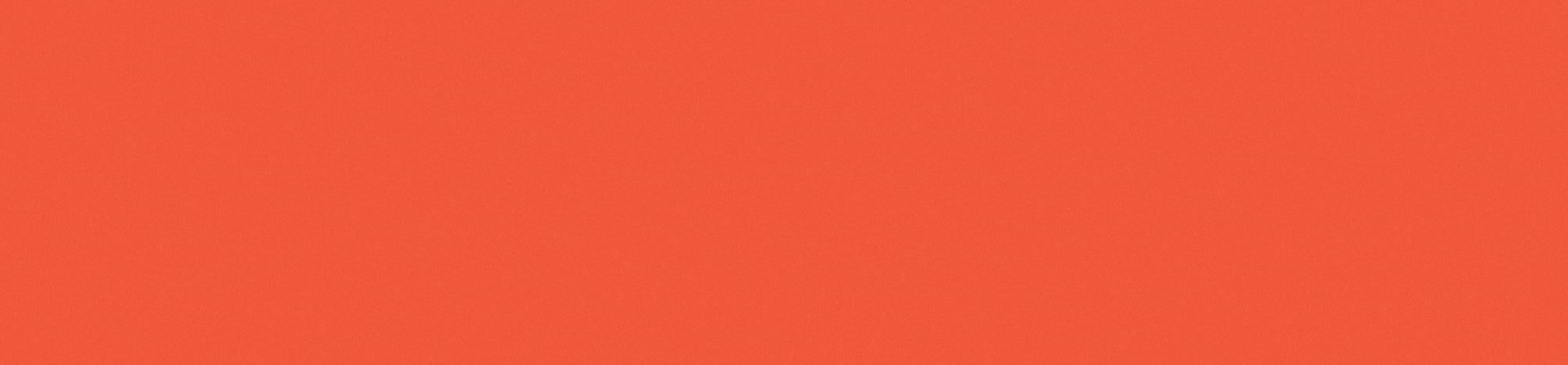





Por: Juan José Rendón Guapacha
«El sueño es el jardín preparado para las dudas no sabes lo que es verdad, lo que no lo es te parece que es un ladrón y lo fusilas y después te comunican que ha sido un soldado así ocurrió conmigo exactamente por esto te llamé para decirme -sin error lo que es verdad- lo que no lo es» ~Tristan Tzara
En la obra teatral Incertidumbre, el Teatro Matacandelas de Medellín presenta una obra poética influenciada por autores como Tristan Tzara, Boris Vian y Bertolt Brecht. Con una estructura dramática amplia, Incertidumbre se inaugura en el Festival Internacional de Teatro El Gesto Noble contorneando la obra junto al público carmelitano. Cristóbal Peláez dice de su público que es «un público que ya tiene mucho trayecto cultural», lo cual amplía diferentes interpretaciones posibles de la obra para complejizar su intencionalidad poética. El espaciotiempo de la obra sitúa a un personaje joven que quiere conocer el mundo, disconforme con su vida, pretende hacer su propio camino a través de una

acumulación de experiencias de vida atravesadas por la guerra.
En paisaje 1, los dos personajes de la obra contextualizan la trama de un joven que se enfrenta a la incertidumbre, cuestionando la fe de las religiones y a su familia. Este inicio del viaje, una separación entre lo conocido y el cuestionamiento a su propio mundo, representa un conflicto que se torna sensorial, no solo por el tono de voz usado por los personajes
—a veces más alto—, sino por el juego con sonido y luces, rasgo característico de la producción del Matacandelas.
Aun así, el espacio tiempo de la obra parece ocurrir dentro de una serie de espejismos que no permiten ubicarla en un presente, pasado o futuro. Incertidumbre presenta una obra teatral con elementos formales y simbólicos que invitan al espectador a pensar sobre la incertidumbre, la nada y aquello que tomamos como verdad.
Narración inspirada en la obra
Mantener el Juicio de Teatro Petra
Por: Carolina Betancur Gómez
1. Sentarse en la oscuridad del teatro. Esperar.
Hacerse pequeña ante una sala de justicia. Escuchar a una mujer que canta. Convertirse en esa mujer que ahora llora mientras sostiene un cuadro con la fotografía de sus dos hijos. Dos hijos muertos. Asesinados y enterrados en una fosa común.
2. Incomodarse. Moverse un poco en la silla.
Escuchar a un hombre del Ejército. Un hombre del Ejército que habla de
verdad y arrepentimiento. Sentir que un agujero negro crece en el pecho mientras ese hombre dice: fui yo, quiero repararlo. No tiene reparación. Pero quiero hacer algo. Fui yo.
3. Respirar profundo. Encoger las piernas.
Observar a los magistrados. Amenazados. Sentir que son puente entre verdades. Amenazados otra vez y aún así, eligiendo continuar. Son miles de historias por leer, escuchar y ser contadas.
4. Fijar los ojos al otro lado de la sala. En la mirada del comandante de las FARC. Escuchar su versión. Su verdad. Su dolor. También hay dolor en él. Yo fui. Lo reconozco. Quiero repararlo.
Así, el paisaje 2 comparte el viaje del personaje, el alejamiento de su familia y lo difícil de vivir la guerra, a partir de una ambientación con luces tenues y arreglos sonoros impredecibles. En medio del interludio una voz desde el megáfono genera un sentido poético:
«Nada tiene sentido, ni hay ganas de hacer nada. Y todos vamos marchando silenciosamente en un funeral, es el entierro de nadie porque no hay nadie a quien enterrar. Permanezco inmóvil, dejando que caigan en mí las tinieblas, ellas son las tinieblas de un dios, alma mía, serénate, y deja que la tiniebla te envuelva.»
Esta significación nos ubica en un plano humano estético surcado por el misterio, la muerte, el miedo y la incertidumbre que, a pesar de evocar permanentemente la guerra y los sentimientos de la familia por la pérdida del joven, permiten reflexionar sobre lo incontrolable de la vida y las maneras de enfrentarnos a ella.

5. Incomodarse de nuevo. Cambiar de posición los brazos.
En todas partes hay dolor, ausencia.
La familia que espera la libertad de su padre. Coronel. La espera. La escucha atenta de cada noticiero. La cama sola.
La mesa sola. Los cumpleaños solos. Las cadenas sobre el cuerpo de aquel hombre secuestrado.
6. Respirar profundo. Llorar el llanto de la madre, el militar, el guerrillero, la familia…
Sentirse parte de esa historia. La historia de la guerra de Colombia, que es también la historia del mundo. La historia de los seres humanos en nuestros claros y oscuros para permitirse ser mujer. Madre. Víctima. Cadáver. Fosa común.
Piedra. Río. Sangre. Criminal. Ser padre. Secuestrado. Torturador y torturado. Ser cadena. Militar. Campesino. Ser recuerdo. Herida profunda. Herida abierta. Herida silenciada. Herida narrada.
7. Ponerse de pie y aplaudir. Salir del teatro.
Caminar junto a otros, en silencio. Sentarse en silencio. Tomarse un café en silencio. Seguir caminando en silencio. El agujero negro del pecho sigue creciendo. El canto de los muertos se repite por dentro. Afuera, continúa el silencio. No el silencio de la herida acallada, amenazada, sino, de una herida que necesita seguir siendo contada.
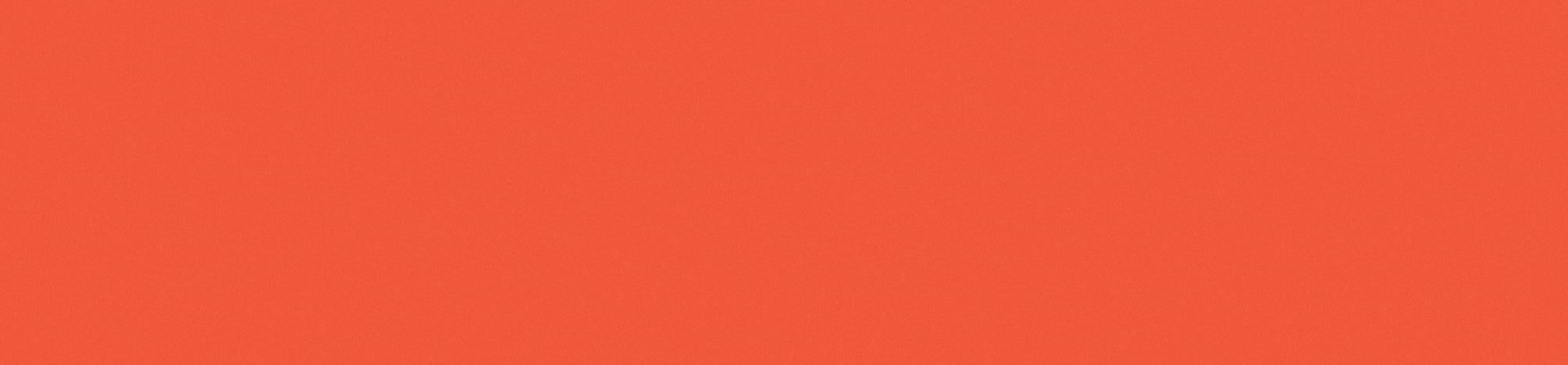
Por: Wilson Escobar Ramírez
Terquedad positiva. Así responde Kamber a la pregunta que le hace uno de los asistentes al acto del lanzamiento del libro Trilogía Carmelitana, asombrado de la longevidad del grupo (37 años), de su solidez, de los hijos que ha procreado: el Gesto Noble, que cumple 30 años; los grupos de teatro que coexisten con Tespys y que nacieron a su amparo; las redes regionales y ahora las nacionales (en esta edición asisten directores de Festivales internacionales de Cali, Neiva y Pasto). “Hemos hecho de esa terquedad positiva un empecinamiento por sostenernos, teniendo claro que no trabajamos para nosotros mismos sino para

otros y otras, para la comunidad. A pesar de que hubo dos o tres intentos de acabar con el festival, seguimos aquí gracias a la terquedad”, explica Kamber, sin creerse el cuento de ser el padre de esta magia teatral que asombra a quienes recalan por estas geografías. También por terquedad no quizo que los tres relatos escénicos, que gravitan en torno a la memoria pasada y reciente del pueblo, se publicaran en formato digital, camino que en todo caso era menos pedregoso. Su empecinamiento por lo análogo y por el tejido artesanal del artefacto impreso es la continuación de esa lucha que ya va para cuarenta años.
Trilogía Carmelitana reúne en 128 páginas los textos dramatúrgicos de las obras El jardín de las víboras, Caminorrial y Amor en Carta. En el prólogo, Abel Anselmo Ríos se pregunta insistentemente “¿cuántos Cármenes hay?”, interrogante que Kamber responde en el lanzamiento. Las tres obras -amplía- retratan tres tipos distintos del pueblo que se narra: las tragedias y comedias que exploran la memoria lejana, plena de acontecimientos, como los que relata Carlos Soto en la
escritura de El jardín de las víboras; la vida campesina en Caminorrial, y el asunto universal del amor a través de cartas como las que revive el grupo en Amor en Carta, para dar cuenta de la vida campesina, una obra de tinte popular escrita por Argiro Estrada.
Tres textos entresacados de la realidad, arrebatados a las anécdotas que recrea la comunidad, a la memoria sistemática de los historiadores y a las vivencias en los recorridos del grupo. De allí suben al escenario, son reescritos en los cuerpos, las voces , los gestos de los actores y la fisicalidad de la escena, para terminar -como ahora- en un puñado de páginas que testomonian esa artesanía teatral.
El libro es otro hijo más de esa terquedad positiva, y detrás de él hacen fila otros títulos que alimentarán la naciente Editorial Tespys: una selección de textos que se han publicado en las ediciones del periódico, la documentación de los recorridos del grupo por el territorio carmelitano, una antología gráfica y fotográfica, la historia inconclusa de El Gesto Noble, entre otras terquedades.
Por: Juan Manuel Vásquez
Los esfuerzos de más de veinte artistas se anudaron alrededor de una misma premisa: apropiarse de “machetera display”, una fuente que había nacido para huir de las editoriales y los edictos, y construir piezas gráficas en las que cada autor propiciara un diálogo entre el diseño gráfico y las artes vivas. La única ley que habría de escribirse con machetera sería la de irrumpir. Ya su nombre supone una advertencia; sus tipos están como mordidos por la calle, sus surcos saben a tierra. Machetera es una sugerente contradicción, algo que pendula entre lo tradicional y lo moderno. “Una letra que no pide permiso”, en palabras de su creador, Valentín Betancur.
La apertura de la exposición central, “Cartel en escena: el afiche como escena, el diseño como cuerpo”, se

llevó a cabo el viernes 18 de julio en la galería de arte del Instituto de Cultura. El acto protocolar del lanzamiento contó con la participación del director del Instituto de Cultura, Julián David Trujillo, y el diseñador gráfico Juan Francisco Agudelo.
Sin embargo, la pregunta por el sincretismo entre artes vivas y diseño
gráfico no se limitó a la exposición. Durante la tarde del día siguiente, Gabriela Parra, diseñadora de la Universidad Bauhaus de Weimar, impartió una charla sobre su trabajo de investigación titulado “Futuras Posibles”. Con ella problematizó las posibilidades expresivas de herramientas tecnológicas que no
suelen ser concebidas para el diseño gráfico, sin olvidar el papel que las compañías que las crearon han asumido en los conflictos bélicos que azotan al mundo. Futuras posibles es un itinerario por las historias de migración no solo de Gabriela, sino de un puñado de artistas que al igual que ella han escrito su historia mediante las parábolas del vuelo.
Al tercer día, cuando las calles se preparaban para contemplar el desfile de comparsas y tantas manos buscaban afanosamente la hora de inicio entre las páginas del folletín con la programación, nadie supo quién, ni en qué momento, había colocado allí una hoja suelta repleta de adhesivos. En un retablo el nombre del Festival en toda clase de idiomas, en otro, el logo de máscaras de El Gesto, uno más, con su lema sin serifas ni virgulillas. Apenas una pista aguardaba encerrada en un recuadro de colores estridentes: M. D.
Con Juego de Damas el teatro se hace imagen y la imagen acto teatral, una pantalla de video en el centro del escenario saca al teatro de sus goznes, y lo hace visible. La ventana abierta a la noche caleña es doblemente falsa, por un lado es un plano fijo, por el otro, es el afuera y a la vez el soliloquio de Mariana, la mujer presa del signo cáncer. A lado y lado, dos sillas, la del Rey y la de la Reina, en otros momentos serán dos torres. Pero ¿si son figuras de ajedrez y son perfectamente claras para ironizar sobre los llamados roles sociales, ¿por qué la obra se titula juego de damas? Justamente porque se trata de apariencias, un juego de señoras, donde ni siquiera se parodia la convención social de la burguesía, se trata del ascenso de las clases populares a un estatus que en nuestro país está marcado por la ambivalencia moral de los modales narco.
Actrices y actores crean trayectorias corporales y gestos dinámicos contenidos, no se mueven más allá de lo que la acción dramática les pide. De ahí que sintamos una especie de conciencia de la actuación en el trazado
de las figuras y de los cuerpos, el arte teatral se expresa al mismo tiempo que se practica, una serie discreta de distanciamientos que nos alejan de la acción en el preciso instante en que nos sumergen en la fábula, como si el elemento paródico no estuviera únicamente en los personajes sino en la manera en que son interpretados. En juego de damas, ocho soliloquios y ocho escenas nos hacen visibles la teatralidad, al poner en acto en la pantalla de video, las confesiones de Mariana sobre la enfermedad y el sentido de la vida, que serían trágicas si no fuera porque reflejan la teatralidad de la escena que se vive a los costados. Tanto la mirada cámara como los cuerpos nos interpelan, la cursilería y los lugares comunes de la sentimentalidad provocan una compasión cómica, todo es ridículo, el tiempo diacrónico se subvierte sin perder la trama y el desenlace. Teatro renovado, pero al fin y al cabo teatro que hace consciente la teatralidad, mientras les da jaque mate a las llamadas “gentes de bien”. Al inicio hay que descifrar un crucigrama: “Todo lo que toca lo vuelve oro”.



Con la llegada de seis compañías, este año Cali fue la ciudad invitada en la celebración de las 30 ediciones de El Gesto Noble. Hablamos con dos de los directores sobre las dinámicas del movimiento teatral de la capital del Valle del Cauca.
Leandro Fernández Trochez, director de Espacio T: “Creo que el teatro caleño siempre se ha mantenido porque Cali es una ciudad que tiene una tradición teatral muy fuerte, no solo históricamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Tuvo su momento de crisis, pero creo que ahora hay un reavivamiento. En una ciudad que tiene catorce salas independientes de teatro, dos teatros oficiales y tres escuelas superiores de teatro, pues indudablemente se producen espectáculos de todo tipo y, además, con una variedad grandísima en las formas, en los estilos, en las intenciones, en las necesidades de cada uno. Pero sí creo que el teatro caleño está dinamizando muchísimas cosas en los últimos años, ha servido muchísimo el poder reactivar el Festival Internacional de Teatro de Cali y creo que eso hace que la gente se anime a producir más teatro, no solo para la ciudad, sino a nivel nacional.
“En cuanto a la afluencia del público, creo que cada sala tiene un público definido y le es fiel a esa sala, pero no hemos podido lograr esa interacción entre los públicos y las salas de teatro. Sin embargo, creo que también ha aumentado la presencia de los espectadores y a medida que fortalezcamos más la oferta, que
tengamos una programación continua, pues ese público nos va a seguir viendo como una opción de su plan de diversión y de formación”.
Karol Tatiana Cardona, directora de Casa Naranja: “En Cali hay aproximadamente unos diez grupos que nos dedicamos al teatro de calle. El movimiento antes tenía un poquito más de fuerza, ahora el teatro callejero ha insistido, ha persistido frente a toda la adversidad, sobre todo en el acceso a los espacios, los permisos, las trabas burocráticas. Hay agrupaciones que han diversificado su trabajo saliéndole al paso a todas las dificultades; por eso encontramos agrupaciones que se dedican al teatro de calle, pero que también hacen teatro de sala o que hacen teatro infantil, que se dedican a procesos educativos comunitarios, que se han visto en la tarea de diversificar. “Nosotros en Casa Naranja tenemos un evento que justamente le hace un homenaje a la calle, a la fiesta, a la vida, a la diversidad del teatro en el oriente de Cali, que se llama El Desfile de la Luz. El siete de agosto es una fecha para la ciudad de Cali que tiene una historia triste por el atentado que hubo ese día. Pero nosotros queremos transformar y resignificar esa fecha para que se convierta en un espacio de carnaval y de fiesta”.
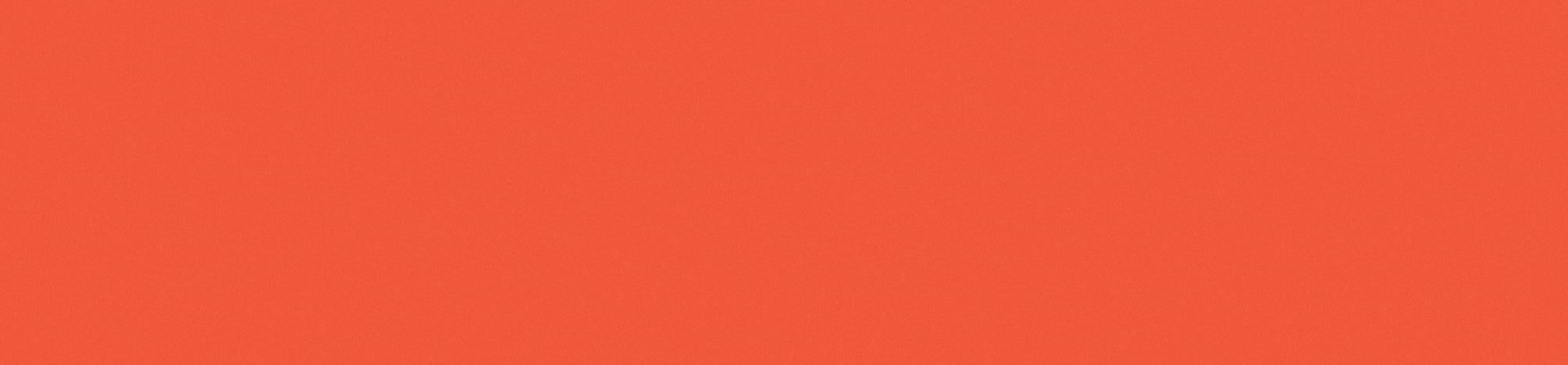
Periódico El Gesto Noble No. 23
ISSN 2805-5918
El Carmen de Viboral, Antioquia-Colombia
Julio 26 de 2025
Editor
Administración Municipal de El Carmen de Viboral
Hugo Jiménez Cuervo, Alcalde
Instituto de Cultura El Carmen de Viboral
Julián David Trujillo Moreno, Director
Teatro Tespys Corporación Cultural
Kamber Betancur Ramírez, Director artístico Periódico El Gesto Noble Wilson Escobar Ramírez, Director
Coordinación Editorial Carolina Betancur Gómez
Marisol Gómez Castaño
Diagramación
Humberto Jurado Grisales DV
Comunicaciones El Gesto Noble
Marisol Gómez Castaño. Líder de Comunicaciones
Fabián Rendón Morales. Diseñador y fotógrafo. Andrés Alzate. Productor audiovisual. Valentín Betancur. Diseñador y fotógrafo.
Fotografías
Archivo del Instituto de Cultura.
Escriben en esta edición
Manuela Ayala M., Juan José Ossa Z., Sara Tatiana Q., Salomé Soto A., Flora Quijano U., Ricardo Ospina, Juan Manuel Váquez, Juan José Rendón, Carolina Betancur G., Mónica Sirley Cuadros, Juan David Arbeláez, Wilson Escobar, Edwin Villa B.
Impresión Editorial LA PATRIA














30 años creando escenarios posibles para imaginar la vida
Desde 1993, cada año, las calles de El Carmen de Viboral se convierten en un río humano de espectadores viviendo la fiesta de las artes, los sentidos y el espíritu.
Escanea este QR para viajar en la historia de las 30 versiones del FIT El Gesto Noble.
Imagina que estamos en plenos años ochenta, una época que, para la mayoría de regiones en Colombia tanto en zonas urbanas como rurales, ha estado teñida por la intensificación del narcotráfico, el conflicto armado interno y la debilidad estatal.
Imagina que el miedo deambula por las calles de las ciudades, pueblos y barrios. No es la excepción en El Carmen de Viboral. A las seis de la tarde quedan pocas personas en el parque principal. Hay rumores de gente armada, de muertes, de “limpiezas”.
Ahora imagina que aún queda algo de diversión. En algunos rincones del pueblo se levantan voces, pocas voces, que están invitando a la gente, a los jóvenes, a los niños a crear otros mundos posibles, a convertirse en otras personas, a actuar, a hacer teatro.
Marta López y Arley Moreno, carmelitanos, apasionados del teatro, hicieron parte de aquellos que trazaron un camino colorido entre tanto miedo, conflicto y por supuesto de una cultura para la cual el teatro era ajeno, extraño y distante. Las vidas de Marta y Arley fueron atravesadas en cuerpo y alma por el teatro y con esa convicción también hicieron eco en sus cotidianidades de eso que tanto aman.
Su legado para El Carmen de Viboral es honrado en esta versión #30 del Gesto Noble.
Escanea el QR para escuchar sus voces, historias y perspectivas sobre el teatro, la vida, el pueblo y los caminos que los han traído a este presente.
Otros contenidos


Cada obra de teatro, exposición, taller y encuentro nos ha dejado fotografías, palabras, memorias y otros contenidos que encontrarás escaneando este QR.

Por: Mónica Sirley Cuadros
Dentro de esta obra resulta interesante que el actor sea antioqueño, por lo cual su narrativa está cargada de anécdotas sobre la cultura de Antioquia. Sin embargo, el grupo El Jardín Teatro Laboratorio es originario de la Patagonia (Argentina).
El personaje ya se encuentra en escena cuando el público comienza a ingresar al teatro. Viste de manera casual, suena música de Andrea Echeverri y el actor se mueve entre las personas: canta, saluda, se sienta al lado de los espectadores. En el escenario hay una caja que, en su parte frontal, tiene escrita la palabra “frágil”. En varias ocasiones camina hacia la caja para señalar esa palabra. Esta introducción, si bien presenta una forma diferente y novedosa de iniciar una obra teatral, se vuelve monótona y tiende a parecer forzada, especialmente por la repetición del gesto de señalar la caja.
Una vez todo el público está ubicado en las gradas, el actor procede a sacar
un tutú de la caja y se lo coloca. De esta manera, nos ubica en el contexto del unipersonal. Aquí ya se vislumbra un tema central: el travestismo, la construcción de la identidad sexual y la educación sexista. Además de estos temas, se percibe un relato personal que recorre distintas etapas de la vida. Se hace referencia al origen del mundo como un acontecimiento compartido por todos, pero el actor lo adapta a su narrativa para establecer una relación directa con su historia. La obra no es lineal; más bien, presenta diversos momentos como un collage de imágenes.
La obra compuesta por cuentos populares y costumbres, que son representados en cuadros e imágenes que describen la vida tanto en el campo como en la ciudad, hace referencia a Agua Quemada, todo aquello que arrastra el río, de sus olores y colores. También se encuentran ideas y frases en la obra como “se portaron mal y por eso se los llevó el río”, que retratan ideas moralistas de una sociedad que

moldea la conducta a partir del temor. Es importante destacar la exposición de la vida personal dentro del performance, y como se configura un relato de sí mismo y de sus vivencias, construyendo memorias que revelan los conflictos, las violencias simbólicas y estructurales presentes en la sociedad. Así, puede decirse que esta obra se aproxima a lo que Erving
Goffman denominó “la representación de la persona en la vida cotidiana”, y recoge también estas ideas del autor: “Las palabras y las imágenes son como caparazones: partes integrantes de la naturaleza en igual medida que las sustancias que recubren; se dirigen, sin embargo, más directamente a los ojos y están más abiertas a la observación.”

Por: Juan David Arbeláez
La obra se abre con una charla en un restaurante entre madre e hija; por asuntos laborales la hija debe salir de prisa a una cita y de repente irrumpe una suerte de recuerdo, de disparo traumático en la memoria de su madre, y lo hace en el escenario con artilugios bellos y sutiles. Esto contrasta con una historia en la que se repite como un bucle una situación traumática para una de las mujeres que en la apertura de la obra estaba en la escena, un bucle que inicialmente recorre un espacio liminal entre lo erótico y lo religioso. Pues una confesión ante un cura católico termina en una situación perturbadora comiendo una fruta de manera sugerente. Mientras la situación se repite van apareciendo matices de abusos y violencia que poco a poco van desencadenando un impacto emocional tremendo en la madre, que durante toda la obra tiene una expresión de estupefacción y conmoción.
Hay una contención que le imprime fuerza al drama interior de la actriz que
está durante toda la recreación del bucle fatídico. ¿Será acaso lo que se desarrolla en la escena su recuerdo? ¿Será que esto le ocurre a su hija? No queda claro, quizá un código visual o narrativo ayudaría un poco a desentramar esa nebulosa sobre la obra. En cuanto al maquillaje se toma una posición clara sobre una casi caricaturización de los personajes; parecieran muñecos que narran lo horrendo, en su imagen y sus voces. ¿Son todos ellos muñecos de una niña que hace catarsis con sus juegos? La música está bien lograda y funciona con muy buena coordinación, elemento muy complicado en el teatro, más que nada cuando la música es grabada y la obra se hace en vivo. Una puesta en escena con efectos técnicos muy interesantes, escenografía que ayuda a reafirmar las emociones y recuerdos de los personajes con movimientos que hacen flotar y levitar las cosas. Técnicamente lograr los efectos debió ser un trabajo tremendo, el acabado en la apuesta estética es ambiciosa, ingenieril y no por ello menos bella.