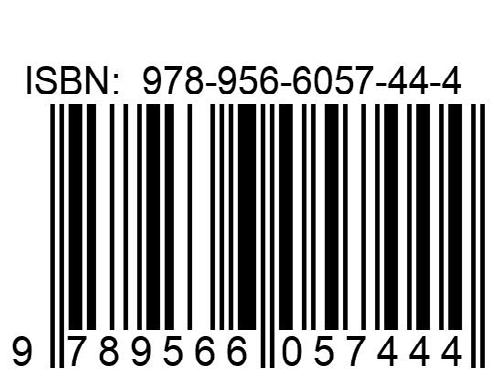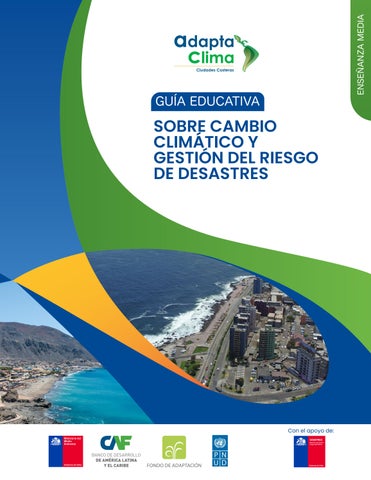SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES


Inscripción N°: 213142
ISBN: 978-956-6057-44-4
Guía educativa sobre cambio climático y gestión del riesgo de desastres
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Chile
Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile
Georgiana Braga-Orillard
Directora Nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres
Alicia Cebrián López
Edición y contenidos:
Anahí Encina Araya
Claudia Apaz Huck
Paulina Hunt Vergara
Daniela Calderón Guerra
María Colmenares Macia
Esteban Delgado Altamirano
Consultores de apoyo: Luis Urria Angel
Diseño
Paula Oyarzún Fadic
Colaboran:
Ministerio del Medio Ambiente
Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres
Copyright © PNUD 2025
Todos los derechos reservados

Contenido

Capítulo
¿Qué es el cambio climático?
Introducción
Asignaturas asociadas
Objetivos de aprendizaje
Vinculación de objetivos de aprendizaje
¿Qué es el cambio climático?
Sistema climático
Balance energético y forzamiento radiativo
Efecto invernadero
¿Cuáles son los gases de efecto invernadero?

¿Cómo los/as científicos/as saben que está pasando esto? Causas y consecuencias
Introducción
Asignaturas asociadas
Objetivos de aprendizaje
Pequeña
Entonces, ¿cuáles son las principales variables que demuestran que el cambio climático es una realidad?
Modelación del futuro
¿Y cómo encaja Chile en esto?
Países con mayor índice de vulnerabilidad: ¿cómo sabemos quién está en peligro?
Pronóstico para los años 2030 y 2050

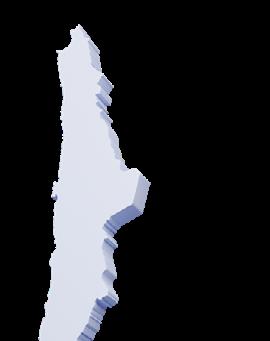
Capítulo

Eventos hidrometeorológicos en el Norte Grande de Chile
Introducción
Asignaturas asociadas
Objetivos de aprendizaje
Vinculación de objetivos de aprendizaje
Tipos de amenazas
Aluviones y el norte de Chile
Aluvión de Tocopilla en el año 2015
Amenazas y el cambio climático: ¿qué cambiará?
Recursos útiles
¡Una mujer lo logró!
Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y educación ambiental
Introducción
Asignaturas asociadas
Objetivos de aprendizaje
Vinculación de objetivos de aprendizaje
Gestión del Riesgo de Desastres (GRD)
Otros conceptos claves
¿Qué involucra la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD)?
Gestión del Riesgo de Desastre en la región de Antofagasta
Mi establecimiento y amenazas
Medidas de mitigación en Chile
¿Cómo puedo aportar desde mi establecimiento?
Medidas de mitigación a nivel local
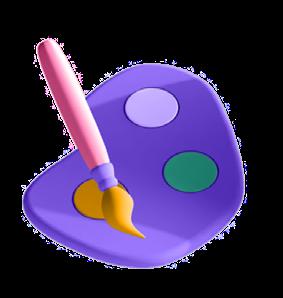
Capítulo Actividades
Actividad 1: Modelando el futuro
Actividad 2: Exposición interactiva de impactos del cambio climático
Actividad 3: Elaboración de un PISE con los/as estudiantes
Actividad 4: Rescatando la memoria
Actividad 5: Arte y ciencia
Actividad 6: ¿Cómo se forman los aluviones?
Actividad 7: Género y Gestión del Riesgo de Desastres (GRD)
Actividad 8: Mapeando la ciudad
Actividad 9: Ampliando nuestros conocimientos
Actividad 10: Investigación histórica sobre Gatico
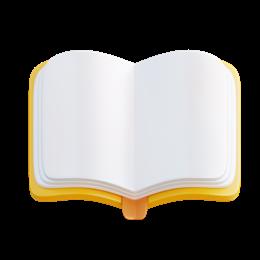
Apéndice
Glosarios externos
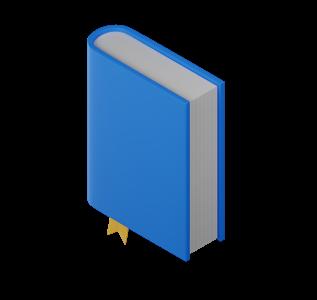



Introducción
La presente guía educativa está diseñada para docentes de enseñanza media, con el objetivo de fortalecer los conocimientos y las herramientas educativas en el área de adaptación al cambio climático y la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD).
Considerando el importante rol que desempeñan los/as docentes en transmitir el conocimiento a sus estudiantes, este recurso educativo propone actividades y herramientas para que los/as docentes puedan trabajar la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en el aula, generando una cultura de prevención ante las posibles amenazas desde la etapa escolar, y así tener una futura población resiliente y preparada para enfrentar las consecuencias del cambio climático.
Se incluyen cinco capítulos que exponen la temática desde una visión global (conceptos básicos, origen y proyecciones) hasta el hasta el escenario local de Chile y la zona norte. El contenido responde de forma detallada a preguntas como: ¿qué es el cambio climático? o ¿cómo los/as científicos/as saben que está pasando esto? También se analizan los eventos hidrometeorológicos en el Norte Grande de Chile, y la Gestión del Riesgo de Desastres y educación ambiental, para finalizar con actividades lúdicas para trabajar y aprender en la sala de clases.
En este contexto, es relevante saber que las medidas de adaptación al cambio climático son cruciales para reducir el riesgo de pérdidas humanas y materiales en zonas costeras. En América Latina y el Caribe (ALC) la capacidad de adaptación es bastante diversa, pues 13 de 33 países tienen una capacidad de adaptación baja y muy baja. El cambio climático proyectado aumentará el nivel del mar, modificará e intensificará los períodos estacionales de lluvia y sequía, y resultará en eventos climáticos más fuertes y frecuentes como tormentas costeras. Esto, a su vez, intensificará los riesgos hidrometeorológicos y desastres como inundaciones, flujos de lodo y deslizamientos de tierra, y producirá víctimas y pérdidas económicas y de infraestructura.
Por ello, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe – CAF y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el financiamiento del Fondo de Adaptación (FA), está implementando el proyecto «AdaptaClima: Reducción de la vulnerabilidad climática y el riesgo de inundación en área urbanas y semiurbanas costeras en ciudades de América Latina». Este proyecto contribuirá a generar lecciones sobre el aumento de la capacidad de adaptación para ser útil en las ciudades costeras de América Latina y El Caribe. Se trata de una iniciativa del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), en alianza con el Ministerio de Obras Públicas (MOP); el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), a través de la Dirección Meteorológica de Chile.
El objetivo del proyecto es reducir la vulnerabilidad de inundaciones, flujos de lodo y deslizamientos de tierra relacionados con el clima en ciudades costeras, mediante la incorporación de un enfoque basado en el riesgo para la adaptación. Esto, a fin de construir acciones colaborativas y crear redes, además del desarrollo de una cultura de adaptación. Uno de los componentes de la iniciativa se enfoca en fortalecer las capacidades de las comunidades, a través de la implementación de estrategias de educación que permitan aumentar la conciencia local y contribuir a la construcción de la memoria histórica.
De igual modo, el PNUD ayuda a los países a obtener y utilizar la asistencia efectivamente. En todas las acciones y actividades, se promueve la igualdad de género y la protección de los derechos humanos. En el marco del trabajo que se desarrolla en la GRD, según se indica en el informe Desarrollo Informado en Riesgos (UNDP, 2020) el cambio climático puede aumentar el riesgo de desastres y agravar las causas de los conflictos existentes, profundizar la fragilidad y hacer que sea más difícil imaginar la paz (PNUD, 2020). Al mismo tiempo, los conflictos aumentan la vulnerabilidad fundamental de las personas, eliminando los mecanismos de supervivencia existentes y dejándolas menos capaces de afrontar los desastres y la volatilidad que presenta el cambio climático.
El PNUD está presente en 170 países y territorios, ayudando a erradicar la pobreza, reducir las desigualdades y la exclusión, así como a desarrollar la resiliencia para que las naciones puedan progresar. Como agencia de desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas, desempeña un papel fundamental para ayudar a los países a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El PNUD es el organismo mundial de la ONU en materia de desarrollo que promueve el cambio y conecta a los países con los conocimientos, la experiencia y los recursos necesarios para ayudar a los pueblos a forjar una vida mejor. El trabajo del PNUD está enfocado en tres áreas principales:
Gobernabilidad democrática y consolidación de la paz

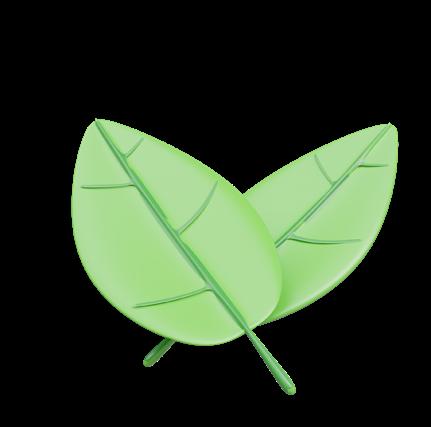
Resiliencia ante el clima y los desastres
Desarrollo sostenible

Esperamos que este recurso educativo sea de utilidad a los/as docentes de enseñanza media, quienes tienen la honorable misión de guiar a sus estudiantes en el proceso formativo. Es nuestro deseo que ambos conozcan más del cambio climático y la Gestión del Riesgo de Desastres, a fin de generar acciones concretas que permitan contribuir al cuidado del medioambiente.
Comité editorial

Capítulo 1:
¿Qué es el cambio climático?

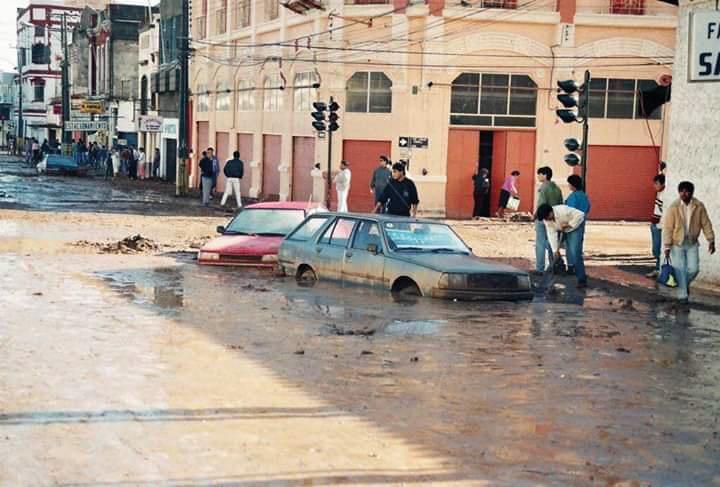
Introducción
El objetivo de este capítulo es dar a conocer los conceptos básicos sobre el cambio climático, los sistemas que intervienen (atmósfera, hidrósfera, criósfera, litósfera y biósfera), el balance energético de la tierra, el efecto invernadero y los gases de efecto invernadero (GEI). Estas nociones servirán de base para que el/la docente pueda comprender los factores por los que se origina este fenómeno y cómo afecta el equilibrio de los sistemas que componen el planeta Tierra.
Asignaturas asociadas

Ciencias naturales
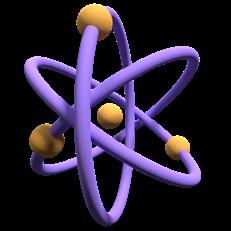

Historia, geografía y ciencias sociales

Física Ciencias para la ciudadanía

Objetivos de aprendizaje
Los objetivos de aprendizaje (OA) y objetivos de aprendizaje de conocimiento (OAC) asociados a este capítulo están definidos según las bases curriculares del Ministerio de Educación y se asocian con el nivel, asignatura y contenido. Los objetivos de aprendizaje definen para cada asignatura los aprendizajes terminales esperables para cada año escolar. Se refieren a habilidades, actitudes y conocimientos que han sido seleccionados, considerando que entreguen a los estudiantes las herramientas cognitivas y no cognitivas necesarias para su desarrollo integral, que les faciliten una comprensión y un manejo de su entorno y de su presente, y que posibiliten y despierten el interés por continuar aprendiendo.


Ciencias naturales (1.° medio: OA 06)
Desarrollar modelos que expliquen: El ciclo del carbono, el nitrógeno, el agua y el fósforo, y su importancia biológica. Los flujos de energía en un ecosistema (redes y pirámides tróficas). La trayectoria de contaminantes y su bioacumulación.
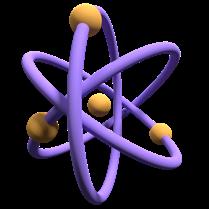
Física (3.° y 4.° medio: OAC 01)
Analizar, con base en datos científicos actuales e históricos, el fenómeno del cambio climático global, considerando los patrones observados, sus causas probables, efectos actuales y posibles consecuencias futuras sobre la Tierra, los sistemas naturales y la sociedad.
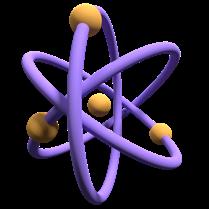
Física (3.° y 4.° medio: OAC 05)
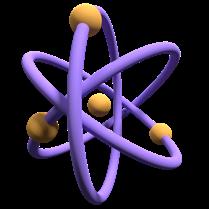
Física (3.° y 4.° medio: OAC 06)
Valorar la importancia de la integración de los conocimientos de la física con otras ciencias para el análisis y la propuesta de soluciones a problemas actuales, considerando las implicancias éticas, sociales y ambientales.
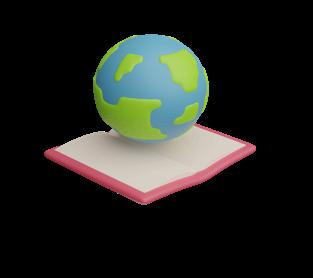
Historia, geografía y ciencias sociales (1.° medio: OA 04)
Reconocer que el siglo XIX (latinoamericano y europeo) está marcado por la idea de progreso indefinido, que se manifestó en aspectos como el desarrollo científico y tecnológico, el dominio de la naturaleza, el positivismo y el optimismo histórico, entre otros.

Ciencias para la ciudadanía (3.° y 4.° medio: OAC 03)
Investigar y aplicar conocimientos de la física (como mecánica de fluidos, electromagnetismo y termodinámica) para la comprensión de fenómenos y procesos que ocurren en sistemas naturales, tales como los océanos, el interior de la Tierra, la atmósfera, las aguas dulces y los suelos.
Modelar los efectos del cambio climático en diversos ecosistemas y sus componentes biológicos, físicos y químicos, y evaluar posibles soluciones para su mitigación.
ncias nat ales


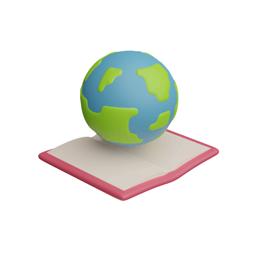

Vinculación de objetivos de aprendizaje

Objetivo de aprendizaje: OA 06

Vinculación: Se analizarán los ciclos del carbono, nitrógeno y agua, y su relación el cambio climático.

Objetivo de aprendizaje: OA 04

Vinculación: Se asocia el cambio climático a los procesos de industrialización y evolución económica de los últimos siglos.
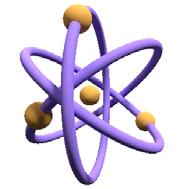


Objetivo de aprendizaje: OAC 01

Vinculación: Se analiza, con base en datos científicos actuales e históricos, el fenómeno del cambio climático global, considerando los patrones observados, sus causas probables, efectos actuales y posibles consecuencias futuras sobre la Tierra, los sistemas naturales y la sociedad.



Objetivo de aprendizaje: OAC 03

Vinculación: En este capítulo, se puede ver la base que permite modelar los efectos del cambio climático en diversos ecosistemas y sus componentes biológicos, físicos y químicos, y evaluar posibles soluciones para su mitigación.
¿Qué es el cambio climático?
El tema del «cambio climático» se ha vuelto universal en la actualidad. Aparece en noticieros, internet, películas, políticas públicas y redes sociales. Todos/ as hemos escuchado a científicos/as y/o autoridades alertar sobre la inminente amenaza que se viene en las próximas décadas, pero ¿cuánto sabemos realmente sobre este fenómeno? ¿Qué implicancias tendrá en nuestras vidas y en el planeta en el que vivimos? ¿Se puede detener o, al menos, disminuir sus impactos sobre la Tierra?
El término cambio climático ha sido acuñado para referirnos a las variaciones del clima que han ocurrido desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad y que incluyen un incremento en la temperatura promedio de la Tierra.
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), define el cambio climático como «cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables».
La CMNUCC diferencia entre cambio climático atribuible a las actividades humanas que alteran la composición atmosférica y la variabilidad climática atribuible a causas naturales. Es importante destacar que, si bien nuestro planeta ha sufrido cambios en el clima a lo largo de su historia, el fenómeno actual está directamente relacionado a la acción de los humanos y se analiza como un evento único en la historia de la Tierra.
Imagen 1.1. Cambio climático, calentamiento global y crisis climática.

Variación del estado del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables.
Crédito: Elaboración propia.

Aumento de la temperatura global de la Tierra, con respecto a la temperatura media de la superficie, en los últimos siglos debido a las acciones antropogénicas.

Crisis que vive el planeta Tierra debido al cambio climático y que puede generar consecuencias que dañen la vida como la conocemos.
Imagen 1.2. Sistema climático.
Atmósfera
Biósfera
Flora y fauna
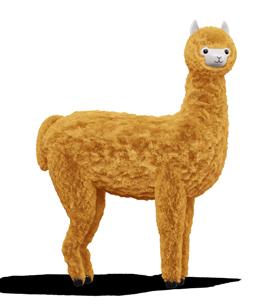


Sistema climático
Litósfera
Suelo, áreas deforestadas, placas tectónicas y volcanes

Para estudiar el cambio climático, es necesario primero comprender qué es el clima. Se define como clima la «descripción estadística del tiempo atmosférico en un período determinado que puede ser desde meses a millones de años» (IPCC, 2018). El tiempo atmosférico es el estado fluctuante de la atmósfera que nos rodea; es decir, el tiempo es aquello que nos describen en el informe meteorológico diario, que nos muestra cómo estará la temperatura, humedad, precipitaciones, viento, etcétera, en nuestra localidad en los próximos días. Mientras que el clima es la recopilación de todos esos datos diarios, que dan como resultado tendencias a lo largo de años, décadas e incluso millones de años.
En un sentido más global, podemos decir que el clima de nuestro planeta es el estado del sistema climático, entendido como la totalidad de la atmósfera, la hidrósfera, la biosfera y la geosfera y sus interacciones (CMNUCC). Esta definición nos permitirá analizar de una forma más amplia los factores que varían e intervienen en las condiciones atmosféricas de la Tierra y que generan cambios a largo plazo.
Existen otros términos como «crisis climática» y «calentamiento global» que también se utilizan para referirse al contexto actual que vive el planeta. En el
Composición de la atmósfera, vientos, nubes y capa de ozono
Hidrósfera

Criósfera

Océanos, corrientes marinas, lagos, ríos y agua subterránea
Antártica, Ártico, glaciares y montañas
Crédito: Elaboración propia.
caso del primero, se utiliza especialmente a nivel de políticas públicas para visibilizar el escenario extremo que conlleva el cambio climático, mientras que el segundo hace referencia a su principal consecuencia a nivel global: el aumento de la temperatura. Utilizar el término «calentamiento global» puede generar confusión y malentendidos en la población, ya que, si bien es una de las consecuencias del fenómeno, a escala local el cambio climático puede variar respecto a la forma en que se manifiesta (aumento de precipitaciones, nevadas, tormentas, etcétera).
Sistema climático
El clima de la Tierra está controlado por la interacción entre diferentes factores que se pueden agrupar en cinco subsistemas: la atmósfera, compuesta por los gases que envuelven la Tierra; la hidrósfera, que abarca océanos, lagos, ríos y aguas subterráneas; la criósfera, donde encontramos las capas de hielo de los casquetes polares y montañas; la litósfera, que es la capa sólida y externa de nuestro planeta; y la biósfera, el conjunto de seres vivos que habitan en la Tierra.
Las interacciones entre estos subsistemas se conoce como sistema climático.
Estos componentes actúan entre sí y, como resultado de esa interacción colectiva, determinan el clima de la superficie de la Tierra. Las interacciones se producen a través de flujos de energía, de intercambios de agua, de flujos de gases en trazas —entre los que figuran el dióxido de carbono (CO2) y el metano (CH4)— y del ciclo de nutrientes. Lo que mueve el sistema climático es la entrada de energía solar, equilibrada por la emisión de energía infrarroja (calor) hacia el espacio. La energía solar es la fuerza conductora más importante de los movimientos de la atmósfera y el océano, de los flujos de calor y agua, y de la actividad biológica.
Cada cambio que ocurre en alguno de estos elementos genera que todos los otros subsistemas tengan que reacomodarse para lograr el equilibrio.
En la imagen 1.3 se observan algunas de las variaciones que pueden ocurrir en cada uno de los subsistemas: cambios en el ciclo hidrológico o en los gases que componen la atmósfera, aumento en la radiación solar, disminución de los bosques o de la geoquímica de los océanos, etcétera.
La atmósfera es la capa gaseosa que rodea al planeta y uno de los componentes más importantes del clima. La energía que se acumula en sus capas es la que determina el estado del clima global. Por ello, es esencial comprender su composición y estructura.
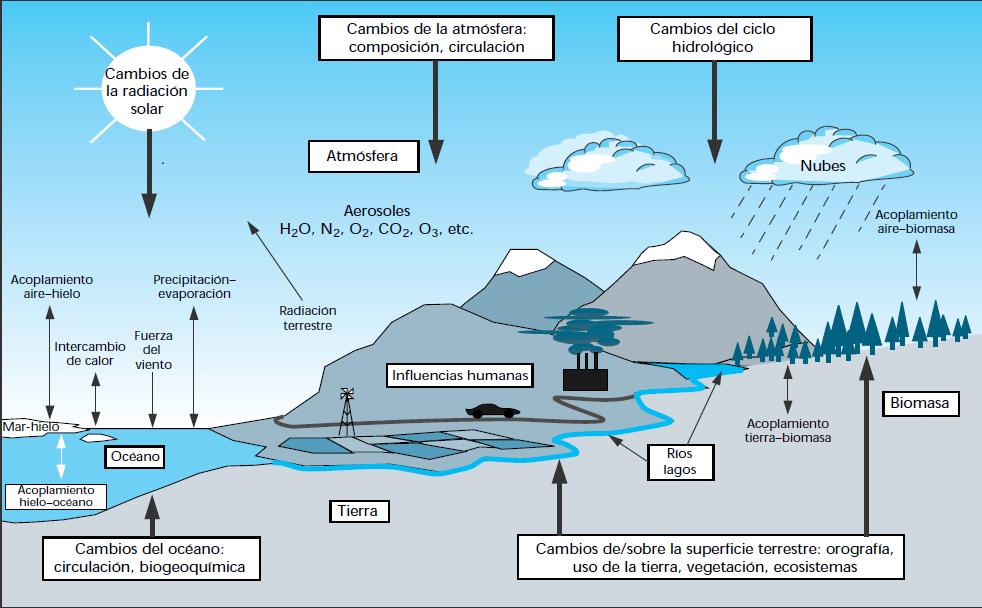
Crédito: Informe del IPCC (2017).
Los gases que constituyen la atmósfera están bien mezclados, pero no son físicamente uniformes debido a que tienen variaciones significativas en temperatura y presión, relacionado con la altura sobre el nivel del mar según se observa en la imagen 1.3. Por esto, se divide principalmente en cinco capas concéntricas sucesivas; estas son (desde la superficie hacia el espacio exterior): tropósfera, estratósfera, mesósfera, termósfera y exósfera.
Imagen 1.4. Resumen de las capas de la atmósfera y sus características principales.
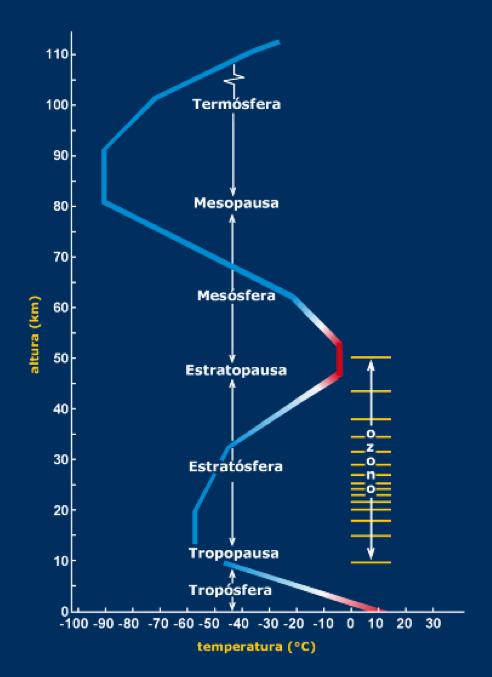
Crédito: Modificada de Ciencias de la Tierra. Tarbuck, E J., Lugtens, F. K., y Tasa, D. (2005).
Mesósfera
Se extiende por encima de los 50 km y la temperatura desciende hasta -100 °C, a los 85 km, su límite superior. En esta capa es donde ocurre la desintegración de meteoritos al ingresar a la Tierra.
Estratósfera
Esta capa se ubica entre los 20 y los 50 km s. n. m., donde la temperatura va descendiendo hasta los 0°. Acá encontramos pequeñas cantidades de los gases de la tropósfera que van decreciendo con la altura. Esta capa tiene cantidades pequeñas de ozono (en comparación con la tropopausa), pero es la principal responsable de la filtración de los rayos ultravioleta (UV) provenientes del Sol. Son justamente los rayos UV los que hacen que la temperatura descienda, en lugar de aumentar. El límite superior de esta capa se denomina estratopausa, caracterizada por las temperaturas bajas.
Tropósfera
Es la parte inferior de la atmósfera, comprendida entre la superficie y los 10 km de latitudes medias (IPCC, 2018, p. 92), sobre la cual la temperatura se mantiene constante antes de comenzar nuevamente a aumentar por sobre los 20 km s. n. m. Esta condición térmica evita la convección del aire y confina de esta manera el clima a la troposfera.
Termósfera
En esta capa la temperatura asciende continuamente hasta sobre los 1.000 °C. No tiene un límite superior claro. En esta capa se mueven satélites terrestres y se generan las aureolas boreales.
Exósfera
Capa externa de la atmósfera que contiene muy poca cantidad de gases y se va disipando hasta desaparecer. Esta capa aporta a la protección de la Tierra de partículas de alta energía emitidas por el Sol.
Tropósfera
Acá encontramos alrededor del 75 % de los gases totales de la atmósfera y representa casi el total de su masa. Está conformada en un 99 % por dos gases: nitrógeno (78 %) y oxígeno (21 %), medida en seco. En el 1 % restante hallamos principalmente argón (Ar), dióxido de carbono (CO2) y vapor de agua (H2O) — Imagen 1.5—. El vapor de agua varía en cantidades dependiendo de la geolocalización, desde 0,01 % en los polos, hasta 5 % en los trópicos.
La temperatura disminuye con la altura, en promedio 6,5 °C por km. La mayoría de los fenómenos que involucran el clima ocurren en esta capa, en parte sustentado por procesos convectivos que son establecidos por calentamiento de gases superficiales, que se expanden y ascienden a niveles más altos de la tropósfera, donde nuevamente se enfrían. Esta capa incluye además los fenómenos biológicos.
Imagen 1.5. Contenido de elementos que conforman la atmósfera.
Argón 0,93 %
Otros gases 0,07 %
Proporciones de vapor de agua, trazas de hidrógeno, ozono, metano, monóxido de carbono, helio, neón, kriptón y xenón
Xenón 0,000009 %
Neón 0,0018 %
Hidrógeno 0,00005 %
Helio 0,0005 %
Criptón 0,0001 %
Dióxido de carbono 0,038 %
Crédito: Geologyscience.


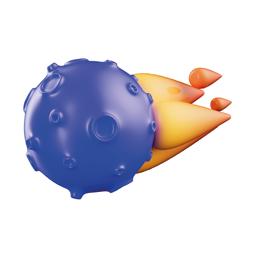



La composición de la atmósfera es clave en el equilibrio del sistema climático. Es aquí donde fenómenos como el «efecto invernadero» tienen su origen. Una mayor o menor absorción de ciertos gases por parte de la atmósfera puede generar que aumente o disminuya la temperatura de la tropósfera y, por lo tanto, de la superficie de la Tierra. Una temperatura equilibrada (~30 °C) es la base para generar las condiciones para que se sustente la vida terrestre.
La atmósfera ha permitido que los mamíferos y la humanidad puedan existir en la Tierra: mantiene la temperatura, almacena el oxígeno, nos protege de los rayos UV y ayuda a que la Tierra no se calcine por la radiación del Sol. Ante esto, lo mínimo que deberíamos resguardar es mantener la composición ideal para que continúe realizando su labor.
Otro elemento importante de la atmósfera son las corrientes de aires planetarias (comúnmente
Imagen 1.6. Corrientes de aire planetarias y clima.
Polar alto
Precipitaciones escasas en todas las estaciones
Subpolar bajo. Abundantes precipitaciones en todas las estaciones Frente polar
Invierno húmedo, verano seco
Subtropical alto Seco en todas las estaciones
Verano húmedo, invierno seco
Bajo ecuatorial
Abundantes precipitaciones en todas las estaciones
Húmedo en verano, seco en invierno
Alta subtropical. Seco en todas las estaciones
Húmedo en invierno, seco en verano
Bajo
Subpolar Amplia precipitación en todas las estaciones (frente polar)
Alta polar. Escasa precipitación en todas las estaciones
Crédito: Global Circulation Diagram.
llamados vientos) que se forman y que permiten la redistribución del calor en la Tierra. Los vientos se producen gracias a dos fenómenos que ocurren en la tropósfera: la convección y los gradientes de energía.
La convección es un fenómeno de transferencia de calor. Las partículas calientes ascienden hacia el límite superior de la tropósfera donde se enfrían y vuelven bajar. En las zonas del trópico, al haber mayor incidencia de energía calórica, las masas de aire ascienden dejando zonas de baja presión en el inferior, lo que permite movilidad de otras masas de aire desde los costados decir: de acuerdo a la imagen 1.6. Asimismo, en los sectores en que el aire es más frío, se forman zonas de alta presión. Estos procesos son muy importantes en el clima atmosférico mundial, ya que, entre otras cosas, influyen en la cantidad de precipitaciones que se generan en cada lugar del planeta.
Aire muy frío baja a la superficie. El aire también es muy seco, así que caen pocas precipitaciones. No crecen plantas.
Aire cálido de latitudes más bajas se encuentra con el aire helado de los polos. Esto produce precipitaciones y pueden crecer los bosques.

Aire seco baja a la superficie y produce poca lluvia. Los desiertos se dan en esta latitud.

Latitud 0° (Ecuador)

Aire cálido y húmedo se eleva, se enfría y produce mucha lluvia. Aquí crecen las selvas tropicales.

¿Cómo
interfiere el sistema hidrológico en el clima?
Ya conocemos la importancia del agua para la preservación de la vida. Sin agua, no existiríamos. Pero, ¿qué tanto influye este recurso en el clima mundial o qué consecuencias tiene la disponibilidad de agua en el cambio climático?
El 71 % de la Tierra está cubierta por agua, de la cual la que está presente en los océanos representa alrededor del 97 % total. El agua dulce terrestre es apenas un 2 % y el resto se compone de agua subterránea salina o lagos salinos.
Agua dulce
En cuanto al total del agua dulce, el 96 % lo constituyen glaciares, capas de hielo y nieve. Mientras que menos del 4 % del agua es dulce y además es accesible para el funcionamiento esencial de los ecosistemas
Imagen 1.7. Principales fuentes de agua dulce.
Almacenes de agua
Unidades en miles de km3
Crédito: Informe IPCC (2022).
naturales y antropogénicos según la imagen 1.7. Este 4 % equivale a 845.000 km3, lo que equivale a aproximadamente 247.407 piscinas olímpicas. Esa es la cantidad de agua que tenemos disponibles en reservorios subterráneos, lagos, ríos, humedales y suelos, y que debería cubrir las necesidades de la flora, fauna y la especie humana. En teoría, esta cantidad de agua es suficiente para sustentar la vida, pero existen grandes diferencias geográficas y estacionales que influyen en la disponibilidad de agua dulce para satisfacer las demandas de cada región, lo cual se está acrecentando con el cambio climático.
Sabemos que el agua dulce es un recurso natural esencial para nuestra sociedad. La utilizamos para consumo personal, higiene y hasta para grandes procesos industriales, generación de alimentos y energía hidroeléctrica. Según el último informe del IPCC 2022, se sugiere que la mitad de la descarga mundial de los ríos se distribuye cada año por el uso humano del agua. Esto es importante a considerar, ya que hay que tener en cuenta que la disponibilidad de agua no solo está afectada por el cambio climático
Total de agua en la Tierra 1.380.000 mil km3
Océanos, mares insulares y lagos salinos (97
Agua subterránea salina (>2 %)
Agua dulce (>2 %)
El agua dulce se compone de:
Usable:
Agua subterránea dulce
Gelisuelo
Lagos frescos La húmedad del suelo
Humedales
Atmósfera
Embalses artificiales
Nieve estacional
Ríos
Agua biológica
Inutilizable: Hielo
global, sino también por el aumento de la población, el desarrollo económico, la urbanización y el cambio en el uso de la tierra. Al extraer una mayor cantidad de agua, desestabilizamos el ciclo natural y, por lo tanto, se ve afectada la preservación de los flujos ambientales que influyen en el funcionamiento y los servicios de los ecosistemas. En consecuencia, es un efecto dominó. Nos cuesta entender que el agua nunca sobra y siempre tiene un propósito en su ciclo.
El ciclo del agua es clave en el equilibrio del sistema climático, en el cual participa en forma de líquido, sólido y gas. Estos cambios de estados ocurren a través de la evaporación y precipitación de humedad en la superficie de la Tierra, incluida la transpiración asociada con procesos biológicos.
En la atmósfera podemos encontrar principalmente vapor de agua (gas), sin embargo, también está presente como hielo y agua líquida dentro de las nubes. La relación entre el sistema hidrológico y
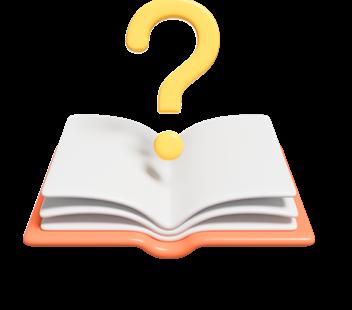
¿Qué es el albedo y por qué es importante?
El albedo es la capacidad de una superficie para reflejar la radiación solar. Es una medida adimensional que varía de 0 a 1, donde 0 indica una superficie que absorbe toda la radiación solar incidente y 1 evidencia una superficie que refleja toda la radiación solar.
El albedo es importante porque influye en el balance energético de la Tierra. Diversas superficies tienen diferentes albedos, y este factor afecta la cantidad de energía solar que se absorbe o se refleja en la atmósfera y en la superficie terrestre. Algunos ejemplos de albedos típicos son:
Superficies oscuras (bajos albedos): Como el asfalto o los bosques, tienden a absorber más radiación solar, contribuyendo al calentamiento de la superficie terrestre.
atmosférico nos sirve para entender el presupuesto radiativo de la Tierra (que ahondaremos con detalle en este capítulo). El vapor de agua es un gas de efecto invernadero (GEI) potente. Si aumenta el calor, aumenta el proceso de evaporación y la cantidad de vapor de agua en la atmósfera, lo que, a su vez, genera que la atmósfera absorba más calor. Todo se relaciona. Además, la fracción de agua en estado líquido o sólido tiene un efecto importante en los flujos radiativos solares y de onda larga; así que la cantidad de nubes puede influir tanto en el albedo como en absorción directa de las ondas del Sol.
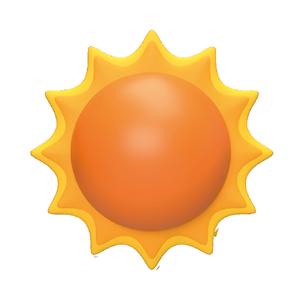

Superficies claras (altos albedos): Como la nieve, el hielo y las nubes, reflejan más radiación solar, ayudando a mantener temperaturas más bajas en la superficie.
La variabilidad en el albedo tiene implicaciones significativas para el clima y el cambio climático. Por ejemplo, si una región cubierta de nieve se calienta y la nieve se derrite, la superficie expuesta puede tener un albedo más bajo, absorbiendo más radiación solar y contribuyendo al calentamiento adicional. Este fenómeno se conoce como retroalimentación de albedo.
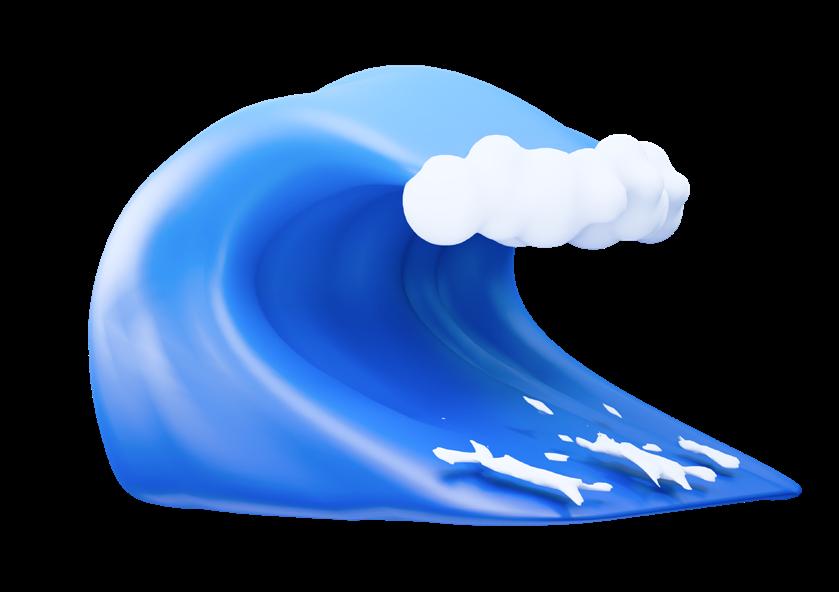
Los océanos

El agua salada del océano tiene propiedades únicas que la distinguen de otros fluidos. Entre las más importantes está su alto calor específico, su leve conducción de calor y la gran capacidad de disolución. Estas propiedades dependen de la temperatura, salinidad y presión, por lo que también son susceptibles al cambio climático.
El agua superficial de los océanos es más cálida que la profunda, por lo cual se va formando un gradiente que transmite calor desde los 200-400 m de profundidad hasta los 1.000-1.800 m, donde ya se mantiene fría. Es así como el calor superficial (que está condicionado por las condiciones externas, en especial de la atmósfera) es el que mantiene la temperatura de todo el océano.
En cuanto a la salinidad, en la superficie del agua está condicionada por la evaporación y la precipitación. Así, en zonas tropicales, la evaporación es mayor que las precipitaciones, por tanto, se genera una mayor salinidad. En la costa, el agua dulce desemboca en las bocas de los ríos y la salinidad generalmente es baja. La salinidad también depende de la estación, latitud y profundidad de las aguas. El océano tiene una salinidad promedio de 35 PSU (Sigla en inglés de Unidades Prácticas de Salinidad). La salinidad y
la temperatura pueden alterar la densidad del agua. Además, la densidad del agua oceánica es mayor que la del agua dulce.
Así como las corrientes de vientos, las corrientes oceánicas permiten distribuir el calor desde una zona con mayor radiación a otras que reciben menos energía solar.
Hay dos tipos de corrientes en el océano: las corrientes superficiales, que constituyen el 10 % del agua del océano y se encuentran desde los 400 m hacia arriba; y las corrientes de agua profunda o la circulación termohalina, que afectan el otro 90 % del océano.
Las corrientes superficiales están influenciadas por la energía radiativa el Sol y los vientos de la atmósfera, que inician el movimiento de las masas de agua. También, debido a la rotación de la Tierra (expresada como fuerza de Coriolis) y la gravedad, que influyen en la dirección de los flujos de la corriente. En el hemisferio sur las corrientes circulan en el sentido contrario a las manecillas del reloj, mientras que en el hemisferio norte lo hacen en el sentido de las manecillas del reloj.
Imagen 1.8. Corrientes superficiales. Esquema de las corrientes marinas a lo largo del globo terráqueo. Las flechas rojas representan las corrientes calientes, mientras que las azules muestran corrientes frías.
Océano Ártico
Crédito: Pathfinder Merit Fleet
Océano Pacífico
Índico Trópico de Capricornio
Las corrientes profundas corresponden al 90 % total de las corrientes de los océanos y se movilizan debido a cambios en la densidad y gravedad. Se caracterizan por una temperatura baja y salinidad alta, lo que aumenta la densidad del agua y provoca que diferentes masas se muevan con respecto a otras más cálidas y menos salinas. Gracias a estas corrientes, el oxígeno se transporta a la profundidad y se genera vida oceánica donde parece imposible.
Corriente cálida Corriente fría
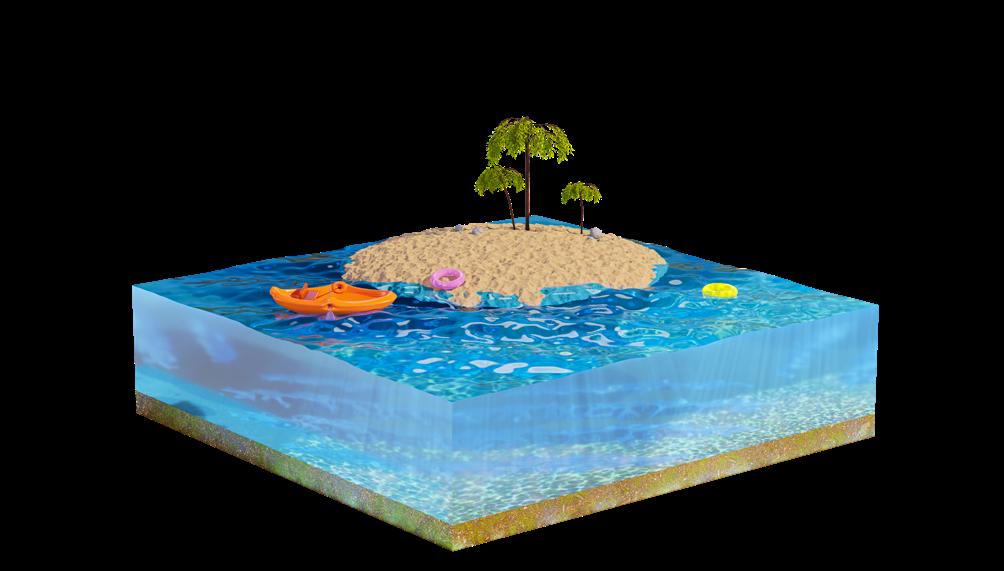

90 % corrientes profundas
Imagen 1.9. Corrientes profundas.
Océano Atlántico
Corriente profundafría ysalad a
Océano
Pacífico
Corriente cálidaypoco prof un d a Corrientecálidaypocoprofunda
Océano Ártico
Océano Índico
Crédito: Mapa de Robert Simmon, NASA, adaptado del IPCC, 2001 y Rahmstorf, 2002.
El océano: el gran sumidero natural
Según la Ley Marco de Cambio Climático de Chile, en su artículo 3, literal U, se define como sumidero a «todo reservorio de origen natural o producto de la actividad humana, en suelos, océanos o plantas, que absorbe una mayor cantidad de gas de efecto invernadero, un aerosol o un precursor de un gas de efecto invernadero que la cantidad que emite…» (BCN, 2022). En el caso de los océanos, se absorbe alrededor de un 30 % del CO2 atmosférico total, lo que ayuda a mantener un equilibrio general del sistema climático.
CO 2 + H 2 O H 2 CO 3 H 2 CO 3 HCO 3 + H + HCO 3 + H + CO 3 +2H + 2-
El CO2 es captado por los océanos y reacciona con el agua (H2O), generando ácido carbónico (H2CO3), el cual a su vez se descompone en un ion bicarbonato (HCO3) y un ion hidrógeno. El bicarbonato continúa reaccionando hasta que finalmente quedan libres dos iones H+ en el mar.
El aumento en la concentración H+ en el océano, disminuye su pH, lo que genera el proceso conocido como acidificación de los océanos.
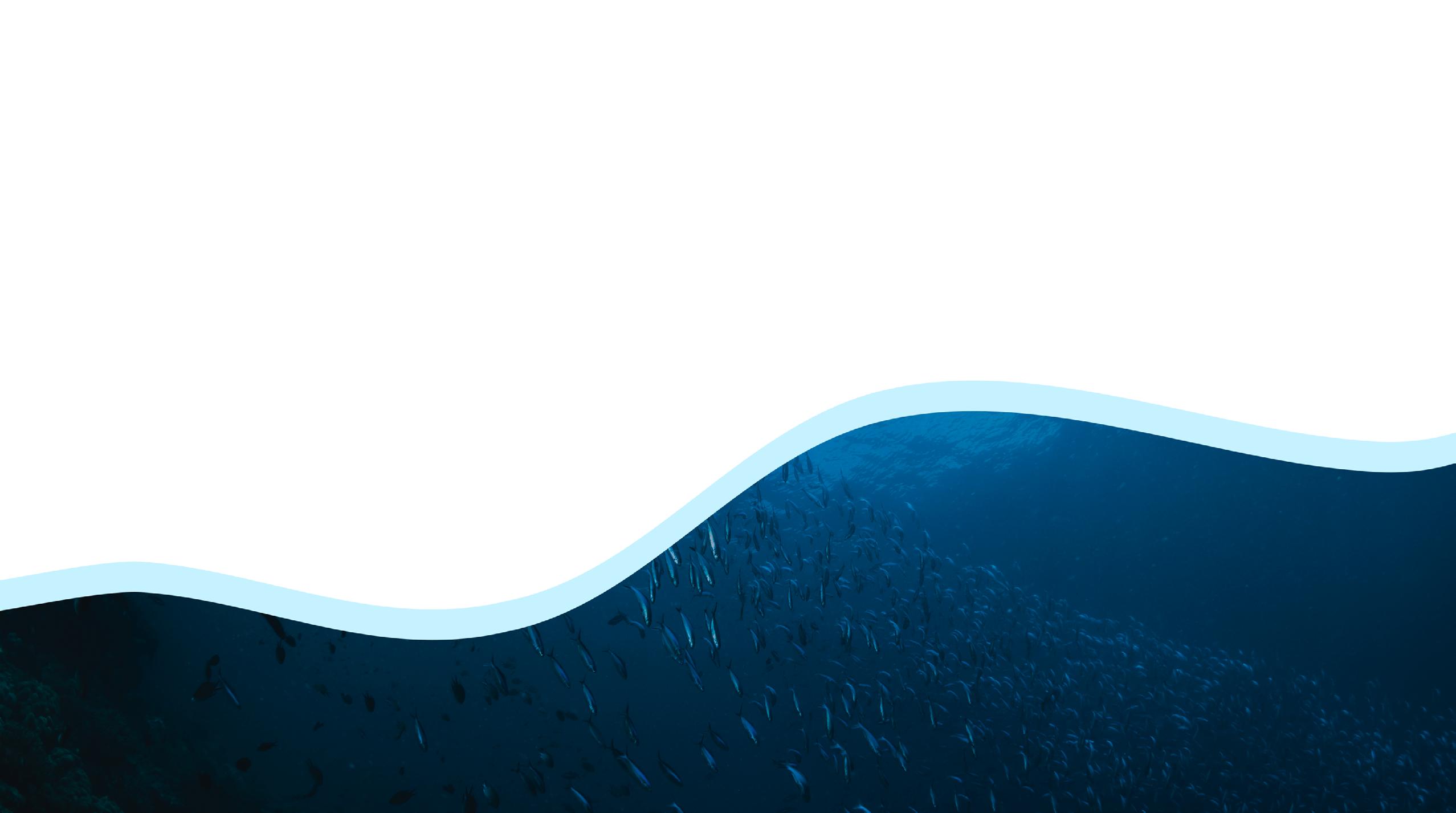
El carbonato que resulta de esta reacción puede interactuar con calcio y formar carbonato de calcio (CaCO3), el cual aprovechan organismos como el plancton, los corales, los peces, las algas y las bacterias fotosintéticas.
Pero cuando hay una mayor cantidad de generación de CO2 aumenta también la cantidad de iones H+ libres en el mar, los cuales reinteractúan con otros como el carbonato, formando nuevamente bicarbonato. Esto genera que haya menos disponibilidad de carbonato de calcio para que lo aprovechen los organismos, haciéndolos vulnerables.
Los océanos también actúan como sumidero de calor, absorbiendo y almacenando calor solar.
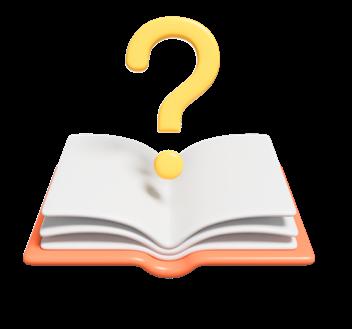
Esto es relevante para moderar la temperatura de la Tierra, ya que los océanos pueden acumular grandes cantidades de energía térmica y liberarla gradualmente con el tiempo. Este proceso ayuda a estabilizar las temperaturas globales al actuar como una especie de «amortiguador» térmico.
Sin embargo, el aumento de las temperaturas globales debido al cambio climático ha llevado a un calentamiento significativo de los océanos. Esto puede tener consecuencias negativas para los ecosistemas marinos, como el blanqueamiento de corales y el derretimiento de glaciares y casquetes polares, lo que a su vez afecta a la biodiversidad marina y el nivel del mar.
¿Qué organismos se ven más afectados con la acidificación de los océanos?



Corales:
Los corales construyen estructuras calcáreas conocidas como arrecifes de coral. La acidificación del océano reduce la disponibilidad de carbonato de calcio, lo que dificulta la formación y el mantenimiento de los esqueletos de coral. Esto puede debilitar los arrecifes y hacer que sean más susceptibles al blanqueamiento debido al estrés ambiental.
Moluscos:
Moluscos como mejillones, almejas, caracoles y calamares dependen de conchas o caparazones de carbonato de calcio para su protección. La acidificación del océano puede dificultar la formación de estas conchas y debilitar la estructura de los moluscos, provocando que sean más vulnerables a la depredación y a otros factores de estrés.
Equinodermos:
Animales como estrellas, erizos y pepinos de mar también dependen de estructuras calcáreas. La acidificación puede afectar su capacidad para desarrollar y mantener espinas y caparazones, lo que puede influir en su supervivencia y función en los ecosistemas marinos.



Organismos planctónicos:
Muchos organismos planctónicos, como ciertos tipos de plancton calcáreo y foraminíferos, tienen conchas o caparazones de carbonato de calcio. La acidificación del océano puede interferir con su desarrollo y afectar la base de la cadena alimentaria marina.

Peces y organismos vertebrados:
Aunque no todos los peces y vertebrados marinos se ven directamente afectados por la acidificación, puede haber impactos indirectos a través de cambios en la disponibilidad de presas y en el comportamiento de los organismos.
Como podemos ver, el papel de la hidrósfera es diverso y trascendental en el equilibrio del sistema climático, en el cual cumple funciones como absorber mayor cantidad de radiación de onda larga en la atmósfera en su estado sólido o líquido y mayor cantidad de radiación de onda corta en su estado
gaseoso; aumento de la evapotranspiración, lo que incide en las precipitaciones; distribución del calor, a través de las corrientes oceánicas; y como sumidero de gases de efecto invernadero.

La criósfera abarca todas las regiones terrestres y oceánicas en las que el agua se halla en estado sólido, como los polos; los hielos marinos, lacustres y fluviales; la capa de nieve; los glaciares y los mantos de hielo permanentes (permafrost).
Es importante en el sistema climático dada su influencia en el ciclo de agua, las nubes, las precipitaciones, las corrientes oceánicas, los vientos y el albedo. El aumento en la temperatura global puede generar disminución en la masa de hielo de los polos y desaparición de los glaciares de montaña. El derretimiento de los polos puede causar aumento en el nivel del mar, cambios en el ciclo del agua, incremento de la acidificación de los océanos y disminución del albedo.
La biósfera «abarca todos los ecosistemas y organismos vivos de la tierra y los océanos», incluida la materia orgánica muerta resultante de ellos, en particular los restos, la materia orgánica del suelo y los detritus oceánicos.
Gran parte de la superficie terrestre global ha sido modificada por actividades humanas durante el Holoceno. Estudios con reconstrucciones basadas en datos de polen indican deforestación a escala regional desde hace al menos seis mil años. A una escala global, se cree que los cambios en el uso de la tierra —y la deforestación relacionada— fueron pequeños a escala global hasta mediados del siglo XIX y se aceleraron notablemente a partir de entonces. Los cambios en la superficie terrestre se han asociado con actividades humanas directas, las cuales incluyen la deforestación tropical, la forestación de monocultivos, la intensificación de las tierras de cultivo y el aumento de la urbanización. En la actualidad, casi tres cuartas partes de la superficie terrestre libre de hielo está bajo alguna forma de uso humano.
Las modificaciones de la cubierta terrestre y del uso del suelo pueden afectar al albedo de la superficie, a la evapotranspiración, a las fuentes y sumideros de gases de efecto invernadero o a otras propiedades del sistema climático y, pueden, por consiguiente, producir un forzamiento radiativo y otros efectos sobre el clima, a nivel local o global (IPCC, 2022).
La litósfera es la «capa superior de la parte sólida de la Tierra», tanto continental como oceánica, que abarca todas las rocas de la corteza y la parte fría, en su mayor parte elástica, del manto superior. La actividad volcánica, pese a tener lugar en la litósfera, no está considerada como integrante del sistema climático, aunque actúa como factor externo.

Balance energético y forzamiento radiativo
El Sol es la principal fuente de energía para todo el sistema solar. La energía del Sol viaja como onda del espacio y llega a la superficie de la Tierra. El «presupuesto energético» de la Tierra es la suma de la energía que entra proveniente del Sol, la energía que se pierde en el espacio y la energía que se mantiene en la superficie y atmósfera. La Tierra es capaz de gestionar este presupuesto energético para conseguir un equilibrio térmico.

Recordemos que todo cuerpo puede emitir «energía electromagnética» en función de su temperatura. Asimismo, los cuerpos pueden interactuar con la radiación de tres formas: 1) absorbiendo energía,
Imagen 1.10. Formas de radiación.
lo que genera pequeños cambios en las partículas; 2) reflejando la energía, sin traspasar el cuerpo; y 3) transmitiendo la energía, la cual pasa por un cuerpo sin alterarlo.
Crédito: ResearchGate.
La radiación electromagnética del Sol se define como un espectro electromagnético próximo al de un cuerpo negro con una temperatura de 5.770 K (Kelvin). Es la máxima radiación posible en el espectro visible (Imagen 1.10) y también se suele denominar radiación de onda corta (IPCC, 2013, p. 199). En tanto, la radiación que es reemitida por la superficie de la Tierra, por la atmósfera y por las nubes se denomina radiación de onda larga o infrarroja térmica, y se encuentra en el extremo opuesto del espectro visible (Imagen 1.10). La diferencia de estas temperaturas se origina en el gran contraste de temperaturas del Sol y la Tierra (IPCC, 2013, p. 199).
Entonces, la Tierra también puede absorber, reflejar y transmitir la energía proveniente del Sol. La mayor
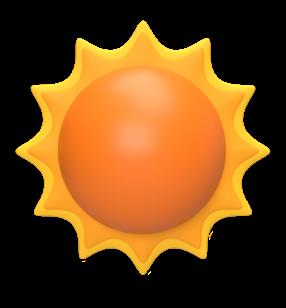
Radiación solar = Radiación de onda corta
Radiación con espectro electromagnético próximo al de un cuerpo negro con una temperatura de 5.770 K (Kelvin). Su longitud de onda va desde 0,25 y 4 µm (IPCC, 2013).
cantidad de la energía que proviene del Sol es transmitida por la atmósfera hasta llegar a la superficie de nuestro planeta (alrededor del 70 %). De ese 70 %, hay un porcentaje que es retenido en la atmósfera y el resto es absorbido por la superficie. Como podemos ver en la imagen 1.12, dependiendo del tipo de componente que predomine en la atmósfera, vamos a tener mayor o menos porcentaje de absorción de la energía en ella. El oxígeno y el ozono son los responsables de absorber el 19 % de la energía solar en la atmósfera, donde también suele incidir la cantidad de nubes que se encuentren presentes (Imagen 1.13).
Crédito: Elaboración propia.


Radiación terrestre
Radiación de onda larga = Radiación infrarroja térmica
Radiación térmica emitida por cuerpos con temperaturas de 288 K. Su longitud de onda va desde 4 y 100 µm. No debe confundirse con la radiación cuasiinfrarroja del espectro solar. La radiación infrarroja abarca un intervalo característico de longitudes de onda (espectro) más largas que la del rojo en la parte visible del espectro.
Imagen 1.12. Radiación terrestre.
Radiación transmitida por la atmósfera
Intensidad espectral
Porcentaje
Principales componentes
Crédito: Elaboración propia.
Absorción total y dispersión
Vapor de agua
Dióxido de Carbono
Oxígeno y Ozono
Metano
Óxido Nitroso Dispersión de Rayleigh
Una parte importante de la energía solar es reflejada nuevamente hacia el espacio. Este proceso se denomina albedo y se produce principalmente en las superficies claras de la Tierra, como los polos, las zonas con nieve y nubosas. La Tierra tiene un albedo de aproximadamente 0,3 (30 %), en el que las nubes tienen una incidencia del 20 %, el 6 % es reflejado por la atmósfera y el 4 % restante por la superficie de la Tierra.
La energía restante es absorbida por los océanos y continentes, y posteriormente reemitida hacia el espacio como energía de onda corta. Esta última tiene que volver a atravesar la atmósfera, donde hay un nuevo proceso de reabsorción y es reemitida como calor.

Imagen 1.13. Presupuesto energético de la Tierra.
Presupuesto energético de la Tierra
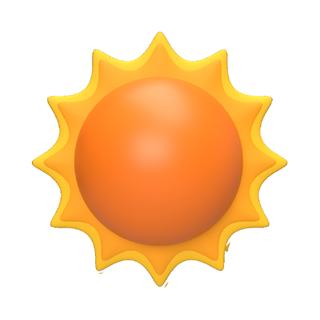
Reflejado por la atmósfera (6 %)
100 % energía solar entrante

Reflejado por las nubes (20 %)
Reflejado desde la superficie terrestre (4 %)
Radiado al espacio desde las nubes y la atmósfera
Absorbido por la atmósfera (16 %)
Absorbido por las nubes (3 %)
Conducción y ascenso de aire (7 %)
Absorbido por tierra y océanos (51 %)
Crédito: Elaboración propia, basada en la NASA (The Role of Clouds).
En este contexto, la superficie de la Tierra recibe energía de onda larga desde el Sol y energía reirradiada de onda corta desde la atmósfera, por lo que para alcanzar un «equilibrio radiativo», la temperatura debe ir sufriendo modificaciones en relación al porcentaje de energía absorbida. Es gracias a este fenómeno, denominado «efecto invernadero natural», que la temperatura del planeta Tierra es 24 K más alta de la que correspondería si no hubiera atmósfera (aproximadamente -18 °C). La energía entrante se
Radiado directamente al espacio desde la Tierra
Radiación absorbida por la atmósfera (15 %)
Transportado a las nubes y la atmósfera por calor latente en vapor de agua (23 %)
iguala a la energía emitida, pese a que el Sol tiene una temperatura mayor y, por lo tanto, transmite mayor energía térmica.
Así, la Tierra es capaz de equilibrar la energía que recibe, pero a veces hay factores que pueden alterar el equilibrio. Cualquier cambio en la radiación entrante o saliente de un sistema climático se denomina «forzamiento radiativo». Este forzamiento puede ser positivo si la cantidad de energía que ingresa
al sistema climático es mayor a la emitida, lo que genera un calentamiento. No obstante, puede ser un forzamiento negativo si la cantidad de energía que se emite desde el sistema climático de la Tierra es mayor a la recibida, causando un enfriamiento.
Lo factores que suelen generar un forzamiento radiativo son: 1) un cambio en la radiación solar incidente o 2) aumento o disminución de los Gases de Efecto Invernadero (GEI).
Esto es justamente lo que pasa en la actualidad. La actividad humana ha causado una variedad de cambios en la superficie de la Tierra y en la atmósfera que están generando un forzamiento radiativo positivo y un aumento en la temperatura global.
Imagen 1.14. Forzamiento radiativo promedio mundial.
Antropógeno a)
Terminos de FR
Gases de efecto invernadero de larga vida
Ozono
Vapor de agua estratosférico de CH
Albedo de superficie
Aerosol total
Procesos naturales
Estratosférico
Uso del suelo
Efecto directo Efecto albedo de nube
Estelas lineales
Irradiación solar
Total antropógeno neto
Crédito: IPCC.
Forzamientos radiativos de origen antropogénicos:


Aumento de GEI Aumento de aerosoles en la atmósfera

de uso de suelo
Halocarbonos
Troposférico
Carbón negro en la nieve
Forzamiento radiativo (W m-2)

Valores de FR (Wm3) Escala espacial NDCC
1.66 [1.49 a 1.83]
0.48 [0.43 a 0.53]
0,16 [0.14 a 0.18]
0,34 [0.31 a 0.37]
-0,05 [-0,15 a 0.05]
0,35 [0.25 a 0.65]
0.07 [0.02 a 0.12]
-0.2 [-0,4 a 0,0] 0.1 [0.0 a 0.2]
-0.5 [-0,9 a 0,1]
-0.7 [-1,8 a -0.3]
0.01 [0.030 a 0.03]
0,12 [0.06 a 0.30] 1.5 [0,6 a 2,4]
Mundial
Mundial
Continental a mundial
Mundial
Local a continental
Continental a mundial
Continental a mundial
Continental
Bajo
Mediano -bajo
Mediano -bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Mundial Alto Alto Mediano
Efecto invernadero
Entonces, el «efecto invernadero» es el fenómeno donde la radiación térmica de onda corta reemitida por la superficie de la Tierra es reabsorbida por ciertos gases que componen la atmósfera, llamados gases de efecto invernadero (GEI). Además, vuelve a ser irradiada tanto hacia la superficie planetaria, aumentando la temperatura global, como hacia el espacio.
Este proceso ha ocurrido de forma natural durante la historia de la Tierra, permitiendo que en los últimos diez mil años se desarrolle una temperatura global apta para la vida. Sin embargo, desde la Revolución
Industrial, la humanidad ha intensificado la quema de combustibles de origen fósil para transporte e industria, lo que ha elevado la cantidad de gases de efecto invernadero de la atmósfera, generando un calentamiento planetario. De igual modo, el aumento de la población mundial, la deforestación de los bosques y la destrucción de la capa de ozono han acrecentado el efecto invernadero como se muestra en la imagen 1.15.
El efecto invernadero
Una parte de las radicaciones infrarrojas pasan a través de la atmósfera, pero la mayor parte de estas es absorbida y reemitida en todas direcciones por las moléculas de los gases de efecto invernadero y por las nubes. El efecto provocado es el calentamiento de la atmósfera del planeta Tierra y las capas inferiores de la atmósfera.
Cerca de la mitad de la radiación solar es absorbida por la superficie de la Tierra, la cual se calienta debido a esto.
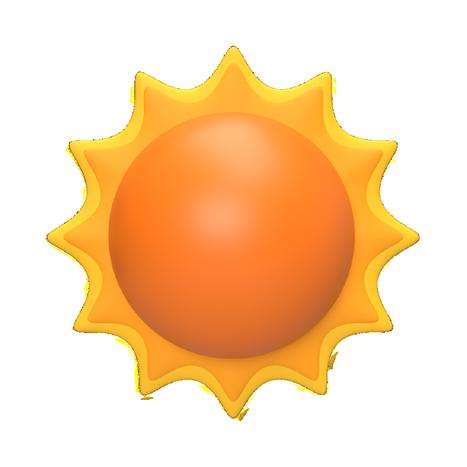
La radiación solar da energía al sistema climático.
Una parte de la radiación solar es reflejada por la Tierra y la atmósfera.

La radiación infrarroja es emitida por la superficie de la Tierra.
Atmósfera
Crédito: Elaboración propia.


Tierra

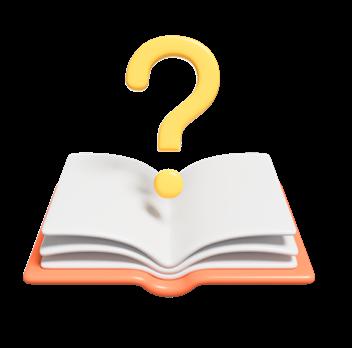
¿Cuáles son los gases de efecto invernadero?
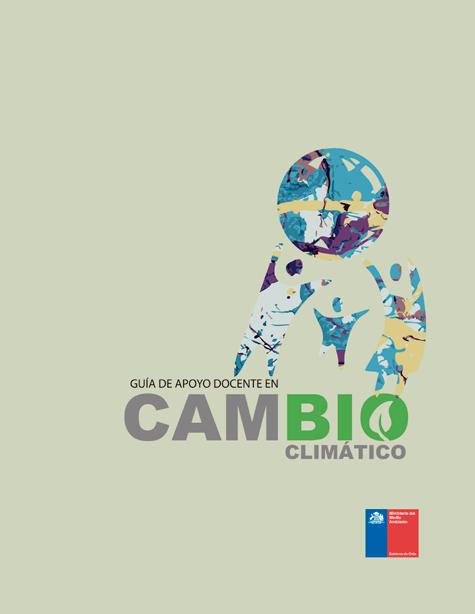
Guía de apoyo docente en cambio climático
Para conocer a fondo los gases de efecto invernadero y sus características, te invitamos a descargar la «Guía de apoyo docente en cambio climático», generada el año 2017 por el Ministerio de Medio Ambiente.



Otra forma de dividir los GEI es por su efecto. De esta manera, tenemos:

GEI directos:
GEI directos:

GEI indirectos:
Son gases que contribuyen al efecto invernadero tal como son emitidos a la atmósfera. Ejemplos: el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y los compuestos halogenados.
GEI indirectos:
Son precursores de ozono troposférico, además de contaminantes del aire ambiente de carácter local. En la atmósfera se transforman a gases de efecto invernadero directo. En este grupo se encuentran: los óxidos de nitrógeno, los compuestos orgánicos volátiles diferentes del metano y el monóxido de carbono.

Material de apoyo:
La guía incorporará en cada capítulo material adicional que pueda complementar y aportar a la temática tratada, así como exponer otras fuentes con material generado por instituciones oficiales que apoye los contenidos trabajados.


Criósfera y Cambio Climático
50 preguntas y respuestas

Criósfera y cambio climático: 50 preguntas y respuestas
Fuente: Comité Científico COP25 (2019). Criósfera y cambio climático: 50 preguntas y respuestas, Santiago, Chile.
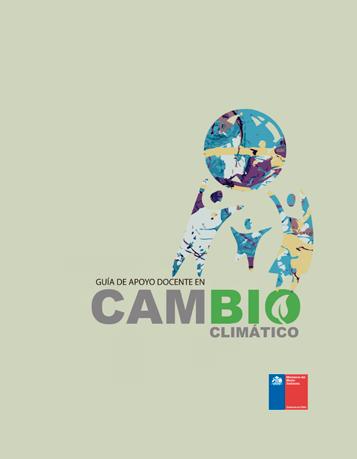

Guía de apoyo docente en cambio climático
Ministerio de Medio Ambiente. Guía de apoyo docente en cambio climático, Chile, 2017.


¡Una mujer lo logró!

Laurence Tubiana (1951-actualid ad)
Laurence Tubiana es una influyente figura en el ámbito de la política climática y la sostenibilidad. Nacida el 6 de agosto del año 1951 en Orán, Argelia, Tubiana es una economista y diplomática francesa que ha desempeñado un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático a nivel nacional e internacional.
Tubiana es conocida por su destacada participación en la negociación del histórico Acuerdo de París sobre el cambio climático en el año 2015. Fue la representante especial del gobierno francés para la COP21 (Conferencia de las Partes), la conferencia climática de las Naciones Unidas en la que se logró el acuerdo. Su compromiso y liderazgo fueron fundamentales para la elaboración y la aprobación de este acuerdo histórico, que busca limitar el aumento de la temperatura global y promover la adaptación y la resiliencia frente al cambio climático.
Además de su trabajo en la COP21, Tubiana ha desarrollado una carrera diversa y prolífica. Ha sido directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI) en París y ha desempeñado roles en organizaciones internacionales, gobiernos y academia. Su experiencia en economía y políticas medioambientales le ha permitido abogar por la integración de la sostenibilidad en la toma de decisiones políticas y económicas.
La Dra. Maisa Rojas Corradi, actual ministra de Medio Ambiente, es una climatóloga chilena ampliamente reconocida por su dedicación y contribuciones en el campo de la investigación sobre el cambio climático y los procesos climáticos en América del Sur. Su trabajo ha tenido un impacto significativo tanto a nivel científico como en la promoción de la conciencia climática, en la sociedad chilena y a nivel internacional.
Su investigación se ha centrado en comprender los patrones climáticos y las tendencias en América del Sur, investigando cómo los factores globales y regionales interactúan para influir en el clima de la región. Ha abordado temas como la variabilidad climática, los fenómenos extremos, la relación entre el clima y la sociedad, y la proyección de futuros cambios climáticos.
Además de su destacada labor científica, la Dra. Rojas ha asumido un papel de liderazgo en la comunicación de la ciencia climática y en la sensibilización sobre la importancia de abordar el cambio climático. Ha participado activamente en iniciativas de divulgación científica y ha promovido el diálogo entre científicos/as, formuladores de políticas y la sociedad en general.
MaisaRojas (1972-actualidad)

EuniceNewton (1819-1888)

Eunice Newton Foote fue una científica estadounidense, pionera en el campo del cambio climático y la comprensión de los efectos de los gases atmosféricos en el clima de la Tierra. Aunque su trabajo no recibió la atención y el reconocimiento que merecía en su época, se ha destacado su contribución en tiempos más recientes por su papel fundamental en sentar las bases para la comprensión del efecto invernadero.
Foote nació en Goshen, Connecticut, en 1819, y desarrolló un interés temprano en la ciencia y la investigación. A pesar de las limitadas oportunidades educativas para las mujeres en su época, Foote fue una apasionada autodidacta y buscó activamente el conocimiento científico. En 1856, presentó un artículo titulado «Circumstances Affecting the Heat of the Sun’s Rays» («Circunstancias que afectan el calor de los rayos del Sol»), en la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia.
En su artículo, Foote describió experimentos en los que colocó recipientes llenos de diferentes gases en la luz del Sol y midió la temperatura resultante. Sus observaciones la llevaron a concluir que el vapor de agua y el dióxido de carbono tenían la capacidad de absorber el calor de manera más eficiente que el aire común. Aunque su artículo fue breve y presentado por un hombre, su investigación sentó las bases para comprender el efecto invernadero y cómo ciertos gases pueden atrapar el calor en la atmósfera.


Capítulo 2:
¿Cómo los/as científicos/as saben que está pasando esto? Causas y consecuencias

Introducción
El cambio climático es uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad en la actualidad. Se trata de un fenómeno complejo que ha sido objeto de estudio de científicos/as de todo el mundo durante décadas. Sin embargo, entender cómo los/ as científicos/as saben acerca del cambio climático no es una tarea fácil. Para comprenderlo, es necesario realizar un recorrido por la historia de la investigación del clima, desde los primeros registros de temperatura hasta los modelos climáticos más avanzados en la actualidad. En este capítulo, exploraremos cómo los/ as científicos/as han utilizado diferentes técnicas y herramientas para investigar el cambio climático a lo largo de la historia, y cómo estos hallazgos nos han llevado al conocimiento actual sobre este fenómeno. Desde la observación de fenómenos naturales hasta la construcción de complejos modelos matemáticos, este capítulo ofrecerá una visión general de cómo los/as científicos/as han llegado a entender el cambio climático, un tema crucial para el futuro de nuestro planeta.
Asignaturas asociadas

Ciencias naturales
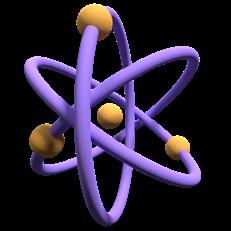

Historia, geografía y ciencias sociales

Física Ciencias para la ciudadanía
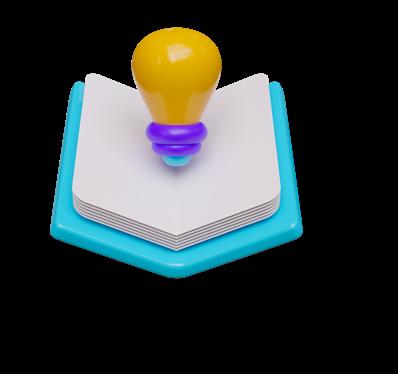
Objetivos de aprendizaje

Ciencias naturales (1.° medio: OA 06)
Desarrollar modelos que expliquen el ciclo del carbono, el nitrógeno, el agua y el fósforo, y su importancia biológica; los flujos de energía en un ecosistema (redes y pirámides tróficas); y la trayectoria de contaminantes y su bioacumulación.


Historia, geografía y ciencias sociales (1.° medio: OA 04)
Reconocer que el siglo XIX latinoamericano y europeo está marcado por la idea de progreso indefinido, que se manifestó en aspectos como el desarrollo científico y tecnológico, el dominio de la naturaleza, el positivismo y el optimismo histórico, entre otros.

Historia, geografía y ciencias sociales (1.° medio: OA 05)
Caracterizar el proceso de industrialización y analizar sus efectos sobre la economía, la población y el territorio, considerando la expansión del trabajo asalariado, las transformaciones en los modos de producción, el surgimiento del proletariado y la consolidación de la burguesía, el desarrollo de la ciudad contemporánea (por ejemplo, expansión urbana, explosión demográfica y marginalidad) y la revolución del transporte y de las comunicaciones.

Historia, geografía y ciencias sociales (1.° medio: OA 10)
Explicar que Chile durante el siglo XIX se insertó en los procesos de industrialización del mundo atlántico y en los mercados internacionales, mediante la explotación y exportación de recursos naturales, reconociendo la persistencia de una economía tradicional y rural basada en

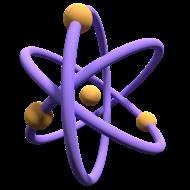
Ciencias naturales
Física (3.° y 4.° medio: OAC 01)
Analizar, con base en datos científicos actuales e históricos, el fenómeno del cambio climático global, considerando los patrones observados, sus causas probables, efectos actuales y posibles consecuencias futuras sobre la Tierra, los sistemas naturales y la sociedad.

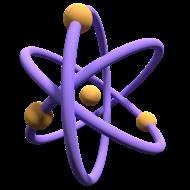
Ciencias naturales
Física (3.° y 4.° medio: OAC 05)
Investigar y aplicar conocimientos de la física (como mecánica de fluidos, electromagnetismo y termodinámica) para la comprensión de fenómenos y procesos que ocurren en sistemas naturales, tales como los océanos, el interior de la Tierra, la atmósfera, las aguas dulces y los suelos.

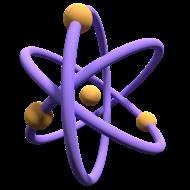
Ciencias naturales
Física (3.° y 4.° medio: OAC 06)
Valorar la importancia de la integración de los conocimientos de la física con otras ciencias para el análisis y la propuesta de soluciones a problemas actuales, considerando las implicancias éticas, sociales y ambientales.


Formación general
Ciencias para la ciudadanía
(3.° y 4.° medio: OAC 03)
Modelar los efectos del cambio climático en diversos ecosistemas y sus componentes biológicos, físicos y químicos, y evaluar posibles soluciones para su mitigación.

Formación general
Ciencias para la ciudadanía
(3.° y 4.° medio: OAC 02)
Diseñar proyectos locales, basados en evidencia científica, para la protección y utilización sostenible de recursos naturales de Chile, considerando eficiencia energética, reducción de emisiones, tratamiento de recursos hídricos, conservación de ecosistemas o gestión de residuos, entre otros.

Formación general
Ciencias para la ciudadanía
Tecnología y sociedad
(3.° y 4.° medio: OAC 02)
Explicar, basados en investigaciones y modelos, cómo los avances tecnológicos (en robótica, telecomunicaciones, astronomía, física cuántica, entre otros) han permitido al ser humano ampliar sus capacidades

Formación general
Ciencias para la ciudadanía
Seguridad, prevención y autocuidado
(3.° y 4.° medio: OAC 03)
Analizar, a partir de modelos, riesgos de origen natural o provocados por la acción humana en su contexto local (como aludes, incendios, sismos de alta magnitud, erupciones volcánicas, tsunamis e inundaciones, entre otros) y evaluar las capacidades existentes en la escuela y la comunidad para la prevención, la mitigación y la adaptación frente a sus consecuencias.

Formación general
Ciencias para la ciudadanía
(3.° y 4.° medio: OAC 02)
Diseñar, evaluar y mejorar soluciones que permitan reducir las amenazas existentes en el hogar y en el mundo del trabajo (en sistemas eléctricos y de calefacción, y exposición a radiaciones, entre otros) para disminuir posibles riesgos en el bienestar de las personas y el cuidado del ambiente.

Pequeña historia del cambio climático
Cuando el británico Thomas Newcomen inventó la primera máquina a vapor, no imaginó que su creación sería la responsable de abrir el camino a la Revolución Industrial y al uso a gran escala del carbón y otros combustibles fósiles. Este invento junto a muchos otros que se originaron en Europa a partir del siglo XVIII, dieron comienzo a un proceso de transformaciones económicas, sociales y tecnológicas, lo que hoy conocemos como «Revolución Industrial». Estas transformaciones fueron tan profundas que establecieron las bases de la vida que conocemos hoy, principalmente del sistema capitalista que se sigue desarrollando.
En la historia de la humanidad ha habido dos grandes revoluciones que tuvieron la facultad de cambiar drásticamente las condiciones de vida de los humanos y su relación con el medioambiente. La primera fue el paso desde una vida nómada de caza y recolección de alimentos a una vida sedentaria con el nacimiento de la agricultura, lo que se conoce como la Revolución Agrícola. La segunda fue la Revolución Industrial, que trajo consigo un cambio desde una economía basada en la agricultura y la vida rural a una economía industrial sostenida, con crecimiento de las zonas urbanas y avances tecnológicos importantes.
De la mano de los cambios económicos, sociales y tecnológicos, se dio una explosión demográfica gracias a los avances científicos y a la implementación de medidas sanitarias higienizantes, las que ayudaron a disminuir la mortalidad infantil y a aumentar la esperanza de vida adulta desde 30 a 45 años en algunos países de Europa occidental. Hacia el año 1800 la población mundial total alcanzó los mil millones de personas, algo inédito en la historia de la humanidad. Hoy la población mundial ha crecido más que nunca, alcanzando los ocho mil millones de habitantes.
Con el aumento de la utilización de combustibles fósiles en la industria, sumado al crecimiento poblacional, también aumentaron las emisiones de gases de efecto invernadero (especialmente de CO2),
Imagen 2.1. Thomas Newcomen y la primera máquina a vapor.
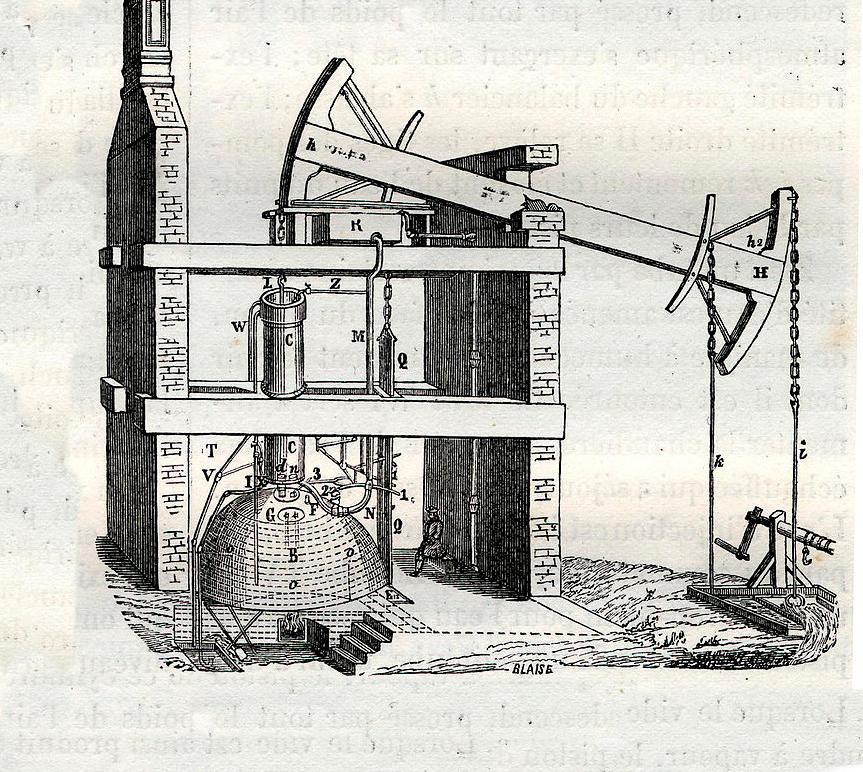
Crédito: Biografías y vidas.
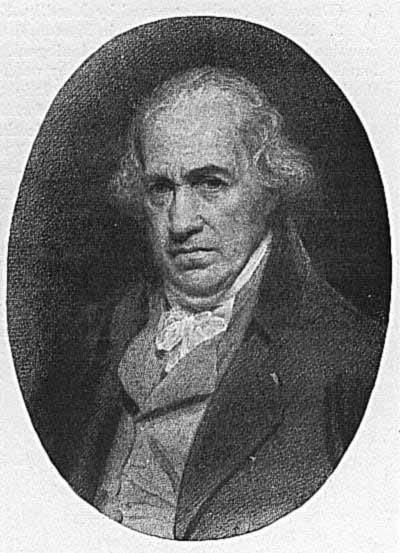
los cuales se habían mantenido mayoritariamente constantes hasta esa época. Según algunos estudios, ya en 1830 se lograban percibir los primeros aumentos de temperatura en el Ártico y los océanos de zonas tropicales (Abraham et al.,2022).
En 1824 Jean-Baptiste Joseph Fourier (1768-1830), científico y matemático francés, se dio cuenta de que el calor irradiado por el Sol no era suficiente para explicar la temperatura promedio de la Tierra. Para dar solución a esta discordancia entre los cálculos matemáticos y la realidad, Fourier acuñó el concepto de «efecto invernadero». Luego de diversos cálculos y experimentos, concluyó que la atmósfera es capaz de absorber, distribuir y mantener la energía que viene del Sol, lo que permite que la temperatura de la Tierra mantenga un promedio de 15 °C. Posteriormente, otros/ as científicos/as continuaron trabajando con esta teoría. Svante Arrhenius (1859-1927), físico y químico sueco, identificó el vapor de agua y el CO2 como los gases que permiten que el efecto invernadero ocurra. El sueco, además, propuso que, al doblar la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, la temperatura de la Tierra podría subir entre 5 y 6 °C.
A pesar de que el calentamiento global no era percibido como un real problema, en los inicios del siglo XX estas proyecciones y teorías fueron escuchadas en la comunidad científica, siendo desarrolladas aún más por científicos/as que construyeron las bases de las ciencias climáticas. En 1938, el ingeniero e inventor inglés, Guy Callendar (1898-1964), analizó registros meteorológicos del mundo y descubrió que la temperatura global había aumentado en los últimos 100 años debido las emisiones de CO2. Su investigación fue desestimada por la Royal Meteorological Society, quienes no creían que la humanidad pudiera tener incidencia en cambios del clima global. En 1941, el matemático serbio, Milutin Milankovic (1879-1958), sugirió una nueva teoría astronómica para explicar los grandes cambios climáticos de la historia de la Tierra (épocas glaciares e interglaciares), los cuales tendrían que ver con la órbita elíptica de la Tierra alrededor del Sol. En 1955, el físico canadiense, Glibert Plass (1920-2004), fue capaz de comprobar la teoría de Callendar y demostrar que efectivamente el CO2 absorbía la energía infrarroja. En los años 60, los científicos estadounidenses, Roger Revelle (19091991) y Charles David Keeling (1928-2005), realizaron mediciones de CO2 durante alrededor de 50 años en la cima del volcán Mauna Loa (Hawái), la Antártida,
Alaska, Samoa Americana, entre otros puntos claves. Sus cálculos permitieron comprobar que los niveles de gases de efecto invernadero estaban aumentando. Ambos advirtieron sobre los peligros que podría traer este fenómeno para la vida humana.
Durante este período, muchos/as científicos/as no creían que las emisiones de gases fueran realmente capaces de generar un cambio en las temperaturas de la Tierra en solo cien años. Algunos/as argumentaban que el océano era un sumidero natural que sería capaz de contrarrestar cualquier efecto antrópico y el rápido aumento de los niveles de CO2. No fue hasta 1972 que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) organizaron la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, conocida como Cumbre para la Tierra o Cumbre del Clima, en Estocolmo, Suecia. Si bien en esta reunión el objetivo no era dialogar en torno al cambio climático, sino tratar los principios globales para la conservación y mejora del medio humano, por primera vez se discutió abiertamente la temática. La ONU llamó a tomar precaución en toda actividad que pudiera propiciar un cambio climático y a evaluar la repercusión de los gases de efecto invernadero en el clima. Igualmente,
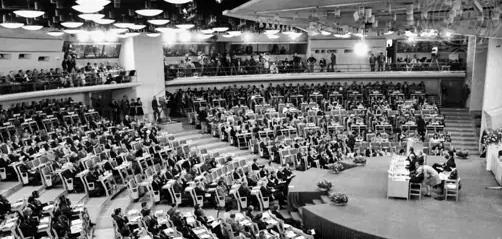
se le encargó a la OMM realizar un monitoreo atmosférico constante, con el fin de tener mayor información de sus propiedades y posibles cambios a través del tiempo.
Durante esta 1.ª Cumbre de la Tierra también se constituyó el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Fondo para el Medio Humano y la Junta de Coordinación para el Medio Ambiente. Ninguno de estos organismos tenía como prioridad en un principio estudiar el cambio climático, sino más bien encargarse de temas generales como energía, recursos, biodiversidad y capa de ozono. Todos estos elementos se ven afectados como consecuencia del cambio climático, pero en ese momento, aún no estaban conceptualizados como tal.
Hacia fines de la década de 1970, el deterioro de la capa de ozono se convirtió en una de las grandes problemáticas ambientales. En 1979, la ONU realizó una convención sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia, que tuvo como resultado la creación de un protocolo para disminuir las emisiones de azufre en un 30 %. Este elemento estaba generando serios problemas en algunos países de Europa debido a las lluvias ácidas. En 1985, se realizó la Convención de Viena para la protección de la capa de ozono y, en 1989, el PNUMA hizo un llamado
a todos los países a evitar utilizar clorofluorocarbonos (CFC) F-11 y F-12, los dos principales culpables de la destrucción de la capa de ozono. Estos esfuerzos dieron como resultado la firma del Protocolo de Montreal, puesto en vigencia en 1989, en el que 188 países se comprometieron a prohibir el uso de los CFC.
En medio de la crisis de la capa de ozono, los organismos internacionales tomaron mayor conciencia acerca del fenómeno de cambio climático y, en 1988, el PNUMA en conjunto con la OMM crearon el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Este organismo formado por científicos/as de diferentes disciplinas tiene por objetivo monitorear y evaluar los avances científicos e investigativos en torno al cambio climático global. Es importante recalcar que el IPCC no realiza investigación primaria, ni monitoreos climáticos, sino que se basa en literatura publicada en las diferentes universidades e institutos del mundo. Para llevar a cabo su meta, se divide el trabajo en tres grandes grupos:
Grupo I: Examina los aspectos científicos del sistema climático y de los cambios de temperatura tanto del pasado, presente y futuro.
Grupo II: Evalúa la vulnerabilidad y los impactos del cambio climático, sus consecuencias y opciones de adaptación.



Grupo III: Se enfoca en las opciones para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero.
Un año después de la creación del IPCC, las emisiones de carbono producidas por los combustibles fósiles y la industria alcanzaron los seis mil millones de toneladas al año. Maldivas, uno de los países con la mayor vulnerabilidad ante el cambio climático, llevó hasta la ONU un informe propio sobre la temática. Todo indicaba que los pronósticos de las décadas anteriores se estaban cumpliendo.
En el año 1990, el IPCC entregó el Primer Informe sobre el Cambio Climático en el cual se concluyó que las emisiones de gases de efecto invernadero habían aumentado, lo que a su vez generó un incremento de la temperatura de 0,3-0,5 °C en el último siglo. Con esta información se redactó la «Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático» (CMNUCC), un tratado internacional con acuerdos para que los países se comprometieran a disminuir las concentraciones de gases de efecto invernadero emitidas.
En junio de 1992, se realizó la 2.ª Conferencia Mundial sobre el Clima (también conocida como la Cumbre para la Tierra), en Río de Janeiro, Brasil. En esta conferencia se establecieron nuevos protocolos para la protección del medio ambiente, a través de la Declaración de Río y el Programa 21. La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo consta de 27 principios y, como enuncia el documento, «tiene el
objetivo de establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas, procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental de desarrollo mundial, protegiendo la naturaleza integral e independiente de la Tierra, nuestro hogar» . Por su parte, el Programa 21 o Agenda 21 busca alcanzar un desarrollo sostenible desde el punto de vista social, económico y ambiental desde cada nación. Hacia fines de 1992, 158 Estados habían adherido al CMNUCC y a los acuerdos tomados en la 2.ª Conferencia Mundial sobre el Clima.
A esas alturas el mundo ya había tomado conciencia del riesgo que representaba el cambio climático para mantener las condiciones de vida actuales en la Tierra, por lo que la CMNUCC comenzó a realizar informes sistemáticos en los que se recopilaba toda la información que la comunidad científica generaba. Asimismo, en el marco de la CMNUCC, cada año se realizan Conferencias de las Partes donde los representantes de cada país se reúnen a discutir sobre los avances comprometidos y a plantear nuevas estrategias según el escenario anual.
¿Cómo saben los/as científicos/as lo que ha pasado?

Los/as científicos/as que estudian el cambio climático tienen dos herramientas claves para entender los cambios que ha sufrido el clima de la Tierra con el paso de los años: las mediciones instrumentales y el Paleoclima. Gracias a estas dos herramientas, los/as científicos/as han podido monitorear el aumento de temperatura de la Tierra de los últimos cien años y los cambios que ello conlleva, así como reconocer la anormalidad de la rapidez con la que ha ocurrido este cambio.
Mediciones Instrumentales
Las mediciones instrumentales son todas aquellas que se hacen directamente con instrumentos creados por el ser humano. Existen desde herramientas antiguas y sencillas como el termómetro, el barómetro, el anemómetro o el pluviómetro, hasta otras más complejas y modernas como los globos meteorológicos o satélites que envían datos en tiempo real. A través de estos instrumentos, los/as estudiosos/as de todas las épocas han intentado recopilar información sobre su entorno. Si bien las investigaciones sobre los factores que determinan el clima de la Tierra son relativamente recientes
(últimos 150 años) y se estandarizaron a finales del siglo XIX, los/as científicos/as actuales puede conocer cómo ha sido el clima en los últimos dos milenios gracias a la conservación de registros escritos tanto de estudiosos/as u otras personas que han descrito eventos inauditos como tormentas, aumento de temperatura, nevadas, entre otros.
Desde 1905 se han registrado datos climatológicos de forma sistemática en Europa, los cuales se han ido perfeccionando y ampliando con el avance de la tecnología. Los computadores han permitido sistematizar la información de manera que es más sencillo analizarla. De esta manera, la mayoría de los datos escritos a mano fueron incorporados en bases de datos digitales.
Este tipo de registro fue lo que alertó a los/as primeros/as investigadores/as que advirtieron sobre el calentamiento global y que permitió al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPPC) confirmar esta teoría.

Mediciones Instrumentales





IPCC Data Distribution Centre
El Centro de Distribución de Datos del IPCC proporciona acceso a datos científicos utilizados en los informes de evaluación del IPCC, incluyendo datos sobre emisiones, concentraciones de gases de efecto invernadero, temperatura global y más.
NOAA Climate Data Online
La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE. UU. ofrece una amplia gama de datos climáticos, incluyendo datos sobre temperatura, precipitación, niveles del mar, entre otros.
NASA’s Global Climate Change
La NASA proporciona datos, visualizaciones y recursos relacionados con el cambio climático, incluyendo datos sobre temperatura, capa de hielo, niveles del mar, etcétera.
Ministerio del Medio Ambiente de Chile
El sitio web del ministerio ofrece datos sobre emisiones e inventarios de gases de efecto invernadero y otros datos relacionados con el cambio climático en Chile.
Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2
Este centro de investigación chileno proporciona datos climáticos, investigaciones y recursos sobre el cambio climático en Chile y América Latina.

Dirección Meteorológica de Chile
Ofrece datos climáticos y registros históricos sobre temperaturas, precipitaciones y otros indicadores climáticos en Chile.

Fundación Terram
Esta fundación chilena ofrece información y análisis sobre temas ambientales, incluyendo el cambio climático y políticas relacionadas.
Poder identificar cómo han variado las concentraciones de GEI en la atmósfera ha sido un poco más complejo para los/as científicos/as. Fue recién en 1957 que Roger Revelle y David Keeling instalaron las primeras estaciones de monitoreo de CO2 en la Antártida y Hawái y, posteriormente, las replicaron en otros lugares del mundo. Estas estaciones han rastreado el aumento de CO2 de los
últimos años, yendo de 315 ppm en 1958 a 414 ppm en 2020. Los monitoreos de otros GEI se han replicado en otros puntos, generando avances y mayor cantidad de datos. Incluso en 2009 se puso en órbita un satélite cuya misión es medir los GEI de nuestro planeta. A continuación, la imagen 2.4 presenta el aumento de la temperatura global en función de las emisiones acumuladas de CO2.
Imagen 2.4. Aumento de la temperatura global en superficie desde 1850-1900 (°C) en función de las emisiones acumuladas de CO2 (GtCO2).
La relación casi lineal entre las emisiones acumuladas de CO2 y el calentamiento global en los cinco escenarios ilustrativos hasta el año 2050
Calentamiento global histórico SSP1 - 1.9
- 2.6 SSP2 -
0,5
Emisiones de CO2 acumuladas desde 1850
Las emisiones de CO2 acumuladas en el futuro difieren según los escenarios y determinan el grado de calentamiento que experimentaremos año 1859 1900 1950 2000 2019 2020 2030 2040 2050
Histórico Emisiones de CO2 acumuladas entre 1850 y 2019
Crédito: IPCC 2021.
Proyecciones Emisiones de CO2 acumuladas entre 2020 y 2050 SSP1 - 1.9
Otro gran aporte de datos instrumentales para poder estudiar el cambio climático viene desde el océano. En 1872, el barco de investigación HMS Challenger obtuvo datos de hasta 1.700 m de profundidad, marcando un precedente. Posteriormente se utilizaron botellas Nansen y batitermógrafos mecánicos para registrar datos de la profundidad del mar. Esta información se ha ampliado desde 1980 y ha permitido conocer los cambios en la temperatura del océano, así como también los cambios en el pH debido al aumento de CO2
Los satélites también han sido fundamentales para la recopilación de datos precisos. Además, han permitido a través de la toma de imágenes ver cómo disminuyen las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida, dos lugares que son de muy difícil acceso para la toma de muestras y que son claves para evidenciar el calentamiento global del planeta.
Paleoclima
La paleoclimatología estudia la evolución del clima de la Tierra a lo largo de cientos y hasta miles de millones de años, utilizando registros geológicos, químicos y biológicos. Con ayuda de «archivos naturales» como corales, fósiles, hielo glaciar, árboles, sedimentos, entre otros, los/as científicos/as pueden llegar a conocer datos de tiempos remotos, antes de que existieran los instrumentos de medición e incluso los mismos seres humanos. Con esta información
logran entender e interpretar los cambios que ha sufrido el clima en el pasado, y así comprender cómo cambia en el presente y cambiará en el futuro.
El análisis de los paleoclimas es una herramienta fundamental en el estudio del cambio climático, puesto que permite comprender cómo el clima ha variado en el pasado. Los registros paleoclimáticos incluyen una amplia gama de evidencia, como sedimentos marinos, anillos de árboles, capas de hielo y registros geológicos. Estos recursos proporcionan información sobre las condiciones climáticas pasadas como la temperatura, la humedad y la precipitación.
Al analizar los paleoclimas, los/as científicos/as pueden identificar patrones y tendencias climáticas a largo plazo, y compararlas con las condiciones actuales. Esto permite evaluar si el cambio climático actual es un fenómeno natural o si se debe principalmente a la actividad humana.
También, el análisis de los paleoclimas permite comprender mejor cómo el clima ha afectado a los ecosistemas y a las especies a lo largo del tiempo, al observar la distribución de las especies y la evolución de los ecosistemas.
Los siguientes diagramas indicados en la imagen 2.5 exponen los elementos que se pueden medir directamente a través del paleoclima y sus cambios generales a lo largo del tiempo.

Imagen 2.5. Instrumentos seleccionados para las observaciones climáticas.
A. Observaciones instrumentales
Temperatura del océano bajo la superficie.
Era de los Satélites (1979)
Precipitación
Temperatura superficial
Nivel del mar
Masa de capas de hielo polares
Atmósferas de CO2
Aerosoles
PH del océano
B. Paleoclima
100.000.000 años
600.000 años
800.000 años
Conocimiento indígena
Archivos documentales
Corales
Núcleos de hielo tropical
Tres anillos
Bivalvos
Sedimentos de lagos
Temperatura de pozo
Sedimentos marinos
Estalagmitas
Núcleos de hielo polar
100.000 10.000 1000 100 0
Antes del año 2000 CE
Crédito: IPCC (2021).
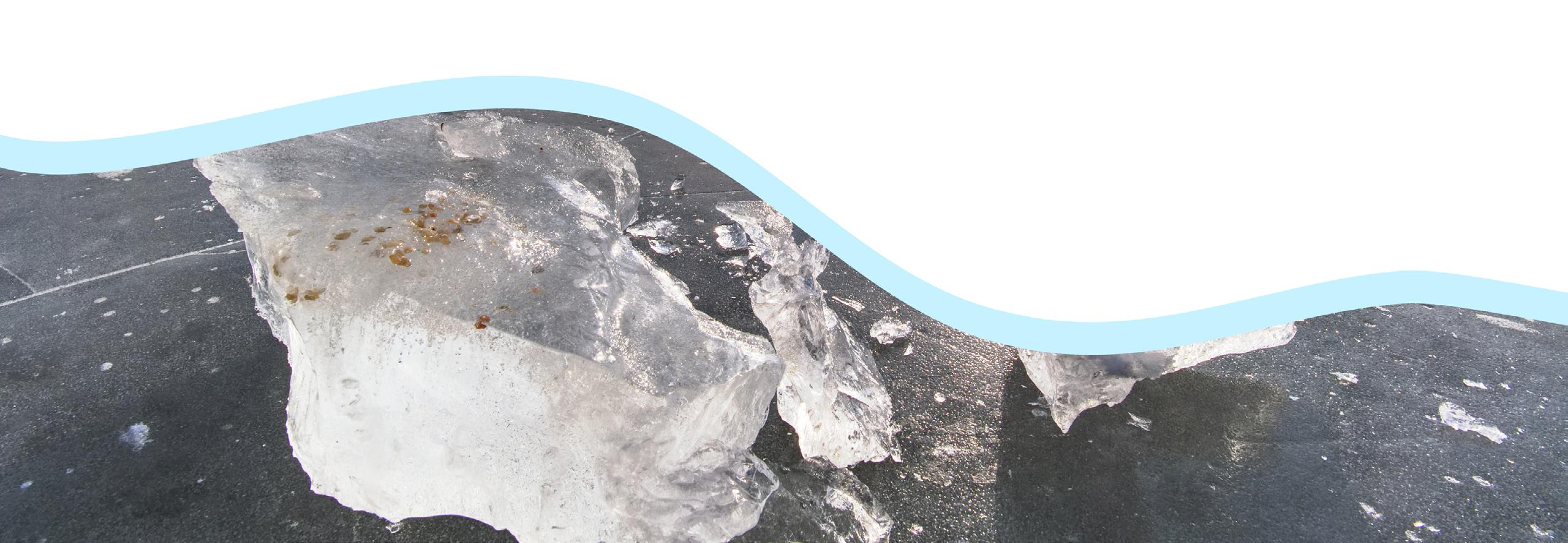
Entonces, ¿cuáles son las principales variables que demuestran que el cambio climático es una realidad?

Los datos recopilados por científicos/as y expertos/ as se pueden representar y analizar de distintas formas para comprender los cambios que ha experimentado el clima del planeta. Los gráficos son algunas de estas representaciones y algunos de estos son especialmente útiles para comprender los alcances del cambio climático.
Aumento de la temperatura global
El gráfico de la imagen 2.6 muestra cómo la temperatura global ha aumentado a lo largo de los últimos siglos. En él se evidencia un aumento de alrededor de 1.4 °C, según las mediciones, donde el mayor incremento se ve desde la década de los 60.
La línea roja evidencia los datos reales que se han medido desde 1850, en el cual se aprecia un crecimiento sostenido de la temperatura, que se ha acrecentado en los últimos 40 años.
Las líneas morada y celeste dan a conocer simulaciones modeladas en base a diferentes datos. En el primer caso (morada) se simuló un escenario con factores humanos y naturales que puedan aumentar la temperatura de la Tierra; mientras que en el segundo caso (celeste) solo se consideraron los factores naturales. Este ejercicio se hace con la finalidad de comprobar la injerencia humana en la condición actual del planeta.

Uno de los principales argumentos de los negacionistas climáticos es que la Tierra ya ha sufrido cambios de temperatura de forma natural. Si bien, es cierto que nuestro planeta ha vivido cambios climáticos en el pasado, en la imagen 2.7 podemos apreciar la gran diferencia en los períodos de tiempo en los que se ha producido el incremento de temperatura.
La imagen 2.7, en la parte izquierda, nos muestra la variación de la temperatura en los últimos 60 millones de años antes del presente. Se puede observar que la Tierra ha sufrido en general una baja sostenida de la temperatura global. Entre 40 y 60 millones de años atrás se puede ver que hubo un aumento de temperatura de 5 °C, ocurrido en aproximadamente 20 millones de años.
En la parte derecha del gráfico, podemos revisar el aumento de la temperatura en los últimos siglos, así como una predicción de cómo continuará este aumento en las próximas décadas. Las predicciones indican que, en apenas 200 años, la temperatura de la Tierra puede subir casi 10 °C si sus condiciones siguen tal cual.
Claramente, si bien nuestro planeta ha sufrido aumentos de temperatura en el pasado, nunca había ocurrido en un período de tiempo tan corto.
Imagen 2.6. Cambio en la temperatura global del planeta observado y simulado, usando factores humanos y naturales, y solo factores naturales.
2,0 °C
1,5 °C
1,0 °C
0,5 °C
0,0 °C
-0,5 °C
Crédito: IPCC 2021.
Imagen 2.7. Historial de la tendencia de la temperatura global.
Historial de temperaturas globales
Con poca acción climática, para el 2100 la temperatura promedio de la tierra aumentará aproximadamente 4,5°C por encima de los niveles preindustriales
Observado
Simulado, factores humanos y naturales
Simulado, solo factores naturales (solar y volcánico)
Millones de años antes del presente
Crédito: K.D. Burke et al,. (2018).
Años de la era común
El aumento de la temperatura global tiene un amplio espectro de consecuencias que afectan a diversos aspectos de la vida en el planeta. Estos efectos van más allá de simples cambios de temperatura y abarcan áreas como la biodiversidad, la salud humana, la seguridad alimentaria y los ecosistemas, entre otros.

Biodiversidad y ecosistemas:

Salud humana:


Seguridad alimentaria:

Recursos hídricos:

Extinción y desplazamiento de especies: El cambio climático altera los hábitats naturales, lo que puede llevar a la extinción de especies incapaces de adaptarse lo suficientemente rápido. Muchas de ellas se ven forzadas a desplazarse hacia áreas más frescas o adecuadas, lo cual puede causar desequilibrios en los ecosistemas.

Pérdida de ecosistemas sensibles: Ecosistemas sensibles como los arrecifes de coral y los manglares están en riesgo debido al aumento de la temperatura. La acidificación de los océanos y el blanqueamiento de corales son ejemplos de daños a estos ecosistemas cruciales.

Enfermedades transmitidas por vectores: El aumento de la temperatura puede expandir el rango geográfico de insectos portadores de enfermedades como el mosquito Aedes aegypti, que transmite el dengue y el zika, aumentando la propagación de enfermedades infecciosas.
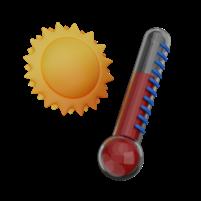
Golpes de calor y estrés térmico: Las altas temperaturas pueden provocar golpes de calor y estrés térmico en las personas, especialmente en las poblaciones vulnerables. Esto puede tener consecuencias graves para la salud, incluida la mortalidad prematura.

Impactos en la agricultura: El cambio climático puede afectar la productividad agrícola debido a la variabilidad climática extrema. Sequías, inundaciones y temperaturas inusuales pueden disminuir los rendimientos de cultivos y la calidad de los alimentos.

Afectación de la pesca y acuicultura: Los océanos más cálidos y ácidos pueden alterar los hábitats de las especies marinas, afectando la pesca y acuicultura. Esto impacta negativamente en la seguridad alimentaria y la economía de muchas comunidades costeras.

Escasez de agua: El aumento de la temperatura puede incrementar la evaporación y reducir la disponibilidad de agua dulce. Esto puede agravar la escasez de agua en regiones ya afectadas y dificultar el acceso a este recurso vital.

Cambios en los patrones de precipitación: El cambio climático puede alterar los patrones de precipitación, causando sequías prolongadas o lluvias intensas. Estos cambios pueden tener impactos en la gestión de recursos hídricos y la disponibilidad de agua.
Concentración de gases de efecto invernadero
La imagen 2.8 muestra cómo las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera han aumentado en los últimos 150 años. En el gráfico podemos distinguir en color verde el aumento del CO2, en naranja el crecimiento de CH4 y en rojo el incremento del N2O, los tres principales GEI.
El CO2 ha aumentado aproximadamente 80 ppm desde 1850, mientras que el CH4 1000 ppb y el N2O 50 ppb.
Si hacemos una correlación con la imagen 2.3, se puede observar que el aumento de los gases de efecto invernadero coincide con el crecimiento de la temperatura global.

Imagen 2.8. Aumento de gases de efecto invernadero en los últimos siglos.
Concentraciones de gases de efecto invernadero promediadas a nivel mundial
Crédito: Informe IPCC 2021.
El aumento del nivel del mar es una cuestión apremiante que ha captado la atención mundial en las últimas décadas. Este fenómeno, resultado principalmente del cambio climático, tiene un impacto profundo en los ecosistemas marinos, las comunidades costeras y la biodiversidad global.
En la imagen 2.9 se observa el aumento del nivel del mar desde el año 1993 hasta el 2019, donde tenemos un incremento de cerca de 10 cm.
El aumento de los niveles del mar está vinculado a dos factores principales, todos ellos inducidos por el cambio climático actual:
Aumento del nivel del mar Aumento
Imagen 2.9. Aumento del nivel del mar desde 1993.

Dilatación térmica:
Cuando el agua se calienta, se dilata. A medida que los océanos absorben más calor debido al cambio climático, el agua se expande térmicamente, lo que también incide en el aumento del nivel del mar.

Deshielo de glaciares y casquetes polares:
A medida que la temperatura de la Tierra aumenta, los glaciares y las capas de hielo en las regiones polares y montañosas se derriten, repercutiendo significativamente en el incremento del nivel del mar.
ONU, ESA, CCI, CMEMS
Crédito: Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA (2023).
Las consecuencias del aumento del nivel del mar son numerosas y preocupantes. Las comunidades costeras enfrentan inundaciones más frecuentes y graves, lo que provoca daños en la infraestructura, viviendas y economías locales. La erosión costera también se acelera, llevándose consigo playas y terrenos, afectando tanto a la vida humana como a los ecosistemas costeros. La intrusión de agua salina en acuíferos y suelos perjudica la disponibilidad de agua dulce y a la agricultura. Asimismo, los ecosistemas marinos, como manglares y humedales, están en riesgo, lo cual a su vez amenaza la biodiversidad y la resiliencia de las especies.
En la imagen 2.10 podemos ver una proyección del aumento del nivel del mar, según dos escenarios posibles.
La línea roja muestra un escenario con altas emisiones de GEI, donde no se han tomados medidas para mitigar la crisis climática. Bajo este escenario, para el año 2300 el nivel del mar podría subir casi 4 m.
La línea naranja muestra un mejor escenario, donde gracias a las acciones en conjunto, se logra disminuir considerablemente las emisiones de GEI. En este caso, se espera que en el año 2300 el nivel del mar aumente 1 m sobre el actual.

multimedia
Te dejamos este video interactivo realizado por la NASA para que puedas compartir con tus estudiantes las causas y consecuencias del aumento del nivel del mar.

Imagen 2.10. Series temporales del Nivel Medio Global del Mar (GMSL) para las Trayectorias de Concentración Representativas (RCP) 2.6, RCP 4.5 y RCP 8.5.
Nivel medio global del mar (m)
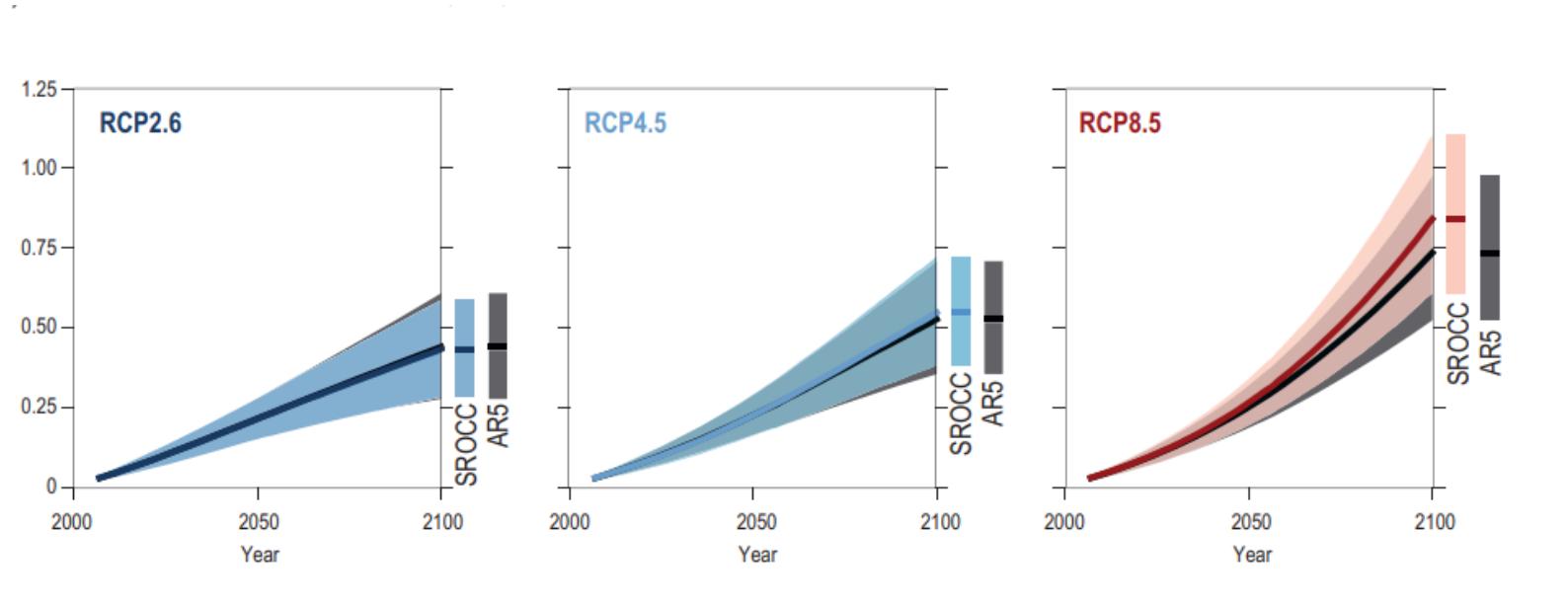
Crédito: IPCC (2014) (AR5).
Derretimiento de hielos

El derretimiento de los hielos, especialmente en las regiones árticas y antárticas, es uno de los fenómenos más visibles y preocupantes del cambio climático. Como vimos en el inciso anterior, este proceso tiene implicaciones significativas para el nivel del mar, los ecosistemas polares y las comunidades costeras en todo el mundo.
Es importante recordar que la criósfera es la parte de la Tierra en la que el agua se encuentra en estado sólido, principalmente en forma de hielo y nieve. Incluye regiones polares, glaciares de montaña, hielo marino, permafrost y otros cuerpos de hielo y nieve que cubren la superficie terrestre. Cada uno de estos elementos se ha visto afectado por los cambios de temperatura de la Tierra.
La Antártica o Antártida muestra un alza sostenida de temperatura desde los años 60 según se observa en la imagen 2.11, lo que ha generado derretimiento de casquetes de hielo y consecuencias en la biodiversidad.
Mientras, a nivel continental, el promedio anual de la temperatura ha aumentado alrededor de 0,5 °C en las últimas décadas, el alza de la temperatura en la península Antártica se estima tres veces superior (aproximadamente 1,5 °C) en el mismo período de tiempo (INACH, 2022).
Aunque la Antártica occidental exhibe actualmente un ritmo de calentamiento similar al del planeta
en su conjunto, el de la vasta Antártica oriental y del océano Austral es mucho menor. En promedio, la Antártica es el continente con menor ritmo de alza en su temperatura; su calentamiento es considerablemente más lento que el de regiones tropicales y es ciertamente menor que el observado en el Ártico, la región de más rápido calentamiento en el planeta (INACH, 2022).
Imagen 2.11. Conjunto de datos de precipitación combinados.
Antártica Referencia 1951 - 1980
de temperatura (°C)
Crédito: Global Precipitation Climatology Project (GPCP).
El Ártico es una de las regiones más sensibles y afectadas por el cambio climático. En las últimas décadas, ha experimentado un aumento de temperatura más rápido que la mayoría de las otras partes del mundo, lo que ha llevado al derretimiento del hielo marino, los glaciares y las capas de hielo. El Ártico está experimentando un calentamiento más veloz que el promedio global, un fenómeno conocido como «amplificación ártica». En algunas áreas, las
tasas de calentamiento son el doble o incluso más rápidas que el promedio mundial.
El hielo marino en el Ártico ha estado disminuyendo en extensión, grosor y volumen a lo largo de las últimas décadas. En 1980, el hielo del Ártico alcanzaba un área de 7,67 millones de km2 y se ha reducido hasta 4 millones de km2 en el año 2020, según la imagen 2.12.
Imagen 2.12. Contribuciones a la subida del nivel del mar observadas y proyectadas en los cambios en la capa de hielo de Groenlandia y la Antártida.

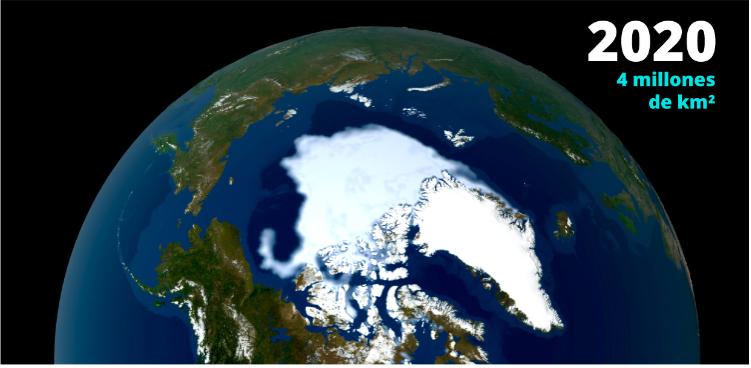
NASA (2022).
La imagen 2.13 muestra la pérdida de grandes volúmenes de hielo de las dos zonas más importantes de la criósfera, la Antártida y Groenlandia. Este gráfico nos permite visualizar la cantidad de altura perdida.
El permafrost es el suelo que permanece congelado durante al menos dos años consecutivos. A medida que las temperaturas aumentan, el permafrost se descongela, liberando grandes cantidades de metano y dióxido de carbono almacenados en el suelo. Esto puede contribuir al calentamiento global,
al aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero.
Por último, el derretimiento de la criósfera puede desencadenar retroalimentaciones positivas que aceleran el cambio climático. Por ejemplo, el derretimiento del hielo marino reduce el albedo, lo que significa que menos radiación solar se refleja en el espacio y más se absorbe, acelerando el calentamiento.
Imagen 2.13. Altura perdida de grandes volúmenes de hielo de las dos zonas más importantes de la criósfera, la Antártida y Groenlandia
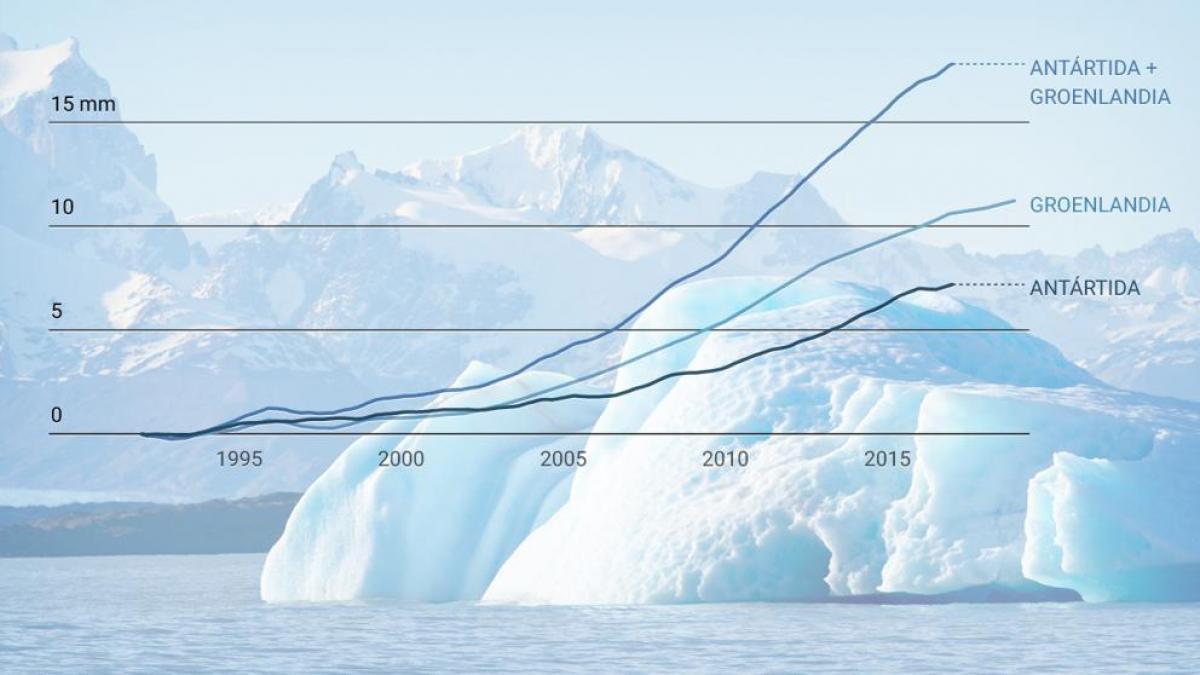


Recurso bibliográfico
Recuerda que para conocer más sobre las causas y consecuencias del derretimiento de los polos, puedes consultar:


Criósfera y Cambio Climático 50 preguntas y respuestas

Criósfera y cambio climático: 50 preguntas y respuestas
Fuente: Comité Científico COP25 (2019). Criósfera y cambio climático: 50 preguntas y respuestas, Santiago, Chile.
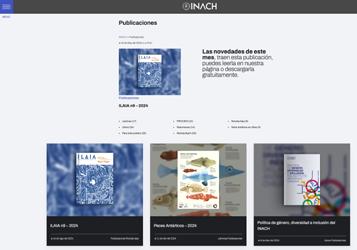

Sitio web INACH
Para trabajar la temática Antártica y cambio climático, te invitamos a visitar la biblioteca del Instituto Antártico Chileno (INACH).
Acidificación de los océanos
La acidificación de los océanos es un fenómeno causado por la absorción de dióxido de carbono (CO2) atmosférico por parte de los océanos. A medida que aumentan las emisiones de CO2, una parte significativa de este es absorbida por los océanos. Esta absorción tiene consecuencias graves, ya que reacciona con el agua del mar para formar ácido carbónico, lo que conduce a una disminución del pH del agua.
La imagen 2.14 muestra como el pH de los océanos ha ido disminuyendo, tornándose ácido. Como vimos en el capítulo anterior, la acidificación tiene efectos significativos en los ecosistemas marinos y en la vida acuática. En particular, afecta a los organismos
Imagen 2.14. Acidificación de los océanos desde el 2001.

que construyen estructuras de carbonato de calcio, como corales, moluscos y algunos tipos de plancton. El carbonato de calcio es esencial para la formación de conchas, esqueletos y estructuras calcáreas en estos organismos.
PH medio anual del agua de mar en la superficie reportado a escala total
Tipo de datos: Observaciones
Crédito: UE Información del Servicio Marino Copernicus
2001-2017 Tendencia: -0.0017 + - 0.0001 unit yr -1
Crédito: IPCC (2017).

Recurso bibliográfico
Recuerda que para conocer más sobre las causas y consecuencias del derretimiento de los polos, puedes consultar:
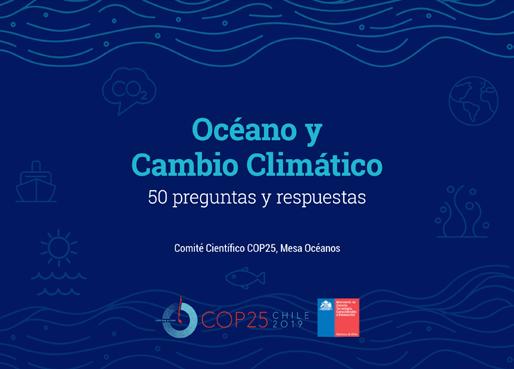

Océano y cambio climático: 50 preguntas y respuestas
Comité Científico COP25 (2019). Océano y cambio climático: 50 preguntas y respuestas, Santiago, Chile
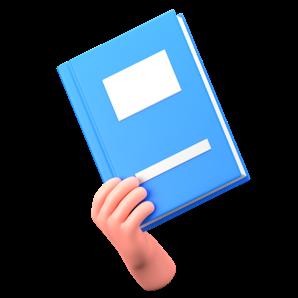
Guía de apoyo docente en cambio climático
Recuerda que para conocer a fondo las consecuencias y proyecciones del cambio climático, te invitamos a descargar:
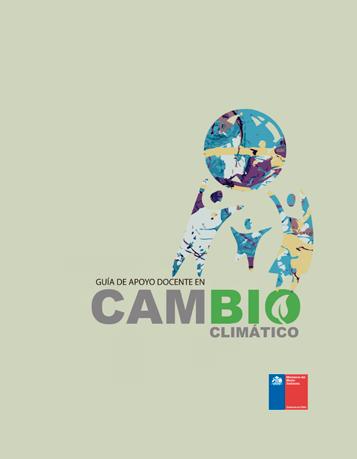

Guía de apoyo docente en cambio climático
Generada el año 2017 por el Ministerio de Medio Ambiente.
Modelación del futuro

Los/as científicos/as utilizan modelos climáticos computacionales para simular cómo el clima de la Tierra podría evolucionar en el futuro. Estos modelos son herramientas matemáticas complejas que integran múltiples variables climáticas, como la temperatura del aire y del océano, la precipitación, la humedad y la circulación atmosférica y oceánica.
Para generar pronósticos climáticos, los científicos/ as ingresan datos históricos y actuales sobre las variables climáticas en los modelos y luego los utilizan para proyectar cómo estas variables cambiarán en el futuro. Se basan en diferentes escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero y otros factores que pueden afectar el clima, como la actividad solar o las erupciones volcánicas.
Es importante tener en cuenta que los modelos climáticos no son infalibles y que existen incertidumbres en las predicciones, debido a la complejidad del sistema climático y la dificultad para predecir factores impredecibles como las emisiones de gases de efecto invernadero y el comportamiento

humano. Sin embargo, los modelos climáticos siguen siendo una herramienta valiosa para comprender mejor el cambio climático y generar pronósticos que puedan ayudar a guiar la toma de decisiones en la política, la economía y otros ámbitos.
Muchas de las imágenes y datos que vimos tienen su proyección futura realizada a partir de este tipo de modelos.
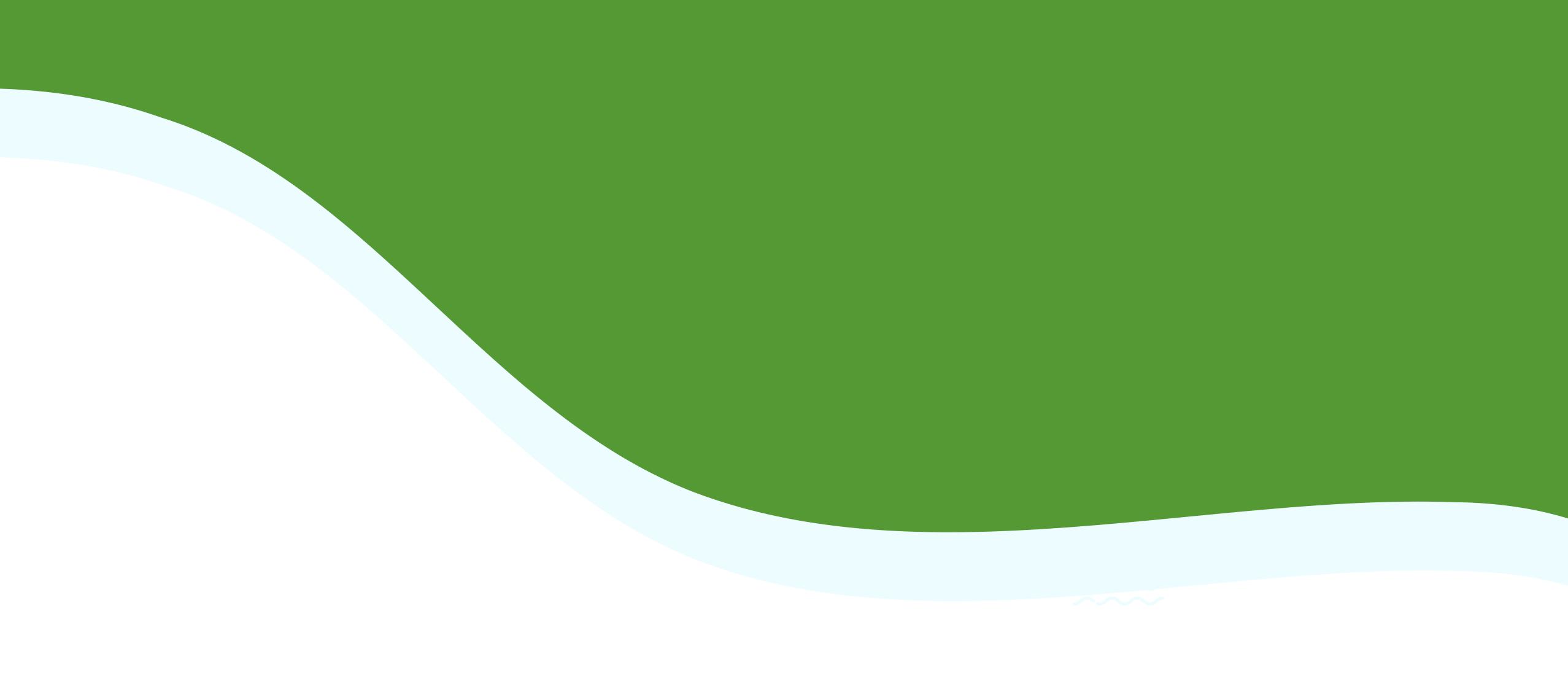

Hasta ahora hemos analizado los principales factores que originan el cambio climático de manera global, pero ¿qué países son los que emiten mayor cantidad de GEI? ¿Sabemos cuánto aporta Chile?
Solo 10 países generan casi el 70 % de las emisiones de GEI a nivel global. En orden descendente tenemos a China, Estados Unidos, India, Rusia, Japón, Irán, Alemania, Corea del Sur, Indonesia y Arabia Saudita según se observa en la imagen 2.15. Mientras que el resto de los países generan alrededor del 30 % de emisiones.
Los orígenes principales de las emisiones de cada país son energía, industria y agricultura, en ese orden según gráfico de la imagen 2.16. En general, una de las principales causas es la quema de combustibles fósiles, asociadas a la generación de energía eléctrica.
¿Y cómo encaja Chile en esto?
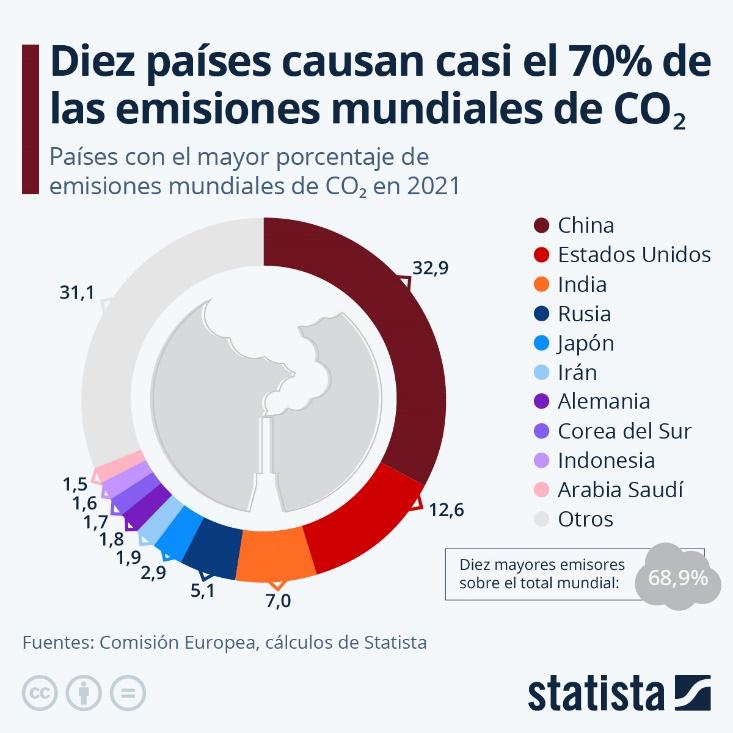

Los 10 principales emisores mundiales de gases de efecto invernadero
En 2012, los principales emisores de GEI representaron más de dos tercios del total de las emisiones mundiales. Encuentre los datos más recientes sobre las emisiones globales de gases de efecto invernadero en CAIT Climate Data Explorer
Imagen 2.16.
Los principales emisores mundiales de gases de efecto invernadero
Energía Energía Energía Energía Energía Energía Energía
México Irán Canada Sur Korea Australia ArabiaSaudita ÁfricadelSur Turquía Ucrania Tailandia
Crédito: World Resources Institute (2021).
Todas las emisiones
En Chile, las emisiones de CO2 en 2021 han sido de 105.552 kt CO2 equivalentes, incrementándose en un 116 % desde 1990 y disminuyendo en un 4 % desde 2018. En este contexto, Chile es el país número 140 del ranking de países por emisiones de CO2, formado por 184 naciones.
En 1994, Chile ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que tiene por objetivo estabilizar las concentraciones de GEI a nivel global. Para ello, todos los países miembros firmantes deben elaborar, actualizar, publicar y facilitar inventarios nacionales
de emisiones antropogénicas por las fuentes y absorción por los sumideros, de todos los GEI no controlados por el Protocolo de Montreal.
Los inventarios nacionales de GEI son informes oficiales que recopilan y documentan las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero en un país, en un período específico. Estos inventarios son importantes para monitorear las contribuciones de cada país al cambio climático y para evaluar el progreso hacia los objetivos climáticos.
En Chile, el Ministerio de Medio Ambiente es la entidad encargada de elaborar y presentar los inventarios nacionales de GEI. El último informe se elaboró el año 2020 y contiene el desglose de las principales causas de emisiones de GEI en Chile por origen o región.


¿Qué es el CO2 equivalente?
Los CO2 equivalentes (CO2e) son una forma de medir las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero, en términos del impacto que tendrían si fueran todas emisiones de dióxido de carbono (CO2). En otras palabras, es una unidad común que permite expresar las emisiones de diferentes gases como si fueran CO2, basándose en sus potenciales de calentamiento global (PCG) y su duración en la atmósfera.
El cálculo de los CO2e se basa en el PCG de cada gas y su masa emitida. El CO2 se utiliza como punto de referencia y se le asigna un PCG de 1, ya que es el gas de efecto invernadero más abundante y persistente en la atmósfera. Los PCG de otros gases, como el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O), se comparan con el del CO2. Por ejemplo, el PCG del metano es aproximadamente 25, lo que significa que una tonelada de metano tiene 25 veces más impacto en el calentamiento global que una tonelada de CO2, durante un período específico (generalmente 100 años).
Los CO2e son ampliamente utilizados en la elaboración de inventarios de gases de efecto invernadero, la formulación de políticas climáticas y la evaluación del impacto ambiental de diversas actividades humanas. Ayudan a evaluar el impacto total de una mezcla de emisiones de diferentes gases en el cambio climático y permiten priorizar medidas de mitigación.
En la imagen 2.17 podemos observar las gráficas del informe, donde se exhibe que las principales causas de los GEI en Chile son las emisiones de CO2, generadas por la quema de combustibles fósiles para la generación eléctrica y el transporte terrestre (contabilizadas en el sector «energía») —corresponde al 51,34 %—. Un 32,02 % pertenece al sector «uso de la tierra, cambio del uso de la tierra y silvicultura “denominado” (UTCUTS)». Otro 7,24 % a las emisiones de CH4 generadas por el ganado (fermentación entérica y manejo del estiércol) y las emisiones de N2O producidas por la aplicación de nitrógeno en los suelos agrícolas (las últimas dos contabilizadas en el sector «agricultura»). El resto de las emisiones proviene de los sectores «procesos industriales y uso de productos “denominado” (IPPU)» y «residuos», con un 4,46 % y 4,93 %, respectivamente.
En la imagen 2.18 podemos ver el aumento de los gases de efecto invernadero desde el año 1990 hasta el 2020, separando las emisiones según las fuentes de origen. La medición de cada fuente se realiza con
Imagen 2.17. Principales causas de los GEI en Chile.
kt de CO2e. El gráfico exhibe cómo en general Chile ha aumentado las emisiones de GEI en alrededor de 50.000 kt CO2e. A nivel nacional las emisiones totales aumentaron un 429 % desde 1990 y disminuyeron un 4 % desde 2018 (MMA, 2021).
Respecto a la participación de cada sector en las emisiones de GEI totales del país, el sector «energía» representó un 75 %, seguido del sector «agricultura» (11 %), del sector «residuos» (7 %) y finalmente del sector «IPPU» (7 %). Esto muestra que, tanto en el balance de GEI como en las emisiones totales, el sector «energía» es el de mayor relevancia.
En 2020, el indicador balance de GEI per cápita fue de 2,9 t CO2e, incrementándose un 327 % desde 1990 y disminuyendo un 7 % desde 2018. La variación interanual observada, con máximas en 1998 y 2017, se debe principalmente a la influencia de los incendios forestales en el balance de GEI del país según se observa en la imagen 2.19.
Crédito: Ministerio del Medio Ambiente, Informe del Inventario Nacional GEI, 2020.

Imagen 2.18. Aumento de los gases de efecto invernadero desde el año 1990 hasta el 2020.
1990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020
Crédito: Ministerio del Medio Ambiente, Informe del Inventario Nacional GEI, (2021). 8,0
Imagen 2.19. INGEI de Chile: balance de GEI per cápita y emisiones de GEI totales per cápita (t CO2 eq per cápita), serie 1990-2022.
Crédito: Equipo técnico coordinador de MMA con base en el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Emisiones en el norte de Chile
Arica y Parinacota: emisiones y absorciones de GEI (kt CO 2 eq) de alcance 1 por sector, 1990 - 2020
En 2020, la región de Arica y Parinacota emitió directamente 618 kt CO2e, representando un 0,6 % del total de emisiones de GEI a nivel nacional. «Energía» fue el principal emisor regional (79,0 %).
Tarapacá: emisiones y absorciones de GEI (kt CO2 eq) de alcance 1 por sector, 1990 - 2020
En 2020, la región de Tarapacá emitió directamente 1.795 kt CO2e, representando un 1,7 % del total de emisiones de GEI a nivel nacional. «Energía» fue el principal sector emisor (92,8 %).
Antofagasta: emisiones y absorciones de GEI (kt CO 2 eq) de alcance 1 por sector, 1990 - 2020
1990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020
En 2020, la región de Antofagasta emitió directamente 20.673 kt CO2e, representando un 19,6 % del total de emisiones de GEI a nivel nacional. «Energía» fue el principal sector emisor (95,4 %).
Atacama: emisiones y absorciones de GEI (kt2 CO eq) de alcance 1 por sector, 1990 - 2020
1990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020
En 2020, la región de Atacama emitió directamente 6.202 kt CO2e, representando un 5,9 % del total de emisiones de GEI a nivel nacional. «Energía» fue el principal sector emisor (91,2%).
Coquimbo: emisiones y absorciones de GEI (kt2 CO eq) de alcance 1 por sector, 1990 - 2020
En 2020, la región de Coquimbo emitió directamente 2.727 kt CO2e, representando un 2,6 % del total de emisiones de GEI a nivel nacional. «Energía» fue el principal sector emisor (69,6%).
El norte de Chile, considerando el Norte Grande y el Norte Chico, emite alrededor del 30 % de las emisiones del GEI del país. Entre estos, la región de Antofagasta es donde se genera una mayor cantidad de emisiones con un 19,6 %, el mismo porcentaje que la región Metropolitana. En todas estas regiones, la principal fuente de emisiones se asocia a la quema de combustibles fósiles para la producción de energía, con una representación mayor al 70 %. En las regiones de Arica y Parinacota y Coquimbo, resaltan también las emisiones en los sectores «agricultura», «procesos industriales y uso de productos (IPPU)» y «uso de la tierra, cambio del uso de la tierra y silvicultura (UTCUTS)». La región de Coquimbo es la única que, gracias a mejoras en la planificación anual sobre energía y medidas de reforestación, desde el año 2012 absorbe CO2e, dejando las emisiones en esta área en números negativos.
Con respecto a la región de Antofagasta, el año 2020 emitió directamente 20.673 kt CO2e (sin considerar el sector UTCUTS). Como mencionamos, esto representa un 19,6 % del total de emisiones de GEI a nivel nacional. «Energía» fue el principal sector emisor
(95,4 %), el cual considera la quema de combustibles para transporte terrestre, ferroviario, marítimo, aéreo; generación eléctrica para industrias; y edificaciones comerciales, públicas y residenciales. Por otra parte, el sector «uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (UTCUTS)» absorbió 5 kt CO2e en 2020, lo que representa el 0,01 % del sector a nivel nacional, manteniéndose aproximadamente constante a lo largo de la serie.
Estos datos son muy relevantes a considerar, puesto que Antofagasta emite la misma cantidad de gases que la región Metropolitana, con tan solo 600.000 habitantes. Mientras que en la capital hay alrededor de 7 millones de personas, por lo cual las emisiones per cápita de la región de Antofagasta son muy superiores.
Esta información nos permite cuestionar el tipo de industria que se está desarrollando en nuestra región, que si bien ha tenido avances en la disminución de emisiones y la utilización de energías más limpias, aún se encuentra entre las principales contaminantes a nivel nacional.
Países con mayor índice de vulnerabilidad: ¿cómo sabemos quién está en peligro?

Si bien el cambio climático afecta a todo nuestro planeta, hay países y territorios que son más susceptibles a los efectos de las variaciones en el sistema climático. Existen diversas mediciones para determinar el riesgo que los países enfrentan ante el cambio climático.
Una de las más conocidas es el Índice de Vulnerabilidad Climática (IVC), desarrollado por la ONG alemana Germanwatch. Este índice considera la exposición de un país al cambio climático (por ejemplo, aumento de temperatura, sequías o inundaciones), su sensibilidad ante estas condiciones (por ejemplo, su capacidad para adaptarse y reducir los efectos negativos) y su

Geografía y ubicación:

capacidad para mitigar el cambio climático a través de políticas y acciones concretas.
Otras mediciones incluyen el Índice de Riesgo Climático Global de la Universidad de Notre Dame, el Índice de Adaptación Global del Instituto de Recursos Mundiales y el Índice de Vulnerabilidad y Adaptación Climática de la Iniciativa para la Transparencia de la Política Climática.
Algunos de los factores más importantes que se utilizan para determinar qué países son más vulnerables ante el cambio climático son los siguientes:
Los países ubicados en áreas susceptibles a inundaciones, sequías, huracanes y otros fenómenos climáticos extremos son más vulnerables.

Dependencia
de la agricultura:
Las naciones que dependen en gran medida de la agricultura como fuente de ingresos y sustento son más vulnerables, debido a la variabilidad climática que puede afectar la producción de alimentos y la seguridad alimentaria.



Nivel de desarrollo económico:
Los países con economías menos desarrolladas y diversificadas son más vulnerables ante los desafíos económicos que pueden surgir a raíz del cambio climático.
Población:
Las naciones con una alta densidad de población y una infraestructura inadecuada son más vulnerables a los desastres naturales, y a los desafíos relacionados con el suministro de alimentos y el acceso a los recursos naturales.
Capacidad de respuesta:
La capacidad de los países para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático también juega un papel importante en su vulnerabilidad. En general, los países menos desarrollados, los pequeños estados insulares y las regiones semiáridas son más vulnerables al cambio climático.
¿Qué tan vulnerable es Chile?
En el Plan de Acción Nacional para el Cambio Climático (2017-2022) se argumenta que Chile es un país altamente vulnerable, cumpliendo con siete de los nueve criterios de vulnerabilidad enunciadas por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), a saber: posee áreas costeras de baja altura; zonas áridas y semiáridas; zonas de bosques; territorio susceptible a desastres de origen natural; áreas propensas a sequía y desertificación; zonas urbanas con problemas de contaminación atmosférica; y ecosistemas montañoso. No obstante, también Chile presenta una alta capacidad de resiliencia, una economía estable y proyecciones positivas para enfrentar la crisis climática.
Las consecuencias del cambio climático en Chile varían ampliamente según la ubicación geográfica, a continuación, analicemos algunos efectos del cambio climático, así como también los pronósticos que han realizado los/as científicos/as.



Sequías:

Aumento del nivel del mar:
La falta de lluvias ha afectado principalmente a las regiones de Coquimbo, de Valparaíso, del Maule y de la Araucanía. Esto ha provocado una disminución en la disponibilidad del agua, afectando la producción agrícola y la fauna silvestre. Se espera que este tipo de eventos aumente y se acrecenté en la segunda mitad del siglo XXI
La costa chilena ha experimentado un incremento en el nivel del mar, lo que ha provocado la erosión de las playas y la pérdida de hábitat para la vida marina. Se espera un aumento entre 20-25 cm en el nivel del mar para el año 2100, cuando playas como la de Antofagasta, La Serena, Viña del Mar o Puerto Montt se verán afectadas. Si bien esta no es la mayor amenaza que enfrenta nuestro país, ya que se caracteriza por un borde costero montañoso, muchas localidades deberán modificar su infraestructura para adaptarse.

Derretimiento de glaciares:
Chile tiene algunos de los glaciares más grandes del mundo, pero muchos de ellos están desapareciendo a una tasa alarmante debido al calentamiento global.



Disminución de los recursos hídricos:
El descenso de precipitaciones generará una reducción de los principales caudales del país, los cuales reducirán la disponibilidad hídrica para alimentación, industria y uso personal.
Cambios en la biodiversidad:
El cambio climático ha provocado transformaciones en la distribución de especies de animales y plantas, lo cual puede tener consecuencias en la seguridad alimentaria y en la economía del país. Se espera que los aumentos de temperaturas y disminución de precipitaciones generen pérdida de flora y fauna a lo largo de todo Chile.
Incendios forestales:
El aumento de la temperatura y la sequía han contribuido a la aparición de incendios forestales cada vez más fuertes y difíciles de controlar.
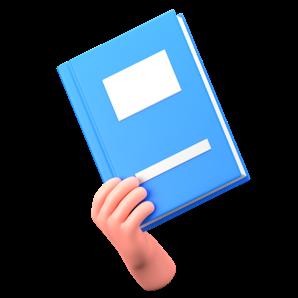
Guía de apoyo docente en cambio climático
Una vez más te invitamos a conocer a fondo las consecuencias del cambio climático en Chile, descargando la «Guía de apoyo docente en cambio climático», generada el año 2017 por el Ministerio de Medio Ambiente.
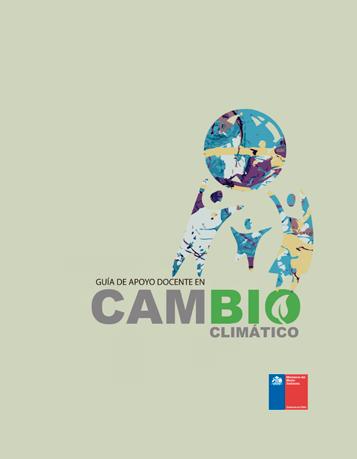

Consecuencias del cambio climático en el Norte Grande
Al igual que en el resto del país, el Norte Grande de Chile sufrirá las consecuencias del cambio climático. En este sector se espera un aumento de las temperaturas promedio, disminución de las precipitaciones promedio, intensificación de sequías y una crecida del nivel del mar. Sin embargo, además se pronostica que el cambio climático generará eventos climáticos más fuertes y frecuentes como tormentas correspondientes al fenómeno climático denominado El Niño Oscilación del Sur (ENOS).
ENOS, cuya fase cálida es «El Niño» y su fase fría es «La Niña», es una alteración del sistema océanoatmósfera en el Pacífico tropical, que tiene consecuencias importantes en el clima alrededor del planeta. El Niño, a su vez, se define como un fenómeno atmosférico causado por el calentamiento gradual del océano Pacífico, el cual provoca intensas precipitaciones.
Imagen 2.20. Fenómeno climático ENOS.
Crédito: Elaboración propia.
En las próximas décadas se espera que en la región de Antofagasta se produzcan tormentas originadas por ENOS de gran intensidad, lo que, sumado a las condiciones geomorfológicas de la zona, puede desencadenar en inundaciones o desastres como flujos de lodo y deslizamientos de tierra.
Estudios recientes de las universidades de Valparaíso, Playa Ancha, Católica de Valparaíso y Católica del Maule, en conjunto con los centros de investigación medioambiental CIGIDEN, el Centro de Observación Marino para Estudios de Riesgos del Ambiente Costero (COSTA-R) y el Centro de Cambio Global UC, revelaron que más de 15.000 km2 de territorio nacional sufrirán fenómenos marinos como inundaciones, trombas o pérdidas del litoral por erosión. De estos, 103 km2 corresponderían a las comunas de Antofagasta, Tocopilla, Mejillones y Taltal. En este territorio habitan alrededor de 388.657 personas, equivalentes al 2 % de la población de las comunas costeras de la
región, y albergan a establecimientos educacionales y de salud.
Otro estudio realizado por la Universidad de Chile expone que el 43,6 % de la vegetación nativa de Chile estaría en riesgo de desaparecer entre los años 2061 y 2080 si se mantiene la emisión de GEI. En el norte del país esto se traduciría en un 80% de la vegetación de la estepa altiplánica y un 90% de los salares en peligro.
Es importante entender que las consecuencias del cambio climático ya se están manifestando en esta región, por lo que es vital tomar conciencia y actuar en conjunto para mitigar los daños, además de prepararse para las amenazas latentes.
Pronóstico para los años 2030 y 2050

Los pronósticos para los años 2030 y 2050 son preocupantes en términos del cambio climático. De acuerdo con el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), se espera que la temperatura global promedio aumente al menos 1,5 °C para 2030 y en 2 °C para 2050, en comparación con los niveles preindustriales.
Estos cambios traerán consecuencias significativas, incluyendo un incremento en los eventos climáticos extremos como sequías, inundaciones, ciclones tropicales y olas de calor, así como un aumento


del nivel del mar y la acidificación de los océanos. También, se espera que el cambio climático tenga un impacto negativo en la biodiversidad, la seguridad alimentaria, la salud humana y la economía global.
En cuanto a Chile, se pronostica que experimente un aumento de las temperaturas y una disminución de las precipitaciones, lo cual afectará la disponibilidad de agua dulce en regiones clave como el norte de Chile. De igual modo, se espera que el cambio climático tenga un impacto negativo en la agricultura, la pesca, la industria minera y el turismo en el país.
Para abordar estas preocupaciones, Chile ha aplicado una serie de políticas y medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, como la implementación de energías renovables y la promoción de prácticas sostenibles en la industria y la agricultura. Asimismo, el país ha establecido metas ambiciosas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y ha sido un líder en la promoción de la acción climática, a nivel regional e internacional.
Desafíos globales
El cambio climático presenta una serie de desafíos globales que debemos enfrentar en el corto, mediano y largo plazo. Algunos de los principales retos incluyen:
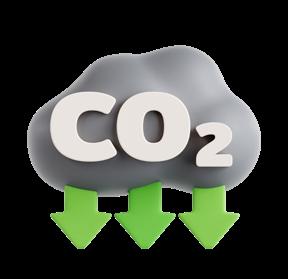



Reducción de emisiones:
El principal desafío es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento global a menos de 2 °C. Para lograrlo, se necesitan cambios significativos en la forma en que producimos y consumimos energía, así como una transición hacia tecnologías más limpias y renovables.
Adaptación:
Agricultura y seguridad alimentaria:
A medida que el clima cambia, también varían los patrones climáticos y las condiciones meteorológicas. Esto significa que necesitamos adaptarnos a los cambios y hacer frente a los impactos del cambio climático, como sequías, inundaciones, olas de calor y otros eventos extremos.
Pérdida de biodiversidad:
El cambio climático está afectando la producción de alimentos y la seguridad alimentaria en todo el mundo. Las variaciones en el clima pueden afectar la producción de cultivos y la calidad de los alimentos, y las condiciones climáticas extremas pueden destruir las cosechas. Esto aumenta la necesidad de implementar prácticas agrícolas sostenibles y eficientes.
El cambio climático también está afectando la biodiversidad en todo el mundo, aumentando la tasa de extinción de especies y alterando los ecosistemas. Esto puede tener consecuencias graves para la calidad del aire, del agua y de la salud humana.

Financiamiento:
La lucha contra el cambio climático requiere una gran inversión financiera en tecnologías limpias, investigación y desarrollo, y adaptación. A menudo, los países más afectados por el cambio climático son los que tienen menos recursos para enfrentarlo, por lo que se necesita una mayor inversión y cooperación internacional.

Participación ciudadana:
El combate contra el cambio climático también necesita la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y la implementación de medidas. La conciencia y la educación pública son esenciales para lograr una respuesta efectiva y sostenible al cambio climático.

Recursos útiles:
De acuerdo a los contenidos abordados, se puede profundizar en los siguientes sitios:
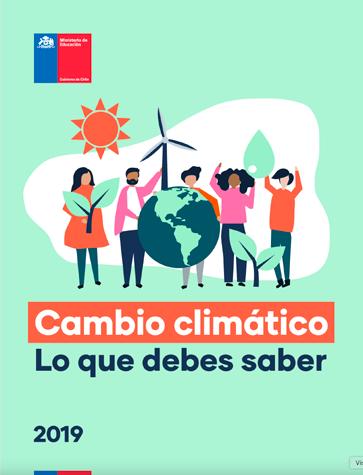

Cambio climático: lo que debes saber
Recurso pedagógico simple y práctico para apoyar la enseñanza ambiental relacionada con el cambio climático. Material desarrollado por el Ministerio de Educación y CEAM (Centro de Estudios Ambientales de la Universidad Austral), en el marco de la COP25 que se realizó en diciembre de 2019.
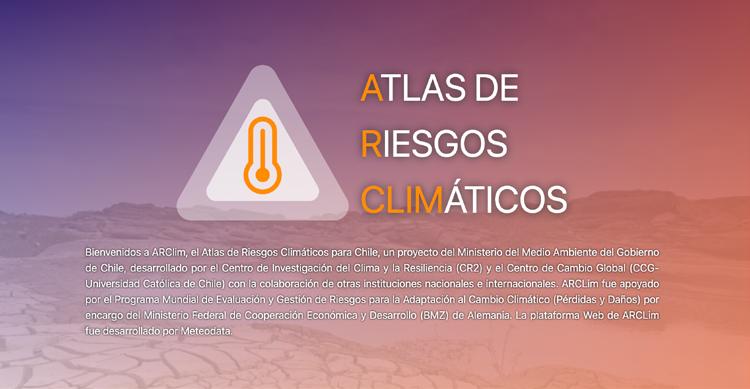

Atlas de riesgo climático y Explorador de amenazas
El Atlas de riesgo climático (ARClim) fue desarrollado por el Ministerio del Medio Ambiente en conjunto con el Centro de Cambio Global UC y el Centro de Investigación del Clima y la Resiliencia.
ARClim es una radiografía a los impactos del calentamiento global, que describe detalladamente cuáles son las principales amenazas que cada comuna de Chile enfrentará en el período 2035-2065 por efecto de la elevación de la temperatura, además de las oportunidades que se generan para sectores específicos.

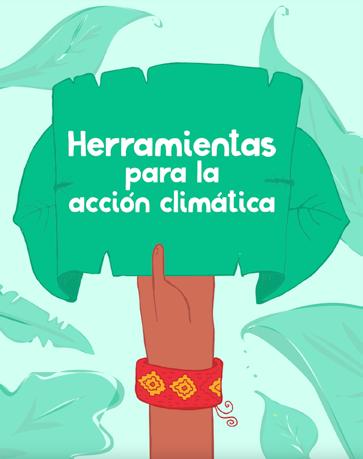

Recursos útiles:
Herramientas para la acción climática
Una guía creada por UNICEF para comprender las herramientas claves que permiten avanzar en el cumplimiento de los objetivos para la acción climática global y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Incluye el Acuerdo de París, las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional y otras herramientas.


PNUD (2020)
Desarrollo informado sobre el riesgo: una herramienta estratégica para integrar la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático en el desarrollo, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Esta herramienta estratégica aborda una orientación práctica sobre la integración de los riesgos relacionados con los desastres y el clima en el desarrollo, y un enfoque que ayude a superar los silos de políticas y fomente la implementación y localización conjuntas. Es una contribución para informar sobre los riesgos en la Agenda 2030 y proteger las inversiones en desarrollo en los países donde se ejecutan programas del PNUD. La herramienta enfatizó la importancia de establecer vínculos con otros tipos de riesgos, reconociendo así la multidimensionalidad del riesgo. Es un producto de conocimiento conjunto de la GPN de la Oficina de Crisis (CB) y la Oficina de Apoyo a Políticas y Programas (BPPS).

¡Una mujer lo logró!
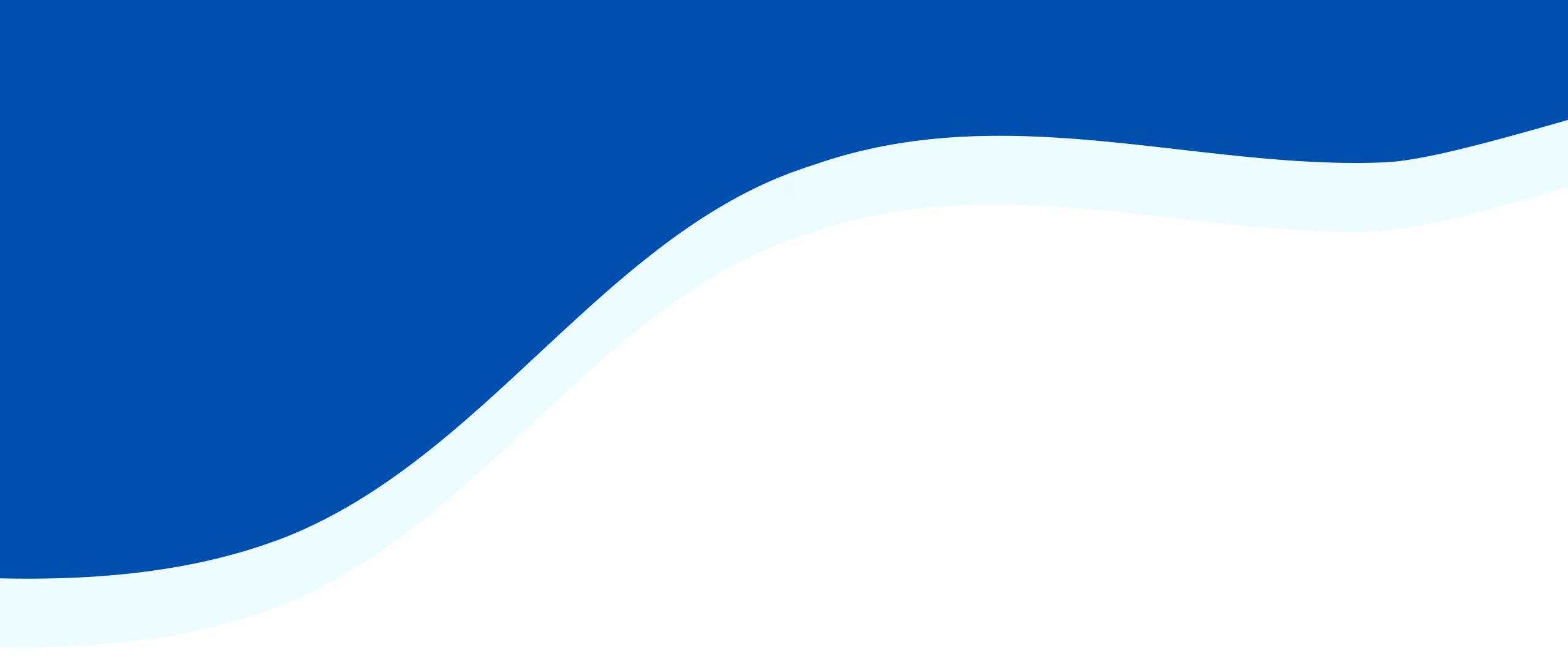
NadacReales del Canto (1989-actualid a d )

Nadac Reales del Canto es una biotecnóloga nacida en Calama que fue destacada entre las 25 científicas más relevantes de Latinoamérica en el año 2022.
Esta científica es fundadora de la empresa Rudanac Biotec y realizó un importante descubrimiento para la industria minera. Nadac Reales del Canto descubrió que una bacteria llamada Leptoespirillum es capaz de desintegrar desechos metálicos contaminados, lo que hasta ahora no se podía hacer. Este descubrimiento puede ser muy relevante para disminuir la contaminación de las industrias del norte de Chile y una alternativa mucho más viable, rentable y sostenible para la lixiviación de metales con valor económico, dado que funciona sin modificar métodos de extracción y, a su vez, no contamina.
La investigación comenzó cuando inició su práctica profesional en la minera Zaldívar, el año 2012. Allí era la única mujer y empezó a investigar un proceso que incluso científicos/as y doctores/as internacionales habían descartado.
IngerLaCour Andersen (1958-actualidad)

Inger La Cour Andersen, nacida el 23 de octubre de 1958, en Dinamarca, es una destacada líder en el ámbito de la conservación y la sostenibilidad a nivel internacional. Su trayectoria en la protección del medioambiente y la promoción de prácticas sostenibles la ha llevado a ocupar roles claves en diversas organizaciones de renombre.
Inger La Cour Andersen destacó por su trabajo en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), donde asumió el cargo de directora ejecutiva el año 2019. Bajo su liderazgo, el PNUMA se centró en impulsar la acción global para abordar desafíos ambientales urgentes, incluido el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.
Antes de su papel en el PNUMA, Andersen fue directora general de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Durante su mandato en la UICN, se enfocó en la conservación de la biodiversidad y en colaborar con gobiernos, ONG y otros actores para promover la sostenibilidad y la protección de los ecosistemas.
Su carrera también incluye una etapa en el Banco Mundial, donde ocupó los cargos de vicepresidenta y directora de Desarrollo Sostenible. En ambos roles, abogó por la integración de preocupaciones ambientales y sociales en los proyectos de desarrollo a nivel global.
Inger La Cour Andersen es conocida por su firme compromiso con la conservación del medioambiente y su habilidad para fomentar la colaboración entre diferentes partes interesadas, en la búsqueda de soluciones sostenibles. Ha desempeñado un papel fundamental en la promoción de la acción climática, la protección de la biodiversidad y la adopción de enfoques de desarrollo más responsables en todo el mundo. Su legado continúa influyendo en los esfuerzos internacionales para abordar los desafíos ambientales y construir un futuro más sostenible.
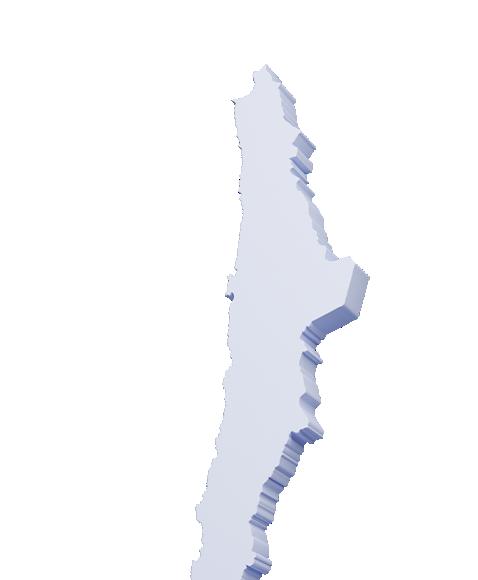

Capítulo 3:
Eventos hidrometeorológicos en el Norte Grande de Chile



Introducción
En el norte de Chile, los aluviones son un riesgo a considerar en diversas regiones de la zona. Estos eventos se producen principalmente en zonas montañosas, donde la presencia de ríos y quebradas puede aumentar la posibilidad de que se produzcan deslizamientos de tierra y desprendimiento de grandes cantidades de material, que puedan afectar a comunidades cercanas. Por esta razón, es fundamental conocer las características principales de estos fenómenos, las zonas de mayor riesgo y las medidas preventivas y de atención en caso de emergencia. En este capítulo, profundizaremos en el riesgo de desastre de aluviones en Chile y su impacto en las comunidades afectadas, así como las medidas de prevención y mitigación que se han levantado para aumentar la resiliencia de la población.
Asignaturas asociadas
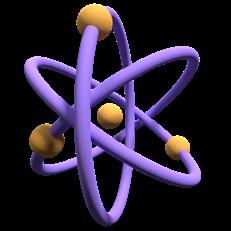

Física Ciencias para la ciudadanía
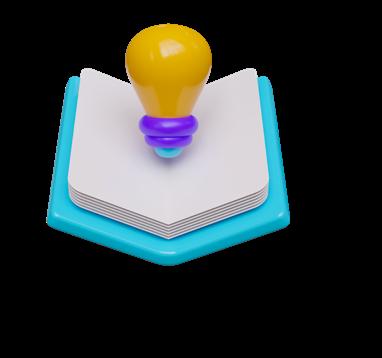
Objetivos de aprendizaje
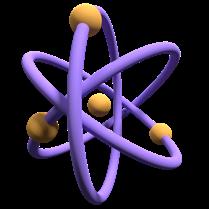
( 3.° y 4.° medio: OAC 01)
Analizar, con base en datos científicos actuales e históricos, el fenómeno del cambio climático global, considerando los patrones observados, sus causas probables, efectos actuales y posibles consecuencias futuras sobre la Tierra, los sistemas naturales y la sociedad.

Ciencias para la ciudadanía ( 3.° y 4.° medio: OAC 03)

Modelar los efectos del cambio climático en diversos ecosistemas y sus componentes biológicos, físicos y químicos, y evaluar posibles soluciones para su mitigación.


Ciencias para la ciudadanía
(3.° y 4.° medio: OAC 02)
Explicar, basados en investigaciones y modelos, cómo los avances tecnológicos (en robótica, telecomunicaciones, astronomía, física cuántica, entre otros) han permitido al ser humano ampliar sus capacidades sensoriales y su comprensión de fenómenos relacionados con la materia, los seres vivos y el entorno.

Ciencias para la ciudadanía
(3.° y 4.° medio: OAC 04)
Diseñar, evaluar y mejorar soluciones que permitan reducir las amenazas existentes en el hogar y en el mundo del trabajo (en sistemas eléctricos y de calefacción, y exposición a radiaciones, entre otros) para disminuir posibles riesgos en el bienestar de las personas y el cuidado del ambiente.

Ciencias para la ciudadanía (3.° y 4.° medio: OAC 03)
Analizar, a partir de modelos, riesgos de origen natural o provocados por la acción humana en su contexto local (como aludes, incendios, sismos de alta magnitud, erupciones volcánicas, tsunamis e inundaciones, entre otros) y evaluar las capacidades existentes en la escuela y la comunidad para la prevención, mitigación y adaptación frente a sus consecuencias.

y
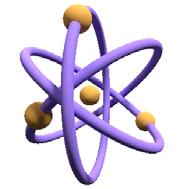

Vinculación de objetivos de aprendizaje:

Objetivo de aprendizaje: OAC 01

Vinculación: En este capítulo se analizan las consecuencias del cambio climático sobre los eventos meteorológicos. Se estudian las evidencias y efectos que tienen estos eventos en Chile y la región de Antofagasta.



Objetivo de aprendizaje: OAC 02

Vinculación: Aquí se exponen las metodologías utilizadas en la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) para disminuir y mitigar las consecuencias de un desastre. Se proponen actividades para que niños/as puedan realizar sus propias propuestas sobre el tema.



Objetivo de aprendizaje: OAC 03

Vinculación: En el capítulo se analizan las estrategias nacionales y locales para el manejo del riesgo. Se proponen actividades para desarrollar con los estudiantes acerca del tema.



Objetivo de aprendizaje: OAC 04

Vinculación: Estudiantes diseñan, evalúan y proponen mejoras para gestionar el riesgo de desastres en sus establecimientos u hogares.
Tipos de amenazas

Las amenazas se pueden dividir en dos tipos según su origen:

Origen natural:
Son aquellas generadas por fenómenos naturales sobre un sistema vulnerable. Se enmarcan en dos grandes ámbitos, las de tipo geológico —terremotos, erupciones volcánicas y tsunamis— y las de tipo hidrometeorológico —sequías, temporales, aluviones, nevadas y tormentas—. Sin embargo, algunas de ellas pueden relacionarse, al confluir dos o más en un mismo momento, o pueden ser gatilladas por ambas, como los deslizamientos y la erosión.
Contexto morfológico y climatológico de la región de Antofagasta
Para comprender cómo se originan las amenazas hidrometeorológicas y qué factores pueden influir en que se desencadenen fenómenos naturales de esta índole, es necesario conocer y analizar el relieve y el clima de la región de Antofagasta.
Son aquellas que se manifiestan a partir de la acción del propio ser humano y sus interrelaciones, muchas veces en función de su desarrollo o en ocasiones originadas intencionalmente. Algunos ejemplos son incendios, accidentes de tránsito (terrestre, aéreo y marítimo), explosiones, derrames, contaminación ambiental, entre otros.
En la imagen 3.1 podemos ver un perfil topográfico de oeste a este de la región de Antofagasta, donde se aprecian los principales relieves presentes en el territorio.





Planicies litorales:
Se ubican entre el océano Pacífico y la cordillera de la Costa. Se caracterizan por playas poco extensas, alternadas a lo largo de la región con farellones costeros (o también llamados acantilados costeros). Acá se ubican algunas de las principales ciudades de la región, tales como Antofagasta, Mejillones y Taltal.
Cordillera de la Costa:
La cordillera de la Costa del Norte Grande tiene las mayores alturas a lo largo de Chile, superando los 3.000 m s. n. m. Se encuentran a continuación de la planicie costera, por lo que forma parte del paisaje de las ciudades anteriormente nombradas.
Depresión intermedia:
Se representa como una hendidura en el terreno tras la cordillera de la Costa. Se caracteriza por ser la franja más árida y donde se ubican las pampas y el desierto de Atacama. En este rasgo se encuentran ciudades como Calama.
Precordillera:
Este rasgo geomorfológico es típico de la región de Antofagasta y se denomina «cordillera de Domeyko»; son cerros con alturas entre 3.000 y 4.500 m s. n. m. A pesar de su altura, su humedad es escasa. En este sector se encuentran las minas de cobre más importantes: Chuquicamata y La Escondida.
Depresión andina:
Es el espacio existente entre las cordilleras de Domeyko y de los Andes, el cual es ocupado por una gran depresión donde se ubica el salar de Atacama. En esta zona se sitúan la comuna de San Pedro de Atacama y pueblos como Toconao.

Cordillera de los Andes y altiplano:
Finalmente, tenemos entre la cordillera de los Andes una zona de territorio plano denominado altiplano y que se encuentra a grandes alturas (sobre los 4.000 m s. n. m). En este lugar las temperaturas descienden y podemos encontrar volcanes activos.
Imagen 3.1. Perfil Topográfico y Altitudes Región Antofagasta.
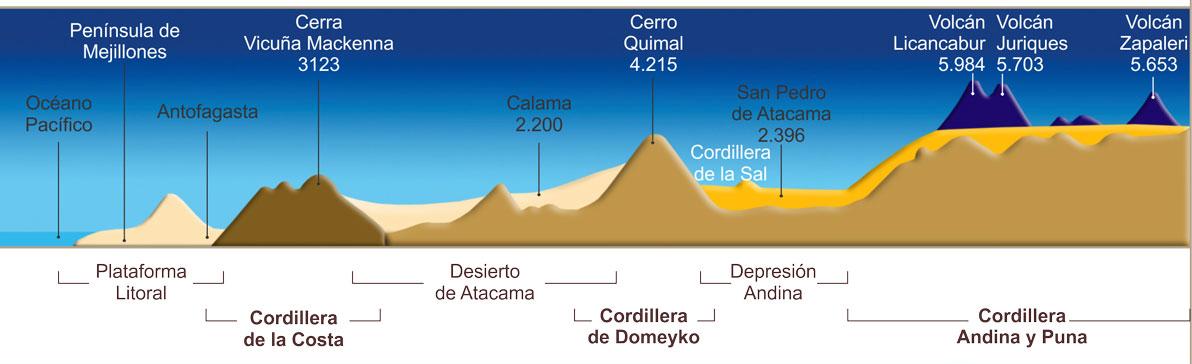
Crédito: Ministerio de Educación, Unidad de Curriculum Nacional.
El clima en la región de Antofagasta es extremadamente seco, con una precipitación anual promedio de alrededor de 3 mm (milímetros). Las lluvias son escasas y se concentran principalmente durante los meses de invierno. En la imagen 3.2, se puede observar un mapa con las precipitaciones promedio de la región desde el año 1991 al 2022, donde podemos apreciar que, a excepción de tres casos especiales, las precipitaciones promedio nunca superan los 10 mm al año.
Al igual que el relieve, el clima de la región va variando levemente desde oeste a este. En la franja de la plataforma litoral, tenemos lo que se denominaría clima desértico costero, que se caracteriza por temperaturas cálidas durante todo el año. La temperatura promedio mensual varía entre los 17 °C y 25 °C. En verano, las temperaturas pueden alcanzar los 30 °C o más; mientras que en invierno pueden descender a alrededor de los 15 °C. Las precipitaciones en Antofagasta son extremadamente bajas, con un
Imagen 3.2. Histórico Precipitaciones Antofagasta.
Histórico Precipitaciones Antofagasta
Crédito: Dirección General de Aguas (DGA).
Precipitaciones (mm) Máx. 24 hrs.


promedio anual de alrededor de 3 mm. La corriente de Humboldt, que fluye a lo largo de la costa de Chile, puede generar niebla costera en Antofagasta, la cual se forma cuando el aire frío de la corriente de Humboldt interactúa con el aire más cálido en tierra. La niebla costera puede reducir la visibilidad y generar una sensación de humedad en la ciudad.
En la franja intermedia de la región se desarrolla el subtipo climático desértico interior y corresponde al clima desértico propiamente tal, caracterizado por una aridez extrema, ausencia de humedad, gran sequedad atmosférica y una inmensa amplitud térmica entre el día y la noche. Las temperaturas diurnas extremas alcanzan los 30 °C y en la noche bajan a 1 o 2 °C.
Entre los 2.000 y 3.500 m s. n. m. se encuentra el clima desértico marginal de altura, el cual presenta mayor volumen de precipitaciones en los meses de verano, entre 20 y 60 mm anuales. Esto permite el asentamiento de poblados cordilleranos como San Pedro de Atacama, Toconao o Chiu Chiu.
En el sector que se ubica por sobre los 3.500 m s. n. m., que corresponde a la zona altiplánica o puna, sus principales características son las bajas temperaturas (siendo la media anual de 2 °C), mientras que la amplitud térmica entre el día y la noche es muy alta (más de 20 °C). Las precipitaciones se producen en los meses de verano y no sobrepasan los 100 mm anuales. A medida que se avanza hacia el sur del altiplano de esta región, las lluvias de verano comienzan a disminuir y, a mayor altura, predomina una precipitación sólida (nieve).
¿Cuándo llueve en Antofagasta?
Como se ve en la imagen 3.2, a pesar del clima árido de la región, ocasionalmente se generan lluvias que sobrepasan el promedio anual en unas pocas horas o días. Pero, ¿cuándo y por qué sucede esto?:
Cuando tenemos un año con El Niño se produce un debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur Oriental (APSO), generando que ingresen aguas más cálidas hacia el norte de Chile. Este aumento de la temperatura inhibe la entrada de aguas frías que normalmente están asociadas al APSO, provocando mayor evaporación, que a su vez puede traer precipitaciones en lugares en los que en años normales no habría.
Las lluvias altiplánicas son precipitaciones que ocurren en verano en la zona norte de Chile. Se originan en el alto boliviano. Este tipo de precipitaciones se produce por una convección húmeda y profunda, asociada a un ascenso fuerte de aire húmedo desde la superficie hasta la base de la tropósfera. La humedad necesaria para generar las lluvias proviene del transporte de humedad de niveles superficiales en la Capa Límite de la Atmósfera (ABL, por su sigla en inglés), que, a su vez, tiene origen en un flujo que va desde la ladera este de la cordillera de Los Andes hacia el altiplano.
Este tipo de fenómenos son parte natural del régimen climático de la zona e históricamente han producido problemáticas asociadas a eventos hidrometereológicos, tanto al interior de la región como en la costa. Podemos ver algunas noticias de diarios locales y nacionales donde alertan sobre los efectos de lluvias según la imagen 3.3 e imagen 3.4.
Fenómenos hidrometeorológicos: una amenaza en el norte de Chile
La región de Antofagasta, como ya hemos analizado a lo largo de este capítulo, tiene un clima árido con escasas precipitaciones. Sin embargo, hay algunos fenómenos meteorológicos ocurridos ciertos años que han generado
un aumento en la cantidad de precipitaciones normales como se puede ver en la imagen 3.4. Estos eventos han desencadenado fenómenos que ponen en riesgo a la población, tales como:
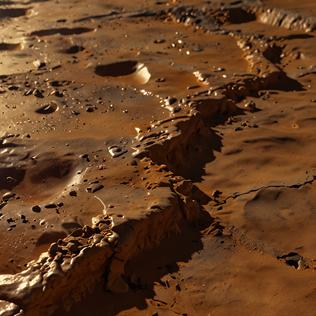
Aluvión:
Término utilizado para referirse a un flujo de lodo o material particulado que tiene una velocidad muy alta y se origina cuando el suelo no puede absorber toda el agua, y se acumula formando una especie de «lodo» o «barro». Los aluviones tienen una alta energía de impacto y, por ende, un gran poder destructivo. Esta es una característica que los distingue de otros flujos saturados como las inundaciones. Técnicamente un aluvión puede ser clasificado como flujos de lodo o barro, crecidas de detritos (flujos hiperconcentrados) y flujos de detritos. Estos, además, pueden incluir material antrópico (basura, escombros, etcétera) y vegetación (troncos de árboles), entre otros, los cuales se van incorporando a medida que avanza el flujo.
Imagen 3.3. El Mercurio junio 1991.
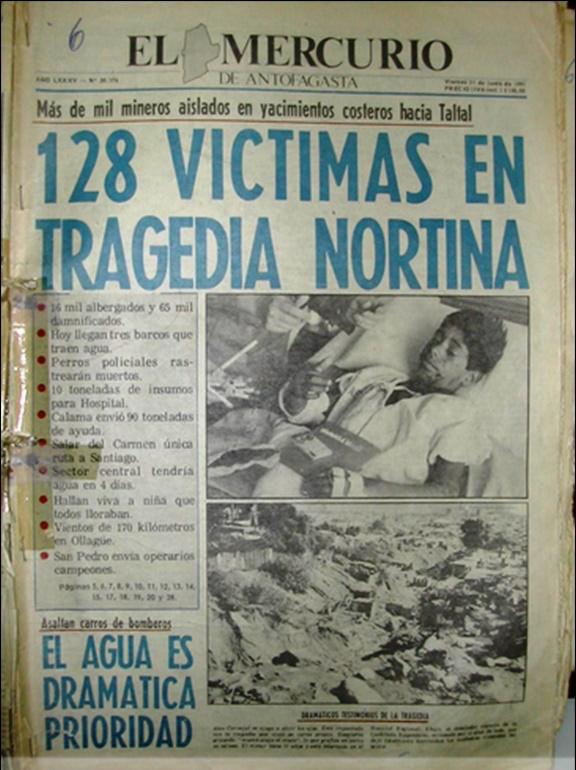
Crédito: El Mercurio de Antofagasta.
Imagen 3.4. Registro medio de comunicación marzo 2015.

Crédito: Medio digital Hoyxhoy.

Inundación:
Se define como un proceso donde una masa de agua se sale de su cauce, cubriendo áreas normalmente secas. Las inundaciones se manifiestan principalmente como crecidas de los cursos de agua (ríos), y desbordes de lagos y lagunas. Entre las causas se pueden mencionar factores climáticos como lluvias intensas, precipitaciones prolongadas o fusión de nieves y hielos. Otras causas tienen relación con factores antrópicos, como desequilibrio entre el volumen de agua a evacuar y la capacidad de los sistemas artificiales de recolección; intervención de cauces naturales, disminuyendo su capacidad; y la ruptura de represas o abertura de sus compuertas (SENAPRED).
Ambos fenómenos están asociados a un aumento de precipitaciones, pero para que se forme uno u otro intervienen condiciones y factores del territorio local. Así, veremos que es más común que los aluviones se generen en la zona costera de Antofagasta (por la cantidad y forma de las quebradas que caracterizan la cordillera la Costa), mientras que las inundaciones se suelen gatillar al interior, en zonas como la depresión andina, debido al aumento de precipitaciones en los cursos naturales de agua. Durante esta guía vamos a ahondar en cómo se forman principalmente los aluviones.
¿Qué
factores influyen en la generación de un aluvión?
Los factores involucrados en la formación de un aluvión se dividen en cuatro factores: condicionantes, gatillantes, intensificadores y mitigantes.
• Los factores condicionantes se consideran como aquellas condiciones existentes previas a la acción del desencadenante principal de los flujos, correspondientes a la geomorfología o disposición del terreno, la disponibilidad del sedimento y el clima existente en el área.
• Los factores gatillantes son aquellos que permiten ingresar la masa de agua necesaria para generar el flujo, y tienen directa relación con las precipitaciones y sus mecanismos generadores.
• Los factores intensificadores son los que, posterior a la formación del flujo, inyectan energía o aumentan el daño provocado sobre la población.
• Los factores mitigantes son aquellos que aminoran los efectos de los aluviones sobre la población.
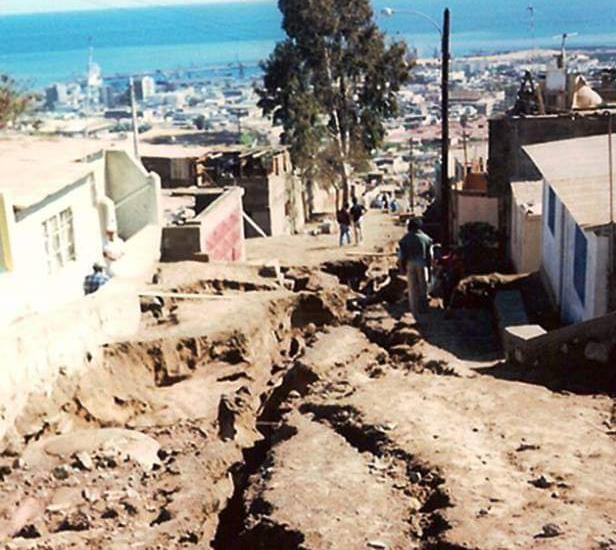
Aluviones y el norte de Chile
Ya hemos mencionado que el clima árido del desierto de Atacama caracteriza al Norte Grande de Chile. Las precipitaciones son menores a 5 mm anuales y solo varían en eventos esporádicos relacionados al fenómeno llamado El Niño o las lluvias estivales del invierno altiplánico.
Como factores condicionantes en el territorio, tenemos un suelo árido que contiene gran cantidad de material suelto, por lo que no absorbe el agua de precipitaciones. Otro factor condicionante es la geomorfología de las ciudades costeras del Norte, donde la cordillera de la Costa se encuentra muy cerca de las ciudades del litoral central y, por lo mismo, gran cantidad de quebradas desembocan en zonas pobladas. Antofagasta cuenta con una cantidad considerable de cuencas hidrográficas, donde todas ellas desembocan hacia el oeste, coincidiendo con la zona urbana de la ciudad (CIGIDEN, 2018). Lo mismo sucede en el caso de Taltal.
Los factores gatillantes están representados por los fenómenos meteorológicos ocasionales que generan lluvias intensas, en un período de tiempo corto.
A su vez, la mayoría de estas viviendas cercanas a la desembocadura de las cuencas son de material informal de desecho y, por ende, con baja resistencia
ante el desplazamiento de remociones en masa o aluviones, lo que podría considerarse un factor intensificador. En la ciudad de Antofagasta también encontramos cuencas hidrográficas asociadas a un vertedero y quebradas llenas de basura o escombros, las cuales pueden generar un mayor volumen de un posible aluvión.
Los aluviones en Antofagasta son causados principalmente por las fuertes lluvias en las zonas cordilleranas cercanas. Cuando llueve intensamente, los ríos y quebradas de la zona aumentan su caudal y arrastran grandes cantidades de agua, tierra y rocas hacia el mar. Si este sedimento se acumula en valles estrechos o zonas bajas de la región, puede producirse un aluvión que afecte a la población y a la infraestructura de la zona. Además, la falta de vegetación y la urbanización en zonas cercanas a los cauces de los ríos y quebradas aumentan el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra (factor condicionante).
Estos procesos aluviales extremos son capaces de modificar la geografía del lugar y, a pesar de que ocurren en forma aislada y puntual, son fenómenos frecuentes en la historia del norte de Chile.
A continuación, se presenta una lista con algunos de los eventos históricos registrados en el Norte Grande. Vamos a ahondar en dos de los aluviones más representativos de la región de Antofagasta: el del año 1991 y el 2015.

Fecha Hechos
13 y 14 de julio de 1905
21 de agosto de 1930
Se generaron aluviones en el río Salado y en algunas quebradas costeras en la región de Atacama.
Referencia
Easton, G., Pérez, S., Aldunce, P. (2018). Aluviones y resiliencia en Atacama. Construyendo saberes sobre riesgos y desastres. Recuperado de: https://repositorio.uchile.cl/ handle/2250/170281
12 de junio de 1940
Lluvias de hasta 39 mm en 24 h provocaron aluviones en la quebrada Conchuelas, en la comuna de Chañaral, inundando y arrastrando barro hacia el barrio del mismo nombre.
Easton, G., Pérez, S., Aldunce, P. (2018). Aluviones y resiliencia en Atacama. Construyendo saberes sobre riesgos y desastres. Recuperado de: https://repositorio.uchile.cl/ handle/2250/170281
25 y 26 de agosto de 1969
Precipitaciones en Antofagasta alcanzaron los 17 mm en 24 h provocaron cortes de camino, interrupciones eléctricas y daños en viviendas.
Precipitaciones de 39 mm 24 h en Taltal provocaron flujos de detritos desde tres quebradas y causaron la muerte de cuatro personas, dejando a más de doscientas personas damnificadas y dañando severamente sesenta viviendas e instalaciones públicas y privadas.
Precipitaciones de 29 mm en 24 h provocaron en Chañaral cortes de camino y flujos de barro.
Hauser, A. (1993). Remociones en masa en Chile. Boletín n.° 45.
Easton, G., Pérez, S., Aldunce, P. (2018). Aluviones y resiliencia en Atacama. Construyendo saberes sobre riesgos y desastres. Recuperado de: https://repositorio.uchile.cl/ handle/2250/170281
Lluvias en la región de Coquimbo causaron flujos y daños leves en pequeñas comunidades (quebrada Juan Godoy, en La Serena, y quebrada Monardez, en Vallenar).
Easton, G., Pérez, S., Aldunce, P. (2018). Aluviones y resiliencia en Atacama. Construyendo saberes sobre riesgos y desastres. Recuperado de: https://repositorio.uchile.cl/ handle/2250/170281
Fecha Hechos
6 de abril de 1980
Flujos de detrito y barro descendieron por algunas quebradas hacia el valle de Copiapó.
Referencia
Easton, G., Pérez, S., Aldunce, P. (2018). Aluviones y resiliencia en Atacama. Construyendo saberes sobre riesgos y desastres. Recuperado de: https://repositorio.uchile.cl/ handle/2250/170281
7 de febrero de 1972
23 de mayo de 1982
Precipitaciones que alcanzaron 39,4 mm de intensidad en 24 h provocaron daños en la compañía minera Sagasca, en la región de Tarapacá.
Henríquez, H. (1972). Avenida del 7 de febrero de 1972 que afectó instalaciones de la mina de cobre de Sagasca, provincia de Tarapacá. Instituto de Investigaciones Geológicas, Ministerio de Minería. Recuperado de: https:// catalogobiblioteca.sernageomin. cl/cgi-bin/koha/opac-detail. pl?biblionumber=266367
Hauser, A. (1993). Remociones en masa en Chile. Boletín n.° 45.
Precipitaciones de 5,5 mm de intensidad en 24 h causaron severos daños en doce viviendas del sector El Huáscar, al sur de la ciudad de Antofagasta.
Vargas, G., Ortlieb, L. (1997). Registro de aluviones históricos en Antofagasta. Departamento de Ciencias Geológicas. VIII Congreso Geológico Chileno. Actas (pp. 400404).
4 de julio de 1984
Precipitaciones de hasta 24 mm en 24 h generaron flujos de barros en las provincias de El Huasco y Copiapó, donde se cortaron caminos.
El día 7 del mismo mes, los sectores de El Huasco y Freirina se encontraron sin agua potable porque la cañería de aducción había sido arrastrada 70 m por el flujo que descendía de la quebrada Maitencillo.
Easton, G., Pérez, S., Aldunce, P. (2018). Aluviones y resiliencia en Atacama. Construyendo saberes sobre riesgos y desastres. Recuperado de: https://repositorio.uchile.cl/ handle/2250/170281
Fecha Hechos
6 y 7 de mayo de 1987
Precipitaciones de hasta 20 mm en 24 h generaron aluviones en Vallenar.
Referencia
Hauser, A. (1993). Remociones en masa en Chile. Boletín n° 45. Vargas, G., Ortlieb, L. (1997). Registro de aluviones históricos en Antofagasta. Departamento de Ciencias Geológicas. VIII Congreso Geológico Chileno. Actas (pp. 400404).
28 de julio de 1987
31 de julio de 1987
Precipitaciones de 22,8 mm en 24 h causaron anegamientos en calles y daños en viviendas en Antofagasta.
Hauser, A. (1993). Remociones en masa en Chile. Boletín n° 45. Vargas, G., Ortlieb, L. (1997). Registro de aluviones históricos en Antofagasta. Departamento de Ciencias Geológicas. VIII Congreso Geológico Chileno. Actas (pp. 400404).
17 y 19 de junio de 1991
Precipitaciones de casi 63 mm, caídas entre el 25 y 28 de de julio, causaron aluviones en Chañaral, que dejaron alrededor de 2.000 damnificados.
Hauser, A. (1993). Remociones en masa en Chile. Boletín n° 45. Vargas, G., Ortlieb, L. (1997). Registro de aluviones históricos en Antofagasta. Departamento de Ciencias Geológicas. VIII Congreso Geológico Chileno. Actas (pp. 400404).
Precipitaciones de hasta 50 mm en 24 h en un gran temporal que afectó a toda la zona norte del país generaron un gran aluvión en la ciudad de Antofagasta. Este fenómeno dejó a más de noventa personas fallecidas, una veintena de desaparecidos y alrededor de 20.000 damnificados. Al mismo tiempo, el temporal produjo nevazones, inundaciones y aluviones en varias quebradas de Atacama, afectando a 1.700 personas y dejando a 450 damnificadas.
Hauser, A. (1993). Remociones en masa en Chile. Boletín n° 45. Vargas, G., Ortlieb, L. (1997). Registro de aluviones históricos en Antofagasta. Departamento de Ciencias Geológicas. VIII Congreso Geológico Chileno. Actas (pp. 400404).

25 y 26 de marzo de 2015
Precipitaciones de hasta 20 mm en 24 h generaron aluviones en Vallenar.
25 y 26 de marzo de 2015
13 de mayo de 2017
En Taltal las precipitaciones superaron los 50mm. el primer día y se concentraron en la media y alta de la quebrada de Taltal.
Hauser, A. (1993). Remociones en masa en Chile. Boletín n° 45. Vargas, G., Ortlieb, L. (1997). Registro de aluviones históricos en Antofagasta. Departamento de Ciencias Geológicas. VIII Congreso Geológico Chileno. Actas (pp. 400404).
Hauser, A. (1993). Remociones en masa en Chile. Boletín n° 45. Vargas, G., Ortlieb, L. (1997). Registro de aluviones históricos en Antofagasta. Departamento de Ciencias Geológicas. VIII Congreso Geológico Chileno. Actas (pp. 400404).
Precipitaciones de hasta 50 mm cayeron en dos días, activando 18 quebradas en las comunas de Alto del Carmen, Freirina y Tierra Amarilla, en la región de Atacama. Más de 4.000 personas quedaron aisladas en la región, y casi 1.000 tuvieron que recurrir a albergues improvisados.
Easton, G., Pérez, S., Aldunce, P. (2018). Aluviones y resiliencia en Atacama. Construyendo saberes sobre riesgos y desastres. Recuperado de: https://repositorio.uchile.cl/ handle/2250/170281
Aluvión de 1991
Los factores involucrados en la formación de un aluvión se dividen en cuatro factores: condicionantes, gatillantes, intensificadores y mitigantes.
El aluvión de Antofagasta el año 1991 fue un desastre ocurrido el 18 de junio, como consecuencia de un temporal que afectó al norte de Chile (especialmente a las regiones de Antofagasta y Atacama).
En la madrugada del 18 de junio, en apenas tres horas cayeron alrededor de 42 mm de agua (las precipitaciones promedio de la zona no superan los 2 mm diarios), lo que generó que una serie de quebradas de la ciudad de Antofagasta se activaran y provocaran un flujo de lodo que llegó hasta la zona urbana.
Hubo flujos de lodo en quebradas como La Chimba, Farellones, Salar del Carmen, La Cadena, El Ancla, Baquedano, El Toro, La Negra, Jardines del Sur, Huáscar y El Way, y especialmente las quebradas del Salar del
Imagen 3.6. Registro fotográfico aluvión Antofagasta 1991.
Carmen y La Cadena, donde se produjeron las mayores pérdidas y daños a la población.
Este aluvión tuvo como consecuencia 91 víctimas fatales, 19 personas desaparecidas, 700 casas con destrucción
Imagen 3.5. Registro fotográfico aluvión Antofagasta 1991.

Francisca Roldán.
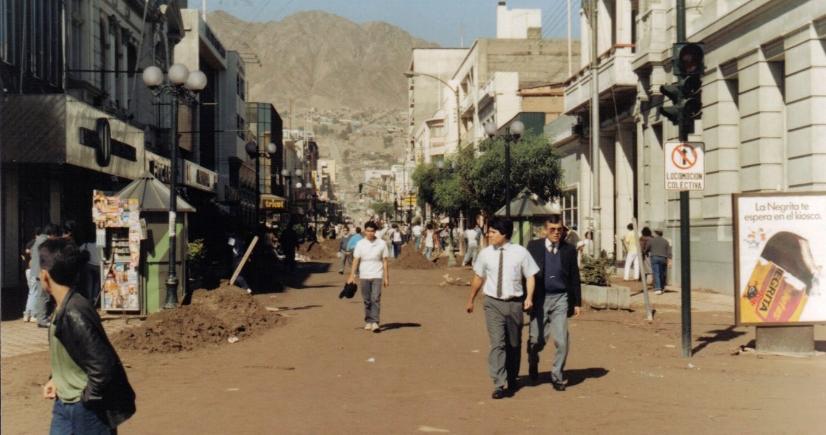
total, 4.000 viviendas con daños severos y 20.000 personas damnificadas, con daños materiales totales estimados en 71 millones de dólares (CIGIDEN, 2018). Es considerado uno de los peores desastres en la historia de Antofagasta.
El aluvión del año 1991 se originó debido a la presencia de un anticiclón de bloqueo (AB), que se caracterizan por estar localizados al oeste de la península Antártica o más al norte. Estos anticiclones bloquean los sistemas frontales desde el oeste y los desvían hacia el norte, generando tormentas en la costa central y norte de Chile (Ortega, 2014). Ese día 18 de junio, el anticiclón de bloqueo provocó tres horas de lluvias intensas en Antofagasta. Se produjo el desvío de un sistema frontal frío desde la región del oeste hacia el norte. La llegada de este sistema hasta el extremo norte del país fue favorecida por el debilitamiento del APSO, en el marco de desarrollo de un evento El Niño de intensidad moderada.
Al cesar las precipitaciones, se activaron las hoyas hidrográficas (Hauser, 1997). Los flujos descendieron a través de las quebradas donde no había presencia de asentamientos humanos ni obras civiles, desembocando en la explanada donde se despliega la ciudad, en la cual se genera el primer gran cambio de pendiente. En este punto, un importante volumen de las precipitaciones se habría infiltrado en los depósitos permeables de los abanicos o conos de deyección hasta superar su capacidad de infiltración, provocando posteriormente un gran flujo, cuyo material se sumó a la inicial (Hauser, 1997). Se cree que la presencia de áridos puede haber actuado como un factor intensificador en los flujos. Es ahí cuando el flujo se abre paso a través de calles destruyendo y llevándose casas hasta toparse con un nuevo cambio topográfico, abriéndose en la zona de la costa, donde deposita nuevamente una gran carga.
Imagen 3.7. Muestra de quebradas de la ciudad de Antofagasta que desencadenan en la zona urbana.
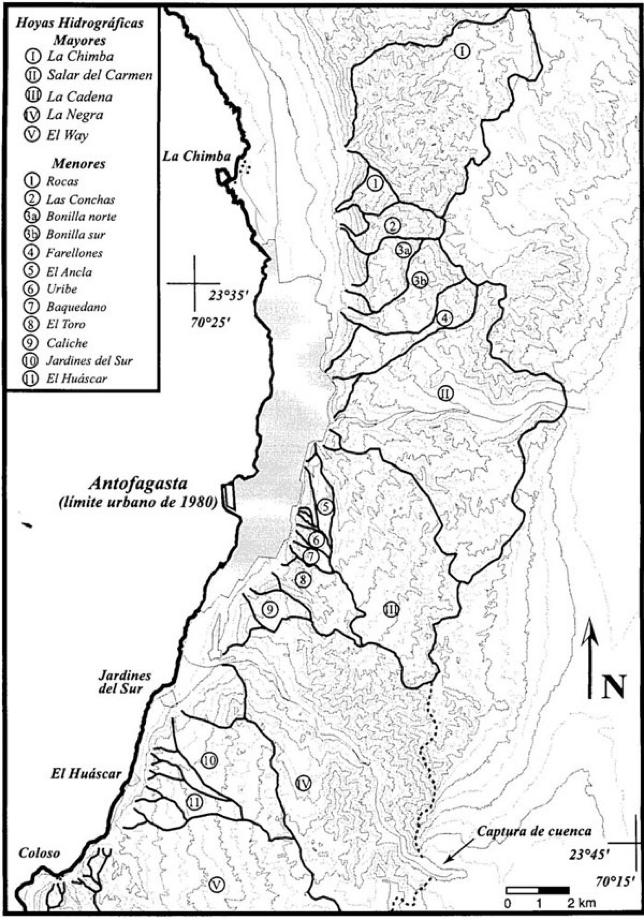
Crédito: Vargas et al., (2000).
El total del material transportado por los flujos y depositado a lo largo de su trayectoria se elevó a 700.000 m3, del cual aproximadamente 400.000 m3 habrían sido depositados en plena zona urbana (Ayala y Vidal, 1993). Un gran volumen del material transportado por los flujos fue depositado en zonas de cambios de pendientes abruptos, es decir, primero en la desembocadura de las quebradas hacia la zona urbana y una segunda descarga al llegar a la línea de costa (Hauser, 1997).
Tras el aluvión, se llevó a cabo una importante labor de limpieza y reconstrucción, y se construyeron obras de contención para prevenir futuros aluviones. También se plantearon medidas para mejorar la capacidad de respuesta y prevención ante desastres. El evento dejó una huella profunda en la ciudad y en la conciencia de sus habitantes, respecto a la necesidad de estar preparados para enfrentar los fenómenos naturales extremos. Sin embargo, la huella dejada por este desastre no impediría que la población de la región de Antofagasta siguiera expuesta a aluviones en el futuro.
Aluvión del año 2015 (región de Atacama)
Un evento de precipitaciones ocurrido entre los días 24 y 27 de marzo del año 2015, produjo la activación de muchas quebradas. El violento aumento del caudal de ríos y la generación de 18 aluviones de gran impacto en el norte de Chile, específicamente a lo largo de la cuenca de los ríos Salado y Copiapó, en la región de Atacama, y en Taltal, en la región de Antofagasta, dejó un saldo de miles de damnificados. En la cuenca del río El Salado, las comunas más afectadas fueron Chañaral, Diego de Almagro y la localidad de El Salado (comuna de Chañaral); mientras que en la cuenca del río Copiapó, las mayores afectaciones se produjeron en Loros y San Antonio (comuna de Tierra Amarilla) y en Paipote (comuna de Copiapó). Desastre en la memoria, SENAPRED.
De acuerdo al informe publicado por el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile (DGF) el

Crédito: Fotografía tomada desde helicópteros de la FACh, tomadas el 26 de marzo 2015. Extraída de BioBioChile.cl.
año 2015, la tormenta ocurrió bajo un mecanismo de baja segregada, asociada a una anomalía cálida de temperatura superficial en las costas de Perú y Ecuador. Las precipitaciones se acumularon principalmente en la alta cordillera de Chile y los países aledaños el día 24, extendiéndose hasta el 25 y luego desplazándose hacia el este. Los días de la tormenta, las precipitaciones acumuladas en algunas zonas superaron los 25 mm, de acuerdo al informe del DGF. Todo esto aconteció nuevamente bajo el contexto de un año con el fenómeno El Niño.
Las precipitaciones fueron anómalamente intensas en zonas cordilleranas y precordilleranas, las que se produjeron con una altura del nivel de la isoterma cero muy alta.
Las precipitaciones fueron tan intensas que en la estación de Socaire, en la alta cordillera de la región de Antofagasta, el registro fue de 8,2 mm en 15 minutos. En la estación de Alto del Carmen, en la zona precordillerana de la región de Atacama, fue de 11 mm en 30 minutos; es decir, el equivalente a un año de precipitación en Copiapó, en tan solo media hora.
Este gran evento ocurrido en el norte del país no tiene parangón, debido principalmente al elemento iniciador que fue una lluvia de gran intensidad, con amplio desarrollo territorial y de larga duración en el tiempo, y particularmente en una zona de extrema aridez no condicionada naturalmente a este tipo de fenómenos extremos.
Producto de la situación de emergencia ocurrida el 25 de marzo, la Presidencia de la República decretó a la región de Atacama, y a las comunas de Antofagasta y Taltal, ambas de la región de Antofagasta, en Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe. En función de este decreto se conformó el Comité Operativo de Emergencia, tanto a nivel regional como comunal, integrado por todos los servicios públicos, incluyendo los municipios respectivos.
Aluvión del año 2015 (región de Antofagasta)
Este evento también golpeó a la región de Antofagasta, especialmente a la comuna de Taltal, donde abundantes lluvias generaron un flujo de barro que descendió desde múltiples quebradas a la ciudad. Sin embargo, gracias a la construcción previa de obras de contención aluvional (piscinas decantadoras) en esta ciudad no hubo víctimas fatales que lamentar, sino que solo daños materiales. Si bien las obras de contención localizadas en el curso de la quebrada de Taltal no detuvieron el violento flujo, sí ayudaron a disminuir la intensidad con que golpearon la zona urbana. El agua, barro y diversos materiales arrastrados, sobrepasaron las estructuras de contención, saliéndose de su canalización, lo que generó que el flujo escurriese por el camino en forma paralela a las demás piscinas decantadoras, inundando a la ciudad.
Perfil este-oeste que se tiene a lo largo de la cuenca de Taltal.
Crédito: Meza, C. (2019). Aluviones históricos y prehistóricos en la ciudad de Taltal, II Región de Antofagasta. Memoria para optar al título de geóloga.
Imagen 3.10. Piscinas aluvionales construidas en Taltal: a) Fotografía tomada en terreno con vista hacia el SE, donde se puede observar un dique que encauza el flujo aluvional y lo lleva a la piscina, la que está llena de material de la inundación del 2015. b) Vista en planta de cinco piscinas aluvionales.

Crédito: Meza, C. (2019). Aluviones históricos y prehistóricos en la ciudad de Taltal, II Región de Antofagasta. Memoria para optar al título de geóloga.
Como vimos anteriormente, Taltal también tiene una historia con respecto a aluviones. Por lo mismo, se han instalado las ya mencionadas obras de control aluvional en las principales quebradas de esa comuna. Pero ¿por qué se generan aluviones en Taltal?
Al igual que en Antofagasta y las ciudades de la costa del Norte Grande, un factor condicionante es la geomorfología que tiene Taltal. En la imagen 3.9 se puede ver un perfil geográfico de 175 km oesteeste, donde vemos el relieve desde la cordillera de Domeyko hasta la planicie litoral, en la cual se ubica la ciudad de Taltal. Se puede observar que existe una pronunciada pendiente que permite que los flujos aumenten su energía a medida que avanzan por el terreno. Entre la precordillera y la depresión intermedia hay una disminución cercana a los 2.070 m de altura, en una distancia de 40 km. Esto significa que, si hay precipitaciones a la altura de la cordillera de Domeyko, este rasgo hará que el flujo se acelere, aumentando rápidamente su velocidad, inducido por la gravedad y la pendiente.
Este proceso se repite cuando un flujo llega a la cordillera de la Costa, donde nuevamente existe una pendiente pronunciada que inyecta energía y que suma aceleración al flujo.
Otro punto relevante es que, al igual como sucede en Antofagasta, todos los flujos que se generan en las quebradas de la cordillera de la Costa, desembocan en la zona urbana de la ciudad. El fin de la cuenca se encajona dentro de la quebrada de Taltal (una de las principales quebradas de la ciudad), dándole dirección al flujo directo hacia la ciudad, lo que claramente genera mayor exposición de la población urbana a riesgos, y una mayor probabilidad de que las personas y sus viviendas se vean afectadas por estos flujos aluvionales.
Cabe destacar que a 2 km de la ciudad, subiendo por esta quebrada, se construyeron cinco piscinas aluviales que ayudan a atrapar y decantar los sedimentos de mayor tamaño. Estas piscinas fueron las que el año 2015 lograron aminorar los efectos negativos del evento, en el que no existieron pérdidas de vidas humanas como lo ocurrido en Chañaral para la misma fecha. En la imagen 3.10 podemos ver la distribución que tienen las piscinas dentro de la quebrada de Taltal, que actúan como un factor de mitigación para los eventos aluviales sobre la ciudad.
Como sucedió el año 2015, las piscinas lograron disminuir la intensidad del flujo, pero hubo un remanente que continuó avanzando hacia la ciudad. Taltal tiene una disposición urbana que va desde el comienzo de los cerros de la cordillera de la Costa hasta el límite con el océano Pacífico. Está pendiente es cercana a los 5° y se encuentra al este de las piscinas, lo que genera que el flujo reciba una nueva inyección de energía en dirección a la ciudad. Luego de esta pendiente y llegando a la planicie litoral, el flujo se expande y llega hasta el mar, inundando todo el sector urbano, especialmente la parte ubicada en las avenidas céntricas que siguen la dirección sur este-nor oriente de la quebrada: av. Francisco Bilbao, Progreso, O’Higgins, Atacama, av. Cementerio y Sady Zañartu. En la imagen 3.11 podemos observar un perfil esquemático desde la última piscina aluvional hasta la ciudad.
En este caso, la disposición y geomorfología de la ciudad actúan como un factor condicionante y a la vez intensificador de los aluviones, dependiendo de la zona donde ocurran las precipitaciones. Esto, debido a su ubicación en la desembocadura de la quebrada y al aumento en la inclinación del terreno, en conjunto con el gran desnivel existente entre la cordillera de la Costa y la ciudad en los flancos noreste y suroeste (Meza, 2019).
Otro factor condicionante es la disponibilidad de sedimentos. Cuando llueve y comienza a formarse un aluvión, su energía va en aumento hasta llegar a un peak máximo. Este peak determina el tamaño máximo de fragmentos minerales o rocosos (clastos) que puede transportar el flujo. El tipo de clastos que transporta está dado por la geología de la zona.
Con respecto a los factores gatillantes, ya hemos visto que son lluvias esporádicas, generalmente ocasionadas por tormentas asociadas al fenómeno El Niño o lluvias estivales del invierno altiplánico. No obstante, es importante mencionar que no todas las lluvias generan aluviones.
Finalmente, tenemos tres factores intensificadores para los aluviones de esta zona: la geomorfología de Taltal (la cual, según se ha indicado, reinyecta energía a los flujos al acercarse a la zona urbana), la ocupación antropogénica de una zona en riesgo y el conocimiento de la comunidad. En la imagen 3.12 podemos ver una imagen satelital donde se muestra construcciones de casas justo en la desembocadura de quebradas que vienen de la cordillera de la Costa. Incluso viviendas construidas en la parte central de la quebrada de Taltal, posterior a las piscinas aluviales. Esto se puede relacionar con un tercer factor intensificador: la falta de conocimiento y olvido de la memoria histórica.
Imagen 3.11. Perfil de la ciudad de Taltal, correspondiente al tramo final de la cuenca de Taltal
Perfil de la ciudad de Taltal, correspondiente al tramo final de la cuenca de Taltal
Crédito: Meza, C. (2019). Aluviones históricos y prehistóricos en la ciudad de Taltal, II Región de Antofagasta. Memoria para optar al título de geóloga.
Imagen 3.12. Disposición de las casas en Taltal. A la izquierda se observan casas construidas en la desembocadura de quebradas locales de la Cordillera de la Costa. A la derecha se observan casas construidas justo después de las piscinas aluviales y dentro de la Quebrada de Taltal.

Crédito: Meza, C. (2019). Aluviones históricos y prehistóricos en la ciudad de Taltal, II Región de Antofagasta. Memoria para optar al título de geóloga.
Imagen 3.13. Registro de aluvión 2015.

Crédito: Biblioteca Digital.
Imagen 3.14. Registro de aluvión 2015.

Crédito: Biblioteca Digital.
Aluvión de Tocopilla en el año 2015
En el mismo año del aluvión de Chañaral y Taltal, en el mes de agosto, un temporal en la región de Antofagasta provocó inundaciones en varias localidades costeras y un aluvión en la comuna de Tocopilla. Entre las cinco y ocho de la mañana del 9 de agosto, precipitaron cerca de 12,6 mm de agua en la ciudad, lo que provocó
al menos cinco aluviones que cortaron la carretera, interrumpieron servicios y dejaron cerca de 4.000 damnificados. En las quebradas principales existentes en ese lugar habían obras de mitigación, y eso ayudó a que el desastre no alcanzara proporciones mayores.
Ruta de narradores y narradoras

Si quieres conocer más de lo ocurrido en el aluvión del año 1991 de Antofagasta y el aluvión del 2015 de Taltal, te invitamos a visitar las siguientes rutas de la memoria:
https://adaptamemoria.org/antofagasta/
https://adaptamemoria.org/taltal/


Amenazas y el cambio climático: ¿qué cambiará?

Como ya mencionamos y vimos en el capítulo 2, se prevé que el cambio climático generará tormentas costeras más fuertes y frecuentes, al igual que eventos como El Niño Oscilación del Sur (ENOS) en la zona norte de Chile. Estos acontecimientos pueden desencadenar inundaciones, flujos de lodos o deslizamientos de tierra, en una zona que ya es altamente propensa a este tipo de fenómenos cuando han acontecido años lluviosos.
Ante estas amenazas, la zona norte se enfrenta al desafío de proteger a sus poblaciones y sus bienes de los impactos que tienen los fenómenos meteorológicos extremos, los cuales se volverán más fuertes y frecuentes. En este contexto, es clave generar políticas de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) para mitigar los posibles daños materiales y, lo más importante, las vidas de los/as ciudadanos/as.


¡Aprende más!
En la página del Mineduc puedes descargar la Guía Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE): metodologías para su elaboración. En ella, podrás conocer en detalle el origen e implementación del PISE, así como encontrar herramientas para levantarlo.
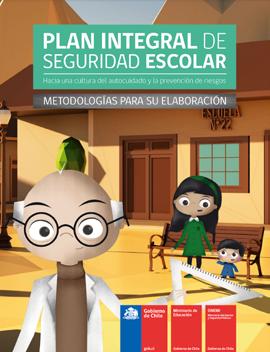

Plan-Integral-de-Seguridad-Escolar.pdf (mineduc.cl)



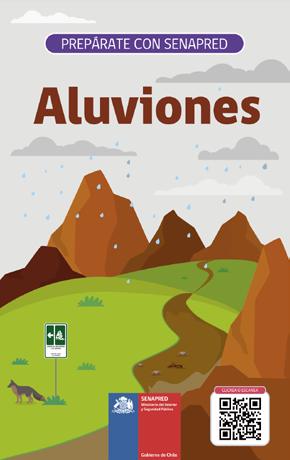

Recursos útiles:
Planes de evacuación para amenazas de remociones en masa.
En el sitio de SENAPRED se pueden encontrar los mapas de evacuación para remoción en masa de las ciudades de Antofagasta y Taltal. Este material permite ubicar zonas de amenaza y lugares seguros.
En el sitio de SENAPRED también se pueden encontrar recomendaciones para cada evento.
Infografía de aluviones.
Infografía con resumen sobre qué son y cómo se originan los aluviones.
Contiene las medidas de emergencias que se tienen que adoptar en caso de emergencia. Material apto para entregar a niños/as.
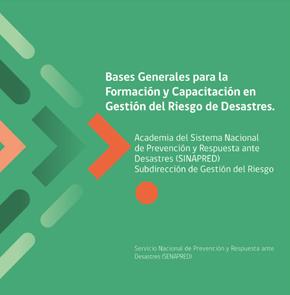

Bases generales para la formación y capacitación en Gestión del Riesgo de Desastres (GRD).
El presente documento establece los fundamentos, lineamientos y directrices para la planificación, diseño e implementación de los programas de formación y capacitación en materias de gestión del riesgo para todo el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.
Videos educativos SENAPRED
Desastres de origen natural | YouTube: www.youtube.com/watch?v=FPNrOlvFSE0
Kit de emergencia | YouTube: https:// www.youtube.com/watch?v=4Af5S0l7SNI
Recomendaciones | SENAPRED: https:// web.senapred.cl/
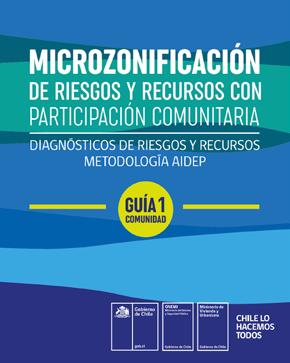

Material audiovisual educativo que resume los puntos más importantes para entender la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y las medidas que se deben tomar para mitigar posibles daños de una amenaza.
Microzonificación de riesgos y recursos con participación comunitaria.
En esta guía podrá encontrar actividades y fichas para desarrollar una microzonificación con su establecimiento o curso.

¡Una mujer lo logró!

MarielaChavarrigaGuerrero

Mariela Chavarriga Guerrero es licenciada en Servicio Social de la Universidad de Valparaíso, Chile; diplomada en Gerencia Pública del Instituto Iberoamericano de Administración y Gestión Pública, Madrid, España; y maestra en Administración de Negocios de la Universidad del Este (PA, EE. UU.). Cuenta con dieciocho años de experiencia en liderazgo de organizaciones no lucrativas, dirección de proyectos sociales y doce años en el área de asistencia humanitaria internacional. Es especialista en áreas de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), responsabilidad social corporativa, género y desarrollo.
Desde el año 2010 se desempeña como especialista y representante en Chile en Gestión del Riesgo de Desastres para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero de los Estados Unidos (USAID-OFDA), quienes han trabajado en estrecha coordinación con los diferentes gobiernos locales, apoyando la mitigación de riesgos, preparando a las comunidades y reduciendo el impacto. En sus propias palabras, su idea es «poder presentar, difundir y motivar a la reflexión de los agentes locales para que puedan tener una capacidad de acción más efectiva, basándose en la desegregación de los datos por género».
El presente año, Chavarriga asumió el importante rol de gerente para la subregión del Cono Sur, en el marco del Programa Regional de Asistencia a Desastres.
GildaGrandón Alvial

Gilda Grandón Alvial es ingeniera forestal de la Universidad de Concepción, tiene un magíster de ingeniería industrial en la Universidad Andrés Bello y un diplomado de Gerencia Pública en la Universidad del Bío-Bío. Desde finales del año 2008 forma parte del ahora llamado Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) —anteriormente Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI)—, y fue el 2018 cuando se le encomendó la labor de ser la directora en la nueva región de Ñuble. Actualmente aún se encuentra en el cargo de directora regional de esta renovada institución. Fue una de las mujeres que cumplieron un rol clave en los incendios forestales que afectaron a la zona centro-sur del país, el pasado febrero del año 2023.
El mensaje que Grandón entrega es: «Las mujeres no deben caer en ideas de que existen trabajos para hombres y otros para mujeres. Creo que todavía existe ese concepto. Cuando trabajaba en el sector privado y estaba postulando a un puesto, me preguntaron si no pensaba que ese cargo era para un hombre, y la verdad es que hasta hoy no sé qué parte de la masculinidad se requería para ese cargo». Señaló, además, que esto son solo estigmas sociales que ya deberían estar erradicados.


Capítulo 4:
Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y educación ambiental


Introducción
La educación ambiental es una herramienta fundamental para la lucha contra el cambio climático. En este capítulo, se explorarán algunas de las formas en las que cualquier persona pueda contribuir a la protección del medioambiente y a la reducción de su huella de carbono. La educación ambiental busca fomentar una cultura de cuidado y protección del medioambiente, y proporcionar herramientas para que las personas puedan tomar decisiones informadas sobre su impacto en el planeta. A través de la educación y la toma de conciencia, se busca crear un cambio hacia un estilo de vida más sustentable y respetuoso con el medioambiente.
Asignaturas asociadas
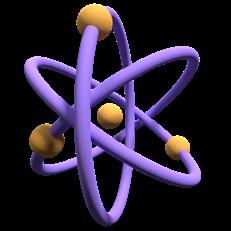

Física Ciencias para la ciudadanía
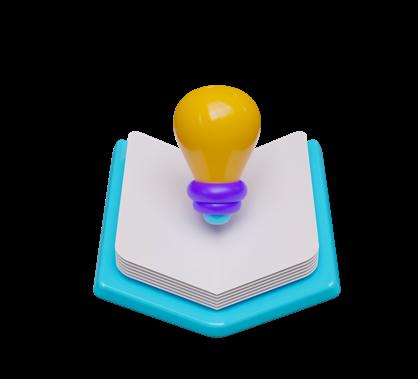
Objetivos de aprendizaje
Los objetivos de aprendizaje (OA) y objetivos de aprendizaje de conocimiento (OAC) asociados a este capítulo están definidos según las bases curriculares del Ministerio de Educación y se asocian con el nivel, asignatura y contenido. Los objetivos de aprendizaje definen para cada asignatura los aprendizajes terminales esperables para cada año escolar. Se refieren a habilidades, actitudes y conocimientos que han sido seleccionados, considerando que entreguen a los estudiantes las herramientas cognitivas y no cognitivas necesarias para su desarrollo integral, que les faciliten una comprensión y un manejo de su entorno y de su presente, y que posibiliten y despierten el interés por continuar aprendiendo.
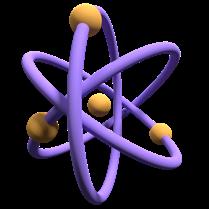
Ciencias naturales
Analizar, con base en datos científicos actuales e históricos, el fenómeno del cambio climático global, considerando los patrones observados, sus causas probables, efectos actuales y posibles consecuencias futuras sobre la Tierra, los sistemas naturales y la sociedad.
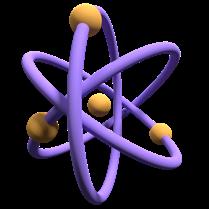
Ciencias naturales
Investigar y aplicar conocimientos de la física (como mecánica de fluidos, electromagnetismo y termodinámica) para la comprensión de fenómenos y procesos que ocurren en sistemas naturales, tales como los océanos, el interior de la Tierra, la atmósfera, las aguas dulces y los suelos.
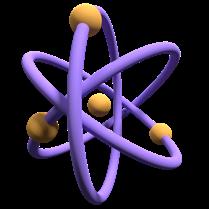
Ciencias naturales
Física ( 3.° y 4.° medio: OAC 06)
Valorar la importancia de la integración de los conocimientos de la física con otras ciencias para el análisis y la propuesta de soluciones a problemas actuales, considerando las implicancias éticas, sociales y ambientales.

Formación general
Ciencias para la ciudadanía ( 3.° y 4.° medio: OAC 02)
Diseñar proyectos locales, basados en evidencia científica, para la protección y utilización sostenible de recursos naturales de Chile, considerando eficiencia energética, reducción de emisiones, tratamiento de recursos hídricos, conservación de ecosistemas o gestión de residuos, entre otros.
Vinculación de objetivos de aprendizaje:
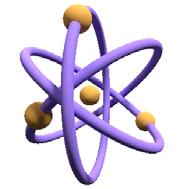


Objetivo de aprendizaje: OAC 01

Vinculación: Se muestran los efectos del cambio climático a lo largo de Chile y en la región de Antofagasta.
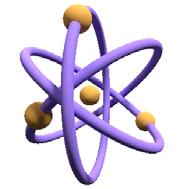


Objetivo de aprendizaje: OAC 06

Vinculación: Se plantea una reflexión sobre los efectos del cambio climático y las soluciones que se proponen a nivel mundial, instando a que los/as estudiantes piensen qué otras medidas se podrían implementar.



Objetivo de aprendizaje: OAC 03

Vinculación: Se exponen los pronósticos sobre el cambio climático a nivel global, nacional y regional, y se entregan herramientas para que los/as estudiantes simulen y realicen sus propios modelamientos.



Objetivo de aprendizaje: OAC 02

Vinculación: Se exponen modelos e investigaciones actualizadas sobre el cambio climático.
Gestión del Riesgo de Desastres (GRD)

Como vimos en los capítulos anteriores, el cambio climático es una amenaza latente para todo el planeta. En los últimos 20 años se han incrementado los desastres y las pérdidas económicas. Entre el 2000 y el 2019 se registraron 7.348 desastres de gran magnitud a nivel mundial, los cuales afectaron 4.200 millones de personas (PNUD, 2020). Este problema mundial también territorio nacional y se presenta como un catalizador para fenómenos climáticos de origen natural, así como un factor que aumenta la vulnerabilidad de distintas comunidades expuestas a la variabilidad normal del clima en sus localidades.
El impacto que las amenazas climáticas como tormentas, inundaciones, aumento de la temperatura, fuertes marejadas y desastres naturales pueden ejercer sobre una comunidad es enorme. Además, se espera que las alteraciones de los promedios climáticos regionales, debido al calentamiento global, generen variaciones en la frecuencia e intensidad de estos fenómenos extremos, por lo que se tiene cierto grado de incertidumbre con respecto a los posibles escenarios futuros.
La Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) es el conjunto de medidas y estrategias que se implementan para prevenir, reducir y gestionar los riesgos asociados a los desastres naturales o provocados por el ser humano, y sus posibles consecuencias en términos de pérdidas humanas y materiales.
La GRD se vuelve una herramienta indispensable en el contexto del cambio climático. Se requieren planificación y preparación adecuadas para reducir
la vulnerabilidad de las comunidades y garantizar una respuesta efectiva frente a los desastres. Esto implica el desarrollo de políticas y estrategias de adaptación al cambio climático, así como la implementación de medidas de mitigación para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y frenar el calentamiento global.
Para poder entender y utilizar como herramienta la GRD, es importante conocer el concepto de «riesgo» del cual depende y qué otros factores están relacionados con este término. Por esto, iniciaremos este capítulo con un pequeño resumen de conceptos que es fundamental manejar.
¿Qué
es el riesgo?
El riesgo es la probabilidad de experimentar daños o pérdidas de vidas humanas, sociales, económicas o ambientales, en un lugar determinado, y durante un período de tiempo definido. El riesgo es consecuencia de la interacción entre una amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos a ese peligro.
Una amenaza o peligro es un fenómeno de origen natural, biológico o antrópico que puede ocasionar pérdidas, daños o trastornos a las personas, infraestructura, servicios, modos de vida o medioambiente. Una amenaza es un suceso que aún no ha ocurrido; es la posibilidad de que ocurra y ante lo cual debemos estar preparados. Ejemplos: un terremoto, un incendio, un derrumbe, etcétera.
Las vulnerabilidades son aquellas condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales, institucionales, económicos o ambientales que aumentan la susceptibilidad de una persona, una comunidad, los bienes, infraestructuras o servicios, a los efectos de las amenazas.
La susceptibilidad, a su vez, es la exposición de una población, infraestructura, servicios o elementos a la amenaza.
En la imagen 4.1 podemos ver gráficamente los conceptos de amenaza, vulnerabilidad, exposición y adaptación. Es importante destacar que si bien no podemos evitar o intervenir en las amenazas, sí podemos disminuir la exposición que nos deja vulnerables ante ella. Por ello, las medidas de prevención se centran en la mitigación y adaptación frente a los desastres naturales.
Imagen 4.1. Conceptos de amenaza, vulnerabilidad, exposición y adaptación.
Crédito: Elaboración propia.
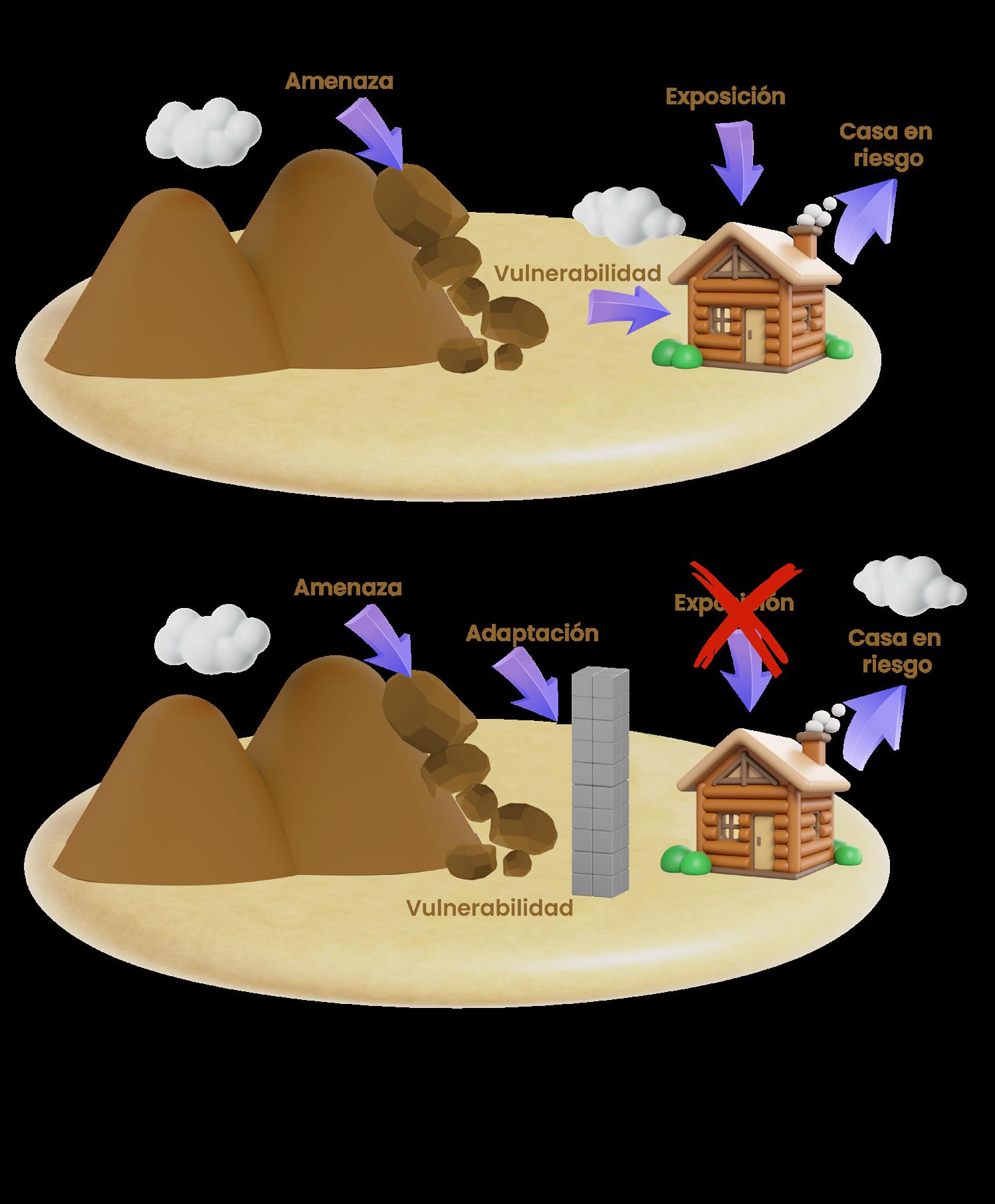
Otros conceptos claves:





Emergencia:
Alteración en las personas, los bienes, los servicios y el medioambiente, causadas por un fenómeno natural o la actividad humana, que puede resolverse con los recursos de la comunidad afectada. La emergencia ocurre cuando los/as aquejados/as pueden solucionar el problema con los recursos contemplados en la planificación.
Desastre:
Alteración intensa en las personas, los bienes, los servicios y el medioambiente, provocadas por un suceso natural o la actividad humana, que excede la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. El desastre sobreviene cuando los/as aquejados/ as no pueden solucionar el problema, sino que deben solicitar ayuda a otros (Estado, privados, etcétera).
Catástrofe:
Alteración o daño en las personas, los bienes o el ambiente derivado de un fenómeno o accidente provocado por la naturaleza o la acción humana, y que requieren de una medida inmediata para resguardar la integridad de los/as afectados/as. Esto, dado que la capacidad de respuesta de la comunidad nacional ha sido superada y requiere apoyo adicional de recursos internacionales.
Respuesta:
Acciones realizadas ante un fenómeno adverso que tienen por objetivo salvar vidas, reducir el sufrimiento e impacto en la comunidad afectada, y disminuir las pérdidas. Corresponde a las actividades propias de atención y control de un evento o incidente destructivo. Estas acciones se llevan a cabo inmediatamente de iniciado u ocurrido el evento o incidente. Ejemplos de acciones de respuesta son la búsqueda, el rescate, la asistencia médica y la evacuación.
Recuperación:
Proceso para restablecer la normalidad después de un desastre, incluyendo la reconstrucción y la rehabilitación de las comunidades afectadas.

Mitigación:
Acciones para reducir la magnitud de las consecuencias de un desastre.
Para poder comprender estos conceptos, vamos a trabajar con un ejemplo. Imaginemos que ocurren abundantes lluvias en el sector cordillerano en la ciudad de Antofagasta. Esta región se caracteriza por tener el desierto más árido del mundo, por lo que las lluvias no son normales. El agua de las precipitaciones se acumula en las quebradas continuas a la ciudad hasta sobrepasar la capacidad de absorción del suelo, provocando un aluvión que llega hasta la zona urbana.
¿Cómo encajarían nuestros conceptos ante este escenario?
Amenaza o peligro es el aluvión, fenómeno que puede causar pérdidas materiales o vidas en la ciudad.
La vulnerabilidad tiene que ver con la ciudad que está construida en una zona donde se pueden generar aluviones, junto a las quebradas.
El riesgo es el potencial daño que puede generar el aluvión en la ciudad. Hay acciones que pueden aumentar o disminuir ese riesgo; por ejemplo, que las obras de control aluvional se encuentren llenas de basura aumenta el riesgo en la población, porque toda esa basura puede incorporarse a un posible aluvión.
Se genera una emergencia si al producirse un aluvión, la ciudad de Antofagasta está preparada para prestar ayuda y resolver todas las problemáticas que se originen como consecuencia.
Se genera un desastre si al producirse un aluvión, la ciudad de Antofagasta debe solicitar ayuda a organismos nacionales para prestar apoyo y resolver
todas las problemáticas que se originen como consecuencia.
Se genera una catástrofe si al producirse un aluvión, el país no está preparado para prestar ayuda y resolver todas las problemáticas que se originen como consecuencia, por lo cual debe pedir asistencia internacional.
La GRD nos permite analizar este tipo de situaciones y tomar medidas para disminuir el riesgo que tenemos ante una amenaza. ¿Qué tipo de medidas se podrían tomar en el escenario del ejemplo?
• No construir viviendas en zonas de amenaza de aluvión.
• Generar obras de contención para aluviones y mantenerlas en buen estado.
• Preparar a la población para poder evacuar en caso de un aluvión.
Este tipo de medidas podrían disminuir el riesgo sobre la localidad.
El riesgo, por lo tanto, puede disminuir sin que la amenaza desaparezca, tomando medidas para disminuir la vulnerabilidad y la exposición ante la amenaza.
¿Qué involucra
la Gestión del Riesgo de Desastres
(GRD)?

La Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) es un proceso continuo de carácter social, profesional, técnico y científico de la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas, regulaciones, instrumentos, estándares, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo de desastres. Tiene el propósito de evitar la generación de nuevos riesgos de desastres, reducir los existentes y gestionar el riesgo residual. También considera las potestades y atribuciones que permitan hacer frente a los diversos aspectos de las emergencias, y la administración de las diversas fases del ciclo del riesgo de desastres.
En Chile, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) —anteriormente Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI)— es el organismo técnico a cargo de la GRD. Su misión es planificar y coordinar recursos para la prevención y atención de emergencias y desastres de origen natural o antrópico.
Para cumplir esta labor, el SENAPRED ha desarrollado una Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres (PNRRD). Estos lineamientos permiten fortalecer la Gestión del Riesgo de Desastres, aumentar la resiliencia de las comunidades y disminuir las consecuencias de cualquier desastre.
La GRD apunta tomar medidas para manejar el riesgo en cada una de las etapas o fases de una amenaza: prevención, alerta, respuesta y recuperación según
se observa en la imagen 4.2. Trabajar en cada una de estas etapas permite disminuir las consecuencias de una amenaza al máximo.
La fase de prevención apunta a tener una población que reconozca su vulnerabilidad y tome medidas para disminuir o evitar los efectos de una amenaza (identificar zonas de peligro, realizar simulacros, preparar una mochila de emergencia, entre otros). Mientras que la alerta o alarma es cómo reacciona la población en el momento mismo en que se genera la amenaza. Posteriormente, en la fase de respuesta encontramos las acciones de atención y control para los eventos que ocurren (ejecución de planes de emergencia, rescate y apoyo de personas afectadas). Finalmente, en la fase de recuperación se encuentran las medidas a corto y largo plazo para reparar los daños generados.

Guía para la implementación del Plan para la reducción del riesgo de desastres en centros de trabajo.
Etapas del Ciclo para el Manejo del Riesgo
Prevención (Suspensión)
Mitigación
Son todas aquellas actividades destinadas a suprimir o evitar definitivamente aquellos sucesos naturales o generados por la actividad humana que cause daño.
Corresponde aquí todas aquellas actividades, acciones y gestiones tendientes a reducir o aminorar el impacto, reconociendo que en ocasiones es imposible eliminar las condiciones de riesgo.
Prevención
Preparación
Alerta/Alarma
A esta etapa corresponde todas las actividades, acciones o gestiones, destinadas a reducir al mínimo la pérdida de vidas humanas y de otros daños, a través de la organización, planificación y entrenamiento previo (ejercicio de simulacros y/o simulaciones) de medidas y procedimientos de respuesta (Planes de Emergencia) y rehabilitación para que estas sean oportunas y eficaces. Aquí corresponde elaborar un PLAN DE RESPUESTA para cada riesgo determinado AIEDP (metodología base para el análisis de la realidad) de acuerdo a la metodología ACCEDER (destinada a elaborar una planificación para situaciones de emergencia local).
Es la primera acción de respuesta y corresponde al aviso cierto, de la inminencia o presencia de una amenaza. La alarma, implica a su vez, una señal po medio de la cual se activa el PLAN DE RESPUESTA ante Emergencias.
Respuesta
Respuesta
Rehabilitación
Recuperación
Reconstrucción
Acciones para la atención y control de una situación o incidente destructivo. Se llevan a cabo inmediatamente de iniciado u ocurrido el evento o incidente y tienen por objetivo salvar vidas, reducirel impacto en la comunidad afectada y disminuitr pérdidas.
Consiste en la recuperación en el corto plazo, de los servicios y condiciones básicas e inicio de reparación del daño físico, socual y económico.
Aquí se deben listar acciones para reparación o reemplazo de infraestructura dañada, a mediano y largo plazo. La restauración y/o perfeccionamiento de los sistemas de producción debe efectuarse bajo el concepto “BBB” (Build Back Better: Reconstruir mejor).
Gestión del Riesgo de Desastres en la región de Antofagasta

Obras aluvionales
Como revisamos en el capítulo 3, el aluvión ocurrido el año 1991 ocasionó pérdidas de vidas humanas y de infraestructura pública y privada, movilizando entre 550.000 a 750.000 m3 de material sedimentario. Tras la catástrofe, las autoridades realizaron estudios para levantar estructuras de mitigación en caso de producirse un nuevo evento. Fue así como en 1993 se inició la primera etapa de construcciones de obras de control aluvial.
Estas primeras obras de control aluvial significaron una inversión de 1,5 millones de dólares. Los trabajos incluyeron faenas de limpieza, encauzamiento, protección, rectificación de cauces, junto a la construcción de barreras de contención, disipadores y deflectores a base de hormigón o enrocados. Las obras se centraron en la zona periférica de la comuna y en las quebradas con mayor probabilidad de experimentar flujos aluviales con desembocadura en la ciudad. Posteriormente, en el año 1998, se continuó la construcción de una serie de barreras transversales impermeables, destinadas a almacenar gran parte de los sólidos arrastrados por el aluvión.
A continuación, un resumen de las quebradas de Antofagasta con obras de control aluvional.
Salar del Carmen y La Cadena: 54 pozas decantadoras distribuidas en un afluente principal y tres afluentes aportantes. Es una de las obras de mayor capacidad de la región: más de 223.000 m3
Jardines del sur: Etapa 1 y 2: 93 muros estabilizadores de pendiente distribuidos en su cauce principal y afluente norte. Inversión total de 9.230 millones de pesos.
Quebrada Riquelme: Hasta ahora 28 muros estabilizadores de pendiente que protegen 5.200 personas. Falta aún la tercera y última etapa de construcción. Inversión estimada para un total de 41 muros estabilizadores: 3.400 millones de pesos.
Quebrada Farellones: Protege a 18.000 vecinos/ as y su capacidad es de 23.378 m3. Posee 20 pozas decantadoras y 51 muros estabilizadores.
Quebrada La Chimba: La inversión estimada es de 12.300 millones de pesos. Tiene 10 pozas decantadoras en 3.750 m de extensión.
Quebrada Uribe: Dispone de 35 muros disipadores de energía y muros estabilizadores de pendiente.
Quebrada El Toro: Posee 23 pozas decantadoras y 29 muros estabilizadores. Protege a 12.000 habitantes.
Imagen 4.2. Obras de control aluvional.
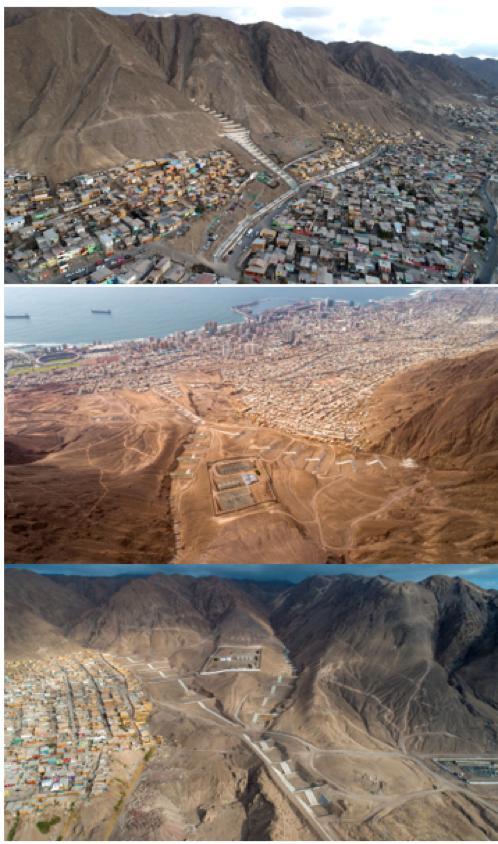
Crédito: Dirección de Obras Hidráulicas (DOH).

Los mapas de riesgos se utilizan para identificar y visualizar las áreas geográficas que presentan mayores posibilidades de sufrir daños o pérdidas, debido a su exposición a ciertos riesgos. Los mapas de riesgos sirven para planificar y tomar decisiones respecto a la prevención de desastres naturales o antrópicos, la gestión de crisis, el diseño y planificación de infraestructuras, y la evaluación de riesgos en diferentes sectores (como la industria o el medioambiente). La elaboración de mapas de riesgos implica la recopilación de datos sobre los peligros relevantes, como terremotos, inundaciones, deslizamientos de tierra, incendios, entre otros, y su combinación con información sobre las vulnerabilidades de las personas y los bienes expuestos.
Los mapas de riesgos asociados a aluviones de la ciudad de Antofagasta, Taltal o Tocopilla nos permiten conocer las zonas expuestas ante un aluvión y las vías de evacuación de cada ciudad. Es muy importante conocer estos mapas y enseñar a los/as estudiantes cómo leerlos.

Mapas de riesgos aluvionales

Puedes descargar los mapas de riesgos aluvionales de tu ciudad en el sitio web de SENAPRED. Te dejamos el enlace para que ingreses a conocer los mapas de la región de Antofagasta.
Región de Antofagasta | SENAPRED
Imagen 4.3. Mapa de riesgo.
¿Cómo leer un mapa de riesgos?
Por lo general, los mapas de riesgos son muy sencillos. El objetivo es que sean de fácil lectura para que no existan problemas en la interpretación. Por lo tanto, se priorizan la visibilidad del mapa y las zonas de seguridad.
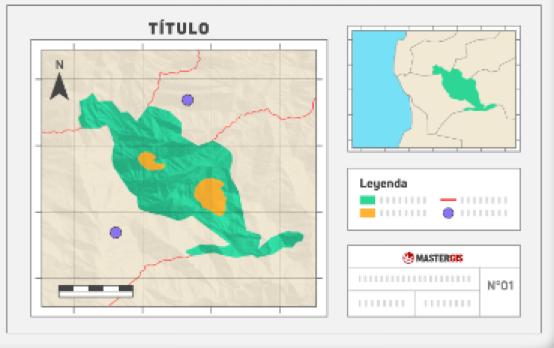
Crédito: SENAPRED.
Imagen 4.4. Piscina aluvional quebrada El Toro.

Crédito: Diario de Antofagasta (2021).
Principales elementos de un mapa:
• Título: El título del mapa de riesgos debe ser descriptivo y específico para identificar claramente el tema principal o el proyecto al que se refiere.
• Leyenda: Es esencial para comprender los diferentes elementos que se muestran en el mapa. Debe explicar los símbolos utilizados para representar diferentes niveles de riesgos, así como cualquier otra información relevante que se muestre en el mapa. Debe ser sencilla y destacar los elementos relevantes.
• Cuadrícula o diagrama: El mapa de riesgos a menudo toma la forma de un diagrama o una cuadrícula, en la que se muestran los riesgos identificados y evaluados. Puede incluir ejes que representen la probabilidad de ocurrencia y el impacto de cada riesgo, lo que facilita la visualización de la magnitud de los mismos.
• Norte: Todo mapa tiene una figura esquemática en forma de flecha que apunta hacia donde está el norte.
• Grilla: La grilla es una cuadricula sobre la imagen principal que muestra la ubicación, marcando las coordenadas cada cierto rango, determinado por la escala y el objetivo del mapa.
• Riesgos identificados: Estos se representan gráficamente en el mapa y a menudo se muestran en diferentes colores o símbolos para indicar la naturaleza y la gravedad de cada riesgo.
• Categorías de riesgos: En algunos mapas de riesgos se utilizan diferentes colores o secciones para representar diferentes categorías de riesgos, lo que ayuda a organizar y comprender mejor la información presentada.
• Mapa de ubicación: Al mapa e imagen principal, siempre se acompaña un mapa de menor tamaño y mayor escala, donde se contextualiza el lugar que ocupa el mapa principal a nivel regional, nacional o mundial.
Leer un mapa, puede salvar tu vida.
Vamos a aprender a leer el plano de evacuación ante amenaza aluvional de la ciudad de Antofagasta.
Lo primero que debemos hacer es leer el título del mapa, el cual nos indicará claramente si lo que busca mostrar son las zonas de peligro, áreas seguras u otro elemento. En el caso de nuestro mapa, nos presenta las áreas de evacuación en caso de aluvión.
Posteriormente, debemos pasar a la leyenda. En esta podemos ver que los elementos que encontraremos en nuestro mapa son áreas de evacuación sombreadas en rojo, puntos de encuentro seguros representados por un círculo verde con las letras PE, y centros de salud, bomberos y carabineros con sus respectivos signos para identificarlos.
Imagen 4.5. Leyenda de evacuación.
LEYENDA
ÁREA DE EVACUACIÓN
PUNTO DE ENCUENTRO PE
Nota: Evalúe el trayecto más adecuado para salir del Área de Evacuación, de acuerdo a su ubicación específica.
SALUD
BOMBEROS B
C CARABINEROS
Crédito: SENAPRED.
Imagen 4.6. Plano de evacuación Antofagasta.
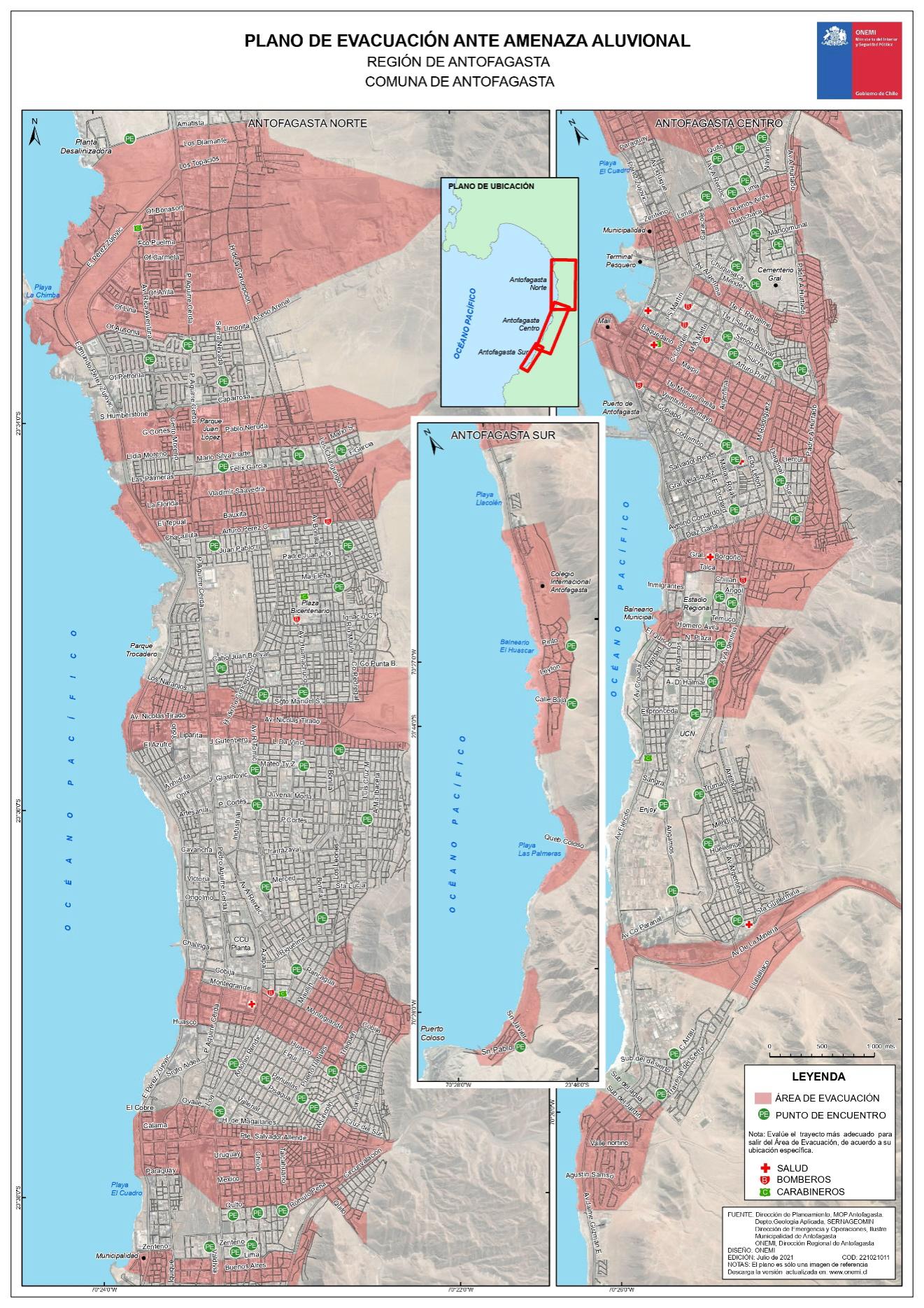
Asimismo, el siguiente paso es poder localizar un lugar conocido en el mapa que nos permita ubicarnos. Puede ser la plaza central o nuestra misma ubicación, dependiendo del nivel de conocimientos que tengamos de la zona. Una vez ubicados este lugar, nos será mucho más sencillo poder visualizar toda la ciudad, posicionándonos desde nuestro punto conocido.
En base a esto, nos será mucho más fácil poder ligar todas las áreas sombreadas en rojo, que son las zonas que se deben evacuar porque son peligrosas. Cada una de estas zonas tienen cerca sus puntos de encuentro, los cuales son lugares seguros. Si mi casa o establecimiento se encuentra en una de estas zonas
sombreadas en rojo, es de gran relevancia que yo pueda identificar el punto de encuentro más cercano, ya que ese es el lugar al que me debo dirigir en caso de una emergencia.
De igual modo, podemos buscar los centros de salud y bomberos que estén más cerca de mi punto de encuentro, a fin de tener los números telefónicos directos para llamar en caso de emergencia.
Recordemos que, en caso de aluviones, se debe evacuar de forma horizontal, puesto que, tal como muestra el mapa, las zonas de peligro van desde el cerro hasta el mar.

Mi establecimiento y amenazas

Una amenaza puede suceder en un momento aleatorio del día, por lo cual se considera fundamental promover una cultura del riesgo, la cual permita que todos/as contemos con el conocimiento de las medidas efectivas para mitigar el impacto. Especialmente los establecimientos educacionales se deben preparar para la posible ocurrencia, puesto que en su mayoría poseen una gran concentración de personas (adultos/as, niños/as y adolescentes) en un recinto. Al no estar preparados, la amenaza puede impactar más aún si no se tiene una cultura de prevención y preparación.
La Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en la educación tiene como propósito fomentar una cultura de prevención, seguridad y autocuidado, a través de las oportunidades de aprendizaje y prácticas que ofrece el proceso formativo de los estudiantes. Esto, poniendo énfasis en la comprensión de los fenómenos asociados al riesgo y en desarrollar tanto actitudes como prácticas resilientes. Este tema nos afecta a todos/as, incluso más allá del daño físico o estructural que pueda tener un colegio. Por ende, la educación juega un rol fundamental en avanzar en la generación de conocimientos multidisciplinarios para comprender el riesgo y las vulnerabilidades presentes dentro del establecimiento y a nivel local.
En el año 2001, el Ministerio de Educación aprobó, mediante la resolución N.° 51, el Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE), desarrollado en ese entonces por la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI) —hoy el actual Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED)—. El PISE es un
instrumento articulador que debe ser desarrollado por cada uno de los establecimientos educacionales, para así tomar las acciones efectivas de seguridad de manera integrada, integral y sostenida. El PISE resume didácticamente estos procedimientos para elaborar una pertinente examinación del territorio, a través del acróstico AIDEP, el cual permite diseñar una planificación adecuada a las realidades locales específicas, privilegiando la prevención (imagen 4.8).
Se debe incorporar el enfoque de GRD en la educación formal para los distintos niveles educativos, tomando en cuenta la importancia de la primera infancia para fomentar e interiorizar la cultura de prevención (nivel parvulario y básico), y continuar practicando lo aprendido desde un rol más participativo en la emergencia (nivel medio y superior).
Lo anterior, mediante la adopción de acciones pedagógicas pertinentes, administrativas y normativas, conducentes a la aplicación de estrategias e instrumentos en los establecimientos educacionales y su entorno. De esta manera, se promueve empíricamente, desde los primeros años de escolaridad de los/as niños/as, una cultura de prevención, autocuidado y preparación de comunidades más resilientes.
Microzonificación
La microzonificación es un ejercicio en el que la comunidad reflexiona y examina el territorio en el que habita, reconociendo sus amenazas, vulnerabilidades y recursos, para así identificar y localizar los riesgos ante los que se encuentran expuestos/as, y trabajar en formas para disminuirlo y mitigarlo. Esta actividad puede ser muy enriquecedora para hacerla en los colegios con los cursos, ya que permite que los/as niños/as puedan conocer e identificar todos los riesgos alrededor de sus establecimientos educacionales u hogares.
La microzonificación se trabaja con la metodología AIDEP, un acróstico conformado por la primera letra de cada una de las etapas que componen el análisis. Cada etapa es un aporte para poder generar una comunidad preparada y que conoce sobre las amenazas de su territorio.
Esta estrategia permite:

1. Identificación y priorización de los riesgos que afectan a hombres, mujeres y niños/as de la comunidad, y recursos (capacidades y fortalezas) con los que cuentan para hacer frente a las distintas emergencias o desastres que pudiesen ocurrir en el lugar que habitan. Con la información recabada se debe elaborar un mapa, el cual pasará a constituirse en una fotografía de la realidad del sector y una base sustantiva de información para la planificación de acciones de prevención y respuesta, frente a cualquier riesgo.
Imagen 4.7. Metodología AIDEP.
AAnálisis histórico | ¿Qué nos ha pasado?
I Investigación en terreno | ¿Dónde y cómo podría pasar?
D Discusión de prioridad de riesgos y recursos detectados
E Elaboración de un mapa
PPlanificación
Crédito: Elaboración Propia.

2. Elaboración de planes de emergencia comunitarios para responder a aquellos riesgos identificados como importantes (SENAPRED, 2023).
¿Qué medidas se han tomado a nivel global para el cambio climático?
El trabajo entre las diferentes naciones y organizaciones internacionales ha sido clave, con el fin de avanzar en medidas para frenar el cambio climático y mitigar los daños que ha causado y seguirá ocasionando. Los principales acuerdos internacionales que se han llevado a cabo son el Acuerdo de París, el Protocolo de Kioto y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU.
Acuerdo de París
El Acuerdo de París es un acuerdo internacional que se estableció el año 2015 en la ciudad de París, Francia, durante la Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Tiene por objetivo limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 °C (por encima de los niveles preindustriales) y hacer esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C.
Los países participantes acordaron tomar medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar su capacidad de adaptación a los impactos del cambio climático. Las naciones también se comprometieron a revisar y actualizar periódicamente sus objetivos de reducción de emisiones y mejorar la acción climática.
El Acuerdo de París reconoce la relevancia de financiar la acción climática en los países en desarrollo y establece un compromiso para movilizar y canalizar fondos para esta causa. También enfatiza la importancia de la cooperación tecnológica y el fortalecimiento de la capacidad para abordar el cambio climático de manera efectiva.
Este compromiso entró en vigor en noviembre del año 2016 y ha sido ratificado por 189 de los 197 países que participaron en la COP21. Estados Unidos anunció su

retirada del acuerdo el año 2020, pero el presidente Joe Biden inició los trámites para que su país volviera a integrar el acuerdo, al día siguiente de iniciar su mandato el año 2021.
El Protocolo de Kioto es un acuerdo internacional firmado el año 1997 por los países miembros de las Naciones Unidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Establece objetivos de reducción de emisiones para las naciones industrializadas, que se comprometieron a reducir sus emisiones un 5,2 % respecto a los niveles del año 1990. El protocolo establece un sistema de comercio de emisiones que permite a los países, que reducen sus emisiones por debajo del objetivo, vender créditos de carbono a otras naciones que no han alcanzado sus metas.
El Protocolo de Kioto entró en vigor el año 2005, después de su ratificación por un número suficiente de países. Sin embargo, Estados Unidos, uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo, decidió no unirse al protocolo. El acuerdo ha sido criticado por algunos por no incluir a países en desarrollo como China e India, que ahora son algunos de los mayores emisores de gases de efecto invernadero.
Desafío 2030
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción global adoptado por los 193 estados miembros de la ONU, en septiembre del año 2015. Busca erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar una vida pacífica y próspera para todos/as. La agenda se compone de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas, que abarcan temas como erradicación de la pobreza, educación de calidad, igualdad de género, energía limpia, trabajo decente y crecimiento económico, entre otros. Además, se establece la necesidad de una colaboración global para alcanzar estos objetivos, incluyendo la promoción de sociedades inclusivas, erradicación de la corrupción y protección de los derechos humanos. La Agenda 2030 es un compromiso de los países miembros de las Naciones Unidas para aplicar políticas sostenibles que permitan un desarrollo sostenido e inclusivo, y asegurar que nadie se quede atrás en este proceso.
El Desafío 2030 establece que el cambio climático es uno de los mayores desafíos globales que enfrenta la humanidad, y que requiere una acción inmediata y coordinada a nivel internacional para garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras. El informe reconoce que el cambio climático ya está

afectando a los ecosistemas y las comunidades en todo el mundo, y que las emisiones de gases de efecto invernadero deben reducirse drásticamente para limitar el calentamiento global a un máximo de 1,5 °C, sobre los niveles preindustriales. El informe enfatiza la necesidad de implementar políticas y medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, impulsar la transición hacia energías renovables, fomentar la eficiencia energética y mejorar la adaptación a los impactos del cambio climático. También destaca la importancia de la cooperación internacional y la coordinación entre los gobiernos, las empresas, la sociedad civil y otros actores para abordar el cambio climático de manera efectiva y justa.

Medidas de mitigación en Chile

Acuerdos internacionales
Chile ha adherido a varios acuerdos internacionales sobre el cambio climático, entre los que se destacan:


La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático:
Chile firmó este tratado el año 1992, siendo uno de los primeros países en hacerlo. El objetivo de la convención es estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera y prevenir interferencias peligrosas en el sistema climático.
El Protocolo de Kioto:
Nuestro país ratificó este acuerdo el año 2002. Si bien Chile no está entre los países industrializados, se comprometió voluntariamente a reducir sus emisiones en un 20 % el año 2020, respecto a los niveles del 2007.

El Acuerdo de París:
Chile ratificó este acuerdo el año 2016. En relación a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, nuestro país ha asumido varios compromisos. Además de los ya mencionados, también ha establecido el objetivo de alcanzar la carbono neutralidad el año 2050, y ha implementado medidas concretas para reducir su huella de carbono, como la promoción de fuentes de energía renovable, la electrificación del transporte público, la implementación de un impuesto al carbono, entre otras.
Políticas nacionales
Una de las iniciativas más destacadas es el plan de descarbonización de la matriz energética de Chile, que busca eliminar el uso de carbón para la generación eléctrica hacia el año 2040, fomentando en cambio la energía renovable.
Además, Chile ha impulsado la Ley de Fomento al Reciclaje y Responsabilidad Extendida del Productor, que tiene como objetivo promover el reciclaje y la reducción de los residuos, así como establecer la responsabilidad de los productores en la gestión de los mismos.
Otra medida importante es la creación del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que tiene por objetivo principal coordinar las políticas y estrategias para la protección del medioambiente y la lucha contra el cambio climático.
Una de las estrategias del MMA se realiza a través de la División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana, la cual busca contribuir a la formación de una ciudadanía ambientalmente responsable. Para ello, se realizan programas, cursos y capacitaciones a la ciudadanía que entregan conocimientos, valores y prácticas para la sustentabilidad. Algunos de los proyectos más destacados en cuanto a educación son:
• Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educativos (SNCAE): Esta iniciativa entrega una certificación pública a los establecimientos que implementen estrategias de educación ambiental en sus comunidades escolares.
• Academia de Formación Ambiental Adriana Hoffmann: Este proyecto permite impartir una diversidad de cursos e-learning, talleres y seminarios dirigidos a la ciudadanía, docentes, funcionarios/as públicos/as y municipales. Las temáticas desarrolladas corresponden a las priorizadas por el Ministerio del Medio Ambiente y coinciden con las señaladas por la ciudadanía, en distintos instrumentos de consulta pública.
Es importante conocer los avances y metas que Chile se encuentra realizando para poder frenar el cambio climático, así como las medidas que se están tomando para prepararnos para las posibles consecuencias de sus efectos. Esto permite que seamos capaces de tomar decisiones día a día que sean responsables con el medioambiente, y que podamos aprovechar las herramientas que existen para adquirir nuevas habilidades y conocimientos con respecto a este tema.
¡Amplía tus conocimientos!


Para saber más sobre el SNCAE y cómo tu establecimiento puede obtener una certificación ambiental, visita el sitio web oficial del Ministerio de Medio Ambiente.
Portal SNCAE (mma.gob.cl)
¿Cómo puedo aportar desde mi establecimiento?
Medidas de mitigación a nivel local

Los establecimientos educacionales tienen un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático, ya que pueden promover la conciencia ambiental y enseñar a las nuevas generaciones sobre la importancia de proteger el medioambiente. Algunas medidas que pueden ser implementadas son:



Fomentar la educación ambiental:

Los establecimientos educacionales pueden incluir en su programa educativo materias relacionadas con la protección del medioambiente y el cambio climático, además de enseñar a los/as estudiantes sobre la relevancia de reducir su huella de carbono.
Implementar prácticas sustentables:
Se pueden adoptar medidas concretas para reducir el consumo de energía y agua, como el uso de iluminación LED y la implementación de sistemas de recolección de agua de lluvia. También se pueden promover prácticas de reciclaje y compostaje en la escuela.
Fomentar el transporte sostenible:
Es posible promover alternativas al uso del auto privado, como caminar, andar en bicicleta o utilizar el transporte público. Los establecimientos pueden promover campañas para fomentar estas prácticas entre los estudiantes y los padres de familia.


Promover la alimentación saludable y sustentable:
Los establecimientos educacionales pueden fomentar el consumo de alimentos orgánicos y de temporada, y promover prácticas de agricultura urbana. También existe la posibilidad de fomentar la reducción del consumo de carne y lácteos, ya que la producción de estos alimentos tiene un alto impacto ambiental.
Fomentar la participación comunitaria:
Se pueden establecer programas para que los estudiantes se involucren en proyectos ambientales y trabajen en conjunto con la comunidad local.

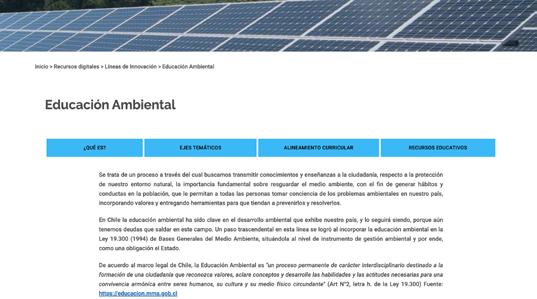



Recursos útiles:
Educando en el respeto y la protección del medioambiente
Página web creada por el Ministerio de Educación, donde se podrá encontrar información sobre el cambio climático, material para realizar jornadas de reflexión, cursos para docentes, entre otros recursos.
Repositorio medioambiental
En este sitio web creado por el Ministerio de Medio Ambiente puedes encontrar una gran cantidad de herramientas y recursos para trabajar los temas del medioambiente y cambio climático.
Educación ambiental online


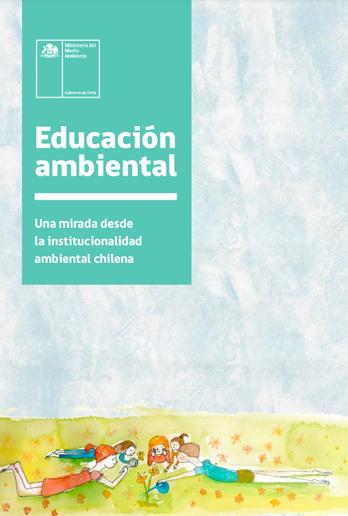

Es esta página web del Ministerio del Medio Ambiente encontrarás algunas de las herramientas más importantes que tienen a disposición de la ciudadanía:
• EcoBiblioteca
• Academia de formación ambiental
• Interescolar remoto
Educación ambiental: una mirada desde la institucionalidad ambiental chilena
Este libro le permitirá al docente ahondar en la historia y evolución de la educación ambiental, cómo se liga a la institucionalidad de Chile, conocer los aportes del Estado en la promoción de ella, y analizar los principales desafíos en el tema para la sociedad del siglo XXI.

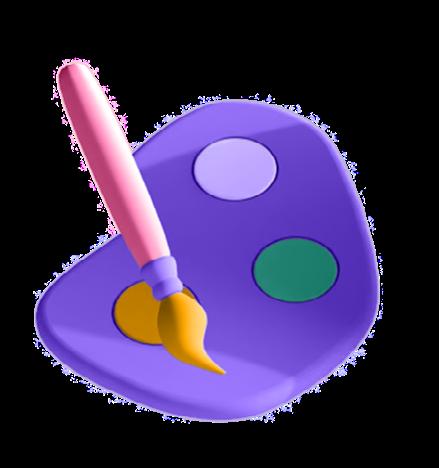
Actividades Capítulo 5:


Actividad 1: Modelando el futuro
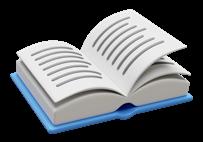
Contenidos:
Cambio climático
Modelación

Asignaturas asociadas: Ciencias para la ciudadanía Matemáticas
Objetivos de aprendizaje relacionados


Formación general
Ciencias para la ciudadanía
(3.° y 4.° medio: OAC 02)
Diseñar proyectos locales, basados en evidencia científica, para la protección y utilización sostenible de recursos naturales de Chile, considerando eficiencia energética, reducción de emisiones, tratamiento de recursos hídricos, conservación de ecosistemas o gestión de residuos, entre otros.


Formación general
Ciencias para la ciudadanía
(3.° y 4.° medio: OAC 03)
Modelar los efectos del cambio climático en diversos ecosistemas y sus componentes biológicos, físicos y químicos, y evaluar posibles soluciones para su mitigación.
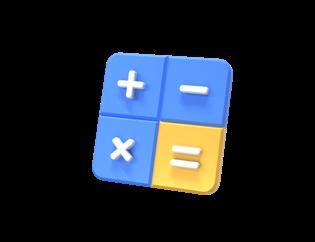
Formación general
Matemática
(3.° medio: OAC 02)
Tomar decisiones en situaciones de incerteza que involucren el análisis de datos estadísticos, con medidas de dispersión y probabilidades condicionales.
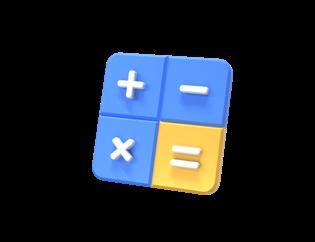

Tiempo requerido: 90 minutos
Formación general
Matemática
(3.° medio: OAC 03)
Aplicar modelos matemáticos que describen fenómenos o situaciones de crecimiento y decrecimiento, que involucran las funciones exponencial y logarítmica, de forma manuscrita, con uso de herramientas tecnológicas y promoviendo la búsqueda, selección, contrastación y verificación de información en ambientes digitales y redes sociales.
Objetivos de la actividad
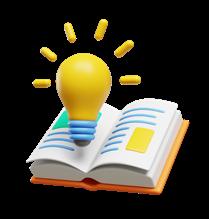


Comprender los conceptos de escenarios de cambio climático y sus posibles impactos.
Utilizar una aplicación en línea para simular y explorar diferentes escenarios climáticos.
Analizar y discutir las implicancias de los resultados de la modelación.


Materiales:
Acceso a un computador con conexión a internet.
Proyector y pantalla (para presentar los resultados al grupo).
Descripción:
Comienza la actividad explicando a los/as estudiantes qué es la modelación climática y su importancia para comprender los posibles escenarios futuros del cambio climático. Esta herramienta permite hacer predicciones sobre las consecuencias que mantener o cambiar ciertas variables, a fin de conocer el efecto que podría tener en nuestro planeta.
Para realizar esta actividad puedes elegir diferentes aplicaciones en línea que permiten explorar diferentes escenarios climáticos y sus efectos. En esta guía, te explicaremos cómo utilizar Climate Interactive’s EnROADS y Climate Change in Our World de la NASA. Te recomendamos ver el video tutorial cuyo enlace puedes encontrar más abajo.


Climate Interactive’s En-ROADS
https://en-roads.climateinteractive. org/scenario.html?v=23.8.0
Climate Interactive’s En-ROADS es una herramienta de simulación en línea, diseñada para ayudar a los/as usuarios/as a comprender y explorar las complejas interacciones entre políticas climáticas, energéticas y económicas, y sus posibles impactos en el cambio climático. Desarrollada por el equipo de Climate Interactive, esta herramienta permite a los/ as usuarios/as crear y ajustar escenarios climáticos, a través de una interfaz interactiva y visual.
En-ROADS utiliza un modelo basado en sistemas que simula cómo diferentes políticas y acciones pueden influir en las emisiones de gases de efecto invernadero, la temperatura global, el nivel del mar, y otros factores climáticos y económicos a lo largo del tiempo. Los/as usuarios/as pueden modificar diversas variables, como la adopción de energías renovables, la eficiencia energética, los impuestos al carbono y otros factores relevantes.
La herramienta presenta resultados en tiempo real a medida que se ajustan las variables, lo que permite a los/as usuarios/as observar cómo diferentes decisiones pueden influir en el futuro climático y económico. En-ROADS es ampliamente utilizado en aulas, talleres, conferencias y debates sobre políticas climáticas, con propósito de facilitar la comprensión de la complejidad de la toma de decisiones, en la lucha contra el cambio climático.


Tutorial Climate Interactive’s En-ROADS https://www.youtube.com/ watch?v=aynft044o4w
Puedes guiar a los/as estudiantes a través de la aplicación o mostrarles el video tutorial asociado, para que puedan ajustar las diferentes variables (emisiones, políticas, etcétera) para ver cómo impactan los resultados climáticos.
Divide a los/as estudiantes en grupos pequeños y asigna a cada grupo un escenario favorable o pesimista, en un tiempo determinado.
Los/as estudiantes deben ajustar las variables en la aplicación para simular cambios climáticos y ver cómo afectan factores como la temperatura global, el nivel del mar, eventos climáticos extremos, etcétera. Con los escenarios modelados, deben hacer un análisis de cómo afectarían las condiciones de la Tierra a los seres humanos y la flora y la fauna.
Cierre:
Después de la simulación, los grupos expondrán los resultados obtenidos. Finaliza la clase pidiéndole a los/as estudiantes que sugieran medidas para evitar los escenarios catastróficos y propiciar los optimistas, comprometiéndose a generar hábitos que disminuyan los efectos negativos en nuestro planeta.
Actividad 2: Exposición interactiva de impactos del cambio climático
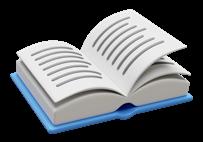
Contenidos:
Cambio climático
Modelación

Asignaturas asociadas: Ciencias naturales
Objetivos de aprendizaje relacionados:
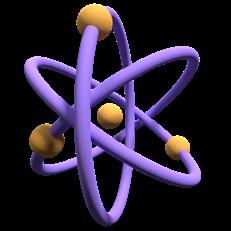
Física (OA 01)
Analizar, con base en datos científicos actuales e históricos, el fenómeno del cambio climático global, considerando los patrones observados, sus causas probables, efectos actuales y posibles consecuencias futuras sobre la Tierra, los sistemas naturales y la sociedad.
Objetivos de la actividad:
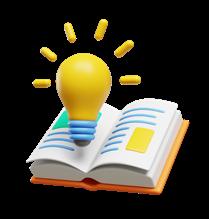


Visualizar los impactos del cambio climático en diferentes aspectos de la vida
Fomentar la conciencia y la comprensión de los efectos del cambio climático.
Estimular la creatividad en la presentación de la información.

Tiempo requerido: 90 minutos
Descripción:
Inicia la actividad explicando la importancia de entender los impactos reales del cambio climático. Discute cómo este último afecta a diferentes aspectos de la vida, desde el clima hasta la economía y la sociedad. Puedes apoyarte en el capítulo 2 para dar una introducción.
Divide a los/as estudiantes en grupos. Asigna a cada grupo un impacto específico del cambio climático para investigar:
• Sequías
• Aumento del nivel del mar
• Eventos climáticos extremos
• Derretimiento de glaciares
• Desertificación
• Acidificación de los océanos
Cada grupo debe investigar en profundidad el impacto seleccionado. Deben buscar datos científicos actuales, ejemplos concretos y testimonios que ilustren cómo este impacto afecta a la sociedad, los ecosistemas y la economía.
Para presentar el trabajo, cada grupo creará una «estación» interactiva en la que presentarán su impacto de manera creativa. Esto puede incluir
carteles, infografías, maquetas, videos cortos u otros medios visuales que consideren efectivos para transmitir la información.
Organiza una exposición en el aula donde los grupos presenten sus estaciones. Cada grupo debe estar preparado para interactuar con sus compañeros/ as, responder preguntas y proporcionar detalles adicionales sobre su impacto.
Después de la exposición, anima a los/as estudiantes a participar en un debate grupal sobre cómo los diferentes impactos del cambio climático están interconectados y cómo podrían abordarse. Reflexionen acerca de cómo las decisiones individuales y colectivas pueden contribuir a la mitigación de los efectos.
Finaliza la actividad pidiendo a cada estudiante que escriba un compromiso personal para abordar el cambio climático. Estos compromisos pueden ser acciones específicas que se lleven a cabo para reducir su huella de carbono y promover la conciencia ambiental.
Actividad 3: Elaboración de un PISE con los/as estudiantes
Objetivo de la actividad:
La actividad tiene por objetivo que los/as estudiantes de enseñanza media conozcan el PISE y se involucren en la reducción de riesgo de desastre de sus establecimientos.
Contenidos asociados:
• Amenazas hidrometeorológicas
• Reducción de riesgo de desastres
• Aluvión
• PISE
Inicia la actividad con una exposición sobre el Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE), haciendo énfasis en la metodología AIDEP. Para elaborar esta presentación puedes orientarte con el punto 4.5 de esta guía.
La metodología AIDEP se basa en cinco etapas que nos permiten planificar de forma integral medidas preventivas y protocolos de actuación ante desastres. Se sugieren actividades para trabajar con los/as estudiantes en algunas de estas etapas. Puedes escoger la etapa a trabajar, según la realidad del establecimiento.
Imagen 5.1. Plan integral de seguridad escolar.
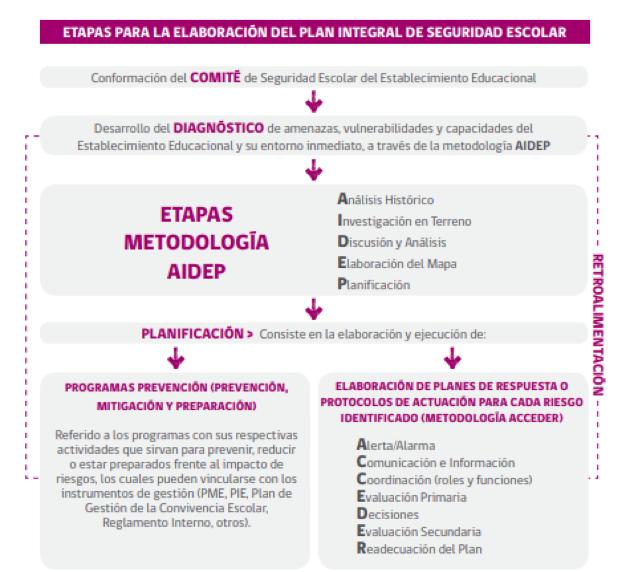
Crédito: Unidad de Reducción de Riesgo Ministerio de Educación. Recuperado de: https://emergenciaydesastres.mineduc.cl/
1. Análisis histórico (dos horas pedagógicas)
Los/as estudiantes investigan los eventos hidrometeorológicos que han ocurrido en su ciudad en los últimos 50 años, enfocándose en aquellos que generaron inundaciones o aluviones. Deben completar la siguiente tabla como guía.
¿Qué sucedió?
Consecuencias en la ciudad
¿Qué medidas se tomaron en la ciudad?
¿Afectó a mi establecimiento? ¿Cómo?
¿Qué medidas se tomaron en el establecimiento?
El ejercicio permitirá que los/las estudiantes puedan informarse sobre las amenazas hidrometeorológicas recientes en sus ciudades y cómo afectaron a sus establecimientos escolares, generando una reflexión sobre los daños en personas e infraestructura, y las medidas que se tomaron posterior a cada emergencia.
2. Investiga en terreno (cuatro horas pedagógicas)
Es importante que el PISE se levante de forma inclusiva, sin dejar a nadie a atrás y considerando a todos/ as los/as estudiantes. Para ello, los/as estudiantes deben levantar un registro de sus compañeros/as de curso (nivel de enseñanza media) que tengan algún requerimiento especial, debido a alguna enfermedad, condición o problema de movilidad. Lo anterior, con el fin de analizar si el establecimiento cuenta con las medidas adecuadas para ellos/as, en caso de una emergencia.
Los/as estudiantes deben completar la siguiente tabla:
Nombre Curso Indicación
Juana Pérez
4.° medio
Tiene diabetes
Requerimiento
Inyecciones de insulina.
1.° medio
Pedro Araya Utiliza silla de ruedas
Vías de evacuación adecuadas. Compañero/a que lo apoye en emergencias.
Posteriormente al levantamiento de la información, los/as estudiantes deben recorrer el establecimiento y analizar si cuenta con las medidas correspondientes.
Nombre Curso
Indicación
Requerimiento
Catastro
Juana Pérez Tiene diabetes 4.° medio
Inyecciones de insulina.
Pedro Araya
1.° medio
Utiliza silla de ruedas
Finalmente, los/as estudiantes propondrán posibles medidas que puedan solucionar las problemáticas que identificaron.
Medidas a tomar:
• Armar mochila de emergencia en el curso que contenga inyecciones de insulina para Juana.
• La estudiante Amaya González acompañará a Pedro en caso de emergencia.
3. Elaboración de mapa
Los/as estudiantes deben construir un mapa de riesgo de sus establecimientos. Para ello, primero deben identificar:
Vías de evacuación adecuadas. Compañero/a que lo apoye en emergencias.
El establecimiento no cuenta con una inyección de emergencia.
Vías de evacuación adecuadas. No se ha determinado qué compañero/a apoyará a Pedro en caso de emergencia.
• Zonas de riesgos en caso de eventos hidrometeorológicos. Por ejemplo: riesgos de caídas por escaleras sin antideslizantes en caso de lluvias, desniveles, ausencia de facilidades para peatones a la salida del establecimiento, zonas de riesgo de inundación, etcétera.
• Recursos o capacidades detectadas, indicando, por ejemplo, zonas de seguridad, vías de evacuación, ubicación de extintores, red húmeda, red seca, salas o equipamiento de primeros auxilios, personas capacitadas en primeros auxilios, etcétera.
Los/as estudiantes pueden construir un mapa que muestre la posición de su establecimiento con respecto a quebradas o zonas de inundación que sean peligrosas, así como zonas de seguridad en la ciudad para evacuar.
Además, pueden construir un mapa de su establecimiento, las zonas de riesgo y la ubicación de los recursos identificados.
4. Simulacro (dos horas pedagógicas)
Los/as estudiantes se reunirán con el encargado de PISE. En esta reunión seleccionarán una fecha y hora para llevar a cabo la simulación de evacuación, así como identificar los puntos de encuentro seguros fuera del recinto escolar.
Cada estudiante debe tomar un rol específico, como líderes de evacuación o comunicadores. Los/as comunicadores/as se encargarán de transmitir la información al resto de los cursos del establecimiento. Los/as estudiantes deben detallar los procedimientos de evacuación, incluyendo las rutas de salida, los puntos de encuentro, y las señales para iniciar y finalizar la simulación. Los/as líderes serán quienes guíen y lideren la evacuación de las salas el día del simulacro. Asegúrese de que todos los/as estudiantes comprendan sus roles y responsabilidades.
La simulación iniciará haciendo sonar un silbato o timbre. Los/as líderes de evacuación guiarán a los/ as estudiantes hacia las rutas de evacuación y los puntos de encuentro seguros. Anuncie la finalización de la simulación y haga sonar el silbato o timbre nuevamente.
Para finalizar, una vez que todos/as estén reunidos/as en los puntos de encuentro, los/as comunicadores/as expondrán la relevancia de la actividad y la razón de estar preparados/as en caso de una emergencia real.
Actividad 4: Rescatando la memoria
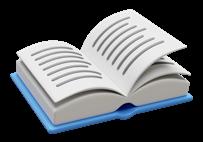
Contenidos:
Eventos hidrometereológicos
Aluvión

Asignaturas asociadas:
Ciencias naturales
Historia, geografía y ciencias sociales
Objetivos de aprendizaje relacionados:
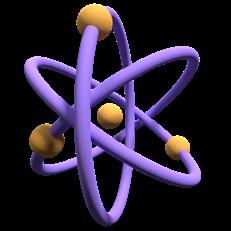
Física (OA 01)
Analizar, con base en datos científicos actuales e históricos, el fenómeno del cambio climático global, considerando los patrones observados, sus causas probables, efectos actuales y posibles consecuencias futuras sobre la Tierra, los sistemas naturales y la sociedad.

Historia, geografía y ciencias sociales
Geografía, territorio y desafíos socioambientales (3.° y 4.° medio: OAC 04)
Evaluar la organización territorial y ambiental del país y los instrumentos de planificación que la regulan, considerando criterios tales como accesibilidad, conectividad, conservación, preservación, reducción de riesgos, sustentabilidad ambiental y justicia socioespacial.


Tiempo requerido: 90 minutos
Historia, geografía y ciencias sociales
Geografía, territorio y desafíos socioambientales (3.° y 4.° medio: OAC 05)
Reconocer el carácter social del riesgo de desastres que caracteriza a la geografía de Chile, considerando los diferentes usos del espacio y sus condiciones territoriales y ambientales.
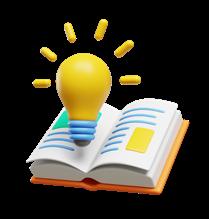


Objetivos:
Fomentar la comprensión de los impactos que han generado los aluviones en la ciudad.
Estimular el pensamiento crítico y la resolución de problemas al enfrentar situaciones de amenaza.
Debatir en torno a la importancia de conocer eventos pasados y la cultura en base a la memoria.
Descripción:
La actividad inicia con una introducción de el/la docente sobre la importancia de la memoria, en la cual se debe resaltar que la memoria es una herramienta poderosa y fundamental en la Gestión de Riesgo de Desastres (GRD). Esto, ya que nos permite aprender de las experiencias pasadas y aplicar este conocimiento para proteger a las comunidades y reducir el impacto de futuros eventos adversos. Los desastres naturales y provocados por el ser humano han sido una constante a lo largo de la historia, dejando devastadoras consecuencias en su camino. Sin embargo, a través de la memoria, la humanidad ha logrado acumular conocimientos valiosos sobre cómo enfrentar y prevenir estas calamidades.
Sabemos que el cambio climático tendrá como consecuencia fenómenos hidrometeorológicos que varían dependiendo del lugar. En el caso del norte de Chile, se prevé que se generen con mayor frecuencia lluvias intensas que, según los antecedentes de la zona, pueden desencadenar aluviones.
El/la docente puede preguntar a los/as estudiantes si han escuchado sobre los aluviones ocurridos en la región de Antofagasta o en el norte de Chile.
Para continuar la actividad, se debe presentar la plataforma Ruta de Narradores/as, en la cual se rescatan los relatos de autoridades, expertos/as y sobrevivientes de los aluviones del año 1991 en Antofagasta y el 2015 en Taltal. Este proyecto presenta, además, un mapa de 360° donde se puede recorrer la ciudad y visitar las quebradas por donde se movilizaron los flujos y los lugares más afectados por el fenómeno. En la página se puede también encontrar antecedentes sobre aquellos aluviones.

Ruta
Narradores/as
Antofagasta

Este proyecto levantado por AdaptaClima en la ciudad de Antofagasta, visibiliza y rescata los relatos de narradores/as que vivieron el aluvión del año 1991. Rescatar la memoria de las personas que fueron testigos/as de desastres naturales contribuye a tener comunidades mejor preparadas frente a los desastres naturales.
https://adaptamemoria.org/antofagasta/


Ruta Narradores/as Taltal
Este proyecto levantado por AdaptaClima en la ciudad de Taltal, visibiliza y rescata los relatos de narradores/as que vivieron el aluvión del año 2015. Rescatar la memoria de las personas que fueron testigos/as de desastres naturales contribuye a tener comunidades mejor preparadas frente a los desastres naturales.
https://adaptamemoria.org/taltal/
Se deben armar grupos de trabajo, elegir a tres personas que hayan vivido algún desastre y que deseen contar su historia.
Los/as estudiantes deben grabar una pequeña entrevista, de no más de un minuto, de cada una de estas personas y analizar los diferentes escenarios. Pueden elegir a integrantes de su familia, autoridades, conocidos, etcétera.
Para exponer las memorias de estas personas, se realizará una jornada de conversatorio donde se invitará a participar a otros cursos para mostrar la importancia de la memoria.
Cierre:
Para finalizar la actividad, el/la docente debe resaltar nuevamente la relevancia de la memoria, la cual juega un papel crucial en la prevención y preparación. Las comunidades que no olvidan las tragedias que han vivido están más inclinadas a tomar medidas proactivas para mitigar riesgos y adaptarse a los cambios climáticos o sociales. Recordar eventos pasados, como inundaciones, terremotos, incendios forestales o epidemias, nos permite tomar decisiones informadas sobre la planificación urbana, la ubicación de infraestructuras críticas, la educación y la capacitación en medidas de seguridad, entre otras acciones preventivas.
Actividad 5: Arte y ciencia
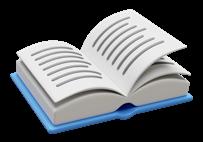
Contenidos:
Aluviones
Mitigación
Obras de control aluvional

Asignaturas asociadas:
Historia, geografía y ciencias sociales
Objetivos de aprendizaje relacionados:
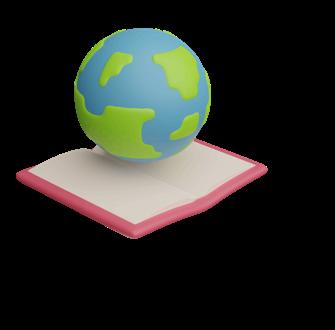
Historia, geografía y ciencias sociales
Geografía, territorio y desafíos socioambientales
(3.° y 4.° medio: OAC 04)
Evaluar la organización territorial y ambiental del país y los instrumentos de planificación que la regulan, considerando criterios tales como accesibilidad, conectividad, conservación, preservación, reducción de riesgos, sustentabilidad ambiental y justicia socioespacial.
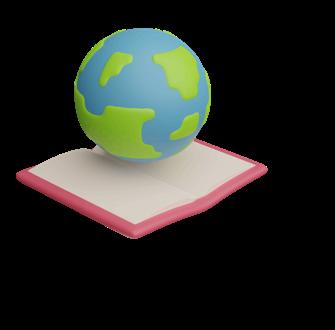
Historia, geografía y ciencias sociales
Geografía, territorio y desafíos socioambientales (3.° y 4.° medio: OAC 05)
Reconocer el carácter social del riesgo de desastres que caracteriza a la geografía de Chile, considerando los diferentes usos del espacio y sus condiciones territoriales y ambientales.




Tiempo requerido: 90 minutos
Objetivos:
Fomentar la creatividad y expresión artística de los estudiantes al abordar el tema del cuidado de las piscinas aluviales.
Estimular la reflexión sobre las acciones individuales y colectivas que pueden contribuir a disminuir la vulnerabilidad de las poblaciones.
Facilitar la comunicación de ideas y mensajes relacionados a la Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) a través del arte del collage.
Esta actividad tiene por objetivo fomentar la conciencia sobre el cambio climático y sus efectos, así como explorar las diversas formas en que podemos contribuir a la lucha contra este desafío global. Para ello, los/as estudiantes tendrán la oportunidad de expresar sus ideas, pensamientos y conocimientos a través de un collage creativo.
El/la docente iniciará el trabajo dando una introducción sobre cómo el arte puede ser un poderoso medio para generar impacto y conciencia sobre el cambio climático. A través de diversas expresiones artísticas, los artistas pueden comunicar mensajes profundos y emocionales que llegan directamente al corazón y la mente de las personas, así como incentivar cambios en los hábitos de la población.
Posteriormente, el/la docente expondrá una presentación con diferentes ejemplos de artistas que han realizado manifestaciones artísticas sobre el cambio climático.
Olafur Eliasson: Ice Watch, 2014
Olafur Eliasson es un artista islandés que realizó una intervención en Francia con motivo de la COP21. Este artista construyó un reloj con bloques de hielo que provenían de auténticos icebergs de Groenlandia, con el propósito de realizar una metáfora de la urgente necesidad de actuar para hacer frente al cambio climático.
Imagen 5.2. Obra del artista Olaffur Eliasson, realizada en Francia con motivo de la COP21. Los bloques de hielo forman un reloj en representación del poco tiempo que queda para que la sociedad tome conciencia y pueda detener el cambio climático.
Imagen 5.2. Obra del artista Olaffur Eliasson, realizada en Francia con motivo de la COP21.

Crédito: Plataforma Zero Emissions Objective.
Graffitis reivindicativos de Nevercrew
Christian Rebecchi y Pablo Togni realizaron intervenciones de pinturas y grafitis en las calles de Suiza, con el objetivo de generar conciencia sobre el cambio climático y el impacto del ser humano en el planeta.
Imagen 5.3. Fotografía de la obra de Christian Rebecchi y Pablo Togni en paredes de edificio en Suecia, como protesta a las consecuencias del cambio climático.

Crédito: Plataforma Zero Emissions Objective.
Casa flotante en el Támesis (Extinction Rebellion)
En el año 2019, el grupo activista Extinction Rebellion colocó en el río Támesis una estructura flotante de una casa medio hundida en el agua.
Esta performance buscó realizar un llamado de atención a los/as políticos/as y la población, buscando reaccionar de forma más rápida a las medidas de mitigación del cambio climático, antes de que sea demasiado tarde.
Imagen 5.4. Fotografía de la intervención realizada por el grupo activista Extinction Rebellion en el río Támesis. La agrupación puso a flotar una vivienda para llamar la atención de los/as políticos/as y así acelerar las discusiones sobre las consecuencias del cambio climático.

Crédito: Plataforma Zero Emissions Objective.
Mujeres líderes y empoderadas en Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), 2023
El proyecto AdaptaClima desarolló un programa de mosaico y género, en el que mujeres de la junta de vecinos/as Balmaceda de Antofagasta realizaron el mural «Mujeres líderes y empoderadas en Gestión del Riesgo de Desastres (GRD)». El mural quedó plasmado en la sede de la junta de vecinos/as Balmaceda, ubicada en el sector de la quebrada Bonilla, que está próxima a la construcción de vías aluvionales. El taller
fue realizado por la artista local, Connie Dubo, quien enseñó y guió a las mujeres de la junta de vecinos/as para realizar el trabajo.
El mural representa la importancia y el rol de la mujer adulta frente al cuidado de las obras de control aluvional.
Imagen 5.5. Mujeres posando junto a mosaico, quienes son líderes y empoderadas en Gestión de Riesgo de Desastres (GRD).

A continuación, el/la docente animará a los/as estudiantes a crear su propia manifestación sobre el tema del cambio climático, a través de la técnica del collage. Para ello, pueden inspirarse tanto en los impactos negativos como las posibles soluciones.

Materiales:
Revistas, periódicos, folletos y otros materiales impresos que contengan imágenes relacionadas con el cambio climático, como paisajes naturales, animales, elementos contaminantes, energías renovables, etcétera.
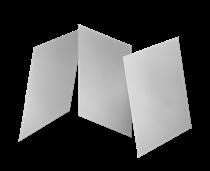


Papel, cartulina u hojas de block.
Paquetes de plástico u otros desechos que se puedan recopilar.
Tijeras y pegamento.
Los/as estudiantes deberán crear el collage que refleje su comprensión del cambio climático y sus ideas sobre cómo abordarlo. Pueden combinar las imágenes recortadas, agregar elementos dibujados o escribir mensajes relacionados.
¿Cómo
el arte puede ayudarnos a generar un impacto en la lucha contra el cambio climático?
Aquí hay algunas formas en las que el arte puede influir y generar un impacto positivo en la lucha contra el cambio climático:
• Conexión emocional: El arte puede tocar fibras emocionales, permitiendo que las personas se
conecten en un nivel más profundo con los problemas ambientales. Las imágenes, pinturas, esculturas y otros medios artísticos pueden evocar empatía y simpatía hacia las víctimas del cambio climático y los ecosistemas afectados, lo que motiva a la acción.
• Sensibilización y educación: Las obras de arte sobre el cambio climático pueden servir como herramientas educativas para informar y concienciar al público sobre la ciencia detrás del calentamiento global, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y otros problemas ambientales. El arte tiene la capacidad de traducir datos y hechos complejos y convertirlos en mensajes accesibles y comprensibles.
• Cambio de perspectiva: El arte puede desafiar percepciones y actitudes arraigadas, ofreciendo una nueva perspectiva sobre cómo interactuamos con el medioambiente y cómo nuestras acciones influyen en el cambio climático. Además, es capaz de inspirar a las personas a replantearse su relación con la naturaleza y a adoptar hábitos más sostenibles.
• Movilización y activismo: Las obras de arte pueden actuar como catalizadores para el activismo y la movilización social. Las representaciones visuales impactantes son capaces de inspirar a las personas a unirse y tomar medidas, presionando a los gobiernos y las empresas para implementar políticas y prácticas más sostenibles.
• Exploración de soluciones: El arte también puede ser una plataforma para explorar soluciones innovadoras al cambio climático. Los/as artistas tienen la habilidad de representar futuros sostenibles y resaltar las tecnologías limpias, energías renovables y prácticas amigables con el medioambiente.
• Cambio cultural: A través del arte, se pueden cuestionar y cambiar las normas culturales que contribuyen al cambio climático, como el consumismo desmedido y el enfoque en el crecimiento económico a expensas del medioambiente. El arte puede fomentar
una cultura más consciente y respetuosa del entorno natural.
• Inspiración y esperanza: En lugar de centrarse únicamente en los aspectos negativos del cambio climático, el arte puede infundir esperanza y optimismo en la lucha contra este desafío. Es capaz de mostrar el potencial de un mundo mejor y animar a las personas a creer que el cambio es posible. Cierre:
Una vez finalizado el trabajo, los/as estudiantes pegarán sus obras en las paredes de la sala de clase, creando una exposición. Así, el/la docente promoverá una discusión y reflexión sobre los collages presentados, destacando las diferentes perspectivas y enfoques en relación al cambio climático, mientras recorren la sala observando los diferentes trabajos.
Actividad 6: ¿Cómo se forman los aluviones?
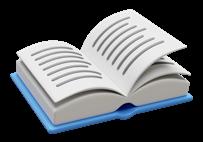
Contenidos:
Aluviones
Mitigación
Obras de control aluvional

Asignaturas asociadas: Ciencias naturales
Objetivos de aprendizaje relacionados:
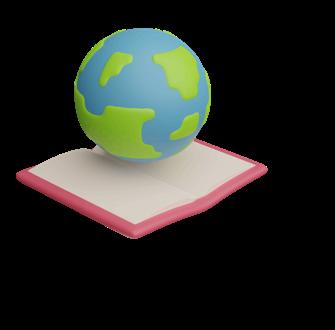
Historia, geografía y ciencias sociales
Geografía, territorio y desafíos socioambientales
(3.° y 4.° medio: OAC 04)
Evaluar la organización territorial y ambiental del país y los instrumentos de planificación que la regulan, considerando criterios tales como accesibilidad, conectividad, conservación, preservación, reducción de riesgos, sustentabilidad ambiental y justicia socioespacial.
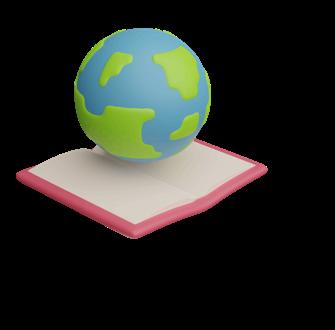
Historia, geografía y ciencias sociales
Geografía, territorio y desafíos socioambientales
(3.° y 4.° medio: OAC 05)
Reconocer el carácter social del riesgo de desastres que caracteriza a la geografía de Chile, considerando los diferentes usos del espacio y sus condiciones territoriales y ambientales.




Tiempo requerido: 90 minutos
Objetivos:
Comprender los procesos de formación de los aluviones y los factores que contribuyen a su ocurrencia.
Fomentar la creatividad, el aprendizaje práctico y la visualización de fenómenos naturales.
Promover la conciencia sobre los riesgos de los aluviones y las medidas de prevención. Descripción:
Comienza la clase explicando qué son los aluviones, cómo se forman y cuáles son las condiciones que los provocan. Utiliza imágenes y ejemplos para ayudar a los/as estudiantes a comprender mejor el fenómeno. Puedes apoyarte en el capítulo 3 de esta guía.
La primera clase tiene por objetivo que los/as estudiantes hagan una investigación que les permita planificar cómo construir una maqueta, que represente la formación de un aluvión por lluvias intensas y deforestación. Asigna a algunos/as
estudiantes considerar también alguna medida de mitigación para sus maquetas.
En la siguiente clase, cada grupo construirá una maqueta que represente una escena antes y después de un aluvión. Los/as estudiantes deberán comparar los resultados de las maquetas con «medidas de mitigación» y «sin medidas de mitigación», y hacer la extrapolación a la realidad.
La clase cerrará con una reflexión sobre la importancia de las medidas de mitigación para disminuir la vulnerabilidad en caso de desastres.
Actividad 7: Género y Gestión del Riesgo de Desastres (GRD)
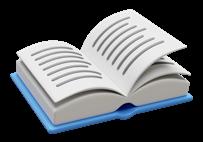
Contenidos: Género

Asignaturas asociadas: Historia, geografía y ciencias sociales
Objetivos de aprendizaje relacionados:
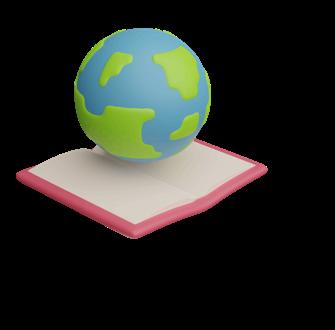
Historia, geografía y ciencias sociales
Geografía, territorio y desafíos socioambientales
(3.° y 4.° medio: OAC 04)
Evaluar la organización territorial y ambiental del país y los instrumentos de planificación que la regulan, considerando criterios tales como accesibilidad, conectividad, conservación, preservación, reducción de riesgos, sustentabilidad ambiental y justicia socioespacial.
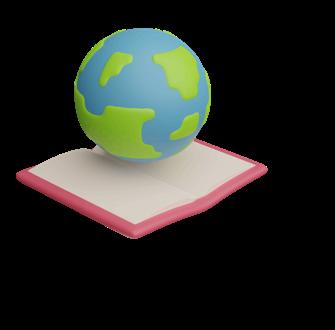
Historia, geografía y ciencias sociales
Geografía, territorio y desafíos socioambientales
(3.° y 4.° medio: OAC 05)
Reconocer el carácter social del riesgo de desastres que caracteriza a la geografía de Chile, considerando los diferentes usos del espacio y sus condiciones territoriales y ambientales.

Tiempo requerido: 90 minutos
Objetivos de la actividad:



Comprender cómo el género puede influir en la exposición y la vulnerabilidad a desastres.
Sensibilizar sobre la importancia de integrar el enfoque de género en la planificación y respuesta ante desastres.
Fomentar la igualdad de género y la conciencia sobre los roles y las necesidades diferenciadas durante desastres.
Descripción:
La actividad inicia con una exposición acerca de la importancia del enfoque de género para comprender las desigualdades inherentes en el sistema a las que se encuentra subyugada la mujer, y que se deben considerar para reducir el riesgo de desastres entendiendo el rol de las mujeres en este tipo de situaciones.
Para poder ahondar en este tema y realizar la introducción, te dejamos el siguiente enlace:

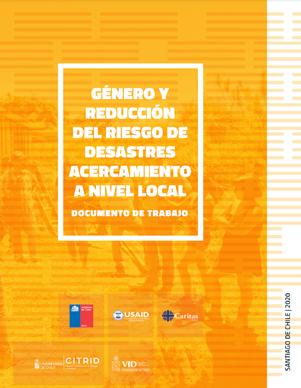

Enlace
Guía género y reducción de riesgo de desastres
Te invitamos a leer y trabajar especialmente con los capítulos:
• 4. Conceptos y herramientas: género en la reducción del riesgo de desastres
• 5.5. Conceptos introductorios: perspectiva nacional e internacional
La actividad continúa mostrando a los/as estudiantes el reportaje realizado por el diario en línea El Mostrador, donde se dan a conocer los resultados de una investigación realizada por el Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (CIGIDEN, 2018) que muestra la relación entre género y la gestión de desastres.
Estudios:
Las mujeres son uno de los grupos más vulnerables al riesgo de desastres en Chile
Diferentes trabajos académicos elaborados por CIGIDEN señalan que la población femenina, por múltiples causas socioculturales y socioeconómicas, está en especial situación de riesgo ante desastres y que la vulnerabilidad por género se conecta con otros factores, como raza, etnia, clase, edad y situación de discapacidad, entre otros. Al mismo tiempo, serían las mujeres en condiciones de mayor vulnerabilidad, quienes lideran la Gestión del Riesgo de Desastres en su territorio.
Las mujeres son uno de los grupos más vulnerables al riesgo de desastres en Chile, informó este miércoles el Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (CIGIDEN, 2018).
En el documento “Gestión del Riesgo de Desastre desde una perspectiva de género interseccional”, elaborado
por investigadoras e investigadores del Centro, hay evidencia que apunta a que las mujeres pueden ser más vulnerables al riesgo de desastres dadas las desigualdades existentes en las sociedades, pero que esto mismo ocurre hacia otras identidades de género y diversidades sexuales.
“Hay investigaciones que afirman que las mujeres —y también otros grupos—, son más vulnerables al riesgo de desastre. Esto no tiene que ver con que ´sean mujeres´, sino con las desigualdades que se han construido en torno a la figura de la mujer a lo largo de la historia. En este sentido también se debe considerar a niñas, adolescentes o adultos mayores, ya que la vulnerabilidad no es estática”, asegura la investigadora CIGIDEN, Katherine Campos.
El documento para la política pública elaborado por las investigadoras de CIGIDEN, Daniela Miranda, Katherine Campos, Sofía Valdivieso, Valentina Carraro, Leila Juzam, Karla Palma y el investigador CIGIDEN y académico de Sociología UC Manuel Tironi, propone que las políticas para la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) reconozcan y atiendan de manera específica y diferenciada las características de los distintos grupos de población y, en particular, asumir el género como una categoría heterogénea. Ya que “el no reconocimiento de las inequidades existentes en la sociedad, puede desembocar en una profundización de las mismas”, afirma la antropóloga Sofía Valdivieso.
Cambio Climático y Mujeres Indígenas
Por otra parte, “que exista un enfoque de género en la toma de decisiones, es un tema que debe ir de la mano con la visión de las mujeres indígenas”, sostiene Jessica Rupayan, una de las siete autoras de un policy paper CIGIDEN más reciente y denominado, “Mujeres indígenas y acción climática: recomendaciones para la reducción del riesgo”.
Este trabajo sugiere que el cambio climático ha traído consigo un sostenido aumento en la ocurrencia de desastres, como sequías, inundaciones e incendios forestales, a lo que se suman terremotos y tsunamis que crean un contexto geosocial en Chile cada vez más vulnerable.
En este sentido la autora del policy, Hortensia Hidalgo, afirma que “las mujeres indígenas son protectoras, guardianas y que los cimientos indígenas ofrecen
soluciones al impacto del cambio climático. Asimismo, la antropóloga e investigadora CIGIDEN, Rosario Carmona plantea que los conocimientos tradicionales respecto a la naturaleza, pueden ser un gran aporte para contrarrestar el impacto ambiental del extractivismo actual y así, tener una mejor respuesta y preparación a las amenazas a las que está expuesta la población.
“Para poder ser incluidas dentro de esta discusión, también habría que entender el territorio y la naturaleza desde otra perspectiva, que no sea solo en función de los recursos naturales”, indica Karla Palma, académica del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile e investigadora de la línea “Gobernanza ciudadana” de CIGIDEN.
Este policy paper identifica y propone que “la evidencia internacional reconoce la importancia de incorporar conocimientos locales y ancestrales para lograr un modelo resiliente al clima. Para ello, generar alianzas entre la comunidad científica, pueblos indígenas, comunidades locales y el Estado permite ampliar los conocimientos y tomar decisiones más efectivas porque son culturalmente pertinentes y llevan a acciones más legítimas y relevantes.
Mujeres en asentamientos informales
Otro trabajo publicado en una edición especial de la revista REDER, señala que las múltiples amenazas a la que se exponen las mujeres que viven en campamentos son gestionadas por redes de solidaridad externas e internas al territorio, bajo liderazgos principalmente femeninos, colaboración equitativa, apoyo voluntario, identificación política y transmisión de conocimientos locales.
El artículo y denominado “Dignificando la Gestión del Riesgo de Desastres: Liderazgos femeninos y estrategias comunitarias en el campamento Dignidad, Santiago de Chile” se basa en la conformación de lo que primero fue una toma y hoy es un campamento de 600 familias que viven en una de las riberas de
la Quebrada de Macul, una de las quebradas más activas del piedemonte de Santiago de Chile.
Este territorio fue declarado como “zona de restricción” por parte de las autoridades estatales, luego del aluvión de 1993 que arrasó con 307 viviendas, dejando a su paso 26 muertos, 85 heridos, 8 desaparecidos y 32.654 personas damnificadas.
“La organización comunitaria al interior del Campamento Dignidad se configura a partir de una división socio-territorial en cuatro etapas, cada una liderada por una dirigenta y una vocera que se encarga de las comunicaciones con organizaciones externas e instituciones estatales”, señala la historiadora e investigadora CIGIDEN, Valentina Acuña.
“Esta organización parece estar basada en prácticas comúnmente asociadas a liderazgos femeninos —como el cuidado— y en la ayuda comunitaria y diversificación equitativa del trabajo femenino”, agrega.
Este estudio propone “expandir el concepto de resiliencia”, apuntando hacia una transformación del sistema, de la mano de la construcción de nuevos principios morales para la GRD, que incluya la categoría moral de dignidad.
“Lo que sugerimos son dos consideraciones a la GRD en asentamientos informales: el concepto de resiliencia que incluya una noción de dignidad como categoría moral, y políticas de desarrollo que se hagan cargo del problema habitacional y las desigualdades de género que conlleva”, plantea la antropóloga e investigadora CIGIDEN, Leila Juzam.
Cierre:
Como cierre, los/as estudiantes volverán a traer sus columnas de opinión corregidas y se confeccionará un «diario», el cual repartirán en otros cursos para poder sensibilizar al resto del establecimiento sobre el tema.
Actividad 8: Mapeando la ciudad
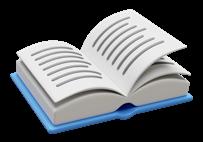
Contenidos:
Aluviones
Gestión de Riesgo de Desastres (GRD)

Asignaturas asociadas: Historia, geografía y ciencias sociales
Objetivos de aprendizaje relacionados:
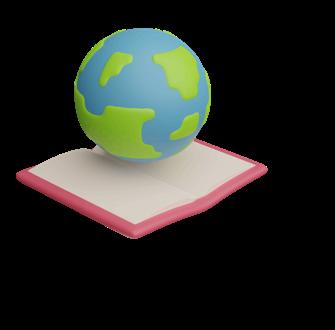
Historia, geografía y ciencias sociales
Geografía, territorio y desafíos socioambientales
(3.° y 4.° medio: OAC 04)
Evaluar la organización territorial y ambiental del país y los instrumentos de planificación que la regulan, considerando criterios tales como accesibilidad, conectividad, conservación, preservación, reducción de riesgos, sustentabilidad ambiental y justicia socioespacial.
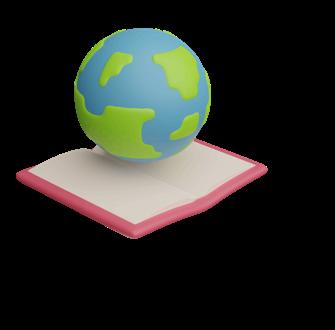
Historia, geografía y ciencias sociales
Geografía, territorio y desafíos socioambientales
(3.° y 4.° medio: OAC 05)
Reconocer el carácter social del riesgo de desastres que caracteriza a la geografía de Chile, considerando los diferentes usos del espacio y sus condiciones territoriales y ambientales.
Objetivos de la actividad:

Fomentar la conciencia sobre los riesgos de aluviones y la importancia de la preparación.


Tiempo requerido: 90 minutos
Promover la colaboración y la comunicación en situaciones de emergencia.
Descripción:
La actividad iniciará en la sala de computación. Realiza una introducción sobre la importancia de conocer los riesgos a los que estamos expuestos/as, así como las medidas de mitigación que han tomado las autoridades para disminuir la vulnerabilidad.
Los/as estudiantes se dividirán en grupos y trabajarán con la aplicación Google Earth. Cada grupo debe marcar las zonas que pueden ser afectadas por un aluvión, al igual que las áreas seguras y las quebradas donde se han instalado las obras de control aluvial. Para hacerlo pueden apoyarse en el sitio web de SENAPRED.
Posteriormente, cada estudiante imprimirá un mapa y deberá crear una pequeña leyenda de los puntos marcados, con una reseña de cada lugar.
Cierre:
Para cerrar la actividad, cada grupo de estudiantes tendrá que ir a una sala de otro curso a sensibilizar sobre lo relevante de conocer las zonas de evacuación y las medidas de mitigación presentes en la ciudad, así como explicarles al resto de los/as estudiantes cómo se debe evacuar en caso de aluvión y cuáles son las zonas seguras.
Actividad 9: Ampliando nuestros conocimientos
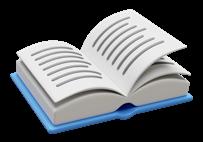
Contenidos:
Aluviones
Gestión del Riesgo de Desastres (GRD)

Asignaturas asociadas:
Historia, geografía y ciencias sociales
Lenguaje y comunicación
Objetivos de aprendizaje relacionados:
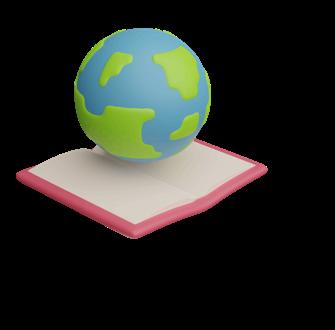
Historia, geografía y ciencias sociales
Geografía, territorio y desafíos socioambientales
3.° y 4.° medio: OAC 04)
Evaluar la organización territorial y ambiental del país y los instrumentos de planificación que la regulan, considerando criterios tales como accesibilidad, conectividad, conservación, preservación, reducción de riesgos, sustentabilidad ambiental y justicia socioespacial.
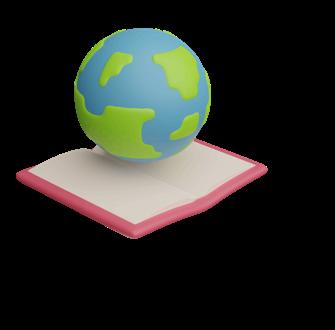
Historia, geografía y ciencias sociales
Geografía, territorio y desafíos socioambientales
(3.° y 4.° medio: OAC 05)
Reconocer el carácter social del riesgo de desastres que caracteriza a la geografía de Chile, considerando los diferentes usos del espacio y sus condiciones territoriales y ambientales.
Objetivos de la actividad:


Fomentar la participación parental en actividades escolares.
Concientizar sobre los eventos ocurridos en la región de Antofagasta.

Tiempo requerido: 90 minutos
Descripción:
Comienza la actividad mencionando que el año 1991 ocurrió un aluvión que afectó a Antofagasta, fenómeno que volvió a repetirse el año 2015 en Taltal y Tocopilla. Realiza una presentación destacando las principales características de estos eventos. Puedes apoyarte en el capítulo 3 de esta guía para realizarla.
Posteriormente, puedes conectar con la experiencia personal y familiar de los/as estudiantes, mencionando que quizá muchos de sus padres o familiares vivieron algunos de los desastres acontecidos o tal vez han escuchado sobre ellos. En ese contexto, cada estudiante tendrá que realizar una entrevista a un familiar o una persona cercana que haya experimentado algún aluvión.
Solicita a los/as alumnos/as crear una pauta de preguntas para realizar al familiar o la persona cercana que elijan. De esta manera, podrán llevar a cabo un diálogo con ellos/as en torno a cómo entienden algunos fenómenos y conceptos, con el fin de propiciar la comunicación y empatía entre generaciones, al mismo tiempo que van realizando una recopilación histórica local. Puedes revisar la pauta de preguntas y hacer las correcciones y comentarios correspondientes.
Cierre:
Finalmente, en la clase siguiente, los/as estudiantes realizarán un breve resumen de la entrevista efectuada, comentando lo que más les llamó la atención sobre los conocimientos de su entrevistado/a y de las vivencias que tuvieron durante estos eventos.
Actividad 10: Investigación histórica sobre Gatico
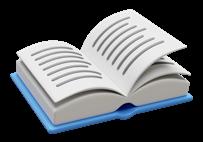
Contenidos:
Gestión del Riesgo de Desastres (GRD)
Amenaza
Vulnerabilidad
Riesgo
Mitigación

Asignaturas asociadas: Historia y geografía

Tiempo requerido: 90 minutos
Objetivos de aprendizaje relacionados:

Ciencias para la ciudadanía
(3.° y 4.° medio: OAC 04)
Analizar, a partir de modelos, riesgos de origen natural o provocados por la acción humana en su contexto local (como aludes, incendios, sismos de alta magnitud, erupciones volcánicas, tsunamis e inundaciones, entre otros) y evaluar las capacidades existentes en la escuela y la comunidad para la prevención, mitigación y adaptación frente a sus consecuencias.
Descripción:
El/la docente debe partir la clase mostrando la lista de aluviones de los que hay registros históricos. Posteriormente, se contará la historia del aluvión de Gatico como referencia, explicando que la mayoría de estos datos se han obtenido a partir de
investigaciones sobre la historia del lugar, registros de prensa o personas que vivieron en esa época. Además, se debe explicar que hay muchos eventos de los cuales se cuenta con poca información y que sería valioso documentar.
Por lo mismo, realizarán una investigación sobre otro eventos hidrometeorológicos que hayan generado aluviones en el Norte Grande de Chile. Se deben formar grupos de cuatro o cinco estudiantes, y podrán trabajar en la biblioteca o en la sala de computación. Es una buena idea que se pueda visitar la biblioteca de la ciudad, donde seguramente podrán encontrar registros importantes e información.
Una vez que los grupos hayan recopilado suficiente información, pídeles que preparen presentaciones creativas, como carteles informativos, maquetas o presentaciones en diapositivas, con el objetivo de mostrar lo que han descubierto.
Gatico, una ciudad que brilló
Gatico fue una ciudad de origen boliviano que se fundó el año 1832 y que posteriormente pasó a ser territorio chileno. Estaba ubicada en la comuna de Tocopilla, a unos 150 km de Antofagasta.
Este poblado comenzó como asentamiento de extracción de cobre, convirtiéndose en un importante foco económico, donde incluso se fundó un puerto de exportación y centro metalúrgico para fundición del mineral. Gatico llegó a tener 7.000 habitantes en su época de mayor apogeo.
Sin embargo, Gatico tuvo una historia cargada de tragedias y fenómenos naturales como los terremotos y tsunamis (1868 y 1877) que barrieron
con el puerto, y supuso una alta mortandad para sus habitantes. En mayo del año 1912 se generó un gran aluvión que dejó 42 muertos y 32 desaparecidos. Ese mismo año, Gatico fue afectada brutalmente por la peste bubónica que azoló el norte hasta el año 1930.
El año 1922 inició el declive económico, que se acrecentó con la gran crisis mundial de 1929, la cual provocó que la ciudad se quedara con apenas 500 personas que difícilmente podían subsistir.
Finalmente, otro aluvión golpeó la ciudad el año 1940, generando muertes y estragos. Desde entonces, Gatico se encuentra abandonada.
Imagen 5.6. Registro de Gatico.
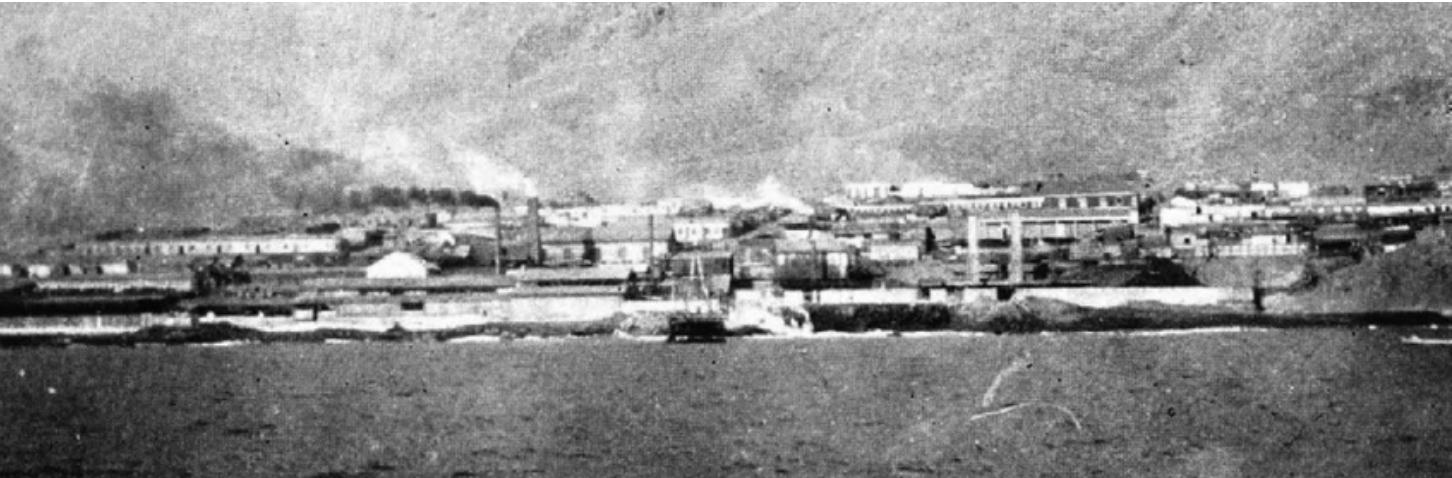
Crédito: ResearchGate.
Imagen 5.7. Registro de Gatico.

Crédito: ResearchGate.
Cierre:
Después de las presentaciones, se debe fomentar una discusión en clase sobre la importancia de preservar el patrimonio histórico y la memoria, ocasión en la que cada estudiante pueda comunicar libremente su opinión al respecto.
Apéndice Glosarios externos
Glosario de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD)
Este glosario generado por SENAPRED te ayuda a comprender de mejor forma y a repasar muchos términos a lo largo de esta guía.
https://miniurl.cl/9sn5mo
Glosario de cambio climático
Este glosario realizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile te ayuda a comprender de mejor manera y a repasar los conceptos acerca del cambio climático.
https://cambioglobal.uc.cl/comunicacion-y-recursos/ recursos/glosario/cambio-climatico
Glosario climático para jóvenes
UNICEF confeccionó este interesante material que puedes compartir con tus estudiantes para que tengan una visión más clara de todos los conceptos vistos a lo largo de este libro.
https://miniurl.cl/ovghti



Siglas y acrónimos
AB: Anticiclón de bloqueo
ABL: Sigla en inglés de Capa Límite de la Atmósfera
AIEDP: Análisis histórico, Investigación - Definición de PrioridadesElaboración de Mapas de Riesgos - Planificación para la Reducción del Riesgo de Desastres.
ALC: América Latina y el Caribe
APSO Anticiclón del Pacífico Sur Oriental
ARClim: Atlas de riesgo climático
BBB: Build Back Better (Reconstruir mejor que lo que era)
BCN: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
CAF: Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe
CEAM: Centro de Estudios Ambientales de la Universidad Austral
CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CIGIDEN: Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres
CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
COP21: 21.ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
COP25: 25ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
DGAC: Dirección General de Aeronáutica Civil
DOH: Dirección de Obras Hidráulicas
ENOS: El Niño Oscilación del Sur
FA: Fondo de Adaptación
GEI: Gases de efecto invernadero
GRD: Gestión de Riesgo de Desastres
IDDRI: Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales
INACH: Instituto Antártico Chileno
IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático o Panel Intergubernamental del Cambio Climático)
IVC: Índice de Vulnerabilidad Climática
LED: Light-emitting diode
MINEDUC: Ministerio de Educación
MMA: Ministerio del Medio Ambiente
MOP: Ministerio de Obras Públicas
NASA: National Aeronautics and Space Administration (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio)
OA: Objetivos de Aprendizaje
OAC: Objetivos de Aprendizaje de Conocimiento
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible
OMM: Organización Meteorológica Mundial
ONEMI: Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública
ONU: Organización de las Naciones Unidas
PCG: Potenciales de calentamiento global
PISE: Plan Integral de Seguridad Escolar
PNRRD: Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
PSU: Sigla en inglés que significa Unidades Prácticas de Salinidad
SENAPRED: Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres
SNCAE: Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educativos
UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
UNICEF:
United Nations International Children’s Emergency Fund (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia)
USAID-
OFDA: United States Agency for International Development-Office of U.S. Foreign Disaster Assistance (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional-Oficina de los Estados Unidos de Asistencia para Desastres en el Extranjero)
UV: Rayos ultravioleta
Acidificación de los océanos
Glosario
Es un fenómeno causado por la absorción de dióxido de carbono (CO2) atmosférico por parte de los océanos. A medida que aumentan las emisiones de CO2, una parte significativa de este es absorbida por los océanos.
Agenda 2030
Es un plan de acción global adoptado por los 193 estados miembros de la ONU, en septiembre del año 2015. Busca erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar una vida pacífica y próspera para todos/as.
Calentamiento global
Hace referencia a su principal consecuencia a nivel global: el aumento de la temperatura. Utilizar el término «calentamiento global» puede generar confusión y malentendidos en la población, ya que, si bien es una de las consecuencias del fenómeno, a escala local el cambio climático puede variar respecto a la forma en que se manifiesta (aumento de precipitaciones, nevadas, tormentas, etcétera).
Cambio climático
Albedo
Es la capacidad de una superficie para reflejar la radiación solar. Es una medida adimensional que varía de 0 a 1, donde 0 indica una superficie que absorbe toda la radiación solar incidente y 1 evidencia una superficie que refleja toda la radiación solar.
Aluvión
Término utilizado para referirse a un flujo de lodo o material particulado que tiene una velocidad muy alta y se origina cuando el suelo no puede absorber toda el agua, y se acumula formando una especie de «lodo» o «barro».
Atmósfera
Es la capa gaseosa que rodea al planeta y uno de los componentes más importantes del clima. La energía que se acumula en sus capas es la que determina el estado del clima global.
Variación del estado del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables.
Clima
Se define como clima la «descripción estadística del tiempo atmosférico en un período determinado que puede ser desde meses a millones de años».
Crisis climática
Se utiliza especialmente a nivel de políticas públicas para visibilizar el escenario extremo que conlleva el cambio climático.
Equinodermos
Animales como estrellas, erizos y pepinos de mar también dependen de estructuras calcáreas.
Gatico
Fue una ciudad de origen boliviano que se fundó el año 1832 y que posteriormente pasó a ser territorio chileno. Ésta se ubica en la comuna de Tocopilla, a unos 150 km de Antofagasta.
Lluvias altiplánicas
Son precipitaciones que ocurren en verano en la zona norte de Chile. Se originan en el alto boliviano. Este tipo de precipitaciones se produce por una convección húmeda y profunda, asociada a un ascenso fuerte de aire húmedo desde la superficie hasta la base de la tropósfera.
Permafrost
Es el suelo que permanece congelado durante al menos dos años consecutivos. A medida que las temperaturas aumentan, el permafrost se descongela, liberando grandes cantidades de metano y dióxido de carbono almacenados en el suelo. Esto puede contribuir al calentamiento global, al aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero.
Protocolo de Kioto
Es un acuerdo internacional firmado el año 1997 por los países miembros de las Naciones Unidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Revolución industrial
Mapas de riesgos
Se utilizan para identificar y visualizar las áreas geográficas que presentan mayores posibilidades de sufrir daños o pérdidas, debido a su exposición a ciertos riesgos.
Modelación climática
Esta herramienta permite hacer predicciones sobre las consecuencias que mantener o cambiar ciertas variables, a fin de conocer el efecto que podría tener en nuestro planeta.
Paleoclimatología
Estudia la evolución del clima de la Tierra a lo largo de cientos y hasta miles de millones de años, utilizando registros geológicos, químicos y biológicos.
Proceso de transformaciones económicas, sociales y tecnológicas que tuvo su origen en Europa a partir del siglo XVIII, impulsado por una serie de inventos y avances, como la máquina a vapor. Este período marcó el paso de una economía agrícola a una industrializada, revolucionando la producción, el comercio y la organización social.
Riesgo
Es la probabilidad de experimentar daños o pérdidas de vidas humanas, sociales, económicas o ambientales, en un lugar determinado, y durante un período de tiempo definido. El riesgo es consecuencia de la interacción entre una amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos a ese peligro.
°C: Grado(s) Celsius
Símbolos
~: Aproximadamente
Ar: Argón
CaCO3: Carbonato de calcio
CH4: Metano
cm: Centímetro(s)
CO2: Dióxido de carbono
km3: Kilómetro(s) cúbico(s)
kt: Kilotones
m: Metro(s)
mm: Milímetro(s)
N2O: Óxido nitroso
pH:
Medida de acidez o alcalinidad de una solución
ppb: Partes por billón
H+: Ion hidrógeno
H2O: Agua
K: Kelvin
km: Kilómetro(s)
ppm: Partes por millón
S. n. m.: Sobre el nivel del mar
µm: Micrómetro
Bibliografía g
Abraham, J., Cheng, L., Mann, M. E., Trenberth, K., & von Schuckmann, K. (2022). The ocean response to climate change guides both adaptation and mitigation efforts. Atmospheric and Oceanic Science Letters, 15(4), 100221
Aldunce, P., & Vicuña, S. (2019). Adaptación al cambio climático en Chile: Brechas y recomendaciones. Informe de las mesas Adaptación y Agua. Comité Científico COP25; Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
Arroyo, M. T. K., Pauchard, A., Alarcón, D., Armesto, J., Bozinovic, F., Bustamante, R., Echeverría, C., Estay, S. A., García, R. A., Gaxiola, A., Miranda, M., Pliscoff, P., Rozas, D., Salas-Eljatib, C., & Rozzi, R. (2019). Impactos del cambio climático en la biodiversidad y las funciones ecosistémicas en Chile. En P. A. Marquet et al. (Eds.), Biodiversidad y cambio climático en Chile: Evidencia científica para la toma de decisiones. Comité Científico COP25; Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
Ayala, L., Vargas, X., Rutllant, J., Varela, J., Vidal, F., Arancibia, L., Rocha, O., Aguirre, F., Atenas, M., Balbontin, M., & Garreaud, R. (1993). Crecidas súbitas y corrientes de detritos ocurridas el 18 de junio de 1991. DGA, informe inédito.
CIGIDEN. (2018). A 28 años del desastre por aluvión en Antofagasta: Nuevos estudios advierten que persisten territorios vulnerables. https://www.cigiden.cl/a-28anos-del-desastre-por-aluvion-en-antofagastanuevos-estudios-advierten-que-persistenterritorios-vulnerables/
CITRID & Mesa de Trabajo en Gestión del Riesgo y Género (Eds.). (2020). Género y reducción del riesgo de desastres: Acercamiento a nivel local. VID, Universidad de Chile.
Comité Científico COP25. (2019). Océano y cambio climático: 50 preguntas y respuestas. Santiago, Chile.
Easton, G., Pérez, S., Aldunce, P. (2018). Aluviones y resiliencia en Atacama. Construyendo saberes sobre riesgos y desastres. https://repositorio.uchile.cl/ handle/2250/170281
Hauser, A. (1997). Aluviones del 18 de junio de 1991 en Antofagasta. SERNAGEOMIN, Boletín N° 49.
Henríquez, H. (1972). Avenida del 7 de febrero de 1972 que afectó instalaciones de la mina de cobre de Sagasca, provincia de Tarapacá. Instituto de Investigaciones Geológicas, Ministerio de Minería. https:// catalogobiblioteca.sernageomin. cl/cgi-bin/ koha/opac-detail. pl?biblionumber=266367
Instituto Antártico Chileno (INACH). (2022). Antártica: Una mirada desde Chile. INACH. https://www.inach.cl/ wp-content/uploads/2023/08/libro-antartica-unamirada-desde-chile-2022-santander-inach.pdf
IPCC. (2001). Cambio Climático 2001: Informe de Síntesis. Organización Meteorológica Mundial y Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. https:// www.ipcc.ch/reports/
IPCC. (2013). Glosario [Planton, S. (Ed.)]. Cambio Climático 2013: Bases físicas. Cambridge University Press.
IPCC. (2017). Informe de la reunión de expertos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático sobre escenarios de mitigación, sostenibilidad y estabilización del clima. Unidad de Apoyo Técnico del Grupo de Trabajo III del IPCC, Imperial College London.
IPCC. (2018). Global Warming of 1.5°C: An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways. Cambridge University Press.
IPCC. (2021). Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Cambridge University Press.
IPCC. (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Cambridge University Press.
Ley 21.455. (2022). Ley Marco de Cambio Climático. Ministerio del Medio Ambiente. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. https://www.bcn.cl/leychile/ navegar?idNorma=1177286
Marquet, P. A., Altamirano, A., Arroyo, M. T. K., Fernández, M., Gelcich, S., Górski, K., Habit, E., Lara, A., Maass, A., Pauchard, A., Pliscoff, P., Samaniego, H., & SmithRamírez, C. (Eds.). (2019). Biodiversidad y cambio climático en Chile: Evidencia científica para la toma de decisiones. Comité Científico COP25; Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
Meza, C. (2019). Aluviones históricos y prehistóricos en la ciudad de Taltal, Región de Antofagasta. https:// repositorio.uchile.cl/handle/2250/174186
Ministerio del Medio Ambiente. (2021). Informe del Inventario Nacional de Chile 2020: Inventario nacional de gases de efecto invernadero y otros contaminantes climáticos 1990-2018. Oficina de Cambio Climático.
Ministerio del Medio Ambiente. (2023). Informe del Inventario Nacional de Chile 2022: Inventario nacional de gases de efecto invernadero y otros contaminantes climáticos 1990-2020. División de Cambio Climático.
Ministerio del Medio Ambiente. (2023). Ministerio del Medio Ambiente de Chile. https://mma.gob.cl/
Morales, E., Winckler, P., & Herrera, M. (2020). Costas de Chile: Medio Natural, Cambio Climático, Ingeniería Oceánica, Gestión Costera. Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile.
Ortega, C. (2014). Variabilidad climática en la costa semiárida de Chile (30-32°S) durante los últimos 13.000 años. [Tesis doctoral, Universidad de Chile].
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2020). Desarrollo informado sobre el riesgo: Una herramienta estratégica para integrar la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático en el desarrollo.
Rojas, M., Aldunce, P., Farías, L., González, H., Marquet, P. A., Muñoz, J. C., Palma-Behnke, R., Stehr, A., & Vicuña, S. (Eds.). (2019). Evidencia científica y cambio climático en Chile: Resumen para tomadores de decisiones. Comité Científico COP25; Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). (1992). Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Naciones Unidas.
Vargas, G., Ortlieb, L., & Rutllant, J. (2000). Aluviones históricos en Antofagasta y su relación con eventos El Niño/Oscilación del Sur. Revista Geológica de Chile, 27(2).
Webgrafía
Imagen 1.5.
Contenido de elementos que conforman la atmósfera.
Crédito: Geologyscience.
Recuperada de: https://es.geologyscience.com/
Imagen 1.8.
Corrientes superficiales. Esquema de las corrientes marinas a lo largo del globo terráqueo. Las flechas rojas representan las corrientes calientes, mientras que las azules muestran corrientes frías.
Crédito: Pathfinder Merit Fleet
Recuperada de: https://www.pmfias.com/ocean-currents-factors-responsible-formationocean-currents-effects-ocean-currents/
11
Pág. 16
Imagen 1.10.
Formas de radiación.
Crédito: ResearchGate.
Recuperada de: https://www.researchgate.net/figure/Figura-8-Onda-de-luz-y-dos-desusprincipales-caracteristicas-longitud-de-onda-y_fig5_369494591
Imagen 1.13.
Presupuesto energético de la Tierra
Crédito: Elaboración propia, basada en la NASA (The Role of Clouds)
Recuperada de: https://www.nasa.gov/centers-and-facilities/langley/what-is-earthsenergy-budget-five-questions-with-a-guy-who-knows/
Imagen 1.14.
Forzamiento radiativo promedio mundial.
Crédito: IPCC (2007).
Recuperada de: https://archive.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/es/tssts-2-5.html
Imagen 2.1.
Thomas Newcomen y la primera máquina a vapor.
Crédito: Biografías y vidas.
Recuperada de: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/n/newcomen.htm
Pág. 21
Pág. 24
Pág. 25
Pág. 35
Imagen 2.2.
Sesión de la apertura de la primera Cumbre de la Tierra.
Crédito: UNEP (publicada en ABC)..
Recuperada de: https://www.abc.es
Imagen 2.3.
IPCC 1988.
Crédito: International Science Council.
Recuperada de: https://es.council.science/blog/the-origins-of-the-ipcc-how-the-worldwoke-up-to-climate-change/
Imagen 2.4.
Aumento de la temperatura global en superficie desde 1850-1900 (°C) en función de las emisiones acumuladas de CO2 (GtCO2)
Crédito: IPCC (2021).
Recuperada de: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
Imagen 2.5.
Instrumentos seleccionados para las observaciones climáticas.
Crédito: IPCC (2021).
Recuperada de: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
Imagen 2.6.
Cambio en la temperatura global del planeta observado y simulado, usando factores humanos y naturales, y solo factores naturales.
Crédito: IPCC (2021).
Recuperada de: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
Imagen 2.7.
Historial de la tendencia de la temperatura global.
Crédito: K.D. Burke et al,. 2018. El Plioceno y el Eoceno proporcionan los mejores análogos para los climas del futuro cercano.
Recuperada de: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30530685/
Imagen 2.8.
Aumento de gases de efecto invernadero en los últimos siglos.
Crédito: IPCC (2021).
Recuperada de: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
45
45
Imagen 2.9.
Aumento del nivel del mar desde 1993.
Crédito: Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA.
Recuperada de: https://climate.nasa.gov/en-espanol/signos-vitales/nivel-delmar/?intent=111
Imagen 2.10.
Series temporales del Nivel Medio Global del Mar (GMSL) para las Trayectorias de Concentración Representativas (RCP) 2.6, RCP 4.5 y RCP 8.5
Crédito: IPCC (2014) (AR5).
Recuperada de: https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/
Imagen 2.11.
Conjunto de datos de precipitación combinados
Crédito: Global Precipitation Climatology Project (GPCP).
Recuperada de: https://psl.noaa.gov/
Imagen 2.12.
Contribuciones a la subida del nivel del mar observadas y proyectadas en los cambios en la capa de hielo de Groenlandia y la Antártida.
Crédito: Nasa (2022).
Recuperada de: https://ciencia.nasa.gov/
Imagen 2.13.
Altura perdida de grandes volúmenes de hielo de las dos zonas más importantes de la criósfera, la Antártida y Groenlandia.
Crédito: Nasa (2022).
Recuperada de: https://ciencia.nasa.gov/
Imagen 2.14.
Acidificación de los océanos desde el 2001.
Crédito: IPCC (2017).
Recuperada de: https://www.ipcc.ch/
Pág. 48
Pág. 49
Pág. 50
Pág. 51
Pág. 52
Pág. 54
Imagen 2.15.
Top 10 de países emisores de gases de efecto invernadero
Crédito: World Resources Institute (2021).
Recuperada de: https://es.wri.org//
Imagen 2.16.
Los principales emisores mundiales de gases de efecto invernadero
Crédito: World Resources Institute (2021).
Recuperada de: https://es.wri.org//
Imagen 2.19.
INGEI de Chile: balance de GEI per cápita y emisiones de GEI totales per cápita (t CO2 eq per cápita), serie 1990-2022
Crédito: Equipo técnico coordinador de MMA con base en el Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
Recuperada de: https://snichile.mma.gob.cl/indicadores-de-intensidad-de-gei/
Imagen 3.1.
Perfil Topográfico y Altitudes Región Antofagasta.
Crédito: Ministerio de Educación, Unidad de Curriculum Nacional.
Recuperada de: https://www.curriculumnacional.cl/
Imagen 3.2.
Histórico Precipitaciones Antofagasta.
Crédito: Dirección General de Aguas (DGA).
Recuperada de: https://dga.mop.gob.cl/Paginas/default.aspx
Imagen 3.3.
El Mercurio junio 1991.
Crédito: El Mercurio de Antofagasta.
Recuperada de: www.mercurioantofagasta.cl.
Imagen 3.4.
Registro medio de comunicación marzo 2015.
Crédito: Hoyxhoy.
Recuperada de: www.hoyxhoy.cl
Pág. 57
Pág. 58
Pág. 61
Pág. 83
Pág. 83
Pág. 85
Pág. 85
Imagen 3.8.
Imágenes aluvión marzo 2015 norte de Chile.
Crédito: Fotografía tomada desde helicópteros de la FACh, tomadas el 26 de marzo 2015.
Recuperado de: BioBioChile.cl.
Imagen 3.13.
Registro de aluvión 2015.
Crédito: Biblioteca Digital.
Recuperada de: www. biblioteca.digital.gob.cl
Imagen 3.14.
Registro de aluvión 2015.
Crédito: Biblioteca Digital.
Recuperada de: https://biblioteca.digital.gob.cl/server/api/core/bitstreams/59644cd0093d-4f53-93ba-8a1bb3d18307/content
Imagen 4.4.
Piscina aluvional quebrada El Toro.
Crédito: Diario de Antofagasta.
Recuperada de: https://goo.su/MDCEUHp
Imagen 4.6
Plano de evacuación Antofagasta.
Crédito: SENAPRED.
Recuperada de: https://web.SENAPRED.cl/plan-de-evacuacion-antofagasta/
Imagen 5.1.
Plan integral de seguridad escolar.
Crédito: Unidad de Reducción de Riesgo Ministerio de Educación. Recuperado de: https://emergenciaydesastres.mineduc.cl/
Imagen 5.2.
Obra del artista Olaffur Eliasson, realizada en Francia con motivo de la COP21.
Crédito: Plataforma Zero Emissions Objective.
Recuperado de: https://plataformazeo.com/es/
94 Pág. 116 Pág. 118
Pág. 143
Imagen 5.3.
Fotografía de la obra de Christian Rebecchi y Pablo Togni en paredes de edificio en Suecia.
Crédito: Plataforma Zero Emissions Objective.
Recuperado de: https://plataformazeo.com/es/
Pág. 144
Imagen 5.4.
Fotografía de la intervención realizada por el grupo activista Extinction Rebellion en el río Támesis. La agrupación puso a flotar una vivienda para llamar la atención de los/as políticos/as y así acelerar las discusiones sobre las consecuencias del cambio climático.
Crédito: Plataforma Zero Emissions Objective.
Recuperado de: https://plataformazeo.com/es/ Pág. 145
Imagen 5.6.
Registro de Gatico.
Crédito: ResearchGate.
Recuperado de: https://lc.cx/cPJi_s Pág. 158
Imagen 5.7.
Registro de Gatico.
Crédito: ResearchGate.
Recuperado de: https://goo.su/7xXpqFss
Pág. 159
https://www.undp.org/es/chile
@pnudchile
@PNUDChile
https://www.undp.org/es/chile