1 HERENCIA DEL TÉRMINO
A modo de preludio:
Antes de aceptar una herencia teórica del ‹‹término de atmósfera›› - arquitectónicamente hablando -, me gustaría intentar plantear una herencia de su ‹‹inconsciente-esencia››, es decir, se intentará patrimonializar de alguna forma también una noción de lo atmosférico - desligado de lo meramente meteorológico - cuando aún no se tenía consciencia de una cultura como tal. Por supuesto, más avanzado este apartado se planteará también la innegable necesidad de acudir a una herencia de los expertos que han teorizado sobre ello, para, de alguna forma, reforzar las (in)capacidades de quién recién se adentra en esta ‘’selva arquitectónica’’; evitando, así, caer en una hermenéutica torpe en exceso.

Se continúa:
Me gustaría traer a este punto del ejercicio algo de lo aprendido durante las primeras clases de Estética, para, de alguna forma, establecer un punto de partida en relación a la anteriormente etiquetada como ‹‹inconsciente-esencia›› - previa a la culturación de la atmósfera arquitectónica. Así, rescatando algunas de las consecuencias de uno de los hitos de la hominización - el de la bipedestación - haremos referencia a la pivotación sobre la columna vertebral como el mayor incipiente de la orientación espacial. Aparecía el paisaje y, por ende, los adverbios de lugar; de entre los que quisiera emplear uno en particular: el de ‘’junto a’’. En este caso, junto a los árboles – realzando la presencia bípeda en torno a este elemento natural que otorgaba cierta espacialidad en el ilimitado horizonte. No se conoce a ciencia cierta cómo eran los árboles prehistóricos, pero me atrevo a poner sobre el papel que por aquel
Imagen 02 – ‘’Estímulos prehistóricos’’ / Komorebi.
entonces ya se llegaba a producir cierto fenómeno conocido como Komorebi (del japonés 木漏れ), una palabra con la que se pretendía llenar de significación a ese periodo de tiempo en el que la luz del sol conseguía filtrarse a través de las hojas de los árboles; añadiéndole, además, una temporalidad a la espacialidad anteriormente presentada y generando atmósferas que, en cierta forma, buscarían asemejarse a la de la Imagen 02 - ‘’Estímulos prehistóricos’’. A modo de inciso, me gustaría decir que ambos términos – espacialidad y temporalidad - serán desarrollados más adelante junto a otros: antes, dejemos que la especie y los espacios que la han ido acogiendo evolucionen, acercándose a nuestros días.
A su paso:
Olvidé mencionar que tras un par de encuentros más, Wanda decidió que ya era momento de abandonar aquel rincón finés y saborear el aroma de una nueva ciudad - mi estancia no acabó mucho después. Tras aquel primer encuentro, como avancé anteriormente, mi cabeza estalló a preguntas como reacción a sus palabras, por lo que quise mantener un contacto kilométrico con ella: seguir empapándome de sus historias, de su manera de mirar y vivir los espacios. Su experiencia me vendría muy bien para hallar la forma de encontrar aquella identidad buscada.
Una semana después de despedirnos, recibí un mail de Wanda poniéndome al día: ‹‹Hoy me acordé de ti: Visité la Catedral de San Pedro de Bremen, y la luz del sol filtrándose por sus vidrieras policromadas me recordó, en cierta forma, a aquella palabra japonesa de la que me hablaste: ¿Komorebi?, creo que sí (…) ››. Dejé de leer, realmente sentí que Wanda iba por delante de mis palabras, como abriéndome camino: la presencia bípeda ahora era
una persona - y lo que ello implica -, y aquel espacio delimitado por árboles se transformaba en un medio construido – la Catedral.
Aproximándonos a nuestros días: Una vez superado el tiempo que nos precede, me gustaría establecer en este punto del ejercicio una comparativa entre la experiencia medieval y una experiencia que la sucede: la humanista. Es oportuno añadir que, mientras tanto, la presencia del bípedo es reemplazada por un estar consciente de la mujer y del hombre en el mundo. Por supuesto también de un ser consciente en el mundo, de dónde me gustaría heredar cierta diádica para empezar a cimentar una identidad que, además, es consciente de su existencia. Con lo expuesto hasta ahora en este apartado he querido realzar la idea de que lo atmosférico – desligado de lo meteorológico –siempre estuvo ahí, aunque una cultura evolutiva perfilara, mucho más adelante, el término de atmósfera arquitectónicamente hablando. Y a propósito del existir – de un ser consciente en el mundo – en el contexto arquitectónico, surge la comparativa que nos ayudará a esclarecer hacia dónde se pretende tender en lo atmosférico.
Se plantean, así, dos formas conscientes y consecutivas de ser y estar en el mundo que nos servirán para seguir avanzando en el tiempo, también del propio ejercicio. A modo de comparación se introduce la cultura teocéntrica frente a la cultura humanista –heredada de la antropocéntrica. Rescatando la referencia de la Catedral de San Pedro de Bremen en relación a la experiencia se presenta una de las intenciones principales de la Arquitectura Medieval (tomando de ejemplo, en este caso, el de la Catedral), que no era otra que hacer sentir a los y las fieles que su experiencia
estaba subordinada a una existencia superior: la de Dios. Así, la intención arquitectónica de estas construcciones era la de hacer sentir a sus habituales que eran dominados por la atmósfera espacial, mediante conscientes incisiones (o aperturas) en sus muros: como una continuación de lo celestial, incitando a un mirar ascendente, hacia el encuentro con la imagen de Dios. Se generaba, así, una ‹‹experiencia arquitectónica íntima›› entre los seguidores de la Fe cristiana.
Continúa la experiencia de Wanda:
Wanda – errante y ateísta - me contó también en referencia a esta experiencia que fue en una de las salas ubicadas en el sótano iluminada por efímeros puntos de luz hechos con cera, alejada de lo celestial y dónde sonaba Air de J. S. Bach (llevada a escena por músicos que a menudo se reunían en aquel espacio), donde experimentó una sensación parecida a la que solía sentir en su(s) refugio(s) espacial(es): sintió que aquel espacio la invitaba también a quedarse y a refugiarse entre los intersticios de su intimidad atmosférica.
Sigue así:
La herencia de este espacio terrenal (dentro de otro celestial) y su reacomodamiento esclarecen una ‹‹ideología espacial›› que nos hace intuir su gran influencia a la hora de sintonizar una atmósfera en base al uso/experiencia y usuarixs que albergará. Así, superando la escolástica imperante de la Edad Media, nos adentramos en lo humanístico: aquello que toma el cuerpo humano como el auténtico catalizador de la experiencia arquitectónica; en la que el individuo deja de ser dominado por el espacio para convertirse en un sujeto activo capaz de reflexionar sobre espacialidades acordes a sus
nuevas necesidades ideológicas. Intuimos, por tanto, un posible gradiente atmosférico correlacionado con lo íntimo que nos introducirá, en cierta forma y más adelante, el discurso de Peter Zumthor y sus Grados de Intimidad atmosféricos.
Hablaremos, ya sí, del término:
Debido al discurso transdisciplinar de la atmosfera arquitectónica resulta de vital importancia disminuir la acuosidad de la misma; rescatando, así, solo aquellos vestigios que, de manera intuitiva, nos guiarán en esta expedición arqueológica en la que recién nos embarcamos. Se hace necesario un previo ejercicio de introspección que nos ayude a establecer una posición estratégica dentro de la amplitud contextual del término. En aras de favorecer el carácter multisensorial de lo atmosférico frente a otro más científico-técnico, nos posicionaremos del bando del vocablo alemán Atmosphäre frente a otro de origen francés, el de Ambiance. Cabe aclarar que ambos conceptos son empleados en este punto del ejercicio con cierta consciencia anacrónica, ya que la intención que nos atañe ahora no es otra que localizar aquel contexto - en este caso geográfico-lingüístico - que más se aproxime a nuestro discurso.
Tal y como se avanzaba en el párrafo anterior, se decide segmentar la globalidad del término, de tal forma que podamos prescindir de lo científico-técnico en el desarrollo de esta experiencia. Así, heredaremos el concepto de Atmo-técnicahallado entre las páginas de la Tesis Doctoral de Juan Elvira Pena, y que intuimos como una evolución del concepto francés de Ambiance - para esclarecer lo mutilado del término en su globalidad: prescindiremos, entonces, de lo atmosférico en relación
a lo climático-tecnológico, donde la arquitectura se entiende como una manufactura de microclimas o ambientes – tomándose como arquetipo la climatización del caso del invernadero. Así, tal y como se mencionó anteriormente, se cimentará la identidad del término heredado sobre – ahora sí - lo atmosférico frente a lo atmo-técnico, o, en palabras de quien me guía en estas líneas, sobre lo ordinario frente a lo extraordinario. Es decir, se seguirá una raíz fenomenológica en la acotación del territorio investigado.
Para continuar:
Buscando la forma de hallar un punto de partida para el segmento escogido me topé con las palabras de Wanda:
‹‹Hoy, domingo, aproveché para escaparme al Kunsthalle de Hamburgo y conocer, en vivo y en directo (y no a través de una pantalla), a El caminante sobre el mar de nubes de Friedrich, tal y como me recomendaste. Al observarlo durante un rato, creí entender tu confesión sobre por qué si tuvieras que escoger un refugio en el mundo se asemejaría mucho a aquella Raum der Kunst (del alemán Sala de arte) de un pueblo danés con vistas a un pequeño lago, pero bordeado, también, por el Mar Báltico. Como te decía, al mirar el cuadro, el aura de aquel paisaje me sacudió por dentro de la misma forma que aquel espacio lo hizo contigo: tal y como lo describiste, yo también experimenté aquella ‘’explosión de sensaciones’’ surgidas al vivir el no-límite frente a unas ‘’ aguas ’’ sugestivas capaces de traspasar el vidrio, o, en mi caso, de traspasar el lienzo (…) ››.
En mi mente remarqué una palabra: ¿Qué quería decir Wanda con el aura de aquel paisaje?
Buscando raíces:
En 1935 Walter Benjamín introducía, en el marco filosófico de la Estética, el término de ‹‹Aura›› para referirse al vínculo emotivo surgido durante la acción de contemplar la obra de arte. Entendiéndose la acción de contemplar como un encuentro real; ni virtual ni falsificado; entre el sujeto que vive la experiencia visual y el objeto que la estimula o que incita a vivirla. Resultando, así, una experiencia marcada por un mirar predominante estático. Tirando de esta raíz germana o tal vez de otra de características similares, nos encontramos también con el término alemán ‹‹Stimmung›› (traducido al español como estado de ánimo) introducido por Henrich Wölfflin en 1888 para relacionar, nuevamente, esa afectividad que penetra en el sujeto a través de una mirada esta vez dinámica, y que en este caso mira hacia el pasado; hacia lo clásico y monumental. Así, Wölfflin recurre a cuestiones meramente eurítmicas para asentar un gradiente hedonista fundamentado en el movimiento de los cuerpos que, a través de una aprehensión vitruviana, experimentan un estado de (dis)placer en relación a la impresión que les genera la materia espacial que los envuelve, así como la disposición de la misma.
Superando la experiencia anterior – estética (y antropomórfica) – nos adentramos en lo fenomenológico: entendido como aquello que toma como sustrato la democratización de varios sentidos aristotélicos – entre otros – durante la experiencia vivida o sentida. Para evitar convertir esto en un campo de batalla entre los diferentes filósofos o teóricos fenomenológicos leídos, se han decantado simplemente aquellas nociones que nos ayudarán a completar una cartografía conceptual del término según el enfoque escogido. De este modo, rescatando el término fenomenológico de
- ahora sí – Atmosphäre, introducido por Herman Schmitz para referirse al carácter subjetivo de un espacio (atmósfera serena de una sala4), avanzaremos hasta Gernot Böhme (1998) para disrumpir sobre esta concepción del término y sustituirla por otra en la que los cuerpos son capaces de absorber y sentir una atmósfera que se fragmenta en estímulos multisensoriales. Surge así una sinergia íntegra y cercana entre el receptor-corporal y el emisor-espacial con la que se constituye el citoplasma arquitectónico de lo atmosférico: el espacio necesita de la existencia del cuerpo para que su atmósfera pueda sentirse, y en ese existir, vendrá implícita la variable del tiempo, o, mejor dicho, la variable relativa de la temporalidad; capaz de volatilizar la experiencia de los cuerpos dentro de un espacio.

Para concluir:
Más que como un hecho cronológico, este apartado se presta como una herencia de bienes conceptuales que acotan lo atmosférico, de tal forma que podamos empezar a constituir una especie de yacimiento arqueológico premeditado de donde poder recopilar unos datos previos que nos ayudarán a seguir avanzando en la dirección deseada: aquella capaz de superar las desafortunadas consecuencias del régimen visual imperante en el contexto arquitectónico que nos antecede - reforzado por el proceso de digitalización social con el que coexistimos hoy día – y de la racionalización de los espacios. Como ya se avanzó anteriormente, la intención no es otra que constituir las partes diseccionadas de la atmósfera como estímulos sensoriales que nos ayuden a mejorar las experiencias del cuerpo multisensorial dentro de los espacios, o, más bien, inmersos en la capacidad que tienen éstos de incidir en nuestro comportamiento emocional y, por tanto, social.
Imagen 03 – Cartografía conceptual.
HACIA DÓNDE
Ein Hauch von natürlichem Licht:

Wanda no solía encabezar sus mails con un asunto, pero esta vez sí que lo hizo justo con las palabras que abren este apartado. Y tras ellas, decía:
‹‹Como amante del arte, además, que se banaliza en formato postal, imagino que aún conservarás a mano la que te envié a finales de este último agosto. En ella recuerdo confesarte que tras experimentar aquella explosión de sensaciones al mirar el cuadro de Friedrich y similar a la que tú experimentaste en aquella Raum der Kunst, se me antojó visitar espacios museísticos (heredados o no) sumergidos en un medio natural – lo que les imposibilita o dificulta el no mirar hacia fuera. Así, como te decía, llegué por recomendación al Jenisch Park de Hamburgo y a las dos Raums der Kunst que en él se albergan. Fue en la primera de ellas, en la Jenisch Haus, donde me encontré con aquella postal que desentonaba respecto al resto. Como amantes, ambas, de las causas que parecen perdidas (pero que acaban no siéndolo), pensé que aquel papel offset en el que rescataban las palabras ‘’Die Sorge sollte uns zum Handeln führen, nicht zur Depression’’ (traducido al español como La preocupación debe conducir a la acción, no a la depresión) de una tal Karen Horney - de la que no había más rastro que ese en aquella Raum der Kunst - te acabaría deslumbrando tanto como a mí. Por supuesto, quise saber más de ella: así fue como, googleándola, descubrí que se trataba de una psicoanalista alemana – fundadora, además, de la psicología feminista y cofundadora de la psicología neofreudiana – que se había criado en un barrio muy próximo al de Imagen 04
– Ein Hauch von natürlichem Licht / Jenisch Haus.
este parque: hecho que me llevó a sospechar que esta era la causa por lo que habían decidido dejar este pequeño rastro suyo en aquella casa de campo de estilo neoclásico – la Jenisch Haus››.
Continuaba diciendo:
‹‹Ubicaba más o menos a Sigmund Freud, pero este encontronazo me hizo querer tirar de este hilo neufreudiano, así como de su raíz. Así, ya de vuelta en Bremen, me fui directa a la Stadtbibliothek en busca de respuestas, dónde, al verme aguantando entre las manos letras entremezcladas de Horney y Freud, el bibliotecario se animó a recomendarme Eros y la Civilización de Herbert Marcuse – donde se invita a pensar en la idea de que existe un camino para evitar que la civilización se autoaniquile3. Sentí que esta recomendación podría ser una especie de hilvanado entre lo neo y su raíz, por lo que me abalancé directamente sobre ella. Debido a la carga de trabajo que tuve estas últimas semanas no pude profundizar demasiado, pero fue suficiente para que una noticia en el periódico del día de ayer, lunes 21 de septiembre (Día Mundial del Alzheimer y otras demencias), llamara mi atención, también en relación al ejercicio en el que andas trabajando››.
Quise saber más:
‹‹En la noticia, encabezada por el titular Ein Hauch von natürlichem Licht (traducido al español como Un soplo de luz natural), contaban la curiosa vivencia de una anciana con demencia que ‘’se había visto forzada a permanecer / sin salir / quince días en un espacio que se le había asignado como propio’’ dentro de un centro especializado. Contaban que su mente - tan descontaminada por la civilización y cuyo vínculo psique-somático se difuminaba cada vez más – le impedía ser consciente de la realidad que la envolvía, pero aún con
la picardía que la recuerdan sus familiares, y acaecida por una pulsión de vida (Eros), conseguía rehuir todas esas miradas represivas en la búsqueda de aquel soplo de luz natural que quedó sellado, de alguna forma, en su memoria corpórea: y es que su espacio propio no era el que le habían asignado, sino aquel al fondo del pasillo de su planta dónde había conseguido reunir una silla – su silla – con la luz natural que atravesaba el vidrio que remataba aquel espacio-tiempo liminal que, según citaba una familiar, la devolvía a su pasado, a cuando su presencia corpórea descansaba, entre los intersticios atmosféricos, sobre su silla junto a la puerta abierta de su ya abandonada casa. Su soplo de aire fresco (y de luz natural) era justo ese: un espaciotiempo íntimo consigo misma y sus difuminados recuerdos y/o pensamientos››.
Bebí un poco de agua y continué leyendo:
‹‹En seguida me acordé de ti, y quise creer en si ese esfuerzo tuyo (entendido, también, como acción que deriva de una preocupación determinada) por radicalizar la atmósfera arquitectónica no encuentra su punto de interacción máximo entre el cuerpo sensible y el espacio que lo envuelve justo en ese espaciotiempo liminal en el que la psique consigue emanciparse –temporalmente, mientras halla la forma de prolongarlo – de aquello que reprime la libido de los cuerpos mientras los aleja de la auténtica experiencia – en tú caso, arquitectónica. Así, me preguntaba en si para que pudieras salir de ese estado de bucle en el que, según me contaste, andabas inmersa, no deberías simplemente buscar la forma de hallar aquello que contamina las escenografías de la cotidianidad arquitectónica››.
Me perdí en mis pensamientos…
Imagen 05 – Atmósfera: Confraternidad espacio-corporal.
Entre pensamientos:

Abro paréntesis: Las palabras de Wanda, no sé realmente muy bien porqué, me precipitaron hacia algo de lo que Alejandra Pizarnik dejó por escrito:
Que tu cuerpo sea siempre un amado espacio de revelaciones.
Lo sé, sonaban igual de crípticas que las palabras de Wanda, pero algo me decía que aquel espacio-tiempo liminal del que me hablaba en su último mail guardaba cierta relación-aglutinante con este territorio espacio-corporal rescatado de Pizarnik. Cierro paréntesis. Me recobré por unos minutos:
Tomando como base ‹‹ (…) aquello que contamina las escenografías de la cotidianidad arquitectónica›› y en un intento por cimentar aquella raíz fenomenológica anteriormente enunciada, rescataremos el cuerpo fenomenal de Maurice Merleau-Ponty para intentar llegar a la esencia de aquellos contaminantes que disrumpen sobre las atmósferas cotidianas que habitamos: una disección en la que intuimos la posibilidad consecuencial de hallar la forma de confraternizar el cuerpo y el espacio que es vivido. Así, cabe aclarar que este cuerpo fenomenal pretende superar la corporalidad dual introducida anteriormente por Edmund Husserl; la cual planteaba un cuerpo dicotómico fragmentado en uno entendido como objeto que es sentido (Körper) y en otro al que se considera como sujeto que siente a través de lo percibido (Leib); para convertirse en una entidad quiasmática capaz de conglomerar la dualidad cuerpo-alma. Y ese intento por llegar a la esencia de las cosas a través de los
2 D ISECCIÓN DEL TÉRMINO
fenómenos (del griego φαινομένον – phaenomenon -, interpretado como ‘’lo que se muestra’’) no es más que un camino experiencial que permite a la mujer y al hombre conocerse a sí mismxs en relación al entorno que lxs acoge a través de la epoché. La epoché será el método que, heredado de Husserl, permitió a MerleauPonty poder llegar, también, a la raíz fenomenológica de las cosas (reducción fenomenológica) mediante la puesta entre paréntesis, siempre, de la relación de éstas respecto a su realidad experiencial. Pero para llegar a esta realidad experiencial se hace necesario tender un puente entre Husserl y Merleau-Ponty a través de la fenomenología ontológica (existencialista) de Martin Heidegger (alumno de Husserl): la cual incide en el hecho de que el ser humano, a diferencia del resto de entes, tiene capacidad para comprenderse a sí mismo en un existir que es consciente de su ser y estar en el mundo (Dasein), a través de una fenomenología hermenéutica. Es decir, no basta la intuición empírica (percepción) y la intuición eidética (conocimiento heredado) – las cuales pueden estar contaminadas - para llegar a la verdadera esencia o raíz, sino que será necesaria una experiencia que toma consciencia, incluso, de los fenómenos ocultos y/o enmascarados. Así, entenderemos el anterior corcheteado (epoché) no como una sentencia, sino como un hecho que permite la contingencia a su paso y que, por tanto, rehúye lo unívoco para direccionarse hacia el conocimiento reflexivo adquirido a través de la propia experiencia personal en un contexto determinado. Por tanto, y antes de seguir avanzando, aclararemos que el cuerpo fenomenal de Merleau-Ponty será entendido, entonces, como aquella experiencia encarnada en la que el cuerpo sensible no puede desligarse de su relación con el mundo: se produce, así, una especie de sincronización entre ambos que, como veremos más adelante, podrá estar ‘’falseada o contaminada’’.
de nuevo …)
Las palabras de Wanda, que seguían perforándome por dentro (‹‹tan descontaminada por la civilización (…) ››), me llevaron de vuelta a uno de nuestros encuentros en aquella Raum der Weisheit de Turku. Se ha perdido en mi memoria el tema que daba nombre a uno de los pasillos de libros que visitamos aquel día, pero sí que recuerdo que un canto amarillo casi fluorescente llamó mi atención. Se trataba de una de las obras de la artista parisina - que recién iba a conocer - Sophie Calle. Wanda que, como siempre iba por delante, ya sabía de ella:
‹‹Nunca había experimentado el vivir en territorio isleño, y un día, hace ya casi 8 años, de repente se me antojó suplir este anhelo. La historia de cómo acabé en aquella isla en concreto es larga, pero te diré que recuerdo exactamente que fue en una de sus Raums der Weisheit donde conocí a Sophie Calle a través de su libro Double Game. No mucho antes de aquel encuentro, Azalea, autóctona de la isla, me contó entre libros – además de otras curiosidades – que aquel territorio bordeado completamente por agua salada contaba con una pequeña población neurálgica (en la que estábamos) que crecía de forma radial, y cuyos radios huían de los límites de ésta: prolongándose hacia el mar y en cuyo encuentro surgían nuevas poblaciones, cuya única conexión existente entre todas ellas era justo a través de aquel centro en común. Por supuesto, las conexiones crecieron, pero hubo un tiempo en el que, para ir de cualquier extremo de un radio de la isla a otro, tenías que pasar obligatoriamente por aquel centro. De esta doble disposición radial (local y global) sobre la población central nacía una arquitectura que en cierta forma me recordó a una especie de panóptico invertido (la no-mirada central, en este caso, se descentra y pulveriza): según
(…
me comentó aquella persona el índice de criminalidad de esta población era inexistente debido a que, su urbanismo, tan forzadamente transitado, no daba lugar a posibles recovecos en los que poder delinquir. Fue esto por lo que, al llegar al capítulo The Detectives en el libro de Double Games de Sophie Calle (donde habla de su experiencia en la que contrató a un detective privado para que la siguiera y, así, poder confrontarse al hecho de sentirse observada), bromeé sutilmente diciéndome a mí misma que en aquella isla Calle no necesitaría contratar a ningún detective, bastaría hablar con alguna persona vecina de aquel entorno central (…)
Volví a la fecha de hoy:
Así, tras la voz reminiscente de Wanda, aprovecharemos para traer a este punto del papel el concepto de otredad en la fenomenología de Merleau-Ponty, y en el que nos será inevitable esclarecer su enmascarado carácter cognitivo que se desarrollará según el contexto socio-cultural - y por tanto arquitectónico - que le da cobijo. Es necesario aclarar que el término de otredad será una herencia de la intersubjetividad introducida por Husserl en su última etapa filosófica, y que será adaptada, bajo la influyente mirada de Heidegger, por Merleau-Ponty en su fenomenología: aquella que encuentra en el propio cuerpo fenomenal, además consciente y reflexivo, la base de estudio de toda experiencia.
Se continúa:
Debemos comprender en este punto del ejercicio que, una vez somos arrojados al mundo3, nuestra existencia es compartida, y que, por tanto, no puede reducirse a experiencias individualizadas e inconexas, sino que deberán entenderse bajo aquel marco socio-
espacio-temporal que conocemos como civilización y lo que ello implica. De esta manera, desarrollando el término de intersubjetividad (Husserl) hasta el término de otredad (MerleauPonty), diremos que – tal y como veníamos avanzando - la intención de su precursor no era otra que evolucionar sobre la ontología de la antigüedad (epistemológica y/o doxástica) hasta otra más contemporaneizada y universalista que se completa con un enfoque en el que la persona no se limita a existir, sino que tiene capacidad para discretizar la coexistencia civilizada, discrepando y reflexionando sobre ella hasta llegar a la esencia de aquella sincronización anteriormente mencionada entre cuerpo y espacio vivido: en nuestro caso, hasta desvelar si el hecho cotidiano está o no contaminado. Y en ese permitir la contingencia a su paso de la que hablamos en el apartado en el que me recobraba de mis propios pensamientos encontramos que, para llegar a una esencia objetiva, es necesario co-subjetivar previamente sobre ella, es decir, para poder rozar la ‘’objetividad universal’’ deberemos establecer relaciones intersubjetivas con la otredad – relacionalidad vivida. Así, cabe incidir en el hecho de que será esta ‘’objetividad fenomenológica’’ la que nos ayudará a decantar las atmósferas espaciales que están contaminadas por racionalidades biopolíticas de aquellas que no lo están, es decir, nos facilitará el camino para comprender mejor de qué forma nuestro comportamiento socioarquitectónico es condicionado por herramientas ‘’bio-poderosas’’ totalmente opacas ‘’a simple vista’’: ayudando a evitar que la civilización se autoaniquile, y, convirtiéndonos, así, en activos intermediadores entre lo (bio)político y lo cotidiano dentro del contexto arquitectónico. Concluiremos este párrafo diciendo que solo a través de la experiencia podremos llegar a hallar la esencia de lo buscado (fenomenología ontológica).
››.
A modo de inciso:
Antes de seguir avanzando, se ha visto oportuno aclarar que, tras lo expuesto, entenderemos la atmósfera arquitectónica como una (in)materialidad que es ‘’parametrizada’’ no solo por fenómenos naturales y su interacción con la materia, sino también por un trasfondo fenomenal de carácter socio-político que, a menudo, se nos-presenta de forma camuflada sobre nuestro espacio cuatridimensional (aquel que añade, además, el tiempo al espacio euclidiano). Clarificándolo con lo que nos contó Wanda anteriormente sobre la inexistencia de un índice de criminalidad en relación a la configuración del territorio urbano, diremos que la forma en la que percibimos los espacios que nos acogen afectará directamente al desarrollo cognitivo de nuestro territorio corporal psique-somático: el entorno arquitectónico que vivimos a través de la experiencia condiciona, sin duda alguna, la formación de nuestros juicios mientras gradúa, además, la forma en la que percibimos el mundo. Es decir, la atmósfera arquitectónica no deja de ser un constructo social, pero, en nuestras manos está la intencionalidad última que llevará a sus usuarios a vivir la arquitectura condicionalmente (lo que implica cierta inercialidad) o invitarles a sacar el carácter reflexivo-disruptivo que guardan dentro para, como mínimo, ponerles cara a aquellas entidades tiriteras y hegemónicas que condicionan nuestra cotidianidad apropiándose de nuestra corporalidad quiasmática (mental y, por ende, motriz). Diremos, entonces, que la sincronización entre el cuerpo y el espacio vivido es graduable o manipulable.
Aclararemos que, por supuesto, este ejercicio se direcciona hacia el lado ‘’revolucionario’’ en un intento por confraternizar el cuerpo y el espacio a través de aquellos resquicios no contaminados
por las ‘’enmarañadas atmósferas’’; o enfocado de otra forma, sería un intentar des-domesticar aquellos fenómenos enmascarados que se entretejen con nuestras experiencias socio-culturales, y, como consecuencia, emocionales. Así, encontramos en lo atmosférico una (in)materialidad arquitectónica con capacidad de neutralizarse, mientras promueve, además, espacios en los que aún es posible la experiencia multisensorial, lo que, sin duda alguna, nos permite frenar el descuidado de nuestras capacidades cognitivas, y, por tanto, frenar también el atrofiamiento de nuestra capacidad para reflexionar sobre lo vivido o para comprender de qué forma lo percibido influye en la forma de comportarnos y/o en nuestras emociones.
A su paso:
En un intento por hallar la forma de neutralizar la (in)materialidad que es sentida por los cuerpos se hace inevitable el hecho de tintar de violeta nuestro discurso para llegar a la raíz de aquello que reprime la libido de los cuerpos en el contexto experiencial, y que, por supuesto, se complementará más avanzadas/os en el tiempo con otras herramientas ‘’bio-poderosas’’. Así, retrocedemos hasta las primeras formas de civilización para esclarecer la cosificación de la mujer que, entonces, era considerada como bien raíz: a la mujer ‘’había que cuidarla’’ para asegurar la continuación de la especie, lo que supuso el inicio de la asignación de roles en función de la fuerza – el hombre era a la fuerza y la mujer a la delicadeza. Esta dualidad con base ‘’enérgica’’ seguiría desarrollándose hasta llegar a consolidarse como aquel constructo social hegemónico del género en el que la mujer aparecía subordinada a la figura del hombre. Cabe incidir en el hecho de que esta cultura androcéntrica, entendida como una forma de biopolítica que reprime, en este caso, la libido
de la mujer, tuvo también sus consecuencias en el marco arquitectónico. Así, aproximándonos a nuestros días, nos situaremos en el siglo que nos antecede – en la modernidad - para hablar de aquellas consecuencias de las que aún quedan secuelas en las arquitecturas que vivimos en la actualidad: la esfera pública se proyectaba por el hombre para el hombre, mientras que la esfera privada – la nueva domesticidad – se proyectaba para la mujer, la mayoría de las veces, desde la mirada o influencia del hombre.
Esto me hizo recordar a Wanda:
Wanda, que por su experiencia errática había vivido numerosas viviendas distribuidas por todo el planeta, sentenció, en una de nuestras correspondencias, el poco tacto que podían llegar a tener aquellxs arquitectxs que, bajo herencia androcéntrica, proyectaban determinados espacios de dudosa calidad atmosférica:
‹‹ (…) La cocina no es que sea mi gran fuerte, pero, a menudo, me gusta intentar recrear – a mi manera – aquellos platos típicos que recién me acaba de descubrir la ciudad en la que me encuentro en ese momento. Eso sí, es condición indispensable que la atmósfera de este espacio me invite a quedarme, si no, definitivamente preferiré invertir el tiempo de cocinado sumergida en algún nuevo libro, y seguir comiendo en la cafetería más próxima a la Raum der Weisheit de esa ciudad, que, tras mi nociva experiencia anterior, de seguro me anticipé a comprobar que su atmósfera no me invitaría a huir, incluso, de la ciudad que la acoge››.
Dando un salto en sus palabras, decía:
‹‹ (…) Cocinas heredadas totalmente interiores sin conexión alguna con el exterior. Cocinas que son perforadas por una luz que
antes ha tenido que apañárselas para atravesar la galería donde se lava la ropa - y que, en ocasiones, ni siquiera tiene para tender. Cocinas en las que cualquier acción desempeñada enfrenta la mirada siempre a un muro y nunca hacia una ventana. La ventana, si acaso, permanece abandonada al fondo mirando hacia un patio interior y minúsculo, o, en el mejor de los casos, hacia angostos callejones. En todas ellas, te aseguro que no pasaba más de una media de veinte minutos al día: sumergirte en un libro te permitía ‘’abrir ventanas con mejores vistas y que, además, generan mejores atmósferas’’. Por supuesto, hubo otras cuya atmósfera me invitaban a orquestar aromas, incluso, en compañía: a quien realmente le guste cocinar seguro disfrutará el poder compartir perderse en compañía de otrxs entre los intersticios íntimos espaciales en los que, además, participan el olfato y el paladar››.
Se continúa:
De las palabras de Wanda heredamos la disfuncionalidad de los espacios que eran domesticados para la mujer y de los que aún hoy quedan secuelas – evidenciándolo con el caso de la cocina -, pero nos dejaremos llevar por el aspecto (des)atmosférico de todo esto: entendido como aquello que coerce a estos espacios del parámetro de la temporalidad lumínica – y lo que ello implica. Hay quienes ya pusieron sobre papel que el Trastorno Afectivo Estacional (TAE) está estrechamente relacionado con el desajuste que sufre el cerebro con la secreción no óptima de hormonas como la melatonina y la serotonina como consecuencia de la disminución de las horas de luz natural en las estaciones de otoño e invierno. Si a ello, además, sumamos una mala gestión de la domesticación de la temporalidad lumínica en el contexto arquitectónico, estaremos introduciendo, de alguna forma, cierto carácter hostil a los espacios
(a menor luz natural disminuye la secreción de serotonina, aumentando, así, la secreción de melatonina – produciendo la desorientación de nuestro reloj biológico): lo que se traduciría en consecuencias que (re)afectan a lo emocional.
Recordando aquella noticia rescatada por Wanda y en la que se contaba la vivencia de aquella anciana cuya pulsión de vida la llevaba hacia espacios con mejor calidad lumínica (cuando somos conscientes de que el sol ‘’está ahí fuera’’), nos atreveremos a decir que lo que nos hace sentir enjauladas/os no es el espacio euclidiano como tal, sino la incapacidad de éste para domesticar las energías cósmicas de la forma menos restrictiva o más amable posible para los cuerpos. Así, nos interesa aclarar en este punto del ejercicio cuáles son aquellas fuerzas erosivas que reprimen la libertad tempoespacial en el contexto arquitectónico. En un primer plano evidenciaremos, en lo doméstico, una primera dualidad encargada de imponer acciones-espaciales para el día y acciones-espaciales para la noche, es decir, se estaría induciendo a formas determinadas de vivir los espacios ‘’más íntimos’’ o donde ‘’más libres’’ podemos ser y sentirnos: intuimos, así, una falsa libertad tempo-espacial en quienes habitan esos espacios. En un segundo plano, hallaríamos una segunda dualidad en el contexto morfológico de lo doméstico que superpone, de alguna forma, la estratificación social a lo androcéntrico: surgían, entonces, los espacios servidos frente a los espacios servidores. Así, el espacio se estandarizaba otorgándole a la mujer – como figura más afectada – aquellos ‘’rincones’’ (espacios servidores) que contaban con las espacialidades más desfavorables, es decir, aquellas que eran castigadas y distanciadas de la temporalidad lumínica de mayor calidad. Y así, en este último encuentro con el exterior dejamos atrás estas dos dualidades
mencionadas y que entendemos como consecuencias de una racionalidad biopolítica, para salir a un exterior que, paralelamente, también ha sido racionalizado por herramientas bio-poderosas: anteponiendo la ‘’rentabilidad espacial’’ – lo producitivo – a lo reproductivo, surge la zonificación tipológica que tanto afecta a la forma en la que se producen aquellas (dis)tensiones entre el exterior y el interior de los espacios que habitamos; es decir, la (des)habilidad con la que la luz natural es más o menos capaz de perforar nuestros espacios. Así, heredamos de la modernidad – ya que aún quedan secuelas - una doble rigidización en relación a lo tempo-espacial, y que va desde el exterior al interior de los espacios (siguiendo la trayectoria lumínica).
A modo de transición:
Introduciremos en este punto del ejercicio algo de lo que la perspectiva de género reclama para las arquitecturas que vivimos: Zaida Muxí – por concretizar de quien lo leí – realzaba la necesidad de homogeneizar, en lo doméstico, las dimensiones espaciales para dotar de una mayor flexibilidad a la vivienda. Esto no solo destruye o supera la hegemonía vivencial (así como las dualidades previamente establecidas), sino que, en lo atmosférico, permitiría experimentar vitalmente la temporalidad lumínica de los espacios, o, dicho de otra forma, nos permitiría negociar (o graduar) las temporalidades de nuestros espacios según queramos: se fomenta la libre reapropiación espacial por parte de las personas en nuestra búsqueda de aquel soplo de luz natural y aire fresco (o la ausencia de éste), recuperando, por tanto, aquellos (tempo)espacios íntimos que de manera enmascarada habían sido arrebatados a nuestras experiencias atmosférico-arquitectónicas.
Tirando de este hilo violeta que apuesta por lo topológico –entendido, en nuestro caso, como aquello que permite la contingencia tempo-espacial - y volviendo al exterior, dejaremos a un lado la destrucción de la zonificación-tipológica (por su limitación legislativa y la imposibilidad de hacer tabula rasa sobre nuestras ciudades) entendida como una herramienta deconstructiva que nos ayudaría a oxigenar los espacios interiores como consecuencia de una previa oxigenación de la ciudad, para centrarnos en la disrupción sobre lo meramente urbano: en un intento por reintroducir atmósferas urbanas descontaminadas que inviten a los ciudadanos a vivir sus ciudades, estacionándose en ellas. Así, buscando frenar aquellas biopolíticas centradas en comer terreno a lo reproductivo mediante lo productivo – rigidizando hasta el último rincón del espacio público y lo que ello conlleva, encontramos en las atmósferas espaciales que consiguen rehuir los contaminantes bio-poderosos que venimos exponiendo, una posibilidad que devuelva a los ciudadanos a vivir-se en las calles, y no para vivirlas como meros espacios de tránsito o inmersos en esferas en las que el ocio solo es posible en marcos de consumo, despersonalizando, por completo, a sus ciudades.
Para agotar este apartado: Se evidencia, así, nuestra intención de esclarecer el gran impacto que lo construido tiene sobre lo emocional, esclareciendo de qué forma ciertas ‘’herramientas bio-poderosas’’ condicionan la forma de vivir los (tempo)espacios y, por tanto, de nuestro desarrollo cognitivo. A ello, además, superpondremos el imparable proceso de digitalización social en el que nos encontramos inmersos - así como el poder fáctico que los medios de comunicación ejercen sobre nosotras/os - para anticipar la necesidad de crear espacios en
los que aún es posible desintoxicarse de todas aquellas fuerzas tiriteras y hegemónicas que asfixian, incluso, nuestra esfera más íntima: aquella región espacio-corporal de la que Pizarnik hablaba y que no es más que aquel territorio intrapersonal en el que aún nos es posible ‘’vivirnos a nosotras/os mismas/os’’ y lo que ello implica. Así, vemos en aquellos resquicios atmosféricos no contaminados un posible salvoconducto que permita a las/os ciudadanas/os emanciparse de todos aquellos mecanismos que intoxican nuestros espacios (también intra-corporales), democratizando lo sensorial como consecuencia de un intentar aliviar la saturada percepción de estímulos contaminados que cohabitan nuestros (tempo)espacios. Es decir, se apuesta por la (in)materialidad atmosférica como herramienta que es capaz de disrumpir sobre todo aquello que atrofia nuestras capacidades cognitivas, hallando, por tanto, la posibilidad consecuencial de confraternizar el cuerpo y el (tempo)espacio vivido.
Concluiremos realzando la idea de que en adelante entenderemos aquellos resquicios atmosféricos no contaminados como un espacio-tiempo liminal que permite a los cuerpos vivir-se en sí mismos (introspectivamente) mientras se viven también en el contexto socio-espacio-temporal que los envuelve, pero de una manera ya consciente. Rescatando aquello que decía Steven Hall de que la reflexión privada provoca la acción pública, me preguntaba si nuestro papel como intermediadores entre lo socio-político y lo cotidiano dentro del contexto arquitectónico no debe posicionarse siempre del lado de aquella (in)materialidad que apuesta por lo multisensorial y que permite a las/os ciudadanas/os vivir(se) y vivir los espacios de manera insumisa: brindándoles la posibilidad de llegar a conocer(se en) el mundo de la manera menos turbia posible.
A SU LLEGADA
Una confusa quiescencia:
Lo último que supe de Wanda fue que andaba buscando un nuevo destino (una nueva Raum der Weisheit más bien) donde perderse. Al ver su nombre en negrita en la bandeja de entrada supuse que ya lo había encontrado y que, incluso, ya estaría allí. Su mail, que volvía a venir encabezado con un asunto, me dejó intrigada: aquella confusa quiescencia decía así…
‹‹Hace un tiempo, la escena de la derecha fue real: tenía profundidad y, aunque pareciese igualmente congelada, había ciertos detalles que enmarañaban su estaticidad, aparentemente forzada.
La escena apareció de forma inesperada: sosegada, pero de manera absorbente, te invitaba a quedarte para observarla; para inspeccionarla; para escucharla; para olerla; para saborearla; para vivirla. Para vivirla como si el factor de lo desconocido se hubiera pulverizado dejando su rastro sobre el plano horizontal de aquella antigua pieza de mobiliario. Para vivirla como quien vive algún recóndito rincón de la ciudad como si fuera suyo. Para vivirla como si aquella habitación heredada se hubiera sellado en nuestra memoria corpórea, como lo hacen aquellos espacios que percibimos íntimos, a pesar de su ajenidad.
La escena se colaba inmóvil por la retina mientras que el sentido háptico rozaba el aire que conseguía filtrarse, ajeno a la vista, por aquel óculo desprovisto de protección. Éste venía acompañado por Imagen 06 – Una confusa quiescencia.

una luz difusa que alcanzaba a perfilar - con un juego de luces y sombras - cada pliegue definitorio de aquel espacio, entretanto la (in)estaticidad de aquella silla de madera era proyectada sobre el plano de aquel suelo desgastado; o vivido, más bien. A su vez, la habitación parecía callada y a la vez sonaba a todo: sonaba a un vacío con cierto sabor a aire puro, a lo cotidiano del espacio circundante y al viento enredándose entre las copas de los árboles. Y, a pesar de su condición ajena y amnésica, aquel espacio sonaba también a intimidad. Sobre todo, a eso: como si en aquel sosiego enmascarado hubiera cabida para mí, mis historias, mis pensamientos y reflexiones.
Mientras tanto, aquella desnudez espacial, acompasada con el pasar de las horas, se teñía cada vez más oscura; confesándonos que aquella aparente quiescencia, no eran más que fotogramas congelados de aquella caja construida con paredes frías y rugosas. Y que, de hecho, la realidad arquitectónica - lejos de la dinamicidad que introducen los que la habitan - está en constante movimiento y/o transformación››.
Venía, además, con una nota:
‹‹Hace unos días, revisando viejas fotos me encontré con ésta que tomé en una de mis llegadas a un nuevo destino hace ya unos años. Al verla recordé exactamente lo que sentí cuando entré por primera vez en aquella vieja habitación que era parte de la vivienda de una artista polaca que, en busca de teñir la soledad que sonaba en su gran casa, se había animado a alquilar todos aquellos dormitorios que la hacían sentir tan fuera de escala en lo que debería sentirse como un hogar: decía que la soledad llegó a
inspirarla en la misma medida en que la hizo sentir que se asfixiaba, así, quiso experimentar otras dinámicas ‘’no tan estáticas’’ de vida donde poder tomar aires que refrescaran aquella agotada inspiración. Era una mujer bastante peculiar y seguro que su historia te fascinaría, pero eso lo dejaremos para otro momento. Hoy te escribía para compartirte esta pequeña reflexión que escribí anoche sobre mi primer encuentro con aquel espacio, y en relación a aquellos intersticios atmosféricos que consiguen esquivar, de alguna forma, aquellas atmósferas que son civilizadas hasta la extenuación; y que no solo ahogan las espacialidades que vivimos sino también aquel espacio temporal en el que somos para nosotras/os mismas/os y nuestros pensamientos.
Así, fue al recordar aquel espacio que había conseguido permanecer alejado de una realidad saturada de estímulos tan maniatados como comprendí que es justo entre aquellas intimidades atmosféricas de la arquitectura, y de las que inconscientemente me hablabas, donde aún es posible inmovilizar todo aquello que debilita nuestras capacidades cognitivas (…) ››.
Aclaramos, por tanto, que aquel espacio-tiempo liminal con el que concluíamos el anterior apartado se reescribe como una (in)materialidad que invita a democratizar lo sensorial a través de espacialidades que incitan a vivir las acciones de manera oxigenada.
Concluía diciendo:
‹‹Por cierto, no te lo dije antes, pero finalmente decidí prolongar mi estancia en esta ciudad alemana: su atmósfera es bastante cómoda y acogedora. Si te animas, aquí te espero: te encantará››.
(Le dije que me lo pensaría…)
Tras lo expuesto:
A propósito de dilucidar la progresiva atrofia perceptiva que nos atañe se optó por rescatar la intimidad espacial como potencial herramienta de proyecto que disrumpa sobre las secuelas de una arquitectura que apuesta por el placer estético (ocularcentrismo) y las dualidades arquitectónicas previamente establecidas – además de otras ‘’imposiciones biopolíticas’’. La intimidad espacial, lejos de ser medible y cuantificable, es el resultado de la combinación de diversas variables; que como la propia palabra indica no son completamente constantes ni en el tiempo ni en el espacio. Así, la intimidad espacial – o la falta de ella – es cambiante y adaptable, pero resulta de vital importancia entenderla y tenerla en cuenta para crear espacios amables con el propio cuerpo y, por ende, con la mente. Amables o no, íntimos u hostiles, dependiendo de si el espacio quiere que te quedes o, por el contrario, que solo estés de paso; de si el espacio quiere que lo percibas como un refugio o, por el contrario, como un espacio en el que no es posible encontrar el amparo. Pero, tal y como aclaramos anteriormente, es oportuno incidir en el hecho de que este ejercicio se posicionará del bando que busca otorgar espacialidades íntimas a las/os usuarias/os en el marco arquitectónico: la intención no es otra que devolverles aquel aliento que les permite combatir las inercialidades a las que vivimos sometidas/os.
Recalcaremos, además, que el hecho de que esta intimidad espacial no sea medible ni cuantificable no quiere decir que rehúya
de toda métrica: si debe ser amable o no con el propio cuerpo somos conscientes de que debe existir cierta relación proporcional entre la intimidad espacial y los cuerpos – en la forma en la que éstos la perciben. Peter Zumthor adelanta que no es una mera cuestión de escala, sino que incumbe a aquello que es capaz de tomar lo corporal como un coproductor espacial; como si de una métrica no numérica se tratase. Reflexionando sobre la arquitectura vivida se puede llegar a entender los grados de intimidad de los que Peter Zumthor habla, y que éstos no pueden ser encasillados en niveles estandarizados, sino que hablan el idioma de una métrica subyugada por la experiencia multisensorial: reacia a obedecer a un único patrón o gradiente.
A modo de inciso:
Imagen 07 Esquema desechado: ¿Grados de Intimidad?
Para trabajar con un respaldo teórico y fundamentado, se empezó por interpretar lo que Peter Zumthor quería decir con Grados de intimidad. Tras leer también a otros autores surgió un primer esquema-borrador (imagen 07) mediante el cual se intentaba jerarquizar lo leído junto a lo reflexionado sobre la propia experiencia. En seguida, surgieron ciertas discordancias en el discurso que obligaron a su descarte, pero que, finalmente, se decidieron incluir como contrapunto para darle orden y coherencia

3 INTIMIDAD ESPACIAL (EN)
al desarrollo de la identidad buscada – no tanto individual, sino colectiva.
Discretizando el fallido esquema de la figura se presentan tres dicotomías agrupadas en dos bloques. En una primera lectura de izquierda a derecha surgen los parámetros dicotómicos que, inicialmente, se pensaron como generadores atmosféricos más íntimos que sus contrarios. Posicionándonos en el bloque de la izquierda, y en este caso con una lectura descendente, el grado de intimidad de los parámetros es decreciente - justo al contrario que en el bloque de la derecha.
Como continuación a lo expuesto en el párrafo anterior, surge la necesidad de aclarar que un espacio amnésico no tiene por qué ser estrictamente menos íntimo que uno cargado de memoria; o que un espacio vacío de sonido sea más íntimo que uno que nos abrume con su sonido; o que la claridad de un tercero sea menos íntimo que la oscuridad de otro. Estas variables, como generadores atmosféricos de intimidad, no han de aislarse entre ellas ni reducirse a la percepción de un único sujeto. Además, es importante destacar que las diversas acciones que se desarrollan en las entrañas de la arquitectura gradúan estos niveles de intimidad a su antojo, es decir, la intimidad necesaria – o la ausencia de ella – para desarrollar una determinada acción en un espacio será totalmente diferente a la reclamada en otro mientras se sucede otra acción cualquiera. Dicho esto, es oportuno recalcar lo desacertado que resulta combinar determinados parámetros atmosféricos en un intento de quitar ambigüedad al término de Intimidad espacial: por lo que, ante las discordancias surgidas, este apartado se muestra como un rechazo al intento inicial de acotarla o estandarizarla, y se centra en alentar
a pensarla, reflexionarla y entenderla según su contexto - según los parámetros tangibles e intangibles que la definen.
Se continúa:
Resulta inevitable traer al papel en este punto del ejercicio la variable de la temporalidad: la mudable (dis)tensión entre el exterior y el interior de los espacios. Porque la arquitectura no acaba en la demarcación de sus muros, sino que se prolonga hasta donde la acción del mirar nos permite o hasta donde al exterior le es posible performar perceptivamente lo que se sucede en el interior del espacio perforado (tanto a nivel espacial como corporal), así como en la propia membrana que lo envuelve –refiriéndonos a su desgaste y/o meteorización. Wanda, en ‹‹Una confusa quiescencia››, se adelantó hablándonos sobre esta capacidad transformadora que tiene la temporalidad como generador atmosférico y graduador de la intimidad espacial, al que apenas se le invierte tiempo para reflexionar sobre las posibilidades que alberga. Utilizándose, en la mayoría de los casos, como una herencia de las dualidades arquitectónicas anteriormente establecidas; marcando, así, niveles estandarizados de la idea de intimidad - e insisto en lo de idea, lo que expele por completo su verdadera experiencia arquitectónica.
Así, lejos de aplacar el concepto de intimidad como una mera cuestión de secretismo o recato, se ha decidido abordar como una herramienta proyectual capaz de graduar los espacios en pos de generar atmósferas diversas y adaptables según lo demandado por la acción; llenando de dinamicidad los espacios. La intención no es otra que devolver ciertos aspectos del espacio cartesiano a un espacio que era nuestro y que, cada vez con más fuerza, está siendo
invadido por el espacio virtual; por lo ajeno y lo visual – principales debilitadores de la experiencia íntima y multisensorial de los espacios.
Recordando a Wanda:
Wanda, en el apartado de Disección del término, ya nos hizo ver el gran impacto que la (dis)tensión entre el interior y el exterior a través de la ventana (temporalidad lumínica) tiene no solo sobre la configuración espacial interior, sino también hacia los cuerpos que habitan los espacios en la medida en que éstos pueden llegar a experimentar determinados cambios bioquímicos perjudiciales para la psique humana. Es importante hacer un breve paréntesis para recordar que no solo la (dis)tensión entre medios se produce a través de la ventana, sino que ésta puede también experimentarse en un medio continuo (el exterior) que es fragmentado por la presencia de árboles - o, como ya veremos, por otros elementos –que filtran o paralizan la luz consonando, también, las espacialidades urbanas con aquellas acciones que nos invitaban a estacionarnos en la ciudad, permitiéndonos vivir – nuevamente - la auténtica esencia de ésta. Pero iremos por partes.
LO PRIVADO. Entre medios:
(Des)Entrelazando el interior con el exterior, comenzaremos diciendo que el novelista Cornell Woolrich junto al respaldo del cineasta Alfred Hitchcock realzan en La ventana indiscreta la máxima significación de este elemento arquitectónico, donde incitan a vivir los espacios mirando también hacia el exterior de ellos, extendiéndolos y disipando sus límites; llenando de reciprocidad a la ventana. Justo lo contrario planteaba Adolf Loos en su obra que, a menudo, enfocaba la mirada hacia el interior de
los espacios, rechazando, casi por completo, el mirar hacia fuera. Esta dualidad, de alguna forma, funciona como delator de la arquitectura, evidenciando que ésta está llena de intenciones que inducen a vivir los espacios de una manera determinada: condicionando, de cierta forma, nuestro comportamiento tempoespacial y, por tanto, cognitivo.
En nuestro caso, no rechazaremos ninguna de las dos formas que existen de vivir el ámbito de la ventana, pero nos dejaremos llevar por la experiencia voyeurística de La ventana indiscreta, así como por su reciprocidad, para entablar un diálogo con los cambios de vida surgidos como consecuencia de la crisis de la Covid. Una realidad que relega a un segundo plano la domesticidad heredada de Walter Benjamin - como consecuencia de la Revolución Industrial; momento en el que el espacio de trabajo y el espacio de la casa se independizaban el uno del otro, dando paso a una nueva identidad híbrida de la vivienda.
Así, lo que se busca es un pensar consciente en las posibilidades que alberga el ámbito de la ventana como un captador de estímulos sensoriales provenientes del exterior, mientras se invita al usuario a la acción de mirar hacia fuera como un hecho cotidiano; o de un no mirar hacia fuera, pero sentir el exterior: sentir la luz rozando nuestra piel, mientras el viento y los sonidos exteriores la acarician. No tiene mayor complejidad, pero, a menudo, sucumbidos ante una estandarizada instrumentalización arquitectónica pensamos los espacios como una acumulación de acciones compatibles que, la mayoría de las veces, no son coincidentes en el tiempo y que, incluso, algunas de ellas se suceden a cuentagotas; creando, de alguna forma, microespacios residuales. Y no solo eso, sino que, además, frente a la imparable revolución tecnológica que, cada vez
de forma más notoria, invade nuestros espacios – nuestra intimidad –, nuestra mirada se ha visto forzada a mirar hacia puntos determinados del interior de los espacios: hacia la(s) pantalla(s). Un hecho que, aunque a simple vista parezca insignificante en relación a lo expuesto, puede llegar a hacer disfuncionales los espacios que habitamos desde un enfoque cotidiano: colmatándolos de monotonía perceptiva, ritmos constantes y, por contraste, una pérdida de la intimidad. De esto, además, remarcaremos el gran impacto psicoemocional que trae consigo.
Para esclarecer lo expuesto en el párrafo anterior, recurriremos a la ya mencionada como la nueva identidad híbrida de la viviendadonde aparecen de forma combinada el hogar y el trabajo en una misma esfera vivida – para evidenciar la potencialidad que la intimidad atmosférica trae consigo en un intento por oxigenar lo privado: contrastando sus espacios y quebrantando, por tanto, la monotonía perceptiva de los mismos, es decir, esta intimidad espacial nos permitirá graduar las distintas atmósferas en relación a las tan variadas acciones que en sus entrañas arquitectónicas se desempeñan. De este modo, encontramos en el ritmo tempolumínico el principal generador atmosférico que nos ayudará a disrumpir sobre la allanada percepción de los espacios, invitándonos, por tanto, a hacer hincapié en el ámbito de la ventana, reflexionando sobre la mirada – hacia dónde (no) se mira – y dando mayor calidad espacial a los rincones que acogen acciones que, lejos de estar absorbidas por una pantalla y sucumbidas por un mirar falseado, aún son capaces de disfrutar la relación de (dis)tensión con el exterior de manera más o menos directa: mirando hacia fuera o simplemente rozando todo lo posible el carácter performático que la fugacidad temporal tiene hacia/con el interior.
De esta manera, y superando como mencionamos anteriormente aquello de aplacar el concepto de intimidad como una mera cuestión de secretismo o recato, entenderemos estos resquicios atmosféricos íntimos como aquellos tempo-espacios –y, por tanto, flexibles - con capacidad para introducir esferas oxigenadas que devuelvan ciertos rincones en la vivienda – ya híbrida - en los que aún es posible acentuar aquellas experiencias que consiguen destilar las publicidades contaminadas (tecnologización) que agotan nuestra privacidad atmosférica. Así, vemos la relación de (dis)tensión con el exterior a través de la ventana no solo como una herramienta que es capaz de graduar el confort sensorial de los espacios – pluralizando los estímulos e invadiendo el tan allanado campo perceptivo, sino también como aquel soplo de aire fresco – o de luz natural – que permite a sus usuarias/os vaporizar esferas íntimas consigo mismas/os y/o en compañía, alejándolxs, todo lo posible, de una civilización cada vez más atomizada y despersonalizada. Y de este entusiasmo por vivir la reciprocidad de la ventana me surgían las siguientes cuestiones:
¿Hacia dónde queremos que miren los cuerpos que habitan los espacios: hacia una pared o hacia la calle? – ambas son válidas. ¿Cómo queremos que entre la luz al espacio en determinados momentos del día? ¿Queremos atmósferas nítidas o atmósferas cuya materialidad aparece difuminada? Si los espacios que cuentan con una iluminación natural óptima en una determinada construcción arquitectónica son reducidos, ¿a qué espacios les daremos el placer de disfrutar de esta luz?, ¿al espacio donde miramos hacia la televisión y donde, a menudo, damos la espalda a la ventana, pero que, de manera puntual, es donde recibimos invitados?, ¿o a un espacio que acoge la acción que más disfrutamos
cuando estamos a solas con nosotrxs mismxs? – cocinando, leyendo un libro, escribiendo o, incluso, viendo la televisión. Cuando proyectamos espacios ¿lo hacemos para el cuerpo activo o bajo influencia de aquellas piezas de mobiliario estandarizadas y estáticas que acogen la acción de los cuerpos? Y lo que es aún más importante, cuando proyectamos la relación de (dis)tensión entre el interior y el exterior, ¿pensamos realmente en ello? Es decir, ¿hemos pensado en el hecho de que situar la ventana a una determinada altura puede ser una (des)invitación a vivir el ámbito de este no-límite?
Tras dejar sobre escrito algunas de las preguntas que resonaban en mi cabeza y para evitar que parezca que estoy romantizando esta relación de (dis)tensión entre el exterior y el interior de los espacios, me gustaría esclarecer el hecho de que si el marketing sensorial encuentra en lo falseado herramientas multisensoriales con las que manipular nuestro inconsciente, nosotrxs, como intermediadores entre lo socio-político y la comodidad cotidiana, debemos buscar siempre la forma de naturalizar todo lo posible la experiencia multisensorial de nuestros espacios, y que si aquellos que son enmarañados dan la espalda a la variable de la temporalidad, nosotrxs deberemos abrirnos todo lo posible a ella: hoy día, aquellas espacialidades que nos permiten oxigenar nuestro inconsciente son, sin duda, donde la esfera de lo íntimo consigue sublimarse. El camino hacia el conocimiento intrapersonal es justo ese, y como nos adelantaba Steven Hall también hacia aquellas acciones públicas que buscan evitar que la sociedad se sienta maniatada, e, incluso, asfixiada - sin saber muy bien porqué.
Así, concluiremos este subapartado realzando la importancia que tiene entender que esta nueva hibridación de la vivienda que
estábamos tratando no debe olvidar que, aún llena de contaminantes atmosféricos y obligaciones, todavía tiene capacidad para estratificarse: separando las esferas reproductivas y productivas a través de aquella (in)materialidad atmosférica íntima que le permite flexibilizar y graduar la relación entre la corporalidad quiasmática y unos espacios ya activos. Si la arquitectura, como decíamos, está llena de intenciones, la nuestra siempre debe apostar por aquellas que permitan clarear las falsas libertades: abrirles ventanas a los cuerpos quiasmáticos para que puedan liberarse de todas aquellas herramientas bio-poderosas que los fuerzan a vivir ‘’a tiempo’’ pero casi nunca disfrutando-se ‘’en el tiempo’’.
Por cierto:
Antes de seguir avanzando me gustaría rescatar aquello de que la (in)materia de lo atmosférico era parametrizada por fenómenos naturales y su interacción con la materia – además de otros fenómenos de carácter socio-político. Así, es oportuno hacer una clara manifestación acerca de la importancia que la materialidad tiene en lo atmosférico: ya que es (dis)frontera entre lo invisible y lo visible, y, por tanto, donde lo que no se ve llega a ‘’personificarse’’. Se continúa diciendo que es justamente de esta interacción de donde nace la inmateria que penetra los cuerposquiasmáticos sensorialmente, siendo, por tanto, donde hallamos la ase para cimentar la experiencia multisensorial de los mismos, y donde se supera la estetización de los espacios (ocularcentrismo).
Si en aquellas actividades económicas empleaban fenómenos sensoriales que incitaban al consumo a través de la manipulación del inconsciente, nosotrxs, incidiendo en aquello de naturalizar todo lo posible la experiencia multisensorial, deberemos buscar orquestar in-materialidades en consonancia con el entorno
temporal, prestando atención a la reacción que producen las energías cósmicas sobre la materia: atender a aquellas materialidades no falseadas que desprenden olores, texturas, rugosidades, claroscuros y musicalidades espaciales – entre otrosque pacifican la experiencia arquitectónica sensorial. De esta forma el poder afectivo de la atmósfera arquitectónica se posiciona, en nuestro caso, del bando que entiende que no solo es suficiente la amabilidad métrica de los espacios y su relación con los cuerpos másicos, sino que se deberán buscar también amabilidades descontaminadas en relación al cuerpo ‘’sensorialmente inconsciente’’.
Entretanto:
Buscando la forma de extrapolar el discurso a otros contextos que escapan de lo privado, la experiencia de Wanda empezaba a resonar en mi cabeza: ‹‹ (…) fue en esta Raum der Weisheit dónde comprendí que estuviera o no experimentando algún tipo de crisis vital, la hostilidad de aquella atmósfera tenía mucho que ver también: ¿acaso es posible asaltar el imaginario en una biblioteca sin intimidad? ››.
Hasta la fecha no me había surgido la necesidad de preguntarle a Wanda cuál era aquella biblioteca cuya atmósfera la hizo sentir en territorio hostil, pero llegadxs a este punto quise creer que rebuscando entre los rastros-enlínea de aquel espacio podría llegar a hallar aquello que aniquilaba la intimidad atmosférica del mismo. Así, me animé a preguntarle a Wanda por aquella biblioteca que la expulsó de sus entrañas, pero ella, que como siempre iba por delante, se aventuró diciéndome que no partiera de la parcialidad de un caso aislado, sino que buscara la forma de trabajar desde la
globalidad yendo, nuevamente, hacia los posibles contaminantes que impurifican las escenografías, en este caso, de aquellos espacios que abren ventanas al libre conocimiento.
LO INTERMEDIO. Entre lo privado y lo público:
‹‹Decía Elfriede Jelinek que, En esta nueva era, lo que te hace libre es el conocimiento (y no el trabajo), pero ¿qué pasa si aquella (in)materialidad de la que siempre hablas no te invita a perderte entre sus callejones y fomentar encuentros literarios fortuitos (una de las principales fuentes del libre conocimiento), sino que, por el contrario, te limita a buscar simplemente aquello que ya venías buscando? Para empezar, piensa en si los espacios para el conocimiento que has vivido suenan a ruido o a musicalidad (…) ››. En seguida, las palabras de Wanda me sonaron a aquellos crujidos que, en determinados espacios, quedan en el suelo tras las pisadas sigilosas de la gente - incluidas las mías. Desde luego, este sonido se posicionaría de parte del ruido frente al de la musicalidad espacial, mientras muestra, además, una (dis)frontera entre lo invisible y lo visible que penetra irrespetuosamente aquella esfera íntima en la que el cuerpo es para sí mismo y sus propios pensamientos: desinvitándote, por tanto, a quedarte. Entendemos entonces que aquellos espacios para el conocimiento (Raums der Weisheits) deben posicionarse del bando de una musicalidad casi silenciosa pero cálida, amortiguando aquello que se (in)materializa en sonidos ruidosos que alteran la intimidad atmosférica de las espacialidades en las que la mente se alza como protagonista. Se evidencia, así, la necesidad de comprender el impacto que la sonoridad de la materialidad espacial puede llegar a tener sobre los cuerpos si ésta no se gradúa correctamente en consonancia con la acción que se está desarrollando en sus entrañas.
Imagen 08 – Espacialidades entrelazadas.

‹‹Llegadxs hasta aquí es importante que prestes atención a la forma en la que las espacialidades de esta arquitectura se entrelazan entre sí y si éstas están condicionadas: no por la mirada directa de quienes custodian estos espacios sino por la situación que ocupan sus (no)miradas en la interrelación de los mismos››.
Daremo, ahora, un paso hacia el formato de intimidad espacial en el cotexto biopolítico de lo intermedio (abordado, en nuestro caso, desde aquellos espacios que veníamos tratando y que esconden manantiales de conocimiento), para seguir esclareciendo aquellos contaminantes que impurifican las atmósferas de las Raums der Weisheit. Así, y recordando aquello que Wanda nos comentó acerca de la (no)mirada central del panóptico (invertido), creemos intuir rastros de esta herramienta bio-poderosa también en este tipo de arquitecturas. No es sino siguiéndolos como llegamos a toparnos con Jorge León-Casero y J. María Castejón, quienes nos aclaran que estas espacialidades tienen también fines enmascarados: penetrando, nuevamente, el inconsciente de los cuerpos, estas herramientas no solo restringen determinados comportamientos, sino que fuerzan conductas que tienden hacia lo productivo y normativo, hacia la desubjetivación de los cuerpos. Un hecho que no solo paraliza la liberación del cuerpo quiasmático, sino que, además, en lo atmosférico, allana por completo la experiencia sensorial creando espacios que no se gradúan íntimamente en relación a las diversas acciones que se pueden desempeñar en las entrañas de estos espacios para el conocimiento, y que, por tanto, tienden hacia la disfuncionalidad de los mismos. Volvemos a heredar, de los citados anteriormente J LC y JM C, la imposibilidad de crear dispositivos que escapen por completo del poder, pero como intermediadores entre lo socio-político y el cuerpo
quiasmático deberemos tender siempre hacia productividades que, rehuyendo imposiciones bio-poderosas, permitan la subjetividad de los cuerpos tendiendo hacia el libre conocimiento. Así, encontramos nuevamente en la intimidad atmosférica una herramienta proyectual que permite al cuerpo quiasmático ser para sí mismo, sin sentirse continuamente observado y fomentando los encuentros literarios fortuitos de los que Wanda hablaba. Pero debemos entender que para obtener esta esfera íntima no basta con erradicar la (no)mirada central, sino que, además, deberemos prestar suma atención a la interrelación entre sus espacios (volumetrías atmosféricas y disposición del mobiliario) y a la relación de (dis)tensión de estos espacios con el exterior (disposición de las entradas de luz): en este caso, suavizando ‘’la invasión sensorial’’ para no despistar al quiasma mente-mirada.
Antes de salir al exterior:
Después de interrumpir con mis propios pensamientos las palabras de Wanda, y superando ya estos espacios para el conocimiento, terminé de leer lo que me escribió en aquel su último mail:
‹‹Por cierto, he de confesarte que desde que coincidimos por primera vez en la Raum der Weisheit de Turku, hace ya dos años, tus palabras llevan retumbándome por dentro desde entonces: me dijiste algo así como que si no creía que esta forma de vivir siempre en marcha no era más que una manera de escapar de aquella realidad que me hacía sentir que no tenía un lugar de mi pasado al que siempre poder volver. Esta idea empezó a sonar aún más fuerte en mi cabeza este último mes – ya te contaré más detenidamente porqué -, y es por ello por lo que he decidido abalanzarme sobre las incertezas que
me surgieron al respecto, y volver a la raíz de todo esto. Así, en unas semanas volaré a Madrid y de ahí volveré a la casa de mi infancia que se encuentra un poco más al norte: tal vez ponerla en venta me permita liberarme de todas las cenizas que me hacen vivir, en cierta forma, desde la distancia mirando siempre hacia atrás. Si te animas, nos vemos por allí: el mar nos pilla lejos, pero el agua del Lozoya está nada más salir de aquella abandonada casa››.
LO PÚBLICO. Medios continuos:
Antes de ir un poco más hacia el norte, me gustaría hacer una parada en el centro de Madrid – mientras le doy tiempo a llegar a Wanda - para aclarar que cuando se habla del interior de un espacio, éste tiene posibilidad de ser referido también a aquel que carece de delimitación superior - lo urbano, y que, por tanto, también es posible hallar y/o introducir la intimidad entre sus intersticios atmosféricos buscando aquella amabilidad con los cuerpos que los invita a estacionarse. Así, como ya anotaba José Luis Pardo en la segunda falacia de su ensayo sobre la intimidad, entendemos que ésta no se posiciona del bando de la privacidad frente al de la publicidad de los espacios, sino que tiene carácter e identidad suficiente como para materializarse también en el medio continuo de lo público – el exterior.
Dirigiéndonos hacia Plaza del Carmen, hallamos en sus entornos aledaños restos muy marcados de la despersonalización de esta ciudad (totalmente extrapolables a otros contextos urbanos): en ellos se prima, como alguien muy cercano a estas líneas susurraba hace unos días, ‘’nuestra condición de consumidores mientras se mina la de ciudadanía’’ PR . De esta forma, se apuestan por atmosferizaciones que no solo allanan el terreno hacia un ocio
consumista, favoreciendo, además, la turistificación de estos espacios, sino que desplazan por completo a quienes desean vivirse en estos fragmentos urbanos sin necesidad de consumir o sin llegar a sentir que estos neo-lugares exteriores (o no-lugares) tienen la intención de hacernos saber que solo estamos de paso –parafraseando a Wanda respecto a aquel microclima metafórico del principio - dársenas del tren - en el que no había cabida para intimidades atmosféricas. Así, vemos confesiones de esta rigidización del espacio urbano en los ‘’elementos arquitectónicos’’ que nos encontramos mientras caminamos atentos por la ciudad: la sombra continua y artificial aparece en las calles comerciales cercanas, mientras que la sombra natural (vegetación) de Plaza de Carmen aparece de forma leve, fragmentada y respondiendo, principalmente, a patrones geométricos – como si la sombra de un árbol se viviese ‘’estéticamente’’ a vista de pájaro. Paralelamente (y mientras iba buscando una sombra que ya tenía fichada) cabe decir que los bancos en este entorno aparecen en Gran Vía, invitándote a sentarte para descansar (y seguir comprando) pero no para vivirlos como una auténtica experiencia arquitectónica – al igual que ocurría con el tratamiento que Loos daba al ámbito de la ventana.
(…Eran aproximadamente las 11 de la mañana por lo que sabía que aquel accidental rincón íntimo del centro de Madrid estaría esperándome donde siempre para perderme entre las páginas de un libro - mientras hacía tiempo esperando a Wanda…). Así, encontramos en Plaza del Carmen un espacio urbano donde la ciudad se permite coger un poco de aliento de intimidad espacial (en contraste con su entorno), y me atrevo a poner sobre el papel que no es un respiro que las herramientas bio-poderosas encargadas de comer terreno a lo productivo dan a la ciudad, sino más bien es consecuencial al
desnivel que salva esta plaza - siendo éste, tal vez, no óptimo para favorecer sus fines para los que simplemente somos ‘’objetos’’ consumidores. Eso sí, no encontrarás un banco donde sentarte, pero si aún eres ágil y no temes bajar al plano del pavimento, podrás reapropiarte de algunos de los escalones que aquella sombra se encarga de custodiar: sin duda uno de los rincones más íntimos accidentalmente de Madrid – con sombra también a las 4 de la tarde justo en el otro extremo de la escalera. Pero, insisto, como intermediadores entre lo socio-político y lo cotidiano, debemos siempre buscar que estos espacios no aparezcan de forma accidental sino intencionada: generar atmósferas íntimas que inviten a los cuerpos a vivir-se cómodamente entre las entrañas de su falsa quiescencia urbana – espacialidades que cambian con la sombra.
 Imagen 09 – Intimidades urbanas por accidente.
Imagen 09 – Intimidades urbanas por accidente.
Hacia el norte, hacia lo
LIMINAL:
Ya en el autobús, Wanda aprovechó para contarme cual fue el motivo que hizo que mis palabras resonaran aún con más fuerza aquel último mes: haciéndola sentir que su pasado, totalmente difuminado, le impedía encontrar sus propias coordenadas – pero me lo guardaré para nosotras. El trayecto duró algo más de dos horas, pero aún quedaba mucho que contarnos. Nada más llegar le dimos una pausa a nuestras palabras y aprovechamos para comprar provisiones – incluida una botella de butano. Caminamos no más de 5 minutos por unas calles cuya atmósfera-continua estaba totalmente descontaminada, hasta que, finalmente, nos detuvimos en el número cuatro de una pequeña plaza empedrada: la casa de la infancia de Wanda. Nada más entrar sentí que el sonido de aquel silencio me era familiar, como si en algún momento de mi vida yo también hubiese atravesado la puerta hacia un pasado que el paso del tiempo me había silenciado. La entrada estaba totalmente invadida por hojas troceadas que con la ayuda del agua de la lluvia habían conseguido superar aquel no-límite entre el exterior y el interior – la puerta de acceso. Había cosas fuera de lugar, capas de objetos que desentonaban en la atmósfera de aquel espacio, como si éste se hubiera convertido en una especie de trastero que, sin duda alguna, te invita a perderte entre sus misteriosos intersticios. Ordenamos un poco, haciéndonos hueco entre aquellos resquicios espaciales: comimos algo mientras continuábamos poniéndonos al día, hasta que, de repente, el cansancio pudo con nosotras (…quizás al río bajemos mañana…).
A la mañana siguiente, tras no encontrar rastro de Wanda en el nivel superior, bajé a la planta en su busca. Me la encontré junto a
la puerta entreabierta de acceso, sentada en una silla arrinconada cuyo territorio espacial estaba configurado de una forma totalmente distinta a la del día anterior: nada más llegar, aquel espacio estaba ocupado por aquellos objetos que disonaban aquella atmósfera.
Wanda, que iba por delante incluso para empezar el día, me comentó que aprovechó para pasear junto al río en busca de una vieja barca que tenía escondida entre los arbustos: ‹‹Si te apetece, podemos continuar ‘’tu deriva’’ más tarde sobre las aguas del Lozoya›› - bromeó. Además, me dijo: ‹‹He aprovechado también para disfrutar de la espacialidad original de este rincón. No sé si aún recuerdas aquella noticia de la que te hablé - titulada Ein Hauch von natürlichem Licht y traducida al español como Un soplo de luz natural – en la que hablaban de una espacialidad atmosférica que había conseguido penetrar el cuerpo de una anciana, atravesando su desgastado vínculo psique-somático, hasta quedar sellada sobre su memoria corpórea. He de confesarte que aquella noticia penetró también mi inconsciente, teletransportándome a este rincón en el que alguien muy cercano a mi vida pasada vivía este espacio junto a la puerta como una (dis)tensión entre el exterior y el interior, y no como un límite que deja fuera la temporalidad sonora o lumínica del medio urbano››.
Decidí aceptar esta involuntaria invitación de Wanda para vivir durante un rato aquel espacio cuya musicalidad sonaba al viento entrelazándose entre los hilos de la cortinilla de aluminio también de mi pasado, y que, a su vez, dibujaba sombras en movimiento sobre el suelo: una atmósfera espacial íntima que agota lo fronterizo y cuya liminalidad es capaz de tender puentes entre el presente y un pasado olvidado o difuminado.
CONCLUSIÓN
Para agotar este tempo-espacio escrito: Concluiremos diciendo que este ejercicio se ha planteado como un espacio-tiempo compartido que ha permitido a quien escribe frenar en seco justo antes de llegar al final, y reflexionar sobre la arquitectura vivida a través de la propia experiencia – que es intersubjetiva. Se plantea, por tanto, como una búsqueda de aquella (in)materialidad no falseada que reclama la conservación de la experiencia multisensorial de los tempo-espacios arquitectónicos. Para ello ha sido necesario diseccionar previamente lo atmosférico, destripando sus entrañas desde lo fenomenológico hasta lo sociopolítico, y geolocalizando, así, aquellos contaminantes que, dispersos en los ambientes que vivimos, llegan a penetrar nuestro inconsciente: sometiéndonos a falsas libertades que nos incitan a vivir nuestras realidades socio-arquitectónicas de formas determinadas. Un hecho que además de calar nuestro desarrollo cognitivo, es capaz de afectar la emocionalidad de los cuerpos quiasmáticos que (se) viven (en) determinados espacios.
Así, se decidió apostar por la intimidad atmosférica como una herramienta proyectual capaz de disrumpir sobre el marco sociopolítico de la civilización, deconstruyendo aquellas herramientas bio-poderosas que cada vez de forma más notoria comen terreno a las arquitecturas que se sensibilizan con los cuerpos, y, por tanto, a la esfera más íntima de éstos: aquellos tempo-espacios en los que los cuerpos aún pueden vivir(se en) el mundo consigo mismos y sus propios pensamientos. Además, nos encontramos a mitad de camino con la importancia que toma la temporalidad cósmica en esta (in)materialidad, permitiéndoles a los cuerpos disfrutar de los
estímulos sensoriales del exterior mientras se deleitan un poco viviéndose en el tiempo y no tanto a tiempo: soplos de luz natural y aire fresco que los alejan de una realidad saturada por lo inmediato y lo sensorialmente plano.
Entendíamos, también, que en el mundo civilizado las biopolíticas son imprescindibles pero que, como intermediadores entre lo socio-político y la cotidianidad, debíamos tender siempre hacia la coproducción de atmósferas que redujeran todo lo posible aquello que debilita la energía de los cuerpos, contaminando sus atmósferas. Además, veíamos en esta coproducción una acción que se carga de intencionalidad para confraternizar el espacio con el cuerpo y que, por tanto, aunque surjan por accidente espacialidades íntimas debemos direccionarnos siempre hacia la producción consciente de éstas.
Para abordar la intimidad atmosférica se escogieron tres contextos arquitectónicos que dilucidaban, además, que éstasuperando ‘’lo recatado o secreto’’ - no se posiciona sobre la privacidad de los espacios frente a la publicidad de éstos, sino que tiene capacidad para sucederse en todos sus ambientes. Así, de manera concatenada, partíamos del interior hacia el exterior, esclareciendo a su paso, los intersticios íntimos atmosféricos de la vivienda híbrida (lo privado), de los espacios para el conocimiento (lo intermedio) y del medio urbano (lo público). Además, sublimando esta(s) intimidad(es) atmosférica(s) hallábamos justo al final la habilidad que tiene(n) ésta(s) para sellarse a través de lo sensorial en nuestra memoria corpórea: creando intimidades liminales con la energía suficiente para trasportarnos a escenas de nuestro pasado a través de una luz, un sonido, un olor… Algo que en lo sensorialmente plano no tiene cabida.
Un paseo en barca:
Mientras surcábamos las aguas del Lozoya, entre palabras y derivas compartidas, se me antojó preguntarle a Wanda el por qué en nuestro primer encuentro se abalanzó diciéndome con tanta seguridad que aquel libro que andaba inspeccionando me gustaría sin conocerme absolutamente de nada, cuando, además, ahora que ya la conozco bastante, su personalidad es más bien discreta y ausente. Me resultó raro en un primer momento, pero lo más extraño de todo fue, cuando sumergida entre sus páginas, llegué a sentir que cada hoja de aquel escrito era una conversación itinerante conmigo misma: llegué a sentir que Wanda me conocía de algo, y que de alguna forma su voz – al recomendarme de forma tan contundente aquel libro - iba por delante de mí, como abriéndome camino.
A ello me respondió:
‹‹No sabría decirte muy bien, pero creo que fue porque justo antes te había visto cerrar los ojos mientras ‘’olías sus hojas pasar’’ y me vi reflejada en ti. Pensé que al igual que a mí también me gusta saborear los aromas que aparecen en el interior de una sucesión de espacios bidimensionales que no tienen dueño, serías una persona que, sin duda, disfruta viajando sobre ‘’aguas de papel’’ que te permiten ser sin restricciones: navegar sus aguas libremente hacia nuevos aromas; hacia nuevos destinos. Y el actante de aquel libro era un viaje, sin duda, emocionante, introspectivo y liberador alrededor del mundo: ‘’mi propio mundo’’››.
(… continuamos surcando aquellas aguas …)
 Imagen 10 – Hacia nuevos océanos.
Imagen 10 – Hacia nuevos océanos.
Posdata:
Antes de irnos definitivamente, se me hace inevitable confesar que quizás Wanda sea un rescate a todas esas voces femeninas de mi vida que me han hecho capaz de llegar hasta aquí y construir esta experiencia: dilucidando la deriva conceptual de la que se partió y ayudándome a encontrar la (in)materia que conglomera como un todo cada banquisa arquitectónica ‘’engullida’’ durante mis años de formación - además de suplir los anhelos y vacíos que durante ésta surgieron. Voces en las que me gustaría incluir, también, la de mis propios pensamientos, y, por supuesto, destacar el susurro constante, sensibilizado e imprescindible de PatriciaPR.
La bibliografía hará evidente que el eco de la voz masculina también está presente – más allá de quienes aparecen entre sus líneas.
Dicho esto, me despido:
¡Hasta la vista, Wanda: nos vemos por el mundo!


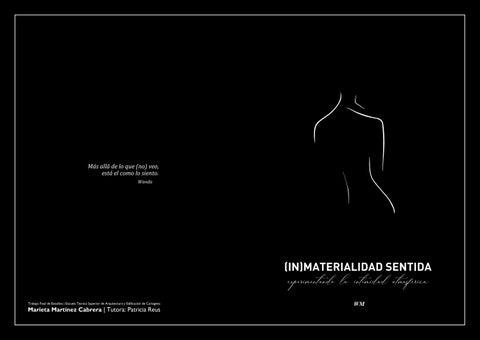










 Imagen 09 – Intimidades urbanas por accidente.
Imagen 09 – Intimidades urbanas por accidente.
 Imagen 10 – Hacia nuevos océanos.
Imagen 10 – Hacia nuevos océanos.