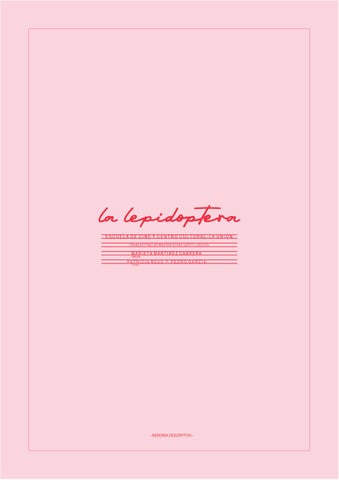ÍNDICE DE CONTENIDOS
- In memoriam
1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1. Contextualización tempo-territorial
1.2. Un nuevo nodo en la Red de las Ciudades Creativas de la UNESCO
1.3. Verosimilitud proyectual: fondos económicos
1.4. Jerarquía programática
1.5. Marco urbano
1.6. Propuesta arquitectónica
1.7. Estrategias proyectuales
1.7.1. Fuerzas apolíneas y fuerzas dionisiacas
1.7.2. Territorio como razón de ser: Paisaje
1.7.3. Escala lumínica
1.7.4. Escala somático-corporal
1.8. Lenguaje gráfico
1.9.Conclusión
1.10. Bibliografía
Antes de adentrarnos en la parte técnica del siguiente Trabajo Final de Máster, me gustaría permitirme la licencia de atravesar estas líneas por la emocionalidad vital que esbozó sus raíces: Crecí fascinada por las historias, por los entresijos que aguarda la puesta en escena de una obra de teatro o de una película: cómo sus escenas son iluminadas u oscurecidas según la psicología de sus palabras. Crecí, también, fascinada por la escala espacio-temporal de la vida y marcada por aquella escenografía real conformada por un banco de obra circular en torno a un árbol, que, de pronto, dejaron de estar, como también los rayos de sol que atravesaban sus hojas atesorando el paso del tiempo – de mi tiempo y mis recuerdos en torno a él. Sí, crecí fascinada por las luces y las sombras. Por la temporalidad. Por el desgaste material y emocional que deja tras de sí la estela del tiempo. También crecí fantaseando entre sillas rojas, azules y amarillas, amontonadas y arrinconadas al fondo de la foto, como rehuyendo de un tiempo que ya no les pertenecía. Crecí, como decía, fascinada por las historias: por las historias que me contaba mi familia al recordar sus vivencias en la terraza del Cine Cabrera, un cine de verano familiar capitaneado por mi abuela, Isabelita Rivera, y mi abuelo, Antonio Cabrera, a quiénes seguían 5 niñas -entre ellas mi madre- y 2 niños, cuyas labores engranaban una sucesión de instantes y de noches de verano en aquel templo cinematográfico del que aún, hoy día, quedan sus trazas. Crecí, como anotaba, fantaseando dentro de aquella caja blanca que mucho tiempo antes acogió historias proyectadas. Crecí también escribiendo mis propias historias y creando pequeñas obras teatrales, que año tras año, en Nochebuena, llevábamos a escena todos las primas y los primos - con sus ensayos y creación de escenarios previos, siguiendo el mismo ritual que las hermanas March. Como creyéndonos dueños del tiempo y del espacio por unos instantes.
Además, me hicieron creer en la magia del cine desde pequeña; en la magia del cine en una noche de verano bajo el cielo celeste en una pequeña localidad de la costa de Almeríasiguiendo la tradición familiar. Sí, crecí fascinada por las historias proyectadas sobre aquel muro de obra al otro lado del pasillo que conectaba todas las salas. Crecí viviendo tiempos liminales cuando, mientras observaba la película de mi sala, podía escuchar y sentir los estruendos de la historia que se estaba narrando en la película de la sala de al lado. Crecí recreando los nuevos mundos recién avistados en aquel templo con cajas, cintas VHS, playmobils, retazos de tela y cartulinas, y flexos con los que proyectar luz y generar también sombra.
 Antonio Cabrera, mi abuelo materno, junto con su perro Peter, en la terraza de Cine Cabrera de Vélez Rubio.
Antonio Cabrera, mi abuelo materno, junto con su perro Peter, en la terraza de Cine Cabrera de Vélez Rubio.
Crecí, también, tras el objetivo de varias cámaras: capturando recuerdos, escenas abandonadas y detalles que, por muy callados que pareciesen estar, sentía que tenían algo que contarme; algo que yo contarles a ellos. Y lo sigo haciendo. Sin alejarnos mucho en el tiempo, este último agosto, mientras acudía a mi templo cinematográfico en la ciudad costera de la que os hablaba, fotografié un lucernario cónico que impregnaba de luz cenital una pequeña Parroquia a la salida del cine. Seguramente mi cabeza ya la hubiese flasheado mucho tiempo antes, dejándola oculta en esa caja negra que todas y todos poseemos, y en las que vamos depositando recuerdos, memorias, imágenes y conocimientos difuminados, que, de pronto, un estímulo sensorial los devuelve de nuevo a escena. Cuando me topé con dicha escenografía, le dije a la persona que me acompañaba que, muy probablemente, la entrada de luz de esta Parroquia, seguramente fuese una referencia inconsciente de los lucernarios de la Escuela de Cine proyectada en este trabajo. Es así como crecí fantaseando entre mi mundo y el que otras personas proyectaban, tomando siempre como telón de fondo, el marco espaciotemporal de la arquitectura multisensorial, vivida en primera persona.
Sí, crecí hilvanando con palabras unas escenas y otras de mis propias vivencias, creyendo en el enorme poder que las historias, llevadas o no a escena, llevadas o no a la gran pantalla, tienen sobre las personas. Por supuesto, también crecí embelesada por la capacidad que tiene el séptimo arte para atravesar cada una de las pieles de nuestro cuerpo hasta penetrar la escala más íntima de nuestro ser, incitándonos, como lo hace también Saramago en su Ensayo contra la ceguera, a abrir los ojos – así como el resto de receptores sensoriales- y, evitar, de esta forma, convertirnos en «ciegos que, viendo, no ven».
Siempre he creído en la capacidad transformadora que tiene el séptimo arte, acercándonos aquellas historias que nos permiten adentrarnos en la interioridad del ser, en nuestro propio mundo interior, facilitándonos de esta forma la ruta hacia nuestra propia compresión vital en relación también con los otros. Un hecho que nos incita, tal y como avanzábamos, a abrir los ojos como individuos para después hacerlo como sociedad: alentándonos a no conformarnos, a confiar en la posibilidad de escenarios mejores, nutriendo nuestra imaginación, mientras se fomenta, también, el pensamiento crítico como motor de la revolución de los cuidados entre y hacia las personas y, por supuesto, hacia el medio natural.
Cerraremos estas líneas, desvelando la enorme aventura que ha supuesto poder crear, a través de este Trabajo Final de Máster una especie de templo cinematográfico que se materializa mediante la morfología de Escuela de Cine, y que se alza como un diálogo y reminiscencia entre la arquitectura y el proceso cinematográfico – dos de mis grandes pasiones. Y es que, sin duda, el cine me enseñó a disfrutar de los espacios y de la arquitectura, así como de las emociones que ésta genera sobre las personas, mientras que la arquitectura me hizo poder saborear aún más el séptimo arte.
En memoria de mis propias memorias, a 30 de agosto de 2023.
1.1. Contextualización tempo-territorial
Siguiendo las huellas de la modernidad, consecuencial al avance de la técnica, nos encontramos con una dualización cartesiana del ser humano y la naturaleza, iniciándose una actitud despótica por parte de los individuos hacia el medio natural (García, 2006). Así, nos encontramos con que la incipiente industrialización económica se alimentaba de la antropomorfización de la tierra y sus recursos: agotándolos de manera tiránica sin tener en cuenta las necesidades del medio ni las consecuencias negativas que éste estaba sufriendo. Centrándonos en el caso de la industria minera española, y en aras de dirigir la mirada hacia La Sierra minera de Cartagena-La Unión, diremos que, superada la época minera romana, La Ley o Decretos de Bases de 1868 - mediante la cual se decretaba la liber tad de explotación para cualquier persona en terrenos públicos sin autorización - potenció el resurgimiento y apogeo de la minería española (López-Morell, Pérez de Perceval, 2010). Un hecho que supuso la construcción de un gran número de elementos industriales a lo largo de la orografía de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión para abastecer las necesidades infraestructurales que demandaba la explotación del medio y facilitar, así, la producción (tratamiento y almacenamiento) y posterior comercialización del producto extraído. Pero el esplendor minero de este enclave geográfico, a principios del siglo XX, vería debilitado su desarrollo por la dependencia de los mercados foráneos, el minifundio y una inversión insuficiente en avances tecnológicos que rentabilizasen el proceso. Se produjo, así, una recesión que llevó al cierre de numerosas minas por la imposibilidad de salvarlas del estado ruinoso en el que se estaban adentrando. Sin embargo, una vez hubo finalizado la Guerra Civil y tras dos décadas de crisis generalizada, la industria minera de La Unión resurgía gracias al desarrollo tecnológico de los lavaderos de flotación que sustituían al anterior sistema de separación del metal por gravimetría, y mediante los cuales se podían recuperar metales de minerales de muy baja ley. Finalmente, la venta del 50% de la Sociedad Minero-Metalúrgica Zapata-Portmán a la compañía francesa de Peñarroya catapultaría este enclave hacia la explotación a gran escala de la Sierra. (López-Morell, Pérez de Perceval, 2010).
Como consecuencia de lo anterior, la vertiginosa capacidad de contaminación debido a un error de cálculo por parte de esta empresa francesa pronto empezó a ser percibida por los pescadores de Portmán, que notaron que el calado de la rada debido a los vertidos disminuía a una velocidad alarmante (López-Morell, Pérez de Perceval, 2010). Se hacía latente, así, la incompatibilidad entre las fatídicas consecuencias de la industria minera y otras actividades económicas del territorio comarcal de La Unión. Naciendo, por tal razón, un movimiento de concienciación ecológica que, respaldado por Greenpace, promovía la paralización de vertidos y posterior recuperación de la Bahía de Portmán.
Paralelamente, si redirigimos la mirada hacia el Mar Menor, nos encontramos con que entre las causas y consecuencias de la crisis ecológica de esta laguna salada, además de las grandes cantidades de nutrientes y materia orgánica que recibe y que actúan como motor de la eutrofización de sus aguas (aumento de fitoplancton), otro de los factores que actúan de manera destructiva sobre este ecosistema marino se trataría, también, de la minería pesada de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión. Y, es que, debido al cese de la actividad minera de este enclave se produjo el abandono de infraestructuras industriales donde se vertían los residuos de los lavaderos previamente mencionados. Una dejadez que ladeando cualquier tipo de restauración sobre estos instrumentos industriales, además de los restos en las numerosas cortas y escombreras abandonadas, así como en los lechos de los cauces, provoca el arrastre de sedimentos y aguas cargadas de metales hacia el Mar Menor (Instituto Español de Oceanografía, IEO, 2020).
Surge, por tanto, la necesidad de entablar un diálogo multifocal que nos ayude a construir estrategias eco-sostenibles que promuevan la recuperación ambiental del medio y la refocalización funcional del patrimonio industrial con vista hacia la potencialización de la infraestructura socio-cultural del entorno y sus respectivas trazas económicas. De esta forma, nos vemos motivadas a centrar nuestra mirada en las Ciudades Creativas de la UNESCO y su compromiso con la Agenda 2030 del desarrollo sostenible (La economía creativa: una guía introductoria). Las ciudades creativas, respaldadas por teóricos como Richard Florida y Charles Landry, plantean el estudio, la planeación y la renovación de las ciudades a partir de un elemento clave, la creatividad humana, a la cual enclavan como fuente de riqueza económica y como dinamizadora de las transformaciones urbanas (Ciudades creativas: ¿Paradigma económico para el diseño y la planificación urbana?).
Según la web oficial: «La Red de Ciudades Creativas de la UNESCO se creó en 2004 para promover la cooperación hacia y entre las ciudades que identifiquen la creatividad como factor estratégico de desarrollo urbano sostenible. Las 246 ciudades que actualmente forman la Red trabajan juntas hacia un objetivo común: posicionar la creatividad y las industrias culturales en el centro de su plan de desarrollo local y cooperar activamente a nivel internacional en la materia». Una red que se estructura y nutre de siete campos creativos: la artesanía y el arte popular, el arte digital, el cine, el diseño, la gastronomía, la literatura y la música.
1.2. Un nuevo nodo en la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO
En consonancia con lo expuesto, se halla en la floreciente industria audiovisual cinematográfica de la Región de Murcia la posibilidad consecuencial de crear un tejido creativo-económico (Región de Murcia, destino de rodajes) que pueda proclamarse como foco atractor que posibilite el surgimiento de una Ciudad Creativa en la región en el ámbito cinematográfico, proclamando para ello La Unión como lugar idóneo por las posibilidades de su patrimonio paisajístico y su legado de carácter industrial respaldado, a su vez, por la arquitectura modernista y los acontecimientos del lugar (entre los que destaca el Festival del Cante de las Minas) como punto estratégico de interés turístico y de arraigo identitario para sus habitantes. Es importante recalcar el hecho de que adentrarse en el campo de las Ciudades Creativas de la UNESCO con una focalización arquitectónica conlleva recorrer, paralelamente, aquellas disciplinas que le son inherentes – como lo son la sostenibilidad (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y la economía (economía naranja o creativa)-, y buscar aquellos puntos de interacción que puedan servir de hilvanado para construir recursos que nos ayuden a afrontar el caso de objeto según el enfoque deseado. Así, discretizando las Ciudades Creativas se decide rescatar los tres pilares fundamentales del desarrollo sostenible – lo económico, lo social y lo ambiental (La ONU firma la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible) – como ejes transaccionales y conductores del discurso en su vertiente más arquitectónica.
En relación a lo expuesto, Felix Manito recopila en una serie de volúmenes la verbalidad expuesta en una serie de Jornadas centradas en el campo de las Ciudades Creativas en España y que son abordadas desde diferentes aspectos y perspectivas que van desde la escala territorial al cluster urbano o industria cultural, la economía naranja o creativa, las políticas públicas, entre otros. Desglosando estos términos, derivamos en el trabajo del economista John Howkins que ha desarrollado investigaciones vinculadas a la economía naranja o creativa.
A modo de inciso, es importante incluir en estas líneas la idea de que el bien raíz de la economía durante gran parte de la humanidad fue la mano de obra, evolucionando en la época industrial hacia el capital, para finalmente culminar en la era actual - la era de la información del siglo XXI -, donde el motor de la economía pasa a nutrirse del talento, la imaginación, la habilidad, el conocimiento y la creatividad (economía creativa o naranja). Llegadas a este punto, se hace
inevitable realzar la importancia de la propiedad intelectual en esta culturización (eco)social, ya que es a través de la explotación de ésta (P.I.) donde se hace tangible el potencial creativo o naranja en la creación de empleos y su consecuencial riqueza. El Informe sobre Desarrollo Humano de las Naciones Unidas de 2010, así nos lo hace ver esclareciendo que la economía creativa ha crecido a una velocidad mayor que otros sectores en la mayoría de los países desarrollados.
Dando un salto a la escala urbana y arquitectónica, en el marco de la economía creativa cobran vital importancia las actividades, bienes y servicios que en el contexto tempo-espacial de ciudad participan de la creatividad y tienen capacidad para dinamizar la economía. Se incluyen, en lo anterior, áreas urbanas con un legado patrimonial y su ligazón con el turismo, expresiones culturales urbanas como festivales, eventos, carnavales, ferias o exposiciones, y los espacios que los albergan; actividad educativa y de investigación desarrollada en centros de investigación y universidades y la difusión en masa de la tangibilidad de los mismos (en bibliotecas, librerías y museos); la difusión del arte (pintura, fotografía, cine, literatura, teatro…) y del diseño (arquitectura, paisajismo, planificación urbana, diseño gráfico y editorial, entre otros) conforman en su conjunto un entramado donde cimentar las raíces de la economía naranja a la escala urbana de ciudad.
«En relación con los aspectos sociales que fertilizan o marchitan la capacidad creativa de las personas, Florida apoya los ambientes laborales y urbanos flexibles, amables, que fomenten el encuentro y el intercambio de conocimientos y creencias, el contraste de perspectivas y enfoques, lo que incrementa el surgimiento de nuevas ideas; promueve la consolidación de atmósferas multiculturales y multidimensionales que propicien el florecimiento de los procesos creativos en lugares que proporcionen un ecosistema amplio que nutra y fomente la creatividad. Este ecosistema – la ciudad creativa – debe ser tolerante, incluyente, multiétnico, multicultural, interracial, un crisol de culturas y creencias diversas en el que participen de manera creativa todos los individuos, sin barreras de raza, nacionalidad, religión u orientación sexual.»
«Por todo lo anterior, Florida propone ciudades que generen nuevas estructuras incluyentes y tolerantes, nuevas formas de organización social y nuevos entornos laborales que promuevan y estimulen la creatividad. La creatividad es un recurso prácticamente inagotable, sin embargo, la sociedad sigue fomentando el talento creativo de una minoría y desdeña las capacidades creativas de la mayoría.»
Entrelazando con lo anterior, damos un salto al trabajo de la urbanista y activista sociopolítica, Jane Jacobs, la cual cimienta las bases de muchas de las políticas de desarrollo económico urbano de la actualidad. Para ello, partiendo de la observación microscópica de la cotidianidad urbana, somete a la escala de ciudad, y su correspondiente disgregación en barrios, a un cuestionamiento funcional donde aspectos como la economía, el tráfico rodado, la seguridad, el confort, la gobernanza y la participación ciudadana conforman una puesta en escena donde todos los actores mencionados se funden en un mismo discurso de desarrollo orientado hacia el urbanismo funcional, y, como consecuencia, sostenible. Un campo de estudio que nos ayudará, de esta forma, a fortalecer ejes estratégicos en la revitalización de lo urbano y, consecuencialmente, de las estructuras sociales que tejen y dinamizan la ciudad y las relaciones ciudadanas.
Entretejiendo todo lo expuesto en este apartado, se apuesta por el floreciente desarrollo de la Industria Audiovisual de la Región de Murcia como estrategia de desarrollo sostenible en el marco de La Unión. Para ello, nos movemos bajo la inercia de los estudios que se han desarrollado en el marco de la formación en la industria audiovisual de la Región de Murcia, así como por el informe incluido en el fondo europeo de desarrollo regional en relación a la Región de Murcia como destino de rodajes: series, películas y publicidad.
1.3. Verosimilitud proyectual: fondos económicos
Debido a la gran escala del proyecto, se decide incluir en el discurso aquellos fondos destinados al desarrollo socio-económico y medioambiental que justifiquen, de esta forma, la posibilidad de llevar a cabo la materialización de esta (neo)ciudad sostenible – una ciudad que además de la búsqueda de la neutralidad climática, promueve erradicar la pobreza y proteger el planeta, así como garantizar la paz y la prosperidad (17 ODS).
- Fondos Industria Audiovisual Región de Murcia
- Bonos – Ciudades Creativas
- BONOS ODS – AGENDA 2030
- PACTO VERDE - NEUTRALIDAD CLIMÁTICA 2050 (extraído de la web de la Comisión Europea sobre el Pacto Verde)
- Otros datos de interés:
1.4. Jerarquía programática
Para vertebrar el proyecto, se apuesta por la creación de una Escuela de Cine y Centro Cultural en el entorno de la Maquinista de Levante, que nos ayude a revitalizar el tejido cultural existente en el municipio de La Unión y rescatar, a su vez, el patrimonio industrial del mismo. Además, la actual Escuela Gastronómica que se halla en el edificio más reciente de la Maquinista, será reubicado a la Nave de Carpinterías: otorgándole a esta escuela espacialidades de mayor calidad atmosférica. Resulta, por tanto, la obtención de una posición más centralizada de la Escuela Gastronómica dentro de la Maquinista de Levante, ya que, se tiene como objetivo crear sinergias entre la docencia desarrollada en este espacio y el sector servicios, alzándose, de esta forma, como un lugar gastronómico de encuentro para los habitantes, asiduos de la Escuela de Cine y Centro Cultural, y turistas del municipio.
Tal y como veníamos avanzando en apartados anteriores, será la Escuela de Cine la que actúe como principal foco de creación de un tejido creativo de escala local, regional e incluso nacional – nuevo nodo en la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO. Esta nueva institución no debe entenderse únicamente como espacios de formación privada, sino que se tenderá siempre hacia su extensión pública, es decir, se buscará siempre volcar esta cultura cinematográfica en el municipio de La Unión, de tal forma que los unionenses puedan disfrutar y nutrirse también de esta nueva comunidad y de sus servicios.
1.5. Marco urbano
Tal y como veníamos avanzando, La Escuela de Cine y Centro Cultural La Lepidoptera (LLECCC!), revitalizando el tejido cultural existente en el municipio de La Unión y rescatando, a su vez, el patrimonio industrial del mismo, pretende alzarse como un nuevo nodo en la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO en el ámbito cinematográfico.
Esta Escuela de Cine, apoyándose en la incipiente Film Comission de la Región de Murcia, así como en la enorme industria audiovisual que la sustenta, se plantea como un foco atractor a nivel regional pero también nacional, internacional y turístico. Intrínsecamente se desvela su apuesta por una economía creativa o naranja acompañada, a su vez, por los otros dos grandes ejes del desarrollo sostenible: lo social y lo medioambiental.
Tras lo expuesto, es importante destacar, también, las actuaciones que se desarrollan a nivel urbano con el fin de crear un escenario óptimo que pueda corresponderse con los tres ejes fundamentales del desarrollo sostenible del que se nutren las Ciudades Creativas de la
UNESCO. Así, como actuaciones que nos ayuden a mejorar la urbanidad social y técnica del municipio se desarrollan las siguientes actuaciones principales:
- Reducción del tráfico rodado así como eliminación de la presencia del coche estacionado en la centralidad urbana del municipio. Como solución, se dispondrán de edificios de aparcamiento situados estratégicamente.
- Actuación de mejora de las Plazas del edificio, donde se generará un pavimento único de pavimento drenante y se introducirá una mayor masa vegetal, creando espacios de estar íntimos que inviten a disfrutar de los espacios públicos. Además, atendiendo al punto anterior, es importante señalar que se eliminarán, por supuesto, la línea perimetral de aparcamientos, presente en todas las plazas del municipio.
- Electrificación de la actual vía del tren, diluyendo la experiencia de límite e incitando a la convivencia entre el peatón y la nueva dinámica de transporte público – tranvía. Esto nos permitirá ampliar la sección del flujo cinético que conectará el municipio con el revitalizado entorno de la Maquinista de Levante.
- Paralelamente se crearán un sistema de vías jerarquizado de las vías existentes, donde se partirá de vías que favorezcan el tránsito peatonal y de bicicletas mientras se reduce el paso rodado.
1.6. Propuesta arquitectónica
La propuesta arquitectónica superpone la reutilización y revitalización de las naves que conforman La Maquinista de Levante en el municipio de La Unión a la incorporación de un nuevo elemento arquitectónico – con forma de T en planta -, que no solo salva el gran desnivel presente entre las naves superiores y las naves inferiores y más próximas al municipio, sino que, consecuencialmente, sirve como eje vertebrador y conector de los usos programáticos que albergarán las naves existentes con los del nuevo elemento arquitectónico (T).
Esta nueva construcción arquitectónica, tal y como se enuncia en las líneas de arriba, salva el gran desnivel presente en el emplazamiento disponiendo de una banda equipada que en cierto modo actúa de pantalla, y que, a su vez, es atravesada perpendicularmente por una rampa ciclada longitudinal que salvará el desnivel conectando ambos niveles. Además, se introducen otros bloques puntuales de comunicación vertical.
Resulta, así, un elemento arquitectónico con forma de T – cuyo palito superior es el desarrollado en este TFM – del que emergen cinco niveles: dos plantas enterradas, atravesadas por la rampa ciclada, que reciben los usos programáticos del espacio docente que rehúye de la luz natural; una planta baja que nos ayuda a articular los flujos dinámicos que serán recorridos en el uso programático de la Escuela de Cine La Lepidoptera; y un volumen aéreo que alberga en sus entrañas dos plantas donde encontraremos la biblioteca a doble altura y espacios docentes y de trabajo experimental.
1.7. Estrategias proyectuales
1.7.1. Fuerzas apolíneas y dionisíacas
El lenguaje arquitectónico de La Lepidoptera – Escuela de Cine y Centro Cultura, LLECCC! – es inerciado, principalmente, por una estrategia proyectual dicotómica que responde a las fuerzas dionisiacas y apolíneas experimentadas en el entorno de La Maquinista de Levante, así como en las entrañas de sus naves.
Las formas apolíneas se materializan en la métrica rítmica y pautada por la construcción industrial que dispone de una serie de cerchas equidistantes como armazón estructural de las cubiertas de La Maquinista de Levante.
- Las formas dionisiacas florecen, como la vegetación que emerge de las ruinas de la Maquinista, en lugares inhóspitos sucumbidos por el paso del tiempo, dándole organicidad a sus espacios y devolviéndole el papel de sujeto al medio natural, al territorio.
1.7.2. Territorio como razón de ser: paisaje
Las huellas de la Revolución Industrial comienzan por relatarnos la interrelación existente entre territorio, arquitectura, sociedad y medio ambiente en un contexto determinado: y es que el patrimonio industrial no es sino efecto y consecuencia de la explotación que un grupo social determinado hizo sobre el medio natural y territorial que lo circunscribía – siendo de vital importancia la noción de explotación por su fuerte vínculo con el impacto sobre el medio ambiente, consecuencial a la acción productiva. Así, nos encontramos con que el bien raíz de las sociedades preindustriales eran los recursos que ofrecía el medio natural, para, posteriormente, durante el apogeo industrial, explotar su capacidad y glorificar, de esta forma, el incipiente nuevo bien raíz: el capital manufacturado. Para revertir esta situación, y devolverle al paisaje su entidad de sujeto, se decide extender el entorno natural que bordea La Maquinista de Levante hacia el interior de la misma, naturalizando y humanizando el carácter industrial del patrimonio heredado. Esto, además, mejoraría la capacidad filtrante de sus suelos, ya que el pavimento de asfalto desaparecería (sustituido por terreno vegetal y/o pavimento drenante).
1.7.3. Escala lumínica
Entablando diálogo con la cultura minera y su razón de ser, se genera un paralelismo entre la experiencia lumínica de la mina y la de nuestro elemento arquitectónico. A modo de inciso, es importante señalar, que en una Escuela de Cine hay espacios programáticos que rehúyen de la luz natural, es, por tanto, por lo que se decide enterrar esta parte del programa: situándola en la parte más profunda del edificio – o de la mina, metafóricamente. Por el contrario, conforme ascendemos en altura – y, metafóricamente, dejamos la mina atrás – la luz natural empapa la experiencia del espacio.
1.7.4. Escala somático-corporal
Con todo lo anterior expuesto respecto a las estrategias proyectuales, es importante destacar que el foco principal de todo esto, era la búsqueda de una reducción escalar, donde la presencia industrial sustentada por la métrica de la máquina industrial se diluye hasta una escala somático-corporal donde la experiencia sensorial del cuerpo se alza como protagonista (humanización del entorno y acortamiento de las distancias entre los espacios programáticos).
1.8. Lenguaje gráfico
Para abordar el lenguaje gráfico del proyecto se plantea una colorimetría dicotómica influenciada por la experiencia censo-espacial vivida al recorrer el entorno de La Maquinista de Levante, así como sus entrañas. Esta experiencia, como anunciábamos previamente, resurgía de una confrontación de las fuerzas (in)materiales dionisiacas y apolíneas presentes en esta experiencia.
Así, en esta confrontación (in)material y colorimétrica nos encontramos con:
- La gama del rojo (carácter apolíneo) se rescata de la presencia de este color en la cultura del cine (butacas, cortinas y luces rojas). Se dice que su simbología pueda
guardar relación con el hecho de que la longitud de onda del color rojo es la primera que deja ser percibida por los receptores fotosensibles que intervienen en la percepción visual en la experiencia lumínica cuando éstas se apagan.
- Paralelamente, se apuesta por la gama del rosa (carácter dionisíaco), confrontando la gama del rojo, ya que podríamos entender el rosa como un color que se obtiene dando luz (o color blanco) a la gama del rojo.
1.9. Conclusión
El nuevo paradigma de las ciudades creativas nace de las ciencias económicas, desarrollándose hasta la fecha una literatura científica muy densa respecto al tema en el campo de la economía. Por el contrario, el desarrollo teórico-práctico de las ciudades creativas desde el objetivo de la arquitectura y la planificación urbana resulta escaso. Es por ello por lo que apremia que, desde la arquitectura, se desarrollen estudios piloto de casos urbanos concretos y la potencialidad que presentan los mismos para alzarse como un nuevo nodo en la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, y los beneficios que ello conlleva. No solo se estará promoviendo una regeneración de la urbanidad y territorialidad del entorno, sino que, además, se estarán fortaleciendo los lazos identitarios de la ciudad con un enfoque creativo, como resultado de la generación de un bienestar económico, social y ambiental.
CASSIÁN YDE, N. 2016. ¿De qué está hecha una ciudad creativa? (Tesis doctoral)
CLÉMENT, G. 2004. La sabiduría del jardinero.
CLÉMENT, G. 2007. El jardín en movimiento.
CLÉMENT, G. 2007. Manifiesto del Tercer paisaje, Barcelona, Gustavo Gili.
CLÉMENT, G. 2012. Jardines, paisaje y genio natural.
FLORIDA, R. 2010a. La clase creativa.
FLORIDA, R. 2010b. Las ciudades creativas: por qué donde vives puede ser la decisión más importante de tu vida.
GÁLVEZ, M. A. 2019. Espacio somático cuerpos múltiples, Madrid, Ediciones asimétricas.
GÁLVEZ PÉREZ, M. A. & FERNÁNDEZ GALVÁN, A. 2022. Descampados : caminar los paisajes revolucionarios en la ciudad somática / María Auxiliadora Gálvez Pérez ; con contribuciones de Ana Fernández Galván ... [et al.], Madrid, Asimétricas.
HALL, P. 2008. El contexto social, espacial y cultural de la innovación. Entornos, clusters y ciudades creativas.
HERRERA-MEDINA, E. (economista), BONILLA-ESTÉVEZ, H. (matemático) y MOLINAPRIETO, L. F. (arquitecto). 2013. Ciudades creativas: ¿Paradigma económico para el diseño y la planeación urbana?
HOWKINS, J. 2001. The creative economy : how people make money from ideas, London, Penguin Press.
JACOBS, J. 1961. Muerte y vida de las grandes ciudades.
JACOBS, J. 1970. The Economy of the cities, New York, Vintage Books.
LÓPEZ GUILLÉN, J. 2010. La formación en la industria audiovisual de la Región de Murcia. Estudio sobre el mercado de trabajo, incidencia de las nuevas tecnologías de la comunicación y necesidades de formación de la industria de producción audiovisual en la Región de Murcia.
LÓPEZ-MORREL, M.A y PÉREZ DE PERCEVAL, M.A. 2010. La Unión: Historida y vida de una ciudad minera.
MANITO LORITE, F. 2010. Ciudades creativas. 3, Economía creativa, desarrollo urbano y políticas públicas : Textos de las terceras Jornadas sobre Ciudades Creativas organizadas por la Fundación Kreanta y el Yuntamiento de Zaragoza los dias 26, 27 de noviembre 2010, Barcelona, Fundación Kreanta.
MANITO LORITE, F. & ALVES, R. 2013. Ciudades creativas : espacio público y cultura en acción : volumen 5, Barcelona, Fundación Kreanta.
RAHM, P. 2021. Escritos climáticos / Philippe Rahm, Barcelona, Puente.
VALDIVIA LÓPEZ, M. y CUADRADO-ROURA, J. R. 2017. La economía de las actividades creativas: una perspectiva desde España y México.