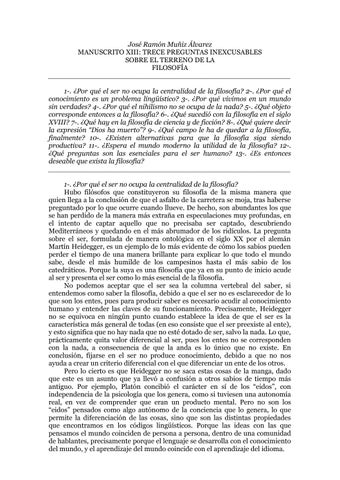José Ramón Muñiz Álvarez MANUSCRITO XIII: TRECE PREGUNTAS INEXCUSABLES SOBRE EL TERRENO DE LA FILOSOFÍA _______________________________________________________ 1-. ¿Por qué el ser no ocupa la centralidad de la filosofía? 2-. ¿Por qué el conocimiento es un problema lingüístico? 3-. ¿Por qué vivimos en un mundo sin verdades? 4-. ¿Por qué el nihilismo no se ocupa de la nada? 5-. ¿Qué objeto corresponde entonces a la filosofía? 6-. ¿Qué sucedió con la filosofía en el siglo XVIII? 7-. ¿Qué hay en la filosofía de ciencia y de ficción? 8-. ¿Qué quiere decir la expresión “Dios ha muerto”? 9-. ¿Qué campo le ha de quedar a la filosofía, finalmente? 10-. ¿Existen alternativas para que la filosofía siga siendo productiva? 11-. ¿Espera el mundo moderno la utilidad de la filosofía? 12-. ¿Qué preguntas son las esenciales para el ser humano? 13-. ¿Es entonces deseable que exista la filosofía? _______________________________________________________ 1-. ¿Por qué el ser no ocupa la centralidad de la filosofía? Hubo filósofos que constituyeron su filosofía de la misma manera que quien llega a la conclusión de que el asfalto de la carretera se moja, tras haberse preguntado por lo que ocurre cuando llueve. De hecho, son abundantes los que se han perdido de la manera más extraña en especulaciones muy profundas, en el intento de captar aquello que no precisaba ser captado, descubriendo Mediterráneos y quedando en el más abrumador de los ridículos. La pregunta sobre el ser, formulada de manera ontológica en el siglo XX por el alemán Martín Heidegger, es un ejemplo de lo más evidente de cómo los sabios pueden perder el tiempo de una manera brillante para explicar lo que todo el mundo sabe, desde el más humilde de los campesinos hasta el más sabio de los catedráticos. Porque la suya es una filosofía que ya en su punto de inicio acude al ser y presenta el ser como lo más esencial de la filosofía. No podemos aceptar que el ser sea la columna vertebral del saber, si entendemos como saber la filosofía, debido a que el ser no es esclarecedor de lo que son los entes, pues para producir saber es necesario acudir al conocimiento humano y entender las claves de su funcionamiento. Precisamente, Heidegger no se equivoca en ningún punto cuando establece la idea de que el ser es la característica más general de todas (en eso consiste que el ser preexiste al ente), y esto significa que no hay nada que no esté dotado de ser, salvo la nada. Lo que, prácticamente quita valor diferencial al ser, pues los entes no se corresponden con la nada, a consecuencia de que la anda es lo único que no existe. En conclusión, fijarse en el ser no produce conocimiento, debido a que no nos ayuda a crear un criterio diferencial con el que diferenciar un ente de los otros. Pero lo cierto es que Heidegger no se saca estas cosas de la manga, dado que este es un asunto que ya llevó a confusión a otros sabios de tiempo más antiguo. Por ejemplo, Platón concibió el carácter en sí de los “eidos”, con independencia de la psicología que los genera, como si tuviesen una autonomía real, en vez de comprender que eran un producto mental. Pero no son los “eidos” pensados como algo autónomo de la conciencia que lo genera, lo que permite la diferenciación de las cosas, sino que son las distintas propiedades que encontramos en los códigos lingüísticos. Porque las ideas con las que pensamos el mundo coinciden de persona a persona, dentro de una comunidad de hablantes, precisamente porque el lenguaje se desarrolla con el conocimiento del mundo, y el aprendizaje del mundo coincide con el aprendizaje del idioma.
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.