







El mundo está cambiando y nunca volverá a ser igual. Por eso en la UCJC sabemos la importancia que tiene no solo elegir qué quieres estudiar, sino qué quieres cambiar. Cambiar para ser parte del futuro y que ese futuro importe. Y tú ¿quieres ser de los que impulsen ese cambio?
COMUNICACIÓN Y HUMANIDADES
• Cine y Ficción Audiovisual
• Comunicación Audiovisual y Nuevos Medios
• Criminología y Seguridad
• Derecho
• Protocolo y Organización de Eventos
• Publicidad Creativa
• Relaciones Internacionales
• Comunicación Audiovisual y Nuevos Medios + Cine y Ficción Audiovisual
• Comunicación Audiovisual y Nuevos Medios + Publicidad Creativa
• Criminología y Seguridad + Derecho
• Criminología y Seguridad + Psicología
• Publicidad Creativa + Protocolo y Organización de Eventos
• Relaciones Internacionales + Derecho
TECNOLOGÍA Y CIENCIA
• Artes Digitales
• Emprendimiento y Gestión de Empresas
• Empresa y Tecnología
• Ingeniería Informática
• Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial
• Transporte y Logística
• Artes Digitales + Cine y Ficción Audiovisual
• Empresa y Tecnología + Derecho
• Ingeniería Informática + Ingeniería Informática Biomédica
• Ingeniería Informática + Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial
• Biomedicina
• Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CCAFYD)
• Enfermería
• Farmacia
• Fisioterapia
• Ingeniería Informática Biomédica
• Medicina
• Nutrición Humana y Dietética
• Odontología
• Psicología
• Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CCAFYD) + Fisioterapia
• Enfermería + Fisioterapia
• Farmacia + Nutrición Humana y Dietética
• Nutrición Humana y Dietética + Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CCAFYD)
• Nutrición Humana y Dietética + Enfermería
• Nutrición Humana y Dietética + Fisioterapia
• Maestro en Educación Infantil
• Maestro en Educación Primaria
• Pedagogía
• Maestro en Educación Primaria + Infantil
• Maestro en Educación Infantil + Psicología
• Maestro en Educación Primaria + Psicología
• Maestro en Educación Infantil + Pedagogía
• Maestro en Educación Primaria + Pedagogía
CICLOS FORMATIVOS
GRADO SUPERIOR
• Acondicionamiento Físico
• Administración de Sistemas Informáticos en Red
• Administración y Finanzas
• Anatomía Patológica y Citodiagnóstico
• Comercio Internacional
• Desarrollo de Aplicaciones Web
• Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
• Dietética
• Educación Infantil
• Enseñanza y Animación Sociodeportiva (TSEAS)
• Higiene Bucodental
• Hípica
• Integración Social
• Laboratorio Clínico y Biomédico
• Marketing y Publicidad
• Transporte y Logística
GRADO MEDIO
• Hípica

Cuandohace ya más de una década la actual junta de gobierno, con sus sucesivas composiciones, accedió a la dirección de nuestra institución, se planteó dos objetivos irrenunciables. El primero fue devolver a la Real Liga Naval Española el lugar y el prestigio que por historia le correspondía dentro del sector marítimo español. El segundo compromiso fue traer a la Liga al siglo XXI. Con la distancia que otorga el paso del tiempo podemos decir, sin temor a equivocarnos, que ambos objetivos se han visto ampliamente cumplidos.
A lo largo de la última década la Liga ha sido capaz, entre otras muchas cosas, de:
Organizar cuatro congresos marítimos nacionales.
Ceder en bloque nuestro departamento de modelismo naval al Museo Naval de Madrid.
Conseguir el reconocimiento de Correos con un sello conmemorativo de nuestro nacimiento hace ya 124 años.
Realizar anualmente más de 450 actividades marítimas.
Organizar 178 conferencias tanto presenciales como en canales digitales.
Sostener la publicación de Proa a la Mar, la más prestigiosa revista marítima española del sector.
Erigir una estatua a la memoria del geógrafo uzbeko Al Juarismi en la Ciudad Universitaria de Madrid.
Editar 12 libros.
Tener espacios públicos a su nombre.
Ostentar una vicepresidencia del Clúster Marítimo Español.
Resucitar a la Real Academia de la Mar del letargo y el olvido en que se encontraba sumida.
Ser un referente en las redes sociales del sector.
Todo ello ha supuesto conseguir el reconocimiento unánime por parte del sector marítimo español que ya comienza a asumir como propia nuestra vieja reivindicación de que España disponga de un Ministerio de la Mar.
Situados en este punto ha llegado el momento de pensar en el futuro próximo de nuestra querida Real Liga Naval Española. Un futuro que se verá influido por el avance digital, la implantación generalizada de la inteligencia artificial y, en breve, la llegada de la computación cuántica. Factores todos ellos que configurarán nuevos modelos sociales, económicos y empresariales a los que la Liga Naval no puede ni debe ser ajena. Por ello, en breve, los socios recibiréis una encuesta que permita a la Junta de Gobierno diseñar el futuro que todos juntos queremos para nuestra Institución.
Estoy convencido de que, dentro de muchos años, la Liga Naval seguirá siendo ese faro que alumbre la recuperación definitiva de nuestras tradiciones marítimas. Y lo habremos conseguido gracias a todos nuestros socios. Buen mar a todos.
Juan Díaz Cano Presidente de la Real Liga Naval Española
ENTREVISTA
Javier Garat Pérez 06
GLOSARIO NÁUTICO 12
HERÁLDICA MARÍTIMA
Pesca en la heráldica marítima española XXI, Animales acuáticos II – El delfín en los Heraldarios II, Florentino Antón Reglero 14
CONFLICTOS BÉLICOS
El desembarco en Alhucemas, Marcelino González Fernández 18
HISTORIA DE LA NAVEGACIÓN
La Real Armada y La Ilustración, Almirante (r) JM Treviño 22
CONFLICTOS BÉLICOS
Corsarios alemanes de la Gran Guerra (1914-1918). Combate entre cruceros auxiliares. Parte III
Cristóbal Colón de Carvajal 30
HISTORIA NAVAL
Esteban Gomes, portugués al servicio de la Corona Española. Uno de los más grandes navegantes de la historia, Juan Ignacio Pinedo 34
LEGISLACIÓN
Cuestiones sobre salvamento marítimo, León Von Ondarza Fuster 42
HISTORIA DE LA NAVEGACIÓN
Lesseps: en Suez la victoria y la muerte en Panamá, Manuel Maestro 48
OCEANOGRAFÍA
La Reserva Marítima de Cabo de Gata - Níjar, Andrés Arbiza 52
ARQUEOLOGÍA
El comercio de esclavos en naufragios en España, Yago Abilleira Crespo 56
BARCOS CON HISTORIA
Massachusetts, acorazado estadounidense y barco museo 60
HISTORIA DE LA NAVEGACIÓN
La pérdida del transatlántico Cristobal Colón, Carlos Peña Alvear 62
CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA NAVAL
Deus, el cerebro de las botaduras de los superpetroleros, Raúl Villa Caro 66
MARINA DEPORTIVA
Desafío Real Liga Naval 2024
Óscar Bernedo Antoñanzas 72
MODELISMO NAVAL
Arquitectura naval para modelistas. Estabilidad inicial. Parte II, Luis Fariña Filgueira 78
FILATELIA
Almirantes, Marinos y Navegantes en la filatelia española, Ramón López-Pintor y Palomeque 84
PSICOLOGÍA, CONDUCTA Y COMPORTAMIENTO
A BORDO
El deseo y los deseos. Los deseos son nuestro tormento y nuestro éxtasis, Javier Herrero Martín y José María Martínez 90
MEDICINA DEL MAR
La importancia del “Botiquín de a Bordo”, Dr. José Vicente Martínez Quiñones 96
CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA NAVAL
Contenedores a la deriva en alta mar, Raúl Villa Caro 102
PIRATAS Y CORSARIOS
Permítanme que les cuente una de “Piratas”...., Ignacio Tomás Zori Obeso 108
OFICINA TÉCNICO-MARÍTIMA
Navieras y Flotas Mercantes Españolas en la segunda mitad del siglo XX 114
HISTORIA DE LA NAVEGACIÓN
Operaciones navales en la guerra de África de 1859-1860, Faustino Acosta Ortega 116
El galeón real San José, entre la razón de la historia y la razón del presente, Juan B. Lorenzo de Membiela 120
MEDICINA DEL MAR
Los antídotos y panaceas de origen marino y de ultramar durante la Edad Moderna, parte 3. Las piedras bezoares, Francisco López-Muñoz 128
MARINA DEPORTIVA
Conmemoración de los 125 años de la primera vuelta a Mallorca a vela latina, organizada por el Museo Marítimo de Mallorca, Lola Pujadas Sánchez y Sebastián A. Adrover 136
POESÍA Y LA MAR
El Club de los Poetas Muertos. Poesía y la mar 142
LA COCINA Y EL MAR
Navegando, entre marmitas, Ángel Vadillo 148
DECONSTRUYENDO LA HISTORIA
¿Islas Malvinas o Islas Falkand? ¿Puerto Argentino o Port Stanley?, Juan Ignacio Pinedo 156
CONDICIONES DE PUBLICACIÓN 164
LA TIENDA DE LA LIGA 166
OTRAS SECCIONES
Anuncio de Lígate a la Liga 168
Ventajas de socios 170
Fotografía de la portada: Botadura del Superpetrolero Arteaga en los Astilleros Astano (15 Abril de 1972), un hito en la historia de la Construcción e Ingeniería Naval, el mayor buque del mundo construido sobre grada.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:
DIRECTOR: Juan Ignacio Pinedo del Campo REDACTORES: Florentino Antón Reglero, Leopoldo Seijas Candela.
DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Reinventur Hispania XXI. Proa a la mar no se hace responsable de las opiniones vertidas en artículos y entrevistas que puedan publicarse. Sólo se considerarán como opiniones propias de Proa a la mar aquellas que se expresen en forma editorial. Se permite la reproducción total o parcial del contenido en las siguientes condiciones: citando la procedencia, citando a los autores, sin hacer obras derivadas y sin hacer uso comercial de los mismos.
DIRECCIÓN, REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: C/ Mayor, 16 - 28013 MADRID.
Teléfono: 91 366 44 94 - 91 365 45 06 - Fax: 91 366 12 84 - Dirección de e-mail: info@realliganaval.com.
Depósito legal: M-20.372-1979 · ISSN es el 2341-1538
Estimado lector, nuestros colaboradores una vez más han realizado una magnífica labor, ¡¡¡no paran, y cada vez se superan más!!! En este número disfrutarás de magníficos artículos. Asistirás al homenaje a José Deus López, verdadero cerebro de las botaduras de los superpetroleros, y su genial solución para la botadura de estos monstruos del mar, y que llevó a España a lo más alto, a través de Astilleros y Talleres del Noroeste SA (ASTANO).
Continuando con la I Guerra Mundial, otro magnífico artículo dedicado a la historia de los Corsarios Alemanes, mostrándote el tercero de la serie, dedicándolo al combate entre cruceros auxiliares, en una irrepetible serie. Seguirás conociendo a protagonistas de nuestras marinas, magníficos navegantes que nos llevaron a lo más alto; conocerás a Esteban Gomes, portugués al servicio de la Corona Española, uno de los más grandes navegantes de la Historia.
En Deconstruyendo la Historia, otra desmitificación, aunque duela: ¿Islas Malvinas o Islas Falkland? ¿Puerto Argentino o Puerto Stanley? Valoremos la presencia española y argentina, así como su titularidad sobre estas islas a lo largo del tiempo… pero no os enfadéis. Traemos una historia apasionante, dedicada a sendas obras civiles en navegación, que han supuesto un antes y un después, profundizando en la vida del protagonista de ambas; Lesseps: en Suez la Victoria y la Muerte en Panamá
Conocerás la historia de El Galeón Real San José, entre la razón de la Historia y la razón del Presente, tema de gran actualidad y de indudable interés. Conocerás asimismo a La Real Armada y la Ilustración, tema interesante y tan desconocido, y qué mejor que hacerlo de la mano de uno de nuestros más grandes y prestigiosos Almirantes. Entrarás en los entresijos de El Desembarco de Alhucemas, hito histórico que significó un antes y un después, y dio sentido, tras tantos tropiezos, al buen uso de los desembarcos.
Podrás conocer detalles de otra extraordinaria aventura arqueológica submarina en El Comercio de Esclavos en Naufragios en España, que aquí lo hubo, y mucho. Seguirás conociendo historias de piratería, esta vez narrada por alguien que la ha vivido en primera persona, con disparos silbando a su alrededor, en Permítanme que les cuente una de piratas… Asistirás también a la Pérdida del Trasatlántico Cristóbal Colón, hecho ocurrido en las Bermudas, en 1936, en condiciones de mar llana y buena visibilidad.
Seguimos profundizando en el mundo de la medicina y la mar de la mano de dos soberbios expertos: en uno te presentamos La importancia del botiquín de a bordo, con una descripción extraordinaria de su contenido, un regalo para que espabiles y no tengas ya excusas para dotarte de uno bien pertrechado; y en el otro se continúa tratando Los antídotos y panaceas de origen marino y de ultramar, en la Edad Moderna, esta vez las Piedras Bezoares.
La sección de filatelia en la navegación inicia un nuevo monográfico, dedicado a Almirantes, Marinos y Navegantes en la Filatelia Española, verdadera asignatura pendiente, Otro interesante artículo de Legislación, que plantea Cuestiones sobre Salvamento Marítimo, como servicio público y como figura jurídica como asistencia en la mar; contado por uno de los mejores expertos en ello. Esta vez te traemos una nueva sección, la Cocina y la Mar, ¡¡y qué mejor que con un vasco!!; Navegando entre Marmitas; buen provecho…
En Barcos con Historia visitarás El Massachusetts, acorazado de EEUU, que entró en servicio en 1942 y
participó activamente en los teatros de Europa y Pacífico. Seguimos con estupendas noticias en Modelismo Naval con su serie de artículos pedagógicos, Arquitectura Naval para modelistas; esta vez dedicado a la Estabilidad Inicial
En Ingeniería y Construcción Naval, otra joya: el enorme problema de Los Contenedores a la Deriva en Alta Mar, por qué se caen, el peligro que suponen, sistemas para evitarlo, sistemas de detección y alerta, etc. Asistirás a un hecho escasamente conocido, Las Operaciones Navales en la Guerra de África (1859-1860), de la mano de alguien que parece un corresponsal de guerra, protagonista directo, en operaciones en Tánger, Tetuán y Larache.
Continúa la soberbia colección sobre heráldica y la pesca, profundizando en más aspectos inéditos de la mano del mayor experto en heráldica marítima; todo un lujo el que gozamos. La Oceanografía sigue abundando en temas interesantes y poco conocidos, esta vez La Reserva de Cabo de Gata – Níjar, uno de los lugares más preciosos; pero no se te ocurra contarlo, que luego empieza a ir mucha gente, y la hemos fastidiado… La Oficina Técnico Marítima presenta más navieras y flotas mercantes de la segunda mitad del siglo XX, salvándolas del olvido, en un magnífico y necesario trabajo de recopilación.
En Psicología seguimos con la gran escuela de Psicología de La Salle, una de las más grandes de este país, abundando en una magnífica serie, abordando en esta ocasión el mundo de El Deseo un verdadero motor en la vida, y fuente de recompensas y felicidad, pero también de lo más negativo del ser humano, empezando por la frustración y la envidia. En Marina Deportiva os traemos noticias directamente de la I Copa Real Liga Naval, celebrado recientemente en Santa Pola, con su Club Náutico, como anfitrión. Y también os traemos un extraordinario evento: La Conmemoración de los 125 Años de la Primera Vuelta a Mallorca, en Vela Latina, organizada por el Museo Marítimo de Mallorca, todo un hito en la historia de la isla.
Seguimos profundizando y desarrollando el Glosario Náutico, tan esperado y deseado para familiarizarse con el argot de la mar; te convertirás en un experto. Avanzamos en la reciente sección, El Club de los Poetas Muertos; os agradecemos infinito el magnífico recibimiento que nos habéis transmitido.
Como ves, un apasionante muestrario de interesantes temas, desarrollados por expertos de primer nivel. Un afectuoso saludo, y deseamos que disfrutes de las lecturas que te presentamos y proponemos.
¡¡¡Bienvenido a bordo!!!
Hoy visita nuestras páginas Javier Garat Pérez, presidente del Clúster Marítimo Español. Javier nació en Sanlúcar de Barrameda en el año 1971. Es licenciado en Derecho y diplomado en Derecho Comunitario por la Universidad Complutense de Madrid (C.E.U. San Pablo) y Máster en Derecho Internacional y Europeo por la Universidad Católica de Lovaina (U.C.L. Bélgica).
Su trayectoria profesional está vinculada al mundo de la pesca ostentando numeroso cargos vinculados al sector, entre otros: secretario general de la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), presidente de la Asociación de Organizaciones de Productores PESCA ESPAÑA, presidente de la Asociación de Organizaciones Nacionales de Empresas Pesqueras de la Unión Europea (Europêche), vicepresidente de la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras (ICFA), vicepresidente de la Red Europea de Clústeres Marítimos, miembro del Comité Económico y Social Europeo (CESE), presidente de la Comisión de Economía Azul de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), miembro del Consejo de Administración de ISSF (International Seafood Sustainability Foundation), miembro de la Comisión Rectora del CSIC - Instituto Español de Oceanografía, miembro del Comité de Diálogo Social Sectorial “Pesca Marítima” de la UE, miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo de Larga Distancia, consejero del Consejo General del Instituto Social de la Marina. A todo ello cabría señalar la faceta docente de Javier Garat a través de la impartición de clases en másteres en prestigiosas

escuelas de negocios como el Instituto de Empresa, el Instituto Marítimo Español, la Universidad de Alicante y, desde el próximo curso, la Universidad Intercontinental de la Empresa.
Es académico de número de la Real Academia de la Mar y socio numerario de la Real Liga Naval Española. En el año 1996 recibió la Cruz del Mérito Naval con Distintivo Blanco y en 2021 la Cruz del Mérito Militar con Distintivo Blanco. Desde 2022 es Oficial de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro de las Órdenes de la Real Casa de Saboya.
Como se puede comprobar, hoy nos acompaña todo un personaje dentro del sector marítimo tanto nacional como internacional.
1.- Javier, ¿Llegas al mundo de la mar por vocación o por tradición familiar?
A pesar de que llevo la mar en mi sangre, por ser de Sanlúcar de Barrameda, por ser hijo de Juan Garat Ojeda, que fue accionista y consejero delegado del Grupo Albacora (empresa pesquera española) y por ser nieto de un Capitán de Navío de la Armada, la realidad es que llegué al mundo de la pesca por casualidad. Mi intención era ejercer como abogado, pero en la vida se me cruzó el apasionante mundo de la pesca y mi rumbo cambió por completo.
2.- Como gaditano ejerciente, ¿qué significa Sanlúcar de Barrameda para ti?
Sanlúcar de Barrameda es el paraíso en la tierra. Yo le llamo “la capital del mundo mundial”. Nací en Sanlúcar, al igual que mis seis hermanos y, a pesar de haberme ido con mis padres y hermanos a Madrid cuando tenía nueve años, en tercero de EGB, la realidad es que soy 100% sanluqueño. En cada oportunidad que tengo me voy para allá con mi familia, conservando muchos amigos y familiares en esta maravillosa localidad de la provincia de Cádiz.
Sanlúcar es sinónimo de cultura, de historia, de navegantes ilustres, de palacios, de iglesias, de gastronomía, de pesca, de langostinos y acedías, de agricultura, de bodegas, de manzanilla, oloroso, amontillado y palo cortado, de medioambiente, de vientos de poniente, de puestas de sol increíbles, de Coto de Doñana, de desembocadura del río Guadalquivier y, cómo no, de carreras de caballos en la playa, declaradas de interés turístico internacional con sus 179 años de historia.

3.- ¿Cómo recuerdas tus años de formación jurídica?
Después de haber estudiado en un colegio en Madrid de los Hermanos Maristas (San José del Parque), fueron cinco intensos años en el CEU San Pablo, adscrito entonces a la Universidad Complutense de Madrid, estudiando la licenciatura de derecho y la diplomatura de derecho comunitario, con un excelente grupo de compañeros y de profesores. Más tarde, me fui a trabajar a Bruselas y realicé el máster (“diploma de estudios especializados”) en derecho europeo e internacional en la Universidad Católica de Lovaina (la Nueva), compaginándolo con mi trabajo como asistente del Consejero de Pesca en la Representación Permanente de España ante la UE. Sin duda, los conocimientos adquiridos en ambas universidades me han servido muchísimo para conocer y asimilar todo lo que pasa en Bruselas alrededor de las diferentes políticas y complejas normativas, incluida la Política Pesquera Común. Aprender cómo funcionan las instituciones europeas y cómo se generan los Reglamentos y Directivas me ayudan a realizar mi trabajo diario en la defensa de los empresarios de la pesca.
4.- Finalizados tus estudios de Derecho, ¿cómo se produce tu aproximación al mundo de la pesca en el entorno comunitario?
Como decía antes, realmente fue por casualidad. Cuando estudié derecho, mi intención era ejercer como abogado. Al terminar la carrera me fui a Rota a realizar el servicio militar en la Armada, en la Flotilla de Aeronaves. Allí aprovechaba las tardes para trabajar como pasante en un despacho de abogados de unos primos míos. Llegué a plantearme reabrir el exitoso despacho que tenía mi padre en Sanlúcar, pero me surgió la oportunidad de irme a Bruselas a realizar unas prácticas (“stage”) en la Comisión Europea. Al realizar la solicitud, puse como prioridades el servicio jurídico y la pesca (porque mi padre trabajaba en una empresa pesquera) y tuve la suerte de que, finalmente, me aceptaron en el equipo de pesca del Servicio Jurídico de la Comisión Europea. Y fue allí donde descubrí que la pesca y la política pesquera realmente son apasionantes. Participaba en numerosas reuniones con la Dirección General de Pesca de la CE, en reuniones en el Parlamento Europeo, en juicios de la CE contra los Estados miembros y pasaba muchas horas ayudando a mi consejero a preparar los documentos, contratos o lo que hiciera falta. Conocí el funcionamiento de las instituciones europeas desde dentro. Fue, realmente, una extraordinaria experiencia. Al terminar el “stage”,
me di cuenta de que necesitaba seguir formándome y por eso hice el máster, pero quería trabajar al mismo tiempo, y tuve la suerte de hacerlo en la REPER, permitiéndome conocer la visión de un Estado miembro como España sobre los temas que había visto desde la Comisión Europea. Una vez terminado el Máster, me surgió la posibilidad de trabajar en la oficina de Madrid de un gran despacho de abogados holandés, Nauta Dutilh, dedicando parte de mi actividad a temas de pesca y otra parte al derecho procesal internacional. Después de cerca de cuatro años ejerciendo como abogado, me ofrecieron la posibilidad de trabajar en el mundo del asociacionismo pesquero. Tras varias semanas de reflexión decidí, asumiendo los riesgos que asumía, dar el salto a ese desconocido mundo para mí. Y tengo que decir que, después de 23 años, me alegro de haber realizado el cambio y de trabajar para los armadores de pesca defendiendo sus intereses por el mundo.
5.- En más de una ocasión se ha comentado que la pesca fue un peaje obligado en las negociaciones para la incorporación de España a la estructura comunitaria y que como consecuencia nuestro sector pesquero nunca ha tenido la representatividad que le corresponde. ¿Qué hay de cierto en ello?
Efectivamente, la pesca fue uno de los peajes que pagó España a cambio de entrar en la CEE y fue uno de los últimos asuntos en los que se llegó a un acuerdo. Sufrimos una serie de excepciones a las normas generales y un período transitorio donde salimos claramente perjudicados. Para empezar, nos reconocieron muchas menos cuotas de las que nos correspondían por nuestras capturas históricas. Además, nos pusieron un montón de limitaciones que obligaron a nuestro sector pesquero a hacer muchos sacrificios para adaptarnos a la Política Pesquera Común (PPC) y que todavía hoy seguimos haciendo. La evolución de la flota es un buen ejemplo: antes de 1986, España disponía de más de 22.000 buques de pesca y hoy, apenas nos quedan 8.549 embarcaciones, es decir, en torno a un 60% menos.
Aun así, España es líder en producción pesquera dentro de la UE. El sector genera 31.000 empleos directos y 150.000 indirectos, captura en torno a 800.000 toneladas de pescados y mariscos al año y registra una facturación media anual de 2.000 millones de euros en primera venta, representando un valor agregado de unos 10.000 millones de euros.

En España el sector de la pesca considerado globalmente (incluyendo pesca extractiva, acuicultura, transformación y comercialización) representa en torno al 1% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional. Y en zonas dependientes de la pesca, la contribución al PIB supera el 8%. Superado el Brexit y con las próximas elecciones al Parlamento Europeo en ciernes, es un buen momento para que el sector pesquero español mejore su presencia y gane enteros en las instituciones europeas.
6.- La imagen que el ciudadano medio tiene de Bruselas es la de un complejo entramado burocrático donde los asuntos se dilatan en el tiempo sin solución de continuidad. Tú que lo vives de cerca, ¿estás de acuerdo con esta visión?
Lo que yo veo es que, en Bruselas, la mayoría de los funcionarios y políticos viven en una burbuja muy alejada de la realidad, de la economía real (por supuesto, hay excepciones). Se trata de un monstruo, complejo, con una burocracia sin igual, donde se toman decisiones que afectan a los ciudadanos en nuestro día a día. En el caso de la pesca, más todavía, puesto que se trata de una política común, es decir, casi todo se decide en Bruselas. Y la mayoría de los funcionarios y políticos que deciden sobre asuntos relacionados con la pesca no han pisado nunca un puerto o un buque pesquero, ni conocen lo que pasa en la realidad. Y a pesar de que desde nuestras organizaciones intentamos hacerles ver esa realidad y las consecuencias de sus decisiones, en muchas ocasiones les da igual. Y les da igual porque hay un potentísimo lobby ecologista, conservacionista, con muchísimo presupuesto detrás, que ejerce una influencia desproporcionada.
7.- ¿Cómo afecta a la pesca en España esta fiebre medioambiental comunitaria que vivimos últimamente?
¡Muchísimo! A pesar de que la pesca es uno de los sectores económicos más regulados del mundo, considerado esencial y estratégico, y de que los pescadores españoles –y europeos- han realizado muchísimos sacrificios para conseguir que la mayoría de las poblaciones de peces se encuentren en la actualidad gestionados de forma sostenible desde el punto de vista biológico, lo que vemos es que no se reconocen esos esfuerzos, que no se fían de los pescadores, a los que tratan como presuntos delincuentes, y que en Bruselas son insaciables. Las múltiples promesas de que cuando las poblaciones de peces estuvieran explotadas en niveles de rendimiento máximo sostenible todo iba a ser mucho mejor para los pescadores, han quedado en el olvido y la realidad es que cada vez nos aprietan más y más, sacándose de la chistera nuevas normas medioambientales, imposibles de cumplir, que lo único que hacen es frustrar, desanimar y desesperar a los pescadores.
El sector pesquero es uno de los sectores que más se han transformado en los últimos años para adaptarse a las exigencias derivadas de la PPC y para avanzar en la sostenibilidad medioambiental, utilizando artes de pesca más selectivos, reduciendo la captura de especies accesorias e invirtiendo en nuevas tecnologías para conseguir barcos cada vez más eficientes desde el punto de vista energético. En este sentido, según UNCTAD, desde los años 90, la flota pesquera de la Unión ha reducido sus emisiones de C02 en un 52% y actualmente su huella de carbono representa solo un 0,01% de las emisiones globales en el mundo.

A pesar de todos estos logros, la presión de las organizaciones ambientalistas va creciendo en la UE y la propia Comisión Europea viene desarrollando directrices y normativas en las que se prioriza el criterio medioambiental muy por encima de los aspectos socioeconómicos y de soberanía alimentaria. Sirvan de ejemplo el Pacto Verde, la Estrategia de Biodiversidad, el cierre de 87 zonas para la pesca de fondo, el Plan de Acción para proteger y restaurar los ecosistemas marinos para una pesca sostenible o los objetivos de descarbonización de la flota, políticas “verdes” de la UE que están minando el futuro de nuestro sector. Es preciso que la UE busque el equilibrio entre los aspectos sociales, económicos y medioambientales en la política pesquera, entre la conservación de la naturaleza, el uso sostenible de los recursos naturales y la seguridad alimentaria. Para ello, es imprescindible que pegue un cambio de rumbo radical, poniendo en el centro de sus políticas a los pescadores.
8.- ¿Crees que en Europa se lucha suficientemente contra las prácticas de pesca ilegal y la competencia desleal que ejercen terceros países?
Desde el punto de vista legal, existe un potente Reglamento de lucha contra la pesca ilegal, no reglamentada y no reportada. Sobre el papel, es muy bueno. El problema principal que tiene es que la Comisión Europea no se atreve de aplicarlo a países como China, principal productor mundial donde hay constancia de pesca ilegal, de trabajo forzoso y, en general, de condiciones laborales lamentables. La normativa europea, exigente, restrictiva y férrea con nuestras flotas, es permisiva con los productos pesqueros de determinados terceros países, sobre todo a través de los contingentes arancelarios autónomos, que permite la entrada de más de 900.000 toneladas de pescados y mariscos en el mercado de la UE libre de aranceles y sin importar el origen. Esto provoca que determinados productos importados compitan con los de la UE en desigualdad de condiciones y hacen bajar los precios del pescado comunitario, obstaculizando la rentabilidad del sector y poniendo en riesgo a un proveedor de alimentos esencial.
No se trata de cerrar las puertas a nadie, pero sí de abrirlas con las mismas reglas de juego. La UE debe mostrar más empatía con su flota y sus pescadores, líderes y referentes que se han convertido en modelos a seguir en todo el mundo. Nuestras autoridades deben garantizar el origen legal y la trazabilidad de todas las transacciones pesqueras de terceros países, así como que su explotación no sea perjudicial para la conservación de las especies, considerando el nivel de comercio actual y previsto.

9.- Nada más llegar a la presidencia del Clúster Marítimo Español has dejado claros los dos ejes de tu actuación: la comunicación y la labor de lobby ante los poderes públicos. ¿Cómo afrontas ambos retos?
Creo que son dos asuntos prioritarios. Tanto los vicepresidentes como los miembros del comité ejecutivo así lo han manifestado y acordado. En el caso de la comunicación, hemos firmado un acuerdo con una agencia que nos va a permitir reforzarla y poner en marcha un plan estratégico. Se trata de contar lo que hacemos, de explicar a la sociedad la importancia de la economía azul, que es generadora de empleos y de riqueza en España y que forma parte de nuestra historia y tradición. España debe vivir de frente a la mar, no de espaldas. Y de ello deben ser también conscientes los políticos y funcionarios en España. Por eso redoblaremos nuestros esfuerzos para que sean conscientes de ello. En estos pocos meses que llevo en la presidencia, ya se han organizado importantes “Desayunos con el Clúster” y “Encuentros con la mar”, así como reuniones con la Armada, con la Guardia Civil o con el Departamento de Seguridad Nacional. Así mismo, he participado en varios foros relacionados con la economía azul dando nuestra opinión sobre temas de actualidad. Y ya están programados otros eventos en los próximos meses. Desde el punto de vista de comunicación, he realizado varias entrevistas y hemos aparecido en los medios de comunicación más que nunca. También estamos trabajando en el desarrollo de las redes sociales, fundamentales hoy en día.
10.- Has comentado en más de una ocasión que uno de los grandes problemas de la pesca en España pasa por la ausencia de relevo generacional. ¿Qué se puede hacer para atraer a la gente joven a este sector?
Esa es otra de nuestras prioridades. En los últimos años se observan demasiadas evidencias de la pérdida de interés de los jóvenes, no solo por la pesca, sino por todos los sectores relacionados con la mar.
Con relación a la pesca, hay carencia de titulados para cubrir las necesidades de la flota –especialmente la de altura y gran altura– y el progresivo envejecimiento de los trabajadores del sector pesquero pone en riesgo el futuro de la flota española.
Según datos del ISM, los menores de 29 años apenas representan el 9% de los trabajadores del mar, y el 72% de los pescadores supera los 40 años.
Sabemos que la formación es un pilar esencial para la profesionalización del sector, por ello abogamos por ampliar la oferta formativa náutico-pesquera en todas las Comunidades Autónomas y animamos al Gobierno y a todas las administraciones públicas a trabajar juntamente con los armadores, las escuelas náutico-pesqueras y los agentes sociales para impulsar el relevo generacional y que ni un solo barco deba permanecer amarrado por falta de tripulación.
También es preciso seguir fomentando formación profesional dual, favoreciendo los embarques de los alumnos y el contacto entre armadores y alumnos para conocer las necesidades de ambos colectivos. Y también agilizar el procedimiento de contratación de tripulantes extranjeros en la flota, flexibilizando los trámites administrativos, posibilitando la formación a distancia o en sus países de origen y agilizando los procesos de homologación de los títulos profesionales que tienen en estos países.
En el caso del CME, hemos llegado a un acuerdo con Educación Azul para intentar potenciar la atracción de talento joven, generando vocaciones. En pocas semanas seguro que empezaremos a ver las acciones que estamos preparando.
11.- ¿Crees que los poderes públicos prestan al mar toda la atención que el sector demanda?
Se nos presta atención, pero no la suficiente. Creo que hay mucho margen de mejora. Uno de los problemas con el que nos encontramos en España es la dispersión de competencias relacionadas con la mar entre distintos ministerios. Por eso creo que es necesario fortalecer el Consejo Consultivo Marítimo del CME del que forman parte nueve ministerios relacionados con la economía azul.
En este sentido, como venimos reivindicando desde hace años, es prioritario el reconocimiento de la economía azul como un sector estratégico nacional. Y esto se sustancia en la puesta en marcha de una estrategia nacional y una entidad capaz de ejecutarla.
Hemos dado la bienvenida a la creación de una Secretaría General de Transporte Aéreo y Marítimo, que junto con la Dirección General de la Marina Mercante permita coordinar las políticas necesarias para lograr un crecimiento continuado; pero debe ser solo un primer paso para conquistar el verdadero objetivo, que es disponer de un organismo aglutinador de todo lo que compete a la economía azul. Un ministerio del mar o entidad de rango similar, que aglutine todas las competencias del sector marítimo, capaz de llevar a cabo la citada estrategia de estado de la economía azul y que evite la dispersión competencial de la Administración Pública.
12.- ¿Por qué crees que el consumo de pescado viene disminuyendo últimamente en España?, ¿lo ves como algo preocupante o simplemente como un hecho pasajero y accidental?
Es evidente que la sociedad española se está alejando de las dietas mediterránea o pescomediterránea (como se denomina en Estados Unidos) y atlántica, reconocidas como uno de los factores que han permitido a España situarse en las primeras
Y ya para finalizar:
posiciones del ranking de países por longevidad y calidad de vida. Y ese alejamiento se refleja en la caída del consumo en hogares de productos pesqueros, que es notable desde 2008. Por ejemplo, el volumen de pescado fresco consumido cayó un 38,6% en 2022 en comparación con 2008. Desde el sector pesquero trabajamos para que los ciudadanos conozcan los beneficios para la salud de los productos pesqueros y para evitar la pérdida de estos patrones dietéticos que, sin lugar a duda, tendría consecuencias nefastas para la salud de los ciudadanos.
Además, los informes del MAPA constatan que la menor ingesta corresponde a colectivos en los que su consumo debería ser prioritario, como niños y jóvenes. Así que sí, es un hecho preocupante que requiere del esfuerzo del sector y del apoyo del Gobierno para recuperar los buenos hábitos alimentarios y muchísima más promoción. Lástima que, aun siendo un alimento oficialmente esencial, nuestros gobernantes se resistan a liberarlo del IVA como venimos demandando desde hace años.
13.- ¿Qué papel crees que juegan instituciones como la Real Liga Naval Española dentro del sector marítimo español?
En línea con lo que decía antes, con relación a la consideración de la economía azul como un sector estratégico nacional, creo que instituciones como la RLNE son imprescindibles para la promoción y defensa de los intereses marítimos en España. Destacaría el área de cultura, cuyo objetivo es promocionar aquellas actividades culturales relacionadas con el mundo de la mar. Para ello, se organizan numerosas conferencias, actividades marítimas relacionadas con la cultura y se publican obras relacionadas con temas marítimos. Es, además, una institución complementaria a otras como la Real Academia de la Mar o el propio CME.
Una ciudad….. Sanlúcar de Barrameda, siempre
Un personaje histórico….. Además de Jesucristo, Juan Sebastián Elcano
Un marino….. Mi abuelo, el CN José Garat Rull
Una película….. La serie “24”
Una película….. La batalla del Río de la Plata
Un libro….. El próximo que quiero leer: “La proteína azul: por qué no hay que dejar de comer pescado. La pesca marítima, ¿destructora de la biodiversidad o garantía de salud y seguridad alimentaria?”, de Ernesto Penas Lado, Editorial Almuzara
Un hobby….. Jugar al golf
Un artista….. Carmen Laffon, pintora, sanluqueña de adopción
¿El mar o la mar?….. La mar
1. Dicho del fondo del mar: que forma escalones o cantiles.
2. Dicho de una costa: cortada verticalmente (escarpado, abrupto).
Inglés: Cliff, bold, steep Francés: Falaise, accore
ACANTILAR / ACANTILARSE
1. Dragar una porción del fondo del mar para que tenga mayor profundidad.
2. Echar un buque en un cantil (escalón formado en el fondo del mar) por una mala maniobra (varar, embarrancar).
Inglés: To deepen Francés: Curer
ACASTILLADO
1. Dícese del buque con castillos a proa y popa.
Inglés: With upper-works Francés: Accastillé
1. Pequeña paleta de madera, metal o plástico que sirve para extraer el agua del fondo de las embarcaciones.
Inglés: Scoop Francés: Écope
1. Extraer el agua del interior de una embarcación con bombas, achicadores u otros medios.
Inglés: To scoop Francés: Écoper
ACIMUT
1. Arco del horizonte contado de 0º a 360º a partir del norte y en el sentido del giro de las manecillas de un reloj, hasta el vertical que pasa por el astro.
2. Ángulo que con el meridiano forma el círculo vertical que pasa por un punto de la esfera celeste o del globo terráqueo.
Inglés: Azimuth Francés: Azimut



Continuamos en esta ocasión, revista nº 186, perteneciente al primer semestre de 2024, con el estudio individualizado de otra serie de linajes que, sin que lleguemos a conocer su causa, usan como distintivo personal, y señal simbólica de su familia, que se perpetúa históricamente en su linaje hasta nosotros, la singular figura del delfín, trazado de una u otra forma, y con mayor o menor repetición en el campo de su escudo. Se trata de los Almoguera, los Astarloa, y los Balderioti
ALMOGUERA (Fig.1). De Almoguera, como población que ha dado lugar a un apellido que debemos clasificar como toponímico mayor, se nos dice que se trata de una villa de Guadalajara perteneciente al partido judicial de Pastrana, situada en la margen derecha del Tajo, en la confluencia de tres valles en cuyas tierras es abundante el agua, por lo que resulta muy húmedo el lugar, y por ello, poco saludable, cuyos manantiales son llamados del Sultán. En lo tocante a su etimología, si bien no se la da por plenamente resuelta, para algunos estudiosos, el étimo de “Almoguera” es el árabe al-mugarat = “la Cueva”.

En cuanto al origen propio del linaje Almoguera, los genealogistas Arturo y Alberto García Carrafa lo hacen proceder de los Barrosos de Orense, de donde pasaron a Toledo, siendo de este linaje el comendador Barroso de la Villa y castillo de Almoguera, pues estamos ya en tierras de la Orden de Calatrava. En ese tiempo, al tratarse de una población árabe, quiso el dicho comendador que en el lugar hubiese “cristianos viejos”, y para ello recurrió a sus parientes, entre los que se encontraba su sobrino Barroso, cuya abundante descendencia cambió el Barroso del tronco familiar, por el propio de la villa
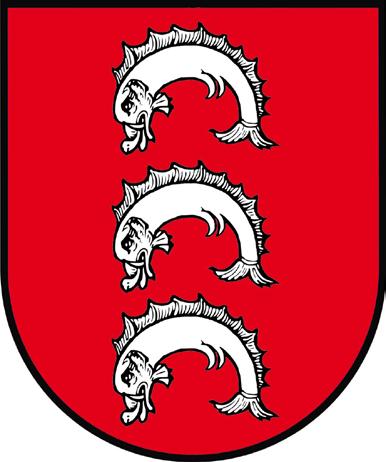
conquistada, en la que habían fundado nueva casa, dando así lugar al actual apellido. Algunos otros autores, en esa relación de la que ya hemos adelantado información general en relación con los Barroso, se nos habla de tres hermanos que conquistan el castillo del lugar y toman su nombre por apellido.
Si nos atenemos al origen de los apellidos españoles, la construcción de los mismos a base de utilizar para ello el nombre del lugar de radicación de una familia, fijándolo de este modo al linaje, fue muy utilizado en la Edad Media, pues en un comienzo se conocía a las personas por su nombre de pila (bautismo). Sin embargo, el aumento de la población supuso la repetición de los nombres que hoy llamamos propios, y el agregar a éste el del lugar donde se vivía o del que se procedía, dentro de la múltiple casuística utilizada, vino a dar solución, para los escribanos, a muchos de los problemas de identificación que les surgían en el marco de su labor documental y registral.
Fig. 1. ALMOGUERA. En campo de gules, tres delfines, de plata, saltando, puestos en faja y colocados en palo.Desde el punto de vista heráldico, los Barroso, tronco original, a juzgar por lo que nos describe Vicente de Cadenas en su “Repertorio de Blasones de la Comunidad Hispánica”, usaban, en campo de gules, cinco leones rampantes, de plata, colocados en aspa, pero una vez convertidos por adopción en los Almoguera, desarrollaron un nuevo escudo, situando en un campo de gules, un castillo de plata, en cuyo homenaje hay un perro, con collar de oro, en actitud de ladrar, es decir, de avisar con sus ladridos la posible llegada de enemigos, y una bordura de oro con nueve cabezas de moro. Esta figura del perro en la torre no es la primera que hemos encontrado en nuestros trabajos de investigación en materia de diseño heráldico.
No obstante, será la rama de los Almoguera radicados en Antequera (Málaga), la que, modificando de nuevo el escudo, colocarán en el campo de gules tres delfines de plata, saltantes. Resulta interesante comprobar aquí como las figuras de los escudos han ido cambiando a medida que se producen las radicaciones de las nuevas ramas familiares, mientras que se mantiene como vinculo general de la estirpe ‘el gules’ de los campos de los distintos escudos adoptados. Color que se convierte así en divisa de la estirpe.
El análisis del blasonado heráldico de este escudo con delfines nos permite observar hasta qué punto esas descripciones que hemos encontrados en los heraldarios son deficientes, pues en este caso concreto hemos visto que no se nos dice con claridad la ubicación de las figuras, es decir, cuál es su posición y su colocación en el campo del escudo. Por una parte, siendo tres los delfines, no se indica si están colocados “en palo” (uno sobre otro); “en faja” (uno al lado del otro) formando una fila; o “bien ordenados” (2 y 1), lo que nos permite utilizar cualquier de las tres opciones posibles sí decidimos dibujarlo de nuevo nosotros, pues en cualquiera de ellas sería completamente valido. Y, por otra parte, si bien en los heraldarios que hemos manejado se dice como están puestos los delfines, tampoco han acertado completamente, ya que al no estar realizando el salto sobre ondas de mar, el término que debe utilizarse es el de “saltando” y no “saltantes” como se han descrito por los autores de los heraldarios que hemos manejado.
En realidad, dado que disponemos de tres posibilidades de diseño, hemos optado por aquella cuya descripción correcta a la vista de nuestro dibujo sería: En gules, tres delfines, de plata, saltando, puestos en faja y colocados en palo.
ASTARLOA (Fig.2). Del término lingüístico “Astarloa” o “Aztarloa” nos hablan tanto Endika de Mogrobejo en su “Diccionario Hispanoamericano de Heráldica, Onomástica y Genealogía”, como el “Gabinete Heráldico” cuando se refiere a lo que de eso mismo dice el estudioso heraldista Carlos Platero Fernández en su obra “Los Apellidos Canarios”, pues afirma que el término es de origen vasco, traducible al castellano como: zarzal, piedra plana, o avena entre piedras, lo que, por el hecho de ser un topónimo menor1, su origen no necesariamente en todos los casos ha de ser el mimo, y, en consecuencia, no en todos los casos ha de haber lazos de sangre entre ellos. Resulta difícil saber, por tanto, cuántos linajes Astarloa de distinta sangre existen, y cuantos usan este mismo apellido con el
delfín en sus armas, a menos que se haya hecho el correspondiente estudio genealógico y, en él, hayamos encontrado respuestas fehacientes.
EndiKa de Mogrobejo, cuando en la citada obra estudia con cierta amplitud un linaje Astarloa, nos lo hace proceder de la casería homónima ubicada en el sel2 de este nombre, situada en la Puebla de Bolívar de la Merindad de Busturia, perteneciente a la Iglesia de Santo Tomás, que fue «cedida en el año 1426 por sus patronos, los señores abades y canónigos de la Colegiata de Cenarruza, a Martín Muñoz, por la contraprestación anual de tres fanegas de trigo de la medida mayor o de Ávila, pagaderas en la misma casería el 8 de septiembre de cada año, cuyo tributo reconoció legítimo». Dentro de esta misma línea sucesoria, nos cuenta también que Esteban de Astarloa, nieto de Martín, declara «que sería parroquiano de la Abadía, y que a ella acudiría con los diezmos y primicias, cuya escritura de fundación se otorgó ante el escribano real y numeral de la Villa de Marquina, Martín Ruiz de Ibarra, el 22 de octubre de 1556».

1. Se denominan toponímicos mayores a los apellidos tomados del nombre de lugares tales como ciudades y menores los que son tomados del de lugares de nombre comunes: Robles, la fuente, palacio, la iglesia, etc.
2. El término sel nos dice la RAL que en Asturias, Cantabria y los señoríos vascos significa «pradería donde suele sestear el ganado2
En cualquier caso, la presencia de casas solariegas de “Astarloa” en Vizcaya fue relativamente pequeña pues en las Fogueaciones que en 1641 lleva a cabo el Gobierno Universal de Vizcaya se nombra la ya mencionada casa de Busturia, además de las de Durango y Mallabia, conocidas ya en el siglo XVI, y la de Motrico (Guipúzcoa) de 1739. Lo cierto es que los Astarloa pasaron a Barcelona, y también a Argentina, Chile y Estados Unido. Y es precisamente a los Astarloa de Barcelona a los que Vicente de Cadenas atribuye el escudo que en campo de oro lleva un delfín de azur. Tampoco en este caso el blasonado o descripción del escudo está completa, pues no se matiza la situación del delfín en el campo del escudo. Debiera haberse dicho: En campo de oro, un delfín, de azur, erguido
BALDERIOTI, BALDERIOTE o BALDORIOTY (Fig.3). Nos dice el Gabinete Heráldico que se trata de un apellido Italiano que paso a España, ya que, dentro de la unidad dedicada a la Secretaría del Despacho de Guerra, año de 1796, se encuentra en el Archivo General de Simancas un poder otorgado por el Teniente Coronel Pedro Balderioti de Castro (a veces escrito Baldorioty) a favor del Teniente Coronel Agustín Lasala, para que pudiera contraer Matrimonio. Por otra parte, encontramos también a Román Belderioti de Castro, nacido en Guaynabo el 23 de febrero de 1822 y fallecido en Ponce3 el 30 de septiembre de 1889, al que se considera uno de los principales abolicionistas de Puerto Rico, siendo líder también del movimiento autonomista de la Isla. Ahondando en su historia
personal, se sabe que si bien sus estudios de primera y segunda enseñanza los cursó en San Juan, posteriormente recibió una beca que le permitió trasladarse a la Península y continuar sus estudios en la Universidad Central de Madrid. Finalizada su formación académica regresó a Puerto Rico y comenzó a trabajar como profesor en la Escuela de Comercio y en el Seminario Conciliar de San Ildefonso. Ambas instituciones en la ciudad capitalina de San Juan. También se nos dice que su prestigio personal hizo que fuera seleccionado para representar a Puerto Rico en la exposición universal de Paris de 1867.
En 1870 Román Belderioti fue elegido diputado de las Cortes Generales de España, desde donde promovió la abolición de la esclavitud. En relación con su condición de diputado, no podemos olvidar que lo que para otros países ese tipo de territorios no eran más que colonias, para el derecho español, desde los tiempos de la Reina Católica, se trataba de provincias ultramarinas, lo que implicaba que tuvieran, como cualquier otra provincia del territorio nacional, representación en las cortes generales del reino.

Sin embargo, la actitud de carácter político que mostro siempre le hizo fundar en 1887 el partido Autonomista Ortodoxo de Puerto Rico, por lo que fue encarcelado en el fuerte de San Felipe del Morro por publicar propaganda contra el gobierno español . Esa estancia en la cárcel dañó gravemente su salud, falleciendo el 30 de septiembre de 1889. Como apellido, el término lingüístico es muy singular, está muy poco extendido, y sus miembros, con la grafía Balderiote, pasaron a radicarse en la Argentina. También se nos die que era un linaje de hidalgos, y se da como prueba el escudo de armas que poseían según el Cronista Rey de Armas Vicente de Cadenas en su Repertorio de Blasones de la Comunidad Hispánica. Sin embargo, una vez más hemos de aclarar que esta prueba: el uso inmemorial de un escudo de armas por parte de un linaje no es suficiente para dar por válida su presunción de hidalguía, como quiere hacernos creer el Gabinete Heráldico. Otra cosa es que esta rama sea la misma a la que pertenecía el Teniente Coronel Pedro Balderioti, ya que, a priori, por su grado militar y siendo el siglo XVIII, podríamos considerar posible su condición de hidalgo.
En este caso, ambos autores nos describen sus armas del siguiente modo: En campo de oro, dos delfines de azur, saltantes.
De nuevo nos vemos obligados a decir que esta descripción resulta incompleta, pudiendo ser mejorada si decimos: En oro, dos delfines, de azur, saltando, puestos en faja y colocados uno sobre otro.
Dr. Cap. (MME) Florentino Antón Reglero Académico de la Asturiana de Heráldica y Genealogía. De la Junta de Gobierno de la RLNE.

3. Ponce. Oficialmente, en la actualidad, es el municipio situado en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Es el segundo municipio de mayor población, tras la zona metropolitana de San Juan.
Fig. 3. BALDERIOTI. En campo de oro, dos delfines, de azur, saltando, puestos en faja y colocados uno sobre otro.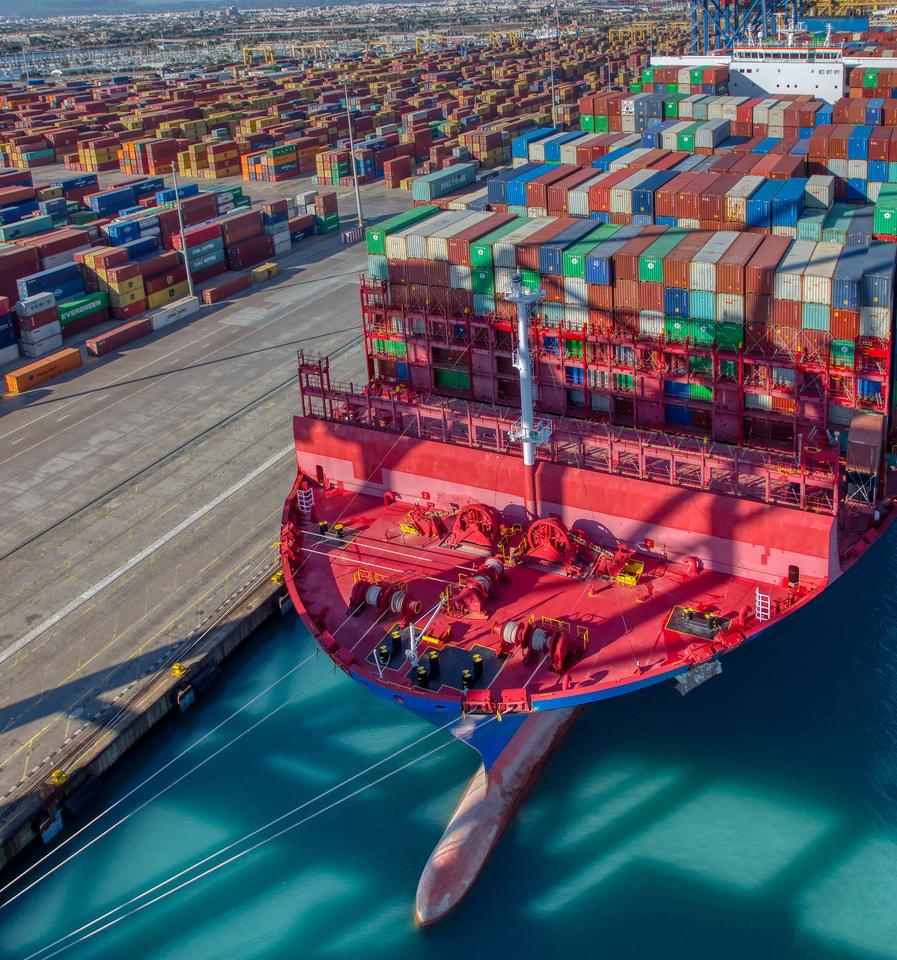
UN DESEMBARCO
Desde 1909, España tuvo que realizar un gran esfuerzo bélico en Marruecos contra los rifeños, cuyas rebeliones se extendieron por toda la zona del protectorado español. Para ponerles remedio se realizó el desembarco en Alhucemas en el año 1925, que, con las operaciones posteriores, fue la solución para el conocido como “Problema Marroquí”, al suponer el final de la Guerra del Rif.
El citado desembarco merece ser recordado como una operación casi única para la época, cuando la opinión pública y los medios de comunicaciones decían que era algo poco menos que imposible de realizar, a la vista de las características del terreno, y el recuerdo de alguno sonados fracasos de desembarcos en la Primera Guerra Mundial, como fue el de Gallipoli, Turquía, en 1915, tras el fallido paso de los Dardanelos.
ANTECEDENTES
En los primeros años de 1920, apareció en la zona del Protectorado español en Marruecos, la que se llamó República del Rif, a modo de Estado independiente ante España y Francia. Era un movimiento dirigido por el rebelde Abd el-Krim, para demostrar que Marruecos se podía gobernar a sí mismo sin la ayuda de otros países. Se llevaron a cabo operaciones militares para que las aguas volvieran a sus cauces. Entre
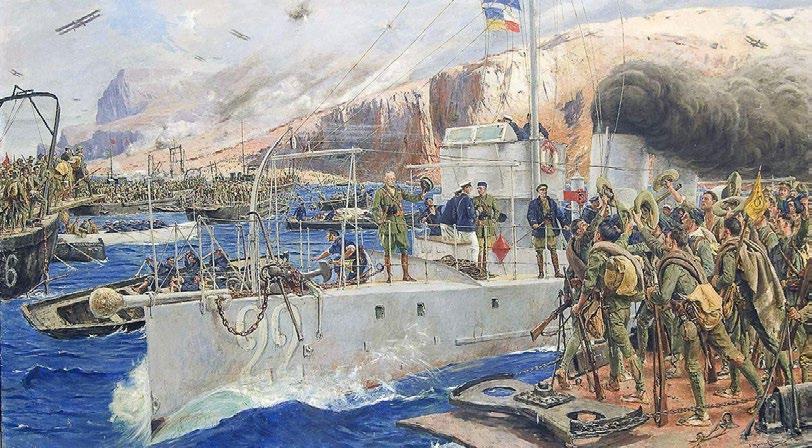
ellas, un avance iniciado en mayo de 1921 por el general Manuel Fernández Silvestre con tropas desde Melilla hacia Alhucemas, para apaciguar el terreno. En su avance, Silvestre organizó destacamentos en los que dejaba pequeñas guarniciones mal aprovisionadas y con poca capacidad de actuación, que mermaban sus propias fuerzas, al tiempo que muchos soldados indígenas desertaban y pasaban con sus armas a las filas de los rebeldes. Hasta que, del 22 de junio al 9 de agosto de 1921 se produjo la gran persecución y matanza de tropas españolas a manos de los rifeños, en el que se llamó desastre de Annual, donde, según algunas fuentes, murieron unos 11.000 hombres del Ejército español; 8.500 españoles, incluido el general Silvestre, y 2.500 rifeños leales. y Abd el-Krim llegó a las puertas de Melilla.
En enero de 1922, la guerra del Rif estaba en su apogeo, y la expansión de los rebeldes por el

norte de Marruecos era imparable. El Ejército español intentó frenarlos y recuperar lo perdido, pero era realmente difícil. Los rebeldes se movían a sus anchas, como buenos conocedores del terreno y acostumbrados a moverse por él. Además, la moral de los soldados españoles estaba por los suelos por varias razones: desastrosas guerras en Ultramar; Annual; España en declive; injusto sistema de reducción de tiempo de servicio por pago de dinero; leyendas sobre la crueldad de los “moros”; gravosa
Fig. 1. “Desembarco de Alhucemas”. Óleo sobre lienzo por José Moreno Carbonero. (Fuente Wikipedia). Fig. 2. Retrato de Abd el-Krim. Dibujo a lápiz por Marcelino González.vida en Marruecos; difícil orografía; actitud insumisa de los nativos; deficiente alimentación; falta de pertrechos; y el eterno “Problema marroquí”. En esta situación, en España había dos posturas opuestas respeto a Marruecos: o abandonar el protectorado, o quedarse y recuperar lo perdido.
En 1924 se produjeron nuevos ataques de Abd el Krim, que obligaron a las fuerzas españolas replegarse a Tetuán, Ceuta y Melilla. Fue entonces cuando Miguel Primo de Ribera, que en septiembre de 1923 había dado un golpe de estado e impuesto la dictadura en España con el consentimiento del rey Alfonso XIII, decidió pasar a la acción con una fuerte ofensiva. Los objetivos a conseguir eran: derrotar a Abd el-Krim; recuperar el terreno perdido; y restablecer la autoridad de España en el Protectorado.
En abril de 1925, Abd el-Krim cometió un gran error al atacar la zona francesa de Marruecos, lo que propició un acercamiento de España y Francia, y surgió un buen entendimiento entre ambos países para hacer causa común contra los rifeños. Hubo una conferencia en Madrid el 28 de junio de 1925, Primo de Rivera y Pétain se reunieron el 28 de julio en Tetuán y el 21 agosto en Algeciras, y decidieron tomar medidas drásticas contra los rifeños.
Acordaron efectuar un desembarco en la bahía de Alhucemas, donde estaba la cabila de Beni Urriaguel, de donde procedía Abd el-Krim. A continuación, progresar hacia el sur para dominar Axdir, capital de la tribu de Abd el-Krim y foco permanente de la rebelión rifeña. En el desembarco se iban a poner en tierra unos 18.000 soldados para combatir a unos 11.000 rifeños.
PREPARACIÓN DEL DESEMBARCO
La operación iba a tener lugar en un terreno muy difícil, bien conocido por los rifeños. La misión (Plan de operaciones del 30 de abril de 1925), consistía en: “Ocupar una base de operaciones para permitir la maniobra de un cuerpo de 20.000 hombres aproximadamente, desde la playa de Cebadilla hasta Adrar Sedun inclusive…”. Se trataba de hacerse con el terreno comprendido entre la playa de Cebadilla al norte y Adrar Sedum al sur.
Tras un estudio de la zona, decidieron hacer el desembarco al oeste de Alhucemas, en las playas de Cebadilla y Cala del Quemado, para establecer una primera cabeza de playa y, a continuación, proceder de acuerdo con la situación: o desembarcar en otra playa cercana y establecer una segunda cabeza de playa, o profundizar los esfuerzos en la primera cabeza de playa.



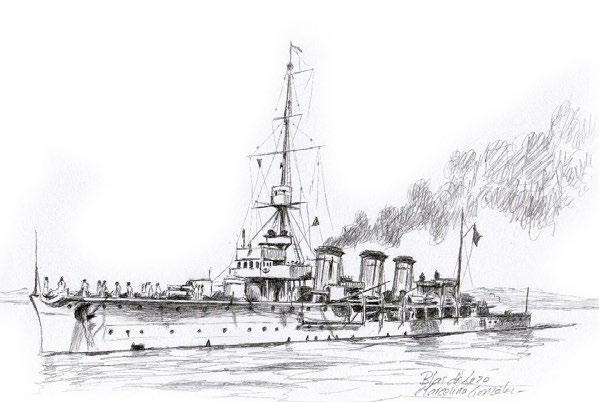
Iban a operar por primera vez en la historia, de forma simultánea y coordinada, fuerzas de tierra, mar y aire de dos países, España y Francia, bajo un único mando: el general Primo de Rivera, mientras el general Sanjurjo iba a ostentar el mando de las fuerzas de desembarco. Para España iba a ser la primera operación anfibia moderna de su historia.
FUERZAS ALIADAS PARTICIPANTES
Las fuerzas participantes del Ejército de Tierra español se dividieron en dos brigadas de Ceuta y Melilla respectivamente. La de Ceuta contaba con: 2 tabores de Regulares, 1 bandera del Tercio, 1 batallón de Infantería de Marina, 1 harka de Fuerzas Indígenas; fuerzas de la Mehalla Indígena, 1 batería de obuses
Fig. 6. El crucero Blas de Lezo. Dibujo a lápiz por Marcelino González. Fig. 3. Retrato de Miguel Primo de Rivera. Dibujo a lápiz por Marcelino González. Fig. 5. División territorial del protectorado de Marruecos.de 105 mm, 2 baterías de obuses de 75 mm, y unidades de Intendencia, Ingenieros y Sanidad. La de Melilla tenía; 2 batallones de África, 7 tabores de Regulares, 2 banderas del Tercio de la Legión, 1 batería de obuses de 105 mm, 2 baterías de costa de 75 mm, 1 compañía de carros de combate, unidades de Intendencia, Ingenieros y Sanidad.
Las fuerzas navales españolas las formaban: 2 acorazados (Jaime I y Alfonso XIII); portahidros Dédalo, 4 cruceros (M. Núñez, B. Lezo, V. Eugenia, Extremadura), 7 cañoneros. 11 guardacostas, 6 torpederos, 7 guardapescas, 4 remolcadores, 2 aljibes, 26 barcazas de desembarco y 27 transportes.
Las fuerzas aéreas españolas de las aeronáuticas militar y naval, comprendían: 3 escuadras (cada una de ellas con un grupo de reconocimiento y otro de bombardeo), 6 hidroaviones de caza–reconocimiento Savoia-Marchetti SIAI y SavoiaY S-16, 6 hidroaviones de bombardeo Macchi M-18AR, 2 aviones Junkers F-13 de la Cruz Roja, 1 globo cautivo y 1 globo dirigible.
Y las fuerzas francesas eran las siguientes: 1 batallón de Infantería de Marina, acorazado Paris, 2 cruceros, 2 torpederos, 2 monitores avisos, 1 remolcador con globo cautivo y 6 bombarderos Farman Goliath.
El 3 de septiembre, Abd el-Krim atacó Tetuán e hizo que se aceleraran los preparativos. Además, el jefe rifeño se enteró de los planes aliados, actuó en consecuencia y artilló, minó y fortificó la zona de Alhucemas. En un reconocimiento, los aliados vieron que Cala del Quemado estaba minada y tenía muchos obstáculos, por lo que decidieron desembarcar solo en la zona de Cebadilla.
Las fuerzas embarcaron en Ceuta el 5 de septiembre por la tarde, y en Melilla en la noche del 5 al 6. El 6 efectuaron operaciones previas y simulacros de desembarco en Uad Lau y Sidi Dris. Y el 7, los barcos y la aviación bombardearon Punta de los Frailes. Morro Nuevo y Quilates.
El desembarco estaba previsto para la madrugada del 7 de septiembre, pero debido al mal tiempo reinante, se retrasó al día 8, en que las aeronaves realizaron ataques y reconocimientos.
La brigada de Ceuta desembarcó el día 8 en las playas de Ixdain y Cebadilla. Se usaron 24 barcazas “K” compradas a los británicos, cada una con capacidad para 300 hombres. Habían sido utilizadas en Gallipoli, estaban en Gibraltar, y fueron remolcadas hasta la zona. Las oleadas contaron con el apoyo de fuego naval y bombardeos de los aviones.
La primera oleada comenzó a 11:30 horas en la playa Ixdain. La gente tuvo que echarse al agua a unos 50 metros
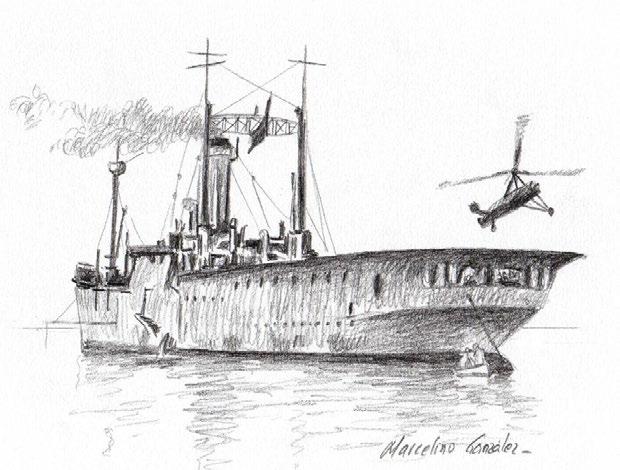
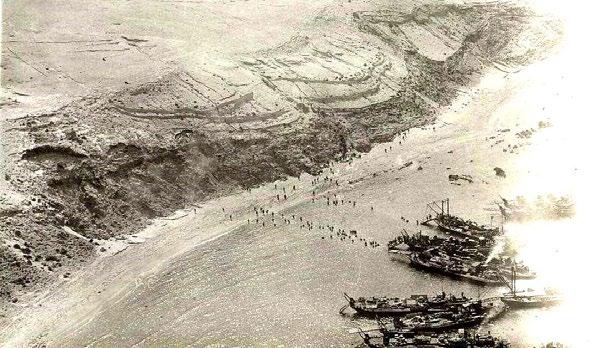
Se puede ver que a unos metros del agua el terreno es muy abrupto. Fotografía de la prensa de la
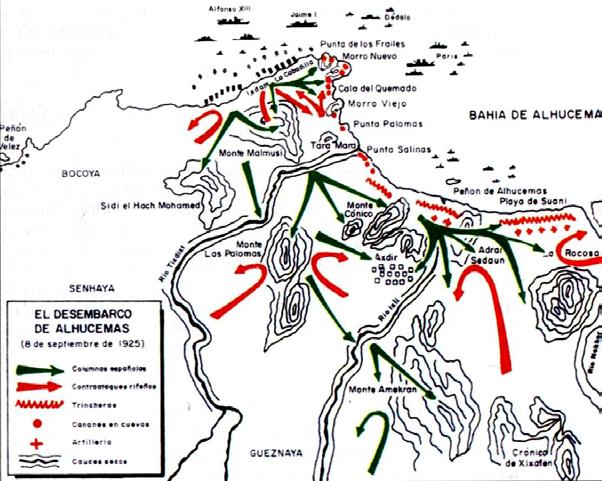

Fig. 10. El acorazado Alfonso XIII en una foto publicada en la prensa de la época. de la costa por la excesiva presencia de rocas, y avanzar hacia la playa con el agua hasta el pecho o el cuello. La segunda oleada, en la playa de la Cebadilla, se retrasó hasta las 13:00 horas por la presencia de unas 40 minas enterradas en la arena, que fue necesario detonarlas.
En un principio desembarcaron unos 9.000 hombres. Encontraron oposición rifeña, que contaba con 14 cañones de campaña de 70 y 75 mm, capturados
Fig. 7. El portahidros Dédalo. Dibujo a lápiz por Marcelino González. Fig. 8. Desembarco en la zona norte de Alhucemas. época. Fig. 9. Mapa de las operaciones en Alhucemas.a los españoles y manejados por mercenarios extranjeros. Al atardecer, los rifeños intensificaron el fuego, produjeron muchas bajas y alcanzaron a varios barcos, entre ellos los acorazados Alfonso XIII y Jaime I. El fuego fue contestado por los barcos y aeronaves, se produjeron nuevos desembarcos, y se consolidaron las posiciones conquistadas. Al finalizar el día ya estaban en tierra sobre 13.000 hombres.
La brigada de Melilla desembarcó el día 10 en la playa de Los Frailes, a la izquierda de La Cebadilla.
El día 23, las fuerzas españolas avanzaron hacia el sur. El 26 estaban en los altos de la bahía de Alhucemas. El 2 octubre ocuparon Axdir. Y el día 13 consolidaron sus posiciones en las zonas conquistadas. El desembarco, había sido un éxito.
Las bajas totales fueron 2.244 entre muertos y heridos: 336 muertos - 3 jefes y oficiales, y 333 soldados (131 europeos, 202 indígenas) -, y 1.908 heridos -104 jefes y oficiales, y 1.804 soldados (755 europeos, 1.049 indígenas) -.
Las relaciones de Primo de Rivera con la prensa fueron tensas, con un estricto control, censuras, multas y suspensiones. Solo el diario oficialista La Nación, publicaba notas de prensa redactadas por el propio dictador. Aunque, a pesar de la censura, hubo cinco asuntos de los que se habló mucho: desarrollo de la ofensiva, cooperación con Francia, liderazgo de Primo de Rivera, reacción de Abd elKrim, y actuación del Ejército de África.
Las operaciones continuaban en la primavera de 1926. Primo de Rivera trataba de evitar otras campañas militares en el interior. Confiaba en derrotar a Abd el-Krim con la ocupación de Alhucemas, y con acciones políticas entre las tribus rebeldes, para obligar al jefe rifeño a pedir la paz. Finalmente, los rifeños fueron derrotados el 26 de mayo de 1926. Y Abd el-Krim, temiendo la ira de los españoles, se entregó a los franceses.
Aquello supuso el fin de la guerra para Francia. Pero no para España, ya que quedaban algunos líderes rifeños activos, como El Heriro, que fue abatido en noviembre de 1926.
Finalmente, el 8 de julio de 1927, tras la rendición del último líder rifeño, el general Sanjurjo, alto

comisario de Marruecos, emitió un comunicado dando por finalizada la guerra. Se había logrado la pacificación del protectorado español en Marruecos de una vez por todas.

El desembarco en Alhucemas fue un gran éxito, sentó cátedra, y acalló a los que auguraban un total fracaso tras los desembarcos fallidos de los aliados en Gallipoli.
Fue muy importante la coordinación entre la Aviación Militar, la Aeronáutica Naval, y la Aeronaval francesa, cuyo empleo representó un punto de inflexión en las operaciones anfibias, al ser el primer desembarco anfibio con apoyo de aviación.
En las operaciones tomaron parte 11 tanques Renault FT-17 y 6 Sneider CA1, que no tuvieron un destacado papel por las malas condiciones de las playas, pero causaron una gran impresión.
Se habla de unos buenos y profundos estudios previos de las zonas de desembarco, pero, en vista de lo ocurrido con las rocas en Ixdain y las minas en la Cebadilla, parece que aquellos estudios no fueron tan buenos ni tan profundos como se dice.
Se cuenta que el general estadounidense Eisenhower, estudió a fondo las operaciones en Alhucemas, para preparar los planes del gran desembarco de Normandía en 1944, en la Segunda Guerra Mundial. También se dice que sirvieron como modelos para los desembarcos de los norteamericanos en el Pacífico, durante dicha guerra.
Marcelino González Fernández Vicepresidente Real Liga Naval Española. Fig. 12. Retrato del general Sanjurjo. Dibujo a lápiz por Marcelino González.
Fig. 11. Desembarco en la playa de Morro Nuevo. (Tarjeta postal colección Marcelino González).
Fig. 12. Retrato del general Sanjurjo. Dibujo a lápiz por Marcelino González.
Fig. 11. Desembarco en la playa de Morro Nuevo. (Tarjeta postal colección Marcelino González).
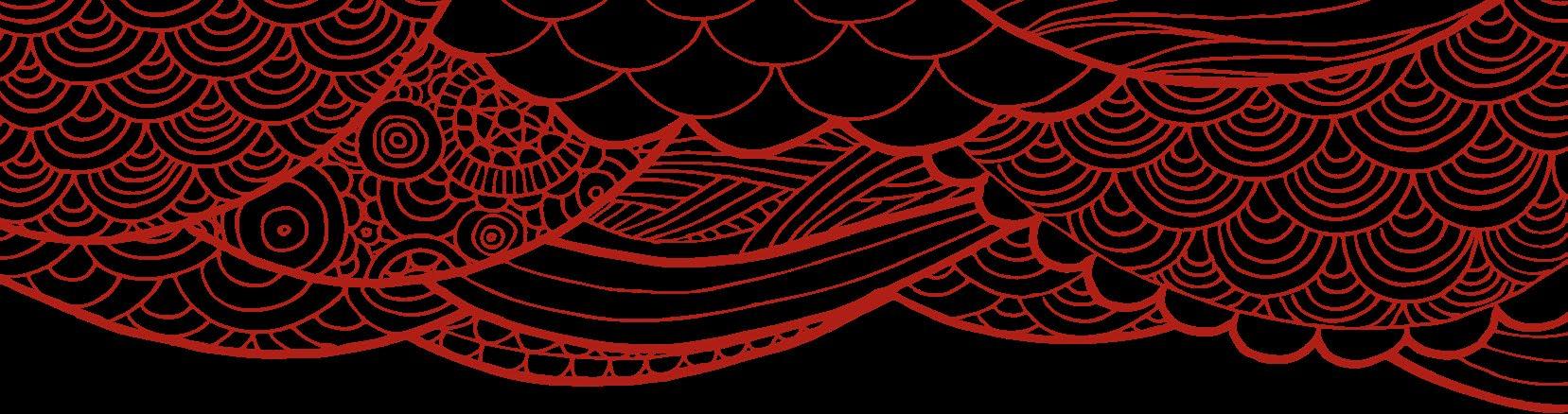
La desaparición de la Marina de los Austrias, o más correctamente la de la Casa de Habsburgo, con la muerte de su último monarca, Carlos II el Hechizado y el advenimiento de la francesa Casa de Borbón en la persona de Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV el Rey Sol, supuso una conmoción en la organización de la Real Armada, tras sufrir los embates de la Guerra de Sucesión contra las Marinas combinadas del Reino Unido y Holanda, partidarias ambas del archiduque Carlos, séptimo hijo del emperador Leopoldo I de Habsburgo.
La victoria militar del candidato de la dinastía borbónica, coronado como Felipe V, puso fin a 12 años de guerra, con el Tratado de Utrecht de 1713, si bien supuso las pérdidas, de varias posesiones europeas, además de Gibraltar y Menorca cedidas ambas al Reino Unido.


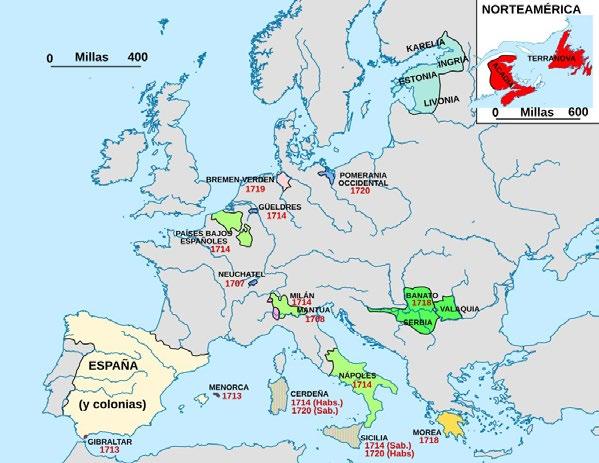 Fig. 3. Pérdidas territoriales de España por el Tratado de Utrecht.
Fig. 1. Felipe V de España.
Fig. 3. Pérdidas territoriales de España por el Tratado de Utrecht.
Fig. 1. Felipe V de España.
Así la Real Armada de corte e influencia borbónica nace en 1714 y se desarrolla gracias a los esfuerzos de dos personajes excepcionales; el Secretario de Estado, cargo equivalente a ministro, e Intendente General de la Marina Real, José Patiño y Rosales, milanés de nacimiento, aunque de ascendencia gallega y Zenón de Somodevilla y Bengoechea, Marqués de la Ensenada, Secretario de Hacienda, Guerra, Marina e Indias.
Una generación de marinos ilustrados como Malaspina, Lángara, Jorge Juan, Ulloa, Tofiño, Císcar, Mazarredo y Valdés, tendrían también una gran influencia en la Marina Ilustrada del siglo XVIII. Las acciones sucesivas de estos estadistas y marinos con los apoyos de los reyes Felipe V, Fernando Vi y Carlos III, llevarían a la Real Armada a su máximo poderío en 1790.
El reinado del primer Borbón Felipe V, puede ser dividida en tres fases bien diferenciadas, una primera que comienza en 1700, con el testamento de Carlos II, a favor de Luis XIV de Francia y su descendiente. La segunda fase comienza en 1714 tras el desafortunado Tratado de Utrecht, en que España desaparece de Europa e incluso en suelo patrio, pierde Gibraltar y Menorca, con la acertada entrada de Patiño como primer responsable de la Armada. La tercera y última fase se inicia en 1736 con la llegada del gran gestor que fue, el Marqués de la Ensenada, hasta la muerte de Felipe V en 1746.
En la primera fase se incluye la Guerra de Sucesión, en la que tristemente España no tiene voz ni voto, ya que las potencias dominantes Austria, Inglaterra y Holanda llevarían la voz cantante, para evitar que Francia heredase los extensos dominios europeos que aún le quedaban al agonizante Imperio español, falto de una mano firme que lo gobernase.
En 1700 la Marina española, era según las crónicas de la época, poca y mal pagada, incapaz de defender las comunicaciones vitales con las posesiones de América y Asia. En 1702 apenas existían buques de guerra que portasen el pabellón español, frente a los crecientes poderíos navales británico y holandés que pirateaban sin compasión a los buques españoles de la Carrera de Indias y sus bases en la costa americana. La llegada de la dinastía borbónica a Madrid, supuso un sometimiento de facto, de la Armada a los intereses franceses, en detrimento de los 22 países que dependían de la Corona española.
La menguada Marina española se las veía y deseaba para formar una flota de galeones y proteger el tráfico con los diferentes Virreinatos americanos y sus fundamentales exportaciones, especialmente en lo referente a metales preciosos, oro y plata, sin olvidar a las galeras del Mediterráneo, comprometidas en la defensa de la costa española en este mar, las ciudades de Ceuta, Melilla y los Peñones, siempre amenazados por los belicosos berberiscos ribereños de este mar.

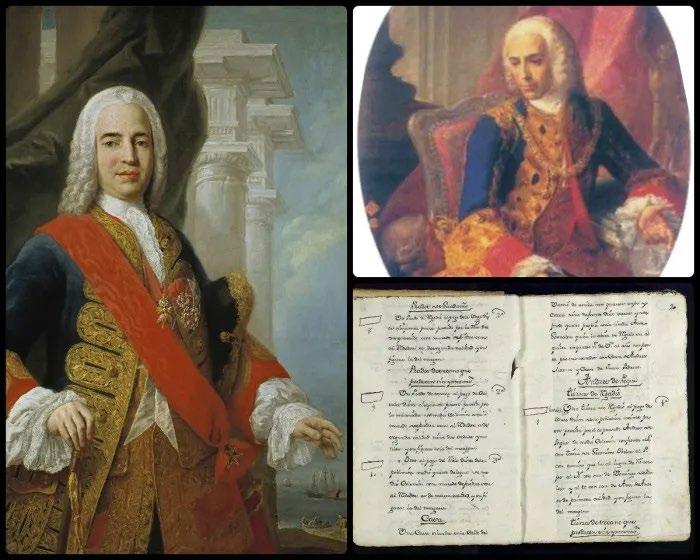
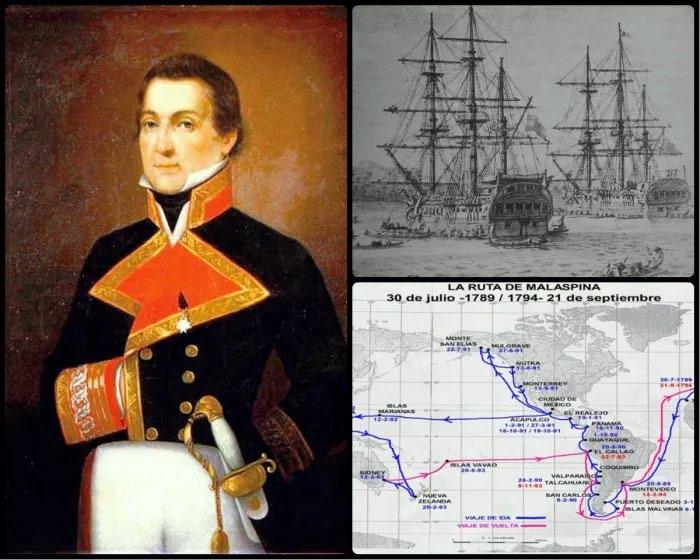
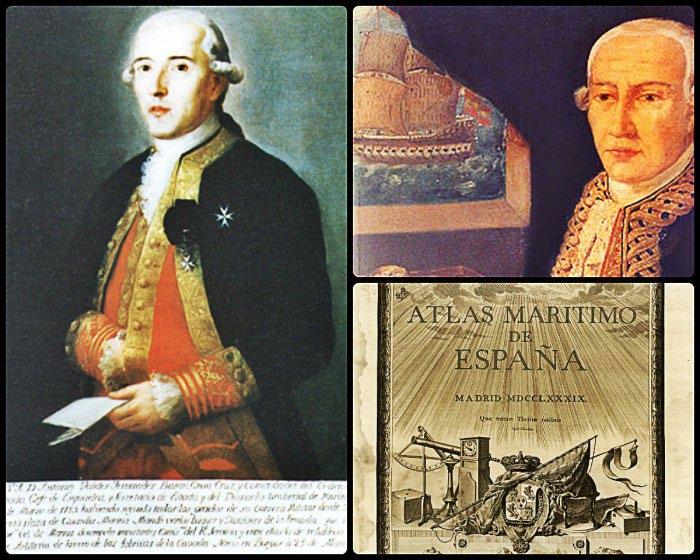 Fig. 4. José Patiño y Rosales, Museo del Prado.
Fig. 5. Marqués de la Ensenada.
Fig. 6. Alejandro Malaspina.
Fig. 4. José Patiño y Rosales, Museo del Prado.
Fig. 5. Marqués de la Ensenada.
Fig. 6. Alejandro Malaspina.
Iniciada la guerra en 1702 contra Inglaterra y Holanda, constituidas en alianza con otras naciones celosas del poder de Luis XIV, la ayuda de la Marina Real francesa, no fue desdeñable, en apoyo de Felipe V, su candidato. La Flota angloholandesa necesitaba una base cercana al Estrecho, para impedir el paso de los buques franceses del Mediterráneo al Atlántico y viceversa, por lo que una impresionante escuadra al mando de los almirantes George Rooke británico y Allemond holandés, atacaron la ciudad de Cádiz el 23 de agosto de 1702. La defensa de los fuertes gaditanos apoyados por las galeras de Fernán Núñez, hicieron fracasar el intento de invasión, cuando las tropas angloholandesas ya habían tomado Rota y el Puerto de Santa María, siendo derrotadas en el puente de Suazo, por lo que optaron por el reembarco.

En su retirada hacia sus Bases Navales, la Flota combinada atacó el puerto de Vigo, mal defendido por el almirante francés ChâteauReanult que contaba con 21 buques, con el resultado de la pérdida de 17 navíos franceses, 10 de ellos capturados por el enemigo, y 19 galeones españoles hundidos en Rande, con un botín de 35 millones de escudos en sus bodegas. El resultado de la razzia angloholandesa en la Ría de Vigo, marcaría además la preponderancia británica en el Atlántico.
En este estado de cosas, el 1 de agosto de 1704, el almirante Rooke, atacaba una plaza de segundo orden y semi desguarnecida a la que no se la consideraba militarmente pese a su situación estratégica en el Estrecho de su nombre, Gibraltar. La guarnición de apenas 50 soldados y un centenar de milicianos, poco pudieron hacer para defender el Peñón frente al desembarco de 1.800 Royal Marines, al mando del príncipe George de Hesse Darmstad, que cortaron en el istmo las comunicaciones con la Península. Conquistada el castillo, el almirante George Rooke proclamó al aspirante Carlos de Habsburgo, Rey de España, tomando posesión en su nombre de esta estratégica plaza española.

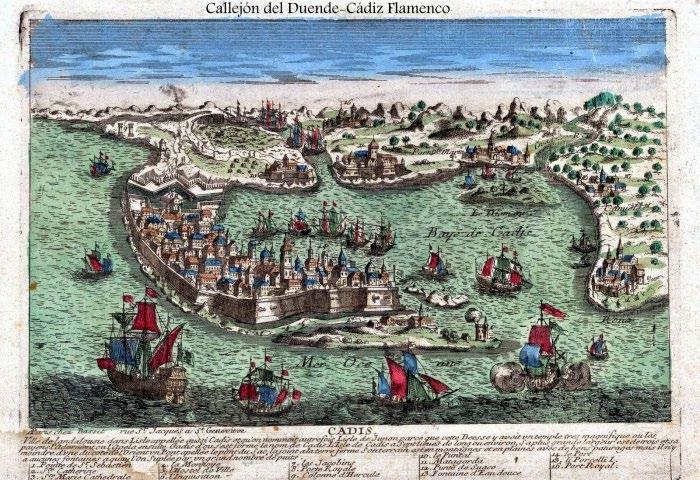 Fig. 8. George Rooke.
Fig. 9. Plano de la Bahía de Cádiz en 1700.
Fig. 10. Navíos del siglo XVIII.
Fig. 8. George Rooke.
Fig. 9. Plano de la Bahía de Cádiz en 1700.
Fig. 10. Navíos del siglo XVIII.


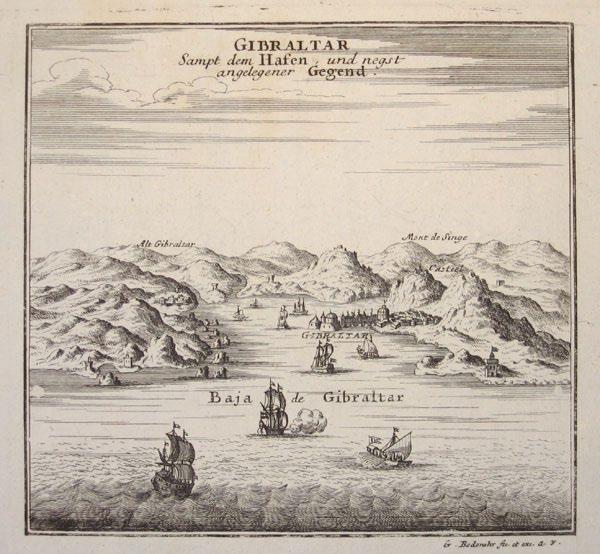
Tan sólo unos días después, el 24 de agosto de 1704, tendría lugar la mayor batalla naval de la Guerra de Sucesión, cuando una flota combinada franco española de 51 buques de línea, 6 fragatas, 6 brulotes y 28 galeras con 24.775 hombres y 3.577 cañones mandada por los almirantes D’Estrées y Luis Alejandro de Borbón, hijo natural de Luis XIV y almirante desde los 5 años, se enfrentaba a una angloholandesa, de 53 buques de línea, 6 fragatas, 7 brulotes y 2 bombardas, con 22.543 hombres y 3.614 cañones, en la costa de Torre del Mar, Vélez Málaga, en un combate que pudo expulsar a los ingleses de Gibraltar, pues tras 11 horas de cañonearse mutuamente, los buques ingleses se quedaron sin munición, pero el almirante francés D’Estrées en lugar de rematar el combate decidió retirarse a Tolón, pese a la insistencia del joven y fogoso Borbón que quería perseguir al enemigo.
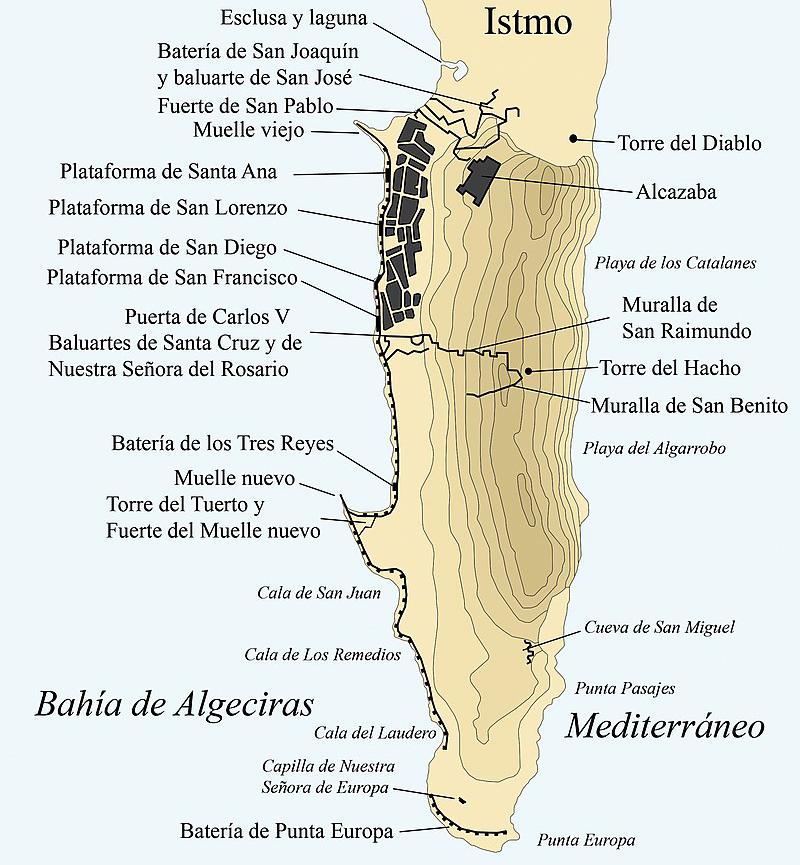
Si bien el indeciso resultado de la batalla, donde no hubo ningún buque hundido ni apresado, puede considerarse una victoria táctica franco-española, al causarle al enemigo 2.700 bajas frente a las 1.500 propias, en realidad la victoria estratégica fue británica al poder conservar la plaza en disputa de Gibraltar. El 14 de septiembre de 1708, la flota combinada anglo holandesa, al mando del almirante James Stanhope realizó un desembarco en Menorca, defendida por 800 soldados y 200 milicianos que capitularon una semana más tarde. La Paz de Utrecht, sellaría definitivamente la entrega a Inglaterra tanto de Gibraltar como de Menorca.
Fig. 14. Defensas de Gibraltar, en 1704. Fig. 11. A British Man of War before the Rock of Gibraltar, de Thomas Whitcombe. Fig. 12. Bahía de Algeciras. Toma de Gibraltar, 1704. Fig. 13. Vista de la Bahía de Gibraltar, siglo XVIII.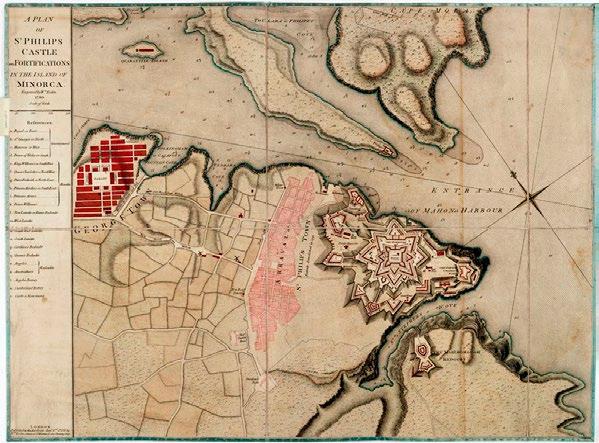
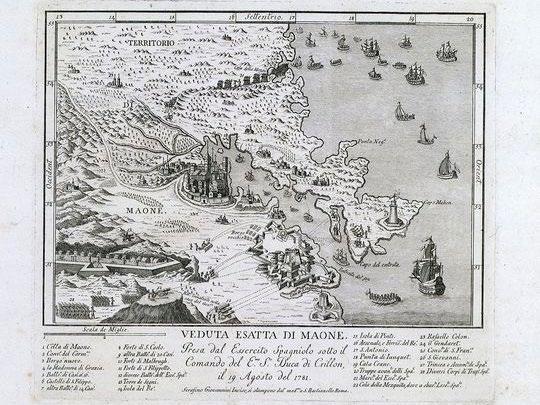
En Utrecht se discutieron unos principios generales de paz, con un lastre de problemas económicos, culturales y políticos, pero con la importante proyección de una nueva política naval. Con la vista puesta en las Indias, España le concedió además a Inglaterra el privilegio de enviar todos los años un buque de 500 toneladas a Hispanoamérica. La orientación de esa política naval, va a canalizar en un esfuerzo restaurador del poderío marítimo español, significando a Inglaterra como el enemigo más importante para España, y que únicamente con el dominio del Atlántico se podían mantener las comunicaciones con las Indias.
La Guerra de Sucesión había obligado a la Corona española a favorecer a los intereses franceses en su deseo de introducirse en las rutas transatlánticas hispanas para mantenerse frente a Inglaterra. Esta realidad hizo inexcusable la necesidad de un proceso de reconstrucción naval, a partir de 1713 en que se empezaron a botar los primeros buques. En 1714 fue nombrado Secretario de Estado y del Despacho de Marina e Indias, cargo equivalente a ministro de Marina, dentro de las 4 Secretarías de Estado existentes Guerra, Marina, Estado y Justicia, a Bernardo Tinajero de la Escalera, buen conocedor del ramo al haber sido comerciante en la Carrera de Indias, que inmediatamente ordenó la construcción en la Habana de 10 navíos para reforzar la escuadra de Barlovento, introduciendo además la denominación Real Armada para la fuerzas marítimas del Estado, adjudicando al almirante e ingeniero naval Superintendente de Fábricas y Plantíos de la Costa Cantábrica José Antonio de Gaztañeta e Iturribalzaga, la responsabilidad de construir buques de guerra en los astilleros de Cantabria y Andalucía.
La llegada de Isabel de Farnesio, segunda esposa de Felipe V, con su valido el cardenal Giulio Alberoni, supuso el cese de Tinajero y el nombramiento de José Patiño y Rosales, procedente de Italia, ex jesuita y catedrático de gramática de colegio Tívoli de Roma, como Intendente General de la Marina.
Patiño combinaría el sentido del poder naval recuperado, con el instinto de la actividad marítima en las provincias españolas de ultramar y el talante riguroso de la aplicación de reformas administrativas necesarias. Sus amplísimas atribuciones abarcaban todo lo referente a la construcción naval, aprovisionamiento de víveres y pertrechos, caudales y cuentas, matricula y asientos de marinería, fábricas de lonas y jarcias, ejerciendo además la presidencia de la Casa de Contratación, es decir la dirección del comercio de Indias.
No contento con estas responsabilidades administrativas en su incansable actividad, Patiño creó las Brigadas de Infantería de Marina, la Real Compañía de Guardiamarinas de Cádiz, el Cuerpo de Ingenieros de la Armada, orientado a los puertos y Arsenales y el de Ordenadores de Pagos y Contadores.
Fig. 15. Plano de las fortificaciones de la isla de Menorca y del castillo de San Felipe. Fig. 16. Conquista de Mahón 1782.

Como dice Cesáreo Fernández Duro, poco tiempo necesitó el fundador de la Armada dieciochesca para poner en práctica su programa de reformas rompiendo moldes antiguos como la supresión de la escuadra de Galeras, subsistente desde Carlos I.
Estas reformas dieron pronto sus frutos, en las jornadas de Cerdeña y Sicilia en 1718/19 con 12 navíos de línea, 100 transportes y 11.000 infantes de Marina con víveres para tres meses, esa escuadra estaba perfectamente organizada, avituallada y pertrechada. Curiosamente la caída de Alberoni, sustituido por el nuevo valido, el duque Johan Willem Ripperdá un extravagante
holandés, no supuso el cese de Patiño, que pudo continuar con su gran proyecto de construcción del Arsenal de Ferrol, comenzado en 1726, más el de Cartagena y la Base de Puntales, impulsando además el astillero de Guarnizo en Santander.
Hasta su muerte en 1836, Patiño acumularía además de la Secretaría de Marina e Indias, las de Estado, Hacienda y Guerra dejando como herencia una Armada Real compuesta por 30 navíos y 11 fragatas. La muerte prematura de otro buen administrador y sucesor, José del Campillo en 1843 a los 50 años, Secretario de Hacienda, de Guerra, Marina e Indias, prácticamente un ministro universal como Patiño, facilitó la llegada a la administración naval de un marino ilustrado, Zenón de Somodevilla y Bengoechea, a quien Felipe V había nombrado Marqués de la Ensenada en 1736.
Somodevilla había conocido a Patiño en 1720 con tan sólo 18 de años. Impresionado por la inteligencia del joven, el todopoderoso Intendente General de la Marina, se lo llevaría a Madrid donde iría escalando puestos en la Administración hasta llegar a ser secretario del Infante D. Felipe. A la muerte de Campillo, Felipe V lo nombra su relevo.
Si Patiño había sido el creador de la eficaz política naval del primer tercio del siglo XVIII, Ensenada sería su continuador con un vasto programa de potenciación naval, con el apoyo de Felipe V y su hijo Fernando VI hasta 1754 en que por las intrigas palaciegas del embajador de Inglaterra en Madrid, Benjamín Keene apoyadas por el Secretario de Estado, José de Carvajal y Lancaster, temeroso el primero del poder que la Real Armada iba consiguiendo hasta hacer sombra a la Royal Navy, y celoso el segundo de la influencia de Somodevilla, consiguieron la sustitución del Marqués de la Ensenada por Ricardo Wall de origen irlandés, y su cese en las cuatro Secretarías de Estado que desempeñaba Somodevilla: Guerra, Hacienda, Marina e Indias.
Este repentino cese y su posterior e injustificado destierro a Granada, abortó el ambicioso programa de construcciones navales de Ensenada formado por 70 buques de línea y 65 fragatas para hacer frente a Inglaterra en la Carrera de Indias.
Una prestigiosa institución creada con las reformas borbónicas, fue la del Almirantazgo en 1737, tras la muerte de Patiño y a imitación de Inglaterra. La influencia que este nuevo organismo tuvo a mediados del siglo XVIII, iba a ser considerable no sólo en el desarrollo de la Real Armada, sino también en la dirección y orientación de los elementos del poder naval, como la estructuración de la Fuerza, construcción de Arsenales, potenciación de los astilleros, de los Servicios y la asistencia técnica, que se tradujeron si no en convertir a la Armada en la marina más poderosa del mundo, si al menos incrementaron su nivel para que España volviera a estar entre las principales potencias navales europeas. Es por tanto a través del Almirantazgo y en los años de su existencia, cuando se realizan las tareas de mayor influencia marítima. Así se regula la formación de la matrícula marítima, el reglamento de hospitales navales, el de salarios, gratificaciones y raciones, el de arqueos y armamento de buques, las ordenanzas generales de Arsenales, el de tripulantes y guarniciones, el de alojamientos y el proyecto para unas Ordenanzas Generales de los Cuerpos de la Armada.
Fig. 17. Isabel de Farnesio. Fig. 18. Alegoría de la Real Compañía de Guardiasmarinas.Toda esta legislación fue posible gracias a la unión de dos factores, de un lado el ordenamiento, control y asesoramiento táctico y logístico en la estructura y en la acción, bases en las que se asentaba el Almirantazgo. El segundo factor eran los amplios poderes asignados al Almirante General, empleo que sería suprimido en 1748 por Fernando VI, año en que el Consejo de Almirantes o Almirantazgo dejaría de existir, siendo su última obra la creación del Real Colegio de Cirugía de la Armada en Cádiz, dejando en ese año una Armada Real compuesta por 37 buques de línea entre las Bases Navales de Ferrol, Cádiz, Cartagena y La Habana.
La creación por Patiño en 1717, de la Real Compañía de Guardiamarinas, daría a lo largo de todo el siglo XVIII, excelentes resultados pues no en vano, toda una generación de marinos ilustrados saldría de sus aulas a lo largo del siglo XVIII. Estas promociones de marinos científicos no olvidaron las tradiciones seculares españolas, pero sabían que la Real Armada no era la del Descubrimiento de América, Admiraban los hechos y hazañas de los siglos anteriores, pero no ignoraban que nuevas corrientes venían del extranjero, especialmente de Francia e Inglaterra.
Los marinos de la Ilustración comenzaban a profesar nuevas ideas y conceptos científicos, económicos y hasta sociales, como es el caso de Juan José Navarro el precursor, José Celestino Mutis el botánico, Malaspina el adelantado, Jorge Juan el polifacético, Ulloa el estudioso, Lángara el forjador, Tofiño el sabio, Císcar el Regente, Valdés el organizador, Mazarredo el reformador etc.
En el caso concreto de Lángara, en 1720 pasaría a ser el primer guardiamarina nombrado brigadier de la Real Compañía de Guardiamarinas, y también sería el primer teniente general que saldría de sus aulas. En la primera mitad del siglo XVIII sentarían plaza de alumnos un total de 1.760 jóvenes de los que sólo egresarían de alféreces de fragata 1.230, es decir un 70% no superando las pruebas de la carrera el resto, pasando 207 al Ejército, mientras que los 353 restantes correspondían a las bajas por expulsión, muerte o desaparición.
De estos cuadros salieron dos Consejeros de Estado, cuatro Consejeros de Guerra, un capitán general, dos Virreyes, un embajador, cinco tenientes generales de la Armada, dos del Ejército, dieciocho jefes de Escuadra, cuatro mariscales de campo, diez brigadieres de Marina, dos del Ejército, tres intendentes de la Armada y cuatro del Ejército.
Con ello quedó constancia que la creación y desarrollo de la Real Compañía de Guardiamarinas aportó savia nueva de calidad en


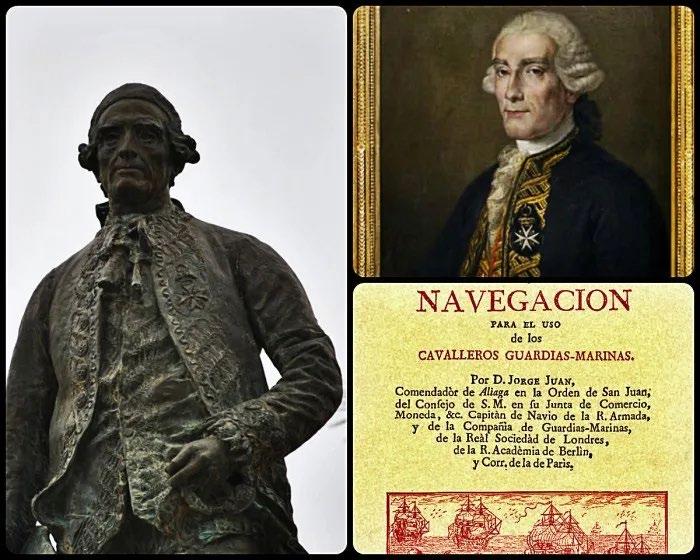
el período de recuperación de la Real Armada, dando nombres gloriosos en el momento y para la posteridad, convirtiéndose la Real Compañía en el centro de formación técnico y de pensamiento de la nueva Marina Ilustrada.
Fig. 19. José de Córdoba y Rojas, con uniforme de guardiamarina. Fig. 20. Juan José de Navarro de Viana y Búfalo, Marqués de la Victoria, Primer Capitán General de la Real Armada Española. Fig. 21. Jorge Juan.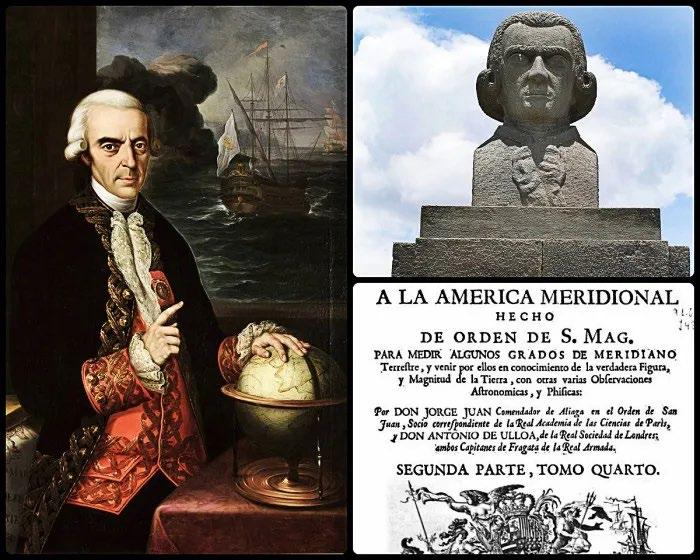
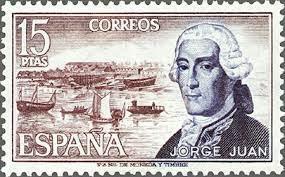
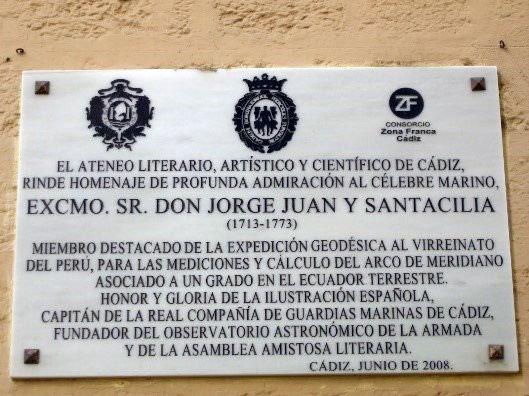
En palabras del almirante Eliseo Álvarez Arenas, la Ilustración en aguda síntesis era Francia, ya que España miró a Francia desde la iniciación del Siglo de las Luces, es decir en el siglo XVIII hasta la llegada de la Revolución Francesa en 1789 que dio al traste con esa Ilustración al sumirla en un caos de sangre y desorden. El siglo de la Ilustración, en contraposición con el venidero XIX que atentaría contra la supervivencia de la Armada por las contiendas tanto civiles como externas, supuso un renacer de la Real Armada, tras la Guerra de Sucesión con las pérdidas de Gibraltar y Menorca, más tarde recuperada esta última en 1782 por una flota combinada franco-española.
El resultado de los esfuerzos de dos magníficos gestores Patiño y el Marqués de la Ensenada, hicieron que la casi extinta Marina de 1700, renaciese de sus cenizas como Real Armada gracias a un bien estructurado programa de construcciones navales y de Arsenales, consiguiendo contar a finales de siglo en 1790, con 193 buques de guerra construidos por Gaztañeta, Jorge Juan y Gautier entre otros ingenieros navales.
La increíble saga de marinos ilustrados, no ha tenido parangón en épocas posteriores y sirvió para elevar el nivel científico de la Real Armada a la escala más alta de la nación. Esos oficiales ilustrados, sin dejar en ningún momento de cumplir con sus obligaciones navales, supieron compaginar la carrera de las armas con las diferentes disciplinas científicas, siendo la figura del Jefe de Escuadra, equivalente a vicealmirante, Jorge Juan y Santacilia, su exponente principal y al que algunos observadores y estudiosos actuales de la Historia, han considerado en el 250 aniversario de su muerte, como el marino científico español más completo del siglo de la Ilustración.
José María Treviño Ruiz Almirante (R) de la Armada Española. Especialista en Submarinos y en Comunicaciones. Fue Jefe de la Flotilla de Submarinos. Director del Área de Cultura de la RLNE
 Fig. 24. Placa conmemorativa de Jorge Juan.
Fig. 23. Sello conmemorativo del 300 aniversario de la Real Compañía de Guardiamarinas.
Fig. 24. Placa conmemorativa de Jorge Juan.
Fig. 23. Sello conmemorativo del 300 aniversario de la Real Compañía de Guardiamarinas.
En el artículo anterior vimos como la Kaiserliche Marine, con el propósito de atacar el tráfico marítimo del enemigo ante el próximo conflicto que se asomaba por el horizonte, había preparado un plan para armar buques mercantes como cruceros auxiliares. Se trataba de armarlos con el montaje de piezas de artillería y el embarque de los correspondientes profesionales de la Marina de Guerra para manejar las piezas. Por su parte, la Royal Navy había tomado idéntica decisión para aliviar la carga que tendrían que soportar los cruceros ligeros británicos. Este hecho determinaría que en un futuro, que se avecinaba próximo, terminaran por enfrentarse dos cruceros auxiliares pertenecientes a ambos bandos contendientes.
EL SMS Cap Trafalgar era un esbelto trasatlántico alemán, de casco negro y tres chimeneas, perteneciente a la Süd Amerika Line, que había sido botado en 1913.
Con 18.710 TRB, sus dimensiones eran de 187 metros de eslora por 22 de manga. Sus tres hélices estaban movidas por una planta propulsora de 15.000 C.V. que le proporcionaban un andar de 17 nudos.
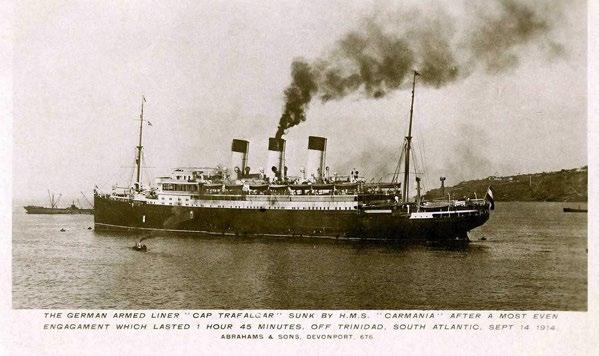
Cuando el día 1 de agosto de 1914 se declaró la guerra, a raíz del asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, el trasatlántico se encontraba en Buenos Aires. Se hizo a la mar días después, sin pasajeros a bordo, para carbonear en Montevideo, desde donde partió el día 18 con destino a la isla brasileña de Trinidad, situada a quinientas millas del continente. Era un lugar alejado y apartado de miradas indiscretas, en el que llevar a cabo su transformación en crucero auxiliar. Para ello, se reunió en un fondeadero protegido con el cañonero SMS Eber.
Fig. 1. Crucero auxiliar alemán SMS Cap Trafalgar.Se trataba de un viejo cañonero perteneciente a la Kaiserliche Marine, que había sido botado en 1903. Con 1.193 toneladas, una eslora de 66,9 metros por 9,7 de manga, daba una velocidad de tan solo 14 nudos y estaba servido por 9 oficiales y 129 marineros. Había pasado la mayor parte de su vida activa destinado en Camerún, una colonia alemana, si exceptuamos los periódicos viajes a puertos de Europa para los indispensables trabajos de mantenimiento. El 2 de agosto de 1914, cuando se hallaba en África del Suroeste Alemana, recibió del Estado Mayor la orden de viajar a la isla Trinidad para encontrarse con el SMS Cap Trafalgar. Con no poco esfuerzo de su tripulación, a lo largo de las siguientes semanas, transfirieron sus cañones al flamante crucero auxiliar, que recibió 4 piezas de 105 mm. y 6 de 37 mm. Asimismo, embarcaron en él la mayor parte de sus oficiales, suboficiales y marineros. Al frente de ellos iba el capitán de corbeta Julius Wirth, quien tomó el mando del trasatlántico convertido en crucero auxiliar. Para modificar el aspecto del buque, el nuevo comandante ordenó suprimirle la última de las chimeneas, que sólo tenía función ornamental.
El día 4 de septiembre, una vez finalizada la transformación del buque, ambos buques se despidieron, partiendo en diferentes direcciones. El SMS Cap Trafalgar iniciaba su crucero, con la misión de interceptar el tráfico mercante enemigo en la costa Suramericana, desde Brasil hasta el cabo de Hornos. El SMS Eber, sin armamento y con una tripulación mínima, se dirigió hacia la costa más cercana, entrando el 14 de septiembre en Salvador, Bahía, donde quedó internado, con su menguada tripulación a bordo. Cuando a finales de 1917, Brasil entró formalmente en la guerra del lado de la Triple Entente (Reino Unido, Francia y Rusia), el SMS Eber fue incendiado y hundido por su tripulación para evitar su captura por su nuevo enemigo.
Ese mismo día, el 14 de septiembre, el RMS Carmania, un crucero auxiliar británico, cuya misión asignada era la de visitar los fondeaderos

apartados situados en la costa occidental, en previsión de que pudieran ser utilizados por barcos alemanes, avistó a lo lejos la silueta de un trasatlántico. En un principio le pareció, por las líneas de su casco, que se trataba de un buque británico, pero más tarde, al no coincidir algunos detalles, reconoció su silueta como la del SMS Cap Trafalgar, pese a la ausencia de la chimenea retirada. No en vano habían sido competidores en las líneas del Atlántico los últimos años.
El RMS Carmania, era un trasatlántico perteneciente a la Cunard Line, que había sido botado en 1905. De casco pintado de negro, con dos chimeneas, desplazaba 19.524 TRB, con 198 metros de eslora por 22 de manga. Había sido armado con 4 cañones de 130 mm., lo que le proporcionaba superioridad artillera frente a las cuatro piezas de 105 del barco alemán. Una vez reconocido el adversario, el RMS Carmania abrió fuego a una distancia de 7.500 metros, siendo respondido por el SMS Cap Trafalgar. Durante una hora ambos combatientes cruzaron sus disparos aunque, para mejor puntería redujeron la distancia hasta los 3.500 metros, de manera que era difícil no hacer blanco en siluetas tan enormes como las que ambos tenían frente a ellos.
Pese a su superioridad artillera, el RMS Carmania recibió numerosos impactos que destruyeron su puente y las superestructuras. Mientras tanto, el SMS Cap Trafalgar había resultado más perjudicado por el fuego enemigo. Alcanzado repetidas veces en la zona del costado próxima a la flotación, los disparos acabaron afectando a la flotabilidad al resultar dañados varios mamparos estancos. La entrada de agua hizo que el buque comenzara a escorar a estribor, amenazando de hundimiento. A la vista de la situación, desde el puente se ordenó el abandono del buque, hundiéndose éste a continuación. Entre el combate y el posterior hundimiento, el barco alemán sufrió la pérdida de 51 hombres y 279 fueron hechos prisioneros. El Comandante Julius Wirth murió en la acción.
 Fig. 2. RMS Carmania.
Fig. 3. Destrozos en el puente del RMS Carmania.
Fig. 2. RMS Carmania.
Fig. 3. Destrozos en el puente del RMS Carmania.
Por su parte, el RMS Carmania resultó seriamente dañado por el combate. Tenía múltiples incendios, el puente de mando había sido destruido y sufría varias inundaciones. A pesar de la extensión de las averías, pudo retirarse de la zona y dirigirse renqueante hasta Gibraltar, donde sufrió una amplia reparación. En el combate tuvo 9 muertos y decenas de heridos.
El combate entre el SMS Cap Trafalgar y el RMS Carmania, fue el primero entre dos cruceros auxiliares de la Gran Guerra. Pero no sería el último.
El protagonista de la segunda historia de combates entre cruceros auxiliares es el SMS Greif Botado originalmente con el nombre de Guben en julio de 1914, desplazaba 4.962 TRB, una eslora de 131,7 metros por 16,46 de manga y un calado de 7,5 metros. Tenía una silueta típica de en buque mercante de la época con la superestructura al centro. Su máquina de 3.000 C.V. le proporcionaba una velocidad de 13 nudos. Durante 1915 fue convertido en crucero auxiliar en el astillero que la Kaiserliche Marine tenía en Kiel. Fue armado con 4 cañones de 150 mm., 1 de 105 mm. y un par de tubos lanzatorpedos camuflados en cada costado.
El 27 de febrero de 1916, bajo el mando del capitán de fragata Rudolf Tietze, partió de Cuxhaven, un puerto situado en la costa del Mar del Norte, en la desembocadura del Elba. La idea original era que fuera escoltado por el submarino U-70, que le protegería hasta su salida al Océano Atlántico. Desgraciadamente para él, ambos buques se perdieron de vista a las pocas horas de la partida debido al mal tiempo. Una vez en la mar, el barco fue repintado para convertirlo en el Rena, un carguero de nacionalidad noruega y tamaño semejante. Incluso se pintaron grandes banderas de esta nación en ambos costados.
Sin embargo, la partida del SMS Greif no había pasado desapercibida a los ojos de los espías británicos, quienes informaron puntualmente del hecho. Ante tal noticia, el Almirantazgo reforzó la vigilancia en el Mar del Norte, confirmando su presencia al interceptar una comunicación radio del buque alemán. El 29 de febrero de 1914, dos días después de su partida, el SMS Greif fue interceptado por el crucero auxiliar británico RMS Alcantara, mientras navegaba a unas 200 millas al este de las islas Feroe. Una vez detenido por un disparo de aviso por parte de este último, cuando el bote con la dotación de visita a bordo se dirigía hacia el aparentemente inocente buque noruego Rena, este izó en el mástil la bandera de guerra alemana y se dispuso a combatir.
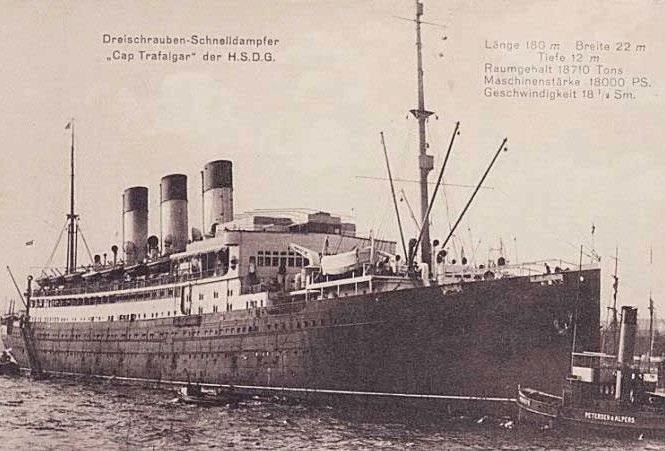
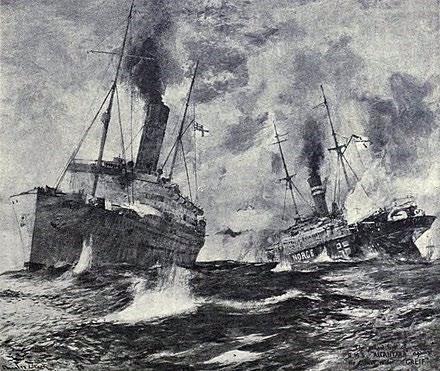
Retirando los cajones de madera que ocultaban sus cañones, abrieron fuego a tan sólo 1.800 metros, aunque posteriormente la distancia subiría hasta los 3.000 metros. Sorprendido por la rapidez de la acción, el RMS Alcantara maniobró para alejarse. Aunque los disparos británicos consiguieron desmontar uno de los cañones de su enemigo, merced a un impacto afortunado que alcanzó una de las cajas de municiones de la pieza de popa, la precisión en el tiro de los artilleros alemanes consiguió destruir el puente de mando y lograr varios impactos en la zona del costado próxima a la flotación. Además, el timón resultó dañado.
A las 10.02 el SMS Greif lanzó un torpedo que el RMS Alcantara consiguió evitar en última instancia con un brusco cambio de rumbo, pese a los daños habidos en el timón. Consciente de ello, el buque alemán continuó su acoso hasta que a las 10.20 el RMS Alcantara recibió en su costado de babor el impacto de un torpedo, a consecuencia del cual comenzó a hundirse. Pocos minutos después, fue abandonado por su tripulación y sobre las 11.00 horas el crucero auxiliar británico había desaparecido, tragado por la mar. En el combate entre los dos cruceros auxiliares perdieron la vida 74 de sus tripulantes.
Fig. 4. El SMS Cap Trafalgar. Fig. 5. Imagen del combate entre el RMS Alcantara y el SMS Greif.Sin embargo, la acción no terminó con el hundimiento del buque inglés. Con los primeros disparos, el RMS Alcantara había informado por radio del hecho a los otros buques que, junto a él, formaban parte del dispositivo montado para abortar la misión del buque germano. En su auxilio partió a toda velocidad el crucero ligero HMS Comus, perteneciente a la clase Caroline, buques cuyas botaduras habían tenido lugar entre 1914 y 1915. El HMS Comus, estaba armado con seis cañones de 152 mm. El otro navío que acudió a la llamada de auxilio era el HMS Munster, un moderno destructor perteneciente a la Clase M, cuyo cabeza de serie era el HMS Marksman (1915).
A su llegada a la zona, ambos buques abrieron fuego, aunque manteniéndose a larga distancia, por considerarlo una precaución necesaria ante la presencia del submarino alemán U-70 que, según la información recibida de los espías, acompañaba al
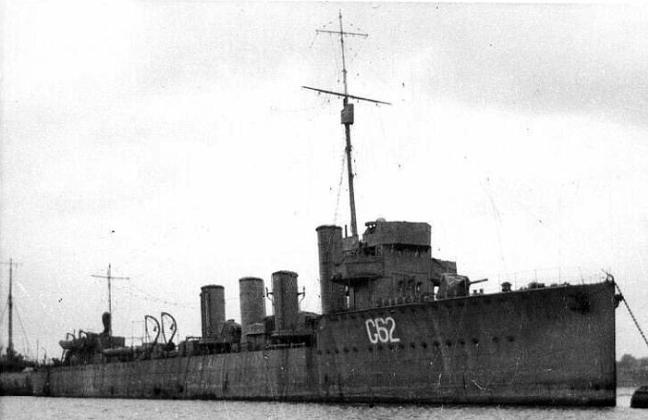
SMS Greif. Poco podía hacer el buque alemán frente a sus dos oponentes, porque el peor enemigo que podía encontrar un crucero auxiliar era un crucero de los de verdad ya que, por muchas armas que se le hubiesen montado, no dejaba de ser un barco mercante que no contaba con los elementos necesarios para hacer frente a las averías propias de un combate artillero. Alcanzado por los disparos combinados del crucero y del destructor británicos, ambos pertenecientes a la Royal Navy, el SMS Greif pronto acabó ardiendo como una tea, para finalmente acabar por hundirse a las 13.01 horas. Los 115 supervivientes alemanes fueron recogidos de la mar y hechos prisioneros. Desgraciadamente, entre su dotación hubo 194 muertos, entre los cuales se contaba su comandante, el capitán de fragata Rudolf Tietze.

Cristóbal Colón de Carvajal Almirante de las Indias. Socio de Honor de la RLNE.

 Fig. 7. Crucero ligero HMS Caryfort, de la clase Carolina y gemelo del HMS Comus
Fig. 6. Destructor HMS Marksman (1915), de la clase M.
Fig. 7. Crucero ligero HMS Caryfort, de la clase Carolina y gemelo del HMS Comus
Fig. 6. Destructor HMS Marksman (1915), de la clase M.
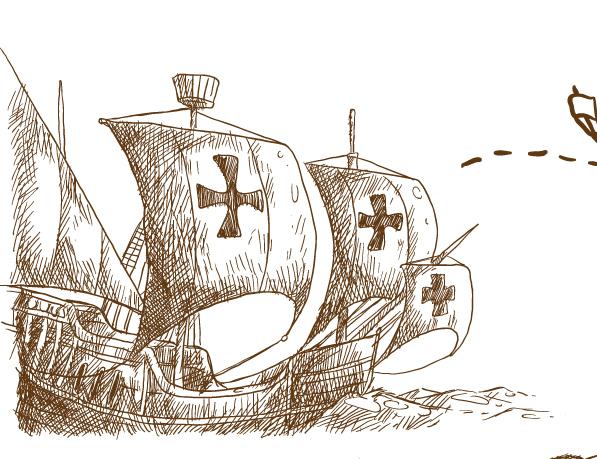
INTRODUCCIÓN
Mientras los rusos estaban avanzando de manera harto dramática y costosa en sus viajes de exploración para descubrir y abrir el Paso del Noreste o Ruta Marítima del Norte, lo que ocurría al mismo tiempo para intentar el Paso del Noroeste no era menos trágico. Todo lo contrario. La divulgación de sus catástrofes, mucho más amplia que lo que ocurrió con el Paso del Noreste, tal vez porque el Imperio Ruso y el hermetismo de las grandes tierras de Siberia así lo condicionaron, arraigó en la conciencia colectiva la sensación de tragedia que siempre acompañó a las diferentes expediciones que intentaron descubrir y culminar

este Paso al Norte de América. En especial, y como luego nos mostró la Historia, la que acompañó a la expedición británica dirigida por Franklin, y las sucesivas expediciones que se enviaron en su busca y auxilio.
Todo empezó porque, así como su hermano del Noreste tuvo un objetivo meramente mercantil o comercial, en el caso del Paso del Noroeste fue sobre todo eminentemente exploratorio. Dar con el Paso de Anián, que era el nombre legendario con que se le conocía, ha sido considerado como uno de los grandes y más atractivos objetivos prioritarios de la exploración marítima a alcanzar a lo largo de los siglos.
Fig. 1. Marco Polo, no fue el pionero, pero sí quien abrió de par en par las puertas del comercio entre Extremo Oriente y Europa, y quien llevó a su cenit la Ruta de la Seda.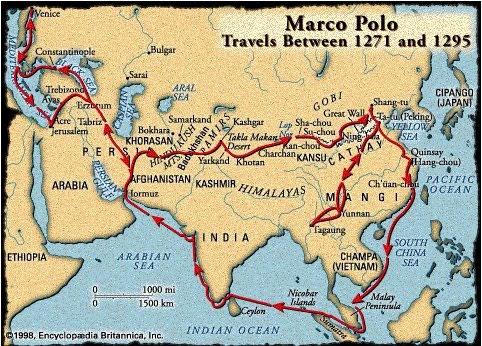
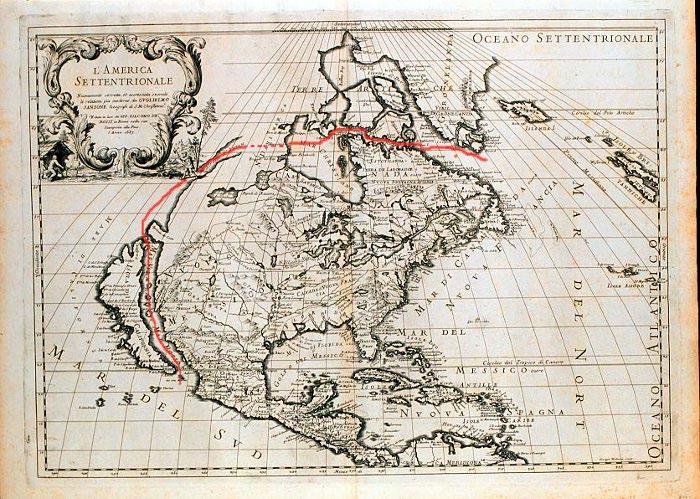
Además, hubo otra circunstancia que caracterizó todo. Así como el Paso del Noreste o Ruta Marítima del Norte está asentado fundamentalmente en un solo país, Rusia, y su logro no tenía connotaciones que afectasen a terceros países, excepto en su vertiente comercial, el Paso del Noroeste significó mucho más al estar inmerso en el juego político, geográfico, económico, y sobre todo de expansión y conquista de nuevos territorios y de estrategia de varios países, fundamentalmente España, Inglaterra primero y Gran Bretaña después, Francia, Rusia y algunos países escandinavos.
Por ello, se une a ese espíritu aventurero, descubridor de nuevos horizontes, nuevos mares y nuevas tierras, y de afán de logros y de conquistas, el hecho apuntado en el párrafo anterior. Ello hizo que, así como la conquista del Paso del Noreste fuera más lineal, y bastante más corta, con muchos menos protagonistas, la del Paso del Noroeste fuera más intrincada, más prolija en protagonistas y desde luego mucho más abundante en circunstancias y en complejidad.
El Tratado de Tordesillas tuvo mucho que ver con ello. Esto, y la conciencia de que el continente recién descubierto, las Indias Occidentales o América, no era Asia, ni tampoco una prolongación de éste. Aunque la historia de Anián viene ya de antes, de la época del mismísimo Marco Polo cuando en el relato de sus viajes a finales del siglo XIII, en su cuarto libro, ya deslizó este nombre refiriéndose a una parte del territorio de China situada hacia el Este y muy al Norte, y que llamó Reino de Anián.
La ruta comercial a China ya había comenzado de hecho mucho antes del viaje de Marco Polo. Desde Kiev y desde Constantinopla hacían este recorrido algunos viajeros, que fueron la semilla para que el padre, Nicolo, y los tíos de Marco Polo, Mafeo y Marco, quienes ya comerciaban entre Venecia y Constantinopla, tomaran interés en el tema. Como buenos venecianos que eran pensaron que para qué iban a pagar márgenes a los intermediarios si ellos
podrían alcanzar las bases de origen de las mercancías. Y, además, como algo añadido, se daba un gran paso para evitar que las valiosas mercancías cayeran en otras manos, y por tanto poder implantar ya así un principio de monopolio, veneciano, por supuesto.
A partir de este momento, desde Europa se creó una corriente mercantil en la que numerosos comerciantes buscaban y traían productos desde las Indias, el nombre con el que se conocía a las tierras del Asia Oriental o Lejano Este. Todo ello coincidía además con una fuerte expansión de Europa hacia todos los confines del mundo, en la que tomaron un papel protagonista y de gran relieve los misioneros que la Iglesia Católica enviaba a todos los rincones de la Tierra, formando parte de numerosísimas expediciones, yendo en vanguardia casi siempre.
Pronto los italianos, sobre todo Venecia, aunque sin olvidar Génova y Pisa, hicieron notar el monopolio de un comercio del que cada vez eran más apreciados en Europa sus mercancías, provenientes de las lejanas tierras de las Indias. Este monopolio, unido a la cada vez mayor demanda de tales productos, y la caída de Constantinopla en 1453 en manos de los turcos, que lo que hizo fue encarecerlos mucho más, provocó una corriente en Europa para llegar por mar a las Indias.
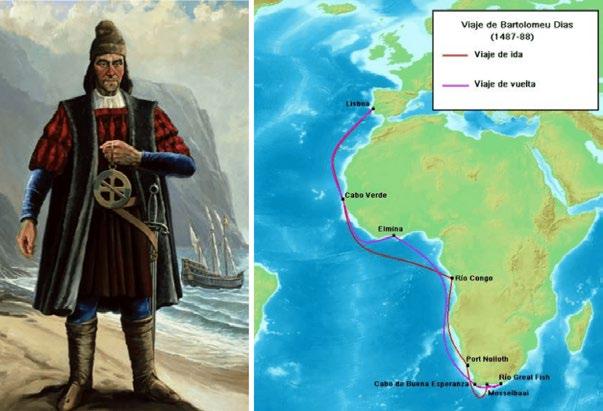 Fig. 2. Los viajes de Marco Polo lograron aproximar definitivamente las tierras de Extremo Oriente y las Indias, con Europa. El mundo cambió por completo a partir de entonces.
Fig. 3. Se había oído hablar del legendario Paso de Anián en tiempos de Marco Polo, que uniría por el Norte los océanos Atlántico y Pacífico. Dado que las rutas por tierra firme eran profusamente empleadas, esta alternativa se dejó a la espera.
Fig. 2. Los viajes de Marco Polo lograron aproximar definitivamente las tierras de Extremo Oriente y las Indias, con Europa. El mundo cambió por completo a partir de entonces.
Fig. 3. Se había oído hablar del legendario Paso de Anián en tiempos de Marco Polo, que uniría por el Norte los océanos Atlántico y Pacífico. Dado que las rutas por tierra firme eran profusamente empleadas, esta alternativa se dejó a la espera.
Por ello, todo cambió cuando grandes navegantes portugueses como Bartolomé Díaz y otros descubridores portugueses, impulsados por la obra realizada años antes por el infante Enrique el Navegante, doblaron el cabo de Buena Esperanza hablando de un inmenso océano que se extendía hacia el Este con la sospecha de que también bañaba las costas de las Indias, y por los descubrimientos que por tierra hizo Pedro de Covilha quien alcanzó la India por tierra demostrando que era factible la llegada por mar.
Animados por estas noticias los portugueses, ya muy motivados y seguros de alcanzar el éxito, continuaron con sus progresos para el descubrimiento de la ruta marítima a la India; esfuerzos que se vieron finalmente coronados por el éxito cuando Vasco de Gama, quien fue encargado por la corona portuguesa para unir los descubrimientos de Díaz y de Covilha, logró llegar por mar a la India tras haber doblado el cabo de Buena Esperanza, y haberse encontrado con comerciantes indios en la isla recién descubierta por ellos, Mozambique.
Es decir, que, si estos comerciantes habían llegado desde la India a Mozambique, pensaban los portugueses, con toda razón, y que, si ellos habían llegado allí desde Portugal, había entonces una vía marítima que uniría la India y Portugal. Era cuestión, pues, de buscarla y dar con ella.
Y así, el 20 de mayo de 1498, la flota portuguesa alcanzó la India, con lo que quedaba descubierta y abierta la ruta marítima entre Europa e India. Unos meses después, Vasco de Gama regresó con la noticia a Portugal acompañado de 54 hombres, de los 148 que iniciaron la expedición, y con dos de los cuatro barcos.
Desde entonces, los portugueses enviaron sucesivas expediciones, ya con un fuerte carácter militar, más que mercantil en esta fase, para adueñarse no sólo de la ruta, sino también de los puertos y las tierras de origen de las mercancías a transportar y comerciar en Occidente. Por ello, Portugal quedaba dueña de la ruta marítima entre Europa y Asia por el cabo de Buena Esperanza, y se tenía a España dominando la ruta atlántica entre Europa y América. Además, el tratado de Tordesillas, firmado el 7 de junio de 1494, daba validez a todo ello, adjudicando el dominio de tales rutas y extensiones marítimas a españoles y portugueses.
Dos hechos vinieron entonces a modificar todo. Núñez de Balboa es el primer europeo en descubrir el océano Pacífico el 25 de septiembre de
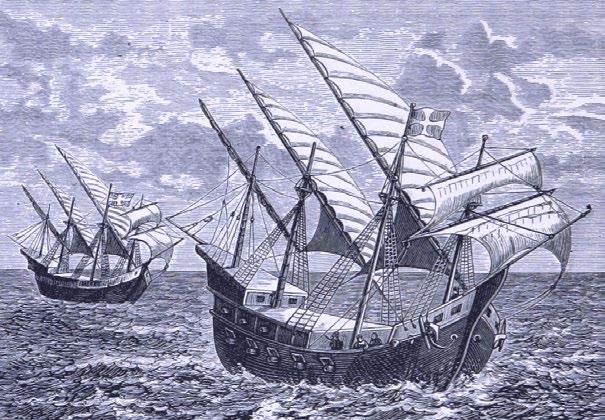
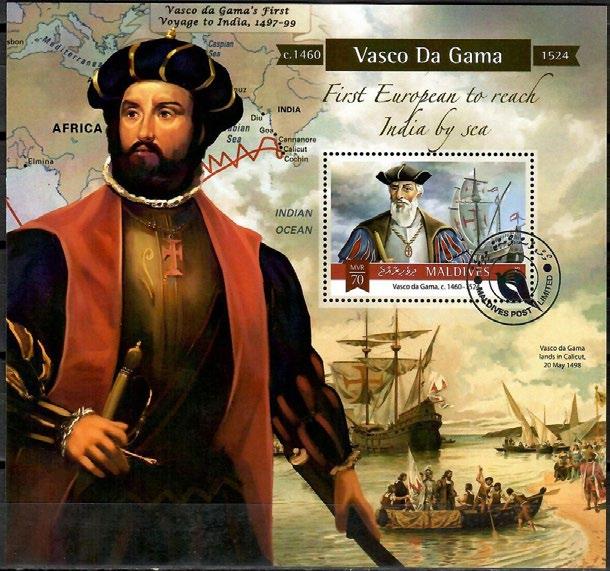
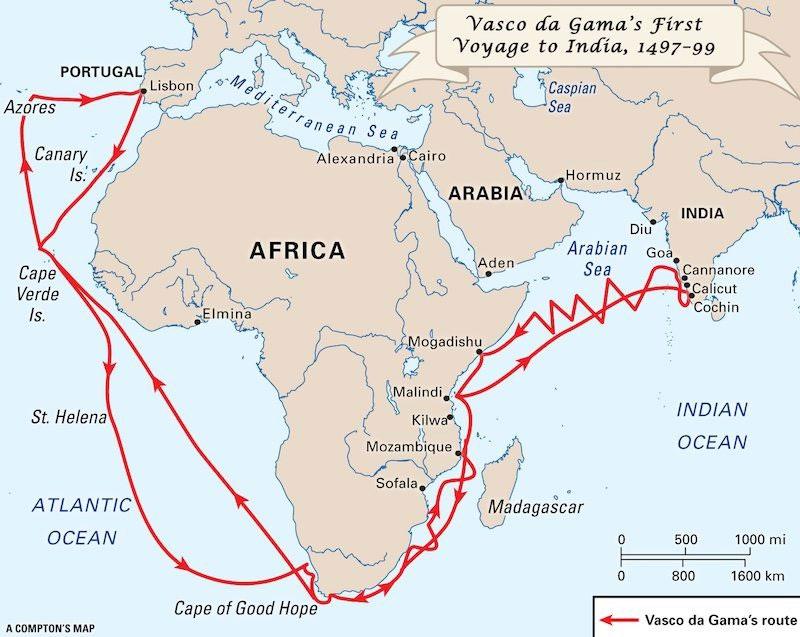
Fig. 7. Portugal había logrado unir India, Extremo Oriente y las Islas de las Especias con Europa por vía marítima, más rápida, económica y segura que las rutas terrestres.
1513, y Fernando de Magallanes pasa del Atlántico al Pacífico alcanzando éste el 27 de noviembre de 1520, demostrándose así que, efectivamente, América no es un trozo de Asia, sino todo un continente que se interpone entre Europa y Asia, y que entre éste y América hay otro océano de por medio, el Pacífico.
Fig. 6. Vasco de Gama dio un paso definitivo cuando logra llegar por mar a la India. Fig. 5. La nave por excelencia para estas extraordinarias expediciones era la galera portuguesa.
Fig. 8. Con la expedición Magallanes – Elcano se abrió una alternativa de llegada a Extremo Oriente y las Islas de las Especias, llegar desde el Este atravesando el océano Pacífico. La enorme dificultad del paso por el Sur del continente americano animó a Carlos I intentar buscar otra vía, la de Norte. Estamos en los comienzos de descubrir y atravesar el Paso del Noroeste, que se creía uniría el Extremo Oriente con Europa de manera mucho más rápida que la Ruta de la Seda y las rutas de Marco Polo, y basado en el legendario Paso de Anián.
Ante tales hallazgos, se dejó de pensar ya en la medida de Ptolomeo de 180.000 estadios de circunferencia de la Tierra (28.350 km, medida esgrimida por Cristóbal Colón para su viaje de descubrimiento de América en 1492), y se tomó como cierta la medida de Erastótenes de 252.000 estadios de circunferencia (39.690 km), mucho más cerca de la real (40.120 km).
Por todo ello la cosa quedaba clara. Para llegar de Europa a Asia, y por tanto a sus ricos mercados y extraordinario comercio, se tenía la ruta del cabo de Buena Esperanza, en poder de los portugueses, y la ruta de América y cabo de Hornos y estrecho de Magallanes, en poder de los españoles. El viaje por tierra cada vez era más peligroso, y si eras cristiano mucho más. Los comerciantes europeos necesitaban alternativas. Incluso España necesitaba encontrar una nueva ruta, dado lo peligrosa que era la de Magallanes. Para todos quedaba por tanto encontrar un paso entre Atlántico y Pacífico por el Norte. El viejo mito del Paso de Anián volvió a cobrar vida.
El primer paso lo dio nuevamente España, de la mano otra vez de su emperador Carlos I, quien ante los informes que le llegaron de las dificultades del Paso por el Sur, y deseoso de llegar a las tierras ricas en especias situadas al otro lado del mundo, sobre todo las islas Molucas, y con intereses españoles cada vez mayores en aquellas latitudes, sabiendo que el tratado de Tordesillas le suponía una seria limitación y no podía ir por la ruta portuguesa hasta allí, impulsó decididamente el descubrimiento de un paso por el Norte.
Para ello, se envió una expedición y aunque su decisión sobre el mando fue por un lado muy sorprendente y controvertida, por otro se volvió muy acertada a la luz de los objetivos alcanzados. Esteban Gomes, elegido para este cometido, era uno de los pilotos en la expedición de Magallanes para alcanzar las Islas Molucas o Islas de las Especias, desde el Este, navegando por el recién descubierto Océano Pacífico.
Portugués de nacimiento, nacido en Porto en 1483, nos encontramos a Gomes con 35 años, en 1518 como uno de los pilotos de la Casa de Contratación de Sevilla, navegando al servicio de España, mediante Real Cédula de 10 de Febrero. Elegido para la expedición de Magallanes, embarcó en 1520 en el “San Antonio”, bajo el mando del Veedor y representante oficial del Rey Carlos I, Juan de Cartagena, el más alto representante de la Corona Española en la expedición.
Tras la revuelta de los tres capitanes españoles, entre ellos Juan de Cartagena, en las costas de San Julián, camino del paso del Atlántico al Pacífico, contra un Magallanes que no respetaba los mandatos de Carlos I, y que fue sofocada de manera tremenda y cruel por un despiadado y cruel Magallanes, con asesinato y descuartizamiento incluido de dos capitanes españoles, y del cruel abandono de Cartagena en una isla desierta, sin posibilidad alguna de supervivencia, a los pocos días de los crueles sucesos, y aprovechando que estaba de piloto en la nave “San Antonio”, la segunda de la expedición en orden e importancia, Gomes sublevó a la tripulación contra su capitán, Álvaro de Mezquita, sustituto de Cartagena al mando de esta nave.
Mezquita era un familiar cercano a Magallanes, probablemente su sobrino, y hombre de tal confianza del comandante que había recibido el mando de esta nave tras la sublevación de los capitanes españoles, pero que no contaba con la confianza de la tripulación, no así Gomes, que gozaba de gran prestigio y fuerte influencia.
 Fig. 9. Para dicho cometido, Carlos I encargó la responsabilidad y el mando de la expedición a Esteban Gomes.
Fig. 9. Para dicho cometido, Carlos I encargó la responsabilidad y el mando de la expedición a Esteban Gomes.
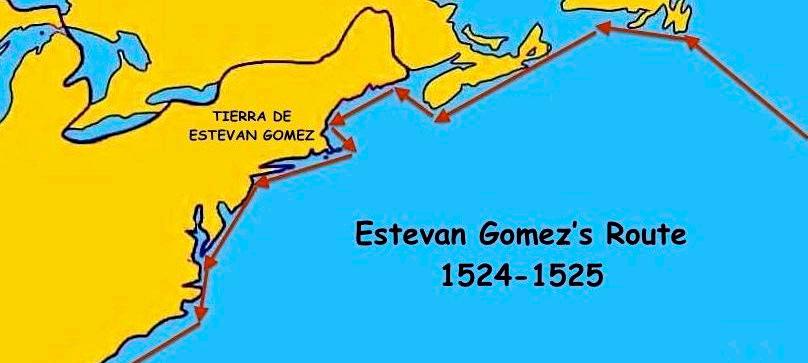
Y es que el prestigio de Gomes entre las tripulaciones españolas era legendaria y firme. Se le consideraba uno de los más grandes pilotos al servicio de la Corona Española, a pesar del poco tiempo de servicio que llevaba.
Tras deponer a Mezquita y hacerse con el mando de la nave, con la inestimable ayuda del escribano Jerónimo Guerra, Esteban Gomes dio la vuelta y se volvió para España, llegando a Sevilla, al Puerto de las Muelas, el 6 de mayo de 1521, con 60 hombres de tripulación, y Mezquita preso.
En su viaje de regreso hay quien afirma que se descubrieron las islas de las Malvinas, a las que pusieron el primer nombre con la que fueron conocidas, las islas de San Antón, como homenaje al nombre del barco.
Eso sí, aprovechó para intentar rescatar a los amotinados que Magallanes había dejado en aquellas heladas e inhóspitas tierras, entre ellos Juan de Cartagena, condenados a morir cruelmente de hambre y de frío, en completa soledad y olvido, tal era el talante de este sujeto Magallanes, ponderado sin conocerle de verdad por muchos, sobrevalorado por otros, y puesto en su verdadero lugar por muy pocos. La inmensidad de su sobredimensionada soberbia hizo que falleciera en una acción bélica que ha dejado siempre interrogantes en el camino sobre la falta de auxilio de sus propios hombres, españoles y también portugueses, que no movieron un solo dedo para acudir en ayuda de quien consideraban semejante infame personaje.
La humanitaria acción de buscar e intentar recoger a los abandonados por Magallanes para morir de una forma terrible e inhumana, le valió a Gomes el reconocimiento y favor del Emperador.
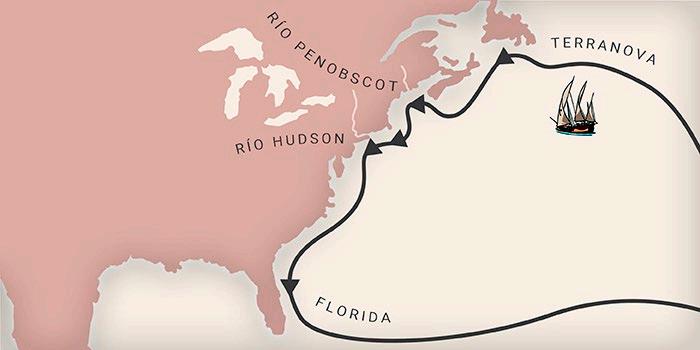
Por todo ello, Estaban Gomes, a pesar de su deserción de la expedición, no fue ajusticiado, fue liberado, y su dignidad repuesta del todo, cuando testificó a su favor el mismo Elcano y relató las circunstancias de la expedición, y el cruel y despiadado comportamiento de Magallanes. Ello se vio favorecido además cuando el Emperador deseó encontrar un Paso hacia el océano Pacífico, ahora que ya se había descubierto su existencia por Balboa, un Paso que fuera más idóneo que este recién descubierto estrecho de Magallanes que tan difíciles y penosas iba a hacer las travesías que iban a emprenderse hacia las Islas de las Especias siguiendo su ruta.
LA EXPEDICIÓN DE ESTEBAN GOMES: PRIMERA PARTE, EN BUSCA DEL PASO DEL NOROESTE
El Emperador estaba convencido para organizar y financiar una expedición que pusiera esta vez rumbo al Norte para intentar pasar al océano Pacífico por el paso del Noroeste, buscando hacer realidad el Paso de Anián. Tras la aprobación del proyecto por parte del Emperador, se construyó a este efecto la carabela “La Anunciada”, de 50 toneladas y 29 hombres, más pequeña que la nao “Victoria”, pero perfecta para el cometido al que estaba destinada. Y para el mando de la expedición no hubo dudas, el gran navegante portugués Esteban Gomes. Para ello se establecieron las correspondientes Capitulaciones, firmadas por Carlos I en Valladolid, el 27 de Marzo de 1523, donde una vez más, como en la expedición de Magallanes, se establecía que nunca se saldría de las aguas de demarcación española, respetando en todo momento de manera escrupulosa el Tratado de Tordesillas, y donde, una vez más, se prohibía expresamente dar la vuelta al mundo.
Fig. 10. Esteban Gomes puso rumbo noroeste, alcanzando Terranova y la entrada al Golfo de San Lorenzo. Fig. 11. Al no poder ir hacia el Norte, Esteban Gomes decide ir hacia el Sur, por toda la costa de Canadá y de Estados Unidos, hasta Florida, explorando una posible entrada al Paso del Noroeste.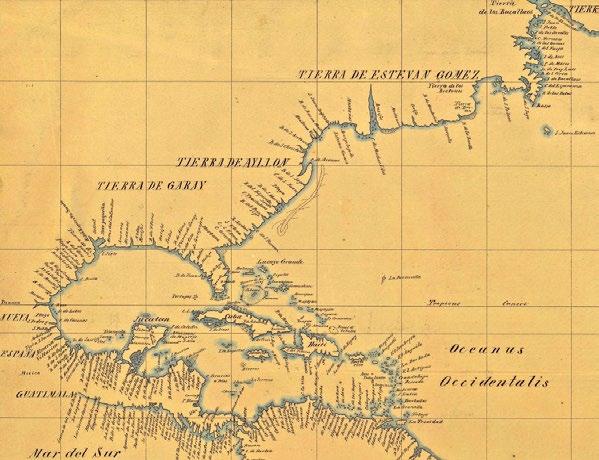
entrado el siglo XIX.
Las Capitulaciones añaden además una Real Cédula de Carlos I que afirma: “Mandamos armar para descubrir toda la costa desde la Florida hasta la de los Bacalaos”.
En efecto, nos encontramos dirigiendo esta importante expedición a este extraordinario navegante portugués al servicio de la Corona Española, zarpando de La Coruña en septiembre de 1524, es decir, tan sólo dos años después de haber sido liberado de su cargo de rebeldía y deserción de la expedición de Magallanes y habiéndose restituido del todo su prestigio.
Tras poner rumbo Noroeste alcanzó el estrecho de Cabot, que da entrada al Golfo de San Lorenzo, en febrero de 1525. Estamos alrededor de los 47º49º Norte, entre Terranova y la Isla de Cabo Bretón, en lo que se suponía era la entrada oriental del Paso de Anián, que los llevaría hasta California. Pero dado lo avanzado de la temporada, no les quedó otra que hacer allí una invernada, en tierras de Nueva Escocia, para esperar mejores condiciones de navegación.
Cuando pudo reemprender la expedición y puso rumbo al Norte para seguir buscando el Paso, pronto sus esperanzas se desvanecieron y le vino a la memoria las condiciones espantosas del paso del Estrecho de Magallanes, deduciendo que aquí no iban a ser mejores, sino que incluso, podrían empeorar y hacer bueno el paso del Sur, contra lo que se había creído hasta entonces.
Se estaban encontrando con las extraordinarias condiciones adversas para cruzar el Paso del Noroeste, logro que supuso cientos de navegantes, docenas de expediciones por mar y tierra, docenas y docenas de barcos, docenas de naufragios, cientos de muertos y desaparecidos, años y años de búsqueda incansable, un buen montón de países, y poder pasarlo más de tres siglos después, a mediados del siglo XIX, con la expedición británica
de Robert MacClure, en 1850-1854. Como vemos, muchos años antes de que hiciese su aparición por allí el noruego Roald Amundsen, en 1903-1905.
LA EXPEDICIÓN DE ESTEBAN GOMES: SEGUNDA PARTE, LA COSTA ATLÁNTICA DE NORTEAMÉRICA
Por ello, ante las condiciones tan espantosas que siempre han acompañado al Paso del Noroeste, Esteban Gomes ordenó poner rumbo Sur y costear las tierras orientales de América, levantando una detallada y pionera cartografía de toda la costa, desde Nueva Escocia hasta Florida, inclusive. En el curso de esta expedición intentó encontrar infructuosamente pasos hacia el Oeste. Uno de sus intentos le llevó a alcanzar el Río Hudson, y entrar en lo que hoy es el puerto de Nueva York, en la primavera de 1525, nada menos que 84 años antes de que Henry Hudson llegase a estas latitudes, siendo Gomes quien primero cartografió y levantó un mapa del río y quien le dio su primer nombre, Río San Antonio, en honor de su antiguo barco.
Tras el Hudson y Nueva York siguió ruta hacia el Sur, alcanzando en agosto de 1525 las costas de Florida y regresando entonces ya a España, pero habiendo hecho un trabajo impresionante al cartografiar por primera vez la totalidad de la costa Este de los actuales Estados Unidos y parte de Canadá. De hecho, cuando años después, Diego Ribero, otro portugués al servicio de España, levantó en 1527-1529 para la Casa de Contratación de Sevilla el conocido como Padrón Real, se pudo describir por vez primera, con todo detalle, casi a la perfección y en su integridad, dicha costa oriental de América del Norte, desde Florida hasta el estrecho de Cabot y golfo de San Lorenzo, gracias a los trabajos de Gomes.

en
Fig. 13. En memoria y reconocimiento de Esteban Gomes, se ha dado su nombre a una gran parte de este territorio, la parte sureste de Canadá y la noreste de Estados Unidos. Fig. 12. Es la primera cartografían realizada de esta costa, y es tan precisa que se ha empleado profusamente hasta bien
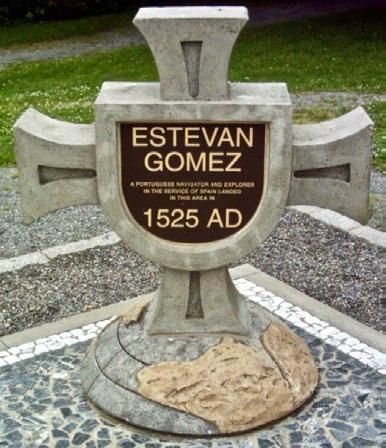
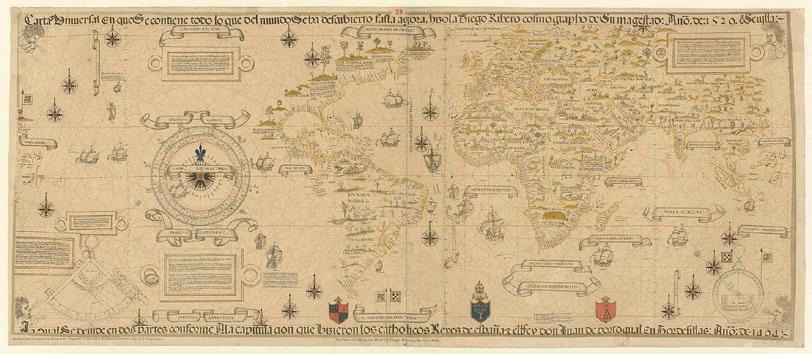
15. Con ello se completaba también y enriquecía significativamente el futuro extraordinario Padrón Real de Diego Ribero, que serviría a España para levantar mapas de gran parte de los mares y costas de la Tierra, un magnífico y secreto tesoro matriz que permitió a España el dominio de los mares durante muchísimo tiempo.
Debemos tener en cuenta que el Padrón Real, o Padrón General, está considerado como el primer mapa científico del mundo, siendo el primer planisferio basado en observaciones de latitud. Además, era el mapa maestro y por supuesto secreto a partir del cual se elaboraban los mapas y las cartas de navegación empleadas por los barcos españoles de entonces. Existe una copia en la Biblioteca Vaticana, regalo del emperador Carlos al Papa Clemente VII en 1529. Desde entonces, hay una gran extensión de tierra firme ubicada al sureste de Canadá y al noreste de los Estados Unidos, llamada Tierra de Esteban Gomes, en honor y reconocimiento de este magnífico navegante.
También tenemos que decir que la cartografía levantada por este extraordinario navegante portugués al servicio de España, fue ampliamente empleada por británicos, franceses, holandeses, norteamericanos, y un largo etcétera, hasta épocas muy recientes, muy avanzado en muchos casos incluso el siglo XIX.
El piloto portugués entró a formar parte de la expedición de Pedro de Mendoza, Primer Adelantado del Río de la Plata, Gobernador y Capitán General, zarpando de Sanlúcar de Barrameda el 24 de Agosto de 1535, con 14 naves y 3.000 hombres. Fue en el contexto de esta expedición que Esteban Gomes falleció en 1538, en las orillas del Río Paraguay, en un enfrentamiento armado contra los indígenas payaguaes, cerca del abandonado fuerte de la Candelaria, camino de regreso de la región del Chaco, en busca de refuerzos, acompañando al gran explorador y conquistador Juan de Ayolas, Gobernador del Río de la Plata y del Paraguay.
Juan Ignacio Pinedo Doctor en Medicina Vocal de la Junta de Gobierno de la RLNE Capitán de Yate.
 Fig. 14. Con ello, al llegar hasta Florida, se completaba la cartografía realizada por España de toda la costa Este del continente americano.
Fig.
Fig. 16. Monumento a Esteban Gomes en Maine, en las orillas del Río Penobscot.
Fig. 14. Con ello, al llegar hasta Florida, se completaba la cartografía realizada por España de toda la costa Este del continente americano.
Fig.
Fig. 16. Monumento a Esteban Gomes en Maine, en las orillas del Río Penobscot.
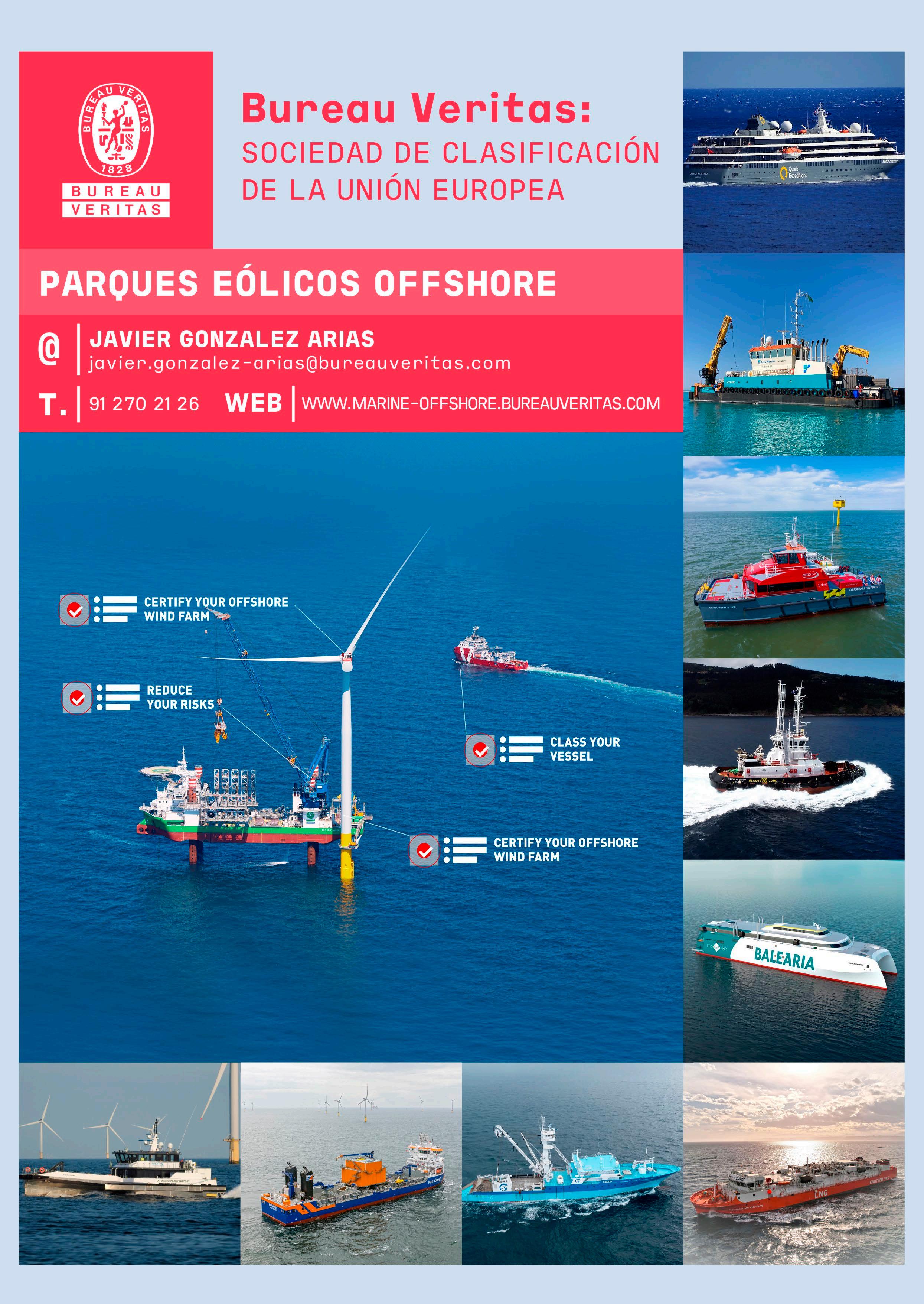

La Gaceta Náutica, publicación náutica de referencia en Baleares, organizó el pasado 10 de abril el primer Foro dedicado a este sector centrado en la Seguridad en la náutica de recreo.
Entre los participantes, entre los que tengo el honor de incluirme, intervino un Capitán del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y el director del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Baleares. El primero compartió con los asistentes experiencias vividas relacionadas con la temática y apuntó una serie de recomendaciones previas a hacerse a la mar y durante la navegación que pueden evitar incidentes o accidentes. El segundo comentó las intervenciones del Centro en Baleares durante el pasado año tanto en número como en tipología, así de los aproximadamente 300 servicios realizados, 205 se relacionaron con embarcaciones a la deriva, siendo el mayor usuario de sus servicios la náutica de recreo. Las causas más comunes de los incidentes son falta de experiencia, fallos estructurales o mecánicos de la embarcación, varadas o embarrancamientos, incendios, vías de agua o hundimientos, gran número de las cuales se podrían haber evitado con un mantenimiento adecuado de la embarcación o simplemente con haber realizado una comprobación antes de hacerse a la mar.
Mi intervención en el Foro me ha dado la oportunidad de poder tratar el salvamento marítimo desde una perspectiva múltiple, a saber, como servicio público que presta un ente público, y como figura jurídica entendida como asistencia en la mar, con el objeto de comentar una serie de aspectos que me parecen importantes o cuanto menos interesantes.
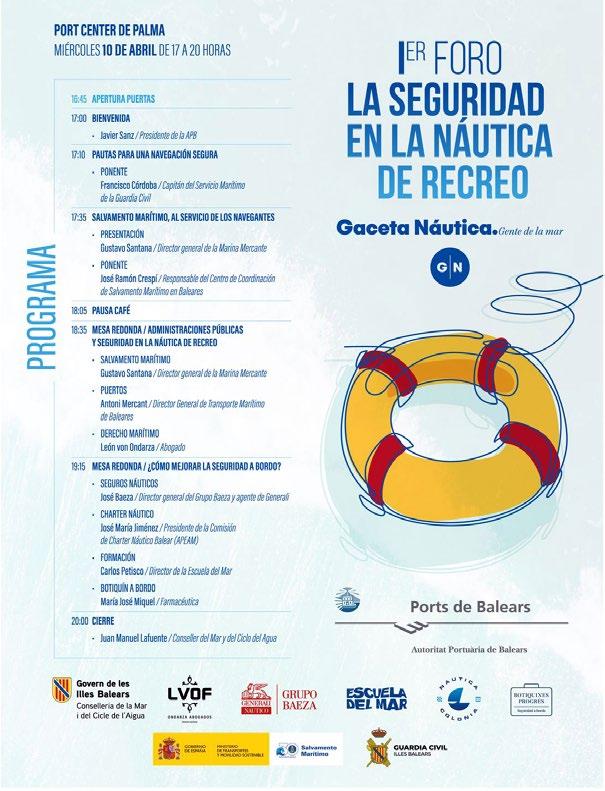

El salvamento marítimo como servicio público es parte intrínseca de la Marina Mercante, así se expresa el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante cuando dice que se considera Marina Mercante el salvamento marítimo en los términos previstos en el artículo 264, es decir, como servicio público de salvamento de la vida humana en la mar y de la lucha contra la contaminación del medio marino que presta la Administración General del Estado, en colaboración con las restantes Administraciones públicas competentes, coordinadas por la Comisión Nacional de Salvamento Marítimo y de acuerdo con el Plan Nacional de Servicios Especiales de Salvamento, cuyos objetivos son coordinar la actuación de los distintos medios de titularidad pública y privada; implantar un sistema de control de tráfico marítimo por medio de centros coordinadores regionales y locales; potenciar los medios de salvamento y lucha contra la contaminación marina ya existentes y formar al personal especializado.
EL SERVICIO PÚBLICO COMO
ADMINISTRACIÓN
Al decir que Salvamento Marítimo forma parte de la Marina Mercante me refiero a que es parte integrante de la Administración Marítima, la cual, está formada por la administración central y la periférica. La primera la integran la Dirección General de la Marina Mercante, la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima y la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM1), mientras que la segunda está representada por las Capitanías y Distritos Marítimos2 repartidos por el litoral español.
Así pues, el Salvamento Marítimo desde una perspectiva de organización integrada en la Administracion Marítima está representado por la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima que es una entidad pública empresarial que depende del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que tiene personalidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad de obrar, cuya actividad se desarrolla de conformidad con el ordenamiento jurídico privado exceptuando la formación de la voluntad de sus órganos, el ejercicio de las potestades administrativas que tenga atribuidas y en los aspectos relativos a la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado.
El objeto de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima no es otro que la prestación de los servicios públicos de salvamento de la vida humana en la mar, de la prevención y lucha contra la contaminación del medio marino, de los servicios de seguimiento y ayuda al tráfico marítimo, de seguridad marítima y de la navegación, de remolque y asistencia a buques. Tras la prestación del servicio, en caso de impago, está facultada para ejercitar acciones legales en reclamación bien de los gastos derivados del servicio prestado, bien del premio por salvamento. En el primer caso se ajustará a las tarifas aprobadas por orden ministerial3 y el segundo se acogerá a las previsiones reguladas en la Ley de Navegación Marítima y en el Convenio Internacional sobre Salvamento Marítimo, Londres 1989.

1. Para un mejor conocimiento de la CIAIM véase el Artículo 265 Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina.
2. El Real Decreto 638/2007, de 18 de mayo, por el que se regulan las Capitanías Marítimas y los Distritos Marítimos, es la norma que regula la Administración marítima periférica española.
3. Orden FOM/1634/2013, de 30 de agosto, por la que se aprueban las tarifas por los servicios prestados por la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima.

El gobierno de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítimas está en manos del Consejo de Administración y del Presidente (el Director General de la Marina Mercante), mientras que la gestión recae sobre el Director de la Sociedad. El Consejo lo forman el Presidente, el Director y entre ocho y quince vocales, siendo su mandato de cuatro años renovables. El personal de la Sociedad se rige por la normativa laboral o privada que sea de aplicación.
Como cualquier empresa tiene la obligación de elaborar anualmente los presupuestos de explotación y capital, y para el cumplimiento de su objetivo cuenta con un patrimonio propio formado por el conjunto de los bienes y derechos que el Estado le atribuya, los que adquiera en el futuro por cualquier título o le sean cedidos o donados por cualquier persona o entidad. A su vez se le adscriben tanto los Centros de Control de Tráfico Marítimo y de Coordinación Regional de Salvamento Marítimo y Lucha contra la Contaminación, como los medios materiales, personales, presupuestarios y financieros, así como los remolcadores, las embarcaciones de salvamento, las lanchas de limpieza y la totalidad del material de seguridad adscrito a la Dirección General de la Marina Mercante.
Se financia con los productos, rentas e incrementos de su patrimonio propio y del patrimonio que se le adscriba, los ingresos ordinarios y extraordinarios obtenidos en el ejercicio de sus actividades, las subvenciones, aportaciones y donaciones, y los ingresos devengados de la tasa de ayudas a la navegación marítima4 .
EL SALVAMENTO MARÍTIMO POR NEGLIGENCIA
DEL PARTICULAR
Hecha la aproximación al salvamento como servicio público y como parte integrante de la Administración Marítima, interesa comentar a continuación una consecuencia que aunque desconocida es habitual. Me estoy refiriendo a la intervención de Salvamento Marítimo por negligencia del navegante. Como se decía al inicio un buen número de las intervenciones de Salvamento podrían evitarse si la embarcación está debidamente mantenida o se hace una comprobación previa a salir a navegar, verificando que se disponía de todos los elementos de seguridad y en correcto estado, combustible, etc. O simplemente consultando el parte meteorológico, puesto que
en ocasiones las intervenciones se deben a descuidos como salir a navegar sin tener suficiente combustible, activación inconsciente de algún aparato de comunicación, lanzando una falsa llamada de socorro, etc., situaciones contrarias a la obligación que impone el apartado tercero del artículo 182 de la Ley 14/2014 de Navegación Marítima que dice que el capitán debe actuar en todo momento con la diligencia exigible a un marino competente.
Es por este motivo por el que cuando un servicio prestado por Salvamento se ha debido a una negligencia del propietario o del patrón la Capitanía Marítima puede iniciar un expediente sancionador por comisión de una infracción en materia de marina civil. A modo de ejemplo la manipulación accidental o indebida de una radiobaliza que obligue a que se ponga en marcha un operativo de Salvamento, puede constituir una infracción de las normas sobre utilización de estaciones y servicios radioeléctricos recogida en la letra j) del artículo 307.3 del Real Decreto Legislativo 2/2011, que establece que constituye una infracción contra la ordenación del tráfico marítimo la infracción de las normas sobre utilización de estaciones y servicios radioeléctricos por los buques; o el navegar sin haber realizado las comprobaciones oportunas y quedarse sin combustible podría considerarse como una infracción recogida en el artículo 307.2 letra ñ) que, a modo de cajón de sastre, considera infracción las acciones u omisiones que pongan en peligro la seguridad del buque o de la navegación.
4. La tasa T0 de ayudas a la navegación está recogida en los artículos 237 al 244 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante; en su nacimiento esta tasa se cobraba por el uso de la señalización marítima gestionada por la Administracion Portuaria, pero el Real Decreto-Ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas, amplió el concepto de servicio de señalización marítima incluyendo el servicio de control y ayuda del tráfico marítimo costero que presta la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, modificando el artículo 137 del Real Decreto Legislativo 2/2011. Los sujetos pasivos de esta tasa son el propietario, el naviero y el capitán o patrón del buque o embarcación.
En ambos casos se trata de infracciones graves cuyas sanciones están previstas en el artículo 312 del mismo texto legal y así en el primer ejemplo al tratarse de una infracción contra la seguridad marítima la multa puede llegar a 180.000 euros, mientras que en el segundo supuesto al referirse a una infracción contra la ordenación del tráfico marítimo la multa puede llegar hasta 120.000 euros. No obstante, existe una graduación de las sanciones de manera que se reducen y adaptan atendiendo a la circunstancias de cada caso, dependiendo de la gravedad de los hechos y las consecuencias derivadas de la comisión de la infracción5
Y en cualquier caso no está de más recordar que, siempre que se trate de sanción económica, si el expedientado acepta la responsabilidad de la infracción, manifiesta que no va a no recurrir la decisión que se adopte en el expediente sancionador y se compromete a pagar en periodo voluntario tras recibir la carta de pago, se podrá beneficiar de una reducción de la sanción propuesta que alcanza el 40%6.
SALVAMENTO
Uno de los aspectos más alarmantes y lucrativos del salvamento es el premio por salvamento, de ahí que antes de analizar el premio como tal, sea interesante empezar diciendo que el propietario de una embarcación debe ser consciente de la importancia de

tener cubierto este riesgo y en el momento de contratar un seguro incluir el remolque y la asistencia ya que al tratarse de un riesgo de la navegación7 si en algún momento precisa de asistencia en la mar, ese servicio será abonado por su aseguradora si previamente se ha contratado y no se han incumplido otras condiciones recogidas en la póliza de seguro. Todas las aseguradoras contemplan este riesgo, y si no se contrata un seguro a todo riesgo y solamente frente a terceros, es decir, excluyendo los daños particulares o propios, aun así es importante incluir esta partida que cubre los gastos de salvamento razonablemente incurridos para evitar la pérdida del bien objeto de seguro.
Sabido lo anterior, si la intervención de Salvamento finaliza con éxito, es decir, con lo que se denomina un resultado útil8 y salvo que se trate de el salvamento de vidas humanas que es gratuito9, la Sociedad está facultada para exigir el cobro por el servicio prestado. Siendo los obligados al pago los interesados en el buque y en los demás bienes salvados.
Al respecto conviene diferenciar entre los servicios que constituyen el objeto social de la entidad pública (artículo 268 del Real Decreto Legislativo 2/2011) y los servicios excluidos, entre ellos el salvamento de vidas humanas y las operaciones de salvamento de bienes que se rigen de acuerdo con lo establecido por el Convenio Internacional sobre Salvamento Marítimo de 1989. Así se establece en los artículos 1 y 2 de la Orden FOM/1634/2013, de 30 de agosto, por la que se aprueban las tarifas por los servicios prestados por la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima.
5. El artículo 314 del Real Decreto Legislativo 2/2011, recoge los criterios de graduación de las cuantías de las multas.
6. Véase el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
7. El artículo 417 de la Ley de Navegación Marítima establece que el asegurador indemnizará al asegurado, en los términos fijados en el contrato, por los daños que sufra el interés asegurado como consecuencia de los riesgos de la navegación.
8. El artículo 12 (Condiciones para que haya derecho a recompensa) del Convenio Internacional sobre Salvamento Marítimo, Londres, 1989, y el artículo 362 (Derecho a premio) de la Ley 14/2014, de Navegación Marítima, utilizan la expresión “resultado útil” como condición indispensable para poder reclamar un premio por salvamento.
9. El artículo 16 (Salvamento de personas) del Convenio Internacional sobre Salvamento Marítimo, Londres, 1989, dice que las personas salvadas no están obligadas al pago de ninguna remuneración.
Según lo anterior ante un simple remolque el pago a realizar vendrá determinado por las tarifas, pero si se trata de un servicio extraordinario constitutivo de salvamento de acuerdo con la definición del Convenio según la cual operación de salvamento es todo acto o actividad emprendido para auxiliar o asistir a un buque o para salvaguardar cualesquiera otros bienes que se encuentren en peligro en aguas navegables o en cualesquiera otras aguas, y siempre que se hay obtenido un resultado útil, el salvador estará legitimado para reclamar un premio por salvamento que vendrá determinado por el valor del buque y otros bienes salvados al finalizar el servicio (esto significa que, por ejemplo, si el buque salvado ha sufrido daños el coste de reparación se descontaría del valor) y, una vez se concreta el valor de lo salvado habrá que tener en cuenta la intervención en si misma, es decir, será preciso valorar diferentes aspectos relacionados con la actuación del salvador tales como la pericia, el grado del peligro, el tiempo empleado, los gastos efectuados el riesgo corrido por el salvador o su equipo, la prontitud con que se hayan prestado los servicios, el grado de preparación y la eficacia del equipo del salvador, así como el valor del mismo. Dando por descontado que la negativa del salvado o la negligencia del salvador no dan derecho a reclamar un premio por salvamento.
La cantidad que pagar en concepto de premio por salvamento, que nunca podrá superar el valor de lo salvado, es un cantidad que deben acordar las partes y en caso de no alcanzar un acuerdo se podrá acudir a los tribunales en reclamación del premio por la asistencia marítima. En nuestro país los juzgados y tribunales competentes son el Juzgado Marítimo Permanente como órgano instructor y el Tribunal Marítimo Central como órgano competente para el conocimiento y resolución de los expedientes de salvamento, órganos pertenecientes a la Armada10
EL PREMIO DE SALVAMENTO COMO CRÉDITO
MARÍTIMO
Un aspecto importante para tener en cuenta es que el premio por salvamento constituye un crédito marítimo que permite el embargo preventivo de un buque, recogido en el Convenio Internacional sobre el embargo preventivo de buques, Ginebra 199911, y además este crédito es privilegiado, es decir, sigue al buque independientemente de quien sea el propietario, así lo establece el Convenio Internacional sobre los privilegios marítimos y la hipoteca naval, Ginebra 199312.
Cuando se habla de salvamento no debemos olvidar que el navegante puede convertirse tanto en protagonista activo, siendo el salvador, como en protagonista pasivo, siendo el salvado, y que en uno y otro caso el reclamar un premio por salvamento es un derecho y no un abuso, aunque a veces se reclame en exceso. Con este artículo he tratado de hacer un breve repaso a la figura del salvamento marítimo como figura propia del derecho marítimo pero a su vez como aspecto importante de la navegación por cuanto se trata de un riesgo de la navegación que no debe olvidarse y en la medida de lo posible debe evitarse.

León von Ondarza Fuster Abogado Máster en Derecho Marítimo por el I.E.E.M. Socio de la R.L.N.E.

10. Ley 60/1962, de 24 de diciembre, por la que se regulan los auxilios, salvamentos, remolques, hallazgos y extracciones marítimos, Título II de la Jurisdicción y del Procedimiento.
11. El artículo 1 del Convenio Internacional sobre el embargo preventivo de buques, Ginebra 1999, establece como crédito marítimo Operaciones de asistencia o salvamento o todo contrato de salvamento, incluida, si corresponde, la compensación especial relativa a operaciones de asistencia o salvamento respecto de un buque que, por sí mismo o por su carga, amenace causar daño al medio ambiente
12. El artículo 4 del Convenio Internacional sobre los privilegios marítimos y la hipoteca naval, Ginebra 1993 dice así c) los créditos por la recompensa pagadera por el salvamento del buque.
SU ESPECIALISTA EN SEGUROS PARA TODO TIPO DE BARCOS
María Eugenia, hija del conde de Teba y de Montijo, pasaría a la Historia como la emperatriz Eugenia de Montijo, al desposar con Napoleón III. El emperador francés se propuso conducir a Francia hacia una nueva era de progreso y prosperidad, lo que apoyó su esposa, implicando incluso su capital privado en inversiones en nuevas empresas que se vieron impulsadas por la naciente revolución industrial: su abuela materna, doña Francisca Grevignée, era hermana de Catherine, madre de Ferdinand de Lesseps, brillante diplomático y empresario, que muy pronto suscitó el interés de su prima segunda Eugenia, pues se movía muy bien
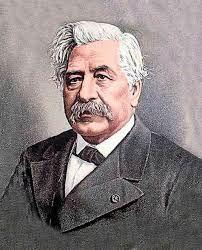
en la Corte imperial en cuyos corrillos y foros abogaba por la intercomunicación de los pueblos mediante la apertura de caminos y canales que acortaran distancias y propiciaran el progreso de las naciones.
Sus teorías empezaron a fraguar durante su estancia como vicecónsul de su país en Alejandría, en cuyo país su padre había ejercido como Comisario General en Egipto, donde había establecido una excelente relación con el pachá Mehmet Alí, lo que propició que éste depositara su confianza en Ferdinand para la educación de su hijo Mehmet Said, generando un resultado vital para la idea de construir un canal que uniera el Mediterráneo con el mar Rojo.
Fig. 1. Ferdinand de Lesseps.
el Océano Índico.
Y tras pasar por diversos destinos Lesseps volvió a Francia donde tuvo la idea de constituir y dirigir una compañía, lo que le brindó la oportunidad de conocer varios estudios de eminentes ingenieros para promover una vía que uniera los dos mares. Y en 1852 redactó unas conclusiones que sometió al pachá gobernante, que murió enseguida, por lo que el encargado de contestar fue su buen amigo Memhet Said que sin rodeos le invitó a tratar sobre el tema, a cuyos efectos el francés organizó un reducido grupo de simpatizantes con la idea, consiguiendo el contagio.
Lesseps regresó a Alejandría en noviembre de 1854, y a los pocos días Mehmet Said firmó un documento con la concesión a su amigo Ferdinand de Lesseps el poder exclusivo de construir y dirigir una compañía universal para abrir el istmo de Suez y la explotación de un canal entre los dos mares. La concesión tendría una duración de noventa y nueve años, y la compañía pasaría a llamarse Compagnie universelle du canal maritime de Suez; y Lesseps sería su primer director.
No obstante, la concesión debía contar con la aprobación del sultán otomano, pues Egipto era vasallo de aquel imperio, lo que demoró la operación, ya que los británicos, que deseaban controlar aquella ruta, presionaron en contra, pues el camino era vital para sus comunicaciones con Asia, sobre todo con la India. No obstante, tras arduas

conversaciones y negociaciones que satisficieron a otomanos y británicos, el 5 de noviembre de 1858 se constituyó oficialmente la compañía, fijándose su sede en Alejandría y la administración en París, en donde se abrió la suscripción de acciones : las obras se iniciaron el 25 de abril de 1859.
El pachá Said aportó 20.000 trabajadores que pronto lograron avances considerables, pero ante las presiones de británicos y turcos otomanos, el Gobierno francés disminuyó su ayuda, ralentizándose el progreso de la construcción, lo que se agravó con la muerte de Said, cuyo sucesor, Ismail Pachá, no prestó la atención que su antecesor. Ante lo que Lesseps prescindió de parte de la mano de obra egipcia, y contrató maquinaria francesa a vapor, empleando a 15.000 trabajadores de diversas nacionalidades, consiguiendo un avance notable en la construcción, logrando que las aguas de ambos mares se uniesen el 30 de octubre de 1869, justo a la mitad del camino, en el Lago Amargo, tras recorrer los 195 kilómetros que tenía el total de la vía que unía Port Said en el Mediterráneo con la ciudad de Suez en el mar Rojo.
Tres meses más tarde se inauguró oficialmente, en cuyo acto la emperatriz Eugenia fue la principal invitada y Ferdinand de Lesseps lució como figura central, cuya blanca cabellera se alborotó al paso del yate imperial, como anunciando su victoria en Suez.
El éxito obtenido en Suez desató la ambición de Ferdinand de Lesseps, que muy pronto vislumbró la idea de unir los océanos Atlántico y Pacífico mediante la construcción de un canal navegable, proyecto en el que estarían interesados tanto Francia e Inglaterra como Estados Unidos, que comenzaba a pisar fuerte como gran nación; las tres potencias ya se disputaban dicho proyecto, habiendo estudiado las rutas alternativas de Panamá y Nicaragua.
Como el calendario actuaba en su contra, pues Lesseps ya había cumplido los setenta años, no hizo caso a quienes le recomendaban calma. Entró en contacto con el oficial francés Lucien Napoleón Bonaparte Wyse, oficial de la Marina francesa, al que hizo viajar a Panamá en nombre de la Societé du canal interoceanique, que él presidía, para estudiar sobre el terreno la factibilidad de la obra.
Un año después Wyse se trasladó a Bogotá en nombre de la Societé Geografique de París, en donde tras duras negociaciones, el 18 de mayo de 1878, consiguió firmar un contrato mediante el que Colombia – Panamá era entonces parte de aquella república- autorizaba a Francia a la realización del proyecto y su explotación durante 99 años.
Fig. 2. El Canal de Suez, la unión del Mar Mediterráneo con Fig. 3. El Canal de Suez.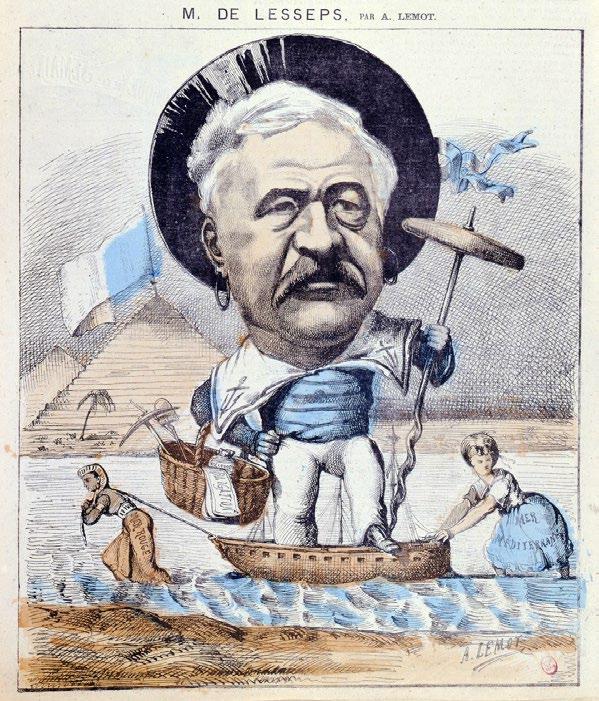
Un año más tarde se convocó en París el Congreso Internacional de Estudios del Canal Interoceánico al que asistieron 136 delegados representantes de 23 países, de los que la mitad eran franceses, entre los que se encontraba Gustave Eiffel, que tras arduas reuniones decidieron que la vía interoceánica uniría los dos mismos puntos que lo hacía el ferrocarril existente: las bahías de Limón y Panamá, por medio de un canal a nivel, tomando la dirección de la obra el ya septuagenario Lesseps.
Se constituyó la Compagnie Universelle du Canal Interoceanique de Panamá, y posteriormente se suscribieron 300 millones de francos de los 400 que se necesitaban de capital social, lo que no frenó la operación: Ferdinand junto con su familia y un comité de técnicos y empresarios, desoyendo las noticias negativas sobre el clima malsano y las enfermedades de la región, con una palada inauguró simbólicamente las obras, trasladándose posteriormente a Francia para ultimar los aspectos económicos, encargando a su hijo Charles la dirección del proyecto: Ferdinand no era ingeniero, sino un hombre de empresa que desconocía los aspectos técnicos de la misma, y su fuerza se basaba en el éxito que irradiaba entre la gente.
La presión que ejerció acerca de los técnicos dio como resultado que la puesta en marcha del proyecto se llevase a cabo de forma apresurada y sin rigor, concluyendo que no habría problemas en la excavación de la cordillera central panameña, por lo que, para unir los dos mares, podría hacerse el canal a nivel. En las negociaciones se adquirió el ferrocarril panameño, con la idea de utilizarlo
durante la construcción lo que resultó un malgasto pues no se utilizó. También muy pronto surgió en su contra la malaria, que junto a la fiebre amarilla comenzó a hacer estragos entre la fuerza laboral: la cifra escandalosa de muertes por estos males tenía el antecedente ocurrido durante la construcción del ferrocarril. En 1884 la mano de obra alcanzaba los 19.000 operarios que debían ir siendo reemplazados según iban falleciendo.
La terquedad de Lesseps en no escuchar a sus directivos, ante sus argumentos de no poderse realizar el canal a nivel, debiéndose hacer en base a esclusas, fueron el prólogo de un final que comenzaba a vaticinarse. Ante esta situación su hijo Charles contrató al ingeniero francés Phillipe Bunau-Varilla, hombre que pasaría al frente de los artífices que finalmente hicieron posible la obra con los americanos, consiguiendo en primer lugar que Lesseps olvidase sus anteriores experiencias en Suez, rindiéndose a la evidencia de que el escenario panameño era muy distinto: en Egipto las arenas a 15 metros sobre el nivel del mar no ofrecían la resistencia que representaban las rocas a 95 metros en los cerros de América Central, y las enfermedades no habían tenido la importancia decisiva que estaban teniendo en el istmo americano.
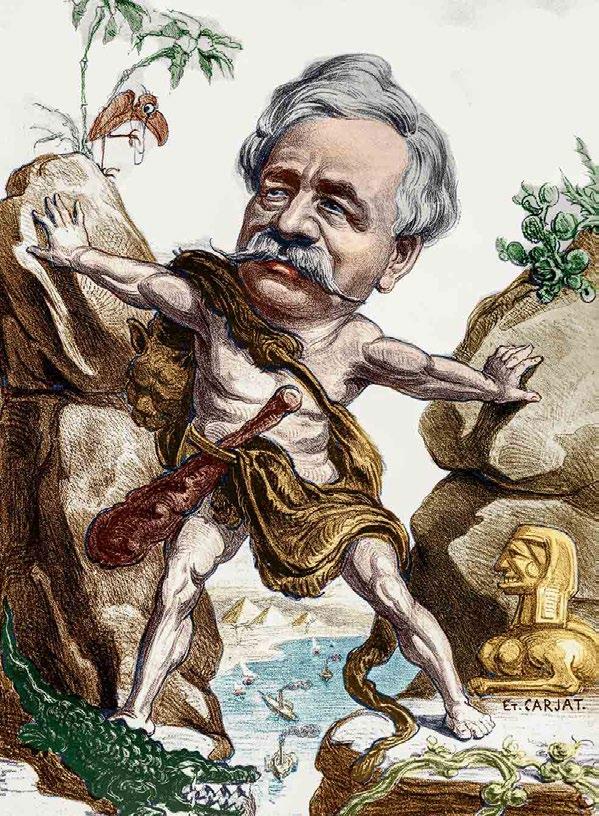 Fig. 4. Lesseps en Egipto.
Fig. 5. Lesseps en Egipto.
Fig. 4. Lesseps en Egipto.
Fig. 5. Lesseps en Egipto.
Por fin las obras se reanudaron en 1888 en base a un canal con esclusas, pero el dinero se había esfumado y Lesseps debió centrar sus esfuerzos en calmar la presión de los accionistas, la prensa y los políticos: la empresa se había convertido en un potro desbocado que no se podía dominar. Y en enero de 1889 sus accionistas decidieron disolverla, perdiendo el capital invertido; no obstante el proyecto canalero siguió sin fondos, hasta el mes de mayo, y se presentó una demanda por fraude y abuso de confianza contra Ferdinand. El resultado final se vio en 1893 cuando el Tribunal de Casación francés dejó en Libertad a Lesseps y su hijo Charles, tras anular el fallo que les había condenado, junto a Gustave Eiffel y al exministro de Obras Públicas Charles Baïaut a 5 años de prisión.
Concluido el juicio, Lesseps sufrió una gran depresión, y nada se supo de él hasta el 7 de diciembre de 1894 cuando murió a los 89 años de edad. Francia le hizo justicia y se celebró un funeral con los debidos honores en reconocimiento de sus obrasuna de ellas inconclusa- que
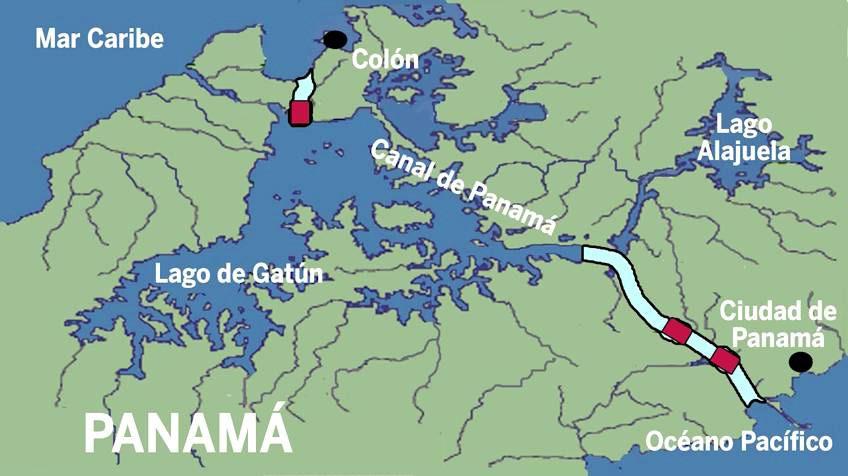

fueron indispensables para el desarrollo del comercio mundial. En 1882 Inglaterra ya había plantado la simiente de la que posteriormente, en 1914, Estados Unidos hizo florecer el fruto, al inaugurar el Canal que también representa la tumba de Ferdinand de Lesseps.
Manuel Maestro

 Fig. 7. El Canal de Panamá.
Fig. 6. El Canal de Panamá, la unión de los Océanos Atlántico y Pacífico.
Fig. 7. El Canal de Panamá.
Fig. 6. El Canal de Panamá, la unión de los Océanos Atlántico y Pacífico.
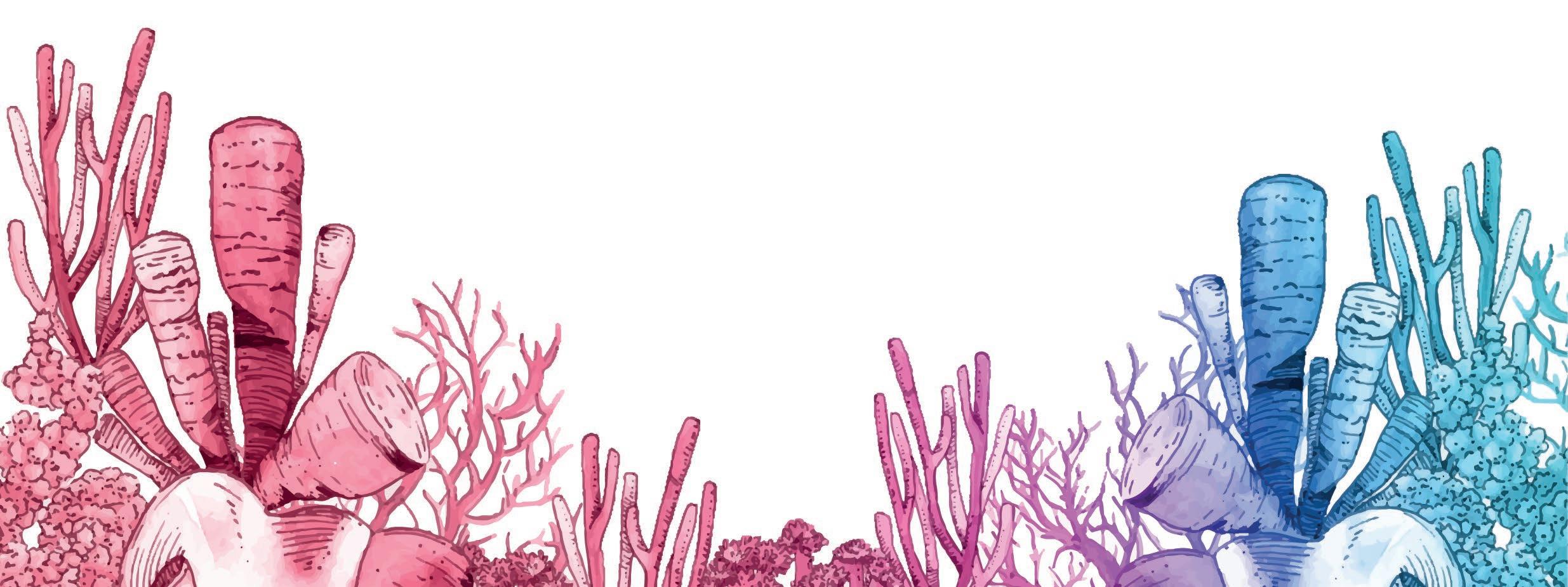
La serie de artículos sobre los espacios marinos protegidos de España llega en esta ocasión a la Reserva Marítima de Cabo de Gata – Níjar que se encuentra en la frontera entre las subregiones marinas del Estrecho y Alborán y la levantino-balear correspondientes a la región marina mediterránea.
La Reserva Marina de Interés Pesquero Cabo de Gata-Níjar es una zona protegida ubicada en la provincia de Almería, al pie de la sierra de Cabo de Gata y se extiende frente a una franja costera de más de 45 Km. entre Carboneras al norte y la punta de Cabo de Gata al sur.
La superficie total protegida alcanza las 12.200 ha, junto con las aguas protegidas del Parque Natural de Cabo de Gata - Níjar, siendo la extensión de la reserva marina de 4.653 ha. albergando las praderas más meridionales de Posidonia oceanica, del Mediterráneo español, alternando con fondos de superficies rocosas y arenosas.
El fin de la elección de esta reserva marina para el presente artículo es por su inclusión en el proyecto ECOSER – Contribución de los servicios ecosistémicos marinos de áreas naturales protegidas al bienestar humano, en el cual se evalúa así mismo la contribución de otras dos áreas marinas protegidas (AMP): el Parque Nacional Marítimo – Terrestre (PNMT) de las Islas Atlánticas de Galicia; y la Reserva Marina de Interés Pesquero (RMIP) de Os Miñarzos (Lira).

Fig. 1. Delimitación de las demarcaciones marinas establecidas en el artículo 6.2 de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino. Fuente MITECO.
Los servicios ecosistémicos son los beneficios directos e indirectos que los seres humanos obtienen de los ecosistemas naturales. Estos servicios se miden en número de conexiones entre sus componentes sociales y ecológicos como pueden ser, la provisión de alimentos, agua dulce, aire limpio, materias primas, regulación del clima, control de inundaciones, polinización de cultivos, recreación y turismo, entre otros (Costanza et al., 1997). Los servicios ecosistémicos son vitales para el bienestar humano y el funcionamiento de la economía, pero a menudo se subestiman o se dan por sentado. La comprensión y la valoración de estos servicios son fundamentales
para la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, siendo una herramienta para que los tomadores de decisiones tomen conciencia del valor de la naturaleza para el bienestar humano y para comprender las numerosas interacciones entre el hombre y la naturaleza en el contexto de los desafíos globales, como el cambio climático y la degradación de la biodiversidad (IPBES, 2019).
¿POR QUÉ LA ELECCIÓN DEL PARQUE NATURAL DE CABO DE GATA – NÍJAR (PNCGN)?
El proyecto ECOSER se centra en los ecosistemas marinos porque sustentan una gran proporción de la biodiversidad mundial y desempeñan un papel importante para la sociedad al regular el clima, proporcionar recursos alimentarios y contribuir al bienestar mediante oportunidades culturales y recreativas (Marcos et al., 2021). Los componentes biofísicos de un área costera determinan las principales funciones del ecosistema (por ejemplo, el secuestro de carbono realizado por las praderas de fanerógamas marinas) que se traducen en beneficios para la sociedad a través del concepto de servicios de los ecosistemas (por ejemplo, la mitigación del cambio climático) (Villasante et al., 2022).
El PN Cabo de Gata – Níjar (PNCGN) fue creado en 1995 como respuesta al cumplimiento de los objetivos perseguidos por el Reglamento (CE) 1626/94 del Consejo, de 27 de junio de 1994, con la finalidad de proteger, regenerar y permitir el desarrollo de los recursos de interés pesquero. El PNCGN con sus 120 km2 de extensión (tramo costero protegido más grande de España) alberga zonas con una mayor protección, donde la extracción y la actividad recreativa está prohibida. En concreto, hay 6 zonas de reserva integral definidas, que suman un total de 46,5 km2. El PNCGN pertenece a la Red Natura 2000 bajo la Directiva Europea Hábitats (92/43/EEC), ha sido declarada SPAMI (Zonas Especialmente Protegidas de Importancia Mediterránea bajo el Convenio de Barcelona), está incluida en la red MedPan, y también ha sido declarada reserva de la biosfera por la UNESCO.
El PNCGN está dominado por arrecifes rocosos, que se extienden hasta una profundidad de 60 m, rodeados de fondos arenosos y detríticos intercalados con extensas praderas de Posidonia oceanica y Cymodocea nodosa, formando un estrecho cinturón a lo largo de la costa (Ballesteros et al., 2004).
Representantes de todas las especies incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas se encuentran dentro del PNCGN, por ejemplo, lapa gigante (Patella ferruginea), coral naranja (Astroides calycularis), plataformas de moluscos vermétidos (Dendropoma petraeum), langosta zapatilla

(Scyllarides latus), plumas conchas (Pinna nobilis) y meros (Epinephelus spp.) (Hogg et al., 2021).
En el PNCGN, los puntos con mayor número de conexiones, dentro de la red de los servicios ecosistémicos son: el turismo activo, seguido de la población residente, los pescadores recreativos, el sector hostelero y los usuarios de playa, como actores sociales y con respecto a los componentes ecológicos los principales puntos a valorar son: la Posidonia oceanica, la Cymodocea nodosa, la diversidad de invertebrados, la diversidad de peces, la diversidad de aves y la diversidad de mamíferos marinos.

 Fig. 2. Posidonia oceánica planta acuática, endémica del Mediterráneo, perteneciente a la familia Posidoniaceae, con características similares a las plantas terrestres, como raíces, tallo rizomatoso y hojas cintiformes de hasta un metro de largo dispuestas en matas de 6 a 7 cm. Autor: Frédéric Ducarme..
Fig. 3. La lapa ferruginosa, lapa ferrugínea o lapa herrumbrosa (Patella ferruginea) es un gasterópodo marino endémico del Mediterráneo occidental. Se le considera como una de las especies de invertebrados más amenazadas de esta región geográfica.
Fig. 2. Posidonia oceánica planta acuática, endémica del Mediterráneo, perteneciente a la familia Posidoniaceae, con características similares a las plantas terrestres, como raíces, tallo rizomatoso y hojas cintiformes de hasta un metro de largo dispuestas en matas de 6 a 7 cm. Autor: Frédéric Ducarme..
Fig. 3. La lapa ferruginosa, lapa ferrugínea o lapa herrumbrosa (Patella ferruginea) es un gasterópodo marino endémico del Mediterráneo occidental. Se le considera como una de las especies de invertebrados más amenazadas de esta región geográfica.
Estos puntos son considerados los más importantes basándose en las relaciones totales. En una AMP los componentes del medio son los que le dan valor a la zona y los que se interrelacionan con un mayor número de componentes. Además, la Posidonia oceanica, la diversidad de invertebrados, la de peces y la Cymodocea nodosa son los que presentan mayores interacciones positivas, esto es debido a que los componentes naturales más importantes ejercen unos efectos positivos sobre gran parte de la red ecosistémica. A su vez, aunque los 4 elementos o nodos mencionados anteriormente sean los más importantes con respecto al número de relaciones y al número de interacciones positivas, la propagación de sus efectos a lo largo de la red no se refleja directamente sino a través de sus funciones, que en gran medida condicionan los servicios ecosistémicos existentes en la zona. Aun siendo uno de los componentes que propaga menos sus efectos a otros elementos y componentes de la red, la Posidonia oceanica tiene una de las máximas influencias positivas, debido a las funciones ecosistémicas que promueve y que condicionan un flujo de interacciones positivas en la red. Las funciones del ecosistema que dan mayor servicio a la sociedad son la provisión de hábitat, la protección costera, el reciclado de nutrientes, el almacenamiento de carbono, la biorremediación y la productividad. Algunas funciones del ecosistema, como el secuestro de carbono y la protección costera tienen gran influencia positiva dentro de la red, ya que propagan sus efectos a nivel global.
De los principales actores sociales en el PNCGN: son el turismo marino; turismo costero (incluido el sector hotelero); pesca recreativa; y artesanal pesca.
El rápido crecimiento de la industria del turismo ha sido un importante impulsor de desarrollo económico dentro de cada región desde la década de 1970. Sin embargo, un desarrollo turístico insostenible como son las prácticas de buceo deficiente con técnicas de anclaje incontrolado y uso intensivo de sitios populares están impactando negativamente en el medio marino. El PNCGN se encuentra dentro de una zona muy desarrollada y con una alta densidad humana durante los meses de verano que ejerce una presión significativa sobre la infraestructura local (Hogg et al., 2021).
En el PNCGN, el desarrollo turístico y las actividades turísticas están limitados por legislación para preservar el parque y su entorno. A pesar de un aumento sustancial de la población durante la temporada alta, las actividades y el desarrollo en el PNCGN permanecen restringidos. La industria del

buceo en PNCGN se extiende a lo largo del área protegida. Los operadores y las inmersiones no están limitadas y el impacto de las inmersiones está difuso debido a la extensión de la zona costera apta para el buceo no habiendo un conflicto significativo entre la industria del buceo y la pesca. Además, los operadores de buceo de la zona colaboran en proyectos de conservación como el LIFE-Posidonia y con la administración para instalar 15 boyas para embarcaciones de buceo y así reducir los daños por las anclas.
En el PNCGN se realizó un censo para determinar el número de pescadores artesanales a los que se debería permitir pescar en las aguas territoriales de la AMP. El censo identificó barcos en puertos y playas asignando permisos
Los principales artes de pesca utilizados son los trasmallos que se alternan con palangres de fondo dependiendo de las corrientes y la temporada. Y como métodos tradicionales alternativos, la moruna (redes fijas para grandes peces demersales) y nasas para pulpo.
El número de embarcaciones pesqueras artesanales ha disminuido en esta AMP quizá por falta de renovación generacional, falta de apoyo institucional. Las generaciones más jóvenes se sienten atraídas por trabajos alternativos y a pesar de la larga tradición cultural dentro de las familias de pescadores, las nuevas generaciones generación no ven futuro ni apoyo para el sector pesquero. Estas tendencias suscitan preocupación por el futuro de los pescadores artesanales, particularmente cuando esta AMP fue creada específicamente para apoyar a este sector.
Dentro de los límites de PNCGN la pesca recreativa no está prohibida, pues se considera que tiene un efecto insignificante. No existiendo cuotas para restringir el número de licencias de pesca recreativa, aunque sí se aplican regulaciones con respecto a los límites de captura, las temporadas de pesca y el tipo de arte.
Fig. 5. La seba (Cymodocea nodosa) es una especie de planta fanerógama marina, del subfilo angiospermas y de la familia Cymodoceaceae.El seguimiento científico y las encuestas dentro del PNCGN son limitados. Cada cinco años la Junta de Andalucía realiza un seguimiento del estado de especies protegidas en todo el litoral andaluz. Los lechos de pastos marinos son monitorizados dentro del proyecto LIFE-Posidonia, cuyos resultados son favorables y respaldan la gestión del AMP. Sólo hasta la fecha se han realizado dos estudios para monitorear las flotas pesqueras comerciales y recreativas y especies económicamente valiosas como el mero y la dorada mostrando una respuesta positiva a la protección, pese a que no se han recuperado estas pesquerías como se esperaba dentro del AMP.
La falta de un seguimiento sistemático en el PNCGN plantea un verdadero desafío y análisis a partir de estudios esporádicos rara vez se utilizan para informar la toma de decisiones, lo que socava el potencial de anejo adaptativo. Asimismo, se agrava la situación en el PNCGN por la falta de datos pesqueros fiables. Los propios pescadores exigen evidencia científica para justificar las restricciones actuales y garantizar el funcionamiento del AMP, pero los planes de investigación y la financiación a los proyectos no llegan. Los pescadores son conscientes de que la falta de una línea de datos, y el continuo fracaso en monitorear las pesquerías o consultar a las pesquerías del sector, va en contra de la gestión adaptativa y socava el potencial de la efectividad de la AMP.
A pesar de un marco legal bien establecido, la falta de coordinación y participación está causando verdaderos desafíos de gestión del PNCGN,
particularmente para lograr que las comunidades/ empresas locales cumplan con regulaciones (por ejemplo, limitar la industria del buceo, la industria de la pesca recreativa y combatir la pesca ilegal).
La falta de datos en el PNCGN es una limitación clave para una buena gestión, pero incluso cuando existen buenos datos la coordinación y la falta de participación limitan su utilidad para una gestión eficaz. Aumentar la participación será un desafío, pero hay ejemplos de otros lugares que pueden usarse como modelos.
Los servicios ecosistémicos son los beneficios directos e indirectos que los seres humanos obtienen de los ecosistemas naturales.
La Posidonia oceanica, la diversidad de invertebrados, la de peces y la Cymodocea nodosa, son los que presentan mayores interacciones positivas, esto es debido a que los componentes naturales más importantes ejercen unos efectos positivos sobre gran parte de la red ecosistémica.
El PNCGN se encuentra dentro de una zona muy desarrollada y con una alta densidad humana durante los meses de verano que ejerce una presión significativa sobre la infraestructura local.
Las generaciones más jóvenes se sienten atraídas por trabajos alternativos y a pesar de la larga tradición cultural dentro de las familias de pescadores, las nuevas generaciones generación no ven futuro ni apoyo para el sector pesquero.
La falta de un seguimiento sistemático en el PNCGN plantea un verdadero desafío.
Andrés Arbiza Jiménez
Biólogo. Miembro de la OTM. Consultor del Comité Técnico de la RLNE. Miembro del Grupo de Investigación GITUROMA de la UCJC.

Bibliografía:
1. BALLESTEROS, E., GARCÍA RASO, J., SALAS, C., GOFAS, S., MORENO, D., TEMPLADO, J. La comunidad de Cymodocea nodosa: flora y fauna. Praderas y Bosques Marinos de Andalucía. Sevilla 146–153. 2004.
2. COSTANZA, R., D’ARGE, R., DE GROOT, R., FARBER , S., GRASSO, M., HANNON, B., LIMBURG, K., NAEEM, S., O’NEILL, R.V., PARUELO, J., RASKIN, R.G., SUTTON, P., VAN DEN BELT, M. The value of the world’s ecosystem services and natural capital. Nature 387, 253–260. 1997. https://doi.org/10.1038/387253a0
3. HOGG, K., SEMITIEL–GARCÍA, M., NOGUERA–MÉNDEZ, P., GARCÍA–CHARTON, J.A. A governance analysis of Cabo de Palos–Islas Hormigas and Cabo de Gata–Níjar Marine Protected Areas, Spain. Marine Policy 127, 102944. 2021. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.10.035
4. IPBES. Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science–Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. IPBES Secretariat, Bonn, Germany, 56 pp. 2019.
5. MARCOS, C., DÍAZ, D., FIETZ, K., FORCADA, A., FORD, A., GARCÍA–CHARTON, J.A., GOÑI, R., LENFANT, P., MALLOL, S., MOUILLOT, D., PÉREZ–MARCOS, M., PUEBLA, O., MANEL, S., PÉREZ–RUZAFA, A. Reviewing the Ecosystem Services, Societal Goods, and Benefits of Marine Protected Areas. Front. Mar. Sci. 8, 613819. 2021. https://doi.org/10.3389/fmars.2021.613819
6. VILLASANTE, S., PITA, P., GARCÍA–ALLUT, A., MÉNDEZ–MARTÍNEZ, G., FERNÁNDEZ, E., CASTRO, A.J., DE ABREU–PÉREZ, G., MOLINA, J., HERRERA, M., SEIJO–VILLAMIZAR, J., TUBÍO, A., RUIZ–FRAU, A., DE JUAN, S., OSPINA–ÁLVAREZ, A. Informe Técnico: ECOSER 2.0 – Efectividad de las áreas naturales protegidas en la contribución de los servicios ecosistémicos marinos al bienestar humano. Santiago de Compostela, España, 56 pp. 2022
Hasta no hace tantos años tuvo lugar en África un terrible tráfico de personas vendidas como simple mercancía. Toda esa repugnante trata que ojalá nunca se repita se llevaba a cabo por mar. No obstante, hasta donde el autor tiene constancia, ningún barco con cargamento humano ha naufragado en las costas de España, dejando a un lado a las galeras cuyos forzados remeros eran condenados como botín de guerra. Sí se hundieron embarcaciones que participaban en el comercio de esclavos, al menos de un modo indirecto, y ésas son el objetivo de este artículo.
Las manillas eran lo que técnicamente se conoce como protomoneda, un objeto usado para intercambios comerciales como fueron las conchas de caurí o los granos de cacao. En este caso las manillas eran objetos metálicos, con una gran proporción de cobre, que se asemejaban a brazaletes o pulseras. Su compleja evolución queda fuera de estas líneas pero baste decir que era algo aceptado en África para el comercio. Fueron introducidas por los portugueses en el Siglo XV y se siguieron usando hasta el Siglo XIX. Con las manillas se podía comprar oro, marfil y un sinfín
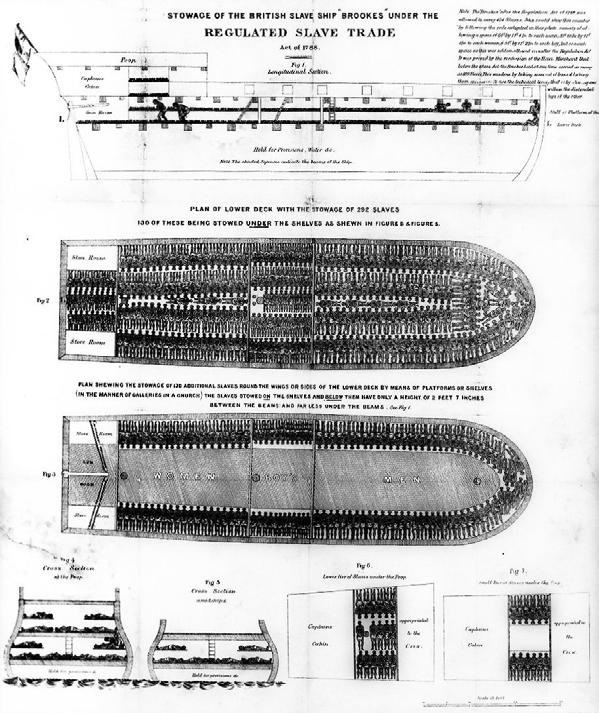
Fig. 1. Plano del buque negrero Brookers. de productos, pero lo usual era intercambiarlas por esclavos. El precio de un esclavo, dependiendo de su sexo, juventud y físico, estaba más o menos determinado según la época, como si fuesen una mercancía más.
BREVES APUNTES
SOBRE EL COMERCIO DE ESCLAVOS
Lo habitual era practicar el comercio triangular: zarpaba el barco desde los Países Bajos (o Inglaterra, o Francia), intercambiaba en África la carga (manillas principalmente) por esclavos, cruzaba el Atlántico y en el Caribe o Brasil vendía la desdichada carga humana y llenaba las bodegas con productos americanos y plata para así regresar a su puerto base. Es por eso que sería muy extraño encontrar en España un barco con tal macabro cargamento, pues por aquí no solían pasar.
En cuanto a la captura de nativos para esclavizar, normalmente los europeos se asociaban con ciertas tribus y eran éstas quienes apresaban a sus compatriotas para llevarlos ante el hombre blanco.
PECIO DE GETARIA
En 1524 en la bahía de Getaria (Guipúzcoa) naufragó una urca holandesa con destino a Portugal. En años posteriores se fueron recuperando lingotes de cobre, calderos de estaño y manillas, que entonces clasificaron como argollas. Finalmente, el pecio fue descubierto en 1987 por los buceadores Iñaki Gutiérrez y Ignacio Etcheverri, siendo excavado bajo la dirección de la arqueóloga Ana María Benito Domínguez.
El barco llevaba un cargamento de manillas hechas con cobre de Mansfeld (actual Alemania), de las cuales se han recuperado por los arqueólogos trescientas trece. Son todas prácticamente iguales, del modelo grande tipo tacoais con un peso de unos 306 gramos. Se trata pues de una producción muy homogénea.




 Fig. 2. Manilla de Getaria. Fotografía de Tobias Skowronek.
Fig. 3. Manilla mediana tipo popo y pequeña tipo Birmingham legalmente adquiridas por el autor.
Fig. 5. Manillas recuperadas del pecio de Las Estelas. Fotografía de Ramón Patiño Gómez.
Fig. 4. Manillas de las Estelas, nótese que son todas distintas.
Fig. 2. Manilla de Getaria. Fotografía de Tobias Skowronek.
Fig. 3. Manilla mediana tipo popo y pequeña tipo Birmingham legalmente adquiridas por el autor.
Fig. 5. Manillas recuperadas del pecio de Las Estelas. Fotografía de Ramón Patiño Gómez.
Fig. 4. Manillas de las Estelas, nótese que son todas distintas.
En la entrada de la Ría de Vigo, en los islotes de las Estelas (Baiona, Pontevedra) se localizaron varias manillas, pero el yacimiento fue saqueado y no son muchos los datos que tenemos. Para empezar, no está claro si hay pecio o si es mercancía que cayó por la borda. Lo que es casi seguro, y esto es lo importante, es que posiblemente se trate de un barco portugués que venía de África. Sabemos por ejemplo que el rey del Congo, cristianizado como Afonso, les solicitó ciertos productos a los mercaderes lusos, como ropajes y armas, pagando con manillas creyendo que era la moneda al uso.
Este yacimiento es de gran importancia, porque presenta una gran variedad de manillas, fruto de la acumulación hecha por los líderes tribales africanos. Ello nos da una amplia tipología que permitiría estudiar la evolución de esta protomoneda. Son todas del modelo grande tipo tacoais como las de Getaria, pero con una amplia variedad de medidas, pesos y composición.


Por desgracia, no ha sido posible seguir los restos del expolio, a pesar de que el autor ha preguntado a quien conoce muy bien el caso. Apenas se han salvado unas pocas que están en el Museo del Mar de Galicia (Vigo, Pontevedra), a la espera de un serio estudio del que son merecedoras. El autor realizó un proyecto arqueológico para tratar de localizar el yacimiento submarino pero problemas de última hora obligaron a cancelarlo.
Recientemente, aunque algo alejada de la supuesta zona del hallazgo anterior, apareció una especie de maraca africana con valiosas (entonces) conchas de caurí, así como dos pequeñas vasijas conteniendo unas cuentas de cristal en su interior. Todo este material se expone en la Casa de la Navegación de Baiona y viene a reforzar la hipótesis de una procedencia africana. Ojalá algún día se pueda encontrar y estudiar la fuente de estos objetos.
¿UN TERCER PECIO?
Poco antes de las restricciones del coronavirus empezaron a aparecer a la venta en internet unas manillas de clara procedencia subacuática. El hecho de que parecieran provenir de la ciudad de Vigo hizo saltar las alarmas, pensando que podrían ser del yacimiento anteriormente descrito y pasando a actuar la Guardia Civil. Cerca de doscientas manillas fueron entregadas en el Museo del Mar de Galicia.
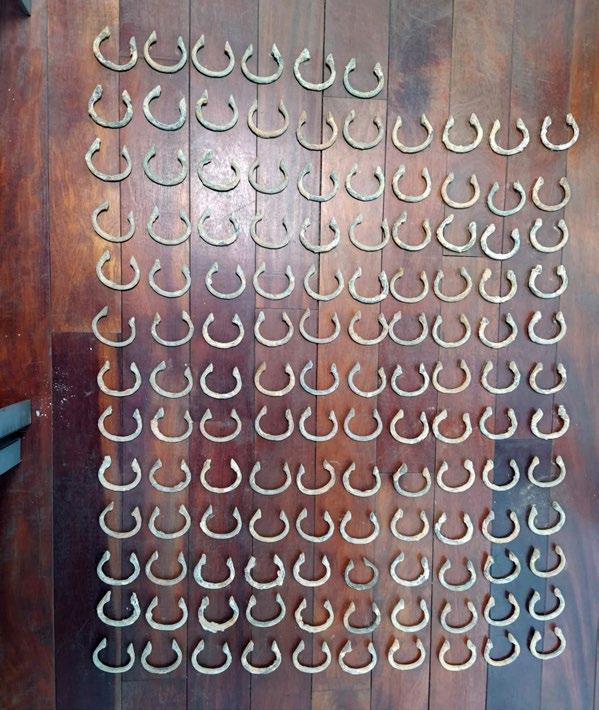 Fig. 9. Algunas de las manillas a la venta recuperadas para el Museo del Mar de Galicia.
Fig. 8. Así estaban parte de las manillas entregadas al Museo del Mar de Galicia.
Fig. 7. Cuentas de vidrio y semillas conservadas en el interior de uno de los frasquitos. Casa de la Navegación de Baiona.
Fig. 9. Algunas de las manillas a la venta recuperadas para el Museo del Mar de Galicia.
Fig. 8. Así estaban parte de las manillas entregadas al Museo del Mar de Galicia.
Fig. 7. Cuentas de vidrio y semillas conservadas en el interior de uno de los frasquitos. Casa de la Navegación de Baiona.
Aparentemente son todas iguales, lo que les da la apariencia de cargamento homogéneo y que, por lo tanto, iban de Europa a África. Son del modelo mediano tipo popo, con un peso de unos 130 gramos y están bastante deterioradas. Tras una concienzuda investigación, parece ser que en realidad procedían del banco sahariano y que allí en los años setenta un pesquero del arrastre recuperó sin pretenderlo una enorme cantidad de manillas, las cuales fueron guardadas por un tripulante. Muchos años después, esa persona, ya jubilada y que residía cerca de Vigo, decidió deshacerse de ellas y por eso comenzaron a aparecer a la venta. A falta de un estudio de las concreciones adheridas a las manillas, parece ser la versión oficial. En el caso de que en realidad procedieran de aguas españolas, serían de un naufragio distinto, pues esos materiales son más de cien años posteriores a los de Getaria o las islas Estelas.
PARA TERMINAR
Llama la atención que no hayan aparecido las manillas más recientes, las pequeñas del tipo Birmingham que, aunque en realidad ya no se usaban para el comercio de esclavos sino de productos agrícolas africanos



como el aceite de palma, serían las que faltan en nuestros museos para completar la “colección”. Quizás aparezcan en un futuro, cuando la Arqueología Subacuática esté realmente potenciada y se hagan numerosos trabajos en España, pues actualmente apenas se realizan proyectos sueltos y con escasa dotación económica.
Y, aunque de un modo indirecto como se ha dicho, nuestros mares guardan vestigios de aquella terrible trata de seres humanos. Era un negocio, totalmente legal en los dominios del Rey de España y estaba regulado, con sus impuestos y todo. No es una parte bonita ni agradable de nuestra historia, pero es algo que realmente ocurrió, por lo que es necesario darlo a conocer y no repetir los errores del pasado.
Yago Abilleira Crespo Miembro de la RLNE. Medalla al Mérito Cultural por la RLNE. Diploma de Honor de la Armada por su magnífica contribución al Patrimonio Sumergido.

Bibliografía:
1. ARTICA IBÁÑEZ, M. Manillas y calderos utilizados como moneda en el siglo XVI para el comercio de esclavos africanos. Disponible en internet.
2. SKOWRONEK, T. German brass for Benin Bronzes: Geochemical analysis insights into the early Atlantic trade. Disponible en internet.
Fig. 10. Manillas a la venta en la zona de Vigo. Fig. 11. Manilla naufragada a la venta por internet por un vendedor de Vigo. Fig. 12. Manilla que podría proceder de Vigo que se vendía.
La construcción del acorazado estadounidense
Massachusetts, fue autorizada en 1938 junto con la de otros tres, y fue entregado a la Marina de Guerra norteamericana en 1942. Desplaza 36.000 toneladas que, a plena carga, pasaban a ser 45.000. Tiene 207,5 m. de eslora, 32,9 m. de manga y 11 m. de calado. Su blindaje está formado por una cintura de 310 mm. Contaba con 4 turbinas a vapor, una potencia de 130.000 CV., 4 hélices y daba 28 nudos. Tiene la cubierta corrida, mucha manga y borda baja para proporcionar estabilidad a su plataforma artillera y, al mismo tiempo, presentar un reducido blanco al enemigo. Su manga quedó limitada a un máximo de 32,9 m. para permitirle el paso por el canal de Panamá.
Su artillería principal estaba formada por 9 cañones de 406 mm., 45 calibres, dispuestos en 3 torres triples, 2 situadas a proa y 1 a popa, que podían disparar 2 proyectiles de 1.224 Kg. por minuto, con un alcance de 37 Km. Su artillería secundaria contaba con 20 cañones antiaéreos de 127 mm. en 10 torres dobles, 5 por banda; 24 cañones antiaéreos Bofors de 40 mm.; y 22 cañones antiaéreos Oerlikon de 20 mm. Y también contaba con 3 hidroaviones y 2 catapultas.
Fue uno de los primeros acorazados que no tuvieron portillos, al estar dotado de aire acondicionado. En su construcción se empleó mucha soldadura eléctrica, para no usar remaches y reducir pesos.
Durante la Segunda Guerra Mundial tomó parte en diferentes actividades. Se trasladó a la zona de Casablanca en una navegación que le sirvió para realizar pruebas de mar. El 8 de noviembre de 1942, participó en el desembarco norteamericano en el norte de África, en las costas atlánticas de Marruecos, junto con los acorazados New York y Texas. Tomó parte en el bombardeo de los barcos franceses que se encontraban en Casablanca, y recibió algún impacto de artillería. En 1943 pasó al Pacífico, donde operó por diferentes lugares: islas Salomón, Gilbert, Marshall y Marianas. Se trasladó a Estados Unidos para realizar obras, y en 1944 regresó a Pearl Harbor, Hawái. Tomó parte en el bombardeo de Formosa, se trasladó a Filipinas y estuvo presente en la batalla del golfo de Leyte.
El Massachusetts pasó a la reserva el 27 de marzo de 1947 y quedó integrado en la Flota de Reserva del Atlántico, en Norfolk. Y el 1 de junio de 1962, causó baja en el Registro de Buques de la
Fig. 1. El acorazado Massachusetts visto por su costado de babor en 1944, tras un período de obras. (Fuente Internet, Wikipedia).


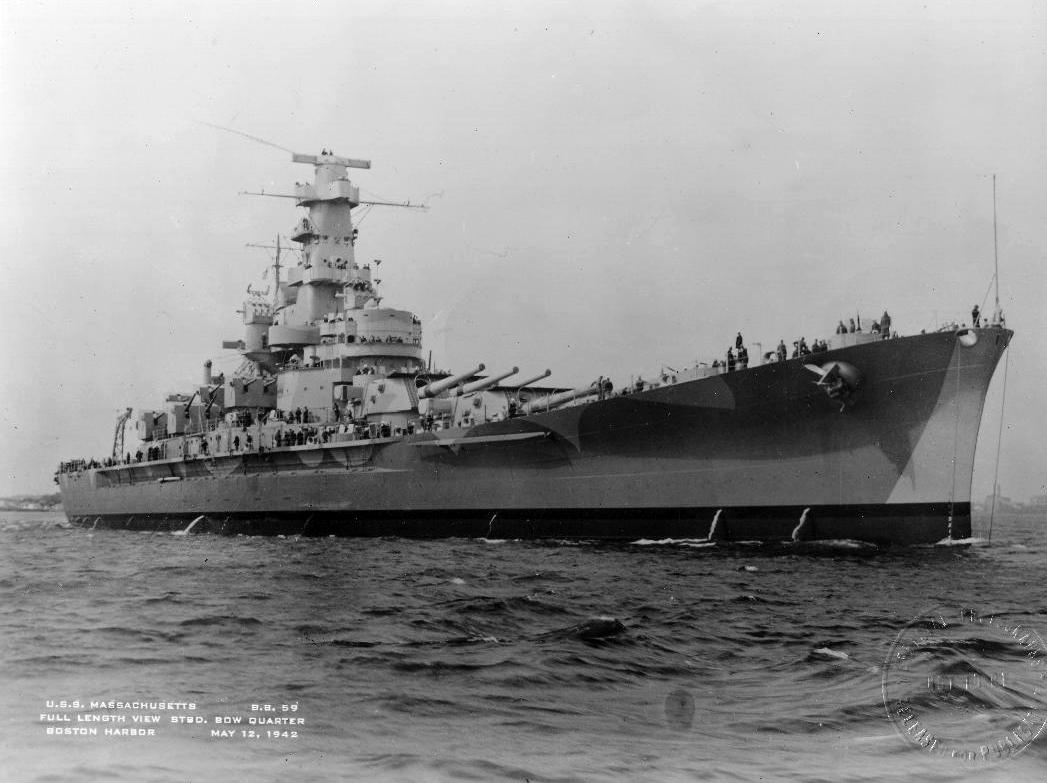
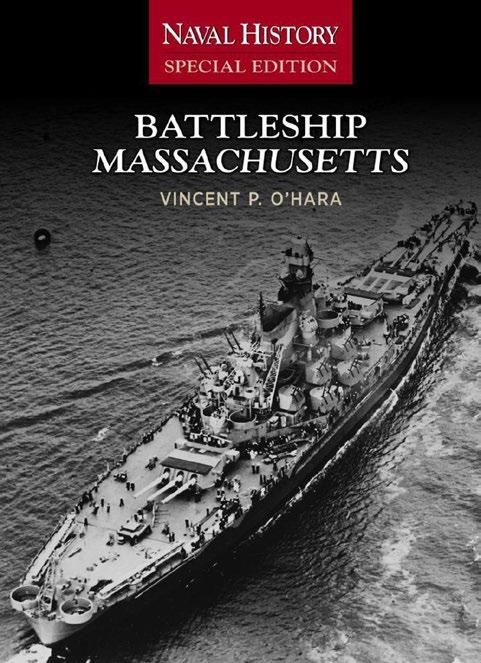

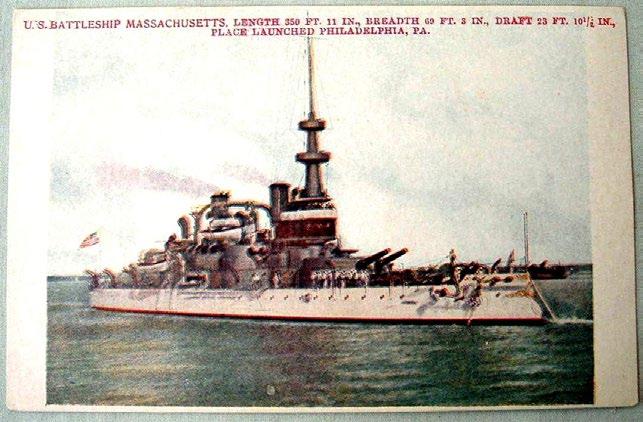
Marina de Guerra de los Estados Unidos. Fue salvado del desguace por la comunidad de Massachusetts, cuando la gente - ciudadanos, veteranos, empresas y escuelas de niños – pudieron reunir el suficiente dinero para mantenerlo. Fue transferido al “Comité Memorial de Massachussets” el 8 de junio de 1965. El 14 de agosto fue designado “Memorial” de los que entregaron sus vidas en la Segunda Guerra Mundial. Y quedó abierto como barco museo en Battleship Cove, en el río Fall, Massachussets. En el año 1998 fue remolcado al puerto de Boston para efectuarle un recorrido a fondo, y al año siguiente regresó a su emplazamiento en el río Fall.

 Fig. 8. El acorazado Massachusetts en una tarjeta postal. (Colección Marcelino González).
Fig. 2. El acorazado Massachusetts navegando en Point Wilson, Washington, en julio de 1944. (Fuente Internet, Wikipedia).
Fig. 5. El acorazado Massachusetts en la portada de un libro dedicado al barco. (Fuente Internet).
Fig. 3. El acorazado Massachusetts en Boston el 12 de mayo de 1942. (Fuente Internet, Wikipedia).
Fig. 4. El acorazado Massachusetts como barco museo en Battleship Cove. (Fuente Internet, Wikipedia).
Fig. 9. Vista aérea del Museo Battleship Cove, con el acorazado Massachusetts en primer plano. (Fuente Internet, Wikipedia).
Fig. 6. Parte de la artillería secundaria y antiaérea del Massachusetts. (Fuente Internet, Wikipedia).
Fig. 8. El acorazado Massachusetts en una tarjeta postal. (Colección Marcelino González).
Fig. 2. El acorazado Massachusetts navegando en Point Wilson, Washington, en julio de 1944. (Fuente Internet, Wikipedia).
Fig. 5. El acorazado Massachusetts en la portada de un libro dedicado al barco. (Fuente Internet).
Fig. 3. El acorazado Massachusetts en Boston el 12 de mayo de 1942. (Fuente Internet, Wikipedia).
Fig. 4. El acorazado Massachusetts como barco museo en Battleship Cove. (Fuente Internet, Wikipedia).
Fig. 9. Vista aérea del Museo Battleship Cove, con el acorazado Massachusetts en primer plano. (Fuente Internet, Wikipedia).
Fig. 6. Parte de la artillería secundaria y antiaérea del Massachusetts. (Fuente Internet, Wikipedia).
INTRODUCCIÓN
En la madrugada de aquel 26 de octubre de 1936 los habitantes de la isla St. George del archipiélago de las Bermudas contemplaron a escasa distancia de la costa un gran trasatlántico de casco negro. Nada extraño para ellos, acostumbrados como estaban a ver pasar los grandes liners europeos de la época en su cruzar el Atlántico en un sentido o en el otro y los barcos dedicados al turismo que recalaban en Hamilton, capital de la Gran Bermuda.
Sin embargo, no tardaron en percatarse que aquel gran barco seguía inmóvil. Poco más tarde se originó un tráfico de pequeñas embarcaciones que regresaban a tierra habiendo comprobado que se trataba de un barco español que ostentaba el nombre del Descubridor de América en 1492, que al parecer se encontraba varado, pero adrizado como estaba nada hacía temer lo peor.
Al mismo tiempo que en la grada de Sestao progresaba lentamente la construcción del trasatlántico Alfonso XIII, en el astillero ferrolano de la Sociedad Española de Construcción Naval se construía un buque gemelo de aquél, el vapor correo Cristóbal Colón, cuya quilla había sido
puesta en julio de 1916. Después de la forzosa demora derivada del conflicto europeo, fue botado al agua de la bahía de Ferrol el 31 de octubre de 1921. Las características principales del Colón eran prácticamente iguales a las de su gemelo, casco de acero subdividido en 10 secciones estancas, doble fondo, seis cubiertas, proa recta y popa de crucero, 6 bodegas, eslora total 152,2 metros; manga, 18,59 metros; puntal, 10,9 metros; registro bruto, 10.833,4 toneladas; neto, 6.056,9 toneladas; peso muerto, 6.320 T; desplazamiento al calado de 7,70 metros de máxima carga, 14.320 TM.
Refiriéndose al gemelo Alfonso XIII, y por tanto aplicable al Colón, González Echegaray escribió: “Una sola chimenea seria, grande, levemente caída, primorosamente proporcionada a la silueta y dos palos elegantísimos de acero con masteleros de madera. Una obra maestra.” … Para alojar a los pasajeros contaba con algo más de dos mil plazas en varias categorías, mientras que la tripulación disponía de 243 plazas y como medios de salvamento contaba con 28 botes salvavidas.
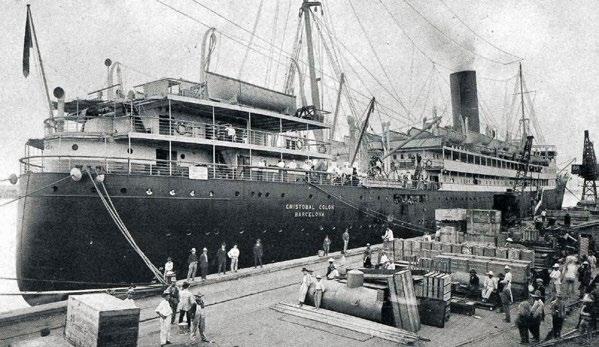
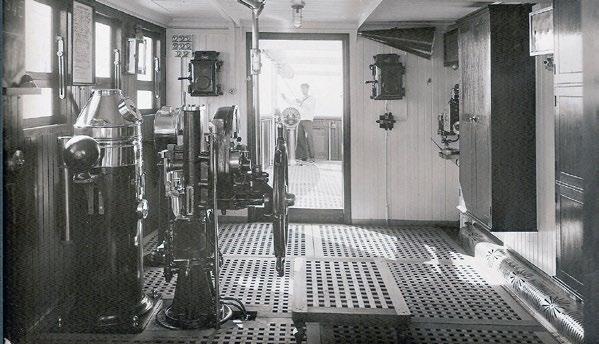
Finalmente, las pruebas de mar pudieron efectuarse en septiembre de 1923 con asistencia a bordo del Barón de Satrústegui en representación de la Cía. Trasatlántica, y en calidad de invitados el Capitán General de la región y otras autoridades, además de los ingenieros navales de la factoría. El resultado altamente satisfactorio, arrojó un promedio de velocidad sostenido durante 8 horas de 18,43 nudos. Poco más tarde, en Cádiz, al ser entregado a la Compañía, con sus siete calderas de vapor de tiro forzado, sus dos turbinas CurtissParssons desarrollaron una potencia de 11.000 HP que aplicados a sus dos ejes/hélices superaron los 19 nudos. Ya en servicio, con 8.800 HP y consumiendo 136 toneladas de carbón por 24 horas de navegación obtendría una velocidad promedio de 17 nudos.
Como su gemelo, el Colón atendió siempre la línea del Cantábrico a Nueva York, La Habana y Veracruz. El 1º de julio del año 1929, procedente de Nueva York, llegó a Vigo habiendo establecido una nueva marca de velocidad al completar la travesía en 6 días y 20 horas.
En 1932 la ilustre escritora Concha Espina que había embarcado en Santander como pasajera con destino a Estados Unidos, relató sus impresiones en un libro publicado bajo el título de “Singladuras”, en el que entre otras anécdotas reflejó su sorpresa cuando el oficial de emigración en Nueva York antes de autorizar el desembarque le hizo la preceptiva pregunta de si tenía intención de matar al Presidente de Estados Unidos.
Transcurridos sin novedad unos años más, cuando el C. Colón se encontraba atracado en el puerto de Veracruz, en España se produjo el 18 de julio de 1936 el Alzamiento contra el gobierno de la Segunda República Española. Por entonces estaba bajo el mando del ya prestigioso capitán santanderino don Eduardo Fano Oyarbide, miembro de una familia que había dado varios capitanes y oficiales a la Compañía Trasatlántica. Iniciado el viaje de retorno, en La Habana, Fano, a través del consulado español, recibió órdenes del Gobierno republicano de saltar la escala en Nueva York y proceder directamente a Southampton, Reino Unido.
El 4 de agosto el Colón, concluida la travesía sin novedad, daba fondo al ancla en la ensenada de Cowes, al norte de la isla de Wight, en espera de la visita de las autoridades y de recibir nuevas instrucciones. A bordo se encontraban 488 pasajeros, inquietos y preocupados respecto a su futuro inmediato, al cómo y cuándo iban a continuar su viaje a España, puesto que no fueron autorizados a desembarcar en el Reino Unido. Cuatro días más tarde la Compañía Trasatlántica fue incautada por el Estado, con todo su capital, barcos, inmuebles y todos los bienes y efectos escriturados a su nombre.
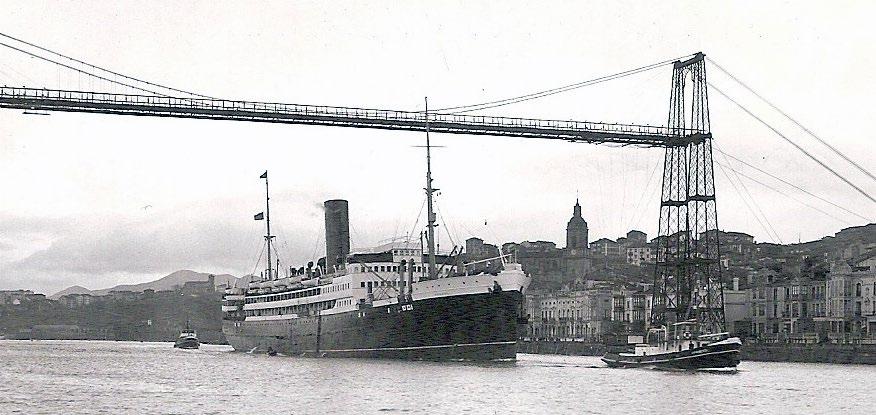
Algunas fuentes apuntan que el gobierno republicano trató sin éxito de nombrar un capitán de entre los oficiales para ocupar allí mismo el puesto de don Eduardo Fano, considerado estrechamente ligado al entonces marqués de Comillas y por ello supuestamente desafecto a la República. Sea como fuere, ninguno de los oficiales de cubierta se prestó al juego y siguiendo nuevas instrucciones el buque fue despachado para Le Havre y Saint Nazaire, puertos donde debía tomar un cargamento de armas para el Gobierno de la República Española y se permitiría desembarcar a los pasajeros, pero llevando consigo solamente el equipaje de camarote. Por cierto, que la prensa gala se hizo eco de alguna gestión, al parecer rechazada, del capitán Fano en La Pallice con objeto de obtener asilo político.
Fig. 1. El Cristóbal Colón en Tampico, México. (Del libro OBRAS de la S. E. C. N.) Fig. 2. Puente de mando del vapor Cristóbal Colón. (Archivo J. I. de Ramón).El 25 de agosto, el Colón arribó finalmente a Santander, donde se efectuó la descarga en el muelle de Maliaño, pero, sorprendentemente, el sospechoso capitán no fue relevado. La presencia en las aguas norteñas del crucero nacionalista Almirante Cervera y del destructor Velasco retuvo al Colón en el puerto cántabro todo un mes, hasta el 25 de septiembre, fecha en que zarpó camuflado con el nombre del Bristol Canal de bandera francesa, rumbo a Cardiff con objeto de aprovisionarse de carbón y seguir viaje a Veracruz, donde le esperaba un cargamento de material militar, aporte personal del Presidente Lázaro Cárdenas al gobierno republicano de España. Sin embargo, en Cardiff don Eduardo Fano y la mayor parte de sus oficiales tomaron la decisión, supuestamente bien meditada, de abandonar el buque y pasarse al bando sublevado de las dos España.
Para tomar el mando del Cristóbal Colón fue designado el Subinspector de segunda del Cuerpo General de Servicios Marítimos don Crescencio Navarro Delgado, el cual había obtenido el título de Piloto de Vapor en 1922 y precisamente en abril de ese mismo año 1937 la Dirección General de Marina Mercante había ordenado su cese en su destino en la Administración Central, para que desempeñara los servicios propios de su clase en la Subdelegación Marítima de Burriana. El 16 de octubre, con una tripulación de 170 hombres, el Cristóbal Colón, camuflado como Bristol Canal, siguiendo órdenes del Gobierno, zarpó de Cardiff, sin pasajeros ni carga alguna, al mando de su nuevo capitán. Destino, el puerto mexicano de Veracruz.
Hacia el final de la travesía del Atlántico, que había transcurrido con buen tiempo, el buque fue conducido a recalar en las Bermudas, archipiélago bajo soberanía británica, capital Hamilton, compuesto por 181 pequeñas islas que reciben el nombre de Juan Bermúdez, piloto español que las descubrió en 1505, y distantes 556 millas náuticas del Cabo Hatteras, Carolina del Norte; superficie total de las islas, 53 Km2; habitantes 65.000, aproximadamente.
No se comprende muy bien la razón de recalar en las Bermudas, a no ser por dudas, razonables o no, acerca de la propia situación del buque que es de suponer obtendrían los oficiales todos los días por observaciones astronómicas, pues nada impedía haber transitado a distancia de seguridad ya por el norte ya por el sur de dichas islas para acceder al Canal de la Florida y al Golfo de México.
El caso es que el hermoso correo Cristóbal Colón, orgullo de la Trasatlántica y brillante muestra del buen hacer de la Sociedad Española de Construcción Naval, acabó embarrancando en unos arrecifes de

coral situados al norte de la isla Saint George, entre North Rock y North Breaker, en 32º 29`Norte, 64º 43`Oeste, nueve días después de haber zarpado de Cardiff, en la noche del día 25, lunes, mientras navegaba a la velocidad de 15 nudos, en condiciones de mar llana y buena visibilidad.
Desde los primeros momentos, las noticias del accidente, cautamente optimistas en cuanto a la posibilidad de reflotarlo, fueron llegando por conducto del Lloyd´s a la Gerencia gubernamental de la incautada compañía. Tras los infructuosos intentos llevados a cabo por el crucero británico HMS Dragon y por algún remolcador de escasa potencia llegados de la base naval británica en Saint George, toda la tripulación del Colón abandonó el buque el día 28, cuando en la sala de calderas el agua del océano alcanzaba ya más de un metro de altura. Se desconocen los trabajos de la dotación por contener la inundación. Todavía a finales de octubre hubo una propuesta de salvamento por parte de la compañía estadounidense Merritt-Chapman & Scott, mediante un contrato que no llegó a formalizarse por falta de garantías de pago de los gastos y del premio exigible, 50.000 US dólares en caso de buen fin de la operación.
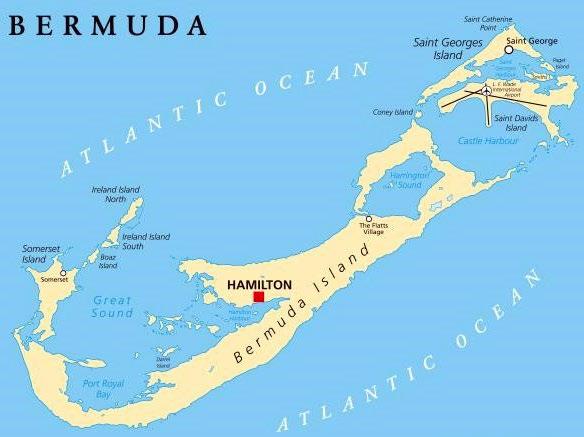
Fig. 5. Mapa de las Bermudas. En el ángulo superior derecho la isla de Saint Georges, la más septentrional del archipiélago, en la cual embarrancó el Cristóbal Colón y un mes después del accidente, considerado irrecuperable, fue declarado pérdida total.
Por desgracia, el tiempo corría en contra de la liberación del buque, y el día 7 de noviembre, después de los primeros temporales del invierno, el capitán Navarro Delgado cablegrafiaba a Madrid la casi nula posibilidad de salvar el buque. En el mes de marzo siguiente se informó que las cubiertas se habían deformado, curvadas hacia arriba, justo a la altura del puente, de donde se desprendía que el casco se había partido, descansando la parte de proa en el fondo. Poco después, el Banco Vitalicio de España, titular de la póliza por un importe del 55% del valor del buque, recibía la notificación de la pérdida total del buque. Las dos compañías extranjeras que cubrían el resto del valor asegurado del trasatlántico, siguiendo el criterio del Banco Vitalicio, rehusaron hacer efectiva la indemnización, alegando primas impagadas, además de pasividad en emprender la operación de salvamento y, lo más grave, negligencia por parte del capitán.
La Corte de Justicia de Saint George, abrió el correspondiente procedimiento judicial y rechazó las alegaciones del capitán Navarro -basadas en que la luz de la North Rock Beacon estaba apagada- y con asesoramiento de un alto oficial de la Marina británica, dictó sentencia declarando culpable al capitán por negligencia y navegación temeraria.
La tripulación del Cristóbal Colón, de la que gobiernos amigos de la República española como los de México y Cuba se desentendieron, padeció no pocas penalidades y hubo de realizar humillantes trabajos para sobrevivir en Bermudas. Finalmente, llegó a La Pallice, Francia, a bordo del Reina del Pacífico mediado el mes de enero del 38.
Entretanto, el tiempo y la meteorología del Atlántico Norte, haciendo su labor, confirmaron el informe en que los peritos hablaron por primera vez de la rotura del casco del Colón por la parte de proa de la superestructura, pero antes, los habitantes de las pequeñas islas Bermudas, aprovechando los días de calma fueron rescatando, en beneficio propio, todo aquello de valor, muebles, pinturas decorativas, instrumentos, respetos, etcétera que pudieron remover y trasladar en sus pequeñas embarcaciones.
El final de la tragedia corrió a cargo de la fuerza aérea de los Estados Unidos que en 1940 lo utilizó como objetivo en sus prácticas de bombardeo. Era el primer “liner” de la Trasatlántica de que los

norteamericanos se sirvieron para instruir a sus pilotos en las prácticas de bombardeo; seis años más tarde, el segundo sería el Manuel Arnus. Los restos del casco se hallan diseminados en una superficie aproximada de 10.000 metros cuadrados por la que pulula una gran variedad de especies marinas. La sección de proa se encuentra en sonda de 5 metros, en tanto que la parte central y la popa reposan en una profundidad de 25 metros.
Ya en 1942 la Compañía Trasatlántica aceptó una indemnización por la pérdida del buque por importe de 5,4 millones de pesetas a cargo del Banco Vitalicio de España, que dicho sea de paso había sido fundado en 1887 y presidido entonces por don Claudio López Bru, 2º marqués de Comillas.
En cuanto se refiere al infortunado, último capitán del Cristóbal Colón, sobrevivió a la Guerra Civil, pero por una orden del Ministerio de Marina de fecha 26 de febrero de 1940, primero fue suspendido de su empleo, percibiendo el 50 por ciento de su sueldo, y el 26 de junio siguiente se dispuso la separación definitiva del servicio del Estado del Subinspector del extinguido Cuerpo de Servicios Marítimos, don Crescencio Navarro Delgado.

Carlos Peña Alvear Capitán de la Marina Mercante. Miembro del Comité Técnico Permanente de la Oficina Técnico Marítima de la RLNE.
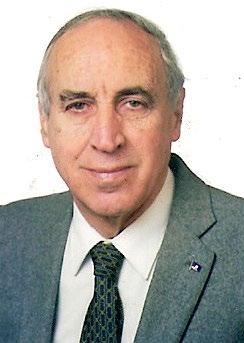 Fig. 7. Los restos del Colón. (Foto, National Musuem of Bermuda).
Fig. 6. El casco del Colón, partido en dos, antes de ser objeto de bombardeo por la aviación norteamericana. (Foto, National Museum of Bermuda).
Fig. 7. Los restos del Colón. (Foto, National Musuem of Bermuda).
Fig. 6. El casco del Colón, partido en dos, antes de ser objeto de bombardeo por la aviación norteamericana. (Foto, National Museum of Bermuda).
INTRODUCCIÓN
El 16 de septiembre del año 1928 nacía en Mugardos (Coruña) un bebé que respondía al nombre de José Deus López, en una época en la que a nivel mundial apenas existía experiencia en botaduras, en grada inclinada, de buques petroleros de gran desplazamiento.
Hasta el Siglo XVII la botadura de los buques se superó con facilidad gracias a la flexibilidad de la madera y al uso de grasas vegetales, y los buques se botaban proa a la mar, de manera contraria a como se hace en la actualidad, intentando evitar que durante los lanzamientos pudieran producirse daños estructurales en los cascos de los buques. Se consideraba que la popa po-

día soportar mejor los esfuerzos finales de la botadura. Pero con la llegada del acero comenzó la búsqueda de otras soluciones, y los lanzamientos se empezaron a realizar popa a la mar, tal como se llevan a cabo generalmente hoy en día. La principal ventaja del lanzamiento por popa radica en el hecho de que en general los calados de los buques son mayores en popa que en proa, lo que reduce el saludo del buque.
Fig. 1. Cartel exposición en el Museo de la Construcción Naval. (Fuente: EXPONAV).DESAFÍO DE LA
Entre los años 1967 y 1983, la empresa “Astilleros y Talleres del Noroeste, S.A. (ASTANO)” construyó treinta y ocho buques petroleros. Aquellos barcos abarcaron desde pequeños petroleros de 500 toneladas de peso muerto (TPM), hasta los mayores buques construidos en grada inclinada, de más de 363.000 TPM. Las construcciones fueron incorporando progresivamente a las características de proyecto, los equipos y sistemas requeridos por los convenios internacionales más importantes de la época, principalmente el “SOLAS (Safety of Life at Sea)” y el “MARPOL (Marine Pollution)”, y por las Sociedades de Clasificación (SSCC) de buques. Entre estos sistemas y equipos se encontraban los siguientes: servicios de gas inerte en los espacios de carga, cámaras de control de carga y lastre centralizadas, cámaras de máquinas desatendidas (sin necesidad de personal de guardia y vigilancia de forma constante), controles de descargas, disposiciones de lastre segregado, y sistemas de limpieza de tanques de carga.
En los setenta apenas existía información sobre botaduras de buques de gran magnitud y desplazamiento, por lo que la lógica aconsejó que se efectuaran numerosos cálculos, estudios y ensayos para obtener todo tipo de garantías para que el día señalado para botar un superpetrolero, lo hiciera sin ningún contratiempo. Para contrarrestar las presiones en el giro y en el extremo de la grada, donde se alcanzan las mayores presiones, fue necesario disponer de un perfil adecuado de las imadas, el apoyo del buque. La cuna fue diseñada de manera que no se superaran las cargas máximas admisibles en la grada en ningún momento, y además iba provista de un ingenioso dispositivo a proa, “el patín”, que facilitaba el giro del buque al entrar en contacto con el agua, evitando así los brutales rozamientos que se producían y que podrían llegar a partir el buque.
Para el cálculo del lanzamiento, en primer lugar, se efectuaron los cálculos de lanzamiento estático y dinámico según los métodos clásicos, obteniéndose los resultados correspondientes a la reacción sobre
las imadas, y al movimiento y frenado del buque usuales. Para la distribución de las reacciones, no se consideró válida la hipótesis clásica de una distribución trapezoidal de pesos, sino que se tuvo en cuenta la elasticidad de la cuna e imadas, así como la flexibilidad del buque como viga. Ello implicó introducir una complejidad notable en los cálculos, que se realizaron con la ayuda de un ordenador de 256 Kb de memoria.
Para estos cálculos se dividió la eslora del buque en cien puntos, y en cada uno de ellos se tuvieron en cuenta, como datos, los coeficientes de elasticidad de la cuna e imadas. Aunque parezca increíble hoy en día, los programas utilizados en un ordenador de 256 kb permitieron efectuar el cálculo con rapidez y precisión, lo que posibilitó la repetición del cálculo para diversas disposiciones de la cuna y perfil de imadas, hasta conseguir valores de presiones admisibles, tanto para la estructura del buque como para la grada. Además, para auxiliar en el deslizamiento, se emplearon grasas del tipo “Basekote (20 mm de espesor sobre imadas)” y “Slipkote (5 mm de espesor sobre imadas)”.
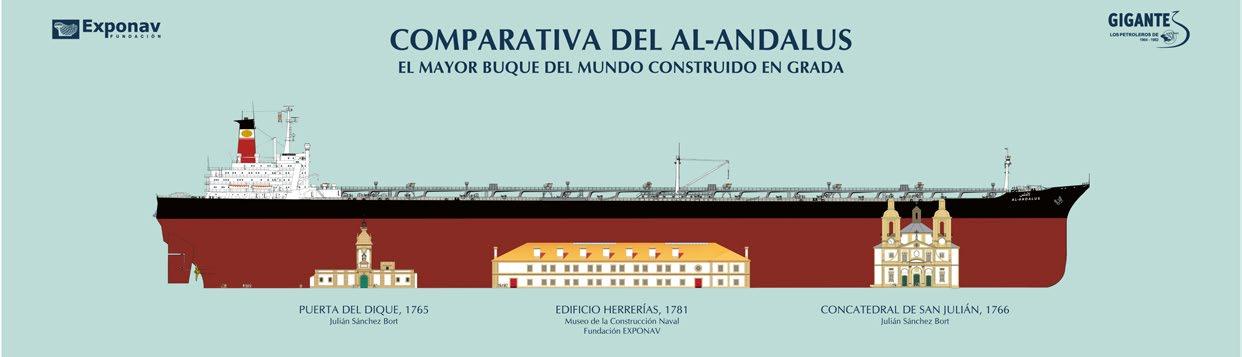
 Fig. 3. Comparativa del tamaño de un superpetrolero frente a buques singulares. (Fuente: EXPONAV).
Fig. 3. Comparativa del tamaño de un superpetrolero frente a buques singulares. (Fuente: EXPONAV).
José Deus ingenió la pieza clave que evitó que los superpetroleros pudieran partir el día de su lanzamiento. La longitud y anchura de las imadas de una cama de botadura se diseñan para que soporten una presión media determinada, pero era necesario que el giro del buque se llevara a cabo en un instante y lugar prefijado, cerca del extremo de la basada. Y para ello diseñó el patín, la pieza que facilitaba el giro del buque al entrar en contacto con el agua, evitando los brutales rozamientos que solían acompañar a este tipo de procesos cuando los buques se botaban sin este ingenioso invento. Antiguamente, cuando no se usaba el patín, a veces se rompían las estructuras, e incluso se dañaban los barcos. Tal como se observa en la figura 4 el patín consta de dos partes construidas en acero, que deslizan una sobre otra, en la superficie cilíndrica de contacto entre ellas, facilitando de esta manera el giro del buque en el lanzamiento. Sobre el patín reposan los santos de proa, que ayudan a la flotabilidad.
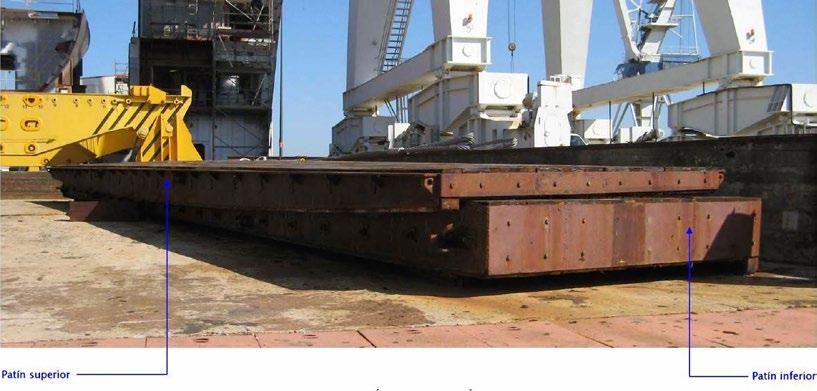
Se debe destacar, que el buque metanero Laietá, que marcó otro hito en la historia de ASTANO, fue uno de los primeros buques que se botó auxiliado por el patín. Y con este ingenio se llevó a cabo un hito histórico, la botadura del petrolero “Arteaga” en el año 1972, el mayor buque de la historia construido en grada inclinada hasta aquel momento. Se debe destacar que, a petición de los armadores, el grosor del casco del Arteaga superó los requerimientos exigidos por las SSCC. Aquella botadura supuso un hito insuperable que convirtió a Ferrol, a su comarca, y a sus astilleros, en iconos de la ría y de la ciudad. ASTANO, junto a la Empresa Nacional Bazán, convirtieron a la ciudad departamental en aquellos años en el mayor emporio técnico naval de nuestro país.
Aquel 15 de abril de 1972 todos los ojos del mundo estaban puestos en el astillero de Fene, en Ferrol. Aquel hito, que sigue formando parte del orgullo ferrolano, evidenció el talento de una ciudad y de sus ingenie-

ros navales, que fueron capaces de desarrollar los dispositivos necesarios para poder realizar la botadura desde la grada inclinada, y de forma satisfactoria. Pero además aquellos ingenieros no estaban solos, sino que estaban acompañados del buen hacer de los cinco mil trabajadores de la factoría, y de varios cientos más, de empresas auxiliares de la comarca.
JOSÉ DEUS LÓPEZ, EL
CEREBRO DEL PROCEDIMIENTO DE LOS LANZAMIENTOs
A los 94 años el capitán de Fragata retirado José Deus nos abandonó hace aproximadamente un año, de una manera tranquila, como él era. Un hombre que con una vida llena de éxitos e historias trepidantes se merecería ser el protagonista de todo un largometraje de intriga y acción. Deus fue dado por desaparecido en dos ocasiones, salvó a la tripulación de un submarino buceando, y contribuyó a la creación y éxito del astillero de ASTANO, diseñando el patín de las grandes botaduras.
El doctor ingeniero naval Deus, inicialmente se formó en la Escuela de Delineación de la Empresa Nacional Bazán de Ferrol, obteniendo el nº1 en Taller y el nº2 en Delineación. Deus era doctor, pero en sus orígenes perteneció al Cuerpo de Máquinas de la Armada, donde obtuvo el número uno de su promoción en sus comienzos tras llevar a cabo los cursos preceptivos de la Escuela Naval Militar de Marín, donde obtuvo el grado de teniente del Cuerpo de Máquinas. Ingresó en la Escuela de Máquinas de Ferrol el 15 de enero de 1948, y estuvo destinado en el crucero “Canarias”. En 1955 se presentó al Cuerpo de Submarinos y estuvo destinado en Cartagena embarcado en diferentes destinos, llegando a trabajar, entre otras actividades, junto a un capitán de fragata alemán en la construcción de un submarino-torpedo.
Fig. 4. Imagen de las partes del patín. (Fuente: EXPONAV). Fig. 5. Santos de proa sobre el patín. (Fuente: EXPONAV).Posteriormente, en 1959, realizó los cursos de Estudios Superiores en el Instituto y Observatorio de la Marina de San Fernando, y a continuación siguió con los cursos de la Escuela Superior de Ingenieros Navales de Madrid, que le sirvieron para poder ingresar en el Cuerpo de Ingenieros de la Armada, finalizando con la promoción de 1962, y obteniendo posteriormente el grado de Doctor.
Ya destinado en el Arsenal Militar de Ferrol fue jefe de los Servicios Técnicos de Casco y Máquinas e Instalaciones Navales en Tierra, y también Segundo jefe de la Inspección de Construcciones y Obras del Arsenal de Ferrol (ICOFER), hoy denominada Jefatura de Ingeniería de Construcciones y Obras. Poseía antigüedad desde 1 de mayo de 1969, como capitán de fragata ingeniero.
Se le concedió la medalla al Mérito Naval con distintivo de 1ª clase por su actuación en el rescate del submarino averiado, varado en la costa africana, en la que llevó a cabo una salida de emergencia desde 50 metros de profundidad, para liberar el cable de la boya de señalización.
Además, en 1955 fue nombrado jefe de Máquinas del submarino Foca-1, y realizó el curso de Sabios de la Armada en San Fernando, orientado a la astronomía. En su etapa en el Arsenal de Ferrol como jefe del Ramo de Casco, puso a punto un novedoso taller para la fabricación, con resinas y fibra de vidrio, de embarcaciones menores de uso militar en el arsenal. Y en su fase como Segundo jefe de la Inspección de Construcciones y Obras del Arsenal de Ferrol, fue responsable de la inspección de la construcción de las fragatas DEG, tipo “Baleares”.
Deus comenzó a trabajar en ASTANO en el año 1963, donde se jubiló siendo el director del Departamento de Ingeniería y Estudios, y es considerado uno de los mayores expertos mundiales en el proceso de botadura, por lo que viajó por todo el mundo enseñando sus conocimientos. Deus inventó el “patín” y perfeccionó el procedimiento de soportado del buque en grada inclinada sobre “cama elástica”, que permitió la botadura de los mayores buques del mundo construidos en ASTANO, la serie del Arteaga y Al Andalus, de 323.000 y 363.000 TPM respectivamente, que constituyeron un hito en la construcción de buques sobre grada inclinada y permitieron aumentar la capacidad de construcción de los astilleros europeos que construían con este sistema.
Como responsable de los estudios de soportado del buque en grada inclinada sobre cama elástica desarrolló una metodología que incluía el estudio de las distintas fases de lanzamiento del buque sobre las imadas considerando los coeficientes de elasticidad de los soportes de madera, la imada y la estructura del buque, para lo cual realizó pruebas exhaustivas de las diferentes configuraciones utilizadas.
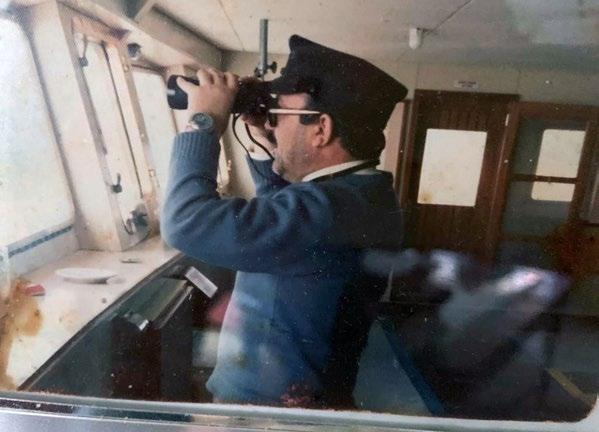
Asimismo, también desarrolló procedimientos de alineación de líneas de ejes de grandes buques, mediante la utilización de extensómetros que permitieron resolver problemas de vibraciones en ejes propulsores, trasmisores de grandes potencias; y llevó a cabo un novedoso estudio para aplicar el concepto de construcción en serie a los grandes petroleros en ASTANO, mediante la transferencia de popas entre gradas. También realizó estudios teóricos sobre una novedosa membrana criogénica para el proyecto de grandes buques LNG, llevando a cabo estudios teóricos de la resistencia de la membrana. Y todo esto junto con ensayos de confirmación en taller, así como con trabajos técnicos y de consultoría para diferentes astilleros.

Deus, llevó a cabo un novedoso estudio para aplicar el concepto de construcción en serie a los grandes petroleros en Astano, dedicando una de las gradas a la fabricación de las cámaras de máquinas exclusivamente y la otra grada a la fabricación del resto del buque, realizando la transferencia de las cámaras de máquinas transversalmente sobre imadas de teflón, con lo que se conseguía un flujo de construcción con una carga de trabajo y utilización de gradas constantes. Este proyecto no pudo materializarse ya que, tras la apertura del canal de Suez, se redujo la contratación de grandes petroleros.
Fig. 6. Deus en su etapa embarcado. (Fuente: Juan Deus). Fig. 7. Deus en 2023 en su “ordenado desorden”. (Fuente: Juan Deus).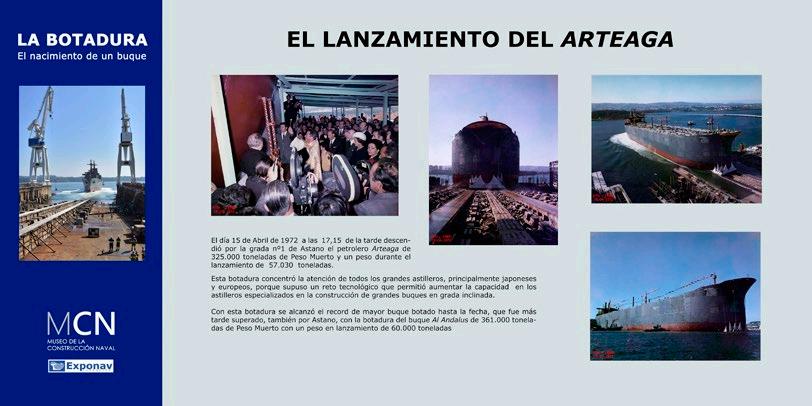
En su etapa final también realizó trabajos técnicos para diferentes astilleros como Metal Ship e Hijos de J. Barreras que permitieron a estos astilleros abordar la construcción de buques de mayor tamaño, así como una optimización de sus instalaciones de producción.
PEPE DEUS, LA GRAN PERSONA
Deus, como miembro de la Armada y como responsable técnico de Astano, fue un ingeniero naval de notable capacidad matemática, que supo hacer frente a los enormes retos técnicos a los que tuvo que enfrentarse para que unos astilleros de Ferrol fueran capaces de construir y botar en grada inclinada buques petroleros de gran tamaño, ante el escepticismo de ingenieros de todo el mundo. Pero por encima de todo eso, aun floreció otra de sus grandes cualidades, la de la gran persona que era.

Un día le escuché decir a un amigo y compañero que su primer contacto con Deus se produjo en 1996, a raíz de una consulta técnica que le hicieron a un grupo de ingenieros de la Armada, sobre la técnica extensométrica. Me contó que en ese momento llamó a Deus y le preguntó sobre la posibilidad de poder quedar con él para que le explicara algo sobre el tema, y ya en ese momento quedó sorprendido por la buena disposición de Pepe. El día de la reunión, y para su sorpresa, Deus apareció con varios de sus apuntes bajo el brazo, acompañados de recomendaciones bibliográficas y sabios consejos sobre cálculo de estructuras. Pero lo mejor llegó cuando cogió la tiza y empezó a escribir en la pizarra, mientras decía: “La ley de Hooke establece la proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones...”.
Y continuó así durante casi dos horas, con unas explicaciones de una claridad y pedagogía difíciles de encontrar en nuestros días. Los cuatro ingenieros y un jefe de máquinas allí presentes, pendientes de sus explicaciones, se quedaron literalmente con la “boca abierta”. Pepe Deus en aquella época ya rondaba los 70 años. Por cierto, Deus solo quiso “cobrar” por aquella clase magistral un software de cálculo estructural por el método de elementos finitos, que mi amigo insistió en regalarle. Finalmente, un buen día, mi compañero buscó una excusa para llamarle y entonces le preguntó si le había gustado el software, y este le contestó: “No está mal, pero se basa en algunas hipótesis incorrectas y aunque tenga bastantes años encima, prefiero seguir utilizando el mío”.
Otro compañero también me contó recientemente que Pepe siguió trabajando, ya jubilado, como staff técnico externo para Barreras y que él guardaba muchos de sus cálculos manuscritos como oro en paño, ya que tenía muy buenos recuerdos de aquella época. Tras su fallecimiento indicaba que fue todo un placer conocerle y haber aprendido tanto de aquella grandísima persona, “D. Pepe Deus”, quien dejó una enorme huella y un gran vacío tanto en él, como en muchas de las personas que le tratamos, y entre las que me incluyo.
Fig. 8. Panel del petrolero Arteaga de la exposición en la Sala Carlos III de EXPONAV. (Fuente: EXPONAV). Fig. 9. Maqueta del petrolero Arteaga de EXPONAV. (Fuente: propia).
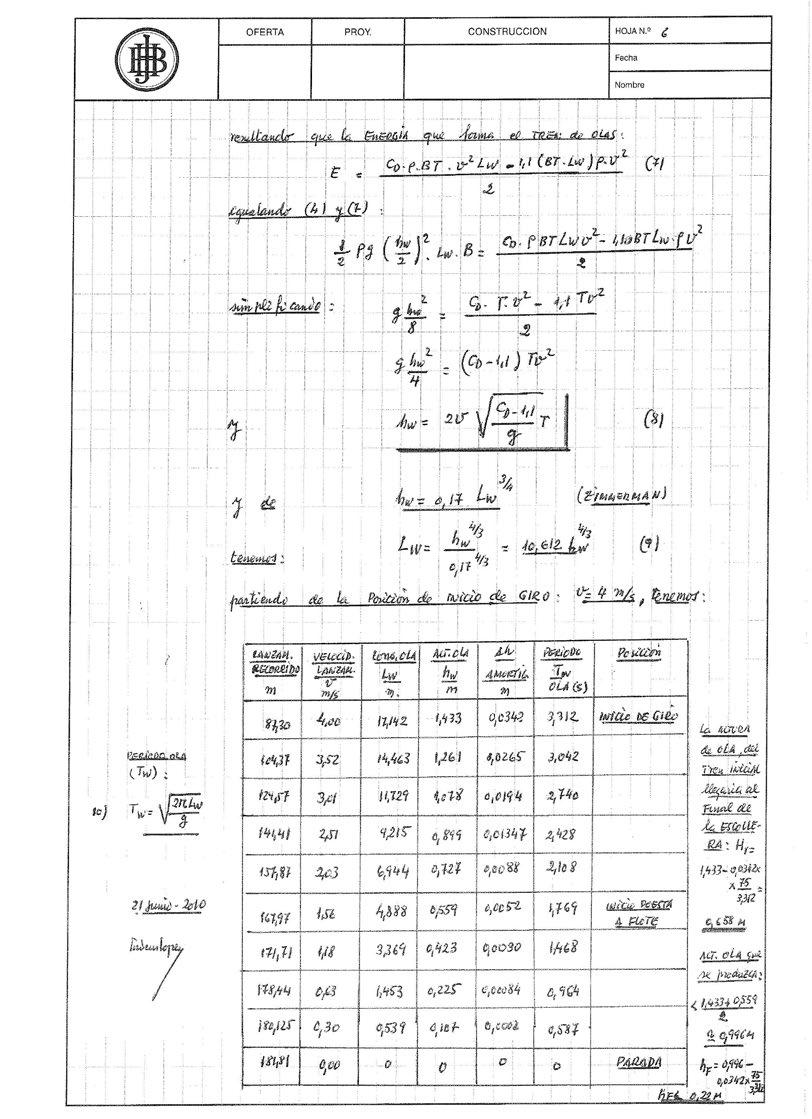
Raúl Villa Caro Doctor Ingeniero Naval y Oceánico. Capitán de la Marina Mercante. Capitán de Corbeta del Cuerpo de Ingenieros de la Armada.

Bibliografía
1. VILLA CARO, R. La botadura: el nacimiento de un buque. Revista ingeniería naval. Núm. 990 (págs. 73 a 78). 2020.
2. VILLA CARO, R. Evolución de las botaduras en España a lo largo de la historia. Revista general de marina. Núm. 278 (págs. 933 a 950). 2020.
3. VILLA CARO, R. El “patín”: ingenioso “invento” que permite la “botadura” de grandes buques. Revista Ingeniería Naval. Núm. 1020 (págs. 137 a 145). 2023.
4. VILLA CARO, R. El inventor del patín. Revista mar. Núm. 644 (págs. 52 a 55). 2024.
5. Revistas de ingeniería naval de los años 1972, 1973 y 1974. Asociación de Ingenieros Navales (AINE). Madrid.
Fig. 10. Deus en 2023 en su domicilio junto a una maqueta. (Fuente: Juan Deus).
El atractivo cartel anunciaba la I Copa Real Liga Naval en Santa Pola; en él predominaban los azules y blancos y mostraba dos veleros de regatas en dura pugna. Lo había difundido nuestro delegado en Alicante Pascual Rosser, y entre los escudos de las entidades colaboradoras se encontraba el del anfitrión del evento, el Club Náutico de Santa Pola, y el de la Real Liga Naval Española.
Esta prueba sería la primera en la competición del Desafío Real Liga Naval, premio que será para el ganador absoluto entre esta regata y el Trofeo Real Liga Naval que se realizará el próximo 21 de septiembre organizado por el Real Club de Regatas de Alicante y la Real Liga Naval Española.
El premio Desafío Real Liga Naval será para el ganador absoluto de las regatas que la RLNE organiza en Santa Pola y Alicante
No era esta la primera ocasión en que Pascual nos anunciaba que la delegación alicantina organizaba una regata, pero si la primera en que nuestro grupo de socios de la RLNE en Madrid nos animamos a participar.

El premio Desafío Real Liga Naval será para el ganador absoluto de las regatas que la RLNE organiza en Santa Pola y Alicante
Fig. 1. Cartel anunciado. (Fuente: Pascual Rossel).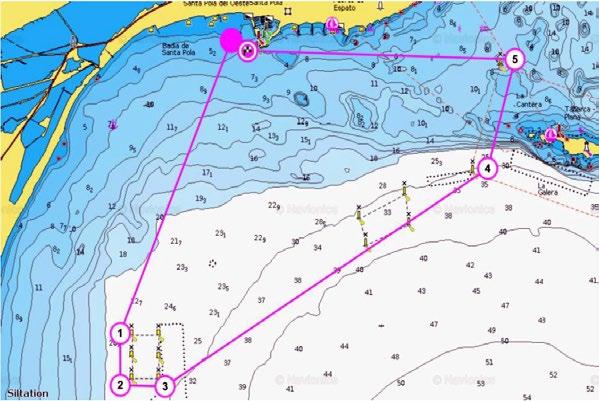
Para tal fin buscamos un velero de alquiler en la zona. Después de diversas gestiones, nos decidimos por un barco con base en Torrevieja, modelo Sun Odyssey 439 del fabricante Jeanneau y con el optimista nombre de “Happy Day”. Sus trece metros de eslora y cuatro camarotes permitían acoger a ocho tripulantes, que fueron los que finalmente nos enrolamos en la aventura. Algunos consumados Capitanes de Yate con muchas millas a su espalda, otros navegantes ocasionales e incluso un colega de profesión que se animó por primera vez a navegar en velero.
La regata tendría lugar el sábado 20 de abril, pero puestos a alquilar el barco y desplazarnos desde Madrid, además de participar en la regata aprovecharíamos para navegar algún tiempo más el viernes y el domingo por la mañana.
Acordamos con el armador que llegaríamos a Torrevieja la tarde del viernes para juntos trasladar el barco hasta Santa Pola. Esto nos permitiría navegar para familiarizarnos con el barco y de paso estar unas horas más practicando nuestra afición. La tarde del viernes resultó soleada y con ola moderada, pero el viento flojo del Noreste nos obligó a realizar la travesía a motor, si bien cumplimos el objetivo de hacer algunas maniobras a vela.
No fue hasta llegar a Santa Pola que tomamos conciencia de la magnitud del evento. La cantidad de embarcaciones inscritas en la regata era de 29, un número realmente estimable. La organización de la regata contaba con un amplio grupo de
patrocinadores y voluntarios que contribuyeron al éxito tanto de la prueba deportiva como de los actos que la rodearon.
En las instalaciones del Club Náutico de Santa Pola se encontraba instalada una amplia carpa dónde se realizó el acto de inauguración. Pascual Orts, presidente del Club Náutico Santa Pola y nuestro delegado Pascual Rosser hicieron una breve presentación tras lo cual se nos obsequió a los asistentes con un cóctel de bienvenida.
El refrigerio nos sirvió para charlar con los socios de la RLNE presentes en el acto, y trabar conocimiento con otras tripulaciones participantes en el desafío. Los barcos inscritos participaríamos divididos en tres clases, ORC A, ORC B y ORC PROMOCIÓN. Las dos primeras estaban reservadas a los barcos y tripulaciones expertos, la tercera para barcos como el nuestro con un perfil más “amateur”.
Prolongamos la celebración en Santa Pola tras lo cual tuvimos un briefing en el barco para repasar las instrucciones de regata y distribuirnos los puestos en la salida: Miguel Ángel llevaría el rumbo con su equipo de navegación, Esther se ocuparía de la radio, Fernando el cronómetro, Juan la marcación de la salida, Javier, Marta y Federico maniobrarían las velas y Oscar a la caña. Una vez realizada la salida y ya en regata, los tripulantes se van relevando en los diversos cometidos.
La salida de una regata tiene cierta complicación y responde a un procedimiento reglamentado. Los veleros salen contra el viento en rumbo de ceñida. Para ello cruzan una línea lo más perpendicular posible a la dirección del viento que delimitan el barco del comité y una boya. El procedimiento de salida se inicia con una señal de atención que con banderas y sonidos se da cinco minutos antes del inicio. Cuando falta un minuto se da una nueva señal, a la que sigue finalmente la salida. Los barcos están en continuo movimiento con objeto de tener la máxima velocidad posible en el momento de salir. Así mismo, intentarán estar lo más cerca posible a la línea de salida en el momento que suene la señal final, pero sin pasarse, ya que en ese caso resultan penalizados.
 Fig. 2. Recorrido de la regata. (Fuente: Club Náutico de Santa Pola).
Fig. 3. Momentos previos a la salida. (Fuente: Juan Bernedo Ruiz).
Fig. 2. Recorrido de la regata. (Fuente: Club Náutico de Santa Pola).
Fig. 3. Momentos previos a la salida. (Fuente: Juan Bernedo Ruiz).

Los minutos previos a la salida son siempre los más emocionantes, los barcos se entrecruzan a corta distancia e interfieren unos en el rumbo de otros haciendo valer las preferencias de paso para conseguir la mejor posición al sonar el comienzo. Y todo esto procurando que no se produzcan colisiones.
La mañana siguiente tuvo lugar la reunión en la misma carpa que acogió la inauguración la tarde anterior. Antes de la reunión, cada patrón tuvo que acudir a la oficina de regatas para firmar el registro de participantes, en que se confirman los componentes de cada tripulación, se comprueba que todos cuentan con la licencia federativa y verifica la documentación y el seguro de la embarcación. Todo ello realizado bajo la omnipresente declaración de riesgos firmada por los participantes en toda regata: “Un barco es el único responsable de su decisión de participar en la prueba o de continuar en regata”. No en todas las ocasiones se disfruta de un clima bonancible exento de riesgos.
Los árbitros del comité nos dieron las últimas instrucciones previas a la regata. Nos anunciaron que en primer lugar se daría la salida a las clases ORC A y ORC B, tras lo cual se iniciaría un nuevo procedimiento para la ORC PROMOCIÓN. Dadas las condiciones del viento el recorrido a efectuar sería el que en las instrucciones de regata figura

como el Nº 8: con salida frente a la bocana del puerto, rodearíamos por babor la piscifactoría situada en el centro de la bahía, para luego dejar por babor sucesivamente las dos boyas que en el Oeste delimitan el área de protección de la Isla de Tabarca. Desde allí volveríamos a la línea de llegada situada en la bocana. El recorrido teórico total es de 15 millas, si bien los bordos que necesariamente tienen que hacer los barcos de vela incrementan la distancia algunas millas más. La distancia quedaba reducida en dos millas para los participantes en promoción, ya que desde la boya número cuatro enfilaríamos a la llegada. La organización confiaba en que a lo largo de la mañana se incrementaría el escaso viento presente en ese momento.
Terminada la reunión cada patrón pudo recoger una bolsa con provisiones cortesía de la organización y nos dirigimos a los pantalanes. Las tripulaciones aprestaron sus barcos, largamos amarras y nos dirigimos hacia el campo de regatas. Siempre me resulta emocionante el momento en que varias decenas de barcos largan amarras, y como si el comienzo de una expedición se tratase, se dirigen hacia la bocana del puerto.
Una vez fuera del puerto izamos velas y nos dirigimos hacia la zona de la salida. El escaso viento provocaba que los barcos avanzasen recorriendo la zona a motor o se mantuviesen flotando con las velas flameando. A pesar de ello, el mar lleno de barcos con sus velas izadas, ofrecía un espectáculo digno de ser disfrutado. Llegada la hora prevista para la salida el viento se mantenía flojo por lo que el comité izó la señal de aplazamiento. No pudimos dejar de pensar que en este deporte nada es seguro, y a veces toca volverse a casa con la frustración de no haber podido competir. Nuestro barco aprovechó la dilación para practicar maniobras realizando varias viradas y trasluchadas con objeto de coordinarnos mejor.
COMIENZA
Con algo de retraso llegó el viento de levante inicialmente suave pero gradualmente iría incrementando su fuerza hasta permitirnos completar el recorrido a buen ritmo.
El comité anunció por la radio que en breve si iniciaría el procedimiento de salida para las clases ORC A y ORC B, tras lo cual sonó la señal de atención dando inicio a los cinco minutos previos a la salida. Desde nuestra posición pudimos ser espectadores privilegiados del comienzo de la regata con veinte barcos que se apiñaron junto a la línea de salida en rumbo de ceñida pugnando por dejar atrás a sus competidores.
Fig. 4. Tramo en ceñida. (Fuente: Pascual Rossel). Fig. 5. Tomando una boya. (Fuente: Pascual Rossel).

Tras breves minutos se inició nuestro procedimiento de salida, amurados a estribor, los 9 barcos de nuestra clase iniciamos el recorrido en demanda de la primera boya situada en la piscifactoría existente en el centro de la bahía. La configuración del campo de regatas propició que la mayor parte del recorrido lo hiciésemos en rumbos cerrados. Salvo el último tramo, que desde la boya número cuatro a la llegada lo hicimos en popa. Los barcos de las clases A y B además de contar con la ventaja de haber salido antes, hicieron valer su mayor rendimiento para rápidamente coger ventaja sobre nosotros.
Una regata siempre deja espacio a la emoción, porque siempre hay un rival similar con el que te mides. En nuestro caso, estuvimos toda la regata compitiendo con otro barco de nombre Sun Kiss que nos adelantó a poco de salir, pero al que a su vez adelantamos antes de tomar las boyas de la piscifactoría. Pasadas estas, nosotros dimos el bordo de tierra, mientras ellos seguían hacia mar abierto. En el siguiente cruce descubrimos que nos habían adelantado, y durante un tiempo se mantuvieron por delante nuestro a escasa distancia.
Cansados de recibir su viento sucio dimos el bordo a mar abierto. La siguiente ocasión en que nos aproximamos a ellos fue al tomar la boya de Tabarca, en que pudimos comprobar que nos encontrábamos nuevamente por delante. En esta situación comenzamos el último tramo que debíamos hacer en empopada. Nuestro rival izó su vela spi para darnos caza, lo que les permitió irnos recortando distancia. Nosotros, carentes de ese recurso, respondimos atangonando el foque, lo que nos valió defender nuestra posición hasta cruzar la meta, no sin cierto alivio.
El puesto en que llegas en una regata no siempre es sencillo de conocer. En nuestra ocasión participábamos en tres categorías diferentes, pudiéndose dar el caso de que los barcos más adelantados de una clase compartan llegada con los rezagados de otra. Tampoco el orden de llegada es el que se alcanza en la clasificación, ya que entre los diferentes modelos de barcos hay compensaciones de tiempo que suman o restan valor a la marca realizada. Por esto en el momento de cruzar la meta no teníamos ni idea del puesto que nos correspondía, aunque estábamos satisfechos con haber adelantado a nuestro contrincante ocasional.
Atracados los barcos, acudimos a la carpa dónde la organización obsequió a los regatistas con una comida de hermandad compuesta por una paella gigante de arroz con pollo campero, además de otras viandas con las que amenizamos una estupenda velada.
 Fig. 6. En rumbo de través. (Fuente: Pascual Rossel).
Fig. 7. Las velas de carbono son apreciadas por su mayor rendimiento. (Fuente: Pascual Rossel).
Fig. 6. En rumbo de través. (Fuente: Pascual Rossel).
Fig. 7. Las velas de carbono son apreciadas por su mayor rendimiento. (Fuente: Pascual Rossel).
Finalizada la comida, se procedió a la entrega de trofeos, siendo solo entonces cuando nos enteramos que a nuestro barco le había correspondido la segunda posición de nuestra categoría, noticia que por inesperada celebramos con enorme alegría.
Los tres primeros clasificados en las diferentes categorías fueron:
ORC A: 1º) Sopu Tres 2º) TorII 3º) Potol 2
ORC B: 1º) DAX 2º) MK III 3º) No-Te-Nom
PROMOCIÓN: 1º) Descalzo 2º) Happy Day 3º) Buscador
El ganador en ORC A + ORC B fue DAX, de Sergio Durá.
La entrega de trofeos contó con Ángel Piedecausa, concejal de deportes del Ayuntamiento de Santa Pola; Pascual Orts, Presidente del Club Náutico Santa Pola; Pascual Rosser, Delegado de la Real Liga Naval Española (RLNE) en la provincia de Alicante; José María Guerras, Vicepresidente del Real Club de Regatas de Alicante, Esteban Parres, vocal de vela de la directiva del Club Náutico citado; Francisco Javier Aragón Cánovas y Oscar Bernedo Antoñanzas, miembros de la Junta Directiva de la RLNE (ambos a bordo del Happy Day); y Daly Flores, socia de la RLNE en Alicante y colaboradora con Rosser en el equipo organizador de esta regata.
Este tipo de iniciativas tienen una amplia participación de aficionados y notable repercusión en la prensa local y especializada
A la entrega de trofeos siguió un tardeo en las mismas instalaciones amenizado por el socio de la Liga y DJ Daniel Gilabert.
Tenemos que felicitar a los organizadores de este magnífico evento, para el éxito del cual ha sido necesario movilizar muchas personas, patrocinadores y recursos.
Este tipo de iniciativas tienen una amplia participación de aficionados y notable repercusión en la prensa local y especializada, lo que da una gran visibilidad a nuestra institución. Agradecemos a los socios de Alicante y en especial al delegado Pascual Rossel su intenso y desinteresado trabajo.
Y ahora, con la fecha del 21 de septiembre, marcada en el calendario, esperamos volver a encontrarnos en Alicante.
 Óscar
Óscar
Bernedo Antoñanzas Arquitecto. Director del Área de Marina Deportiva y Turismo Náutico de la RLNE.

Bibliografía
1. Sosegaos Blogspot: http://sosegaos.blogspot.com/2024/04/fenomenal-la-i-copa-real-liga-naval-en.html?m=1
2. ABC: https://www.abc.es/deportes/vela/vela-crucero/dax-ganador-absoluto-copa-real-liga-naval-20240421220312-nt.html
3. El Consistorio Digital: https://www.elconsistorio.es/sopu-tres-gana-la-i-copa-real-liga-naval-en-orc-a/
Fig. 9. Los premiados con los organizadores. (Fuente: Sosegaos.blogspot).

1.1 METACENTRO TRANSVERSAL
Supóngase un buque con volumen de carena igual a V, y su centro de carena en el punto B. Si luego lo escoramos un ángulo Ө sin alterar el desplazamiento, entonces el centro de carena adoptará una nueva posición B’, tal como se muestra en la figura.
La recta de acción del empuje que antes pasaba por B ahora pasará por B’, Prolongando esa recta hasta cortar el plano de la crujía, o dicho de otro modo a la recta de acción primitiva para cuando el buque estaba adrizado, tendremos en la intersección de ambas rectas, el punto M. La coordenada vertical de este punto variará con el ángulo de escora, pero para inclinaciones no mayores a 10º se puede asumir como invariable y recibe el nombre de “metacentro transversal inicial, ó abreviadamente metacentro transversal”
Dado que por definición el metacentro se encuentra en la vertical del centro de carena del buque adrizado, bastará con conocer la distancia vertical BM para fijar su posición.
Se demuestra que: BM = I V
Donde:
l Es el momento de inercia de la superficie de flotación con respecto a su eje baricéntrico longitudinal.
V Es el volumen de carena.
Resulta en la práctica más cómodo referirse a la posición vertical de M con respecto a la línea base de construcción, esto es, el segmento KM. Tendremos entonces que: KM = KB + BM
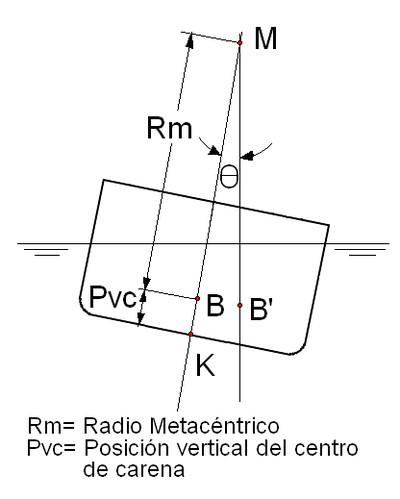
Dado que l y V varían con el calado, entonces BM también; por tanto, el Radio metacéntrico será una propiedad geométrica de la carena o atributo de la misma. Lo propio ocurre con el segmento KM por tal motivo se gráfica en las curvas de atributos de la carena derecha la coordenada vertical según el calado.
El metacentro transversal “M” de un buque es un punto prácticamente invariable para pequeñas escoras que no pasan de 8º a 12º, pero no para ángulos mayores.
La posición de “M” es una propiedad exclusivamente geométrica de la carena y para un buque dado solo depende del calado.
Dicha posición queda fijada por una sola coordenada: la altura de “M” sobre la línea de construcción.
La estabilidad de un cuerpo parcial o totalmente sumergido es vertical y obedece al equilibrio existente entre el peso del cuerpo (W) y la fuerza de flotación (Ff).
Ff= W (en el equilibrio); ambas fuerzas son verticales y actúan a lo largo de la misma línea. La fuerza de flotación estará aplicada en el centro de flotación (CF) y el peso estará aplicado en el centro de gravedad (CG).
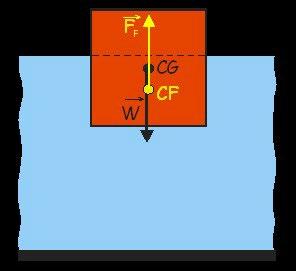
La estabilidad de un cuerpo parcialmente o totalmente sumergido es de dos tipos:
ESTABILIDAD LINEAL: Se pone de manifiesto cuando desplazamos el cuerpo verticalmente hacia arriba. Este desplazamiento provoca una disminución del volumen del fluido desplazado
cambiando la magnitud de la fuerza de flotación correspondiente. Como se rompe el equilibrio existente entre la fuerza de flotación y el peso del cuerpo (Ff � W), aparece una fuerza restauradora de dirección vertical y sentido hacia abajo que hace que el cuerpo regrese a su posición original, restableciendo así el equilibrio.
De la misma manera, si desplazamos el cuerpo verticalmente hacia abajo, aparecerá una fuerza restauradora vertical y hacia arriba que tendera a devolver al cuerpo su posición inicial. En este caso el centro de gravedad y el de flotación permanecen en la misma línea vertical.
1.3.1
Este tipo de estabilidad se pone de manifiesto cuando el cuerpo sufre un desplazamiento angular. En este caso, el centro de flotación y el centro de gravedad no permanecen sobre la misma línea vertical, por lo que la fuerza de flotación y el peso no son colineales provocando la aparición de un par de fuerzas restauradoras. El efecto que tiene dicho par de fuerzas sobre la posición del cuerpo determinara el tipo de equilibrio del sistema:
Equilibrio estable: cuando el par de fuerzas restauradoras devuelve el cuerpo a su posición original. Esto se produce cuando el cuerpo tiene mayor densidad en la parte inferior del mismo, de manera que el centro de gravedad se encuentra por debajo del centro de flotación.
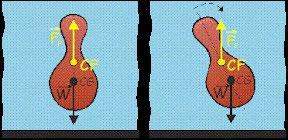
Equilibrio inestable: cuando el par de fuerzas tiende a aumentar el desplazamiento angular producido. Esto ocurre cuando el cuerpo tiene mayor densidad en la parte superior del cuerpo, de manera que el centro de gravedad se encuentra por encima del centro de flotación.
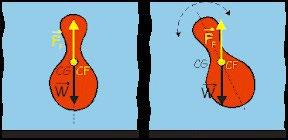
Equilibrio neutro: cuando no aparece ningún par de fuerzas restauradoras a pesar de haberse producido un desplazamiento angular. Podemos encontrar este tipo de equilibrio en cuerpos cuya distribución de masas es homogénea, de manera que el centro de gravedad y el centro de flotación coinciden.

1.3.2
Hay ciertos objetos flotantes que se encuentran en equilibrio estable cuando su centro de gravedad esta por encima del centro de flotación. Esto entra en contradicción con lo visto anteriormente acerca del equilibrio, sin embargo, este fenómeno se produce de manera habitual, por lo que vamos a tratarlo a continuación.
Vamos a considerar la estabilidad de cuerpos prismáticos flotantes con el centro de gravedad situado por encima del centro de flotación, cuando se producen pequeños ángulos de inclinación.
La siguiente figura muestra la sección transversal de un cuerpo prismático que tiene sus otras secciones transversales paralelas idénticas. En el dibujo podemos ver el centro de flotación CF, el cual esta ubicado en el centro geométrico (centroide) del volumen sumergido del cuerpo (Vd). el eje sobre el que actúa la fuerza de flotación Ff esta representado por la línea vertical AA´ que pasa por el punto CF.
Vamos a suponer que el cuerpo tiene una distribución de masa homogénea, por lo que el centro de gravedad CG estará ubicado en el centro geométrico del volumen total del cuerpo (V). El eje vertical del cuerpo esta representado por la línea BB´ y pasa por el punto CG.
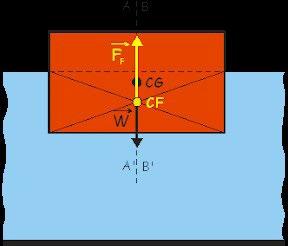
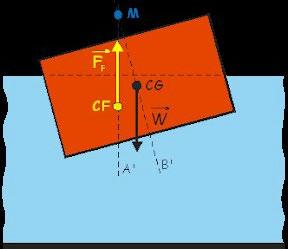
Cuando el cuerpo esta en equilibrio, los ejes AA´ y BB´ coinciden y la fuerza de flotación y el peso actúan sobre la misma línea vertical, por lo tanto, son colineales, como muestra la figura.
Ahora inclinamos el cuerpo un ángulo pequeño en sentido contrario a las agujas del reloj. Como vemos, el volumen sumergido habrá cambiado de forma, por lo que su centroide CF habrá cambiado de posición. Podemos observar también que el eje AA´ sigue estando en dirección vertical y es la línea de acción de la fuerza de flotación.
Por otro lado, el eje del cuerpo BB´ que pasa por el centro de gravedad CG habrá rotado con el cuerpo. Ahora los ejes AA´y BB´ ya no son paralelos, sino que forman un ángulo entre si igual al ángulo de rotación. El punto donde intersectan ambos ejes se llama METACENTRO (M). en la figura siguiente podemos ver que el metacentro se encuentra por encima del centro de gravedad y actúa como pivote o eje alrededor del cual el cuerpo a rotado.
Como sabemos, la fuerza de flotación actúa verticalmente en el centroide CF y a lo largo del eje AA´, mientras que el peso actúa sobre el centro de gravedad CG y también en dirección vertical. En esta configuración ambas fuerzas no son colineales, por lo que actúan como un par de fuerzas restauradoras que hacen girar al cuerpo en sentido contrario a la rotación producida en un principio, devolviendo al cuerpo a su posición inicial. Se dice entonces que el cuerpo se encuentra en equilibrio estable.
Si la configuración del cuerpo es tal que la distribución de masas no es homogénea, la ubicación del metacentro puede variar. Por ejemplo, consideremos un cuerpo prismático cuyo centro de gravedad se encuentra sobre el eje vertical del cuerpo BB´ pero descentrado, como lo indica la figura.
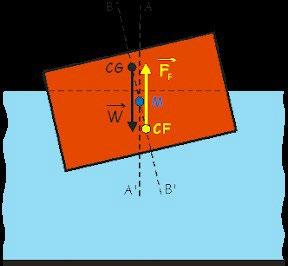
Cuando inclinamos el cuerpo, puede ocurrir que el metacentro M este ubicado ahora por debajo del centro de gravedad. Como el metacentro actúa de eje de rotación alrededor de el cual el cuerpo gira, el par de fuerzas W.Ff actúan como un par de fuerzas restaurador, haciendo girar el cuerpo en el mismo sentido en el que se realizo la rotación y dándole la vuelta, sin alcanzar la posición que tenia inicialmente. Se dice entonces que el cuerpo presenta equilibrio inestable.
En resumen, cuando el metacentro M se encuentra por encima del centro de gravedad CG, el cuerpo presenta equilibrio estable.
Cuando el metacentro M se encuentra por debajo de CG el equilibrio es inestable, y cuando el metacentro coincide con CG, está en equilibrio neutro.
1.4 ALTURA METACÉNTRICA
La distancia entre el metacentro “M” y el centro de gravedad “G” del buque se llama “Altura metacéntrica”. El buque adrizado estará en equilibrio estable, inestable o indiferente según su altura metacéntrica positiva, negativa o nula.
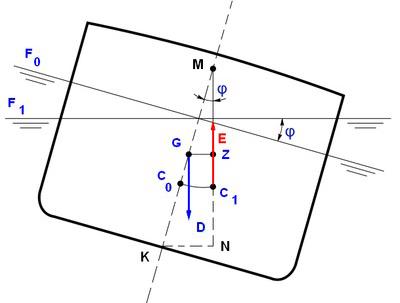
GM = KM KG
La coordenada vertical del punto M (KM) es una variable en función del calado del buque, es decir de la condición de carga en el instante considerado. Se obtiene de las curvas de atributos de carena derecha que son suministradas por el astillero. Se ingresa en las mismas con el calado medio y se obtiene la posición vertical del metacentro contado desde el origen K.
Resta ahora determinar (KG ) esto es, la posición vertical del centro de gravedad del buque. El que también es una variable y depende entre otros muchos factores de la distribución de pesos abordo.
Este valor surge de la aplicación del concepto de sumatorias de momentos estáticos respecto de un plano (Teorema de Varignon). Es decir, en un sistema de fuerzas, el momento de la resultante es igual a la sumatoria de los momentos de las componentes parciales.
Para efectuar esta sumatoria se cuenta abordo con planillas que contemplan cada uno de los compartimentos de carga, tanques de combustible, lastre, provisiones y por supuesto el peso y posición del C de G del buque vacío. En la actualidad todos estos cálculos se efectúan mediante programas de ordenadores que no solo agilizan la operación, sino que aseguran la exactitud.
A título de ejemplo mencionaremos una planilla esquemática para mostrar los procedimientos de cálculo que se siguen y las consideraciones a tener en cuenta.
La realidad es que para un buque portacontenedores esta planilla tiene tantos ítems como contenedores y contempla las coordenadas vertical y longitudinal de cada elemento.
Planilla de cálculo de KG para buque Natalia Malen
Para el desplazamiento calculado (planilla) se obtiene de las curvas de atributos de carena derecha, el calado para agua dulce o salada según sea el caso y la posición vertical del punto M ((KM))
Una vez determinado la coordenada vertical del centro de gravedad ((KG )) se estará en condiciones de determinar el segmento GM. Y del análisis de éste se tendrá una idea de la estabilidad trasversal inicial.
1.5 RESUMEN SOBRE ESTABILIDAD
TRANSVERSAL INICIAL DEL BUQUE
La estabilidad transversal inicial puede estudiarse determinando el valor de la altura metacénctrica transversal “GM”.
Si GM > 0 el buque es estable.
Si GM < 0 el buque es inestable.
Si GM = 0 el buque es indiferente
Para determinar el “GM” debe determinarse independientemente el “KM” y “KG”.
El “KM” sólo depende de la carena del buque y se obtiene mediante la curva de atributo en función del calado.
KG es decir la altura descentro de gravedad sobre la línea de construcción, sólo depende de la distribución de pesos a bordo. Se determina aplicando el concepto de momento estático de un peso con respecto a un plano.
1.5.1 VALORES DE GM EN LA PRÁCTICA
Valores del GM en % de la manga
Buque de Pasajeros 4 a 5%
Buque de Carga 5 a 7%
Petroleros 8 a 9%
Remolcadores 10 a 12%
Torpederos 8 a 10%
Cruceros 5 a 8%
Portaviones Mediano 8 a 10%














En nuestros anteriores artículos hemos podido comprobar como la filatelia española se ha apoyado, a lo largo de su historia, en la navegación, habiendo utilizado temas relacionados con la misma como barcos, faros, acontecimientos etc., como motivo principal de la ilustración de muchos sellos, incluso como motivo único para la emisión de series. Ahora les toca el turno a aquellos hombres que, con su arrojo, valentía, conocimientos y profesionalidad, supieron engrandecer y extender los dominios y la fama de España alrededor del mundo; aquellos almirantes, marinos y navegantes que en muchos casos llegaron a dar su vida por sus ideales y su patria. Todos están relacionados, en mayor o menor medida, con el nuevo mundo descubierto por Cristóbal Colón, al cual hemos dejado fuera de esta relación, reservándolo para que sea el protagonista de un artículo dedicado a él, exclusivamente, y sus apariciones en la filatelia.
La primera figura que aparece en la filatelia española, fue Ramón de Bonifaz y Camargo, primer Almirante de Castilla y creador de la Marina Real de Castilla. Nació, se cree que en Burgos alrededor del año 1196. Alfonso X, en su Crónica General dice que era un “Omne de Burgos”. Algunos autores le atribuyen un origen genovés y otros vinculan su origen al mediodía francés. Tuvo una actuación decisiva en la conquista de Sevilla por Fernando III en 1248, derrotando a la flota musulmana de Abu Qabl. Murió en Burgos el 1256. En el año 1948 se puso en circulación el 20 de septiembre, una serie compuesta de dos sellos, denominada “Personajes”. Uno de los sellos, el de 30 cents.,
impreso en huecograbado y monocolor, rojo, está dedicado a Ramón de Bonifaz. La ilustración del sello se corresponde con la miniatura de Bonifaz existente en el libro de “La Real Cofradía de Caballeros del Santísimo y de Santiago”, códice medieval existente en el Archivo Municipal de Burgos.
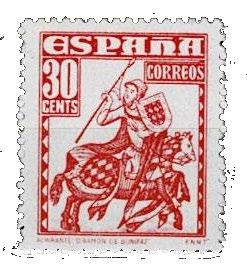 Fig. 1. Sello en honor a Ramón de Bonifaz, serie de 1948.
Fig. 1. Sello en honor a Ramón de Bonifaz, serie de 1948.
En el año 1953 se puso en circulación, entre los meses de octubre y noviembre, una serie destinada al correo aéreo denominada “Legazpi y Sorolla”, como bien podemos deducir del título, estaba destinada a homenajear a ambos personajes. Impresa en calcografía y monocolor, el sello de 25 pts. de valor facial reproducía la imagen de Miguel López de Legazpi , almirante español, apodado “el Viejo” y, también, “el Adelantado”, nacido en Zumárraga el 12 de junio de 1502 y fallecido el 20 de agosto de 1572 en Intramuros, Filipinas. Fue el primer gobernador de la Capitanía General de las Filipinas, y a él se debe la fundación de las ciudades de Cebú, 1565 y de Manila, 1571, proclamando la capitalidad de ésta última del archipiélago de las Filipinas. En la ciudad de Cebú existe una estatua en su honor, también en la ciudad de Madrid tiene una glorieta a su nombre, denominación que también toma la estación de Metro existente en dicha plaza. Este personaje, también, ilustró la serie que se emitió el 22 de junio de 2020, que dedicada a este marino, tenía un valor facial de 3,80 € , impresa en offset, multicolor y en papel madera, el sello incorporaba una imagen de Legazpi en primer plano y un mapa de las islas filipinas de fondo.
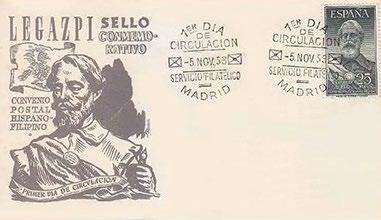
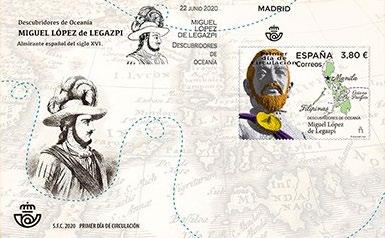
El siguiente marino español que aparece en nuestra filatelia es Pedro Menéndez de Avilés, quien además de almirante fue General de la Armada. Nació en Avilés el 15 de febrero de 1519. Reconquistó La Florida y fundó la ciudad de San Agustín, ciudad que le honra con una estatua dedicada a su persona. Fue nombrado “Adelantado Mayor Perpetuo” y gobernador de la isla de Cuba entre 1567 y 1574. Murió en Santander el 16 de septiembre de 1574. Sus hermanos Alvar y Bartolomé también fueron marinos. Por tres veces ha aparecido este marino español en nuestra filatelia, la primera en una serie del año 1960 denominada “Forjadores de América”, compuesta por ocho valores, dedicando a nuestro personaje los de 25 cents y 2 pts., realizada huecograbado y bicolor y puesta en circulación el 12 de octubre. La ilustración de estos dos sellos, idéntica, es la figura de Pedro Menéndez de Avilés.
Se vuelve a recurrir a Pedro Menéndez en una serie de un único sello, dedicada al “IV Centenario de la fundación de San Agustín, Florida”, impresa en huecograbado y multicolor, se editó el 28 de agosto de 1965, el sello reproduce una imagen de Pedro Menéndez de Avilés, con una espada en la mano, en un primer plano y una bandera cuartelada de Castilla y León ondeando al fondo.
Vuelve a aparecer nuestro personaje, en este caso en una serie denominada “Efemérides” y emitida el 18 de septiembre del año 2015. Esta serie formada por dos valores, dedica uno de ellos, el sello de tarifa C, al aniversario de la fundación de la ciudad de San Agustín, y, lógicamente, no podía quedar en el olvido su fundador, Pedro Menéndez de Avilés. Impresa en offset, sobre papel estucado y autoadhesivo, La ilustración consta de dos imágenes superpuestas de nuestro personaje, una fotografía del monumento erigido en su honor, en la ciudad americana y, en el fondo, el mapa de la península de La Florida.
Nuevamente, y por cuarta vez, aparece Pedro Menéndez de Avilés en la filatelia, en la serie emitida el 14 de febrero del año 2020 y denominada “Personajes”. Esta serie compuesta por un solo sello, conmemora el 500 aniversario del nacimiento del personaje, claro que, con un año de retraso, no olvidemos que el 500 aniversario de su nacimiento fue en el año 2019 y no en el de emisión de esta serie. Impreso en offset, multicolor, está ilustrado con una imagen en primer plano de Pedro Menéndez y una silueta del mismo andando sobre un mapa de La Florida.
Figs. 2 y 3. Sobres primer día que incorporan sellos con la imagen de Miguel López de Legazpi, series de 1953 y 2020.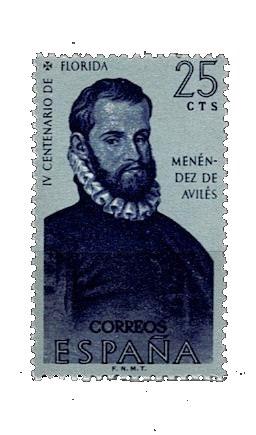
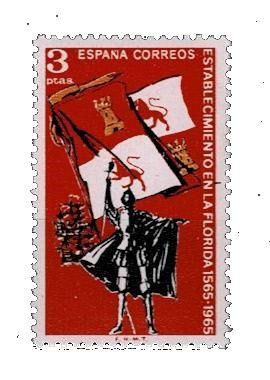
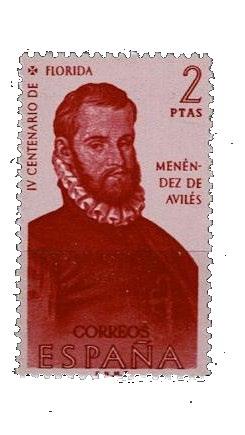
El siguiente marino en aparecer en la filatelia es Blas de Lezo, cuyo nombre completo era Blas de Lezo y Olavarrieta, aunque hay autores que su segundo apellido lo escriben con B. Nació en la localidad de Pasajes, Guipúzcoa, un 3 de febrero de 1689 y murió en Cartagena de Indias, Colombia el 1 de septiembre de 1741. Tuvo dos seudónimos o motes, “mediohombre” y “almirante patapalo” debido a la acumulación de heridas recibidas a lo largo de su vida por los muchos combates en los que intervino. Con 26 años, ya era tuerto, manco y cojo, todo un récord. Considerado un magnífico estratega, una de sus mayores hazañas fue la defensa de la ciudad de Cartagena de Indias del asedio británico del año 1741. Como homenaje póstumo se otorgó a sus descendientes el marquesado de Ovieco, título nobiliario vigente actualmente. Este personaje aparece en una serie denominada “Forjadores de América” puesta en circulación el 12 de octubre de 1961. Compuesta por ocho valores e impresa en huecograbado, bicolor. Los sellos de 70 cents y 2,50 pts. reproducen la imagen de Blas de Lezo. Una gran figura de nuestra historia y un gran desconocido del pueblo.
También aparece, Blas de Lezo en la serie, editada en el año 2014 bajo la denominación de “Efemérides”, donde uno de sus sellos conmemora el 325 aniversario de su nacimiento. Este sello está impreso en offset y multicolor y tiene un valor facial de 0,54€.
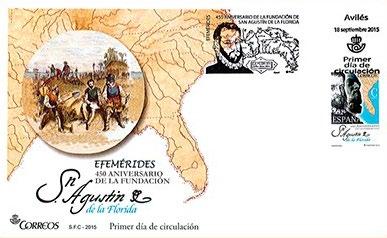
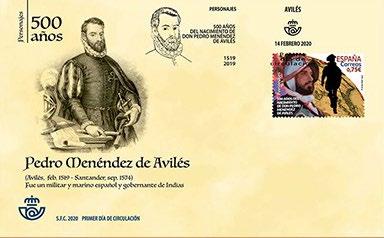

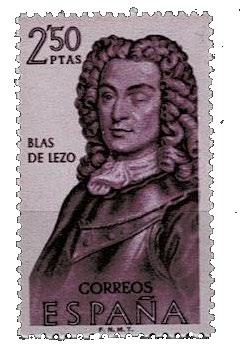
 Figs. 4 y 5. Sellos con la imagen de Pedro Menéndez de Avilés, series de 1960 y 1965.
Figs. 8 y 9. Sellos correspondientes a las series de 1961 y 2014, con la imagen de Blas de Lezo.
Figs. 4 y 5. Sellos con la imagen de Pedro Menéndez de Avilés, series de 1960 y 1965.
Figs. 8 y 9. Sellos correspondientes a las series de 1961 y 2014, con la imagen de Blas de Lezo.
Las series denominadas “Forjadores de América”, se emitían anualmente y se ponían en circulación el 12 de octubre. En la correspondiente al año 1965 se incluye a otro gran marino español, Fadrique de Toledo, almirante nacido en Madrid en 1580 y fallecido, también, en Madrid en el año 1634. Algunos autores sitúan su nacimiento en Nápoles, su nombre completo fue Fadrique de Toledo Osorio y era marqués de Villanueva de Valdueza. Tal vez influido por unas palabras del rey Felipe II, decidió servir a su patria en el mar, las palabras del rey fueron “El que fuese poderoso en el mar lo será en la tierra”. En 1618 fue nombrado capitán general de la Armada del Océano. En 1621 consiguió una gran victoria ante la escuadra holandesa frente al cabo San Vicente, a la que también se impuso en el Canal de la Mancha en el año 1623. Su año de máximo esplendor fue el 1625, en el que, entre otras hazañas, reconquistó la ciudad de Salvador de Bahía en Brasil, también a los holandeses. Esta serie consta de ocho valores, estando dedicados a Fadrique de Toledo dos de ellos, los correspondientes a los valores faciales de 25 cents y 2 pts. Realizados en huecograbado, bicolor y tienen como ilustración la imagen de nuestro protagonista.
También en el año 1965, se emitió, el 3 de diciembre, una serie compuesta por dos sellos, denominada “IV Centenario de la Evangelización de Filipinas”, realizada en huecograbado y bicolor. El sello con valor facial de 3 pesetas, estaba dedicado a Andrés de Urdaneta, religioso agustino, cuyo nombre completo era Andrés de Urdaneta y Ceráin, natural, se cree, de Villafranca de Ordizia, nacido en 1056 aproximadamente y fallecido en Ciudad de México el 3 de junio de 1568. Además de su toma de
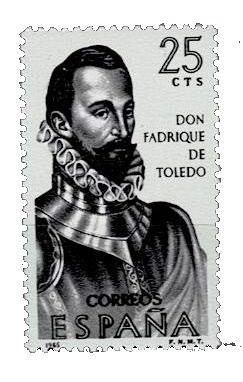
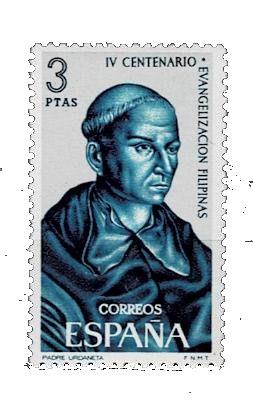
hábitos, fue marino, cosmógrafo y explorador. Formó parte de varias expediciones, pero su gran aportación a la navegación fue descubrir, la ruta, por el pacífico, que unía Filipinas con Acapulco en Méjico, que también fue conocida como la “Ruta de Urdaneta” o “Tornaviaje”. El sello en cuestión estaba ilustrado con la imagen del religioso agustino, combinando tonalidades de azules.
En el año 1966, el 26 de febrero, bajo la denominación de “Personajes Españoles”, se emitió una serie compuesta por cuatro sellos, uno de los cuales, el de valor facial de 25 cents. estaba dedicado a la figura del marino español D. Álvaro de Bazán y Guzmán. La serie fue impresa en calcografía y bicolor. La imagen utilizada para ilustrar este sello, se obtuvo del cuadro existente en el palacio
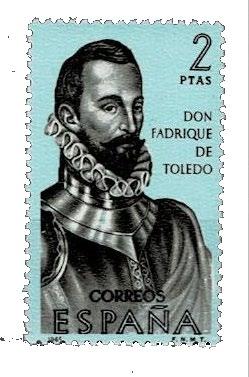
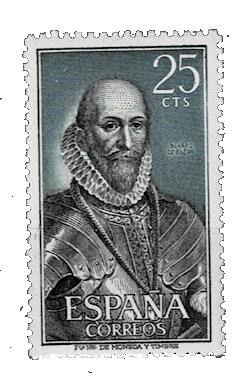
de la marquesa de Santa Cruz de Madrid, atribuido al pintor Juan de Pantoja. Nacido en Granada el 12 de diciembre de 1526 y fallecido en Lisboa el 9 de febrero de 1588. Intervino en la batalla de Lepanto auxiliando a D. Juan de Austria. Participó en la ocupación de Portugal y conquistó las islas Azores, protegiéndolas del acoso francés, que anhelaba hacerse con las mismas. Cuando murió estaba preparando la llamada Armada Invencible para atacar e invadir a Inglaterra. La localidad de Viso del Puerto pasó a llamarse Viso del Marqués, cuando pasó a ser propiedad suya, comenzando las obras del magnífico palacio existente en esta localidad en el año 1564. Una anécdota se cuenta sobre la construcción de dicho palacio: se dice que “el marqués se hizo un palacio en el Viso porque pudo y porque quiso”.
Fig. 10. Sellos correspondientes a la serie de 1965, con la efig Fig. 11. Andrés de Urdaneta en el sello de la serie de 1965. Fig. 12. Álvaro de Bazán, en el sello de la serie de 1966.Continuando con las clásicas series de “Forjadores de América”, la correspondiente al año 1967, con las mismas técnicas de impresión que sus antecesoras, huecograbado y bicolor, y con 8 valores que forman la serie; cuatro de ellos están dedicados a otros tantos insignes marinos españoles. El primero que aparece, en el sello de 40 cents de valor facial es Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, natural de Lima, Perú, nació en el año 1743 y murió en la localidad de San Blas, actual México en 1794. Marino español de origen criollo, lo que le ocasionó algunas discriminaciones sobre los nacidos en la metrópolis. Exploró toda la costa oeste de Norteamérica, llegando hasta Alaska. Algunos accidentes de esa costa tuvieron o tienen nombres en su honor, como la bahía de Bodega en California, también, cercana a esta bahía existe una población llamada Bodega. Dejó comentarios y cartas marinas de esa costa. La imagen de este marino que ilustra el sello, se obtuvo de un cuadro de autor anónimo existente en el museo Naval de Madrid.
Otro marino que aparece en esta misma serie, en el sello de 1,50 pts. de valor facial es Esteban José Martínez Fernández y Martínez de la Sierra, conocido también como Esteban José Martínez. Nacido en Sevilla en el año 1742 y fallecido en Loreto (México) en 1798. Participó en varias expediciones a lo largo de la costa oeste de Norteamérica, llegando incluso hasta Alaska. El sello está ilustrado con una imagen del personaje obtenida de un cuadro suyo existente en el museo Naval de Madrid.
Un tercer marino que aparece en esta serie es Cayetano Valdés y Flores, o Flórez, según la fuente consultada, sello con valor facial de 3,50 pts. Nació en Sevilla el 28 de septiembre de 1767 y falleció el 6 de febrero de 1835 en San Fernando, Cádiz, sus restos están en el Panteón de Marinos Ilustres. Fue el decimoséptimo capitán general de la Armada, participó, entre otras en las batallas de San Vicente y de Trafalgar, así como en la defensa de Cádiz, llegando a ser Gobernador de esta ciudad. En el año 1820 ostentó el ministerio de la Guerra y fue miembro del Consejo de Regencia que depuso a Fernando VII en 1823. Por sus ideas liberales llegó a estar encarcelado y fue condenado a muerte por Fernando VII, permaneciendo en el exilio hasta 1832. También, fue Caballero de la Orden de Malta. El sello está ilustrado con la imagen de Cayetano Valdés, obtenida del cuadro de José Roldán Martínez existente en el Museo Naval de Madrid.
El cuarto marino que formó parte de esta serie, en el sello de 1 pta. de valor facial fue Francisco Antonio Mourelle de la Rúa, natural de La Coruña, del pueblo de San Adrián de Corme, naciendo el 17 de julio de 1750, muriendo en Cádiz el 24 de mayo de 1820. Está considerado como el último representante de la estirpe de grandes marinos españoles de finales del siglo XVIII.
Realizó varias expediciones y recorrió todo el océano Pacífico, llegando hasta Alaska o a las islas Salomón y a Tonga. Las notas tomadas por Francisco Mourelle sobre sus expediciones fueron utilizadas por James Cook como inspiración para organizar su tercer viaje. En la Columbia Británica, Canadá, existe una isla que en el año 1903 recibió el nombre de Maurelle, en honor a nuestro marino. El sello está ilustrado con su imagen, obtenida de un cuadro de autor anónimo existente en el museo Naval de Madrid. Pero nuestro personaje apareció en la filatelia española en otra ocasión, en el año 2019 se puso en circulación, el 21 de octubre, un sello realizado en papel madera, impreso en offset y multicolor, denominado “Descubridores de Oceanía”. En este sello se reproduce la imagen de Francisco Antonio Mourelle, dibujada, en primer plano, sobre un mapa que representa sus expediciones e islas descubiertas, la imagen está obtenida del mismo cuadro que el sello anterior.
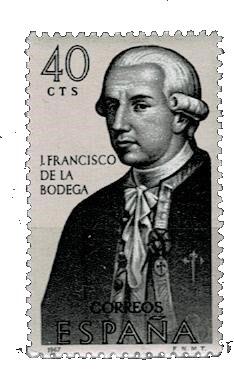
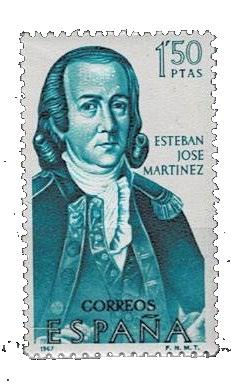
13.

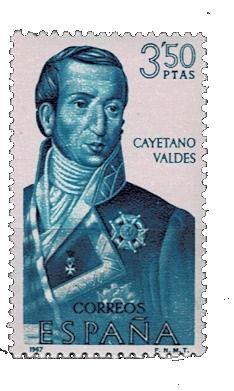
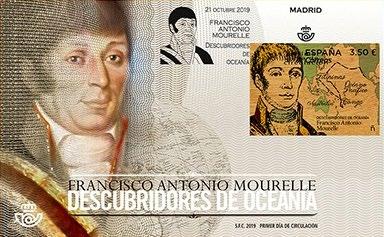 Fig. 14. Sobre primer día con sello de la serie de 2019, con la imagen de Mourelle.
Fig. 14. Sobre primer día con sello de la serie de 2019, con la imagen de Mourelle.
Nuestro siguiente personaje homenajeado por la filatelia, es nada más y nada menos que Jorge Juan y Santacilia, marino, ingeniero naval y científico, natural de Novelda, Alicante, nacido el 5 de enero de 1713 y muerto en Madrid el 21 de junio de 1773. Participó en la medición que comprobó el achatamiento del globo terráqueo por los polos. Reformó el modelo naval español. Por encargo del rey Carlos III fundó el Real Observatorio de Madrid. En 1767 fue nombrado Embajador Extraordinario en Marruecos por Carlos III, para realizar unas delicadas negociaciones, lo que concluyó con éxito para España y su persona. Su último puesto de servicio fue director del Real Seminario de Nobles. Fue Caballero de la Orden de Malta. Es autor de obras importantes como “Compendio de navegación” o “Estado de la astronomía en Europa”, además de otras obras realizadas con Antonio de Ulloa. Miembro de la Royal Society de Londres, de la Academia de Ciencias de Francia y de la Academia de Berlín.

Aparece en dos series distintas. La primera editada el 28 de mayo de 1974, denominada “Personajes Españoles”, ocupando el sello de 15 pts. de valor facial, realizada en calcografía, bicolor e incorpora la imagen de Jorge Juan en primer plano y de fondo un paisaje marítimo con barcos y construcciones. La segunda ocasión que aparece Jorge Juan en la filatelia, es en el año 2004, cuando se puso en circulación el 24 de septiembre un sello para conmemorar el “250 aniversario de la Astronomía Náutica”, este sello con un valor facial de 1,50€, estaba impreso en huecograbado, multicolor, con la imagen del marino en primer término y de fondo la imagen del Real observatorio de San Fernando. La imagen de ambos sellos, está obtenida del retrato de Jorge Juan realizado por Rafael Tegeo existente en el museo Naval de Madrid.

Juan.
Ramón López-Pintor y Palomeque Doctor en Arquitectura por la Columbia S. University. Experto Universitario en Heráldica, Nobiliaria y Genealogía. Comisario de Averías.
 Fig. 16. Sobre primer día dedicado al 250 aniversario de la Astronomía Náutica, con sello y la imagen de Jorge
Fig. 16. Sobre primer día dedicado al 250 aniversario de la Astronomía Náutica, con sello y la imagen de Jorge

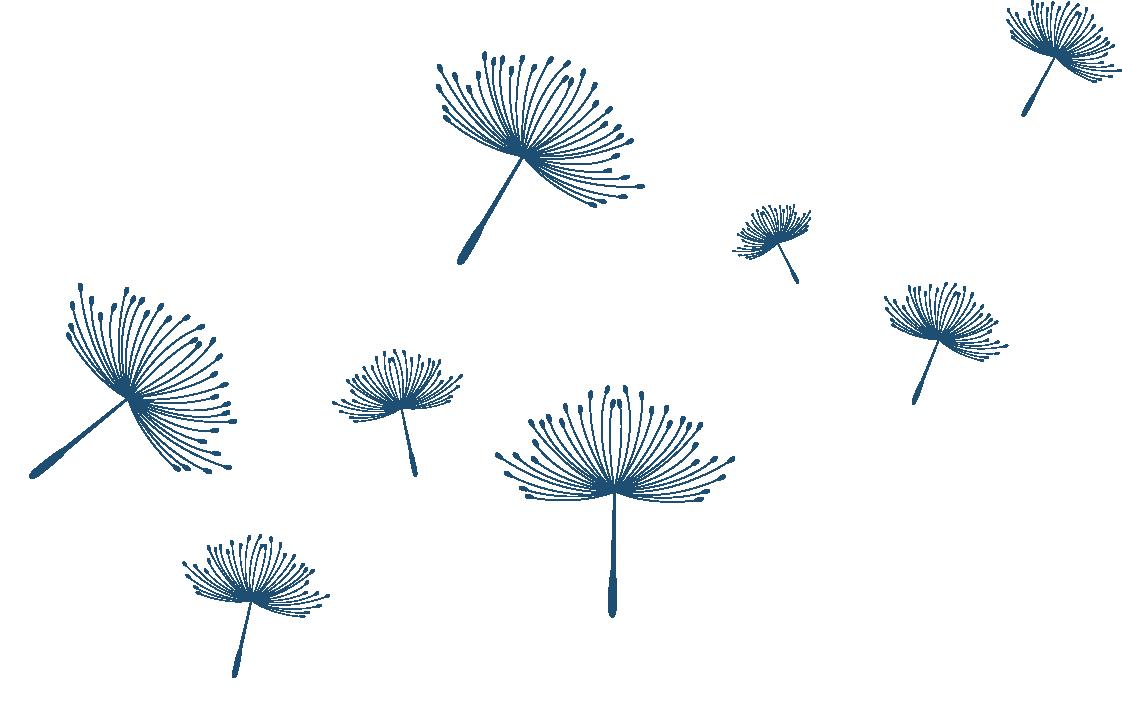
Los deseos son nuestro
INTRODUCCIÓN
Lo estoy viendo. Un niño o niña asido y poseído por su teléfono, moviendo sus dedos con velocidad de maestro en el arte de enviar mensajes. Quiero hablarle, pero está tan absorto que apenas puede escucharme. Lo veo en clase con ojos abiertos pero el pensamiento cerrado. Lo veo junto a sus amiguitos, pero sigue encerrado en su teclado digital. Y pienso que hay alguien detrás, lejos, en un taller de ensamblaje de piezas de celular. Y quizá más lejos unas mentes convencidas de que lo que hacen es progreso, crear nuevas necesidades de modo que esa masa de gente compre; y ya de paso que se comunique, aunque sea con palabras sueltas o con signos nuevos que digan y no digan al mismo tiempo.
Toda persona nace con un sistema de necesidades naturales básicas, otras de rango más elevado, incluso con necesidades espirituales. Y todos nos hemos empeñado en que se desarrollen aquellas que harán de la persona un ser pensante, racional, listo. Pero si le damos todo en bandeja, no surgirán necesidades ni deseos que le hagan proyectarse hacia la realización de los mismos. Los múltiples deseos de vivir, de disfrutar, de comunicarse, de libertad, una vez despiertos, darán origen a motivaciones profundas y fuertes, conscientes o inconscientes, y de ellas surgirán proyectos, inventos, creaciones de todo tipo.
Puede llegar un día en el que no podremos mirar el rostro de un niño simplemente mirando el rostro del niño.
Tal será el tumulto de ruidos y preocupaciones ajenas que cubrirán sus ojos, su mirada, su sonrisa.
Entonces diremos: los deseos me han impedido saborear lo que tengo, lo por venir será un muro para poder verlo y saborearlo
Siguiendo algunas ideas de Eduard Punset, (2012)1 podemos afirmar que “el deseo nos saca de nosotros mismos, nos hace vivir en el desorden, el capricho del momento. Para algunos el deseo les marca el ritmo de su vida. El deseo lleva consigo incertidumbre, duda, pero la persona madura es como una luz que ilumina caminos.” Ese desorden se debe a la abundancia de expectativas que surgen de los deseos, y que requieren el discernimiento interior para saber elegir tanto unos deseos como sus correspondientes proyectos de realización.
1. PUNSET, E. El alma está en el cerebro. Radiografía de la máquina de pensar. Bibioteca redes. (2012).
Ana Fridda Dorsch tras un embarazo malogrado por incompatibilidad del RH entre madre y feto, sufrió una reacción alérgica con intolerancia a todo tipo de medicamentos y cosméticos.
Tras un penoso peregrinaje por consultas de dermatólogos, acabó recalando en Boston donde por fin le diagnosticaron su dolencia, un mal para el que sólo existían medidas paliativas. Sin embargo, en España por aquel entonces Dorsch no encontraba ni las algas ni los extractos vegetales que aliviaban sus síntomas; así que, ni corta ni perezosa decidió fabricárselas ella.
Los resultados fueron sorprendentes, tanto que la gente de su alrededor empezó a pedirle sus productos y ahí nació Farma Dorsch. “Esa demanda coincidió con el encuentro con una amiga química que se acababa de quedar viuda y ambas decidieron unir sus fuerzas para crear la compañía en 1983”. Su secreto: mucha pasión e intuición, a partir de la necesidad2
Cuando la necesidad llega a convertirse en deseo, enseguida surge el componente de la acción. Y no bastan la fantasía, la ilusión ni la representación mental. Pues es cierto que el deseo requiere pensamientos de un contenido relacionado con el posible logro: Siento sueño en un momento de mi trabajo; se percibe como necesidad y mi mente la transforma en deseo de descanso. Hay una especie de monólogo mental, algún autor la ha llamado “oralidad de la mente”, por la que se formula el objeto del deseo primero como realidad ficticia y luego como orientación a la realidad.
Ese proceso mental es muy rápido y complejo, ya que opera con muchos elementos: sentir la necesidad, convertirla en pensamiento, analizar pros y contras de cumplir con la necesidad, elaborar el deseo, hacer hipótesis sobre el resultado positivo o negativo al realizar o inhibir la puesta en acción del mismo. Hay, al mismo tiempo, un juego espacio-temporal: los deseos se proyectan hacia el futuro sin perder la relación con el pasado y la experiencia que supuso cubrir la necesidad en tal o cual momento. La persona desea recibir la gratificación que ya experimentó en situaciones similares. Así se conjuga la necesidad, por ejemplo, de tener un coche, con el gozo que un vehículo proporcionó en situaciones pasadas.
ALGUIEN PENSÓ EN LOS
HACE TIEMPO

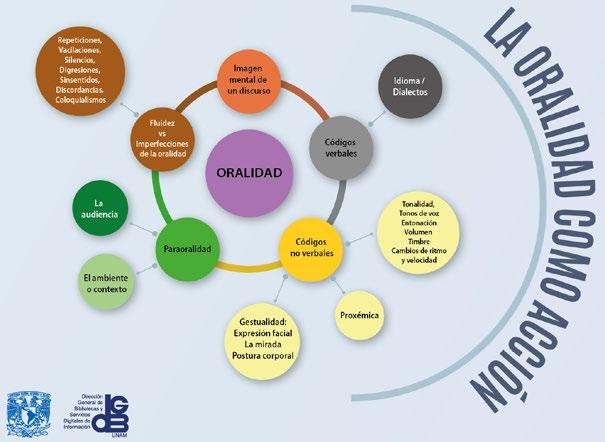
que mueve las acciones. Apetito y acción van unidos en busca de aquello que es placentero. “En efecto: el apetito, los impulsos y la voluntad son tres clases de deseo; ahora bien, todos los animales poseen una al menos de las sensaciones, el tacto, y en el sujeto en que se da la sensación se dan también el placer y el dolor —lo placentero y lo doloroso—, luego si se dan estos procesos, se da también el apetito, ya que éste no es sino el deseo de lo placentero”. “Es, pues, evidente que la potencia motriz del alma es lo que se llama deseo”. (Aristóteles, De anima, III, 415).
Platón, en su conocida obra de La República, divide el alma en tres partes: la parte que se dedica al conocimiento; la que gusta del poder y de dominar; y la parte en la que habitan los deseos. Pero no todos los deseos son iguales, sino que corresponden a las tres clases de personas: el filósofo, dotado de deseos nobles; el ambicioso; y el interesado en sus propios negocios. Si cada uno tiene sus propios deseos, también busca por distintos caminos los placeres que los satisfagan.
Cada vez que recordamos a los griegos nos llenamos de admiración. Pensaron, hablaron, discutieron de todo y, por tanto, también de los deseos. Cómo no iban a pensar si afirmaban que el deseo es el principio
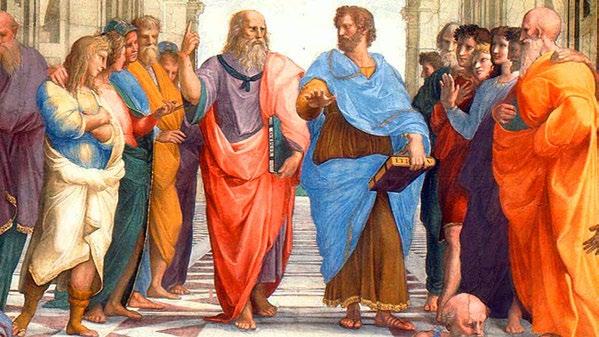
J. F. Lyotard, indaga entre los clásicos para dar con la certera observación del sentido y dirección del deseo. Así afirma: “El deseo es el movimiento de algo que va hacia lo otro como hacia lo que le falta a sí mismo. Eso quiere decir que lo otro está presente en quien desea y lo está en forma de ausencia3.” Aquí entramos en una aparente paradoja, ya que el deseo hace que se posea lo deseado, pero sin poseerlo. Lo presente y lo ausente pueden darse al mismo tiempo; de hecho, la naturaleza del deseo es la ausencia de lo deseado y deja de ser deseo en el momento en que se posee.
A primera vista, se diría que el deseo parece un sentimiento con la sola intención de cumplir algo que falta; sin embargo, tiene el equivalente de phylia, o sea como creación, tanto en el arte como en la procreación. Es creación en el cuerpo y en el alma. Desear es crear; y crear es unir los dos extremos del puente que entendemos como la finitud y la inmortalidad. En palabras de A. Calvo, es apertura a la diseminación, a lo otro, que en realidad no es engendrado exclusivamente por el yo como autor, como sujeto -si bien tiene su impronta singular- sino como autopoético (o sea auto creador)4
El deseo lleva consigo un doble y contrario sentimiento: uno de “tristeza por la falta de aquello que deseamos o amamos”; y otro de “poder para romper el dique que lo retiene, sabiendo que si estuviera presente el bien apetecido aseguraría –como afirma J. Dewey- la reunificación de la actividad y la restauración de la unidad5. Para el budismo, el deseo es la causa de todo sufrimiento y para eliminar el sufrimiento habrá que eliminar todo
deseo y seguir el camino espiritual, el cual se paralizará impidiendo todo progreso espiritual.
Desde Descartes, Spinoza y otros, se utilizó el término “deseo” como inclinación o tendencia positiva a la acción, que es la fuerza que ha movido la historia de la humanidad y le da la posibilidad de estar viva pese a los grandes cataclismos sociales. Para Spinoza, el deseo es simplemente el apetito acompañado por la conciencia de sí mismo. Todavía más, encontramos en M. Heidegger el deseo como la naturaleza proyectiva del hombre: “El ser por las posibilidades se manifiesta casi siempre como simple deseo. En el deseo el ser-ahí proyecta su ser en posibilidades que no sólo nunca se abocan a proporcionar cuidado, sino cuya realización nunca es ni seriamente proyectada ni realmente esperada”6
En general, los autores dan al deseo un sentido positivo, así Tomás de Aquino lo considera como una aspiración por algo que no se posee. La “pasión del alma” recoge el sentido de la fuerza impulsora hacia lo que se considera el bien.
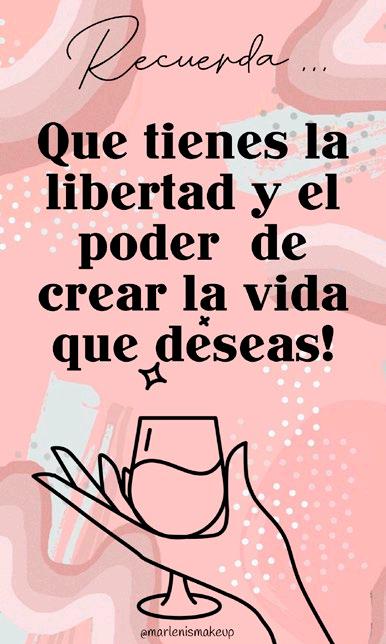
3. LYOTARD, J. F. ¿Por qué filosofar?. Buenos Aires, Ediciones Paidós. (1989).

Para Descartes es una agitación del alma que se mueve hacia el querer algo conveniente para ella. Y del mismo modo, para Locke7, el deseo es conseguir el placer y evitar el dolor; así la razón tendrá como papel trazar los caminos para conseguirlo, ya que es ella quien debe establecer el control.
LA PSICOLOGÍA DEL DESEO
El deseo ha dado origen a una gran diversidad de enfoques; es algo lógico al ser estudiado por autores de diferentes campos del conocimiento. En la psicología hay un concepto de gran interés, es la relación del deseo con la angustia. ¿Cómo un deseo puede angustiar? Precisamente por la distancia que media entre el deseo mismo y su realización. Además, la realización de los deseos siempre es menor que los deseos mismos; siempre hay una parte que queda alimentando nuevos deseos. Ese es el privilegio del deseo, ser el lugar de la libertad, de los sueños, de la autoconstrucción del “sí mismo”.
La afirmación de G. Hernández8 es de gran amplitud: “Podemos ver todos los productos de la cultura de la humanidad como un producto del deseo, con sus patologías incluidas. La Historia de la humanidad como una metáfora del deseo de los sujetos: deseo de tener, deseo de saber, deseo de poder, deseo de deber”.
4. CALVO, Á. Filosofía y deseo. UNIVERSITAS PHILOSOPHICA 17-18, dic. y junio. Bogotá, Colombia. (1991-1992).
5. DEWEY, J. Naturaleza humana y conducta. Fondo de Cultura. México. (1922).
6. HEIDEGGER , M. (1927: 41). Ser y tiempo https://www.nuevarevista.net/libros/martin-heidegger-ser-y-tiempo/
7. LOCKE, J. Pensamientos sobre la educación. Madrid: Akal, S.A. (1986).
8. HERNÁNDEZ, G. El deseo como lugar del sujeto. A Parte Rei: Revista de filosofía, ISSN 1137-8204, ISSN-e 2172-9069, Nº. 19). (2002).
Ni uno ni mil besos agotan el deseo de besar. Ni uno ni mil atardeceres maravillosos logran hacernos desistir de ver caer el sol sobre el horizonte.
Albert CamusPuede haber situaciones en las que el deseo nos haga vivir fuera del presente; es tal la expectativa, que uno se va al futuro, con la consiguiente infidelidad al momento que uno vive. A veces, el ahora resulta hostil y obliga a elaborar ‘deseos refugio’ porque en su vivienda se encuentra más seguridad que en la misma realidad. Para el soñador, el de la exuberancia de deseos, ‘lo que es en realidad’ le interesa poco, prefiere inventarse otra realidad y vivir en ella. Se podrá decir: pero esos deseos no son reales. Tienen otra realidad más simbólica, pero a quien se refugie en ellos le ofrecen una realidad real.
José M. Martínez, uno de los autores, en su libro El deseo y sus sombras9, distingue, desde un enfoque oriental, un primer grado de deseo, que es la emoción hecha consciente, o sea que comienza por ser emoción y sentimiento, para llegar a su consciencia. Y un segundo grado al que considera
Autorrealización
Reconocimiento
Pertenencia
Seguridad
Fisiología
patológico por su elevado nivel de complejidad y las formas de simbolización. “Estar en el presente, vivenciarlo, nos enriquece con emociones valiosas. El deseo, sin embargo, es un paso en falso que hemos de prever para evitarlo antes de que nos erosione”.
Habría que diferenciar las necesidades biológicas de los deseos, ya que estos son realidades “ficticias” a las que en un momento no se les ha prestado atención pero que han quedado grabadas en el inconsciente y que en algún momento surgirán bajo distintas formas de simbolización. Esto mantiene relación con los sueños que también toman formas simbólicas. Entre lo simbólico y lo real de los deseos se da una perfecta relación, y siempre el resultado es de bienestar: primero por el deseo en sí mismo y luego por su realización. El bienestar hay que considerarlo siempre con su parte de frustración por no conseguir la realización del deseo en plenitud.
Darwin, (1809 a 1887) con su libro de biología titulado El origen de las especies, mostró a todo el mundo el resultado de sus estudios, viajes, observaciones, etc. Él tenía claro su deseo de aventura, de viajar, de conocer otras culturas y países. A borde del barco HMS Beagle exploró lugares como Cabo Verde, Salvador de Bahía, Montevideo, las Is-
moralidad, creatividad, espontaneidad, aceptación de hechos, sabiduría
autorreconocimiento, confianza, respeto, éxito
amistad, afecto, intimidad sexual
seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud, propiedad privada
respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis
las Malvinas, Valparaíso, Lima, las famosas Islas Galápagos, Ciudad del Cabo, Hobart y Sídney.
Estaba obsesionado por el misterio del evolucionismo de las plantas con flores, y esta pasión motivó todo su trabajo. Ha pasado a la historia como uno de los grandes científicos. Su necesidad de conocer e investigar se convirtió en deseo vehemente y en la realización científica de toda su vida.
Para S. Freud se puede distinguir la necesidad, que tiende a la realización en acciones determinadas, aunque siempre acompañadas de tensión interior. Es el caso de la necesidad de comer y su satisfacción en el hecho de comer. Además, el deseo que está unido a las que llamó las “huellas mnésicas” o huellas que dejan algunos acontecimientos en la memoria y que permanecen hasta que algún estímulo las reactiva. Si no se da ese hecho que despierta a la memoria, el recuerdo será inaccesible para la consciencia10

9. MARTÍNEZ, J. M. El deseo y sus sombras http://www.psicologia-online.com/articulos/11/deseo_y_sus_sombras.shtml. (2008).
10. GANIM, B. Las Huellas mnésicas. Rev. Psicología 10 de abril. (2013).
Del mismo modo que el deseo tiende a la realización, tiende a la regresión, tratando de dar con el objeto del deseo. Pero el deseo humano resulta que siempre queda insatisfecho y deja siempre un poso de frustración; y cuando se logra el objeto, se pueden dar alucinaciones como cumplimiento de deseos. La persona consigue el “paraíso perdido”, pero dentro de esa misma alucinación. Se habla siempre de la neurosis, o sea del deseo inconsciente propio de un individuo, el cual es esencialmente insatisfecho y caracterizado por la pérdida. En la historia del individuo hubo un momento en el que la necesidad produjo la excitación; cada vez que se “recuerde” dicha necesidad (huella mnésica) aparecerá una moción para dar nueva categoría a la imagen mnémica y producir otra vez la percepción: es lo que se llama deseo y su cumplimiento.
El deseo en Freud no equivale a lo que llamamos deseo de algo aquí y ahora; es un deseo viejo, antiguo, tenido en la primera infancia y que dejó su huella; cuando aparece ahora ese deseo lo hace con una carga de tensión que se puede traducir en el sueño o en un síntoma.


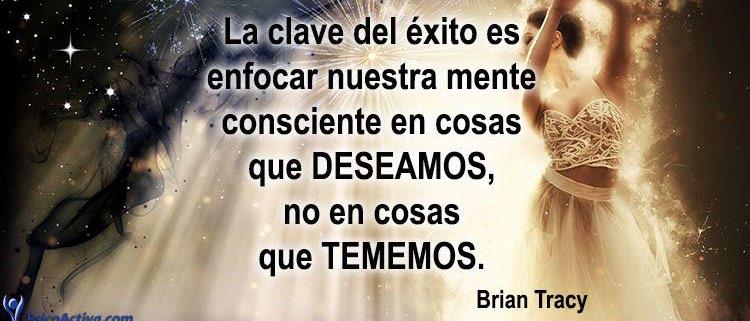
“El sueño es la realización de un deseo”, afirmó Freud tras su sueño sobre La inyección de Irma. El deseo siempre se orienta a la consecución de la gratificación, y por tanto a evitar cualquier frustración que surja en el camino. Pero el logro de la gratificación no se realiza de inmediato; por medio de la sublimación somos capaces de aplazar el placer y sustituirlo por otra actividad que proporcione ese u otro placer.
Al avanzar en edad, Freud fue ampliando el significado de algunos términos. Así, la libido fue dejando su significado restringido a la sexualidad, para cobrar otro más amplio y positivo como es la fuerza y deseo de vivir. Claro que libido implica Eros, sexualidad, atracción, autorrealización; pero también implica el Zánatos o principio de muerte, de retorno de todo lo vivo a un estado anterior, que se dirige primero hacia uno mismo con elementos autodestructivos, y luego hacia el exterior, en forma de pulsión agresiva o destructiva11
EL DESEO Y SU INTERPRETACIÓN, EN LACAN
Siguiendo la línea más positiva de Freud, J. Lacan apoya la idea de que el deseo es el motor del psiquismo, teniendo en cuenta la doble tendencia de lo agradable y lo desagradable. En su análisis, observa que el deseo lleva consigo una carencia esencial, como es la separación de la madre. Esa ausencia será sustituida por la “demanda” de conocer y poseer, siempre en expectativa y siempre insatisfecha. Será el caso que Lacan estudia de la anorexia: es una demanda de amor expresada por el rechazo del alimento, en espera de que la demanda de amor se cumpla.
Toda pulsión se puede sustituir por algo que tenga su simbolismo, sobre todo si la pulsión no se puede realizar, e incluso en caso de realización, por aquella parte de insatisfacción que todo deseo lleva consigo. Por la necesidad, la persona mira al objeto de su deseo e intenta satisfacerse con él; y por la demanda la persona trata de imponer o
11. ALBERRO, N. Deseo del otro, deseo del psicoanalista. Rev. Imago Agenda. http://www.imagoagenda.com/articulo.asp?idarticulo=1226. (2019).
LAPLANCHE, J., PONTALIS, J-B. Diccionario de psicoanálisis. Paidós. Barcelona. (1996).
HERNÁNDEZ SANJORGE, G. El deseo como lugar del sujeto. A Parte Rei: revista de filosofía, ISSN 1137-8204, ISSN-e 2172-9069, Nº. 19, 2002.
exigir al objeto que satisfaga su deseo. En esto, y dada la relación de Lacan con las ideas de Hegel, sigue su metáfora y la dialéctica del amo y del esclavo La relación del amo comienza cuando el esclavo o siervo reconoce su inferioridad y la superioridad del amo. Esa relación nunca es estática, sino que tiende a romperse cuando el lazo de esclavitud se rompe. El siervo siempre desea la ausencia o ruptura con el amo; de ahí que Hegel pudiera afirmar que «El deseo es la presencia de una ausencia». La historia de la humanidad es esta: la lucha entre el poderoso y el siervo; esta lucha ha penetrado las conciencias hasta lo profundo; es también la historia de los deseos, sobre todo del deseo de dominar y de reconocimiento del otro, ya que ambos desean ser amos.
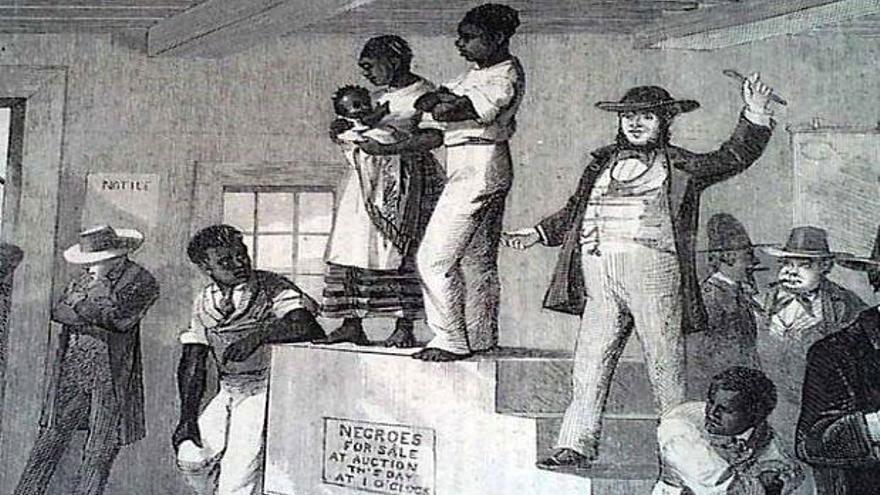
El esclavo termina muchas veces anulado, de modo que ni siquiera sabe desear; y este es el problema más grave para Lacan, cuando afirma que la gente no sabe desear, y que aprende a desear lo que cree que los otros desean: el siervo llega a desear lo que cree que el amo desea. Ese amo toma muchas formas, entre ellas el llamado “sentido común” o “la ética y la moral social”. De ahí que el deseo sea la expresión del ser mismo; eres lo que deseas o deseas lo que eres
Para salir de esta especie de neurosis y recobrar el sí mismo, la persona debe superar la imposición del inconsciente, que no le deja “hablar”, expresarse. Y esto según la idea de Lacan de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje: las palabras, los actos, los gestos, la lógica de los deseos positivos y negativos, son el lenguaje del inconsciente. Esto abre un capítulo importante sobre la necesidad expresiva de las personas desde niños,
y de la escucha de los educadores, pues deben saber escuchar no sólo los deseos en su contenido, sino la relación de la persona con sus deseos: relación que lleve al acuerdo entre el yo y los deseos según el principio de la realidad12.
No es buena una educación familiar o escolar en la que los deseos deben quedarse en el “armario” –esto ha ocurrido y ocurre en los casos de homosexualidad- sino la que facilita formas de expresión. El análisis, así como la orientación psicológica actual, o las distintas terapias, han aprendido a tomar en serio la expresividad de los sujetos, ayudados por esa escucha activa del analista u orientador que funciona como un espejo que refleja las ideas y sentimientos de la persona. En este punto estamos desde que la Psicología humanista de C. Rogers instituyera la terapia centrada en el cliente.
Amanda Sanders (2016) se pregunta: ¿Sabemos realmente qué deseamos? ¿por qué nos sentimos desdichados cuando nuestros deseos se cumplen?
El pensamiento de Jacques Lacan puede darnos algunas pistas --y muchas más dudas provechosas.
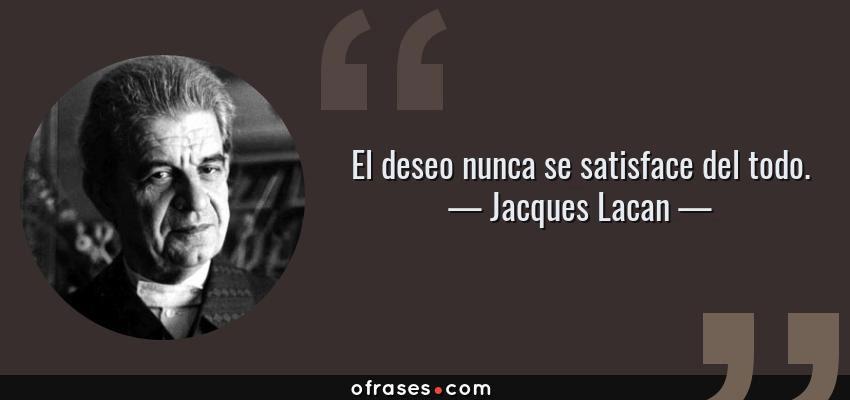


José María Martínez Beltrán Profesor Emérito. Campus La Salle. Madrid. Doctor en Ciencias de la Educación Univ. Salamanca.
Máster en Educación Univ. Chicago. Autor de numerosos libros.
Javier Herrero Martín Psicólogo Clínico. Doctor en Psicología. Director del MBA International La Salle. Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle. Vicedecano.

12. SANDERS, A. ¿Sabemos realmente qué deseamos? https://es.scribd.com/document/334616471/SABEMOS-REALMENTE-QUE-DESEAMOS-LACAN-docx. (2016) LACAN, J. El deseo y su interpretación, Seminario 6. (1958-59). LACAN, J. Anxiety. Polity Press. Cambridge. (2014).

En el entorno marítimo, donde las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente y los navegantes están expuestos a una serie de riesgos inherentes, contar con un botiquín a bordo bien equipado y accesible es absolutamente esencial, ya que no solo proporciona los recursos necesarios para tratar lesiones y enfermedades inesperadas, sino que también brinda una sensación de seguridad y preparación que es esencial para disfrutar de manera segura y tranquila de la navegación en el mar. Es más, tener un botiquín adecuadamente abastecido a bordo permite una respuesta rápida y eficaz, lo que puede marcar la diferencia entre un incidente menor y una emergencia grave, sobre todo si nos encontramos lejos de la costa. La aplicación inmediata de los primeros auxilios puede reducir el riesgo de infecciones, minimizar el dolor y acelerar el proceso de recuperación.
La necesidad de un botiquín se fundamenta en los siguientes aspectos cruciales:
Accidentes y Emergencias Inesperadas. Tiempo de Respuesta Limitado. Prevención de Complicaciones.
Seguridad y Tranquilidad. Cumplimiento de Regulaciones.
En el año 2014, la revista Proa a la Mar publicó un artículo en su sección de sanidad marítima sobre el botiquín a bordo, en el que se presentaba la elaboración de un botiquín básico al uso, que quedaba muy alejado de un botiquín de tipo C (que es el más elemental de todos), ya que este último requiere de un responsable a bordo, que conozca su contenido, su correcta utilización y se encargue de su reposición (Seguridad Social: Trabajadores del mar (seg-social.es))
La legislación vigente al respecto, se halla recogida en el Real Decreto 1120/2021, de 21 de diciembre, por el que se modifica el RD258/1999, de 12 de febrero, por el que se establecen las condiciones mínimas sobre la protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar (https://www.boe.es/eli/es/ rd/2021/12/21/1120). En la elaboración de este RD se han tenido en cuenta los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respondiendo a la necesidad de transposición de una directiva europea, y considerándosele eficaz y proporcional. Cumple, además, con el principio de transparencia ya que en su elaboración ha habido una amplia participación de los sectores implicados e identifica claramente su propósito. Por último, su aplicación no impone cargas administrativas adicionales, por lo que es coherente.
Estudiando la normativa reguladora, puede establecerse los tipos de botiquines que deben portar los buques en base a la actividad que desempeñen, es decir, dependerá de si son buques de carga, de pesca, de recreo o de servicios de puerto y de las millas alejadas de la costa a las que desempeñen su navegación o faena.
Dotación de medicamentos en un botiquín C Acción/efecto Principio activo
Analéptica, cardiocirculatorio o simpaticomimética
Adrenalina
Antiaginoso Nitroglicerina
Antihipertensivo
Antiulceroso y antiácidos
Antiemético
Captopril
Almagato
Metoclopramida o Domperidona
Antidiarreico Loperamidad
Analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios
Antiepiléptico
Neuroléptico
Anticinetósico
Antihistamínico H1
Glucocorticoide
Uso oftálmico
Paracetamol; Acido Acetilsalicílico; Diclofenaco sódico; Metamizol
Diazepam
Haloperidol
Dimenhidrinato
Cetirizina
Metilprednisolona
Solución salina para lavado ocular
Anestésico ocular Oxibuprocaína
Colirio ciclopléjico
Antiséptico
Sueros
Pomada antiinflamatoria
Ciclopentolato
Povidona; Alcohol 70º; Clorhedidina solución tópica 1%; Solución antiséptica para higiene de manos
Suero fisiológico para lavado heridas
Corticoide
Recientemente se ha actualizado la dotación del botiquín C, recurriendo a diferentes medicamentos en base a su acción/efecto y principio activo, determinando la cantidad necesaria de los mismos.
A esto debe añadirse diferente material médico, como tensiómetro digital, torniquete de compresión, aparato de reanimación manual (ambu) con máscara, tubo de Guedel, vendas elásticas, compresas, esparadrapo, apósitos, guantes, férulas, etc.

La normativa obliga a la revisión periódica (anual) de los botiquines de los buques registrados en España, y se realizará por el personal sanitario designado por Sanidad Marítima, quienes emitirán un Certificado de revisión del botiquín. El manejo y mantenimiento del botiquín constituirá una responsabilidad de la persona que ostente el mando del buque. El botiquín deberá instalarse en un lugar limpio, seco y fresco, protegido de la luz y del calor y al abrigo de insectos y roedores. Las condiciones ideales de almacenamiento de los medicamentos son: temperatura no superior a 22º C ni inferior a 15º C, humedad menor al 85% y no exposición directa a la luz solar.
En España, la empresa “Botiquín Sans” ha sido pionera en la fabricación y distribución de botiquines, cubriendo las necesidades del sector Naval. Así fabrican dos modalidades de botiquines C, hasta 30 y 60 millas.
De lo dicho hasta aquí se colige que es responsabilidad del que gobierne la embarcación tener un botiquín adecuado a la normativa, si bien, una embarcación de recreo que no enrole tripulación y sin fines comerciales, no está obligada a llevar botiquín ni si quiera en la modalidad C. Sin embargo, con vista a prevenir complicaciones y aportar seguridad y tranquilidad, podemos elaborar un botiquín al uso, para lo que debe tenerse en cuenta, además de la normativa, otros factores como el tipo de buque, el medio donde vaya a navegarse y el tipo de personal que nos acompañe (los navegantes). Así, el tipo de buque puede predisponer a sufrir distintas afecciones debido a su habitabilidad y barreras arquitectónicas, favoreciendo la aparición de traumatismos, indigestiones, mareos, insolaciones, caídas al mar, hipotermia, contaminación por gases, quemaduras, picaduras, etc.
Fig. 1. Modelos de botiquín C distribuidos por la empresa “Botiquín Sans”.Tipos de botiquín que deben llevar los buques en función de su actividad
ACTIVIDAD DEL BUQUE
I. Buques de carga
1
2
3
4
Dedicados a viajes largos sin limitación de pasaje. X
Que naveguen a más de 150 millas náuticas de la costa y/o realicen travesías de más de 48 horas de navegación. X
Que naveguen entre las 60 y 150 millas náuticas de la costa y/o realicen travesías entre 24 y 48 horas de navegación. X
Que naveguen hasta las 60 millas náuticas del puerto más próximo equipado de forma adecuada desde el punto de vista médico y/o realicen travesías de menos de 24 horas de navegación. X
II. Buques de pesca
5
6
7
De gran altura y altura sin limitación de paraje o faenen en caladeros de países extracomunitarios que no estén incluidos en el punto 7. X
Que faenen a más de 150 millas náuticas de la costa y/o se encuentren a más de 48 horas de navegación del puerto más cercano. X
Que faenen entre 60 y 150 millas náuticas del puerto más próximo equipado de forma adecuada desde el punto de vista médico y/o permanezcan entre 24 y 48 horas fuera de dicho puerto o faenen en caladeros extracomunitarios a menos de 150 millas del puerto comunitario más próximo equipado de forma adecuada desde el punto de vista médico y no permanezcan fuera de dicho puerto más de 48 horas.
8
Que faenen a una distancia inferior a las 60 millas náuticas desde el puerto más próximo equipado de forma adecuada desde el punto de vista médico y/o permanezcan menos de 24 horas alejados de puerto. X
III. Buques de recreo y servicios de puerto
9
10
12
13
14
Con tripulación contratada que realicen viajes en los que permanezcan alejados de la costa más de 150 millas náuticas. X
Con tripulación contratada que realicen viajes en los que permanezcan alejados de la costa entre 60 y 150 millas náuticas y/o se encuentren entre 24 y 48 horas de navegación del puerto más cercano equipado de forma adecuada, desde el punto de vista médico.
Con tripulación contratada que realicen viajes hasta las 60 millas náuticas de distancia a la costa y/o se encuentren a menos de 24 horas de navegación del puerto más cercano equipado de forma adecuada desde el punto de vista médico.
Remolcadores, lanchas, gabarras, etc., que salen a la mar en travesías de más de 48 horas y/o permanezcan alejados de la costa más de 150 millas náuticas
Remolcadores, lanchas, gabarras, etc., que salen a la mar en travesías de menos de 48 horas y/o permanezcan alejados del puerto más próximo equipado de forma adecuada desde el punto de vista médico entre 60 y 150 millas náuticas.
Remolcadores, lanchas, gabarras, etc. que realicen travesías fuera del ámbito portuario hasta las 60 millas náuticas del mismo
IV. Embarcaciones salvavidas 15 Botes salvavidas
16 Balsas de salvamento
Dotación anexo II RD 568/2011.
Reparando un poco en el medio, debemos recordar que en nuestras costas existen bajíos, peces (escualos, cabrachos, morenas, arañas de mar…), medusas, anémonas, erizos, etc. que pueden herirnos o provocarnos picor, quemazón y/o dolor. En cuanto a los navegantes habrá que conocer los estados previos (enfermedades) que padezcan, así como los tratamientos habituales que lleven (diabetes; Hipertensión…), si tienen predisposición al mareo, analizando el tipo de navegación que se ha ideado (horas de singladura), contando con una dieta adecuada e hidratación.
Indudablemente no podemos prever todo lo que nos puede acontecer, pero puede resultarnos útil acostumbrarnos a crear nuestro propio botiquín, pues lo que en tierra firme sería una tontería en el medio acuático puede transformarse en un problema grave.
En el número 167 de la revista Proa a la Mar se elaboró un botiquín al uso, cuyo contenido pretendo revisar y actualizar:
1. Material médico.
a. Material de cura:
Vendas de diferentes tamaños.
Apósitos adhesivos (curitas) de varios tamaños y formas.
Gasas estériles.
Esparadrapo hipoalergénico.
Tijeras pequeñas.
Pinzas de depilar.
b. Otros elementos:
Guantes desechables.
Mascarilla de reanimación cardiopulmonar (RCP), con un tubo de Guedel.
Solución salina estéril para limpieza de heridas.
Termómetro.
Manual de primeros auxilios actualizado.
2. Medicamentos básicos (algunos de ellos requieren prescripción médica).
a. Analgésicos/antiinflamatorios no esteroideos:
Paracetamol: Es un analgésico y antipirético comúnmente utilizado para aliviar el dolor leve a moderado y reducir la fiebre. Es útil para tratar dolores de cabeza, dolores musculares y otros malestares comunes. ¡Ojo! Debe evitarse en pacientes con patología de hígado.
Metamizol: induce efectos analgésicos, antipiréticos y espasmolíticos. Es útil en caso de dolor cólico, ginecológico y odontológico. Puede utilizarse para disminuir
la temperatura corporal. ¡Ojo! Debe evitarse en alérgicos al nolotil (metamizol). Riesgo de disminución importante del número de leucocitos en sangre.
Ibuprofeno: es un analgésico y antiinflamatorio que puede ayudar a aliviar el dolor, la inflamación y la fiebre. Es útil para una variedad de dolores, incluidos los dolores musculares, dolores de cabeza y dolores articulares. Puede combinarse con el metamizol para un dolor odontológico.
Diclofenaco es un antiinflamatorio algo más potente que el ibuprofeno, pero más gastro lesivo, indicado en el dolor postraumático y en el dolor en general. Debe asociarse a un protector gástrico.
b. Antiinflamatorio esteroideo:
Dexametasona: De utilidad en situaciones donde pueda ocurrir una inflamación grave, como picaduras de insectos o reacciones alérgicas graves. Sin embargo, su uso debe ser bajo supervisión médica y según las indicaciones adecuadas.
Corticoide tópico en forma de crema (Batmen; Claral) indicado en dermatitis, eczemas y psoriasis. También puede usarse para picaduras e inflamaciones locales.
c. Antihistamínicos.
Los antihistamínicos, como la cetirizina, son útiles para tratar reacciones alérgicas leves, como picaduras de insectos o urticaria. Pueden ayudar a aliviar la picazón, la hinchazón y otros síntomas alérgicos.
El Dimenhidrinato (Biodramina) bloquea los impulsos que estimulan el sistema del equilibrio, por lo que se utiliza para la prevención y tratamiento de la cinetosis -mareo-.
d. Antiséptico para limpiar heridas.
Povidona yodada: Un antiséptico comúnmente utilizado para limpiar heridas y prevenir infecciones. Es eficaz contra una amplia gama de microorganismos y se puede usar para desinfectar cortes, raspaduras y quemaduras menores.
Alcohol. Útil para limpiar la piel antes de administrar un inyectable.
e. Pomada antibiótica para aplicar en cortes y quemaduras.
Una pomada antibiótica (bactroban), que contiene mupirocina, es útil para aplicar en cortes, quemaduras y otras heridas menores para prevenir infecciones bacterianas y promover la cicatrización.
f. Antiácidos.
El almagato (Almax) es un antiácido indicado en las gastritis y en las dispepsias (digestión pesada).
g. Antibiótico.
La Amoxicilina / Ácido Clavulánico, es un antibiótico indicado en las sinusitis, otitis, amigdalitis, bronquitis, cistitis, etc.
Como hemos comentado, los botiquines normalizados deben revisarse siguiendo la normativa indicada por Sanidad Marítima. Ahora bien, si nos planteamos elaborar nuestro botiquín, deberemos mantenerlo en condiciones óptimas para su uso inmediato en caso de emergencia. En este caso, se recomienda lo siguiente:
1. Revisión regular: Se debe revisar el botiquín regularmente, al menos cada 3 a 6 meses, para asegurarse de que todos los elementos estén completos, no hayan caducado y estén en buen estado de conservación.
2. Reposición de suministros utilizados: Después de usar cualquier elemento del botiquín, este debe ser reemplazado de inmediato para asegurar que el botiquín esté siempre completo y listo para su uso.
3. Inspección antes de cada salida: Antes de cada salida en la embarcación, se debe realizar una inspección rápida del botiquín para asegurarse de que esté bien abastecido y en condiciones de uso.
4. Consideraciones adicionales: Además de las revisiones periódicas, se debe prestar especial atención a las condiciones de almacenamiento del botiquín para garantizar que los medicamentos y materiales sensibles se mantengan adecuadamente y no se vean afectados por la humedad, la luz solar directa u otras condiciones adversas.
Mantener un botiquín de primeros auxilios bien equipado y revisado regularmente es fundamental para garantizar la seguridad a bordo de una embarcación de recreo y permitir una respuesta rápida y efectiva en caso de emergencia.
Es importante tener en cuenta que la inclusión de medicamentos en el botiquín debe hacerse con precaución y bajo recomendación médica, especialmente si hay personas con enfermedades médicas preexistentes a bordo. Además, es fundamental verificar la fecha de caducidad de los medicamentos y reemplazarlos regularmente para garantizar su eficacia y seguridad.
Dr. José Vicente Martínez Quiñones Doctor en Medicina y Cirugía. Socio de la RLNE. Capitán de Yate.

Bibliografía
1. BOE núm. 305, de 22 de diciembre de 2021, pp.: 158392-158450. Real Decreto 1120/2021, de 21 de diciembre, por el que se modifica el RD 258/1999, de 12 de febrero, por el que se establecen las condiciones mínimas sobre la protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar. https://www. boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21104
2. Botiquín a bordo. Normativa reguladora En: GUIA SANITARIA A BORDO. Sanidad Marítima. Trabajadores del mar. Seguridad social. https://www.seg-social. es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/TrabajadoresMar/35300/35399/174665
3. Botiquín Sans, S.L.U. Distribución de botiquines, material sanitario y rescate. Barcelona. http://www.botiquinsans.com/es
4. MARTÍNEZ QUIÑONES, JV. Botiquín. Proa a la Mar, 2014; 167:62-65.





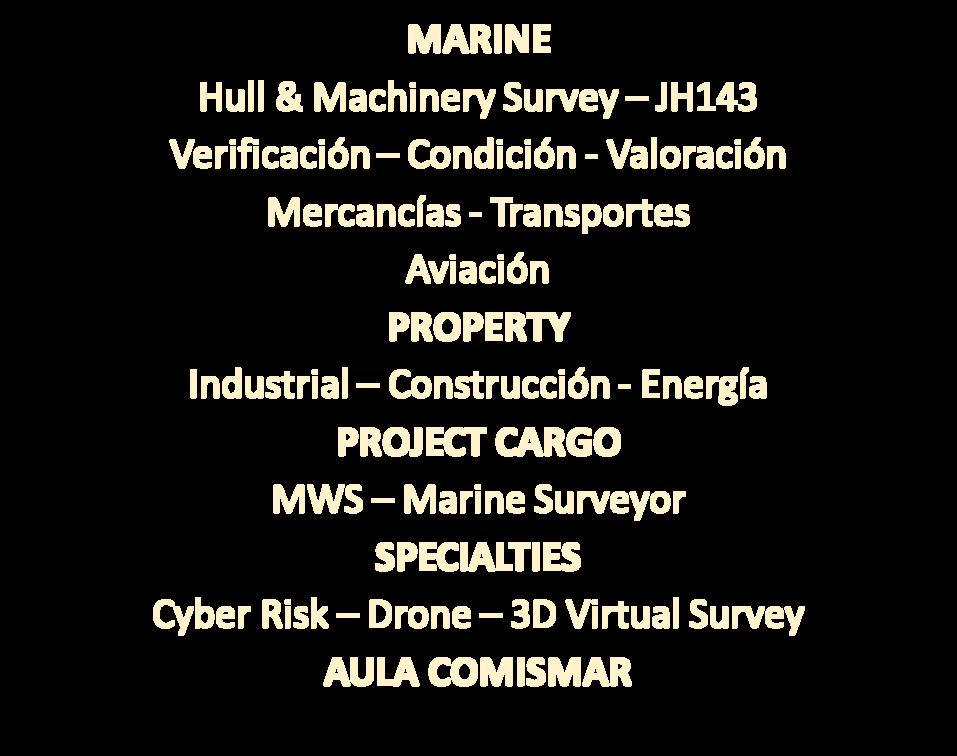





El sector marítimo controla muy bien la mercancía que transporta mediante los manifiestos de carga, los famosos “conocimientos de embarque (bill of lading)”. Estos documentos suponen un aval para el contrato entre el exportador y la empresa a cargo del traslado de la mercancía, ya que con él se acredita que el transportista es el responsable de la mercancía durante el viaje. En el transporte marítimo existen muchas cláusulas diferentes, dependiendo de cómo varía la responsabilidad sobre la carga transportada, pero el armador siempre busca que la mercancía esté asegurada, porque de lo contrario el transportista sería el responsable en caso de accidente. Todos los involucrados en el negocio marítimo se preocupan por el valor de la carga, y por su reposición en caso de pérdida, y normalmente se trata de mercancías que se transportan en contenedores.
En la última década, de varios cientos de millones de contenedores que deben existir en el mundo, se pierden más de 1.300 de media al año por los mares y océanos del globo. Cuando por diferentes motivos esto se produce, la tripulación del buque debe dar un aviso de lo ocurrido. Lo habitual es que los barcos notifiquen a las estaciones costeras y centros de coordinación de salvamento cercanos, los incidentes, y estos a su vez emitan los correspondientes avisos a los navegantes.
 Fig. 1. Buque portacontenedores. (Fuente: Harbourpilot).
Fig. 1. Buque portacontenedores. (Fuente: Harbourpilot).
¿LOS CONTENEDORES A LA DERIVA SON PELIGROSOS?
Estadísticamente, los contenedores a la deriva que transportan mercancías “no peligrosas” no suelen provocar incidentes importantes. Lo que siempre más ha preocupado, una vez que quedan a la deriva, es la seguridad en la navegación para evitar posibles colisiones de éstos, contra otras embarcaciones. Lo normal es que una vez que se hunde el contenedor, se le pierda la pista, y punto final.
De los sucesos acaecidos históricamente emana que cada año se pierden más y más contenedores, hecho motivado principalmente porque, aunque los barcos parece que han parado de crecer en eslora, no ocurre lo mismo con su manga y puntal. Los buques mega portacontenedores cada vez alcanzan más filas de contenedores a lo ancho y a lo alto, lo que ha provocado que el número de incidentes con contenedores perdidos por colapso de los que se apilan en vertical sobre cubierta haya aumentado en los últimos años. Gran parte de estos percances se ha producido en buques que navegaban por aguas del Pacífico.

Pero no se trata de algo nuevo, ya que en la década de los noventa se produjeron dos hechos muy curiosos, el primero con libro incluido. El 10 de enero de 1992, un buque que cubría la ruta entre Hong Kong y Washington perdió doce contenedores en medio del océano Pacífico. Uno de ellos portaba 28.800 juguetes de plástico, entre los que se incluían patitos amarillos que quedaron a la deriva en alta mar, y que durante quince años estuvieron alcanzando playas lejanas, llegando incluso hasta Alaska (por cierto, el libro se titula Moby-Duck). La otra anécdota se produjo en febrero de 1997, cuando un temporal provocó que el portacontenedores Tokio Express perdiera 62 contenedores, que se hundieron a diez millas

de tierra, al sur de Inglaterra. Uno de ellos contenía aproximadamente cinco millones de piezas de Lego que viajaban con destino a Nueva York. Casi treinta años después, los habitantes de las playas de la zona siguen recogiendo, y algunos coleccionando, pequeñas piezas de aquel juego. Y es que los residentes de las zonas ribereñas no paran de sorprenderse de los objetos que la mar lleva hasta sus playas: desde los tristes famosos “pellets”, hasta zapatillas de primeras marcas (aunque eso sí, desemparejadas).
¿POR QUÉ SE CAEN LOS CONTENEDORES?
Nos encontramos con diferentes causas, pero a las ya indicadas del mal tiempo y el gigantismo de los buques (a las que a veces se une un fallo en la propulsión), y en el caso de los buques portacontenedores, se podrían añadir otras. Entre ellas: un defectuoso trincaje (sujeción) de la carga, o un mantenimiento precario del equipo de trincaje; contenedores con cantoneras defectuosas y en mal estado; fatiga del personal; o errores en la información del peso del contenedor (que influirán negativamente en el cálculo de la estabilidad, a pesar de que se suele comprobar el peso del contenedor antes de cargarlo).
Muchas veces nos podremos encontrar con la suma de varios de estos problemas, que unidos a la manera en la que se estiban los contenedores a bordo, provocarán que en la mayoría de los casos se pierdan varios contenedores a la vez. Hay incidentes cercanos en el tiempo, como el protagonizado por el buque Shristi en 2023, que, navegando de Boston a la República Dominicana, perdió casi 50 contenedores. Eso sí, vacíos. En algunos casos, si los contenedores hundidos pudieran afectar al hábitat marino y están localizados, sí se recuperan del fondo del mar.
Fig. 2. Contenedores a la deriva. (Fuente: www.mascontainer.com). Fig. 3. Sorpresa en el mar con zapatillas deportivas de primeras marcas. (Fuente: www.dailymail.co.uk).
Respecto al tiempo que puede estar un contenedor flotando a la deriva, pues como todo, depende. Dependerá del tipo de contenedor, de su estado, y de la cantidad y tipo de carga que porte. Algunos se hunden en horas, otros en días, y algunos pocos deciden cumplir el principio de Arquímedes, tal como lo hacen los buques, y estar meses a la deriva. Existen historias de contenedores que estuvieron más de un año a la deriva, llegando a cruzar el atlántico. Es probable que en estos momentos haya en torno a diez mil contenedores perdidos a la deriva por los mares y océanos del mundo. Hace unos años unos pescadores franceses se encontraron con uno, y decidieron abrirlo, y sorpresa: ¡estaba lleno de teléfonos móviles de primeras marcas nuevecitos!

SISTEMA AUTOMÁTICO DE CONTROL DE CONTENEDORES
Existe un proyecto vigués denominado “COBS (Container Overboard System)”, respaldado por Puertos del Estado, que podría ayudar a la localización de los contenedores que se encuentren flotando a la deriva. La idea que se esconde detrás de este estudio presenta un sistema dotado de un dispositivo de alarma y localización satelital que se colocaría en los contenedores, y que además ayudaría a mantenerlos a flote para que no se hundieran. Las características del dispositivo provocarían un triple efecto positivo: el cuidado del medio ambiente, la mejora de la seguridad en la navegación, y la ayuda en la investigación de accidentes. COBS, se presenta como un servicio, por el cual el cliente pagaría una tasa por cada viaje que realice un contenedor con el dispositivo, proporcional al valor de la mercancía transportada y al coste del flete.

Este sistema alertaría, identificaría, rastrearía y mantendría a flote los contenedores marítimos. Su funcionamiento sería el siguiente: cuando un contenedor cayera al agua, el sistema lanzaría un aviso de manera inmediata, identificaría qué contenedor (o contenedores) se ha perdido, e informaría de su posición en tiempo real. Adicionalmente el equipo evitaría su hundimiento, gracias al sistema de flotabilidad del que estaría dotado, que lo mantendría a flote hasta que el contenedor fuera recuperado o remolcado.
En cuanto a la técnica empleada para impedir el hundimiento de los contenedores, el proyecto plantea dotar al contenedor de un “airbag” que se activaría cuando cayera al agua. Sería como proveer a cada contenedor de su propia balsa salvavidas. Por cierto, una idea que no es nueva, y que algunos ya propusieron en el pasado para instalar en un buque de pequeño porte (sistema Kafloat).
SISTEMA KAFLOAT, AIRBAGS PARA BUQUES
A finales del año 2002, en una idea todavía más antigua que se remontaba a 1998, una empresa gallega patentó en 24 países un airbag para barcos mediante un sistema que impedía que una embarcación se hundiera en caso de que se produjera una vía de agua. El Kafloat, nombre extraído del inglés “keep afloat (mantenerse a flote)”, es un sistema que permite evitar el hundimiento y asegurar la flotabilidad de los barcos en caso de que se produzca un percance.
Fig. 4. Buque portacontenedores de COSCO. (Fuente: Harbourpilot). Fig. 5. Buque portacontenedores de EVERGREEN. (Fuente: Harbourpilot).El sistema podría instalarse tanto en barcos nuevos como en los ya activos, pero siempre que no sobrepasen las 20 toneladas de arqueo. Por lo tanto, inicialmente, los buques mercantes de gran porte no podrán beneficiarse del Kafloat, aunque no ocurriría lo mismo con buques de pesca y recreo. Esta última tipología de barcos serían los que más posibilidades tendrían de poder beneficiarse del invento.
Comprender el funcionamiento del Kafloat es fácil si se resume explicando, de manera simplona, que consiste en aplicar el airbag de los automóviles, a las embarcaciones. El elemento de seguridad consiste en insertar en el casco del buque una serie de piezas cilíndricas que guardan en su interior elementos de flotación conectados a una especie de bombona que insufla gas a las bolsas cuando un sensor instalado en el interior del buque detecta agua, o cuando el capitán o patrón pulse un dispositivo instalado en el puente de gobierno para disparar de forma manual los elementos de flotación. El número de “globos” que debe llevar cada barco para que el Kafloat sea efectivo, variará con las dimensiones y arqueo de este.
El airbag de los barcos incorpora mejoras con respecto al de los automóviles. La primera consiste en que, al mismo tiempo que se accionan los flotadores de gas, el sistema emite una señal GPS para informar de las coordenadas en las que se ha producido el siniestro.
Inicialmente hubo escepticismo entre los ingenieros navales ante esta idea, y se comentaba, como ya se ha confirmado, que este sistema sólo se podría aplicar a barcos de pequeño porte, porque la cantidad de aire que se necesita para mantener a flote un barco grande es inmensa.
Kafloat lleva más de veinte años trabajando por lanzar un sistema que mejore la flotabilidad de los barcos y ahora en 2024, tras los últimos siniestros marítimos en Galicia, se sigue buscando socios y el apoyo de las administraciones, a través de ayudas
para mejorar la seguridad del sector pesquero, para implantar un dispositivo y evitar más muertes en la mar. Los responsables del sistema destacan que la FAO (Organización para la Agricultura y la Alimentación) sitúa el trabajo de la mar como la profesión con más riesgo que existe, por lo que creen necesario que haya un mayor respaldo a este sistema.
Hasta el momento, el sistema kafloat se había instalado en tres embarcaciones y se indica que se ha optimizado para barcos de hasta 30 metros de eslora. La empresa quiere ahora una consolidación industrial y comercial del sistema, por lo que busca socios que aporten un refuerzo en la estructura empresarial que entienden que necesita el proyecto, tras un proceso de autorizaciones y homologaciones muy largo, que ha supuesto una merma importante de sus posibilidades económicas.
Volviendo al funcionamiento del sistema, se debe destacar que el tiempo mínimo que permanecen hinchados los flotadores es de 24 horas, periodo de tiempo para que puedan actuar los equipos de emergencia de a bordo o de salvamento marítimo exterior, e incluso, dependiendo de la distancia, tiempo suficiente para poder remolcar el barco a puerto. El mecanismo fue probado en un modelo prototipo de un pesquero en el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR), actualmente dependiente del INTA, con resultados positivos.
Respecto a las pruebas ya realizadas del sistema se puede destacar que en 2008 el Centro Tecnolóxico da Pesca de Celeiro y Kafloat suscribieron un convenio de cooperación que permitiera analizar los costes de implantación del airbag para pesqueros, y así estudiar el poder adaptarlo a las medidas y características de las distintas unidades de flota.

Las pruebas de viabilidad del proyecto se realizaron en noviembre de 2002 en los Astilleros de Huelva, sobre un pesquero con casco de acero y 26 metros de eslora, propiedad de Kafloat. Posteriormente se llevaron a cabo otras pruebas complementarias: en enero de 2006 con el barco de investigación BIP II (antiguo pesquero) de fibra de vidrio y 24 metros; seis meses más tarde, y a bordo del mismo buque se efectuaron las pruebas en la mar de activación total del sistema y, en enero de 2007, también a bordo del BIP II, y en condiciones de mar gruesa y fondeados, las de resistencia y permeabilidad del flotador troncocónico de 1.500 litros.
Fig. 7. Buque con flotadores despegados. (Fuente: Kafloat).En febrero de 2007 se dieron por finalizadas todas las pruebas del sistema correspondientes a la Sociedad de Clasificación Bureau Veritas (BV). El sistema Kafloat ha sido certificado por Bureau Veritas y homologado por la DGMM tras la creación de una Norma UNE tramitada a través de la Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor), ya que no existe ningún otro sistema similar en el mundo. La patente es completamente gallega y española.
Posteriormente, en 2009 el barco Serra do Caurel, con base en Portonovo, una patrullera de 11 metros de eslora perteneciente al Servicio de Guardacostas de la Xunta de Galicia, fue el primer barco en el mundo, además del prototipo del ICCM (Instituto Canario de Ciencias Marinas), en el que se efectuaron las pruebas de mar obligatorias para su aprobación. Con la entrega del barco a la Xunta de Galicia, y después de siete años de I+D+i, la empresa gallega Kafloat S.L. dio el paso definitivo hacia su expansión en el ámbito comercial.
Además, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil cuenta desde 2015 con dos embarcaciones dotadas con el sistema. Las patrulleras fueron diseñadas y equipadas para misiones de vigilancia y lucha contra el narcotráfico y la inmigración irregular, además de la protección del medio marino. Construidas en los astilleros Gondán-Fibra, en el asturiano Puerto de Figueras, sus cascos de fibra de vidrio cuentan con este sistema. En ellas, dicho sistema consiste en la instalación de:
Unos módulos de flotación estancos de tamaño adecuado, situados en el interior del casco



y adosados a sus costados a lo largo de su obra viva, que contienen en su interior unos flotadores plegados fabricados con material compuesto polimerizado.
1. Una unidad de control que recibe la información procedente de sensores dispuestos en el interior del barco. Esta unidad de control posee una serie de subsistemas que son los encargados de activar los elementos de flotación en caso de entrada de agua en uno o más de los compartimentos.
El Kafloat , módulo de flotación, contempla tres formas de funcionamiento:
1. Subsistema automático: en caso de inundación rápida responde el subsistema automático de inflado.
2. Subsistema manual: será en la mayoría de los casos el sistema utilizado.
3. Subsistema semiautomático: Si es necesario interrumpe, mejora y modifica la secuencia de activación.
Raúl Villa Caro Doctor Ingeniero Naval y Oceánico. Capitán de la Marina Mercante. Capitán de Corbeta del Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
 Fig. 8. Buque Serra de Caurel. (Fuente: Xunta Galicia).
Fig. 9. Patrullera de la Guardia Civil. (Fuente: LOBA).
Fig. 10. Patrullera de la Guardia Civil en curva de evolución. (Fuente: Gondán).
Fig. 8. Buque Serra de Caurel. (Fuente: Xunta Galicia).
Fig. 9. Patrullera de la Guardia Civil. (Fuente: LOBA).
Fig. 10. Patrullera de la Guardia Civil en curva de evolución. (Fuente: Gondán).
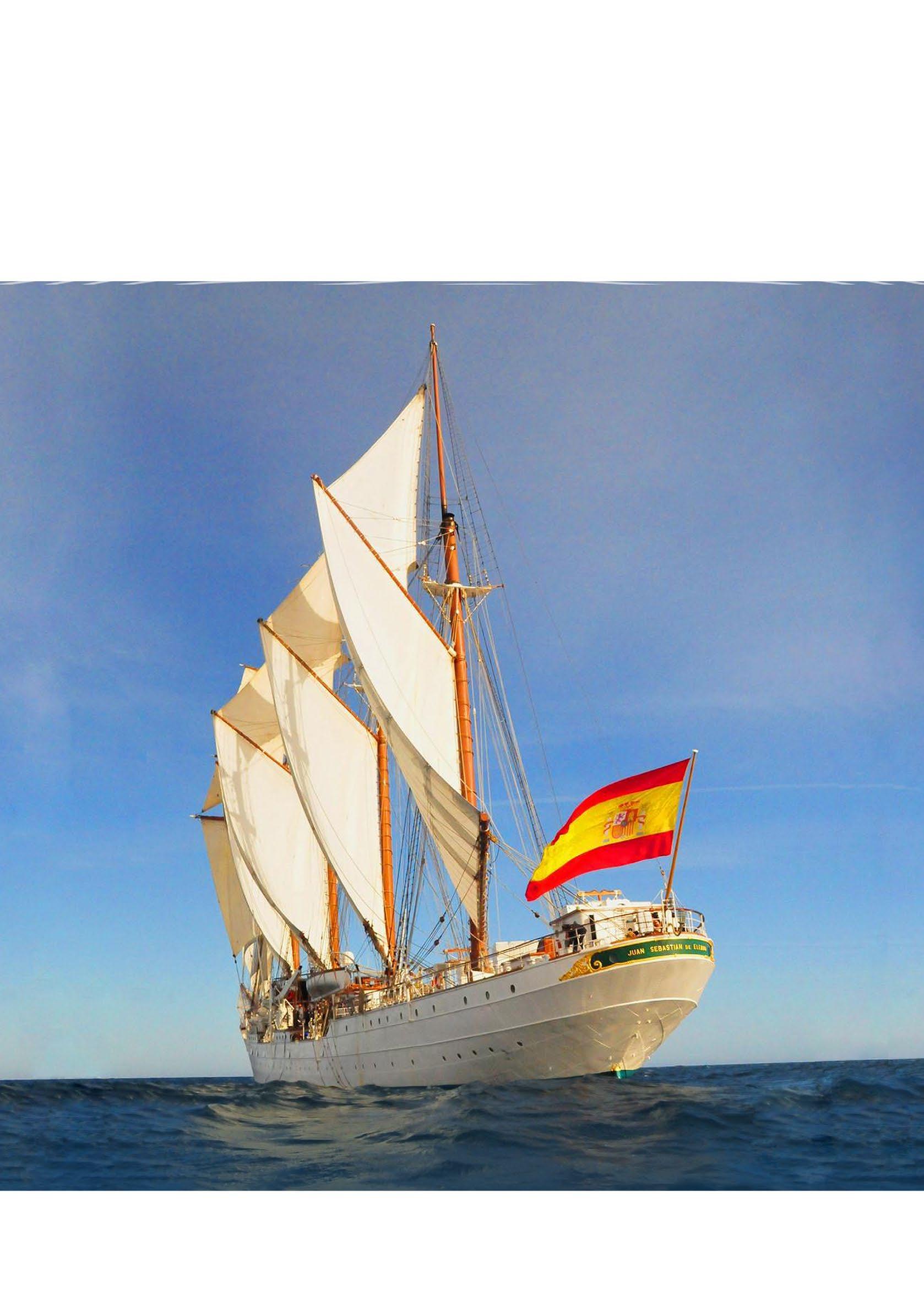


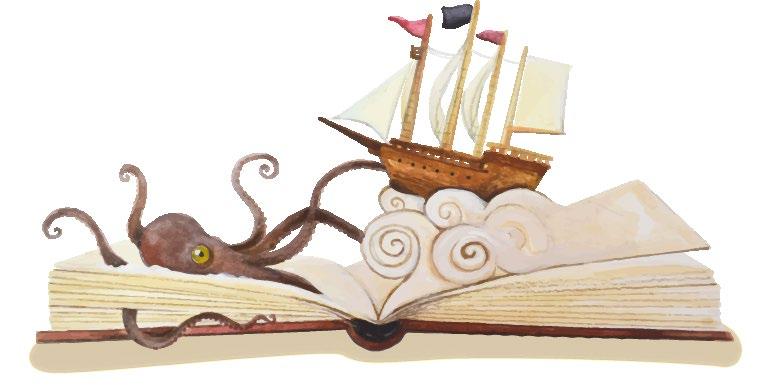
El 19 de enero de 2009 me encontraba off-shore Bonny a bordo del B/T nombrado “Front Chief”, en calidad de Pilot/ Mooring Master (práctico/jefe de operaciones) realizando una operación de carga en la SBM número 1. Bonny Terminal es una de las llaves de la economía nigeriana de crudo y gas. Situada a unos 48 kilómetros de Port Harcourt, perteneciente a SPDC (Shell Petroleum Development Company of Nigerian Limited). La Terminal de crudo tiene una extensión de 1.209.015 metros cuadrados, con 23 tanques de almacenamiento con una capacidad total de unos 7 a 9 millones de barriles.
El crudo se exporta por medio de las mono-boyas SPM 1, SPM 2 y SPM 3. Dichas SPM (Single Point Mooring) se encuentran situadas a más de 12 millas

de tierra, en una zona de 25 metros de calado mínimo, conectadas a la Terminal por medio de “pipelines” de 16 millas de longitud y 48” de diámetro. La carga se realiza a través de dos mangueras provenientes de la SPM y con 16” de diámetro cada una, con una capacidad de carga total aproximada de 50 mil barriles por hora, conectadas al buque en sus respectivos manifolds.
La Terminal de Bonny, normalmente, consta de tres prácticos, cuya misión principal es la de atracar el buque a la SPM, supervisar las operaciones de carga, desatracar y volver a la Terminal con los Conocimientos de Embarque firmados por el Capitán del buque, a parte de la recepción y firma de todas las Protestas hechas por el Capitán del buque exportador del crudo cargado.

Ser Pilot/Mooring Master para la Terminal de Shell en Bonny no es tarea fácil, creo que fui el primer español que ocupó dicho puesto, y creo que el último también, afirmación que no es importante debido a que todo está inventado de antemano, quizás le di un estilo diferente al hacer algo totalmente estipulado con anterioridad, en estos casos los experimentos con “Soda-Water” que es menos arriesgado.
Se iba exportar 1 millón de barriles “Bonny light”, al super tanque “Front Chief”. A las diez de la mañana embarcábamos: las autoridades, 1 surveyor de carga, 1 inspector de carga del gobierno, 1 hoseman y yo mismo como práctico/ mooring master y responsable de toda la operación desde su inicio hasta su terminación y vuelta a la base, de 45 a 50 horas de trabajo. El “Front Chief” es el típico VLCC de construcción coreana de 334 metros de eslora por 60 de manga y 35.000 caballos de propulsión.
Conocía bien esos barcos, bastante nobles cuando van bien lastrados pero muy dados al balance por su gran GM, casi todos los barcos nuevos de doble casco suelen dar buenos bandazos cuando están amarrados a la SBM y el maretón les viene por los costados. La tripulación del Front Chief era internacional, con mayoría hindú, algún que otro ruso, que nunca faltan en los barcos.


Hicimos la maniobra de amarre a la SBM 1. Una vez amarrados se daba un cabo de remolque por popa, y así, mantener el barco lo más alejado posible de la SBM, que son los 60 metros que miden los cabos de atraque que van desde la mono boya hasta que el “chafe chain” entra en “bow stopper” de la cubierta del barco.
Conectamos las dos mangueras a los manifold de abordo, las conexiones son de 16” cada una, abrimos las válvulas, comuniqué a la terminal que estábamos listos para cargar y que habíamos pasado satisfactoriamente las “check list”. Después de una hora de espera, empezamos a recibir el producto con el mínimo rate posible. Cuando el primer oficial comprobó que todo iba bien y no había pérdidas, pedí a la terminal que fuera aumentando el fluido hasta el máximo. A las diez de la noche y después de más de dos horas de carga, oímos unos gritos por el VHF, el remolcador que teníamos por la popa estaba siendo atacado por piratas. Se cortó la comunicación con el remolcador y no volvimos a oír nada más por la radio. El tercer oficial y dos marineros salieron a cubierta para dar agua a las mangueras que estaban situadas sobre la borda para evitar la subida de polizones a bordo.
Desde el puente podíamos ver como lanchas rápidas, cargadas de militantes armados, pasaban por el costado del barco disparando. El tercer oficial y los marineros dejaron la cubierta, refugiándose de las balas en el interior del barco.
Llamé a la terminal para que se parase la carga y avisar del ataque que estábamos sufriendo, esa fue la última vez que pude comunicar, la única comunicación que podía mantener era con nuestro manager; él me indicó que teníamos un barco de apoyo y seguridad en la zona. Llamé repetidas veces al supuesto barco de seguridad; no hubo nadie que contestara la llamada. El surveyor empezó a tocar la sirena, mal hecho, porque los piratas empezaron a tirar contra el puente del barco donde nos encontrábamos parte de la tripulación, las balas empezaron a silbar por encima de nuestras cabezas.


Siempre creí, que si te ponías cuerpo a tierra estabas a salvo de las balas, pero no, cuando una bala sale rebotada nunca sabes donde se va a dirigir. Una de las balas pasó rozando la cabeza del surveyor, que no hacía más que tocar la sirena, en ese momento dejó de tocar el pito y se echó al suelo, no volví a oírle más.
Desapareció todo el mundo del puente, me quedé un rato contando más o menos cuantas lanchas y cuantos piratas podría haber, estimé que unas cuatro lanchas a unos diez por lancha en total unos cuarenta bien armados. Seguía en comunicación con nuestro manager tratando de explicarle nuestra situación, pidiéndole que nos mandara las lanchas de la navy nigeriana, que se supone estaban atracadas en el muelle de la terminal de Bonny. Me comunicó que ya estaban saliendo hacia la mono boya; sabía que era mentira, pero por lo menos me daba algún consuelo. Nuestro manager no podía hablar mucho por radio, todo lo que hablábamos, los piratas o guerrilleros para la Emancipación del Delta, lo estaban escuchando desde el remolcador.
El manager llamaba y llamaba al remolcador, pero nadie contestaba, nos temíamos lo peor acerca de la tripulación del remolcador. Las lanchas rápidas de los piratas iban de proa a popa buscando el sitio propicio para abordar el barco. El barco estaba en lastre y era difícil poder subir a bordo.

Noté que el remolcador empezaba a dirigirse hacia nuestro costado. Oí una explosión a la vez que un fuerte temblor, como si algo hubiera colisionado contra nosotros por la banda de estribor, pasados unos minutos otra explosión acompañada de otro gran temblor.
Uno de los militantes se había puesto en contacto con nuestro manager diciendo, que si no satisfacía la cantidad de 500 millones de dólares harían explotar el barco con dinamita; lo que había producido esa explosión era la dinamita a la que se refería el maldito pirata. Le dije al manager: “Don’t care about the dynamite, already they have tried to blow up the ship, I don’t think they have more dynamite”.
Al poco rato subió al puente el primer oficial, que era ruso, junto con el segundo oficial y el electricista; les pregunté qué dónde se habían metido, me contestaron que estaban todos reunidos en el “control room”, les dije que los piratas estaban intentando subir a bordo a través del remolcador.
Los guerrilleros o piratas intentaban una y otra vez poner el remolcador al costado, pero no lo lograban, algo pasaba dentro del remolcador, no creo que James el capitán del remolcador estuviese haciendo la maniobra, se notaba que el que estaba a los mandos, no tenía mucha idea de maniobras. Después de una hora de maniobra, el remolcador se pegó al costado de popa y vi como el primer pirata subía a bordo, momento en el cual, los que estábamos en el puente, nos dirigimos al “control room”, donde se encontraba el resto de la tripulación.
Al entrar encontré al capitán todo sonriente, supongo que sería los nervios del momento. Le dije que allí no podíamos quedarnos, teníamos que escondernos, si nos encontraban los piratas... estábamos muertos, por lo menos el capitán y el práctico. Le dije que el mejor sitio para escondernos era en la máquina y debíamos hacerlo ya.
Bajamos a la máquina; parte de la tripulación nos escondimos en el control, los nigerianos, muy asustados, se bajaron a las sentinas escondiéndose debajo de las chapas y enjaretados de la cubierta. El resto de la tripulación estuvimos durante casi dos horas esperando a que bajaran los piratas y terminaran con nosotros. Al cabo de esas dos horas, el tercer oficial el calderetero y yo, subimos por la máquina hacia el guarda calor, abrimos la escotilla de la chimenea y pudimos desde esa posición ver lo que estaba pasando.
El cabo del remolcador estaba cortado, el remolcador iba a la deriva llevado por la corriente dirigiéndose hacia el Este; no había rastro de piratas en la cubierta ya no se veía ninguna lancha rápida alrededor del barco. Volvimos al control de la máquina pusimos el ascensor en marcha y subimos cubierta por cubierta para ver si todavía quedaba alguien a bordo. El panorama era bastante desolador, habían entrado por una de las puertas de la tercera cubierta de estribor, disparando a la cerradura y rompiendo el cristal del portillo.
Al romper el cristal del portillo de la puerta por donde habían entrado, los piratas se habían cortado con los cristales, había muchas huellas de sangre por los pasillos, por el tamaño de las huellas era fácil adivinar que los piratas que habían subido a bordo no eran de gran tamaño, seguramente habían utilizado a chavales ágiles y con el dedo rápido en el gatillo, son los más peligrosos, van muy asustados, pese a las drogas estimulantes que toman, esos..., disparan a todo lo que se mueve.
Ese día estábamos de suerte, si nos llegan a pillar nos hubieran matado a todos.
Los camarotes que habían quedado abiertos estaban totalmente saqueados, mi camarote lo habían destrozado, el colchón rajado, el sofá arrancado de cuajo del mamparo, las puertas del armario descolgadas, y por supuesto, me habían dejado con lo puesto, se habían llevado todas mis cosas personales, y mi ropa.
Se veía muy claro, que iban a matarnos a todos, por lo menos al capitán y al práctico, de alguna manera son los mejores de asesinar, les daría mayor publicidad. Por una vez en mi vida alguien había pensado ponerme precio, muerto también les hubiera valido como botín, a veces se vale más muerto que vivo, por lo menos no se da la lata, aunque se pesa más.
Traté de recuperarme, le dije al capitán que debíamos salir de allí cuanto antes y así lo hicimos; hablé con mi hoseman Haliday, que todavía estaba blanco del susto que llevaba encima, diciéndole



que debía desconectar las mangueras lo más rápido posible, normalmente solía tardar una hora en desconectar las dos mangueras y arriarlas hasta la superficie del mar. Esa vez en 25 minutos estaban las dos mangueras en el agua.
El “cast-off” de la SBM fue rápido, en media hora ya estábamos poniendo rumbo mar a dentro. Bajé a desayunar; cuando estaba sentado, esperando por una taza de té bien caliente, bajó el timonel de guardia muy asustado, gritando: -Mister Pilot a pirate on board-, le pedí que se calmara, que me dijera dónde estaba el pirata. El supuesto pirata estaba en el alerón de babor, tumbado en la cubierta y con gestos de dolor, suplicando por ayuda, que ninguno allí presente se dignaba a dársela !vaya pirata..... y vaya pirateados!

Le reconocí, era el “quarter master” del remolcador; los guerrilleros le habían utilizado como guía para encontrar a la tripulación, le habían pegado tanto, que no fue capaz de guiarles por el interior del barco. En un despiste de los piratas, se escondió en el hueco del ascensor, que tenía una escotilla de salida por el alerón de babor. Pasó siete horas colgado de una escalera, viendo pasar la caja del ascensor, unas veces subiendo otras bajando, siempre rozándole el cuerpo al pasar. Cuando me vio, se levantó y me abrazó llorando de alegría. Es emocionante el ver a un hombre hecho y derecho, con la cara torcida de dolor, destrozado por los culatazos recibidos por una banda de piratas, y contento de estar vivo.
Ver la muerte tan de cerca ayuda a no querer perder la vida. Eso me hizo más marino, la rabia me quemaba por dentro, nunca lo podré olvidar. Ser marino significa ser de una raza especial, que sabe aguantar y comportarse
en cualquier circunstancia adversa e incluso peligrosa, para llorar ya está la familia y en su defecto las “sweethearts”, que también pueden sentir dolor por la persona querida.
El silencio radio era total, nadie hablaba por el VHF. Nos alejamos unas 60 millas y me fui a descansar un poco, no me importaba lo que pudieran estar pensando en la terminal, de lo que si estaba seguro, era que no iba a poner ese barco otra vez en la SBM. Estuvimos 24 horas a la deriva y a unas 60 millas de la costa. Acordamos con la Terminal el desembarque y escolta para llegar a tierra.
Al llegar a tierra nos enteramos, que el remolcador lo habían encontrado a 12 millas al este de la SBM. Al Capitán, mi amigo James que estaba a punto de jubilarse, le habían encontrado tirado a la puerta de su camarote con treinta y siete balazos, ya había oído más de una vez la frase de treinta y siete balazos, era una ráfaga de ametralladora la que había acabado con la vida de un excelente marino, mi amigo James.
Aquí no se escucharon las Campanas de Villa Ayala tocando dolientes, aunque él sí que fue un valiente, aún sigo escuchando su voz por el VHF diciéndome, -One hundred Pilot, you are coming well, watch you speed-. Nadie le avisó cuando entraron los piratas en su barco, él, que se pasaba la vida avisando a los prácticos acerca de las distancias, y aconsejando sobre la velocidad de atraque. ¿Quién se acuerda ahora del Capitán James? ….Yo si me acuerdo, y hago como si estás dormido hasta que me lleven a mí, aquí estoy, por si alguien con valor quiere mandarte algún mensaje, que tarde o temprano te lo haré llegar en mano, por ahora no tienes mensajes James, pero tienes mi admiración y mi cariño, me falta mucho por aprender, y llegar a ser un marino de tu categoría. Lo malo es, que él ya no me lo podrá enseñar, espero que me guíe desde su cielo y no me deje errar en ninguna maniobra.
“Hasta luego James, y ve preparando una caja de Star bien fría para cuando vaya a verte”. Esta vez nos habíamos salvado; los piratas no debían estar contentos por no haber sido capaces de encontrarnos, seguro que lo iban a intentar otra vez, pero éramos nosotros los que habíamos ganado.
Ya no les tenía miedo, les había vencido una vez y sabía que nunca serían capaces de “cogerme”.

Ignacio Tomás Zori Obeso Capitán de la Marina Mercante.


Empresa al servicio del sector Marítimo y Portuario
• Inspecciones técnicas de infraestructuras sumergidas
• Inspecciones de obra viva en buques y embarcaciones
• Diagnostico en electrónica naval
• Ingeniería de datos, modelos 3D
• Ingeniería de Costas y Litoral
• Inspecciones de emisarios y desaladoras
• Proyectos de investigación en la Conservación de Ecosistemas Marinos
• Formación en Robótica Submarina
• Apoyo a Operaciones de Salvamento y Recuperación.
Teléfono de contacto : 630119315
info@andalu -sea.com
www.andalu -sea.com

Algunos estudiosos del mundo marítimo vasco consideran que es muy poco lo que se puede contar de la historia de esta naviera, que con domicilio social en Bilbao, disponía de una menguada flota de buques de cabotaje, compuesta por dos únicas unidades gemelas de apenas 405 T.P.M. construidas en Astilleros Balenciaga, S.A., de Zumaya (Guipúzcoa), y que fueron matriculados con el nombre de “POLENSA QUINTO” (número de construcción 85 del astillero) y “POLENSA CUARTO (número de construcción 87), cuya entrega al armador del primero de ambos se realizó en octubre de 1964, siéndolo el segundo en abril de 1965.
He de reconocer, que la singular numeración que completa la parte común del nombre de esas dos unidades de su flota, el término “POLENSA”, sugiere la existencia anterior o posterior de otras. Y el hecho de poder acudir a la Lista Oficial de Buques de 1968, que tengo a mano, me ha permitido constatar que hubo efectivamente otras dos naves, que por su aspecto, y otras razones empresariales, podemos considerar afines aun no siendo parte de esa flota. Se trata del “POLENSA”, a secas, y un “POLENSA TERCERO”, a los que tendré que hacer referencia también de forma específica y ordenada a partir de los contenidos de ésta y otras nuevas fuentes, que si bien no son tampoco muy abundantes en datos, sí nos pueden aclarar la verdadera relación entre unas y otras unidades y flotas.
El “POLENSA” (Distintivo de llamada EDMU), construido como todos en Astilleros Balenciaga (Zumaya), con casco de acero, figura en la lista 2.a, clasificado como de carga, siendo su puerto de matrícula San Sebastián -144. Fue construido en 1961 para Antonio Léniz Bengoechea con una eslora máxima de 39,15 m, una manga de igual clasificación de 7,03 m., y un puntal de construcción de 3,5 m. Por otra parte, su arqueo era de 284 T.R.B., 185 T.R.N. y 228 T.P.M. para un desplazamiento en máxima carga de 486 toneladas.
Tenía instalada máquina alternativa de triple expansión de 450 B.H.P. que conseguía 8 nudos con buen tiempo. Su consumo por singladura era 1,9 Tons de Fuel-oil. En 1963 fue vendido al armador lanzaroteño Antonio Armas Curbelo por un importe de nueve millones de pesetas, quien lo incorpora al tráfico insular de su flota hasta 1973, en que es amarrado definitivamente hasta su desguace. Fue en este tráfico en el que recibió el apodo de “Polensa de humo” por el singular penacho que procedía de su chimenea.
El “POLENSA TERCERO” (Distintivo de llamada EDPK), por sus dimensiones fundamentales podría considerarse gemelo del “POLENSA”, siendo matriculado también en San Sabastián-146, figurando como armador en la Lista Oficial de Buques de 1972 Enrique Rodríguez Polledo, consignatario vasco de buques y socio de Antonio Léniz Bengoechea. Había tenido en origen Maquina Alternativa de triple expansión, pero en 1967 se le instaló un motor diésel, con lo que alcanzó una velocidad en pruebas de 11,6 nudos con un consumo de 1,9 Tons por singladura.
Los “POLENSAS IV” (Distintivo de llamada EEOA) y “V” (Distintivo de llamada EEKE), a los que hace referencia el libro MARINA MERCANTE EN EL PAÍS VASCO (1960-1990)1 al tratar de la Naviera de nuestro interés hoy, eran prácticamente gemelos por coincidir en sus dimensiones fundamentales: 42,53 m de eslora total, 7,53 m de manga, también total, y 3,8 m de puntal de trazado. Se habían construido para carga general, y tenían 363 T.R.B., 221 T.R.N., y 405 T.P.M., siendo su desplazamiento en máxima carga 675 toneladas. Ambos usaban Motores Diésel 6 x 250 x 375 construidos por Juaristi, en Zumaya, con 450 B.H.P de potencia. Su autonomía en ambos buques era de 26 Tm de GO, con consumo diario de 2,3 Tm., y 12 nudos de velocidad en servicio.
Con castillo alteroso y superestructura a popa, la estampa longitudinal de estos dos pequeños buques de cabotaje nos permite apreciar que llevaban dos palos: uno sencillo junto al castillo y otro
1. Departamento de Transportes y obras Públicas del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 1996, p. 257.
doble en la cara de proa del puente de gobierno. Cada uno de ellos estaba dotado de un puntal para el servicio de las dos bodegas cuyas escotillas se aprecian en la cubierta de ambos buques. La chimenea, amarilla, llevaba pintado por ambos costados el emblema de la Cía., tal como vemos en el dibujo adjunto.
De ellos, el “POLENSA IV” fue vendido a la Naviera Subirats S.A. de Palma de Mallorca el 14 de noviembre de 1973. Lamentablemente se fue a pique a 110 millas al este de Syracusa debido a una vía de agua en la sala de máquinas, cuya causa desconocemos. Por esta catástrofe fue declarado pérdida total por el Armador, y el “POLENSA V”, que en 1969 trasladó su registro mercantil a Baleares, y en 1983 cambió su bandera española por la panameña al mismo tiempo que lo hacía con su nombre, pasando a llamarse “CAROLNA G.”
En 1970. Ambos armadores: Antonio Léniz Bengoechea y Enrique Rodríguez Polledo, se unen a otros para fundar la naviera Urala, S.A.

Un incidente diplomático sirvió de excusa a Francia para iniciar la conquista de Argelia. Una vez concluida ésta, en 1844, se abría la posibilidad de que tomase las desocupadas islas Chafarinas -españolas por cesión de Portugal en 1494-, anulando el valor estratégico de Melilla. Esta posibilidad hizo que el Gobierno español enviase a ellas los vapores Piles y Vulcano, el bergantín Isabel II y el místico Flecha, acompañados por cuatro buques de transporte, que aseguraron la posesión de las islas el 6 de enero de 1848. Por entonces, concluida la sucesión de guerras civiles sufridas tras la Guerra de la Independencia, España iniciaba un periodo de relativa estabilidad política y progreso económico que le permitía reivindicar su posición en Europa y defender su papel en el Estrecho.
Pero la flota estaba desecha. Al final del reinado de Fernando VII, España disponía de tres navíos - con una antigüedad media superior a cincuenta años - y cinco fragatas, frente a los cuarenta y dos navíos y treinta fragatas disponibles en 1808.
La necesaria renovación de la Armada se abordó a principios de la década de 1850, siendo ministro de Marina el marqués de Molins. En los primeros años de esa década se aprobó la construcción de dos navíos de 84 cañones: el Reina Doña Isabel II y el Rey Don Francisco de Asís. También se aprobó la construcción de una fragata, Bailén, la última fragata española propulsada exclusivamente a vela, así como la construcción de siete vapores, tres urcas y tres bergantines de 16 cañones.
En 1859 España ya contaba con los dos navíos mencionados, cuatro fragatas a vela y tres a hélice, así como tres grandes vapores (500 cv) a rueda, junto con otras unidades menores a vela y vapor. Disponía también de nueve transportes de entre 150 y 1.000 t. de arqueo, todos ellos a vela, sumando unas 5.500 t. de arqueo bruto, para el servicio de transporte militar entre la península y las islas y dominios en América, Filipinas y golfo de Guinea. Todavía una exigua fuerza para emprender aventuras ambiciosas.

Por entonces, los pescadores españoles del Estrecho y pequeños buques de cabotaje sufrían continuos ataques de piratas desde las costas de Marruecos. Además, Ceuta y Melilla se encontraban bajo el continuo hostigamiento de las cabilas vecinas.
Buscando adquirir capacidad para proyectar y mantener una fuerza expedicionaria de castigo capaz de remediar esa situación, se creó una comisión dirigida por el brigadier de ingenieros navales Trinidad García de Quesada para negociar la adquisición de buques de transporte. El capitán de fragata Miguel Lobo Malagamba actuaba como representante en Inglaterra. Como resultado de estas gestiones, en mayo de 1859 se formalizó la compra en Reino Unido de nueve vapores con un registro bruto medio de unas 1.300 t.
Eran esos los antecedentes cuando el 10 de agosto de 1859 miembros de la cabila de Anghera derribaron un mojón fronterizo, marcado con el escudo de España, en la línea divisoria de Ceuta. Las satisfacciones exigidas no fueron atendidas así que el 22 de octubre se declaró la guerra. El 28 quedó establecido el bloqueo de los puertos de Tánger, Larache y Tetuán.
Se alistó una fuerza expedicionaria inicialmente compuesta por tres cuerpos de ejército, una división de reserva y una división de caballería. En total unos 35.000 hombres, con 2.950 caballos y mulos, así como la artillería correspondiente a diez compañías de artillería y seis escuadrones de artillería montada, además de la necesaria impedimentas y
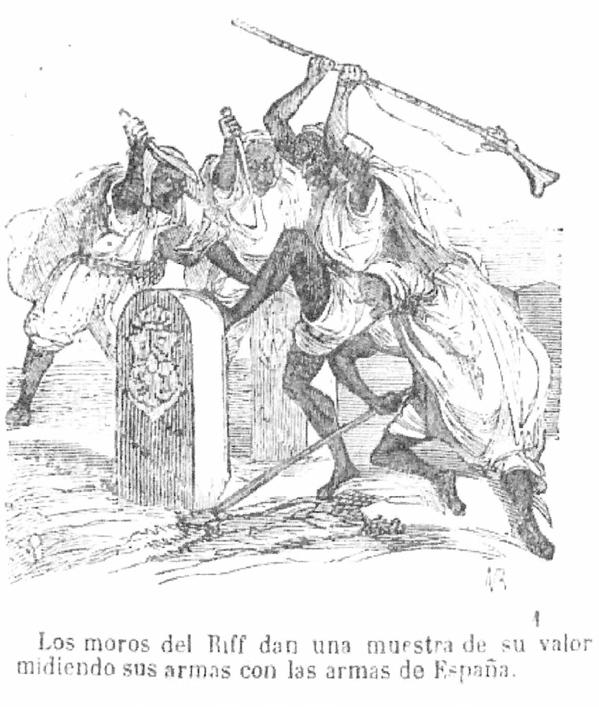
raciones de avituallamiento. Al terminar la campaña en marzo de 1860, el número de efectivos presentes en África era de más de 48.000 hombres.
Dada la magnitud del despliegue, se aumentó la capacidad de carga disponible con el flete de un considerable número de buques mercantes. Hasta diciembre de 1859, el número de buques fletados era de treinta y siete, con un desplazamiento medio de 1.000 toneladas. Los de bandera española se fletaron en Barcelona a las navieras Hispano Alemana, Catalanas Reunidas, Transatlántica y Línea Catalana de Vapores Costaneros. En Marsella se fletaron también una decena de vapores franceses, sardos e ingleses. Estos barcos –algunos de hélice, otros de rueda e incluso veleros– se fletaron por meses, a un precio medio de unos 5,5 reales por mes y tonelada de registro bruto. Para comprender la importancia de este recurso durante la campaña baste considerar que su coste total fue de unos 51 millones de reales (alrededor de un 25% del coste total de la campaña), se transportaron 265.000 t. y se consumieron 42.000 t. de carbón. Durante las operaciones se perdieron, por mal tiempo o accidente, 10 faluchos, 2 místicos y un vapor.
El plan de campaña original preveía comenzar con una operación anfibia sobre las playas del sur de Tánger, para luego atacar la ciudad desde tierra con apoyo de bombardeo naval. Desaconsejado este plan por la Marina ante la posibilidad de temporales que dejarían a la tropa aislada, así como por la limitada capacidad de la Escuadra para acometer al fuertemente artillado puerto de Tánger, se decidió el desembarco de las tropas en Ceuta, para progresar desde allí hacia Tetuán y luego Tánger.
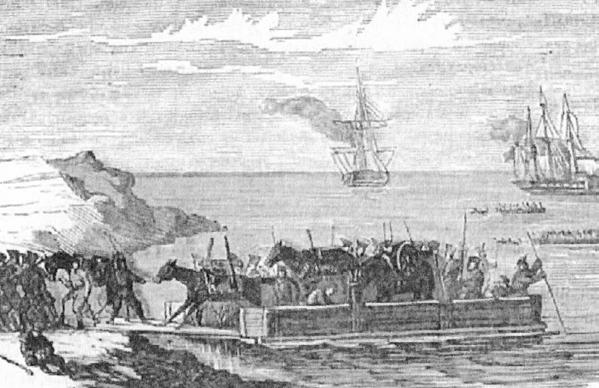 Fig. 1. Caricatura sobre las acciones que dieron lugar a la guerra. El Cañón Rayado. 11/12/1859, p. 3.
Fig. 1. Caricatura sobre las acciones que dieron lugar a la guerra. El Cañón Rayado. 11/12/1859, p. 3.
Inicialmente se organizó la Escuadra en tres divisiones al mando del brigadier Segundo Díaz Herrera. La primera integrada por los veleros navío Reina Dª Isabel II y corbeta Villa de Bilbao, junto a los vapores de ruedas Vasco Núñez de Balboa y Santa Isabel. La combinación de barcos a vela con abundante artillería y vapores de ruedas buscaba flexibilidad operativa para el bombardeo de las plazas. En la segunda división se integraron las fragatas de hélice Princesa de Asturias y Blanca –incorporadas a la escuadra en noviembre– y los vapores de ruedas Alerta, Vulcano y León. La tercera era una división de fuerzas sutiles, al mando del capitán de fragata Lobo Malagamba, compuesta por el vapor de ruedas Piles, las goletas de hélice Buenaventura, Ceres y Rosalía, los faluchos Saeta, Terrible y Veloz, así como veinticuatro cañoneras y cuarenta chalanas para desembarco. En total, las tres divisiones montaban unos 263 cañones de diferentes calibres.
La composición de la escuadra se fue modificando en función de la disponibilidad de unidades y de las necesidades operacionales. Durante la campaña se incorporaron la Goleta de hélice Edetana, la fragata de vela Cortés y cinco vapores de ruedas (Isabel II, Colón, Lepanto, Liniers y Vigilante). Más tarde, ante el previsto bombardeo de Tánger, acudieron desde las Antillas y Fernando Poo los buques de vela Rey Francisco de Asís (navío), Bailén (fragata) y Gravina (bergantín), aunque llegaron ya concluidas las operaciones.
Durante la primera parte de la campaña, la escuadra estuvo empeñada en el apoyo al transporte de tropas y en la protección de los movimientos del ejército para la consolidación de las primeras posiciones junto a Ceuta.
Una vez concluida esta primera etapa y fijado Tetuán como primer objetivo, una escuadra compuesta por las dos primeras divisiones, reforzada con los vapores Colón e Isabel II, bombardeó el 29 de diciembre las baterías existentes frente a la desembocadura del río Martín, puerta de entrada a la planicie de Tetuán.
El 1 de enero de 1860, acompañando a las unidades del ejército que iniciaban su marcha hacia Tetuán, levaron anclas de su fondeadero en Ceuta el vapor Piles, la goleta Ceres, el falucho Veloz y cuatro cañoneras, al mando de Lobo Malagamba, con la misión de proporcionar apoyo artillero desde el flanco izquierdo del avance sobre el valle de Castillejos. Habiéndose concentrado en unas alturas próxima a la costa numerosa tropa enemiga, y vistas desde la escuadra las dificultades que encontraban el Ejército, el comandante de la división
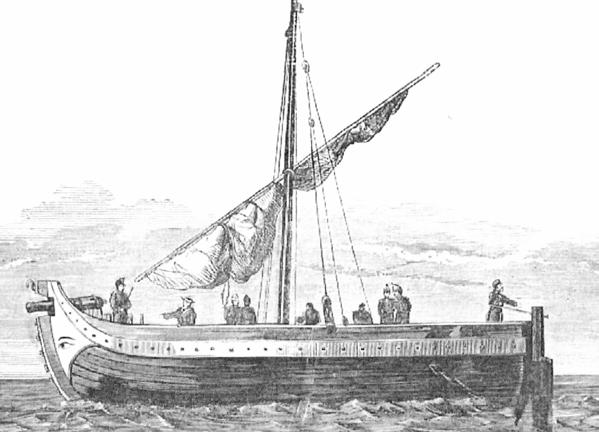
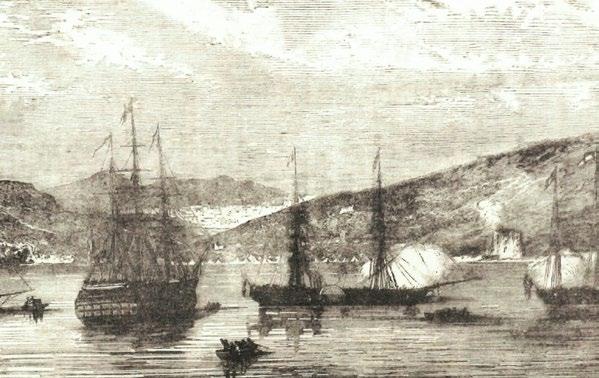
naval decidió apoyar la acción con los trozos de los buques (unos 140 hombres), consiguiendo asegurar la posición hasta la llegada de la infantería.
Entre esa fecha y el 7 de enero, día en que el ejército expedicionario acampó a los pies del macizo de Cabo Negro, las fuerzas sutiles de la escuadra, reforzadas con las fragatas Princesa de Asturias y Blanca, siguieron los movimientos de la tropa para apoyo artillero, provisión de víveres y retirada de heridos a Ceuta.
El 7 sobrevino un fuerte temporal de levante que hizo imposible la navegación y dejó aislado al Ejército. A causa del temporal, mientras procuraba apoyo al Ejército, se perdió la goleta de hélice Rosalía arrastrada hasta la playa. En el fondeadero de Algeciras se perdieron el vapor Santa Isabel, el falucho Saeta y tres cañoneras, sufriendo daños de consideración los vapores Alerta y León.
El día 10, antes de que la tormenta se calmase –aunque habiendo amainado algo respecto a días anteriores–, se pudieron desembarcar algunas pacas de heno. Pero hasta el día 13 no pudo procederse de forma generalizada al desembarco de víveres y el traslado de heridos.
Fig. 3. Cañonera con aparejo de falucho. El Mundo Militar. 18/12/1859, p.8. Fig. 4. Bombardeo de fuerte Martín, con Tetuán al fondo. Álbum de la Guerra de África. p. 35.Ese mismo día embarcaron en Algeciras siete batallones y el escuadrón de caballería de la división de reserva. Desembarcaron el día 16, una vez que los trozos de los barcos de la escuadra tomaron el fuerte Martín, conquistando y manteniendo posiciones en el edificio de la Aduana (algo más de un kilómetro río arriba), en el límite navegable del río Martín, vía de entrada a Tetuán. Mientras tanto, tras superar el macizo de cabo Negro, alcanzaban el valle las primeras unidades que se desplazaban por tierra. A partir de entonces, la acción de la escuadra en este escenario se limitó a reforzar con las cañoneras la capacidad artillera desde el río y a mantener el avituallamiento y el traslado de heridos.
Una vez tomada Tetuán, el Ejército expedicionario avanzó hacia Tánger a través del paso de Wad-Ras, mientras se ordenaba a la Escuadra el bombardeo de los puertos atlánticos de Larache, Arcila, Salé y Rabat. Al mando de José María Bustillo, que había sustituido a Díaz Herrera unos días antes, el navío Reina D.ª Isabel II, las fragatas Princesa de Asturias, Cortés y Blanca, la corbeta Villa de Bilbao, las goletas Ceres, Edetana y Buenaventura, y los vapores Vasco Núñez de Balboa, Colón, Vulcano e Isabel II iniciaron a mediodía del 25 de febrero el bombardeo de Larache.
El bombardeo se realizó en condiciones de mar gruesa de noroeste que sufrían los barcos de la escuadra por su través, provocándoles fuertes balanceos que impidieron al Reina Isabel II hacer uso de la batería del puente inferior. Acallado el fuego de la plaza, la escuadra se dirigió a Arcila, a la que atacó al día siguiente con resultados similares. Considerando las condiciones de la mar, se desistió del ataque a Salé y Rabat, por lo que las unidades volvieron a Algeciras, adonde arribaron el día 27.
Aunque la escuadra no volvió a participar de forma directa en acciones de guerra, el objetivo de la toma de Tánger se mantuvo hasta el 25 de marzo, cuando Muley-Abbas aceptó las condiciones para el cese de hostilidades. Pedro Antonio de Alarcón recogió el estado de la Marina antes de la rendición marroquí:
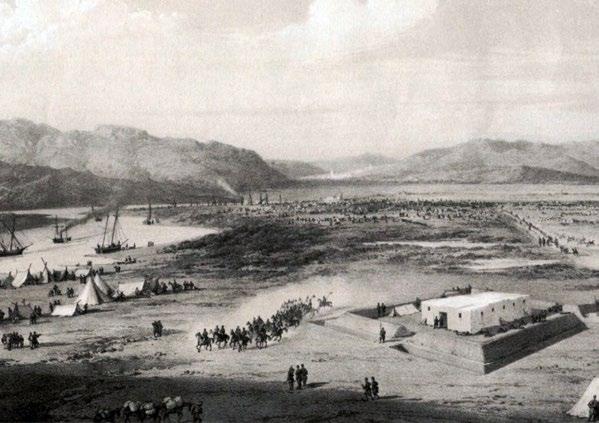
«… Nuestra escuadra es insuficiente para sostener el fuego de las magníficas fortificaciones de Tánger, cuajadas de baterías. Así lo saben los denodados marinos con quienes acabo de hablar; y a la verdad que era imponente oírles decir con la mayor sangre fría:
Nosotros calculamos perder la mitad de nuestra gente y dos terceras partes de nuestros barcos dentro de aquella bahía… pero será muy adentro… y uno solo que quede de nosotros, penetrará en Tánger con la bandera española en la mano. –El honor de la marina la exige perecer. Solo así podrá resucitar»1
El papel jugado por la Marina era resaltado también por Analistas extranjeros:
«… a pesar de los débiles medios de que disponía, mostró un desempeño digno de los más grandes elogios. Después de haber asegurado, en las mejores condiciones posibles, el transporte de los cuerpos expedicionarios, encontró todavía los medios de actuar ofensivamente contra los puertos de Tetuán, Tánger y Larache»2.
Faustino Acosta Ortega Doctor en Ciencias Económicas. Delegado de la RLNE en Tarragona.
1. ALARCÓN, P.A. Diario de un testigo de la guerra de África. Imprenta y Librería de Gaspar Roig. Madrid, 1860, Epílogo.
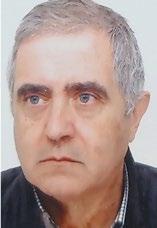
2. MORDACQ, H. La guerre au Maroc. Enseignements tactiques des deux guerres, franco-marocaine (1844) et hispano-marocaine (1859-1860) CHARLES-LAVAUZELIE, H, Ed. París, 1908, p. 153. Nota: en realidad, Tánger no fue atacado, aunque si Arcila, como se menciona en el texto.
Fig. 5. Lanchas cañoneras y transportes en el río Martín (valle de Tetuán). Atlas histórico y topográfico de la Guerra de África. 1859-1860, parte tercera.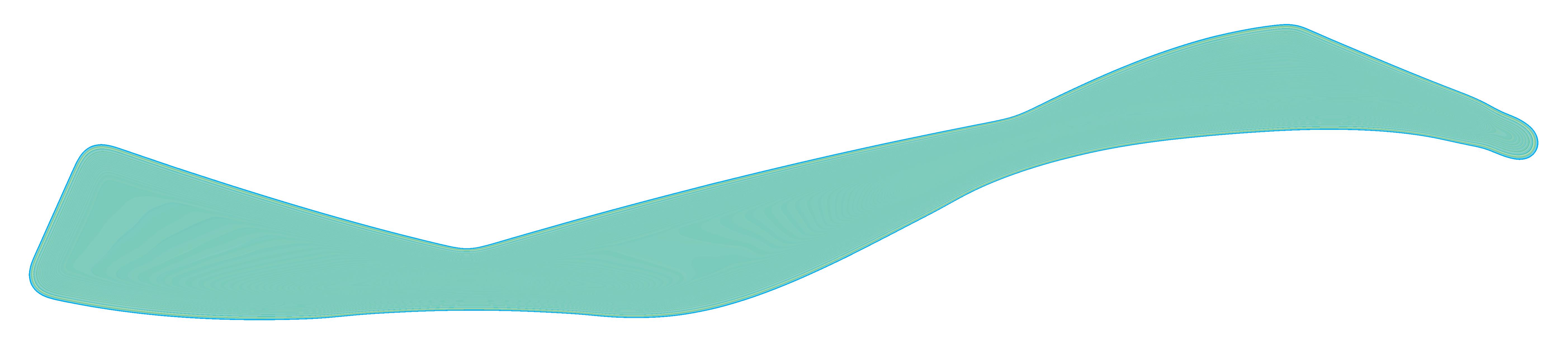

LOS HECHOS
El 27 de noviembre de 2015, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, la Armada de Colombia y expertos de distintas empresas extranjeras localizaron el pecio del galeón real San José, sumergido frente a Cartagena de Indias, en el archipiélago de las islas del Rosario.
El valor de su cargamento compuesto por 11 millones de monedas de 8 escudos de oro y plata, lingotes, esmeraldas, perlas y otras joyas fue tasado en una cantidad que en la actualidad supera los 17.000 millones de euros. Ha sido calificado por expertos como el cargamento más valioso de la historia.
La embarcación explosionó el 8 de junio de 1708 tras el ataque de la armada inglesa en la que ha sido llamada batalla de Barú en el contexto histórico de la Guerra de Sucesión por el trono de España que enfrentó a España y Francia contra Inglaterra, Austria y Países Bajos. Causó la muerte de, prácticamente, todo el pasaje y tripulación, con más de 600 víctimas. Muy posiblemente un proyectil artillero impactó en la santabárbara o pañol de pólvora ocasionando la desintegración de la nave, aunque debo advertir que no es la única versión del suceso.


El galeón real San José y su gemelo, el San Joaquín, fueron construidos por el contratista Pedro de Aróstegui en los astilleros Mapil, situados en el barrio de Aginaga de Usúrbil (San Sebastián), con las especificaciones de Francisco Antonio Garrote. Incorporaban la última tecnología naval existente en el mundo: embarcaciones capaces de transportar grandes acopios de material, de afrontar fenómenos atmosféricos adversos y, a la vez, de presentar combate a los enemigos. Intervino en la construcción de las naves el ingeniero naval Antonio de Gaztañeta, de grato recuerdo para nuestra Real Armada.
Los materiales empleados en la construcción, como nos dice el investigador Mario Arana, fueron: madera de los Pirineos españoles, los palos del velamen de Escandinavia y Dinamarca; el alquitrán de Moscovia; las jarcias de Riga y Königsberg; el velamen de Holanda y la artillería de España.
Entregados a la Corona en 1699, se integraron en la Real Armada de la Guardia de la Carrera de Indias, conocida, antes de 1566, como Real Armada de Avería (la avería era un impuesto que recaía sobre las mercancías transportadas que sufragan los gastos de defensa militar). Esta Armada dispensaba protección militar a las dos flotas que comunicaban con América: la flota de Tierra Firme, con dirección a Cartagena de Indias (actual Colombia) y Portobelo (actual Panamá) y a la flota de Nueva España, con dirección a Veracruz (México).
Se hicieron a la vela en Cádiz el 10 de marzo de 1706, protegían en esta travesía atlántica a ambas flotas compuesta por 23 mercantes. Entre el pasaje se encontraba el recién nombrado virrey del Perú, Manuel de Oms de Santa Pau y Lanuza, marqués de Castelldosrius.
El galeón San José navegaba como capitana, navío que abría el convoy mercante y, era comandante de la formación. Enarbolaba la insignia de un prestigioso marino, como era el general José Fernández de Santillana, conde de Casa Alegre. El San Joaquín , navegaba como almiranta, que cerraba el convoy, exhibía la insignia del brigadier Miguel Agustín de Villanueva. A bordo, tanta de la capitana como de la almiranta, se hallaba un capitán de infantería con una compañía integrada aproximadamente por 100 hombres. Esta formación táctica de los buques y sus capacidades defensivas u ofensivas proporcionaban una defensa efectiva contra piratas, corsarios y naciones en guerra contra España.
El San José era una embarcación de 1.200 ton, dos cubiertas y castillo. Montaba, cuando partió de Cádiz, 26 cañones de a 18 libras; 26 cañones de a 10 libras y 8 ó 10 cañones de a seis libras. Rahn Philips en su estudio El Tesoro del San José, publicado en 2010, ofrece otras cifras de unidades artilleras no muy alejadas de las expuestas. Todas las piezas eran de bronce, pues eran más resistentes al clima tropical que las fabricadas en hierro colado.
Sus dimensiones eran, de eslora, 71 codos o 39,76 m; de manga, 22 codos o 12,30 m y de puntal, 10 codos o 5,6 m.
El galeón ha sido considerado como un barco mercante armado. En aquella época, desde el s. XVI a principios del s. XVIII, no podía distinguirse entre naves de guerra y naves mercantes. La simbiosis entre ambas opciones fue una respuesta eficiente a las necesidades tanto del transporte de mercancías como de su protección armada. La continuidad del comercio durante siglos nos da una idea de que el sistema era el apropiado y funcionaba.
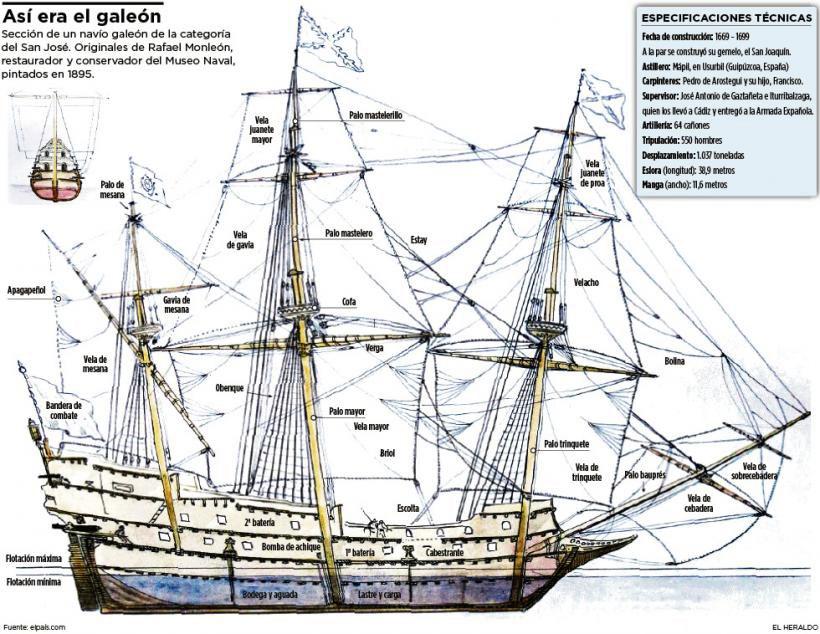
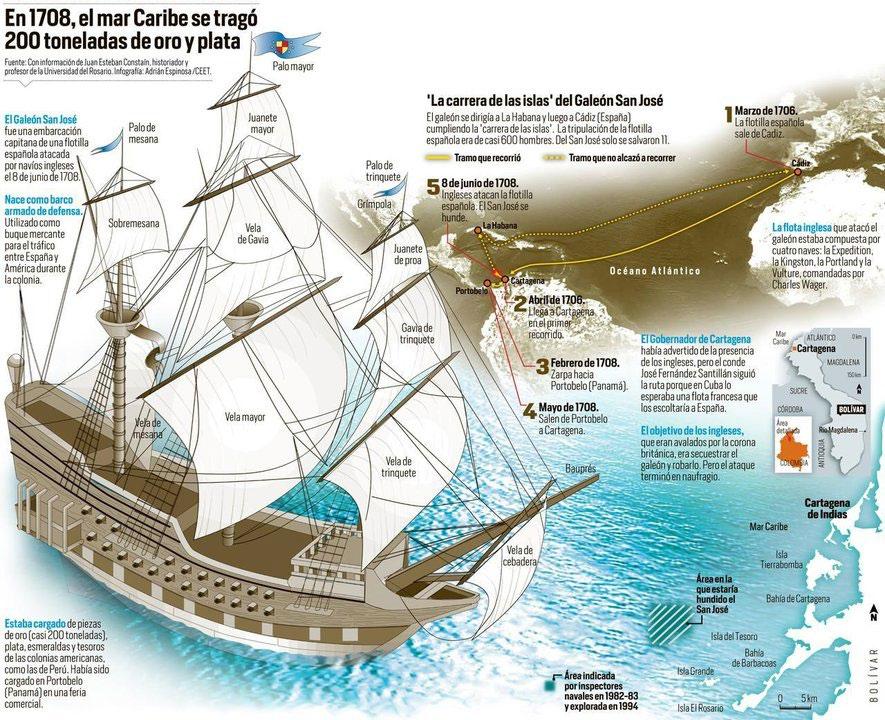 Fig. 1. Así era el galeón San José
Fig. 1. Así era el galeón San José
El 27 de abril de 1706 arriban a Cartagena de Indias. Una vez cumplidas las gestiones comerciales y administrativas encomendadas, el barco retrasó su regreso a España debido a las escaramuzas británicas. Combates intentados en, al menos, dos ocasiones. Estas demoras motivaron que la estancia del galeón en el puerto de Cartagena coincidiera con la feria de Portobelo, ciudad situada a 463 km. Nos encontramos a principios de la primavera de 1708.
Poseía la feria, fama y notoriedad en todo el territorio por la trascendencia económica de su comercio y administración de mercancías. Era el puerto en donde se centralizaba toda la producción de plata y oro del virreinato del Perú y del virreinato de Nueva España. Además, los caudales procedentes de impuestos y gravámenes de la Real Hacienda con destino a la Península. De estos depósitos el maestro de plata de cada embarcación expedía el correspondiente asiento contable.
Se embarcaban también otros productos nativos como cacao, azúcar, tabaco, té, añil, maderas duras, lana de llama, especias, plantas medicinales, conchas, perfumes, cochinilla, cuero… También eran depositadas sumas de dinero de los comerciantes de la comarca para adquirir productos de la Península.
La ciudad se encontraba guarnecida por las fortalezas de Santiago de la Gloria y San Felipe, construidas en 1600. Así como el fuerte de San Gerónimo, ubicado en la ciudad. Una vez finalizada la feria, todo quedaba prácticamente paralizado, volvía una rutina somnolienta, sin la frenética actividad del comercio. Muy próxima a la selva, la humedad extrema, animales e insectos ponzoñosos eran frecuentes y ocasionaban severas molestias y enfermedades.

Después de estibar todas las mercancías, la flota emprendía el regreso a Cartagena de Indias, en donde se reparaban o carenaban las embarcaciones y era un punto en donde aprovechar los vientos alisios que favorecían la navegación hacia la Habana para emprender, desde allí, la ruta Atlántica de regreso a España. Los alisios suelen soplar a una velocidad mantenida de entre 17 y 23 nudos equivalentes a 31 y 42 km/h y facilitaban un trayecto sin calmas muertas.
El 28 de mayo de 1708 el galeón San José, junto al resto de la flota del conde de Casa Alta, parten hacia Cartagena. El convoy lo formaban, además, el galeón San Joaquín, comandado por el brigadier Agustín Villanueva; el navío Santa Cruz, comandado por el capitán Nicolás de la Rosa, con 44 cañones; la urca Ntr.ª Sr.ª de la Concepción, comandada por el capitán José Francis, con 40 cañones; el patache Ntr.ª Sr.ª del Carmen, comandado por el capitán Araoz; dos fragatas francesas, Le Mieta de 34 cañones y Saint Sprit de 32 cañones, el aviso vizcaíno San José y el buque Ntr.ª Sr.ª de las Mercedes. La amenaza de huracanes motivó esta salida precipitada de Portobelo porque se conocía la existencia de una escuadra inglesa al acecho, pero se asumió el riesgo.
La flota inglesa, se encontraba patrullando desde las islas del Rosario (Barú) hasta los bajos de Salmedina, arrecife coralino al oeste de la bahía de Cartagena de Indias.
Con vientos a su favor, pero haciendo agua el galeón San José y ante el temor de su posible naufragio, el comandante de la flota decidió atracar el 7 de junio de 1708 en las islas de Barú, hoy conocidas como islas del Rosario. Emprendieron la travesía al amanecer, día 8 de junio, en dirección a Cartagena de Indias, distante a unas 20 leguas.
La escuadra inglesa se dibujó en el horizonte, navíos que habían dado todo el trapo para alcanzar a los galeones.
 Fig. 4. Incendio del galeón San José
Fig. 3. Combate a la salida de Cartagena de Indias, el 28 de Mayo de 1708.
Fig. 4. Incendio del galeón San José
Fig. 3. Combate a la salida de Cartagena de Indias, el 28 de Mayo de 1708.
La escuadra inglesa estaba compuesta por las siguientes embarcaciones: navío HMS Expedition, de 74 cañones, de a 24 pulgadas, capitaneado por el comodoro Wager; navío HMS Kingston, de 60 cañones, de a 24 pulgadas, capitaneado por Simon Bridges; navío HMS Portland, de 50 cañones, de a 24 pulgadas, capitaneado por Edward Windsor; fragata HMS Severn, de 48 cañones, capitaneada por Humphrey Pudner y brulote HMS Vulture, de 8 cañones, capitaneado por Caesar Brooke.
Los navíos ingleses les acometen. La flota española adopta una formación de defensa. El San José se coloca en el centro de la columna con las fragatas Saint Sprit, la urca Ntr.ª Sr.ª de la Concepción y el navío Santa Cruz a proa. En popa se coloca el patache Ntr.ª Sr.ª del Carmen y la fragata francesa Le Mieta. El galeón San Joaquín cierra la formación de retaguardia. Los mercantes se mantuvieron a sotavento de la escuadra.

El comandante de la flota española no adopta una táctica defensiva, podría haberse dirigido a Cartagena de Indias, pero presenta combate, aun conociendo el inferior calibre de sus cañones y la carga de los buques que lastraba su movilidad en el combate.
Los británicos suponían que el tesoro se encontraba en los galeones, los barcos de mayor envergadura. El primero en abrir fuego fue el navío Kingston contra el galeón San Joaquín sobre las 17.00 h. Le rompe la verga del palo mayor, el galeón pierde velocidad y en ese escenario de daños es aprovechado por los británicos que se dirigen hacia el centro de la formación. El navío Expedition se dirige directo al galeón San José abriéndose paso a cañonazos. Llega a unos 300 m y lanza la primera andanada de proyectiles. Prosigue el navío entre el humo de los cañones con una decidida voluntad de abordar el galeón. Se aproxima hasta los 60 m y dispara contra el velamen, el timón… a las 19.30 h, ya anochecido, el galeón estalla en mil pedazos: Un cañonazo inglés impactó sobre el pañol de pólvora o santabárbara.
Se ha dicho que pudieron salvarse cinco personas de las 600 embarcadas, como sostiene Fernández Duro. Fueron recogidas de las aguas por un barco inglés, como era costumbre entre las potencias en combate.
Algunas versiones avalan esta tesis, incluso se afirma que la explosión del barco causó daños al Expedition que contempla absorto cómo el buque desaparece en las profundidades del mar con todo el pasaje y todo su botín.
Hay otra versión diferente que rechaza la circunstancia de la explosión, y en su lugar afirma que, por daños previos a la estructura, provocados por un encallamiento que sufrió el galeón a la salida de Cartagena, y por la vibración producida por los cañones durante la batalla, se abrió su casco al mar. Es la versión española apoyada por el investigador náutico Daniel de Narváez MacAllister quien ha estudiado las bitácoras de los marineros españoles de la flota, así como la información facilitada por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). Las fotografías submarinas del galeón detallan los cañones, uno encima de otro o muy próximos, posición imposible si se hubiera generado una explosión.
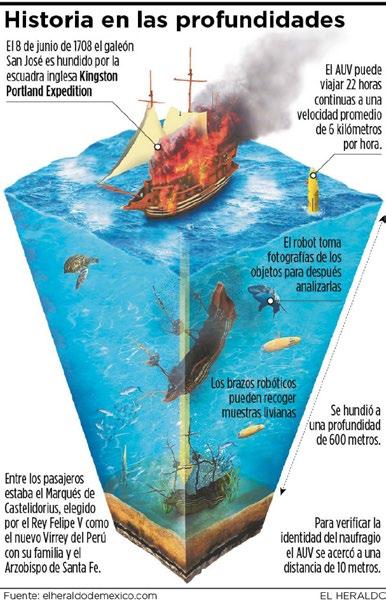
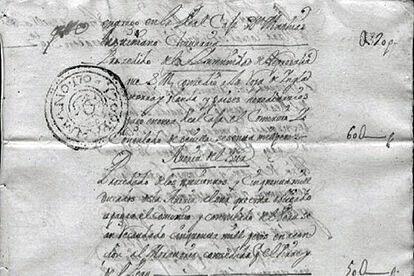 Fig. 5. Explosión del galeón San José
Fig. 6. Hundimiento del galeón San José
Fig. 5. Explosión del galeón San José
Fig. 6. Hundimiento del galeón San José
Puede confrontarse este hecho con el caso de la fragata Ntr.ª Sr.ª de las Mercedes, los cañones se encontraban esparcidos en lo que serían cinco o seis campos de futbol. Pero también me planteo dos cuestiones: si no explosionó, por qué desaparecieron prácticamente todos los tripulantes del galeón sin tener más noticias de ellos. Y si realmente había daños en el casco del galeón San José, por qué no se arreglaron en Portobelo.
El comodoro de la Expedition prosigue en la batalla para encontrar algún tesoro en el resto de naves. Acomete al galeón Santa Cruz a las dos de la madrugada, cuando se suman dos navíos ingleses más, teniendo que pedir cuartel el barco español que ya se encontraba muy maltrecho. No encontraron en sus bodegas botín alguno.
El San Joaquín se retiró del enfrentamiento a reparar los daños sufridos en la jarcia y en otras velas. A eso de las 03 h se dirige al combate, pero se encuentra que es la única embarcación. Los navíos Kingston y Portland comienzan a perseguirlo, pues el Expedition se encontraba muy averiado por el fuego español.
El brigadier del San Joaquín, Agustín Villanueva, logra desarbolar un navío inglés y zafarse del otro a la altura del fuerte de Bocachica en navegación por un mar sembrado de arrecifes que en cualquier momento podían provocar su naufragio. La pericia del oficial logró evitarlo.
Durante los días siguientes todos los mercantes entraron al puerto de Cartagena de Indias. El patache Ntr.ª Sr.ª del Carmen atravesó el canal de Barú, maniobra que no pudo realizar la urca Ntr.ª Sr.ª de la Concepción por su mayor calado. Imposibilitada de alcanzar el puerto, se refugia en las islas del Rosario. Sin viento y con naves inglesas en las proximidades, encalla la embarcación contra las rocas. El único barco capturado por los ingleses fue el Santa Cruz y sin trascendencia económica relevante.
Pasó el tiempo y surgió la leyenda del tesoro del galeón San José. Nadie dio con sus restos, pero la leyenda persistía y los cazatesoros no cesaban en su aliento de encontrar tesoros y maravillas sin número.
El gobierno de Colombia confió la búsqueda a varias empresas extranjeras.
En 1982, la empresa Glocca Morra Company afirmó haber encontrado el pecio. La motonave

Heather Express señaló las coordenadas 10 grados 10.37’ N y 75 grados 57.94’ O. En 1983 cedía todos sus derechos derivados de esta prospección arqueológica a la mercantil Sea Search Armada, dirigida por Jack Herberston.
Entretanto, Colombia dicta la ley 63 de 1986, por la que se adhiere a la Convención de París de 17 de noviembre de 1970 sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, exportación y la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales.
Al amparo de esta norma se consideran como bienes culturales «los objetos que, por razones religiosas o profanas, hayan sido expresamente designados por cada Estado como de importancia para la arqueología, la prehistoria, la historia, la literatura, el arte o, la ciencia». La adhesión a este instrumento internacional provocó una concienciación legislativa que procuró amparo a aquellos bienes inherentes a la cultura y a la historia de cada país.
Ante esta declaración legal, la empresa Sea Search Armada interpuso una demanda el 23 de enero de 1989 contra el gobierno de Colombia, solicitando que se reconozca el dominio sobre la totalidad del tesoro del galeón San José, sin discriminar los bienes con relevancia cultural e histórica.
 Fig. 8. Ubicación del galeón San José con su tesoro dentro.
Fig. 9. Vehículo submarino para explorar al galeón San José
Fig. 8. Ubicación del galeón San José con su tesoro dentro.
Fig. 9. Vehículo submarino para explorar al galeón San José

En mayo de 1989 se promovió un encuentro científico entre el gobierno colombiano y la Fundación Getty, también concurrieron instituciones científicas, norteamericanas y europeas, y empresas sin ánimo de lucro, entre ellas la Ocean Science Research Institute (OSRI), de San Diego, California. Firmado el contrato de colaboración entre esta empresa y el gobierno colombiano, se seleccionaron varias entidades de exploración submarina para comprobar si las coordenadas de la empresa Glocca Morra Company (GMC) eran precisas o no, si se ajustaban a la realidad.
En estas fechas se publica la ley 397 de 1997, Ley General de la Cultura, en donde se defiende la privilegiada posición de las manifestaciones culturales e históricas. La norma, como nos explica Mario Arana en su obra, Colombia: el rescate de un patrimonio económico y cultural, el galeón San José, considera a los bienes de importancia cultural como pertenecientes a la nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles.
Esta declaración elimina la posibilidad de obtener cualquier lucro a partir del descubrimiento de bienes culturales subacuáticos.
Sin embargo, Colombia se abstiene de la firma de la Convención de la Unesco de París de 2001 sobre protección del patrimonio cultural subacuático, acordado en la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 31.ª reunión, celebrada en París del 15 de octubre al 3 de noviembre de 2001. Esta Convención complementa a la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982 al ofrecer un marco específico no solo de protección, sino también de cooperación entre sus Estados Parte.
Con esta decisión, Colombia se protege de que la nación del pabellón de los barcos sumergidos, en este caso particular, España, pueda reclamar el pecio, pero no puede protegerse del hecho de que la Convención de la Unesco opere como costumbre internacional para la resolución de los conflictos.

Posteriormente, Colombia dictó la Ley 1675 de 2013, por la que se reglamenta los artículos 63, 70 y 72 de la Constitución Política en lo relativo al Patrimonio Cultural Sumergido y el Decreto 1698 de 2014, por medio del cual se reglamenta la Ley 1675 de 2013 que constituyen su marco jurídico en la actualidad.
En 2015, se anunció en los medios por el gobierno colombiano, que el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, la marina colombiana y algunas empresas extranjeras, como la Marine Archaeology MAC y los técnicos y equipos de Woods Hole habían encontrado el pecio. La latitud y longitud era diferente a la declarada por la sociedad Glocca Morra Company y la empresa sucesora Sea Search Armada.
Con la debida diligencia, nada más conocida la noticia, el ministerio de Cultura español ofreció toda la cooperación necesaria. También comunicaba la intención de invocar el principio de inmunidad soberana según el cual el buque de guerra que navega bajo la bandera de una nación sigue siendo propiedad de esa nación incluso después de haberse hundido, independientemente del tiempo transcurrido.
Este principio de inmunidad de jurisdicción de los Estados surge de la Resolución núm. 2625 de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados.
 Fig. 11. Cañones del galeón San José encontrados en noviembre de 2015.
Fig. 10. El pecio del galeón San José
Fig. 12. Tesoro del galeón San José
Fig. 11. Cañones del galeón San José encontrados en noviembre de 2015.
Fig. 10. El pecio del galeón San José
Fig. 12. Tesoro del galeón San José
En definitiva, nos encontramos con un navío español y su carga, que está compuesta mayoritariamente por recursos de la real hacienda española, como se constata documentalmente y así ha sido escrito, entre otros, por la historiadora Carla Rahn Philips en su artículo The galleon San José, treasure ship of the Spanish indies publicado en 1991 en The Mariner’s Mirror.
El galeón se hundió en un contexto histórico en donde Colombia, como país, todavía no existía, era un territorio del virreinato de Nueva Granada. Un virreinato que no suponía un régimen colonial, pues España no se centró en una actividad estrictamente extractiva de recursos naturales, prueba de ello son sus hermosas ciudades con sus catedrales, universidades, audiencias, ayuntamientos, hospitales…Fue un territorio español similar a cualquier otro de la España peninsular, yo diría que incluso mejor por las muchas ventajas de toda clase que la sociedad disfrutaba.
También es importante citar, desde mi punto de vista, que la nave española, hundida en 1708, naufragó en aguas que fueron, en esa fecha, de la Corona española.
Todo ello nos dirige a comparar lo que es la razón de la historia y del pasado y lo que es la razón del presente. Ambas muy distintas, pero no necesariamente opuestas, porque lo que subyace es la dimensión cultural de los bienes que reposan en los fondos marinos y el respeto a la memoria de quienes sucumbieron con el buque. Todas estas cosas las comprendemos porque tenemos tanto colombianos como españoles una misma civilización y una misma idea de la importancia del pasado en unos tiempos en donde se reescriben a capricho realidades que nunca fueron verdad.


Juan B. Lorenzo de Membiela Doctor en derecho por la Universidad de Valencia. Letrado de la Administración de la Seguridad Social.
 Fig. 13. Reconstrucción en 3D de las imágenes del hundimiento del galeón San José enviadas por el robot.
Fig. 14. Maqueta del galeón San José en el Museo Naval.
Fig. 13. Reconstrucción en 3D de las imágenes del hundimiento del galeón San José enviadas por el robot.
Fig. 14. Maqueta del galeón San José en el Museo Naval.



Av. San Francisco Javier 20, Planta 2, 41018


Paseo de La Habana, 200 Planta Baja MADRID
Durante el Renacimiento, el uso de los venenos adquirió una enorme trascendencia, bien por su utilidad militar, criminal o política. Precisamente estos dos últimos usos alcanzaron una monumental cota de virtuosismo, como sucedió en la Italia del papado de los Borgia y de los cardenales florentinos, quienes incluso desarrollaron su propio veneno, denominado ‘cantarella’, ‘Acquetta di Perugia’ o ‘Acqua di Napoli’, o en la corte francesa de Catalina de Médicis, lo que permitió acuñar el concepto de “arte del envenenamiento”. De la importancia social de este hecho dan fe muchas obras literarias de un gran número de autores, que hicieron de los venenos una de las tramas más recurridas, por ejemplo, durante el Siglo de Oro español.
La mayor parte de los venenos eran de origen vegetal, destacando la cicuta o el acónito, y un número considerablemente menor estaba constituido por minerales, entre los que destacaba el arsénico. El resto procedía del reino animal, especialmente temido, como los venenos de serpientes y escorpiones. No obstante, hay que recordar las palabras de Paracelso (Theophrastus Phillippus Aureolus Bombastus von Hohenheim), el gran maestro alquimista, “sola dosis fecit venenum”, aunque lo que realmente escribió fue que “todas las cosas son venenos… Tan sólo la dosis hace que una cosa no constituya un veneno”.

El conocimiento de las propiedades tóxicas (e incluso terapéuticas) de los venenos fue de gran interés para los médicos de la época, y por todo ello, el recurso a los antídotos generales o panaceas para el tratamiento de los envenenamientos también fue una práctica habitual y lucrativa desde el periodo renacentista. Algunos de estos antídotos poseían la consideración de medicinas compuestas, como los clásicos mitridato (mithridaticus antidotus) y triaca (Theriaca), entre cuyos ingredientes se encontraban decenas de simples medicinales, mientras otros remedios eran de naturaleza simple y generalmente de procedencia mineral (tierra de Lemnia, hueso de corazón de ciervo, marfil o piedras preciosas, básicamente el jacinto, las perlas y la esmeralda). También numerosas plantas se utilizaron como antídotos específicos contra algunos venenos, aunque los dos antídotos universales más famosos desde la Antigüedad hasta la Edad Moderna fueron, sin duda, el cuerno de unicornio y las piedras bezoares, panaceas de las que también se ocuparon los tratados científicos en este campo de la toxicología.
Siguiendo la Historia Natural (77) de Plinio, algunos autores del Occidente cristiano bajomedieval se ocuparon de esta materia, como Arnau de Vilanova (De venenis y De arte cognoscendi venena) o Pietro d’Abano, quien, en su tratado De Venenis (1316), hace una clasificación de los venenos y sustancias tóxicas conocidas en su época, así como de sus antídotos (triaca, piedras bezoares, etc.). Finalmente, durante el segundo tercio del siglo XVI, se multiplicaron las publicaciones específicas sobre venenos y su tratamiento: Curas Médicas (Florencia, 1551) de Amato Lusitano, De venenorum differentiis, viribus et adversis remediorum praesidiis, ac praesertim de pestis generibus omnibus, preserva-
tione et cura (Bolonia, 1564) de Hyerominus Cardanus, De venenis et morbis venenosis. Tractatus lucopletissimi (Venecia, 1584) de Girolamo Mercuriali, De venenis et antidotis prolegomena (Roma, 1586) de Andrea Baccio, De venenis eorumque curatione (Roma, 1587), del médico portugués Rodrigo da Fonseca, o De morbis veneficis ac veneficiis (Venecia, 1595) de Giovanni Battista Codronchi. Todo este conocimiento culminaría en dos grandes textos, considerados de referencia en este campo, como son la versión comentada del Dioscórides, publicada en 1554 por médico segoviano Andrés Laguna, y la Historia Medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales que sirven en Medicina, publicada en 1565, por médico sevillano Nicolás Monardes.

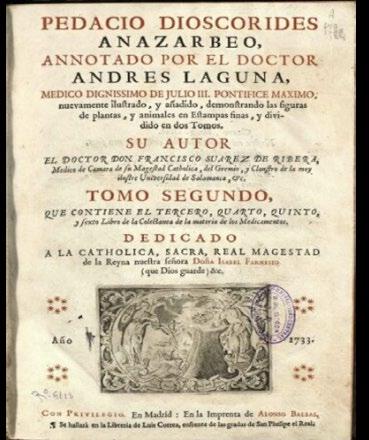
2. Retrato de Andrés Laguna (1499-1560), según un grabado de la edición salmantina de su Dioscórides (Acerca de la materia medicinal y de los venenos mortíferos) de 1563 y edición madrileña de 1733 del Tomo Segundo que incluye el Libro Sexto dedicado a los venenos y antídotos (Imprenta de Alonso Balbas).
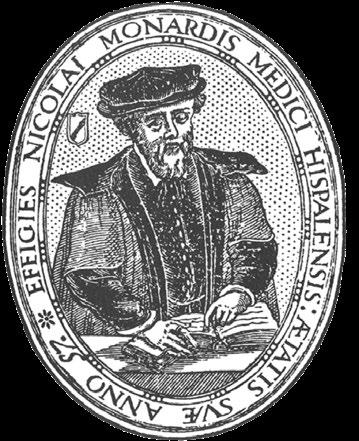
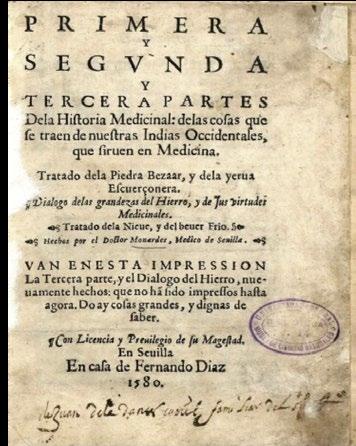
3. Retrato de Nicolás Monardes (1493-1588) y portada de la edición sevillana de 1580 de su obra Historia Medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales que sirven en medicina, que incluye el tratado de la piedra bezoar (Casa de Fernando Díaz).
Laguna, hijo de médico judeoconverso, fue una de las más brillantes figuras de la cultura europea de la época y un ejemplo prototípico de científico humanista del Renacimiento. Infatigable viajero, fue médico personal del Emperador Carlos V y de su hijo, el rey Felipe II, e incluso del papa Julio III. Aunque escribió más de 30 obras de diversas materias, la más trascendente fue su versión anotada del Dioscórides, cuyos comentarios duplican en extensión el texto original. Además, Laguna incorporó un sexto libro titulado Acerca de los venenos mortíferos y de las fieras que arrojan de sí ponzoña, integrado por 69 capítulos, en el que trató ampliamente sobre los remedios útiles para cada tipo de intoxicación, describiendo también los antídotos universales, desde la triaca, al polvo de esmeraldas o unicornio, la tierra de Lemnia o la piedra bezoar.
Fig. Fig.Por su parte, Monardes ejerció siempre en su ciudad natal, Sevilla, sus dos actividades profesionales; la medicina, en la que alcanzó un gran reconocimiento social, y el comercio, llegando a manejar seguros sobre cargamentos, telas, barcos de esclavos, explotación de minas, y, sobre todo, importación de medicamentos. Monardes, a pesar de que nunca llegó a viajar a las Indias Occidentales, ejerció un destacadísimo papel en la difusión de los nuevos agentes procedentes del Nuevo Mundo. De hecho, llegó a ser incluso la primera persona en cultivar en Europa algunas de las nuevas plantas procedentes de América, en el jardín de su casa que daba al sevillano callejón del Azofaifo. El segundo tratado de su obra Historia Medicinal está dedicado a dos antídotos universales, como son la hierba escorzonera (Scorzonera hispanica) y la piedra bezoar, con un amplio prólogo sobre los contravenenos y antídotos disponibles en su momento. Un detallado conocimiento clínico de la acción de los diversos venenos (“…, que en cada hierbecita de halla, y en cada mineral se oculta, y en cada animal de encierra”) sobre el organismo constituía, como en el caso de Monardes, un elemento crucial para cualquier médico que en ese entonces pretendiera tener una clientela de un alto rango social.
La piedra bezoar, junto al cuerno de unicornio, fue considerada desde la Edad Media como un antídoto insuperable, mucho más eficaz que cualquier otro remedio, simple o compuesto. Estas piedras son mencionadas en escritos hebreos como el Bel Zaard, y sus propiedades alexifármacas son recogidas en la literatura médica árabe desde el siglo VIII, como en la obra de Yuhannā Māsawayh, conocido en Occidente como Janus Damascenus o Serapion. Y ya en el Lapidario del Rey Alfonso X el Sabio (1279), que es considerado como uno de los primeros tratados de literatura médica escrito en castellano, se mencionan tres tipos de piedras bezoares o bezahares, con procedencias y propiedades diferentes, pero todas ellas consideradas como buenos antitóxicos, debido a sus propiedades absorbentes del veneno.
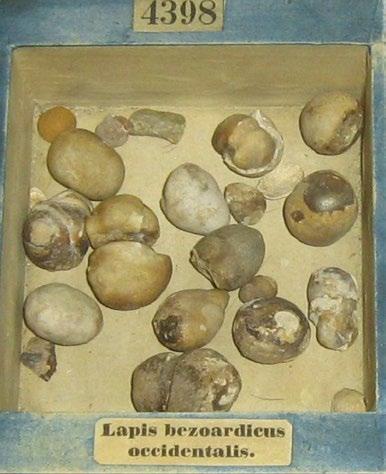
Fig. 4. Lapis bezoardicus O. (Departamento de Farmacognosia, Universidad de Viena).
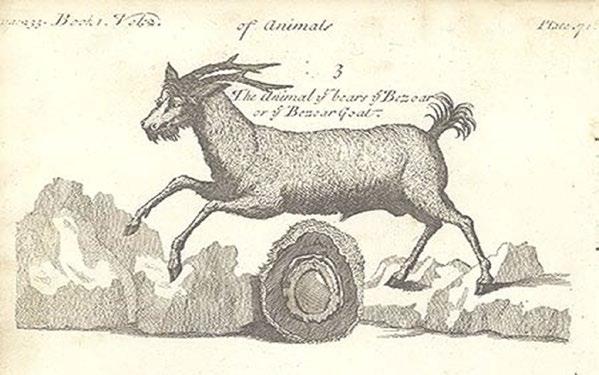
Fig. 5. Grabado ilustrativo de la obra A Compleat History of Drugs de Pierre Pomet (1658-1699) (Printed for R. Bonwicke et al., Londres, 1712), publicada inicialmente en francés en 1684 (Histoire generale des drogues, Jean-Baptiste Loyson et Augustin Pillon, Paris, 1684), en el que se muestra una cabra bezoar (Capra aegagrus) y un corte sagital de una piedra bezoar.
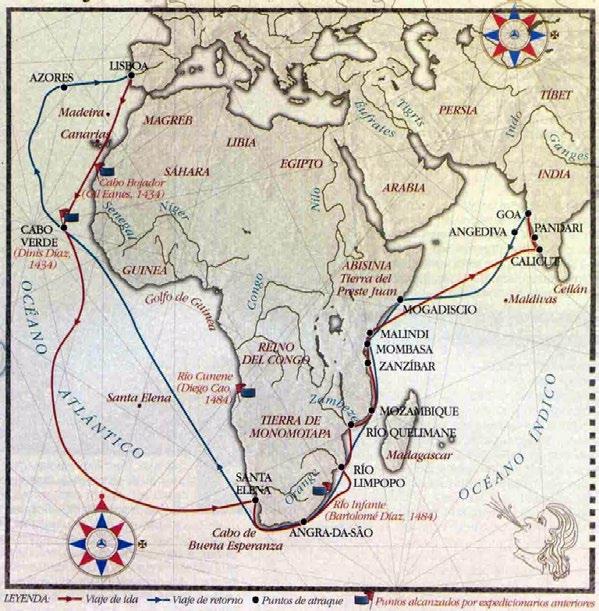
Esta idea perduró durante todo el Renacimiento y las piedras bezoares se mantuvieron en las farmacopeas europeas hasta el siglo XIX, con el nombre técnico de Lapis bezoardicus off. Uno de sus más inquebrantables defensores, Nicolás Monardes, en su tratado médico dedicado a sus virtudes, afirmó que “en todo género de veneno [la piedra Bezaar] es el más principal remedio que ahora sabemos… Los efectos que hacen son admirables, porque es potentísima su virtud contra veneno, y fiebres pestíferas, y humores venenosos… En ella se hallan todas las virtudes y propiedades que en todas las medicinas que habemos dicho juntas, por propiedad oculta, y por gracia del cielo en ella infusa, para contra venenos”. También indicaba que los nobles de la Indias Orientales se purgaban con piedra bezoar dos veces al año “y dizen que esto les conserva la mocedad… y los preserva de enfermedad”.
Fig. 6. Mapa de la ruta portuguesa a las Indias Orientales.

Fig. 7. Un médico administra una piedra bezoar a una víctima de envenenamiento. Ilustración de la obra de Johannes de Cuba (1430-1503), Ortus sanitatis, transladado del latín al francés (Le traictié des bestes, oyseaux, poissons, pierres précieuses et orines du Jardin de santé. Paris: A . Verard, ca. 1499 –1502, fol. 135v., Bibliothèque Nationale de France).
Los bezoares recibieron diferentes nombres en Oriente, como Hager, Bezar, Belzaar, Bezahar, mientras en griego se denominó “alexipharmacum” y en latín “contravenenum”. De hecho, la palabra bezoar deriva del término persa “padzahar”, que viene a significar “expelente de venenos” (bad significa “viento” y zahr “veneno”), y al conjunto de agentes alexifármacos se les denominaba también medicinas bezaárticas. Inicialmente se pensó que era un mineral procedente de la India, aunque posteriormente se confirmó que se trataba de un cálculo engendrado en cierta zona del estómago o en la vesícula biliar de algunas especies de animales y más frecuentemente en puercoespines, venados y cabras, especialmente en la Capra aegagrus, vulgarmente llamada cabra bezoar, cuyo tamaño podría alcanzar incluso el de una castaña, aunque también se han encontrado en algunos reptiles y peces. Estas piedras, de aspecto aceitunado, se denominaron bezoares orientales, y su monopolio estuvo en manos portuguesas hasta 1580.
En sus comentarios al Dioscórides, Laguna cita que “hacen mención los árabes de una fuerte piedra llamada en arábigo Bezahar, que quiere decir contra tó-
sigo: la cual celebran por admirable contra todo género de veneno, contra la mordedura de fieras emponzoñadas y finalmente contra la pestilencia”. De hecho, la primera descripción de sus propiedades medicinales se atribuye al médico árabe sevillano Ibn Zuhr (Avenzoar) y la difusión de sus propiedades, al médico judío portugués Garcia da Orta (Coloquios dos simples, 1563). La administración de este remedio a los sujetos envenenados podía hacerse diluyendo el polvo obtenido de la misma en agua o vino, o bien sumergiendo la piedra entera durante un tiempo en agua que posteriormente se hacía beber al envenenado. Explica Laguna que “dado a bever el vino en que hoviere hervido: deshaze la piedra de la vexiga y de los riñones”. Sin embargo, muchos fracasos terapéuticos eran achacados, al igual que sucedía con el unicornio, a las falsificaciones, debido al elevado valor de estas piedras y su escasez. Así, en Goa y Malaca se fabricaban piedras falsas al por mayor, a base de una pasta arcillosa elaborada con polvos conquídeos, resina y algunas hierbas, amasados con laminillas de oro y decorados después con escrituras indígenas. Y finalmente almacenadas y disponibles en preciosos estuches de madera u otros materiales para ser vendidas en Europa. Se decía incluso que sólo el 10% de las piedras bezoares orientales eran verdaderas. De hecho, muchos galenos y boticarios, antes de adquirirlas, comprobaban su hipotética autenticidad administrándola a animales previamente envenenados.

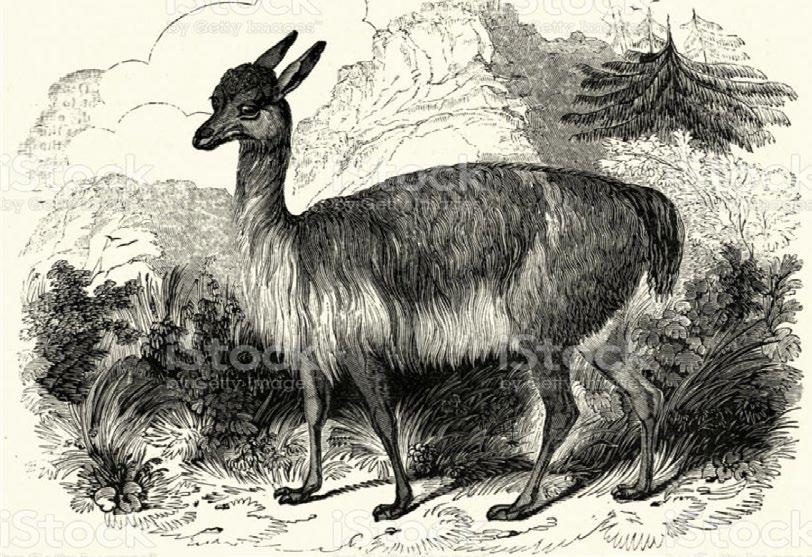 Fig. 9. Grabado del siglo XIX mostrando una vicuña (Vicugna vicugna), camélido de las regiones andinas de Sudamérica (Knight Ch., Pictorial Museum of Animated Nature, London: C. Cox, 1844).
Fig. 8. Piedras bezoares en una vitrina del Museo Alemán de Farmacia en el Castillo de Heidelberg.
Fig. 9. Grabado del siglo XIX mostrando una vicuña (Vicugna vicugna), camélido de las regiones andinas de Sudamérica (Knight Ch., Pictorial Museum of Animated Nature, London: C. Cox, 1844).
Fig. 8. Piedras bezoares en una vitrina del Museo Alemán de Farmacia en el Castillo de Heidelberg.


Fig. 10. Bezoar poroso por sus características vegetales, de 8 cm de longitud y 7,4 cm de anchura, compuesto por dos fragmentos que encajan perfectamente uno en el otro, observándose una almendra en el interior (Catálogo de las Piedras Bezoares de D. Pedro Franco Dávila, 1767).
El descubrimiento de estas piedras en la fauna del Nuevo Mundo (bezoares occidentales), concretamente en la vicuña (Lama vicugna), aunque también en la llama (Lama glama) o el guanaco (Lama guanicoe), supuso un nuevo estímulo para su uso en el Renacimiento. De la importancia de este hecho da cuenta el propio Monardes en una epístola al rey de España: “Se han descubierto las piedras Bezaares en el Perú, que con tanta estimación traen de la India de Portugal… Cosa cierto inestimable, y digna de tener en mucho. Que una cosa que tan maravillosa es, y de tanto precio, se haya hallado en las Indias de vuestra Majestad, y sean tan fáciles de haber, y tan ciertas y verdaderas, que no tengamos dudas de sus efectos y virtudes. Lo cual no es así en las que traen de la India Oriental: que, si vienen diez verdaderas, vienen ciento falsas”. Refería Monardes que había experimentado los efectos de estas piedras bezoares, que le había hecho llegar desde Lima, en una caja de corcho, un soldado llamado Pedro de Osma y de Xara y Zejo, a finales de 1568, en diversos enfermos (incluyendo los
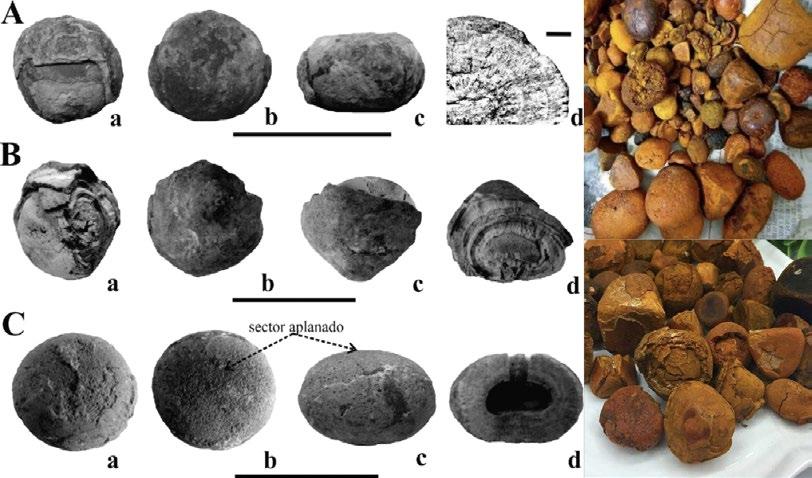
afectos de tristeza y melancolía), habiendo “remediado a muchos, con maravillosos sucesos”. Monardes administraba los polvos de piedra bezoar en diferentes vehículos, según la patología del enfermo: si había fiebre, en agua rosada, pero si no, en agua de azahar; y en caso de pestilencias, lepra, infecciones cutáneas, fiebres cuartanas y otros trastornos, en forma de cordial. El uso medicinal del bezoar occidental fue potenciado después por algunos jesuitas, como el alemán Juan de Esteyneffer en su Florilegio Medicinal (1712).
El jesuita José de Acosta, en su obra Historia Natural y Moral de las Indias, publicada en Sevilla en 1590, tras haber permanecido casi 20 años en el Nuevo Mundo, también se ocupó de las piedras bezoares obtenidas del estómago de los guanacos, informando que sus efectos “son alabados por sus maravillosas virtudes contra los venenos… se aplica molida y echada en algún licor que sea a propósito del mal que se cura.

de la Flota de Indias, se hundió al colisionar con un arrecife navegando de noche en las Bahamas en 1656.
Fig. 11. Análisis de piedras bezoares del Norte de Argentina (Míguez et al., Chungara, Revista de Antropología Chilena, 2017). Fig. 12. Representación del galeón Nuestra Señora de las Maravillas, de Carlos Parrilla Penagos (1958-) (Parrilla C., La Real Armada del siglo XVIII. Una visión pictórica, Alfa Delta Digital, 2017). Este galeón se construyó en 1647 y fue artillado con 56 cañones de bronce de diversos calibres. Tras dos años de servicio en la escoltaUnos la toman en vino, otros en vinagre, en agua de azahar, de lengua de buey, de borraja y de otras maneras, lo cual dirán los médicos y boticarios. No tiene sabor alguno la piedra bezoar…”. La medicina indígena americana también usaba estas piedras. A título de ejemplo, los incas fabricaban una bebida elaborada con ralladura de ellas, conocida como “jaintilla”, para tratar a mujeres embarazadas o para curar el susto.
Monardes describió su forma y aspecto: “en lo superficial son leonadas, oscuras, lucidas: debajo de dos camisas o capas tienen una cosa blanca que, gustada y tratada entre los dientes, es pura tierra, no tiene sabor ni gusto”. También Laguna describió la piedra oriental: “La Bezahar que agora trahen de Levante los Portugueses, tiene el color olivastro, y como de verengena: y toda en si es escamosa, quiero dezir compuesta de varias costras, como cascaras de bellotas, las quales vienen unas sobre otras: empero la primera dellas es muy lisa y lustrosa”. Efectivamente, estas concreciones se originan a partir de un núcleo de cuerpos extraños, como fibras vegetales o pelos, generándose capas a su alrededor gracias a los movimientos peristálticos del intestino de los animales, lo que les da también su aspecto redondeado. Hoy se sabe que están compuestas de carbonato, fosfato de calcio, colesterina, materias vegetales descompuestas y algunos minerales como brushita y estruvita. Posiblemente, su principio activo esencial fuese el calcio, que, tras absorberse, pudiera neutralizar algunas sustancias tóxicas.
Debido, en parte a la gran cantidad de falsificaciones y al desarrollo de la medicina experimental, el declive terapéutico de su uso comenzó a partir del siglo XVII. El primer científico que mostró públicamente sus críticas a este agente alexifármaco fue el gran cirujano Ambroise Paré, médico de Carlos IX de Francia, quien realizó un cruel experimento con estas piedras en 1575: tras descubrirse el robo de un recipiente de plata por parte de un cocinero del rey, Paré acordó conmutar la pena de muerte si se sometía a un experimento médico, consistente en la administración de acónito, un potente veneno de procedencia vegetal, y la posterior ingestión de polvos de piedra bezoar. Paré observó la ineficiencia del antídoto y el sujeto falleció, aunque el rey pensó que el bezoar era falso y continuó confiando en ellos. Experimentos similares fueron realizados en 1631 por el médico francés Philebert Guybert con dos criminales convictos y con similares resultados. En el siglo XVIII, el padre Feijoo escribía: “La virtud de la piedra bezoar, que entra en casi todas las recetas cardiacas, es pura fábula, si creemos, como parece se debe creer, a Nicolás Bocangelino, médico del emperador Carlos V y a Geronymo Rubeo, médico de Clemente VIII, que habiendo usado muchas veces de bezoares recomendadísimas que estaban en poder de príncipes y magnates, jamás experimentaron en ellas alguna virtud”. A partir de aquí, cada vez fue creciendo el componente crítico y supersticioso de este remedio, que dejó de emplearse definitivamente como panacea a finales del siglo XVIII.
En cualquier caso, al igual que el cuerno de unicornio, las piedras bezoares eran consideradas un bien de lujo y su precio era muy elevado, al tratarse de un producto exótico, llegando a valer hasta 10 veces su peso en oro. Incluso se alquilaban por días en épocas de epidemias cuando su precio de compra no se podía pagar. Un ejemplo puede dar testimonio del alto valor que alcanzaron estas piedras: un manuscrito del Archivo del Hospital de San Roque (Córdoba, Argentina) fechado en 1653 recoge una reclamación ante el obispo para que forzara con censura eclesiástica al cumplimiento de un trueque de 24 mulas por una piedra bezoar. Y los bezoares

Fig. 13. Bezoar oriental montado sobre colgante de filigrana dorada indoportuguesa en forma de fruta del siglo XVII, de 5,8 cm de altura y 8 cm de diámetro (Távora Sequeira Pinto Collection, Oporto).
orientales se llegaban a vender en Calcuta (India) hasta por 50 escudos. Otro ejemplo se extrae del tesoro rescatado del galeón español Nuestra Señora de las Maravillas, que naufragó en 1656 a 70 kilómetros de la costa de las Bahamas. Entre exquisitas piezas de oro y plata, además de esmeraldas y otras gemas, también se encontraban piedras bezoares. De hecho, dado su carácter pseudomágico (constatado ya desde la época de los antiguos persas), incluso constituían un objeto de arte, al engarzarse, pulidas, en piezas de joyería de oro y plata, a modo de amuletos y talismanes, cuyos portadores experimentarían una felicidad continua. También se convirtieron en deseados objetos de colección para lucir en los denominados “gabinetes de curiosidades” o “cámaras de las maravillas” de la nobleza y de los potentados europeos. Uno de los más importantes fue el Real Gabinete de Historia Natural de Madrid, creado en 1771 por Pedro Franco Dávila, que llegó a reunir 96 piedras bezoares de muy diversos animales, como puercoespines, rinocerontes, elefantes, primates, caimanes, tortugas, caballos, esturiones, carneros, castores, etc. Poseían piedras bezoares en sus colecciones privadas monarcas europeos como el Emperador Carlos V, Felipe II, Margarita y Catalina de Austria, Felipe IV, el Archiduque Fernando II y Rodolfo II de Austria, o Fernando I de Médici, entre otros.
Precisamente, en base a su carácter extraordinario y su gran valor, las piedras bezoares fueron habitualmente mencionadas en la literatura del Siglo de Oro español. Cervantes las menciona en su comedia La entretenida (1615), cuando Muñoz da instrucciones a Cardenio para que éste de pábulo a su personalidad fingida de influyente indiano: “Mas no dejes de traer / algunas piedras bezares, / y algunas sartas de perlas, / y papagayos que hablen”. Y Lope de Vega, en Los cautivos de Argel (1647), Jornada Primera, escribe: “Aquí vna piedra Bezar / tendra tal virtud, no lo diga, / que le assegura la vida, / que puedo a mil hombres dar”. También Vélez de Guevara, en su obra El diablo cojuelo (1641), hace referencia al bezoar. Más recientemente, son mencionadas en El retrato de Dorian Gray (1891), de Oscar Wilde, donde se habla de un bezoar procedente de un ciervo de Arabia con las propiedades de curar la peste, o en la novela Harry Potter y la piedra filosofal (1997) de Joanne K. Rowling, donde se utiliza un bezoar de cabra para combatir un veneno.

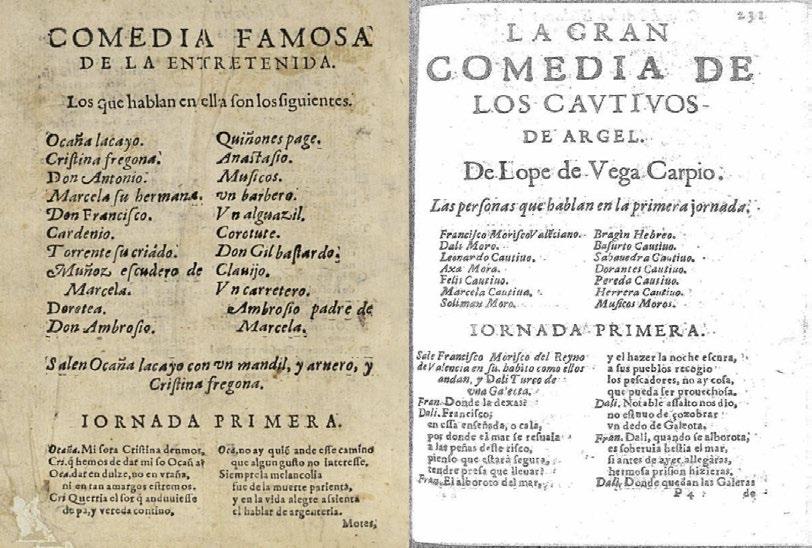
15. La Entretenida, obra incluida en el libro Ocho comedias y ocho entremeses nuevos, nunca representados (Madrid: Viuda de Alonso Martín, 1615), y Parte veintecinco, perfeta y verdadera, de las Comedias del Fenix de España Frey Lope Felix de Vega Carpio... (Zaragoza, Viuda de Pedro Verges, a costa de Roberto Devport, 1647).
Francisco López-Muñoz Vicerrector de Investigación y Ciencia Universidad Camilo José Cela.

Bibliografía
1. BARROSO, MS. Bezoar stones, magic, science and art. Geological Society London, Special Publications 2013; 375 (1): 193.
2. DUFFIN, CJ. Bezoar stones and their mounts. Jewelry History Today 2013; 16: 3-4.
3. ESPINOZA GONZÁLEZ, R. Bezoares gastrointestinales: mitos y realidades. Revista Médica de Chile 2016; 144: 1073-1077.
4.GRENÓN, P. Piedras Bezares: Estudios históricos coloniales. Revista de la Universidad Nacional de Córdoba 1922; 5-7: 281-302.
5. LAGUNA, A. Pedacio Dioscórides Anazarbeo, acerca de la materia medicinal, y de los venenos mortíferos. Salamanca: Imprenta de Mathias Gast, 1563.
6. LÓPEZ-MUÑOZ, F; ALAMO, C; GARCÍA-GARCÍA, P. Tósigos y antídotos en la literatura cervantina: Sobre los venenos en la España tardorrenacentista Revista de Toxicología 2011; 28: 119-134.
7. MONARDES, N. Historia Medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales que sirven en Medicina. Sevilla: Fernando Díaz, 1580.
8. PARDO-TOMÁS, J. Bezoar. En: Thurner M, Pimentel J, eds. New World Objects of Knowledge. A Cabinet of Curiosities. Londres: University of London, 2021, pp. 195-200.
9. PELTA, R. Puro veneno. Tóxicos, ponzoñas y otras maneras de matar. Madrid: La Esfera de los Libros, 2023.
10. SCARLATO, E. Cuerno de unicornio, bezoar y triacas. Modernos antídotos de la Antigüedad. Boletín de la Asociación de Toxicología Argentina 2006; 72: 19-20.
11. STEPHENSON, M. From Marvelous Antidote to the Poison of Idolatry: The Transatlantic Role of Andean Bezoar Stones During the Late Sixteenth and Early Seventeenth Centuries. Hispanic American Historical Review 2010; 90: 3-39.
Fig. 14. Piedra de Goa (India), del siglo XVII-XVIII, conservada en la Colección del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.
¿Qué es lo próximo para la industria marítima? A medida que el mercado se recupere, esperamos nuevas formas de trabajo, digitalización marítima, tecnologías para los buques, combustibles más ecológicos y un repunte del comercio. Se trata de un nuevo capítulo para el sector y para el mundo entero. Sea lo que sea lo que nos depare el futuro, una cosa es cierta: es normal que seamos un socio mundial del búnker a través de todos los emocionantes cambios que se avecinan.
Algunas de las cosas que más representan a los baleares es su amor por el mar y la navegación. Este artículo/entrevista realizada a Sebastián A. Adrover Vicens, viene dado por la importancia y trascendencia de la publicación del libro, en español, catalán e inglés, “9. Diario de la expedición santañinera alrededor de la isla de Mallorca, 1899”.
Adrover es el responsable y curador del libro, el cual rinde homenaje y rememora la singladura realizada por nueve miembros que, de forma humorística, se hacían llamar Real Gremi de Asadolladors, todos ellos socios numerarios de la agrupación s’excursionista santanyinera (Santanyí-Mallorca) a bordo del llaüt San Miguel.
El libro es una joya literaria y un documento excepcional de la navegación a vela tradicional, ya que se trata de la primera vuelta de recreo, sin más interés que la propia diversión de un grupo de amigos, conocidos como “los nueve de Santanyí”.
La obra es una transcripción de los manuscritos originales, a modo de cuaderno de bitácora, encontrados casualmente en el Archivo C’an Clar de Llombards (Santanyí) por Sebastián A. Adrover, el cual supo entender y valorar la importancia del mismo y convertirlo en un libro de referencia editado junto a un gran equipo de colaboradores.
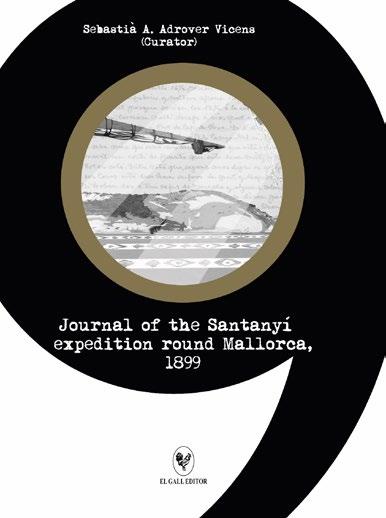 Fig. 1. Portada del libro en inglés (se ha editado en español, catalán e inglés).
Fig. 1. Portada del libro en inglés (se ha editado en español, catalán e inglés).
El libro no solo es un referente a nivel náutico/ marinero, sino que se presenta como un documento único de la náutica de recreo en Mallorca (Islas Baleares), convirtiéndola en precursora del deporte a vela. Este hecho nos transporta a finales del siglo XIX y principio del siglo XX: además de dejar constancia de las costumbres de la época, muestra a un equipo con gran iniciativa, la solidaridad, la socialización con las diferentes instituciones, los avatares que pueden suceder en cualquier travesía, las adversidades y condiciones del mar ante las que luchar, y mucho más.
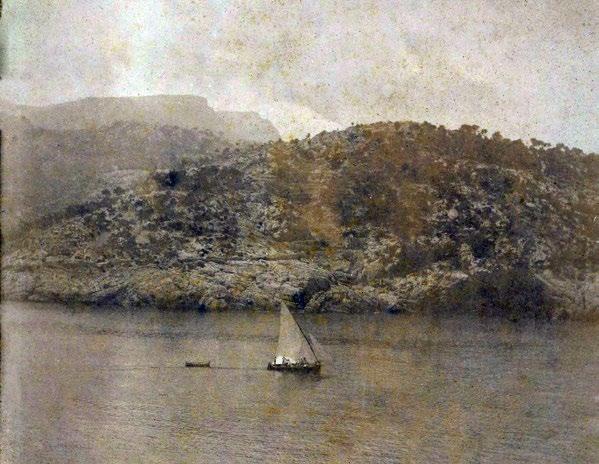

En la obra, como puede descubrir el lector interesado en la misma, se ofrecen detalles del avituallamiento propio de una travesía, el fondeo en los diferentes puertos para reponer víveres y material necesario para completar la navegación. Para ello cuentan con un detallado Libro de Caja donde registran, a modo de contabilidad, los ingresos aportados por cada uno de los nueve y los gastos realizados en pesetas, la moneda de la época. Otro registro es el Compte des Rebost, un inventario de todo el material y alimentos necesarios para la despensa y su coste: las cuentas bien claras. Y como no podía ser de otra manera, la obra presenta una recopilación de algunas recetas propias de la travesía, y deliciosos platos de la gastronomía de Mallorca y de las Baleares.
Muy interesante es la narración del desembarco en diferentes puntos de la costa para conocer lugares poco accesibles por tierra y la descripción de la propia belleza jamás imaginada: vegetación, aguas cristalinas y las actualmente reconocidas Cuevas del Drach y cuevas de Artá. Tampoco se olvidan de adentrarse en las incipientes poblaciones y la obligada visita para cualquier marinero que se tercie de serlo: las tabernas.
Sin pretender hacer las funciones de un derrotero, describe de forma magistral los detalles de la recortada costa por donde navegan, lugares inéditos cuya descripción proporciona el deleite de cualquier lector interesado en la cartografía y geografía isleña. Al mismo tiempo registran el movimiento de otras embarcaciones con las que se cruzan cargadas de mercancía. Es la época en que el puerto de Sóller, al estar “aislado” del resto de la Isla por una gran cordillera, registra una gran actividad comercial con la península y con el cercano puerto de Marsella.
La travesía se inició en el puerto de Cala Figuera (Santanyí-Mallorca) y terminó en el puerto de Palma, la capital. El velero de los expedicionarios mallorquines, el San Miguel, se trataba de una embarcación típica de Mallorca en la época, más sencilla que cualquier otra embarcación de cabotaje, pero muy marinera y muy apropiada para la pesca y el disfrute de los afortunados pequeños armadores, los cuales también hicieron uso de este tipo de embarcación para traficar con el contrabando de la zona (sic). Pocos años antes de esta expedición, el Archiduque Luis Salvador de Austria, el cual permaneció largas temporadas en Mallorca, en su libro Die Balearen publicado en 1892, recoge aspectos culturales y geográficos de las Islas Baleares del siglo XIX, donde también habla de la embarcación propia de Mallorca, el llaüt arbolado con vela latina.
Cabe destacar la recopilación bibliográfica de diferentes autores, historiadores y literatos destacados de Mallorca, desde Antoni Maria Alcover (18621932), Miquel Costa y Llobera (1854-1922) y Marià Villangómez Llobet (Ibiza, 1913-2002), entre otros muchos, así como reconocidos autores de bibliografía relativa a la historia naval, al mar y la costa en diferentes etapas de la historia.
El libro salió publicado por El Gall Editor (Pollensa-Mallorca) en 2019 y el resultado de esta edición captó el interés del Museo Marítimo de Mallorca, bajo la dirección de Albert Forés, el cual se puso en contacto con el equipo y desde este momento empezaron a trabajar para poner en valor la primera vuelta a Mallorca realizada en 1899 por los nueve de Santanyí.
Fig. 2. Embarcación tradicional a vela latina. Fig. 3. Estampa Isleña finales siglo XIX/principios siglo XX.Lola.- Imagino que encontrar una caja con esta valiosa documentación fue una gran sorpresa. ¿Cómo fue el hallazgo?
Sebastián.- Sí, una gran sorpresa, y podríamos decir que también un regalo totalmente inesperado… Toda la documentación de este archivo proviene de la familia de mi esposa, Margarita Clar. Precisamente, un antepasado suyo era capellán y coetáneo de ilustres figuras mallorquinas como Miquel Costa y Llobera, Antoni M. Alcover, Maria Antònia Salvà... Fue un hombre avanzado a su tiempo y que tuvo una gran producción escrita en múltiples facetas y disciplinas. La vida quiso que toda esta producción escrita se fuera acumulando en cajas sin ningún orden establecido en los porches de la casa familiar. Todavía recuerdo vivamente a mi suegra, Francisca Lladó, cuando me enseñó durante mi noviazgo con Margarita una media docena de cartas originales de Antoni M. Alcover… Corría el año 1998. Cuando le pregunté si tenían más me dijo que no lo sabía, que quizás en los porches de la casa podría haber alguna más. Cuando subí al porche y accedí a una parte del desván de la casa familiar, se produjo el gran hallazgo: cajas y cajas de cartón amontonadas unas sobre otras rebosantes de todo tipo de manuscritos. A partir de ahí empecé a poner un poco de orden. Previamente, me dediqué a ordenar por temáticas y personajes toda la documentación. Y recuerdo que sí, que leí el título del manuscrito que conformaba el Diario de la expedición, pero en aquel momento estaba más enfocado en organizar y recuperar el archivo y no le puse la atención que merecía. El documento, de 1899, espero unos dieciocho años más en ver la luz que merecía.
Lola.- Una vez que tuviste constancia de tener en las manos un documento histórico excepcional sobre las costumbres de la época, a nivel social, económico, comercial y sobre el arte de navegar por puro placer… ¿cómo fue el plan para sacar a la luz esta historia de los nueve de Santanyí?
Sebastián.- Todo empezó en el 2017 de forma casual y gracias a Tòfol Vidal, antiguo director del Institut d’Estudis Baleàrics, entre otros cargos relevantes que ha presidido… Tomando un café en el bar Vista Alegre de Palma me comentó que estaba buscando una obra para que su hijo la ilustrara y yo le mencioné el manuscrito del Diario de la expedición. Se asombró de su existencia y dada su importancia capital no podía entender que lo tuviera todavía guardado en un cajón… Ahí empecé a transcribirlo y durante la tarea de la transcripción empecé a darme cuenta de la certera percepción del amigo Vidal: tenía un tesoro entre mis manos a muchísimos niveles. Por primera

vez fui consciente que para mostrar todo el potencial que ofrecía era necesario formar un equipo, que yo solo no podía desplegar tanta riqueza y singularidad. Si los 9, para llevar a cabo la navegación alrededor de Mallorca, formaron un equipo asignándose una serie de tareas y misiones personales, tenía también mucho sentido que yo hiciera lo mismo…
Lola.- ¿Tuviste apoyo de las Instituciones para considerar la importancia de su publicación?...
Sebastián.- Sí, desde el primer momento el Ayuntamiento de Santanyí se volcó en la colaboración y patrocinio del proyecto, así como el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma. Pero, en este caso, el patrocinio de personas e instituciones privadas tuvo un papel determinante para sufragar la traducción de la obra al castellano y al inglés, así como poder editar la obra en un formato que acompañase su contenido en importancia, belleza y singularidad. El tiempo dedicado a encontrar financiación daría para un libro completo...
Lola.- Sabemos que fuiste el impulsor del libro y ello ha dado sus frutos tanto a nivel nacional como internacional. También sabemos que has contado con un gran equipo…
Sebastián.- Sí, la presentación de la obra en la biblioteca del Parlamento Europeo de Bruselas en septiembre de 2023 fue un hito que ni en sueños me había planteado. Es uno de aquellos momentos que nunca se olvidan… También cabe mencionar a la Vinya Son Alegre, bodega ecológica ubicada en Calonge (municipio de Santanyí) que ya participó en la presentación del libro creando un vino tinto y otro blanco en honor a los expedicionarios. Este año presenta una colección especial para conmemorar estos 125 años y la presentación de la obra en Bruselas el 2023, con un diseño de etiquetas para la ocasión gentileza de Borisgrafic. En cuanto al equipo formado para emprender el proyecto editorial, me siento profundamente agra-
Fig. 4. Documentos del archivo.decido de la participación de todo el equipo; ha sido todo un lujo y un honor contar con ellos para esta singladura editorial. No dudaron ni un momento en formar parte del mismo y todos ellos se entregaron con gran entusiasmo desde el primer momento. Margarita Clar, mi esposa, como prologuista del libro; Teodor Suau, Deán Presidente del Cabildo de la Catedral de Mallorca, para tratar los valores que laten en el manuscrito; Tomeu Arbona, del Fornet de la Soca, certero conocedor de la gastronomía de finales del siglo XIX; Sebastià Vidal, imprescindible para la contextualización social, política y cultural de la época, poniendo especial interés en la literatura de viajes del siglo XIX; Jaume Ferrando, especialista en navegación, nos regala un glosario náutico sobre el manuscrito y un estudio sobre el llaüt San Miguel, entre otros temas relacionados con el mar; y, finalmente, las excelentes ilustraciones de Llorenç Garrit, que crea un concepto especial de ilustración y pintura para la obra llamada Pop Land
Lola.- ¿En qué momento el Museo Marítimo de Mallorca se interesa por el libro y lo convierte en un referente para dar vida a la conmemoración de los 125 años de la vuelta a Mallorca a vela latina?
Sebastián.- Desde la publicación de la obra ya hay un interés por parte del Museo Marítimo. Albert Forés, su director, vino a la primera presentación que se hizo de la obra en Santanyí, en septiembre de 2019. Y hablamos ya de la posibilidad de reproducir la vuelta… Empezamos a darle forma a un año lleno de actividades, pero nadie contaba con la irrupción inesperada del COVID… Pasada la pandemia, el mismo Albert cayó en la cuenta que en el 2024 se cumplían los 125 años. Que teníamos que esperar e ir a por todas en este año.
Lola.- El pasado día 22 de marzo, por fin se consolidó el proyecto llevado a cabo por el Museo Marítimo de Mallorca gracias al esfuerzo y perseverancia de su director, Albert Forés. El proyecto y cronograma de la travesía fue presentado en rueda de prensa en el lugar de referencia, Cala Figuera (Santanyí), por la Consellera de Cultura y Patrimonio del Consell de Mallorca, el Regidor de Cultura de Santanyí y el director del MMM, donde estuviste presente junto al equipo colaborador y diversas autoridades civiles y militares que acudieron para respaldar el evento. ¿Qué destacarías de esta presentación?
Sebastián.- Ufff… Tantas cosas. Para mí fue entrañable. Que en un día laborable se desplace a Cala Figuera, a las doce del mediodía, un grupo tan diverso y representativo de tantas entidades e instituciones importantes ya dice mucho del proyecto… Quizás ha valido la penar esperar y tener paciencia para llegar a este 2024. Estoy ilusionado, estamos ilusionados. Espero y deseo que el mar y la vida misma sean propicias y nos acompañen favorablemente en la travesía y en todas las actividades del programa...
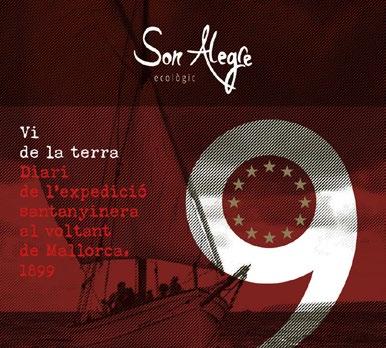


 Fig. 5. Edición especial etiqueta del vino embotellado para la vuelta a Mallorca.
Fig. 6. Panorámica de la Vinya Son Alegre
Fig. 7. Presentación y rueda de prensa en Cala Figuera. Foto de grupo.
Fig. 5. Edición especial etiqueta del vino embotellado para la vuelta a Mallorca.
Fig. 6. Panorámica de la Vinya Son Alegre
Fig. 7. Presentación y rueda de prensa en Cala Figuera. Foto de grupo.
Lola.- La travesía tiene previsto ser una réplica de la anterior desde el 25 de julio, con salida desde Cala Figuera y llegada a Palma el 3 de agosto. ¿Qué destacarías de este proyecto tan ilusionante para implicar al mayor número de participantes?
Sebastián.- Para mí el proyecto y su programa de actividades es muy completo… Con Albert Forés, Jaume Ferrando, colaborador de la obra, y Jaume Amengual (artesano náutico que también desde el primer momento se interesó por el proyecto) hemos trabajado en equipo cuidando al máximo las experiencias que ofrecemos. Porque en realidad ofrecemos la posibilidad de conectar con todo lo que experimentaron los nueve a través de sus sentidos. Tenemos la posibilidad de sentirnos parte de un legado que todavía hoy podemos identificar con una mirada nueva. Un legado lleno de literatura, arqueología, gastronomía, arquitectura, espeleología, enología, música, valores, costumbres y paisajes llenos de sierra y sobre todo mar, nuestro mar… Yo me atrevería a decir que es un proyecto del Mediterráneo, es el Mediterráneo en sí mismo, que nos ha esculpido como lo que ahora somos a lo largo de los siglos…
Lola.- Previamente a la salida de la expedición santanyinera, habrá una serie de actos de las entidades colaboradoras. El 26 de abril se iniciará el programa para el público con una conferencia sobre el glosario náutico, a la que seguirán otras actividades lúdicas y culturales, como conciertos, talleres, lectura del manifiesto histórico, visitas a diferentes localidades, al Museo Marítimo de Sóller y a las Cuevas del Drach (Porto Cristo) entre otras. ¿Crees necesario este tipo de eventos para concienciar a los más jóvenes sobre la importancia del mar en nuestro entorno?… un medio tan rico y a la vez tan olvidado…
Sebastián.- Sí… Precisamente por eso he comentado y creo que el Proyecto es el Mediterráneo en sí mismo, en toda su pureza y posibilidad… Ya no se trata solo de concienciar a los más jóvenes sino de mostrarlos la herencia de sus predecesores… No podemos desconectarnos de nuestras raíces sin más… Dice Mesa Bouzas que “el ayer me ayuda a vivir hoy la promesa del mañana”. Este libro y su proyecto son una promesa. Una promesa como un augurio, indicio o señal que fundamenta nuestra esperanza de perseverar en la construcción de un mundo mejor...
Lola.- Sin lugar a dudas el libro “9. Diario de la expedición santañinera alrededor de la isla de Mallorca, 1899” es un libro de referencia para los amantes del mar y de la navegación, pero también un documento histórico que engancha desde el primer momento de su lectura, imprescindible para entender la cultura de Mallorca, sus habitantes y su maravillosa tierra. ¿Puedes añadir algo más?

Sebastián A. Adrover Investigador y Curador de la Obra.
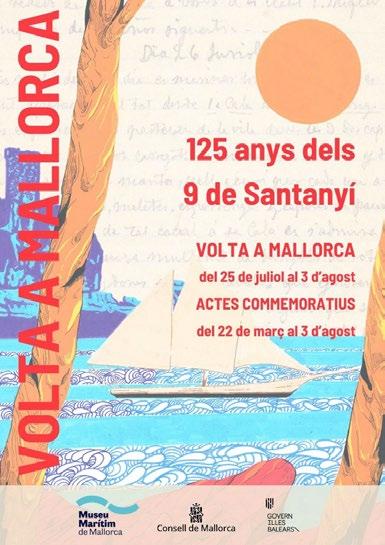
Fig. 9. Cartel de la vuelta a Mallorca. Sebastián.- Agradecerte a ti
Lola y a la Real Liga Naval Española vuestro incondicional apoyo e interés. Si me permites terminaré con unas palabras del prólogo de Margarita Clar, muy acertadas a mi entender y que, parafraseándolas, se pueden hacer extensivas también a todo el programa de actividades de esta efeméride. Ella termina diciendo que está convencida, que con la lectura del manuscrito y por analogía con la participación en las actividades del programa, encontraremos “en su contenido una mirada propia, que aún no hemos encontrado ninguno de los que hasta ahora hemos participado en ella. Porque es lo que esta experiencia quiere y te regala. Y con esa mirada, tú, como todo el proyecto, te convertirás en alguien NUEVO.”
Lola.- Mil gracias Sebastián. El programa de actividades se puede ver en el siguiente link: https://museumaritim.conselldemallorca.cat/es/expedicionsantanyinera
Lola Pujadas Sánchez Delegada Regional de la RLNE en Baleares Dra. en Psicología


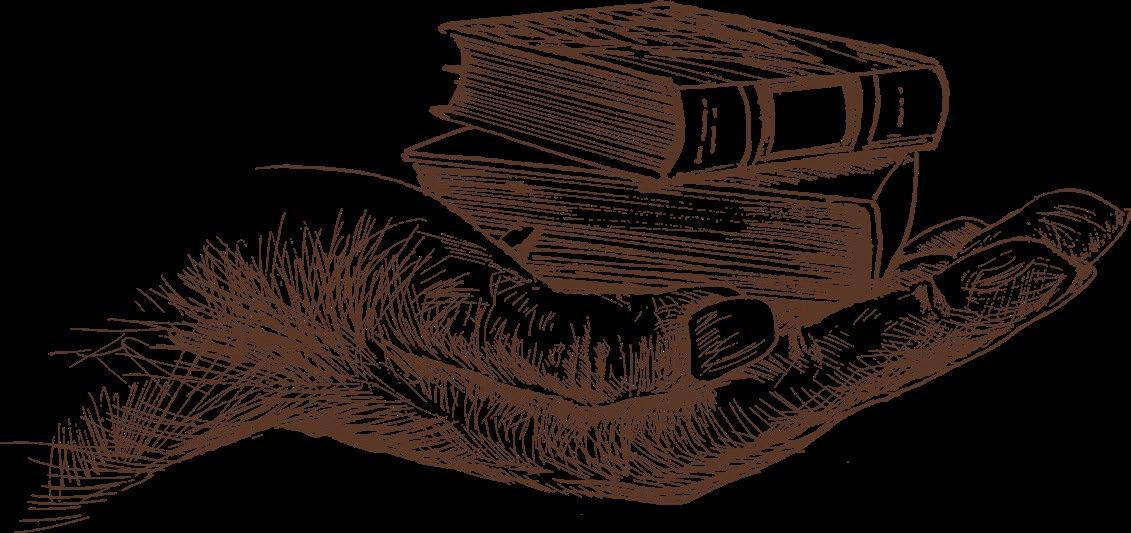
Agradeciendo enormemente la extraordinaria acogida a esta nueva Sección, deseamos seguir abundando en la misma. Para esta ocasión no hemos podido resistir la tentación de traer a estas páginas un poema español que representa la quintaesencia de la mar, de la libertad y de la vida. Se hace difícil encontrar otro no sólo tan idóneo, sino tampoco tan universalmente conocido, la Canción del



Con diez cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar, sino vuela un velero bergantín; bajel pirata que llaman, por su bravura, el Temido, en todo mar conocido del uno al otro confín.
La luna en el mar riela, en la lona gime el viento y alza en blando movimiento olas de plata y azul; y va el capitán pirata, cantando alegre en la popa, Asia a un lado, al otro Europa, y allá a su frente Estambul.
«Navega velero mío, sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor.
Veinte presas hemos hecho a despecho, del inglés, y han rendido sus pendones cien naciones a mis pies.
Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria la mar.
Allá muevan feroz guerra ciegos reyes por un palmo más de tierra, que yo tengo aquí por mío
cuanto abarca el mar bravío, a quien nadie impuso leyes.
Y no hay playa, sea cualquiera, ni bandera de esplendor,
que no sienta mi derecho y dé pecho a mi valor.
Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria la mar.
A la voz de ¡barco viene! es de ver cómo vira y se previene a todo trapo a escapar: que yo soy el rey del mar, y mi furia es de temer.
En las presas yo divido lo cogido por igual: sólo quiero por riqueza la belleza sin rival.
Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria la mar.
¡Sentenciado estoy a muerte!; yo me río; no me abandone la suerte, y al mismo que me condena, colgaré de alguna antena quizá en su propio navío.
Y si caigo ¿qué es la vida?
Por perdida ya la di, cuando el yugo de un esclavo como un bravo sacudí.
Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Son mi música mejor aquilones, el estrépito y temblor de los cables sacudidos, del negro mar los bramidos y el rugir de mis cañones.
Y del trueno al son violento, y del viento al rebramar, yo me duermo sosegado arrullado por el mar.
Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria la mar».
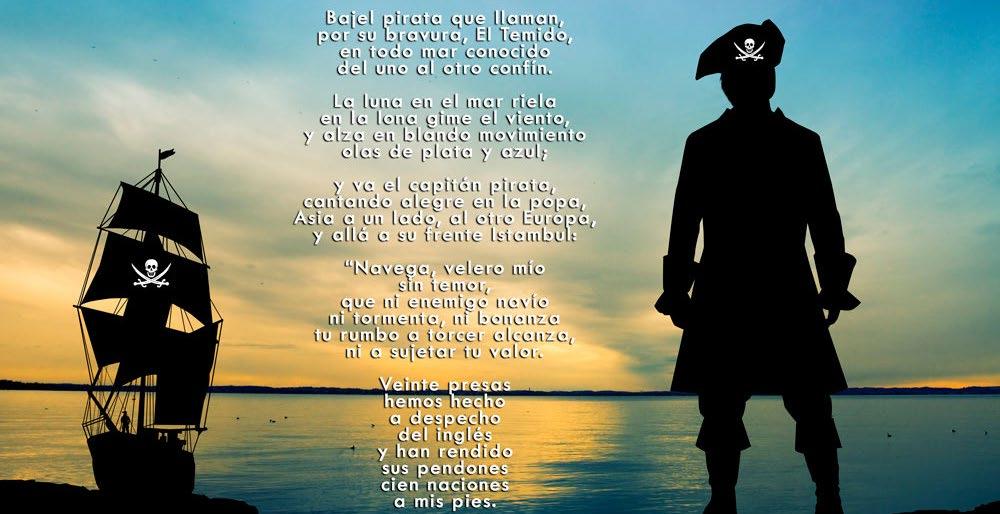

Y ahora demos paso a la sección. En esta ocasión, la segunda, y nuevamente uno de nuestros colaboradores habituales, Ramón López-Pintor y Palomeque, nos presenta a otro desconocido gran poeta, José del Río Sainz, “Pick”, también conocido como “El Peatón”, o “Juan del Mar”.
Deseamos que quede constancia nuevamente de nuestro agradecimiento a Ramón por su magnífica iniciativa y por su continuidad. Y nuevamente animamos a todos a que presenten poemas propios o de terceros desconocidos o poco conocidos, para darlos a conocer.
JOSÉ DEL RÍO SAINZ,
(por Ramón López-Pintor y Palomeque)
¿Quién fue “Pick”? Podríamos decir que es un “poeta olvidado”, Pick es el seudónimo que más utilizó José del Rio Sáinz, porque utilizó otros muchos, entre ellos “El Peatón” o “Juan del Mar”.
José del Rio Sáinz, cuyo nombre completo era José Casiano Víctor del Río Sáinz nació en Santander en el año 1884, fue marino de vocación y de formación, cursó estudios de Náutica en el Instituto de Santander, y un gran periodista cántabro de la primera mitad del siglo pasado. Pero además de la vocación marinera tuvo otra en su vida igual de importante o más, la de periodista y poeta, las cuales compagino durante un tiempo, fue un gran poeta del mar. En su juventud coqueteó con el carlismo.

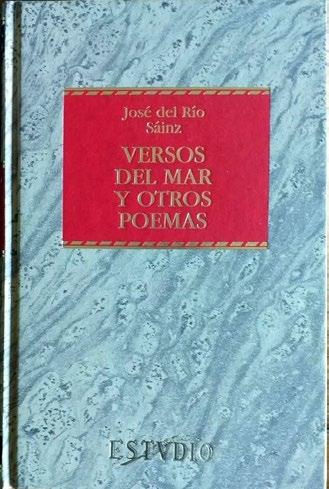
Tras sufrir un accidente, en 1907, comenzó a colaborar con el periódico La Atalaya, y terminó siendo su director. Estuvo de corresponsal de guerra en Marruecos en 1921, acompañando al Batallón Valencia y sus artículos fueron elogiados por el gran periodista Manuel Chaves Nogales. Como consecuencia de los artículos enviados y publicados sobre esta guerra, a su regreso, la autoridad militar le procesó y estuvo encarcelado cinco días, pues en sus artículos aludía a la deficiente organización de la campaña militar.
La Real Academia Española, le otorgó el premio Fastenraht por su libro “Versos del mar y otros poemas” en el año 1925. Fue nombrado socio de honor del Ateneo de Santander. La Federación Nacional de Asociaciones de Prensa de España le nombró “Periodista de Honor”. Participó en la fundación del periódico La Voz de Cantabria, colaborando con el mismo hasta 1936.
En la década de los años 40, debido a la admiración que sentía por tres personajes, escribió sendas biografías, siendo estos personajes: Zumalacárregui, tal vez por nostalgia de su adolescente carlismo; Nelson, según él, un Gentleman del mar; Churchill, gran estadista y reformador de la marina británica.
Después de la guerra, cuando volvió a España participó en tertulias, como la del café de Lyón, a la que acudían Regino Sáinz de la Maza, Ignacio Zuloaga, Edgar Neville, entre otros. También tenía reuniones con amigos cántabros de nacimiento o de vocación como Gerardo Diego o José María de Cossío.
Se había especializado en lo que él llamó “sonetos modernistas, aunque cargados de intenso realismo, destacando entre ellos el llamado Trafalgar”, de 1902.
Fig. 4. Fotografía de José del Río Sáinz, “Pick”. Fig. 5. Reedición del año 1999 del libro “Versos del mar y otros poemas”, con el que obtuvo el premio Fastenrath.Concha Espina, paisana de Pick, lo definió como “un rapsoda navegante, anclado en Madrid, siempre enderezada la brújula de su corazón hacia el puerto de Santander”, también dijo de él, que “es como sus versos, fuerte, descuidado, sincero y valiente”.
Murió en Madrid el 29 de enero de 1964.
Entre sus obras podemos citar: “Versos del mar y de los viajes”, Santander 1912; ”La belleza y el dolor de la guerra”, Valladolid 1922; “Versos del mar y otros poemas”, Santander 1925; “Aire en la calle”, Santander 1933; “Antología”, Santander 1953. En Santander existe una estatua de Pick, obra del escultor José Villalobos Miñor, situada en la avenida de Reina victoria 111, en plena “curva de la Magdalena”.
Estos son algunos de los sonetos de nuestro poeta relacionados con el mar.

Era muy viejo el capitán y viudo y tres hijas guapísimas tenía; tres silbatos, a modo de saludo, les mandaba el vapor cuando salía. Desde el balcón que sobre el muelle daba trazaban sus pañuelos mil adioses, y el viejo capitán disimulaba su emoción entre gritos y entre toses. El capitán murió... Tierra extranjera cayó sobre su carne aventurera, festín de las voraces sabandijas... Y yo sentí un amargo desconsuelo al pensar que ya nunca las tres hijas nos dirían adiós con el pañuelo...
¡Salta escota de foques! ¡Acuartela la botavara...!, grita el capitán; se oye chirriar de cabos, y la vela se hincha al soplo del rápido huracán. Hay momentos de trágica zozobra; el buque retrocede ante el ciclón, mas decide eficaz la maniobra un golpe decisivo del timón. Pasó el instante del peligro grave y en la agitada inmensidad, la nave ágil salta lo mismo que una corza... Y el capitán sonríe satisfecho y un hurra largo cuando el buque orza entre el empuje del turbión deshecho.
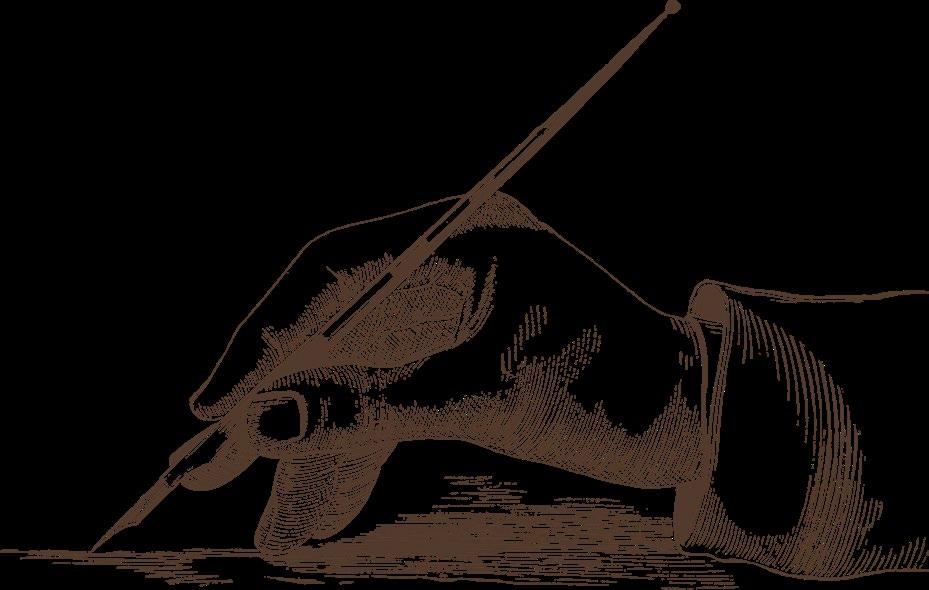 Fig. 6. Monumento a José del Rio en el paseo de Reina Victoria en Santander, obra del escultor José Villalobos Miñor y conocido popularmente como el “Botas”, por el calzado de la estatua.
Fig. 6. Monumento a José del Rio en el paseo de Reina Victoria en Santander, obra del escultor José Villalobos Miñor y conocido popularmente como el “Botas”, por el calzado de la estatua.
Entreabrimos los ojos alarmados: desde el lecho se sienten y se escuchan unos pasos confusos y agitados como de hombres que corren o que luchan... –¡Todos arriba! ¡Estamos sin gobierno! ¿Quién al oír tal grito no despierta en una noche cruda del invierno en que barren las olas la cubierta?
Entre el ciclón se escucha la angustiosa voz del piloto que a la gente acosa para doblar la fe con que trabaja... Nos vestimos a oscuras y salimos, ¡y pensamos si acaso es la mortaja la ropa que temblando nos vestimos!
Dick, el embarcador, tiene tres hijas, tres rosas de pasión rubias y bellas; ellas sirven, temblando, las vasijas y escancian las botellas. Su padre, que es brutal y se emborracha, golpea a la menor… Pero instantáneo surge un marino allí: –Si a esa muchacha la vuelves a tocar, ¡te rompo el cráneo!
Tumulto y confusión: se yerguen todos los bebedores, sucios y beodos, en cuyos rostros el asombro vese… En voz baja coméntase la hazaña; uno pregunta –¿Conocéis a ése? Y otro responde: –Creo que es de España.
En el inmenso líquido desierto en que vagamos hace muchos días con su largo anteojo han descubierto un vapor que se acerca los vigías. La distancia se acorta: lo examino y fijo en el cristal de la retícula contemplo el pabellón santanderino... ¡Oh bendito color de mi matrícula! Todos suben a verle cuando pasa; él se dirige hacia la Patria, a casa, que ya dejamos a distancia inmensa. Nuestra alegría en emoción truncóse, y cada uno silencioso piensa en un balcón donde una niña cose.
Alto el velamen, con el viento en popa, vamos corriendo por las mismas aguas en que Colón, embajador de Europa, vio las primera índicas piraguas. En este claro mar de las Antillas aún conservan los líquidos cristales, la huella abierta por las bravas quillas de nuestras carabelas inmortales. Sentimos el orgullo soberano de ostentar el escudo castellano, quemado por el fuego de cien soles. Y los pañuelos, que la brisa agita, mojamos en el mar. ¡Agua bendita para los que nacimos españoles!
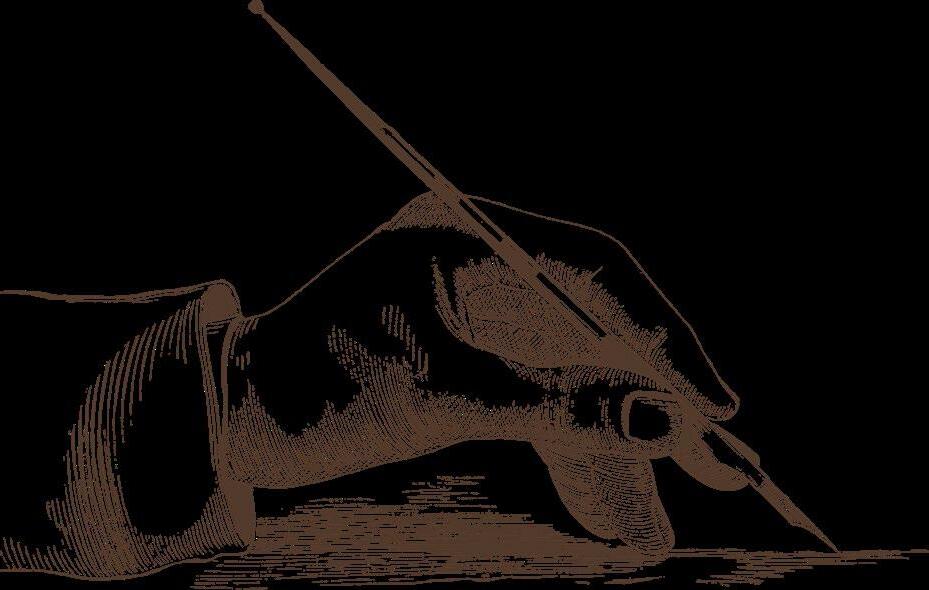
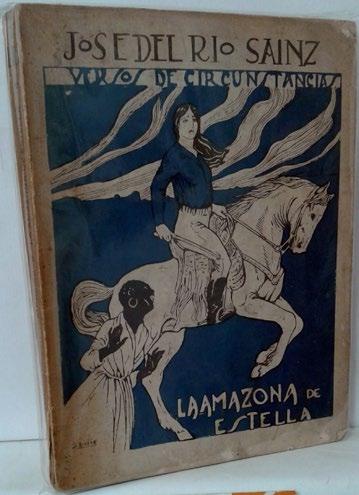
El Consejo de Redacción
 Fig. 7. Edición del libro denominado “La amazona de Estella”, editado en 1926.
Fig. 7. Edición del libro denominado “La amazona de Estella”, editado en 1926.


INTRODUCCIÓN
Dicen, que somos lo que comemos; por ello, mantener una tripulación bien alimentada será siempre síntoma de buena gobernanza.
El cocinero naval, en un barco de la Armada Española, es una figura esencial para garantizar la alimentación de la tripulación durante las travesías y misiones en alta mar. Su labor consiste en preparar las comidas diarias, asegurando una dieta equilibrada y nutritiva para mantener la energía y el bienestar de los marineros.
DE MARMITONES A COCINEROS DE MÉRITO. ¡UN CANTO, A LA COCINA MARINERA!
Desde tiempos inmemoriales, las cocinas han sido testigos de la magia culinaria, donde los ingredientes se convierten en sabrosos manjares y los cocineros en verdaderos artistas de los sabores. Sin embargo, hay un grupo especial de cocineros que han logrado conquistar los mares con su genialidad culinaria: Los cocineros de mérito.
En los galeones y vapores de antaño, los cocineros no gozaban del prestigio y reconocimiento que hoy
en día poseen. Su labor se limitaba a ser simples marmitones, encargados de preparar las comidas para los marinos durante largas travesías en alta mar. Pero poco a poco, estos cocineros empezaron a imprimir su sello personal en los platos que servían, convirtiendo la experiencia de comer en alta mar en algo digno de recordar.
Imaginen a esos marinos agotados y hambrientos después de días sin pisar tierra firme, esperando ansiosos el momento de sentarse a la mesa. Y de repente, el aroma irresistible de una sopa de pescado recién hecha o una galleta-bizcocho calentita, invadían el aire.
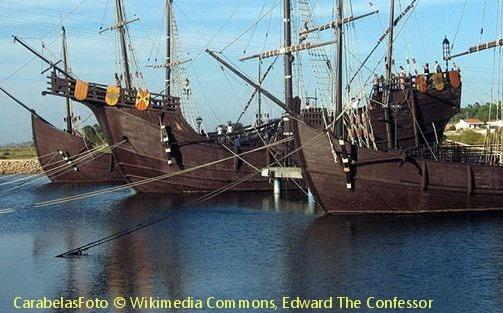
Los marinos hoy, saben que están en buenas manos; que una deliciosa comida les espera. Y así, los marmitones con el tiempo se transforman en cocineros de mérito, maravillando a todos los que tienen el privilegio de probar sus creaciones.
Pero ser un cocinero no era ni es, tarea fácil. Imaginen cocinar en una cocina en movimiento, con el constante vaivén de las olas. Jugando con el equilibrio, estos cocineros debían tener que lidiar con el balanceo y las sacudidas del barco, lo que podía hacer que cocinar fuera una tarea peligrosa.
La cocina de un barco de la Armada era un lugar crucial para la supervivencia y el bienestar de la tripulación. Y aunque las condiciones eran difíciles, se hacía todo lo posible para proporcionar comidas adecuadas y nutricionales para mantener a los marineros en forma durante sus largas travesías.
A popa del palo trinquete, en la cubierta del combés, iban instalados el horno de panificar y la cocina. Sobre los buques, guisar era una fuente de problemas. Las reservas considerables de leña son necesarias y el fuego debe ser mantenido encendido, lo que hace correr riesgos permanentes de incendio. Cuando había temporal o mar gruesa no había comida caliente.
Para garantizar la seguridad, había abrazaderas y correas especiales para sujetar los utensilios de cocina y evitar accidentes.
La vida de un cocinero a bordo de un buque naval era ardua y exigente. Estos hombres trabajaban largas horas en las cocinas, preparando comidas para una tripulación numerosa. Tenían que lidiar con el espacio limitado, el equipo rudimentario y las condiciones adversas en alta mar. A pesar de estos desafíos, los cocineros de marina se esforzaban por mantener la moral alta y proporcionar comidas nutritivas y sabrosas a los marineros.
Durante la época del descubrimiento de América, el puesto de cocinero era uno de los más importantes si necesitabas personas a tu alrededor en las que pudieras confiar. Porque era muy común eliminar a familiares, rivales, y personas menos respetadas por crímenes mortales envenenando la comida. Los esclavos y ayudantes de cocina probaban la comida, ellos mismos, delante de los invitados para evitar el envenenamiento.


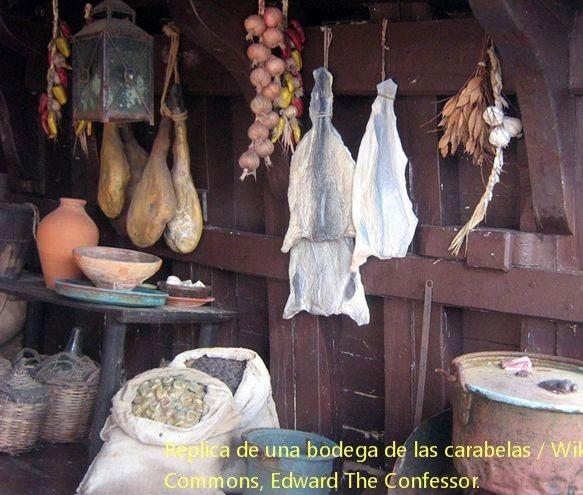
Sirva este cuento novelado para rendir un sencillo homenaje a todos los cocineros que sirven y han servido en los barcos de nuestra Armada de cualquier época. No he podido encontrar muchas bonitas historias de cocineros de la marina española. Por eso, sirva este cuento para que otros navegantes escriban sobre ellas si conocen.
Será, que la épica anda reñida con las cocinas. Así que encontrar hazañas de cocineros del Siglo XVIII o Siglo XIX, o anteriores, que hablen sobre sus experiencias en barcos de guerra u obtener preparaciones culinarias especiales para la tripulación en alta mar o reproducir recetas de sus menús puede resultar complicado.
Se cuenta del cocinero de Cristóbal Colón, un tal Espinosa (que eran parientes). Que fue el que le puso los grilletes cuando lo trajeron para España preso por Francisco de Bobadilla (Fray Bartolomé de Las Casas, en su Historia de Indias).
Hablan de un “Juan López Seisdedos”, que sirvió a bordo del buque de guerra Isabel II y se destacó por sus habilidades en la cocina y su dedicación al servicio.
Y contar también que antes de llevar el título de ‘La isla del tesoro’, la genial novela de Stevenson, recibió el de ‘The sea cook’ (‘El cocinero del mar’) en alusión a uno de los principales personajes de la obra, John Silver “El Largo”, también conocido por los marineros como ‘Barbacoa’ o ‘Cocinero de a bordo’, un viejo lobo de mar que disponía de una sola pierna y se ayudaba de una muleta que se colgaba del cuello para liberar las dos manos a la hora de cocinar.” ¡El que no valía, a la cocina!
En su estudio, Vicente Ruiz García (Premio Nuestra América, otorgado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad de Sevilla y la Diputación Provincial de Sevilla por su estudio sobre el pecio del ‘Oriflame’, navío español que se hundió en la costa chilena en 1770, cuyo tesoro pertenece a España, según demostró este historiador) explica que en aquella época era normal que el cocinero fuese cojo «puesto que era uno de los pocos oficios que podía desempeñar un marinero tullido para continuar con el servicio».
Pero en este número, hablaremos de Juan, un cocinero anónimo destacado en el Santísima Trinidad
En la década de 1800, durante la Batalla de Trafalgar, se cuenta la historia de un cocinero llamado Juan que cocinó una gran comida para la tripulación antes de la batalla. A pesar de la tensión y el miedo que reinaba a bordo, Juan logró levantar los ánimos de todos con sus habilidades culinarias. Desafortunadamente, Juan murió en la batalla, pero se dice que sus habilidades como cocinero y su espíritu alegre aún se recuerdan a bordo de los barcos de la marina española.
JUAN, SIMPLEMENTE, COCINERO EN EL SANTÍSIMA TRINIDAD
Y en su homenaje, novelemos esta bonita historia… El mediodía del 21 de octubre de 1805, las aguas próximas al cabo de Trafalgar fueron escenario de la mayor, más dura y más decisiva batalla naval librada durante las guerras napoleónicas.
Hubo una vez, un majestuoso buque de la armada española llamado el Santísima Trinidad, que surcaba los mares con orgullo y valentía. En ese buque, las cocinas eran el corazón de cada jornada y los cocineros los héroes desconocidos que alimentaban a la tripulación.
Las cocinas del buque eran un hervidero de actividad desde el amanecer hasta el anochecer. Las labores comenzaban temprano en la mañana, cuando los cocineros se levantaban antes que el sol para preparar el desayuno de la tripulación. Entre fogones y ollas, se sucedían conversaciones sobre las asignaciones diarias, las provisiones y los pormenores de la navegación.

El aroma a café recién hecho invadía las galerías donde las mesas se tendían meticulosamente y se disponían los alimentos necesarios para el desayuno. Los cocineros, con sus uniformes impecables y gorros blancos relucientes, se movían con destreza y elegancia entre los fogones. Si alguno de ellos cometía un error, las miradas críticas de sus compañeros se hacían presentes, recordándoles la importancia de la perfección en cada plato.
Cada día, la variedad de alimentos que salían de aquellas cocinas sorprendía a todos. Desde suculentos platos de legumbres hasta pescados frescos marinados en finas hierbas y especias provenientes de tierras lejanas. Los cocineros se afanaban en dar rienda suelta a su creatividad culinaria, pero siempre respetando las limitaciones del medio marino.
El mediodía llegaba y los cocineros servían el almuerzo en las mesas de la tripulación. Los marineros, hambrientos tras sus arduas labores y batallas, acudían con ansias a disfrutar de los manjares preparados. El bullicio y el ruido se adueñaban de la sala de comedores, mientras los cocineros observaban con orgullo a los hombres que se alimentaban gracias a su esfuerzo.
Las tardes transcurrían en un ambiente de calma y orden, la tripulación descansaba mientras los cocineros se encargaban de limpiar y preparar la cena. La cena era un momento especial en aquel barco. Los cocineros, conscientes de la importancia de mantener el ánimo y la moral alta, se esforzaban en crear platos sabrosos y reconfortantes.
El sol se ocultaba en el horizonte y el buque continuaba su rumbo hacia nuevos destinos. La noche llegaba y los cocineros permanecían en su cocina hasta altas horas de la madrugada, preparando los alimentos para el día siguiente. No había descanso para aquellos héroes de los fogones, siempre dispuestos a alimentar a la tripulación y mantenerla en plenas condiciones.
El tiempo transcurría y el buque de la armada española seguía navegando con orgullo y valentía. Las cocinas y sus cocineros se convertían en una parte esencial de la vida en aquel buque. Su dedicación y esfuerzo eran reconocidos por todos, y su comida se convertía en una inyección de energía y esperanza en medio de las inclemencias del mar.
Y allí, en ese ambiente entre pucheras, estaba Juan. Juan, era un cocinero experto que se unió a la Marina Real Española durante la época de la guerra napoleónica. A pesar de ser un hombre pacífico y amante de la cocina, Juan estaba dispuesto a luchar por su país cuando se presentara la ocasión.
La oportunidad llegó en octubre de 1805, cuando la Armada Española y la Armada Francesa se unieron para enfrentarse a la Marina Británica en la famosa batalla de Trafalgar. Juan, con su delantal y cuchillos de cocina, se unió a la tripulación del navío Santísima Trinidad, uno de los buques más grandes y poderosos de la flota española.


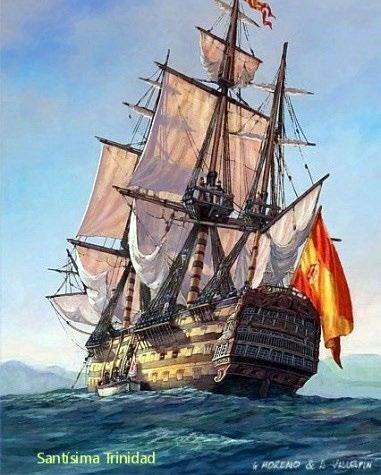
A bordo del Santísima Trinidad, Juan se convirtió rápidamente en un personaje querido por su humor y habilidades culinarias. Mientras los marineros se preparaban para la batalla, Juan se encargaba de alimentar a la tripulación, preparando exquisitos platos que les daban fuerzas y alentaban su espíritu.
La batalla comenzó y Juan permaneció en la cocina, cocinando con tanto empeño como si estuviera en su restaurante favorito.
A medida que los cañones sonaban y los disparos atravesaban el aire, Juan seguía concentrado en su tarea, manteniendo la calma y sirviendo deliciosas comidas incluso en medio del caos y el estruendo.
A lo largo del día, el Santísima Trinidad fue abordado por varios navíos enemigos de la flota británica. A pesar de los esfuerzos de los marinos españoles por repeler los ataques, las cosas no estaban yendo bien para ellos. Muchos de los marineros resultaron heridos y el barco empezó a sufrir graves daños.
Ante la crítica situación, Juan decidió dejar su cocina y ayudar en el combate. Agarró un sable y se unió a la lucha contra los atacantes británicos. A pesar de no tener experiencia en combate, Juan demostró ser valiente y determinado, luchando junto a sus compañeros marineros y defendiendo con todas sus fuerzas a su amado barco.
A medida que el combate continuaba, el Santísima Trinidad finalmente quedó a merced de los británicos. La tripulación española luchaba ferozmente, pero parecía que todo estaba perdido. Sin embargo, Juan se negaba a rendirse. Tomó el papel de líder, animando a sus compañeros y haciendo todo lo posible para mantener la esperanza.
En un último acto de desesperación, Juan decidió utilizar su talento culinario como arma. Reunió a los marineros y les pidió que recogieran todos los ingredientes que pudieran encontrar en el barco. Con ellos, improvisó una gran olla de caldereta, una comida tradicional española conocida por su sabor y sustancia.
Mientras los británicos se acercaban al Santísima Trinidad, Juan y su tripulación colocaron la olla de caldereta en el centro del barco y la prendieron fuego. El humo y el olor del guiso llenaron el aire, confundiendo a los atacantes y ocultando la verdadera situación del navío.
Mientras los británicos se distraían por el delicioso aroma, Juan y los demás marineros aprovecharon la oportunidad para contraatacar. Aprovechando su conocimiento del barco, se movieron sigilosamente y atacaron por sorpresa. La tripulación española, con Juan a la cabeza, luchó con arrojo y valentía, sorprendiendo a los británicos y recuperando el control del Santísima Trinidad.
La batalla continuó, pero esta vez, Juan y su tripulación tenían un nuevo aliento y determinación. Avanzaron con fiereza y valentía, repeliendo los ataques británicos una y otra vez. Juan se convirtió en un símbolo de resistencia y coraje, inspirando a sus compañeros a luchar con todas sus fuerzas.

Finalmente, el Santísima Trinidad emergió victorioso de la feroz batalla de Trafalgar. La tripulación española celebró su valentía y coraje, y Juan fue aclamado como un héroe. Aunque era un pacifista y un amante de la cocina, Juan demostró que el valor y la determinación pueden surgir de los lugares más inesperados.
Después de la guerra, Juan regresó a su amada cocina, pero siempre recordaría aquel día en el que se convirtió en un héroe de la Marina Real Española. Cada vez que cocinaba, sus platos tenían un sabor especial, llenos de la pasión y el coraje que había demostrado en el campo de batalla. Y así, Juan el cocinero se convirtió en una leyenda que sería recordada por generaciones venideras.
Los años pasaron y aquel buque, junto a sus cocinas y cocineros, quedó en la historia de la armada española. Su legado perduró en el recuerdo de cada marinero que tuvo el privilegio de probar aquellos platos creados con amor y pasión. Por siempre serán recordados aquellos héroes desconocidos que, entre fogones y ollas, alimentaron los sueños y las esperanzas de aquellos valientes hombres que surcaron los mares océanos.”
Un final feliz para Juan, no así para Nelson.
¡Es que nuestro Juan tuvo que ser un magnífico y valiente cocinero!
Un cocinero de mérito para aquella Armada.
Y no tenemos ninguna de sus recetas… ¿cómo serían algunos de sus potajes y galletas?
¡Qué bonita historia!

HABER DIBUJADO OTRO FINAL: TERMINAR EN LONDRES DE COCINERO.
A lo largo del día, el Santísima Trinidad fue abordado por varios navíos enemigos de la flota británica. A pesar de los esfuerzos de los marinos españoles por repeler los ataques, las cosas no estaban yendo bien para ellos. Muchos de los marineros resultaron heridos y el barco empezó a sufrir graves daños.
Ante la crítica situación, Juan decidió dejar su cocina y ayudar en el combate. Agarró un sable y se unió a la lucha contra los atacantes británicos. A pesar de no tener experiencia en combate, Juan demostró ser valiente y determinado, luchando junto a sus compañeros marineros y defendiendo con todas sus fuerzas a su amado barco.
A medida que el combate continuaba, el Santísima Trinidad finalmente quedó a merced de los británicos. La tripulación española luchaba ferozmente, pero la superioridad numérica y táctica de los británicos era demasiado grande. La nave fue capturada y Juan, junto con los sobrevivientes, fue llevado prisionero por el enemigo.
A pesar de la derrota en la batalla, la valentía y el espíritu combativo de Juan no pasaron desapercibidos para los británicos. Impresionados por su valor y lealtad hacia su nación, las autoridades británicas le ofrecieron a Juan la posibilidad de trabajar como chef en Inglaterra.
Juan aceptó la oferta y pasó el resto de sus días en Inglaterra, cocinando deliciosos platos en los mejores restaurantes de Londres. Aunque había perdido la batalla de Trafalgar, Juan había demostrado su coraje y había dejado su huella en la historia de la guerra naval.
EL VERDADERO FINAL

“Alimentación, salud y sostenibilidad en las largas travesías marítimas del siglo XVIII” y repasa desde la organización y estiba en los alimentos hasta la legislación que protegía la labor del cocinero, y cómo se proveían los barcos.ç
El autor deja de manifiesto que los buques de la Armada Española y los mercantes de la carrera de Indias fueron precedentes y paradigmas de la cocina sostenible y la dieta mediterránea.
“Sabores del pasado para paladares del presente” es el epígrafe que el historiador Vicente Ruiz García, especialista en historia naval, ha puesto a la conclusión de su ‘Cocina a bordo”: - ‘Galleta marinera’, ‘Capón de galera’, ‘Salpicón de cebollas y anchoas ahumadas’, ‘Menestra de chícharos con bacalao’ son algunos de los platos que el historiador ha actualizado.

Me imagino al guionista de “Delicious” o a la industria del cine con Ridley Scott a la cabeza, lo que harían con este cuento. ¡Viva el cine español!
Pero esto, ha sido solo un cuento novelado; la historia, la verdadera; nos contaría que nuestro Juan murió en el combate.
TERMINANDO
Para terminar, hablemos del libro “Cocina a bordo” (2021 Onada Edicions), que recibió el Premio Internacional de Libro de Cocina, Salud y Sostenibilidad Ciutat de Benicarló, que lleva el subtítulo de

Ruiz García apoya todo su estudio en fuentes históricas, Como cuando relaciona el abastecimiento que hizo Alejandro Malaspina en su viaje con las corbetas “Descubierta y Atrevida” para su primera etapa hasta Montevideo en el verano de 1789 que, para 52 días de navegación y 102 personas en cada buque, no incluye ni la ración de galleta marinera (también denominada bizcocho) ni las raciones extra que algunos pasajeros llevaban en su equipaje. (Alfredo Valenzuela en The Objetive).
Entre otros víveres, 40 barriles de harina, 50 botellas de ron, 10 barriles de vino de Málaga, 50 botellas de cerveza, 30 jamones, 2 quintales de té, 4 quintales de café, 6 cajas de azúcar, 15 barriles de coliflor en aceite, 6 barriles de aceitunas, 5 cuñetes de alcaparras, 1 barril de huevos, 60 terneras, 100 gallinas, 12 pavos, 2 cabras, 500 cebollas, Un ciento de calabazas, 262 pipas de agua y cuatrocientos quintales de leña.
Ruiz García asegura que “La alimentación a bordo fue uno de los mayores quebraderos de cabeza de las administraciones navales de todas las naciones, pues el ambiente húmedo, la falta de ventilación, las dificultades de conservación y la proliferación de enfermedades como el escorbuto convirtieron a veces en un infierno las largas travesías oceánicas”.
POSTDATA
La marinería en los navíos existentes antes de los progresos y tecnologías de refrigeración, tenían una dieta muy sencilla. Era mayormente compuesta de galletas-bizcocho, queso, guisantes secos, frijoles, arroz, carne salada y cerdo. Los comían con cerveza o vino de baja graduación (o sea, de bajo contenido alcohólico). En los días de tormenta, todos comían galletas y un poco de queso. Naturalmente, después de dos meses, les agarraba el escorbuto. (De Jason Almendra, en Quora).
Pero esta, es otra bonita historia.
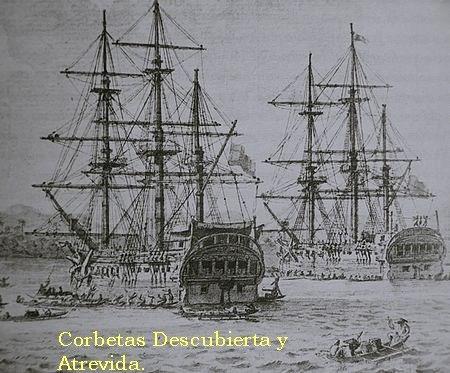

Ángel Vadillo
Maestro jubilado, diplomado en Ciencias Humanas, Postgrado en Educación de Adultos y PREMIA (G.Vasco).

M U N D O M A R I N O G R U P O


i n f o @ m u n d o m a r i n o . e s
(+34) 675 821 594
(+34) 966 423 066
PORT STANLEY?
Valoremos la presencia española y argentina, así como su titularidad sobre estas islas a lo largo de la historia…. Pero no os enfadeis.
INTRODUCCIÓN
Siempre hemos creído a pies juntillas que las islas Malvinas fueron españolas, ciento por ciento, por supuesto, y que los ingleses, tan “piratas” como siempre, se la apropiaron indebidamente. Siempre hemos creído que Argentina tiene todo el derecho a su pertenencia, y que luchó honestamente para lograr que se reconociera su propiedad y se hiciera justicia al fin.
Pues, vale…… Pero la sencilla verdad es que somos una buena panda de ilusos, y francamente muy manipulables. La Historia, desgraciadamente, es una disciplina tremendamente manipulable. Y lo peor de todo es que uno se queda a lo largo de su vida con “verdades” que no se sabe de dónde salieron, que han sido tomadas como dogmas de fe, y que nunca han tenido una mínima, siquiera minúscula revisión. Y además cuando se procede por parte de alguien a realizar dicha revisión, y se aportan hechos, datos, verdades incontestables, que cambian la “historia” admitida hasta entonces, nos encontramos con que es mal mirado, y desde luego, desechadas tus aportaciones. La gente no desea que se le cambien sus viejas creencias. Sienten que se les mueve el suelo bajo los pies. Y eso no gusta.
¡Qué pena! Porque cuando se presentan o se toma conciencia de los hechos, en lugar de creer a pies juntillas lo que te cuentan, se debiera tomar como

una excelente oportunidad para mejorar e ir avanzando, como algo magnífico para enriquecernos.
La magnífica disciplina profesional a la que pertenezco, la Medicina, es lo que siempre me ha enseñado: comprobar siempre las cosas, basarse en hechos y datos, no en dogmas ni en la fe, y desde luego, siempre presente el revisionismo y cambiar los paradigmas cuando sea preciso, sin problema alguno, y seguir mejorando y yendo hacia adelante.
Fig. 1. Situación de las Islas Malvinas.Ni al hijo de Alonso Pérez de Guzmán, Guzmán el Bueno, le mató un musulmán, sino que fue el hermano del Rey de Castilla en el contexto de una guerra civil castellana, ¡otra más! (¡qué cansancio…!), ni el infame Robert Peary fue el primero que alcanzó el Polo Norte (de hecho, nunca, nunca, nunca, llegó allí el pedazo de mentiroso…), ni Roald Amundsen fue el primero en cruzar el Paso del Noroeste (llegó…50 años más tarde, ¡casi nada!), ni Magallanes quiso nunca dar vuelta al mundo, además algo expresamente prohibido, literalmente prohibido y así recogido documentalmente y firmado por el rey Carlos I, ni…, así podríamos seguir hasta el infinito…, y más allá.
Pues lo mismo pasa con las Islas Malvinas. Por supuesto, si sois de los que no quieren que se les mueva el suelo bajo los pies, por favor, no sigáis adelante y no leáis esto.
A los demás, bienvenidos a este viaje. Ataros el cinturón porque en algunos momentos dará vértigo.
UN POCO DE HISTORIA NOS VENDRÍA MUY BIEN
La Guerra de las Malvinas tuvo lugar entre el 2 de Abril y el 14 de Junio de 1982, enfrentando a Argentina y Gran Bretaña por la posesión de las Islas Malvinas, bajo gobernación británica y situadas en el Atlántico Sur a unos 650 km de la costa argentina, tras la invasión de las mismas por tropas argentinas reclamando su propiedad.
Pero, ¿qué tan verdad fue esto de la propiedad argentina de las islas?, porque esto es algo que siempre se ha tomado como verdad inmutable.
Las islas Malvinas son unas 200 islas, la mayoría pequeñas y sólo dos grandes, la oriental, isla Soledad, y la occidental, isla Gran Malvina, ambas separadas por una lengua de mar, llamada Estrecho de San Carlos, así como unos 700 peñascos, no verdaderas islas, y todo ello con una extensión en el entorno de los 12.000 km2. Sin población autóctona inicialmente.
Se dice que Esteban Gomes fue el primero que las vio en 1520, en el contexto de la Expedición Magallanes Elcano. Gomes era un piloto portugués al servicio de la Corona Española, uno de los mejores. Fue quien abandonó la expedición antes del paso por el Estrecho de Magallanes para volver a España. No sólo no fue castigado, sino que Carlos I le encargó la expedición de la búsqueda del Paso del Noroeste. Al no poder hacerlo, bajó por toda la costa atlántica sur de Canadá, y toda la costa atlántica de los Estados Unidos. Levantó una cartografía tan precisa que ha sido empleada con gran profusión hasta muy avanzado el siglo XIX. Ha sido teni-
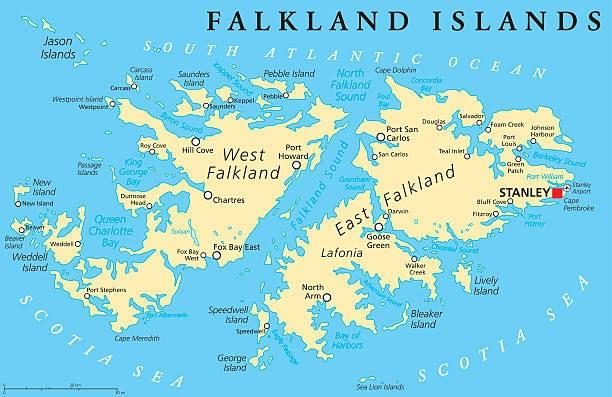

Fig. 3. Se cree que Esteban Gomes, piloto portugués al servicio de la Corona Española, podría haber sido el primero que avistó las Islas Malvinas en 1520. Es la única referencia a España y las Malvinas, hasta 245 años más tarde. Años después, Carlos I de España encomendó a Esteban Gomes la búsqueda del Paso del Noroeste.
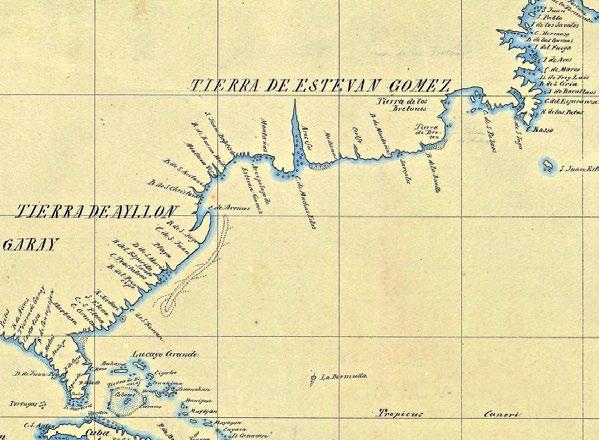
Fig. 4. Esteban Gomes fue quien levantó la primera cartografía de la costa atlántica de todo Estados Unidos y de la parte sur de Canadá, con tal precisión que ha sido empleada hasta fechas muy recientes. Sin embargo, nunca anotó nada referente a un posible avistamiento de las Islas Malvinas. Dado el carácter de Esteban Gomes y su ausencia de notas, nos hace pensar a algunos que realmente nunca las llegó a ver.
do en muy alta consideración por Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda, Francia, …, y en los mapas anglosajones figuraba, hasta hace bien poco, en la parte sureste de Canadá y noreste de Estados Unidos, la Tierra de Esteban Gomes, en su honor y reconocimiento. Fue además quien descubrió el río Hudson y el asentamiento del actual Nueva York, haciéndolo en 1525, nada menos que 84 años antes que Hudson apareciera por allí.
Fig. 2. Las dos grandes islas, la oriental, Isla Soledad, y la occidental, Isla Gran Malvina.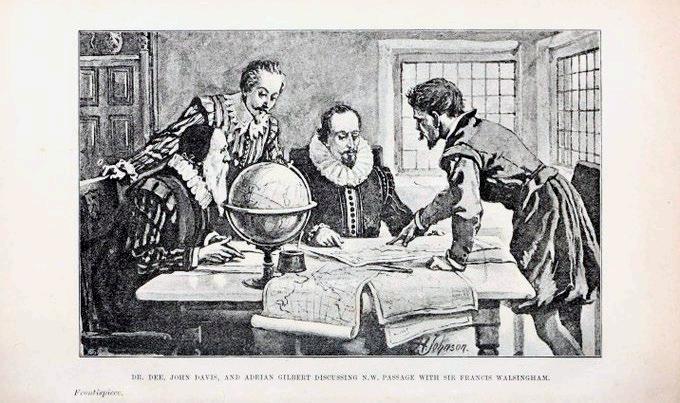
en 1592.
Esta creencia de que Esteban Gomes vio las Malvinas es una creencia muy hispana, ya que este extraordinario piloto, famoso porque anotaba siempre todo con gran lujo de detalles, de ahí su extraordinaria cartografía, famosa, reputada, alabada y profusamente empleada por todo navegante, nunca hizo la más mínima mención a las islas.
Pues bien, esta remota y muy dudosa referencia es la única que posiciona a España en las Malvinas hasta el último tercio del siglo XVIII. Tremendo….
Las islas fueron descubiertas por los ingleses en la expedición de John Davis en 1592, pero tampoco hizo una referencia documental de las mismas. Por ello, también esto hay que tomarlo con gran cuidado.
Quien sí hizo una referencia documental a las Malvinas fue el holandés Sebald de Weerdt en 1600. Pero no llegó a desembarcar, sino que pasó de largo.
Fue el inglés John Strong el primero que desembarca en ellas en 1690, levantando el primer mapa de las islas y dándoles el nombre de Islas Falkland, en honor de Anthony Cary, 5º Vizconde de Falkland, Tesorero de la Armada y promotor de la expedición de Strong, y al poco Primer Lord del Almirantazgo.
Luego las islas se llaman Islas Falkland.
Cachisssss…..!!!!
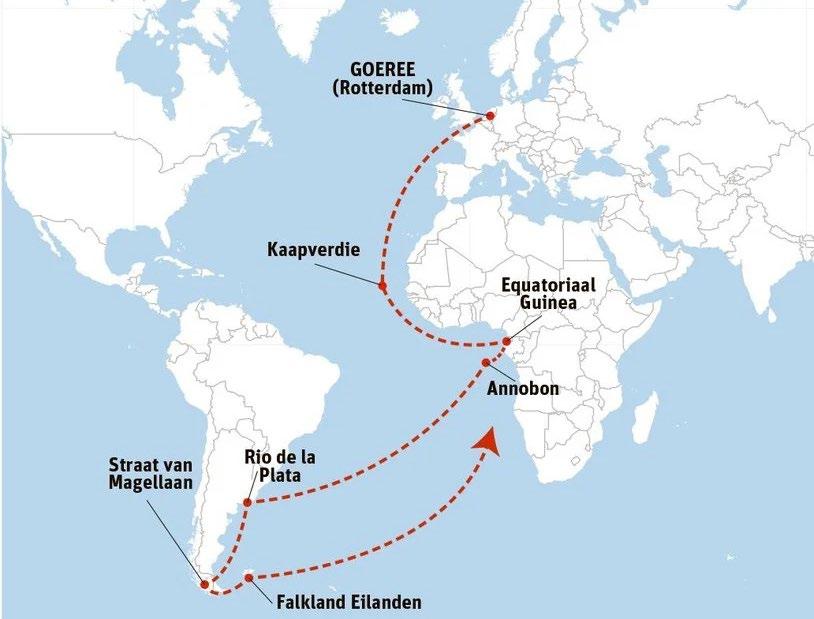
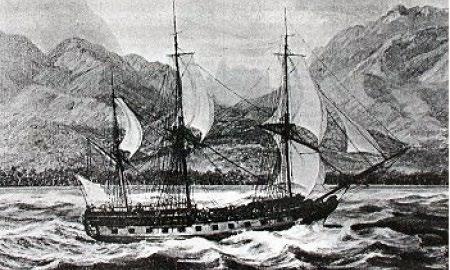
Posteriormente llegan los franceses en 1764, en el contexto de la expedición de Louis Antoine de Bougainville, que son quienes les dan el nombre de Îles Malouines, en honor a su puerto de partida, Saint Malo. Y levantan instalaciones allí, en la actual Isla Soledad, la gran isla oriental.
Luego el nombre de islas Malvinas fue dado por los franceses, y casi 75 años después que Falkland.
Recachisssss…….!!!! Cagüen……!!!!!
Por fin España despierta y se da cuenta que ha estado perdiendo una buena oportunidad, dado que sería un estupendo punto de control, muy estratégico, debido a los intereses de España por el continente americano, la unión del Atlántico con el Pacífico, verdadero nudo gordiano, el Estrecho de Drake y el Cabo de Hornos, y la entrada al océano Pacífico, el “lago español”, todo ello bajo su dominio. España se dio cuenta que era de un valor estratégico de primerísimo nivel.
Por ello España compra a Francia en 1765 las islas Malvinas. Pero no todas, sólo la parte francesa, dado que, en esas fechas, existían unas instalaciones inglesas en la isla Gran Malvina, llamadas Port Egmont, propiedad de la Corona Británica, fundadas por John Byron. El ideólogo de la presencia estable inglesa en Malvinas fue el Almirante George Anson, uno de los mejores Lord del Almirantazgo que han tenido los británicos en toda su historia, y quien en 1744 ya defendía la necesidad de una base estable en las islas.
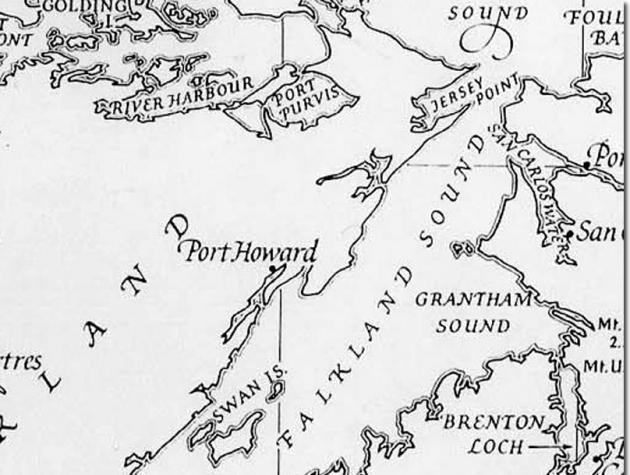 Fig. 7. Fue el inglés John Strong quien primero desembarcó en las islas, en 1690.
Fig. 5. El gran explorador inglés John Davis se dice que también fue el primero en ver las Islas Malvinas,
Fig. 6. Lo que sí es cierto es que el holandés Sebald de Weerdt fue quien primero documentó su avistamiento, aunque no llegó a desembarcar.
Fig. 7. Fue el inglés John Strong quien primero desembarcó en las islas, en 1690.
Fig. 5. El gran explorador inglés John Davis se dice que también fue el primero en ver las Islas Malvinas,
Fig. 6. Lo que sí es cierto es que el holandés Sebald de Weerdt fue quien primero documentó su avistamiento, aunque no llegó a desembarcar.

dieron el nombre de Îles Malouines.
Tras la compra y el pago de España a Francia, una Real Cédula del Rey de España, Carlos III, el 2 de Octubre de 1766, pone a las Malvinas, la parte española, bajo la dependencia del Gobernador de Buenos Aires, Francisco de Paula Bucarelli. España toma posesión oficialmente de las Malvinas, de su parte, el 1 de Abril de 1767, con Felipe Ruiz Puente, y da el nombre a las instalaciones francesas originales, ahora ya españolas, de Puerto Soledad.
Tras unas trifulcas entre españoles e ingleses, los primeros en isla Soledad, capital Puerto Soledad, y los segundos en Isla Gran Malvina, capital Port Egmont, España, bajo el mando de Juan Ignacio de Madariaga, echa a los ingleses el 10 de Junio de 1770, desalojando las instalaciones inglesas.
Ante las lógicas e inmediatas protestas inglesas, a los pocos meses se alcanza un acuerdo entre la Corona Española y la Inglesa, firmándose por Carlos III y Jorge III el 22 de Enero de 1771.
Entre otras cosas, el acuerdo recogía textualmente un párrafo tan significativo como:
“Dar órdenes inmediatas, a fin de que las cosas sean restablecidas en la Gran Malvina en el Puerto denominado Egmont exactamente al mismo estado en que se encontraban antes del 10 de junio de 1770”.
Con ello se establecía claramente que las islas quedaban divididas en dos mitades, reparto salomónico entre España e Inglaterra, acuerdo firmado por sus soberanos respectivos, Carlos III y Jorge III, la parte oriental española con la isla Soledad y con capital en Puerto Soledad, y la parte occidental inglesa, con la isla Gran Malvina y con capital en Port Egmont.
Unos años más tarde, el 22 de Mayo de 1774, Inglaterra abandona temporalmente las islas, dejando una placa, algo habitual en aquellos tiempos, que decía:
“Sepan todas las naciones, que las islas Falkland, con este fuerte, los almacenes, desembarcaderos, puertos naturales, bahías y caletas a ellas pertenecientes, son de exclusivo derecho y propiedad de su más sagrada Majestad Jorge III, Rey de Gran Bretaña, Francia e Irlanda, Defensor de la Fe, etc. En testimonio de lo cual, es colocada esta placa, y los colores de Su Majestad Británica dejamos flameando como signo de posesión por S. W. Clayton, Oficial Comandante de las Islas Falklands. A.D. 1774”.
Debemos tener sumo cuidado en afirmar que esto no vale…, porque España hizo exactamente lo mismo poco después. Efectivamente, en Enero de 1811, España abandona temporalmente las islas, dejando otra placa similar, que decía:
“Esta isla con sus Puertos, Edificios, Dependencias y cuanto contiene pertenece a la Soberanía del Sr. D. Fernando VII Rey de España y sus Indias, Soledad de Malvinas 7 de febrero de 1811 siendo gobernador Pablo Guillén”.
Hacemos especial hincapié en que España habla de “esta isla”, no de “estas islas”, por la sencilla razón de que se estaba refiriendo a la isla Soledad, no a las dos, isla Soledad e isla Gran Malvina, reconociendo la propiedad inglesa de ésta y en absoluto reconociendo ninguna titularidad o pretensión española sobre la Gran Malvina, atendiendo escrupulosamente a lo firmado por Carlos III.
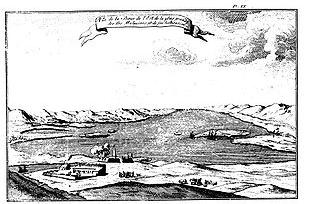
 Fig. 10. Los franceses se instalan temporalmente en la Isla Soledad, la oriental, y levantan instalaciones, a las que llaman Puerto Luis.
Fig. 11. Los ingleses, bajo el mando de John Byron, mientras, están instalados en la Isla Gran Malvina, la occidental, y han levantado instalaciones a las que han llamado Port Egmont.
Fig. 9. Los franceses llegaron años después, en 1764, bajo el mando de Antoine de Bougainville, y le
Fig. 10. Los franceses se instalan temporalmente en la Isla Soledad, la oriental, y levantan instalaciones, a las que llaman Puerto Luis.
Fig. 11. Los ingleses, bajo el mando de John Byron, mientras, están instalados en la Isla Gran Malvina, la occidental, y han levantado instalaciones a las que han llamado Port Egmont.
Fig. 9. Los franceses llegaron años después, en 1764, bajo el mando de Antoine de Bougainville, y le

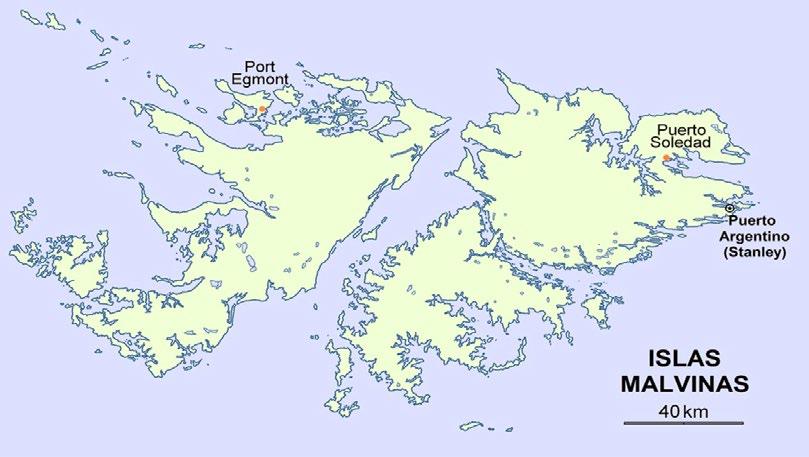
12. Ante la nula presencia de España en las Islas Malvinas, hasta entonces, el Rey Carlos III ordena comprar la parte francesa, compra efectiva en 1765. Es la aparición de la presencia española en las Islas Malvinas, por fin, tras ingleses, holandeses y franceses. España llega, por tanto, a las Islas Malvinas al comprar su parte a los franceses, y se instalan 75 años después de presencia inglesa.
Inglaterra volvería después a sus instalaciones y a su isla, pero España ya no pudo hacerlo nunca más, dado que se produjo la independencia argentina, y su establecimiento como país independiente. Es cierto que España podría haber reclamado la propiedad de la isla Soledad y haber vuelto a ella, pero la situación geográfica, la distancia, las guerras de independencia de los territorios americanos de España, y otro tipo de consideraciones, económicas, sociales, políticas, la postguerra de Independencia con la Francia napoleónica, el reinado de Fernando VII, etc., hizo que España se desligara para siempre de sus instalaciones en isla Soledad.
En 1816, Argentina declara su independencia de España, y la posesión de todos los territorios de la antigua Gobernación de Buenos Aires, incluyendo la isla Soledad con las antiguas instalaciones españolas en Puerto Soledad, y es en 1820 cuando toma posesión unilateralmente de la misma, aunque no físicamente. Ante ello, España responde con el silencio y la inacción.
Es en 1829 cuando Argentina aparece por primera vez en las islas, y llega su gobernador, Luis Vernet. Inglaterra recordemos que llevaba allí físicamente desde 1690, es decir, 139 años. En 1831 Inglaterra reclama sus derechos de isla Gran Malvina y Port Egmont por su ausencia temporal declarada oficialmente, y el 20 de diciembre de 1832, John Onslow desembarca y toma nuevamente posesión de las posesiones inglesas.
Tras algunas trifulcas, incidentes y broncas con los ingleses, los argentinos están hasta el 4 de enero de 1833, 15 días después de la llegada de los ingleses, fecha en que abandonan definitivamente las islas. Y mientras tanto, los ingleses hacen justo lo contrario, y entre 1833 y 1843 llevan gran número de colonos para asentarse allí definitivamente, principalmente escoceses, siendo la primera población autóctona de las islas.
Ante la ausencia de reclamaciones españolas y argentinas, y de población autóctona, el 9 de enero de 1834, el HMS Challenger y el HMS Hopeful toman posesión de todas las islas. En Enero de 1841 desembarcan colonos pioneros escoceses, ingleses y galeses, principalmente escoceses, para asentarse definitivamente allí, con idea de permanencia absoluta. Todo ello siguiendo los consejos y asesoramiento del gran explorador británico James Clark Ross. En Octubre de 1841 llega el primer gobernador de las islas para crear un asentamiento definitivo, Richard C Moody.
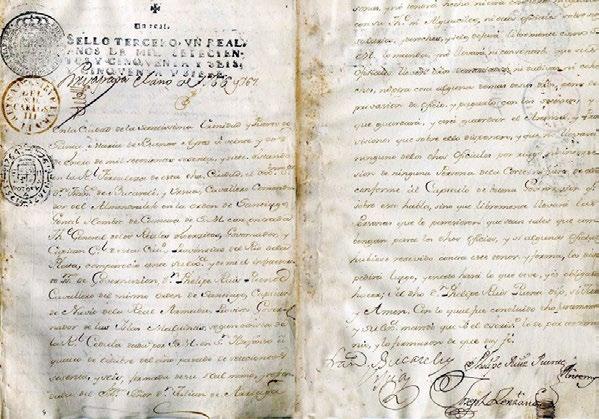
Moody no era un cualquiera. Es considerado el Padre Fundador de la Columbia Británica, el gobierno británico le consideraba “el caballero inglés y oficial británico por excelencia”, y fue el Comandante Ejecutivo de Malta durante la Guerra de Crimea. Inglaterra estaba, pues, enviando a lo mejor que tenía.
Fig. 13. Las Islas Malvinas quedan pues divididas en dos partes, la parte oriental, con la Isla Soledad y capital Puerto Soledad, y la parte occidental, con la Isla Gran Malvina, y capital Port Egmont. Estamos en 1771. Fig. Fig. 14. El 22 de Enero de 1771, las Coronas Española e Inglesa firman el acuerdo mediante el cual se reparten las Islas Malvinas a partes iguales. Firman el documento Carlos III y Jorge III.
Fig. 15. España se queda por tanto con las instalaciones francesas de Puerto Luis, a las que llama Puerto Soledad, y con la Isla Soledad. Y toma el nombre francés de Îles Malouines, castellanizándolo a Islas Malvinas. Mientras, en la Isla Gran Malvina, están los ingleses en Port Egmont.
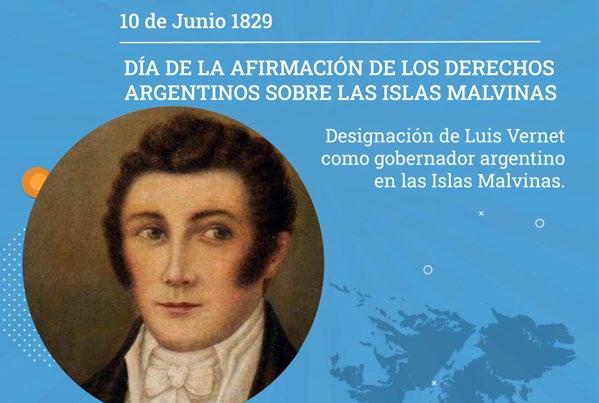
Fig. 16. Es en 1820 cuando Argentina toma posesión unilateralmente sobre las Islas Malvinas, aunque no físicamente, hasta que 1829 envía un Gobernador, Luis Vernet. Es decir, han llegado 139 años después que los ingleses. Están hasta 1833, año en que Argentina abandona las islas. Argentina ha estado por tanto 4 años en las islas, en toda la Historia, y ceñidos a la Isla Soledad. No volverían hasta la Guerra de las Malvinas, en 1982. Por tanto, cuando Argentina invade las Islas Malvinas en 1982, han estado en las islas en toda la Historia, tan sólo 4 años, mientas España ha estado 46 años y los ingleses 292 años.
El 23 de junio de 1843, las islas pasan a incorporarse a los dominios británicos, bajo la corona de la Reina Victoria. Y es el 18 de Julio de 1843 cuando se funda Port Stanley, en isla Soledad, y se la nombra capital de las islas, abandonando las capitalidades de Puerto Soledad y Port Egmont. Se le da este nombre en honor de Edward Smith Stanley, Secretario de Estado británico para la Guerra y las Colonias. Este cambio de ubicación de la capital fue debido a que la bahía de Stanley, donde se ubica la ahora capital, tiene mucha más profundidad, y por tanto permitiría el anclaje de buques de mayor calado.
Hay que decir que, hasta abril de 1982, cuando Argentina toma las Malvinas, siempre fue conocida como Puerto Stanley en toda Argentina, por la sociedad, gobierno, medios de comunicación, escuelas, etc., argentinos. Fue el 16 de abril de 1982 cuando el presidente argentino Leopoldo Galtieri, mediante el decreto 757/82, renombró la ciudad como Puerto Argentino, que en su Artículo Primero dice:
“Asígnese el nombre de “Puerto Argentino” a la localidad de las Islas Malvinas, actualmente asiento del señor Gobernador Militar, que con anterioridad era conocida como “Puerto Stanley”…”.
Entre 1845 y 1857 se va dotando a las islas por el Gobierno Británico de órganos de gobierno, administrativos, policiales, de defensa, etc.
Las fuentes de riqueza siempre han sido británicas. Con los primeros colonos escoceses llegaron ovejas, que han alcanzado con el tiempo las 600.000 cabezas, siendo uno de los principales productores de lana del mundo. No es casualidad que en el escudo de las islas figure una oveja. Asimismo, establecieron la captura de langostino, siendo uno de los principales abastecedores del mundo, con un gran porcentaje de las capturas; gran parte del langostino que consumimos procede de allí.
Asimismo, Port Stanley se convirtió en base importante para balleneros y barcos cazadores de focas. Además, se especializó, aprovechando su condición de puerto de aguas profundas, en reparación de buques que pasaban el Estrecho de Magallanes, el Cabo de Hornos o el Estrecho de Drake. Asimismo, era un enorme depósito de carbón para los barcos de la Royal Navy, con gran protagonismo, vital para las batallas de las Malvinas, de la I Guerra Mundial, y de la del Río de la Plata, en la II Guerra Mundial.

Fig. 17. En 1833, mientras Argentina abandona las Islas Malvinas, tras tan sólo 4 años de estancia, los ingleses, que ya llevaban 143 años de presencia, deciden no sólo incrementar ésta, sino convertirla en estable y da comienzo a un masivo envío de colonos pioneros, para que se establezcan definitivamente, siendo la única población autóctona de las islas. El plan lo ejecuta Richard C Moody, quien posteriormente hará lo mismo con la Columbia Británica, en tierras canadienses. Ello da paso a la única población estable de las islas, con claras intenciones de sostenibilidad y perpetuidad. Cuando estalla la Guerra de las Malvinas, esta población llevaba ya 149 años viviendo allí, siendo los únicos que lo hacían.
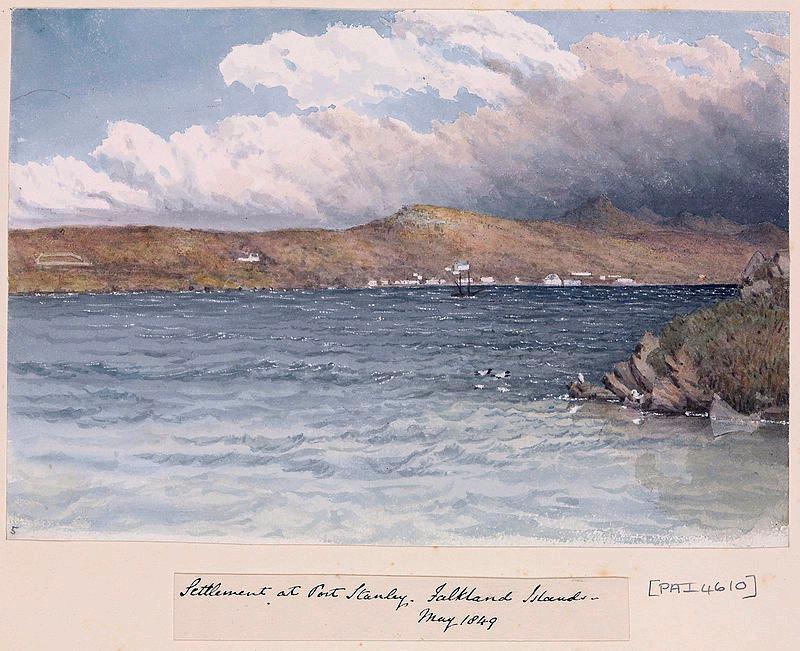


Por tanto, en 1982, el año de la guerra, Argentina había estado allí 4 años, España 46 años, y los ingleses llevaban 292 años desde su primer desembarco y 149 años desde sus asentamientos como los únicos colonos de las islas, y los únicos que habían llevado fuentes de riqueza a las islas y con población estable y nacidos allí.
Hay que tener cuidado asimismo cuando se esgrime la cercanía de las islas para argumentar la propiedad argentina. Si aceptamos eso, debemos aceptar que Ceuta, Melilla y Canarias son propiedad de Marruecos, que Groenlandia es propiedad de Canadá, que Alaska es propiedad de Canadá y de Rusia, y un largo etcétera.
Y si contraargumentamos diciendo que Ceuta, Melilla y Canarias tienen historia con España, no debiéramos olvidar que las Malvinas, a día de hoy, año 2024, tienen historia de 4 años con Argentina, de 46 años con España, y de 334 años con Gran Bretaña, de ellos con 191 años con población estable británica allí, lo que hace que Gran Bretaña haya sido el único país con población estable de larga duración, y además el único país que haya llevado fuentes de riqueza suficientes y sostenibles para una población nacida allí, también la única.
Juan Ignacio Pinedo Doctor en Medicina Vocal de la Junta de Gobierno de la RLNE Capitán de Yate.
 Fig. 20. En la bandera y el escudo de las Islas Malvinas figura una oveja, en honor a unas de las principales fuentes de riqueza de las islas, el comercio de lana procedente de sus 600.000 ovejas, descendientes de aquéllas que trajeron los colonos pioneros escoceses en los años 40 del siglo XIX.
Fig. 19. Todo el mundo se ha referido siempre a Port Stanley con este nombre, incluso los argentinos, hasta que, en 1982, en plena Guerra de las Malvinas, los argentinos le dieron el nombre de Puerto Argentino, por real decreto del Presidente Leopoldo Galtieri, de 1982.
Fig. 20. En la bandera y el escudo de las Islas Malvinas figura una oveja, en honor a unas de las principales fuentes de riqueza de las islas, el comercio de lana procedente de sus 600.000 ovejas, descendientes de aquéllas que trajeron los colonos pioneros escoceses en los años 40 del siglo XIX.
Fig. 19. Todo el mundo se ha referido siempre a Port Stanley con este nombre, incluso los argentinos, hasta que, en 1982, en plena Guerra de las Malvinas, los argentinos le dieron el nombre de Puerto Argentino, por real decreto del Presidente Leopoldo Galtieri, de 1982.





La revista digital de la Real Liga Naval Española sale dos veces al año, normalmente en el último mes de cada semestre y las condiciones sine qua non para que los trabajos recibidos puedan ser publicados son las siguientes:
Ser originales.
Remitirlos a la dirección electrónica de Juan Ignacio Pinedo, jipinedo_1999@yahoo.com, con la indicación de: Para Proa a la Mar.
Estar redactados en formato electrónico de fuente de letra Times New Roman, tamaño 11, interlineado 1.5, márgenes 2 cm, paginado en todas las hojas y con el título.
Las citas de referencia específicas deben ir numeradas y con formato normalizado: APELLIDOS, Nombre del autor o su inicial, Título del libro, Lugar de la edición, Editorial, año de la edición, número de la página o páginas precedido de “p.” o de “pp.”.
Si en vez de citas se utiliza la fórmula Bibliografía Recomendada, se usará el mismo formato pero sin páginas, no debiendo pasar de cinco el número de libros.
Las referencias a páginas de internet se harán reflejando el acceso informático al documento, indicando el Titulo del trabajo, el Nombre completo del autor y la “p.” o “pp.” de las que se está haciendo mención dentro del trabajo, así como la fecha de captura.
El tamaño del artículo ordinario no excederá de las 2.500 palabras, y en ellas están incluidas tanto las notas, que irán al final, como la Bibliografía Recomendada
No están incluidos los pies o leyendas del material gráfico, pero estos sólo pueden contener los datos de referencia de la fuente de la que proceden y de la parte del texto a la que aluden.
Los trabajos extraordinarios (semblanzas, paremias, in memoriam…) ocuparán como máximo un página, incluida una única fotografía, por lo que si fuera necesario se ajustarán por el Consejo de Redacción a estas normas.
El texto, las imágenes y gráficos, y el pie o leyenda de éstos, se remitirán en archivos separados. Cuando las imágenes o gráficos hagan referencia a alguna parte específica del artículo, el autor cuidará de utilizar en el punto adecuado del texto algún tipo de signo de identificación que lo relacione directamente con el pie o leyenda de la aportación gráfica a la que pertenece.
Si por razones de estilo en el diseño, el maquetador saca al margen de la página el material gráfico con la parte del texto que lo acompaña, y lo hace con el fin de que éste sea utilizado como leyenda junto al signo o los datos obligatorios de “referencia de la fuente”, el número de palabras del texto deberá considerarse dentro de las permitidas; pero no así los signos o palabras que indican la fuente.
El material gráfico se enviará en formato PDF o TIFF con resolución no menor de 300 dpi, y los pies de referencia de los elementos gráficos se enviaran en WORD.
Las imágenes, de cualquier tipo, al igual que los cuadros, deben estar referenciadas por el autor, indicando su procedencia (lugar, texto o sitio web de donde fueron obtenidas y la fecha), al igual que las que pertenecen a su archivo personal. No se publicarán aquéllas que no cumplan estos requisitos.
Es obligación del autor incluir su nombre y apellidos, la dirección, el teléfono de contacto, el correo electrónico y la profesión. En aquellos casos en que el artículo sea aceptado, el Consejo de Redacción podrá solicitar del autor el envío de una fotografía de tamaño carné para su publicación al final del trabajo.
Los trabajos recibidos para ser publicados, si fuera considerado necesario, y antes de ser aceptados, serán revisados por el corrector de estilo y por un experto en la temática que contiene. El Consejo de Redacción podrá devolver al autor el trabajo para su rectificación si considera de interés su publicación una vez arreglado, al igual que tiene capacidad para determinar en qué número de la revista los trabajos recibidos serán publicados.
El Consejo de Redacción
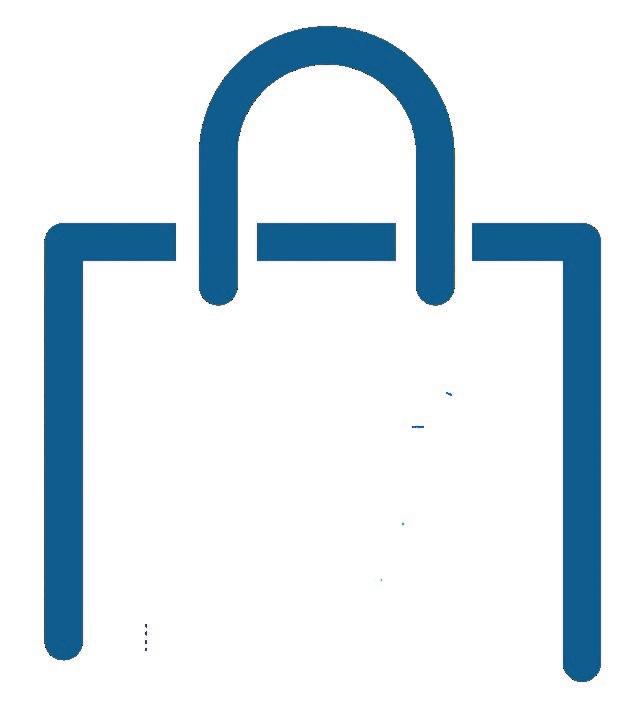



38€

15 € Gorra




35€


45
22

25 € Corbata

190 € Venera

40 € Bordado a mano grande
Disponible en tamaño pequeño 20 €

3,50 €


12 € Paraguas
8 € Pasador corbata

25 € Grimpolón

10 € Alfiler
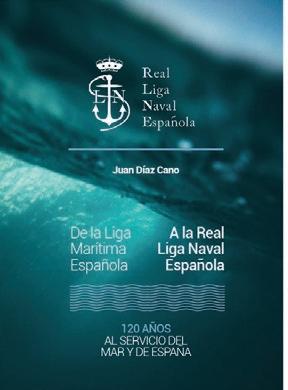
14 € Libro

4 € Botón grande
Disponible en tamaño pequeño 3 €

40 € Metopa
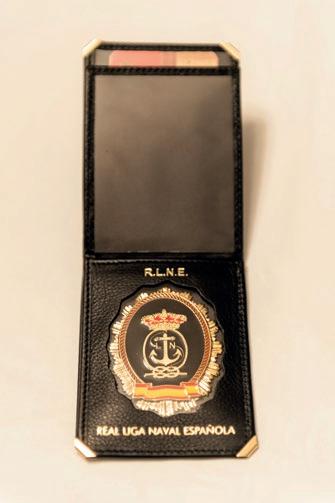
27 € Cartera

Más productos disponibles en nuestra tienda virtual
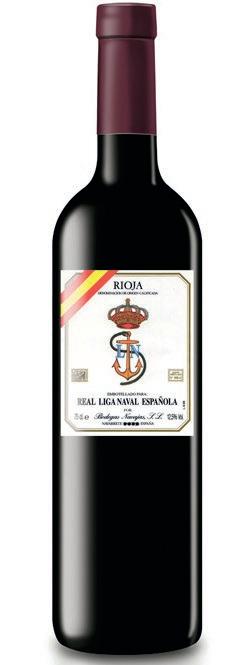
57 €
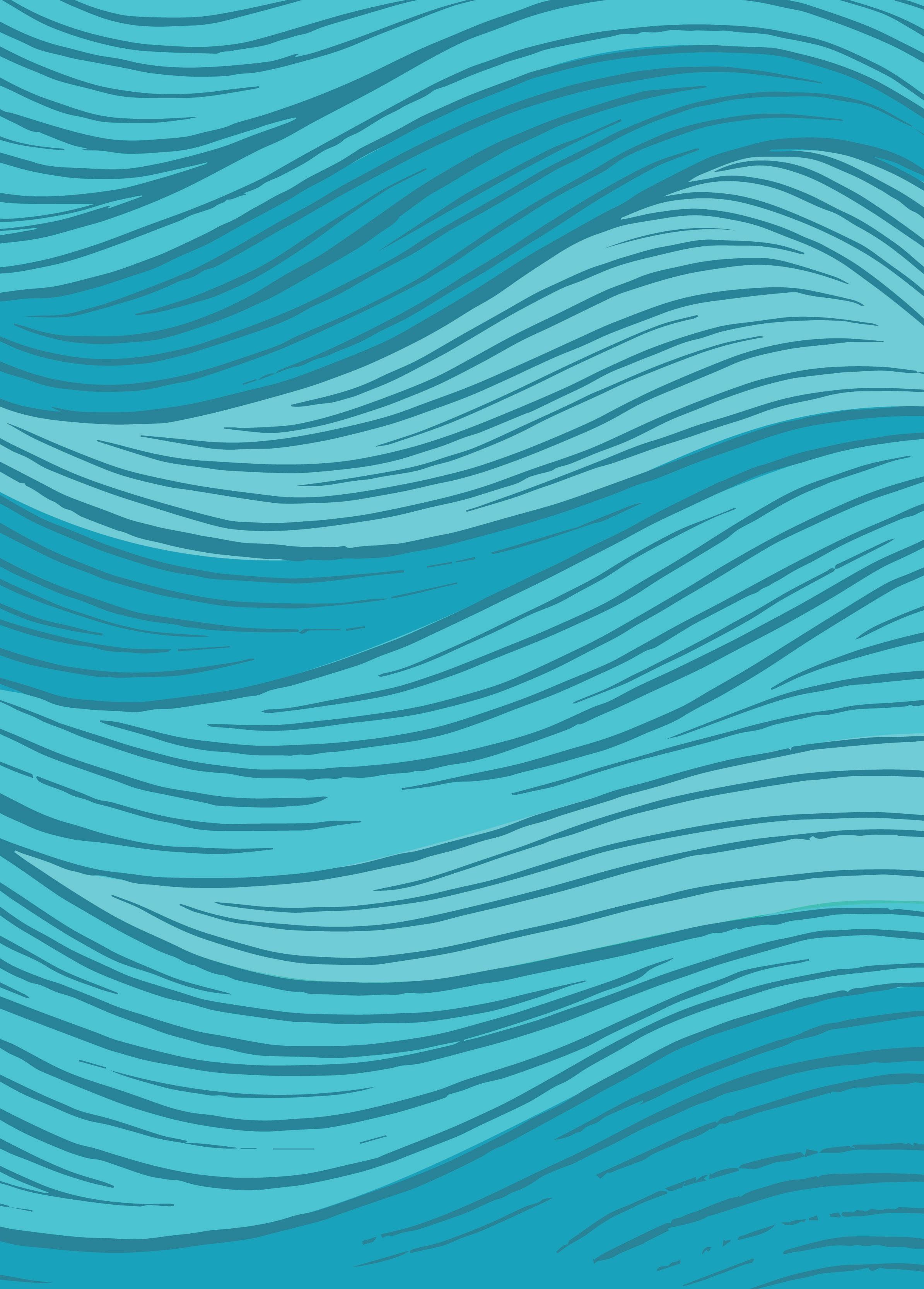

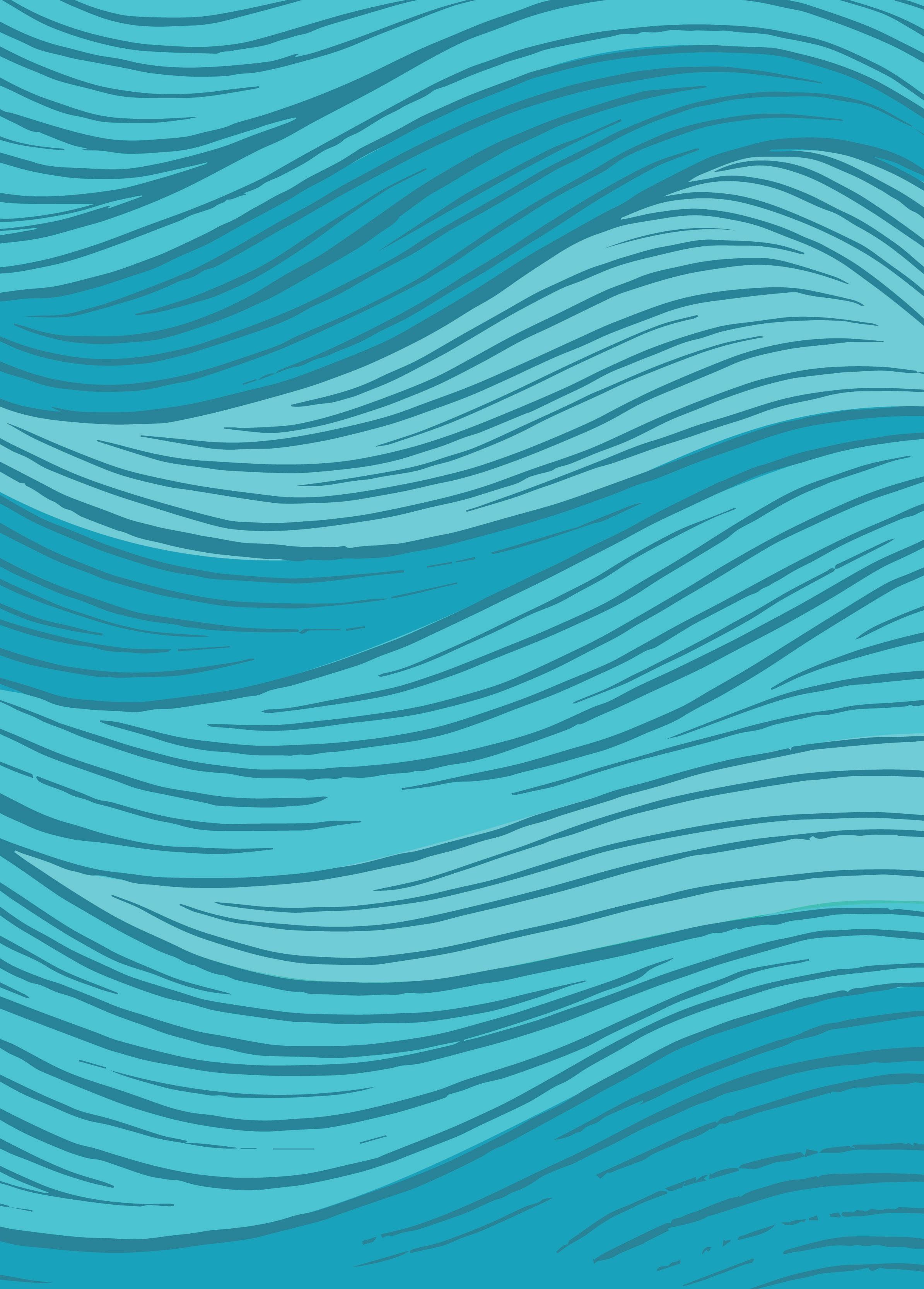
Participar en conferencias, foros y talleres sobre temas navales, presentaciones de libros, asistir a competiciones marítimas, y visitas a museos navales y a buques de la Armada, entre otras actividades.
Recibir la revista digital “Proa a la mar”.
Colaborar en nuestras Áreas de actividad: Cultura, Marina Deportiva, Modelismo Naval, Pesca y Biblioteca.
Disfrutar de las actividades que organizan nuestras delegaciones en la casi totalidad del territorio español e Italia.
SI ERES UNA PERSONA JURÍDICA, TAMBIÉN PODRÁS BENEFICIARTE DE:
Publicidad en nuestra página web.
Publicidad gratuita en la revista “Proa a la mar”.
Colaborar en nuestro Congreso Marítimo Nacional.
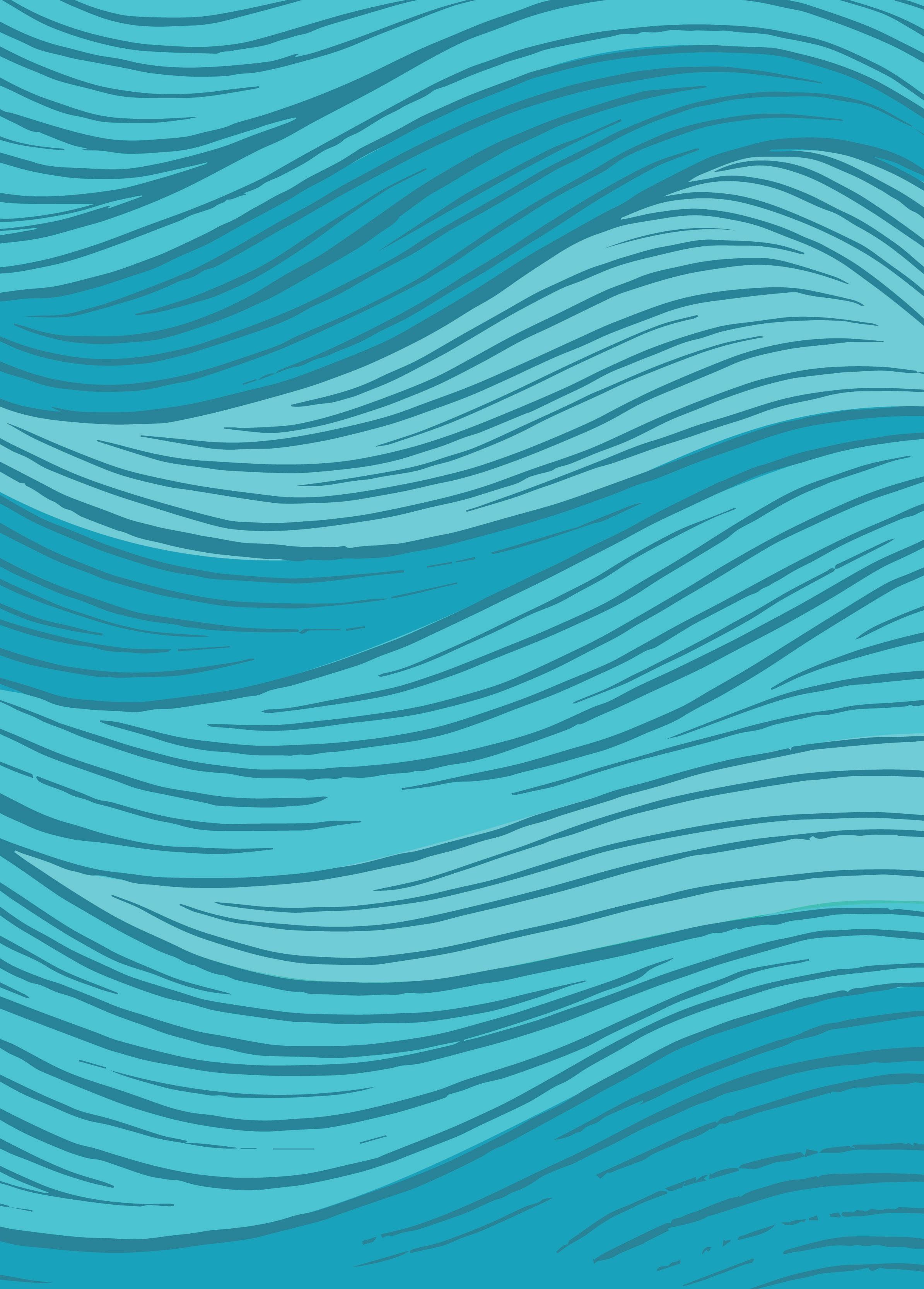
Escríbenos a info@realliganaval.com para más información.
Síguenos en Redes Sociales:
¡HAZTE SOCIO! #LIGATEALALIGA

RELLENAR CON LETRAS MAYÚSCULAS
Empresa / Persona Física
N.I.F. / D.N.I.
Domicilio
Código Postal
Teléfono
Ciudad
Fecha de Nacimiento
Teléfono Móvil
Solicita su inscripción como socio en la Real Liga Naval Española
Presentado por
Cuota anual Ordinaria (75,00€)
Cuota anual Infantil/Juvenil, hasta 24 años (20,00€)
Cuota anual socio Benefactor (150,25€)
Cuota anual socio Institucional (400,00€ + IVA)
Cuota extraordinaria .......................... €
DATOS BANCARIOS: ES
Le informamos que la Real Liga Naval Española trata la información que nos facilita con el fin de prestarle el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. Conforme a la Ley Orgánica 15/99, de Protección de Datos de carácter personal (LOPD) y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la condición de socio o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Real Liga Naval Española estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, mediante carta dirigida a la Real Liga Naval Española, calle Mayor nº 16 - 1º Dcha. - 28013 Madrid o al Correo electrónico: info@realliganaval.com. Asimismo, se solicita su autorización para ofrecerle servicios relacionados con nuestra asociación y fidelizarle como socio
Sí No (Debe tener en cuenta que si marca la opción NO, en ningún caso se le podrá enviar información de actividades y publicidad)
(Firma / Sello) , a de de













CONEXIONES DIARIAS
Salidas cada día entre la Península y Baleares y entre las islas. En las otras rutas, varias conexiones semanales.
Tiempos de escala ajustados para una operativa más eficiente.
LLEGADA A PRIMERA HORA
Desembarque a primera hora de la mañana, que permite realizar la ida y vuelta en el mismo día.
A través de nuestra empresa logística Baleària Cargo, se permite personalizar el transporte de mercancías en función de las necesidades del cliente.