


Quiero certificar, ¿por dónde inicio?
porcinews.com/abc/abc-bienestar-porcino/
Colaboradora
Encontrarás consejos prácticos para mejorar el bienestar de tus cerdos_






Quiero certificar, ¿por dónde inicio?
porcinews.com/abc/abc-bienestar-porcino/
Colaboradora
Encontrarás consejos prácticos para mejorar el bienestar de tus cerdos_


En tiempos de una economía globalizada en la que personas y animales se desplazan por todo el mundo, la cuestión de la salud individual es extremadamente relevante. Considerando el aspecto de la vigilancia epidemiológica en el caso de las zoonosis, y con el pasado reciente de la pandemia SARS-Cov 2, las infecciones por Influenza A son un riesgo inminente para la salud humana y animal.
Teniendo en cuenta que este virus es común y patógeno para diferentes especies animales, que se transmite por vía aerógena y que tiene una extraordinaria capacidad mutagénica, las aves de corral y los cerdos desempeñan un papel protagonista en la aparición y propagación de nuevas variantes potencialmente patógenas para el ser humano.
En este sentido, todos los programas de vigilancia epidemiológica de cepas circulantes deben considerar no sólo las cepas detectadas en humanos, sino también las detectadas en aves de corral y cerdos.
En los países europeos existen programas de vigilancia y análisis de cepas aviares altamente patógenas, cuyo potencial pandémico se evalúa utilizando cerdos como modelo experimental. Otro punto importante es que las cepas víricas detectadas con más frecuencia en cerdos en los últimos años proceden del clúster H1 delta humano, lo que significa que la frecuencia de transmisión interespecífica de la gripe A ha sido bastante frecuente.
Además, el mayor reto respiratorio del porcino a nivel mundial es el control de la gripe, debido principalmente a la frecuente introducción de nuevas cepas patógenas en las granjas a lo largo del año, que superan con creces la capacidad de actualización de las cepas vacunales.
Dicho esto, creo que el principal foco de atención para el control de esta enfermedad intra e interespecífica está directamente relacionado con la monitorización continua y la caracterización de las cepas circulantes, lo que requiere una acción conjunta entre organismos e instituciones gubernamentales y organizadas, tanto humanas como animales.
En este sentido, el área de la salud es una y la misma, ¡acentuando la importancia del trabajo de los veterinarios!
Roberto M.C. Guedes
EDITOR AGRINEWS LLC
PUBLICIDAD
Luis Carrasco +34 605 09 05 13 lc@agrinews.es
Félix Muñoz +34 618 18 00 16 felix@mediatarsis.com
COMITÉ TÉCNICO
Laura Batista Roberto M.C. Guedes
REDACCIÓN
Noelia Ammendolea Óscar Cáceres
Maria Emilia Andreani
ATENCIÓN AL CLIENTE secretaria@grupoagrinews.com
ADMINISTRACIÓN
Mercè Soler admin@agrinews.es

Precio de suscripción anual: 90 USD info@grupoagrinews.com porcinews.com grupoagrinews.com
Revista de distribución gratuita DIRIGIDA A VETERINARIOS Y TÉCNICOS
Depósito Legal Porcinews B17989-2015
ISSN (Revista impresa) 2696-8169
ISSN (Revista digital) 2696-8177
Revista trimestral
La dirección de la revista no se hace responsable de las opiniones de los autores. Todos los derechos reservados. Imágenes: Noun Project / Freepik/Dreamstime

¿Por qué las cerdas son descartadas antes de tiempo?
Más allá de la prolificidad, claves para mejorar su longevidad productiva 04
Gerardo Ordaz1, Manuel López2, Rosa E. Pérez3, Gerardo Mariscal1, Ruy Ortiz2
1Centro Nacional de Investigación
Disciplinaria en Fisiología y Mejoramiento Animal, INIFAP, México;
2Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), México;
3Facultad de Químico Farmacobiología, UMSNH, México
La eliminación temprana de cerdas reproductoras genera pérdidas económicas en la producción porcina, al implicar costos de reemplazo, menor productividad, impacto en la eficiencia genética y afectación del bienestar animal.
12

Mejorando el bienestar animal, la eficiencia productiva y reproductiva: uso de loggers en el control de los procesos
Patricia Peña
Médico Veterinario Zootecnista. Consultor independiente Auditoría, Capacitación y Verificación de Procesos en Centros de Transferencia Genética y Bioseguridad Porcina
Las vacunas contienen componentes biológicos que pueden descomponerse o perder su capacidad de generar inmunidad si se exponen a temperaturas inadecuadas.
Decálogo para tener lechones de calidad, una aproximación de campo – Parte I 20
Emilio José Ruiz Fernández1, Simón García Legaz1, Andrea Martínez Martínez1, Elena Goyena Salgado1, Manuel Toledo Castillo2, Rocío García Espejo3 y José Manuel Pinto Carrasco4
1Veterinario/a de producción, Agropecuaria Casas Nuevas
2Veterinario jefe de producción, Agropecuaria Casas Nuevas
3Asesora técnica veterinaria, Boehringer Ingelheim Animal Health España
4Ingeniero agrónomo, SAT Hnos. Chico
En este artículo abordamos 10 puntos básicos para mejorar la calidad de los lechones en granja.
34
Impacto del estrés térmico en cerdos y estrategias prácticas de mitigación
Enrique Vázquez Mandujano
Gerente Técnico de Aditivos, ADM
En América Latina, el consumo per cápita de carne de cerdo ha experimentado un crecimiento sostenido, de acuerdo con datos de la FAO. Sin embargo, el estrés por calor se ha convertido en uno de los principales retos para satisfacer esta creciente demanda, al afectar negativamente tanto la eficiencia productiva como el bienestar animal.
42

Implementación de un proyecto de seguimiento diagnóstico en LATAM
Laura Batista MVZ, DVM, PhD Asesor Porcino
Los múltiples agentes patógenos presentes en la población porcina, junto con los estrechos márgenes de beneficio, hacen que sea crucial que los productores tengan un perfil de salud preciso de sus piaras y de la sanidad nacional.

Estrategias de manejo para optimizar la conversión de alimento en granja
Oscar Huerta MVZ, MAE, MN, MDP
La optimización de la alimentación en los cerdos nos permite generar mayores ingresos a las empresas. Las estrategias que nos permiten optimizar la conversión de alimento pueden ser tan amplias o limitadas como nuestra capacidad de análisis.
48

¿Es el sapovirus un enteropatógeno relevante para los cerdos?
Marcelo Almeida
Assistant Professor at the College of Veterinary Medicine at Iowa State University
Los patógenos entéricos causan pérdidas significativas en la producción porcina, con la consiguiente disminución de la eficiencia y la rentabilidad.

Evaluación antemortem del bienestar animal en plantas de faena porcina
Dra. María Verónica Jiménez Médico Veterinario, MSc Etología y Bienestar Animal. Especialista en Bienestar Animal. Directora de Operaciones CloverLeaf AWS – Chile
El bienestar animal en planta de faena no es un componente accesorio, sino una variable operacional crítica que incide directamente en la calidad del producto final, la viabilidad comercial del sistema y la percepción del consumidor de la industria. Es fundamental, garantizar el bienestar animal en cada fase.
El Grupo de Comunicación Agrinews quisiera resaltar y distinguir el notable empeño y apreciable aporte y colaboración de los autores de los artículos. El esfuerzo compartido hace posible que podamos ofrecer a nuestros lectores un contenido técnico de calidad. Reiteramos por tanto nuestro más sincero agradecimiento.

Importancia del ácido linoleico en las dietas modernas para cerdas
Gabriela Martinez Padilla PhD Nutritionist
La reproducción eficiente en cerdas depende de múltiples factores, entre ellos la nutrición. Se ha demostrado que una deficiencia de ácidos grasos esenciales, como el ácido linoleico, puede afectar negativamente la tasa de retorno al estro, reducir la tasa de parto y disminuir el tamaño de la camada


Gerardo Ordaz1, Manuel López2, Rosa E. Pérez3, Gerardo Mariscal1, Ruy Ortiz2
1Centro Nacional de Investigación
Disciplinaria en Fisiología y Mejoramiento
Animal, INIFAP, Mexico; 2Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Mexico;
3Facultad de Químico Farmacobiología, UMSNH, Mexico
La eliminación temprana de cerdas reproductoras representa una pérdida significativa para los sistemas de producción porcina, tanto por el costo del reemplazo como por la pérdida de productividad no alcanzada. Este problema afecta no solo la rentabilidad, sino también la eficiencia genética y el bienestar animal.
Se estima que una proporción considerable de las cerdas es eliminada antes de completar tres partos, muchas veces por causas que podrían prevenirse mediante un manejo adecuado, como el bajo rendimiento reproductivo, los trastornos locomotores o una condición corporal inadecuada.
Comprender los factores que influyen en su permanencia en el hato es esencial para implementar estrategias de manejo más sostenibles y efectivas.


La vida productiva de una cerda —el tiempo durante el cual permanece en la granja productivamente activas— es clave para la eficiencia económica de cualquier sistema de producción porcina (Engblom et al., 2007).

Sin embargo, muchas cerdas, especialmente las más jóvenes, son retiradas prematuramente, generando pérdidas para los productores (Koketsu & Iida, 2020).
¿Qué factores determinan esta “longevidad productiva”?
Recientemente se analizó en profundidad esta problemática (Ordaz et al., 2024).
La investigación, llevada a cabo en México, se recopilaron y analizaron más de 26,000 registros individuales de cerdas a lo largo de su vida reproductiva, con el objetivo de identificar los factores más relevantes que influyen en su permanencia dentro del hato.
Entre las causas específicas de eliminación forzada de las cerdas, se identificaron 9 categorías principales (Figura 1), siendo las de mayor impacto:
PORCENTAJE DE SERVICIOS REPETIDOS
INTERVALO DESTETE-ESTRO
TAMAÑO DE GRANJA

Estudio o subgrupos
Genotipo
Normal*
Hiperprolí cas&
Tamaño de granja
Pequeña (< 3000 cerdas)*

Log [Razón de riesgo] SE Peso
t
IC
Mediana (< 3000 - 5000 cerdas)&
Grande (< 5000 cerdas)&
Época del año
Primavera*
Verano& Otoño&
Invierno&
Días de lactancia
Más de 21 días*
Menos de 21 días&
Porcentaje de servicios repetidos
Intervalo destete-estro
Total de lechones nacidos
Lechones nacidos vivos
Porcentaje de momi cados
Total (95 % CI)
Heterogeneidad: Chi2 = 40.16, gl, 11 (P < 0.00001)
Prueba del efecto global: Z = 14.96 (Р < 0.00001)
[1.39,
[2.31, 6.25] 3.47 [1.54, 7.82] 1.92 [1.25, 2.96] 2.75 [1.48, 5.11]
2.61 [1.80, 3.78] 3.83 (2.56, 5.74] 2.54 [2.03, 3.18] 1.45 [0.81, 2.60] 1.68 [1.37, 2.07]
(1.23, 2.191
[2.02, 2.50]
Descarte
Figura 1. Factores que afectan la supervivencia productiva de las cerdas en sistemas de producción porcina comerciales
Dichos indicadores se relacionan con el bajo rendimiento reproductivo de las cerdas. Ello comprende cerdas que no lograron alcanzar parámetros mínimos esperados en número de lechones nacidos vivos, como a aquellas con elevado número de días no productivos (Figuras 1 y 2).
Respecto al papel del genotipo. Las cerdas hiperprolíficas, si bien están diseñadas genéticamente para producir camadas más numerosas, muestran una mayor tasa de eliminación temprana.
Esta situación se relaciona con:
1
2
3
4
Mayor carga fisiológica en cerdas hiperprolíficas.
Mayor susceptibilidad a trastornos metabólicos.
Estrés reproductivo.
Dificultad para recuperarse entre ciclos.

Las cerdas hiperprolíficas tienden a mostrar una caída en la supervivencia reproductiva desde las primeras paridades, particularmente en la segunda o tercera, lo cual representa un desafío en términos de retorno sobre la inversión genética.
Ello se asocia en gran medida con la baja condición corporal asociada con el déficit nutricional durante la lactancia, lo que compromete la capacidad de las cerdas para mantenerse activas en el sistema (Foxcroft, 2012).
Otro hallazgo importante es que los meses calurosos aumentan las tasas de descarte (Figura 1).
El estrés térmico afecta la aparición del celo y la eficiencia reproductiva.
En climas cálidos, se recomienda reforzar la ventilación y ofrecer agua fresca en todo momento.
Ello ayudará durante la lactancia a mantener el consumo de alimento lo más alto posible para evitar pérdida de condición corporal y sus repercusiones posteriores como, intervalo destete-estro prolongado y baja productividad en el siguiente ciclo reproductivo (Quiniou & Noblet, 1999).

Granjas con más de 3000 vientres mostraron mayor rotación de hembras (Figura 1). Esto puede deberse a una menor atención individual por parte del personal (Koketsu, 2000).
Capacitar a los trabajadores para detectar signos tempranos de problemas reproductivos o locomotores puede marcar una gran diferencia.
Condiciones de manejo masivo pueden limitar la detección oportuna de signos de problemas reproductivos, metabólicos o de condición corporal.

Se han identificado señales clave que pueden ayudar al productor a prevenir el retiro prematuro de una cerda (Figura 2), entre los cuales se debe poner atención a:
Cerdas con más de 60 días no productivos (sin estar gestando o lactando) por año.
Primer parto con menos de 12 lechones nacidos vivos.
Estudio o subgrupos
Días no productivos
≤
Total de lechones nacidos
Lechones nacidos vivos
6
Porcentaje de momi cados
Total (95% CI) Log [Razón de riesgo] SE Peso
Heterogeneidad: Chi2 = 30.54, gl, 15 (Р < 0.01)
Prueba del efecto global: Z = 8.81 (P < 0.00001)
Alta proporción de lechones momificados.
Edad tardía al primer parto (mayor a 370 días).
Llevar un registro de estos indicadores permite tomar decisiones preventivas, como ajustar la alimentaciónnutrición, revisar el calendario de inseminación o aplicar estrategias de acondicionamiento físico.
Razón de riesgo VI, Fijos, 95% IC t
Razón de riesgo VI, Fijos, 95% IC
[0.67, 2.03]
[0.77, 2.46]
[1.11, 3.35]
[1.28, 4.25) 6.94 [2.12, 22.731] 4.74 [2.14, 10.48] 4.19 [0.57, 30.85] 3.09 [0.38, 24.84] 1.82 [0.16, 20.04] 4.37 [1.52, 12.56]
3.56 [1.33, 9.55]
2.49 [0.61, 10.12] 1.77 [0.39, 8.01]
Permanencia Descarte
Figura 2. Análisis comparativo del riesgo de eliminación en cerdas reproductoras de acuerdo con los días no productivos, lechones nacidos totales, nacidos vivos y momificados.
¿Qué hacer para mantener a las cerdas más tiempo?

Seleccionar por longevidad, no solo por prolificidad. Elegir líneas genéticas que combinen buen tamaño de camada con resistencia física.
Monitorear condición corporal para evitar excesos o deficiencias que afecten el ciclo reproductivo.
Revisar en PorciNews LATAM Grasa dorsal y peso corporal ¿Cómo influyen en el metabolismo de la cerda reproductora?
LEER ARTÍCULO
Prevenir cojeras y lesiones, ajustando el tipo de piso, el espacio por animal y la densidad de grupo.
Capacitar al personal en detección de signos tempranos de enfermedad o bajo desempeño.
Más tiempo en producción = más rentabilidad
Estos hallazgos refuerzan la importancia de adoptar un enfoque holístico en la selección, manejo y retención de las cerdas.
Más allá de su potencial genético para producir grandes camadas, deben considerarse su resistencia, capacidad de recuperación, eficiencia alimenticia, calidad estructural (patas, aplomos) y adaptabilidad al ambiente.

La longevidad debe convertirse en un criterio de selección complementario, al igual que la prolificidad (RodriguezZas et al., 2003).
Desde una perspectiva de manejo, se requiere una mayor inversión en:

MONITOREO
PREVENTIVO
ESTRATEGIAS DE ALIMENTACIÓN
INDIVIDUALIZADA
PROGRAMAS DE DETECCIÓN
TEMPRANA DE FALLAS
REPRODUCTIVAS
PROTOCOLOS DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y NUTRICIONAL ANTES Y DESPUÉS DEL PARTO
También se recomienda el uso de métricas complementarias como el número de camadas completas por cerda, los kilogramos de lechones destetados por cerda a lo largo de su vida, o los días activos versus días no productivos, pzara evaluar con mayor precisión la rentabilidad individual.
Una cerda que alcanza su cuarta o quinta paridad ha pagado su inversión inicial y genera utilidades netas para el sistema.
Por eso, mantenerla sana y eficiente es una inversión rentable.

Disminuir la tasa de reemplazo también reduce la presión sobre las primerizas, mejora la estabilidad del hato y disminuye la huella ambiental del sistema.
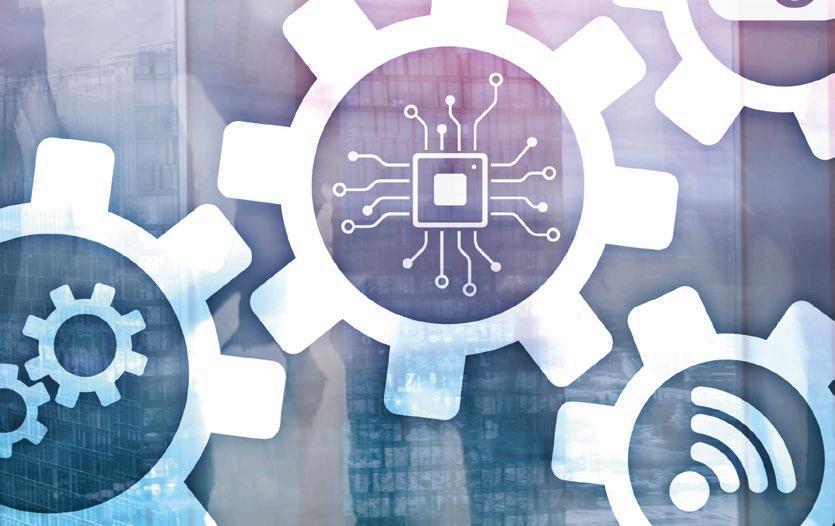
Mejorar la longevidad productiva de las cerdas no solo permite optimizar el uso de recursos y reducir los costos asociados al reemplazo, sino que también está vinculado con una mejora en el bienestar animal y la sostenibilidad del sistema productivo.
Reducir el descarte prematuro implica aprovechar mejor la inversión genética y los recursos utilizados en el desarrollo de cada animal.
La longevidad productiva debe ser entendida como una estrategia de eficiencia integral en los sistemas porcinos del siglo XXI.
¿Por qué las cerdas son descartadas antes de tiempo? Más allá de la prolificidad, claves para mejorar su longevidad productiva
Referencias
Engblom, L., Lundeheim, N., Dalin, A. M., & Andersson, K. (2007). Sow removal in Swedish commercial herds. Livestock Science, 106(1), 76–86. https://doi.org/10.1016/j. livsci.2006.07.002
Foxcroft, G. R. (2012). Reproduction in farm animals in an era of rapid genetic change: Will genetic change outpace our knowledge of physiology? Reproduction in Domestic Animals, 47(SUPPL.4), 313–319. https://doi.org/10.1111/j.14390531.2012.02091.x
Koketsu, Y. (2000). Productivity characteristics of highperformingcommercial swine breeding farms. Journal of the American Veterinary Medical Association, 216(3), 376–379.
Koketsu, Y., & Iida, R. (2020). Farm data analysis for lifetime performance components of sows and their predictors in breeding herds. In Porcine Health Management (Vol. 6, Issue 1). BioMed Central Ltd. https://doi.org/10.1186/s40813-02000163-1
Ordaz, G., López, M., Pérez, R. E., Mariscal, G., & Ortiz, R. (2024). Factors associated with the productive longevity of sows in commercial breeding herds. Archives Animal Breeding, 67(3), 297–310. https://doi.org/10.5194/aab-67-297-2024

Quiniou, N., & Noblet, J. (1999). Influence of High Ambient Temperatures on Performance of Multiparous Lactating Sows 1. In J. Anim. Sci (Vol. 77). https://academic.oup.com/jas/articleabstract/77/8/2124/4653366
Rodriguez-Zas, S. L., Southey, B. R., Knox, R. v, Connor, J. F., Lowe, J. F., & Roskamp, B. J. (2003). Bioeconomic evaluation of sow longevity and profitability 1. In J. Anim. Sci (Vol. 81). https://academic.oup.com/jas/articleabstract/81/12/2915/4789870

Patricia Peña, Médico Veterinario Zootecnista. Consultor independiente Auditoría, Capacitación y Verificación de Procesos en Centros de Transferencia Genética y Bioseguridad Porcina

Sabemos que para asegurar la eficacia de las vacunas requerimos mantenerlas en temperaturas específicas de refrigeración de acuerdo a su naturaleza, las vacunas muertas o inactivadas con adyuvante pueden dañarse por temperaturas demasiado bajas (por debajo de 0 °C), ya que se daña la estructura del adyuvante, afectando la eficacia de la vacuna, mientras que las vacunas vivas liofilizadas son sensibles al daño por calor a temperaturas superiores a 8 °C.
Las vacunas contienen componentes biológicos que pueden descomponerse o perder su capacidad de generar inmunidad si se exponen a temperaturas inadecuadas.
De ahí la importancia de mantener un monitoreo constante, durante su transporte y conservación en granja.

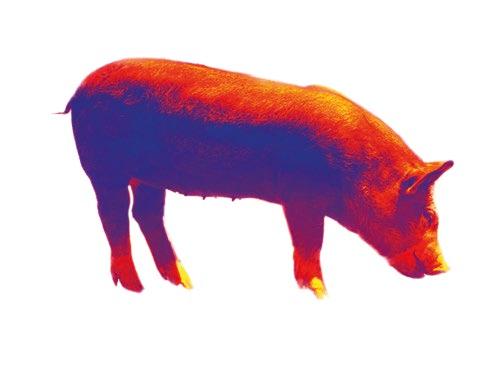
Temperatura (ºC)
Gráfica 1 . Temperatura almacenamiento de vacuna en almacén.
En el caso de la gráfica 2, también podemos darnos cuenta de cuantas veces se manipulo durante la conservación en granjas, la hora aproximada de los eventos o de cualquier situación fuera de lo normal.
Gráfica 2 . Temperatura de almacenamiento de vacuna en granja.
Temperatura (ºC)
En el caso de las dosis seminales de igual manera es prioritario el mantener la temperatura de conservación entre 15 a 18°C, con la menor variación posible, si bien hoy en día los diluyentes de alta gama cuentan con ingredientes que protegen a los espermatozoides de estas variaciones.
No hay que olvidar que el esperma y en particular el del cerdo es muy sensible a los cambios de temperatura, la membrana plasmática del espermatozoide presenta una disminuida proporción de colesterol / fosfolípido y un alto contenido de fosfolípidos insaturados, lo que conduce a una alta fluidez en la membrana y un periodo corto de capacitación.

El manejo postcolecta particularmente en el cerdo es delicado, motivo por el cual durante su proceso debemos de tener especial cuidado de que todo lo que entre en contacto con el eyaculado se encuentre a una temperatura entre los 35 a 37°C, como lo es la platina del microscopio cuando se evalúa la motilidad y el diluente al realizar la primera dilución.
Durante el almacenamiento y transporte de semen porcino incluso pequeñas variaciones fuera del rango óptimo de temperatura (15 a 18 °C) pueden afectar la integridad del ADN, la motilidad y por ende la capacidad de fertilizar.
Esta membrana se puede dañar fácilmente si hay un enfriamiento o calentamiento brusco, afectando la viabilidad y motilidad del espermatozoide.
Los espermatozoides de cerdo tienen un metabolismo muy activo y un alto consumo de energía, esto los hace más vulnerables a cualquier variación, como el estrés térmico, que afecta su funcionalidad, a temperaturas de 15 a 17 °C, el metabolismo del esperma se ralentiza lo suficiente para mantener su viabilidad durante varios días (usualmente entre 3 y 7 días), sin causar daño celular, además de ayuda a disminuir la proliferación de bacterias.
Por esta razón, el semen de cerdo se maneja a dicha temperatura, conociéndose como semen fresco o refrigerado; no congelado como en el caso del ganado bovino, que responde muy bien al uso de crio protectores como el glicerol, que ayudan a prevenir la formación de cristales de hielo dentro de la célula. Estos agentes protegen las membranas celulares y permiten


Desafortunadamente no siempre se tiene el control durante el transporte, por lo que esta herramienta se vuelve indispensable para monitorear cualquier suceso y poder realizar los ajustes necesarios durante el envió de dosis seminales.
En la gráfica 3, durante el almacenamiento en la nevera de conservación, gracias al logger podemos darnos cuenta de las fluctuaciones que pudieran repercutir gravemente en la calidad de la dosis seminal, si no se corrigen a tiempo.
Lecturas

La temperatura es un factor crucial para el bienestar de los cerdos en todas las etapas de su vida. Afecta directamente su salud, comportamiento, crecimiento y eficiencia alimenticia.
Como todos saben los cerdos tienen una capacidad limitada para regular su temperatura corporal, ya que no sudan eficazmente. Esto los hace muy sensibles tanto al calor como al frio, por lo que los cerdos requieren temperaturas óptimas según etapa de desarrollo o su etapa productiva.

El frío puede afectar provocando:
Disminución del crecimiento.
Mayor consumo de alimento sin conversión eficiente.

Riesgo de enfermedades respiratorias.
En lechones, puede provocar hipotermia y mortalidad si no se proporciona calor adecuado.
Y el calor:
Disminución del consumo de alimento.
Estrés térmico baja fertilidad y rendimiento.
Mayor riesgo de enfermedades.
En casos extremos, golpes de calor que pueden ser mortales.
En los sementales puede llevar a pérdida de condición corporal y afectar la producción de esperma.
Motivo por el cual es muy importante monitorear la temperatura en todas sus etapas.
A continuación, presento graficas de un Centro de transferencia genético, con ambiente controlado, pero, aun así, los accidentes pasan, descargas eléctricas, fallas en el generador, pared húmeda, lo cual provoca alteraciones en el sistema de ventilación afectando negativamente la temperatura.
Gráfica 5. Temperatura ambiental en el área de corrales del CTG. (Centro de transferencia genético)
Como se comentó anteriormente, el semen de los verracos es muy sensible al calor y los efectos pueden tardar 2 a 7 semanas en reflejarse, debido a la espermatogénesis.
Disminución de la concentración espermática
Aumento de espermatozoides anormales
Reducción en la motilidad espermática
Daño en el ADN espermático
Esto compromete directamente la fertilidad y la tasa de concepción, por lo que es de suma importancia, saber bajo que condiciones ambientales se encuentran y tener un registro de cualquier situación que pudiera afectar la espermatogénesis.


El TADD es un sistema de descontaminación a base de calor, hay diversos artículos que comprueban su gran efectividad para la desinfección de jaulas, góndolas y demás implementos que por sus características puedan resistir las altas temperaturas, ya que para lograr el efecto esperado se requiere lograr una temperatura mayor a los 70°C mínimo por 30 minutos para lograr el efecto de desinfección.
150
2026-04-09 - 14:24:53
1A: 34ºC
1B: 30ºC
1C: 32ºC
2A: 34ºC
2B: 32ºC
2C: 33ºC
25-04-09 13:27:13 25-04-09 14:30:58 09-abr-25
Gráfica 6. Temperatura durante el proceso de descontaminación y secado termo asistido.
Las altas temperatura logran inactivar, patógenos, lo cual es especialmente útil contra PRRS, PEDv, Salmonella y E. coli y en china es ampliamente utilizado contra el virus de la fiebre porcina africana (ASFV).
El aire caliente penetra hendiduras, uniones de jaulas y grietas donde los desinfectantes líquidos a veces no llegan adecuadamente.
Se debe tener precaución con los materiales plásticos o sensibles al calor, es más efectivo si se realiza una limpieza mecánica previa (lavado y remoción de materia orgánica) así como drenaje del agua acumulada. Por lo que este proceso es obligatorio antes de usar el TADD.
Como hemos visto a lo largo de este documento, tener la certeza de la temperatura y el tiempo nos ayuda a tener un mayor control de nuestros procesos.
Referencias
Orrego, M. T., Melian, S. I., Montenegro, J., Cimato, A. N., Cisale, H., & Piehl, L. L. (2019). Boar sperm protein tyrosine phosphorylation in the presence of egg yolk soluble and low density lipoprotein fractions during cooling. Theriogenology, 123, 151–158. https://doi.org/10.1016/j. theriogenology.2018.09.031
OPP group.(2018). La termo descontaminación de camiones como un nuevo pilar en el camino hacia racionalizar el consumo de antibióticos en la granja porcina. – OPP group.https:// oppgroup.com/la-termo-descontaminacion-de-camionescomo-un-nuevo-pilar-en-el-camino-hacia-racionalizar-elconsumo-de-antibioticos-en-la-granja-porcina/
Mejorando el Bienestar Animal, la eficiencia productiva y reproductiva: Uso de Loggers en el control de los procesos
DESCÁRGALO EN PDF






Emilio José Ruiz Fernández1, Simón García Legaz1, Andrea Martínez Martínez1, Elena Goyena Salgado1, Manuel Toledo Castillo2 , Rocío García Espejo3 y José Manuel Pinto Carrasco4
1Veterinario/a de producción, Agropecuaria Casas Nuevas
2Veterinario jefe de producción, Agropecuaria Casas Nuevas
3Asesora técnica veterinaria, Boehringer Ingelheim Animal Health España
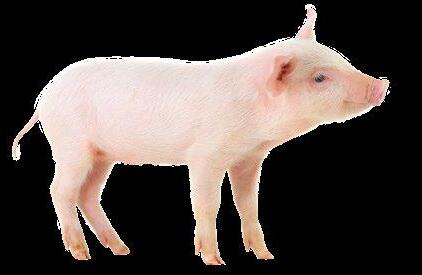
En este artículo abordamos 10 puntos básicos para mejorar la calidad de los lechones en granja. Dada la complejidad de los distintos factores que influyen en la calidad del lechón, en la primera parte de este artículo se revisan aspectos relacionados con:
La alimentación desde la cubrición hasta el destete.
Los protocolos vacunales de primíparas y reproductoras y lechones.
La monitorización y transmisión de enfermedades.
El manejo de los lechones en la paridera.
El manejo de las vacunaciones en los lechones.

Todos estos puntos están enfocados a destetar lechones de la mayor calidad posible para poder afrontar, con la mayor garantía, las siguientes fases de producción.
El manejo óptimo de la alimentación es una herramienta clave para conseguir una buena producción, minimizar los costes y garantizar el bienestar de los animales. Por ello, debemos ajustar este manejo a la fase productiva en la que se encuentre la cerda, diferenciando incluso etapas dentro de la misma fase.
Podemos dividir la alimentación de las cerdas en dos grandes fases: gestación y lactación.
Alimentación en gestación
La alimentación en gestación adquiere gran importancia ya que:
En esta etapa se desarrollan los fetos.
Se determinará el consumo de pienso durante la fase de lactación.
Podemos diferenciar dos etapas:
Desde el destete hasta los 40 días de gestación


El primer mes es un momento crítico para el mantenimiento de la gestación, ya que es el período en el que se producen la mayoría de las pérdidas fetales.
Desde el destete hasta el momento de la cubrición, se debe dar una alta cantidad de pienso para que se produzca una buena ovulación.
Desde los 40 días de gestación hasta el final de la gestación
Durante mucho tiempo se ha tenido la idea errónea de que, aumentando el pienso al final de la gestación, se conseguía aumentar el peso al nacimiento de los lechones y la producción láctea por parte de las cerdas.
Esto no ocurre, sino más bien todo lo contrario, ya que la sobrealimentación al final de la gestación tiene efectos negativos en el consumo de pienso en lactación y en la producción de calostro y leche por parte de las cerdas, ya que el depósito de grasa en la glándula mamaria impide el desarrollo de los alvéolos mamarios (Gráficas 1, 2 y 3)


Durante los tres días siguientes a la cubrición se mantiene un plano de alimentación discreto, evitando acelerar el metabolismo, ya que se puede producir una eliminación (vía hepática) de la progesterona sistémica, lo que tiene un impacto negativo en la supervivencia embrionaria.


Después de esos tres días se vuelve a administrar niveles altos de alimentación, ya que tiene más importancia la progesterona local, que va del ovario al útero sin pasar por el hígado, y, por tanto, no se destruye.
Hacia el día 12, aproximadamente, se produce la implantación de los embriones y el reconocimiento fetal debido a los estrógenos que estos producen, por lo tanto, se continuará dando altos niveles de pienso aproximadamente hasta el día 35-40 de gestación, garantizando así una buena placentación.
Gráfica 1. Aumento del consumo de pienso en gestación desde el día 90 hasta el parto y su repercusión sobre el peso de los lechones al nacimiento, tanto en multíparas como en nulíparas (Mallmann et al., 2018).
Gráfica 2. Consumo de pienso desde el día 90 de gestación hasta el parto y producción de calostro por parte de las cerdas (Mallmann et al., 2018).


Día 40 - Final de gestación


Maximizar el consumo de pienso en lactación es fundamental para:
Conseguir una buena producción lechera.
Lograr un buen peso y homogeneidad de los lechones al destete.
Evitar una excesiva pérdida de la condición corporal de las reproductoras.
Conseguir una buena prolificidad en el siguiente ciclo.
Nuestro patrón de alimentación se divide en tres tomas diarias, estando definidas dos curvas de alimentación, una para primíparas y otra para multíparas. Las tomas diarias de pienso se reparten de la siguiente manera:
El 50% de la ración diaria se da a las 7:00h
El 20% a las 13:00h
El 30% restante a las 19.00 h
Se suele dar de comer en estas franjas horarias para garantizar que hay personal presente en la granja para poder solventar cualquier incidencia. Para lograr que el consumo sea alto, se debe haber reducido previamente el consumo al final de la gestación como se ha comentado anteriormente.
Con las actuales tecnologías de alimentación, es posible monitorizar los patrones de consumo de las cerdas en maternidad y adaptarlos al tipo de alimentación deseada.

La idea general es que el consumo de pienso de la cerda después del parto sea el mismo que tenía al final de la gestación y que éste vaya aumentando hasta el día 12-14 de lactación en el que el consumo permanece estable porque la cerda no presenta mayor capacidad de ingesta.
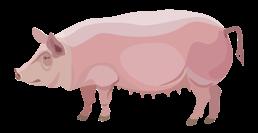




La curva se plantea de tal manera que, desde el 1er al 8o día postparto aumentan 500 g diarios más un 20% (~600 g), desde el 8º al 18º día se aumentan 800 g diarios más un 20% (~950 g) y, a partir de ahí hasta el destete, la curva se mantiene plana.
1 - 8 días post parto 8-18 días post parto
18 días post parto - destete





Analizando estas curvas de alimentación, hemos podido observar que:
El dolor asociado al parto es una causa importante de reducción de consumo y hace que éste sea más errático. Este comportamiento es más acusado en las cerdas primerizas.
Generalmente, las primíparas consumen 1 kg menos que las multíparas, por lo que se debe tener descritas dos curvas diferentes de alimentación.
Los tratamientos vacunales (ej.: vacuna frente a Parvovirus Porcino y Mal Rojo) no influyen en el consumo de pienso.

El objetivo de instaurar un protocolo vacunal en las granjas es conseguir una estabilidad sanitaria que permita obtener lechones de calidad, mejorando así su eficiencia productiva.
Uno de los principales riesgos epidemiológicos que pueden desestabilizar la sanidad en una granja porcina son los animales poco inmunizados frente a las enfermedades presentes en ella.

En el caso de una granja de reproductoras, este riesgo está representado por las cerdas primerizas que entran en la granja y los lechones nacidos en estos primeros partos.
Existen diferentes métodos para inmunizar a estas cerdas, pero en nuestra opinión, a día de hoy, el método más fiable y seguro es la vacunación.
Existen numerosas vacunas comerciales con gran eficacia, pero que agregan un número limitado de serotipos que, en la mayoría de los casos, no generan una inmunidad cruzada entre sí. Por ello, una práctica cada vez más habitual es el uso de autovacunas, sobre todo frente a aquellas patologías ante las que no existen vacunas comerciales.
Para su elaboración será necesario hacer un buen muestreo que nos permita aislar los serotipos presentes en nuestra granja y causantes de la enfermedad.
En la práctica, el estatus sanitario de las granjas de reproductoras se verá reflejado en la calidad de los lechones producidos y en su salud en el cebo.
Una práctica eficaz para determinar el momento oportuno de administrar una vacuna es el uso de seroperfiles en los que se puede apreciar una caída de la concentración de IgG indicativa de la disminución de la inmunidad.
En la adaptación sanitaria de primerizas el objetivo principal es inmunizar el grupo de cerdas para que, una vez entren en la rueda productiva, tengan una respuesta inmunitaria elevada y que la excreción de patógenos sea mínima, evitando así aumentar la presión de infección del hato.
Para ello, es fundamental adaptar a las futuras reproductoras a los patógenos dominantes en nuestro entorno sanitario. Esta adaptación será clave para conseguir estabilidad sanitaria una vez entren en el ciclo productivo.
A la hora establecer un protocolo vacunal hay que aplicar 4 premisas básicas:
El protocolo vacunal de las futuras reproductoras debe iniciarse, al menos, a las 10 semanas de vida para evitar la interferencia con la inmunidad maternal.
Será completado y finalizado 21 días antes de la cubrición para evitar una posible disminución del consumo de pienso por procesos febriles asociados a la vacunación y por el estrés que puede causar cualquier intervención sanitaria.
Entre la primera y segunda dosis de la misma vacuna se debe dejar al menos un intervalo de 3 semanas, siendo lo ideal 4 semanas.
Si son vacunas confeccionadas para diferentes enfermedades, no es necesario un espacio de tiempo, pero es importante no mezclar vacunas que puedan tener interacciones indeseables.



10 semanas de vida
21 días antes de la cubrición INICIO FINAL
Para establecer el momento de aplicación de cada vacuna (protocolo vacunal) se debe conocer la dinámica epidemiológica de cada enfermedad en nuestra explotación.
En el caso de patologías víricas como PRRS, es frecuente administrarla en primer lugar debido a las características propias del virus, especialmente por su largo período de infección y excreción.
En el caso de PCV-2 y Mycoplasma hyopneumoniae se administran al final de la adaptación porque la inmunidad que generan ambas vacunas es de aproximadamente 20 y 26 semanas de vida.
La vacuna frente a Mal Rojo se establece a partir de las 12 semanas de vida.
La vacuna frente a PPV (Parvovirus Porcino) se administra al final del programa vacunal (a los 6 meses de vida) para no interferir con la inmunidad maternal.
Para poder instaurar un programa vacunal óptimo, se debe tener claro con qué finalidad se realiza cada vacunación, diferenciando entre:
Se basa en la aplicación de vacunas orientadas a generar inmunidad de rebaño para evitar la transmisión horizontal de enfermedades con el fin de reducir la presión de infección y la transmisión vertical a la descendencia.
Vacunación en ciclo
Se basa en la aplicación de vacunas que tienen como objetivo proteger al lechón a través de la inmunidad calostral durante las primeras semanas de vida.
Mediante esta estrategia, en el momento del parto, cuando se produce el calostro por trasudación del suero sanguíneo, se logra una mayor protección frente a las patologías que afectan al lechón en la primera semana de vida.

La vacunación frente a E. coli es muy habitual en las granjas de reproductoras, ya que contribuye a evitar la aparición de diarreas neonatales en las primeras semanas de vida. Por ello, se administra lo más cercano posible al momento del parto.


TRANSMISIÓN VERTICAL



Vacunación Primerizas

REPRODUCTORAS






TRANSMISIÓN HORIZONTAL


Revacunación primerizas
Vacunación Multíparas









Conservación de las vacunas
Es importante chequear las neveras de almacenamiento de las vacunas con sondas de temperatura con un registro semanal.
La temperatura debe de oscilar entre 2 y 8 °C. Fuera de este rango la vacuna pierde eficacia, sobre todo si la temperatura es inferior a 0 °C.
Manejo de la vacunación
Es recomendable que la vacunación siempre la realice la misma persona y siga un orden meticuloso para no cometer fallos, sobre todo con las vacunas en ciclo.
El tamaño de la aguja debe ajustarse a la edad del animal y el cambio frecuente de aguja para evitar desgarros y contaminaciones.
Una vacuna utilizada no terminada no se puede conservar en la nevera para ser usada de nuevo al día siguiente. Las vacunas, una vez abiertas, deben ser empleadas en su totalidad o desechadas.
Monitorización
Como veremos en el siguiente punto, es necesario monitorizar tanto a las cerdas como a sus lechones para comprobar que los programas vacunales son efectivos.
La monitorización sanitaria de los animales es una herramienta muy útil para la detección temprana de enfermedades en la granja, siendo esencial para un correcto control del estatus sanitario de la explotación, evitando así pérdidas productivas y económicas.
Entre los posibles puntos a monitorizar, cabe destacar el control del estado inmunitario de las nulíparas y de los lechones.
Control del estado inmunitario de nulíparas
Antes de su entrada al hato reproductor, las nulíparas pasan por un proceso de aclimatación sanitaria durante el cual se desarrolla su programa vacunal. Estas futuras reproductoras deben ser analizadas al principio de la cuarentena y antes de su entrada en la granja.
Esta monitorización se enfoca, principalmente, hacia el control de PRRSv y de Influenza A, para poder garantizar la ausencia de circulación vírica en las futuras reproductoras.
Es fundamental monitorizar la entrada de las nulíparas al hato productivo para comprobar que el proceso de adaptación sanitaria ha sido eficaz y no desestabilizar la granja.
Correcto encalostrado
Es posible tener un protocolo y manejo excelente de las vacunas, pero, es fundamental asegurar que los lechones se encalostran adecuadamente para que puedan recibir la inmunidad pasiva que proporcionan las vacunas en ciclo.
La práctica más habitual es la recogida de fluidos orales para analizar a nivel laboratorial la presencia de PRRSv, Influenza A y PCV-2:
Se realiza un test ELISA para comprobar si las cerdas han estado en contacto con el patógeno anteriormente, debiendo ser positivo para certificar la presencia de anticuerpos.
Se solicita una qPCR para estos tres agentes víricos, debiendo resultar negativa, indicando así que las cerdas no presentan viremia y no supone un riesgo que ingresen en la granja.
Otra forma sencilla para comprobar la adaptación productiva de las cerdas es monitorizar su crecimiento.
<650g/día
Si una nulípara ha tenido un crecimiento desde su nacimiento hasta la primera cubrición inferior a 650 g/día implica que la sanidad, el alojamiento o el manejo no han sido los adecuados.

Diariamente se recogen trozos de las lenguas de los lechones nacidos muertos o muertos el primer día de vida para congelarlas y posteriormente proceder a su análisis.

Se agrupan las lenguas de toda una semana y se etiquetan con el número de semana, diferenciando entre lechones procedentes de cerdas primíparas y multíparas con el objetivo de detectar el origen de la posible infección.
Una vez al mes, se envían las muestras al laboratorio para su procesamiento, efectuando su análisis en pools frente a PRRSv y PCV-2.
En caso de que el resultado del pool mensual sea positivo, se volverán a analizar diferenciando las semanas de ese mes para poder saber cuándo se inicia la recirculación vírica e intentar localizar el posible origen.
La alta cantidad de lenguas recogidas hace posible la detección de un patógeno, aunque la presión de infección sea baja, existiendo una alta sensibilidad en el análisis por qPCR
Además de las lenguas, autores como Vilalta et al. (2021) han realizado estudios que concluyen que los fluidos obtenidos del testículos y colas del procesado tienen una alta sensibilidad (92% y 62%, respectivamente).
Por lo tanto, se podría emplear este tipo de muestras si el hecho de cortar las lenguas resulta demasiado laborioso.
Para poder tener un control sobre el estatus sanitario de los lechones de la granja se realiza una monitorización mediante fluidos orales. De esta forma, se valora la recirculación de virus, concretamente PRRSv e Influenza A.
El seguimiento y control del PRRSv es posible mediante muestras sanguíneas y fluidos orales, a diferencia de Influenza A, que no se detecta en suero.
Es importante realizar este tipo de chequeos, sobre todo para controlar la aparición de posibles patógenos secundarios causantes de pérdidas productivas y de un empeoramiento del estatus sanitario de la granja.
Con respecto a las medidas de control de transmisión de enfermedades, es importante el manejo de la paridera como una unidad sanitaria donde se establezca un sistema Todo DentroTodo Fuera.
Para ello, es fundamental gestionar de forma adecuada el flujo de lechones, evitando su movimiento entre salas diferentes de la paridera, para disminuir la transmisión de cualquier infección.
Otro punto crucial del plan preventivo de control de patologías, como se ha comentado anteriormente, es la vacunación de las nulíparas y las reproductoras.
El 75% de las bajas que se producen durante el período de lactación ocurren en los tres primeros días de vida y las principales causas son:
Hipoglucemia
Hipotermia
Viremias al nacimiento (PRRSv y PCV-2)
Todas ellas dan lugar a lechones con escasa vitalidad que tienen una gran probabilidad de morir por aplastamiento.
Es bien conocido que el calostro es fundamental para proporcionar energía e inmunidad pasiva. Además, el desarrollo de la inmunidad activa por parte del lechón depende en gran medida de las células (linfocitos B y T) y citoquinas ingeridas a través del calostro.
Las causas de mortalidad citadas están interrelacionadas y son, en muchas ocasiones, debidas a una falta de encalostramiento por una mala atención del parto.
Algunas de las medidas definidas en el protocolo de atención a los partos que pueden contribuir a disminuir la mortalidad de los lechones son:
Regular las camisas de parto cuando se introducen las cerdas en las parideras: al ajustarlas al máximo los primeros días al tamaño de la cerda, se consigue que ésta se tenga que acostar mucho más despacio, consiguiendo una disminución en el porcentaje de muertos por aplastamiento.
Secar los lechones y colocarlos sobre la placa o debajo de una fuente de calor: es importante secar los lechones para evitar la hipotermia, debiendo hacerse suavemente para evitar causar heridas en la piel del lechón.
En el caso de utilizar papel en el momento del parto, debe retirarse o cambiarse siempre que aparezca mojado, ya que los lechones tienden a hacer el nido en él y esa humedad puede derivar en alguna patología.
Manejo del cordón umbilical: es importante anudar y cortar el cordón umbilical para evitar que se arrastre por el suelo, dado que es una vía de entrada de patógenos y se puede quedar enganchado, impidiendo que el lechón se acerque a mamar.
Al anudar y cortar, hay que evitar los tirones para disminuir el riesgo de hernias umbilicales, desinfectando con una solución de povidona yodada o clorhexidina.
Encalostramiento: es fundamental asegurar una ingesta suficiente de calostro para garantizar la supervivencia de los lechones y que todos los lechones se encalostren con su madre.
A partir de las 24 horas del nacimiento, si es necesario, se realizará el emparejamiento de los lechones.

El encalostramiento secuencial (separar en una caja algunos lechones) solo se debe de hacer cuando la cerda tenga más de 16 lechones nacidos vivos, ya que el calostro se produce de manera ininterrumpida y lo normal es que cuando acaban de tomar una cantidad de calostro, los lechones se quedan dormidos alrededor de la cerda.
Nodrizas: las nodrizas son una solución que ayuda a incrementar la supervivencia de los lechones, pero también pueden ser un problema sanitario porque, al realizarse movimientos en los lechones sin un estricto flujo hacia delante, favorecen la persistencia de las infecciones en las maternidades. Por este motivo, se debe establecer un protocolo muy sencillo y claro a la hora de las adopciones en una granja.
En base a nuestra experiencia profesional, las nodrizas se pueden hacer en dos sencillos pasos.
Se deja uno o dos huecos en la sala de partos, dependiendo de la prolificidad y del tamaño de la sala de partos.
A esa paridera vacía se trae una cerda que haya parido hace 5-7 días (nodriza 1) y, a continuación, se le transfieren los lechones sobrantes de los partos.
PASO 2

En el hueco que ha dejado la primera nodriza se introduce una cerda que lleva 21 días lactante (nodriza 2) para que adopte a los lechones de una semana de vida.
Los lechones de 21 días que deja la segunda nodriza, se mantienen solos con agua y pienso hasta el momento de su destete.
A las nodrizas se les desinfectan las mamas con una solución yodada o clorhexidina y, para que acepten mejor a los lechones adoptados, se dejan una o dos horas sin dar de mamar, de manera que cuando se les incorporan los lechones tendrán las ubres llenas y se acostarán para amamantar.
Día 2 de vida

Lechones pequeños en camadas tras encalostramiento










7 días de lactación







21 días de lactación



Día 21 de vida


Se quedan solos en su camada con platos de pienso y agua
En nuestro caso, se escogen como sobrantes a los lechones pequeños por dos motivos:
¿Cuáles son los lechones sobrantes? A nivel de campo, el refractómetro BRIX se utiliza como instrumento para conocer el nivel de encalostrado de los lechones a las 24 horas tras el nacimiento.
Para reducir los movimientos y no tener que hacer una camada adicional de lechones pequeños.
Tienen más probabilidades de sobrevivir que si están con lechones de tamaño mediano o grande.
Esta herramienta permite saber si los protocolos de encalostramiento son adecuados y establecer medidas correctoras si es necesario.
Se pueden establecer correlaciones muy directas entre el nivel de encalostrado con viremias al nacimiento.
El objetivo de vacunar a los lechones es proporcionarles protección durante su vida productiva frente a los patógenos más frecuentes.
La inmunidad pasiva que les proporciona el calostro materno suele ser suficiente para su protección durante la fase de lactación, pero, una vez que desaparece, el sistema inmunitario del lechón tiene que estar preparado para superar los retos sanitarios.
Por ello, se establecen protocolos vacunales para reforzar la inmunidad de los cerdos durante toda su vida productiva.
El momento de aplicación varía en función de la vacuna y de la posible interferencia con la inmunidad maternal. Para evitar esta última, algunas vacunaciones en lechones se hacen a partir de las 3 semanas para que los anticuerpos maternos no bloqueen el antígeno vacunal e impidan que el sistema inmune del lechón produzca sus propios anticuerpos.
Entre las enfermedades frente a las que se vacuna durante el primer mes de vida destacan:
La vacuna frente a la enfermedad de los edemas suele administrarse durante el procesado de los lechones entre los 2-5 días de vida, protegiendo frente a las verotoxinas producidas por E. coli y siendo eficaz durante la fase de transición y principios de la fase de engorde.

La vacunación frente a PCV-2 es habitual debido a su gran eficacia protectora durante las siguientes fases. Las vacunas de subunidades proteicas o las VLP pueden ser empleadas antes de las 3 semanas de vida por ser capaces de superar la barrera de la inmunidad maternal.
Las vacunas frente a M. hyopneumoniae son una buena herramienta de control con bastante eficacia hasta el final del engorde.
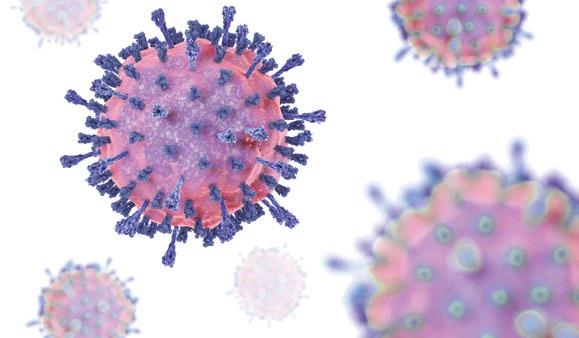
PRRSv
La vacunación frente al PRRSv suele realizarse en los lechones en los que la situación de la granja impide realizar un despoblamiento físico, como explotaciones de ciclo cerrado/mixto, explotaciones de fase II con varias procedencias o explotaciones ubicadas en zonas de alta densidad.
Se trata de una vacunación variable en el tiempo en función de la dinámica del virus.
Para establecer el momento óptimo de administración, hay que tener en consideración las 3 semanas de antelación para el establecimiento de la inmunidad, no debiendo estar los lechones virémicos en el momento de su aplicación.
Se sabe que Lawsonia intracellularis tiene una prevalencia de aproximadamente el 90% en la fase de engorde. Además, la situación actual de desmedicalización y sin óxido de zinc está haciendo que aparezcan más patógenos endémicos, entre ellos, esta bacteria intracelular obligada.
En este escenario, L. intracellularis está cada vez más presente, incluso en la fase de transición.
Se trata de una enfermedad silenciosa que, al presentarse en muchas ocasiones de manera subclínica, no recibe la atención necesaria. Sin embargo, repercute muy negativamente sobre los índices productivos.
Existen en el mercado vacunas frente L. intracellularis que, administradas de forma oral o intramuscular que pueden ser una buena forma de combatir a esta enfermedad tan habitual en nuestras granjas.
Las vacunas vivas son la mejor opción a la hora de la prevención, dado que provocan una respuesta inmunitaria más parecida a la generada ante la infección natural, estando el animal más protegido en posteriores contactos con la bacteria.
Provocan una reacción local en la mucosa, generando inmunidad justo en el lugar de la infección. La vacuna entra en las células de la pared intestinal estimulando la respuesta del sistema inmunitario, pero sin causar la enfermedad.
La segunda parte de este artículo continuará desgranando los puntos básicos para mejorar la calidad de los lechones en granja, centrándose los aspectos relacionados con la edad al destete, la limpieza y biocontención, el flujo de animales, las tareas en la granja que aumentan la calidad de los lechones al destete y el registro de datos.
Decálogo para tener lechones de calidad, una aproximación de campo – Parte I DESCÁRGALO EN PDF



Enrique Vázquez Mandujano, Gerente Técnico de Aditivos, ADM
En América Latina, el consumo per cápita de carne de cerdo ha experimentado un crecimiento sostenido, de acuerdo con datos de la FAO. Sin embargo, el estrés por calor se ha convertido en uno de los principales retos para satisfacer esta creciente demanda, al afectar negativamente tanto la eficiencia productiva como el bienestar animal.
Dado que gran parte de la producción porcina en la región se lleva a cabo en zonas de clima cálido, el estrés térmico representa un desafío constante para los productores. Frente a las proyecciones de un aumento en la frecuencia e intensidad de las olas de calor debido al cambio climático, se han comenzado a adoptar diversas estrategias con el fin de mitigar sus efectos sobre la salud y el rendimiento productivo de los cerdos.

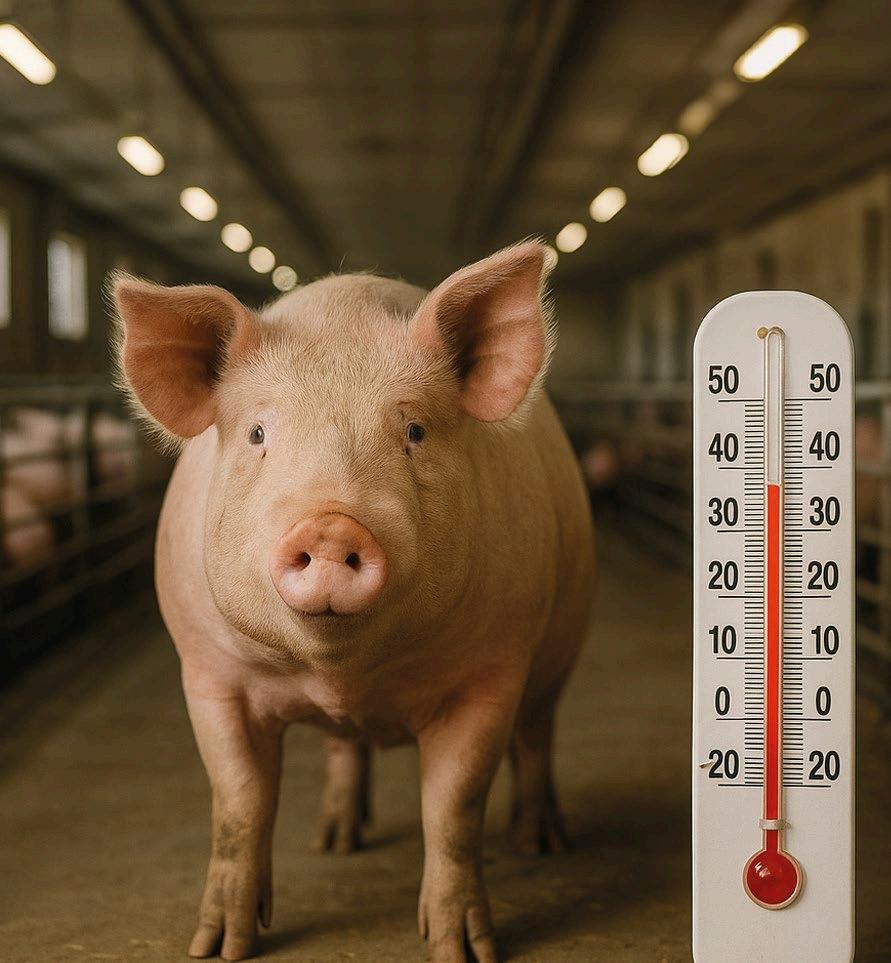

Los cerdos regulan su temperatura corporal principalmente a través de mecanismos físicos como la convección, evaporación, radiación y conducción, los cuales dependen del ambiente y del gradiente térmico existente entre el animal y su entorno (Renaudeau et al., 2011).
Ante un aumento en la temperatura ambiental, los cerdos redistribuyen el flujo sanguíneo hacia la superficie de la piel para favorecer la pérdida de calor por radiación.
Sin embargo, a diferencia de otras especies, los cerdos tienen una capacidad limitada para disipar calor mediante la sudoración, ya que poseen pocas glándulas sudoríparas y una capa de grasa subcutánea gruesa, lo que dificulta aún más esta vía de disipación térmica.
Por ello, bajo condiciones de calor elevado, la evaporación a través del jadeo se convierte en su principal mecanismo de enfriamiento, lo que conlleva un incremento en la frecuencia respiratoria y puede derivar en alcalosis respiratoria (Collier y Gebremedhin, 2015).
Cuando estos mecanismos resultan insuficientes, los cerdos adoptan estrategias para reducir la producción interna de calor, como la disminución significativa del consumo de alimento y de la actividad física (Collin et al., 2001).
El estrés por calor tiene efectos significativamente negativos sobre la reproducción y el rendimiento productivo en cerdos.
En las cerdas, se observa una disminución en el desempeño reproductivo, evidenciada por un aumento en la incidencia de anestro, una prolongación del intervalo destetecelo, menor tasa de partos y una reducción en el tamaño de las camadas (Ross et al., 2015).
Las cerdas gestantes son especialmente vulnerables al estrés térmico debido a su elevada masa corporal y al aumento del calor metabólico generado por el desarrollo de los órganos reproductivos y del feto.
Esta condición provoca una disminución en el número de embriones viables, mayor mortalidad embrionaria, reducción del suministro de oxígeno umbilical durante el parto, incremento en la tasa de nacidos muertos y una menor cantidad total de lechones vivos (Johnson y Byrd, 2024). Por su parte, los sementales también se ven afectados, presentando una menor producción y calidad de semen.


En cerdos en crecimiento, el impacto económico del estrés térmico se manifiesta principalmente en la disminución de la eficiencia alimenticia, acompañada de un menor crecimiento corporal hasta 5 kg menos al final del ciclo productivo y cambios desfavorables en la calidad de la canal, como una mayor deposición de grasa y presencia de carne oscura, firme y seca (DFD) en hasta un 32% de los casos, y un pH elevado (Baumgard y Rhoads, 2013; Ross et al., 2015; Gonzalez-Rivas et al., 2020).
La reducción en el consumo de alimento es una de las principales causas de este deterioro, ya que conduce a un aporte nutricional insuficiente y, por ende, a una menor ganancia de peso. Este efecto se agrava en animales con mayor peso corporal, los cuales son más sensibles a elevadas temperaturas ambientales (Renaudeau et al., 2012).
Se ha determinado que, a partir de los 30 °C, el consumo de alimento comienza a disminuir de manera significativa.
Incluso bajo condiciones de igual ingesta alimentaria, los cerdos expuestos a estrés térmico muestran una menor tasa de crecimiento en comparación con aquellos mantenidos en ambientes termoneutrales (Pearce et al., 2013).
El estrés por calor afecta de manera significativa la salud intestinal de los cerdos, principalmente al comprometer la integridad del epitelio intestinal. Como parte de la respuesta termorreguladora, el flujo sanguíneo se redirige hacia la piel, provocando vasoconstricción en el tracto gastrointestinal y, con ello, un aumento en la permeabilidad intestinal.
Esta alteración fisiológica se asocia con una menor absorción y digestibilidad de los nutrientes, vellosidades intestinales más cortas y criptas más superficiales, lo cual reduce la eficiencia alimenticia y aumenta la susceptibilidad a infecciones por agentes patógenos. Además, se favorece el desarrollo de inflamación sistémica y estrés oxidativo (Pearce et al., 2013).
Desde el punto de vista metabólico, los cerdos sometidos a estrés térmico presentan un incremento en la secreción basal de insulina y en la sensibilidad a esta hormona, lo que inhibe la movilización de lípidos y promueve la lipogénesis. Esta adaptación tiene como objetivo reducir la producción de calor metabólico, dado que la lipólisis genera más calor que el metabolismo de carbohidratos o proteínas.


Asimismo, el estrés por calor disminuye la secreción de hormonas tiroideas, las cuales normalmente estimulan la lipólisis y la utilización de ácidos grasos libres. Como consecuencia, los animales reducen la movilización de grasa corporal, limitan la deposición de proteínas y aumentan el uso de proteínas para la gluconeogénesis, utilizando preferentemente la glucosa como fuente energética.
Estas respuestas fisiológicas explican el incremento en la acumulación de grasa corporal observado en condiciones de altas temperaturas.
La zona termoneutral en los cerdos varía en función de su masa corporal, ya que el aumento del tamaño se asocia con una mayor producción de calor metabólico y una menor relación superficie corporal/ masa, lo que dificulta la disipación térmica.
Por ello, una de las estrategias clave para mitigar el estrés por calor es la modificación del microambiente, dado que la capacidad de los cerdos para perder calor depende en gran medida de las condiciones ambientales. Algunas medidas efectivas incluyen evitar el uso de techos o paredes con alta capacidad de absorción térmica, mejorar la ventilación y extracción de aire, y proporcionar suficiente espacio a los animales para facilitar la disipación del calor (Mayorga et al., 2018).
Además, el diseño de las instalaciones desempeña un papel fundamental: la orientación, tamaño y forma de los galpones deben favorecer el confort térmico durante las horas de mayor temperatura. Reducciones simples y económicas en la carga térmica ambiental pueden lograrse mediante la minimización de la exposición directa a la radiación solar y el incremento de áreas sombreadas.
En cuanto a las tecnologías de enfriamiento, el uso de ventiladores, extractores, sistemas de nebulización, paneles evaporativos o aire acondicionado puede resultar altamente eficaz, aunque representa una inversión considerable. Paralelamente, el manejo nutricional ofrece alternativas prácticas y rentables.

Garantizar el acceso continuo a agua fresca en cantidad suficiente es esencial. También se recomienda la formulación de dietas específicas para la época cálida, disminuyendo el efecto térmico de la metabolización energética. Esto se logra incrementando el uso de ingredientes de alta eficiencia energética, como los lípidos, y reduciendo aquellos con baja eficiencia, como los ingredientes fibrosos, ya que la fermentación de la fibra genera más calor que la digestión de las grasas.

Adicionalmente, se ha documentado que niveles adecuados de vitaminas C y E, así como de microminerales como zinc y selenio, pueden mejorar la digestibilidad de nutrientes bajo condiciones de estrés térmico. Su acción antioxidante ayuda a prevenir el daño celular, mantener la integridad intestinal y apoyar el equilibrio electrolítico.
En situaciones de estrés calórico agudo o crónico, se observa una disminución del cloro plasmático; sin embargo, la suplementación combinada de estos nutrientes mejora significativamente su concentración, favoreciendo la homeostasis (Ortega et al., 2022).

La activación de los receptores TRPV1 por la capsaicina desencadena una serie de respuestas fisiológicas que contribuyen a mejorar la adaptación del animal al calor. Una de las principales es la vasodilatación periférica, que facilita la disipación del calor corporal y contribuye a una mejor termorregulación.
Además, se ha observado que la capsaicina estimula la secreción de enzimas digestivas y promueve el consumo de agua y alimento, contrarrestando así el efecto en la disminución del consumo de alimento típico del estrés térmico (Liu et al., 2012).
El uso de compuestos bioactivos naturales ha ganado creciente interés en la nutrición animal. Uno de los aditivos con mayor respaldo científico es la oleorresina de capsicum, un extracto obtenido de frutos del género capsicum, rico en capsaicinoides, principalmente capsaicina y dihidrocapsaicina.
La capsaicina ejerce su efecto biológico al unirse a los receptores TRPV1 (Transient Receptor Potential Vanilloid 1), que se expresan en neuronas sensoriales y tejidos periféricos. Estos receptores actúan como sensores de temperatura, pH y estímulos nocivos (Szallasi et al., 2007).
Otro aspecto relevante del capsicum es su capacidad antioxidante. Diversos estudios han reportado una disminución del estrés oxidativo en animales suplementados, lo cual se traduce en una menor inflamación, mejor integridad intestinal y mayor eficiencia alimenticia (Zhang et al., 2011).

En condiciones de estrés térmico, el epitelio intestinal sufre alteraciones como el acortamiento de vellosidades y el aumento de la permeabilidad, lo que afecta la absorción de nutrientes y favorece la entrada de patógenos. El uso de Capsicum contribuye a preservar la morfología intestinal, reduciendo estos efectos negativos (Liu et al., 2012).

En ensayos realizados con cerdos en crecimiento sometidos a altas temperaturas, la inclusión de oleorresina de capsicum en la dieta se ha asociado con mejoras significativas en la ganancia diaria de peso, la conversión alimenticia y la calidad de la canal. También se ha observado una menor incidencia de carne PSE (pálida, suave y exudativa), mejorando el pH final y la coloración muscular (Biggs et al., 2020).
El estrés por calor representa una amenaza significativa para la producción porcina en América Latina, debido a su impacto negativo sobre el rendimiento productivo, la salud y el bienestar de los animales.
Este fenómeno, intensificado por el cambio climático, altera profundamente la fisiología del cerdo, afectando su capacidad termorreguladora, el consumo de alimento, la eficiencia alimenticia, la integridad intestinal, la reproducción y el metabolismo energético.
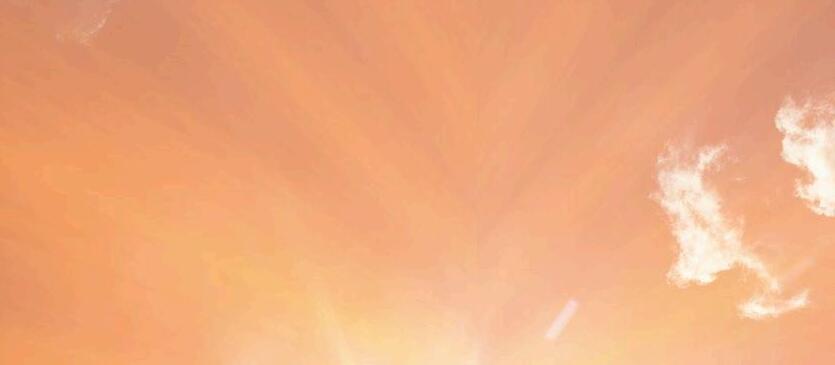

Frente a este desafío, resulta fundamental implementar estrategias integradas que consideren el diseño de instalaciones adecuadas, la optimización del ambiente térmico, y ajustes nutricionales específicos que minimicen la producción de calor metabólico y fortalezcan la capacidad antioxidante e inmunológica del animal.

En este sentido, la suplementación con compuestos bioactivos como la oleorresina de capsicum se presenta como una herramienta prometedora para mitigar los efectos del estrés térmico, gracias a su acción sobre la regulación de la temperatura, el metabolismo energético y la integridad intestinal.
La aplicación de estas estrategias es clave para sostener la productividad porcina en climas cálidos y mejorar la resiliencia del sector frente a condiciones ambientales adversas.
DESCÁRGALO EN PDF







Laura Batista MVZ, DVM, PhD Asesor Porcino
El crecimiento de la población humana mundial aumenta constantemente la demanda de productos agropecuarios. La producción porcina se posiciona como una fuente significativa de proteína animal de alta calidad y también es un importante ingreso para muchas granjas y familias de productores en el mundo.
Los múltiples agentes patógenos presentes en la población porcina, junto con los estrechos márgenes de beneficio, hacen que sea crucial que los productores tengan un perfil de salud preciso de sus piaras y de la sanidad nacional. Al conocer la situación de una población porcina se pueden identificar enfermedades específicas y tomar medidas para protegerla contra ellas.
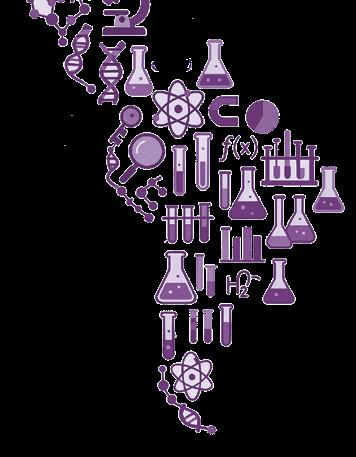



La obtención de un diagnóstico preciso antes de recibir un tratamiento es esencial para determinar la causa de una enfermedad.
¿Usted permitiría recibir un tratamiento sin un diagnóstico preciso, es decir, sin haber determinado la causa de la enfermedad? La respuesta probablemente sería negativa.
Entonces, ¿por qué en muchas ocasiones se toman decisiones en nuestras granjas para aplicar un tratamiento o una vacuna sin tener un diagnóstico claro de la causa del problema sanitario en nuestra piara?
En porcicultura, un diagnóstico sanitario es fundamental para identificar y controlar las enfermedades, garantizando así la salud animal y una producción eficiente.
El manejo adecuado de la salud porcina requiere un diagnóstico preciso por diversas razones.
1
DETECCIÓN PRECOZ Y PREVENCIÓN: Diagnosticar temprano permite controlar las enfermedades rápidamente y eficazmente..
2
TRATAMIENTO DIRIGIDO: Un diagnóstico correcto permite utilizar tratamientos adecuados y reducen el impacto de la enfermedad.
3
MEJORA DE LA SALUD DEL GANADO PORCINO: Un diagnóstico preciso contribuye a una mejora en la salud de los animales, que se refleja en una mayor productividad.
4 5 6
BENEFICIOS ECONÓMICOS: Se reducen las pérdidas por animales enfermos o muertos, mejora la tasa de crecimiento y el costo del tratamiento.
PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA:
Algunas enfermedades animales son zoonóticas, lo que significa que pueden transmitirse a los humanos. El diagnóstico temprano y las medidas de control son esenciales para proteger la salud de nuestro equipo de trabajo.
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
REGLAMENTARIOS: Un diagnóstico preciso es esencial para reportar enfermedades obligatorias y prevenir su propagación entre granjas y regiones.

punto clave para la porcicultura en LATAM.
En México, Centro y Sudamérica contamos con laboratorios de diagnóstico con la combinación perfecta de personal capacitado con experiencia en diferentes áreas de la salud porcina, equipo para las pruebas escenciales de diagnóstico, así como con procedimientos establecidos para garantizar resultados precisos y confiables.
No obstante, existe una carencia en la aglutinación y análisis de estos datos de diagnóstico que permita un sistema de vigilancia y alerta coordinado.
de Información sobre la Salud Porcina fue lanzado en 2015 con fondos del Pork Checkoff de EE. UU.
Su misión es proteger la salud porcina reduciendo el impacto de las enfermedades emergentes mediante la preparación, comunicación coordinada, monitoreo global de enfermedades, análisis de datos e inversiones en investigación.
El gráfico 1 presenta el plan de trabajo, que incluye un total de 35 objetivos
LEER PLAN

1 2 3 4 5
Mejorar la Información Sobre la Salud Porcina
Monitorear y Mitigar los Riesgos Para la Salud Porcina
Gráfico 1 – Prioridades estratégicas del SHIC.
Responder a las Enfermedades Emergentes
Vigilancia y Descubrimiento de Enfermedades Emergentes
Matrices de las Enfermedades Porcinas

Gráfico 2 – Incidencia acumulada de PRRS a mayo 7, 2025. Fuente: Morrison’s Swine Health Monitoring Project A Swine Health Information Center Funded Project SHMP@umn. edu, Mayo 9, 2025.
El Gráfico 2 presenta la incidencia estacional del PRRS en Estados Unidos desde 2009 (Proyecto Morrison, Universidad de Minnesota). ¿Existe información similar en nuestros países para analizar componentes regionales y/o estacionales e implementar medidas preventivas?
Para mí, hoy es fundamental destacar algunos de los que considero objetivos prioritarios, ya que la colaboración con la red de laboratorios nacionales y la creación de un organismo regional que contribuirán significativamente a la sostenibilidad de la industria porcina en América Latina.
1 2 a
Monitoreo de enfermedades domésticas mediante los datos de los diferentes laboratorios de diagnóstico.
Análisis epidemiológico de datos de diagnóstico para informar a la industria porcina sobre tendencias regionales, predicciones futuras y detección de enfermedades emergentes. Algunos ejemplos son:
Incrementar la vigilancia de la enfermedad bacteriana mediante la caracterización de la virulencia de la cepa de Streptococcus suis y la identificación de los serotipos de Glaesserella parasuis
Ampliación de la notificación de las enfermedades virales, entre otras, el PRRS, la Influenza Porcina, la Diarrea Epidémica Porcina, el virus de Seneca, así como las características de los casos.
Informar sobre la prevalencia y las tendencias de las coinfecciones con las enfermedades mencionadas en el punto B.

Incrementar el número de laboratorios de diagnóstico veterinario, tanto públicos como privados, en cada país de LATAM para que contribuyan con datos a los informes sobre las enfermedades más relevantes y prevalentes.
Recopilar estos datos a nivel de América Latina y analizarlos con el fin de tener información que facilite elevar la salud de nuestras piaras..
Crear un grupo asesor que, mediante reuniones periódicas, proporcione información sobre las tendencias de notificación en vigilancia sindrómica y detección de patógenos para asegurarnos que los laboratorios implementen las pruebas diagnósticas necesarias. Actualmente, carecemos de muchas pruebas diagnósticas esenciales para tomar decisiones informadas.
Organizar un sitio web que ofrezca seminarios y páginas informativas para veterinarios, con el objetivo de mantenerse al día de las nuevas tecnologías y los patógenos emergentes asociados. Es fundamental organizar seminarios web que permitan:
Compartir experiencias para fomentar la comunicación y el debate crítico y constructivo.
Incluir documentos breves actualizados sobre enfermedades porcinas, supervisando su contenido y elaborando nuevas hojas para garantizar que la información más reciente esté siempre disponible.
Coordinar las prioridades de investigación sanitaria y producción porcina en Latinoamérica con universidades y grupos de investigación, como el ISU Field Epidemiology de la Universidad Estatal de Iowa. (ISU Field Epidemiology: https://fieldepi.org/).


Recopilar información científica sobre la bioseguridad efectiva, inteligente y en tiempo real para implementar medidas de bioexclusión, biogestión y biocontención claves para mejorar la sutenibilidad y la rentabilidad de nuestra industria. El cuadro 1 muestra la importancia económica de la exclusión de enfermedades en un sistema de producción.
Costo por lechón Destetado $ / Pieza + 6.9%
Gasto de Medicación (incluye Sitios 1 y Crecimiento)
Alfonso, A. 2025
Cuadro 1 – Costo Adicional en un Flujo Positivo a PRRS.
Insisto, el diagnóstico sanitario es esencial para la salud de los cerdos y la rentabilidad de las granjas. La falta de diagnóstico y actualización sobre enfermedades puede tener graves consecuencias; es crucial asegurar un diagnóstico temprano y preciso. Lean nuestro artículo Ideas Prácticas para el Diagnóstico de Enfermedades en Granjas Porcinas.
LEER A RTÍCULO
Propongo que organicemos a nuestros productores para establecer al menos un laboratorio de diagnóstico en cada país de LATAM que cuente con todas las pruebas necesarias para identificar patógenos de gran impacto económico. Seamos proactivos y adaptemos el modelo del SHIC a la porcicultura Latinoamericana para asegurar la sostenibilidad de nuestra porcicultura.
Implementación de un proyecto de seguimiento diagnóstico en LATAM
DESCÁRGALO EN PDF
Marcelo Almeida, DVM, MS, PhD. Assistant Professor at the College of Veterinary Medicine at Iowa State University

Los patógenos entéricos causan pérdidas significativas en la producción porcina, con la consiguiente disminución de la eficiencia y la rentabilidad.
La lista de estos patógenos incluye virus (virus de la diarrea epidémica porcina, deltacoronavirus porcino, virus de la gastroenteritis transmisible, rotavirus), bacterias (Escherichia coli, Clostridium perfringens tipo C, Salmonella enterica, Lawsonia intracellularis, Clostridioides difficile), y protozoos (Cystoisospora suis)

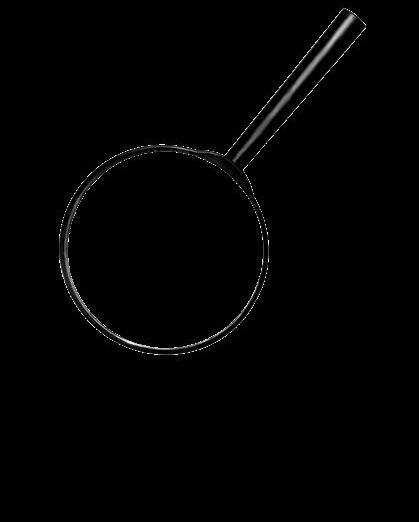
Un virus menos conocido, el sapovirus porcino, ha acaparado recientemente la atención debido a su asociación con signos clínicos entéricos en cerdos.
El sapovirus porcino se detectó por primera vez en EE.UU. en 1980 (Saif et al., 1980) en cerdos con diarrea, utilizando microscopía electrónica.
Su papel como causa de diarrea y enteritis en cerdos se ha confirmado en condiciones experimentales (Flynn y Saif, 1988; Guo et al., 2001),
Aunque la relevancia clínica en condiciones de campo no se ha observado con frecuencia hasta recientemente en Estados Unidos.
El sapovirus porcino es un virus ARN monocatenario no envuelto, de cadena positiva, perteneciente a la familia
El virus presenta una gran diversidad genética, clasificado en 19 genotipos basados en la secuenciación de VP1, con ocho genotipos detectados en cerdos (GIII, GV, GVI, GVII, GVIII, GIX,
El patógeno tiene una distribución mundial, con detección en cerdos en América del Norte y del Sur, Europa, (Nagai et al., 2020).
En estudios de desafío con la cepa Cowden (genotipo III) (Flynn y Saif, 1988; Guo et al., 2001), la mayoría de los cerdos presentaron diarrea leve, mientras que sólo unos pocos cerdos mostraron diarrea grave.

La diarrea comenzó normalmente tres días después del desafío y duró entre tres y siete días. La excreción viral comenzó entre uno y tres días después de la infección, alcanzó su punto máximo entre seis y diez días, y podía durar hasta treinta días.
Se observó replicación viral en las células epiteliales de todas las secciones del intestino delgado, pero no en el ciego y el colon.
El examen histológico demostró lesiones características de la enteritis vírica, como atrofia de vellosidades de leve a grave con acortamiento, adelgazamiento y debilitamiento de las vellosidades, debilitamiento de las células epiteliales.
Las investigaciones diagnósticas de un rebaño de Estados Unidos que experimentaba diarrea persistente en lechones lactantes confirmaron que la causa subyacente era la enteritis por sapovirus porcino {Shen, 2022 #1048}.
En este caso, los lechones empezaron a mostrar diarrea entre pastosa y semilíquida alrededor de los 10 días de edad. Se informó de que la enfermedad era autolimitada y no produjo mortalidad significativa, aunque sí afectó al peso al destete, ya que los cerdos afectados pesaron entre 1 y 2 libras menos que los no afectados.
Además, se recogieron muestras de cerdos clínicamente afectados de 8-12 días y 2 semanas de edad, y de cerdos no clínicos de 2 semanas y entre 12-16 semanas.
Se detectó sapovirus en el 85,5% de las muestras de cerdos clínicos de 8 a 12 días de edad.
Una comparación de los valores del umbral de ciclo (Ct) de la PCR mostró Cts significativamente más bajos para los cerdos clínicos (15,9) en comparación con los cerdos no clínicos (35,8) a las 2 semanas de edad, mientras que todos los cerdos de entre 12 y 16 semanas de edad resultaron negativos.
Desde 2021, con la disponibilidad de una PCR de sapovirus porcino en el Laboratorio de Diagnóstico Veterinario de la Universidad Estatal de Iowa (ISU-VDL), el diagnóstico de sapovirus ha ido en aumento (Figura
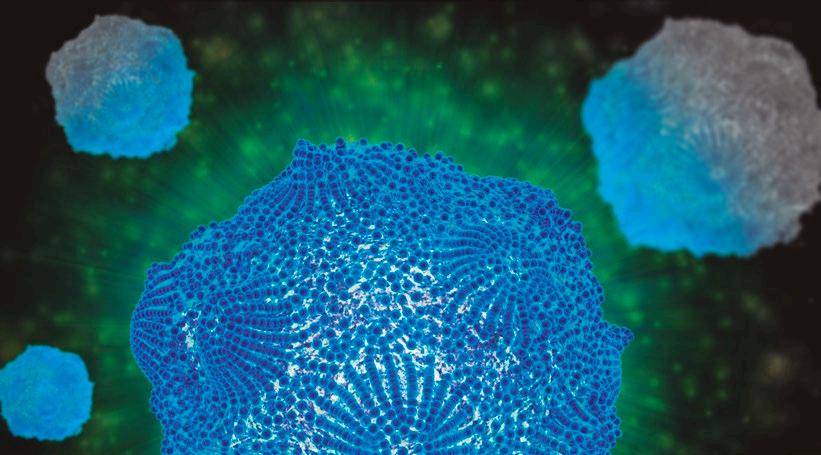

Figura 1. Número de casos de enteritis por sapovirus porcino diagnosticados en el ISU-VDL de 2021 a 2024.
Figura 2. Distribución por edad en los casos diagnosticados de enteritis por sapovirus en el ISU-VDL
Distribución de la edad en los casos diagnosticados de enteritis por sapovirus en el ISU-VDL
Como ocurre con muchos patógenos, el sapovirus puede detectarse tanto en cerdos sintomáticos como asintomáticos.
Por lo tanto, las investigaciones de diagnóstico son cruciales para confirmar el papel de los sapovirus en las enfermedades entéricas.
Los sapovirus deben incluirse en el diagnóstico diferencial de los cerdos que presentan diarrea durante el periodo de lactancia y la guardería hasta las seis semanas de edad.
En general, la morbilidad es alta, pero la mortalidad tiende a ser baja. En la necropsia, la evaluación macroscópica suele revelar un adelgazamiento
La toma de muestras de 4 a 5 secciones de intestino delgado (frescas y fijadas) incluyendo yeyuno e íleon con muestras adicionales de colon debería ser el mínimo necesario para confirmar el papel del sapovirus y descartar cualquier posible coinfección.
La histopatología desempeña un papel clave en la confirmación de las lesiones de enteritis vírica.
Las lesiones deben complementarse con pruebas de apoyo como el resultado positivo de la PCR y, si es posible,
El uso de ensayos de visualización directa como la inmunohistoquímica o la hibridación in situ (Figura 3).

El diagnóstico diferencial importante variará según la edad y el país, pero deben tenerse en cuenta Escherichia coli enterotoxigénica, rotavirus, los coronavirus entéricos (PEDV, PDCoV y TGEV), Salmonella enterica y Cystoisospora suis.




Figura 3. Marcaje de ARN de sapovirus, de color roja, en enterocitos de secciones de intestino delgado afectadas por enteritis atrófica.
En resumen, el sapovirus porcino ha surgido como un importante factor diferencial de las enfermedades entéricas en cerdos de hasta 6 semanas de edad.
La investigación se ha ido ampliando en los últimos años, mostrando la distribución mundial de este patógeno y explorando su patogenia, impacto y métodos de diagnóstico.
Sin embargo, sigue habiendo lagunas en los conocimientos sobre la transmisión de cerda a lechón, la persistencia ambiental, el potencial patógeno de genotipos distintos del GIII y las intervenciones eficaces de tratamiento y control.
¿Es el sapovirus un enteropatógeno relevante para los cerdos?
DESCÁRGALO EN PDF
Oscar
Huerta
MVZ, MAE, MN, MDP


La nutrición en los animales es un proceso fascinante que involucra la transformación de los alimentos en sustancias que las células pueden utilizar para crecer, mantener sus estructuras y llevar a cabo funciones vitales.
En el proceso digestivo, los alimentos se descomponen en nutrientes más simples para que puedan ser absorbidos. El aparato digestivo (boca, estómago, intestinos) es clave en esta etapa, allí se realizan procesos como la masticación, la secreción de enzimas y la absorción de nutrientes.


Las células utilizan estos nutrientes para producir energía, construir proteínas, sintetizar ácidos nucleicos y realizar otras funciones metabólicas. En resumen, la dieta de los animales se transforma a través de estos procesos para asegurar su supervivencia y funcionamiento adecuado bioquímicos y son transformados en una variedad de tejidos.
La optimización de la alimentación en los cerdos nos permiten generar mayores ingresos a las empresas.
Las estrategias que nos permiten optimizar la CA pueden ser tan amplias o limitadas como nuestra capacidad de análisis. Nos podemos enfocar a la formulación de la dieta, al proceso de producción de alimento, a los presupuestos o al comedero, pero esto es limitativo.
Debemos partir de dos grandes realidades:
Acciones que podemos controlar (dieta, proceso, alimentación, comedero)
Acciones que no podemos controlar (calidad del grano, tipo de grano, contaminación
Si las estrategias las iniciamos desde la siembra del grano o su origen de compra del mismo, así como el análisis bromatológico o uso del NIR que permitirán tener información real para que el Nutriólogo haga “su magia” y en consecuencia, el alimento que se ofrece a los cerdos será optimizado para una mejor Ganancia Diaria de Peso y una Conversión Alimenticia competitiva en relación al tipo de genética usada.
Pero tal vez la estrategia de mayor peso, pero la de un análisis sesgado, es la selección del comedero. En varia ocasiones he mencionado que tenemos CAVIAR (un excelente alimento diseñado por el mejor nutriólogo y producido en la mejor planta) y lo servimos en un plato de cartón.
Esto nos lleva a pasar del técnica al área técnico-financiera y el “idioma cambia”.
La compra de un comedero u otro implica la toma de decisiones que la podemos definir como “costo de oportunidad”, que es el valor de una alternativa de actuación no elegida, es decir, rentabilidad que un determinado factor de producción podría haber obtenido en otro uso, entendiendo por rentabilidad la obtención de más ganancias que pérdidas en un campo determinado; también, beneficios o resultados en una inversión o actividad económica.
El costo de oportunidad también puede estimarse a partir de la rentabilidad que brindaría una inversión y teniendo en cuenta el riesgo que se acepta. Este tipo de cálculos permite contrastar el riesgo existente en las diversas inversiones que se pueden hacer.

Las 4 Características claves del coste de oportunidad son:
El coste de oportunidad hace referencia a aquello que se rechaza al tomar una determinada decisión.
Es decir, es el valor a lo que se renuncia al elegir una opción en lugar de otra.
Por tanto, el costo de oportunidad alude a la idea de que cuando se toma una decisión, se renuncia a otra alternativa que también podría haber sido benéfica.
Es como si se tuvieran opciones A y B, y al elegir la opción A, se está renunciando al beneficio que pudo haberse obtenido con la opción B.
Alternativas: A menudo siempre hay alternativas a una decisión tomada.
Valor: Los costos de oportunidad se miden en términos de valor, ya sea monetario o no monetario.
Renuncia: significa renunciar a una opción rechazada.
Comparar: El valor de la opción seleccionada se compara con el valor de la opción rechazada.
Para calcular el coste de oportunidad se puede utilizar la siguiente fórmula:
Coste de oportunidad = Valor de la opción alternativa – Valor de la opción elegida
Por ejemplo, si el comedero A cuesta $1,000 dólares, pero tiene la oportunidad de comprar el B por $800 dólares, el costo de oportunidad sería de $200 dólares.
Poniéndolo en fórmula, quedaría así:
Coste de oportunidad = ($1,000 – $800) comedero. Coste oportunidad= $200 por comedero.
Asignación eficiente de recursos
Optimización de recursos en los negocios
Toma de decisiones financieras
Planificación a largo plazo
Evaluación de riesgos
El costo de oportunidad es alto si la opción elegida implica renunciar a una alternativa muy valiosa o una gran oportunidad, es decir, si hay una pérdida significativa de valor.
Antes de cualquier decisión vale la pena tomar en consideración los siguientes puntos:
Evaluación de inversiones de capital GRANJA CON PRODUCCIÓN DE 500 PARTOS POR SEMANA (10,000 VIENTRES)
A continuación se presenta el escenario de la inversión en comederos para una granja de 10,000 vientres, así como las toneladas servidas durante su vida útil en cada comedero.
Alimento consumido/cerdo en engorda
Cerdos por comedero
Comederos por semana
Semanas de engorda
Total de comederos para la engorda
Días estancia del cerdo (15 semanas)
Veces que se usa el comedero al año
Vida útil comedero (años)
Veces utilizado en vida productiva del comedero
CERDOS POR GRUPO
Total de kg alimento por grupo
In servidas por grupo
Tn servidas durante la vida productiva de los comederos
Costo por tonelada USD
Inversión total en alimento servido en el comedero
$ 30,851,625 1,610,000 1,610,000
Ya acotado el valor de la inversión que reciben los comederos durante su vida productiva, trabajaremos sobre lo que impactará en la optimización de la Conversión Alimenticia.
Costo comedero tipo A
Comederos por semana
Costo de oportunidad por compra comedero B
Costo oportunidad total comederos
Para este proyecto el Costo de Oportunidad es significativo a favor del comedero tipo B ($233,333 USD).
Finalmente introduciremos el concepto
Ceteris Paribus que es un supuesto económico desarrollado por Alfred Marshall, el cual implica que en un análisis económico todas las variables que puedan afectar el fenómeno estudiado permanecen constantes. En otras palabras, hacer modificaciones específicas sin variar la construcción de la granja, la ubicación, el medio ambiente.
Valor del 1 % desperdicio
Valor del 2 % desperdicio
Valor del 3 % desperdicio
Valor del 4 % desperdicio
Si la compra solo se analiza por Costo de Oportunidad, en el momento de la compra fue “excelente”. Pero sabemos que la calidad del comedero a lo largo de su vida productiva afectará directamente sobre el desperdicio del alimento y por ende en el COSTO de la alimentación.
En el cuadro anterior se muestra que con tan solo la reducción del 1% de desperdicio de alimento pagará el Costo de Oportunidad.
Estrategias de manejo para optimizar la conversion de alimento en granja
DESCÁRGALO EN PDF
No debemos olvidar que la sustentabilidad y huella de carbono son acciones viejas que ahora están retomando mayor fuerza y en breve en la Unión Europea, el desperdicio de alimento será objeto de multa.
Albert Einstein: ”Lo único que no cambia es que todo cambia”


Dra. María Verónica Jiménez
Médico Veterinario, MSc Etología y Bienestar Animal
Especialista en Bienestar Animal
Directora de Operaciones CloverLeaf AWS – Chile

El bienestar animal en planta de faena no es un componente accesorio, sino una variable operacional crítica que incide directamente en la calidad del producto final, la viabilidad comercial del sistema y la percepción del consumidor de la industria. Es fundamental, garantizar el bienestar animal en cada fase.
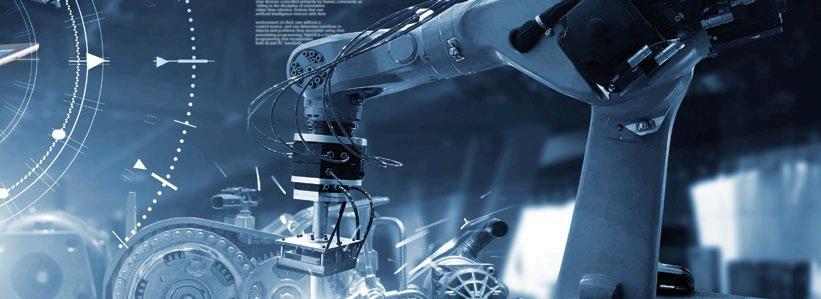

A nivel internacional, la OMSA, el Intitulo Norteamericano de la Carne (NAMI) y estudios realizados por la Dra. Temple Grandin se han consolidado como referentes en el establecimiento de estándares de evaluación objetivos, aplicables y con base científica.
Una de las fases más críticas que se estudian habitualmente es el transporte y la planta de faena. Para garantizar el bienestar de los porcinos, es fundamental contar con una buena coordinación y planificación del transporte.
Esto implica establecer criterios claros de aptitud para la carga, asegurar un manejo adecuado durante la carga, contar con personal capacitado, utilizar vehículos acondicionados y en buen estado, calcular correctamente la densidad de carga y disponer de choferes capacitados que realicen una conducción apropiada, entre otros factores esenciales.
Una vez que los cerdos son transportados y llegan a la planta de faena, estas, deben disponer de áreas acondicionadas para camiones, mientras esperan a ser descargados lo antes posible.
Estas áreas deben contar con protección, como techo o sombra, además de un control ambiental adecuado de temperatura y humedad, ventilación. Es fundamental supervisar a los animales mediante indicadores directos e indirectos.
Algunos de los indicadores directos en los cerdos incluyen el comportamiento, el jadeo y las vocalizaciones, entre otros.
El Decreto 28 aprueba reglamento sobre protección de los animales que provean de carne, pieles, plumas y otros productos al momento del beneficio en establecimientos industriales de la ley 20.380 de Chile. Indica que:
TÍTULO V - DEL MANEJO DE ANIMALES
POSTERIOR A LA DESCARGA
Artículo 6º.- En el momento de la llegada, se evaluarán periódicamente las condiciones de los animales según criterios medibles de bienestar animal de acuerdo a la especie y categoría animal, tales como: cambios en el comportamiento, alteraciones físicas, cambios en la respuesta al manejo, entre otros, debiendo quedar debidamente registrados y a disposición de la autoridad.

NAMI Guideline:
“Las plantas deben tener políticas establecidas para minimizar los tiempos de espera en la planta. Un sistema de programación que permite que llegue un número específico de cargas en un período de tiempo determinado funciona para la mayoría de las plantas. Las plantas deben tener el espacio de almacenamiento y el personal para cumplir con los requisitos de las cargas que están aceptando.”
Etapa de alto impacto en el bienestar porcino y en la calidad de carne, donde se concentran riesgos de lesiones, caídas, estrés agudo.
La descarga debe realizarse de inmediato tras la llegada del transporte, con personal capacitado, debe existir infraestructura adecuada, poseer pisos antideslizantes, inclinación de rampa apropiada, evitar distracciones en pasillos.
Prohibiciones en el manejo de animales.
Golpear causando dolor o sufrimiento innecesario.
Movilizar animales mediante la aplicación de presión en puntos sensibles del cuerpo, tales como: ojos, boca, orejas, vulva, región anogenital, vientre, entre otros.
Arrojarlos y arrastrar animales de extremidades, cabeza, orejas, entre otros., excepto en situaciones de emergencia, en que el bienestar de los animales o la seguridad de las personas esté en peligro.
Dejar caer animales desde rampas
Cerrar puertas deliberadamente sobre los animales. Entre otras prohibiciones que son clasificadas como actos de abuso y/o negligencia.
Es fundamental que el personal de descarga se encuentre capacitado en bienestar animal, comportamiento y buenas prácticas de manejo, entre otros. Además, de ser posible, realizar auditorías remotas en esta etapa, ayudará a verificar el cumplimiento de la normativa y POE´s.


Aquí se debe instaurar un punto de control de calidad para el manejo de la descarga, el personal de descarga, basado en indicadores clave de desempeño (KPI):
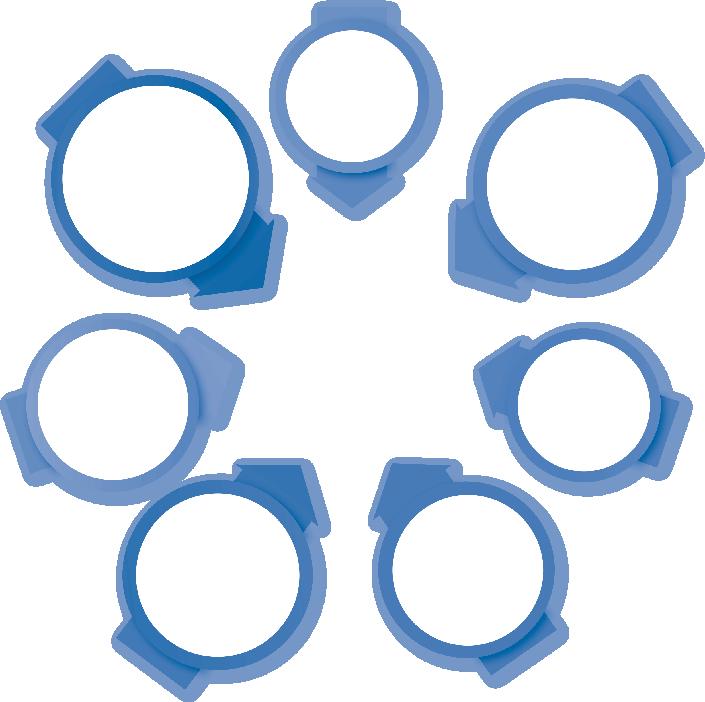
SALUD / ESTADO DEL ANIMAL
Una caída ocurre cuando un animal pierde una posición vertical de repente en la que una parte del cuerpo que no sea las extremidades toca el suelo Independiente sea la causa (NAMI GUIDELINES).
VOCALIZACIONES

COMPORTAMIENTO DEL CERDO / RESPUESTA AL MANEJO
Los resbalones ocurren cuando una parte de la pierna que no sea el pie toca el suelo o el piso, o un pie pierde contacto con el suelo o el piso sin caminar (NAMI GUIDELINES).
USO DE PICANA / AIRE
COMPRIMIDO
MANEJO APROPIADO / USO DE HERRAMIENTAS
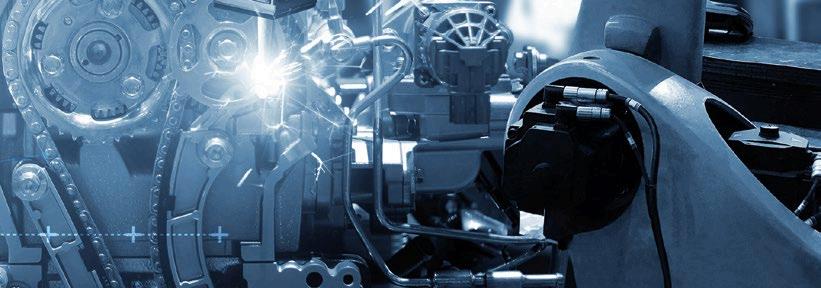
Las caídas, resbalones y la vocalización reflejan miedo, superficie inadecuada, mal diseño de pasillos o errores en el manejo humano.
Cada una tiene umbrales definidos, con tolerancias mínimas que permiten cuantificar desviaciones y establecer acciones correctivas en tiempo real.
En paralelo, las directrices del North American Meat Institute (NAMI, 2020) establecen estándares auditables que permiten evaluar esta fase de forma objetiva y cuantificable. Entre los indicadores clave de bienestar animal durante la descarga, se incluyen:
IR
Otro aspecto crítico para optimizar el bienestar animal durante la descarga es el tamaño apropiado del grupo de cerdos manejado simultáneamente durante la descarga. Diversos estudios y experiencias de campo han demostrado que mover grupos pequeños permite un mayor control por parte del operario, disminuye el riesgo de caídas, evita aglomeraciones y facilita una marcha más fluida y natural de los animales.
Esta estrategia no solo mejora los tiempos de descarga, sino que reduce significativamente los niveles de estrés y vocalización.
El programa de certificación estadounidense Transport Quality Assurance® (TQA®) recomienda que, en el caso de cerdos de finalización, los grupos durante el movimiento (incluyendo descarga) estén compuestos por no más de 3 a 5 animales.
Este rango permite que el personal mantenga contacto visual y control directo sobre cada cerdo, favoreciendo un desplazamiento más seguro, predecible y acorde a los principios de bienestar animal.
El DCR 28 /2013 e3 20.380 Chile en su TÍTULO III Consideraciones de carácter general y Artículo 3º establece que
“- Las construcciones, instalaciones, equipos e instrumentos utilizados para el manejo de animales durante las operaciones de traslado de éstos hacia los corrales de espera e instalaciones de faena, deberán estar diseñados y construidos de tal forma de evitar generar agitación, lesiones, dolor, angustia o sufrimientos innecesarios a los animales.
Los elementos distractores, tales como objetos colgantes, sombras, brillos, entre otros, que puedan alterar el normal desplazamiento de los animales, deberán excluirse del diseño de las construcciones e instalaciones. “
Se debe contar con un corral de observación o de aislamiento para alojar a los animales enfermos, fatigados o no ambulatorios, de fácil acceso, el cual debe tener bebedero, para que puedan beber, de diferentes alturas.
En máxima de animales por corral, otras características es que deben estar en buen estado, ser de material lavable y estar en buen estado.
Deben contar con bebederos a una altura adecuada, proveer constantemente agua de calidad y verificar su funcionamiento. En lo ideal, deben poseer una tarima para poder observar a los animales AnteMortem y un control ambiental para proveer confort a los animales durante la estadía.




Algunas recomendaciones:
Densidad: diversas normativas como la de Europa, recomendaciones OMSA, indican que todos los animales deben tener suficiente espacio para estar de pie, acostarse y girar si así lo desean
Acceso constante a agua ( ideal el mismo bebedero de granja)
Evaluar comportamiento y aptitud de cada animal
El hacinamiento y la mezcla de animales provenientes de distintos grupos -corrales, pueden generar situaciones de estrés agudo, especialmente durante la el alojamiento en corrales de espera.
Estos factores favorecen un estado de bienestar negativo, que incluye peleas por establecimiento de jerarquías, y comportamientos agresivos, lo que no solo pone en riesgo la integridad física de los animales, sino que también compromete su bienestar en una etapa crítica del proceso y calidad de producto final.
La prevención de estos problemas requiere una planificación adecuada, adecuada densidad, evitando la mezcla innecesaria de animales además de la verificación del cierre correcto de puertas entre corrales.


Es imprescindible observar el comportamiento de los animales durante este manejo, despejar los pasillos de obstáculos y evaluar aspectos claves como:
En esta etapa se reanuda la interacción directa entre el humano y el animal, por lo que es fundamental que el manejo se realice de forma apropiada, evitando gritos y excesiva presión, respetar el movimiento natural de los animales, grupos pequeños, para minimizar el estrés y el sufrimiento innecesario.
El desplazamiento debe realizarse en grupos pequeños hasta que ingresen al método de aturdimiento, ya sea mecánico, eléctico o gaseoso.
Animales que se rehúsan a avanzar / posible motivo
Presencia de personal que interviene el movimiento
Presencia de vocalizaciones
Montas o empujones entre animales
Condiciones de la infraestructura y la iluminación
Competencias y actitud del personal encargado

Un manejo adecuado en este punto es determinante para asegurar el bienestar animal y evitar el estrés agudo y un deterioro de la calidad de carne.

Estas herramientas tecnológicas mejoran la gestión, además de cuantificar y permiten monitoreo continuo sin dependencia del observador humano.
Grandes plantas faenadoras en el mundo han incorporado sistemas de cámaras inteligentes que:
Detectan caídas, retrocesos y vocalizaciones.
Evalúan manejo y relación humano animal
Proporcionan datos en tiempo real para poder realizar gestión y correcciones inmediatas.
Proyectos como el AWISH cuyo objetivo es desarrollar y ofrecer una solución rentable para evaluar y mejorar el bienestar del ganado productor de carne a gran escala, en toda Europa. llegan a incorporar la tecnología a favor del bienestar porcino, utilizando IA en puntos críticos.
En el libro Improving Animal Welfare, 3rd Edition A Practical Approach, CABI y Dra Temple grandim, capitulo 17 titulado Future of Animal Welfare – Technological escrito por Upinder Kaur1, Richard M. Voyles And Shawn Donkin Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA
“Las tecnologías emergentes descritas hasta ahora han sido limitadas en su despliegue comercial principalmente por su costo. Sin embargo, investigadores de todo el mundo están mejorando su valor, reduciendo los costos y facilitando el uso de estos sistemas, haciéndolos más accesibles y comprensibles para un público agrícola más amplio. Y que la inteligencia integrada, en forma de algoritmos de aprendizaje avanzados, está complementando el rendimiento del hardware más económico para crear sistemas que monitorean el bienestar animal de forma continua y precisa”.

Por último, establecer un programa de bienestar animal en planta de faena debe incluir: al menos paso a paso y medición de indicadores en todos los puntos anteriormente nombrados, revisión en terreno de los mismos, auditorías internas regulares, capacitación continua del personal a cargo.
DESCÁRGALO EN PDF

Gabriela Martinez Padilla PhD Nutritionist


La reproducción eficiente en cerdas depende de múltiples factores, entre ellos la nutrición.
Se ha demostrado que una deficiencia de ácidos grasos esenciales, como el ácido linoleico, puede afectar negativamente la tasa de retorno al estro, reducir la tasa de parto y disminuir el tamaño de la camada.
Esto se debe a que el ácido linoleico es precursor de las prostaglandinas, que regulan la función ovárica y la implantación embrionaria.


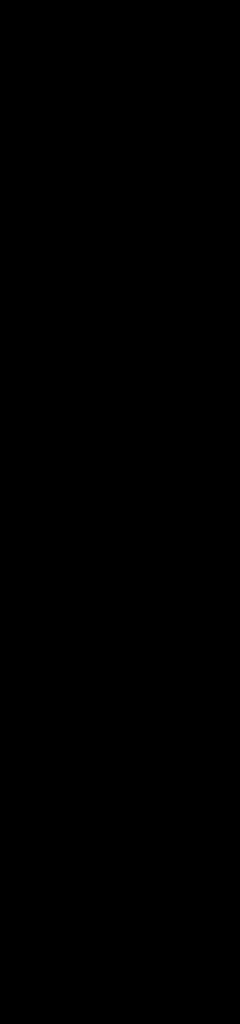
Un estudio reciente encontró que la suplementación con niveles elevados de ácido linoleico durante la lactancia mejoró significativamente la tasa de parto en cerdas, aumentando del 70.4% al 82.1%.
Además, se observó una reducción en la tasa de descarte de cerdas, lo que sugiere que una dieta rica en este ácido graso puede prolongar la vida productiva de los animales.
La suplementación con ácido linoleico es particularmente beneficiosa durante la lactancia, cuando las cerdas experimentan un balance negativo de ácidos grasos esenciales debido a la alta producción de leche.
Durante este período, la demanda de energía y nutrientes es extremadamente alta, y la movilización de reservas corporales puede afectar la eficiencia reproductiva en el siguiente ciclo.
Si bien la suplementación durante la gestación es menos común, algunos estudios sugieren que puede mejorar el desarrollo fetal y la salud general de la cerda.
En particular, se ha observado que la inclusión de ácidos grasos esenciales en la dieta gestacional puede mejorar la viabilidad embrionaria y reducir la incidencia de momias en la camada.
Las investigaciones indican que las cerdas requieren un mínimo de 125 gramos diarios de ácido linoleico para optimizar la eficiencia reproductiva. Este nivel de consumo ha demostrado favorecer un retorno más rápido al estro, una mayor retención de preñez y camadas más numerosas en ciclos posteriores.

Además, se recomienda ajustar la concentración de ácido linoleico en la dieta según la temporada.
Durante el verano, cuando el consumo de alimento es menor debido al estrés térmico, se sugiere aumentar la concentración de este ácido graso en la dieta para garantizar que al menos el 90-95% de las cerdas reciban la cantidad mínima necesaria.
El ácido linoleico aporta una serie de beneficios clave en la alimentación de las cerdas, mejorando su desempeño reproductivo y favoreciendo la eficiencia de los sistemas de producción.
Su suplementación ha demostrado aumentar significativamente la tasa de parto, permitiendo que más cerdas sean exitosamente gestadas y reduciendo los intervalos entre el destete y el estro, lo cual optimiza el calendario de reproducción.

Esto se debe a su papel en el mantenimiento de la función ovárica y la implantación embrionaria, asegurando un inicio óptimo para los neonatos.
Además, los lechones de cerdas con una dieta rica en ácido linoleico presentan mejores tasas de crecimiento durante la lactancia, lo que se traduce en una mejor conversión alimenticia y un desarrollo temprano más eficiente.
Además, su influencia en la viabilidad embrionaria contribuye a una mayor retención de preñez, evitando pérdidas tempranas y garantizando el desarrollo adecuado de los fetos.
El impacto positivo del ácido linoleico también se extiende al rendimiento de la camada. Se ha observado que las cerdas suplementadas con este ácido graso producen camadas más grandes, con un mayor número de lechones nacidos vivos y una reducción en la cantidad de momias.
Para las cerdas de mayor edad, la suplementación con ácido linoleico es aún más crucial, ya que ayuda a contrarrestar la disminución progresiva de los depósitos de ácidos grasos esenciales a lo largo de los ciclos de producción.
Con cada lactancia, la reserva de estos nutrientes disminuye, afectando la productividad reproductiva. El aporte adecuado de ácido linoleico permite mantener la eficiencia reproductiva a lo largo de múltiples ciclos, favoreciendo la longevidad y la sostenibilidad del hato.



Finalmente, su influencia en la producción de leche es otro aspecto fundamental. Se ha encontrado que el ácido linoleico contribuye a una mayor producción de leche sin afectar negativamente el peso corporal de la cerda, además de mejorar su calidad al incrementar la concentración de inmunoglobulinas, esenciales para la salud y el desarrollo de los lechones.
Todo esto subraya la importancia de este ácido graso en la nutrición moderna de las cerdas, consolidándose como un factor indispensable en la formulación de dietas eficientes y sostenibles.
Los ingredientes más comunes en la alimentación porcina que contienen ácido linoleico incluyen aceites vegetales y grasas animales. A continuación, se presenta una tabla con el contenido de ácidos grasos en diferentes fuentes de lípidos:
Contenido de acidos grasos, %
Fuente de lípidos

Tabla 1. Contenido de ácido linoleico en ingredientes comunes para cerdas.

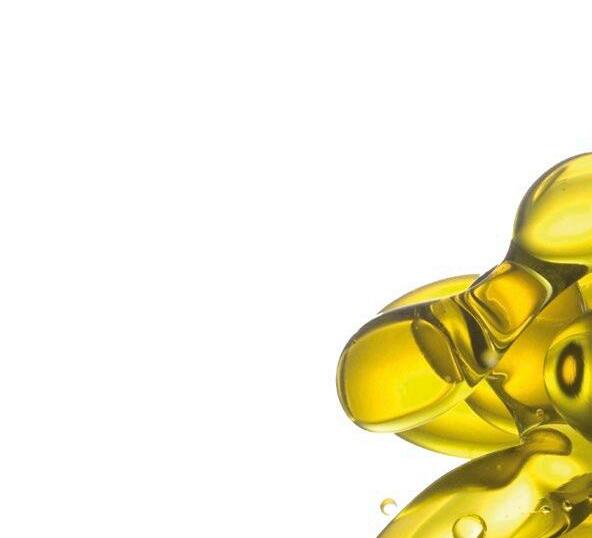
Adicionalmente, alimentos como las semillas de lino, el aceite de coco y las nueces aportan cantidades considerables de ácido linoleico, siendo opciones naturales para complementar la dieta de las cerdas.
Las grasas en general tienen un alto contenido de ácido linoleico, pero es fácil pasar por alto este aspecto al formular dietas. Es recomendable revisar cuidadosamente las fórmulas para garantizar niveles adecuados de este ácido graso, especialmente en cerdas lactantes.
Además, la inclusión de lípidos en la dieta debe realizarse considerando el costobeneficio.

Por ejemplo, se ha demostrado que el Choice White Grease (CWG) y la mezcla animal/ vegetal (AV Blend) son opciones rentables debido a su bajo costo por unidad de energía metabolizable.
Los sistemas de alimentación porcina actuales están diseñados para proporcionar dietas densas en nutrientes que permitan a las cerdas expresar su máximo potencial productivo.
La incorporación de ingredientes ricos en ácido linoleico dentro de estas formulaciones es una estrategia alineada con los objetivos modernos de producción, asegurando un rendimiento reproductivo sostenido y una salud óptima en el hato.
En conclusión, el ácido linoleico es un componente esencial en la nutrición de las cerdas, con efectos positivos en la reproducción, el desarrollo fetal y la producción de leche. Su suplementación estratégica, especialmente durante la lactancia, puede mejorar significativamente la eficiencia productiva y la sostenibilidad del hato.

Referencias:
Rosero, D.S., Boyd, R.D., Odle, J. et al. Optimizing dietary lipid use to improve essential fatty acid status and reproductive performance of the modern lactating sow: a review. J Animal Sci Biotechnol 7, 34 (2016). https://doi.org/10.1186/s40104-016-0092-x
Applying essential fatty acid research to improve reproduction in sows. National Hog Farmer. Disponible en: https://www.nationalhogfarmer. com/hog-health/applying-essential-fatty-acid-research-to-improve-reproduction-in-sows
Shipman, G.L., Rosero, D. & van Heugten, E. Supplementation of high levels of essential fatty acids using soybean oil in lactation diets benefits the subsequent reproduction of sows but can be detrimental to the performance of young sows if provided after weaning. J Animal Sci Biotechnol 16, 55 (2025). https://doi.org/10.1186/s40104-025-01192-y
Lee, SH., Joo, YK., Lee, JW. et al. Dietary Conjugated Linoleic Acid (CLA) increases milk yield without losing body weight in lactating sows. J Anim Sci Technol 56, 11 (2014). https://doi.org/10.1186/2055-0391-56-11
Importancia del ácido linoleico en las dietas modernas para cerdas
DESCÁRGALO EN PDF
Formulación de dietas equilibradas
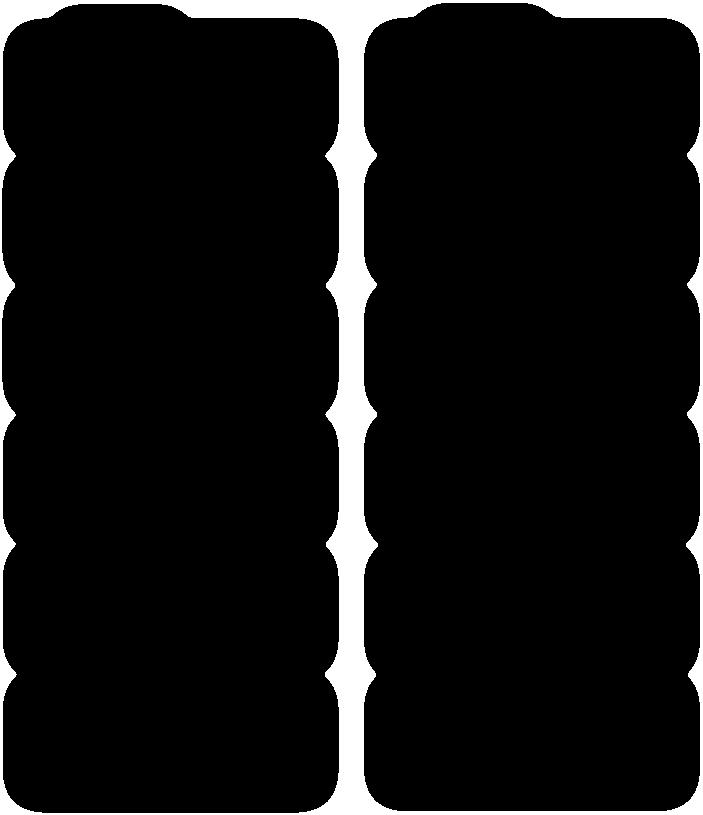
Reducción del Uso de Antibióticos: alternativas y estrategias nutricionales
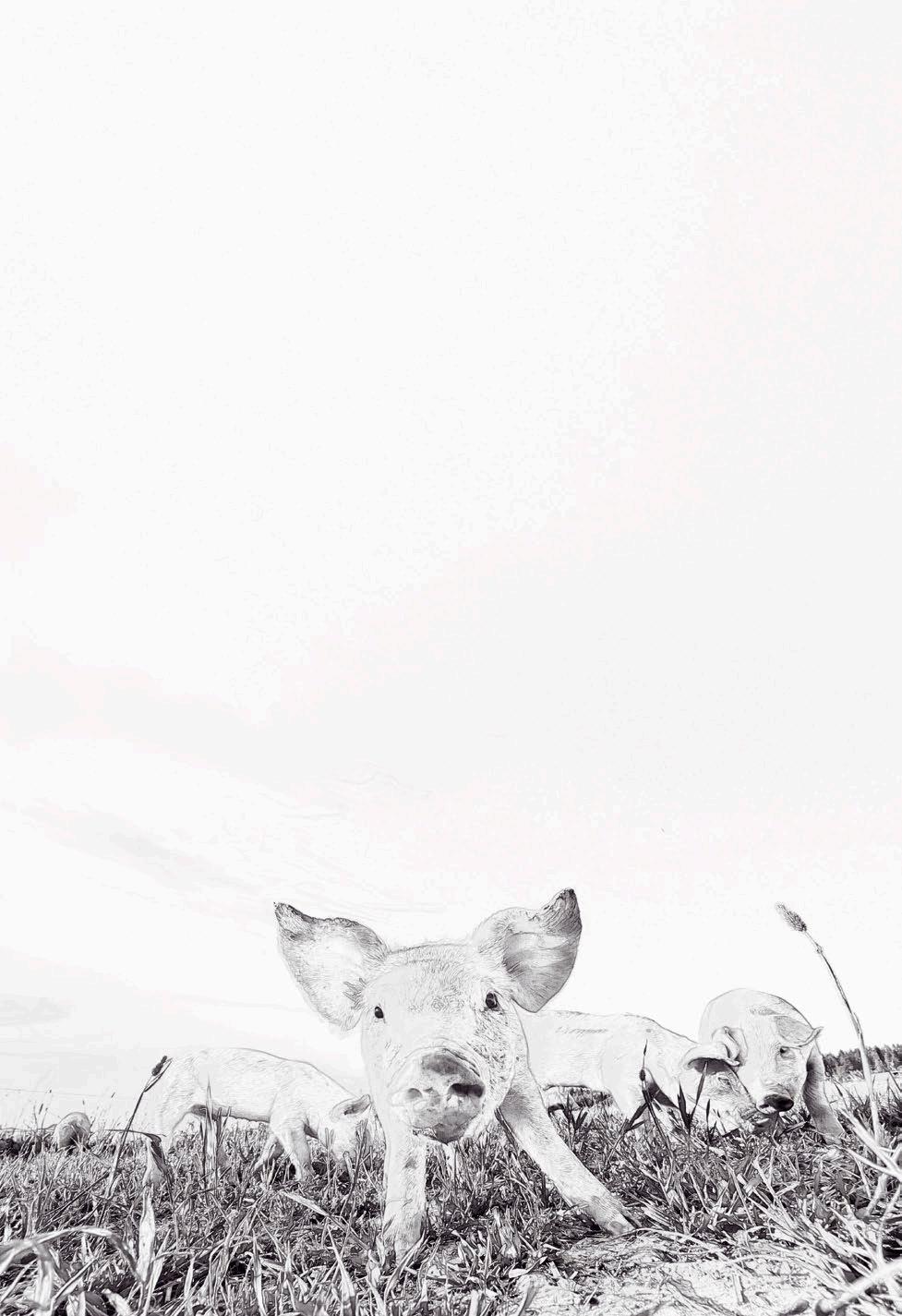

Bioseguridad nutricional y conservación del alimento
MARZO
Importancia del agua
Alimentación en reproductores
Probióticos y prebióticos en Porcicultura
Protección contra micotoxinas

Nutrición y calidad de la carne
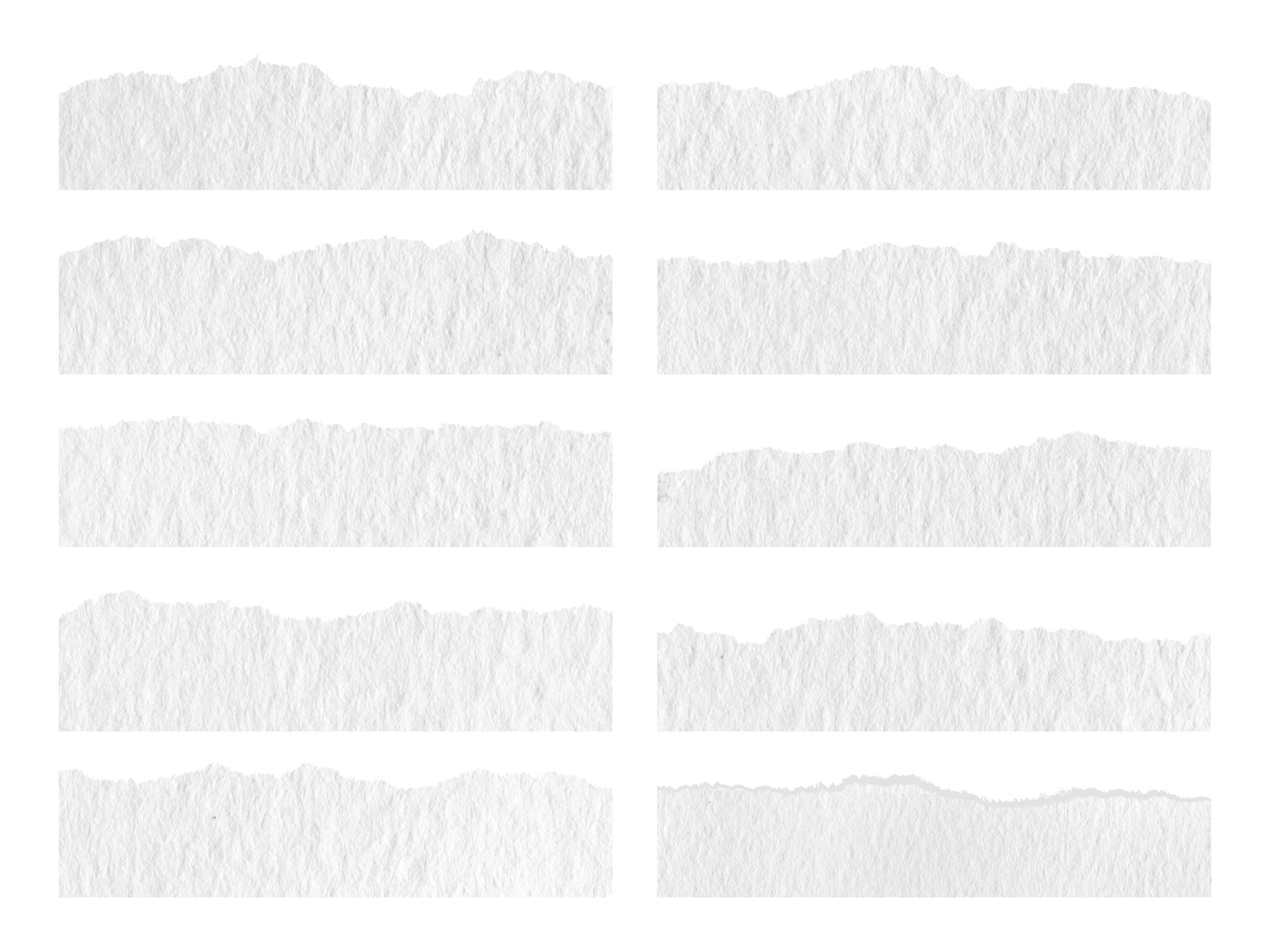

Alimentación pre-faena: su impacto en la rentabilidad y el bienestar animal
Uso de tecnologías para mejorar la alimentación y el control nutricional
Estrategias de alimentación pre y postdestete de lechones
Efectos del estrés térmico en la eficiencia alimenticia
