





Nuevos desafíos:
La democracia en su laberinto
10 América Latina como testigo del fin de la hegemonía unipolar
18
Presidente directorio de TVN:
Francisco Vidal
“El Estado tiene el deber de sostener el esfuerzo educativo que nos exige la Ley”
26 La soledad…
…de los que se adelantaron a su tiempo
33 La guerra en Ucrania
El conflicto que se pudo prever
38 El Transhumanismo
Una ficción que se vuelve realidad
42 El tren parece estar de vuelta
Una nueva oportunidad para el Ferrocarril
46 Patrimonio y Cultura
El vendedor de Motemei
Personaje unificador en la Historia Nacional
50 Literatura
Amores que matan
Los escritores de amores contrariados
60 Cine
Conflictos creativos:
Cuando el personaje es el guionista
64 La última palabra
Hitchens: la pesada carga de la religión


Fundada en 1944
Abril 2025
Edición N° 559
ISSN 0716 – 2782
Director
Rodrigo Reyes Sangermani director@revistaoccidente.cl
Comité Editorial
Ximena Muñoz Muñoz
Ruth Pinto Salgado
Roberto Rivera Vicencio
Alberto Texido Zlatar
Paulina Zamorano Varea
Editor
Antonio Rojas Gómez
Diseño
Alejandra Machuca Espinoza
Colaboran en este número: Guillo
Javier Ignacio Tobar
Zhan Lubo
Pierine Méndez Yaeger
Cristian Villalobos Zamora
César Gatica Muñoz
Roberto Berrios Álvarez
Álvaro Vogel Vallespir
Jorge Calvo Rojas
Ana Catalina Castillo Ibarra
Rogelio Rodríguez Muñoz
Fotografías
Shutterstock.com
Memoriachilena Unsplash.com
Publicación
Editorial Occidente S.A. Marcoleta 659, Santiago, Chile
Gerencia General
Gustavo Poblete Morales
Suscripciones y Publicidad
Nicolás Morales
suscripciones@editorialoccidente.cl Fono +56 22476 1133
Los artículos firmados u opiniones de los entrevistados no representan necesariamente la línea editorial de la revista. Se autoriza la publicación total o parcial de los artículos con la única exigencia de la mención de Revista Occidente.
Hoy parecieran ser las lógicas del poder por el poder las que determinan la política. Ya no están los filtros propios de los principios, ni qué decir los de la ética que otrora planteaban los partidos o las grandes ideologías de la modernidad. El ethos de una corriente de pensamiento, el relato de una manera de pensar y crear el mundo social fue lo que generó los grandes cambios y procesos de desarrollo de la humanidad desde el s. XIX. No sin excesos ni dolores, fue a nuestro pesar en su momento el derrotero del progreso de la sociedad, por eso hubo horrores que todo lo justificaban, también ideologías fallidas y guerras por doquier que aún perduran, pero con las ideas postergadas al poder, los tiempos actuales muestras ambiciones de p0der solo por poder. De ahí se explica el modo en que se negocia la paz, no es la paz en sí misma sin0 el beneficio económico, la extorsión por una ventaja internacional, el uso de la fuerza de la diplomacia no para establecer un estándar ético trascendente sino para usar el poder que se tiene solo para privilegiar una posición frente a los otros. Las políticas internas de los países, el modo de relacionarnos internacionalmente, el descrédito creciente de los organismos internacionales emergentes tras la segunda guerra mundial, los populismos extremos, los autoritarismos surgidos en democracia para convertirse en gobiernos de facto, en verdaderas repúblicas monárquicas, dan cuenta de una sociedad enferma de ambiciones y de poder por poder.
Pareciera que el precio de la paz es aceptar la prepotencia del más fuerte, la ambición por el poder convertido en objetivo político, una democracia debilitada, el caldo de cultivo para los autoritarismos populistas.
Sin duda la democracia está en crisis, lo que por cierto no significa que, superada por las circunstancias, deba buscarse otros modos de gobiernos. Por el contrario, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y con ello el bienestar de los pueblos de manera sostenible, pasa necesariamente por generar mayores espacios de participación ciudadana, profundizar la separación e independencia de los poderes públicos, incentivar el compromiso inalienable por los Derechos Humanos, garantizar estándares de justicia social y equidad y promover una educación amplia y universal como herramienta de progreso. En ello los gobiernos deben concentrar sus fuerzas, no a las ventajas particulares y excluyentes de los que detentan el poder, no de las elites políticas, empresariales, militares o religiosas que se esmeran por mantener sus cuotas de influencia por sobre lo que debiera ser un paradigma ético que trascienda los intereses particulares. Necesitamos construir democracias con sentido ético y compromiso solidario, de lo contrario, seguiremos sumidos en la confusión de la desesperanza.
Sr. Director, Maurice Ravel es de aquellos músicos que sorprende de entrada. Su nombre y prestigio es transversal para los que gustan de la buena música y, al mismo tiempo, su obra, pese a todo, no es lo suficientemente conocida. Su aporte a la música moderna como amalgama de los tiempos de cambio entre el romanticismo y la música contemporánea es inmenso, por lo que conmemorar su aniversario N°150 me parece una justa obligación. Gracias Carmen Ortega Profesora, Viña del Mar
Sr. Director,
Interesante el artículo sobre algunas de las mujeres célebres de nuestra historia, hay muchas
EN EL DÍA DE LA MUJER LA HUELLA INDELEBLE EN NUESTRA HISTORIA NACIONAL

más sin duda, muchas más que desgraciadamente pasan al olvido por la porfiada cultura que las invisibiliza, más allá de sus enromes méritos en campos tan diversos como la ciencia, la educación, la cultura, la política o las artes. Esas mujeres, ese puñado de mujeres homenajeadas, sin embargo, representan con a las millones de madres, hijas, hermanas y esposas; trabajadoras, ancianas y estudiantes; profesionales, artistas y obreras que a través de la historia han ayudado a hacer más grande a nuestro país.
Isabel Peña Rancagua
Sr. Director, Quisiera expresar mi reconocimiento por el valioso aporte que Occidente realiza al patrimonio


Envíe sus opiniones en una extensión máxima de 1100 caracteres con espacios a: director@occidente.cl Occidente se reserva el derecho a editar los textos y ajustarlos a las normas editoriales. El lenguaje debe ser respetuoso y sin descalificaciones.
cultural. En una época donde la inmediatez suele imponerse sobre la reflexión, vuestra revista se erige como un espacio imprescindible para la difusión del pensamiento, la memoria y la creación artística. Gracias a sus páginas, descubrimos autores, rescatamos tradiciones y repensamos nuestro legado, enriqueciendo así el acervo cultural de nuestra sociedad. Es fundamental que iniciativas como esta sigan recibiendo el apoyo y la atención que merecen, pues en ellas reside una parte esencial de nuestra identidad. Atentamente, José Manuel Prieto
REVISTA OCCIDENTE
Sr. Director, Hace tiempo que tenía interés en escribir, pero el quehacer cotidiano me lo impedía. Quería dirigirme a Ud. para felicitar la calidad y oportunidad de los art í culos de (Revista) Occidente, temas variados y atractivos, escritos con seriedad y sencillez son una verdadera ventana de información y cultura cada mes, temas de política sin partidismos odiosos, la cultura en su más amplio sentido, aproximaciones filosóficas a nuestros tiempos con la preocupación permanente que significa para la Humanidad el vertiginoso cambio tecnológico y una creciente sensibilidad por la ecolog ía y la sustentabilidad. En fin. Gracias por la revista y me encantaría poder tenerla en papel, como en los viejos tiempos.
Atte,
Rodolfo Sánchez Vera Providencia

POR JAVIER IGNACIO TOBAR
Abogado, académico, ensayista
Apropósito de los dos últimos interesantes libros de -Cristóbal Bellolio, “La era del pesimismo democrático”, y el de Juan Pablo Luna, “¿Democracia muerta?” (sumados a una serie de libros publicados en Europa y EE. UU. sobre la pérdida de valor de la democracia, surgen algunas reflexiones que pueden ser interesantes para el debate. Y, al mismo tiempo, el debate presidencia va a estar marcado por 4 bandos: Partido Comunista y Frente Amplio, y, por el otro lado, Chile Vamos y la extrema derecha de Kayser y Kast.
Considerando lo anterior, los invito a una reflexión profunda sobre la democracia, para finalizar con una idea, quizás atrevida, pero válida en el debate público sobre la socialdemocracia.
La transformación de la democracia despliega ante nuestros ojos una dinámica vertiginosa, tanto
en Estados que hasta ahora se consideraban bastiones inexpugnables de la democracia liberal como en otros que los observadores veían avanzar por el camino seguro hacia ese fin, y también en Estados que se desviaron de ese objetivo incluso antes de haber emprendido en serio ese camino.
A veces parece que las teorías de la democracia y la sociología crítica se quedan sin habla: se mueven en enormes rollos argumentales, en una especie de loop sociológico en la que los agentes recorren con porfiado empeño vueltas que siempre son las mismas, persuadiéndose de que avanzan y son progresistas: democratización de la democracia. Ese es el carril. Desde hace décadas. Sí, está permitido soñar, siempre Pero de una sociología crítica cabe esperar que, sobre todo, aporte un análisis y una explicación claros de los procesos de transformación realmente observables.
Al tratar la pregunta «¿qué está fallando en la democracia?», es decir, la pregunta de cómo se ha producido la crisis de la democracia liberal represen-
tativa, que actualmente se plasma, por ejemplo, en la constelación de movimientos populistas de derechas (vehículos electorales” según Juan Pablo Luna) , parece muy prometedor abordarla desde el concepto de dialéctica. También es totalmente correcta la decisión de centrarse sobre todo en el olfato analítico para captar la dinámica que marca el desarrollo de la democracia, postergando claramente la exigencia —que desde todas partes se hace a la sociología— de que los diagnósticos de los problemas solo deben presentarse si vienen acompañados de propuestas concretas de solución: «¿Qué hay que hacer?».
Pero en el análisis de la dinámica aún se puede afinar mucho más. Y si podemos hablar en serio de una dialéctica de la democracia, entonces deberemos abandonar el proyecto permanente de la democratización de la democracia. Pues no podemos tener ambas cosas a la vez: dialéctica como diagnóstico del problema y democratización como perspectiva de solución. Eso sería como bañarse sin mojarse.
La democracia y su paradoja.
Para explicar esto, recordemos brevemente qué significa el concepto de dialéctica. Hablamos de dialéctica cuando una condición esencial de posibilidad y de éxito de algo se torna de pronto su obstáculo principal y la condición de su zozobra (factor destructivo). Lo decisivo es que en esta zozobra ambas partes, tanto lo posibilitador como lo posibilitado, desaparecen y son asumidos y superados en algo nuevo que surge. Así que, si queremos hablar de una dialéctica de la democracia, deberemos contar con su final y también con que el proyecto democrático —junto con todos los esfuerzos por democratizar la democracia— sean asumidos y superados con y en un nuevo proyecto.
No hace falta que el nombre «democracia» desaparezca forzosamente. El nuevo proyecto podrá seguir llamándose así. Pero lo que este nombre designe, el núcleo normativo de este proyecto, será entonces algo básicamente distinto que antes. Exactamente así debemos entender también el discurso sobre un «concepto esencialmente controvertido» y sobre un proyecto democrático siempre inacabado. Todo intento de fijar su núcleo normativo invalida ambos —y también el discurso de una dialéctica— y mete a la investigación sobre el futuro de la democracia, o sobre la democracia del futuro, en el susodicho loop. Así que, si nos tomamos en serio la dialéctica, no podemos tratar de fijar un determinado núcleo normativo de la democracia ni pretender salvarlo para el futuro de la democracia, tampoco pretender salvar el propio futuro de la democracia. En lugar de eso, la tarea central será entender la lógica in -

esperada sin que esta dinámica se pueda detener de ningún modo. Se trata de advertir y de explicar qué y por qué el proyecto democrático, a raíz de su desarrollo, destruye sus propios fundamentos, y que una democratización de la democracia, en último término, lo único que puede hacer es acelerar este proceso, pero no detenerlo ni menos aún invertirlo.
Se argumenta de forma convincente que, en la posguerra, la democracia del capitalismo del bienestar inicialmente estuvo limitada en varios sentidos (tuvo limitaciones socio-económicas, en política de género y derivadas de los estados nacionales), y que hoy genera por su parte, a lo largo de tres líneas de ruptura, conflictos y exclusiones que vulneran lo que se entiende como núcleo normativo de la democracia. Eso es lo que falla en la democracia. La distinción conceptual de Weber entre una dialéctica reaccionaria, una dialéctica excluyente y una dialéctica destructiva podrá parecer algo provisional. Pero mucho más importante es, en primer lugar, que como mucho solo se alude al factor que impulsa, al motor de esta triple dinámica de exclusión; y, en segundo lugar, que aquí no se expone realmente una dialéctica, pues en ninguna de las tres dimensiones queda claro cómo ni por qué es la democracia la que desencadena estas
contradicciones, ni cómo ni por qué la democracia aviva así una dinámica ineludible que, en último término, provocaría su propio final (en sentido tradicional).
Así que la pregunta por los problemas de la democracia solo se responderán en la medida en que se muestre que su actual forma de institucionalizarse contraviene la norma que Weber mantiene. Eso no basta para explicar la crisis ni el hundimiento fáctico de la democracia liberal. No hace justicia al concepto de dialéctica. Y desde esta perspectiva ni siquiera llegamos a ver la transformación fáctica de la democracia, la sustitución empíricamente observable de su núcleo normativo. Así que las preguntas por el futuro de la democracia y por la democracia del futuro quedan sin responder.
Quien quiera investigar estas cuestiones imparcialmente, es decir, sin fijar previamente ninguna norma, deberá buscar más profundamente y entender de otro modo la dialéctica que sin duda opera aquí. Se puede empezar con la pregunta de cómo se razona en realidad el concepto normativo que Lessenich establece: democracia como universalización del reconocimiento mutuo como iguales y con los mismos derechos
¿Cómo se crea este tipo de conceptos, que en cierto modo pertenecen al equipamiento básico de la teoría normativa de la democracia y de una sociología crítica? ¿Cómo se deducen y se justifican? Esta pregunta conduce muy rápidamente a la idea ilustrada del sujeto autónomo: idea que, sin embargo, no tiene un sentido trascendental ni una validez universal, sino que se ha formado en un contexto histórico muy determinado y, desde entonces, aviva la lucha política para que en las sociedades reales se cumplan las promesas que ella connota o que se han querido asociar a ella.
Entonces se pueden ver dos cosas: en primer lugar, la democracia no tiene el estatus de un valor en sí, sino que es un medio político, que hay que distinguir analíticamente de una norma y de un objetivo superiores, con los que siempre está ligada. Esto tiene una importancia fundamental, porque solo así la democracia pasa a ser un «significante flotante» y un «concepto esencialmente controvertido», que siempre hay que llenar de nuevo contenido, en función de las interpretaciones de su norma referencial: interpretaciones que cambian históricamente y que siempre compiten entre sí.
En segundo lugar, si queremos explicar la crisis y la transformación de la democracia sin limitarnos a la exigencia de fijar para siempre el núcleo normativo de la democracia, deberemos investigar exactamente esta mutabilidad de la norma referencial y preguntar
cómo y por qué cambia esta referencia normativa, este prerrequisito de la democracia.
Sin la idea del sujeto autónomo no habría proyectos emancipatorios ni democráticos. Y un presupuesto fundamental de ambos tipos de proyecto fue siempre que la autonomía y la subjetividad, la libertad y la autodeterminación, se pensaran como limitadas en varios sentidos, pues, como es sabido, la famosa salida de la minoría de edad culpable nunca debería conducir a una supresión total de los límites, sino a la mayoría de edad, en la que, desde Kant hasta la ecología política de comienzos de los años ochenta, la libertad y el deber debían vincularse indisolublemente como elementos constitutivos de igual rango.
La dialéctica de la democracia solo se entiende si, en primer lugar, no concebimos la limitación como mera carencia, y si, en segundo lugar, en vez de poner el foco en las exclusiones al final de la democracia liberal lo ponemos en la continua ampliación de los límites que siempre persiguió el proyecto democrático. Es entonces cuando se ve que, desde Kant hasta la ecología política, la autonomía, la subjetividad y su realización se pensaron: a) sobre todo como interiores y morales, no como exteriores ni materiales, y que buscaban sobre todo la dignidad de ser feliz, no el cumplimiento empírico y material; b) como determinación racional, y que por tanto están limitadas por los deberes de consecuencia, consistencia, unidad y verdad; c) como colectivas e igualitarias, y por tanto como limitadas por el principio de inclusión e igualdad; y finalmente d) también como ecológicas e inclusivas, es decir, como limitadas por el deber de reconocerle a la naturaleza la misma libertad, dignidad e integridad que la modernidad atribuye a los sujetos humanos.
Exactamente en estos límites, es decir, definidas justamente de esta manera, la libertad y la autodeterminación pasaron a ser la base normativa de la democracia. O al revés, la democracia liberal creó como instrumento político exactamente esta noción de libertad y autodeterminación.
Al menos esta fue siempre —justamente para la burguesía floreciente y para los movimientos civiles emancipatorios— la justificación normativa del proyecto y de la demanda democráticos. Y la democracia liberal y representativa (pero también una democracia participativa y deliberativa) solo puede funcionar si la libertad y la autodeterminación, que ella debe plasmar, se definen y se limitan de este modo.
Más allá de las carencias que se muestran con razón, la libertad y la autodeterminación están por plasmarse,
y sus múltiples limitaciones forman parte de las bases y de los prerrequisitos irrenunciables de la democracia. Pero es evidente que el proyecto emancipatorio no se puede contentar con estas limitaciones, sino que, precisamente por ser emancipatorio, conforme se va realizando también se opone reflexivamente a sus anteriores autolimitaciones. Y exactamente aquí se muestra hasta qué punto se puede aplicar y de cuánta utilidad es el concepto de dialéctica.
Sin embargo, no se trata de una dialéctica de la democracia, sino más bien de una dialéctica de la emancipación. De hecho, los movimientos progresistas y emancipatorios siempre lucharon por desplazar y superar finalmente todas las limitaciones de la libertad. Siempre llevaron a cabo un proyecto de ampliación de los límites: flexibilización de los valores, de la verdad, de la moral, de la identidad, de la autorrealización, de la naturaleza y de la razón.
Y sin quererlo ni advertirlo, los movimientos emancipatorios fueron destruyendo gradualmente los prerrequisitos y las bases irrenunciables de la democracia, aunque siempre con vistas a y con la intención de liberar de ese modo lo genuino, lo auténtico, lo verdadero, lo que hasta entonces se había mantenido reservado, lo alienado. Por tanto, la perspectiva de desarrollo y el destino de la democracia están marcados esencialmente —aunque desde luego no únicamente— por la dinámica deslimitadora de la emancipación. Esta dinámica va consumiendo gradualmente los recursos ideales y materiales irrenunciables en los que se basaba la democracia tradicional. De modo correspondiente, la crisis, la insostenibilidad, la no durabilidad de la democracia (en el sentido tradicional), en último término, no se reducen a una dialéctica de la emancipación. El proyecto emancipador, que inicialmente fue el obstetra del proyecto democrático, en el momento en que se cumple se convierte en su propio destructor, pues la emancipación de segundo orden —y Lessenich también muestra esto claramente— establece unas nuevas nociones de libertad, de autorrealización y de subjetividad, cuyos límites se han ampliado en un cuádruple sentido.
Esas nuevas nociones hacen que la democracia representativa liberal resulte en muchos sentidos disfuncional, contraproducente e incapaz de funcionar. A la inversa, la democracia, que inicialmente fue un medio político de emancipación, con su significado inclusivo, igualitario y representativo se convierte en

un obstáculo para la emancipación, a la que incluso reprime. ¡Esto es lo que falla en la democracia!
La consiguiente pregunta «¿qué hacer?» significa que, desde el comienzo, la investigación se ha basado en quimeras. Remitiéndose al criterio de lo correcto, esa pregunta implica que también en el futuro la democracia tendría que amoldarse de todos modos a esas normas que la emancipación de segundo orden trata justamente de superar. En el loop sociológico este planteamiento es ciertamente una práctica habitual. Pero de una sociología crítica hay que esperar más. O hay una dialéctica o no la hay. Y si la hay, entonces la pregunta normativamente ceñida debería ser sustituida —o al menos completada— por una investigación abierta de la democracia del futuro, pues, de hecho, conforme a la nueva noción de una libertad y de una subjetividad cuyos límites se han ampliado, el proyecto democrático está siendo actualizado ya desde hace tiempo.
Los movimientos emancipatorios, al ampliar sin cesar los límites de la libertad y la subjetividad, han socavado gradualmente las bases normativas y materiales sobre las cuales se construyó la democracia liberal. La democracia, inicialmente un medio para la emancipación, se ha convertido en un obstáculo para la misma al restringir las nuevas concepciones de libertad e igualitarismo
Alternativa para Alemania, Brexit, Trump o el doble populismo en Italia revelan de forma inconfundible que la transformación de la democracia, la sustitución de su núcleo normativo (que supuestamente era fijo) y la reformulación del proyecto democrático ya están en plena marcha.
En lugar de la mera renovación de la antigua exigencia de una democratización de la democra-

cia, cabrá esperar que una sociología crítica explique al menos cómo se justifican sus esperanzas de que un programa político que se ejerce ya desde hace décadas, y que ha avivado justamente la dialéctica descrita, hoy de pronto pueda surtir efecto y detener esta dialéctica.
Si no se da esta explicación, la sociología crítica se expone al reproche de contribuir con infundadas narrativas de transformación a la estabilización del statu quo criticado. Además, se escaquearía de su misión y de su responsabilidad de ofrecer, al menos, un análisis claro del problema de que hoy el ideal de la democratización de la democracia apenas se puede sostener ya normativamente.
A propósito del debate presidencial que ya comenzó, permítanme, a modo de conclusión, decir lo siguiente.
La socialdemocracia en Chile ha experimentado un desarrollo histórico particular, notablemente distinto al europeo, marcado inicialmente por una porosidad ideológica entre socialismo y comunismo, reflejada en las colaboraciones políticas desde Pedro Aguirre Cerda hasta la Unidad Popular. Sin embargo, tras la dictadura militar, este movimiento sufrió una profunda transformación impulsada por la denominada “Tercera Vía”, que rompió con su tradición histórica y abandonó principios fundamentales, como el Estado de bienestar y los vínculos estrechos con los sindicatos. Este giro produjo una socialdemocracia vaciada de su esencia social y democrática, confundiéndose así con otras corrientes políticas moderadas.
Frente a este contexto de indefinición ideológica y pérdida del núcleo normativo, la socialdemocracia chilena contemporánea enfrenta el desafío de rearticularse como proyecto político diferenciado,
recuperando elementos sustanciales de su tradición original. Según el texto, esta recuperación no implica un retorno mecánico al pasado, sino que exige reinterpretar los desafíos del siglo XXI. Para ello, resulta fundamental revitalizar el rol de los sindicatos y ampliar la organización social hacia otros espacios emergentes (medios locales, organizaciones comunitarias diversas), permitiendo así una distribución más democrática del poder y garantizando que sectores históricamente excluidos tengan representación real en el sistema político.
Se argumenta que la dialéctica interna del proyecto democrático, impulsado históricamente por ideales emancipatorios, paradójicamente ha terminado socavando sus propios fundamentos. La ampliación constante de los límites de la autonomía individual, la libertad y la igualdad, originalmente concebidos como bases de legitimidad democrática, conduce ahora a cuestionar profundamente la sostenibilidad del modelo tradicional de democracia liberal.
Integrando ambas perspectivas, se concluye que la socialdemocracia en Chile se encuentra ante un dilema similar: debe redefinir su núcleo normativo, superando tanto la pérdida de identidad sufrida con la Tercera Vía como las contradicciones inherentes a la democracia liberal tradicional, ampliamente discutidas en el ensayo complementario. La solución propuesta implica un retorno al contenido original del ideario socialdemócrata—centrado en la ciudadanía social, derechos universales y fortalecimiento democrático mediante la participación efectiva de la sociedad civil organizada—pero adaptado a las condiciones actuales de diversidad social y tecnológica.
Por lo tanto, una socialdemocracia renovada para el Chile del siglo XXI exige superar las limitaciones históricas del reformismo moderado, evitando caer en simplificaciones ideológicas y asumiendo críticamente la tarea de redefinir qué entendemos hoy por democracia, emancipación y ciudadanía social. Este esfuerzo pasa necesariamente por fortalecer organizaciones sociales representativas, democratizar la estructura de poder económico y político, y aceptar que la dialéctica democrática exige una constante reinvención y apertura frente a la complejidad del contexto contemporáneo.
La justicia social y la desigualdad en Chile son desafíos absolutamente pendientes, y tenemos que hacernos cargos desde algún camino, abriendo espacios al mercado, dejando que el Estado juegue su rol y sin temor a ejercer medidas cuando la inseguridad lo requiere. Para eso está “El Leviathan” de Hobbes, curiosamente, uno de los primeros y grandes contractualistas.
POR ZHANG LUBO
Investigador de Universidad de Estudios Internacionales de Zhejiang y subdirector del Centro en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Guangxi
Un mes posterior al retorno de Donald Trump a la Casa Blanca se manifestó un caos de dimensiones globales, evidenciando cómo la transición presidencial y los ajustes en las políticas de un único Estado pueden causar tal devastación. Esta capacidad destructiva se fundamenta en el denominado “orden internacional” instaurado tras la Segunda Guerra Mundial por un reducido grupo de naciones, el cual relegó los intereses globales en favor de objetivos particulares. Esta configuración, que puede definirse como un “orden internacional defectuoso”, fue concebida por Estados Unidos y se sustenta en la ya imperfecta teoría de la “Estabilidad Hegemónica”. Dicho paradigma indujo al mundo de Occidente a perseguir intereses globales subordinados a un sistema hegemónico de carácter unilateral, lo que conllevó a la fragmentación del derecho a la autodeterminación de los pueblos, al desarrollo global y a los intereses comunes de la humanidad.
En el caso específico de los países de América
Latina, cuya proximidad geográfica intensifica su exposición a tales dinámicas, la lógica de la hegemonía unilateral no solo les priva de autonomía y de la posibilidad de alcanzar un desarrollo sostenible, sino que también les obliga a subsistir en medio de las fracturas derivadas de la “dependencia” y la “resistencia”. Este escenario propicia el surgimiento de una clase política caracterizada por un egoísmo deformado y una ecología política oportunista, lo que ha agudizado tanto la injusticia social como el desequilibrio estructural en la región.
I. LA TRAMPA DE LA HEGEMONÍA UNILATERALISMO Y LOS DEFECTOS INHERENTES DEL LLAMADO ORDEN INTERNACIONAL DESDE LA POSTGUERRA
En el contexto de los escombros dejados por la Segunda Guerra Mundial en 1945, EE. UU., adoptando una postura de salvador, procedió a erigir un “orden internacional” que, como una semilla deformada enterrada en tierras devastadas, prometía fomentar la paz a través de reglas y promover el desarrollo mediante instituciones internacionales. No obstante, lo que en última instancia ha logrado es la instauración

de un sistema caracterizado por una jerarquía más bien feudal, que consolida la distribución del poder mundial y provee la base legítima para la hegemonía del unilateralismo.
La “teoría de la estabilidad hegemónica”, inicialmente un modelo simplificado propuesto por Robert Gilpin y otros, fundamentado en la historia particular de Occidente, no obstante, fue reinterpretada dentro de la narrativa política por este hegemónico, transformándose en un modelo que ignora las condiciones subyacentes, teje supuestos idealizados y reconfigura de manera natural la narrativa histórica. En la Conferencia de Bretton Woods, cuando White, el representante del imperio capitalista, prevalecieron sobre Keynes y consolidaron la hegemonía del US dólar, ya se hizo evidente la esencia del deseo de Estados Unidos de dominar el mundo a través de la hegemonía unilateral, es decir, institucionalizando dicha hegemonía mediante las “reglas”.

Este “orden mundial defectuoso” permitió que los países desarrollados, que representan solo el 15% de la población mundial, consumieran el 60%
de la energía y el 50% de los recursos minerales, mientras imponían a los países en vía de desarrollo la obligación de asumir las mismas responsabilidades en la reducción de emisiones. Ya que la Corte Internacional de Justicia podía juzgar a los caudillos militares congoleños, pero hacía la vista gorda ante las torturas en la prisión de Guantánamo; el mecanismo de resolución de disputas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) podía sancionar los subsidios a la exportación de banano de Ecuador, pero otorgaba indulgencia a las políticas agrícolas proteccionistas de Estados Unidos. El dólar, como moneda mundial de facto, y las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal tienen un impacto directo en la estabilidad de los mercados financieros globales. Cuando la potencia estadounidense implementa un ajuste monetario o eleva las tasas de interés, puede drenar instantáneamente la liquidez de capital en la mayoría de los países en desarrollo; sin embargo, el país norteamericano no presta nada atención por estas consecuencias económicas, e incluso continúa implementando políticas económicas más severas.

Las multinacionales, respaldadas por Washington, utilizan el “mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados” (ISDS, por sus siglas en inglés) para anular con facilidad las políticas ecológicas y económicas de los países soberanos. Este poder del “Leviatán capitalista” resulta ser incluso más formidable que el de la histórica Compañía de las Indias Orientales.
Bajo el orden internacional unilateral y hegemónico, la situación de los países latinoamericanos se configura como un claro reflejo de la desigualdad global. El “Monroísmo”, este engendro, es en realidad la profunda intervención del gobierno de EE. UU. en los asuntos internos, la diplomacia y el desarrollo social y económico de las naciones de la región, aprovechando su influencia económica, militar y cultural. Ello ha llevado a los países de la región a luchar entre las dinámicas de “dependencia” y “resistencia”, generando una serie de fenómenos políticos y económicos complicados y distorsionados. Como consecuencia, América Latina ha perdido durante largo tiempo su capacidad de autodeterminación nacional, enfrentando una grave injusticia social y un desequilibrio estructural.
UN REFLEJO DEL MUNDO UNILATERALISMO HEGEMÓNICO
En América Latina, la dependencia de la hegemonía estadounidense puede brindar, a corto plazo, garantías de seguridad, apoyo económico o asilo político. Sin embargo, este tipo de dependencia, que proporciona beneficios inmediatos, tiene como contraprestación una excesiva subordinación al mercado y al capital procedentes de la superpotencia, lo cual restringe el desarrollo socioeconómico a largo plazo de los
países. En aquellos Estados que intentan desafiar dicha hegemonía, se han registrado numerosos ejemplos de inestabilidad política, sanciones económicas e incluso revoluciones de colores. La hegemonía estadounidense ejerce control sobre los “seguidores” a través de diversos mecanismos, mientras que acosa y reprime a los “países desobedientes” con el propósito de disuadir a otros y preservar su posición hegemónica.
Este entorno del dilema ha dado lugar a una gran cantidad de políticos oportunistas. Algunos de estos actores no carecen necesariamente de capacidad o conocimiento, sino que optan por alinearse con intereses políticos, económicos y diplomáticos de corto plazo, dejando de lado el desarrollo estratégico a largo plazo del país. La confrontación entre ellos y estadistas políticos ha generado una situación política caracterizada por la incoherencia en las políticas, e incluso por un vaivén en el ámbito institucional, lo que ha distorsionado las trayectorias del desarrollo social y económico. En bastantes ocasiones, dirigentes que prometen reformas económicas durante las campañas electorales incumplen sus compromisos una vez en el poder, ya sea por presiones externas o por intereses particulares, lo que provoca inestabilidad en las políticas y estancamiento en el progreso económico.
Simultáneamente, el modelo neoliberal diseñado y promovido por economistas estadounidenses se ha constituido en un caldo de cultivo para la injusticia social en los países iberoamericanos. La privatización y la apertura total de los mercados no han traído la prosperidad esperada; por el contrario, han fortalecido a los sectores más poderosos, concentrando la riqueza y los recursos en unas pocas élites, mientras que las inversiones en bienestar social y en servicios

públicos han disminuido. Como resultado, la brecha entre ricos y pobres se ha ampliado y las condiciones de vida de los sectores de menores ingresos se han deteriorado.
Adicionalmente, al ejercer control sobre las “cadenas de valor globales” y sobre el sistema financiero capitalista, la administración norteamericana ha mantenido a las economías latinoamericanas atrapadas en la parte inferior de la producción global, obligándolos a depender de la exportación de productos primarios. Esta situación ha dado origen a la denominada “maldición de los recursos” y a una grave división entre ricos y pobres. Mientras tanto, mediante el accionar de las multinacionales, el gobierno de Washington ha obtenido importantes beneficios y ha consolidado aún más su influencia en América del Sur.
Finalmente, la expansión desordenada e inequitativa del capital ha llevado a que los países latinoamericanos, así como a numerosos países en desarrollo, cedan su soberanía económica y sus recursos territoriales en aras de preservar lo que se denomina “soberanía política” y lo que resta de su dignidad. Esta dinámica ha dado lugar a numerosos “Estados soberanos incompletos”, cuyas economías son frágiles y altamente dependen de factores externos. Ante las fluctuaciones en los precios de las materias primas, estas economías resultan incapaces de absorber
el impacto, lo que se traduce en desempleo masivo, disturbios sociales e incluso cambios de régimen. La injusticia social y la dependencia política conforman un ciclo vicioso que origina un sistema cerrado de “pobreza – inestabilidad – intervención”.
En el marco de una respuesta pasiva frente al unilateralismo hegemónico, la corrupción política en países latinoamericanos se ha normalizado e incluso institucionalizado, convirtiéndose en algo común el hecho de que los actores políticos se involucren en la esfera pública motivados por el deseo de poder y riqueza. Entre la corrupción y la dependencia se ha instaurado un ciclo de intercambio de intereses, en el cual dicha superpotencia ha ejercido una influencia e intervencionista integral, que abarca desde el apoyo a las élites y partidos políticos alineados con sus intereses hasta la difusión de sus ideas económicas y políticas a través de la educación y la academia. Dichos políticos oportunistas han consolidado su poder mediante la cooperación con fuerzas externas, dando origen a una nueva clase de actores corruptos que conciben los recursos nacionales como herramientas para beneficio personal, impulsando políticas económicas de corto plazo y de naturaleza especulativa. En consecuencia, la población en general se ha convertido en la principal víctima de esta injusticia estructural, mientras que la pobreza y la desigualdad continúan agravándose.

Este dilema en América Latina constituye un reflejo concreto de la erosión del derecho de autodeterminación y del despojo de la equidad internacional en el marco de un sistema hegemónico unilateral. El ciclo anteriormente descrito no solo ha creado una ecología política oportunista, sino que también ha sumido a los pueblos latinoamericanos en un abismo de falsedad e injusticia social. Para superar esta situación, ha sido imperativo que los países de la región busquen una cooperación multilateral genuina, rescatando su derecho a la autodeterminación a través del desarrollo autónomo y el fortalecimiento de la cooperación regional.
Actualmente, un número creciente de países rechaza de manera contundente la idea de verse forzados a tomar partido en la disputa entre China o EE. UU., o más bien, la de elegir entre EE.UU. o nadie. Esta sabiduría refleja una creciente oposición al unilateralismo hegemónico y un impulso hacia la instauración de un orden global más justo e inclusivo. Este movimiento resulta fundamental no solo para la independencia y el desarrollo de América Latina, sino también para la configuración de una reflexión colectiva y un esfuerzo por trascender la lógica del unilateralismo hegemónico a nivel global.
III. LA “ANSIEDAD DE CONTROL” DE ESTADOS UNIDOS Y EL FIN DE LA LÓGICA DE LA HEGEMONÍA UNILATERALISMO
El núcleo de la lógica de la hegemonía unilateral de Washington se fundamenta en la búsqueda de un “privilegio de hacer poco y obtener mucho”, lo que evidencia una conducta autoritaria. En efecto, aspira a la dominación del orden económico y de seguridad global con el fin de consolidar su ventaja y protagonismo, sin asumir las correspondientes responsabilidades globales verdaderas. En este sistema, la soberanía económica de las naciones del Sur Global, América Latina incluida, ha sido sustancialmente vulnerada. Desde la “Doctrina Monroe” hasta los discursos contemporáneos sobre “democracia” y “derechos humanos”, la hegemonía estadounidense, orientada a preservar un orden que favorece intereses particulares, despoja a los países latinoamericanos y a otras naciones en desarrollo de su autonomía y del espacio necesario para su desarrollo.
Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, y de forma aún más marcada durante la Guerra Fría, EE. UU. intensificó su intervención en los asuntos de América Latina, utilizando dobles estándares para desacreditar tanto los gobiernos como los modelos de desarrollo económico regionales. Esta estrategia permitió la consolidación de su hegemonía sobre lo que se denomina la “autoridad moral”. Bajo el pretexto de


garantizar una “seguridad absoluta”, reprimía aquellos regímenes identificados como “pro-soviéticos” o de izquierda, imponiendo incluso sanciones económicas y ejerciendo una intervención directa en las decisiones soberanas, lo cual facilitó el control sobre los discursos y sistemas políticos e institucionales de la región.
El mecanismo en cuestión ha conducido a la sistemática privación del derecho de otros países a formular políticas económicas autónomas, forzándolos



a sacrificar parte de su soberanía en aras de preservar los beneficios derivados de la hegemonía estadounidense, hasta que los intereses del capital prevalecen sobre la soberanía nacional. Un ejemplo paradigmático se observa en cómo, a través de la hegemonía del dólar, el país norteamericano transfiere de forma irrestricta los riesgos a la inflación global, mientras ignora las consecuencias para los países latinoamericanos, tales como la depreciación de sus monedas, la fuga de capitales y las crisis económicas derivadas de las políticas de incremento de tasas de interés de la Reserva Federal.
En este proceso, otras naciones han enfrentado recurrentes crisis económicas y de endeudamiento, ejemplificadas en los casos de México y Argentina, las cuales han estado bajo la influencia de las fluctuaciones en las tasas de interés del dólar, pero con casi nula capacidad para hacer oír su voz. Otro caso ilustrativo es el impacto de la pandemia de COVID-19, cuando la Reserva Federal, en su intento de “reducir el balance” mediante incrementos significativos en las tasas de interés, ha provocado una crisis de liquidez capital a escala global. En este contexto, se evidenció una pronunciada devaluación del peso argentino y una inflación que alcanzó niveles de tres dígitos, mientras la opinión pública, influenciada por algunos medios, dirigió su frustración sobre el gobierno propio castigándolo con “votos punitivos”.
Justo cuando Estados Unidos se embriaga en la ilusión del “fin de la historia” después de la Guerra Fría, su orden unilateralismo que había instaurado ha
comenzado a mostrar signos de autodestrucción. La expansión ilimitada de la OTAN y el conflicto rusoucraniano resultante son ahora difíciles de resolver; asimismo, el apoyo incondicional a Israel ha mantenido encendidas las guerras regionales. En otro rincón, el intento de excluir a China de la cadena de suministro global, paradójicamente, ha hecho de China el país con la cadena de suministro más completa; mientras que la vulnerabilidad de la alianza entre Estados Unidos y Europa ha demostrado que, ante una verdadera redistribución de intereses, incluso el meticulosamente diseñado principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas” se ve colapsado por la lógica hegemónica unilateralismo, y entre otros casos similares.
El ascenso del Sur Global, mientras la exposición de las tácticas de los monopolios financieros estadounidenses, han hecho que la hegemonía unilateralismo se sienta vulnerable y temerosa, así que incrementa su “ansiedad por controlar el mundo” y motivando a Estados Unidos a propiciar aún más conflictos. No obstante, a medida que el país intensifica sus esfuerzos por sostener este orden hegemónico, se observa una aceleración en su proceso de desintegración.
Con el fortalecimiento de la tendencia hacia la multipolaridad global, el sistema de hegemonía unilateralista enfrenta desafíos sin precedentes. Un claro ejemplo es la tendencia hacia la desdolarización, en la que cada vez más países buscan liberarse de la dependencia del US dólar, así como, Brasil y China han

suscrito acuerdos de liquidación en moneda local; y Venezuela ha promovido el comercio petrolero con Rusia e Irán para reducir el uso del dólar. En el ámbito de la cooperación regional, el Mercosur ha firmado acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, lo que evidencia el intento de desarticular el orden unilateral predominante mediante la acción colectiva.
Estados Unidos, en su estrategia global, percibe “cualquier fuerza emergente” como una amenaza, lo que en esencia revela su actitud paranoica ante la posibilidad de perder su hegemonía unilateralista. Pese a que, bajo la influencia de la ideología estadounidense, muchos pueblos aún poseen una comprensión parcial e imprecisa de la realidad china, el interés general en la competencia entre Estados Unidos y China se radica en el hecho de que el imperialismo unilateral ha perdido el respaldo tanto de la comunidad internacional como de su propia sociedad.
La multipolaridad global se configura, por tanto, como una tendencia inevitable, lo que hace que la disolución de la hegemonía unilateral resulte igualmente inminente. En el futuro, el verdadero multilateralismo se erige como el único camino viable para que las naciones de América Latina y otros países del Tercer Mundo avancen hacia un desarrollo autónomo, equitativo y pacífico. La reestructuración del orden global deberá basarse en la deshegemonización para la construcción de un nuevo sistema de cooperación basado en la justicia.

IV. LA PRÁCTICA DE CHINA:
LA MULTIPOLARIDAD ES LA NEGACIÓN MÁS FUNDAMENTAL DE LA HEGEMONÍA
La contención de China por parte de Estados Unidos se cimienta, en esencia, en el temor a la “ineficacia del orden basado en un unilateralismo hegemónico”. Incluso muchos académicos estadounidenses han reconocido que China no busca dominar el orbe ni constituye una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, mientras tanto, la administración estadounidense persiste en sus esfuerzos por socavar la posición china. A pesar de las reiteradas declaraciones de Beijing en las que se afirma que “nunca se buscará la hegemonía”, Washington continúa enmarcando las
relaciones bilaterales bajo la narrativa de la “trampa de Tucídides”, extendiendo dicho discurso a las relaciones de China con Occidente en general, y etiquetando a la potencia asiática como una “amenaza sistémica” que se difunde tanto en los medios de comunicación como en el ámbito académico en todo el mundo. El origen de este temor se puede atribuir a dos factores fundamentales. En primer lugar, el modelo de desarrollo de China desmitifica la “teoría del centrismo occidental”, enfatizando que los países pueden, mediante estrategias autónomas e independientes, romper el control ejercido por el Occidente sobre la cadena industrial global. En segundo lugar, la defensa de la multipolaridad desafía de manera directa la legitimidad del denominado “prerrogativa estadounidense”. Desde el inicio de la guerra comercial entre los dos gigantes, Washington ha intensificado sus medidas; sin embargo, al enfrentarse a China, cuyo enfoque es completamente diferente al occidental, tales métodos han evidenciado su ineficacia. En respuesta a las presiones ejercidas, el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, expresó: “Por fuerte que seas, la suave brisa no deja de acariciar las crestas de montañas; por feroz que seas, la brillante luna ilumina el río caudaloso”. Esta respuesta subraya que, frente a la contención y represión, este antiguo país sigue eligiendo la apertura y la cooperación en lugar de la confrontación, promoviendo la estabilidad y la prosperidad tanto regional como global, defendiendo la soberanía de los países en desarrollo y contribuyendo a avanzar hacia un orden económico y político global más pacífico, justo y sostenible. Asimismo, ello refleja el firme compromiso con la multipolaridad y la democratización de las relaciones internacionales. El apoyo de multipolaridad significa el rechazo a “hegemonía alternativa”, abogando verdaderamente por diálogo equitativo y cooperación mutuamente beneficiosa entre los países, en la que la resolución de conflictos se base en la coordinación oponiéndose a la concentración de poder en un único actor en la esfera internacional. En este contexto, China ha invertido en infraestructuras, energía y transporte en América Latina, África y Asia, sin condicionar estas inversiones o ayuda a cambios en las posturas diplomáticas de los países receptores, sino respeta su autonomía en la toma de decisiones. Este modelo de cooperación ha sido continuamente adoptado por numerosas naciones en desarrollo como nueva vía para alcanzar un desarrollo sostenible, liberándose de las ataduras económicas bajo la “dependencia occidental”.
A través de sus prácticas, China ha demostrado de manera consistente su firme voluntad de no buscar la hegemonía. Para disipar cualquier duda, es pertinente
recordar las palabras declaradas por Deng Xiaoping en la Sexta Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU en 1974: «Si algún día China cambia de color, busca el imperialismo y se convierte en un rey del mundo, oprimiendo, invadiendo y explotando a otros países, entonces todos los pueblos del mundo deberán denunciarla, oponerse a ella y, junto con el pueblo chino, derribarla». Estas palabras no solo constituyen una voz de alerta sobre sí misma, sino que también han constituido la base a largo plazo de su política exterior china.
Deconstruir el viejo orden no implica negar el orden en sí mismo, sino propiciar el surgimiento de un auténtico multilateralismo a partir de los escombros de un déficit democrático y de una opresión jerárquica. En consecuencia, la comunidad internacional debe trascender la lógica hegemónica, promoviendo la participación equitativa de los países del Sur y del Norte en un sistema de gobernanza multilateral. Solo cuando la hegemonía deje de ser la opción predeterminada en la política global, el curso del desarrollo de la historia y la civilización podrá seguir un rumbo verdadero y equitativo.



POR PIERINE MÉNDEZ YAEGER
Periodista
El último año no ha sido fácil para Francisco Vidal. De hecho, él mismo reconoce que puede haber sido uno de los más complejos y dramáticos de su extensa carrera profesional y política. Algo que sorprende, si se considera que ha sido una de las figuras más claves dentro de lo que significó la transición a la democracia y la consolidación de los gobiernos encabezados por la extinta Concertación.
Todo ello, luego de que asumiera en diciembre de 2023, el desafío de encabezar una vez más, los destinos de Televisión Nacional. Un canal rico en historia y en impacto ciudadano, que alguna vez fuese líder indiscutido de la sintonía en nuestro país, especialmente en la archi competitiva franja matinal, pero que hoy atraviesa, sin lugar a dudas, una de las crisis más profundas de su existencia.
Un crisis que, según revela el propio Vidal, estuvo a punto de causar su descalabro total a fines de 2024, cuando se comprobó que ni siquiera había caja para
pagar los sueldos de los trabajadores. Una contingencia tan dura como impensada hace veinte años, cuando el canal, con el matinal y el área dramática, arrasaba en la sintonía y acaparaba una gran mayoría.
Sin embargo, hoy el escenario es completamente distinto, pues el gasto en publicidad se orienta con más prevalencia hacia los medios digitales, influencers y creadores de contenido, dejando a los canales en una situación mucho más precaria.
Situación que ha hecho fuerte mella en TVN, en especial si se considera que sus costos fijos, derivados de la función de extensión que le señala la Ley, superan largamente sus ingresos anuales, lo cual obligó al actual directorio a recurrir a una solución de emergencia, como lo fue el nuevo crédito con aval del Estado obtenido en diciembre pasado.
Claro que para Vidal, este tipo de “soluciones parche” ya no pueden seguir implementándose, no solo porque acarrean más deudas para la estación pública, sino porque tampoco resuelven el problema de fondo, que no es otro que la incapacidad de autofinanciarse en un mercado que cada día va más y más a la baja.


Todo ello, en medio de una evolución programática que exige adaptarse mejor a los cambios en las tendencias de consumo de la audiencia, aun cuando para Vidal y su directorio, ello no implica transar nunca con los valores programáticos y editoriales de una estación que está “al servicio de la cultura y la educación de nuestra ciudadanía”.
-¿Cómo ha evolucionado la televisión chilena, especialmente TVN, luego del retorno a la democracia? ¿Ha sido una evolución positiva o, en ciertos casos, se ha producido una involución cultural o programática? Creo que el principal cambio es el contraste con la dictadura. Por ejemplo, TVN pasó de ser un canal “partisano” a uno pluralista. Eso responde, en gran parte, al acuerdo político del año 1992, a partir del cual se generó la Ley que estableció el autofinanciamiento y pluralismo editorial del canal. Los otros cambios son más bien culturales y transversales, como la consolidación de los matinales, y el auge de los reality shows y los temas de farándula. Ahora, más recientemente tenemos la consolidación de las nueva plataformas digitales, que desde el punto de vista de la industria son negativas, porque dificultan el acceso a la publicidad, pero que desde el punto de vista social son positivas, porque se amplió considerablemente el acceso a una plataforma de comunicación más plural.
Sin embargo, también coexisten distintos tipos de la pluralidades, porque mientras TVN es un canal por definición abierto a todas las tendencias de expresión,
por su estilo de gobernanza, las estaciones privadas como Megavisión, Canal 13 y Chilevisión, entre otras, responden a otro modelo de pluralismo, más regulado por los respectivos grupos económicos que hoy controlan dichos medios. Vale decir, el cambio político se reflejó en la industria televisiva, pero con distinto grado. Mientras TVN se abrió a una mayor diversidad, los otros medios más bien se cerraron dentro de sus propias esferas de conveniencia.
-¿Y qué sucedió en el intertanto con TVN, que de ser un canal líder llegó a una situación tan compleja y desmedrada como la actual?
En realidad, la crisis de TVN es estructural y de larga data. No es un problema reciente ni focalizado, sino una crisis que afecta a toda la televisión abierta de nuestro país. Hoy tenemos siete estaciones de televisión abierta, cuatro grandes y tres chicas, y todas viven de la publicidad. Sin embargo, en los últimos diez años, los ingresos publicitarios se han reducido en forma considerable y significativa. Por ejemplo, en 2006, cuando asumí por primera vez como Presidente del Directorio de TVN, nombrado por la presidenta Bachelet, la mitad de los recursos que las empresas destinaban a publicidad, iba a los canales de TV abierta. Pero diez años después, ese 50% se transformó en 36%. Y el año pasado, ese 36% se transformó en 23%. Y es una curva descendente que no se detiene, pues hoy la mayoría de la inversión publicitaria se va a las plataformas.
De hecho, si lo expresamos en cifras concretas, en la actualidad de cada 100 pesos destinados a avisaje, 52 van a las plataformas; 25 a los siete canales abiertos; 10 a publicidad en la vía pública; 7 a las radios; 3 a los diarios; y el resto a los canales de TV por cable. Eso explica, por ejemplo, por qué la edición impresa de La Tercera solo aparece sábado y domingo; por qué el Mercurio tiene cada día menos páginas; y por qué TVN tiene que buscar nuevas formas de financiamiento. Es decir, nos afecta a todos, porque hoy la mayoría de la inversión publicitaria se va a lo digital, y el 75% de esos medios digitales forman parte del universo Meta (Facebook e Instagram) y Google.
-¿Pero TVN no puede ser también competitiva en los canales digitales?
Se puede entrar en lo digital, pero la mayoría de los mejores espacios ya están ocupados. Sin embargo, el gran problema de TVN no pasa solo por eso, sino por la propia misión que le exige la Ley. En otras palabras, la normativa no solo nos impone un modelo autofinanciado, sino que además nos exige cumplir una misión permanente, que los demás canales no están obligados a seguir. Y son cinco cosas concretas, exclusivas dentro de la misión de TVN, que tienen un alto costo extra: la señal internacional, que llega a veintidós países; los nueve centros regionales; el Canal Cultural Infantil; la señal de archivo y las torres de transmisión que permiten que la señal de TVN se vea desde Visviri, en el Norte Grande, hasta Punta Arenas. Todo eso representa un costo fijo anual de diez mil $10.000 millones de pesos. Un gasto que los otros canales no tienen.
-¿Y hasta dónde los ha llevado esta paradoja legal?
A la crisis que el año pasado nos tuvo al borde del cierre, porque mientras el ingreso por publicidad disminuye año tras año, los costos fijos se mantienen inamovibles y, en ocasiones, aumentan. Por eso en el último tiempo se hizo evidente que TVN necesita urgentemente un nuevo modelo de financiamiento, acorde con estos cambios de contexto. El primero que se dio cuenta de esta situación fue el expresidente Sebastián Piñera, quien en su segundo período envió al Congreso un proyecto de Ley para que, por primera vez desde 1992, una parte del costo de Televisión Nacional fuese financiado anualmente, vía presupuesto de la nación. En ese momento, se habló de entregar $4 mil millones al año, para financiar la señal internacional, que cuesta $700 millones, y los nueve centros regionales, que cuestan otros $3.300. Sin embargo, ese proyecto no prosperó y la crisis siguió acentuándose.
-¿Y cómo ha sido posible para el canal sobrevivir en este tiempo?
Mediante soluciones transitorias. Por ejemplo, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, con acuerdo del Congreso, se le inyectaron a TVN capitales por USD 67 millones, que se destinaron principalmente a la renovación de equipos y a financiar la transición hacia los sistemas de transmisión digital, como de hecho ocurrió el 26 de abril del año pasado en todo Chile.
Otra parte fue para modernizar la gestión, pues todo este ajuste significó la salida de 224 trabajadores en dos años, con un costo de $4.000 millones en indemnizaciones, que se financiaron precisamente con esta inyección de capital. Y por último, se destinaron USD 18 millones, para crear la señal infantil NTV.
Hasta ahí todo iba bien, pero finalmente esa inyección de capital se terminó, y tuvimos que solicitar en forma urgente recursos extra, porque, insisto, la publicidad actual no permite cubrir el costo de los servicios que la Ley nos exige entregar. A fines del año pasado logramos solucionar ese problema, pero hoy necesitamos, urgente, un nuevo marco legal de financiamiento estatal.
-¿Esa alternativa, en concreto, existe?
Por cierto. Y de hecho el gobierno del presidente Boric tomó como base el proyecto original del expresidente Piñera, haciéndole algunas indicaciones que subieron el monto del aporte estatal de $4.000 a $5.500 millones, que es lo que hoy se tramita en la Cámara de Diputados. Pero así y todo, aún es insuficiente, porque los costos fijos de TVN, que, vuelvo a reiterar, no son antojadizos sino que forman parte de la misión que nos exige la Ley, y que no tienen otros canales, son de $10.000 millones anuales.
Ahora bien, en forma paralela, el ministro de Hacienda Mario Marcel, propuso que el financiamiento de TVN no dependiera solo del presupuesto anual, que es muy politizado, sino que además se creara un nuevo fondo de inversión por USD 30 millones de dólares. De este modo, se entregarían subsidios estatales anuales solo hasta 2029, mientras que a partir de 2030, la propia rentabilidad de este nuevo fondo permitiría obtener esos $5.500 millones, sin depender más del presupuesto de la nación.
-¿Cómo va la tramitación de este proyecto? Avanza, aunque lentamente. De hecho, recién saldrá de la Comisión de Cultura de la Cámara en unas dos semanas más, y luego se analizará en la Comisión de Hacienda, antes de ser votado en la sala. En lo personal, creo que sus perspectivas son positivas, porque a partir de mis conversaciones con todos los partidos
del espectro político, existe un interés transversal de que Televisión Nacional siga existiendo.
-¿Este deseo también existe en la oposición? Bueno, en las derechas veo dos mundos. Uno que está a favor de que TVN siga existiendo, pero solo como señal pública. Es decir, que abandone el avisaje y sus labores de “extensión” y transmita solo noticias. Y hay otro sector más ortodoxo, que dice que Televisión Nacional no debe existir como “obligación”, porque esa decisión la toma el mercado.
Toda esta discusión se desarrolla justo en medio de un escenario marcado por la baja constante de la sintonía de TVN. Situación que Vidal no elude, pero que no amaina su entusiasmo, ni esperanza de volver a recuperar el sitial de antaño
-¿Y cómo los afecta la constante baja de rating? ¿Es una presión extra al momento de luchar por obtener este financiamiento estatal permanente?
Para nadie es un misterio que nuestra sintonía ha ido descendiendo. Y esto empezó a notarse hace quince años, pues a partir de 2010 dejamos de tener el primer lugar de sintonía, que mantuvimos por muchos años. Entre 2011 y 2012 pasamos al segundo lugar; en 2013, al tercer lugar; y entre 2014 y 2024, al cuarto lugar. Un período de descenso constante, salvo en 2022, que momentáneamente recuperamos

el tercer lugar. Claro que fue un tiempo donde todos los canales subieron sintonía, porque la gente no tenía más alternativa que ver televisión, y porque, además, a raíz de la pandemia de COVID-19 bajaron significativamente los costos de producción, porque se transmitía mucho contenido “envasado”.
De hecho, TVN en 2022 tuvo utilidades por ocho mil millones, mientras que en 2023 los números también fueron azules, aunque más acotados, con ganancias por $200 a $300 millones. Claro que fue un período corto, porque después volvió el descenso de ingresos y de sintonía.
Sin embargo, paradojalmente fue ese cuadro crítico lo que permitió que la administración del presidente Piñera gestionara en 2021 un primer crédito con aval del Estado, por cuarenta y ocho mil millones de pesos, que se destinó a pagar las deudas que había en ese minuto. La primera cuota de ese crédito, que se solicitó al BCI y cuya deuda asciende hoy a $55.000, por los intereses, vence el primer trimestre de 2027.
Pero esa fue una solución momentánea. De hecho, cuando volví a ocupar este cargo, en diciembre de 2023, junto con el nuevo equipo directivo encabezado por Susana García, nos dimos cuenta de que teníamos una crisis a punto de estallar. Y así sucedió justo un año después, cuando se reveló que ya ni siquiera había recursos para pagar los sueldos de febrero y marzo de este año.
Este nuevo aval del Estado para obtener otro crédito bancario, instruido por el presidente Boric, es por $25.000 millones, los cuales se van a destinar íntegramente al funcionamiento de las operaciones que la propia Ley nos exige. Para eso, el directorio aprobó dividirlo en dos. Se destinarán $12.500 para la operación de 2025; y se dejarán los otros 12.500 en reserva, para la de 2026. Con eso controlamos al menos la crisis de los sueldos, por el momento. Pero el tema de fondo, es que ya tenemos dos créditos con aval de Estado. Redondeando, cuando asuma el nuevo gobierno en marzo de 2026, este canal va a estar endeudado en $70.000 millones. Y en este momento, no hay nada que pueda asegurar que ese escenario pueda mejorar en el corto plazo, por el drama de la caída de la publicidad. Por eso, insisto, es necesario que el Estado entregue un aporte anual permanente.
-Y que pasará entonces en el próximo gobierno, ¿existirá o no existirá TVN?
Eso depende de quién gane las elecciones, porque será el nuevo presidente, junto con su ministro de Hacienda, quienes tendrán que decir, ¿qué hacemos? Sin embargo, la fórmula que propongo me parece la más efectiva y viable para que TVN siga existiendo. Y


se trata de una necesidad real, por las virtudes culturales y de extensión que hoy tiene el canal. Por eso, enfatizo, debe haber un financiamiento estatal, vía presupuesto de la nación, de $10.000 millones, para cubrir las cinco tareas que solo nosotros hacemos, tal como nos exige la Ley.
Este gran esfuerzo administrativo, sin embargo, choca con la realidad de un escenario televisivo donde la mayoría de la oferta programática, se desarrolla en términos contrarios a la orientación editorial de Televisión Nacional. Variable que hace aún más complejo el desafío de repuntar en sintonía y ser más competitivos. Pero que tampoco parece reducir el entusiasmo de Vidal.
-Desde el punto de vista programático, ¿la actual involución programática no altera sus objetivos? En realidad yo no sería tan drástico como para
HTTPS://WWW.FLICKR.COM/PHOTOS/181670527@N07/
HTTPS://WWW.FLICKR.COM/PHOTOS/181670527@N07/
hablar de involución. Hay cambios profundos, que en general responden a las necesidades del público, como los reality shows, por ejemplo, que tienen gran cantidad de rating. Sin embargo, en el caso de TVN igual queremos ser firmes para mantener nuestra línea editorial. Somos un canal que informa y entretiene, pero sin recurrir a reality o programas de farándula. Y si bien eso tiene un costo también, tenemos que saber asumirlo, aunque también justifica adicionalmente la necesidad de contar con un financiamiento estatal.
-¿Es muy diferente este contexto que se vive hoy, al que enfrentó anteriormente en este mismo cargo?
Bueno, cuando llegué en 2006, éramos primeros en sintonía, mientras que en diciembre del año pasado éramos últimos. Ese es el gran cambio, con todo lo que eso implica. Asimismo, en 2006 teníamos cerca de 1.300 trabajadores, mientras que el año pasado quedaban solo 780. Además, hace veinte años teníamos muchos ingresos por publicidad, por ser los primeros. Pero la clave no es quedarse en el pasado, sino esforzarnos por mejorar hacia el futuro. De hecho, si lo pensamos bien, el cambio central no solo afecta a Chile, sino a toda la TV abierta. Hoy el mercado, sencillamente no es lo suficientemente grande como para que coexistan más de dos canales de TV abierta en un mismo escenario. ¡Pero en Chile tenemos 7!, aunque solo cuatro sean grandes. Y eso claro que afecta, porque reduce aún más las opciones de inversión publicitaria. Por otro lado, en 2005 y 2006 estábamos a la vanguardia de las telenovelas. Pero hoy ya no existe el área dramática, y gran parte de su gente e incluso sus contenidos, se fueron a Megavisión, lo cual también nos afecta al momento de luchar por las audiencias.
-Y en este contexto actual que describe, ¿se justifica realmente tener un modelo de televisión pública tal como la ley fijó para TVN? ¿Es un deber del Estado mantenerlo?
Sí, por supuesto. Porque en la sociedad chilena existen diversos tipos de medios, los tradicionales, donde se incluyen prensa, radio, televisión; y las nuevas plataformas, donde hay de todo, aunque con gran presencia de Meta y Google que son los que, en cierto modo, controlan los contenidos. A su vez, en los medios tradicionales, si queremos pluralidad real, solo podemos encontrarla en la radio, porque si eres de derecha, te vas a la radio Agricultura; pero si eres de centro izquierda, optas por la Cooperativa.
En televisión, en cambio, tenemos una realidad opuesta, pues hay una gran mayoría de estaciones privadas, Megavisión, Canal 13 y Chilevisión, que


responden a intereses comerciales puntuales, lo cual es legítimo, pero restrictivo. Entonces, en ese cuadro restrictivo, la presencia de un canal como TVN que, por Ley, está obligado a ser plural, no solo es un aporte necesario, sino indispensable.
Por ejemplo, la semana pasada en Estados Unidos, el medio The Washington Post fue comprado por Jeff Bezos. Y su primera instrucción fue “a partir de mañana no se publica ninguna columna u opinión que vaya en contra de la economía capitalista y del gobierno de Trump”. Es legítimo, obvio, porque Mr. Bezos es el nuevo dueño de ese medio, pero eso aquí en Chile no puede pasar. Esa es la ventaja de TVN. Nosotros informamos con pluralidad, a todos los sectores, sin censura y con libertad de expresión completa. Y por ello, es deber del Estado mantener eso.
-¿Y en una era tan plagada de influencer s y creadores de contenidos , es muy agotador tratar de mantener un esquema donde primen los valores educativos y formativos? Más aún, ¿es válido o viable competir contra esos nuevos medios, para conseguir avisadores, publicidad e ingresos?
Bueno, cada día es más difícil, pero se puede, porque hay algunas cosas que son propias de la cultura televisiva, en especial de TVN, que pueden generar valor hacia nuestras audiencias. Por ejemplo, nuestro noticiero central empezó a crecer no solamente por el talento del equipo, sino porque además se logró posicionar antes del noticiero un programa exitoso de entretención sana, que se llama “Ahora Caigo”. Y después del noticiero tenemos otro programa similar que es “Yo soy”.
Entonces, el desafío del equipo de prensa es que aquella familia común y corriente que se está entreteniendo con “Ahora caigo”, no cambie de canal cuando comience el noticiario. Claro, la idea es pasar de la entretención a la información, sin perder sintonía y está resultando, porque nuestro noticiero central pasó de 4.0 puntos de promedio, a 6.5 puntos en el último tiempo.
Ahora bien, esto también se refleja en que el noticiero de las 6 de la mañana, porque si el programa de la noche anterior es entretenido, la persona se dormirá con nuestra compañía y al día siguiente, prenderá el televisor en el mismo canal. Entonces esa parrilla previa y posterior al noticiero central es clave también para la sintonía del día siguiente.
Por eso, nuestro gran objetivo actual es recuperar sintonía en la franja matinal, y ya estamos dando pasos concretos para avanzar hacia esa meta. Primero incorporamos nuevos rostros como Montserrat Álvarez y redujimos el horario del matinal a la mitad, para continuar con un programa distinto de entretención de 11:00 a 13:00, y luego seguir con las noticias hasta las 14:00 horas. La idea es darle un buen piso de sintonía a ese noticiero, para que eso también repercuta en las noticias de la tarde. También insistiremos en que la parrilla programática esté limpia de farándula. Por eso optamos por programas vespertinos de servicio, como “La Jueza” y “Caso Cerrado”, que si bien tienen algo de espectáculo, especialmente este último, abordan temas de ayuda a la comunidad, y nos permiten tener una reputación que ayuda a captar avisos de grandes empresas.
-¿Y cree que el Estado debe hacer mayores esfuerzos para mantener este modelo?
Por supuesto, porque tampoco es un esfuerzo desmedido. Esos $10.000 millones anuales que necesitamos para solventar los costos fijos de nuestra misión, equivalen solo al 0,01% del presupuesto nacional. Si la sociedad, a través de sus representantes en el Congreso, decide que mantener el funcionamiento de TVN vale la pena, podrán darse cuenta de que ese esfuerzo no es tan oneroso, como algunas

personas comentan, pues representa apenas el 0,01% del gasto anual de la nación. Y esto lo planteo así, porque muchos critican, a través de cartas en diarios o columnas de opinión, que ese gasto es excesivo, y que es mejor destinar ese dinero a obras sociales, hospitales, educación, etc. Pero cuando se analiza el impacto de la dimensión global social de Televisión Nacional y de su misión educativa, requerir solo 0,01% del presupuesto nacional es un esfuerzo que, de todos modos, vale la pena realizar.
-¿Y cree que TVN podrá, finalmente, contar con ese financiamiento?
Bueno, en el actual escenario me parece que podemos ser optimistas. Estoy seguro de que este proyecto se votará este año, y confío en que se apruebe rápidamente, al menos en la Cámara. Ahora bien, en el Senado tal vez encontremos más resistencia, porque la correlación de fuerzas en cierto modo favorece a la derecha, pero al mismo tiempo hemos descubierto que los senadores de regiones valoran mucho la presencia de las diferentes señales regionales de TVN, así que considero muy difícil que uno de esos senadores de regiones voten en contra de este proyecto, porque no solo significaría que TVN deje de existir, sino que también sería el final de la cobertura noticiosa televisiva para sus propias regiones.
-¿Y cuál es su desafío inmediato, antes de dejar su cargo en TVN cuando asuma el próximo gobierno?
Bueno, creo que el desafío más urgente ya lo cumplí, pues me comprometí con el presidente y el directorio a resolver la situación más crítica, que era la falta de financiamiento inmediato para seguir operando durante este año. Eso lo logramos con el nuevo crédito avalado por el Estado. Pero ahora, con un equipo ejecutivo nuevo, cambios en el matinal y más esfuerzos enfocados en recuperar audiencia, esperamos llegar en buena forma a 2026. Todo lo que siga después, corresponderá decidirlo al Congreso o al nuevo presidente o presidenta. Claro que, de todos modos, me sentiría muy satisfecho si el Congreso vota favorablemente ese aporte permanente del 0,01% del presupuesto de la nación. Porque eso le dará a TVN un piso para enfrentar con mayor confianza el futuro. Así que ojalá, al momento de votar, los diputados, diputadas, senadores y senadoras, valoren lo que significa TVN para el país, tal como ya lo hace la gente, porque TVN es parte de nuestra historia.

POR CRISTIAN VILLALOBOS ZAMORA
Ingeniero y ensayista
En la historia de la humanidad, y en particular en occidente, la soledad ha sido tanto un refugio como una condena para aquellos que se han atrevido a desafiar las normas de su época. Mientras que para muchos es un estado casi de abandono y aislamiento, para otros ha sido un espacio de introspección y libertad que permite desarrollar ideas y pensamientos que trascienden en el tiempo.
Diversos pensadores han vivido la soledad de maneras muy distintas, ya sea como un estado buscado voluntariamente o como una imposición de la sociedad. Desde la condena de Sócrates en la Atenas democrática hasta la reclusión filosófica de Spinoza, pasando por el pesimismo introspectivo de Schopenhauer y la lucha interna de Nietzsche, podemos ver cómo la soledad ha moldeado tanto sus vidas como sus ideas. Cada uno de ellos, en su propia época y contexto, enfrentó la incomprensión y el rechazo, pero también encontró en el aislamiento un espacio fértil parta cuestionar las verdades establecidas y formular pensamientos que recobran vigencia en la actualidad.
Este texto indaga cómo la soledad ha sido un elemento clave en la vida y obra de estos grandes filósofos y pensadores. Reflexionaremos sobre su capacidad para transformar este estado en una herramienta creativa y cómo sus ideas, lejos de ser olvidadas, cobran una vigencia renovada en una
sociedad moderna que parece rechazar la reflexión profunda y el pensamiento crítico. A través de sus historias, entenderemos que la soledad, no es una limitación, es un camino hacia la libertad y la verdad.
Cuando es elegida y no impuesta, la soledad se convierte en un poderoso instrumento para la reflexión profunda. En este estado, la mente se libera del bullicio social y se concentra en los aspectos vitales de la existencia. A diferencia de la distracción que caracteriza la vida cotidiana, la soledad permite al pensador enfrentarse con lucidez a las preguntas fundamentales sobre la vida, la verdad y el ser.
Para los filósofos que componen este ensayo, la soledad no fue un simple retiro físico, sino una desconexión deliberada del pensamiento convencional. No se trataba solo de apartarse del mundo, sino de crear el espacio necesario para cuestionarlo. En un mundo cada vez más interconectado, donde la constante exposición a estímulos dificulta el auto examen, esta capacidad para aislarse intelectualmente resulta más deseable que nunca. A través de la soledad, estos pensadores lograron cultivar una perspectiva única y desarrollar teorías que desafiaron las estructuras sociales, políticas y culturales de su tiempo.
Este análisis comienza con Sócrates, el filósofo que, a pesar de vivir inmerso en la polis ateniense y de dialogar constantemente con sus conciudadanos, experimentó una forma singular de soledad: la del pensador que se enfrenta a la incomprensión y la hostilidad de su propia sociedad.

A primera vista, Sócrates no parece un filósofo solitario. Si pensamos, vivía en Atenas, una ciudad vibrante, rodeado de sus discípulos y compañeros de debate. Además, tuvo una familia bastante convencional para su época. Estaba casado con Jantipa y tuvo tres hijos. Le gustaba recorrer el ágora, interpelar a los ciudadanos y dialogar con ellos sobre la verdad, la justicia y la virtud. Tampoco se retiró a una cueva ni buscó refugio en el aislamiento; al contrario, su vida estuvo marcada por la conversación constante. Sin embargo, su verdadera soledad no fue física, sino intelectual y existencial: era un hombre solitario en su manera de pensar, en su forma de ver el mundo y en su lucha por la verdad en una sociedad que no estaba preparada para enfrentarla. En la Atenas del siglo V a.C., la retórica y la persuasión eran herramientas esenciales para el éxito político y social. Los sofistas, figuras influyentes de la época, enseñaban a sus discípulos a argumentar con eficacia, sin preocuparse demasiado por la verdad. En este contexto, el Tábano de Atenas era un personaje singular: no buscaba convencer, sino entender. Con su método dialéctico, la mayéutica, denunciaba la ignorancia disfrazada de sabiduría y derribaba las certezas de sus interlocutores. Esta actitud lo convertía en un “outsider”, alguien que,
aunque estuviera presente en la peléis, no compartía sus valores ni su modo de pensar.
A pesar de que tenía la admiración de algunos jóvenes, la mayoría de los atenienses lo consideraban una amenaza. Sus constantes interrogatorios les incomodaban, pues ponían en evidencia su falta de conocimiento real. Con el tiempo, esta incomodidad se transformó en resentimiento y finalmente, en persecución. Sócrates fue acusado de corromper a la juventud y de no respetar los dioses de la ciudad, cargos que reflejan más un intento de silenciarlo que una verdadera preocupación moral. En su defensa, recogida en la Apología de Platón, Sócrates asume su destino con serenidad. No busca salvarse con discursos complacientes ni se arrepiente de su manera de pensar. Su condena a muerte es el punto culminante de su soledad: un hombre rodeado de una sociedad que no lo entiende y que lo elimina porque desafía su flojera intelectual. Sócrates tuvo la oportunidad de escapar de Atenas y evitar su ejecución. Sin embargo, decidió quedarse y aceptar su destino, pues huir habría significado traicionar sus propios principios. Su decisión de beber la cicuta además de ser un acto de valentía, fue también la última afirmación de su independencia intelectual y moral.
En efecto, la soledad de Sócrates, no es la del ermitaño misántropo, sino la del pensador que prefiere mantenerse fiel a sus ideales antes que someterse ante el pensamiento dominante. Su muerte simboliza la distancia insalvable entre el filósofo y la sociedad, entre quien busca la verdad y quienes prefieren las certezas en bandeja.
Si la soledad de Sócrates fue la del pensador incomprendido en su propia ciudad, la de Baruch Spinoza fue la del exiliado intelectual, un hombre apartado de su comunidad y del pensamiento dominante de su época. Su búsqueda
de la verdad lo llevó a romper con las creencias establecidas, y esa ruptura tuvo un alto costo: el aislamiento social y la marginación.
Spinoza nació en Ámsterdam en 1632, en el seno de una comunidad de judíos sefardíes que habían huido de la Inquisición española y portuguesa. Sin embargo, dentro de ese refugio que sus antepasados habían encontrado en los Países Bajos, Spinoza se convirtió en un proscripto. Su rechazo de la ortodoxia religiosa y su interpretación radical de Dios y su naturaleza lo llevaron a ser excomulgado en 1656 mediante un herem, una condena implacable que lo anatematizaba con términos inusualmente severos, prohibiendo a la comunidad no solo tener contacto con él, sino también leer sus escritos o siquiera pronunciar su nombre. A diferencia de otros herejes que intentaron reconciliarse con sus comunidades, Spinoza no buscó retractarse ni suavizar sus ideas. Aceptó su excomunión con una serenidad estoica y se alejó de la vida pública, dedicándose a la filosofía y al pulido de lentes, su medio de subsistencia. Esta soledad impuesta lo apartó no solo de su comunidad, sino también de la posibilidad de participar en debates filosóficos más amplios, pues sus ideas eran consideradas peligrosas tanto por las autoridades religiosas judías como por los cristianos.

En un tiempo en que la teología dominaba la comprensión del mundo, Spinoza se atrevió a plantear una visión radicalmente distinta. Su Ética, una obra monumental publicada póstumamente, sostiene que Dios no es un ser personal que interviene en el mundo, sino la totalidad de la naturaleza misma. No hay un plan divino ni un propósito trascendental: el universo sigue un orden necesario, y la felicidad humana radica en comprenderlo y aceptarlo. Estas ideas lo ubicaron en una posición única y aislada. Para los religiosos, era un ateo peligroso; para los racionalistas, un pensador
difícil de entender. No encajaba en ningún grupo ni escuela filosófica de su tiempo. Esta situación lo llevó incluso a no aceptar cátedras universitarias para no transar su independencia intelectual.
Si bien Spinoza sufrió la exclusión, también abrazó voluntariamente su soledad. No buscó reconocimiento ni fama, ni trató de reconciliarse con los que lo rechazaban. Al contrario, encontró en el aislamiento la libertad para pensar sin ataduras. Vivió de manera austera, rodeado de pocos amigos, y rechazó la tentación de involucrarse en disputas políticas o religiosas que lo desviaran de su búsqueda filosófica. Su vida puede verse como una renuncia voluntaria a los placeres y ambiciones mundanas, en favor de la contemplación racional y la construcción de un sistema filosófico que explicara la realidad sin dependencias de la superstición o a la autoridad. Esta forma de soledad lo convirtió en un precursor de la libertad de pensamiento moderna, aunque en su tiempo significó la marginación casi total. A diferencia de Sócrates, cuya condena fue pública y dramática, Spinoza murió en silencio, con su obra apenas difundida. Sin embargo, su soledad fue el precio de una libertad intelectual que hoy reconocemos como esencial. Su pensamiento influyó en la Ilustración, en una filosofía secular y en la defensa de la razón como guía para la vida humana. Spinoza nos enseñó que la soledad no siempre es impuesta por los demás: a veces, es el precio necesario para la coherencia y la integridad intelectual. Prefirió la verdad a la comodidad, el aislamiento a la simpatía, y en ese retiro encontró la claridad que siglos después lo convertiría en uno de los pensadores más influyentes de la modernidad.

Si en Sócrates la soledad se manifestaba en su aislamiento intelectual dentro de la polis y en Spinoza fue el resultado de una excomunión radical, en Arthur Schopenhauer la soledad adquirió un matiz más profundo: fue su elección de vida, pero también su condena. Misántropo declarado, pesimista implacable y crítico feroz de sus contemporáneos, Schopenhauer no solo defendió la soledad como una condición necesaria para el pensamiento filosófico, sino que la vivió de manera extrema, convencido de que cuanto más elevado es un espíritu, más inevitablemente debe apartarse de la sociedad. Desde su infancia, Schopenhauer experimentó la soledad como una forma de vida. Su relación con
su madre, la novelista Johanna Schopenhauer, fue conflictiva y tormentosa. Mientras ella disfrutaba de la vida social y el reconocimiento literario en Weimar, Arthur la despreciaba, tachándola de superficial y banal. Finalmente, tras una serie de enfrentamientos, rompió toda relación con su madre y optó por un aislamiento casi absoluto. Este distanciamiento no fue solo familiar, sino también intelectual. A diferencia de muchos filósofos que construyeron sus ideas dialogando con sus pares, Schopenhauer desarrolló su pensamiento en oposición a su época. Consideraba que el idealismo alemán de Hegel y Fichte era pura charlatanería, y no ocultaba su desprecio por la academia filosófica, a la que veía corrompida por intereses políticos y mediocridad intelectual. Su filosofía, centrada en el pesimismo radical y la superioridad de la voluntad sobre la razón, no fue bien recibida en su tiempo. Publicó “El mundo como voluntad y representación” en 1818, pero pasó sin pena ni gloria, eclipsada por el idealismo hegeliano. Frustrado, se retiró a vivir en soledad, convencido de que el reconocimiento le llegaría solo después de su muerte. Schopenhauer no solo vivió apartado de la sociedad, sino que justificó filosóficamente su alejamiento. Sostenía que la convivencia con los demás es una fuente inagotable de sufrimiento, porque los seres humanos están dominados por la voluntad egoísta y el engaño. Para él, la única forma
de encontrar paz era el alejamiento, mientras más se retirara un individuo del mundo, más autónomo sería su pensamiento.
Uno de sus pasajes más célebres es la parábola del erizo, donde describe cómo los hombres, al igual que los erizos en el invierno, se acercan para darse calor, pero al hacerlo se lastiman con sus púas. La única solución es mantener una distancia prudente: suficiente para no morir de frío, pero sin acercarse demasiado para evitar el dolor. Esta metáfora resume su visión de la vida social, a veces necesaria, pero siempre peligrosa para el espíritu profundo. Schopenhauer nunca dejó de observar el mundo con una mezcla de ironía y desprecio. Le fascinaba la música, admiraba a los místicos orientales y encontraba consuelo en su perro, al que consideraba más leal e inteligente que la mayoría de los hombres. En su vejez, cuando su filosofía comenzó a ser reconocida, se mantuvo fiel a su carácter, nunca abandonó su actitud crítica y distante.
La soledad en Schopenhauer no era un arrebato; era, ante todo, una condición necesaria para la sabiduría. Creía que la mayoría de las personas se distraen con placeres efímeros y cosas triviales, mientras que el verdadero filósofo debe apartarse de esas distracciones para contemplar la realidad en su crudeza. En su visión budista y pesimista del mundo, la existencia es sufrimiento, y solo el conocimiento profundo puede liberarnos de él. Este retiro no es un nihilismo absoluto, sino un llamado a la contemplación estética y la meditación. El arte, especialmente la música, era para él un escape momentáneo del tormento de la existencia, una forma de conectar con una realidad más pura y menos dominada por la voluntad.
A diferencia de Sócrates, quien murió en el centro del debate filosófico ateniense, y de Spinoza, cuya obra se dispersó tras su muerte, Schopenhauer vivió y murió prácticamente solo, sin discípulos inmediatos ni reconocimiento en vida. Sin embargo, su pensamiento resurgió con fuerza en generaciones posteriores. Nietzsche lo consideró un maestro (aunque luego se alejara de su pesimismo absoluto), Freud tomó de él la idea de la primacía del deseo inconsciente, y el existencialismo encontró en su visión del sufrimiento humano un punto de partida esencial. Schopenhauer enseña que la soledad no es solo una consecuencia del rechazo social, sino una elección filosófica consciente. Para él, pensar verdaderamente significaba separarse del mundo, aceptar la insignificancia de la existencia y encontrar belleza en la lucidez implacable.
Si en Sócrates la soledad fue un aislamiento intelectual dentro de la polis, en Spinoza una marginación impuesta y en Schopenhauer un refugio misantrópico, en Friedrich Nietzsche la soledad se convirtió en un tormento y un anhelo a la vez, una prueba de fuego para su pensamiento y para su propia existencia. A diferencia de otros pensadores que abrazaron la soledad con serenidad o resignación, Nietzsche la vivió como una lucha, oscilando entre la necesidad de aislarse para profundizar en su filosofía y el dolor que le provocaba ese mismo aislamiento. Su soledad no fue meramente física, sino sobre todo espiritual: una separación radical de su tiempo, de sus contemporáneos y, en definitiva, de la humanidad misma.
Nietzsche no estuvo nunca completamente solo en términos físicos o sociales: tuvo amistades, seguidores ocasionales y mantuvo una relación tormentosa con su hermana. Sin embargo, su verdadera soledad era existencial. Se sentía un expulsado del pensamiento de su época, alguien que veía con lucidez lo que los demás se negaban a aceptar. Este sentimiento se intensificó con el tiempo. En su juventud, Nietzsche estuvo vinculado a círculos intelectuales y culturales, especialmente en su relación con Richard Wagner. Pero esta relación se deterioró cuando Nietzsche comenzó a alejarse de la visión nacionalista y cristiana del compositor. Al romper con Wagner, Nietzsche no solo perdió a un maestro y amigo, sino que se distanció de toda una tradición que había influido en su pensamiento temprano.
La publicación de Así habló Zaratustra marcó un punto de no retorno. En esta obra, su aislamiento se convierte en el tema central: Zaratustra es el profeta que baja de la montaña para hablar con los hombres, pero estos no lo comprenden y lo rechazan. La soledad es, entonces, el precio que paga el espíritu libre por ver más allá de su tiempo. En una carta a su hermana, escrita en agosto de 1883, Nietzsche maldice la soledad solo para, acto seguido, reconocer que el contacto con los demás tampoco es una solución: ver a los seres humanos solo le provoca agotamiento y desesperanza. En este conflicto entre la necesidad de compañía y el rechazo al mundo que le rodea, Nietzsche encuentra su mayor sufrimiento.
Nietzsche no solo se sentía solo, sino radicalmente incomprendido. Su pensamiento, en vida, fue ignorado o malinterpretado, y nunca gozó del reconocimiento que otros filósofos lograron en su
tiempo. A diferencia de Schopenhauer, quien asumió su aislamiento con cierto estoicismo, Nietzsche luchó contra él, intentando constantemente ser leído, entendido y aceptado. Sin embargo, cuanto más profundizaba en su filosofía, más se alejaba de cualquier posibilidad de encajar en su época. Este aislamiento no solo fue intelectual, sino también físico. Su salud se deterioró progresivamente, lo que lo obligó a vivir retirado en pequeñas ciudades y estaciones de descanso en Suiza e Italia. Sus constantes viajes en busca de un clima que aliviara sus dolencias solo incrementaban su sensación de desarraigo. En 1882, Nietzsche le pidió a su amigo
Peter Gast que lo visitara para proporcionarle “una enorme distracción”, confesando su deseo de aventuras. Pero estas fueron solo llamadas desesperadas en medio de un destino que ya estaba sellado. Nietzsche había cruzado el umbral de la soledad absoluta.
Pero si bien la soledad lo atormentó, también fue el crisol donde se forjó su pensamiento más radical. En el aislamiento, Nietzsche se enfrentó consigo mismo y con las verdades que el mundo evitaba. Fue en la soledad donde destruyó las ilusiones del cristianismo, de la moral tradicional y de la metafísica occidental, y donde construyó conceptos como: La Voluntad de Poder, El Superhombre y La Muerte de Dios.
En este sentido, su soledad no fue solo un destino trágico, sino también una condición necesaria para su filosofía. Nietzsche no habría podido pensar como lo hizo sin ese aislamiento, sin esa distancia que le permitió ver el mundo con una claridad devastadora. Sin embargo, la intensidad de su lucha terminó por quebrarlo. Hacia 1889, su soledad se convirtió en locura. Su famoso colapso en Turín
marcó el final de su vida consciente. Así, los últimos años los pasó en un estado de deterioro mental, cuidado por su hermana, quien terminaría distorsionando su obra. Nietzsche nos deja una imagen paradójica de la soledad. No la buscó con la serenidad de Spinoza ni con el desprecio de Schopenhauer, sino que la vivió como una batalla personal. Quiso escapar de ella, pero también la necesitó; la maldijo, pero también la convirtió en su mayor fuente de conocimiento. Su vida parece confirmar su propia idea de que el filósofo auténtico está destinado a caminar solo, a ser un adelantado a su tiempo cuya lucidez lo condena al exilio intelectual. Su pensamiento, que en vida fue ignorado, se convirtió en una de las influencias más poderosas del siglo XX, dando forma a la filosofía existencialista, la crítica cultural y el pensamiento posmoderno.
Nietzsche fue, quizá, el más trágico de los solitarios de este ensayo. No encontró refugio en la aceptación de su aislamiento, como Schopenhauer, ni en la paz interior de Spinoza. Su soledad fue la herida abierta de un espíritu que vio demasiado y que, en su lucidez, se quedó sin nadie con quien compartir su visión.
Hemos visto cómo la soledad ha sido un factor determinante en la vida y obra de Sócrates, Spinoza, Schopenhauer y Nietzsche. Lejos de ser una simple circunstancia externa, la soledad se convirtió en la fuente en el que estos pensadores forjaron sus ideas más provocadoras. Desde el diálogo filosófico de Sócrates hasta la introspección radical de Nietzsche, la soledad ha sido tanto una prueba como una condición necesaria para el pensamiento profundo. En cada uno de estos filósofos vemos un rostro distinto de la soledad: la de Sócrates, que lo aisló intelectualmente en medio de una sociedad que no estaba lista para su crítica; la de Spinoza, que le permitió desarrollar una filosofía libre de dogmas; la de Schopenhauer, que lo llevó a rechazar el mundo y refugiar-

se en el pensamiento; y la de Nietzsche, que osciló entre la necesidad y el tormento, entre la lucidez y la desesperación. Lo que une a todos ellos es que supieron transformar su aislamiento en un espacio de creación filosófica, en una herramienta para ver más allá de su tiempo.
En nuestra sociedad híper-conectada, donde la inmediatez y el ruido parecen gobernar el pensamiento, el ejemplo de estos filósofos cobra una relevancia especial. Vivimos bombardeados de información, pero cada vez reflexionamos menos; tenemos acceso a todo tipo de opiniones, pero cada vez nos detenemos menos a cuestionarlas con profundidad. En este contexto, aprender de la relación que estos pensadores tuvieron con la soledad puede ayudarnos a redescubrir su valor como un espacio de profundidad y sentido. No se trata de rechazar la vida en sociedad ni convertirnos en un anacoreta, sino de comprender que la soledad, cuando es elegida y bien aprovechada, puede ser el espacio donde redescubrimos quiénes somos, qué pensamos realmente y qué queremos hacer con nuestras vidas. El aislamiento filosófico de estos pensadores no fue un escape ni una renuncia, sino un ejercicio de libertad intelectual. En tiempos donde la distracción es constante
y lo superficial amenaza con vaciar el pensamiento, recuperar momentos de soledad puede ser un acto de resistencia y de claridad.
La enseñanza final que nos dejan estos filósofos es clara: la soledad no es un enemigo, sino un territorio fértil para la transformación personal y el desarrollo de nuevas ideas. A menudo se nos enseña a temerla, a verla como un signo de fracaso o de exclusión, cuando en realidad puede ser una oportunidad para repensarnos y crear. Nietzsche nos advirtió que quien camina solo muchas veces es incomprendido, pero también nos mostró que es en la soledad donde se gesta la verdadera autenticidad. Sócrates demostró que estar solo en el pensamiento es el primer paso para desafiar las verdades establecidas. Spinoza nos enseñó que la tranquilidad del aislamiento puede ser un refugio para la lucidez, y Schopenhauer nos recordó que la independencia intelectual solo es posible si aprendemos a convivir con la soledad.
Por eso, tal vez sea el momento de dejar de temerle a la soledad y empezar a valorarla como lo hicieron estos grandes filósofos: no como un vacío, sino como una oportunidad para ver más allá, para comprender mejor el mundo y para transformarnos a nosotros mismos.


“Mi único deseo es un poco más de respeto por el mundo, que empezó sin seres humanos y terminará sin ellos; eso es algo que siempre debemos tener en cuenta”
CLAUDE LEVI STRAUSS (2005)
POR CÉSAR GATICA MUÑOZ Analista internacional, geógrafo
Al examinar con mayor detención el curso de la guerra en Ucrania, se adquiere la impresión que los análisis que al respecto se realizan, así como las informaciones de prensa, frecuentemente, carecen de la debida objetividad. Es lamentable que aquello no llame la atención. Esta guerra, es claro, no es más que la expresión del enfrentamiento entre las potencias que ejercen hegemonía en los hemisferios occidental y oriental. Es una pugna que no parece tener fin. Asimismo, los hechos demuestran con meridiana claridad que el origen del conflicto en Ucrania es consecuencia directa de la profunda penetración de la OTAN hacia el oriente. Esta es la causa de las centenas de miles de seres humanos muertos y de la enorme destrucción material que esta confrontación ha provocado. De acuerdo con Moscú y con las notas del entonces Secretario de Estado de EE. UU., James Baker III, durante las negociaciones destinas a la reunificación de Alemania, llevadas a efecto entre 1989 y 1990, se mencionó en varias oportunidades la propuesta que la OTAN no avanzara “ni una pulgada hacia el este”. Sin embargo, esta condición no fue aprobada por el Presidente George H. W. Bush y no se incorporó en el “Tratado sobre el Acuerdo Definitivo con respecto a Alemania”, suscrito el 12 de septiembre
de 1990, conocido también como “Tratado de Dos más Cuatro”. Este instrumento permitió la reunificación de Alemania, materializada el 3 de octubre de ese mismo año. Fue suscrito por representantes de las dos Alemanias, EE. UU. , Unión Soviética, Reino Unido y Francia.
La OTAN después de la referida reunificación, según su estrategia de seguridad, incorporó a diversos países situados en la parte oriental de Europa, proceso que se extendió desde 1999 hasta el año 2024. En dicho periodo se anexaron 16 países, varios de los cuales habían sido parte del Pacto de Varsovia. El hecho se tradujo en un considerable avance de dicho organismo hacia el oriente. Son 32 los países que integran la OTAN, de manera que el 50% de ellos son miembros recientes. Hacia finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, la ex URSS no se encontraba en posición de resistir los embates de Occidente, los cuales terminaron por desplazar hacia el este la frontera entre la OTAN y Rusia y sus países satélites.
En la última arremetida se usó como punta de lanza a Ucrania e incluso se anunció la inclusión de Georgia, tierra natal de Stalin. Esto último constituyó una decisión temeraria, la cual permitía prever que el bloque oriental la consideraría como una real amenaza y un nuevo riesgo para su seguridad. Objetivamente, la medida excedió el límite de lo tolerable. Además, el contexto había mudado. Rusia ya estaba recuperada económica y militarmente, de

modo que la asociación de los señalados países no prosperó y difícilmente lo hará.
Prever las reacciones de Rusia era una cuestión simple. Objetivamente, la réplica se inició con la invasión rusa de la Península de Crimea, llevada a efecto entre febrero y marzo de 2014. Este hecho fue el verdadero inicio de la guerra actualmente en curso. Es manifiesto que la expansión de la OTAN ha sido una amenaza para Rusia, un asunto políticamente complejo para Europa occidental, que China ha seguido con atención y beneficioso para EE. UU., que mientras observaba el proceso, mejoró su posición en los territorios en los que ejerce su influencia, alejado de las tensiones ocasionadas con el Atlántico norte de por medio.
La pugna entre las grandes potencias por el dominio sobre los espacios geográficos de Europa del este, compromete todos los intereses imaginables: hegemonía militar, política, económica y comercial, así como el acceso a sus recursos naturales.
Esquemáticamente, la situación guarda ciertas similitudes con lo que se verificaba en 1939, teniendo en cuenta que, pasados 86 años, el contexto mundial cambió radicalmente, las capacidades destructivas se han elevado exponencialmente y han cambiado los bloques de países que intervienen. Lo esencial en este proceso, es que los espacios geográficos son los mismos. El sector oriental de Europa es el mismo “Lebensraum” de Hitler.
Están hoy presentes, como bloque occidental: EE. UU., los países de Europa que fueron los escenarios y víctimas de la Segunda Guerra Mundial, Japón y las naciones del hemisferio sur, a las que les es difícil eludir los designios de occidente.
El bloque oriental se organiza en torno a los países que pertenecieron a la URSS, a los que se agrega China, potencia gigantesca y decisiva en la determinación del futuro de la humanidad, si es que ese porvenir aún existe. Está ausente la Alemania nazi, pero la amenaza que esa forma de fascismo representó para la humanidad en ese momento, se presenta hoy bajo otras modalidades y hasta en las más remotas comarcas. Esta corriente política, en esencia, no es más que la imposición de una variante del capitalismo, estructuralmente agotado y disfuncional, mediante sistemas políticos autoritarios o dictatoriales. Por cierto, esta materia excede el alcance de estas notas.
El fascismo se cierne sobre el planeta. No murió en 1945. Solo había entrado en un extenso letargo.

Las crisis económicas y sociales y el peligro de un quiebre del sistema lo han despertado. El racismo, que le es propio, continúa, solo que las etnias agredidas son otras. En este mismo marco se han verificado también arremetidas contra el mundo LGTB, que hasta fecha reciente había consolidado importantes reconocimientos y derechos. Las modalidades políticas y bélicas de confrontación entre las potencias, dirigidas a incorporar espacios geográficos en donde ejercer hegemonía, en lo medular, no han cambiado. La diferencia radica en el incremento de la capacidad destructiva y en el nivel de violencia aplicado para alcanzar tal dominio. Ello deja a la humanidad en un serio peligro de autodestrucción.
Occidente, liderado por EE.UU., país que se erige en bastión de la democracia, ofrece su respaldo a los sistemas políticos de sus países satélites, obviamente, privilegiando su conveniencia. En ocasiones ha apoyado dictaduras y en otras democracias frecuentemente imperfectas y frágiles, aunque no por ello menos válidas. La vigencia y defensa del estado de derecho está en el meollo del sistema democrático. El referido país, en lo económico, procura implantar regímenes de intercambio que den garantía a sus inversiones y comercio, y no podría ser de otra forma. El beneficio de los países de su órbita no le es de primera importancia. Estos son socios comerciales y fuente de recursos naturales virtualmente cautivos.
A partir de 2025, el presidente Trump, ha intentado “hacer a EE.UU. grande de nuevo” mediante la recuperación de su personalidad y acciones imperiales. Ha comenzado aplicando protecciones arancelarias a sectores que no pueden competir en condiciones de igualdad. Añade a lo anterior la intención declarada de anexar Groenlandia, Canadá y el Canal de Panamá. Son medidas drásticas y agresivas que denotan que
Paises de la OTAN hasta 1999
Paises de la OTAN desde 1999
Territorio ucraniano invadido por Rusia hasta abril de 2024
Conflictos armados a gran escala
Postula ser miembro OTAN

la posición hegemónica de EE.UU. en el mundo está debilitada. No son políticas que demuestren fortaleza. Ha adoptado medidas para la contención de la fuerte presencia de China en el mundo. Pero parece ser tarde. Ese país gigantesco ya ha ocupado comercial y económicamente muchos de los espacios que, en el pasado, eran privativos de EE.UU.
El bloque oriental, como antes se señaló, se estructura fundamentalmente en torno a Rusia y China, la primera autoritaria, donde Putin ha eliminado toda oposición política y la segunda dictatorial. Constituye una entente en que la democracia, en el primer caso, está desvanecida y ausente en el segundo, esto último bajo el concepto que la sociedad china necesita primeramente satisfacer las necesidades materiales y donde ahora y por largo tiempo, la democracia plena y las libertades no constituyen una prioridad. Sin embargo, no es irrelevante que China, en el año 2020, haya erradicado la pobreza extrema y que cada año retire de la pobreza a 60 millones de personas. EE. UU. como país imperial ha decaído, pero aún
conserva fuerzas y la presión que ejerce es difícil de sortear. En el presente se observan sus denodados esfuerzos por recuperar la posición hegemónica que tuvo en décadas pasadas. Las medidas drásticas que aplica en materia arancelaria y sus amenazas al orbe lo demuestran. Aunque parece improbable que lo logre.
La intensa y creciente penetración económica de China hacia territorios que en el pasado reciente le eran ajenos, será muy difícil de detener. Ese país ha extendido su influencia económico comercial de modo amable, pero cuenta con los medios para aumentar su presión, y lo hará si fuera necesario. Esa posibilidad ha sido explicitada por sus autoridades. Si la guerra comercial entre China y EE.UU. escalara hacia formas violentas de enfrentamiento, la situación mundial sería apocalíptica, circunstancia sobre la que no es posible formular hipótesis, solo especulaciones y todas desastrosas.
En este escenario crítico, todo indica que Trump constató que los enfrentamientos bélicos en Ucrania alcanzaron el límite en su sostenimiento, perjudican


Chequia (1999) Hungría (1999) Polonia (1999)
Bulgaria (2004) Eslovaquia (2004) Eslovenia (2004)
Estonia (2004) Letonia (2004) Lituania (2004)
Rumanía (2004) Albania (2009) Croacia (2009)
Montenegro (2017) Macedonia (2020) Finlandia (2023)
Suecia (2024)
al bloque occidental, no tienen visos de concluir, son de un alto costo y encierran el riesgo cierto de extenderse a otras regiones. El proceder de Trump sugiere que no desconoce que la penetración de la OTAN hacia el este ha sido excesiva e insustentable. Trump, imperturbable, atribuyó a Ucrania el origen del conflicto, le impuso acuerdos comerciales leoninos, le hará pagar los platos rotos y la apartó de las negociaciones con Rusia para alcanzar la paz. Ha intentado retomar el lenguaje y las prácticas imperiales que caracterizaron la política exterior de EE.UU. durante el siglo XX. Como la situación bélica en dicho país se hace insostenible, improductiva y cara, Trump simplemente le retiró el respaldo a Zelensky, lo reprendió y dejó a Ucrania en ascuas sobre su futuro.
La situación política en la región es candente. El 18 de marzo de 2025, los países miembros de esa organización, Lituania, Letonia, Estonia que limitan con Rusia, y Polonia, que lo hace con Bielorrusia, anunciaron su decisión de retirarse de la Convención
de Ottawa de 1997, la cual prohíbe el uso de minas antipersonales, bajo el argumento que los señalados países con los que comparten frontera, constituyen una amenaza creciente para su seguridad.
En verdad, para ningún país de la OTAN le es fácil limitar con Rusia o sus aliados. Las negociaciones para alcanzar la paz están en marcha. Si esta se alcanza, muy probablemente el territorio de Ucrania será cercenado en beneficio de Rusia, como resultará lógico, no entrará a la Unión Europea y menos a la OTAN, cuyo límite con el bloque oriental será, por ahora, el que se trazó con la incorporación de Finlandia, los señalados países bálticos y Polonia. Las expectativas de Georgia fueron efímeras e ilusorias.
Que Ucrania se aleje de la OTAN, sin rearme y sin garantías de seguridad desde occidente, son condiciones reiteradas públicamente por Rusia.
Un factor decisivo son las expectativas de Putin. Si considera seguros los límites territoriales con la OTAN, la paz se puede cristalizar. Pero si sus aspiraciones son mayores, el futuro de la situación es incierto. El mapa parece elocuente y revela que es difícil victimizar a la OTAN por el estallido de esta guerra.
Como la conflictividad en el mundo es crónica, si se resuelve esta contienda, el foco bélico se trasladará al Medio Oriente. Si las negociaciones para alcanzar la paz en Gaza son mal conducidas, como parecen serlo, será esa parte del mundo donde los pacifistas habrán de centrar su preocupación y actuaciones. Es penoso asumirlo, pero otra zona candente y potencialmente explosiva es el Mar de la China. Ambos conflictos son de compleja resolución. Infelizmente, en la actualidad existen confrontaciones violentas en numerosos lugares del mundo. Lo real en el presente es que el Armagedón es aún una amenaza para la humanidad.
POR ROBERTO BERRIOS ÁLVAREZ
Escritor, ensayista, ingeniero, diplomado en Gestión de la Tecnología e Innovación, diplomado en Filosofía de la Neurociencia Cognitiva
El mito de Prometeo es, en la mitología griega clásica, uno de los que produce mayor fascinación. Prometeo pertenecía a la raza de los titanes, y a él se le atribuye la creación de la humanidad y su protección frente a los dioses. Les enseñó a los hombres el cómputo del tiempo, la ciencia de los números, el alfabeto, la domesticación y el empleo del caballo y el buey, la navegación, la medicina, la industria de los metales, la ciencia de los presagios, y todas las artes. Así, el hombre pasó de una época oscura y primitiva a la civilización y el desarrollo tecnológico.
Prometeo representa el valor de la destreza y la inteligencia para comprender, interpretar y manejar la naturaleza y sus fenómenos, dando lugar a las distintas técnicas que permiten el desarrollo de la civilización. No obstante, el mito revela también las consecuencias de sobrepasar los límites, ya que no es posible el dominio absoluto de dichos fenómenos. Quien desarrolla muy bien este mito de Prometeo es el escritor Byung-Chul Han, quien reflexiona sobre el hombre contemporáneo, el ciudadano del siglo XXI. La sociedad disciplinaria se organiza en torno a no tener la posibilidad o derecho o permiso para hacer algo; se estructura en base a lo que se debe o es aconsejable hacer. Según Foucault, la sociedad disciplinaria es aquella en la cual el comando social se construye a través de una difusa red de dispositivos o aparatos que producen y regulan costumbres, hábitos

y prácticas productivas, la sociedad del control. Es lograda por medio de instituciones disciplinarias, la universidad, la escuela, etcétera, quienes estructuran el terreno social y presentan lógicas adecuadas de la disciplina. El poder disciplinario gobierna, en efecto, estructurando los parámetros y límites del pensamiento y la práctica, sancionando y prescribiendo los comportamientos normales y/o desviados.
Estos procesos históricos son de larga duración que se desarrollan desde que las primeras civilizaciones buscan relacionarse y comerciar con otros pueblos. Tenemos las olas en la historia de la humanidad: la ola agrícola, la segunda ola industrial y la tercera ola de servicios e informática, también denominada la cuarta

ola industrial 4.0, Revolución Industrial, innovación industrial, robotización, desarrollo de Internet, las comunicaciones, la nanotecnología, la biotecnología, la inteligencia artificial entre otras; es en esta etapa cuando se produce y se desarrolla la tecnologización en forma exponencial, inserto en la aldea global.
En el marco de este desarrollo industrial 4.0 van naciendo nuevos conceptos filosóficos generados probablemente por este desarrollo exponencial de las tecnologías y de nuevos procesos productivos. Uno de estas líneas filosóficas es el transhumanismo, término muy mediático, no siempre hay claridad cuál es su significado. Trataré de dar una luz al respecto. Podríamos plantear que es un movimiento cultural, científico e intelectual que busca mejorar las capacidades físicas, intelectuales y psíquicas de los seres humanos, para ello se apoya en el desarrollo de la ciencia y la tecnología.
Luca Valera plantea tres puntos que me parecen muy interesantes dar a conocer y poder así entregar un enfoque al respecto.
Ser transhumanista significa apostar sobre una evolución dirigida por los medios tecnológicos.
Ser transhumanista significa aceptar que la especie humana, caracterizada por su límites, constituye solo la primera etapa funcional de una nueva evolución.
Ser transhumanista significa creer que la naturaleza humana es una forma abierta a las tecnologías, modelada por las ideas de la perfección.
Como lo define Nick Bostrom, unos de los padres de este movimiento, con una definición más profunda, “es un movimiento cultural y científico, que afirma el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana y de aplicar nuevas tecnologías al ser humano, de modo que se puedan eliminar todos los aspectos no deseados e innecesarios de la condición humana como, por ejemplo, el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento e incluso la mortalidad. Quiere alcanzar un objetivo muy claro y ambicioso, crear las condiciones para una revolución moral e intelectual de orientación prometeica.
Según Luca Valera esta revolución prometeica prometida por los transhumanistas tiene como objetivo final el presentar la positividad de algunos valores: la extensión de la vida, la desaceleración del proceso de envejecimiento, la salud de los ciudadanos y el fortalecimiento físico y mental de los discapacitados, así como de las personas sin discapacidad, también más allá de los límites impuestos por la estructura biológica actual. Las interrogantes podrían ser las siguientes: Anhelamos alcanzar la inmortalidad, deseamos contar con una vida más sana y prolongada, nos
gustaría poseer mayores capacidades intelectuales o un mayor coeficiente de inteligencia superior, un alto rendimiento deportivo, elección de rasgos genéticos óptimos para nuestra descendencia y eliminar rasgos defectuosos, reducción de enfermedades genéticas y erradicar tumores malignos, queremos mejorar nuestra especie humana. Serán estos planteamientos un sugestivo cuento de ciencia ficción.
Podríamos presentar el caso de la manipulación para perfeccionar nuestros genes, la casuística puede ser muy compleja. Los transhumanistas suelen decir que las fronteras son borrosas entre manipulación genética terapéutica, ya que buscan solo la eliminación de nuestro acervo genético causantes de enfermedades graves, y manipulaciones mejoradas, orientadas a un diseño de los humanos que sea considerado deseable por ciertas personas. (Pag.174 Diéguez).
Estas distinciones son ciertamente difíciles, y por eso mismo hay que hacer un esfuerzo para no poner en el mismo saco todas las intervenciones genéticas. No es lo mismo las modificaciones de nuestros genes para tener una mayor calidad de vida en nuestra vejez, para disfrutar mejor de la memoria y la visión o de unos cartílagos mejor conservados, esto puede ser razonablemente aceptado. No es lo mismo buscar la mejora de nuevas capacidades que nunca han estado a nuestro alcance ni forman parte de ningún ideal de plenitud y de bienestar humano. Como por ejemplo la capacidad para percibir en la banda de frecuencia del ultravioleta o movernos en la oscuridad como murciélagos, desarrollando radares similares. Podría haber algunas mejoras que podrían ser patéticas por no decir monstruosas.
Nicolás Agar en su libro Trudy Human Enhancement, defendiendo lo leg ít imo y deseable un “mejoramiento moderado” ya que excederían los atributos y capacidades inherentes al ser humano. Ortega y Gasset plantea que el mejoramiento, si es el objetivo de la tecnología, facilita la realización efectiva del proyecto de auto creación en el que consiste una idea humana auténtica, es decir, una vida en que las riendas de auto creación han sido tomadas en libertad para llegar a ser el que realmente se es, para la realización de la propia “vocación”. Un mejoramiento radical, que podría ser muy genuino, podría conducir a la creación de un ser posthumano. Los transhumanistas más radicales piensan, que la superación definitiva de nuestra especie es mediante la aplicación de biotecnología, o su reemplazo por otras tecnologías más avanzadas, e incluso piensan que debemos priorizar el mejoramiento de los seres humanos por encima de la preservación de la especie en su forma actual.

Desde la mirada orteguiana, podría haber motivos de sobra para rechazar el proyecto de transformación en una entidad posthumana. La realidad radical es, para él, la vida humana, y en el cual tendrá sentido mantenerse. Según Ortega vivimos una crisis de deseos, plantea cuál es el fin más realista, y se contestaba que esta debe ser la apertura de posibilidades del bienestar que permitan llevar a cabo en libertad la realización de un proyecto vital auténtico (Pag 172-173, Antonio Diéguez, Transhumanismo la búsqueda tecnológica del mejoramiento humano).
Tenemos muchas tecnologías presentes hoy en día, entre ellas la neurotecnología puede acceder directamente a manipular y emular la estructura del cerebro, y con ello producir información sobre nuestras identidades, nuestras emociones, nuestros miedos, en conjunto con la inteligencia artificial, el resultado la podría convertir en una amenaza para las nociones de identidad humana, se refiere a las creencias, los gustos, acciones y costumbres, dignidad, libertad de pensamiento, autonomía, privacidad mental y bienestar.
Impacto en los derechos humanos. Según la Unesco, el rápido desarrollo de la neurotecnología es prometedor, pero necesitamos un marco regulador de gobernanza sólido para los métodos no invasivos, pero este combinado con la inteligencia artificial, y todas estas técnicas pueden permitir a los desarro-

lladores, públicos o privados, abusar de los sesgos cognitivos y desencadenar reacciones y emociones sin consentimiento. En consecuencia, ese no es un debate tecnológico, sino social. Todos estos avances son motivo de alegría, pero también cautela, debemos salvaguardar las normas éticas y garantizar la plena acción de los derechos humanos.
Destacando el caso, de los chips que se están desarrollando, son a base de silicio para tratar varias enfermedades relacionadas con la memoria, como el alzheimer y el trastorno por estrés postraumático, en el cual empresas como Neuralink aspiran a desarrollar mejoras cerebrales para individuos sanos basadas en IA. Los investigadores intentan crear chips que sean isomorfos funcionales de partes del cerebro como, por ejemplo, el claustrum (El claustrum está debajo de la neocorteza y conforma una finísima columna de neuronas, esta podría ser la entrada a la conciencia del cerebro, es una región rodeada de misterios). Gradualmente irán sustituyéndote partes del cerebro por microchips nuevos y duraderos. Los científicos están ansiosos por descubrir si algún aspecto de tu conciencia resulta perjudicado, la idea es ir perfeccionando las prótesis neuronales para las áreas del cerebro que sustentan la conciencia. Si, durante este proceso de implantación, esa parte deja de funcionar con normalidad, debiese haber
señales externas, informes verbales y algunos comportamientos extraños, implicaría que los chips están erróneos en su hardware o software.
Susan Schneider dice que al incorporar a la conciencia un sustrato variado o diferente en los chips es probable que ni siquiera es compatible con las leyes de la naturaleza, pero si el chip funciona, en este caso tenemos motivos para creer que el chip es el adecuado en su funcionamiento, pero tendrá la arquitectura cognitiva apropiada para la conciencia, quizás estaríamos frente a una conciencia de las máquinas o conciencia sintética.
Hoy es una realidad el desbloqueo progresivo del cerebro humano, el cual proporcionará la información sobre los procesos cerebrales, así como su relación con los estados mentales y también su descodificación, transformándolos en output observable.
Estamos frente a una gran controversia, los nuevos paradigmas de protección a las personas, la casuística refleja con cierta claridad la nueva realidad tecnológica, tales como productos neurotecnológicos que impactarán las vidas de las personas en un sentido negativo o positivo, en el cual podemos identificar claramente los siguientes tópicos: el derecho a la libertad cognitiva, el derecho a la privacidad mental, el derecho a la integridad mental, el derecho a la continuidad psicológica y el derecho a la protección de datos personales, para así poder evitar manipulaciones inapropiadas que puedan dañar la convivencia futura.
Finalizando mi reflexión de estos temas con sus peculiaridades, presentes en este mundo de las neurotecnologías, de la biotecnología sintética que emergen como consecuencia de esta cuarta revolución industrial que estamos viviendo, y las nuevas tendencias filosóficas que están emergiendo como el transhumanismo. Es muy importante destacar y que se debe tener presente que, en todo este proceso disruptivo, se debe poner en primera línea el humanismo, la ética, la diversidad y cómo hacer más humana esta sociedad que está emergiendo, siendo también un profundo debate el cómo democratizar el uso de estas nuevas tecnologías que estos nuevos movimientos transhumanistas están impulsando.
Está claro que este movimiento se está abriendo paso aceleradamente e influyendo en las sociedades contemporáneas, vemos que la ficción se está haciendo realidad, he ahí la importancia de debatir en torno a la posibilidad o no de que se den las pretensiones transhumanistas, y centrarnos en desarrollar las mejores metodología y legislación para que éstas no afecten a aspectos fundamentales del ser humano, como su privacidad, su identidad, su dignidad, su autonomía, su libertad y, por supuesto, su supervivencia.

Si bien el transporte ferroviario nacional experimentó una fuerte decadencia en las últimas décadas del siglo pasado, el advenimiento de la democracia, el crecimiento poblacional y la necesidad de desarrollar medios de transporte más eficientes y sostenibles, abre nuevas e interesantes oportunidades para su resurgimiento en el mediano plazo
POR PIERINE MÉNDEZ YAEGER Periodista
Contario a lo que las nuevas generaciones puedan creer o suponer, el ferrocarril ha tenido una importancia superlativa para el desarrollo de la economía chilena. De hecho, durante gran parte de la vida republicana de nuestro país, se consolidó como el principal medio de transporte de carga y pasajeros.
Sin embargo, este escenario cambió radicalmente a partir de mediados del siglo pasado, debido al auge de los motores de combustión interna, así como al desarrollo progresivo de una red de carreteras cada vez más moderna y segura, factores que se sumaron a la creciente falta de fondos estatales para mantener la infraestructura y equipos existentes.
Todo ello provocó una sostenida decadencia, que se agudizó a fines de la década de 1970 y que durante los siguientes 30 años relegó al ferrocarril

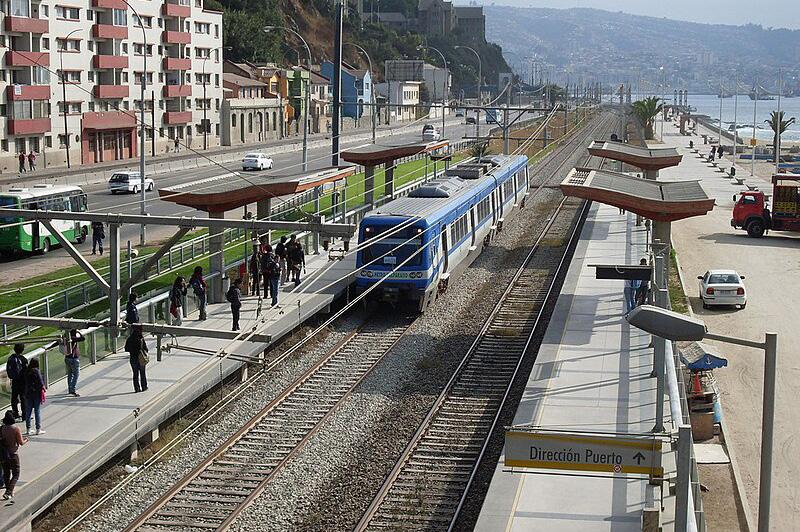

a un papel absolutamente secundario.
La única excepción (sin contar el Metro de Santiago, que moviliza a 2,5 millones de persona diariamente), fueron ciertas operaciones de carga muy específicas, relacionadas con actividades portuarias o productivas, así como el transporte de minerales estratégicos, desde los yacimientos hasta las refinerías y puntos de embarque hacia el extranjero.
En su mayor apogeo, entre las décadas de 1910 y 1970, el sistema férreo nacional tuvo más 7.600 km de vías operativas. Esto permitió que llegara a transportar un máximo de 27 millones de pasajeros por año, en 1973.
Sin embargo, este auge en el pasaje comenzó a coexistir con diversas grietas estructurales complejas a partir de década de 1950, debido que los planes de modernización aplicados, no respondieron al cambio
de papel del ferrocarril. Esto redundó en que las inversiones realizadas no rindieran los resultados esperados. A esto se sumó la progresiva cancelación del subsidio anual estatal, que llegó a cero en 1979, lo que se sumado al progresivo incremento del tránsito de pasajeros y carga por carretera (mediante autos, buses y camiones), así como al crecimiento del transporte aéreo, redundó en el paulatino pero constante cierre de rutas y estaciones, haciendo que las vías oxidadas y las instalaciones cubiertas de hierba y arbustos se convirtieran en parte habitual del paisaje nacional. Sin embargo, a fines de la década de 1990, en pleno auge de los nuevos gobiernos democrático, el aumento de la densidad de población y la creciente necesidad de impulsar nuevos y más eficientes sistemas de transporte masivo interurbano a nivel nacional, crearon el escenario preciso para rehabilitar el servicio ferroviario, al menos en aquellos tramos más viables y socialmente justificables.

Esto se tradujo en la inauguración de nuevos e importantes servicios como el Metro Regional de Valparaíso (MERVAL), que une la ciudad puerto con Limache; el Biotrén en la región de Biobío; y el servicio suburbano que cubre desde Estación Central a Nos, entre otros proyectos, a los cuales se suman hoy el nuevo tren rápido entre Santiago y Chillán (que cubre la distancia en 4 horas con 30 minutos), y la reciente rehabilitación del servicio entre Puerto Montt y Los Lagos.
Todo ello permite que actualmente, Chile posea cerca de 5.500 kilómetros de vías en condiciones de operar, de las cuales 2.200 km son administrados por la Empresa de Ferrocarriles del Estado EFE, mientras que el resto forma parte de entidades privadas esencialmente destinadas al transporte de carga.
Este paulatino resurgimiento de la red ferroviaria nacional, se ha visto favorecido por la búsqueda de nuevas opciones de transporte público eficiente y sostenible. Tendencia que abre nuevas perspectivas de desarrollo para más proyectos de alto interés para toda la población, como la posibilidad de restablecer líneas suspendidas o recomponer servicios turísticos, y crear nuevos servicios de transporte de carga y pasajeros, públicos y privados, que eventualmente podrían ser alimentados mediante energías renovables no convencionales, lo que permitiría también utilizar equipos y materiales de última generación, entre otras diversas opciones.
Al respecto, el ingeniero y economista Ian Thomson, experto en historia de los ferrocarriles de Chile, plantea un escenario medianamente optimista, pues la calidad actual de la red de ferrocarriles chilenos es “relativamente adecuada en infraestructura, gracias a las renovaciones que han hecho tanto EFE, como las empresas privadas, incluyendo el Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia (FCAB) y la Empresa de Transporte Ferroviario, Ferronor”.
Esto permite a Thomson, asegurar que la decadencia ferroviaria quedó atrás, pues “estuvo fundamentalmente restringida al periodo 1970 a 2000, y se trató, más que nada, de la supresión de tramos y trenes que ya habían sido adelantados por los cambios tecnológicos en los medios competitivos y en la infraestructura vial”.
Por ende, el experto considera que hoy existe una base importante para el desarrollo de nuevos proyectos que permiten potenciar el servicio de carga y de pasajeros, aunque el punto de partida de estas iniciativas debiera ser la habilitación de proyectos específicos como, por ejemplo, “la construcción de una ruta más directa entre Santiago y Valparaíso, cuya viabilidad socioeconómica aún debe estudiarse satisfactoriamente”.
Otro aspecto que Thomson considera fundamental, dentro de cualquier proyecto de mejoramiento de la infraestructura ferroviaria chilena, es la habilitación de nuevos tramos de doble vía.
“Un problema serio (de la infraestructura ferroviaria nacional) es que hay pocos tramos de doble vía, lo que significa que, muchas veces, un tren tiene que detenerse para dejar pasar a otro que viene en


sentido contrario. Este problema causa dificultades, especialmente, para el servicio de pasajeros, pero también de carga, como sucede hoy en la línea a San Antonio”, explica.
Pese a la necesidad de priorizar estos proyectos ya mencionados, Thomson es optimista respecto de la viabilidad de contar en el mediano a largo plazo, con diversos servicios de carga y pasajeros que operen desde las regiones de Valparaíso a Los Lagos.
“Desde Valparaíso, Ventanas y Los Andes, a La Paloma, en Puerto Montt, más algunos ramales como Ventanas, San Antonio, Nueva Aldea y Talcahuano, la red existente es viable”, afirma.
Esto permitiría ofrecer nuevos servicios tanto a
nivel nacional, como interregional, aunque todo ello estaría supeditado a la viabilidad técnica y económica de cada proyecto específico.
En tal sentido, Ian Thomson enfatiza que, además de la necesidad de implementar medios de transportes más eficientes y más sostenibles que se ha propuesto la actual administración (como ya lo han manifestado en el último tiempo tanto el presidente Gabriel Boric como el ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz), se requiere contar con una demanda de pasajeros importante, “porque el ferrocarril es, por sobre todo, un medio de transporte masivo”.
Consecuentemente, el experto considera que durante el período 2025-2050, debería priorizarse la duplicación de la vía, “a lo menos entre San Fernando y Chillán, y en algunos tramos de la línea a San Antonio, así como prolongar el Merval hasta Quillota o La Calera”.
“También -señala-, se podría considerar la factibilidad de un nuevo acceso a Concepción, desde Rucapequén, vía Dichato (donde, décadas antes había una línea férrea), y de una ruta más directa a Valparaíso, como, por ejemplo, a través de la cuesta de La Dormida”.
Tareas que no parecen tan lejanas ni impracticable, en la medida que se obtenga una adecuada rentabilidad para las inversiones requeridas en cada una de ellas.
“En general, hay proyectos socialmente rentables, pero privadamente inconvenientes; en tales casos se podría justificar una ayuda estatal al inversor”, agrega Thomson.
Y si bien todos estos grandes proyectos ferroviarios sobrepasarían los periodos actuales de gobierno (de hecho la actual administración se encuentra en su último año de ejercicio y aún no logra implementar toda su carpeta de inversiones ferroviarias), existe coincidencia en que cualquier nuevo proyecto viable y socialmente importante sería paralizado.
“Aunque hay excepciones emblemáticas del pasado, como el Ferrocarril Trasandino, ninguna administración actual paralizaría un proyecto iniciado por sus antecesores, porque es claro que a nadie le gustaría dejar obras de tanta envergadura medio terminadas, por lo que ello significaría en términos de imagen e impacto para la ciudadanía”.
De este modo, el ferrocarril hoy tiene más expectativas que nunca de recuperar parte de su importancia pasada. Al menos para reunificar a las regiones más densamente pobladas de nuestro país y ofrecer, de este modo, una alternativa de transporte más eficiente, sostenible y productiva, de cara al reposicionamiento de Chile como una potencia exportadora de innovación y conocimiento.

“La primera vez que pasé por aquí de esto hace una porrada de años fue en condición de lazarillo de un vendedor ambulante.
Frutas, verduras, útiles de escritorio, perlina y radiolina.
No olvidaré jamás ese canasto de mimbre”
Nicanor Parra
POR ÁLVARO VOGEL VALLESPIR
Historiador y profesor
De pronto el silencio reinante es abruptamente interrumpido con el armonioso vozarrón recitado o cantado –depende de cómo lo aprecien– en la oscuridad de una fría madrugada, en las calles de cualquier pueblo o ciudad del sector centro-sur de Chile. MoteeeMeiii entona este trotamundos y varios vecinos salen raudos a comprar el mote caliente para los esperados platos de invierno. Perfectamente este recuerdo nos trasladará a nuestra infancia o a las tradicionales compras de una mañana dominical de feria libre, donde los frescos productos se ofrecen sin cesar.
Las generaciones recientes, quizás nunca habrán oído y apreciado a este vendedor. Este popular y añoso personaje aún transita en algunos rincones del país, a paso firme con una gruesa manta de castilla, polainas, un canasto de mimbre tapado con paños blancos de
saco y, en su otra mano, con firmeza, un funcional farol que antiguamente (en la Colonia) se encendía con cebo. Todo esto para ofrecer, de forma casi religiosa, este rico mote de maíz recién preparado, que es esperado con ansias por los ávidos paladares criollos del pueblo que, al sentir sus pasos seguros y firmes, salen animosamente de sus casas y se congregaban al calor de este canastito de mimbre rebosante de aromas. Este ancestral ambulante de tradicional oficio, tiene su origen en los tiempos iniciales de la Colonia. Hoy será el protagonista de esta columna, que busca rescatar su legado cultural e histórico, con el fin de perpetuar su memoria para siempre.
El consumo de mote en Chile puede ser de trigo o de maíz. Sin embargo, nos vamos a referir específicamente al mote de maíz, el “motemei”, que era pronunciado sin separaciones desde los tiempos coloniales (maíz-mai). Así quedó con toda la modulación popular de antaño. Esto le otorga un valor agregado al lenguaje porque, justamente, esta pronunciación

HTTPS://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/MOTEM%C3%A9I
“Calentito el Motemei” arrastra una expresión de trescientos años o más. Con todo, el maíz es un vocablo quechua “mot’e” introducido en nuestras tierras con la invasión incaica de Huayna Capac –en el periodo prehispánico–, aunque para algunos lingüistas se trata de un concepto de aculturación en los momentos de contacto entre incas, chancas y aimaras en el altiplano. Finalmente, el vocablo también puede tener su origen con el asentamiento de los mitimaes en las tierras donde vivían los Atacameños. Los Mapuches, que lo sembraban cotidianamente, lo conocían como (muti o muthi) y solían acompañarlo con piñones.
HTTPS://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/MOTEM%C3%A9I

Según investigaciones de cooperación entre paleontólogos, genetistas y arqueólogos, el maíz es originario de México, Ecuador y del sur de EE. UU. No obstante, los granos de este cereal, ya en los tiempos precolombinos, estuvieron presentes en el suelo chileno con una veintena de variedades y tamaños. El maíz fue tan popular como necesario en Mesoamérica, por ello no es de extrañar que se asociara a divinidades entre los Olmecas, Mayas y Aztecas. También encontramos un juego azteca relacionado con la chicha de maíz. “El Pulque de a Cinco”, que representaba el trabajo en el calendario laboral, pues entre 260 hombres que simulaban beber el jugo fermentado de los dioses, sólo cinco podían finalmente consumir la chicha y, al hacerlo, conmemoran de forma simbólica un siglo de 52 años.
Los Mapuches, en sus campos, poseían un espacio amplio para el cultivo del maíz. Esto llamó prematuramente la atención de los conquistadores, quienes se asombraron acerca de la extensión que tenían los huertos araucanos y los denominaron “el trigo de las indias”. Por lo demás, el mismísimo fundador de Santiago, Pedro de Valdivia, en una carta al Rey Carlos V de España, le comentaba que las cantidades de cereales que cosechaban los Mapuches eran asombrosas.
Alonso de Ovalle, cronista y autor de “Histórica Relación del Reino de Chile”, señala al respecto: «Este maíz ha sido siempre y es el sustento más universal de los indios, porque no sólo les sirve de comida, sino también de bebida, la cual hacen de harina tostada o desatada simplemente en agua, o cociéndola y haciéndola chicha, que es su vino ordinario». (Ovalle, 1646). Por consiguiente, este preciado alimento ya estaba arraigado en la población, y fue la piedra angular de su base alimenticia.
Con el fin del perverso sistema de la Encomienda Indiana, el avance del mestizaje y la consolidación del sincretismo cultural, la unidad territorial por excelencia en los diversos parajes de Chile será la hacienda. Es en este espacio donde surgirán oficios itinerantes, siguiendo el patrón de movilidad que trazarán los peones e inquilinos y comenzarán a cimentarse estas ocupaciones elementales que llegaron a ser sumamente comunes hasta bien avanzada la era republicana, en algunos casos durante el siglo XX y con ecos en nuestro presente.
Estos personajes que darán vida al cuadro nacional de la actividad cotidiana son: el heladero, el herrero, el aguatero (muy importante al no existir agua potable), el brevero, el lechero, el barbero, el vendedor de velas de cebo (al no existir energía eléctrica) y por supuesto el “motero” de motemei.
El motero no solamente vendía. No, tras su canasto de mimbre había un universo de tareas previas, durante la elaboración de su producto. La primera era la dedicada recolección de ceniza fina en los fogones de las aldeas, para luego mezclarla con agua haciendo una lejía que será esencial para poder pelar la dureza del grano y lograr la ternura exacta del cereal. Los granos con agua de lejía, se ponía a calentar en un fogón con una cantidad abundante de leña.
Carlos Martínez, con una experiencia de 45 años vendiendo mote, comentaba en una de sus entrevistas que no se puede usar cualquier tipo de leña. Además, Martínez, hijo de tres generaciones de moteros, advierte que la cocción del mote dura un poco más de ocho horas y debe lavarse varias veces y, aun así, seguir remojado en agua caliente, como vemos, no es llegar y pelar el grano. En definitiva, es un trabajo de largo aliento, como el tejido de Penélope, cuando una y otra vez daba una puntada esperando a Odiseo. En ocasiones, aprovechando el calor del fogón, el vendedor de mote agregaba castañas y piñones, ya que, al fin y al cabo, todos esperaban el plato que calentaba el cuerpo al despuntar el alba, haciendo aún más agradable el reponedor descanso. Uno de los más tradicionales lugares donde podemos encontrar al motero es en la localidad sureña de Molina. Esta ciudad no solo es antigua, fue, además, el bastión estratégico preferido por Bernardo O’Higgins, tanto es así, que muchas veces el Padre de la Patria estuvo a punto de usar la hacienda de lo que hoy es Molina como un centro militar para congregar a su ejército en la lucha por la independencia nacional. El vendedor de mote de esta ciudad tiene todos los elementos típicos que nos transportan a la era colonial. Si alguna vez logran verlo en acción, estarán frente a un puente temporal de siglos de tradición.

CARLOS MARTÍNEZ
Su indumentaria se mantiene intacta. La prenda más compacta es la manta de castilla gruesa para el frío nocturno, las polainas para que las bajas temperaturas no interrumpan su caminar, el legendario sombrero característico de los inquilinos y peones, la canasta de mimbre donde guarda el preciado mote y, lo que por cierto no puede faltar: el farolito que ilumina su alegre andar mientras entona “moteee mei peladitooo el moteee calentitoooo”.
La manta de castilla tiene su origen en España y fue adaptada paulatinamente a la realidad criolla durante la colonia, debido a que la tela original era de elevado costo, por lo tanto, fue reemplazada por lana peninsular, aunque al final con materias primas de ovejas chilenas. Al principio usar esta prenda era un símbolo de exclusividad para los patrones, pero con el tiempo pasó a ser una vestimenta típica del campesino nacional, con su cuello alargado que buscaba a toda costa proteger al inquilino del frío invernal. Otra alternativa, más económica y popular, fue el poncho que nos remonta a la leyenda de Manuel Rodríguez y su armadura de jinete errante, cuando cabalgaba con la manta al viento, ya arrancando, atacando o cruzando la cordillera hacia Mendoza. Cuando se comenzó a medir por primera vez el IPC en Chile, la canasta básica incluyó en 1928 esta preciada prenda. Hoy sus precios se dispararon nuevamente, a tal medida que esta vestimenta puede llegar a costar varios millones de pesos.
Fundamental es la cocinería de norte a sur en torno al mote, ya que ha sido la guarnición ideal de decenas de platos que han ido sintetizando la labor del campo y el esfuerzo de los trabajadores en la producción de maíz en sus chacras. Por ejemplo, hay una gran cantidad de ensaladas, tanto frías como calientes, que incorporan el grano. Sus agregados culinarios varían desde la humilde pero sabrosa cebolla hasta el infaltable merquén. Las papas con mote representan un plato americano por excelencia y si le agregamos al lado un buen trozo de carne, resulta ser la unión perfecta de dos mundos. Los porotos con mote no se pueden pasar por alto. Si de postres se trata, bastaría simplemente agregar un puñado de azúcar y una cucharada de miel, con esos ingredientes este manjar es un serio competidor al mote de trigo con huesillos que cada verano es la delicia de los sedientos paladares chilenos.
Para los amantes de la buena mesa, sería un sacrilegio si este ancestral mote caliente no lo acompañáramos con un exquisito vino, siendo Chile un país generoso en parras y brebajes, además de poseer varias cepas entre las mejores del mundo. Sin embargo, nuestro eximio catador nacional Emmanuel
Farfán reflexionando frente al dilema de qué vino elegir, nos corrige e invita a viajar hacia la raíz más profunda de nuestra tierra: “este plato debe ser regado con lo más antiguo y milenario, un pipeño nacional nacido de la tierra campesina”.
Con todo, el vino pipeño –comenta Javier Rivera, otro gran catador y comensal de la bohemia criolla– este, no es solamente el mejor acompañante para este centenario plato. El pipeño representa el esfuerzo de una bebida alimenticia de origen puro, artesanal, sin procesos químicos, que conjuga el esfuerzo local por tener un vino de mesa genuino con parras blancas o negras, pero en definitiva con una elaboración a conciencia. Por ende, al igual que el mote, el pipeño tiene una trayectoria popular e histórica incuestionable.
El vendedor de mote, cuando entona su grito de alerta, conjuga implícitamente varios elementos tradicionales. Aporta a definir las estaciones del año campesino, ya que el Motemei es más codiciado en invierno que en verano y, por lo mismo, le agrega unas ricas castañas recién cocidas, que son un fruto invernal por excelencia. Además, las personas que suelen comprar su producto se congregan en torno al calor humano de este sujeto histórico y logran entablar conversaciones que van más allá de lo trivial. Este ambulante es el personaje más simpático que puede existir, y conoce hasta los pasajes más recónditos de los pueblos y calles por donde transita, sortea los suburbios si es necesario, conoce los baches de los caminos, siendo una pieza fundamental de este puzle humano llamado Chile.
A modo de epílogo, si tienen la fortuna de oír el MoteeeMeiii, déjense llevar por la melodía, asómense y aprendan de historia en primera persona, pues la adquisición de este producto no será tan solo algo material, este acto de compra constituirá un encuentro cultural con el pasado centenario de tantas manos esforzadas que revolvían un tambor ardiente de lejía con mote. Será la unión atemporal con almas humildes y esforzadas que sustentaron sus vidas llevando los frutos de la tierra campesina de Chile colonial a las mesas nacionales del presente.
En este viaje al pasado, buena es una sobremesa con nuestras sabias abuelas, añosas como el roble. Es el lugar donde el sabor familiar nos da un sentido de pertenencia en una era donde buscar los espacios de interacción es más que desafiante. Si la diosa Fortuna le regala el honor de escucharlo por primera vez a los nuevos jóvenes, no duden en compartir con este viejo de poncho oscuro, con su canastito lleno de vapor, y canten juntos con él la rima ancestral: Mooootee meIIIii.



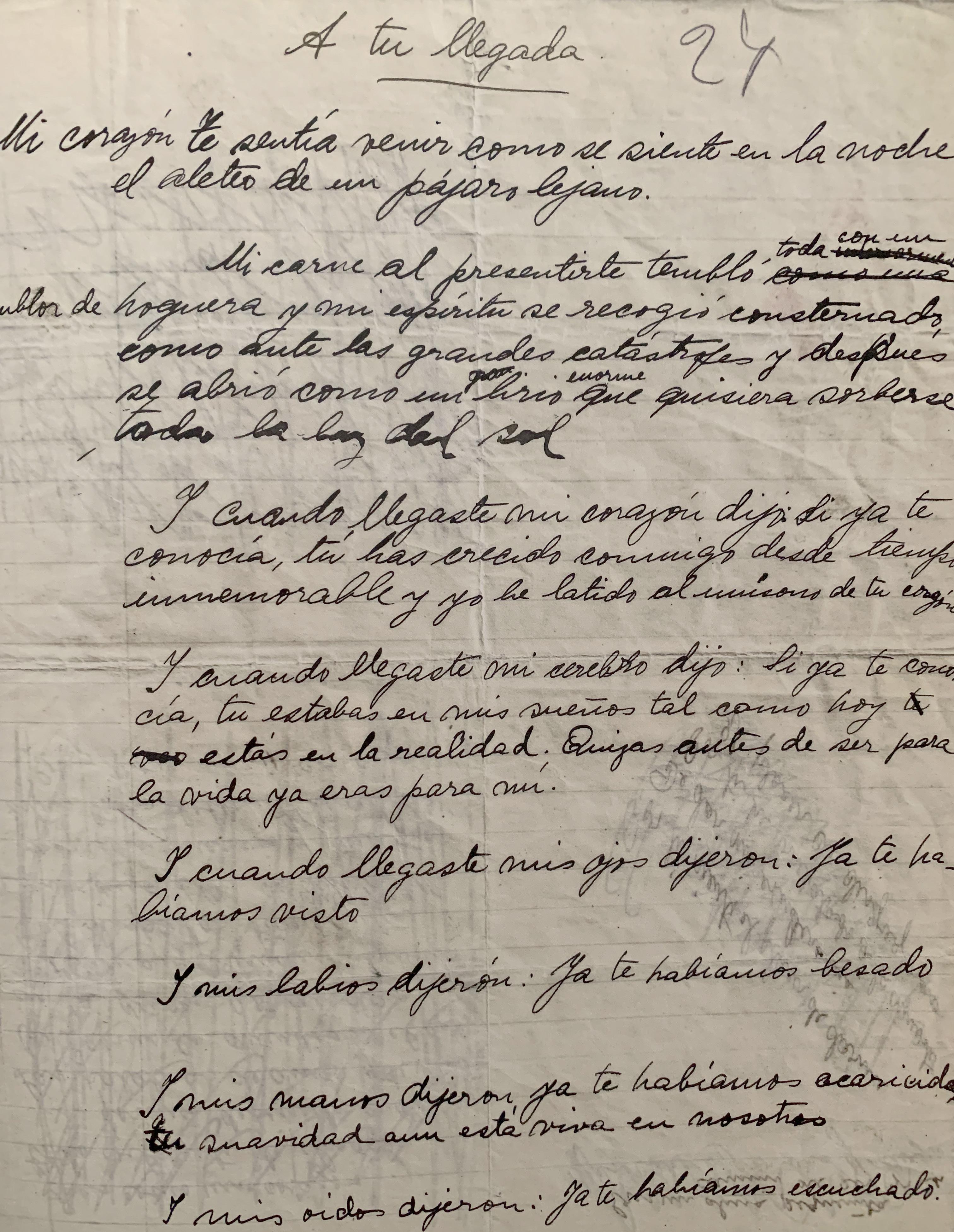
¿Qué se ama cuando se ama?
GONZALO ROJAS
“Llévame si quieres hasta
el
fondo del dolor”
ENTREGA TOTAL,
BOLERO

POR JORGE CALVO ROJAS
Escritor, vicepresidente SECH
Desde la alborada de los tiempos Homero consigna, en La Ilíada; -¿Por Ilion o idilio?- su primer canto que, esa encarnizada guerra que se prolonga diez años, tiene su origen en el fortuito encuentro de Paris con la bella Helena, de donde se infiere que todo el conflicto es resultado de un amor contrariado. De ahí es fácil constatar que todo romance estremecedor no es otra cosa que el despliegue de avatares de un amor mal avenido. De igual modo sucede con Romeo y su Julieta, los amantes inolvidables de Shakespeare o esa otra pareja imposible encarnada por Rick Blaine e Ilsa Lund en Casablanca y más recientemente, en la novela también llevada al cine, El amor en los tiempos del colera, del Premio Nobel Gabriel García Márquez que recrea las vicisitudes de Florentino Ariza con Fermina Daza, inspirada en la historia de amor de sus propios progenitores. Como quiera que se sea, el infortunio ronda la dicha y, aun los amores mejores aspectados, como aquellos que nacen rodeados de una aureola mítica o mágica, una suerte de sortilegio que rodea los encuentros; un hilo rojo que los ata a través del tiempo, la reencarnación de vidas destinadas, que de pronto se abre el cielo y cae un rayo, el nivel vibracional, la química o la alquimia y hasta el ph; cualquiera sea la esencia que une a los amantes, la realidad es que tarde o temprano deben enfrentar el sólido iceberg del infortunio. Entonces es cuando uno de los muchos demonios se presenta y los pone a prueba (en rigor no es un demonio, simplemente se trata de un duende juguetón) le divierten los equívocos, la errada o nula interpretación o el énfasis con que se pronuncian ciertos vocablos, azuza los celos y los malentendidos y desencadena tempestades. A


la suma de todo eso García Márquez lo denomina: amores mal avenidos. O simplemente la presencia de la adversidad. Y cuando eso sucede ya nada los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Como dice la letra de esa canción de Isabel Parra “El amor es un camino
que se recorre hasta el fin y conozco yo caminantes que nunca debieron partir…
Veremos ahora algunos casos de grandes escritoras y escritores nacionales: historias de desencuentros amorosos que han desbordado páginas de revistas y periódicos, han inspirado novelas y hasta han llegado a la pantalla del biógrafo.
A veces estas historias suceden en villorrios aparatados, en viviendas humildes, pero también en los palacetes y mansiones de la elite. Ocurrió con el poeta Vicente Huidobro que nace en un ámbito social privilegiado. Su padre, Vicente García Huidobro y María Luisa Fernández su madre, pertenecían a la aristocracia nacional ligada a la nobleza española. Su infancia y juventud transcurren en mansiones señoriales, con viajes a Europa y enseñanzas recibidas por institutrices y posteriormente de los jesuitas en el colegio San Ignacio. Huidobro tuvo toda su vida la noción de ser un “elegido” acaso como resultado de la formación inculcada por su madre, cercana también al ejercicio literario y con quien el poeta mantuvo siempre una estrecha relación, incluso por sobre la distancia geográfica. Ella es la depositaria de las más importantes y ácidas reflexiones del autor, que bajo la forma de epístolas ocurridas entre los años 1924 y 1945 se conservan en la Biblioteca Nacional.
Vicente Huidobro (1893-1948) es el seudónimo literario del poeta Vicente García-Huidobro Fernández, considerado por la Academia como el primer exponente del movimiento poético vanguardista en Chile y América Latina al inicio del siglo XX. Huidobro desarrolla la teoría estética conocida como creacionismo. El autor de Altazor, texto clave de la corriente literaria creacionista, adquiere condición de obra de culto en las letras chilenas, ejerce poderosa influencia en la poesía del siglo XX; invade los salones literarios de América Latina y Europa. Es una poesía descarada, sorpresiva, que descoloca y que crece en estrecho dialogo con otras tendencias vanguardistas y en abierto antagonismo con el movimiento surrealista liderado por André Breton en el París de los años veinte. En el año 1925 el nombre de Huidobro se alza como potente candidato al Premio Nobel. Huidobro es un poeta que para el año 1921 lleva ya publicados 4 o 5 libros. En el intertanto, en el año 1913 desposa a Manuela Portales y por el año 1916 abandona Chile, decide partir, con su familia y acompañando a la poeta Teresa Wilms Montt (18931921). Bien mirado se trata de una fuga, Teresa está casada y debido a su conducta, considerada errática en sus círculos sociales, su entorno decide recluirla en un convento. En ese momento, el poeta Huidobro, convertido en caballero medieval acude en su rescate,
y parte con ella a Buenos Aires. Luego, en compañía de su esposa e hijos, continúa rumbo a Europa.
A mitad de los años 20, luego de su regreso a Chile, Vicente Huidobro en apariencia lleva una vida normal, su reputación como hombre de letras no hace más que crecer. Así pasan los años, entre verso y verso, de pronto, inesperadamente se convierte en el osado protagonista de un episodio inquietante, que sacude en sus cimientos la buena sociedad santiaguina de la época. Al poeta no solo se le recuerda como un innovador y la posición vanguardista de su trabajo literario, sino también por su capacidad de volcar a su vida personal las audaces características de sus obras. Un día uno de sus actos causa estupor. Es sorprendido en un tórrido romance con su concuñada, Ximena Amunátegui
El y ella, ambos, se han embarcado en un febril y desaforado romance que en aquel tiempo vapulea y arranca canas verdes a lo más distinguido de la alta sociedad. Los apellidos Huidobro y Amunategui a través de su red de constelaciones familiares abarcaba por completo el universo social conocido.
Este asombroso idilio comienza a gestarse en el año 1926, cierta tarde en que el poeta Vicente Huidobro respondiendo a una invitación, acudió a una fiesta familiar donde vio por primera vez a una bella joven de apenas 14 años. Más tarde, aunque lo intento realizando numerosos viajes con prolongados periodos de ausencia no consiguió jamás olvidar. Era el tiempo en que la carrera del poeta se encontraba ya consolidada. Su nombre estaba en boca de la elite intelectual tanto en Chile como en Europa. Llevaba un buen rato codeándose con artistas de talla mundial como Georges Braque y Pablo Picasso. Su vida personal también parecía estable, pues llevaba nada menos que 15 años de matrimonio con Manuela Portales, su primera esposa y madre de sus tres hijos.
La joven que le robo la respiración respondía al nombre de Ximena Amunátegui, y el poeta la vio por vez primera en una elegante fiesta de disfraces celebrada en un exclusivo salón de la alta sociedad santiaguina. El posterior acercamiento que entabló con Huidobro desató una terrible oposición de ambas familias al más puro estilo Montesco y Capuleto, las familias de Verona que se opusieron al amor de Julieta y su Romeo. Nadie vio con buenos ojos este romance. Y no solo por la diferencia de edad –el poeta tenía 33 años, casi 20 más que la joven–, sino también por el parentesco que los unía: ella era su concuñada. Ambos protagonizaron una fuga que quedaría registrado en las páginas del mito.
Fuentes serias sostienen que fue la propia familia de la muchacha –que gozaba de una buena situación



socioeconómica- la que presionó para obligar al poeta a salir del país, obligándolo a instalarse una temporada en Nueva York. Pese a la distancia, Huidobro se las ingenia para sostener un furtivo intercambio de misivas. En uno de los mensajes, el escritor le confesaba: “Todo lo que he hecho son actos de un desesperado, de un loco, y tú tienes la culpa, tú eres la única causa... Soy capaz de cualquier cosa por tratar de olvidarte”. En los dos años que pasaron separados, el poeta planeó cuidadosamente y en secreto una estrategia para secuestrar a la muchacha, en un audaz rapto que involucraría persecución de automóviles, tiroteo y fuga. Evento que la periodista Faride Zerán consigna con lujo de detalles en su libro La guerrilla literaria En su paso por USA, el autor aparece fotografiado en más de una ocasión junto a glamorosas mujeres del entorno de Hollywood, en el marco del estreno de una película basada en su novela Cagliostro. Las noticias de farándula recibidas en Chile hicieron creer a la familia Amunátegui que los peligros de un romance entre Ximena y el poeta ya constituían materia de olvido. En algún momento de 1928, Huidobro se trasladó a París. Y cuando todos suponen al poeta en Francia, éste regresa clandestino a Santiago, con el absoluto propósito de secuestrar a su pretendida. El mismo día de su llegada, Ximena, con 16 años, avisa en casa que después del colegio pasará a su dentista. En realidad, había un automóvil esperando a que finalizará su jornada escolar. En el interior del auto espera Huidobro, disfrazado con un sombrero y barba y bigote falsos: Una vez que llega la joven, raudos emprenden camino al aeropuerto. Pero tras avanzar un par de calles se percatan de que otro automóvil los seguía. La familia Amunátegui había sido alertada de las intenciones de la pareja. Entonces el poeta sacó de su abrigo un revólver y comienza a disparar en contra de sus persecutores. ¿Su objetivo? Dar a las ruedas del coche para asegurar su ventaja. Suerte o no, el destino estuvo del lado del escritor. La operación fue todo un éxito y, ya de vuelta en Europa, la pareja se casó. Juntos tuvieron a Vladimir, el hijo menor de Vicente Huidobro.
En los años de la Segunda Guerra, los azares de la vida llevaron al joven argentino, entonces aspirante a poeta, Godofredo Iommi –protagonista en la fundación del Instituto de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso-, a establecerse por una temporada en el país. Decidió aprovechar la ocasión para visitar en persona al afamado poeta chileno, Vicente Huidobro. Pero al acudir a la casa no se encuentra con el escritor, este andaba de corresponsal en Europa, cubría los entretelones de la Segunda Guerra Mundial. Quien lo recibe y lo atiende es su esposa, Ximena. El joven poeta
argentino cae rendido, se enamoró perdidamente. El flechazo fue motivo suficiente para que Godofredo Iommi decidiera radicarse definitivamente en Chile, Con Ximena Amunátegui, contraería matrimonio al poco tiempo. Al fin de la guerra, cuando el poeta concluye sus funciones de reportero, decide regresar a Chile junto a Raquel Señoret, su última compañera. Se radicó en Cartagena, donde vivió hasta su muerte, causada por una hemorragia cerebral, en 1948. En su tumba se puede leer; “Aquí yace el poeta Vicente Huidobro. Abrid la tumba. Al fondo de esta tumba se ve el mar”.
La escritora Teresa Wilms Montt (1893-1921) publicó la mayor parte de su obra hacia fines de la década de 1910 en Buenos Aires y Madrid, ciudades donde la autora frecuentó círculos de intelectuales y desarrolla su trabajo literario. Es a inicios del siglo XXI que se ha despertado un mayor interés en torno a sus diarios íntimos y su obra poética.
En los primeros años del siglo XX en el ambiente literario chileno se comenzaron a abrir “espacios de desarrollo para las mujeres como los salones literarios y clubes femeninos”, los que continuaron el modelo del siglo XIX. No obstante, una mayor producción literaria femenina, “son pocas las escritoras que plantean un discurso genérico crítico y cuestionador del canon dominante. Igualmente, la crítica literaria de la época mantiene una posición conservadora y misógina, pasando la mayoría de las escritoras desapercibidas en el espacio cultural y literario”. Se ha planteado que, con excepción de Gabriela Mistral (1886-1857), otras poetas “son omitidas por la crítica nacional, o consideradas por sus biografías más que por su textualidad. Es el caso de autoras como Winétt de Rokha, María Monvel o Teresa Wilms Montt”.
Teresa Wilms Montt nacida en el mes de septiembre de 1893, en Viña de Mar. pertenece a una “acaudalada familia de la burguesía viñamarina, emparentada con la clase gobernante”, hija del matrimonio compuesto por Federico Guillermo Wilms Montt y Brieba y Luz Victoria Montt y Montt. Teresa y sus hermanas reciben educación en su hogar por institutrices. A la edad de 16 años, Teresa Wilms Montt contrae matrimonio con Gustavo Balmaceda Valdés, empleado del Servicio de Impuestos del Estado y diez años mayor que la joven, el matrimonio tiene dos hijas, Elisa y Sylvia. En Santiago, el matrimonio asistía al teatro, conciertos y la ópera. En este lugar iniciaron “los problemas maritales debido a los celos, gritos y amenazas de Balmaceda”. Entre 1912 y 1915, Teresa Wilms Montt y su familia vivieron en la ciudad de Iquique, donde la autora “publica en periódicos, tiene gran actividad social, participa de la bohemia, donde comparte con


escritores como Víctor Domingo Silva y también de la actividad política, involucrándose en la campaña para senador de Arturo Alessandri”. En Iquique, asistió a conferencias libertarias que impartió la “feminista y anarquista española Belén de Sárraga, considerada una ‘agitadora jacobina’ por los sectores de la época. Así, el quiebre familiar se tradujo en un distanciamiento de la autora con respecto a su clase social”.
En 1915, la relación entre Teresa y su marido se “torna amarga” tanto por las conductas de Gustavo como por la relación que Teresa sostiene con Vicente Balmaceda, primo de su esposo. Cuando Gustavo se enteró de esta infidelidad, él y su familia decidieron recluir a Teresa en el Convento de la Preciosa Sangre, donde la escritora permaneció ocho meses. En este lugar, Wilms recibió escasas visitas y tuvo un primer intento de suicidio. Con la complicidad de Vicente Huidobro, Teresa Wilms escapa del convento y se traslada a Buenos Aires. En esta ciudad, participa de círculos literarios e intelectuales. Es bien acogida y aquí publica sus dos primeros libros, bajo el nombre de Thérèse Wilms Montt: Inquietudes sentimentales y Los tres cantos, los que agotan sus ediciones. En su primera obra, la crítica ha observado la presencia de elementos modernistas e influencia de las vanguardias. El libro Los tres cantos se relaciona con el espiritualismo de vanguardia, a propósito de la búsqueda espiritual que realiza la voz poética del texto.
Mientras tanto, en Santiago, Gustavo Balmaceda publica la novela Desde lo alto, texto que -conforme la crítica- presenta elementos autobiográficos y

su autor lo considera un libro de “vindicación”. En 1917, Ramos Mejía señalado como un pretendiente, comete suicido en casa de Wilms Montt. Entonces la escritora decide desplazarse a Nueva York, busca trabajar como enfermera de la Cruz Roja. No obstante, cuando arribó a la ciudad, es acusada de ser una espía alemana. Luego de comprobarse su identidad, es puesta en libertad, “pero el proyecto de alistarse había sido descartado” A inicios del año siguiente, Wilms viajó a Madrid, donde se integra al ambiente intelectual de la ciudad. Aquí publicó En la quietud del mármol y Anuarí, textos que la crítica ha leído como elegíacos. En 1919 Teresa regresó a Buenos Aires, donde aparece su último libro: Cuentos para los hombres que son todavía niños, con el seudónimo Teresa de la I , en el que incluyó ocho relatos. Luego efectúa viajes por diferentes ciudades de Europa. Mientras se encontraba en París, puede reunirse con sus hijas, debido a que su suegro, José Balmaceda, se hallaba en misión diplomática en Bélgica. Sin embargo, el regreso a Chile de Balmaceda y sus nietas afectó negativamente a la escritora: “Teresa siente que ha perdido todo y entra en una fuerte depresión, que la llevará a tomar una ingente cantidad de Veronal, el barbitúrico que usaba para dormir, el 22 de diciembre de 1921. Morirá a los dos días en el Hospital Läennec, por causa desconocida según el parte médico”.
Hace escasos días atrás se estrenó en las salas de cine de Santiago la película El lugar de la otra, basada en un drama pasional, con ribetes de novela policial que sorprendió a la sociedad santiaguina; el 14 de abril de 1955, en un circunstancias oscuras, la escritora María Carolina Geel (1913-1996) disparó en contra de su amante. Quienes presenciaron el hecho señalaron, en los periódicos de la época, que tras haber cometido el asesinato, la escritora se arrojó sobre su víctima y abrazándolo lo besó para después exclamar: “Era lo que más amaba en la tierra”.
Georgina Silva Jiménez, taquígrafa de la Caja de Empleados Públicos y Periodísticos, era conocida en el ambiente literario por su seudónimo de María Carolina Geel. Fue una escritora sumamente controvertida, no solo por su propuesta narrativa irreverente y atrevida... sino porque protagonizó uno de los crímenes pasionales de mayor impacto en aquellos días, Y lo llevó a cabo en el Hotel Crillón., “En mi país la labor literaria de las mujeres es de incontrovertible valor y trascendencia…” escribe ella misma en el próogo a su libro Siete escritoras chilenas. Santiago: Rapa Nui, 1949. Se presentó como novelista en 1946 al publicar El mundo dormido de Yenia, que tuvo una dividida recepción al igual que toda su posterior narrativa.
De rasgos impresionistas, una de las características principales de su literatura es el tratamiento de la interioridad femenina a través de sus personajes. A su vez, las temáticas demostraron una postura de lucha por la libertad intelectual y social de la mujer. María Carolina Geel instaló el compromiso con su propio género y con las escritoras contemporáneas al valorarlas como ningún crítico lo hizo antes. Desde aquel momento, trabajó con vehemencia en su quehacer ensayístico, centrándose principalmente en el análisis de la producción literaria de mujeres y de escritores no canónicos. Sus escritos los publicó con periodicidad en diarios y revistas. Uno de los intelectuales que reconoció y alabó la calidad de sus textos fue Alone, su más fiel admirador. También se relacionó con otras escritoras de gran envergadura como Gabriela Mistral, Amanda Labarca y María Monvel, entre otras.
Luego de disparar contra su amante la escritora fue condenada a tres años de presidio, redactó allí una de sus más importantes novelas, Cárcel de mujeres. Causando gran impresión en su época, esta novela descubrió un mundo infranqueable y oscuro; oscilante entre la escritura testimonial y la ficción. María Carolina Geel no cumplió la totalidad de su sentencia debido a la intervención de Gabriela Mistral, quien desde Nueva York, pidió el indulto presidencial para ella, el cual fue concedido por Carlos Ibáñez del Campo. Una vez en libertad, prosiguió su labor como crítica. Gabriela Mistral, desde su cargo de cónsul, en Nueva York, pidió al presidente Carlos Ibáñez del Campo. La carta dice: “respetuosamente suplicamos a V.E. indulto cabal para María Carolina Geel que deseamos las mujeres hispanoamericanas. Será ésta, una gracia inolvidable para todas nosotras”.
El “Primer Mandatario aceptó Petición de Gabriela Mistral, La respuesta del Presidente de la República no se hizo esperar: “Respetada Gabriela: He vacilado un instante en la forma cómo dirigirme a mi ilustre compatriota. Pero sus admirados libros crean una familiaridad que permite el trato tan directo. Sepa mi estimada amiga, que en el instante en que usted formula una petición, esta es un hecho atendido y resuelto. Es de enorme magnitud lo que Gabriela Mistral ha realizado por Chile por lo que sería incomprensible que el Presidente de la República no escuchase una súplica nacida del corazón de nuestra gran escritora. Considere, pues, desde ya indultada a María Carolina Geel. Con la cordialidad y admiración de siempre le saluda su amigo y Presidente, para quien ha sido gratísimo el poder aceptar esta petición tan humana y emotiva”.
El crimen cometido por Geel suscitó múltiples comentarios en la prensa santiaguina. Se afirmó por ejemplo, que lo sucedido en el hotel Crillón respondía a una estrategia publicitaria de la escritora. Otros como Joaquín Edwards Bello, sostuvieron que fue un acto de locura cometido por una mujer sumida en la ficción: “María Carolina es una niña intoxicada de literatura, introvertida, enferma de incomprensión en un clima de indiferencia. Su mano no se armó para matar un hombre ni un amor. Se armó para matar al monstruo de su frustración (...) Tenía horror de verse arrancada de sus sueños y sepultada en el basural hediondo de la realidad” Con otro notable hombre de letras se relaciona la última novela publicada por Jorge Edwards “Oh, maligna”, donde el escritor sigue los pasos de un joven Pablo Neruda hasta Rangún, en la antigua Birmania, adonde el poeta llegó en 1927 para ocupar el cargo de cónsul honorario de Chile. Allí conocería a Josie Bliss—la maligna, la furiosa, como la llamaba él—, con la que iniciaría una relación tan ardiente como tormentosa que terminó obligándolo a huir a Ceilán. El recuerdo de este amor de juventud, del que Neruda dejó constancia en uno de sus poemas más célebres, «El tango del viudo», lo acompañó hasta la muerte, y el abogado, diplomático y escritor Jorge Edwards, compatriota y amigo del poeta chileno, lo traspone a la literatura y lo recrea con notable maestría. Esta obra deviene el testimonio de otra gran pasión acechada por la adversidad.
“Oh Maligna, ya habrás hallado la carta, ya habrás llorado de furia, y habrás insultado el recuerdo de mi madre llamándola perra podrida y madre de perros, ya habrás bebido sola, solitaria, el té del atardecer mirando mis viejos zapatos vacíos para siempre y ya no podrás recordar mis enfermedades, mis sueños nocturnos, mis comidas, sin maldecirme en voz alta como si estuviera allí aún quejándome del trópico de los coolíes corringhis, de las venenosas fiebres que me hicieron tanto daño y de los espantosos ingleses que odio todavía. ¡Maligna, la verdad, qué noche tan grande, qué tierra tan sola!
He llegado otra vez a los dormitorios solitarios, a almorzar en los restaurantes comida fría, y otra vez
tiro al suelo los pantalones y las camisas, no hay perchas en mi habitación, ni retratos de nadie en las paredes.
Cuánta sombra de la que hay en mi alma daría por recobrarte, y qué amenazadores me parecen los nombres de los meses, y la palabra invierno qué sonido de tambor lúgubre tiene.
«En su relato, Edwards envuelve lo que fue y lo que pudo ser de manera magistral, desde el momento en que el protagonista conoce a la birmana. Una fragante historia de amor venenoso». Luis M. Alonso, La Nueva España
Neruda es el centro. Ante la apabullante presencia del poeta ella queda casi desdibujada. Apenas sabemos que es celosa y terrible, pérfida y feroz. La vemos cambiar su ropa occidental de trabajadora administrativa por las coloridas sedas y joyas características de la forma de vestir típica de su tierra, desnudarse ante el espejo o ante el hombre al que ama. Ella puede hasta perseguirlo a otro país para hacerle sentir la posibilidad de una terrible venganza. Oh, maligna nos desvela a un Neruda inefablemente tocado por la poesía, absorbido por el mandato irremediable de su condición de escritor, y no elude, certeramente, dejarnos entrever algunas


de las contradicciones que marcaron su intensa vida.
María Luisa Bombal es otra mujer -notable en la literatura- que ha sufrido por cuenta del amor romántico. Quizás se deba a su sensibilidad o al puro placer estético que le producía el sufrimiento de escritora, lo cierto es que vivió y sintió intensamente. Sentir fue su consigna. Sentir hasta llegar a las últimas consecuencias. Tanto sintió que sacrificó su cordura y su éxito en nombre del amor. Ella causó tragedias, y eso llevó a que su obra no fuera premiada sino hasta el final de su vida. Porque en su caso, el ser mujer, se usó para sancionarla moralmente.

María Luisa fue una escritora chilena del más alto vuelo, El mismo Alone dijo que era la mejor escritora del siglo XX. Y eso sucedía en la década de los treinta y principios de los cuarenta. Compartió de muy cerca con Pablo Neruda, en cuya cocina escribió La última niebla (1931), y con otros como Luigi Pirandello y Oliverio Girondo. Sobre su segunda novela, La amortajada (1938), Jorge Luis Borges le aconsej ó no escribirla, él consideraba imposible ejecutar la mezcla de lo realista con lo sobrenatural. Y, al publicarse, lo describió como un “libro de triste magia, un libro de oculta organización eficaz, libro que no olvidará nuestra América”.
Juan Rulfo confesó que la visión de María Luisa sobre la muerte había inspirado Pedro Páramo y varias calles de Comala. Ella mantuvo amistad con estas figuras que se dieron cita en Buenos Aires. En esta ciudad escribió casi toda la obra por la que sería aclamada. Allí fue a dar gracias a Pablo Neruda, quien le propuso mudarse de Santiago, para escapar de un amor atormentado.
María Luisa Bombal nació en Viña del Mar, en junio de 1910. A la edad de ocho años, tras la muerte de su padre, viaja junto a su madre y hermanas a París, ciudad donde terminó su educación escolar... Ahí ingresó a la Facultad de Letras de La Sorbonne, carrera que culmina con la presentación de una tesis sobre Prosper Mérimée. Luego regresa a Chile a reunirse con su madre: Fue precisamente al arribar a las costas chilenas, cuando conoce a un joven amigo de la familia, Eulogio Sánchez Errázuriz, con quien inicia una intensa relación amorosa que se vuelve obsesiva.
Tras volver de Francia, empezó a intuir que no encajaría en el ambiente provincial. Bebía, fumaba y hablaba fuerte. Algo inapropiado. Pero el escándalo estalla con la relación que inicia con Eulogio Sánchez, un heredero aristócrata cuya familia representaba a la derecha política del país. Es la misma madre quien solicita a Eulogio que viaje a recibirla al transatlántico que la trae de Europa.

Aunque había solicitado la nulidad de su primer matrimonio, Eulogio seguía casado. Aun así, las normas sociales no fueron el problema de María Luisa. Para ella, el gran dolor encontraba su origen en el desdén de su amante, en su frialdad y en lo pueril que siempre fue con sus sentimientos. Jamás perdonó que él no supiera amarla, a ella, que derrochaba elocuencia y belleza. Se muda a Buenos Aires, donde vive la época más fecunda, creativa y literariamente. En Argentina no se conocía su pasado y, gracias al auge artístico, encontró el ambiente propicio para publicar sus escritos en la Revista Sur. Se ganó un lugar en la literatura latinoamericana.
Bombal regresó a Santiago, en 1941, después de una larga ausencia. Y, su amor volvió a resucitar; los objetos y el paisaje le traían a Eulogio Sánchez: leyó en el periódico que había vuelto a contraer nupcias. Entonces, en un arrebato, María Luisa volvió a tomar el revólver que ya había usado antes y, a plena luz del día, descargó diez balas sobre el amor de su vida. Eso fue. Eulogio sobrevivió y levantó los cargos. María Luisa fue a juicio, pero pagó una condena menor, de apenas nueve meses.
Superado este incidente, en 1944 se trasladó a Estados Unidos, donde vivió 30 años. Los primeros meses en este país los pasó en soledad, sumida en una profunda adicción al alcohol. Ese mismo año conoció a Fal de Saint Phalle, un noble francés dedicado a los negocios, con quien se unió en matrimonio, en


abril de 1944 y tuvo una hija, de nombre Brigitte, igual como la protagonista de su segunda novela. Otro nombre destacado que suma a estas vicisitudes es Nicanor Parra (1914-2018)
“A recorrer me dediqué esta tarde
Las solitarias calles de mi aldea Acompañado por el buen crepúsculo Que es el único amigo que me queda…”
Hay un día feliz, Nicanor Parra
El anti poeta Nicanor Parra, es otra alta cumbre de la literatura nacional, se define como poeta de la tribu, e instala su montaña rusa -como el mismo señala- en medio de los pomposos altares de los consagrados, con su lenguaje urbano, citadino hasta lo vulgar, espantosamente plebeyo, descarado, irónico como un bisturí e irreverente, se lo igualó a la generación Beat, con el Kerouac y ese recetario que entrega en On the road: cuando aconseja: escribe desde las vísceras. Vomita. Escupe. Sé tú mismo. Los poetas de la Beat Generation adoran al Anti-poeta: Parra se fotografía junto a ellos, con Ferlinghetti. Y, Allen Ginsberg, el autor de Aullido, que cuando visita Chile en los años 60 se aloja en la casa del anti poeta. Los poetas de
la beat generation declaran su admiración a Parra y los traducen al inglés. Sin duda Parra fue un autor que en sus mejores días causó conmoción mundial, su anti poesía golpeó todas las costas, como un poderoso tsunami. Su nombre rebotó como un eco, repetidas veces se le mencionó como futuro Premio Nobel. Pero eso, eso no sucedió. Y según sostienen algunos no sucedió ni podía suceder jamás debido a un engorroso incidente conocido en el mundo de las letras como el Affaire Axelsson.
A Nicanor Parra, que además de poeta presenta maestrías y doctorados en disciplinas científicas como matemáticas y física, se le conocen una serie de anécdotas simpáticas, pero también algunos episodios menos agradables, entre estos últimos resalta poderosamente la relación de amor y odio que sostuvo con la poeta, narradora y traductora sueca Sun Axelsson, un intenso romance que vivió mientras aún estaba casado con otra sueca; Inga Palme. La rabiosa pasión incluye viajes intercontinentales, descalabros afectivos, amenazas, denuncias por escrito y hasta secuestros y arrastra en su caudal a otros connotados escritores y a una famosa folclorista.
El affaire Parra-Axelsson ha producido ríos de tinta, en artículos, entrevistas, reportajes, incluso
novelas y alguna ha sido llevada al cine. La historia -con diferencia de matices según quien la refiera y la época en que esto suceda- en esencia cuenta que a fines de los años cincuenta, invitado a un encuentro de escritores por la Paz, Nicanor Parra viaja a China. El vuelo hace una breve escala de cuatro o cinco días en Estocolmo, ocasión que Parra aprovecha para visitar en su casa al escritor Artur Lundkvist miembro de la Academia Nobel. Parra cuenta 44 años de edad y se encuentra casado con una sueca que lo espera en Chile. Es entonces, en casa de Lundkvist que conoce al joven poeta y traductor poeta Lasse Soderberg y a su pareja la poeta Sun Axelsson; ella de 24 años de edad. Aquella noche la joven pareja, encandilados por la carismática personalidad de Parra lo invitan a quedarse en su departamento. Parra acepta y se va con ellos. Al día siguiente Lasse por razones de trabajo debe ausentarse. Parra y Sun quedan solos. Se desata el huracán. Son tres días de un ardor que congela la realidad. Ella los recordará después en su novela “Nattens årstid (La estación de la noche)”. Él promete apurar el regreso de China para volver a sus brazos. Ella promete completa disponibilidad para vivir este amor.
En entrevista que años más tarde le hace José Donoso, Nicanor Parra explica su fascinación por las mujeres suecas:
“Es como si el sexo no tuviera importancia para ellas y buscan el placer sin inhibiciones y, si es posible, sin amarras de orden sentimental. Es cierto que estoy hablando de un ambiente muy liberado, el mundo que corresponde a los “beatniks”, y a los “angry young men”, y me imagino que existirán allá, como en todas partes, ambientes con costumbres muy diferentes. Pero la libertad sexual de los países nórdicos es algo…, bueno, que no nos podemos imaginar en Chile. Yo, que no soy ningún santo, me sentía allá un verdadero mojigato…”
A su regreso de China, Sun y Parra vuelven a desaparecer en el torbellino de la pasión. Solo que Parra tiene compromisos en Chile, compromisos laborales y familiares; esposa e hijos lo aguardan. El poeta le promete a Sun que se verán en breve, en Chile. Antes de aquel encuentro Sun Axelsson ya había cursado estudios de licenciatura en la ciudad de Estocolmo. En 1959 debutó como escritora con el poemario Sin Meta. Después de la estadía en Chile que se prolonga casi un año, a su regreso a Suecia publicó La cuna del fuego, donde aborda el tiempo vivido allí. Ella se graduó de profesora y periodista en la Universidad de Estocolmo. Colaboró con varias revistas literarias y periódicos. Una parte importante de su juventud estuvo matizada por reiterados viajes tanto a Latinoamérica como a Grecia.
En 1960 vivió un año completo en Chile, en virtud de una relación breve y tormentosa que sostuvo con el poeta Nicanor Parra. Sobre el periodo compartido en Estocolmo Sun ha escrito. Nicanor se adaptaba a cualquier cosa: a la comida barata y horrible sueca que podíamos comprar en ese tiempo. Yo lo mantenía, porque él me dijo que después en Chile él se preocuparía de mí. Ella reconoce con sus propias palabras que esos meses que vinieron después, en los que Parra se quedó en su casa, fueron «meses de felicidad». Parra regresó a Chile, junto a su esposa Inga, y empezó a escribir cartas a Sun para que viajara a Chile. Al poco tiempo Sun aterrizó en Santiago y se enteró de algo que ella aún desconocía. Quienes han seguido de cerca la historia y conocen detalles sabrosos de boca de sus mismos protagonistas cuentan que Sun se presentó directamente en la dirección del poeta en La Reina. Justo cuando Parra se encontraba haciendo clases en Ingeniería de la U. de Chile. Quien abre la puerta es Inga, la esposa de Parra. Entonces Sun se enteró de que Parra era casado. Y además, con una sueca.
En este punto algunos sostienen que Inga montó en colera y le juró a Parra que saldría a buscar a Sun por Santiago y donde se la se encontrara la liquidaría sin contemplaciones.
Años más tarde el mismo poeta cuenta que esa amenaza lo estremeció, y lo hizo meditar: conocía bien a Inga y la creía capaz de hacer semejante cosa. Por tanto, el poeta se vio obligado a tomar medidas para proteger a Sun. Recurrió a su hermana -la famosa folclorista Violeta Parra-, le pidió ayuda para instalar a Sun en un departamento junto al Parque Forestal, y que también Violeta la cuidara. Temía que Inga encontrara a Sun en las calles y cumpliera su juramento. Sun encerrada en ese departamento bajo la atenta vigilancia de Violeta Parra, enfermo gravemente de tifus, estuvo al borde de la muerte: Todo esto, con despliegue de detalles, lo cuenta ella misma en otro libro (publicó una trilogía sobre su odisea amorosa con el anti-poeta). El estado de salud de Sun empeoró, y se volvió tan delicado y grave que a su vez Violeta se vio en la necesidad de buscar ayuda. Es ahora cuando aparecen en escena el poeta Jorge Teillier, el abogado, diplomático y narrador Jorge Edwards y el poeta Pablo Neruda. Todos ellos se confabularon para cuidar a Sun, llevarla a la Posta central y brindarle cuidado y atención. Luego, Teillier le consiguió una labor en El Boletín de la Universidad de Chile y de este modo Sun conoció a otros escritores chilenos como Enrique Lihn y Alberto Rubio a quienes tradujo al idioma sueco y, sostienen los que saben, que por eso ella no tradujo a Parra al sueco pero si a Pablo Neruda.
POR ANA CATALINA CASTILLO IBARRA
Académica, magíster en Literatura, diplomada en Historia y Estética del cine
En 2023, la industria del entretenimiento en Estados Unidos fue sacudida por una huelga masiva organizada por el Sindicato de Guionistas (WGA) que se prolongó durante más de cien días. Miles de guionistas se unieron en piquetes frente a los estudios de cine y televisión, retrasando estrenos, llevando a la suspensión de programas de televisión en vivo y a la paralización de proyectos cinematográficos.
Gran impacto causó ver casi a diario en los noticieros las marchas y los discursos y, tal vez, para muchos significó reparar por primera vez en esa figura no siempre tan nítida que, no obstante, está detrás de cada historia que vemos en el cine: quien la escribe. En la historia del cine, y sobre todo del rubro que nos ocupa, hay un nombre clave: el de Thomas Harper Ince. A él se le atribuye el desarrollo de un sistema de producción que ayudó a establecer las bases para la industria cinematográfica moderna. Aunque no se le puede considerar el primer impulsor de la escritura de guiones en el sentido más estricto, su trabajo durante la década de 1910 ayudó a profesionalizar la actividad.
Varios realizadores –en un ejercicio metacinematográfico– se han inspirado en la figura del guionista para grandes películas. Joyas del cine del siglo XX han puesto el foco en quien escribe las historias, como ocurre en Sunset Boulevard (El crepúsculo de los dioses, 1950), dirigida por Billy Wilder, que se adentra en los oscuros recovecos de la industria cinematográfica de





Hollywood y la decadencia después de la fama. En el epicentro de esta narración se encuentra el personaje del guionista Joe Gillis, interpretado magistralmente por William Holden. Su personaje refleja la ambición y la desesperación que pueden consumir a quienes persiguen el sueño de la fama.
Desde el inicio de la película, Joe es presentado como un guionista en apuros, atrapado en un ciclo de deudas y trabajos mediocres. La lucha por encontrar un proyecto que le permita resurgir en la industria es elevada por Wilder a un nivel de complejidad y profundidad emocional que llega a límites perturbadores. De tal modo, su relación con Norma Desmond, una exestrella del cine mudo interpretada por la icónica Gloria Swanson, permite adentrarse en capas profundas que remiten también al impacto que significó para muchos la llegada del cine sonoro, y a la relación entre el arte y la vida. Norma, atrapada en su propio pasado glorioso, busca en Joe una salvación que él no puede ofrecerle, y su interacción revela las tensiones entre la creatividad y el ego, la realidad y la ilusión.
La figura del guionista en Sunset Boulevard es, por tanto, un vehículo para explorar las ambiciones y desilusiones de quienes trabajan detrás de las cámaras. Tanto Joe como Norma encarnan la lucha constante por mantenerse vigentes en un entorno que rápidamente olvida a aquellos que no se adaptan a sus exigencias. La narrativa del filme, marcada por la ironía y el cinismo, pone de manifiesto las contradicciones del mundo del cine, donde el talento puede ser eclipsado por la fortuna y la fama efímera.
Años después, el cine italiano regala al mundo la aclamada obra de Federico Fellini, Ocho y medio


(1963), donde el alter ego del director, el personaje de Guido Anselmi, encarnado en un soberbio Marcello Mastroianni, ofrece una profunda reflexión sobre el proceso creativo y las luchas internas de un artista contra sus propios demonios. La película sigue la historia de un director y guionista de cine que se enfrenta a una crisis existencial y profesional en medio de la preparación de su próxima película. A través de él, Fellini explora la angustia y la complejidad de la sequía creativa, un tema que resuena con cualquier artista que ha sentido la presión de crear algo significativo y memorable.
Anselmi se siente incapaz de avanzar en su proyecto, lo que lo lleva a un viaje introspectivo lleno de recuerdos, fantasías y deseos reprimidos. Fellini utiliza el flujo de conciencia y una narrativa no lineal para sumergir al espectador en el caos emocional de Guido, mostrando cómo la presión de la industria y las expectativas externas pueden contribuir al bloqueo mental del artista.
La secuencia de sueños y recuerdos en la que Guido se sumerge es uno de los puntos más destacados de la película. A través de estas visiones, Fellini no solo revela las inseguridades y anhelos de su protagonista, sino que también ofrece una meditación sobre el acto de crear. La búsqueda de Guido por la inspiración se convierte en un viaje de autodescubrimiento, donde las imágenes de su infancia, sus miedos y sus fantasías se entrelazan, mostrando que la creatividad no es un proceso lineal, sino un laberinto lleno de giros inesperados.
Casi a fines de los noventa, los hermanos Coen abordan esta misma temática a través de la enigmática

y brillante película Barton Fink (1991), centrándose en la interioridad atormentada de un guionista en la época dorada de Hollywood. Protagonizada magistralmente por John Turturro en el papel de Barton Fink, la película se convierte en un estudio fascinante sobre la angustia del proceso creativo y la alienación en un mundo que a menudo parece estar en conflicto con la búsqueda de la autenticidad artística.
Barton Fink es un joven dramaturgo de Nueva York que, tras el éxito de su obra en Broadway, se traslada a Los Ángeles para escribir guiones para el cine. Sin embargo, lo que inicialmente parece ser una oportunidad invaluable se transforma en una pesadilla. El personaje encarna la figura del guionista atrapado entre las exigencias de la industria y su deseo de crear arte significativo. Por lo mismo, su idealismo choca con la superficialidad de Hollywood, donde la creatividad a menudo se ve sacrificada en favor del entretenimiento comercial.
El hotel en el que se aloja, con su atmósfera opresiva y surrealista, se convierte en una metáfora del bloqueo creativo que sufre Barton. La habitación, con su mobiliario desgastado y sus paredes desconchadas, resalta la soledad inherente al proceso creativo y refleja su creciente desesperación y la sensación de estar atrapado en un ciclo interminable de dudas y frustraciones.
Adaptation (2002), dirigida por Spike Jonze y escrita por Charlie Kaufman, desafía las convenciones del cine y nos invita a observar el proceso creativo, visitando también lo que implica el bloqueo y la

desesperación de no “cumplir” con los encargos de la industria. Mención especial merece la aparición ficticia en una escena del gurú de la escritura de guiones en Hollywood, Robert McKee.
El protagonista, interpretado con acierto por Nicolas Cage, es un reflejo del propio Kaufman, quien se presenta a sí mismo como un personaje que lidia con la presión de crear algo original, mientras se siente abrumado por el autosabotaje y la inseguridad. Esta metanarrativa se convierte en el eje central de la película, donde la frontera entre la realidad y la ficción se desdibuja y el espectador es llevado a un viaje introspectivo sobre el arte, la autenticidad y la angustia creativa. La forma en que Kaufman retrata la ansiedad del escritor es tan conmovedora como


hilarante, ya que utiliza la ironía como herramienta para explorar la complejidad de la mente humana. La película también introduce a Donald, el hermano gemelo de Charlie, quien representa una visión más simplista y convencional del proceso de escritura. Mientras Charlie se ahoga en la profundidad de sus pensamientos, Donald se adentra en el mundo de la escritura de guiones con una despreocupación casi naíf. Esta dualidad entre los dos hermanos resulta un contrapunto eficaz, al plantear preguntas sobre el valor de la simplicidad frente a la complejidad y la búsqueda de la originalidad en medio del predominante afán comercial.
En 2020, David Fincher irrumpe con su película Mank, la que explora en la vida de Herman J. Man-
kiewicz, el guionista detrás del icónico filme Citizen Kane. Con un enfoque estilístico que rinde homenaje al cine clásico de Hollywood, la película no solo explora el proceso creativo de Mankiewicz, sino también las complejas dinámicas de poder al interior de la industria del entretenimiento de la época.
Interpretado magistralmente por Gary Oldman, Mankiewicz es retratado como un genio literario atormentado, atrapado en una batalla contra sus propios demonios internos y la presión de un sistema que a menudo no le da el crédito que merece.
El guion, escrito por el difunto padre de David Fincher, Jack Fincher, es ingenioso y lleno de diálogos agudos que capturan la esencia de los personajes y el contexto en el que se mueven. La película no solo es un retrato biográfico, sino también una crítica a la industria cinematográfica, al poner en relieve temas como la corrupción, la manipulación de la narrativa y el valor del arte en un mundo dominado por intereses comerciales.
Si bien los casos citados convergen en el enfrentamiento entre la búsqueda de autenticidad y la satisfacción monetaria de los grandes estudios, se encuentra entre las películas ya comentadas por poner al centro de la ficción al escritor de cine, una obra que considera otro tipo de conflicto, el que confronta el peso de la política y la censura con el mundo libre de la creación artística.
Se trata del interesantísimo biopic Trumbo : la lista negra de Hollywood (2015), basado en uno de los guionistas más talentosos y controvertidos, Dalton Trumbo, durante la época del macarthismo en los años 50. Interpretado magistralmente por Bryan Cranston, no solo es el retrato de un hombre en la defensa de su arte, sino también una reflexión sobre la libertad de expresión y el impacto de la censura política en la industria cinematográfica.
Uno de los aspectos más destacados de la película dirigida por Jay Roach es la manera en la que explora la dualidad de la vida de un guionista. Por un lado, Trumbo es un artista apasionado que defiende la integridad de su trabajo y su derecho a expresarse libremente. Por otro lado, se enfrenta a la dura realidad de que su talento no lo protege de las consecuencias de un sistema opresor.
El breve recorrido que aquí finaliza solo pretende acercar al lector a uno de los cargos menos glamorosos detrás de las pantallas, pero puntal irreemplazable tras las historias que nos transportan, encantan o interpelan: un creador de mundos que entrega sus palabras para que, trasladadas a imágenes, se queden en nuestra retina por largo tiempo.
POR ROGELIO RODRÍGUEZ MUÑOZ
Licenciado en Filosofía y Magister en Educación, Universidad de Chile
El libro Dios no existe. Lecturas esenciales para el no creyente (Debate), de Christopher Hitchens, guía al lector por la senda del escepticismo a través de textos fundamentales de la filosofía, la literatura y la investigación científica.
En el pasado, la religión ha contribuido a la violencia y a la angustia de la humanidad con sacrificios humanos, caza de herejes y brujas, censura y persecución al conocimiento y la ciencia. Hoy parece retrógado denunciar las crueldades primitivas de la religión, ya que vivimos en una época ilustrada que ha desterrado las antiguas supersticiones. Los creyentes ya no sacan a colación dogmas ni creencias sino los aportes humanitarios y morales de las iglesias. Ante esto, nuestro autor desafía a nombrar una sola declaración o acción éticas de un religioso que no pudiera haber hecho un no creyente. Nadie ha recogido el guante.
El germen del odio y la violencia están latentes en los viejos textos y amenazan, hoy como ayer, aflorar en la teoría y en la práctica de la religión. Los fanatismos e integrismos de corte musulmán, cristiano y judío no son una distorsión de la religión, sino un resultado de la misma. Mientras haya libros considerados “sagrados” que pretenden poseer “verdades reveladas”, habrá desprecio e ira contra la libertad, la razón y la vida en este mundo.
¿Cómo es posible que las ideas absurdas y nocivas de la religión hayan llegado a ser tan influyentes, y por qué siempre tenemos que estar enzarzados en un combate contra sus violentos e intolerantes defensores? Hitchens responde: “Porque la religión fue la primera (y peor) tentativa de nuestra especie para explicar la realidad. Era a lo máximo que llegaba la humanidad en una época en que no teníamos la menor noción de física, química, biología o medicina. No éramos conscientes de vivir en un

planeta esférico, y menos al borde de un universo de magnitud inconcebible que se estaba alejando de su fuente original de energía. Ignorábamos el gran poder de los microrganismos: que, por un lado, no pudiéramos vivir sin su presencia en el aparato digestivo y, por el otro, nos sometiesen a ataques mortales como parásitos. Ignorábamos nuestro estrecho parentesco con otros animales. Creíamos que el aire que nos rodeaba estaba poblado por duendecillos, trasgos, demonios y djinns. Nos imaginábamos que el trueno y el relámpago eran prodigios. Hemos tardado mucho en quitarnos de encima este pesado manto de ignorancia y miedo, y cada vez que lo hacemos hay fuerzas que, por sus propios intereses, tratan de obligarnos a ponérnoslo de nuevo”.
Hitchens reúne en su libro a un conjunto de escritores y pensadores que, con inteligencia esclarecida y voluntad intrépida, se han enfrentado al temor, al odio y a la estulticia que ponen de manifiesto las creencias religiosas. Algunos vivieron la experiencia de la fe y luego la de perderla; otros están hecho de tal naturaleza que no pueden creer. Se encuentran en estas páginas importantes textos de Lucrecio, Omar Jayam, Hobbes, Spinoza, Hume, Marx, Darwin, Mencken, Freud, Einstein, Orwell, Russell, Sagan, Dennett, Dawkins, Rushdie, Harris, Crayling y Ayaan Hirsi Ali, entre otros. Esta antología del pensamiento ilustrado es un arma de gran calibre para resistir en la arena dialéctica a los guerreros de la fe que buscan obstaculizar el avance del saber humano ad maiorem gloriam Dei.








