MUJER,
LA HUELLA INDELEBLE DE LA HISTORIA
* TECNOLOGÍA: UNA ENCRUCIJADA ENTRE LA UTOPÍA Y LA DISTOPIA.
* EL DESAFÍO DE DESCARBONIZAR LA AGROINDUSTRIA.
* 150° ANIVERSARIO DE MAURICE RAVEL.
* ANTONIO SKÁRMETA.

En el día de la Mujer
La huella indeleble en nuestra historia nacional
16 Columna de opinión
Homenaje a la Mujer 18 El Flagelo de la delincuencia en América
Latina. Los Desafíos de la prevención
26 Polis
La nueva Alameda.
Revalorizar lo que tenemos en común
28
Paleontología en Chile a propósito de Gondwana: En diálogo con el científico
Antártico Marcelo Leppe Cartes
34 Los principios valóricos ante los avances tecnológicos: Una encrucijada entre la utopía y la distopía
40 Complejo aunque impostergable:
El desafío por descarbonizar la agroindustria
44 Columna de opinión
El abogado del siglo XXI
El moderno fausto
50 Literatura
Antonio Skarmeta:
Un enorme escritor emprende la retirada
56 Comentario de libros
¿Socialismo en el capitalismo? Chile en 1932
60 Música
A 150 años de su nacimiento
La revolución musical de Maurice Ravel
60 Cine
Kilómetros de cine:
Una escapada por las ‘Road Movies’

64
La última palabra
Máquinas ultrainteligentes:
¿Pura fantasía?


Fundada en 1944 www.revistaoccidente.cl
Marzo 2025
Edición N° 558
ISSN 0716 – 2782
Director
Rodrigo Reyes Sangermani director@revistaoccidente.cl
Comité Editorial
Ximena Muñoz Muñoz
Ruth Pinto Salgado
Roberto Rivera Vicencio
Alberto Texido Zlatar
Paulina Zamorano Varea
Editor
Antonio Rojas Gómez
Diseño
Alejandra Machuca Espinoza
Colaboran en este número: Guillo
Javier Ignacio Tobar
Álvaro Vogel Vallespir
Jaime Madariaga Fredes
Gustavo Harcha Andrade
Colectivo Trazantes
Ignacio Vidaurrázaga Manríquez
Francisco Sereño Ahumada
Pierine Méndez Yaeger
Sebastián Quiroz Muñoz
Jorge Calvo Rojas
Alfredo Lastra Norambuena
Andrés Rivette
Ana Catalina Castillo Ibarra
Rogelio Rodríguez Muñoz
Fotografías Shutterstock.com Unsplash.com
Portada
Nadin Koryukova en Shutterstock
Publicación
Editorial Occidente S.A. Marcoleta 659, Santiago, Chile
Gerencia General
Gustavo Poblete Morales
Suscripciones y Publicidad
Nicolás Morales suscripciones@editorialoccidente.cl
Fono +56 22476 1133
Los artículos firmados u opiniones de los entrevistados no representan necesariamente la línea editorial de la revista. Se autoriza la publicación total o parcial de los artículos con la única exigencia de la mención de Revista Occidente.
EL TIEMPO NOS PERSIGUE
Pareciera que el tiempo nos persigue, en un abrir y cerrar de ojos el mundo sigue cambiando. No nos percatamos de los años que pasan cuando cada día nos miramos al espejo. Solo una fotografía antigua, el registro de una época pretérita, nos alerta de nuestro transitar existencial, los cambios, el envejecimiento de la piel y las canas, las fotos de los niños que hoy ya son hombres. Y sin embargo cada día presenta nuevas oportunidades, cada día es un renacer, cada día las circunstancias vitales ofrecen desafíos frescos que no disimulan los temores del cambio ni menos las incertidumbres del futuro. Cada día, cada lunes, cada mes de marzo que deja en el pasado las experiencias de las vacaciones, cada año que plantea las circunstancias de un mundo que bulle, de un tiempo que siempre parcere amenazante, de una humanidad que siempre parece extraviada en los atavismos de su derrotero civilizatorio.
Como decía el Nóbel del folk, “los tiempos están cambiando”, pareciera que esos cambios son la característica definitiva y permanente de la especie humana. Todo parece difícil, advertimos que las guerras continúan definiendo muchas veces los conflictos nacionales; algunos liderazgos políticos verborreicos y prepotentes parecen amenazar la paz; los integrismos religiosos campean incluso en el s. XXI; los pobres siguen esperando espacios de bienestar; la humanidad queda sumergida entre la voracidad de las tecnologías y la inmediatez de los flujos comunicacionales siempre interesados. Sin embargo, también y pese a todo, cada amanecer y cada inicio de un nuevo ciclo suponen una esperanza porque cuando miramos hacia atrás celebramos el avance de la humanidad, sus crecientes espacios de libertad, su desarrollo científico, la emancipación de la conciencia, la noción profunda de su compromiso con la naturaleza que nos rodea y que nos define.
Es cierto, pareciera que el tiempo nos persigue, no nos damos cuenta de los cambios, olvidamos lo que fuimos y por eso no valoramos lo que somos, vemos el vaso medio vacío porque nos agobia el futuro. Sin embargo, finalmente es el futuro lo que nos convoca: la posibilidad definitiva de ser más y mejores depende de nuestra capacidad de reconocernos como hermanos, de tender una mano y construir puentes, de comprender que todo avance requiere de esfuerzos generosos, solidarios y fraternos por construir un mundo mejor, mucho mejor incluso de lo que es hoy.
TRES AÑOS DE GUERRA
Sr. Director,
Tres a ñ os se cumplen de la invasión rusa en Ucrania, tres años de un conflicto bélico de dimensiones geopolíticas que no siempre se vislumbran con nitidez. Una refriega que ha producido tanto daño y muerte y que al parecer podrá cambiar los equilibrios de poder al menos en Europa oriental. Nadie se hubiera imaginado la capacidad de Ucrania y de sus aliados para resistir el embate ruso, sin embargo tampoco podemos desconocer que el fin de la guerra pasa necesariamente porque algunos de los intereses de Putin se satisfagan y que eso sea visto como un triunfo para la postura del Kremlin, a la hora de evaluar la pérdida de Donetsk y Lugansk sumada a la de Crimea hace unos años y el debilitamiento de la posición occidentalista del país de Zelenski, sino acaso también el de
LEYLA CÁRDENAS TAVIÉ
SER CIENTÍFICA ANTÁRTICA, DOCENTE Y MAMÁ DE TRES HIJOS
Científica Antártica, la ECA 61. Tiene el grado académico de PhD en ciencias con una doble titulación en la Pontificia Universidad Católica de
Chile (PUC) y en Francia en la Universite Pierre et Marie Curie. Sus líneas de Investigación refieren a los procesos de dispersión, aislamiento y extinción históricos y contemporáneos de las especies marinas, mediante el estudio de la genética de poblaciones. La Facultad de Ciencias de la UACh, que hoy dirige la profesora Cárdenas ha ejecutado alrededor de 80 proyectos y actualmente alberga la mayor cantidad de investigadores participando de iniciativas antárticas, tanto de forma individual, como asociativa, agrupados en proyectos como el Centro IDEAL, u otros proyectos asociativos con financiamiento Milenio como el Núcleo Mash y el Milenio BASE, entre otros. AÑOS DE FORMACIÓN ¿Cómo te hiciste científica? -Creo que en gran parte esa opción se origina en que nací en Aysén, un lugar privilegiado de la naturaleza. Yo nací en una isla llamada Puerto Aguirre de 3.000 habitantes, esencialmente pescadores. Ahí estuve hasta los 6 años porque después teníamos que salir a educarnos. Mis papas eran empleados públicos. Nosotros teníamos un bote, jugábamos con el agua y nuestro abuelo era pescador y nos cruzaba a una isla. Ahí nos sacaba almejitas y comíamos ahí mismo. De ahí, viene mi amor por el mar y la inte-
SU OPINIÓN NOS IMPORTA
la propia OTAN. No sabemos qué pasará en las próximas semanas ni meses ni cuál será el rol que desempeñará definitivamente el régimen de Trump. Son más dudas que certezas las que nos abordan mientras siguen campeando la destrucción y la barbarie.
José
Luis Astudillo
Talcahuano
CIENCIA EN LA ANTÁRTICA
Sr. Director, Que interesante ha sido la serie de notas cient í ficas vinculadas a nuestro territorio antártico y sobre todo cuando el trabajo que se hace allá está encabezado por hombres y mujeres que, comprometidos con su labor profesional y científica, han sabido amalgamar una vocación con el esfuerzo personal y familiar que significa estos desafíos tan complejos. Nos ha permitido conocer una realidad acaso tan distante de los intereses

Envíe sus opiniones en una extensión máxima de 1100 caracteres con espacios a: director@occidente.cl
Occidente se reserva el derecho a editar los textos y ajustarlos a las normas editoriales. El lenguaje debe ser respetuoso y sin descalificaciones.
comunes de quienes vivimos tan lejos y sus experiencias de vida son un ejemplo para quienes en el estrés de las ciudades piensan que el mundo se resuelve en la cotidianeidad de la vida doméstica. Felicitaciones a tan distinguidos hombres y mujeres que desde el anonimato y la lejanía hacen patria y soberanía desde la ciencia. Carolina Mellado Santiago
REVISTA OCCIDENTE
Sr. Director, Agradezco a Occidente la frescura de sus artículos y al mismo tiempo la profundidad de sus alcances. Lectura que podría ser difícil se hace amena y entretenida. Temas de arte, literatura, política o filosofía son abordados con la misma genuina vocación periodística cada mes lo que resulta atractivo para quienes no estamos habituados a comparecer ante temáticas tan variadas con idéntico interés y curiosidad. Un saludo a todo el equipo que trabaja en la revista y felicitaciones a la Gran Logia por tan excelente publicación.
Roberto Fernández Administrador público
LITERATURA CONTESTATARIA
Sr. Director, Qué oportuno resultó la nota de los poetas contestatarios en la revista de enero, que coincide con el estreno en Chile de la película “Un Completo Desconocido” que narra el inicio de la carrera musical y literaria de Bob Dylan, premio Nóbel de literatura pese a las molestias de los más puristas. La poesía no tiene fronteras y la calidad de la obra de esos poetas no es más que el reflejo de una época y la voz de una generación.
Jorge Bustamante Las Condes
EL LEGADO
POR JAVIER IGNACIO TOBAR
Abogado,
académico, ensayista
Una de las grandes críticas que se han hecho al actual Gobierno del Presidente
Boric, es que no tiene (ni tendría) legado. Pero vamos viendo.
El carácter de una sociedad se revela en la forma en que protege a sus ciudadanos en sus momentos de mayor vulnerabilidad. Entre estos, la vejez ocupa un lugar central, pues representa una etapa en la que el esfuerzo de toda una vida debe traducirse en seguridad, bienestar y tranquilidad. Sin embargo, en Chile, este principio ha sido sistemáticamente vulnerado desde la implementación del sistema de capitalización individual en 1981. Diseñado bajo la lógica del autofinanciamiento y la responsabilidad individual, el sistema previsional chileno ha generado más frustraciones que certezas, más incertidumbre que seguridad (Aunque el juicio siempre puede variar).
Las pensiones entregadas han sido insuficientes para garantizar una vida digna, y la promesa de estabilidad económica en la vejez se ha visto sistemáticamente incumplida.
El Presidente Gabriel Boric (quien ha tenido una gestión cuestionable) ha asumido el desafío histórico de transformar este sistema, no mediante ajustes superficiales, sino por medio de una reconfiguración profunda de sus principios rectores. Más que una reforma técnica, su propuesta representa un giro ideológico y estructural que redefine la relación entre el Estado y sus ciudadanos. Su objetivo no es solo mejorar las jubilaciones actuales y futuras, sino establecer un nuevo pacto social basado en la solidaridad, la equidad y la dignidad. Con esta reforma, don Gabriel busca dejar atrás un modelo anclado en la desprotección y construir un sistema que garantice a cada chileno un retiro digno, independientemente de su historial laboral, género o nivel de ingresos.
LA CRISIS DEL SISTEMA DE AFP: UN MODELO AGOTADO
Desde su implementación, el sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) ha sido objeto de críticas por su incapacidad de garantizar pensiones adecuadas. Basado en la premisa de que el ahorro individual y la inversión en los mercados de capital proporcionarían retornos suficientes para financiar la

jubilación, el modelo ha demostrado ser ineficaz para gran parte de la población. Factores como la informalidad laboral, la baja tasa de cotización, la desigualdad de ingresos y la inestabilidad del mercado financiero han hecho que, para la mayoría, las pensiones sean notablemente inferiores a los ingresos percibidos durante la vida activa.
Las cifras hablan por sí solas (“Dato mata relato”). Según datos de la Superintendencia de Pensiones, la mayoría de los jubilados recibe una pensión que apenas supera el umbral de la pobreza, muy por debajo de lo necesario para mantener un nivel de vida digno. A esto se suma la enorme brecha de género, que afecta principalmente a las mujeres debido a lagunas previsionales derivadas del trabajo no remunerado en el hogar y la mayor expectativa de vida. Mientras las AFP han registrado millonarias utilidades, sus afiliados han visto cómo sus fondos no han cumplido con la promesa de estabilidad en la vejez.
Este modelo ha generado un profundo descontento social, manifestado en las múltiples protestas y movimientos ciudadanos que han exigido una reforma estructural. El clamor por un sistema de pensiones más justo ha sido una de las principales demandas del estallido social de 2019, marcando un punto de inflexión en la discusión pública sobre la previsión social. En este contexto, el gobierno de Boric no solo ha respondido a una necesidad urgente, sino que ha asumido la tarea de liderar una transformación estructural que marcará el futuro del país.
EL NUEVO MODELO:
SOLIDARIDAD Y JUSTICIA SOCIAL
La propuesta previsional de don Gabriel (apoyada por la derecha democrática) introduce una estructura mixta que busca conciliar el ahorro individual con un fuerte componente de solidaridad.
A diferencia del sistema actual, donde cada trabajador es responsable exclusivo de su pensión, la nueva estructura incorpora un fondo de reparto (con muchos detalles) financiado por empleadores y por el Estado. Este mecanismo permitirá complementar las pensiones de aquellos que, por diversas razones, no han podido ahorrar lo suficiente, reduciendo así las brechas estructurales y garantizando un ingreso mínimo para todos los jubilados.
Un aspecto central de la reforma es la creación de una AFP con competencia estatal, que competirá con las administradoras privadas y ofrecerá una alternativa sin fines de lucro para los trabajadores. Con esto, don Gabriel corrige uno de los principales problemas del sistema actual: la falta de opciones y la percepción de que las AFP han operado en función
HTTPS://PRENSA.PRESIDENCIA.CL/

HTTPS://PRENSA.PRESIDENCIA.CL/

de sus propios intereses (qué duda cabe), que va más que en beneficio de los cotizantes
Otro elemento fundamental de la reforma es el reconocimiento del trabajo no remunerado, especialmente el realizado por mujeres en el ámbito del cuidado. Históricamente invisibilizado, este aporte es crucial para el funcionamiento de la sociedad y, sin embargo, no ha sido reconocido en términos previsionales. Con la nueva estructura, quienes han dedicado su vida al cuidado de familiares recibirán beneficios que reflejen su contribución, asegurando que su futuro económico no dependa exclusivamente de haber estado en el mercado laboral formal.
La solidaridad intergeneracional es otro pilar clave de la propuesta. En un contexto de envejecimiento poblacional, es esencial garantizar que las generaciones futuras no hereden un sistema colapsado. A través de la redistribución de aportes y la intervención estatal, la reforma busca establecer un equilibrio sostenible que permita que las pensiones se financien de manera equitativa entre distintas cohortes de trabajadores.
UN LEGADO QUE TRASCIENDE UN MANDATO
Más allá de los cambios concretos en la estructura previsional, la reforma del Presidente Boric (apoyada, reitero, de manera decidida por la derecha democrática) simboliza una nueva manera de concebir la seguridad social. Representa el paso de un modelo basado en la competencia individual a uno que reconoce la interdependencia y la responsabilidad colectiva. No se trata simplemente de asegurar mejores pensiones, sino de construir un sistema que refleje los valores de una sociedad más justa y cohesionada.
El impacto de esta reforma se extenderá más allá del período presidencial de Gabriel Boric. Su éxito o fracaso será evaluado en función de su capacidad para transformar la vida de millones de chilenos en las próximas décadas. Lo que está en juego no es solo la estabilidad económica de los jubilados, sino la consolidación de un modelo de desarrollo más equitativo, en el que la seguridad social deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho garantizado para todos.
A nivel internacional, esta reforma representa un caso paradigmático en el debate sobre el futuro de las pensiones. Chile, que alguna vez fue el laboratorio del neoliberalismo en América Latina, está dando un giro hacia un sistema que prioriza la justicia social sobre la maximización de beneficios privados. Este cambio no solo tendrá repercusiones a nivel nacional, sino que también influirá en otras naciones que enfrentan desafíos similares en sus sistemas previsionales.
En la historia de Chile, las grandes transformaciones han sido impulsadas por líderes que han tenido la visión y el coraje de desafiar el statu quo. El Presidente Gabriel Boric se inscribe en esa tradición, al abordar con determinación uno de los problemas más arraigados del país y al proponer una solución que va más allá de lo inmediato. Su legado será recordado no solo por la implementación de una reforma previsional, sino por haber impulsado un nuevo contrato social basado en la solidaridad, la equidad y la dignidad.
Pero a este legado, hay que sumar, creo, la más importante de las políticas públicas de la social democracia.
El acceso a la salud ha sido, desde siempre, una de las principales preocupaciones de los chilenos. Durante años, el sistema sanitario estuvo marcado por profundas desigualdades, donde solo aquellos que podían pagar seguros privados tenían acceso a atención oportuna y de calidad, mientras que la mayoría de la población, dependiente del sistema público, debía enfrentar largas esperas y tratamientos inaccesibles. La incertidumbre y el temor a no poder costear una enfermedad grave se convirtieron en parte de la vida
de muchas familias, que veían cómo el derecho a la salud era, en realidad, un privilegio condicionado a los recursos económicos.
Ante esta realidad, el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos asumió el desafío de transformar el sistema y garantizar que ninguna persona quedara sin atención por falta de dinero. En 2005, tras un arduo trabajo legislativo y político, se implementó el Plan AUGE, un modelo que cambiaría para siempre la forma en que Chile entendía la salud. El objetivo era claro: asegurar que todas las personas, sin importar su condición social o su capacidad de pago, tuvieran derecho a recibir atención médica cuando más la necesitaran.
El Plan AUGE trajo consigo un cambio fundamental. Por primera vez, el Estado asumió un compromiso explícito con la población al establecer garantías concretas para el acceso a tratamientos médicos. Antes, muchas enfermedades graves quedaban sin atención porque los hospitales públicos no tenían recursos o porque los costos en el sector privado eran inalcanzables para la mayoría. Con la nueva reforma, se definieron plazos máximos de espera para ciertos diagnósticos y tratamientos, asegurando que nadie quedara desamparado por la burocracia o la falta de especialistas.
Uno de los aspectos más importantes del plan fue la creación de un listado de enfermedades prioritarias, que en un inicio cubría 56 patologías y que con el tiempo ha ido ampliándose. En este grupo se incluyeron enfermedades de alto impacto como el cáncer de mama, el infarto al miocardio, la insuficiencia renal crónica, la depresión y la diabetes, entre otras. La inclusión de estas patologías no fue arbitraria, sino que respondía a un criterio basado en su frecuencia, la gravedad de sus consecuencias y el impacto económico que generaban en las familias. Antes de la implementación del AUGE, un diagnóstico de cáncer podía significar la ruina financiera para

muchas personas, obligándolas a vender sus bienes o endeudarse para acceder a tratamientos. Con la reforma, el Estado garantizaba no solo el acceso a la atención, sino también la protección financiera para evitar que la salud se convirtiera en un factor de empobrecimiento.
El sistema público de salud, representado por FONASA, tuvo que adaptarse a este nuevo modelo, asegurando que los hospitales y consultorios pudieran responder a la creciente demanda de pacientes. Se establecieron mecanismos de control para fiscalizar el cumplimiento de los plazos de atención, y se crearon incentivos para mejorar la eficiencia del sistema. Por su parte, las ISAPRES, que hasta entonces habían operado bajo un modelo de selección de riesgos que dejaba fuera a los pacientes más costosos, debieron incorporar las enfermedades del AUGE en sus coberturas, garantizando que sus afiliados también tuvieran acceso a estas prestaciones en igualdad de condiciones.
Uno de los cambios más significativos del AUGE fue la garantía de calidad. Antes de la reforma, la atención médica en el sector público podía ser altamente variable, dependiendo de la infraestructura y de la disponibilidad de especialistas en cada región. Con el nuevo sistema, se estableció que todos los tratamientos incluidos en el plan debían ser entregados por prestadores acreditados, asegurando que la calidad de la atención cumpliera con estándares adecuados.
El impacto del AUGE en la vida de las personas ha sido innegable. Gracias a la reducción de tiempos de espera y al acceso garantizado a tratamientos, muchas enfermedades han podido ser tratadas en sus primeras etapas, lo que ha mejorado significativamente los índices de recuperación y ha disminuido la mortalidad en diversas patologías. Enfermedades que antes significaban una sentencia de muerte para quienes no podían costear los tratamientos ahora pueden ser enfrentadas con mayores esperanzas de éxito. La equidad en el acceso a la salud dejó de ser una aspiración para convertirse en una realidad concreta.
Sin embargo, la implementación del plan no ha estado exenta de dificultades. La creciente demanda de atención ha puesto bajo presión al sistema público de salud, que muchas veces no ha contado con los recursos suficientes para responder con la rapidez necesaria. A pesar de los plazos establecidos, en algunos casos los tiempos de espera siguen siendo largos, especialmente en regiones donde la disponibilidad de especialistas es más limitada. El financiamiento del sistema ha sido otro desafío, ya que la incorporación
de nuevas patologías y el aumento en los costos de los tratamientos han requerido ajustes constantes para mantener la viabilidad del programa.
A pesar de estos desafíos, el Plan AUGE se ha consolidado como uno de los mayores logros en la historia de las políticas públicas en Chile. Su impacto ha trascendido el gobierno de Ricardo Lagos y se ha convertido en un pilar fundamental del sistema de salud del país. Más allá de las cifras y los indicadores de gestión, su mayor éxito ha sido devolver la tranquilidad a millones de personas que ya no temen que una enfermedad grave las deje sin opciones. La salud dejó de ser un privilegio exclusivo de quienes podían pagarla y se convirtió en un derecho garantizado por el Estado.
El legado del Presidente Ricardo Lagos en esta materia es innegable.
Con el Plan AUGE, Chile avanzó hacia un modelo más equitativo, donde el bienestar de las personas no está condicionado por su nivel de ingresos. La reforma no solo mejoró la calidad de vida de quienes han sido beneficiados, sino que también sentó las bases para futuras transformaciones en el sistema de salud. En un mundo donde el acceso a la salud sigue siendo una de las principales preocupaciones de las sociedades modernas, la experiencia chilena con el AUGE es un ejemplo de cómo las políticas públicas pueden marcar una diferencia real en la vida de las personas cuando están diseñadas con un enfoque de equidad y justicia.
Con el tiempo, el Plan AUGE ha evolucionado y se han incorporado nuevas enfermedades, adaptándose a los cambios epidemiológicos y a las necesidades de la población. Sin embargo, el principio que lo sustenta sigue intacto: garantizar que nadie quede sin atención cuando más lo necesita. En este sentido, el Plan AUGE no solo ha sido una política exitosa, sino también un recordatorio del papel fundamental que debe cumplir el Estado en la protección de sus ciudadanos.
El derecho a la salud es un componente esencial de una sociedad justa y democrática. La reforma impulsada por Ricardo Lagos ha demostrado que es posible avanzar en esa dirección, asegurando que la enfermedad no sea una condena para los más vulnerables, sino un desafío que el Estado y la sociedad en su conjunto están dispuestos a enfrentar con responsabilidad y compromiso.
La vejez no debe ser sinónimo de abandono ni de pobreza. La seguridad económica en la jubilación no debe depender del azar ni de la capacidad individual de ahorro, sino de un sistema que garantice condiciones justas para todos. Con esta reforma, Chile avanza hacia un futuro donde la seguridad social es un derecho y


HTTPS://PRENSA.PRESIDENCIA.CL/
décadas ha sido presentado como un modelo de éxito económico, ha demostrado que el crecimiento sin equidad genera profundas fracturas sociales, que tarde o temprano derivan en crisis y estallidos. La consolidación de un Estado social y democrático de derecho es, por tanto, el único camino viable para una estabilidad duradera.
HTTPS://PRENSA.PRESIDENCIA.CL/
no un privilegio, y con ello, el Presidente Boric deja una huella imborrable en la historia del país.
El verdadero éxito de una democracia no se mide únicamente en su estabilidad institucional, sino en la capacidad de su sistema político para responder a las necesidades y aspiraciones de su pueblo. Una democracia sana es aquella que garantiza no solo derechos políticos, sino también derechos sociales y económicos, asegurando que el bienestar no sea un privilegio de unos pocos, sino una garantía para todos. En este sentido, el legado de políticas como la reforma previsional del Presidente Gabriel Boric y el Plan AUGE del Presidente Ricardo Lagos representan pasos fundamentales hacia un modelo de desarrollo más equitativo e inclusivo, donde la seguridad social y la salud sean derechos inalienables y no bienes sujetos a las reglas del mercado.
La socialdemocracia ha demostrado, a lo largo de la historia, que la prosperidad y la justicia pueden ir de la mano. Las economías más avanzadas y cohesionadas del mundo han basado su estabilidad en la combinación de crecimiento económico con sistemas de protección social sólidos, donde el Estado no es un mero observador del mercado, sino un actor clave en la redistribución de la riqueza y en la garantía de derechos esenciales. Chile, que por
Para avanzar en esta dirección, es fundamental fortalecer la política pública con base en cuatro principios esenciales. Primero, la solidaridad como eje rector de las reformas sociales, asegurando que los beneficios del desarrollo sean compartidos y que nadie quede desprotegido por circunstancias fuera de su control. Segundo, la universalidad de derechos, para que salud, educación y pensiones sean accesibles a todos sin distinción de ingresos o posición social. Tercero, la responsabilidad fiscal, asegurando que las reformas sean sostenibles en el tiempo y que no comprometan la estabilidad económica del país. Y cuarto, el fortalecimiento de la participación ciudadana, para que las grandes transformaciones no sean solo decisiones de las élites políticas, sino el reflejo de un consenso democrático construido desde la base social.
Chile está en una encrucijada histórica. Tiene la oportunidad de consolidar un modelo que combine la eficiencia económica con la justicia social, fortaleciendo la cohesión y la estabilidad del país. Para ello, se requiere voluntad política, acuerdos amplios y, sobre todo, un compromiso inquebrantable con los valores de la democracia y la equidad. La seguridad social y la salud no pueden seguir siendo temas de debate ideológico, sino principios fundamentales sobre los cuales se construye una sociedad más justa y democrática.
El futuro de Chile dependerá de su capacidad para reconocer que una democracia fuerte no solo se sustenta en instituciones sólidas, sino en ciudadanos que confían en que su bienestar está garantizado. El reto de la socialdemocracia, hoy más que nunca, es demostrar que el progreso no tiene por qué estar reñido con la equidad y que es posible construir un país donde el desarrollo no sea solo un número en los indicadores económicos, sino una realidad tangible en la vida de cada ciudadano.
PGU (Presidente Piñera), Pilar Solidario (Presidenta Bachelet), Plan Auge (Presidente Lagos) y Reforma Previsional (Presidente Boric), nos acercan a una sociedad, sin duda, más solidaria, dejando, quien sabe, en duda esta idea instalada del “neoliberalismo” exacerbado por los agotadores discursos del bullicio propio de la destrucción.
Chile es un país que se acompaña.
EN EL DÍA DE LA MUJER LA HUELLA INDELEBLE EN NUESTRA HISTORIA NACIONAL
Doña Javiera Carrera
Su patria libre quería
Doña Javiera Carrera
Su patria libre quería
MÚSICA DE ROLANDO ALARCÓN

POR ÁLVARO VOGEL VALLESPIR
Historiador y profesor de Historia
Muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar, los niños no pueden, ahora es el momento, sus huesos están en formación, su sangre también lo está y sus sentidos se están desarrollando, a él nosotros no podemos contestarle mañana, su nombre es hoy.
(Gabriela Mistral)
¿Quién podría cuestionar hoy que la mujer siempre ha sido primordial en la historia social de la humanidad? Negarlo sería un ejercicio estéril y carece de sentido. Podemos remontarnos a la trascendencia atemporal de los preciosos restos fósiles de “Lucy”, ya que es el eslabón más completo para el estudio del Australopithecus Afarensis. Una de las representaciones artísticas de fines del paleolítico que envuelve un enigma que fascina por igual a historiadores y arqueólogos es, sin lugar a dudas, la Venus de Willendorf; en torno a ella se han tejido teorías que transitan desde la fertilidad pasando por una deidad, hasta la representación de la hambruna, entre muchas otras. Pese a todo, es una idea potente de feminidad que pasó a la posteridad con apenas 11.1 centímetros de largo. Podríamos


seguir enumerando cientos de mujeres cautivadoras: La Eva del Génesis, Cleopatra, Juana de Arco, el mito de la papisa “Juana”, Hannah Arendt en filosofía y así la lista sería interminable. Consignarlas a todas en esta columna no solo es injusto, es una empresa imposible por las muchas que quedarían fuera del papel.
Sin embargo, nos detendremos en la mujer chilena como una forma de rescate histórico y, al igual que la idea del párrafo anterior, estoy seguro de que no podremos referirnos a todas; empero, en cada una de ellas vemos reflejados los temperamentos de muchas ilustres féminas heroicas. También debemos añadir a las cientos de compatriotas anónimas que, a pesar de que no salen en los libros, son fundamentales para el soporte nacional, pues la historia se puede escribir fuera de la esfera oficial y sobre las personas genuinas con sus vidas cotidianas que encajan en un gran puzle colectivo.
GUACOLDA Y FRESIA
El Wallmapu entró en guerra un tiempo antes que Alonso de Ercilla lo inmortalizara en la “Araucana”. Ya sabemos que el pueblo Mapuche reprimió el avance de Los Incas aproximadamente por el año 1470, cuando los españoles aún no osaban asomar su humanidad

en América. Estas escaramuzas forjarán la forma de ser de la mujer indígena de Chile central. Si Alonso de Ercilla imaginó a esta heroína o, por el contrario, fue verdad la figura de Guacolda –esposa del inmortal Lautaro – no es relevante, ya que la existencia de la memoria colectiva de Guacolda se sostiene en la historia como un homenaje a la mujer mapuche y la forma en cómo se describe en la incipiente literatura de la aurora de la conquista. La tenacidad femenina autóctona impactó al cronista ya mencionado, quien no contaba con la determinación del género que existía en el nuevo mundo.
Guacolda se asocia con la batalla y toma de la ciudad de Concepción y, entre sus andanzas, se presentó en la revuelta de la ribera del río Mataquito – cercano a Talca y Curepto–. En definitiva, una mujer que puede sostener en su actitud militar la defensa de su tierra ancestral, es decir, el poder del Wallmapu o, en sencillas palabras, perpetrar las enseñanzas escolares de siempre: “GENTE DE LA TIERRA” cuando nos referimos al carácter Mapuche.
Nunca podremos comprobar su existencia, pero los poemas asocian a Guacolda como una mujer de trato cotidiano con los españoles al vivir con Francisco de Villagra y Lautaro.
Fresia, en tanto, según escritores de fantasiosa reputación (Alonso de Ercilla - Mariño de Lobera), fue la esposa de otro gran héroe mapuche – nada menos que Caupolicán– y pasa a la historia como el carácter determinante de no amilanarse por la suerte de su esposo, que fue ridiculizarlo por ella al dejarse caer prisionero. Al verlo, le lanza a su hijo de quince meses y lo trata de cobarde; reglón seguido, fue empalado y, según se detalla en las fuentes, no abrió la boca para expresar dolor.
DOMITILA CUYUL CUYUL
Casi a fines del 2024, falleció la Maestra de la Paz Huilliche (similar a una machi mapuche); ya le faltaba poco para alcanzar un siglo de existencia. Al morir físicamente, comenzó espiritualmente su maravilloso viaje al otro lado del mar, del espacio y del tiempo mapuche.
Domitila es un puente entre Guacolda y el presente, pues encarna la importancia de la mujer para la vida de su pueblo. No en vano, este tesoro humano vivo supo sintetizar en cada ceremonia que presidió junto a los Huilliches de Chiloé la rica tradición cultural de sus ancestros. Cuando nos deja una personalidad que simboliza valores tan preciados en la cultura, la sociedad y la religiosidad, se nos presenta una tarea titánica: recordarla, dar a conocer su vida y su legado para que una nueva generación asuma la posta y continúe, como en el pasado, ejerciendo esta misión de Maestra en medio de su pueblo, sellando con esta unión una continuidad histórica para esta ancestral ocupación.
Nos dejó a los 97 años de edad. Un siglo, en la práctica, donde esta Maestra de Paz de la cultura Hui-



lliche nos legó un regalo hermoso: la profundidad de la enseñanza, el recuerdo y el cultivo de la memoria para mejorar el presente de muchas familias indígenas del sur. Fue declarada “Tesoro Humano Vivo” el año 2014.
DOÑA JAVIERA CARRERA
Con seguridad, el aplomo de Javiera Carrera era lo común en la mayoría de las mujeres que vivieron entre el fin de la Colonia y la revolución emancipadora que decantó en la independencia nacional. Muchos de los episodios cúlmines por aquellos derroteros fueron protagonizados por mujeres. Aunque en la tradición oficial estas hazañas de libertad contra España tienen una lista larga de nombres masculinos: Sus legendarios hermanos, Bernardo O’Higgins, Manolito Rodríguez y tantos otros; la historia del género no era aún una disciplina en boga. Javiera Carrera, con todo, llamó la atención de los historiadores de la época que la van a inmortalizar en sus crónicas, como es el caso de Miguel Amunátegui, Vicente Grez y Benjamín Vicuña Mackenna –entre otros–.
Nuestra heroína representa la convicción por la causa patriota, el arrojo y los aprestos tras la trágica muerte de sus hermanos. La valentía de cruzar a pie la cordillera para rescatar los restos mortales de uno de los padres de la patria, su autoexilio de una década hasta 1824, un año después de la abdicación de Bernardo O’Higgins. Pero no solo está este afán de revolucionaria, ya que es descrita como una mujer sumamente inteligente, poseedora de una opinión política consumada, la cual pregonaba sin

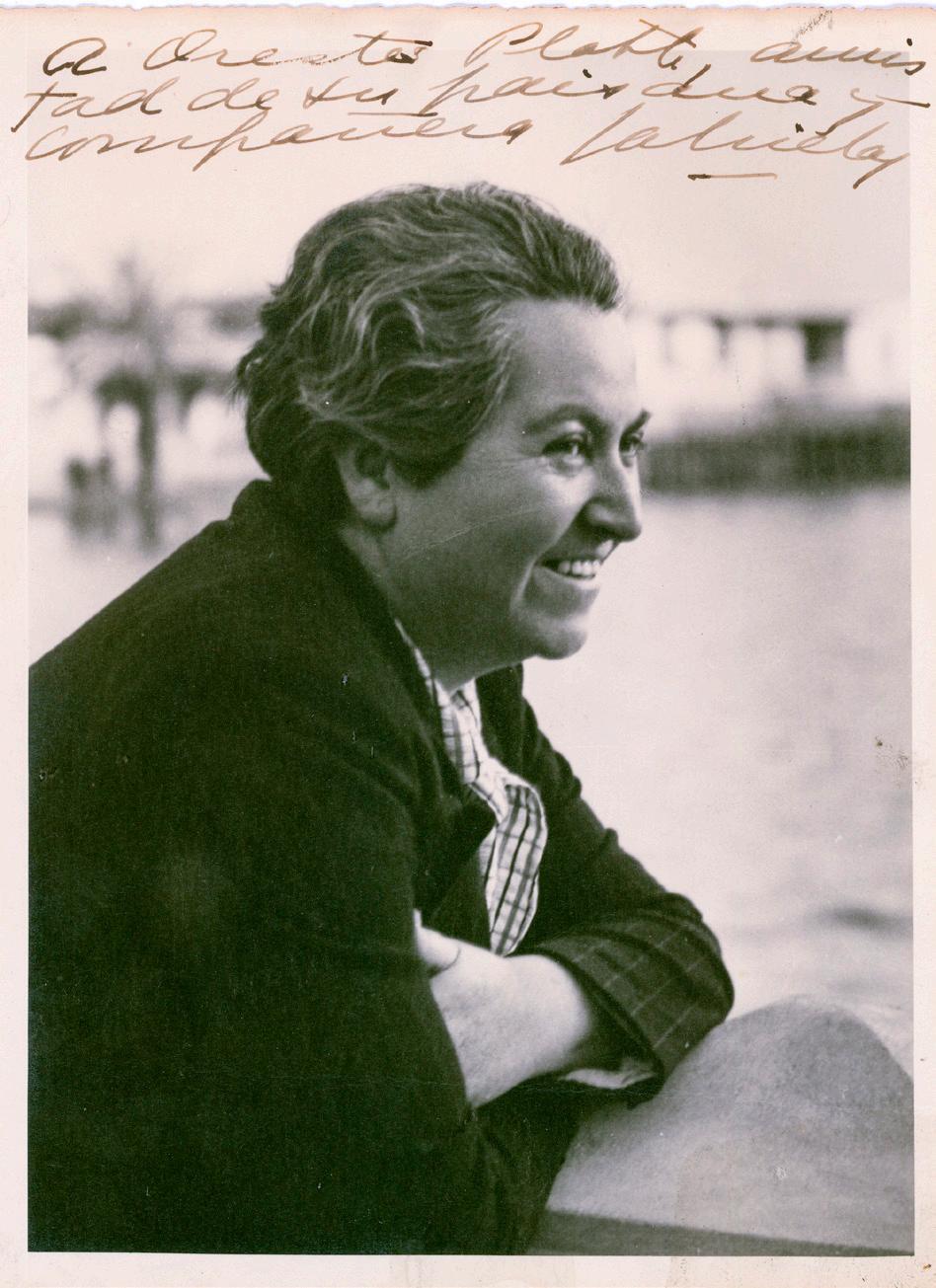

censura. Anfitriona indispensable del siglo XIX. Sus manos fueron las que bordaron la primera bandera nacional en 1812.
Su generosa correspondencia constituye hoy una fuente escrita primordial donde podemos estudiar la política de antaño. Fue una delicada mujer que no le importó tomar un rol masculino cuando hablaba ceñuda con las autoridades de la época. Cuántas protestas encausó para liberar a sus hermanos, sus casi 500 cartas lo confirman. Por la causa independentista, portaba y escondía armas, así como daba refugio a los soldados rebeldes. José Miguel, ¿habría sido el mismo sin su hermana?
CARMELA CARVAJAL DE PRAT
Vivir a la sombra de un héroe no fue tarea sencilla, aun así, Carmela tiene méritos propios. Se casó muy joven con aquel abogado que no sabía trepar mástiles ni tampoco anudar cordeles, pero terminó siendo un inmortal en el podio de la patria, ya que cuando lo mandaron a la boca del lobo en un barco de madera contra un buque de hierro, no dudó en defender su pabellón nacional. Por lo demás, impresionó a Miguel Grau – ya se conocían antes–. El capitán peruano hizo lo posible por consolar a la viuda, la cual le agradeció con una carta por el envío de algunas pertenencias de su finado esposo. Lejos del rencor, su respuesta es un documento digno de análisis.
Tuvieron tres hijos, aunque la pequeña Carmela de la Concepción falleció cuando Prat estaba en servicio; por ende, el trago amargo lo vivió en so-
ledad. Le rogaba a Arturo que ejerciera de abogado en Valparaíso y dejara la Armada. Sin embargo, el 21 de mayo experimentó las dos caras de la moneda: el orgullo de admirar al pueblo embelesado en algarabía por la gesta heroica que se corrió de voz en voz y la profunda tristeza humana de la viudez. En 1881 se le quemó su casa, donde su único consuelo fue sortear las llamas que casi le arrebatan la vida para salvar el retrato de su esposo que el colegio de abogados le había regalado. Cuando murió, el pueblo de Chile la recordó no como la mujer de Prat, sino como Carmela Carvajal, una ejemplar persona.
GABRIELA MISTRAL
EL 10 de enero de cada año recordamos el fallecimiento de la primera mujer en ganar el premio Nobel, la querida y humilde Gabriela Mistral. Fernando Daza tardó dos semanas en preparar el icónico mural a los pies del cerro San Cristóbal, punto neurálgico donde vemos a nuestra poeta al centro de la obra con un libro en la mano, haciendo lo que mejor supo hacer y que tanto falta hoy: EDUCAR. También representó la lucha femenina, quizás de una forma distinta a la que estamos acostumbrados en el presente, pero no por ello menos efectiva.
Mistral representa un desafiante dualismo para sus estudiosos. Por un lado, se puede establecer una lectura muy conservadora: religiosa, maternal y canciones de cuna versus la otra mirada: una personalidad fuerte que luchó por los derechos de las mujeres en una época donde no fue fácil hacerlo. No obstante, su
idea de feminismo está lejos de ser una concepción del presente; no es convencional, ella misma se encargó de comunicarlo muchas veces. Sus ideas fueron más pragmáticas, por decirlo de forma sencilla; para ella, el feminismo fue una relación de equilibrio donde la mujer pudiera educarse sin temor, que su fuerza laboral fuera reconocida como tal, con un sueldo digno y, desde luego, sin claudicar el derecho al voto, y ahí converge con las ideas de Amanda Labarca.
Sobre el derecho a sufragar fue clara y precisa: era un derecho humano fundamental. “Discutir sobre la extensión de este derecho no es serio y, cuando no prueba malicia, prueba estupidez”.
El dicho “Nadie es profeta en su tierra” se ajusta a su realidad, ya que sus sistemas educativos fueron aceptados sin reparos en México y con recelos en Chile. Ella creía firmemente en el pueblo, en la educación rural, en el campesinado. Las clases podían ser perfectamente en el campo al aire libre. Siempre buscó la igualdad, Mistral fue muy culta; se inspiró en Tolstoi, Rousseau, Dewey, entre otros pensadores. En la actualidad, su amor de pareja con Doris Dana no es un tema que se cuestione como sí lo fue hace unas décadas; aunque supo cuidar su vida privada, nunca escondió sus sentimientos. “Cuando tú vuelvas, si es que vuelves, no te vayas enseguida. “Yo quiero acabarme contigo y quiero morirme en tus brazos” (A Doris Dana).
Mistral en el billete de cinco mil pesos es representada de forma dura, marcial y de vestimenta conservadora, pero fue todo lo contrario: amorosa, risueña y soñadora. Siendo política, no dudó en defender a los escritores en la guerra civil española; fue asesora en educación de su amigo, el ex presidente Pedro Aguirre Cerda. El mayor núcleo intelectual del siglo XX fue una mujer. Honor y gloria a Gabriela Mistral.
AMANDA LABARCA Y EL DERECHO A VOTO
Amanda vivió en medio de dos siglos. Pionera en muchos aspectos y luchadora incansable. Primera mujer en ser profesora titular, además de ser también la primera – valga la redundancia – en tener una cátedra en toda América Latina. Ser prístina puede ser muy difícil, pero sin duda abrió la ruta a tantas profesoras con su ejemplo, tenacidad e inteligencia que fue y es una fuente inspiradora por antonomasia.
Inicialmente quería ser médico, pero puso sus ojos en el instituto pedagógico de la Universidad de Chile. En aquellos años ya se encontraba vigente el decreto Amunátegui (admisión de mujeres a la universidad), aunque esta ley no significó de inmediato un cambio en la mentalidad en la vida social y cotidiana. Estos


cambios sociales en las conductas y en el entendimiento siempre han sido más lentos de lo que quisiéramos, como bien dijo una vez el gran filósofo Hegel: “La filosofía siempre llega tarde a los hechos cumplidos”.
Su primer atisbo como luchadora de ideas persistentes y firmes lo vamos a encontrar en su época de estudiante cuando se negó frente a sus padres a ir acompañada a clases por una dama de compañía o carabina. Por cierto, la independencia fue un valor primordial para Amanda, aunque no por eso dejó de ser muy conservadora en algunas costumbres triviales, como usar el apellido de su esposo a la manera gringa influida por los colegios de tendencia norteamericana donde dio sus primeros pasos.
Desde el momento de su egreso como profesora de castellano, destacó en distintos liceos de San -


tiago y en la fundación de la sociedad nacional de profesores. En su viaje para profundizar sus estudios, conoció a quien fue un paradigma en la educación del siglo XX: John Dewey en la universidad de Columbia. Se dio maña además para estudiar en una de las universidades más tradicionales de Europa, la Sorbonne en Francia. Estas experiencias internacionales le permitieron entrar en primera línea con el roce intelectual, social, cultural y conjuntamente con los cambios que estaban experimentando las mujeres en los inicios del siglo XX que fueron más notorios tras la tragedia de la Gran Guerra.
Amanda vuelve a Chile y desordena intelectualmente los círculos femeninos que aún no eran masivos. Inicialmente, pasaron de labores de beneficencia a sesiones de comentarios sobre libros de vanguardia, donde las mujeres tendieron a expresarse libremente, fraguando sus ideas en concretas acciones. En síntesis, estas reuniones de lecturas fueron abriendo las mentes y los estratos, pues admitían a mujeres de clase media en concordancia con el auge de este nuevo sector que va a dominar de forma paulatina la escena en la primera mitad del siglo XX, incluso con presidentes de marcada tendencia mesocrática.
En este círculo de lecturas, sus muchos debates, ponencias y charlas influyeron la formación de la famosa “Acción Femenina” que estuvo tras la lucha directa del sufragio universal. Tuvo la suficiente visión de poner el debate del derecho al voto sobre la mesa, mezclándolo con temas de interés masivo como la moda. El carácter de Amanda y su alto grado de inteligencia y sabiduría fueron injustamente atacados, ya que eran temidos por el partido conservador, quienes se opusieron a que fuera directora del Liceo de Niñas N°5, empero a la postre el presidente de la época la ratificó en su cargo. Y aunque no lo crean, nuestras lectoras y lectores, legalmente las mujeres eran consideradas menores de edad. (herencia colonial), Amanda batalló contra eso y logró en 1925 levantar esa burda ley.
La Universidad de Chile hizo realidad que nuestra heroína fuera nombrada la primera profesora universitaria del país. En su primigenia aparición, fue saludada nada menos que por el León de Tarapacá y por el futuro magistrado que tomaría años más tarde la educación como bandera de lucha: “Don Tinto”, el presidente de los pobres. Fue defensora acérrima del sufragio femenino junto a otras ilustres mujeres, entre quienes destacó Elena Caffarena, con quien trabajó codo a codo, aun cuando el día de la promulgación del voto no fue invitada y debió estar en su casa a pesar de la larga lucha que dio.
Amanda fue militante del Partido Radical. Su rosario de batallas se vio compensado con la ley del voto municipal en 1934 y en 1949 el voto masivo en las elecciones presidenciales, aunque debieron esperar hasta la elección de 1952. A modo de cierre, fue embajadora en la ONU; por cierto, destacó trabajando en la UNESCO. Palabras finales para ella en la pluma de Juvenal Hernández (ex rector de la Universidad de Chile): “Es una mujer extraordinaria; yo espero que la historia de esta mujer tendrá que hacerle justicia en la forma que merece”.
EPÍLOGO
¿Faltaron mujeres en la lista? Sin duda, pero ya el lector podrá investigar, aunque les dejaré algunas ideas: La retórica y valentía de Anuqueupu, la mujer mapuche que construyó fuertes en Villarrica. El poder de la prosa periodística sin autocensura de Rosario Ortiz, encarcelada por decir la verdad en el gobierno de Manuel Montt. La convicción de Catalina de Villarroel, primera mujer en denunciar la violencia intrafamiliar en 1693. Las provocaciones de María Cornelia Olivares, quien en plena reconquista emplazaba a los españoles, fue amarrada en la plaza de armas de Chillán, donde le cortaron el pelo y las cejas, humillándola en público. En 1818, Bernardo O’Higgins la declara ciudadana benemérita.
En el Chile de hoy, damos por sentado que las mujeres siempre han podido votar, pero no nos engañemos, costó muchas batallas. Se está buscando la paridad de género en política, aun cuando no hay una ley justa de verdad. Lo honesto sería: 50% de senadores y 50% de senadoras; lo mismo en la cámara baja. En la elección presidencial reciente (2021) se presentó solamente una mujer. Es un hecho que a las mujeres de esta década les cuesta mucho menos avanzar que a sus antecesoras. No obstante, aún presentamos una alta tasa de femicidio y de casos mediáticos de abuso. Cada avance es fruto de muchas heroínas del pasado, la gran mayoría profesoras, educadoras, asistentes de educación, psicólogas, profesoras diferenciales, dueñas de casa, trabajadoras rurales… todas admirablemente anónimas, que día a día educan a generaciones de chilenas y chilenos buscando un país mejor.
Hagamos hincapié en que el del Día Internacional de la Mujer no puede ser una conmemoración paternalista donde reconocemos a las mujeres por sus logros; el cambio se debe enfocar a que las mujeres siempre han sido importantes, por lo tanto, es normal que sean exitosas. Dejemos los homenajes pomposos y materialicemos la admiración en hechos concretos pues el país y sus leyes están en deuda con todas las mujeres del pasado, del presente y las que vendrán.
HOMENAJE A LA MUJER
Qué difícil es tratar de fijar en el insectario del lenguaje, lo que aletea en el corazón.
POR JAIME MADARIAGA FREDES
MADRES
Todos venimos de una madre y somos en parte, aquella madre.
Esa mujer imprescindible, que nos abrió el entendimiento, que nos iluminó con el lenguaje (por eso se llama lengua materna y no lengua paterna) y nos permitió ir conociendo, nombrando y asignando sentido y sentimiento a todo lo que existe, integrándonos así al universo de significados; porque como dice Jotabeche “Las cosas existen solo cuando las nombramos”.
Y cuando digo madre, no me restrinjo a la madre biológica; lo asocio principalmente con los afectos y con el amplio sentido de protección (muchas veces clarividente) y de entrega de las mujeres que asumen también como madres sustitutas, como la madre de Neruda: “(…) dulce como la tímida frescura/ del sol en las regiones tempestuosas/ lamparita/ menuda y apagándose/ encendiéndose/ para que todos vean el camino”.
Ellas han sido las justicieras permanentes, incluyendo tirones de orejas y pantuflas por el espinazo, cuando lo estimaron pertinente; con habilidad mística para multiplicar los a veces escasos panes y escasos peces; con aquella mirada profunda que todo lo capta; con la capacidad de sanar una herida en la rodilla con un nanai nanai; con delicadeza para enjugar nuestras lágrimas de infancia y generosidad al destacar nuestros logros.
Cada una con las herramientas que tiene, de acuerdo a sus historias de vida, dolores y traumas, capacidades y circunstancias, al borde de círculos virtuosos y círculos viciosos. Por tanto, solo nos corresponde agradecerles o perdonarlas.
La impronta de nuestra madre está presente en la forma de insertarnos en el mundo; en las aspiraciones
presentes, heredadas y pendientes; en la confianza de un futuro mejor, personal, plural y compartido, o en la desesperanza aprendida; en fin, en todo.
Y así vamos caminando por la vida, creciendo, haciéndonos grandes y ellas haciéndose viejas. Viejas sabias, con la misma capacidad de amar. Manteniendo la tibieza de sus manos sanadoras, ahora temblorosas, pero conservando la mirada tierna y profunda.
Llegan, inclementes, las canas, los achaques y las progresivas limitaciones, pero conservando la esencia de lo invisible; porque lo visible se va deteriorando, muta y se atenúa. Porque la vida son ciclos y cambios permanentes.
Hasta que llega el tiempo de la pérdida, de la separación; del viaje por senderos que no conocemos, en la dimensión de los recuerdos imperecederos.
Sin embargo, mucho de nuestra madre permanece, para siempre, en nuestro corazón, en nuestro espíritu y en nuestra mente.
Somos, en parte, aquella madre.
COMPAÑERAS
De los brazos que nos criaron vamos hacia otros brazos, que por elección nos acompañan y enlazan en este largo peregrinaje, para compartir sueños, alegrías, aciertos y desaciertos, para descubrir y desarrollar las potencialidades de ambos.
Es esa parte de la vida en que dibujamos juntos el mañana y lo decoramos con hijos, producto del amor (para los que hemos tenido ese privilegio).
Es la etapa de la complementación entre dos visiones de vida, fuertemente influidas por las familias de origen, que confluyen para formar una nueva familia, a partir de dos personas que apuestan por la trascendencia del amor y el refuerzo de la comprensión.
Para desarrollar nuevas formas de convivencia y de inserción social; reconociendo en el otro a un otro diferente, con distintos caracteres y costumbres, pero con los mismos derechos, oportunidades, libertades, privilegios y obligaciones. Con equiparidad.
Para construir juntos eso que llamamos hogar, que convoca y reúne, que palpita como cosa viva; que reanima, porque ahí habita la mujer-compañera, con intuición superlativa; generosa en bondad; receptiva a nuestras varoniles limitaciones, dispuesta a ayudarnos a enmendar rumbo cuando es necesario. Y, muy importante, a tenernos paciencia cuando no les hacemos caso y después nos arrepentimos.
Asumiendo en paralelo múltiples roles, circunstancias y actividades, con esa tremenda parábola que las caracteriza; enseñando con el ejemplo; simplificando lo complejo; divergiendo con inteligencia e independencia. Motivando.
Dispuestas a ofrecernos una sonrisa alentadora y un brazo confiable, para viajar juntos (pero no revueltos) por el camino del desarrollo personal, espiritual y
comunitario, y así ir acompasadamente envejeciendo como compañeros, con sensación de igualdad. Y cuando aquello no ha sido posible (por cualquier circunstancia), poder tener otra oportunidad.
Como diría la Mistral “La mujer es una guardiana de la vida, y por lo tanto una socia natural de todos los quehaceres humanos”
Somos, también en parte, aquella mujer-compañera que tenemos o hemos tenido a nuestro lado, a quienes valoramos y agradecemos.
HIJAS Y NIETAS
El mañana es siempre inalcanzable. Sin embargo, a través de nuestros hijos, atisbamos el futuro, porque ellos son los espejos de nuestras almas y nuestras miradas proyectándose a la eternidad. Porque cuando ya no estemos, seguiremos a través de sus ojos contemplando amaneceres y disfrutando ocasos de arreboles.
Vamos hacia lo insondable. Nada nos llevamos.
Dejamos un reguero de vivencias y recuerdos, y lo más importante, es que la vida nos ha premiado con hijos y a través de ellos, con nietos.
A través de ellos podremos vencer a la muerte y el olvido; en especial por nuestras hijas y nietas, porque ellas son las portadoras de la simiente generadora, el derrotero sin fin del compromiso por la vida, la energía que mueve al mundo, que acoge, alienta y protege, como almácigos de felicidad.
Es la ternura que tomará aquellas suaves manitas del porvenir, para juntarlas, agradecidas.
Son las mujeres de los nuevos tiempos, dispuestas a abrir nuevos entendimientos y a demostrarnos que la vida sigue y suma, y siempre nos puede traer nuevas buenas.
Hijas y nietas son nuestro aporte primordial a la humanidad.
Seremos también en parte, ojalá, esas mujeres del mañana.
EL FLAGELO DE LA DELINCUENCIA
EN AMÉRICA LATINA
LOS DESAFÍOS DE LA PREVENCIÓN
POR GUSTAVO HARCHA ANDRADE
Oficial graduado en Ciencias Policiales. Magister en Educación y Pedagogía Universitaria, perito y especialista en criminalística y ciencias forenses
Nuestras sociedades están compuestas por conglomerados multidimensionales, en los cuales interaccionan una diversidad de escenarios humanos, materiales, económicos, académicos, de salud pública, fuerzas de trabajo, empresariado, poderes, leyes, normas, costumbres, cultura, desarrollo, grupos, asociaciones, religiones y creencias, entre otros muchos y propios del hombre en convivencia, conjuntos de elementos que conforman las naciones, estados, países, con sus diferentes características.
América Latina es el conjunto de las naciones americanas descendientes de las colonias españolas, portuguesas y francesas establecidas a partir del siglo XVI. Incluye los diversos grados de mestizaje producidos en ellas, entre las etnias y culturas: europea, aborigen americana y negra africana.
En las dos últimas décadas se ha descrito a América Latina como una región insegura y violenta. Sin embargo, dicha caracterización está basada prácticamente en la tasa de homicidios. Si bien el homicidio es uno de los delitos mejor reportados, por sí solo no provee un entendimiento integral sobre otros delitos violentos. Igualmente, gran parte de la investigación sobre delincuencia en la región tiende a ser descriptiva. No comprender las causas de la
delincuencia y descartar evidencia, puede conducir a que quienes toman decisiones, implementen estrategias ineficaces, particularmente a nivel local.
La envergadura del problema de la inseguridad y la delincuencia en América Latina no radica solamente en los índices y tasas de criminalidad y violencia, en los indicadores de percepción de temor, o los costos del delito. Es fundamental enfocarse en la forma en que se está abordando el problema y mirar la capacidad y tipos de respuesta desde los gobiernos y las instituciones responsables.
Así, la inseguridad frente a la delincuencia y el delito es un campo de actuación vital, que debe ganarse un espacio e identidad en el contexto de las políticas públicas. Para ello, se requiere fortalecer un enfoque técnico y validar principios y estrategias de actuación. Me refiero a todos los procesos, estrategias, modelos y gestiones, destinadas a su prevención, reducción y control, lo cual está dado, sin duda, por la voluntad política en su generación, la capacidad de las instituciones destinadas a ello, la adherencia de la ciudadanía en la participación, y finalmente, en la asignación de aquellos recursos necesarios y reales para su aplicación.
A las formas comunes del delito - y para las cuales los Estados contaban desde hace tiempo con estrategias de control y persecución - se han sumado nuevas formas delictuales, que exigen respuestas más sofisticadas.
Los diferentes esfuerzos para prevenir la delincuencia en América Latina se complementan con

múltiples iniciativas en materia de seguridad, que se están desarrollando, con el objetivo de fortalecer las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública, actualizar la legislación y robustecer las políticas y programas que apuntan a la prevención, procurando, además, que esos pasos se agilicen gracias al logro de amplios acuerdos políticos y sociales en la materia.
La seguridad es una condición necesaria e indispensable para que las personas que habitan en distintos países puedan desarrollar sus proyectos de vida con libertad y para que la democracia funcione en plenitud. Las políticas buscan que los ciudadanos cuenten con la certeza de que los Estados actúan coordinada y eficazmente contra quienes amenazan la convivencia (salvo la intervención de determinadas ideologías que, aprovechándose de la inseguridad, mantienen factores de riesgo latentes que enclaustran a las sociedades e impiden su normal desarrollo).
Frente al crimen organizado, que aprovecha las debilidades estatales, la respuesta, a lo menos
en primera instancia, debe ser Estados más fuertes, coordinados, ágiles y presentes en el cuidado de las personas.
DEFINICIONES
Algunas definiciones conceptuales relacionadas con el tema:
Delito: Toda acción típica, antijurídica y culpable, penada por la ley.
Criminología: Ciencia empírica e interdisciplinaria, que estudia el delito, el delincuente, la víctima y el control social del comportamiento desviado, desde un punto de vista Bio-Psico-Social.
Criminalística: Disciplina auxiliar del Derecho Penal y del Proceso Penal, destinada a la averiguación científica de la existencia del delito y la identidad de los delincuentes, mediante el estudio de las evidencias encontradas en la escena del crimen y los estudios de laboratorio.
Delincuente: Es el que, con intención dolosa,

hace lo que la ley ordinaria prohíbe, u omite lo que ella manda, siempre que tales acciones u omisiones se encuentren tipificadas y penadas en la ley.
Víctima: Persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos producto de la violación de estos o de la comisión de un delito.
Prevención: Incluye cualquier actividad realizada por un individuo o grupo, público o privado, que intenta anticiparse y gestionar mecanismos de control, antes de la ocurrencia de hechos que revistan caracteres de delito, cuasidelito o falta, o que los mismas ocurran.
Inseguridad: Es un flagelo que atañe al ciudadano en general y lo convierte en un ser cercado, limitado en su libertad, auto vigilado, temeroso y en constante sensación de acoso.
Índice de Temor: Mide los niveles de percepción de inseguridad en temas de delincuencia en las personas, se trata de valores sobre percepción de variación de la delincuencia, variación en la violencia, proyección de la delincuencia en el futuro, temor de ser afectado por delitos y sus efectos en forma individual y colectiva.
Crimen Organizado: Es un conjunto de actividades que llevan a cabo estructuras organizacionales que actúan con el propósito de cometer delitos y lucrar.
Las organizaciones criminales pueden ser locales o transnacionales y se pueden entremezclar distintos niveles de organización y de delitos.
CONTEXTO ACTUAL
En las últimas décadas, en la opinión pública de América Latina y el Caribe se ha consolidado el tema de la delincuencia como un problema prioritario. Con el 9% de la población mundial, la región es responsable del 40% de los homicidios que ocurren en el mundo. Según encuestas aplicadas en diferentes países, cerca del 90% de los habitantes de la región, considera que la delincuencia es el problema más importante de su país. Además, el costo de la delincuencia en la región es mayor que en cualquier otra parte del mundo: el costo fiscal es el doble que en países desarrollados como Reino Unido o Estados Unidos.
La delincuencia conlleva costos tanto individuales como sociales: pérdida de vidas, inseguridad, propiedad, productividad, ingresos, inversión; en definitiva, obstaculiza el crecimiento económico y social de los Estados. Mientras que en el resto del mundo la delincuencia se ha mantenido relativamente estable, en torno a cinco homicidios por cada cien mil habitantes (salvo aquellas situaciones en países de Europa y América del Norte, con la irrupción de hechos de carácter terrorista, promovidos por sectores funda-

mentalistas o similares) nuestra región, tiene cerca de 32 por cada cien mil habitantes, en un alza progresiva dentro de los veinte últimos años, juntamente con los delitos violentos.
Delitos de mayor connotación social, crimen organizado, sicariatos, secuestros extorsivos, trata de personas, migración descontrolada, tráfico de drogas y de armas, corrupción, lavado de activos, entre otros, están inundando los datos estadísticos de América Latina, que desembocan en altos índices de temor y exposición al delito, crecientes, y por qué no decirlo, descontrolados.
Al respecto, formularé una pregunta, después de haber efectuado un levantamiento de los índices de criminalidad de América Latina, tratando de orientar una respuesta destinada a verificar qué esfuerzos se están desarrollando en materias de prevención del delito, que es el tema del presente trabajo:
¿Qué políticas de lucha contra la delincuencia exigen los habitantes de América Latina a sus respectivos gobiernos? (Sin considerar las tradicionales conocidas por todos)
Paradójicamente y con una preocupación evidente en la lectura de los datos, se advierte que los ciudadanos están pidiendo a sus líderes que tomen medidas con respecto a los altos índices de delincuencia, incluso, a expensas de los programas de lucha contra la pobreza. Según las encuestas, las penas más severas parecen ser el arma preferida dentro del arsenal de lucha contra este problema.
No obstante, pese a la creencia común de que se aceptan las políticas de “mano dura”, la mayoría se opone a las prácticas poco éticas.
Del mismo modo, han dado a conocer ante diferentes consultas de interés, que gastarían cerca de un tercio del presupuesto en materia de seguridad; un tercio en programas de lucha contra la pobreza y; el tercio restante, en tecnologías de detección de delitos, incluidas medidas de autoprotección como cámaras de seguridad privada o alarmas de seguridad. Del mismo modo, reconocen que asignar recursos públicos para la policía, es mejor que el hecho de que los gobiernos subvencionen la seguridad privada. Sin embargo, la mayoría se opone a la recaudación adicional de impuestos para financiar a la policía, una renuencia que podría derivarse de la desconfianza en la capacidad de los gobiernos para gestionar los recursos.
Se advierte la exigencia ciudadana de mejorar, pero sin necesidad de aumentar la dotación de personal de las fuerzas policiales. Si los ciudadanos pudiesen asignar el presupuesto a la ampliación de la fuerza policial, por un lado, o a la mejora de su calidad, por
el otro, cerca del 60% optaría por una mejor calidad. La baja calidad policial parece estar relacionada con salarios modestos y requisitos mínimos de ingreso. Más del 70% afirma que, si los gobiernos ofrecieran mejores salarios, podrían contratar mejores agentes de policía. Cabe señalar que la desinformación puede estar generando una asignación ineficiente de los recursos. En suma, el aumento de la delincuencia no hace más que incrementar la impaciencia de los habitantes de América Latina. La mayoría, solamente consideraría políticas que generen disminuciones drásticas e inmediatas de las tasas de delincuencia. En consonancia con esta impaciencia, los ciudadanos prefieren una caída menor de la delincuencia ahora, mediante la calidad de las fuerzas policiales, en lugar de esperar una mayor reducción en el futuro. Las respuestas en torno a este tema no son homogéneas en todos los países.
La corrupción y la horadación de los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales, como también de sus instituciones dependientes y de las organizaciones privadas, es percibido como un elemento clave en la desintegración social, que permite la existencia del crimen organizado, impregnado en todos los sectores, bajo amenazas, falsas promesas, ideologías desintegradoras, rutas del dinero mal habido, incidencia en los sistemas educativos, pérdida de valores, debilitamiento de la familia, anomia generalizada, debilidad institucional, aceptación de falsos ideales, desprecio por la vida, que en definitiva, frenan el desarrollo de los países, afectan sus economías y posibilidades de inversión, aumentan sus factores de riesgo, vulneran los derechos de sus ciudadanos, afectan la salud física y mental, al igual que, sus índices de temor y exposición al delito, y no

hacen otra cosa que dividir a los núcleos sociales, por efectos derivados e inmediatos de la presión que ejercen los mismos.
CÓMO PREVENIR
La delincuencia y su prevención en América Latina constituyen una situación sumamente grave, multifactorial, en la cual inciden muchos elementos asociativos, entre los cuales, sin duda, se visualizan con una mayor influencia aquellas voluntades de los Estados para incidir de mejor forma en estas temáticas y capacidades, las estrategias pasadas, contemporáneas, el interés público y privado, pero con una conclusión inequívoca, que es el sentir de los ciudadanos, que en definitiva son las víctimas de estos flagelos.
Al circunscribirnos en el tema de la prevención, podemos efectuar una sectorización que nos permita avanzar en la temática:
a. Prevención Social del Delito: Tiene por objetivo, evitar la realización del delito a través de la reducción de los factores de riesgo social que llevan a un individuo a delinquir.
b. Prevención Situacional del Delito: Estrategias y formas en que, interviniendo los espacios, el ambiente o lo construido, puede disminuir la oportunidad del delito.
c. Prevención Psico Social del Delito: Aumenta el costo moral o psicológico de realizar el delito: el individuo se ve forzado a claudicar de sus principios o anestesiar su conciencia para delinquir.
d. Prevención Policial del Delito: Control, detección y retardo de delitos y contravenciones, como también proveer el mantenimiento del orden público en general.
Por diferentes medios, se han dado a conocer, o existe un entendimiento general, respecto a las diferentes formas de prevención del delito y en este caso en América Latina. Por ello, me enfocaré en aquellos aspectos específicos, desde un punto de vista de estrategias, que inciden en esta temática y no solamente en las acciones visibles de las instituciones encargadas de realizarlo en forma directa, como policías, fiscalías, sistema penitenciario entre otros, sino que, delimitaré el esfuerzo, en aquellos que se están desarrollando en forma multilateral y que se visualizan como un apoyo a las estrategias permanentes.
Así las cosas, dentro de los levantamientos efectuados y de los datos obtenidos, se puede plantear que por sobre los mecanismos estatales, policiales y judiciales, con los cuales los países desarrollan prevención, existen otros mecanismos orientadores,


de suma importancia y que tienen un gran valor para la prevención del delito:
1. Existen un sinnúmero de estrategias y ejes transversales, que transcienden las fronteras y que son adaptables a cada país en particular, que generan una serie de cursos de acción, que van más lejos, que el simple control policial e institucional, en materias de prevención del delito;
2. Mediante entrevistas realizadas con integrantes de la Comunidad de Policías de América AMERIPOL, Centro de Estudios de Justica para América CEJA de la OEA, Banco Interamericano de Desarrollo BID, Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses AICEF y La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se pueden entregar algunas orientaciones de buenas prácticas, en la prevención del delito en nuestra región, que pasan por lo siguiente:
Se han determinado cuatro áreas prioritarias relativas a la Prevención de la Criminalidad en América Latina, de las cuales se están generando quince líneas de trabajo, que corresponden a:
a. Abordar el Problema Mundial de las Drogas.
• Investigación, monitoreo y análisis, incluidas amenazas emergentes como las nuevas sustancias psicoactivas;
• Reforzar capacidades de agentes de aplicación de la ley y la cooperación regional;
• Iniciativas de Desarrollo Alternativo, incluidas asociaciones público privadas;
• Ampliación de labores de prevención, tratamiento y asistencia.
b. Combate a la Delincuencia Organizada Transnacional
• Estrategias nacionales para implementar las Convenciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos;
• Armonización de iniciativas transfronterizas especializadas;
• Iniciativas nacionales y regionales para abordar delitos que afectan lo Bio-Psico-Social;
• Intervenciones basadas en la evidencia y adaptadas al contexto, colaboración nacional y entre países
c. Lucha Contra la Corrupción y Delitos Económicos.
• Iniciativas regionales adaptadas y con experiencias reforzadas, para responder a nuevas prioridades;
• Estrategias nacionales para poner en práctica la convención contra la Corrupción; d. Fortalecimiento de las prácticas integrales de lucha contra la corrupción;
• Mejora de la prevención y la cooperación internacional.
• Fortalecimiento de la Prevención del Delito y la Justicia Penal.
• Iniciativas regionales sobre la reforma del sistema penitenciario y alternativas de encarcelamiento;
• Prevenir y combatir la violencia en sus diferentes ámbitos, en niños, mujeres, desvalidos y débiles socialmente;
• Iniciativas de prevención de la delincuencia, especialmente centradas en la juventud.
Del mismo modo, y derivado de los cuatro ejes principales y las quince líneas de trabajo, se están implementando seis catalizadores transversales, para el cambio en el sistema de prevención del delito en América Latina:
• Colaboración flexible entre países;
• Iniciativas basadas en la investigación y la evidencia;
• Abordar el nexo entre seguridad y desarrollo;
• Enfoque centrado en las personas;
• Fortalecimiento y ampliación de alianzas;
• Uso de la tecnología y la comunicación.
Finalmente, se están implementando tres mejoras organizacionales de intervención regional, destinadas a potenciar los cambios en los sistemas de prevención:
• Optimización de la presencia y operaciones de agentes especializados internacionales, según niveles de riesgo;

• Regionalización de los enfoques temáticos, incluidas iniciativas mundiales y regionales;
• Fortalecimiento de la movilización de recursos y las comunicaciones.
Así, creo que para que las mejores políticas, cursos de acción y estrategias señaladas anteriormente en materias de prevención de la delincuencia, tengan algún grado de efecto en América Latina, se deben entender las disyuntivas que acarrean las diversas opciones, y verificar lo que funciona y lo que no funciona.
Asimismo, los Estados y gobiernos deben liderar el camino con el ejemplo. Estimo que una agenda de prioridades idónea empieza con la inversión en el desarrollo de capacidades estatales para diseñar y ofrecer soluciones basadas en evidencia, tendiente a combatir la delincuencia eficiente y eficazmente. Luego, deberían centrarse en aumentar los niveles de confianza entre los ciudadanos. Un buen comienzo para ello sería lograr ser más efectivos en la lucha contra el delito. También combatir la corrupción en las estructuras de poder y las instituciones responsables y hacer participar a las comunidades en la elaboración de las políticas entre otros aspectos. Por último, estimo que los gobiernos deben compartir más información sobre la delincuencia con los ciudadanos y explicar las políticas que podrían reducir la misma de manera eficaz, para que puedan tomar decisiones informadas.
Solamente cuando se hayan tomado todas las medidas mencionadas, como mínimo, creo que sería posible cambiar las políticas públicas contra la delincuencia, en la región.
Y, lo que es más importante, sería posible revertir el resultado de una lucha, que la mayoría de los gobiernos ha venido perdiendo en el último tiempo. Lo que digo, puede parecer una utopía, pero creo que es mejor empujar en forma consistente, que quedarse viendo el avance de la impunidad, la victimización, el temor y la inseguridad.
CONCLUSIONES
No existen políticas únicas, que erradiquen mágicamente la violencia y el delito, a lo más, podemos aspirar a su control, pero subyacen prioridades identificadas y áreas en las que necesitamos más conocimiento para mejorar el diseño de esas políticas de prevención, como también voluntades políticas y sociales para su aplicación.
La región necesita mejores sistemas policiales, judiciales e instituciones que estén protegidas de la captura por parte de organizaciones criminales,


programas para atender la salud mental de las víctimas y reparar el tejido social, una producción sistemática de datos para comprender los patrones de violencia del crimen organizado e identificar rutas de política prometedoras. También necesita iniciar una conversación sobre las opciones para contener la violencia del crimen organizado que frena a la región e impide que todas las personas tengan vidas que puedan elegir y valorar. Los problemas de carácter supranacional requieren soluciones coordinadas que vayan más allá de las fronteras nacionales, de las ideologías partidarias, de las conveniencias de sectores interesados y de la supremacía del interés general por sobre el particular.
Finalmente, creemos que allí donde se ha instalado la violencia, donde agresores y víctimas conviven en un mismo espacio, donde la presencia del Estado es desigual; allí, donde se evidencian fracturas sociales, donde aumentó la permisividad de prácticas criminales, donde se concentran las desventajas sociales, donde se aplica justicia con sesgos o no llegan los encargados de reestablecer el orden en forma oportuna, donde se encuentra afectada la salud mental, donde existe temor o ex-
posición al delito, allí, es donde la sociedad en su conjunto, debe crear las condiciones que aporten a disminuir los índices de temor en las personas, contribuyendo con acciones, ideas, proyectos, cursos de acción, iniciativas, etc., en sistemas de prevención situacional y psicosocial, en nuestros entornos siempre cambiantes, para hacer de nuestro país y nuestra América Latina, zonas y regiones donde las aspiraciones personales y grupales sean aquellas donde se dé la fraternidad, el entendimiento, la tolerancia, el libre pensamiento, la ética, las buenas costumbres, dentro de ambientes sanos y libres del peligro y el flagelo de la criminalidad.
Citamos a José Portillo López: Si la humanidad se pierde, nos perdemos con ella. Solo queda un camino a seguir para tratar de alcanzar la felicidad, y este es levantar la conciencia del hombre, para que cada uno, cumpliendo con su deber y respetando el derecho de los demás, permita a las generaciones futuras, más allá de nuestro presente, con ardua lucha y tenaces sacrificios, vislumbrar un horizonte de paz y sana convivencia, de libertad y fraternidad, para que este sueño de felicidad tenga oportunidad de hacerse realidad.

LA NUEVA ALAMEDA REVALORIZAR
LO QUE TENEMOS EN COMÚN
POR COLECTIVO TRAZANTES
(Alberto Texido, Hugo Pereira, Marcelo Carvallo y Rodrigo Martin, arquitectos)
Después de muchos años de trabajo se inician las obras de la nueva Plaza Italia como proyecto inicial del eje Nueva Alameda, que a través de la recuperación de espacio público y mejoras en la conectividad vial, peatonal y ciclovías tiene la capacidad de cambiar la cara de uno de los lugares más importantes de nuestra ciudad.
Resuelta la elección de gobernador, donde Claudio Orrego ha sido líder persistente, se retoma un trabajo de larga data, que rememora la historia republicana y que convoca a diversos actores a participar a través de proyectos e iniciativas en la recuperación del eje simbólico más importante de la ciudad, de la región y del país. Una oportunidad de revitalización del centro, que es a la vez un espacio patrimonial con siglos de subyacencias, de reencuentro social, alta carga simbólica e identitaria.
Los proyectos propuestos resultaron desde un concurso público, ganado por los arquitectos Lyon-
Bosch-Martic en 2015 y consideran la recuperación de fachadas, nuevos espacios públicos, arborización, plazas relevantes en Baquedano por el oriente y en Bueras por el Poniente y ha contado con la participación de profesionales nacionales e internacionales de alto nivel , incluyendo la incorporación de la “metodología de proximidad” planteada para la “Ciudad de 15 minutos” en París por Carlos Moreno, que con un equipo de U. La Sorbone, Tecnológico de Monterrey y la U. de Chile han definido áreas prioritarias de intervención y detectado brechas específicas para llevar hacia el poniente nuevas infraestructuras sociales.
En este sentido, los proyectos públicos planteados requerirán el respaldo y liderazgo del gobierno regional y de otros ministerios vinculantes, como es el apoyo del MOP al proyecto Plaza Italia, junto a otras iniciativas de la cartera: la reconcesión de la autopista central, que propone un nuevo parque de 10 hrctáreas, cubriendo la autopista desde Toesca




hasta el río Mapocho; la reconcesión de la ruta 68 que implica el soterramiento de la vía a través de la nueva plaza Bueras, que uniría peatonalmente al norte de Lo Prado con el sur de Pudahuel. Se suman también la nueva Sala del GAM, el nuevo teatro de la Universidad de Chile en Vicuña Mackenna 20 y la iniciativa público-privada del edificio Corfo-MUT Santa Rosa, todos proyectos beneficiados por la atracción del Metro de Santiago en su línea 1, en las futuras líneas 7 y 9, pero además, intervenciones que parecen antídoto de algún anterior desencuentro.
Estas acciones públicas y mixtas demuestran una capacidad sinérgica que es consecuencia de un plan consensuado políticamente y validado técnicamente y son oportunidad de revalorizar el centro de nuestra ciudad-región-país, demostrando la capacidad que tenemos de revertir el deterioro y abandono a través de acciones cuidadas que convoquen a más y nuevos habitantes, que cuidando la densidad y proporciones de los edificios pueden lograr aportar a superar el déficit de vivienda bien emplazada y conectada, integrando espacial y socialmente las oportunidades que ya existen en ese territorio.
La experiencia urbana global expone diversas acciones exitosas para la recuperación de centros urbanos deteriorados, mejor equipados que el resto de la ciudad y que bien densificados tienen más posibilidades de generar cohesión social, desde disminuir tiempos de viaje, plantear sistemas de transporte sustentable, hasta recuperar edificios patrimoniales y con ello nuestra -a veces extraviada- memoria colectiva. El cambio es constante y requerirá del apoyo de todos quienes entiendan que se trata de un plan mayor, de largo plazo, que revaloriza nuestro patrimonio común y nos da oportunidad de la mejor ciudad soñada, que es también el lugar que, tal como nuestra mejor convivencia, podemos planificar, aportar en materializar y mantener en el tiempo.
PALEONTOLOGÍA EN CHILE A PROPÓSITO DE GONDWANA:
EN DIÁLOGO CON EL CIENTÍFICO ANTÁRTICO MARCELO LEPPE CARTES
POR IGNACIO VIDAURRÁZAGA MANRÍQUEZ
Periodista, magíster en Literatura
Tiene 54 años, nació en Valparaíso y es padre de dos hijas. En 1998 se licencio en Biología y en el 2005 de Doctor en Ciencias Biológicas, con especialización en Paleobotánica, ambos grados de la Universidad de Concepción. Entre el 2005-2017 se desempeñó como investigador del Departamento Científico del Instituto Antártico Chileno (INACH) en Punta Arenas. Desde el 2018 hasta enero del 2024 asumió como director nacional del INACH.

Nadie ha crecido en solitario en ciencias, tampoco Marcelo Leppe. Así lo cuenta: cuando ingresé a la carrera de Biología en la Universidad de Concepción en 1994, la paleontología chilena contaba con algunos destacados nombres, como: Vladimir Covácevich, quien descubrió las huellas de aves del Eoceno en la Antártica. Mientras, en la misma región, Teresa Torres estudiaba maderas fósiles, en tanto que Daniel Frassinetti trabajaba en el Museo Nacional de Historia Natural. También estaba Ernesto Pérez D’Angelo, del Sernageomin. A nivel local, figuras como Alejandro Troncoso de la Universidad de Talca y Sylvia PalmaHeldt, de la Universidad de Concepción fueron claves en mi formación. Y luego, en otros momentos, las enseñanzas de Mario Pino en Monteverde.
Pero no sólo se trataba de Chile donde los estudios e investigaciones eran todavía muy recientes, por ello se requería salir a otros países a conocer experiencias más avanzadas, continua Leppe. La interacción con el Dr. Troncoso me abrió las puertas de la paleontología argentina, y pude conocer al Dr. Rafael Herbst, uno de los íconos de esa paleobotánica. Era un hombre humilde, orgulloso de sus vastos conocimientos. En esos años también inicié mi colaboración con Wolfgang Stinnesbeck en Alemania, lo que me permitió realizar pasantías de investigación y aprender nuevos métodos en otros laboratorios.
En su trayectoria profesional este investigador fue elegido vicepresidente del Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR )en el período del 20222026. Y recientemente en agosto del 2024 encabezó

la organización de la XI SCAR Open (Pucón-Punta Arenas). En la actualidad es asesor en materias de ciencia antártica del ministro de Relaciones Exteriores así como profesor titular del Centro GEMA de la Universidad Mayor.
Este científico ha realizado 15 expediciones a la Antártica y 17 a la Patagonia Austral. A fines de este mes de febrero, Marcelo habrá realizado una nueva campaña paleontológica en Cerro Guido, a 105 kilómetros al norte de Puerto Natales en la Región de Magallanes junto a un grupo de científicos y científicas noveles y experimentados.
¿Desde cuándo te interesaron los dinosaurios?
-Recuerdo que lo primero ocurrió en Talcahuano, cuando estaba en cuarto básico. Había un morro en Las Higueras, cerca de un paradero, que tenía una roca llena de fósiles (ojalá que todavía esté allí). Todos los días la observaba hasta que un día decidí sacar
una muestra y llevármela al colegio. La profesora de ciencias me dijo: “son fósiles”. Fue desde entonces cuando comencé a investigar qué significaba que fueran fósiles, y creo que desde pequeño siempre quise ser paleontólogo. Luego, nos trasladamos a Viña del Mar, y en séptimo año, mi papá me llevó a conocer a un antropólogo-arqueólogo, José Miguel Ramírez, muy conocido por su trabajo sobre la Polinesia en Chile. Fue él quien me planteó la idea de que la paleontología y la arqueología eran disciplinas científicas que utilizan métodos específicos, aunque para algunos pueden parecer tediosos.
¿Qué es ser un o una paleontóloga? ¿Cuánto de serendipia hay en vuestro trabajo de campo?
-Al principio, todo era cuestión de serendipia. Pero con el tiempo y la experiencia el enfoque de uno se torna más preciso: cuando estoy buscando un tipo específico de roca, una litología particular, en
mí caso ya tengo mi ojo entrenado para reconocer sus anomalías. Mi cerebro comienza a identificar estas irregularidades de manera casi automática, sin necesidad de un proceso racional, solo desde la mirada. La búsqueda se realizaba en las mañanas o en las tardes, cuando la luz del sol incide en ángulo, lo que facilita el reconocimiento de formas y colores distintos. Ese método lo utilizamos, por ejemplo, para localizar huesos de dinosaurios y hojas de angiospermas.
Creo que los paleontólogos siempre estamos mirando al suelo, hasta el punto de que una vez un documentalista de la BBC nos comentó que al vernos en un sitio de exploración parecíamos una marcha de penitentes.
Para graficar la vitalidad de la paleontología Marcelo Leppe menciona que en el último congreso realizado en la región de Atacama en septiembre de 2024 se reunieron 300 participantes, de ellos dos quintos eran jóvenes buscando un camino en la paleontología, mientras un quinto eran divulgadores de ciencia, periodistas, profesores y otros. Agrega que, en los últimos seis años, incluida la pandemia, se han duplicado los trabajos presentados en el ámbito de la paleontología.
GONDWANA
¿Cómo se ha venido estudiando y conociendo sobre Gondwana en nuestro país?
-Durante los últimos 100 años se discutió mucho de ¿por qué el territorio de Chile de la zona centro sur tenía una biota de animales y plantas tan diferente con otras regiones de Chile y Sudamérica? ¿por qué no existían patrones comunes a la misma latitud en Argentina que en Chile?
Si retomamos como ha sido ese derrotero en esta biota particular hace más de 160 años varios naturalistas encontraron que tenía similitudes con la flora y fauna de Nueva Zelanda, de Tasmania y la de Queensland en Australia. Hubo varios de los primeros naturalistas que tuvieron conocimiento y la oportunidad de recorrer en esta travesía de exploración, incluso algunos de ellos llegaron a tocar Antártica, otros no. Destacó al botánico ingles Joseph Dalton Hooker quién fue uno de los primeros que tuvo la oportunidad de atravesar el Drake. Pero, hay varios más incluido el mismo Charles Darwin que postularon que existían grandes similitudes entre regiones distantes de Oceanía y el sur de Sudamérica y que incluso se podría acuñar una provincia biogeográfica común. Luego, se sucedieron varios otros naturalistas, pero entre medio apareció la teoría tectónica de placas que comenzó a acuñarse a principios del
siglo XX, pero, recién en los años 60 comenzó a ser aceptada por la comunidad científica después de la presentación de la deriva continental del geofísico alemán Alfred Wegener. La tectónica de placas explica que los continentes han estado moviéndose básicamente sobre un centro líquido de la Tierra y que eso produce, entre otros fenómenos, lo que nosotros hoy día llamaríamos “vicarianza”, que implica que la separación de masas continentales ha producido que las poblaciones de organismos que estaban quedaron progresiva o abruptamente segregadas, comenzando a adoptar caminos evolutivos distintos. Hay un principio fundamental de la evolución: opera al azar sin ninguna direccionalidad y por lo tanto es imposible adivinar el sentido que va a tomar. Por lo tanto, la diversidad biológica avanza fundamentada sobre los mecanismos que tiene el ADN para replicarse.
BUSCAR MÁS ATRÁS DEL CENOZOICO
Si imaginásemos como en un juego con plasticina ¿cómo se formó hace millones de años el territorio de América del Sur donde se encuentra Chile? ¿qué características estructurales destacarías?
-La historia natural ha transitado desde un mundo hiper cálido, con temperaturas muy elevadas hacia un mundo frío como el que estamos viviendo hoy día, dicho entre comillas. Porque a pesar del calentamiento global estamos en el rango de temperaturas más bajas de la historia natural, esa transición implicó para un


continente como Sudamérica y un país que tiene orientación latitudinal como Chile, que lo más frío se concentrara hacia al sur y lo más cálido hacia el norte, lo más desértico hacia el norte, lo más húmedo hacia el sur y una gradiente de altitud con la cordillera de los Andes y una gradiente de latitud gobernada por la corriente de Humboldt en la costa.
También, es preciso puntualizar que la corriente de Humboldt nace después de la separación final de Sudamérica y la Antártica. Como si esto no fuera suficiente presión sobre nuestra biota, la última mitad del Cenozoico se caracteriza por los ciclos glaciales que destruyeron casi todo el bosque chileno del sur austral hasta tres cuartos de la isla de Chiloé, además que descendieron desde la cordillera de los Andes a través de los valles modelando paisajes reconocibles en las regiones de Los lagos y Los Ríos.
Hay que añadir que el enfriamiento superficial del océano hace que el desierto de Atacama avance desde el norte hacia el sur, dejando que las especies leñosas se concentren en la zona central y costera de Chile, zona que hasta el día de hoy es considerada un “hotspot” que significa ser una región con una gran riqueza de especies y un alto nivel de amenaza.
¿Qué se infiere en el sur de Chile desde vuestros hallazgos paleontológicos?
-Lo primero es que todavía hay múltiples huellas. Por ejemplo, el monito del monte, un marsupial que, sorprendentemente, está más emparentado con los marsupiales australianos que con los americanos, cuyos fósiles se han encontrado en la Antártica. Lo mismo ocurre con las araucarias y los mañíos, entre muchas otras especies del bosque chileno. Tanto la flora como los insectos y moluscos presentan vínculos evolutivos con esas regiones distantes, evidenciando una historia biogeográfica compartida.
También el tineo (weinmannia trichosperma) es un árbol endémico de Chile y Argentina, perteneciente a la familia cunoniaceae, de origen gondwánico y que acabamos de identificar en numerosos fósiles en cerro Guido, Región de Magallanes y también en la Antártica Chilena, en un rango de tiempo muy anterior a lo previamente reportado.
Lo que encontramos en la actualidad sobre la historia natural de la biota chilena tiene una explicación compleja donde se mezclan elementos muy antiguos de Gondwana sobreviviente aquí y otros elementos de la biota neotropical que vino desde el norte y que interaccionaron para conformar lo que hoy día denominamos: los bosques templados del sur de Chile. Hablando de Gondwana y su herencia, hay que decir que cuando acercas una lupa a la riqueza de
especies del sur de Chile, te das cuenta de que muchos de ellas tienen parentesco con otros organismos que no viven en Sudamérica. Eso no puede ser solo explicado por lo que ocurrió en el Cenozoico, en la era de los mamíferos, entonces hay que mirar más atrás y eso es lo que estamos planteando ahora, tenemos evidencias fósiles de que existió una biota mucho más antigua que le llamamos biota gondwánica, para quienes les gustan las provincias biogeográficas se definió una que se llamó provincia biogeográfica Weddelliana, que abarca desde Nueva Zelanda, un pedacito de Australia, parte de la costa Antártica y su península y hasta Sudamérica, en un continuo con activo intercambio intercontinental permitido por la existencia del megacontinente. Después esta biota ancestral habría sido sometida a diversas vicisitudes de la era de los mamíferos. Lo que hoy día veríamos entonces es una condición secundaria después de un proceso de extinción masiva como el impacto del meteorito de Chicxulub en México, pero, además de sucesivos calentamientos y enfriamientos previos a la época de las glaciaciones. Entonces, estamos en condiciones de reflexionar que no era tan sencilla la explicación existente en un comienzo.
TODO LO QUE FALTA POR CONOCER
En el ámbito de la paleontología a escala mundial, el trozo del rompecabezas que representa Chile está aún al debe, queda mucho por investigar y saber. Entre las razones está el ser una ciencia interdisciplinaria entre la biología y la geología con todavía débiles respaldos financieros públicos o privados que hagan posible una investigación que inexorablemente conlleva extensas y periódicas exploraciones en terreno.
¿Decías en nuestra conversación previa que Chile todavía se desconoce?
-Sí, es preciso asumir que Chile tiene una brecha histórica con los estudios de su patrimonio que incluyen lo arqueológico y lo paleontológico. Hemos comenzado a cerrarla recién hace no más de 15 años con la nueva cohorte de investigadores e insistimos en que nos referimos esencialmente a los ámbitos paleontológicos y arqueológicos.
Para muestra un botón, la capital del reino que es Santiago encontró recién sus evidencias incas durante los últimos 30 años, no se tenían antecedentes de eso. Sólo recientemente se comenzó a conocer la historia de la calle El Salto que va a dar a Huechuraba, hacia los cerros. Ahí, se encontraba un salto artificial hecho con acequias incas que conducía agua. La ciudad moderna ha borrado las evidencias de las memorias patrimoniales. También es el caso de la
plaza de Armas en Santiago, que era el corazón de un asentamiento incaico a la llegada de los españoles.
En el marco legal que hoy tenemos, parte importante de las iniciativas de prospección, exploración y estudio se han entregado al financiamiento privado, a proyectos que tienen que contratar investigaciones para ser presentados a las instituciones públicas que corresponden. Ello ha sido una muy buena fuente para nuevos hallazgos, porque la ciencia avanza y se mueve con preguntas de investigación.
¿Visualizas que existe una tensión entre el corto plazo y el interés económico y otros intereses más trascendentes y de largo plazo?
-Hoy día las herramientas que tiene la ciencia podrían permitir hacer diagnósticos más rápidos, el tema es si uno de esos hallazgos concluyera que se va a destruir algo único, ¿estaríamos dispuestos y en condiciones de frenarlo?
Eso lo vivimos hace poco con el tema de Dominga. Y con anterioridad lo hemos experimentado y se han sacrificado temas importantes, como ocurrió en el caso del Dakar cuando se corrió en Chile y se destruyeron geoglifos.
Aquí, nos quisiéramos detener para un comentario. Las inversiones y proyectos privados en el corto plazo tienen la capacidad y el interés en evaluar los tiempos y rentabilidad de sus negocios, a la vez muchas veces desconocen e invisibilizan esos otros tiempos de la naturaleza. Mucho más si no son evidentes y conforman un pasado que falta por evidenciar y probar. El conocimiento por parte de las instituciones públicas pertinentes articulado sabiamente con los habitantes de un territorio podría dar lugar a su puesta en valor. Y por lo tanto a su cuidado para promocionar un turismo de intereses especiales.
¿Haces la separación entre hacer ciencia e investigar?
-El investigar para elaborar un reporte es un camino que muchos de mis colegas siguen para hacer ciencia. Ellos mismos generan preguntas interesantes a partir de la necesidad de cumplir con este requisito, lo cual también considero una estrategia inteligente. Lo positivo es que hoy en día existe una comunidad mucho más amplia de investigadores, especialmente jóvenes, que constantemente se plantean nuevas preguntas, y en consecuencia impulsan a los más experimentados a desarrollar proyectos para financiar esas investigaciones.
¿Por ejemplo?
-Con relación al cambio climático y en específico
al calentamiento global ¿qué va a significar para las especies de hoja caduca?, o en relación al estrés hídrico, las zonas de crisis de agua, o los cambios en las variables que comandan el ciclo biológico de muchas plantas y animales…etcétera.
EL NUCLEO MILENIO
En curso y por finalizar el periodo 2023-2025 se encuentra la investigación del “Núcleos Milenio en Ciencias Exactas y Naturales Proyecto Transiciones Evolutivas Tempranas de Mamíferos IP: Alexander O Vargas. IS: Marcelo Leppe”. Dada su importancia es muy posible que desde ya este planteada su continuidad para un próximo período.
¿Hay que continuar investigando para hacer un aporte a dilucidar este trozo del rompecabezas que se desconoce todavía y de manera significativa?
Alexander Vargas, vuestro colega ha dicho: …”que, si bien Chile posee episodios únicos en la evolución del planeta dada su geografía, estos todavía permanecen sin ser del todo revelados. Aquí estamos hablando de que a la comprensión de la historia de la evolución del planeta Tierra le falta un trozo gigante de información”.
-En efecto, hoy, contamos con un Núcleo Milenio que estudia integralmente la evolución de los mamíferos en esta región del planeta. Gracias a este proyecto, ya hemos hecho descubrimientos impresionantes, como los dos mamíferos más antiguos de Chile, además de fósiles de dinosaurios, plantas y reptiles. Hasta el momento, hemos publicado varios avances, y es esa experiencia la que nos ha demostrado que, ahora que contamos con más investigadores experimentados, avanzamos por buen camino.
Nuestro objetivo es reconstruir la línea de base que nos ayude a comprender qué ocurrió con esta biota original, que enfrentó múltiples cambios climáticos y extinciones masivas a lo largo de la historia natural. Actualmente, sus herederos aún sobreviven a nuestro alrededor, aunque su existencia está amenazada por factores como los incendios, que continúan poniendo en riesgo lo que aún nos queda.
LA NECESIDAD DE UN RELATO
La paleontología en ejercicio en Chile tiene el tremendo desafío de constituir ese diccionario de conocimientos y memorias paleontológicas que aporte a entender comportamientos de la naturaleza en el presente y en el futuro. ¿Cómo construir un relato efectivo a nivel de instancias decisoras, opinión pública, ciudadanías y territorios?
-El tema paleontológico tiene una dimensión


filosófica, afectiva y vital. Está relacionado con el concepto de patrimonio de origen latino en los conceptos patris (padre) y onium (recibido) que significa “lo recibido por línea paterna”. El patrimonio, la conexión con la tierra que habitamos no se limita a conocer solo la corteza, lo superficial, a entender solo lo que está a la vista, sin explorar más allá de lo inmediato.
Hay que preguntarse: ¿Qué conocimiento profundo tenemos del lugar en que vivimos? Un ejemplo cercano fue lo ocurrido en Chaitén, que fue vuelto a habitar exactamente en el mismo lugar donde hacía poco, una erupción volcánica había destruido el poblado.
Otro caso, aunque más distante en el tiempo, también es revelador. Tasmania, una isla al sur de Australia, perdió uno de sus animales más emblemáticos: el tigre de Tasmania, también conocido como lobo de Tasmania (Thylacinus). Este marsupial que recordaba a un perro o un lobo, estaba más emparentado con los canguros y los koalas que con los cánidos. Esta especie desapareció, y se han realizado estudios sobre el impacto que tuvo su extinción en la población de Tasmania. Hoy en día, el lobo de Tasmania permanece como un símbolo importante en la cultura local, algo comparable a que descubriéramos que el milodón en Magallanes fue exterminado por los humanos.
Mi enfoque inicial es hacia lo afectivo, filosófico y espiritual, porque estos aspectos son fundamentales. Están enraizados en las relaciones más profundas y antiguas del ser humano, aquellas relacionadas con lo familiar, lo sanguíneo y lo telúrico, la conexión con la tierra. Entonces, si me proponen construir una carretera a través de este lugar, me estás destruyendo una parte esencial de mi ser, una conexión afectiva y vital que reside en mi cerebro.
Hay que asumir que lo que vemos hoy es el resultado de una cadena compleja de eventos que se ha acumulado durante millones de años, en nuestro caso, hasta 80 millones de años atrás.
¿El tema de la calidad y densidad del relato, de cómo propone nuevos conocimientos y por lo tanto iguala o sobrepasa las expectativas iniciales lo consideras posible e importante?
-Tengo la certeza que cuando se construyen relatos diversos, los turistas dejan de conformarse con un simple registro fotográfico. Un ejemplo de ello son las Torres del Paine. Lo más común es que los visitantes se tomen una foto con los cuernos del Paine, pero una vez que se les explica que los cuernos tienen dos colores, uno oscuro y otro claro, y que representan dos formaciones geológicas distintas que se originaron en un mar profundo hace millones de años, su percepción cambia por completo. Es decir, al complementar la información y captar la atención del turista, y al conectarlo con la historia natural de la región, evidencia detalles que antes no eran conocidos ni visibles.
Ello puede ocurrir en Torres del Paine, en Valle del Río de las Chinas en la provincia de última Esperanza, en Cerro Castillo etcétera…
En Chile existen ejemplos destacados, como el Museo de Caldera, aunque no alcanza la envergadura icónica del MEF (Museo Egidio Ferruglio) en Trelew, Argentina. Creemos que en Chile el siguiente paso debiera ser el Centro Antártico Internacional de Punta Arenas.
Al finalizar la entrevista, creemos que son significativas las palabras escritas hace 78 años por el profesor de Zoología de la Universidad de Chile Guillermo Mann, un pionero de la ciencia chilena y antártica:
Durante un considerable lapso un ejército de investigadores botánicos y zoólogos ha estado trabajando por formar un cuadro completo de los seres que pueblan al globo terrestre. Cientos de miles de especies han sido reconocidas y descritas durante esta dura labor. El hallazgo de nuevas formas hubo de presentarse, por lo tanto, como la meta fundamental a que aspiraron esas ciencias en el pasado. A través de estos estudios se ha podido establecer un primer piso, fundamental, para el edificio de los conocimientos zoológicos y botánicos. Corresponde ahora a los investigadores actuales construir nuevos sectores, por encima de lo ya cimentado. (Biología de la Antártica Suramericana. Estudios realizados durante la Expedición Antártica Chilena, 1947. Guillermo Mann Fischer. Imprenta universitaria, 1948).
LOS PRINCIPIOS VALÓRICOS
ANTE LOS AVANCES TECNOLÓGICOS:
UNA ENCRUCIJADA ENTRE LA UTOPÍA Y LA DISTOPÍA
“Quien controla el pasado, controla el futuro; quien controla el presente, controla el pasado”
1984 - GEORGE ORWELL
POR FRANCISCO SEREÑO AHUMADA
Profesor, máster de Entornos de Enseñanza y Aprendizaje mediados por Tecnologías Digitales, Universidad de Barcelona – España; Doctorante en Educación y Sociedad
A MODO DE INICIO
Para iniciar este ensayo, me apoyo en una cita que nos invita a reflexionar sobre cómo la realidad puede verse distorsionada, abriendo la puerta a un control absoluto y manipulador. Nos recuerda que la tecnología, en las manos equivocadas, tiene el poder de reescribir la historia y moldear la percepción colectiva, aminorando nuestra libertad personal y sofocando el pensamiento crítico. Además de estas inquietudes, es crucial considerar los riesgos inherentes al sesgo en la inteligencia artificial. Si seguimos entrenando estos sistemas con datos sesgados, podrían perpetuar y amplificar los prejuicios que ya existen en nuestra sociedad. Naciones Unidas nos presenta principios que guían la búsqueda de la verdad, la libertad, la igualdad, el progreso social, la tolerancia y la dignidad humana. Estos valores, que han estado profundamente arraigados en nuestra tradición, adquieren un nuevo significado y traen consigo desafíos en este contexto de rápidos avances tecnológicos del siglo
XXI. Innovaciones como la inteligencia artificial, la biotecnología y la nanotecnología están cambiando profundamente la sociedad, nuestra manera de vivir y la forma en que interactuamos.
En este escenario de cambios constantes, nos enfrentamos a una encrucijada: ¿cómo podemos aplicar estos principios en un mundo cada vez más digital y complejo? La búsqueda de la verdad se enfrenta a la desinformación y la manipulación en línea, mientras que nuestra libertad personal es puesta a prueba por la vigilancia masiva y el control basado en algoritmos. El progreso social, por otro lado, debe adaptarse a las nuevas maneras de aprender y crecer que las tecnologías emergentes nos ofrecen.
En este artículo, exploraré (o intentaré) la intersección entre los principios valóricos que considero relevantes como libertad y la verdad, con los avances tecnológicos, examinando las tensiones, contradicciones y oportunidades que surgen en este encuentro. Esta intersección la haré mediante las vertientes teóricas de Bauman, Foucault, Sadin y Spitzer, y con la ayuda de las distopías cinematográficas de “Blade Runner”, “Metropolis” y “1984”, analizando cómo la tecnología puede tanto potenciar como amenazar los valores fundamentales y hacernos sucumbir en el abismo (¿o ya estamos en el abismo?).




LA LIBERTAD EN LA ERA DE LA VIGILANCIA LÍQUIDA
La libertad, un concepto tan preciado y a la vez tan frágil, se encuentra en una encrucijada en la era de la vigilancia líquida (Bauman, 2013b). La libertad absoluta de conciencia, piedra angular del hombre, se enfrenta a los sistemas de vigilancia y control que proliferan en la sociedad digital. Foucault (2009), en
su obra “Vigilar y Castigar”, analiza cómo el poder se ejerce a través de la vigilancia y la disciplina, creando sujetos dóciles y normalizados. La tecnología, con sus cámaras, algoritmos y redes sociales, se convierte en un instrumento de vigilancia masiva, poniendo en jaque la libertad individual y la privacidad.
Frente a ello, Bauman, en su obra “Vigilancia líquida”, nos presenta una visión inquietante de cómo la vigilancia se ha transformado en un elemento fluido y omnipresente en nuestra realidad digital.
A diferencia de la vigilancia panóptica descrita por Foucault (2009), que se basaba en una estructura fija y visible de control, la vigilancia líquida se adapta y muta constantemente, penetrando en todos los aspectos de nuestras vidas a través de una red invisible de datos y algoritmos.
Esta nueva forma de vigilancia no se limita a observar nuestros movimientos físicos, sino que se adentra en el terreno de nuestras ideas, creencias y deseos. Cada clic, cada búsqueda, cada interacción en línea deja una huella digital que alimenta un sistema de clasificación y categorización que nos define, nos predice y, lo que es peor, nos manipula (Arriagada, 2024). Por tanto, esta libertad de conciencia, la capacidad de pensar y creer sin restricciones, se ve amenazada por esta vigilancia constante. El miedo
a ser juzgado, discriminado o excluido por nuestras ideas nos lleva a autocensurarnos y a adaptarnos a las normas impuestas por el sistema. La libertad y la verdad son pilares fundamentales que toda sociedad debe cultivar. En un mundo cada vez más vigilado y controlado, es crucial que resistamos la pérdida de nuestra libertad. No podemos dejarnos llevar por las manipulaciones o los dogmas que las redes sociales nos quieren imponer.
Si nos detenemos a pensar en lo que el cine distópico nos muestra en tantas de sus películas, vemos un reflejo sombrío de las tensiones que surgen en una sociedad controlada por la tecnología. Estas historias nos alertan sobre los peligros de un futuro donde la vigilancia constante, la falta de privacidad y el control por parte de poderosos intereses nos convierten en piezas de un engranaje opresivo. La tecnología, que inicialmente se presenta como un avance para el bienestar, puede transformarse en una herramienta de dominación, provocando desconfianza y una lucha constante por nuestra libertad. Todo esto sucede en un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se vuelve cada vez más difusa.
Por ejemplo, la película “1984” basada en el libro de Orwell (2008) nos muestra un mundo donde el Gran Hermano lo ve todo, controlando cada pensamiento y acción de los ciudadanos. En este contexto, la libertad de conciencia se convierte en un acto de resistencia, una lucha constante contra la normalización y la homogeneización.

Además, el sesgo de la IA y los algoritmos plantea un desafío adicional a la libertad individual. Estos sistemas, entrenados con datos históricos y patrones de comportamiento, pueden perpetuar y amplificar prejuicios y discriminaciones existentes. La toma de decisiones automatizada, basada en algoritmos opacos, puede limitar las oportunidades y restringir la libertad de elección de las personas (Arriagada, 2024).
LA TOLERANCIA EN LA ERA DE LA POLARIZACIÓN
La tolerancia mutua, otro principio valórico, se ve desafiada por la polarización y el discurso de odio que se amplifican en las redes sociales y los medios digitales (Han, 2014). El anonimato y la falta de contacto directo fomentan la desinhibición y la agresividad, erosionando el respeto y la empatía hacia el otro (Sadin, 2017).
Éric Sadin (2018), en su libro “La silicolonización del mundo”, critica la lógica neoliberal que subyace a la tecnología digital, que promueve la competencia y el individualismo a expensas de la solidaridad y el bien común, y esto se expresa en la icónica película “Metrópolis” de Fritz Lang (1927) en el cual nos sumerge en un futuro distópico donde el deslumbrante avance tecnológico ha creado una sociedad fracturada y desigual. La ciudad se erige como un imponente símbolo de esta división, con la élite disfrutando de los lujos de la modernidad en la superficie, mientras que la clase obrera, relegada al subsuelo, se ve sometida a una vida de esclavitud y alienación (Han, 2017), alimentando con su trabajo las máquinas que sustentan la ciudad. En este contexto, el robot María, una maravilla tecnológica, se convierte en una metáfora de la ambivalencia del progreso: capaz de inspirar asombro y, al mismo tiempo, de ser utilizada como herramienta de control y manipulación. Al igual que María, las redes sociales hoy en día pueden ser un reflejo de esta dualidad, donde la desinformación, la polarización y la manipulación pueden conducir a conflictos, violencia y una preocupante falta de tolerancia (Arriagada, 2024). A través de la historia de Freder, quien busca tender un puente entre ambos mundos, “Metrópolis” nos recuerda que la tecnología puede ser una herramienta para el progreso, pero solo si se utiliza de manera responsable y en beneficio de toda la sociedad. La visión de Lang, aunque ambientada en un futuro lejano, sigue siendo relevante hoy en día, instándonos a cuestionar el impacto del avance tecnológico en nuestras vidas y a luchar por una sociedad más justa y equitativa, puesto que, la polarización como nos señalan Aruguete y Calvo (2023) se ve exacerbada por los algoritmos que nos

muestran contenido que confirma nuestras creencias y nos aísla de opiniones divergentes, por tanto, vemos lo que queremos ver y eso ¿nos hace libres? Las redes sociales se convierten en cámaras de eco donde se refuerzan los prejuicios y se demoniza al otro.
LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD
EN LA ERA DE LA POSVERDAD Y LOS SESGOS ALGORÍTMICOS
La verdad, otro principio valórico, se enfrenta a la era de la posverdad (Blatt, 2018), donde las emociones y las creencias personales prevalecen sobre los hechos y la evidencia. La tecnología, con sus algoritmos y burbujas de información, crea realidades personalizadas y refuerza los sesgos cognitivos, dificultando la distinción entre lo verdadero y lo falso (Sadin, 2022), la verdad se ha vuelto más fluida y maleable que nunca.
Esto se ve en la película distópica “Blade Runner” (Scott, 1982), en donde Rick Deckard se enfrenta a la tarea de distinguir entre humanos y replicantes, entidades artificiales tan avanzadas que su apariencia y comportamiento son prácticamente indistinguibles de los nuestros. Esta premisa nos introduce en una profunda reflexión sobre la naturaleza de la identidad y la realidad, temas que resuenan con fuerza en nuestra actual era de la posverdad y los sesgos
algorítmicos, y que se vinculan estrechamente con las advertencias planteadas por Manfred Spitzer en su libro “Demencia Digital” (2013).
Spitzer (2013) argumenta que el uso excesivo de la tecnología digital está erosionando nuestras capacidades cognitivas y emocionales, creando una especie de “demencia digital” que nos vuelve más susceptibles a la manipulación y la desinformación.
Al igual que los replicantes en “Blade Runner”, nos convertimos en seres cada vez más dependientes de la tecnología, perdiendo nuestra capacidad de pensar de forma crítica y autónoma.
La posverdad, caracterizada por la primacía de las emociones y creencias personales sobre los hechos objetivos (Aparici & García Marín, 2019), encuentra un terreno fértil en esta “demencia digital”. Al igual que los algoritmos que alimentan los sesgos en línea, nuestra mente se vuelve vulnerable a la manipulación, buscando información que confirme nuestras creencias preexistentes y evitando aquello que las desafía.
En “Blade Runner” (Scott, 1982), la búsqueda de la verdad de Deckard se entrelaza con su creciente empatía hacia los replicantes, cuestionando la validez de su misión y la definición misma de humanidad. De manera similar, en nuestra era de la posverdad y la “demencia digital”, debemos desarrollar un pensamiento crítico y una conciencia aguda para navegar
por el laberinto de la información y discernir la verdad de la manipulación. Esto se implementa mediante los sesgos de la IA y los algoritmos, los que distorsionan nuestra percepción de la realidad y limitan nuestra exposición a diferentes perspectivas. Los motores de búsqueda, las redes sociales y otros sistemas de recomendación nos muestran contenidos que se alinean con nuestros intereses y creencias previas, creando una ilusión de objetividad.
EL PROGRESO SOCIAL EN LA ERA DE LA ALIENACIÓN Y LA DEPENDENCIA TECNOLÓGICA
El progreso social se enfrenta a la alienación y la deshumanización que pueden generar las tecnologías digitales. La dependencia de los dispositivos, la adicción a las redes sociales y la pérdida de contacto con la realidad física pueden llevar a un empobrecimiento de la experiencia humana y a una falta de sentido vital, Sadin (2017), en su obra “La humanidad aumentada”, cuestiona la idea de que la tecnología nos hará más humanos y felices, y señala los riesgos de la fusión entre el hombre y la máquina.
La realidad virtual, como ejemplo paradigmático de esta tendencia, ofrece una experiencia inmersiva
en mundos digitales, donde podemos interactuar con avatares y entornos simulados. Si bien esta tecnología tiene un enorme potencial en campos como la educación, la terapia y el entretenimiento, también plantea preocupaciones sobre su impacto en nuestra percepción de la realidad y en nuestras relaciones interpersonales. En esta era digital, la tecnología puede convertirse en un sustituto de la interacción humana real, creando una ilusión de conexión y comunidad lo que nos plantea la siguiente pregunta ¿se potencia la fraternidad con esta nueva realidad?. Esta idea se alinea con las preocupaciones de autores como Eric Sadin, quien advierte sobre la “siliconización del mundo” y la pérdida de la dimensión humana en nuestras interacciones (2018).
Desde otra perspectiva, la realidad virtual y otras tecnologías de comunicación digital pueden ser vistas como una forma de escapismo, una manera de evadir las complejidades y desafíos de la interacción humana real (Costa, 2021; Delgado, 2018; Han, 2014). Al refugiarnos en mundos virtuales, podemos crear una ilusión de conexión y comunidad, donde podemos controlar nuestro entorno y nuestras interacciones de una manera que no es posible en el mundo físico. Esta idea resuena con el concepto de

“modernidad líquida” de Zygmunt Bauman (2013a), donde las relaciones humanas se vuelven cada vez más efímeras y superficiales.
Además, la búsqueda constante de aprobación y validación en las redes sociales puede llevar a una pérdida de autoestima y a una sensación de vacío existencial (Chávez Reinoso et al., 2021; Reig, 2013). La realidad virtual y las redes sociales pueden fomentar una cultura de la comparación y la competencia, donde nos medimos constantemente con los demás y buscamos la validación externa a través de “likes” y seguidores (Han, 2022). Esta dinámica puede generar ansiedad, baja autoestima y una sensación de desconexión con nuestro propio ser. Esta preocupación ya la señalaba Michel Foucault (2009) sobre el poder y la vigilancia en la sociedad moderna, donde las redes sociales se convierten en un panóptico digital que nos somete a una constante autovigilancia y búsqueda de aprobación.
A MODO DE CIERRE. HACIA UNA TECNOLOGÍA ÉTICA Y HUMANISTA
Los principios valóricos, en su encuentro con los avances tecnológicos, nos interpelan y nos obligan a repensar nuestra relación con la tecnología y con nosotros mismos. La libertad, la tolerancia, la verdad y el progreso social son valores que debemos defender y cultivar en la era digital, pero también son valores que se ven amenazados por la vigilancia, la polarización, la posverdad, los sesgos algorítmicos y la alienación.
La desinformación, las noticias falsas y la manipulación de la realidad se han convertido en herramientas poderosas en manos de aquellos que buscan influir en la opinión pública y moldear la percepción de la realidad. La tecnología ha democratizado la creación y difusión de información, pero también ha erosionado la confianza en las fuentes tradicionales de autoridad y ha creado un entorno donde la verdad es cada vez más difícil de discernir y donde nuestros datos personales son recopilados, analizados y utilizados por empresas y gobiernos, la privacidad se ha convertido en un bien escaso y preciado. La vigilancia masiva, el reconocimiento facial y la inteligencia artificial han creado un panóptico digital donde nuestras acciones, pensamientos y preferencias son monitoreados y registrados. La cuestión de cómo proteger nuestra privacidad en la era digital se ha vuelto central para la defensa de la libertad individual y la autonomía.
Las distopías cinematográficas nos advierten sobre los peligros de un futuro tecnológico deshumanizado, pero también nos invitan a imaginar un futuro donde

la tecnología esté al servicio del ser humano y de sus valores más elevados. Para lograrlo, es necesario un enfoque ético y humanista en el desarrollo y la aplicación de la tecnología. Debemos cuestionar los sesgos inherentes a la IA y los algoritmos, promover la transparencia y garantizar que la tecnología sirva para empoderar a las personas en lugar de controlarlas. Debemos cultivar un pensamiento crítico que nos permita discernir la verdad en medio de la avalancha de información y resistir la manipulación y la desinformación. Y, sobre todo, debemos recordar que la tecnología es una herramienta, no un fin en sí misma. Su valor último reside en su capacidad para contribuir al florecimiento humano y al bien común. En la era digital, el desarrollo de estos valores cobra aún mayor relevancia ante lo cual debemos preguntarnos:
• ¿Estamos desarrollando una tecnología que promueve la inclusión y el respeto a la diversidad, o estamos creando herramientas que amplifican las desigualdades y la discriminación?
• ¿Estamos utilizando la tecnología de manera ética y responsable, o estamos permitiendo que se convierta en un instrumento de control y manipulación?
• ¿Estamos construyendo un futuro tecnológico que beneficie a toda la humanidad, o estamos creando un mundo donde solo unos pocos privilegiados cosechan los beneficios de la innovación?
• ¿Está la tecnología ayudándonos a crecer como individuos y como sociedad, o nos está estancando y limitando nuestro potencial?
COMPLEJO AUNQUE IMPOSTERGABLE
EL DESAFÍO POR DESCARBONIZAR LA AGROINDUSTRIA
Las actividades agrícolas generan hoy m ás del 20% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Este escenario exige implementar acciones urgentes como, por ejemplo, reorganizar el uso de suelos, optimizar la eficiencia energética y eliminar los fertilizantes de base nitrogenada, para así producir más alimentos en forma sostenible y proteger a la Tierra del impacto del cambio climático.
POR PIERINE MÉNDEZ YAEGER
Periodista
El aumento exponencial de la población mundial genera una considerable presión para expandir, potenciar y perfeccionar los sistemas agroindustriales a nivel productivo, logístico y comercial, para así atender la demanda creciente por productos más inocuos, seguros y saludables. Se trata, sin lugar a dudas, de un desafío gigantesco, porque en 2050 la Tierra tendrá cerca de 10 mil millones de habitantes (según estimaciones de las Naciones Unidas), y en el mismo período sufrirá los crecientes rigores de un cambio climático acelerado por la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI), situación que amenaza con alterar dramáticamente el balance de los ecosistemas productivos. En otras palabras, la agroindustria enfrenta el reto de multiplicar su producción global, sin de-
teriorar la “salud del planeta”, lo que exige implementar estrategias más eficientes de sostenibilidad y cuidado del medioambiente a lo largo de toda la cadena productiva agroindustrial.
Objetivo que resulta aún más complejo, si se considera que hoy la agricultura es, paradojalmente, uno de los sectores de la economía que más contribuye a la emisión de GEI. En consecuencia, sus actores deben hacer esfuerzos aún más significativos, para ser más eficientes y, al mismo tiempo, reducir su dantesca huella de carbono.
AMENAZAS CRECIENTES
Según estudios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, la agroindustria no solo es uno de los sectores que más GEI genera a nivel mundial, sino que también es uno de los más difíciles de descarbonizar.
De hecho, según estadísticas de la Universidad

de Oxford, Inglaterra, de los 50 mil millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), gas metano, óxido nitroso y otros gases contaminantes que las actividades humanas generan cada año, cerca de seis mil millones proceden directamente de la agricultura. A esto se suma el hecho de que esas emisiones son extremadamente difíciles de controlar, debido a que su origen no es tan evidente como el de otras actividades humanas.
Al respecto, la misma investigación de la Universidad de Oxford detalla que las principales fuentes directas de GEI agrícolas, son las siguientes:
• Metano, generado mayoritariamente por digestión de ganado, formación de estiércol y descomposición de abono.
• Dióxido de carbono, proveniente de materia orgánica desechada a lo largo de toda la cadena logístico-productiva agraria, y del consumo de energía eléctrica y combustibles fósiles
• Óxido nitroso, resultante de la aplicación excesiva de fertilizantes químicos en los suelos de cultivo.
A estos agentes contaminantes se suman diversas emisiones indirectas provenientes de acciones
relacionadas con mal manejo de suelos como, por ejemplo, labranza excesiva y reiterada de la tierra, y eliminación indiscriminada de la cubierta vegetal nativa presente en los campos destinados al cultivo. Todas estas acciones que parecen tan sencillas y cotidianas, exponen el carbono almacenado en los suelos, y contribuyen a su degradación y liberación descontrolada hacia la atmósfera.
Frente a este amenazante escenario, los expertos coinciden en que los actuales sistemas agroalimentarios ya no pueden ni deben mantener este descontrolado ritmo de generación de GEI. Por el contrario, se debe buscar urgentemente la manera más adecuada de aumentar la producción de alimentos, sin seguir alterando el equilibrio de los ecosistemas.
Para los expertos de FAO, la clave radica en implementar de manera urgente y sostenida, nuevas estrategias de descarbonización, que ayuden a la agricultura en general, a alcanzar este objetivo de manera realmente sostenible, antes de que sea demasiado tarde.
MEDIDAS CONCRETAS
Ante la urgente necesidad de implementar acciones efectivas y concretas, los expertos internacionales coinciden en que la descarbonización

de la agroindustria pasa por una reestructuración completa de sus actuales paradigmas productivos.
Al respecto, el Dr. Rattan Lal, PhD en Suelos, director del Centro de Gestión y Secuestro de Carbono (C-MASC) de la Universidad de Ohio, y experto en regeneración de suelos y seguridad alimentaria, comentó durante su participación en el evento Congreso Futuro, que “al adoptar una mejor agricultura y al restaurar suelos degradados, podemos descarbonizar la biósfera, y hacer crecer el carbono de nuevo en los árboles, bosques y suelos”.
El experto también asegura que si se aprovecha por completo el potencial técnico de la secuestración de carbono en suelos y árboles a nivel mundial entre hoy y 2100, se podría obtener una reducción atmosférica de CO2 de 157 partes por millón.
Sin embargo, para que ello sea factible es necesario adoptar por completo prácticas verdaderamente sostenibles en la producción agrícola, como por ejemplo, practicar agricultura de conservación sin arado, reponer las cubierta de cultivo, reutilizar residuos orgánicos, descarbonización de la energía utilizada en tareas de riego, optimizar la administración de granjas, reducir el uso de maquinaria pesada, eliminar los fertilizantes a base de nitrógeno.
“Mediante estas y otras prácticas agrícolas sostenibles que han sido comprobadas por experimentos realizados en todo el mundo, incluido Chile, podemos revertir la actual tendencia y hacer que el suelo sea un sumidero de dióxido de carbono atmosférico”, enfatiza el Dr. Lal.
De acuerdo con estos principios generales, la Agencia Europea de Medioambiente publicó recientemente un estudio donde recomienda implementar las siguientes medidas que contribuyen a acelerar la descarbonización del agro:
1. Optimizar la alimentación del ganado y mejorar los sistemas de gestión del estiércol. Esto incluye, por ejemplo, construir infraestructura para generar biogás a partir de estos desechos y que pueda ser utilizado en las propias granjas.
2. Apoyar el desarrollo de agricultura orgánica y biodinámica, y patrocinar solo el uso de fertilizantes orgánicos.
3. Masificar las práctica de agricultura regenerativa, para mantener o mejorar la gestión de biomasa en tierras agrícolas; implementar un nuevo manejo de pastizales; y utilizar cultivos de cobertura, que ayuden a retener las reservas de carbono del suelo, sin liberarlas a la atmósfera.
4. Mejorar la eficiencia de las actividades agrícolas, fomentando la autogeneración de energía


a través de fuentes renovables no convencionales (como, por ejemplo, eólica o solar) y de biocombustibles.
5. Fomentar cambios en la dieta, a través de la educación pública y privada, para reducir el desperdicio de alimentos, apostando por la compra de productos que estén en las cercanías de los centros urbanos, y reduciendo el tráfico proveniente de importaciones.
Algunas de estas acciones ya se encuentran en marcha. Sin embargo, otras aún requieren generar más conciencia, tanto en las empresas, como entre agricultores y autoridades.
Solo de este modo se puede generar un esfuerzo común que, efectivamente, permita producir más alimentos seguros e inocuos, que ayuden a sanar a las personas y también al planeta.
EL ABOGADO DEL SIGLO XXI EL MODERNO FAUSTO
POR SEBASTIÁN QUIROZ MUÑOZ
Abogado. Centro de Derecho Regulatorio y de la Empresa Universidad del Desarrollo

Así como el Fausto del siglo XVI, el abogado contemporáneo se percibe a sí mismo como un hombre inteligente y de gran éxito, aunque constantemente manifiesta estar insatisfecho con su vida. Esta insatisfacción puede tener que ver, tal vez (y hay buenos motivos para creerlo), con la concreción del conocimiento jurídico abstracto y universal a lo técnico y meramente utilitario, es decir, a saberes que se alejan del viejo tronco jurisconsulto que aun resiste en el derecho civil. Las ramificaciones incesantes del derecho y las necesidades regulatorias de la sociedad actual generan verdaderos ecosistemas normativos que reclaman una identidad propia y que en la mayoría de los casos están más familiarizadas con la ciencia o arte que regulan que a un todo armónico como es el fenómeno del derecho en su concepción clásica y neoclásica.
En consecuencia, los abogados de la nueva centuria han tenido que reinterpretar su profesión más allá del romántico sueño de alcanzar el “arte de lo justo” y entrar a bucear en profundidades que pertenecen por definición a otras disciplinas, como ocurre con el derecho tributario y la contabilidad, la libre competencia y la macroeconomía, el derecho de la construcción y la ingeniería, el derecho penal y la criminología, entre otros. La puesta en escena es cruda, la sobrepoblación de abogados nos arroja al trato directo con el Mefistófeles de Goethe, aquel demonio de la literatura romántica

alemana, propio del mundo moderno que ofrecía una salida a un “supuesto problema” a cambio de la esencia de lo que nos hace humanos. ¿Por qué aceptaríamos tal cosa? Quizás, una mejor pregunta sería ¿Es que alguien está dispuesto a rechazar su seductora prosa? Es decir, el abogado contemporáneo se encuentre entre: entregarse a la especialización más alienante o a enfrentar el desempleo. Es por esto que en consonancia con la ambición personal que pueda tener cada quien, nos vemos en la necesidad de la renuncia a la integridad valórica y permanencia del derecho para (a cambio) alcanzar el éxito y el desarrollo personal a través de un conocimiento que solo se sostiene por un tiempo limitado, pues es útil solo a las circunstancias y que se manifiesta en normas reglamentarias cuya permanencia no resiste el paso de la década. Lo que lo lleva a cambiar el “arte de lo justo” por la sumisión de la ley al mercado de la ciencia o arte que está auxiliando.
Y así como el Fausto de Goethe, el abogado contemporáneo está irremediablemente condenado porque prefiere el conocimiento pasajero al permanente, el ajeno al propio, se encamina por senderos que solo pueden terminar en su despersonalización, en ser más contador que abogado, más ingeniero que un jurista, pero sin llegar nunca a serlo. El que alguna vez estuvo preocupado de conocimientos tan altos como la justicia, hoy se pierde en los vaivenes de la economía y discutiendo sobre ingeniería. Es un Fausto moderno que se percibe como un intelectual insatisfecho que anhela algo más en su vida, ya no puede conciliarse y al igual que los condenados en el Tántalo griego queda sentenciado a la desesperación por el hambre y sed, cada vez que intenta tomar una fruta o sorber algo de agua, estos se retiran inmediatamente de su alcance, el abogado está condenado a la tentación sin satisfacción.


ANTONIO SKARMETA: UN ENORME ESCRITOR
EMPRENDE LA RETIRADA
¿Y qué esperan?
¿Qué viva desnudo sobre el tejado?
ANTONIO SKARMETA
POR JORGE CALVO ROJAS
Escritor, vicepresidente SECH
La mañana del martes 15 de octubre del año 2024, nos despertó una infausta noticia: El escritor Antonio Skarmeta; Premio Nacional de Literatura 2014 y uno de los primerísimos narradores, integrante del pequeño y exclusivo grupo de autores chilenos que han trascendido las fronteras alcanzando fama y reconocimiento internacional, tanto a nivel de crítica como de ventas, acababa de salir de escena a los 83 años de edad.
Corrían los años efervescentes y decisivos de finales de la década de los sesenta del siglo XX y yo cursaba humanidades en el indomable Liceo de Aplicación de calle Ricardo Cumming, entonces yo era -y aun lo soy- un lector compulsivo, siempre en busca de algo para leer, en especial relatos sabrosos, en lo posible de autores nacionales. Ya había leído El reino de este mundo, El túnel y La ciudad y los perros, todas obras que dejaron profunda huella y de pronto me tope por ahí con un cuento que me dejo perplejo: El ciclista del San Cristóbal; fue una lectura fulminante, marcó un antes y un después en lo que respecta a

escritores nacionales. Es necesario situarse en aquella época; eran los días de Woodstock, del Che Guevara en Bolivia, del mayo francés. El entorno completo parecía temblar y transformarse permanentemente. Skarmeta traía a la literatura un ciclista, un personaje cercano, un ser similar a uno mismo o a cualquiera de mis amigos, alguien reconocible en la cotidianidad urbana. Cansados de leer una literatura ambientada en vetustas casonas, amobladas de añejas reliquias de un pretérito señorial, plagadas de oscuros pasillos en los que deambulaban ancianos decrépitos y seres extraños y enfermos, aparecía este ciclista, empeñado en pedalear firme por los abruptos senderos de la vida. La generación de Skarmeta -a la que José Donoso llamo Novísimosse había formado leyendo a Jack Keruack y su extraordinaria novela On the road (En el camino). Era la generación de la post guerra, habían estado en el desembarco de Normandie, en los campos de exterminio. Y fueron la primera generación que en las páginas de los periódicos vio la imagen de los hongos nucleares de Hiroshima y Nagasaki: se volvieron contestatarios y se echaron a los caminos, a vivir la vida, así nada más, de forma simple y directa, tal como ingresa a través de las ventanillas
del automóvil. Se les denominó la generación Beat (Beat por golpe o batido).
De la mano con esas influencias ingresó el desparpajo a las letras chilenas, la literatura se volvió pedestre, cotidiana, se detuvo a escuchar el habla y el sentir de la calle, incorporó el lenguaje y el punto de vista del individuo ordinario; ellos introdujeron el rock a los textos literarios y en los cuentos y novelas se bailó twist, se hizo el amor en el asiento trasero de los automóviles en las rotonda de Grecia o Macul, en oscuras callejuelas de La reina, se viajó de madrugada a lanzarse desnudos al oleaje marino. La vida misma, en su incesante fluir corrió por las páginas y las consecuencias fueron que la pomposidad, la gravedad y las palabras de diccionario huyeron en estampida. A esa generación Novísima pertenecieron escritores como Ariel Dorffman, Fernando Jerez, Ramiro Rivas, Poli Délano, Carlos (Mono) Olivarez que -al igual que Rulfo- escribió y publicó con Editorial Universitaria un único volumen de cuentos, que se ha vuelto mítico: Concentración de bicicletas. Obsérvese la proliferación de bicicletas en las letras chilenas. Por supuesto Antonio Skarmeta al igual que muchos otros escritores de su generación, en aquel periodo desempeñó un activo papel en los movimientos estudiantiles y sociales, participando en la Reforma Universitaria y colaborando en la Revista Quinta Rueda de la Editorial Quimantú. Fue también el momento en que se alzó con el codiciado Premio Casas de las Américas, de Cuba.
parecen no estar ahí. La realidad y la cotidianeidad de la vida como materia literaria. Me pareció genial y comencé a seguir su obra: La cenicienta en San Francisco fue otro de sus cuentos que simplemente me noqueó. Por aquel entonces yo ya sabía que quería convertirme en cuentista y pienso que en muchos de mis cuentos su influencia se hace presente.


Antonio Skarmeta desde temprana edad mostró una fuerte pasión por la literatura que lo lleva desde muy joven a iniciar una serie de viajes. Junto a grupo de titiriteros, presentando obras de García Lorca, recorre Bolivia y Perú y luego Argentina, Uruguay y Brasil. Más tarde se emplea en un barco de carga que lo lleva a la costa atlántica de Estados Unidos. Obtiene una Beca Fulbright para realizar estudios de post grado en U.S.A. Y en 1967 publica su primer libro, El entusiasmo. En 1969, se alza con el prestigioso Premio Casa de las Américas, por su volumen de cuentos Desnudo sobre el tejado. En aquel periodo, cuando yo daba mis primeros pasos en el mundo de las letras, leí su cuento El ciclista del San Cristóbal. Me impresionó su capacidad de convertir un actividad cotidiana y casi invisible, en una obra literaria, en esa trasposición había magia, el arte de dotar de sentido a circunstancias y actividades que

Entonces, sucedió lo que tanto temíamos: un golpe de Estado puso fin al gobierno de Salvador Allende, una mañana todo estaba ardiendo; se le extendió un certificado de defunción al proyecto popular. Quimantú clausurada, cátedras universitarias suspendidas, periódicos censurados -y todo lo que sabemos- Muchos tuvieron que partir al exilio. Antonio Skarmeta debió salir y pronto se instaló en Alemania donde amplio los horizontes de su actividad literaria. Allí, junto a otros artistas e intelectuales chilenos aborda tareas de solidaridad e impulsa iniciativas de defensa de la cultura chilena y crea en Berlín el restaurante La Batea, punto de encuentro de los refugiados chilenos. Nosotros desde Chile, desde la UEJ, Unión de Escritores Jóvenes, seguíamos con atención sus actividades y en la medida de lo posible recibíamos sus palabras de aliento y su apoyo. Radicado en Alemania Occidental, Skarmeta profundizó su relación con el cine. Ocupa un lugar destacado Ardiente paciencia. Esta película, en su primera versión el actor Oscar Castro encarna a un ciclista de San Antonio- y en ese oscuro momento se convierte en un verdadero foco luminoso; y envía una potente señal: a pesar de los pesares todo continúa, la creación continúa y la vida continúa. Skarmeta al igual que Dorfman y tantos otros, desde la distancia, con su trabajo, nos proporcionaba oxígeno, bríos, ánimo. Por eso, cuando Antonio Skarmeta, por ahí por 1985 llega de visita a Chile, un grupo de escritores nos reunimos con él, una hermosa noche, en el restaurante Don Peyo, de calle Blanco. Son recuerdos valiosos que refieren lo que hicimos en una época difícil y Antonio jugó en aquellos años un papel fundamental en mantener vivo un cierto espíritu.
De su período en el exilio son sus primeras incursiones en la novela, así como algunas de sus obras más conocidas en Chile y el extranjero como Soñé que la nieve ardía (1975), No pasó nada (1980), La insurrección (1982) y Ardiente paciencia ambientada en una isla de Italia e Isla Negra en Chile, con un Pablo Neruda explicando la relación que existe entre los versos y el amor a otro ciclista,

un cartero de San Antonio que pedaleando lleva la nutrida correspondencia del poeta hasta la isla y con quien aprovecha de conversar sobre los efectos de un poema en una mujer. Esta obra tuvo impacto mundial y ocasionó la realización de dos películas; La primera en Portugal con actores chilenos y Roberto Parada en el rol de Neruda, la segunda pocos años más tarde en una coproducción ítalo-francesa, con un Neruda viviendo un tórrido amor con Matilde en Capri. En esta ocasión, el entonces presidente de EE. UU., Bill Clinton, en una entrevista al ser consultado por qué película había visto recientemente, mencionó entusiasta “Una ardiente paciencia”, desencadenando sin querer -o conscientemente- una nueva ola de solidaridad con Chile contra una dictadura que al cabo de 17 años comenzaba a tambalearse.
Luego del famoso Plebiscito del sí y el no, de 1988, Skarmeta decide regresar a su país, dedicándose durante años a escribir artículos y columnas en diversidad de revistas y publicaciones periódicas, tocando temas que van desde crítica de teatro hasta columnas futbolísticas. En la década de 1990, Antonio Skarmeta funda el taller literario “Heinrich Böll” en el Instituto Goethe, por donde desfilan muchos narradores jóvenes. También lleva a la práctica la idea de crear y conducir un espacio cultural y literario en la televisión de esos años de transición, dando vida al “Show de los libros”; programa que junto con recibir diversos premios nacionales y mantenerse por una década en pantalla, llegó a ser exportado a países
de América Latina y Europa. Durante el gobierno del Presidente Ricardo Lagos, Skarmeta se desempeñó como embajador en Alemania, continuando su labor literaria con títulos como La chica del trombón (2001) y El baile de la victoria (2003), que obtuvo el Premio Planeta de Novela.
El año 2014 le fue otorgado el Premio Nacional de Literatura.
La noticia de la partida de Antonio Skarmeta golpea duro, en cierto modo su muerte señala el fin de una era; con él se marchan una serie de episodios y experiencias memorables, que en cierto modo su figura encarnaba como símbolo de una generación, una época y un ethos.
MANTENER ENCENDIDA UNA LLAMA
A lo largo de aquellos años, a veces me lo encontraba por el centro de Santiago -un centro que ya no existe- y compartíamos un café expres en alguno de los locales de la cadena Haití. Y en otra ocasión, para los encuentros de novela negra y policial que organizaba el Centro de Cultura Español, cuando nos visitó el novelista del noir nórdico, Arne Dahl, al terminar una presentación en el Centro Cultural, Antonio estrechó mi mano y conversamos unos minutos. Así lo recuerdo: generoso, excelente escritor, aprendí muchísimo de sus lecturas, vital y enorme como ser humano y como persona.
Me pongo de pie y pido un fuerte aplauso para su salida de escena.
LA REPÚBLICA SOCIALISTA DE 1932 DE UN AUTOR POLACO
¿SOCIALISMO EN EL CAPITALISMO? CHILE EN 1932
Ryszard Stemplowski
Reacción chilena a la crisis económica mundial (1932)
Segunda edición
Biblioteka Iberyska Varsovia 2014
POR ALFREDO LASTRA NORAMBUENA
Doctor en Historia y Filosofía y académico. (artículo de la República socialista)
Este libro, producto de una larga investigación, es la primera monografía sobre la Republica Socialista de Chile de 1932. El autor, Profesor doctor Ryszard Stemplowski ex investigador científico del Taller de América Latina del Instituto de Historia de la Academia de Ciencias de Polonia, autor de varias publicaciones sobre América Latina, tuvo la oportunidad de tener acceso durante su investigación a bibliotecas y archivo de Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, Alemania, España e Italia lo cual enriquece el producto de este profundo trabajo, a pesar de no haber podido consultar los archivos chilenos. El libro describe la original concepción del proyecto República Socialista en las condiciones de la crisis mundial del capitalismo en un país de la periferia dependiente, se compone de siete capítulos:
I/ Antecedentes: conflictos, reformas, crisis
II/ Cronología de la Republica Socialista, personajes y sucesos
III/ Socialismo de estado: inspiración y concepto
IV/ Política económica: decretos y créditos
V) Condiciones internacionales: mercado y poder VI) Opinión pública: frustración y esperanzas
VII) Crisis, social estatismo, capitalismo
Con gran acopio de antecedentes se describe el proceso anterior a la crisis mundial del sistema capitalista de 1929 en Chile, los conflictos económicos y políticos son analizados tomando en cuenta la diferenciación social y la representación de los partidos políticos tradicionales, conservadores y liberales, que dominaron la escena política durante todo el siglo XIX. El autor postula la influencia innegable de la crisis mundial de 1929 en los acontecimientos relatados, sin embargo una influencia no menor tuvieron las circunstancias del desarrollo político social de Chile que permitieron la culminación en la Republica Socialista, circunstancias que no se dieron en otros países de la región o del mundo periférico, a pesar de que también se mencionó el “socialismo de estado, “como en el Uruguay de 1905 sin llegar a la formulación de una República Socialista (1).

Entre los conflictos económicos y políticos llama la atención que el autor no mencione la huelga del salitre de 1907 que culmina con la mayor masacre de los obreros en toda la historia de Chile, los trabajadores en huelga reunidos frente a

la escuela Santa María de la ciudad de Iquique, fueron brutalmente reprimidos por el ejército donde fueron asesinados alrededor de 3000 obreros, chilenos y de los países fronterizos. Este acontecimiento, mítico en la historia social de Chile, aceleraría la necesidad de crear un central sindical que defendiera los derechos de los trabajadores.
La mención de que el candidato a presidente Arturo Alessandri buscó incluso los votos de los masones merece una explicación. La masonería educa a sus miembros para que actúen en el mundo “profano” en forma individual, la institución no actúa como cuerpo ya que uno de sus principios fundamentales es la tolerancia de la diversidad de sus miembros. En Chile una sola vez la masonería actuó como cuerpo, durante el gobierno de Arturo Alessandri impulsando la ley de Instrucción Primaria Obligatoria en abierta disputa con la derecha conservadora y la Iglesia Católica, la ley estableció que el Estado garantizaría el acceso a la educación de cada niño en los centros educacionales. (2)
La entrada en escena del Partido Radical a nuestro entender merece mayor precisión por su trascendencia en la segunda mitad del siglo XIX, este partido fundado en 1863 como una división del partido liberal, donde fueron considerados extremistas, de ahí el nombre, asume la representación de empresarios mineros y artesanos del norte que querían participar de las decisiones de la república que habían monopolizado liberales y conservadores desde la independencia de España. (3) Los radicales se proponen cambiar la constitución vigente de 1833, implantar el sufragio universal para elección de autoridades y separación de la iglesia del estado como sus principales reivindicaciones. Lo anterior, que en un principio pudo satisfacer las aspiraciones de las nuevas clases sociales emergentes, al poco tiempo las contradicciones internas provocaron la

escisión de un sector del Partido Radical que formó el Partido Democrático el 20 de noviembre de 1887 para representar a artesanos y trabajadores a objeto de lograr “la emancipación política, social y económica del pueblo”. A su vez, de este partido se retira un grupo de artesanos que consideraban que sus intereses ya no eran representados convenientemente. Este grupo, que era dirigido por el obrero tipógrafo Luis Emilio Recabarren, forman el 4 de junio de 1912, en la ciudad de Iquique, centro de la actividad minera, el Partido Obrero Socialista. Este acontecimiento es muy singular en el desarrollo del movimiento obrero mundial ya que, diez años después, el 2 de enero de 1922, en el congreso realizado en la ciudad de Rancagua bajo la influencia de la Revolución de Octubre, el congreso decide, por unanimidad, cambiar de nombre por el de Partido Comunista sin división interna como sucedió en los partidos socialistas europeos. Probablemente, este es el único partido comunista del mundo en cuya formación no participaron intelectuales, fueron los propios trabajadores los que tomaron esta decisión sin la participación de representantes del Komintern, “con el PC chileno, a pesar de sus fenomenales éxitos, la Internacional no tiene contactos Lamentablemente,
aún no existe ninguna vinculación entre el Comité Ejecutivo de Komintern y este partido. Es necesario establecer este vínculo y proponer que el partido envíe sus delegados al cuarto congreso”. Se refiere al IV congreso de la Internacional Comunista. (4) Los acontecimientos en el resto del continente americano también repercutían en Chile, el Manifiesto de los estudiantes de la Universidad de Córdoba a los jóvenes de América de 1918 que se socializó por las universidades del continente en pos de la autonomía universitaria, siendo un hito histórico de vinculación de los estudiantes latinoamericanos y los trabajadores, “La juventud ya no pide. Exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa”, a lo anterior habría que agregar otros acontecimientos de no menor trascendencia como, la invasión de Estados Unidos de Honduras en 1924, la ocupación de Panamá por Estados Unidos en 1925, la lucha guerrillera de Sandino contra la ocupación estadounidense de Nicaragua en 1925 y, por cierto,
la Revolución Mejicana. La Federación de Estudiantes de Chile (FECH), que, desde un principio en un destacado actor social y político, cuna de futuros dirigentes del país, se había fundado en 1906. Durante el gobierno de Arturo Alessandri destaca los acontecimientos que permitieron la redacción de la nueva constitución de 1925, el autor no llama la atención que, al igual que todas las constituciones chilenas anteriores, esta tuvo su origen por presión de los militares, redactada y aprobada en condiciones distantes de un proceso democrático. Menciona que la constitución fue aprobada en un referéndum, pero no analiza las circunstancias en que este se realizó, en estado de sitio, sin registro electoral, con 57% de abstención y redactada por cinco “constituyentes” designados a dedo por Alessandri. No hubo una asamblea constituyente de origen democrático. “Hasta ahora nunca ha ocurrido algo así en nuestra historia. Ninguna de las tres grandes constituciones que se ha dado Chile ha tenido la más mínima participación en su elaboración de quien se supone que es el sujeto principal de la soberanía: el pueblo. Ni la Constitución de 1833, obra de Mariano Egaña, bajo la inspiración de Diego Portales; ni la de 1925, escrita por un comité bajo las órdenes de Arturo Alessandri; ni menos la de 1980, instaurada en dictadura siguiendo el pensamiento de Jaime Guzmán y los designios de Augusto Pinochet” (5). El “ruido de sables”, que permitió la toma del poder político en condiciones dictatoriales por el coronel Carlos Ibáñez es analizado en la situación de inestabilidad económica y política provocada por la gran crisis de 1929 que culminó con la proclamación de la Republica Socialista. Los jóvenes oficiales que dieron el golpe de estado del 11 de septiembre de 1924 publicaron un manifiesto en el cual afirman que “se trata de un movimiento sin bandera de sectas o partidos, dirigidos igualmente contra todas las tiendas políticas que deprimieron la conciencia pública y causaron nuestra corrupción orgánica”. El manifiesto de los jóvenes oficiales fue celebrado por Luis Emilio Recabarren y el Partido Comunista.
La cronología de la Republica Socialista, meticulosamente elaborada permite presentar algunos de los principales actores de la misma: Carlos Dávila, Marmaduke Grove y Eugenio Matte Hurtado, los principales hitos y proyectos de ley, el proyecto presentado por la Fech de autonomía universitaria que con el tiempo sería una realidad que impediría el ingreso de la policía a los recintos universitarios sin la autorización de sus autoridades, la autonomía de la educación superior y la libertad de cátedra. La presión diplomática de Gran Bretaña, Estados Unidos,
Francia y Alemania en defensa de los “intereses” de sus empresarios incluso con el intento de enviar barcos a las costas chilenas. Se destaca el DL-519 sobre la supervisión y control del estado sobre la importación y distribución de los combustibles como una forma de romper el monopolio de las grandes empresas y el histórico DL-520 , el más emblemático decreto de la Republica Socialista, obra del gobierno de Dávila, que creo el Comisariato General de Subsistencias y Precios que es un ente con personalidad jurídica dependiente del Ministerio del Trabajo, “a objeto de asegurar a los habitantes de la republica las más convenientes condiciones económicas de vida”. Este DL-520, fue reglamentado por el Decreto Supremo Nº 338 de 1945 del ex Ministerio de Economía y Comercio. El DL-520 fue utilizado por el gobierno del presidente Salvador Allende para realizar expropiaciones y fue derogado recién durante la dictadura de civiles y militares encabezada por Augusto Pinochet.
En la inspiración y concepto del socialismo de estado se analiza detalladamente el personaje Carlos Dávila y su proyecto político como asimismo el proyecto llamado Plan Lagarrigue que aparece como el programa del partido Nueva Acción Publica y las posibles inspiraciones de ambos. Se marca la diferencia entre ambas concepciones de socialismo entre el sector más moderado y el más radical. El

grupo liderado por Grove es marginado de la junta de gobierno por considerar que le abría el camino al comunismo y la anarquía. La diferencia entre ambos proyecto se caracteriza con la siguiente declaración de Dávila al embajador de Estados Unidos “Le pido asegurar a mis amigos americanos que no tienen de que preocuparse”.
La política económica es analizada tomando en cuenta la utilización de métodos inflacionarios para estimular la economía.
Las condiciones internacionales y el comercio exterior de Chile, tomando en cuenta las siempre presentes presiones diplomáticas de las grandes potencias, afectan el comercio y el reconocimiento diplomático al nuevo gobierno y es presentado como la forma preferida para dictar la dirección económica. La tradicional forma de presión de las grandes potencias en aquellos años era mandar barcos de guerra a las costas de países a los cuales se quería presionar en defensa de sus intereses económicos la cual también fue utilizada en esta oportunidad. Como la “guinda de la torta” es la afirmación de círculos estadounidense que el DL 520 “se inspira en la legislación rusa y constituye un paso en dirección al comunismo”. El gobierno “socialista” no fue reconocido por la mayoría de los países acreditados en Santiago, tampoco lo reconoció el Vaticano y, por cierto “the principal nations of the world” como escribe el boletín de la Asociación Chile-América. Por lo anterior el autor comenta que se podría afirmar que las presiones pretenden decir “los chilenos pueden organizar su país como les dé la gana, incluso pueden llamarlo socialista, Chile es soberano, pero siempre bajo la condición que los interese de USA no sean tocados, solo esa soberanía permitiría el reconocimiento diplomático”. Al respecto el autor

llama la atención sobre la pasividad de la diplomacia chilena y sus embajadas, sin tomar en cuenta que los representantes diplomáticos chilenos probablemente, casi en su totalidad, como así también los funcionarios del ministerio en Chile, eran los mismos de antes de la Republica Socialista y contrarios, por lo tanto, a una política exterior “socialista”.
En el capítulo VI Stemplowski llama la atención sobre las manifestaciones de apoyo de los primeros días de la proclamación de la Republica Socialista, producto de un golpe de estado “para el pueblo sin el pueblo”, el periodo más radical representado por Grove y Matte como así mismo el periodo posterior a la caída. Lo anterior provocó la multiplicación de movimientos que se llamaban así mismos socialistas, “a menudo sin una clara definición de la forma de socialismo”, los cuales al año siguiente serian la base de la formación de un nuevo partido político, el Partido Socialista de Chile. En cuanto al Partido Comunista el autor se queja que aún no exista la suficiente literatura del periodo, sin embargo, también llama la atención que no fueran utilizados los dos primeros tomos de “Chile en los archivos soviéticos” publicados entre los años 2005 y 2009. No obstante, lo anterior destaca detalladamente la presentación de los postulados de las dos fracciones comunistas. En cuanto a los miembros de los movimientos y partidos socialistas son caracterizados como personas de capas medias y estudiantes, la presencia de otro origen, obreros y burguesía era más bien modesto.
Junto con la Nueva Acción Publica, se enumeran todas las organizaciones que de una u otra manera manifestaron su apoyo al periodo Grove-Matte. Se nombra entre los partidarios al Partido Radical, en realidad fueron algunos partidarios delmismo que participaron de las simpatías a los golpistas del 4 de junio, más por discrepancias internas con el gobierno de su correligionario el presidente Montero derrocado por el golpe de estado “socialista”. Juan Antonio Ríos, que sería ministro del interior después de la caída de Grove y Matte, una vez caído el régimen fue expulsado del partido por ibañista y posteriormente, otra mayoría interna, lo reintegraría llegando a ser presidente de Chile.
Entre los postulados de algunos de estos movimientos y partidos destacan uno del Partido Socialista Unificado en el sentido de “Nosotros, socialistas, no queremos un simple cambio de gobierno, nosotros deseamos el cambio del sistema económico” y reconocer y establecer relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Sobre el Partido Socialista Marxista llama la atención la presencia de exiliados peruanos del partido APRA de Haya de la Torre y su apoyo a la

Republica Socialista. Este es el inicio de las relaciones entre socialistas y apristas representados en el indoamericanismo del APRA y simbólicamente por la bandera del futuro Partido Socialista de Chile, un hacha mapuche sobre el mapa de América, como asimismo el himno de ambos, la Marsellesa Aprista y la Marsellesa Socialista (5). Llama la atención el autor sobre la propuesta de colaboración del Centro de Propaganda Socialista Stalin y el Partido Socialista Marxista.
El alejamiento del grupo de Grove y Matte por los oficiales que apoyaban a Dávila provocó violentas reacciones que, a pesar de las muertes, heridos y arrestados no logró el objetivo de impedir su destituciónpero logró el nacimiento del mito de los 12 días de la Republica Socialista desconociendo el siguiente periodo. El libro de Stemplowski ayuda a derribar el mito y demostrar que la coalición de intereses que condujo al golpe de estado del 12 de junio eran diversos y sus actores tenían diferentes proyectos. Caracteriza el primer periodo como más radical (más socialista?), sin embargo el decreto ley que le permitió proyectarse en el tiempo hasta el gobierno del socialista Salvador Allende, y hacer historia junto con él, fue concebido y decretado durante el gobierno de Dávila. Sin embargo, el autor, con justa razón, afirma que el radicalismo del socialismo de estado chileno no se planteó romper con el sistema capitalista
mundial de ninguna manera, como tampoco adherir al proyecto moscovita de un sistema alternativo. Más bien se trató de transformar el sistema capitalista, lo que intranquilizó a las grandes metrópolis a pesar de que la Republica Socialista es considerada más bien como una crítica que una alternativa. El libro de Ryszard Stemplowski es un gran aporte a la historia de Chile de la primera mitad del siglo XX, entrega nuevas líneas de investigación a este rico periodo. Recomendamos el libro para su publicación en Chile.
1) José Luis Gabriel Terra, presidente de Uruguay 1931-1938. Gerardo Caetano, Raúl Jacob “El nacimiento del terrismo : 1930-1933”, Montevideo, 1989.
2) Lei Nº 3.652 Educación Primaria Obligatoria, Santiago, 1921.
3) Alfredo Lastra Norambuena, editor “El pensamiento radical social demócrata en Chile”, Santiago (1995)
4) Olga Ulianova y Alfredo Riquelme editores “Chile en los archivos soviéticos 1922-1991” Tomo I, Santiago, 2005.
5) Alberto Luengo Danon, “El escamoteo constitucional”, Ciper 16, 09/2020
6) Fabio Moraga Arce “Un partido indoamericano en Chile? La Nueva Acción Publica y el Partido Aprista Peruano (1931-1933) Moraga Valle F.(2009)

A 150 AÑOS DE SU NACIMIENTO LA REVOLUCIÓN MUSICAL DE MAURICE RAVEL
POR ANDRÉS RIVETTE
Cómo no recordar la imagen en cámara lenta del trote en la playa de la actriz Bo Derek vestida en un ajustado bikini en el filme de 1979 “10” (conocido en Chile como “10, la mujer perfecta”) del director estadounidense Blake Edwards. En la película, que todo el mundo asocia a la espigada actriz, se instalaron en forma imperecedera las melodías de “Bolero”, del compositor francés Maurice Ravel, en el imaginario universal del cine. Los más puristas quizás habrán respingado la nariz que la gente asociara la tremenda obra de Maurice Ravel, por intermedio de una permanente y machacante melodía a la sensual comedia de Edwards. Lo que sin duda puede ser cierto, sin embargo, a partir de ese momento, como ha ocurrido con composiciones como el Zaratustra de Richard Strauss en “Odisea 2001”, o Carmina Burana de Carl Orff en “Excalibur”, o tantas más, haya servido para abrir la puerta a nuevas generaciones o al gran público de músicos de relevancia tal que vale la pena este golpe de popularidad que al menos permita despertar la curiosidad de las masas para introducirse en su obra y poder comprenderla mejor, porque a no dudar, es Marice Ravel uno de los compositores más influyentes y emblemáticos de la música del siglo XX.
Como una historia que se repite entre los grandes genios del arte y la música, desde temprana edad Ravel exhibió un talento excepcional para la música. Nació en Ciboure, país vasco francés, el 7 de marzo de 1875. Realizó su formación en el Conservatorio de París, bajo la tutela de Gabriel Fauré, donde consolidó una técnica y estilo únicos. A lo largo de su carrera, Ravel exploró diversos géneros y formas musicales, desde delicadas piezas para piano hasta grandes obras orquestales y ballets; su habilidad para fusionar influencias culturales y estilos musicales diversos se refleja en composiciones como Rapsodia Española, Daphnis et Chloé y, por supuesto, en su célebre Bolero. La música de Ravel se caracteriza por su refinamiento, precisión técnica y una orquestación meticulosa, un estilo que fusiona elementos del impresionismo, el neoclasicismo y las influencias de diversas culturas, lo que le permitió crear un sonido distintivo e inconfundible. Muchas veces se le asocia con Claude Debussy y el impresionismo, con quienes encabezan la renovación de la escena musical desde el posromanticismo, sin embargo, Ravel tenía una aproximación más estructurada y clara en su composición, con un énfasis en la forma y la precisión rítmica. Con Debussy compartía ciertos rasgos de la armonía modal y el uso de escalas exóticas, pero Ravel tendía a una mayor claridad formal y rítmica.
Obras como Le Tombeau de Couperin muestran su inclinación hacia la música del siglo XVIII.
Una de las características centrales de Ravel fue haber sido un maestro de la orquestación, logrando colores y texturas sonoras únicas, incluso orquestando y revisionado obras de otros músicos como los Cuadros de una Exposición de Modest Musorgski, cuya versión más popular es precisamente la arreglada por el francés. Su Bolero es un ejemplo icónico, con una melodía aparentemente simple, repetida de manera hipnótica mientras la instrumentación y la intensidad cambia progresivamente, podemos descubrir en ella poderosos y delicados matices de sensualidad y exotismo.
Uno de los aportes de Ravel fue haber incorporado ritmos de danzas tradicionales, como en Rapsodia Española, que refleja influencias del folclore español, o en La Valse, una pieza que transforma el vals vienés en una obra casi apocalíptica en tiempos de la Primera Guerra Mundial como armónica metáfora de la destrucción y decadencia de la Europa imperial. Sus composiciones para piano, como Gaspard de la Nuit, desafían a los intérpretes con pasajes extremadamente complejos. También experimentó con timbres y texturas novedosas en el piano. También en el cambio de siglo estuvo en boga el interés por incorporar identidades de otras culturas, como las orientales, las influencias gitanas que advertimos con nitidez en Tzigane e, incluso del jazz como su Concierto para Piano en Sol mayor que muchas veces se programa, con el Concierto para Piano en Fa del propio George Gershwin. Conocida es la anécdota entre Maurice Ravel y George Gershwin que ocurrió en 1928, cuando Gershwin, ya famoso por Rhapsody in Blue, viajó a París para estudiar con Ravel. Admirador de la música del francés, Gershwin le pidió que lo aceptara como alumno.
Ravel, sin embargo, le respondió con una frase legendaria.
¿Por qué quieres ser un Ravel de segunda cuando ya eres un Gershwin de primera?
Ravel temía que una formación académica estricta pudiera sofocar el estilo único y espontáneo de Gershwin, cuya música fusionaba jazz y música clásica de manera innovadora. En lugar de aceptar a Gershwin como estudiante, lo animó a seguir desarrollando su propio lenguaje musical.
Como muestra de su mutua admiración, esa misma noche, durante una cena, Ravel quedó impresionado por la habilidad pianística de Gershwin y le preguntó cuánto ganaba en Estados Unidos. Cuando Gershwin respondió que ganaba más que él, Ravel exclamó con humor.

¡Entonces, debería ser yo quien tome lecciones de usted!
Este encuentro simboliza la conexión entre la música clásica y el jazz, dos mundos que, gracias a compositores como Gershwin y Ravel, encontraron puntos en común y enriquecieron el panorama musical del siglo XX. Ravel dejó un legado inmortal que continúa inspirando a músicos y oyentes de todo el mundo. Su música es una síntesis perfecta de elegancia, innovación y emoción, lo que lo convierte en una de las figuras más queridas de la historia de la música. Su legado, caracterizado por una meticulosa artesanía musical y una inigualable maestría en la orquestación, ha dejado una huella imborrable en la historia de la música. Este hito ha sido motivo de celebraciones y homenajes en todo el mundo, destacando la vigencia y relevancia de su obra en la actualidad.
CELEBRACIONES GLOBALES EN HONOR A RAVEL
Son numerosas instituciones culturales y musicales han organizado eventos para rendir homenaje a Ravel en su 150° aniversario. Uno de los más destacados es la exposición “Ravel Boléro” en la Philharmonie de París, que se inauguró el 3 de diciembre de 2024 y estará abierta hasta el 15 de junio de 2025. Esta muestra ofrece una experiencia audiovisual inmersiva, explorando la génesis y el impacto cultural del “Bolero”, además de exhibir objetos personales del compositor y diversas interpretaciones coreográficas de la obra.

En el ámbito discográfico, el pianista surcoreano Seong-Jin Cho ha lanzado un proyecto monumental en honor a Ravel. El 17 de enero de 2025, presentó el álbum “Ravel: The Complete Solo Piano Works”, que incluye la integral de las obras para piano solo del compositor. Además, el 21 de febrero del mismo año, lanzó una grabación de los dos conciertos para piano de Ravel junto a la Orquesta Sinfónica de Boston, dirigida por Andris Nelsons. Este proyecto ha sido aclamado por la crítica, destacando la interpretación precisa y emotiva de Cho, quien ha manifestado una profunda conexión con la música de Ravel desde sus años de formación en París.
El Festival Ravel, celebrado en el País Vasco francés, también ha dedicado su edición de 2025 a conmemorar este aniversario. Del 28 de agosto al 7 de septiembre, el festival ha programado una serie de conciertos y eventos que abarcan gran parte del repertorio de Ravel, incluyendo colaboraciones con orquestas de renombre como la Orchestre de l’Opéra national de Paris y el Ensemble Intercontemporain. Además, se ha encargado al compositor vasco Ramon Lazkano la creación de una ópera basada en la vida de Ravel, titulada “La Main gauche”, que se estrenará durante el festival.
ANEXO:
Composiciones recomendadas
1. Música Orquestal
Bolero (1928) – Su obra más famosa, basada en una repetición hipnótica de un único tema con una creciente instrumentación.
Rapsodia Española (1907-1908) – Influenciada por la música española, con ritmos vibrantes y orquestación brillante.
La Valse (1920) – Un vals vienés que se transforma en un torbellino casi caótico, reflejando la Europa de posguerra.


A 150 años de su nacimiento, la música de Maurice Ravel continúa inspirando a músicos, bailarines y amantes del arte en todo el mundo. Su capacidad para fusionar tradición e innovación, junto con su meticulosa atención al detalle y su pasión por la exploración sonora, lo consolidan como una figura central en la historia de la música. Las celebraciones en su honor no solo reconocen su genio creativo, sino que también reafirman la vigencia y universalidad de su obra en el panorama cultural contemporáneo.
Pavana para una Infanta Difunta (1899, orquestada en 1910) – Una pieza melancólica y delicada, originalmente escrita para piano.
2. Música para Piano
Gaspard de la Nuit (1908) – Una de las obras más difíciles del repertorio pianístico, con movimientos inspirados en poemas oscuros de Aloysius Bertrand.
Le Tombeau de Couperin (1914-1917) – Suite en homenaje a los caídos en la Primera Guerra Mundial, inspirada en la música barroca. Miroirs (1904-1905) – Cinco piezas evocadoras, incluyendo Alborada del Gracioso, de gran virtuosismo y ritmo español.

Jeux d’eau (1901) – Pionera en el uso de armonías impresionistas y efectos acuáticos en el piano.
3. Música de Cámara
Trío para Piano, Violín y Violonchelo (1914) – Una de sus obras más profundas, con influencias del folclore vasco.
Tzigane (1924) – Virtuosa pieza para violín y piano (o violín y orquesta), con un espíritu gitano apasionado.
Introducción y Allegro (1905) – Brillante obra para arpa y conjunto de cámara, destacada por su colorido sonoro.

Hoy cada día nos distanciamos del clisé de la sensual actriz trotando en la imaginación del personaje de Dudley Moore en el filme de Blake, pero resuena Boléro como una de las piezas más exquisitas de uno de los más grandes músicos del siglo XX. Lo que no es poco.
4. Música Vocal y Ópera
Shéhérazade (1903) – Ciclo de canciones para voz y orquesta con exóticas influencias orientales.
Chansons madécasses (1925-1926) – Canciones innovadoras con acompañamiento de flauta, violonchelo y piano.
L’Heure Espagnole (1911) – Una ópera cómica con un refinado tratamiento instrumental.
5. Música para Ballet
Daphnis et Chloé (1912) – Considerada una de sus obras maestras, con una orquestación exuberante y un ambiente etéreo..
KILÓMETROS
DE CINE:
UNA ESCAPADA POR LAS ‘ROAD MOVIES’
POR ANA CATALINA CASTILLO IBARRA
Académica, magíster en Literatura, diplomada en Historia y Estética del cine
Bastante conocida es la relación que se establece entre vida y viaje. Famosas piezas poéticas y musicales nos lo recuerdan y, a pesar de ser un tópico tan visitado, no pierde su vigencia. La literatura, por ejemplo, nos ha dejado inolvidables historias de viaje de una gama diversa, entre las que se encuentran obras tan disímiles como La Odisea, La Divina comedia, La vuelta al mundo en 80 días o Siddartha, solo por nombrar algunas.
En cualquiera de los casos, hay un protagonista que emprende el viaje porque hay una búsqueda especial: la felicidad, la verdad, un ideal, la Tierra Prometida, el Paraíso, sus raíces. Justamente por sus múltiples posibilidades, las historias tejidas en torno a un viaje no son exclusivas de la literatura. En el cine, ha dado lugar a un tipo de película conocida como película de carretera o, más comúnmente, ‘road movie’. Si bien los teóricos no se ponen de acuerdo sobre si corresponde a un género, un subgénero o un intergénero, lo cierto es que las road movies destacan por su capacidad de entrelazar la travesía física con el viaje emocional de sus personajes.
Habitualmente se las vincula con producciones de Estados Unidos y se señala su origen en el contexto del cine de ese país en la década de 1960, cuando emergieron como una respuesta a los cambios sociales y culturales de la época. Películas como Easy Rider (1969), dirigida por Dennis Hopper, se conectan con la búsqueda de la libertad y la rebeldía generacional. Sin







embargo, este género no se limita a las fronteras de Estados Unidos; es más, el cine europeo ha aportado obras memorables como Il sorpasso (1962) de Dino Risi, y cabe señalar que fue en esa cinta en la que se inspiró Hopper para su historia de motociclistas.
La trama de Il sorpasso (La escapada) sigue a Bruno Cortona, interpretado magistralmente por Vittorio Gassman, un hombre carismático que encarna el hedonismo y la despreocupación del “boom” económico italiano. Este personaje arrastra en un viaje por carretera, durante el feriado de “ferragosto” (15 de agosto), al tímido y conservador Roberto Mariani, (Jean-Louis Trintignant), un joven estudiante atrapado en la rigidez de su vida cotidiana. En el ya legendario Lancia Aurelia B 24 convertible recorrerán parajes habitados por personajes que traslucen la aguda crítica social a la Italia de la posguerra que Dino Risi viste con ropas de comedia.
A medida que avanza la trama, la relación entre Bruno y Roberto va revelando las aspiraciones y temores de ambos personajes. De tal modo, Risi utiliza el viaje como un dispositivo narrativo, en un guion de lujo coescrito con Ettore Scola y Ruggero Maccari, donde el “sorpasso” (el adelantamiento) se convierte en un símbolo de la audacia y la búsqueda de nuevas experiencias, que encontrarán un final que es brutalmente consecuente con el trayecto recorrido. Il sorpasso, como pionera del género, cumple con su principal característica: la dupla de protagonistas masculinos, conocida como ‘buddy movie’, que resultará frecuente en muchas películas de carretera. No obstante, andando el tiempo, las road movies
han ido variando en el tipo de personajes, logrando matizar el planteamiento original. En lo que sigue, examinaremos algunos filmes con protagonistas que no son la dupla masculina clásica, aunque se mantiene la vieja relación entre el camino físico y el camino emocional, y se agregan elementos que enriquecen la narrativa y la realización cinematográfica.
LITTLE MISS SUNSHINE: FAMILIA EN CAMINO
Little Miss Sunshine (2006) es una comedia dramática coral estadounidense, estrenada en el Festival de Cine de Sundance, dirigida por Jonathan Dayton y Valerie Faris. La trama se centra en la familia Hoover, que emprende un viaje por carretera desde Albuquerque, Nuevo México, hasta Pasadena, California, para llevar a su hija menor, Olive, a un concurso de belleza infantil llamado “Little Miss Sunshine”.
Así, una destartalada Volkswagen Combi amarilla reúne en su interior al padre de Olive, un hombre obsesionado con el éxito; a la madre, quien lidia con las tensiones y problemas de cada uno de sus miembros; a Dwayne, el hijo adolescente, sumido en un mutismo rebelde. Junto al núcleo familiar viajan también el abuelo Edwin, expulsado de una residencia de ancianos por su comportamiento poco convencional, y Frank, tío de Olive, quien ha pasado por una crisis personal tras un intento de suicidio.
Little Miss Sunshine aborda, a través del excepcional guion ganador de un Óscar para Michael Arndt, la aceptación de uno mismo y la importancia de la familia. El paralelismo entre la


familia disfuncional y la desvencijada Combi, a la que hay que subirse en marcha, retrata de manera emotiva y no menos graciosa el esfuerzo de un grupo humano por seguir en camino, aunque haya grandes tropiezos durante la ruta.
Uno de los aspectos más relevantes de esta película que cuenta con grandes actuaciones, entre las que destaca la de Alan Arkin, reconocido con un premio Óscar al mejor Actor de Reparto por su rol como el abuelo, es que rompe con el estereotipo de la familia perfecta y nos presenta a un conjunto de personajes entrañables que aun en sus aspectos más obscuros podemos comprender. Y aunque comienzan el viaje con un objetivo fútil, que desliza de paso una ácida crítica a ciertos concursos de belleza bastante arraigados en los Estados Unidos, algo cambia en el interior de cada personaje al tiempo que interpela al espectador acerca del valor de la familia y de la importancia de ser auténtico.
THELMA Y LOUISE:
AL ENCUENTRO CON LA LIBERTAD
Con Thelma y Louise (1991) se inaugura la buddy movie femenina y el premiado guion de Callie Khouri pone en camino a sus dos protagonistas en un atractivo Ford Thunderbird descapotable por Arkansas y Arizona hasta llegar al Gran Cañón. El auto no solo es su medio de transporte; es también el lugar seguro de Thelma y Louise.


Planeado como una escapada de fin de semana, la independiente y segura mesera Louise (una sólida Susan Sarandon) convence a la sumisa Thelma (extraordinaria Geena Davis) para disfrutar de un par de días sin el esposo machista y controlador que además no le profesa ni un ápice de respeto. Sin embargo, lo que empieza como la aventura más emocionante, sobre todo para Thelma, se transforma al poco andar en una huida desesperada.
A partir de una dolorosa experiencia al inicio del viaje que pone en peligro la vida de Thelma y gatilla en Louise un terrible recuerdo de su pasado, las carreteras de Estados Unidos verán pasar al par de amigas, ejerciendo una justicia bastante sui generis ante cualquiera que se interponga en su camino.
Uno de los aspectos más interesantes de la película es el proceso de transformación que van experimentando ambas a medida que aumenta el peligro de ser detenidas por la policía. Thelma va adquiriendo la seguridad, los modos y hasta los atuendos de Louise y esta abandona el mando para dejarse guiar por su antes temerosa compañera. Todo ello para adelantarnos que ya son una sola y eso resulta absolutamente coherente con el inesperado final.
Los planos abiertos, los colores de las carreteras polvorientas, las gasolineras, el dejo de wéstern, las canciones que acompañan el trayecto, ya son un ícono en la cinematografía mundial, que ha vuelto esta película un símbolo de la búsqueda de la liberación
femenina y puso en la discusión mucho antes del movimiento Me Too la minimización del abuso sexual.
ALICIA EN LAS CIUDADES: BÚSQUEDAS PARALELAS
Si hay un director que ama las historias de carretera, es Wim Wenders. En Alicia en las ciudades (1974), el cineasta alemán diseña una trama delicada que explora la relación de sus protagonistas con sutileza y profundidad al mismo tiempo.
Los viajeros y compañeros de ruta obligados son Philip Winter (Rüdiger Vogler) y Alicia (Yella Rottländer), una niña de nueve años dejada al cuidado de este en medio de una huelga en el aeropuerto de Nueva York. Pero la madre, Lisa (Elisabeth Kreuzer), no llega a Ámsterdam como lo había prometido, por lo que Philip, un periodista alemán obsesionado por captar (y entender) algo del mundo tomando fotografías, deberá ponerse en camino para llevar a la pequeña a la casa de su abuela en Alemania.
Alicia en las ciudades destaca como una película que con escasos diálogos nos muestra a alguien extraviado por la vida que encuentra por un breve lapso un objetivo que desarrolla, de alguna manera, su empatía. Eso le permite, aunque torpe o fríamente, conectar con los deseos y necesidades de un otro. En este caso, una niña frágil y expuesta por su madre a una situación vulnerable, pero consciente de su situación. Esta obra maestra del Nuevo Cine Alemán y una de las películas más emblemáticas de Wim Wenders con planos largos y contemplativos, un paisaje casi neutro y una atención meticulosa a los detalles, se queda por mucho tiempo en el espectador. Y lo que es mejor aún, nos regala un final a bordo de un tren que es pura poesía visual.
AGÁRRATEELPAÑUELO,TATIANA: UNA HISTORIA MÍNIMA
El cine finlandés nos regaló una road movie, ambientada en los 60, pequeña en duración (65 minutos) pero grande en oficio cinematográfico: Agárrate el pañuelo, Tatiana (1994) del único e inigualable Aki Kaurismäki. Este director, quien también escribe y produce sus filmes, es creador de un imaginario poblado de personajes dotados de extrañas características. Hablan poco, casi nada, y frecuentemente pertenecen a la clase obrera. Podríamos arriesgarnos a afirmar que a veces solo vehiculan la idea que el director tiene en mente.
En Agárrate el pañuelo, Tatiana el viaje inicia sin mayores explicaciones con dos hombres desadaptados que escapan de su rutina; uno para consumir mucho café y el otro para beber mucho vodka. El primero
es Valto (Mato Valtonen) un costurero físicamente corpulento pero sometido por su madre y de muy pocas palabras. El segundo es Reino (Matti Pellonpää), un mecánico bastante extravagante.
En su trayecto, cuyo objetivo no queda muy claro, más allá de lo ya mencionado, se encuentran con una dupla femenina con quienes recorrerán caminos con el propósito de llevarlas al puerto, pues el autobús en que viajaban se averió. Ellas son la estoniana Tatiana y la rusa Klavdia. Con los cuatro a bordo de una camioneta Volga negra bastante destartalada, prosigue un viaje casi sin hablar, cuyo silencio solo se altera cuando Valto pide a gritos un café.
No faltan las paradas en algún hostal que dan lugar a situaciones tan graciosas como absurdas que provocan una suerte de ternura en el espectador, porque a pesar de que la dupla masculina presenta a unos personajes bastante outsiders no podría decirse que es una película obscura, pues allí donde hay humanidad inevitablemente hay algo de luz. Esa es la sensación que queda hacia el final de la película, porque si bien algo parecido al romance ocurre entre Reino y Tatiana, Valto retoma su rutina frente a la máquina de coser. Y aunque podríamos augurar que solo uno ganó algo con el viaje, preferimos pensar que habrá otra escapada que alivie la rutina y la vacuidad, aunque sea para tomar café.



MÁQUINAS ULTRAINTELIGENTES: ¿PURA FANTASÍA?
POR ROGELIO RODRÍGUEZ MUÑOZ
Licenciado en Filosofía y Magister en Educación, Universidad de Chile
Leo, de Erik J. Larson, su libro El mito de la Inteligencia Artificial (Shackleton Books, 2023), con el que sale al paso de las posturas que afirman que las máquinas llegarán a pensar como lo hacemos los seres humanos. Quienes creen en la inevitable llegada de dispositivos superinteligentes –los “evolucionistas tecnológicos”– tienen una visión enmarcada en una concepción de la inteligencia simplista e inadecuada, reducida solamente a la forma de la resolución de problemas.
El hecho de que el término “inteligencia artificial” contenga la palabra “inteligencia” ha convertido este campo en objeto de fantasía y especulación sobre la posibilidad de que las máquinas lleguen a superar a los seres humanos. De esta manera, el barullo publicitario en torno a la IA y los supuestos sobre máquinas ultrainteligentes que llegarán a dominar a nuestra especie, ha desplazado la atención de la inteligencia humana a la inteligencia tecnológica. Hoy son las máquinas, los sistemas, los que están en el centro del foco, alimentando la mitología de su ascenso imparable. Esta revolución de las máquinas ignora al ser humano. Se levanta una visión del mundo que rebaja el potencial humano en beneficio del ascenso de las máquinas. Escribe Larson: “La ciencia, antaño un triunfo de la inteligencia humana, parece ahora encaminarse hacia una ciénaga retórica sobre el poder del big data y de los nuevos métodos informáticos, donde el científico ha pasado a desempeñar el papel de un técnico que en esencia se dedica a comprobar teorías ya existentes en los superordenadores Blue Gene de IBM”. El mito de la IA predice una comprensión tal de los principios del pensamiento inteligente que estos se podrán reducir a una labor de ingeniería que se va a programar en la robótica y en los sistemas de IA.
Con acceso a volúmenes de datos, a la integración de esos datos y a las plataformas de análisis, las máquinas nos permitirán descubrir nuevos principios y teorías sin que sean necesarias las investigaciones humanas. Los científicos ya no perderán el tiempo investigando de la manera tradicional: “En la era de la IA, al parecer, no podemos esperar a que la teoría surja del descubrimiento y la experimentación. Tenemos que depositar nuestra fe en la supremacía de la inteligencia informática sobre la humana –asombrosamente, haciendo frente al misterio teórico sin solucionar que es el imbuir a los ordenadores una inteligencia flexible”.
Surge frente a este “paradigma informático” un reto ético formidable para la ciencia: ¿están desapareciendo los valores científicos con esta rebaja del rol del hombre de ciencia? ¿Asistimos al advenimiento del antiintelectualismo o, más trágico, del antihumanismo con esta mitología de unas máquinas superinteligentes que vienen a reemplazar a los humanos? ¿Se está desprestigiando la mente humana frente a las especulaciones sobre su sustitución por los programas informáticos?
Larson nos dice que hoy en día nadie tiene la menor idea sobre cómo construir una inteligencia artificial general; que desde una posición genuinamente científica hay motivos de sobra para rechazar la idea de una marcha inevitable y lineal hacia las máquinas ultrainteligentes. Sin embargo, agrega, se está corriendo el riesgo, en nuestras sociedades, al hacer que las máquinas actuales –de inteligencia artificial estrecha, limitada, “potentes eruditos idiotas”– entren en servicio en áreas importantes de la vida humana por las utilidades empresariales, de consumo y gubernamentales.











