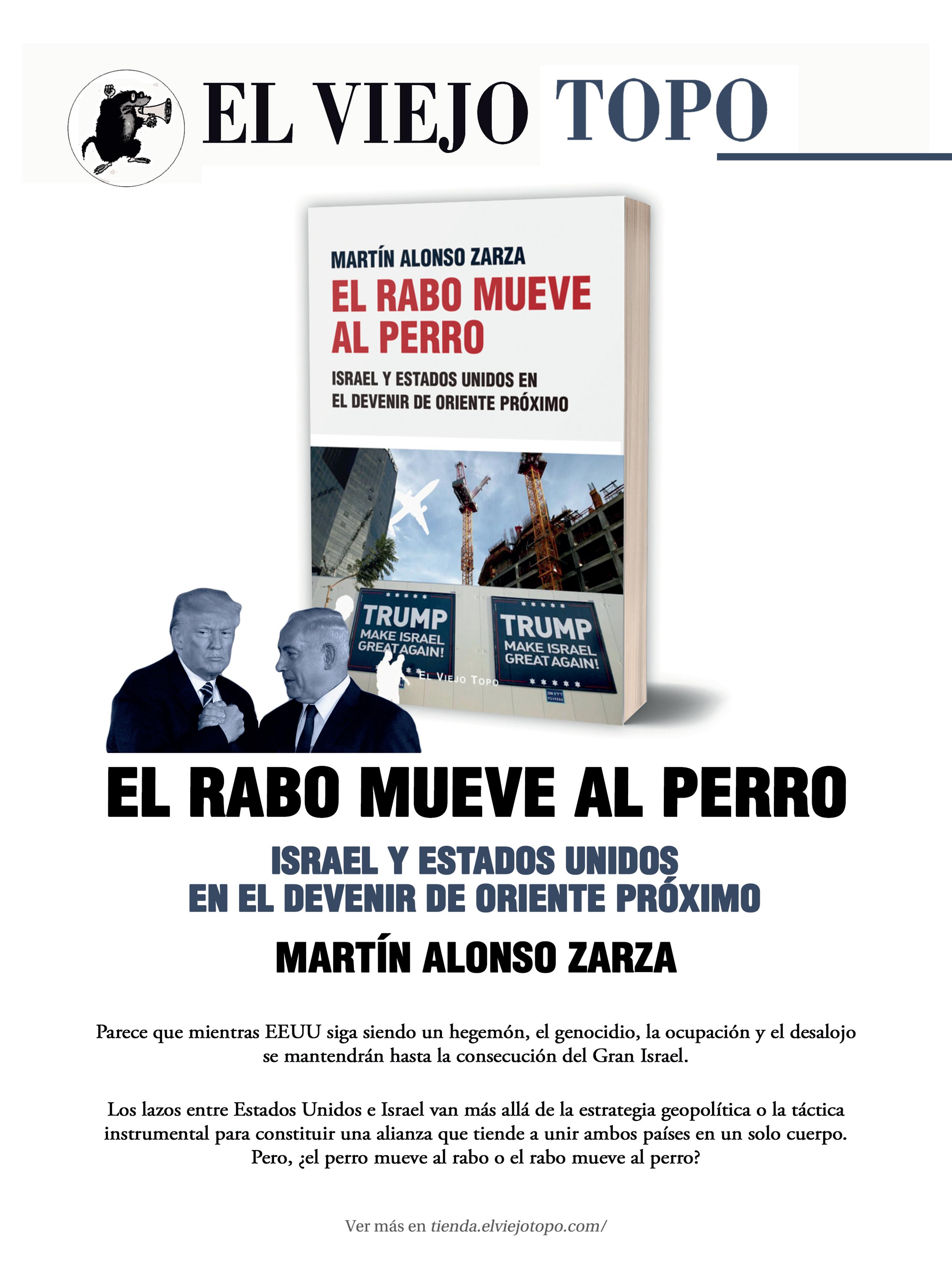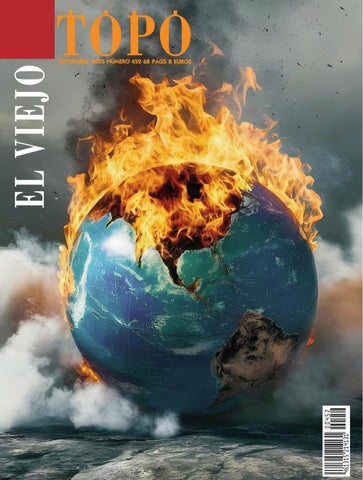EL VIEJO TOPO
SEPTIEMBRE 2025 NÚMERO 452 68 PÁGS 8 EUROS

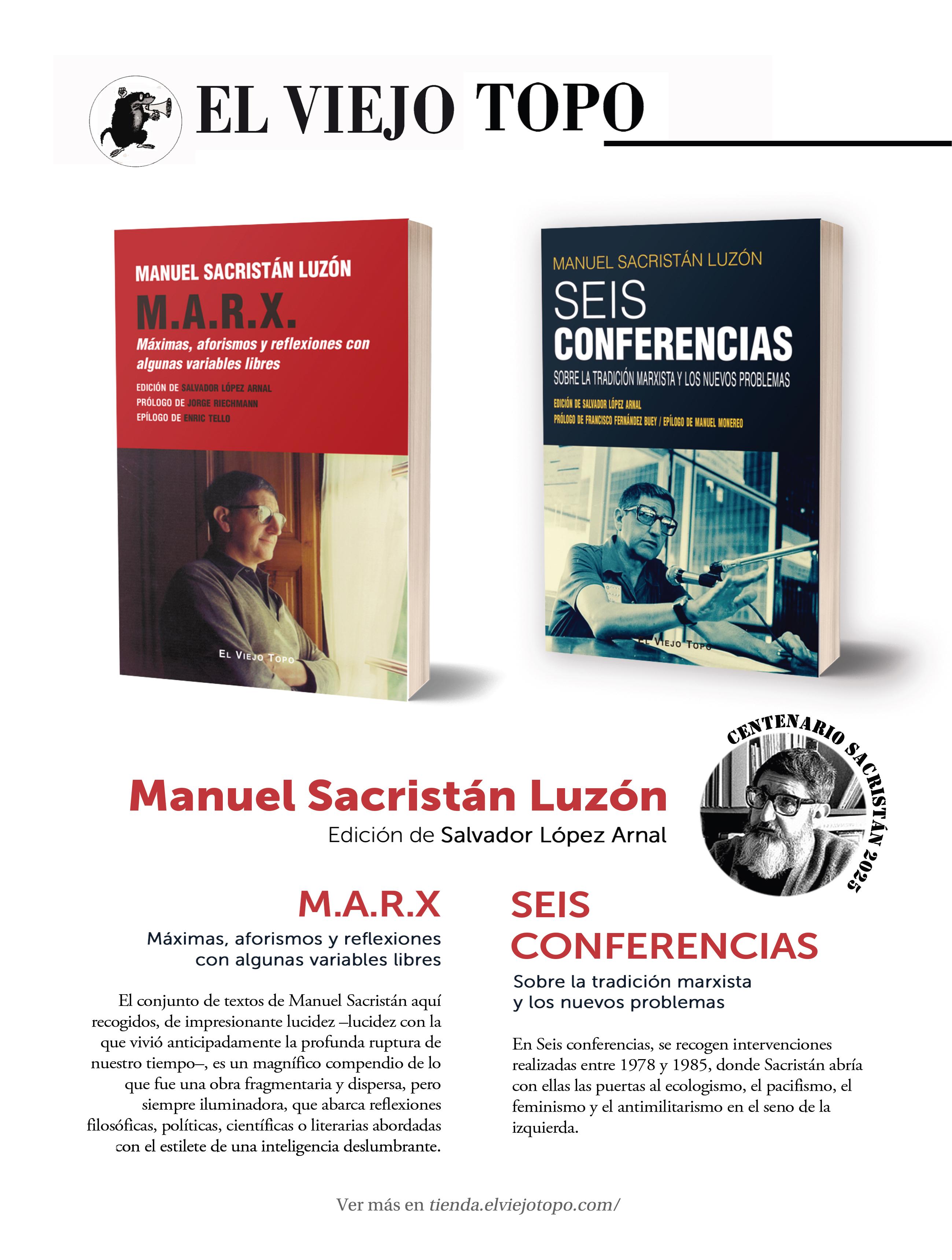


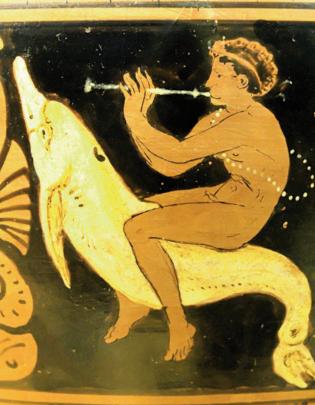

4 El Estado-Nación en la encrucijada:
Soberanía, izquierda y la paradoja postpandemia
POR JAVIER ENRÍQUEZ ROMÁN
10 Sobre la articulación del nuevo sujeto emancipador en Europa POR RAMON FRANQUESA
15 Dosier: Centenario Sacristán POR SALVADOR LÓPEZ ARNAL
16 Para la discusión de la línea editorial de mientras tanto
POR MANUEL SACRISTÁN LUZÓN
20 Karl Marx
POR MANUEL SACRISTÁN LUZÓN
25 Manuel Sacristán Luzón: sobre marxismo y movimientos sociales POR FRANCISCO FERNÁNDEZ BUEY


28 Sacristán, la ético-política del comunismo Entrevista a José Sarrión POR SALVADOR LÓPEZ ARNAL 34 Europa y la selva POR CARLOS X. BLANCO
40 1. Una brisa de primavera POR HIGINIO POLO
48 Los trajes nuevos POR ANTONIO MONTERRUBIO
54
FILOSOFA, QUE ALGO QUEDA: El relato POR MIGUEL CANDEL
58 CINE: Cuerpo y pasiones La ley del deseo (1987) de Pedro Almodóvar POR JAVIER ENRÍQUEZ ROMÁN
62 LIBROS
EL VIEJO TOPO , revista mensual. DIRECCIÓN : Miguel Riera Montesinos. CONSEJO EDITORIAL : , Javier Aguilera, Miguel Candel, Javier Enríquez, Manolo Monereo, Félix Pérez, Genís Plana, Miguel Riera Cabot DISEÑO : Elisa Nuria C. Edita: Ediciones de Intervención Cultural, S.L. (Barcelona). Imprime: Gráficas Gómez Boj. ISSN Papel: 0210-2706, ISSN Internet 2938-7388. Depósito Legal B-40.616-76. Impreso en España. El Viejo Topo no retribuye las colaboraciones. La redacción no devuelve los originales no solicitados, ni mantiene correspondencia sobre los mismos. Los colaboradores aceptan que sus aportaciones aparezcan tanto en soporte impreso como en digital. La revista no comparte necesariamente las opiniones firmadas de sus colaboradores.

Esta revista ha recibido una ayuda a la edición del Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura.
Revista impresa con papel procedente de explotaciones forestales controladas con el certificado PEFC
El VIEJO TOPO, c/Marquès de l’Argentera, 17 pral. 2ª 08003 Barcelona. Tel. Administración, redacción y suscripciones (93)755-08-32 horario de 9:30 a 13:30. e-mail: pedidos@edic.es / publicidad: info@elviejotopo.com
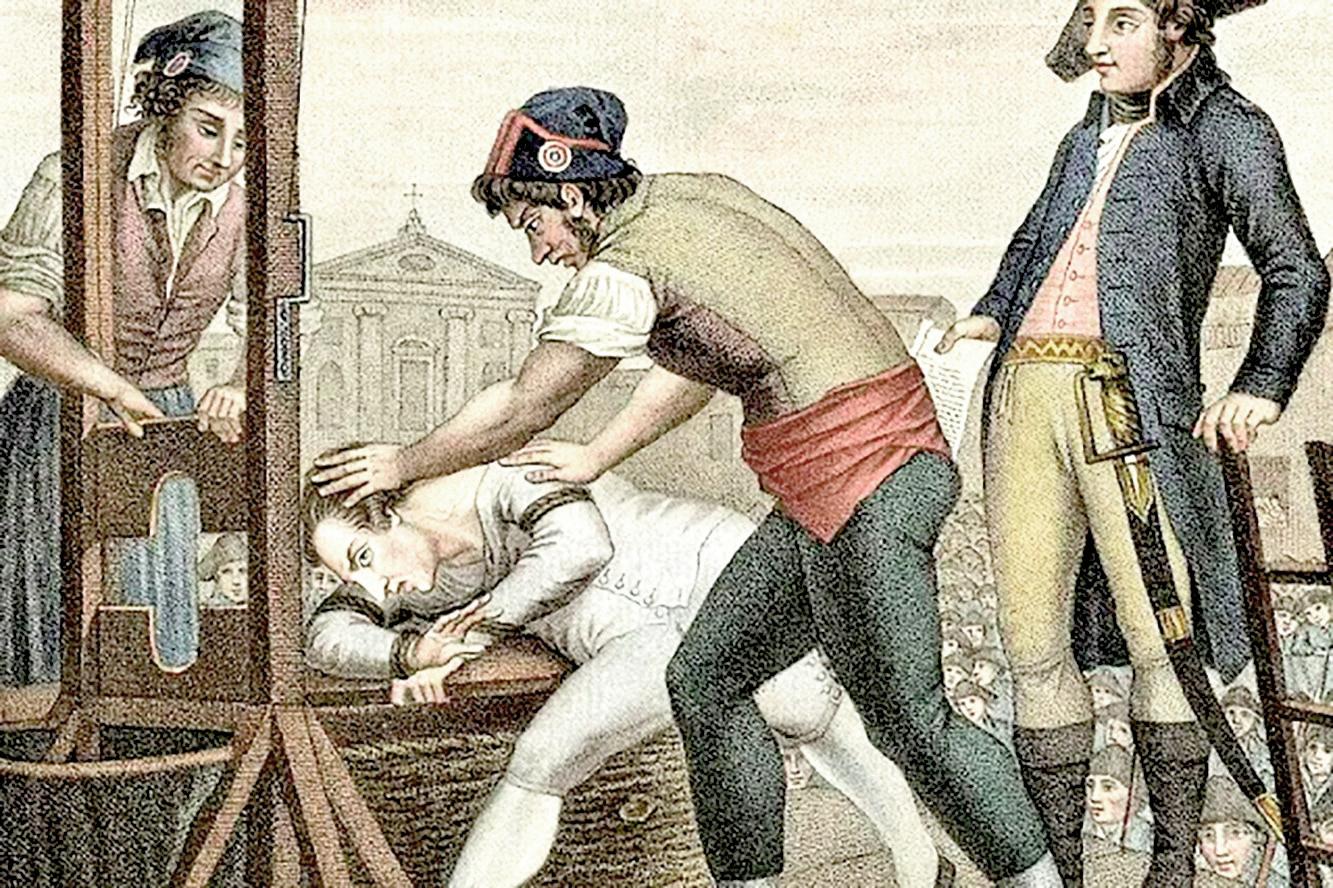
Artículo ilustrado con obra pictórica relacionada con la Revolución Francesa. Grabado de época donde se lleva a Robespierre a la guillotina (1794)
El Estado-Nación en la encrucijada: Soberanía, izquierda y la paradoja postpandémica
por Javier Enríquez Román
RÉÅä~ã~ê=ó=Ñçêí~äÉÅÉê=Éä=bëí~ÇçJk~Åáμå=åç=Éë=åçëí~äÖá~=åá=å~Åáçå~äáëãçI=ëáåç=ìå=áãéÉê~íáîç=Éëíê~í¨ÖáÅç=ÇÉ
ëìéÉêîáîÉåÅá~=éçä∞íáÅ~=ó=àìëíáÅá~=ëçÅá~äK=bë=ä~=∫åáÅ~=Ñçêã~=ÇÉ=ÇáëéçåÉê=ÇÉ=ä~=ÜÉêê~ãáÉåí~=áåÇáëéÉåë~ÄäÉ=é~ê~ êÉÖìä~ê=Éä=Å~éáí~ä=ÇÉéêÉÇ~ÇçêI=Ö~ê~åíáò~ê=ÇÉêÉÅÜçë=ëçÅá~äÉë=ó=ä~Äçê~äÉë=ìåáîÉêë~äÉëI=äáÇÉê~ê=íê~åëáÅáçåÉë=àìë í~ë=ó=êÉÅçåëíêìáê=Éä=î∞åÅìäç=Åçå=ìå~=Åä~ëÉ=íê~Ä~à~Ççê~=ÇÉëÉåÅ~åí~Ç~K
La ilusión efímera y la contraofensiva neoliberal
La crisis del COVID-19 generó una aparente resurrección del Estado-Nación. Ante un desafío global sin precedentes en tiempos de paz, los gobiernos desplegaron medidas de una envergadura que evocaba el consenso keynesiano de posguerra: confinamientos coercitivos, subsidios masivos, nacionalizaciones de facto de sectores estratégicos (sanidad, transporte) e intervenciones económicas profundas. Como señaló Wolfgang Streeck, esta respuesta evidenció que, frente a la desintegración sistémica, el Estado-Nación seguía siendo el único «contenedor» político-territorial con la capacidad coercitiva, logística y de legitimidad para organizar la supervivencia colectiva. Parecía el ocaso definitivo del dogma neoliberal de la irrelevancia estatal.
Sin embargo, esta resurrección fue efímera. La postpandemia desató, paradójicamente, una vigorosa contraofensiva política liberal-libertaria y antiestatal, canalizando el descontento social, la inflación y la inseguridad económica. Figuras como Donald Trump en Estados Unidos, Javier Milei en Argentina, y el ascenso de formaciones de derecha radical o extrema derecha en Europa (desde Rassemblement National de Le Pen a Hermanos de Italia de Meloni hasta Vox en España) han construido su relato sobre la demonización del Estado. Lo presentan como un ente parasitario, burocrático, derrochador y enemigo de la libertad individual y la «auténtica» economía de
mercado. Su proyecto explícito es el desmantelamiento acelerado de las ya debilitadas estructuras estatales, completando la obra iniciada por décadas de globalización financiera y gobernanza neoliberal, como analiza Quinn Slobodian en Globalists: The End of Empire and the Birth of Neoliberalism.
Erosión acelerada de la soberanía en la Unión Europea
La integración europea, pese a sus logros, ha supuesto una cesión estructural y creciente de soberanía en ámbitos nucleares: política monetaria (Banco Central Europeo), disciplina presupuestaria (Pacto de Estabilidad y Crecimiento), política comercial, y cada vez más, seguridad, migración y política exterior. Como argumenta Jürgen Habermas, este proceso genera un «déficit democrático», donde decisiones cruciales se toman en instancias tecnocráticas (Comisión Europea, Eurogrupo) lejanas del control ciudadano directo, constriñendo severamente el margen de acción de gobiernos nacionales como el español.
Mientras la derecha y extrema derecha (Vox, PP en su flanco liberal) atacan frontalmente al Estado, los principales partidos de la izquierda gobernante española (PSOE y Sumar, heredero de Unidas Podemos) parecen haber abandonado o subestimado la centralidad del Estado-Nación como garante último de los derechos socioeconómicos y laborales. Su agenda, valiosa
en sí misma, se ha centrado predominantemente en avances en derechos civiles y de identidad (leyes LGTBIQ+, Trans, memoria democrática, feminismo, políticas migratorias más humanas). Sin embargo, esta focalización ha ido en paralelo a una notable timidez o insuficiencia en la reconstrucción del Estado social y productivo, y una falta de discurso claro sobre la recuperación de soberanía. Este vacío, como advierte Nancy Fraser, refleja una peligrosa escisión entre la lucha por el «reconocimiento» (identidad) y la «redistribución» (justicia económica), dejando desprotegida a su base tradicional y cediendo terreno discursivo clave a la derecha.
La trampa de la doble erosión: constricción europea y vacío progresista
El Estado-Nación español enfrenta una presión simultánea, interna y externa, que mina su capacidad para actuar como agente redistributivo y protector. Desde el ámbito supranacional, la arquitectura de la Unión Económica y Monetaria (UEM) actúa como un poderoso factor de constricción. Las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), con sus estrictos objetivos de déficit y deuda, limitan drásticamente el gasto público expansivo necesario para políticas sociales robustas o inversión estratégica. La política monetaria única del BCE, aunque flexible en la crisis, está diseñada para la estabilidad de precios en toda la zona euro, a menudo perjudicando las necesidades específicas de economías del sur como la española, más necesitadas de estímulo. La necesidad de consensos entre Estados miembros con intereses económicos divergentes (el eje alemán frente al sur periférico) genera una parálisis o una tendencia al mínimo común denominador, frecuentemente neoliberal. Como sostiene el economista Costas Lapavitsas, la UE opera bajo un «constitucionalismo económico» que prioriza la disciplina de mercado sobre la soberanía democrática y el bienestar social, convirtiéndose en una camisa de fuerza para proyectos progresistas nacionales.
absoluta del convenio de empresa), no restauró plenamente la primacía de la negociación colectiva sectorial ni recuperó derechos fundamentales como la ultraactividad ilimitada. Fue una reforma de compromiso, negociada bajo la atenta mirada de Bruselas y la presión de la CEOE, más que una reconstrucción del marco de protección laboral. España sigue liderando vergonzosamente la temporalidad laboral en la UE, sin una estrategia estatal agresiva con recursos masivos para la inspección de trabajo y combate a la economía sumergida.
Estado social infrafinanciado y precario: La sanidad pública sufre recortes encubiertos, externalizaciones, listas de espera crónicas y falta de personal, fenómenos agravados post-COVID. La educación pública enfrenta desafíos similares, con una inversión insuficiente. La ley de Dependencia sigue infradotada. La inversión pública en I+D+i o vivienda social es claramente insuficiente para las necesidades del país y está muy por debajo de la media europea. Esto refleja una falta de voluntad política para priorizar la inversión pública social y productiva.
Sistema fiscal regresivo e insuficiente: Falta una reforma fiscal profunda y progresiva. Aunque se han introducido medidas como el impuesto a grandes fortunas y a entidades financieras, su alcance y recaudación son limitados. Persiste una alta dependencia de impuestos indirectos (IVA) que castigan a las rentas bajas, y una lucha insuficiente contra el fraude fiscal y la evasión a gran escala. El Estado carece de los recursos necesarios para financiar servicios públicos universales y de calidad.
Las fuerzas progresistas españolas necesitan un giro estratégico
Internamente, la izquierda en el gobierno (PSOE, con la complicidad o limitada capacidad de presión de Sumar) no ha desplegado una estrategia contundente para utilizar plenamente los márgenes de soberanía existentes o para liderar una batalla por recuperar capacidades estatales cedidas. Esta parálisis es evidente en políticas clave:
Reforma laboral de 2022: Aunque revirtió aspectos particularmente lesivos de la reforma de 2012 (como la prevalencia
Falta de estrategia de soberanía progresista en la Unión Europea: Se defiende retóricamente una «Europa social», pero no existe una estrategia clara y audaz, en alianza con fuerzas similares del sur de Europa, para desafiar las reglas neoliberales de la gobernanza económica (PEC, mandato del BCE), para impulsar una armonización fiscal real hacia arriba, o para crear instrumentos fiscales comunes permanentes (eurobonos) que financien bienes públicos europeos. Se acepta tácitamente el marco actual como inamovible.
Esta combinación (un marco europeo constrictivo y una izquierda nacional timorata o desenfocada) conduce al abandono del Estado-Nación como espacio privilegiado, aunque imperfecto, para la construcción de la justicia social, la corrección de las desigualdades del mercado y la defensa de los intereses de las mayorías sociales frente a la volatilidad del capital globalizado, tal como teorizó Karl Polanyi en La Gran Transfor-
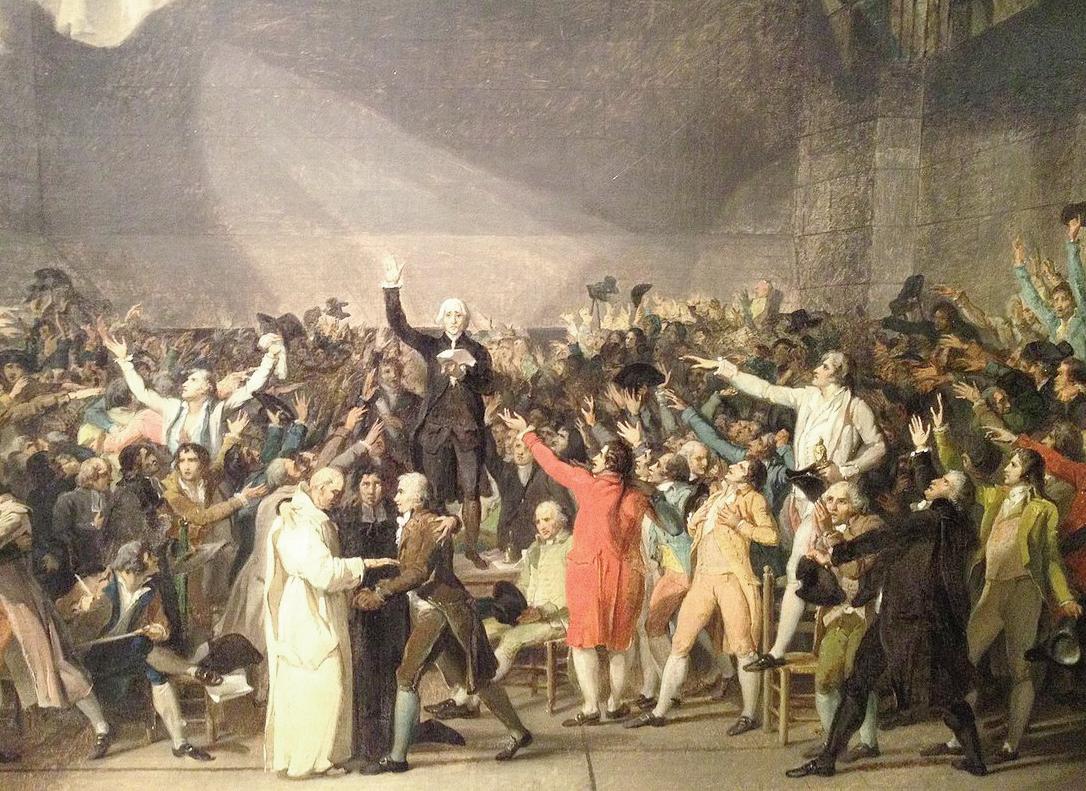
mación sobre el papel contenedor del Estado frente al mercado autorregulado.
Argumentos para un soberanismo progresista: por qué la izquierda española debe reclamar el Estado-Nación
Frente a esta doble erosión, las fuerzas progresistas españolas necesitan con urgencia un giro estratégico: reclamar y fortalecer críticamente la figura del Estado-Nación. Esto no implica un retorno al nacionalismo chauvinista o al aislacionismo, sino una reapropiación democrática y social de la soberanía, basada en argumentos sólidos:
Último bastión regulador frente al capital global desbocado: En un mundo caracterizado por cadenas de valor transnacionales y flujos financieros hiper-móviles, el Estado-Nación sigue siendo la principal instancia con capacidad efectiva para regular la actividad económica, proteger derechos laborales, establecer estándares sociales y ambientales, y gravar la riqueza y los beneficios. Como señala Dani Rodrik en La Paradoja de la Globalización, existe una «trinidad imposible»: no se puede tener simultáneamente democracia profunda, soberanía nacional e hiperglobalización. Ante la elección forzosa, la izquierda debe priorizar la democracia y la soberanía para domesticar la globalización. La UE, en su configuración actual, no sustituye esta capacidad; a menudo la socava mediante la competencia fiscal y regulatoria entre estados miembros y la primacía de
las libertades económicas sobre los derechos sociales.
Garante irremplazable de los derechos sociales y económicos: Los avances en derechos civiles (LGTBIQ+, por ejemplo) son conquistas irrenunciables. Sin embargo, como enfatizó T.H. Marshall en su clásica teoría de la ciudadanía, los derechos sociales (educación, salud, vivienda, seguridad económica) son fundamentales para una ciudadanía plena y una igualdad real. Derechos laborales sólidos son la base material para la autonomía individual y colectiva. Solo el Estado, mediante legislación vinculante, sistemas de fiscalidad progresiva, provisión pública universal e inversión estratégica, puede garantizar estos derechos de forma efectiva y obligatoria para todos, no sólo para quienes puedan pagarlos. Abandonar esta batalla es traicionar la esencia histórica de la izquierda y desconectarse de las necesidades materiales de su base social tradicional, alimentando el desencanto y el voto protesta hacia opciones reaccionarias.
Espacio democrático principal y herramienta para la transformación: A pesar de sus límites, el Estado-Nación sigue siendo el ámbito territorial donde la democracia representativa tiene su expresión más concreta y donde la movilización ciudadana puede ejercer una presión más directa sobre los gobernantes. Es la escala donde es más viable construir mayorías políticas para impulsar proyectos transformadores. Además, frente a desafíos existenciales como la transición ecológica justa o la adaptación a la revolución digital, se necesita un Estado fuerte, planificador, inversor y regulador que dirija la economía hacia objetivos colectivos, redistribuya costes y beneficios de forma equitativa y frene la lógica depredadora del cortoplacismo mercantil. Un Estado débil o abdicado deja estas transiciones en manos de intereses privados que priorizarán el lucro sobre la sostenibilidad y la justicia social.
Contra el doble rasero de la derecha y la recuperación de la hegemonía: La derecha (especialmente la extrema derecha) despliega un doble juego perverso con el Estado: lo ataca ferozmente cuando se trata de regular el capital, garantizar derechos sociales o redistribuir riqueza, pero lo reclama y fortalece con entusiasmo para controlar fronteras (represivamente), criminalizar la disidencia, recortar derechos reproductivos o imponer una moral conservadora. La izquierda debe desenmas-
20 de junio de 1789. En París los representantes del Tercer Estado se comprometen a elaborar una nueva Constitución.
carar esta hipocresía y reivindicar el concepto de «Estado fuerte» para fines progresistas: un Estado fuerte en servicios públicos, en protección social, en garantía de derechos laborales, en lucha contra la desigualdad, en transición ecológica planificada. Ceder el símbolo del «Estado fuerte» solo a la derecha autoritaria es un error estratégico catastrófico. Como argumentó Antonio Gramsci, la lucha por la hegemonía cultural incluye la disputa por el significado de las instituciones.
Reconexión con la clase trabajadora y construcción de mayorías: La percepción, alimentada por la derecha pero también por hechos, de que la izquierda prioriza una agenda «identitaria» o «globalista» percibida como ajena a las preocupaciones materiales inmediatas (empleo estable, salarios dignos, vivienda accesible, sanidad y educación públicas de calidad) de amplios sectores populares, ha sido un factor clave en su erosión electoral y en el auge de opciones reaccionarias que, aunque fraudulentamente, hablan de «proteger a los de aquí». Reivindicar un Estado-Nación fuerte como escudo protector de los intereses socioeconómicos de las mayorías es esencial para reconstruir la credibilidad y la conexión con la clase trabajadora en toda su diversidad y para construir las amplias coaliciones necesarias para gobernar con un proyecto transformador

Hacia un soberanismo progresista español: estrategias concretas
Reclamar el Estado-Nación exige una estrategia dual, nacional y europea, audaz y concreta, como:
Reforma fiscal revolucionaria: Implementar una reforma integral que combata el fraude fiscal de forma masiva y efectiva (dotando de recursos a la AEAT), grave de forma significativa y progresiva la riqueza (impuesto a grandes fortunas robusto, sin exenciones abusivas), los beneficios extraordinarios y las transacciones financieras, y disminuya la dependencia de los impuestos indirectos (reduciendo tipos en productos básicos). El objetivo es aumentar la recaudación de forma justa para financiar un Estado social fuerte.
Contrarreforma laboral con ambición: Ir más allá de la Reforma de 2022 para restablecer plenamente la primacía de la negociación colectiva sectorial, erradicar la temporalidad injustificada (limitando los contratos temporales a causas estrictamente objetivas y con sanciones disuasorias), combatir la parcialidad involuntaria, reforzar masivamente la Inspección de Trabajo, y garantizar salarios dignos que cubran el coste real de la vida. Recuperar derechos perdidos como la ultraactividad ilimitada.
Inversión pública masiva y planificada: Lanzar un gran plan de inversión pública financiado con la nueva fiscalidad y, si es necesario, déficit estratégico (desafiando el PEC), centrado en: vivienda social masiva, sanidad pública universal y de calidad (financiación suficiente, contratación de personal, fin de externalizaciones), educación pública (red de 0-3 pública y universal, FP de calidad), sistema de cuidados (dependencia plenamente financiada), transición ecológica justa (energías renovables públicas, transporte público asequible), e I+D+i orientada al interés público. Recuperar el control público de sectores estratégicos como la energía (renacionalizando partes esenciales) y el agua.
Defensa constitucional del estado social: Promover una reforma constitucional que blinde los servicios públicos esenciales (sanidad, educación, servicios sociales) frente a futuros recortes o privatizaciones, garantizando su financiación suficiente y su gestión pública.
Luchar por una transformación radical de la Unión Europea
Como acierta en afirmar el filósofo español César Rendueles, la estructura de la Unión Europea se alza como un colosal edificio de geometría inestable, erigido sobre cimientos de tratados que crujen bajo el peso de sus propias contradicciones. Es una arquitectura de compromisos frágiles, donde las vigas de la soberanía compartida se tuercen ante los vientos del interés nacional, y los muros de la regulación común se agrietan por la
Marie Antoinette conducida a su ejecución, 1794
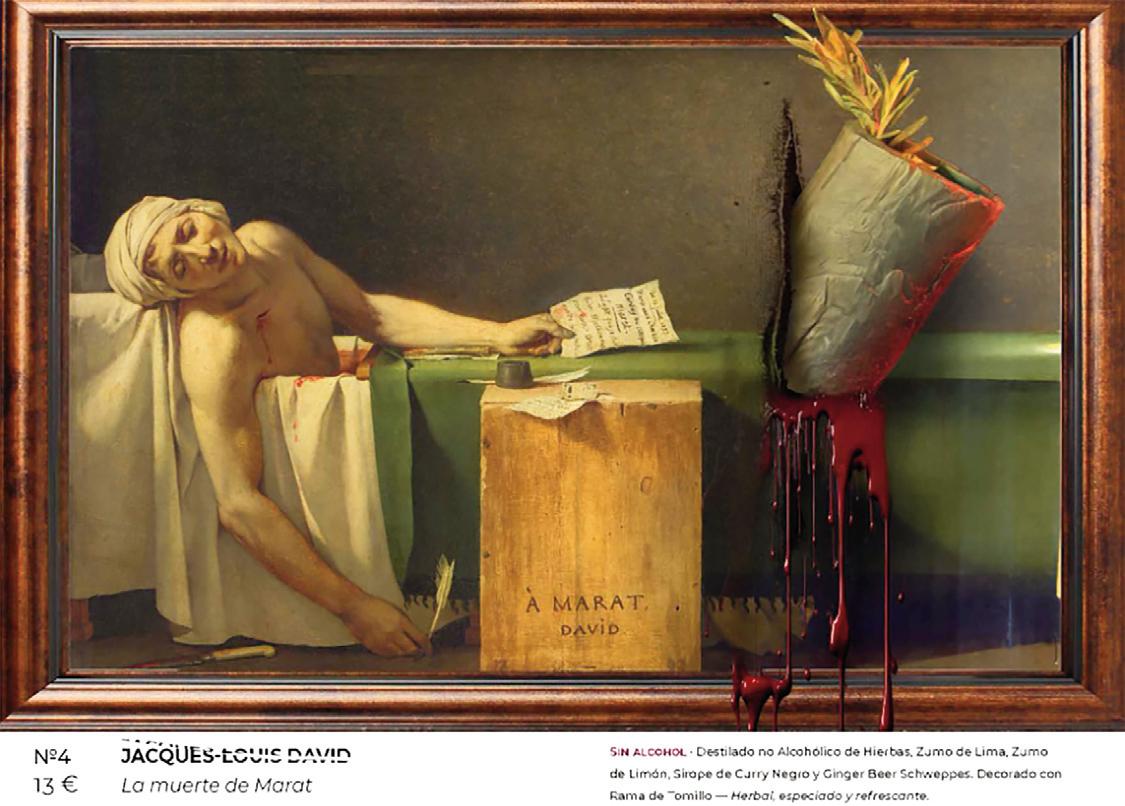
presión de lobbies opacos. Pero, como también explica el autor de Comuntopía, puede (o debe ser) un espacio para desafiar el orden neoliberal. Liderar, junto a fuerzas progresistas del sur de Europa (como el PS portugués o posibles gobiernos de izquierda en Italia o Grecia), una ofensiva política para cambiar las reglas de la gobernanza económica: suspensión permanente o reforma profunda del Pacto de Estabilidad para permitir inversión pública verde y social, revisión del mandato del BCE para incluir explícitamente el pleno empleo y la cohesión social, creación de eurobonos permanentes para financiar bienes públicos europeos, y armonización fiscal agresiva hacia arriba (impuesto de sociedades mínimo efectivo alto, lucha común contra paraísos fiscales).
tica global. La soberanía recuperada debe ejercerse para ser más solidarios, no menos.
Conclusión: la batalla decisiva por el Leviatán
La resurrección del Estado-Nación durante el COVID fue un espejismo revelador de su necesidad, pero efímero. La postpandemia ha desatado una contraofensiva liberal y de extrema derecha que busca su desmantelamiento final, aprovechándose de su erosión previa dentro de marcos como la UE. En España, esta ofensiva encuentra un campo abonado por la cesión de soberanía europea y, crucialmente, por el vacío estratégico de una izquierda institucional (PSOE, Sumar) que ha descuidado la defensa del Estado como garante de derechos socioeconmicos y laborales, priorizando una agenda de derechos civiles sin articular una contraparte material sólida.
Sin el dique del Estado, la sociedad es devorada
Además, las estructuras comunitarias también pueden ser instrumentos virtuosos para la recuperación de los márgenes de soberanía, al abogar por recuperar capacidades de política económica a nivel nacional donde sea necesario para implementar políticas sociales y de empleo ambiciosas, desafiando el dogma de la «única talla para todos», defendiendo una política comercial europea con cláusulas sociales y ambientales exigentes y mecanismos de defensa comercial que protejan la industria y los estándares europeos.
Un Estado-Nación fuerte y socialmente justo es la base para un internacionalismo robusto: una política exterior basada en la cooperación genuina, la solidaridad, la defensa de los Derechos Humanos universales, el desarme y la justicia climá-
Ante esta encrucijada, las fuerzas progresistas españolas deben emprender un viraje urgente y sin ambigüedades. Reclamar y fortalecer el Estado-Nación no es nostalgia ni nacionalismo, sino un imperativo estratégico de supervivencia política y justicia social. Es la única forma de disponer de la herramienta indispensable para regular el capital depredador, garantizar derechos sociales y laborales universales, liderar transiciones justas y reconstruir el vínculo con una clase trabajadora desencantada. Implica una batalla frontal en dos frentes: en España, mediante políticas fiscales progresivas, laborales valientes, inversión pública masiva y defensa de los servicios públicos; y en Europa, desafiando el consenso neoliberal y luchando por una UE radicalmente diferente, democrática y social.
Abandonar esta batalla es ceder el Estado a una derecha que solo lo quiere fuerte para reprimir y controlar, mientras desarma su capacidad para proteger y emancipar. Como enseñó Polanyi, sin el dique contenedor del Estado, la sociedad es devorada por el mercado. La izquierda española debe reapropiarse críticamente del Leviatán, transformándolo de instrumento de dominación en herramienta de emancipación colectiva. Su relevancia futura y la posibilidad misma de una sociedad justa dependen de esta batalla decisiva por la soberanía democrática y social. El Estado-Nación, reformulado para el siglo XXI, no es una reliquia; es, hoy más que nunca, un campo de batalla fundamental para el proyecto emancipador de la izquierda ■
La muerte de Marat, Jacques-Louis David
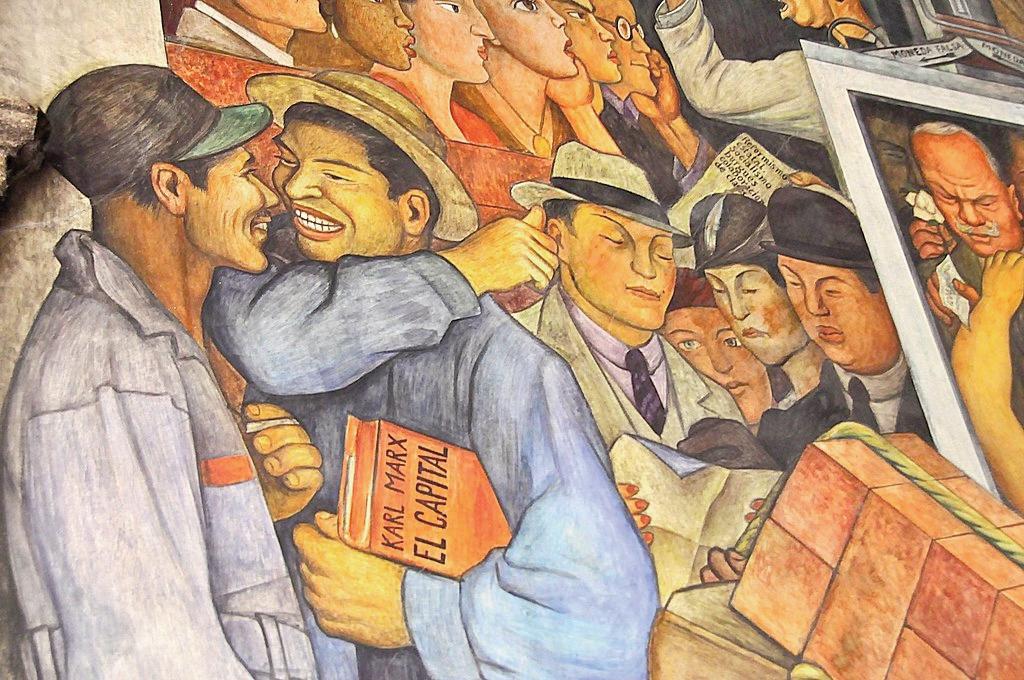
Mural de Diego Rivera
Sobre la articulación del nuevo sujeto emancipador
por Ramon Franquesa
Eå=Éä=å∫ãÉêç=~åíÉêáçê=ÇÉ=Éëí~=êÉîáëí~=ëÉ=éìÄäáÅ~Ä~=Éä=~êí∞Åìäç=bä=ãáíç=ÇÉ=ä~=Åä~ëÉ=çÄêÉê~ÒI=ÇÉ=jçêÉåç=m~ëèìáåÉääáI=èìÉ ÇáëÅìí ∞ ~=ä~=îáÖÉåÅá~=ÇÉä=ãáíç=èìÉ=~íêáÄì ∞ ~=~=h~êä=j~êñK=^èì∞ I=o~ã μ å=cê~åèìÉë~=ÅçãÉåí~=ó=ÇáëÅìíÉ=é~êíÉ=ÇÉ=ëì
ÅçåíÉåáÇçK
Escribo apresuradamente estas letras, en respuesta al artículo que el amigo Moreno Pasquinelli ha publicado en esta revista el pasado julio1 que aborda un debate significativo que en estos momentos se está produciendo en el seno de la izquierda marxista y emancipadora.
Estamos de acuerdo en la importancia del concepto de mito en la Transformación Social. Moreno plantea acertadamente que Marx, el científico social, se apoyó en factores culturales e ideológicos para construir culturalmente un sujeto político emancipador. Es decir, que en la tradición marxista más allá de un esfuerzo por interpretar científicamente la realidad y en particular el origen de la explotación y el proyecto de sociedad futura, hay un intento de mitificar el camino hacia la emancipación, para facilitar la articulación del sujeto social como proyecto político. Cualquier persona que haya estado inmerso en la lucha social real, sabe lo importante que es la construcción de mitos para la articulación de un sujeto de cambio, es decir de la construcción de un proyecto moral y cultural que va más allá del análisis racional. Cualquier movimiento político en la historia de la humanidad que se ha sustentado en una movilización social, ha apelado y ha construido un relato mítico no necesariamente objetivo, científico o contrastable. En particular en el marxismo se ha apelado al carácter de vanguardia indestructible de la clase obrera. Se ha considerado que entre la clase trabajadora explotada por el capitalismo, hay un sector, un destacamento, la clase obrera fabril que era pro-
ducto y a la vez sepulturero del sistema. Creado de las mismas necesidades de la producción capitalista de agrupar la producción en centros fabriles cada vez mayores, generados por la concentración de capital, surgía inevitablemente ese colectivo humano, que en ese espacio desarrollaba un proceso de socialización, de toma de conciencia y de organización que era invencible. El capitalismo no podía destruirlo, porque surgía precisamente del corazón productivo del su sistema. De forma inevitable el sistema creaba el núcleo que podía liderar al conjunto de los trabajadores hacia la emancipación.
Quiero llamar la atención en que esta clase obrera, ya en el siglo XIX no era la clase asalariada en su totalidad, ni una realidad que se construyese solo en el plano objetivo. Específicamente, Marx señaló que en realidad los trabajadores solo se articulaban como clase, cuando lo hacían para sí, es decir con consciencia y voluntad de serlo. Mas allá de los obreros (y obreras) industriales, otros trabajadores eran igualmente explotados, aunque sufrieran formas distintas de extracción de la plusvalía respecto a la industria. Así había segmentos de trabajadores que perdían su plusvalía (es decir, parte de su tiempo de vida) en sectores como los de servicios (fuera el comercio o los ferrocarriles) sin ser obreros, aunque sí trabajadores. Y otros sucumbían directamente por el robo de sus tierras o los recursos naturales que habían usufructuado en el pasado (agua, pesca…), por ejemplo, en las colonias por efecto del proceso de acumulación del capital.
1 Moreno Pasquinelli, El mito de la clase obrera, El Viejo Topo, num 450-451.
El mito de la clase obrera industrial, aunque con evidentes excepciones, permitía configurar un sujeto político articulado sobre la base de compartir el espacio productivo como un espacio de lucha y socialización. Desde este punto de vista, la fábrica era el núcleo de un sujeto indestructible que fungía como vanguardia del conjunto de la clase. La mistificación de esa clase obrera como imagen del conjunto de los trabajadores explotados, tenia disonancias2, pero funcionaba porque en su sentido general se contrastaba en la realidad como operativo y funcional para la lucha de la clase en su conjunto. Efectivamente, era esos núcleos obreros donde se articulaba la punta de lanza de la lucha sindical, política y social.
Comparto también la apreciación de Moreno de que el mito de la clase obrera industrial está superado por el cambio tecnológico actual en el Occidente Colectivo. El peso de la clase obrera industrial ha disminuido y las fábricas se han atomizado. El capitalista gracias a las nuevas tecnologías no ha podido destruir a su sepulturero (la clase trabajadora), pero la ha compartimentado y segmentado de múltiples formas. Aportemos algún dato del caso español: en 1974 la población industrial era de 3,5 personas en un país de 34 millones; en 2024 la población industrial era de 2,9 millones de personas en un país de 48,6 en el que además la población activa se había doblado por la incorporación masiva de la mujer al trabajo. Además se trata de factorías con menos empleados. Las nuevas tecnologías y la nueva coyuntura global, después de la caída de la URSS, ha permitido deslocalizaciones y nuevas formas de relaciones laborales atomizadas, mediadas por sistemas telemáticos (uber, trabajo a distancia, etc.), que segmentan geográfica y socialmente la comunidad de personas trabajadoras.
No creo que la razón del declive de ese “mito”, se encuentre en cuestiones de tipo político, como la traición de tal cual dirigente o teórico. Las traiciones, que sin duda las hay y son evidentes, son el subproducto de la destrucción del “mito”, a causa del cambio en las condiciones objetivas de la organización de la clase. Y es precisamente aquí donde se debe operar y actuar.
Pero discrepo de Moreno en su propuesta concreta de “nuevo mito”, que propone apelar en lugar de la clase, al concepto de plebe desde la identidad nacional.
bä=ëìàÉíç=Éñéäçí~Çç=äç= ëáÖìÉ=ëáÉåÇç=ÇÉëÇÉ=
El sujeto explotado lo sigue siendo desde el punto de vista de clase. Volviendo al caso de España, nunca ha habido tal número de asalariados en nuestro país: se han proletarizado mujeres, campesinos, comerciantes, etc. Quienes enriquecen con su empobrecimiento las cuentas del gran capital, mediadas por la financiarización, han ampliado ese proceso a muchas más personas que han quedado insertas en la relación salarial entre capital y trabajo. La relación salarial, aunque precarizada, está más extendida que nunca y articula el núcleo de la producción económica y social, pero en un marco distinto a la gran fábrica industrial, diluida por la logística, el trabajo en línea y la subcontratación. Otra cosa es que esa realidad objetiva sea percibida por la consciencia. Al contrario, el sistema ha tenido un gran éxito en convencer a la mayoría social que son “clase media”, en lugar de clase trabajadora3
Por tanto, es cierto que apelar a la clase obrera industrial como vanguardia de la lucha por el socialismo en el siglo 21, es situarse fuera de la realidad. Sin embargo hay que operar con un gran cuidado a la hora de reconstruir el mito de la clase emancipadora.
2 Permítanme destacar algunas. El siglo XIX era muy machista, el obrero mítico básicamente era hombre, las mujeres eran obreras por accidente. No será hasta la revolución rusa (precipitada por una manifestación de mujeres en febrero de 1917 al estar los hombres en el frente) que se empieza a corregir esta cuestión. Pero, por ejemplo, en España, hasta la transición (1970/80) las mujeres jugaron en el plano mítico un papel auxiliar en la articulación de la lucha obrera. Luchaban heroicamente (atendiendo a los presos, cuidando de los hijos, sufrían la represión, llevaban información y propaganda) pero quedaban fuera del mito y de los órganos dirigentes (aún siendo una parte importante de la lucha no hay una sola mujer en el proceso 1001 a la dirección de CCOO en 1973), aunque se guardaban las formas manteniendo algunos cuadros femeninos como Pasionaria. En otro plano, en las disputas internas del movimiento comunista en todo el siglo XX, se apelaba al origen proletario industrial como argumento de conciencia y cualidad moral, frente a trabajadores de otros sectores: ser obrero de SEAT daba en sí mismo un nivel de autoridad superior a ser ATS en un hospital o profesora.
3 Con una gran habilidad lingüística, el concepto de clase se ha pasado a medir no por la posición en el proceso de producción (capitalista o trabajador) sino por la posición relativa en la escala de ingresos. Es decir, hay una enorme “clase media” entre los absolutamente miserables y la ínfima minoría de ultra oligárquicos que son millones de veces más ricos (Elon Musk tiene un patrimonio de 400.000 millones de $) que esa supuesta “clase media” cada vez mas pobre en todo Occidente. Estadísticamente una familia trabajadora con un ingreso alrededor de 35.000 euros anuales, forma parte de la “clase media” según el neolenguaje del sistema, pero también según la conciencia de la mayoría de personas.
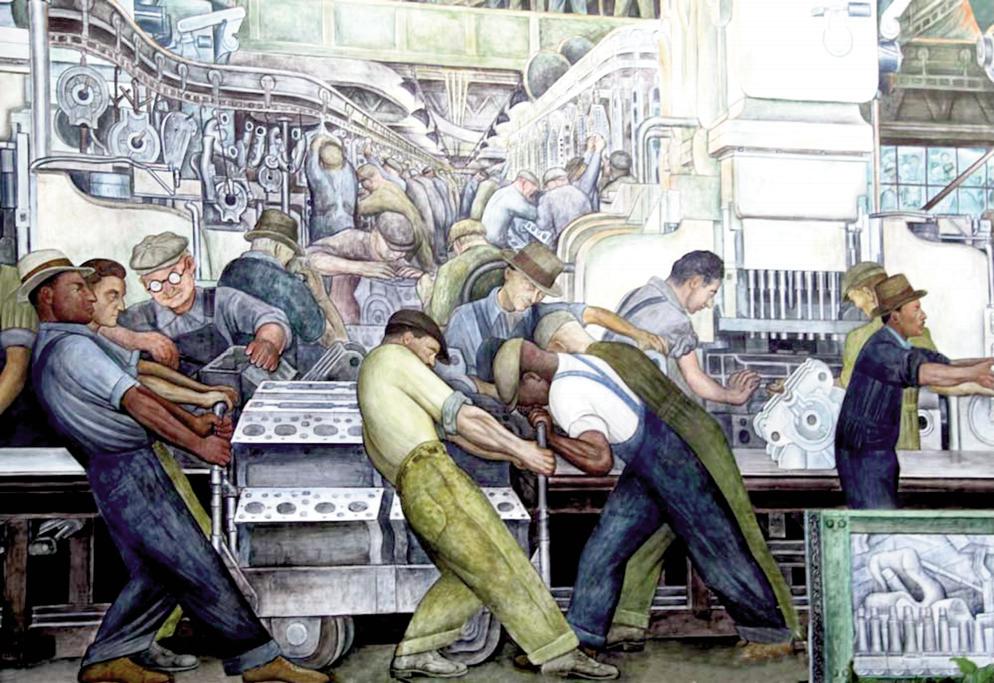
Creo que no es adecuado, y no es científicamente consistente, considerar que el sujeto mítico de la actual clase trabajadora se pueda fundamentar en las tradiciones de carácter nacional y menos en el espacio del Occidente Colectivo.
Hoy la clase trabajadora ya está compuesta por un importante número de personas desplazadas de sus países de origen por la propia globalización. Por supuesto es estúpido convertirse en propagandista de las supuestas bondades de que las personas sean expropiadas en sus países de origen y se vean forzadas a emigrar en aras de una supuesta modernidad irreversible. No hay en ello nada bueno y es bien evidente que ello responde a una estrategia de romper las comunidades trabajadoras en Europa y sus tradiciones reivindicativas y de lucha.
Sin embargo, en buena parte este proceso es irreversible. Las personas emigrantes y sus hijos ya son parte de la clase en Occidente, como lo fueron las emigraciones del pasado. Y son una parte significativa y muy explotada. A día de hoy en España hay censados 6.947.711 residentes extranjeros, lo que representa el 14,13% de la población total, pero son un porcentaje mayor (23%) de la población activa, es decir, de su clase trabajadora.
En el Occidente global la clase trabajadora se encuentra segmentada por elementos de origen, de género, de edad, de sector productivo o de lengua entre otros. Su articulación como
sujeto homogéneo cuadra mal con la identidad nacional, que precisamente por el proceso migratorio es un factor de ruptura en el seno de la clase.
Ello no quiere decir que en determinadas circunstancias no pueda ser operativo apelar a la soberanía de un estado, ante la expropiación vampírica de los financieros globales. En determinadas situaciones (por ejemplo en el proceso de crisis de la deuda griega o las medidas de la oligarquía de Bruselas) ese elemento puede ser determinante en la articulación del nuevo mito que necesitamos. Pero una soberanía de los de abajo de un determinado territorio, que puede expresarse con una bandera, siempre que esta se levante de forma que incluya al conjunto de los trabajadores de ese territorio.
Tengo que reconocer que no dispongo de certezas absolutas, pero no es posible construir un nuevo mito, en el sentido que le da Moreno, contra ninguna de las partes integrantes de su clase trabajadora4. Y apelar al nacionalismo excluyendo a una cuarta parte de la clase, no nos da ninguna ventana de futuro.
Quiero llamar la atención de que no se trata de determinar cuál puede ser el sector de la clase trabajadora que puede liberar y aglutinar al conjunto. Pero el nuevo “mito” aglutinador debe ser un referente aceptable en el plano simbólico por el conjunto de la clase.
No niego que es necesario articular una nueva identidad colectiva. En el pasado Francia superó a la reacción en su revolución creando el concepto de ciudadanía. Ello significó por ejemplo un cierto coste en la pérdida de identidades lingüísticas y culturales en el territorio francés (bretones, occitanos, catalanes, vascos…) pero permitió venciera la revolución. Algo parecido ocurrió en la Italia de rissorgemento (hasta el punto que su mito de unidad nacional ha hecho prácticamente olvidar su pasado tan diverso como el francés o el español). Pero calcar la historia puede no ser una buena idea. En primer lugar fue un nacionalismo no contra los pueblos diversos, sino contra la nobleza. En segundo lugar, atacar colectivamente a una parte por razones de identidad, cerrándoles la posibilidad de convertirse en miembros (porque son extranjeros) del nuevo sujeto, destruye la posibilidad de cambio, siendo en realidad una vieja estrategia de las clases dominantes, que utilizan el nacionalismo para provocar guerras, genocidios y luchas entre
4 .Y matizo que vengo de una tradición en que se da carta de naturaleza de pertenencia a la clase a toda persona de una sociedad que vive y trabaja en su territorio. Ello no supone aceptar la libre circulación de personas y aun menos promoverla, sino reconocer como miembro de mi comunidad de clase a quien trabaja en esa formación social, tenga el origen que tenga, aunque tenga elementos culturales que no comparta.
Mural de Diego Rivera

las clases oprimidas. Y por cierto, ello es válido tanto para los nacionalismos hegemónicos (que forman parte de los valores impuestos desde los estados), como para los nacionalismos oprimidos que aspiran a convertirse en hegemónicamente excluyentes en su construcción como mito.
¿Que hacer? Lamentablemente tenemos que reconocer que aún no disponemos de una fórmula acabada y definitiva. Debe ser el conjunto de la clase trabajadora quien construya teórica y organizativamente ese proyecto. Pero tenemos algunas pistas, por ejemplo, en los chalecos amarillos de Francia, que quiero destacar han aglutinado en sus acciones y cánticos a personas de cultura tradicional francesa, con jóvenes de cultura magrebí, superando el discurso de Frente Nacional. Está también el ejemplo de los movimientos por la paz y en solidaridad con Palestina, que por cierto politizan en el Occidente colectivo a la población emigrante de origen musulmán, hasta ahora terriblemente sometida y marginada en nuestras sociedades.
día en España o Italia pierden su plusvalía, sus derechos, su futuro y su vida con los recortes sanitarios a manos de los fondos financieros.
Necesitamos nuevos mitos, pero que:
1) Se basen en conceptos sociales científicos, es decir, en aspirar a articular el interés real de clase compartido (que podemos definir objetivamente) por encima de sus diversas tradiciones y percepciones. Es decir, la identidad propuesta debe basarse en último término en la posición en la estructura económica.
2) Se construyan sobre elementos comunes de la clase social oprimida: salarios dignos, empleo, impuestos sobre los ricos y por supuesto oposición a la guerra y a cualquier proyecto imperialista.
3) Sirvan para unir y no para dividir. Eviten excluir a ningún componente significativo de los oprimidos y explotados. Y por cierto, no solo a emigrantes, sino trabajadores autónomos, agricultores, jóvenes precarios, mujeres, etc.
4) Encuentren nuevas formas de organización y articulación que superen la pérdida del espacio fabril, por ejemplo empleando las redes telemáticas, ocupando y articulando el territorio donde viven (aunque sean barrios de chabolas o sin techo) o donde existen cuellos de botella en el proceso productivo (carreteras, puertos, autopistas, etc.).
Las personas
emigrantes y sus hijos ya son parte de la clase en Occidente
Hoy emergen indicadores de construcción paulatina de un “nuevo mito”, por ejemplo cuando en Brasil los movimientos sociales crean lo que denominan una mística revolucionaria (organizaciones, canciones, escuelas, libros, seminarios, símbolos). En este proceso debemos guiarnos por apoyarnos en los mecanismos que sirven para unir. El “nuevo mito” no puede ir contra elementos centrales de las diversas culturas que componen la clase trabajadora científicamente existente, el conjunto de seres humanos que cada
5) Formulen su identidad y su proyecto de modo que tenga autonomía de cualquier intento de uso oportunista para medrar en proyectos políticos oportunistas, protegiéndose de aquellos que animados por la cultura política neoliberal imperante, se impregnan de una cultura pequeño burguesa que invocando representar a los de abajo, no tienen en realidad más objetivo que reproducirse en espacios institucionales sin comprometerse en un cambio social real, para sobrevivir individualmente en tiempos turbulentos.
Estoy convenido de que en el debate colectivo y en la observación del desarrollo de la lucha social, podremos detectar y fundamentar el desarrollo de ese “nuevo mito” y su concreción en el plano de la realidad. Baste recordar, una vez más, que ningún teórico marxista pudo predecir la formación de los soviets como instrumento de transformación hace un siglo en Rusia o la articulación de la Comuna de París. Los tiempos son difíciles, pero el mundo se mueve y las corporaciones financieras lo empujan aceleradamente hacia la necesidad y la posibilidad del cambio. Trabajemos con y por los explotados, y como en cada primavera ese futuro emergerá de la simiente ■
Mural de Diego Rivera
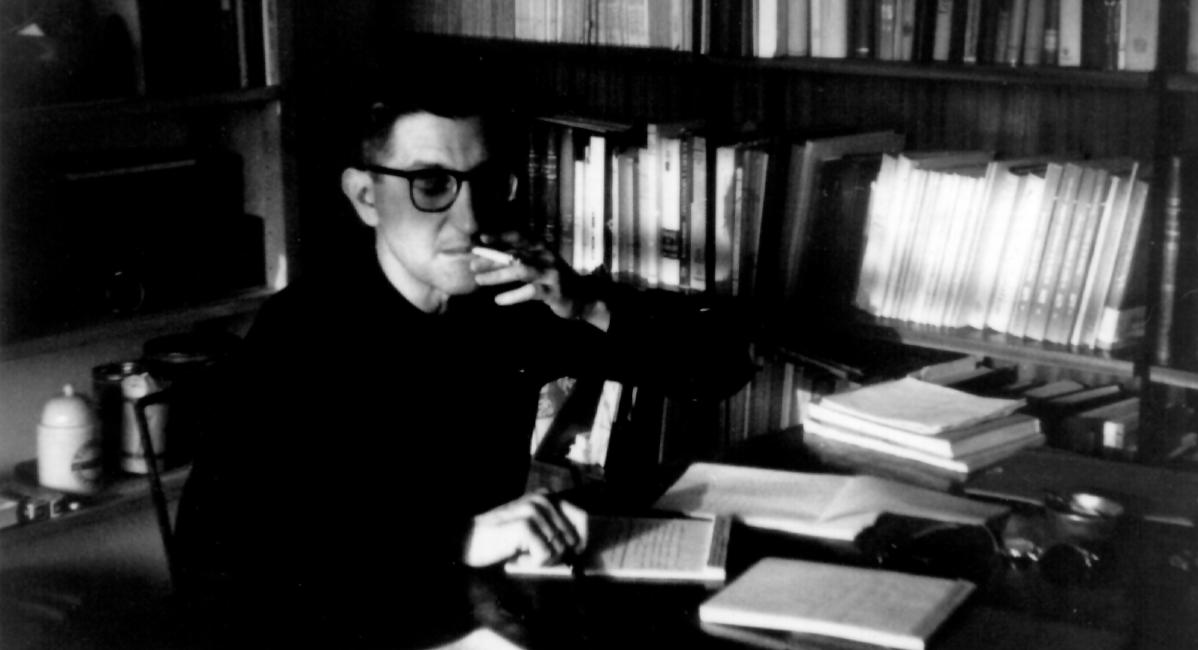
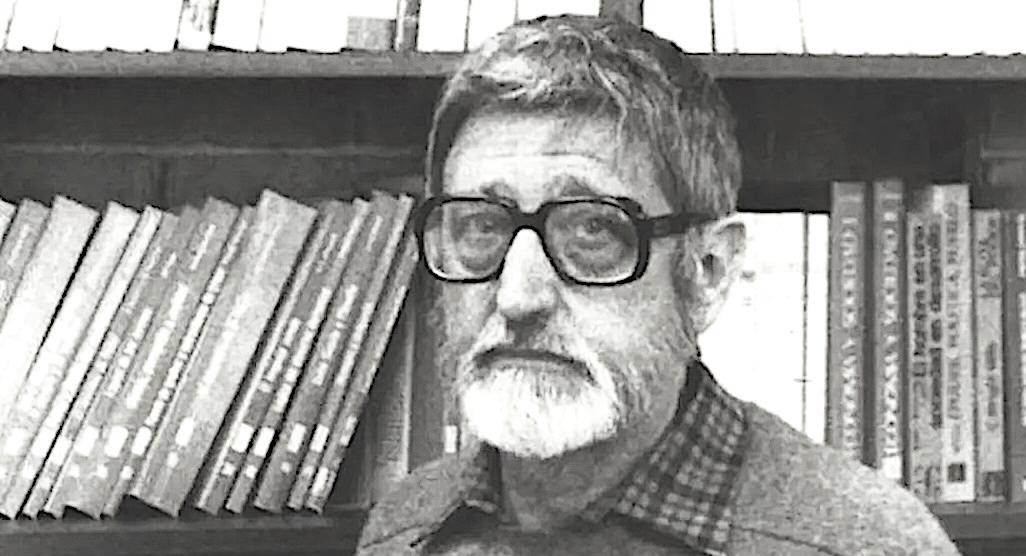
Centenario Sacristán
Dossier elaborado por Salvador López Arnal
Estamos celebrando el primer centenario del nacimiento de Manuel Sacristán Luzón (Madrid, 5 de septiembre de 1925), recordamos también los 40 años de su fallecimiento (Barcelona, 27 de agosto de 1985). Son muchas las caras del “poliedro Sacristán” (en el buen decir de Xavier Juncosa): profesor universitario represaliado, maestro de ciudadanos, filósofo concernido, excelente conferenciante, crítico literario y teatral, luchador antifranquista, dirigente del PSUC-PCE, militante del Comité Antinuclear de Catalunya, traductor (más de 26.000 páginas: del alemán, inglés, francés, italiano, catalán, griego clásico, latín), autor de una tesis doctoral sobre Heidegger... Son muchos sus materiales esenciales para la tradición marxista-comunista, incluidos sus textos ecomunistas o ecosocialistas, pacifistas, antinucleares, sin olvidarnos de sus escritos en el ámbito de la lógica y la filosofía de la lógica, o sobre el lugar de la filosofía en los estudios superiores o sus textos sobre la universidad y la división del trabajo.
Conforman este Dossier dedicado a Manuel Sacristán dos piezas escritas por el propio filósofo y una tercera firmada por Paco Fernández Buey. Todas ellas seleccionadas y editadas por Salvador López Arnal. Además, el Dossier incorpora la entrevista de Salvador a José Sarrión a propósito de la figura de este pensador fundamental para la cultura política española de la segunda mitad del siglo XX: Manuel Sacristán Luzón, a cien años de su nacimiento.
centenariosacristán
Para la discusión de la línea editorial de mientras tanto
mientras tanto ÑìÉ=ìå~=êÉîáëí~=êçàçJîÉêÇÉJîáçäÉí~
ÇÉ=ÑáäçëçÑ∞~=ó=ÅáÉåÅá~ë=ëçÅá~äÉë=èìÉ=ÉãéÉòμ=~ éìÄäáÅ~êëÉ=Éå=åçîáÉãÄêÉJÇáÅáÉãÄêÉ=ÇÉ=NVTVK=^=äç ä~êÖç=ÇÉ=äçë=~¥çëI=ëÉ=éìÄäáÅ~êçå=NOO=å∫ãÉêçë=Éå
é~éÉäX=ëÉ=ëáÖìÉ=éìÄäáÅ~åÇç=ãÉåëì~äãÉåíÉ=Éå=ÑçêJ ã~íç=ÉäÉÅíêμåáÅçW=ãáÉåíê~ëí~åíçKçêÖK=bä=åçãÄêÉ
ÑìÉ=ìå~=ëìÖÉêÉåÅá~=ÇÉ=j~åìÉä=p~=Åêáëí•åK=bä=ÅçåëÉ àç=ÇÉ=êÉÇ~ÅÅáμå=áåáÅá~ä=ÇÉ=ä~=êÉîáëí~=Éëí~Ä~=Ñçêã~
Çç=éçê=dáìäá~=^ÇáåçäÑáI=o~=Ñ~Éä=^êÖìääçäI=j~ê∞~Jgçë¨ ^ìÄÉíI=jáÖìÉä=`~åÇÉäI=^åíçåá=açã≠åÉÅÜI=m~Åç
cÉêå•åÇÉò=_ìÉóI=o~=ãçå=d~êê~Äçì=ó=Éä=éêçéáç p~Åêáëí•åI=èìÉ=ÑìÉ=Éä=ÇáêÉÅíçê=ÇÉ=ä~=êÉîáëí~=Ü~ëí~=ëì Ñ~ääÉÅáãáÉåíç=Éå=~Öçëíç=ÇÉ=NVURK=bå=îáÇ~=ÇÉä=~ìíçê
ÇÉ=p~Åêáëí•å=ëÉ=ÉÇáí~êçå=OP=å∫ãÉêçëK=i~=ëáÖìáÉåíÉ
åçí~I=åç=ÑÉÅÜ~Ç~I=í~ä=îÉò=ÇÉ=àìäáçJ~Öçëíç=ÇÉ=NVTVI Éë=ìåç=ÇÉ=äçë=ã~íÉêá~äÉë=èìÉ=ëÉ=ÅçåëÉêî~å=ÇÉ=ä~=Çáë Åìëáμå=ÉåíêÉ=äçë=êÉÇ~ÅíçêÉë=ëçÄêÉ=ä~=ä∞åÉ~=ÇÉ=ä~ êÉîáëí~K éçê= j~åìÉä=p~Åêáëí•å
Esta nota está escrita conociendo ya la de Paco [Fernández Buey], cuyo análisis de la situación comparto.
1. Para trazar la línea de la revista me parece útil empezar por un repaso de puntos que creo ya fijados en los dos años de existencia de la Redacción.1

centenariosacristán
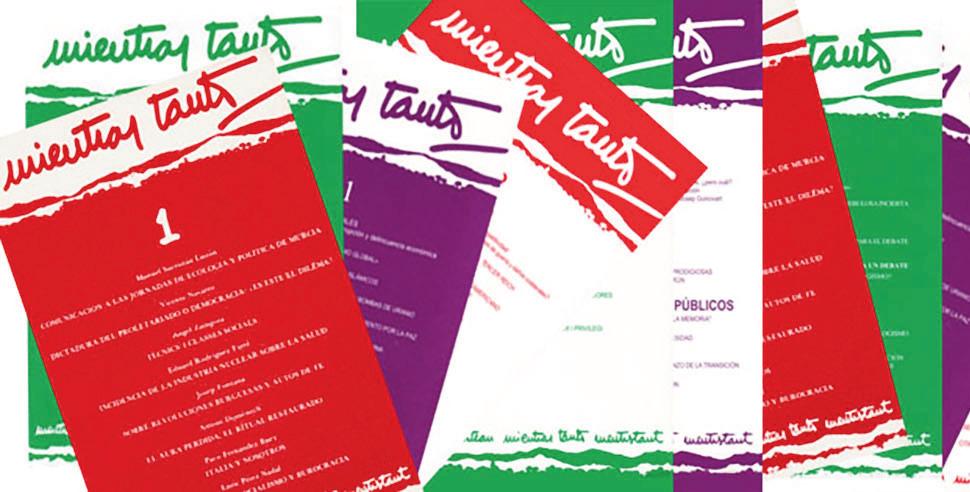
1º. mientras tanto es principalmente una revista de pensamiento social. Este punto me parece que quedó establecido por el público lector de Materiales2, tanto como o incluso más que por elección nuestra.
2º. “Pensamiento social” es un rótulo que se tiene que entender de modo amplio, no en el sentido de la “Filosofía social” académica. La temática de la revista no queda materialmente especificada por esa rotulación, sino solo el punto de vista. La música, o la literatura, o la física, etc., son también objeto de consideración por el “pensamiento social” en el sentido que nos interesa.
3º. Ese pensamiento social es de tradición marxista3, es marxista en sentido histórico cultural, no necesariamente en sentido dogmático o institucional (Pero la tradición marxista incluye, naturalmente, también el marxismo profesional o institucional).
nían que puntualizar en mientras tanto a tenor de los dos siguientes repuntos:
5º. mientras tanto debería construir las naturales consecuencias políticas concretas (españolas y mundiales) del pensamiento social que cultiva. Me parece que este repunto es ya acogido por toda la Redacción, como lo sugiere la aceptación de la fórmula de los artículos editoriales (Con este repunto 5º me adhiero a los puntos 1 y 3 del catálogo del papel de Paco4. También estoy de acuerdo con los demás puntos del mismo).
pÉ=~äìÇ∞~I=Éå=ëÉêáç=ó=Éå=Äêçã~I= ~=ìå~=ä∞åÉ~=êçàçJîÉêÇÉJîáçäÉí~
4º. El marxismo de mientras tanto se puede, además, caracterizar materialmente por un intento de ampliación y revisión del pensamiento de los clásicos, intento al que aludimos en serio y en broma al hablar de una línea rojo-verdevioleta
2. Creo que estos puntos, presentes ya en Materiales, se te-
6º. Sin embargo de lo dicho en el repunto 5º, creo que la inflexión de línea respecto de Materiales, por ser, como se habría dicho en la Edad de Oro de los grupúsculos5, un paso a la ofensiva, y por serlo de una revista marxista no dogmática, sino rojiverdelila, debería desembocar en una fórmula no estrechamente política. Creo que podemos publicar, en modesta medida, piezas literarias de significación revolucionaria-cultural, en particular versos (p.e., de Schelley, de Guillevic, de Brecht, etc.), y también prosas (p.e. del fondo egipcio, de Los trabajos y los días, del Bhagavad Gita, de la Biblia, de Eckhart, de los herejes franciscanos, de los anabaptistas, de Bacon, de Moore, de Mably, de Babeuf, de
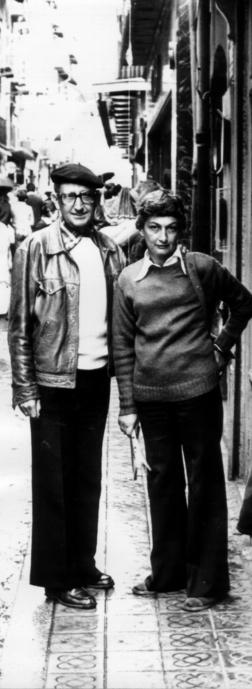
Benjamin, etc), pero no de corte épico, sino más bien lírico, como conviene a derrotados de buen humor.
El repunto 6º se basa en la convicción de que una mentalidad revolucionaria sana y en parte nueva no puede obtener su potencia afectiva de dogmas pseudocientíficos, sino de un cultivo adecuado de la sensibilidad y el sentimiento (no de Marta Harnecker6, sino de los poetas revolucionarios).
3. Los dos años de existencia de Materiales y de su redacción hacen posible enumerar puntos de la línea de la nueva publicación sin preguntarse antes cuál era la finalidad de esta. Sobre esta cuestión –a un inquietante aspecto de la cual alude el último párrafo del folio 1 del papel de Paco7– me parece que ni siquiera sabemos si hay o no hay acuerdo unánime ni mayoritario en la redacción. Se podría discutir o considerar los siguientes objetivos posibles, que no se excluyen todos unos a otros:
pÉ=éêçéìëç=ÅçåíêáÄìáê=~=ìå~=åìÉî~=
1º. mientras tanto tiene por finalidad realizar el gusto que tienen redactores y colaboradores en publicar y en influir de un modo genérico en la cultura de nuestra sociedad, particularmente en la subcultura de las clases explotadas8
2º. mientras tanto tiene por finalidad influir crítica y positivamente en las organizaciones que son agentes principales de una cultura revolucionaria (partidos y sindicatos obreros ) .
3º. mientras tanto se propone facilitar la unificación de los pequeños partidos comunistas no reformistas (a la izquierda de PTE9).
4. mientras tanto se propone contribuir a una nueva concepción comunista que supere la presente crisis marxista, sin preocuparse de su realización10.
5º. mientras tanto se propone contribuir a una nueva concepción comunista que supere la presente crisis marxista y pueda contribuir al nacimiento de una nueva organización11.
4. Miscelánea.
1. Tanto lo que observa Paco [Fernández Buey] sobre los autores rojos extranjeros cuanto consideraciones más positivas me llevan a creer que mientras tanto debe ser una revista muy indígena. Los autores rojos extranjeros deben ser muy leídos y comentados en la revista, pero no necesariamente publicados12■ n

kçí~ë
1. Miembros del consejo de redacción de la nueva revista, las ocho personas citadas inicialmente, que habían colaborado durante dos años en Materiales, revista de ciencias sociales de orientación marxista.
2. Se publicaron doce números ordinarios entre 1977 y 1978 y tres extraordinarios. Entre los miembros del consejo de redacción: Miguel Candel, Paco Fernández Buey, Rafael Argullol, María-José Aubert, Jacobo Muñoz, Xesús Alonso Montero, Gustau Muñoz, Javier Pérez Royo, Carlos Blanco Aguinaga, Daniel Lacalle, José M.ª Ripalda, Juan Trías Vejerano, Oscar Lopes y Manuel Sacristán. Formaban el Consejo editorial: Lucio Colletti, Valentino Gerratana, Wolfgang Fritz Haug, David MacLellan, Adam Schaff y Göran Therborn.
3. De una anotación de lectura del autor (BFEEUB): “En general, el hecho del evidente pluralismo marxista no admite más que dos interpretaciones: o el marxismo se reduce a las pocas teorías comunes, o es una cultura, no una teoría, una consciencia colectiva. etc. Mi tesis.”
4. Sacristán se refiere a los puntos 1 –menos perplejidad y más toma de posición– y 3 -más distanciamiento del tacticismo de los partidos- de los ocho señalados por Francisco Fernández Buey en el penúltimo apartado de su nota.
5. Pequeñas organizaciones de la izquierda comunista revolucionaria: LCR, MCC, OIC, BR...
6. El autor hace referencia a Los conceptos fundamentales del materialismo histórico, un ensayo de divulgación marxista escrito por Marta Harnecker, muy leído en aquellos años en España y en América Latina.
7. Francisco Fernández Buey: “La tozudez y el resentimiento suelen durar más que las situaciones objetivas”.
8. Sobre subculturas proletarias escribía Sacristán en Jove Guàrdia, en el órgano de expresión de las juventudes comunistas del PSUC –“La cultura popular”, JG año V, nueva época 3, mayo 1975, p. 8–: “(…) Pero no hay que idealizar precipitadamente las subculturas proletarias. Porque, además de tener en el trabajo socializado, la cooperación, la solidaridad, el igualitarismo, etc., semillas posibles de culturas comunistas, las formas de vida obreras tienen también, y básicamente, el poso del ser explotado y el ser oprimido, y ese poso da rasgos culturales, rasgos de formas de vida que no podrían sobrevivir en una sociedad comunista: por ejemplo, las costumbres debidas a las malas condiciones de vida material, o la ignorancia forzada de muchas cosas, y, sobre todo, lo atomizado, desorganizado o contradictorio que es en el ambiente industrial lo que se sabe y lo que se siente: remontándose dos o más generaciones en sus familias, los obreros industriales y de los servicios urbanos básicos proceden de ambientes artesanos o de ambientes campesinos que tenían sólidas subculturas bien organizadas. El capitalismo las deshizo, pero, por otra parte, no puede tampoco permitir que se constituya una nueva cultura del trabajo industrial moderno porque esa cultura tendría que ser la forma de vida colectivista de la solidaridad, la forma de vida del socialismo y el comunismo”.
9. Partido del Trabajo de España.
10. Sin intervención política directa de la revista, práctica política que sí realizaron la mayoría de miembros del Consejo de Redacción.
11. Algunas de estas finalidades fueron alcanzadas. Por ejemplo: la influencia de mientras tanto fue importante en la formación teórico-política, y en la alimentación poliética, de militantes y activistas de partidos de extrema izquierda como el Movimiento Comunista (MC) y la Liga Comunista Revolucionaria (LCR).
12. Empero, en casi todos los números de la revista se publicaron artículos de autores comunistas y socialistas no españoles, empezando –era sin duda una muy buena forma de empezar– por Erich Fried y su discurso en el duelo por la muerte de Rudi Dutschke.
El Viejo Topo 452 / septiembre 2025 / 19
Redacción de mientras tanto
centenariosacristán
Karl Marx
cìÉêçå=íêÉë=ä~ë=Éåíê~Ç~ë=èìÉ=j~åìÉä=p~Åêáëí•å=iìòμåI
Éñéìäë~Çç=Ççë=~¥çë=~åíÉë=éçê=ê~òçåÉë=éçä∞íáÅ~ë=ÇÉ=ä~ råáîÉêëáÇ~Ç=ÇÉ=_~êÅÉäçå~I=ÉëÅêáÄáμ=é~ê~=ä~=båÅáÅäçéÉÇá~ i~êçìëëÉ=Éå=NVSTW=iμÖáÅ~=Ñçêã~äÒI=j~íÉêá~äáëãçÒ=ó=h~êä
j~êñÒK=i~ë=Ççë=éêáãÉê~ë=ëÉ=éìÄäáÅ~êçå=Éå= Papeles de filosofíaK=i~=íÉêÅÉê~I=ä~=ÇÉÇáÅ~Ç~=~ä=~ìíçê=ÇÉ= El CapitalI=ÑìÉ áåÅäìáÇ~=éçê=^äÄÉêí=açãáåÖç=`ìêíç=Éå= Lecturas de filosofía moderna y contemporáneaK=rë~ãçë=~èì∞=ä~=ÉÇáÅáμå=ÇÉ ä~=îçò=Éå=ä~=båÅáÅäçéÉÇá~=i~êçìëëÉK
Político, filósofo y economista alemán (Tréveris 1818-Londres 1883). Hijo de un abogado hebreo de formación y tendencias moderadamente ilustradas y liberales, su infancia transcurrió en Renania. Estudió en su ciudad natal y a los diecisiete años empezó la carrera de derecho en la universidad de Bonn. Pero desde su traslado a la universidad de Berlín (1836), Marx se orientó cada vez más claramente hacia la filosofía y la historia. De esta época data su noviazgo con Jenny von Westphalen, hija de un funcionario de la nobleza reciente. A su llegada a Berlín el joven Marx vivió intelectualmente en el mundo de ideas de la Ilustración. La filosofía hegeliana, recién muerto Hegel, dominaba el ambiente espiritual berlinés y estaba dando origen a una tendencia progresista y democrática dentro de la cual se situaría pronto el joven Marx. Pero el cambio de orientación intelectual de este no se produjo sin crisis. En
éçê= Manuel Sacristán Luzón
una carta dirigida a su padre el 10 de noviembre de 1837, llega a poner entre las causas de la enfermedad y la depresión que sufrió entonces la necesidad intelectual en que se vio de adoptar los motivos básicos del pensamiento hegeliano: “Enfermé, como ya te he escrito, (...) de la irritación que me consumía por tener que convertir en ídolo mío una concepción que odiaba”. A pesar de esas tensiones intelectuales Marx era ya en 1837 un “joven hegeliano” de izquierda bastante típico. De ello da testimonio la citada carta, en la cual abundan reflexiones directamente inspiradas por el pensamiento de Hegel e incluso temas de detalle muy característicos de la filosofía de este, como la crítica despectiva del “pensamiento matemático” o formal en general.
La orientación dominante de los hegelianos de izquierda consistía en entender y aplicar la filosofía hegeliana como un instrumento crítico de la sociedad existente. Pero, de acuerdo con sus concepciones básicas idealistas, sociedad era para ellos tanto como cultura explícita o incluso teórica, o lo mismo que grado de realización de las ideas en las instituciones: la crítica es también teoría, como afirmara Marx aún en su tesis doctoral (un estudio sobre la filosofía de Demócrito y la de Epicuro) en 1841. Pese a ello, el ejercicio de la crítica puso progresiva y naturalmente al joven Marx en presencia de realidades sociales, sobre todo a partir del momento en que empezó a redactar trabajos periodísticos para la Rheinische Zeitung [Gaceta Renana], de la que llegó a ser director (1842). Los debates de la Dieta renana acerca de materias como los robos de leña en los bosques, por ejemplo, despertaron en Marx una sensible conciencia de los problemas sociales. Muy tempranamente percibió la naturaleza clasista de la legislación y de los debates mismos de la Dieta. Sus artículos al respecto en la Rheinische Zeitung pintan plásticamente no solo las actitudes de clase de los oradores de los estamentos noble
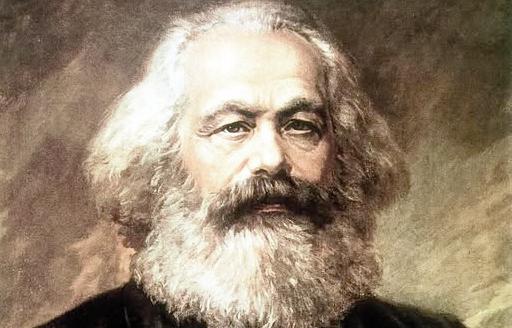
y burgués, sino también la naturaleza de clase del estado, cuya legislación y cuya acción administrativa tienden a convertir el poder social en guardia jurado de los intereses de los propietarios. La crítica del joven Marx (que tenía veinticuatro años en esa época) a dicha situación procede según una línea liberal apoyada filosóficamente en una interpretación izquierdista del pensamiento de Hegel: esa situación es reprobable porque un estado clasista no cumple la idea del estado como realización de la eticidad, de la especificidad humana.
Puede documentarse que Marx tuvo durante esos años un primer conocimiento del movimiento obrero francés e inglés y del socialismo y el comunismo utópicos de Fourier, Owen, Saint-Simon y Weitling. Por lo que hace a los movimientos revolucionarios franceses de la época su fuente fue probablemente la Augsburger Allgemeine Zeitung [Gaceta General Aubsburguesa], en la cual H. Heine publicaba crónicas desde París en las que varias veces aludió al comunismo francés y al de los emigrados alemanes. La reacción de Marx a esos datos tiene dos aspectos distinguibles: por un lado, considera justificado que “la clase que hasta ahora no ha poseído nada” aspi-
re a poseer, y reprocha a la clase dominante alemana su actitud puramente negativa; la aspiración económica del proletariado y su lucha por objetivos materiales inmediatos (Marx comenta la gran agitación de Lyon, por ejemplo) le parecen naturales y justificados fenómenos sin importancia y nada temibles. Pero en las ideas comunistas ve ideas parciale s –ideas de clase–, tan incapaces como las de la clase dominante de realizar el estado ético. Las ideas comunistas son un “temor de la conciencia que provoca una rebelión de los deseos subjetivos de los hombres contra las comprensiones objetivas de su propio entendimiento”. Esas “comprensiones objetivas” son el concepto hegeliano del estado, frente al cual el comunismo es para el Marx de entonces la parcial noción de un “estado de artesanos”. En 1843 la censura procedió contra la Rheinische Zeitung y Marx tuvo que dimitir. Ya previamente este endurecimiento de la censura, el de la política universitaria prusiana, le había movido a desistir de su proyecto de carrera universitaria. Este año de 1843, en el cual Marx se sumaría a la emigración política alemana en París, fue abundante en acontecimientos decisivos para su vida: además de
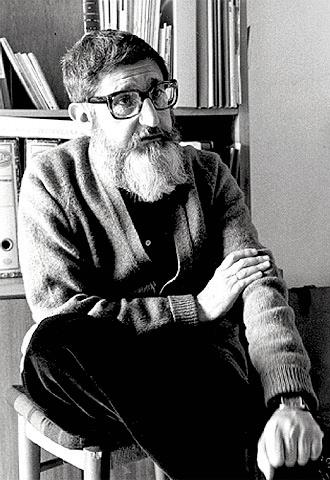
casarse, conoció a Heine, Börne, Proudhon y Engels. Con esos acontecimientos, nació el Karl Marx que ha pasado como figura de gran influencia a la historia de las ideas y a la de los hechos.
La amistad con Engels acarreó ante todo para Marx la convicción de que tenía que estudiar profundamente los problemas económicos. La conciencia de ello coincidió con esta fase de su evolución intelectual y moral con la utilización del pensamiento de Feuerbach (un humanismo abstracto que culmina en una crítica recusatoria de la religión y de la filosofía especulativa) como correctivo del idealismo de Hegel. Esa situación se refleja sobre todo en tres trabajos muy importantes para la comprensión de su evolución intelectual: dos escritos (1843) para los Deutsch-französische Jahrbücher [Anales franco-alemanes], la Crítica de la
filosofía hegeliana del derecho y Sobre la cuestión judía; y otro no publicado durante su vida que se conserva en estado de borrador: los Manuscritos económico-filosóficos de 1844 . Todos estos escritos –el último sobre todo– presentan característicamente lo que después Marx consideraría una “mezcla” del punto de vista ideológico, o de historia y crítica de las ideas, con el factual, o de análisis e interpretación de los datos. Ese rasgo indica suficientemente el lugar de transición que ocupan esos escritos en la biografía intelectual de Marx. El aspecto más meramente filosófico de esa transición se aprecia, en los manuscritos sobre todo, en su intento de precisar la síntesis del pensamiento recibido a partir de la cual está organizándose el suyo.
En 1845 Marx tuvo que abandonar París. Pasó a Bruselas y en 1847 a Londres. De este período son las obras en las cuales se suele ver la primera formulación del materialismo histórico: La sagrada familia, La ideología alemana, Miseria de la filosofía y el Manifiesto del partido comunista (escrito en 1847, publicado en 1848). Engels ha fechado en esos años el punto de inflexión, caracterizándolo como un rebasamiento de las ideas de Feuerbach: “Pero había que dar el paso que no dio Feuerbach; el culto del hombre abstracto, que constituía el núcleo de la nueva religión, se tenía que sustituir por la ciencia del hombre real y de su evolución histórica. Este ulterior desarrollo del punto de vista feuerbachiano más allá de Feuerbach empezó en 1845, por obra de Marx, en La sagrada familia”. En esa obra y en La ideología alemana, Marx (con la colaboración de Engels) va explorando, con ocasión de motivaciones polémicas, su nueva concepción de las relaciones entre lo que a partir de entonces se llamaría en el marxismo la sobreestructura (las instituciones y las formaciones ideológicas) y lo que recibiría el nombre de base de la vida humana, paulatinamente entendida como el sistema de relaciones (o condiciones, pues la palabra alemana Verhältnisse, siempre usada en plural en este contexto, significa ambas cosas, y también circunstancias) de producción y apropiación del producto social. En el Manifiesto (por tanto en 1847 a más tardar) está ya presente, además de la clásica tesis marxista que aparece en la primera frase del célebre texto (“La historia de toda sociedad hasta hoy es la historia de luchas de clase”) también el esquema dinámico de la evolución histórica tal como lo entiende el marxismo, a saber: la tensión dialéctica entre las condiciones o relaciones de producción y el desarrollo de las fuerzas productivas. En el Manifiesto afirma Marx, por ejemplo, que las “modernas fuerzas productivas”
están en tensión “desde hace decenios” con “las modernas relaciones de producción, con las relaciones de propiedad que son las condiciones de vida de la burguesía y de su dominio.”
En 1847 era Marx miembro de la Liga de los comunistas y trabajaba intensamente en la organización del movimiento obrero. La evolución de 1848 le movió a pasar a Alemania (abril) igual que Engels, con objeto de colaborar personalmente en la revolución democrática alemana. Marx publicó en Colonia la Neue Rheinische Zeitung [Nueva Gaceta Renana] de vida efímera (1848-1849). Tras el fracaso de la revolución, se encontraba en Londres (expulsado de París) en 1849. Y en 1850 se disolvió la Liga de los comunistas. Ya no se movería Marx de Londres más que muy transitoria y excepcionalmente, o por motivos de salud en los últimos años de su vida. La fase de esta que empezó el año 50 es de mucho sufrimiento causado por la pobreza, el esfuerzo y la resultante mala salud. En esta época había empezado la preparación de los materiales y análisis para El Capital, que sufriría numerosos cambios respecto de los proyectos iniciales de Marx. Los textos conocidos con los títulos de Contribución a la crítica de la economía política, Esbozo a una crítica de la economía política y Teorías sobre la plusvalía son todos de esa época y preparatorios de El Capital (esto puede decirse objetivamente, no en el sentido de que tales fueran los planes literarios de Marx). Tres años antes de aparecer El Capital (vol. I) se fundó la Asociación Internacional de Trabajadores, la Internacional por antonomasia. Al poco tiempo de su fundación se le llamó a participar en ella y se convirtió en su auténtico guía, al redactar la memoria inaugural y los estatutos. La distinta concepción del camino que había que seguir en la lucha revolucionaria le llevó a enfrentarse con Bakunin y sus partidarios, que en 1872 fueron expulsados de la Internacional. El primer volumen de El Capital, único publicado en vida de Marx, ha sido durante el siglo siguiente a su publicación la obra más influyente y famosa de su autor: solo más recientemente empezó a solicitar una análoga atención su obra anterior y juvenil. Contemplado desde esta, El Capital aparece como el remate de un movimiento
Marx se convirtió en el guía de la Asociación Internacional de Trabajadores
intelectual de alejamiento progresivo y negación de la especulación filosófica y de su pretensión de ser fundamento de la acción política revolucionaria; en el mismo movimiento ese papel se atribuye a un conocimiento positivo de la realidad histórica, social y económica. “Una vez hubo reconocido que la estructura económica es la base sobre la cual se yergue la sobreestructura política, Marx atendió ante todo al estudio de esta estructura económica.” (Lenin) Concepto básico y nuevo, al menos en su sistemático aprovechamiento, de las obras de la época de El Capital y de este mismo es el de plusvalía. Con ese concepto propone Marx una explicación de la obtención de valor por parte del propietario del dinero como resultado de la circulación de este. La ganancia de valor se explica porque el capitalista puede comprar y compra de hecho la única mercancía que produce valor con su consumo, la fuerza de trabajo. En las obras que, como señaladamente El Capital, son características de la madurez de Marx, se aprecia una recuperación de conceptos hegelianos. El propio Marx ha comentado el hecho, explicándolo simultáneamente en dos sentidos, como mero “coqueteo” intelectual con el lenguaje filosófico de Hegel, por reacción contra la vulgaridad antihegeliana de la cultura izquierdista alemana de los años 50 y 60; y como reconocimiento de que “la mixtificación [idealista] que sufre la dialéctica en manos de Hegel no anula en modo alguno el hecho de que él ha sido el primero en exponer de un modo amplio y consciente las formas generales de movimiento de aquella. La dialéctica se encuentra invertida en el pensamien-

París, 1971
centenariosacristán
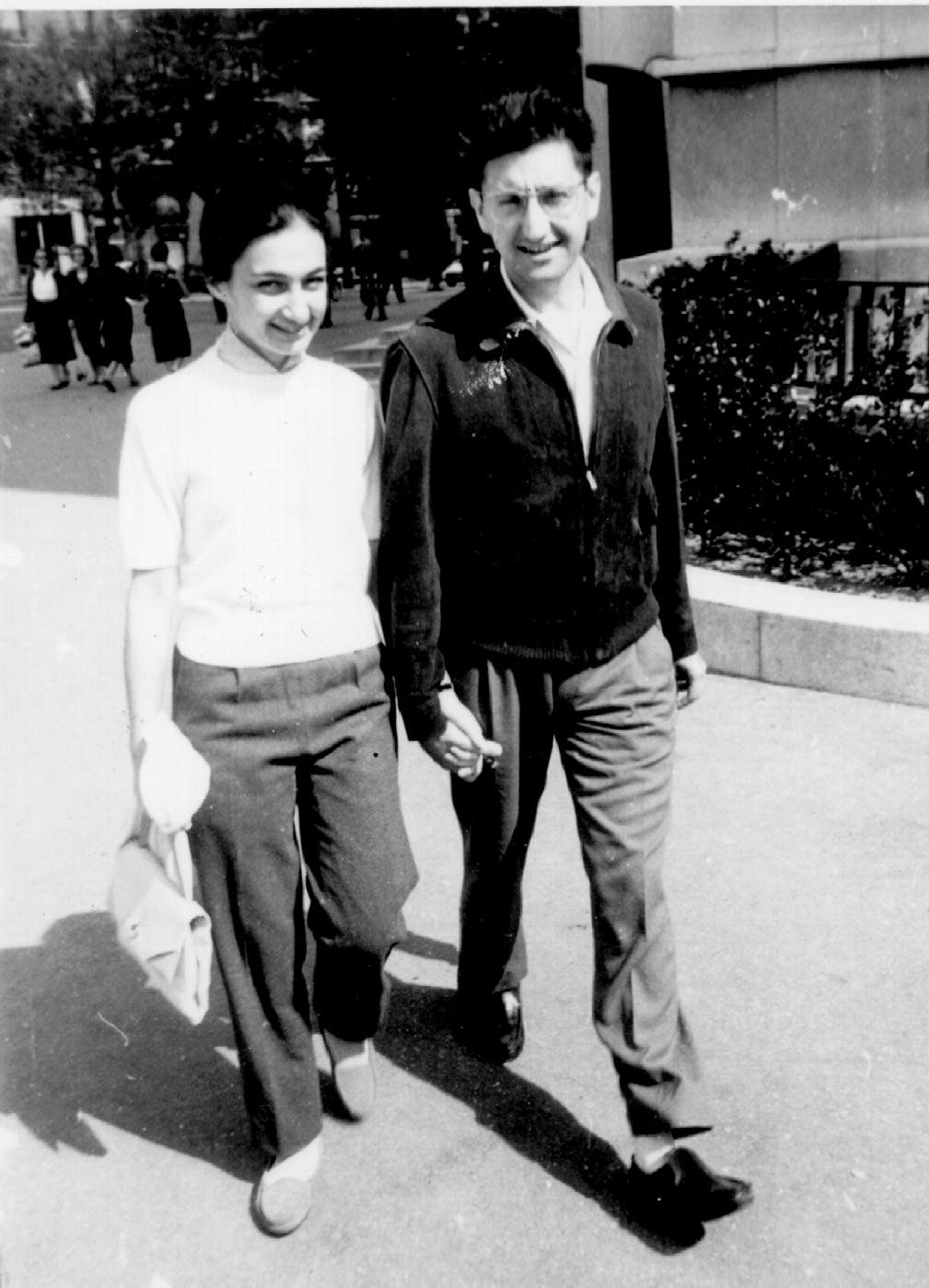
Sacristán, París, 1957
to de Hegel. Hay que enderezarla para descubrir el núcleo racional dentro de la cáscara mística.” (Prólogo a la 2ª edición del vol. I de El Capital).
Las vicisitudes y los puntos de inflexión de la evolución intelectual de Marx, tan rica y revuelta como la de cualquier otro pensador importante, suscitan dos problemas que son actualmente [1967, hegemonía althusseriana en el ámbito del marxismo] tema de la mayor parte de la literatura marxiana: el de los “cortes”, “rupturas” o “censuras” que haya podido haber en esa evolución, especialmente entre los años 1842-1847, y el de la naturaleza del trabajo teórico de Marx, tan directamente ligado (a diferencia del trabajo intelectual típico moderno, por ejemplo, el de un físico) con objetivos prácticos (políticos revolucionarios). Respecto del primer problema, cabe decir al menos que un examen de la evolución intelectual de Marx, por curioso que sea, permite identificar no uno, sino varios puntos de inflexión (alguno incluso posterior a El Capital), ninguno de los cuales, sin embargo, se revela como ruptura total. (El propio Marx no parece haber tenido conciencia de ninguna ruptura total: en 1851, por ejemplo, seleccionaba
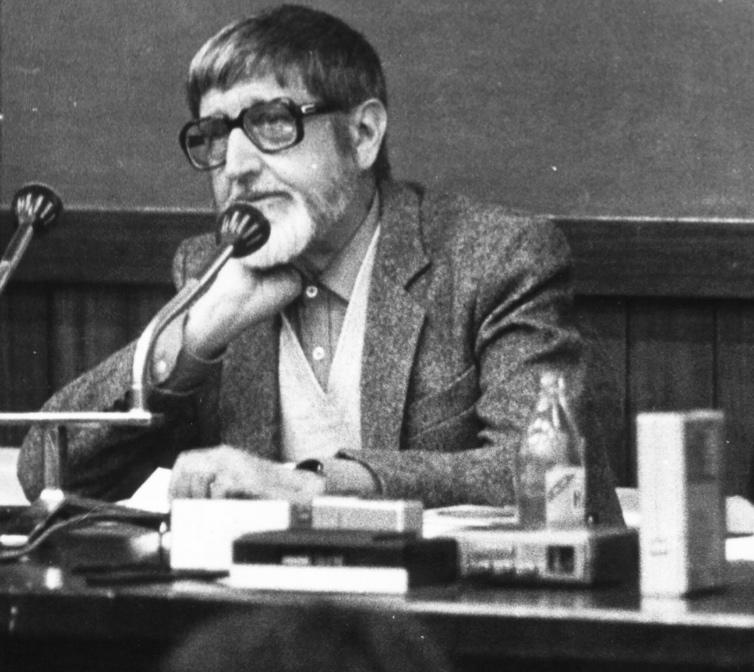
En 1845 Marx abandonó París. Pasó a Bruselas y en 1847 a Londres
para encabezar una publicación de sus escritos un artículo del año 1842, las “Observaciones acerca de la reciente instrucción prusiana sobre la censura”). En cuanto al segundo problema, parece también claro que Marx ha practicado con los temas económicos un tipo de trabajo intelectual no idéntico con el que es característico de la ciencia positiva, aunque sí compuesto, entre otros, por este. Es incluso claro que Marx atribuye un peculiar estatuto intelectual a toda ocupación científica general con los problemas económicos. Así escribe, por ejemplo, en el citado prólogo a la 2ª edición del vol. I de El Capital: “En la medida en que es burguesa –o sea, mientras conciba el orden capitalista como forma absoluta y única de la producción social, en vez de como estadio evolutivo transitorio–, la economía política no puede mantenerse como ciencia, sino mientras la lucha de clases sea latente y se manifieste solo en fenómenos aislados”. Marx no ha hecho nunca afirmación parecida acerca de ninguna otra ciencia.
En 1870, Engels pudo trasladarse a Londres y entró a formar parte del consejo general de la Internacional, aliviando a Marx de parte de su trabajo y haciendo posible que este se retirase en 1873 de la actividad pública y dedicase los esfuerzos que le permitía su quebrantada salud a proseguir la redacción de El Capital. La muerte de su mujer y de su hija le afectaron profundamente y precipitaron su propio fin ■
Manuel Sacristán Luzón: sobre marxismo y movimientos sociales
éçê= cê~åÅáëÅç=cÉêå•åÇÉò=_ìÉó
bëèìÉã~=ÇÉë~êêçää~ÇçI=åç=éìÄäáÅ~Çç=Ü~ëí~=Éä=ãçãÉåíçI=ÇÉ=ìå~=ÅçåÑÉêÉåÅá~= áãé~ê íáÇ~=éçê=Éä=~ìíçê= Éä=ON=ÇÉ=çÅíìÄêÉ=ÇÉ
OMNM=Éå=ä~=råá=îÉêëáÇ~Ç=mçãéÉì=c~Äê~=EbåíêÉ=äçë=ã~íÉêá~äÉë=ÇÉéçëáí~Ççë=Éå=Éä=^êñáì=cc_I=rmcK=_áÄäáç=íÉ=Å~L`o^f=ÇÉ=ä~ `áìí~ÇÉää~FK

1.MSL [Manuel Sacristán Luzón] no nació marxista, ni se crió en una familia de marxistas, ni se hizo marxista de joven, como los de la generación del 68.
Se hizo marxista en Alemania [Instituto de Lógica Matemática y de Investigación de Fundamentos de la Universidad de Münster] cuando tenía ya 30 años, en una fase de ampliación de estudios universitarios y cuando estaba decidido a dedicarse profesionalmente a la lógica y al análisis formal.
Fernández Buey junto a Sacristán.
2. Desde mediados de los años cincuenta, en que se hizo marxista, hasta su muerte, en 1985 [27 de agosto], MSL fue un marxista con pensamiento propio, que tuvo, sí, sus santos de devoción (algunos de ellos marxistas también), pero con los que dialogó y/o discutió, siempre con espíritu científico e intención crítica.
MSL tradujo, introdujo en España y escribió cosas interesantísimas sobre: Marx, sobre Engels, sobre Lenin, sobre Bu-


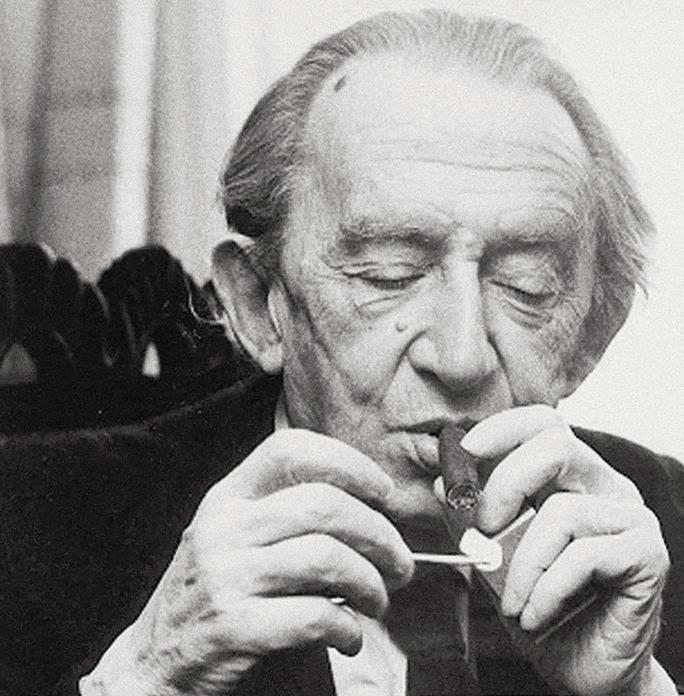
jarin, sobre Gramsci, sobre Lukács, sobre Korsch, sobre Mao Tse Tung, sobre Togliatti, sobre Althusser, sobre Berlinguer, sobre Harich, etc.
Si uno se fija bien en lo que MSL escribió sobre cada uno de estos marxistas se dará cuenta de que nunca escribió nada sobre otros marxistas en plan hagiográfico, sino siempre en diálogo o en discusión con lo que pensaba que era la principal aportación de cada uno de ellos al conocimiento del mundo o a las prácticas de los humanos:
Con Engels sobre su noción de dialéctica.
Con Marx sobre su noción de ciencia.
Con Lenin y con Mao sobre sus respectivas nociones de filosofía.
Con Gramsci sobre su idea de ideología.
Con Lukács sobre su noción de racionalidad.
Con Korsch sobre su lectura de Marx.
do estos eran inteligentes, pero no era un académico. Respetaba a los políticos, cuando estos eran inteligentes y valientes, pero no era...]
Así, cuando en el marxismo que él conoció en los sesenta faltaba ciencia y sobraba pasión (o verbalismo, o palabrería) puso el acento en la importancia de la lógica, de la argumentación racional, de la epistemología y de la metodología; y cuando en el marxismo que conoció en los setenta sobraba cientificismo y faltaba pasión, entonces puso el acento en la importancia de la práctica revolucionaria y en la dimensión ético-política. Por eso desde los años setenta a MSL le gustaba más llamarse “comunista“ que llamarse “marxista”.
jpi=ëáÉãéêÉ=ÉëÅêáÄáμ=Éå= Çá•äçÖç=ç=ÇáëÅìëáμå= Åçå=çíêçë= ã~êñáëí~ë
Con Togliatti sobre la relación entre intelectuales y partido comunista.
Con Althusser sobre su noción de teoría.
Con Berlinguer sobre su propuesta de austeridad en la crisis medioambiental.
Con Harich sobre su comunismo ecológico-autoritario. Y así sucesivamente.
3.MSL fue un marxista que en su obra trató siempre de complementar conocimiento científico y pasión ético-política. Y lo hacía, buscaba complementar estas dos cosas, con espíritu didáctico o pedagógico, con la intención de servir a los otros, a los anónimos, a los sin nombre, a los de abajo.
[Añadido a lápiz de FFB: Respetaba a los académicos cuan-
4.MSL fue, sobre todo, un comunista marxista constantemente atento a las novedades del mundo en que vivió. Quiero decir: no atento a las modas del momento, que eso le importaba poco, sino a los cambios de fondo, moleculares, a las tendencias socio-culturales que él creía que apuntaban en un sentido nuevo.
Lo principal de su marxismo lo construyó así: reflexionado sobre los problemas nuevos, posleninistas, que decía él, acerca de los cuales no se había pensado, o se había pensado poco todavía, en las décadas de los setenta y los ochenta: la conversión de las fuerzas productivas en fuerzas destructivas, las consecuencias negativas del desarrollismo industrialista, la crisis ecológica, los efectos socio-culturales del equilibrio del terror en la época del exterminismo, etc. 5. Esta manera suya de entender el marxismo como una metódica en el sentido griego de la palabra, o sea, como un estilo de pensamiento con vocación científica, cuyo contenido, preci-
Lukács
Togliatti
Gramsci

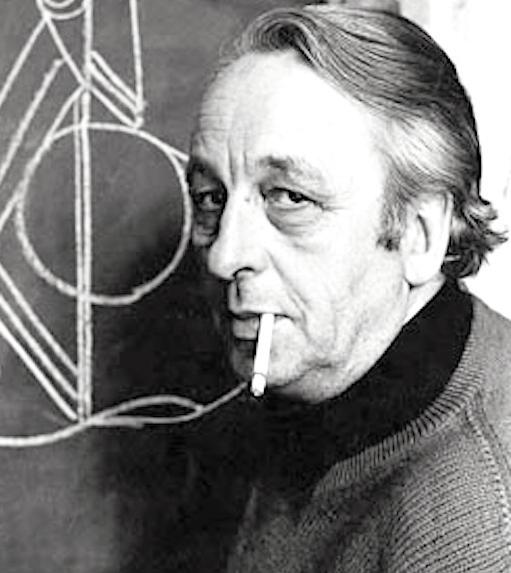
samente porque aspira a ser científico, ha de ser revisado constantemente en función de los resultados del análisis de los problemas nuevos, es lo que determinó la relación que MSL tuvo con los movimientos sociales o socio-políticos viejos y nuevos, o sea: con el movimiento obrero organizado (al que más vinculado estuvo por su militancia comunista), con el movimiento estudiantil y universitario (en el que actuó como enseñante y profesor de universidad que era) y con los movimientos ecologista, feminista y pacifista, sobre todo a partir del inicio de la publicación de la revista mientras tanto en 1979.
6.No me voy a detener aquí en el papel que MSL jugó en los distintos movimientos sociales, particularmente en el ecologismo de la primera hora, en la discusión sobre el feminismo de los setenta y en el pacifismo de los ochenta, porque de eso hablarán (o habrán hablado) Elena Grau, Enric Tello y Enric Prat. Me limitaré aquí a dos apuntes breves y a un ejemplo para indicar tres cosas que aprendimos de MSL quienes tuvimos la suerte de trabajar con él.

influencia que tuvo en los movimientos sociales mientras vivió.
qê~íμ=ÇÉ=ÅçãéäÉãÉåí~ê=
ÅçåçÅáãáÉåíç=ÅáÉåí∞ÑáÅç= ó= é~ëáμå= ¨íáÅçJéçä∞íáÅ~
Uno: al relacionarse con los movimientos y con los partidos, y al actuar en ellos, MSL siempre dio mucha más importancia a lo social que a lo político, a la dimensión estratégica que a la táctica, a la crítica de lo existente que a la institucionalización de los movimientos y de los partidos.
Dos: al relacionarse con las personas que actuaban en los movimientos y en los partidos que él también conoció y en los que actuó, MSL tenía una capacidad de argumentación racional y una fuerza de convicción de los demás como no he conocido en ninguna otra persona de las que he conocido. Por eso tuvo la gran
Pondré ahora un ejemplo de esa forma de argumentar, que me parece relevante y que prueba por enésima vez la libertad de pensamiento del marxista que era MSL. El ejemplo se refiere al debate, en el seno del movimiento por la paz, en la primera mitad de los años ochenta. MSL intervenía en una controversia que enfrentó a otros dos grandes marxistas del momento: el historiador británico E.P. Thompson y el filósofo alemán Wolfgang Harich: “Pretender animar un movimiento por la paz en los países capitalistas prohibiendo que éste se extienda a los del otro bloque [a los del bloque entonces llamado socialista] es un disparate político tan grande que resulta incomprensible que Harich crea eso viable. Su propuesta equivale a la autoliquidación del movimiento por la paz, el cual, por cierto, ha tenido ya alguna manifestación muy interesante en el mismo Estado en que vive Harich, la RDA. La propuesta de Harich acarrearía la autoliquidación del movimiento por la paz porque redundaría en hacer de ese movimiento un mero apoyo externo a la diplomacia soviética. Su propuesta, eso sí, nos despeja una duda: es tan burda, que ningún agente competente de los servicios de propaganda e información soviéticos se habría atrevido a formularla; luego queda claro que Harich no es uno de esos agentes” [Texto completo en M. Sacristán, Filosofia y Metodología de las Ciencias Sociales (III) , Barcelona: Editorial Montesinos, en prensa].
Obviamente, hoy ya no se habla así ni se discute así entre marxistas, con tanta claridad, veracidad e ironía ■
El Viejo Topo 452 / septiembre 2025 / 27
Harich
Althusser
Korsch
Sacristán, la ético-política del comunismo
Entrevista
a José Sarrión
Profesor de filosofía de la Universidad de Salamanca, José Sarrión Andaluz (Cartagena, 1982) es un gran estudioso de la obra de Manuel Sacristán. Además de las varias coediciones de su obra (Sartre, Metodología y Filosofía de las Ciencias Sociales), su tesis doctoral, publicada por Dykinson en 2017, lleva por título La noción de ciencia en Manuel Sacristán.
Hiciste la tesis doctoral, la segunda que se presentó sobre la obra de Sacristán, en torno a “La noción de ciencia en Manuel Sacristán”. A día de hoy, ¿qué es lo que a ti te parece más vigente, más interesante de su obra?
—Antes de comenzar, me gustaría señalar lo insólito de esta situación. Lo lógico sería que fuera yo quien te entrevistara y te preguntara tu opinión, dado que eres el principal especialista en la obra de Sacristán.
Ya será menos, querido José. En todo caso, está muy bien que de cuando en cuando seamos un poco ilógicos.
—No es nada sencillo responder a tu pregunta. El carácter poliédrico de su obra es lo que genera tantos puntos de interés, algo que podría decirse de cualquier clásico de la filosofía y la política, ya sea Gramsci, Marx o Aristóteles, cada uno, evidentemente, en su campo, sin pretender entablar comparaciones imposibles.
Tres autores muy estudiados por Sacristán, como sabes. Me apunto esta referencia tuya a los clásicos, te pregunto más tarde sobre ello. Te he interrumpido.
—Para acercarnos mejor a Sacristán, un buen método puede

ser dividir su vida en etapas. Las dos propuestas de periodización de la vida de Sacristán son las que propusisteis Paco Fernández Buey y tú mismo en la Introducción a vuestra antología De la primavera de Praga al marxismo ecologista. Entrevistas con Manuel Sacristán Luzón (Catarata, 2004) y la que propone Juan-Ramón Capella en La práctica de Manuel Sacristán. Una biografía política (Trotta, 2005). Ambas periodizaciones son más o menos coincidentes en cuatro periodos. Primero: una etapa de formación, entre 1941 y 1955 que comenzaría con sus primeros escritos universitarios y terminaría aproximadamente con el fin de Laye en 1954 y sus estu-
José Sarrión Andaluz
dios en Münster entre 1954 y 1956. Segundo, un primer periodo de madurez, que comenzaría con su retorno a España en 1956 y su ingreso en el Partido Comunista de España y el PSUC, y terminaría, después de los acontecimientos de París y Praga en 1968, con su dimisión en dicho partido en 1969. Tercero, un periodo de transición intelectual, que abarcaría hasta mediados de los años 70, donde propugna la autocrítica del movimiento comunista y señala problemas nuevos en la crisis del movimiento comunista. Cuarto, un segundo periodo de madurez que comenzaría con la fundación de las revistas Materiales y mientras tanto, hasta su fallecimiento en 1985. Esta etapa estaría marcada por la elaboración de un proyecto roji-verde-violeta.
estuvo fue Sacristán. Pero en esta primera etapa, no obstante, no estamos aún ante el Sacristán más político, que es el que más me interesa.
Sacristán prevé la derrota del proyecto comunista antes que la mayoría
Ya en esta etapa, como señalas, hay textos filosóficos, literarios e incluso políticos de mucho interés. Pienso, por ejemplo, en su crítica del Alfanhuí de Sánchez Ferlosio, en sus textos sobre dramaturgia norteamericana (Wilder, O’Neill) o en sus varios textos sobre Ortega (y Heidegger) y Unamuno. A mí me siguen gustando mucho dos artículos políticos de esta etapa: “Comentario a un gesto intrascendente” (Laye, 1950) y un “Entre sol y sol” de enero-febrero de 1952 sobre la primera visita de la Escuadra usamericana al puerto de Barcelona.
Se podría introducir algún pequeño matiz, pero a mí me sigue pareciendo razonable esa periodización que apuntas, muchísimo más de Paco Fernández Buey que mía.
—Respecto a su primera etapa, el Sacristán en periodo de formación, también conocido como Sacristán pre-marxista, creo que ya vemos en él rasgos de genialidad, si bien no encuentro unas aportaciones tan sustanciales como en las etapas posteriores. Vemos un Sacristán en formación, muy humanístico, aún no introducido en el campo de la ciencia con tanta precisión como sucederá a partir de Münster, aunque ya se puede intuir su interés. Lo interesante a mi juicio de esta etapa es que podemos observar que ya entonces Sacristán se erige como miembro de pleno derecho de la generación de los 50 de Barcelona, con una cultura a la altura de un Lukács, un apetito lector salvaje y un carácter crítico poco común. Un joven estudiante que lee poesía, escribe teatro y crea sus primeros ensayos filosóficos con un nivel impropio de su edad. Un filósofo que combina su interés por la cultura y la filosofía europeas con un gran conocimiento de la tradición española, como Ortega y Unamuno, lo cual por cierto es muy importante, porque Gramsci o Lenin nos han enseñado que para hacer política hay que conocer la tradición del país al que uno pertenece, crear un marxismo entroncado en la tradición cultural en la que uno habita, y eso en España nadie lo consiguió, pero creo que quien más cerca
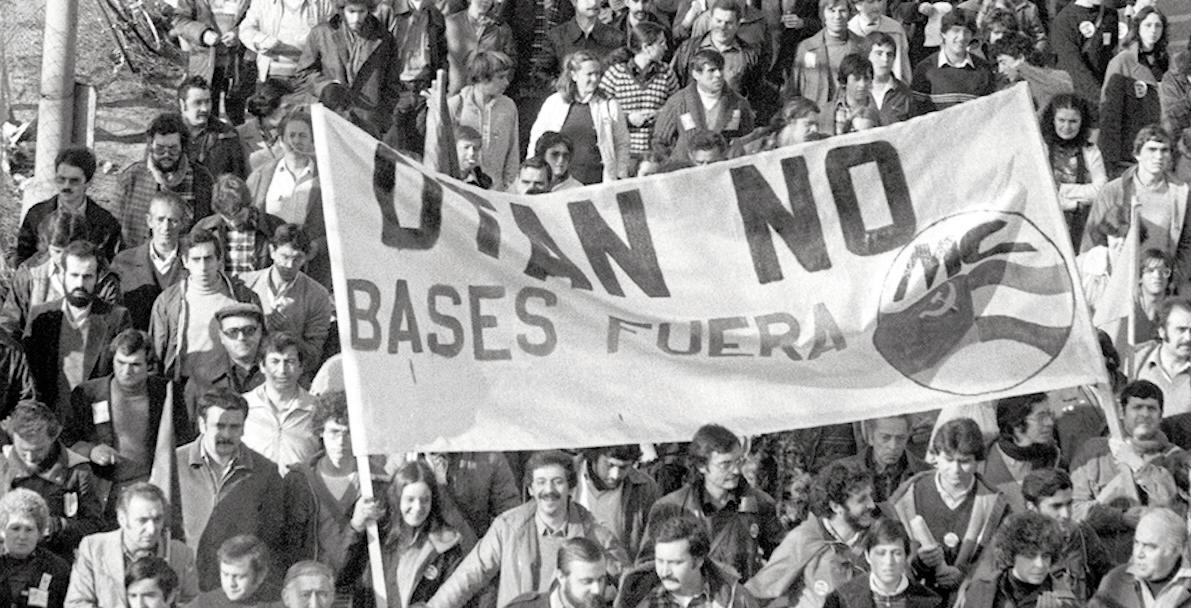

Manifestación contra la OTAN del 25 de Enero de 1981
La ''Capuchinada'', asamblea del SDEUB
—No cabe duda de la importancia de los textos que señalas, que muestran las raíces de Sacristán. No debemos olvidar tampoco su interés por Simone Weil, autora que en los últimos años ha recobrado mucho interés en España. Ahora bien: el segundo Sacristán, el posterior a Münster, es ya un Sacristán comunista. Y militante. Y dirigente. Para mí esto es muy importante porque los verdaderos clásicos de la tradición comunista no son meros teóricos, ni tampoco simples organizadores o propagandistas, sino aquellos escasos dirigentes que han logrado unir teoría y praxis. Esto intentaba ser Marx, esto fueron sin duda Lenin, Lukács, Gramsci, cada uno con mayor o menor éxito. Sacristán vuelve a España en 1956 ya como militante del PCE-PSUC, y hasta 1969 es dirigente –insisto, dirigente, no simpatizante ni firmante de manifiestos–de dicho Partido. Montserrat Galcerán señaló este punto en la pre-sentación del Año del Centenario, que realizamos en la Fiesta del PCE de 2024: que en España no hemos tenido apenas personas que fueran, a un mismo tiempo, teóricos y dirigentes. Hemos tenido buenos dirigentes y buenos teóricos, pero personas que fueran ambas cosas, no. Y Sacristán, recordaba Montserrat, sí cumplió ambos papeles durante esta etapa.
—Esta muy bien que insistas en ese punto, a veces olvidado. Fue, como recuerdas, miembro del comité ejecutivo del PSUC entre 1965 y 1969. No hay muchos casos parecidos en la tradición comunista española o en la de otros países.
—Durante esta etapa emplea su arsenal teórico y su capacidad de trabajo para hacer trabajo clandestino: primero, crear Partido en la Universidad, que es su espacio sectorial de militancia; segundo, impulsar frentes de lucha comunes (el más destacado en dicha época el SDEUB, más adelante lo serán las CCOO de la Enseñanza, el CANC, etc); tercero, elevar el nivel de formación teórica del Partido; cuarto, relizar una política de difusión cultural del marxismo en España a través de su labor como traductor y editor. Esto demuestra que estamos ante un cuadro político inteligente y práctico, con capacidad de construcción práctica y de tejer alianzas. Por esta razón se convierte en el gran referente del antifranquismo en la Universidad de Barcelona. Sería muy difícil definir esta etapa, que a mi juicio es impresionante. Por poner solo un ejemplo: sus escritos sobre la Universidad, espe- cialmente sus Tres lecciones sobre la universidad y la división del trabajo.
Te interrumpo. Precisamente la primera vez que lo oí fue en marzo de 1973, en una conferencia sobre esta temática. Aunque
entendí poco (yo era de cien cias, de mates), me deslumbró totalmente. Continúa por favor. —Esas lecciones, decía, son una pequeña muestra de cómo usar correctamente el análisis teórico para la intervención política. Es decir: estamos en un contexto de lucha por una Universidad Democrática bajo el franquismo, en plenos años 60; en este contexto, en concreto a finales de dicha década, un grupo de izquierdistas universitarios llama a abolir la Universidad. Y Sacristán, que está en medio del meollo y de la organización del movimiento, responde con un análisis serio, para explicar por qué el hecho de que la universidad sea una instancia de reproducción hegemónica no es razón para abolirla, sino, por el contrario, para luchar por la entrada de las masas obreras en la misma. ¿Por qué? Porque la reproducción de hegemonía de la Universidad no se produce simplemente mediante la ideología que se vuelca en el aula, sino, sobre todo, en el hecho de que el acceso a los estudios superiores está condicionado clasísticamente.
Estamos ante un texto que une a Ortega y a Gramsci. En él vemos intervención política de coyuntura, pero también rigor teórico que aspira a hacer análisis de profundidad. Y además un conocimiento que combina los marxismos más avanzados de la época (en aquel momento Gramsci aún es prácticamente desconocido en España) junto a los autores más importantes de la tradición hispánica comoes el caso de Ortega. Y, no lo olvidemos, todo ello con vocación de hacer política. Es potentísimo, porque el texto finaliza con una predicción de futuro muy llamativa, valiente y poco común en la actualidad. Pocos teóricos se atreven ya a hacer juicios acerca de hacia dónde se desplaza la realidad, a tratar de definir tendencias reales, pero esto en política es fundamental. Pues bien, el análisis de Sacristán sobre la Universidad termina prediciendo que, tarde o temprano, el poder burgués tendrá que introducir o reforzar “barreras horizontales que produzcan aún más estratificación, estamentalización intrauniversitaria: graduados de 1.ª, de 2.ª, de 3.ª. […]. La estrategia capitalista reacciona reforzando la jerarquía ya en la misma titulación”. Esto es increíble, porque du rante medio siglo pareció que ese análisis no se iba a cumplir.
¿Y por qué dices que pareció que no se iba a cumplir?
—Porque en las décadas posteriores a este escrito más bien la Universidad se “masificó” y se produjo una entrada sustancial de hijos de la clase obrera en la misma (aunque desde luego no en las mismas condiciones que para las clases medias, evidentemente). Sin embargo, a los pocos años de empezar el siglo
XXI, en España se combina el proceso de Bolonia con una salvaje subida en las tasas universitarias (aún más sangrantes en el caso de los Másteres, muchos de los cuales son obligatorios, por ser profesionalizantes). Y entonces el análisis de Sacristán se cumple. Yo leo este texto precisamente en 2008, cuando estamos en plena lucha contra el Plan Bolonia. Una época muy difícil para ser comunista, con el Gobierno Zapatero en una de sus máximas cotas de popularidad. Por poner un ejemplo: las Juventudes Socialistas del PSOE venían a intentar reventarnos las asambleas de Estu- diantes contra Bolonia porque, según ellos, éramos poco menos que unos reaccionarios antieuropeos que no entendíamos la modernidad de la Universidad, y las consignas del “giro enseñanza-aprendizaje” que iban a revolucionar la universidad española y a rescatarla de su centenario atraso. Todo consignas emitidas desde el Gobierno que, con el tiempo, se revelaron una zanahoria ideológica, puesto que el palo material era la subida de tasas y la jerarquización de los títulos. Y entonces, en ese contexto de lucha contra Bolonia en la Universidad, Sacristán me enseña, teniendo yo 26 años, que la universidad es precisamente eso, que su función hegemónica consiste en que no todos puedan entrar en las mismas condiciones. Que no es que los dirigentes de la universidad o del Gobierno sean ineficaces, sino que cumplen a la perfección la función que deben cumplir para que el capitalismo funcione y para que los de siempre obtengan sus beneficios. Este texto, cuya confección comienza en conferencias entre 1969 y 70 es tremendo, porque mientras se redacta Sacristán estaba sufriendo condiciones de persecución absolutas, expulsado de la universidad por su actividad política. Y su análisis sobrevive medio sigo y reaparece en 2008 para inspirar a un puñado de jóvenes comunistas que buscábamos orientación teórica para entender nuestra realidad. Esto es clave, y para mí es el Sacristán de los 60, el Sacristán dirigente comunista, en uno de sus momentos de máximo esplendor, sin desmerecer en absoluto sus etapas posteriores.
Depresión política y personal (clínica), decepción con los eventos históricos de la época, enfrentamientos en el partido, y –me imagino– cansancio acumulado; puesto que la militancia, si se practica bien, es durísima y agotadora. Y Sacristán dimite de sus cargos en el 69, atravesando una depresión, si bien lo hace discretamente. Recorde- mos que unos años después vendrá toda una fiesta de exhi- bicionismo anticomunista, de ex militantes arrepentidos del PCE que se entregarán al nuevo PSOE otanista y neoliberal. Sacristán no será uno de ellos, al contrario.
Por supuesto, era impensable en su caso.

Recordemos también el Manifiesto “Por una Universidad democrática”, el texto que se leyó (creo que lo leyó Paco Fernández Buey) en la constitución del Sindicato Democrática de Estudiantes de la Universidad de Barcelona (SDEUB), la que suele mal llamarse “Capuchinada”. —Por supuesto. Podríamos pasar días repasando las aportaciones de Sacristán durante esta etapa, durísima pero apasionante.
Ahora bien, esta etapa termina, y lo hace de manera trágica.
—Mantiene su dimisión en discreción, manteniendo el carnet durante otra década. Y, mientras sucede esto, ocurre que la sociedad española (y europea) se está derechizando. Estamos ya en el post68. Antes mencionábamos sus Tres lecciones sobre la universidad y la división del trabajo, escrito por primera vez en 1969-70. Casi 10 años después de su primera redacción, el texto se reedita. Pero en dicha reedición, en 1977, el propio Sacristán reconoce que aquel viejo riesgo de izquierdismo que representaban los “abolicionistas de la Universidad” de mediados de los 60, ha desaparecido ahora a finales los 70. Y que ahora el problema es precisamente el contrario, es decir, que “buena parte de la insensata vanguardia estudiantil de 1967-1972 se ha hecho tan estérilmente ultrasensata que este viejo material será quizás útil empleándolo al revés que en 1970”. Esta frase creo que resume muy bien la perplejidad de Sacristán, un comunista de mediana edad que prevé, antes José Sarrión con Víctor Ríos y Jorge Riechmann

que la mayoría, que el proyecto comunista se va a disolver como un azucarillo. Que nos han derrotado. Y esto a pesar de que el ambiente general, hacia mediados de los 70, más bien parecía indicar lo contrario.
Estás haciendo referencia a la nota previa que escribió en enero de 1976 para la edición de su texto, traducido al catalán, en la revista rosellonesa Aïnes. Hablabas de derrota.
—Sí. Creo que Sacristán ve esta derrota antes que la mayoría, y es probable que influya en su depresión. Y de ahí Sacristán empieza a interesarse por ejemplos de resistencia. Aparecen sus notas a la traducción de Gerónimo, sus escritos de Ulrike Meinhof. No es que él considerara a la cultura apache la mejor cultura del mundo, ni que la RAF le pareciera el modelo político a seguir. No. Lo que le interesa son los intentos de “ir en serio”, frente a un mundo cada más más derechizado en el que habita, y una izquierda “ultrasensata”. Le interesa, en suma, estudiar ejemplos de resistencia.
reconstrucción teórica de la tradición comunista, con una enorme sensibilidad hacia los nuevos movimientos sociales, aunque sin perder nunca el hilo rojo y la creencia en la centralidad de la clase obrera.
Por ejemplo, como recuerdas bien, en aquel texto inolvidable que fue el editorial del primer número de mientras tanto Estamos en el otoño de 1979.
—Comento esto último porque, de manera manipuladora, a lo largo de los 90, y de los 2000, algunos sectores de la izquierda vendían los nuevos movimientos sociales o la política verde, incluso el ecosocialismo, como un intento de suplantación de los partidos comunistas. Y esto es una falsedad histórica y teórica, porque el ecologismo político nos obliga a volver a ser revolucionarios, a alejarnos de cualquier tentativa socialdemócrata, puesto que el problema ecológico no se arregla con una redistribución de la renta a la vieja usanza, sino con transformaciones radicales del sistema de producción y de consumo.
O sea, eso que tradicionalmente llamamos una revolución.
Digamos, usando una de sus expresiones, más motivos (y muy importantes) para cultivar y alimentar la llama anticapitalista de siempre.
içë=åìÉîçë=ãçîáãáÉåíçë= ëçÅá~äÉë=ÖÉåÉê~êçå=ìå~=ÉåçêãÉ= ëÉåëáÄáäáÇ~Ç
“Ir en serio” uno de sus interesantes conceptos en el ámbito de la lucha política, incluso también en el ámbito del trabajo y de la reflexión intelectual. —Y en ese momento, y aquí hay otro momento de genialidad, descubre la ecología. Esto es increíble, porque el informe al club de Roma de 1972 no cayó especialmente bien en toda la izquierda. Pero Sacristán lo lee, lo estudia, y concluye que el nuevo paradigma ecologista es una razón para recuperar la raíz revolucionaria del mar xismo frente a las tentaciones eurocomunistas o so- cial-demócratas, una temática que por cierto le interesa de siempre, es de lo que más le interesa de Lenin o Lukács. Y, entonces, poco a poco, inicia un proceso de
Este Sacristán “de transición” dará lugar, finalmente, al último Sacristán, a su segundo periodo de madurez, que será el de mientras tanto. Un pensador potentísimo, que no renuncia ni a una molécula de su núcleo comunista éticopolítico, pero que está dispuesto a releer todas las teorías que sean necesarias. El nombre de mientras tanto es en sí mismo una provocación, como sabes muy bien. Cuando las revistas políticas tenían nombres “vencedores” y optimistas, Sacristán, con la retranca que tenía cuando quería, dice que, puesto que nos han derrotado, mientras nos recomponemos, habrá que estudiar y dialogar, mantener “racionalmente sosegada la casa de la izquierda” como dice en el editorial del primer número de mientras tanto que antes citabas. Y recuperar la alianza ochocentista entre la ciencia y el movimiento obrero. Esto es una clave impor- tantísima, porque no olvidemos que cuando Sacristán impulsa mientras tanto, coincide con el proceso de hundimiento del PCE y de todas las organizaciones comunistas a su izquierda, la hegemonía casi absoluta del PSOE y todo lo que sabemos que vino después.
Pero tu pregunta inicial era qué es lo que me parece más vigente, más interesante de su obra.
José Sarrión con la activista palestina Ahed Tamimi
Sí, esa era mi pregunta inicial, pero ya nos has dado algunas pistas importantes.
—Dentro de esas cuatro etapas que hemos definido, me atrevería a destacar tres rasgos. Primero, un revolucionario consecuente, que no se vende, pero que al mismo tiempo mantiene una actitud crítica constante, ya sea hacia su propia dirección o compañeros de partido o hacia los clásicos de la tradición. Con un olfato muy fino para detectar los riesgos de institucionalización de la izquierda, que, a mi juicio, han terminado sucediendo.
Segundo, una visión amplia, no sectaria, de política de alianzas entre las diferentes sensibilidades de la izquierda, pero sin falsos tacticismos, con honestidad para que el diálogo sea sincero (por ejemplo, con el anarquismo o con el cristianismo).

Tercero, una actitud ética de compromiso con los desposeídos, con los trabajadores, con los proletarios, las mujeres, los jóvenes, los inmigrantes (que entonces eran de interior), los pueblos del tercer mundo. La lucha por la paz, contra la OTAN, contra las nucleares… todo esto es Sacristán.
Como ves, es de una complejidad gigantesca, porque como todos los revolucionarios, no es que realice una sola propuesta teórica y se eche a descansar, sino que Sacristán va teorizando, leyendo y dialogando –con la tradición pero también con los últimos desarrollos científicos de su tiempo– mientras vive e intenta intervenir en su tiempo histórico.
Hay un punto que dejamos pendiente, el asunto de los clásicos. ¿Sacristán es un clásico? ¿Del marxismo comunista español, de la filosofía? Antes, si te parece, ¿qué es un clásico desde tu punto de vista?
—En Verdad y método, Gadamer dijo que «es clásico lo que se mantiene frente a la crítica histórica”.
Yo creo que Sacristán es, en primer lugar, un clásico de la filosofía española del siglo XX, por varios motivos. Por supuesto, por su papel como difusor cultural, lo cual implica sus 28.000 páginas de traducciones, su papel como editor o su rol como reintroductor de la lógica formal en España, esto último estudiado por Luis Vega Reñón.
Pero, principalmente, porque sus tesis conti- núan interpe-
lándonos. En junio, en el marco de un Seminario del Programa de Doctorado de Filosofía de la USAL, Fernando Broncano mostró, por ejemplo, la continuidad de la discusión en torno al lugar de la filosofía en los estudios superiores, la cual continúa viva a día de hoy en unos términos no muy alejados de los que planteó Sacristán en su famoso texto de los 60. Cuando hablamos de continuidad, hablamos de autores que continúan debatiendo en torno a estas nociones, a si podemos hablar de una filosofía sustancial o no, etc. Esto es ser un clásico.
O, por ejemplo, un aspecto que está por estudiar es cómo Sacristán se adelanta a temáticas y análisis que décadas después van a descubrir otros autores. Es el caso de su estudio acerca del metabolismo entre naturaleza y sociedad, que luego trabajarán autores como Foster, o su comprensión de la unidad de acción entre el socialismo, el feminismo, el ecologismo y el movimiento por la paz, que prefigura en parte lo que autores posteriores trabajarán en torno a la idea de interseccionalidad.
O su visión acerca de la necesidad de regular las fuerzas productivo-destructivas, donde hay una anticipación a algunas de las ideas que configuran el movimiento decrecentista actual. Hoy, a la luz de estos autores y movimientos, podemos releer a Sacristán y encontrar en él puntas críticas y observaciones que nos permiten comprender mejor el mundo que habitamos.
Sé que hay muchos otros temas sobre los que podríamos hablar y hablar, pero todo tiene su fin, también esta conversación. ¿Quieres añadir algo más?
—Sí, lo más importante: agradecerte todos tus años de trabajo recuperando a Sacristán y a Fernández Buey. Tu labor ha sido y es fundamental para mantener vivos a estos autores y para que jóvenes militantes e investigadores se interesen por ellos y les lean. Este trabajo debe ser reconocido, pues su valor es inestimable.
Muchas gracias por tus generosísimas palabras ■ centenariosacristán

Europa y la selva
por Carlos X. Blanco
L~=~êêçÖ~åÅá~=ÉìêçéÉ~=é~ëμ=~=ëÉê=~ìíçÅçãéä~ÅÉåÅá~I=ó=¨ëí~=åçë=ÉñáÖÉ=áÖåçê~ê=äçë=ã~äÉë=èìÉ=ÇÉëÅçãéçåÉå åìÉëíê~ë=ëçÅáÉÇ~ÇÉëK=e~ó=èìÉ=çÅìäí~êäçëI=ç=åÉÖ~êäçëK=^Çãáíáê=Éëçë=ã~äÉë=ëÉê∞~=áåëçéçêí~ÄäÉ=é~ê~=åìÉëíê~=Å~å
Ççêçë~=ÅçåëÅáÉåÅá~K
Los países de Occidente duermen su sueño, y este sueño es la siesta que precede a la más larga noche: la noche de la extinción.
Duermen, lo cual significa: desconexión de la realidad. La siesta es profunda, pues a casi todos se les aparecen imágenes que suplantan a la realidad, imágenes que se parecen a “una” realidad pero en el fondo les aleja de ella. Pero sobre ellos, ante todo, se ciernen muchas amenazas y no pocos peligros.
Los países de Occidente se durmieron con la tranquilidad que supone que hay alguien que velaba por ellos. Ese alguien, el Imperio de las Barras y las Estrellas, no nos protegió a los europeos en ningún momento. Ese imperio nació robando tierras, atacando países y masacrando pueblos [A. Scassellati, El Imperio Oculto: El expansionismo criminal estadounidense, Ratzel, 2025]. Solamente la alienación de los pueblos vencidos y colonizados, y varias décadas de propaganda y violación de las mentes, explican que se tome por vigilancia armada, y protección de los “viejos europeos”, lo que en realidad significó ocupación militar y subordinación en todos los demás terrenos (político, económico y cultural).
Así pues, el lector me va a permitir que prosiga con la metáfora. Acaso los países de Europa, ahora reconvertidos en “Occidente”, en puridad, no nos hemos dormido. Quizá sea mejor ir despertando y verificar lo realmente sucedido: que alguien nos ha vertido narcótico en el vaso.
La turbulenta y criminal Europa de las “potencias” se fue al traste en la larga guerra civil de 1914-1945. Los imperios euro-
peos malgastaron millones de vidas y arruinaron la juventud de varias generaciones en trincheras y campos de batalla, yermos y cementerios en donde el nacionalismo se convirtió en sustituto mortífero de la religión. El capitalismo en su fase postrera, entendido como un modo de producción que aúna el insaciable afán de beneficio de grandes monopolios y oligopolios, todos estrechamente vinculados a la gran banca y a grandes estados colonialistas, llevó a nuestros hijos al matadero. Millones de europeos cavaron trincheras y zanjas para muertos. No fue suficiente con masacrar siglos antes a pueblos de los restantes continentes, y no fue suficiente explotar al campesino, al obrero y al “diferente” en el propio continente. El colonialismo de clásica factura, en donde el indígena no europeo podía ser tratado como esclavo, su tierra usurpada y sus recursos robados, dio paso a un nuevo orden de colonialismo altamente militarizado e imbricado con las finanzas y la alta industrialización.
Ya desde finales del XIX las potencias principales de Europa habían experimentado una poderosa industrialización. Esta, acorde con la lógica del capitalismo, abocaba a la concentración y centralización de capitales, y no solo su acumulación. Tal grado gigantesco de producción de plusvalía siempre implica una bajada de la tasa de ganancia: se produce mucha plusvalía que va a parar cada vez a menos bolsillos y se produce más de lo que puede llegar a ser valorizado. Se trata de incrementar al máximo la intensidad de explotación de los obreros, intensidad que supone una tasa de explotación relativa siempre al alza con la mejora técnica y organizativa, a la gran escala de la producción. Aunque el movimiento obrero fue
logrando, tras la muerte de Marx, un avance considerable en la reducción de la jornada laboral en ciertos países avanzados, donde la tasa absoluta de explotación iba cayendo en ellos y, por ende, la explotación de los trabajadores a escala mundial tomó ciclópeas proporciones. Se fueron creando las condiciones dialécticas de la oposición centro-periferia (Samir Amin). La mejora coyuntural y relativa de las condiciones laborales de los obreros del “centro” significó, en realidad, un apriete de tuercas y un aumento de la explotación absoluta (lindante con el esclavismo o haciendo uso explícito del mismo) de la inmensa masa humana de los pueblos de la periferia. En efecto, creándose una aristocracia obrera, les fue posible a los imperios del centro expandir su dominación sobre las periferias africana, asiática, americana y Oceanía, esto es, el resto del planeta.

Aristocracia obrera e imperialismo son dos conceptos que encajan perfectamente en el puzzle. Ambos son facetas de un idéntico prisma, y ambos fenómenos explican cómo los Estados Unidos, una vez asolada Europa (el “centro” original de los imperialismos capitalistas), pudieron jerarquizar su red de neocolonias y protectorados.
A partir de 1898, fecha de su victoria sobre España, los yanquis no solo heredaban el imperio racista de los británicos y completaban su “Destino Manifiesto”, sino que se abalanzaron sobre una potencia europea, primero sobre la más fácil de atacar por lo decadente, y lo hicieron como preludio para su asalto final, que principiaría con la I Guerra Mundial.
España era, a la sazón, un imperio carcomido por una aristocracia muelle y devorado por los corruptos borbones, cuya Corte madrileña había sido muy reacia a suprimir la esclavitud en sus posesiones caribeñas. Toda leyenda rosa sobre el Imperio Español (Gustavo Bueno, Marcelo Gullo, Elvira Roca) queda oscurecida sobre todo por su etapa final, y por datos como la tardía fecha de abolición de la esclavitud (no fue completa en las colonias hasta 1886). Económicamente, el imperio hispánico era impotente desde hacía mucho. Ingleses y franceses hacían bien su negocio extractivo con él, contando con el puñado de familias españolas burguesas y aristócratas parásitas, traidoras y bandoleras, unas camarillas localizadas principalmente en la Corte y en Barcelona. La burguesía catalana de Barcelona, la más esclavista del país y abuela del nacionalismo separatista de hoy, nunca tuvo empacho de emplear el Reino y la Corte de madrileños “señoritos” para obtener rentas, privilegios y facilidades en su negocio de adquirir negros y chinos (“culíes”) y llevarlos a los “ingenios” y plantaciones (léase el último artículo de Higinio Polo en la revista El Viejo Topo, mayo de 2025).
Cuando los Estados Unidos atacaron los restos de un putrefacto imperio como el hispánico, ya subsidiario y expoliado por Gran Bretaña y Francia desde larga data, el viejo mundo del imperialismo europeo no se percató de lo que iba a suceder. Cada metrópoli exportó capitales y prosiguió la extracción de plusvalía a grandísima escala ignorando al advenido yanqui. Las colonias ya no fueron solamente parques de extracción de materias primas y productos agrarios. Las colonias fueron campos de trabajo esclavo o semiesclavo que facilitaron la existencia en las metrópolis de aristocracias obreras y capas de agentes al servicio del imperialismo, estratos imprescindibles para la gobernación de estos imperios. Pero la competencia de clases, que solo ocasionalmente es “motor de la
historia”, contra lo previsto por Marx, se subordinó a una competencia de imperios. Los centros de poder lucharon entre sí por el reparto del mundo. Se desató una carrera loca y violenta por no dejar una parte del planeta –ni desiertos de arena, de hielo o de jungla– sin repartir.
Con los pies puestos encima de la cabeza de España, los americanos se quedaron con Cuba, Puerto Rico, Filipinas, y otras varias posesiones. Pronto, los nativos que se habían querido librar del yugo borbónico (antes que del yugo “español”) comprobaron en sus carnes el horror del genocidio perpetrado por “gringos”. Las técnicas hispanas de confinamiento de rebeldes cubanos en campos de concentración fueron copiadas y ampliadas por los yanquis, quienes pronto emularon a sus parientes genocidas, los británicos. El medio millón de filipinos (hay estimaciones más elevadas) asesinados por el imperio capitalista emergente, el yanqui, son prueba de ello.
Los Estados Unidos crearon un imperio –más bien un “imperialismo”– mucho más acorde con la tecnología disponible a lo largo del siglo XX, más eficaz. La amplia base territorial que caracterizó al Imperio Británico, en la que países gigantes como la India podían ser gobernados y explotados por una exigua minoría de funcionarios y soldados blancos y cipayos, por ejemplo, ya no era el modelo a seguir. Ahora, el poder de la marina de guerra (talasocracia), rápidamente desplazable en todos los océanos y mares, se completaría con la aviación y con la posibilidad de rápidos desembarcos y ocupaciones fulgurantes. En comparación, las viejas potencias europeas parecían dinosaurios de torpe y lento desplazamiento, demasiado dependientes de una masa terrestre “infestada” de nativos que siempre, potencialmente, podrían volverse hostiles. El imperialismo norteamericano fue incorporando todo un sistema que hoy llamaríamos “híbrido”: golpes de estado, corrupción de líderes locales, asesinatos selectivos, bases estratégicas, espionaje, imposición de un modelo político y económico, etc.
El aspecto de la “dominación cultural” fue clave. Mientras Su Graciosa Majestad Británica podía recibir a los reyezuelos sometidos vistiéndose estos con taparrabos, plumas o túnicas tradicionales, los yanquis no entendieron nunca su dominación en términos de verdadero imperio. La dominación era la del capital mismo, y para ello era eficaz la extensión de su “American Way of Life”. Los taparrabos se sustituirán por “jeans”, por la visa, por la Coca-Cola.
Las gorras de béisbol y los calzones de baloncesto profesional eran una plaga en Iberoamérica antes de llegar aquí como
moda para los muchachos, y en Europa se veían solamente en la TV hasta hace no mucho, pero llegaron. Todo lo yanqui, incluso la ideología “woke”, desembarca en el Viejo Mundo junto con todas las modas fabricadas por Hollywood, primero, y los canales de cable o satélite después. Lo que se da en llamar globalización, como bien decía siempre Costanzo Preve, no es otra cosa que ese American Way of Life.
Puede parecer grotesco, pero el hijo del rentista madrileño que antes se hacía llamar “gerente de la empresa”, hoy en día exige que se le llame “CEO”. Así se contribuye a la gobernanza yanqui, administrando de paso los viejos cortijos de la Piel de Toro. Estoy viendo al Paco Rabal de hoy llamando CEO al que antaño era “señorito”.
i~ë=å~ÅáçåÉë= ÇÉ=lÅÅáÇÉåíÉ= ëçå=àìÖìÉíÉë=
Éå=ã~åçë= ÇÉ=ä~=¨äáíÉ
Desde luego, la colonización cultural comienza, bajo el capitalismo, en el mundo de los negocios. Sus for mas, jergas, automatismos de pensamiento… Todo se copia, y a partir de ese sector de la sociedad, que los neoliberales idolatran y elevan a religión, se extiende a todo lo demás. En este sentido, es exacto Fusaro cuando habla de “masacre de clases” en lugar de lucha de clases. Desde la gran Guerra Civil de 1914-1945, los europeos nada saben de verdadera lucha de clases, si bien siempre han existido y existirán meros conflictos laborales, luchas por la mejora de condiciones económicas, presión huelguística, pero presión y violencia también patronal y gubernamental. Pero todo este juego de acción y reacción no es, en modo alguno, una lucha de clases. Es, más bien, “conflicto estratégico” en palabras de G. La Grassa.
El fenómeno de la extinción de la lucha de clases, y la propia extinción de la clase obrera de la metrópoli, la cual incluía la famosa “aristocracia obrera”, colaboradora con el imperialismo y cómplice de la explotación del Sur Global, es de suma importancia para entender el contexto presente. La inteligencia del mismo abarcará los siguientes párrafos. En ellos mostraré que ya no hay restos de aquel imperialismo descrito tan exactamente por Lenin, si bien se ha alzado sobre las ruinas del mismo un nuevo imperialismo y una reconfiguración de grandes bloques.
El imperialismo yanqui ha dado paso a un imperialismo del capital ultrafinanciarizado y globalista que emplea al Estado (con todo su ejército y todas sus agencias), entre otros diversos medios, para imponer su capitalismo extractivo. Todas las
El Viejo Topo 452/ septiembre 2025 /
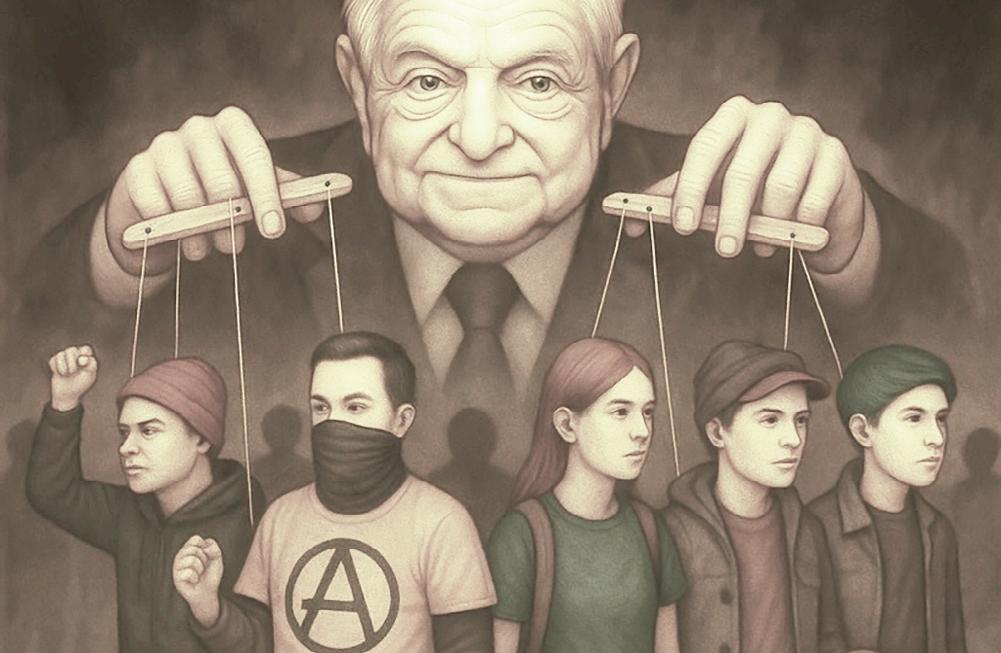
–a excepción de las posguerras– vivirá peor, mucho peor que sus padres. Pues bien: esa generación debidamente indoctrinada en el American Way of Life, que solo en los estratos superiores será nómada, bohemia, progresista, ambigua en orientación sexual y moral, multicultural y ecosostenible será, también, la generación a la que le vuelvan a meter entre las cejas la necesidad supuesta de una guerra contra el peligro ruso.
Las naciones europeas se han quedado muy pequeñas. El mundo se ha reconfigurado en forma de grandes bloques de poder. Es a todas luces notorio que Europa no ha conseguido una verdadera unidad. Una parte consciente (¡ay! no hegemónica en sentido alguno) percibe que esta Europa se ha unido en contra de los intereses de sus pueblos, que añoran de nuevo su soberanía y su moneda propias, arrebatadas en un proceso de “integración” dirigido desde arriba y siempre en provecho de las grandes finanzas y de opacos y despóticos grupos de presión. Pero no sé si será suficiente con esa toma de conciencia minoritaria entre la abulia general.
Los hijos de los europeos vivirán
peor que sus padres
bases que este imperialismo reparte por el mundo, más de 800 frente a la docena escasa que mantienen Rusia, China y otras potencias rivales, todas juntas –me refiero a bases establecidas fuera de sus propias fronteras– es algo que habla por sí mismo. La propia existencia de la OTAN, una vez desenmascarada la verdadera misión frente a su supuesta función ¡protectora! del Occidente europeo, es ininteligible fuera de estas necesidades del 0,1% de capitalistas de la ultrafinanciarización. Todas las naciones del llamado “Imperio occidental” (en acertada expresión de Andrés Piqueras) ya no son otra cosa que juguetes en manos de esta secreta, en parte, élite de poseedores de recursos extractivos carroñeros. El deseado rearme de Europa, que más bien será sobre todo rearme de Alemania, representará el loco objetivo de reactivar “las naciones”, esas tan deslocalizadas y sometidas al globalismo, y resucitarán el nacionalismo guerrero como truco para garantizar y aumentar la intensidad de los procedimientos carroñeros. Los pueblos de toda Europa occidental pagarán muy caro su comportamiento pasivo e indiferente ante esta maniobra burda de saqueo por parte de sus élites a sus famosas “conquistas sociales”. En Europa, ¿qué clase de sociedad hay? Se trata de una generación nueva de gente mayormente adoctrinada en la vida muelle del consumismo cibernético, acostumbrada también a un ritmo raudo a la precarización en todos los órdenes de la vida. Ya no más trabajo fijo, viviendo sin casa propia ni familia propia, transitando de la política del “hijo único” (aplicada voluntariamente y no por imposición del gobierno como en China) a la del perrito mascota. La sociedad de la primera generación de europeos que, en mucho tiempo
Por otra parte, estos pueblos europeos no pueden identificarse ya con una izquierda imperialista y liberal, versión del siglo XXI de aquella aristocracia obrera denunciada en tiempos de Lenin. Las clases medias pauperizadas comprueban que el discurso izquierdista les es ajeno. Se les habla de transición ecológica y Agenda 2030, siempre reajustando el Estado hacia una gobernanza claramente neoliberal, en donde se da por sentado que la producción agroindustrial se ha volatizado y las posibilidades de trabajo digno en ese contexto material de la vida real, donde se introduce valor a las cosas por medio del trabajo, ya no existe. Las clases medias y obreras se hunden en la “liquidez” de un mundo sin contorno ni asideros. El miedo les hace dirigir sus votos, en España, hacia charlatanes como Abascal, del mismo modo que en otros lugares se hace lo propio con sus equivalentes autóctonos. Adoran a Trump y a Netanyahu, y si no lo hacen les sonríen en secreto sus “gracias” y sus viriles demostraciones de fuerza. Lamentablemente, la fuerza de esta ultraderecha no reside en la firmeza y la bravura ante peligros como la precariedad creciente y la invasión migratoria (que son peligros reales) sino, como ya he dicho, en el miedo. Al no sentirse respaldados por una izquierda armada con el marxismo, que luche por el trabajo y su dignidad, las masas atemorizadas se entregan a la protección de personajes a la vez vulgares y siniestros, cuyas conexiones con el sionismo hacen temer lo peor.
Si bien puede ser muy cierto que Soros nos está llevando a
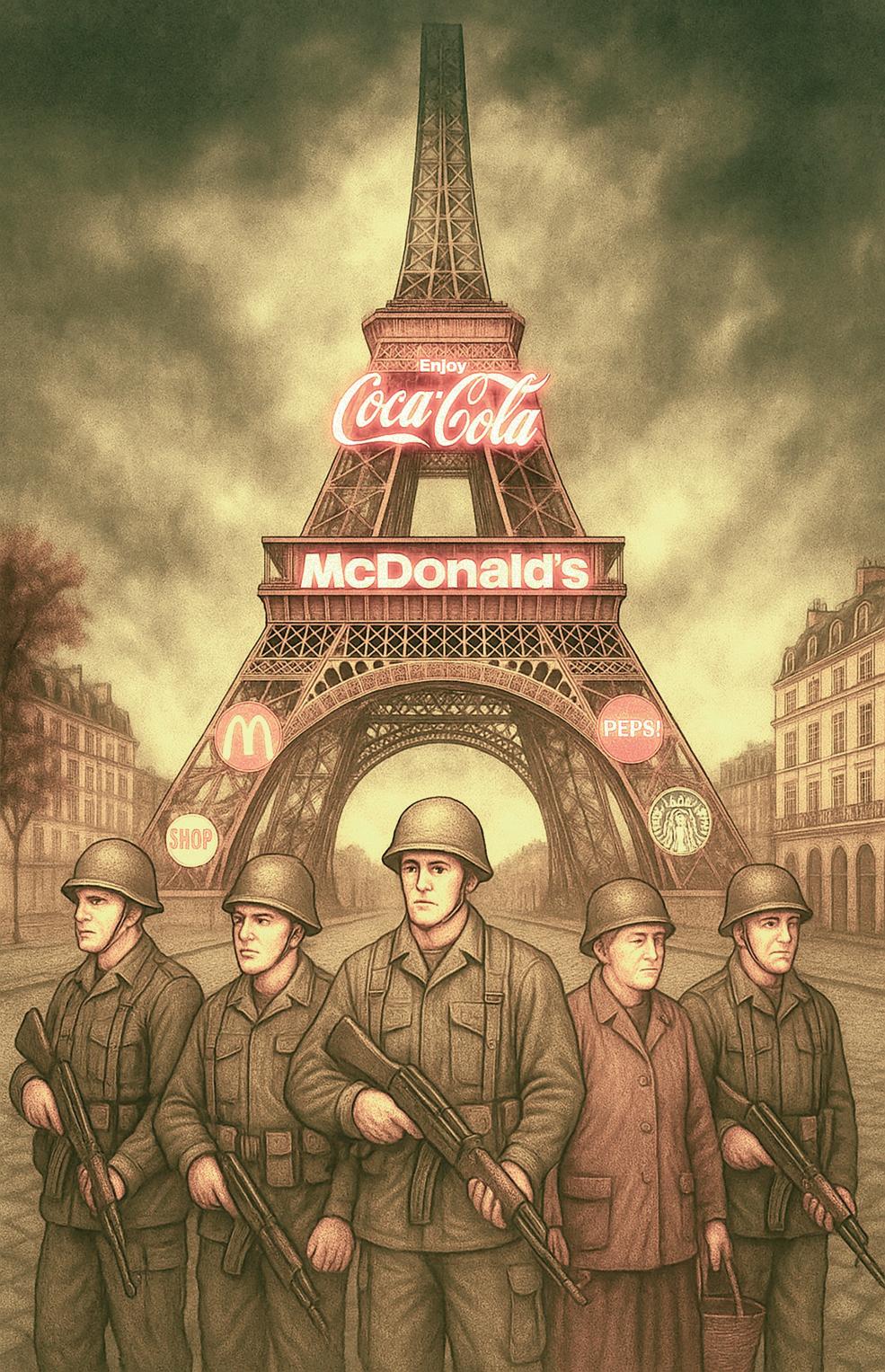
la ruina con sus pateras-taxi y sus mafias inmigracionistas, haciendo que la Armada y los estados nacionales de Occidente se reconviertan en grandes ONGs especializadas en el tráfico de personas (como denuncian Fusaro, Baños, Pasquinelli, etc.), no menos cierto puede ser el hecho de que el voto anti-invasión migratoria esté también dirigido, justamente como drones y bombas desestabilizadoras, por sectores de ese poder negro de los grandes financieros carroñeros. La estrategia siempre es la misma: destruir, sembrar el caos, para luego hacerse aún más ricos “reconstruyendo”. Asistimos impertérritos a las declaraciones genocidas de Trump, aplaudidas por el hebreo más nazi de la historia, acerca de reconstruir una Riviera en la costa de Gaza previa liquidación y eliminación de sus habitantes naturales. Después de Gaza y Ucrania podemos ir nosotros. Antes de la destrucción, el caos multicultural.
Ignoro durante cuánto tiempo aquella temida acusación de “¡antisemita!” seguirá siendo efectiva. Desde luego, la memoria de un pueblo masacrado por los nazis entre 1933 y 1945 ha sido vilmente pisoteada de nuevo, y una nueva “lógica” tanatocrática se ha impuesto en el capitalismo mundial. Esta parte del mundo, la que se arrastra hacia el abismo y la gobernanza del caos made in USA ha cortado todo lazo con su propia tradición de gobierno justo y orientado al bien común, desde su raíz griega hasta la Escolástica y el Humanismo. Ha roto con la parte más racional y límpida de la Ilustración, y el ideal de la “Paz Perpetua” de todos los kantianos parece hoy un jarrón roto. Algunos de nosotros estamos empezando (solo empezando, y demasiado tarde) a estudiar a los rusos y a los chinos, y a todas las civilizaciones que dignamente han sabido resistir al muy rabioso colonialismo occidental. La mala broma, la
“gracia” interna a nuestra tragedia como pueblo, y no como régimen de dominación, es que en nuestra propia casa perderemos el control de lo que nos es más querido: la igualdad y fraternidad entre los dos –¡y solo dos!– sexos, el fomento de la cultura y la libertad entre nuestros niños –a quienes una vez amábamos y deseábamos tener amorosamente procreando–, o la dignidad del trabajo bien hecho, la luminosidad de la razón filosófica y la claridad del entendimiento en ciencia…
En nuestra casa han metido a millones de seres que vendrán a romper cualquier nivel inferior de los salarios y cualquier logos, ley común de convivencia. Ellos, que tanta falta harían en sus propias patrias una vez libres éstas del imperialismo y del marco de intercambio desigual inherente a él, acuden volátiles y hasta empujadas al paraíso del Norte, el de un Estado del Bienestar que ya no es, y que menos aún será, pues nunca fue pensado para alógenos y nunca fue pensado para un contexto de ausencia de aristocracia obrera, e incluso de ausencia de clase obrera. Ya no hay esto, ni plusvalía imperialista a repartir. En mi patria natal, Asturias, se decía esta frase (o algo parecido, pues la memoria me falla con cosas tan lejanas): “cuando ya no hay panchón, todos riñen”. Y esto que sobreviene va a ser peor que una riña por el pan. Va a ser la muerte misma de los pueblos de Europa, inmersos en guerras externas que no les convienen y en guerras étnicas y cosas peores (el “estado de naturaleza” de Hobbes) que nos pondrán a la cola de la Humanidad.
Si no forjamos una alternativa, habrá imperialismo de un lado, bloques rebeldes de otro, y en medio una selva europea muy distinta de la imaginada por aquel dulce jardinero –un día disfrazado de verde caqui– que se llamó Josep Borrell ■

Mao proclama la República Popular China
1. Una brisa de primavera
por Higinio Polo
Aèì∞I=mçäç=çÑêÉÅÉ=ìå=Ç∞éíáÅç=ëçÄêÉ=ä~=Üáëíçêá~=ÇÉ=ä~=oÉé∫ÄäáÅ~=mçéìä~ê=`Üáå~K=bëíÉ=éêáãÉê=~êí∞ÅìäçI=Åìóç=í∞íìäç=êÉÅçÖÉ ìå=îÉêëç=ÇÉ=ìå=éçÉã~=ÇÉ=jáåÖóì~å=vì~å=ÇÉ=NVTOI=~ÄçêÇ~=ä~ë=éêáãÉê~ë=ǨÅ~Ç~ë=ÇÉ=ìå=é~∞ë=çêáÉåí~Çç=éçê=ìå=ëçÅá~ äáëãç=Åçå=Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ë=éêçéá~ëK
La historia de China es la de la civilización viva más antigua del mundo. Voltaire afirmó que «es una desgracia para el género humano que las pequeñas naciones piensen que la verdad solo les pertenece a ellas y que el vasto imperio de la China está en el error.» Voltaire escribió esas palabras cuando las potencias europeas acariciaban el sueño funesto de apoderarse del planeta. Un rasgo de la China de nuestros días es la extraordinaria rapidez con que suceden los cambios, porque su industrialización ha sido la más veloz de la historia: en treinta años ha pasado de ser un país rural a tener la mayoría de su población en ciudades; muchas, gigantescas. Tras la dilatada dominación de mongoles, manchúes, japoneses y occidentales, cuando Mao Zedong proclama la República Popular China el país es un campo de demoliciones, humillado por más de un siglo de rapiña colonial, extremadamente pobre, cuya población disponía de la mitad de los ingresos de los indios. Hoy, la India soporta que una tercera parte de los niños no tenga alimentación suficiente, y la precariedad laboral, la pobreza y los bajos salarios, las viviendas miserables (centenares de millones de personas carecen de retrete en sus casas), el analfabetismo de casi trescientos millones de indios adultos, la limitada participación de las mujeres en la economía, los crecientes problemas agrarios, los ríos envenenados como el Ganges en Benarés, muestran el abismo que separa a los dos países más poblados de la Tierra.
Con la dinastía Qing, al saqueo occidental del siglo XIX siguió el despojo japonés, que empezó a intervenir en China ocupando Taiwán, interviniendo en Shandong y en Manchuria, que culminó con el Manchukuo. Mientras España se desangraba en la guerra civil, Japón atacaba Pekín, Shanghái y
Nanjing, donde su ejército, con el primer ministro Fumimaro Konoe, un personaje siniestro, perpetró una masacre monstruosa. Tras la provocación japonesa con el falso ataque de Shenyang, y la creación del Manchukuo, el incidente del puente de Marco Polo en Pekín marcó el inicio de la guerra con Japón en julio de 1937, donde el PCCh impulsó una coalición con el Kuomintang contra la ocupación japonesa. La victoria de 1945 dio paso al asalto contra los comunistas lanzado por el Kuomintang, que recibió la ayuda estadounidense. La larga guerra civil concluye en 1949, aunque sin la liberación de Taiwán, el Tíbet y la isla de Hainan. El triunfo de la revolución china es uno de los acontecimientos centrales de la historia de la humanidad, equiparable a la revolución bolchevique. Era otoño, pero llegaba una brisa de primavera: el 1 de octubre de 1949, Mao anuncia al mundo que el pueblo chino se ha puesto en pie. Previamente, la CCPPCh aprobó en septiembre la bandera roja de cinco estrellas, la capital en Pekín, el nuevo calendario, y designó a los miembros del gobierno y a Mao como presidente. El tiempo de los Chiang Kai-shek, Wang Jingwei y Chen Gongbo había pasado ya. Las vueltas de la vida: Chen Gongbo, que después se convertiría en un colaboracionista del Japón fascista, había sido uno de los presentes en la fundación del Partido Comunista de China en Shanghái en 1921.
Junio de 1950 es clave: estalla la guerra en Corea y China detiene el objetivo de recuperar Taiwán, Hong Kong y Macao, aunque en octubre se lanza a liberar el Tíbet (donde el gobierno esclavista tibetano recibía ayuda occidental) recuperando Chamdo, que culmina con el convenio de mayo de 1951 («acuerdo de 17 puntos») que reunifica el país. Sin embargo, el
china,1949-2025
gobierno chino tuvo que lidiar con los destacamentos occidentales que operaban en el país tras la derrota del Kuomintang, y con la infiltración. Mao acusó formalmente a Washington y Londres de azuzar la cuestión tibetana. Estados Unidos se inmiscuye en el Tíbet financiando las fuerzas nacionalistas y enviando armamento: busca la desestabilización de China, y lanza comandos armados en el Tíbet desde 1950. Estados Unidos, que intentó conseguir la complicidad y la ayuda


Esclavas sexuales del Ejército Imperial Japonés
de la India, llegó incluso a considerar el reconocimiento de la independencia del Tíbet: aunque Nehru se negó a colaborar, la India tuvo algunos destacamentos armados en el Tíbet hasta entrados los años cincuenta.
Los cuatro primeros años de la república popular fueron difíciles: en muchas regiones actuaban bandas del Kuomintang destruyendo vías férreas y fábricas, y mafias y delincuentes robaban; el Ejército Popular tuvo que movilizar a más de un millón de soldados para hacerles frente, y para acabar con el opio, la prostitución, la usura y el juego. La prostitución era un grave problema: en 1949, solamente en Pekín había varios centenares de prostíbulos, que fueron cerrados, los propietarios detenidos y las meretrices liberadas y acogidas en programas de reinserción social. En dos años se erradicó la prostitución. Uno de las primeros objetivos del gobierno revolucionario fue detener la inflación y fortalecer la economía del país. Tres meses después de la proclamación de la República Popular, más de dos mil empresas y entidades financieras y casi tres mil fábricas y minas habían sido nacionalizadas, y en 1952 se había superado el déficit nacional. La escasa industria estaba destruida por la guerra y se producía menos de la quinta parte de acero que en los años treinta. El esfuerzo se centró en levantar la industria pesada y textil, y en la producción de objetos y herramientas necesarias. En la agricultura, para 1952 se logró aumentar la producción en un 50%. En 1973 se consiguió un arroz híbrido de alto rendimiento, lo que supuso un gran avance en la «revolución verde». A diferencia de Occidente, China no dependió de pesticidas y de la ingeniería genética, sino de la investigación agrícola. El gobierno rompió los tratados desiguales con Occidente, recuperó el control de las aduanas, centralizó los recursos financieros y obtuvo de la Unión Soviética, el primer país que reconoció a la nueva China, un importante crédito de trescientos millones de dólares, y ambos países suscribieron un Tratado de Amistad en 1950.
Una de las primeras decisiones del gobierno fue la reforma agraria
Pekín dejó de reconocer los vínculos que había mantenido el gobierno de Nankín del Kuomintang, estableció relaciones con los países socialistas europeos y con los estados asiáticos limítrofes, y propuso en 1953 y después en Bandung los cinco principios de coexistencia pacífica. También transformó el Ejército Popular de Liberación, que era exclusivamente terrestre, en
Mao proclama la República Popular China
una fuerza que en cuatro años dispuso de marina y aviación. Se lanzó una campaña para erradicar la corrupción, el despilfarro y la burocracia, tras el grave escándalo de Liu Qingshan, secretario del Partido en Tianjin, y Zhang Zishan, corruptos que fueron ejecutados en 1952. Junto a ello, se persiguió el soborno, la evasión fiscal, el robo de propiedad estatal, las estafas en contratos con el Estado y el robo de información económica. Durante la guerra de Corea, algunos empresarios suministraron alimentos y medicinas de ínfima calidad: por ello, más de mil quinientos acabaron en la cárcel.
Una de las primeras decisiones del gobierno fue la reforma agraria, confiscando la tierra a los grandes propietarios para entregarla a los campesinos, que se completó en 1952. En ese momento, casi el noventa por ciento de la población vivía en el campo. Se incautaron casi cincuenta millones de hectáreas de tierra, ganado y reservas acumuladas, que se repartieron entre trescientos millones de campesinos sin tierra. China tenía en ese momento unos 560 millones de habitantes. En 1953, con ayuda soviética, se inició el primer Plan Quinquenal, orientado a desarrollar una economía socialista, dando prioridad a la industria pesada y las cooperativas agrícolas, buscando la autosuficiencia y un desarrollo industrial que llegara al interior del país, en los primeros años con asociaciones público-privadas en todo el sector, que después se convirtió en propiedad del Estado. La transformación de la agricultura se culminó en 1956: más de cien millones de campesinos pasaron a la agricultura colectiva. En 1957, cuando concluye el primer Plan Quinquenal, por primera vez en la historia china el valor de la producción industrial supera al de la agricultura. La adopción de una ley de matrimonio igualitario, con plena igualdad para las mujeres supuso el fin de los matrimonios forzados de la China imperial. También se crearon los «comités contra el opio», que consiguieron poner fin a esa adicción, introducida por los traficantes ingleses, tan miserables que tras las guerras del opio los británicos crearon el banco HSBC (hoy, el mayor de Europa) para invertir los beneficios del tráfico de drogas. Cuando estalla la guerra en Corea, Estados Unidos bloquea el estrecho de Taiwán (que está a 1.600 km de la península coreana) con el pretexto de evitar un ataque chino a la isla; desde entonces, Washington ha seguido utilizando ese recurso para acosar a China. La llegada de Eisenhower, que sustituye a Truman, endurece la política de Washington: el viejo general organiza operaciones armadas encubiertas en Tíbet, y a partir de 1957 el Pentágono empieza a entrenar grupos guerri-
lleros en Saipán (en las islas Marianas del Pacífico, que habían sido españolas) y en Camp Hale, en Colorado. La CIA organizó en Nepal una fuerza militar de varios miles de hombres para las intervenciones en el Tíbet, lanzó en paracaídas agentes y toneladas de armas y preparó emisiones de radio y operaciones de propaganda en todo el mundo, que continúan hoy. Hacia 1958, las fuerzas de guerrilleros khampas (originarios de la región entre Sichuán y el Tíbet) utilizadas por la CIA inician operaciones armadas, y el gobierno de Eisenhower lanza una gran campaña de «denuncia de la violación de los derechos humanos en el Tíbet». Uno de los éxitos de esas fuerzas guerrilleras fue conseguir documentos gubernamentales sobre los graves problemas causados por el Gran Salto Adelante, revelaciones que utilizó después Estados Unidos.

El gobierno rompió los tratados desiguales con Occidente
La Conferencia de Ginebra, abierta en abril de 1954, fue la primera cita internacional donde la nueva China presentó su política exterior. Desde 1945, el Taiwán de Chiang Kai-shek ocupaba en el Consejo de Seguridad y en todos los organismos de la ONU el lugar que correspondía a China. Estados Unidos buscaba su aislamiento, de forma que en 1955 solamente veintitrés países habían reconocido a la República Popular, entre ellos la Unión Soviética y diez países socialistas, y la India.
En 1952 se habían creado regiones autónomas para minorías étnicas: las primeras fueron en Mongolia interior y en Xinjiang, y la Asamblea Popular Nacional aprobó la Constitución en 1954, fijando las asambleas populares como el eje del siste-
Liu Shaoqi y Mao Zedong
i~=êÉîçäìÅáμå
ÅÜáå~=Éë=ìåç=ÇÉ=äçë= ~ÅçåíÉÅáãáÉåíçë
ÅÉåíê~äÉë=ÇÉ
=ä~=Üáëíçêá~
ma político, confirmando a Mao como presidente de la república y a Zhou Enlai como primer ministro, definiendo a China como un país socialista con un sistema de «dictadura democrática popular», y a la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, CCPPCh, como la plasmación del frente único que englobaba a partidos y organizaciones populares y minorías étnicas bajo la dirección del Partido Comunista.
En 1956, Kruschev había presentado su informe secreto sobre Stalin, y el VIII Congreso del Partido Comunista de China se celebra seis meses después. Mao aborda entonces las contradicciones existentes y el Partido lanza un debate abierto para estimular la crítica, que derivó en una campaña contra las tendencias que impugnaban el socialismo, pero cuya aplicación fue un error: más de quinientas mil personas fueron calificadas de derechistas. En Occidente se denominó la «campaña de las cien flores». A finales de los años cincuenta, el desarrollo que hace Mao de la lucha antiimperialista implicaba que todos los pueblos oprimidos utilizaran tácticas de «guerra popular» contra «el imperialismo estadounidense y sus perros falderos», lo que llevó a China a apoyar movimientos guerrilleros en todo el mundo, y que tomó a los fedayines palestinos como modelo.
Mao Zedong proclamó que se debía «seguir el camino soviético». Tareas: levantar el poder popular, derrotar a los últimos focos contrarrevolucionarios y las incursiones organizadas por la CIA estadounidense, y trabajar por la recuperación de territorios arrebatados, de Hong Kong a Taiwán. Las dos décadas largas que van del VIII Congreso hasta 1978 se caracterizan por, primero, el Gran Salto Adelante entre 1958 y 1962; segundo, por la rebelión de los lamas tibetanos que obligó a la intervención del ejército: tras la derrota de las fuerzas del Dalai Lama se abolió la servidumbre en el Tíbet y se creó la región autónoma. Y en tercer lugar, por el reforzamiento del ejército, creando empresas y nuevas ciudades, y enviando millones de obreros, científicos y técnicos al centro y al oeste del país.
El Gran Salto Adelante lanzado por Mao en
1958, fue un grave error. El impulso a las comunas populares (que agrupaban a miles de familias) pretendía industrializar el país para superar una economía agraria, en un esfuerzo que reveló la inexperiencia y la improvisación hasta el punto de que se falsificaban las cuotas de producción, abriendo una gravísima crisis: se desorganizó la agricultura y aumentó gravemente la escasez de alimentos y el racionamiento, la penuria, con la mortalidad asociada a la hambruna. El propio Mao reconoció sus errores en el impulso de la campaña, como también Zhou Enlai. Desde 1961, el Partido Comunista intentó corregir el desastre y, al año siguiente, rehabilitó a muchos de los que padecieron la represión. Junto a ello, muchos otros militantes destacaron por su abnegación: este 2025 se celebra
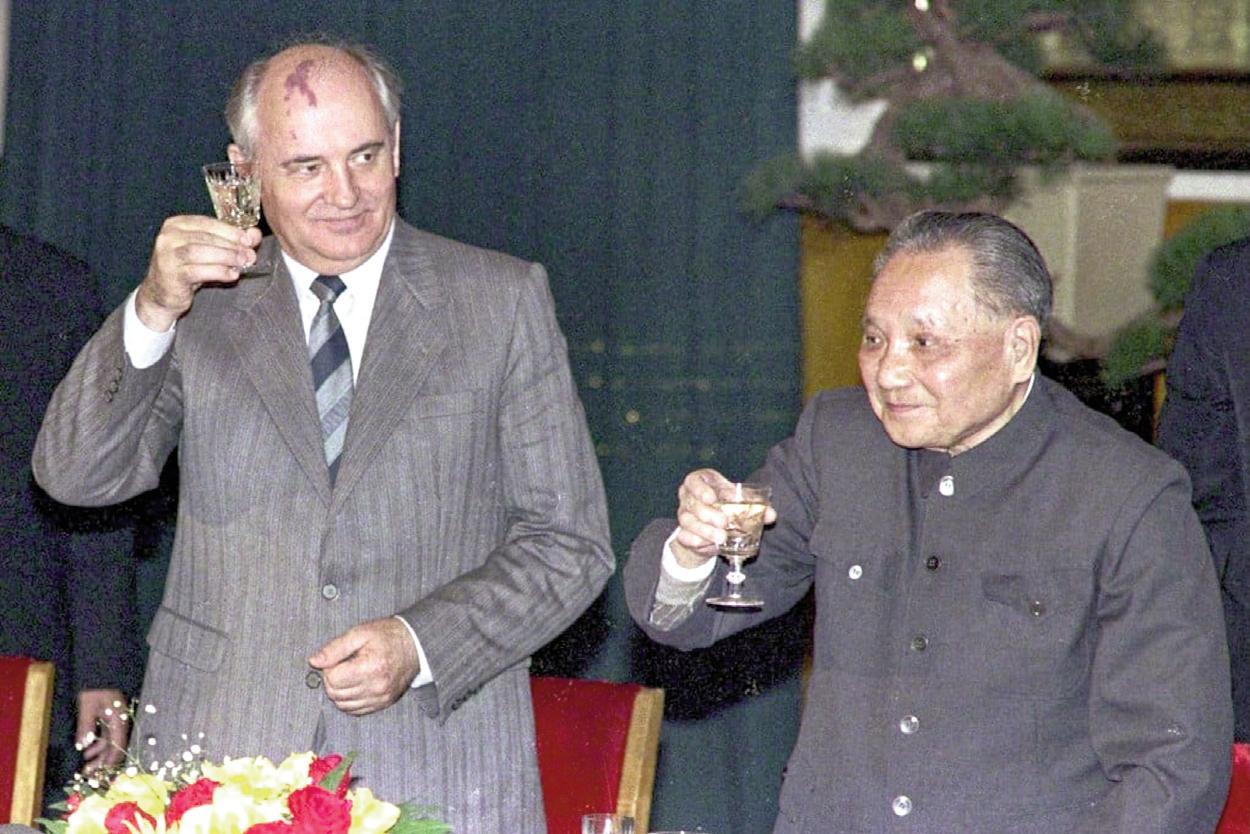

el sesenta aniversario de la felicitación de Mao al soldado Lei Feng por su generosidad y entrega a la causa del socialismo. Hoy, Lei Feng continúa siendo una referencia para la población china.
En ese período del Gran Salto Adelante, se produce el deterioro y después la ruptura de relaciones con el PCUS. En 1958, Nikita Kruschev viajó a China, constatando las diferencias sobre la colaboración militar mutua, el armamento
Deng Xiaoping y Gorbachov en 1989
Jiang Qing, la mujer de Mao

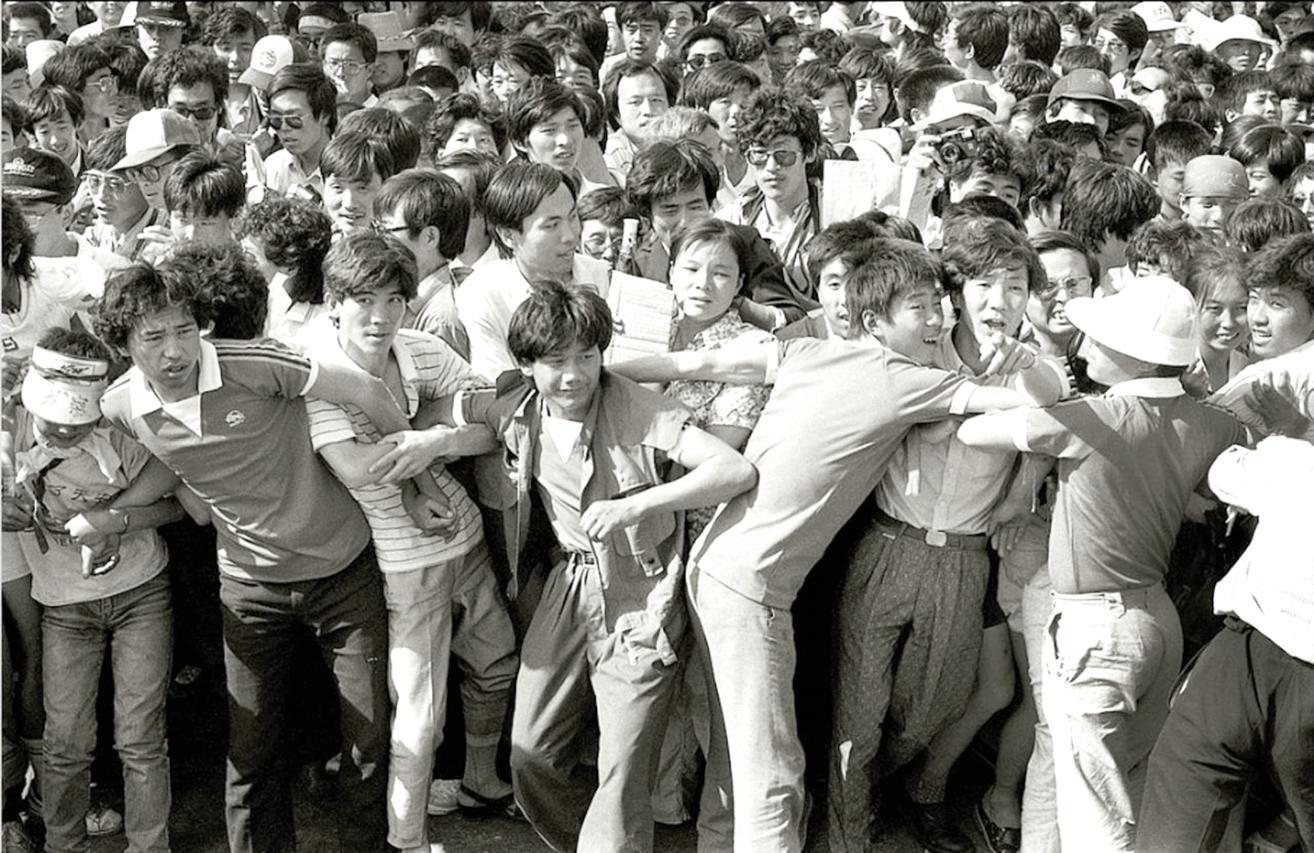
nuclear y las disputas de Pekín con la India, que culminaron con el enfrentamiento en la Conferencia de Partidos Comunistas en 1960, en Bucarest, y después con la retirada de los expertos soviéticos que trabajaban en China poniendo fin a la asistencia. En los años siguientes China denuncia el «revisionismo de Kruschev», lo que estimula procesos de división en muchos partidos comunistas del mundo.
En 1964, se consigue crear la bomba atómica, y dos años después el primer misil, al tiempo que China proclama que nunca será la primera potencia en utilizar armas nucleares. Y en 1979, lanza su primer satélite artificial. También, se planifica un decidido impulso a la cultura y la ciencia. Ese mismo
año de 1964, Zhou Enlai propuso las «cuatro modernizaciones» (agricultura, industria, ejército, y ciencia y tecnología) cuando se agravaba el enfrentamiento con Moscú. Mao denuncia públicamente que la Unión Soviética se había convertido al «revisionismo» y que peligraba el socialismo en China, de forma que en mayo de 1966 se inicia la revolución cultural, una década que desorganizó el país y sembró el caos. Los guardias rojos recorrían China, capturaban a quienes consideraban reaccionarios y los maltrataban públicamente. La revolución cultural comportó la marginación de figuras como Liu Shaoqi y Deng Xiaoping, que fueron acusados de traidores, mientras Jiang Qing (la mujer de Mao) y los guardias rojos ocupaban el escenario lanzando iniciativas, sospechando incluso del gobierno, que derivaron en el caos. Liu Shaoqi, que fue presidente de la república hasta 1968, fue cesado de sus cargos, encarcelado y expulsado del partido, aunque fue rehabilitado en 1978. Especialmente los años entre 1966 y 1971 fueron extremadamente difíciles para el Partido Comunista y para China.
En 1970, el sector que se agrupaba en torno a Lin Biao (que el año anterior había sido elegido por la dirección del Partido como sucesor de Mao) y el que giraba en torno a Jiang Qing se enfrentaron abiertamente en el Comité Central y se suspendió la Asamblea Popular Nacional, APN. El grupo que aglutinaba Zhou Enlai era más prudente, mientras la facción de Jiang Qing seguía una campaña de críticas «a Lin Biao y a Confucio». En septiembre de 1971, Lin Biao huyó hacia la Unión Soviética y su avión se estrelló en Mongolia: la versión oficial tras su muerte explicaba que había intentado dar un golpe de Estado y fue descubierto. Mao también lanzó una dura crítica a Deng Xiaoping, situándolo en una tendencia derechista en el Partido Comunista. En un giro de la situación, la llamada banda de los cuatro (Jiang Qing, Wang Hongwen, Zhang Chunqiao y Yao Wenyuan) recibió las críticas de Mao, Zhou Enlai y Deng Xiaoping.
El año 1976 es un parteaguas: en enero murió Zhou Enlai, que unas
Manifestantes en la Plaza Tiananmen en 1989
Hua Guofeng saluda a trabajadores de Hebei en 1976
semanas después recibió una gigantesca manifestación de homenaje en la plaza de Tiananmén. En septiembre, murió también Mao. Hua Guofeng declara formalmente que la revolución cultural ha terminado, y se pone fin a la desastrosa gestión económica de esos años. Al mes siguiente de la muerte de Mao son detenidos los integrantes de la «banda de los cuatro», expulsados después del Partido, y juzgados y condenados en 1981. El PCCh devuelve sus cargos a Deng Xiaoping en 1977, que pasa a presidir el comité nacional de la CCPPCh. Deng, que había sido arrestado y enviado después a trabajar en un taller, volvió como viceprimer ministro e inició un significativo giro en la política interna en diciembre de 1978. Hua Guofeng sustituye a Mao como presidente del Partido entre octubre de 1976 y junio de 1981, aunque desde el XI Congreso en agosto de 1977, Deng Xiaoping ya desempeñaba una función muy relevante.
El final de los años setenta muestra graves errores en la política exterior: en ese momento, China respalda a los Jemer Rojos camboyanos frente a Vietnam, como hizo también Estados Unidos. Vietnam interviene en Camboya y derriba en enero de 1979 al régimen de Pol Pot, poniendo al descubierto la vesania de los Jemer Rojos. La misión vietnamita no fue del agrado de Pekín, que un mes después, en febrero de 1979, lanzó una operación contra Vietnam que derivó en la breve guerra, apenas un mes, que sin embargo causó varias decenas de miles de muertos. Ese mismo año , China establece relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Los enfrentamientos con Vietnam crearon ansiedad: a los combates de 1979, siguieron incidentes durante los años ochenta, también en el mar. En esos años se elabora la propuesta de «un país, dos sistemas» para facilitar el retorno de Taiwán, que acabaría aplicándose a Hong Kong y Macao, que retornan en 1997 y 1999. Con Taiwán se suscribe el llamado «Consenso de 1992» que establecía que la parte continental del país y la isla formaban una sola China y que sus relaciones no eran entre países diferentes. Sin embargo, en el 2000, Chen Shui-bian, dirigente del Partido Progresista Democrático, rechazó el concepto de «una sola China» y el Consenso de 1992. Tras esa decisión estaba Estados Unidos. También fueron muy graves los errores de
esos años en África: en Angola, con el apoyo al derechista FNLA y la UNITA de Jonás Savimbi en la guerra que se inicia en 1975 contra el MPLA apoyado por Moscú y La Habana. UNITA llegó a controlar casi todo el territorio angoleño hasta la intervención cubana en ayuda del gobierno de Agostinho Neto y el MPLA. En 1985, Deng Xiaoping subraya que los problemas centrales del planeta son el desarrollo y la paz, y China abandona así paulatinamente la errónea visión de enfrentarse a lo que denominaba el «hegemonismo» de la Unión Soviética, y que implicó su acercamiento a Estados Unidos. Sin embargo, las relaciones con Moscú no se normalizaron hasta 1989, cuando ya se había iniciado una profunda crisis en el socialismo europeo y en la URSS.
La reforma y la caracterización de un socialismo propio se inicia en 1978 y abarcará hasta 1992. Los dirigentes chinos sabían que la ansiada modernización conlleva la apertura al exterior: China necesita capitales y tecnología. Se inicia también la renovación política que incluye al Partido Comunista y los organismos del Estado. La reforma afronta una economía atrasada, y el XII Congreso del PCCh, en 1982, consagra el «socialismo con características chinas» y quiere cuadruplicar la

producción del país para final de siglo: el VI y VII planes quinquenales fueron un éxito. En 1981, la Asamblea Popular Nacional rehabilitó a personas injustamente perseguidas durante la década anterior, y el XIII Congreso del PCCh en 1987 cierra el periodo de inestabilidad y adopta una resolución con una mirada crítica hacia la revolución cultural y una evaluación del proceso histórico desde 1949. Además, examina los efectos de la reforma iniciada en 1978 que había establecido cuotas de china,1949-2025
Cartel de propaganda china durante la Guerra de Corea
producción familiares en el campo y planes para las ciudades, con mayor autonomía para las empresas estatales, la introducción de proyectos piloto, y zonas económicas especiales en Shenzhen, Zhuhai, Shantou y Xiamen, que suponen la llegada de inversiones extranjeras y la creación de un centenar de empresas mixtas hasta 1982.
Tras la revolución cultural la falta de disciplina en el partido (que tenía en ese momento cuarenta millones de miembros) era un serio problema, de modo que se prohíbe a funcionarios gubernamentales y partidistas participar en negocios y se persigue la práctica de «intercambiar poder por dinero». También se controlan las grandes empresas, se permiten los pequeños negocios y se cambia el sistema de precios, abandonando la práctica de fijarlos por el Estado. La Constitución se reforma en 1982, y tres años después se impulsan cambios en el ámbito científico, la enseñanza (se introduce la educación obligatoria de nueve años), la cultura y la sanidad pública. También, se lanzan campañas contra la «liberalización burguesa», y se reduce el ejército en un millón de soldados (pasa a tener 3,2 millones), que todavía se disminuyó dos veces más hasta que, en 2005, el PCCh decidió mantenerlo por debajo de los 2,3 millones de soldados, modernizando su dotación: desde entonces ha desarrollado un nuevo modelo de caza furtivo, el Chengdu J-20, y en 2012, entró en servicio el primer portaaviones chino, el Liaoning, reconvertido a partir de un portaaviones soviético; un segundo portaaviones, Shandong, en 2017, y un tercero, Fujian, en 2022, que operará próximamente. Hay que resaltar que Estados Unidos dispone de once portaaviones, y de propulsión nuclear, más modernos.
La ansiada modernización conllevó la apertura al exterior
En 1987 se elabora la tesis de que China se encuentra en una «etapa primaria» del socialismo, y se pone énfasis en el desarrollo de la producción y en la modernización, reduciendo la burocracia con un nuevo sis tema de administración pública que se pone en marcha primero en algunos ministerios, y en Harbin y Shenzhen, con una formulación que busca construir «un país socialista moderno, próspero, democrático y civilizado», uniendo planificación y mercado para conseguir un nivel de vida «moderadamente próspero». Hacia finales de la década de los años ochenta las zonas económicas abiertas abarcan unas ciento cincuenta ciudades costeras. Aunque el éxito acompaña a la reforma, el auge industrial es demasiado rápido y contamina las ciudades, surge también una elevada inflación y dos tipos de precios: los controlados por el gobierno, más bajos, y los del mer-

cado, algo que hizo aumentar notablemente la corrupción. En 1988, se aumentaron los precios de los productos agrícolas, de la energía y otros, y se ajustaron salarios y ayudas para que la población no se viera perjudicada por la reforma del sistema de precios, pero el gobierno no pudo evitar una grave crisis de confianza y tuvo que contener la inflación. En abril de 1989 se producen manifestaciones de protesta, convenientemente apoyadas por los servicios secretos occidentales, donde confluyen la inquietud por la carestía y los casos de corrupción, y en Pekín, Xian, Changsha y otras ciudades se producen disturbios, que aumentan en mayo. A mediados de mes, Gorbachov llega a Pekín: era la primera visita de un dirigente comunista soviético desde el último viaje de Kruschev a China en 1960: Deng Xiaoping y Gorbachov reinician las buenas relaciones entre los dos partidos y los dos países. El secretario general, Zhao Ziyang, apoya las protestas creando una seria división en el PCCH, que culminan con la declaración del estado de sitio en Pekín y, en junio, con la intervención en Tiananmén. Ese mismo mes, el comité central destituye a Zhao Ziyang, que también deja de ser miembro de la Comisión Militar Central, y elige a Jiang Zemin para sustituirlo ■
china,1949-2025 El Viejo Topo 452/ septiembre 2025 /
Lei Feng, referente del patriotismo chino

Trump, elegido Persona del Año (2024) de la revista Time
Los trajes nuevos
por Antonio Monterrubio
Dicen que el capitalismo dejó de ser autoritario y pasó a ser permisivo. Sin embargo, exhiben su pulsión autoritaria los empresarios y oligarcas que se acercan al poder político. Hablan de libertad, pero son liberticidas
Como era de esperar, la era Trump 2.0 ha comenzado en medio de la confusión, el sinsentido y el delirio, llena de ruido y de furia. Las retóricas flamígeras y paranoicas que enmascaran políticas mezquinas y fraudulentas exigen doblar la apuesta una y otra vez. Mientras el reality show permanente del caballero naranja electriza a audiencias boquiabiertas, su compinche, tan amante de los focos y las bravuconadas como él, se aplica a la tarea de dinamitar el Estado desde dentro. La oligarquía, que ya era el Poder, ahora también está en el poder. El sueño de los señores (tecno)feudales y los capitanes (piratas) de las necrofinanzas está camino de cumplirse. Quieren un Estado que se ocupe de la seguridad interior, o sea, que garantice a las élites que seguirán siéndolo sin discusión. La única otra función que le reservan es la agresividad exterior, esa defensa que es más bien un ataque. Pues la guerra o su amenaza constante –si vis pacem, para bellum– es una fuente de pingües beneficios para el complejo militarindustrial y su pujante sector tecnológico.
En todo el planeta crece exponencialmente la sucesión de realidades que, no hace tanto, se habrían calificado de distopías. El colapso político, la nigromancia social, el desbarajuste ecológico y climático o las matanzas masivas están a la orden del día. Un significativo ejemplo de lo desquiciado que anda el mundo es, en su vulgar banalidad, el escándalo de la criptomoneda $Libra. Esta aberración política, económica y moral se presenta como otra muestra del histrionismo de un individuo devorado por su propio personaje. El profundo
sentido simbólico del hecho queda lejos de las consideraciones de los comentaristas oficiales. La manera en que los intereses privados se están apoderando de lo público se pasa bajo caritativo silencio. El dinero, real o virtual, lo parasita todo; sus seudópodos llegan a cualquier ámbito de decisión, a los engranajes finos del Estado o al corazón mismo de la sociedad civil.
Ante la pasividad de las muertas fuerzas vivas, los medios demediados y las voces autorizadas, el autoritarismo crece día a día, país por país. Hablar de democracias iliberales es un caritativo eufemismo para denominar sistemas que están mutando rápidamente en regímenes antidemocráticos. Se multiplican los gobiernos dirigidos, tutelados o sostenidos por elementos de indisimulada vocación autocrática, aupados por las oligarquías nacionales e internacionales con la aquiescencia entusiasta de buena parte de la ciudadanía. Atenerse al vano consuelo, quizás ilusorio, de que los malvados no son mayoría absoluta es emprender un corto peregrinaje por el camino de la perdición. Pues en coalición con los tontos y los perezosos, sí pueden serlo. Eso ya ha pasado. No estamos ante una recomposición del tablero político, sino ante su descomposición. De hecho, el proyecto es su voladura (in)controlada. La férrea alianza del rancio y reaccionario conservadurismo social con el feroz y caníbal neoliberalismo económico avanza imperturbable hacia el dominio planetario.
En el Tratado teológico-político, Spinoza se asombra de
que «los hombres luchen por su esclavitud como si se tratara de su salvación». Y es que la pulsión de renunciar a la propia soberanía es una realidad a tener en cuenta si no queremos vivir en la inopia de la ensoñación y el espejismo. El pueblo llano «es suspicaz con el que lo ama e ingenuo con el que lo engaña […] se dejan atraer a la servidumbre por la menor
co no pierden ocasión de exhibir su sintonía con el emperador y su traje nuevo. Eso incluye tanto su presencia en eventos de relumbrón como su seguidismo de las fobias del personaje. Las empresas que mantienen un restrictivo oligopolio tecnológico laminan una tras otra sus políticas de verificación, igualdad, integración y demás veleidades buenistas. Los

pluma que se les pase, como quien dice, por delante de la boca» (Étienne de la Boétie: Discurso de la servidumbre voluntaria).
En la cabeza rectora del Imperio, los que mandan realmente ya no sienten escrúpulos por salir en primer plano. Magnates y plutócratas son cada vez más visibles en las estancias institucionales. El hiperactivo Creso de Silicon Valley, adalid de la extrema derecha global, es una constante en todo tipo de foros. Más discretos, otros prominentes representantes del poder económi-
rå~=ÉÇ~Ç=ÇÉä=ÜáÉäç= áåíÉäÉÅíì~ä=êÉÅçêêÉ= Éä=ãìåÇç
súbditos acatan sin rechistar el retorno de los valores más arcaicos y las actitudes más vergonzosas, o la aniquilación en tiempo récord de derechos y consensos que costó décadas consolidar.
El Poder posmoderno se presenta ostensible y ostentoso, esto es, palmario, visible a la par que rico, suntuoso. Vuelve a manifestarse como espectáculo, al modo de los fastos del absolutismo. En la celebración que se ofrece a sí mismo, todo está rigurosamente predeterminado: tiene su código, su ritual y su protocolo. En el Antiguo régimen, «la
J. Bezos (Amazon), S. Pichai (Google), E. Musk (Tesla), M. Zuckerberg (Meta) y T. Cook (Apple)
etiqueta cortesana y las ceremonias palatinas, los séquitos y cortejos jerarquizados, las comitivas y los acompañantes del rey […] los desfiles de autoridades locales, gremios y cofradías […] estaban sometidos a la más rígida codificación» (Lobato, García García (coords.): La fiesta cortesana en la época de los Austrias). ¿Acaso no están medidas, en tiempo y gestos, las apariciones de Trump firmando en público toneladas de órdenes ejecutivas? ¿No está programada al detalle su epifanía en plena Orange Bowl, el acontecimiento televisivo del año en los Estados Unidos?
El Poder posmoderno se presenta ostensible y ostentoso
La intolerancia agresiva, el gesto macarra y el lenguaje soez, el mostrarse chulescos, marrulleros y desafiantes garantizan la fidelidad inquebrantable de un público de resentidos y odiadores. Su cliente ideal es una mezcla aleatoria de policía malo y sacerdote impío, deseoso de multiplicar tabúes y prohibiciones para los otros, mientras dice y hace cuanto le place sin que se censuren sus extralimitaciones. Son esos que llaman libertad a la ausencia de toda regla, externa o interna. Pero cuando uno jamás se ha asomado a su interior y lleva la ignorancia por bandera, nada sabe de tan sagrada palabra. Pues «la primera forma de libertad […] es la soberanía. Una persona soberana se conoce a sí misma y sabe lo suficiente del mundo como para emitir juicios de valor y hacer realidad esos juicios» (Snyder: Sobre la libertad). Hoy, sin embargo, vuelve a estar de actualidad un eslogan elaborado por Carl Smitt, el que fuera jurista de cabecera del nazismo. Afirmaba que la soberanía, lejos de residir en la nación o en el pueblo, es patrimonio de quien tiene la potestad de decretar el estado de excepción. Y quienes viven en la tosquedad intelectual, la miseria moral y la cerrazón ideológica solo están capacitados para aporrear los tambores orcos que celebran el triunfo de la abyección. Mientras tanto, el ojo –que nunca duerme– de Sauron mira simultáneamente a Wa shington D. C., Wall Street y Si li con Valley, y de reojo a sus sucursales provincianas. Los tra jes nuevos del emperador no son tan nuevos; de hecho, sigue estando desnudo. Los caminos del Poder no son inescrutables.
Estado social. Cuando la evidente degradación del planeta y el caos climático son ninguneados en nombre del beneficio inmediato –«drill, baby, drill»–, estamos al borde del abismo y con un pie levantado. Citando a Jon Snow en Juego de Tronos, «solo hay una guerra que importe: la gran guerra. Y ya está aquí». Los adoradores de Mammón no creen en el futuro. Lo quieren todo y lo quieren ya. Lo que no reparta dividendos no cuenta. Su sueño es transformar la Tierra entera en capital contante y sonante. Los más dados al delirio llegan a fantasear con hacer lo mismo en algún planeta cercano y rojo. Para su cruzada contra todo y contra todos, los ultramillonarios han alistado, merced a la colaboración de un ejército de flautistas de Hamelín bien pagados, mesnadas innumerables. Los nuevos bárbaros, amaestrados en el odio a los valores éticos y estéticos progres o buenistas –los cuales incluyen cualquier rasgo de dignidad, decencia y humanidad– prometen no dejar títere con cabeza. Es pasmoso cómo una democracia, en apariencia sólida y asentada, vira sin alharacas hacia un autoritarismo que, más temprano que tarde, pone entre paréntesis, cuando no entre rejas, a los discrepantes, y en el cual los derechos humanos y civiles pasan a ser papel mojado desde el minuto uno.
i~=äáÄÉêí~Ç=ëçäç=íáÉåÉ= ëÉåíáÇç =Éå=ä~=ÅççéÉê~Åáμå
La plutocracia mundial ha desatado una guerra sin cuartel contra las políticas públicas de bienestar, con el objetivo declarado de demoler hasta los cimientos todo conato de
Los ultraliberales echados al monte son los abanderados y adalides de la libertad negativa: la que, bajo la consigna de la abolición de los límites al yo, postula el menosprecio al noyo, es decir, al resto del mundo. A fin de grabar esta convicción en las masas, nada mejor que un esquema binario: nosotros/ellos. Tal dicotomía llevada al extremo aboca a la máxima «Cada uno para sí y Dios contra todos». Pero la libertad no existe si es contra. Solo tiene sentido en la cooperación, en el deseo de construir juntos y ampliar las fronteras del presente y el futuro. Los pseudolibertarios liberticidas quieren, a través de la hegemonía ideológica del hiperindividualismo devastador, reducir el Estado a puro músculo, privarlo de corazón y cerebro. Y, de paso, desintegrar la sociedad civil hasta transmutarla en algo similar a ese estado de agregación de la materia comúnmente conocida como gas.
El credo del libertarismo es sencillo: «Defiende un binarismo ciego: “libre mercado bueno, Estado malo”» (Snyder: op.
cit.). Tan simplona divisa funciona a pedir de boca en el Imperio del mínimo esfuerzo mental. Cumple el sueño de muchos: ir de listillos sin despegarse del sofá, gracias a los foros más cretinos de Internet y los programas radiotelevisivos más delirantes. Esa escuálida tecnoreligión está sobrada de apóstoles y cuenta con ingentes muchedumbres de fieles. Y, a pesar de lo que se dice, no predica un mundo en blanco y negro, sino gris. Lo quiere uniforme, homogéneo, idéntico a sí mismo, sin el menor reducto para la disidencia. Cuando los grandes bocazas de la Internacional del odio proclaman la guerra cultural, no es un chiste. Se proponen erradicar el pensamiento autónomo, las ideas de izquierdas y a los propios zurdos, a la mayor brevedad posible. No se trata de hipérboles: es veneno en estado puro. Se pretende aniquilar toda veleidad de igualdad en las instituciones, por abstracta que sea, para ascender a realidad política la desigualdad presente en la sociedad y la vida cotidiana. La solidaridad es cuestionada y puesta en la picota, ya que es el fermento de la justicia. El plan es convertir la conciencia moral en un páramo yermo, una tierra agostada que ya no conserve ni el recuerdo de su fertilidad de otro tiempo. Sedados por el consumo y el espectáculo, corremos el riesgo de minusvalorar el peligro y cometer un error imperdonable como el de quienes, en su día, tomaron el Mein Kampf de Hitler por una broma de mal gusto.
El turbocapitalismo patrocinado por los oligarcas tecnológicos y sus mariachis políticos seduce con su mundo de lucecitas, colorines y ruiditos. Algunos no ignoran que, en cuanto uno se quita las gafas 3D, el espejismo se desvanece y la existencia aparece cada vez más triste y sombría. Frente a tan desagradable eventualidad, disponen de una táctica infalible: no renunciar a ellas salvo para dormir. Pero la mentira virtual coloniza y envenena incluso sus sueños. Aun así, si Morfeo pasara por aquí, comprobaría estupefacto que casi todos prefieren ingerir la pastilla azul antes que la roja. Los aparatos ideológicos persuaden al individuo de que ese es el camino de la verdadera vida, prometiéndole la satisfacción ilusoria de sus deseos, los más recónditos e ignorados, los que ningún terrícola tuvo nunca. En la realidad real, se van embotando uno por uno, hasta que solo queda vivo el de poseer. Ahora bien, bibelots, maquinitas, consumo y espectáculo no van a hacer feliz a nadie. La mercancía es, en última instancia, mercancía y nada más.

Trump, Musk-small
Para Marx, es «el lugar de una curiosa perturbación en las relaciones entre espíritu y sensibilidad, forma y contenido, universal y particular: es objeto y no-objeto a la vez, algo “perceptible e imperceptible a los sentidos”, según comenta en El Capital, una falsa concreción, pero también una falsa abstracción de las relaciones sociales» (Eagleton: La estética como ideología).
iç=èìÉ=åç=êÉé~êí~=
ÇáîáÇÉåÇçë=
åç=ÅìÉåí~
La reivindicación del ser humano como sujeto y no como súbdito es esencial a la hora de resistir la acción de la nueva ma quinaria de demolición global que amenaza al planeta y sus moradores. El objetivo de la guerra total contra la izquierda y sus –los– valores morales es evidente: im pedir que germinen en la ciudadanía, a pesar de su coma inducido, las reclamaciones de dignidad y autonomía, y se aviven los rescoldos de la deso bediencia y la rebelión.
Una edad del hielo intelectual recorre el mundo. La facultad de impugnar la realidad, reflexionar y elaborar conclusiones no prefabricadas va quedando reducida, pa rafraseando a T. S. Eliot, a algunas lilas que crecen sobre la tie-
rra muerta. Quieren acabar no ya con la osadía de hacer preguntas, sino con la capacidad de hacerlas. Al Tinglado le sobra la corteza prefrontal del ciudadano, y puede que hasta el neocórtex entero. Cabe objetar entonces: «en esta basura pétrea ¿qué raíces prenderán? ¿Qué ramas crecerán?» (Eliot: La tierra baldía). La extinción de la especie del intelectual crítico a consecuencia del impacto del meteorito posmocapitalista es una tragedia. Si quienes deberían alzar su voz en defensa de la decencia se ponen de perfil, dejan el campo libre al imperio de la falsedad y la opresión. Sin embar go, «el espíritu crítico no de be abandonar sin combatir el espacio público a los fantoches y los charlatanes» (Thea Dorn en Die Zeit). Pero es lo que está pasando. Si las opiniones de los telepredicadores y los gurús de las redes pesan más que las razones y los datos, la lógica tiene perdida la partida. El nivel del debate público baja a simas abisales de insignificancia. Sacarlo de ahí requeriría un esfuerzo conjugado de inteligencia y voluntad que, hoy, no parece al alcance de la
mano. Se dice que sin esperanza no queda vida, sino supervivencia. Es un arma cargada de futuro en estos tiempos confusos y funestos.
El dinero, real o virtual, lo parasita todo
En la Introducción a La filosofía del Derecho, Hegel estampó una frase que la posteridad ha comentado largamente: «La lechuza de Minerva solo alza su vuelo en el crepúsculo». Entre varias interpretaciones plausibles, anotemos la que sugiere que no se llega a conocer el significado profundo, el sentido histórico de una época, hasta que ya ha periclitado o está a punto de hacerlo. Aun así, nos vendría bien, en esta era a la par nueva y vieja –pero, en todo caso, muy peligrosa–, una ontología, por provisional que sea, del presente, a fin de operar en él antes de que nos pase por encima. Y sería de gran alivio que la lechuza de la diosa de la sabiduría volara de vez en cuando hacia la aurora, para avizorar indicios, condiciones de posibilidad de un futuro apetecible y digno de ser vivido ■
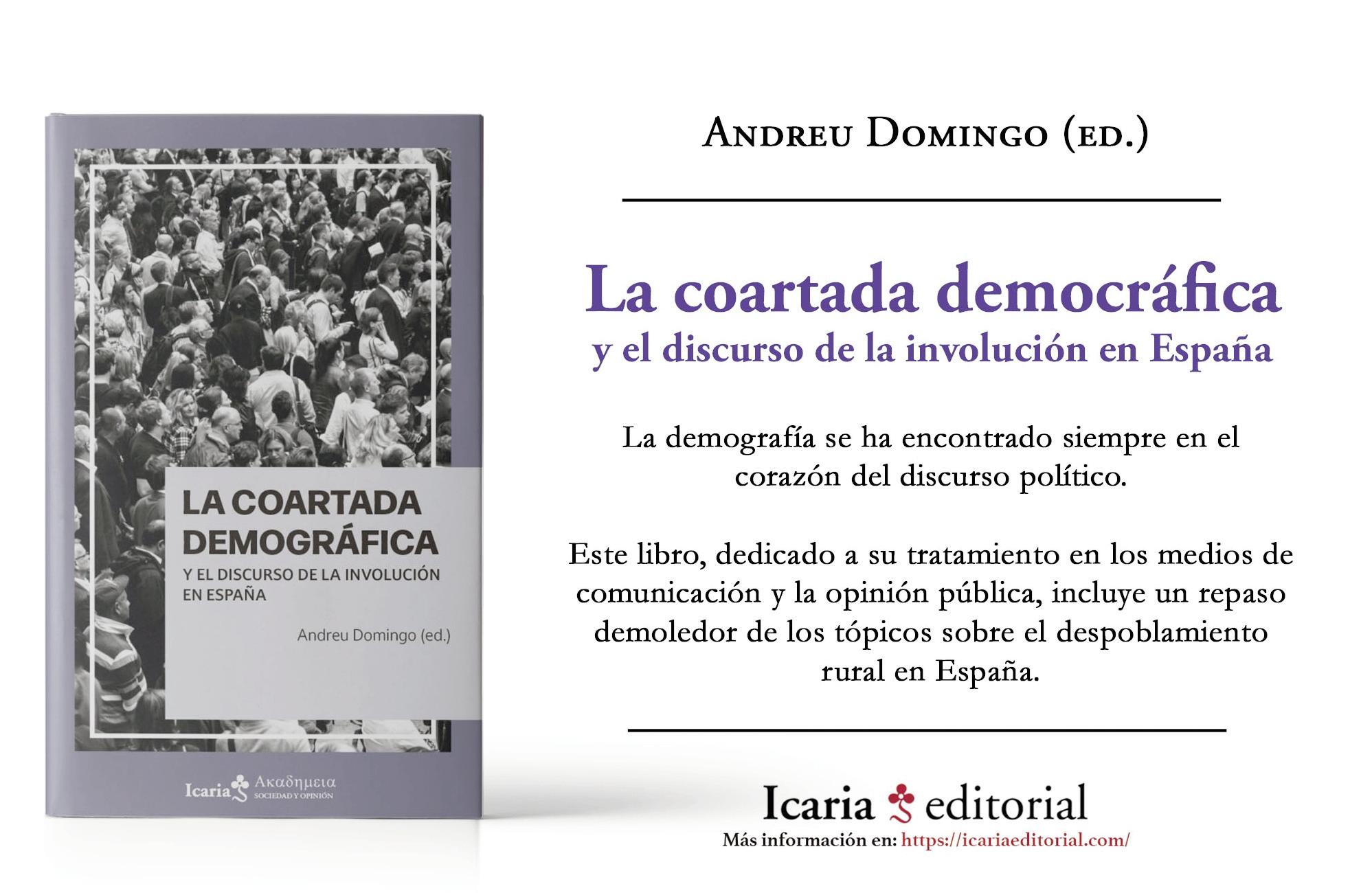

^Ñáêã~=Éä=éçä∞íáÅçW=ÂláÖ~I=åç=Éë=èìÉ=äç=Ü~Ö~ãçë=ã~äI=
ëáåç=èìÉÁ==äç=èìÉ=é~ë~=Éë=èìÉ=åç=ÜÉãçë=ÅçãìåáÅ~Çç=
ÇÉÄáÇ~ãÉåíÉ==äç=èìÉ=Ü~ÅÉãçëK=
La Verdad y la Falsedad, por Alfred Stevens (1857-66)
bä=êÉä~íç
por Miguel Candel
Ignoro si fue el primero en usar el término en el peculiar sentido que vamos a comentar, pero ciertamente consta que Jean-François Lyotard (1924-1998) justificó su viaje desde el marxismo a la nada ideológica mediante la asunción (bajo apariencia de crítica) de lo que él llamó la condición posmoderna, consistente en declarar el «final de las grandes narrativas» (en francés, «les grands récits»), entendido como la pérdida de sentido de toda concepción global del mundo en general y de la sociedad humana en particular. Se trata, pues, de una variante más de la muy ideológica tesis sobre «el final de las ideologías».
Entre los muchos problemas teóricos y prácticos que esa concepción plantea (relativismo, conformismo social, insolidaridad general, individualismo desmedido, etc.) no es menor la reducción de los fenómenos sociales a simples narraciones o, como es moda decir desde hace tiempo, relatos. Y, en efecto, habida cuenta de que la acción política necesita como uno de sus pilares fundamentales la información, la obtención de datos fiables sobre la situación real, a fin de que los sujetos de esa acción sepan qué terreno pisan, evitando fatales caídas o tropezones, parece que el lenguaje, como vehículo de información, adquiere un papel crucial.
A partir de ahí, la tentación de poner todo el esfuerzo en la forma lingüística de la información, dejando en segundo plano los hechos en sí, se hace irresistible para muchos participantes en la acción política. Tanto más que la «condición posmoderna» (el pensamiento(?) posmoderno) tiene entre sus rasgos fundamentales la negación de los hechos mismos: según los adictos a esa concepción (que más que «pensamiento» habría que llamar, por coherencia con sus propios criterios, «pospensamiento»), no existen hechos propiamente dichos, sólo descripciones. Se trata, como es obvio, de la
reducción al absurdo de la tesis de Kant según la cual la realidad en sí es incognoscible, por lo que sólo podemos aspirar al conocimiento de sus apariencias. Pero lo que nunca hizo Kant fue negar la existencia de realidades en sí, por más que no nos resulten directamente accesibles.
Esto brinda a los políticos, que ven cómo sus decisiones son rechazadas por la población, el pretexto para achacar ese rechazo, no al contenido de la decisión, sino al lenguaje en que ha sido anunciada y a su presuntamente errónea interpretación. Claro que semejante excusa tiene un trasfondo de verdad, pues es indudable que una torpe manera de decir las cosas, por buenas que éstas sean realmente, puede hacer que parezcan malas a los oídos de mucha gente. Porque lo cierto es que, en sociedades muy complejas como la mayoría de las actuales, el acceso del gran público al conocimiento de las realidades de las que se ocupa la política está seriamente restringido por razones no propiamente políticas, sino técnicas: a ver quién es capaz de ofrecer una versión divulgativa clara y simple del funcionamiento, por ejemplo, del aparato judicial en campos regulados por un gran número de leyes y normas, que a duras penas un profesional del derecho puede llegar a dominar en su totalidad (lo que explica el largo tiempo necesario para llegar a una decisión definitiva en muchos procesos y trámites judiciales)...
En definitiva, es cierto que dominar el «relato», saber hacerlo inteligible y convincente para el público al que va dirigido, es una pieza clave de la maquinaria política (no sólo de la política en mayúscula, sino de las diversas «políticas» que rigen la vida de colectivos de todo tipo y a cualquier escala, desde una empresa o un departamento de la administración pública hasta una asociación de vecinos o una comunidad de propietarios.
Para dominar el relato existen dos medios básicos: uno, ocultar la información no favorable al «relator» y repetir machaconamente la que le es favorable; dos, adornar o maquillar convenientemente esa información para que su recepción por el destinatario sea positiva y lo predisponga al asentimiento.
Si alguien busca, más allá de estas consideraciones generales, ejemplos concretos, la actualidad política española e internacional rebosa de ellos.
Más útil que negar la verdad es multiplicarla en contradictorias versiones FILOSOFA, QUE ALGO QUEDA
y agencias de noticias occidentales sobre la guerra de Ucrania.
Maquillaje de información: la re petición ad nauseam del mantra «derecho de Israel a defenderse» como apostilla inseparable de toda noticia sobre la actuación de las fuerzas armadas israelíes en Gaza y Cisjordania.

Ocultación de información: la censura y bloqueo, en territorio de la UE, de todos los medios informativos vinculados a la Federación Rusa, favorables a ésta o simplemente reacios a repetir el «relato» elaborado por gobiernos
Más de lo anterior: presentación de la ley de (auto)amnistía (así la ha calificado no hace mucho la Comisión Europea) co mo instrumento para favorecer la recuperación de la convivencia ciudadana en Cataluña, y en absoluto como pago en especie por la obtención de los siete votos de Junts indispensables para lograr la investidura
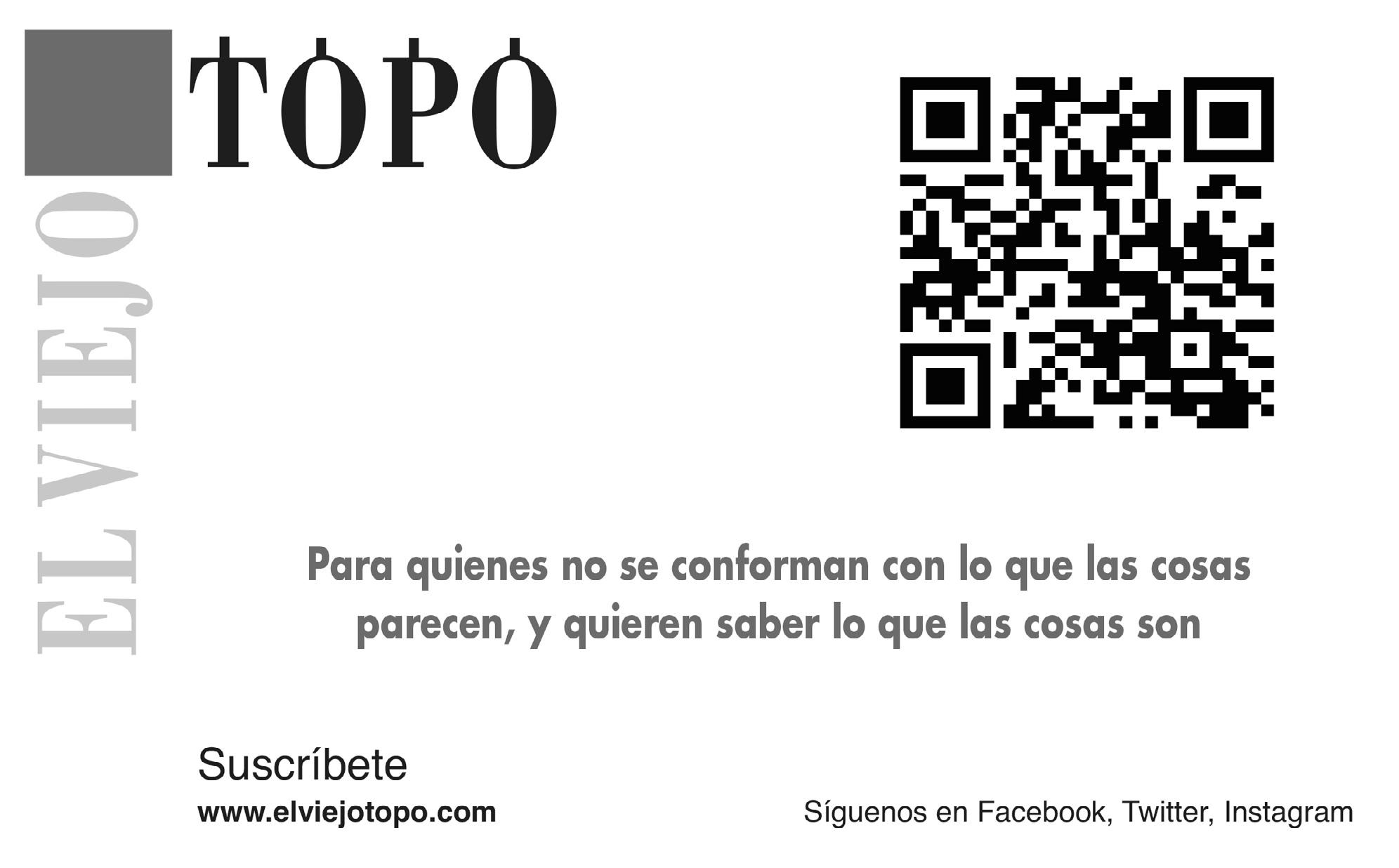
Verdad, por Olin Warner (1896)
de Pedro Sánchez como presidente del actual gobierno tutti frutti.
QUE ALGO QUEDA
Las consecuencias prácticas del «giro lingüístico» están a la vista
Ítem más: razonamiento (?) del TC para justificar la convalidación de la ley de (auto)amnistía a partir de la premisa de que la Constitución autoriza todo lo que no prohíbe explícitamente (por ejemplo: ¿la esclavitud por deudas, la castración de violadores, la compraventa de titulaciones universitarias, la expedición de permisos de conducir sin examen previo o a través de rifas, la concesión de títulos nobiliarios y rentas vitalicias por servicios prestados al presidente del gobierno...?). Razonamiento(?), como es obvio, que aísla la literalidad del texto constitucional de todo el contexto y entramado jurídico en que se inserta, pero que entra además en contradicción con dicha literalidad en puntos como el que proscribe la concesión de indultos generales, pues ¿qué es una amnistía como la aludida sino un indulto general «agravado»?
Pero desplazar el centro de gravedad de las relaciones humanas de los hechos a los relatos tiene mucho mayor alcance que el circunscrito a la política en sentido estricto. En efecto, deslegitima irremediablemente, a los ojos de quienes hacen suya esa manera de ver las cosas, la noción misma de verdad como siempre se había entendido, como lo verdadero = lo que es (ens et verum convertuntur), hasta que el subjetivismo-relativismo absoluto, putrefacto derivado del idealismo contra el que ya previno Aristóteles en su Metafísica), se enseñoreó de la academia de medio mundo occidental, empezando por los Lyotard y compañía (a quienes no faltan precursores como los «progres» criticados por Lenin en Materialismo y empiriocriticismo) y acabando (de momento) por los epígonos estadounidenses criticados (y puestos en ridículo) por Alan Sokal en Imposturas intelectuales.

Verdad, por Olin Warner (1896)
Y es sintomático que todas esas corrientes denigratorias de la noción de verdad gusten de anteponerse el prefijo post-. Lo
que, lógicamente (pese a la aversión que esa gente suele sentir hacia la lógica), tenía que acabar dando a luz el engendro de la posverdad, donde posfunciona como perfecto sinónimo de anti-. Pero cuidado (recordemos la capital importancia del relato): negar sin más la verdad no es tan útil y eficaz para acabar con ella como multiplicarla al infinito en múltiples y contradictorias versiones. Es decir, la verdad perece sin remedio cuando la gente, en vez de negar que haya algo verdadero, empieza a hablar (cosa que se viene haciendo desde hace mucho tiempo) de mi verdad, tu verdad, su verdad, etc., concediéndoles a todas ellas, por supuesto, en un alarde de en comiable espíritu de mocrático y respeto a la di vers idad, el mismo grado de validez, aunque se contradigan entre ellas al afirmar y negar, respectivamente, lo mismo acerca de lo mismo. Las consecuencias prácticas de esta variante cutre de «giro lingüístico» están a la vista. Por un lado, el fideísmo ciego de unos sectores sociales (como los que siguen votando impertérritos al mismo partido por mucho que haya venido incumpliendo sistemáticamente sus compromisos electorales), aferrados a su verdad simplemente porque es la suya. Por otro lado, el descreimiento absoluto e incurable de una mayoría atomizada incapaz de entusiasmarse por ningún proyecto que vaya más allá de la satisfacción in mediata de sus apetencias, en el caso de los socialmente privilegiados; o la pura y simple supervivencia en el caso de los desfavorecidos. Aunque no son éstos tiempos capaces de inspirar ninguna epopeya, bien podríamos decir que la trayectoria visible de las sociedades occidentales es susceptible de ser relatada como una odisea en cuya culminación no se vislumbra nada remotamente parecido a una Ítaca ■
El Viejo Topo 452 / septiembre 2025 / 57

Cuerpos y pasiones:
La ley del deseo de Pedro Almodóvar (1987)
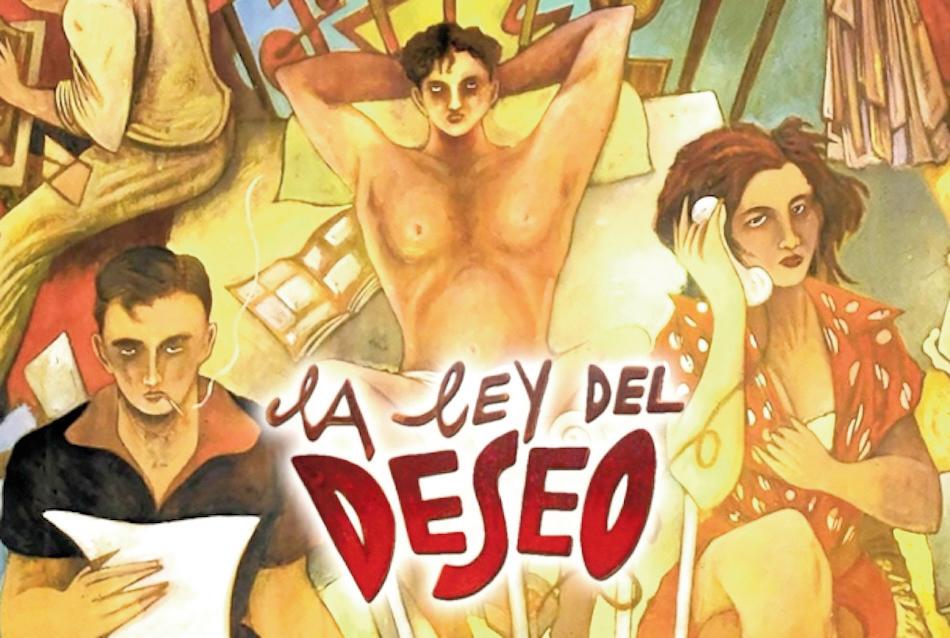
La ley del deseo (1987)
Reparto:
Eusebio Poncela ( Pablo Quintero ), Carmen Maura ( Tina Quintero ), Antonio Banderas (Antonio Benítez), Miguel Molina (Juan Bermúdez), Manuela Velasco (Ada).
Ficha Técnica:
Dirección: Pedro Almodóvar; Producción: Agustín Almodóvar; Guion: Pedro Almodóvar ; Fotografía: Ángel Luis Fernández ; Montaje: José Salcedo; Música: Fabio McNamara, Bernardo Bonezzi y Fred Bongusto.
Sinopsis:
Pablo, un director de cine, inicia una apasionada relación con Antonio, un joven obsesivo que se vuelve peligrosamente posesivo. Mientras tanto, su hermana Tina, una mujer trans, lidia con su propio pasado traumático. La película explora el deseo, los celos y la identidad en un melodrama lleno de pasión, tragedia y el estilo transgresor de Almodóvar.
por Javier Enríquez Román

La ley del deseo de Pedro Almodóvar arranca con una de las escenas iniciales más memorables de su filmografía. Un actor, en un rodaje de porno gay, se sienta al borde de una cama y sigue las instrucciones que le dan desde detrás de la cámara. Le ordenan que se quede en ropa interior, se acerque a un espejo de cuerpo entero y se bese en los labios antes de volver a la cama para masturbarse. Mientras gime para sí mismo, la escena se intercala de forma hilarante con imágenes del director de cine y un veterano actor de doblaje doblando torpemente los diálogos en un estudio. Al terminar, alguien se acerca al joven y le tira un fajo de billetes sobre la mesita de noche, junto a su cabeza. Tumbado boca abajo, la estrella porno empieza a contar el dinero cuando, de repente, le interrumpen unos créditos que aparecen en la pantalla.
Como ocurre con la intertextualidad en gran parte de la filmografía de Almodóvar, el rodaje de la película porno no es gratuita, sino una suerte de juego de espejos, muy habitual en otros de sus largometrajes, donde una película “encierra” otra, y así sucesivamente. Se podría argumentar que esta secuencia inicial es, en muchos sentidos, representativa de una filosofía más amplia respecto la cinematografía de su autor; un aperitivo para un público internacional que conoció por primera vez la transgresión de su obra con este largometraje. Separando la escena de cualquier contexto histórico, también se podría decir que encapsula sucintamente los temas de la película: la confluencia entre la vida y el arte, y el dolor del deseo. Incluso se podría poetizar la imagen del modelo besándose en el espejo como una representación sin complejos (aunque directa) del amor propio durante una época en la que los medios de comunicación gay escaseaban y los hombres homosexuales cargaban con un estigma asociado con la enfermedad y la muerte.
Pero lo único que no se puede discutir sobre la descarada y gráfica secuencia inicial de La ley del deseo es que sus provocaciones son una suerte de significado vacío (y que me disculpe Ernesto Laclau). Hay algo innato en el lirismo de Al-
modóvar, su capacidad de imbuir cada fotograma con capas de significado hasta el punto de que incluso los escépticos (y los más conservadores) pueden sacar algo de ello, o al menos entender que él quiere que lo hagan. Quizá por ello se le considera uno de los directores nacionales con mayor éxito internacional, habiendo cosechado superlativos como «el director español más famoso desde Luis Buñuel» (The New Yorker).
Su prestigio es notable, sobre todo considerando que proviene de un entorno modesto antes de hacerse un nombre, y que sus películas a menudo se centran en personas marginadas y otros temas tabúes. Ya se ha escrito mucho del legado de La ley del deseo y lo que significó para la carrera de Almodóvar, así como para la industria cinematográfica española en general. Para empezar, fue el primer título estrenado bajo El Deseo, la productora que el director fundó con su hermano Agustín en 1986, alegando un limitado control creativo sobre sus primeros largometrajes. Rodada ese mismo año, la película (como todas las anteriores) coincidió con un período de renacimiento contracultural en Madrid, caracterizado por la expresión sexual, el tráfico de drogas y una floreciente escena queer en plena transición democrática tras la muerte del dictador Franco. Si bien este movimiento floreció en la capital, chocó fuertemente con el gobierno nacional, que por aquel entonces seguía criminalizando a las personas LGBTQ (De hecho, se dice que el Ministerio de Cultura se negó inicialmente a financiar este proyecto por escandaloso).
Sin embargo, La ley del deseo se alzó como el mayor éxito de Almodóvar, aclamada por crítica y público, y premiada en fes-

Almodovar tras el estreno de la pelicula

La ley del deseo de Pedro Almodóvar (1987)
La película coincidió con el renacimiento contracultural
tivales como Berlín. Un logro notable tratándose de una obra tan recargada y de estructura compleja. Para quien esto escribe, sin embargo, esa complejidad es precisamente su mayor virtud. En Almodóvar, forma y contenido son inseparables; incluso sus primeros trabajos deslumbran tanto por su narrativa como por su puesta en escena. Pero fue en La ley del deseo donde el director manchego empleó por primera vez recursos propios del melodrama clásico para narrar historias reprimidas con la deslumbrante poesía visual y sentimental que merecían.

se intensifica cuando Antonio demuestra que hará lo que sea necesario para que Pablo se enamore de él, incluso si eso significa matar a alguien.
Más allá del melodrama: La ley del deseo como subversión de las normas de género
La ley del deseo cuenta la historia de Pablo Quintero, un cineasta gay que vive en Madrid con su hermana, Tina, y su hija adoptiva, Ada. Pablo tiene una relación con Juan, pero quiere terminarla cuanto antes. Tina, una mujer transgénero sexualmente fluida, ha renunciado al amor, pero se preocupa profundamente por Pablo y Ada, a quien adoptó porque la madre de la niña (y ex de Tina) los dejó para mudarse a Milán con un nuevo amante. Cuando Juan deja Madrid para visitar a su familia en el sur de España, Pablo conoce a Antonio, un fan obsesivo con quien comienza una relación mientras trabaja en una producción teatral de La voz humana de Jean Cocteau (cortometraje que Almodóvar filmaría en 2020). Lo que inicialmente se supone que será un breve romance
La película tiene una trama densa, y con solo 102 minutos de duración, es natural que algunos de estos hilos queden sin resolver. Pero este exceso de histrionismo y construcción de mundos es precisamente lo que la convierte en un estudio de personajes tan atractivo. Al final de la película, Pablo, Tina y Antonio parecen reales, incluso dentro del elegante artificio de Almodóvar. Son personas complejas, con combinaciones específicas de identidades, que tienen la ventaja de resultar familiares para los espectadores con quienes comparten puntos en común, y fascinantes para cualquiera que los observe desde fuera.
Hablar de los melodramas de Almodóvar es hablar del género en su conjunto y de cómo lo reorientó para contar historias sobre comunidades que normalmente quedan al margen de dichas narrativas, incluso si constituyen una gran parte de su audiencia. “Mi objetivo como escritor es empatizar con todos los personajes. En todas mis películas, tiendo a redimirlos”, declaró en una reciente entrevista. “Me encantan los personajes que están locamente enamorados y que entregan su vida a la pasión, incluso si arden en el infierno”.
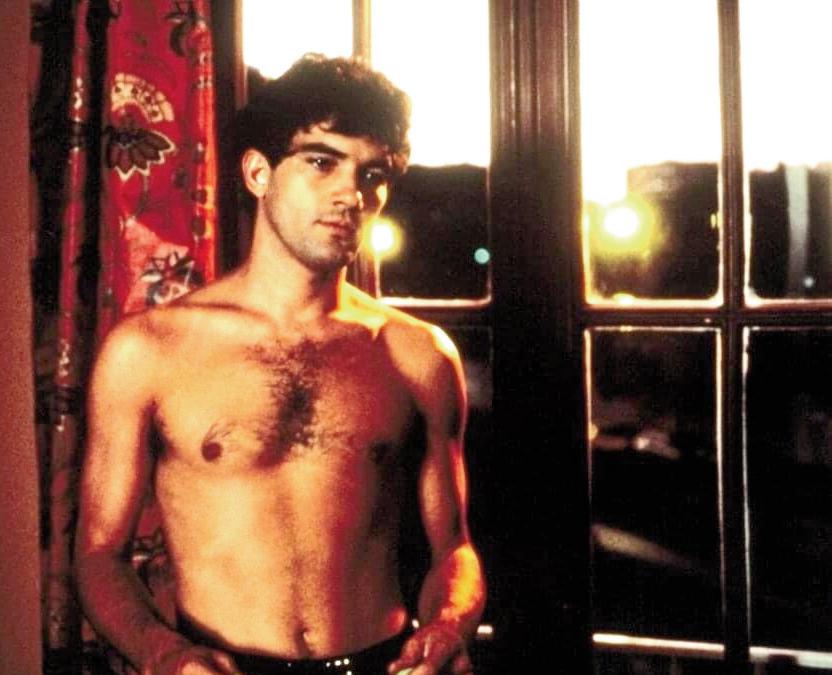
En su reminiscencia de los melodramas de décadas anteriores, La ley del deseo lo hace a través de la soledad de sus personajes y su incapacidad para comunicarse adecuadamente. Esto es especialmente cierto en la relación entre Pablo y Juan, que facilita que Antonio genere discordia entre ambos y, finalmente, asesine al novio de su amante. La
Antonio asesina al novio de su amante
Antonio Banderas interpreta a un amante obsesivo
En Almodóvar, forma y contenido son inseparables

figura del asesino también aporta a la película un interesante subtexto, reflejando la ansiedad social ante la amenazante sombra del franquismo (aunque esto también se menciona ligeramente a través de la homofobia y la transfobia casuales de personajes secundarios).
Otro de los aciertos de la película es la modernización de la familia como fundamento de la sociedad. La familia es realmente la pieza central de La ley del deseo, con la relación entre Pablo y Tina sirviendo como el punto emocional de la película. Justo antes del final del largometraje, Pablo sufre un accidente automovilístico que le provoca amnesia temporal. En el hospital, Tina se presenta de nuevo y le cuenta sobre su pasado. Crecieron como gemelos, pero se separaron cuando sus padres se divorciaron después de que su madre descubriera que su esposo e hija tenían una aventura. Tina y su padre luego se mudaron a Marruecos, donde se sometió a una reasignación de género. Cuando él la dejó por otra mujer, vivió alejada del resto de la familia antes de reunirse con Pablo en el
funeral de su padre. Ella dice que él nunca la juzgó después de lo sucedido y que han sido inseparables desde entonces. La llegada de Antonio amenaza este santuario cuando Tina es confundida con la asesina de Juan y luego seducida por Antonio para chantajear a Pablo. Cuando se da cuenta de que se aprovecharon de ella, queda devastada.
Amor, posesión y celos
Los personajes de la película de Almodóvar están impulsados por su deseo de ser amados. Sabemos desde el principio que La ley del deseo terminará mal porque el melodrama es trágico por definición. Cuando vemos melodramas, sabemos que los personajes van a sufrir porque desean lo inalcanzable. Ada es abandonada por su madre biológica. Tina desea una pareja amorosa, pero en cambio es abusada sexualmente por su padre y se aprovecha de ella cada persona con la que ha estado desde entonces. Juan desea a Pablo, pero muere pensando que Pablo ya no está interesado en él. Antonio desea a Pablo, pero recurre al suicidio cuando sus crímenes son descubiertos por la policía. Pablo desea ser amado intensamente, pero una vez que se da cuenta de que nadie lo deseará como Antonio, es demasiado tarde. La película termina con una nota melancólica porque nadie consigue lo que quiere.
Aunque algunos espectadores han criticado la sobreabundancia narrativa de la película, es inevitable admirar la riqueza y la atención al detalle presentes en cada componente escrito y técnico de su cinematografía. Para un director que se nutre del exceso, cada decisión narrativa y estética en La ley del deseo tiene su propio fundamento (y su inmensa capacidad de emocionarnos como espectadores).

Desconocemos si La ley del deseo alguna vez tuvo la intención de lograr la reputación que alcanzó, pero es (a juicio del que escribe estas líneas) su mejor trabajo junto a Hable con ella (2002). Melodrama transgresor que supone una exploración libre del deseo y la identidad. Con un guion inteligente y personajes memorables (como la icónica Tina, interpretada por Carmen Maura), la película mezcla pasión, celos y tragedia con una estética vibrante y un ritmo envolvente. Una celebración del cine como espacio de libertad, donde el exceso y la emoción se elevan a arte ■
El Viejo Topo 452/ septiembre/ 2025 / 61
El deseo de ser amados impulsa a los personajes
La pelicula mezcla pasión, celos y tragedia
Libros
UNA HISTORIA
DE LA ÉTICA
“NADA ES MÁS ASOMBROSO QUE EL HOMBRE” (2024)
Volker Spierling
Acantilado, Barcelona. 461 pp.
El filósofo y ensayista alemán Volker Spierling ofrece, de la mano de Acantilado, una impecable historia de la ética que resultará de especial interés para docentes y estudiantes que estén dedicándose a la filosofía. Su acertado título, Nada es más asombroso que el hombre, queda suficientemente justificado al acercarnos a algunos de los autores propuestos, o, mejor dicho, a sus impresionantes construcciones teóricas, pues Spierling nos enfrenta a los mayores filósofos que han contribuido a forjar nuestra historia cultural y política, a la obra de los más profundos, y, a veces, enrevesados pensadores de Occidente. Y lo hace privilegiando un aspecto de sus obras: el de la ética. No están todos los autores que pueden aparecer en los libros de texto, pero los que son estudiados figuran por méritos propios. El empeño de Spierling es monumental, y la lectura conviene que sea pausada, para no agotar al curioso. Manejamos una historia de la ética, desde la antigüedad hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial y la barbarie que significó. Parece una ironía, pero el libro trata, precisamente, de cómo las mentes más poderosas de nuestra historia, las
de aquellos dedicados a pensar, se han enfrentado a los asuntos relacionados con la bondad, el bien, la justicia y la moral, a pesar de que el ser humano siga entregándose demasiadas veces a la violencia, la injusticia, la crueldad y la vileza. Sea como sea, el esfuerzo de Volker Spierling es encomiable. Elabora un libro claro, accesible, exacto y muy útil,
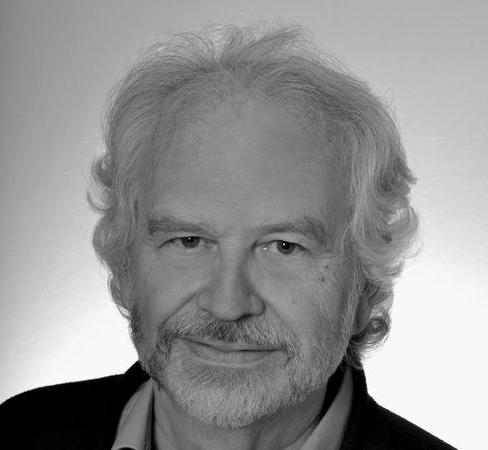
vertido a un impoluto castellano por Luis Fernando Moreno Claros, que presenta a cada autor mediante un sucinto y pertinente apunte biográfico para, a continuación, exponer su programa ético convenientemente contextualizado y conectado con el resto de su obra. Trata de los presocráticos y del mismo Sócrates, de Platón, Aristóteles, Séneca, San Agustín, Hume, Kant, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche y Adorno. Es cierto que podemos echar de menos a algunos autores, a Rousseau, a Marx, entre otros, pero añadir más pensadores habría convertido la obra en otro tipo de libro, menos manejable, menos asequible. Todos reciben un trato inteligente y Spierling
consigue resumir y explicar textos a menudo muy complejos, con una claridad envidiable, haciendo comprensible lo intrincado y relativamente fácil lo muy complejo. No añade novedades, no destaca por interpretaciones arriesgadas u originales y su estilo es discreto, académico, informativo.
Nada de ello debe interpretarse como un demérito, al contrario: Spierling entrega lo prometido; un libro que enriquece la biblioteca de cualquier aficionado a la filosofía, y un conjunto de ensayos que serán, como señalábamos al comienzo, de gran utilidad a los profesores y alumnos que estén bregando con una historia de la filosofía y de la ética con frecuencia lastrada por propuestas simplistas, carentes de suficiente hondura, o por elaboraciones personales que, en vez de facilitar el encuentro con los cásicos, parecen entorpecerlo. Nada es más asombroso que el hombre es un libro de consulta, una herramienta útil para ubicarse en la extensa y espesa historia de la ética, una disciplina muchas veces olvidada, menospreciada incluso, que, sin embargo, ha sido objeto permanente de reflexión. Tenemos aún mucho que aprender de todos esos tremendos esfuerzos que Volker Spierling ha tenido a bien sintetizar, organizar y exponer para facilitarnos una tarea ardua y farragosa que, leyéndole, parece clara y casi, casi, amena.
Antonio García Vila
Volker Spierling
Libros
OESTERHELD Y LA ETERNIDAD
“EL ETERNAUTA 1969” (2025)
Héctor Germán Oesterheld y Alberto Breccia. Reservoir Books, Barcelona. 64 pp.

29 de mayo de 1969. Madrugada. Apenas se oyen los pasos de los transeúntes en el exterior. Un hombre llamado Héctor Germán Oesterheld está sentado en su escritorio, rebuscando en su mente para escribir una nueva obra. De repente y de la nada, una silueta blanca se perfila en la oscuridad, frente a él. Cuando sus formas terminan de emerger, el hombre le expone el relato de su vida, más insólito aún que la forma de aparecerse. Se trata de Juan Salvo, ex militar, superviviente de una extraña invasión que sucederá un tiempo después en Buenos Aires, en esas mismas calles silenciosas. Viene del espacio exterior, del tiempo futuro, del éter. Pocos son los que no conocen El Eternauta (Oesterheld y Solano, 1957-1959), una de las historietas publicadas en la revista Hora Cero Semanal más populares de Argentina. Y menos aún por la adaptación televisiva que nos ha brindado Netflix junto al carismático Ricardo Darín. Pero la reedición que nos ocupa aquí es menos conocida, debido a que no tuvo mucho éxito y su cancelación casi abrupta. Dibujada por el maestro Alberto Breccia, tuvo lugar en 1969, y el comienzo tan de la metaliteratura de Cortázar o de Borges que hemos narrado más arriba co-
rresponde con su inicio.
Como toda obra maestra de la ciencia ficción, El Eternauta no solamente tiene una trama atractiva llena de giros que no dan tregua al lector. También abarca una gran dosis de filosofía y antropología. Uno de sus personajes, Favali, dice la siguiente frase: “no se olviden que el hombre aprendió a respirar mucho antes que a pensar”. El texto de Oesterheld, como Asimov, K. Dick o Poe, trae un retrato del ser humano pesimista, alejado del héroe colectivo que perfila la serie de Netflix Gobierna la ley del más fuerte: grupos aislados que luchan con instinto genésico una vez que han caído las barreras morales. Hay un discurso antiimperialista de hermanamiento con toda América Latina. El resto del mundo los ha abandonado. Es una crítica antimilitarista, contra la autoridad, volviendo a sintonizar con los movimientos libertarios de la época. Este reboot es más contundente y fascinante que el original gracias al arte de Alberto Breccia. Conocido como “el viejo” entre los compañeros de profesión, nos trae un clima y una ambientación lumínica únicas, así como una caracteriza-
ción de los personajes basada en rostros y manos llenos de arrugas. Breccia dibuja con el blanco sobre el negro, usando la técnica de la gilette: una cuchilla mojada en pintura blanca usada como pincel, consiguiendo líneas muy finas. También bañaba objetos de todo tipo sobre el blanco y los estampaba sobre las masas de tinta negra. Algunas viñetas parecen abstractas, un magma de texturas y formas homogéneas que conforman un arte casi postnuclear, apocalíptico. Además, el expresionismo de textos y onomatopeyas también es vanguardista, avanzada para su época. La factura, por tanto, es de un estilo libérrimo, sofisticado.
Es una lástima que la serie se cancelara y que apenas sobreviviera precisamente por la sombra tan alargada de la original. El arte de Breccia marida de forma más coherente con la obra que el de Solano. Es un soporte visual más acorde con la inmortalidad que encierra El Eternauta y la premonición que contenía sobre el porvenir de su autor y de muchos tantos desaparecidos en la dictadura de Videla. Oesterheld, detenido en 1977 y llevado como preso político a un estadio de fútbol donde sería torturado junto a sus hijas, rima de forma macabra con este trabajo. Una broma lúgubre que, por justicia, le ha dotado de una merecida inmortalidad.
Ignacio Nava Laiz
Héctor Germán Oesterheld


Libros
VIEJAS PALABRAS, NUEVOS SIGNIFICADOS
“UN ESPECTRO RECORRE EL MUNDO. SOBRE EL MANIFIESTO COMUNISTA” (2024)
China Miéville
Akal, Madrid. 286 pp.
“Al igual que los autores del Manifiesto, no creo que sea irrelevante la generalizada y masiva miseria del mundo, los insoportables listados de privaciones y depravaciones; y tampoco que todo ello carezca de conexión con el sistema económico que domina el actual orden de cosas” explica el autor, que tampoco cree que la pobreza de los pobres esté desconectada de la riqueza de los ricos “ni que la importancia de aquellos a los que se les ha arrebatado el poder no guarde relación con el poder de los poderosos”.
“El libro que tienes en tus manos”, señala Miéville, “no pretende ser una evaluación exhaustiva del Manifiesto o sus argumentos” (aunque está muy cerca). Está pensado como una introducción a “un texto indispensable, que considera al lector como curioso y de mente abierta”. No se presupone ningún conocimiento previo. El primer capítulo es un breve análisis sobre el propio formato “manifiesto”. El segundo recrea el contexto histórico del Manifiesto Comunista y explora el lugar que ocupa el texto dentro del marco general del pensamiento de Marx y Engels. El tercero incluye una exposición abre-
viada de su obra y los epílogos de mayor relevancia que acumuló con el paso del tiempo. En el cuarto el autor desentraña algunas de las afirmaciones clave del ensayo, para evaluarlo en cuanto obra de historia, política, economía y ética. El mar gen entre los capítulos cuarto y quinto es poroso: “en general, el primero pretende explicar y evaluar las afirmaciones y conceptos centrales del Manifiesto Comunista, y abordar con relativa concisión las críticas como parte integral del mismo proceso, mientras que el foco del siguiente capítulo se sitúa más directamente sobre algunas de las críticas del documento que me parecen más importantes”. El último capítulo sopesa el valor del trabajo de Marx y Engels en nuestra época febril, “para preguntarnos qué es lo que debemos descartar y lo que podríamos tomar ahora del Manifiesto: es decir, si de algún modo puede servirnos de guía, si sirvió de guía en algún momento”. El epílogo, “Un catecismo comunista (a partir de Engels)”, quizá lo más interesante del actual volumen, se estructura en tres preguntas con sus respectivas respuestas. Primera, ¿eres comunista? (donde se responde con tres palabras: “Sí, somos comunistas”); segunda, ¿Cuál es el objetivo de los comunistas? y tercera, ¿Cómo deseáis lograr este objetivo? Interrogantes a los que el Manifiesto Comunista responde: “Sí, cambiaremos el estado actual de cosas. No lo haremos en el sentido de que sea inevitable, sino que lo haremos en el sentido de que no es impo-
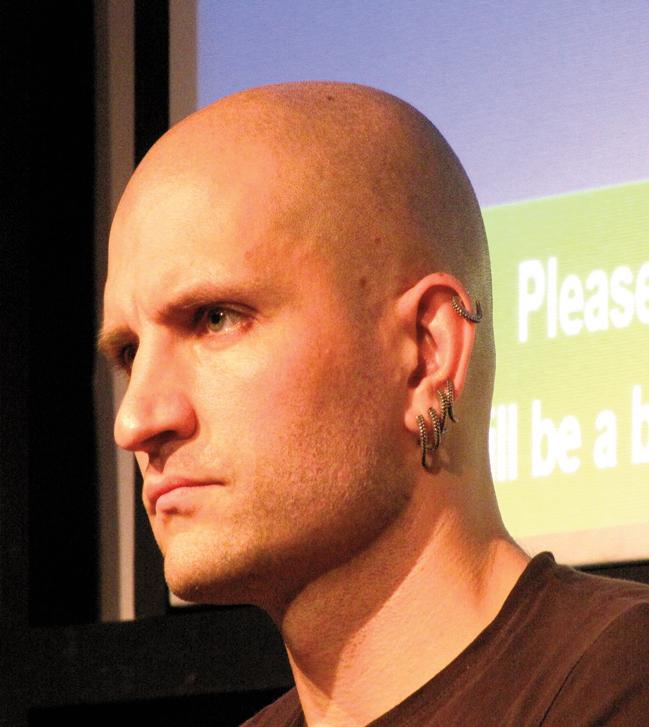
sible; en el sentido de que es necesario, de que la apuesta y la lucha valen absolutamente la pena. En el sentido de que vivir con ese “Sí” ardiendo en lo más íntimo de tu ser, de forma simultánea, y con tanta fuerza, o finalmente más fuerte incluso, que el ardiente “No” de esa parte de odio necesario, es la única manera de acercarse a existir, y a vivir como un ser humano en un sistema tan repulsivo, monstruoso, inhumano y antihumano. Sí, cambiaremos el actual estado de cosas.”
Miéville no comenta el Manifiesto Comunista: lo resucita como arma literaria para el siglo XXI. En este ensayo incisivo, el autor británico (heredero de la tradición marxista heterodoxa y maestro de la ficción weird) logra lo imposible: desenterrar a Marx y Engels del mausoleo académico para devolverles su voltaje revolucionario original.
Salvador López Arnal
China Miéville
Libros
VOLVER A LA ILUSTRACIÓN
ESPÍRITUS DEL PRESENTE. LOS ÚLTIMOS
AÑOS DE LA FILOSOFÍA Y EL COMIENZO DE UNA NUEVA ILUSTRACIÓN. 1948-1984
Wolfram Eilienberger
Taurus. Barcelona, 2025, 436 pp.

Wolfarm Eilenberger continúa su recorrido por la filosofía del siglo XX tomando como asidero a cuatro pensadores representativos. En Espíritus del presente los personajes estudiados son Adorno, Feyerabend, Susan Sontag y Foucault. Un ramillete variopinto de intelectuales que no acostumbran a aparecer juntos en las historias culturales al uso. Esa selección es el primer acierto de la reciente obra de Eilenberger. Los demás son, sencillamente, los que caracterizan sus obras: una buena capacidad de síntesis, soltura para exponer cuestiones complejas con claridad, sentido del humor, hábil trama de vidas y obras… Aquí asistimos a una especie de relevo generacional en el mundo filosófico: cambian las maneras de hacer filosofía, se desplazan los problemas, y se reniega de lo anterior. Un cambio, en este caso, subrayado con dureza por los acontecimientos sociales de mayo de 1968, difícilmente valorables en su momento, que exigieron a muchos pensadores tomar decisiones extrañas. Una cosa, al menos, parece común a casi todos los filósofos de los que se ocupa Eilenberger ahora: hacen una crítica de la filosofía anterior,
pero la hacen desde una búsqueda vital desgarrada, guiados por una búsqueda de sentido más íntima y biográfica que teórica.
El equilibrio psicológico de Feyerabend, atormentado por profundas depresiones, o de Foucault, adolescente y joven inadaptado, probable suicida, es más bien precario, así como angustiosa es la ansiedad de una brillante Susan Sontag muy joven luchando por encontrase a sí misma en los libros, en el sexo, en las relaciones sociales. Adorno parece provenir de otro mundo, casi de otra época, y, quizás, sea el menos cínico de todos ellos. Las consecuencias imprevistas de sus obras, sencillamente, se le escapan, y cuando le explotan en la cara, parece derrumbarse. Un piadoso infarto le retira, definitivamente, del escenario. No así al excéntrico Feyerabend, acostumbrado a esos juegos retóricos que le conducían al estrellato estudiantil, aupado por su anarquismo metodológico y demás entretenimientos propios del mundo del espectáculo. Susan Sontag permaneció siempre alejada de la academia: no era su hábitat natural. Detectaba con clari-
dad las contradicciones de su mundo, pero menos las suyas propias, y, de igual menara, no sabía muy bien cómo manejarlas. Sus películas eran fracasos rotundos, pero sus textos la encumbraron entre las élites progresistas norteamerinas. Todos parecían ir contra la tradición que los había amamantado, todos querían matar al padre racional, recto, esquivo y distante, al que culpaban de todos los males modernos. Y, sin embargo, todos, en última instancia, decidieron volver a Kant. Y volvían, en concreto, a un librito que escribió en 1784 contestando a la pregunta de un funcionario del gobierno prusiano, el reverendo Johann Friedrich Zöllner, sobre qué es la Ilustración. La recomendación kantiana, su célebre sapere aude y su definición de las Luces como la salida del hombre de una minoría de edad autoculpable son las cartas con las que nos permitimos seguir jugando a este extraño juego de la filosofía y el conocimiento. Los pensadores cuya obra y vida nos ofrece Eilinberger, dieron muchos rodeos; cuestionaron y retrocedieron, avanzaron y dudaron, se equivocaron o acertaron, pero, igualmente, se vieron obligados a volver a ese Kant mínimo pero insustituible que nos garantiza un asidero sólido para avanzar. El autor habla de una nueva Ilustración. Quizás, al fin y al cabo, no sea más que una Ilustración olvidada.
Antonio García Vila
Wolfram Eilienberger