

TRAVESIAS
Revista del Colegio de aRquiteC tos de Málaga

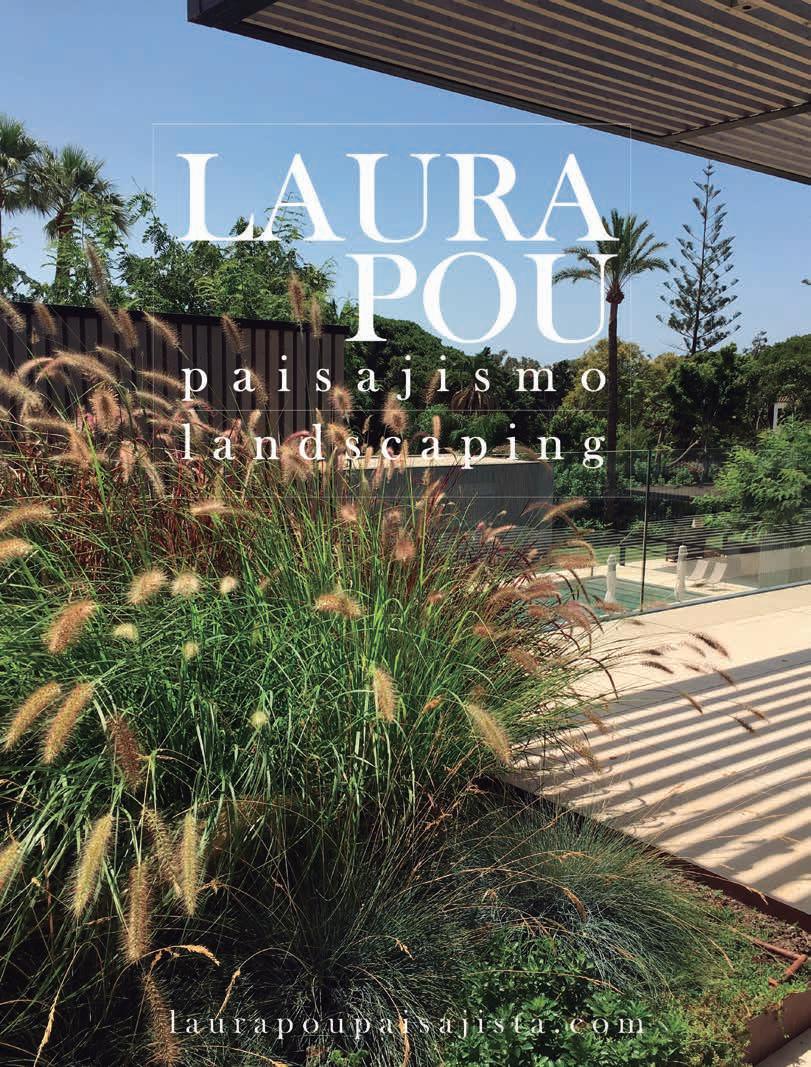









Travesías 8 · invierno 2024, edita Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga y Editorial MIC
Decana:
Susana Gómez de Lara
Secretario:
Luis Octavio Frade Torres
Tesorero:
Demófilo Peláez Postigo
Vocales:
Eugenia Álvarez Blanch
Gonzalo Martín Benavides
Ana Morales Uceda
Dirección y edición:
Enrique Bravo Lanzac
José Luis Torres García
Redacción:
Calle Palmeras del Limonar, 31 29016 Málaga · España
Tel 952 224 206 Fax 952 221 670 revista@coamalaga.es
Ilustración de portada: Torre(s) de Torremolinos.
Fotografía de Paulise Photography (Paulina Lisevičiūtė) @paulise_photography, 2020.
Diseño:
Enrique Bravo Lanzac
Purificación López Mamely
Maquetación: Francisco Barrionuevo
Impresión y publicidad:
Tirada 2.300 ejemplares
Edición periódica gratuita
DL LE 704-2019
ISSN 2695-6209
El criterio de los artículos es responsabilidad exclusiva de sus autores y no refleja la opinión del COA Málaga ni de la dirección de la revista. No siempre ha sido posible localizar o identificar a los autores o representantes de los derechos de propiedad intelectual de las reproducciones de esta publicación. En caso de error u omisión rogamos contacten a través de la dirección electrónica de la redacción.
Agradecimientos:
José Ignacio Díaz Pardo
Asier Rua
José Luis de la Parra
Índice
Saluda
Málaga ante el desafío de un crecimiento urbano sostenible e inclusivo Susana Gómez de Lara / 13
Editorial
Segundo encuentro Enrique Bravo Lanzac y José Luis Torres García / 15
EL PAVO
El valor de la arquitectura como parte esencial de la cultura
Carmen Bandera Cordero / 17
Sobre la Oficina de Concursos de Arquitectura del COA Málaga
Cristina Iglesias Placed / 26
El seguro del joven arquitecto asalariado
Antonio Vargas Yáñez / 29
MAESTROS LOCALES
José Oyarzábal: a propósito de los carteles
José Fernández Oyarzábal, con introducción de José Ignacio Díaz Pardo / 33
OFICIO
Instantes. Fotografías en construcción · José Moreno Ferre / 55
PREMIOS MÁLAGA 2024 / 60
PROYECTOS
Regeneración del paisaje cultural: el caso de Álora. Dar a ver el patrimonio
Carmen Barrós Velázquez y Francisco J. del Corral del Campo / 85
Arquitectura Saludable (II): hacia un nuevo paradigma en el diseño y construcción de edificios
Pablo Valero-Flores y Santiago Quesada-García / 94
IMPRESCINDIBLES
Reseñas
García de Paredes en el Museo ICO. El oficio de un maestro
Antonio Vargas Yáñez / 103
Cultivar la mirada Marisa González Bandera / 108
Casas mínimas
Acceder por el baño · Manuel Baena García / 110
Interferencias
A propósito de la geometría · Ángel Pérez Mora / 116
Entre ecos y deseos: el susurro de dos culturas en el alma de un arquitecto Juan Pedro Fernández Martín / 124

Susana Gómez de Lara Decana del Colegio de Arquitectos de Málaga
Tras un periodo de reflexión, desde la comunidad de arquitectos malagueña, inspirados en la Ley de Calidad de la Arquitectura, estamos llamados a impulsar un renovado compromiso con la utilidad social, la calidad, la innovación, el desarrollo sostenible, la integridad social y la lucha contra el cambio climático.
Este compromiso se materializa en nuestra revista Travesías como plataforma para compartir experiencias y conocimientos que buscan enriquecer el patrimonio cultural de Málaga y de sus ciudadanos.
Málaga, capital cosmopolita de la Costa del Sol, ha experimentado en los últimos años una transformación que ha sobrepasado todas las expectativas, especialmente en el ámbito de la cultura y de las nuevas tecnologías. Este crecimiento, que ha transformado la ciudad y su territorio, la ha situado a la vanguardia, pero también ha generado nuevas necesidades de conectividad y movilidad. Sin embargo, este desarrollo no ha dado respuesta a las necesidades dotacionales de los ciudadanos, generando desigualdad y una grave crisis en el acceso a la vivienda. «La escasez de vivienda asequible provoca exclusión social y aumenta la desigualdad económica».
Ante este panorama, las arquitectas y los arquitectos, como actores clave en la configuración de las ciudades, estamos llamados a liderar un cambio de paradigma hacia un modelo urbano más sostenible e integrador, que responda a las demandas y
Málaga ante el desafío de un crecimiento urbano sostenible e inclusivo
necesidades de la ciudadanía. Para ello, consideramos fundamental analizar la trayectoria histórica de la ciudad y definir una dirección para su desarrollo futuro.
«La misión del arquitecto es ayudar a las personas, entender cómo hacer la vida más bella, hacer un mundo mejor para vivir y darle una justificación y sentido a la vida», Frank Lloyd Wright.
Los arquitectos asumimos un doble rol en este desafío. En primer lugar, buscando establecer alianzas con la Administración pública para implementar iniciativas urbanísticas que acorten los plazos de los trámites urbanísticos y fomenten la colaboración con el sector privado. En segundo lugar, nos comprometemos a mejorar la calidad de vida y la salud de las personas a través de nuestro trabajo, implementando buenas prácticas de desarrollo urbano y social que incorporen elementos como la estética, la innovación e investigación de soluciones habitacionales, la participación ciudadana y la regeneración de los espacios públicos.
Además, existe un compromiso expreso para potenciar el valor del patrimonio construido y una planificación urbanística de futuro que tenga como objetivo conseguir un entorno construido más sostenible y saludable. Esto implica afrontar retos como la descarbonización del sector y del parque edificado, impulsando la rehabilitación y la regeneración urbana a la altura de los retos sociales y
ambientales que determina la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Este compromiso contribuye a la integración de la arquitectura con el medioambiente, adaptándose a sus escalas y dialogando con su entorno, resultando un hábitat más amable, accesible y sostenible que contribuya a la salud, al bienestar de las personas y al equilibrio medioambiental. Se busca, además, indagar y participar de la memoria de la ciudad para construir un futuro común donde todos tengan acceso por igual a los beneficios que ofrece la ciudad y fomentar un sentido de identidad que exprese la realidad individual y colectiva de sus habitantes.
«La arquitectura podría describirse como una de las actividades culturales más complejas e importantes del planeta», Yvonne Farrel y Shelley McNamara, ganadoras del Pritzker de 2020.
El Colegio de Arquitectos de Málaga tiene entre sus objetivos trabajar para el mejor desempeño de la profesión y acercarse a la ciudadanía para divulgar sus capacidades, fomentar el valor de la arquitectura y destacar la excelencia de los proyectos relevantes y el patrimonio en toda la provincia, difundiendo la imagen de una profesión cercana, inclusiva y comprometida.

La arquitectura es un acontecimiento que responde a la necesidad de un individuo o de un grupo de ellos: las personas. También podría definirse como un hecho físico que crea un escenario para acoger una vivencia, resuelta esta en el primer encuentro. Pero las arquitecturas precisan de segundas oportunidades para ser entendidas en toda su magnitud y, sobre todo, para que consigan emocionar a quien las habita. Esto último es el denominador común —y el valor intrínseco— de aquellos edificios que son verdadera arquitectura.
A propósito de esta idea, Ignacio Jáuregui desliza una reflexión sobre la mezquita de la ciudad iraní de Isfahán que bien puede extenderse a lo que debe entenderse como arquitectura:
«A los edificios de esta categoría debería uno siempre poder volver en el mismo viaje: hace falta un primer encuentro atropellado y entusiasta para que el segundo tenga el reposo necesario. La extraordinaria amplitud de la escala, la belleza táctil del ladrillo pardo y rugoso […], la pulsación física, sístole-diástole que se siente en las venas al transitar de un bosque de columnas con bóvedas bajas a un vacío oscuro coronado de una perfecta, altísima semiesfera y, de ahí, a un espacio abierto donde todo se expande en una bocanada de aire y gira y se multiplica en visuales en torno al centro inmóvil [...]: todo esto ya lo ha visto y registrado en la primera visita pero ahora, a la luz sofocada del atardecer, es una experiencia puramente sensorial.»[1]
Segundo encuentro
La necesidad de ese segundo encuentro es un rasgo compartido de las arquitecturas que tienen «algo»: aquellas que requieren irremediablemente de su vivencia en unas condiciones adecuadas, con una luz precisa y en un ambiente concreto. Es por este motivo por lo que no puede haber buena arquitectura sin cuerpos; ni tampoco sin luz ni sombra.
Y de esto sabe la propuesta arquitectónica, tan experimental como ya icónica, de las Torres de Los Manantiales que ilustra la portada del número. El ocaso de las soluciones funcionalistas del movimiento moderno, a mediados del siglo pasado, trajo consigo la búsqueda de formas alternativas que exploraban nuevas interacciones entre cuerpo y arquitectura.
En Torremolinos, seguidamente a la «ajustada» revisión de los postulados maquinistas del movimiento moderno, representados fielmente por el Hotel Pez Espada, se rompió también la ortodoxia de la cartesiana en busca de soluciones espaciales basadas en patrones de repetición o modulaciones extraídas de arquitecturas vernáculas. Y que se manifestaron en la variedad de soluciones propuestas por las llamadas arquitecturas del ocio, en las que no solo se da respuesta a cuestiones básicas del habitar. Esta lección de lo orgánico se traduce en la capacidad de estas arquitecturas turísticas de despertar nuestras más básicas emociones, desde el asombro o la sorpresa, el miedo y la tristeza, o la alegría, pasando por una euforia contenida, reafirmando cómo la
arquitectura no debe renunciar a su capacidad de emocionar.
Travesías 8 contiene las secciones habituales: EL PAVO, MAESTROS LOCALES, OFICIO, PROYECTOS, e IMPRESCINDIBLES, y suma una separata especial con el resumen de los proyectos galardonados en los PREMIOS MÁLAGA 2024. El número presenta una colección de textos que no pueden entenderse sin su origen «emocional», desde las propuestas cartelísticas de José Oyarzábal, donde arroja dosis de sorpresa revisitando una y otra vez los tópicos; pasando por la mirada atenta sobre la relación entre la fotografía y los procesos constructivos, y cómo en estos también se descubren emociones concretas que nos estimulan. En PROYECTOS se aborda el plan de rehabilitación del casco viejo de Álora, una praxis ejercida con la memoria como referente, y un artículo sobre cómo diseñar espacios adecuados para personas con pérdida de memoria. Y pone el cierre la sección IMPRESCINDIBLES, donde se hacen presentes los espacios místicos —para escuchar y rezar— de García de Paredes, junto a otras tantas reseñas y artículos escritos orbitando la emoción.
Si a modo de conclusión hubiera que escribir el reguero de las palabras clave de este número, entre otras tantas, podrían encadenarse: memoria, Pallasmaa, Zumthor, Aalto, Miralles, Leoz, dibujo, geometría, paisaje…
[1] Ignacio Jáuregui, Rituales. Un viaje por el hilo que nos une, Fórcola, 2023, pp. 57-58.
EL PAVO
El noveno número de Travesías comienza con el resumen cultural del año 2024. Carmen Bandera escribe la crónica de los eventos y actividades culturales promovidos desde el Colegio de Arquitectos de Málaga, y también de aquellos realizados en colaboración con otras instituciones de la provincia.
En el segundo de los artículos de la sección El pavo, Cristina Iglesias, arquitecta del Departamento de Asesoramiento y Formación del COA Málaga, difunde la labor que se realiza desde la Oficina de Concursos de Arquitectura promovida desde el colegio.
Por su parte, Antonio Vargas continúa con su serie en torno a diferentes aspectos del Seguro de Responsabilidad Civil, necesario para el desempeño de la Arquitectura. En esta entrega da claves destinadas, principalmente, a los jóvenes arquitectos que se incorporan al ejercicio profesional trabajando por cuenta ajena para sociedades mercantiles, y avisa sobre los riesgos de no contar con una póliza de seguros propia.
El valor de la arquitectura como parte esencial de la cultura
La arquitectura destaca como una de las expresiones culturales más trascendentes, no solo por su capacidad para moldear el entorno, sino también por su impacto en la transformación de la sociedad. Al responder a las necesidades urbanísticas y sociales de las personas, esta disciplina influye directamente en aspectos fundamentales como la calidad de vida, la cohesión social y el sentido de pertenencia, consolidándose como un puente entre la cultura, el espacio y la comunidad.
El Colegio de Arquitectos de Málaga, consciente de este hecho, mantiene un compromiso con la sociedad para resaltar el papel transformador de la arquitectura. En este 2024, ha vuelto a destacar la excelencia de los proyectos arquitectónicos, tanto históricos como contemporáneos, que forman parte del rico patrimonio de la provincia de Málaga. Estas
iniciativas no solo reconocen el trabajo de los profesionales del sector, sino que también fomentan un mayor aprecio por la arquitectura entre la ciudadanía.
En paralelo, la institución ha llevado a cabo actividades abiertas a todos los públicos, promoviendo la participación y el diálogo. De este modo, ha reafirmado una vez más su misión de divulgar el valor de la arquitectura como parte esencial de la cultura.
MAF-Málaga de Festival
El COA Málaga participó en MAF-Málaga de Festival y lo hizo en la XI Semana de Cine de Derechos Humanos de Amnistía Internacional. Este año, el tema se centró en «Infancia y Urbanismo» (figura 1).
Se proyectó el documental «¿Podemos reinventar nuestras ciudades para

Carmen Bandera Cordero
FIGURA 1

1818
FIGURA 2
vivir mejor?». La cinta mostró cómo replantear la planificación urbana para hacer ciudades más sostenibles y que priorizaran a las personas. Posteriormente, se llevó a cabo un coloquio con Inma Marín, autora de la guía Jugar, y las arquitectas María José Márquez Ballesteros y Eugenia Álvarez Blanch.
Diez días después, se pudo ver «Hijo de los hombres» y, a continuación, tuvo lugar un coloquio con los arquitectos Joaquín Riera y Elena Enciso, así como con Marta Ferragut, doctora en Psicología y profesora de la UMA.
Día de la Mujer
El COA Málaga se sumó al Día Internacional de la Mujer con el «Encuentro de Arquitectas», que contó con la participación de las colegiadas Eva Reina, Graciela Waen y Alicia Carrió. Estas profesionales compartieron sus trayectorias y abordaron temas como la persistente disparidad de género en el mercado laboral y los desafíos relacionados con la conciliación familiar (figura 2).
Eugenia Álvarez, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio, presentó el acto y aportó datos sobre la situación actual de las mujeres en la profesión. Resaltó la necesidad de reducir la brecha salarial y de trabajar para lograr una igualdad de oportunidades efectiva en el ámbito de la arquitectura.
Semana del Libro
Comprometido con la cultura y la difusión del conocimiento, la institución colegial mantiene varias líneas editoriales con las que ha publicado obras relacionadas con la profesión. Para acercarlas un poco más tanto a los colegiados como a la ciudadanía


en general, este año se celebró la Semana del Libro con promociones especiales en algunos de los títulos del catálogo (figura 3).
Imposición de insignias
Entre las actividades anuales también se encuentra la imposición de insignias a los arquitectos colegiados que cumplen 25 y 50 años de ejercicio de la profesión. El evento tuvo lugar en mayo, tras la misa oficiada en la iglesia de Stella Maris con la intervención del coro del COA Málaga (figura 4).
«El Colegio de Arquitectos de Málaga ha llevado a cabo actividades abiertas a todos los públicos, reafirmando una vez más su misión de divulgar el valor de la arquitectura como parte esencial de la cultura»
FIGURA 3
FIGURA 4


100 años de la casa de los arquitectos: homenaje a Guerrero Strachan
En el año 2024 se cumplió el primer centenario de la construcción de la Casa de la Familia Bolín Martínez de las Rivas, un emblemático conjunto residencial y de recreo ubicado en el barrio de El Limonar, conocido también como «Casa de las Palmeras», que, desde 1980, alberga la sede del Colegio de Arquitectos de Málaga. Este edificio es un símbolo de
la arquitectura local gracias al diseño del ilustre arquitecto malagueño Fernando Guerrero Strachan.
En reconocimiento a su contribución al panorama arquitectónico de la ciudad, el Colegio de Arquitectos de Málaga está rindiendo homenaje al renombrado arquitecto a través del ciclo «Guerrero Strachan. 100 años de la casa de los arquitectos» (figura 5), que arrancó el pasado mes de junio y que continuará durante todo 2025.
La presentación del ciclo se celebró el pasado 27 de junio en un acto dirigido a los medios de comunicación y a las instituciones públicas de la ciudad que se desarrolló en el salón Salón de los Espejos del Ayuntamiento. El acto contó con la participación del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la decana del Colegio de Arquitectos, Susana Gómez de Lara. El Coro del COA Málaga aportó la nota musical a la presentación interpretando cuatro piezas musicales de la época: Cantique de Jean Racine y Pavane de Gabriel Fauré, Indianas N.º 2: I. Eduardo Belgrano de Carlos Guastavino y Ave verum de Camille Saint-Saëns (figura 6).
Posteriormente, la vocal de Cultura del COA Málaga, Eugenia Álvarez Blanch, dio paso a la proyección de la pieza audiovisual Strachan. Complejidad y contradicción de una arquitectura ecléctica, dirigida por el arquitecto Daniel Natoli, que introduce la figura de Fernando Guerrero Strachan, sus obras más significativas en la capital malagueña y su conexión con el presente a través de la Casa de las Palmeras, actual sede del Colegio de Arquitectos de Málaga. El arquitecto Enrique Bravo Lanzac, miembro de la Comisión de Patrimonio creada expresamente para este evento —de la que también forman parte los arquitectos Francisco González Fernández, Juan José Gutiérrez Blanco y Luis Ruiz Padrón—, explicó los detalles del ciclo, que incluye diversas conferencias, encuentros relacionados con la casa de los arquitectos, visitas guiadas a edificios diseñados por Guerrero Strachan, rutas urbanas, exposiciones, publicaciones y mesas redondas, entre otras actividades.
La conferencia «El contexto de la arquitectura malagueña a comienzos
FIGURA 5
FIGURA 6
del siglo XX», a cargo del arquitecto Rafael Reinoso Bellido, abrió este ciclo, que continuó con la ponencia «49 años, 9 meses y 7 días», presentada por la historiadora Josefa Carmona Rodríguez, para abordar la figura de Guerrero Strachan y su prolífica trayectoria profesional.
La primera de las visitas guiadas se realizó en el mes de septiembre al Ayuntamiento de Málaga, uno de los proyectos más emblemáticos de Guerrero Strachan, en colaboración con Rivera Vera. El recorrido estuvo dirigido por el arquitecto Ángel Asenjo, que acompañó a los asistentes por los detalles arquitectónicos de la Casa Consistorial, inaugurada en 1919.
También, durante la Semana de la Arquitectura, a principios de octubre, se llevaron a cabo actividades centradas en la obra de Fernando Guerrero Strachan, como la visita a la sede colegial titulada «El Colegio de Arquitectos de Málaga. Una casa llena de historia» (figuras 7 y 8), dirigida por Francisco Aguilar Lloret, y al Colegio Sagrada Familia ‘El Monte’ (figura 9), guiada por la arquitecta Carmen García de Jodra; la ruta urbana «La transformación de la vivienda en el centro de Málaga», llevada a cabo por el arquitecto y académico Rafael Martín Delgado; el recorrido «Los Strachan y la calle Larios», con el historiador Jorge Jiménez Reyes y en colaboración con Cultopía; y la conferencia «Guerrero Strachan: la modernidad de la tradición», impartida por el arquitecto Salvador Moreno Peralta. También se celebró la actividad «Dibujar en el Colegio de Arquitectos de Málaga», que reunió al colectivo Urban Sketchers malagueño en la sede colegial.
Ya en noviembre, el catedrático en Historia del Arte José Miguel Morales




Folguera dio la ponencia «Eclecticismos y regionalismos en el panorama nacional de los años veinte en España. El Pabellón de Málaga en la Exposición Ibero-Americana como ejemplo paradigmático», mientras que el arquitecto Juan Manuel Zamora Malagón dirigió la visita a la Casa de Socorro del Llano de la Trinidad, construida por iniciativa del Marqués de Larios, quien en 1918 donó a la Corporación Municipal la parcela donde se ubica para un edificio destinado a «socorro de heridos» (figura 10).
En el mes de diciembre, la catedrática en Historia del Arte Rosario Camacho Martínez impartió la
conferencia «El arquitecto Fernando Guerrero Strachan entre Tomás Brioso y Manuel Rivera Vera». Y como cierre de las actividades de 2024, el arquitecto Ciro de la Torre Fragoso guio una visita por la casa de los arquitectos en el contexto de la celebración de los 100 años de la Casa de las Palmeras.
En 2025 se ofrecerán muchas más actividades, que se pueden consultar en la web www.arquitectoguerrerostrachan.es, donde se recopilan todos los aspectos relacionados con este ciclo, la obra de Guerrero Strachan y el edificio que acoge la sede de los arquitectos malagueños.
FIGURAS 7, 8, 9, 10


Premios Málaga de Arquitectura 2024
«El colegiado Carlos Verdú recibió la Distinción Especial Excelencia a la Trayectoria por sus más de 50 años de labor profesional durante los Premios Málaga de Arquitectura 2024»
El 12 de julio, el Colegio de Arquitectos reconoció la excelencia en la Arquitectura con los Premios Málaga 2024. En esta edición, se otorgaron diez premios y diez accésits a obras y trabajos que destacaron por su relevancia arquitectónica y su impacto en el entorno urbanístico (figura 11).
El colegiado Carlos Verdú recibió la Distinción Especial Excelencia a la Trayectoria por sus más de 50 años de labor profesional, caracterizados por su oficio, responsabilidad,
dedicación y ética, así como por su compromiso en diversos ámbitos de la Arquitectura (figura 12).
El Palustre
Un año más, se convocó el certamen del cartel anunciador de la edición 57 del Concurso Nacional de Albañilería Peña El Palustre. La obra ganadora fue la de Pablo Fernández Díaz-Fierros, titulada Director (figura 13). El jurado valoró la sobriedad, sencillez y minimalismo del tricolor empleado por el autor, que potenció una imagen nítida y expresiva. Además, destacó el mensaje transmitido por este cartel, que empoderó y dignificó al profesional de la construcción. Los finalistas fueron Gloria Vega Martín, con su obra El arbolito, desde chiquitito, y Daniel Santo Orcero, con Puzzle resuelto
En septiembre, se celebró el Concurso Nacional de Albañilería Peña El Palustre. Un total de 31 cuadrillas de todo el territorio nacional se reunieron en la Plaza del Padre Ciganda, en El Palo, para construir una figura titulada «Encuentro a hueso de dos paraboloides hiperbólicos», diseñada por el arquitecto y miembro de la Junta de Gobierno del COA Málaga Demófilo Peláez, también presidente del jurado del certamen. Ese año, el primer premio recayó en una cuadrilla malagueña conformada por Javier Vargas (oficial) y Manuel Fuentes (ayudante).
Love is in the AID
El Colegio de Arquitectos de Málaga acogió, del 4 al 27 de septiembre, la exposición «Love is in the AID: 30 años de Arquitectura Sin Fronteras». Esta muestra ofreció un recorrido visual por la labor humanitaria de la ONG Arquitectura Sin Fronteras (ASF).
FIGURA 11
FIGURA 12

La exposición incluyó 45 imágenes que documentaron algunos de los proyectos más emblemáticos de ASF, como las mejoras socio-educativas en Nicaragua, la promoción de la accesibilidad en Mozambique, el refuerzo de recursos en Haití y la defensa del derecho a la tierra en Guatemala.
Semana de la Arquitectura
Durante los meses de verano, se convocó el concurso para la creación del cartel anunciador de la Semana de la Arquitectura 2024. La obra ganadora fue la de Paula Areñas Villacañas, estudiante del último curso de Arquitectura (figura 14). El jurado destacó la presencia de múltiples edificios de la ciudad, tanto históricos como contemporáneos, así como la claridad y amabilidad del grafismo, que evidenció el concepto de recorrido y trama urbana.
Además, se otorgaron accésits a Pablo Fernández Díaz-Fierros, con su obra «Áurea»; Francisco Ortega Ortiz, con «Socorro, la Casa de Strachan»; y Pablo Elorriaga, con una obra sin título que destacó por su enfoque original y por la relación establecida entre sociedad y arquitectura.
El Colegio de Arquitectos de Málaga celebró la decimoquinta edición de la Semana de la Arquitectura del 3 al 11 de octubre. Este evento, que incluyó más de una treintena de actividades gratuitas, como conferencias, rutas y visitas guiadas a edificios explicadas por sus autores, contó con la colaboración de diversas instituciones, empresas, entidades y colegiados, ofreciendo la oportunidad de conocer el patrimonio arquitectónico malagueño. En esta edición, se integraron propuestas del ciclo «Guerrero Strachan. 100 años de la casa de los arquitectos», conmemorando el centenario de la construcción del edificio que alberga la actual sede del COA Málaga.
La Semana de la Arquitectura gira alrededor del Día Mundial de la Arquitectura, que llevaba por lema «Proyectamos el futuro ahora», en consonancia con el seleccionado por la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), que subrayaba el papel de
los jóvenes arquitectos en la planificación y el desarrollo urbano.
En el programa de esta edición colaboraron los compañeros Rafael Reinoso Bellido, Juana Sánchez Gómez, Alberto Campo Urbay, Ruth Buján Varela, Juan Goñi Uriarte, Juan Antonio Marín Malavé, Javier Pérez de la Fuente, Gonzalo Merino Rivero, Ignacio Merino Rivero, Beatriz Pérez Doncel, Juan Carlos Arias Garnelo, Rafael González García, Rafael Urquiza Sánchez, Ángel Pérez Mora, Carmen García de Jodra, Alberto Aranega López, Carolina Rivera Vázquez, Rafael Martín Delgado, Emilio Álvarez Yela, Magdalena Colodrón Denis, Enrique García Carrasco, Alejandro Giménez Ferrer, Francisco Padilla Durán, Luis Tejedor Fernández, Ignacio Dorao Moris, Juan Gavilanes Vélaz de Medrano, Francisco González Fernández, Alberto García Marín, Marisa González Bandera, Sebastián del Pino Cabello, Francisco Fernández Ballesteros, Luis Ruiz Padrón, Rafael López Toribio

FIGURA 13
FIGURA 14


Moreno, Salvador Moreno Peralta, Nerea Salas Martín, Ferrán Ventura Blanch, Antonio Jurado Sánchez y Francisco Aguilar Lloret.
Muñoz Monasterio entre 1959 y 1960, recibió la placa de la Fundación Docomomo Ibérico, que acredita su valor patrimonial. El Colegio de Arquitectos de Málaga designó a este edificio como un ejemplo paradigmático de la arquitectura moderna, destacando su relevancia en la evolución urbanística de la Costa del Sol.
El arquitecto Luis Ruiz Padrón, coordinador de la Fundación Docomomo Ibérico para Andalucía Oriental y miembro de su Comisión Técnica, fue el encargado de ofrecer una visita guiada por las instalaciones de este histórico hotel, uno de los ejemplos más representativos del llamado «Estilo del relax», una tendencia arquitectónica que surgió en la España de mediados del siglo XX para acompañar el crecimiento del turismo. En 2006 fue declarado Bien de Interés Cultural.
En la Semana de la Arquitectura también se homenajeó a la colegiada número 333, Ascensión Granger Amador, por su meritoria y extensa trayectoria (figura 15). El evento tuvo lugar en el salón de actos de la sede colegial y contó con la participación de numerosos compañeros, amigos y familiares. Tras el acto, se le entregó un retrato realizado por Álvaro Ussía.
«Málaga se convertirá así en la tercera ciudad española en estar presente en C.guide, guía digital gratuita creada por la Fundación Arquitectura Contemporánea»
También participaron la ingeniera Judit Canedo Aceituno, Hassan Roudani, responsable de relaciones generales de la Mezquita, y el historiador Jorge Jiménez Reyes, guía de Cultopía.
El MedPlaya Hotel Pez Espada de Torremolinos, diseñado por los arquitectos Juan Jáuregui Briales y Manuel
Ese mismo día dimos la bienvenida a los nuevos colegiados que han entrado a formar parte de la gran familia que conforman todos los miembros del COA Málaga (figura 16).
Como colofón a la semana grande de la profesión, el Coro del Colegio de Arquitectos de Málaga celebró su décimo aniversario con un concierto benéfico en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Torremolinos. En esta velada solidaria, en
FIGURA 15
FIGURA 16
la que colaboró el Ayuntamiento de Torremolinos, el Coro ‘Devoces’ Ensemble Marbella acompañó al Coro de la institución colegial, dirigido por Anabel Sánchez. Los fondos recaudados fueron destinados a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), apoyando así su incansable labor en la lucha contra esta enfermedad.
Guía C.guide de arquitectura contemporánea
Una de las grandes noticias del año fue la firma en el mes de diciembre del convenio de colaboración entre el Colegio de Arquitectos de Málaga y la Fundación Arquitectura Contemporánea (FAC) para la incorporación de la provincia de
Málaga a la Guía C.guide de arquitectura contemporánea, una herramienta digital desarrollada con vocación global y entendida como antología abierta de proyectos de arquitectura y espacio público construidos en el mundo después de 1975.
Málaga se convertirá así en la tercera ciudad española presente en esta herramienta digital gratuita creada por la Fundación Arquitectura Contemporánea gracias al apoyo de Grupo Cosentino, sumándose a otras tantas ciudades del mundo como Londres, Los Ángeles, Barcelona, París, Sídney, Ámsterdam, Chicago, Dubái, São Paulo, Córdoba, Shanghái, Ciudad del Cabo, Nueva York y Estambul. Gracias a este acuerdo, los entusiastas de la arquitectura podrán
descubrir las obras que integran la «Guía de Arquitectura Contemporánea de la Provincia de Málaga», revisada en 2022, y que pasan a formar parte de la C.guide.
SOBRE LA AUTORA: Carmen Bandera Cordero es periodista y responsable de comunicación del COA Málaga.
FIGURAS:
FIGURA 1. Cartel anunciador de la proyección del documental ¿Podemos reinventar nuestras ciudades para vivir mejor?, programada en el marco del MAF-Málaga de Festival.
FIGURA 2. Imagen del interior del pabellón Cano Lasso con vistas a los jardines del Colegio de Arquitectos. Fotografía de Pablo F. DíazFierros, 2006.
FIGURA 3. Participantes en el «Encuentro de Arquitectas», de izquierda a derecha: Graciela Waen, Eva Reina y Alicia Carrió. Fotografía de Álvaro Cabrera, marzo 2024.
FIGURA 4. La Junta de Gobierno, con los arquitectos colegiados que cumplen 25 y 50 años de ejercicio de la profesión. Fotografía de Álvaro Cabrera, mayo 2024.
FIGURA 5. Identidad gráfica diseñada con motivo del centenario de la sede colegial.
FIGURA 6. Presentación del ciclo «Guerrero Strachan. 100 años de la casa de los arquitectos» en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga. Fotografía de Dani Pérez, junio 2024.
FIGURAS 7 Y 8. Imágenes de la visita a la sede colegial, dirigida por Francisco Aguilar, en la Semana de la Arquitectura, octubre 2024.
FIGURA 9. Instantánea de la visita al Colegio Sagrada Familia ‘El Monte’, guiada por la arquitecta Carmen García de Jodra, octubre 2024.
FIGURA 10. El arquitecto Juan Manuel Zamora Malagón explicando la rehabilitación llevada a cabo en la Casa de Socorro del Llano de Doña Trinidad, noviembre 2024.
FIGURA 11. Premiados en la convocatoria de los Premios Málaga 2024. Fotografía de Álvaro Cabrera, julio 2024.
FIGURA 12. La decana, Susana Gómez de Lara, entrega a Carlos Verdú la Distinción Especial Excelencia a la Trayectoria por sus más de 50 años de labor profesional. Fotografía de Álvaro Cabrera, julio 2024.
FIGURA 13. Cartel anunciador del 57 Concurso Nacional de Albañilería Peña El Palustre. Autor: Pablo F. Díaz-Fierros.
FIGURA 14. Presentación del cartel anunciador de la Semana de la Arquitectura 2024. Autora: Paula Areñas Villacañas.
FIGURA 15. La colegiada homenajeada de 2024, Ascensión Granger Amador, junto al retrato dibujado por Álvaro Ussía. Fotografía de Álvaro Cabrera, octubre 2024.
FIGURA 16. Nuevos colegiados del COA Málaga en el acto de bienvenida. Fotografía de Álvaro Cabrera, octubre 2024.
Cristina Iglesias Placed
Sobre la Oficina de Concursos de Arquitectura del COA Málaga
«El COA publica diariamente información de convocatorias de concursos nacionales e internacionales de arquitectura y urbanismo, a las que se puede acceder a través de la web colegial»
La historia de la arquitectura podría ser reescrita y releída casi enteramente como la historia de los concursos de arquitectura. Hay un antes y un después de alguno de esos concursos que provocaron una importante dinámica de cambio dentro de la disciplina. Una mirada atrás en la historia evidencia que los concursos han sido instrumentos de vitalización de los discursos arquitectónicos, promoviendo debates culturales y la generación de focos de transformación de las ciudades.
Los concursos de arquitectura han sido instrumentos para escoger proyectos tan antiguos como la misma profesión, pero se considera que es en el Renacimiento cuando adquieren un formato similar al que hoy les reconocemos. Quizá, el más célebre de aquel tiempo es el concurso que se convocó en 1418 para diseñar la cúpula de la Catedral de Santa María del Fiore en Florencia. La propuesta ganadora de Filippo Brunelleschi ha pasado a la historia como una obra maestra del arte de la construcción, y el desarrollo del concurso que desembocó en dicho encargo como un excelente procedimiento para encontrar la solución más racional, más bella y más económica para realizar semejante desafío técnico y arquitectónico.
Existen numerosos ejemplos notables de edificios construidos cuyo encargo se formalizó a partir de resultar premiados en concursos: la Ópera de Sídney, el Centro Pompidou y el
Arco de la Defensa en París, la Nueva Galería Estatal de Stuttgart, el Museo Guggenheim de Bilbao, el auditorio Walt Disney en Los Ángeles, la catedral de Los Ángeles, la Potsdamer Platz en Berlín, la terminal de pasajeros de Yokohama, el museo del holocausto de Berlín y un largo etcétera.
El concurso entendido como una de las formas de acceso a los encargos puede también ser analizado desde una perspectiva de género. De este modo, los concursos, mediante procedimiento anónimo, abrieron un resquicio por donde las arquitectas, en muchos casos, fueron ingresando al mundo de la arquitectura.
En 1911, Marion Mahony Griffin, la segunda mujer graduada de arquitecta en el MIT en 1894, ganó, junto a su socio y marido Walter Burley Griffin, el concurso para la nueva capital de Australia, Canberra, siendo así la primera mujer en codiseñar una ciudad. Su nombre desapareció de la historia del urbanismo, y hace algunos años, cuando se cumplió el centenario del concurso, se ha recuperado la memoria de su autoría. Elisabeth Scott ganó en 1927 el concurso internacional para la construcción del nuevo Teatro Royal Shakespeare Memorial en Stratford-upon-Avon. Fue la única mujer en una competencia de más de setenta arquitectos y la primera mujer en proyectar un edificio público en Inglaterra. En nuestra historia más reciente, otras muchas arquitectas se han dado a conocer a través de
los concursos como Zaha Hadid, Odile Decq o Carme Pinós
En resumen, los concursos de arquitectura han servido a lo largo de la historia para dos propósitos fundamentales: promover la buena arquitectura y ampliar el acceso al trabajo.
Además, muchas instituciones, tanto públicas como privadas, han descubierto el potencial comunicativo que tiene el proceso de convocar, difundir y fallar un concurso. Con ello provocan una gran movilización de arquitectos y arquitectas —que dedican muchas horas de trabajo y depositan muchas ilusiones—; esto genera una gran expectativa en la opinión pública, sobre todo cuando se trata de algún edificio singular por su programa, ubicación o escala.
Desde el convencimiento de que la figura del concurso de proyectos de arquitectura es la mejor herramienta para la adjudicación y la consecución de las mejores obras de arquitectura promovidas por la administración pública, el Colegio de Arquitectos de Málaga ofrece a sus colegiados un servicio de divulgación, información y vigilancia de las convocatorias de concursos de arquitectura y licitaciones de servicios afines a la profesión.
La Oficina de Concursos del Colegio de Arquitectos de Málaga realiza una triple función:
1.- En primer lugar, una importante tarea de información y difusión
de las convocatorias de concursos, licitaciones, becas y premios relacionadas con la profesión, con especial énfasis en aquellas del ámbito provincial y autonómico, pero sin dejar de informar de aquellas que se consideran de mayor interés en el ámbito nacional e internacional.
El COA publica diariamente información de convocatorias de concursos nacionales e internacionales de arquitectura y urbanismo, a las que se puede acceder a través de la web colegial. Así mismo, todos los viernes se envía por correo electrónico un boletín semanal con el resumen de todas las convocatorias publicadas.
En este momento, las convocatorias se clasifican por ámbito geográfico, pero estamos trabajando en la mejora de la consulta a los anuncios publicados para lograr una mayor especificidad en la consulta y facilidad en el manejo de esta información por parte de las colegiadas y los colegiados.
2.- En segundo lugar, desde la oficina de concursos se vela por el cumplimiento del marco normativo regulador de las licitaciones de servicios de arquitectura y concursos de proyectos en todos aquellos casos en los que se justifica nuestro interés legítimo.
En concreto, la vigente Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público
encontró su justificación, entre otras razones, en la exigencia de incorporar a nuestro ordenamiento una nueva disposición comunitaria, como fue la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios.
En la actualidad nos encontramos ante un panorama legislativo marcado por la denominada Estrategia Europa 2020, dentro de la cual, la contratación pública desempeña un papel clave, puesto que se configura como uno de los instrumentos basados en el mercado interior que deben ser utilizados para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso con mayor racionalidad económica de los fondos públicos.
La actual Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, incluye en su disposición adicional cuadragésima primera el reconocimiento de la naturaleza de prestaciones de carácter intelectual a los servicios de arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo.
Respecto a su predecesora, esta Ley incluye un leve cambio de nombre que incide precisamente en el aspecto que más relevantemente cambia, la extensión del ámbito de aplicación de la «administración» pública al «sector» público. El cambio de enfoque viene a recoger las instrucciones de la Unión Europea, que en palabras llanas vienen a ser: «no importa la forma jurídica de un órgano de contratación, sino el origen de sus fondos, por lo que, si estos son predominantemente de origen público, entonces su actividad debe regularse por lo dispuesto en la legislación de contratación pública».
La reciente Ley 9/2022, de 14 de junio, de Calidad de la Arquitectura recoge en su disposición final primera, una serie de modificaciones de la Ley de Contratos del Sector Público, encaminadas a mejorar la calidad de la arquitectura promovida por el sector público. Las administraciones, en tanto que tenedoras y gestoras de patrimonio construido y encargadas de la prestación de servicios básicos que se desarrollan en los edificios y espacios públicos, tienen responsabilidades singulares sobre la calidad del entorno construido y especial capacidad, así como sobre su preservación y mejora.
Esta labor de vigilancia de la correcta aplicación de la legislación de contratación pública, cuya «persecución» conforma una línea fundamental de trabajo de la oficina de concursos, resulta casi siempre más difícil de lo imaginado. Como resultado, se han cosechado a lo largo de los años algunos éxitos, como el
reconocimiento en sucesivas ocasiones por parte de los tribunales de justicia de la inadecuación de la contratación conjunta de la elaboración del proyecto y la ejecución de la obra para la mayor parte de los trabajos de arquitectura.
3.- En tercer lugar, se ofrece el servicio de consultoría, gestión y secretaría técnica de concursos convocados por entidades públicas y privadas, con la voluntad de difundir los principios necesarios y un modelo de trabajo para la mejora de la contratación de los concursos de arquitectura.
Conforme al artículo 183 de la Ley de Contratos del Sector Público, el concurso de proyectos debe ser el procedimiento de contratación preferente cuando el objeto del contrato de servicios a adjudicar se refiera a proyectos arquitectónicos y de urbanismo de especial trascendencia o que revistan especial complejidad y «se contraten conjuntamente con la redacción de los proyectos los trabajos complementarios y la dirección de las obras».
«Los concursos de arquitectura representan la combinación del arte de elegir y el oficio de ser elegidos», dice Roberto Fernández, profesor de la UNA de Buenos Aires, sobre un área de nuestra disciplina que ha sido reconocida como un excelente formato para que los arquitectos y arquitectas expongamos nuestras ideas. Los concursos se convierten en eventos que motivan no solo a los profesionales de la arquitectura y el urbanismo, sino también a la ciudadanía como un actor fundamental en su evaluación.
BIBLIOGRAFÍA:
Cenicacelaya, Javier. «Los concursos de arquitectura. La trascendencia de una idea», en Arquitectura COAM, nº. 266, 1987, pp. 58-74.
Fernández, Roberto. «Arte de elegir y oficio de ser elegido», en Revista SCA , n.º 193, 1999, pp. 114-117.
Moisset, Inés. «Concursos desde la mirada de las arquitectas», 2017. En línea: https:// crucesarquitecturayciudad.wordpress. com/2017/06/01/concursos-desde-la-miradade-las-arquitectas/
SOBRE LA AUTORA:
Cristina Iglesias Placed es arquitecta del Departamento de Asesoramiento y Formación del COA Málaga y profesora de Estructuras de la Universidad de Málaga.
Antonio Vargas Yáñez
El seguro del joven arquitecto asalariado
«En el contrato del seguro se diferencian dos figuras: el tomador, la persona o empresa que contrata la póliza, y el asegurado, el profesional o empresa cuyo riesgo se asegura con la póliza»
Cuando en 1983 se crea ASEMAS como mutua de seguros de responsabilidad profesional de los arquitectos, el campo de trabajo de éstos se concentraba en un número reducido de actividades. Mientras que un grupo minoritario encontraba su trabajo en la administración, la mayoría ejercía como profesional liberal en su propio estudio. Solo o con otros compañeros con los que forma equipo, pero, en la mayoría de los casos, en igualdad de condiciones como trabajadores autónomos o miembros de una sociedad profesional. En menor número, y fundamentalmente concentrados en las grandes capitales, el arquitecto era un asalariado de una sociedad de arquitectura u otro tipo de empresa que no solía dedicarse a prestar los servicios de arquitectura que caracterizaban el ejercicio libre de la profesión.
En estas circunstancias, los seguros que realizaban las diferentes compañías que cubrieron a la profesión hasta que no consideraron rentable al sector eran de tipo claims made o de reclamación, en su terminología en castellano. De forma general, la póliza puede constituirse conforme a dos hechos diferentes que se conocen por su denominación anglosajona, claims made (cubre las reclamaciones que se puedan producir durante su vigencia) y loss ocurrance (cubre la ocurrencia de un hecho). Es decir, sobre las reclamaciones realizadas o sobre los hechos ocurridos. En el primero caso, la póliza cubre las reclamaciones que se produzcan
durante el periodo de vigencia de la póliza (normalmente un año), con independencia del momento en el que se haya producido el siniestro. Por ejemplo, una obra terminada hasta doce años atrás, pero por cuyos daños estructurales se reclama ahora. Aunque esto no impide que el contrato de seguro específico incluya una cláusula de retroactividad que deje fuera ciertos siniestros. Por lo que es importante leer tanto las condiciones generales de la póliza como las generales antes de cualquier cambio de compañía.
Este tipo de póliza, que hacían las compañías que dejaron de asegurar a los arquitectos hace cuarenta años, es la habitual entre las pólizas de responsabilidad civil profesional y las que ASEMAS realiza bajo la denominación «sección B» o ejercicio libre.
A diferencia de las pólizas claims made, en las pólizas loss ocurrance lo esencial no es que las reclamaciones se produzcan durante el periodo de tiempo de cobertura, sino que el hecho generador de la responsabilidad ocurra dentro de su periodo de vigencia. En el caso que nos compete, el error o negligencia constructiva que da lugar a la reclamación. Un ejemplo de este tipo de pólizas es la que ASEMAS comercializa como Póliza a Largo Plazo y que no es fácil encontrar en otras compañías. Con esta póliza se declara cada uno de los riesgos asegurados (proyectos, obras, certificados…) y se asegura el hecho generador de
la responsabilidad civil ocurrido durante el periodo de vigencia de la cobertura.
No obstante, todas las pólizas de seguro tipo loss ocurrance no son iguales ya que se diferencian en función del periodo de tiempo en el que permiten que se realice la reclamación para que exista cobertura. En general, lo normal es que las pólizas loss ocurrance habituales de responsabilidad civil profesional solo aseguren los hechos acaecidos durante su vigencia y, dependiendo del caso, sean reclamados hasta un máximo de uno o dos años desde su finalización. Con lo que, aun persistiendo el riesgo durante diez años después de finalizar la obra, el arquitecto queda desprotegido si no renueva la póliza. Frente a estas, la Póliza a Largo Plazo de ASEMAS amplía la cobertura y considera que el hecho generador está cubierto hasta diez años después de perdida su vigencia.
En la actualidad, las formas de ejercicio profesional de los arquitectos se han ampliado y, entre ellas, cada día es más frecuente el trabajo por cuenta ajena para sociedades mercantiles [1] , a la que un tercero encarga la redacción de un proyecto o la dirección de las obras, para lo que la sociedad cuenta con un arquitecto contratado que podrá desempeñar su actividad como asalariado, autónomo económicamente dependiente o, incluso en el peor de los casos, como falso autónomo. Arquitecto que asumirá dichos trabajos firmando con su nombre y apellidos, y visando el trabajo.
Con esta forma de trabajar, en primer lugar, se genera una responsabilidad contractual entre la empresa y el promotor, pero es evidente que
será muy difícil, por no decir imposible, que el arquitecto se substraiga de su teórica responsabilidad en la medida en que sea el firmante del proyecto, el estudio de seguridad y salud, la dirección de obra o la coordinación en materia de seguridad y salud. Y todo ello sin obviar que existe una relación contractual entre el arquitecto y la empresa para la que trabaja que, con independencia del recorrido que luego puedan tener, también puede dar lugar a posibles reclamaciones.
Sin perjuicio de que la estrategia de defensa de la empresa pueda ser descargar la responsabilidad en el profesional, supeditar el aseguramiento de la responsabilidad profesional del arquitecto a la posible póliza de seguros de la empresa, cuyas cláusulas generales y particulares se suelen desconocer y que es muy probable que no cubran expresamente reclamaciones de esta índole, puede ser especialmente arriesgado. Tampoco es posible ignorar que la sociedad puede desaparecer, puede cambiar de compañía de seguros o, simplemente, pueda decidir no asegurar a sus antiguos colaboradores. Y más aún si se considera que se pueden dar situaciones de conflicto de intereses en las que un mismo seguro tenga que defender a dos agentes[2] diferentes, cuyas defensas pueden fundamentarse en demostrar la culpabilidad del otro. Además, puede darse el caso de que sea la empresa quien reclame al arquitecto, ya sea durante el proceso o tras una condena, como consecuencia de una reclamación previa. En este caso, el arquitecto puede quedar sin la cobertura del seguro de la empresa porque el seguro, como es muy frecuente, no cubra reclamaciones del propio tomador o asegurado, que en este caso es la empresa.
Es por tanto evidente la necesidad de que el arquitecto cuente con su propia póliza de seguro y que esta sea realmente eficaz. Hecho que depende de algunos factores que desarrollamos a continuación.
En el contrato del seguro se diferencian dos figuras que conviene distinguir, el tomador y el asegurado. El tomador es la persona o empresa que contrata la póliza, mientras que el asegurado es el profesional o empresa cuyo riesgo se asegura con la póliza. Aunque ambas figuras coinciden cuando el arquitecto contrata una póliza (tomador) mediante la que asegura su responsabilidad civil (asegurado), esto no ocurre cuando es la empresa quien contrata una póliza para asegurar la responsabilidad profesional de su arquitecto asalariado. En estos casos, es necesario ser conscientes de que, aunque la póliza cubrirá al arquitecto frente a cualquier reclamación de un tercero, podrá no hacerlo frente a una reclamación de su propia empresa ya que, es muy frecuentemente que la póliza no cubra las reclamaciones del tomador frente al asegurado.
El segundo factor a tener en cuenta es el coste de la póliza y, al valorar este, tener presente que, cuando comparamos pólizas claims made y loss ocurrance no estamos comparando el mismo producto. Como ya se ha explicado, en el primer caso, aseguramos las reclamaciones que podamos recibir durante el año de vigencia del seguro. En el segundo, los hechos generadores de la responsabilidad y sus consiguientes reclamaciones puestas de manifiesto durante la vigencia de la póliza. Como ya se ha indicado más arriba, la excepción es la Póliza a Largo Plazo de ASEMAS, en la que cobertura se extiende a los hechos generadores
puestos de manifiesto hasta diez años después de finalizar su vigencia. Resulta intuitivo pensar que la primera tendrá un coste inicialmente menor que la segunda. Otra cosa es si contemplamos la totalidad de años que deberemos permanecer asegurados, pensando en que la responsabilidad por vicios en la estructura es de diez años más otros dos en los que se puede realizar la reclamación. Este hecho es importante porque en las relaciones laborales que se establecen entre arquitecto y empresa suele ser frecuente acordar que la empresa pague el seguro. Si la póliza es tipo claims made, la empresa solo estará asegurando la responsabilidad del arquitecto mientras la empresa renueve anualmente la póliza. Si el arquitecto abandona la empresa y esta deja de renovar la póliza, el arquitecto dejará de estar asegurado, salvo que sea él quien la renueve a su coste.
En conclusión, el trabajo por cuenta ajena para empresas realizando los trabajos propios del arquitecto en el ejercicio libre de la profesión, ya sea para las propias promociones de estas empresas como para terceros que les encargan estos servicios, no está exento de los riesgos de una reclamación por responsabilidad profesional. Dicha reclamación puede venir, vía LOE, del promotor o los futuros compradores de las viviendas, o vía relación laboral del propio empresario para el que se trabaja. Por ese motivo y para asegurar su patrimonio, el arquitecto debe estar asegurado y ser consciente de que, dependiendo del tipo de póliza que contrate, dicho seguro podrá llegar a cubrir las reclamaciones que en cualquier momento (como en el caso de la Póliza a Largo Plazo) o solo por su periodo de vigencia. De este segundo caso, cuando cese la relación
laboral del arquitecto con la empresa y esta deje de renovar su póliza, para que el arquitecto siga teniendo asegurado su patrimonio, este deberá seguir costeándose su seguro. En cualquiera de los dos casos, que el arquitecto resulte como tomador siempre tendrá la ventaja de la cobertura frente a posibles reclamaciones de su empresa.
Una tercera vía, equivalente en sus efectos a la Póliza a Largo Plazo, es que, al acabar su contrato con la empresa, se realice un seguro de cese de actividad por la responsabilidad del trabajo anteriormente realizado. El abono de esta póliza por la empresa, siendo tomador y asegurado el arquitecto, puede ser objeto de las condiciones del contrato inicial o de las negociaciones para la finalización del contrato.
[1] Nos referimos a sociedad que no son sociedades profesionales de arquitectura, sino que tiene cualquier otro objeto, como promotoras, constructoras o meras gestoras.
[2] Los agentes de la edificación son todas aquellas personas físicas o jurídicas que participan en el proceso de edificación conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, LOE.
SOBRE EL AUTOR:
Antonio Vargas Yáñez es arquitecto, profesor de Estructuras de la Universidad de Málaga y vocal del Consejo de Administración de ASEMAS.
«En cualquiera de los dos casos, que el arquitecto resulte como tomador siempre tendrá la ventaja de la cobertura frente a posibles reclamaciones de su empresa»

MAESTROS LOCALES

José Oyarzábal: a propósito de los carteles
José Fernández Oyarzábal, con introducción de José Ignacio Díaz Pardo
Este artículo ilustrado es el fruto de las reflexiones surgidas durante el coloquio entre los arquitectos José Fernández Oyarzábal y José Ignacio Díaz Pardo, celebrado en el mes de octubre de 2023. José Oyarzábal —como todos le conocen—, arquitecto y alma mater de la identidad gráfica del Colegio de Arquitectos de Málaga, departió sobre conceptos del diseño apoyado en una selección de la obra gráfica realizada en estas últimas décadas. La semblanza sobre su trayectoria la realizó José Ignacio Díaz Pardo, arquitecto y coetáneo de José Oyarzábal en la labor cultural del Colegio de Arquitectos. El encuentro supuso la cuarta entrega del ciclo de conversaciones Maestros locales organizado por la revista Travesías y el Colegio de Arquitectos de Málaga.
«Málaga sí tiene una imagen que podemos recuperar —o conocer para quienes no la vivieron— a través del trabajo de Fernández Oyarzábal»
FERNÁNDEZ OYARZÁBAL EN MÁLAGA: IMÁGENES DEL RELATO
DE
UN DEVENIR TEMPORAL
JOSÉ IGNACIO DÍAZ PARDO
«Los recuerdos son irrepetibles». Se equivocaba Günter Grass, porque si, en otras circunstancias, los hechos que los provocaron pueden ser repetidos, los recuerdos de estos, esporádicos, reiterativos, permanentes o únicos, los rescatamos del territorio complejo de la memoria, casi a voluntad o al modo proustiano, por una música, un olor o una imagen. Los recuerdos forman parte de la mecánica de nuestras vidas. Los hechos que fueron su causa, en cambio, ya no lo son, porque se sitúan en el ámbito del mundo exterior sobre el que no tenemos la absoluta soberanía. Solo somos meros testigos y notarios de lo que nos rodea.
José Fernández Oyarzábal sigue estando selectivamente activo, lo que justifica el que haga hincapié en las últimas muestras de su propio hacer. Pero no nos dejemos cautivar por su prudente silencio sobre la trascendencia de un trabajo desarrollado en los tiempos de la Málaga que reaccionó contra el marasmo de la posguerra en los años ochenta y noventa. Esa Málaga puede tener una música y un olor propios que despierten nuestros recuerdos, aunque hoy no sepamos discernirlos. Mas, sí tiene una imagen, que podemos recuperar —o conocer para quienes no la vivieron— a través del trabajo de Fernández Oyarzábal. Desde el ámbito público y exhibicionista de los carteles, al privado de los libros que maquetó, pasando por el intermedio de la imagen corporativa del Colegio de Arquitectos y otras instituciones y empresas. Un trabajo que marcó esa época y que posibilitó, abriendo nuevas puertas, la persistencia de una tradición editorial que hunde sus raíces en las intenciones renovadoras de las publicaciones de los poetas malagueños de los años treinta.

José Ignacio Díaz Pardo y José Oyarzábal conversan en la biblioteca del Colegio de Arquitectos. Fotografía de Daniel Pérez, 2023.
ELOGIO DE LA SIMPLICIDAD
JOSÉ OYARZÁBAL
En sus comienzos (Jules Chèret, 1868), el cartel se mostraba como una expresión artística vinculada a la ilustración y a la pintura de caballete, en la que las limitaciones de la técnica usada (litografía, Aloys Senefelder, 1798), junto con la urgencia que exigía la oportunidad del acontecimiento a anunciar, obligaba al artista a introducir determinados códigos sintácticos, como la simplificación formal, la enfatización de la línea o la ausencia de volumen. Y el necesario texto. Esto propició que, de forma natural, el cartel asumiera los principios del movimiento moderno: carteles cubistas, surrealistas, constructivistas, etc. Con el tiempo, el cartel ha mantenido una posición ecléctica, recurriendo a estilos como los citados, pero optando por una fórmula absolutamente simple: máximo impacto con el mínimo de elementos. Y con una diferencia fundamental: a diferencia de la pintura, el cartel no es la expresión del universo creativo del artista sino de las expectativas de la sociedad, lo que supone el paso del concepto «bella arte» al concepto «información». El cartel ya no es «artístico», es «comunicativo». Y no se enseñó en las academias, sino en la Bauhaus. Precisamente en esos años de entreguerras se acuñó el término «diseñador gráfico».
Ante una pintura se puede decir —o pensar— «esto no lo entiendo», pero esta actitud no cabe ante un cartel. Ante un cartel —y como anticipo a su fracaso— sí se puede decir «esto no sirve». Porque la pintura no es utilitaria pero el cartel sí: la pintura se sitúa en el mundo del arte y el cartel en el de la comunicación, pero también es cierto que, una vez cumplida su función —necesariamente efímera—, la pieza gráfica puede pasar a la consideración de obra artística —pensemos en Toulouse Lautrec, por ejemplo—.
Por esto, la gran paradoja es que en estas páginas no se van a ver carteles, sino lo que durante unos días fueron carteles.

Retrato de José Oyarzábal en la biblioteca del Colegio de Arquitectos. Fotografía de Daniel Pérez, 2023.

2018. Cartel de Semana Santa de la Cofradía de los Estudiantes de Málaga.
Del tópico a la sorpresa
Como el diseñador debe usar el mismo lenguaje que su público, debe partir necesariamente del tópico, del lugar común. ¿Cómo puede entonces un cartel llamar la atención? ¿En qué puede radicar el éxito de un cartel? Muy sencillo: en la sorpresa. El cartelista debe convertir el tópico en sorpresa, hacer interesante lo sabido, dirigir lo previsible hacia lo inesperado, desconcertar primero para convencer después. La sorpresa inicial produce una confusión momentánea que inmediatamente obliga a reaccionar a los estímulos mediante la atención. Y todo en un proceso en el que el tiempo, también a diferencia de la pintura, no interviene.
Si tengo que hacer un cartel de una cofradía de Semana Santa pienso en sus atributos, imagen, color..., y en el episodio religioso que le da nombre. No pongo un Cristo, que es lo esperado, pongo un estímulo abstracto que sorprende al provocar una sensación dolorosa.
Con trabajos como este intento convencer de que el lenguaje del diseñador no es el del artista. Es una tarea harto difícil, pues en general se analiza el cartel con criterios artísticos y se asocia la calidad con la habilidad, ignorando la posible eficacia del anuncio. A esto, además, contribuyen los medios con contumacia: «el afamado artista XX va a pintar el cartel de la Feria... El artístico cartel obra del pintor ZZ». Así, muchos carteles de Semana Santa son pinturas o fotos con una complicada narrativa que reproduce las imágenes que la gente espera. Por eso gustan, y, como no sorprenden, pronto se olvidan.
La naturaleza de la imagen
Al diseñar nunca pierdo de vista el conocido «less is more», del maestro Mies, aunque prefiero la frase que le dio origen: la famosa «navaja» con la que el filósofo franciscano Guillermo de Ockham (siglo XIV) quiso afeitar las barbas a Platón: Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem. Las cosas no deben multiplicarse si no es necesario. La ley de la pregnancia de la forma (Principio de Parsimonia) lo deja claro: «Cuando varias hipótesis sirvan para explicar un hecho, tómese siempre la más sencilla». La simplicidad es, pues, la base de la eficacia en el anclaje del mensaje en la memoria visual, y ese minimalismo selectivo lo aplico también a la organización de las formas para lograr el equilibrio deseado: geometrías simples (cuadrado, círculo), direcciones básicas (vertical, horizontal), tensiones elementales (arriba-abajo, izquierda-derecha). Y con recursos como el contraste: grande-pequeño, blanco-negro..., o el ritmo.
La iconicidad del texto
«Si tengo que hacer un cartel de Semana Santa no pongo un Cristo, que es lo esperado, pongo un estímulo abstracto que sorprende al provocar una sensación dolorosa»
El cartel es una imagen comentada. Imagen y texto son, pues, sus atributos. Y el resultado, la simbiosis de ambos, es una convivencia en la que la imagen generalmente produce estímulos más fuertes que el texto, aunque este es necesario para reducir la polisemia de la imagen, pues esta por sí sola puede inducir a la lectura de ciertos valores no deseables en el mensaje.
El texto acude para reforzar el mensaje principal, corregir los mensajes ambiguos y eliminar los parásitos.
La imagen adjetiva. El texto denomina.
Pero en el cartel la letra no es solo «el dibujo de un soplo de aire», como dice bellamente la escritora Irene Vallejo en su imprescindible El infinito en un junco; es también un signo de fuerte sustancia visual que aporta sus valores icónicos a la composición. El texto no solo tiene la función enunciadora, sino que también aporta significados. Por eso hay que elegir la tipografía en función del mensaje. No siempre es fácil.
Pero este aspecto del texto es el que más me interesa: la letra como signo gráfico que actúa igual que el resto de las imágenes, produciendo tensiones (direccionalidad frente a isotropía), generando contrastes, ayudando al equilibrio. En definitiva, colaborando en la composición.
Ya en la Bauhaus lo vio Moholy-Nagy: «Con los primeros carteles se empezó a tener en cuenta el hecho de que la forma, el tamaño, el color y la disposición del material tipográfico tenían un fuerte impacto visual».
Para el diseño del original procuro no ser «infodependiente», aunque, lógicamente, aprovecho las posibilidades que aportan las nuevas tecnologías. Sigo disfrutando con el lápiz o las acuarelas y, desde luego, lo que no soporto son las versiones informáticas de la manualidad, esas burdas reproducciones de las imperfecciones del trazo dibujado o escrito. Alguno sabe que perdí a un amigo cuando me enteré que usaba la comic sans


1991. El proyecto del Parque Tecnológico de Andalucía despegaba. Así lo describo recurriendo a los dos comportamientos de la tipografía: de la literalidad de abajo a la iconicidad de arriba.
Los ponentes conversan durante el coloquio celebrado el 18 de octubre de 2023 en el salón de actos del Colegio de Arquitectos de Málaga. Fotografía de Sebastián González Juli, 2023.

Carteles divertidos y desenfadados como este contribuyeron al cambio que ya empezaba producirse en la sociedad sobre la imagen elegante, elitista y un tanto inaccesible del arquitecto. La Junta Directiva de aquel año decidió contratar a un diseñador gráfico y así empezó el cambio que luego fue apoyado con entusiasmo por las siguientes.


1989
La espontaneidad del dibujo para una visión personal del Monte de Sancha.
1986
El texto no elimina significados. Solo hay uno (el retrato del cantante) y el nombre simplemente lo refuerza. Lo dibujé con simpatía.

1988
El texto en su doble comportamiento: como literatura es un juego de palabras: STARCK-ESTAR. Y como signo visual un medido rectángulo que actúa en contraste con la disposición libre de las formas de abajo. Simbiosis texto imagen. Y el Neufert.

1989
Manualidad. Papel y tijeras. Juego de analogías entre los útiles del arquitecto y los del ebanista.

Metonimia del calor de una noche de verano.
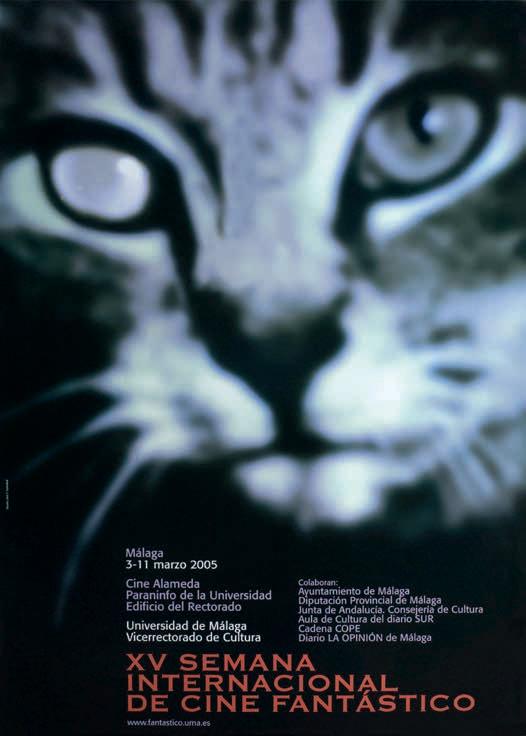
Un
El salto escalar es un recurso eficaz.
tributo a Allan Poe.

2023
Los recursos retóricos son habituales en el diseño gráfico. En este trabajo, la metáfora y sobre todo las analogías son evidentes.

Otra analogía evidente en una geometría elemental.

2015
Una fuerte metáfora a la que contribuye el contraste blanco-negro y la expresividad de las texturas. No importan las interpretaciones, pues todas ellas transmiten sensaciones de tristeza, abandono, desgarro y soledad.

2018
El aislamiento es otro de los recursos para reforzar el anclaje en la memoria visual. Aquí el texto se comporta de esa forma para no entorpecer el magnetismo de la imagen.

Simbiosis de dos tópicos habituales en el género.

El gris alterado por una elocuente mancha roja. El texto se retira para no estorbar.


2001
Con una simple palabra se reducen todos los significados de la imagen a un garito de música nocturna. Quise que se oyese el saxo de Charlie Parker.
2015
Las plumas forman un alborotado lenguaje cargado de connotaciones navideñas.

1984
Papel, tiza y máquina de escribir. Con estos ingredientes salió este cartel que aumentó su eficacia al pegarse repetido por las calles.

2016
La sorpresa actúa al actuar sobre lo conocido (el retratoatribuído a Juan de Jáuregui) desconcertando. El texto, de Claude Garamond, coetáneo de Cervantes, es una de las tipografías más conocidas —y hermosas— del mundo de las letras.

1990
El primer cartel del largo recorrido de las Semanas de Cine Fantástico. No había llegado la era digital y las herramientas fueron cartulinas, tijeras y letras transferibles. Los tipos góticos resultaron adecuados a la naturaleza del certamen.
OFICIO
Desde su concepción, la sección Oficio se concibió para aportar claves en múltiples aspectos de la disciplina —y desde variadas perspectivas— con el propósito último de mejorar nuestro desempeño profesional. Y todo esto posibilitado a través de las contribuciones de los propios arquitectos.
En este número, José Moreno propone una reflexión sobre la fotografía de arquitectura, pero en este caso de la estrictamente ligada al proceso constructivo.
La fotografía de obra se convierte aquí en otra herramienta más del proyecto por su capacidad de desvelar el espacio futuro, pudiendo ser útil para «capturar» a tiempo real tanto aspectos físicos de la materia —como resultado de la construcción— como otros efímeros —la luz y la sombra— que modelan el espacio.
«La arquitectura sigue siendo percibida, casi en su totalidad, mediante nuestro sentido más dictatorial: la vista»
Instantes. Fotografías en construcción

A pesar de los acertados planteamientos de Juhani Pallasmaa recogidos en su famoso libro Los ojos de la piel, la arquitectura sigue siendo percibida, casi en su totalidad, mediante nuestro sentido más dictatorial: la vista (figura 1). Por mucho que diseñemos pomos de puerta ergonómicos, texturas de paredes rugosas o nos pueda llegar a fascinar el olor a tierra mojada en nuestro patio interior, nuestros ojos siempre terminarán reconduciendo la experiencia arquitectónica hacia una deriva más pragmática, donde el ojo, dueño y señor de nuestra mente, siempre termina imponiéndose y remarcando el presente frente a los recuerdos sensoriales que nos puedan ofrecer otros sentidos como el olfato. Quizás por eso, cuando detectamos algún olor que nos recuerda
a un momento concreto de nuestra infancia, inconscientemente tendemos a cerrar los ojos con fuerza para concentrarnos en él. Como si la bocanada de presente que la vista nos vomita a la cara se interpusiese entre tu memoria y tú. Porque sí, afortunada o desgraciadamente, el ojo que todo lo ve siempre termina dominando nuestra mente.
La fotografía de arquitectura está repleta de imágenes fascinantes, virtuosismos estéticos y composiciones artísticas que ensalzan las obras acabadas de una manera magistral. En muchas ocasiones, se utilizan personas a modo de atrezo (figura 2) para no caer en el cliché de parecer fotografías de producto, al fin y al cabo, la arquitectura existe por y para las personas, y la única manera de entender los espacios,
José Moreno Ferre
FIGURA 1

su escala y sus ambientes es a través de los figurantes que los habitan. Sin embargo, a pesar de encontrarnos una silueta paseando por un pasillo o un niño jugando en la habitación infantil de turno, la sensación de impersonalidad es ciertamente habitual en este tipo de imágenes. Muchas veces propiciada por lo artificial de la escena; un salón absolutamente recogido, sin tan siquiera el mando de la televisión encima de la mesa; una cocina limpia, inmaculada y con una mandarina sobre la encimera que combina a la perfección con el color de los azulejos, y por supuesto, sin ningún plato sucio en el fregadero, ¡faltaría más! Todo tiene que verse bonito y el desorden natural de una familia habitando su hogar tropieza con la estética inmaculada de las revistas de arquitectura.
forma de entender la pintura, actualmente conocida como cubismo.
En todo caso, y salvando las diferencias entre el trabajo de Picasso y la fotografía de arquitectura, podemos asumir que, hoy en día, una foto la puede hacer cualquiera que lleve un smartphone en el bolsillo, pero una fotografía que emocione de verdad no está al alcance de todo el mundo. Se necesita cierta sensibilidad, un ojo bien entrenado, saber posicionarte en el sitio concreto y la agilidad propia de un ninja para poder desenfundar la cámara y disparar como un verdadero cowboy en el momento adecuado para captar el instante preciso (figura 3).
«El edificio acabado es el vaso de agua estático, el agua cayendo es el proceso de construcción y las gotas deslizándose por la boca del sediento son los momentos del habitar reales de los usuarios»
Tanto en la fotografía como en otras artes como la pintura, la escultura o la música, se torna relativamente sencillo producir alguna obra con un mínimo control de la técnica, eso sí, conseguir llegar a emocionar al receptor es lo que realmente diferencia una fotografía cualquiera a una verdadera obra de arte. Incluso Picasso, consciente de la sencillez de algunas de sus obras decidió, al final de su carrera, no firmar sus pinturas hasta que saliesen de su estudio por el miedo de sufrir algún robo. Era totalmente consciente de que muchos falsificadores podrían tener la habilidad de imitar su arte y, receloso de ello, lo único que se le ocurrió era no garabatearlos con su apellido, como si eso no fuese también fácil de imitar… Pero su avanzado conocimiento de la técnica pictórica fue una de las patas en las que se apoyó para hacer evolucionar su arte, trascendiendo curiosamente la destreza de sus manos hacia cuestiones algo más espirituales, desarrollando incluso una nueva
Y precisamente de eso se nutre la fotografía, de instantes. El octavo arte se caracteriza por inmortalizar momentos, por captar el tiempo. Es prisionero del momento, de la luz y de la escena. Si no conseguimos empatizar y transportarnos a los ojos del artista en el momento en el que apretó el gatillo, la pieza pierde fuerza. Poco tiene que ver una imagen de un vaso estático lleno de agua con la instantánea de un jarrón dejando caer ese mismo líquido desde una altura imponente, o incluso el momento en el que una persona sedienta alivia su sufrimiento dejando caer unas pocas gotas de agua por la comisura de sus labios.
Este símil es directamente extrapolable a la fotografía de arquitectura. El edificio acabado es el vaso de agua estático, el agua cayendo es el proceso de construcción y las gotas deslizándose por la boca del sediento son los momentos del habitar reales de los usuarios. La tensión de los momentos del antes y del después son siempre especiales, pero las situaciones realmente efímeras y de difícil repetición se concentran mayoritariamente en
FIGURA 2


FIGURA 3
FIGURA 4


FIGURA 5
FIGURA 6
los procesos constructivos que, además de enmarcar etapas pasadas que narran la historia del edificio, gozan de sus peculiaridades temporales. Por ejemplo, la primera vez que la luz del sol se desliza por una falsa fachada que fue proyectada para proteger del calor a la vivienda es un momento mágico. No hace falta que esté perfectamente encalada en blanco, simplemente con disfrutar de la presencia de ese rayo de sol descansando sobre el muro en basto es la consagración de la idea construida.
Momentos como estos hacen de las fotografías de construcción unos contenedores con verdadero potencial artístico (figura 4) y que no solo se circunscriben a lo puramente arquitectónico o espacial, sino que también a la memoria que subyace en todo proceso constructivo. Desde un albañil mojando un ladrillo cerámico antes de colocarlo hasta un andamio solitario recién instalado para enfoscar una fachada, cada fase de una obra es parte indispensable para la consecución del producto final.
Por lo tanto, la historia que da forma a la obra construida puede contener los secretos más valiosos de cualquier edificación. Detalles tan aparentemente banales como el hormigón discurriendo por la textura de las bovedillas de cemento o un clavo desdeñado en un tablón, narran los procesos necesarios y olvidados que dan lugar a
los salones y cocinas de revista que solo terminan disfrutando el cliente final. Estos pormenores quedan exclusivamente reservados para todos los agentes intervinientes en el desarrollo de las obras. Casi siempre, de uso y disfrute exclusivo de albañiles y operarios, pero al menos una vez a la semana, un buen Director de Obra, consciente de la inmediatez de muchos de los procesos de obra, saca tiempo para pasarse por esa parcela tan lejana simplemente para capturar en su retina, o en el carrete de su smartphone, ese instante que sabe que será fugaz y único.
El oficio del arquitecto va mucho más allá que el del mero diseñador que proyecta espacios para sobrecoger el corazón de los usuarios, también debe establecer un plan para poder ejecutarlo —llamado coloquialmente Proyecto de Ejecución— y saber dirigir, controlar y valorar todas las etapas presentes en el desarrollo de las obras hasta materializar sus ideas. Y, solo estando presente en todos y cada uno de los procesos, es posible captar la verdadera esencia de la construcción (figura 5). Es necesario valorar la textura de la madera de los tablones de encofrar para ser consciente del tipo de acabado que tendrá ese muro al ser desencofrado. Entendiendo la importancia de lo momentáneo y de lo efímero, como partes indispensables de un todo mayor con la arrogante pretensión de ser eterno. Ojalá
tuviéramos instantáneas de los trabajadores egipcios levantando los bloques de piedra que dieron lugar a las pirámides de Guiza. No solo resolverían infinidad de dudas técnicas e históricas, sino que también serían el mejor testimonio posible de una forma de hacer de una época y cultura muy concreta. Esas imágenes serían tan reveladoras como artísticas, y no solo por la curiosidad de conocer el pasado, sino porque, con la mera imagen de un momento concreto, entenderíamos a vuelapluma la idiosincrasia de toda una cultura que pobló gran parte de nuestro planeta durante miles de años.
En definitiva, si la fotografía son instantes y los instantes vienen definidos por el tiempo y la memoria, el mayor potencial de la fotografía de arquitectura no está solo en el reportaje final, sino en cuestiones tan primarias como la simple imagen de una bola de papel de aluminio en el suelo que escenifica el tiempo de descanso para el bocadillo de cualquier operario, o un primer plano de la cara de un «ferralla» en el que conseguimos apreciar las marcas del sol en su mejilla que reflejan las horas y horas sin techo necesarias hasta coronar el último forjado de la estructura (figura 6).
SOBRE EL AUTOR:
José Moreno Ferre es arquitecto y socio fundador del estudio med.arquitectos.
FIGURAS:
FIGURA 1. Interior del teatro municipal de Besançon (construido por Ledoux en 1784), visto en el espejo de un ojo. Claude-Nicolas Ledoux, hacia 1800.
FIGURA 2. Viviendas en Weissenhof-Siedlung, Stuttgart, Alemania. Le Corbusier, 1927.
FIGURAS 3, 4, 5 Y 6. Fotografías de obra del Mercat Sant Antoni. Fotografías de Asier Rua, 2018.

PREMIOS MÁLAGA 2024

EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MÁLAGA desempeña un papel destacado en el ámbito cultural, social y corporativo de la provincia. En su labor de divulgación, organiza eventos culturales, conferencias y exposiciones, tanto de producción propia como itinerantes, que ponen en valor la arquitectura contemporánea más relevante.
Entre estas iniciativas destacan los Premios Málaga de Arquitectura, creados en 1989 con carácter bianual. Su propósito es reconocer obras y proyectos arquitectónicos que se distinguen por su calidad, innovación y contribución al entorno urbano. Con 17 ediciones y más de 700 propuestas presentadas, de las cuales 181 han sido reconocidas como un galardón o accésit, estos galardones han evolucionado para promover una mayor participación del público general y para acercar la arquitectura a la sociedad, subrayando su capacidad para mejorar la calidad de vida y enriquecer el patrimonio arquitectónico.
En la convocatoria de 2024 se establecieron siete modalidades diferentes, que abarcan una amplia variedad de proyectos y actuaciones realizados desde 2022 hasta abril de 2024. En total, se otorgaron nueve premios y diez accésits a obras y trabajos, que se dieron a conocer el pasado 12 de julio durante la ceremonia de entrega de los Premios Málaga de Arquitectura 2024, celebrada en los jardines de la sede colegial.
MODALIDAD 1.1 · PREMIO MÁLAGA DE ARQUITECTURA OBRA NUEVA
VIVIENDA UNIFAMILIAR


PREMIO
Casa AC
Arquitectos
JUAN MANUEL SÁNCHEZ LA CHICA Y ADOLFO DE LA TORRE PRIETO
Localidad MÁLAGA
Fecha 2020-2023



La casa AC se ubica en una parcela perfectamente plana, de planta cuadrada y con orientación sur en la reciente extensión al norte del conocido barrio de El Limonar de la ciudad de Málaga. La vivienda se organiza mediante un sistema de bandas paralelas dispuestas de norte a sur y atravesadas por un eje de circulación que conecta las diferentes partes del programa.
Siguiendo los principios de la arquitectura mediterránea la vivienda se proyecta en torno a la sombra. Los huecos se protegen del sol directo con mallorquinas que permiten las ventilaciones cruzadas, el patio genera sombra y frescor y la pérgola protege a los grandes huecos del salón y cocina de la radiación directa. Los muros se levantan con un aparejo de ladrillo a base de pilastras que sombrean las fachadas de la vivienda. Todo se pinta de blanco con la intención de reducir la absorción de radiación solar.
FOTOGRAFÍAS: FERNANDO ALDA
MODALIDAD 1.1 · PREMIO MÁLAGA DE ARQUITECTURA OBRA NUEVA
VIVIENDA UNIFAMILIAR




ACCÉSIT
Casa Flotante
Autores
IGNACIO MERINO RIVERO Y GONZALO MERINO RIVERO
Localidad BENAHAVÍS
Fecha 2020-2023


La Casa Flotante es un proyecto que prioriza la integración con la naturaleza, respetando los árboles autóctonos y minimizando el impacto ambiental. La vivienda se divide en dos partes: una enterrada en la montaña para garantizar privacidad desde la carretera de acceso; y otra que flota sobre el valle, logrando vistas ininterrumpidas y reduciendo la invasión del terreno natural.
La cimentación se limita a la sección enterrada, mientras que los volúmenes flotantes se sostienen mediante cerchas metálicas expuestas, que combinan estructura y estética. Estos volúmenes retranqueados evitan bloquear la luz solar y permiten disfrutar de las vistas desde cada espacio. El diseño abierto, dividido por elementos naturales como agua y vegetación, fomenta la conexión entre los habitantes y su entorno.
FOTOGRAFÍAS: FERNANDO ALDA
MODALIDAD 1.2 · PREMIO MÁLAGA DE ARQUITECTURA OBRA NUEVA
VIVIENDA PLURIFAMILAR



PREMIO 12 viviendas en calle Amargura 44
Autores MAGDALENA COLODRÓN DENIS Y ENRIQUE GARCÍA CARRASCO
Localidad MÁLAGA
Fecha 2021-2023


El proyecto para la calle Amargura aborda su heterogéneo entorno, donde conviven bloques, jardines y adosados. Frente a la calificación de colonia tradicional popular, que imponía una altura máxima de dos plantas sin resolver la medianera colindante de cinco plantas y condenaba dos palmeras washingtonias, se propone una solución adaptada. La intervención plantea modificar el PGOU con una ordenanza específica que divide la edificación en dos núcleos de distinta altura. Al sur, un volumen de dos plantas armoniza con las adosadas vecinas; mientras que al norte, un cuerpo escalonado de cuatro plantas se adosa a la medianera de seis alturas, minimizando su impacto visual. Ambos volúmenes se unen mediante una terraza perforada, que actúa como umbral respetando las palmeras y dando unidad al conjunto.
FOTOGRAFÍAS: LOVELADRILLO · FER GÓMEZ MATEOS
MODALIDAD 1.2 · PREMIO MÁLAGA DE ARQUITECTURA OBRA NUEVA
VIVIENDA PLURIFAMILAR



ACCÉSIT



24 viviendas VPO, aparcamientos, trasteros y locales
Autor
JUAN MANUEL ZAMORA MALAGÓN
Localidad MÁLAGA
Fecha 2020-2022
El proyecto desarrolla 24 viviendas de protección oficial, 38 plazas de aparcamiento, 24 trasteros y 2 locales comerciales en Maqueda, Málaga, cerca del Parque Tecnológico de Andalucía. Diseñado para adaptarse a la topografía del terreno, el edificio sigue el alabeo del perímetro, resolviendo el desnivel con tres niveles diferenciados.
La apertura de la manzana en su lado norte, formando una planta en U, permite situar el acceso en el punto más bajo y aprovechar el semisótano para aparcamientos, dejando solo dos plantas sobre rasante. Los locales comerciales, ubicados en el frente norte, resuelven la diferencia de cota de 3 metros.
El patio interior actúa como espacio semipúblico, mejorando la iluminación, ventilación y vistas. Alberga un núcleo de comunicaciones exterior, diseñado como un hito urbano con textura perforada que funciona como celosía y linterna nocturna.
FOTOGRAFÍAS: JAVIER CALLEJAS


ACCÉSIT
Edificio plurifamiliar de viviendas en avenida
Pintor Joaquín Sorolla 15-17
Autores
RAFAEL DE LACOUR JIMÉNEZ, RUTH BUJÁN VARELA Y JUAN A. GOÑI URIARTE
Localidad MÁLAGA Fecha
2021-2023



La intervención se ubica en el barrio de El Limonar, Málaga, en una parcela agrupada de dos fincas con frentes hacia la avenida Pintor Joaquín Sorolla y el callejón de Santa Catalina. La disposición aprovecha la profundidad del terreno para construir dos cuerpos hacia cada vial, dejando un espacio central comunitario para actividades recreativas, gestionado como cooperativa.
El diseño unifica las fachadas mediante una doble piel: una alineada a vial y otra propia de la edificación, resolviendo la geometría en ángulo del extremo norte. Las terrazas escalonadas hacia el sur proporcionan privacidad, espacios exteriores de disfrute y un óptimo aprovechamiento del soleamiento, con celosías que mejoran la protección solar. De este modo, los sistemas pasivos aportan un mejor comportamiento bioclimático y dotan de mayor eficiencia energética a la construcción.
FOTOGRAFÍAS: PEDRO GARCÍA SÁEZ
MODALIDAD 1.3 · PREMIO MÁLAGA DE ARQUITECTURA OBRA NUEVA
EQUIPAMIENTO Y OTROS USOS


PREMIO
Nueva Nave Centro Logístico Mayoral
Autor
RAFAEL URQUIZA SÁNCHEZ
Localidad MÁLAGA
Fecha 2022-2023



El nuevo edificio, ubicado junto a la nave protegida de Vázquez Molezún rehabilitada en 2018, combina sensibilidad volumétrica y conceptual para integrarse armónicamente. El diseño rompe con el prisma industrial convencional mediante fachadas curvadas y una envolvente inspirada en la transparencia y opacidad de las telas, evocando las obras de Christo y Jeanne-Claude. El proyecto se basa en la prefabricación y la eficiencia energética. Modelado íntegramente en BIM, fue ensamblado en obra, excepto la cimentación. Su fachada está formada por dos pieles: una interior de policarbonato traslúcido, que asegura aislamiento y estanqueidad; y una exterior de chapa de zinc microperforada que permite luz natural y protege del sol. El diseño optimiza la iluminación natural en sus fachadas, reduciendo el uso de luz artificial y regulando energéticamente el edificio.
FOTOGRAFÍAS: FERNANDO ALDA
MODALIDAD 1.3 · PREMIO MÁLAGA DE
EQUIPAMIENTO Y OTROS USOS


ACCÉSIT
Raspa y Amagado
Autor
FRANCISCO ORTEGA RUIZ
Localidad
VÉLEZ-MÁLAGA
Fecha
2021-2022



Este proyecto, situado en la Axarquía, rinde homenaje al legado agrícola e industrial de Málaga en los siglos XVIII y XIX. Inspirado en los antiguos ingenios azucareros que procesaban la caña de azúcar, combina elementos tradicionales con innovaciones contemporáneas para crear una edificación de 1.125 m² destinada al almacenamiento y cuidado de productos agrarios. El diseño retoma la geometría y materialidad de estas construcciones históricas, con cubiertas a dos aguas que aportan altura y ritmo a la fachada, y estructuras de hierro que organizan los espacios interiores. Se emplea policarbonato en los alzados, un material moderno presente en invernaderos, que permite la entrada de luz natural y crea interiores luminosos y acogedores. Con una estética que respeta el entorno y materiales tradicionales, este «templo de luz» dignifica el trabajo agrícola.
FOTOGRAFÍAS: JUANCA LAGARES
PREMIO OBRA JOVEN




PREMIO
Sede Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga
Autores CAROLINA RIVERA VÁZQUEZ, JULIA HERRERA
SÁNCHEZ, ALBERTO ARANEGA LÓPEZ
Y PABLO SEPÚLVEDA BLÁZQUEZ
Localidad
MÁLAGA
Fecha
2021-2023


El proyecto organiza sus espacios en torno a un patio central, núcleo de vida colegial y distribuidor principal. Basado en la tipología de la manzana cerrada, se fragmenta en planta baja para crear accesos y preservar la arboleda existente. Se articula en tres conceptos clave: arquitectura tradicional, flexibilidad de uso e integración en el entorno. La arquitectura tradicional toma inspiración de la ciudad mediterránea y la casa patio andaluza, aplicando sostenibilidad pasiva con materiales, orientación y celosías. La flexibilidad responde a la transformación digital, permitiendo la adaptación de espacios a futuros cambios. El diseño respeta el jardín consolidado de una antigua casa-palacio, integrándose en el entorno natural y urbano. Su geometría dialoga con edificios de diferentes alturas, armonizando con la escala suburbana y residencial del lugar.
FOTOGRAFÍAS: JESÚS GRANADA



PREMIO
Proyecto de reforma y ampliación del Centro de Acogida Colichet. Una arquitectura para la dignidad
Autores
RAFAEL REINOSO BELLIDO
Y RAFAEL LÓPEZ TORIBIO MORENO
Localidad
CHURRIANA
Fecha
2021-2023 MODALIDAD 2 PREMIO MÁLAGA


El proyecto de reforma y ampliación del Centro de Acogida Colichet renueva un antiguo cortijo agrícola en Churriana, Málaga, para ofrecer un espacio digno y humano a personas vulnerables, especialmente afectadas por el SIDA. Nacido en los años noventa bajo la iniciativa de sor Juana, el centro se erige como un refugio ante el rechazo social, brindando cuidado y calidez a quienes más lo necesitan.
La intervención iniciada en 2017 busca preservar la esencia del lugar, transformándolo en un centro socio-sanitario contemporáneo que promueve la convivencia, el trabajo y el descanso. Se restauran jardines y se crean nuevos, mejorando el entorno para los usuarios. Además, se potencia la conexión visual interior-exterior, simplificando recorridos y generando espacios intuitivos y acogedores para socializar y descansar.
FOTOGRAFÍAS: CLARA TORRES GONZÁLEZ
MODALIDAD 2
PREMIO MÁLAGA DE ARQUITECTURA GUERRERO STRACHAN


ACCÉSIT
‘Casa Dolores’. Rehabilitación de vivienda unifamiliar
Autora NATALIA VERA VIGARAY Localidad EL BORGE Fecha 2021-2023



Casa Dolores, ubicada en El Borge, Málaga, y con 73 años de antigüedad, se reforma respetando la esencia de la edificación original. El proyecto utiliza materiales y técnicas tradicionales, revitalizando economías locales, mientras adapta la casa a un programa moderno con dos dormitorios, dos baños, salón, cocina, terraza con alberca y dos patios. La intervención conserva la estructura muraria de piedras del río y las texturas históricas, destacando el encalado tradicional que define su gama cromática. La redistribución conecta los volúmenes principales y anexos alrededor de dos patios, generando una sensación de amplitud y apertura sin alterar significativamente los huecos de fachada. La casa prioriza la conexión con el exterior. Los recorridos interiores y exteriores ofrecen permeabilidad y vistas al paisaje circundante.
FOTOGRAFÍAS: CAROL PEÑA


PREMIO Espacio ‘Mirador de los Aljibes’
Autores CARMEN BARRÓS VELÁZQUEZ Y FRANCISCO DEL CORRAL DEL CAMPO
Localidad
ÁLORA
Fecha 2022



El Mirador de los Aljibes, ubicado en el casco histórico de Álora, es un proyecto que revitaliza un solar vacío para transformarlo en un espacio público emblemático. Su diseño combina arquitectura y paisaje, destacando elementos patrimoniales como los aljibes y el castillo árabe. La intervención propone un recorrido a través de los restos de un edificio histórico, generando áreas de descanso y un mirador suspendido que enmarca vistas del Cerro de las Torres. La propuesta respeta la historia local mediante el uso de materiales autóctonos y técnicas tradicionales, integrando elementos existentes como muros y pavimentos históricos. Además, incorpora principios de sostenibilidad y accesibilidad universal, promoviendo un espacio inclusivo y sensorial.
El mirador actúa como un enclave cultural y turístico dentro del municipio, ofreciendo un lugar de contemplación, aprendizaje y conexión con la rica herencia de Álora.
FOTOGRAFÍAS: FERNANDO ALDA



ACCÉSIT
Cultiva UMA. Acondicionamiento de parcela junto a calle Jiménez Fraud para creación de Huerto Urbano y Paisajismo
Autor ALBERTO GARCÍA MARÍN
Localidad MÁLAGA
Fecha
2021-2023


CULTIVA UMA es un espacio verde único y sostenible diseñado para fomentar la biodiversidad y conectar a las personas con la naturaleza. Se compone de cuatro áreas diferenciadas: un huerto comunitario y de investigación, un bosque de ribera en el arroyo Zapatero, una zona de árboles frutales y un parque de microbosques mediterráneos. Este ecosistema está atravesado por sendas que envuelven a los visitantes en una experiencia sensorial de colores, aromas, texturas y sonidos cambiantes según la estación.
El parque incluye edificaciones ligeras y sostenibles, como un aula cubierta, un almacén, aseos y un auditorio al aire libre rodeado de cipreses. También cuenta con espacios interactivos para niños y áreas de juegos diseñadas con respeto al medio ambiente. El proyecto prioriza materiales locales y sistemas sostenibles circulares, en un ambiente amable y natural.
FOTOGRAFÍAS: FERNANDO ALDA


ACCÉSIT
Intervención en el torreón y el lienzo de muralla árabes y su paisaje Cerro de las Torres
Autores
CARMEN BARRÓS VELÁZQUEZ Y FRANCISCO DEL CORRAL DEL CAMPO
Localidad
ÁLORA
Fecha
2021-2023 MODALIDAD 3



La intervención en el Cerro de las Torres, en Álora, recupera y pone en valor los vestigios del tercer recinto amurallado del castillo, liberando un torreón y un lienzo de muralla atrapados en construcciones previas. El proyecto sana sus estructuras y reorganiza el entorno, creando un recorrido que conecta las piezas y enriquece la experiencia del visitante. El torreón, ahora protagonista del acceso al cerro, combina texturas y geometrías que reflejan su evolución histórica, coronado con un cubo de tapia ex novo. Un jardín de tiempos, vacío de edificación, pero lleno de significado histórico, ilustra la vida doméstica del pasado a través de pavimentos cerámicos, un patio y una fuente bajo un almendro. El lienzo de muralla dialoga con el castillo tras la demolición de cercados y consolidación de paramentos.
FOTOGRAFÍAS: FERNANDO ALDA
MODALIDAD 4
PREMIO MÁLAGA DE


PREMIO Proyecto de escenografía para El arrepentido o los demonios de Jasón
Autor VÍCTOR MIGUEL GONZÁLEZ VERA Fecha 2022-2023
La obra de SilencioDanza y Jóvenes Clásicos El Arrepentido o los demonios de Jasón, estrenada en febrero de 2023 en el Teatro Echegaray de Málaga, representa la decadencia de Jasón en sus últimos días deambulando entre los despojos de su vida. La propuesta ganó el premio Zentradas 2024 a la Mejor Escenografía. El diseño evoca de modo abstracto un naufragio —los restos del Argo— con madera, soga y velas. Jasón reconstruye el barco, que vemos completo en una única escena, antes de volver al caos. El mástil, único elemento fijo, simboliza su grandeza perdida y se convierte en el patíbulo final donde se enfrenta a sus tormentos. Esta propuesta visual plasma su transición de gloria a ruina y muerte, siendo esencial para la narrativa de la obra.
FOTOGRAFÍAS: LOVELADRILLO · FER GÓMEZ MATEOS
MODALIDAD 4


ACCÉSIT


Reforma parcial de apartamento en edificio de viviendas plurifamiliar
Autores
JUAN CARLOS ARIAS GARNELO Y RAFAEL GONZÁLEZ GARCÍA
Localidad
MÁLAGA
Fecha 2022-2023

La propuesta apuesta por derribar algunos tabiques para eliminar los pasillos estrechos y crear espacios más abiertos y conectados, con vistas amplias y mayor flexibilidad. Para mantener la privacidad, se incluyen puertas correderas que separan la zona principal de descanso del resto de la vivienda, combinando áreas comunes con rincones más íntimos. Un mueble central de madera de roble se convierte en el eje del diseño: práctico para almacenamiento y clave para estructurar los espacios. Además, incorpora una ventana interior que ilumina los pasillos con luz natural y enmarca el paisaje marino.
La madera de roble, con su calidez y elegancia, da un toque sofisticado y conecta con el ambiente costero, logrando un hogar acogedor, funcional y lleno de estilo.
FOTOGRAFÍAS: NICOLÁS DÍAZ
MODALIDAD 6
PREMIO DÉCADA


PREMIO
Biblioteca Pública Municipal 'Bernabé Fernández-Canivell'
Autores
LUIS TEJEDOR FERNÁNDEZ Y FRANCISCO JAVIER PÉREZ DE LA FUENTE
Localidad MÁLAGA
Fecha 2009-2010



Ubicado en el barrio de Pedregalejo, este edificio en la esquina de las calles Bolivia y Practicante Pedro Román integra dos usos independientes: una biblioteca pública y un centro para mayores. Diseñado en una parcela de planta pentagonal, el proyecto aprovecha el espacio con un programa distribuido en tres niveles: sótano, planta baja y planta alta. El centro para mayores, en la planta baja, ofrece sala de estar, reuniones y aseos, con acceso desde la fachada este. Por su parte, la biblioteca se extiende en las tres plantas, con espacios para depósito de libros, talleres, lectura e internet, asegurando un entorno luminoso y acogedor.
La arquitectura busca una conexión emocional con los usuarios, mitigando la solemnidad típica de los edificios públicos.
FOTOGRAFÍAS: LUIS TEJEDOR FERNÁNDEZ



ACCÉSIT
Rehabilitación de edificio decimonónico de viviendas y oficinas en el centro de Málaga
Autores
PABLO FERNÁNDEZ DÍAZ-FIERROS
Y SARA TAVARES COSTA
Localidad
MÁLAGA
Fecha
2008-2010


Ubicado en el centro de Málaga, este edificio del siglo XIX, diseñado por Jerónimo Cuervo González, fue rehabilitado en 2010 con el objetivo de recuperar el clásico trazado decimonónico malagueño. El proyecto reorganizó la planta primitiva, caracterizada por su degradación e insalubridad, ampliando el patio central mediante la integración de los antiguos patinillos. Así, el patio se convirtió en el corazón funcional del edificio y en una fuente de luz y ventilación natural.
La intervención no incluyó el local comercial y la primera planta, pero logró otorgar una coherencia interna a todo el conjunto mediante acciones de rehabilitación, restauración y nueva arquitectura. En planta conviven viviendas y oficinas, privilegiando a las primeras con las vistas a la calle y, por tanto, contribuyendo a la revitalización del centro histórico malagueño.
FOTOGRAFÍAS: PABLO F. DÍAZ-FIERROS
MODALIDAD 7
PREMIO JOSÉ MORENO


PREMIO Senda América Arroyo del Cuarto
Autores
RAFAEL REINOSO BELLIDO Y JUANA SÁNCHEZ GÓMEZ Fecha 2021-2023



En otoño de 2021, un paseo por las trazas del arroyo del Cuarto inspiró el sueño de conectar, siguiendo sus trazas, los jardines y parques de Málaga a través de una senda única. Desde entonces, el proyecto ha unido a estudiantes, vecinos y expertos en historia, botánica y urbanismo para crear una cartografía que refleja no solo ideas, sino emociones y aspiraciones.
Este esfuerzo culminó en dos exposiciones: en julio de 2022 en el OMAU y en mayo de 2023, con una versión más desarrollada que incluyó conferencias y visitas guiadas, gracias al apoyo de la Sociedad Económica de Amigos del País y la Diputación de Málaga. El proyecto sigue creciendo, con el compromiso de transformar los espacios urbanos en lugares que enriquezcan la vida con mínimos recursos y una visión audaz.
FOTOGRAFÍAS: RAFAEL REINOSO BELLIDO
MODALIDAD 7



ACCÉSIT
Colección Conferences [CSS]
Autores
NEREA SALAS MARTÍN Y FERRÁN VENTURA BLANCH
Fecha
2012-ACTUALIDAD


La colección Conferences de RU Editorial reúne, hasta 2023, 25 publicaciones que reflejan un profundo compromiso con la arquitectura y la sociedad. Durante 12 años, ha recopilado investigaciones, proyectos educativos y trabajos innovadores de arquitectos/as y universidades como A Coruña, Politécnica de Madrid, Málaga, Sevilla, Lisboa, entre otras, abarcando disciplinas como urbanismo, teoría, historia, construcción y expresión gráfica. Con más de 200 autores/as y 30 coordinadores/as, esta colección ofrece una visión integral de la arquitectura contemporánea, conectando la academia con la práctica profesional. Cada publicación, en un formato accesible de 17 x 24 cm, pone al alcance del público general y especializado conocimientos relevantes que podrían quedar en el olvido. Conferences actúa como homenaje a quienes trabajan por una arquitectura comprometida con el bienestar social, consolidándose como una herramienta esencial para explorar y comprender el presente y el futuro de la disciplina.
FOTOGRAFÍAS: NEREA SALAS MARTÍN
El Premio Trayectoria reconoce a un/a arquitecto/a colegiado/a en Málaga con al menos 25 años de ejercicio profesional responsable, cuya carrera haya tenido un impacto significativo en el ámbito arquitectónico malagueño. Esta distinción especial reconoce una vida dedicada plenamente a la arquitectura, resaltando el compromiso del galardonado/a en distintas facetas de la profesión.
Carlos Verdú, una vida dedicada a la arquitectura
El Premio Trayectoria 2024 ha sido otorgado al arquitecto Carlos Verdú Belmonte, colegiado número 11, en reconocimiento a sus más de 50 años de labor profesional ejercida con oficio, responsabilidad, dedicación y ética. Verdú representa la excelencia por su dedicación continua y su compromiso en diversos ámbitos de la arquitectura, elevando la relevancia de la profesión a través de intervenciones con un impacto significativo en el panorama arquitectónico malagueño. En su propio estudio, junto a César Olano Gurriarán, ha desarrollado una arquitectura importante y meticulosa desde los años sesenta, aportando una valiosa interpretación de la modernidad y calidad en el diseño. Ejemplo de ello son obras como el edificio Luz en La Malagueta, el edificio La Colina en Torremolinos, la barriada 25 años de Paz, el Colegio Los Olivos en El Atabal o la iglesia de Santa María Goretti en Cruz de Humilladero. En el ámbito público, Verdú ha desempeñado un papel destacado como arquitecto del Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación de Málaga y como director de la Oficina Provincial de Planeamiento. Su impacto en la sociedad ha sido ampliamente reconocido, incluyendo la Medalla de Oro del Ateneo de Málaga, reflejo de su influencia más allá de la profesión. Además, su legado trasciende en el colectivo profesional, mejorando la percepción del gremio con su trabajo y siendo un referente y apoyo para otros arquitectos en el entorno colegial.



CONOCE A CARLOS VERDÚ A TRAVES DE ALGUNOS COMPAÑEROS DE PROFESIÓN
PREMIOS MÁLAGA 2024
Convocados por el COA Málaga
CONVOCATORIA
El jurado, reunido en Málaga el día 20 de mayo de 2024, valoró las propuestas presentadas a la convocatoria, realizadas durante los años 2022, 2023 y 2024 (hasta la fecha de entrega de propuestas), que concurren a las siguientes modalidades:
MODALIDAD 1
Premio Málaga de Arquitectura Obra Nueva
1.1. Vivienda unifamiliar
1.2. Vivienda plurifamiliar
1.3. Equipamiento y otros usos
MODALIDAD 2
Premio Málaga de Arquitectura Guerrero Strachan
MODALIDAD 3
Premio Málaga de Espacio Público y Regeneración Urbana
MODALIDAD 4
Premio Málaga de Arquitecturas Mínimas
MODALIDAD 5
Premio María Eugenia Candau
MODALIDAD 6
Premio Década
MODALIDAD 7
Premio José Moreno Villa de Fomento de la Arquitectura
DISTINCIONES ESPECIALES
Premio Obra Joven
Premio Promotor de Arquitectura de Calidad
Distinción Especial Excelencia a la Trayectoria
De entre los proyectos presentados a las modalidades 1, 2, 3 y 4 por colegiados/as de Málaga, el jurado designará dos distinciones especiales: el Premio Obra Joven, al proyecto cuyos autores sean menores de cuarenta años, si la autoría es individual, y menos de cuarenta años de promedio, si la autoría es colectiva; y el Premio Promotor de Arquitectura de Calidad, eligiendo a aquel que se
considere que ha contribuido a apoyar con su inversión actuaciones con parámetros reseñables de calidad y de excelencia.
Además, la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos de Málaga distinguirá a un/a arquitecto/a colegiado/a en Málaga, que cuente con al menos 25 años de experiencia profesional de oficio responsable y cuya trayectoria sea considerada trascendente en el panorama arquitectónico malagueño y que represente la excelencia por su dedicación continuada hasta la fecha, que merezca el reconocimiento, tanto institucional de estos Premios Málaga de Arquitectura, como del colectivo en la esfera profesional.
JURADO
Carme Pinós Desplat Arquitecta
Ignacio Vicens Hualde Arquitecto
Paloma Baquero Masats Arquitecta
Jonathan Ruiz Jaramillo Arquitecto, profesor de la Escuela de Arquitectura de Málaga
Jorge Tárrago Mingo Arquitecto, premiado en la convocatoria anterior de los Premios
Luis Valdelomar Escribano Arquitecto al servicio de la Administración Pública
Pedro Torrijos León Arquitecto
Secretaria: Eugenia Álvarez Blanch Arquitecta. Vocal de la Junta de Gobierno del COA Málaga
PROYECTOS PREMIADOS
MODALIDAD 1.1.
PREMIO MÁLAGA DE ARQUITECTURA
OBRA NUEVA: VIVIENDA UNIFAMILIAR
PREMIO
OBRA: Casa AC, Málaga
AUTORES: Juan Manuel Sánchez la Chica y Adolfo de la Torre Prieto
PROMOTOR: Privado
ACCÉSIT
OBRA: Casa Flotante, Benahavís
AUTORES: Ignacio Merino Rivero y Gonzalo Merino Rivero
PROMOTOR: Ayesha Saeed Husaini
MODALIDAD 1.2.
PREMIO MÁLAGA DE ARQUITECTURA OBRA NUEVA: VIVIENDA PLURIFAMILIAR
PREMIO
OBRA: 12 viviendas en calle Amargura 44, Málaga
AUTORES: Magdalena Colodrón Denis y Enrique García Carrasco
PROMOTOR: AiraMlar, S. L.
ACCÉSITS
OBRA: 24 viviendas VPO, aparcamientos, trasteros y locales, Málaga
AUTOR: Juan Manuel Zamora Malagón
PROMOTOR: Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga, S. L.
OBRA: Edificio plurifamiliar de viviendas en avenida Pintor Joaquín Sorolla 15-17, Málaga
AUTORES: Rafael de Lacour Jiménez, Ruth Buján Varela y Juan A. Goñi Uriarte
PROMOTOR: Aequor Sorolla 15-17, S. C. A.
MODALIDAD 1.3.
PREMIO MÁLAGA DE ARQUITECTURA
OBRA NUEVA: EQUIPAMIENTO Y OTROS USOS
PREMIO
OBRA: Nueva Nave Centro Logístico Mayoral, Málaga
AUTOR: Rafael Urquiza Sánchez
PROMOTOR: Mayoral Moda Infantil, S. A. U.
ACCÉSIT
OBRA: Raspa y Amagado, Vélez-Málaga
AUTOR: Francisco Ortega Ruiz
PROMOTOR: Hortícola Ortega y Ruiz, S. L.
PREMIO OBRA JOVEN
PREMIO
OBRA: Sede Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga, Málaga
AUTORES: Carolina Rivera Vázquez, Julia Herrera Sánchez, Alberto Aranega López y Pablo Sepúlveda Blázquez
PROMOTOR: Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga
MODALIDAD 2
PREMIO MÁLAGA DE ARQUITECTURA GUERRERO STRACHAN
PREMIO
OBRA: Proyecto de reforma y ampliación del Centro de Acogida Colichet. Una arquitectura para la dignidad, Churriana, Málaga
AUTORES: Rafael Reinoso Bellido y Rafael López Toribio Moreno
PROMOTOR: Cáritas Diocesana de Málaga
ACCÉSIT
OBRA: ‘Casa Dolores’. Rehabilitación de vivienda unifamiliar, El Borge
AUTORA: Natalia Vera Vigaray
PROMOTOR: The Pueblo Project, S. L.
MODALIDAD 3
PREMIO MÁLAGA DE ESPACIO PÚBLICO Y REGENERACIÓN URBANA
PREMIO
OBRA: Espacio ‘Mirador de los Aljibes’, Álora
AUTORES: Carmen Barrós Velázquez y Francisco del Corral del Campo PROMOTOR: Ayuntamiento de Álora
ACCÉSITS
OBRA: Cultiva UMA. Acondicionamiento de parcela junto a calle Jiménez Fraud para creación de Huerto Urbano y Paisajismo, Málaga
AUTOR: Alberto García Marín
PROMOTOR: Universidad de Málaga
OBRA: Intervención en el torreón y el lienzo de muralla árabes y su paisaje Cerro de las Torres, Álora
AUTORES: Carmen Barrós Velázquez y Francisco del Corral del Campo
PROMOTOR: Ayuntamiento de Álora
MODALIDAD 4
PREMIO MÁLAGA DE ARQUITECTURAS MÍNIMAS
PREMIO
OBRA: ARGO: Proyecto de escenografía para El arrepentido o los demonios de Jasón
AUTOR: Víctor Miguel González Vera
PROMOTOR: Compañía Silencio Danza y Compañía Jóvenes Clásicos
ACCÉSIT
OBRA: Reforma parcial de apartamento en edificio de viviendas plurifamiliar, Málaga
AUTORES: Juan Carlos Arias Garnelo y Rafael González García
PROMOTOR: María Esther Freire Merayo
MODALIDAD 5
PREMIO MARÍA EUGENIA CANDAU
El jurado después de estudiar los proyectos presentados declara DESIERTO el premio en esta modalidad, al considerar de forma UNÁNIME que no puede otorgarse por no haber propuestas que resulten suficientemente satisfactorias para tal distinción.
MODALIDAD 6
PREMIO DÉCADA
PREMIO
OBRA: Biblioteca Pública Municipal ‘Bernabé Fernández-Canivell’, Málaga
AUTORES: Luis Tejedor Fernández y Francisco Javier Pérez de la Fuente
PROMOTOR: Ayuntamiento de Málaga
ACCÉSIT
OBRA: Rehabilitación de edificio decimonónico de viviendas y oficinas en el centro de Málaga
AUTORES: Pablo Fernández Díaz-Fierros y Sara Tavares Costa
PROMOTOR: Previsión Médica
MODALIDAD 7
PREMIO JOSÉ MORENO VILLA DE FOMENTO DE LA ARQUITECTURA
PREMIO
OBRA: Senda América Arroyo del Cuarto
AUTORES: Rafael Reinoso Bellido y Juana Sánchez Gómez
PROMOTOR: Universidades de Granada y Málaga, Sociedad Económica de Amigos del País, Excma. Diputación de Málaga
ACCÉSIT
OBRA: Colección Conferences [CSS]
AUTORES: Nerea Salas Martín y Ferrán Ventura Blanch FECHA: 2012-actualidad
PROYECTOS
¿Qué hacen los arquitectos?
La sección Proyectos presenta en este número dos artículos que ilustran el variado trabajo que realizan las arquitectas y los arquitectos. En esta ocasión, la «memoria» se convierte en el argumento principal de estos proyectos.
En el primer caso, el estudio WaterScales traza un panorama de cómo han llevado a cabo, en estos últimos años, el plan para la regeneración urbana de una de las áreas patrimoniales más singulares de Álora: el Arrabal y el Cerro de las Torres. A través de intervenciones de pequeña escala que revisitan la identidad local, así como la memoria de los materiales, han revitalizado un lugar de especial interés histórico, cultural y paisajístico.
En la segunda intervención, Pablo Valero y Santiago Quesada continúan su serie dedicada a la relación entre arquitectura y salud. En esta entrega abordan las investigaciones desarrolladas en torno a las necesidades específicas que tienen los enfermos con demencia, y analizan distintas experiencias internacionales pioneras en ejecutar proyectos pensados para el habitar de personas con pérdida de memoria.
Carmen Barrós Velázquez y Francisco J. del Corral del Campo
Regeneración del paisaje cultural: el caso de Álora.
Dar a ver el patrimonio
UN PROYECTO DE WATERSCALES.
WaterScales, hace alusión tanto a las diferentes escalas que el agua propone, como a la de los proyectos en que es utilizada; escalas territorial, doméstica e íntima.
El estudio, fundado por los arquitectos Francisco J. del Corral del Campo y Carmen Barrós Velázquez ha desarrollado trabajos de investigación y prácticos, y realizado proyectos de arquitectura donde el agua es protagonista. Han recibido diversos premios y distinciones nacionales e internacionales y su obra ha sido difundida en numerosas publicaciones.
La regeneración urbana ha pasado a ser en los últimos años tarea fundamental de regidores y técnicos. En lugares donde, además, es primordial la salvaguarda del patrimonio, tangible e intangible, es necesario un trabajo laborioso de todos los implicados con un objetivo primordial: mostrar, dar a ver[1] , el tejido de relaciones que conforman el paisaje cultural configurado a lo largo del tiempo.
Álora, paisaje cultural Álora, recostada entre colinas, vigila impasible el valle del Guadalhorce y aguarda al visitante para mostrar sus tesoros. La dilatada historia aloreña no cabe en estas líneas, José Morales da fe de ello[2]. Una historia donde el paisaje natural, la tradición popular y el paisaje urbano han estado en constante diálogo hasta finales del siglo pasado. Por un lado, el desarrollo urbano, y por otro cierto abandono, han evitado en ocasiones la conversación sosegada con su rico paisaje cultural.
Álora cuenta con un BIC que luce con orgullo, su castillo, que preside el llamado Cerro de las Torres y su arrabal, cabeza de un rosario de magníficos lugares y piezas patrimoniales que tienen parada obligada en la iglesia de la Encarnación, en la plaza de la Despedía, camino a la plaza de la Fuente de Arriba, lugar de encuentro perote[3] y nexo entre el casco histórico y la trama urbana más reciente. Álora tiene un clima envidiable, la xanthoria parietina lo sabe[4]. Luciendo al sol el amarillo

«Desde hace ya una veintena de años, la corporación municipal ha seguido una política de renovación y conservación de su patrimonio, abogando por arquitectura de calidad»
anaranjado de las tejas cerámicas, es ejemplo del encuentro pacífico entre la materia y el entorno natural. Sus habitantes, en su gran mayoría, también se sienten enlazados a su paisaje y abogan por la conservación de la esencia y tradición que la hace única (figura 1). Al igual que Martínez de Pisón, entendemos el paisaje como un «hecho cultural»[5]. De su complejidad debería nacer el proyecto de intervención.
Gestión urbana
Álora cuenta con una población aproximada de 13.000 habitantes, lo que la dota de posibilidades para solicitar ayudas públicas para regenerar sus espacios públicos o intervenir en su patrimonio. De hecho, desde hace ya una veintena de años, la corporación municipal ha seguido una política de renovación y conservación de su patrimonio, en la mayoría de los casos abogando por arquitectura de calidad. En ocasiones, ejecutada por los técnicos municipales, en otras, gracias principalmente a la gestión de concursos de arquitectura [6]
Desde el 2003, año de creación del Museo Arqueológico en la antigua Escuela del Cristo, junto a la iglesia de la Encarnación, se han sucedido obras ejemplares como el Teatro Cervantes en 2005, el nuevo centro de salud en 2008, los miradores de Uriquí en 2009 o el parque de la Cancula en 2010. En relación al patrimonio, se llevaron a cabo la intervención en la Qubba de acceso al primer recinto murario del castillo en 2005, el acondicionamiento del Molino del Bachiller en 2007, la consolidación de gran parte de los dos primeros recintos del castillo en 2010 y la creación de un intenso plan director del mismo en 2016[7]
El empuje de una corporación municipal apasionada por su localidad, propició en 2016 la convocatoria de un ambicioso concurso nacional de ideas para la renovación de los espacios públicos del Arrabal histórico del Castillo de Álora.
Espacios públicos del Arrabal del castillo
El concurso era una convocatoria de ideas regeneradoras del paisaje del Arrabal y del Cerro de las Torres, lugar de máximo interés histórico, cultural y paisajístico, pero cada vez más degradado. La villa, resultado de sucesivas historias a ritmo de malagueña que culminan en el célebre Cerco y su Romance[8], rica en estímulos tangibles e intangibles, algunos casi perdidos, buscaba renovar y embellecer, tanto el modo de vida de los habitantes del Arrabal, como su forma de ser descubierta por el viajero.
Mediante la propuesta denominada
Tapiz escala 1:1, tuvimos la fortuna de obtener el primer premio (figura 2). Se trataba de una intervención en diálogo con el paisaje de Álora desde su esencia, que la reconciliase con la belleza perdida plasmada en las bellas imágenes de Juan Temboury[9]. La propuesta proponía una suerte de pavimento que registrase la energía contenida en el paisaje cultural de Álora. El Tapiz, mapa a escala 1:1, mediante sencillos códigos, ayudaría a recorrer el Arrabal de modo fluido, mirar, descubrir, conocer y aprender del lugar. La propuesta debía proponer lo justo y necesario, prefiriendo, en ocasiones, no hacer [10]. Debía enorgullecer a los habitantes y que contribuyesen así a cuidarlo (figuras 3 y 4).
Se estructuró en tres rutas que partían de la plaza de la Despedía y convergían

FIGURA 2


imagen, se ha ido dividiendo en fases para poder ejecutarlo, bien mediante medios propios, bien mediante subvenciones. Muestra de tan compleja gestión, es que a día de hoy se han redactado seis fases, de las cuales se han ejecutado tres bajo nuestra dirección y una cuarta en obra sin nuestra participación. Quedarían por redactar otras cinco fases más para completar el proyecto.
Las tres fases realizadas corresponden a nuevos lugares: el «Compás de las Ánimas y del Nazareno», el «Mirador 360º» y el «Umbral del Cerro de las Torres». Se han llevado a cabo intermitentemente a lo largo de varios años. La intervención de los vecinos, beneficiarios directos, pero sin los que no serían posibles los trabajos, ha sido fundamental gracias a sus sugerencias y, en general, a su ayuda.
Compás de las Ánimas y del Nazareno (final: 2018)
en el mirador de Al Baezi: una «ruta natural», que bordearía el cerro y contendría un vía crucis y varios miradores. Una «ruta urbana», que recorrería la calle Ancha y registraría el paso procesional durante la Semana Santa, y una «ruta histórica» que discurriría por el centro del Arrabal hasta el denominado
La placeta, que ocupa el lugar de dos viviendas demolidas en la calle Ancha, es compás de espera y enlace entre la calle y el Cerro de las Torres. Toma el nombre de las imágenes custodiadas en la capilla del castillo: la Virgen de las Ánimas y Jesús Nazareno de las Torres que hacen parada frente al compás el Viernes Santo. Durante la Semana Santa la placeta es tribuna (figura 5). El lugar, mediante texturas, colores, aromas, textos y pavimentos, muestra su pasado doméstico, subraya su presente cofrade y se ofrece al encuentro de habitantes y viajeros. Hemos tratado de representar lo cotidiano e «infraordinario»[11] del pasado doméstico del lugar. En los muros, unos textos pregonan la eterna emoción del hallazgo de los tronos junto al pilar de las Ánimas, leve manantial que sopla «Umbral del Cerro de las Torres», acceso al tercer recinto murario.
Dada la complejidad del proyecto, que incluye renovación de las instalaciones urbanas, e incluso trabajos en las fachadas de las viviendas a fin de uniformar su transformada
FIGURA 4
FIGURA 3
agua hacia la desgastada piedra. El desnivel se hace escalón, banco, plataforma que acoge el sentir de los blancos aromas de la vegetación y, finalmente escalera, alfombra «flotante» que nos eleva hacia un mirador desde el que contemplar el valle del Guadalhorce.
Mirador 360º (2019)
En una curva del camino que rodea el Cerro de las Torres, coincidiendo con la estación VIII del vía crucis, un alto en el camino acerca el paisaje al visitante. El pavimento es una alfombra pétrea y el muro y la baranda buscan su «invisibilidad». Los gaviones de arenisca integran el muro a la ladera dando protagonismo al castillo. La alfombra pétrea modifica su textura con motivo de la estación VIII. Junto a ella, dos asientos, «lacrimosas», invitan a la contemplación, y el mirador sugiere la vista en 360º. De un lado el paisaje de los valles de la cuenca del Guadalhorce. Del otro, los principales hitos del paisaje perote: la capilla gótica, el castillo árabe y la configuración escalonada de la villa presidida por el monte Hacho (figura 6).
Umbral del Cerro de las Torres. Torreón y lienzo de muralla árabes (2023)
En el cerro aguardaban vestigios del tercer recinto amurallado. Entre ellos, un lienzo de muralla oculto tras unos cercados y un torreón aprisionado por una antigua vivienda. Ponerlos en valor ha sido, primeramente, liberarlos de los elementos que los escondían, a continuación, sanar sus paramentos y, finalmente, acondicionar su entorno para dejarles transmitir su historia. Las dos piezas se presentan en diálogo gracias a un recorrido que las enlaza a través del cerro (figura 7).


El torreón, collage [12] de texturas que transmite su evolución constructiva, preside el acceso a un «jardín de tiempos» a través de una pieza-umbral. El jardín, vacío de construcción, pero lleno de sugerencias, es lugar donde emergen los valores que la historia ha legado.
Demolidos los cercados y consolidados sus paramentos, el lienzo de
FIGURA 5
FIGURA 6


muralla se percibe protagonista en diálogo con el castillo. La excavación arroja hallazgos de interés, como un tramo de muro ibero, sillares de procedencia romana y restos de viviendas del siglo XV. Los caminos que cosen el cerro desembocan en una alfombra de redondos que facilita su contemplación de su extradós (figura 8). Su intradós se comprende desde un mirador junto a un área de descanso a modo de memorial que nos orienta.
Cirugía urbana patrimonial
Durante estos años la corporación municipal ha seguido proponiendo la regeneración de espacios públicos de diferente entidad y presupuesto, no solo en el Arrabal, sino también en el casco histórico, siempre buscando ayudas económicas públicas, complementadas en ocasiones con fondos propios. Siguiendo con la política de búsqueda de calidad en los trabajos se han convocado
diversos concursos públicos en los últimos años: Renovación del Ayuntamiento (2018), Rincón de la Fuente de Arriba (2020), Mirador de los Aljibes y Barrio de la Artesanía (2021) y la Renovación de la calle de la Parra (2022). Algunos de ellos, hemos tenido la fortuna de ganarlos y dos de ellos, incluso de realizarlos. Se trata de proyectos de pequeña escala que contribuyen a regenerar el tejido urbano y sacar a la luz el rico patrimonio oculto para ofrecerlo a habitantes y visitantes.
Rincón de la Fuente de Arriba y del Cristo del Marcelo. Agua, piedra y cántaros (2021)
Se propone la recuperación de un espacio público en torno a una desaparecida fuente y un nicho que acoge una imagen del Cristo del Marcelo. Es un lugar de encuentro con la fuente como protagonista, vigilado por dos palmeras y acompañado del color de una buganvilla
«Durante estos años la corporación municipal ha seguido proponiendo la regeneración de espacios públicos de diferente entidad y presupuesto»
FIGURAS 7 Y 8

(figura 9). La piedra define la propuesta mediante texturas y despieces dependiendo de su uso. El pilar, de proporciones similares al original, consta de vaso y frontal de caliza que, en palabras de Wystan Hugh Auden, está «hecha de sedimentos y guarda el recuerdo del origen de la vida» [13] . Como ocurría antaño, una vibrante alfombra de cantos rodados del Guadalhorce la presenta al ciudadano y diversas huellas cerámicas, «almas de cántaro», ilustran su función ancestral. La que canta es, de nuevo, el agua, que realiza un ciclo sensorial completo: Brota y se agita con alborozo dejando su huella ondulada en la piedra, se desliza por una leve cascada, y busca el reflejo transformándose en abrevadero. Finalmente, huye por cinco fisuras, llagas, cerrando el ciclo para comenzar de nuevo.
Espacio «Mirador de los aljibes». Vacío de tiempos y texturas (2022) Se recupera un solar con vistas, cercanas al Molino del Bachiller y, en la lejanía, al castillo. Durante las excavaciones, aparecieron estancias de interés espacial y etnológico con tinajas en una despensa del siglo XVI. El proyecto sigue una suerte de «diseño a la inversa»[14] y propone un viaje a través del vacío, legado de texturas, materiales, espacios y vistas que muestra una etapa de la historia de Álora (figura 10). En el exterior, una mirilla, homenaje al antiguo propietario, el cantaor Pepe Rosas, sugiere el descubrimiento. El alto muro quebrado invita a entrar. Tras comprimirse, el espacio se abre y activa gracias a una pasarela de directriz complementaria a la preexistencia. Desde aquí, la intervención se ciñe apenas a la limpieza
de paramentos y la levedad de los nuevos elementos. Por una ventana del muro inferior, de puntillas, el viajero descubre la despensa, corazón de un pasado industrial.
Trabajo en equipo. El «espíritu Álora».
Nuestra presencia en Álora se remonta a ocho años atrás, con todo lo que esto implica profesional y vitalmente. Profesionalmente, nos sentimos integrados en una experiencia de regeneración urbana que comenzó mucho antes de nuestra llegada y a buen seguro se prolongará en lo sucesivo, manteniendo el objetivo compartido en equipo de lo que hemos dado en llamar el «espíritu Alora», que ha sido posible gracias a la colaboración de un extenso grupo de técnicos[15] en íntima colaboración con el personal del
FIGURA 9

«A partir de la ‘esencia de la tradición y la identidad’ hemos tratado de interpretar el rico paisaje cultural de Álora»
Ayuntamiento, tanto gestor, como administrativo y técnico, así como con los vecinos de la localidad. Vitalmente, ocho años propician cambios de alcaldía y descubrimientos de nuevas amistades, pero también pérdidas de algunos familiares y amigos, cuya memoria, norte de nuestra existencia, permanece junto a un sillar frente al lienzo de muralla, orientado con precisión, orden y concierto respecto al paisaje que admira.
En las sucesivas obras y proyectos, hemos tratado de interpretar el rico paisaje cultural de Álora y, en palabras de Juhani Pallasmaa, partir de la «esencia de la tradición y la identidad»[16], visualizar su proceso constructivo y transmitir su mensaje mediante leves matices que enriquezcan el espacio. Las decisiones proyectuales y materiales, se han debido principalmente a intenciones didácticas
para conseguir uno de los principales objetivos encomendados: dar a ver el patrimonio oculto. Esperamos haber contribuido a mantener y difundir el «espíritu Álora».
[1] Recordando el libro Donner à voir de Paul Eluard, y su esclarecedor mensaje creativo.
[2] Para cuestiones históricas de Álora, ver, entre otros, el libro Geografía e historia de Álora, de José Morales García.
[3] Gentilicio de Álora: aloreño o perote.
[4] Xanthoria parietina . Liquen que crece sobre rocas, paredes o cubiertas, en lugares donde el aire contiene polvo rico en sales minerales. Muy sensible a la contaminación ambiental, podemos decir que es termómetro de calidad del aire. Dado a ver por Ana Ibáñez, paisajista. Web de Kew gardens . En línea: //www-kew.org. Consultado el 6 de junio de 2024.
[5] «Todo paisaje debe ser entendido como un hecho cultural, incluso un espacio natural como un bosque». Eduardo Martínez de Pisón, 2009, p. 63.
[6] La corporación municipal que inició la apuesta por la regeneración de espacios públicos de calidad estaba encabezada por el alcalde José Sánchez Moreno, al que le sucedió, tras cuatro legislaturas, Francisco Martínez Subires, a día de hoy ya en su segunda legislatura, ambos del partido socialista. Los arquitectos municipales durante dichos periodos han sido Enrique García-Pascual González y, recientemente, Alberto Fernández Hornero.
[7] La autoría de las obras mencionadas corresponde a los siguientes arquitectos:
· Juan Gavilanes Vélaz de Medrano y Francisco González Fernández (GG2 arquitectos): Museo Arqueológico, Teatro Cervantes, Miradores de Uriquí, Intervención en la Qubba de acceso al primer recinto del castillo y acondicionamiento del Molino del Bachiller.
· Joaquín López Baldán y María José Muñoz Palma: nuevo centro de salud, consolidación de los dos recintos murarios del castillo y Plan Director del castillo de Álora.
Los trabajos de arqueología correspondieron al Taller de Investigaciones Arqueológicas, Málaga.
[8] En relación al romance fronterizo «Romance de Álora la bien cercada», que cuenta la muerte del Adelantado de Andalucía, don Diego Ribera, en las murallas de Álora, causada por una alevosa traición,
FIGURA 10
cuando intentaba conquistar la plaza para los Reyes Católicos. En línea: https://www-alora. es. Consultado el 12 de junio de 2024.
[9] El Legado de Juan Temboury conserva numerosas fotografías de Álora tomadas principalmente en 1920.
[10] Hacer lo justo y necesario es en ocasiones, como diría Bartleby el escribiente, «preferir no hacer». Herman Melville, 2000.
[11] Georges Perec, en Lo infraordinario, «presenta la descripción meticulosa que permite atrapar las características de cada espacio, las formas de utilizarlo, pero también la interacción creadora entre el individuo y sus espacios en el ámbito de la vida diaria». Georges Perec, 2014, p. 10.
[12] «Como estrategia artística, el collage sugiere inevitablemente estratos de tiempo y los fragmentos de arquitectura encontrados o las ruinas invocan la nostálgica presencia del tiempo». Juhani Pallasmaa, 2014, p. 89.
[13] «La caliza está hecha de sedimentos de algas, corales y conchas y guarda por tanto el recuerdo del origen de la vida, a la que vuelve gracias a su propiedad soluble. […] El rumor del agua da voz a lo que duerme en la roca». Wystan Hugh Auden, 2020, pp. 33-34.
[14] «La función del arquitecto en un proyecto arqueológico es la opuesta a la de
una obra de construcción. […] El proceso de recuperación, puede entenderse como un ’diseño a la inversa’». Felix Arnold, 2023, p. 15.
[15] Se nombran a continuación los miembros del equipo técnico durante estos años:
· Arquitectos técnicos: Fernando Casquero Lacort (Terral arquitectos), Antonio Montes Sáez.
· Arqueología: Taller de Investigaciones Arqueológicas, S. L. (Málaga).
· Ingeniería: Jesús Hernández Martí, Ricardo Rueda García (Ingeniero de Caminos), Antonio Martí Jiménez (Ingeniero Hidráulico), Ingeniería Vargas: Esteban Vargas y José Manuel Fernández, ingenieros industriales.
· Jardinería y Paisaje: Ana Ibáñez Fernández (Bióloga).
· Colaboradores Arquitectos: Víctor Campoy Martín, Javier Golbano Gomiz, Pilar González Soldevilla, Rocío Gómez Llópis, Sofía Gómez Ramírez, Marta Gragera Caballero, Álvaro López Camino, Jorge López González, Daniel Marcos Ruiz, Belén Muñoz de la Torre Calzado, Francisco Ortega Ruiz, Felipe Pérez García, Laura Postigo Fliquete, Patricia Prados Pérez, Elena Rodríguez Rodríguez, Bruno Urrutia Sancho y Theano Vachla.
· Asistencia Histórica: María José Sánchez Rodríguez (Museo Arqueológico Municipal de Álora).
· Constructoras: IM Instalaciones y obras, S. L. Obras: Compás de las Animas, Mirador 360º y Mirador de los Aljibes / Prosasfi, S. L. + Construnog2000, S. L. (UTE Castillo de Álora). Obra: Umbral del Cerro de las Torres / Construcciones Aguipín, S. L. Obra: Rincón de la Fuente de Arriba.
· Técnico especialista en Restauración: Chapitel conservación y restauración, S. L. · Fotografías: Fernando Alda Calvo.
[16] «La encarnación de la esencia de la tradición y la identidad son condiciones previas necesarias para una creatividad significativa». Juhani Pallasmaa, 2019, p. 117.
SOBRE LOS AUTORES:
Carmen Barrós Velázquez es arquitecto y socia fundadora de WaterScales arquitectos.
Francisco J. del Corral del Campo es arquitecto, profesor del Departamento de Ideación Gráfica de la ETSAM y socio fundador de WaterScales arquitectos.
FIGURAS:
FIGURA 1. Castillo y Arrabal desde el hotel Don Pero. Grafito y lápiz de color. Fuente: Francisco del Corral, 2023.
FIGURA 2. Planimetría general. Cerro de las Torres (Castillo y Arrabal) y casco histórico. Proyectos de WS arquitectos. Fuente: WaterScales arquitectos, 2024.
FIGURA 3. Calle de Álora, Archivo Temboury, 1920.
FIGURA 4. Croquis de idea. Lema: Tapiz escala 1:1. Concurso de «Renovación de los espacios públicos del Arrabal histórico del Castillo de Álora». Fuente: WaterScales arquitectos, 2016.
FIGURA 5. Compás de las Ánimas y del Nazareno. Fotografía de Fernando Alda, 2018.
FIGURA 6. Mirador 360º. Fotografía de Fernando Alda, 2019.
FIGURA 7. Umbral del Cerro de las Torres. Fotografía de Fernando Alda, 2023.
FIGURA 8. Lienzo de muralla árabe. Fotografía de Fernando Alda, 2023.
FIGURA 9. Rincón de la Fuente de Arriba y del Cristo del Marcelo. Fotografía de Fernando Alda, 2021.
FIGURA 10. Mirador de los Aljibes. Fotografía de Fernando Alda, 2022.
BIBLIOGRAFÍA:
• Arnold, Felix. Desenterrar el pasado. Arquitectura en la arqueología Madrid: Ediciones Asimétricas, 2023.
• Auden, Wystan Hugh. Elogio de la piedra caliza . Barcelona: Acantilado, 2020.
• Martínez de Pisón, Eduardo. Miradas sobre el paisaje. Madrid: Biblioteca Nueva, 2009.
• Melville, Herman. Preferiría no hacerlo. Bartleby el escribiente Valencia: Pre-textos, 2000.
• Morales García, José. Geografía e historia de Álora . Málaga: CEDMA y Ayuntamiento de Álora, 2016.
• Pallasmaa, Juhani. Tocando el mundo. Madrid: Ediciones Asimétricas, 2019.
• Pallasmaa, Juhani. La imagen corpórea. Imaginación e imaginario en la arquitectura . Barcelona: Gustavo Gili, 2014.
• Perec, Georges. Lo infraordinario. Madrid: Impedimenta, 2014.
• Temboury Álvarez, Juan. Legado Fotográfico (1920-1950). Diputación de Málaga y Universidad de Málaga.
Pablo Valero-Flores y Santiago Quesada-García
Arquitectura Saludable (II): hacia un nuevo paradigma en el diseño y construcción de edificios
En septiembre de 2023, poco después de la publicación de la primera entrega de este artículo en el anterior número de Travesías, se firmó un convenio de colaboración entre Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM). Una alianza por la que ambas instituciones se comprometen a trabajar y desarrollar acciones conjuntas y formativas que impulsen la creación de espacios y ciudades saludables y reduzcan el impacto de los factores de riesgo para la salud y el bienestar. También durante estos meses ha habido iniciativas de la Fundación ARQUIA —en las que ha participado activamente el grupo de investigación Healthy Architecture & City — destinadas a
conocer y poner en común las actividades que realizan varios equipos nacionales de arquitectos en este ámbito. Ambas acciones son una muestra de lo que apuntábamos en la primera entrega: que la sociedad actual está demandando una arquitectura más saludable y que las relaciones entre arquitectura y salud se han situado en el centro del debate arquitectónico.
En la primera parte destacábamos la importancia de incorporar en la edificación activos beneficiosos para la salud que favorezcan el bienestar, el confort y prevengan enfermedades a largo plazo. A continuación, expondremos la influencia que tienen los estímulos medioambientales en la tercera piel de la arquitectura y cuál es la repercusión cognitiva y

emocional que esas estimulaciones tienen en las personas. De este aspecto se ocupa la neuroarquitectura, una disciplina que nació hace veinte años y que abordaremos en el segundo epígrafe de esta entrega; en la que también recorreremos tres experiencias internacionales cuya principal aportación ha sido la construcción de entornos saludables y proponer espacios con un claro significado, comprensible y reconocible por los usuarios. Son ejemplos de un compromiso con la arquitectura y de cómo esta contribuye a la mejora y equilibrio emocional de las personas, sanas o enfermas. En definitiva, en esta segunda parte nos centraremos en los aspectos emocionales y cognitivos de la arquitectura y cómo tienen tanta o más influencia que los atributos físicos o materiales (figura 1).
La tercera piel
El bienestar de las personas está íntimamente ligado con la manera en la que sus organismos se relacionan, perciben e interactúan con el entorno y viceversa. Esa interacción define de qué es capaz el ser humano y cómo se define a sí mismo. El entorno físico se identifica como un lugar definido con una estructura organizativa concreta, usada con funciones precisas dentro del ámbito social donde los seres humanos habitan e interactúan entre sí. El hábitat está configurado por una compleja epidermis artificial que envuelve al hábitat del ser humano y que completa a la del propio
FIGURA 1
organismo humano y al cuero textil con el que se viste. Una tercera piel, configurada desde y con la arquitectura, que debe tener en cuenta los diferentes estímulos que coexisten en los espacios.
Los factores medioambientales influyen simultáneamente en los aspectos sensoriales y cognitivos de las personas. Son estimulaciones que operan tanto interna como externamente, se acumulan poco a poco en cuerpos y mentes, y proporcionan un sistema de retroalimentación de información que conduce a la satisfacción o insatisfacción de las necesidades básicas del ser humano. Hay estímulos sensoriales externos como el sonido, el olor, la luz, el color, la humedad, la temperatura, etc., y extrasensoriales como la calidad del aire, los agentes químicos, los campos electromagnéticos, el ruido, la radiación solar, etc.
Esos estímulos condicionan, en gran manera, el grado de confort, la calidad de vida y el bienestar humano (figura 2). Pueden favorecer la salud, pero también pueden ser la causa de pérdida de cualidades, físicas, psíquicas o cognitivas, generando enfermedades. Las estimulaciones, físicas y mentales, pueden estar presentes en diferentes ambientes. Si son positivas deben ser integradas como activos favorecedores de la salud y si son negativas hay que eliminarlas porque pueden producir agentes patógenos. Una determinada configuración espacial puede

influir en determinados aspectos de la conducta humana y afectar, positiva o negativamente, tanto a la salud física como mental (Aries et al., 2010). Los espacios también influyen en la calidad de la cognición espacial y social de las personas, provocando reacciones de tipo cognitivo o psíquico, que son menos conocidas que las de origen físico o material. Estas respuestas generan determinados síntomas como el estrés, la desorientación espacial y temporal, ansiedad, miedo, etc.
La percepción espacial por tanto está condicionada por las características físicas y medioambientales
que conforman el entorno, pero no se limita solo a elementos de carácter visual, sino que abarca también la interacción con el resto de los sentidos y con la cognición mental. La sensación de confort de un lugar está en función del grado de control, comprensión y sentido de coherencia que la persona sea capaz de experimentar dentro de un espacio. En definitiva, la forma de percibir los espacios está determinada por la memoria, la cultura, la formación, las creencias o las preferencias individuales, así como por las características materiales que conforman el espacio (Quesada-García et al., 2023).
FIGURA 2
«En 1988, la arquitecta Margaret P. Calkins propuso que tener en cuenta una atención centrada en la persona proporcionaría una base más cohesionada al proyectista»
La influencia del espacio, desde el punto de vista emocional y cognitivo, es un problema extremadamente abstracto. Para su comprensión tienen especial importancia las investigaciones dirigidas a conocer las necesidades de personas con diversidad cognitiva, como pueden ser las personas con enfermedad del olvido o alzhéimer, esquizofrenia, autismo, etc. En primer lugar, porque ayudan a entender aspectos que normalmente pasan desapercibidos a una persona sana y, en segundo lugar, porque las soluciones arquitectónicas que funcionan para estos colectivos son finalmente extrapoladas al conjunto de la sociedad, debido a las indudables ventajas que conllevan para todo el mundo. Es un terreno que, desde el año 2016, lleva investigando el grupo Healthy Architecture & City de la Universidad de Sevilla.
Neuroarquitectura:
la influencia cognitiva y emocional del espacio
El interés por investigar las necesidades espaciales de las personas con demencia apareció a mediados de los años sesenta en los Estados Unidos, con el diseño de nuevos modelos de atención destinados a enfermos con déficits cognitivos que, hasta ese momento, eran ingresados en psiquiátricos. Los innovadores programas asistenciales Medicare y Medicaid brindaron el apoyo financiero necesario para que estas personas pudieran residir en centros focalizados en sus requerimientos cognitivos o sociales y no solo en los síntomas de su enfermedad. Eran lugares que brindaban una atención especializada a las necesidades específicas de estos colectivos y creaban entornos personalizados que mejoraban el ambiente físico en el que vivían estas personas. Fue un
modelo asistencial que progresó muy rápidamente durante la década de los ochenta y sirvió de estímulo para desarrollar residencias que tuvieran en cuenta los factores emocionales de los usuarios incorporando pautas de diseño que respondían a criterios de accesibilidad, seguridad, orientación y funcionalidad.
En 1988, la arquitecta Margaret P. Calkins propuso que tener en cuenta una atención centrada en la persona proporcionaría una base más cohesionada al proyectista, ya que de esa forma se pueden vincular las diferentes recomendaciones y normativas técnicas de una manera más eficaz, dándole además sentido al proyecto. La accesibilidad y la seguridad eran inherentes en las recomendaciones de las prácticas constructivas de las residencias, pero con los postulados de Calkins quedaban subordinadas a objetivos de mayor nivel centrados en la persona y, por tanto, conllevaban una adaptación y jerarquización diferente del entorno. La innovación de ese momento fue la introducción de conceptos basados en una percepción subjetiva del espacio, tales como la integración o la personalización (Calkins, 1988). Con el fin de promover y favorecer aún más la autonomía e independencia de las personas con déficits cognitivos, los profesores Uriel Cohen y Gerald Weisman añaden en 1991 nuevos criterios como son: facilitar el desarrollo de las actividades instrumentales de la vida diaria, la estimulación sensorial óptima y la disposición de espacios para mantener el vínculo familiar y social del enfermo durante el máximo tiempo posible (Cohen y Weisman, 1991).
A finales del siglo pasado, los científicos Russel Epstein y Nancy Kanwisher descubren que una parte del
cerebro se activa con la percepción de ambientes o espacios que constituyen una novedad para la persona, es decir, cuando se exploran y descubren nuevos lugares. Siguiendo esta estela, el neurobiólogo Fred Gage presentó en 2003, en un congreso del American Institute of Architecture, una idea clave: los cambios en el entorno cambian el cerebro humano y, por tanto, modifican su comportamiento (Gage, 2003). A partir de ahí comienza una novedosa relación interdisciplinar entre neurociencia y arquitectura que acaba fructificando en un nuevo campo de conocimiento denominado neuroarquitectura, que tiene su principal centro de referencia en la Academy of Neuroscience for Architecture, ubicada en San Diego (California).
La relación de la arquitectura con las neurociencias está sirviendo para sistematizar el conocimiento adquirido acerca de la influencia del entorno en los seres humanos y, sobre todo, está siendo útil para establecer una metodología científica que estudia, de forma objetivamente contrastable, la relación entre forma construida y espacio con las capacidades cognitivas y la motivación de las personas.
La neuroarquitectura investiga cómo se comporta el ser humano en diferentes ambientes y cómo diversos aspectos de un entorno arquitectónico pueden influir en las emociones y en estados como el estrés, la emoción, la memoria o el aprendizaje. Su reto es conocer el funcionamiento del cerebro ante determinadas variables y solicitaciones espaciales, entender por qué hay lugares que favorecen o perjudican ciertos estados de ánimo y comprender cómo el hábitat afecta a la salud mental del ser humano y a su comportamiento. En la


construcción de esta nueva disciplina han tenido especial protagonismo las contribuciones teóricas del arquitecto finlandés Juhani Pallasmaa y su modo de entender la arquitectura como una experiencia háptica y fenomenológica (Pallasmaa, 2006).
Esta emergente disciplina está sirviendo para confirmar que el ambiente tiene un impacto directo en las personas y en sus comportamientos cotidianos. De ahí que exista un interés creciente en conocer y comprender cómo y por qué la
salud mental requiere de entornos y espacios responsables y sostenibles, de lugares que aporten bienestar, que permitan a las personas adoptar estilos de vida saludables y, sobre todo, experimentar emociones (figuras 3 y 4).
Tres experiencias internacionales que emocionan
Los presupuestos funcionales sanitarios, incorporados a los edificios por las vanguardias arquitectónicas del
FIGURA 4
FIGURA 3
siglo XX —salubridad, seguridad o accesibilidad— son, hoy en día, ineludibles, y se encuentran, en gran medida, recogidos en las normativas básicas de la edificación. Sin embargo, la sociedad actual demanda algo más que una simple respuesta a los requisitos funcionales, técnicos o
programáticos. Diseñar edificios saludables va más allá de construir edificaciones higiénicas, asépticas, eficientes energéticamente o con cero emisiones. El camino a seguir lo están mostrando algunas experiencias destinadas a colectivos concretos de usuarios: personas afectadas por


cáncer, por la enfermedad de Alzheimer o los usuarios de las unidades de cuidados paliativos, entre otros casos. Iniciativas que, durante los últimos cuarenta años, han producido una serie de edificios que han demostrado cómo la arquitectura es algo más que una respuesta técnica a problemas de diversa índole.
Uno de los ejemplos más significativos en estas últimas décadas ha sido el desarrollo de las Unités de Soins Palliatifs (USP) o Unidades de Cuidados Paliativos francesas. El reto al que se enfrentaron los arquitectos que proyectaron las primeras USP fue diseñar espacios que no recordaran, constantemente, el inminente final de sus usuarios. Para lograrlo construyeron un entorno, material y psicológico, que permitiera al usuario y a su familia vivir con el máximo bienestar y confort durante el periodo que debieran vivir en ese lugar. Con este fin incorporaron elementos personalizados que consentían a la persona expresar su individualidad o su sentido de pertenencia. Con un lenguaje arquitectónico definido y contemporáneo, los espacios de las USP proponen una arquitectura con un fuerte simbolismo que genera emoción en las personas que los habitan. Este modelo de equipamiento asistencial comenzó en 1988 en la ciudad de Villejuif con la USP Paul Brousse, proyectada por los arquitectos Avant-Travaux, y alcanzó su madurez en 2006, cuando el arquitecto japonés Toyo Ito construyó la USP hôpital Cognacq-Jay en París.
La segunda experiencia por destacar son las residencias dedicadas a afectados por la enfermedad de Alzheimer (EA). Como ocurrió con la tuberculosis y el cólera, a comienzos del siglo XX, también ahora se acude a la arquitectura para paliar los
FIGURA 5
FIGURA 6

síntomas de una enfermedad todavía sin cura. Las primeras propuestas, destinadas específicamente a personas con EA, surgen cuando en algunas residencias de los Estados Unidos se comenzaron a introducir lugares de interacción social con la familia y con otras personas. El objetivo era provocar recuerdos del hogar y estimular la memoria de los residentes. La primera institución construida con criterios específicos para estos enfermos fue el Corinne Dolan Alzheimer Center en Healther Hill (Cleveland), diseñado por Taliesin Associated Architects en 1985.
Al final de la década de los años ochenta, el estudio de arquitectura Perkins Eastman desarrolló el complejo residencial Woodside Place, ubicado en Oakmont (EUA). Con este edificio se inició el desarrollo de un modelo habitacional para enfermos de alzhéimer con pautas de diseño específicas, destinadas a adaptar y personalizar los espacios a las necesidades de estos usuarios. El Woodside Place fue proyectado con una escala y tamaño reducidos, con
un número limitado de habitantes y una distribución sencilla, que incorporaba estudiados itinerarios y recorridos cortos. Su principal novedad consistió en una organización espacial compuesta por agrupaciones de habitaciones que recreaban el concepto de vivienda o casa. En el diseño introdujeron además formas, simbologías y elementos que remiten a arquetipos mentales clásicos y que provocan reminiscencias del concepto de casa en sus habitantes (figura 5). También se incorporaron servicios asistenciales y espacios concretos destinados a cuidadores. Surgió así una nueva tipología edificatoria de residencias que ha dado lugar a interesantes ejemplos como la residencia de Boswijk , realizada en 2010 por EGM architecten en la ciudad de Vught, en Holanda (figura 6) (Quesada-García et al., 2024).
Algo después de los ejemplos anteriores, surge, en el Reino Unido, la red de centros Maggie Keswick Jencks Cancer Caring Trust. Esta iniciativa nace de la paisajista Maggie Keswick Jencks, en 1995, a partir de su propia
«Las primeras propuestas, destinadas específicamente a enfermos de alzhéimer, surgen cuando en algunas residencias de los Estados Unidos se introdujeron lugares de interacción social con la familia»
FIGURA 7

experiencia espacial y ambiental en un hospital, cuando le diagnosticaron la metástasis de un cáncer. Los Maggie’s Centres pertenecen a una asociación que se distingue por brindar soporte práctico, emocional y social a las personas con cáncer, así como a sus familiares y amigos. Son lugares donde no se realiza ninguna curación médica directa de la enfermedad, aunque se sitúan siempre anejos a un hospital y a petición de este. Su principal característica es construir edificios especialmente estudiados y diseñados para responder a las necesidades emocionales de los enfermos de cáncer (figuras 7 y 8).
Los Maggie’s Centres son proyectados por cualificados y comprometidos arquitectos contemporáneos que emplean en estas obras su personal
lenguaje arquitectónico. En todos los centros se puede reconocer el poder de la idea que los ha generado y el significado que aporta la disciplina arquitectónica a un lugar concreto.
La arquitectura de los Maggie’s Centres es expresiva, artística y de gran calidad, crea un sentido de espacio adaptado a las necesidades específicas de un colectivo determinado. La fuerte significación de estos edificios produce, en enfermos y familiares, una identificación y un sentido de pertenencia al grupo que tiene el privilegio de usar esos espacios. Es decir, son lugares a los que merece la pena ir y estar.
El primer Maggie’s Centre se construyó en 1996, con un proyecto del arquitecto Richard Murphy, en el recinto del Western General Hospital de
Edimburgo. En la actualidad existen veintisiete centros construidos en el Reino Unido, dos en Asia y la única sede en la Europa continental está en España, junto al Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Se trata del Centre Kālida San Pau, proyectado por la arquitecta Benedetta Tagliabue e inaugurado en 2019.
La arquitectura de todos estos ejemplos incorpora espacios amplios, iluminados naturalmente, que transmiten una sensación equilibrada a través de la escala, la proporción, los materiales, las texturas, el sonido, los colores o los olores. La distribución de las estancias gira en torno a lugares donde compartir un café o mantener una conversación informal, un concepto muy alejado de los ambientes hospitalarios tradicionales. Generalmente
FIGURA 8

sus espacios se abren hacia el exterior, induciendo el conocido efecto benéfico que tiene la presencia del verde de la vegetación natural (figura 1). Otro aspecto importante es que todos los edificios ‘cuidan’ a los cuidadores. Los espacios usados por estos trabajadores son estudiados al detalle con el objetivo de que puedan ejercer su trabajo con la máxima eficacia, pero, a la vez, puedan relajarse adecuadamente de los innumerables momentos de tensión que deben vivir. Dotar a estos centros de
espacios específicos para sus trabajadores genera un ambiente psicológico muy favorable, ya que reduce el estrés ambiental consecuencia de situaciones complicadas (figura 9).
Los casos expuestos anteriormente han sido pensados para colectivos específicos de personas con enfermedades, déficits o situaciones concretas, pero los hallazgos alcanzados por la arquitectura para responder a necesidades específicas de carácter físico, mental y emocional, aportan
soluciones que, por su eficacia y utilidad, al final son extrapolables al resto de la sociedad. Por tanto, todas estas arquitecturas señalan una dirección y trazan un camino a seguir para hacer una arquitectura más saludable en edificios y ciudades. En este sentido, para promover el diseño y construcción de activos que favorezcan la salud en los edificios, el grupo de investigación Healthy Architecture & City ha establecido un Decálogo de una Arquitectura Saludable que fue presentado en febrero de 2020. Son diez puntos a seguir que expondremos en la próxima entrega de este artículo, junto con una definición de lo que consiste la Arquitectura Saludable.
SOBRE LOS AUTORES:
Pablo Valero-Flores es arquitecto y profesor colaborador externo en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad de Sevilla; Santiago QuesadaGarcía es arquitecto y profesor de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad de Sevilla, ha sido director de la Escuela de Arquitectura de Málaga. Ambos son investigadores del grupo de investigación Healthy Architecture & City (TEP-965).
FIGURAS:
FIGURA 1. Maggie´s Centre Forth Valley, Labert, Escocia. Garbers & James, 2005.
FIGURA 2. Unidad de parto en el Hospital Universitario HM Nuevo Belén, Madrid, España. VIRAI + Parra-Müller, 2013.
FIGURA 3. Interior de espacio de trabajo, Madrid, España. Selgascano, 2009.
FIGURA 4. Relación con la naturaleza del espacio de trabajo, Madrid, España. Selgascano, 2009.
FIGURA 5. Residencia para personas con enfermedad de Alzheimer Norra Vram Nursing Home, Bjuv, Suecia. Marge Arkitekter, 2008.
FIGURA 6. Sala de estar del Boswijk Dementia Care Centre, Vught, Países Bajos. EGM architecten, 2010.
FIGURA 7. Sección longitudinal del Maggie´s Centre, Leeds, Inglaterra. Heatherwick Studio, 2012.
FIGURA 8. Interior del Maggie´s Centre, Leeds, Reino Unido. Heatherwick Studio, 2012.
FIGURA 9. EHPAD. Alzheimer Rue Blanche à Paris, Francia. Philippon Kalt, 2012.
BIBLIOGRAFÍA:
• Aries, Myriam, Veitch, Jennifer y Newsham, Guy. (2010). «Windows, View, and Office Characteristics Predict Physical and Psychological Discomfort», en Journal of Environmental Psychology, n.º 30(4), pp. 533-541.
• Calkins, Margaret. (1988). Design for dementia: Planning environments for the elderly and the confused. Minnesota: National Health Publishing.
• Cohen, Uriel y Weisman, Gerald. (1991). Holding on to home: Designing environments for people with dementia . Baltimore: Johns Hopkins University Press.
• Gage, Fred. (2003). Neuroscience and Architecture, AIA 2003 National Convention. San Diego, California, 8-10 mayo 2003.
• Pallasmaa, Juhani. (2006). Los ojos de la piel. Barcelona: Gustavo Gili.
• Quesada-García, Santiago, Valero-Flores, Pablo y Lozano-Gómez, María. (2023). «Towards a Healthy Architecture: A New Paradigm in the Design and Construction of Buildings», en Buildings, n.º 13, 2001.
• Quesada-García, Santiago, Valero-Flores, Pablo y Lozano-Gómez, María. (2024). «Residential Care Facilities for Users with Alzheimer’s Disease: Characterisation of Their Architectural Typology», en Buildings , n.º 14(10), 3307.
FIGURA 9
IMPRESCINDIBLES
La sección Imprescindibles, destinada a recoger las cuestiones culturales de interés que se extienden más allá de la disciplina, arranca con una reseña sobre la exposición celebrada en el Museo ICO de Madrid en torno a la figura de José María García de Paredes. En su crítica, Antonio Vargas pone en valor el rigor documental de la muestra, y narra la relación del arquitecto con nuestro colegio. Por su parte, Marisa Bandera reseña la publicación La arquitectura de los sentidos, reivindicando la necesaria incorporación de una «dimensión emocional» en la arquitectura.
La serie sobre Casas mínimas presenta una nueva entrega, en esta ocasión dedicada al baño y su posición dentro de la casa. Manuel Baena continúa en este noveno número de Travesías con su bestiario de espacios domésticos de pequeña escala.
Por su parte, en Interferencias, Ángel Pérez reivindica la necesidad de recuperar el papel de la geometría en las escuelas de arquitectura y, por extensión, del dibujo como herramienta base para proyectar arquitectura. El cierre del número lo firma Juan Pedro Fernández, proponiendo un artículo sobre la evolución urbana de la ciudad vietnamita de Ho Chi Minh —antigua Saigón—, y extrapolando algunas de las reflexiones claves sobre la ciudad de Málaga.
Antonio Vargas Yáñez
JOSÉ MARÍA
GARCÍA
DE PAREDES
Espacios
de encuentro
Museo ICO · Madrid
Fecha: 2 de octubre de 2024 al 12 de enero de 2025
Comisaria: Ángela García de Paredes
Organiza: Fundación ICO en colaboración con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
RESEÑAS García de Paredes en el Museo ICO.
El oficio de un maestro
«La exposición del ICO se convierte en una excelente ocasión para conocer la obra de uno de los grandes maestros de la modernidad»
Madrid, cinco y media de la tarde. Desembarcas en Atocha-Almudena Grandes y las notas de la Atlántida resuenan en tu cabeza mientras vuelas hacia el museo del ICO. Hay que aprovechar las horas que han quedado libres para visitar la exposición José María García de Paredes. Espacios de encuentro, la primera gran retrospectiva de la obra completa del arquitecto de la que se puede disfrutar desde el 2 de octubre de 2024 y hasta el próximo 12 de enero de 2025. Una exposición de la que, como tantas otras exposiciones de arquitectura, no podremos disfrutar en la ciudad en la que el arquitecto cursó el bachillerato por carecer de un espacio expositivo adecuado. No pasa nada. Nunca pasa nada y, cuando pasa, no se puede dejar pasar la
oportunidad de disfrutar aquello que ocurre y que, en ocasiones como esta, nos recuerda un pasado cercano de un Colegio, que un día fue vanguardia cultural en España de la mano de compañeros como José Ignacio Díaz Pardo. Un pasado que nos permite acercarnos a otra manera de concebir la arquitectura.
José Ignacio conoció a García de Paredes en Granada, en el I Congreso Nacional de Arquitectos, para luego coincidir con en él en Valencia. En 1987, con motivo de la celebración del Congreso Internacional de Intelectuales y Artistas celebrado en conmemoración de II Congreso Internacional de Escritores Antifascistas celebrado en plena guerra civil española. Como quizás no podía

FIGURA 1

ellos una colección de publicaciones dedicada a los grandes maestros de la arquitectura contemporánea. Ninguno de ellos le contestaron. Fue la casualidad, o quizás la suerte, que Isabel de Falla, sobrina del compositor con la que estuvo casado el maestro, viniera a Málaga a unas jornadas organizadas por Díaz Pardo desde el Centro Cultural Generación del 27 sobre Federico García Lorca y la Institución Libre de Enseñanza, y que en esos días recordara cómo, al revisar los papeles de José María, había encontrado la carta con aquel ofrecimiento que se volvió a reiterar. Fue a partir de ese momento cuando Ángela y su marido se encargaron de recopilar toda la documentación necesaria para la edición de ese primer libro de una colección, nunca continuada, que gravitó sobre la iglesia de Stella Maris.
A la familia de José María le había gustado mucho la necrológica que había escrito Carlos Hernández Pezzi y fue por ello por lo que pidieron que fuera Carlos quien se encargara de dar forma de libro a toda aquella documentación. José F. Oyarzábal fue el encargado del diseño mientras que Lluís Casals y Alberto Schommer se hacían cargo de las fotografías para dar lugar a una obra que, en 1992, fue Segundo Premio Nacional del Libro, en la categoría de Libros Técnicos de investigación y erudición.
«El soporte expositivo, listones blancos de madera sobre un fondo oscuro, evoca las líneas de un pentagrama y recuerda la relación del arquitecto con la música»
ser de otra manera, el encuentro se celebró en el auditorio que el arquitecto acababa de terminar en el cauce del Turia. Pero fue después, con motivo de unas jornadas organizadas por Luis Bono Ruiz de la Herrán y Carlos Hernández Pezzi en el Colegio de Arquitectos de Málaga, cuando establece un mayor contacto con el maestro que aprovechó para proponer a Paredes y Oiza iniciar con
Estos días, la exposición del ICO se convierte en una excelente ocasión para conocer la obra de uno de los grandes maestros de la modernidad que empezó a hacerse paso desde los años cincuenta de la mano de quien quizás sea quien mejor la conoce: su hija Ángela. Una exposición que constituye una oportunidad de acercarse a la forma de hacer del
FIGURA 2


FIGURA 3
FIGURA 4

«Con esta exposición resulta posible conocer la obra de un arquitecto que era maestro en un sentido de la profesión que ya no existe»
arquitecto en un momento en el que, a diferencia de aquellos años en los que recaló por Málaga, el público en general no presenta un gran interés por el trabajo de los grandes maestros. Con ella, resulta posible conocer la obra de un arquitecto que era maestro en un sentido de la profesión que ya no existe. Una concepción de la arquitectura en la que el autor, aunque cuente con ayudantes o colaboradores, mantiene un control completo de la obra. Una visión global con una forma de trabajar más propia de los comienzos del movimiento moderno que de los años en los que le tocó ejercer, a partir de 1950, y diferente a la de aquellos nuevos referentes que desde la Escuela de Arquitectura de Sevilla también recalaban por aquellos años en Málaga para contarnos la más rabiosa actualidad.
Así, para un arquitecto que aún defiende el dibujo a mano alzada como
la herramienta básica del pensamiento de la disciplina, la vitrina de metacrilato que recoge una muestra de 238 croquis en formato A4 de papel de calco sobre los que José María ideaba su obra es una experiencia impagable. Observar cómo en ellos se superponen a los dibujos las reflexiones técnicas que los acompañan es un ejemplo de una concepción de la arquitectura como la resolución de unos problemas que dan respuesta a un conjunto de necesidades con la única ayuda del papel, el lápiz y la regla de cálculo. Unos croquis que culminan con unos planos donde siguen presentes estas reflexiones y nos invitan a pensar sobre las aptitudes y derroteros actuales de la profesión.
Organizada en torno a seis líneas temáticas, la exposición abarca de manera ordenada su obra, que se presenta mediante fotografías, planos y dibujos colgados sobre listones
FIGURA 5

blancos de madera que, sobre un fondo oscuro, evocan las líneas de un pentagrama y recuerdan la relación del arquitecto con la música. De este modo, la exposición comienza con sus primeros proyectos, compartidos con otros grandes maestros de la época como de La-Hoz, Carvajal, Corrales, etc., para, a continuación, presentarse agrupada conforme a la temática que la provoca y permitiendo poner en relación las diferentes soluciones que el arquitecto aporta a problemas similares. Quizás sea «Encuentros con el oficio» la más
diversa en tanto que también son los programas más dispares: las oficinas del Banco de Granada, la Fundación Rodríguez-Acosta, los centros de enseñanza media… Programas más variados que los agrupados en los dos espacios dedicados a sus iglesias y auditorios, donde el maestro logra crear unos nuevos paradigmas para la concepción de los espacio de culto y los auditorios, que quedan, en este último caso, puestos finalmente en relación mediante la videoinstalación creada por el fotógrafo Luis Asín en la que se presentan los auditorios proyectados en Granada, Valencia, Madrid, Cuenca y Murcia.
La obra de García de Paredes es una obra íntimamente ligada a la colaboración con otros artistas que se encuentran presentes en muchas de sus obras, tal y como queda reflejado en la exposición. Quizás por ello, en ella no podía faltar dos espacios dedicados al encuentro del arquitecto con las artes, que desde joven había anhelado. «Encuentros musicales» recoge con acierto la exposición sobre la obra de Manuel de Falla y los estudios del arquitecto para la escenografía de la Atlántida. A la vez «Encuentros con la historia», la instalación del Guernica de Picasso en el Casón del
Buen Retiro. Una obra difícil de juzgar debido a la teórica sencillez de un encargo dotado de una enorme complejidad: alojado bajo la bóveda de Lucas Jordán, la instalación debía responder a la exigencia de protección del Museo de Arte Moderno de Nueva York, vidrio antigranadas incluido, mientras que no debía dificultar su contemplación, la escala dentro de un espacio limitado.
José Ignacio recuerda a García de Paredes como buena gente. Como un hombre bondadoso que veía su relación con el mundo bien. Reconoce que quizás se equivoque mucho, pero cree que cuando se trata de personas que han tenido una experiencia vital y profesional tan relevante, casi todos resultan ‘buenas gentes’. No se les encuentra la maldad del mediocre. La impresión sobre la bondad del maestro es, sin duda, algo subjetivo. Aunque es muy probable que sea cierta. De lo que no hay duda es de que era un gran maestro, y la exposición lo refleja claramente.
SOBRE EL AUTOR:
Antonio Vargas Yáñez es arquitecto y profesor de Estructuras de la Universidad de Málaga.
FIGURAS:
FIGURA 1. Vista general de la exposición José María García de Paredes. Espacios de encuentro en el Museo ICO. En el centro, la colección de 238 croquis expuestos en una gran vitrina de metacrilato. Fotografía de Fundación ICO/José Luis de la Parra, 2024.
FIGURA 2. Ámbito de la exposición dedicado a «las nuevas iglesias». A la derecha, la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles (1960) de Vitoria.
FIGURAS 3 Y 4. Arriba, espacio expositivo concebido en torno a los auditorios. Abajo, panorámica del ámbito destinado a «las nuevas iglesias», donde sobresale la imagen interior de la Iglesia de Santa María de Belén o de Stella Maris (1964), ubicada en Málaga. Fotografías de Fundación ICO/José Luis de la Parra, 2024.
FIGURA 5. Videoinstalación creada por el fotógrafo Luis Asín en la que se presentan los auditorios creados por García de Paredes. Fotografía de Fundación ICO/José Luis de la Parra, 2024.
FIGURA 6. Portada del libro José María García de Paredes , coordinado por Carlos Hernández Pezzi y publicado por el Colegio de Arquitectos de Málaga en 1992.
FIGURA 6
Marisa González Bandera
LA ARQUITECTURA DE LOS SENTIDOS
Una propuesta para habitar poéticamente
Claudi Martínez
Recolectores Urbanos Editorial, Málaga, 2022
ISBN: 978-84-121493-7-1
Páginas: Volumen 1: 150; Volumen 2: 138
RESEÑAS
Cultivar la mirada

Sí, se puede medir la experiencia emocional que el espacio construido nos ofrece. Sí, se puede contar y expresar lo que un espacio nos hace sentir. Lo que ocurre es que nunca nos han enseñado ni nunca nos han explicado cómo volcarlo en el proyecto. Este ha sido un hecho relegado a las grandes figuras de este arte, a quienes poseen o han poseído una capacidad innata para hacer que sus obras transmitan una experiencia sensorial profunda. Sin embargo, esa capacidad que para algunos es un don también puede aprenderse y desarrollarse. Un aprendizaje que consiste en entrenar la mirada y educar nuestra percepción interna y la del mundo exterior que nos rodea.
A menudo, cuando nos preguntan «¿cómo estás?», respondemos con un simple bien o tirando. De forma similar, cuando nos encontramos en un espacio y nos preguntamos «¿cómo me siento aquí?», las respuestas suelen limitarse a me gusta o no me gusta, me quiero quedar en él o quiero salir corriendo. Este lenguaje escaso es reflejo de nuestra falta de herramientas para comunicar, por un lado, lo que sentimos y, por otro, lo que el espacio nos hace sentir y, por tanto, para expresar la experiencia que queremos que nuestros proyectos transmitan.
Desde que el mundo se enfrentó en 2020 a una reflexión masiva sobre nuestros espacios cotidianos y nuestra forma de habitarlos, han surgido voces que reivindican una
nueva dimensión en la arquitectura, me gusta llamarla «la dimensión emocional». Aunque autores como Juhani Pallasmaa o Peter Zumthor ya hablaban de la fenomenología, de la atmósfera del lugar y de los intangibles del espacio arquitectónico, resultaba difícil establecer una conexión directa entre estos conceptos ‘poéticos’ y la realidad de proyectar. La pieza clave que faltaba era comprender cómo interactuamos las personas con el espacio construido. Asomarnos con una mirada curiosa a lo que ocurre entre nuestro cuerpo y el espacio que nos rodea. Para ello, la obra de Claudi Martínez, La arquitectura de los sentidos, se postula como un muy buen punto de partida si quieres entender mejor cómo nuestro cuerpo se relaciona con el espacio que habita.
Martínez nos invita a reconectar la experiencia humana con el espacio. En un recorrido desplegado en dos volúmenes a través de textos, ilustraciones y proyectos seleccionados, el autor pone en el centro una arquitectura de realismo sensorial, una arquitectura que se aleja del espectáculo visual y se acerca a lo humano. Nos recuerda que los edificios no solo deben ser concebidos para ser contemplados visualmente, sino que deben ser proyectados para evocar una experiencia emocional concreta. Este libro reivindica una arquitectura sensible y humanizada que, en su segunda vida —cuando es habitada—, encuentra su verdadera esencia gracias a la relación que el
Portada La arquitectura de los sentidos
espacio construye junto a los usuarios. En lugar de limitarse a lo visual o a la forma, Martínez apuesta por una arquitectura que dialoga, que despierta sensaciones y convierte la experiencia en una parte fundamental de la obra. Es un manifiesto contra la pérdida de esa «dimensión emocional» que alguna vez formó el núcleo de nuestra profesión. Nos recuerda el ejemplo de pioneros como Frank Lloyd Wright, Alvar Aalto y Peter Zumthor, quienes apostaron por una arquitectura que apelara a los sentidos y que buscara la conexión con el habitante de una manera inmediata e intuitiva.
A lo largo de los diez sistemas sensoriales diferenciados por el autor —que incluyen la orientación, el movimiento corporal y la percepción háptica, entre otros—, Martínez ofrece herramientas para que comprendamos esa interacción entre cuerpo y espacio. Y es que, en un contexto donde lo económico domina, La arquitectura de los sentidos emerge como un recurso indispensable para quienes desean rescatar el poder sensorial de la arquitectura. No basta con apelar a la forma o la funcionalidad; Martínez aboga por un diseño que nos permita disfrutar de la «polifonía de los sentidos». Este texto nos invita a recordar el rol de arquitectos y arquitectas como creadores de atmósferas, como profesionales que traducen lo intangible de la experiencia humana en materia, luz y espacio. Rescata el valor de la percepción fenomenológica y subraya el potencial
de la arquitectura para convertir lo cotidiano en una experiencia rica en matices. Para quienes sienten que la arquitectura ha perdido su dimensión sensorial, este libro se convierte en un recordatorio del poder transformador del espacio. Nos llama a recuperar esa «dimensión emocional» que permite que el espacio no solo se habite de manera práctica y funcional, sino que también se perciba y experimente a nivel sensorial, se acaricie con la mirada y nos transforme desde su esencia.
Si bien es cierto que se echa en falta alguna mención a grandes mujeres de la arquitectura, figuras que han enriquecido profundamente esa dimensión emocional del espacio, muchas veces reconocidas como «socias de». Arquitectas como Lina Bo Bardi, Carme Pinós, Charlotte Perriand, Anna Heringer, Kazuyo Sejima, Lilly Reich o Tatiana Bilbao —entre tantas otras— que han aportado y siguen aportando visiones únicas, contribuyendo a una arquitectura que establece una conexión profunda con sus usuarios desde una sensibilidad extraordinaria. También hubiera sido de interés alguna definición algo más precisa de lo que es realmente una emoción en sí misma, y que me atrevo a dejar por aquí para que disfrutes de esta lectura entendiendo este concepto tan «abstracto». La emoción, a veces malinterpretada, es en realidad —léase esto muy despacio y con atención— una respuesta inmediata a un estímulo externo o imaginado que se da en cada persona en tres niveles: a nivel
fisiológico, como reacciones en el cuerpo; a nivel cognitivo, como interpretaciones en el pensamiento; y a nivel conductual, como impulsos o movimientos. Comprender cada palabra de esta definición te ayudará a anclar la idea de emoción en algo más concreto y tangible.
La obra de Claudi Martínez es así una invitación a explorar estos elementos: a reconectar con las emociones, a entender el rol fundamental que estas juegan en nuestra relación con el espacio y la responsabilidad que como profesionales tenemos más allá de lo técnico. Para quienes se atrevan a proyectar con mayor sensibilidad, La arquitectura de los sentidos se presenta como una guía para cultivar la mirada y comenzar a preguntarnos: ¿cuál es la experiencia emocional que quiero que evoque cada espacio de este proyecto?
SOBRE LA AUTORA:
Marisa González Bandera es arquitecta, fundadora de eeespacio y docente e investigadora en la Universidad de Málaga.
CASAS MÍNIMAS
Acceder por el baño
Manuel Baena García
«Un elemento que, allí dispuesto, amplía el campo de acción de la vivienda ‘acercando’ y utilizando un exterior que ahora es más doméstico»
Hay una serie de elementos, artilugios espaciales o gestos plausibles de ser utilizados a la hora de proyectar una vivienda que le aportan una cualidad exponencial de forma que la casa parece «más grande de lo que es».
Disponer el espacio destinado al aseo o al baño junto al acceso de entrada a la vivienda, siendo el mismo acceso, con una entrada independiente desde el exterior o, incluso, exento de la vivienda, dotan a esta de un equipamiento que sirve de esponja entre el espacio exterior y el espacio interior, cambiando la relación entre ambos y posibilitando un estado del usuario muy distinto según de cuál de ellos provenga.
Hizo lo que hacía siempre que no se sentía a la altura de la situación: ir al baño.
MITHU SANYAL
Como una cámara de descompresión de una nave espacial en cuanto a la relación del usuario entre interior y allende los cerramientos, y como un elemento que, allí dispuesto, amplía el campo de acción de la vivienda «acercando» y utilizando un exterior que ahora es más doméstico.
Arrinconar
Cuando Smiljan Radic realiza la Casa habitación (1997) dispone junto a la entrada, recogidos y reducidos en un vértice, la cocina y el aseo, reduciendo así «los mecanismos» en un rincón y quedando todo lo demás como planta libre sin particiones a disposición del usuario (figura 1). Este gesto proyectual tiene algo del relato de Cortázar, La casa tomada

1
FIGURA

«Cuando la puerta estaba abierta advertía uno que la casa era muy grande; si no, daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora, apenas para moverse; Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa, casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble […]
Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble, y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o la biblioteca.
El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado
susurro de conversación. También lo oí, al mismo tiempo o un segundo después, en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la puerta antes que fuera demasiado tarde, la cerré de golpe apoyando el cuerpo; felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad.
Fui a la cocina, calenté la pavita, y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene:
—Tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del fondo.
Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados.
—¿Estás seguro?
Asentí.
—Entonces —dijo recogiendo las agujas— tendremos que vivir en este lado» (Cortázar, 2016).
Pero más allá de la evocación que tiene este arrinconamiento de la parte más funcional del programa, lo que provoca esta decisión es que el usuario disfrute la vivienda despojado de las impregnaciones del exterior o que salga de ella preparado y «uniformado». En este caso concreto, por situarse en un páramo boscoso de la Isla de Chiloé, quizás parezca más oportuno que en un entorno urbano, pero nada más lejos de la realidad. «La ciudad ha perdido el lugar que ocupaba, y tiende a estar en todas partes y en ninguna parte» (Tazi, 2003).
Yrjö Kukkapuro y Eero Paloheimo también arrinconan el baño en un vértice de su Studio House (1969): una gran planta diáfana bajo un paraboloide que —en una planta con forma de delta— concentra en los apoyos los núcleos funcionales quedando junto al acceso principal el aseo (figura 2).
Durante la reciente pandemia, con el confinamiento y las restricciones decretadas para paliar la COVID-19,
FIGURA 2


3 Y 4
pudimos comprobar cómo un espacio para cambiarse, desinfectarse o prepararse junto a la entrada que sirviera de bisagra entre la calle y la vivienda se nos aparecía, de repente, tan necesario.
Engranar
La Casa en Magomezawa (1986) de Toyo Ito destaca por una cuidadosa transición entre exterior e interior mediante el uso de espacios intermedios. Una gradación de espacios que, antes de cerrarse en sus partes más introvertidas, dispone
el aseo en contacto con la entrada.
Un gesto que trasciende la llamada paciencia japonesa y que desliga lo más interior de lo más exterior en esta vivienda que constituye una oda a los espacios intermedios e indeterminados.
La colocación de la pieza destinada al aseo junto a la entrada, en contacto con el exterior, confiere a la vivienda una fácil visualización como máquina (figuras 3 y 4). «Es preciso considerar la casa como una máquina de habitar o como una herramienta» (Le Corbusier, 2006). No
es baladí que en la Nakagin Tower (1972) de Kurokawa, las cápsulas se «enchufaban» al núcleo soporte de comunicaciones por la parte destinada al baño —concentrado como el de un avión y dispuesto junto a la entrada—. La vivienda engrana con el entorno a través de esta pieza en un funcionamiento óptimo.
Doblegar
Preparada para doblegar cualquier entorno sobre el que se situase, la Casa del futuro (1968) de Matti Suuronen, un ovni que se posa en cualquier lugar aunque empezara siendo un chalé de esquí, presenta el baño junto a la escotilla de entrada (figura 5).
Glenn Murcutt en la Guest Studio (1992), así como en muchas otras de sus viviendas, utilizando los materiales que «esperamos de Australia» y domando el entorno, sitúa un cuarto de baño adosado al espacio principal de la casa —una amplia y diáfana habitación que acoge salón, comedor, cocina y dormitorio con una gran veranda— con una entrada independiente desde el exterior tras una rampa (figura 6). La forma de la cubierta — skillion — acentúa su disposición.
Patrick y Silvia Shiel se construyeron a finales de los años sesenta del siglo pasado una casa en la caleta del Sebo en la isla canaria de La Graciosa «sin caer en lo pintoresco, rescatando toda la poesía y el auténtico vigor de un medio natural indómito, esta casa representa la creación de un entorno habitable en la libertad del espacio natural» (Lleó, 2005). Una vivienda consistente en una yuxtaposición de piezas en torno a un patio abierto y en la que al baño se accede por una puerta independiente desde el exterior.
FIGURAS


En un gesto para «acercar» la playa convirtiéndola en una habitación más, en un no dejar que el entorno se desligue de la vivienda, situó el GATCPAC en la Casa desmontable para playa (1932) la ducha literalmente bajo el dintel de entrada. Optimizando el confort del cuerpo humano: llegas de la playa a tu bungaló y te duchas para quitarte la arena en la misma puerta (figura 7).
Desanexar
Agustín Berzero en su Taller Atelier (2021) desanexa la pieza dedicada al baño del resto del volumen edificado. Presentando así un conjunto de tres espacios: uno diáfano —el taller propiamente dicho—, una terraza-jardín y una pieza exenta que acoge el baño (figura 8). De esta forma el volumen del aseo acota el jardín sin necesidad de levantar más cerramientos, fijando sus límites e integrándolo dentro del conjunto edificado al domesticar sus connotaciones de espacio exterior.
Separar
Lanzando la pieza más allá de la vivienda, en una colonización del paisaje, nos encontramos con The Box

(1942). Esta paradigmática casa diseñada por Ralph Erskine se completaba con una serie de elementos repartidos por su parcela: huertos, colmenas de abejas, un palomar, un pozo, el aseo… Dicha pieza que acogía el baño es un pequeño cobertizo totalmente separado del volumen de «la caja», situado cerca de su fachada norte, la fachada de acceso (figura 9).
Siempre que uno encuentra una pieza de cuarto de baño apartada de la vivienda a la que llegar atravesando el exterior, se recuerda a Tanizaki y, en menor medida, a Catherine Millet.
«La colocación de la pieza destinada al aseo junto a la entrada, en contacto con el exterior, confiere a la vivienda una fácil visualización como máquina»
FIGURA 6 FIGURA 5
FIGURA 7


Al japonés, por sus palabras en El elogio de la sombra:
«Siempre que en algún monasterio de Kioto o de Nara me indican el camino de los retretes, construidos a la manera de antaño, semioscuros y sin embargo de una limpieza meticulosa, experimento intensamente la extraordinaria calidad de la arquitectura japonesa. Un pabellón de té es un lugar encantador, lo admito, pero lo que sí está verdaderamente concebido para la paz del espíritu son los retretes de estilo japonés. Siempre apartados del edificio principal, están emplazados al abrigo de un bosquecillo de donde nos llega un olor a verdor y a musgo; después de haber atravesado para llegar una galería cubierta, agachado en la penumbra, bañado por la suave luz de los shôji y absorto en tus ensoñaciones, al contemplar el espectáculo del jardín que se despliega desde la ventana, experimentas una emoción imposible de describir. […] Los inconvenientes, si hay que encontrar alguno, serían su alejamiento y la consiguiente incomodidad cuando hay que desplazarse hasta ahí en plena noche, además del peligro, en invierno, de resfriarse; no obstante si, para repetir lo que dijo Saitô Ryoku, ‘el refinamiento es frío’, el hecho de que en esos lugares reine un frío igual al que reina al aire libre sería un atractivo suplementario» (Tanizaki, 2021).
Y a la escritora, comisaria de exposiciones y crítica de arte francesa por decir:
«Todo nicho en que el cuerpo conoce una plenitud inversamente
FIGURA 8
FIGURA 9
proporcional al sitio de que dispone, en que se refocila tanto más porque está encogido, despierta nuestra nostalgia del estado fetal. Y nunca le sacamos más provecho que cuando, en el secreto de ese nicho, la vida orgánica recobra sus derechos, fueran los que fueren, y podemos abandonarnos a algo que se parece mucho al comienzo de una regresión» (Millet, 2002).
Desligar
Para seguir estirando la ubicación del cuarto de baño, desde disponerse cerca de la entrada hasta quedar exento, y su relación con el exterior y con la vivienda propiamente dicha, hay que asumir que «hoy cabe entender la vivienda como un lugar más próximo a la calidad de vida y la sugestiva fantasía del ocio y del bienestar» (Gausa et al., 2001), y no olvidar que David Greene apostilló: «With apologies to the master, the

house is an appliance for carrying with you, the city is a machine for plugging into» (2011).
En Bush Camp 1 (2016), Richard Stampton descompone la casa por elementos que colonizan un paisaje que pasa a servir de living (figura 10). Piezas independientes y operativas configuran el hábitat: un artefacto acoge la cocina, otro el
dormitorio y un tercero, como no podría ser de otra forma, el aseo. La naturaleza —o lo que sea— es todo lo demás.
«Entonces la casa estará por todas partes» (Lleó, 2005).
SOBRE EL AUTOR: Manuel Baena García es arquitecto.
FIGURAS:
FIGURA 1. Smiljan Radic, Casa habitación Fotografía vía Chilearq, 1997.
FIGURA 2. Yrjö Kukkapuro y Eero Paloheimo, Studio House. Fotografía de Niclas Mäkelä, 2024.
FIGURAS 3 Y 4. Toyo Ito, Casa en Magomezawa . Vista exterior y plano de planta baja. Fotografía de Katsuaki Furudate en El Croquis , n.º 71, 1995.
FIGURA 5. Matti Suuronen, Casa del futuro. En dpr-barcelona blog, Futuro House by Matti Suuronen, 29 de septiembre de 2009.
FIGURA 6. Glenn Murcutt, Guest Studio. Fotografía de Anthony Browell y Reiner Blunck, 1992.
FIGURA 7. GATCPAC, Casa desmontable para playa . Fotografía vía Urbipedia.
FIGURA 8. Agustín Berzero, Taller Atelier. Fotografía de Federico Cairoli, 2021.
FIGURA 9. Ralph Erskine, The Box . Fotografía de Pere Fuertes, 2023.
FIGURA 10. Richard Stampton, Bush Camp 1. Fotografía de Rory Gardiner, 2016.
BIBLIOGRAFÍA:
• Cortázar, Julio. (2016). «Casa tomada», en Bestiario, Barcelona: Debolsillo.
• Le Corbusier. (2006). Hacia una arquitectura . Barcelona: Poseidón.
• Gausa, Manuel, Gaullart, Vicente, Müller, Willy, Soriano, Federico, Porras, Fernando y Morales, José. (2001). Diccionario metápolis de arquitectura avanzada . Barcelona: Actar.
• Greene, David. Great Speculations. Living pod by David Greene. The Funambulist, 13 de marzo de 2011. En línea: https://thefunambulist. net/editorials/great-speculations-living-pod-by-david-greene
• Lleó, Blanca. (2005). Sueño de habitar. Barcelona: Gustavo Gili.
• Millet, Catherine. (2002). La vida sexual de Catherine M . Barcelona: Círculo de Lectores.
• Sanyal, Mithu. (2023). Identitti. Bilbao: Consonni.
• Tanizaki, Junichirō. (2021). El elogio de la sombra . Madrid: Siruela.
• Tazi, Nadia. (2003). «Fragmentos de Net-Theory», en Koolhaas, Rem (Ed.), Mutations, Barcelona: Actar, pp. 42-50.
CASAS MÍNIMAS ES UNA COLECCIÓN DE CASAS MÍNIMAS Y FORMAS TRANSGRESORAS DE(L) HABITAR, COMISARIADA POR MANUEL BAENA GARCÍA QUE PUEDE SEGUIRSE EN LA PLATAFORMA INSTAGRAM @CASASMINIMAS
FIGURA 10
Ángel Pérez Mora INTERFERENCIAS
A propósito de la geometría
«No es posible entender Málaga si uno no aparta decididamente la vista del mar para ponerla en ese diente de sierra que compone el fondo de nuestras fotos playeras»
Mientras el movimiento moderno recorría Europa, en España, en las escuelas de arquitectura perduraba la exigencia de un dibujo, que se justificaba a sí mismo, como puro dominio de la técnica por la técnica: el claroscuro, las aguadas, el lavado… Mediada la década de los setenta a algunas escuelas llegó la liberación, y la enseñanza del dibujo se reorientó poniendo su razón de ser, en la expresión de la mente que piensa. Pero a la par que el dibujo se liberó de su corsé de tradición artística, la Geometría, como si actuase como un contrapeso de una misma estrategia docente, se erigió en bastión, en refugio de «puretas» del conocimiento, en el álamo de «la visión espacial».
Alrededor de veinte promociones de arquitectos tuvieron que dedicar gran esfuerzo y tiempo en entender desarrollos espaciales muy difíciles de ver sobre un simple papel, e imposibles de aprender en un año lectivo. De ese duro entrenamiento surgieron numerosos profesionales, muchos aún en activo que trabajan, negro sobre blanco, desde el dominio del lápiz siempre en una mano atenta a esas cosas que se sueñan. Dice en sus reflexiones Pablo Palazuelo que «la geometría es misteriosa…, está en el origen de la vida que es lo más inventivo e interminable que conocemos».
Geometría y paisaje
El paisaje es esa cosa inconcreta y subjetiva que recientemente parece
estar más cerca de todos. Muchos lo creen ya descubierto por el simple hecho de salir de la ciudad a perseguir senderos. Pero el paisaje tiene algo de extroversión y mucha necesidad de intimidad.
No es posible entender Málaga si uno no aparta decididamente la vista del mar para ponerla en ese diente de sierra que compone el fondo de nuestras fotos playeras. El fondo que recorta sus cielos no es de cartón piedra, no es un recortable. El perfil de la costa lo construye una tierra escarpada que sube y baja cien veces si uno intenta trazar y seguir un camino en línea recta. Interminables cadenas de pequeñas colinas delante y altas montañas detrás cortan su tierra como cuchillos.
Es preciso adentrarse por el interior de Málaga antes de acercarse a los mapas. Solo el que recibió a su tiempo una lección de geometría, puede revisitar la tierra que pisó las veces que quiera navegando por sus mapas, como Manolo García, «el último de la fila». Como el matemático con los números, el geómetra fue un enamorado de la naturaleza tal que fue capaz de zambullirse entre arcos y rectas hasta que consiguió plasmar en la superficie de un papel las líneas que él veía en piedras, montañas y ríos.
De estudiante, como tantos otros, intenté acercarme a la arquitectura de Aalto. Estudié con detenimiento plantas de sus edificios con un sentimiento contenido de rabia por no




conseguir explicármelas. Sus distintas partes se disponían desproporcionadas entre sí, componiendo figuras que sin embargo resultaban naturales y bellas en su conjunto (figura 1). Después del vagabundeo a través de distantes y distintos paisajes, puede uno intuir que la geometría que hace posible muchos de los diseños aaltianos (figura 2) viene de las líneas que dibujan bosques y lagos sobre la tierra de Finlandia (figura 3). No cabe duda que Alvar Aalto concebía su arquitectura dibujando con presencia paisajista. Dice Kenneth Frampton:
«Así, la relevancia de la obra de Aalto para el siglo que viene reside en su convicción de que la obra construida siempre ha de someterse, en gran medida, al paisaje, asimismo fundiendo y confundiendo la figura y el terreno, en una interacción entre las restricciones naturales y la ingenuidad cultural» (figura 4).
Los médicos tienen una necesidad imperiosa de dibujar para poder entender cómo los distintos tejidos que nos recorren por dentro se superponen sin pisarse, se entrelazan sin estrangularse, para acabar envueltos en una estampa que se configura distinta con cada movimiento de nuestro cuerpo mientras este permanece siendo el mismo. Los químicos sueñan con triángulos y hexágonos enlazándose en tres dimensiones para imaginar nuevas moléculas.
Tiene que existir una geometría del corazón pues hay medidas en el tiempo que ritman la música que nos emociona. Dicen algunos críticos que Cézanne pintaba y volvía a pintar la tierra de la Provenza, componiendo figuras geométricas puras, conos y cilindros, solo con manchas de color (figura 5). Con color y geometría nos descubrió el paisaje.
Pensaba Ortega y Gasset que el paisaje de un lugar es lo que se nos
presenta a la vista, mientras su geografía es la que lo explica, la que lo hace posible. La geometría es la llave que abre la caja donde se esconden las leyes que subyacen en la naturaleza ¿Debe o no debe el que se emociona con el paisaje atender a las líneas que dibujan agua, aire y hombre con sus huellas? Si una ciudad quiere crecer en armonía con su paisaje, ¿acaso no debe descubrir y atender a su geometría?
Geometría urbana
La arquitectura de la ciudad se debate hoy entre verticales y horizontales. Generalmente la polémica acaba con argumentos simples: la vertical es negativa, la línea del especulador. La horizontal es progresista. Pero como decía la canción de Pau Donés: «depende, depende, de según cómo se mire, todo depende...».
Las torres que plantó el urbanismo de los sesenta en elegidas
FIGURAS 1 Y 2
FIGURAS 3 Y 4




ubicaciones de la Costa del Sol: Don Carlos, Torre Real…, además de contribuir al enriquecimiento del paisaje, emulando faros, han resultado ser las intervenciones que dejaron más permeable la primera línea de costa a las posteriores construcciones que vinieron tras ellas buscando vistas. Mientras, la horizontal igualitaria que promovió el grupo residencial adosado ha sido devastadora de perfiles geográficos, alicatando laderas hasta hacer irreconocible la topografía. Así resulta que la construcción vertical, bien pensada, erosiona menos la superficie de la tierra y permite una mirada al horizonte más amplia.
Toda ciudad tiene su geometría. No hace mucho Salvador Moreno Peralta nos ilustró desde un excelente artículo sobre el Eixample de Barcelona. Algo más que un callejero en cuadrícula con esquinas achaflanadas (figura 6). Un sembrado reticular que sirvió para fijar un crecimiento ordenado de la ciudad, integrando en su expansión núcleos satélites, para con el tiempo convertirse en imagen propia de la ciudad, pues a Barcelona la reconocemos por su trama (figura 7).
El corazón de Madrid (figura 8) corría el riesgo de infartar en el colapso de su cinturón: la M-30. A la capital no le quedó más remedio para poder unir sus dos lados que reinventarse por debajo, y tejió una red de metro que se duplicó en apenas veinte años. El rombo del logo es ya un símbolo madrileño. La letra M, omnipresente, en su ambivalencia Metro/Madrid puja por asumir imagen de ciudad, mientras el mapa de las líneas se sale de los paneles jugando a ser un cuadro abstracto.
FIGURA 6
FIGURA 5
FIGURA 7

8 Y 9


10 Y 11
Valencia contaba con avenidas que no sabían cómo atravesar un desierto llamado Turia (figura 9). Un plan muy acertado no hizo más que aceptar su geometría fluvial y le plantó árboles al cauce yermo. La herida seca es ahora una serpiente de verde y sombra que abraza en doble lazo al casco histórico y lo une en paseo ameno con sus expansiones hacia el mar y al interior (figura 10).

En Málaga hablamos, por un lado, de ciudad y, por otro, de costa como si fueran dos realidades distintas cuando las vivimos como una sola cosa. Casas y playas, gente y coches, que sin perder de vista el mar, cabalgan sobre una doble autovía. Sin embargo, esas dos líneas de tráfico que vertebran las localidades de la costa, cuando llegan a Málaga se desdibujan. La más antigua no sirve
como ronda pues no ofrece alternativa a ningún recorrido urbano. Y la más novedosa, gira para Alhaurín de la Torre desde Torremolinos, sin tan siquiera asistir al aeropuerto.
En la Ciudad Costa de Málaga hace mucho que una carretera, la N-340, se hizo calle, Carretera de Cádiz. La geometría de esta ciudad hoy son manzanas entrelazadas por
FIGURAS
FIGURAS




caminos y sus dos calles-carretera. Si Málaga quiere ser capital debe rediseñar las líneas que estructuran su realidad, por las que circula la sangre que le da vida, además de atender a esas otras líneas que dibujan los meteoros naturales sobre esta tierra (figura 11). Pues sin rumbo, como alma en pena, transita la ciudad que no encuentra su geometría.
sentirnos perdidos, sumergidos en algo aparentemente caótico, cuando en realidad un bosque es un espacio ordenado.
«En Málaga hablamos, por un lado, de ciudad y, por otro, de costa como si fueran dos realidades distintas cuando las vivimos como una sola cosa»
Geometría oculta
Lejos de las ciudades, las cosas se nos presentan distintas. Si nos adentramos en un bosque, una vez abandonado el sendero, no tardamos en
Los árboles en un bosque, crecen según y dónde, pendiente y ladera. Y lo hacen guardando entre ellos más o menos una distancia. Su reunión en masa obedece a unas leyes que han sido fijadas desde sus semillas. Estas solo sobrevivirán si han caído a una distancia de los demás ejemplares suficiente, proporcionada a su altura y copa. Es una geometría de la especie (figura 12). Nos cuesta entender este orden vegetal. Entre otras cosas
FIGURAS 12 Y 13
FIGURAS 14 Y 15
porque los árboles en su disposición aquí y allá nos impiden trazar una línea recta al caminar. Pero también porque nuestra reducción de pensamiento es tan brutal que estamos llegando a identificar geometría con rigidez y orden con falta de libertad.
Si observamos bandadas de aves sorprende verlas cómo despegan sin anuncio previo, cómo se desplazan y giran en el aire, acelerando o ralentizando el vuelo, sin chocar nunca. Cuando son pájaros pequeños vemos una nube de puntos que genera un volumen variable a cada instante. De la observación de los animales en manada, Stan Allen concluye leyes aplicables a las organizaciones arquitectónicas de nuestra sociedad siempre en masa y en movimiento (figura 13). De las leyes que rigen en un bosque es posible transferir conocimientos al diseño de nuestras construcciones humanas de edificios y ciudades.
En todo lo que sucede en la tierra rige uno u otro orden que identificamos como leyes naturales. Gracias a los documentales televisivos estamos al tanto de ellas. Pero la seducción de lo visual nos lleva a arrinconar los procesos de aprendizaje que son elaborados, como nuestro dibujo a mano, un modesto vehículo para captar lo esencial en lo que vemos, para abstraer lo estrictamente necesario e inherente a su naturaleza: su geometría. De la misma manera que la música, mediante sonidos en armonía, nos abre una conexión directa con la belleza a través de nuestros oídos, el dibujo tiene la capacidad de conectar nuestro pensar con el afuera, de meter en nuestra cabeza aquello que observamos.
No solo los arquitectos necesitamos dibujar, el dibujo asiste a médicos y
químicos (figura 14). Y también importa a los que decidieron un día dedicarse a escribir y pensar. García Lorca dibujaba Nueva York y el joven Goethe salía al campo con un cuaderno de dibujo en el que durante un verano atrapó todos los paisajes del cielo cambiante por las nubes (figura 15). Hay geometría en la calle, en el paisaje, en todas esas cosas que llamamos vida. Árboles en un bosque, cristales poligonales en las piedras (figura 16), pájaros como matrices de puntos en el aire, todos obedecen líneas escondidas que pueden ser desveladas desde una mano que observa con un lápiz.
Geometría y proyecto
Y si hay geometría en un bosque y en tantas cosas de la vida, cómo no va a haberla en el proyecto de arquitectura. Puede suceder que al proyectista le sobrevengan tantas geometrías como factores inciden en el proyecto. En primer lugar nos sobreviene la geometría que condiciona el soporte, la que hace al edificio uno con la tierra y perteneciente al mundo de lo real, eso que muchos profesionales gustan denominar lugar.
Hubo un tiempo en que el espacio arquitectónico era inherente a su estructura y esta era una con el material. Entonces la geometría del proyecto era consecuencia de la pericia con que arquitectos y constructores hacían librar una batalla entre masa-material y vacío construido. Gracias a la claridad de esa naturaleza dual macizo-vacío de la primera arquitectura masiva, después nos ha sido más fácil reconocer la geometría que vino de la mano del sistema constructivo con cada nuevo material, como sucedió con la aparición del acero y con la arquitectura del vidrio.


FIGURA 16
FIGURA 17



Queda por último hablar de la geometría de los que vienen a ocupar el edificio. En una arquitectura pública importa el movimiento de las personas, y sobre este opera una geometría oculta en paralelo a aquella que guía el movimiento de las bandadas de estorninos. Pero además del movimiento de las personas, importan otros flujos como el movimiento del agua y el del aire. Los flujos de aire y agua se canalizan a través de instalaciones, estos tienen cada vez más peso en los presupuestos, importan por tanto más en la solución espacial de los edificios.
La sobrealimentación de datos sobre técnicas y materiales no ayuda al proyectista. Es preciso silencio para poder fijar un criterio en el encadenado de decisiones que jalonan el proceso del proyecto. No hay fórmulas, no hay método, pero sí hay una actitud que ayuda. Es sano poner pie en pared en cualquier momento del proceso y echar una mirada a nuestros maestros. Siempre que ando algo perdido releo «forma y diseño». Gracias a él recuerdo que la geometría de un proyecto nace con «la forma» que pensamos. Para Louis Kahn «la forma de la escuela» está ya en cualquier reunión que un profesor y unos alumnos puedan adoptar a la sombra de un árbol. De esa abstracción surge una forma susceptible de adaptarse a las diversas y distintas geometrías que harán posible la escuela en muy distintos y diversos diseños. Para Louis Kahn, la forma arquitectónica enlaza con el mundo de las ideas de Platón.
Geometría y escuela
«La geometría del proyecto era consecuencia de la pericia con que arquitectos y constructores hacían librar una batalla entre masa-material y vacío construido»
Es probable que futuras generaciones de arquitectos no lleguen al dominio de la forma y el espacio de Rafael Leoz (figura 17), Enric Miralles (figura 18), o Ramón Vázquez Molezún, pero no por falta de
FIGURAS 18 Y 19
FIGURA 20
capacidad. La geometría no necesita profesores, necesita un maestro. La enseñanza de la Geometría precisa del movimiento de las manos para el alumbramiento de líneas (figura 19). Solo un verdadero maestro puede guiar en su discurso en movimiento los ojos del alumno para que este consiga visualizar cómo se producen figuras a partir de trazados y encuentros entre líneas. Solo un maestro puede llegar a transmitir la capacidad abstracta de las líneas, para esculpir leyes en el aire, para provocar la intuición allí donde no se ve, para hacer visible lo invisible.
¡Qué gran momento el del problema resuelto y el del método, una vez aprendido, dibujado hasta su
resolución! Qué dicha cuando algo de geometría aparece en el silencio ensimismado del que observa, cuando uno la descubre ahí, en tantas cosas de uso diario: el cigarrillo entre los dedos, el libro de bolsillo en el bolsillo de la chaqueta, el paralelepípedo en el paquete de tabaco, la pirámide en el trípode, el cilindro en la lata de cerveza que se ajusta a la concavidad de nuestra mano...
¡Qué soledad más plena la que se respira cuando la geometría aflora en los papeles garabateados, rallados cien veces del que proyecta y con ella, las cosas encuentran su lugar, su posición, su medida...! (figura 20).
SOBRE EL AUTOR: Ángel Pérez Mora es arquitecto y profesor de Expresión Gráfica Arquitectónica de la Universidad de Málaga.
FIGURAS:
FIGURA 1. Alvar y Aino Aalto, Savoy Vase, 1936.
FIGURA 2. Líneas que dibuja el agua en los lagos de Finlandia.
FIGURAS 3 Y 4. La obra construida siempre ha de someterse al paisaje, fundiendo y confundiendo figura y terreno. Kenneth Frampton, dibujo y maqueta.
FIGURA 5. Paul Cézanne, Mont Sainte Victoire y Hamlet cerca de Gardanne, 1886-1890. Cézanne pintaba la tierra de la Provenza, componiendo figuras geométricas puras, conos y cilindros, solo con manchas de color.
FIGURA 6. La refundación de Barcelona. Modelo teórico del Ensanche Cerdá, algo más que un callejero con cuadrículas achaflanadas.
FIGURA 7. Geometría como imagen de la ciudad: a Barcelona la reconocemos por su trama.
FIGURA 8. Los anillos concéntricos de la ciudad de Madrid.
FIGURAS 9 Y 10. Planos de la ciudad de Valencia: una serpiente verde que hace un lazo a la ciudad.
FIGURA 11. La ciudad de Málaga entre el mar y las montañas.
FIGURA 12. Troncos de árboles en un bosque.
FIGURA 13. Geometría de una bandada de aves.
FIGURA 14. Detalle de la fibra de proteínas.
FIGURA 15. Geometría oculta. Johann Wolfgang von Goethe, Dibujo de nubes , 1820-1825.
FIGURA 16. Geometría de los cristales poligonales en el cuarzo.
FIGURA 17. Rafael Leoz, Vidriera con módulo Hele, 1966. Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca. Fundación Juan March.
FIGURA 18. Enric Miralles, planta del parque público de Mollet del Vallés (Barcelona), 1995-2001.
FIGURA 19. Hans Namuth, fotografía de Jackson Pollock pintando en su estudio, 1951.
FIGURA 20. Enric Miralles, boceto de la planta de una casita de madera para un Kolonihaven, en Copenhague (Dinamarca), 1996.
Juan Pedro Fernández Martín
INTERFERENCIAS
Entre ecos y deseos.
El susurro de dos culturas en el alma de un arquitecto
«La verdadera modernización no reside en la acumulación de símbolos de progreso importados, sino en la capacidad de innovar desde dentro»
El contexto de Saigón
En el corazón de Vietnam, Saigón se yergue como un testimonio de la encrucijada en la que se encuentran muchas ciudades del sudeste asiático, enfrentadas a la tensión entre el avance impetuoso hacia la modernidad y la preservación de una identidad cultural única y milenaria. Esta metrópoli, vibrante y en constante transformación, se ha convertido en el escenario donde modernismos arquitectónicos importados chocan, a menudo, con la riqueza cultural autóctona, dando lugar a un paisaje urbano que lucha por encontrar su propia voz entre la cacofonía de estilos y tendencias extranjeras.
La adopción de tendencias arquitectónicas internacionales en Saigón no es un fenómeno reciente. Con el pasar de los años, la ciudad ha sido testigo de cómo la fascinación por el brillo y la novedad de los modernismos arquitectónicos extranjeros ha cobrado precedencia sobre el valor de su herencia cultural. Masas de cristal y acero se alzan dominantes, proyectando sombras sobre los vestigios de la arquitectura colonial francesa y las tradicionales casas-tubo, símbolos de una era en la que la funcionalidad y la adaptación al clima local dictaban el diseño urbano.

FIGURA 1

Este abrazo apresurado de estilos foráneos ha conducido a la creación de espacios que, aunque impresionantes en su audacia técnica, carecen de una conexión genuina con el entorno cultural y ambiental de la ciudad. En su carrera por proyectarse como un centro de innovación y progreso, Saigón, como otras tantas ciudades en desarrollo, corre el riesgo de sacrificar su singularidad, transformándose en un reflejo distorsionado de las metrópolis occidentales. La uniformidad arquitectónica, resultado de esta tendencia, no solo desdibuja su identidad urbana, sino que también plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de su creciente crecimiento desmedido.
La arquitectura per se, en su expresión más auténtica, ha de ser un diálogo entre el ser humano y su entorno, sin embargo, este diálogo se ve
frecuentemente interrumpido por patrones que, en su afán por imitar modelos extranjeros, ignoran los principios básicos de adaptación al respeto por el contexto histórico y social en el que se insertan. El resultado es un conjunto de estructuras que, lejos de enriquecer el tejido urbano, se presentan como entidades aisladas, exentas de cualquier consonancia con su entorno.
La arquitectura vernácula de Saigón, con su capacidad para fomentar la cohesión comunitaria, ofrece valiosas lecciones sobre el cómo interactuar de los espacios de modo que celebren la identidad cultural de sus habitantes, prácticas cada vez más relegadas a un segundo plano, eclipsadas por la imposición de un modernismo que privilegia la estética sobre la funcionalidad y la integración cultural, del que en mayor o menor medida, como extranjero en
tierras ajenas, el arquitecto occidental se deja arrastrar.
Ante esta realidad, se plantea la urgente necesidad de reevaluar el rumbo que está tomando el diseño urbano en las ciudades de los denominados países en «vías de desarrollo», tanto como en las urbes del viejo continente, más centradas en parecerse unas a otras que en mantener un criterio que albergue las nuevas tendencias con las raíces y acervo cultural de su población. Es imperativo reconocer que la verdadera modernización no reside en la acumulación de símbolos de progreso importados, sino en la capacidad de innovar desde dentro, respetando y valorando el patrimonio cultural que define a la ciudad y sus habitantes. El desafío radica pues en encontrar un equilibrio que permita avanzar hacia el futuro sin desvincularse de su pasado,
FIGURA 2
«Entender la vida allá donde estés sin el afán de querer dejar la impronta personal en donde prácticamente se está de prestado»

3
creando un urbanismo que sea reflejo de su diversidad, su historia y sus aspiraciones.
La tarea que se presenta es, sin duda, compleja, y requiere de una reflexión profunda sobre los valores que han de servir de guía para la transformación de ciudades en un crecimiento acorde a su historia y cultura. Centrándonos en Saigón, como en tantas otras partes del mundo, este proceso evolutivo debió haber sido inclusivo, sostenible y, sobre todo, respetuoso de la riqueza cultural que cada lugar aporta al mosaico global, de modo que se asegure que el legado arquitectónico que se deje a las futuras generaciones celebrase la identidad única de la ciudad, pero de modo ordenado y coherente, integrando la innovación y la tecnología de manera que enriqueciese y no borrase las huellas de su herencia cultural.
La riqueza cultural de Saigón, con su compleja historia, sus tradiciones y su vibrante vida urbana, ofrece un fértil terreno para el desarrollo de una arquitectura que sea verdaderamente representativa de su identidad. Reconociendo y valorando este patrimonio, los arquitectos deben diseñar espacios que no solo satisfagan las demandas funcionales de una metrópoli en crecimiento, sino que también nutran el «alma de la ciudad».
En última instancia, el futuro de Saigón como una ciudad debería equilibrar armónicamente la modernidad y la tradición, y ello dependerá de la capacidad para imaginar y construir un urbanismo que honre el pasado, responda a las necesidades del presente y abrace las posibilidades del futuro. Este es un camino que requiere coraje, visión y, sobre todo, un compromiso
inquebrantable con los valores que hacen de cualquier ciudad un lugar único en el mundo.
La experiencia de Málaga
Málaga, con su envidiable posición a orillas del Mediterráneo, es una ciudad que ha sabido tejer con maestría la modernidad en su rica trama histórica y cultural. A lo largo de los años, se ha enfrentado al desafío de integrar innovaciones arquitectónicas y tecnológicas respetando su legado andaluz, un equilibrio delicado que ha permitido a la ciudad no solo prosperar en el presente, sino también salvaguardar su identidad para las futuras generaciones. Sin embargo, este equilibrio se encuentra constantemente en riesgo ante la tentación de adoptar un modernismo arquitectónico desenfrenado que podría socavar la riqueza cultural autóctona de Málaga.
FIGURA

La ciudad, con su casco antiguo que data de tiempos fenicios, romanos y moriscos, es un testimonio vivo de las diversas capas de historia que se superponen en sus calles y edificaciones. La Alcazaba, el Teatro Romano y la Catedral son solo algunos ejemplos de cómo el pasado pervive en el tejido urbano de Málaga, ofreciendo no solo una lección de historia sino también una identidad única que distingue a la ciudad en el panorama global. Sin embargo, el impulso hacia la modernización, si bien necesario para el desarrollo económico y social, conlleva el riesgo de erosionar este patrimonio si no se maneja con cuidado.
El abuso de modernismos arquitectónicos, caracterizado por una inclinación hacia edificaciones que privilegian la estética futurista en detrimento de la armonía con el entorno histórico, plantea una amenaza para la cohesión
visual y cultural de Málaga. Los desarrollos urbanísticos que ignoran el contexto histórico y cultural en el que se insertan pueden resultar en un paisaje urbano fragmentado, donde las nuevas construcciones, exentas de tradición, parecen ajenas al espíritu de la ciudad.
Este fenómeno no solo afecta la percepción estética de Málaga, sino que también tiene implicaciones más profundas en el sentido de pertenencia y la identidad colectiva de sus habitantes. La arquitectura, como expresión tangible de la cultura, juega un papel crucial en la narrativa de una ciudad. Al relegar las tradiciones arquitectónicas autóctonas en favor de tendencias modernas descontextualizadas, corremos el riesgo de desvincular a la ciudad de su historia, convirtiendo el espacio urbano en un escenario impersonal que podría ubicarse en cualquier parte del mundo.
Para mitigar este riesgo, es imperativo que Málaga continúe fomentando un desarrollo que se base en una comprensión profunda y respetuosa de su patrimonio. Esto implica conservar monumentos y edificios históricos sin olvidar su incorporación en la inspiración al momento de diseñar nuevas intervenciones urbanas que los abriguen. Los proyectos deben ser concebidos como una oportunidad para reafirmar la identidad de Málaga, incorporando elementos contemporáneos que dialoguen con el pasado en lugar de ignorarlo.
En conclusión, mientras Málaga avanza hacia el futuro, es crucial que mantenga una vigilancia constante sobre la integración de la modernidad en su paisaje urbano. El desafío reside en crear un entorno que refleje el dinamismo del presente sin sacrificar el legado del pasado. Al hacerlo, Málaga no solo preservará su
FIGURA 4
riqueza cultural autóctona, sino que también asegurará que su desarrollo urbano sea sostenible, inclusivo y, sobre todo, fiel a su espíritu único. Este enfoque reflexivo hacia la modernización no es solo una responsabilidad con la historia; es un legado que dejamos a las generaciones futuras, un testimonio de nuestra capacidad para crecer respetando y celebrando nuestras raíces.
Reflexiones de un arquitecto entre culturas
El hecho de transitar durante años en lugares distintos y distantes, y la posibilidad, oportunidad y reto de inmiscuirse en sus culturas, un arquitecto de a pie que se permite reflexionar sobre la arquitectura entre dos culturas tan dispares como las de Saigón y Málaga es adentrarse en un diálogo entre el pasado y el
presente, entre la tradición y la modernidad, no exenta de un cierto riesgo presuntuoso como cualquier actividad que se desarrolla a lo largo de su pequeña intrahistoria.
A lo largo de los años, viviendo y trabajando en estas ciudades, he podido ser un testigo afortunado, ávido espectador de cómo el diseño arquitectónico puede ser un puente o un abismo entre culturas. Entre probablemente más errores que aciertos, en este proceso de aprendizaje continuo, se ha forjado una visión crítica sobre la importancia de la empatía cultural y la adaptabilidad en la práctica arquitectónica, o casi más acertado sería decir, en el modo de entender la vida allá donde estés sin el afán de querer dejar la impronta personal en donde prácticamente se está de prestado, cuando no de paso.

Uno de los errores más comunes, y del que he intentado aprender para no repetir, es la tendencia sistemática de quienes nos aventuramos a autodenominarnos ‘expertos’ a importar recursos estilísticos que, aunque visualmente impresionantes, carecen de conexión con la historia y la esencia de la ciudad. Este enfoque, centrado en el alarde técnico y la búsqueda de una modernidad superficial, menoscaba la identidad urbana, creando espacios que, aunque atractivos, se sienten alienados de su contexto cultural y geográfico, con un riesgo añadido, intentamos imponer a los arquitectos locales unas doctrinas de diseño que, de por sí, no se adaptan ni estudian para el lugar donde se implementan, pero que se pretenden como el paradigma a seguir… Lamentablemente ese es ‘el éxito’ que nos acompaña, con los riesgos que conllevan y, a veces, los resultados que, entre propios y extraños, torpemente somos capaces de crear.
La experiencia de trabajar en lugares tan dispares a los considerados como propios me enseñó que la arquitectura debe ir más allá de la simple estética; debe ser un reflejo de la vida, las tradiciones y las aspiraciones de las personas que habitan la ciudad, saber aprender y enseñar al mismo tiempo, sin filtros superficiales que solo sirven, a la postre, para tapar las carencias técnicas, humanas o creativas del autor.
Saigón, con su ritmo frenético y su constante evolución, contrasta profundamente con la calma y la profundidad histórica de Málaga. Sin embargo, ambas ciudades han de compartir el desafío de integrar lo nuevo sin desvincularse de sus raíces. Esta dualidad me ha enseñado la importancia de la empatía cultural
FIGURA 5
en el diseño arquitectónico. Comprender y valorar la cultura local es fundamental para crear espacios que no solo respondan a las necesidades funcionales, sino que también resuenen emocionalmente con la comunidad.
La arquitectura en su cualidad de flexibilidad es capaz de evolucionar en un diálogo constante entre profesionales y la comunidad a la que sirve, la adaptabilidad y sostenibilidad en equilibrio no solo ha de referirse a la utilización de tecnologías; es además la capacidad del intercambio de ideas y perspectivas que inspiren soluciones creativas que respondan a las necesidades contemporáneas de la ciudad sin renunciar a sus raíces. Esta participación asegura que el desarrollo urbano no sea un dictado externo, sino un reflejo de la voluntad colectiva de la ciudadanía, que vive y respira la ciudad día a día.
La tecnología, por su parte, debe ser vista no como un fin sino como un medio para alcanzar un desarrollo urbano más humano y sostenible. Innovaciones en materiales de construcción, sistemas de energía renovable y técnicas de diseño pueden ayudar a reducir el impacto ambiental de las nuevas edificaciones y mejorar la calidad de vida de los habitantes de Saigón. Sin embargo, la adopción de estas tecnologías debe ser cuidadosamente considerada, garantizando que complementen y resalten las características únicas de la ciudad, en lugar de convertirla en una réplica de las tendencias arquitectónicas globales.
Conclusiones
Como experiencia personal, en la intersección de culturas, tradiciones, y modernidad, las ciudades como

Saigón y Málaga se despliegan como lienzos vivos que narran la complejidad del desarrollo urbano en el contexto de la globalización. A través de la mirada de un arquitecto que ha navegado entre estas dos realidades, sumergiéndose en el vibrante pulso de Vietnam y reencontrándose con el sosiego del Mediterráneo, emerge una reflexión profunda sobre el destino de nuestras urbes.
Saigón, con su constante bullicio y su ambición de tocar el cielo con edificios futuristas, ejemplifica el deseo incansable de progreso. Sin embargo, este crecimiento vertiginoso, a menudo, pone en riesgo su esencia, dejando en la sombra las tradiciones que conforman «su alma». El dilema se manifiesta en la delicada danza entre adoptar modelos arquitectónicos extranjeros y preservar una identidad que ha sido forjada a lo largo de siglos. A pesar de estos desafíos, Saigón, aprendiendo de décadas de errores, se esfuerza por encontrar su camino, buscando un equilibrio que
«Saigón y Málaga se despliegan como lienzos vivos que narran la complejidad del desarrollo urbano en el contexto de la globalización»
FIGURA 6
le permita avanzar sin perder de vista quién es y no un reflejo irreconocible de algo que quiso ser.
Málaga, por otro lado, se presenta como el contraste sereno de una ciudad que mira al mar. A pesar de las presiones modernizadoras, ha de saber tejer la innovación dentro de un marco que respete y realce su rica herencia cultural. La ciudad se ha de transformar, sí, pero de manera que sus raíces sigan siendo el firme cimiento sobre el que se erija su presente y se proyecte su futuro. Málaga nos ha de enseñar que la modernización no tiene por qué ser sinónimo de alienación; puede y ha de ser, en cambio, una oportunidad para reafirmar la identidad y la continuidad cultural.
La experiencia de vivir y trabajar en estas dos realidades dispares, pero
enfrentadas a retos similares, ofrece una perspectiva única sobre el desarrollo urbano, sus errores y sus aciertos, y cuánto de culpa tenemos los arquitectos en ello. Es evidente que, ya sea en el dinamismo frenético de Saigón o en la tranquilidad de Málaga, la arquitectura y el urbanismo contemporáneos se han encontrado en una encrucijada. La presión por destacar en el mapa global, por ser ciudades de vanguardia, lleva a menudo a una uniformidad que diluye la diversidad cultural y geográfica, transformando lugares únicos en réplicas indistintas de una modernidad sin rostro.
Ante este panorama, se plantea la necesidad de una reflexión más sosegada sobre hacia dónde deben dirigirse nuestras ciudades. Es imperativo que la planificación urbana no solo responda a las exigencias
del desarrollo tecnológico y económico, sino que también honre y preserve las historias, las culturas, y las tradiciones que dan a cada lugar su carácter distintivo. La integración de nuevas tecnologías y metodologías debe hacerse con el respeto y sensibilidad hacia el legado cultural, fomentando diseños que sean tanto innovadores como profundamente respetuosos en el contexto local, al fin que sean reconocibles en su esencia sin ser copias desnaturalizadas de otros entornos.
La tarea que nos espera es compleja pero no por ello menos interesante. Es una llamada a arquitectos, urbanistas, y ciudadanos a colaborar en la creación de espacios que reflejen la riqueza de nuestra herencia compartida mientras abrazan las posibilidades del mañana. La arquitectura y el urbanismo del futuro deben ser

FIGURA 7

diálogos entre el pasado y el presente, lo local y lo global, buscando siempre enriquecer nuestra experiencia colectiva sin sacrificar aquello que nos hace únicos.
La reflexión lleva a una conclusión esperanzadora, nuestras ciudades pueden y deben ser lugares de encuentro entre la tradición y la modernidad, espacios donde la memoria y la innovación coexisten en armonía. Las ciudades, con todas sus diferencias y similitudes, nos muestran que el camino hacia un desarrollo urbano
sostenible y humano es posible, siempre y cuando recordemos que el corazón de una ciudad reside en las historias y sueños de quienes la habitan. En este proceso, los errores y lecciones aprendidas se convierten en los cimientos sobre los cuales construimos no solo edificios, sino comunidades vibrantes.
En conclusión, la práctica arquitectónica, enriquecida por la inmersión en culturas tan distintas, recalca la necesidad de un enfoque más humano y contextual. La arquitectura debe
ser un diálogo constante entre el pasado y el futuro, un equilibrio entre la innovación y la tradición. Como arquitectos, nuestro reto es crear espacios que no solo sean estéticos, funcionales y sostenibles, sino que también celebren la diversidad cultural y fomenten una conexión emocional con su entorno.
El contraste entre vivir y trabajar en el sudeste asiático y el sur mediterráneo, se ha convertido en una experiencia enriquecedora, alcanzar a no sentirse extraño ni propio del lugar, y ser capaz de asimilar y enseñar lo mucho o poco que se ha sido capaz de aprender en este viaje vital entre culturas, entendiendo finalmente que uno forma parte de donde está, sin olvidar ni su propio pasado ni el del lugar, para saber combinarlo en el presente y que pueda enseñar un futuro de cómo se debieron de hacer las cosas, ser, a la postre, ese nexo de unión entre formas de ver y entender el cómo vivir en una ciudad de la que ya eres parte y ella de ti.
SOBRE EL AUTOR:
Juan Pedro Fernández Martín es arquitecto y compagina su actividad profesional en España, con estudio en Sevilla, y en el sudeste asiático, con oficina desde el año 2008 en Saigón.
FIGURAS:
FIGURA 1. Contraposición, Distrito 1. En primer plano, el Ngân hàng Nhà n ước (Banco Estatal de Vietnam), Nguyễn Bá Lăng, 1965. Al fondo, BItexco Finantial Tower, Carlos Zapata, 2010, y M&C Tower, RSP Architects, 2007. Fuente: Google Earth Pro, 2023.
FIGURA 2. Đ ườ ng Lê L ợi-Pasteur, Distrito 1. En primer plano, Liberty Central Tower, Che Van Sang, 2021; y, al fondo, Ch ợ Bến Thành (mercado de Ben Thanh), 1912. Fuente: Google Earth Pro, 2022.
FIGURA 3. Đ ườ ng Lê L ợi, Distrito 1. Ch ợ Bến Thành (mercado de Ben Thanh), 1912. Fotografía del autor, 2009.
FIGURA 4. Đ ườ ng Hồng Bàng, Distrito 14. Al fondo, Garden Mall Towers, 2010. Fotografía del autor, 2010.
FIGURA 5. Đ ườ ng Nguyễn Huệ, Distrito 1. En primer plano, Trụ s ở Ủy ban Nhân dân (Ayuntamiento), Fernand Gardès, 1908. Al fondo, Fondo Vincom Center, 2010. Fotografía del autor, 2014.
FIGURA 6. Panorámica del Distrito 1 con el edificio BItexco Finantial Tower, Carlos Zapata, 2010, en primer plano; y, al fondo, M&C Tower, RSP Architects, 2007. Fuente: Google Earth Pro, 2021.
FIGURA 7. Skyline sobre río Saigón en el Distrito 1. Fotografía del autor, 2015.
FIGURA 8. Caos. Calle Lê L ợi, Distrito 1. Fotografía del autor, 2009.
FIGURA 8












































