 CARTAGENA
CARTAGENA





 CARTAGENA
CARTAGENA




Queridos cofrades:
Os deseo la paz y que el Señor esté muy presente en vuestros corazones durante todo el año de gracia que estamos viviendo. Doy gracias a Dios por la experiencia gozosa y de caridad que se va viendo en todas las hermandades y cofradías de la Iglesia de Cartagena, porque habéis puesto en un lugar preferente durante el tiempo de Cuaresma y de Semana Santa a los que tienen menos recursos, a los hermanos más necesitados y eso es un signo de que el amor de Jesús Crucificado está siendo la luz que ilumina vuestro caminar. Con ese testimonio se ve cumplida la Palabra de Dios: «Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea; no he cerrado los labios. Señor, tú lo sabes». Vuestra experiencia, hermanos y cofrades, es la misión, es anunciar la grandeza y la misericordia del corazón de Dios, siempre en fidelidad, como hijos de la Iglesia.
Este año tiene notas especiales para poder asumirlas cada cofradía, porque os ayudarán a renovar vuestras experiencias cofrades y os aportarán más razones para vivir la espiritualidad que os caracteriza al ser testigos privilegiados de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, me refiero al Año Jubilar de Caravaca de la Cruz 2024. El Papa nos dice que «la cruz es la medida del amor, siempre. Es verdad que se puede amar sin cruz, cuando no hay cruz; pero cuando hay cruz, la forma en que cargo con la cruz es la medida del amor. Es así»1. Vosotros estáis especialmente invitados a acercaros al árbol de la Cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo, a la Cruz bendita donde Cristo abrió sus brazos de par en par y nos mostró el gran amor que nos tiene, su misericordia infini-
ta que nos libera de toda culpa. Anotad en vuestras agendas que ¡este año vamos a peregrinar juntos! Que este año será una oportunidad para fortalecer vuestros sentimientos cofrades, para sentiros más cercanos los unos a los otros y trabajar por una hermandad o cofradía donde os sintáis más en familia.
La razón de peregrinar es sencilla: Caravaca de la Cruz se convierte en un foco de espiritualidad y de esperanza, será para todos la luz que nos ilumina, el signo más grande del amor entregado. Peregrinar a Caravaca supondrá entrar en el misterio de amor que nos ha ofrecido Jesucristo, vamos a Caravaca a participar de su misericordia y de su perdón para sentir la fuerza de la alegría y salir de allí cargados de la esperanza que necesitamos para afrontar el día a día con un corazón cristiano. En Caravaca de la Cruz seguiremos escuchando las palabras de Jesús que nos invita a caminar: «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré» (Mt 11, 25-30).
No tengáis miedo, aprovechad esta oportunidad que nos regala el Señor en este año, no perderéis vuestra identidad, la que caracteriza a cada cofradía, al contrario, aprenderéis más y mejor las palabras de Jesús, que nos decía: «Misericordia quiero y no sacrificios». Es cuestión de levantarse, de ponerse en pie, como la Virgen María, que «se levantó y partió sin demora» (Lc 1, 39). Es el momento de soñar, de iluminar con el color esperanza y comprometerse por un mundo nuevo, como hizo la joven María.
Este Año Jubilar va a ser un año para la verdadera conversión, para aceptar la voluntad del Padre, para agradecerle el regalo de la Iglesia y renovar la participación, la comunión y la misión a las que
estamos llamados por el Santo Padre, el Papa Francisco, como hermanos cofrades en este tiempo sinodal.
Os encomiendo a la maternidad de la Santísima Virgen María, que la invocaremos con muchas advocaciones: Piedad, Caridad, Dolores, Angustias, Amargura, Consolación, Misericordia... En nuestra Señora estarán puestas todas nuestras miradas de petición y suplica, las necesidades de la gente que lo está pasando mal y os pido que oréis, para que a nadie le falte su auxilio. Ánimo, amigos, preparad una Semana Santa donde vosotros mismos estéis implicados en la propia conversión del corazón y no olvidéis estas palabras del Papa: «¡No tengáis miedo de Cristo! Él no quita nada, y lo da todo. Quien se da a Él, recibe el ciento por uno. Sí, abrid, abrid de par en par las puertas a Cristo, y encontrareis la verdadera vida» Que Dios os bendiga y os conceda la paz.
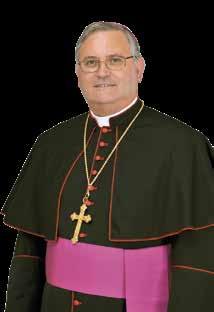 José Manuel Lorca Planes Obispo de Cartagena
José Manuel Lorca Planes Obispo de Cartagena
Queridos cofrades y cartageneros,
Me dirijo a vosotros con motivo de la Semana Santa de Cartagena 2024, una fiesta que nos llena de emoción y de orgullo, y que es un símbolo de nuestra identidad y de nuestra fe.
La Semana Santa de Cartagena es única y especial, por el orden, la luz, la flor y la música que acompañan a nuestros tronos e imágenes, por la calidad artística y el valor histórico de nuestro patrimonio, por el fervor y la devoción de nuestros cofrades y nazarenos, y por la participación y el respeto de nuestro pueblo.
Quiero transmitiros mi más profunda admiración y gratitud por el trabajo que realizáis cada año para hacer posible esta manifestación religiosa, cultural y artística de primer nivel. Vuestra dedicación y vuestro amor por la Semana Santa de Cartagena, declarada de Interés Turístico Internacional, son un ejemplo para todos.
Os animo a seguir cuidando y engrandeciendo esta tradición tan nuestra, que forma parte de nuestra historia, de nuestro patrimonio y de nuestra identidad. La Semana Santa de Cartagena es un tesoro que debemos preservar y compartir con el mundo.
Recibid un afectuoso saludo,

Estimados hermanos cofrades,
En esta ciudad de Cartagena, donde la tradición y la devoción son pilares fundamentales de nuestra cultura, las cofradías somos garantes de la vida religiosa y cultural de la ciudad.
La Semana Santa es la celebración más emblemática de Cartagena. Como cofrades, somos guardianes de nuestra fe y de las tradiciones que han perdurado a lo largo de los años. Cada año se nos llama a renovar este gran compromiso con Cartagena, con nuestras procesiones porque son la savia que nos une a todos los cartageneros. En ellas, cada detalle, cada nota musical, cada olor al pasar nuestros tronos, ese mecer de las capas de los penitentes, cada gesto, la marcialidad, todo en sí, nos transporta a través del tiempo y nos conecta con nuestra historia y con nuestras creencias más profundas. Llenan el aire que respiramos creando una atmósfera única y emocionante que cautiva a todos los presentes.
Y es que, a pesar de las dificultades que podamos enfrentar, tenemos que ser conscientes de que la Semana Santa es un recordatorio de que la luz siempre prevalece sobre la oscuridad y que la resurrección es el culmen que sigue a la pasión.
Que las procesiones, nuestras imágenes sagradas y las tradiciones que tanto amamos sigan siendo un faro de esperanza y espiritualidad en nuestras vidas. Porque los cartageneros estamos ansiosos de su llegada, ansiosos de ver, de sentir, pero, sobre todo, de vivir, vivir la mejor Semana Santa del mundo.
Como presidenta de la Junta de Cofradías, os invito a que nos comprometamos a vivir la Semana Santa de Cartagena con devoción y respeto, compartiendo su significado con las generaciones futuras. Como Hermana Mayor de la Cofradía del Resu-
citado, os animo a todos los hermanos a seguir trabajando en la unidad, demostrando que juntos, todo es posible y pongo por ejemplo el trascendental e imponente proyecto de restauración de todas nuestras imágenes que estamos llevando a cabo en la Cofradía, sin la unidad de todas las agrupaciones, no habría sido efectivo. Hemos sido conscientes de la necesidad y hemos remado todos juntos hacia este fin común. Eso es hacer hermandad, hacer Cofradía.
Este periodo de Cuaresma es fundamentalmente propicio para que busquemos en nuestro interior y encontremos ese bello compromiso con nuestra Cofradía y con Cristo y estemos preparados para celebrar el momento mas importante de todos, la Resurrección de Jesús que celebra la Pascua, fundamento de la fe cristiana.
Feliz Pascua de Resurrección.

Marién García Boj
Presidenta
Entre los cinco fines con los que se refunda en 1.961 la antigua Hermandad del Santísimo y Real Cristo del Socorro (creada en 1.691 y reconstituida en 1.879), estaba la pretensión de mostrarse con gran modestia y pobreza, prefiriendo hacer su recorrido por las calles más humildes del barrio de pescadores. Cuatro de aquellas cinco finalidades estaban directamente vinculadas con la iglesia de Santa María La Vieja y los cinco objetivos estaban relacionados con el culto y oración, aplicando su intención general de penitencia en su Via Crucis por la Paz del Mundo.
Salvo variaciones en la estructura organizativa y otros aspectos externos, sesenta y tres años después, poco más se ha variado de los fines de aquellos primeros cincuenta y cinco hermanos (treinta y tres alumbrantes y veintidós portapasos). Y tal vez sea esa una grandeza de esta pequeña Cofradía: la intención de todas las directivas que subyace en los hermanos que, desde 1.961, han pasado por ella y que hoy puede resumirse en: seguir aferrados a la oración en la Catedral Antigua
De igual modo que algunas instituciones precisan tiempo para estudiar y madurar concienzudamente las ideas (como el sosiego que se dispensa a los vinos de calidad), Cartagena es una ciudad que parece caracterizarse por resolver con parsimonia sus problemas y, en ocasiones, dar la impresión de no avanzar al ritmo que la sociedad demanda o al que resuelven en otras urbes.
Como algunos aspectos de la ciudad –históricamente al ralentí–, esta Cofradía puede parecer -desde fuera- haber quedado atrás en el tiempo. Nada más lejos
“La intención es seguir aferrados a la oración en su Catedral Antigua”

de la realidad. Por eso, es necesario aclarar esa errónea suposición de pasividad pues, desde dentro, se sabe que, a la vez que se camina con la tradición de sus fundadores, se resuelve lentamente, al compás de un solo tambor pues, en ocasiones, se ha de caminar por calles que podrían considerarse demasiado angostas.
Y, si puede haber algo que compartan las personas que han formado parte de la Hermandad o de aquellos que mucho antes intentaron refundarla, sin duda, debe estar el deseo –el sueño, quizás–, de volver a disponer de una iglesia donde rezar y comenzar la procesión, sacando de allí las imágenes del Cristo del Socorro y de la Virgen de la Soledad del Consuelo, desde su capilla en aquella vieja iglesia, dedicada a La Asunción.
Tal vez por eso nunca se renunció a la presencia de la Cofradía en un santuario saqueado y destruido por unos en 1.936, bombardeado por otros en 1.939, abandonado y objeto de apropiación indebida en las décadas posteriores por unos u otros y desahuciado hasta nuestros días por el resto. Tal vez por eso, con los medios justos, esta Cofradía ha querido promover o proyectar obras y conservar lo que le corresponde… y por ahí caminamos. Tal vez por eso, esta Cofradía no puede dudar tampoco en apoyar cuantos nobles intentos de restauración o mejoras en la accesibilidad se lleven a cabo. Y, tal vez por eso, los hermanos del Socorro oran “por”, “para” –y ahora, “en”– su capilla; donde cumplir, por ejemplo, que “todos los viernes del año se celebrará Misa rezada en el altar del Santísimo Cristo”.
Gracias a Dios, a la ayuda de algunos y a la corresponsabilidad de bastantes, hoy es posible celebrar en esa capilla. Así, la Misa de Entronización del Cristo del Socorro, que este año cumplía su tricentésimo trigésimo tercer año, a celebrar “la Dominica tercera después de la Epifanía”, ha vuelto a ser en la Capilla de la Iglesia Catedral, el 21 de este mes de enero.
Casualmente, fue también un 21 de enero del año 1.691 cuando se realizó el primer acto de entronización. Probablemente, la ceremonia original contaría con más boato, al ser el mismo Duque de Veragua, D. Pedro Manuel Colón de Portugal (el fundador), quien solicitara a los regidores los oportunos permisos y apoyos para los actos y la procesión.
Pero no por ello este año ha sido menos la celebración eucarística conmemorativa que, además del evento histórico, suponía un motivo añadido de alegría generalizada por regresar a su capilla matriz. Presidida por el Rvdo. D. Lázaro Gomaríz López, capellán de la Cofradía, emocionó siguiendo el rito que tuvo que emplearse en ese templo durante siglos y, con sus sentidas palabras, llegó a tres o cuatro veces treinta y tres corazones presentes.
En el mismo lugar, el 27 de marzo, a las 20:30 horas, dos noches antes de la salida de la procesión, se celebrará otro acto litúrgico significativo en honor de nuestro Titular, el de Las Cinco Llagas de Nuestro Señor, organizado por la Agrupación de Portapasos del Santísimo Cristo del Socorro.
Oportunidades ambas que forman parte de los actos litúrgicos que quieren enlazarse con otros eventos religiosos que lleguen para afianzar nuestra propia hermandad, para reivindicar nuestra presencia y para lo que aún pueda o deba hacerse.
Esa presencia va estrechamente ligada a esta iglesia; tanto, que subsistió la hermandad hasta ser disuelta en 1.816, por ruina y clausura del templo; altiba-
“Convertir a nuestra capilla en el único punto vivo que subsista en un entorno históricoarqueológico muerto”
jos y circunstancias que no se sabe muy bien si demuestran un vínculo perpetuo, un designio o pura casualidad histórica. Lo cierto es que el lugar, alguna de sus construcciones anexas como “el cabildo de los treinta y tres” y la historia del barrio en todo su entorno están imbricadas con esta asociación de fieles, como así lo recogen, entre otras pruebas, las Constituciones fundacionales del año 1.961.
Atender al culto, incluidos ejercicios cuaresmales, cuidando de que no falten ni se interrumpan las piadosas prácticas, son compromisos esenciales que vinculan aún más a la hermandad con la vieja iglesia.


Aquel oratorio en la Puerta de La Villa es donde cualquier hermano del Socorro desearía no se pusiese pega alguna a la celebración de una Misa Réquiem y responso por su alma, “con asistencia de una Comisión de la Junta de Mesa e invitación a los demás hermanos”, cumpliéndose de esa forma también lo dispuesto en los preceptos de refundación de la Cofradía.
La existencia de otro lazo entre esta familia procesionista y la iglesia castrense de Santo Domingo, en la que desde hace ya décadas se custodian la imagen de nuestro Cristo y la anterior imagen de la Virgen de la Soledad (y donde se realizan nuestros cultos principales), no es óbice para renunciar a la quimérica recuperación de nuestra vieja iglesia de Santa María para, al menos nosotros, ponerla parcialmente al culto, que es una de nuestras obligaciones y, a la vez, esperanzas. Similares vínculos a los de Santo Domingo ya existen con las parroquias de San Ginés de la Jara o de San Fulgencio –curiosamente ambos patrones de la ciudad– donde las dos agrupaciones centran celebraciones y en las que también fuimos acogidos con cariño; siendo la de San Fulgencio donde la Agrupación de Portapasos de la Virgen de la Soledad del Consuelo -que hoy preside
1 Carralero J.L., Espín, J., 2.009
Enrique Blaya Bastida-, guarda y custodia la imagen que actualmente se procesiona.
Para conseguir orar con continuidad –y no de forma ocasional– en aquella vetusta iglesia catedral y, a la par, convertir a la recién acondicionada capilla en el único punto vivo de referencia cristiana católica (léase este adjetivo como “universal”) que subsista en un entorno histórico-arqueológico muerto (visitado para recordar la magnificencia del pasado, sí, pero muerto), se requiere mantener con tesón y constancia nuestros propios fines fundacionales.
Y en el convencimiento de estar haciendo lo correcto, es necesario ser conscientes de la enorme repercusión que tiene que una de las dos capillas que quedan en pie dentro de la iglesia Mayor de Cartagena, la del Cristo Moreno, “el Cristo de las rogativas… centro espiritual de la más fervorosa devoción cartagenera”(1), por sus intercesiones milagrosas en la segunda mitad del siglo XVI, se encuentre hoy nada menos que en el escenario más visitado por el turismo en esta región. Esto ha sido entendido hasta ahora como un hándicap, pero debe ser precisamente lo contrario: una oportunidad única para dar a conocer al mundo una cofradía y su
“Que la capilla esté hoy nada menos que en el escenario más visitado por el turismo en esta región no es un hándicap, sino todo lo contrario”
Diócesis (Prima Eclessia Romana in Hispania) y, por qué no, colaborar en una singular evangelización. Obviar nosotros mismos tales evidencias (y sus posibilidades) sería como negar el propio origen de la Cofradía, nacida para devoción con humildad y para la extensión de la fe, enmarcada en el fervor popular.
Vivimos periodos de persistentes sequías y plagas (de toda índole), no difiriendo mucho nuestro sentir del de la angustia

que podría inquietar a los cartageneros del siglo XVI o XVII. Sin embargo, aquellas gentes, buscando la intercesión divina con rogativas comunitarias, no hacían más que alimentar su fuerza espiritual para afrontar lo que les viniera en un mundo tan hostil –si no más– que el presente.
Hoy, a pesar de la supuesta autosuficiencia del hombre, siempre hay momentos en los que reconocer las limitaciones. Precisamente la oración es un momento de reconocimiento de nuestros límites. Por eso, en un entorno histórico tan simbólico como el de “La Catedral”, la capilla del Cristo del Socorro puede convertirse en un inesperado paréntesis para el visitante en el centro de la urbe. Un santuario para esa oración que necesitamos, sea personal o compartida.
Antes de que se envilezcan –turísticamente hablando– las visitas, como si de otros restos se tratasen, la Cofradía del Socorro, como aquellas órdenes religiosas que antes pasaron por allí, puede ser la Hermandad que custodie aquel oasis para la fe, la cultura cristiana y la tradición cofrade.
Con firmeza hay que seguir dando pasos, aunque sean cortos. Estar presentes y protagonizar avances. La experiencia de esta humilde Cofradía acredita suficientemente que puede estar ahí. Su historia demuestra también que ha sabido sufrir y reinventarse cuando hubo que tomar duros derroteros. Dos de los últimos, por ejemplo, inevitables para iniciar los trabajos de arqueología al aparecer los primeros restos del Teatro Romano, fueron
asumidos con pundonor: perder su salida por la antigua puerta principal y desaparecer la plaza de Juan Jorquera del Valle, su fundador en la última etapa. Milagrosamente –pues como dice nuestro Capellán–, ésta es “la Cofradía del Milagro”.
Y es que, nadie dijo que los caminos fueran fáciles. “Al que quede vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios” (Apocalipsis 2:7). Así nos lo recordaba en la monición de entrada de la celebración de la Entronización, José Damián Catalá Galindo, presidente de la Agrupación de Portapasos del Cristo, animándonos a ser héroes prudentes a la hora de afrontar los retos que nos pueden venir.
Por eso, también es de entender un sentimiento compartido de privilegiados al considerar ser parte de la primera procesión de España, salir desde las proximidades de los restos de la histórica iglesia de Santa María la vieja (nuestra catedral), heredera de una tradición Jacobea en el barrio de los pescadores, hacer estación en Santa María la Mayor ante la Virgen del Rosell (nuestra Patrona canónica) y participar en la primera Misa del Viernes de Dolores ante la Virgen de la Caridad (la Patrona). En tales escenarios, orar por la Paz del Mundo, regresando a la vieja ciudadela medieval es, aparte de un privilegio, un honorable rezo obligado por nuestras Constituciones.
Así lo entendieron y cumplieron en esta tercera etapa de la refundación, los anteriores hermanos mayores José García Cervantes, Juan Jorquera del Valle, Lorenzo Blanco Escudero, Fernando Navarro Mulero, Manuel Martínez Guillén y, ahora lo hará, Javier Pavía Galán.
Si San Bernardo en sus Sermones Ad sororem decía que “el que ora y trabaja eleva su corazón a Dios con las manos”, además de orar, solo nos queda como cofrades seguir trabajando y ser copartícipes para que todos, cartageneros y visitantes podamos –como así lo quiso nuestro fundador hace 333 años–, orar en la vieja catedral.
Miguel Alberto Guillén Pérez Mayordomo Preferente de la Cofradía del Xto. del Socorro








Queridos hermanos:
Desde este escaparate que es la revista que edita la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Cartagena, deseo saludar en este mi primer año como Hermano Mayor de la Cofradía California a todas aquellas personas que tienen a bien interesarse por una de las manifestaciones culturales, festivas y religiosas que constituyen la seña de identidad más importante de nuestra ciudad de Cartagena.
La Semana Santa evoca en los cartageneros emociones y sensaciones, para los que se encuentran fuera genera nostalgia y añoranza, y para los que participan en ella revivir recuerdos y sensaciones únicas aprendidas desde pequeño.
Decía el Papa Francisco “¡Bendito el que viene en nombre del Señor! Alabanza expresada a gritos por la muchedumbre de Jerusalén recibiendo a Jesús. Hemos hecho nuestro aquel entusiasmo, agitando las palmas y los ramos de olivo, hemos expresado la alabanza y el gozo, el deseo de recibir a Jesús que viene a nosotros”.
Este año como verán en esta publicación, los californios narramos la historia de la procesión de Miércoles Santo, una procesión que destaca por su solemnidad y emotividad, una procesión única que representa la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, la Santa Cena, Oración en el Huerto, Beso de Judas, Flagelación, Coronación y otros más. Detrás de todos ellos hay unas agrupaciones, una cofradía, que ha de ser modelo de verdadera fraternidad cristiana. Con este objetivo se fundaron y de esta forma deben actuar. Sería por tanto un fraude que la Cofradía no asumiera y ofreciera aquello que es la razón de su existencia, una vida cristiana llena de autenticidad, y que se manifieste en múltiples acciones culturales propias y una eficaz labor caritativa.
La Semana Santa en Cartagena es mas que una serie de procesiones religiosas, es una experiencia que fusiona la historia, la espiritualidad y la cultura. La ciudad se viste de solemnidad y devoción, creando un escenario impresionante donde la tradición se entrelaza con la vida cotidiana recordándonos la importancia de la fe.
En la ciudad de Cartagena, la entrada de la primavera y la Semana Santa convergen en un festival de vida, fe y renovación. Las procesiones se convierten en un estallido
de flor luz y aire fresco y la espiritualidad se entrelaza con la exuberancia de la naturaleza en su renacer.
Queridos hermanos y hermanas debemos llevarnos en nuestros corazones la profunda reflexión y la riqueza espiritual que la Semana Santa nos ha brindado.
Que Dios nos acompañe hasta la próxima celebración de la Semana Santa.

La procesión del Prendimiento de Cartagena:

CNPJPP, Grabado del Prendimiento, atribuido a Fernando Martín, siglo XVIII.
La procesión del Prendimiento de Cristo, que discurre, cada noche de Miércoles Santo, desde el 10 de abril de 17481, por las calles de Cartagena, es la procesión california por antonomasia, tanto por su antigüedad, que se remonta hasta los mismos orígenes de la hermandad, como
por haber sido durante casi dos siglos el único cortejo pasionario organizado por la cofradía; si bien, en el último tercio del siglo XIX, probablemente a partir de 1879, también se comenzó a celebrar el Martes Santo el traslado del trono de San Pedro, desde el Arsenal a la iglesia de Santa Ma-
ría de Gracia, a modo de preludio del día grande californio2, que a partir de 1929 se transformó en una nueva procesión3, después de que, el año anterior, se hubiese instaurado también la del Silencio, tras haber sido aprobada su constitución en el cabildo extraordinario efectuado el 26 de
1 APSMG (Archivo Parroquial de Santa María de Gracia). Libro de motes y entierros 1744-1758. f. 72v.
2 Huertas Amorós AJ. Los orígenes de la procesión California de Martes Santo: el pasado del trono de San Pedro. Cartagena. Semana Santa 2023; 2023: 18-23.
3 El Porvenir (Cartagena), 16 de marzo de 1929: 1.
marzo de 19274, siendo hermano mayor don Casiano Ros, bajo cuyo mandato la cofradía california inició lo que podríamos denominar su etapa moderna o actual5
La procesión fue concebida, sin duda, para desfilar la tarde del Miércoles Santo, día consagrado en la liturgia cristiana a conmemorar el prendimiento de Nuestro Señor, en la víspera de la celebración del triduo pascual, como demuestra de manera fehaciente la propia denominación de la hermandad y el hecho de que el cortejo tuviese como centro y titular a Nuestro Padre Jesús en el Doloroso Paso del Prendimiento. Además, posiblemente, a mediados del siglo XVIII, constituía también el corolario de los Siete Dolores de la Virgen, meditados en torno a los acontecimientos acaecidos en el huerto de Getsemaní, que la cofradía celebraba los siete miércoles de Cuaresma, desde el primero, Miércoles de Ceniza, al séptimo, el propio Miércoles Santo, al menos desde el año 1757, cuando el septenario contó con la aprobación definitiva del obispado6, aunque posiblemente estos cultos se viniesen realizando desde la constitución de la hermandad. Esta aproximación a la procesión desde una perspectiva mariológica, es decir, desplazando el centro de atención desde el pasaje evangélico del Prendimiento a los Dolores de la Virgen, podría ayudarnos a comprender la importancia que en la cofradía siempre tuvieron los actos cuaresmales en honor de la Santísima Virgen, constituidos por el septenario, antes mencionado, la Salve y el novenario, estos últimos instituidos desde al menos 17697. La celebración de estos otros cultos marianos no supuso la supresión del septenario, como se desprende de las notas, procedentes de los
antiguos libros de la cofradía hoy desaparecidos, tomadas seguramente por Vich Nadal, donde se hace mención explícita a los misereres de Cuaresma que se siguieron organizando8, probablemente en referencia a la meditación de los Dolores de la Virgen. Esta especial devoción hacia la Virgen por parte de los hermanos del Prendimiento tendría su culminación en 17849, cuando se inauguró una capilla para dar culto a la imagen de Nuestra Señora del Primer Dolor adosada y comunicada con la del Titular. Pero además esta demostración de fervor mariano, por parte de los primeros cofrades, nos llevaría a preguntarnos si pudo existir algún vínculo entre los orígenes de la hermandad del Prendimiento y la particular devoción a la
Virgen de los Dolores en el Reino de Murcia durante las primeras décadas del XVIII, fomentada por cardenal Belluga10, obispo de la diócesis cartagenera.

La procesión del Prendimiento se configuró en un espacio de tiempo relativamente corto, durante un cuarto de siglo, entre los años 1748 y 1773, y quedó conformada por un total de ocho pasos procesionales11, que se mantuvieron sin apenas cambios hasta bien entrado el siglo XX, salvo unos pocos años, entre 188312 y 190713, en los que también figuró en el desfile procesional el trono de la Santa Cena. El discurso narrativo del primitivo cortejo de Miércoles Santo, con sus ocho tronos: La conversión de la mujer samaritana, La oración en el huerto, El ósculo, El Prendimiento, San Juan, San Pedro, Santiago y la Virgen, tal como recoge Vargas Ponce14, en lo que constituye la descripción conocida más antigua de la procesión, era singular en su conjunto y extraño en algunos aspectos, debido a la presencia en el desfile de pasos procesionales muy poco habituales los días de Semana Santa, tales como La conversión de la mujer samaritana y Santiago apóstol, y también, en menor medida, la figura aislada del apóstol San Pedro
Posiblemente, la mejor manera de acercarse a la procesión del Prendimiento en el siglo XVIII, con el fin de intentar conferirle un sentido unitario y poder comprender su significado profundo, sea a través de la lectura detenida del septenario que, en honor de los Siete Dolores de la Virgen, celebraba la cofradía en sus primeros años de existencia. Obviamente, el centro del cortejo lo constituía el paso del Prendimiento, el momento en el que Jesús tras
4 Cartagena Nueva (Cartagena), 28 de marzo de 1927: 1.
5 Huertas Amorós AJ. El hermano mayor Casiano Ros, artífice de la renovación california. Haz de Lictores (núm. 15); 2014: 47-48
6 AMM (Archivo Municipal de Murcia) 1-C-29. Sagrado y devoto septenario que en recuerdo de los dolores de la Reyna de los ángeles María Santísima, celebra obsequiosa los siete miércoles de Quaresma la muy noble, devota Cofradía de Jesús del Prendimiento y santo zelo por la salvación de las almas en la iglesia de Nuestra Señora de Gracia de la ciudad de Cartagena. Imprenta de Nicolás Villargordo. Murcia, 1757.
7 ACNPJPP (Archivo de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús en el Paso del Prendimiento). Libro de Cabildos (1761-1786), f. 127v.
8 ACNPJPP. Copia de notas tomadas de libros antiguos de la cofradía desaparecidos, f. 10.
9 Hernández Albaladejo E. Los californios y su Virgen del Primer Dolor. Cartagena: imprenta Cervantes; 1979. p. 38.
10 Cardenal Belluga (1662-1743). www.grupo.us.es/encrucijada/cardena-belluga-1662-174/ (última consulta 25 de enero de 2024)
11 Ferrándiz Araujo C. Los californios en el siglo XVIII Cartagena: gráficas Cartagena; 1980. pp. 39-60.
12 El Eco de Cartagena (Cartagena), 5 de junio de 1882: 1.
13 La procesión del miércoles. El Eco de Cartagena (Cartagena), 7 de abril de 1908: 1.
14 AMC (Archivo Municipal de Cartagena). BOO322. Vicente y Portillo, Gregorio. Biblioteca Histórica de Cartagena, Montegrifo, 1889. Manuscritos de la Colección de Vargas Ponce. Descripción de la procesión de Miércoles Santo hacia 1795: 446-450.
ser apresado es conducido por dos sayones, una obra realizada por Juan Porcel15, aunque en 1766 se sustituyó la cabeza de la imagen de Cristo por otra de Francisco Salzillo16. Esta concepción de la escena del Prendimiento, alejada de lo que es habitual en la imaginería española, ya que los artistas suelen plasmar el instante en el que Judas Iscariote entrega al Maestro, como haría el propio Salzillo en 1763 al ejecutar este encargo para la cofradía de Jesús de la ciudad de Murcia17, se corres-

ponde, sin embargo, con el texto del septenario de la Virgen, donde en la oración para el último día podemos leer: “O Reyna, y Afligidissima Madre cuyo Corazon, que es el Puerto de nuestra esperanza, se halla anegado en un mar inmenso de amarguras, al contemplar, que ya los sacrilegos Executores de la iniqua prision de vuestro dulcissimo Hijo, con gritería, y alborozo llevan a
aquel inocentissimo Cordero…”18. Al trono del Prendimiento, desde los orígenes de la procesión, le daba escolta la compañía del Centurión, como refería Manuel González en su historia sobre las procesiones de la ciudad, editada en el año 1879, en varias entregas, en el diario El Eco de Cartagena19, y demostraría el nombramiento de varios cargos de la Compañía de Armados entre los miembros de la junta constitutiva de la cofradía celebrada el 13 de junio de 174720. La presencia de los Armados en la procesión nos remite de nuevo al septenario de la Virgen, donde en la oración para el tercer día se hace referencia explícita a los ejecutores del apresamiento de Cristo con estas palabras: “O Reyna Dolorosissima,… al contemplar, que un Esquadron de Judios, enviado por los falsos Sacerdotes, y Principes tyranos, se apresta ya para marchar al Huerto de Getsemani, y dar el assalto a la mystica Sion…”21, e igualmente ellos son también el centro de la del día siguiente22
El otro foco simbólico de la procesión lo configuraba el trono de la Virgen del Primer Dolor, en cuyo honor los hermanos celebraban el solemne septenario los miércoles de Cuaresma. Su presencia en la primera procesión, celebrada por la hermandad en 1748, no está documentada, pero es factible pensar que sí formó parte de ella, dado que, cuando se le encargó a Salzillo en 1750 una imagen de la Virgen23, la cofradía ya poseía otra que pasó al oratorio particular de Felipe Martínez de la Peña24. No obstante, Manuel González Huárquez, cronista de la ciudad, publicaba en El Eco de Cartagena en abril de 1879, que en el año 1751
se aumentó la procesión con dos imágenes: la de la Virgen del Primer Dolor, obra de Salzillo, y la de Santiago el Menor (San Diego)25. Noticia que podría hacernos pensar que hasta entonces sólo debía figurar en el cortejo el trono del Prendimiento, como podría desprenderse también de la lectura de la primera parte de su extenso artículo sobre las procesiones cartageneras26; sin embargo, cabría objetar, al respecto, que Francisco Salzillo entregó la imagen de la Virgen en 175327 y que el apóstol que figuraba en la procesión a la que hace referencia Manuel González debía de ser San Juan, cuya imagen fue costeada por Juan Sicilia, como se hizo constar en el cabildo celebrado el 9 de abril 175128. Lo que lleva a pensar que, si bien Manuel González conocía el contenido de la documentación conservada en la cofradía california, al escribir el texto sobre las procesiones de Semana Santa para el periódico debió de hacerlo sin consultar y corroborar exhaustivamente los datos, ya que no se trataba de una publicación científica, sino de mera divulgación. Podríamos concluir, pues, que los tronos del Prendimiento y la Virgen, junto a la compañía de Armados, formaron el núcleo de la primera procesión de la cofradía. Además, este vínculo tan marcado entre los Dolores de la Virgen y todo lo relacionado con los hechos de Getsemaní, permite plantear la hipótesis de que la advocación mariana del Primer Dolor estaría en relación con ello, aludiendo a que el momento del prendimiento sería el primero de los Dolores de la Virgen, puesto que representa el momento inicial de la Sagrada Pasión de Nuestro Señor.
15 ACNPJPP. Apuntes tomados por Federico Casal de los tres primeros libros de cabildos y cuentas de la cofradía de Nuestro Padre Jesús en el Doloroso Paso del Prendimiento y apuntes sobre el título de Real de la cofradía, 1930. f. 3.
16 ACNPJPP. Copia de notas tomadas de libros antiguos de la cofradía desaparecidos, f. 9.
17 https://cofradiadejesus.com/pasos (última consulta 3 de febrero de 2024).
18 AMM 1-C-29. Sagrado y devoto septenario… Ob. cit. p. 13.
19 González M. Nuestras procesiones. El Eco de Cartagena (Cartagena), 7 de abril de 1879: 1-2.
20 Ortiz Martínez D. Los Armados del Prendimiento. Ed. Agrupación de Soldados Romanos. Cartagena: Imprenta QdH; 2004: p. 14.
21 AMM 1-C-29. Sagrado y devoto septenario… Ob. cit. p. 8.
22 Ibidem. p. 9.
23 ACNPJPP. Apuntes tomados por Federico Casal de los tres primeros libros… Ob. cit. f. 4.
24 Castellón C. Datos históricos de la cofradía california. El Noticiero (Cartagena): 3.
25 González M. Nuestras procesiones III. El Eco de Cartagena (Cartagena), 8 de abril de 1879: 1-2.
26 González M. Nuestras procesiones. El Eco de Cartagena (Cartagena), 7 de abril de 1879: 1-2.
27 Hernández Albaladejo E. Los californios y su Virgen… Ob. cit. p. 44.
28 ACNPJPP. Apuntes tomados por Federico Casal de los tres primeros libros… Ob. cit. f. 5v.
Al cortejo se le añadió en 1751 el trono de San Juan29, y probablemente en 1755 los de San Pedro y Santiago, ya que en los libros de cabildos quedó constancia de que ese año el gremio de albañiles costeó el traje de Santiago y los hermanos Francisco García y Roque Ruiz, junto a otros compañeros, el de San Pedro30. La presencia temprana de estos tres tronos, portando a los apóstoles mayores en andas separadas, habría que entenderla en relación a que ellos fueron testigos presenciales del momento del prendimiento31. Esa sería, por tanto, la razón de la sorprendente presencia en la procesión del paso de Santiago Apóstol; y no, como han propuesto otros autores, por el hecho de que, según la leyenda piadosa, el patrón de España arribase al puerto de Cartagena para predicar el Evangelio32. Apóstol que se representaba en el cortejo del Prendimiento con una iconografía particular totalmente alejada tanto de la habitual, como peregrino o dirigiendo la batalla contra los infieles33, como de la local, creada en Cartagena en la segunda mitad del siglo XX en relación a la leyenda de su venida al puerto34. Asimismo, explicaría la presencia aislada de San Pedro en otro paso que, aunque menos extraña, tampoco suele ser habitual, pese a que podamos encontrarlo así en algunas obras, como San Pedro arrepentido de Francisco Salzillo, esculpido en 1780 para la cofradía de La Esperanza de la ciudad de Murcia35; si bien con un planteamiento iconográfico muy diferente al de la imagen anónima que poseía la cofradía california. Por último, la figura individualizada de San Juan, aunque fre-
cuente en los desfiles pasionarios de la diócesis cartagenera, es raro también encontrarla en otros lugares, como por ejemplo Andalucía, donde suele formar pareja con la imagen de la Virgen en algunos pasos de palio. No sabemos, sin embargo, el porqué del orden de estos tres tronos dentro del cortejo procesional, tal como lo describe Vargas Ponce a finales del XVIII, San Juan, primero, y a continuación San Pedro y Santiago36. Cabe pensar que su colocación en la procesión vino motivada sólo por las circunstancias de su creación, lo que explicaría que el primero de ellos fuese San Juan. No obstante, podríamos especular con el hecho de que esta disposición pudo obedecer a otras razones. Así, San Juan, el discípulo amado, que aparece representado tantas veces al lado del Maestro, iría inmediatamente después de Él. Además, la imagen del evangelista, realizada en 1751, señalaba claramente con el dedo índice derecho hacia el cielo, e invitaba al espectador a meditar sobre la transcendencia del momento del Prendimiento, que acababa de ver pasar, el inicio de la Redención y de la Salvación del género humano. Esto explicaría por qué el trono de San Juan fue el primero que se añadió al núcleo originario de la procesión y llevaría a pensar que, desde la misma constitución de la cofradía, estaba pensada probablemente su configuración final. Tras el de San Juan, figuraba el trono de San Pedro, apóstol a quién Jesús confió la Iglesia, y por último, el de Santiago
A comienzos de la década de 1760 se añadieron otros dos pasos a la procesión:
29 ACNPJPP. Apuntes tomados por Federico Casal de los tres primeros libros… Ob. cit. f. 5v.
30 ACNPJPP. Apuntes tomados por Federico Casal de los tres primeros libros… Ob. cit. ff. 9 y 9v.
31 Huertas Amorós AJ. Mater California Torre Pacheco: Galindo Artes gráficas; 2004: p. 13.
La oración en el huerto, en 176137, y al año siguiente El Ósculo38. La presencia de estos dos nuevos tronos se explicaría por su relación con el septenario en honor de la Virgen, correspondiendo La oración en el huerto a la representación plástica de la meditación del segundo día39 y El Ósculo, a la del quinto día40. La procesión se terminó de conformar en 1773, con la incorporación del trono de La conversión de la mujer samaritana41. Un paso, al igual que el de Santiago, asombroso en un cortejo de Semana Santa; aunque, sin embargo, no parece que haya ninguna relación entre este pasaje evangélico y el del prendimiento. Algunos investigadores han planteado la posibilidad de que la presencia de este trono, como el de Santiago, se deba a razones meramente locales, apuntando que tras ser bautizada dicha mujer samaritana, como Fontina o Josvita, junto con su descendencia, terminó sus días en el campo de Cartagena42, aunque estos mismos autores señalan también que la presencia de este paso en el cortejo aludiría a los fines de la hermandad, la salvación de las almas, y a su compromiso con la Casa de Recogidas de la ciudad43. Una explicación plausible si tenemos en cuenta que el encargo de este último trono se realizó después de que los hermanos solicitasen al obispado hacerse cargo de la dirección y administración de dicha institución; petición que tuvo entrada durante los años que ejerció como obispo de Cartagena don Diego de Rojas y Contreras, entre 1752 y 177244. Este paso procesional, dotado de una profunda carga salvífica, en clara referencia al bautismo y al perdón
32 Belda Navarro C y Hernández Albaladejo E. Imagen sacra: la retórica de la pasión. Las cofradías pasionarias de Cartagena. Volumen II. Murcia: AG. Novograf. S.A; 1991: p. 801.
33 https://es.catholic.net. Iconografía de Santiago el Mayor (última consulta 8 de febrero de 2024).
34 Botí Copado MV. Pedro, Santiago y Juan. Los Apóstoles de Cristo en la Cofradía California. Representación y modelos figurativos. Cartagena. Semana Santa 2023; 2023: 44-50.
35 https://es.m.wikipedia.org (última consulta 7 de febrero de 2024).
36 AMC. BOO322. Vicente y Portillo, Gregorio. Biblioteca Histórica de Cartagena, Montegrifo, 1889. Manuscritos de la Colección de Vargas Ponce. Descripción de la procesión de Miércoles Santo hacia 1795: 446-450
37 ACNPJPP. Copia de notas tomadas de libros antiguos de la cofradía desaparecidos, f. 7.
38 ACNPJPP. Apuntes tomados por Federico Casal de los tres primeros libros… Ob. cit. ff. 13 y 13v.
39 AMM 1-C-29. Sagrado y devoto septenario… Ob. cit. p. 7.
40 AMM 1-C-29. Sagrado y devoto septenario… Ob. cit. pp. 10 y 11.
41 ACNPJPP. Apuntes tomados por Federico Casal de los tres primeros libros… Ob. cit. f. 18v.
42 Belda Navarro C y Hernández Albaladejo E. Imagen sacra: la retórica… Ob. cit. p. 801
43 Ibidem. p. 811.
44 Archivo del Obispado de Cartagena. Condiciones impuestas por el obispo Diego de Rojas y Contreras a la Cofradía del Prendimiento para la entrega
de los pecados, constituía, sin embargo, una magnífica introducción a la procesión del Prendimiento. Un prólogo adecuado para abrir cualquier desfile pasionario, con independencia de cuales fueran las advocaciones titulares de la cofradía, por lo que no es extraño que a finales del XVIII, en 1799, se agregase al cortejo de la archicofradía de la Preciosísima Sangre de la ciudad de Murcia45, y a partir de ahí comenzase a ser habitual en muchas otras cofradías de la diócesis cartagenera; siendo “la samaritana” la aportación más genuina e importante de la cofradía california a la pasionaria murciana.
Hasta la descripción de la procesión por Vargas Ponce, en la última década del siglo XVIII, sólo tenemos algunas noticias sueltas sobre cómo se desarrollaba el cortejo. Sabemos, por ejemplo, que los granaderos abrían calle a la procesión46, que se traían flores desde Génova para adornar los tronos47, que el cortejo contaba con acompañamiento musical, como demuestra la compra en 1755 de clarines y trompas48 y la participación en 1763 de los músicos del Regimiento de Suizos, acompañando a la compañía de Armados49, y también que los pasos iban precedidos de un cuerpo de hermanos, formando parejas, tras un estandarte con su correspondiente color50
La crónica de Vargas Ponce sobre la procesión del Prendimiento nos permite conocer su estructura hacia 1795, casi medio siglo después de su primera salida. Comenzaba con una amplia cabecera formada por los soldados de la guarnición, los granaderos de la hermandad, unos niños vestidos de angelitos y los denominados volantes, en torno a unos doscientos jóvenes de entre 15 y 20 años. De nuevo, otro grupo de granaderos y entre ellos angelitos con su vela. Estos granaderos, como los del principio, llevaban delante su propia música y entremedio se colocaban los jefes. A esta vanguardia,

como la denomina el propio autor, seguían nazarenos emparejados, con túnica morada, caperuza puntiaguda y larga cola, portando hachas encendidas y acompañados por su coro de música; a estos seguían otros nazarenos vestidos de blanco, sin cola, y luego otros con trajes morados, celestes y negros. A continuación, los pasos de La samaritana, La oración en el huerto, El Ósculo y El Prendimiento, al que seguía la compañía de Armados, también
de la Casa de Recogidas. Sección 4. Caja 12. Documento 8.
45 http://www.coloraos.com/historia (última consulta 8 de febrero de 2024).
46 ACNPJPP. Copia de notas tomadas de libros antiguos de la cofradía desaparecidos, f. 8.
47 ACNPJPP. Copia de notas tomadas de libros antiguos de la cofradía desaparecidos, f. 4.
48 ACNPJPP. Copia de notas tomadas de libros antiguos de la cofradía desaparecidos, f. 3.
49 ACNPJPP. Copia de notas tomadas de libros antiguos de la cofradía desaparecidos, f. 9.
50 ACNPJPP. Apuntes tomados por Federico Casal de los tres primeros libros… Ob. cit. f. 13v.
con sus angelitos, los tronos de San Juan, San Pedro y Santiago. La hermandad de la Virgen cerraba el desfile, con cien nazarenos y su coro de música, y tras el trono se disponían los convidados, con sus hachas de cera, el vicario, la junta y otro grupo de granaderos. El autor concluía su relato haciendo mención a las bocinas o trompetas de grandes dimensiones que, profusamente adornadas, figuraban en la procesión51. La lectura del escrito de Var-
51 Archivo Municipal de Cartagena. BOO322. Vicente y Portillo, Gregorio. Biblioteca Histórica de Cartagena, Montegrifo, 1889. Manuscritos de la Colección de Vargas Ponce. Descripción de la procesión de Miércoles Santo hacia 1795: 446-450.

gas Ponce, sin embargo, no deja claro si los nazarenos ataviados con túnicas de distintos colores se correspondían, a su vez, con los diferentes cuerpos que acompañaban a cada trono; aunque parece lógico presuponer que pudiese ser así.
Unas seis décadas después, en 1862, encontramos una nueva crónica de la procesión, publicada en un diario madrileño, La Esperanza, recogiendo la que había editado El Eco de Cartagena52. En líneas generales, la estructura del desfile procesional sigue siendo muy semejante a la de finales del XVIII. Consta también de una amplia cabecera, en la que aparecen reseña-
dos, al igual que en la de Vargas Ponce, dos cuerpos de granaderos. El primero de ellos, compuesto por entre sesenta y cuatro y setenta personas, iba alumbrado por niños vestidos de nazarenos con grandes cirios, que hacían las funciones de los angelitos reseñados en la crónica dieciochesca. La otra compañía de granaderos estaba formada por vecinos del barrio de San Antonio Abad y llamaba la atención por la elegancia de sus trajes. La crónica del XIX deja claro que cada paso va precedido de un estandarte con un escudo bordado, alusivo al paso al que pertenece, y deja también constancia de los colores de las túnicas de algunos de los cuerpos de capirotes: rojas las de La samaritana, blancas las de
52 La Esperanza (Madrid), 29 de abril de 1862: 1-2.
53 La Esperanza (Madrid), 29 de abril de 1862: 1.
San Juan, negras las de Santiago y azules las de la Virgen. Asimismo, describe las grandes bocinas que formaban parte del cortejo: la de La Samaritana, formada por una especie de ramillete de flores y luces; la de San Juan, que representa un dragón con siete cabezas sobre el que aparecen los símbolos del Apocalipsis; la de San Pedro, un templete coronado por doce figuras representado el apostolado; y la de La Virgen, que figura una especie de fuente. Según este texto, han cambiado su orden en el desfile los Armados, que ahora preceden al trono de El Prendimiento, y los tronos de Santiago y San Pedro, que han invertido su posición; de manera que San Pedro ha pasado a procesionar delante de la Virgen. Además, la crónica madrileña, deja constancia documental de la ceremonia del lavatorio de Pilato, antes de dar comienzo la procesión, y llama la atención sobre “el orden de los tercios que la forman y el particu-

lar gusto en el adorno de los tronos, efigies y bocinas; debido a la emulación entre marrajos y californios”53. Así pues, aunque la estructura de la procesión, entendida como el número de tronos y su disposición en el cortejo, y también la de los distintos cuerpos de hermanos que participan en ella, en esencia es la misma que la del cortejo del XVIII, aparecen insinuados algunos aspectos, tales como la mención al orden, el adorno de los tronos y la rivalidad entre las dos cofradías seculares de Cartagena, que dejan claro que su carácter ha cambiado, y que el desfile pasionario del Prendimien-
to de Cristo, cargado de transcendencia y simbolismo de la centuria anterior, se está transformando en lo que ya podríamos

denominar la procesión california y en un “espectáculo” acorde con los gustos de los nuevos tiempos.
A lo largo de todo el XIX, y hasta bien adentrado el siglo XX, va a pervivir la estructura originaria de la procesión cartagenera de la noche de Miércoles Santo, aunque va a cambiar totalmente su configuración estética. Una metamorfosis que hace que el cortejo adquiera un carácter meramente descriptivo, “con una marcada visión pedagógica: la de narrar llanamente frente a las intelectualizaciones simbólicas del pasado”54. Una evolución que persigue un nuevo fin, el de atraer visitantes a la ciudad, como deja constancia la prensa de la época: “… Es preciso hacer procesiones, pero con lujo para atraer multitud de forasteros. Si no se tiene este requisito es como si no se hicieran”55. Esa suntuosidad, a la que se refiere el periódico, se va a ir consiguiendo con la mejora de los tronos y textiles ricamente bordados, con la incorporación de un nuevo paso y de nue-
vos grupos de figurantes, y con la participación de numerosas bandas de música en el desfile procesional. Cambios que le confieren a la procesión unos nuevos valores, donde los aspectos artísticos y estéticos constituyen una nueva manera de acercase a ella, llegando a constituir lo que Fernández Sánchez denomina el concepto de “arte total” aplicado al cortejo pasionario56
Así, en la amplia reseña, sobre la procesión california, publicada en 1871 en La Paz de Murcia57, podemos apreciar que algunos cambios apuntados en 1862, en el texto de La Esperanza58, son ahora claramente perceptibles. Abriendo el desfile, encontramos un escuadrón de decurio-
nes, con trajes a la romana, y, en medio de ellos, uno portando el estandarte de las águilas. Estos nuevos figurantes precedían a la sección de la guardia civil y a los granaderos de San Antón; y entre unos y otros aparecen “varios mandarines con un traje muy llamativo, que consiste en zapatos con hebilla, pantalón negro ajustado, chaqueta corta de merino blanco adornada con alamares y borletines de seda negra, sombrero apuntado con pluma blanca, y espada”59. Además de algunos niños con trajes de ángel, nazarenos, hebreos y asirios, que lucen coronas, diademas y mitras de flores, como las que usaban los pobres del pueblo romano; varias secciones de capirotes, el pueblo hebreo, con sus tocas y largas túnicas,

54 Fernández Sánchez JA. Estética y retórica de la Semana Santa murciana: el período de La Restauración como fundamento de las procesiones contemporáneas. Tesis doctoral. Murcia. Universidad de Murcia. 2014.
55 El Eco de Cartagena (Cartagena), 24 de febrero de 1899: 1.
56 Fernández Sánchez JA. Estética y retórica de la Semana Santa murciana… Ob. cit
57 La Paz de Murcia (Murcia), 13 de abril de 1871: 1.
58 La Esperanza (Madrid), 29 de abril de 1862: 1-2.
59 La Paz de Murcia (Murcia), 13 de abril de 1871: 1.

la cohorte de armados, cuyo capitán va precedido de cuatro lictores, Pilatos y el capitán de volantes, ataviado con un riquísimo traje. Se hace también mención, en la crónica, a las bocinas, a la presencia
60 Ibidem.
del coro de la sociedad filarmónica, con acompañamiento de orquesta, y a los tronos, que describe como “pirámides de luminarias”60. Aparecen ya definidos en 1871 algunos de los rasgos característi-
61 Huertas Amorós AJ. Mater California Ob. cit. p. 55
62 La Paz de Murcia (Murcia), 9 de abril de 1879: 1.
63 La Paz de Murcia (Murcia), 25 de mayo de 1878: 1.
cos de lo que podríamos llamar “la procesión entendida como un espectáculo”61 , como la numerosa presencia de grupos de figurantes, con un marcado carácter historicista, que van a contribuir a darle al cortejo una teatralidad muy del gusto de la sociedad burguesa del siglo XIX, y también, aunque en menor medida, podemos atisbar, a través de la lectura de dicha crónica, la transformación que están empezando a experimentar los tronos, al ir ganando altura y luminosidad.
Siguiendo la evolución de la procesión california en el siglo XIX, podríamos considerar 1879 como una fecha clave. Ese año, además de la renovación de los tercios de granaderos, los armados, ya denominados “judíos”, y los hebreos62, se producirán dos hitos importantes para el devenir de hermandad. Por un lado, la aparición de los llamados “tronos de estilo cartagenero”, a raíz de las mejoras efectuadas, por Carlos Mancha y Francisco Requena, en los tronos de San Juan y La Virgen del Primer Dolor63. Aunque la prensa local, el año de su estreno, se refiere a ellos como algo novedoso, con “un golpe de vista verdaderamente sorprendente”64, su esencia profunda, es decir, lo que en Cartagena entendemos como tronos típicamente cartageneros, definidos por su verticalidad y su exorno a base de juegos de luces y flores, ya está insinuada en la crónica de la procesión del año 1871, donde se hace referencia a su aspecto de pirámides cuajadas de luces65. Una evolución que llegará a su cima en el año 1897 cuando el trono de la Virgen del Primer Dolor se presente ante el público luciendo un nuevo encendido donde se combinaba el alumbrado tradicional con bombas de luz incandescentes66. Por otro, también se va a iniciar la costumbre de trasladar solemnemente el trono de San Pedro desde el Arsenal Militar a la iglesia de Santa María al caer la tarde del Martes Santo67, que con el paso de los años será el germen de una nueva procesión. Traslado que en el contexto de la época contribuyó, sin duda, al carácter
64 González M. Nuestras procesiones de Semana Santa (V). El Eco de Cartagena (Cartagena), 12 de abril de 1879: 1-2.
65 La Paz de Murcia (Murcia), 13 de abril de 1871: 1.
66 Egea Bruno PM. El siglo XIX. Las cofradías pasionarias de Cartagena. Vol. I. Murcia: AG. Novograf. S.A; 1991: p. 349.
67 El Eco de Cartagena (Cartagena), 8 de abril de 1879: 2.

festivo y alegre de la Semana Santa de entonces, constituyendo, junto a la visita a Santa María, para ver preparados los tronos del día siguiente, y la celebración esa misma noche de la cena california, un magnifico preludio para el Miércoles Santo californio68
Estas innovaciones y otras mejoras introducidas en la procesión, en los años finales del siglo XIX y las dos primeras décadas del XX, van a tener como objetivo primordial convertirla en un espectáculo que sea atractivo para los visitantes, con idea de poder competir con las de Lorca y Murcia, y además también rentable, con el fin de que el comercio cartagenero ayude a su financiación69. Así, entre los años 188370 y 190771, se incorporará a la procesión el paso de la Santa Cena. Un trono que, con sus grandes proporciones, sus numerosas figuras y el atractivo de una mesa surtida con alimentos naturales, contribuirá a darle mayor vistosidad al desfile. Además, en esos años, se van a renovar muchos de los bordados que lucen las imágenes sagradas durante la procesión, adquiriendo la cofradía, entonces, piezas de una gran calidad, tanto por el propio diseño como los materiales empleados en su ejecución, elaboradas en talleres de fuera de la ciudad, como una túnica para el Cristo del Prendimiento, de terciopelo rojo bordado en oro, confeccionada en 1891 en la ciudad de Lyon72, y un nuevo ajuar para la Virgen del Primer Dolor, que incluía túnica de terciopelo rojo, manto azul, elaborado en el mismo tejido73, y toca de raso blanco, todo ello bordado en oro. Un conjunto que fue realizado en 1912 en Valencia en el taller de Burillo74
La renovación artística y estética del cortejo del Prendimiento se completará, en esas décadas, con la presencia de vistosos y coloridos grupos de figurantes y numerosas bandas de música, que contribuirán a conferirle un nuevo aspecto, totalmente diferente al que debió de tener en sus oríge-
nes. De modo que, aunque al adentrarnos en el siglo XX, han desaparecido los decuriones, que abrían la procesión en 1862, y los mandarines, que formaron parte del desfile ese mismo año, según refería en su reseña La Esperanza de Madrid75, van a crearse otros nuevos, quizás más acordes con los gusto del nuevo siglo, tales como un tercio de hebreos, del que formaban parte también los personajes bíblicos, estrenado en 190776, otros dos formados por caballeros sanjuanistas77 y santiaguistas, respectivamente, que se incorporaron en 191078, y un grupo de samaritanos, que se añadió al año siguiente79. Por otra parte, la participación de bandas de música acompañando el paso de los tronos está ampliamente documentada en la prensa de la época, sirviendo como ejemplo de la importancia de la música en esos años el traslado del trono de San Pedro la noche del Martes Santo, acontecimiento que los compositores aprovechaban para estrenar nuevas marchas procesionales80
A comienzos del pasado siglo XX, el sentido transcendente y simbólico que pudo tener en sus orígenes la primitiva proce-
sión del Prendimiento de Cristo, una meditación sobre los Siete Dolores de la Virgen, en torno a los inicios de la Pasión de su Hijo, había desaparecido totalmente. Los cambios experimentados con el devenir de los años la habían convertido en algo muy diferente, otorgándole nuevos valores y enfrentándola a una nueva realidad, como se podía leer en 1905 en la prensa cartagenera: “…hay que desengañarse: o se renueva el material para dar visualidad mayor o más efecto artístico a estas fiestas, como está haciéndolo la cofradía california, o bien retiradas de la vía pública estén”81 Palabras que no dejan lugar a dudas sobre el carácter festivo que habían adquirido las procesiones de Semana Santa y su conversión en un espectáculo, donde el arte y el atractivo visual van a ser dos elementos importantes.

Detalle del trono de la Oración en el Huerto. Luis de Vicente. 1926. Foto: José Diego García.
75 La Esperanza (Madrid), 29 de abril de 1862: 1-2.
76 El Eco de Cartagena (Cartagena), 25 de febrero de 1907: 2.
77 El Eco de Cartagena (Cartagena), 23 de febrero de 1910: 1.
78 Ibidem
79 Nuestras procesiones. El Eco de Cartagena (Cartagena), 11 de abril de 1911: 1.
80 Huertas Amorós AJ. Los orígenes de la procesión California de Martes Santo… Ob. cit
81 Frente a la realidad. El Eco de Cartagena (Cartagena), 22 de abril de 1905: 1.

 Grupo del Prendimiento Cristo y cabezas sayones de Mariano Benlliure 1942-1946. Cuerpos de los sayones de Manuel Carrillo Marco. 1940. Foto: José Diego García.
Grupo del Prendimiento Cristo y cabezas sayones de Mariano Benlliure 1942-1946. Cuerpos de los sayones de Manuel Carrillo Marco. 1940. Foto: José Diego García.

La procesión de Miércoles Santo en los últimos 100 años:
El pasado Lunes de Pascua, 10 de abril de 2023, los californios conmemoramos el 275 aniversario de la primera salida de la Procesión de Miércoles Santo, intentando rememorar cómo pudo haber sido aquella primera procesión, tan distinta de la de hoy en día, que representaba la reflexión en torno al trascendental momento del Prendimiento que supone el punto de inicio de la Pasión de Jesús, en el cual Él asume plenamente, junto a su condición divina, la humana, al ser apresado por unos sayones, lo que significaría la consciente aceptación de los sufrimientos que conducirán a su muerte y resurrección.
La procesión ha ido pasando, a lo largo de los siglos, por diversos estadios que la han configurado. Resulta complicado establecer una división que facilite y estructure su estudio, sin embargo, se hace imprescindible hacerlo. Cuando los autores de los artículos dedicados a la Cofradía California de esta revista nos planteamos una fecha que sirviera para dividirnos el trabajo, estuvimos de acuerdo en fijar, a pesar de que cualquier división en historia siempre es artificiosa, el mandato del hermano mayor Casiano Ros (1920-1928), espacio temporal en el que la procesión de Miércoles Santo sufrió un cambio transcendental, ya que en esos años la procesión adquirió una serie de características que son las que todavía hoy en día identificamos como propias de las procesiones cartageneras actuales y que las distinguen de las de los siglos anteriores.
Estas características no son algo exclusivo de la Cofradía California, puesto que
la transformación también tuvo lugar en la marraja y, si profundizáramos más en la investigación, quizás descubriéramos que algo similar ocurrió en cofradías de otros lugares de España. Por ello podemos considerar a Casiano Ros, hermano mayor californio, y a Juan Antonio Gómez Quiles, hermano mayor marrajo entre 1924 y 1936, los protagonistas o, quizás mejor, los testigos desde su suprema responsabilidad en ambas cofradías, de una serie de cambios que sufrieron nuestros desfiles procesionales y que los convirtieron en lo que son hoy en día.
No obstante, es también importante que tengamos conciencia de que esos cambios fueron paulatinos, empezaron antes de que ellos dirigieran sus cofradías y culminaron con posterioridad, y fueron obra, como los de cualquier época, de los propios hermanos que formaban parte de dichas cofradías, quienes nos legaron las procesiones que hoy conocemos.
LOS PROBLEMAS DE LAS PROCESIONES CARTAGENERAS EN LOS PRIMEROS AÑOS DEL SIGLO
XX. HACIA UN NUEVO MODELO DE ORGANIZACIÓN
Las procesiones cartageneras habían adquirido durante la época que podríamos denominar burguesa, correspondiente a los últimos decenios del siglo XIX, un notable esplendor, ya que el grupo más poderoso e influyente en la ciudad (propietarios de minas, hombres de negocios, industriales, etc.) había recalado en las cofradías, monopolizando los órganos de
1 Ortiz Martínez, Diego, El Prendimiento. 275 años de devoción y procesiones, 2022, pp. 63 y ss.
2 Como muestra de esto, en 1908 no salieron ni la Cena ni Santiago. El Eco de Cartagena, 7-4-1908
gobierno de estas, y transmitiendo a los desfiles su propia concepción estética, caracterizada fundamentalmente por la suntuosidad, sin la cual no concebían ningún tipo de manifestación pública o privada. Además, anualmente en las cofradías se establecía un reparto de cada uno de los pasos que conformaban el cortejo entre estos representantes de los apellidos más poderosos económicamente de la ciudad y que competían por sufragar los gastos de salida en procesión del paso de su devoción de la forma más brillante y ostentosa posible. No obstante, este sistema entró en crisis en los primeros años del siglo XX,1 manifestándose la misma de varias formas: el hecho de que en alguna ocasión no salieran todos los pasos de la procesión por no encontrar mecenas que pagara algunos de ellos2, la suspensión total del desfile algunos años3 o, incluso, la celebración de “procesiones mixtas”, organizadas por ambas cofradías conjuntamente.4 Se hizo preciso de esta forma que las cofradías comenzaran a buscar nuevas fuentes de financiación que aseguraran la celebración de los desfiles. Así, se comenzó cada vez más a recurrir a las aportaciones del pequeño comercio local, que los cofrades consideraban que se veía muy favorecido por la celebración de las procesiones5 y solicitar cada año las subvenciones del Ayuntamiento, siempre bastante irregulares y, en general, tardías en cuanto a su cobro.6
Por otro lado, los miembros de estas familias burguesas, que se ocupaban de pagar los diferentes pasos, únicamente participaban en la procesión delante de
3 Los californios decidieron no celebrar, en principio, la procesión de 1904 para reunir 60.000 pesetas con las que reformarla. El Eco de Cartagena, 195-1903. No obstante, tampoco pudieron celebrar la de 1905 por el mismo motivo. El Eco de Cartagena, 18-4-1905
4 Victoria Moreno, Diego, “Las cofradías de Cartagena durante el siglo XX”, en Ferrándiz Araujo, C. y García Bravo, Á. J., Las cofradías pasionarias de Cartagena, Murcia, 1991, pp. 371-582. Ejemplo de esto fue la procesión mixta del Encuentro de 1906, en la que participó el trono de Jesús Nazareno, ante el cual iba el Hermano Mayor californio, y el trono de la Virgen del Primer Dolor, frente al que iba el Hermano Mayor marrajo. El Eco de Cartagena, 14-4-1906
5 El Eco de Cartagena, 7 y 18-2-1913
6 El Hermano Mayor californio informó al Cabildo en 1903 que no se había podido cobrar la subvención de ese año ni la del anterior. El Eco de Cartagena, 12-3-1903
cada uno de los tronos con la indumentaria de nazareno, a cara descubierta. Los trajes de penitentes, soldados romanos o granaderos de los diferentes tercios eran vestidos por soldados de la guarnición, lo que podía provocar algún grave problema, caso de que estos, por algún motivo, no pudieran participar en la procesión, como a punto estuvo de ocurrir el año 1903 cuando el Gobernador Militar comunicó a las cofradías, a través del Alcalde, que no podía facilitar tropas para cubrir los tercios. Ese año, finalmente, se solucionó el problema, pero se había dejado en evidencia que el sistema podía fallar en cualquier momento, lo que impediría la celebración de las procesiones por falta de figurantes.7
Es por todo esto por lo que las cofradías marraja y california eran conscientes de que se hacía necesario un cambio en el modelo de organización. Que las procesiones no estuviesen a expensas de que se encontraran o no mecenas que pagasen cada uno de los tronos cada año, teniendo en cuenta, además, que los gastos de las cofradías abarcaban mucho más que el arreglo puntual de cada trono; y que no dependieran tampoco de la generosidad de los comerciantes de la ciudad quienes, en ocasiones con razón y en otras sin ella, podían argüir en determinados momentos que no tenían medios con los que contribuir; y, finalmente, que no dependieran del gobierno municipal de cada momento y de la liquidez de la tesorería del Ayuntamiento cada año. De esta forma los cofrades comenzaron a trabajar organizando diversas actividades para allegar recursos por sí mismos y así conseguir la “renovación de nuestras procesiones … (a la que) hay que llegar cueste lo que cueste”.8 Además, por otro lado, también consideraban que debían de encontrar una solución al aspecto humano de los desfiles, y que fueran los propios hermanos de las cofradías los que vistiesen los trajes respectivos.
A esta búsqueda de soluciones para asegurar la brillantez de las procesiones cada año y el futuro de ellas se aplicaron los californios de los años 20, encabezados

por el Hermano Mayor Casiano Ros. La solución la hallaron en la propia Cofradía, plasmándose las conclusiones en un “Reglamento de Orden Interior”, aprobado en parte en el Cabildo celebrado el 26 de marzo de 1927,9 aunque, según parece, dicho sistema se venía aplicando con anterioridad. 10 Consistiría en una organización permanente que garantizara el orden y la brillantez de la procesión, mediante el nombramiento de mayordomos permanentes para cada trono o tercio “lo que permitirá una labor constante y experimentada”, ayudados cada uno por dos consiliarios y por hermanos, asegurándose de esta forma el trabajo para conseguir fondos y el personal para vestir los trajes para los diez tercios y ocho tronos que conformaban en ese momento la procesión de Miércoles Santo. Estamos, pues, ante un estadio, con una expresión un poco extraña pero clarificadora, pre-agrupacional, pues no podemos decir que se constituyeran aún las agrupaciones, pero sí que se estableció un modelo de organización, a partir del cual fueron paulatinamente surgiendo estas. Desde este momento y a lo largo de un par de décadas se irán conformando las distintas agrupaciones californias, que convivirán durante un tiempo con el viejo sistema de mayordomos-mecenas, hasta la definitiva implantación del nuevo sistema. La primera agrupación de la que tenemos constancia
escrita fue la de la “asociación, cofradía o hermandad, etc. o como más adelante se llame, pues aún no se le ha dado denominación de la Samaritana” 11, autorizada por la Cofradía en 1928 y que estaba conformada por hermanos de esta, todos del cuerpo de Infantería de Marina, dirigidos por el mayordomo Andrés Sánchez Ocaña.
LA RENOVACIÓN DE LA PROCESIÓN DE MIÉRCOLES SANTO DURANTE LOS MANDATOS DE CASIANO ROS Y JOSÉ DUELO (1920-1936)
El modelo de organización señalado en el apartado anterior era únicamente un medio para conseguir que la procesión del Prendimiento alcanzase las cotas de esplendor que deseaban los cofrades y que se consiguiese asegurar su celebración, al margen de diferentes eventualidades y coyunturas que se pudiesen presentar cada año. Dicha nueva forma de organización, basada en el trabajo de los cofrades, trajo consigo que las actividades procesionistas se prolongaran mucho más allá de la Cuaresma y la Semana Santa, de tal forma que durante la mayor parte del año se celebraban diversas actividades encaminadas fundamentalmente a obtener dinero con el que sufragar la celebración anual de los desfiles y las novedades que se irían incorporando. Así,
7 Ortiz Martínez, Diego, “Una manifestación popular a favor de las procesiones de 1903”, Crux Misericordiae, 12, 2022, pp. 36-37
8 Cartagena Nueva, 3-4-1925
9 De este Cabildo no se conserva acta, pero sí reseña de prensa: La Verdad, 26-3-1927 y Cartagena Nueva, 27-3-1927
10 El Porvenir, 30-3-1928
11 El Porvenir, 30-3-1928

por citar sólo algunas de estas actividades, en 1921 en el mes de julio se realizó una campaña para la rifa de un automóvil, valorado en más de 9.000 pesetas.12 Al año siguiente, los cofrades californios organizaron un espectáculo para el que contrataron a Raquel Meller,13 la cantante, cupletista y actriz más famosa del país. Del mismo modo, procuraron realizar proyecciones de películas de cine14, verbenas15, concursos de cante jondo,16 festivales taurinos,17 retransmisiones radiofónicas de obras de teatro como el Tenorio, 18 zarzuelas que no sólo se representaban en Cartagena, sino que se llevaban también a otros lugares como Murcia19, etc. Incluso, algo tan típico como los pasacalles, que se venían celebrando desde al menos el siglo XIX, en principio sólo para anunciar las procesiones, se convirtieron también en una muy bue-
na fuente de ingresos al recaudarse dinero durante su celebración. Como muestra citaremos el de los granaderos californios celebrado el 6 de abril de 1924 en el que se consiguió recoger la inusitada cantidad para la época de 1.161,65 pesetas de donativos.20 De esta forma, las cuentas de la Cofradía se encontraban muy saneadas, pudiéndose afrontar la salida anual de los desfiles y las considerables inversiones que se fueron sucediendo.21
Los californios, encabezados por Casiano Ros, pretendieron a partir de estos momentos renovar totalmente los elementos patrimoniales de la procesión de Miércoles Santo, empezando con los viejos tronos que portaban a los grupos, muchos de ellos los originales, a pesar de numerosas reformas, del siglo XVIII. Entre 1879 y 1898 se habían cambiado los tronos dedi-
12 El Porvenir, 6 y 7-7-1921 y El Eco de Cartagena, 3 y 15-10-1921
13 El Porvenir, 27-3-1922
14 Proyectaron “La elegante Annie” en el cine Sport, La Voz de Cartagena, 12-4-1924
15 Cartagena Nueva, 3-9-1924
16 El Eco de Cartagena, 27-8-1924
17 El Eco de Cartagena, 15-9-1924 y Cartagena Nueva, 5-11-1924
18 El Eco de Cartagena, 30-10-1925
19 El Porvenir, 7, 10 y 12-12-1925
20 El Porvenir, 7-4-1924
cados a portar las imágenes aisladas de la Virgen y los tres apóstoles, los denominados de estilo cartagenero a partir del modelo implantado por Carlos Mancha y Francisco Requena; sin embargo, los tronos del titular y de los otros grupos no se habían renovado y se encontraban en muy mal estado debido a su vejez. Es por ello que, ya desde 1921 se quiso construir un nuevo trono para el Prendimiento que fuera “majestuoso y deslumbrante”,22 aunque el contrato con el tallista y escultor granadino Luis de Vicente no se firmaría hasta 1924.23 La llegada a Cartagena de la nueva peana en 1925 supondría un auténtico acontecimiento social para los cofrades que, orgullosos por la nueva joya adquirida24, llegaron a plantear que participara, para darle mayor realce a su estreno, en el traslado de San Pedro del Martes Santo, aunque finalmente no se hizo.25
En vista del éxito obtenido con el nuevo trono, la renovación se extendió también al resto de grupos. Así, en 1926 estrenaron el de la Oración en el Huerto,26 realizado íntegramente por el mismo tallista granadino; en 1929 el del Ósculo27, obra ya en parte de su taller al fallecer en 1928 Luis de Vicente; y, finalmente en 1931, el de la Samaritana, obra del valenciano Aurelio Ureña.28
En este proceso se enmarca también, aunque con otras connotaciones que analizaremos más adelante, el deseo de los cofrades de recuperar para la procesión el trono de la Santa Cena. Dicho paso se había incorporado a la procesión de Miércoles Santo en 1883 y había dejado de salir
21 Las cuentas que se publicaron a final de la Semana Santa de 1928 arrojaban un superávit de 5.689,43 pesetas, incluyendo en ellas además la entrega a cuenta a Luis de Vicente por importe de 4.000 pesetas para la realización del trono del Ósculo. La Tierra, 10-6-1928
22 El Porvenir, 2-3-1921
23 Luis de Vicente estuvo en Cartagena para presentar el boceto del nuevo trono que costaría 30.000 pesetas. Cartagena Nueva, 20-8-1924
24 Nevado, Óscar, “Un trono que es una maravilla”, Cartagena Nueva, 31-3-1925
25 El Eco de Cartagena, 28-2-1925
26 El Porvenir, 30-3-1926
27 El Porvenir, 21-3-1929
28 Cartagena Nueva, 8-3-1931. Véase Ortiz Martínez, Diego, “El escultor Aurelio Ureña”, Tiara, 18, 2012, pp. 43-46
en 1908, según se decía, porque su mal estado impedía su salida. 29 Sin embargo, el deseo de los cofrades, sobre todo a partir de estos años, será el de reintegrarlo a la procesión, previéndose incluso que hiciera una nueva peana Luis de Vicente. 30 No obstante, el proceso fue largo, ya que se pretendió culminar antes la renovación de los tronos de los grupos que ya salían en la procesión, finalizándose dicho proceso en 1935 cuando definitivamente se tomó la decisión de que para el año siguiente saliese ya a la calle la Santa Cena, 31 con el viejo grupo escultórico de Riudavest, una nueva peana de Latorre y todos los complementos necesarios, aunque la suspensión de las procesiones de 1936 y la Guerra Civil impidieron que lo hiciera definitivamente hasta 1940.
Al igual que se estaba haciendo con los tronos, se quiso también enriquecer el vestuario de las imágenes. Como hitos más significativos de este proceso se encuentran las nuevas túnicas y capas realizadas para las imágenes de Santiago y San Juan en 1925 en los talleres de bordado de Lorca32, la túnica para el Cristo de la Oración en el Huerto al año siguiente también en Lorca33, o la del Cristo del Ósculo en el Taller del Asilo de San Miguel en Cartagena en 1929.34
Además de los tronos e imágenes, era necesario enriquecer el aspecto de los figurantes que acompañaban a aquellas y homogeneizarlos, ya que una característica muy peculiar de la procesión burguesa anterior era la de su variedad y he-
terogeneidad. Los dirigentes burgueses gustaban de introducir novedades que la hicieran sobre todo vistosa desde el punto de vista de los vestuarios. De esta forma se entiende en los primeros años del siglo XX, que son los de los últimos estertores de esa concepción distinta del desfile, la presencia en la procesión de Miércoles Santo de caballeros sanjuanistas y santiaguistas, hebreos, samarios, soldados romanos y granaderos que conformaban, ante todo, un espectáculo visual con variadísimos colores y disposiciones de vestuarios, que alternaban con algunos tercios de capirotes vestidos con túnicas de percalina. Las últimas manifestaciones de esto serían la incorporación del tercio de hebreos en 190735, el de caballeros santiaguistas en 191036 y de los samaritanos en 1911.37
Frente a esto, se va a pretender por los cofrades de esta nueva época ir conformando una procesión homogénea, compuesta casi únicamente por capirotes, cada vez vestidos más lujosamente, pues se tenderá a la eliminación de los tejidos bastos como la percalina y a su sustitución por otros ricos y lujosos como el terciopelo o el raso, y que diferenciarían los distintos tercios por los escudos bordados y por los colores. Solamente subsistieron de esa enorme variedad de vestimentas los granaderos y los soldados romanos. Como habitualmente se señala este cambio es paulatino. Primero se inició con la mejora de los vestuarios de los tercios que ya se caracterizaban por estar formados por

capirotes, confeccionándose el primero de ellos, el del Prendimiento, en terciopelo en 1911.38 A este seguiría el de San Pedro en 191839, ostentando las armas pontificias bordadas, y se finalizó con el del Ósculo, también en terciopelo y bordado en oro en 1922 y que permitió a los cofrades proclamar “¡en nuestra Cofradía se acabó el percal”.40 El siguiente paso fue el de la eliminación de los vestuarios que hoy en día nos causan extrañeza, y que ya en los años 20 no se veían de acuerdo a la nueva concepción de la procesión. Así desaparecerían los samaritanos en 1926,41 los hebreos en 1930,42 los santiaguistas en 193543 y, finalmente, los sanjuanistas que estaba previsto que lo hicieran en 1936,44 sien-
29 El Eco de Cartagena, 7-4-1908
30 Cartagena Nueva, 25-4-1925
31 El Noticiero, 28-5-1935
32 El Porvenir, 10-4-1924
33 Cartagena Nueva, 28-3-1926
34 El Porvenir, 16-3-1929
35 El Eco de Cartagena, 26-3-1907
36 El Eco de Cartagena, 23-2-1910
37 El Eco de Cartagena, 11 y 13-4-1911
38 El Eco de Cartagena, 23-3-1911
39 El Porvenir, 20-3-1918
40 El Porvenir, 8-4-1922
41 El Eco de Cartagena, 16-3-1926
42 El Porvenir, 7-3-1930
43 El Eco de Cartagena, 18-3-1935
44 El Noticiero, 23-3-1956
do sustituidos todos ellos por tercios de capirotes45 de más postín, elegancia y buen gusto.46
Para el enriquecimiento del ajuar de los tercios se decidirá, en el contexto de la euforia provocada por el estreno del trono del Prendimiento de Luis de Vicente en 1925, renovar el elemento más visible de estos, los sudarios, empezando por los que consideraban más necesitados. 47 El primero que se hizo fue el del titular, el Prendimiento, que con una pintura de Vicente Ros y los bordados del taller del Asilo de San Miguel fue estrenado el Miércoles Santo de 193048, junto con un par de paños de clarín que lo flanqueaban en la procesión. De este mismo taller salieron también el resto de los bordados estrenados por los californios estos años: la bandera de los Granaderos y el sudario de la Oración en el Huerto en 1931 49 y los sudarios de la Samaritana y la Santa Cena en 1936.50
Del mismo modo, se procedió a renovar los hachotes que portaban los capirotes. Sabemos que en 1930 se hicieron nuevos los de 6 tercios51. No tenemos constancia exacta de cuáles fueron los que no se renovaron en esa fecha, pero uno de ellos debió de ser el de Santiago, para el que se hicieron en 1934.52
En definitiva, en estos años se fue conformando una procesión de Miércoles Santo absolutamente renovada, pero no sólo por los propios elementos que la componían, sino también por aquello que la rodeaba, de forma que los californios también se preocuparon del itinerario por el que transcurría la procesión, que consideraban que se hacía preciso cambiarlo para que la procesión pudiera lucir en todo su esplendor y sin los problemas que suponían las calles estrechas. Probablemente,
45 Cartago Nova, 1-4-1936
hasta este momento, el único cambio experimentado por el itinerario de la procesión desde los orígenes en el siglo XVIII, en el que la procesión transcurriría por los aledaños de Santa María, debió de ser el que se produjo al derribarse el convento de San Francisco a mediados del siglo XIX, permitiendo de esta forma el paso de la procesión por tres lados de la Glorieta que se construyó entonces. A principios del siglo XX la procesión transcurriría (utilizando el nombre actual de las calles) por las plazas y calles de San Miguel, Aire, Cañón, Mayor, San Sebastián, Honda, Balcones Azules, Ignacio García, Glorieta de San Francisco, San Francisco, Cuatro Santos, Jara y San Miguel. A partir de los primeros años 20 se plantearon diversas alternativas, todas ellas con la finalidad de darle mayor esplendor y vistosidad al desfile y evitar los problemas que planteaban los cables en las calles estrechas y con curvas.53 La primera ampliación se planteó

46 El Eco de Cartagena, 28-2-1923 y La Voz de Cartagena, 5-4-1924
47 Cartagena Nueva, 25-4-1925
48 Cartagena Nueva, 13-3-1930 y El Porvenir, 31-3-1930
49 Cartagena Nueva, 13-3-1931
50 Cartago Nova, 1-4-1936
51 El Porvenir, 7-3-1930
52 Cartagena Nueva y El Eco de Cartagena, 27-3-1934
en 1922 por Arco de la Caridad, Caridad y Caballero54 y se fueron sucediendo varias ideas hasta que en 1930, y con la justificación de la rotura el año anterior de una cartela del trono de la Oración en el Huerto en la esquina de Cuatro Santos y Jara y la necesidad de acortar las varas de este trono y del Ósculo para que pudieran girar en dicha esquina, se aprobó con enorme expectación y, cómo no, la crítica de los marrajos, un itinerario mucho más amplio que abarcaba también Puerta de Murcia, Santa Florentina, Parque, Serreta, Caridad, Risueño y Duque55 y que sirvió también para dar cabida a muchos más espectadores.
Del mismo modo también se mejoró la propia organización del desfile en el interior de la iglesia, gracias a la apertura de la nueva puerta de Santa María a la calle del Aire. En principio esto estuvo motivado por la llegada del nuevo y muy voluminoso trono del Ósculo en 1929, lo que provocó la imposibilidad de salir la procesión por la antigua de la calle de San Miguel al no caber este por dicha puerta.56 No obstante, es posible que los cofrades llevaran tiempo anhelando dicho cambio, ya que el sistema anterior obligaba a la complicada maniobra de sacar los tronos a la calle, a través de un ingenio denominado “ferrocarril”, antes del inicio de la procesión, esperando estos en la calle de San Miguel sobre caballetes la salida de los diferentes tercios para incorporarse a la procesión. Así pues, podemos considerar que la pretensión de los cofrades de conseguir una renovación total de la procesión de Miércoles Santo, que asegurara su celebración y que mejorara notablemente la calidad de sus tronos, vestuarios y enseres, se había conseguido. La única salvedad a la salida completa todos los
53 El mayordomo californio José Martínez de Galinsoga explicó en una carta al periódico los problemas que presentaba el itinerario antiguo y las ventajas del nuevo que se adoptó en 1930. La Tierra, 8-4-1930
54 El Eco de Cartagena, 8-4-1922
55 Cartagena Nueva, 6-4-1930
56 El Porvenir, 21-3-1929
años de la procesión fue, precisamente, la de una situación tan excepcional como la que se vivió en España en los meses previos al estallido de la Guerra Civil y que obligó a suspender en Cartagena todas las procesiones de 1936, que provocó el enfrentamiento violento entre españoles y, lamentablemente, la destrucción de la mayor parte del patrimonio atesorado por los californios durante casi 200 años.
LA RECUPERACIÓN DE LA PROCESIÓN DE MIÉRCOLES SANTO TRAS LA GUERRA CIVIL (1940-1946)
A la finalización de la guerra los californios se encontraron un panorama desolador, sobre todo en lo relativo a las imágenes y los vestuarios de los tercios. La destrucción que tuvo lugar especialmente durante los primeros días de la Guerra Civil afectó sobre todo a aquellas imágenes que se encontraban en la capilla de la Hermandad, ubicada en la iglesia de Santa María de Gracia, que fue asaltada el 25 de julio de 1936. 57 Las imágenes californias fueron arrojadas al suelo desde sus altares y trasladadas hasta la Casa de Misericordia en un camión para servir de combustible al horno allí situado. Del conjunto escultórico atesorado por la cofradía desde el siglo XVIII, únicamente se salvaron los discípulos durmientes y el brazo y mano izquierdos del ángel del grupo de la Oración en el Huerto y el sayón Malco del Ósculo, obras de Salzillo,58 así como el grupo completo de la Santa Cena, obra de Riudavest, probablemente por estar conservadas en el almacén de Villa Pilatos a las afueras de la ciudad. Por este mismo motivo debieron de conservarse también todos los tronos, a excepción del de San Pedro, que no se almacenaba en dicho lugar sino en el Arsenal,59 y los hachotes. Con respecto a los bordados se salvaron de la destrucción una parte bastante importante, probablemente por no tener para los asaltantes un signifi-

cado tan evidente como las imágenes y por no poder obtenerse fruto económico directo y rápido de ellos en esos momentos. Gracias a la diligencia de una costurera de la Casa de Misericordia, llamada Isabel Torralba, que los recogió de un patio de dicha institución a donde habían sido arrojados y los guardó en armarios envueltos en papel de seda se conservaron. Y de allí los recogió en 1939 una atónita, por lo inesperado del hallazgo ya que los daban por destruidos, comisión california de la que formaba parte Balbino de la Cerra.60 De esta forma consiguieron recuperar, entre otras cosas, los sudarios bordados en los años 30 del Prendimiento, Oración en el Huerto, Samaritana y Cena, así como algunos otros más antiguos, las túnicas de los Cristos del Prendimiento y Ósculo, la túnica de San Juan, el manto de Santiago y las galas de la Virgen bordadas por Burillo en 1912. Finalmente, con respecto al vestuario de los penitentes, se consideraba prácticamente perdido en su mayor parte61, siendo necesario rehacerlo totalmente.
Así pues, con estos escasos medios se decidieron los californios a celebrar como
fuera, aunque con un mínimo de dignidad, una nueva procesión de Miércoles Santo para 1940, distribuyéndose los tercios que podrían salir ese año (Granaderos, Cena, Prendimiento, San Pedro, San Juan y la Virgen) entre los distintos mayordomos y las respectivas agrupaciones existentes antes de la Guerra y que se hubieran reorganizado en esos momentos. 62 Para obtener los fondos imprescindibles se recurrió a la formalización de un empréstito reintegrable entre los propios miembros de la Cofradía por un valor máximo de 100.000 pesetas.63 De dicho empréstito probablemente saldrían la mayor parte de los fondos para el pago de los rasos de los vestuarios de penitentes adquiridos en Barcelona por Teodoro Kétterer, con la mediación del Obispo ya que la escasez de este tipo de telas durante la posguerra motivó que se hubiese de recurrir a su influencia para conseguirlas. De esos mismos fondos debió de salir el dinero para pagar a Carrillo Marco el grupo del Prendimiento, contratado por 7.000 pesetas64
El modelo de procesión que se pretendió realizar para el año 1940 fue, dentro de la imagen probablemente idealizada de procesión de antes de la Guerra que tenían en su memoria los supervivientes, el que permitieran los recursos económicos existentes, las posibles donaciones y los arreglos que se pudieran realizar de alguna imagen conservada. Así, con respecto a la primera forma de aumentar el patrimonio, era imprescindible en primer lugar, realizar un nuevo grupo del titular de la Cofradía, pagado por esta, y para el que se recurrió a un escultor no demasiado conocido, el ciezano Carrillo Marco, al que se “sugirió” cómo debía de ser el nuevo paso, basándose en una fotografía del antiguo. Otra imagen que se pagó, en este caso de los fondos conseguidos por la Agrupación de San Pedro, fue la del titular de esta que se encargó al escultor que mejor imitaba el estilo
57 “La destrucción del patrimonio cofrade el 25 de julio de 1936. Testimonios de Balbino de la Cerra Barceló” en Recuerdo y tradición de la Semana Santa de Cartagena (archivo sonoro), COPE, Cartagena, 2004
58 El Noticiero, 28-3-1941 y 10-3-1965
59 Archivo de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús en el Paso del Prendimiento (ACNPJPP), Cabildo de Mesa, 14-5-1939
60 Cerra, Balbino de la “Cuando llegó la paz”, Tiara, 9, 2003, pp. 14-17
61 ACNPJPP, “Resumen histórico de calamidades sufridas por la Cofradía California. 1939”, en Crónicas-Memoria de la Cofradía, 1934-1982
62 ACNPJPP, Cabildo de Mesa, 27-9-1939
63 ACNPJPP, Cabildo de Mesa 2-9-1939 y Cabildo General 16-9-1939
64 ACNPJPP, “Correspondencia entre la Cofradía California y Manuel Carrillo Marco 1939-1940”, en Documentación de Secretaría General, 1939
de Salzillo en aquel momento, José Sánchez Lozano.65 Con respecto a las donaciones particulares, el mayordomo encargado de la salida de San Juan, José Derqui López-Cuervo, se comprometió a sufragar una imagen del evangelista realizada por un escultor granadino llamado Benito Barbero. Finalmente, aprovechando las habilidades manuales del hermano mayor Juan Moreno Rebollo se restauró una imagen desconocida, quizás de una Magdalena, existente en los almacenes californios, de forma que pudiera salir como Virgen del Primer Dolor.66 Antes de que estuviesen terminadas las nuevas imágenes se solicitó el oportuno permiso al Obispo para su bendición y salida en procesión.67
Finalmente, con enseres salvados de la Guerra (que en algún caso pertenecían a imágenes que todavía no podían salir y que fueron utilizados para otras, caso de la túnica del Cristo del Ósculo que fue vestida por San Pedro, o el trono de Santiago que portó también a San Pedro), lo adquirido, donado o restaurado se sacó nuevamente a la calle el 20 de marzo de 1940 la procesión de Miércoles Santo, compuesta por el carro bocina, tercio de granaderos y tercios y tronos de la Santa Cena, Prendimiento, San Pedro, San Juan y Santísima Virgen. Desde luego los californios no estaban satisfechos, si comparaban lo que habían conseguido sacar a la calle con el patrimonio que poseían antes de 1936, pero, dada la situación de la Cofradía y del país en general, podían darse por contentos al haber, al menos, celebrado la procesión, de la que el cronista consideró que había sido “un éxito completo”. 68
Poco después de Semana Santa de ese año se produjo el cambio de Hermano Mayor, por la dimisión de Juan Moreno. Para sustituirlo buscaron los cofrades a
un hombre de prestigio, adinerado y conocedor de la actualidad artística española en aquellos duros momentos de posguerra: se trataba de José de la Figuera y Calín, Marqués de Fuente el Sol.69 Probablemente, a pesar de que la familia del Marqués era de antigua tradición california, los mayordomos consideraron que el Marqués aportaría su prestigio y dinero, pero que no se inmiscuiría demasiado en los asuntos cofrades. Esto no fue así, ya que el Marqués tenía claros sus objetivos (conseguir una procesión esplendorosa) y los medios para conseguirlos70: había que reconstruir el patrimonio de la Cofradía, pero no de cualquier forma, ni limitarse a hacer copias de lo perdido. El nuevo patrimonio californio, según las ideas del Hermano Mayor, debía de realizarse por artistas de prestigio y de acuerdo con las tendencias en boga en el panorama nacional. Se puede considerar que las diferentes ideas de los antiguos mayordo-

AGRM, Colección Casaú, AC-049-002003, Oración en el Huerto, Sánchez Lozano, 19411942. Muestra de la tendencia imitadora del modelo salzillesco.
65 Cerra Barceló, Balbino de la, “¡¡Y San Pedro también salió!!”, Tiara, 3, 1997, pp. 8-9
mos y del Marqués generaron durante los años siguientes dos tendencias más o menos antagónicas a este respecto en la Cofradía, de las que surgieron, por un lado, imágenes que imitaran las añoradas efigies desaparecidas de Salzillo: caso del Prendimiento de Carrillo Marco, o de la Oración en el Huerto o la Samaritana,71 realizadas por Sánchez Lozano, el mejor seguidor del estilo salzillesco; y, por otro lado, otras esculturas de consagrados artistas nacionales que, en cierto modo, resultaron muy distintas a lo esperado por muchos cofrades, como la imagen de la Virgen realizada por Pérez Comendador en 1943 o las restantes imágenes que talló Mariano Benlliure.
De esta forma, se fueron produciendo diversas modificaciones en la procesión a través del difícil equilibrio de ambas tendencias. Así, a principios de 1941 ya estaba confeccionado el nuevo tercio de Soldados Romanos para participar en el pasacalles y en la procesión de ese año72 y, quizás por influjo del Marqués, se decidió que también fueran sustituidas provisionalmente algunas imágenes que no se consideraban adecuadas para el prestigio patrimonial californio: el San Juan de Benito Barbero fue reemplazado por otra imagen de San Juan realizada en 1918 por Sánchez Araciel y que había pertenecido a la Cofradía infantil de San Juan y la imagen que representaba a la Virgen del Primer Dolor, restaurada como se ha dicho por Juan Moreno, fue reemplazada por otra propiedad del Marqués, que la prestaba para las procesiones. Ese mismo año también se continuó el proceso de recuperar la procesión con su composición anterior a 1936 con el estreno de la Oración en el Huerto de Sánchez Lozano, a pesar de que el ángel no estaba terminado, ocul-
66 ACNPJPP, “Memoria 1939-1940”, en Crónicas-Memoria de la Cofradía, 1934-1982. Con respecto a la imagen restaurada por el Hermano Mayor, Diego Ortiz plantea la hipótesis de que pudiera ser la Magdalena del grupo del Calvario de la Cofradía Marraja realizado por Juan Miguel Cervantes en 1881. Vid. Ortiz Martínez, Diego, La Semana Santa de Cartagena a través de sus imágenes desaparecidas, 1998, p. 37
67 ACNPJPP, “Instancia del Hermano Mayor de la Cofradía solicitando permiso para la bendición y culto de varias imágenes”, 6-12-1939, en Documentos de Secretaría General, 1939
68 ACNPJPP, “Memoria del 1 de enero al 31 de diciembre de 1940”, en Crónicas-Memoria de la Cofradía, 1934-1982
69 ACNPJPP, Cabildo de Mesa, 1-5-1940
70 ACNPJPP, Cabildo General Extraordinario, 17-6-1946
71 No se incluye en esta relación, a pesar de ser obra de Sánchez Lozano, a San Pedro por no ser la imagen anterior obra de Salzillo y por no pretender los comitentes la imitación a ultranza de la misma.
72 El Noticiero, 3-2-1941
tando sus carencias en la procesión con el arreglo floral. 73
El primer hito de adquisición patrimonial, según la forma de entender la estética de la procesión california por el Hermano Mayor, fue la sustitución del titular, que había sido tallado muy poco tiempo antes por Carrillo Marco. Para ello el Marqués aprovechó la visita que en la Cuaresma de 1941 realizó a Cartagena Mariano Benlliure con la finalidad de entregar el Cristo de la Fe de la iglesia del Carmen74. Así, se inició la relación personal entre ambos que tanto fruto daría para la Cofradía y de esta forma se empezó a implantar su particular visión, al menos en una parte de la procesión.75 En dicha visita Benlliure pudo conocer el estado del patrimonio escultórico californio y poco después aceptó el encargo para realizar una nueva imagen del Cristo del Prendimiento que estuviera terminada en la Cuaresma de 1942.76 En la Semana Santa de dicho año la procesión de Miércoles Santo se mantuvo como la de 1941 en cuanto a sus elementos, modificándose sólo el grupo del Prendimiento con la incorporación de la nueva obra de Benlliure, conservándose, no obstante, los sayones de Carrillo.
En los años siguientes, los comprendidos entre 1943 y 1946, continuó el enfrentamiento entre ambas tendencias, a cuenta de la necesidad de completar la procesión. Por un lado, la renovación artística con la llegada, en primer lugar, de la imagen de la Virgen de Pérez Comendador, que no gustó a los californios tradicionales y que obligó apenas tres años después a su sustitución por otra tallada por Benlliure, quien ese año también entregó el nuevo grupo del Ósculo y sustituyó otras imágenes que no se consideraban apropiadas: el San Juan de Sánchez Araciel y las cabezas de los sayones del Prendimiento de Carrillo. Por otro lado, la tendencia salzillesca consiguió probablemente la imitación más conseguida de todas las realizadas con el grupo de la Samaritana, que salió precipitadamente en la Semana Santa de 1944 con la maque-

ta que había hecho Sánchez Lozano de la mujer y el Cristo de Araciel de la Entrada en Jerusalén, siendo finalizadas totalmente ambas imágenes por el escultor en 1945.77
Las novedades en la procesión, no obstante, no se limitaban a las imágenes, sino también a lujosos vestuarios de penitentes (como las túnicas y capas rojas del Prendimiento, el vestuario blanco y esmeralda de la Oración en el Huerto, o las capas marrones de San Juan), vestuarios de imágenes (como la túnica de San
Pedro), sudarios (como los de la Virgen, San Juan y San Pedro) o tronos (como el nuevo de San Pedro o las reformas del de la Cena), etc., situando a la Cofradía en un absoluto estado de efervescencia por las innovaciones de cada año, lo que explica la frase exagerada, pero descriptiva de la situación, pronunciada por Francisco Linares en el Cabildo General de 1941, en el que aseguraba que gracias al trabajo de los californios “sobrará oro y faltarán telas”. 78
La procesión, no obstante, no se completaba únicamente con las imágenes y
73 En 1941 el ángel salió con el cuerpo sin terminar, finalizándose ya en 1942. El Noticiero, 21-3-1942
74 El Noticiero, 25-3-1941
75 Baño Zapata, Rafael Manuel del, “El encargo del Cristo del Prendimiento a Mariano Benlliure”, El Estandarte, 2016, p. 33
76 El Noticiero, 30-5-1941
77 ACNPJPP, “Memoria 1945” en Crónicas Memoria de la Cofradía 1934-1982
78 ACNPJPP, Cabildo General, 26-2-1941

los enseres. La nueva forma de organización que eran las agrupaciones, implantada en el periodo anterior, alcanzó su cénit en este, aportando a la procesión, fundamentalmente debido a la rivalidad entre estos colectivos procesionistas, uno de los rasgos que mejor la definen a partir de este momento: el orden. Para ello, las agrupaciones existentes antes del conflicto civil se reorganizaron rápidamente en el año 1939 y, paulatinamente, se fueron fundando y organizando las que aún no estaban conformadas. Y así, las diferentes agrupaciones lucharon año a año por mejorar su presencia en la calle, representada fundamentalmente por su
79 El Noticiero, 4-4-1942
buen desfile, compitiendo entre ellas por conseguirlo y conformando con los distintos elementos que hoy en día nos resultan totalmente familiares el modelo de procesión cartagenera actual: orden, luz, flor, colorido de vestuarios, bordados, música, etc. De hecho, este modelo de procesión fue incentivado por el propio Hermano Mayor quien otorgaba cada año una corbata de honor que se colocaba en el sudario del tercio que mejor representara estos nuevos valores. 79
El papel de las agrupaciones no influyó sólo en los aspectos estéticos de la procesión, sino que realmente conformó un
nuevo sentido de esta. Cada uno de los tercios pretendió individualizar y reforzar sus características particulares, de tal manera que, en ocasiones, eran incompatibles con las de otros tercios. En tal sentido cabe interpretar un incidente acaecido en la procesión de Miércoles Santo de 1944: los tercios de San Pedro y San Juan desfilaban con ritmos de tambor muy distintos que se interferían de tal manera entre sí que imposibilitaban al de San Juan seguir el paso marcado por sus tambores. Como consecuencia, el sudarista de San Juan paralizó la procesión y exigió continuar sin tambores a partir del final de la calle Mayor. Dicha exigencia no fue admitida por el mayordomo de San Juan, José Derqui, aunque finalmente, con la intervención del Hermano Mayor, para que la procesión continuara, así se hizo. Una vez finalizada la Semana Santa, el Marqués quiso imponer su autoridad disolviendo la Agrupación de San Juan,80 aunque, transcurrido un cierto tiempo, se volvió a constituir esta, integrándose de nuevo la mayor parte de sus hermanos.
LA CULMINACIÓN DEL CAMBIO DE SENTIDO DE LA PROCESIÓN (19471963): UN MIÉRCOLES SANTO NARRATIVO Y MUCHO MÁS EXTENSO
A la recogida de la procesión de Miércoles Santo de 1946 los californios podían considerar que prácticamente habían recuperado en su composición la procesión de diez años antes e incluso se podían felicitar porque la habían aumentado en esplendor. No obstante, de lo que quizás no eran conscientes era de que se había cambiado el sentido de esta. Algunos detalles ya se entreveían y otros que se van a producir en los 15 años siguientes nos pueden dar algunas pistas sobre el sentido de dicho cambio.
La procesión de Miércoles Santo desde su origen a mediados del siglo XVIII había tenido unas características que, a pesar de que se puedan observar algunos cambios a lo largo de los años, se mantuvieron bastante estables durante mucho tiempo. Así, tras completarse el desfile dieciochesco en 1773, se desa-
80 Sobre este asunto véase Martínez Montes, Jerónimo y Linares Martínez, Francisco, Un año más. Memorias de la sociedad de Cartagena y su Semana Santa, 2003, pp. 100-102 y Agrupación de San Juan Evangelista (Californios). 75 aniversario, 2006, pp. 195-198. Del mismo modo: ACNPJPP, Cabildo Pleno de Mesa, 12-4-1944

rrolló un largo periodo de unos 100 años en el que apenas hubo modificaciones. La más significativa se produjo ya en 1883 con la incorporación del grupo de la Santa Cena, que respondía a la necesidad burguesa de realizar una procesión ostentosa y brillante, pues no cabía innovación más ostentosa que la de añadir un nuevo trono con 13 imágenes y todo el atrezo que lo completaba (mesa con mantel, vajilla, cubertería, alimentos naturales, etc.).
El paso de la Santa Cena terminó desapareciendo de la procesión en 1908, probablemente porque requería una inversión económica, tanto para mejorar su aspecto como para garantizar su salida cada año, que, por la de crisis citada al principio de este artículo, la Cofradía no estaba en condiciones de garantizar. No obstante, el deseo de los cofrades era el de recuperarlo cuando fuera posible,81 lo cual se pensaba realizar en la Semana Santa de 1936. Se ha argumentado que esa recuperación
se iba a hacer a costa de la supresión de Santiago de la procesión, 82 aunque no parecen coherentes con tal idea las numerosas inversiones que se realizaron en el tercio y trono de Santiago durante los años 30.83 Probablemente lo que realmente estaba ocurriendo era que los cofrades de esta época no entendían el significado de la presencia en la procesión de las imágenes aisladas de los tres apóstoles y, en primer lugar, la coyuntura del deseo de recuperar la Santa Cena en 1936 y, después de la Guerra, la de las carencias económicas, acabaron con la presencia el Miércoles Santo del apóstol que menos atracción popular generaba: Santiago.
Prueba de lo anterior fue su incorporación a la procesión de Martes Santo a partir de 1943, más como un argumento para que los sanjuanistas pudieran obtener la colaboración de la Artillería que como una necesidad de recuperar al apóstol realmente sentida. Por ello, no hubo preocupación por reincorporarlo en ese momento al lugar histórico que había ocupado desde 1755, el Miércoles Santo, de tal manera que, en el momento en que la Agrupación de San Juan se sintió lo suficientemente consolidada en el Parque de Artillería, a finales de los años 40, esta decidió sustituir a Santiago el Martes Santo por su titular. 84
81 A lo largo de los años aparecieron en la prensa diversas noticias sobre la necesidad y cercanía de la recuperación del paso en la procesión de Miércoles Santo: El Porvenir, 26-2-1923, Cartagena Nueva, 25-4-1925, Cartagena Nueva, 11-3-1928, hasta que finalmente se anunció que el Cabildo Pleno de Mesa había aprobado su recuperación para la Semana Santa de 1936: El Noticiero, 28-5-1935
82 Hernández Martínez, Andrés, Santa Cena. Oro viejo de pasión california, Cartagena, 2004, p. 71
83 Baño Zapata, Rafael Manuel del, “El Apóstol Santiago en la historia de la Cofradía del Prendimiento de Cartagena”, en Año Santo Jacobeo 2010, pp. 83-95
84 Baño Zapata, Rafael Manuel del, “Evolución histórica de la procesión del Martes Santo 1940-2022: del Traslado de San Pedro al Traslado de los Apóstoles”, Revista de la Junta de Cofradías, 2023, pp. 28-39

Estos dos cambios a partir de 1940, la incorporación de la Cena y la desaparición de Santiago, son un síntoma inequívoco de que la procesión del Miércoles Santo ya no era, como lo había sido en sus orígenes, una reflexión sobre el momento del Prendimiento, sino que cada vez se va a convertir más en una procesión narrativa, que se va a ir alargando con el transcurso de la Pasión, de los acontecimientos que se desarrollaron en las horas en torno al Prendimiento, que se habían iniciado en el Cenáculo, proseguían en Getsemaní y finalizarían en el pretorio de Poncio Pilato. Del mismo modo, el papel cada vez más acusado de las agrupaciones en el desfile, fue generando la pérdida de unidad de la procesión, siendo sustituida esta por el papel individual que interpretaba cada tercio en el desfile. Y el síntoma más significativo de todos será que la Cofradía, cuando ya dispone de considerables medios económicos, en vez de recuperar la procesión a su estado anterior con Santiago Apóstol, se va a decantar por un nuevo paso que nunca había formado parte de la procesión california y que tiene un claro sentido narrativo en el discurso de la Pasión: los Azotes o Flagelación.
El primer documento conservado sobre este en el Archivo de la Cofradía es la autorización del Obispado a su incorporación a la Cofradía.85 En dicha autorización se señalaba que su salida se había acordado en un Cabildo General y que la intención de la hermandad era que se incorporase a la procesión de 1944. Probablemente, no había tal intención de momento pues, realmente, no aparece ese acuerdo en los libros de actas y aún había varios pasos tradicionales de la procesión sin salir, escondiéndose detrás de ello, quizás, la rivalidad con los marrajos y el deseo de asegurar la reserva de
este paso frente a la posibilidad de que aquellos también estuvieran interesados en sacarlo.86
De nuevo se aprecia la intervención del Hermano Mayor detrás de esta incorporación, puesto que está documentada la reticencia de diversos mayordomos a que se hiciese dicha imagen.87 Frente a ellos, el Marqués maniobró hábilmente, presionando con la posibilidad de que, según comentaba, si los californios no se decidían, Benlliure tenía otro posible comprador en Cartagena. Ante ello, se acordó adquirir la imagen, pero destinarla inicialmente a la procesión del Silencio.88 No obstante, el Hermano Mayor consiguió imponer su criterio finalmente a la Mesa de la Cofradía, que se veía también en la obligación de conmemorar con alguna novedad importante el Miércoles Santo el segundo centenario de la Cofradía que se celebraba al año siguiente, decidiéndose definitivamente que la Flagelación saliera dicho día. 89 Esto supuso la victoria de la visión de la procesión del Marqués frente a “la mezquindad de una rutina que sólo saben seguir los espíritus de corta visión”, según se señalaba en la prensa. 90
En este mismo sentido cabe interpretar la renovación completa de las imágenes de la Santa Cena, impulsada por la propia Agrupación y apoyada por el Hermano Mayor, que en principio estaba previsto que las realizara Benlliure91 pero que finalmente, a causa de su fallecimiento, las talló García Talens, y que debían de sustituir a unas imágenes que se consideraban por Balbino de la Cerra y otros cofrades “cabezonas y muy feas”.92
La procesión se configurará finalmente como una sucesión de tercios y pasos unidos por el hilo argumental del devenir de la narración de la Pasión. Cada uno de
ellos creaba su propia forma de participar en la procesión, independiente de la de los demás, procurando separarse de los tercios cercanos de diferentes maneras, como la colocación de la banda de música delante del tercio que realizó la Agrupación de la Cena en 1951 y que provocó las quejas airadas de la de la Samaritana93, o la implantación que realizó la Agrupación de San Juan del trono alegoría del ángel en 1953 con la finalidad de separarse del tercio de San Pedro.94
Así pues, en estos años terminará por estandarizarse en el Miércoles Santo el tradicional esquema de la procesión cartagenera: tercio, encabezado por el sudario y conformado por dos filas de alumbrantes, tambores, banda de música, directivos de la Agrupación vestidos de nazareno, y trono, en principio llevado por portapasos que, paulatinamente, fueron sustituidos por chasis con ruedas. En esta sustitución tuvo bastante que ver el elevado coste económico de los portapasos pagados y, sobre todo, el aspecto bastante descuidado que generalmente caracterizaba a estos y que desdecía del conjunto del desfile. Los primeros tronos en realizar este cambio fueron en los años 50 los de la Cena, por su envergadura y peso, y el de la Virgen por los problemas con el enorme manto azul. Dicha modificación se generalizó a partir de 1960 con la eliminación de los cables y la incorporación de las pesadas baterías bajo los tronos,95 manteniéndose a hombros sólo el de San Juan, aunque también incorporó ruedas algún año.
El proceso de ampliación de la procesión va a continuar enmarcado por la rivalidad con los marrajos. Así, la primera noticia de un nuevo elemento en la procesión de Miércoles Santo se produce simultáneamente a la incorporación a la procesión de
85 ACNPJPP, “Carta del Obispo de Cartagena al Hermano Mayor de la Cofradía California relativa a la incorporación de la Flagelación a la procesión de Miércoles Santo”, 28-4-1943
86 Ortiz Martínez, Diego, “El paso de los Azotes en la Cofradía Marraja”, El Flagelo, 7, 1997, pp. 12-13
87 ACNPJPP, Cabildo de Mesa, 12-6-1946
88 ACNPJPP, Cabildo de Mesa, 6-11-1946
89 ACNPJPP, Cabildos de Mesa, 5 y 14-12-1946
90 El Noticiero, 28-1-1947
91 ACNPJPP, Cabildo de Mesa, 6-11-1946
92 Rubio Paredes, José María, “¿Cómo los californios vendieron una Santa Cena obra de Francisco Salzillo?”, Cartagena Paso a Paso, 1988, pp.10-11
93 ACNPJPP, Cabildo de Mesa, 16-11-1951
94 El Noticiero, 7 y 13-3-1953 y ACNPJPP, “Crónica correspondiente al año 1953”, en Crónicas Memoria de la Cofradía, 1934-1982
95 El Noticiero, 7-4-1961
 Hachote de la Agrupación de la Santa Cena. Casa Fuster.1942. Foto: José Diego García.
Hachote de la Agrupación de la Santa Cena. Casa Fuster.1942. Foto: José Diego García.

Viernes Santo del grupo del Enterramiento de Cristo en 1959, informando el Hermano Mayor californio Francisco Celdrán de que “desde luego saldrá pronto un nuevo trono”,96 aunque sin concretar cuál. Poco a poco los californios fueron dando forma al proyecto que implicaba también
una transformación importantísima en el desfile de Miércoles Santo: la eliminación de la Samaritana 97que estaba participando en el mismo desde hacía casi 200 años. La idea inicial california era trasladar este paso al Domingo de Ramos, en el que sólo participaba el trono de la Entrada
en Jerusalén, con el objeto de darle mayor variedad a dicha procesión y, evidentemente, por la incomprensión que generaba la presencia de la Samaritana en la procesión narrativa en que se había convertido la de Miércoles Santo y que se iniciaría de esta forma en la Cena del Señor y finalizaría en el nuevo paso que se iba a incorporar, la Coronación de Espinas,98 y las imágenes aisladas que cerraban la procesión de San Pedro, San Juan y la Virgen del Primer Dolor. La idea inicial era que el elemento humano de la Agrupación de la Samaritana pasara a desfilar con la Coronación de Espinas, pero dicho proyecto provocó nulo entusiasmo entre ellos, lo que motivó finalmente la disolución de la Agrupación de la Samaritana y la creación de una nueva de la Coronación de Espinas. 99
Finalmente, el nuevo componente del Miércoles Santo californio se incorporó dicho día de 1963, 10 de abril, con el grupo tallado por Collaut-Valera, el nuevo trono de Rafael Eleuterio y el resto de los enseres construidos por la nueva agrupación, pasando por su parte el trono de la Samaritana a la procesión infantil de Domingo de Ramos, argumentándose también la falta de espacio que se generaba en Santa María al participar el nuevo trono de la Coronación de Espinas en la de Miércoles Santo. 100 No obstante, es claro que esto no era más que una excusa que ocultaba la incomprensión de este pasaje evangélico en una procesión de Semana Santa, puesto que, realmente, la peana de la Samaritana sí participó en la procesión de Miércoles Santo de 1963 (con lo que no se paliaba el problema de la falta de espacio en Santa María), aunque ya no con el grupo tallado por Sánchez Lozano, sino que se utilizó para portar el emblema de la Cofradía, saliendo así al modo de un carro bocina acompañada de un tercio de penitentes. 101 Este proceso de crecimiento de la procesión parecía no tener fin puesto que,
96 El Noticiero, 11-3-1959
97 En una entrevista a Juan Bernal, presidente de la Samaritana, se decía que su trono “pasará a figurar en un futuro próximo, según proyecto a la procesión del Domingo de Ramos”. El Noticiero, 25-3-1960
98 ACNPJPP, Cabildo de Mesa, 18-4-1961 y Cabildo Pleno de Mesa, 24-4-1961
99 Baño Zapata, Rafael Manuel del, “La creación de la Agrupación de la Coronación de Espinas y su primera salida en la procesión de Miércoles Santo”, El Flagelo, 23, 2013, pp.18-22 y ACNPJPP, Cabildo de Mesa, 15-5-1962 y Cabildo Pleno de Mesa, 21-5-1962
100 El Noticiero, 2-3-1963
101 El Noticiero, 15-4-1963
apenas finalizada la procesión de 1963, se anunciaron gestiones para realizar un nuevo paso para la procesión, concretamente el denominado Lavatorio de Pilatos para el que, al parecer, habían solicitado un boceto al mismo escultor que había realizado la Coronación de Espinas, Coullaut-Valera.102 No obstante, como comprobaremos a continuación, la situación económica no iba a acompañar a partir de este momento.
ESTANCAMIENTO DE LA PROCESIÓN EN UNA ÉPOCA DE CRISIS: 1964-1978
La segunda mitad de los años 60 y prácticamente toda la década de los 70 fue una época de fuerte crisis económica para la Cofradía, hecho que se vio incrementado por una situación dificilísima a nivel mundial a consecuencia de la llamada crisis del petróleo y que, en España, también se vio acompañada por la incertidumbre política y social de los últimos años del Franquismo y primeros de la Transición. En general, en los cabildos de esta época se repite sistemáticamente que la Cofradía se encuentra en una muy mala situación económica, a causa en primer lugar de la disminución de los ingresos y la necesidad de incrementar los gastos, especialmente a consecuencia del problema planteado por Villa Pilatos. Con respecto a los ingresos desaparecieron algunos atípicos como el impuesto que se cobraba sobre el precio de las entradas de los cines o las aportaciones sistemáticas de comerciantes a través de las petitorias de cada Cuaresma. Además, se produjo una muy importante disminución del ingreso procedente de la venta de sillas, mientras que el Ayuntamiento ponía serios problemas para costear la subvención.103 Con respecto al viejo almacén de Villa Pi-
102
103
104
105
latos, utilizado por la Cofradía aunque no era de su propiedad desde los años 30 y situado en la zona del Ensanche, el crecimiento urbano de la ciudad le afectó de lleno, hasta el punto de que los propietarios iban a construir un edificio en el solar que ocupaba Villa Pilatos, siendo la inversión que era necesaria para adquirir los bajos como almacén californio muy grande y muy difícil de afrontar. Finalmente, se consiguió financiar el pago del importe de su adquisición por 1.000.000 de pesetas 104 gracias al trabajo de los cofrades y al legado de 250.000 pesetas del testamento de Francisco Celdrán, Hermano Mayor fallecido en 1972.105 Por todo ello, y dada la enorme irregularidad de la subvención municipal, únicamente se pudo hacer frente a la salida de las procesiones a través de la obtención de préstamos bancarios con el aval personal del Hermano Mayor,106 o a través de préstamos de las agrupaciones, en mejor situación económica que la Cofradía, a esta. 107
Así pues y con esta coyuntura, era realmente muy difícil que la procesión experimentara nuevos crecimientos. Por ello el proyecto señalado a finales de la época anterior de la creación de una nueva agrupación para el Miércoles Santo que recibió diversos nombres, Lavatorio de Pilatos, Jesús ante Caifás, etc. fue definitivamente abandonado 108 ya que la Cofradía no podía colaborar lo más mínimo, al estar embarcada en el asunto de Villa Pilatos. 109 Ante esto la procesión sufrió un estancamiento generalizado, en el que habitualmente las distintas agrupaciones realizaron modificaciones menores, aunque quizás destacó sobre todas ellas la ejecutada por las agrupaciones de la Oración en el Huerto, Ósculo y Prendimiento que procedieron a ampliar sus tronos,
106 ACNPJPP, Cabildo Pleno de Mesa Extraordinario, 6-8-1969
107 ACNPJPP, Cabildo Permanente, 12-2-1978
108 ACNPJPP, Cabildos Pleno de Mesa 22-2-1968 y 26-4-1968
109 ACNPJPP, Cabildo Pleno de Mesa, 9-8-1967
110 Ortiz Martínez, Diego, El Prendimiento. 275 años de devoción y procesiones, 2022, p. 131
realizados en los años 20 por Luis de Vicente, dado que el canon de las nuevas imágenes, realizadas tras la Guerra Civil, era bastante mayor que el de las anteriores de Salzillo y consideraban que las imágenes estaban apiñadas sobre dichas peanas. Lo que se hizo fue añadirles a los tres tronos una peana superior y ampliar las tallas, imitando de forma muy lograda el estilo del tallista granadino. Estas modificaciones fueron realizadas por Rafael Eleuterio en el Prendimiento110 y la Oración en el Huerto.111 Para el Ósculo112 realizó una primera intervención, que no terminó de gustar, Rafael Terón, realizando posteriormente la ampliación el citado Rafael Eleuterio. Estas intervenciones se llevaron a cabo entre mediados de los 60 y mediados de los 70.
Los cofrades, con respecto a la extensión de la procesión, era conscientes de que se estaba cerca del gigantismo y que los problemas que podía acarrear iban en detrimento de la unidad del cortejo. Por ello se intentó adoptar algunas soluciones que mejoraran el aspecto de la procesión, aunque algunas de ellas solamente se plantearon, pero no se ejecutaron en estos momentos por la posible impopularidad que podían traer consigo. Tal fue la propuesta, planteada por primera vez, 113 de eliminar de la procesión a los niños nazarenos. Otras ideas que sí se llevaron a la práctica para mejorar la procesión fueron la constitución de una Comisión Técnica que adoptara acuerdos de obligado cumplimiento por todos los tercios, antecedente del actual Cabildo Técnico, 114 la utilización de un tractor para subir los tronos a ruedas por la rampa hasta el interior de la iglesia de forma que se aligerase la recogida de la procesión o el establecimiento de topes máximos y mínimos de
111 Oración en el Huerto 1758-2003. 75 aniversario, p. 28
112 Ruiz Manteca, Rafael, El Beso de Judas en la Semana Santa de Cartagena, 2ª ed., 2004, pp.66-67 y ACNPJPP, Documentación relativa a obras de arte de la Agrupación del Ósculo. Con respecto a la ampliación de los tres tronos véanse Cabildo de Mesa 1-2-1968 y ss.
113 ACNPJPP, Cabildo Pleno de Mesa, 3-6-1971
114 ACNPJPP, Cabildo Pleno de Mesa, 9-6-1975
capirotes en los tercios, 115 ya que la proliferación de banderines, galas, etc. alargaba enormemente la extensión de cada tercio.116
La sociedad española ha experimentado en los últimos 40 años unos cambios muy notables que, evidentemente, han tenido su reflejo en la Cofradía California y en su máxima expresión pública que es la procesión de Miércoles Santo. El primero de ellos podemos considerarlo de carácter general y de índole social. La aparición de las agrupaciones había supuesto en su momento la incorporación de los hermanos de forma activa tanto al desfile, como a la aportación de medios para poder organizarlo y adquirir novedades patrimoniales. No obstante, la estructura social y económica española vedaban el acceso a la Cofradía a las capas más bajas de la sociedad, aunque en teoría pudiera ser californio cualquiera que lo deseara, puesto que, para participar en las procesiones, al menos, era necesaria una cierta capacidad económica que no estaba al alcance de todo el mundo, especialmente en los difíciles años de posguerra. Esto cambió con el desarrollismo de los años 60, la transición democrática, y la relativa mejora económica117 que supuso la progresiva implantación de la llamada “sociedad del bienestar”, en la que el ocio ocupaba un puesto importante en la escala de valores (y las procesiones cartageneras han tenido y tienen una parte significativa de carácter festivo), que hicieron que las agrupaciones cada vez se abrieran a un número mayor de hermanos de todas las clases sociales. Ello se manifestó fundamentalmente en que cada vez
115 ACNPJPP, Cabildo Pleno de Mesa, 27-5-1974
116 ACNPJPP, Cabildo Pleno de Mesa, 1-3-1976
más personas deseaban participar en las procesiones, produciéndose el aumento del número de penitentes de los tercios, la implantación de los llamados “fuelles” y la creación de tercios filiales o incluso de nuevas agrupaciones. En este mismo aspecto se enmarca el intento de creación de una nueva cofradía que pretendía realizar su procesión al margen de las tradicionales 118 y que, a la larga, terminó provocando una modificación en la gran procesión california, con la incorporación del tercio actualmente denominado de la Sentencia y que salió por primera vez en la procesión de Miércoles Santo de 1984 como Lavatorio de Pilatos.119 Sus inicios fueron difíciles ya que carecían prácticamente de patrimonio aunque paulatinamente fueron mejorándolo: vestuario de los penitentes, sudario, hachotes, trono y las propias imágenes, actualmente obra de Hernández Navarro.
Otro cambio notable que ha experimentado la sociedad española en los últimos años ha sido el de la incorporación de la mujer a las cofradías. En la España de los años anteriores la mujer ocupaba un puesto social secundario y en las procesiones cartageneras era prácticamente inexistente, con excepción de los limitados casos de las agrupaciones de la Virgen del Amor Hermoso del Resucitado y de la Verónica marraja. En la Cofradía California su papel se había reducido al ejercido por las camareras de las distintas imágenes y la ocupación casi exclusivamente del culto de la Junta de Señoras. No obstante, en estos años se empieza a tomar conciencia de que es necesario incorporarlas a la procesión, seguramente a petición propia. Para ello se estableció una doble vía: la conformación de tercios filiales exclusivamente femeninos y la de tercios mixtos. El primero que siguió la forma
enumerada en primer lugar fue el del Juicio de Jesús, bajo la tutela de la Agrupación de San Juan,120 anunciado por el Hermano Mayor Juan Alessón tras la Semana Santa de 1978 y que desfiló por primera vez el 11 de abril de 1979. Otros tercios que siguieron similar forma de implantación fueron el femenino de la Agrupación del Prendimiento, que se hizo cargo del carro bocina de la Cofradía en las procesiones californias, desfilando por primera vez el Miércoles Santo de 1991, el femenino de San Pedro que analizaremos a continuación ya que en él se mezclan aspectos variados que hacen compleja su incorporación, y el femenino de la Agrupación de Santiago, cuya incorporación al Miércoles Santo se aprobó en 2013121 y tras una larga gestación saldrá por primera vez con las imágenes de Romero Zafra del Lavatorio de los Pies en la Magna Procesión del Prendimiento de 2024, tras un periodo en el que el tercio sin trono acompañaba el Martes Santo al masculino del apóstol.
La Agrupación de San Pedro Apóstol en los años 70 se había hecho cargo del tercio y trono de Santiago el Martes Santo con la intención de que sus jóvenes pudieran participar en una procesión hasta que tuvieran hueco en el tercio titular.122 No obstante, diversas circunstancias motivaron que, finalmente, a principios de los 80 San Pedro dejara de ocuparse de Santiago, los jóvenes sampedristas no participaran en el tercio de este apóstol, y se llegase a un acuerdo con la Agrupación de Santiago para que esta funcionase como cualquier otra agrupación. Como compensación, San Pedro obtuvo el compromiso de la Cofradía de poder sacar un paso de las Negaciones, 123 cuya gestación se vio mezclada con una fuerte polémica con los marrajos, motivando la
117 ACNPJPP, Cabildo Pleno de Mesa, 21-2-1979. En este Cabildo, por primera vez en muchos años, se dice que comienzan a mejorar las cuentas e incluso se habla de superávit.
118 Se comentaba en un Cabildo que los hermanos mayores de las cofradías tradicionales habían recibido una carta de un grupo de chicos que deseaban sacar una nueva procesión, a lo que el Obispo y los propios hermanos mayores se oponían. ACNPJPP, Cabildo Pleno de Mesa, 28-1-1977
119 ACNPJPP, Junta de Gobierno, 28-4-1983, Cabildo Pleno de Mesa 11-5-1983 y Cabildo de Mesa, 19-12-1983
120 ACNPJPP, Cabildo de Mesa 18-4-1978
121 ACNPJPP, Cabildo de Mesa, 25-10-2013
122 Baño Zapata, Rafael Manuel del, “Evolución histórica de la procesión del Martes Santo 1940-2022: del Traslado de San Pedro al Traslado de los Apóstoles”, Revista de la Junta de Cofradías, 2023, pp. 28-39
123 ACNPJPP, Acta de la reunión entre los presidentes de las agrupaciones de San Pedro Apóstol y Santiago Apóstol, bajo la presidencia del Hermano Mayor y Junta de Gobierno de la Cofradía, 8-3-1984

imposibilidad de que finalmente saliese dicho paso. 124 Las negociaciones fueron largas para que finalmente se consiguiese que la Junta de Cofradías diera el visto bueno al nuevo paso del Arrepentimiento de San Pedro,125 que finalmente salió a la calle el Miércoles Santo 7 de abril de 2004, ubicado entre el Juicio de Jesús y la Flagelación.126 En el transcurso del tiempo, por los cambios sufridos por la Cofradía y Agrupación, pasó de la previsión de convertirse en un tercio juvenil a conformarse como un tercio femenino.
La otra forma de incorporación de la mujer a la procesión de Miércoles Santo fue la de la conversión en mixtos de algunos tercios tradicionalmente masculinos. El primero de ellos fue el de la Flagelación,127 siguiendo paulatinamente otros muchos. A pesar de que habitualmente se considere que se ha pretendido con ello igua-
lar a la mujer, realmente pudiera ocultarse detrás de esto el descenso generalizado del número de penitentes masculinos y la necesidad de completar los tercios.
Tras comentar las nuevas incorporaciones a la procesión de Miércoles Santo, es preciso analizar la vuelta a dicho desfile de la añeja presencia de Santiago Apóstol que, por el cambio de sentido de la procesión, había dejado de participar en la misma tras la Guerra Civil. En cambio, el apóstol había tenido una presencia ocasional en la procesión de Martes Santo entre 1943 y 1950, 1965-1969 y a partir de 1972, aunque tras ellas se escondían otros intereses, como el interés de relacionar a San Juan con el Parque de Artillería, el deseo de promoción turística del Ayuntamiento o los de conseguir un tercio juvenil por parte de la Agrupación de San Pedro. Sin embargo, en los primeros años
80 en la Agrupación de Santiago, aparte de los componentes sampedristas, pronto comenzaron a incorporarse californios no pertenecientes a dicha agrupación que deseaban una Agrupación de Santiago al mismo nivel de las restantes y que consideraban que la dependencia de la Agrupación de San Pedro era una hipoteca que impedía el crecimiento de la de Santiago, siendo imprescindible para ellos que el apóstol recuperase su puesto tradicional en la procesión de Miércoles Santo, manifestando por primera vez el deseo de algunos de sus componentes de participar en dicho día en un cabildo celebrado a principios de 1977,128 propuesta no aceptada en general por los miembros de la Mesa california. No obstante, una vez conseguida la independencia de San Pedro, los santiaguistas continuaron con el anhelo de que su titular saliera Martes y Miércoles Santo, al igual que
124 ACNPJPP, Cabildo de Mesa, 19-6-1990
125 ACNPJPP, Cabildo de Mesa, 2-7-2002
126 ACNPJPP, Cabildo Permanente, 30-3-2004
127 ACNPJPP, Cabildo de Mesa, 8-6-1979
128 ACNPJPP, Cabildo Pleno de Mesa, 28-1-1977
 Sudario Agrupación de la Flagelación. Balbino de la Cerra y Anita Vivancos. 1955. Foto: José Diego García.
Sudario Agrupación de la Flagelación. Balbino de la Cerra y Anita Vivancos. 1955. Foto: José Diego García.

ocurría con los otros apóstoles, 129 a pesar de la ya citada oposición de muchos californios, entre ellos el Hermano Mayor Juan Alessón.130 Sin embargo, el cambio de Hermano Mayor con el nombramiento de Pablo Francisco López Álvaro significó un importante apoyo para los santiaguistas que consiguieron volver a figurar en la principal procesión california en el año 1983.131
Un cambio ciertamente notable en la procesión de Miércoles Santo en los últimos años ha sido el de la vuelta de los tronos a hombros, tras su práctica desaparición a finales de los 50 y principios de los 60. El motivo de dicha desaparición fue, como ya se comentó, estético y económico. Sin embargo, la vuelta de los portapasos a partir de los años 80 fue totalmente distinta, pues ya no eran pagados, sino que eran devotos que deseaban un contacto mucho más estrecho con la imagen que no podían conseguir desde el puesto de penitente. De esta forma, el antiguo personal asalariado fue sustituido por co-
129 ACNPJPP, Cabildo de Mesa, 1-2-1983
130 ACNPJPP, Cabildo de Mesa, 14-2-1983
frades, algunos de ellos de elevado nivel social y económico, que paulatinamente pasaron a llevar a hombros nuevamente los tronos de la Flagelación, Sentencia, Santiago, San Pedro y Virgen del Dolor y se incorporaron al de San Juan, que había sido el único que había mantenido prácticamente en todo momento dicha forma de portar el paso.
Finalmente, el alargamiento de los últimos años de una procesión ya de por sí extensa, que ocupaba prácticamente todas las calles del recorrido, ha motivado distintas alternativas de ampliación del itinerario que no se había modificado desde 1930. Así, hubo un primer cambio en 1984 con el añadido de las calles Carmen, Canales y Juan XXIII, modificado poco después sustituyendo Canales por plaza de Alcolea y calle Salitre, para volver al tradicional durante unos años. A partir de los años 2000 se volvió a realizar una modificación, sumando las calles Baños del Carmen, Juan XXIII y San Juan, sustituyéndose estas unos años después por
el itinerario actual que incorpora Sagasta, San Roque y Carmen. La gran extensión de la procesión obligó a implantar en la procesión ayudas tecnológicas,132 que resultan totalmente ajenas a Semanas Santas de otros lugares, como diversos tipos de intercomunicadores que permiten la conexión entre distintas partes de la procesión.
Y de esta forma llega la Magna procesión del Prendimiento a 2024, con la que los californios ofrecen a cartageneros y visitantes su forma de ver la Pasión, con unas características y una complejidad que la hacen muy distinta a aquella primitiva procesión de 1748 cuando un grupo de hermanos sacaron por primera vez a las calles de Cartagena al Santísimo Cristo del Prendimiento.
131 Salmerón Martínez, Manuel, “Santiago Apóstol en la Semana Santa de Cartagena”, en Santiago Apóstol, 2003, pp. 43-95 y ACNPJPP, Cabildo Permanente, 30-3-1983
132 Se utilizaron parece que por primera vez en la Semana Santa de 1984. ACNPJPP, Cabildo de Mesa, 6-6-1984

Queridos hermanos:
Siempre es un motivo de alegría dirigirme a vosotros, en primer lugar, porque ello implica que esta revista anual está a punto de publicarse, lo cual es una magnífica noticia y, en segundo lugar, porque ello significa que estamos en Cuaresma y que nuestro objetivo principal como cofrades, revivir la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, está próxima a materializarse, exteriorizándose así nuestro trabajo de todo un año.
En este número quiero hablaros del compromiso cofrade que, sin duda, se erige como la piedra angular que sostiene la rica tradición de nuestra Cofradía y como el eje sobre el que gira la misma. Este vínculo inquebrantable conlleva la responsabilidad de preservar y transmitir con rigor histórico las costumbres que han perdurado a lo largo de los siglos y que tenemos la obligación se seguir manteniendo.
Enraizado en la devoción, el compromiso cofrade implica más que una simple participación en una procesión. Se traduce en un respeto profundo por los cultos, el hábito y los elementos y aba-
lorios que definen nuestra Cofradía. Cumplir con estas tradiciones no es un deber mecánico, ni automático, sino una expresión viva de fe y respeto por la historia que se lleva consigo en cada procesión, y por el profundo reconocimiento a nuestros antepasados, verdaderos artífices de la grandeza de nuestra querida Cofradía Marraja. Nosotros construimos el presente, pero dando gracias a los que lucharon y se esforzaron por dejarnos el legado de lo que es hoy nuestra realidad cofrade.
El cumplimiento de la tradición no solo implica el mantenimiento de actos y ritos, sino también la comprensión de su significado.
Con rigor histórico, los cofrades se sumergen en el pasado para comprender la evolución de sus prácticas y asegurarse de que éstas se transmitan fielmente a las generaciones venideras. Este compromiso con la autenticidad es esencial para preservar la esencia de la tradición cofrade.
Y no soy partidario de las innovaciones caprichosas, bajo el pretexto de ir con los tiempos, sólo hay que innovar para mejorar lo existente, para engrandecer, pero siempre con sentido y con exquisito rigor.
Por otra parte, más allá de las solemnidades, la caridad cofrade se erige como un pilar fundamental.
La devoción no se limita a las procesiones; se extiende hacia la comunidad, ex-
presándose en obras que alivian el sufrimiento y fomentan la solidaridad, como nuestra Fundación marraja con su gran manifestación social: la Casa Hogar Soledad de los Pobres. Desde estas líneas te pido que formes parte del gran proyecto marrajo de ayuda al prójimo.
Este compromiso caritativo refleja la esencia misma de la fe, transformando las creencias en acciones que mejoran la calidad de vida de quienes más lo necesitan.
Así, el compromiso cofrade trasciende lo ritual, convirtiéndose en un lazo indisoluble entre el pasado y el presente.
Cumplir con la tradición con rigor histórico y practicar la caridad cofrade no solo nos hacen reconocer el legado de nuestros antepasados, sino que nos hacen mejores con nuestros hermanos iluminando el camino hacia un futuro donde la fe, la historia y la compasión se entrelazan de manera inexorable.
Rigor histórico, practicar la caridad, y tener siempre presente el espíritu y la idiosincrasia marraja nos ayudarán a ser mejores. Sin embargo, la globalización cofrade supondrá el fin de nuestras señas de identidad.
Un fuerte abrazo hermanos.
Francisco Pagán Martín-Portugués Hermano Mayor
1. LA IMPORTANCIA DEL PATRIMONIO Y LA PROGRESIVA CONCIENCIACIÓN EN LOS ÚLTIMOS CUARENTA AÑOS PARA SU CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
La imaginería religiosa, en nuestro caso, ha sido y es la excusa perfecta para entorno a ella, realizar los más variados objetos muebles e inmuebles con finalidad de exhibición cultual y, más recientemente para conservarlas.
El encargo a un imaginero de una talla de vestir, por ejemplo, conllevará la realización de un vestuario, de una túnica con capa y manto de procesión ricamente bordado, y la confección del resto del ajuar necesario para su correcta vestimenta tras el análisis iconográfico de la imagen: coronas de espinas, ungüentarios, corazones traspasados por puñales, anillos, broches, pendientes, cordones para maniatar, etc. han servido a la interpretación de la Pasión de Cristo.
Para salir en procesión necesitarán un soporte (trono, paso, andas) acorde con el tipo de imagen y con la costumbre y tradición de la Cofradía o ciudad que se trate; y, por último, necesitará durante todo el año un lugar donde alojarlas, bien abierto al culto (una capilla, un altar mayor) o bien un almacén, tapada junto a su soporte de forma que se evite todo tipo de deterioro.
Durante mucho tiempo los cofrades, con la mejor voluntad posible, han tratado este patrimonio conforme con su leal saber y entender de conformidad con el momento histórico vivido; siguiendo unos criterios de mantenimiento que, en las más de las veces, no ha respondido a ningún protocolo básico para una decente gestión del patrimonio. Y desde la perspectiva actual, nos encontramos con ejemplos incalificables de burdos repintes de cualquier tipo y condición, el uso indiscriminado de clavos o tornillería para su-
jeción de adornos e la talla, cuando no de pegamentos; o de recosidos cuando no zurcidos o trasplantes infaustos en los vestuarios y bordados, hechos en muchas ocasiones con la mejor voluntad regada por un gran desconocimiento acorde con un determinado momento. Hasta no hace mucho -y aún es objeto de cierta polémica- predominaba la función devocional extrema de la imagen sobre su conservación, que se ejemplifica en todo tipo de contacto con la imagen que mancha y deteriora la policromía e incluso la preparación y la madera.
Las procesiones de Semana Santa son fruto de la expresión contrarreformista católica para catequizar al pueblo por medio de una imaginería ejecutada eficazmente para suscitar en el creyente los sentimientos de pena, culpa, cambio, devoción y cercanía al hecho religioso, como, por ejemplo, mostrándolos vestidos como nosotros; así, esta teatralización catequética persigue estas reacciones en el espectador, acercándosela lo máximo posible para convertirlo en receptor directo de lo que presencia.
En lo que nos concierne, esto ha dado lugar a que una vez que la imagen, el manto bordado o el trono salen del ámbito del taller del escultor, bordadora o tallista, se atenúe la paternidad de la obra para que, por mor de las creencias y la piedad popular, la misma pase a ser posesión de sus devotos.
Y la devoción popular empezando por la del cofrade, durante mucho tiempo ha sometido al objeto de culto a todo tipo de situaciones cuyo resultado suele ser el mismo: su deterioro, cuando no su trasformación e incluso destrucción, causada ,entre otros motivos, por el exagerado uso de este patrimonio cultural (imágenes, objetos textiles…) para una variedad de actos diferentes al primigenio para el que fue creado: la procesión, pero para

este supuesto las cofradías tienen asumido su deterioro por ser este su cometido. De ahí la evolución del concepto de conservación del patrimonio deteriorado.
Históricamente, la evolución del concepto del patrimonio a proteger ha ido variando; así se ha calificado como histórico, histórico-artístico, hasta el actual de bien cultural para abrazar categorías patrimoniales no incluidas históricamente en el concepto. No será hasta inicios del siglo XIX cuando se empiecen a adoptar criterios académicos para su conservación. Y habrá que esperar al siglo XX para que un historiador austriaco llamado Aloïs Riegl1 nos haga reflexionar sobre su teoría sobre el culto moderno a lo que él denomina, genéricamente, el monumento.
Es interesante para terminar esta introducción, conocer los valores que Riegl considera que tienen los monumentos para el espectador: 1) valores rememorativos, como el valor de lo antiguo, por el que apreciamos el paso del tiempo y nos conecta con el pasado; o el valor históri-
1 RIEGL. A., El culto moderno a los monumentos. Caracteres y origen. Madrid, La Balsa de la Medusa, 2007.
co, por el que el monumento representa una etapa determinada en la evolución de un campo creativo del hombre, o cuando intencionadamente pretendemos que la obra aspire a la inmortalidad y por ello los mantenemos siempre vivos. 2) Y valores de contemporaneidad, como es el valor de uso, por el que el monumento responde a nuestras necesidades actuales y que requiere la aparición de medidas de conservación y restauración; y el valor artístico, que es la facultad que tiene el monumento para satisfacer nuestras exigencias espirituales y estéticas en el presente, bien por su novedad, bien por pertenecer a una época anterior.2
Si sustituimos el término “monumento” por “imagen”, bordado cartagenero, túnica, corona, restauro… veremos que hoy en día la construcción teórica sobre el patrimonio histórico-artístico hecha por este historiador responde a nuestra per-
concienciación de que disponemos de un patrimonio cultural que tenemos que conservar y mantener para transmitir es fruto de esta reflexión, conscientes que el tiempo juega en contra de la obra, aparte de la disminución de artistas, artesanos y profesionales en estas materias.
Por eso este estudio tratará sobre la gestión del patrimonio de los marrajos en la actualidad, y que se divide en tres partes: el taller de costura y bordado cartagenero; el almacén de conservación del vestuario, y la conservación-restauración del patrimonio monumental: imágenes, tallas y tronos.
Lo que viene a continuación es fruto de la asistencia a charlas de formación, tertulias en la cofradía y entrevistas a los equipos que componen estos talleres, para recoger el parecer y conocimientos de los distintos profesionales y cofrades involucrados en el mantenimiento.

cepción sobre el patrimonio cofrade que, a partir del último tercio del siglo XX y hasta hoy, ha desarrollado exponencialmente la necesidad de gestionarlo científicamente, conservándolo y restaurándolo con parámetros académicos.
Empero, la Cofradía Marraja ha evolucionado en la gestión del patrimonio desde hace años conforme queda dicho. La
Por último, es necesario el reconocimiento de la labor de las personas que actualmente están al frente de estas labores y trabajos: Dña. Inés Rodríguez Gómez; Dña. Maribel Pan Guillén, D. Juan Luis Aguirre de la Monja y Dña. Ana Sierra Méndez, y sus equipos. Y es significativo que en las entrevistas hechas de forma individual todos coincidieron en la importancia de la gestión del patrimonio
y su conservación; y en el mantenimiento de nuestras mejores tradiciones artesanas para poder trasladarlas en las mejores condiciones posibles al futuro, conscientes de lo que tenemos es contingente e irrepetible.
2. EL TALLER DE COSTURA MARRAJO, GERMEN DEL NUEVO TALLER DE BORDADO CARTAGENERO
El ciclo de tertulias marrajas de 2024 que se realiza en la sede social de la calle Jara se inició con la dedicada al taller de costura y bordado de la Cofradía. Fruto de esta charla en la que intervinieron las encargadas de ambos talleres, y de estar un par de tardes con sus componentes es del contenido de esta narración.
2.1. LOS INICIOS: EL TALLER DE COSTURA
Inés Rodríguez Gómez, marraja de la Verónica desde que se conoce, es la batuta del taller de costura y bordado. Recuerda los inicios allá por 1996 como una apuesta personal del Hermano Mayor D. José Miguel Méndez Martínez, y del entonces capellán Rvdo. D. Francisco Montesinos Pérez-Chirinos hace ya 28 años.
La idea inicial no era coser para la cofradía, sino enseñar a personas que no tuvieran un medio de vida para que pudiesen aprender a cortar, coser, bordar, etc., en definitiva, un poco de todo. Así abrieron el primer taller en un piso cedido en la Alameda de San Antón, pero con este objetivo no funcionó. Sólo una persona se interesó y de hecho consiguió trabajo gracias a lo que aprendió en el taller; pero paradójicamente con el paso del tiempo nadie más se interesó. Pero estas cofrades tornadas en modistas no se amilanaron y decidieron reinventarse, por lo que continuaron voluntarias para “coser” cuanto necesitara tanto la cofradía como las agrupaciones. Recuerdan que, para sobrevivir los primeros años, organizaban loterías familiares y sorteos con labores hechas en el taller.
Con el tiempo, se trasladaron a otro inmueble sito en la plaza Castellini, y de allí, unos meses a Bretau en espera de la in-
2 GARCIA MORALES, Mª Victoria y otros, El estudio del patrimonio cultural. Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2017.
auguración de la nueva sede de la calle Jara, donde concluyeron la etapa nómada ocupando una espaciosa habitación en el tercer piso, preparada con todos los equipos y material necesario para sus labores. Son conscientes de que su labor es sorda y callada, pero están r muy satisfechas con la labor que desarrollan tanto a nivel cofrade y como grupo humano, donde se respira un verdadero ambiente de camaradería que, lo reiteran continuamente, está abierta a todo aquel que se quiera incorporar.
ajuar: cortinas, colchas, cojines, etc. También la bandera bordada en oro de la cofradía marraja que cuelga del balcón principal de la sede el Miércoles de Ceniza y durante la Semana Santa está hecha por ellas. Los dos vestuarios que tiene la Virgen del Rosario han sido cortado y bordado por ellas, al igual que el vestuario de la Verónica que está en la hornacina de la capilla marraja. Y muchas de las túnicas de las Vírgenes marrajas.
Y también han hecho encargos para fuera de la Cofradía, como los purificadores y

En el taller realizan las labores más variadas, lo más habitual túnicas se ha convertido de nazareno marrajos –por supuesto– “aunque también hemos hecho alguna california y del resucitado” afirman de buen grado mientras cosen. Respecto de la túnica marraja se muestran muy “puristas”; porque ellas la confeccionan con fuelle para poder caminar mejor, no lleva abotonadura ni manguitos, y se remata en el cuello con una tirilla blanca que se cierra con polleras, que sustituye al pañuelo blanco, vetado por las instrucciones de vestuario marrajas.
Han confeccionado muchas más cosas para la cofradía e incluso para regalos, como unos baberos bordados con el lema “soy marra”, fundas para las varas de nazareno o para las medallas de la cofradía en terciopelo siempre morado. Cuando se equipó la Casa-hogar de ancianos de la Fundación Marraja, realizaron todo el
ría del Carmen Pedreño, Marisol Morales Sánchez y Cariluz García Vicente. Las últimas incorporaciones antes de la pandemia han sido Isabel Muñoz Barcelona y Nica Bas. Todas coinciden en que no sólo se trata de coser, sino de hacer cofradía y hermandad.
El destino de los donativos que consiguen con las ventas por la confección de las túnicas de nazareno y trabajos externos va íntegro a la Fundación Marraja, porque mientras ellas puedan y haya gente en el taller eso será así. Incluso la compra de hilo o algún material lo costean en gran parte ellas, que se confiesan como el “sastre del hornillo, que cosía de gratis y ponía el hilo”
Orgullosas enseñan algunos reconocimientos que han tenido a lo largo de los años, como el de hermanas de honor de la Agonía, un cuadro con el sudario del Nazareno con el que las distinguieron en cuñas y rampas y, entre otros, el que Manuel Ponce les hizo siendo presidente de la Fundación Marraja.
Mientras se prestan a hacerse una foto, consideran que el taller se tiene que publicitar más para que que no se pierda la labor que realizan, les faltan manos para coser y, sobre todo, para cortar los patrones donde Pepita Pérez socarronamente afirma que entre corte y corte va buscando una silla en la que reposar su “chasis”.
ropa de monaguillos para la Parroquia de los Padres y también las de la Basílica de la Virgen de la Caridad, o unos manteles para el altar de la Parroquia de San Pablo.
Están contentas porque su labor ha llegado también a las agrupaciones, para los soldados romanos confeccionaron las faldas color hueso y las capas de terciopelo morado de los legionarios. Los de la Santa Agonía son actualmente “clientes vip”, a los que han arreglado los nuevos fajines estrenado tras la pandemia y cuya terminación dejaba mucho que desear; ahora les están confeccionando mochos y petos nuevos para la banda de música, y cosiendo la botonadura de las túnicas de penitente de la Agonía.
Cuentan que llegaron a ser treinta mujeres, entre las fundadoras que persisten continúan, aparte de Inés, Cati Cara y Pepita Pérez Martínez, luego se unieron Ma-
Pero el taller de costura desde finales de 2019 se ha ampliado con otro grupo de bordadoras, fruto del interés del actual Hermano Mayor Francisco Pagán Martín-Portugués, que ha conseguido “fichar” a una bordadora de prestigio que se ha rodeado, ahora sí, de un grupo de alumnas con muchas ganas de aprender.
2.2. LA CONTINUACIÓN: EL NUEVO TALLER DE BORDADO CARTAGENERO
Maribel Pan Guillén ejerce de matriarca entre sus alumnas, quienes le profesan un gran cariño. Maribel es de las pocas prestigiosas bordadora cartagenera que nos quedan pese a estar ya jubilada.
La idea del taller surge de un sentimiento de Maribel, quien viendo por televisión la procesión del Miércoles Santo comentada por Pedro Pena Moreno ya fallecido quien

fue muchos años guardalmacén general californio. Al paso de la Stma. Virgen del Primer Dolor comentó su confección en el típico bordado cartagenero, y el peligro de desaparición que corría porque no quedaban ya grandes talleres en la ciudad donde realizarlos. Maribel no pudo dormir esa noche dándole vueltas al asunto. Días después se lo comentó a María Ángeles Yepes, esposa del Hermano Mayor marrajo Francisco Pagán que, enterado, contactó con ella y le propuso abrir un taller de bordado cartagenero en la Cofradía Marraja, aceptando gustosa la propuesta.
A Maribel siempre le han gustado las manualidades y la pintura, comenzó a mediados de los años ochenta en un taller que abrieron en la económica, donde estuvo con una amiga el tiempo justo para aprender aquello que necesitaba. Ya en casa comenzó a dibujar y a bordar. Recuerda que su primer trabajo fue una túnica y estandarte para la Virgen de los Dolores de su barrio. Conforme los encargos aumentaban de volumen decidió abrir un taller en un bajo de su propiedad en los Dolores, donde llegó a congregar hasta 10 mujeres bordando a la vez.
Entre los trabajos hechos para la Semana Santa Cartagenera los primeros se remontan a 1989 donde de la mano del mítico presidente de San Juan Californio Julio Ortuño bordó varios juegos de capas, un sudario y una túnica. Pero también les ha trabajado mucho a los marrajos, así a San
Juan le bordó una túnica de capilla; a Sta. María Magdalena la túnica de procesión, donde la agrupación le dejó libertad de composición, e incluso le retocó el manto de procesión en la parte del pomo, que los “bordesicos” cartageneros decían, antes del arreglo, que más parecía una copa de Europa del Real Madrid que un ungüentario. También es suyo tanto el diseño como el bordado de los elegantes fajines de vitola que los penitentes de la Magdalena lucen en la procesión del Santo Entierro.
El último trabajo que realizó es el actual manto de procesión de la Virgen del Amor hermoso, momento en el que decidió por la edad cerrar el taller y jubilarse hasta que aceptó la propuesta de Francisco Pagán a finales de 2019, en vísperas de la pandemia del Covid-19. A su llegada se encontró con varias alumnas pertenecientes a la Cofradía, y algunas otras que deseaban aprender. Pero reconoce que como esto no es rápido y muy laborioso, el índice de abandonos es alto, máxime con la pandemia de por medio que tantas cosas ha ralentizado.
A todos los interesados en las procesiones y en este trabajo artesano les gusta mucho que Cartagena disponga de una “denominación de origen” propia como es el llamado bordado cartagenero, y así tanto Maribel Pan, como Inés Rodríguez y Juan Luis Aguirre coinciden en destacar sus cualidades y diferencias con otros tipos de bordado en oro. Así, en Lorca
se matiza mucho el dibujo –con hilo a mano–, pero no bordan con hilo de oro, sino de seda, tradición que mantienen bien arraigada. El bordado en oro hecho en Andalucía se realiza bordando las piezas separadas en un tambor donde luego se ribetean con cordoncillo dorado y se cosen a la pieza principal como si fuera un puzle. Y en Cartagena, se borda en oro directamente sobre la pieza de tela, que se coloca sobre un bastidor donde se dibuja primero y luego, por pares de bordadoras, una por el anverso y otra por el reverso, van cosiendo directamente sobre la tela, lo que es más dificultoso conforme de mayor tamaño es la pieza; bordándose desde la parte central hacia el exterior, de ahí que consideran que es el cartagenero el que tiene más mérito por coser directamente con la complicación del oro, y no por mero chauvinismo.
El equipo humano que forma el taller está formado por varias mujeres de distintas edades y, pese a que no se desprecia a nadie, consideran que es mejor empezar joven, lo que garantizará la recuperación de futuro del bordado, con la premisa de que tiene que gustar y presentar la candidata unas cualidades mínimas porque fácil reconocen que no es. Según la maestra Pan, “progresan adecuadamente”, aunque aún les falta por aprender “puntos” (formas de bordar las figuras) pero las alumnas muestran ilusión, acrecentada con la satisfacción de pensar “esto lo he hecho yo”. Es cierto que al principio el bordado no salía perfecto y había que deshacer y comenzar de nuevo, algo habitual en el sistema que utiliza nuestro bordado. Sin embargo, ahora están deseosas de que las agrupaciones marrajas se acuerden de ellas y les encarguen trabajos, como por ejemplo en el que están trabajando ahora, que es una túnica bordada de capilla para una imagen que no se puede desvelar aún.
Todas coinciden que el bordado es una artesanía lenta por la forma de proceder, puesto que el oro no se enhebra ni cose, sino que en el reverso hay que afianzarlo con materiales resistentes e inocuos como puede ser la cola blanca de carpintero. En esta túnica llevan casi un año para bordarla, trabajando dos tardes por semana, pero desde noviembre pasado le dedican más tiempo para estrenarla esta Cuaresma.
Entre las incorporaciones iniciales están alumnas aventajadas como Rosario Martínez y Belén Donate, marrajas y encantadas de pertenecer al taller; o María de los Ángeles Hernández, granaína afincada en Cartagena por matrimonio con Chete García Hernández, guardalmacen de San Juan californio, al que acompaña pese a que su verdadera devoción la tiene por su Virgen de la Soledad de Huéscar, su pueblo natal. Las compañeras la señalan como el futuro del taller y sucesora de Maribel. Mari Carmen Pedreño, que hace doblete con el taller de costura, se incorporó en cuanto lo abrieron. Todas coinciden en que, superados los primeros momentos de dificultad, el bordado engancha, relaja, y desarrolla las habilidades manuales (y sociales).
y el patrimonio cultural que atesoran, lo que le ha llevado a convertirse.
“Verás que mientras bordamos, nos contamos nuestras cosas y te enteras de la calidad humana de las compañeras”, dice Maribel. Y no le falta razón, el ambiente de compañerismo y hermandad que se respira (aquí y en el taller de costura) está vinculado a la afición por el bordado, y por el afán de compañerismo y hermandad.
Todas hablan maravillas de la maestra (“que van a decir si estoy delante”, espeta Maribel) quien, como una gran matriarca, atiende a todas las futuras bordadoras conforme lo necesitan, con un talante

Este año hay dos nuevas incorporaciones, la de María del Carmen Pérez-Campos, de ilustre apellido marrajo, que se enteró por Facebook de su existencia, y quien en mes y pico está encantada de pertenecer al taller. El día que se realiza esta entrevista es especial porque de la mano de Maribel se ha incorporado Hanna El Ghachi quien está muy contenta por el recibimiento. Ella viene de Madrid donde trabajaba como sastre a medida de ropa femenina (bodas, oficinas, etc.). Hanna, musulmana de origen, recientemente se ha bautizado, hecho la comunión y la confirmación; emociona a las presentes escucharla cuando dice que desde que pisó una iglesia por primera vez le cautivó el espíritu que se respira
venía desde la Media Sala, donde vive, en autobús urbano, pero, ahora por la edad se desplaza en taxi, que sufragan los agradecidos marrajos.
Sobre la calidad del hilo de oro, nos cuenta que con los años la misma ha disminuido. Antes era oro chapado, pero ahora fundamentalmente se trata de plata bañada en oro, y en ocasiones el baño es tan ligero que las bobinas llevan partes blancas porque la plata no se ha impregnado del baño. Otro problema es que la plata al bordarla “tira” el oro y enseguida se pone negra. Por ello la conservación es fundamental para que los bordados aguanten más tiempo, y lo peor es hay pocos fabricantes que garanticen que esto no suceda.
Comenta que en los últimos años se trabaja con un material plástico que imita al hilo de oro (el último manto que bordó para la Virgen del Amor Hermoso es de este material), y que resiste mucho más que el de oro y no se pone feo y, de momento, su duración es muy larga, pero el trabajo de bordado y la técnica es la misma. Ya probó este material con la túnica que lleva en procesión la Virgen del Amor Hermoso hará unos quince años, y sigue con la misma presencia, incluso reluce más que el oro verdadero.
ejemplar para la enseñanza. Sus alumnas valoran mucho la imaginación que tiene y como plasma en el papel las ideas de bordado que se le ocurren; modesta ella, dice que su gusto por la pintura le ha llevado a convertirse en la diseñadora de muchos de los bordados que han salido de su taller. Maribel considera que muchas ya están preparadas para hacer encargos de las agrupaciones.
Sobre la cuestión económica, es la Cofradía quien sufraga los materiales necesarios para aprender, y que lo hacen con oro “barato” denominado entrefino. Maribel realiza su trabajo de forma altruista con la finalidad de que no se pierda esta técnica tradicional; antes de la pandemia
Es muy importante la conservación del oro, de lo que nos hablará más adelante el comisario de vestuarios de la Cofradía. Al igual que la sustitución en los últimos años del relleno de los bordados para darles volumen, (ej., la harina por cola blanca) de esta forma se evita que se genere humedad y que los bordados se agusanen. Ella ha tenido que reparar algún que otro sudario en esta situación, que es difícil de arreglar por la técnica del bordado, ya que se hace con una aguja de lana que se pasa y se corta y que no se enhebra, por lo que no se puede asegurar, por eso se aseguran con harina o cola blanca, para sujetarlos y que no se encoja.
Puede suceder también que la tela soporte del bordado se estropee para lo que se utiliza la técnica del “trasplante” y recosido para conservar los bordados. El trasplante es similar a la forma de bordar andaluza, y consiste en cortar una flor (un dibujo en oro) para situarla en su lugar en un nuevo soporte y, ahora sí, se
ribetea con cordón dorado para que no se note la operación
Para finalizar, tanto Inés como Maribel comparten que la forma de cuidar el patrimonio textil en general ha mejorado mucho, en especial en los marrajos. Ambas piden que se publiciten los talleres, en lo que consideran que los marrajos son una cofradía puntera, incluso piden que las agrupaciones hagan campaña entre sus hermanos que, seguro, muchos desconocen su existencia; y donde el aprendizaje, el mantenimiento, y la hermandad se demuestran con el cariño con el que realizan sus labores.
Lo primero que se ve el día de la entrevista al entrar en el almacén de vestuarios es a algunos del equipo (Pablo Mora y a Lidia Montoya) cortando plásticos para la lluvia, automáticamente son tachados de agoreros. Pablo contesta siempre hay que estar preparados para la aparición de la lluvia, y por eso se revisan todos los juegos de plásticos anualmente y los que están en mal estado se hace nuevos. Así, todas las agrupaciones tienen juegos completos para todas las piezas bordadas en oro de procesión, los plásticos se empaquetan en bolsas de tela y se guardan bajo el trono, cuentan.
Entretanto Juan Luis Aguirre de la Monja, el comisario de vestuario se libera de sus quehaceres y explica el origen del almacén de vestuarios y sus tecnificados procedimientos de conservación y mantenimiento. Hace entre treinta y cuarenta años el cuidado por el patrimonio cultural de la cofradía era distinto. Aunque considera que no es bueno demonizar todo lo anterior –respecto a textil–, puesto que los encargados trabajaban con los medios que había y con los conocimientos de la época. Recuerda que antes de modernizar el almacén de vestuarios, los sudarios se empaquetaban en papel de seda, y para cada sudario se tardaba sobre una hora, así tras la Semana Santa estaban casi un mes envolviendo piezas. Ahora esto ha cambiado y se utilizan fundas como las de los trajes de “tnt” (tela-no-tela), donde previa aspiración y cepillado se guardan las piezas.
Antes eran las agrupaciones las que guardaban el material en sus almacenes (a veces simples armarios sin recubrimiento y
ayuda y aconseja en el mantenimiento y conservación a demanda.

situados en el antiguo edificio de Bretau amigo de la humedad que los convertía en pasto de los insectos.
Entre el año 2007 y 2008 se reforma el edificio de Bretau donde están situados los almacenes marrajos. Fue con José Miguel Méndez Martínez de hermano mayor cuando se decidió que fuera el almacén general el que gestionara todos los enseres de procesión de mayor calidad, esto es, casi todo; así excepto los trajes de penitente, de portapaso, de monaguillo y alguna cosa más, el resto lo gestiona la cofradía así, sudarios, con sus cordones y varal; galas o palabras y sus varales, trompetas, faroles, mazas, incensarios, navetas, hisopos, cojines varas, las cubrefaldetas de los tronos, las túnicas y los mantos de las imágenes, etc.
Para ello se construyó la sala de vestuario general, un verdadero búnker donde se guarda el patrimonio con los sistemas y elementos de almacenaje más modernos para conservar las piezas. Esta sala fue un gran acierto y, como no pertenece al edificio original, es totalmente construcción nueva, por lo que está perfectamente aislada de todo tipo de humedades, y así todo se conserva y mantiene mucho mejor. En este sentido la cofradía marraja va por delante de las demás, a las que se
Y desde su creación toda la gestión del patrimonio marrajo sigue estrictamente protocolos museísticos, por lo que los métodos de conservación que utilizan han sido estudiados y analizados de la experiencia de estas instituciones y del estudio de los manuales editados tanto por el Ministerio de Cultura como de los museos más importantes del sector textil, que es la mejor fórmula para alargar lo máximo posible la vida del patrimonio.
En cuanto a los sistemas de control, diariamente en el almacén se mide tanto la temperatura, como la humedad y la intensidad de la luz (nunca superar los 25 lúmenes). Recuerda lo sensible del bordado en oro, al que le afecta la intensidad de la luz, la humedad (que debe oscilar entre el 45-60% medio) y que a partir del 65% sería alta; para ello recalca la importancia de disponer de una buena máquina deshumidificadora que funciona continuamente durante todo el año y que es fundamental para mantener el patrimonio, que se activa o apaga conforme con estos parámetros termométricos. En el almacén ocupa un lugar visible un aparato electrónico que mide no sólo la temperatura de esta “sala de máquinas”, sino que se controla la temperatura y humedad de las cuatro plantas del edificio. De esta manera también calculan las fluc-
tuaciones de estos parámetros a lo largo del año.
Pero hay más medidas de control. Los mantos, túnicas, cubrefaldetas y los sudarios más grandes se guardan en un “mamotreto” que ocupa gran parte de la sala al lado de la amplia mesa de trabajo denominado “el cajón”, y que, durante 6 meses, tras la limpieza de Semana Santa y hasta antes de Navidad permanece cerrado y totalmente estanco para evitar sorpresas.
Sin embargo, no están exentos de sufrir alguna desagrade “sorpresa” siempre vinculada a la aparición de insectos. Afirma Juan Luis que contra éstos se puede luchar, pero nunca se está exento al ciento por ciento de que no aparezcan. Por lo que la prevención y el correcto y repetitivo mantenimiento son lo máximo que se puede hacer contra ellos dentro del almacén. Pablo se “chiva” de su nombre en castellano el “Gorgojo de la Harina”, bichito responsable del deterioro e incluso en ocasiones de la destrucción del patrimonio textil bordado en oro. El problema surge del uso de engrudo (con base de harina) para elaborar el relleno que da consistencia a los bordados, especialmente en los sudarios. Los mantos más antiguos de la Cofradía, los de Consuelo Escámez o Anita Vivancos no lo usaron, sino que utilizaron entretela rígida, por lo que allí el “gorgojo” no tiene nada que comer; tampoco se usa en las capas de las imágenes. Pero en los sudarios, para darles esa consistencia rígida que han de tener, sí que se utilizó este engrudo pasto de los insectos. Hoy se ha sustituido por la cola de carpintero que les da esa consistencia necesaria para su mejor conservación. Porque el gusano no se come el oro, sino que la hebra de seda que va por el interior del oro, lo que deja suelto el metal; así en cuanto se pasa la mano o un cepillo por él, se deshilacha. Esto mezclado con el engrudo de harina es un verdadero festín para estos “depredadores de sudarios”, que destrozan todo por donde pasan.
Por ello todo cuidado es poco, pero que cuando el gorgojo actúa solo cabe reparar; Juanlu pone dos ejemplos; hace años -unos cuarenta- apareció infestado el sudario del Santo Entierro, pero allá por 2008, el recién estrenado sudario de la mañana de San Juan se lo “merendaron”
entero. Ante estos destrozos hay que vaciarlos de insectos, larvas, etc. y reorganizarlos por detrás encolándolos, éste último lo afianzó la bordadora Encarnita Bruna. Juan Luis, maniaco de la documentación, tiene todos los procesos que ha conocido en su larga etapa en el almacén perfectamente documentados. Advierte que aún queda algún sudario que lleva harina, como por ejemplo el del Expolio de Cristo.
Esto motiva que los sudarios, túnicas, mantos y sobrefaldetas tras el verano (en-
parte del patrimonio, así el de la Lonja de la Pescadería, la Residencia Carlos III y el de Frigoríficos Morales. Para ello la pieza, p.ej.: un sudario, se envuelve en su barra, se enfunda en papel de seda y luego se aísla con plástico de burbuja en el almacén. Luego se transporta al congelador y se le mantiene sobre un mes a una temperatura entre -7ºC y -8ºC durante un mes temperatura que mata “todo bicho viviente”. Cuando se descongela, vuelve a temperatura y humedad ambiente del almacén, por lo que se evitan las condensaciones, que, caso de producirse son ab-

tre finales de septiembre y principio de octubre) se inspeccionan para ver su estado.
¿Cómo detectan en una revisión que un sudario está infectado? bien por las puntas (las borlas) que se deshilachan, o por los tirantes de sujeción al varal, que se hinchan, lo que incida que el insecto ha hecho acto de presencia. También con catas, abriendo mínimamente el forro del sudario y aplicándole la luz de una linterna se descubre enseguida si ha actuado o no.
En caso de infección de un bordado hay muchos sistemas para eliminar el bicho. Uno de ellos y más efectivo es congelarlo, lo que requiere también un laborioso proceso protocolario para garantizar el mantenimiento de la pieza. Gracias a establecimientos con frigoríficos-congeladores industriales se ha podido salvar
sorbidas por el papel de seda. Juan Luis es contundente: “o se hace así o se pierde la pieza”.
“Hilvana” Juan Luis la conservación con una seria advertencia, que a su vez enlaza con la preocupación que más arriba mostraba Maribel Pan: no quedan talleres de bordado cartagenero y corremos el riesgo de que, en un futuro no muy lejano se pierda. Se pueden hacer piezas pequeñas como fajines, pero grandes no. Sin maestros que enseñen y alumnos que aprendan, el bordado está tocado de muerte. Muestra fotografías de los años cincuenta y sesenta del pasado siglo, de los talleres de Consuelo Escamez o el de Anita Vivancos donde se podían contar hasta dieciséis mujeres alrededor, pero hoy en día esto ya no existe, por lo que ya no se pueden bordar mantos como antes. Y el error es contagiarnos de lo ajeno, acudir a
que nos borden en Andalucía, o a máquina, aunque esto último la Cofradía marraja lo tiene vedado.
Acérrimo defensor del bordado cartagenero, considera que no se ha actuado hasta que no ver el peligro de su pérdida, pero los marrajos hemos reaccionado, espera que a tiempo, pero hacen falta más personas y más instituciones implicadas para recuperar esta tradición nuestra.
De ahí el interés el cuidado que se tiene en mantener y proteger lo que tenemos para transmitírselo en las mejores condiciones posibles a los que nos sucedan. Por eso la cofradía marraja no es partidaria de que el patrimonio cultural esté siempre “en danza”; son pocas las ocasiones en las que el patrimonio textil viaja a exposiciones temporales o cesiones a museos por la presión que se somete a las piezas, menos aún si no hay ningún conservador de la cofradía presente durante el periodo de exposición. Suficiente tienen estos objetos con el periodo de procesiones, que es el motivo para el que fueron creados.
El trabajo en el almacén de vestuarios está altamente protocolario; Entrada la cuaresma todo el material sale del almacén general y se deposita en los cuartos de vestuario de las respectivas agrupaciones, previa firma de un recibo en el que se detalla todo el material que se entrega y su estado (el mismo que se devolverá una vez devuelto el material, y que puede incluir otro talonario con su recibo de desperfectos e incidencias para supuestas reparaciones). Se reparte todo el material menos los sudarios y sus varales que directamente se montan ya en Semana Santa y se depositan en la “cancela” (la capilla de la iglesia de Santa María donde se deposita todo el material de procesión). Y las túnicas, capas, mantos y cubrefaldetas van directamente del almacén a las imágenes y a los tronos.
Antes de entregárselos a las agrupaciones para la procesión en cuanto se sacan de sus armarios todas las piezas se aspiran y cepillan para que estén limpias y preparadas. Terminada la procesión, suelen presentar suciedad, vistas la exposición que sufren en la procesión (roces, contactos físicos, humos, humedad, restos de hojas y flores), por ello antes de regresar a sus armarios o cajón se aspiran y
cepillan de nuevo y se enfundan hasta la próxima procesión.
Murcia para los bienes culturales. Es un sistema de cuatro fichas, donde constan

Puede suceder que una pieza sufra en Semana Santa un deterioro mayor por los distintos motivos expuestos, presentando desde algún descosido a roturas e incluso manchas. Si algo está deteriorado por costura lo arreglan ellos (ej. costuras, perlas de la corona real del manto de la virgen), o lo remiten al taller de costura y bordado. Para restauraciones de mayor calado, por logística y política de la cofradía, informa y asesora a los presidentes de las agrupaciones y ya ellos toman la decisión que corresponda. En algunas ocasiones los presidentes deciden que sea el quien realice los arreglos, pero nunca al revés. Pone como ejemplo las cubrefaldetas del trono de la noche de Jesús Nazareno donde se ha hecho una labor de restauración de partes del bordado rotas o descosidas. Reitera el valor especial que tiene el bordado cartagenero, por hacerlo directamente sobre la pieza de tela, porque caso que algo salga mal hay que desmontarlo todo y repetirlo. Y siempre esta labor de restauración conlleva efectuar la documentación total del proceso para guardarla cara a futuras intervenciones.
Porque todas las piezas que se guardan en el almacén de vestuarios marrajo están documentadas desde 2009 en un programa informático similar al que utiliza la Dirección General de Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de
1) los datos fundamentales de la pieza, diseño y autor, técnica empleada, materiales utilizados, agrupación titular, bordadores, y caso de procesionar año de estreno; 2) el estado de la pieza, estado de los desperfectos que presenta por los años de desfiles, manipulación etc. 3) restauraciones a las que se le ha sometido, seguimiento de la pieza y años de rotura y restauración 4) registro de movimientos de la pieza, exposiciones o lugares y fechas donde se cede, o si lo es para ser restaurada, y las veces que se mueve a lo largo del tiempo. Existe una copia exacta de este documento guardada en el archivo de la cofradía.
Juan Luis se muestra contento por la proyección de futuro que tiene el almacén de vestuarios, que cuenta con muchos jóvenes, con buena predisposición y conocimientos, precaviéndose siempre de no coger vicios anteriores. La cofradía es depositaria de un patrimonio que hay que transmitir, convencida de que hoy en día gran parte de este es irrepetible en las circunstancias actuales. Por eso es partidaria de adoptar de otros una metodología de mantenimiento, pero no terminar importando elementos que no son típicos cartageneros.
Por último, considera que a la labor de conservación hay que añadirle el cariño
que se le tiene al patrimonio, ese “amor al arte” que considera fundamental para el mantenimiento, aparte del conocimiento; porque está convencido que el conocimiento sin cariño para la conservación no da buen resultado.
La última e importante parte de la conservación es la de imágenes y tronos. Para ello, la Cofradía Marraja dispone, desde el año 2018 de los servicios profesionales de Dña. Ana Sierra Méndez, que es la primera restauradora en plantilla; Esto significa que los marrajos han apostado por la conservación preventiva de su imaginería y talla en madera. La elegida, es una acreditada restauradora, meticulosa y estudiosa, siempre atenta a la solución de cuantos problemas pueden surgir tanto en la conservación como en la restauración del patrimonio de la cofradía que ahora está a su cargo.
Dentro del ciclo de formación cofrade, en el 29 de enero de 2024, Ana recordó las pautas fundamentales de conservación a los marrajos y, especialmente, a los encargados de las agrupaciones y al equipo del movimiento de iglesia, que abarca las imágenes y los tronos.
Así, la conservación preventiva es crucial dentro la gestión del patrimonio cultural. En un museo englobaría a un equipo multidisciplinar (conservador-restaurador, biólogo, técnicos en condiciones medioambientales (ej.: medición de la humedad), historiadores del arte, archiveros… Pero en la cofradía disponemos de cofrades voluntarios que atesoran conocimientos y concienciación por la salvaguarda del patrimonio, desde el comisario de patrimonio, pasando por los equipos de vestuarios, capilla e iglesia.
El primer paso es la concienciación de que el patrimonio que atesoran los marrajos es único e irrepetible, al que se une el gran valor tanto artístico como espiritual. Pero al cofrade, ajeno a estos conocimientos, hay que inculcarle unas ideas claras y sencillas sobre los principales factores de deterioro, y protocolos de conservación que minimicen el daño en las obras, puesto que muchas de las consideracio-
nes son de sentido común. En otras palabras, consiste en simplificar la labor de mantenimiento para que todos los procesionistas sepamos lo fundamental que hay que realizar para facilitar, después, la labor del personal más especializado en las tareas más técnicas de conservación y restauración en última instancia.
Ana tiene presente una frase que les inculcó una profesora de 4º de carrera: “Todos los objetos tienen una vida, nada es eterno”. Por eso considera, aunque suene duro, que la restauración es un fracaso, porque lo que se va perdiendo y una pieza original es irrecuperable, pese a que quepa la posibilidad de restaurar y pese a que quede muy logrado el restauro.
Dentro de esas pautas sobre conservación preventiva están las de evitar los factores de riesgo deterioro del patrimonio marrajo, tenido en cuenta que está pensado para procesionar al menos una vez al año, con el riesgo consustancial que conlleva exponerlas al destino para el que fueron creadas, y que es aceptado por todos. La prevención pretende minimizar los riesgos a los que están expuestas.
Los factores de deterioro dependen del grado de inevitabidad. Los más importantes en este caso son: 1) Los cambios bruscos temperatura; 2) Los cambios bruscos en la humedad relativa, cuya oscilación tiene consecuencias negativas para las obras, y terminan por agrietar la policromía y la madera, por estos (ej.: el grupo de la Piedad). Por ello es importante conocer las condiciones ambientales de los lugares donde se ubican las obras para poder actuar; pero también en el almacén de tronos, pese a que es enorme. El retablo de la capilla marraja dispone de un sistema que se dispara cuando sube la humedad. En un museo todo es más sencillo porque se usa un sistema para medir la temperatura y la humedad, si hay picos avisa para conectar los extractores que absorben la humedad ambiental interior, pero no la exterior de los solares de enfrente de la calle mayor, cuyo elevado nivel freático afecta muy negativamente a esta joya del barroco, que en ocasiones presenta desconchones en el pan de oro y grietas causadas por este problema. 3) La meteorología adversa en las procesiones, con la presencia de lluvia, viento o hu-
medad. En el transcurso de la procesión pueden suceder situaciones no deseadas, pero conocidas. Para la lluvia hay que llevar siempre juegos de plásticos que eviten un deterioro mayor de la imagen. 4) Hay accidentes que también son difíciles de evitar, (como el sufrido por la loba capitolina que remata las columnas del trono de la Condena de Jesús, al tropezar con cables en altura que atraviesan la calle). 5) Las plagas de xilófagos, cuyo tratamiento es muy complejo; por ello hay que controlar las tallas y si aparecen ataques de estos insectos tratarlos puntualmente con biocidas. Contra estos la limpieza periódica y el oreo disminuyen el factor de riesgo, porque un ambiente cargado por falta de ventilación propicia la humedad y la aparición del insecto (lo que ha pasado recientemente en la iglesia de San Diego). 6) Los golpes accidentales: más comunes en las partes más salientes de las tallas: brazos, manos. La rotura de dedos es desgraciadamente habitual y es donde hay que aumentar el cuidado y moverse con mayor precaución al ser elementos muy delicados. Aquí los ejemplos de reparaciones se multiplican. También los tronos más anchos en sus partes más bajas están expuestas a roces y roturas (ej.: el trono del Descendimiento). 7) Y, como cajón de sastre: las rocallas de muchos tronos que hay que montarlas solo para la procesión, de lo que el comisario de iglesia es consciente y sabe que tiene que montarlas y desmontarlas todos los años (ej.: Descendimiento).
Entre los factores de deterioro y daños previsibles y por ello evitables están:
1) La manipulación de las imágenes: los traslados o las vestimentas conllevan una manipulación cuidadosa. Ya está generalizado el uso de guantes de nitrilo, por su resistencia y ausencia de huellas en las obras. Cuando se manipulan las imágenes: no se cogen de los brazos, sino del torso o de la devanadera, son de sentido común. Pero es conveniente repetirlo.
2) Es muy importante evitar movimientos innecesarios, lo aconsejable es que las imágenes se muevan lo menos posible; un ejemplo es que, a la hora de celebrar una misa en la capilla marraja, las imágenes que están en las hornacinas del altar mayor, es innecesario moverlas por la evidencia de que ya están allí, salvo que
el comisario de capilla aconseje, por otro motivo justificado su movimiento.
3) Al vestir/desvestir una imagen hay que evitar la fricción del textil con la talla, o el uso de agujas para sujetar la tela, que termina pinchando la talla. Es necesario atención, y habilidad. Se puede optar por sistemas de barrera tipo chaleco para evitar pinchazos, pero ojo con el cuero que recoge la humedad y favorece la formación de hongos. El vestuario tiene que ser de fácil colocación, lo que evita la fricción con la policromía, que suele provocar desgasten en las tallas (ej. Cristo del Expolio hasta hace poco la túnica se le colocaba a presión, por lo que el brazo derecho presentaba abrasiones en las capas de policromía,
4) Es amplio el muestrario de arañazos en la madera por el contacto de objetos, mayormente metálicos, con las imágenes así: arañazos en la carnación de la “Virgen Guapa”; El pomo y anillos que lleva en la mano Sta. María Magdalena; o el balanceo de los largos pendientes durante la procesión, que terminan arañando el cuello de la talla; la zona del cuero cabelludo de la Pequeñica a la hora de situarle la corona; o de Jesús Nazareno muy dañado por púas utilizadas para fijar la corona de espinas, o la zona lateral izquierda de la cabeza que se roza cuando se le coloca la cruz al hombro, y que ha gastado la policromía, y donde se estudian soluciones para evitar esa fricción. O la Virgen del Rosario con la rosa metálica que sostiene en la mano, que ha terminado por rozar los dedos, y que también se puede evitar con cuidado y un buen elemento amortiguante.
Hay otros daños, como los de la Magdalena del grupo del Santo Amor (aunque también las otras dos imágenes) que presentan perforaciones en el soporte leñoso, en algún momento taladradas para poner un anclaje dejando los agujeros al descubierto. O en la cruz reliquia de la cofradía, que hace las funciones de sudario de la agrupación del Santo Cáliz, cuyo enganche en el cinturón para portarla no disponía de protección, por lo que presentaba una abrasión muy pronunciada, solucionada primero con restauración de la madera y pintura y protegiéndola con una pieza de metacrilato que evita el contacto directo con la cruz.
5) La sujeción de las coronas, diademas, etc. en las cabezas, que se ha mejorado, en muchos supuestos optando por introducir en las cabezas pernos inoxidables amortiguados con arandelas sobre espuma de polietileno, material inerte y estable, que no produce gases, y aguanta cierta presión sin deformarse.
6) También hay daños por gestos tradicionales de los devotos antes las imágenes. Los más habituales, consecuencia de besamanos y besapiés (ya sustituidos en muchas ocasiones por reverencias ante la imagen para preservar la imagen y en cierta medida consecuencia del Covid-19), muchas restauraciones se deben a tales gestos devocionales, así, las manos de las Vírgenes: la Soledad, la Dolorosa o la de la Amargura. En ocasiones aparecen manchas generadas por marcas de besos –carmín– (como en la mano de la Dolorosa, de Jesús Nazareno). Estas manchas grasas cuando penetran en el poro de la madera no se puede hacer nada.
7) La decoración vegetal en los tronos supone otro riesgo. La propia planta aporta humedad, pero también las pulverizaciones de los floristas (que salpica a la talla del trono e incluso a la imagen) o la migración del polen. Todo esto favorece la aparición de larvas, insectos etc. La solución es sencilla, estableciendo protocolos de actuación: cómo usar contenedores aislantes para meter corcho húmedo para la flor, o envolviendo en plásticos las imágenes mientras trabajan los floristas, o que la flor se retire del trono inmediatamente tras la procesión, o que los jarrones no estén metidos dentro de la imagen, o evitar el uso de musgo de vistosa decoración pero cuyo rastro en el patrimonio es nefasto, porque se introduce en las grietas de las obras, y en contacto con la humedad y polución atmosférica, favorecen la aparición de hongos. O impedir que el polvo que se acumula en las partes horizontales y en partes bajas de imágenes y tronos, donde aparecen hongos. Muchas de estos problemas se solucionan también con una calendarización de las limpiezas a lo largo del año, preferiblemente por quincenas.
8) Los repintes provocan intervenciones muy desafortunadas, algunas a veces rozan la indignidad y el esperpento. Así,
hay peanas rocosas tratadas con pintura sintética, (grupo de la Verónica) que, hechas las catas correspondientes se puede limpiar con un proceso laborioso. Hay repintes burdos también en el zurrón del Cirineo, cuya pérdida de policromía se repintaba con la pintura que había a mano.
Aquí se pueden citar tres ejemplos extremos. El primero, el de María Magdalena del grupo de la Lanzada, pese a que la calidad artística de la imagen no fuera de primera categoría, su policromía no estaba mal. Pero hace unos años la cara fue repintada en Valencia por un “maestro” fallero, que realizó un grosero restauro en el rostro, La restauradora ya ha efectuado catas de limpieza para recupera el rostro con su policromía original.
El segundo el de la Virgen de la Amargura de la Agonía, que ha sufrido muchos repintes, incluso hasta en el blanco de los ojos que, una vez restaurados vuelven a estar llorosos. Esta imagen estaba destrozada, en toda la talla apenas quedaba policromía original, tratada a base de repintes indignos a base de indignos que, una vez eliminados, dejan ver grietas en la madera. Incluso en la parte de estucado de la vestimenta parece como si se hubiera limpiado con saña puesto incluso deja a la vista la preparación previa de la madera antes de estucar. Muchas recuperaciones son posibles -como en este caso- gracias a la existencia de fotos antiguas que han permitido recuperar toda la policromía, y el colorido y expresión del rostro, principalmente de los ojos llorosos.
El tercero, el rostro de la Virgen del Santo Amor, otro ejemplo de barbarismo artístico: fue repolicromada en tonos blanquecinos, la restauradora llegó a pensar que sería así originalmente, pero al realizar prudentísimas catas de limpieza al tratarse de un rostro y desconocer lo que iba a encontrar debajo; pero se topó con la agradable sorpresa de que la policromía original estaba intacta y le da profundidad a la imagen. Esta policromía muy ligera era la habitual que aplicaba el escultor José Capuz en sus tallas, con tonos rojizos y anaranjados, y con una capa muy gruesa de preparación lijada a su estilo.
9) En las cesiones a exposiciones también existen sorpresas desagradables (ej.: el grupo del Santo Amor de San Juan),
unas motivadas por el cambio de una humedad alta a otra controlada por los sistemas de climatización de los museos; esta fluctuación produce grietas –de momento controladas– en las imágenes. O en la peana de San Juan del Santo Amor, que ha sido tintada, y es conocido que Capuz no usaba esta técnica, o agujeros para pernos de sujeción tapados luego con plastilina negra, sin consultarlo con la restauradora-conservadora. Y se sabe porque tiene documentadas e informadas todas las imágenes del patrimonio de la cofradía y especialmente todas las intervenciones que se han realizado en las imágenes con técnicas académicas de conservación y restauración. También tiene un catálogo de fichas con daños, con croquis, restauraciones, planes de conservación y urgencias.
Pero ¿cómo limpiar imágenes? Con brochas, bien de paletina o redondas, en el que la virola de la brocha se recubre de cinta carrocera para evitar la fricción del metal con la talla. También con paños de microfibra que no deje partículas para quitar el polvo de superficie, y que elimina lo que no quitan las brochas. Así se evita la aparición de hongos, de los que se ven muchos en las obras (ej.: parte baja de la Virgen del Santo Amor; en la túnica de Poncio Pilato de la Condena, o en los pies de su cónyuge Claudia Procula).
También es importante la conservación y restauración de los tronos. Que al ser grandes volúmenes no son fáciles de manejar y suelen sufrir percances. En los tronos es importante proteger las partes salientes, que son las que suelen sufrir golpes y rozaduras reiteradas que con el tiempo requieren intervenciones en profundidad. Tiempo atrás también sufrían restauraciones desafortunadas, con oro falso, o también purpurina que se oscurece enseguida. Los tronos requieren una tarea de conservación continuada, cuando no de restauración completa. Recuerda que los tronos procesionan y que están expuestos a la procesión y a los traslados, por lo que su ambiente es tangencialmente opuesto a las condiciones de un museo.
Durante la entrevista trabaja en el trono de la Verónica, reparando partes doradas, para la que utiliza pan de oro muy aquilatado usando la técnica denominada “al agua”, y teniendo en cuenta la pátina del
resto de dorados de este en el que se nota la calidad de las tallas.
En su trabajo también documenta todos los procesos de restauración, aparte de la labor del comisario de patrimonio Agustín Alcaraz Peragón de tener “fichadas” todas las imágenes y tronos de la cofradía al igual que realiza Juan Luis Aguirre con los bordados. De esta forma conocemos la autoría, estilo, agrupación y estado de la pieza, las intervenciones realizadas de forma cronológica, su detalle, etc.; documentación que resulta fundamental para conservar el patrimonio heredado.
Por último, es interesante subrayar que los conceptos y criterios de restauración de esta profesional responden a las cartas de restauro provenientes de los artistas y teóricos de los años sesenta del siglo XX en adelante, como el afamado profesor italiano Luca Beltrami. Y así, para Ana, el restaurador tiene que pasar desapercibido, porque no son los autores de las obras. Lo que se presenta destrozado se convierte en un reto. El restaurador ni retalla ni repinta, sino que respeta lo que queda de la obra original.
Pero durante muchos años esto no ha sido así, como queda ejemplificado más arriba, y algunas restauraciones han resultado como poco indignas porque han destruido matices, coloridos, pinceladas sutiles, que forman parte de la obra (ej. Virgen de la Amargura).
Restaurar consiste en no interferir en la obra, para ello es muy importante la previa labor de documentación para que el restauro sea lo más fidedigno posible con la obra, y a la vez sutilmente distinguible de lo original. Cada imagen tiene sus reglas, que no son ni fijas ni únicas para todas. Pero cuidado porque restaurar no es la panacea. Algunos cofrades consideran que tener una restauradora es como disponer de un ángel de la guarda, pero eso como hemos visto no es así.
Reconoce lo difícil pero satisfactorio de la labor del conservador-restaurador. Para el cofrade es gratificante ver la imagen saneada, pero el restaurador sabe que desgraciadamente el original se ha perdido, por eso ella considera la restauración como el fracaso de la primera fase que es la conservación.
Para concluir Ana nos confiesa que muchas veces piensa que las imágenes sí que gozan de protección celestial, porque tal y como las han tratado y han aguantado hasta el presente no es más que una señal de los sentimientos religiosos y espirituales que despiertan en nosotros, y que por eso Alguien las protege, aparte del conservador-restaurador. Pide paciencia a las agrupaciones, puesto que el comisario de patrimonio también tiene clasificado el orden de intervención urgente que necesitan la imaginería y tronos marrajos.
A modo de epílogo, cada gestor del patrimonio marrajo considera la importancia, el valor y la irrepetibilidad del patrimonio cultural que posee la Cofradía. Hoy en día cada grupo cumple con sus funciones, protocolarias y documentadas.
Todos consideran la importancia de la conservación preventiva y son conscientes de que cada caso necesita una solución concreta y que resulte ser la mejor, porque en restauración no hay recetas mágicas.
De igual manera no están dispuestos a que nuestras tradiciones se pierdan, de ahí que el taller de costura, que tanto ayuda al mantenimiento textil de las prendas de procesión y liturgia, se haya completado con la del taller de bordado cartagenero, para mantener también y continuar con nuestras mejores tradiciones artesanas.
Es evidente que en la Cofradía marraja de unos años a esta parte la gestión del patrimonio ha cambiado, tanto en la conservación del patrimonio textil como de todas las tallas, capillas y locales. Todo suma para establecer criterios académicos y modernos para dejar un patrimonio único irrepetible a los que nos sucedan. Vale.
Miguel Fernández Gómez Comisario cronista y de protocolo Cofradía Marraja






“¡Cuántas razones tenemos para dar gracias a Dios! Tendríamos que salir todos los días a la calle y gritar de alegría por el inmenso regalo que hemos recibido, por la gran verdad que nos define como cristianos: que Dios nos ama, que somos infinitamente amados”. (José Manuel Lorca, obispo de Cartagena, plan pastoral 2023-24).
¿Qué es la Semana Santa?
Después de tantas polémicas, discusiones y opiniones encontradas creo que deberíamos centrarnos en el significado que tienen estas palabras SEMANA SANTA.
La Semana Santa es una, celebrada por la Iglesia desde el momento mismo de la
Resurrección del Señor. La Iglesia celebra el Misterio Pascual de Jesucristo, Pasión, muerte y Resurrección de Jesús, donde pone de manifiesto que es el Señor de la Historia. Las llamadas “semanas santas de… Que cada uno ponga el nombre que quiera son “santas” en tanto se acercan al Misterio de Jesús que Salva con su cruz y resurrección.
Jesús nos muestra con su Pasión y Resurrección el rostro misericordioso de Dios Padre, que se acerca al ser humano para hacerse uno con nosotros y enseñarnos el camino que nos conduce a la salvación.
Para entender y vivir la Semana Santa hay que seguir un itinerario, un camino que comienza en la Cuaresma, es nece-
sario comenzar un camino que en muchos casos es cuesta arriba, que requiere esfuerzo, sacrificio y concentración espiritual, que provoque un profundo encuentro con Dios y exige de nosotros una respuesta que se refleje en nuestra vida: una respuesta que implica todo el ser de la persona y su vida: una respuesta de servicio, de conversión y escucha de la llamada de Dios.
Las cofradías, agrupaciones, hermandades… Han de orientar su vida no solamente en un momento puntual como son las magníficas procesiones y sus manifestaciones artísticas en las calles de las ciudades. Por ello la Cuaresma debe de estar orientada a provocar en las gentes el encuentro con el Amor Misericordioso de

Dios. Vivir la Semana Santa es vivir la fe, la esperanza y el amor en Dios.
Solo la mirada en Cristo que carga y muere en la cruz cumpliendo la voluntad del Padre, crucificando en esa cruz la muerte y el pecado, para darnos la vida, vida que alcanza el culmen con su resurrección. “Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe” (1.ª Cor 15, 14).

Por ello el tiempo de la Iglesia mientras camina por este mundo, es una Pascua permanente, Presencia del Resucitado en la fuerza del Espíritu Santo que es quien lo hace presente en todas las comunidades, parroquias, cofradías, hermandades… “Donde dos o más están reunidos en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos” (Mt 18, 20).
Nuestras procesiones han de ser y manifestar esa presencia del crucificado-resucitado, a todos aquellos que las ven: En la cruz vemos el dolor y el sufrimiento de todos los crucificados de la historia. Sobre sus hombros el nazareno carga nuestro pecado y nuestra debilidad, que con su Resurrección se convertirá en vida, fuente y raíz de todo consuelo y esperanza.
Que la Semana Santa nos ayude a vivir la cercanía de Dios, un Dios que es amor y no deja de amarte.
Terminamos mirando a María, la Madre del Señor, que le dio la vida humana, que le siguió calladamente, que estuvo al pie de la cruz y lo tuvo en sus brazos muerto, pero que desde la fe esperó el gran acontecimiento que es su Resurrección.
María Madre del Señor. Ruega por nosotros.
Miguel Solana Gil Capellán de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado
Si se busca la palabra Semana Santa en la RAE, aparece esta definición:
“Nombre femenino. Semana última de la Cuaresma, desde el Domingo de Ramos hasta el de Resurrección.”
Si también se entra y se busca en Google, lo que aparece es lo siguiente:
“La Semana Santa es la conmemoración cristiana anual de la pasión de Cristo, es decir, de la entrada a Jerusalén, la última cena, el viacrucis, la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Comienza el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección. Aunque su celebración suele iniciarse en varios lugares el viernes anterior, es decir, el Viernes de Dolores. Sigue siendo Cuaresma hasta el atardecer del Jueves Santo, cuando da comienzo el Triduo Pascual; ese mismo día se celebra la institución de la Eucaristía en la última cena; el Viernes Santo, la crucifixión y muerte del Señor, y la noche del Sábado Santo, la Vigilia Pascual. Durante la Semana Santa tienen lugar numerosas muestras de religiosidad popular a lo largo de todo el mundo destacando las procesiones, penitencias y las representaciones de la Pasión, muerte y resurrección de Jesús.”
Ciñéndonos a la Semana Santa de Cartagena partimos de una peculiaridad, ya que ésta no se ajusta estrictamente a la concatenación de episodios acontecidos en la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Como todos sabemos nuestra Semana Santa, comienza el jueves anterior al Viernes de Dolores con salida en procesión (siendo ésta la primera procesión que sale a la calle en España) de la Cofradía del Cristo del Socorro, en la que procesionan el Cristo del Socorro y la Virgen de la Soledad del Consuelo.
Como es sabido por todos, en la salida de esta procesión Vía crucis, la Cofradía del Cristo del Socorro se encuentra representada por su titular en la advocación de
Cristo Crucificado, el cual no refleja por lo tanto la verdadera cronología de la pasión de Cristo, ya que según narran los episodios en los Evangelios Canónicos el momento de la Crucifixión debería coincidir con el final de la semana posterior. Pero, de cualquier manera, nuestra Semana Santa a través de las cuatro cofradías y con sus cuatro cristos titulares, ya que todas nuestras cofradías tienen como titular la representación de Jesús en alguno de los momentos de la Pasión, representan de una manera evidente los momentos más importantes de los últimos días
de la vida de Jesús, antes de morir en la cruz y su resurrección.
Siguiendo pues el orden que se presentan en los evangelios en relación a estos hechos y teniendo en cuenta los días claves de la Semana Santa, iniciaremos el recorrido de los titulares de las cofradías y sus advocaciones con la Pontificia, Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús en el Doloroso Paso del Prendimiento y Esperanza de la Salvación de las Almas y con su Cristo titular bajo la advocación de Nuestro Padre Jesús en el Doloroso paso del Prendimiento.

El Miércoles Santo representa una de las jornadas de mayor importancia dentro de esta semana, siendo uno de los episodios claves dentro de la Pasión. Marca el final de la Cuaresma y por lo tanto el comienzo de la Pascua y por consiguiente todos los creyentes nos preparamos de cara al Triduo Pascual. Según las Sagradas Escrituras Jesús encontrándose junto a sus discípulos en el Getsemaní, huerto de los olivos y tras recibir el beso de Judas con lo que es identificado, es arrestado por el ejército del Sanedrín y siendo entonces conducido para su posterior enjuiciamiento. Según los evangelios que narran estos hechos y en especial el de San Juan (Juan 18: 1-11 y 12-27) vemos como Jesús, en el momento que va a ser apresado tras la traición de Judas, muestra fortaleza y valentía:
“Volvió, pues, a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: A Jesús nazareno. Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy; pues si me buscáis a mí, dejad ir a éstos.” (Juan 18: 7-8). Este es el momento representado en el trono titular de la Cofradía California, Jesús siendo prendido y acompañado por dos sayones; por medio de los pasajes que nos narra la Biblia podemos ver como Jesús se entregó dejando a un lado a sus discípulos, protegiéndolos del dolor y el sufrimiento de la pasión, salvando sus vidas ya que según San Juan, por este gran acto de bondad Jesús, cumple con las Escrituras ratificando que él era el hijo del Dios prometido que cumplía con todas las promesas siempre sacrificándose por nosotros, asumiendo que él moriría por nosotros.
Esta es la imagen que actualmente sale cada Miércoles Santo en procesión. Pertenece al escultor Mariano Benlliure Gil, que es considerado por muchos como el gran maestro del realismo decimonónico y que tiene gran número de obras en la Cofradía California. Anteriormente existieron varias tallas, pero por motivos varios en los años cuarenta del siglo pasado, se escogió a este gran artista para la realización de esta imagen; un Eccehomo que va acompañado de dos sayones que pertenecen al grupo escultórico que procesionaba anteriormente, obra del escultor Manuel Juan Carillo Marco.
Esta misma imagen desfila el Jueves Santo en la Solemne Procesión del Silencio y
Santísimo Cristo de los Mineros; la imagen se presenta sola sin los sayones tal y como Pilatos lo presentó al público antes de ser crucificado.
La Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno saca a la calle durante la Procesión del Encuentro en el Viernes Santo de madruga, el trono con la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, siendo éste el titular de la Cofradía, en la advocación de Jesús Nazareno camino del calvario con la cruz a cuestas. Por medio de la representación de este momento de los hechos de la Pasión de Cristo, se intenta representar la cercanía entre lo humano y lo divino, ya que Jesús abraza su propia Cruz, es decir, su propia muerte por la que la humanidad recibe la sal-
vación eterna. Él carga la Cruz camino del Gólgota como aceptación de su condena a muerte para que nosotros podamos liberarnos de nuestros pecados. Y es aquí, donde empieza el largo, difícil y muy doloroso camino de Jesús hacia el Gólgota; descalzo, cubierto de heridas y con la corona de espinas, camino hacia el calvario que sufrirá para transformarlo en símbolo de salvación y perdón de todos nosotros.
“Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron, pues, a Jesús, y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo, Gólgota”. (Juan 19: 16-17).
La imagen que sale en la procesión del Encuentro en la Madrugada del Viernes

Santo es la representación de Nuestro Padre Jesús Nazareno, siendo como ya se ha dicho anteriormente la imagen titular de la Cofradía Marraja, siendo realizada dicha imagen por el escultor José Capuz Mamano en el año 1945, no siendo esta la primera talla que realiza sobre el Nazareno, ya que la anterior se perdió en el año 1936, año que fue catastrófico para muchas de las imágenes que existían dentro del patrimonio de las cofradías pasionarias en la ciudad, ya que el 25 de julio de ese año, día de Santiago, la destrucción de imágenes fue masiva en Cartagena. Capuz en esta talla está representando al Nazareno camino del calvario con la cruz a cuestas.
Esta misma imagen pasea por las calles de Cartagena en la procesión del Viernes Santo noche, la cual se cierra con la imagen de la Santísima Virgen de la Soledad.
La cronología de los hechos de la Pasión nos lleva en estos momentos a la advocación del Cristo Crucificado, que en nuestra ciudad tiene como máximo exponente a la Ilustre Cofradía del Santísimo y Real Cristo del Socorro con su titular del mismo nombre que sale en procesión la madrugada del jueves antes del Viernes de Dolores. El Papa Francisco afirma: “Mira a Cristo Crucificado: en Él brota la esperanza que dura hasta la vida eterna.” A través de esta representación, la de Jesús con corona de espina, figu-
ra atormentada y crucificado en el monte Calvario con momentos de agonía vemos como se cumple al final el destino de la humanidad, el de cada uno de nosotros, los cuales tenemos que ser capaces de ver el inmenso acto de amor misericordioso que Jesús realiza por todos nosotros, renovando a través de su sacrificio la Alianza con Dios y allanando nuestro camino hacia la salvación. Por medio de esta representación de Jesús en la cruz, tenemos que ser capaces de ver el mensaje que Dios nos envía. Jesús carga con la cruz llevando el castigo por nuestros pecados y tras su muerte en la cruz, se nos ofrece la oportunidad de acceder a la vida eterna con él.
“Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró.” (Lucas 23: 44-46).
“Jesús, dando un grito, expiró y al mismo tiempo el velo del Templo se rasgó en dos partes y el centurión que estaba allí, viendo que había expirado, con clamor dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios.” (Marcos 15: 37-39).
Siendo una cofradía con carácter austero, la imagen que sale en procesión, sien-
do un viacrucis, corresponde al Santísimo Cristo del Socorro, tratándose de una obra del escultor cartagenero Manuel Ardil Pagán que se realizó en 1965, ya que la anterior imagen conocida como Cristo Moreno con motivo de su policromía, tuvo su trágico final igual que otras muchas, en el año 1936 durante la Guerra Civil.
Es un hecho constatado, que las dos mayores representaciones aisladas de Jesucristo por lo general en todas las procesiones, son las escenas del Crucificado y del Nazareno.
Y la Semana Santa llega a su fin con el Domingo de Resurrección. Cartagena se viste de blanco este día para ponerle broche de luz a los desfiles de Semana Santa. La Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado, tiene como titular la imagen de Nuestro Padre Jesús Resucitado en la advocación de Cristo Resucitado. Con el fin de la Pasión de Cristo, se alcanza el momento que marca el inicio de la Pascua, que es para los cristianos tiempo de gozo y alegría ya que Jesús ha resucitado, cerrando de esta manera el Triduo Pascual que se inició el Jueves Santo conmemorando la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. El Domingo de Resurrección es el día más importante del año para todos los cristianos y sin duda uno de los acontecimientos más extraordina-


rios de la historia de la humanidad. Jesucristo ha resucitado de entre los muertos, habiendo cumplido su promesa de salvación de todos nosotros y con ello nos da la certeza de que el bien triunfa siempre sobre el mal, siendo este acontecimiento
piedra angular de la fe cristiana mostrando así su divinidad y por lo tanto su dominio sobre la muerte, garantizando así la vida eterna para todos aquellos que creen en él, confirmando que Jesús es el hijo de Dios. A través de estas enseñanzas se
puede afirmar que la muerte no es el final y por lo tanto, la vida eterna es posible gracias a la fe.
“Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá; y el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees eso?” (Juan 11:25-26).
La Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado tiene como titular una imagen del afamado tallista Murcia Juan González Moreno y data del año 1943, siendo esta pieza bastante novedosa en la postura de la misma y en especial de los brazos. Fuentes afirman que no se le impuso ningún tipo de condicionamiento al escultor a la hora de la realización de esta obra, pero se tuvo que cambiar el boceto y por lo tanto el resultado final de la misma por problemas económicos.
El titular, que desfila en el comienzo de la procesión y una vez recogido vuelve a salir a la calle para encontrarse en la puerta de la Iglesia con su madre la Santísima Virgen del Amor Hermoso que es la encargada, tras su recogida, de dar por finalizada los desfiles pasionarios de Cartagena.
Vivamos pues el encuentro con Jesús a vivir la fe, a compartirla, a anunciarla ya que la fe cristiana tiene en su fundamento la victoria de la vida sobre la muerte. “Aleluya, aleluya, Cristo ha resucitado”.
Cristina Raffaeli Alarcón
Mayordomo Archivera de la Cofradía del Resucitado

El pasado 15 de enero se daba a conocer, en el incomparable marco del vestíbulo del Palacio Consistorial de Cartagena, la imagen oficial de la Semana Santa de Cartagena 2024. Una imagen cuya concepción y materialización responden a un nuevo momento en la cartelería procesionista de nuestra ciudad, pues las circunstancias ya sabidas obligaron a un proceder diferente al que estamos habituados en cuanto a Semana Santa se refiere.
«Y Jesús les habló otra vez, diciendo: “Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida”».
Jn 8, 12
La obra realizada por los artistas Francisco Rovira y David Romero, sigue los
mismos patrones publicados, de manera conjunta, por el Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena y la Junta de Cofradías de Semana Santa, centrándose en la agrupación resucitada de la Aparición de Jesús a los Discípulos de Emaús. Siendo esta un óleo sobre tabla de 135x86 cm.
El Cartel de la Semana Santa de Cartagena 2024 es una obra que rompe, radicalmente, con la tradición de las últimas décadas, devolviendo el concepto cartel al de obra prima. Este concepto no solo responde al de una obra brillantemente ejecutada, sino que, además hace alusión al planteamiento conceptual de la misma, para el cual hay que estudiar, analizar y comprender a la perfección el motivo central de la misma.

La Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado, en cuanto al discurso iconográfico y teológico implícito desde su fundación, es el resultado de uno de los artistas más relevantes de nuestra Semana Santa, D. Miguel Fernández Rochera, el cual, a través de un complejo programa simbólico y alegórico, quiso enfatizar la Resurrección del hijo de Dios y, para ello, no solo empleó el banderín del triunfo (el cual portaban durante las primeras procesiones los penitentes del resucitado o que, incluso, siguen portando en la actualidad los más jóvenes de la Agrupación de la Aparición de Jesús a María Magdalena), sino que empleó seres mitológicos como el ave fénix, el dragón de la sabiduría, o incluso, el León de Judá, para relacionar el desfile procesional con el anuncio del triunfo de la vida sobre la muerte, a través de la redención de Jesucristo.

Este mensaje queda perfectamente reflejado en la obra que nos ocupa, la cual vuelve a hacer una alegoría a la victoria de vida sobre la muerte, representada, con alguna licencia tomada por los artistas, a través de símbolos comúnmente relacionados con Cristo. Así pues, la Cruz, al igual que la Cruz triunfante, se convierte en el
anuncio de que la muerte ha muerto, del tronco leñoso florece de nuevo la vida. La cruz y la luz, símbolos plenamente vinculados a la fiesta de la Pascua de la Resurrección. Esta Cruz adquiere la fisionomía del Faro de Navidad, una de las imágenes más representativas de la magnífica bahía portuaria de nuestra ciudad, que abraza al mar, como Cristo abraza a la cruz, como Cristo abraza a la vida.
Ante ella, el mismo Cristo, el Cordero de Dios, el cordero que desde los inicios de la cristiandad ha sido vinculado a la prefiguración del propio redentor, especialmente a su inmolación, a su sacrificio, el cual revivimos durante los diez días grandes de nuestra ciudad. Volviendo a la necesidad de conocer nuestra ciudad, sus tradiciones, sus costumbres, e incluso, sus artistas. Taller Daroal nos remite a uno de los personajes más desconocidos de nuestra historia, como es el D. Nicomedes Gómez. Artista cuyo exilio en Francia le permitió ser verdaderamente reconocido, en el panorama artístico internacional. Así pues, esta obra, al igual que la colección de pintura esotérica del artista cartagenero, y propiedad del Excmo. Ayto. de Cartagena, centra la atención en un símbolo, en torno al cual se estructura la composición, mediante una estructura que funciona como herramienta apropiada para conseguir los objetivos intelectuales que los artistas pretendían plasmar.
Así pues, la composición realizada por Taller Daroal, igual que la obra de Nicome-



des Gómez participa en una composición arquetípica, donde se pueden obtener una serie de datos que ayudan a conocer su estructura intrínseca.
Volviendo a un pequeño detalle señalado con anterioridad, los autores del cartel de la Semana Santa de Cartagena 2024 se han permitido una licencia a la hora de representar al Cordero, y es la inclusión en esta tradicional iconografía, que debemos diferenciar con claridad de la visión apocalíptica del Cordero Místico, la inclusión de la corona de espinas. Como bien es sabido, Cristo, recibió las mofas e injurias de cuantos se creyeron más que él, algo que la sociedad repite continuamente y que ha quedado plenamente manifestado estos días, donde le volvieron a coronar de espinas. Pues bien, este elemento, la co-
rona de espinas, es un elemento común a las cuatro cofradías pasionarias de nuestra ciudad, de hecho, dada la importancia simbólica de esta, incluso, aparece representado en tres de los cuatro escudos de nuestras cofradías. Por tanto, la corona que corona a Cristo, el cordero inmolado para nuestra salvación, es el símbolo propio de la Pasión, Muerte y Resurrección, y por ello, con esta corona, se ha incluido una alegoría directa a todas y cada una de las cofradías pasionarias que conforman la Semana Santa de Cartagena. Este último detalle, nada común en la cartelera de estas últimas décadas, vuelve a la fuente simbólica de la cartelería histórica de nuestra fiesta mayor.
Estos símbolos, tratados como una alegoría que representa al personaje prin-
cipal de la conmemoración que celebramos, se asienta sobre una vista ensoñada de nuestra ciudad, donde aparecen representados algunos de los campanarios y cúpulas más icónicos, como son la cúpula de la Real Basílica de la Caridad, la torre campanario del Real Arsenal Militar, el triunfo del Sagrado Corazón de Jesús de la iglesia del Inmaculado Corazón de María de Barrio Peral, la catedral de Santa María de la Asunción, e, incluso, la reconocible torre de la Cofradía de Pescadores de Cartagena. Esta última, se convertirá, a su vez en otro punto de especial significación.
«Ex hoc loco orta fuit Hispaniae lux evangélica»
Pues bien, al igual que narra el mito del desembarco de Santiago, el hijo de Zebedeo, hermano de Juan, será en este punto, indicado por la propia Pescadería de Cartagena, donde comience a despegar la luz del día, al igual que lo hizo la luz del Evangelio, y es que con la Resurrección de Cristo todo cobra sentido.
Por último, y haciendo mías las palabras con las que el artista Francisco Rovira comenzó la presentación de su obra, y que a su vez hacían alusión al himno de la Vir-
gen del Castillo, patrona de la ciudad de Yecla, “Tu Luz es faro y es guía de el que retorna a tu hogar”; nuestra fiesta mayor es el nexo de unión de numerosas familias que regresan a su hogar, siguiendo siempre el camino de la resurrección.
El cartel que esta Semana Santa 2024 nos representará huye de la imagen fácil y placentera, y nos arroja indudablemente al verdadero motivo de nuestra fe, a la Pasión, Muerte y Resurrección del Mismo Cristo en nuestra ciudad, en nuestra Cartagena. Una Pasión diferente, única e irresumible en un único fotograma. Nuestra Semana Santa es el mayor de los tesoros patrimoniales, culturales y artísticos de nuestra ciudad, y por ello, todo lo que va a ir irremediablemente ligado a ella, debe pensarse, plantearse y estudiarse con la calidad que solo ella, nuestra semana mayor, se merece.
Así lo entendieron nuestros antecesores, así lo entendieron los patronos de escultores e imagineros como Salzillo, Capvz, González Moreno, Benlliure o, incluso, Coullaut Valera. Tallistas como Luis de Vicente, talleres Padre Félix Granda, Aladino Ferrer, Rafael Eleuterio, o, Arturo Serra. Diseñadores y bordadores como Francis-
co Rabanell, Carlos Mancha, Talleres del Asilo San Miguel, Miguel Fernández Rochera, Consuelo Escámez, Rafael Puch, Anita Vivanco, Balbino de la Cerra, Antoñita Sánchez, José Pérez, e incluso Maribel Pan.
Todos ellos, a través de su obra, local o foránea, han contribuido al engrandecimiento del patrimonio artístico de nuestra Semana Santa, y a su configuración definitiva. Algunas veces, al igual que ha sucedido con la obra protagonista de estas letras, solo el tiempo ha sido capaz de dar sentido y valía a la misma.
El cartel de la Semana Santa de Cartagena 2024 forma ya, parte de nuestra historia común, parte del patrimonio artístico de nosotros, procesionistas y cartageneros. Por ello, debemos asumirlo como lo que es: una obra de arte para nosotros y para nuestra Historia.
Pedro A. Giménez Saura
Primer Mayordomo de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado

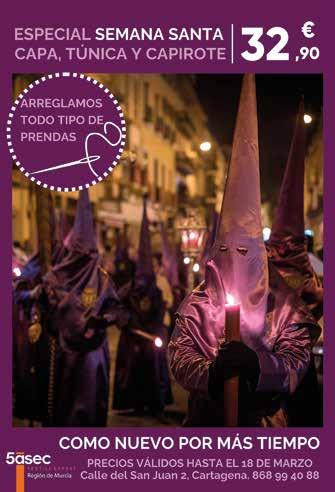




Recuerdo como mis ojos contemplaban embelesados aquellas imágenes sin poder apartarse de las curvas de las tallas de los tronos. En muchas de las escenas la gente se agolpaba en torno a un joven y en otras, sin embargo, el personaje central era un hombre que parecía estar sufriendo y cada Semana Santa esa secuencia de imágenes, se repetían en las calles de Cartagena al ritmo del tambor. Aquella niña de apenas seis años no alcanzaba a entender lo que estaba viendo, pero con cada duda mis padres me susurraban al oído lo que “ocurría” en cada trono al tiempo que me ofrecían una sabrosa empanadilla.
Santa (y a las empanadillas), estudié Historia del Arte, durante años trabajé en el ámbito de los museos y desde que tengo uso de razón he estado vinculada a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado. Quienes me conocen bien en esa Cofradía, me han oído en más de una ocasión defender de forma vehemente que las cofradías tenemos una doble responsabilidad:

Este es el primer recuerdo que tengo de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, pero también de algo relacionado con el arte y la imaginería. Y es que entendí a muy temprana edad la importancia de cuidar el patrimonio y de transmitirlo a quienes nos suceden. No hablo solo del patrimonio tangible, sino también de la riqueza de ese patrimonio inmaterial que supone echar una procesión a la calle. Aquello que se hereda de quienes nos precedieron y trasciende lo tangiblemente transmitido.
Como no podía ser de otro modo, con el tiempo acabé enganchada a la Semana
De un lado, no olvidar que la Semana Santa es una forma de expresión de la religiosidad popular. Por tanto, a pesar del precioso alarde de flor de los tronos, el virtuosismo de las bandas de música, la precisión de los piquetes o el orden de los tercios; el elemento aglutinador, el trasfondo y origen que da sentido a los desfiles pasionales, son las creencias de toda una ciudad y la pervivencia de sus tradiciones. Pervivencia, que dicho sea de paso,no está reñida con adaptarse a los tiempos que corren, mirar qué se hace en otros sitios, aprender (y aprehender) cosas diferentes y saber seleccionar aquellos elementos que puedan enriquecer nuestra Semana Mayor, aunque para ello no se use la “postal de siempre”. La otra gran responsabilidad es la de preservar el patrimonio material. Algo sobre lo que las nuevas generaciones cofrades están muy concienciadas y sobre todo, formadas.

Tengo la suerte de formar parte de una Cofradía cuyos responsables tienen la firme convicción de que ser ricos en patrimonio no siempre pasa por tener capital para hacer obra nueva, sino más bien y en la mayoría de las ocasiones, por ser capaces de cuidar las magníficas obras de arte que atesoramos para que duren muchos años más. Tallas, tronos, bordados, orfebrería… expresiones todas ellas de numerosos oficios artesanos que desgraciadamente se están perdiendo y cuya supervivencia tenemos la oportunidad de vehicular a través de nuevos encargos y restauraciones en nuestras agrupaciones.
Desafortunadamente no es lo único que se está perdiendo o está perdido en cualquier rincón insospechado. Me refiero a diseños y bocetos originales, actas o detalles que cuentan la historia de nuestras cofradías. En muchos casos, quiero pensar que por desconocimiento de su importancia, esos objetos y documentos están olvidados en un cajón del hogar de algún procesionista. En otros casos, es precisamente el celo de algún fervoroso cofrade el que no le deja ver que el patrimonio que está en ese cajón es de las cofradías y sus “herederos” las futuras generaciones de hermanos. Son estas las piezas que verdaderamente conforman la idiosincrasia de cada una de nuestras hermandades y agrupaciones. Aprovecho la ocasión para hacer un llamamiento a todos aquellos que se sientan aludidos por estas líneas y que, queriendo o sin querer, tengan algo que compartir o legar a la Semana Santa de Cartagena.

Por tanto y retomando la idea inicial de este artículo (el relato de unos padres que narran a sus hijos las anécdotas de tronos y tercios al paso de la procesión), me remito a la etimología de la palabra patrimonio: del latín patrimonium, ii: bienes que se poseen de los padres. Lo que hemos de custodiar los cofrades es aquello heredado de quienes nos precedieron ya sea una talla, un boceto salido de la mano del artista o un contrato para hacer un bordado. Y debemos hacerlo de forma profesional, responsable y con el objetivo de que trabajando en el presente consigamos que nuestro pasado sea también nuestro futuro.
Finalmente, como lectora habitual de esta publicación, soy consciente de que el tono de los artículos que en ella se escriben es quizá más técnico. Pero
por ser esta la primera vez que participo en ella, espero sepan disculpar que haya querido compartir una reflexión más personal. Aun así, me consta que somos muchos quienes compartimos este sentir, quienes tenemos ese sentido del deber. Deber que, y una vez más me remito al origen de la palabra, quiere decir: deuda. O lo que es lo mismo, un compromiso y la expectativa de que se cumplirá con él. Para nosotros, los cofrades, una deuda con el pasado, el compromiso de quienes vivimos el presente y la expectativa de que quienes nos continúen lo mantendrán.

Antes de entrar de lleno en este artículo, quiero dar las gracias, de todo corazón a la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Cartagena, por su confianza depositada en mí, para pregonar nuestras maravillosas procesiones.
Después de un año 2019 con lluvias, un 2020 y un 2021 con pandemia por COVID y sin procesiones, y un año 2022 sin poder disfrutar de nuestra inigualable Semana Santa… Llegó el 2023, lleno de sorpresas y emociones. Para hacerme vivir una Semana de Pasión y Gloria, como no la había sentido jamás.
Tuve la inmensa suerte de coincidir con dos grandes personas y amigos: Margarita García Segarra, como Nazarena Mayor, y con Francisco Ramón, Procesionista del año. Junto a ellos pude disfrutar enor-
memente de nuestras inigualables procesiones. La verdad, es que no pude tener mejores “Compañeros de viaje”. Gracias, amigos, porque sé que vosotros también las disfrutasteis, tanto como yo. Y aunque nos conocíamos muchos años antes, después de este 2023, nuestra amistad permanecerá para siempre.
Desde la víspera del Viernes de Dolores, acompañando al Santísimo y Real Cristo del Socorro, ese “Cristo Moreno”, saliendo desde las ruinas de la Catedral, por las calles de nuestra amada Cartagena hasta la Basílica de la Caridad, y allí, felicitar a nuestra amada patrona en su gran día. El lunes Santo con esa Piedad, a la que nuestra ciudad adora y se acoge a Ella para pedirle protección y ayuda en los momentos difíciles de nuestra vida; porque en Ella confiamos y el pue-
blo la sigue para agradecerle todos los bienes recibidos de la Excelsa Madre de Dios. El Martes Santo con nuestro querido Pedro Marina Cartagena, hasta llevarlo a encontrarse con sus “hermanos”, Juan y Santiago, para después dirigirse juntos hasta la iglesia de Santa María de Gracia. El Miércoles Santo, con el “Cristo del Prendimiento”, quien, vendido por 30 monedas, por el traidor Judas, será entregado a sus enemigos y sentenciado a Muerte en la Cruz. Memorable fue la entrada de la Virgen del Primer Dolor, la calle del Aire estaba totalmente abarrotada de público para cantarle la Salve a la Virgen, la Madre de los californios. Tras la gran procesión california, nos dirigimos al Arsenal, para hacer la defensa a San Pedro. Yo, lo intenté. Pero habiendo llegado tarde, como siempre; el almirante lo volvió a castigar dejándolo un año sin poder salir

a la calle. El Jueves Santo, con la Virgen de la Esperanza. Acompañándola en su dolor por las calles de Nuestra Cartagena. Es una procesión entrañable, con ese silencio que se respira, y esos tambores con sordina, que te hacen sentir un nudo en el estómago. Viernes Santo; Con Cristo en su sepulcro. ¡YA HA MUERTO! Ya lo han bajado de la Cruz y deposita-

do en su sepultura. Esa preciosa imagen que te invita a la oración y al recogimiento. El Maestro ha dado su vida por la salvación de los hombres. Y la Madre de la Soledad, le sigue rota de dolor, y con la mirada perdida. Es una noche Grande en nuestra maravillosa ciudad trimilenaria. Y así llegamos al final de la Pasión.
Amanece el ¡DOMINGO DE RESURRECCIÓN! ¡DÍA DE GLORIA! ¡CRISTO HA RESUCITADO! Ya ha vencido a la Muerte y se eleva Victorioso, demostrándonos que verdaderamente era el “Hijo de Dios”. Y le acompañamos en esa mañana tan alegre y al son de las campanas. Y junto a Él, su Madre: la Santísima Virgen del Amor Hermoso. Esa Madre Bella y Dulce, que, con sus manos juntas, da las gracias al Padre. Por haberle devuelto a su Hijo de la muerte, aunque sabe que será por poco tiempo. Pronto ascenderá al cielo, donde Él la esperará hasta que Ella, llevada por ángeles sea asunta a su lado hasta el final de los tiempos.
Así viví la Semana Santa del 2023. Una semana inigualable y feliz que permanecerá en mi memoria y en mi corazón para siempre.
Antes de terminar este escrito, quisiera mandarle un mensaje a mi gran amigo Fernando Gutiérrez Reche: “Deseo de
todo corazón que disfrutes de la Semana Santa 2024, como yo disfruté la del 2023. Estoy segura de que tu pregón nos llegará al alma de todos los cartageneros que amamos nuestra preciosa Semana Santa internacional.
También quiero agradecer a mi amada Cofradía del Resucitado, por haber confiado en mi persona, para tan gran responsabilidad, espero haber estado a la altura.
¡¡¡ENHORABUENA, FERNANDO!!!
¡¡¡GRACIAS, JUNTA DE COFRADÍAS!!!
¡¡¡ FELIZ SEMANA SANTA 2024!!!
Ana Ros Serrano
Pregonera de la Semana Santa 2023
