
14 minute read
Jung o el espíritu del tiempo
Jania Salazar Flores
No me canso de repetir que ni la ley moral, ni la ley de Dios, ni religión alguna le han llegado al hombre jamás del exterior, como caídos del cielo; al contrario, el hombre, desde su origen, lleva todo esto en sí, y es por ello, por lo que extrayéndolo de sí mismo lo recrea siempre de nuevo… La idea de moral y la idea de Dios forman parte de la sustancia primera e inexpugnable del alma humana. Por eso, toda psicología sincera que no esté cegada por alguna soberbia intelectual debe aceptar la discusión sobre ellas.
CARL GUSTAV JUNG
Carl Gustav Jung (1875-1961).
facstaff.gpc.edu
“El espíritu del tiempo” es una hermosa frase para evocar lo que, como el éter, atraviesa el ambiente cultural de determinada época. De manera vaporosa, ese “espíritu” fl uye sutil por las mentes, los corazones y aquellos espacios psíquicos de donde provienen las intuiciones que nos proyectan al futuro y que nos tornan receptivos a nuevas ideas, posibilidades y ambientes.
Desde fi nales del siglo XIX, Sigmund Freud, en su propia consulta, captó los síntomas del espíritu de su tiempo, lo que lo llevó a defi nir sus teorías sobre la sexualidad. De manera paradójica, este “espíritu guía” lleva en sí el contrapeso del pensamiento, de los síntomas y las problemáticas de ahí donde ondula. Los postulados freudianos rompieron de esta forma el esquema de represión victoriana de aquella época al desentrañar la problemática de sus pacientes. Si bien esta última parecía no tener nada de “etéreas”, lo cierto es que lo que estaba por venir en sus teorías cargaba el ambiente cultural de su tiempo.
Pero Freud no fue el único que por su profesión y genialidad condensó el espíritu de su mundo. No menos genial y tal vez más profundo, Carl G. Jung no sólo en su obra respondió y corporeizó este espíritu, incluso parece haberse
www.wikipedia.org
Jung a la edad de seis años.

dado unas vueltas con él por las profundidades tenebrosas y esclarecedoras, las alturas aturdidoras y prístinas de donde sea que este espíritu deambule. ¿Y quién fue Carl Jung? Por decirlo de manera sucinta, fue uno de los precursores y pilares de la historia del psicoanálisis. A diferencia de las teorías de Freud, y del adjetivo freudiano, que se han expandido a lo largo del siglo XX, atravesando cualquiera de los cinco sentidos de las generaciones que en él se han desarrollado, Jung y sus teorías lo han sido menos, o en todo caso, su obra quizás apela ya a un sexto sentido. Y éste es el quid del asunto. Sus estudios de personalidad se orientan específi camente al mundo inconsciente, al lenguaje simbólico e irracional. Por ende, sus ideas requieren una comprensión no sólo racional y depurada, sino simbólica y por eso, hasta cierto punto, fugitiva.
Aunado a esto, tal vez la menor difusión de su obra sea parte del espíritu del tiempo, que se metamorfosea y se despliega en la medida del desarrollo humano. Si bien las ideas y el lenguaje freudiano son ya de uso común –gracias en parte a los dones estilísticos de Freud–, el asentamiento y la comprensión de los de Jung (si bien algunos de sus conceptos son ya de uso cotidiano como ‘complejo’ y últimamente ‘inconsciente colectivo’ o ‘arquetipo’, esta última idea venía de la Antigüedad pero fue reactualizada por él) sólo ahora, después de asentada la primera capa de comprensión de la psicología del hombre moderno, sean factibles. Pero que no se malentienda: aunque la obra de Jung no ha tenido la difusión y la comprensión de la de Freud, no ha dejado de navegar, lenta y necesariamente, por los mares convulsos de la historia de nuestro tiempo, llegando a formar él mismo parte de este ‘espíritu del tiempo’ que nos circunda. Pero antes de proseguir, se hace necesaria una breve biografía de esta personalidad.
Semblanza biográfi ca
Carl Gustav Jung nació en Suiza en 1875. Estudió medicina en la Universidad de Basilea y a partir de 1900 comenzó a ejercer la psiquiatría en el hospital Burghölzli, perteneciente a la universidad de Zurich. Burghölzli era dirigido entonces por Eugene Bleuler, una de las fi guras más sobresalientes de la psiquiatría europea. Bajo su dirección, Jung inició un estudio etiológico de la entonces llamada demencia precoz, hoy conocida como esquizofrenia. Es ahí donde tuvo oportunidad de desarrollar y aplicar su test de asociación de palabras en individuos con esquizofrenia, presentando sus hallazgos, después de tres años de investigación, en su tesis doctoral sobre Psicología de la demencia precoz.
En 1905 fue designado catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Zurich y médico senior en la Clínica Psiquiátrica. Gracias a la utilización
Foto: Herbert Glarner.

Antigua Universidad de Basilea.
del test de asociaciones y sus consecuentes observaciones acerca de la teoría de los complejos, Jung, junto con Sigmund Freud, de quien ya era discípulo, fue invitado a la Universidad Clark de Massachusetts en 1909, a exponer sus hallazgos.
El doctor Freud y el doctor Jung
A partir de la publicación de La interpretación de los sueños, en 1900, Jung había seguido de cerca los escritos de Freud, los cuales habían recibido un rechazo casi general de la comunidad médica. Jung, en cambio, le envió en 1906 sus diversos artículos y su tesis doctoral. Ése fue el inicio de una intensa y tumultuosa relación que duraría hasta 1913, año de su ruptura formal.
El primer encuentro entre ambos resultó histórico, no sólo por las consecuencias, sino por la intensidad del mismo. Freud había invitado a Jung a visitarle en Viena en 1907 después de un largo periodo de correspondencia. A propósito, Jung escribe en sus memorias:
Nos encontramos a la una del mediodía y hablamos durante trece horas ininterrumpidamente, por así decirlo. Freud era el primer hombre realmente importante que yo conocía. Ningún otro hombre de los que entonces conocía podía equiparársele. En su actitud no había nada de trivial. Le encontré extraordinariamente inteligente, penetrante e interesante en todos los aspectos. Y pese a ello mis primeras impresiones sobre él fueron poco claras y en parte incomprendidas.1
Con el tiempo, se estableció un vínculo matizado incluso con tonos religiosos y tintado de reminiscencias de los profetas bíblicos. Por una parte, Jung sentía una devoción fi lial por Freud, y éste describió la relación del siguiente modo:
1 Carl G. Jung, Recuerdos, sueños, pensamientos, Seix Barral,
Barcelona, 1971, p. 159.

www.wikipedia.org
Sigmund Freud alrededor de 1900.
Si soy Moisés, entonces tú eres Josué y tomarás posesión de la tierra prometida de la psiquiatría, que tan sólo podré vislumbrar desde lejos.2
Pero Jung no dejaba de sentir reservas en medio de este intercambio padre-hijo-príncipe heredero, sobre todo ante la posición de Freud sobre asuntos espirituales:
…la posición de Freud respecto al espíritu me parecía muy cuestionable. Siempre que en un hombre o en una obra de arte se manifestaba el lenguaje de la espiritualidad, le parecía sospechoso y dejaba entrever una “sexualidad reprimida”.3
2 Citado por David H. Rosen en El tao de Jung, Paidós, Barcelona, 1988, p. 81. 3 Carl G. Jung, op. cit., p. 159.
Y es en estos aspectos en los que se perfi laba la causa de sus futuras desavenencias, no sólo por sus diferentes puntos de vista en cuanto al papel de la sexualidad en la vida psíquica, sino también por la extrema insistencia de Freud en imponer sus ideas como una institución cerrada e inexpugnable. Es decir, toda nueva aportación debía cimentarse en la base inmutable de su teoría sexual. En Viena, ambos sostuvieron una conversación que resultó especialmente signifi cativa para Jung:
Recuerdo cómo me dijo Freud: “Mi querido Jung, prométame que nunca desechará la teoría sexual. Es lo más importante de todo. Vea usted, debemos hacer de ella un dogma, un bastión inexpugnable”. Me dijo esto apasionadamente y en un tono como si un padre dijera: “Y prométeme, mi querido hijo, ¡que todos los domingos irás a misa! Algo extrañado le pregunté: “¿Un bastión, contra qué?” A lo que me respondió: “Contra la negra avalancha (…) del ocultismo”. En primer lugar fueron el “dogma” y el “bastión” lo que me asustó, pues un dogma, es decir, un credo indiscutible, se postula sólo allí donde se quiere una duda de una vez para siempre. Pero esto ya nada tiene que ver con una opinión científi ca, sino con un afán de poder personal. Esto constituyó un duro golpe para nuestra amistad. Yo sabía que nunca podría aceptar esto. Lo que Freud parecía entender por “ocultismo” era, más o menos, todo lo que la fi losofía y la religión, incluyendo la parapsicología (…) tenían que decir sobre el alma. Para mí la teoría sexual era igualmente “oculta”, es decir, indemostrable, pura hipótesis posible, como muchas otras concepciones especulativas. Una verdad científi ca era para mí una hipótesis satisfactoria por el momento, pero no un artículo de fe para todos los tiempos.4
4 Ibídem, p. 169.
www.wikipedia.org

Fotografía frente a la Universidad Clark en septiembre de 1909. Sentados: Sigmund Freud, Stanley Hall, Carl G. Jung; de pie: Abraham A. Brill, Ernest Jones y Sándor Ferenczi.
En los años posteriores a su ruptura, Jung vivió una profunda crisis personal tan desbordante que lo orilló a pensar que estaba “amenazado por una psicosis”.5 En medio de esta crisis y del ostracismo que sufría por haberse separado de la Asociación Psicoanalítica presidida por Freud, Jung comenzó a utilizar su propia crisis y aislamiento desmantelando el material psíquico que, como símbolos e imágenes, iba surgiendo de él. Años más tarde, dijo que el entregarse de forma deliberada a sus fantasías lo ayudó a solucionar su difícil situación personal (llegó a acuñar una frase para este proceso, ‘imaginación activa’). De este periodo de soledad surgieron las bases de lo que luego desarrollaría en conceptos como inconsciente colectivo o en su teoría de la individuación.
Volviendo a su ruptura con Freud, vale decir que ésta se prefi guraba en las propias inclinaciones naturales de Jung. En su tesis doctoral trataba los temas que Freud tachaba de “ocultismo”. En concreto, Jung no aceptaba el materialismo reduccionista de aquella época; “apelando a diversas autoridades en defensa del espiritismo, la telepatía y la clarividencia”,6 Jung no desechaba esos fenómenos como simple charlatanería. Sus memorias están llenas de este tipo de sucesos, como extrañas coincidencias y augurios de acontecimientos futuros. Décadas después, llamó a estos fenómenos “sincronicidad”.
En resumen, se puede decir que la naturaleza de Jung siempre estuvo proyectada hacia los aspectos espirituales de la naturaleza humana. Su comprensión de ésta lo hacía reconocerla como esencial y profundamente marcada por el lenguaje simbólico y de cuyas manifestaciones son ejemplo las mitologías, las religiones y el mundo onírico.
5 John Kerr, La historia secreta del psicoanálisis, Drakontos,
Barcelona, 1995, p. 158. 6 Ibídem, p. 56.
www.scribd.com www.sc ri b d .c o m
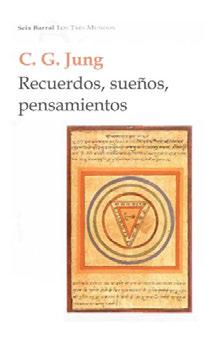
Portada de Recuerdos, sueños, pensamientos, C. G. Jung.

El inconsciente colectivo
A partir de la concepción del inconsciente de Freud, como depósito de todas aquellas experiencias que alguna vez fueron conscientes, sean éstas agradables o traumáticas, Jung expone que se encuentra otro aspecto en el inconsciente mucho más profundo, atávico e inconmensurable, el cual nunca ha sido consciente.
Así como el cuerpo y el cerebro han heredado características que condicionan y regulan su forma, también la psique ha heredado condiciones que hacen experimentar al individuo acontecimientos, estados anímicos y vivencias, no como si éste fuera una hoja en blanco, sino bajo ciertas condiciones relacionadas a éstas, existentes en el inconsciente, que, como remanentes hereditarios, respaldan y engloban las vivencias subjetivas. Esto quiere decir que, al igual que el cuerpo, que está prefi gurado por la evolución y que lleva en sí características que la constatan y que revelan ciertos estadios de la misma, la psique revela en ella aspectos ligados al pasado, no solamente al de su infancia, sino también al pasado de la especie y al largo periodo de evolución orgánica.
Esto signifi ca que lo que somos no sólo es lo que hemos experimentado, sino que toda la personalidad, según la teoría de Jung, está presente, en potencia, desde el mismo momento en que nacemos, es decir, el entorno no otorga la personalidad, sino que sólo pone de manifi esto lo que estaba allí. A este proceso en el que el individuo se va desplegando en su desarrollo –sin crearse por los infl ujos del entorno– Jung lo llamó proceso de individuación.
Ira Progoff, estudiosa de la obra de Jung, nos da una imagen de este desarrollo y describe la función de la psicología de Jung de la siguiente manera:
Así como el roble está oculto en las profundidades de la bellota, así la totalidad de la personalidad humana, con su plenitud de capacidades espirituales y creativas, está oculta en las profundidades del ser humano incompleto, donde aguarda en silencio la oportunidad de afl orar. La función y el propósito de la psicología (…) consisten en describir las posibilidades ocultas en la profundidad del hombre, en determinar los procesos mediante los cuales esas posibilidades se despliegan y en idear procedimientos prácticos para facilitar y ampliar la formación natural de la personalidad.7
Los estudios de Jung aspiran a comprender al ser humano como una totalidad, como una unidad en perpetuo proceso de formación. Aborda los procesos de la personalidad buscando los factores actuantes debajo de la conducta, es decir, el inconsciente, pero entendido
7 Ira Progoff, La psicología de C. G. Jung y su signifi cación social,
Paidós, Buenos Aires, 1967, p. 10.
éste como un despensero, como depositario de las propensiones ocultas a formarse y que fi jan la dirección de nuestro desarrollo. Visto de esta forma, el inconsciente es intrínsecamente constructivo y afi rmativo, y no sólo depositario de malformaciones.
Siguiendo el hilo conductor con el que empezamos este artículo, cabe preguntar: ¿cuál es el espíritu de nuestro tiempo? Si en el siglo pasado la represión sexual amenazaba con ahogar especialmente a las mujeres con las demandas de pureza, ahora vivimos el tiempo de la estandarización de la producción en serie, de los estereotipos, del parecer sin prestar atención al ser. Aquello prefi gurado por nosotros, como espíritu y demanda de nuestro tiempo, actualiza el pensamiento de este extraordinario hombre, no sólo de su tiempo, sino del nuestro. Y sus ideas cargan el espíritu de nuestra época no por él mismo, sino por la profundidad de sus aportaciones, en las que resalta la importancia de la integridad individual de cada uno de nosotros. Ahora que parece que la personalidad social amenaza en constituir plenamente al individuo moderno, nos recuerda que ése no es el terreno fundamental de la vida humana.
La sociedad contemporánea vive la paradoja de, por una parte, haberse desarrollado en la creencia de que una de sus grandes aportaciones es la superación del individuo. Sin embargo, su concepto de éste se ha cancelado, dejando un vacío donde se esperaría que existiese un espíritu creativo. La creatividad parece residir en el entorno y es de ahí donde se toma. El materialismo propio de nuestra época defi ne nuestra existencia en todo aquello que tiene forma en la exterioridad. Y esto permite la uniformidad de nuestras expectativas y de la comprensión de nosotros mismos, cuando ésta debería venir de nuestro interior. A ello apuntan los estudios de Jung, a comprender el inmenso valor que la vida subjetiva signifi ca,
www.wikipedia.org
Figura alquímica como ilustración de los fenómenos transferenciales en Carl Gustav Jung. La psicología de la transferencia, 1946.
no sólo para nosotros, sino para la humanidad misma. Terminamos aquí con las palabras de Jung, que nos ilustran al respecto:
El hombre masifi cado no sirve para nada, puesto que sólo es una simple partícula que ha perdido el sentido del ser del hombre y con ello también del alma. Lo que falta a nuestro mundo es un enlace anímico, y eso no lo puede reemplazar ningún gremio, ninguna comunidad de intereses, ningún partido político, ningún Estado. No es de extrañar, pues, que no sean los sociólogos, sino más bien los médicos, los que primero y con más claridad llegan a sentir las verdaderas necesidades del hombre pues son ellos, como psicoterapeutas, quienes más directamente se ocupan de las penurias del alma humana. Si, por tanto, mis conclusiones generales coinciden casi punto por punto con las ideas de Pestalozzi, ello radica fundamentalmente no en un conocimiento especial de los escritos de este gran educador, sino en la naturaleza de la cuestión, es decir, en la comprensión de la esencia del hombre.8
8 Carl G. Jung, Psicología de la transferencia, Paidós, Buenos
Aires, 1978, p. 190.







