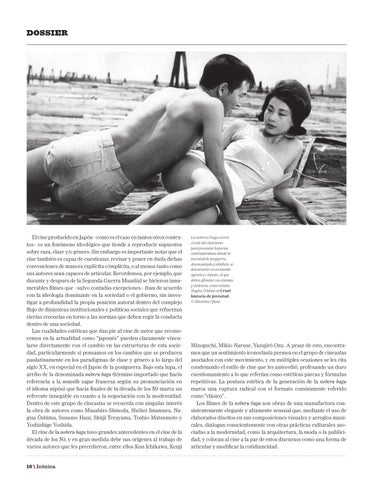DOSSIER
DOSSIER
El cine producido en Japón –como es el caso en tantos otros contextos– es un fenómeno ideológico que tiende a reproducir supuestos sobre raza, clase y/o género. Sin embargo es importante notar que el cine también es capaz de cuestionar, revisar y poner en duda dichas convenciones de manera explícita o implícita, o al menos tanto como sus autores sean capaces de articular. Recordemos, por ejemplo, que durante y después de la Segunda Guerra Mundial se hicieron innumerables filmes que –salvo contadas excepciones– iban de acuerdo con la ideología dominante en la sociedad o el gobierno, sin investigar a profundidad la propia posición autoral dentro del complejo flujo de dinámicas institucionales y políticas sociales que refuerzan ciertas creencias en torno a las normas que deben regir la conducta dentro de una sociedad. Las cualidades estéticas que dan pie al cine de autor que reconocemos en la actualidad como “japonés” pueden claramente vincularse directamente con el cambio en las estructuras de esta sociedad, particularmente si pensamos en los cambios que se producen paulatinamente en los paradigmas de clase y género a lo largo del siglo XX, en especial en el Japón de la postguerra. Bajo esta lupa, el arribo de la denominada nuberu bagu (término importado que hacía referencia a la nouvelle vague francesa según su pronunciación en el idioma nipón) que hacia finales de la década de los 50 marca un referente innegable en cuanto a la negociación con la modernidad. Dentro de este grupo de cineastas se recuerda con singular interés ¯ la obra de autores como Masahiro Shinoda, Shohei Imamura, Na¯ ¯ Terayama, Toshio Matsumoto y gisa Oshima, Susumo Hani, Shuji Yoshishige Yoshida. El cine de la noberu bagu tuvo grandes antecedentes en el cine de la década de los 50, y en gran medida debe sus orígenes al trabajo de varios autores que les precedieron, entre ellos Kon Ichikawa, Kenji
16 \ Icónica
La noberu bagu corrió el velo del clasicismo para presentar historias contemporáneas donde la juventud de posguerra, desencantada y nihilista, se desenvuelve en un mundo agresivo e injusto, al que deben afrontar con cinismo y violencia, como retrata ¯ Nagisa Oshima en Cruel historia de juventud. © Shochiku Ofuna
¯ Ozu. A pesar de esto, encontraMizoguchi, Mikio Naruse, Yasujiro mos que un sentimiento iconoclasta permea en el grupo de cineastas asociados con este movimiento, y en múltiples ocasiones se les cita condenando el estilo de cine que les antecedió, profesando un duro cuestionamiento a lo que referían como estéticas parcas y fórmulas repetitivas. La postura estética de la generación de la noberu bagu marca una ruptura radical con el formato comúnmente referido como “clásico”. Los filmes de la noberu bagu son obras de una manufactura consistentemente elegante y altamente sensual que, mediante el uso de elaborados diseños en sus composiciones visuales y arreglos musicales, dialogan conscientemente con otras prácticas culturales asociadas a la modernidad, como la arquitectura, la moda o la publicidad, y colocan al cine a la par de estos discursos como una forma de articular y modificar la cotidianeidad.
El cine de la noberu bagu se basa en cuidadosas observaciones sobre el comportamiento humano. Reflexiones estructuradas dentro de un modelo que, preponderantemente, abre un gran espacio a la representación emocional. Este es, sobre todo, el retrato de las heridas íntimas, las angustias, frustraciones y deseos inherentes al conflicto de una sociedad –y sus individuos– con el deber ser. En este contexto, el cine, como nunca, hace visible la lucha de clases; los conflictos de la moral, tanto colectiva como individual; las tensiones derivadas de las angustias de identidad; las luchas de poder dentro del juego de los roles de género, tanto de hombres como de mujeres; y nos plantea una serie de preguntas sobre la vida de las personas, encapsuladas en una cultura cada vez más secular, atomizada y materialista, que hacen eco con particular fuerza en la experiencia cotidiana de sus audiencias. Este es un cine que plantea la búsqueda constante de signos de virtud en el alma humana; dramas psicológicos cuya puesta en escena nos sumerge, a través de un exquisito entretejer de detalles visuales y sonoros, en el vaivén de las pasiones que dan cuerpo y razón de ser a las personas que vemos en pantalla. El cine como una forma vernácula y específica de la experiencia de la vida en el contexto de la modernidad. En este punto cabe señalar que el cine producido en Japón es resultado de una interesante amalgama cultural, que a su vez es producto de un campo geográfico e histórico específicos. Hay que reconocer la heterogeneidad y las características estéticas de una forma de cultura popular industrializada, en la que el cine es un vehículo para la escenificación de los conflictos derivados del choque entre los modelos sociales feudal y democrático. El cine en Japón guarda profundos vínculos con formas teatrales específicas a ese contexto, como pudieran serlo el shinpa, el más tradicional kabuki, e incluso el teatro de marionetas bunraku, donde las emociones son representadas a través de característicos momentos catárticos y climáticos, y cuya descripción de los personajes arroja luz sobre los entresijos morales más oscuros de sus personajes. Sin embargo, resulta incuestionable que conforme la sociedad en el Japón –como en el resto del planeta– ha transitado hacia la integración global, la influencia de distintas tradiciones y una práctica transnacional se hacen presentes en la hibridación que ha moldeado las nuevas propuestas estéticas dentro de la práctica del cine en Japón. Así pues, la modernidad como una formación cultural de estilos, sujetos, discursos y deseos que no pueden homologarse bajo un solo y mismo entendimiento, se muestra a través del cine en Japón como una entidad siempre en flujo, en constante tensión, siendo negociada, reinterpretada y reconstituida por una gama mucho más compleja y heterogénea de lo que los discursos heteronormativos plantean. En este sentido, la genealogía del cine en el Japón se caracteriza por la progresión de un cine que busca revalorizar lo ordinario, haciendo de la cotidianidad una experiencia estética mediante la que podemos acceder a un conocimiento de las pasiones y los conflictos humanos. Muchos de los cineastas mayormente reconocidos a nivel internacional en la actualidad –como Naomi Kawase, Hirokazu Koreeda, Shinji Aoyama, Takeshi Kitano e incluso realizadores más jóvenes que comienzan su carrera, como Maiko Endo– han heredado una serie de herramientas narrativas y temáticas recurrentes que mantienen al cine como un discurso cuya vigencia sigue impactando en la vida de sus comunidades con particular afectación.
En ultima instancia, me atrevería a decir que, lo que mantiene vigente al cine producido en Japón es su notable capacidad de articular las tensiones inherentes a los discursos de la modernidad y la tradición, explorando en ellos las atmósferas emocionales que afectan directamente a la experiencia humana. La producción fílmica originada en esa región del planeta responde –ya sea reafirmando o cuestionando–, desde inicios del siglo XX, a la construcción de una identidad basada en el paradigma de la modernidad y la constante sucesión de cuestionamientos sociales y morales que esto genera. Si hubiese algo que caracterizara particularmente a las producciones que responden a la especificidad del Japón en fechas más recientes, quizás fuese el hecho de explorar un sentido de unidad, inherente a la sociedad nipona, en función a la negociación y representación de su historia en niveles local, regional y global. I
La modernidad de un cine iconoclasta, producto de una sociedad globalizada y de altos alcances tecnológicos, busca siempre crear vínculos con sus raíces culturales, aún en la obra de cineastas eclécticos como Takeshi Kitano y sus reinterpretaciones plásticas arquetípicas, como en Muñecas. © Office Kitano / TV Tokyo / Bandai Visual Company / Tokyo FM Broadcasting Co.
Icónica / 17