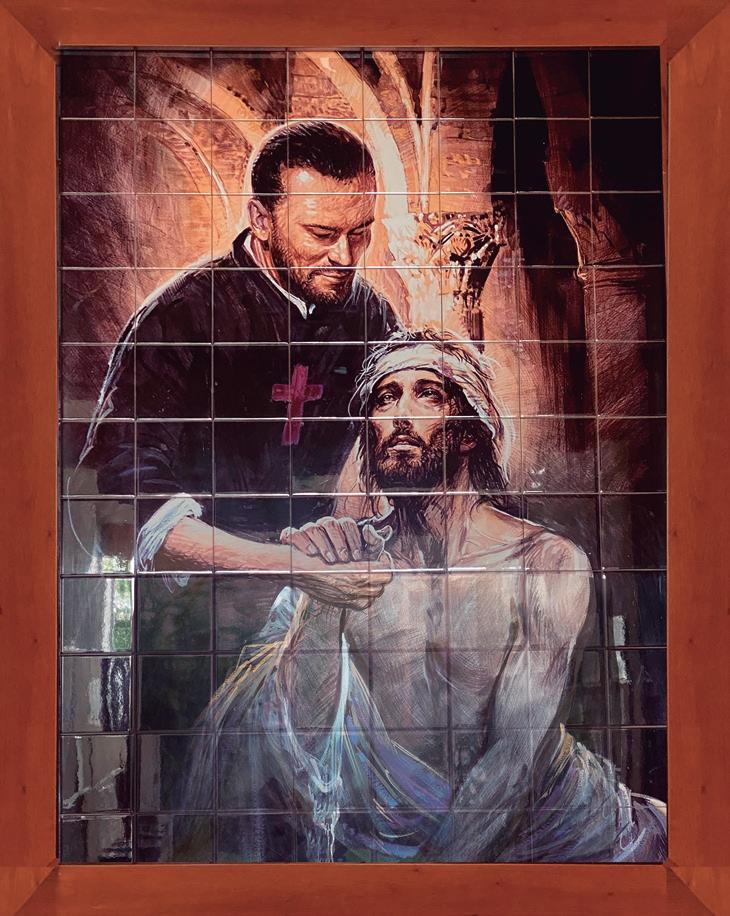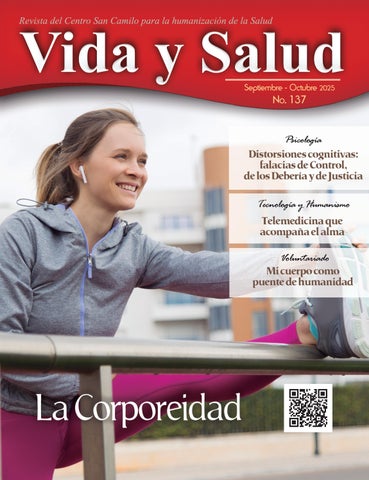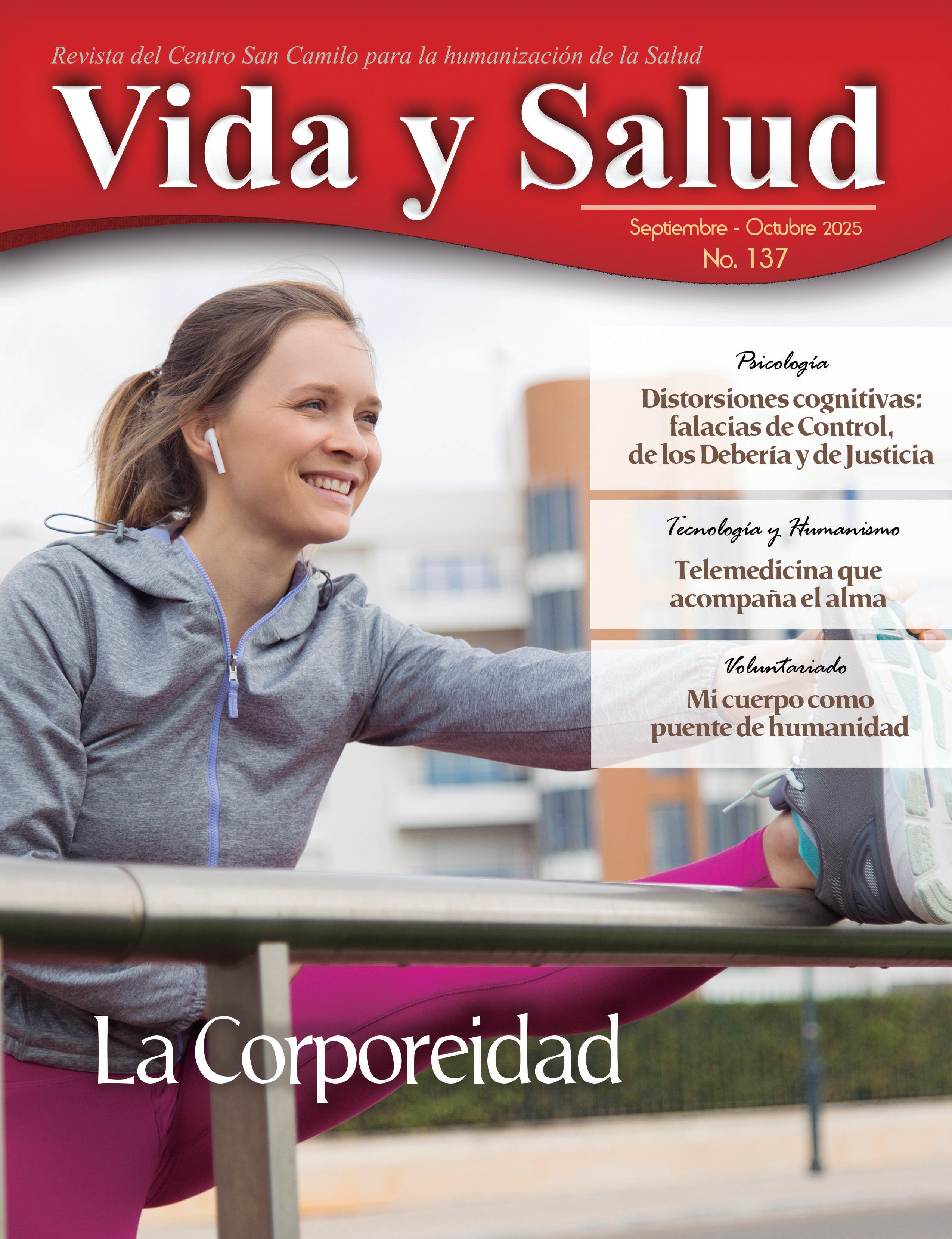
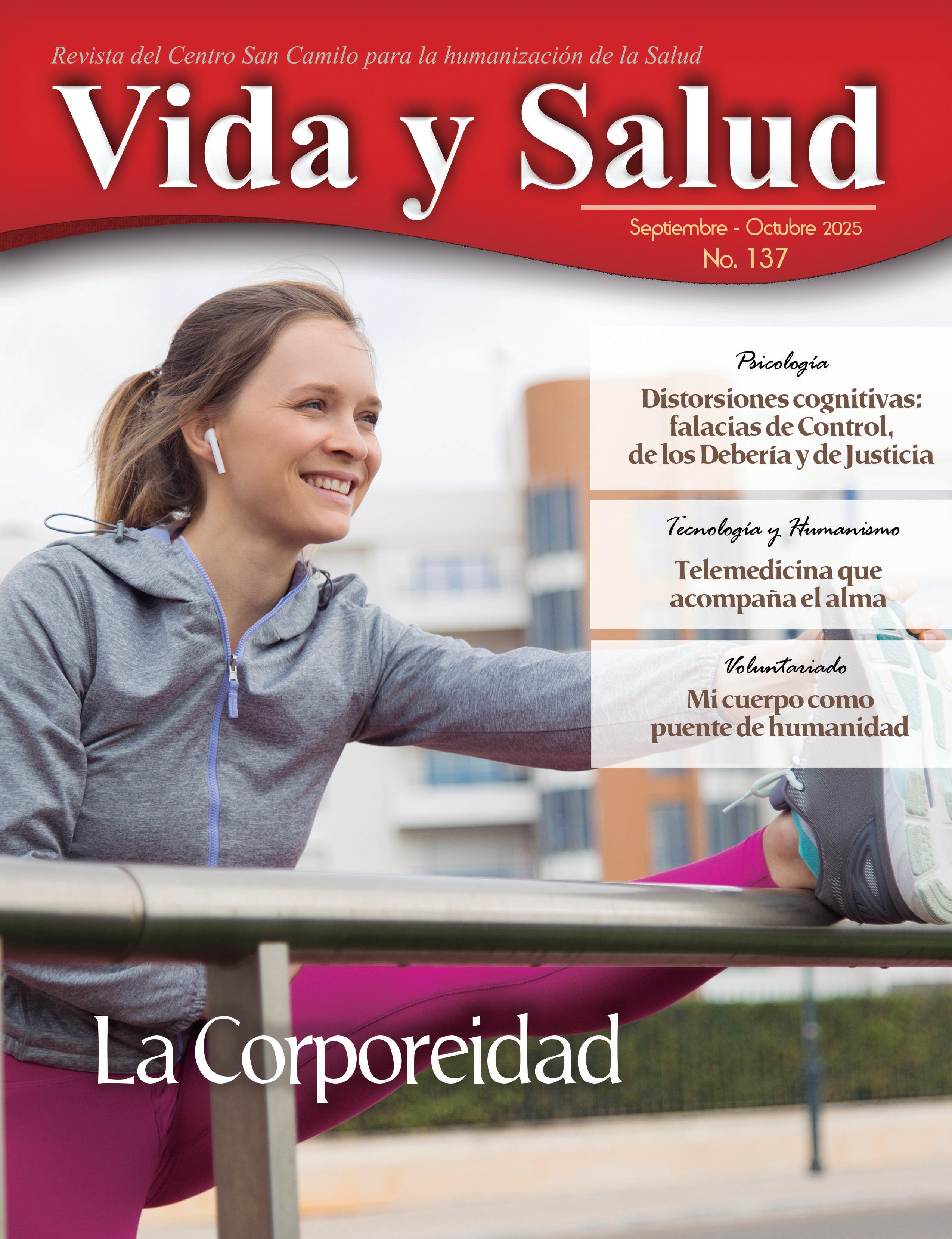
VIDA y SALUD
La Corporeidad
SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025
Año XXIII - Número 137
PSICOLOGÍA

PAG. 6-7
Distorsiones cognitivas falacias de control, de los Debería y de Justicia
ÍNDICE
EDITORIAL
TECNOLOGÍA Y HUMANISMO

PAG. 10-11
Telemedicina que acompaña el alma
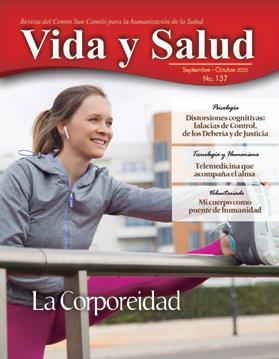
VOLUNTARIADO

PAG. 30 - 31
Mi cuerpo como puente de humanidad
VIDA y SALUD
AÑO XXIII - No. 137
SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025 REVISTA BIMESTRAL
REDACCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
CENTRO SAN CAMILO A. C. Av. Pablo Casals No. 2983 Col. Prados Providencia C.P. 44630 - GUADALAJARA, JAL. TEL: (33) 3640-4090
Los escritos firmados son responsabilidad del autor: no de la publicación, ni del titular
Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas. Certificado de Licitud de Título 12277. Certificado de Licitud de Contenido 8940.
Reserva de Título Instituto Nacional del Derecho de Autor 04-2014-070409520800-102 expedido el 4 de julio de 2014 por el Instituto Nacional del Derecho de Autor Vence el 4 Julio 2026.
1 LA MARAVILLA DEL CUERPO HUMANO SOCIEDAD Y SALUD
2 INTELIGENCIA ARTIFICIAL, EDUCACIÓN Y SALUD TANATOLOGÍA
4 LA MUERTE ANTE LO INFINITO PSICOLOGÍA
6 DISTORSIONES COGNITIVAS – FALACIAS DE CONTROL, DE LOS DEBERÍA Y DE JUSTICIA RINCÓN MÉDICO
8 PROBLEMAS ACTUALES DE LA TOSFERINA Y CÓMO PREVENIRLA
TECNOLOGÍA Y HUMANISMO
10 TELEMEDICINA QUE ACOMPAÑA EL ALMA
REPORTAJE
12 LA CORPOREIDAD
MOVIMIENTO Y SALUD
20 POTENCIAL INTEGRAL DEL DESARROLLO HUMANO VERSUS MEDIO AMBIENTE CULTURA
18 LA MUERTE EN LA DANZA ÉTICA
22 BIOÉTICA Y APARATIZACIÓN DEL SER HUMANO: KARL JASPERS
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
24 ALBERGUE MANO AMIGA 1987 – 2025
ESPIRITUALIDAD
25 LOS SACRAMENTALES
ACOMPAÑAMIENTO
26 ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL EN LA CONDUCTA SUICIDA
MUJERES
28 CUANDO LA HERIDA VIENE DEL AMOR: RELACIÓN MADRE E HIJA
VOLUNTARIADO
30 MI CUERPO COMO PUENTE DE HUMANIDAD
STELLA VEGA
32 HIGIENE Y MANEJO DE ALIMENTOS
Ninguna imágen es propiedad del CSC, la mayoría de las imágenes mostradas son tomadas de la página www.pixabay.com y freepik.es sin derechos de autor, y se utilizan con carácter ilustrativo de la información.
Director Responsable: Silvio Marinelli
Secretaría: Centro San Camilo A.C. Diseño: Ldg. Jorge Soto García
Colaboradores:
Jesús Humberto del Real Sánchez
Victoria Molina
Luz Elena Navares Moreno
Cliserio Rojas Santes
Yolanda Zamora
Eduardo Casillas González
Judith Jiménez López
Patricia Medina Segura
Omar Olvera Cervantes
Mario Martínez Barone
Marisa Chávez Correa
Hortensia Beatriz Amador Ochoa
Georgina González García
Beatriz Lujambio
Maribel Delgado
María José Albanés
Luis Altamirano
Nancy Meza
Érika González Franco
Luz Teresa Millán
Roberto Plascencia
José Leobardo Báez
Suscripciones:
Tel: (33) 3640-4090, de Lunes a Viernes de 9:30 a 19:00pm sancamilo@prodigy.net.mx
La Revista se puede bajar de internet en la página www.camilos.org.mx

Frente a lo complejo y maravilloso del cuerpo humano surge una emoción de asombro . Más avanza el estudio de la fisiología humana, más quedamos sorprendidos de su funcionamiento; por lo menos, ésta es la actitud que me embarga. Podemos detenernos en los diferentes niveles de la actividad biológica, desde los más “automáticos”, como la digestión, la circulación de la sangre, los procesos hormonales, algunos reflejos, hasta los más controlados por la persona, como, por ejemplo, la respiración o la actividad de los sentidos, a los más típicamente humanos , debidos a nuestras decisiones, a la libertad y la voluntad. Sin embargo, todos son de la misma persona e interactúan de modo prodigioso. Podríamos afirmar que no existen procesos meramente corpóreos y otros espirituales: todos se necesitan mutuamente y se influyen recíprocamente. En fin, son actividades de la misma y única persona.
Cuerpo, inteligencia, afectividad y libertad interactúan, de modalidades diferentes, en toda situación existencial; es siempre el único YO personal, el sujeto de toda actividad. Paradójicamente, la enfermedad nos ayuda a percatarnos de esta interdependencia: un órgano o tejido enfermo no es sólo un fenómeno corpóreo, sino un evento que afecta a toda la persona. Puedo
La maravilla del cuerpo humano
decir “mi corazón está enfermo”, sin embargo, preferimos decir: “ Yo estoy enfermo, por una patología del corazón”; quien padece es el Yo personal, y no un órgano, a pesar de que es el órgano el que funciona mal.
Hay una conexión muy profunda entre cuerpo y Yo: el bienestar corpóreo se trasmite a toda la persona y el malestar, también. Podemos ver también la relación que va del Yo al cuerpo: un estado de plenitud psíquica y espiritual incide en el funcionamiento del cuerpo y en su bienestar; vale también lo opuesto: cuando estamos deprimidos o sin un proyecto de vida, también nuestro cuerpo empieza a funcionar menos.
Una consideración meramente biológica de la vida humana lleva a apreciar a la persona joven-adulta. Por eso se considera a la niñez y la adolescencia como estados de paso y preparación de quienes no han llegado todavía a la “madurez”; por otro lado, hay una devaluación del proceso de envejecimiento, en el sentido que los adultos-adultos o los mayores ya están en un estado de decadencia y de decaimiento. Se trata de uno de los problemas más agudos de nuestra cultura y sociedad.
En efecto, a lo largo de nuestra civilización se puede observar una oscilación respecto a la valoración de la corporeidad: por mucho tiempo hubo un cierto “desprecio” del cuerpo (pensemos en el filósofo griego Platón que definía el cuerpo como “la tumba del alma”); en las últimas décadas hay un ensalzamiento del cuerpo, poniendo entre paréntesis las demás facultades del ser humano.
Nuestra cultura, definida como “postmodernidad” , prioriza el individualismo, el culto a las formas y la idea del presente, ante un futuro desalentador. Asistimos a una estetización general de la vida: se deja atrás la actitud prometeica por transformar el mundo, típica de la “modernidad”, para valorar, contemplar y disfrutar el presente; lo estético, que encuentra el cuerpo joven y bello su manifestación más atractiva, va conformando una nueva ética: disfrutar el presente.
En esta visión, fundamentalmente, el ser humano es “su cuerpo”. El cuerpo es expresión de la libertad; en el cuerpo y por el cuerpo el hombre se realiza a sí mismo y manifiesta su presencia en el mundo junto a los demás. No somos sólo sujetos de entendimiento y voluntad, sino seres corporales y afectivos: lo constatamos en el auge que tienen las emociones hoy en día.
La insistencia en el tema de la corporeidad - alentada por toda una dinámica de propuestas comerciales y de propaganda, de la alimentación y el ejercicio físico, hasta la cirugía estética y la moda – propicia que la sociedad postmoderna actual presente rasgos materialistas e individualistas. La moda del vestir, en particular, propone lo superficial, lo liso y brillante; las promociones evidencian la importancia de “la piel”, que debe seducir y mantener a flote la dinámica del producir y consumir.
Podemos dibujar un cuadro catastrófico respecto a la deriva que toma nuestra sociedad y cultura respecto al cuerpo humano, sin embargo, puede ser más útil ir descubriendo en los entresijos la verdadera belleza y la nobleza de la corporeidad humana, único vehículo de manifestación del yo personal y de la dimensión espiritual. ⚫
Inteligencia artificial, educación y salud

Lenta pero progresivamente la inteligencia artificial ha ido avanzando y hoy en día es omnipresente en nuestras vidas. Según algunos autores representa una segunda revolución industrial: para unos representa grandes avances y para otros un retroceso, ya que muchos, especialmente los ancianos y los menos escolarizados, se verán marginados, aumentando el abandono y la soledad en la que ya se encuentran muchos de ellos.
La inteligencia artificial (IA) es un conjunto de programas computacionales que simulan o imitan a la inteligencia humana con capacidades cognitivas capaces de resolver problemas que requieren razonamiento y percepción.
Su aplicación va desde el reconocimiento de imágenes y videos de personas y objetos, hasta el habla y la traducción automática de textos, pasando por la realización de tareas reservadas a la inteligencia humana como hacer tareas de investigación que en ocasiones superan las hechas por los humanos, especialmente en casos de personas con poca preparación académica.
La inteligencia artificial en la educación
Como médico y docente centraré esta presentación en los efectos en la educación en general y en especial en la educación médica. Desde mi perspectiva, vivimos tiempos, especialmente desde la llegada del internet en forma generalizada en los últimos años del siglo XX, en que muchos estudiantes han perdido el
gusto por leer los libros y escuchar a sus profesores que lenta pero progresivamente van siendo sustituidos por las redes sociales, los influencers y los tic-tokers, ya que muchos consideran una carga inútil el retener algunos conocimientos, que para esos están los celulares, las computadoras, los buscadores en internet como google, y los chatbots como el chatbot-GPT (Generative Pre-trained Transformer).
El chatbot-GPT es un bot conversacional diseñado para responder a una serie de preguntas con respuestas bastantes ciertas y exactas, buscando en diferentes fuentes de datos con el fin de recabar información clave y poder construir textos con diferentes títulos y formatos muy parecidos a los realizados por los humanos. Sin embargo, estos programas pueden cometer muchos errores y proporcionar una información errónea.
El plagio en ensayos y en trabajos de investigación
Una de las formas de aprendizaje es la realización de tareas escolares conocidas como ensayos en las que el profesor pide a los alumnos que investiguen determinados problemas, que en el siglo pasado requerían que el alumno leyese algunos libros y revistas que solo existían en las bibliotecas. A partir de los últimos años del siglo pasado, toda esa información, o casi toda porque muchas de las revistas técnico-científicas no están libres en internet, se inició el proceso de copia y pega, pero que ahora eso ya no es necesario: basta preguntarles a algunos buscadores o utilizar algunos chatbots y estos realizan esos ensayos que en ocasiones cuesta trabajo distinguir si fueron hechos por los alumnos o por la inteligencia artificial.
Además del plagio, consistente en presentar datos tomados de otros autores sin el crédito correspondiente y presentarlos como propios, lo que es éticamente inaceptable y está penado por la ley, es que el alumno no aprendió prácticamente nada porque, además de no haber hecho la investigación, en ocasiones no se toma ni siquiera la molestia de leerla; eso queda en evidencia cuando uno interroga al alumno sobre el tema o le pide que lo escriba manualmente.
Para detectar el plagio en este tipo de trabajos se han desarrollado programas computacionales que están siendo utilizados en la revisión de tesis de maestría y doctorados, y en los trabajos de investigación enviados
Dr. Jesús Humberto del Real Sánchez
para su publicación.
Por supuesto que existen algunas ventajas del uso de la inteligencia artificial, ya que pueden ayudar en la búsqueda y sistematización de los datos existentes, pero no deben sustituir a la inteligencia humana.
La inteligencia artificial en la atención médica
La forma en la que practicaremos la medicina cambiará radicalmente en los próximos años debido a que la inteligencia artificial estará presente en todas las áreas médicas. Aquellas áreas con tareas más repetitivas serán las que necesitarán transformarse más rápidamente, como la inspección de la piel; tienen menos posibilidades de ser remplazadas aquellas en que la interacción humana es fundamental, como la rehabilitación.
En la actualidad con el uso de la IA es posible tener información en forma rápida y expedita, obtenida por el médico y plasmada en el expediente clínico electrónico utilizando algunos programas como ehCOS, para informes de laboratorio, LABSIS, para archivos de imágenes PSCS, y para reportes patológicos SIPAM. Estos datos pueden ser vaciados y fácilmente interpretados utilizando algoritmos de la IA que le ayudarán al médico a tomar decisiones sobre el diagnóstico y tratamiento de una determinada enfermedad.
La inteligencia artificial también podrá ayudar a detectar y monitorear algunos padecimientos como las arritmias cardíacas mediante el uso de relojes inteligentes o identificar la aparición de signos y síntomas que nos indiquen el agravamiento de un paciente que nos permita una atención oportuna que puede significar salvarle la vida.
La relación médico paciente podría mejorar si el médico dejará de ocuparse en tareas repetitivas para concentrase en asuntos más complejos, que le permitieran dedicar más tiempos al paciente; sin embargo, la relación podría empeorar, al olvidarse que el paciente es un ser humano que necesita ser escuchado: el paciente acude al médico para que lo aconseje de cómo enfrentar su enfermedad; esto no puede ser sustituido por la inteligencia artificial.
Aceptación de la inteligencia artificial por los pacientes
Con la finalidad de conocer el grado de aceptación de la inteligencia artificial en la atención médica, se realizó un estudio cualitativo en Alemania en el que se incluyeron 35 pacientes (13 mujeres y 22 hombres) a los que se les hicieron las siguientes preguntas; 1) ¿Cuáles son los factores que harían que usted probablemente aceptara o rechazara la IA en los cuidados médicos? 2) ¿Qué
desafíos visualiza usted para un uso exitoso de la IA en los cuidados médicos? y 3) ¿Dónde ve usted aplicaciones potenciales del uso de la IA en los cuidados médicos?
La mayoría se mostró abierta al uso de los programas de inteligencia artificial como una forma de apoyo más que como un sistema independiente para la toma de decisiones. El uso de la inteligencia artificial pudiera ser exitoso si ésta es fácil de usar y se adapta a las características de cada uno de los usuarios.
Sesgos en los informes médicos de la inteligencia artificial
Los médicos en general, pero en especial los médicos en formación deben tener en cuenta algunos sesgos en los informes proporcionados por la inteligencia artificial , como el hecho de que muchos de los datos utilizados por esos programas no son representativos del caso que se está estudiando ya que la mayoría de las fuentes de información provienen de países desarrollados cuyas poblaciones y situaciones sociales no son la mismas que las existentes en México u otros países en desarrollo.
Riesgos del uso de la Inteligencia Artificial Generativa
Un editorial titulado “El lado oscuro de la inteligencia artificial en la educación médica” (Sánchez-Mendiola M., El lado oscuro de la inteligencia artificial generativa: ¿Debemos preocuparnos? Investigación en Educación Médica , 2024; 13: 5-8) es representativo de la preocupación de algunos grupos de personas, académicos, políticos y de la población general, que están emitiendo una señal de alerta para no caer el “canto de las sirenas de la tecnología”, para no adoptar a ciegas la Inteligencia Artificial Generativa (IAGen) en nuestra vida cotidiana.
A continuación, y basado en el mencionado editorial, se mencionan algunos problemas, limitaciones y potenciales efectos adversos de la IAGen en medicina y educación: exageración de la IAGen a través de la mercadotecnia; proliferación de datos falsos y desinformación; plagio y falta de honestidad académica en algunos estudiantes y académicos al tratar de hacer pasar como propios trabajados elaborados por la IAGen; falta de conocimientos de los profesionales sobre las limitaciones del uso de la IAGen; exceso de confianza en ese tipo de tecnología que puede conducir a errores y problemas de todo tipo; falta de privacidad y seguridad de datos confidenciales.
En ese mismo sentido se pronuncian algunos autores cuando señalan que la digitalización de la medicina está produciendo grandes cambios en la medicina misma, generando una serie de problemas en la enseñanza y en el aprendizaje. ⚫
Dr. Jesús Humberto del Real Sánchez
La muerte ante lo infinito
La idea de lo infinito es una de las nociones más profundas, misteriosas y provocadoras del pensamiento humano. En diversas culturas, filosofías y religiones, lo infinito se asocia a lo divino, lo cósmico y lo espiritual, revelando tanto el asombro humano ante lo que no puede ser contenido, como su anhelo de trascendencia. La infinitud, más que una cantidad sin fin o una propiedad matemática, es una experiencia límite, una presencia que desborda las estructuras del pensamiento y de la percepción ordinaria. No se puede contener, definir ni poseer. Se siente, se intuye, se sufre, y a veces, se ama.
Frente a lo infinito, el ser humano se descubre radicalmente finito: vulnerable, incompleto, transitorio, pero también abierto a una dimensión que lo trasciende. Esta apertura puede producir temor o fascinación, una atracción ambigua hacia aquello que no se puede comprender ni dominar.
Aquí entra en escena Rudolf Otto, con su célebre noción de lo numinoso. En Lo santo, Otto describe la experiencia de lo divino como el encuentro con una realidad que es mysterium tremendum et fascinans, es decir, que es un misterio que aterroriza y seduce al mismo tiempo Lo numinoso, forma viva de lo infinito, no se comprende racionalmente, sino que se experimenta con una mezcla de asombro reverente, pequeñez y sobrecogimiento. “Lo numinoso es lo completamente Otro, lo enteramente distinto de lo común y natural”.
Esta experiencia de lo infinito como “otro absoluto” no se limita a lo religioso; toca también lo estético, lo existencial y lo espiritual. El ser humano se enfrenta a aquello que no puede abarcar ni controlar, y ese hecho puede convertirse en umbral de transformación.
Incluso Nietzsche, en “La Gaya Ciencia”, nos plantea una pregunta radical: “¿Quieres esto una vez más, y otra vez, y otra vez eternamente?”. Es la idea del eterno retorno. Ante ella, el pensamiento se ve forzado a contemplar la infinitud del tiempo y a decidir si puede decirle “sí” a la vida para siempre. Lo infinito se convierte, entonces, en la prueba suprema de la afirmación de la existencia. Para Nietzsche, el verdadero espíritu libre es aquel que no teme el devenir infinito, sino que lo abraza sin necesidad de consuelo trascendente, creando sentido incluso en el abismo.
Desde la cosmología contemporánea también
Así a través de esta inmensidad se ahoga el pensamiento: y naufragar en este mar me es dulce (Leopardi - poeta)
somos confrontados con lo infinito. El universo observable contiene más de dos billones de galaxias… y, según algunas teorías quizás no sea el único. Existen modelos que postulan múltiples dimensiones, realidades más vastas y complejas de lo que podemos imaginar. La física cuántica, por su parte, ha demostrado que la materia y la energía no son entidades fijas, sino campos de probabilidad, entrelazados en una red invisible de interdependencias.
Como dijo Carl Sagan: “ Somos una forma en la que el cosmos se conoce a sí mismo ”. La infinitud cósmica no es solo física, sino también simbólica y espiritual. Nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el todo, sobre la conexión entre la materia, la energía, la conciencia… y la muerte.

Porque en medio de esta infinitud, el ser humano está marcado por la finitud de su existencia corporal. La conciencia de la muerte es la herida abierta que nos confronta con la paradoja central de la vida, que es precisamente el hecho de formar parte de un universo potencialmente eterno y, sin embargo, tener que morir y desaparecer. La muerte, no obstante, no es solo límite; también puede ser umbral. En muchas tradiciones espirituales, es el paso hacia una realidad más alta, hacia una forma distinta de ser.
El misterio de la muerte no anula la idea de infini -
Mtro. Omar Olvera Cervantes
to; la profundiza. Si la muerte no es un simple final, sino tránsito, entonces toca a la infinitud, porque trasciende lo visible. En ese sentido, la muerte no niega lo infinito; lo revela en su forma más íntima.
En la tradición judeocristiana, Dios no es solo el infinito metafísico, sino un Infinito personal, con rostro, amor y voluntad de encuentro. Es un Infinito que entra en el tiempo, en la carne y en la muerte. Es el Dios crucificado y resucitado. Como escribió san Agustín: “Tú estabas dentro de mí, más interior que mi interior, y más alto que mi altura”. Dios es, así, el más íntimo y el más trascendente; su infinitud no es una idea lejana, sino una presencia viviente.
“Siempre amado me fue este solitario cerro, y esta cerca que, de tantas partes del último horizonte, la vista excluye…”
En la misma línea mística, el Maestro Eckhart afirmaba que Dios es un “abismo sin fondo”, y que solo en el silencio del alma puede experimentarse su infinitud. Para él, Dios no es simplemente un ser supremo, sino el fundamento inefable del ser, el “nada divino” donde toda forma se disuelve y todo ego debe morir. Esta “muerte del ego” es también una forma de “morir antes de morir”, es forma de entrega total a lo Infinito.
La espiritualidad, entendida así, es la apertura del ser humano al Misterio, a lo que lo trasciende, pero también a lo que lo habita en lo más profundo. Es un movimiento de ir más allá de uno mismo, no por evasión, sino por expansión de conciencia, por comunión, por sentido.
En este tema, Giacomo Leopardi, poeta italiano del siglo XIX, cobra un lugar central. En su célebre poema L’infinito, no formula una teoría, sino que vive el misterio. El poema no habla del infinito como algo lejano o abstracto, sino como una experiencia íntima, inmediata y profundamente humana:
Desde el comienzo, Leopardi no intenta ver el infinito, sino sentirlo en su ausencia, en aquello que se oculta tras la colina. Es precisamente este “no-ver”, este detenerse en el límite de la percepción, lo que permite que surja lo infinito; no como una cantidad sin fin, sino como una presencia que desborda el yo, el tiempo y el pensamiento.
A diferencia de los racionalistas, Leopardi no concibe el infinito como una propiedad del cosmos, sino como una herida del alma. Es nostalgia, intuición borrosa, un naufragio dulce y terrible. En ese mar sin orillas, el sujeto se pierde… y se encuentra. La finitud se revela por contraste con lo inconmensurable, y el hombre se reconoce como un ser destinado a lo absoluto, pero atrapado en lo efímero.
Leopardi lo expresa con crudeza y belleza: el ser humano desea lo infinito, pero está condenado a lo finito. Esta tensión lo define. Y más aún, lo humaniza. Su visión del infinito es profundamente existencial y trágica. No hay redención garantizada, no hay consuelo último. Pero, en esa conciencia lúcida nace una forma de dignidad y profundidad espiritual. En realidad, nos invita a no negar el dolor, si no a transfigurarlo en pensamiento, en belleza, en arte.
La paradoja a la que nos enfrentamos en la búsqueda de un sentido trascendente consiste en anhelar lo que no se puede poseer. Esta paradoja convierte al infinito en símbolo de todo lo sagrado. En aquello que se escapa, que nunca se agota, que siempre se presiente, pero no se alcanza… es lo que da sentido a una búsqueda constante, a una duda nunca resuelta mientras se vive la vida mundana. Leopardi no busca domesticar el misterio; lo invoca, lo contempla y lo deja doler.
Immanuel Kant, en su reflexión sobre lo sublime, afirma que la razón humana puede concebir magnitudes que los sentidos no abarcan. El sujeto se siente desbordado, pero también engrandecido, porque posee la facultad de la razón, que lo conecta con lo infinito
Leopardi, sin embargo, va más lejos y más hondo. No confía en la razón como salvación; para él, lo que verdaderamente redime es la conciencia poética, el temblor ante lo inmenso. El infinito no es idea: es epifanía melancólica. “Y naufragar me es dulce en este mar…”
El infinito no se conquista, se sufre, se acoge, se ama con miedo y ternura. No hay elevación moral, como en Kant, sino aceptación de la fragilidad. Pero en esa fragilidad hay una grandeza y una forma de espiritualidad, la más sencilla de todas, la que está dispuesta a encontrarse con lo Otro. En ese sentido la verdad, en este horizonte, no se impone… se revela a quien sabe esperar, mirar, escuchar. El infinito no se mide, se intuye. No se posee, se desea. El yo se hunde en el mar del Infinito y, lejos de desaparecer, es acogido por algo más grande.
Frente al universo infinito que la ciencia descubre, frente al multiverso de la física moderna o la infinitud de la conciencia, Leopardi ofrece una clave existencial, que consiste en no comprender el infinito, sino habitarlo con humildad, con poesía, con dolor y con amor. Su voz nos recuerda que el ser humano no se define por su poder, sino por su anhelo insaciable, por su nostalgia de lo eterno, por su capacidad de mirar lo invisible y de ser herido por lo inmenso. ⚫
“Y en el pensar naufrago: dulce es el mar del Infinito.”
Mtro. Omar Olvera Cervantes
Victoria Molina / Psicoterapeuta
Distorsiones cognitivas: Falacias de Control, de los Debería y de Justicia
Continuando con el recorrido de las distorsiones cognitivas, en esta ocasión hablamos de otras tres que, como en varias ocasiones, encontramos con mucha frecuencia en un gran número de personas: la falacia de control, la falacia del debería y la falacia de justicia.
Aunque ya se ha mencionado que es común que las personas presenten más de una distorsión cognitiva, estas tres en particular suelen solaparse o aparecer en forma conjunta; tienen características similares que pueden encajar perfectamente en determinadas personalidades.
La falacia de control

Se manifiesta como una de dos creencias: que la persona no tiene control sobre su propia vida y es una víctima indefensa del destino (falacia de control externo), o que tiene el control total de sí misma y de su entorno (falacia de control interno). Ambas creencias son igualmente dañinas e inexactas.
Con la falacia de control externo , la persona atribuye todo lo que le sucede a factores externos, sin reconocer el papel que sus propias acciones y decisiones tienen en su vida. Cuando la persona se experimenta a sí misma como víctima, se sentirá irremediablemente impotente y sin ningún control sobre los acontecimientos de su vida; por tanto, responsabilizará a otros de sus desgracias y sufrimiento. Ante su impotencia, piensa que no puede construir su propia historia o hacer cualquier
cambio en ella. Para donde mire, sólo ve pruebas de su indefensión.
Suelen ser personas con altos niveles de ansiedad, mucha inseguridad, baja autoestima y con una profunda sensación de vulnerabilidad. Presentan, también, preocupación, resignación, ira, frustración y, por supuesto, mucha pasividad. Un ejemplo: “Estoy muy triste y preocupada porque mi matrimonio está muy deteriorado, pero no puedo hacer nada, todos los problemas los ocasiona mi esposo”.
En el otro sentido, con la falacia de control interno, la persona asume que todo lo que le sucede en la vida y en su entorno es el resultado de sus propias acciones y decisiones, sin reconocer la influencia de factores externos. Cuando la persona presenta este tipo de distorsión, se cree responsable de todo y de todos. Piensa que puede controlarlo todo, y aquello que no puede controlar le genera miedo o rechazo. Tiene la falsa creencia de poder saciar todas las necesidades; que es ella, y sólo ella, la responsable de satisfacer estas necesidades.
Este tipo de falacia es común en aquellos casos donde las personas sobreestiman su capacidad para controlar eventos externos, lo que puede llevar a decisiones poco maduras o a una evaluación errónea de la realidad.
Suelen ser personas muy controladoras, rígidas y perfeccionistas. Viven con altos niveles de ansiedad y estrés pues están sometidas a una elevada autoexigencia (“todo depende de mí”), lo que refleja una actitud omnipotente, sobrevalorando el grado de control, poder o influencia real que tienen sobre las personas o situaciones. Un ejemplo: “Me siento responsable de los conflictos que tienen mis padres, necesito hacer algo para arreglar esta situación”.
La falacia del “debería”
Consiste en el hábito de mantener exigencias absolutistas y rígidas , como si fueran dogmas acerca de uno mismo: “debo de…”, “tengo que…”; acerca de los demás: “deben de…” “tienen que…”; o acerca de la vida: “la vida debería -o no- de ser así”. Cualquier desviación de esas reglas o normas se considera intolerable y conlleva
alteración emocional extrema.
Las declaraciones de “debería” son aquellas que nos hacemos a nosotros mismos sobre lo que “deberíamos” o “debemos” ser o hacer. Estos pensamientos generan expectativas poco realistas que muy probablemente no se cumplirán. De no cumplirse esas expectativas, cuando los “debería” son dirigidos hacia uno mismo, las consecuencias emocionales son, principalmente, culpa y vergüenza, aunque también la frustración, insatisfacción, decepción, etc.; cuando se dirigen a los demás, genera ira y resentimiento, cuando es hacia la vida producen intolerancia, frustración y enojo.
Las personas que presentan esta distorsión se juzgan a sí mismas, y a los demás, según sus reglas rígidas y exigentes, y se caracterizan por el uso frecuente de afirmaciones como: “debería”, “no debería”, “tendría que” o “no tendría que”. Ejemplo: “Debería ser capaz de soportar los problemas con más ecuanimidad”, “No tengo que alterarme ante estos problemas”, “El jefe tendría que ser más comprensivo con sus empleados”, etc.
Este tipo de pensamientos tienden hacia la excesiva autocritica cuando están centrados en uno mismo. Cuando están dirigidos hacia los demás suelen favorecer la rabia o cualquier otro tipo de agresividad.
Debido a la rigidez de este patrón de pensamiento, estas personas suelen vivir en constante insatisfacción, son muy poco adaptables y sus niveles de tolerancia a la frustración son muy bajos. Todo esto repercute para una pobre calidad de vida.

Falacia de justicia
Es una distorsión cognitiva en la que los individuos creen irracionalmente que la vida debería ser inherentemente justa y equitativa. Ocurre cuando comparamos la realidad con un estándar personal de justicia y nos enojamos porque no se cumple.
Creer en la justicia puede ser un valor positivo que nos motiva a luchar por ella. Es cuando esta creencia se vuelve rígida e inflexible, generando expectativas poco realistas , que puede considerarse parte de un estilo de
pensamiento distorsionado.
Es fundamental comprender que la justicia no es un principio objetivo y universalmente aceptado; es subjetivo y, por tanto, varía de un sujeto a otro
Cuando la persona presenta este tipo de pensamiento y la realidad contradice lo que percibe como justo, se desencadena una cascada de emociones negativas, como dolor, miedo, rechazo, frustración, resentimiento, desilusión, etc. Se puede, también, caer en emociones destructivas como la envidia, la ira o la desesperanza.
Por todo esto, es común que se alimente un sentimiento de victimización e impotencia , impidiendo afrontar eficazmente la realidad.
La falacia de justicia nos mantiene atrapados en la amargura y la queja porque nos enfocamos en cómo “deberían” ser las cosas en lugar de como realmente son.
Aceptar que la vida no siempre es justa no significa resignarse, sino liberarse de un sufrimiento innecesario. Al aceptar la incertidumbre inherente de la vida y dejar de lado las expectativas rígidas e irreales de justicia, será más factible adoptar una mentalidad más adaptativa basada en la aceptación y la ecuanimidad.
Vale la pena recordar que disminuir la cantidad e intensidad de las distorsiones cognitivas se ha relacionado con la felicidad y la resiliencia. Cuando nuestros pensamientos están distorsionados, nuestras emociones también lo están. Al tomar conciencia y redirigir estos pensamientos negativos, podemos mejorar significativamente nuestro estado de ánimo y nuestra calidad de vida. ⚫

Victoria Molina / Psicoterapeuta
Problemas actuales de la Tosferina y cómo prevenirla
La tosferina, también llamada coqueluche, es una enfermedad de las vías respiratorias causada por una bacteria llamada Bordetella pertussis . Es muy contagiosa y puede afectar a personas de todas las edades. En niños mayores y adultos suele ser una tos intensa, pero en bebés puede ser muy peligrosa e incluso causar la muerte.
Los síntomas incluyen ataques de tos prolongados que dificultan respirar, y en los más pequeños puede provocar neumonía, convulsiones o pausas en la respiración (apnea).
La vacunación es la mejor manera de prevenirla, pero la enfermedad todavía circula en el mundo y provoca brotes cada año. Durante la pandemia de COVID-19 hubo menos casos, porque las personas se aislaban más y usaban cubrebocas.
Sin embargo, en los últimos dos años los casos han aumentado en varios países, incluso en nuestra región, por factores como niños que no recibieron todas sus vacunas durante la pandemia; vacunas cuya protección disminuye con el tiempo, por lo que se necesitan refuerzos; adultos con tos leve que transmiten la enfermedad sin saberlo; más reuniones y viajes después de la pandemia; información falsa que hace que algunas personas no se vacunen.
Los bebés menores de 6 meses son los más vulnerables , sobre todo si no han recibido todas sus vacunas o si quienes los rodean no están protegidos. Los adolescentes y adultos pueden enfermar con síntomas leves, pero aun así transmitir la bacteria a los bebés.
Prevención, detección y control
Hay una serie de medidas muy efectivas que propician la prevención.
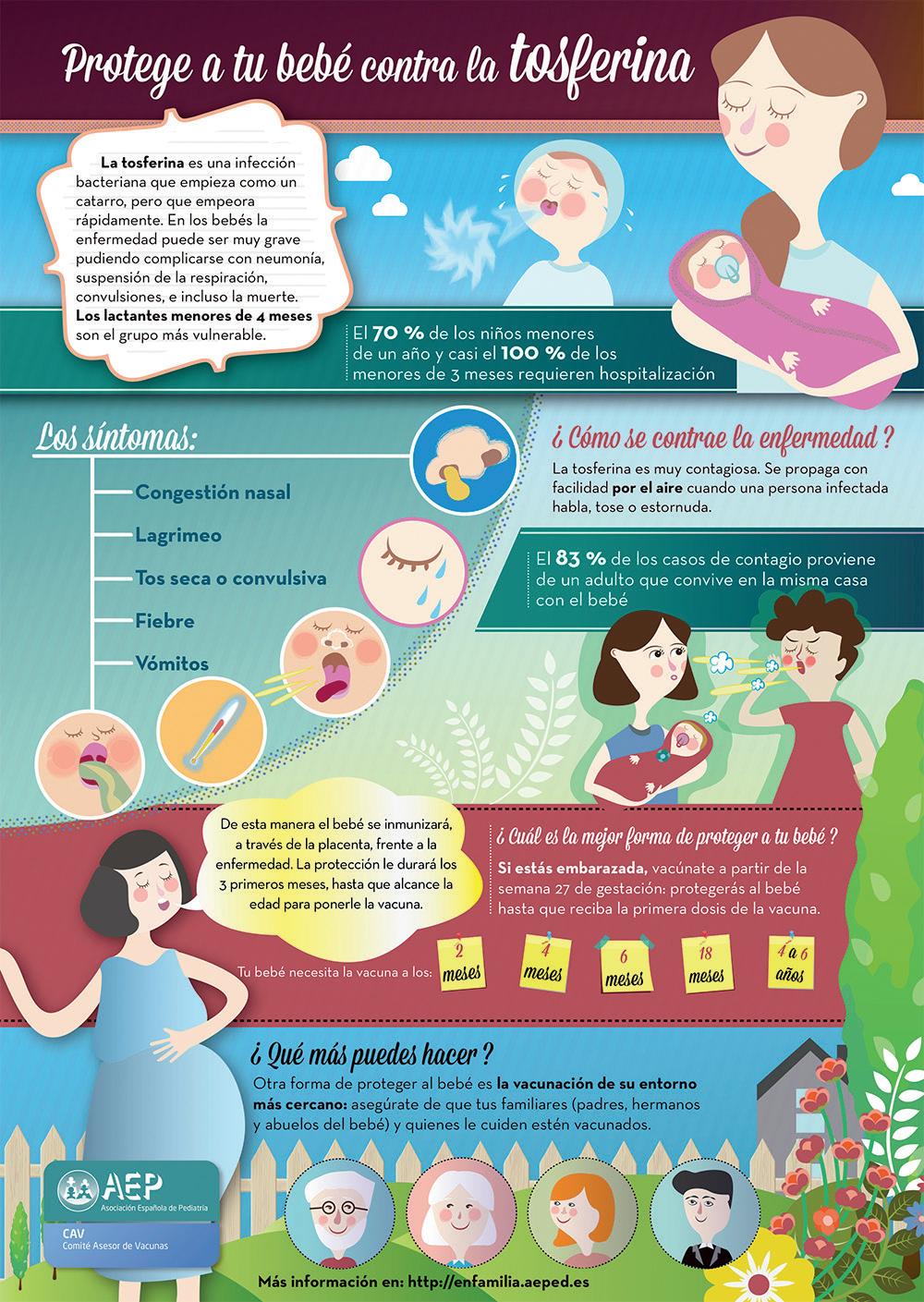
Vacunación infantil : los niños deben recibir todas las dosis de la vacuna DTP (difteria, tétanos y tosferina) según el calendario de salud.
Refuerzos : es importante aplicar refuerzos en la infancia y adolescencia.
Vacuna en el embarazo: las embarazadas deben vacunarse en el tercer trimestre para proteger al bebé desde el nacimiento.
Vacunación comunitaria: durante brotes, las autoridades de salud suelen vacunar a quienes estén atrasados o dar refuerzos en las zonas afectadas.
Cuando hay un caso de tosferina, es clave actuar
rápido: detectar a la persona enferma y buscar a quienes hayan estado en contacto; tratar con antibióticos (azitromicina o eritromicina) lo antes posible, idealmente en la primera etapa; proteger a las personas que viven con bebés o personas de alto riesgo, incluso si no tienen síntomas, dándoles tratamiento preventivo; aislar temporalmente al enfermo, si el médico lo indica, para evitar contagiar.
Algunos factores de prevención y control pueden ser mejorados: vacunas que duren más tiempo y eviten la transmisión; campañas de información claras para que la gente entienda la importancia de vacunarse; sistemas de salud que detecten más rápido los casos.
RINCÓN MÉDICO
La tosferina es prevenible y podemos protegernos si todas y todos nos vacunamos a tiempo. Si tienes un bebé en casa, asegúrate de que tú, tu familia y cuidadores tengan sus vacunas al día. La prevención es tarea de todos.
Tosferina en bebés
Si tu bebé tiene tosferina, es muy importante actuar rápido, porque en los lactantes esta enfermedad puede ser grave.
Aquí tienes la información clave en lenguaje claro.

Lo que hay que hacer de inmediato: llevar al bebé con el médico o al hospital, aunque parezca estar “bien” entre ataques de tos; no auto mediques antibióticos, porque el tratamiento debe ser recetado por un profesional; evita que esté cerca de otras personas, sobre todo bebés o personas con defensas bajas, hasta que el médico diga que ya no contagia; si el bebé tiene menos de 6 meses, la vigilancia debe ser muy estricta y muchas veces requiere hospitalización preventiva para evitar complicaciones.
Se presentan algunos datos de alarma en un bebé con tosferina que aconsejan una hospitalización o una visita con el médico: apnea (el bebé deja de respirar por segundos o parece que “se queda sin aire”); color morado o azulado en labios o cara durante o después de la tos; dificultad para respirar: respiración rápida, hundimiento de costillas o aleteo de la nariz; vómitos frecuentes después de los ataques de tos; somnolencia excesiva o dificultad para despertarlo; convulsiones, fiebre alta persistente o que sube rápidamente; no puede alimentarse bien (no succiona o rechaza el pecho/biberón).
Si el médico ya valoró al bebé y autorizó, se pueden realizar los cuidados en casa: mantener al bebé en un lugar ventilado, pero sin corrientes de aire; ofrecer tomas pequeñas y frecuentes para evitar que se canse y pierda peso; evitar humo, polvo o aerosoles que irriten la garganta; seguir el tratamiento antibiótico completo, aunque mejore; vigilar las horas de sueño y los episodios de tos, anotando cambios para informar al médico.
La tosferina en bebés puede evolucionar rápido; no esperes a que los síntomas empeoren. Un diagnóstico y tratamiento tempranos salvan vidas.
RESUMEN BASADO EN LA OMS/PAHO Y LITERATURA RECIENTE ⚫
Lic. María José Albanés Buentello
Telemedicina que acompaña el alma
“La ayuda de manera virtual les ha dado a las personas que sufren de un duelo el permiso que buscaban para poder explorar su alma como jamás se habían permitido hacerlo“ Lucy Buentello
En diciembre de 2023, en nuestro artículo “Telemedicina: Atención médica sin límites”, exploramos el potencial revolucionario de esta modalidad para acercar la salud a todos los rincones del mundo. No solo permite ofrecer atención en comunidades alejadas o de difícil acceso, sino que dignifica al paciente al brindarle la posibilidad de recibir acompañamiento desde la calidez y privacidad de su hogar. En un mundo donde la rapidez y la distancia pueden volverse obstáculos, la telemedicina ofrece una alternativa sensible, moderna y profundamente humana.
Pero más allá de la teoría o las estadísticas, ¿cómo se vive esto en la práctica? ¿Es posible crear vínculos terapéuticos a través de una pantalla? ¿Se puede acompañar el dolor emocional a distancia? En Centro San Camilo A.C. no solo creemos que sí: lo hemos comprobado con resultados conmovedores.
El nacimiento de una nueva forma de acompañar
En los momentos más oscuros de la pandemia, cuando los abrazos eran peligrosos y el contacto estaba limitado por barreras sanitarias, en Centro San Camilo surgió una necesidad urgente: continuar ofreciendo acompañamiento tanatológico sin arriesgar la salud física de nuestros usuarios. Así nació la primera versión de los grupos de apoyo en duelo virtuales.
La intención era temporal: una alternativa de emergencia. Pero los resultados fueron tan positivos, tan humanos, tan genuinos, que nos dimos cuenta de algo esencial: no se trataba solo de mantenernos a flote. Estábamos abriendo una nueva puerta hacia formas más inclusivas y efectivas de brindar consuelo.
Testimonios que cruzan fronteras
Lo que inició como una respuesta al confinamiento se transformó en una herramienta poderosa para derribar otras fronteras : las geográficas, las físicas y, sobre todo, las emocionales.
Gracias a esta modalidad de atención virtual, hoy en

día se han acompañado procesos de duelo de personas viviendo en distintos puntos del mundo: México, República Checa, Inglaterra, Estados Unidos. Muchos de estos países —y también estados de la República Mexicana— carecen de una oferta tanatológica accesible. A través de la pantalla, Centro San Camilo ha logrado estar presente, escuchando y acompañando, sin importar la distancia. Además, la modalidad virtual ha permitido incluir a personas con movilidad reducida, adultos mayores o personas con discapacidades físicas, para quienes desplazarse hasta un centro de atención resulta complejo o incluso imposible. También ha ofrecido un espacio seguro para quienes, por cuestiones de seguridad o privacidad, prefieren recibir atención desde casa.
Uno de los descubrimientos más hermosos de este modelo ha sido su impacto emocional. Y es que, aunque el contacto físico sigue siendo valioso, hemos notado que, para muchas personas, el hecho de encontrarse en su
Lic. María José Albanés Buentello
propio hogar durante una sesión de acompañamiento genera un entorno de seguridad y libertad emocional que rara vez se encuentra en otros espacios.
La sociedad nos ha enseñado que llorar en público puede incomodar. Que mostrar nuestras emociones puede ser interpretado como debilidad. Pero en la privacidad de nuestro hogar, frente a una pantalla que nos conecta con otros dolientes y con un profesional que escucha sin juicio, el alma encuentra permiso para liberar. Lágrimas, recuerdos, palabras que se habían quedado atrapadas fluyen con una intensidad profundamente sanadora.

Hemos sido testigos de verdaderos momentos de catarsis , donde el silencio de un cuarto se convierte en un santuario de expresión. Es en ese espacio, íntimo pero compartido, donde muchas personas logran por primera vez hablar abiertamente de su pérdida, sin sentir que deben “comportarse” o “mantener la compostura”.
Grupos que se vuelven redes de vida
Una de las sorpresas más valiosas que ha traído esta metodología es la manera en la que los lazos entre
los participantes se han fortalecido, incluso a la distancia. Los grupos de apoyo ya no se limitan al tiempo de sesión. A través de grupos de WhatsApp, los integrantes continúan compartiendo mensajes , buenos deseos, palabras de aliento o incluso un simple “buenos días” que, en días difíciles, puede significar mucho.
Esta extensión de la comunidad fuera de la videollamada ha demostrado ser un motor poderoso de sanación colectiva. La sensación de pertenencia, de sentirse acompañado, de saber que alguien más está pendiente de ti, ha permitido que muchos participantes encuentren no solo apoyo terapéutico, sino una red de afecto y contención emocional.
Uno de los principales prejuicios que aún existe alrededor de la telemedicina es la idea de que la atención remota es fría o impersonal. En Centro San Camilo hemos demostrado lo contrario. Cuando hay voluntad, formación profesional y calidez humana, las pantallas se vuelven puentes.
Los facilitadores que guían estos grupos han desarrollado habilidades específicas para generar cercanía, incluso a través de lo digital. El tono de voz , la escucha activa, el uso del lenguaje corporal y la mirada atenta hacen que cada sesión sea un encuentro real, significativo y terapéutico.
Hacia un modelo híbrido e inclusivo
La reapertura paulatina de actividades presenciales no ha significado un retroceso en el modelo virtual. Por el contrario, ha abierto la puerta a un enfoque híbrido, donde cada persona puede elegir la modalidad que mejor se adapte a sus necesidades.
Hoy en día, en Centro San Camilo ofrecemos grupos presenciales y virtuales , reconociendo que no hay una sola manera de vivir el duelo ni una sola forma de acompañarlo. Esta flexibilidad no solo es moderna, sino profundamente ética, ya que pone en el centro al doliente y sus circunstancias particulares.
Más allá de la tecnología, lo que la telemedicina ha traído a San Camilo es una revolución emocional Nos ha permitido ver de cerca la vulnerabilidad humana, pero también su fuerza. Nos ha enseñado que el duelo no tiene fronteras, pero sí necesita compañía. Y nos ha demostrado que, con creatividad, compromiso y calidez, es posible transformar la distancia en cercanía.
Si aún no conoces la gran labor e impacto que Centro San Camilo ha logrado a través de la telemedicina, te invito a acercarte a Lucy Buentello. Las historias que ha presenciado en sus grupos no solo inspiran… también abrazan el alma. ⚫
LA CORPOREIDAD
El cuerpo es la primera realidad que vemos de una persona; esta afirmación puede parecer banal, sin embargo, no existe un ser humano sin cuerpo. La c orporeidad es la primera manifestación de la persona: su cara, su mirada, su manera de apretar mi mano, su voz, su sonrisa y su llanto... A pesar de ser miles de millones de personas, cada una es única e irrepetible, no sólo en su afectividad, inteligencia, voluntad, espiritualidad, sino también en su manifestación corpórea.
Algunas veces se oye decir que cada uno “tiene un cuerpo”; en realidad, sería mejor afirmar que cada uno “es su cuerpo”, porque la dimensión física no es un objeto o una cosa que tenemos, sino la manifestación del yo. En este sentido el cuerpo es siempre “personal”, es decir, la manifestación externa del yo y de la subjetividad única de una persona.
El ser humano es un ser corpóreo y la corporeidad está involucrada en toda acción: la mente, la afectividad, la libertad pueden manifestarse sólo porque somos corpóreos.
Un lugar especial tienen los cinco sentidos y el lenguaje: podríamos representarlos como puertas y ventanas que nos comunican con lo exterior de nuestra interioridad y, al mismo tiempo, herramientas que permiten que la realidad externa ingrese a nosotros. Los sentidos, y también la palabra, son realidades corporales, sin embargo, desarrollan una función personal, de todo el ser humano: permiten el aprendizaje, las relaciones interpersonales y la creación del universo simbólico extraordinario, que llamamos cultura.
Lo podemos observar en el desarrollo de los bebés y los niños: su crecimiento es, a la vez, corporal y personal; el empezar a caminar, va de la mano con la capacidad de coordinar el cuerpo, de relacionarse de manera diferente con el entorno (con las manos libres), de tener una visión más amplia respecto a la que tenían cuando gateaban. El desarrollo de la dimensión física se acompaña a un notable desarrollo de la inteligencia y de la vida afectiva y relacional, se vuelve más libre. La importancia de los sentidos y del lenguaje nos advierten, además, que no sólo soy mi cuerpo, sino que también el cuerpo es algo más que una realidad corporal: tiene una dimensión subjetiva y espiritual. Cada uno, en efecto, va conformando una particular relación con su dimensión corpórea. El filósofo francés del siglo XX, Mounier lo explicaba de esta manera: «No puedo pensar sin ser, ni ser sin mi cuerpo; yo estoy expuesto por él a mí mismo, al mundo, a los otros ... Por la solicitación de los sentidos me lanza al espacio, por su envejecimiento me enseña la duración, por su muerte me enfrenta con la eternidad. Hace sentir el peso de la esclavitud, pero al mismo tiempo está en la raíz de toda conciencia y de toda vida espiritual. Es
el mediador omnipresente de la vida del espíritu».
Podríamos afirmas que la corporeidad “es la misma persona en su aparición externa, la frontera física de la persona, el horizonte entre el mundo material y el misterio del yo personal. Por eso se le debe un respeto ya que es la manifestación de la persona: tocando el cuerpo tocamos a la persona, acariciando un cuerpo acariciamos a la persona, despreciando un cuerpo despreciamos al hombre o a la mujer que son ese mismo cuerpo” (Juan Manuel Burgos).
Cuerpo humano y cuerpo animal
El cuerpo humano ha sido considerado, a menudo, como un cuerpo “animal”; es lugar común afirmar que finalmente “somos animales”. Claramente se trata de una realidad incuestionable, sin embargo, no siempre se pone a luz la diferencia existente entre el cuerpo animal y el cuerpo del ser humano (nos ayudará en esta reflexión el filósofo, ya citado, Juan Manuel Burgos con su libro de Antropología filosófica).

La principal diferencia es la no especialización. El hombre, gracias a su falta de especialización, tiene mayor flexibilidad respecto a los animales: esta pobreza existencial (no sabe sobrevivir por su cuenta hasta después de muchos años de nacido), puesta al servicio de la inteligencia y la libertad, y mediante el uso de instrumentos adecuados, le permite realizar mejor que los animales muchas de las mismas tareas: nadar, desplazarse velozmente, alcanzar objetos elevados, sumergirse hasta profundidades insospechadas o incluso volar. El autor hace una afirmación ciertamente atrevida, pero atinada: “la no especialización del cuerpo humano es la base corporal de la libertad” Si tuviéramos una corporeidad ya plasmada y definida, sólo realizaríamos algunas tareas como los animales superiores, pero nos veríamos limitados en nuestras posibilidades de desarrollar otras excelencias.
Este hecho conlleva, también, la necesidad de un largo período de aprendizaje para poder alcanzar la madurez y para poder ser miembro de una sociedad
Pbro.
y una cultura muy sofisticadas y complejas. Lo que es establecido genéticamente puede manifestarse y desarrollarse en diferentes direcciones según las decisiones personales o las motivaciones del contexto.
Los estudios antropológicos subrayan algunas especificidades de los seres humanos respecto a los animales, es decir, la presencia de estructuras corporales especiales. Veamos algunas de ellas; permiten hacer la hipótesis que el cuerpo humano está configurado para cumplir funciones no orgánicas, es decir, para permitir que la persona exprese y desarrolle sus posibilidades psíquicas y espirituales a través de la corporalidad.
Ante todo, el bipedismo : es la capacidad de caminar erguido sobre dos extremidades. Es una característica distintiva de los seres humanos (también las aves, pero estamos en otra clase de animales). En la evolución humana, fue un paso crucial hacia el desarrollo de otras habilidades. Permitió liberar las manos, facilitando el uso de herramientas y el transporte de objetos. También mejoró el campo visual al elevar la cabeza y permitió una mayor eficiencia energética al caminar largas distancias.
Un segundo aspecto podemos rastrearlo en la colocación de los órganos sexuales que implica una relación sexual cara a cara y una mayor asociación entre sexualidad, afectividad y amor.
Otro elemento corpóreo es la asimetría funcional del cerebro que permite un desarrollo extraordinario de las capacidades racionales, técnicas, artísticas, poéticas y éticas; en fin, espirituales.

Como muestra de estas especificidades del cuerpo humano respecto al cuerpo animal, podemos examinar las manos : “la manifestación específica de la no especificidad porque no sirven concretamente para nada, pero, por su peculiarísima estructura, sirven para todo”, como afirma Burgos. Junto con las manos, otra peculiaridad es la estructura vocal, que es sofisticada (labios, dientes, cuerdas vocales, etc.) y permite al hombre emitir sonidos y palabras y crear los lenguajes que van tejiendo culturas y sociedades.
La mirada y el rostro
También las mascotas nos miran y, ciertamente, comunican sus emociones y establecen una cierta comunicación con nosotros. Sin embargo, entre las personas humanas las miradas alcanzan su zenit.
Con la mirada cada persona “trasciende”, sale de sí, comunica su interioridad, lanza mensajes a los demás, invoca piedad, desafía la situación.
La mirada puede también ser agresiva, hiriente: una mirada de odio que hiela el ambiente relacional, que suscita miedo.
Otras miradas expresan maravilla, estupor, asombro, embeleso, fascinación o sorpresa. Pueden también comunicar hastío, recelo o indiferencia; podemos despreciar y aniquilar a alguien con nuestra mirada o, peor aún, no mirándolo, como si no existiera, negando su identidad.
Hay la mirada de una madre hacia su bebé, la mirada de los novios o esposos, la mirada de complicidad de los amigos. En estos tiempos podemos también ser impactados por las miradas de los niños que viven y sufren en escenarios de guerra y manifiestan con su mirada los trauma de los que han sido víctimas o una invocación de auxilio dirigida un mundo que tiene una mirada indiferente o distraída.
Un particular significado toma las miradas con una connotación, más o menos evidente, de carácter sexual: una invasión de la interioridad, una violencia de la mirada que aparenta una relación que en realidad no ha florecido, una pretensión de intimidad a la que no tiene derecho.
No siempre detectamos el significado de las miradas, porque también en este ámbito se manifiesta el carácter tramposo e hipócrita de nosotros humanos, que logramos distorsionar las miradas para que manifiesten lo contrario de lo que está en la interioridad.
El rostro revela la intimidad, las actitudes profundas, los valores más afianzados, el estado de ánimo de uno: el rostro es como el resumen de la persona. “La cara es el espejo del alma, dice el refrán, y también se suele afirmar que, a partir de cierta edad, el hombre es responsable de su rostro porque allí queda fijada su crispación o su alegría, su actitud, el cansancio de la vida, la desesperación o la esperanza” (Burgos).⚫
EL CUERPO Y LAS EMOCIONES
El cuerpo humano es la estructura completa del individuo y comprende cabeza, cuello, tronco, brazos, manos, piernas y pies.
Los seres humanos poseen diversos mecanismos para mantener el equilibrio dentro del cuerpo; las alteraciones en este equilibrio desencadenan mecanismos para restaurar las condiciones necesarias para la vida y la salud.
La relación del cuerpo con la mente y las emociones con el estado de salud es algo que se ha aceptado desde algunas culturas antiguas. Pese a que se ha aceptado desde hace mucho tiempo, la ciencia actual no ha logrado descubrir la relación en su totalidad. Según la OMS, la definición de salud establece que es “el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de lesión o enfermedad”.
Las emociones son el resultado de la interacción del individuo con su entorno. Cuando se experimentan, provocan la liberación de neurotransmisores que condicionan a su vez el progreso o remisión de alguna enfermedad. Estos procesos químicos suceden cada momento del día, por lo cual las personas están susceptibles a cambiar constantemente del estado emocional.
El individuo tiende a pasar por todas las emociones en el día, muchas veces sin que éste se dé cuenta


del mismo. Hay emociones positivas y negativas, las emociones positivas nos proporcionan vivencias de bienestar y las negativas nos ayudan a movilizarnos o salir de situaciones de peligro o nos impulsan a cambiar situaciones que nos pueden perjudicar.
En todas las enfermedades la afectación física conlleva a cambios en el estado psicológico y emocional, o la afectación psicológica y emocional nos lleva a cambios en el estado físico; en la enfermedad se producen cambios en el entorno, que nos llevan a condicionarnos días, meses o por tiempo indefinido
En estos cambios en la vida de la persona es importante aprender a regular las emociones provocadas por una modificación importante en la salud, lo que nos va a ayudar a que el paciente obtenga mayor aprendizaje y disponibilidad para enfrentar dicha situación. Con esto se busca un resultado mejor para el paciente.
Por ejemplo, una situación de relación de cuerpo-mente-emoción podría ser la colocación de una prótesis de rodilla: la afectación es física, pero se le añade afectaciones emocionales y psicológicas en comparación de una persona saludable.

Una persona con un entorno desfavorable, además de tener este problema físico, se le añade una carga emocional negativa y por lo tanto una actitud menos resiliente ante la adversidad, lo que puede ocasionar resultados negativos y conflictos ante su entorno.
En cambio, una persona que tiene un entorno favorable, pese al daño físico, tiene un apoyo emocional y psicológico lo que conlleva a un resultado positivo y optimista.
Los organismos vivos tendemos a adaptarnos al ambiente que nos rodea. Prueba de ello es que el estado emocional cambia, el cuerpo cambia y los genes también cambian ante determinadas circunstancias; estos últimos tienden a activarse y desactivarse en diferentes momentos de nuestras vidas, en respuesta a la necesidad de adaptaciones, para sacar las mejores expresiones de nosotros para confrontarse a ese ambiente.
El estado emocional del individuo está determinado por los neurotransmisores que son sustancias químicas que transmiten señales entre las neuronas. Entre las más importantes se encuentra la dopamina que está asociada con el placer, la motivación y la recompensa que en niveles adecuados generan sentimientos de felicidad y satisfacción.
Por otro lado, se encuentra el cortisol, la hormona principal del estrés, que prepara al cuerpo para situaciones de emergencia; cuando el estrés se vuelve crónico
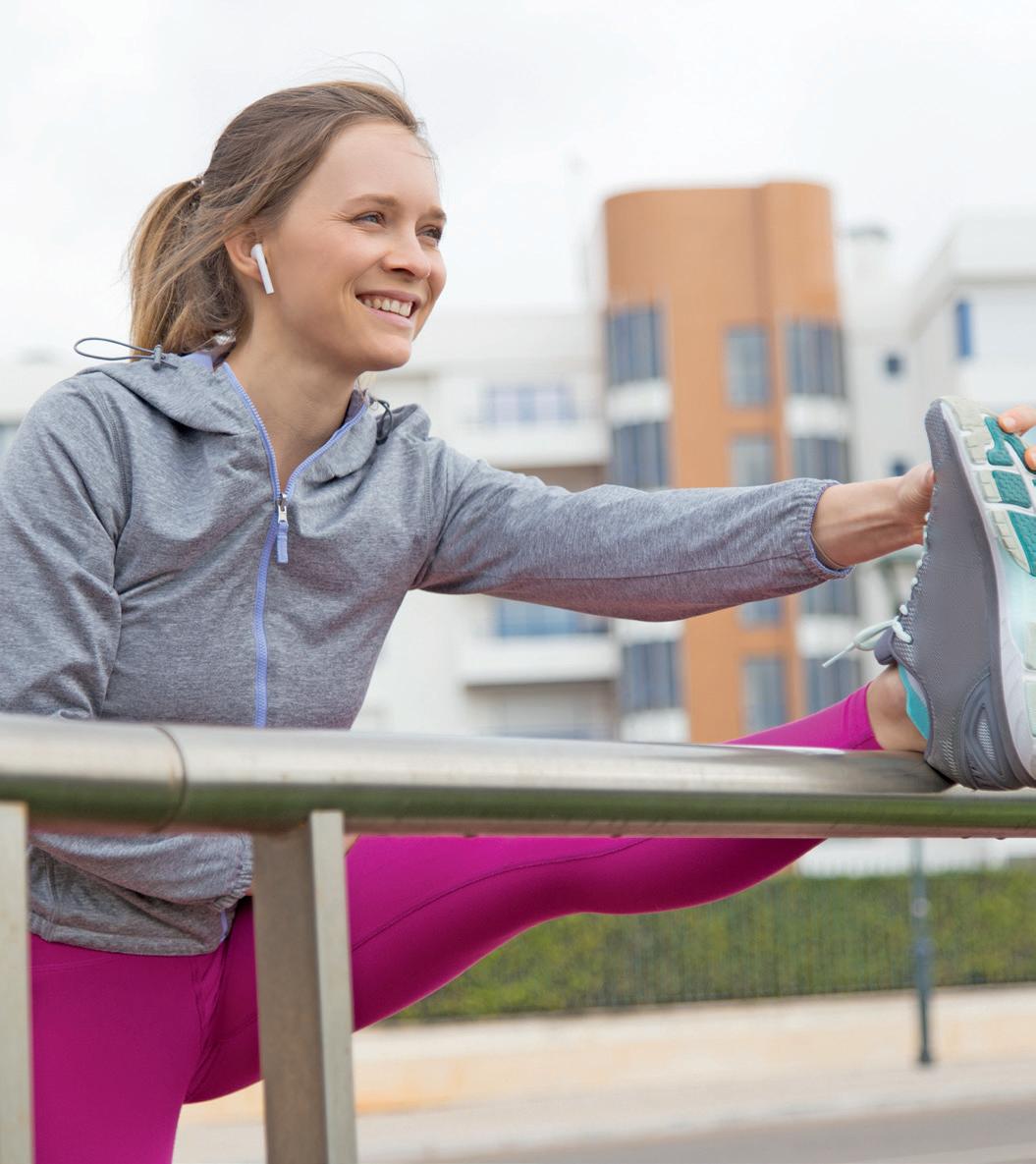
puede llevar a niveles elevados de cortisol, afectando negativamente la salud mental y física.
Por ende, la relación entre estado emocional y salud física y mental va a estar estrechamente relacionada.
Ciertas actividades ayudan a regular el estado emocional-físico-mental: podemos mencionar yoga, meditación, terapia conductual y ejercicio físico.
En conclusión, el estado emocional influye en el estado de salud , de manera positiva o negativa, por lo que la persona se verá beneficiada ya sea por un ambiente estable, una red de apoyo y un estado anímico adecuado para superar la enfermedad o se verá perjudicada en su estado de salud, exista o no una enfermedad de base. ⚫

EL TRANSHUMANISMO: PROMESAS Y LÍMITES
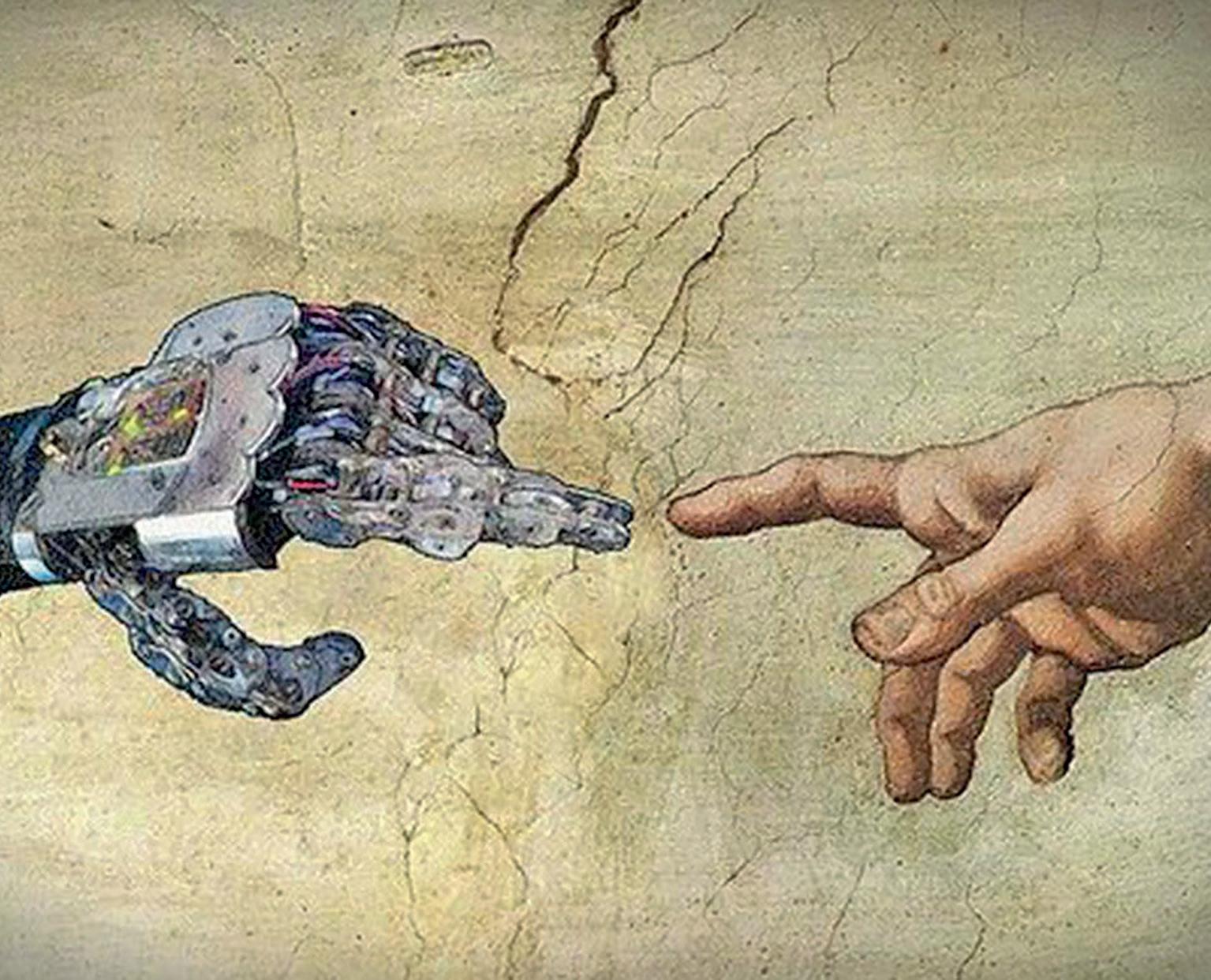
En el umbral de una nueva era tecnológica, el ser humano se enfrenta a una de las preguntas más desafiantes de su historia: ¿qué significa ser humano cuando la biotecnología, la inteligencia artificial y la ingeniería genética prometen superar nuestras propias limitaciones naturales? Esta interrogante se sitúa en el corazón del transhumanismo, una corriente de pensamiento que propone la transformación radical del ser humano mediante el uso de tecnologías emergentes . A diferencia de los avances médicos tradicionales, el transhumanismo no busca solamente sanar o restaurar, sino trascender los límites biológicos con el ideal de alcanzar un estado posthumano.
En este proceso, el cuerpo deja de entenderse como un dato dado por la naturaleza o por la biología, para convertirse en un soporte modificable, rediseñable y optimizable. Surge así una profunda resignificación de la corporalidad, en la que el cuerpo humano se presenta como materia prima disponible para la intervención técnica.
Este artículo aborda el transhumanismo como modelo antropológico y filosófico, analizando sus ventajas, sus límites y sus posibles consecuencias no deseadas. Este nuevo modelo nos invita a proponer una respuesta crítica y humanizadora que permita integrar los
El progreso tecnológico solo es verdaderamente humano cuando potencia la dignidad y libertad de la persona
beneficios del progreso tecnológico sin perder de vista los fundamentos éticos, existenciales y simbólicos que configuran nuestra humanidad.
Actualmente, el transhumanismo se define como un movimiento filosófico, científico y cultural que aboga por el uso de la tecnología para mejorar las capacidades físicas, cognitivas y emocionales del ser humano. En su núcleo conceptual está la idea de que es posible y deseable intervenir en nuestra biología para expandir las fronteras de lo humano. Las prótesis biónicas, los implantes neuronales y los sistemas de asistencia inteligentes representan una revolución para personas con discapacidades físicas o neurológicas, abriendo oportunidades inéditas de inclusión y autonomía.
También se está explorando el uso de tecnologías avanzadas para el control del dolor físico, la ansiedad o la depresión, mediante intervenciones como la neuroestimulación, los implantes cerebrales , la edición genética o algoritmos predictivos de salud mental. Estas innovaciones prometen reducir significativamente el sufrimiento físico y psicológico, permitiendo incluso alcanzar estados de bienestar sostenido o una suerte de serenidad programada. Desde esta perspectiva, el malestar psíquico sería minimizado o suprimido de forma eficaz mediante soluciones técnicas.
Estas promesas tecnológicas se inscriben en una visión utópica del progreso, donde el ser humano, auxiliado por la técnica, superaría no solo enfermedades y discapacidades, sino también los límites fundamentales de su biología. Se está proyectando así un nuevo horizonte de perfección que retoma antiguos anhelos
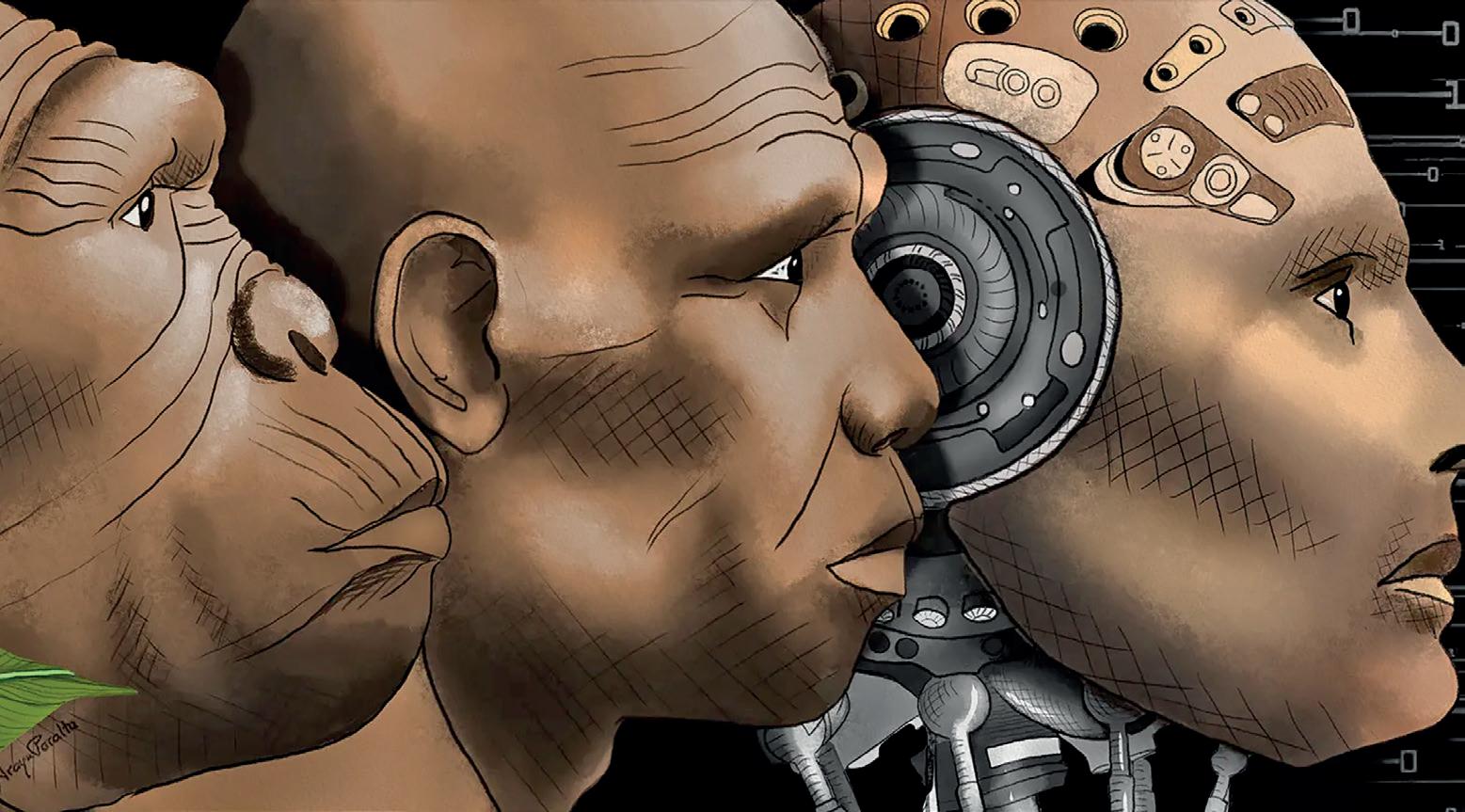
Mtro.
Omar Olvera Cervantes
de trascendencia y plenitud, esta vez con el ropaje de la tecnociencia.
Sin embargo, esta narrativa encierra riesgos de reducción antropológica; si el dolor, la enfermedad o la muerte son suprimidos o eludidos, ¿qué lugar queda para la compasión, la resiliencia o el sentido existencial del sufrimiento?
El transhumanismo, además, plantea dilemas éticos, antropológicos y sociales que exigen una reflexión crítica. Una de las principales preocupaciones gira en torno al acceso desigual a estas tecnologías, ¿quién podrá beneficiarse realmente de las mejoras transhumanistas?
Existe el riesgo concreto de que estas innovaciones queden al alcance exclusivo de una élite económica y geopolítica , generando una nueva forma de desigualdad no solo económica, sino también corporal y cognitiva. Se vislumbra así una sociedad dividida entre seres humanos “mejorados”, con mayores capacidades y longevidad, y seres humanos “no mejorados”, potencialmente excluidos o considerados obsoletos.
Al priorizar valores como la eficiencia, la perfección o la longevidad, el transhumanismo corre el riesgo de deshumanizar aspectos esenciales de la existencia, tales como la vulnerabilidad, la interdependencia, la historicidad y el límite. Estas dimensiones no constituyen fallas del sistema humano, sino elementos constitutivos de nuestra condición finita. En el reconocimiento de la propia fragilidad se abre el espacio para el cuidado, la solidaridad y la ética del encuentro. El intento por erradicar todo sufrimiento podría llevar a suprimir también el proceso de significación vital que nace del dolor, la pérdida o el duelo.
Aunque el control del sufrimiento representa un avance legítimo, no se debe sacrificar la humanidad en nombre de la mejora. Necesitamos una mirada ética que articule el progreso con una comprensión profunda de lo que significa ser humano en toda su complejidad . Esto nos invita a considerar al cuerpo doliente, la mente libre, el espíritu inquieto y la necesidad de vínculo como un todo integrado que nos hace ser lo que somos como humanos a lo largo de todo el arco existencial.
Si nuestras emociones, decisiones y pensamientos pudieran ser tecnológicamente modificados o dirigidos, ¿qué quedaría de la libertad, de la autenticidad o del sentido del yo? Además, el deseo de inmortalidad biológica que anima a muchos transhumanistas puede ocultar un rechazo radical de la muerte, dificultando su integración como parte esencial de la existencia.
Una de las tensiones más significativas que plantea el transhumanismo es la resignificación del cuerpo. Este ya no se concibe como el lugar de la experiencia, del límite, del deseo o del vínculo con el otro, sino como un objeto técnico optimizable. El cuerpo deviene como un producto editable, mejorable, reemplazable
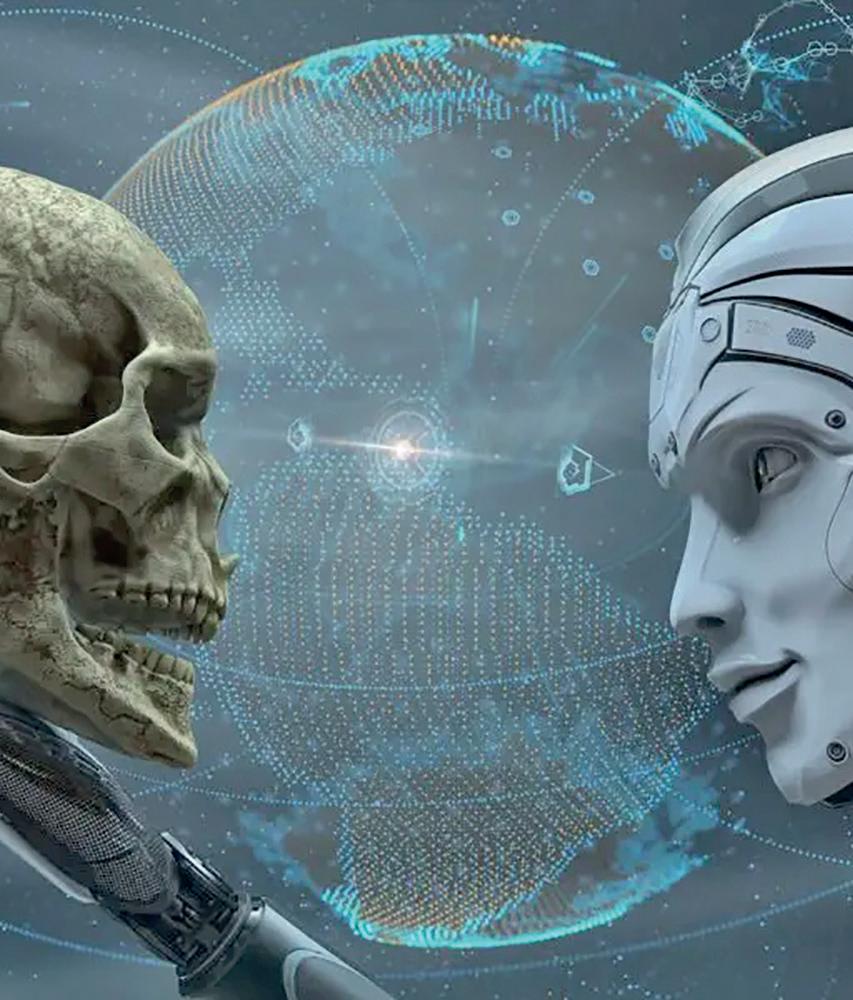
Esta visión instrumental corre el riesgo de desarraigar al sujeto de su historicidad y de su dimensión encarnada, debilitando la riqueza simbólica y existencial de la corporalidad vivida.
El cuerpo, en su fragilidad, envejecimiento y vulnerabilidad, ha sido tradicionalmente el espacio donde se revelan el amor, la compasión, la entrega y el cuidado. Al transformarlo en un objeto técnico, el sujeto corre el peligro de alienarse de su condición humana, perdiendo el arraigo con lo que le permite reconocerse como finito, dependiente y solidario. Frente a esta perspectiva tecnocrática, urge recuperar el valor existencial y simbólico del cuerpo vivido, no como algo a superar, sino como lugar de revelación de sentido.
El transhumanismo representa una promesa seductora en tiempos de aceleración tecnológica, al ofrecer un ideal de perfección y control sobre la naturaleza humana. Sin embargo, también revela profundas tensiones éticas y antropológicas que no pueden ser ignoradas. Frente a los excesos tecnocentristas, se hace necesario recuperar una visión integral del ser humano, que no disocie cuerpo, razón, espíritu y comunidad.
Una propuesta humanizadora no reniega de la tecnología, sino que la subordina al servicio de la dignidad humana. El verdadero progreso no consiste únicamente en la superación de los límites biológicos, sino en el cultivo de la sabiduría, la compasión, la justicia y el sentido. Solo desde una ética del cuidado y de la responsabilidad solidaria, podremos orientar el desarrollo tecnológico hacia una civilización más humana, donde el cuerpo no sea superado ni descartado, sino reconciliado con su significado profundo. ⚫
La muerte en la danza

El amor y la muerte son los dos grandes temas de la literatura, como tantas veces se ha dicho. En anteriores entregas, hemos hablado de diversos estilos literarios, ejemplos de una narrativa que tiene como eje a la muerte. Agrego que no sólo en la literatura, sino en el arte en general existe la muerte fecundando la expresión artística: en la pintura, en el teatro, en la escultura… Hablemos por ejemplo del Ballet y la Muerte.
Giselle
Propongo, entonces, uno de los ballets más bellos e intensos del repertorio balletístico romántico: “Giselle”, obra en dos actos, y ejemplo perfecto del movimiento estético denominado “romanticismo” que permeó todo el siglo XIX, en prácticamente todas las disciplinas artísticas. Destaco su belleza musical, su reto enorme en materia coreográfica, su contenido en el terreno de lo fantástico y la profundidad de su mensaje, analizado a la luz de su época y en el contexto del romanticismo.
La partitura musical de este ballet fue compuesta exquisitamente por Adolphe Adam, músico francés (1803-1856), y es considerada una obra maestra en el ballet clásico.
Hablemos de la heroína, Giselle, una joven campesina, sencilla, dulce y feliz, que un día, paseando por el campo conoce al joven Albrecht y se enamora de él, pero ese muchacho resulta ser un noble disfrazado de campesino y, además, ya comprometido en matrimonio
con otra dama, de la nobleza, por supuesto.
Al descubrir la verdad y darse cuenta de que ha sido engañada, Giselle (ya delicada del corazón), al enterarse, se vuelve loca de dolor, y muere de pena: dramática Giselle era una joven campesina…escena, intensificada por la música, que concluye con la muerte de Giselle. Es el fin del primer acto del ballet.

Las Willis
Ahora bien, la leyenda dice que, si una joven muere sin realizar su amor, habrá de integrarse a las Willis, es -
Yolanda Zamora / yolanda.zamora@gmail.com

píritus de las novias muertas antes de su matrimonio, que se convierten en espíritus vengativos que, habiendo frustrado su anhelo de amor, vagan por las noches en los bosques, vengándose de quienes les han engañado, o incluso de todo aquel que se atreve a internarse en las frondosidades del bosque; las Willis los someten a danzar y danzar, hasta caer exhaustos y moribundos.
El segundo acto de este ballet nos presenta a Albrecht visitando la tumba de Giselle, arrepentido, y cómo ella sale de la tumba para proteger a Albrecht. Los espíritus blancos de las Willis intentarán acabar con Albrecht, rodeándolo y haciéndole saltar y bailar. Albrecht está exhausto, pero aparece Giselle y lo cubre y protege con su cuerpo, mientras suplica a la reina de las Willis que lo perdone, y que lo deje en libertad. La reina de las Willis , sin embargo, es implacable, y continúa con su rutina de hacer bailar a Albrecht hasta agotarlo.

Albrecht cae, no puede más… Giselle a su lado, intenta protegerlo.
Amor, locura, muerte… y redención
La muerte de Albrecht en manos de las Willis parece inminente. De pronto, se cuelan las luces del alba y los cantos de los pájaros se empiezan a escuchar dando la bienvenida al amanecer. Con el alba, viene el alegre repiquetear de una distante campana. Las Willis, con la llegada de la luz del día, se retiran. Albrecht está salvado y declara su amor a Giselle. Pero, es demasiado tarde. Ella le explica que debe volver a su tumba. En la vida hay consecuencias inevitables.
Él se arrodilla y le pide perdón e inician su última danza. Ella lo ha perdonado, lo ha salvado y lo ha redimi-

do con la fuerza de su amor. Ahora, Giselle desaparece, para siempre en su tumba.
Algunas consideraciones finales
¿Qué propone este ballet, como eje temático? No la muerte, sino la salvación por amor. Interesante resulta el hecho de que, más allá de la muerte, aún persiste, en Giselle, la decisión, de seguir amando, y hacer del amor una herramienta de salvación y redención
Las fuerzas del mal, las Willis, han sido vencidas por el amor. Finalmente, la naturaleza converge, y es la Luz que llega desde lo alto, e invade la escena, la encargada de protagonizar la salvación de Albrecht.⚫
Potencial integral del desarrollo humano versus Medio Ambiente
La sostenibilidad y la calidad de vida están intrínsecamente relacionadas, al asegurar el uso responsable de los recursos naturales y proteger el medio ambiente, creando las bases para una mejor calidad de vida.
A este logro puede contribuir un programa médico educativo de autocuidado integral que se enfoque en la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la adaptabilidad del ser humano con su entorno para la preservación de la naturaleza.
La sostenibilidad es un camino hacia una mejor calidad de vida; una mejor calidad de vida impulsa la sostenibilidad.

¿Qué es un sistema sostenible?
Un sistema sostenible es aquel que se diseña para funcionar de manera equilibrada y eficiente a lo largo del tiempo, sin agotar los recursos necesarios para su funcionamiento y sin causar daños irreversibles al entorno. Este término se aplica a diversos contextos,
como la ecología, la economía, las organizaciones, y hasta el desarrollo personal.

Principios clave de un sistema sostenible
Uso eficiente de recursos: aprovechar los recursos (naturales, financieros, humanos, etc.) de manera racional, evitando el desperdicio y asegurando su disponibilidad futura.
Regeneración: permitir que los recursos utilizados puedan renovarse o regenerarse en lugar de agotarse por completo.
Equilibrio: mantener una relación equilibrada entre las entradas y salidas del sistema para evitar colapsos, agotamiento o sobreexplotación.
Adaptabilidad: ser capaz de ajustarse a cambios en el entorno, ya sea por factores externos o internos, para mantener su funcionalidad.
Impacto positivo o neutro: minimizar o eliminar

Dr. Luis Altamirano Álvarez

los impactos negativos sobre el medio ambiente, las personas y las comunidades, fomentando un efecto positivo a largo plazo.
Podemos rastrear muchos ejemplos de sistemas sostenibles en diferentes ámbitos de vida y de la organización social.
En la naturaleza: un bosque saludable, que consuma dióxido de carbono, produzca oxígeno y mantenga la biodiversidad, todo mientras se autorregula; ciclos naturales, como el ciclo del agua o el ciclo del carbono, que reutilizan recursos constantemente.
En la economía: una economía circular, entendida como un modelo en el que los productos y materiales se diseñan para ser reutilizados, reciclados o reparados, reduciendo residuos; energías renovables, es decir, un conjunto de sistemas de energía solar o eólica que no dependen de combustibles fósiles no renovables.
En el desarrollo personal: un sistema sostenible en la vida personal puede incluir hábitos pequeños y realistas que aseguren el bienestar físico, mental y emocional de una persona a largo plazo sin agotarla.
En organizaciones o empresas: prácticas laborales que promueven un equilibrio entre productividad y el bienestar de los empleados, junto con el uso responsable de recursos para no comprometer el futuro.


¿Por qué es importante un sistema sostenible?
Garantiza la longevidad del sistema (ya sea un proyecto, una organización o un ecosistema). Y en particular genera una mejor calidad de vida en la vejez y una muerte digna de la persona.
Promueve el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

Fomenta la resiliencia frente a los cambios y crisis inesperadas.
Reduce impactos negativos, como la degradación ambiental, el agotamiento de recursos o el estrés en los humanos.
En conclusión, un sistema sostenible es crucial porque asegura que las necesidades del presente se satisfagan sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. Implica un equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social y la protección del medio ambiente.
Mejora la calidad de vida de las personas al asegurar un entorno saludable y oportunidades para el desarrollo personal. ⚫
Bioética y aparatización del ser humano: Karl Jaspers
Existen nuevos aparatos sinfín; nueva aparatología sin límites. Aparatización sin remedio del ser humano. Dependencia in crescendo de artilugios aquí y allá traídos a la luz por los aparatologistas, emanados de Silicon Valley o en otras latitudes.
El ser humano es aparatizado en forma consciente o inconsciente. Los tecnof ílicos, amantes y enamorados de los nuevos aparatos, compiten con los tecnofóbicos conscientes de las tragedias y las magias creadas por la ciencia que no deja de aparatizarnos.
Cursivas sinfín, tiliches sinfín… Debido a la fuerza de los grupos antiaparatizadores algunas realidades tecnológicas han sido y son todavía cuestionadas. Día tras día, la aparatización ha transformado y transformará cada vez más al homo sapiens (cada vez menos sapiens) sin preguntarse: ¿se deben o no se deben hacer más pruebas aparatizadas?, ¿es ético o no proseguir y crear nuevos aparatos?
La generación de máquinas novedosas tiene un crecimiento geométrico: un nuevo artilugio da pie a dos; dos nuevos artefactos siembran ideas poderosas para crear otros aparatos. La aparatología es un mosaico infinito, similar a las teselas, cuyas formas, materiales y colores rayan en el infinito. La aparatología –tratamiento que se efectúa mediante el empleo de aparatos- abarca incontables quehaceres.
Aparatizado frente a mi computadora reflexiono sobre la bioética y la medicina contemporánea , sobre aparatos sinfín y la nueva y decadente medicina; es decir: el muy anunciado fin de la relación doctor-paciente, cuya decrepitud se vincula con la imparable tecnología.
Del final del galeno, que escruta el rostro del enfermo y del paciente “cercano” que en ocasiones conoce rincones de la geografía del médico, se ha escrito desde hace tiempo. La práctica médica en la era tecnológica de Karl Jaspers (Gedisa, Barcelona, 1988), es un viejo libro cuyos mensajes no han envejecido. Publicado originalmente en alemán en 1958, Jaspers (1888-1969), psiquiatra, médico, profesor de psicología y filosofía, denostado por el régimen nazi, ya que su esposa era judía, reflexionó sobre el ascenso de la tecnología y sus repercusiones.
El libro reúne la mayoría de sus escritos sobre medicina y tecnología; en sus textos destacan sapiencia, veracidad y advertencias. Se lee en la reseña del susodicho: “Fue médico entre los pensadores y filósofo entre
los médicos”. Dicha dualidad le permitió comprender los entresijos de tales escuelas y cavilar acerca de ellos.
A Jaspers le preocupaba que el ser humano se convirtiera en un instrumento de la ciencia y, a la par, temía al auge de la tecnología. Ambas realidades atentaban – atentan - contra la esencia del ser humano. El libro fue publicado hace 65 años: ¿qué diría hoy el profesor de filosofía en la Universidad de Heidelberg?
Transcribimos una entrada: […] Existen hoy en día
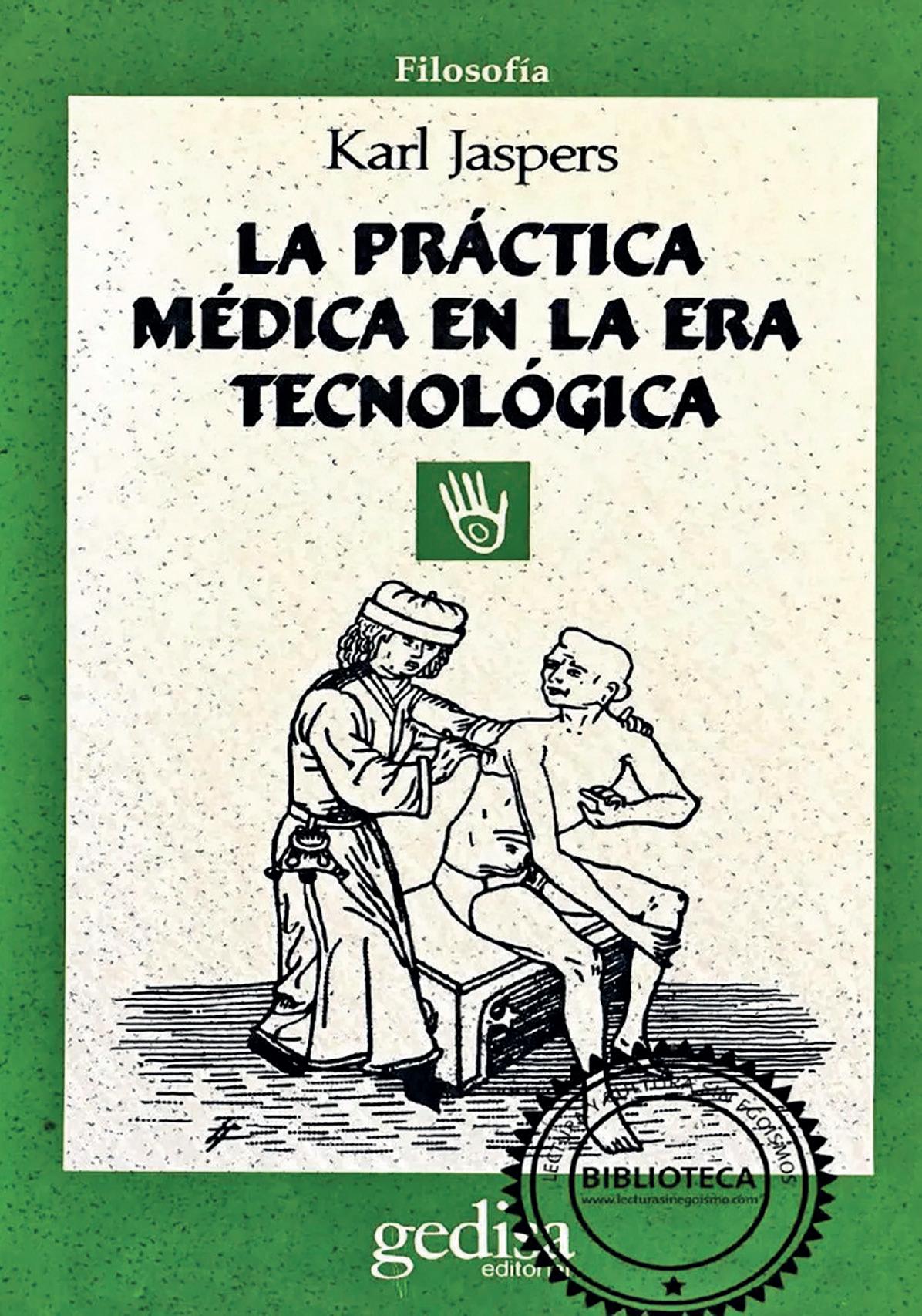
auténticas y grandiosas concepciones biológicas. Sin embargo, la tendencia general parece contraria. En todo el mundo se educa gente que sabe mucho, que ha adquirido particular destreza, pero cuyo ejercicio autónomo, cuya facultad para un sondeo exploratorio de sus pacientes son escasos. Estas tendencias a la especialización y al adiestramiento constitu -
Eduardo Casillas González / Máster en Bioética
yen las tendencias generales de la época. Por todas partes la técnica da origen a grandes empresas, se generaliza el trato con las masas, que lleva a una nivelación por la cual los hombres se convierten en piezas de una maquinaria. La aparatización agosta la facultad del juicio, la riqueza del poder ver, la espontaneidad personal.
A Jaspers le preocupaba la aparatización de la medicina. Tenía y tiene razón. La tecnología médica es uno de los grandes triunfos de la medicina. Bien usada es un instrumento invaluable. Cuando el galeno se convierte en rehén y fanático de ella le transfiere al enfermo su praxis. Quien pierde es el segundo. Su patología se aparatiza, sus quejas se estudian gracias a la aparatización de la medicina y del doctor, y el enfermo será diagnosticado después de ser aparatizado
Ello se extiende, desde luego, a lo digital. Se denomina nativo digital, u homo sapiens digital, a las personas que nacieron durante las décadas de 1980 y 1990, como quien escribe, nacido en 1982. En ese tiempo la tecnología digital comenzaba a ganar espacio; en las naciones ricas pronto estuvo al alcance de sus habitantes, sobre todo de los jóvenes de las clases adineradas. Los nativos digitales cuestionan poco el crecimiento sin freno de la tecnología digital: son parte de ella. Sin sus beneficios y bonanzas, la vida es impensable; crecer con ella y en ella aleja casi cualquier cuestionamiento sobre su provecho y posibles perjuicios.
Los inmigrantes digitales , las personas nacidas antes de la década de 1980, crecieron sin las maravillas de la tecnología digital e hicieron –y hacen su vida- sin o con menor dependencia técnica cuando se les compara con los nativos digitales. No es mejor un grupo que otro. Son diferentes. Diferentes en cuanto a algunas percepciones del mundo y de las personas.
Enlistamos algunas cuestiones, a sabiendas de que desde luego son cuestionables. La técnica ha transformado el valor del conocimiento y la trascendencia de la sabiduría; la advertencia previa no es nueva. El poeta T.S. Eliot, en La roca (1934), lo advirtió: “ Invenciones sin fin, experimentos sin fin, nos hacen conocer el movimiento, pero no la quietud, conocimiento de la palabra, pero no del silencio, de las palabras, pero no de la Palabra. […] ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento? ¿Y dónde está el conocimiento que hemos perdido con la información?
La sociedad digital corre al lado de la “era de la técnica”. La “era de la técnica” se refiere a la posibilidad de usufructuar invenciones derivadas de la tecnología, desde el teléfono celular hasta la inteligencia artificial, o bien de lo inverso: convertirse en víctima de los excesos de la tecnología.
Cuando se habla de la “era de la técnica” es prudente recordar que filósofos como Heidegger y Ortega y Gasset
empezaron a reflexionar sobre ese fenómeno. La “era de la técnica”, amén de modificar aspectos materiales y técnicos, conlleva la posibilidad de cambiar cuestiones humanas esenciales como la convivencia entre semejantes, la forma de acercarse al mundo y, sobre todo, la forma –y el arte- de vivir: escuchar, mirar, tocar, acompañar.

Debido a la tecnología el valor de los sentidos ha disminuido.
La “era de la técnica” y la “era digital” conllevan otros problemas. El fundamental es el tiempo que pasan los jóvenes nativos en las redes sociales o en el intercambio de mensajes, la mayoría de las veces vacuos. Imposible saber cuánto tiempo dedican cada día a estas actividades. Sin duda “mucho”.
Aún no se sabe si la inteligencia artificial mejorará la condición humana, si se distribuirá con equidad, es decir, si no hará a los ricos más ricos y a los pobres más pobres; o si será nuestro Frankenstein.
Los nativos digitales, sin saberlo –no tienen por qué saberlo- convivirán con su ser y con sus semejantes de otra forma. No mejor, no peor que las personas que nacieron antes de la “era de la técnica”. Lo harán, ya lo hacen, desde otra perspectiva. ⚫
Eduardo Casillas González / Máster en Bioética
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

ELic. Maribel Delgado - Coordinación proyecto
Asociaciones Unidas por la Salud, en CSC
Albergue Mano Amiga 1987 - 2025
l primer “llamado” llega al Dr. Gustavo López Amado a través de una revelación en su tesis profesional: el 50% de las mujeres a quienes se les detectó cáncer en etapas curables , diez años después habían muerto o presentaban la enfermedad en estado avanzado.
El contexto sociocultural mostraba una dura verdad: recibir un diagnóstico de cáncer eleva el nivel de angustia tanto de la mujer como de su familia, y este se multiplica cuando no se cuenta con recursos económicos ni con la información necesaria. Ante esta perspectiva, surgieron varias opciones: seguir como si nada, cambiar de profesión, esperar a que otros resolvieran el problema… o asumir el compromiso de actuar.
Las causas de la urgencia eran claras: muchas pacientes no iniciaban tratamiento o lo abandonaban por falta de recursos o de información. Como doctor en citopatología, el Dr. López sabía que detectar el cáncer en etapas tempranas significaba salvar vidas. Evadir esta responsabilidad era una tentación que decidió rechazar, siguiendo el ejemplo del buen samaritano.
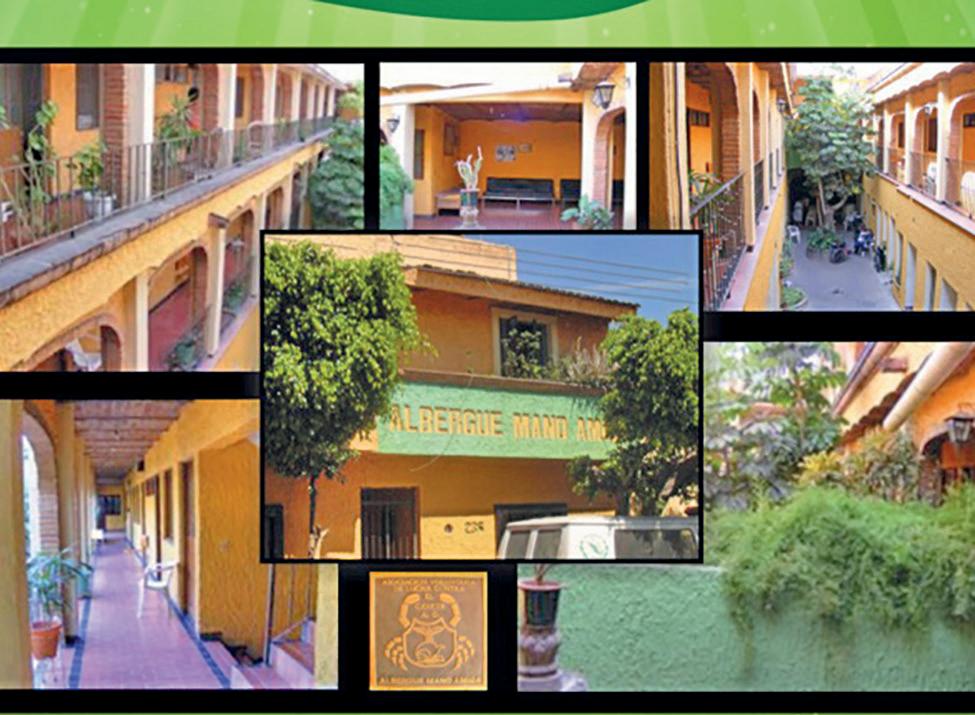
año. Desde entonces, el servicio ha sido integral: hospedaje, alimentación, ropa de cama y personal, artículos de aseo, apoyo psicológico, espiritual y económico, traslados y, cuando fue necesario, servicios funerarios.
Se convocó a una reunión con líderes en salud: el jefe de Oncología, el director del Hospital Civil y el secretario de Salud del Estado. La respuesta fue: “Pues sí, ¡pobre gente!”.
Una sencilla escena inspiró una profunda reflexión: un papel tirado en casa que nadie levantaba: “ Me toca a mí ”. La convicción fue clara: los problemas de la comunidad deben resolverlos quienes se dan cuenta de ellos. Así, la visión se convirtió en misión personal, como en el mandato bíblico: “Ve y haz tú lo mismo”.
El llamado se extendió a su familia, esposa, amigos y alumnos. El 8 de febrero de 1987, 50 personas se unieron a esta cruzada por la salud. Se uniformaron criterios, se elaboraron programas, se decidió por dónde empezar, se rentó y acondicionó una finca, y, sobre todo, se comenzó a dar a conocer la labor.
El 12 de diciembre de 1987 abrió sus puertas el primer Albergue Mano Amiga . El Cristo Sufriente se hizo presente en la persona de la primera paciente: Luisa Domínguez Manuel, ingresada el 17 de diciembre de ese
Hasta 2025, se han atendido 7,666 pacientes y 7,666 acompañantes , sumando 15,332 personas con una estancia promedio de 51 días. Esto representa 781,932 días de atención. Se han brindado traslados en ambulancia, consultas médicas, medicamentos y apoyo psicológico, espiritual y moral.
El compromiso creció y se multiplicó: hoy existen delegaciones en Jalisco, Colima, Nayarit, Michoacán y Zacatecas . El Albergue es fundador de Unicancer Nacional A.C. , cofundador del Consejo de ONG’s del Estado de Jalisco y cofundador y representante de México ante la Asociación de Ligas Iberoamericanas Contra el Cáncer. ⚫
Datos Bancarios:
Banco Santander, S.A. de C.V.
Cuenta No.: 65-50075325-9
Clave interbancaria: 014320655007532595
Ing. José Alberto Pérez Esparza
Presidente del voluntariado
Celular vía WP: (+52) 33 3569 4308
Los Sacramentales
Existe poca claridad respecto a lo que son los sacramentales y cuál es su función; por eso en este artículo profundizaremos en el tema. Para ello me apoyaré en el Catecismo de la Iglesia Católica.
Los sacramentales son los signos sagrados instituidos por la Iglesia cuyo fin es preparar a los hombres para recibir el fruto de los sacramentos y santificar las diversas circunstancias de la vida (según el Espíritu de los Evangelios). Es muy clara la diferencia entre Sacramentos y Sacramentales. Los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo y los sacramentos, sí.
Comprenden siempre una oración, acompañada con frecuencia de un signo determinado, como la imposición de mano, la señal de la cruz o la aspersión con agua bendita (que recuerda el Bautismo). Han sido instituidos por la Iglesia con el objetivo de la santificación de circunstancias muy variadas de la vida cristiana, de ciertos estados de vida, de algunos ministerios eclesiales, así como de algunas cosas útiles para las personas.
Porque todos los bautizados estamos llamados a ser una bendición y a bendecir, los laicos también pueden presidir ciertas bendiciones. En la medida en la que la bendición afecte más a la vida eclesial y sacramental, la bendición se reserva al ministerio ordenado (obispos, presbíteros y diáconos).
Los sacramentales pueden responder a distintas necesidades , culturas e historias propias de un pueblo cristiano según su región o época.
La liturgia de los sacramentos y los sacramentales hace que casi todos los acontecimientos de la vida de los fieles sean santificados por la gracia divina que emana del ministerio Pascual de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, de quien reciben su poder.
Entre los sacramentales figuran en primer lugar las bendiciones (de personas, de la mesa, de objetos y de lugares). Toda bendición es alabanza de Dios y oración para obtener sus dones.
Es importante considerar que en el ejercicio de los sacramentales son muy importantes las formas de piedad de la religiosidad popular tales como la veneración de reliquias, la visita a santuarios, las peregrinaciones, las procesiones, el vía crucis, las danzas religiosas, el rezo del rosario, el uso de medallas, etc. Es conveniente que estas manifestaciones piadosas estén de acuerdo con los tiempos de la sagrada liturgia para que conduzcan al pueblo a ella por estar ésta por encima de ellas.
Se necesita un discernimiento pastoral para sostener y apoyar la religiosidad popular, para hacerla progresar
en el conocimiento del misterio de Cristo. La religiosidad del pueblo responde a un acervo de valores cristianos que dan respuesta a los grandes interrogantes de la vida. La sapiencia popular tiene una capacidad de síntesis vital y así conjunta lo divino y lo humano; espíritu y cuerpo; inteligencia y afecto; comunión e institución y Cristo y María. La Iglesia favorece las diversas formas de piedad popular porque favorecen la vida cristiana.
Invito a nuestros lectores a no dejar a un lado la participación en los sacramentales por los beneficios espirituales que nos aportan además de favorecer la vida comunitaria de la Iglesia.⚫
De la Exhortación Apostólica “Evangelii Nuntiandi” no. 48 de Pablo VI (1975)
Queremos referirnos a esa realidad que suele ser designada en nuestros días con el término de religiosidad popular.
Tanto en las regiones donde la Iglesia está establecida desde hace siglos, como en aquellas donde se está implantando, se descubren en el pueblo expresiones particulares de búsqueda de Dios y de la fe. Consideradas durante largo tiempo como menos puras, y a veces despreciadas, estas expresiones constituyen hoy el objeto de un nuevo descubrimiento casi generalizado...
La religiosidad popular, hay que confesarlo, tiene ciertamente sus límites. Está expuesta frecuentemente a muchas deformaciones de la religión, es decir, a las supersticiones Se queda frecuentemente a un nivel de manifestaciones culturales, sin llegar a una verdadera adhesión de fe. ...
Pero cuando está bien orientada, sobre todo mediante una pedagogía de evangelización, contiene muchos valores
Refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer. Hace capaz de generosidad y sacrificio hasta el heroísmo, cuando se trata de manifestar la fe.
Comporta un hondo sentido de los atributos profundos de Dios: la paternidad, la providencia, la presencia amorosa y constante
Engendra actitudes interiores que raramente pueden observarse en el mismo grado en quienes no poseen esa religiosidad: paciencia, sentido de la cruz en la vida cotidiana, desapego, aceptación de los demás, devoción.
Teniendo en cuenta esos aspectos, la llamamos gustosamente “piedad popular ”, es decir, religión del pueblo, más bien que religiosidad.
Acompañamiento emocional en la conducta suicida
“Entre más tiempo pasemos en aquello que nos haga daño, mayor poder tendrá para lastimarnos”
El suicidio es un fenómeno complejo de la conducta humana ; cada año cobra la vida de alrededor de 800,000 personas en todo el mundo; se estima que al menos 20 personas intentan suicidarse por cada una que lo consigue, y en México un promedio de 22 personas pierden la vida por suicidio cada día.
El suicidio se encuentra dentro de las tres principales causas de muerte entre las personas jóvenes (de 15 a 29 años) y recientemente se han agudizado los casos de otras edades vulnerables de la vida, específicamente la niñez (de 10 a 14 años) y la adultez mayor.
Es preciso remarcar que el suicidio es una muerte prevenible que tiene efectos devastadores en las familias sobrevivientes de este hecho, además de ser un grave problema de salud pública que reviste demasiados matices y requiere intervenciones oportunas y precisas, ya que muestra una tendencia creciente de casos cada año. En este sentido, desde el año 2003 se ha establecido el 10 de septiembre como el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, organizado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y avalado por la Organización Mundial de la Salud, en donde se busca crear conciencia, reducir el estigma, desmitificar y crear una cultura de esperanza que abrace la vida desde la acción para prevenir muertes por suicidio.
Sobre la conducta suicida
El término “conducta suicida” hace referencia a un proceso que ocurre en tres momentos claramente identificables en la mayoría de los casos y que conforman un continuum: ideación suicida (ideas e imágenes de suicidio), comunicación suicida (planes y amenazas suicidas) y conducta suicida (gestos suicidas, intentos suicidas y suicidio).
Ir avanzando en este continuum está influido por los eventos estresantes que suceden en el entorno y que pueden precipitar una crisis ante el déficit en el repertorio de respuestas (y recursos) de enfrentamiento efectivo o alternativo al dolor emocional que vive la persona; es decir, la persona carece de las habilidades y recursos necesarios para hacer frente a las situaciones que vive y no encuentra en su entorno (familia, grupos sociales)
el apoyo para sostenerse, ya que el mismo entorno está deteriorado o carente en estrategias para resolver las situaciones que la vida presenta.
Por tanto, concebir la conducta suicida como un continuum facilita la comprensión del riesgo letal, anticiparse a los momentos sucesivos y, además, permite la intervención adecuada y oportuna, evitando muertes por suicidio.
La conducta suicida no obedece a una única causa, aunque comúnmente así se crea y se pueden escuchar expresiones como por ejemplo “se suicidó porque lo dejó la novia”, “se suicidó porque ya no pudo con el estrés de la escuela”…, sino que es un problema complejo en el cual interactúan diversos factores de riesgo combinado con la falta o escasez de factores protectores; es decir, hay características de la persona que le otorgan cierta vulnerabilidad que son activadas por algún evento estresor (podríamos decir coloquialmente “la gota que derramó el vaso”) y le llevan a la conducta suicida.

Es importante comentar que algo en común de todas las historias de conducta suicida es que la persona vive un intenso dolor emocional que reviste tres características: es insoportable, es interminable y es inevitable. Lo anterior pone el foco de atención en que mucho de la experiencia suicida corresponde al plano socio-afectivo
Mtra. Erika Lorena González Franco
de la persona y, por ende, el acompañamiento emocional está más que justificado.
Acompañar la conducta suicida: dar flujo al dolor emocional
Acompañar la conducta suicida, tiene diferentes propósitos, el principal es asegurar la supervivencia de la persona, pero, además, se busca disminuir o erradicar las ideas de muerte y las ideas suicidas, evitar que avance el grado de riesgo de la conducta suicida en el continuum, y, prevenir la consumación o repetición del intento. La ayuda será más adecuada si se cuenta con información sobre el suicidio, por lo que la educación en este tema resulta valiosa para realizar acompañamiento.
Existen diferentes protocolos para intervenir con una persona con ideación suicida, todos ellos tienen en común que la persona sea acompañada en un momento de vulnerabilidad, exprese el malestar que vive, se pueda identificar el nivel de riesgo y sea derivada a un espacio de atención donde en base a sus necesidades pueda encontrar alternativas de solución distintas al suicidio.
Así, para acompañar la conducta suicida, el primer paso es crear un clima de confianza y estar con la persona para que no se viva sola con su dolor, sino que se perciba y se sienta acompañada por alguien que demuestre interés por lo que vive y preocupación por su bienestar; es mandar el mensaje “aquí estoy para ti, me interesa ayudarte y quiero que vivas”.
Una vez logrado lo anterior, el siguiente paso es permitir dar flujo al dolor emocional en un espacio seguro, donde puedan expresarse las vivencias y emociones, donde se brinde escucha activa, comunicación empática, validación y aceptación incondicional como estrategias terapéuticas. En este punto, con el acompañamiento se podrá disminuir la intensidad emocional y la confusión mental, se podrán compartir los sentimientos suicidas y valorar su nivel de riesgo, identificar recursos personales para afrontar la situación y valorar la red de apoyo.
El tercer paso consistirá en actuar sobre lo escuchado: en este punto, se podrá remarcar las alternativas de solución identificadas en el acompañamiento, derivar a un servicio especializado dependiendo la gravedad del riesgo en que se encuentre la persona y pactar un seguimiento; de esta forma, se mantiene la disposición de ayuda e interés por el bienestar de la persona, pero, sobre todo, se transmite esperanza.
Prevenir el suicidio es tarea de todos
La prevención del suicidio puede darse en todos los contextos y en todas las personas; la prevención no

está conferida únicamente a los profesionales de la salud mental o a los profesionales de las emergencias, sino que es una tarea de cada día en las interacciones en donde nos veamos involucrados, y lo podemos hacer desde diferentes puntos: educarnos sobre el tema del suicidio para desmitificar y difundir información verdadera; sensibilizarnos hacia las personas y familias que se encuentran lidiando con la experiencia suicida; y, muy importante, permitiendo hablar del tema a aquellos que están pensando en suicidarse o lo han intentado, así como persuadir a buscar ayuda en caso necesario.
Recordemos que los factores protectores más efectivos para la prevención del suicidio son: apoyo social efectivo, pedir y recibir ayuda, acceso a atención profesional en salud y salud mental, vínculos sanos y entornos validantes; en éstos últimos, cabe remarcar que recibir apoyo emocional en el momento oportuno puede prevenir el suicidio.
Todos podemos ser parte de una respuesta humanizada al sufrimiento de alguien que vive ideación y conducta suicida; recordemos que hablar en un espacio seguro drena el dolor y que escuchar sin juicios y con calidez puede salvar vidas. ⚫
Mtra. Erika Lorena González Franco
Cuando la herida viene del amor: relación madre e hija
Hoy abordaré un tema muy especial; el viaje que emprendemos las mujeres en algún momento de nuestra vida: sanar la relación con nuestra madre, tanto si aún la tienes, como si ya no está contigo.
La relación madre e hija es una de las más complejas y determinantes en la configuración de la psique femenina A lo largo de los años, psicólogos y terapeutas han explorado los múltiples factores que repercuten en la calidad de este importante vínculo. Cuando hay conflicto, heridas emocionales o patrones disfuncionales, la sanación se convierte en una necesidad vital para ambas partes. En este artículo deseo presentarte una mirada profunda y comprensiva sobre los aspectos que deterioran este lazo, los caminos terapéuticos disponibles y cómo puede reconstruirse desde el amor y la comprensión mutua.
El impacto del vínculo madre e hija en el desarrollo psicológico es determinante. El vínculo entre madre e hija es uno de los más poderosos e influyentes en la configuración de la psique femenina para la formación de la autoestima, la identidad y la forma en que nos vinculamos con los demás. Desde nuestro nacimiento, la madre representa nuestra primera experiencia de amor, protección y conexión. John Bowlby, pionero en la teoría del apego, estableció que estos lazos afectivos tempranos son fundamentales para el desarrollo emocional saludable, en particular, cuando la madre es receptiva, empática y coherente en sus respuestas, la hija construye un apego seguro que se va a traducir en una base sólida para el auto-concepto.
A través del apego con nuestra madre, desde niñas aprendemos modelos de cuidado, patrones de comunicación y nuestro derecho a ser amadas. Cuando el vínculo es seguro y nutritivo, aprendemos a regular nuestras emociones, a confiar en los demás y en nosotras mismas, desarrollando autonomía. En contraste, si hay ambivalencia, sobreprotección, rechazo, abandono emocional, negligencia, hostilidad puede generarnos heridas profundas, inseguridad, ansiedad y patrones de autosabotaje que llevaremos a nuestra vida adulta. Nancy Chodorow (1999) sostiene que las mujeres, al ser educadas principalmente por otras mujeres, desarrollan una identidad relacional que se ancla fuertemente en cómo fueron vistas y tratadas por sus madres.
Veamos los efectos en la autoestima y la propia
identidad de la hija. En este contexto, ya podemos ir visualizando, que la autoestima de una mujer se forma, en gran parte, a partir de cómo fue mirada, contenida y valorada por su madre. Si la madre validó sus emociones, celebró su individualidad y permitió su diferenciación, la hija desarrollará un sentido del yo fuerte y positivo. En cambio, cuando hay constantes críticas, comparación con otros o sobreexigencia, la hija puede internalizar la creencia de no ser suficiente o que debe ganarse el amor a través de pagar el precio de la atención y complacencia a los demás olvidándose de sí misma.
La identidad también se construye en relación con la madre : muchas hijas definen quiénes son en oposición o en imitación a ella. Cuando hay espacio para la autonomía, esta identidad se desarrolla de forma coherente. Pero cuando la madre ejerce control excesivo o proyecta sus frustraciones, puede haber una gran confusión y este conflicto interno, que por ende se trasladará a la vida adulta, va a afectar la manera en que la mujer se relaciona con sus parejas, hijos, amigas o colegas.

Relaciones dependientes , evitativas o codependientes pueden tener raíces profundas en una experiencia temprana de apego inseguro con la madre. Así, la sanación de este vínculo no solo tiene un efecto individual, sino que impacta positivamente en todas las áreas relacionales de la hija.
Las heridas emocionales entre madre e hija suelen originarse en etapas tempranas de la vida, manifestándose con fuerza durante la adolescencia y adultez. Terri Apter (2010) señala que muchas madres proyectan en la hija las expectativas no cumplidas de su propia vida, creando una presión que afecta la autenticidad de la hija. Estas heridas pueden derivar en síntomas como ansiedad o incluso trastornos depresivos.
Podemos identificar las heridas más comunes.
Crítica constante: genera inseguridad y miedo al error. Las hijas que crecieron bajo este patrón tienden a desarrollar una voz interna muy severa y autocrítica.
Perfeccionismo impuesto : cuando la madre proyecta expectativas elevadas o idealizadas sobre la hija, esta aprende que el amor está condicionado al logro. Esto puede derivar en ansiedad, burnout o desórdenes alimenticios.
Falta de validación emocional: cuando la madre minimiza, ignora o invalida los sentimientos de la hija, esta aprende a desconfiar de sus propias emociones y a reprimirlas.
Envidia encubierta: muy común en la actualidad; algunas madres, al sentirse amenazadas por la juventud, independencia o belleza de sus hijas, tratan de recuperar ese lugar que ya no les pertenece por edad, olvidando que ellas ya pasaron por esa etapa, así, manifiestan celos disfrazados de críticas, indiferencia o imitando a las

jóvenes hijas en su arreglo personal y vestimenta. Esta dinámica genera culpa, enojo y confusión en la hija. Dependencia emocional: ocurre cuando la madre utiliza a la hija como fuente principal de apoyo emocional: esto impide el desarrollo de límites sanos y puede provocar una adultez marcada por la sobrecarga afectiva.
Es importante señalar que estas heridas suelen pasar desapercibidas por años , hasta que emergen como síntomas emocionales, conflictos en la pareja o dificultades para tomar decisiones autónomas.
Muchas dinámicas disfuncionales o tóxicas entre madres e hijas no son producto de malicia, sino de patrones heredados. Una madre que no recibió afecto o validación puede repetir esos mismos comportamientos sin conciencia. Bowen (1978), desde la teoría de los sistemas familiares, explicó cómo los patrones emocionales se transmiten transgeneracionalmente.
Algunas dinámicas comunes incluyen el rol de madre-niña, la inversión de roles (la hija actúa como cuidadora emocional de la madre), y la rivalidad silenciosa. Romper estos ciclos y patrones requiere conciencia, límites claros y un trabajo personal profundo.
Se pueden señalar caminos de sanación mutua. La psicoterapia es un espacio poderoso para revisar la historia materna, identificar heridas y resignificar experiencias. Desde el enfoque humanista, Carl Rogers proponía que toda persona tiene un impulso innato hacia el crecimiento y la sanación. Reconocer las heridas sin culpabilizar a la madre permite a la hija liberar el resentimiento y conectarse con su historia desde otro lugar. Técnicas como la escritura terapéutica, el trabajo con la niña interior y la terapia gestalt (Perls, 1973) han mostrado ser eficaces en estos procesos .
Cuando ambas partes están dispuestas, la relación puede transformarse a través de la comunicación honesta, el perdón y el reconocimiento mutuo. El perdón no implica justificar el daño, sino liberarse del peso emocional que este genera. Harriet Lerner (2004) enfatiza la importancia de las conversaciones valientes para sanar vínculos rotos.
Sanar la relación madre e hija no siempre significa tener una relación perfecta o cercana. A veces, implica aceptar lo que fue, poner límites, construir nuevas formas de cuidado, elegir conscientemente no repetir patrones y cultivar una relación más auténtica dentro de lo posible. Desde la psicología, sabemos que el proceso de sanación emocional es profundamente liberador, y aunque no siempre se da en conjunto, puede comenzar con una sola de las dos partes.
Acompañar la sanación entre madre e hija es acompañar el renacer de dos almas que se reencuentran desde el amor y no desde la herida. ⚫
Mi cuerpo como puente de humanidad
Tu cuerpo es el primer gesto de hospitalidad que puedes ofrecer. Que sea suave, abierto y disponible

En un mundo saturado de imágenes, discursos y estadísticas sobre pobreza, dolor o soledad, el voluntariado emerge como una respuesta encarnada; no solo se trata de ayudar, sino de estar ahí, de poner el cuerpo. En muchas experiencias de servicio, no es la comida, la ropa o el medicamento lo que transforma al otro, sino el gesto, la mirada, el abrazo silencioso que dice: “no estás solo o sola”.
El voluntariado, más allá del hacer
A menudo pensamos el voluntariado como una acción solidaria, planificada, incluso eficiente. Pero pocas veces nos detenemos a pensar en la corporeidad del acto voluntario: ¿Qué implica para el cuerpo del voluntario estar presente? ¿Qué comunica el cuerpo, incluso cuando las palabras fallan? ¿Qué huellas deja el encuentro en la piel, en los huesos, en los ritmos del corazón?
Propongo mirar el voluntariado no solo como un acto ético o social, sino también como una experiencia profundamente corporal, donde la persona voluntaria se da entera. Y en ese darse, se transforma a sí misma y al otro.
Cuerpo vivido, cuerpo que vincula
En la tradición occidental, hemos heredado una visión del cuerpo como “objeto” o “máquina”: algo que se tiene, que se cuida, que se usa. Sin embargo, pensadores como Maurice Merleau-Ponty nos invitan a recuperar el sentido del cuerpo como sujeto, como espacio vivido desde el cual sentimos, percibimos, nos relacionamos. Es decir, no tenemos cuerpo sino que somos cuerpo.
En esta clave, la corporeidad no es solo un aspecto físico o funcional, sino el modo concreto y único en que cada persona se sitúa en el mundo. En otras palabras, el cuerpo del voluntario no es una herramienta; es un lugar de vínculo. A través del cuerpo nos acercamos, miramos, escuchamos, tocamos, abrazamos, nos conmovemos.
Cuando un voluntario se sienta junto a una persona en situación de calle, cuando acaricia la mano de una persona con alguna enfermedad, cuando juega con un niño hospitalizado o baila con un anciano en un asilo, su cuerpo no es un intermediario: es el lugar del encuentro con el otro.
El cuerpo del voluntario: afectado y afectante
Estar disponible corporalmente no es fácil. El cuerpo también se cansa, se duele, se incomoda. Quienes ejercen el voluntariado lo saben bien. Hay días en que las piernas pesan, el cuello se tensa, la espalda arde. A veces es el hambre, la humedad, el calor; otras veces, el impacto emocional que se describe en el pecho como un nudo difícil de soltar.
Y sin embargo, también está el gozo. El cuerpo voluntario ríe, se expande, se alegra. Hay energía que brota de una sonrisa compartida, de una conversación inesperada, de una mirada agradecida. El voluntariado, cuando es auténtico, también rejuvenece al cuerpo, lo vitaliza.
Lo que no siempre se dice, pero que es crucial, es que el cuerpo del voluntario es también vulnerable y por eso debe ser cuidado, sostenido, nutrido. No es ético exigir entrega sin reconocer el costo físico y emocional que muchas veces implica el servicio. Una ética encarnada del voluntariado también reconoce el derecho al descanso, a la escucha interior, al cuidado mutuo entre ellos y al auto cuidado.
Mtra. Georgina González García
Te comparto unos tips prácticos y reflexivos para ejercer la corporeidad de forma consciente.
Presencia plena: entra con todo tu ser; antes de iniciar una actividad voluntaria, detente un momento, respira y conéctate contigo misma/o. Esa presencia consciente es el primer acto de servicio. Ejercicio breve: Respira profundo tres veces, siente tus pies en el suelo y pregúntate: ¿Cómo estoy llegando hoy?
Escucha desde el cuerpo. Mantén una postura abierta, mira a los ojos, no cruces los brazos, acompasa el tono de voz. Tu cuerpo comunica incluso cuando no hablas. Pon a tención: ¿Tu cuerpo invita al otro a abrirse o se muestra distante, impaciente o tenso?
Cuida tu lenguaje no verbal: el 70% de la comunicación es no verbal. Gesticula con suavidad, regula tu expresión facial, respeta los silencios, no invadas el espacio corporal del otro si no hay permiso.
Tócate el corazón antes de tocar al otro. Si vas a dar una caricia, un abrazo o tomar una mano, hazlo desde una intención de respeto y cuidado, no por impulso automático. Recuerda: no todos desean ser tocados y el contacto corporal puede ser muy potente, si es oportuno, o muy invasivo si no lo es. Tip ético: pregunta con la mirada, con el cuerpo o con las palabras antes de tocar.
Sé consciente del cansancio corporal. No niegues tu agotamiento ni lo escondas., reconócelo como parte de tu humanidad. El voluntariado no es para héroes invulnerables, sino para personas reales que sirven desde sus límites. Auto cuidado: Estira tu cuerpo al finalizar cada jornada, hidrátate, descansa.
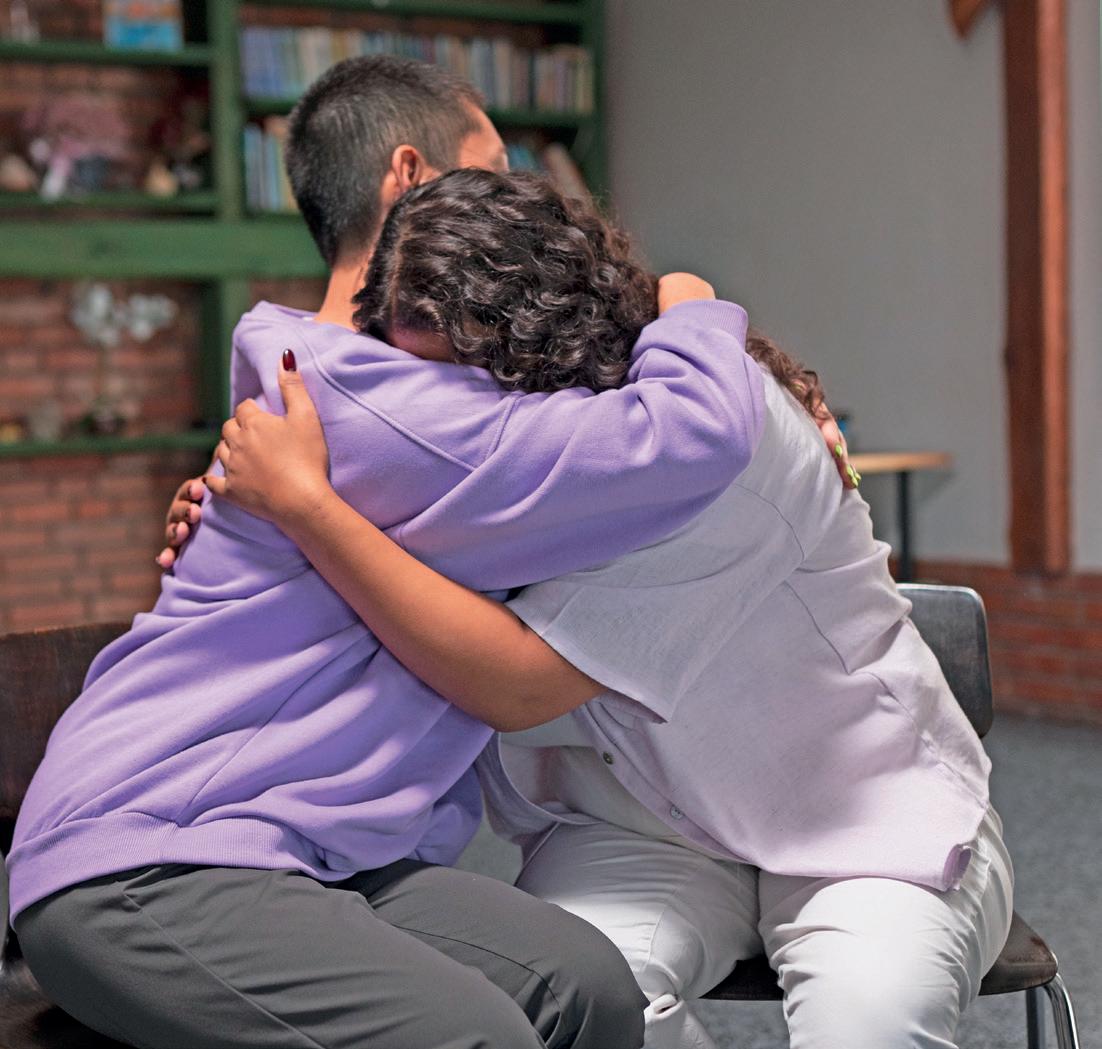

Observa cómo reacciona tu cuerpo frente al dolor ajeno. ¿Te tensas? ¿Te alejas? ¿Aceleras? Observar tus reacciones corporales frente al sufrimiento te da pistas sobre tus propias emociones y límites. El cuerpo también nos protege y eso está bien. Recurso: Lleva un diario corporal breve, escribe cómo se sintió tu cuerpo hoy en el voluntariado.
Integra el cuerpo en tus rituales de cierre. Después de una experiencia intensa, no corras a la siguiente actividad. Date un momento para cerrar con tu cuerpo: una oración en silencio, una canción suave, una respiración compartida con otros voluntarios, una caminata consciente de regreso. Sugerencia: Incluye estiramientos, masajes entre compañeros o pequeños rituales comunitarios.
Permítete disfrutar. El gozo también pasa por el cuerpo: ríe, canta, baila, juega, abraza si es oportuno. El voluntariado no es solo entrega: también es celebración, energía compartida, alegría encarnada.
No se trata de una entrega heroica ni de un sacrificio vacío, sino de una presencia que se pone al servicio sin dejar de ser humana. Como dice una frase anónima: “No vine a resolver tu dolor, vine a compartirlo.”
En un mundo que a menudo disocia lo racional de lo emocional, lo espiritual de lo físico, el voluntariado puede ser un acto reconciliador. Que cada voluntario, cada voluntaria, encuentre en su cuerpo un aliado, un espacio de encuentro, una forma de ternura, una manera de decir, sin palabras: “Estoy aquí, con todo lo que soy, para caminar contigo un tramo del camino.” ⚫
Higiene y manejo de alimentos
MSP. Roberto Plascencia

1- Utilizar tablas de cortar para carnes y alimentos sin cocinar
Las causas relacionadas con la manipulación de alimentos son responsables de enfermedades transmitidas por los alimentos en todo el mundo.

Los errores comunes incluyen: la preparación de alimentos para varias horas antes de su consumo, junto con su almacenamiento a temperaturas que pueden crear bacterias patógenas y / o formación de toxina; no saber la manera correcta de recalentar los alimentos para reducir o eliminar las toxinas o bacterias; contaminación cruzada y falta de higiene personal.
Este es el ejemplo típico de contaminación cruzada, cuando cortamos carne o pescado en una tabla y después cortamos otro alimento a consumir en crudo encima de esa misma tabla. Recuerda que las tablas de cortar de madera son menos higiénicas, ya que se limpian peor y son porosas, lo que hace posible que microorganismos crezcan.

2- Cuchillos que se utilizan para todo
3- Trapos de cocina
Utilizar un cuchillo de cocina que previamente ha sido utilizado con un alimento crudo. Es de especial importancia limpiar con agua caliente y jabón los cuchillos que han sido utilizados, sobre todo tras cortar alimentos crudos.
Trapos, bayetas y estropajos de cocina son una fuente de contaminación si no los lavamos o reponemos con asiduidad.


4- Nuestras propias manos o guantes de cocina
5-Lavar la carne de pollo
6- Lavar los huevos para quitar suciedad de la cascara
Las manos sucias son la principal fuente de contaminación cruzada. Por otro lado, los guantes de cocina (de vinilo o nitrilo) pueden parecer muy higiénicos pero su uso nos puede dar una falsa sensación de seguridad.
Es una práctica poco frecuente aquí, pero en otros lugares del mundo se practica mucho esta costumbre. Lavar el pollo o cualquier otra carne cruda que se va a cocinar es una pérdida de tiempo y esfuerzo. El proceso térmico al que se somete la carne de pollo (fritura u horneado) elimina cualquier patógeno que pueda estar presente.
Al lavar el huevo lo que hacemos es contaminar el interior del huevo, que no está contaminada, con los patógenos que puede haber en la cáscara. Esto ocurre porque la cascara del huevo tiene poros cubiertos por una película llamada “cutícula”. Si frotamos el huevo con la intención de limpiarlo, lo único que logramos es quitar la cutícula que tapa esos poros y hacer posible que pasen patógenos al interior. Nunca hay que lavar los huevos antes de almacenarlos.



La contaminación cruzada es la transferencia de bacterias o microbios patógenos de un alimento a otro. Esto puede ocurrir por el contacto entre alimentos crudos y cocinados, o por el uso de utensilios sucios. La contaminación cruzada es una de las principales causas de enfermedades transmitidas por los alimentos.
La Organización Mundial de la Salud estima que las enfermedades causadas por alimentos contaminados constituyen uno de los problemas sanitarios más difundidos en el mundo. Proteja a su familia mediante estas sencillas reglas. Aplicándolas, reducirá considerablemente el riesgo que entrañan las enfermedades de origen alimentario.

La preparación de alimentos y la higiene que se tiene en su manipulación es importante para evitar el desarrollo de enfermedades o problemas de salud. Recuerda que puedes cuidar tu salud y la de tu familia desde un manejo adecuado de alimentos y limpieza del entorno.
En Fundación Stella, realizamos esfuerzos para mejorar la calidad de vida de las personas, desarrollando talleres de cocina y charlas de salud que promueven el involucramiento entre familiares y beneficiarios que reciben los distintos servicios. ⚫
Elegir los alimentos tratados con fines higiénicos.
Evitar el contacto entre los alimentos crudos y los cocinados.
Cocinar bien los alimentos Lavarse las manos a menudo
Consumir inmediatamente los alimentos cocinados
Guardar cuidadosamente los alimentos cocinados
Mantener escrupulosamente limpias todas las superficies de la cocina.
Mantener los alimentos fuera del alcance de insectos, roedores y otros animales.
Recalentar bien los alimentos cocinados. Utilizar agua pura.

“Reglas de Oro” de la OMS para la preparación higiénica de los alimentos”


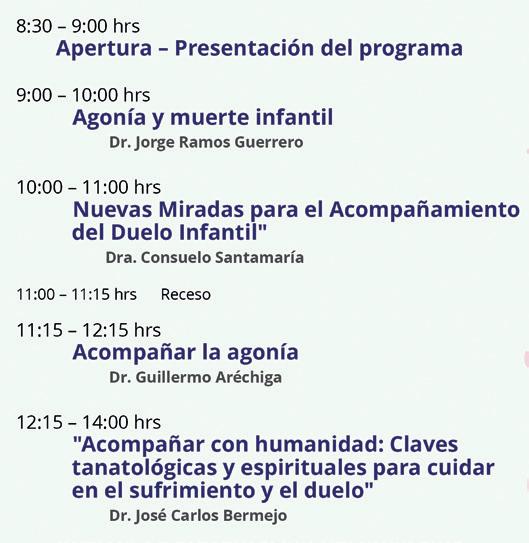
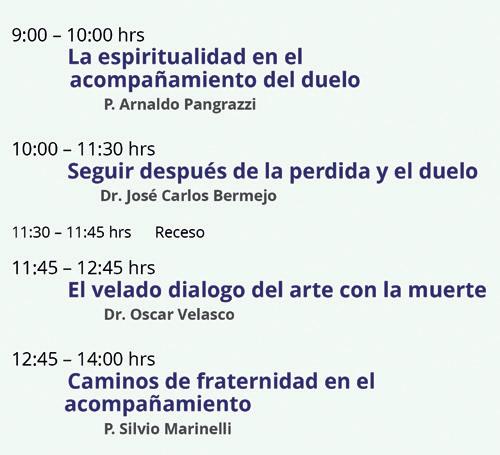


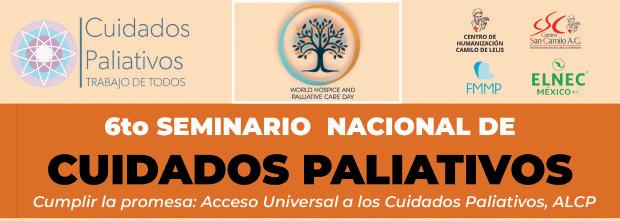
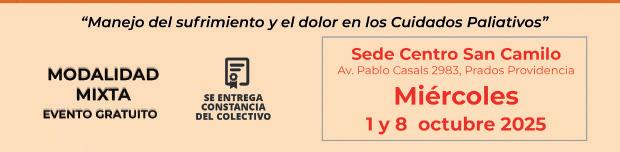
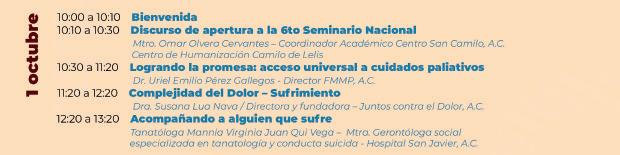
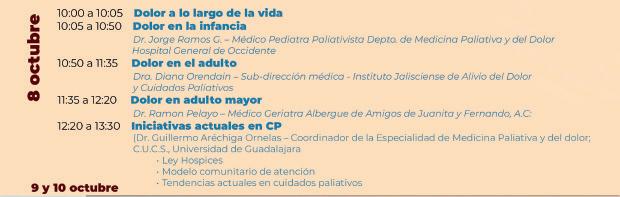
Día 1
- Comunicación
- Cuidando al cuidador
Día 2
- Técnica de movimiento del paciente y masaje linfático
- Horas finales
El número 138 Noviembre - Diciembre 2025 de la Revista Vida y Salud será dedicado a
“El yo y la personalidad ”
Suscripciones secretaria@camilos.org.mx para enviarse por vía electrónica
El equipo de Redacción de la Revista y el Centro San Camilo A.C.,
expresan su más sentido agradecimiento a los bienhechores y patrocinadores:
- Marina Jiménez
- Tequila San Matías
- Mónica Gómez Flores
- Antonio Salles Ramírez
- Fundación PiSA - Stella Vega, A.C.
¡QUE EL SEÑOR LES PAGUE!
RELIGIOSOS CAMILOS AL SERVICIO DE LOS ENFERMOS
Religiosos - Orden de San Camilo
Somos religiosos unidos por el ideal de servir a los enfermos y a los que sufren.
Para jóvenes varones, solteros, de 17 a 29 años
¡Quieres descubrir tu vocación?
¡Estás interesado en un acompañamiento vocacional?
Religiosos Camilos Guadalajara, Jal.
Tel. 33-3640-4090
sancamilo@prodigy.net.mx www.camilos.org.mx

San Camilo nació en Italia en 1550, se convirtió a los 25 años, consagró su vida atendiendo a los enfermos más pobres y desasistidos. Fundó en 1586 la Orden de los Ministros de los Enfermos (Religiosos Camilos). Eligió como distintivo la cruz roja.
La intuición de San Camilo fue fundar una “compañía de hombres piadosos y de bien que, no por dinero, sino voluntariamente y por amor a Dios, sirvieran a los enfermos con a que amor y cariño de una madre hacia su hijo único enfermo”.
Elaboró las reglas para servir con esmero y toda perfección a los enfermos. Adoptó nuevos medios para mejor servir al enfermo. Creó un modo original de estar frente a Dios, inspirado en el Evangelio de San Mateo: ‘Cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron’.