


























Krion® es una superficie sólida, consistente en un compacto mineral muy agradable y similar a la piedra natural. Dotado de unas particularidades exclusivas como: carencia de poros, anti-bacterias, dureza, resistencia, durabilidad, facilidad de reparación, escaso mantenimiento y fácil limpieza. Estas cualidades lo hacen ideal para usarlo en la cocina, ya sea como tope o en cualquier mueble diseñado específicamente para esta importante área del hogar.
Otras cualidades favorables de este material son su capacidad de ser inífugo, reparable, resistente a ambientes extremos y ataques químicos, y traslúcido en algunos modelos. Por otra parte, las cualidades higiénicas de este compacto mineral desarrollado por Systempoo, de Porcelanosa Grupo, lo convierten en un material idóneo para la producción de utensilios de cocina.
Krion® presenta dos versiones, Stone y Lux, ambas ideales para la creación de diferentes espacios. Su amplia variedad de colores está disponible en acabado totalmente mate o en acabado brillo. Este material es capaz de lograr con éxito la transformación de las ideas en realidades. Sólo importa lo que se desea lograr, el medio es Krion®








Todo nace hace unos 40 años, a partir de la experiencia adquirida por el propietario en el trabajo de la madera, desde el corte hasta la pintura, y los primeros trabajos de carpintería. Posteriormente, se constituye una empresa con su propia producción, desde las primeras piezas de muebles hasta la realización de cocinas de campo y mampostería. En los años 90 se realizan colaboraciones importantes con minoristas de prestigio, quienes desarrollaron tanto la empresa como el producto, llevándolo a ser considerado entre los más bellos a nivel Italiano.
A mediados de la década del 2000 se verificaron grandes cambios: el estilo moderno comienza a crecer, y sobre la base de una investigación de mercado precisa, se decide implementar una transformación profunda del negocio mediante el diseño de un programa de cocinas y muebles ambiciosa y innovadora: MOD’ART Creators of Emotions. Un producto diseñado para el usuario final, que combina un diseño limpio y minimalista con materiales como la madera. Son de nuestra invención los acabados exclusivos: sierra de corte, Vintage y madera antigua, luego continuadas a escala industrial por numerosas empresas. La entrada de los hijos en la compañía dio un nuevo impulso al proceso de crecimiento, incluyendo a nivel internacional. La empresa se erige como innovadora y precursora de una nueva manera de hacer muebles, una especie de moderno 2.0.
MOD’ART hoy es un raro ejemplo de “industria artesanal” o una combinación de la industria y la carpintería. Toda la producción se hace aquí, las materias primas son de origen exclusivamente italiano, el producto producido es 100% Made in Italy. Los materiales seleccionados, la maquinaria avanzada CNC, la filosofía just in time, la pintura del interior y la presencia de trabajadores cualificados, nos permiten hacer cocinas de alta calidad y equipadas con la mejor tecnología disponible en el mercado, con atención al mínimo detalle, y con un gusto y cuidado especial que sólo la realización “hecho a mano” puede dar. Nuestro departamento de diseño también está dispuesto a brindar apoyo a los mejores decoradores y diseñadores, para lograr la completa satisfacción de sus clientes con el trabajo final.








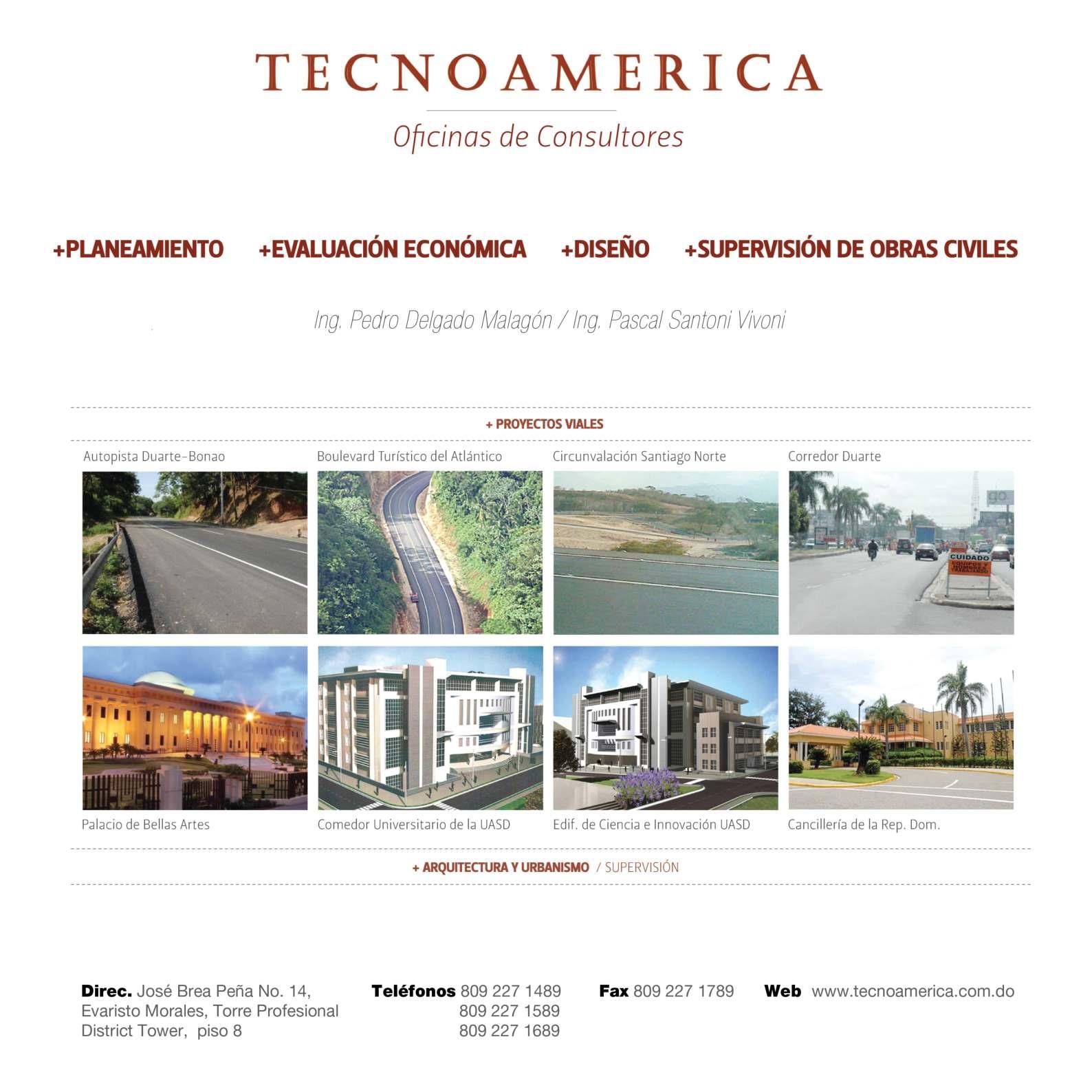


En Haché ofrecemos una amplia gama de soluciones para proyectos de construcción e interiorismo destinada a equipar, embellecer, y optimizar espacios corporativos e institucionales. Para esto contamos con el respaldo y la experiencia de firmas confiables y reconocidas internacionalmente en las áreas de arquitectura, diseño e ingeniería, y con la experiencia de Haché de más de 128 años.
Haché interiores cuenta con una gama completa de soluciones para pisos, paredes y plafones, destinados a equipar, embellecer y optimizar espacios corporativos e institucionales. Haché Muebles conjuga ergonomía, funcionalidad estética, durabilidad, garantía, respeto al medio ambiente, asesoría profesional y una insuperable relación calidad/precio.
El equipo de ventas de Haché trabaja en la asesoría técnica, el diseño, la selección de productos y la supervisión de la instalación. La oferta incluye tanto soluciones básicas, duraderas y funcionales, como sofisticados productos para interiores de alto valor estético, dirigidos a satisfacer los más exigentes estándares demandados por arquitectos y diseñadores que buscan comunicar la imagen de la institución a través del diseño.

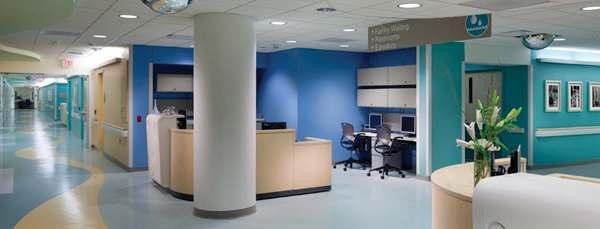

Síguenos en:

Santo Domingo: Av. John F. Kennedy / Tel. 809-566-1111 Santiago: Av. Salvador E. Sadhalá / Tel. 809-971-1111 www.hache.com.do





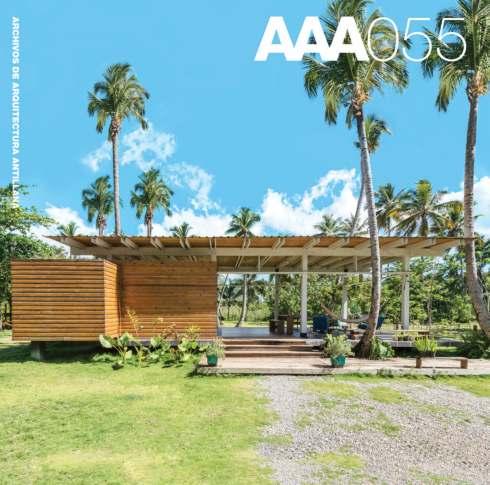

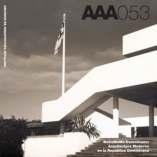
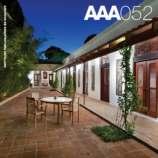

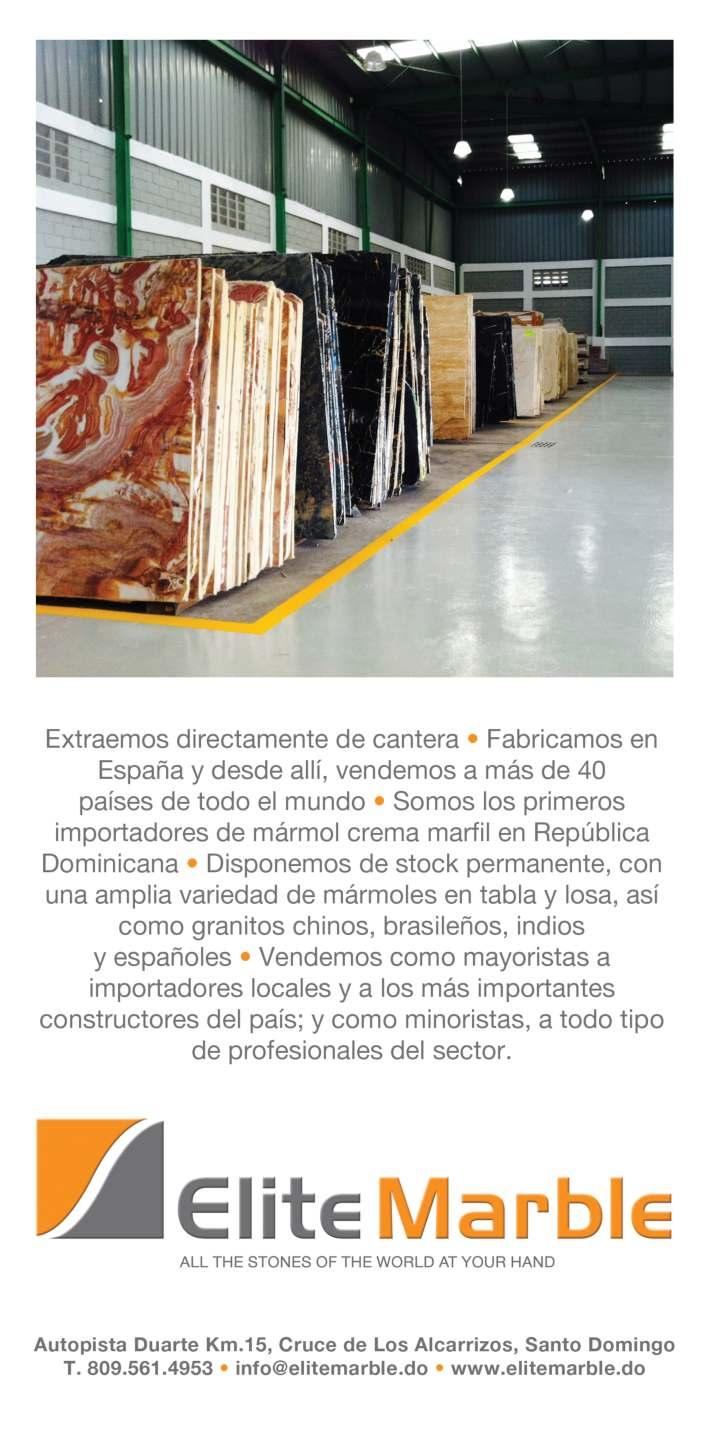

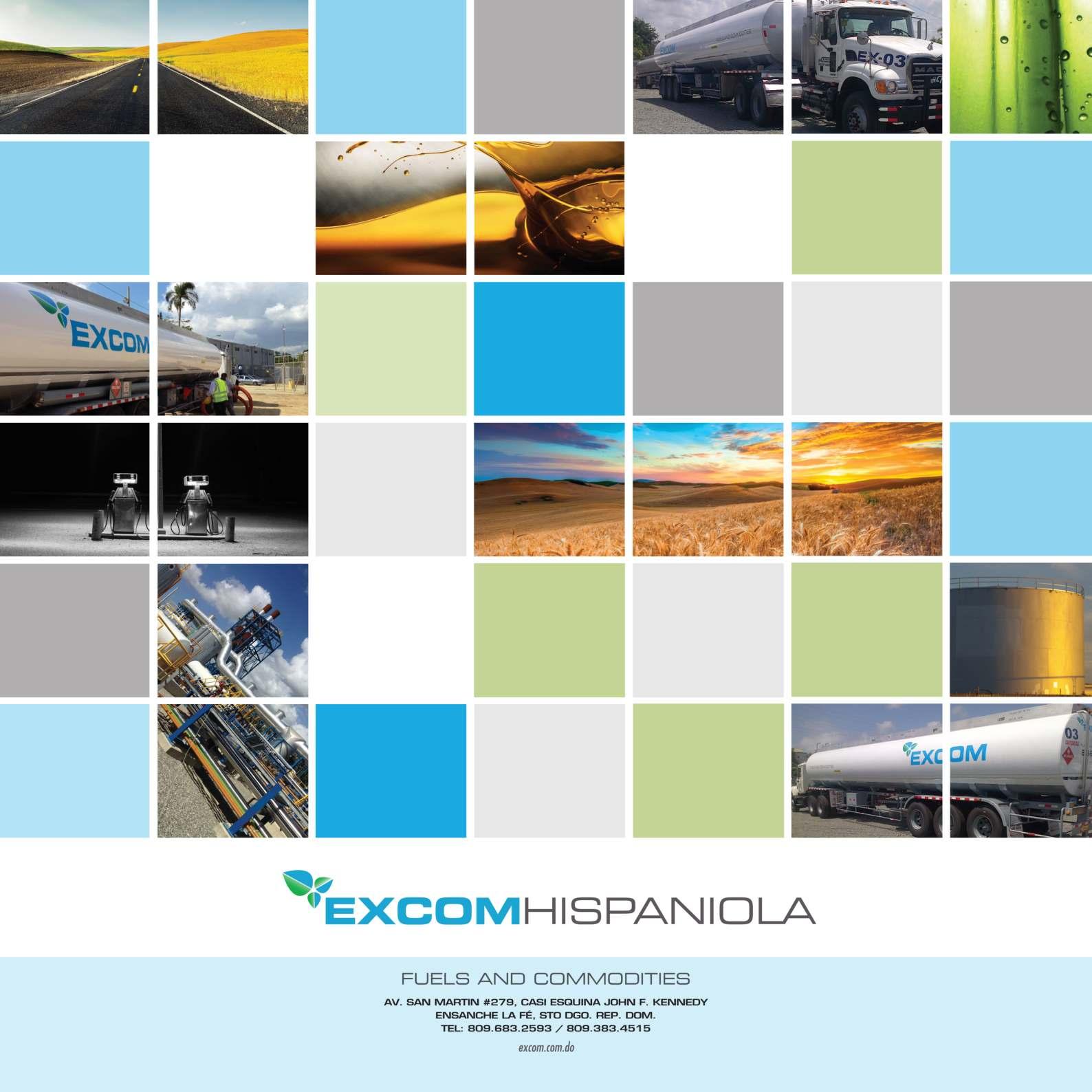


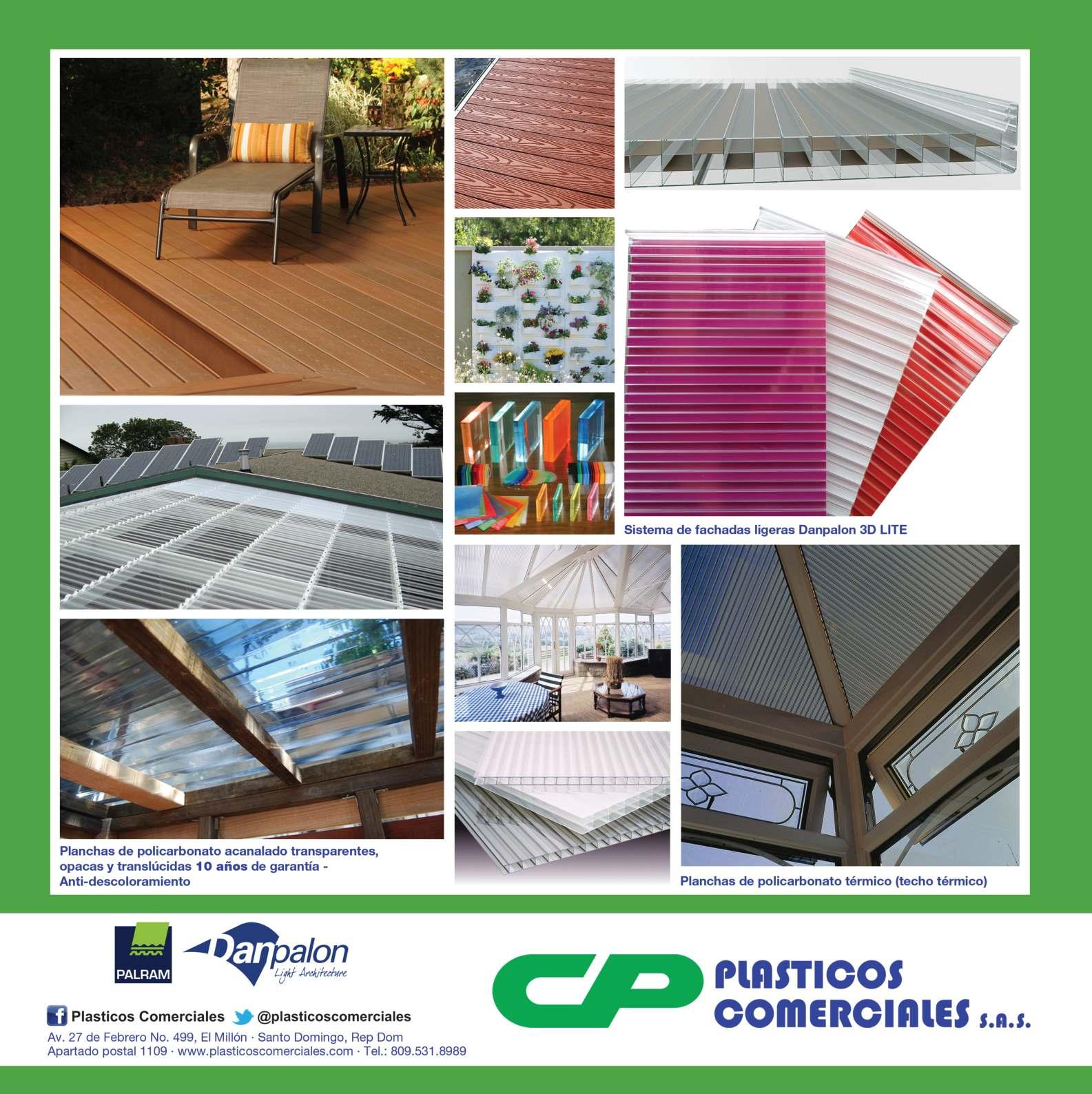
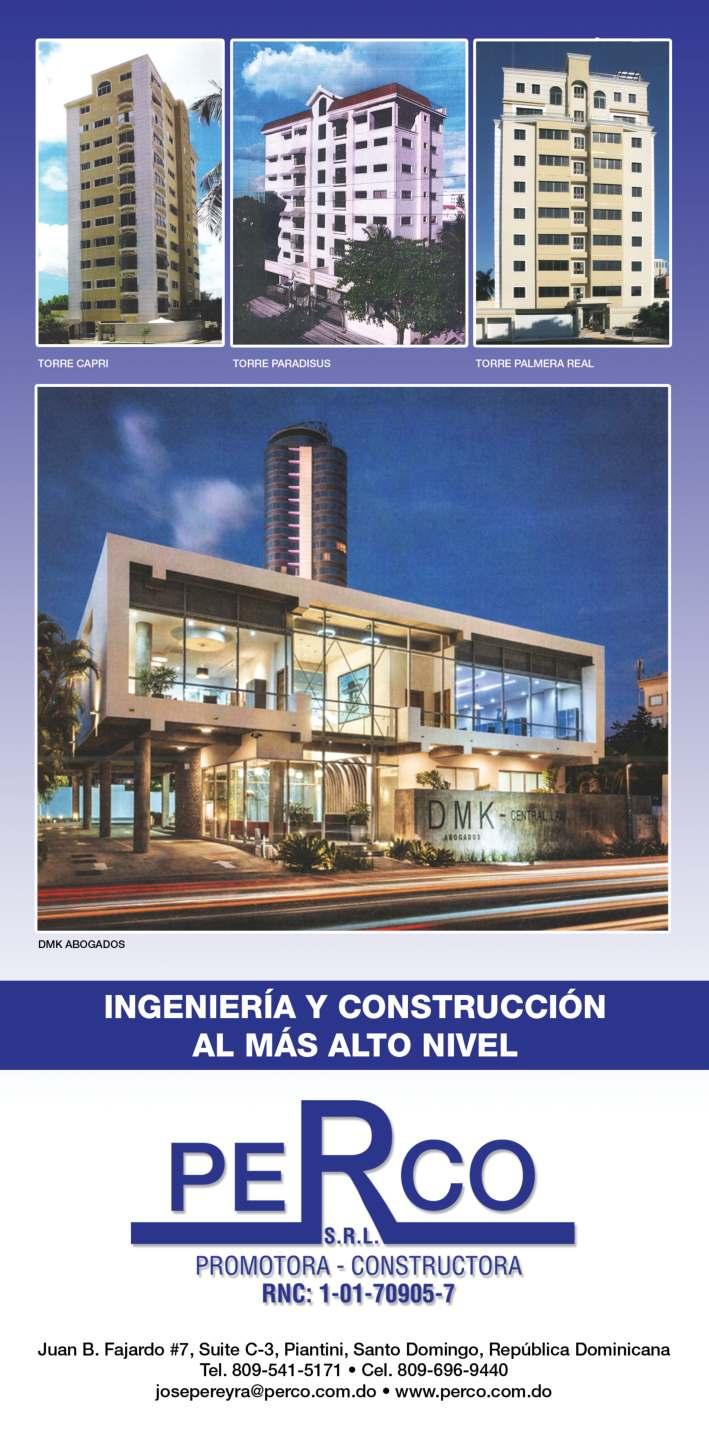
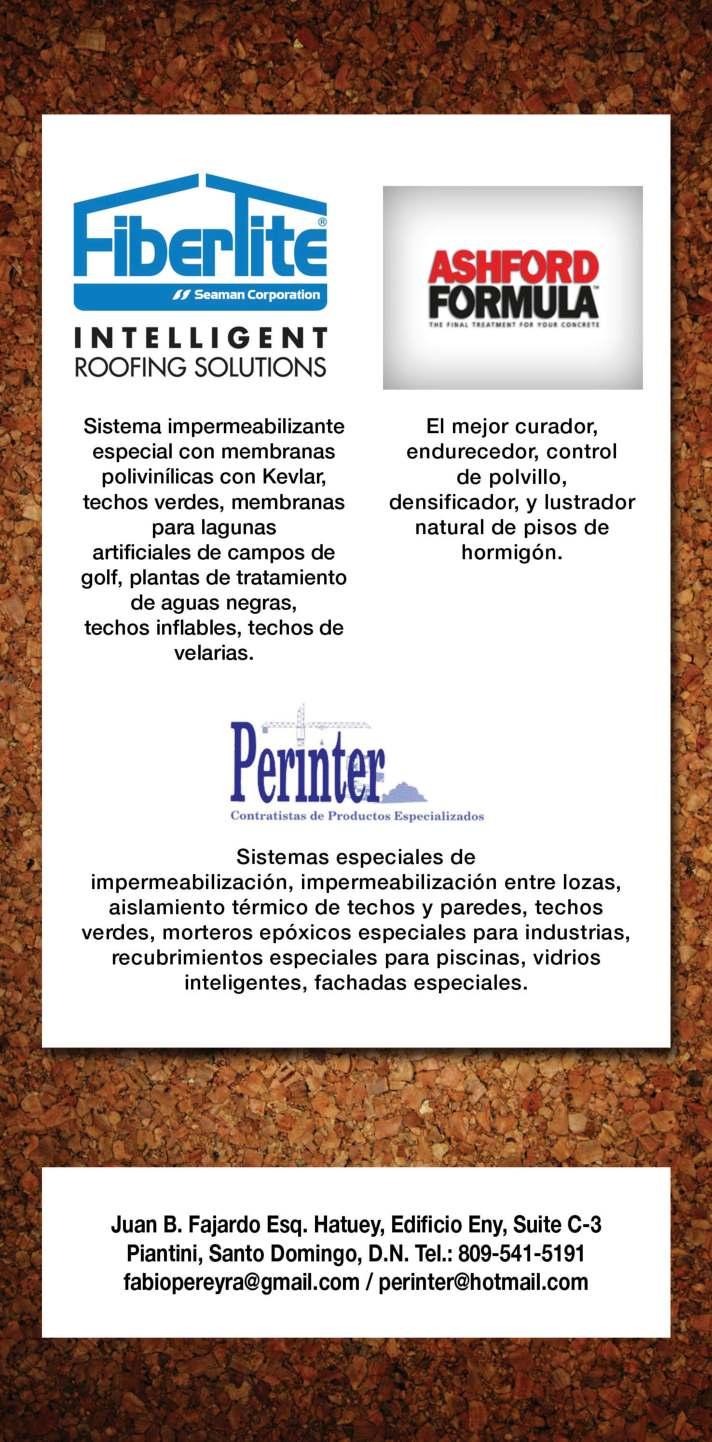


AAA Pro_File es una serie dedicada a presentar en detalle a los mas representativos autores de la Arquitectura Contemporánea del Gran Caribe.
Punto de ventas: Librería Cuesta, Papelería Arroyo Hondo y oficinas de AAA.


Tel.:809.687.8073•aaarevista.ventas@gmail.com www.archivosdearquitecturaantillana.com

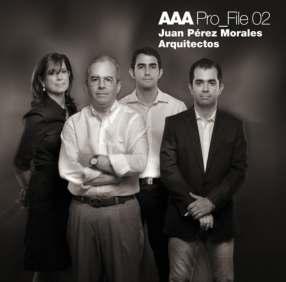

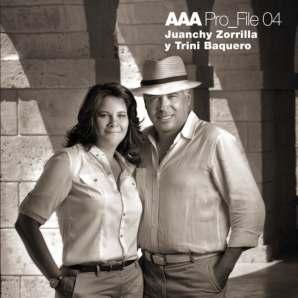
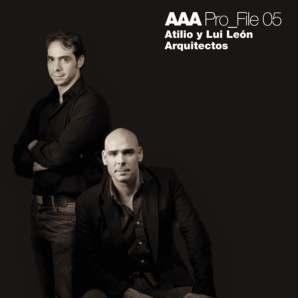
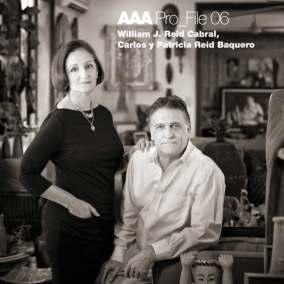




Interesante vivienda en las playas de Cosón, Samaná, que evita diferenciaciones entre arquitectura y paisaje, y se resuelve mediante tres elementos: dos cabañas que alojan las habitaciones, y una cubierta que cubre un área social de mínimo cerramiento. Las asociaciones a un Mies van der Rohe catalán en el Caribe son inevitables...
Foto de Ricardo Briones
Retoque fotográfico: Chinel M. Lantigua.
ANTILLANA
Director/Editor
Gustavo Luis Moré
Coeditora
Lorena Tezanos Toral
Sección Interiores
María del Mar Moré
Consultor de Diseño
Massimo Vignelli (†)
Directora de Arte
Chinel Lantigua
Asistente Gráfico
Manuel Flores / John Noyola B.
Fotografía
Ricardo Briones / Gustavo José Moré
Gerente Administrativa
María Cristina de Moré
Gerente de Ventas y Mercadeo
Patricia Reynoso
Consultora de Mercadeo
María Elena Moré
Secretaría / Ventas / Suscripciones
Mádeline Espinal
Corrección de Estilo
María Cristina de Moré
Asistente
Luis Checo
Preprensa e Impresión
Editora Corripio
Santo Domingo, RD
Suscripción, venta y publicidad
Santo Domingo, RD
Patricia Reynoso
Tel 809 687 8073 / Fax 809 687 2686
Miami, Fl
Laura Stefan
Cel 786 553 4284
San Juan, PR
Emilio Martínez
Tel 787 726 7966
Santiago de Chile
Humberto Eliash
56 22 480 3892
Antillas Francesas: Gustavo Torres, Serge Letchimy, Jack Sainsily, Bruno Carrer
Argentina: Ramón Gutiérrez, Fernando Diez, Jorge Ramos, Mario Sabugo, Cayetana Mercé
Bahamas: Diane Phillips
Bolivia: Javier Bedoya, Gustavo Medeiros
Brasil: Roberto Segre (†), Ruth Verde Zein, Hugo Segawa
Chile: Humberto Eliash, Andrés Téllez, Sebastián Irarrázabal, Horacio Torrent, María de Lourdes Muñoz
Colombia: Silvia Arango, Carlos Niño Murcia, Alberto Saldarriaga Roa, Sergio Trujillo, Claudia Fadul, Daniel Bermúdez, Lorenzo Fonseca, Gilberto Martínez
Costa Rica: Bruno Stagno, Luis Diego Barahona
Cuba: Mario Coyula (†), Eduardo Luis Rodríguez, José Antonio Choy, Omar López
Curazao: Ronald Gill, Sofía Saavedra, Ronny Lobo, Michael Newton
Ecuador: Sebastián Ordóñez
El Salvador: Francisco Rodríguez
Guatemala: Blanca Niño Norton, Ana Ingrid Padilla, Cristian Vela, Raúl Monterroso
Jamaica: Patricia Green, Jaquiann Lawson, Patrick Stanigar, Mark Taylor, Robert Woodstock
México: Carlos Flores Marini (†), Louise Noelle, Fernando Winfeld, Jaime García, Eliana Martínez
Panamá: Silvia Vega, Eduardo Tejeira Davis, Sebastián Paniza, Carlos Morales
Paraguay: Jorge Rubiani
Perú: Pedro Belaúnde
Puerto Rico: Manuel Bermúdez, Segundo Cardona, Luis Flores (†), Emilio Martínez, Ricardo Medina, Andrés Mignucci, Jorge Rigau, Enrique Vivoni
Rep. Dominicana: Rafael Calventi, Eugenio Pérez Montás, Esteban Prieto Vicioso, Mauricia Domínguez, Omar Rancier, José Enrique Delmonte, Lowell Whipple, George Latour, Marianne de Tolentino
Suriname: Jacqueline Woei A. Sioe
Trinidad y Tobago: Mark Raymond, Jenifer Smith
Uruguay: Sebastián Schelotto, Conrado Pintos, Nelson Inda
Venezuela: Francisco Feaugas, Ramón Paolini, Enrique Larrañaga, Martín Padrón, David Gouverneur, Federico Vegas
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Honolulu: William Chapman
Miami: Roberto Behar, Andrés Duany, Elizabeth Plater-Zyberk, Rafael Fornés, Carmen Guerrero, Luis Trelles, Teófilo Victoria, José Gelabert Navia, Jean François Lejeune
New York: Joaquín Collado, Rafael Albert, Germán Pérez, Rafael Álvarez
Washington D.C.: Aurelio Grisanti, Francisco Ruiz
Austria: Mayra Winter
España: Antonio Vélez, Lluis Hortet, Oswaldo Román, Víctor Pérez Escolano, Juan Antonio Zapata
Francia: Kyra Ogando
Italia: Carmen A. Corsani, Stefano Topuntoli, Julia Vicioso
Suiza: Marilí Santos Munné
Japón: Cathelijne Nuijsink
AAA © es una edición trimestral. Publicada en marzo, junio, septiembre y diciembre.
Santo Domingo: Número 55, junio 2015. Para envío de colaboraciones, cartas o informaciones favor contactar al editor en: Gustavo Luis Moré / AAA, E.P.S. P-4777, 8260 NW 14th st. Doral, Florida 33126 USA.
Dirección oficinas de redacción: Calle Benigno Filomeno Rojas #6, Penthouse 7 Norte, Torre San Francisco. Santo Domingo, República Dominicana.
Tel.: 809 687 8073. Fax: 809 687 2686.
E-mail: gustavoluismore@gmail.com Sitio Internet: www.archivosdearquitecturantillana.com
Permitida la reproducción parcial siempre que se admita la fuente.
El editor no se hace responsable de los conceptos emitidos por los articulistas.
Publicación registrada con el No. 83238 del 15/4/96 en el Ministerio de Industria y Comercio de la República Dominicana ©. ISSN 1028-3072. LCCN 99110069 sn 98026218 OCLC number (OCoLC) ocm 40640773




Gustavo Luis Moré
En esta edición registramos la presencia de tres eventos de carácter internacional en los que la República Dominicana se ha hecho presente.
En una operación dirigida por Barry Bergdoll que recorrió prácticamente todo el territorio latinoamericano en una pesquisa documental extendida por más de 3 años, el Museum of Modern Art (MoMA), asumió la iniciativa de poner al día el estado de situación de la arquitectura de América Latina, —tema pendiente desde el año 1955, cuando la institución realizó Latin American Architecture since 1945—, en una muestra inaugurada el 29 de marzo de 2015 y en exposición hasta el 19 de julio del presente año, en la que los curadores, Carlos Eduardo Comas, Jorge Francisco Liernur y Patricio del Real, dirigidos por Bergdoll, han montado un verdadero tour de force tanto en su contenido, como en la forma de presentar la muestra en sí.
Este show ha concitado los más militantes elogios, pero, igualmente, ha constatado una ausencia recurrente e injusta, frecuente en los esfuerzos por reunir bajo un mismo paraguas, expresiones tan diversas como las de la arquitectura y el urbanismo en la extensa región. La ausencia de obras paradigmáticas del Gran Caribe, en particular aquellas de la República Dominicana y de Puerto Rico (ambas presentes en apenas un exhibidor, para la primera, y en un panel de limitada exposición, en la segunda), ha puesto de nuevo sobre la mesa la incómoda reflexión de estas realidades de dos países aislados de los circuitos críticos internacionales, paradójicamente ricos en sus respectivos inventarios de obras de singular relevancia durante el período cubierto por la muestra, del año 1955 al año1980.
Sería suficiente recordar el altísimo nivel cualitativo y el esfuerzo técnico que implicó para la República Dominicana la celebración de la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre, inaugurada justo en el año 1955, con la presencia de Juscelino Kubistcheck, quien pocos meses después, al asumir la presidencia del Brasil lanzaría la propuesta para el inicio del proyecto de Brasilia, en gran medida motivado por la visión de la Feria en Ciudad Trujillo; este proyecto, de enorme significado y de elogiosos resultados plásticos, eventualmente constituido en la plaza cívica más importante del país —de toda la región seguramente—, apenas mereció una página en la edición del volumen que acompaña la muestra; obras como la Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia, en Higüey, ganada por Dunoyer de Segonzac en concurso internacional y uno de los más incipientes y mejores ejemplos del brutalismo en el continente, no fue ni siquiera reseñada. Puerto Rico fue representada sobre todo por la obra de Henry Klumb para su residencia; sus otras obras institucionales, algunas de emotiva poética, no se hicieron evidentes; las exquisitas obras de Toro y Ferrer por igual. Cuba, sin embargo y como de costumbre, mostró espléndidamente su enorme y bien documentado patrimonio con asombrosa abundancia. Algo está sucediendo que nos impide trascender estos prejuicios, aclarar estas turbias miradas al patrimonio regional en sus particularidades específicas.
La exposición Latin America in Construction: Architecture 1955–1980 es, sin lugar a dudas, un éxito; ha puesto sobre el mapa internacional un bloque de obras de gran significado, dotándola de un atractivo ideológico particular, aquel de haberse constituido a la vez en un vehículo y en un motor de cambio social y representatividad de sus respectivas sociedades. Aplaudimos al MoMA por este esfuerzo e instamos a seguir profundizando más transversalmente en estas realidades complejas y múltiples que configuran la historia de la arquitectura en América Latina.
En este tenor, durante el mes de noviembre de este año 2015, será celebrado en Santo Domingo, el XVI Seminario de Arquitectura Latinoamericana. Los SAL se han convertido en el foro de discusión más abierto, actualizado y democrático para orientar las cuestiones críticas de la arquitectura latinoamericana, situados desde una perspectiva interna; o sea, en vez de esperar a la —a veces ansiada— mirada periférica, hemos de asumir desde adentro un reconocimiento y la posterior evaluación del acontecer de nuestras propias prácticas, en una visión de conjunto que considere tanto nuestras similitudes, como nuestras diferencias. El Caribe ha estado presente en estos foros en dos ocasiones anteriores: en San Juan de Puerto Rico (2001) y en Panamá (2009). Esta vez le toca a la República Dominicana, que ha asimilado las experiencias del extraordinario SAL recién realizado en Bogotá en el año 2013; se ha creado un formato de programación similar, y una estructura institucional fundada en la responsabilidad colegiada de las academias más activas en el actual escenario local: la UNPHU (que funge como institución anfitriona), la UCE, la PUCMM y UNIBE, a través de sus correspondientes escuelas de arquitectura, han constituido un consorcio que, junto a un grupo de asesores internacionales (Silvia Arango, de Colombia; Andrés Mignucci, de Puerto Rico; Eduardo Tejeira Davis, de Panamá; y Mark Raymond, de Trinidad), dirigen el rumbo de esta prometedora iniciativa. AAA ha sido cómplice en asumir, con la UNPHU, la responsabilidad de la sede; estemos al tanto.
También reseñamos la visita realizada por el equipo AAA a la portentosa Expo Milano 2015; Julia Vicioso, corresponsal de AAA en Roma, ha escrito un texto en el que introduce la participación dominicana en estos eventos, detallando la iniciativa que permitió la presencia nacional dentro del sector del Café en Milano, con un espacio simbólico de modesta pero digna representatividad. El equipo del Laboratorio de Arquitectura Dominicana (LAD), sirvió como enlace en el proceso de diseño de la muestra, habiéndose ya constituido en un colectivo con cierta experiencia acumulada, gracias a su exitosa actuación previa en la muestra dominicana ante la Biennale di Venezia
La edición incluye varias obras recientes de diversas escalas. Se inicia el itinerario con un sugerente ensayo del arquitecto y escritor Federico Vegas, inspirado por la visita a la casa PirataFlor en Cosón, Samaná; ecos de Corbu desnudo en su cabaña en Cap Martin, entre otras evocaciones, sitúan a Vegas ante una pieza de arquitectura de mínima escala pero enorme calidad espacial, que logra resumir el espíritu del Caribe en menudos gestos de impactante potencia ambiental.
Otras obras de diverso carácter se deslizan entre las páginas de AAA055: el interior de Alex Martínez para el Museo de Papo Peña; la sede de los abogados DMK, en el Polígono Central; el conjunto de viviendas Water Gardens de los Marranzini en Arroyo Hondo; la casa Morel Finke en Santiago de Emilio, Rosa y Oliver; la conversión de una casa de Sancocho Marranzini en el Polígono para el restaurante Bottega Fratelli, por Yudelka Checo y su equipo; y al final, tres torres de apartamentos de exigente factura, localizadas en un mismo entorno siempre dentro del Polígono, en una zona de alta densidad y de notable calidad compositiva, que se está convirtiendo en paradigma de buen diseño habitacional en altura dentro de la ciudad de Santo Domingo: las torres Triatec, Dúe, y Logroval XVI.
AAA sigue, ya en nuestro año 19 de producción continua, agradecemos siempre la fidelidad de nuestros anunciantes, la solidaridad de nuestros lectores y la confianza de los autores y ensayistas que nos regalan sus obras para hinchar las velas de este barco de futuro que abordamos juntos hace casi dos décadas. Sigamos, no? Vale la pena.
Biblioteca
Lorena Tezanos Toral
Biblioteca
Mauricia Domínguez
Convocatoria
Comité Organizador SAL
Reseña
Lorena Tezanos Toral
Reseña
Julia Vicioso
Ensayo
Alicia García Santana
Fotografías Julio Larramendi
Publicaciones recientes
En esta ocasión, el segmento Biblioteca reseña tres libros publicados recientemente. Dos de ellos, producidos por el Museo de Arte Moderno de New York, exploran la producción arquitectónica latinoamericana entre 1955 y 1980 (Latin America in Construction), y las tácticas de urbanismo estratégico reciente en Latinoamérica (Uneven Growth). El tercero proporciona una mirada panorámica a la arquitectura mexicana a lo largo del siglo XX
Joaquín Ortiz: Un arquitecto racionalista
Este libro describe con exquisito detalle, los hechos más relevantes de la vida del arquitecto español Joaquín Ortiz, así como el contexto histórico local de la ciudad de Llanes durante las épocas de la república y de la Guerra Civil. El libro constituye un gran aporte para la historiografía dominicana pues nos permite conocer la formación y experiencia profesional de este arquitecto que durante su corta estancia en Santo Domingo dejó un legado arquitectónico de gran calidad y vanguardismo.
Seminario de Arquitectura Latinoamericana: SAL XVI Santo Domingo 2015
El comité organizador del Seminario de Arquitectura Latinoamericana, SAL XVI, convoca de manera oficial a estudiantes, docentes investigadores y arquitectos, a participar en el evento que se realizará en Santo Domingo durante los días 2-6 de noviembre de 2015.
La mirada del MoMA a la producción arquitectónica
latinoamericana 1955-1980
Reseña de la exhibición Latin America in Construction: Architecture 1955–1980 inaugurada el pasado mes de marzo 2015 en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Esta vez el MoMA reseña la gran variedad de posiciones, debates e innovaciones arquitectónicas que experimentaron las ciudades latinoamericanas en las décadas de los sesenta y setenta.
Expo Milano 2015: El Pabellón de la República Dominicana
Julia Vicioso nos escribe desde Italia una reseña especial para AAA sobre la formidable Expo Milano 2015, y la participación dominicana en la portentosa feria.
Mestizaje cultural e identidad regional de la casa en el Caribe
La reconocida historiadora de la arquitectura cubana, Alicia García Santana, explora en este artículo la evolución de la casa «caribe» y sus distintos rostros desde el siglo XVI a las primeras décadas del siglo XX. La autora explora los aportes hispánicos, norteamericanos, franceses, europeos, entre otros, en la configuración de la vivienda caribeña.
Lorena Tezanos Toral

Latin America in Construction: Architecture 1955-1980
Barry Bergdoll, Carlos Eduardo Comas, Jorge Francisco Liernur, Patricio del Real New York: The Museum of Modern Art, 2015 Idioma: Inglés
En 1955 el Museo de Arte Moderno de la ciudad de Nueva York (MoMA) realizó la famosa, pionera y sumamente influyente exhibición Latin American Architecture since 1945 (Arquitectura Latinoamericana desde 1945) curada por Henry-Rusell Hitchcock, que reunió para entonces la arquitectura contemporánea del continente Latinoamericano. Sesenta años después, los curadores del Departamento de Arquitectura y Diseño del MoMA, Barry Bergdoll y Patricio del Real, junto a los curadores suramericanos invitados, Carlos Eduardo Comas y Jorge Francisco Liernur, organizan una nueva exhibición que explora la vibrante arquitectura latinoamericana de los 25 años subsiguientes: 1955-1980.
Las décadas después de la Segunda Guerra Mundial vieron un florecimiento de la arquitectura Latinoamericana, usualmente marcada por un gran crecimiento poblacional y la necesidad de dar vivienda a los habitantes urbanos; por los retos planteados por la modernización; y por los anhelos políticos de regímenes democráticos o autoritarios. La exhibición propone una lectura de esta práctica arquitectónica entrelazada con el desarrollo político, analizando proyectos urbanos y de expansión territorial, programas habitacionales y de espacios públicos, así como sistemas de producción y prefabricación.
El libro inicia con tres ensayos a cargo de los curadores Barry Bergdoll, Carlos Eduardo Comas y Jorge Francisco Liernur, que proponen nuevas líneas de investigación y análisis de la arquitectura latinoamericana en su conjunto. Bergdoll analiza las lecciones que tiene para enseñar la arquitectura latinoamericana, en términos de espacios públicos, sistemas de vivienda y ordenamiento territorial; Comas establece una lectura paralela de dos escuelas arquitectónicas importantes en Brazil: la Carioca (en Río de Janeiro) y la Paulista (en Sao Paulo); y Liernur, investiga el tema de la «Arquitectura para el Progreso» en América Latina, analizando la arquitectura utópica, brutalista, las grandes metrópolis, etc.
Luego de los ensayos introductorios, el libro está organizado a manera de atlas, con secciones dedicadas a Argentina, Brazil, el Caribe, Chile, Colombia, Cuba, México, Perú, Uruguay, y Venezuela. Cada sección incluye un texto introductorio escrito por un experto local, seguido de diversos proyectos reseñados con fotos y planos. Se presentan documentos arquitectónicos originales —dibujos, modelos, documentos constructivos, y fotografías de época— junto a una selección de fotografías recientes de Leonardo Finotti. En la parte final, Patricio del Real introduce una profusa sección bibliográfica, que incluye un recuento de las más importantes publicaciones de arquitectura y urbanismo de cada país, con breves ensayos que analizan la historiografía de cada caso.
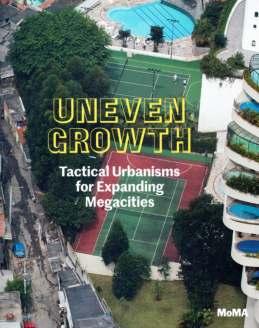
Uneven Growth: Tactical Urbanisms for Expanding Megacities
Pedro Gadanho
New York: The Museum of Modern Art, 2014
Idioma: Inglés
Siguiendo una importante exposición del MoMA, organizada por el Departamento de Arquitectura y Diseño del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) y curada por Pedro Gadanho, esta publicación gira en torno al apremiante problema de cómo atender la creciente inequidad social y espacial producida por la cada vez mayor urbanización del planeta. El libro se compone de dos partes importantes: la primera parte contiene seis ensayos críticos de autores claves en el pensamiento urbano contemporáneo, incluyendo David Harvey, Saskia Sassen y Ricky Burdett; y la segunda parte consiste en seis propuestas urbanas para el futuro de seis megaciudades: Hong Kong, Istanbul, Lagos, Mumbai, New York y Río de Janeiro.
Estas seis ciudades, localizadas en seis diversas regiones globales, fueron seleccionadas como casos de estudio por sus vastas dimensiones; por presentar diversos grados de desigualdad urbana, problemas de movilidad, y carencia de infraestructura pública; y por combinar un cosmopolitanismo avanzado con apropiaciones informales y proporciones alarmantes de favelas urbanas. Las propuestas de intervención presentadas en este libro son el resultado de una iniciativa productiva y dinámica que duró 14 meses y que unió los esfuerzos de arquitectos locales con otros de experiencia internacional. Las propuestas representan nuevos experimentos y métodos de trabajo innovadores que aplican las nuevas prácticas del «urbanismo estratégico». En palabras de Barry Bergdoll, Curador del Departamento de Arquitectura y Diseño del MoMA, los resultados y propuestas «están llenos de ideas frescas, imágenes e imaginaciones sorprendentes, y acercamientos que son a la vez específicos y adaptables». Algunas intervenciones son muy específicas, de escala modesta, mientras que otras aspiran a crear nuevos paradigmas, con intervenciones abiertas proponiendo modelos alternativos de propiedad y cooperación entre ciudadanos.
Exponiendo un género arquitectónico casi nunca considerado dentro de los museos, esta exhibición y su correspondiente libro, rechazan el usual protagonismo del arquitecto para estudiar contextos de producción arquitectónica comunitaria y semi-vernácula, como es el caso de los asentamientos urbanos informales. Como bien lo describe Barry Bergdoll, Uneven Growth constituye «un laboratorio experimental» dedicado al tema apremiante no sólo de mejorar la vida en la ciudad informal, sino también de definir un rol efectivo y activista para los arquitectos, propiciando intervenciones selectivas que fortalezcan los lazos de la comunidad.
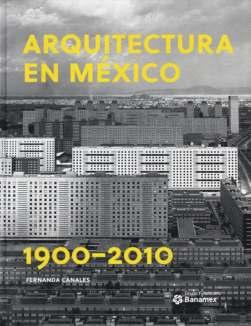
Arquitectura en México 1900-2000: La construcción de la modernidad.
Obras, diseño, arte y pensamiento.
Fernanda Canales
México, D.F.: Fomento Cultural Banamex, 2013 Idioma: Español / 2 Tomos
Este libro expone una mirada panorámica de la arquitectura mexicana a lo largo del siglo XX. El acercamiento a este tema es sumamente novedoso; y la metodología narrativa de la autora, innovadora, ya que el análisis de la arquitectura no es lineal, sino que consiste en una detallada y simultánea revisión de todos los aspectos que la componen a través de mapas o líneas de tiempo que permiten una visión global de cada renglón. En él se examinan la arquitectura, las artes plásticas, los autores, las publicaciones de arquitectura en México, los planes de estudio de las universidades, entre otros.
En el prólogo, la autora Fernanda Caneles explica: «Este libro aborda la multiplicidad de arquitecturas que han tenido lugar en México durante el siglo XX y principios del XXI. De acuerdo con la idea de historia efectiva del filósofo Michel Foucault, en la que el conocimiento, como la historia, no abarca verdades absolutas sino fragmentos, se presenta una lectura de los distintos temas que conforman la producción arquitectónica. Con base en este enfoque, se busca una comprensión más allá de las formas construidas y próxima a las ideas que la generan. En un intento por hacer que los paradigmas se desplacen y se reinventen, se contempla la historia como un lugar para poder trabajar, con un énfasis en la relación de la arquitectura, la teoría, el arte, el diseño y el urbanismo... Con el fin de visualizar escenarios más completos, este libro está pensado como una especie de atlas, de red de articulaciones».
Según la lógica de la historia no como continuidad sino como espacio heterogéneo, el libro se estructura apoyado en cinco bloques que abarcan los temas más relevantes que interactúan en los procesos arquitectónicos: arquitectura, autores, diseño y ciudad, arte y pensamiento. Los cinco bloques planteados se desdoblan a su vez en 25 líneas de tiempo. El libro se compone de dos tomos, que incluyen 8 capítulos. Los dos primeros analizan las relaciones entre la arquitectura en México y las ideas de modernidad e identidad nacional; los cinco siguientes se dedican a cada uno de los temas centrales del libro (arquitectura, autores, diseño y ciudad, arte y pensamiento); y el último capítulo reseña la producción de la primera década del siglo XXI
En el primer capítulo, «La construcción de la modernidad en México», la autora analiza la propia definición de modernidad y reseña algunas obras paradigmáticas que configuraron la ciudad moderna; mientras que el capítulo segundo, «El diseño de una identidad», se dedica a analizar las raíces locales y su repercusión en las formas, materiales y temas
de la arquitectura. El capítulo tres, «Arquitectura» visualiza algunos de los edificios más relevantes del siglo XX y sus principales características; el cuatro, «Autores», examina los creadores más sobresalientes en sus respectivos bloques generacionales, los vínculos entre ellos, sus afiliaciones y sus individualidades. El capítulo cinco, ya en el segundo tomo, titulado «Diseño y Ciudad», interpreta la producción desde la microescala (objetos y mobiliario) hasta la macroescala de la planeación urbana; el capítulo seis, «Arte» distingue las manifestaciones plásticas que han sido relevantes para la construcción del entorno; y el capítulo siete «Pensamiento» se centra en el material impreso a partir del cual se formularon los conceptos y la imagen de la arquitectura del siglo XX (publicaciones, monografías, libros extranjeros, revistas y ensayos). Por último, el capítulo ocho «Arquitectura del Siglo XXI» trata de comprender la producción reciente, caracterizada por una mayor apertura hacia el extranjero, el desarrollo de medios digitalizados y tecnologías de comunicación, así como por el auge de las publicaciones y del vínculo con el diseño industrial.
Este libro incluye la investigación en más de 40 archivos tanto públicos como privados, y reúne cerca de mil publicaciones compiladas durante 20 años. La autora utiliza diversas formas de acceder a la producción: mediante visitas al patrimonio arquitectónico en sí y experiencia física de las obras; y mediante diversas lecturas a través del tiempo, utilizando una gran variedad de fuentes, entre ellas documentos de archivo, conferencias, planos originales, apuntes personales de los arquitectos, recortes de periódicos, etc.
En su presentación del libro, Roberto Hernández y Alfredo Harp, presidentes del Grupo Financiero Banamex y del Banco Nacional de México, establecen: «Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que no existe una publicación sobre nuestra arquitectura tan completa e integral como ésta».
Mauricia Domínguez
Fotografía de Joaquín Ortiz del 1938.
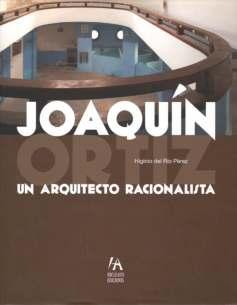
Joaquín Ortiz: Un arquitecto racionalista
Higinio del Río Pérez Oviedo, España: Hércules Astur de Ediciones, 2010
ISBN: 978-84-86723-65-1
Descripción física: 243p.
Más que una biografía este libro constituye una reconstrucción del momento histórico del desarrollo de la modernidad arquitectónica de la villa de Llanes, alentada por un arquitecto del que poco se había escrito. Es la recreación panorámica detallada del Llanes de los años 30 a partir de la figura de Joaquín Ortiz García, quien fuera testigo y protagonista del racionalismo en Asturias. De sólida formación técnica, fue autor de excelentes proyectos llevados a término o frustrados por la guerra civil. Hombre de intachable catadura moral, activista político de izquierdas. De convicciones profundas que le valieron el exilio y en la depuración político-social de 1942 fue el único asturiano suspendido de ejercer la arquitectura en todo el territorio nacional. Personaje sencillo, discreto, tímido, amigo de las gentes sencillas y alérgico a oropeles y frivolidades de este pícaro mundo, como le ha descrito el autor.
El descubrimiento de la figura de Ortiz, relata en el prólogo Joaquín Aranda Iriarte, le hace extender su estudio sobre la arquitectura realizada en Gijón, en el período comprendido entre la implantación de la II República hasta los comienzos de la Guerra Civil Española. Es Ortiz una sorpresa por el concepto de sus edificios y los elementos utilizados para su representación, de gran limpieza, muy diferentes a sus coetáneos asturianos. Es quien utiliza primero los elementos ligados a las últimas corrientes racionalistas, como el empleo de la curva, las cubiertas planas accesibles y la vegetación como conexión con el entorno. Aranda afirma que «hay un valor añadido que no se puede olvidar con la edición de esta obra: el de poner en valor un personaje desconocido y olvidado, no sólo para el gran público, sino también para el sector especializado de la arquitectura».
En un lenguaje llano y narrativo, de brillante exposición formal, el autor describe con exquisito detalle, los hechos relevantes en la vida de Ortiz y la situación del contexto histórico local de Llanes durante las etapas republicana y de la Guerra Civil. Proporcionando un minucioso recuento de los personajes y los acontecimientos sociales y políticos del momento, acompañado por fotografías familiares, imágenes y planos de los proyectos ejecutados, en unos veinte y dos capítulos, que demuestran el profundo conocimiento de esas etapas y de la historia local de la villa llanisca. Se recuenta en el primero, desde la llegada de Ortiz a Llanes como arquitecto municipal, quiénes fueron sus padres, su infancia, el servicio militar obligatorio y su formación en la Universidad Central de Madrid en Ciencias Exactas y Arquitectura. En los próximos capítulos se relatan sus
Joaquín Ortiz, Templete en el parque de la Corrada, Porrúa, 1934, Llanes, España.


Joaquín Ortiz, La Rula (Lonja del Pescado), 1936, Llanes, España. Detalle del interior.

obras, como exponente de modernidad, los sucesos de la contienda civil española, su acercamiento al pensamiento socialista, y sus propuestas en torno a leyes de urbanización, viviendas para obreros, escuelas rurales y los edificios-vivienda para los maestros. Sus principales obras se presentan en segmentos independientes, el edificio de la plaza San Miguel en Gijón, la lonja del pescado de Llanes, conocida como la Rula, uno de los principales valores del patrimonio arquitectónico de la villa y el hangar del aeródromo llanisco en Cue, que llamó la atención, primero de los aviadores soviéticos y, después de la Legión Cóndor que lo utilizó. Fue defensor de la iglesia parroquial llanisca, salvando de la orgía iconoclasta el valioso retablo de la Trinidad, demostrando así su talante tolerante y solidario. Un hombre con una profunda coherencia entre sus ideales y sus actos, que ha sido captada por el autor en esta investigación exhaustiva de este republicano que luchó y fracasó en el intento de modernizar y construir una España para todos.
En la última parte se referirán los hechos que motivaron su salida de España. El nuevo régimen franquista tomará represalias contra más de ochenta arquitectos por su adhesión al «bando rojo», entre los que se encontraba Ortiz. La suspensión total del ejercicio de la profesión en territorio español lo llevará a emigrar a América en busca de nuevos horizontes. Como muchos otros exiliados, con la derrota del bando republicano, pasará primero por los campos de concentración del Sur de Francia antes de tomar el vapor que lo llevará con su familia a Santo Domingo. En un par de páginas el autor hace alusión a su obra en República Dominicana y su colaboración temporal con otro exiliado español más joven: Tomás Auñón. Posteriormente se comenta sobre su trabajo de tres décadas en Venezuela, donde continuó luego de pasar unos años en Santo Domingo, para finalizar la obra con el regreso de Ortiz del exilio en 1977.
En palabras de Higinio del Río, el libro: «Rescata del olvido a un personaje que merece, por méritos propios, formar parte de una enciclopedia de la arquitectura española en el exilio. Estamos ante un libro que reconstruye la trayectoria de uno de los arquitectos más interesantes de la Asturias del siglo XX, testigo y protagonista de un período histórico crucial, y que al propio tiempo nos sumerge de lleno en el paisaje de un lugar concreto durante los años de la Segunda República». La investigación acerca de la vida de Ortiz duró quince años, descubriendo a un ser extraordinario, personaje tan singular como desconocido, sumamente modesto, que afirmaba que solo hizo lo que tenía que hacer.


Ortiz ha sido un personaje poco valorado también en los aportes de su obra en territorio dominicano, adjudicada casi siempre a su socio Auñón. Este libro es un aporte para conocer la calidad y la formación del arquitecto llanisco que durante su corta estancia en Santo Domingo logró el permiso para ejercer la profesión de arquitecto, demostrando así su entereza y calidad como profesional. El legado de la arquitectura de Ortiz en territorio dominicano puede calificarse de esencial para la historiografía dominicana por sus aportes vanguardistas.
Higinio del Río Pérez es periodista, licenciado por la Universidad Complutense de Madrid. Director desde 1990 de la Casa Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Llanes. Ha publicado los libros: Asturianos en Madrid; Crónica cultural. Una aproximación a la Casa de Cultura de Llanes; y Dimes y diretes.
Joaquín Ortiz, Sanatorio de García Gavito, recién inaugurado en julio de 1936, Llanes, España.
Debajo: Joaquín Ortiz y Manuel García Rodríguez, Edificio de la plaza Evaristo San Miguel No. 1, Gijón, España.


Convocatoria
Comité Organizador SAL XVI
Convocatoria
Desde su nacimiento en 1985, los Seminarios de Arquitectura Latinoamericana (SAL) se han realizado en diversos países del continente y cada convocatoria ha abordado un tema particular de interés.
El comité organizador del SAL XVI convoca de manera oficial a participar en el evento que se realizará en Santo Domingo, desde el día 2 al 6 de noviembre de 2015; y extiende una invitación a estudiantes, docentes investigadores y arquitectos en ejercicio a participar en las distintas ponencias que se presentarán durante el evento.
Línea Temática: «El archipiélago latinoamericano: Tránsito del sincretismo a la heterotopía» Mediante esta temática se reconoce que el archipiélago, categoría geográfica que define el Caribe, es de forma análoga aplicable a toda América Latina, si consideramos la manera en la cual se ha desarrollado nuestra historia arquitectónica. El seminario propone, a la comunidad, tratar a América Latina como un todo singular, así como tratar al Gran Caribe aisladamente. Proponemos la mirada a un archipiélago de territorios geo-climáticamente definidos —el Caribe, México y América Central, Brasil y la región amazónica, la región Andina y el Cono Sur— que sirven para apuntar patrones comunes, así como diferencias distinguibles.
Aparece dentro de nuestra reflexión un sub-tema, «el Tránsito del Sincretismo a la Heterotopía» examinando nuestro archipiélago latinoamericano, sincrético y heterotópico, a tres escalas: la arquitectónica, la urbana y la territorial. El sincretismo será visto como elemento definitorio de una identidad cambiante, y la heterotopía como un espacio heterogéneo de lugares y relaciones.
Nos proponemos analizar estas categorías en tres días, durante los cuales trataremos tres grandes temas:
Primer día: La dimensión arquitectónica
Sincretismo: Contra la claridad estilística se enarbola el derecho a la opacidad. Arquitecturas híbridas que mezclan distintas referencias, locales y universales, forman parte del paisaje natural que se ha construido históricamente y que se sigue construyendo hoy.
Lo cotidiano: Los conjuntos de vivienda y la vivienda tipo, se siguen haciendo inercialmente con supuestos anacrónicos y no coinciden con las realidades cotidianas. De igual manera el espacio público, sede de lo cotidiano, no se puede separar de la concepción de conjuntos y edificios que lo definen. Bajo este tema se discuten y exploran nuevas formas de concebir la vivienda y el espacio público que respondan a las condiciones sociales contemporáneas.
Diagramas de planificación elaborados por el Comité Académico Seleccionador durante las reuniones del Pre-SAL 2015.

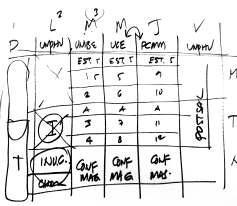
Rito y ceremonia: Arquitecturas representativas que adquieren carácter simbólico porque renuevan y actualizan los ritos colectivos que establecen lazos entre tradición y actualidad.
Segundo día: La dimensión urbana
Inclusión / exclusión: lugares que por sus orígenes históricos (espacios de producción, como el batey), o por las características del desarrollo urbano moderno (fragmentación) son apropiados de manera diferencial por los distintos sectores sociales.
Formal / informal: Las tensiones de la ciudad latinoamericana contemporánea se reflejan en sus espacios públicos de carácter formal, inducido, y de carácter informal, espontáneo. Ambos coexisten en una ciudad compleja y en muchas instancias contradictoria.
Fragmentación: Las condiciones de crecimiento acelerado de la urbanización moderna han dejado áreas inconexas en una ciudad fragmentada y espacios intersticiales sin carácter.
Tercer día: La dimensión territorial
Heterotopía: el paisaje natural latinoamericano –—playa, montaña, desierto, selva— forma el marco telúrico donde se construyó la arquitectura y la ciudad pre-hispánica y sigue constituyendo su determinación fundamental.
Capas superpuestas: el paisaje cultural latinoamericano se construye con la actividad humana sobre el territorio. Este componente temático explora el territorio como un paisaje multicapa tanto en tiempo como en espacio. Mas allá del culto a la arquitectura de autor, se aborda el territorio y su historia como una secuela compleja de sucesos a través del tiempo y ejecutada por diferentes generaciones para crear ciudades ricas, diversas, opacas y contradictorias.
¿Cómo participar en el SAL XVI? Los ponentes están invitados a participar con sus trabajos cualquiera de los tres días. Las ponencias de los estudiantes tendrán una duración de quince minutos y la de los profesionales una duración de veinte minutos.
Para participar deberá enviarse:
• Abstract o resumen de la ponencia no mayor a 1,000 palabras y 2 imágenes
• CV / hoja de vida del proponente, no mayor a las 2,000 palabras
• Carta de solicitud incluyendo datos de contacto, afiliación profesional, categoría de participación, título de la ponencia y tema al que aplica
Esta información deberá ser enviada a: Omar Rancier (orancier@gmail.com) e Ylka Mendoza (ylkadelia@hotmail.com).
Silvia
Mark Raymond y Andrés Mignucci durante las reuniones preparatorias del SAL XVI celebradas en Santo Domingo del 3 al 5 de noviembre del 2014.





Categorías de participación
Podrán presentarse trabajos en tres categorías:
1. Categoría de Profesionales, donde podrán participar todos los profesionales que sometan sus trabajos al Comité Académico Seleccionador del Evento.
2. Categoría de Estudiantes, donde podrán participar todos los estudiantes de postgrado (maestría) y los estudiantes de pregrado (licenciatura) —a partir del tercer año— que sometan trabajos al Comité Académico Seleccionador del Evento.
3. Categoría de Posters, categoría abierta donde podrá participar todo profesional o estudiante que esté inscrito en el seminario.
Estudiantes
Los estudiantes podrán elaborar sus ponencias siguiendo las pautas marcadas por el SAL guiados por profesores en sus centros de estudio. Podrán elegir cualquiera de los conceptos expresados en los tres grandes temas que se tratan durante el SAL con la región latinoamericana como marco de estudio, para ser presentadas durante uno de esos días. El tiempo de presentación será de quince minutos. Todos los trabajos serán sometidos a selección por parte de un Comité Académico Seleccionador determinado por el Equipo Organizador del evento. Las presentaciones se pueden realizar en uno de dos formatos: carteles o presentaciones audiovisuales.
Profesionales independientes:
Arquitectos proyectistas, investigadores y docentes
El SAL, en cuanto a espacio de diálogo acerca de la realidad arquitectónica local brinda la oportunidad para que los profesionales independientes participen en el evento como ponentes. Están invitados a presentar sus trabajos pudiendo elegir uno de los tres grandes temas que se tratarán en el evento con la región latinoamericana como marco de estudio para someterlos a un Comité Académico Seleccionador. El tiempo de presentación será de veinte minutos. Los trabajos serán considerados para participar de dos maneras:
a. Para formar parte de uno de los Salones Temáticos durante los días del evento
b. Para ser publicado en el libro que recogerá las memorias del SAL XVI
Las presentaciones se pueden realizar en uno de dos formatos: carteles o presentaciones audiovisuales.
Comité Académico Seleccionador
El Comité Académico Seleccionador tendrá la tarea de escoger los trabajos presentados por los profesionales y los estudiantes, y aquellos para la categoría de posters. Dicho comité estará compuesto por el Comité Internacional del SAL XVI Santo Domingo 2015 formado por los arquitectos Silvia Arango, de Colombia; Mark Raymond, de Trinidad y Tobago; Andrés Mignucci, de Puerto Rico; Eduardo Tejeira, de Panamá; y Gustavo Luis
Moré y Omar Rancier de la República Dominicana, además de un representante designado por cada una de las universidades dominicanas asociadas al SAL XVI
Formatos de trabajo
1. Carteles de los trabajos seleccionados del Seminario
Dos carteles en formato vertical, 50 x 70 cm. Pueden ser en blanco y negro o color, diagramados según la plantilla contenida en la página web del SAL XVI que se publicará posteriormente.
Deben contener la siguiente información:
• Autor(es)
• Universidad
• Nombre del profesor, coordinador o tutor (si aplica)
Contenido:
•Tema
•Sub-tema
•Títulodeltrabajo
•Ilustraciones
Los carteles se deberán entregar en formato digital con sus vínculos adjuntos para ser impresos por los organizadores del SAL; y posteriormente publicados en el documento compendio de los trabajos presentados, y en el libro de Memorias del SAL XVI. Estas imágenes deben entregarse como archivos abiertos en los formatos originales: jpg, bmp, tif, tiff, doc, docx.
2. Presentaciones audiovisuales
• Máximo 10 minutos de duración
• Deben ser entregadas en un CD/DVD debidamente rotulado con la siguiente información:
• Autor(es)
• Universidad
• Nombre del profesor, coordinador o tutor (si aplica)
Contenido:
•Tema
•Sub-tema
•Títulodeltrabajo
Los trabajos audiovisuales deben entregarse codificados en formatos reproducibles de fácil acceso: mov, avi, mpeg4, mp4, wmv, ppt.
En esta página y la siguiente: imágenes de las reuniones preparatorias del SAL XVI realizadas en los salones de la Universidad Central del Este el pasado mes de noviembre del 2014. Participaron en dicho encuentro los miembros del Comité Internacional: Silvia Arango de Colombia, Eduardo Tejeira de Panamá, Mark Raymond de Trinidad Tobago y Andrés Mignucci de Puerto Rico, así como Gustavo Luis Moré y Omar Rancier de la República Dominicana, junto a los representantes de las universidades participantes: UNPHU, PUCMM, UNIBE y UCE, y los encargados de la FEWP y la SARD.


3. Trabajos para las Memorias del SAL XVI, Santo Domingo, 2015
Para los trabajos aceptados por el Comité Académico Seleccionador del SAL XVI:
• Las ponencias escritas tanto de los estudiantes como de los profesionales seleccionados no deben exceder los 20.000 caracteres con espacios.
• Se pueden incluir máximo hasta 5 imágenes.
• Formatos de entrega de material: la información de los trabajos de estudiantes y profesionales se debe enviar vía internet con los archivos abiertos de texto (formatos .doc., .docx, .xls, .xlsx), y planos, ilustraciones y fotografías (formatos .jpg, .tif, .psd). Las imágenes deben tener tamaño postal y estar en alta resolución (300 dpi). La información también se puede entregar en Santo Domingo en CD o DVD
• Incluir subtítulos que no excedan 150 caracteres con espacios.
Para todas las imágenes, se solicitará diligenciar un «Formato de Cesión Parcial de Licencia de Uso» a nombre de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, como coordinadora del Comité Organizador del evento, con el propósito de incluirlas en las diferentes publicaciones del mismo.
Fechas SAL XVI, Santo Domingo 2015
• Apertura de la convocatoria: 15 de abril de 2015
• Entrega de propuesta conferencia resumida (max.1,000 palabras y dos imágenes): 20 de mayo de 2015
• Evaluación de resúmenes recibidos (interno): 20 de mayo a 1 de julio 2015
• Anuncio de trabajos seleccionados: 1 de julio de 2015
• Entrega del trabajo final (para incluir en el Documento compendio de los trabajos presentados y las Memorias SAL XVI, Santo Domingo 2015): 1 de septiembre de 2015.
Costos de inscripción al Seminario:
• Hasta el 1 de junio:
Profesionales US$150.00
Estudiantes US$60.00
• Del 1 de junio al 1 de septiembre:
Profesionales US$200.00
Estudiantes US$90.00
• En el evento (2 de noviembre):
Profesionales US$250.00
Estudiantes US$120.00

Oportunamente los organizadores del SAL XVI Santo Domingo 2015, suministrarán una lista de los hoteles recomendados por el Seminario.
Esquema del Programa
• Domingo 1 de noviembre 2015. Llegada de invitados y participantes, inicio de proceso de registro y acreditación al SAL XVI
• Lunes 2 de noviembre (Responsable: Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña -UNPHU)
AM Recorrido urbano
M Almuerzo con invitados internacionales
PM Inauguración SAL XVI. Primera Conferencia Magistral. Auditorio UNPHU
• Martes 3 de noviembre - Primer día: Dimensión Arquitectónica. Día de la Arquitectura Dominicana (Responsable: Universidad Iberoamericana - UNIBE)
AM Sesiones participativas Universidades. Salón Temático. Salón Conferencia UNIBE
M Almuerzo / Reunión Revistas
PM Salón Temático. 2da Conferencia Magistral.
• Miércoles 4 de noviembre - Segundo día: Dimensión Urbana (Responsable: Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra - PUCMM)
AM Sesiones participativas Universidades. Salón Temático. Salón Conferencia PUCMM
M Almuerzo / Reunión Revistas
PM Salón Temático. 3ra Conferencia Magistral.
• Jueves 5 de noviembre - Tercer día: Dimensión Territorial (Responsable: Universidad Central del Este - UCE)
AM Traslado a San Pedro de Macorís. Sesiones participativas Universidades. Salón Temático. Salón Conferencia UCE
M Almuerzo / Reunión Revistas
PM Salón Temático. 4ta Conferencia Magistral.
• Viernes 6 de noviembre (Responsable: UNPHU)
AM Encuentro de Revistas (ARLA). Conclusiones y entrega del premio América. Anuncio SAL XVII
M Traslado a Post SAL (sólo comité invitados SAL)
PM Primera Sesión Post Sal
• Sábado 7 de noviembre
AM Reunión Post SAL
M Almuerzo
PM Inicio salida de invitados



• Domingo 8 de noviembre
PM Salida de invitados
Información:
• Omar Rancier - orancier@gmail.com
• Ylka Mendoza – ylkadelia@hotmail.com
Historia de los SAL
Los Seminarios de Arquitectura Latinoamericana nacen en 1985 y se pueden definir como un movimiento de arquitectos y académicos que piensan en América Latina desde América Latina, y como un espacio de debate donde confluyen el pensamiento teórico y la práctica arquitectónica de nuestro continente. Esta reflexión sostenida en el tiempo ha repercutido en áreas académicas, profesionales y de pensamiento. El mayor patrimonio del SAL lo constituye la consolidación de una extensa red de personas, instituciones, centros de investigación, exposiciones, archivos, publicaciones y centros de enseñanza que comparten, de manera entusiasta y solidaria, el común propósito de mirarnos a nosotros mismos y de examinar la situación mundial de la arquitectura desde América Latina.
A través de sus 15 versiones anteriores, el SAL ha sido el escenario para la divulgación y reflexión alrededor de temas relevantes relacionados con la arquitectura de la región, y ha recorrido cada dos años diversas ciudades de países latinoamericanos.
El ultimo SAL, el SAL15, se celebró en Bogotá en septiembre del 2013 con el tema de Arquitectura y espacio urbano: memorias del futuro. La arquitectura como conformadora de ciudad es parte del espacio urbano, y es, hoy en día, el lugar de habitación de la mayoría de la población latinoamericana. El SAL15 propuso una reflexión conjunta sobre el espíritu de lo público en la arquitectura latinoamericana contemporánea, a través de la presentación de proyectos arquitectónicos, urbanos o paisajísticos y de la reflexión teórica, crítica e histórica sobre la experiencia del espacio urbano latinoamericano.
El SAL 15 fue organizado por la Fundación Rogelio Salmona en alianza con las siguientes universidades: Universidad Nacional de Colombia, sedes Bogotá, Medellín y Manizales; Universidad de los Andes; Pontificia Universidad Javeriana, sede Bogotá; y Universidad Jorge Tadeo Lozano, sedes Bogotá y Cartagena.
En este último evento , la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña UNPHU y la Revista Archivos de Arquitectura Antillana solicitaron, y fue aceptada, la sede del SAL XVI que se celebrará en noviembre del 2015. Para este seminario fue conformado un grupo de academias: Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), Universidad Iberoamericana (UNIBE), Pontificia Universidad
Católica Madre y Maestra (PUCMM) y Universidad Central del Este (UCE), quienes aunarán esfuerzos, conjuntamente con la revista Archivos de Arquitectura Antillana (AAA), la Fundación Erwin Walter Palm (FEWP) y la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana (SARD), para desarrollar el SAL XVI, SANTO DOMINGO 2015.
Pre-SAL XVI, Santo Domingo 2015
Del 3 al 5 de noviembre del 2014, se realizó en Santo Domingo la reunión preparatoria para el SAL XVI Santo Domingo 2015 con la participación del Comité Internacional para tal efecto conformado por Silvia Arango de Colombia, Eduardo Tejeira de Panamá, Mark Raymond de Trinidad Tobago y Andrés Mignucci de Puerto Rico, con la participación de Gustavo Luis Moré y Omar Rancier de la República Dominicana, los representantes de las universidades participantes: UNPHU, PUCMM, UNIBE y UCE, y los encargados de la FEWP y la SARD.
En la sesión realizada en la Universidad Central del Este, se determinó la línea temática del SAL XVI. Además se presentaron cuatros conferencias magistrales, dos en los salones de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la UNPHU, impartidas por la Dra. Silvia Arango de la Universidad Nacional de Colombia, y el Dr. Eduardo Tejeira Davis de Panamá, y dos conferencias en UNIBE impartidas por Mark Raymond de Trinidad y Tobago y Andrés Mignucci de Puerto Rico, quienes abordaron el tema urbano desde la cotidianidad y lo contrastaron a sus respectivas ciudades.
Lorena Tezanos Toral
La primera mirada a la arquitectura latinoamericana del Museo de Arte Moderno de New York (MoMA) data del 1939, cuando Philip L. Goodwin organiza la exhibición Brazil Builds, dedicada a explorar la gran vitalidad y originalidad de la arquitectura moderna que se venía desarrollando en este país. Sin embargo, es en 1955 cuando Arthur Drexler, junto a HenryRussell Hitchcock, organizan la exhibición, hasta entonces sin precedentes, Latin American Architecture since 1945. Dicha exhibición buscaba resaltar, mediante un selecto grupo de edificios de 11 países latinoamericanos, una década de grandes logros arquitectónicos de la época de posguerra.
Sesenta años después, el MoMA inaugura la exhibición Latin America in Construction: Architecture 1955–1980, enfocándose nuevamente en la región, esta vez en el cuarto de siglo subsiguiente, y reseñando la gran variedad de posiciones, debates e innovaciones arquitectónicas desde Río Grande hasta Tierra del Fuego, desde México hasta Cuba y el Cono Sur. La exhibición fue inaugurada el 24 de marzo de 2015, en una actividad exclusiva para miembros y colaboradores, y se abrió al público general el 29 de marzo. La muestra estará abierta hasta el 19 de julio de 2015, en la sala Joan and Preston Robert Tisch Exhibition Gallery, en el sexto piso. La exhibición fue organzada por Barry Bergdoll, Curador, y Patricio del Real, Asistente de Curaduría, del Departamento de Arquitectura y Diseño del MoMA, junto a los curadores invitados Jorge Francisco Liernur, de la Universidad Torcuato di Tella de Buenos Aires, Argentina, y Carlos Eduardo Comas, de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul de Porto Alegre, Brasil.
En las décadas de los sesenta y setenta, los países latinoamericanos experimentaron en su mayoría una urbanización sin precedentes y sus gobiernos promovieron unánimamente la modernización e industrialización, dando como resultado una transformación vital del entorno construido y una gran variedad de propuestas arquitectónicas innovadoras y progresistas. Los diversos países de la zona lidiaron con los retos que presentaba la modernidad, incentivando el desarrollo industrial y económico, y construyendo grandes proyectos de vivienda. Ciudades completas como Brasilia, en Brasil, y Guayana, en el interior de Venezuela, se construyeron a gran velocidad y se convirtieron en muestras de arquitectura vanguardista y moderna. Y es este ímpetu constructivo, innovador y vanguardista que esta exhibición muestra al público. Más allá de las muchas ausencias, ya que se trata de una exhibición de la arquitectura de todo un continente, los curadores logran capturar el espíritu de una época de gran desarrollo, donde se vislumbran importantes aportes formales, una nueva relación con el paisaje, una conciencia de la importancia del espacio público, pero sobre todo, el rol fundamental de los Estados como promotores de proyectos de gran impacto, con formas y soluciones arquitectónicas audaces e innovadoras.
Vista de la entrada a la exhibición Latin America in Construction; y mapa que muestra las distintas salas y galerías. Foto: Gustavo José Moré.

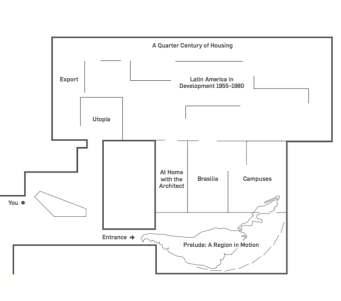
Latin America in Construction, es exactamente lo que nos dice su título, una construcción de las distintas historias y ejemplos más relevantes de la arquitectura latinoamericana de la época reseñada.
Por cuatro años, el equipo de curaduría viajó por toda la región consultando archivos nacionales y privados, archivos arquitectónicos y fílmicos de universidades y firmas de arquitectura, para recopilar documentos originales de la época. La exhibición reúne por primera vez más de 500 obras originales, en su mayoría inéditas, que incluyen planos de diseño y construcción, modelos, fotografías y videos. Estos documentos históricos se exhiben junto a nuevos materiales creados para la exposición, entre ellos, antologías de videos de la época editados por Joey Forsyte, fotografías de Leonardo Finotti, y maquetas a gran escala realizadas por equipos de estudiantes de la Universidad de Miami y de la Pontificia Universidad Católica de Santiago, en Chile, bajo la dirección del grupo Constructo. En conjunto, las maquetas ilustran magistralmente la exploración de nuevas formas arquitectónicas que involucran una nueva visión del espacio público y del paisaje, como parte esencial de la concepción proyectual de los arquitectos.
Titulada «Prelude: A Region in Motion» (Preludio: una región en movimiento), la primera sala inicia la exhibición con algunos de los proyectos arquitectónicos más reveladores de los años previos a 1955. Abre de manera metafórica la exhibición del famoso dibujo de Le Corbusier, realizado en su primer viaje a América del Sur en 1939, donde rechaza el imperante clasicismo Beaux-Arts de Buenos Aires. Su frase: «Esto no es arquitectura. Estos fueron estilos vivos y magníficos sólo en su nacimiento, ahora son sólo cadáveres», poéticamente da fin al clasicismo aún imperante en la primera mitad del siglo XX en los países latinoamericanos, para dar paso a nuevas experimentaciones formales de carácter moderno.
Entre 1925 y 1950, el rápido crecimiento de los centros metropolitanos permitió que un grupo de arquitectos empezaran a explorar nuevas formas arquitectónicas que respondieran a los interes nacionales de modernidad social y económica. Destacan en esta galería, por ejemplo, los proyectos educacionales de México en los años treinta, o los proyectos para una arquitectura vertical, tanto residencial como comercial, en Argentina, Uruguay y Brasil. Es en esta sala donde aparece la República Dominicana representada, con la exhibición del Album de Oro de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre (de 1956), que dio una nueva imagen a la ciudad Trujillo al convertirla en un nuevo paradigma de arquitectura moderna. Los curadores incluyen también una hermosa maqueta del icónico edificio del Ministerio de Educación y Salud, de Río de Janeiro (193742), de Lucio Costa, que marca la pauta del nuevo camino que iniciará la arquitectura latinoamericana de mediados de siglo.
Superior: Gustavo Luis Moré, Louise Noelle y Teodoro González de León. Medio: Dibujo de Le Corbusier rechazando el clasicismo Beaux Arts de Buenos Aires y maqueta del Ministerio de Educación y Salud, de Río de Janeiro (1937-42), diseño de Lucio Costa. Debajo: Album de Oro de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, Santo Domingo, 1956. Fotos: Gustavo José Moré.


Vista de los asistentes a la inauguración de la exhibición durante la cena.


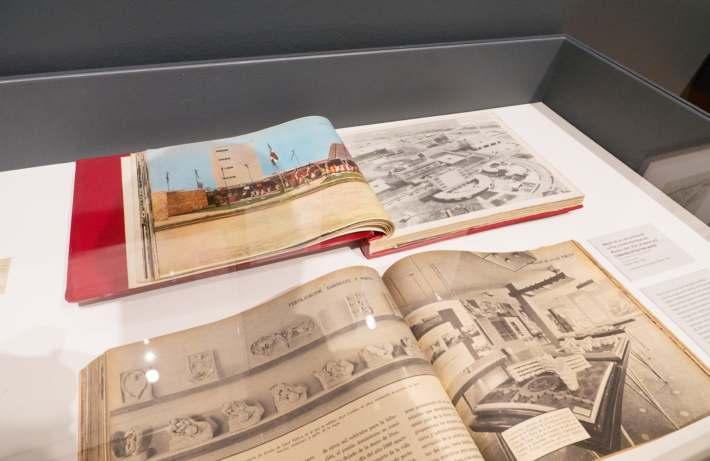
GL Moré, con la autora del célebre libro Caribbean Style, Suzanne Slesin y su esposo, y Jay Levenson, Director de Programas Internacionales del MoMA. Foto: GJ Moré. Centro y abajo: vistas de Prelude: A Region in Motion con 7 pantallas proyectando videos de época. Foto: T. Griesel © 2015 MoMA /GJ Moré.



Superior izquierda: vista de la galería dedicada a Campuses. Superior derecha: vista de la galería dedicada a Brasilia. Fotos: Thomas Griesel © 2015 The Museum of Modern Art, New York. Medio: Brasilia en construcción, 1957. Foto: Geofoto, Arquivo Publico do Distrito Federal. Inferior: Lúcio Costa y Oscar Niemeyer, Plaza de los tres poderes, Brasilia, 1958-1960. Foto: Leonardo Finotti.

Superior: vista del plano de conjunto para el Parque Do Flamengo (1962-65), Río de Janeiro, diseño de Burle-Marx y Affonso Reidy. Foto: Gustavo José Moré. Medio: Clorindo Testa, Banco de Londres, Buenos Aires, 1959-1966. Foto: © Archivo Manuel Gómez Piñeiro. Inferior: Emilio Duhart, Edificio CEPAL, Santiago, Chile, 1962-1966. Foto: cortesía PUC Archivo de Originales.




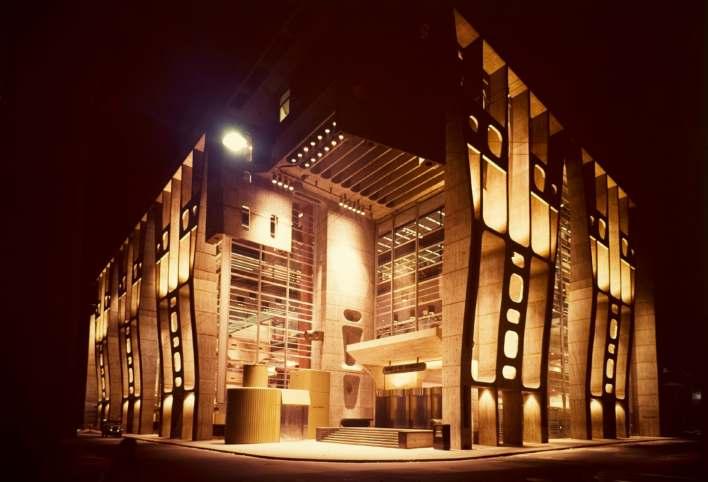

José
Vista de la maqueta del Centro Cívico La Pampa, Santa Rosa, Argentina (1955-63), diseño de Boris Dabinovic, Augusto Gaido, Francisco Rossi y Clorindo Testa. Foto: Lorena


Pero en esta primera galería, lo que atrae inmediatamente la atención del público son las siete pantallas que proyectan videos de la época, donde se retrata el ritmo acelerado de modernización y cambio en la fisonomía urbana de siete ciudades latinoamericanas: Montevideo, Buenos Aires, São Paulo, Río de Janeiro, Caracas, México D.F. y La Habana. Los videos fueron elaborados por el artista Joey Forsyte, quien investigó y produjo los retratos de estas siete ciudades, al condensar en 8.5 minutos una antología histórica de su transformación urbana. Los videos muestran de manera sincronizada cambios similares en todas las ciudades, incluyendo temas como trenes, automóviles, aeroplanos, electrificación, educación, radio, industrialización, etc. Las pantallas y videos están organizados según la posición geográfica de las siete ciudades, de sur a norte, siguiendo un arco que marca el frente Atlántico de Latinoamérica.
La segunda galería de la exhibición ha sido dedicada a «Campuses» o ciudades universitarias, especialmente a los diseños de la Universidad Nacional Autónoma de México (1947-1954) y a la Universidad Central de Venezuela en Caracas (1944-70), que representan un pensamiento radical nuevo, y constituyen no sólo nuevos ideales educacionales, sino también un fragmento de una «ciudad ideal». Ambos proyectos son presentados como modelos de arquitectura moderna cargados de identidad nacional y son desglosados mediante maquetas, planos constructivos originales, planos de conjunto, fotografías de la época, videos, entre otros. Resalta a nivel general la arquitectura de concreto armado con osadas estructuras y voladizos, y la síntesis de las artes, donde murales, mosaicos y esculturas animan y dan vida a los espacios racionales y modernos.
La tercera sala es dedicada a una sola ciudad: Brasilia, tratada como ejemplo fundamental de planificación urbana moderna en Latinoamérica. De 1956 a 1960, Oscar Niemeyer dirigió la recién creada Companhia de Urbanização da Nova Capital (NOVACAP) para mover la capital brasileña de Río de Janeiro a la sabana del altiplano central. En un concurso nacional para planear una ciudad para medio millón de habitantes, el jurado seleccionó el plan de Lucio Costa, cuyo diseño estaba estructurado alrededor de dos ejes principales: uno de representación cívica, que culminaba en la Plaza de los Tres Poderes, el otro, en forma de arco, albergaba las supercuadras residenciales conectadas por un marcado eje de circulación. En la unión de ambos ejes se ubicaban los sectores comerciales, recreativos y culturales. Lo que más llama la atención en esta sala son las fotografías a gran escala y a color de los edificios diseñados por Oscar Niemeyer, donde la sensualidad de las formas orgánicas, unidas al impresionante paisaje —vasto, despejado y solitario— traen una cierta poesía a este intento de urbanismo moderno latinoamericano. Las fotos se acompañan de una maqueta del conjunto y de planos constructivos del Congreso Nacional.
Lina Bo Bardi, Museo de Arte de São Paulo, Brasil, dibujo en lápiz, tinta y papel (1968). Foto: © Instituto Lina Bo e Pietro

Aún cuando toda una galería es dedicada al espectacular desarrollo de Brasilia —una ciudad completa construida en unos pocos años— las transformaciones urbanas de muchas otras ciudades latinoamericanas fueron igualmente dramáticas, y son reseñadas —aunque más brevemente y con ejemplos puntuales— en la galería subsiguiente bajo el título «Latin America in Development» (Latinoamérica en desarrollo). Muchas fueron las medidas de desarrollo económico destinadas a transformar el territorio urbano y rural latinoamericano, y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. La arquitectura jugó un rol primordial en este desarrollo y hubo una gran producción de instalaciones culturales y deportivas, bibliotecas, museos, instalaciones industriales y edificios corporativos en altura.
Río de Janeiro, antigua capital del Brasil, fue una de las ciudades que experimentó una de las más dramáticas transformaciones, al ser rediseñada la imagen de la ciudad en un espectacular proyecto que dio nueva forma a la línea costera y formó nuevas relaciones entre los edificios, el paisaje y la naturaleza. El MoMA muestra el espectacular plano de conjunto preparado por Burle-Marx y Eduardo Reidy, para el Parque Do Flamengo (1962-65), así como los dibujos de la Av. Atlántica, en Copacabana (1969-72). El diálogo entre arquitectura y paisaje fue fundamental en muchos proyectos reseñados, pero especialmente latente en el diseño del espectacular Hotel Humboldt, en Caracas, de Tomás José Sanabria (1956) en la cima de la montaña del Ávila.
Entre las instituciones concebidas para impulsar el desarrollo, cuya arquitectura marcó nuevas pautas y caminos, son dignas de mención el Centro Cívico La Pampa, en Santa Rosa, Argentina (1955-63), cuya gran plaza pública crea una agradable permeabilidad entre el edificio y el entorno; y la sede para la Comisión Económica para América Latina CEPAL en Santiago, Chile, de Emilio Duhart (1962-1966), también integrado al majestuoso paisaje, pero con una arquitectura brutalista, monumental y cargada de simbolismo. Otros proyectos para edificios culturales son concebidos como estructuras complejas, formalmente y estructuralmente innovadoras, entretejidas a la trama de la ciudad, como el Museo de Arte de São Paulo de Lina Bo Bardi (1957-68), y la Biblioteca Nacional en Buenos Aires de Clorindo Testa, Francisco Bullrich y Alicia Cazzaniga (1962-92).
El dramático proceso de urbanización iniciado en los años 50 en Latinoamérica trajo como resultado altas densidades urbanas que ameritaron edificios de mayor escala, muchas veces multifuncionales, que debieron re-pensar su relación con la trama urbana. El gran Banco de Londres en Buenos Aires, de Clorindo Testa (1959-66) se convirtió en una de las obras maestras de la época, por su vinculación teatral con el ámbito público y la gran expresividad en su manejo del concreto visto; mientras que obras como los proyectos para el concurso del Edificio Peugeot, en Buenos Aires (1961) iniciaron un debate sobre el rol del rascacielos en las grandes urbes latinoamericanas.
Maqueta del proyecto para el Edificio Peugeot, en Buenos Aires, de César Barañano, José Blumstein y Julio Ferster (1961-62). Foto: Lorena Tezanos.

Propuestas para el concurso de diseño del Edificio Peugeot, en Buenos Aires, 1961. Foto: Lorena Tezanos.

Félix Candela, Enrique Castañeda y Antonio Peyri, Palacio de los Deportes, México, 1966-68. Foto: Lorena Tezanos.
Vista de la galería con la exhibición titulada «A Quarter Century of Housing».
Foto: GJ Moré. Medio: Eladio Dieste, Iglesia en Atlantida, Uruguay, 1958. Foto: Leonardo Finotti. Inferior izquierda: Eladio Dieste en la Iglesia, Uruguay, c. 1959. Foto: Marcelo Sassón, Archivo Dieste y Montañez. Inferior derecha: vista de la instalación.
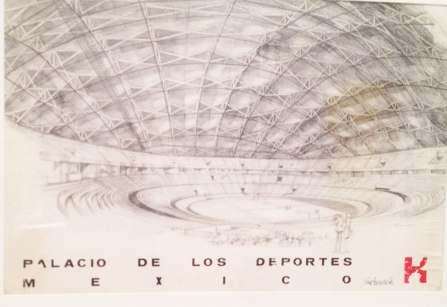
Latin America in Construction también explora el florecimiento inventivo de nuevos modelos de arquitectura religiosa y deportiva, destacando en ambos casos la gran expresividad de las propuestas seleccionadas. Sumamente interesantes son las exploraciones para el espacio sagrado concebidas por Eladio Dieste en Uruguay, en especial en la Iglesia del Cristo Obrero (1958-60) con su innovadora estructura de ladrillo. La inversión pública en estadios importantes también dio como resultado impresionantes logros estructurales. Tal es el caso, por ejemplo, del Estadio Mendoza, en Argentina, de MPSGSSV, (1976-78) o el Palacio de los Deportes de México, de Félix Candela y Enrique Castañeda y Antonio Peyri (1966-68), con sus interesantes estructuras tensadas.
Los proyectos en el ámbito educativo también arrojaron interesantes resultados. Cabe mencionar las Escuelas Nacionales de Artes Plásticas en La Habana, Cuba, de Vittorio Garatti, Ricardo Porro y Roberto Gottardi (1961-65), cuya maqueta y planos capta inmediatamente la atención del visitante. Las formas orgánicas de los edificios, junto a las curvas sensuales del paisaje y la maravillosa integración entre ambos, revisten al proyecto de un atractivo poco común. Sin embargo, es en sus exploraciones estructurales de la cúpula catalana, su magistral uso del ladrillo y la cerámica como elementos autóctonos, y su evocación de la tradición afro-cubana, lo que reviste al proyecto de gran originalidad y autenticidad.
Una de las áreas más atractivas en términos museográficos de la exhibición fue la dedicada a los proyectos residenciales. Organizada de manera lineal y cronológica, esta sección muestra los más relevantes proyectos residenciales de Latinoamérica entre 1955 y 1980, mediante fotos, dibujos, videos, libros y maquetas. La muestra incluye distintas tipologías y distintos estilos manejados según los diversos contextos, desde viviendas subvencionadas por el Estado hasta viviendas de la clase media construidas por el sector privado. La línea de tiempo en la parte superior especifica importantes eventos políticos y económicos del período, que ayudan a conectar las instituciones de desarrollo mostradas en la galería central, con esta pared dedicada a proyectos residenciales.
Después de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento demográfico latinoamericano ameritó grandes inversiones públicas y privadas en proyectos de vivienda. La región se convirtió en un laboratorio experimental de nuevas ideas de habitar con soluciones innovadoras que proponen nuevos materiales y nuevas relaciones con la ciudad y sus habitantes. Los proyectos expuestos oscilan entre la monumentalidad y magistral relación con el paisaje y el entorno del Edificio Altolar, en Caracas (1966) y las Torres del Parque en Bogotá (1964-70); a obras de arquitectura exclusivas con ecos vernáculos como el proyecto Las Arboledas, en México (1957-61) de Luis Barragán; e incluso proyectos de viviendas económicas como respuesta a asentamientos informales. Un ejemplo de este último caso es el proyecto PREVI, concebido en Lima como un proyecto conjunto entre




Vista de la instalación «A Quarter Century of Housing». Foto: Thomas Griesel, © 2015 The Museum of Modern Art, New York.

Maqueta de las Torres del Parque, Bogotá, Colombia. Foto: Gustavo José Moré. Medio: Escuela Nacional de Artes Plásticas, La Habana, Cuba, Ricardo Porro, 1961-1965. Foto: © Archivo Vittorio Garatti. Inferior: vista de la maqueta de esta misma obra.

Jimmy Alcock, Edificio Altolar, Caracas, Venezuela, 1966. Foto: Lorena Tezanos.
Superior derecha: Luis Barragán, Torres de Satélite (1957), México, Perspectiva sin fecha, tiza en cartulina. © 2014 Barragan Foundation, Switzerland / Artists Rights Society (ARS), New York. Inferior: Rogelio Salmona, Torres del Parque, Bogotá, Colombia, 1964-1970. Foto: Leonardo Finotti.
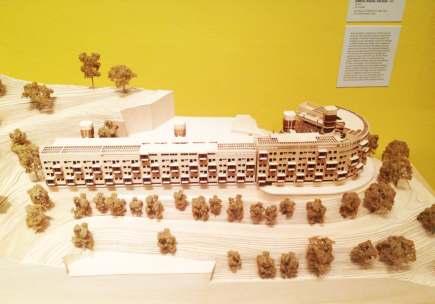

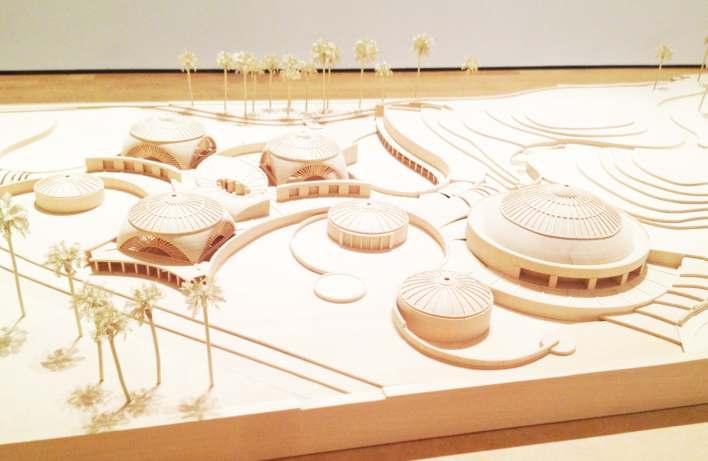

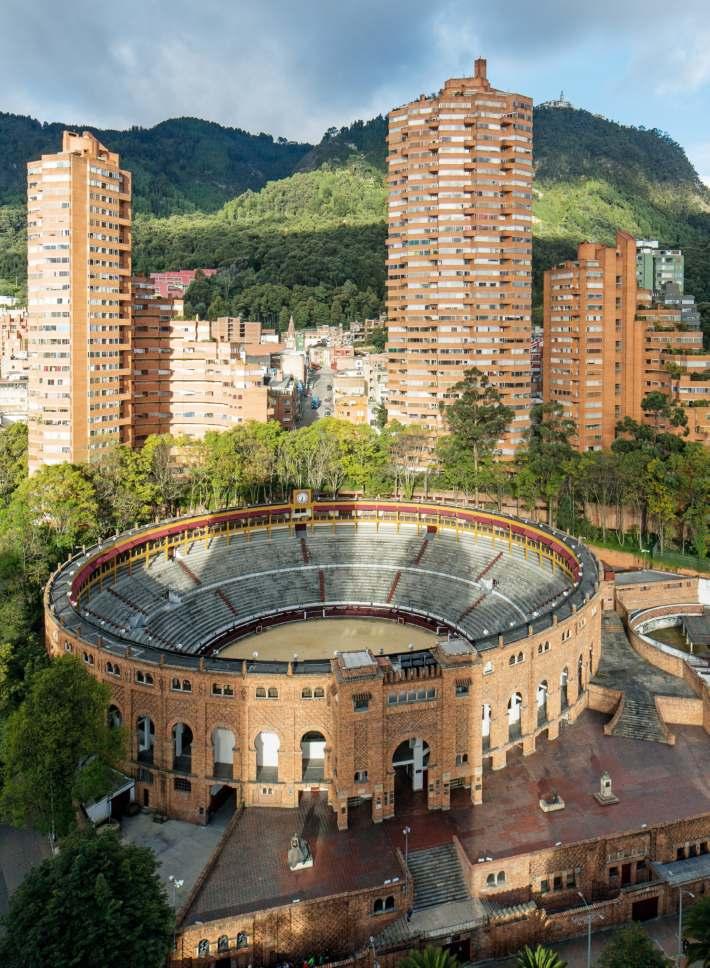
Mario Girona y Osmany Cienfuegos, Comunidad Las Terrazas, Pinar del Río, Cuba, 1968-75. Fuente: Bergdoll, ed., Latin America in Construction: Arquitecture 1955-1980, 204.

Jorge Castillo, Casa Mara, Venezuela, 1972. Fuente: Bergdoll, ed., Latin America in Construction: Arquitecture 1955-1980, 294.

los propios habitantes y el Estado. Otros proyectos proponen nuevos materiales para el diseño de vivienda, como el uso de paneles de concreto ruso prefabricados en el complejo de Las Terrazas, en Pinar del Río, Cuba (1968-75), o el uso de partes prefabricadas de fibra de vidrio y poliuretano, en la Casa Mara, en Caracas, de Jorge Castillo (1972).
Aunque la exhibición hace hincapié en la arquitectura pública y la vivienda colectiva, se incluye una galería titulada «En la Casa del Arquitecto», donde se muestran varios ejemplos de viviendas diseñadas por los arquitectos para sí mismos o sus familiares. La creciente prosperidad de la clase media en muchos países latinoamericanos marcó el inicio de una época de oro en el diseño de viviendas unifamiliares, a menudo en combinación con el innovador diseño de jardines. Esta sala incluye ejemplos de Agustín Hernández Navarro, Paulo Mendes da Rocha, Juan O’Gorman y Amancio Williams. Sin embargo, protagoniza una foto a color a gran escala de la casa de Henry Klumb, en San Juan, Puerto Rico (1950). Esta casa simple, de madera, con una galería abierta elevada sobre el nivel del suelo mirando hacia el jardín, se inspira en la casa caribeña tradicional. Sin embargo, Klumb la complementa con la silla argentina mariposa BKF, que se había convertido en un símbolo de la vida moderna no sólo en Latinaomérica sino a nivel mundial.
Las dos últimas secciones de la exhibición tratan los temas de «Exportación» y «Utopía», en cierto sentido reforzando la intención general de desmitificar la idea de Latinoamérica como «importadora» de modelos y estilos internacionales. La historiografía de la arquitectura latinoamericana ha enfatizado las importaciones, desde épocas coloniales hasta la actualidad, prestando poca atención a las muchas innovaciones y a su eventual internacionalización. En la sección sobre «Exportación» se presentan ejemplos de pabellones latinoamericanos en exposiciones mundiales, que presentaron al mundo formas y actitudes innovadoras que se estaban llevando a cabo en Latinoamérica, como el caso del pabellón cubano de Vittorio Garatti para la Expo de Montreal de 1967. También en esta sección se examinan exportaciones más permanentes y constantes de conocimiento arquitectónico latinoamericano, como el caso del proyecto mexicano Aula Casa Rural (1958-60), de Pedro Ramírez Vázquez. Esta casa-aula, prefabricada y ligera, fue diseñada como parte del programa para aumentar los niveles de alfabetismo en los campos rurales de México. La estructura metálica pesaba un poco más de 100 libras y podía adaptarse a diferentes regiones y climas, pues incorporaraba paredes interiores y exteriores de materiales locales. En los primeros años del programa se construyeron más de 35,000 escuelas en las regiones más pobres de México, y en los años subsiguientes más de 150,000 unidades fueron vendidas a 17 países, no sólo en Latinaomérica sino también en la India, Indonesia, Italia y Yugoslavia.
La vanguardia del pensamiento latinoamericano es también parte intrínseca de su aporte internacional. En algunos casos, el pensamiento utópico abrazó la tecnología y la
Rogelio Salmona y Hernán Vieco, Complejo de casas en San Cristóbal, Bogotá, Colombia, 1963-1966. Foto: Paolo Gasparini © Fundación Rogelio Salmona.
Juan Sordo Madaleno, Edificio Palmas 555, México, 1975. Foto: Guillermo Zamora. Museum of Modern Art, New York.


industrialización, mientras que en otros lo rechazó rotundamente en aras de un retorno a las tradiciones y la naturaleza. Este último es el caso de la Casa de Ejercicios Espirituales, El Jacarandá, en Reconquista, Argentina (1965) de Claurido Caveri, cuyas formas orgánicas rechazan el futuro tecnológico en busca de una poética de la arquitectura que vuelve a las raíces y a las formas vernáculas.
En su conjunto, la exhibición muestra al visitante la efervecencia creativa que caracterizó este período de la historia latinoamericana, y la voluntad de los gobiernos —democráticos o autoritarios— de transformar las métropolis de cada país, con una fe ciega en la capacidad de la arquitectura para hacerlo. La arquitectura es empleada por su potencial expresivo, mucha veces monumental, para crear una imagen de poder o desarrollo, o para sintetizar aspiraciones políticas, económicas y culturales de las autoridades en el poder. ¿Cuál sino sería la intención de proyectos como Brasilia o las ciudades universitarias de Venezuela y México? Pero la fe en la arquitectura también radica en su capacidad de crear mejores condiciones de vida para los habitantes, y así lo atestiguan los múltiples proyectos de vivienda pública presentados que buscan entender y responder a la idiosincrasia y la forma de habitar de cada pueblo.
Pero lo que el MoMA logra proyectar de manera excepcional en esta exhibición es el gran abanico de lenguajes y soluciones, la gran variedad de diseños desarrollados, y la gran originalidad de cada uno de ellos. Los curadores no favorecen ninguna corriente o estilo, y se muestran a la par obras brutalistas como el Banco de Londres; obras sumamente transparentes como el Museo de Arte de Sao Paulo; obras expresivas y orgánicas en ladrillo como las Torres del Parque de Rogelio Salmona o la iglesia de Eladio Dieste en Uruguay; o incluso obras más vernáculas en madera como la casa de Henry Klumb en Puerto Rico. La constante entre todas ellas es su carácter innovador y el potencial de cada idea y de cada experimento de tener en el futuro infinitas posibilidades de seguir siendo explorado.
En su artículo para el catálogo que acompaña la exhibición, «Learning from Latin America», Barry Bergoll subraya el gran legado arquitectónico de Latinoamérica en este período y las lecciones que tiene para enseñar al mundo. Bergdoll establece que «La gran parte de la arquitectura de la época se caracterizó por su maestría técnica, su expresión lírica y su forma sin precedente —a menudo con su matiz heroico de la capacidad de la arquitectura y la infraestructura para acelerar la modernización, el desarrollo económico y social, y la integración de las economías en desarrollo a la economía global». Hay un deseo de modernidad en todos los proyectos, pero siempre acompañado de una búsqueda que trasciende las soluciones simplemente funcionales, en pro de espacios sociales novedosos, innovaciones estructurales, expresividad tectónica o lírica, complejidad programática, o una revalorización del paisaje y la naturaleza. Y así de variada es la lección que tiene Latinoamérica para el mundo.
Pedro Ramírez Vázquez, Aula Casa Rural, México, 1958-60. Fuente: Bergdoll, ed., Latin America in Construction: Arquitecture 1955-1980, 294. Debajo: vista de la instalación «At Home with the Architect», con la foto a color de la casa de Henry Klumb en San Juan, Puerto Rico, 1950. Foto: Lorena Tezanos.

Eduardo Terrazas, Pabellón Mexicano en la Triennale di Milano, 1968. Foto: © Eduardo Terrazas Archive.
Superior: Vittorio Garatti, Pabellón de Cuba, Montreal, Canadá, 1968. Foto: © Archivo Vittorio Garatti.
Debajo: Claudio Caveri, El Jacarandá, Casa de Ejercicios Espirituales, Reconquista, Argentina, 1965; vista en planta y en sección. Foto Lorena Tezanos.
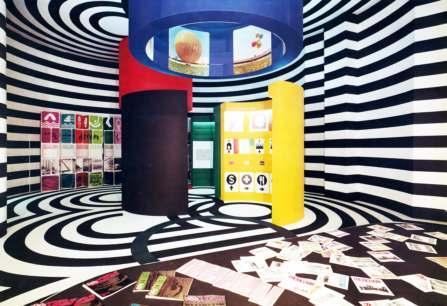



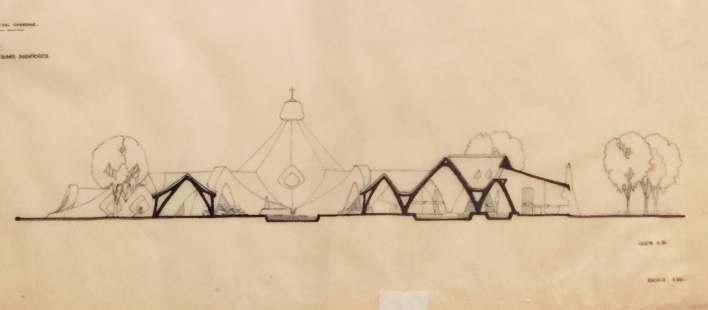
Julia Vicioso

Las Exposiciones Universales
Expo Milano 2015 es una exposición universal celebrada en la ciudad de Milán, Italia, desde el 1 de mayo al 31 de octubre de 2015. La Expo ofrece la oportunidad, a todos aquellos países participantes, de mostrar su oferta expositiva a un público global en un parque temático unitario, donde la arquitectura se expresa generosamente en notables y variados pabellones.
El tema de Expo Milano 2015
Las exposiciones universales buscan la proyección internacional de los países participantes mediante la interpretación de un tema central que, en esta ocasión, es «Alimentar el planeta, energía para la vida». El tema contiene numerosas facetas que van desde los hábitos alimentarios, la escasez de alimentos y la biodiversidad, hasta el uso responsable y sostenible de recursos naturales, las tecnologías de producción y otros elementos vinculados al ámbito agroalimentario.
Cada país ha abordado la cuestión de acuerdo a su manera de encarar asuntos relativos a la seguridad alimentaria y nutricional, creando a través de atractivos espacios arquitectónicos el mensaje que cada uno desea transmitir a los más de 24 millones de visitantes que se han previsto asistan a Expo Milano 2015. Este método plantea una amistosa competición, a nivel de diseño arquitectónico, entre los diversos pabellones.
Participación de República Dominicana en otras exposiciones universales República Dominicana es habitual participante en exposiciones universales. La primera participación del país en una gran feria internacional tuvo lugar en la Exposición IberoAmericana de Sevilla, España, en 1929, presencia que significó un extraordinario esfuerzo debido a las dificultades financieras del momento. Aquella feria de Sevilla se propuso abrir, para España y los países participantes, las nuevas corrientes externas emergentes, con miras a acelerar los procesos de modernización. La República Dominicana construyó en esa ocasión, como pabellón nacional, una réplica del Alcázar de Colón hoy oficina de la Dirección Regional de Carreteras de Sevilla.
Durante la más reciente exposición universal, celebrada en 2010 en la metrópolis china de Shanghai, nuestra oferta visual consistió en un pabellón inspirado en el Alcázar de Diego Colón y en la Catedral de Santa María la Menor, Primada de América.
Participación de República Dominicana en Expo Milano 2015 y tema del pabellón El Presidente Danilo Medina, al valorar la oportunidad de mostrar al mundo las bondades de República Dominicana como destino turístico y de inversión en la vitrina global de Expo Milano 2015, impartió instrucciones para que el país estuviese presente.
Un equipo de trabajo quedó conformado bajo la coordinación del Comisario General, Embajador Mario Arvelo Caamaño, el cual incluye más de cien voluntarios que siguen las directrices de un comité gestor en el cual la autora de estas líneas contribuye como Arquitecta Consultora y Directora de Protocolo.
La Oficina del Comisario General plantea como eje central de la oferta expositiva del país el compartir con los ciudadanos globales el éxito del modelo de desarrollo rural y agroalimentario impulsado por República Dominicana.
La estrategia del presidente Medina consiste en realizar visitas sorpresa a comunidades rurales, acompañado de un equipo de técnicos especializados en fomentar la productividad agrícola y pecuaria. Estas visitas permiten escuchar de forma directa las necesidades y aspiraciones de los hombres y mujeres del campo, insumos que facilitan el diseño e implementación de proyectos de amplificación productiva coherentes con la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Este modelo se exhibe en el pabellón dominicano a través de medios audiovisuales y pone énfasis en componentes que las agencias especializadas de Naciones Unidas valoran como útiles para alcanzar la plena seguridad alimentaria y nutricional, incluyendo el enfoque de género, el fomento a la creación de asociaciones de productores, la asesoría técnica para potenciar todos los eslabones de la cadena productiva, la capacitación para reducir las pérdidas post-cosecha y facilidades para el acceso a los mercados, entre otras prácticas de probada efectividad.
El tema central del pabellón dominicano es, en consecuencia, «Empoderar a los agricultores familiares para que puedan alimentarse a sí mismos, a sus comunidades y al mundo».
El Clúster del Café
El pabellón dominicano está ubicado dentro de una de las grandes zonas temáticas de Expo Milano 2015: el Clúster del Café, uno de los nueve espacios creados por el comité organizador, a partir de unidades de criterio agroalimentario. En los clústeres —diseñados alrededor de productos tales como el arroz, el cacao, las frutas, los cereales o la dieta mediterránea—, los participantes, al compartir estos espacios con otras naciones, se benefician al obtener costos operativos más bajos.
El espacio que ocupa el Clúster del Café está ubicado en la cara sur del gran eje peatonal de Expo Milano 2015 (llamado Decumanus siguiendo la tradición imperial romana), que se estructura a su vez en un corredor central a cielo abierto que introduce en ambos lados tanto los pabellones individuales como la mayoría de los clústeres.
En esta página: a la izquierda, elevación del Pabellón de la República Dominicana en la Feria Internacional de Sevilla, 1929. A la derecha y abajo, planos, renders e imágenes fotográficas del Pabellón Dominicano en la Expo Milano 2015 diseñado por el Laboratorio de Arquitectura Dominicana (LAD).
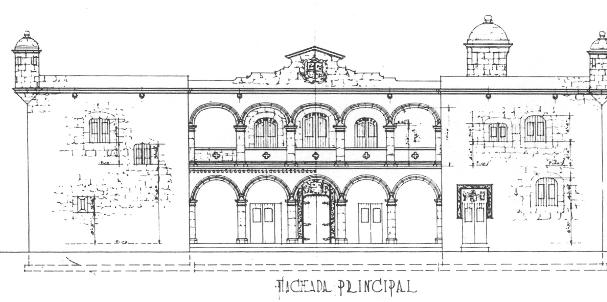



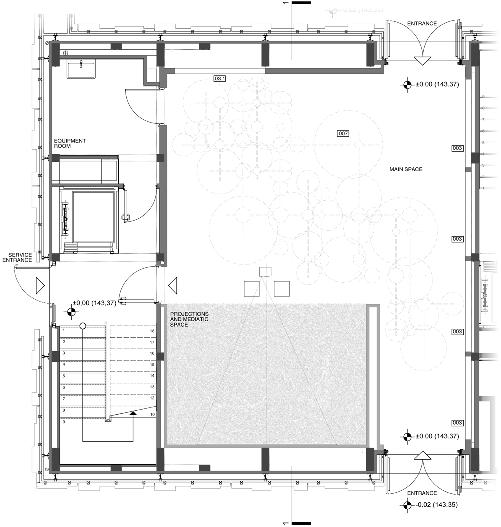
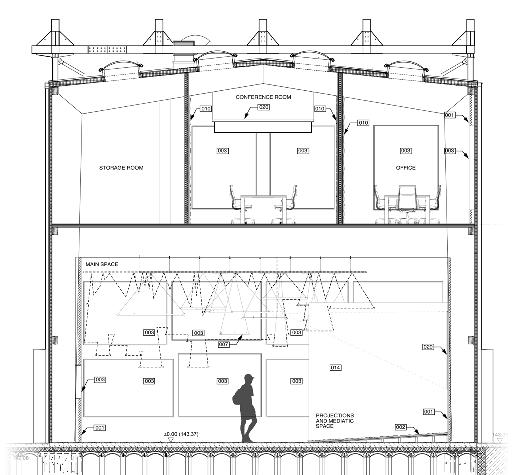
Al centro, vista lateral del Pabellón de Estonia con sus módulos en madera, y al fondo vista del Pabellón de Rusia. El cielo curvo reflectivo de este pabellón creó un espacio público de gran uso entre los visitantes. Foto: Gustavo Luis Moré.



El Clúster de Café, donde junto a República Dominicana se encuentran otros países productores de este grano tales como Burundi, El Salvador, Etiopía, Guatemala, Kenia, Ruanda, Timor-Leste, Uganda y Yemen, se desarrolla en un área de 4,427 metros cuadrados, incluyendo 3 mil metros cuadrados de área común, y 125 metros cuadrados de espacio expositivo, en dos niveles, para cada país. Por su área, el del café es el principal clúster de la exposición universal.
El concepto del Clúster del Café es obra de la universidad italiana Politecnico di Milano, de Alessandro Colombo, Stefan Vieths y Francesca Rapisarda, con el patrocinio de la empresa italiana Illy Caffè, la cual desarrolla actividades comerciales y promocionales en el clúster a partir de su marca.
El clúster es un particular ejemplo de arquitectura efímera sostenible, con inspiración en las zonas de sombra creadas por las altas ramas de los árboles bajo las cuales crece el café, mientras que las salas de los pabellones de los diferentes países son una metáfora de los troncos robustos de esta planta.
De este modo, tonos cálidos y colores naturales caracterizan el entorno, cambiando en función de la luz que se filtra desde el exterior a través de la cubierta, influenciando la percepción del espacio y dando a los visitantes la ilusión de estar en un bosque de café: un invernadero localizado frente a la entrada principal del pabellón dominicano contiene un sembradío de la planta que da nombre al clúster.
Las superficies exteriores del Clúster del Café están conformadas por líneas horizontales entrecortadas y espaciadas, realizadas en madera recuperada y teñida de marrón oscuro, el color del café tostado, con la intención de relacionarlas al producto, el arte y la cultura vinculados al popular grano.
Las dobles alturas de todo el clúster se enriquecen con numerosas gigantografías en blanco y negro del artista brasileño del lente Sebastião Salgado, uno de los más grandes fotógrafos vivientes. A partir del título «Perfume de un sueño», el clúster es también un viaje a través de imágenes y de textos suspendidos en el aire, permitiendo al visitante recorrer la cultura del café.
Arquitectura, exhibiciones y contenido interactivo del pabellón dominicano El diseño interior del pabellón dominicano en Expo Milano 2015 fue asignado al Laboratorio de Arquitectura Dominicana (LAD). Este estudio de jóvenes arquitectos tuvo la comisión de montar el exitoso pabellón del país en la Bienal de Arquitectura de Venecia, en 2014; y en 2015 se convirtieron en una de las primeras firmas de arquitectura dominicana en exponer en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.
Pabellón de Chile diseñado por el renombrado arquitecto Cristián Undurraga. Foto: Francisco Martino.

LAD logró reutilizar algunas instalaciones usadas en la Bienal de Venecia, incluyendo diez cajas de luz para imágenes fijas, equipos audiovisuales y alfombras artesanales (las pellizas de Bonao), para crear un concepto totalmente nuevo.
El espacio expositivo fue intervenido en sus paredes periféricas con imágenes fijas y con imágenes en movimiento. Las fijas son fotografías gigantes retro iluminadas de gran impacto realizadas y donadas por algunos de los más reconocidos fotógrafos dominicanos mediante un concurso público.
La doble altura del espacio expositivo, de ocho metros, fue articulada con creativos conos de colores diseñados por LAD, bajo el concepto de los arquitectos Rubén Hernández Fontana y Sachi Hoshikawa; y realizados en Italia por la firma Xilos Golfieri con filamentos que permean y hacen vibrar la luz entre ellos, atrayendo magnéticamente al espectador hacia el interior del pabellón.
El resultado es una explosión de color, alegre y elegante, que acoge inicialmente al visitante en la sala y lo guía, primero, a contemplar las aguas cristalinas de nuestra isla y, segundo, a escuchar los breves e impactantes mensajes-vídeo de las visitas sorpresa del presidente Medina. El personal dominicano entrenado para la ocasión, equipo de voluntarios escogidos mediante concurso público, también contribuye a estimular el diálogo del espacio con el público, con la intención declarada de que los visitantes sigan pensando en su experiencia mucho después de haber salido del pabellón, y que consideren la posibilidad de viajar a República Dominicana para presenciar las transformaciones que estamos implementando.
Cliente: Presidencia de la República Dominicana / Oficina del Comisario General
Proyecto: Laboratorio de Arquitectura Dominicana (LAD)
Superficie: 125 m2
Arquitecto responsable: Rubén Hernández Fontana
Arquitectura: Laboratorio de Arquitectura Dominicana (LAD)
Concepto: Rubén Hernández Fontana / Sachi Hoshikawa
Grupo de diseño: Irina Angulo / Joanna Echavarría / Rubén Hernández Fontana / María
del Pilar Núñez / Leopoldo Recio
Curadores: Pedro Genaro Rodríguez / Roberto Rodríguez Marchena / Irina Miolán / Daniela
Paiewonsky / Javier Gautier / Roberto Guerrero / Mario Arvelo
Ejecución y montaje: Xilos Golfieri S.R.L.
Dirección de la obra: Argot ou La Maison Mobile (AOUMM)
Arquitectos directores de la obra: Riccardo Balzarotti y Luca Astorri
Jardín vertical del Pabellón de Israel, diseñado por David Knafo. En el medio, Pabellón de los Estados Unidos de América, diseñado por Biber Architects, inspirado en una “granja industrial”. Debajo, Pabellón de Argentina, consistente en una serie de silos unidos. Fotos: MDM Moré y Francisco Martino.

Pabellón de Italia -Palazzo Italia- diseñado por la firma Nemesi. El diseño se inspira en un “bosque urbano” con una envolvente exterior que evoca ramas entrelazadas al azar. Único edificio permanente de la Expo.



Pabellón de los Emiratos Árabes Unidos, diseñado por Foster + Partners, inspirado en el paisaje del desierto y la arquitectura antigua del país. Medio: Pabellón de Eslovenia, diseño de SoNo Arhitekti. Debajo: Interiores del Pabellón del Reino Unido, inspirado en el diseño de una colmena.



Alicia García Santana
Fotografías
Julio Larramendi
Una noción bastante generalizada de la casa caribeña es aquella que la identifica con las expresiones de madera. Nada más alejado de la realidad. La casa «caribe» tradicional tiene distintos rostros desde el siglo XVI a las primeras décadas del siglo XX. Pero hay algo de cierto en la creencia de que la casa de madera es la expresión por excelencia del hábitat en la región, en tanto representa el último testimonio del complejo proceso de conformación cultural del Caribe antes de la inserción del Movimiento Moderno cuando se da paso a otra etapa de la historia de la arquitectura.
A través de los siglos el territorio que hoy identificamos como el Caribe ha tenido distintas precisiones geográficas. Una, se limita al archipiélago de Las Antillas, también llamadas Indias Occidentales o West Indies. Puede comprender a las Guyanas y Belice y aún a Las Bahamas y Bermudas. En el siglo XVII la región fue denominada «archipiélago mexicano». En el siglo XX, su ámbito geográfico se amplía al incluir las costas de la América Central, México, Venezuela, Colombia y los Estados Unidos de Norteamérica. El Caribe comprende, entonces, los territorios vinculados a la gran cuenca marítima existente entre el norte y el sur de América, especie de «mare nostrum» americano. A partir de entonces se transita a una comprensión de un Caribe cultural integrado por territorios que comparten similares características climáticas, económicas e históricas (Ilus. 1).
En las islas de Las Antillas se inició la historia americana posterior a Cristóbal Colón y se efectuaron los primeros tanteos de organización colonial de los nuevos territorios. Fueron, además, el estribo de la colonización de la América continental y el refugio de piratas o corsarios, en disputa por las riquezas del Nuevo Mundo. Nuestras ciudades y mares fueron víctimas de las ambiciones de las potencias europeas por el dominio de las nuevas tierras.
La historia de las diferentes incidencias europeas en el Caribe es un asunto complejo y difícil de sintetizar. Las Antillas Mayores —Cuba, La Española, Jamaica y Puerto Rico— tienen una base fundamentalmente hispánica. Jamaica pasa a Inglaterra en 1655 y una parte de La Española daría origen a Haití, bajo dominio francés. Las Antillas Menores han estado bajo la influencia predominante de lo anglosajón pero hay importantes incidencias derivadas de lo francés, lo holandés y otras. Trinidad es descubierta por España en 1498 y ocupada definitivamente por los ingleses en 1797; la pequeña islita de Tobago en 1625 es inglesa, en 1655, holandesa, de 1763 a 1783, francesa y de 1793 a 1814, inglesa; Granada es francesa en 1650 y pasa a Inglaterra entre 1763 y 1783; San Vicente es ocupada por Francia en 1719, y en 1763 pasa a los ingleses; Barbados desde 1615 pertenece a los ingleses, al igual que Santa Lucía desde 1605; Martinica a partir de 1635 es francesa, con la salvedad de un breve período inglés de 1809 a 1814; Dominica es española desde su descubrimiento en 1493 y entre 1627 y 1805 pasa a los ingleses; Guadalupe en 1635 es francesa, entre 1759-63 y en 1784-1810 es inglesa, en 1813,
sueca y a partir de 1816, francesa. En fin, es interminable la relación de los diversos dominios por los que atravesaron las numerosas islas de las Antillas.
En la América del Norte, el territorio conocido como La Florida Oriental y Occidental también pasó de unos a otros. Los españoles se apoderan de la península de la Florida en la primera mitad del siglo XVI y fundaron la ciudad de San Agustín en 1765. Los franceses se establecen en la península de Acadia o Nueva Escocia y en la isla de Terranova en 1526. En 1535 Jacobo Cartier fundó la primera colonia francesa en el país denominada la Nueva Francia. A fines del siglo XVII comenzaron a explorar el territorio vinculado al río Mississippi, al que Cavelier de la Salle le dio el nombre de La Luisiana, tierras inicialmente descubiertas por los españoles2. A principios del siglo XVIII, los franceses fundan la ciudad de New Orleans en la desembocadura del río Mississippi, a la vera del Golfo de México. La penetración de los ingleses tuvo lugar a partir del siglo XVII, con la fundación de colonias en la costa este de los actuales Estados Unidos. En el siglo XVIII tiene lugar una expansión de las posesiones de los ingleses a cuenta de las de los franceses y españoles. Por el tratado de Utrecht, Francia cedió a Inglaterra la Acadia, de lo que se derivó profundas contradicciones que terminaron en guerra. Por la Paz de París en 1763, Inglaterra se adjudicó el Canadá y sus dependencias, parte de Las Antillas y la Florida, que España cedió a cambio de Cuba; Francia, entonces, traspasó La Luisiana a favor de los españoles. A partir de 1778 tuvo lugar una enconada lucha entre españoles e ingleses por La Luisiana y Florida, territorio éste último que vuelve a manos de España en 1783. A principios del XIX estos dominios pasan a los Estados Unidos.
Estos cambios de soberanía provocaron un continuo trasiego de gentes, de lo que Cuba es un buen ejemplo: en 1655 arriban los españoles desalojados de Jamaica; en 1763, los procedentes de San Agustín de la Florida; en 1792, los franceses que huyeron de Santo Domingo; en las primeras décadas del siglo XIX, arriban franceses y españoles procedentes de la Luisiana; también en las primeras décadas del XIX llegan a la isla españoles y criollos de todas partes de la América continental como consecuencia de las guerras de independencia.
A las incidencias de los europeos se suman las de los pueblos prehispánicos, cuyo legado no desapareció totalmente como se ha afirmado con demasiada frecuencia y la de los africanos, que se convirtieron en un componente demográfico y cultural determinante en la región. El contacto sostenido entre gentes tan diversas dio origen a expresiones culturales justamente calificadas de mestizas.
El legado hispánico
A los efectos del legado español no es pertinente partir de la división geográfica que configura en la actualidad a los países que hoy integran el ámbito insular y continental
1. “Océano Atlántico”, ca. 1550. Anónimo, Biblioteca Nacional de Francia.
2. Casa de Francisco Tostado, primera década del siglo XVI, restauración 1970, cortesía de Tomás García Santana.
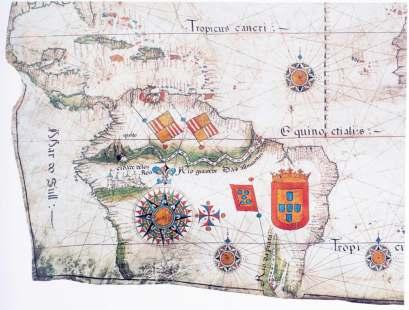

del Caribe. Los territorios hispánicos tuvieron una plataforma histórica similar que explica las similitudes arquitectónicas a reconocer entre Santo Domingo y México en el siglo XVI, entre La Habana y Cartagena en los siglos XVII y XVIII, entre La Habana y las ciudades de la península de Yucatán en el siglo XVIII y entre La Habana y San Juan de Puerto Rico en el siglo XIX, por aludir a algunos ejemplos. El Caribe hispánico fue una región cuya unidad cultural sobrepasa las actuales divisiones políticoadministrativas lo que encuentra explicación por la incidencia de diversos factores externos entre los cuales vale considerar:
• La rápida definición de la estrategia de colonización por parte de España en cuanto a procedimientos y acciones, sancionadas prolijamente en las Leyes de Indias.
• El impacto inicial de la Corona de Castilla, bajo cuya incidencia se produjo la conquista y colonización de América.
• La influencia regional representada por el virreinato de Nueva España.
• El establecimiento de un derrotero único para la Flota de Indias, lo que provocó un estrecho vínculo entre Veracruz (México), La Habana (Cuba) y Cartagena de Indias (Colombia); dicho de otra manera: el enlace permanente entre los territorios norte, antillanos y sur del imperio español en Indias, con La Habana como nudo del sistema, tanto en la recepción como en la emisión de gentes e ideas.
• La política defensiva establecida por Felipe II para la región mediante la creación de un vasto sistema de fortificación del Caribe como totalidad geográfica, lo que trajo consigo una fuerte interrelación entre los diferentes territorios de una región que en su unidad podría identificarse como la «república marítima de las fortificaciones».
• Los contactos comerciales establecidos entre las diferentes ciudades-puertos de la región.
• Las acciones de los mismos individuos en diferentes partes del territorio en su carácter de conquistadores, colonizadores, religiosos e ingenieros militares. Dicha unidad fue fragmentándose por obra de factores internos que, a la postre, determinarían peculiaridades específicas a vincular con territorios dados, aunque no siempre las regiones culturalmente relacionadas coincidan con la división política que finalmente ha llegado a nuestros días. No obstante, la arquitectura de origen hispánico del Caribe ofrece un evidente aire de parentesco que revela el origen común.
Las primeras residencias son bastante asombrosas para la época y circunstancias. Son los imponentes palacios-fortalezas levantados en Santo Domingo. Dichos ejemplares se caracterizan por las fachadas sin aditamentos arquitectónicos, salvo en
3. Alcázar virreinal de Diego Colón, 1512, restauración 1955-56.

las portadas, por los huecos pequeños, por la carencia de balcones madereros, por los techos planos y la ausencia de armaduras de madera y por los muros de cantos (Ilus. 2). Son exponentes que continúan en América las imponentes estructuras de los palacios urbanos castellanos bajomedievales, con sus torres de esquinas y resaltadas portadas. El de Diego Colón con logias en bajos y altos es un tanto más «moderno», renacentista (Ilus. 3), y tiene antecedentes en Italia. Como bien ha señalado Enrique Marco Dorta existe una clara semejanza entre el palacio dominicano y la villa Chigi delle Volte, de Baldassare Peruzzi3. Ambos edificios tienen un cuerpo central, abierto en ambas plantas en logia hacia las dos fachadas. Similar diseño se aprecia en la casa de vivienda del ingenio Engombe, y en el palacio de Hernán Cortés en Cuernavaca (1533), México, en este último con las torres de los costados pronunciadas hacia fuera, de forma similar al modelo italiano.
La importancia de estos tempranos exponentes es que insertaron en nuestras tierras un modelo dispuesto en un cuerpo central con un espacio rectangular al centro, flanqueado por aposentos en cada lado, que habría de tener gran repercusión en tiempos posteriores. Y, sobre todo, con estos edificios llegan tempranamente al Nuevo Mundo, los portales y logias que el Renacimiento expresa hacia los exteriores, en solución de vínculo entre el espacio privado y el público. El portal y, en menor medida, las logias alcanzarán amplísima extensión y diversa interpretación en la arquitectura colonial que entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio acompañó el nacimiento de las naciones modernas, desde América a Filipinas, desde África a la India. La arquitectura colonial de los trópicos tuvo como antecedentes la experiencia de los españoles, franceses, anglosajones y holandeses en el Caribe, territorio donde emergieron las constantes que de modo general la caracterizan e identifican a escala global4 .
En el Caribe, la historia comenzó con los españoles. Hacia la segunda mitad del siglo XVI, superada la etapa militar y en pleno proceso de colonización de los territorios conquistados, comienza la inserción en nuestras tierras de ejemplos inspirados en la tradición constructiva mudéjar castellana. España traslada al Caribe el modelo de casa de patio, en expresión del ideal hidalgo, bajo cuyo imperio se efectuó la colonización de la América Hispana5. Dicho ideal es lo único que puede explicar la extensión del modelo casa de patio en territorios tan diversos por razones de clima y culturas. Como se desprende de las «Ordenanzas de Sevilla» (1527)6, la casa hidalga es la de patio. Según dichas disposiciones las viviendas podían ser de tres tipos: la común, la principal y la real7. Marta B. Silva, apoyada en el texto de las Ordenanzas, resume sus características del siguiente modo:
…la común debía conformar un “quadrado” y tener “vn palacio [sala] y portal, y otros miembros que el señor de la dicha casa demandare”; la principal, contaba con “salas y quadras y cámaras y recamaras, y portales y patio, y recibimiento,


y todas las otras pieças que el señor de la casa demandare”; finalmente la real reunía “salas, y quadras, y quartos, y salas, y patios, y cámaras y recamaras, y todos los miembros que pertenecen para casa de Rey, y Príncipe, o gran señor”8
Pero la concreción de la casa de patio fue un proceso lento y dilatado. Los primeros edificios construidos con materiales sólidos fueron escasos. Por muchos años las ciudades primitivas tuvieron una desigual configuración urbana, caracterizada por la coexistencia de viviendas de dos plantas con bohíos9, tipo de vivienda modesta que es el resultado de la transculturación de las tradiciones constructivas prehispánicas con el sentido del espacio del colonizador. De los bohíos originarios sólo tenemos referencias documentales o huellas arqueológicas pero sus descendientes subsisten en territorios rurales (Ilus. 4 y 5).
En algún momento temprano del siglo XVI aparece una estructura intermedia entre casa y comercio, en principio independiente, y después vinculada a las viviendas, que habría de caracterizar las ciudades indianas. Sin dudas, es una estructura relacionada con el carácter comercial de nuestras primitivas ciudades-puertos-plazas fuertes. Nos referimos a las tiendas esquineras, generalizadas en toda la América Hispana.
La primera estructura de este tipo de que tenemos noticias corresponde a la ciudad de La Habana y se trata de un contrato de fabricación de 1579, en que la letra se expresa: En la villa de San Christóbal de la Hauana desta ysla de Cuba [...] parescieron presentes Gaspar de Auilia y Esteban Gutierrez, aluañil [...] e dixeron quellos son convenidos [...] en la forma siguiente: Primeramente el dicho Esteban Gutiérrez se obliga a labrar un quarto de casa en el solar del dicho Gaspar de Avila [...] en la esquina, la cual á de thener el gueco y ancho [que en] dicha esquina le pertenece al dicho Gaspar de Avila [...]. Otrosí, se obligó a hazer la dicha casa de teja, de seys tapias, desde el cimiento de arriba a tierra; y es obligado a abrir la çanja y a henchilla de tierra e piedra y agua y cal como se rrequiere la dicha pared, y dell ancho que fuere menester para que lo susodicho sea buena labor; y ansí mismo á de sacar de mampostería el cimiento, de media bara en alto sobre la haz de la tierra los tres troços de pared que se an de hazer y la dicha obra [ha] de llevar las rrafas a esquinas en las quatro esquinas y en lugar onde á de asentar los vnbrales que fueren menester y dos pilares en que se asienten los humbrales. Otrosí se obligo el dicho Estevan Gutiérrez de acabar el dicho cuarto de casa como está declarado y la cubrir de teja y poner a su costa la madera que fuere menester para el armadura, la cual á de ser labrada descuada [sic] y codal y por la horden questá el umilladero, con sus líneas a la vanda de la casa de Alonso de Rojas, y de la vanda de Biera prosiga su moxenete hasta cerar con el cavallete y tejado, y asi mismo á de doblar esta pieça y hazer vn sobrado en ella, de tablas y bien
6. Casa de las calles Obrapía esquina Compostela, Habana Vieja.
7. Tienda esquinera, San Fernando, Cádiz, España.


labradas a esquadra y codal, y á de hazer vna esclaera para el dicho soberano en el lugar que más convenga, la qual á de ser de madera bien hecha con su solera forrada; y así mesmo á de hazer vna tienda del tamaño quel dicho Gaspar de Auila le señalare, con sus tablas yt caxones y cerrada de tablas y bigas por arriba, acepillada y de junta encabalgada, y ansí mesmo á de poner el dicho Estavan Gutierrez a su costa todos los demás materiales, piedras, teja, maderas, cauos, cal, tierra, que para para acauar la dicha obra fuere menester hasta dexar encalada por dentro de fuera todo el dicho quarto albo y baxo y por de fuera los tres ramales [...] y porque le á de dar acabada la dicha obra a carne e quero trexientos ducados de a once rreales cada ducado10
Pese a las dificultades de interpretación del documento es evidente que se trata de una casa pequeña, de dos plantas, con una tienda en los bajos y una habitación en alto, cubierta con techo de armadura. Tipo de casa de la que quedan ejemplos antiguos en La Habana, como las de Compostela esquina Obra Pía, Bernaza esquina Teniente Rey, Paula esquina Habana y otras (Ilus. 6). Son estructuras de poca altura, a lo sumo de 7 metros, de muros de cantería lisos, con aleros en tejaroz, aberturas pequeñas consistentes en una puerta al parecer de entrada que tal vez conducía a la escalera y sendas a cada calle en la planta baja. En los altos, vanos en el eje de las puertas esquineras inferiores, protegidos con antepechos. No tienen balcón maderero, ni entresuelo y tampoco lo que propiamente pudiera ser un patio.
La tienda fue un componente común de la casa grecolatina. En la casa griega temprana ya aparece la tienda situada al frente de las viviendas. Los griegos fueron esencialmente comerciantes y, por ende, sus casas funcionaron como comercios. Los romanos siguieron su ejemplo. En Pompeya se han podido reconstruir viviendas que constituyen versiones completas y desarrolladas del plan clásico de casa de patio en las que las dependencias situadas al frente y comunicadas con la calle son tiendas y, las que dan a esquina, cuentan con puertas a una y otra calles. Sin embargo, dichas puertas no están situadas en ángulo de esquina como es común en la casa hispanoamericana.
La casa-tienda o taller subsistió en la España medieval, en versiones cristianas y musulmanas. Torres Balbás describe un tipo de construcción denominado almacerías, frecuentes en las calles comerciales de las ciudades musulmanas y que consisten en casitas …cuya reducida planta baja —una sola habitación, generalmente— se destinaba a tienda o taller. Junto a la puerta, que ocupaba casi todo su frente, abríase otra pequeña, paso a una angosta escalera de empinados peldaños, para subir al piso alto. Constaba éste de una habitación única, que recibía luz por uno o más huecos muy estrechos, saeteras o aspilleras mas que ventanas, situados en la fachada, sobre la puerta de la tienda o taller. [...]11
8. Tienda esquinera, Antigua, Guatemala.
9. Balcones madereros, Santillana del Mar, Cantabria, España, cortesía de Carlos García Santana.


10. “Vista de la fachada principal del convento de Santa Clara tal como se halla en el día”, 1809. Servicio Histórico Militar, 364-12Cuba 01-11.
11. Plaza de San Francisco, La Habana, dibujo atribuido a Juan de Síscara, 1689. 12. Casa de Obispo esquina Mercaderes, Habana Vieja, siglo XVIII. 13. Casa de Ortiz, Trinidad, 1809.

Por su parte, Vicente Lampérez refiere la presencia de tiendas o talleres en la planta baja de las casas urbanas españolas medievales12. Pero ni el tipo descrito por Torres Balbas, ni el aludido por Lampérez, corresponden exactamente al tipo americano, cuya particularidad reside en su ubicación en la intersección de dos calles.
En España y en numerosas ciudades vinculadas a la cuenca mediterránea es frecuente la colocación de columnas en las esquinas de las viviendas pero no se reconocen tiendas esquineras propiamente dichas13. Solamente en Sevilla hemos encontrado un ejemplar similar a los americanos evolucionados14. En San Fernando y en Jerez de la Frontera también se aprecian tiendas en las esquinas pero son muy tardías por lo que es válido considerarlas como una retroalimentación desde América (Ilus. 7). Alberto Nicolini ha defendido que la extensión de la tienda esquinera en América está claramente relacionada con la forma adoptada por el urbanismo americano pues esquinas tienen las ciudades trazadas ortogonalmente15. Son las tiendas, sin dudas, uno de los elementos básicos de nuestra identidad (Ilus. 8).
El balcón maderero es otro de los aportes fundamentales de la tradición hispanocriolla a la arquitectura de la región. Constituyen la interpretación mudéjar del balcón de piedra renacentista, lo que ubica claramente su uso y extensión a partir del siglo XVI. Hasta el momento, parece posible reconocer dos antecedentes a los efectos de su formación: uno, de ascendencia romana, que según Torres Balbas se perpetúa en las solanas, balcones y pisos altos volados de la arquitectura rural española16; y, otro, de ascendencia musulmana, en la forma de los ajimeces cerrados con celosías del sur de España. Según Fernando Gabriel Martín Rodríguez en la Península coexistieron los dos: el occidental, balcón volado, abierto, con tejado y pies derechos, extendido por todo el centro-norte; y el musulmán, cerrado, con celosías y sin pies derechos, con forma de cajón, en el sur17 En Canarias, «…se unieron ambos tipos, predominando claramente el balcón occidental procedente de la mitad norte de la Península, donde estaba muy extendido en el siglo XVI. [...]»18. En Hispanoamérica ocurrió lo mismo19. No tenemos testimonios físicos de los ajimeces andaluces derribados en virtud de lo dispuesto por las ordenanzas de las primeras décadas de dicha centuria.20 Pero sí han llegado a nuestros días los balconajes de las viviendas del centro-norte de España, muy similares a los hispanoamericanos evolucionados (Ilus. 9).
La referencia documental más antigua sobre la construcción de un balcón de madera en América es la anotada por Emilio Harth-Terré sobre un ejemplar limeño y se trata de un balcón cerrado con celosías, como sus homólogos canarios de la misma época. Consiste en un contrato de 1584 por el cual los maestros carpinteros Francisco Ramírez y Bartolomé de la Barrera se comprometen a construir «…dos balcones que salgan a la calle con sus puertas y medias ventanas altas y bajas de dos varas y media de alto con
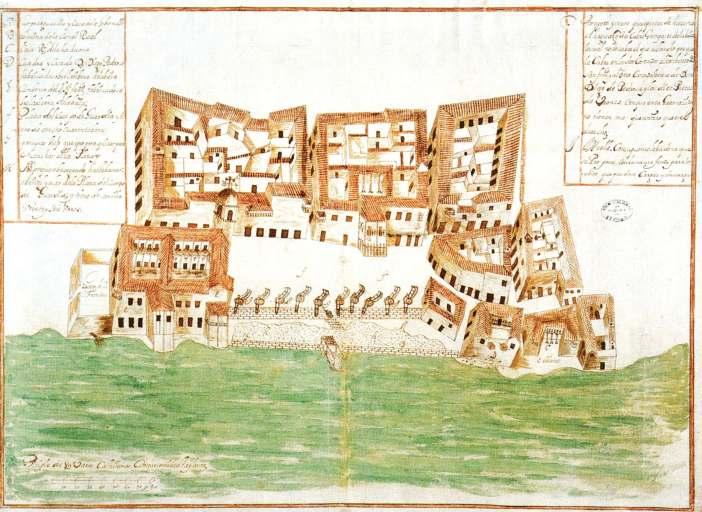
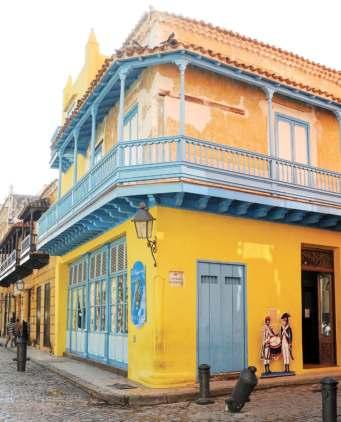

14. Dos imágenes de la ciudad de Cuzco, Perú. En el medio: 17-18. Vista exterior seguida de las plantas baja y alta de la Casa de Gaspar Riberos de Vasconcelos, calle Obrapía esq. San Ignacio, Habana Vieja, mediados del siglo XVII. Debajo, de izquierda a derecha: 19-20. Vista exterior y planta de la Casa de Teniente Rey esquina Aguiar, Habana Vieja, fines del siglo XVII; 21. Planta de la casa de Amargura esquina San Patricio, Trinidad, 1735.




15. Patio de la casa de Oficios 6, Habana Vieja.
16. Patio de la casa de Gaspar Ribero de Vasconcelos, Obrapía esquina San Ignacio, Habana Vieja, mediados del siglo XVII.


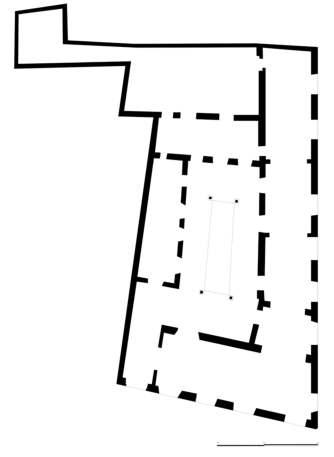


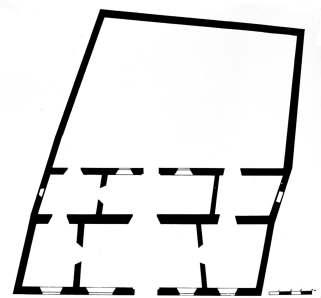
22. Casa de Amargura esquina San Patricio, Trinidad, 1735. 23. Casa de Medio 93, Matanzas, 1839.24. Planta de la Casa de Medio 93, Matanzas, 1839.


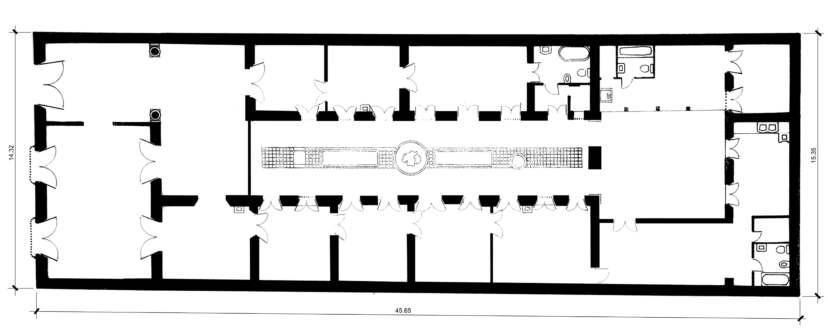
siete palmos de ancho, con sus marcos cada uno»21 . Uno tendría «…balaustres torneados desde el suelo hasta donde echan los pechos […]» y otro sería «…de celosía con balaustres pequeñitos sobre los tableros de la celosía […]»22. Harth-Terré también anota la referencia de la construcción de una «celosía de ajimez», especie de cajón, «…con sus canes labrados y torneados de dos varas y cuarto en cada parte, y en cada parte un postigo y de una vara de hueco con tableros de roble y chaflán [...]»23 para una casa limeña en 1586. En La Habana, «celosías de ajimez» existieron en los muros de la iglesia y convento de Santa Clara, iniciada su construcción en 1643 (Ilus. 10).
Pero en los siglos tempranos las casas caribeñas apenas usaron los balcones madereros. Numerosos planos y dibujos de los siglos XVI y XVII de distintas ciudades de la región refrendan el aspecto desnudo de las casas primitivas, con pocos o sin balcones (Ilus. 11). Por planos de la segunda mitad del siglo XVII podemos observar que las casas tuvieron austeras fachadas de muros lisos, con pocas aberturas de pequeño a mediano tamaño, carentes de balcones y de rejas. El balcón aparece indicado en pocas edificaciones, las más relevantes. No será hasta los siglos XVIII y XIX cuando el balcón se apodera y caracteriza las fachadas de la casa hispanoamericana (Ilus. 12, 13 y 14).
El otro aporte fundamental de la tradición hispano criolla es el patio rodeado de galerías. Patio que es el centro de la casa, en donde confluyen las vertientes de los tejados para recoger las aguas llovedizas en aljibes (Ilus. 15). En horcones de maderas, en columnas, en pilares, adinteladas o en arcos, la galería-corredor es un elemento consustancial de la casa criolla (Ilus. 16). La amplitud y complejidad del proceso de formación de la casa-patio24 nos impide entrar en dicho tema, por ahora baste recordar que en España la tradición de base grecolatina —con el acceso enfrentado— se relaciona con la de filiación oriental o musulmana —con el acceso en recodo—, de lo que derivan las versiones peculiares adoptadas en nuestras tierras.
En La Habana del siglo XVII, la casa de patio se ofrece en dos versiones: una, distinguida por el acceso enfrentado a un patio con galerías configuradas por horcones de madera por varios lados, esquema de ascendencia mudéjar castellana que será adoptado mayormente por los miembros de la nobleza criolla (Ilus. 17 y 18). Y, otra, de las clases medias adineradas, no nobles, distinguida por la puerta ubicada a un costado de la fachada, en eje acodado con respecto a un patio carente de galerías en los lados mayores, largo y estrecho en la profundidad del solar, en versiones de franca vinculación con la tradición mudéjar andalusí granadina (Ilus. 19 y 20)25. Ambos tipos pueden contar con tiendas esquineras y con habitaciones accesorias para el inquilinato, práctica necesaria y común en una ciudad transformada durante meses en el dormitorio de la Flota de Indias.
Estos tipos se constituyen en la fuente de las versiones simplificadas que aparecen en el interior de Cuba de una sola planta, en los que se elimina el martillo, la galería paralela a la primera crujía se cierra y transforma en segunda crujía, lo que da lugar a un nuevo esquema planimétrico dispuesto en dos crujías paralelas a la calle en la parte delantera (Ilus. 21 y 22). En la región, sólo se reconocen ejemplos similares en Santo Domingo, descritos por Erwin Walter Palm26. Un juicio preliminar inclina, sin embargo, a considerar que las versiones dominicanas y cubanas derivan de modelos diferentes. Las dominicanas parecen estar relacionadas con el esquema planimétrico insertado por el alcázar de Diego Colón. Las cubanas más bien son exponentes evolucionados de la disposición de las plantas altas de las casas habaneras vinculadas a la tradición mudéjar castellana27
Por su parte, el esquema en recodo origina en La Habana y ciudades bajo su influencia —Matanzas, Cárdenas y otras—, la denominada «casa-zaguán» (Ilus. 23 y 24), de una sola planta, extendida desde el siglo XVIII al XX y considerada como la habanera «por excelencia». Ambas versiones se relacionan en el centro del país para dar origen a diversas alternativas planimétricas.
A partir de las primeras décadas del siglo XVIII aparece en La Habana un nuevo tipo de vivienda de dos plantas con entresuelo: la llamada casa señorial o almacén, caracterizada por un patio claustral con puerta enfrentada al mismo. La casa adquiere rango y fisonomía de palacete (Ilus. 25 y 26), por los altos puntales, las amplias galerías en columnas y arcos de mediopuntos que rodean los patios, y las fachadas caracterizadas por suntuosas guarniciones adosadas a los vanos de entrada y opulentos balcones madereros a toda la fachada. Cuando estas moradas están ubicadas en plazas, las fachadas se realzan con logias en el piso alto y portales en los bajos (Ilus. 27).
El tipo de casa con patio claustral es tardía resonancia de los modelos señoriales españoles del Renacimiento, con fuertes vínculos con las casas-almacenes gaditanas y de otras ciudades del sur de España. Pero la fuente principal del modelo señorial habanero y el de otras importantes ciudades de la región son los palacios mexicanos que en el siglo XVII definen una versión caracterizada por el zaguán enfrentado a un patio principal, rodeado por galerías en columnas con arcos, crujía intermedia y, en casos, uno o más patios en la profundidad o al costado del principal, accesorias, de «taza y plato» adosadas por el costado y tiendas en las fachadas28
Desde el punto de vista estilístico, el siglo XVIII le otorga una presencia barroca, de marcado acento andaluz, a las casas de la región. El repertorio abarca las opulentas expresiones de los imponentes palacios mexicanos, las portadas estandartes de Coro
25. Casa de Cuba 64, Habana Vieja, segunda mitad del siglo XVIII.26. Patio de la casa de Cuba 64, Habana Vieja, segunda mitad del siglo XVIII.
27. Palacio de los Condes de Jaruco, Plaza Vieja, Habana Vieja, 1733.


o sus curazoleños frontones, la muy peculiar interpretación de «aire barroco» a partir de temas «clásicos» de Mompox, los preciosos arcos lobulados de Camagüey (Ilus. 28), los temas conopiales de Trinidad, en fin, un sin número de composiciones formales que matizan la región con un espectacular abanico de soluciones.
En el XIX, el repertorio formal de las viviendas se moderniza bajo la influencia del neoclasicismo de franca raíz hispánica y viene por el lado de los ingenieros militares, que actúan en especial sobre Cuba y Puerto Rico, fortificando ciudades en previsión de rebeldía contra la metrópoli e imponiendo un ordenamiento arquitectónico y urbano de academia. Es un neoclasicismo de la piedra que en forma de recuadramientos de vanos, guardapolvos, pilastras, cornisas, pretiles le otorga un aire moderno a las edificaciones y realza las ciudades de nueva fundación (Ilus. 29).
La contaminación de lo anglosajón y lo francés con lo hispánico Los españoles trasladaron a América una cultura arquitectónica de carácter urbano caracterizada por la construcción en arrimo. Las ciudades españolas se distinguen por la unidad arquitectónica que configura calles, manzanas, en un continuo coherente en donde predomina lo construido por encima de los espacios vacíos. Es ésta la principal diferencia entre las urbes de los españoles y las de los franceses y anglosajones de marcado acento rural, en las que se erigen viviendas compactas, carentes de patio interior, separadas unas de las otras por áreas verdes. Pero pese a las diferencias, en los territorios donde españoles, franceses e ingleses entraron en relación se produjo un incesante proceso de mestizaje de elementos aportados por las correspondientes culturas de procedencia. San Agustín de la Florida es excelente ejemplo del contacto entre españoles e ingleses.
De las viviendas construidas durante la etapa inicial de la ocupación española quedan pocos vestigios. Los estudios arqueológicos realizados por Stanley Bond pusieron al descubierto las estructuras típicas de las casas hispano-criollas tempranas, dispuestas según la lógica hispánica en crujía-galería con martillos a uno o ambos lados de un patio central29. Bond y otros autores defienden la ausencia de puertas de acceso en la fachada principal y consideran que en ésta sólo se abrieron los huecos de las ventanas. El ingreso se realizaba por una entrada lateral que desembocaba en el patio, solución que, en la actualidad, es lo frecuente en San Agustín. Sin embargo, esta peculiaridad es bien rara a los efectos de la cultura arquitectónica española y entra en contradicción con las descripciones de las viviendas españolas, realizadas en 1763 para posibilitar su tasación y traspaso a los ingleses. La casa de Joaquín Blanco, por ejemplo, ubicada en la calle Saint George, contaba con tres ventanas de barrotes de madera a la calle, con puerta al centro de la fachada. Sala al centro de la planta baja y dos cuartos a cada lado, seguidos de la galería destinada a comedor, al fondo cocina y pantry, independientes, ésta última techada con tejamanil. Dicha vivienda contaba con una construcción de dos plantas

con entresuelo en el fondo del solar, con una puerta y una ventana baja, balcón, dos puertas y dos ventanas en la planta alta, escalera, techada con azotea30. Todo ello es lo típico en una vivienda de filiación hispánica. El solar estaba rodeado por una cerca de tablas sostenida por pies derechos. En verdad, la carencia de puertas de acceso en las fachadas es una solución común en viviendas anglosajonas, en las que es frecuentísimo que el ingreso se realice por el costado de moradas con el lado menor hacia la calle, donde se ubican las ventanas (Ilus. 30).
A la retirada de los españoles en 1763, la ciudad quedó destruida31. Los ingleses construyen entonces una vivienda compacta, de dos pisos, de planta básicamente rectangular o cuadrangular. Veinte años después, en 1783, San Agustín vuelve a manos de los españoles que reciben el legado anglosajón adicionándole a las viviendas balcones hacia la fachada, fondo y, en casos, por el costado (Ilus. 31). También, añadieron los martillos, con las correspondientes galerías (Ilus. 32). Nace una vivienda, originada por cruce de aportes españoles e ingleses y que el investigador norteamericano Albert Manucy bautizó como «tipo San Agustín» y que representa, sin dudas, una nueva casa, criolla32
Al mismo tiempo, por las tierras de la Luisiana, las tradiciones constructivas francesas se estaban consolidando. El chalet francés es más o menos semejante al anglosajón pero puede tener una galería posterior por el lado del fondo. Ejemplos antiguos de chateaux se distinguen por el característico sistema constructivo denominado «postes entre ladrillos» (Ilus. 33). Al igual que ocurrió en San Agustín, durante el período de soberanía española de La Luisiana, hubo casos con balcones o con portales en sus fachadas y galerías en arcos de mediopunto hacia el patio. En 1792, el gobernador español de La Luisiana, barón de Carondelet, dispuso la adición de corredores a las edificaciones con lo que se originó una de las ciudades porticadas más bellas de la región y uno de los primeros ejemplos del nuevo urbanismo de la Ilustración que se desarrolla en el siglo XIX (Ilus. 34).
Pero el proceso más interesante tuvo lugar más tempranamente. La contaminación de lo francés y lo español se inició con la ocupación por parte de los franceses del lado oeste y norte de La Española y la isla de la Tortuga. Los franceses toman de los españoles el rectángulo básico integrado por el espacio central flanqueado a cada lado por habitaciones —derivado de la casa-palacio del virrey Diego colón— y lo circuyen con portales por uno, dos, tres o cuatro lados. Viviendas de este tipo fueron construidas por los de origen galo desde tierras de Canadá hasta la Luisiana siguiendo el curso del río Mississippi33. Estas viviendas rurales constituyen un tipo diferente de los «chateaux» insertados en el medio urbano (Ilus. 35).
28. Arco lobulado, Camagüey.
31.



Y ese nuevo tipo es la base de la vivienda principal de las plantaciones de La Luisiana y otras áreas vinculadas al Mississippi. En el siglo XVIII alcanzaron extensión e importancia en el territorio cercano al French Quarter, en New Orleans, particularmente en el Baton Rouge (Ilus. 36). Las galerías exteriores o portales constituyen uno de los rasgos principales de dichas moradas, así como su relación con el entorno transformado en jardín-huerta, peculiaridad que hereda de su ancestral origen rural y del afán paisajista de la arquitectura francesa renacentista y barroca. Excepcionalmente, los portales se inspiraron en modelos cultos pero, en la mayoría de los casos, estaban apoyados en los tradicionales pies derechos de madera, que constituyen uno de los elementos más típicos de la tradición constructiva española y caracterizan las galerías interiores a patios y las exteriores a calles y también se utilizan para sostener los tejadillos de los balcones. La similitud entre los pies derechos de los balcones hispanoamericanos del siglo XVII y los de las galerías de los edificios construidos por los franceses en la misma centuria es evidente.
La relación entre las tradiciones constructivas de origen francés, español y anglosajón también habría de modificar el tipo de casa urbana de dos plantas, las denominadas town houses. A fines del período de dominación española de La Luisiana se construyen en New Orleans casas con patio similares a sus homólogas de ciudades portuarias como las de La Habana, Santiago de Cuba, San Juan de Puerto Rico, La Guaira, Mérida, Cartagena de Indias y otras de la región. Casas caracterizadas por los típicos balcones y portales y el destaque de las portadas de ingreso. Es una casa de patio. Pero es un nuevo tipo casa de patio puesto que en su distribución espacial se funden elementos planimétricos de filiación francesa y anglosajona con los de origen hispánico (Ilus. 37, 38 y 39). En planta parece una casa hispánica con una entrada a modo de zaguán. Pero dicha entrada no es propiamente un zaguán sino un callejón por el que se accede directamente desde la calle al patio que elude un arrimo verdadero. La parte delantera de la casa, la de la habitación de los dueños, cuenta con los típicos salones «two parlor», introducidos por los franceses, espacios destinados a sala y saleta o sala y comedor comunicados por arcos triunfales o de mediopunto. La escalera de acceso a los pisos altos, dispuestos al modo típico de las viviendas georgianas, se encuentra a un costado de dichos salones y enfrentada a la misma se sitúa la puerta de acceso de la vivienda. En el martillo lateral del patio se encuentran los espacios para la servidumbre, independientes de la parte delantera destinada a los señores. La distribución en dos bloques rectangulares en el sentido de la profundidad es una de las versiones básicas de la casa urbana temprana de los Estados Unidos, pero en la casa de origen anglosajón y sus derivaciones norteamericanas el núcleo delantero no está configurado por los dos salones vinculados característicos de los franceses, ni las viviendas cuentan con el patio singular de los españoles. Casas como la construida en 1857 por el afamado

arquitecto neoclásico James Gallier constituyen verdaderos tesoros compartidos a los efectos de las culturas hispano-criolla, criolla-francesa y norteamericana.
El aporte norteamericano
Los cambios de la fisonomía de las viviendas están relacionados con la adopción de elementos derivados del neoclasicismo expresado éste en dos vertientes: la culta, de inspiración palladiana (Ilus. 40) que va a dar origen a los imponentes pórticos de las casas de vivienda de las plantaciones y moradas de alto rango de los barrios suburbanos y la tradicional expresada en la riquísima interpretación maderera de temas neoclásicos, propagada por la vía de textos y catálogos publicados por notables constructores norteamericanos y que otorgaran un especial sello de identidad a la arquitectura decimonónica norteamericana (Ilus. 41).
Los tipos nuevos
Los procesos descritos y las transformaciones que se generan a partir de los mismos afectan a la arquitectura de la región en diferente grado de intensidad. Los cambios se expresan simultáneamente en tres direcciones:
• La renovación de la arquitectura tradicional
• Los tipos nuevos
• La casa de madera
1) La renovación de la arquitectura tradicional
El primer cambio a considerar es la evidente renovación que experimenta la casa tradicional por influencias que no tienen que ver con la tradición constructiva española y, por el contrario, está relacionada con el impacto que en el Caribe ejerce lo francés, lo anglosajón y los hijos criollos de ambas incidencias, en particular, lo norteamericano, fenómeno que ejemplificaremos con el caso cubano, uno de los más completos y representativos de lo que tuvo lugar en el amplio territorio insular y continental vinculado al Caribe.
En la vivienda cubana del siglo XIX se introducen las pilastras de madera moldurada recuadrando los vanos, los redondeles de remate en los ángulos esquineros de los mismos, las puertas de cancela, los entablamentos de madera, los mediopuntos de persianas en abanico, las persianas «a la francesa» justamente denominadas en los documentos de la época «a la romana», en tanto es solución que surge en la Italia del Renacimiento (Ilus. 42). Nuestra casa también incorpora un elemento que habrá de tener gran repercusión: los mediopuntos de cristales —montados en armazón de madera y compuestos con cristales transparentes— usados en las viviendas inglesas y norteamericanas para la iluminación del hall de entrada lo que justifica la denominación de fanlights con que se distinguen. La casa cubana acogió el elemento pero sustituyó los


cristales transparentes por cristales de colores para dar lugar a una de las expresiones más peculiares de nuestra arquitectura (Ilus. 43). Es probable que el uso del color en los mediopuntos de cristales haya sido una innovación introducida por los constructores franceses. Y finalmente, hay un cambio funcional de enorme trascendencia relacionado con la reinterpretación de los salones «two parlor», en versiones de madera o en mampostería a la escala monumental de las residencias cubanas de gran porte de la primera mitad del siglo XIX
2) Los tipos nuevos
En los territorios más «caribes» del archipiélago de las Antillas, en ciudades como Ponce y San Germán, en Puerto Rico; Puerto Plata, en República Dominicana; o en Baracoa, Cuba, entre otras muchas, aparecen ejemplos que concilian la tradición de la casa de patio de filiación hispánica construida en arrimo sobre trazado ortogonal y el chalet de planta compacta de ascendencia anglosajona y francesa, del urbanismo ciudad-jardín. Estos tipos tan distintos en su concepción urbana y arquitectónica se funden en los ejemplos que en Ponce llaman, con toda propiedad, el «ponceño criollo».
Consisten en viviendas integradas por dos unidades independientes pero con una fachada común (Ilus. 44), en la que se antepone un corredor o balcón bajo, cubierto con techo adintelado, recuadrado con molduras corridas de madera que simulan cornisas. Todos los vanos de la fachada tienen la misma dimensión y se protegen con hojas de persianas. Las puertas abren hacia fuera como es común en la tradición constructiva anglosajona y, también, en la francesa. En casos, se rematan con mediopuntos de madera calada y aplantillada, con diseños inspirados en la reutilización de temas neogóticos que la arquitectura victoriana va a extender por toda la región.
La entrada se efectúa lateralmente, como es del gusto anglosajón, y conduce a un patiojardín. Las casas no se encuentran en arrimo y, cuando son de madera cosa frecuente, se elevan sobre pilotes para protegerse de la humedad. Por lo general están cubiertas con chapas de zinc, material que también se utiliza de otros modos. El balcón-corredor-portalbaranda, de ascendencia hispánica, está pasado por el tamiz angloamericano y francés, dando lugar a una nueva versión que vuelve a mezclarse de ese modo con la tradición hispano-criolla. Es un flujo y reflujo de aportes hispánicos, anglosajones y franceses, ya criollizados, que tiene lugar en tiempos diferentes, de lo que derivan nuevos modelos.
3) La casa de madera Los estudios sobre la casa de madera en los Estados Unidos son en extremo minuciosos. Existen clasificaciones tipológicas sumamente detalladas. Pero, de modo muy general, la casa de madera puede ser abordada según tres versiones dispositivas: la que tiene el lado mayor hacia la calle, vinculada con los antecedentes franco-hispánicos; la que

tiene un núcleo compacto central, rodeado por galerías y balcones, de evidente relación con los antecedentes anglo-hispánicos y, la que presenta el lado menor hacia la fachada, denominada «casa shotgun», que ha sido identificada como la versión norteamericana por excelencia y considerada como un aporte de los africanos34. Estas versiones, por su parte, se mezclan, dando origen a nuevas alternativas.
Lo realmente significativo del tipo es la ausencia del patio, la presencia de los portales y los muros de madera. Cuando las galerías se adosaron a las fachadas o rodearon un núcleo constructivo compacto surgió lo que se reconoce como la casa vernácula norteamericana. Al adquirir realces estilísticos neoclásicos y, sobre todo, eclécticos esta casa asume la presencia que identifica al cottage, chalet o villa característico de la región desde la segunda mitad del siglo XIX hasta bien avanzado el XX (Ilus. 44). Soluciones constructivas como el ballom frame facilitan su fabricación y transportación. Los catálogos propagan sus bondades. El nuevo tipo de casa chalet se apropia de los ensanches urbanos y las nuevas urbanizaciones; y se ofrece en versiones de rango y modestas. El chalet aportalado de madera es, por tanto, la expresión más cercana en el tiempo del mestizaje cultural que constituye uno de los fundamentos de la identidad regional del Caribe.
En resumen, desde temprano siglo XVI todos tuvimos que ver en la configuración de los tipos de vivienda «caribe», patrimonio doméstico que configura una región cultural definida por aportes de pueblos diferentes cuyos eslabones de evolución pertenecen a naciones distintas. Ello nos une por encima de cualquier diferencia y condiciona la necesidad de establecer estudios conjuntos para alcanzar el reconocimiento de sí que pretendemos, queremos y necesitamos.
Notas
1 En el presente trabajo se ofrecen ideas del libro en preparación La casa en el Caribe hispánico, estudio que contó con el auspicio de la fundación Guggenheim, quien otorgó a la autora un grant en 1995, y también con el de la fundación Paul Getty, quien en 2003 le concedió una estancia en The Getty Conservation Institute, en carácter de Scholar, para la ampliación de las investigaciones bibliográficas sobre el tema.
2 La Luisiana comprendía un inmenso territorio formado hoy por los actuales estados de Arkansas, Missouri, Iowa, Minnesota, Kansas, Nebraska, Colorado, Oregon, Dakotas, Wyoming, Montana, Idaho, Washington y Utah.
3 Enrique Marco Dorta, Arte en América y Filipinas (Madrid: Editorial Plus Ultra, 1958), 21.
4 Véase, Ovidio Guaita, On distant shores: Colonial Houses around the World (New York: The Monacelli Press, 1999).
5 Sobre el ideal hidalgo de la conquista de América, véase: José Luis Romero, Latinoamérica: las ciudades y las ideas (México: Siglo Veintiuno Editores, 1976).
6 Según Vicente Lampérez y Romea, aunque retomadas en 1527, son mucho más antiguas. Véase del autor citado Arquitectura civil española de los siglos I al XVIII (Madrid: Editorial Saturnino Calleja, 1922), vol. I, 166.
7 Una versión abreviada de las «Ordenanzas de Sevilla» me fue facilitada por la arquitecta Marta B. Silva, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. El texto completo de las mencionadas ordenanzas me fue facilitado por cortesía de José Carlos García Manzano y su esposa Noelia Tapia, fotocopiado del Archivo Municipal, Ayuntamiento de Sevilla, Área de Cultura. Las ordenanzas no fueron publicadas hasta 1632.
8 Marta B. Silva, «La vivienda a patios de origen hispánico y su difusión en Iberoamérica», ponencia presentada en el
35. St. Gemme Amoraux House, Ste. Geneviève County, Misouri, cortesía de Robert Myer.

36. Home Plantation, Luisiana.
37. Plantas baja y alta de la casa Gallier, 1132 Royal St., New Orleans, 1857. Library of Congress, Prints and Photographs Catalog, Historic American Building Survey, HABS LA., 36-NEWOR, 92.

III Congreso internacional de barroco iberoamericano, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, 8 al 12 de octubre de 2001.
9 Gonzalo Fernández de Oviedo distingue claramente entre el caney, vivienda circular utilizada por la mayoría de los pobladores aborígenes, y las dispuestas en forma rectangular usadas por los jefes de las tribus y asumidas por los cristianos. A ambos tipos los llama casas o bohíos, término que ha servido para identificar las viviendas vernáculas de Las Antillas. Véase: Real Academia de Historia, Historia general y natural de las Indias, Islas y Tierra-Firme del mar oceáno por el capitán Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, primer cronista del Nuevo Mundo, cotejada por D. José Amador de los Ríos (Madrid: Imprenta de la Real Academia de la Historia, 1853), vol. 1, 163-164.
10 «Escritura de 19 de abril de 1579 ante el escribano Juan Pérez Borroto», en María Teresa Rojas, Índice y extractos del Archivo de Protocolos de la Habana (1578-1585) (La Habana: Imprenta de Ucar, García y Cía, 1950), 86-88.
11 Leopoldo Torres Balbás, «Algunos aspectos de la casa hispanomusulmana: almacerías, algorfas y saledizos», en Crónica arqueológica de la España musulmana, Obra dispersa I Al-Andalus (Madrid: Instituto de España, 1981), 142-258.
12 Véase Lampérez, op. cit., vol. I., 199.
13 A finales del siglo XV y principios del XVI se generalizó en las casas señoriales de la España castellana —centro y sur de la Península— las ventanas de la planta superior situadas en el ángulo esquinero, abiertas y con una columnilla al centro, solución que según Fernando Gabriel Martín Rodríguez es una interpretación renacentista en piedra de modelos madereros provenientes de Flandes. Véase del citado autor: Arquitectura doméstica Canaria (Santa Cruz de Tenerife: Edición Interinsular Canaria, S.A., 1978), 102. En ejemplos de arquitectura popular de la Alsacia francesa también se aprecian curiosas soluciones madereras de ventanas miradores ubicadas en la esquina de la segunda planta de las viviendas, elementos que pudieran tener como fuente de inspiración las torres esquineras de los castillos. Véase: Jean Dollfus, Aspectos de la arquitectura popular en el mundo (Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A., 1955), 33.
14 Véase, Francisco Collantes de Terán y Luis Gómez Estern, Arquitectura civil sevillana (Jerez de la Frontera: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, 1984), 306.
15 Alberto R. Nicolini, «Conferencias», Magister de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo Latinoamericanos, Universidad Nacional de San Miguel de Tucumán, 1999.
16 Leopoldo Torres Balbas, «De algunas tradiciones hispanomusulmanas en la arquitectura popular española», en Al-Andalus, (Madrid: Instituto de España, 1947), vol. 2, 415-417.
17 Martín Rodríguez, op., cit., 105.
18 Ibid.
19 Se ha afirmado erróneamente que el balcón canario es antecedente del hispanoamericano. Tanto en un lugar como en el otro aparecen al mismo tiempo con similares características y procesos evolutivos.
20 Véase Rafael López Guzmán, Colección de documentos para la historia del arte en Granada. Siglo XVI (Granada: Universidad de Granada, 1993), 12.
21 Emilio Harth-Terré y Alberto Márquez Abanto, “Nota para una historia del balcón en Lima”, Separata de la Revista del Archivo Nacional del Perú, tomo XXIII, Entrega II (Lima: Librería e Imprenta Gil S.A, 1959), 14.
22 Idem.
23 Ibid, 9-10.
24 Para una síntesis de la formación de la vivienda véase el excelente libro de Norbert Schoenauer, 6.000 años de hábitat. De los poblados primitivos a la vivienda urbana en las culturas de oriente y occidente (Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1984).
25 La castellanización mudéjar de la Granada musulmana a partir de la toma de la ciudad en 1492 pudiera considerarse como la primera acción «colonial» que España ejerciera en los territorios adscritos a la Corona de Castilla a fines del siglo XV. Es el caso también de las Islas Canarias.
26 Véase, Edwin W. Palm, Los monumentos arquitectónicos de La Española (Santo Domingo: Editora de Santo Domingo, 1984).
27 Valdría la pena que dominicanos y cubanos abordáramos de conjunto el estudio de lo que es, sin dudas, un nuevo
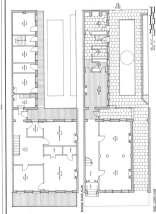
38. Gallier House, patio.
39.Gallier House, salones «Two Parlor».
40. Drayton Hall, 1765, South Caroline.





Página opuesta: 41. Casa tradicional de madera en Beaufort, South Caroline; 42. Fachada de la casa Malibrán, Trinidad. En esta página: 43. Mediopuntos de cristales de colores de la casa Álvarez Rebollar, Remedios.

44. Casa de la ciudad de Ponce, Puerto Rico.
45. Casa de madera, San Agustín de la Florida.

tipo planimétrico en la intención de esclarecer debidamente su origen e interpretación.
28 La bibliografía sobre los palacios mexicanos es muy extensa. Datos fundamentales pueden encontrarse en Luis Ortiz Macedo, Los palacios nobiliarios de la Nueva España (México: Seminario de Cultura Mexicana, 1994); y, Joaquín Berchez, Arquitectura mexicana de los siglos XVII y XVIII (Italia: Arte Novohispano, 1992).
29 Stanley C. Bond, Jr., «Tradition and Change in First Spanish Period (1565-1763) St. Augustine Architecture: A Search for Colonial Identity», Tesis para la opción del Doctorado, 1996. Impreso gentilmente entregado por Bond a la autora.
30 Véase Charles W. Arnade, “The Architecture of Spanish St. Augustine”, reprinted The Americas, vol. XVIII, no. 2 (October, 1961): 175-177.
31 En 1766 John Bartram afirmó: «Augustine, now, is a very ruinous condition to what it was when the Spaniards lived there. The soldiers have pulled down about half the town, for the sake of the timber, to burn. Most of the best houses stand yet, several of which are much altered by the English, who diver the chimney through the tops of the house roofs, and the sun begins to shine through glass, where before its light was admitted between the banister.» Véase, ibid, 173.
32 Véase Albert Manucy, The Houses of St. Augustine 1565-1821 (Gainesville: University Press of Florida, 1992).
33 Véase Jay Edwards, «Early Spanish Creole Vernacular Architecture in the New World and Its Legacy», Louisiana State University, s.f.; y también: «The Complex Origins of the American Domestic Piazza-Veranda-Gallery», Material Culture 21, no. 2 (1989): 3-57.
34 Véase Lloyd Vogt, New Orleans Houses: A House-Watcher’s Guide (Gretna: Pelican Publishing Company, 1992).
Bibliografía
Archivo Municipal, Ayuntamiento de Sevilla, área de Cultura. «Ordenanzas de Sevilla de 1527», reedición facsimilar. Sevilla, 1975.
Arnade, Charles W. “The Architecture of Spanish St. Augustine”. Reprinted The Americas XVIII, no. 2 (October, 1961): 175-177.
Berchez, Joaquín. Arquitectura mexicana de los siglos XVII y XVIII. Italia: Arte Novohispano, 1992. Bond, Stanley C.: «Tradition and Change in First Spanish Period (1565-1763) St. Augustine Architecture: A Search for Colonial Identity». Tesis de Doctorado, 1996.
Buiseret, David. Historic Architecture of the Caribbean. Kingston: Heinemann Educational Books, 1980. Collantes de Terán, Francisco y Luis Gómez Estern. Arquitectura civil sevillana. Jerez de la Frontera: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, 1984.
Dollfus, Jean. Aspectos de la arquitectura popular en el mundo. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, MCMLV. Edwards, Jay D. Louisianas Remarkable French Vernacular Architecture, 1700-1900. Baton Rouge: Louisiana State University, 1988.
___________. «Early Spanish Creole Vernacular Architecture in the New World and its Legacy». Louisiana State University, s.f.
___________. «The Complex Origins of the American Domestic Piazza-Veranda-Gallery». Material Culture 21, no. 2 (1989): 3-57. El mudéjar iberoamericano. Del Islam al Nuevo Mundo. Madrid: Lunwerg Editores S.A., 1995. García Santana, Alicia. Las primeras villas de Cuba. Fotografía de Julio Larramendi. Sevilla: Ediciones Polymita, 2008.
____________. Matanzas, la Atenas de Cuba. Fotografía de Julio Larramendi. Madrid: Ediciones Polymita, 2009.
____________. Trinidad de Cuba, un don del cielo. Fotografía de Julio Larramendi. Madrid: Ediciones Polymita, 2010.
____________. Urbanismo y arquitectura de la Habana Vieja, siglos XVI al XVIII. La Habana: Ediciones Boloña, 2010.
____________. Treinta maravillas del patrimonio arquitectónico cubano. Fotografía de Julio Larramendi. Madrid: Ediciones Polymita, 2012.
Guaita, Ovidio. On Distant Shores. Colonial Houses Around The World. New York: The Monacelli Press, 1999. Harth-Terré, Emilio y Alberto Márquez Abanto. “Nota para una historia del balcón en Lima”. Separata de la Revista del Archivo Nacional del Perú XXIII, Entrega II. Lima: Librería e Imprenta Gil S.A, 1959.

Herman, Bernard L. Town House: Architecture and Material Life in the Early American City, 1780-1830. Virginia: University of North Carolina Press, 2005.
Jopling, Carol F. Puerto Rican Houses in Sociohistorical Perspective. Knoxville: The University of Tennessee Press, 1992.
Lampérez y Romea, Vicente. Arquitectura civil española de los siglos I al XVIII. Vol. 1. Madrid: Editorial Saturnino Calleja, 1922.
López Guzmán, Rafael: Colección de documentos para la historia del arte en Granada: Siglo XVI. Granada: Universidad de Granada, 1993.
Manucy, Albert. The Houses of St. Augustine 1565-1821. Gainesville: University Press of Florida, 1992.
Marco Dorta, Enrique. Arte en América y Filipinas. Madrid: Editorial Plus Ultra, 1958.
Martín Rodríguez, Fernando Gabriel. Arquitectura doméstica Canaria. Santa Cruz de Tenerife: Edición Interinsular Canaria, 1978.
Nicolini, Alberto. «Conferencia». Magíster sobre Historia de la Arquitectura y el Urbanismo, Facultad de Arquitectura de Tucumán, Argentina. Edición 1988.
Noble, Allen G. Wood, Brick and Stone: The North American Settlement Landscape. Vol. 1, Houses. Amherst: The University Of Massachusetts Press, 1984.
Ortiz Macedo, Luis. Los palacios nobiliarios de la Nueva España. México: Seminario de Cultura Mexicana, 1994. Palm, Edwin W. Los monumentos arquitectónicos de La Española. Editora de Santo Domingo, Santo Domingo, 1984.
Prat Puig, Francisco. El prebarroco en Cuba: Una escuela criolla de arquitectura morisca. La Habana: Biblioteca Nacional José Martí, 1947.
Real Academia de la Historia. Historia general y natural de las Indias, Islas y Tierra-Firme del mar oceáno por el capitán Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, primer cronista del Nuevo Mundo, cotejada por D. José Amador de los Ríos. Vol. 1. Madrid: Imprenta de la Real Academia de la Historia, 1853.
Rojas, María Teresa. Índice y extractos del Archivo de Protocolos de la Habana (1578-1585). La Habana: Imprenta de Ucar, García y Cía, 1950.
Romero, José Luis. Latinoamérica: las ciudades y las ideas. México: Siglo Veintiuno Editores, 1976.
Schoenauer, Norbert. 6.000 años de hábitat: De los poblados primitivos a la vivienda urbana en las culturas de oriente y occidente. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1984.
Silva, Marta B. «La vivienda a patios de origen hispánico y su difusión en Iberoamérica». Ponencia presentada en el III Congreso internacional de barroco iberoamericano, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, 8 al 12 de octubre de 2001.
Torres Balbás Leopoldo. «De algunas tradiciones hispanomusulmanas en la arquitectura popular española», en AlAndalus. Vol. 2. Madrid: Instituto de España, 1947.
___________. «Algunos aspectos de la casa hispanomusulmana: almacerías, algorfas y saledizos». En Crónica arqueológica de la España musulmana, Obra dispersa I, Al-Andalus. Madrid: Instituto de España, 1981.
Viñuales, G. M., Ramón Gutiérrez, J. A. Maeder y A. R. Nicolini. Iberoamérica: Tradiciones, utopía y novedad cristiana. Madrid: Encuentro Ediciones, 1992.
Vogt, Lloyd. New Orleans Houses. A House-Watchers Guide. Gertna: Pelican Pusblishing Company, 1992.
Weiss, Joaquín E. La arquitectura colonial cubana. Prólogo Yolanda Wood. La Habana-Sevilla: Junta de AndalucíaEdiciones Letras Cubanas, 2002.
Federico Vegas
José Arís
Isaac Castañeda
José Horacio Marranzini
Alejandro Marranzini
Emilio Olivo
Rosa Julián
Oliver Olivo
Alex Martínez Suárez
Juan Emilio Pérez Morales
Yudelka Checo
José Horacio Marranzini
Alejandro Marranzini
Juan Emilio Pérez Morales
GVA Dominicana
Campagna Ricart & Asociados
Cómo construir una casa en las costas del Caribe
Fragmento literario que explora la idea de construir una casa para las costas del Caribe.
Analizando los históricos ensayos de Le Corbusier, Semper y Mies, el autor termina introduciendo la casa PirataFlor, construida en las playas de Cosón, en R.D., y que nace de un “espíritu de comprensión” de lo que es el Caribe.
PirataFlor, Cosón, Samaná
Interesante vivienda en las playas de Cosón, Samaná, que evita diferenciaciones entre arquitectura y paisaje, y se resuelve mediante tres elementos: dos cabañas que alojan las habitaciones, y una cubierta que cubre un área social de mínimo cerramiento.
WaterGardens, Arroyo Hondo
Proyecto residencial en Arroyo Hondo que conjuga la idea de una vivienda propia dentro de un complejo cerrado, con preciosas instalaciones comunes. Las villas manejan un interesante esquema volumétrico de 3 pisos y lenguaje puro, cubista y moderno.
Residencia Morel Finke, Santiago
Residencia en Santiago de los Caballeros de intención eco-sostenible, con un techo jardín, una piel perforada como cerramiento y generadora de su propia electricidad mediante paneles fotovoltaicos.
Museo Fernando Peña Defilló
Emplazado en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, el Museo se aloja en una antigua vivienda del siglo XVII cuidadosamente reacondicionada, con la menor intervención posible, para albergar este espacio cultural.
DMK Abogados
Edificio de carácter sobrio y pura volumetría, con una elegante y sutil presencia urbana, diseñado por Pérez Morales & Asoc. para albergar la firma DMK Abogados Central Law.
Bottega Fratelli
Restaurante con años de tradición, que renueva su imagen con un nuevo local. El diseño combina un estilo romántico y clásico, con un aire moderno y casual, destacando un acogedor patio exterior que busca recrear ambientes italianos.
Logroval XVI
Localizada en el exclusivo sector de Piantini, esta torre se caracteriza por su gran oferta de áreas sociales y de esparcimiento y por su interesante volumetría asimétrica.
Triatec Este / Triatec Sur
Dos proyectos residenciales de la firma Triatec ubicados en una misma parcela en el sector de Piantini y caracterizados por su elegancia y sobriedad compositiva, el confort de sus instalaciones y sus inmuebles de lujo y alta terminación.
Dúe
Proyecto compuesto por dos modernas torres de 16 niveles, donde cada unidad residencial goza de ventilación cruzada, amplias terrazas con vista a la ciudad y una funcional distribución de sus espacios interiores.
Ensayo Crítico
Federico Vegas
Dedicado a Isaac Castañeda y Maggie Miqueo, protagonistas de esta casa en el Caribe.
A veces pienso que los hombres que más influencia han tenido en nuestra arquitectura son Le Corbusier y Walt Disney. Esta recurrente impresión, más literaria que arquitectónica, comenzó a nacer el día que comparé las versiones sobre la muerte de estos dos genios.
Por años fue creciendo la leyenda urbana de que Disney, pocos minutos antes de morir, había sido introducido en una cámara y congelado como una res. Los gastos de semejante aparato se pagaban con las visitas de los turistas a los restos del padre de sus fantasías, convertido en una gélida momia a la que, cuando la ciencia avanzara lo suficiente, un cirujano podría sanar y resucitar.
El final de Le Corbusier representa el extremo de una absoluta austeridad. Sale desnudo de su pequeña cabaña de vacaciones en la Costa Azul y se adentra en el mar nadando más allá de sus fuerzas. Será encontrado muerto por unos pescadores.
El paso de los años ha ido quitándole peso tanto al cuento de la criogenización como al del suicidio y hoy predominan explicaciones más sencillas: Disney fue incinerado y Le Corbusier murió de un infarto. Aún con esta simplificación quedan las referencias del fuego y el agua para comparar el final de dos hombres que mueren con un año de diferencia y representan actitudes opuestas.
Le Corbusier tiene una visión de cómo se debe vivir e intenta imponerla al mundo, y la va a proyectar y promover con la mayor pureza, tan desnuda como le gustaba andar mientras pintaba, o como partió hacia su muerte desde aquella cabaña monacal. En sus propuestas, la historia de la ciudad se va convirtiendo en una suerte de geografía, pues lo urbano llega a resultarle un escenario tan geográfico como una colina, un río o la costa del mar.
Walt Disney plantea el mundo como una imitación de la historia del mundo, y esta representación acumulará referencias sin piedad ni pudor. Para Disney, tanto lo histórico como lo geográfico son recetarios de escenografías donde la naturaleza viene a ser una decoración que intenta ofrecer algo de realismo.
Al comparar estos dos puntos de vista sobre el mundo, el proyecto de la ville Radieuse que en 1933, con su promesa de luz del sol, aire fresco y zonas verdes para tres millones de habitantes, pretendía arrasar con buena parte del centro de París, viene a ser un parque temático con distintos méritos pero iguales perversiones que la omnívora y creciente fusión de Disneyworld.
Me he asomado a estos modelos tan determinantes en la forma de nuestras ciudades, para analizar el problema de hacer arquitectura en las costas del Caribe.
Izquierda: El «cabanon» de Le Corbusier en Cap-Martin. Derecha: Le Corbusier pintando en la casa de Eileen Gray, vecina a su cabaña.
Debajo: Propuesta de Le Corbusier de un plan urbano para Río de Janeiro, 1929; y Disneyworld, desfile de Navidad.




Conjunto hotelero en Punta Cana, República Dominicana.Conjunto hotelero en Bávaro, República Dominicana. Debajo: La cabaña caribe, según Gottfried Semper.
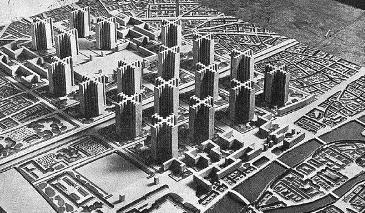

El tema no es fácil, pues se presta a espejismos e imposiciones. Por un lado está la oferta de una geografía que en la iconografía universal es presentada como una utopía. Alucinado por la belleza de las costas del oriente venezolano, Colón plantea que el mundo es «como una teta de mujer allí puesta» y que el Paraíso Terrenal se encontraba en las costas de Paria. Del otro lado tenemos el peso de una historia revuelta, confusa y, algo peor aún, aparentemente exigua.
La tesis de Disney es la referencia más tentadora al intentar hacer una arquitectura para el mundo de «el hombre en traje de baño», una especie de «Swimsuitworld» que parezca caribeño y esté rodeado de un paisajismo acorde con esta ilusión. Disney ha sido el más desaforado de los post-historicistas al asumir con descaro la ausencia de una relación auténtica con la naturaleza y la historia del lugar. Bajo el dogma cada vez más influyente de «parecer es ser», se han desarrollado grandes complejos en todas las costas del Caribe que imitan desde las viviendas de los taínos hasta el palacio del rey Christophe en Sans Soucy.
La visión de Le Corbusier, con su homenaje al recorrido del sol y el paso de las brisas, pareciera un asidero más seguro. Una de sus virtudes, cuyos efectos me preocupa, es la elegante arrogancia con que impone su lenguaje, una tendencia que puede llevar a su seguidores a olvidar que las costas del Caribe, incluso aquellas que están deshabitadas, sí tienen el respaldo de una historia propia y una manera ancestral de relacionarse con la naturaleza.
Se trata de una historia que comienza con los informes de un explorador que creía estar en otro sitio, donde todo «parece» y nada «es». Todavía en el siglo XVIII, el categórico Conde de Buffon escribe en su Historia Natural que América es un mundo joven y pantanoso, donde proliferan los insectos monstruosos, escasean los cuadrúpedos y los animales domésticos del Viejo Mundo se achican o se hacen estériles.
La palabra Caribe entra a formar parte del idioma español asociada a «una gente que tienen en todas las islas por muy feroces, las cuales comen gente humana». De esa misma fuente viene «caníbal», un término que se estrena en Europa en un ensayo de Montaigne, «Sobre los caníbales», escrito a finales del XVI, y que tendrá una gran influencia en Calibán, personaje deforme que aparece en La tempestad, la última obra de William Shakespeare.
No será fácil para la cultura del Caribe remontar las connotaciones de semejantes bautizos. Una interesante reivindicación la encontramos en el dibujo de Gottfried Semper sobre una vivienda caribeña. En 1851, Semper presentó en la «Gran Exhibición» de Londres un modelo de esta cabaña que definió como la primera



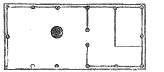
evidencia de la esencia tectónica de la arquitectura. No se trataba de una construcción imaginaria sino de un ejemplo real, vigente: …todos los elementos de la arquitectura clásica se encuentran en una forma de lo más original y diferenciada… el hogar como centro, una plataforma hecha en tierra y retenida por pilotes de madera, un techo sobre columnas, y esteras en todos los lados como paredes o cerramientos.
La otra herencia precolombina que se ha mantenido es la manera caribeña en que la arquitectura se relaciona con la naturaleza. La vivienda no solo se ubica ante el paisaje, el paisaje es arquitectura. Y no me refiero solo a una vivencia espiritual, pues esta integración tiene también que ver con lo funcional. La casa caribeña es el principal centro de refugio mientras una buena parte de las actividades se hacen en una gama espacial que va desde las sombras profundas bajo los árboles hasta los claros de pleno sol.
Según Albert Camus, una de las mayores injusticias es la del clima, pues no hay otro camino que adaptarse a sus rigores. En el Caribe, con un clima para muchos injustamente delicioso, es justo y necesario asimilar un regalo de los dioses tan fecundo y promisorio.
Casa frente a las playas de Cosón, República Dominicana. Dos cabañas alojan los dormitorios.
Área social entre los árboles. Casa frente a las playas de Cosón, República Dominicana.
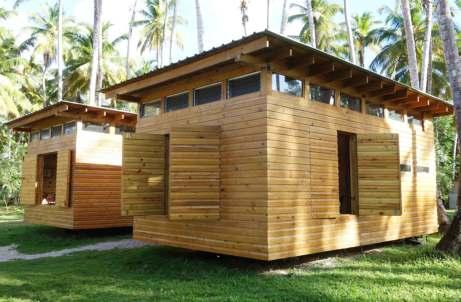

Pero no es fácil. El mismo Camus habla de geografías en las que es difícil «comprender lo que puede tener de esterilizante un exceso de bienes naturales». El arquitecto debe estudiar a fondo cómo interpretar y aprovechar estas felices circunstancias, y males tan terribles como el que los propios caribes llamaron «huracán».
Desde este espíritu de comprensión podemos adentrarnos en esta casa frente a las playas de Cosón en República Dominicana, totalmente alejada de las imitaciones de Disney y dedicada a utilizar con inteligencia y mesura las propuestas más sencillas de Le Corbusier.
Mediante dos cabañas semejantes a la del arquitecto en Cap-Martin, y una cubierta que cubre un área social sin más cerramientos que una pared para la cocina, se logra conformar una unidad que va incluso más allá de lo que debe ser una vivienda. Al llegar, sentimos estar en la fundación de una aldea que podría crecer, un sistema de ocupar el espacio absolutamente caribeño.
Le Corbusier solía decir de su cabaña: «Tengo un castillo en la Costa Azul que tiene 3,66 metros por 3,66 metros. La hice para mi mujer y es un lugar extravagante de confort y gentileza. Está ubicada en Roquebrune, sobre un sendero que llega casi al mar». Las dos cabañas en Cosón no intentan ser castillos sino dos recintos que dialogan como las casas vecinas de un pueblo. Una es la habitación de los padres, la otra la de los hijos
Tampoco existe una diferenciación entre la arquitectura y el paisajismo. Los tres elementos han sido colocados sin modificar un cocotal de troncos muy esbeltos. Los espacios descubiertos y circundantes son tan arquitectónicos como los tres elementos construidos, pues la apertura total del área social parece expandirse amablemente hasta las troncos de los cocos convertidos en columnas, que unas veces parecen galerías y otras pórticos que se adentran en el bosque y soportan una segunda cubierta más transparente.
La primera impresión que tuve del rectángulo abierto del área social me recordó la casa Farnsworth. Ahora, que he vuelto a ver las fotografías de la casa de Cosón para esta edición, encuentro que no me interesan tanto las coincidencias. La reflexión que está planteada no tiene que ver con la que esta versión caribeña tenga de imitación o inspiración con respecto a la Farnsworth, sino con su originalidad, o su capacidad de conectarse con los orígenes de aquella cabaña caribe cuyos diáfanos elementos tanto fascinaron a Gottfried Semper. Al contar con los refugios para la noche que ofrecen las dos cabañas, la plataforma del área social se libera de cerramientos, de separaciones entre el exterior y el interior, y nos asombra por su radicalidad.
Casa Farnsworth, en Plano, Illinois, Estados Unidos, diseñada por Mies van der Rohe (1946-1951).

Podríamos decir que esta casa propone una deconstrucción en el sentido más genuino y literario, pues crea un concepto «a partir de procesos históricos y acumulaciones metafóricas». Nada que ver con el deconstructivismo de arquitectos como Frank Gehry, con su «manipulación de las estructuras para distorsionar y dislocar algunos de los principios elementales de la arquitectura logrando una estimulante «impredecibilidad» y un «caos controlado».
Nada parte del caos en esta casa de Cosón. Su construcción se basa en relacionar elementos clásicos de diferente procedencia e intención. Quizás sí podamos calificar de imprevisible el que terminaran juntándose en las costas del Caribe una versión de la humilde cabaña que se cierra como un cubo de madera, donde Le Corbusier se retiraba los veranos a llevar una vida de asceta, como preparándose para su final desnudo en el mar, y el planteamiento semejante a la casa exquisitamente abierta que Mies van der Rohe diseñó en 1945 para Edith Farnsworth. Ambas viviendas están dedicadas al ocio, al retiro, y demuestran que la intimidad no depende de cerramientos ni la perjudican las aperturas.
Según otra leyenda urbana, Edith fue amante de Mies, aunque luego lo demandaría porque la casa había costado más que lo presupuestado. Si realmente amó a Mies, ha debido conocer mejor su obsesión por los detalles.
Mientras trataba de descifrar la ruta de las influencias, llegué a pensar que quizás Mies van der Rohe leyó los escritos de Semper y sus dibujos le sirvieron de inspiración para la casa de retiro que proyectó al sur de Chicago. Y luego, más de medio siglo más tarde, los cuatro elementos caribeños celebrados como la esencia de la arquitectura: «hogar, cerramiento, techo y plataforma», volvieron a aparecer en las costas de donde provenían. Esta vez en compañía del castillo que Le Corbusier siempre soñó.



José Arís / Isaac Castañeda



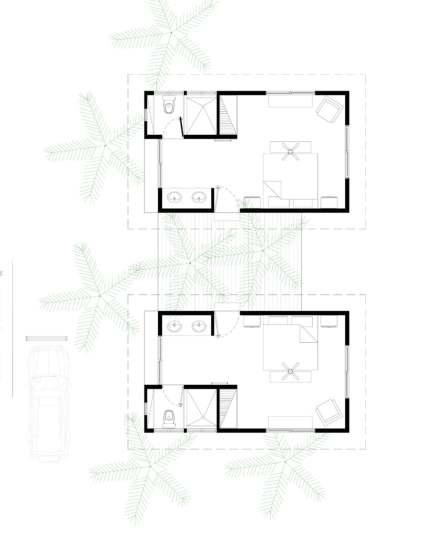
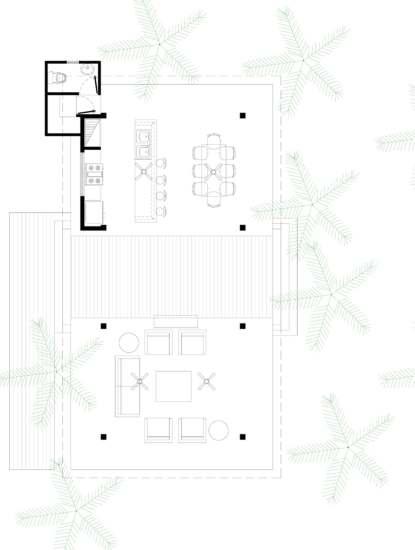
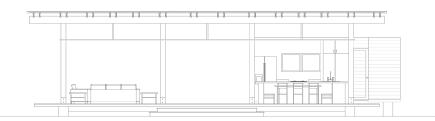
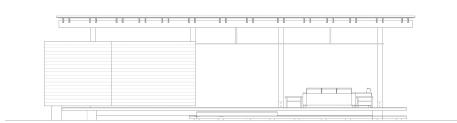
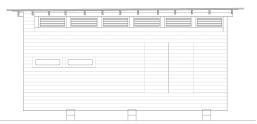
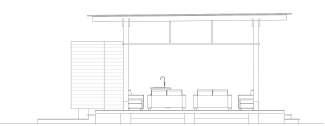
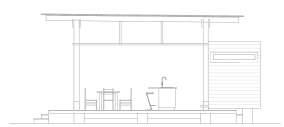

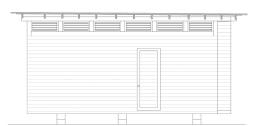




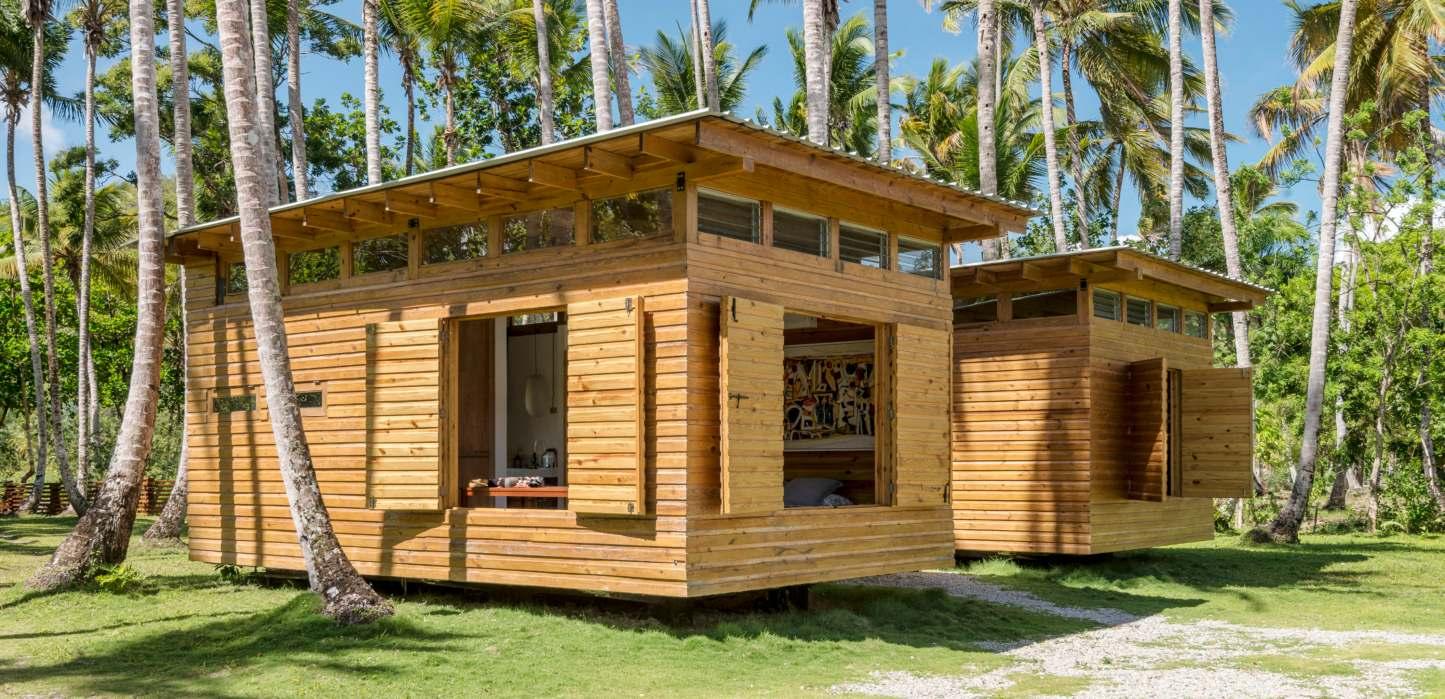







Proyecto
PirataFlor
Localización
Cosón, Samaná, RD
Año inicio / término obra
2012
Área total de construcción
193 m2
Área del solar / lote
3,000 m2
Diseño conceptual Isaac Castañeda
José Arís
Diseño arquitectónico
José Arís
Empresa
Ecoterra Group
Colaboradores
Arq. Juan Carlos Guzmán
Diseño estructural
Ing. Robert Santana
Diseño eléctrico
Ing. Rafael F. Concepción
Diseño sanitario
Arq. Niulvi Peña Guzmán
Diseño sistema de A/A
MP S.A.
Project manager
José Arís
Ecoterra Group
Supervisión
José Arís
Maestro de obras
Domingo Batista
Instalaciones eléctricas
Orlando Osoria
Instalaciones sanitarias
Lic. David Ferreras
Cerramiento vidrio
Ansa Industrial SRL
Ebanistería
Ecoterra Group
Mobiliario: Prototipo Mesa Sôr
Diseño Isaac Castañeda


Orbitarq / José Horacio Marranzini / Alejandro Marranzini
Ubicado en la calle El Retiro, en Arroyo Hondo, este exclusivo proyecto residencial conjuga la idea de una vivienda propia y particular, pero dentro de un complejo cerrado, con preciosas instalaciones comunes. WaterGardens está diseñado con la finalidad de ofrecer amplias, cómodas y lujosas residencias, con espacios abiertos comunes donde prima ante todo la seguridad. El proyecto cuenta con una única entrada con portón eléctrico, una pared perimetral doble altura y un sistema de vigilancia y control monitoreados por un circuito cerrado de cámaras y alarmas. Esta pared perimetral bordea el proyecto y marca su presencia en el entorno, con una vegetación en tarros y una cortina de agua.
El proyecto cuenta con 14 villas desarrolladas alrededor de un parque privado que encierra dos piscinas con cascada, un gazebo techado, gimnasio equipado, y un área de juego de niños. Las áreas comunes constituyen el centro del complejo rodeados por la vía circulatoria que da acceso a cada vivienda. Las viviendas se colocan de manera perpendicular a la calle o a 45 grados de inclinación en el caso de las esquinas.
Existen dos tipos de villas en WaterGardens, de 475 y de 800 metros cuadrados. El esquema planimétrico es similar en ambos modelos: las villas constan de tres niveles; en un primer nivel se ubican las áreas de servicio y las marquesinas, en un segundo nivel las áreas sociales y el patio, y en un tercer nivel las habitaciones. Las villas de 475 metros cuadrados, cuentan con 400 m2 de construcción y aproximadamente 75 m2 de patio propio, con 4 parqueos techados, dos cocinas, sala, comedor, estudio y terraza, y 4 habitaciones (con tres baños y dos walking-closets). Las villas de 800 metros cuadrados por su lado, cuentan con 650 m2 de construcción y aproximadamente 150 m2 de patio propio. Adicional a las áreas antes mencionadas estas villas poseen una marquesina para 6 vehículos, dos salones multiusos en el primer nivel, un patio con piscina, un ascensor para 4 personas, 4 habitaciones (todas con su baño y walking-closet) y un estar familiar en el tercer nivel. Todas las villas vienen equipadas con aires acondicionados de alta eficiencia, portón eléctrico en la marquesina, ascensor de comida, vertederos, y dos cocinas (una caliente en el primer nivel y una fría en el segundo).
En términos formales el proyecto en su conjunto maneja un lenguaje moderno, de formas puras y cúbicas, que combinan materiales tales como el hormigón en las paredes, el vidrio y el aluminio en las ventanas y el revestimiento cerámico que introduce el elemento de color en el proyecto. La composición de las distintas fachadas maneja un lenguaje similar, a pesar de los diferentes tamaños y diseños: en el primer nivel priman la puerta principal en madera y el portón de la marquesina en color blanco; en el segundo nivel destacan las mayores aperturas acristaladas, acompañadas de jardineras; y en el tercer nivel sobresale siempre un bloque revestido de cerámicas de colores grises y anaranjados.




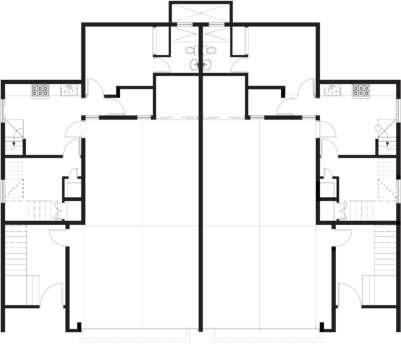
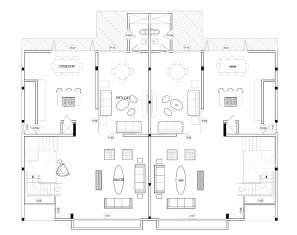
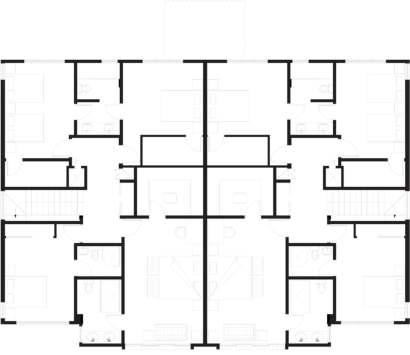
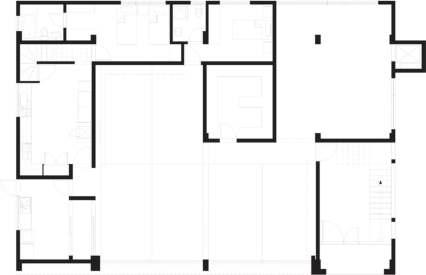

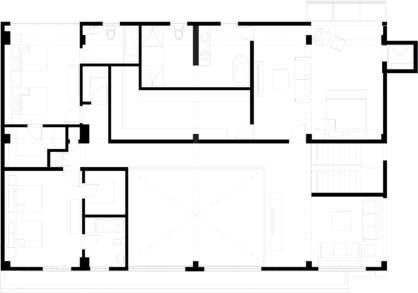
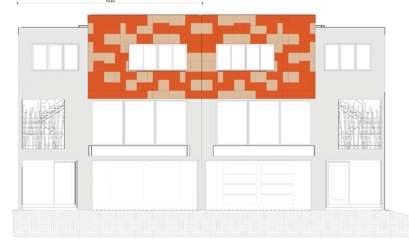



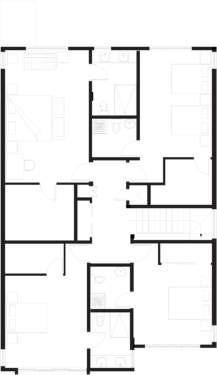













Proyecto
WaterGardens
Localización
Los Pinos, Arroyo Hondo
Santo Domingo, RD
Propietario
GA Los Pinos
Año inicio / término obra
2011 - 2014
Área total de construcción
7,500 m2
Área del solar / lote
6,000 m2
Diseño arquitectónico
Orbitarq
Arq. José Horacio Marranzini
Arq. Alejandro Marranzini
Colaboradores
Arq. Juan Luis Rodríguez
Arq. Antonio P. Haché
Arq. Lisette Pons
Arq. Laura Sosa
Arq. Yanelly Sánchez
Arq. Raluilsa Martínez
Arq. Jakob Brockmans
Diseño estructural
Ing. Rafael Rosario
Diseño eléctrico
INTECA Ing. Gustavo Alba
Diseño sanitario
Ing. German Álvarez
Diseño sistema de A/A
Ing. Camille Yaryura
Diseño interior / decoración
Orbitarq
Arq. Antonio P. Haché, Arq. Alejandro Marranzini
Diseño iluminación
Orbitarq
Diseño paisajístico y jardinería
Rosario Bordas de Schad
Contratista general
Constructora Vistana
Supervisión
Constructora Vistana / Orbitarq
Instalaciones eléctricas
INTECA Ing. Gustavo Alba
Instalaciones sanitarias
Ing. Germán Álvarez
Instalaciones A/A
Ing. Camille Yaryura
Luminarias
Luminatti
Spectro Lighting
Cerramiento vidrio, barandillas y herrería
Vicrisa
Revestimientos
Carabela
Marmotech


Emilio Olivo / Rosa Julián / Óliver Olivo
La pasión por la cocina y las artes culinarias de la familia Morel Finke fueron determinantes en el diseño de esta interesante residencia en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Asimismo, un parque que colinda con la residencia en la parte norte de la parcela, también sirvió de directriz de diseño, y los arquitectos orientan la casa hacia esta área verde. Así, las áreas sociales se ubican hacia el norte franco, mientras que las áreas de servicio se ubican al sur, siguiendo una planimetría en forma de «L».
En el primer nivel, hacia el sur, se ubicaron las áreas de servicio, lavadero y cocina caliente, mientras que, hacia el norte, se desarrollaron los espacios principales de la casa, todos ellos totalmente abiertos al jardín. Inmediatamente contiguo al acceso se ubica a la izquierda la cocina principal, totalmente abierta, seguida del comedor, y de forma perpendicular, la sala a manera de terraza, también abierta hacia el área de jardín. En un segundo nivel se encuentran las cuatro habitaciones, cada una de ellas con su baño y walking-closet. La cocina del primer nivel se convierte en una doble altura en el segundo nivel, con pasarelas que conducen al estar familiar ubicado encima del comedor.
Uno de los aspectos más interesantes de esta vivienda es que los techos se aprovechan para la siembra de vegetales, frutales y especias, creando tres áreas verdes bien diferenciadas. Asimismo, en este tercer nivel se incluye un área techada, con cocina y sala de estar a manera de terraza. En este techo, a su vez, se colocaron paneles fotovoltaicos que producen la energía que abastece la casa.
La intención de crear una arquitectura verde es reforzada por el manejo de las fachadas, que fomentan la apertura de la casa hacia el exterior mediante la utilización de una piel o muro perforado. Esta piel de color bronce permite la entrada de brisas e iluminación natural al interior de la vivienda; al mismo tiempo que permite mantener la privacidad desde el exterior sin limitar las vistas desde el interior.
Las volumetría de la casa maneja dos lenguajes bien diferenciados: un primer nivel recesado y totalmente abierto hacia el jardín; y un segundo nivel, más marcado, que cobra el protagonismo por su piel bronce y su voladizo en todo el contorno de la casa. El coronamiento vuelve a marcar la apertura de la vivienda, con el techo jardín y su terraza abierta.
La casa maneja una paleta cromática reducida y austera, que combina las paredes blancas, el hormigón gris visto y el color bronce de la piel. Los interiores combinan pisos pulidos en concreto, con pisos y barandillas en madera. Un detalle de color sumamente interesante lo constituye la puerta de entrada, que recrea la puerta tradicional de la casa vernácula dominicana, con ventanas de celosías a ambos lados y tragaluz con motivos florales.






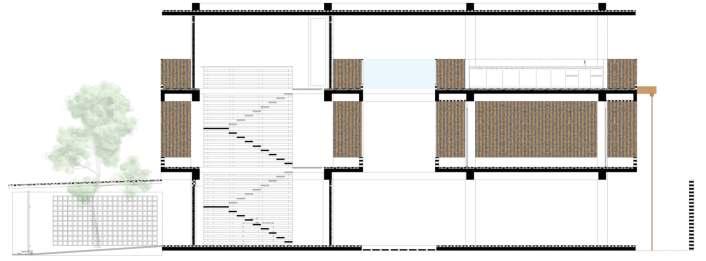
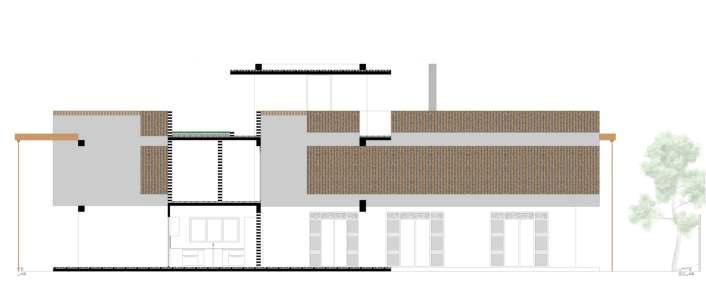
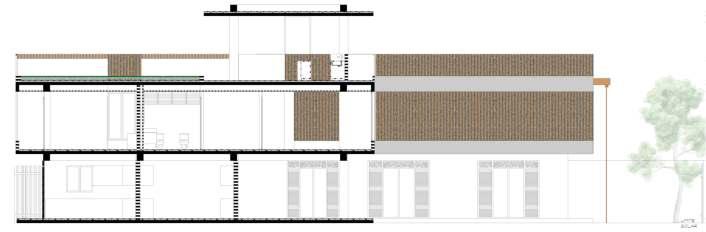
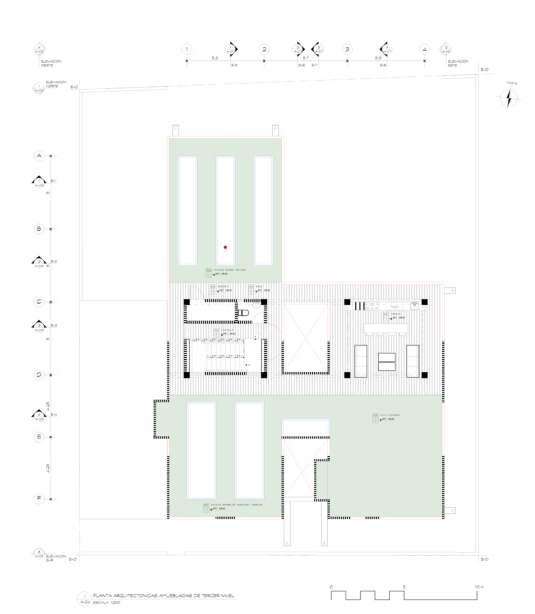
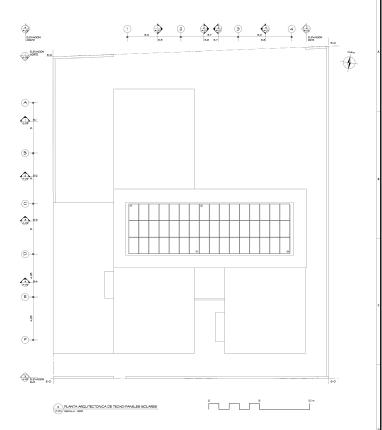











Proyecto
Residencia Morel Finke
Propietarios
Familia Morel Finke
Dirección
Calle Delio Gómez Ochoa # 7, Reparto Tito
Hernández, Santiago, RD
Año inicio - término de la obra
Marzo 2014 - marzo 2015
Área del solar
790 m2
Área total de construcción
580 m2
Empresa
Olivo Batista Arquitectos
Diseño arquitectónico
Arq. Emilio Olivo
Arq. Rosa Julián
Arq. Óliver Olivo
Colaboradores
Juan Raúl Ruiz Lauria
Laura Patricia Martínez
Diseño estructural
Ing. Joaquín Almánzar
Diseño eléctrico
Ing. Víctor Santos
Diseño sanitario
Ing. Edgarkis Crisóstomo
Diseño iluminación
Arq. Emilio Olivo
Diseño paisajístico
Arq. Otniel de Moya
Contratista general
Constructora Fernández Corona
Ing. Ariel Fernández
Ing. Gilberto Fernández
Arq. Lourdes Fernández
Ingeniero y arquitecto residente
Ing. Luis Enrique Rodríguez
Arq. Emilio Olivo
Arquitecto a cargo / supervisión
Arq. Emilio Olivo
Arq. Rosa Julián
Maestro de obras
Santos García
Instalaciones eléctricas
Itla
Energías renovables
Retecsa
Automatización
Francisco Reyes
Diseño de seguridad
Miguel Dina
Ventanas y puertas
Fachada
Herrería
Stalyn Castillo
Ebanistería
TM Y Ebanor
Terminaciones / pintura
Elvis
Alex Martínez Suárez, Estudio Forma


Alex Martínez Suárez, Estudio Forma
Texto: Alex Martínez Suárez / Marianne de Tolentino
Como toda creación de museo, y más si se trata de un museo de artista, el Museo Fernando Peña Defilló responde a un sueño que se ha convertido en una realidad. Lo consideramos no solamente un acontecimiento, sino un compromiso con el arte y la cultura: es una institución acogedora, que quiere compartir así la obra de un maestro de la pintura nacional, que anhela integrar la mirada del público, de los públicos, a la historia del arte dominicano, cristalizada en uno de sus creadores cimeros, Fernando «Papo» Peña Defilló.
El museo, desde sus fachadas esquineras y su color cálido, lejos de intimidar, infunde la confianza, el deseo de ver y de entrar. Es más, lo podríamos valorar como una metáfora de lo que expresa Fernando Peña Defilló: «No siento orgullo desmedido ni pretensión de grandeza alguna porque lleve mi nombre —la vanidad no ha sido nunca uno de mis defectos—, pero sí una gran tranquilidad y paz interior de saber en vida que mi legado artístico no quedará disperso ni encerrado en colecciones privadas, solo accesible a quienes lo posean y sus amistades». Mucha quietud, mucho sentimiento se respiran desde estos muros, con un contenido deleitable y aleccionador: tanto el edificio como la muestra, tanto la concepción como la presentación y la información impecable se suman para conferir una identidad visual ejemplar al museo desde su apertura.
Esta institución tiene un carácter patrimonial por excelencia, a partir de la colección de la Fundación Fernando Peña Defilló, atesorada por la familia del artista que le profesa intensa devoción. Es un cuantioso fondo de más de 250 obras, ejecutadas en distintos períodos, cuidadas con amor e inteligencia: el museo permitirá irlas descubriendo, al compás de tres exposiciones temáticas al año y de actividades mensuales de animación.
Su arquitectura
Emplazado en un entorno privilegiado de la Ciudad Colonial de Santo Domingo y de acceso inmediato, el Museo Fernando Peña Defilló se aloja en una antigua vivienda del siglo XVII ubicada frente a la iglesia Regina Angelorum y al antiguo monasterio de Santa Catalina de Siena (de las monjas dominicas).
Para su uso actual, este inmueble ha sido cuidadosamente reacondicionado con el mayor respeto al patrimonio monumental que alberga. Pese a que ha sufrido numerosas modificaciones a lo largo de su existencia, aún conserva su conformación espacial original: dos crujías paralelas a la calle Padre Billini y un martillo que da a la calle José Reyes, que conforman un pequeño patio que articula un anexo posterior con una terraza-mirador en un segundo nivel.
Este nuevo espacio cultural consta de tres salas de exposición contiguas cuyos interiores fueron acondicionados con la menor intervención posible: se conservaron los pisos de mosaicos hidráulicos existentes (tipo alfombra); se colocó una iluminación adecuada y se instaló un sistema especializado de rieles para exhibir las obras en las paredes.
Todos los espacios del museo se utilizan para alojar obras de la colección familiar de «Papo». Las salas fluyen alrededor de un patio que, con un cálido ambiente, conecta en la parte posterior con una sala de consulta, que contiene bibliografía sobre el artista, documentos necesarios para apreciar su obra, y numerosas publicaciones de arte y cultura en general.
La exposición inaugural
En la obra de Fernando Peña Defilló, la dominicanidad propicia una ficción creadora de estética propia, concentra el fervor y la memoria personal, alude a una auténtica realidad y a raíces sin estereotipos. De título sencillo y explícito, «Obras de hoy», como primera exposición, propone telas muy recientes, la última fue pintada en el mes de marzo…
Ciertamente, para comenzar, se imponía ese viaje pictórico a Jarabacoa, donde Papo se siente feliz y comunica esta felicidad: él nos ofrenda, según los llama, «paisajes del interior», interior del país, pero sobre todo interior del sentimiento y el alma, una pintura muy contemporánea… Si reconocemos esta abstracción lírica —que implica la maestría figurativa— se nos revela un nuevo visionario, un paisajismo cósmico diferente, una exploración real-maravillosa del color.
Tenemos por delante a un Turner dominicano, con la transparencia de la atmósfera, la simplificación de los planos, la infinitud del espacio, con efectos aéreos y vaporosos, y a la vez consistentes. Hay cielo, tierra, agua, sin embargo el autor está claro: no encontramos aquí una representación, sino una interiorización de los espectáculos vividos, una referencia necesaria a la naturaleza que le rodea. Íntima e inmensa.
Y hay la aventura de la luz, omnipresente, fenómeno óptico y cinético, pero espiritual al mismo tiempo; sí, tal vez más espiritual pues vibra una iluminación, aguda y difusa, mítica y mística, en fin una profesión de Fe. Es la proeza del génesis, de ilimitado esplendor, fascinante y apasionada hasta el vértigo. Miramos y volvemos a mirar: Fernando Peña Defilló ha redefinido lo bello en su pintura.







Proyecto
Museo Fernando Peña Defilló
Ubicación
Calle Padre Billini 251, esq. José Reyes, Ciudad Colonial, Santo Domingo, RD
Cliente
Fundación Fernando Peña Defilló
Año de construcción
2014-2015
Diseño arquitectónico, coordinación general y museografía
Alex Martínez Suárez, M.Arch.
Colaboradores
Arq. Sarah Gómez
Arq. Vivian Mateo
Construcción
Ing. Rudescindo Valenzuela
ARA Diseño y Construcción
Curaduría
Marianne de Tolentino
Pisos y revestimientos
Aguayo
Carabela
Diseño de iluminación arquitectónica
Spectro Lighting
Luminarias
Spectro Lighting
Casa Alfarera
Ingeniería eléctrica
Rafael Jesurum
Paisajismo
José Then
Audio y tecnología
Daniel Guerrero
Sistema de seguridad
Heavy Weight Security Systems


Juan Emilio Pérez Morales
El nuevo edificio diseñado para alojar la firma DMK Abogados, está localizado en la calle Max Henríquez Ureña, en el Polígono Central de la ciudad de Santo Domingo. El proyecto ocupa una parcela de 1,364.22 metros cuadrados, con un área de construcción de 1,045 metros cuadrados repartidos en dos niveles, con un nivel soterrado de parqueos.
En el primer nivel, el área de superficie construida se concentra en la parte este del solar, dando paso al oeste, a la vía de acceso vehicular. Entre esta vía y el edificio se localiza un jardín central a manera de patio interior donde se encuentra la escalera que da acceso al segundo nivel. En la primera planta se localizan el área de recepción y la sala de espera, 5 oficinas para abogados y una para la administración, un salón de reuniones, comedor, kitchenet y áreas de servicio. El área de recepción posee una doble altura que realza el espacio y le imprime mayor carácter al acceso del proyecto.
En el segundo nivel, el jardín interior es una pieza clave en la distribución planimétrica. Localizado en el centro mismo de la planta, el patio interior se convierte en una caja de cristal a doble altura que ilumina todo el interior gracias al tragaluz en su losa superior. Un pasillo perimetral alrededor del mismo permite el acceso a las distintas áreas, que incluyen 7 oficinas de abogados más las oficinas del abogado principal y del asociado, dos salones de reuniones, áreas de archivo y depósito, cocina, y baños.
En su conjunto, la propuesta formal de este edificio se reviste de un carácter sobrio, de elegante y sutil presencia urbana. Su estética se basa en la pureza de su volumetría, combinando la transparencia de los cristales y la crudeza del hormigón visto. En su concepción volumétrica nos recuerda la famosa Villa Savoye de Le Corbusier, con los pilotis que asoman en el primer nivel y el perfecto paralelepípedo suspendido en voladizo en el segundo nivel. Sin embargo, el proyecto DMK Abogados favorece la transparencia y la iluminación abriendo su fachada con amplios ventanales de piso a techo que inundan de luz sus interiores. Estos ventanales junto al patio interior permiten la iluminación natural de todas las oficinas y la integración interior-exterior.
En los interiores, las divisiones espaciales se trabajan en tres materiales distintos: el vidrio (de piso a techo), la madera (en paneles achapados de madera preciosa), y el hormigón visto. En el área abierta del primer nivel se combina el hormigón visto del área vehicular, con el muro de piedra del patio interior y la escalera de estructura metálica con peldaños de cristal. En todos los interiores sobresale el color rojo del mobiliario, que aporta calidez y colorido a los espacios arquitectónicos más bien monocromáticos y minimalistas. Cabe destacar el gran sillón rojo y curvo de la recepción, cuyas líneas orgánicas contrasta con la ortogonalidad imperante en el edificio.


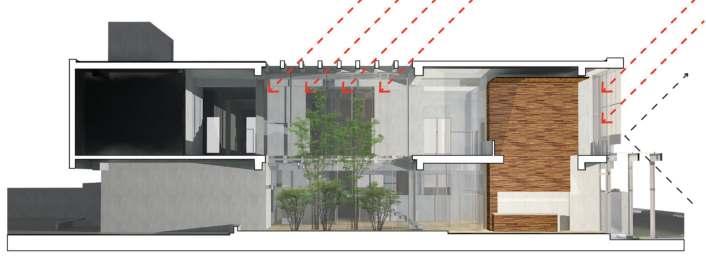

arquitectónica 1er nivel
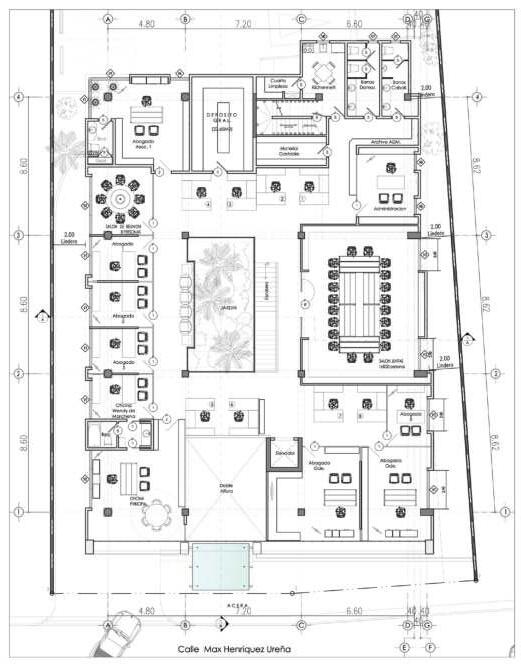
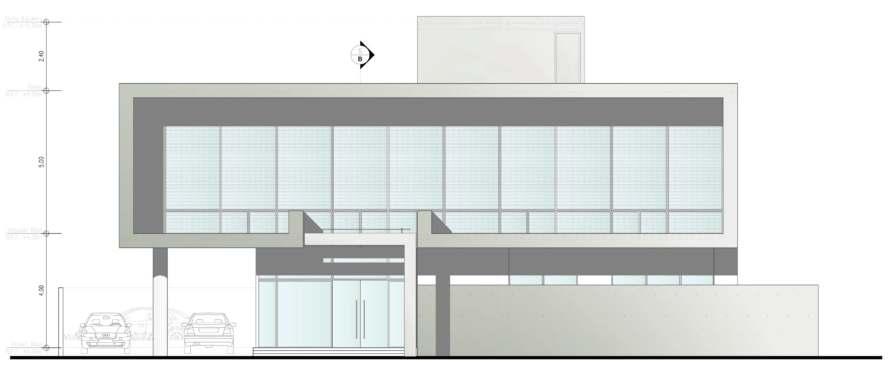








Proyecto
DMK Abogados Central Law
Localización
Calle Max Henríquez Ureña, Santo Domingo Propietario
Langedale Enterprices INC.
Superficie del solar / construcción
1,364.22 m2 / 1,045.00 m2
Año inicio / término obra
Febrero 2014 / Febrero 2015
Diseño arquitectónico
Arq. Juan Emilio Pérez Morales
Empresa
Arq. Pérez Morales & Asociados S.R.L.
Colaboradores
Arq. Huáscar Coronado / Arq. Javier Pérez
Arq. Wascar Pujors
Diseño estructural
Ing. Reginal García
Diseño eléctrico
Ing. Guillermo Santoni
Diseño sanitario
Arq. Carmen Reyes
Diseño sistema de A/A
ANSO S.R.L.
Diseño de interiores y paisajístico
Dis. Maggy Matos
Diseño iluminación / Ins. eléctricas
Ing. César Alcántara
Instalaciones sanitarias
Piccini Services S.R.L. / Ing. José Piccini
Instalaciones A/A / Suministro A/A
Ing. Andis Hiraldo / MPG & Asociados
Contratista general
Perco S.R.L. / Ing. José Pereyra Córdova
Supervisión
ROFIASI S.R.L. / Ing. Fernando García
Ing. Héctor Luis Rodríguez
Maestro de obras
Félix De León
Estructuras metálicas
Talleres Nanin
Materiales de construcción
Hormigones del Caribe / Setec
Materiales eléctricos
Elías Electric
Luminarias
Luminnatti
Cerramiento, vidrio y barandillas
VAC Technoglass
Ebanistería
Kitchen & Closets Ideas / Yordy Mateo
Cortinas y telas
Pedro José Suárez
Revestimientos
Cerámica Decoraciones / Diseño Español
Terminaciones / pintura
Aplitec
Impermeabilización
Perinter-Fibertite
Mobiliario
Ergotec / Caribbean International Distrito
Jardinería
Manuel Alexis Sánchez
Sistemas de seguridad
Felipe Sánchez / CV Securities


Yudelka Checo, Altri Tempi Proyectos
Bottega Fratelli constituye el resultado final de la renovación de un restaurante con años de tradición, que implicó no sólo un nuevo espacio físico sino también un nuevo nombre. Al ser un restaurante familiar ya establecido, con años de experiencia, el cliente sabía de antemano el ambiente que quería lograr en esta nueva etapa. El requerimiento implicaba combinar un estilo romántico y clásico, con un estilo más moderno y casual.
El restaurante consta de dos ambientes diferenciados, un área de mesas y de bar en el interior, y otra área de mesa y de bar en la terraza exterior. En ambos espacios se buscó evocar, por medio de los materiales, las luminarias y el mobiliario, un ambiente tradicional italiano. El mármol, es el material protagónico, utilizado en diversas tonalidades en la entrada, el área de bar y en los baños. Asimismo, se utiliza la madera apanelada, en todos los pisos interiores.
En el salón central impera el color dorado. El techo nos transporta a los lofts de Nueva York de los años 50, con los paneles de metal, estilo Brooklyn Tin Una lámpara Botti se impone con sus tonalidades doradas. Las luminarias forman parte primordial del diseño de interiores, y van variando según el ambiente requerido en cada espacio, siempre aportando un toque de modernidad. También se utilizan espejos en tonos bronce para dar amplitud a los espacios.
La terraza constituye el corazón de Bottega Fratelli y busca recrear, en versión moderna, los tradicionales patios italianos. El elemento central es el horno de leña, localizado en el área del bar, y rodeado de materiales como el barro, el granito apomasado, y los porcelanatos simulando piedra serena. La madera de acacia en los pergolados concede un toque cálido al ambiente que, unido a los muros de ladrillo y la vegetación cuidadosamente escogida, crean un espacio acogedor, abierto y casual.
La fachada del local, antiguamente una casa moderna del sector, se mantiene sencilla, de líneas puras y paredes blancas. En la pared que da al área del parqueo, se crea un jardín vertical utilizando madera reciclada y vegetación abundante. Este jardín vertical de carácter rústico es la contrapartida perfecta para la austeridad y sobriedad del área de acceso, con sus muros blancos y el elegante enmarcado negro de puertas y ventanas.

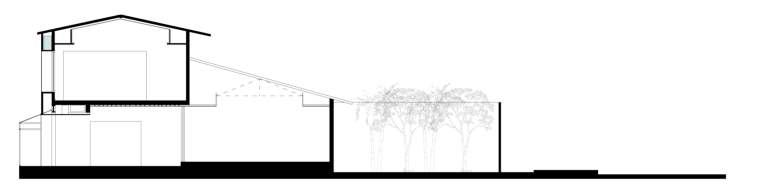
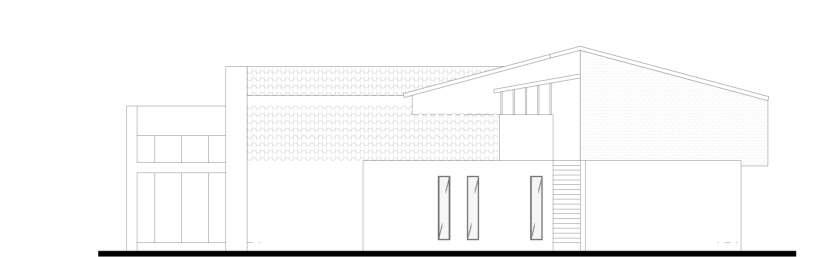
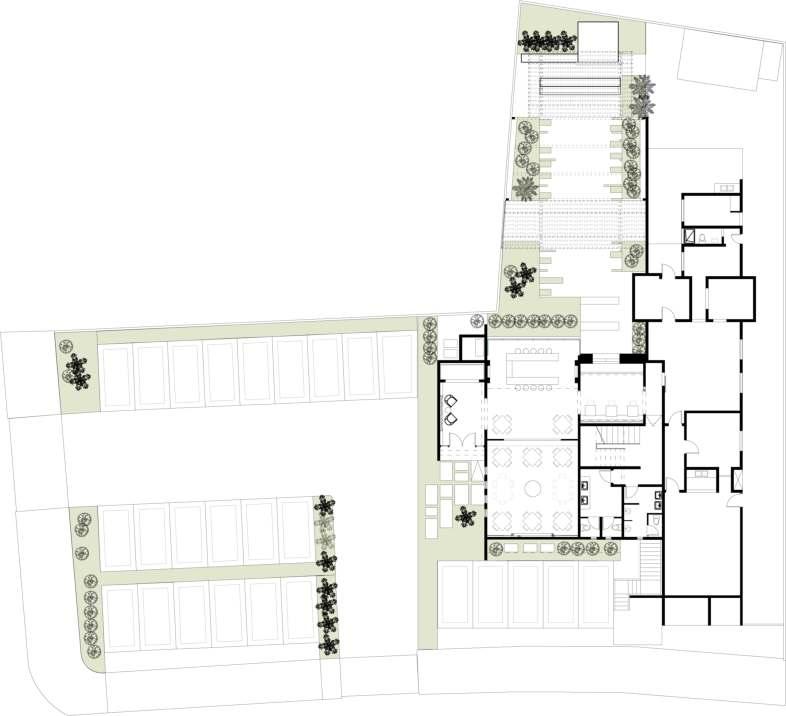
Planta arquitectónica 1er nivel

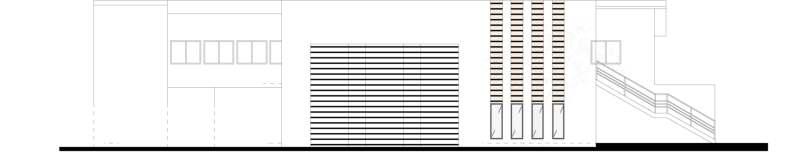
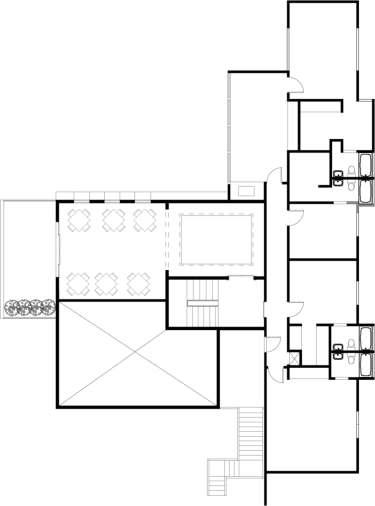
arquitectónica 2do nivel
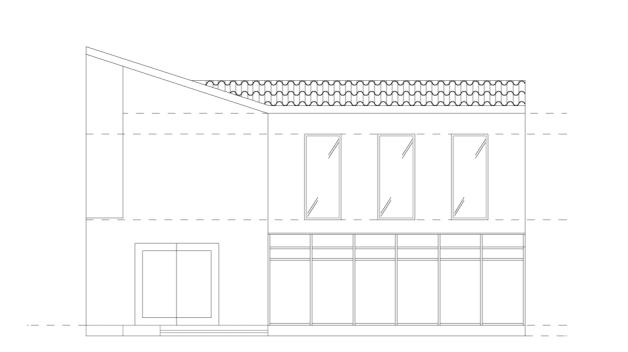
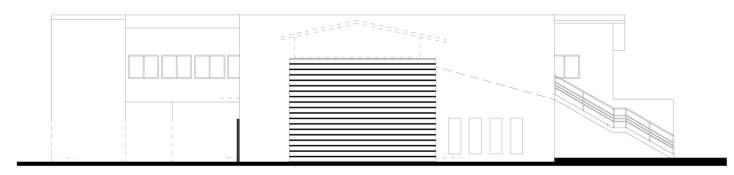











Proyecto
Bottega Fratelli
Localización
Calle José Amado Soler esquina Pablo Casals, Serrallés, Santo Domingo, RD
Propietario
Señores Bonarelli
MITRE / BONACAM / GABO S.R.L.
Año inicio / término obra 2014
Superficie de construcción
1,200 m2 / 400 m2 de parqueo
Superficie del solar
1,800 m2
Diseño arquitectónico
Arq. Yudelka Checo
Empresa
Altri Tempi Proyectos
Colaboradores
Arq. Carolina Pujols
Arq. Marina Silverio
Arq. Manuel Rodríguez
Arq. Alessandro Zanchi
Arq. Dario Calligaris
Diseño estructural y sanitario
Ing. Amín Canaan
Diseño e instalaciones eléctricas
EDELCA / Ing. Carlos Manuel Montás
Diseño sistema de A/A
Ing. Amin Canaan
Diseño interior y paisajístico
Arq. Yudelka Checo
Diseño de iluminación
Arq. Yudelka Checo
Contratista general / Supervisión
Ing. Amin Canaan
Maestro de obras
Victor Núñez Correa
Estructuras metálicas y herrería
Ing. Ramón Ureña
Luminarias
Luminatti / Lux Gallery
Cerramiento vidrio
Gerardo Zavarc / INOX
Ebanistería
Domingo Toca
Luis Pujols
José Luis Eduardo
Herraje
Todo Herrajes
Revestimientos / pisos
Italtop
Marmotech
Nicola
Accesorios de baños y cocina
Baccesory
Mobiliario
Altri Tempi
Cortinas y telas
Cortinaje by Angel Cabrera
Tissage

Orbitarq / José Horacio Marranzini / Alejandro Marranzini


Orbitarq / José Horacio Marranzini / Alejandro Marranzini
La Torre Logroval XVI es un proyecto residencial ubicado en el Polígono Central de la ciudad de Santo Domingo, en el sector de Piantini. Está ubicado en un solar de 3,053 metros cuadrados rodeado por tres calles perimetrales, la José Amado Soler al norte, la Manuel de Jesús Troncoso al oeste y la calle Proyecto al este. Logroval XVI está compuesto por 2 niveles de parqueo, 2 niveles de áreas sociales, ocio y esparcimiento, y 2 torres de apartamentos con un total de 31 unidades residenciales. Todo ello está conectado mediante dos núcleos de circulación vertical (cada uno con dos ascensores, un montacarga y una escalera de servicio) más dos escaleras de emergencia en la parte posterior.
En el primer nivel se ubican dos áreas de recepción, cada una con su acceso independiente y su núcleo se circulación vertical. En este mismo nivel se encuentran los parqueos de visitantes, parqueos de apartamentos y las áreas de servicio en general: planta eléctrica, depósito, sala de choferes con baño, depósito de basura, entre otros. El segundo nivel también está destinado para parqueos y se accede mediante una rampa vehicular desde la calle Proyecto.
Una de las características que distingue la torre Logroval XVI es la gran oferta de áreas sociales y de esparcimiento que brinda a sus inquilinos, con más de 3,000 metros cuadrados destinados a espacios recreativos. En el tercer nivel de la torre se localizan una pista de jogging de aproximadamente 200 metros lineales ininterrumpidos, un salón multiuso con terraza, cocina y zona de catering para eventos, un salón de juegos, un área de BBQ, una cancha de squash, una piscina, y sus respectivos vestidores y baños. Por su parte, el mezannine sobre este tercer nivel incluye el gimnasio totalmente equipado, un área de Spa con cabinas de masaje y sauna, área de lockers, baños y oficinas administrativas. El área del mezannine recesa hacia la parte posterior de la parcela, dejando las áreas de terraza y de piscina con una gran doble altura, que permite una rica iluminación y ventilación natural. La torre incluye también un área de azotea de uso común en el nivel 17 de la torre 2, donde se incluye un área techada con amplia terraza que posee una espectacular vista hacia el centro urbano de la ciudad de Santo Domingo.
A partir del cuarto nivel se levantan las dos torres de apartamentos. Del nivel 4 al nivel 7 se desarrollan 16 apartamentos, dos por cada torre para un total de 4 apartamentos por piso. Estos apartamentos oscilan entre 356 y 464 metros cuadrados, cada uno con tres habitaciones. Desde el octavo nivel en adelante los apartamentos son más amplios, pues se desarrolla un apartamento por torre. Estos apartamentos o penthouses cuentan con 4 habitaciones y sus áreas varían entre 552 y 818 metros cuadrados, distribuidos en 1 ó 2 niveles de altura.
La composición volumétrica del proyecto logra armonizar las distintas partes, logrando una correcta interacción entre ellas. El complejo programa de áreas de este proyecto desarrolla plantas distintas para cada nivel, diversidad que se refleja en las fachadas y en la volumetría del conjunto. En términos volumétricos, las dos torres, aunque unidas, adquieren identidad propia al elevarse parcialmente separadas a partir del cuarto nivel. Esta diferenciación se acentúa en los últimos niveles ya que la torre 1 sólo se eleva hasta el nivel 14 mientras que la torre 2 sigue hasta el nivel 17. Esto permite un interesante juego volumétrico, que es acentuado por el receso de ambas torres a partir del nivel 8. La inserción de terraza, balcones, huecos y doble alturas en ciertos puntos estratégicos crea cierto ritmo asimétrico que rompe un poco con la uniformidad de las aperturas. El manejo del color se limita al blanco con detalles azules, y debe ser enriquecido en el futuro cercano por el verdor de la jardinería contemplada en el diseño del proyecto.


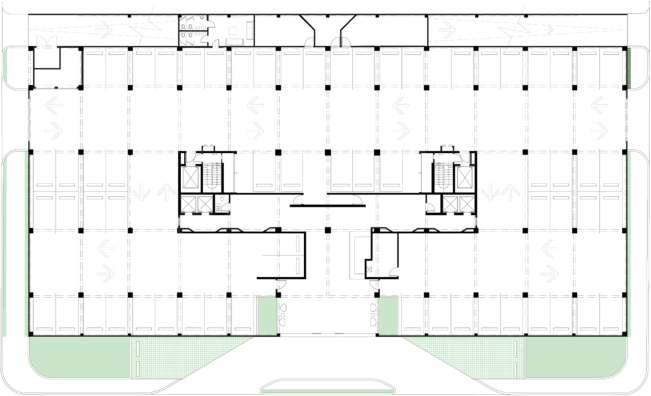
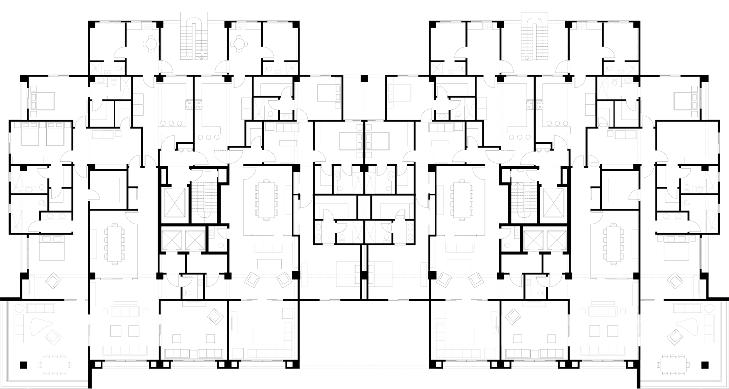
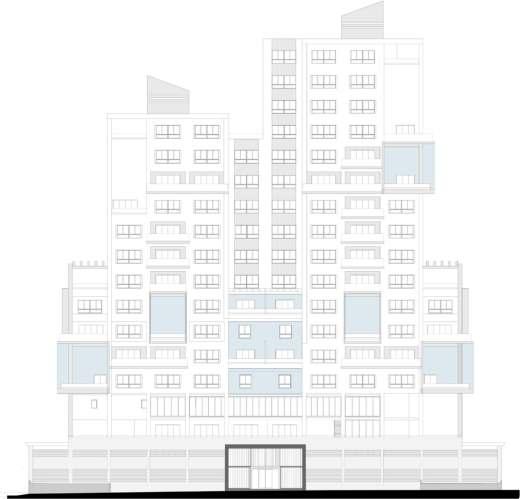
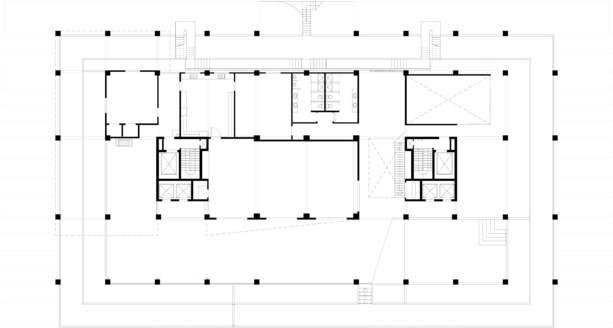
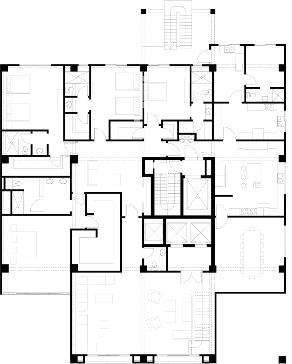
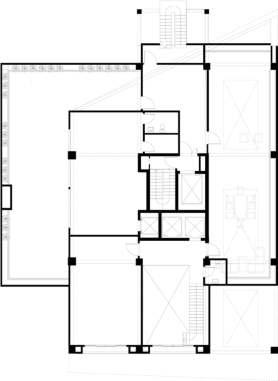















Proyecto
Logroval XVI
Localización
Paintini – Santo Domingo, RD
Propietario
Promotora de Negocios, SRL
Año inicio / término obra
2011 - 2015
Área total de construcción
25,000 m2
Área del solar / lote
3,053.00 m2
Diseño arquitectónico
Orbitarq
Arq. José Horacio Marranzini
Arq. Alejandro Marranzini
Colaboradores
Arq. Ricardo Sánchez
Arq. Antonio P. Haché
Arq. Lisette Pons
Arq. Mariví Perdomo
Arq. Laura Sosa
Arq. Jakob Brockmans
Diseño estructural
Ing. Luis Abbott
Diseño eléctrico
INTECA Ing. Gustavo Alba
Diseño sanitario
IPROCON Ing. Edwin Ramírez
Diseño sistema de A/A
IPROCON Ing. Edwin Ramírez
Diseño interior / decoración Orbitarq
Arq. Antonio P. Haché
Arq. Alejandro Marranzini
Diseño iluminación
Orbitarq
Diseño paisajístico
Rosario Bordas de Schad
Contratista general
Constructora Logroval
Supervisión
Constructora Logroval / Orbitarq
Luminarias
Luminatti, Airis Soluciones LED
Cerramiento vidrio
Benito Sistemas Arquitectura Noble
Barandillas / herrería
Facchada
Revestimientos
Carabela / Marmotech
Terminaciones / pintura
Haché / Antonio P. Haché & Co
Jardinería
Rosario Bordas de Schad



Juan Emilio Pérez Morales
Estos dos proyectos residenciales de la firma Triatec se encuentran ubicados en una misma parcela en el sector de Piantini de la ciudad de Santo Domingo. La torre Triatec Este da su frente a la calle Dolmen, mientras que la torre Triatec Sur se ubica entre las calles Manuel de Jesús Troncoso y José Amado Soler, siendo accesible a través de esta última. Ambos proyectos se caracterizan por su elegancia compositiva, el confort de sus instalaciones y sus inmuebles de lujo y alta terminación.
La superficie del solar de Triatec Sur (1,545.65 metros cuadrados) es un poco mayor que la de Triatec Este (1,127.68 metros cuadrados), pero ambas torres desarrollan 15 niveles de construcción, con dos apartamentos por piso. Los estacionamientos se resuelven en dos niveles (uno de ellos soterrado), con disponibilidad para mínimo 3 parqueos por apartamento. El primer nivel aloja el lobby con dos ascensores y una escalera. Ambas torres disponen además de escaleras de emergencia en su parte posterior. Asimismo, ambos proyectos cuentan con amplias áreas comunes y de esparcimiento que incluyen gimnasio, piscina para adultos y piscina para niños, amplia área de terrazas decoradas y amuebladas, y un jardín con juego para niños.
En cuanto a los apartamentos, la Torre Triatec Este dispone de unidades de 260 metros cuadrados, mientras que los de Triatec Sur poseen 310 metros cuadrados. En ambos casos los apartamentos disponen de sala, comedor, estudio, balcón, baño de visitas, 3 habitaciones con baño y walk in closets, cocina, habitación y baño de servicio y área de lavadero o terraza de servicio. En ambas torres los dos últimos niveles alojan dos penthouses (uno en cada lado).
La composición formal de ambas torres maneja también un lenguaje similar, donde destaca la sobriedad general del diseño, de gran pureza volumétrica y austeridad cromática. Ambas torres combinan la verticalidad de los muros esquineros ciegos (tratados con colores más intensos) y la horizontalidad de los balcones de la fachada frontal, cuyas variaciones en longitudes crea un interesante juego rítmico al conjunto. Los voladizos de la marquesina y el penthouse, ambos ahuecados y de color blanco, marcan la base y el coronamiento del edificio. Asimismo, se trabajan con atención las fachadas laterales y posteriores, cuidando la uniformidad de los huecos y el tratamiento de las terrazas de servicio y escaleras de emergencia como un gran bloque vertical con parasoles en aluminio. Los acabados de primera incluyen pisos de mármol importado, cerramientos de aluminio y vidrio contra impactos, puertas y muebles de baño en roble, acondicionadores de aire de alta eficiencia, y sistema de seguridad con circuito cerrado de televisión. El diseño de interiores de las áreas sociales, a cargo del reconocido diseñador internacional Hernán Arriaga, crea ambientes de gran elegancia y fina terminación, inspirado en el estilo RIVA, del diseño de yates italianos. El área de lobby, por ejemplo, combina la madera pulida y brillante de los elementos arquitectónicos con el blanco del mobiliario, las paredes y las luminarias, todo ello complementado con objetos exclusivos de diseño, como las lámparas, alfombras, libros y ornamentos. La imagen del conjunto es de gran lujo, elegancia y exclusividad.
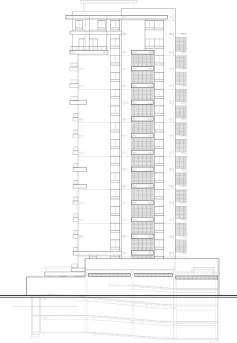

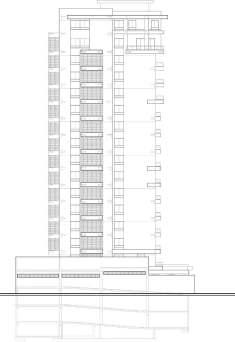
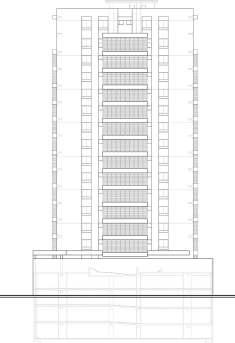
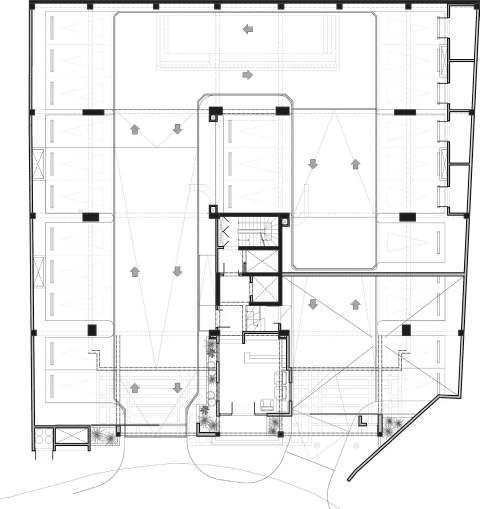
arquitectónica 1er nivel Triatec

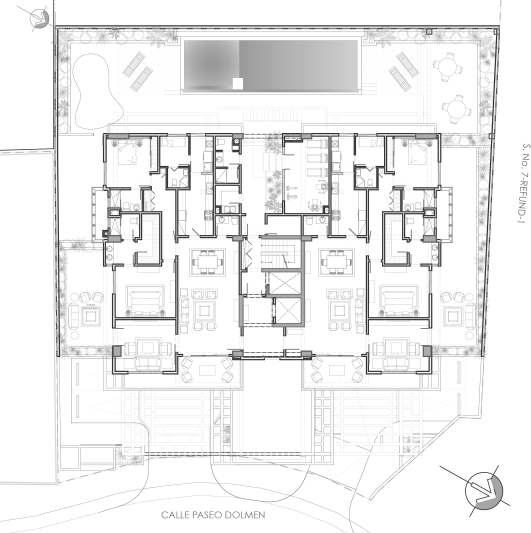
arquitectónica 2do nivel Triatec Este


Planta arquitectónica 4to - 6to y 9no-11vo nivel (tipo 2) Triatec











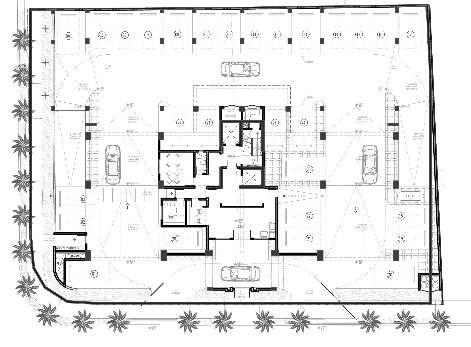
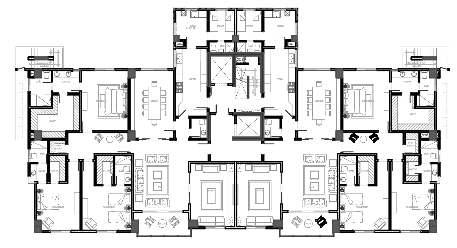

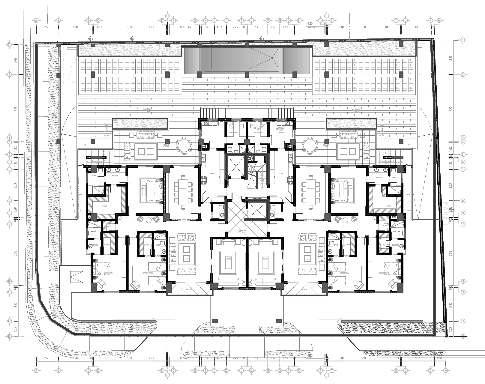



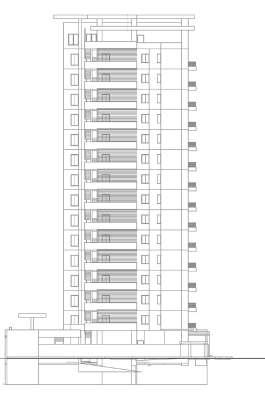









Proyectos
Torre Triatec Este / Torre Triatec Sur
Localización
Triatec Este: Calle Paseo Dolmen, SD
Triatec Sur: Calle José Amado Soler, SD
Área de construcción
Triatec Este: 11,710.00 m2 (15 niveles)
Triatec Sur: 13,509.00 m2 (15 niveles)
Área de solar
Triatec Este: 1,127.68 m2
Triatec Sur: 1,545.65 m2
Propietario
Inmobiliaria El Hage, Pérez, Fernández-Peix SRL
Año inicio / término obra
2010 / 2014
Diseño arquitectónico / empresa
Arq. Juan E. Pérez Morales
Arq. Pérez Morales & Asociados SRL
Colaboradores
Arq. Javier Pérez / Arq. Heydi Turbides
Arq. José Peláez / Arq. Wascar Pujors
Arq. Katerine Fernández
Diseño estructural
Ing. Nelson Muñoz
Diseño eléctrico
Ing. Carlos Ml. Montás
Diseño sanitario
Ing. Magda Duarte
Diseño sistema de A/A
Ing. Miguel Rodríguez
Diseño de interiores y de iluminación
Hernán Arriaga
Diseño paisajístico y jardinería
Picky Plants / Pérez Morales & Asociados
Contratista general y supervisión
Hageco SRL
Maestro de obras
José Rosario / José Cedeño
Instalaciones eléctricas y sanitarias / sistemas acústicos
Gamei
Instalaciones A/A
MRA & Asociados
Luminarias
Spectro / Lux Gallery
Cerramiento vidrio
Arboleda
Ebanistería
Llodra Industrial
Herraje
Cándido Serrano
Cortinas y telas
Tissage RD
Revestimientos
Cerarte / Marmotech
Terminaciones / pintura
FPA Terminaciones
Impermeabilización
Selladores Cobián
Señalización
Profilm
Sistemas de seguridad
Security Group

GVA Dominicana / Campagna Ricart & Asociados


GVA Dominicana / Campagna Ricart & Asociados
El proyecto Dúe, diseño y construcción de la firma promotora y constructora Campagna Ricart y Asociados, está ubicado en la Manuel de Jesús Troncoso esquina Héctor Incháustegui Cabral. El proyecto está compuesto por dos modernas torres de 16 niveles, con 13 apartamentos de 560 metros cuadrados y un penthouse de 780 metros cuadrados en cada torre. La intención base del diseño fue satisfacer la demanda de un público que busca amplios espacios, confort, amenidades y seguridad, junto a terminaciones y materiales de primera calidad, finos elementos decorativos y elegante diseño de interiores.
Cada unidad residencial del proyecto Torres Dúe se caracteriza por una funcional distribución de espacios interiores, idóneas alturas de entrepiso, ventilación cruzada y amplias terrazas con vistas a la ciudad. En cuanto a las áreas comunes y de recreación, el proyecto cuenta con amplias áreas verdes, un gazebo para actividades sociales, piscinas, jacuzzi, saunas, gimnasios y salón multiuso.
Cada torre cuenta con un acceso peatonal y un acceso vehicular claramente diferenciados. Los parqueos están ubicados en un nivel soterrado, mientras que el primer nivel es reservado para las áreas verdes y sociales, creando dos pasarelas curvilíneas y pergoladas que marcan la entrada peatonal al proyecto y enmarcan el área verde y de piscina común a ambas torres.
La simetría es la característica que define el proyecto, tanto a nivel arquitectónico como a nivel urbano. La ocupación de este proyecto en la parcela y su retroceso generoso del nivel de calle, crea una cierta holgura en la trama urbana que contribuye a desahogar visualmente la zona y a brindar el debido protagonismo a las intervenciones arquitectónicas. El tratamiento formal y volumétrico de ambas torres, definido por el interesante y delicado juego de texturas que otorgan el hormigón blanco, las piedras y las pantallas en madera, crean un lenguaje moderno, sutil y elegante.




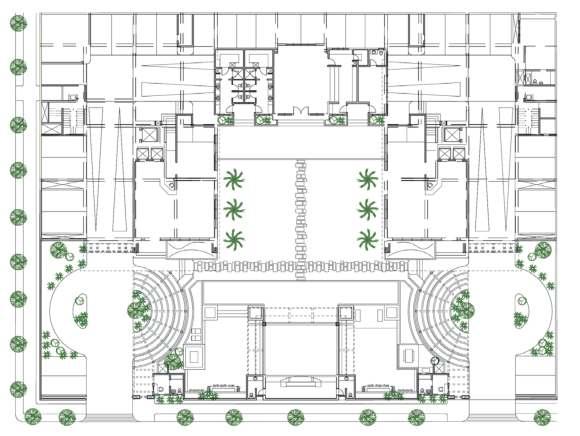

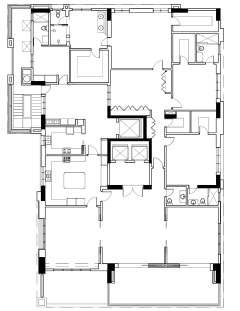
arquitectónica apartamentos tipo

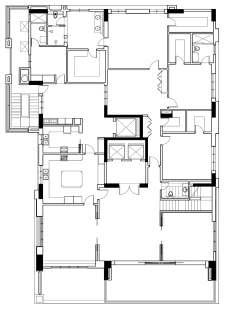
er nivel penthouse


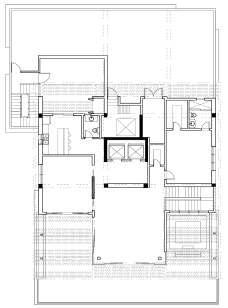
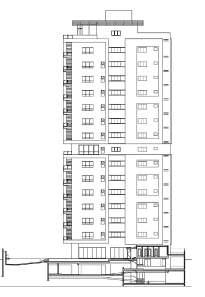












Dúe
Construcción y promoción
Campagna Ricart & Asociados
Diseño arquitectónico
Arq. Carolina Vilorio
GVA Dominicana
Diseño de interiores
Dis. Alexandra Guzmán
Diseño estructural
Ing. Leonardo Reyes Madera
Instalaciones eléctricas
Rivera Suárez & Asociados
Instalaciones hidrosanitarias
INICA
Instalaciones electromecánicas
Grupo CEMCA
Director de construcción
Ing. Julio Bobadilla
Colaboradores
Ing. Raúl Moreta
Ing. José Cabrera
Ing. Henry Álvarez
Arq. Gina Jiménez
Arq. Ramón Emilio Jiménez
