

AAA052

Patio de la Casa de los Mapas en el centro histórico de Santo Domingo, obra de Patricia Reid Baquero. Foto cortesía de Tiziano De Stefano.
ARCHIVOS DE ARQUITECTURA
ANTILLANA
Director/Editor
Gustavo Luis Moré
Coeditora
Lorena Tezanos Toral
Sección Biblioteca
Lorena Tezanos Toral
Sección Interiores
María del Mar Moré
Consultor de Diseño
Massimo Vignelli (†)
Directora de Arte
Chinel Lantigua
Asistente Gráfico
Manuel Flores / Emilio Rodríguez
Fotografía
Ricardo Briones / Gustavo José Moré
Gerente Administrativa
María Cristina de Moré
Gerente de Ventas y Mercadeo
Patricia Reynoso
Consultora de Mercadeo
María Elena Moré
Secretaría / Ventas / Suscripciones
Francelis Moreta
Corrección de Estilo
María Cristina de Moré
Asistente
Luis Checo
Preprensa e Impresión
Editora Corripio
Santo Domingo, RD
Suscripción, venta y publicidad
Santo Domingo, RD
Patricia Reynoso
Tel 809 687 8073 / Fax 809 687 2686
Miami, Fl
Laura Stefan
Cel 786 553 4284
San Juan, PR
Emilio Martínez
Tel 787 726 7966
Santiago de Chile
Humberto Eliash
56 22 480 3892
AMÉRICA LATINA Y GRAN CARIBE
Antillas Francesas: Gustavo Torres, Serge Letchimy, Jack Sainsily, Bruno Carrer
Argentina: Ramón Gutiérrez, Fernando Diez, Jorge Ramos, Mario Sabugo, Cayetana Mercé
Bahamas: Diane Phillips
Bolivia: Javier Bedoya, Gustavo Medeiros
Brasil: Roberto Segre (†), Ruth Verde Zein, Hugo Segawa
Chile: Humberto Eliash, Andrés Téllez, Sebastián Irarrázabal, Horacio Torrent, María de Lourdes Muñoz
Colombia: Silvia Arango, Carlos Niño Murcia, Alberto Saldarriaga Roa, Sergio Trujillo, Claudia Fadul, Daniel Bermúdez, Lorenzo Fonseca, Gilberto Martínez
Costa Rica: Bruno Stagno, Luis Diego Barahona
Cuba: Mario Coyula (†), Eduardo Luis Rodríguez, José Antonio Choy, Omar López
Curazao: Ronald Gill, Sofía Saavedra, Ronny Lobo, Michael Newton
Ecuador: Sebastián Ordóñez
El Salvador: Francisco Rodríguez
Guatemala: Blanca Niño Norton, Ana Ingrid Padilla, Cristian Vela, Raúl Monterroso
Jamaica: Patricia Green, Jaquiann Lawson, Patrick Stanigar, Mark Taylor, Robert Woodstock
México: Carlos Flores Marini, Louise Noelle, Fernando Winfeld, Jaime García, Eliana Martínez
Panamá: Silvia Vega, Eduardo Tejeira Davis, Sebastián Paniza, Carlos Morales
Paraguay: Jorge Rubiani
Perú: Pedro Belaúnde
Puerto Rico: Manuel Bermúdez, Segundo Cardona, Luis Flores (†), Emilio Martínez, Ricardo Medina, Andrés Mignucci, Jorge Rigau, Enrique Vivoni
Rep. Dominicana: Rafael Calventi, Eugenio Pérez Montás, Esteban Prieto Vicioso, Mauricia Domínguez, Omar Rancier, José Enrique Delmonte, Lowell Whipple, George Latour, Marianne de Tolentino
Suriname: Jacqueline Woei A Sioe
Trinidad y Tobago: Mark Raymond, Jenifer Smith
Uruguay: Sebastián Schelotto, Conrado Pintos, Nelson Inda
Venezuela: Francisco Feaugas, Ramón Paolini, Enrique Larrañaga, Martín Padrón, David Gouverneur, Federico Vegas
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Honolulu: William Chapman
Miami: Roberto Behar, Andrés Duany, Rafael Fornés, Carmen Guerrero, Elizabeth Plater-Zyberk, Luis Trelles, Teófilo Victoria, José Gelabert Navia, Jean François Lejeune
New York: Joaquín Collado, Rafael Albert, Germán Pérez, Rafael Álvarez
Washington D.C.: Aurelio Grisanti, Francisco Ruíz
COMUNIDAD EUROPEA
Austria: Mayra Winter
España: Antonio Vélez, Lluis Hortet, Oswaldo Román, Víctor Pérez Escolano, Juan Antonio Zapata
Francia: Kyra Ogando
Italia: Carmen A. Corsani, Stefano Topuntoli, Julia Vicioso
Suiza: Marilí Santos Munné
ASIA
Japón: Cathelijne Nuijsink
AAA © es una edición trimestral. Publicada en marzo, junio, septiembre y diciembre.
Santo Domingo: Número 52, septiembre 2014.
Para envío de colaboraciones, cartas o informaciones favor contactar al editor en:
Gustavo Luis Moré / AAA, E.P.S. P-4777, 8260 NW 14th st. Doral, Florida 33126 USA.
Dirección oficinas de redacción: Calle Benigno Filomeno Rojas #6, Penthouse 7 Norte, Torre San Francisco. Santo Domingo, República Dominicana. Tel.: 809 687 8073. Fax: 809 687 2686.
E-mail: gustavoluismore@gmail.com Sitio Internet: www.archivosdearquitecturantillana.com
Permitida la reproducción parcial siempre que se admita la fuente.
El editor no se hace responsable de los conceptos emitidos por los articulistas. Publicación registrada con el No. 83238 del 15/4/96 en el Ministerio de Industria y Comercio de la República Dominicana ©. ISSN 1028-3072. LCCN 99110069 sn 98026218 OCLC number (OCoLC) ocm 40640773




DR: Oferta global
Gustavo Luis Moré
Ya no es noticia la emergente posición de la República Dominicana en el mercado del turismo caribeño. Su crecimiento sostenido ha sido el resultado de décadas de esfuerzos de —hoy exitosos— inversionistas locales, actuando dentro de un marco de incentivos y una política gubernamental que ha servido además, para atraer a empresas internacionales cuya presencia en el país se evidencia, originalmente en los enclaves costeros vírgenes, hoy ya en los centros urbanos más importantes.
AAA ha reseñado, durante años, algunas de las obras y equipamientos más destacados.
Este inventario creciente, no logra adquirir sin embargo densidad crítica ante las miradas incrédulas de la intelligentzia arquitectónica mundial, por razones entendibles, pero también, por un prejuicio difícil de vencer, que identifica todo lo resultante de operaciones comerciales como obra pecaminosa. Si bien es cierto que el objetivo fundamental de muchas de estas iniciativas obedece a las leyes intrínsecas del mercado de capitales, el lúdico imaginario que acompaña al diseño de muchas de estas facilidades —instituciones vinculadas al tema, resorts de gran escala, viviendas privadas vacacionales, o instalaciones para la restauración y el ocio— se ha servido de una lectura cada vez más amplia de los recursos locales, que de alguna manera los hace críticamente actuales, y los transforma generalmente en su propio perjuicio, aunque a veces se logran distinguir planteamientos verdaderamente inspirados y hasta vanguardistas.
Esta edición revisa varios escenarios actuales en la ciudad de Santo Domingo. El Centro Histórico de la capital Dominicana fundado en 1502 por Nicolás de Ovando y hoy en día parte del catálogo de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, está siendo intervenido integralmente a través de un programa del Ministerio de Turismo (MITUR), fondeado por el BID, que está prestando atención y actuando con visión estratégica sobre el espacio público, las actividades comerciales y sociales, la mejoría del medioambiente urbano, los equipamientos y la cuantificación de la oferta turística. Este programa ha sido planificado por años y finalmente motorizado a inicios de la actual Administración Central en el 2012. A pesar de las incomodidades que implica intervenir en ámbitos históricos tan consolidados, los resultados están siendo ya palpables. Varias intervenciones paralelas se estructuran con un objetivo común: dotar al centro histórico de una calidad que aproveche su enorme potencial, equilibrando así la opción consabida del turismo de sol tan alienada de la realidad nacional.
Dentro del mismo centro histórico se han iniciado rescates de muy alto valor los cuales amplían y diversifican las opciones de alojamiento en la capital dominicana. Hemos incluido varias obras de reciente factura que ejemplifican esta bienvenida tendencia, en la que actores de calibre han estado involucrados tanto en las operaciones de investigación, como en las de restauro y nueva obra. Esperamos que esta oferta sea exitosa, ya que constituye un medio muy apropiado para recuperar estos antiguos inmuebles coloniales, muchos de ellos en precarias condiciones.
Después de varios años en proceso, la Embajada de los Estados Unidos de América ha inaugurado, a un costo de US$193 MM, sus nuevas instalaciones en la periferia norte de la ciudad. El proyecto, firmado por Moore Ruble Yudell posee características arquitectónicas notables, que hemos intentado reseñar en la medida en que las normas de seguridad de la institución nos lo han permitido. Este panorama incluye otras instalaciones de calidad de orden privado, destacadas en la ciudad, dedicadas al servicio de la demanda turística tanto local como internacional.
La sección Caribbeana de AAA052 presenta varios artículos y ensayos interesantes, al igual que una nutrida sección Biblioteca. En esta ocasión, dedicamos todo un bloque a recordar y valorar la vida y obra de un compañero perdido, querido por todos los que le conocimos, más allá de su polémica personalidad: Emilio José Brea García, fue seguro colaborador de AAA en todo el trayecto recorrido; sus cátedras, escritos, conferencias y apariciones en la escena local e internacional siempre fueron provocadoras y estimulantes. AAA dedica este homenaje a su memoria, con la esperanza de que su ejemplo le abra el camino a nuevas generaciones de críticos y acedémicos dominicanos.
Obituario: Mario Coyula (La Habana 1935-2014)
Ramón Gutiérrez
La muerte de Mario Coyula, “Mayito”, es una sensible pérdida para la arquitectura americana, no solamente en lo profesional sino particularmente en lo personal. Graduado en la Universidad de La Habana, perteneció a la generación estudiantil que combatió la dictadura de Batista y que acompañó a José Antonio Echeverría en su testimonio vital. Como diría con admiración Roberto Segre, Mario Coyula “nunca fue un técnico sumiso a las imposiciones” y su espíritu independiente le permitió exigir valores y conductas.
Vivió entre 1969 y 1970 en Rusia y en Polonia donde vislumbró circunstancias de los futuros cambios aplicando esa máxima suya de que había que “cuestionarse las cosas, no por espíritu de contradicción, sino sencillamente para no equivocarse”. Vivió intensamente las tres primeras décadas de la Revolución Cubana. Fue Director de la Revista Arquitectura/Cuba, designado el primer Presidente de la Comisión Nacional de Monumentos en 1963, Profesor en la Facultad de Arquitectura (CUJAE), Profesor Visitante en Harvard (2002), Premio Nacional de Arquitectura (2001) y Premio Nacional de Patrimonio Cultural (2013). Realizó multitud de trabajos de diversas escalas en el medio urbano y rural.
Formó y presidió el Grupo de Desarrollo Integral de La Habana y se dolía particularmente por la baja calidad de la arquitectura que se hacía desde hace varias décadas. Luchó denodadamente por concientizar a colegas y funcionarios. Repetía frente a la burocracia que frenaba las buenas ideas: “hay gente que para cada problema encuentra una solución, pero hay otros que para cada solución encuentra un problema”. Mario Coyula denunció valientemente la censura y sostuvo siempre la necesidad de recuperar los valores personales y sociales como paso fundamental para perfeccionar la situación de su país.
A nuestro amigo Mario Coyula le tocó informar sobre la propuesta de Buenos Aires como Paisaje Cultural y compartió con quienes habíamos trabajado en ello sus entusiasmos y sus recomendaciones. El informe que realizó valoró decididamente la nueva mirada que se planteaba para las ciudades americanas. Esto lo sabemos y cabe rescatar con claridad la memoria de su testimonio que otros ocultaron bajo el pretexto de guardar secreto. Admiramos su coraje, su capacidad y sus talentos. Cabe recordarlo con el mayor respeto intelectual y el aprecio personal.
01
Caribbeana
Poesía
Jorge Ramos
Biblioteca
Lorena Tezanos
Reseña
Melisa Vargas
Ensayo
Gustavo Luis Moré
Homenaje: Reseña
Omar Rancier
Homenaje: Testimonios
Colaboradores AAA
Ensayo
Emilio José Brea García
Bibliografía
Miguel D. Mena / Gustavo Luis Moré
César Al Martínez
Panorama
Elmer González / Sonya Pérez
Juan Castillo
Panorama
Cristóbal Valdez
Panorama
Fundación Rogelio Salmona
Panorama
Louise Noelle
Panorama
Marianne de Tolentino
Trilogía de la Habana
Tres poemas escritos por el arquitecto Jorge Ramos recrean los espacios de la Finca Vigía —de Hemingway—, la Plaza Vieja y El Vedado en La Habana, Cuba.
Biblioteca
Reseña de catorce libros de publicación reciente sobre arquitectura en Puerto Rico, Guadalupe, Cartagena, Veracruz, Panamá, Argentina y Brasil.
LAD - Arquitetura en el trayecto del sol
Reseña del libro Arquitectura en el trayecto del sol: entendiendo la modernidad dominicana, redactado para la pionera participación dominicana en la Biennale di Venezia.
AAA: Del génesis a la consolidación en la arquitectura del Gran Caribe
Notas sobre la difusión de la Arquitectura Caribeña, a propósito del 2do. Congreso de la Federación Caribeña de Asociaciones de Arquitectos en Port of Spain, en el 2004.
Emilio José Brea García: semblanza con sentimiento
Semblanza biográfica del arquitecto dominicano Emilio José Brea García que refiere su trayectoria profesional y sus aportes a la crítica y la teoría de la arquitectura dominicana.
Testimonios
Recopilación de los comentarios y reacciones ante la prolífica trayectoria profesional y huella personal del arquitecto dominicano Emilio Brea, redactada por sus amigos y colegas.
Dos etapas en la consolidación del texto sobre arquitectura
Ensayo escrito por Emilio J. Brea García donde realiza un recuento de los textos sobre arquitectura dominicana publicados entre el 1930 y los finales del 2008.
Apuntes para un recuento bibliográfico: Emilio José Brea García
Recopilación bibliográfica de los artículos y libros publicados por Emilio J. Brea García entre el 1980 y el 2014, con una reseña de su última obra: Santo Domingo, la ciudad episódica
Evento UNIBE : Festum Carnivalia
Intercambio académico-profesional organizado por los estudiantes de arquitectura de UNIBE que celebró la creatividad y la salvaguarda del patrimonio de nuestras ciudades.
Congreso Nuevo Urbanismo, los Charter Awards
El arquitecto dominicano Cristóbal Valdez participa como jurado en los Charter Awards
Premio latinoamericano de arquitectura Rogelio Salmona 2014
Reseña de las obras participantes y ganadoras del premio latinoamericano de arquitectura
Rogelio Salmona: espacios abiertos / espacios colectivos.
El Congreso de la UIA-Durban: Architecture Otherwhere
Louise Noelle relata la experiencia del XXV Congreso Internacional de Arquitectura, organizado por la UIA y llevado a cabo en Durban, Sudáfrica, el pasado mes de agosto.
Richard Moreta Castillo: exposición de arquitectura digital en Bellas Artes
Marianne de Tolentino describe la exposición de los proyectos de arquitectura de Richard Moreta Castillo, en sus palabras “virtuoso del dibujo” y “pionero de la arquitectura digital”.
Jorge Ramos
Trilogía de La Habana

Hemingway en Finca Vigía
Asoma el sol en la bahía. A pasos de la casa, la burda torre de la embajada soviética se ilumina con toda su insolencia constructiva. Samuel me espera en la vereda libando mangos bajo una palma barrigona; en su Moskovitch 86 destartalado, me alcanza a Finca Vigía, sin aire ni bocina, cinturón ni ventanilla y el parabrisas astillado.
El aura de Hemingway merodea, como su manada de gatos, por los senderos y cuartos de los últimos veinte años de su vida. Camino entre aguacates, mangos, papayos y guayacanes, profano el templo del viejo pescador, husmeo en sus botellas de Campari y de tequila, ron Bacardí y Old Forester bourbon, todas a medio tomar, leo sus notas en la pared del baño registrando su peso diario, observo sus cuadros, sus anzuelos, sus fetiches, las fotos con Fidel y Gary Cooper, Errol Flynn, Picasso y Miró, sus botas y chaquetas de guerras pasadas, entre cabezas de antílopes y búfalos, la piel de kudú sobre la que se paraba descalzo para escribir, sobrio y obsesivo, quinientas palabras cada mañana.
Me siento con Samuel a tomar una cerveza al borde de la piscina de dieciséis metros medidos con la palma de mi mano, donde nadaba en bolas cincuenta largos diarios. Entre trago y trago recordamos al conductor de ambulancias en la guerra, al reportero de la batalla del Ebro, al cazador de venados, al emboscador de submarinos alemanes,
al marido de cuatro mujeres, al padre de Gregory, el travesti.
Chau Hemingway, nos dejaste a las siete de la mañana, con el doble cañón en tu boca y el escopetazo final de la Boss calibre doce.
Plaza Vieja
Truenos, nubarrones en el fondo de la bahía de La Habana, como aquellos de Carpentier, entrometidos, abultados, encaramados sobre sí mismos, volubles y antojadizos por su tropical antojo. Tres de la tarde en La Taberna de la Muralla, en un portal de la Plaza Vieja, bongoseros de color, tumba, llamador y quinto, clave y cajón, disfrutando mi fufú de plátano verde, —el mofongo borincano y matajíbaro en Santiago— como un viejo cimarrón angolano, yoruba, carabalí, escapado, olvidado aquí.
Bebo con Maybé una pinta de cerveza ambar, mulatita con meneo de rumba, junquito negro con una sonrisa blanca que deslumbra, le cambio un dibujo por una foto, un canje fugaz de rostros, miradas y palabras, y la promesa de escribirse en la distancia.
Atravieso la plaza, me siento en el Escorial de Muralla y Mercaderes a tomar bajo el portal el mejor café de La Habana, así dicen. Leo “La muñeca rusa”, las moscas se confunden con las letras. En la mesa de al lado,
Vista del morro desde el Malecón de La Habana, Cuba. Foto: Lorena Tezanos.


Vieja, La Habana, Cuba. Foto: Lorena Tezanos. Portales y balcones, y la Plaza Vieja, La Habana, Cuba. Foto: Lorena Tezanos. de espaldas, una morena juguetea sensual con sus sandalias coral. Dos santeras descansan bajo los arcos de piedra de Jaimanitas de la casa del conde de Jaruco.
Una pandilla de pioneritas moncadistas de pañoleta azul al cuello corretea junto a la fuente. Huelo a mar y a lluvia, el aroma a salitre remoto se cuela entre las columnas. Las nubes oscuras, las moscas, las sandalias, la morena, las santeras, los arcos de piedra, las pioneritas moncadistas, todo esto se amontona ante mis ojos.
Primeras gotas, el adoquinado brilla metálico, La Habana está mojada.
Subo por Teniente Rey, entre aroma a tabaco y charlas de balcón a balcón, me siento a descansar en la placita del Cristo, tomo otro café en el Hanoi y marcho por el Paseo del Prado hasta el Malecón, siempre el Malecón. Empapado, desando lo andado, entro en Prado a Neptuno, el bar del véneto Gottardi y pido unos mojitos hasta que pare de llover.
Una tarde en el vedado
Ardientes dos de la tarde en J y la Rampa, sudando como un jibarito urbano, gozando de la brisa leve que a su tropical antojo apenas mueve las tres palmas junto a mi mesa, bebiendo una cerveza, clara, helada, dorada, espumada, y un pargo grillado acompañado con tostones fritos en aceite de coco.


Dos de la tarde en J y la Rampa, entre morenas en shorts a media nalga y blusas breves a mitad de vientre, tetas exuberantes, melenas rizadas y labios jugosos que saben a mamey, quizás, o a mango de manila, caminando con paso demorado, Rampa abajo, sinuosas como cobras encantadas, montadas en sus sandalias de tacones cristalinos, radiantes doradas enjoyadas.
Bajo hasta L, junto al cine Yara un pájaro me encara y le digo: asere, me gustan las mujeres. Errante por la umbrosa 17, rumbo al malecón, desfilan eclécticas mansiones del boom azucarero y la Danza de los Millones, levantadas al son de “yo no tumbo caña, que la tumbe el viento, que la tumbe Lola, con su movimiento”. Camino entre columnatas, cariátides de hombres barbados, mujeres coronadas de frutos y viejitas prerrevolucionarias abanicándose en sus mecedoras bajo los portales.
Llego al malecón, huele a revolución encharcada, respiro hondo y me aplatano aquí, en O y 21, en el jardín del Hotel Nacional de McKim, Mead & White, de cara al Caribe en siesta, con el Morro allá lejos, a mi diestra y una brisa fresca que seca mi empapada guayabera.
Finca La Vigía, La Habana, Cuba. Foto: David Lansing, davidlansing.com.
Lorena Tezanos Toral

José Enrique Delmonte
Once palabras que mueven tu mundo Madrid, España: Sial Pigmalión, 2014
Poemario del arquitecto, escritor, interiorista e historiador de la arquitectura dominicana, José Enrique Delmonte, quien ha publicado numerosos textos y artículos sobre arquitectura nacional. En el 2009 José Enrique Delmonte ingresa formalmente en el campo de la literatura con un libro titulado Alquimias de la ciudad perdida, con narraciones poéticas de la ciudad de Santo Domingo.
En esta ocasión, el autor escribe un libro de poemas de amor. En sus propias palabras, Once palabras que mueven tu mundo, “es una recopilación de poemas que expresan la trascendencia de la cercanía o la lejanía, del reencuentro o de la despedida, del ahora o del después, de la memoria o del vacío, o simplemente, de la complejidad de la sumatoria de dos humanidades que se buscan para sentirse completos y vivos... Por encima de todas las adversidades, de las iniquidades o de los asombros frente a un presente que se aferra a la novedad y a lo tecnológico, el amor resurge siempre como la base de todas las aspiraciones existenciales”.
Escribir hoy en día un libro de poemas de amor, como nos dice Jeanette Miller en el prólogo “es retomar la esencia de la vida, lo significante en un mundo que ha perdido las significaciones; en fin, volver a la Ley que mantiene el universo en armonía”. Y en este caso, el amor que resuena en cada una de las líneas es inocente, lleno de ternura y de incondicionalidad, un amor puro y transparente. Los versos, por su parte, son “cortos y bien dispuestos, formalmente equilibrados... logrando, mediante una difícil sencillez, poemas que conectan de inmediato con el lector.”
José María Paz Gago, por su lado, describe el libro con las siguientes palabras: “No es difícil dejarse atrapar por los versos de este nuevo poeta que sabe expresar con transparencia las emociones que cada uno de nosotros experimentamos en nuestras vidas ante el amor... Poesía en estado puro, sintaxis original, metáforas llenas de autenticidad que transmiten las pasiones y las emociones con las que, irremisiblemente, los lectores de Once palabras que mueven tu mundo se identificarán plenamente”.

Carmen Bernárdez, Galia y Guy Burgel, Louise Noelle y Pedro C. Sondereguer
Carthagéne – Veracruz, villes-ports dans la mondalisation
Villes en Parallele 47-48 (diciembre, 2013)
México: Universidad Autónoma Metropolitana, 2013
“Si el Caribe es un mar mediterráneo, es también históricamente un área de contacto entre Europa y América. Esta interfase global es, en primer lugar, un sistema de puertos: un archipiélago y una costa continental unidas por un sistema de villas-puertos... Nada como un puerto comunica: allí los intercambios se suceden, materiales y virtuales, desde el comienzo: noticias y mercaderías, hombres y armas, técnicas y políticas inician allí su andanza en el mundo nuevo”. Villes en Parallele publica artículos y debates dedicados a estudios comparativos y multidisciplinarios de las ciudades a diferentes escalas. Este tomo es dedicado a documentar la historia de dos urbes latinoamericanas de desarrollo paralelo, ambas volcadas hacia el mar: Cartagena y Veracruz. Los editores, Galia y Guy Burgel, reúnen artículos de reconocidos historiadores y teóricos latinoamericanos explorando la manera en que ambas ciudades “se construyen desde el comienzo a escala global” siendo caracterizadas por un sincretismo cultural donde “la herencia cultural americana, hispánica y africana se entremezclan íntimamente”. Cada artículo está publicado en español seguido de una síntesis en francés.
El libro consta de tres grandes divisiones temáticas. La primera, “La ciudad puerto en el Gran Caribe: mirada histórica” reúne cuatro ensayos que exploran de manera cronológica el desarrollo urbano de ambas ciudades. El primero, a cargo de Mónica Cejudo estudia los sistemas de defensa del Caribe a inicios del siglo XVI; luego, Silvia Arango y José Ronzón exploran en sus respectivos ensayos la evolución urbana de Cartagena y de Veracruz en el siglo XIX, y por último, Pedro Conrado Sondereguer explora la posición de la ciudad de Cartagena en el Caribe, en el siglo XXI
El segundo bloque temático titulado “Visiones urbanas”, incluye siete artículos que atienden al tema del sincretismo cultural forjado a través de los siglos por la convivencia de diversos grupos étnicos de costumbres y culturas distintas. El espectro temático abarca desde el estudio de elementos culturales específicos como la décima (forma poética popular) y la cumbia en Cartagena de Indias; hasta los aportes de grupos étnicos determinados, como la presencia cultural africana en Cartagena o los campesinos franceses en el norte de Veracruz; entre otros. Por último, el tercer gran apartado titulado “Preservación patrimonial y desarrollo urbano: arquitectura y modernidad” incluye seis ensayos que exploran las propuestas de desarrollo urbano de ambos puertos y la preservación de sus respectivos centros históricos, analizando las repercusiones de intervenciones edilicias y urbanas, tanto modernas como contemporáneas.

La Maison de l’architecture de Guadeloupe
Regards sur la ville: art architecture et citoyenneté dans la Caraibe
Guadeloupe: PLB Editions-La Maison de l’architecture de Guadeloupe, 2013

Sophie Paviol
Ali Tur: Un Architecte Moderne en Guadeloupe Guadeloupe: infolio, 2014
Entre el 2005 y el 2009, la Maison de l’architecture de la Guadeloupe —Casa de arquitectura de Guadalupe— organiza el movimiento llamado ‘Miradas a la ciudad’, que consiste en encuentros y foros con la finalidad de reflexionar sobre la ciudad, sus espacios urbanos y colectivos. Estos encuentros reunieron a expertos, profesionales, políticos, artistas, escritores, poestas, pensadores, o simples ciudadanos para aportar ideas, contribuciones intelectuales, experiencias y proyectos artísticos, con la finalidad de estructurar un pensamiento colectivo sobre la relación de los usuarios con la ciudad y sus espacios, su memoria y su arte.
A partir del siglo XIX, la historia de la ciudad de Guadalupe añade a su mundo agrícola y rural, las ambiciones industriales y comerciales, tranformándose en lugar de adminstración, de confinamiento, de reunión, de miradas, de salidas y entradas. La ciudad no es, ni jamás ha sido un bloque homogéneo ni cronológicamente estable, sino que se ha construido, ampliado y destruido ella misma en sus bordes. Lo único permamente descansa sobre la línea del horizonte: la montaña y el mar. Ante estas grandes tansformaciones, el Estado, junto a la comunidad, se han enfrascado en una renovación urbana, que busca mejorar la calidad de vida del ciudadano, entendiendo que el espacio público y la arquitectura son los instrumentos más concretos y cotidianos para lograr este fin.
La Maison de l’architecture de Guadaloupe ha decidido mirar la ciudad caribeña como ente múltiple y complejo, en sus múltiples facetas —histórico, geográfico, étnico, cultural, religioso, económico, social y político—. Para esto ha estructurado tres polos de reflexión: la plaza pública, los espacios intermedios espacios abandonados, y las entradas a la ciudad. Estos tres temas estructuran el libro Miradas a la ciudad: arte, arquitectura y ciudad en el Caribe, y encabezaron tres encuentros públicos donde se recogieron las experiencias y reflexiones sobre la ciudad de cada partipante y se emprendieron acciones conjuntas y presentaciones públicas, que incentivaron el debate y el diálogo entre profesionales, políticos y ciudadanos.
“Todas las palabras, ideas, intercambios, escritos, imágenes, proyectos, pinturas, fotos, films, esculturas, instalaciones, coreografías, puestas en escena... todos son ‘pequeños momentos de la ciudad’ mezclados, formando, en el hilo de las páginas, un rico y fabuloso recorrido por el corazón de nuestras ciudades criollas”.
Ali Tur, es un arquitecto parisino que es elegido y contratado como ‘Arquitecto de Guadalupe’ para reconstruir la isla luego del devastador ciclón de 1928. En sólo siete años, Ali tur concibió y construyó más de 120 edificios públicos. Su obra constituye la introducción a la arquitectura moderna en Guadalupe, con el desarrollo de una ‘arquitectura de lo cotidiano’: escuelas, tribunales, iglesias, consultorios, etc... la arquitectura de la vida civil y religiosa de los guadalupanos.
Este libro, escrito por Sophie Paviol, arquitecta y profesora de la Escuela Nacional Superior de Arquitectura de Grenoble, expone, mediante textos y fotografías, la esencia de esta modernidad cotidiana, concebida a partir de una búsqueda de una espacialidad adaptada al clima tropical.
El libro consta de cuatro capítulos: el primero, “Inventar una modernidad tropical” trata temas como el clima, usado como primer parámetro de diseño del proyecto, los materiales y la elección del hormigón armado; los ciclos tipológicos de la obra de Ali Tur; y la condición del edificio-paisaje. El segundo capítulo titulado “Componer con los elementos naturales” explora los elementos conceptuales de diseño de Ali Tur y su manifestación en siete obras, como por ejemplo la apreciación de la luz en la Iglesia Saint-André de Morne-a-l’Eau (1930-933); la ambigüedad entre interior y exterior en el Palacio del Consejo General en Basse-Terre (1932-1933); la horizontalidad del Palacio del Gobernador de Basse-Terre (1932-1934); o los interesantes dispositivos de ventilación del Palacio de Justicia de Pointe-a-Pitre (1930-1932).
En el tercer capítulo, “El trabajo del arquitecto” la autora explora temas de la vida profesional de Ali Tur y los percances del ejercicio de la profesión en el contexto de Guadalupe; este capítulo incluye temas como los años de formación, la organización del trabajo en su despacho de Guadalupe, la ausencia de mano de obra cualificada y las características del proceso constructivo, la naturaleza y la realidad del contrato de trabajo entre el Gobierno y el arquitecto, así como las reclamaciones y demandas entre ambas partes. Por último, el capítulo titulado “La posición del Arquitecto” reproduce el discurso pronunciado por Theophile Tellier en ocasión de la apertura de la sesión extraordinaria del Consejo general, el 11 de octubre de 1928 así como el informe de Ali Tour al presidente francés en el año 1937.


Enrique Vivoni Farage
Mira la mar, Miramar: Documentación de un barrio residencial en San Juan de Puerto Rico Puerto Rico: Universidad de Puerto Rico, 2012
Miramar constituye el primer suburbio residencial fundado en el 1903 y planificado a las afueras de la ciudad amurallada de San Juan, Puerto Rico. Su patrimonio arquitectónico es múltiple y variado, pues ha ido transformándose debido a los cambiantes gustos y estilos de vida de la población, y al crecimiento y modernización continua de la ciudad. Comprende quintas señoriales y bungalows, prácticos dúplex y edificios de apartamentos, en una gran variedad de estilos que comprenden desde construcciones historicistas hasta propuestas del modernismo internacional adaptadas al trópico.
El autor y arquitecto Enrique Vivoni Farage, con la colaboración de un grupo de investigadores que dirige en el Archivo de Arquitectura y Construcción de la Universidad de Puerto Rico (AACUPR) hacen inventario, documentan, contextualizan y determinan el estado de integridad de 238 propiedades identificadas, de las cuales se levantaron plantas y alzados, se tomaron fotografías exteriores e interiores, se localizaron fotografías históricas y dibujos originales. Luego se identificaron y nombraron seis contextos arquitectónicos e históricos que caracterizan el desarrollo de Miramar y que quedan representados en sus obras: Miramar O, o la arquitectura del siglo XIX (solamente dos estructuras existentes); Miramar I, de quintas o raised cottages, 1903-1920; Miramar II, de bungalows, 19211930; Miramar III, de chalés, dúplex y otros apartamentos, 1931-1940; Miramar IV, hacia una nueva arquitectura, 1941-1950; y Miramar V, de 1951 en adelante.
El libro consta de dos volúmenes: en el primer volumen se describen ampliamente las condiciones históricas de cada contexto, los tipos y estilos arquitectónicos encontrados en cada zona y las biografías y obras de los arquitectos más reconocidos. En el segundo volumen se desglosan cada una de las obras arquitectónicas seleccionadas, con una descripción de los materiales, la fecha de construcción, el estilo y tipo arquitectónico, el contexto, el creador y el dueño; y se incluyen fotos y planos de cada propiedad, así como mapas de ubicación y localización de las parcelas. También se incluye una evaluación de cada propiedad para determinar su integridad en términos de localización, diseño, materiales, mano de obra, etc., así como su vinculación con eventos históricos, estilos o métodos de construcción distintivos, o con la obra de un determinado maestro o autor. De este modo, Vivoni Farage marca una pauta en su disciplina, con una investigación que constituye un modelo válido para la realización de estudios de campo similares en otros sectores residenciales tanto de Puerto Rico como de Latinoamérica, con la finalidad de documentar y evaluar el patrimonio construido, facilitando su comprensión conservación.

César
Dorfman
Havana 63
Porto Alegre: Editora Movimiento, 2013
Este libro narra la historia del VII Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos, celebrado en La Habana, Cuba, en el 1963, y precedido por un Encuentro Internacional de Profesores y Estudiantes de Arquitectura. Para este encuentro, 400 estudiantes de arquitectura de varios estados del Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, embarcaron en el Puerto de los Santos en un navío ruso rumbo a La Habana. El momento histórico internacional se caracterizaba por la gran ebullición política: en Brasil, luego de la renuncia del presidente Janio Quadros, se desata una intensa lucha entre la izquierda y la derecha; y en Cuba, apenas cuatro años antes, la Revolución Socialista había derrocado al presidente Batista, y el gobierno se preparaba para mostrar al mundo sus avances comunistas. Estados Unidos ya había establecido el bloqueo económico a la isla y poco tiempo había pasado desde la frustada tentativa de invasión en Playa Girón.
Ya pasados 50 años, el autor, con la ayuda de las fotografías y anécdotas reunidas entre todos los partipantes, cuenta la historia de esta ‘epopeya’. Cada capítulo es dedicado a una de las etapas de la experiencia: desde los “Preparativos” y “Antecedentes”; los trece días del viaje en el navío ruso —“Sao Paulo/Santos/Recife/Havana”—; la estadía en la capital cubana y la locura de ese encuentro entre estudiantes de diversos orígenes —“Havana” y “Conociendo Cuba”—; el “Primer Encuentro Internacional de Profesores y Estudiantes de Arquitectura” y el “VII Congreso Unión Internacional de Arquitectos”; “La vuelta”; y por útlimo las consecuencias en las vidas de los participantes luego de instaladas las dictaduras militares en los países suramericanos —“Notas de algunos amigos” y “Encuentros y re-encuentros”.
El libro es el resultado de cuatro años de búsquedas, pesquisas, y emocionales reencuentros, “con la intención de retratar un trecho importante de nuestra historia y, al mismo tiempo, de restablecer los lazos entre personas separadas por cincuenta años”. El autor comenta que para todos los que vivieron aquel momento, “fue unánime el recuerdo de aquellos días como una vivencia que nunca más ocurrió en nuestras vidas... una experiencia de una importancia inestimable que nos marcó fuertemente...”.
Cesar Dorfman es arquitecto formado en la Universidad Federal de Río Grande del Sur en 1964, con casi cincuenta años de profesión y un extenso catálogo de proyectos construidos, publicados y premiados. Es también compositor musical, y con este libro de memorias inicia un nuevo camino como escritor.

Joaquín Marta Sosa, Gregory Vertullo y Federico Prieto Hotel Humboldt: un milagro en el Ávila Caracas: Fundavag Ediciones, 2014

Edición Marta Fadel. Textos Lauro Cavalcanti / Fotografías Cristiano Mascaro
Arquitectura Moderna Carioca, 1937-1969
Río de Janeiro: Ediciones fadel, 2013
La construcción del Hotel Humboldt en la cumbre del Ávila en el 1956, así como el teleférico para acceder a él (1955), constituyen un hito en la historia urbana y moderna de Venezuela y de Caracas y una proeza de la ingeniería y la arquitectura. Este tomo es dedicado a reseñar esta obra, patrimonio real y simbólico de la historia moderna venezolana, resultado de la sinergia entre la mano de obra venezolana e inmigrante, y producto de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez (1952-1958) y su programa de modernización urbana.
El libro consta de seis apartados. El primero, “El totem de la montaña: mitos y leyendas en el Humboldt… con algunas verdades” escrito por Joaquín Marta Sosa, incluye anécdotas sobre la construcción y sus protagonistas. En el segundo capítulo, Gregory Vertullo analiza detalladamente el conjunto arquitectónico y paisajístico del hotel y del teleférico: sus programas espaciales, sistemas constructivos , decoraciones interiores y aspectos técnicos. En el tercero, “Hotel Humboldt, un milagro en el Ávila” se reproduce el guión de la película documental Hotel Humboldt, un milagro en el Ávila, incluida junto con el libro; y en el cuarto “El Humboldt en nueve entrevistas” se transcriben las entrevistas realizadas entre el 2005 y el 2007 para elaborar el libro y el documental. Entre los entrevistados figuran algunos de los protagonistas principales del proyecto, como el arquitecto Tomás José Sanabria, el calculista Oscar Urreiztieta, el constructor Francisco Mastropaolo y el gerente Gustavo Larrazábal, entre otros. Los últimos dos apartados, “Narrativa de la construcción” y “Narrativa de la arquitectura”, recogen un total de 92 fotografías que documentan el proceso de construcción del Humboldt y “la perfección de la estética funcional” de su arquitectura.
Tanto el hotel como el teleférico fueron prácticamente abandonados a su suerte luego de la caída de la dictadura en el 1958, y con este libro los autores apuestan por “la continuidad, la perseverancia y el combate contra el abandono de nuestro patrimonio”, poniendo de relieve este ícono caraqueño para llamar la atención sobre su historia y su valor incuestionable, y la necesidad de su conservación. En palabras de William Niño Ararque, “además de una experiencia autónoma, una experiencia de laboratorio de arquitectura, tecnología, estética del funcionalismo, el Hotel Humboldt fue un instrumento, un instrumento político, amarrado a la megalomanía de un pensamiento de Estado, que quería hacer de Caracas un laboratorio”.
El tiempo y el lugar discutido en este libro —1936-1968, Río de Janeiro—, en palabras de Paulo Mendes da Rocha, “guía y configura todo lo que podríamos llamar escuela de arquitectura, en Brasil”. Río de Janeiro fue el epicentro de la arquitectura Moderna Brasileña desde los 1940s hasta los 1960s y este libro presenta 17 de sus más importantes obras maestras. Cada obra es reseñada mediante un texto descriptivo introductorio seguido de ricas imágenes a color, que incluyen vistas de sus interiores y exteriores, detalles y texturas, materiales y elementos decorativos. Entre las obras reseñadas se encuentran el Aeropuerto Santos Dumont de MM Roberto (1937-44); el Ministerio de Educación y Salud de Lucio Costa, Oscar Niemeyer, et al. (1936-43); el Museo de Arte Moderno (1953-67) y el parque Flamengo de Affonso Reidy (1961); la playa de Copacabana de Roberto Burle Marx (196970); numerosos complejos residenciales, como el de Pedregulho, de Affonso Reidy (194758), el Júlio Barros Barreto de MM Roberto (1947-52) y el Nova Cintra de Lucio Costa (1948); y casas individuales como la casa en Leblon, de Sergio Bernardes (1952), o la casa Canoas de Oscar Niemeyer (1953), entre muchos otros.
Según Paulo Mendes da Rocha, “estos edificios, los más notables, surgen a partir de una fuerza de implementación peculiar, con inesperadas revelaciones formales, donde la arquitectura asume su dignidad más luminosa, la cual consiste es revelar el éxito de la tecnología”. Y es que cada uno de estos proyectos constituyen verdaderas obras de la ingeniería y la técnica, con sorpredentes disposiciones espaciales, donde la adaptación al contexto y a las peculiaridades de la ciudad y su entorno natural resultan fundamentales. “Arquitectura, ciudad y naturaleza. Arte, ciencia y tecnología, todo al mismo tiempo”.
Las obras son introducidas por un texto de Lauro Cavalcanti titulado “Arquitectura Moderna Carioca”, que reúne a todos los arquitectos y obras del libro analizando sus aportes a la conformación de un estilo moderno brasileño, modelado por la respuestas contextuales al entorno de la ciudad de Río. Todas las obras publicadas en este libro —a excepción de una—, han sido reconocidas por su excepcionalidad, e incluidas en listas municipales, estatales o federales de monumentos que deben ser preservados, sin embargo en muchos casos su estado de conservación es precario. Es por esto que esta nueva visión de la producción moderna carioca busca asegurar su continuidad e incentiva su conservación, tratando de concientizar al público y a los dueños de estas propiedades, de la belleza y la importancia histórica de las mismas.

Edición: Arq. Graciela María Viñuales
Arquitecto Ernesto Puppo (1904-1987): Su obra en Italia, Argentina y Uruguay
Buenos Aires: CEDODAL, 2014
En esta ocasión, el CEDODAL —Centro de Documentación de Arte y Arquitectura Latinoamericana— emprende la investigación y publicación de la trayectoria artística y arquitectónica de Ernesto Puppo, pionero de la arquitectura racionalista italiana. Ernesto Puppo nace en 1904 en Génova, Italia y estudia Arquitectura en la Universidad de Roma, donde se gradúa en 1931. Puppo trasciende la dimensión de la arquitectura para proyectarse en las más variadas experiencias del diseño, incursionando en temas de planificación urbana, diseño gráfico, escenografía, guiones cinematográficos, diseño de muebles, decoración de interiores y variados objetos industriales y artesanales.
Su trayectoria inicia en Italia al vincularse con instituciones como el MIAR —Movimiento Italiano de Arquitectura Racionalista— y el ENAPI —Ente Nacional de Artesonado y Pequeñas Industrias—. Desarrolla un conjunto de proyectos y obras que muestran su adscripción a las vanguardias italianas, al futurismo y al racionalismo y participa en los proyectos urbanísticos planteados en tiempos de Mussolini, en la generación de nuevos conjuntos de la arquitectura oficial, y en exposiciones de la industria en las décadas del 30 y 40. Viviendas unifamiliares, edificios de apartamentos y colonias de vacaciones, junto a obras como la Biblioteca y el Archivo de Potenza, han quedado como representativos de una época de cambios en Italia. Decide dejar Italia y se traslada a la Argentina, cuna de su madre. Se establece en la ciudad de San Juan cuando ésta se recuperaba del terremoto de 1944, y construye obras notables como el hotel de turismo Eva Perón y la iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados, además de casas familiares. Más adelante se radica en Montevideo, trabajando en edificios de carácter industrial, iglesias y en el Banco de Trabajo Italo-Latinoamericano. En Uruguay realiza algunos diseños junto a Eladio Dieste y abre un pionero camino de reflexión sobre temas ambientales de la arquitectura.
Mediante 14 artículos temáticos, el libro recoge el aporte de distintos investigadores sobre las obras y proyectos de Enrique Puppo. Algunos artículos analizan proyectos específicos como el Hotel de Turismo ‘Eva Perón” (a cargo de Jorge Martín) o la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados (por Marcelo Soria, Ana Tamagnini y Viviana Galdeano), ambos en San Juan, Argentina; mientras otros artículos analizan en conjunto su obra en Montevideo (a cargo de Andrés Mazzini), en Italia (por Giorgia Coviello) o en Libia (Graciela María Viñuales). Asimismo, algunos autores analizan las incursiones de Puppo en otras disciplinas como el diseño gráfico (por William Rey Ashfield), la arquitectura de interiores (por Graciela María Viñuales) y el tema de arquitectura ambiental (por Manuel Ignacio Net).

Edición: Dra. Adriana María Collado (FADU-UNL)
Arquitectura moderna y estado en Argentina: Edificios para Correos y Telecomunicaciones (1947-1955)
Buenos Aires: CEDODAL, UNL, 2013
El CEDODAL —Centro de Documentación de Arte y Arquitectura Latinoamericana—, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral, el Correo Argentino y la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y de Lugares Históricos aúnan esfuerzos para producir este documento de extenso análisis de la arquitectura moderna argentina representada por los edificios de Correos construidos en la década de 1950.
En Argentina, escribe Adriana Collado, editora del libro, “La arquitectura moderna, fue sinónimo de arquitectura pública durante dos largas décadas (1935-1955) en que se forjaron avances modernizadores notables”. En este contexto, y junto a muchos otros proyectos estatales, “los edificios gestados en la Dirección de Arquitectura de Correos y Telecomunicaciones (DACyT) a partir de 1947, forjaron una imagen de modernidad desde lo estatal, asociada a un proyecto modernizador integral del país”. Collado afirma que este libro “pretende explorar la formación de la arquitectura pública moderna ejecutada en la DACyT, indagando en sus homogeneidades y diferencias, interpretando a cada uno de los casos como manifestación del debate de las ideas sobre la arquitectura y la ciudad vigentes en ese periodo y reconociendo las condiciones y los mecanismos de producción de estos edificios, a fin de promover un conocimiento que aporte a su más ajustada apreciación y a la conservación de ese patrimonio”.
El libro es el resultado de un trabajo integrado de un grupo de investigadores que trabajan la cronología 1947-1955, reuniendo 19 artículos que exploran temas generales como “Arquitectura y modernidad en la Argentina” de Pedro Sonderéguer; “Arquitectura moderna para el servicio postal: Argentina 1947-1955” de Adriana Collado, o “La inteligencia ciega: los edificios de correos, 1947-1955” de Pedro Conrado, etc.; con otros que exploran temas más puntuales, con estudios de casos que se enfocan en los principales edificios proyectados y construidos por la DACyT en los diversos distritos y provincias argentinas —Mendoza, Santa Fe, Córdoba, San Juan, Santa Rosa de la Pampa, Neuquén, Mar del Plata, etc.—. Cada caso fue trabajado en una doble dimensión: en su propia entidad y en su inserción en cada ciudad. La segunda parte de la investigación está constituida por la presentación en formato digital de un inventario de los casos estudiados: 80 edificios de correos y algunos conjuntos especiales, con fichas que resumen los rasgos fundamentales de cada proyecto y su planimetría.

Ramón Gutiérrez
Buenos Aires: Evolución urbana, 1536-2000
Buenos Aires: CEDODAL-Librería Concentra, 2014
Este libro constituye una mirada urbana y arquitectónica a Buenos Aires, que en palabras de su autor, Ramón Gutiérrez, “se hace desde la perspectiva contextual que articula la documentación histórica con las evidencias que la ciudad ofrece. Es una mirada que trata de explicarse cómo aquellas decisiones urbanas nacen de determinadas maneras de ver y vivir la ciudad y cómo todas ellas dejan huellas que se integran al patrimonio cultural”. Para el autor, “la comprensión de los procesos históricos, económicos, políticos, sociales y culturales” constituyen el marco contextual sobre el cual aproximarse a la ciudad, ‘leerla’ e ‘interpretarla’. Sin embargo, Gutiérrez considera que recorrer la ciudad, descubrir y estudiar su arquitectura y su urbanismo, aporta los datos efectivos para “reconstruir una memoria ciudadana”, facilitando un entendimiento sobre las concepciones originales de sus fundadores, y las sucesivas ampliaciones, cambios y sustituciones que han conformado su realidad presente —y tal vez efímera—.
Este libro es exhaustivo y abarca la historia urbana de la ciudad de Buenos Aires desde su fundación hasta la segunda mitad del siglo XX, estructurada en siete capítulos, cada uno de ellos concentrado en un período histórico de relevancia. El primer capítulo, “Buenos Aires, patrimonio urbano y arquitectónico” se concentra en el estudio de las fundaciones de 1536 y 1580, las primeras trazas urbanas, los primeros habitantes y las características intrínsecas del territorio y el sitio, del río y el puerto, de la ciudad y el territorio. El segundo y tercer capítulos, “La evolución de Buenos Aires colonial. 1600-1776” y “Buenos Aires capital del virreinato del río de la Plata”, estudia la evolución colonial de la ciudad así como las transformaciones urbanas, políticas, económicas, sociales y culturales que sufre a raíz de su rol como capital del virreinato del río de la Plata.
Los capítulos cuatro y cinco, “La ciudad desde la revolución de mayo hasta la federalización” y “Buenos Aires, una gran ciudad de Europa. 1880-1914”, analizan la evolución urbana de Buenos Aires durante todo el siglo XIX, poniendo especial énfasis en la ampliación de su territorio y el proceso de equipamiento urbano, con proyectos importantes de infraestructura y transporte, y de arquitectura residencial, religiosa, cultural y estatal. El capítulo sexto, “Buenos Aires metropolitana, 1914-1955” combina el estudio de las políticas de vivienda y planificación del peronismo con la posterior llegada de la modernidad con la visita de Le Corbusier, y el capítulo siete y último, “Buenos Aires en la segunda mitad del siglo XX” explora temas como la conformación del área metropolitana y el cinturón industrial, el nuevo plan Regulador, y la defensa del patrimonio de la ciudad.

Mimi Bohm, Fabio Grementieri, Xavier Verstraeten
Buenos Aires, Art Deco y Racionalismo
Buenos Aires: Ediciones Xavier Verstraeten, 2008
A través de preciosas imágenes y textos exhaustivos, los autores analizan y reseñan en esta edición, el rico y variado patrimonio de la ciudad de Buenos Aires, producido en uno de los más importantes episodios de la historia edilicia y urbana de la ciudad: el período de entreguerras, las décadas del veinte y el treinta del siglo XX. En esos tiempos, la cultura arquitectónica de Buenos Aires se enroló fundamentalmente en el Art Déco y el Racionalismo, ambos gestados en Europa y, en parte, en los Estados Unidos, y los autores buscan desentrañar la manera en que se empieza a conformar en estos años una identidad argentina, que se manifiesta en varios campos de la cultura y la sociedad —la música, el idioma y la literatura— pero sobre todo en una arquitectura de “carácter propio, siempre salpicado por la diversidad, la heterogeneidad y la universalidad”. En palabras de Mimi Bohm, “Fiel a su tradición, la ciudad busca remodernizarse tomando ejemplos a diestra y siniestra, pero siempre creando su propia mezcla, su particular estilo, su imagen única. Con la misma desfachatez y desmesura con las que hizo propios otros estilos y tendencias, une, mezcla, cose, traviste innumerables modelos, tipos y referencias, para fecundar una moderna cultura de arquitectura y diseño muy porteña, quizás ya demasiado argentina”.
El libro reseña el patrimonio déco y racionalista de Buenos Aires y cada capítulo explora tipologías edilicias específicas con sus distintas interpretaciones de esta modernidad adoptada y adaptada. Así se estructuran los capítulos analizando “Organismos e Instituciones”, incluyendo bancos, oficinas, organismos públicos e infraestructura; “Vivienda”, ya sean casas o edificios de renta; y “Entretenimiento y comercio”, que incluye industrias, servicios, deportes, esparcimiento, cines y teatros. Un capítulo es dedicado a las “Artes”, reseñando manifestaciones artísticas, de diseño y decoración, y la obra de importantes arquitectos como Alejandro Virasoro, y Andrés y Jorge Kalnay.
En palabras de los autores, este libro pretende “retratar en su variedad y complejidad”, este gran conjunto de edificios, espacios, redes y estructuras, con la finalidad de rescatar este patrimonio, de “olvidos, desfiguraciones y destrucciones”, revalorizándolo y protegiéndolo, a la vez que alentando a “porteños, argentinos y extranjeros a que valoren una parte importante de la ‘historia congelada del espacio’ de esta ciudad y de una compleja época del siglo XX”.

Martha Levisman
Bustillo: Un Proyecto de “Arquitectura Nacional” Buenos Aires: ARCA, 2010
Martha Levisman, encargada por el propio Bustillo, en 1982, para custodiar el fondo de documentación de su obra —10,000 dibujos y 1,000 fotos— combina en esta edición una extensa selección de este valioso material gráfico, con una rigurosa investigación del pensamiento de Bustillo y del contexto histórico, social y cultural que le tocó vivir y moldear, alimentada por los diálogos que sostuvo la autora con el propio Bustillo, en encuentros periódicos durante los años finales de su vida, así como por las entrevistas que hizo a su descendencia y a sus clientes más asiduos. En este libro, Levisman cuenta la historia del arquitecto, pintor y escultor argentino Alejandro Bustillo, educado en los principios del sistema beaux arts, cuya extensa obra desarrollada en toda la primera mitad del siglo XX, abarca arquitectura residencial, turística, institucional y urbana, incluyendo monumentos, trazados urbanos, municipios, iglesias, museos, bancos, residencias urbanas y campestres, etc.
Como la autora plantea y como el título indica, reseñar la obra de Bustillo es reseñar las ideas y los planes nacionales de la Argentina del siglo XX. Y, en efecto, en este libro están representados “el carácter de la arquitectura pública, la invención de una monumentalidad para simbolizar la grandeza del país, la búsqueda de un lenguaje propio para la transición hacia la contemporaneidad y la resolución de los primeros programas nacionales para el turismo creciente, el estilo de la construcción urbana y la implantación de conjuntos en la diversidad de paisajes argentinos”. Dentro de este marco, la obra de Bustillo constituye una búsqueda constante por la creación de una arquitectura nacional y una lucha por preservar la arquitectura dentro del terreno de las bellas artes. Como dice su nieto, José Manuel Bustillo “A pesar de vivir y participar de un tiempo de cambios vertiginosos, no se dejó tentar por el mito prometeico del progreso y se mantuvo en una equilibrada actitud clásica, la misma que, en su amado mundo griego antiguo, encontraba el ideal de la proporción y el orden en la armonía del hombre con el universo”. Su obra, arraigada en la tradición y derivada de la perfección del clasicismo, explora un lenguaje universal y atemporal que supera su época en pos de un concepto de belleza eterna e inmutable.
Estructurado en nueve capítulos, el libro reseña cada proyecto con numeroros planos y fotos, y describe el origen de cada idea, de cada sitio, de cada historia, con la mayor objetividad y cantidad posible de datos, recorriendo en cada apartado las distintas etapas del arquitecto, sus influencias, pensamientos e intenciones más marcadas.

Ciudades de América: Buenos Aires
Buenos Aires: R & Z, 2014
Tercera versión de la colección Ciudades de América, dirigida por Erica Roberts, con fotografías de Facundo de Zuviría, que reúne imágenes bellas y poéticas de la ciudad de Buenos Aires, con los textos de Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. Los autores nos dicen, “Buenos Aires es nuestra ciudad, y por esto fotografiarla es una tarea difícil. Este retrato, que se incorpora a nuestra colección Ciudades de América, fue un gran desafío. Porque Buenos Aires, enorme y fascinante es una ciudad en permanente cambio, donde conviven diversas culturas con tradiciones propias muy arraigadas, en un escenario de arquitecturas de los más diversos estilos. Así, esta pampa, edificada junto al río y poblada de árboles desmesurados, deslumbra con su irresistible encanto”.
Y así deslumbran estas fotografías, donde resalta “la densidad edilicia, la cantidad de gente y automóviles en su amplísima zona céntrica, sus monumentos magníficos, los amplios parques arbolados, la elegancia de sus calles y la increíble oferta cultural y gastronómica que constituyen los cientos de teatros, cines, museos, restaurantes, cafés y espectáculos musicales en toda la ciudad”.
Pero lo más interesante de la edición es la manera en que captura el Buenos Aires de Jorge Luis Borges, “símbolo imperfecto de nuestra nostalgia de Europa”, donde la arquitectura “es un lenguaje, una ética, un estilo vital”, y donde “el patio, la puerta cancel, el zaguán, son (todavía) Buenos Aires”. Y así se retratan, “las plazuelas con frescuras de patio”; las “ávidas calles, incómodas de turba y de ajetreo” y aquéllas “desganadas del barrio (...), enternecidas de penumbra y ocaso”, “la conjunción del mármol y de la flor”...
Buenos Aires, “ciudad majestuosa, infinita y secreta”, “con tantas facetas como espectadores” es retratada en todos sus detalles: su arquitectura, su gente, su naturaleza, sus parques, sus esculturas, sus balcones y sus árboles —jacarandas, acacias—, sus interiores, su textura y color, con la finalidad, como dicen los autores, de que “este libro contribuya al conocimiento de Buenos Aires, que permita al espectador recorrer sus barrios, entrar en lugares desconocidos y encontrar en alguna de estas fotografías, quizás, esa cualidad esencial que la hace tan diferente”.
Erica Roberts & Facundo de Zuviría. Textos de Jorge Luis Borges y Julio Cortázar
Reseña
Melisa Vargas


LAD, Laboratorio de Arquitectura Dominicana
Arquitectura en el trayecto del sol: entendiendo la modernidad dominicana / Architecture in the path of the sun: understanding dominican modernity Editado por Alex Martínez Suárez, Melisa Vargas, Omar Rancier y Mauricia Domínguez Santo Domingo: Amigos del Hogar, 2014
En el marco de la 14a Muestra Internacional de Arquitectura en la Biennale di Venezia, su curador, el afamado arquitecto Rem Koolhaas, ha planteado la cuestión de cómo la modernidad ha sido absorbida por la arquitectura global en los últimos cien años, con un interés especial en los países que han quedado fuera del discurso arquitectónico reconocido.
La coordinación editorial del libro Arquitectura en el Trayecto del Sol: Entendiendo la Modernidad Dominicana, fue comisionada por el Laboratorio de Arquitectura Dominicana (LAD) y editado por Alex Martínez Suárez, Melisa Vargas Rivera, Omar Rancier y Mauricia Domínguez, con la coordinación de Juan Mubarak y los ensayos de Gustavo L. Moré, Emilio Brea García, Marcos Blonda, José Enrique Delmonte y Juan Mubarak. El libro aborda dicha “absorción” en el contexto de la República Dominicana, tomando en cuenta su condición insular, lo que ha producido una lucha histórica entre las intervenciones externas y las transformaciones internas. A través de una serie de reflexiones críticas, el objetivo fue crear una comprensión coherente del significado y las implicaciones de la producción arquitectónica y urbanística en República Dominicana en el período en cuestión.
Con el título Arquitectura en el Trayecto del Sol se hace alusión al poema de 1949 del poeta nacional Pedro Mir, precisamente porque luego de un pasado colonial y agrícola, los intelectuales y los arquitectos dominicanos asumieron ser tropicales por decisión, no por naturaleza, y establecieron una vinculación ideológica con el territorio que no fue simplemente vernácula.
El libro es el resultado de una reflexión acerca del significado de la modernidad y sus peculiaridades en nuestras latitudes. Se ha hecho un recuento visual de la evolución arquitectónica de los últimos cien años de la República Dominicana, acompañada de una serie de textos que definen el contexto y describen los momentos de inflexión del siglo analizado.
El primer ensayo de Emilio Brea y Marcos Blonda analiza los inicios de la modernidad en el país. Más allá de la descripción, el texto revisa críticamente los factores geográficos, políticos y económicos de la región del Caribe que influyeron en la arquitectura y en la ciudad pre-moderna dominicana. El período cubierto en este texto es el de las décadas entre 1914 y 1930.

El segundo ensayo de Gustavo Luis Moré aborda la producción urbana y arquitectónica propia de los principios modernos en el país. Dicho análisis reflexiona sobre el carácter ideológico y representativo en términos de estilos, programas y escalas de la arquitectura moderna durante la dictadura de Trujillo, que tuvo lugar entre 1931 y 1960.
El tercer ensayo de José Enrique Delmonte, que se concentra en las décadas entre 1961 hasta principios de los 1980s, hace un análisis de la condición urbana y del ejercicio profesional post-dictadura, con un énfasis en las expresiones tardo-modernas y en los cambios de visión del desarrollo, vinculados a este período de luchas sociales, persecución política e intervencionismo norteamericano en el país.
Estos textos establecen el punto de partida para un archivo fotográfico que condensa la producción formal desde los años 1930 hasta el año 1980. Estas décadas fueron seleccionadas dado el peso ideológico y representativo de la arquitectura que se produjo en las mismas, y dado que son el eje transversal de las aspiraciones sociales y de la construcción de un Estado abiertamente moderno.
Dos textos finales de Juan Mubarak y Omar Rancier operan de forma independiente, planteando visiones alternativas y posibles conjeturas sobre los complejos procesos que acompañaron a la arquitectura y a la ciudad a partir de los años 1980 y analizan críticamente el devenir y el porvenir de la arquitectura dominicana, en la que empiezan a difuminarse los preceptos de la modernidad. En el caso particular de Rancier, concluye a modo de resumen, repasando los tópicos más relevantes del libro.
La construcción de este documento ha evidenciado que para el país, la modernidad además de traer un cambio de escalas, trajo la conciencia del contexto, el cual se convirtió en el elemento definitorio de su arquitectura.
En República Dominicana, una apertura interdisciplinaria y una tendencia hacia los esfuerzos colectivos empiezan a fortalecer, por primera vez desde el advenimiento de la globalización, la capacidad de trascender las fronteras nacionales. Evidencia de esto es la participación de la República Dominicana en la Muestra Internacional de Arquitectura en la Bienal de Venecia 2014 con su primer pabellón gestionado, comisionado y curado por el LAD, Laboratorio de Arquitectura Dominicano.
Para obtener una copia de cortesía del libro se ha establecido una donación bajo el concepto de Amigos del LAD. Con estos fondos dicha organización sostiene y da continuidad al proyecto del primer pabellón dominicano en La Biennale di Venezia. Para más información contacte: amigos@lad.do, www.lad.do, o llame al 809-567-4364.
Gustavo Luis Moré
AAA: Del génesis a la consolidación en la arquitectura del Gran Caribe
Notas sobre la difusión de la Arquitectura Caribeña, a propósito del 2o Congreso de la Federación Caribeña de Asociaciones de Arquitectos en Port of Spain, 7 de mayo de 2004.
De todos los textos de Jorge Luis Borges, hay uno que sin dudas me asombra más que los otros. Enfrentado a la ilusión de poder sintetizar con una sola palabra el hecho de la existencia humana en el cosmos, emprende una industriosa reflexión que lo conduce, para sorpresa del lector ante la posibilidad de cumplir con tan enorme propósito, a la palabra “maravilla”.
¿Qué es la maravilla? Entiendo que es la capacidad de admirar, de descubrir, de percibir o de imaginar una realidad nueva. Podemos maravillarnos ante los hechos naturales o los creados por el hombre. Es fácil intuir que a veces, la maravilla puede ocurrir al tener una visión diferente de un fenómeno conocido, en una especie de relectura de lo que nos resulta ya familiar. El mundo, si bien no lo evidenciamos siempre, está en constante cambio, sea infinitamente sutil o infinitamente dramático.
Hemos decidido ser traductores de maravillas en una región específica del planeta. No hay labor más gratificante ni más entretenida. Para este fin nos valemos de una publicación, de la cual hablaremos aquí en referencia al tema que nos reúne, aquel de entender las variables involucradas en la inevitable y eterna interacción que se efectúa al asumir posiciones diferentes ante los hechos de la civilización actual en el mundo. El hombre en tanto ser creativo, desarrolla sus acciones en múltiples ámbitos del conocimiento. Producto de este proceder organiza sociedades, establece sistemas de control, trabaja sin parar en la construcción de un presente orientado a su bienestar y el de su especie. Parte de ese proceder, quizás el más concreto, es el manejo del espacio. Para edificar el espacio y adaptarlo a sus necesidades, el hombre se ha inventado un instrumento, que ha elevado a la categoría de las artes y las ciencias con el nombre de Arquitectura. Asumamos este instrumento, a fin de facilitar este breve discurso que hoy compartimos.
Publicar implica conocer. Implica descubrir actos en el tiempo y en el espacio. El trabajo de editor —al cual llegó desde la práctica académica y la del diseño— amerita definir una realidad concreta a la que se debe conocer a fondo, a fin de identificar sus maravillas, tanto las del pasado, como las que se dibujan día a día en el entorno antillano que compartimos.
Entiendo el área del Caribe como una suma de territorios que abarca todo el rosario de las Antillas Menores y Mayores, los predios del Golfo de México más allá de la frontera de la Florida con Georgia hasta el mítico Yucatán, el engañosamente estrecho vínculo desempeñado por la América Central, y los países del continente sudamericano que conviven con las aguas de este mar que nos denomina. Si fuéramos a ser académicamente correctos, no sería un acto poético decir que la verdadera constitución del Gran Caribe ha sido escrita por las olas, redactada por el viento.
En consecuencia, es reiterativo valorar las étnias, las procedencias imperiales, los destinos históricos. A mi modo de ver, la verdadera actriz protagonista en la escena caribeña es la geografía, como estructura que ha permitido los múltiples textos de la compleja realidad cultural del área. Dentro de este marco de referencias, se nos presentan varias interrogantes fundamentales.
¿Cómo dejar establecido que el Caribe es un mar histórico-económico principal y, además, un meta-archipiélago cultural sin centro y sin límites, un caos dentro del cual hay una isla que se repite incesantemente —cada copia distinta— fundiendo y refundiendo materiales etnológicos como lo hace una nube con el vapor del agua? Si esto ha quedado claro no hay por qué seguir dependiendo de las páginas de la historia, esa astuta cocinera que siempre nos da gato por liebre. Hablemos entonces del Caribe que se puede ver, tocar, oler, oír, gustar; el Caribe de los sentidos, de los sentimientos y los presentimientos.
La isla que se repite - Antonio Benítez Rojo
¿Qué publicar? ¿Cuáles son los valores? ¿Cómo publicarlos? ¿Cómo redefinir esa realidad múltiple y dinámica? Es posible asumir varios paradigmas de análisis: el enfoque artístico, que señala aquellos hechos producto del talento creativo que nos atraen por su dimensión original, por sintetizar aspectos intangibles del alma humana; el enfoque histórico, que recoge del pasado los hitos del trabajo de tantos hombres y los relanza al futuro ensamblados como piezas de una gran máquina renacentista capaz de construir la identidad regional; el enfoque antropológico, cultural, que entiende todo proceder humano como un hecho valioso, independientemente de sus propuestas artística o tecnológicamente adelantadas; el enfoque económico, desarrollista, que asume toda obra de gran escala o de notable impacto en nuestras sociedades como eslabones de una cadena de hechos, conducentes a la mejoría material de nuestros pueblos; el enfoque tecnológico, industrial, que intenta representar la arquitectura en tanto efecto de la industria y el intelecto humanos.
Advierto que cada uno de estos enfoques son trascendentes. Todos son capaces de justificar nuestra mirada atenta a determinados hechos del espacio. Desde esta perspectiva, toda maravilla cabe. Sólo debe serlo y ser capaz de manifestarlo. Si como escriben Gilles Deleuze y Félix Guattari en A thousand plateaus “...each individual is an infinitive multiplicity, and the whole of nature is a multiplicity of perfectly individuated multiplicities”, la misión de la revista es entonces identificar las individualidades para permitir que fluya con la mayor intensidad y frecuencia posibles, una información que pueda primero identificarnos entre nosotros mismos —el famoso “within” de Jenifer— promoviendo el intercambio horizontal de experiencias, y en última instancia que nos dirija a participar con los instrumentos que seamos capaces de sonar en este
Bocetos absolutamente intrascendentes, de Gustavo L. Moré. Garabatos a tinta, lápiz y felpas sobre post it pads.


concierto global de insospechadas partituras, con melodías que nos sean propias, que nos sean “apropiadas” desde nuestra realidad.
Un aspecto de muy delicada naturaleza es el de la selección de obras dentro del territorio y el de la consistencia en el standard de esta selección. Este asunto de la consistencia plantea interrogantes sobre las que Deleuze y Guattari de nuevo opinan:
The problem of consistency concerns the manner in which the components of a territorial assemblage hold together. But it also concerns the manner in which different assemblages hold together, with components of passage and relay. It may even be the case that consistency finds the totality of its conditions only on a properly cosmic plane, where all the disparate and heterogeneous elements are convoked. However, from the moment heterogeneities hold together in an assemblage or interassemblages a problem of consistency is posed, in terms of coexistence or succession, and both simultaneously. Consistency is the same as consolidation, it is the act that produces consolidated aggregates, of succession as well as of coexistence, by means of the three factors just mentioned: intercalated elements, intervals, and articulations of superposition. Architecture, as the art of the abode and the territory, attests to this: there are consolidations that are made afterward, and there are consolidations of the keystone type that are constituent parts of the ensemble.
Hace poco me vino a la memoria una de las reseñas de arquitectura más maravillosas que he leído. Se trata de la leyenda de una obra de ordenamiento y población territorial de dimensiones nunca antes imaginadas por el hombre, que me permito citar a ustedes, con el riesgo de que les podría resultar demasiado familiar:
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana un día.
En el segundo día Dios creó las aguas. En el tercero la tierra. Creó el escenario ideal. Y vio Dios que era bueno. En el tercero puso a producir la tierra hierba verde, con hierba, semilla, árboles y frutos. Creó lo que hoy llamamos un diseño “sostenible”. Y vio Dios que era bueno. En el día cuarto Dios prepara la iluminación de la escena, inventa el sol, la luna y las estrellas. Y vio Dios que era bueno. Con la población de animales —de aire y agua— comienza Dios a preparar el set, en el quinto día. No olvidó ordenarles que se reprodujeran, para mantener vigente la sostenibilidad del


sistema. Y vio Dios que era bueno. Los animales de la tierra fueron diseñados en el sexto día, igualmente condicionados a su reproducción sucesiva. Y vio Dios que era bueno. Entonces —y aquí se complica la historia— dijo Dios:
Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señores en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto...
Aquí paro la cita. No sé ustedes, pero debo admitir, no sin cierto rubor primero, que Dios fue un arquitecto sobresaliente, como ningún otro. El manifiesto asombro del narrador ante la bondad de sus creaciones constituye más que un acto de ingenuidad, una admiración de triunfo ante el éxito de la iniciativa. Me imagino los miles de documentos constructivos, de maquetas y de análisis de materiales, que debe haber hecho antes de acometer tan sobrehumana tarea.
En segunda instancia, sostengo que en esos tiempos —como es lógico suponer— no debe haber existido ningún crítico de arquitectura. Sería imposible imaginar que la creación de unos seres tan defectuosos como el hombre y la mujer hubiera pasado desapercibida por un oficio tan meticuloso y particularizante como el del crítico. En cierta forma fue mejor así. Dios pudo obrar a todas sus anchas y acabar el proyecto en un fast track de sólo 6 días. Un cronograma de obras realmente insuperado por ningún otro gran arquitecto en la historia. Asumo que este hecho que la leyenda cristiana recoge en el más antiguo de los libros de esta doctrina occidental que compartimos tantos, fue el primer recuento bibliográfico de un acto de diseño. En cierta forma, la primera reseña crítica histórica.
Comparto este recuento y lo comparo al que debemos hacer hoy en día. Lejos de acercarnos al supremo creador, nos alentamos frente al hecho de asumir la relatoría de trabajos llevados a cabo por tantos colegas pasados, presentes y futuros en toda la región, razón por la cual hoy nos encontramos aquí. En síntesis, somos recolectores y trasmisores de información.
Ahora me referiré a un aspecto fundamental de nuestro trabajo. A grandes rasgos, tres flujos básicos determinan la posibilidad de difusión de la información dentro de


la actual escena planetaria, cada uno de ellos dotados de igual importancia: el primero corresponde a la producción del conocimiento en tanto interés del proceder científico y artístico humano. El segundo a la documentación de lo realizado, utilizando los múltiples medios al alcance de cada cultura, sean éstos de carácter concreto —libros, revistas, videos, películas, etc.— o de carácter virtual, fundamentalmente a través del internet. El tercer flujo es el que a mi entender necesita de un mayor esfuerzo, y es aquel de la distribución. A riesgo de parecer reiterativo, insisto en que los modos actuales de producción, trasmisión y dominio cultural de este inevitable proceso de globalización, permiten oportunidades extraordinarias, que no están siendo ni siquiera mínimamente explotadas debido a nuestra propia ignorancia y al desinterés en conocer y manejar los mecanismos existentes. Esta dificultad en asumir los canales de distribución no sólo reducen el efecto potencial del trabajo realizado, sino que de alguna manera lo torna irrelevante.
Este flujo que he llamado de la distribución, es una realidad múltiple, una especie de diagrama fractal de vectores donde predomina aquel que posea los medios más eficaces para la distribución de lo previamente documentado. Así, publicar sin distribuir es como haber conquistado América antes de Colón: el hecho histórico no existe si no es conocido por todos.
Si contextualizamos esta reflexión en el área del Gran Caribe, la situación se hace más compleja aún. Conocida es la gran dificultad en vencer o al menos dominar las fronteras impuestas por la historia y la geografía en la región, no hacemos más que evidenciarlo contínuamente. De esta forma, el Caribe sigue siendo una gran fortificación, donde cada cultura está consciente de pertenecer a un todo, pero sin embargo en determinadas ocasiones, más frecuentes de lo que todos quisiéramos aceptar, se reconoce la fragmentación, triste herencia de la lucha del poder imperial en la región, una herencia que debemos neutralizar si queremos acudir bien orquestados al ineludible concierto de naciones que se nos presenta en la escena del futuro inmediato.
Es en este sentido que me interesa acentuar la necesidad de participar activamente en la construcción de un mercado de la información a nivel global. Tal y como señala Marcelo Martín, debemos pensar globalmente y actuar localmente. Esto, más que un eslogan neoliberal, es una realidad inevitable. El pensador arquitecto mexicano Ramón Vargas Salguero nos refiere algunas ideas que aquí recojo al respecto: “Quien produce más se convierte en factotum de las relaciones sociales”, o “Pueblo aislado, pueblo en proceso de involución, o al menos anquilosado”. Pero su más potente aseveración es la siguiente: “La creación crea pues, los consumidores”. En este sentido yo agregaría: quien distribuye —no sólo quien produce— más, se convierte en el factotum de las relaciones sociales. Es importante hacer esta distinción.


Este encuentro de la Federación de Sociedades de Arquitectos del Caribe es a su vez, una especie de flujo de gentes, de ideas: es una ilusión posible empujada en el tiempo y sobre la geografía por algo más —como cita uno de los arquitectos ideólogos del Plan CARIMOS, Eugenio Pérez Montás— que los vientos alisios que han escrito su historia. Hoy tendremos que ayudarnos de un sólido y consistente empuje de información que permita la construcción de un conocimiento, un interés y una acción común dirigida hacia la seducción de esa elusiva identidad nunca acabada, un poco como aquel ángel de la historia tan gráficamente esbozado por Walter Benjamin.
Revisando las ideas y acuerdos previos producto de, por ejemplo, los Seminarios de Arquitectura Latinoamericana, se comprueba la dificultad de dar seguimiento a través del continente a los acuerdos de trasmisión horizontal de información y de divulgación. Algunos de ellos proponían, por ejemplo, la creación de una Coordinadora Iberoamericana de Revistas de Arquitectura, estructurada en 4 regiones. La del Caribe y México estaría manejada por Mauricio Rivero Borrell desde la Revista Arquitectua y Sociedad. Desconozco los resultados de esta iniciativa, aunque 4 ediciones han podido ser publicadas antes de abandonar el proyecto. Otra idea —un tanto borgiana— era la de publicar anualmente una Gran Revista Iberoamericana de Arquitectura, sumando esfuerzos de todos los editores del continente. Las conclusiones del 1er Coloquio Científico de CARIMOS, así como muchas de las recomendaciones de los encuentros anteriores organizados por este colectivo pionero, han creado un soporte de ideas sorprendentemente consistente. Urge entonces, pasar de la idea a la acción. Quiero proponer una serie de acciones concretas dirigidas a consolidar la divulgación de esa infinidad de iniciativas ya existentes en la región que nunca han logrado trascender. Juan Luis Guerra, buen amigo y dominicano admirado por muchos, me ha enseñado que lo primero es producir algo de calidad, de interés local pero con alma universal. Luego, hacer el crossover, como es llamada en el argot musical esa difícil transición al gran mercado, es cuestión de estrategia y trabajo. Sinceramente, no veo cual es la diferencia entre ese universo y el de la información intelectual.
En primer lugar, propongo que sea creado un hub en la sede de Santo Domingo, donde cada miembro de la Federación, cada colaborador, cada editorial, remita un número establecido de ediciones —al menos 100 unidades—, no sólo para consolidar la biblioteca ya iniciada por CARIMOS en el Centro de Altos Estudios del Centro Histórico, sino para divulgar su existencia y garantizar su distribución internacional a través de sitios de Internet y de brochures periódicos confeccionados específicamente para estos fines. En teoría existiría un mercado cautivo constituido por los mismos miembros de la Federación, de CARIMOS, de suscriptores de AAA y de otras revistas, centros académicos, profesionales y estudiantes como compradores primarios.


Este centro, manejado con criterio empresarial, podrá realizar una tarea de alcances insospechados. No dudo en asegurar la colaboración del enorme Ramón Gutiérrez, quien desde el CEDODAL en Buenos Aires mantiene uno de los centros de documentación más sólidos y mejor organizados del mundo, y ha publicado extensamente sobre el inagotable tema de la historiografía de la arquitectura latinoamericana.
En segundo lugar, sugiero que cada miembro participante de estos encuentros se comprometa a entregar al menos una colaboración anual —a ser editada según normas mínimas bien definidas— en una de las múltiples publicaciones de la región dedicadas a explorar el tema del Gran Caribe, tales como Archipiélago desde Ciudad de México, The Caribbean Architect desde Barbados, Archivos de Arquitectura Antillana desde Santo Domingo, Arquitectura con Vaivén de Hamaca desde Veracruz, InForma desde San Juan de Puerto Rico, e innumerables publicaciones periódicas desarrolladas por universidades, asociaciones de arquitectos, grupos culturales y docenas de promotores privados, inventariados en una red a ser identificada por la dirección del colectivo.
En tercer lugar, manifiesto mi ofrecimiento de dedicar, libre de costo, varias ediciones completas de los Archivos de Arquitectura Antillana para publicar obras y estudios en los diversos componentes de esta suma de individualidades que somos, y destinar una sección estable a la Federación y sus miembros, en base al compromiso institucional de que cada país miembro, a través de sus representantes, nos garantice una mínima distribución en sus respectivos territorios.
Por útimo, quisiera permitirme explicar un poco la naturaleza de la revista que dirijo, los Archivos de Arquitectura Antillana. Con César Iván Féris y su primera cátedra de arquitectura dominicana instaurada en la UNPHU hacia el 1977, nace mi interés académico por lo local frente a lo universal. Eugenio Pérez Montás y Esteban Prieto redimensionan esta vocación a escala regional cuendo me involucran en los inicios del Plan CARIMOS (1981), y proporcionan la oportunidad de realizar diversos proyectos de documentación, como el Manual Bibliográfico publicado en Casas Reales en el 1978, ahora con su tercera edición ampliada en proceso (Ed.: publicada en 2009), y el Atlas Cartográfico de las ciudades del Gran Caribe, iniciado en Chicago con David Buisseret y nunca acabado. En el 1995, después de una estadía en la National Gallery of Art, en Washington y en el Instituto de Investigaciones Estéticas en Ciudad de México, intuyo el potencial de una publicación con un enfoque regional, dirigido al mercado internacional. Esta publicación, de carácter absolutamente privado, estaría a caballo entre un journal de estudios académicos y una revista de proyectos, amarrando así dos universos paralelos tradicionalmente divorciados. El medio de sustento del proyecto se basaría en la divulgación de productos y servicios, pero


en realidad se inspira en el ejemplo extraordinario del maestro mexicano Mario Pani, quien logró acoplar su práctica profesional con la revista Arquitectura durante décadas. Esta fórmula, de difícil conjunción ética, ha sido exitosa y ha garantizado la continuidad del proyecto durante 8 años [Ed.: 18 años al 2014].
Quisiera con estas líneas abrir una puerta hacia el futuro, diseñado como un proyecto multicultural, multinacional, orientado hacia un destino común de identidad y bienestar para todos y cada uno de nosotros. Termino con esta hermosa cita de Deleuze: “The task of the classical artist is God’s own, that of organizing chaos; and the artist’s only cry is Creation”!
¡Qué viva la maravilla!
Port of Spain, 7 de mayo de 2004
Omar Rancier
Emilio José Brea García, fotografía en sus primeros años.
Emilio José Brea García: Semblanza con sentimientos

Con Emilio más que lamentar su partida lo que deseamos es el celebrar su presencia, esa presencia tejida entre recuerdos y memorias, entre sentires y afectos. Emilio esta aquí entre nosotros y siempre lo estará.
Me apena esta nueva generación que no lo conoció; que no tuvo el privilegio de gozar de su chispa motivadora, de su reconfortante humor, un humor por momentos muy denso y salpicado de una fina ironía que no lo abandonó nunca. Esa generación que nos pregunta a cada momento que quién fue Emilio, evidenciando así una de las carencias que él mismo señalara insistentemente y que se refiere al conocimiento de los estudiantes, a esa pérdida de la capacidad de la lectura y del interés de los nuevas generaciones, más interesadas en Facebook o Instagram que en Arquitectura o cultura en general, que sufrimos lo que nos empecinamos en ser docentes y que Emilio siempre señalara como una evidencia de que las academias no estaban haciendo nada.
Quizás esa percepción hizo que se retirara, prematuramente, de la docencia. Que abandonara un poco decepcionado los talleres y aulas de instituciones —mea culpa— que no han sido capaces de apoyar las investigaciones y publicaciones y que hicieron que Emilio, y han hecho que muchos intelectuales con él, se acerquen a las entidades financieras y comerciales para que les patrocinen sus publicaciones. Sólo, y eso hay que reconocerlo, la UCE, patrocinó aquella edición maravillosa de las 100 Hojas de Arquitectura, que debiera ser reeditada críticamente y comentada, para que esas nuevas generaciones conozcan los aportes que un pequeño grupo, del que fuera parte importante nuestro ‘Arquitecto’, ha hecho al conocimiento crítico de la arquitectura y el urbanismo dominicano.
Emilio siempre se vió a sí mismo como el muchacho de San Francisco de Macorís, ciudad natal que amó y defendió con pasión chauvinista, que vino a la capital y se enamoró de la ciudad otra. Primer hijo de José Gertrudis —Tura— Brea Mena y Aída Ondina García Montes, el hijo de la Viuda, como alegremente se definía, el hermano de Teresa, llevó siempre el dolor de haber perdido a su padre muy pronto. Sus primeros recuerdos de la ciudad otra —y de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre— siempre los reconocía de mano de su padre.
De muy jovencito se integró a grupos de trabajos sociales, como la rama juvenil del Club Rotario donde compartió con el Arq. Raúl de Moya, el Dr. Luis Rojas o con Haffe Serulle, entre otros. Fue un joven alegre y fiestero, características que mantuvo toda la vida. Su gusto por las bebidas espirituosas se lo achacaba —siempre ocurrente— a que Doña Aída tenía su botellita de Brandy para mejorarse de las molestias de su embarazo. Sin embargo, el impacto que le causara a un vivaz joven de 15 años el levantamiento en armas de un grupo de valientes jóvenes que intentaron llevar la chispa ideológica y patriótica de
Emilio junto a su hijo André Brea Cabrera, ante el paisaje cibaeño con el que tanto se identificó.

la Guerra de Abril a su querido San Francisco, sembró en él el germen de una sensibilidad social que se fue acrecentando con los años.
Cuando viene a estudiar Aquitectura a Santo Domingo, entra primero, hacia 1967, en la UNPHU. En una foto que cortésmente nos cedió el Arq. Atilio León, aparece Emilio en cuclillas frente a un grupo de estudiantes de Arquitectura de la UNPHU, que rodean al gran artista plástico y profesor Antonio Prats Ventós. Posteriormente pasa a la UASD donde termina sus estudios con una tesis muy crítica sobre el proceso de restauración de la Ciudad Colonial, tan crítica, que terminó discutiendo con su mentor y asesor de tesis, Teódulo —Prisco— Blanchard con quien cultivó una firme amistad hasta el final de sus días… hasta ayer.
A Emilio lo conocimos en las aulas y la percepción que tuvimos al principio era lo que llamábamos en ese entonces “un tercio”, el alma de la fiesta. Estaba en algo que le apasionó toda su vida: organizando un viaje al congreso de la AIA en México. Los viajes para Emilio fueron una verdadera pasión y siempre relataba su primer viaje a New York, donde llegó con 4 dólares en el bolsillo; posteriormente comenzó a presentar su verdadera esencia, aquella que Inés Aispún define de manera magistral, citando la canción de Georges Moustaki como “un pesimiste gai, un optimiste amer” —un pesimista alegre, un optimista amargo— y lo hace primero con la creación de dos grupos estudiantiles de estudio y posteriormente comienza a presentar su faceta crítica en sus primeros artículos.
Emilio, parafraseando a Venturi, podría describirse más como un arquitecto que hace crítica social que como un crítico social que es arquitecto. Su pasión era la Arquitectura, y sobre todo la ciudad, que la veía como esa construcción social que había que mejorar exponiendo crudamente sus llagas al implacable sol de la crítica sanadora.
Nuestra amistad se consolida con la invitación que le hice a que se incorporara al Grupo Nueva Arquitectura. Inmediatamente se incorpora al GNA, hicimos un equipo que pusimos en marcha una verdadera maquinaria de producción de textos críticos y de organización de eventos. Nunca olvidaré el tour de force que hicimos cuando estábamos organizando el evento Arquitectura’ 83 en la República Dominicana en 1983 y teníamos que preparar una conferencia, que titulamos —que Emilio tituló— “El trasfondo de las transformaciones urbanas”, Emilio era experto en estos juegos de palabras conceptuales, y que luego publicamos en dos entregas de aquella maravillosa publicación que fuera las 100 Hojas de Arquitectura. En aquella ocasión nos sentamos en el piso de la oficina del padre de Edda Grullón, en la César Nicolás Penson, él en un rincón y yo en otro, y comenzamos a escribir como locos, sin coordinar nada, al final de esa tarde pusimos los dos textos juntos y así lo presentamos. Este ha sido para mí uno de los trabajos publicados del que me siento más orgulloso.
Emilio
Juan Mubarak, Nelson Toca, Emilio, Vencián Ben Gil, José Antonio Choy, Pablo Morel y Omar Rancier comparten en familia en alguno de los infinitos encuentros sociales de colegas en Santo Domingo.


Otro de los aportes de Emilio al grupo fue su trabajo en la publicación semanal que logramos hacer en un medio que recién se iniciaba en ese entonces con un grupo de los periodistas más notables de nuestro país, ahí estaban Juan Bolívar Díaz, Ramón Colombo, Nelson Marte, Elsa Peña, Quiterio Cedeño, entre otros, que nos permitieron invadir cada semana las instalaciones de El Nuevo Diario en la Ave. Francia, donde nos sentábamos con los diagramadores a diseñar la página y a veces a escribir los artículos que publicaríamos. Posteriormente, y por iniciativa de Emilio, se logró que la UCE publicara el libro 100 hojas de Arquitectura, que prologara Plácido Piña, que fue uno de los que con más entusiasmo apoyó las hojas y que publicó brevemente una columna en la misma titulada “La otra carta”.
Al mismo tiempo que estuvimos en los aprestos de las publicaciones y los eventos del Grupo, Emilio y yo nos asociamos en una empresa —Brea & Rancier, Arquitectos Asociados— que funcionó, más que como una oficina de arquitectos como una extensión del GNA, ahí trabajamos los proyectos de la iglesia y el centro histórico de Bánica —donde se toma la foto con Moncito—, el Castillo del Cerro en San Cristóbal y en 1991 una propuesta para mejorar los espacios del Faro a Colón, donde nace el interés de Emilio por ese edificio que culmina en su libro El último monumento.
Vino entonces la lucha por preservar el Jaragua, y la celebración del Seminario “La arquitectura moderna como patrimonio cultural”, donde un Emilio muy aireado ante la declaración de impotencia para salvar el Jaragua realizada responsablemente por el Director de Patrimonio Cultural, soltó un enérgico “Entonces, por qué no renuncia”. De aquella confrontación Emilio salió como relacionador público de la Oficina de Patrimonio. Posteriormente dejamos la oficina, sin embargo, seguimos unidos en dos proyectos que alentó hasta el final: las Bienales de Arquitectura de Santo Domingo y la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana.
La idea de las Bienales la traje de la Bienal de Quito en un viaje que hice por Suramérica con un grupo de estudiantes de arquitectura de la UCE, en el que fuimos al congreso de la CLEFA que se celebró en Sao Paulo en 1983. El Grupo, y Emilio particularmente, hizo la idea suya porque era la continuación lógica de los eventos del 1981 —“Arquitectura contemporánea en la República Dominicana”, realizado en Casa de Teatro—; y el de 1983 —“Arquitectura 83 en la República Dominicana”, realizado en el Centro de Cultura Hispánica—.
Emilio siempre fue un impulsor de las iniciativas gremiales y fue de los fundadores de la SARD, y por su iniciativa y gracias a sus gestiones con la embajadora de Venezuela en ese momento, María Clemencia López de Jiménez y el apoyo del Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, el Arq. Eugenio Pérez Montás y el historiador José Chez Checo,
Emilio rodeado de amigos y admiradores, durante la puesta en circulación de su libro El último monumento, en el Banco Central de la República Dominicana.

Excelente fotografía de Emilio, cortesía del Arq. Víctor Durán, colaborador de AAA.

consiguió que se donara el antiguo Pabellón de Venezuela, obra de Alejandro Pietri, y aún propiedad del gobierno Venezolano, al Grupo Nuevarquitectura y, por invitación de nosotros, a la recién nacida Sociedad de Arquitectos.
Fueron iniciativas y logros de Emilio, desde el GNA, las declaratorias de los días 3 de noviembre como Día de la Arquitectura Dominicana; y el 4 de agosto como Día del Urbanismo Dominicano, gestiones de las que siempre se sintió muy orgulloso y agradecido del apoyo recibido del Arq. Rafael Tomás Hernández.
Brea recibió muchos premios y reconocimientos, pero uno que disfrutó enormemente —disfrutamos— fue el Premio Henry Klump del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico en el 2003. Allí estuvimos juntos, de nuevo, tres amigos que por momentos nos distanciábamos, rodeados de un grupo de amigos puertorriqueños.
Emilio siguió escribiendo e inspirando a muchos: arquitectos, estudiantes, gente común. Logró publicar en vida dos libros importantes para la historiografía dominicana, La vivienda popular dominicana, con Víctor Durán, editado por el Banco Popular; El último monumento, editado por el Banco Central; y después de su muerte, Cielonaranja, de Miguel D. Mena, edita Santo Domingo, la Ciudad Episódica: una compilación de sus últimos artículos, ese libro “que Emilio nunca tuvo en sus manos” como ha escrito Miguel. Anteriormente fue parte de los equipos que editaron la Guía de Santo Domingo y 60 años de Construcciones.
Fue un polemista nato, a veces obsesivo si se quiere, pero siempre correcto en su enfoque. Gestor cultural por excelencia, cultivó amistades por todos lados; en Puerto Rico, donde tuvo una temporada como profesor, sentó cátedra de cómo hacer crítica arquitectónica sin compromisos, y en Santo Domingo, demostró con los hechos que los sitios históricos pueden ser más que una ruina que visitar; su Fuerte-Café San Gerónimo fue un modelo de la incorporación de usos contemporáneos en edificaciones históricas.
Nunca le interesó el dinero y murió como vivió, siempre de manera honesta y franca. Fue un padre amoroso y enamorado de su hijo.
Mi relación personal con Emilio fue de total hermandad y comunión ideológica y profesional que se desarrolló con muchos disgustos y diferencias que siempre resolvíamos de la mejor manera, pues a veces la relación con Emilio, por su pasión, no era muy fácil; en más de una ocasión tuve que mediar entre Emilio y amigos mutuos que se habían distanciado. Su partida ha sido algo muy doloroso para mí. Pero como dije al principio: “Con Emilio más que lamentar su partida lo que deseamos es el celebrar su presencia, esa presencia tejida entre recuerdos y memorias, entre sentires y afectos”.
Brea, Gustavo L. Moré y Omar Rancier, miembros del Grupo Nuevarquitectura, en la ocasión de Emilio y Omar recibir el Premio Henry Klumb del CAAPPR

Nouris Bello
Ángela Burgos
Edda Grullón
Sheila López
Sus compañeras del Grupo Nuevarquitectura comparten un imborrable recuerdo, cariño y admiración por Emilio José Brea García, de quien expresan:
Noble amigo de grandes ojos soñadores, de sonrisa fácil; muy ocurrente y con un gran sentido del humor, lo cual, unido a su excepcional percepción, capacidad crítica y fluidez de expresión, lo convertían en alguien cuya compañía se disfrutaba a plenitud. Le agradaban las reuniones de todo tipo, compartir opiniones, rememorar épocas pasadas, proyectar tiempos por venir. Siempre presente cuando era convocado, y en todo momento decía sí a las solicitudes de colaboración más diversas.
Su participación en el Grupo Nuevarquitectura fue esencial, con entusiasmo y energía permanente. Emilio, junto a nuestro entrañable amigo Omar Rancier, su compañero de luchas y conquistas, tomaron las riendas del Grupo conduciéndolo por un camino de crítica y difusión de la arquitectura y el urbanismo dominicanos, asumiendo esta tarea con compromiso y responsabilidad.
Mostraba una gran pasión por la teoría de la arquitectura. Nada le era ajeno; sus análisis, denuncias y debates —muchas veces pesimistas por el peso de la realidad— eran siempre esperados en los medios, no sólo por los arquitectos, especialistas en conservación, urbanistas, ingenieros o estudiantes de estas áreas, sino también por los ciudadanos comunes a quienes les duele su ciudad y su patrimonio histórico, y la forma en que los manejan las instancias llamadas a regularlos.
Transitaba con sus ojos bien abiertos, observando cómo iba creciendo y transformándose su amada y sufrida Santo Domingo de Guzmán. Su anhelo era lograr una ciudad amigable, más amable y humana, que nos permitiera mayor calidad de vida y de la cual todos pudiéramos disfrutar y sentirnos orgullosos.
Con su partida hemos perdido la voz más enérgica, certera, reflexiva y demandante de cambios positivos en nuestra arquitectura y urbanismo. Nos queda honrar su ejemplo, esforzarnos desde cada lugar donde nos desempeñemos por dar lo mejor de nosotros mismos, y permanecer vigilantes de que cada cual cumpla con lo que nos corresponde, a fin de lograr un mejor hábitat.
Recordaremos a Emilio con una sonrisa, con la alegría que siempre reflejó en su rostro. Él ocupa un espacio muy importante en nuestra memoria, y, podemos asegurar, en la de todos los que bien le conocieron.

Inminencias
A Emilio Brea, a propósito
La inminencia de las cosas toca y disloca la ficción como una hoja transparente de dos caras como una espiga tamizada por la luz
La inminencia en el verbo donde calas esas impávidas versiones de breves apegos tiernos de incesantes convergencias
La inminencia en el caos la certeza en las visiones del allende o en los quiebres del después o en los trazos de distancias aun cercanas
La inminencia del asombro en esos rizos que se antojan eternos galopantes en descenso hacia ese punto donde se desnuda la inocencia
La inminencia en las cosas —en sí mismo— y al menos en la palabra para parecer perpetuos.
José Enrique Delmonte Soñé






Alex Martínez
“Hemos perdido un verdadero patrimonio de la Arquitectura Dominicana, una de sus figuras más notables y su crítico por excelencia. Prolífero arquitecto, escritor, maestro de maestros, amigo de sus amigos [ ... ] simplemente un ser humano excepcional. Un incansable trabajador en pro de los jóvenes y de las mejores causas de nuestro gremio”.
Constantinos Saliaris
“La suya fue una vida llena de pasión, un espíritu cultivado que no aceptaba mediatintas: defendía sin cortapisas a quien él le atribuía la razón y denunciaba lo incorrecto sin medir consecuencias que le fueran adversas. Vivía, pues, entre extremos, granjeándose la amistad sincera y el cariño de muchos y la ojeriza de otros [ ... ] ”.
José Antonio Constanzo
“Con pensamiento claro y frontal, con cierta picardía a veces, con cierto humor negro cuando la condición lo requería (o permitía), con intensidad la mayor parte del tiempo, su crítica siempre fue certera y precisa, y su amistad pura y sin medias tintas”.
César Al Martínez
“ [ ... ] su sonrisa aun es recordada por todos, mejor aún su amplia producción sigue con nosotros, no dormirán sus escritos [ ... ] seguirán despiertas sus motivaciones, sus propósitos y, seguirán otras generaciones que lograrán añorar, valorar en su justeza los escritos gratuitos y mordaces de un [ ... ] quijote”.
Marcos Blonda
“ [ ... ] y entonces supe del Emilio polemista, crítico, admirador de la calidad del trabajo bien hecho y profundo conocedor de la historia y sus fechas. Enemigo de mitos y denunciante de situaciones no claras [ ... ] Emilio se ha ido, la crítica ha perdido a una de sus voces importantes”.
José A. Choy
“Su juicio lúcido, apasionado por la arquitectura y el compromiso social, mostrado en sus textos y comparecencias fue tan incisivo y valiente como pocos he conocido. Lo conservo en la memoria como siempre le vi, con una alegría vital y un optimismo desafiante, y ese desmesurado sentido del humor que tantas veces disfruté en nuestra amistad”.






Julia Vicioso
“ [ ... ] la lucha de Emilio a favor de la conservación de nuestro patrimonio arquitectónico pasado y presente, con sus valores sociales, por lo que su gran amigo Omar Rancier, decano de la Facultad de Arquitectura y Artes de la UNPHU lo definió como un crítico certero y mordaz, que nunca claudicó”.
Dominic Abud
“Gran emprendedor por décadas e intelectual innovador en múltiples áreas. De refinado gusto musical, devoto de la amistad. Afable, consejero, colaborador y solidario sin igual. Defensor de sus ideales e integrador social. Sin dudas un muy especial amigo”.
Miguel de Mena
“Lo suyo combinó la defensa del espacio urbano, la recuperación de su memoria, como manera de ajustar un nuevo principio de identificación con el entorno urbano. Enfrentó a unas y otras autoridades municipales, señaló entuertos, motivó discusiones, la creación de colectivos y la organización de actividades”.
Ramón Bienvenido Pantaleón Hernández
“Emilio se convirtió en el referente de consulta del grupo [Imágenes de Nuestra Historia] y de cada imagen publicada; sus aportes de fechas y autores, sus cuestionamientos a cada comentario, sus narraciones de cada lugar y sus ricos testimonios y vivencias, daban muestras de una cultura vasta, de un gran historiador”.
Leyda Brea
“Admiraba su sabiduría, su sagacidad, su persistente disposición a enseñar y a comunicar, su peculiar sentido del humor, su gusto por la buena ortografía y por las efemérides”.
Elmer González
“ [ ... ] una figura conjugada entre lo afable y jocoso, lo intelectual y solidario, la excelencia humana, la dignidad y el honor. Consejero, humanista, franco y recto, poseedor del don de las letras [ ... ] Defensor y puntal de los mejores intereses de la arquitectura. Un polemista sumado a las mejores causas del patrimonio material e inmaterial de la nación”.
Emilio José Brea García
Dos etapas en la producción del texto sobre arquitectura
En dos años y medio, entre mediados de 2006 y finales de 2008, se publicaron en la República Dominicana once (11) libros en los que se desarrollan temas que giran en torno a distintas arquitecturas y en algunos se aborda el urbanismo. Llovieron los artículos de prensa y revistas especializadas y se fortalecieron aquellas surgidas entre mediados de la década del ochenta y finales de la del noventa del siglo pasado.
El primero de los libros situados entre esos años fue la Guía de Arquitectura de Santo Domingo, puesto a circular en junio del 2006 tras vencer múltiples peripecias en su impresión, previa comprensión en España por parte de los que interpretaban el contenido, profuso y para ellos confuso, de una guía más, en ese momento la número 15 (debió haber sido la número 12) del plan editorial de la Junta de Andalucía1 .
Le siguió la poco conocida pero muy importante trilogía ganadora de la VIII Bienal de Arquitectura de Santo Domingo (2006) en la categoría Teoría, Historia y Crítica. Arquitectura y Creatividad, El legado clásico a la arquitectura y Gramática del Diseño Arquitectónico (Eduardo Rozas Aristy, editora Universitaria, UASD, 2006); y luego el pequeño formato del modesto texto conmemorativo del Banco Central: 60 años de historia, arquitectura y arte (escrito por Omar Rancier, con Gustavo L. Moré como editor, Roberto Segre entrevistando a Rafael Calventi, el autor del proyecto, y Marianne de Tolentino con la parte del arte patrimonial del Banco Central de la República Dominicana, en 2007); le siguió 60 años edificados (José Enrique Delmonte, como editor, Emilio José Brea García, Risoris Silvestre y Gamal Michelén, como colaboradores; para INCA, en 2007); la personal recopilación titulada Reflexiones Urbanas: artículos, cartas y testimonios (del arquitecto y urbanista Cristóbal Valdez); el también conmemorativo texto El Palacio de Bellas Artes 1956-2008 (escrito por Myrna Guerrero, para la Secretaría de Estado de Cultura; con justiciera entrevista a Cuqui Batista, el autor del proyecto, y testimonios de los arquitectos César Iván Feris, Eugenio Pérez Montás y Gustavo L. Moré); el monumental Historias para la construcción de la arquitectura dominicana 1492-2008 (con Gustavo L. Moré, como editor, Esteban Prieto Vicioso, Eugenio Pérez Montás y José Enrique Delmonte, haciendo partes de la colaboración tipológica y temática en que se divide el libro, para el Grupo León Jimenes en su colección Centenario); el de muy discreto formato pero de amplia honestidad intelectual en la identificación de las citas producto de las investigaciones, Monumento a los héroes de la restauración. Historia y arquitectura (del aún joven doctor en derecho Edwin Espinal Hernández y fotografías del arquitecto César Félix Payamps Fernández, para la Secretaría de Estado de Cultura) y el profusamente ilustrado Imágenes insulares: cartografía histórica dominicana (con textos y compilación de los historiadores José Chez Checo, Genaro Rodríguez Morel, Frank Moya Pons, Pedro Julio Santiago, Antonio Gutiérrez Escudero, María Rosario Sevilla Soler, Pierre-François-Xavier De Charlevoix y José Joaquín Hungría Morel, para el Banco Popular Dominicano). Esta última obra, puesta a circular el lunes 1o de diciembre, en el Hotel Embajador y obsequiada a todos cuantos la procuraron, es una compilación que aporta documentación valiosísima para el estudio territorial y urbano de las ciudades dominicanas, principalmente para Santo Domingo. Extrañamente no publica el plano de José Antonio Caro Álvarez realizado en 1937 y donde éste aparece firmando junto a Guido D´Alessandro Lombardi, desentrañado por el mismo licenciado José Chez Checo para el libro El Palacio Nacional (1997) y repetido en Historias para la construcción de la arquitectura dominicana (2008) sin citar la fuente, más bien obviando hacerlo, siendo, como es, un plano primicia que en ese momento fue recuperado para el libro indicado (El Palacio Nacional), a través de los familiares de D´Alessandro Lombardi y que
Ramón Vargas Mera, Tendencias urbanísticas en América Latina y el Caribe (Santo Domingo: Amigo del Hogar, 2004).

como tal aparece inserto dentro del capítulo dos del libro del Palacio, en las páginas 56 y 57 de ambas ediciones (1997 y 2005), partes que junto al capítulo cinco, hiciéramos a requerimiento del licenciado Chez, en aquella ocasión.
Antes, entre 1967 y 2006, es decir en 39 años, se habían publicado, como precedentes, dieciséis (16) obras, dentro de las que destacaron textos del arquitecto Eugenio Pérez Montás, seis (6) en total, (en colaboración compartida con Erwin Cott, Doy Gautier y Guillermo Santoni Robles —fallecido en el 2006— quienes elaboran el Plan Esso Estándar Colonial de 1967; el Estudio para la revitalización de la zona histórica y monumental de la ciudad de Santo Domingo, derivación del Plan Esso Estándar Colonial y editado por APEC en 1973; República Dominicana: Monumentos históricos y arqueológicos editado en México para el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, en 1984; Restauración de Antiguos Monumentos Dominicanos, en colaboración con el Ing. Moncito Báez, editado por la UNPHU en 1986; la monumental obra La ciudad del Ozama, 500 años de historia urbana, editada en 1999; Ensayo clásico en la arquitectura dominicana, del año 2001; Joaquín Balaguer, a la sazón Presidente de la República Dominicana, publicando un memorable texto cargado de nostalgia que alude a la Ciudad Colonial (La Ciudad Romántica); el arquitecto Holger Escoto Frías —fallecido en noviembre del 2008— tuvo la osadía de hacerse publicar un libro que, en buen y respetuoso reconocimiento, intentó recoger la esencia de lo presentado (Historia de la arquitectura dominicana, Santiago de los 30 Caballeros, Regional Norte del CODIA, 1978); el arquitecto René Sánchez Córdova elaboró un controversial texto de pequeño formato en donde enfatiza lo urbano de la ciudad de Santo Domingo; la Universidad Central del Este (UCE) patrocinó, dentro de su colección numerada Volumen II, el compendio de publicaciones semanales que venía haciendo el Grupo Nuevarquitectura en El Nuevo Diario, desde el 3 de mayo de 1982 al 3 de abril de 1984 (100 Hojas de Arquitectura, GNA y colaboradores diversos, con prólogo de Placido Piña, editora Taller, 1984); Rafael Calventi (La Arquitectura Contemporánea de República Dominicana, con introducción de Gustavo L. Moré, fotografías de Onorio Montás y colaboración de Luz del Alba Reynoso, BNV, 1986); el Grupo Selman publicó un prontuario sobre el Faro a Colón, puesto que sus empresas eléctricas instalaron el sistema de luces del monumento conmemorativo. En él (La señal de la luz, 1992), el arquitecto Leopoldo Ortiz, arquitecto residente de la obra, realiza un satisfactorio análisis formal del faro; el historiador José Chez Checo compila y produce otro texto conmemorativo, ya antes citado (El Palacio Nacional. 50 años de historia y arquitectura, con la colaboración de Emilio José Brea García —Capítulos 2 y 5— y Denisse Morales — Capítulos 6 y 8—, para la Secretaría Administrativa de la Presidencia de la República, en 1997); André J. Dunoyer de Segonzac (Basílica Nuestra Señora de la Altagracia, para el Banco Popular Dominicano, en el 2000) y Ramón Joaquín Vargas Mera (Tendencias Urbanísticas en América Latina y el Caribe. La situación a finales del siglo XX, editora Amigo del Hogar, 2004). Al año siguiente, salieron a la luz, y en grata sorpresa, dos tomos en formatos diferentes, del ingeniero Enrique Penson Paulus (Arquitectura Dominicana 1906-1950, Tomos I y II, editora Mediabyte S.A., Santo Domingo, diciembre 2005).
Como se puede notar, la intensidad de los últimos seis años (2006-2008), con esas once (11) publicaciones, hace notorio el desarrollo cíclico que aceleró la producción en tan poco tiempo, si se compara con la realizada en los anteriores 39 años (1967-2006) en que se produjeron dieciséis (16) publicaciones.
Rafael Calventi, Arquitectura contemporánea en República Dominicana (Santo Domingo: Banco Nacional de la Vivienda, 1986).

Gustavo Luis Moré, et al., Historias para la construcción de la arquitectura dominicana, 1492-2008 (Santo Domingo: Grupo León Jimenes, 2008).

Gustavo Luis Moré, et al., Banco Central: 60 años de historia, arquitectura y arte (Santo Domingo: Banco Central de la R.D., 2007).

Probablemente no sean éstos la totalidad de los libros que sobre arquitectura y urbanismo, y/o temas afines, hayan sido publicados en República Dominicana en los últimos cuarenta y cinco años (1967-2008). Habría que hacer algunas consideraciones provenientes de tiempos pasados. Allá está la Era de Trujillo (1930-1961) elogiada tangencialmente por restaurados aduladores del régimen y de la figura que lo representó, que en una profusa obra editorial —laudatoria y de exaltaciones— surgida al amparo de la democracia mediática, lo mantiene insepulto a sus casi cincuenta años de ajusticiado.
Henry Gazón Bona, militar del Ejército Nacional y arquitecto práctico investido en 1942 por la Secretaría de Obras Públicas, produjo uno de esos extraños ejemplares dentro del marco de la dictadura larga de 31 años y en ese momento no se habían realizado los trabajos de la “Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre” (1955), por lo que su obra (La Arquitectura Dominicana en la Era de Trujillo, Ciudad Trujillo, Imprenta Dominicana, de 1949) habría que verla y quizás interpretarla como una autogestión publicitaria, muy personal, no precisamente políticopartidarista, en circunstancias y tiempos en que cualquier movimiento en falso podía conducir al intrigante camino de las mezquindades y provocar la caída en desgracia de cualquier personaje por encumbrado que fuera. Probablemente así estuviera ocurriendo con este personaje, militar y autodidacta de la arquitectura, que ya estaba, sin saberlo, en sus últimos años de permanencia en el país, antes de irse al auto exilio al que se vio forzado tras fracasar en halagar con la obra de El Castillo del Cerro en San Cristóbal (encomendada por el Partido Dominicano), con la que el dictador en principios estuvo de acuerdo hasta la intervención de Doña María, su esposa, quien acompañándose de un grupo de amigas, fue a inspeccionar la obra buscando impresionarlas pero éstas se burlaron de lo que vieron por lo que no sólo Gazón cayó en auténtica y real desgracia, sino también Don Cucho, el influyente y poderoso Presidente de la Junta Central Directiva del Partido Dominicano, al extremo de haber sido denunciada la obra como “una casa de Orates” (“Foro Público”, periódico El Caribe, 14 de mayo de 1950). Ver La era de Trujillo, narraciones de Don Cucho, en referencia a Virgilio Álvarez Pina, texto al cuidado de su hijo, Mario —Cuchito— Álvarez Dugan (actual director del periódico Hoy) y la periodista Ángela Peña, editora Corripio, 20082
Con todo, ha de haber sido aquél de Gazón, el primer gran libro sobre el particular, pero más que nada porque se dedicaba a la arquitectura moderna, puesto que Erwin Walter Palm, el erudito filólogo y dramaturgo alemán que se aposentó en Santo Domingo hacia 1941, aunque produjo una monumental obra sobre los Monumentos coloniales de la República Dominicana (1955), no menos cierto es que se circunscribió a ese tema, obviando lo escasamente relevante que pudiera haber existido sobre arquitectura moderna, en esos tiempos, en el país.
Hay que considerar, incluso, que el Álbum de Oro de aquella “Feria de la Paz” y el libro Dominican Republic, volumen XII, de Colección América (editado en junio, también del 1955, en Barranquilla, Colombia, por Julián Devis Echandía y Carlos Villa Yépez, con asistencia de Alfredo Devis Ferro y Manuel de Jesús Goico), no fueron libros de arquitectura propiamente dichos, pero que permiten desenvolver y desempolvar bastante información gráfica gracias al fotografiado de exteriores e interiores que estuvo a cargo del inmortal Quico Báez, más las ilustraciones que fueron de la responsabilidad de un grupo de trabajo liderado por la eximia Marianela Jiménez, hoy viuda de Ortega, quien tuvo bajo su cargo a gente como el fenecido y laureado Silvano
Emilio José Brea, et al., 60 años edificados: Memorias de la construcción de la nación (Santo Domingo: Industria Nacional, 2008).

Cristóbal Valdez, Reflexiones urbanas: Artículos y cartas (Santo Domingo: INTEC, 2007).

Lora, a Tuto Báez y otros (Aliro Paulino, Consolación Jiménez, Ventura Báez Lora, Liliana García y Noemí Mella), dando así una panorámica de todo aquel ambiente lisonjero que generaba el escenario casi feudal e imperial de entonces. Sin embargo, no podríamos dejar fuera los textos en dos tomos, de muy pequeño formato, que realizara el ingeniero Juan Ulises García Bonelly (Las Obras Públicas en la Era de Trujillo, de la colección La Era de Trujillo, 25 años de historia dominicana, editado por la Impresora Dominicana, en 1955, en la capital dominicana).
En 1958 fue publicado un opúsculo, escrito por Leoncio Peter y titulado Ciudad Trujillo, siendo subtitulado Transformación urbanística, social y política de la capital de la República Dominicana durante la gloriosa Era de Trujillo (15 de noviembre, impresora Arte y Cine, de Luis Miura). Al igual que todo lo de entonces, éste también es nauseabundo y repulsivo en lisonjas. Ya cuando llegó el 1959, todo cambió en República Dominicana y en dos años más el dictador desaparecía físicamente, ajusticiado por sus más allegados, de los que no se cuidaba, como era obvio…
Han quedado los textos… y los más recientes, incluso aquellas memorias elaboradas para presentarlas como testimonio de gestiones en instituciones relacionadas con el urbanismo y la arquitectura (CONAU, la SEOPC, el INVI y otras) quedan fuera de este apretado resumen que pretende comparar dos épocas de publicaciones, en el durante y después de la dictadura del siglo pasado.
Notas:
1 Editada por José Enrique Delmonte, que dirigió el grupo de trabajo en República Dominicana, la referencia bibliográfica, por razones del orden alfabético, identifica técnica pero injustamente a Emilio José Brea [et al.] como autor de la misma. Le siguen Mauricia Domínguez, Risorios Silvestre, Linda María Roca P. y otros miembros de la Fundación Erwin Walter Palm de R.D. Hay que destacar el inmenso trabajo realizado por la arquitecta Bianca Damiano Blonda, coordinadora del agotador taller que realizó parte del trabajo junto a Claudia Mercedes. Se realizó, además, para la Conserjería de Obras Públicas y Transportes y el Director General de Arquitectura y Viviendas.
2 Gazón cometió el mismo error histórico de los que siempre quieren impresionar y le llevó a Don Cucho, su jefe inmediato (según el mismo texto citado) más de un diseño. El resultado fue que el dictador apartó dos y se los llevó a Doña María para que los viera, ‘estudiara’ e hiciera las recomendaciones de lugar. Al cabo de algunas semanas, siempre de acuerdo a las “Narraciones de Don Cucho” (páginas 95 a la 97) Doña María devolvió los planos con varias observaciones que fueron acogidas por Gazón Bona en su totalidad, pero el resultado real, en la construcción, fue catastrófico. Ordenada la obra por el dictador a mediados del 1947, se empezó a principios de 1948. A finales del 1949, Doña María visitó el Castillo de El Cerro en compañía de sus amigas, que evidentemente le tenían tanta confianza que manifestaron sin tapujos sus consideraciones sobre la obra casi diseñada por ella misma de tantos cambios que le hizo. En marzo de 1950 el Castillo, según Don Cucho, estuvo listo y en un recorrido por la obra, para recibirla de parte del arquitecto Henry Gazón Bona, el dictador se detuvo en lo que sería su habitación, rodeada completamente de puertas, y expresó: “¡¿Quién ha visto una habitación con tantas puertas?!”. Para a seguidas preguntar a su mayor áulico en ese momento (Anselmo Paulino): “Anselmo ¿que te parece este disparate?”. Paulino, un intrigante de primera, sin ningún empache, contestó: “Jefe, esto parece una casa de Orates”.
Miguel D. Mena / Gustavo Luis Moré / César Al Martínez
Apuntes para un recuento bibliográfico: Emilio José Brea García
Emilio J. Brea García
Santo Domingo. La ciudad episódica
Santo Domingo: Cielonaranja, 2014
Pensar Santo Domingo de una manera tan constante e incisiva como arquitecto, urbanista y viandante, es de una de las marcas más destacadas de esta nueva obra de Emilio J. Brea García.
Salido de la escuela de arquitectura “clásica” dominicana, aquella que alcanzó en los años 70 a ser parte de la cátedra de buena parte de los creadores de Santo Domingo moderno, pudo combinar la seguridad del trazo con que fuimos constituidos y al mismo, asumirlo críticamente.
Atento lector de Bruno Zevi y Aldo Rossi, enfiló además por los caminos de Henri Lefebvre, asumiendo la ciudad como construcción, como espacio del capital.
Santo Domingo. La ciudad episódica es una amplia propuesta de lectura de nuestro espacio urbano esencial. Frente a la cada vez más ingente producción literaria de los arquitectos locales, Brea García se orienta a una crítica de los actores sociales. A diferencia del sentido común arquitectónico, acentúa más al contexto social y cultural que la edificación en sí.
Estamos frente a una obra que esperamos pueda contribuir a la crítica de nuestra modernidad, esa que se debate entre “Gobierno que trabaja, país que progresa” del balaguerismo sesentino y las metáforas de Santo Domingo como “Nueva York chiquito”. Son textos escritos para la prensa. Léase: buscan el diálogo. Mediante una prosa mesurada, el arquitecto Emilio J. Brea García nos propone nuevos paradigmas de consideración de lo urbano. Aportando datos y situando actores, nos traza el paisaje de nuestra preterida postmodernidad.
Estamos frente a una obra que nos invita a pasear y pensar.
Miguel D. Mena
Berlín, 24 de junio de 2014
(Introducción al libro)
Emilio J. Brea García, Santo Domingo. La ciudad episódica (Santo Domingo: Cielonaranja, 2014).
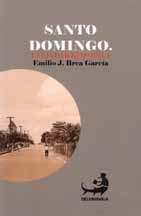
Emilio Brea, Josefina Casasnova y Flor Corona, Santo Domingo: un centro antiguo a conservar (Santo Domingo: 1980).
Emilio José Brea, “Montesinos: el decepcionante desenlace de un conflictivo drama”, El Nuevo Diario 1, 3 de mayo de 1982, 17-18.
Emilio José Brea, “Palabras atrapadas”, El Nuevo Diario 2, 10 de mayo de 1982, 11-12.
Emilio José Brea, “El síndrome de apartamentosis aguda. El fantasma de Montesinos”, El Nuevo Diario 3, 17 de mayo de 1982, 17-18.
Emilio José Brea, “La actitud de otros. La necesidad de expresión”, El Nuevo Diario 4, 24 de mayo de 1982, 13-14.
Emilio José Brea, “El Día Mundial del Ambiente”, El Nuevo Diario 6, 7 de junio de 1982, 15-16.
Emilio José Brea, “365 días después de Varsovia”, El Nuevo Diario 8, 21 de junio de 1982, 11-12.
Emilio José Brea, “La crítica: el aspecto polémico de la arquitectura”, El Nuevo Diario 9, 28 de junio de 1982, 13-14.
Emilio José Brea, “Núcleo de Arquitectura CODIA: sus elecciones”, El Nuevo Diario 10, 6 de julio de 1982, 13-14.
Emilio José Brea, “Confrontación internacional de proyectos de estudiantes de arquitectura”, El Nuevo Diario 12, 19 de julio de 1982, 25-26.
Emilio José Brea, “Asamblea eleccionaria del Núcleo de Arquitectura del CODIA”, El Nuevo Diario 13, 26 de julio de 1982, 21-22.
Emilio José Brea, “Un nuevo Consejo de Dirección del Núcleo de Arquitectura del CODIA”, El Nuevo Diario 14, 2 de agosto de 1982, 12-13.
Emilio José Brea,“Después de una interrupción. Carta a nuestros legisladores”, El Nuevo Diario 16, 23 de agosto de 1982, 13-14.
Emilio José Brea, “El revuelo causado por un aviso para sorteo de construcciones”, El Nuevo Diario 17, 30 de agosto de 1982, 21-22.
Víctor Ml. Durán Núñez y Emilio José Brea García, Arquitectura popular dominicana (Santo Domingo: Amigo del Hogar, 2009).

Emilo José Brea García, El último monumento (Santo Domingo, 2013).

Emilio José Brea, “Introducción a Paul Goldberger”, El Nuevo Diario 18, 6 de septiembre de 1982, 13-14.
Emilio José Brea, “Una ciudad está hoy de cumpleaños”, El Nuevo Diario 20, 20 de septiembre de 1982, 12-13.
Emilio José Brea, “Los elementos referenciales: pasado y presente, dos casos muy conocidos”, El Nuevo Diario 21, 27 de septiembre de 1982, 13-14.
Emilio José Brea, “Bienvenidos Señor Presidente... Extraña metamorfosis”, El Nuevo Diario 23, 11 de octubre de 1982, 13-14.
Emilio José Brea, “Richard Neutra 38 años después”, El Nuevo Diario 44, 7 de marzo de 1983, 13-14.
Emilio José Brea, “Museos y arquitectura. ¿Qué pasa con los apartamentos?”, El Nuevo Diario 47, 29 de marzo de 1983, 17-18.
Emilio José Brea, “Arquitectura para todos... Arquitectura para los arquitectos”, El Nuevo Diario 48, 4 de abril de 1983, 8-9.
Emilio José Brea, “Dos eventos en menos de un mes. Arquitectura (Programa) y Arquitectura 83 (Programa)”, El Nuevo Diario 49, 11 de abril de 1983, 11-12.
Emilio José Brea, “Cada 3 de mayo... dos nuevos aniversarios. Agradecimientos especiales, Comisión de Editores, Arquitectura 83 en República Dominicana”, El Nuevo Diario 52, 3 de mayo de 1983, 15-16.
Emilio José Brea, “Ayer era el Día del Agricultor”, El Nuevo Diario 54, 16 de mayo de 1983, 23-24.
Emilio José Brea, “Antes lunes; ahora martes de Hoja de Arquitectura a sus lectores”, El Nuevo Diario 56, 31 de mayo de 1983, 15-16.
Grupo Nueva Arquitectura, 100 hojas de arquitectura (San Pedro de Macorís: Universidad Central del Este, 1984).

Emilio José Brea, et al., Santo Domingo: Guía de arquitectura / An Architectural Guide (Santo Domingo - Sevilla: Junta de Andalucía, 2006).

Emilio José Brea, “Las escuelas de Arquitectura”, El Nuevo Diario 57, 7 de junio de 1983, 17-18.
Emilio José Brea, “Nuevas fachadas que ocultan viejos rostros”, El Nuevo Diario 60, 7 de junio de 1983, 17-18.
Emilio José Brea, “Ha fallecido un gran constructor”, El Nuevo Diario 61, 5 de julio de 1983, 17-18.
Emilio José Brea, “¿Quimera urbana?”, El Nuevo Diario 65, 2 de agosto de 1983, 17-18.
Emilio José Brea, “¿Completar el obelisco?”, El Nuevo Diario 66, 9 de agosto de 1983, 17-18.
Emilio José Brea, “Sinceros agradecimientos”, El Nuevo Diario 67, 16 de agosto de 1983, 19-20.
Emilio José Brea, “Una tragedia que nos abate”, El Nuevo Diario70, 6 de septiembre de 1983, 17-18.
Emilio José Brea, “El uso público de las ciudades tiene semblante de homicida urbano”, El Nuevo Diario 72, 20 de septiembre de 1983, 19-20.
Emilio José Brea, “Ecología y arquitectura”, El Nuevo Diario 74, 4 de octubre de 1983, 19-20.
Emilio José Brea, “Ecología otra vez... y algo más”, El Nuevo Diario 75, 11 de octubre de 1983, 19-20.
Emilio José Brea, “Coqueteando con la prima. Un doble saludo que nos place dirigir. Unos breves comentarios y el código de ética profesional”, El Nuevo Diario 76, 18 de octubre de 1983, 19-20.
Emilio José Brea, “El Premio Nóbel de Arquitectura”, El Nuevo Diario77, 25 de octubre de 1983, 19-20.
LAD - Laboratorio de Arquitectura Dominicana, Arquitectura en el trayecto del sol: entendiendo la modernidad dominicana (Santo Domingo: Amigos del Hogar, 2014).

Emilio José Brea, “Desde Persépolis hasta St. Georges...” El Nuevo Diario 80, 15 de noviembre de 1983, 29-30.
Emilio José Brea, “Felicidades SEOCI”, El Nuevo Diario 81, 22 de noviembre de 1983, 29-30.
Emilio José Brea, “Un dominicano en Madrid y el autor del trabajo procedente de Madrid”, El Nuevo Diario 82, 29 de noviembre de 1983, 19-20.
Emilio José Brea, “El color en blanco y negro”, El Nuevo Diario 83, 6 de diciembre de 1983, 27-28.
Emilio José Brea, “Las ciudades pierden espacios que pudieran ganar”, El Nuevo Diario 85, 20 de diciembre de 1983, 19-20.
Emilio José Brea, “Casi 1984”, El Nuevo Diario 86, 27 de diciembre de 1983, 19-20.
Emilio José Brea, “Después de 52 hojas más”, El Nuevo Diario 87, 3 de enero de 1984, 19-20.
Emilio José Brea, “El Núcleo de Arquitectura del CODIA. Al rescate de la ciudad”, El Nuevo Diario 88, 10 de enero de 1984, 19-20.
Emilio José Brea, “Postmodemismo sin modernismo. Casas de muñecas más allá de la Vieja Belén”, El Nuevo Diario 89, 17 de enero de 1984, 17-18.
Emilio José Brea, “Reseña: Gran Noche de Arquitectura 1985”, Arquivox 2 (5-6), 1986, 8-10.
Emilio José Brea, “Juan Bautista del Toro Andújar, un arquitecto para la historia”, Isla Abierta 6, Periódico Hoy, 11 de abril de 1987, 6.
Emilio José Brea, “El Conde Peatonal, algo más que gente y comercio”, Isla Abierta 6, Periódico Hoy, 11 de abril de 1987, 7.
Emilio José Brea, “Moncito Báez, Miguel Hernández y Margot Taulé: tres decanos”, Isla Abierta 6 (295), Periódico Hoy, 11 de abril de 1987, 16.
Emilio José Brea, “Arquitectura. ¿Qué es eso?”, Tiempo de Hoy 1 (1), Periódico Hoy, 16 de febrero de 1994, 4-5.
Emilio José Brea, “¿Qué hacer ahora con aquel lugar? (sobre la Secretaría de Agricultura)”, Tiempo de Hoy 1 (2), Periódico Hoy, 16 de marzo de 1994, 5.
Emilio José Brea, “Por el fortalecimiento de la institucionalidad”, Tiempo de Hoy 1 (2), Periódico Hoy, 16 de marzo de 1994, 8-9.
Emilio José Brea, “Un capítulo que falta en la historia de la arquitectura latinoamericana”, Archivos de Arquitectura Antillana 2 (1996): 92-96.
Emilio José Brea, José Chez Checo, Denise Morales, Julio González. El Palacio Nacional de la Républica Dominicana: 50 años de su historia y architectura. Santo Domingo: Secretaría Administrativa de la Presidencia, 1997.
Emilio José Brea, “Empezar por el centro”, Arquitexto 17 (1997): 22-23.
Emilio José Brea, “Churchill con 27... trece años después”, Pro-Ciudad, Listín Diario, 10 de septiembre de 1997.
Emilio José Brea, “Arquitectura y Sociedad: La arquitectura de América Latina en el siglo XX. Una reseña antillana”, Archivos de Arquitectura Antillana 4 (1997): 43.
Emilio José Brea, “El mes de la arquitectura: Hacia el centenario del nacimiento del Arq. Guillermo González Sánchez”, Archivos de Arquitectura Antillana 5 (1997): 27.
Emilio José Brea, “Un canto a lo insólito: Por el bulevar de los sueños rotos”, Arquitexto 22 (1998): 31.
Emilio José Brea, “Fisonomía arquitectónica de un edificio paradigmático”, Arquitexto 23 (1998): 34-39, 1998.
Emilio José Brea, “Santo Domingo, La Ciudad del Ozama: 500 años de escritura urbana”, Archivos de Arquitectura Antillana 9 (1999): 27-28.
Emilio José Brea, “El arquitecto Emilio Brea aclara que no le ha hecho daño al Fuerte San Gil”, La Ciudad, Listín Diario, 26 de enero de 2000, 5.
Emilio José Brea, “En el centenario de Erwin Walter Palm”. Opinión, Diario Libre, 27 de agosto de 2010.
Emilio José Brea, “El malecón al quirófano”. Opinión, Diario Libre, 14 de septiembre de 2010.
Emilio José Brea, “Encuestas, curiosidad, cherchas y bufonadas”, Arquitectura y Urbanismo (blog), 19 de septiembre de 2010, http://lng-arquitecturayurbanismo. blogspot.com/2010/09/encuestas-curiosidad-cherchas-y. html.
Emilio José Brea, “En la ONU”. Opinión, Diario Libre, 23 de septiembre de 2010.
Emilio José Brea, “El Malecón otra vez”. Opinión, Diario Libre, 30 de septiembre de 2010.
Emilio José Brea, “La cuestión urbana al debate”. Opinión, Diario Libre, 07 de octubre de 2010.
Emilio José Brea, “Los alambres colgantes del Distrito”. Opinión, Diario Libre, 19 de octubre de 2010.
Emilio José Brea, “Día de la Arquitectura Dominicana”. Opinión, Diario Libre, 03 de noviembre de 2010.
Emilio José Brea, “Y dale con el Museo?”. Opinión, Diario Libre, 26 de noviembre de 2010.
Emilio José Brea, “Ficcionalización de la ciudad”. Lecturas, Diario Libre, 04 de diciembre de 2010.
Emilio José Brea, “La Feria cumple 50 años. La obra cumbre del centenario llega al medio siglo”, Arquitectura y Urbanismo (blog), 10 de diciembre de 2010, http://lngarquitecturayurbanismo.blogspot.com/search/label/La%20 Feria.
Emilio José Brea, “Instrumentalización de la ciudad”. Lecturas, Diario Libre, 11 de diciembre de 2010.
Emilio José Brea, “Deshumanización de la ciudad”. Lecturas, Diario Libre, 18 de diciembre de 2010.
Emilio José Brea, “Dudas sobre el crecimiento de nuestra economía”, Arquitectura y Urbanismo (blog), 9 de enero de 2011, http://lng-arquitecturayurbanismo.blogspot. com/2011/01/dudas-sobre-el-crecimiento-de-nuestra.html.
Emilio José Brea, “La provocadora calvicie de una montaña”, Arquitectura y Urbanismo (blog), 9 de enero de 2011, http://lng-arquitecturayurbanismo.blogspot. com/2011/01/httpgaleria.html.
Emilio José Brea, “Crecimiento bulímico”, Arquitectura y Urbanismo (blog), 18 de enero de 2011, http://lngarquitecturayurbanismo.blogspot.com/2011/01/crecimientobulimico.html.
Emilio José Brea, “Vivo aun 1 de 2”. Opinión, Acento, 27 de enero de 2011, http://acento.com.do/2011/opinion/200013vivo-aun-1-de-2/
Emilio José Brea, “Al final de los caminos”. Opinión, Acento, 27 de enero de 2011, http://acento.com.do/2011/ opinion/200012-al-final-de-los-caminos/
Emilio José Brea, “La muralla hay que preservarla”. Opinión, Acento, 17 de febrero de 2011, http://acento.com.do/2011/ opinion/200053-la-muralla-hay-que-preservarla/
Emilio José Brea, “Torres para una ciudad botín”. Opinión, Acento, 17 de febrero de 2011, http://acento.com.do/2011/ opinion/200051-torres-para-una-ciudad-botin/
Emilio José Brea, “Torres para una ciudad botín”. Lecturas, Diario Libre, 19 de febrero de 2011.
Emilio José Brea, “Ciudad desheredada e insostenibilidad”. Opinión, Acento, 07 de marzo de 2011, http://acento. com.do/2011/opinion/200166-ciudad-desheredada-einsostenibilidad/
Emilio José Brea, “Desastres… (1 de 2)”. Opinión, Acento, 15 de marzo de 2011, http://acento.com.do/2011/ opinion/200220-desastres%E2%80%A6-1-de-2/
Emilio José Brea, “Imprevisiones e inverosimilitudes…”. Opinión, Acento, 16 de marzo de 2011, http://acento. com.do/2011/opinion/200233-imprevisiones-einverosimilitudes%E2%80%A6/
Emilio José Brea, “Enriquecimiento urbano, empobrecimiento poblacional…”. Opinión, Acento, 31 de marzo de 2011, http://acento.com.do/2011/ opinion/200353-enriquecimiento-urbano-empobrecimientopoblacional%E2%80%A6/
Emilio José Brea, “Enriquecimiento urbano, empobrecimiento poblacional”. Opinión, Acento, 03 de abril de 2011, http://acento.com.do/2011/opinion/200370enriquecimiento-urbano-empobrecimiento-poblacional/
Emilio José Brea, “El desorden que genera el Montessori…”. Opinión, Acento, 04 de abril de 2011, http://acento.com. do/2011/opinion/200374-el-desorden-que-genera-elmontessori%E2%80%A6/
Emilio José Brea, “¿Abandono o retiro?”. Opinión, Acento, 19 de abril de 2011, http://acento.com.do/2011/ opinion/200494-abandono-o-retiro/
Emilio José Brea, “Confusiones de un status…”. Opinión, Acento, 28 de abril de 2011, http://acento.com.do/2011/ opinion/200550-confusiones-de-un-status/
Emilio José Brea, “Se cumplieron 32 años…”. Opinión, Acento, 05 de mayo de 2011, http://acento.com.do/2011/ opinion/200595-se-cumplieron-32-anos%E2%80%A6/
Emilio José Brea, “Presencia de la Vanguardia Soviética en RD”. Opinión, Acento, 12 de mayo de 2011, http://acento. com.do/2011/opinion/200649-presencia-de-la-vanguardiasovietica-en-rd/
Emilio José Brea, “La muralla de la fortaleza, como excusa…”. Opinión, Acento, 18 de mayo de 2011, http:// acento.com.do/2011/opinion/200695-la-muralla-de-lafortaleza-como-excusa%E2%80%A6/
Emilio José Brea, “Cólera y urbanización”. Opinión, Acento, 25 de mayo de 2011, http://acento.com.do/2011/ opinion/200745-colera-y-urbanizacion/
Emilio José Brea, “Dimensionando a Doi”. Opinión, Acento, 31 de mayo de 2011, http://acento.com.do/2011/ opinion/200784-dimensionando-a-doi/
Emilio José Brea, “Volver a las guaguas”. Opinión, Acento, 08 de junio de 2011, http://acento.com.do/2011/ opinion/200844-volver-a-las-guaguas/
Emilio José Brea, “Volver a los molinos de vientos”. Opinión, Acento, 15 de junio de 2011, http://acento.com.do/2011/ opinion/200906-volver-a-los-molinos-de-vientos/
Emilio José Brea, “¿Qué pasa mi general?”. Opinión, Acento, 23 de junio de 2011, http://acento.com.do/2011/ opinion/200979-que-pasa-mi-general/
Emilio José Brea, “Contradicciones de lo urbano”. Opinión, Acento, 30 de junio de 2011, http://acento.com.do/2011/ opinion/201034-contradicciones-de-lo-urbano/
Emilio José Brea, “La especulación urbanística”, Arquitectura y Urbanismo (blog), 3 de julio de 2011, http:// lng-arquitecturayurbanismo.blogspot.com/2011/07/laespeculacion-urbanistica.html.
Emilio José Brea, “¿Volverán las rotondas?”. Opinión, Acento, 07 de julio de 2011, http://acento.com.do/2011/ opinion/201100-volveran-las-rotondas/
Emilio José Brea, “La emboscada de la Santiago”. Opinión, Acento, 14 de julio de 2011, http://acento.com.do/2011/ opinion/201162-la-emboscada-de-la-santiago/
Emilio José Brea, “Acupuntura para enfermedades urbanas…”. Opinión, Acento, 20 de julio de 2011, http:// acento.com.do/2011/opinion/201208-acupuntura-paraenfermedades-urbanas%E2%80%A6/
Emilio José Brea, “La relatividad de las cosas cuando son “otros” los tiempos”. Opinión, Acento, 03 de agosto de 2011, http://acento.com.do/2011/opinion/201317-larelatividad-de-las-cosas-cuando-son-otros-los-tiempos/
Emilio José Brea, “El 4 de agosto, fue día del ‘urbanismo dominicano’”, Arquitectura y Urbanismo (blog), 5 de agosto de 2011, http://lng-arquitecturayurbanismo.blogspot. com/2011/08/el-4-de-agosto-fue-dia-del-urbanismo.html.
Emilio José Brea, “¿Ahora necesitaremos submarinos y portaviones?”. Opinión, Acento, 16 de agosto de 2011, http://acento.com.do/2011/opinion/201429-ahoranecesitaremos-submarinos-y-portaviones/
Emilio José Brea, “La colonial ciudad relegada al ostracismo…”. Opinión, Acento, 23 de agosto de 2011, http://acento.com.do/2011/opinion/201491-la-colonialciudad-relegada-al-ostracismo%E2%80%A6/
Emilio José Brea, “La colonial ciudad relegada al ostracismo… (I de II)”. Opinión, Diario Libre, 23 de agosto de 2011.
Emilio José Brea, “La colonial ciudad relegada al ostracismo (II de II)”. Opinión, Diario Libre, 24 de agosto de 2011.
Emilio José Brea, “¿Cómo vender algo sucio y descuidado?”. Opinión, Acento, 31 de agosto de 2011, http://acento.com.do/2011/opinion/201565-como-venderalgo-sucio-y-descuidado/
Emilio José Brea, “Los premios gorila verde”. Opinión, Acento, 08 de septiembre de 2011, http://acento.com. do/2011/opinion/201635-los-premios-gorila-verde/
Emilio José Brea, “¿Por fin, de cuántas caras es nuestra moneda?”. Opinión, Acento, 12 de septiembre de 2011, http://acento.com.do/2011/opinion/201676-por-fin-decuantas-caras-es-nuestra-moneda/
Emilio José Brea, “Continuismo versus democracia”, Arquitectura y Urbanismo (blog), 18 de septiembre de 2011, http://lng-arquitecturayurbanismo.blogspot.com/2011/08/ continuismo-versus-democracia.html.
Emilio José Brea, “El verde del ‘obelisco hembra’”. Opinión, Acento, 22 de septiembre de 2011, http://acento.com. do/2011/opinion/201767-el-verde-del-obelisco-hembra/
Emilio José Brea, “Una Guía Normativa para Gascue y el Barrio Chino otra vez”. Opinión, Acento, 30 de septiembre de 2011, http://acento.com.do/2011/opinion/201832-unaguia-normativa-para-gascue-y-el-barrio-chino-otra-vez/
Emilio José Brea, “Una Guía Normativa para Gascue y el Barrio Chino otra vez”, Arquitectura y Urbanismo (blog), octubre de 2011, http://lng-arquitecturayurbanismo. blogspot.com/2011/10/una-guia-normativa-para-gascue-yel.html.
Emilio José Brea, “El verde del ‘obelisco hembra’”, Arquitectura y Urbanismo (blog), octubre de 2011, http:// lng-arquitecturayurbanismo.blogspot.com/2011/10/el-verdedel-obelisco-hembra.html.
Emilio José Brea, “Carta a la Primera Dama”. Opinión, Acento, 07 de octubre de 2011, http://acento.com.do/2011/ opinion/201911-carta-a-la-primera-dama/
Emilio José Brea, “Segunda Carta a la Primera Dama”. Opinión, Acento, 13 de octubre de 2011, http://acento. com.do/2011/opinion/201970-segunda-carta-a-la-primeradama/
Emilio José Brea, “Por fin ¿de cuántas caras es nuestra moneda?”, Arquitectura y Urbanismo (blog), 15 de octubre de 2011, http://lng-arquitecturayurbanismo.blogspot. com/2011/10/por-fin-de-cuantas-caras-es-nuestra.html.
Emilio José Brea, “De los barrios a toda la ciudad”. Opinión, Acento, 20 de octubre de 2011, http://acento.com.do/2011/ opinion/202046-de-los-barrios-a-toda-la-ciudad/
Emilio José Brea, “De los barrios a toda la ciudad”, Arquitectura y Urbanismo (blog), 21 de octubre de 2011, http://lng-arquitecturayurbanismo.blogspot.com/2011/10/ de-los-barrios-toda-la-ciudad.html.
Emilio José Brea, “Tercera carta a la Primera Dama…”. Opinión, Acento, 27 de octubre de 2011, http://acento. com.do/2011/opinion/202124-tercera-carta-a-la-primeradama%E2%80%A6/
Emilio José Brea, “Francisco Guillermo González Sánchez”. Opinión, Acento, 02 de noviembre de 2011, http://acento. com.do/2011/opinion/202179-francisco-guillermo-gonzalezsanchez/
Emilio José Brea, “¿Por qué 3 de noviembre?”. Opinión, Diario Libre, 03 de noviembre de 2011.
Emilio José Brea, “El corredor Duarte visto sin prisas…”. Opinión, Acento, 09 de noviembre de 2011, http://acento. com.do/2011/opinion/202250-el-corredor-duarte-visto-sinprisas/
Emilio José Brea, “Legalidad constructiva versus ilegalidad permitida”. Opinión, Acento, 17 de noviembre de 2011, http://acento.com.do/2011/opinion/202342-legalidadconstructiva-versus-ilegalidad-permitida/
Emilio José Brea, “Legalidad constructiva versus ilegalidad permitida”, Arquitectura y Urbanismo (blog), 20 de noviembre de 2011,http://lng-arquitecturayurbanismo. blogspot.com/2011/11/legalidad-constructiva-versus.html.
Emilio José Brea, “Arquitexto en sus 25 años…”. Opinión, Acento, 23 de noviembre de 2011, http://acento. com.do/2011/opinion/202407-arquitexto-en-sus-25anos%E2%80%A6/
Emilio José Brea, “Güibia y el malecón…”. Opinión, Acento, 30 de noviembre de 2011, http://acento.com.do/2011/ opinion/202495-g%C3%BCibia-y-el-malecon%E2%80%A6/
Emilio José Brea, “El paisaje agredido y las visuales bloqueadas”. Opinión, Acento, 07 de diciembre de 2011, http://acento.com.do/2011/opinion/202580-el-paisajeagredido-y-las-visuales-bloqueadas/
Emilio José Brea, “El 21 de este mes…”. Opinión, Acento, 14 de diciembre de 2011, http://acento.com.do/2011/ opinion/202655-el-21-de-este-mes%E2%80%A6/
Emilio José Brea, “Santo Domingo al despertar”. Opinión, Diario Libre, 15 de diciembre de 2011.
Emilio José Brea, “8 años de endeudamientos y vergüenzas…”. Opinión, Acento, 21 de diciembre de 2011, http://acento.com.do/2011/opinion/202736-8-anos-deendeudamientos-y-verg%C3%BCenzas%E2%80%A6/
Emilio José Brea, “Letras que terminan… Letras que comienzan”. Opinión, Acento, 30 de diciembre de 2011, http://acento.com.do/2011/opinion/202819-letras-queterminan-letras-que-comienzan/
Emilio José Brea, “Llegó vestido de cielo azul claro…”. Opinión, Acento, 04 de enero de 2012, http://acento. com.do/2012/opinion/202870-llego-vestido-de-cielo-azulclaro%E2%80%A6/
Emilio José Brea, “Sitios fuera de lugar”. Opinión, Acento, 11 de enero de 2012, http://acento.com.do/2012/ opinion/202948-sitios-fuera-de-lugar/
Emilio José Brea, “Recuerdos del Andrea Doria”. Opinión, Acento, 20 de enero de 2012, http://acento.com.do/2012/ opinion/203046-recuerdos-del-andrea-doria/
Emilio José Brea, “¿Duarte?”. Opinión, Acento, 26 de enero de 2012, http://acento.com.do/2012/opinion/203116duarte/
Emilio José Brea, “Sitios fuera de lugar (Por una ciudad más justa)”. Opinión, Diario Libre, 27 de enero de 2012.
Emilio José Brea, “Trasladando el problema…”. Opinión, Acento, 03 de febrero de 2012, http://acento.com.do/2012/ opinion/203206-trasladando-el-problema%E2%80%A6/
Emilio José Brea, “Lugares fuera de sitio (II)”. En Directo, Diario Libre, 09 de febrero de 2012.
Emilio José Brea, “Lugares fuera de sitios”. Opinión, Acento, 10 de febrero de 2012, http://acento.com.do/2012/ opinion/203280-lugares-fuera-de-sitios/
Emilio José Brea, “Las ciudades sin ruidos”. Opinión, Acento, 17 de febrero de 2012, http://acento.com.do/2012/ opinion/203366-las-ciudades-sin-ruidos/
Emilio José Brea, “Escándalos nacionales y ruidos urbanos”. Opinión, Acento, 23 de febrero de 2012, http://acento.com. do/2012/opinion/203452-escandalos-nacionales-y-ruidosurbanos/
Emilio José Brea, “El Santo Domingo de siempre…”. Opinión, Acento, 01 de marzo de 2012, http://acento. com.do/2012/opinion/203530-el-santo-domingo-desiempre%E2%80%A6/
Emilio José Brea, “Ahora hay que restaurarlo…”. Opinión, Acento, 07 de marzo de 2012, http://acento.com.do/2012/ opinion/203587-ahora-hay-que-restaurarlo%E2%80%A6/
Emilio José Brea, “El verdadero y único obelisco”. Opinión, Acento, 12 de marzo de 2012, http://acento.com.do/2012/ opinion/203646-el-verdadero-y-unico-obelisco/
Emilio José Brea, “Soberanía, tráfico, consumo y dignidad…”. Opinión, Acento, 12 de marzo de 2012, http:// acento.com.do/2012/opinion/203647-soberania-traficoconsumo-y-dignidad%E2%80%A6/
Emilio José Brea, “Malecón, patanas y camiones…”. Opinión, Acento, 12 de marzo de 2012, http://acento. com.do/2012/opinion/203649-malecon-patanas-ycamiones%E2%80%A6/
Emilio José Brea, “Saber ver la ciudad”. Opinión, Acento, 12 de marzo de 2012, http://acento.com.do/2012/ opinion/203648-saber-ver-la-ciudad/
Emilio José Brea, “Reanudando y evitando herir…”. Opinión, Acento, 02 de abril de 2012, http://acento.com.do/2012/ opinion/204149-reanudando-y-evitando-herir%E2%80%A6/
Emilio José Brea, “4a carta-telegrama A Quien Pueda Interesar”. Opinión, Acento, 02 de abril de 2012, http:// acento.com.do/2012/opinion/203892-4ta-carta-telegramaa-quien-pueda-interesar/
Emilio José Brea, “El malecón se está perdiendo…”. Opinión, Acento, 02 de mayo de 2012, http://acento. com.do/2012/opinion/204227-el-malecon-se-estaperdiendo%E2%80%A6/
Emilio José Brea, “33 aniversario”. Opinión, Acento, 03 de mayo de 2012, http://acento.com.do/2012/ opinion/204244-33-aniversario/
Emilio José Brea, “¿Quién falta por comprar?”. Opinión, Acento, 09 de mayo de 2012, http://acento.com.do/2012/ opinion/204316-quien-falta-por-comprar/
Emilio José Brea, “En apoyo al Foro Ciudadano”. Opinión, Acento, 17 de mayo de 2012, http://acento.com.do/2012/ opinion/204422-en-apoyo-al-foro-ciudadano/
Emilio José Brea, “Política nuestra y ajena de todos los días”. Opinión, Acento, 24 de mayo de 2012, http://acento. com.do/2012/opinion/204509-politica-nuestra-y-ajena-detodos-los-dias/
Emilio José Brea, “¿Tiene ideología el espacio urbano?”. Urbanismo, Diario Libre, 30 de mayo de 2012.
Emilio José Brea, “Cómo callar la ciudad”. Opinión, Acento, 31 de mayo de 2012, http://acento.com.do/2012/ opinion/204612-como-callar-la-ciudad/
Emilio José Brea, “Concurso CODIA, a 43 años de haber sido…”. Opinión, Acento, 08 de junio de 2012, http:// acento.com.do/2012/opinion/204687-concurso-codia-a43-anos-de-haber-sido%E2%80%A6/
Emilio José Brea, “Pedir lo imposible sin planificación…”. Opinión, Acento, 14 de junio de 2012, http://acento. com.do/2012/opinion/204768-pedir-lo-imposible-sinplanificacion%E2%80%A6/
Emilio José Brea, “Arquitectura y urbanismo en la historia de la República Dominicana”. Opinión, Acento, 22 de junio de 2012, http://acento.com.do/2012/opinion/204853arquitectura-y-urbanismo-en-la-historia-de-la-republicadominicana/
Emilio José Brea, “De junio en junio…”. Opinión, Acento, 26 de junio de 2012, http://acento.com.do/2012/ opinion/204901-de-junio-en-junio%E2%80%A6/
Emilio José Brea, “Julio y algunas de sus memorias culturales”. Opinión, Acento, 04 de julio de 2012, http:// acento.com.do/2012/opinion/204997-julio-y-algunas-desus-memorias-culturales/
Emilio José Brea, “8 años distintos para once cumpleaños parecidos…”. Opinión, Acento, 11 de julio de 2012, http:// acento.com.do/2012/opinion/205072-8-anos-distintospara-once-cumpleanos-parecidos%E2%80%A6/
Emilio José Brea, “Pedir lo imposible sin planificación”. Urbanismo, Diario Libre, 17 de julio de 2012.
Emilio José Brea, “Trasladar los problemas no es solucionar”. Opinión, Acento, 19 de julio de 2012, http:// acento.com.do/2012/opinion/205180-trasladar-losproblemas-no-es-solucionar/
Emilio José Brea, “1,176 millones para empezar…”. Opinión, Acento, 26 de julio de 2012, http://acento.com.do/2012/ opinion/205270-1176-millones-para-empezar%E2%80%A6/
Emilio José Brea, “El tránsito en Santo Domingo”. Opinión, Acento, 03 de agosto de 2012, http://acento.com.do/2012/ opinion/205394-el-transito-en-santo-domingo/
Emilio José Brea, “Arquitecturas y tragedias”. En Directo, Diario Libre, 04 de agosto de 2012.
Emilio José Brea, “Lágrimas de oro: Ovación y tributo…”. Opinión, Acento, 08 de agosto de 2012, http://acento. com.do/2012/opinion/205473-lagrimas-de-oro-ovacion-ytributo%E2%80%A6/
Emilio José Brea, “Carta informal al nuevo Presidente de la República”. Opinión, Acento, 16 de agosto de 2012, http:// acento.com.do/2012/opinion/205560-carta-informal-alnuevo-presidente-de-la-republica/
Emilio José Brea, “Gordon Darroch merece una condecoración…”. Opinión, Acento, 23 de agosto de 2012, http://acento.com.do/2012/opinion/205649-gordondarroch-merece-una-condecoracion%E2%80%A6/
Emilio José Brea, “Gordon Darroch debiera ser invitado”. En Directo, Diario Libre, 23 de agosto de 2012.
Emilio José Brea, “Prensa, periodismo y ciudad”. Urbanismo, Diario Libre, 23 de agosto de 2012.
Emilio José Brea, “Estacionamientos en La Zona”. Diario Libre, sección Habitat, 27 de agosto de 2012.
Emilio José Brea, “¿Cien o Mil 400 sesenta días?”. Opinión, Acento, 29 de agosto de 2012, http://acento.com.do/2012/ opinion/205712-cien-o-mil-400-sesenta-dias/
Emilio José Brea, “Contando días y pensando oportunidades”. Opinión, Acento, 06 de septiembre de 2012, http://acento.com.do/2012/opinion/205814contando-dias-y-pensando-oportunidades/
Emilio José Brea, “El tránsito, otra vez al quirófano…”. Opinión, Acento, 14 de septiembre de 2012, http://acento. com.do/2012/opinion/205928-el-transito-otra-vez-alquirofano%E2%80%A6/
Emilio José Brea, “De fechas y otras circunstancias…”. Opinión, Acento, 20 de septiembre de 2012, http:// acento.com.do/2012/opinion/206002-de-fechas-y-otrascircunstancias/
Emilio José Brea, “San Francisco testimonial…”. Opinión, Acento, 27 de septiembre de 2012, http:// acento.com.do/2012/opinion/206102-san-franciscotestimonial%E2%80%A6/
Emilio José Brea, “Contradicciones económicas y pobrezas conceptuales”. Opinión, Acento, 03 de octubre de 2012, http://acento.com.do/2012/opinion/206190contradicciones-economicas-y-pobrezas-conceptuales/
Emilio José Brea, “¿Por qué a España?”. Opinión, Acento, 10 de octubre de 2012, http://acento.com.do/2012/ opinion/206296-por-que-a-espana/
Emilio José Brea, “¿Por qué a España?”. En Directo, Diario Libre, 12 de octubre de 2012.
Emilio José Brea, “Por qué NO al paquetazo”. Opinión, Acento, 18 de octubre de 2012, http://acento.com.do/2012/ opinion/206405-por-que-no-al-paquetazo/
Emilio José Brea, “El Día de la Arquitectura Dominicana tiene ya 24 años…”. Opinión, Acento, 31 de octubre de 2012, http://acento.com.do/2012/opinion/206574-el-dia-de-laarquitectura-dominicana-tiene-ya-24-anos%E2%80%A6/
Emilio José Brea, “¿Arquitectura para intelectuales, gente culta y periodistas?”. Sociedad, Diario Libre, 03 de noviembre de 2012.
Emilio José Brea, “XI bienal internacional de arquitectura de Santo Domingo”. Opinión, Acento, 07 de noviembre de 2012, http://acento.com.do/2012/opinion/206683-xi-bienalinternacional-de-arquitectura-de-santo-domingo%C2%AE/
Emilio José Brea, “Un umbral pesaroso”. Opinión, Acento, 16 de noviembre de 2012, http://acento.com.do/2012/ opinion/206809-un-umbral-pesaroso/
Emilio José Brea, “Neo trujillismo a la vista”. Opinión, Acento, 21 de noviembre de 2012, http://acento.com. do/2012/opinion/206914-neo-trujillismo-a-la-vista/
Emilio José Brea, “Delitos y ciudades”. Opinión, Acento, 29 de noviembre de 2012, http://acento.com.do/2012/ opinion/207014-delitos-y-ciudades/
Emilio José Brea, “Ciudad desheredada e insostenibilidad”. Opinión, Acento, 06 de diciembre de 2012, http://acento. com.do/2012/opinion/207131-ciudad-desheredada-einsostenibilidad/
Emilio José Brea, “Tiempo y sensibilidad”. Opinión, Acento, 12 de diciembre de 2012, http://acento.com.do/2012/ opinion/207191-tiempo-y-sensibilidad/
Emilio José Brea, “Delitos y ciudades”. En Directo, Diario Libre, 18 de diciembre de 2012.
Emilio José Brea, “El asco me impide escribir”. Opinión, Acento, 20 de diciembre de 2012, http://acento.com. do/2012/opinion/207325-el-asco-me-impide-escribir/
Emilio José Brea, “El whisky en una de las tantas historias de fin de año…”. Opinión, Acento, 28 de diciembre de 2012, http://acento.com.do/2012/opinion/207419-el-whisky-enuna-de-las-tantas-historia-de-fin-de-ano%E2%80%A6/
Emilio José Brea, “Contradicciones del circular cotidiano”. En Directo, Diario Libre, 28 de diciembre de 2012.
Emilio José Brea, “Solo cuatro cosas…”. Opinión, Acento, 03 de enero de 2013, http://acento.com.do/2013/ opinion/207492-solo-cuatro-cosas%E2%80%A6/
Emilio José Brea, “Enero en el urbanismo y la arquitectura”. Opinión, Acento, 10 de enero de 2013, http://acento.com. do/2013/opinion/207575-enero-en-el-urbanismo-y-laarquitectura/
Emilio José Brea, “Sorteos pero no concursos…”. Urbanismo, Diario Libre, 15 de enero de 2013.
Emilio José Brea, “Dos párrafos extractados…”. Opinión, Acento, 18 de enero de 2013, http://acento.com.do/2013/ opinion/207663-dos-parrafos-extractados%E2%
Emilio José Brea, “Circulación vial, centros comerciales y ciudad”. Opinión, Acento, 24 de enero de 2013, http:// acento.com.do/2013/opinion/207740-circulacion-vialcentros-comerciales-y-ciudad/
Emilio José Brea, “Espantar a los pesados del malecón”. Opinión, Acento, 31 de enero de 2013, http://acento.com. do/2013/opinion/207841-espantar-a-los-pesados-delmalecon/
Emilio José Brea, “Para gente interesada…”. Opinión, Acento, 21 de febrero de 2013, http://acento.com.do/2013/ opinion/208118-para-gente-interesada/
Emilio José Brea, “Los meses de la Patria”. Opinión, Acento, 27 de febrero de 2013, http://acento.com.do/2013/ opinion/208197-los-meses-de-la-patria/
Emilio José Brea, “Ciudad y horarios”. Opinión, Acento, 14 de marzo de 2013, http://acento.com.do/2013/ opinion/208395-ciudad-y-horarios/
Emilio José Brea, “5 temas vigentes…”. Opinión, Acento, 22 de marzo de 2013, http://acento.com.do/2013/ opinion/208498-5-temas-vigentes/
Emilio José Brea, “Tinta por la Semana Santa”. Opinión, Acento, 28 de marzo de 2013, http://acento.com.do/2013/ opinion/208573-tinta-por-la-semana-santa/
Emilio José Brea, “Ciudad y horarios”. Urbanismo, Diario Libre, 29 de marzo de 2013.
Emilio José Brea, “De lo sublime a lo ridículo”. Opinión, Acento, 11 de abril de 2013, http://acento.com.do/2013/ opinion/208727-de-lo-sublime-a-lo-ridiculo/
Emilio José Brea, “Propuesta a consideración de la sesión plenaria del IV congreso del CODIA”. Opinión, Acento, 18 de abril de 2013, http://acento.com.do/2013/opinion/208835propuesta-a-consideracion-de-la-sesion-plenaria-del-ivcongreso-del-codia/
Emilio José Brea, “Institucionalidad y membresía -1”. Opinión, Acento, 25 de abril de 2013, http://acento.com. do/2013/opinion/208915-institucionalidad-y-membresía--1/
Emilio José Brea, “Institucionalidad y membresía -2-”. Opinión, Acento, 01 de mayo de 2013, http://acento. com.do/2013/opinion/208996-institucionalidad-ymembresía--2-/
Emilio José Brea, “La Casita de Madera”, Habitat, 05 de mayo de 2013.
Emilio José Brea, “¿Arreglar el país y/o el tránsito?”. Opinión, Acento, 08 de mayo de 2013, http://acento.com. do/2013/opinion/209097-arreglar-el-pais-y/o-el-transito/
Emilio José Brea, “Absurda impunidad”. Opinión, Acento, 17 de mayo de 2013, http://acento.com.do/2013/ opinion/209212-absurda-impunidad/
Emilio José Brea, “Categorización del maleante”. Opinión, Acento, 24 de mayo de 2013, http://acento.com.do/2013/ opinion/209315-categorizacion-del-maleante/
Emilio José Brea, “Por la ‘tipificación’ de todo…”. Opinión, Acento, 30 de mayo de 2013, http://acento.com.do/2013/ opinion/209393-por-la-tipificacion-de-todo%E2%80%A6/
Emilio José Brea, “¿Tendrá futuro el transporte urbano e interurbano?”. Habitat, Diario Libre, 02 de junio de 2013.
Emilio José Brea, “Exitoso fracaso…”. Opinión, Acento, 06 de junio de 2013, http://acento.com.do/2013/ opinion/209512-exitoso-fracaso%E2%80%A6/
Emilio José Brea, “El peatonal y otros menudos…” Opinión, Acento, 12 de junio de 2013, http://acento.com.do/2013/ opinion/209582-el-peatonal-y-otros-menudos%E2%80%A6/
Emilio José Brea, “Se nos olvidó quejarnos…”. Opinión, Acento, 20 de junio de 2013, http://acento.com.do/2013/ opinion/209699-se-nos-olvido-quejarnos/
Emilio José Brea, “La integridad física del país”. Opinión, Acento, 26 de junio de 2013, http://acento.com.do/2013/ opinion/209774-la-integridad-fisica-del-pais/
Emilio José Brea, “El Peatonal por debajo…”. Opinión, Acento, 12 de julio de 2013, http://acento.com.do/2013/ opinion/209991-el-peatonal-por-debajo%E2%80%A6/
Emilio José Brea, “Insistiendo en el soterrado”. Opinión, Acento, 18 de julio de 2013, http://acento.com.do/2013/ opinion/210089-insistiendo-en-el-soterrado/
Emilio José Brea, “Dopaje desde la infancia…”. Opinión, Acento, 26 de julio de 2013, http://acento.com.do/2013/ opinion/210180-dopaje-desde-la-infancia%E2%80%A6/
Emilio José Brea, “El polígono cercado”. Opinión, Acento, 02 de agosto de 2013, http://acento.com.do/2013/ opinion/210268-el-poligono-cercado/
Emilio José Brea, “Semana aniversario urbana”. Opinión, Acento, 08 de agosto de 2013, http://acento.com.do/2013/ opinion/210354-semana-aniversario-urbana/
Emilio José Brea, “Semipeatonalización de La Zona (Colonial)”. Opinión, Acento,15 de agosto de 2013, http:// acento.com.do/2013/opinion/210446-semipeatonalizacionde-la-zona-colonial/
Emilio José Brea, “El Centro Histórico de Santiago”. Opinión, Acento, 23 de agosto de 2013, http://acento.com.do/2013/ opinion/210540-el-centro-historico-de-santiago/
Emilio José Brea, “El Agua Luz”. Opinión, Acento, 12 de septiembre de 2013, http://acento.com.do/2013/ opinion/210799-el-agua-luz/
Emilio José Brea, “¿Nos quedaremos sin Monumentos?”. Opinión, Acento, 19 de septiembre de 2013, http://acento. com.do/2013/opinion/210884-nos-quedaremos-sinmonumentos/
Emilio José Brea, “Adios Gazcue”. Opinión, Acento, 26 de septiembre de 2013, http://acento.com.do/2013/ opinion/210981-adios-gazcue/
Emilio José Brea, “Centro o Plaza Cultural para San Francisco de Macorís”. Opinión, Acento, 03 de octubre de 2013, http://acento.com.do/2013/opinion/211081-centro-oplaza-cultural-para-san-francisco-de-macoris/
Emilio José Brea, “Las Instituciones sin posturas…”. Opinión, Acento, 24 de octubre de 2013, http://acento. com.do/2013/opinion/1411376-las--instituciones--sin-posturas%E2%80%A6/
Emilio José Brea, “De Arquitectura y otros oficios…”. Opinión, Acento, 01 de noviembre de 2013, http://acento. com.do/2013/opinion/1411473-de-arquitectura-y-otrosoficios%E2%80%A6/
Emilio José Brea, “¿Cuántos nombres ha tenido la capital dominicana?”. Opinión, Acento, 08 de noviembre de 2013, http://acento.com.do/2013/opinion/1411804-cuantosnombres-ha-tenido-la-capital-dominicana/
Emilio José Brea, “Son todos cómplices…”. Opinión, Acento, 08 de noviembre de 2013, http:// acento.com.do/2013/opinion/1411547-son-todoscomplices%E2%80%A6/
Emilio José Brea, “58 años de La Feria”. Opinión, Acento, 13 de noviembre de 2013, http://acento.com.do/2013/ opinion/1411608-58-anos-de-la-feria/
Emilio José Brea, “169 años de marrullas…”. Opinión, Acento, 21 de noviembre de 2013, http://acento. com.do/2013/opinion/1411709-169-anos-demarrullas%E2%80%A6/
Emilio José Brea, “Guillermo González: el padre de la arquitectura dominicana?”, Habitat, 23 de noviembre de 2013.
Emilio José Brea, “El traslado que resultó un fracaso”. Opinión, Acento, 05 de diciembre de 2013, http://acento. com.do/2013/opinion/1411886-el-traslado-que-resulto-unfracaso/
Emilio José Brea, “Escenografías e iluminación ‘navideña’ en la ciudad”. Opinión, Acento,11 de diciembre de 2013, http:// acento.com.do/2013/opinion/1411954-escenografias-eiluminacion-navidena-en-la-ciudad/
Emilio José Brea, “Una quincena de finales de año…”. Opinión, Acento, 17 de diciembre de 2013, http://acento. com.do/2013/opinion/1412032-una-quincena-de-finalesde-ano%E2%80%A6/
Emilio José Brea, “Brillantes obscenidades: Del nitinísmo al fuiquitinísmo”. Opinión, Acento, 23 de diciembre de 2013, http://acento.com.do/2013/opinion/1412114-brillantesobscenidades-del-nitinismo-al-fuiquitinismo/
Emilio José Brea, “Las dos cajas chinas de Navidad”. Opinión, Acento, 03 de enero de 2014, http://acento. com.do/2014/opinion/1412196-las-dos-cajas-chinas-denavidad/
Emilio José Brea, “Solo han pasado 58 años…”. Opinión, Acento, 09 de enero de 2014, http://acento.com.do/2014/ opinion/1412258-solo-han-pasado-58-anos/
Emilio José Brea, “Gascue o La Primavera, igual da…”. Opinión, Acento, 16 de enero de 2014, http://acento.com. do/2014/opinion/1412328-gascue-o-la-primavera-igualda%E2%80%A6/
Emilio José Brea, “División Política del territorio urbano”. Opinión, Acento, 23 de enero de 2014, http://acento.com. do/2014/opinion/1412399-division-politica-del-territoriourbano/
Emilio José Brea, “¿Ordenamiento Territorial? ¿Y para qué?”. Opinión, Acento, 29 de enero de 2014, http://acento.com. do/2014/opinion/1412484-ordenamiento-territorial-y-paraque/
Emilio José Brea, “El Faro a Colón, veinte y pico de años después”. Habitat, Diario Libre, 30 de enero de 2014.
Emilio José Brea, “El peor urbanismo”. Sociedad, Diario Libre, 02 de febrero de 2014.
Emilio José Brea, “¿A quién le importa la capital dominicana?”. Opinión, Acento, 06 de febrero de 2014, http://acento.com.do/2014/opinion/1412579-a-quien-leimporta-la-capital-dominicana/
Emilio José Brea, “El Malecón y la Puerta del Conde”. Opinión, Acento, 13 de febrero de 2014, http://acento. com.do/2014/opinion/1412672-el-malecon-y-la-puerta-delconde/
Emilio José Brea, “Barrabasada contra la sede de la PN”. Opinión, Acento, 20 de febrero de 2014, http://acento.com. do/2014/opinion/1412770-barrabasada-contra-la-sede-dela-pn/
Emilio José Brea, “El peor urbanismo”. Habitat, Diario Libre, 23 de febrero de 2014.
Emilio José Brea, “Panorámica de la ciudad de Santo Domingo”, Habitat, 24 de febrero de 2014.
Emilio José Brea, “170 años después…”. Opinión, Acento, 27 de febrero de 2014, http://acento.com.do/2014/ opinion/1412884-170-anos-despues/
Emilio José Brea, “Una conmemoración desapercibida”. Opinión, Acento, 06 de marzo de 2014, http://acento. com.do/2014/opinion/1412981-una-conmemoraciondesapercibida/
Emilio José Brea, “OJO con lo que está colgando en IdeNH: Manipulación”, Habitat, 09 de marzo de 2014.
Emilio José Brea, “Nos empañetan la historia…”. Opinión, Acento, 13 de marzo de 2014, http://acento.com.do/2014/ opinion/1413082-nos-empanetan-la-historia%E2%80%A6/
Emilio José Brea, “No podemos esperar un año”, Habitat, 15 de marzo de 2014.
Emilio José Brea, “La Puerta sin puertas…”. Opinión, Acento, 20 de marzo de 2014, http://acento.com.do/2014/ opinion/1413198-la-puerta-sin-puertas%E2%80%A6/
Emilio José Brea, “En octubre cumplirá 40 años”. Opinión, Acento, 26 de marzo de 2014, http://acento. com.do/2014/opinion/1413276-en-octubre-cumplira-40anos%E2%80%A6/
Emilio José Brea, “El ICOMOS, una visión muy personal”, Habitat, 26 de marzo de 2014.
Emilio José Brea, “Por esto y otras cosas, vivo orgulloso de haber nacido en esta pequeña ex-aldea”, Habitat, 28 de marzo de 2014.
Emilio José Brea, “La SARD convoca a miembros”, Habitat, 30 de marzo de 2014.
Emilio José Brea, “Concursar antes de construir”, Habitat, 30 de marzo de 2014.
Emilio José Brea, “La Puerta del Conde. Preservación y conflicto”. Opinión, Acento, 03 de abril de 2014, http:// acento.com.do/2014/opinion/1413406-la-puerta-del-condepreservacion-y-conflicto/
Emilio José Brea, “A propósito de sociedades fallidas”, Habitat, 07 de abril de 2014.
Emilio José Brea, “Nueva directiva en la SARD”. Opinión, Acento, 11 de abril de 2014, http://acento.com.do/2014/ opinion/3389818-nueva-directiva-en-la-sard/
Emilio José Brea, “Campaña de difamación”, Habitat, 14 de abril de 2014.
Emilio José Brea, “Mendigar hasta para ‘las habichuelas con dulce’”. Opinión, Acento, 25 de abril de 2014, http://acento. com.do/2014/opinion/3390013-mendigar-hasta-para-lashabichuelas-con-dulce/
Emilio José Brea, “De los discursos a la cruda realidad”, Habitat, 25 de abril de 2014.
Emilio José Brea, “La ciudad desnuda…”. Opinión, Acento, 09 de mayo de 2014, http://acento.com.do/2014/ opinion/3390216-la-ciudad-desnuda%E2%80%A6/
Emilio José Brea, “Santo Domingo la primera, pero de último…”. Opinión, Acento, 16 de mayo de 2014, http:// acento.com.do/2014/opinion/8140243-santo-domingo-laprimera-pero-de-ultimo/
Emilio José Brea, “La Feria de la Paz y las otras Ferias…”. Opinión, Acento, 27 de junio de 2014, http://acento.com. do/2014/opinion/8151731-la-feria-de-la-paz-y-las-otrasferias/
Emilio José Brea, “El problema no es semántico, es conceptual…”. Opinión, Acento, 04 de julio de 2014, http:// acento.com.do/2014/opinion/8153611-el-problema-no-essemantico-es-conceptual/
Emilio José Brea, “Crítica: Recordar qué del maestro”, Arquitexto 83, http://arquitexto.com/ediciones/edicionno-83-2/
Elmer González / Sonya Pérez / Juan Castillo
Evento UNIBE: Festum Carnavalia


Los estudiantes de arquitectura de la asignatura Diseño IX de la Universidad Iberoamericana, UNIBE, realizaron el pasado mes de agosto 2014 la versión décimo octava de su ‘Encuentro Creativo’ que busca exponer a la sociedad de arquitectos y al público en general los trabajos de los estudiantes realizados en las aulas de la Academia. En esta ocasión, la exposición de los trabajos fue realizada en el 3er nivel de Silver Sun Gallery, con un evento inaugural la noche del jueves 7 de agosto que reunió a profesores, estudiantes, padres, arquitectos y al público en general, en una festiva actividad. Los docentes a cargo fueron los arquitectos Elmer González, Sonya Pérez y Juan Castillo, con la colaboración de la profesora asistente Arq. Alexandra Tactuk.
Continuando con la intención de abordar proyectos internacionales que permitan la ‘internacionalización’ del currículo como uno de los objetivos de la Escuela de Arquitectura de UNIBE, los estudiantes se enfrentan al reto de diseñar un ‘Centro de interpretación del carnaval’, tanto en contextos internacionales —Brasil, New Orleans, Venecia— como en contextos nacionales —La Vega, Santiago y Punta Cana—. La idea del proyecto fue ofrecer una propuesta de contenido urbano que respondiera a las necesidades del territorio y al contexto característico de cada ciudad y de su vocación patrimonial y vanguardista. Los estudiantes, luego de generar una exhaustiva investigación sobre las características culturales de cada escenario, propusieron entes arquitectónicos capaces de convertirse en íconos de una cultura y un país específico.
El encuentro creativo fue denominado Festum Carnavalia, que significa fiesta del carnaval, y recogió el fruto de este trabajo del semestre, representando un paralelismo entre varias ciudades que tienen en común la esencia cultural de sus carnavales y la integración de éstos en el entorno urbano de sus ciudades.
El objetivo primordial del evento fue propiciar un intercambio académico-profesional, celebrando la creatividad, la imaginación y la salvaguardia del milenario patrimonio cultural de nuestras ciudades, reinterpretado y re-visitado por las nuevas generaciones de jóvenes arquitectos. En palabras de la arquitecta Sonya Pérez, “La arquitectura trasciende como el tiempo mismo, el concepto nos invade como la musa que da paso a la creatividad, acercándonos a lo atrevido, trascendiendo nuestro sentido más allá de la historia, y de frente a nuestra contemporaneidad”.




Cristóbal Valdez
Miembros del jurado, de izquierda a derecha, arriba: Brent Toderian, Ronald E. Bogle, Jeff Speck, Rob Krier. Debajo, de izquierda a derecha: Will Bruder, Adele Chatfield-Taylor, Elizabeth Plater-Zyberk y Cristóbal Valdéz. Debajo: imágenes de los dos proyectos ganadores del Grand Prize: el Cincinnati Citywide Form-Based Code, de la firma Opticos Design; y el Station Center, en Union City, California, de la firma David Baker Architects.
Congreso Nuevo Urbanismo, los Charter Awards

El Congreso por el Nuevo Urbanismo (Congress for the New Urbanism, CNU) organiza y dirige la premiación de los Charter Awards, que reconoce los mejores trabajos recientes de diseño de los espacios públicos con participación comunitaria (placemaking). Anualmente, desde el 2001, el Congreso del Nuevo Urbanismo ha constituido jurados del más alto nivel profesional para evaluar y seleccionar los proyectos que mejor reflejen los principios del Nuevo Urbanismo; promoviendo el desarrollo de comunidades con uso mixto, amables al peatón, ambiental y económicamente sostenibles, y con activa participación comunitaria, para mejorar la calidad de vida.
Este año el jurado se reunió del 24 al 27 de enero de 2014 en la ciudad de Chicago y revisó más de 100 proyectos, procedentes de todas partes del mundo. Los miembros del jurado fueron: Rob Krier, arquitecto y escultor; Elizabeth Plater-Zyberk, fundadora y principal de la firma Duany Plater-Ziberk; Brent Toderian, planificador urbano, ex-director de planeamiento urbano de la ciudad de Vancouver, Canadá; Jeff Speck, urbanista, autor del libro Ciudades que se Caminan; Adele Chatfield-Taylor, presidente y CEO de la Academia Americana en Roma; Will Bruder, presidente de Will Bruder Architects; Ronald Bogle, presidente y CEO de la American Architecture Foundation; Tim Halbur, director de comunicaciones del CNU; y Cristóbal Valdéz, presidente de Cristóbal Valdéz y Asociados, Santo Domingo.
Los Charter Awards realizan un reconocimiento especial para el mejor proyecto a nivel profesional y estudiantil —Grand Prize—, y se seleccionan proyectos ganadores en cada una de las categorías o escalas geográficas: la escala mayor es la región; la escala media es la que contiene el vecindario, el distrito y el corredor urbano; y la escala pequeña es la compuesta por el bloque, la calle y los edificios.
Este año, los premios fueron anunciados en el XXII Congreso del CNU, celebrado del 4 al 7 de junio, en Buffalo, Estados Unidos. Los ganadores fueron:
• Grand Prize: Cincinnati Citywide Form-Based Code, de la firma Opticos Design, como mejor instrumento o proceso de planificación; y el Station Center, en Union City, California, de la firma David Baker Architects, como mejor edificio residencial
• Grand Prize / Estudiante: Rehabilitation of Philadelphia’s 30th Street Station, del programa de la Universidad de Maryland
Otros galardonados, según cada categoría, fueron:
• Mejor bloque: Stora Torget, Karlstad, Sweden, de la firma Brunnberg & Forshed
• Mejor edificio cívico: Dunbar High School, Washington, de la firma Perkins Eastman
• Mejor plan urbano: Curridabat Master Plan, Costa Rica, de la firma Castillo Arquitectos
• Mejor plan para corredor urbano: Columbia Pike Initiative, Arlington, Virginia, de la firma County of Arlington
• Mejor plan para vecindario: Southwest Waterfront, Washington, de Perkins Eastman
• Mejor plan de distrito: Sundance Square, Fort Worth, Texas, de la firma David M. Schwarz Architects, Inc.
• Mejor actualización suburbana: Westlawn Gardens, Wisconsin, de Torti Gallas
• Mejor táctica de intervención: Tactical Urbanism Hamilton, Ontario, de la firma Street Plans Collaborative + The Hamilton-Burlington Society of Architects
• Mejor cambio de uso urbano: Kendall Square, Cambridge, Massachusetts, de la firma Goody Clancy
• Mejor calle: Bagby Street, Houston, Texas, de Design Workshop and Walter P. Moore
Los premios del Nuevo Urbanismo son un reconocimiento a la excelencia del diseño urbano y regional a nivel mundial, que aspira establecer nuevos paradigmas y modelos para una mejor calidad del espacio urbano.




Fundación Rogelio Salmona
Premio Latinoamericano de arquitectura Rogelio Salmona 2014
La Fundación Rogelio Salmona celebró el pasado 22 de agosto de 2014 su 5to aniversario con la entrega del Primer Ciclo del Premio Latinoamericano de Arquitectura, Rogelio Salmona: espacios abiertos / espacios colectivos, en la ciudad de Bogotá, Colombia. Igualmente, se dio apertura a la Exposición, abierta al público general, para conocer todas las obras participantes. El Premio Salmona pone en valor el papel que tiene la arquitectura en la conformación del espacio público en su más amplio sentido, como aquellos lugares de identificación no sólo con el pasado sino con el presente de nuestras ciudades, que faciliten la construcción de ciudadanía y el encuentro social; lugares de memoria, libertad y tolerancia, que contribuyan a la consolidación de una cultura urbana y representen la idea de lo colectivo en el cambiante territorio de la ciudad.
Este gran proyecto ha sido posible gracias a la participación de empresas públicas y privadas, patrocinadoras y aliadas, vinculadas durante este Primer Ciclo 2014: Argos, Colpatria, Ladrillera Santafé, Avianca, Sika, Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, BibloRed, Universidad Nacional de Colombia Maestría en Urbanismo, Sociedad Colombiana de Arquitectos Bogotá y Cundinamarca, Universidad Jorge Tadeo Lozano y el Fondo de Cultura Económica Centro Cultural Gabriel García Márquez.
Obras participantes del primer ciclo: Región Andina:
• Museo del Banco de la República, Bogotá, Colombia. Arq. Enrique Triana Uribe y Juan Carlos Rojas Iragorri.
• Colegio Santo Domingo Savio, Medellín, Colombia. Obranegra, Arq. Carlos Pardo Botero.
• Conjunto Parque de los Deseos, Medellín, Colombia. Arq. Juan F. Uribe de Bedout.
• Palacio Municipal de Baruta, Caracas, Venezuela. Arq. Franco Micucci D’Alessandri.
• Centro de Convenciones Plaza Rodolfo Baquerizo Moreno y Malecón del Estero Salado, Guayaquil, Ecuador. Fundación Malecón 2000. Arquitecto Luis Miguel Zuloaga Ayala.
• Centro Comercial Larcomar, Lima, Perú. Arquitecto Eduardo Figari Gold.
• Catedral de Riberalta. Catedral en la Amazonía, El Beni, Bolivia. Arquitecto Rolando Javier Aparicio Otero.
Región Brasil:
• Praça Victor Civita - Museu aberto da sustentabilidade, Sao Paulo, Brasil. Arquitectas Adriana Blay Levisky, Anna Julia Dietzsch.
• Centro Digital do Ensino Fundamental, Sao Caetano do Sul, Brasil, Autor: Jaa Arquitetura & Consultoría, arquitecto José Augusto Aly.
• Conjunto de edifícios e espaços públicos Parque da Juventude, Sao Paulo, Brasil. Autores: Aflalo/Gasperini Arquitetos E. Rosa Grena Kliass Arquitetura Paisagismo.
• Terminal de Ônibus da Lapa, São Paulo, Brasil. Autores: Núcleo de Arquitetura,
Vistas de la exposición, los ganadores y asistentes al evento celebrado el 22 de agosto de 2014 en Bogotá, Colombia.


arquitectos Luciano Margotto, Marcelo Ursini, Sérgio Salles.
• Edifício Projeto Viver, Sao Paulo, Brasil. Autores: FGMF Arquitetos, arquitectos Fernando Forte, Lourenço Gimenes E Rodrigo Marcondes Ferraz.
Región Cono Sur:
• Jardín de los Niños Juana Elena Blanco, Argentina. Arquitecto Marcelo Perazzo.
• Pabellones en el Parque Independencia, Rosario, Argentina. Arq. Rafael A. Iglesia.
• Restaurante Mestizo, Santiago de Chile, Chile. Arquitecto Smiljan Radic.
• Centro Cultural Palacio de la Moneda y Plaza de la Constitución, Santiago de Chile, Chile. Autores: Undurraga Devés Arquitectos, arquitecto Cristián Undurraga Saavedra.
• Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Santiago de Chile, Chile. Arquitectos Mario Figueroa, Lucas Fehr, Carlos Dias, Roberto Ibieta.
• Campus Urbano Universidad Diego Portales, Santiago de Chile, Chile. Arquitectos Mathias Klotz, Ricardo Abuauad.
Región México, Centroamérica y Caribe:
• Conjunto Urbano Reforma 222, México, D.F., México. Autores: Teodoro González De León Arquitectos S.C.
• Conjunto Plaza Juárez, México D.F., México. Autores: Legorreta + Legorreta.
• Centro de las Artes de San Luis Potosí, México D.F., México. Arq. Alejandro Sánchez G.
• Conjunto de edificios Parque de los Niños, San Juan, Puerto Rico. Autores: Andrés Mignucci Arquitectos.
El jurado calificador estuvo integrado por los arquitectos Silvia Arango (región Andina), Fernando Diez (región Cono Sur) y Ruth Verde Zein (región Brasil), la historiadora de arte, Louise Noelle Gras (región México, Centro América y Caribe) y el arquitecto japonés Hiroshi Naito.
Proyecto Ganador: Edificio Projeto Viver, São Paulo, Brasil
Autores: FGMF Arquitetos: Fernando Forte, Lourenço Gimenes y Rodrigo Marcondes Ferraz. El conjunto edificado del Projeto Viver en São Paulo Brasil, es una obra de gran calidad arquitectónica que supo despertar el respeto y sentido de apropiación por parte de sus usuarios. Insertado en un barrio de grandes diversidades sociales, sirve a la comunidad y a su entorno de manera digna. La obra, según el jurado, “Atiende con precisión y calidad el programa de actividades a la vez que proporciona un acceso digno al barrio mejorando notablemente su entorno. Con un esquema compositivo sencillo y eficaz organiza, con mucha sensibilidad y bajo condiciones topográficas difíciles, espacios colectivos articulados a los espacios públicos existentes, adecuados a eventos y actividades variadas (deportivas, sociales, culturales y educativas). La cuidadosa selección de materiales nobles y ligeros y la permeabilidad de los volúmenes consiguen su integración física y simbólica con la comunidad, sin mimetismos ni concesiones”.
Los miembros del Jurado Internacional: Fernando Diez (Argentina), Louise Noelle (México), Silvia Arango (Colombia) y Ruth Verde Zein (Brasil).

Fotografías y planos del proyecto ganador del primer premio: Edificio Projeto Viver, São Paulo, Brasil, de la firma FGMF Arquitetos: Fernando Forte, Lourenço Gimenes y Rodrigo Marcondes Ferraz.

Aunque en los términos de referencia del premio se mencionaba que se entregaría un solo a una única obra, el jurado consideró que no podía dejar de resaltar los valores de otras obras que también cumplían ampliamente con los objetivos del premio, por lo que decidió otorgar tres Menciones Honoríficas, sin orden jerárquico.
Menciones Honoríficas:
• Campus urbano Universidad Diego Portales, Santiago de Chile, Chile
Arquitectos Mathías Klotz, Ricardo Abuauad. Ante la necesidad de ampliar sustancialmente las superficies construidas de la Universidad, se consideró oportuna y destacable la decisión de permanecer en un barrio relativamente central. El reciclaje de sus diversas sedes, restaurando los edificios patrimoniales, respetando la volumetría del barrio e insertando discretamente nuevas edificaciones de excelente calidad, ha permitido aumentar la permeabilidad de las manzanas, creando espacios abiertos y espacios públicos de intenso uso, integrados a los espacios públicos del barrio, colaborando en su reactivación y en la consolidación de su carácter universitario.
• Conjunto Parque de los Deseos, Medellín, Colombia
Arq. Juan Felipe Uribe de Bedout. El Conjunto integra el edificio existente del Planetario a un nuevo espacio urbano que completa y cualifica con el nuevo edificio del Centro de la Música, amalgamando la arquitectura existente y el nuevo programa en un acontecimiento urbano. El acertado emplazamiento del nuevo edificio, el excelente diseño de las superficies de la plaza y las funciones interactivas propuestas propician de tal forma diversas actividades culturales, que conforman un lugar de intensa actividad ciudadana, que se integra favorablemente a los espacios públicos de la ciudad.
• Centro Cultural Palacio de la Moneda y Plaza de la Constitución, Santiago de Chile, Chile Undurraga Devés Arquitectos, arquitecto Cristián Undurraga Saavedra. El reto de intervenir en un lugar con altísimo significado histórico, político y simbólico se resolvió de manera elegante y discreta, al proponer una nueva institucionalidad cultural y establecer nuevos vínculos entre la vida cívica y la vida política de la nación, muy acertadamente interpretados por la arquitectura. El edificio sumergido y la plaza apenas elevada configuran un mismo espacio público activado por la posibilidad de los recorridos y la creación de espacios cubiertos de uso colectivo.
Para la Fundación Rogelio Salmona, el Premio Latinoamericano de Arquitectura, Rogelio Salmona: espacios abiertos / espacios colectivos, se consolida como una referencia, reconociendo y divulgando obras de arquitectura que contribuyan significativamente al mejoramiento de la calidad de vida en las ciudades Latinoamericanas; y se constituye en el gran legado de la Fundación como aporte para futuras generaciones de arquitectos.



Louise Noelle
El Congreso de la UIA-Durban: Architecture Otherwhere
El curioso título de la XXV versión del congreso de la UIA en Durban, Sudáfrica, refleja el espíritu imperante en esta nación y en sus habitantes. Un país diferente que buscó reflejar la preocupación central de muchos arquitectos por explorar “otras” formas de acercarse y hacer arquitectura, tomando en cuenta la multiplicidad de voces y de aproximaciones, que van de lo formal y espacial, a lo político, económico y social; la propuesta fue la de buscar en otros sitos y otros compromisos, una conectividad comprometida que efectivamente emerge de Durban y recorre el planeta.
El 3 de agosto dieron inicio las actividades, con la inauguración de las exposiciones, a cargo de las autoridades del congreso acompañadas por dirigentes políticos, como el alcalde de Durban y la municipalidad de Thekwini, y el representante del Ministro de Obras Públicas del estado de Kwalazulu-Natal. La organización del congreso estuvo a cargo de Hassan Asmal, con Karen Eikhard como Comisaria General y Amira Osman como Relatora General, así como con el apoyo del Presidente de la Unión Internacional de Arquitectos, Albert Dubler, y del Presidente del Instituto de Arquitectos Sudafricanos, Sindile Ngonyama.
En la inauguración formal de los trabajos, el 4 de agosto, además de las palabras oficiales, resultó de particular interés escuchar a Hilton Judin quien definió el tema, agregando los sustantivos de Resistencia, Sostenibilidad y Valores (Resilience, Ecology, Values), mismos que conformaron el tema central de cada uno de los tres días de trabajos. Entre interesantes y provocadoras aseveraciones, expresó que la idear de Otherways se planteaba “para poder abrir y permitir a los arquitectos el espacio para interferir con el estado actual, y con ello trastocar lo establecido para ofrecer otras formas y caminos alternativos, y otros espacios a la arquitectura”.
Por lo tanto, resulta necesario inicialmente, prestar particular atención a algunos de los ponentes magistrales quienes, de manera conjunta con un contingente de arquitectos locales, presentaran diversas formas de trabajar. Para iniciar el día, en la sala principal se ofrecía un interesante análisis del tema por parte de un sudafricano, seguido por algunos ponentes magistrales quienes presentaban sus ideas y su obra, tanto por la mañana como por la tarde. De esta forma, tuvimos la oportunidad de escuchar a: Cameron Sinclair, comprometido con una labor en muy diversos países a la cabeza de Architecture for Humanity; Diébédo Francis Kéré arquitecto de Burkina Faso, quien ha sorprendido con su diseño ingenioso y responsable frente a las enormes carencias de su país; Kjetil Trædal Thorsen, co-fundador de Snøhetta, laureado taller multidisciplinario con la sorprendente Ópera de Oslo en su haber; y Wang Shu demostrando cómo el trabajo en zonas rurales y de escasos recursos puede a la vez ser reconocido por el Premio Pritzker. También se presentaron en la sala principal: Rahul Mehrotra, teórico y diseñador de obras singulares como el
Rod Hackney, ex-Presidente de la UIA, Cameron Sinclair, Karen Eikhard, Comisaria General, y Louise Noelle.

albergue de elefantes en Jaipur, que muestran su compromiso con las clases más necesitadas de la India; Toyo Ito, con su obra etérea y metafísica, atrajo un público numeroso, pero no logró comunicar la emoción de otros arquitectos enfrentados a los problemas perentorios de nuestro mundo; Gerardo Salinas de México, transmitiendo con entusiasmo el compromiso con el entorno urbano y sus habitantes, como codirector del despacho Rojkind Arquitectos; y Susannah Drake, la única mujer dentro de los ponentes magistrales, se señaló por un trabajo comprometido con la ciudad de Nueva York aunque no ha logrado llevar a cabo muchas de sus importantes propuestas. En cuanto a los arquitectos locales destacaron Sindile Ngonyama con una comprometida reflexión sobre el futuro de la arquitectura sudafricana, o Rodney Harber y Peter Rich, por su trabajo ligado con las difíciles condiciones de la nueva nación. Como corolario, el cuarto día, previo a la clausura, debido a que I. M. Pei no pudo estar presente por su avanzada edad, su socio, George Miller, ofreció una presentación de la abultada obra del ganador de la Medalla de Oro, aunque no haya logrado un verdadero impacto social.
A la cita acudieron, como ya es costumbre, arquitectos y creadores de distintos rincones del orbe, para escuchar o exponer lo más reciente del ámbito de la arquitectura. Estas experiencias se dieron en el marco de talleres y simposios paralelos; se presentaron propuestas y reflexiones en torno al mejoramiento de zonas de escasos recursos, donde las comunidades han trabajado de forma ejemplar. Es el caso del programa “Barefoot Architecture” que encabeza Trish Emmett, Tesorera de la UIA. En este sentido cabe recoger la presencia de la Fundación Aga Khan, con una excelente muestra, refrendó su empeño por apoyar las comunidades menos favorecidas del mundo islámico. Lo propio puede decirse de dos exposiciones sobre arquitectura local: una muestra sobre el trabajo de Rodney Harber, quien tiene en su haber un acercamiento sensible a las condiciones de entorno físico y social; y “(in) formal city” resultado de un taller de alumnos de la Universidad de Johanesburgo bajo los arquitectos Anne Graupner y Alex Opper, así como el apoyo de Ares Kalandides de la Universidad de Berlín, buscando subsanar parte de los problemas de hábitat en la zona del barrio degradado de Marlboro South. De manera paralela la UIA firmó una declaración en compañía de diversas Organizaciones asociadas sobre el importante tema de la sostenibilidad.
Como ya es costumbre, el Simposio de CICA tuvo lugar, bajo el título de “Other ways for architecture to create a better future”, bajo la coordinación de quien esto escribe, y con la participación de Trevor Boddy de Canadá, Sengül Gür de Turquía, Yasmin Shariff de Inglagerra y Li Xiangning de China. Asimismo, en este marco se dieron a conocer los ganadores de los premios trienales de CICA, para publicaciones, entre las que destaca el libro Why We Build de Rowan Moore, el catálogo de la exposición


Culture: City curada por Wilfried Wang, el artículo de Juhani Pallasmaa “In Praise of Vagueness”, y un Premio especial del Jurado para Roberto Segre por su libro Ministério da Educacao e Saúde. Para concluir se leyó la Declaración de Durban de CICA
Durante la ya tradicional entrega de los Premios de la UIA, se entregaron asimismo los correspondientes al Concurso de Estudiantes, a La arquitectura y los niños y a Arquitectura para uso universal. Así las cosas, el ganador del Premio Sir Robert Mathew fue el Gobierno Metropolitano de Seúl, del Premio Jean Tschumi fue el historiador y maestro Joseph Rykwert, del Premio Vassilis Sgoutas fue la Fundación Arquitectos sin Fronteras mientras que la Medalla de Oro recayó en I. M. Pei.
En la clausura, con un despliegue de música y danza dentro del alegre espíritu local, se leyó un mensaje de Desmond Tutu denunciando la violencia y la intolerancia que impera en muchos ámbitos. Los organizadores cerraron el evento, no sin antes pasar la estafeta a Seúl, Corea, para la cita de 2017, con el convencimiento de los asistentes de que se trató de un excelente congreso, donde el valor del compromiso con el ser humano y el entorno, aunados a la creatividad responsable, estuvieron en primer plano. Durban 2014 puede decir orgullosamente: ¡misión cumplida!


Ali Hayder, Vicepresidente de la UIA, entrega el premio Sir Robert Mathew
Wang Shu. Abajo: Rahul Mehrotra durante su ponencia magistral.
Marianne de Tolentino
Richard Moreta Castillo: una exposición de arquitectura digital en Bellas Artes

¡Cuánto nos regocija que, por primera vez desde su reapertura a finales del 2008, el tradicional Palacio de Bellas Artes, a través de la Galería Nacional de Bellas Artes, haya presentado un evento de avanzada en arquitectura, y que éste tenga además un fundamento muy especial: una exposición de arquitectura digital, la primera de esa categoría que se programa en Santo Domingo, de modo sistemático y prácticamente exclusivo!
Así mismo, Richard Moreta Castillo, su autor, conceptor y organizador, se distingue por una personalidad singular, como artista y profesor, consultor y conferencista, igualmente por su efervescencia temperamental. Lo menos que se pueda decir de ese arquitecto dominicano es que, desde su formación de post-grado hasta su ejercicio de la profesión, siempre ha predominado en él una característica multinacional, con una insaciable curiosidad y una dinámica creativa no convencional —totalizante, retadora y simpáticamente extrovertida—.
Lo que impresiona especialmente de su estilo es el carácter audaz de sus proyectos, pretendiendo desarrollar innovadoras megaestructuras arquitectónicas en medios muy distintos y distantes. Richard Moreta Castillo, a quien apodaron “el gurú de los espacios verdes” —y ese apodo le encanta— expresa permanentemente sus preocupaciones de ecología y autosostenibilidad, cual un apóstol de la “energía limpia” a producirse desde sus mismas construcciones venideras, que son prodigios de tecnología en busca de la felicidad del hombre. Es la meta que él invoca.
De ayer a hoy
Virtuoso del dibujo, y un poco respondiendo a nuestras peticiones, Richard Moreta aceptó, a manera de introducción, presentar su “arquitectura manual” o en transición hacia la tercera dimensión… y el tercer milenio. Paisajes, ambientes, gentes se centraban entonces en las relaciones humanas, en juegos y paseos, y él no solamente plasmaba calles de la ciudad sino llegaba a trazar una visión crítica, por ejemplo en la embriaguez de anuncios invasivos y sobredimensionados.
Ya el joven arquitecto de los 90 va esbozando proyectos turísticos —hoteles, plazas de diversiones, hasta un puerto estival—, inventa un insólito monumento-bodegón, desarrolla planes y planos panorámicos, sigue destacando la importancia de la naturaleza. Hay, en esos diseños en blanco y negro o a color, movimiento, ritmo, gestualidad gráfica aún… Sin embargo, sigilosa o abiertamente, los bocetos expuestos se encaminan hacia proyectos mucho más recientes, como un croquis de una torre del futuro Vertrópolis. Obviamente, él quiso establecer un vínculo, tender un puente hacia su pasión, el mundo digital y una arquitectura de vanguardia diferente, según él totalmente plausible y realizable, si se dispone de recursos cuantiosos... y de los materiales correspondientes.
Richard Moreta Castillo “imagina” su arquitectura a partir de lo que él diseña en tres dimensiones. Visionario por íntima convicción y gestor de diseños futuristas —en el sentido absoluto, y no una referencia al futurismo italiano del pasado siglo—, él los realiza primero en ilustraciones virtuales ¡y, colgados en la pared, se vuelven cuadros bellísimos! Estas simulaciones, resultando de la tecnología digital, llevan el arte de construir a posibilidades nuevas, en conceptos, formas y volúmenes, en herramientas e incluso en materiales, así las propone el “pionero de la arquitectura digital”, título que él ostenta y ha dado a la muestra de Bellas Artes. Hemos tenido pues el privilegio de acoger, en nuestros muros, aquella visualización tridimensional, que dispone según un enfoque retrospectivo, las obras más importantes e impactantes en su mayoría, del arquitecto hoy residiendo en Berlín.
Una Vanguardia del siglo XXI
Estos patrones arquitectónicos de Richard Moreta Castillo han sido concebidos para latitudes de desarrollo contrastante, como los Emiratos Unidos, Arabia Saudita, Miami, México o… Haití. Ahora bien, no pertenecen a la arquitectura utópica y onírica, como una primera mirada podría considerarlos —al menos su autor lo niega rotundamente—, sino que pertenecen a una vanguardia del siglo XXI. Unas o otras veces, en conversaciones y entrevistas, él lo ha afirmado: “Mis diseños pudiesen ser utópicos, pero me esfuerzo porque cada uno de ellos, sin excepción, sea aplicable y se genere con materiales y técnicas de construcción ya existentes en el mercado. Diseño para un mundo real contemporáneo”1
Si su inspiración se fundamenta, esencial y universalmente, en las relaciones y necesidades de hoy y mañana, como “un canto de esperanza” (R.M.C.) las perspectivas concretas conciernen a sociedades en transformación constante, dotadas evidentemente de medios tecnológicos y financieros considerables. Luego, una pregunta surge necesariamente, ya que se trata de un arquitecto dominicano, muy preocupado por su país: ¿y el Caribe? La obsesión de Richard Moreta Castillo con el mar delata sus orígenes antillanos, así mismo el sol, el viento —es un abanderado de la energía renovable y de las instalaciones eólicas— y la vegetación, cuando no la agricultura, integrada a la vanguardia citadina del mágico y totalizante “Exosphere”, que su autor considera un oasis en el cielo, sustituto y evocación de lo natural, uno de sus grandes temas.
Ahora bien, el serpentino Gran Cancún Internacional, proyecto estelar que alberga en sus espacios, prácticamente todas las actividades humanas y que quiere hasta regenerar el mar y su fauna, es, a ese respecto climático y geográfico, una culminación. Además, figura, en perspectiva para el 2020, su realización, y la construcción estaría ya pautada institucionalmente en México. También Centro de Convenciones —otra de sus denominaciones y destinaciones—, puede llamar particularmente la atención, y su creador
Sketches variados: de izquierda a derecha: Mall Atlanta, en Atlanta, Georgia; Plaza Centro Comercial, en Orlando, Florida; y Downtown Universal Studios, en Orlando, Florida. Bases para renderings (tracing paper, black-line, diazo-print paper, mylar paper).
Debajo: Exosphere 2050, Megablocks en Dubái, Emiratos Árabes. Participante de la competencia International “Dubai tomorrow” (2010). Ciudad experimental concebida como una gran planta generadora de energía con el cultivo de algas. La biomasa, es decir, las algas cosechadas en sus mega paneles (desplegables), se recogerán como una pasta espesa para luego ser fermentada en las instalaciones del “core” de la estructuras y generar biogas que será utilizado en la generación de electricidad. La ciudad se desarrollará en el tope de la mega estructura como un ‘oasis vertical’ en el desierto.

le tiene un afecto muy especial. Sin embargo, es un proyecto entre varios sobresalientes, megaestructuras orgánicas y organizadas, gigantescas y desplegadas generalmente en la altura —¡una vertiente mística además!—.
Pero, dentro de la coherencia estética de esa vanguardia y su osadía, hay proyectos de edificaciones que eligen la horizontalidad, como el interesantísimo Bicimetro, refugio vial para bicicletas —¡impensable en Santo Domingo donde lo atravesarían hasta las patanas!—, o el Odeum, luminoso complejo cultural para las artes escénicas, fascinante tanto en su oferta polivalente como en su diseño armonioso y poético, una capa transparente envolviendo sus teatros. En ese grupo de morfologías más accesibles, está el más que “kindergarten”, destinado prioritariamente a los niños autistas, y que Richard Moreta ha llamado Hostos —un homenaje semántico, puertorriqueño y dominicano—, con su Centro Comunitario de Protección y Desarrollo Estudiantil, para aprender, jugar y hacer deportes: allí tampoco se han descuidado la arboleda y la preocupación ambiental.
Estos proyectos y muchos más han sido expuestos, en diferentes vistas y perspectivas, y han deleitado a los visitantes, seducidos por esos cuadros inusuales, sus formas y sus colores. Ojalá hubiera estado presente el arquitecto para comentárselos, como ahora, en estas páginas, Richard Moreta Castillo va, en base a las imágenes, a describir y explicar los frutos de su invención y de sus sueños, y sobre todo de su labor, extensa e intensa.
Esta presentación ha contado con la colaboración de un entusiasta y eficiente equipo de profesionales y estudiantes en arquitectura, el cual ha trabajado varios días sin descanso —fue un acontecimiento en la programación de la Galería Nacional de Bellas Artes—. Han visitado especialmente esta muestra extraordinaria, en el sentido de “fuera de lo común”, muchos jóvenes. Richard Moreta Castillo, actualmente profesor de la prestigiosa Escuela Bauhaus de Alemania, ha manifestado en todo momento su interés y su afecto por los arquitectos del futuro, a los cuales él dedica esta exposición.
Notas:
1 Adrián Morales. “Richard Moreta, arquitecto de vanguardia”. Entrevista. Deleite Magazine Agosto-Septiembre 2014. Santo Domingo.


Varios: Hostos Educational Project, Higüey, República Dominicana. Complejo educativo para niños autistas, actualmente en aprobación de planos en RD; Edificios de contenedores, parte de Green Container International Aid, ONG encargada de responder con “shelter” a catástrofes naturales o hechas por el hombre a la población despojada de su hábitat.




Vertropolis, Megablock en Riyadh, Saudi Arabia. AIA Design Award, Florida Chapter 2008; y primer lugar de la competencia internacional Grand Riyadh.

AAA
Falk Von Tettembron, Leo Wasler, Marino Lembert y Rosadela Serulle de Riedl
Leo Walser
DR: equipamientos para la oferta global
Patricia Reid Baquero
Patricia Reid Baquero
Juan Mubarak
Alejandro Marranzini
Juan Castillo
Clara Matilde Moré
Mariluz Wiese
Andreas De Camps Germán
Hatuey De Camps García
Andreas De Camps Germán
GVA & Asociados
Arquitectura de Interiores
Moore Ruble Yudell
Integrus Arquitectura
Programa Fomento al Turismo Ciudad Colonial SD: estado actual de obras
Reporte de los avances en las obras llevadas a cabo por el Ministerio de Turismo como parte del programa de revitalización y rescate de la Ciudad Colonial de Santo Domingo.
Hotel Billini, Ciudad Colonial
Hotel cinco estrellas y tipo boutique en el corazón de la Ciudad Colonial, que rescata el espíritu colonial de la edificación con interiores sencillos y vanguardistas.
La Castilla Colonial
Proyecto de restauración de seis inmuebles antiguos en la ciudad colonial para dar paso a un condominio de 30 apartamentos.
Casa de los Mapas, Ciudad Colonial
Casa colonial decorada por Patricia Reid donde cada ambiente adquiere identidad propia debido a un magistral uso de texturas, colores, materiales y mobiliarios de exquisita factura.
Casa del Árbol, Ciudad Colonial
Casa residencial del siglo XVI cuyo diseño de interiores busca conservar la personalidad y el carácter original dotándola de todo el confort de nuestro tiempo.
Pinewood Dominican Republic Studios
Estudio de cine ubicado en Juan Dolio cuyo diseño arquitectónico no sólo es máquina de producción de esta nueva industria nacional, sino también protagonista cinematográfico.
Hard Rock Café, Blue Mall
Nuevo local del Hard Rock en Santo Domingo, cuyo diseño integra diferentes áreas y ambientes donde disfrutar de comida, bebida y música en vivo, en un ambiente sumamente rico en colores, texturas y memorabilia de alusión al mundo de la música.
Max Fifty Burger & Bar
Diseño de interiores que busca recrear un ambiente industrial mediante el reciclaje de la mayor parte de los materiales y la introducción de elementos decorativos de los 70s y 80s.
Asian Market
Proceso de remodelación práctico y económico que logra crear un espacio limpio, funcional, moderno y minimalista para alojar un bistró asiático.
Hotel JW Marriot Santo Domingo, Blue Mall
Ubicado en el polígono central de Santo Domingo, este diseño de interiores vanguardista, al mismo tiempo sobrio y clásico, combina confort y elegancia en una exquisita ambientación.
Embajada USA, Santo Domingo
Nueva edificación en Arroyo Hondo, para la embajada de los Estados Unidos de América en Santo Domingo. Su arquitectura busca responder al clima, la topografía y la cultura local bajo estrictos criterios de sostenibilidad y diseño ambiental.
Calle Arzobispo Meriño esquina Restauración, Ciudad Colonial, Santo Domingo.
Programa Fomento al Turismo Ciudad Colonial SD:
Estado actual de obras

El 12 de octubre de 2011 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de la República Dominicana firmaron el contrato de préstamo 2587/OC-DR para la ejecución del “Programa de Fomento al Turismo – Ciudad Colonial de Santo Domingo”. El proyecto tiene como objetivo ayudar al país a re-posicionarse como una potencia turística de la Región, abriendo nuevos nichos de mercado complementarios a los de ‘sol y playa’ e impulsando el turismo basado en la riqueza e importancia del patrimonio histórico-cultural y la inclusión social.
Para estos fines, el Ministerio de Turismo de la República Dominicana (MITUR), a través del Programa de Fomento al Turismo en la Ciudad Colonial y con la colaboración de las principales instituciones públicas y privadas de la zona, lleva a cabo un extenso programa de revitalización y rescate de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, declarada por la UNESCO ‘Patrimonio Cultural de la Humanidad’ en el 1990. El proyecto abarca profundos cambios arquitectónicos y urbanísticos que buscan potenciar la Ciudad Colonial como destino turístico de primer orden, devolviéndole su esplendor de antaño.
Con una inversión de 30 millones de dólares por financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y con 1.2 millones de parte del Estado Dominicano, los proyectos incluyen la revitalización de calles y plazas —construcción de aceras de tres metros y la colocación en el pavimento de una superficie con piedras de alta calidad—, el soterrado del cableado eléctrico y de telecomunicaciones, la restauración de fachadas y pintura de viviendas, el rescate de los monumentos coloniales —incluida una profunda remodelación en las Ruinas de San Francisco—, la mejora del sistema pluvial y la intervención en la calle El Conde. El programa integral también incluye mejoría de servicios, seguridad, nuevas rutas turísticas, fomento de nuevas inversiones, apoyo a micro-negocios y el reordenamiento de buhoneros y artesanos1
Los trabajos, luego de algunos retrasos, han sido agilizados para poder concluir en dos o tres meses algunas de las intervenciones. El pasado 31 de julio, el Ministerio de Turismo anunció la contratación de nuevas empresas para agilizar los trabajos, aumentando el número de trabajadores y los horarios de las labores —ahora hasta las doce de la medianoche. La Arq. Maribel Villalona, coordinadora general del programa, presentó la incorporación de las empresas Consorcio MAC Construcciones, la Constructora Caliche e Ingeniería Avanzada (INGASA), y además la empresa EPSA LABCO encargada de la supervisión y dirección del 100% de las obras de este proyecto2 .
El 6 de agosto, la Asociación de Hoteles y Turismo en República Dominicana (ASONAHORES), explicó que, por la magnitud de la obra, es sumamente importante que se garantice el cuidado para preservar los elementos históricos, aún cuando esto signifique alguna dilación. Villalona refirió que el tema de la ciudad colonial es delicado porque se ha

puesto en ejecución un proyecto donde inciden múltiples entidades públicas con diferentes competencias, en un territorio que no solamente es patrimonio cultural del país, sino también de la humanidad, y se debe respetar cualquier hallazgo importante y su integridad3 .
Se prevé que la Ciudad Colonial empiece a mostrar su imagen renovada en los próximos meses. Según el último comunicado del 16 de septiembre del 2014 publicado por Juan Salazar en el Listín Diario, un total de 41 proyectos que componen el programa de Fomento al Turismo Ciudad Colonial ya alcanzan el 40% en su ejecución, y a final del presente año estarán concretizados 114 de los 118 contratos que se necesitan para su terminación. La arquitecta Maribel Villalona precisó que todos esos proyectos requerían una etapa de diseño que ya se agotó y ahora han entrado en una fase de implementación. Villalona declaró que se espera que las obras estén listas en diciembre del 2016, pero el presidente Danilo Medina ha impartido instrucciones para que se terminen antes. “Toda la obra grande podría estar lista en el 2015, con excepción de las Ruinas de San Francisco, por ser un centro de eventos de gran dimensión, que requerirá más tiempo”4
Proyecto de revitalización de calles priorizadas
Según el comunicado del 16 de septiembre, la primera fase del proyecto de revitalización de calles, que incluyó los tramos de las calles Isabel La Católica y Arzobispo Meriño desde la calle Padre Billini hacia el sur, está terminado, así como el tramo de la calle Padre Billini. El trayecto de la calle Arzobispo Meriño, desde la calle Restauración hasta Las Mercedes, se ejecuta con mayor intensidad, ya que constituye una de las principales vías de la zona. Más adelante se intervendrán los tramos correspondientes a Las Mercedes. Al respecto, Maribel Villalona precisó: “El proyecto de reforma integral de calles está en 60% de avance, se ha contratado una empresa nueva para trabajar de noche y fines de semana. Y una empresa de supervisión en procura de cerrar este proyecto en dos meses y medio”5
Para esta primera etapa de intervención de calles priorizadas, las labores comprenden el soterrado de redes de servicios de electricidad, comunicación, agua potable, saneamiento y desagüe pluviales, así como la transformación visual y funcional de las superficies de circulación vehicular y peatonal, ampliando aceras e insertando mobiliario urbano y arbolado. El objetivo de la reforma de las calles es devolver el protagonismo en la ciudad al peatón, y de hecho, aunque circularán vehículos, no podrán exceder los 30 kilómetros por hora6. Aunque en principio no se contempla convertir en peatonales las vías, se ensancharán las aceras a tres metros, y se prohibirá el estacionamiento de vehículos en calles o aceras, mediante la incorporación de bolardos —postes de pequeña altura, fabricados en piedra o en metal.
Programa de restauración de fachadas
El pasado 30 de julio, el Ministerio de Turismo (MITUR) anunció el inicio del Programa de
Vista de los trabajos en la calle Isabel la Católica esquina El Conde, Ciudad Colonial, Santo Domingo.
Trabajos en los adoquinados de la Plaza Colón —Antigua Plaza de Armas—, en la calle Arzobispo Meriño.


Trabajos en las aceras de la calle Padre Billini, Ciudad Colonial, Santo Domingo.

Restauración de Fachadas el cual estará a cargo de los arquitectos restauradores Esteban Prieto Vicioso, Ruth Velázquez y Ligia Calero7. Los trabajos incluyen la restauración de 45 de las 120 fachadas programadas —60 de las cuales se planean hacer este año y las siguientes en el 2015—8
Los inmuebles que serán beneficiados se encuentran divididos en 8 lotes de 15 fachadas cada uno, ubicadas en la zona de reforma integral de calles priorizadas9. Se trabajará principalmente en la calle Arzobispo Meriño, con 11 fachadas; en la calle Hostos, con seis fachadas; en la calle Salomé Ureña, con seis fachadas, en tanto que se harán trabajos en las calles Luperón, José Reyes, Las Mercedes, Duarte y 19 de Marzo10
Asimismo, el pasado 2 de agosto se realizó la quinta jornada del programa “Ayudáme a pintar tu casa”, el cual tiene la finalidad de pintar 200 hogares ubicados en los sectores de Santa Bárbara, San Antón y San Miguel. El objetivo es involucrar a los vecinos, instituciones del Estado, colaboradores y voluntarios en el embellecimiento y renovación de las fachadas de la zona. Como parte de este programa se ha realizado una exhaustiva investigación de los colores originales que enlucieron estos edificios, arrojando sorprendentes resultados. Al respecto, la arquitecta Mauricia Domínguez precisa: “Yo he encontrado dos grandes edificios con un color azul añil y en otra investigación se encontró un verde esmeralda… Cuando se va llegando a las capas más profundas encontramos colores como amarillo oro, que es un poco tirando a mostaza. Rojo almagro que se utilizó muchísimo… Siempre aparece el blanco, porque por el encalado, parte de la terminación de la vivienda se daba con cal y ésta es blanca… ese blanco se acompañaba de un zócalo rojo vino, muy marrón, que estaba en la parte baja de agua. Lo hay de diferentes alturas y se usaba para cuidar la estructura”. En su artículo, “Nuevos colores surgen de los trabajos de la Ciudad Colonial”, Omar Santana explica que el interés del Ministerio de Turismo, en común acuerdo con los propietarios, es recuperar estos colores encontrados, de manera que estas estructuras enriquezcan visualmente el casco histórico11
Según el último comunicado del 16 de septiembre publicado en el Listín Diario, a la fecha hay 400 casas pintadas como parte de este programa, y el objetivo es pintar todas las casas de la ciudad. Las que tienen un nivel de degradación avanzado —en total 120— serán restauradas, y se prevé que 80% estarían listas a final de año12
Rescate de las ruinas de San Francisco: Concurso internacional Como parte del programa de preservación de monumentos y ruinas históricas, el Ministerio de Turismo ha convocado a un concurso internacional para el rescate de las Ruinas de San Francisco. Para este concurso se contará con la participación de reconocidas firmas a nivel mundial, lo que generará una serie de propuestas de alto nivel. El reconocido arquitecto español Carlos Clemente realiza las investigaciones de las ruinas

que servirán de base para la propuesta de renovación de este importante monumento nacional. El proyecto concreto deberá ser desarrollado por los concursantes, pero Clemente señala que el tipo de propuesta debe consistir en una intervención de “estrategia integral”, donde la preservación esté acompañada de ‘usos’, que consoliden y conviertan al monumento en un atractivo turístico para eventos de diversa índole —conciertos, exposiciones y convenciones pequeñas—. Clemente considera que “este tipo de proyecto suele ser ancla que causa un proceso de reforma social en el lugar”, y por ende, se espera que el mismo sea un impulsor de la ciudad de alto nivel13 .
El comercio y las actividades culturales en la Ciudad Colonial La transformación de la Ciudad Colonial es un ambicioso plan que va más allá de la remodelación de calles y fachadas de viviendas coloniales, pues incluye un componente comercial que colocaría a la zona en capacidad de competir con los grandes “malls” instalados en las principales avenidas de la capital. Según el artículo “Ciudad Colonial competirá con malls”, publicado el pasado 18 de septiembre en el Listín Diario, la reforma de la calle El Conde, incluirá la reorganización y la mejora de la imagen de los buhoneros y comerciantes del lugar. Asimismo, se espera que la generación más joven que se ha retirado y ha montado tiendas en los malls regrese a la Ciudad Colonial, donde hay ahora un nicho de negocios, con una nueva presentación. Maribel Villalona dice: “Todos los grandes inversionistas y empresarios pueden poner su mira en la Ciudad Colonial, pues tendrán la oportunidad de hacer negocios”. Asimismo, se reforzará la vigilancia en las calles, y los auspiciadores del programa ya tienen contratadas las cámaras de videovigilancia que serán instaladas en diciembre próximo14
El remozamiento de la Ciudad Colonial no se limita a infraestructuras, sino que incluye también la promoción del uso del espacio público para actividades turísticas-urbanas que den nueva vida a la zona. Para estos fines se ha ido desarrollando una agenda de actividades que incluyen: las noches de Jazz en la Zona Colonial; las representaciones artísticas en Casa de Teatro; las presentaciones del grupo Bonyé en las Ruinas de San Francisco; las presentaciones de Ballet clásico o el evento “Santo Domingo de Fiesta” en Plaza España; los torneos de Dominó de la Ciudad Colonial, entre otros15. Asimismo, se contempla el rediseño e implementación de rutas turísticas temáticas, como las rutas religiosas y de monumentos, las nuevas ofertas museográficas, que incluirán la adecuación de la fortaleza Ozama y la modernización del Museo de las Casas Reales y del Alcázar de Colón; las presentaciones artísticas con música dominicana, entre otros.
Los hallazgos arqueológicos
Los trabajos que se han realizado en la Ciudad Colonial como parte del Programa de Fomento al Turismo, han ameritado en muchos casos, exploraciones arqueológicas importantes, que han arrojado nuevos datos sobre el pasado histórico de la ciudad
Calle Padre Billini, Ciudad Colonial, Santo Domingo.


primada de América. El principal hallazgo hasta el momento ha sido el primer acueducto de la ciudad, considerado la obra de ingeniería más importante en términos de crecimiento urbano. Juan Salazar, en su artículo del 16 de septiembre en el Listín Diario, afirma que además de su trascendencia histórica y arqueológica, el hallazgo del acueducto tiene una gran importancia turística, pues es un sistema que va desde las ruinas del monasterio de San Francisco hasta la costa y conecta un conjunto de elementos que llevan al turista a los límites de lo que era la antigua Ciudad Colonial, con un circuito que se puede aprovechar para diseñar una ruta turística.
Sin embargo, el acueducto no ha sido el único descubrimiento, y los trabajos arqueológicos, a cargo del arqueólogo Agamemnon Gus Pantel, han permitido también apreciar los distintos niveles de las calles, descubriendo que las fachadas de las estructuras más antiguas eran más bajas de lo que son en la actualidad, e incluso muchas tenían escalones que conectaban la calle con la entrada de las edificaciones. Asimismo, se descubrió parte de la muralla de la ciudad, en la calle Arzobispo Meriño, y otro muro en la calle Isabel la Católica, entre Padre Billini y Arzobispo Portes16
Proyectos e inversiones privadas en la ciudad colonial El proyecto de revitalización de la Ciudad Colonial ha traído consigo un auge de la inversión privada que empieza a posicionarse en la zona, llevando a cabo proyectos residenciales y turísticos en inmuebles restaurados. En palabras de Maribel Villalona, “Vivir en la Ciudad Colonial será todo un privilegio y ya hay gente que lo sabe, sobre todo las personas que son de otros lugares del mundo, que ya andan buscando dónde ubicarse porque saben que será todo un lujo vivir aquí”17
Para estos fines se han realizado proyectos como La Castilla Colonial, que consiste en un residencial de 30 apartamentos, el Hotel Billini que acaba de abrir sus puertas, y residencias como la Casa del Árbol y la Casa de los Mapas, remodeladas y amuebladas para ser destinadas a un turismo de primera categoría en la Ciudad Primada de América. Todos estos proyectos han sido incluidos y reseñados en esta edición de AAA052.
Notas:
1 Juan Salazar, “Ciudad Colonial: Avanzan proyectos del programa de preservación”, Listín Diario, 16 de septiembre de 2014, http://www.listindiario.com/la-republica/2014/9/16/337826/ Avanzan-trabajos-en-Zona-Colonial; Julissa Montilla, “Santo Domingo se pone guapa”, Panamericanworld, 12 de agosto de 2014, http://panamericanworld.com/es/articulo/santo-domingo-sepone-guapa.
2 Patria Reyes Rodríguez, “Asonahores: retraso en trabajos son justificados”, Listín Diario, 6

de agosto de 2014; Patria Reynoso, “En tres meses Zona Colonial debe estar lista”, Listín Diario, 31 de julio de 2014.
3 Patria Reynoso, “En tres meses Zona Colonial debe estar lista”, Listín Diario, 31 de julio de 2014.
4 Juan Salazar, “Ciudad Colonial: Avanzan proyectos del programa de preservación”, Listín Diario, 16 de septiembre de 2014, http://www.listindiario.com/la-republica/2014/9/16/337826/Avanzantrabajos-en-Zona-Colonial.
5 Juan Salazar, “Ciudad Colonial: Avanzan proyectos del programa de preservación”, Listín Diario, 16 de septiembre de 2014, http://www.listindiario.com/la-republica/2014/9/16/337826/Avanzantrabajos-en-Zona-Colonial.
6 “La Ciudad Colonial será ‘Zona 30’”, almomento.net, 17 Septiembre 2014, http://www.almomento.net/articulo/172135/La-Ciudad-Colonial-sera-%E2%80%9CZona-30%E2%80%9D.
7 Suanny Reynoso, “Turismo pintará 200 casas y restaurará 45 fachadas históricas en la Zona Colonial”, 7dias.com.do, 30 de julio de 2014, http://www.7dias.com.do/portada/2014/07/30/i169210_ turismo-pintara-200-casas-restaura-fachadas-historicas-zona-colonial.html#.VBw9v-cXlz9.
8 Patria Reynoso, “En tres meses Zona Colonial debe estar lista”, Listín Diario, 31 de julio de 2014.
9 Patria Reynoso, “En tres meses Zona Colonial debe estar lista”, Listín Diario, 31 de julio de 2014.
10 Omar Santana, “Nuevos colores surgen de los trabajos de la Ciudad Colonial”, DiarioLibre.com, 25 agosto 2014, http://www.diariolibre.com/noticias/2014/08/25/i758441_nuevos-colores-surgen-lostrabajos-ciudad-colonial.html.
11 Omar Santana, “Nuevos colores surgen de los trabajos de la Ciudad Colonial”, DiarioLibre.com, 25 agosto 2014, http://www.diariolibre.com/noticias/2014/08/25/i758441_nuevos-colores-surgen-lostrabajos-ciudad-colonial.html.
12 Juan Salazar, “Ciudad Colonial: Avanzan proyectos del programa de preservación”, Listín Diario, 16 de septiembre de 2014, http://www.listindiario.com/la-republica/2014/9/16/337826/Avanzantrabajos-en-Zona-Colonial.
13 Omar Santana, “Ruinas de San Francisco: Del abandono... ¿al desarrollo?”, DiarioLibre.com, 12 de septiembre de 2014, http://www.diariolibre.com/ecos/2014/09/12/i787891_ruinas-san-franciscodel-abandono-desarrolloa.html.
14 Juan Salazar, “Ciudad colonial competirá con ‘malls’, Listín Diario, 18 de septiembre de 2014, http://www.listindiario.com/la-republica/2014/9/17/338093/Ciudad-colonial-competira-con-malls
15 Julissa Montilla, “Santo Domingo se pone guapa”, Panamericanworld, 12 de agosto de 2014, http://panamericanworld.com/es/articulo/santo-domingo-se-pone-guapa.
16 Juan Salazar, “Ciudad Colonial: Avanzan proyectos del programa de preservación”, Listín Diario, 16 de septiembre de 2014, http://www.listindiario.com/la-republica/2014/9/16/337826/Avanzantrabajos-en-Zona-Colonial.
17 Juan Salazar, “Ciudad Colonial: Avanzan proyectos del programa de preservación”, Listín Diario, 16 de septiembre de 2014, http://www.listindiario.com/la-republica/2014/9/16/337826/Avanzantrabajos-en-Zona-Colonial.
Vista hacia el sur en la calle Arzobispo Meriño esquina Las Mercedes, Ciudad Colonial, Santo Domingo.
Calle Isabel la Católica esquina calle El Conde, Ciudad Colonial, Santo Domingo.
Vista hacia el sur, en la calle Arzobispo Meriño, donde se puede notar al fondo el antiguo Palacio Consistorial (en la esquina de la calle El Conde). En el medio, vista de la esquina de la calle Arzobispo Meriño con Arzobispo Nouel. Debajo, vistas de los comercios de artesanía popular en la calle Arzobispo Meriño, con sus fachadas pintadas y restauradas.

Calle Isabel la Católica en proceso de intervención, Ciudad Colonial, Santo Domingo.
Vista de la fachada oeste de la Catedral Primada de Amércia, en la calle Arzobispo Meriño, Ciudad Colonial. En el medio, esquina entre las calles Arzobispo Meriño y Arzobispo Portes donde se puede notar la incorporación de bolardos, en las aceras. Debajo, vista de la calle Arzobispo Meriño, con las fachadas pintadas y los bolardos en las aceras.







Hotel Billini, Ciudad Colonial
Falk Von Tettembron / Leo Wasler / Marino Lembert, arquitectura y construcción Rosadela Serulle de Riedl, diseño de interiores

Hotel Billini, Ciudad Colonial
Falk Von Tettembron / Leo Wasler / Marino Lembert, arquitectura y construcción
Rosadela Serulle de Riedl, diseño de interiores
El Hotel Billini, ubicado en el corazón de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, se encuentra rodeado de importantes monumentos arquitectónicos del siglo XVI, entre ellos la primera catedral del Nuevo Mundo, el primer hospital, el primer edificio de aduanas y la primera Universidad. El hotel, cinco estrellas y de tipo boutique, ofrece a los visitantes una serie de amenidades de lujo, incluyendo un gimnasio, una piscina, servicio de transporte y concierge 24-horas, además del Castil Restaurant y la terraza El Higüero que ofrecen una exquisita cocina internacional combinada con vistas icónicas de la ciudad primada de América.
El diseño arquitectónico se caracteriza por rescatar el espíritu colonial de la edificación, mediante la utilización de los patios interiores —o patios españoles— como articuladores espaciales y pulmones del conjunto, estructurando todas las habitaciones en torno a éstos. Los dos patios, combinan adoquines y pisos de arcilla, con una vegetación tropical de palmeras y helechos, con cascadas y estanques de agua, creando acogedores espacios al aire libre. Por otro lado, la distribución espacial del conjunto, hace un uso sumamente interesante de las terrazas y techos, ubicando en el segundo nivel, la terraza El Higüero, donde los huéspedes pueden cenar con la icónica catedral de fondo; en el tercer nivel, las terrazas de varias habitaciones; y en el cuarto nivel, la piscina al aire libre, con impresionantes vistas de la Ciudad Colonial en su conjunto.
En el primer nivel se dejan vistos los muros de ladrillos originales de la edificación, que son combinados con el blanco de las intervenciones modernas. En general, simplicidad, modernismo y elegancia, caracterizan los nuevos espacios construidos, donde el diseño de interiores aporta un mobiliario de corte vanguardista, que en muchos casos, como en el espacio del bar, trae colorido y osadía a los ambientes.
El hotel cuenta con 24 espaciosas suites, de diseño elegante y clásico, con todas las comodidades modernas, desde televisores de pantalla plana, servicios WiFi de alta velocidad, amplios escritorios de trabajo y lencería de primera calidad. Algunas habitaciones cuentan con interesantes terrazas privadas, jacuzzis, y kitchenettes, entre otros. Cada habitación disfruta de vistas hacia la ciudad histórica, la Catedral o el patio interior de tipo español, con un diseño de interiores que se vale de pisos de madera o mármol, paredes lisas y muebles de diseñador —sillas, butacas en piel y luminarias de corte contemporáneo—.
El hotel Billini fue concebido tomando en cuenta la protección del medio ambiente y su diseño busca maximizar la ventilación e iluminación natural por medio de los patios interiores y la inserción de vegetación tropical. Asimismo, todas las luces de la propiedad provienen de bombillos LED eficientes; y el sistema de aire acondicionado, las facilidades de lavandería y los demás equipos cumplen con los más recientes estándares de alta eficiencia.




Planta arquitectónica 4to nivel
Planta arquitectónica 2do nivel
Planta arquitectónica 1er nivel
Planta arquitectónica 3er nivel

















Proyecto
Hotel Billini
Gerente General
Silvanh Riedl
Ingeniería y construcción
Falk Von Tettembron
Leo Wasler
Marino Lembert
Terminación y decoración
Rosadela Serulle de Riedl
Consultor eléctrico
Ing. Germán Hogando
Consultor mecánico
Ing. Roberto Nolasco
Arqueología, asesoría de restauro
Lic. Francisco Coste
Asesor estructural
Ing. Alan Peña
Mobiliario
Lic. Rosadela Serulle
La Castilla Colonial
Leo Walser


La Castilla Colonial
Leo Walser
El proyecto La Castilla Colonial consiste en la recuperación de seis inmuebles antiguos y sus patios para dar paso a un condominio de 30 apartamentos con 22 unidades de parqueo soterrado. El área total del solar posee 2,792.51m2, con un total de construcción de 4,667.33m2 repartido en cuatro niveles y un sótano.
La manzana se encuentra delimitada por las calles 19 de Marzo y José Reyes, y poseía originalmente dos viviendas hacia la calle José Reyes y cuatro hacia la calle 19 de Marzo. El objetivo principal del proyecto consistió en la restauración integral de estas seis casas coloniales, rescatándolas de un estado de abandono y arrabalización considerable. El proyecto restaurador buscó mantener el esquema original de las viviendas, sus alturas, inclinaciones de techos y materiales; al mismo tiempo que promovió la interconexión entre sus patios mediante aperturas en los muros medianeros que no desvirtuaran los límites originales de los inmuebles, sus aspectos formales y estilísticos. La propuesta incluyó la construcción de tres nuevos bloques, de tres niveles cada uno, en los patios que conforman el centro de la manzana, y la construcción de un nivel soterrado para servicios y estacionamientos.
El proyecto posee dos entradas, una entrada principal por la calle José Reyes y otra entrada secundaria en la calle 19 de Marzo. El primer nivel del proyecto, con una superficie construida de 2,165.11m2, posee 16 apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones, con dos locales para oficinas, área de piscina y baños. El 75% de la construcción fue realizada en tapia, con los techos en las partes antiguas también en tapia del tipo Romano; y el resto de la estructura nueva fue realizada en bloques de concreto y hormigón armado. Las ventanas y puertas son de madera y vidrio; y los pisos combinan la piedra coralina y el ladrillo en las áreas comunes con el porcelanato en el interior de los apartamentos.
El segundo y tercer nivel tienen una superficie construida de 1,630.45 y 724.45m2 respectivamente, con 11 apartamentos de 1 y 2 habitaciones en el segundo nivel y 3 apartamentos de 2 y 3 habitaciones en el tercer nivel. En el segundo nivel la proporción de construcción en tapia es de un 45%, mientras que en el tercer nivel ya no existe construcción en tapia y todo fue levantado en bloques de concreto y estructura de hormigón armado. En el cuarto nivel se ubican las áreas técnicas de compresores de aire acondicionado y otros servicios, así como algunas terrazas de los apartamentos del tercer nivel.
El proyecto cuenta también con un área soterrada de 1,079.60m2, donde su ubican 22 unidades de estacionamientos y áreas de servicio, entre ellas: cuarto eléctrico, depósitos de combustible y de basura, cisterna y equipos de piscina. Al parqueo se accede por la calle José Reyes; con una salida hacia la 19 de Marzo. El proyecto cuenta con un ascensor y dos escaleras ubicados estratégicamente con relación a los apartamentos.
Desde su etapa inicial, este proyecto se caracterizó por un estricto proceso de conservación patrimonial, que incluyó una investigación arqueológica a cargo del Lic. Santiago Duval. El proyecto resultante logra, no sólo conservar y restaurar inmuebles que presentaban un gran deterioro, sino crear una nueva propiedad residencial que conserva su función original y el espíritu arquitectónico y espacial colonial, mediante la preservación de los patios interiores y la vegetación tropical, los arcos de ladrillos, las circulaciones exteriores, los balcones al estilo sevillano, los techos de madera, etc. Todo esto transformado para proveer a los usuarios de todas las comodidades y tecnologías del siglo XXI




Elevación frontal (calle José Reyes)
Elevación posterior (calle 19 de Marzo)
Sección longitudinal
Sección transversal






Planta arquitectónica de conjunto
Levantamiento (planta arquitectónica 1er nivel)
Planta arquitectónica 4to nivel
Planta arquitectónica 1er nivel
Planta arquitectónica 2do nivel


































Proyecto
La Castilla Colonial
Diseño arquitectónico e interiores
Arq. Leo Walser
Consultores de restauración y tramitación
Lembert – Velázquez, Arquitectos
Colaboradores
Arq. Marino Lembert
Arq. Juan Sánchez
Arq. Juan Mubarak
Arq. José Battle Pérez
Arq. Alejandro Marranzini
Arqueología
Lic. Santiago Duval
Diseño estructural
Ing. Ricart Nouel
Diseño electromecánico
Ing. Víctor Macarrulla
Diseño sanitario
Ing. Ramón Manzueta
Diseño e instalación aire acondicionado
Prieto Nouel
Contratista general
Construcciones y Restauraciones
Subcontratista instalaciones sanitarias y eléctricas
Ing. Ramón Manzueta

Casa de los Mapas, Ciudad Colonial SD
Patricia Reid Baquero

Casa de los Mapas
Ciudad Colonial, Santo Domingo
Patricia Reid Baquero
Esta casa colonial, ubicada en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, fue restaurada y amueblada en 2013. Como toda casa en la ciudad antigua, se desarrolla de manera rectangular en un solar alargado y el patio interior sirve para iluminar y ventilar los distintos ambientes, a la vez que funciona como espacio conector y de circulación.
Al accesar la vivienda nos encontramos con dos crujías paralelas. En la primera crujía Patricia ubica el recibidor y la sala, mientras que en la segunda crujía se localiza el comedor y la cocina. La identidad de estos espacios viene dada por el piso de mosaicos de cemento blanco y azul con figuras geométricas de diseño antiguo que le confiere ese aire morisco y sevillano a nuestras casas coloniales. Se le da continuidad al cromatismo del piso al incluir las paredes y los gabinetes de la cocina en color blanco y las cortinas con líneas azul oscuro. La claridad y pureza estética caracteriza estos espacios.
El comedor y la cocina se abren hacia el patio interior, a lo largo del cual se localizan las habitaciones. Cada habitación, aunque todas unidas por un mismo tema, demuestran un carácter propio. En la primera, una cama matrimonial en hierro, de líneas sencillas y con airosos visillos de algodón, es enmarcada por una bandada de aves en metal que pareciera alzar el vuelo. En la habitación adyacente se encuentra un sólido espaldar con incrustaciones de nácar, diseño geométrico reflejado en un banco neoclásico al pie de la cama. Las tres habitaciones, cada una con baño y walk-in closet, se caracterizan también por el cromatismo de sus mosaicos, y por los colores claros, combinados con detalles en madera usualmente con decoraciones de carácter geométrico.
Al fondo del jardín se ubica la piscina con una terraza abierta y otra techada. En la terraza cubierta, Patricia incluye un comedor de madera para ocho comensales protegido a la sombra de un hermoso pergolado cubierto de plantas florales e iluminado por la luz de faroles con velas, en las noches. Por otro lado, la terraza al aire libre, es ambientada con cómodos muebles en madera de teka. Todo el mobiliario exterior cuenta con cojines azul claro, continuando con el motivo cromático elegido, pero esta vez armonizando con el azul del cielo y la piscina.












Tiziano
© Tiziano De Stefano
© Tiziano De Stefano
© Tiziano De Stefano


© Tiziano De Stefano
© Tiziano De Stefano




Proyecto
Casa de los Mapas
Localización
Calle 19 de Marzo #115, Ciudad Colonial, Santo Domingo Fecha
2013
Diseño arquitectónico
TBR:
Juan Mubarak
Alejandro Marranzini
Cristina Pérez
Colaboradores
Juan Castillo
Joel Abréu
Diseño de interiores
Patricia Reid Baquero
Consolidación
Visanto Properties:
José Batlle Pérez
Danae Peguero
Construcción
Humberto Ruiz
(Constructora IMSA)
Supervisión
Visanto Properties:
José Batlle
Mariel Jiménez
TBR:
Juan Mubarak
Alejandro Marranzini
Cristina Pérez

Casa del Árbol, Ciudad Colonial SD
Patricia Reid Baquero

Casa del Árbol
Ciudad Colonial, Santo Domingo
Patricia Reid Baquero
La Casa del Árbol fue así bautizada por el gran árbol que provee sombra en su acogedor jardín interior. El diseño de interiores también está inspirado a partir de este árbol, con espacios frescos y tropicales, y con un arte original basado en la flora de esta isla tanto en épocas coloniales como en nuestros tiempos.
Esta edificación tiene una arquitectura residencial típica del siglo XVI. La idea del diseño fue siempre conservar la personalidad y el carácter de antaño, dotándola, a su vez, de todo el confort de nuestro tiempo, y brindando al cansado viajero una cálida bienvenida y una lujosa estadía. Los detalles y mobiliario de esta época cohabitan con los de tiempos anteriores. El resultado es una sinergia de tiempos y culturas, española, africana y criolla, o pura dominicana.
Desde la entrada se divisa el collage colonial y victoriano caribeño que caracteriza esta residencia, con puertas apersianadas por doquier que permiten la entrada de luz, aire y los murmullos del patio interior. La entrada de la casa tiene pisos de mármol en diferentes tonos de grises, originales del siglo XIX. Estas tonalidades fueron repetidas en las paredes, también complementadas por apliques de luces de bronce y espejos tallados. Obras de arte de diferentes géneros evocan el nombre de la casa, “Casa del Árbol”. Un escritorio antiguo tallado recibe a los visitantes, y cerca se encuentra una mesa redonda de diseño contemporáneo adornada con una gran potiza de porcelana repleta de un arreglo de hojas tropicales y una colección de libros y cerámicas.
La biblioteca o estar es un espacio pintado de color ladrillo, donde habita una mezcla de cultura y arte. Debajo de un enorme tapiz bordado turco Suzani, se encuentran cómodos sofás azul marino, frente a una mesa de centro de madera con una colección de sobrias lupas antiguas con mango de cuerno y hueso, y otros artefactos más coloridos de manufactura local. Como mobiliario también encontramos un banco en forma de huevo sólido hecho de una sola pieza de acacia y un escritorio de biblioteca. En las paredes, grabados arquitectónicos antiguos aparecen colgados cerca de pinturas realizadas sobre tablas de palma hechas por artesanos locales. Dentro del nicho principal, vuelan esculturas de querubines regordetes, recordando los ornados altares de las muchas iglesias coloniales del vecindario. Debajo de ellos, una hilera de plantas aromáticas de romero sembradas en urnas francesas antiguas de jardín. Un librero empotrado alberga una colección de libros sobre la historia dominicana.
El área de estar y bar constituye un espacio íntimo y acogedor que tiene como foco principal grandes rejas realizadas en los años 70 por el Arq. William Reid Cabral, instaladas en la pared al lado de una larga careta ceremonial africana. Una vieja ventana de madera hace el papel de mesa de centro. En la pared opuesta, obras de arte moderno inspiradas en personajes de la Ciudad Colonial, canastas coloridas hechas a mano y esculturas de islas lejanas, continúan el tema del contraste de lo nuevo, lo antiguo y lo artesanal.
La terraza techada tiene pisos antiguos, traídos en el siglo XVI como contrapeso en los barcos españoles. El mobiliario es en mimbre, diseñado especialmente para este espacio por Patricia Reid y llevado a cabo por John García. También en este espacio, un comedor acogedor e informal, con una mesa realizada en madera de Samán criollo y sillas de caoba con palmas talladas a mano en los respaldos. Este es un espacio informal, tropical, fresco, desde donde se vislumbra el patio a través de un corredor de arcos de ladrillo.
Las cuatro habitaciones bordean el patio interior, y cada una, aunque unidas por un mismo espíritu de casona tropical confortable, se distinguen notablemente entre sí. En la primera habitación la cama en caoba constituye un elemento central, con diseño de piña, símbolo de la bienvenida, realizada por manos dominicanas específicamente por el taller D’Stylos Muebles de Juan García. Sobre las paredes se encuentra una colección de dibujos y collages de Patricia Reid inspirados en la flora de la isla. Aprovechando los techos altos, Patricia Reid instaló pinturas de gran formato de artistas locales.
En la segunda habitación los pisos recuerdan los pisos antiguos de la Catedral de Santiago de los Caballeros; la cama es de hierro y textil, y en una pared, un panel antiguo de madera con motivo solar. El baño fue tratado como una real extensión de la habitación. La bañera de patas tipo antigua fue pintada en su exterior de un azul intenso, dotándola así de un elemento inusual; y sobre ella, una obra de arte en degradaciones de azul, como si el agua salpicara hacia arriba.
La tercera habitación tiene una cama en caoba y dibujos antiguos de arbustos de la isla. Esta habitación exhibe características históricas de la naturaleza nativa de una manera elegante. El baño tiene techos altos y una claraboya le brinda gran claridad y luz natural a este espacio. Por último, la cuarta habitación tiene camas en hierro realizadas en la República Dominicana por Candelario Maríñez. El arte colocado sobre las paredes fue inspirado por el nombre de la casa “El Árbol”. Los tonos de azules que recubren el interior de un nicho brindan un detalle de color junto a las blancas paredes.


Planta amueblada
Detalle en planta del patio interior



© Tiziano De Stefano
© Tiziano De Stefano


© Tiziano De Stefano
© Tiziano De Stefano




© Tiziano De Stefano
© Tiziano De Stefano
© Tiziano De Stefano



© Tiziano De Stefano
© Tiziano De Stefano
© Tiziano De Stefano




Proyecto
Casa del Árbol
Localización
Padre Billini #252
Ciudad Colonial, Santo Domingo
Fecha
2012-2013
Diseño arquitectónico
TBR:
Juan Mubarak
Alejandro Marranzini
Cristina Pérez
Colaboradores
Juan Castillo
Joel Abreu
Diseño de interiores
Patricia Reid Baquero
Consolidación
Visanto Properties: José Batlle Pérez
Danae Peguero
Construcción
Luis Silié
Supervisión
Visanto Properties:
José Batlle
Joel Cruz
TBR:
Juan Mubarak
Alejandro Marranzini
Cristina Pérez

Pinewood Dominican Republic Studios
Juan Mubarak / Alejandro Marranzini / Juan Castillo

Pinewood Dominican Republic Studios
Juan Mubarak / Alejandro Marranzini / Juan Castillo
Los 48,442 km2 de la República Dominicana están escritos con panoramas de distintas naturalezas, idóneos para locaciones cinematográficas: sabana, desierto, montaña, selva, playa tropical y pantano. Es dentro de este marco de atractivo internacional que Pinewood Dominican Republic Studios se edifica. Generalmente, los estudios de cine son complejos meramente utilitarios organizados bajo un plan base que crece al ritmo de la impronta demanda que la industria cinematográfica impone; esto produce una planta conjunto formada por acreción y una imagen industrial blanda. En nuestro caso, fue necesario contrarrestar esta práctica con una idea de conjunto basada en un desarrollo armónico axial que permita añadir futuras instalaciones sin necesidad de transformar la imagen original del conjunto. Esta última se propuso, intencionalmente, como una arquitectura de carácter atemporal, una arquitectura que represente el crecimiento indetenible de esta nueva industria nacional. En este orden, la imagen fue un marco de decisión crucial para todas las disciplinas que le dieron forma al proyecto, pues debía salvaguardarse ante toda eventualidad técnica que amenazara el impacto socio-cultural de la obra.
El proyecto está organizado en dos conjuntos o lotes (norte y sur), y sus localizaciones obedecen a accesibilidades estratégicas: ambos lotes se acceden principalmente por la Autovía del Este (Juan Dolio), están a veinte minutos del Aeropuerto Internacional Las Américas y la Terminal Portuaria Caucedo, y a cuarenta y cinco minutos de Santo Domingo. El lote norte está al norte de la autovía, conectado directamente a la Carretera Mella —actualmente una vía importante para tránsito de carga—; el sur está justo frente al Mar Caribe, lo cual fue decisivo para establecer la importancia de esta instalación. Sólo siete minutos en vehículo son necesarios para movilizarse de un lote a otro.
Lote norte
El lote norte aloja los estudios de filmación (sound stages), talleres (workshops), edificio de recepción y edificio de producciones (production building). El conjunto está organizado en un eje central orientado este-oeste. El edificio de recepción, ubicado al extremo este, funciona como filtro de bienvenida de los visitantes. Desde este punto los usuarios pueden desplazarse libremente a pie por el complejo, o mediante vehículos o carros de golf. El desplazamiento peatonal aprovecha los jardines escalonados que en días de buen clima pueden funcionar como anfiteatro para actividades alternativas. Este paisaje escalonado celebra la confluencia de la vida interdisciplinaria establecida por el mundo del Cine.
• Edificio de producciones (production building) Desarrollado justo sobre el eje del proyecto, es el lugar donde se prepara la preproducción, parte de la producción, y en un futuro, la post-producción de las películas. El primer nivel posee las entradas principales y áreas para el alquiler de equipos, cafetería y cocina que sirve también al restaurante y salón de actos de los pisos superiores. El segundo nivel posee los camerinos, oficinas y un patio interior que permite el uso de luz natural aún en los espacios más remotos. Las oficinas para producciones y manejo del complejo están en el tercer nivel. El techo posee una terraza abierta al paisaje y al patio interior. Formalmente, el volumen del edificio va aumentando horizontal y verticalmente según las necesidades espaciales y operativas que surgieron durante el proceso de diseño, y según la visión de conjunto construida conceptualmente. Las paredes inclinadas son artificios para crear paños de sombra en algunos lugares y zonas de luz en el patio donde la iluminación se maximiza. Grandes paños de vidrio están colocados donde se necesitaba visibilidad panorámica, especialmente en las oficinas principales que necesitan
tener, por lo menos, un control visual ininterrumpido hacia todo el conjunto. El estudio de los aspectos del microclima circundante, como la corrosión y asoleamiento intenso, ayudaron a definir terminaciones que minimicen el alto mantenimiento de una estructura de esta envergadura, y nos permitan determinar la vigencia del edificio en el tiempo. La estructura es completamente en concreto armado al visto, mientras que paneles de aluminio acanalado definen la terminación de las caras exteriores —materiales escogidos luego de explorar las distintas opciones en términos de eficiencia y belleza—.
• Estudios de filmación (sound stages) Estos edificios son técnicamente los más sofisticados del complejo. Una vez se cierran las puertas, el espacio interior debe protegerse de cualquier iluminación y sonido del exterior; esto garantiza que se puedan grabar los sonidos de la escena en vivo dentro de una atmósfera controlada por la producción solamente. Conseguir la ausencia de sonido fue un reto durante la selección de materiales y el diseño estructural, especialmente porque estos sound stages están construidos de acero y concreto armado. Las puertas de 5 metros de altura son necesarias para el acceso de grandes piezas escenográficas, que al igual que las paredes, deben garantizar que tanto la luz como el sonido exteriores no fluyan hacia el interior. El voltaje y constante suministro eléctrico y el debido control de la humedad exterior son también cruciales para que esta “maquinaria” funcione óptimamente. En general, los sound stages tienen dos partes principales: el plató, a nivel de suelo, que es en sí donde ocurre la “acción”; y el gantry, en el nivel superior, que funciona como un piso suspendido para facilitar el manejo y anclaje de escenografías y el acceso al cuarto de máquinas. Estos estudios de filmación tienen un elemento diferenciador frente a los complejos internacionales: un vuelo de 30 metros de longitud que protege del asoleamiento y lluvias, el paso del estudio mismo al edificio de producciones; esta proeza estructural se muestra como un artificio importante en la imagen general del conjunto, y lo convierte en el vuelo en acero más grande del Caribe.
• Talleres (workshops)
Todas las piezas de escenografías se construyen en los workshops. Para esto, hay diferentes tipos de talleres según la materia prima tratada en la producción de las partes: fibra de vidrio, yeso, madera. La diferenciación técnica es necesaria debido al equipo de trabajo requerido; cada taller posee maquinarias y sobretodo filtros de eliminación de desechos distintos que filtren y eviten la contaminación ambiental que estas materias pueden ocasionar si no se tratan debidamente. Algunos están completamente vacíos y pueden tener un uso más allá que el de producción. Todos poseen alturas necesarias para tratar con grandes piezas, y el techo está diseñado siguiendo lineamientos industriales que maximicen la iluminación y ventilación natural cuando sean requeridas.
• Zona de servicio (utility pad)
Todo este complejo es manejado técnicamente desde una zona de servicios generales que garantiza el confort del conjunto. Servicios como la electricidad, aire acondicionado, por ejemplo, son controlados desde aquí. Al mismo tiempo se comunica con el control de entrada y salida de materiales y empleados generales.
Lote sur
En el lote sur está construido el tanque de filmación (watertank) y un edificio de producciones acuáticas. Desde el origen del proyecto, estaba claro que el watertank era una infraestructura sofisticada que debía garantizar la filmación de cualquier evento acuático desde una tormenta hasta la ilusión de una playa paradisíaca con un horizonte infinito.
El resultado es una piscina de filmación de horizonte continuo (efecto infinity) de 75 metros de ancho a cada lado, 1.40 metros de profundidad en lo que llamamos “tanque superficial” y 5 metros de profundidad en el “deep tank”. Este último tiene 25 metros de ancho por lado, una rampa de acceso y una ventana de vidrio de 2 metros de lado que abre hacia un túnel de filmación para escenas bajo el agua que requiera un equipo de producción “seco”. El reto del diseño de esta instalación estuvo en el manejo del agua: la pregunta de cómo manejar 3,000,000 de galones de agua surgía a la hora de definir el bombeo, reciclaje, extracción y abastecimiento, y sobretodo la respuesta estructural de las superficies del peso del agua sobre el concreto, la base y la ventana de vidrio. La localización específica del tanque dependió de pruebas cinematográficas que calcularan, luego de predeterminarlo digitalmente, la altura y el horizonte necesario para poder lograr el efecto “infinity” deseado, y sobre todo que quedara dentro de los 60 metros de retiro costero exigido por las autoridades.
El edificio de producciones del watertank es una edificación que aloja oficinas temporales y equipos acuáticos especiales para las filmaciones. Está diseñado para construirse en dos etapas, de las cuales la primera está completa. El contacto con el exterior era necesario conceptualmente desde la mayoría de las zonas del edificio; para esto se diseñó un ventanal de piso a techo que permitiera el paso de la luz natural y una visión continua hacia el paisaje cercano. El techo, que en un futuro se convertirá en la fase 2, se utilizará, como plataforma techada con lona al aire libre, para dar apoyo a las filmaciones.
En ambos lotes, la iluminación nocturna y el paisajismo fueron aspectos importantes desde las primeras ideas conceptuales. Generalmente, los estudios de cine funcionan veinticuatro horas continuas mientras operan a su máxima capacidad, y fue necesario pensar en la imagen del complejo bajo esa posibilidad, de manera que el impacto nocturno de las instalaciones contempló que los edificios funcionaran como grandes lámparas con luz propia, gigantescos puntos de luz que marcaran una atmósfera luminosa. Todo esto se transformó en un recurso que, junto a la señalización operativa, sirve de telón de fondo incluso para filmaciones que lo consideren idóneo. De repente, el complejo se transforma, de maquinaria de producción, a protagonista cinematográfico.
El paisaje existente es de sabana, con temporadas de sequías que pueden llegar al extremo y provocar fuegos forestales, por lo tanto fue necesario seleccionar nuevas plantas que armonicen con el microclima existente y que ayuden a minimizar el riesgo de incendios. El diseño planimétrico de la nueva siembra obedeció a patrones irregulares entre los sound stages, y a geometrías programadas en zonas donde pueden ocurrir actividades comunes transitorias, como es el caso de la explanada entre los edificios de entrada y de producción en el lote norte. En el sur, la forestación se limitó a los extremos del complejo por razones operativas y de seguridad, realzando el Mar Caribe y el bosque seco cercano como paisajes exóticos detrás de las filmaciones foráneas.
El fácil acceso aéreo, terrestre y portuario, la cercanía de hoteles y facilidades que respalden la estancia del personal internacional, sumados al incentivo de la ley de cine, que eventualmente reducirá sustancialmente los presupuestos de las producciones, fueron ventajas y aspectos decisivos para apostar por un proyecto que desarrollará nuevas industrias paralelas al cine y por ende beneficiará a los municipios vecinos. Pinewood Dominican Republic Studios jugará un papel crucial en la industria del cine a nivel regional, e impactará positivamente sobre la oferta internacional establecida por la exitosa trayectoria de 80 años de Pinewood Studios Group.






Planta arquitectónica edificio de producciones 1er nivel



Planta arquitectónica sound stages

Sección sound stages



Planta arquitectónica edificio de workshops 1er y 2do nivel

Planta de conjunto lote norte
Planta arquitectónica edificio de producciones 2do nivel
Sección edificio workshops
Elevación edificio de recepción
Render edificio de producciones
Render sound stages










Planta de techos facility building
Planta arquitectónica 1er nivel facility building
Planta de conjunto lote sur: water tank y facility building
Sección del water tank
Elevación este facility building
Elevación norte facility building
Sección facility building
Renders water tank y facility building






© Raul Lema
© Gustavo
© Gustavo Moré
© Vicini







© Raul Lema
© Raul Lema



© Raul Lema
© Gustavo Moré



Proyecto
Pinewood Dominican Republic Studios
Localización
Juan Dolio, República Dominicana
Fecha de inicio - término de la obra
Noviembre 2009 - Mayo 2014
Cliente
Pinewood Dominican Republic Studios
Área total construcción / área del solar
Lote norte: 69,456.182 m2 / 402,312.99 m2
Lote sur: 26,036.361 m2 / 60,186.123 m2
Diseño arquitectónico
Arq. Juan Mubarak
Arq. Alejandro Marranzini
Arq. Juan Castillo
Colaboradores
Arq. Joel Abreu
Arq. Cristina Pérez
Arq. Juan L. Rodríguez (Orbitarq)
Arq. Javier Espinal (Orbitarq)
Arq. Antonio Haché (Orbitarq)
Arq. Laura Geraldes (Orbitarq)
Arq. Jacobo Arismendy (Orbitarq)
Diseño estructural
Ing. Rafael Rosario / Ing. José Manuel Díaz
Diseño instalaciones eléctricas
Ing. Gustavo Alba (Inteca)
Diseño instalaciones sanitarias y AA
Ing. Edwin Ramírez (Iprocon)
Diseño de iluminación
Arq. Laura Geraldes (Orbitarq)
Diseño acústico
Arup (New York)
Diseño paisajístico
José Then (Superplant)
Consultor estudios filmación: lote norte
Dave Godfrey (Pinewood Studios Group)
Consultor tanque de filmación
Dave Shaw (Diving Services UK)
Contratistas lote norte
Constructora Manzano (Ing. Luis Manzano)
Constructora Casasnovas (Ing. Antón
Casasnovas)
Ingeniería Civil (Ing. Rafael Sánchez)
Contratista general lote sur
Ginaka
Vías (lote norte y lote sur)
Ing. Jorge Castillo (Casben)
Estudio y planificación de suelos
Ing. Eduardo Verdeja (Ever)
Supervisión
Mendar (Ing. Ignacio Cabral)
Visanto Properties (Arq. Raúl Lema, Ing. Ana Rodríguez, Ing. Vladimir Veloz)
David Zimber (Pinewood Indomina Studios)
Estructuras metálicas
Metaldom
Acero Estrella
Ingeniería Metálica

Hard Rock Café, Blue Mall
Clara Matilde Moré & Mariluz Wiese

Hard Rock Café, Blue Mall
Clara Matilde Moré & Mariluz Wiese
Hard Rock Café Santo Domingo se muda para Blue Mall, ocupando el lado suroeste del 4to nivel del edificio, con un área aproximada de unos 1,200m2. Los antiguos estándares de diseño se hacen a un lado y dan paso a cambios de estilos y requerimientos en la forma de ambientar el lugar, estrictamente supervisados por la Corporación. Hard Rock Café busca convertirse, en esta ocasión, en el escenario para la música en vivo, estructurando una oferta de servicios para presentaciones, con las últimas tecnologías para el disfrute del público.
El local ofreció la oportunidad de desarrollar diferentes áreas y ambientes que permitieran al público poder disfrutar de la comida, música, bebida y cultura roquera. En una planta casi cuadrada, con una altura adecuada para poder integrar una estructura colgante de acero como mezzanine, se pudieron crear diferentes áreas, entre ellas, el escenario, la tienda, la administración, la cocina, los almacenes, bares y baños. El reto consistió en hacer posible que se integraran todos los sistemas tecnológicos que activan el lugar, entre ellos los sistemas de sonido, de seguridad, la sala de audio-video, etc., así como las áreas técnicas como cocinas y cuartos fríos que dan suministro constante al local. De igual manera, lograr el funcionamiento eficiente de bares y cocinas en un espacio limitado, también constituyó un reto para la zonificación inicial.
Un bajo de cuatro cuerdas a gran escala, con el logo del Hard Rock Café, protagoniza la fachada —dando al interior de la plaza—; y éste debe ser atravesado por los visitantes para acceder al local. En la entrada, un techo caracterizado por un nostálgico escenario de bombillas, crea una mezcla de tiempos. Al entrar, se percibe inmediatamente la altura máxima del local y su espacio abierto ocupado por mesas y sillas para diferentes grupos de comensales. El escenario es el centro visual del espacio, gozando de visibilidad desde el área general, desde el área de lounge-bar del 1er nivel, desde el mezzanine del 2do nivel, desde las bancadas laterales —bañadas por cuerdas acristaladas de luz— y desde la terraza que se abre en la esquina a la ciudad.
Cada uno de los ambientes utilizó paletas de colores, texturas, materiales y elementos simbólicos relativos a la historia de la música. La memorabilia ocupa lugares destacados, lo que permite una integración mayor con el entorno y la percepción global del lugar. Los tapices decorativos de las paredes hacen una remembranza a las antiguas casonas victorianas, un tanto clásicas, pero esta vez combinadas con una iluminación y un mobilario de carácter ecléctico. Cada detalle fue pensando para satisfacer las demandas de un público exigente, buscando siempre lograr el confort y los estímulos visuales.
El diseño del mobiliario, de la iluminación y de los detalles en los bares, crean elementos únicos, diseñados exclusivamente para este lugar, objetivo importante para la marca. Para nosotros, fue como crear nuestra propia música, mediante objetos, texturas, luces, cristales, burbujas llenas de color y brillo, que en conjunto y al unísono, brindan por una nueva y exitosa etapa para el Hard Rock Café Blue Mall y para la diversión musical en Santo Domingo.











Planta arquitectónica
Planta arquitectónica
nivel










Proyecto
Hard Rock Café, Blue Mall
Cliente
Inversiones Bruselas
Fechas
Febrero 2014 - Junio 2014
Arquitectos e interioristas
Moré & Wiese, Arquitectura e Interiores
Arq. Mariluz Wiese y Arq. Clara M. Moré G.
Colaboradores de Arquitectura e Interiores
Claudia Mercedes S. / Vanessa Heredia
Wagner Valdéz / Joan Corporán Ortiz
Augusto García / Emilio Rodríguez
Consultoría estructural
Ing. José Manuel Díaz
Consultoría eléctrica
Ing. Iván Jiménez (STM)
Consultoría mecánica A/A
Ing. Joel Pérez (CEMCA)
Consultoría sanitaria
Ing. Orlando Pimentel (PIARCON)
Consultoría equipamiento
Grupo Institucional del Caribe
Consultoría acústica
Sonido Sala / Luis Vallejo
Sonido Live
Jaime Oliver
Consultoría iluminación y luminarias
Spectro Lighting
Estructuras metálicas
Ing. José Ant. Durán (ACEROMAS)
Sheetrock
Musella Caribbean
Ingeniero de obra y arquitecto residente
Ing. Mayelin Cabral / Arq. Claudia Mercedes
Control de Costos
Ing. Michelle Encarnación
Materiales de construcción
Ferretería Doble M / Mercantil del Caribe
Baltra / Cemex / Haché / Procontratista
Revestimientos
Cerarte / Carabela / Decomármol
Metric / Apsol / Cielos Acústicos
Carpintería metálica
Dario Montero
Ebanistería
Mavedi / Cafra / Bois
Herraje
Todo Herraje
Aluminio y vidrio / Acero inoxidable
Ramsa / Soluciones Inoxidables
Letreros
Signs Factory
Shutters
Edwin Shutters Caribe
Cortinas y telas
Proyesol / Tendaggi
Mobiliario, accesorios y marcos
Turquesa / Nelcasa Decoraciones / Ramco
Valiente Fernández / Arte San Ramón

Max Fifty Burger & Bar
Andreas De Camps Germán / Hatuey De Camps García

Max Fifty Burger & Bar
Andreas De Camps Germán / Hatuey De Camps García
El concepto de Max Fifty fue crear un ambiente industrial decadente. Todos los materiales fueron reusados: la madera y los vidrios pertenecían al antiguo restaurante RED; y los metales se obtuvieron de una fábrica que había cerrado. La intención fue crear un espacio vívido produciendo un ambiente acogedor e industrial con piezas de los años 70 y 80.
La fachada de vidrio perteneciente a RED se modificó y se crearon unos ventanales rústicos de metal para darle un aspecto más industrial. Para resaltar y definir el programa de actividades, se crearon dos áreas mediante un desnivel que otorgó jerarquía y juego visual al espacio.
Se decidió dejar los techos descubiertos, con las tuberías vistas y en “proceso de construcción” para acentuar la estética rústica. La incorporación de vegetación al local y el uso de metales oxidados fue esencial en la búsqueda de un estilo vintage-industrial. Para reforzar este concepto se añadieron elementos decorativos como el uso de pizarras, bombillos de filamento y mobiliario hechos a la medida con una estética industrial.
La ambientación está compuesta por elementos atractivos, serigrafías y piezas únicas, encontradas en tiendas de antigüedades. La idea era crear un fondo neutro y añadir algunas pinceladas de color mediante los elementos decorativos.
Max Fifty es un espacio acogedor que le da la bienvenida al visitante, se siente agradable y vívido, pero al mismo tiempo es un espacio actual, jóven y ecléctico.





Proyecto
Max 50
Localización
Av. Lope de Vega, Novocentro
Cliente
Hatuey De Camps García
Fechas
Mayo 2014 - Julio 2014
Interiorista
Hatuey De Camps García
Colaborador de arquitectura e interiores
Andreas De Camps Germán
Contratista general
Hatuey De Camps García
Supervisión de obras
Hatuey De Camps García
Asian Market

Andreas De Camps Germán

Asian Market
Andreas De Camps Germán
La intención de Asian Market ha sido la de recuperar el concepto del restaurante AKA de hace 10 años. Con un presupuesto limitado, se logró hacer una remodelación completa reutilizando tanto los materiales como el mobiliario que ya existía.
La idea principal fue la de concebir un bistró asiático con una influencia fuerte en el área japonesa y de sushi, en un espacio limpio, moderno y minimalista. Las áreas exigidas por el cliente fueron: salón de comer, sushi bar, área de bar, sala-lounge y espacio para acomodar grandes grupos.
Las remodelaciones hechas al espacio no fueron de gran escala. En el primer nivel se redujo el área de cocina (que llegaba hasta donde está el bar actualmente) para acomodar el bar y brindar un espacio que agregara al restaurante movimiento y vida. En el segundo nivel no se intervino prácticamente nada. En este nivel creamos un espacio flexible capaz de acomodar mesas pequeñas, que en ocasiones, pudiesen formar una mesa grande para grupos.
Se transformó el lugar añadiendo color, vegetación y madera, manteniendo siempre el concepto asiático-moderno. Se introdujo claridad al espacio, ya que el local se sentía muy oscuro, y para esto se escogieron tonalidades de blancos y marrones, con toques de negro, naranja y azul.
La estantería se creó con el propósito de introducir un elemento decorativo que pudiera ser versátil y cambiar a medida que pasara el tiempo. Se optó por el uso de grandes impresiones en canvas, tanto en los techos como en algunas paredes, para añadir color de una manera económica y práctica. Las obras de arte utilizadas de los artistas García Cordero y Raúl Recio son de colección privada.
Una de las exigencias del cliente fue el uso del antiguo mobiliario perteneciente a AKA, lo cual fue logrado a cabalidad. Las cabinas antiguas de AKA se re-utilizaron para crear el mueble que atraviesa el salón de comer. Las mesas se recortaron y se adaptaron al nuevo espacio, todas las sillas se volvieron a pintar y tapizar, y se reciclaron los trellis de madera, utilizándolos como elementos decorativos en algunos puntos.
Asian Market es un ambiente diferente y efectivo, producto de un proceso de remodelación y transformación práctico y económico.


Planta arquitectónica 2do nivel
Planta arquitectónica 1er nivel







Proyecto
Asian Market
Localización
Av. Lope de Vega, Novocentro
Cliente
Hatuey De Camps García Fechas
Mayo 2013 - Julio 2013
Arquitecto
Andreas De Camps Germán
Interiorista
Andreas De Camps Germán Madera
Roberto Palacio
Impresiones
Héctor Germán / HG Publicidad
Logo
Andreas De Camps
Línea gráfica
Lloyd Díaz-Rincón
Renders y fotomontajes
Mónica Guillén
Andreas De Camps
Contratista general
Andreas De Camps Germán
Supervisión de obra
Andreas De Camps Germán

Hotel JW Marriot Santo Domingo Blue Mall
GVA & Asociados / Arquitectura de Interiores

Marriot Santo Domingo, Blue Mall
GVA & Asociados / Arquitectura de Interiores
El hotel JW Marriot se encuentra ubicado en el corazón de Piantini, en el polígono central de la ciudad de Santo Domingo. Conectado internamente con el centro comercial Blue Mall, este hotel combina modernos salones perfectamente diseñados para eventos sociales y de negocios, con bares, restaurantes y una terraza exclusiva con vista panorámica a la ciudad de Santo Domingo.
El hotel cuenta con un total de 150 habitaciones, que incluyen 113 habitaciones tipo deluxe, 36 habitaciones de tipo ejecutivo y una suite presidencial de 198 metros cuadrados. El piso ejecutivo está ubicado en los niveles 19 y 20, y sus habitaciones tipo suite están diseñadas para satisfacer las demandas de un público corporativo.
Todas las habitaciones cuentan con vistas panorámicas a la ciudad de Santo Domingo, y con conectividad y tecnología de última generación, además de un elegante mobiliario en madera, con escritorio en cristal y sillas ergonómicas. Mientras los colores cálidos marcan el ambiente acogedor de las habitaciones, los baños se caracterizan por su transparencia y claridad, con cerámicas de color blanco y un uso abundante de cristales y espejos. Los baños cuentan con bañera y ducha de lluvia separadas, un televisor empotrado al espejo de baño, y muebles de lavamanos en madera, con tope de granito negro y patas de acero inoxidable.
La riqueza en texturas también caracteriza el diseño de interiores de las áreas sociales y públicas, como la recepción, el lobby, restaurantes y salones de uso múltiple. En la recepción y el área de lobby, —este último diseñado como un espacio de esparcimiento social y networking—, se combina el mármol blanco, negro y amarillo, con la madera preciosa, los muebles en piel y los elegantes empapelados en las paredes. El hotel cuenta con 900m2 de espacio para eventos sociales y corporativos, distribuidos en un Gran Salón de 353m2, junto con su Grand Foyer de 94m2, y cinco salones adicionales.
La piscina, de tipo ‘infinity’ se localiza en el 12o piso, con una vista impresionante de la ciudad. Asimismo, el Bar Vertygo 101, localizado en una espaciosa terraza que puede ser usada para eventos y reuniones casuales, consiste en un ambiente único con un interesante piso de cristal.
El hotel JW Marriot Santo Domingo se caracteriza por un diseño de interiores vanguardista pero al mismo tiempo sobrio y clásico, que combina satisfacción y elegancia en una exquisita ambientación.


Planta arquitectónica tipo nivel habitaciones
Planta arquitectónica nivel 12









Cortesía de Hotel
© Cortesía de Hotel JW Marriot S.D.





Proyecto
JW Marriot Santo Domingo, Blue Mall
Localización
Avenida Winston Churchill #93, Piantini
Propietario
Orion Investment Group Inc. / Grupo Velutini
Año inicio-término de la obra
2011-2014
Área solar / Área de construcción
9,600 m2 / 38,700 m2
Diseño arquitectónico
Carlos Aguilar
Empresa
GVA & Asociados
Consultor estructural
Ing. Luis A. Abbott Z.
Consultor eléctrico
Ing. Gustavo Alba
Consultor sanitario
Ing. Orlando Pimentel
Sistemas de A/A
Ing. Joel Pérez Treviño
Diseño interior y paisajístico
Arquitectura de Interiores
Diseño de iluminación
Lighteam Gustavo Aviles S.C.
Diseño gráfico
Ideas Graphicas PS
Planificación y control de obra
Módulo Cinco Dominicana
Contratista general y supervisión
Orion Investment Group Inc.
Estructuras metálicas
Ingenieria Metálica
Instalaciones eléctricas
Ingenieros y Técnicos Asociados (INTECA)
Instalaciones sanitarias
Piarcon
Instalaciones A/A
Grupo Cemca
Ascensores
San Miguel (Mitsubishi)
Servicios e Instalaciones Técnicas (Kone)
Luminarias
Spectro Lighting / Iluminatti / Van Val
Ebanistería
Madesol / Nor-Dec
Revestimientos
Marmotech / Eurostone / Glassart
Data
Symantel / Triinet
Fachada
Cerartec
Impermeabilización
Alfatec
Jardinería
Green, Luis Emilio Folsh
Señalización
QualitySign
Sistemas acústicos y de seguridad
SVL / Alarmas AAA

Embajada USA, Santo Domingo
Moore Ruble Yudell / Integrus Arquitectura



Embajada USA, Santo Domingo
Moore Ruble Yudell / Integrus Arquitectura
La nueva embajada de los Estados Unidos de América se encuentra en un terreno de dieciséis hectáreas en el sector de Altos de Arroyo Hondo, en Santo Domingo. Las nuevas instalaciones tienen en su parte frontal la Avenida República de Colombia —una vía principal que conecta las nuevas instalaciones con el centro de la ciudad—.
Una licitación para el diseño y la construcción del complejo fue adjudicada a la empresa Caddell Construction Company, LLC, en septiembre de 2010. La construcción de las nuevas instalaciones comenzaron en la primavera de 2011 y se concluyeron en junio de 2014. Se estima que unos 1,800 trabajadores participaron en la construcción de la nueva embajada.
El nuevo recinto incluye una Cancillería de cinco pisos, la residencia del Cuerpo de Marines de los EE.UU., un anexo de servicios de apoyo generales, pabellones de acceso múltiple y servicios a la comunidad. Por su parte, la nueva Sección Consular incluye más de 50 ventanillas para los servicios de visado. Las nuevas instalaciones de la Embajada buscan crear un lugar de trabajo seguro, eficiente, flexible y de apoyo tanto para el personal que labora en esta institución como para los visitantes.
El diseño de la nueva sede responde ante todo a la ubicación del local, al clima y la cultura de Santo Domingo. Las paredes de piedra ofrecen una conexión visible con la arquitectura antigua de la Ciudad Colonial, promoviendo una apuesta por la longevidad. La suave piedra coralina endémica, con sus fósiles incrustados, vuelve a reaparecer en el interior. El lado sur y el oeste del complejo incluyen muros alargados tipo cortina que protegen del sol caribeño con un exterior ondulante de metal perforado.
Baldosas de terrazo fueron elegidas como la superficie del piso interior y exterior principal de la Cancillería. El blanco de color moteado evoca la arena, mientras contribuye a distribuir la luz natural y ayuda con la aclimatación natural del edificio. El patrón de la alfombra fue colocado en los espacios de representación, siendo acentuado con madera eco-amigable asemejando “teca”. Las estaciones de trabajo del personal también combinan con dicho patrón.
El edificio y su arquitectura se caracterizan por su sostenibilidad y sus elementos amigables al medioambiente. Actualmente el edificio ha sido registrado con el Consejo Verde de los EE.UU. (Green Building Council), y se dirige a obtener la Certificación de Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (LEED ®) de plata, con aspiraciones de lograr la certificación LEED Gold.
La nueva Embajada utilizará energía libre de emisiones de un generador fotovoltaico de unos 345 kilovatios (KW), y está proyectada a reducir en un 35% los costos de electricidad en comparación con un edificio convencional. Estos ahorros de energía se logran mediante el uso de iluminación LED (luz emisora de diodo) en el complejo, ascensores de tracción eléctrica y frecuencias distintas para las bombas, ventiladores y motores. Por otro lado, una planta de tratamiento de aguas residuales in-situ reutiliza el agua para la irrigación de la vegetación del complejo, que fue cuidadosamente seleccionada para reducir la cantidad requerida de riego.









© Cortesía de Embajada USA, S.D.


© Cortesía de Embajada USA, S.D.
© Cortesía de Embajada USA, S.D.


Embajada de los Estados Unidos de América
Compañía de arquitectura
Integrus Arquitectura
Diseño arquitectónico
Moore Ruble Yudell
Contratista general
Caddell Construction Company, LLC.
Dimensión del terreno
16 hectáreas
Espacio total de oficinas
26,000 metros cuadrados
Presupuesto total del proyecto
USD$193 millones
