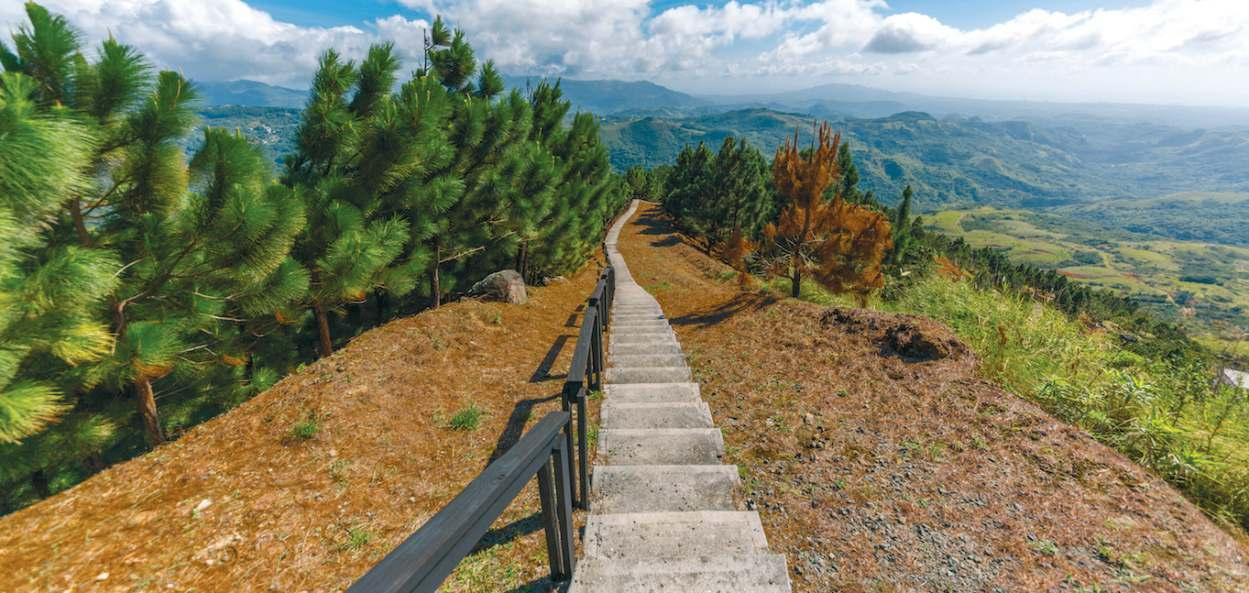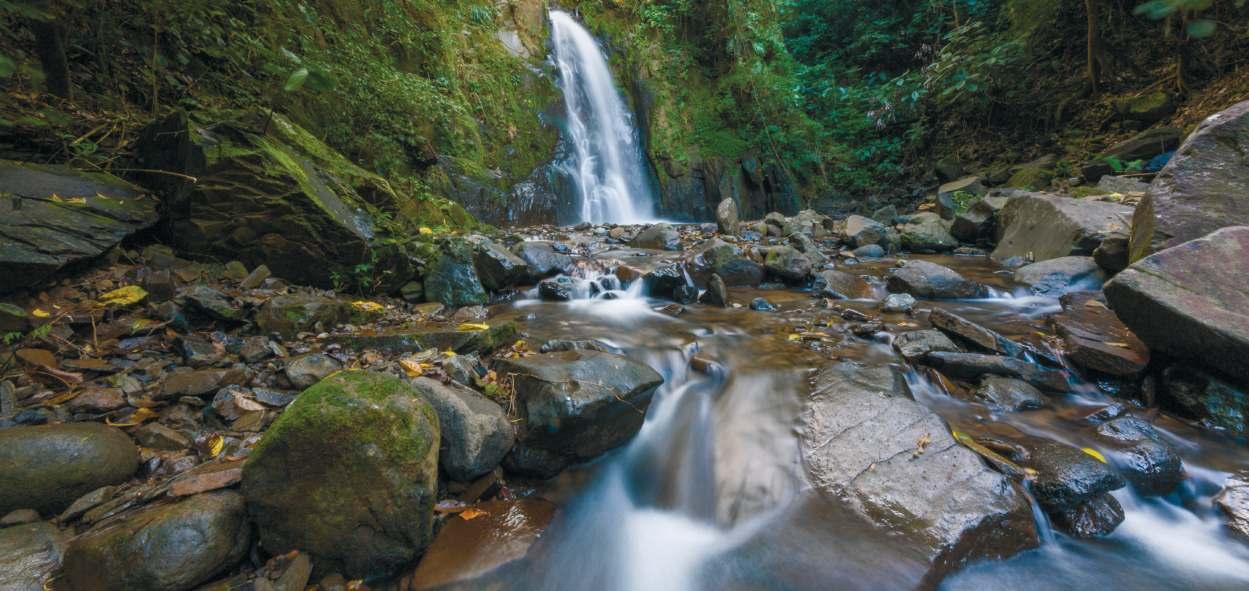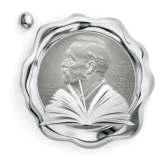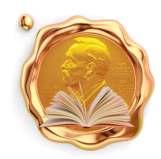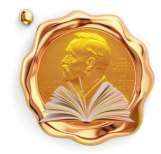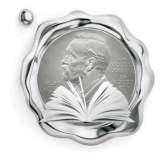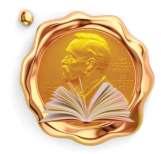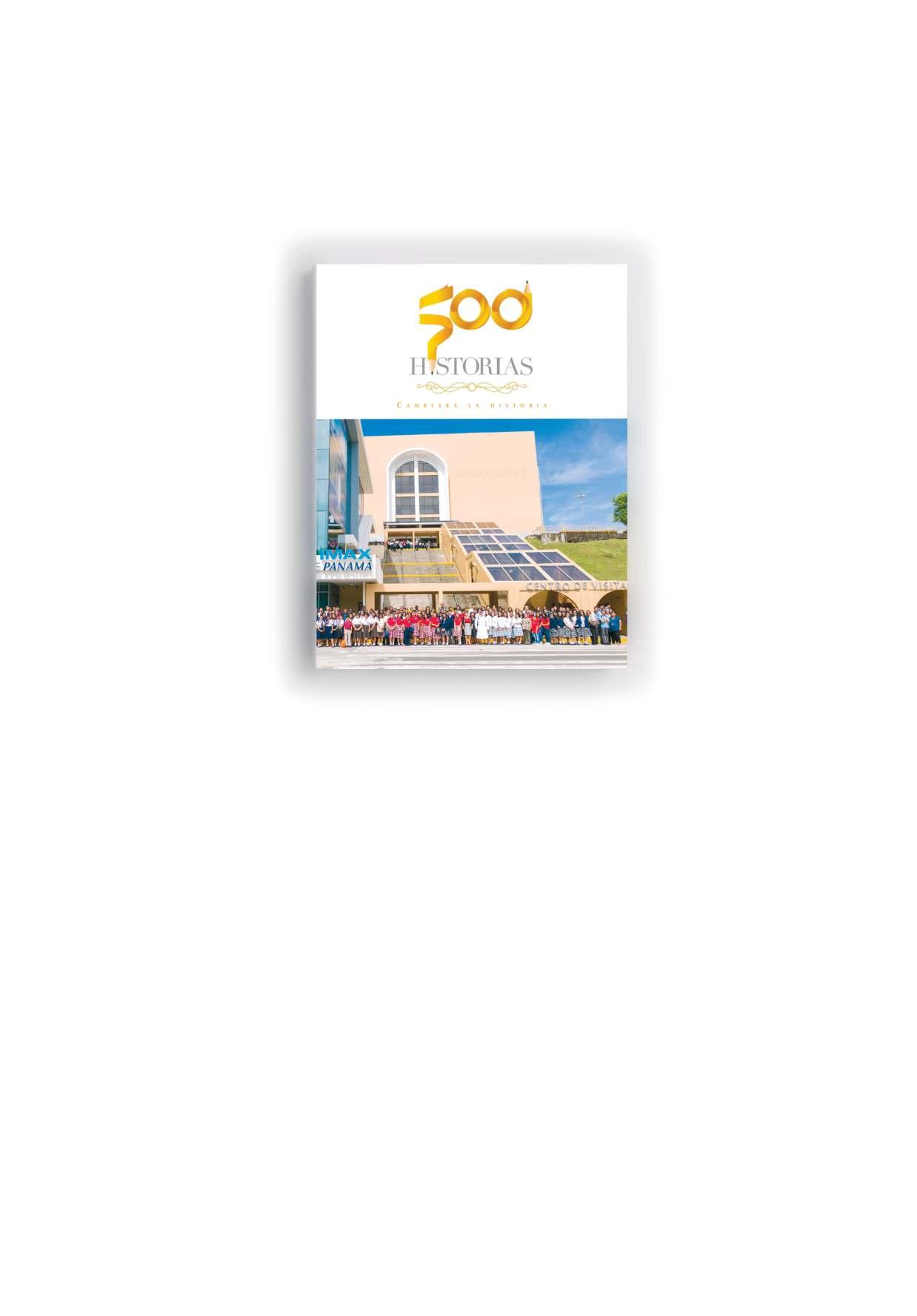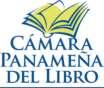CRÓ NI CAS
Cambiará la historia
autores
Integrantes de los Círculos de Jóvenes Escritores del Concurso #500Historias

escuelas ParticiPantes
Academia Interamericana de Panamá, Academia Interamericana de Panamá Cerro Viento, Balboa Academy, Centro Educativo Básico General Tocumen, Centro Educativo Bilingüe Juan Demóstenes Arosemena, Colegio Bilingüe María Auxiliadora, Centro Educativo Guillermo Endara Galimany, Centro Educativo Marie Poussepin, Instituto Cultural, Colegio Brader, Colegio Las Esclavas, Instituto Bilingüe Cristo de los Milagros, Instituto Ferrini, Centro de Alcance Juvenil Las 500, Instituto Profesional y Técnico de La Chorrera, Instituto Episcopal San Cristóbal, Instituto Nacional de Panamá, Instituto Rubiano, Instituto Técnico Don Bosco, Panamá Christian Academy, Panamerican School of Panama, Saint Anthony School, Smart Academy Panamá y The Oxford School

edición de textos durante el concurso y escritores inVitados esPeciales: Danae Brugiati, Salvador Medina Barahona, Luis Burón Barahona, Gloriela Carles Lombardo,Verónica Gutiérrez, Consuelo Tomas, Lil María Herrera, Pablo Menacho, Manuel Montilla y Daniela Truzman
edición Final de los textos Para el liBro: Danae Brugiati, Salvador Medina Barahona y Luis Burón Barahona
corrección de textos y aPoyo al concePto editorial: Daniela Truzman, Ana Teresa Portugal, Carolina Fonseca, Orlando Monteleone y Adriana Ponte
FotograFías en las escuelas y los eVentos: Juan Virgüez, Javier Sucre, José Yau,Toni Castro y Oswaldo Abreu
FotograFías comPlementarias: Ramón Lepage y Javier Sucre
diseÑo y diagramación: Orlando Monteleone
FotograFías amBientales
Ramón Lepage, Javier Sucre
FotograFías en los eVentos Juan Virgüez, Javier Sucre,Toni Nebur Castro, Oswaldo Abreu
diseÑo y diagramación
Orlando Monteleone Zambrano
director general
Octavio Rodríguez Vergara
Primera edición: 15 DE agosto de 2020 isBn: Obra independiente: 978-9962-17-196-6
ProPiedad intelectual: Siendo esta una obra colectiva producto de un concurso estudiantil, los autores: jóvenes escritores, sus representantes legales, sus docentes guía, los directores de cada escuela y los escritores invitados acuerdan otorgar a cada texto y fotografía aquí publicada, licencias libres:
Creative Commons Atribución 4.0 Internacional CC by 4.0 (reconocimiento de autoría)
Creative Commons Atribución 4.0
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es
Además, los fotógrafos Ramón Lepage y Javier Sucre otorgan permiso especial para el uso de sus fotografías en el contexto de esta obra para enriquecer las secciones de crónicas de los invitados y de profesores, respectivamente.
Brevísima y momentánea dedicatoria
El Proyecto #500Historias, cambiará la historia
Las bases
Agradecimientos en formato crónica
Crónicas de los invitados
Crónicas de los profesores
Crónicas del primer grupo de escuelas: Academia Interamericana de Panamá Academia Interamericana de Panamá Cerro Viento
Balboa Academy
Centro Educativo Básico General de Tocumen
Centro Educativo Bilingüe Juan Demóstenes Arosemena Colegio Bilingüe María Auxiliadora
Crónicas del segundo grupo de escuelas: Centro Educativo Guillermo Endara Galimany
Centro Educativo Marie Poussepin
Instituto Cultural Colegio Brader Colegio Las Esclavas
Instituto Bilingüe Cristo de los Milagros
Crónicas del tercer grupo de escuelas: Instituto Ferrini Centro de Alcance las 500 Instituto Profesional y Técnico La Chorrera
Instituto Episcopal San Cristóbal Instituto Nacional de Panamá
Crónicas del cuarto grupo de escuelas:
Técnico Don Bosco
Instituto
Rubiano
Panamá Christian Academy Panamerican School of Panama Saint Anthony School Smart Academy The Oxford School Epílogo Economía Colaborativa y Economía Creativa El mundo que viene Organización basada en red Innovando para dar una buena impresión Contenido 7 10 11 14 22 40 62 122 182 242 302 304 306 Páginas
Instituto


Brevísima y momentánea dedicatoria que nace en 2019
“
Nelson Mandela
Este libro ha sido escrito por doscientos un jóvenes panameños, con la ayuda amorosa de sus maestras y maestros.
Son dichos autores, tanto los jóvenes estudiantes como sus docentes guías, quienes tienen el privilegio de dedicar el resultado de su esfuerzo a quienes ellos mejor consideren.



Esta hoja es justo el sitio para hacerlo, de su puño y letra, y dejo aquí un espacio para ello:
Este proyecto ha nacido aprovechando intersticios, pequeñas ranuras por las que atraviesa la luz, iluminando el terreno en el cual germina una semilla.
Esta página, la de la dedicatoria, es también una oportunidad, que pretendo aprovechar. Estoy seguro que recordarán la que hizo el aviador Antoine de Saint-Exupéry en su famoso libro El Principito. Como él, voy a pedirles tres veces disculpas, por tres razones:
Primero, por tomar prestado el brevísimo tiempo que va entre la recepción de este libro nuevo y el momento en el que uno de sus autores estampa su dedicatoria, acto que anula ipso facto la que estoy haciendo;
Segundo, por excluir a tantos, tan valiosos, que merecen ser mencionados en esta dedicatoria del mientras tanto;
Y tercero, por apuntar a tres adultos, en lugar de a tres niños, y para enmendar, copiándome de Antoine, dedico (momentáneamente) a las niñas y el niño que alguna vez fueron y que estoy seguro siguen siendo:
A Danae Brugiati y Katya Echeverría Danae Brugiati y Katya Echeverría, cuando eran niñas, y al niño que fue alguna vez Alberto Hernández, Alberto Hernández, ejemplos de que es posible lo imposible.
Octavio Rodríguez Director de #500Historias


7 Página
Italwaysseemsimpossibleuntilit´sdone
”


El ProyectoLas
#500Historias cambiará la historia

“Imaginaunmundodondecadapersonatengaaccesoatodoelconocimientohumano¨

#500Historias es un proyecto educativo que nace en 2019 con la celebración del 5.° centenario de la ciudad de Panamá y que se repetirá año tras año.
En medio de las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia COVID-19, #500Historias culmina su primer ciclo con el bautizo de este libro, en la Feria Internacional del Libro de Panamá, hecha virtualmente el 15 de agosto de 2020, fecha en que culminan los 365 días del año aniversario de la ciudad.
Participaron doscientos un jóvenes de veinticuatro escuelas de la ciudad de Panamá, con edades comprendidas entre los trece y los diecisiete años, cursando entre 7.° y 11.° grado, quienes tomaron talleres de escritura de crónicas dictados por un docente en cada escuela.

#500Historias potenció a estos docentes como emprendedores y como agentes de cambio, quienes innovaron en un modo inédito de enseñar a investigar, escribir, concursar y evaluar entre pares, propiciando el desarrollo de la creatividad, la colaboración, la empatía, el pensamiento crítico y una inteligencia colectiva digitalmente aumentada entre sus estudiantes.

10 Página
~JimmyWales
ProyectoLas bases

El Proyecto
“Aprenderparaentender,porqueentenderesserlibre” ~BaruchSpinoza
Principios pedagógicos
1. Aprender haciendo o aprendizaje basado en proyectos.
2. Aprender jugando, en competencia donde todos ganan.
3. Aprendizaje entre pares donde los jóvenes enseñan y aprenden unos de otros.

4. Aprendizaje basado en talento, reforzando el gusto y las habilidades innatas.
5. Aprendizaje gradual perfeccionado año tras año, buscando alcanzar maestría.
6. Aprendizaje colaborativo en grupos pequeños, empáticos y amigables.
5 claves estructurales de #500Historias


1. Es un círculodejóvenesescritores, un lugar donde se reúnen aquellos a los que les gusta leer y escribir, específicamente crónicas.
2. Es también un concursoestudiantil, donde surge la competencia sana que impulsa el esfuerzo lúdico por hacerlo mejor.
3. Se constituye en una fiestadeparticipaciónmasivacuando el público en general, junto a profesores y escritores, son convocados para valorar las crónicas, compartirlas y decidir colectivamente.
4. En seguida, #500Historias es un libro que hará historia, una orquesta donde suenan todas las voces, que compila todos los escritos y que publicamos cada año.
5. Finalmente es un viaje para conectar con otros, transmitir la experiencia y aprender enseñando.
11 Página


Agradecimientos en formato crónica
Octavio Rodríguez un colaborador más de #500Historias

Mi madre Lola Vergara me enseñó a leer jugando con las letras. Cuando entré en preescolar ya tenía nociones y al año siguiente, cuando el maestro Rafael Sevadilla me evaluó, ya sabía leer, así que fui a dar directo al 1.er grado con cinco años de edad.
Allí los otros estudiantes eran más grandes que yo. Las lecciones no se me dificultaron, pero todo lo demás sí. Elbullyingera fuerte, aunque no se le llamaba así, de hecho, no se le llamaba de ninguna manera, era normal. No puedo decir que la pasé mal. Me gustaba mucho aprender.


Un día en 5.° grado, tendría yo nueve años, Domingo Lima, Domingo Lima, profesor de literatura de 8.° grado hacía una suplencia en nuestro salón y escribió algo en el tablero con gestos de estar vigilando la puerta para que nadie lo viera: La Lametamorfosis metamorfosis, de Franz Kafka, , de Franz Kafka, y dijo: “no se supone que ustedes puedan leer esto, así que tomen nota rápido, consigan el libro y léanlo”. Obvio que mordí el anzuelo, busqué el libro y me lo leí como si tuviese un documento secreto en las manos.
A otros compañeros no les pasó lo mismo, o por lo menos yo no lo noté. A partir de allí leía todo lo que me caía en las manos, aunque con vergüenza, para no ser tachado como el nerdo de la clase, el raro al que le gustaban los libros.
Debo confesar que para mí #500Historias es proyectar en otros un sueño no cumplido: el de encontrarme con compañeros de clases a quienes también les fascinara la lectura y la escritura y sentarme a leer y escribir con ellos, darle mis textos, que me dieran los suyos, pedirles sus escritos, que preguntaran por los míos, con orgullo, sin sentir vergüenza.

Quizás, no lo sé, habría dedicado mi vida a escribir, pero eso no sucedió. Era bueno en matemáticas, así que estudié Ingeniería en Computación y de allí he tenido una vida llena de otras satisfacciones, menos literarias.
La historia de este libro ha de tener muchos comienzos como este. Es como un gran bosque que nace en el desierto, partiendo de distintas semillas que llegan flotando en el aire, al azar, hasta que una gran lluvia produce un río, un gran torrente que da de beber a la tierra, germinándolo todo.
14 Página
A continuación, trataré de hilar #500Historias, nombrando y agradeciendo distintas participaciones, pero estoy seguro de que se me escaparán muchas y esto solo servirá para dar una idea de la cantidad de historias que aquí confluyen.

En 2011 trabajaba en una fábrica de software, Simón Parisca Simón Parisca me propuso contribuir realizando la versión digital onlinedel concurso de innovación estudiantil que organizaba la ONG Eureka. Ver de cerca la emoción, el esfuerzo y el aprendizaje de los participantes reveló ante mí, a la vez, un problema y una solución: los sistemas educativos no se han adaptado bien a las necesidades del siglo XXI, que requiere que los jóvenes desarrollen habilidades como la creatividad, el pensamiento crítico y la coordinación con otros. La respuesta no es atacar al sistema, sino agregarle actividades complementarias, paralelas, como proyectos prácticos y lúdicos, orientados a los intereses de cada joven, interreferenciados y colaborativos, como lo hizo Eureka.
Entre enero y marzo de 2015, el Laboratorio de Investigación Social ULab del Massachusetts Institute of Technology (MIT) lanza un MOOC (siglas en inglés de un curso masivo abierto y en línea). Lorenzo Lara, Lorenzo Lara, egresado del MIT, arma un grupo para asistir y me invita a participar, sumándonos a decenas de miles de coach organizacionales regados por todo el mundo. ULab sincretiza la Teoría U para liderar desde el futuro a medida que emerge, abriendo la mente, el corazón y la voluntad.
En octubre de 2015, Otto Scharmer, Otto director del ULab, invitado por María MerMercedes de la Fuente cedes de la Fuente, dicta en Costa Rica un taller para ciento cincuenta asistentes, y allí, colindando con muchos otros proyectos, se trazan las líneas de #LlaveMaestra, un esquema de transformación educativa no invasivo, un círculo-concurso-fiesta-proyecto-viaje, un marco de trabajo que años después tendría a #500Historias como su primera ocurrencia.
Para diciembre de 2015, Walo Araújo Walo Araújo, desde la Fundación Ciudad del Saber, abre la convocatoria “TRAMA” con el fin de acelerar la creación de emprendimientos de base cultural en la economía creativa.
Postulamos, en base a una idea de Adriana Ponte Adriana Ponte, la creación del Taller-Editorial Concolón, que reúne a un grupo de periodistas de larga trayectoria en los medios de comunicación panameños, para llevar a cabo actividades que incentiven la escritura y publicación de crónicas (literatura de no-ficción) en Panamá.
De lo que surge allí, en 2016 y en 2017 se organizan con éxito los eventos anuales “SCC Semana Crónica Concolón”, apoyados por Alexandra Schjelderup Alexandra desde la Dirección de Educación y Cultura de la Alcaldía de Panamá.


Para la primera SCC, en 2016, invitamos al maestro colombiano Alberto Salcedo Ramos a venir a Panamá y dictar un taller de crónicas con el que se inicia una línea editorial comprometida con el buen periodismo.

15 Página
El año 2017, el esfuerzo conduce al primer libro colectivo que reúne crónicas de ciudad de Panamá, escritas por dos periodistas panameños y siete periodistas de siete países latinoamericanos, convocados por Jaime Abello Jaime Abello desde un concurso abierto por la Fundación Gabo, antes llamada Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano Gabriel García Márquez (FNPI).
En agosto de 2018, en la Feria Internacional del Libro de Panamá, la poeta y maestra Danae Brugiati, dictando una clase de escritura a un grupo de niños, es interrumpida para darle a conocer la idea en formación de #500Historias. Sería ella quien movilizaría el año siguiente al conjunto de escritores para editar las crónicas de la primera versión del concurso.

En el segundo semestre de 2018 se une al equipo Alberto Hernández Alberto Hernández, publicista de experiencia internacional. Él inventa el eslogan de #500Historias “cambiará la historia”, y al ficticio Víctor de León Martínez, futuro Premio Nobel de Literatura panameño, la imagen de su libro y los clips de Radio Futuro.

Orit Btesh Orit Btesh nos presta como escenario una de sus librerías El Hombre de La Mancha para que el fotógrafo Juan Virgüez Juan Virgüez tomase la foto del libro del futuro, y los productores de radio Emerson Bonilla Emerson y Oscar Llanos Oscar convocasen a los locutores Fabiola Gómez, Randy Fabiola Gómez, Domínguez, Moisés García Moisés García y Joel Vásquez Joel a grabar los clips de Radio Futuro.
Y llega 2019, el año de la celebración de los 500 años de la fundación de ciudad de Panamá, ideal para lanzar el proyecto. Atrapa la atención del país, primero, la visita del papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) y enseguida, la campaña presidencial y el cambio de gobierno. No se podía perder la oportunidad del aniversario de la ciudad, así que contra viento y marea inicia #500Historias.
En enero y febrero de 2019, Marlís Rodríguez, María Isabel Bautista, Jacqueline Russo Marlís María Isabel Bautista, Russo y Vivianros Silva y Vivianros Silva construyen el primer material didáctico que soportaría los talleres a docentes, para guiar los cursos de escritura de crónicas.
Para el 21 de marzo de 2019, setenta maestros acuden a la Sala Gladys Vidal, que nos brinda la Alcaldía de Panamá. Alexandra Schjelderup Alexandra Schjelderup, generosa, se dirige al público, habla de cultura, de inclusión, invita a la acción y motiva. Walo Araújo Walo hace lo propio, cuenta de clustersde economía creativa e introduce conceptos nuevos para los asistentes. Cierra Katya Echeverría Echeverría, desde su rol de vicepresidenta de UNCEP Unión Nacional de Centros Educativos Particulares, sus palabras llegan, convencen, y todos se anotan para participar.
Treinta y cuatro profesores logran apartar el tiempo para un taller de un día dictado, la semana siguiente, por Jacqueline Russo y Marlís Rodríguez.
 Jacqueline Russo y
Jacqueline Russo y
Dichos docentes, realmente unos héroes, logran permiso de la directiva de sus respectivas escuelas, reclutan a los jóvenes, consiguen el apoyo de los padres, coordinan los
16 Página
encuentros en los distintos horarios de todos y dictan el taller de ocho semanas siguiendo las pautas del material entregado e inventando algunas propias; coordinan las sesiones con los fotógrafos José Yau y Javier Sucre José Sucre y organizan el transporte del grupo de jóvenes escritores a los eventos masivos.
Como pasa en un jardín donde algunas flores prosperan más que otras, las altísimas dificultades que el reto impone interrumpen la ruta de unas pocas escuelas, por ejemplo, un profesor se enferma, otra profesora no consigue permiso de la dirección, otro más no logra coordinar los tiempos de los jóvenes o gestionar los permisos con los padres, y así quedan veinticuatro escuelas.
Los escritores Danae Brugati, Luis Burón Barahona, Salvador Medina Barahona, Glo- Danae Luis Burón Barahona, Salvador Medina Barahona, Gloriela Carles, Consuelo Tomas, Lil María Herrera, Pablo Menacho y Verónica Gutiérrez riela Carles, Consuelo Tomas, Lil María Herrera, Pablo Menacho y Verónica Gutiérrez corrigen y editan las crónicas de los jóvenes.
Oswaldo Rodríguez, Víctor Peña y Robert Javier Oswaldo Víctor Peña y Javier desarrollan una página web para cada una de las escuelas, donde publican sus crónicas. Programan también un sistema para que todos puedan registrarse y votar, usando diferentes perfiles.
El 18 de julio de 2019, Harold Herdocia y Marcel García Harold y García nos dan acceso a la sala IMAX; May Jane Coulson, May Jane Coulson, al Centro de Visitantes del Canal de Panamá. Allí se reúnen por primera vez todos los jóvenes escritores y sus maestros, que escuchan las palabras inspiradoras de Luis Burón Barahona y Katya Echeverría, Luis Burón y Katya ven la película de la historia de la construcción del Canal en 3D y pasean por las esclusas de Miraflores.
El registro y edición del momento en video estuvo a cargo de Toni Castro Toni Castro, quien complementó después con la grabación y edición de los mensajes para la campaña.
Inicia la votación masiva y Alexandra Bello Alexandra Bello dirige la campaña en redes sociales.
En agosto de 2019, Jeannette Mora Jeannette Mora nos brinda los espacios en la Feria Internacional del Libro, donde el periodista uruguayo Raúl Santopietro Raúl dicta cinco talleres de escritura creativa a los jóvenes participantes.

Cerradas las evaluaciones masivas, los profesores expertos en matemáticas y estadística Neidha Nadal, Hilmar Castro, Germán Ramírez y Sebastián García, Neidha Nadal, Hilmar Castro, Germán y García, hacen el análisis exhaustivo de la data.
En paralelo, Osma Díaz Osma Díaz, desde el Centro de Innovación de la Ciudad del Saber, dirige el taller para acelerar #500Historias como una startup, surgiendo claro el modelo de negocios.

Davinia Uriel Davinia Uriel nos brinda el Centro de Convenciones de la Ciudad del Saber, donde se hace el acto de entrega de los premios a las crónicas ganadoras el 29 de noviembre de 2019.

17 Página
Allí hablan Daniel Domínguez, Walo Araújo, Luis Burón Barahona, Katya Echeverría, Daniel Walo Luis Burón Barahona, Katya Daniella Castillo Daniella Castillo y cierra Alfredo Hidrovo de Luna llena de tambores.
Jorge Karicas y Soraya Castellanos
Jorge Karicas y Soraya apoyan la transmisión del evento por MEDCOM ECO TV, y la grabación es coordinada por George Haywood George Haywood. Surge también video y fotografía complementaria de Toni Castro y Oswaldo Abreu. Toni Castro y Abreu.
Los duendes que construyen los juguetes son Dilsia Gallegos, Jacqueline Russo Dilsia Russo y los profes de EducALDEA y ALDEArte, que se ocupan de todos los entretelones logísticos de los cuatro grandes eventos: la convocatoria inicial, los talleres a profesores, la celebración de inicio del concurso y el cierre con la entrega de premios.

Para el libro final, el que lee usted en este instante, todas las crónicas de los estudiantes, profesores y escritores pasan por la sabia edición de Danae Brugiati, Salvador Danae Brugiati, Salvador Media BarBarahona y Luis Burón Barahona. Orlando Monteleone ahona y Luis Burón Barahona. Orlando Monteleone diagrama (ha sido nuestro diseñador para todo, desde el comienzo, incluido el logo de #500Historias); los fotógrafos Ramón Lepage y Javier Sucre Lepage y Javier Sucre ceden sus imágenes; Daniela Truzman, Ana Portugal y Daniela Truzman, Ana Carolina Fonseca Fonseca releen y corrigen textos; y Adriana Ponte Adriana Ponte revisa y aporta al concepto editorial.
En 2020, en medio del confinamiento que la pandemia obliga y antes del lanzamiento del libro, Oswaldo Rodríguez y Víctor Peña Oswaldo y Víctor Peña desarrollan la plataforma de venta del libro que acompaña la página web 500Historias.com.
Para crear comunidades de promotores de la lectura, el recién creado Ministerio de Cultura y #500Historias se unen para coordinar trece videoconferencias, todos los jueves entre mayo y julio de 2020, dirigidas por el escritor y cuentacuentos Carlos Fong. Carlos



Finalmente, Patricia Carrasco Patricia Carrasco nos brinda un espacio el día del cumpleaños de la ciudad, 15 de agosto de 2020, en la Feria Internacional del Libro de Panamá virtual, donde bautizamos este libro, el primero de muchos que vendrán.
Decía Nelson Mandela: “Siempre parece imposible, hasta que está hecho”.
Gracias a todos los aquí nombrados, por hacer este libro posible. Gracias a tantos otros que también contribuyeron, aunque en estas páginas no se les haya dado el justo crédito.
Gracias a los jóvenes que escribieron y a sus maestros que los impulsaron.
Gracias a los que comprarán este libro, a los que difundirán la idea para que otros también se sumen, porque cada aporte manda una señal para continuar.
18 Página
Cierro con un pensamiento de Adriana Ponte: Adriana Ponte: “Aunque las estrellas de una constelación se encuentran a cientos de años luz unas de otras, están unidas por la imaginación de quien crea las figuras que las representan. Eso ha pasado con #500Historias: es una constelación de jóvenes, maestros y colaboradores, pioneros de un movimiento único, que cambiará muchas vidas. No solo son historias, contiene también posibilidades, está llena de futuro, aunque nos hable del pasado”.

El hashtag“#” que precede a #500Historia es usado como símbolo de la conjunción de una constelación de estrellas.

19 Página


FOTOGRAFÍAS
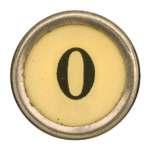
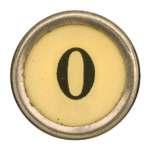



IN VI TA DOS HISTORIAS
RAMÓN LEPAGE



y escribir para descubrir quiénes somos
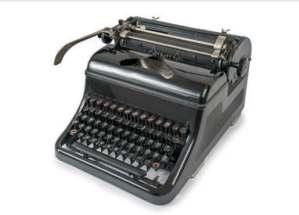 Daniel Domínguez
Daniel Domínguez
Periodista, profesor, bloguero, promotor cultural y director nacional de Las Artes del Ministerio de Cultura
Suscribo el pensamiento del poeta mexicano Gabriel Zaid, quien opinaba que lo importante no es la cantidad, poca o mucha, de obras leídas, sino qué tesoros y enseñanzas de vida nos han regalado esas lecturas. Porque leer es una invitación gratuita a saber razonar, a tener un buen juicio, a desarrollar la capacidad de abstracción y a darle rienda suelta a la imaginación.
Se busca que todos leamos por aprecio y por cariño a los libros, a las historias y a las ideas que descubrimos en cada una de sus páginas. La lectura no puede ser un acto obligatorio, ni una orden superior, ni un mandato, ni se puede ejercer por el simple hecho de obtener una buena calificación en el colegio o por estrictos motivos de trabajo. Leer debe ser siempre una afición a partir del deseo por aprender y conocer.
Ese gusto debería crearse en la casa y en la escuela como los dos centros donde todos nos formamos como individuos pertenecientes a una misma sociedad. Por eso es una excelente idea el proyecto #500Historias, pues permite que todo un país pase a ser un enorme salón de clases y un gigantesco laboratorio social donde los jóvenes leen, investigan, estudian y escriben sobre el pasado y el presente de su propio territorio.
No es posible escribir de forma correcta sin antes aprender a leer y comprender; porque no se pueden contar los vaivenes del mundo que nos rodea si primero no conocemos ese mundo desde una lectura crítica, profunda y sincera. Este ejercicio lúdico, al mismo tiempo, lleva a que los jóvenes sean alumnos y docentes, indagadores, escritores y recolectores de diversos saberes sobre los suyos, los otros y su entorno.
Qué maravilla que sean los jóvenes los responsables de escribir sobre sus personajes, sus lugares, sus ciudades y sobre un istmo que es hijo de tantos hombres y mujeres de tantos colores, destinos y procedencias. #500Historias es a la par una recuperación de la memoria histórica colectiva en una sociedad como la nuestra, tan dada al olvido o a mirar a otra parte para tomar partido.

El recuerdo de una persona en torno a la invasión militar estadounidense a Panamá; la remembranza sobre una de las tantas peleas inolvidables de Roberto «Mano de Piedra» Durán o el traer del ayer el recuerdo de la primera visita al Teatro Nacional son otras formas de hacer patria; son otras maneras de compartir un sentimiento de identidad y son

24 Página
Leer
otro modo para que la desmemoria no termine su triste trabajo de arrancarnos la esencia de lo que fuimos y lo que somos.
Leer sobre nosotros mismos en #500Historias pasa a ser una oportunidad que tenemos los adultos para ver y descubrir qué les interesa a los muchachos de hoy sobre el devenir que nos une a todos. Veremos entonces la vida cotidiana y la historia en general desde sus ojos y desde sus diversas perspectivas de gente que está comenzando a bregar; lo que nos permitirá a los mayores escuchar de los más jóvenes lo que nos tienen que manifestar desde sus textos cuidados y mimados, en su versión final, por los escritores Danae Brugiati, Salvador Medina Barahona y Luis Burón.
También #500Historias ayudará a los jóvenes de la provincia de Panamá a saberse parte de un todo y de un mismo espacio social, geográfico, físico y cultural; por lo que entonces van a desterrar de sus mentes, sus memorias, sus vocabularios y sus corazones palabras dolorosas e indeseables como el racismo, la discriminación, el machismo y la xenofobia.


Iniciativas como #500Historias invitan a que los jóvenes sean curiosos, dados a preguntar y estén deseosos de tener contacto con nuevas experiencias para descubrir quiénes son.
Esa información recolectada les permitirá ser no solo más y mejores panameños, sino también conscientes de que, a la larga, lo que más importa es ser un ciudadano global.

25 Página
Nonagenario y huraño, respondiendo a ciertos cuestionamientos, el divino Miguel Ángel Buonarroti, cumbre epónima del Alto Renacimiento italiano, responde: «¡Aún estoy aprendiendo!» A los setenta años, sin haber tocado nunca un pincel, con artritis avanzada, Anna Mary Robertson Moses, Grandma Moses, inicia su carrera como artista naïve. A los ciento uno, sale de este mundo constituida en un ícono de la pintura folknorteamericana del siglo recién fenecido (veinticinco obras pintó en su postrer año de vida). Dos jóvenes longevos, dos ejemplos, entre muchos que han circulado, y marcan su impronta por el devenir de la historia.
Corren los días de 1519. Hace unos 500 años. Nace para la visión de occidente la urbe vieja, sitio de ceremoniales nativos (primera ciudad fundada sobre el litoral del Pacífico por las huestes imperiales de la lejana Iberia), que devino a ser, memoria y clausura, la llamada ciudad de Panamá.

Para apuntalar hechos, Pascual de Andagoya, sin fecha específica, vincula al mundo un pequeño caserío de pescadores que hoy nos convoca, nos duele y nos brinda esperanzas. Aunque se reconoce tal fundación, en oficial, a Pedro Arias de Ávila, un 15 de agosto. Andagoya había embarcado con Pedrarias en 1514, con diecinueve años, para la aventura colonizadora en la América Central. Recorriendo en dirección sur avizora la existencia del Imperio Inca, intenta su conquista. Fracasa. Lo demás es historia.

En tal tiempo, 1519, Maquiavelo, el constructor de príncipes, publica su Discursosobrela décadadeTitoLivio. Estancias de premura, oropel y clamores ven la luz primera: el rey francés Enrique II; la reina de los franceses, Catalina de Médicis; el duque de la Toscana, Cosme I de Médicis; el pontífice Inocencio IX; e Imagawa Yoshimoto, Daimio del periodo Sengoku.
Se anotan, en Ellibrodelosadioses, la partida indefectible de cierto explorador y buscavidas hispano conocido como Vasco Núñez de Balboa. De igual, ve sus últimas luces el egregio maestro renacentista, hombre universo, Leonardo da Vinci. La conocida, no por obras pías, Lucrecia Borgia, hija del Papa Alejandro VI, e igual camino toman Maximiliano I de Austria, emperador germánico, y el pintor alemán Ambrosius Holbein.
Pero este 1519 es rico en otros menesteres. Bajo la égida de Diego Velázquez de Cuéllar, los conquistadores Hernán Cortés y Pedro de Alvarado inician su periplo mexicano. De cierto, en la Batalla de Centia, actual estado de Tabasco, por vez primera, Cortés utiliza el caballo en una conflagración en nuestro continente. Con esta victoria de los invasores, la Región del Mayab queda bajo dependencia de la Capitanía General de Cuba.

26 Página
#500Historias para fundar una memoria
Manuel Montilla Artista
Transcurriendo tales fechas, junio, Carlos V es elegido emperador del Sacro Imperio Romano. Zarpan, agosto, desde Sevilla Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano para la prima circunnavegación del planeta azul. En Alemania, Martín Lutero se impone en el Debate de Leipzig y para octubre Hernán Cortés perpetra la matanza de Cholula. Ese diciembre encontramos a Magallanes entrando en Río de Janeiro.
Largos e intrincados pormenores se podrían anotar. Los caminos humanos siempre están plenos de hechos, numerales y acciones. Mas ahora, en nuestro siglo de tecnología, esplendor y vanidades, qué importa todo ello. A primeras, supondremos que nada. No obstante, el devenir del hombre se marca con esas pequeñas señales, mínimas, que ostenta el calendario. El mundo se construye e inaugura a cada instante, con cada instancia.
Así, entre el estupor y la luz que emerge, vamos caminando y en olvido. Vamos conturbados, siguiendo unas huellas transcritas en el viento y en el agua. Cada hornada humana encuentra un espacio virgen donde construir su propia impronta. Ninguna generación mira hacia atrás. Es cuando decimos con Goethe: «¿No me han forjado y hecho hombre / el tiempo todopoderoso / y el eterno destino, / amos míos como tuyos?»

Por demás anotarlo. Los humanos escriben sus memorias según cómo ven su parcela de verdad. La historia, ciencia harto flexible, va moldeando el decurso en el tiempo vital y de tal suerte nos avocamos a la esquiva certidumbre. Ya lo diserta ese genio cósmico que domina con su pasión, con su arte y con su vida, el siglo precedente, Pablo Ruiz Picasso: «Lleva tiempo llegar a ser joven».
Hoy celebramos en y con nuestra juventud istmeña este trasegar de anhelos, ansias, usos y costumbres, leyendas e historias, que demarcan lo que somos; o tal vez solo esperamos o creemos ser. Ciertamente el mundo no se inaugura para estas fechas. Pero vislumbramos esa Ítaca que, con el poeta Kavafis, tal vez nunca soñamos: «No hallarás otra tierra ni otra mar. / La ciudad irá en ti siempre. / Pues la ciudad siempre es la misma. Otra no busques / —no la hay—».
Marcamos, en esta línea, aquello que nos construye. Una sucesión de signos que hemos dado en denominar escritura y que serán decodificados por ese otro en que nos reflejamos y nos restituye. Que dirá que es la lectura del código lo que nos devela, nos atisba y nos une. Todo se vincula por la señal y lo memorioso. Descubriéndonos en la grasa sobre la piedra que rubrica la presencia humana contra la luz que fenece en lo recóndito de la caverna. Así nos avocamos al aserto deshilvanado del poeta oriental, Ch’en-Ling: «Saber que se sabe lo que se sabe y que no se sabe lo que no se sabe. He aquí la sabiduría».
Concreto. Juventud no es mirada sino incendio; no es silencio, es el deslumbre de lo épico en lo cotidiano y la sinrazón del infinito asombro. Nos queda recordar la voz de Sábato: «Les pido que nos detengamos a pensar en la grandeza a la que todavía podemos aspirar si nos atrevemos a valorar la vida de otra manera. Les pido ese coraje que nos sitúa en la verdadera dimensión del hombre».
Para ustedes, jóvenes de todas las edades, colores, sexos, ámbitos, justiprecios, donosuras, tormentas y clepsidras en lontananza, con Carlos Fuentes: «El mejor de los mundos posibles es aquí y ahora» No lo olviden. Es su legado, anhelo y vindicta. Cúmplase.

27 Página
Verónica Gutiérrez
Periodista y editora del Proyecto #500Historias

«¿Tienes la valentía para ser poeta? Las joyas que llevas dentro te ruegan que digas que sí». El poeta estadounidense Jack Gilbert era profesor de escritura creativa de a Universidad de Tennessee en Knoxville, Estados Unidos, cuando le hizo esta pregunta a una estudiante.
Su coterránea, la escritora Elizabeth Gilbert, dejó plasmada la escena en un ensayo en el que también refleja su admiración por el poeta y su filosofía de vida. Lo tituló In praiseofstubborngladness, que en español sería algo como “En alabanza a la obstinada alegría”, y está contenido en el libro LighttheDark
La antología recoge las reflexiones sobre creatividad, proceso artístico e inspiración de reconocidos escritores contemporáneos que alguna vez leyeron el trabajo de otros escritores y sintieron en sus palabras el llamado para escribir o reflexionar.

Leerlos es escuchar al lector que hay en el autor; y, al mismo tiempo, escuchar al lector es escuchar al escritor antes de saberse escritor; es verlo elegir su camino.
Eso me recordó a los estudiantes que forman parte del proyecto #500Historias. Me vinieron a la mente no solo las manos de quienes formaron parte de los grupos de escritura, sino de tantos otros que en la intimidad del silencio se deleitan creando o consumiendo la palabra escrita.
En mi experiencia, leer y escribir son dos actividades que van siempre juntas. El escritor también debe ser lector, porque el escritor sabe que nunca se termina de aprender. Y para ello se requiere coraje.
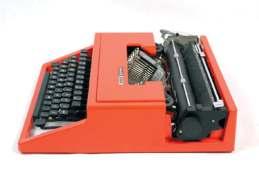
Sí, se requiere coraje para sacar del fondo de nuestro ser lo que sentimos, pensamos, imaginamos y creamos, y exponerlo a la opinión pública; pero sobre todo se requiere coraje para seguir adelante después de la primera corrección, el primer cambio, la primera crítica.
Este coraje no consiste en la testarudez de sentirse ofendido y empecinarse en seguir por el mismo camino, sino en la obstinación de ver la belleza en aquellos momentos
28 Página
¿Tienes el coraje para ser escritor?
de fragilidad o aparente fracaso. Significa tener la humildad de reconocer las fortalezas de otros sin sentirnos inferiores y ver oportunidades en lugar de derrotas.



En su ensayo, dice Gilbert que su camino como escritora se hizo mucho más fácil cuando aprendió a mirar con curiosidad y no con tragedia aquellos momentos en los que las cosas no salían bien.
Si tu crónica está en este libro o no, lo bonito de todo es el aprendizaje que te llevas de la experiencia. Sabes que hay una semilla en ti, un escritor en potencia. Cultívalo. Se abre un camino para ti, míralo con curiosidad. Sé terco y sé persistente; pero solo con la idea de no callar tu voz interior, de no soltar el bolígrafo o el teclado. Eso sí, haz preguntas sobre todo lo demás. Indaga en los detalles, las sugerencias, las correcciones, busca las oportunidades de aprendizaje y toma lo que te sirva para encontrar nuevos caminos.
Y, finalmente, nunca asumas que lo sabes todo. Recuerda que para ser escritor se requiere valentía. ¿Tienes el coraje para ser escritor?
29 Página
Danae Brugiati Boussounis Escritora y editora del Proyecto #500Historias
El proyecto #500Historias apuesta a la necesidad de que los jóvenes descubran que su universo rico y complejo no nos deja indiferentes; que queremos conocerlo a través de la escritura como herramienta que les permite expresar sus vivencias y su forma de ver el mundo.

Nos percatamos de que, en realidad, a pesar de tantas y tantas versiones de los adultos sobre ellos, la escritura forma parte de la vida de muchos jóvenes y solo basta que maestros, padres, compañeros y facilitadores afinemos el oído, agudicemos la vista y observemos más profundamente lo que entendemos por «escribir», para encontrarnos con los modos que tienen de articular sus ideas y experiencias que en ocasiones se encuentran alejadas de nuestra propia relación con la escritura; pero que atestiguan una actividad intensa y personal en la que la letra escrita es vehículo de historias, repertorios culturales y lenguajes sociales.
Al crear estas crónicas para conmemorar los 500 años de la fundación de la ciudad que habitan, los jóvenes participantes han descubierto, junto a sus tutores, el gran recurso de su creatividad para contar relatos. Los datos que han extraído, sabiamente guiados por sus profesores, de la historia real, por medio de la investigación; el interés por lo vivido por sus mayores, la historia de los libros y la historia hecha padre, tío o abuelos, no solo han acrecentado su interés, sino también han catalizado el deseo de hacer conocer parte de sí mismos a través de dichas crónicas, echando mano del lenguaje escrito con el que referir experiencias, afectos, invenciones y formas de estar en el mundo. E, incluso, elevar la propia voz más allá de las pautas adultas de corrección o legitimidad.
#500Historias, además, abre un espacio de integración, diversidad, intercambio y socialización de inmenso valor educativo, en gran medida porque los jóvenes autores realizan su propia búsqueda mediante su subjetividad, sus experiencias o su imaginación, para llenar un cometido que va más allá de lo impuesto por una «tarea» u obligación escolar de cualquier tipo.

Ellos, los autores, se someten a su propio sentido de compromiso y responsabilidad, escogen su tema, desarrollan sus habilidades creativas, impulsados por su propia decisión y oportunidad de escribir, animados por la perspectiva de que sus escritos se harán visibles y serán apreciados por lectores reales. Se hacen conscientes de que la escritura personal

30 Página
#500Historias, una mirada inclusiva a la enseñanza de la escritura
no es solo un asunto privado y de que en la creación de las crónicas juega un rol importante el que las mismas necesitan un espacio, como el que brinda la escuela y el concurso de este proyecto, para mostrarse y encontrar lectores. Los adultos involucrados llevamos esta gran responsabilidad durante todo el proceso. El entusiasmo creado al saber que sus historias también se publicarían en un hermoso libro aumenta su interés por escribir aún mejor.
Este proyecto debe mucho a los profesores que recorrieron la clásica milla extra para, desde su conocimiento y jerarquía, hacer los comentarios adecuados; sin inhibir la escritura en sus educandos ni constituirse en jueces elitistas. Por lo contrario, se erigieron en lectores con mirada aguda, que devolvieron a los expectantes escritores los comentarios que potenciaron en ellos su experiencia primera. Que los ayudaron a volver sobre lo que habían escrito con más distancia y reflexión. Que les dieron un consejo sobre un procedimiento o un truco que podría resultarles útil —casi como un escritor experimentado que transmite las reglas del oficio—. Y que, por otro lado, llevaron a todos los participantes a estar conscientes de que los textos producidos por ellos pueden llegar a formar parte de una tradición literaria que nos pertenece a todos.
Al escribir sus historias, los jóvenes autores se apropiaron del lenguaje y lo convirtieron en su propia. Lo llenaron con sus propias intenciones, sus propios acentos, y lo adoptaron para sus propias intenciones semánticas y expresivas como definía el lingüista y crítico literario ruso Mijaíl Bajtín (1895-1975), al afirmar que «el aprendizaje implica la apropiación de discursos, es decir, el proceso de convertir las palabras ajenas en propias».
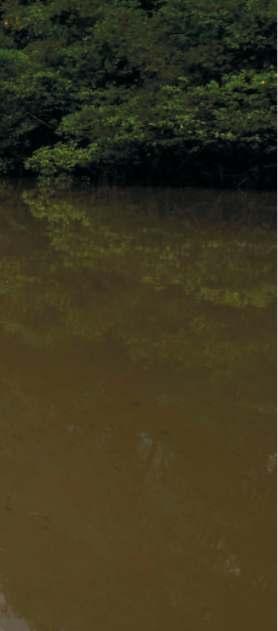
Las crónicas por ellos escritas convirtieron la historia, que hasta entonces les era ajena, en sus propias historias ricas, personales, íntimas y, a la vez, las historias de todos: la historia nacional.

Concluyo agradeciendo a todo el equipo que trabaja arduamente en esta positiva labor el haberme invitado a colaborar con este proyecto que nos ha dejado una mayor comprensión de que todos debemos acercarnos con respeto a una enseñanza más inclusiva que garantice a todos el derecho a la escritura.

31 Página
La salvación es la palabra
Luis Burón Barahona Periodista y editor del Proyecto #500Historias

El poeta nicaragüense Rubén Darío dijo que «el libro es fuerza, es valor, es alimento; antorcha del pensamiento y manantial del amor».
El libro, en otras palabras, es la expresión más noble del conocimiento; es donde uno se desnuda en espera de que el lector, quien quiera que fuese, conecte a través de algo tan básico como las palabras. Y es en este libro de #500Historias donde ustedes comienzan el camino obsceno de dejar leerse. Obsceno pero sublime. Tener el valor de escribir es casi un acto heroico.
Durante meses, estudiantes, profesores y editores estuvimos sumergidos en un océano de palabras, frases para contar la historia de un pueblo, la identidad de esta ciudad a orillas del Pacífico con más de 500 años de vidas y anécdotas.

Aplaudo de pie el esfuerzo de los estudiantes en entregarse a este proyecto, a utilizar su tiempo libre para sentarse a pensar y a escribir, a someterse a las sugerencias y modificaciones, a abrazar la autocrítica en busca de la palabra precisa, del verbo perfecto. También la labor de los profesores, que tomaron el proyecto con voluntad y valentía, y encaminaron a los estudiantes en la construcción de estas crónicas.
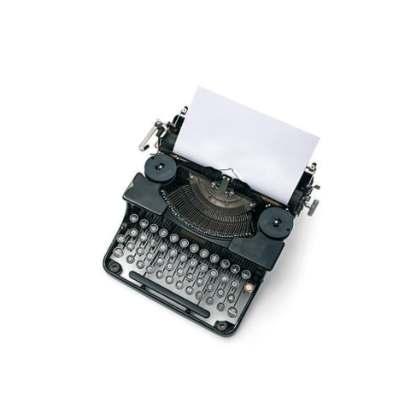
La primera comunicación escrita, que se conozca, tiene unos cincuenta mil años. Muchas cosas han pasado desde entonces, incluyendo los jeroglíficos, los alfabetos y, por supuesto, la imprenta. La palabra se convirtió en la herramienta principal de la comunicación.
Poco a poco, la utilización de la palabra, del lenguaje, también se refinó. Los vocablos no solo expresan una idea, un concepto, sino que transmiten una energía en su pronunciación, en su contexto. El lenguaje escrito adquiere una complejidad exquisita. En general, comenzamos a escribir mejor. En todas las disciplinas, como en el periodismo, por ejemplo. Durante mucho tiempo hubo mucha rigidez en la forma en que contábamos las noticias, hasta que, poco a poco, fue cayendo esa muralla. Las mentes inquietas querían contar hechos reales y actuales de una forma más creativa, más profunda. Y entonces se fue creando la crónica, llamada por mucho tiempo como el nuevo periodismo. Que no era tal, tampoco. Simplemente era el periodismo de siempre, pero sin barreras a la hora de ponerlo en tinta y papel.
32 Página
Gabriel García Márquez lo definió de forma sencilla: «Es un cuento que es verdad». La argentina Leila Guerriero también lo resumió con simpleza: «Es un documental que es verdad». Ambas definiciones son precisas. La crónica no es más que una narrativa rica en lenguaje que intenta contar algo de la forma más cinematográfica posible. Es una técnica que permite explicar el mundo. Y por ello es tan valiosa. Como ejemplo, es gracias a la crónica que un grupo de periodistas en Panamá se juntaron para armar Concolón, un colectivo que intenta impulsar la crónica y el buen periodismo.

El potencial que vi en estos textos es inspirador. Y de esto se tratan los proyectos como #500Historias, de que poco a poco se pule la escritura panameña. La crónica tiene esa virtud, que ejercita a quienes quieran escribir ficción como a quienes quieran centrarse en los hechos, ejercita a los poetas, a los investigadores. Ejercita el escribir, que no es más que reescribir. Mejorar un capítulo, un párrafo, una frase, una palabra hasta que ya no puedan más. Hasta obtener siempre la mejor versión. Por eso, es necesario acercarse a los textos con mente crítica sobre lo que exponen.

Ojalá muchos de ustedes sean cronistas y escojan al periodismo como carrera, ya que se necesita gente valiosa en estos tiempos tan cambiantes. Si deciden tomar otros caminos da igual, siempre y cuando sigan escribiendo. Escribir es la salvación. Los libros son la salvación. Y todos los que estamos aquí ya aportamos por lo menos un libro al mundo de las letras. Un aporte que, además, es nuestra contribución a entender al país y a nosotros mismos.

33 Página
Los editores de #500Historias
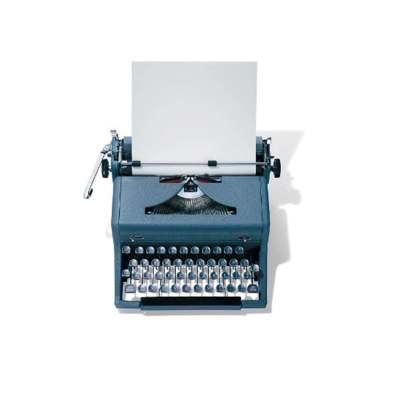
 Salvador Medina Barahona Escritor y editor del Proyecto #500Historias
Salvador Medina Barahona Escritor y editor del Proyecto #500Historias
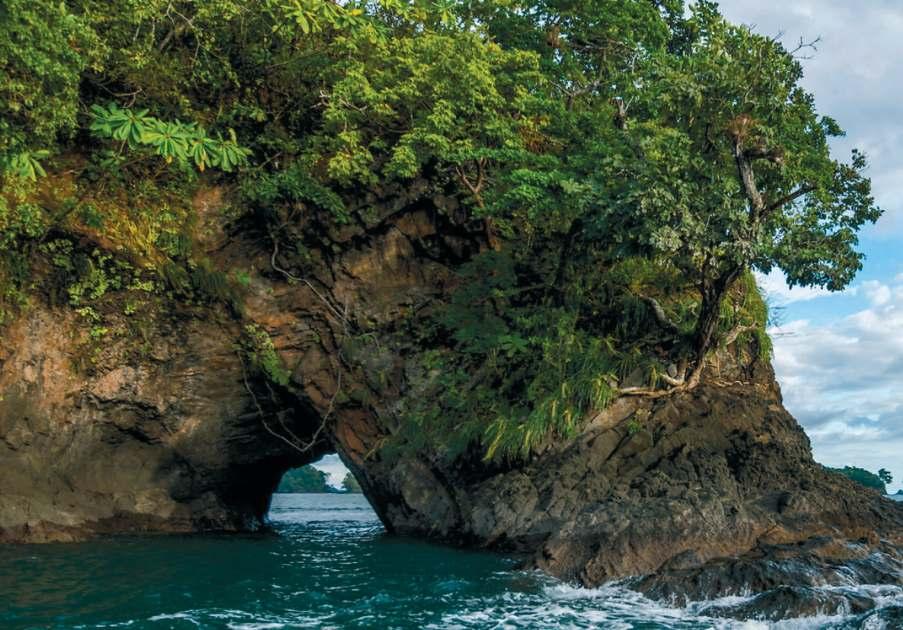
Si bien para algunas personas escribir resulta «fácil», para la mayoría supone todo un desafío. Incluso los grandes maestros de la escritura han confesado que no pocas veces confrontan dificultades en el trayecto.
Se trate de escribir una carta, un poema, un cuento o una crónica, las palabras son la materia prima básica. Pero no basta con las palabras. En todos los casos requerimos de un mínimo de información, creatividad e inteligencia para que el ars combinatoria del lenguaje, en nuestras manos, dé como resultado un texto legible y significativo.
Nadie, salvo las personas que se dedican a escribir a diario (novelistas, periodistas, investigadores, entre otros), escribe un texto de esas características a la primera. El común de los mortales —y, créanme, muchos escritores duchos también— debe hacer algo aún más retador: reescribir. Alguien ha dicho, palabras más palabras menos, que el secreto de toda buena escritura está en la reescritura. Y yo estoy muy de acuerdo.
Pero ¿quién nos asiste en este proceso a ratos tedioso y poco divertido? Aparte de nosotros mismos, nuestros tutores o editores. Ellos pueden ver, con la perspectiva que da lo ajeno del texto, cosas que nosotros no vemos; sugieren cambios; fortalecen ideas o emociones que pululan en la página.
Escribo este breve comentario desde mis años de experiencia como editor de escritos de todo tipo: poemas, cuentos, novelas, guiones de cine, obras de teatro, crítica de danza, y, sí, ¡ahora crónicas! Y lo hago con la intención de agradecerles a los cronistas de #500Historias la oportunidad que me han dado a mí y a mis compañeros editores de acompañarlos en la primera fase: lectura de sus propuestas y retroalimentación con el fin de reescribirlas.
Soy consciente de que en algunos casos no fue muy grato recibir nuestras rigurosas, poco complacientes anotaciones, y correctivos en cuanto a la ortografía, sintaxis o forma de presentar las ideas. ¡Pero en eso consiste editar! Alguien tiene que hacer el trabajo sucio, no ser el bueno de la película, exigir lo que un proyecto como este pide: escritos de calidad.
Tengo que agradecerles también por haberme recordado o enseñado, desde nuevas perspectivas, tantas cosas que o bien no recordaba de mis años de estudiante o de plano desconocía. En muchos casos, lo comprometido de sus investigaciones se dejó notar en crónicas de gran interés. De modo que ustedes, cronistas, fueron unos maestros para mí.
34 Página
Este libro contiene sus trabajos llevados, en su etapa editorial final, a la mesa de corrección. ¡Sí, pasaron por una última lectura y reescritura! La función de los editores es asegurarse de que un libro salga a la luz en su versión más acabada. Danae, Luis, quien esto escribe y Daniela nos esforzamos por que obtuvieran ese toque esencial. Pero hemos respetado al máximo sus textos, de modo que ustedes se sigan reconociendo plenamente en ellos.

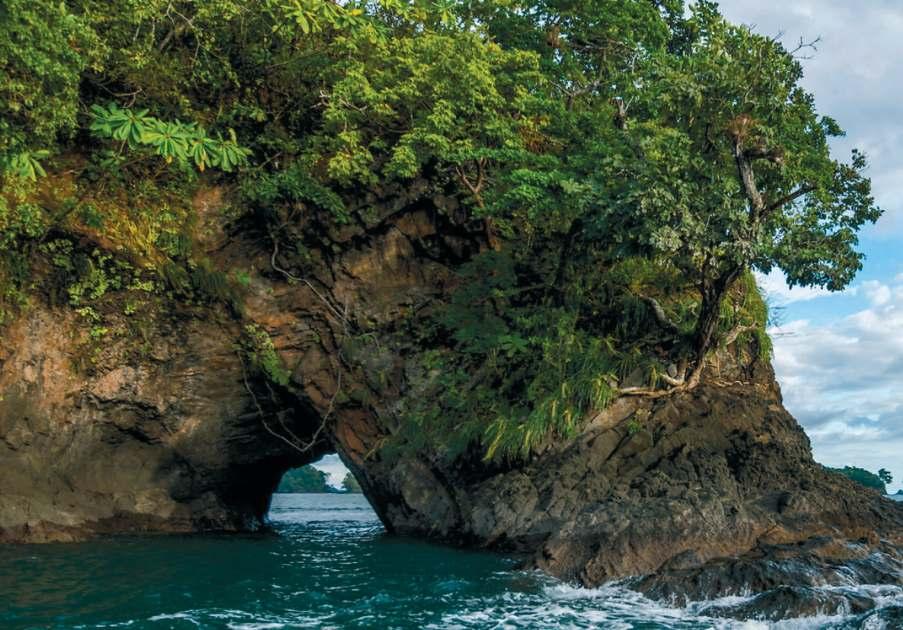
Por último, no debemos perder de vista que este gran proyecto de contar historias está en su etapa inicial. ¡Hemos sido parte del plan piloto! ¿No les parece un privilegio fuera de serie? Esto implica que cada uno de los agentes involucrados (organizadores, profesores, jóvenes cronistas, editores) tendrá que ir ajustando sus métodos de trabajo, con el fin último de entregar a los lectores de los próximos libros mejores historias que resulten de un necesario y modélico trabajo en equipo.
¡Felicidades!

35 Página
Escritora
Para los meses de mayo y junio del año 2019 tuve la oportunidad de leer crónicas escritas por estudiantes de distintos colegios del área metropolitana de la ciudad de Panamá, en donde vivo. Luego de leer cada grupo de historias, envié una breve retroalimentación escrita a cada autor con el fin de colaborar en una nueva y tal vez más exigente fase de reescritura, de la mano de sus profesores asesores.
#500Historias, brillante idea liderada por Octavio Rodríguez, ha generado un espacio para destacar las dotes de jóvenes escritores en potencia que, haciendo uso de aquella herramienta periodística hermanada con la literatura, fueron en busca de su pasado.

Esta iniciativa trajo a lugar el trabajo en equipo de alumnos, docentes, editores, y, entre todos ellos, la familia. Menciono a la familia porque con ella, con su apoyo, todo suele ser más inspirador, y porque sentí, conforme leía, que en muchos casos los primeros lectores de los textos fueron abuelos, tíos, mamás, tal vez una que otra prima. Seguro fue como volver, aunque parcialmente, a los cuentos bajo el palo de mango, un poco lejos de la ciudad, sentados en una hamaca, junto a los suyos.
Escribir una «crónica» sobre la lectura de otras crónicas me ha hecho pensar en mis propios procesos de lectura y escritura, inseparables el uno del otro. Y también ha sido como tomarse de las manos con alguien, remotamente, sin conocerse. Como estar cerca en lo remoto. He podido sentir una energía pasando de una mano a la otra. El pulso, el calor escrito en el palpitar que suscita el apretón de estas manos nuestras. Sin duda esta cercanía la ha generado en mí la palabra escrita por ustedes, queridos jóvenes escritores.

En esta singular aventura pude acercarme a la pluma, a la hoja, a la palabra de ustedes en sus hilvanes.
Ustedes me mostraron, además, su mirada, su visión. Me recordaron retazos de nuestra historia. Compartieron el orgullo que se siente en las familias por ser parte de acontecimientos significativos, felices y dolorosos. Escuché, sí, escuché entre sus líneas el deseo satisfecho de contar y de SER en lo que escriben. Me llevaron de vuelta a mi juventud. Pude rozar el espíritu, la lozanía, la simpatía, la hermandad, la sensibilidad, el encanto, el estilo propio o incipiente de cada uno, y el acto de soñar.

36 Página
Tomarnos de las manos sin conocernos
Gloriela Carles Lombardo
Creo en ustedes, pues han hecho algo posible en ustedes mismos, algo posible en el mundo y algo posible en mí. ¡Gracias!



37 Página
Palabras mágicas
Daniela Truzman Coordinadora editorial de #500Historias

“Aprender a leer es irreversible”. La frase, tan contundente como cierta, me sacudió desde adentro. Haciendo el esfuerzo necesario, podía recordar el momento en el que finalmente logré juntar por primera vez un par de letras para producir sílabas y, con ellas, palabras.
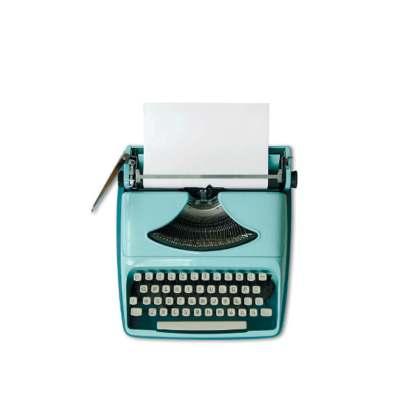
La escena está cargada de bruma, recuerdo una mesa y el dedo de mi primo Leo señalando un garabato en un libro abierto. Lo escuchaba repetir la misma frase como si se tratara de un rezo:
– La «M» con la «A» es ma, la «M» con la «A» es ma, ¿qué dice aquí?
– Mmi mma…mááá mmme mmimaa
Y el milagro ocurrió. El garabato tenía sentido.

Haciendo menos esfuerzo, puedo revivir el poder que sentí cuando conseguí la velocidad necesaria que me permitió ver el mundo de una nueva forma, desde las letras. Fue la primera vez que me supe indetenible. Quería leerlo todo: el periódico desbaratado que dejaba mi papá sobre la mesa, las revistas de decoración de mi mamá, la parte de atrás de la botella de champú, las advertencias del insecticida, la factura de la luz, el diario secreto que mi prima que escondía recelosa en el cajón de las medias, un cuento de Pinocho, las recetas de la parte de atrás de la caja de avena… Cuando no quedó una letra por leer en mi casa, ni en la de mi abuela, apareció sobre mi cama un libro: Juan Salvador Gaviota, escrito por Richard Bach. Y no, no hay nada fantástico o sobrenatural en ello, el libro no había eclosionado en su almohada, lo había puesto mi mamá con la firme intención de darme a leer algo más largo, con más contenido y que me permitiera ejercitar mi imaginación.
La magia pasó después.
De ese libro salté a otro y de ese a otros diez. Algunos me gustaban más, otros no tanto. Unos me hicieron llorar, otros reír. Algunos no me provocaron nada y eso eran los que me gustaron menos. Hasta que un día tomé papel y lápiz y decidí que era mi turno de contar mis propias historias.
38 Página
¡Abracadabra!

Aún puedo sentir la fuerza con la que tomé el lápiz, la presión sobre el papel, el primer poema, ese que dio paso a un par de párrafos que finalmente no llegaron a ningún lado. Puedo ubicar el día exacto en el que comencé mi costumbre de cargar siempre una libreta a la mano. Fue en mi cumpleaños número 12, cuando me regalaron un cuadernito cubierto de tela y una pluma fuente.
Años más tarde me obsesioné con crear personajes, hacerlos reaccionar y que estos despertaran emociones. Algunos vivían solo en mi imaginación. Otros los tomaba prestados de la realidad. Entonces, descubrí que podía narrar lo cotidiano y en ese momento supe lo que haría el resto de mi vida, sin importar lo que estudiara.
Después de todo, saber escribir no es únicamente un asunto de escritores. Escribir bien beneficia a los médicos y a los ingenieros, no solo a los periodistas; le sirve también a los matemáticos, a los veterinarios, a los psicólogos, a los biólogos; es útil para los chefs, para los publicistas, para los maestros, los pilotos, los mecánicos, los arquitectos e incluso los deportistas. Porque todos nos favorecemos con la distinguida habilidad de saber contar historias.
Leer y escribir funcionan como un poderoso conjuro que abre cabezas y puertas, que construye puentes y que te transforma tres veces: la primera cuando lees, la segunda cuando escribes y finalmente cuando eres leído. Esta tríada es un encanto potente capaz de construir nuevas y mejores sociedades.
De eso no tengo dudas, pues este maravilloso sortilegio me llevó a hacer un libro, Panamá: rostros que sueñan la ciudad, en celebración de los 500 años de fundación de la capital istmeña; que a la vez me acercó a un proyecto que parecía imposible. Entonces, supe de doscientos un jóvenes a los que, como a mí, les apasiona escribir historias. Los leí a todos, me reconocí en sus formas de narrar, me asombraron algunas de sus investigaciones, admiré a sus profesores, y no pude sino sumarme para ser parte de este milagro lleno de magia.


39 Página
HISTORIAS
PRO FE SO RES
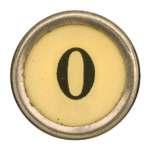
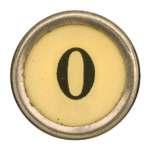

FOTOGRAFÍAS
JAVIER SUCRE


Cronistas indetenibles


Era otro domingo más viendo televisión cuando de pronto un mensaje que cambió todo, de esos mensajes en los que te preguntas: «¿¡Por qué nadie hizo esto antes!?»
Una de mis mejores amigas me estaba invitando a participar en un proyecto especial: ¡sacar el escritor que mis alumnos llevan dentro de sí!
Y la tarea, aunque seductora, no fue nada fácil. Primero, lo simple, comprender de qué se trataba; lo siguiente, escoger solo diez alumnos, y ahí empezó la aventura porque no solo había talento, sino que había que seleccionar a muy pocos y la verdad es que son muchos los que tienen todo para convertirse en escritores.

Desde la primera sesión con los cronistas se dejó correr la tinta, la imaginación, el talento, la creatividad, las anécdotas. Como todo compromiso serio, exigía dedicación: dos horas de un día de cada semana durante ocho semanas. Bueno, en teoría, porque los cronistas estaban en pleno proceso de creación y la labor continuaba en casa, a través de grupos de celular, por correo, en los recreos, pasillos de la escuela, donde quiera que la inspiración llegara. ¡Valía la pena sacrificar horas de sueño por este sueño!
Hubo risas, inseguridades, miles de ideas cruzadas en la mente hasta que finalmente llegó nuestra última sesión y con ella la gran satisfacción de tener nuestras crónicas listas para ser entregadas al placer de la lectura. No hubo mayor complacencia en los cronistas que saber que oficialmente eran escritores de verdad.
La espera fue inquietante, larga, desesperante; pero, nunca dejamos de estar seguros de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo. Y, finalmente, el momento soñado: ¡ser llamados escritores y verse premiados con las mejores de las valoraciones: el aplauso y el reconocimiento de amigos y extraños que disfrutan de su creación!
Ahora que han descubierto ese enorme talento que tienen, ya nadie los puede detener, son escritores que seguirán creando, escribiendo, imaginando, leyendo, investigando.
En lo personal, no existen calificativos para estimar esta experiencia, ya que ha sido tan enriquecedora, que simplemente no se puede definir con palabras. Me siento
42 Página
Tatiana Caballero Córdoba
Academia Interamericana de Panamá – Sede Cerro Viento
increíblemente complacida de haber servido como guía para que mis estudiantes descubrieran su propio talento, ingenio y agudeza literaria, y por todo lo que aprendí en el proceso.
Recuerden los nombres de los cronistas que participaron en este proyecto; pronto volverán a leer sus creaciones.


43 Página
Nuestras crónicas: una aventura inspiradora

 Yanitsha Harris Balboa Academy
Yanitsha Harris Balboa Academy
“Ms.Harris,pleasecometotheofficeattheendofthedayforabriefmeeting”. Con ese llamado inició esta gran aventura. La secretaria me anunció por el intercomunicador que asistiera a una reunión. Estaban el director, mis colegas del departamento de Español y la profesora Griselda Franco, de Historia, Cívica y Geografía, quien nos explicó el proyecto al que nos invitaba a participar: #500Historias. Enseguida me entusiasmó la idea. Lo vi como una oportunidad para que los estudiantes pudiesen desarrollar sus habilidades de investigación, pusieran en práctica sus conocimientos de gramática y redacción; para que formaran parte de la conmemoración histórica de los 500 años de la fundación de la ciudad en la que viven, y, sobre todo, sintieran ese amor a la patria que como educadores buscamos transmitir a nuestros alumnos.
Invitamos a los estudiantes a participar. Algunos mostraron mucho entusiasmo desde el inicio; otros, no tanto. Sin embargo, luego del primer taller sus rostros y expresiones de alegría fueron el motor para que Griselda y yo nos entregáramos a este proyecto en cuerpo y alma. Hubo dificultades: los distintos compromisos previamente adquiridos por los estudiantes, la falta de tiempo, el final del año escolar… Pero la motivación era tal, que no estábamos dispuestas a que el proyecto fracasara. Nos reuníamos después de clases con los estudiantes que podían, y durante mis horas libres atendía a los que no.
Pensé que lo más difícil sería escoger un tema que les entusiasmara, ya que varios estudiantes son extranjeros; pero me sorprendió que estos fueran los más rápidos en elegir. Querían contar sus experiencias vividas en Panamá o investigar sobre temas que les causaban curiosidad. Por otro lado, los panameños, de tanta emoción, no lograban escoger entre la diversidad de temas interesantes que se les ocurrieron. ¡Me enamoré del proyecto!
Nuestra primera reunión formal fue en la biblioteca. Les explicamos qué es una crónica, su objetivo y de qué se trataba el asunto. Marcela Wilson, la bibliotecaria, se contagió de emoción y se involucró de inmediato en asesorar a nuestro equipo de escritores en su tarea. Con todo gusto buscó libros e información bibliográfica de gran ayuda para nuestros cronistas.

44 Página
—¿Cómo empezamos, Ms. Harris? Nunca hemos escrito una crónica.
—Investiguen, hagan lluvia de ideas y traigan su primer párrafo listo —fueron mis recomendaciones.

En la siguiente reunión me sorprendí. Lo que más les preocupaba a mis cronistas era que no sonaba como una crónica, o no les gustaba lo que habían escrito. ¡Buena señal! Estaban siendo autocríticos y querían hacer un buen trabajo. En esa etapa inició el trabajo colaborativo entre cronistas con los talleres de intercambio de ideas y corrección. Fue fabuloso ver cómo se asistían entre ellos para convertir sus escritos en crónicas; cómo se preocupaban por la gramática y por hacer sus escritos más sofisticados, darles voz.
—Usen sinónimos, palabras de enlace y cuídense de la redundancia —les recomendé luego.
Así se fueron enamorando de sus historias. Cada crónica fue tomando forma. Nuestros encuentros eran cada vez más entretenidos, colmados de anécdotas, risas e información valiosa que encontraban durante sus investigaciones y que compartían con gran satisfacción. ¡Finalmente lo logramos!
Inspiradora. Así calificaría mi experiencia. Ser parte del Proyecto #500Historias me inspiró a mí, y me brindó la oportunidad de despertar al escritor que hay dentro de cada estudiante, de alentarlos a conquistar lo que se propongan y de hacer patria desde mi rol como educadora, demostrándoles que ¡escribir es una gran aventura!

45 Página
y escribir, una experiencia que transforma vidas
Dalys Ramírez Centro Educativo Básico de Tocumen
La lectura y la escritura son herramientas que pueden cambiar a los jóvenes del milenio. Cuando fui invitada a participar en este proyecto no tenía ni idea de los momentos de interacción que iba a vivir con los estudiantes que se inscribieron en él. Con la convocatoria, se inició un arduo trabajo junto a los quince chicos que asistieron al llamado.

Tenía el material y la guía suministrados por el coordinador de las #500Historias que cambiarán la historia. Dónde y a qué hora empezaríamos eran las grandes preguntas, ya el espacio físico era una limitante que enfrentamos a causa de una remodelación iniciada hacía dos años y que aún no culminaban. Los estudiantes llegaron, así que decidimos solicitar la capilla del colegio. No era el mejor lugar debido al calor sofocante y al ruido que se escuchaba.


Los talleres de preescritura iniciaron. Poco a poco disminuyó la asistencia; los chicos manifestaban que tenían muchas asignaciones que cumplir y no tenían tiempo para extras. La etapa de la adolescencia es difícil: algunos no tienen bien arraigado el valor de la responsabilidad; otros simplemente deciden no participar en actividades extracurriculares, porque sus acudientes consideran que no podrán cumplir con los objetivos programados en el currículo.
Los seis estudiantes que se mantuvieron manifestaron un interés genuino por lograr escribir sus borradores. Cada uno escogió su tema; vivieron momentos de risa, enojo, frustración durante el proceso de escritura y lectura de sus borradores. Observé una catarsis en uno de ellos que me conmovió. Este estudiante pasaba por un duelo reciente, por lo que estaba muy afectado: mostraba síntomas de irritabilidad, rencor, tristeza, hasta desinterés en algunas ocasiones.
Gracias a la intervención del Gabinete Psicopedagógico y de los docentes que le daban clases, este joven permaneció en el grupo de escritores, pues decidieron tomar en cuenta su participación en dicho proyecto para la evaluación curricular.
Hoy tenemos jóvenes más seguros de sí mismos, con una autoestima más alta, llenos de entusiasmo y con metas.
46 Página
Leer
Estamos conscientes de que «la lectura y la escritura es asunto de todos» (Paula Carlino, 2005); por lo tanto, este proyecto viene a llenar un vacío que existe en los centros educativos. Se necesita un abordaje de los contenidos, con el propósito de buscar una mejora en la enseñanza de la lengua y la literatura, con acompañamiento desde la escuela secundaria a la primaria y de la universidad a la secundaria (premedia-media).

El proyecto de las #500Historias contó en todo momento con el asesoramiento del coordinador, Octavio Rodríguez, y del periodista Luis Burón Barahona. Les estaremos eternamente agradecidos y esperamos que se sigan dando intervenciones que permitan la mejora en la enseñanza, y tal vez, más adelante, se dé inicio a la alfabetización académica tan necesaria hoy para el logro de experiencias integrales y exitosas en los centros educativos panameños. Esto se hace incluso urgente en una época como la nuestra, de grandes adelantos científicos y tecnológicos, para que aquellas experiencias vayan más allá y transformen vidas.

47 Página
Yo te conocí, mi Panamá

Santos Mendoza Ortega
Escuela Juan Demóstenes Arosemena

Tal vez no he vivido 500 años, pero viví el paso de un siglo al otro, con muchas expectativas y esperanzas; miedos e incertidumbres. No conocí el beneficio de las becas, ni los círculos de lecturas, ni los gloriosos concursos de oratoria, y menos, mucho menos, un evento que reuniera a jóvenes cronistas con miras a dejar huellas indelebles en un acontecimiento histórico; pero sí tuve la oportunidad de vivir hechos que marcaron a nuestro país.

El sol de la mañana del 20 de diciembre me despertó con esa caricia que anuncia el verano. Escuchaba el murmullo de los adultos, el ir y venir de las personas, la radio que no cesaba de dar información. Se percibía un amanecer diferente; aunque, con escasos 12 años, no podía medir la magnitud de los hechos que estaban ocurriendo. No hasta que me tocó caminar para intercambiar langostinos por arroz, ya que el único recurso que poseíamos era el producto del mar, porque el dólar en ese momento no tenía valor. El final de la historia ya la sabemos: cayó el hombre fuerte y qué decir de nuestra nación...
Los balcones de los edificios en Santa Ana, Avenida Ancón y las áreas cercanas resonaban con pailas y cucharones; eran sonidos estrepitosos, llenos, sí, de esperanza. Por fin era el mediodía del 31 de diciembre de 1999, el ambiente estaba impregnado de olores típicos de la temporada: el jamón, el arroz con pollo, el aroma en las manos de las doñas, inmersas en la masa del tamal. No sé si era alegría por la llegada del misterioso año 2000, o porque finalmente «el Canal sería de los panameños». Lo cierto fue que, muy cerca, en las escalinatas del edificio de la Administración, se sellaba el hecho trascendental: el pigmeo frente al gigante; Panamá salía airosa con el recurso acuático más trascendental de todas las épocas.
La pequeña ciudad fue cambiando. El magno edificio de la lotería, ese que admirábamos en libros y revistas, muy pronto quedó desplazado. Enormes construcciones invadieron la urbe. Dejamos de pagar los 15 centavos del magnífico diablo rojo. Lentamente, la música de los combos nacionales fue reemplazada por los ritmos foráneos.
Un día desperté y ya no estaba la avenida Balboa. La Avenida Central y Calidonia dejaron de ser el centro preferido de compras de los más humildes, y la Vía España, también dejó de ser el conglomerado de las boutiques más exclusivas. Un día caminé hasta El Chorrillo para abordar un bus hacia La Chorrera, y ya no los encontré. Caminé
48 Página
hasta El Marañón, los busqué por la plaza legislativa; pero ahora se encontraban todos en la gran terminal de Albrook. Aprendí a utilizar las maravillosas tarjetas tele chip, y las monedas dejaron de sonar al caer en los viejos teléfonos públicos, que alguna vez estuvieron rotulados con las siglas Intel.
De pronto cesaron en las calles las regatas, «¡Santa Librada con Ciudad Radial!», y el escándalo de la música caribeña. Apareció un enorme bus con amplias ventanas, donde ya no podías terminar de desayunar… y qué decir del comercio popular, «el cuara y cuara». Vi la llegada de muchos nuevos comercios donde un cuara de nada me servía ya. Un tren, un metro, eso era historia de las grandes metrópolis: cinco minutos de la 5 de mayo a la Vía Argentina…
¿Dónde está mi Panamá? El terraplén con su bullicio, el ir y venir de los pescadores, el comercio brujo, las «chinguias», los juegos de azar.

Hoy veo a Panamá en la mirada de los chicos en las aulas de clases, es sus sueños, en sus anhelos. Qué lástima que no conocieron mí Panamá; pero tienen ahora una ciudad de 500 años, moderna, próspera, creciente y pujante.

49 Página
Cazadores de historias
Xiomara Martínez
Al conocer el Proyecto #500Historias, en cierta forma sentí un grado de afinidad con el mismo. Hacía apenas un año que había realizado un proyecto de aula, en donde los chicos rescataron y escribieron historias basadas en la invasión de los Estados Unidos a Panamá.

Participar en el proyecto me llamó enormemente la atención y sabía que mis estudiantes contaban con el potencial para ello. Sin perder tiempo, realicé los contactos correspondientes a través de correo electrónico; para sorpresa mía, no hubo respuesta. Pasaron los días y fue cuando decidí llamar; finalmente, en la tarde del 14 de marzo de 2019, tuve el primer contacto con el coordinador del proyecto, Octavio Rodríguez. Esa tarde fui invitada a participar de una reunión que se realizaría el jueves 21 de ese mismo mes en el Teatro Gladys Vidal, edificio El Hatillo, sede de la Alcaldía de Panamá.

El encuentro fue de carácter informativo y estaba dirigido a todos los docentes interesados en participar del evento. Fue breve y conciso, pero hubo algo realmente trascendental y único: «Radio Futuro». Allí, con la magia de la tecnología, los presentes, en un abrir y cerrar de ojos, fuimos trasladados al año 2050; por lo menos yo lo hice y viví, como si fuera una realidad, el recibimiento del primer panameño en ganar un premio Nobel de Literatura. Me motivó sembrar en los jóvenes la semilla del arte de escribir.
Había una ruta a seguir y el día 30 de marzo formé parte del segundo equipo de docentes en ser capacitados en el «Taller: Inducción del Proyecto #500Historias». A partir de ese momento, cada colegio contaría con ocho semanas para culminar las crónicas con contenidos específicos: fechas y personajes históricos, arquitectura y monumentos, arte y cultura, e incluso deporte.
La convocatoria para la formación del nuevo club de escritores en el Centro Educativo Guillermo Endara Galimany se hizo efectiva en la semana del 1 al 5 de abril. El reclutamiento tomó más tiempo de lo esperado: había iniciado el año escolar, gran parte de los estudiantes estaban inscritos en los diferentes clubes y otros tenían compromisos extracurriculares personales y afines a la institución. Culminada la semana se pudo cumplir con la meta, pero había que trabajar con base a ciertos parámetros, ya que el tiempo disponible de los cronistas no coincidía. Los jueves de cada semana sería el día oficial para desarrollar cada taller; sin embargo, estábamos conscientes de que el acompañamiento en algunas oportunidades sería semipresencial e incluso a distancia.
Resuelto todo lo antes descrito, el jueves 11 de abril a las 2:00 p. m. aproximadamente se lleva a cabo la primera sesión de trabajo, el Encuentro 0. Allí profundicé sobre el objetivo del proyecto y a manera de ejemplo compartí una crónica basada en una

50 Página
Centro Educativo Guillermo Endara Gallimany
anécdota personal, tal como lo había aprendido en el taller. La experiencia con los chicos fue excelente. Rápidamente se sintonizaron y se realizó la dinámica del taller; en esta oportunidad el estudiante Jafet Ballestero se ganó la admiración y el aplauso de todos los participantes por la forma impecable de entrelazar las ideas. Se había dado un gran paso y finalmente formalizado el nuevo club, bajo la denominación «Los Cazadores de Historia G.E.G.», versión #500Historias.
Todo parecía marchar bien, por lo menos durante los tres primeros encuentros, donde se llegaron a cumplir los objetivos; incluso se contó con un nuevo integrante, el profesor Joel Baena, coordinador del Departamento de Ciencias Sociales.
Cumplido el primer mes de trabajo, la escuela se vistió de lujo con la presencia de Octavio Rodríguez. Los chicos estaban emocionados. La organización del concurso les realizó una sesión de fotos. Fue una visita positiva; Octavio felicitó y animó a los jóvenes a continuar con el trabajo desarrollado hasta el momento e hizo énfasis en la importancia de tener la mente abierta ante las sugerencias y correcciones.
La tónica de los siguientes encuentros fue la irregularidad en la asistencia; los chicos daban sus excusas por no poder estar presentes y al mismo tiempo éramos testigos de sus triunfos en otras disciplinas como el ajedrez, el atletismo, programas y proyectos educativos. En las semanas posteriores un miembro del club se retiró del colegio por motivos ajenos a su voluntad. Llegaba el tiempo, según lo agendado, para enviar los primeros borradores de las crónicas; sin embargo, el club no estaba listo. Empezó a reinar algo de estrés y los participantes iban a ritmos diferentes.
Como asesora busqué apoyo en diferentes instancias: un amigo de la casa, el destacado historiador Arturo Guzmán, atendió mi llamado y orientó a los chicos en cada uno de los temas seleccionados, al tiempo que les habló de su experiencia como investigador y escritor. Así mismo, toqué las puertas del gabinete psicopedagógico de la escuela. Recuerdo esa mañana del 30 de mayo: mis maravillosas psicólogas, Melina Sánchez y Karol Guerra, prepararon un taller de inteligencia emocional para los jóvenes. Quise también participar, pero me lo impidieron; comprendí que era lo mejor. Era un momento a solas con ellos. Terminada la jornada, la gran mayoría expresó lo mucho que les había gustado y que sería ideal recibir sesiones de ese tipo periódicamente.

El trabajo continuó, los exámenes trimestrales estaban por llegar, cada momento era oportuno para ver los avances de las crónicas. Finalmente, llamé a Octavio y le comuniqué que teníamos un atraso. Fue grato conocer posteriormente que la organización había contemplado una prórroga. También hice extensiva la inquietud a la dirección del plantel; la profesora Heydhy Caballero de González a la brevedad tuvo un conversatorio muy emotivo con los estudiantes. Había que terminar con lo que se había empezado.
Finalmente, los Cazadores de Historias pudieron ver la luz al final del camino. El 1 de julio, mientras el país era testigo de la toma de posesión del actual presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo, en una casa del área oeste se ultimaban detalles de las crónicas, que permitieron ese mismo día hacer la entrega oficial de por lo menos cuatro de ellas, vía correo electrónico. Concluida la semana, se alcanzó la meta: siete crónicas serían leídas y disfrutadas por panameños y extranjeros; siete chicos habían entregado muchas horas de esfuerzo y dedicación. Como asesora estaba orgullosa. La adrenalina estaba a otro nivel; eran las 11:00 p. m. y en el teléfono celular no dejaban de entrar los mensajes de chat. Hubo una celebración al estilo de los chicos de ahora con «emojis» y demás. Mis queridos cazadores: Tatiana, Esther, Yaneth, Esperanza, Claudia, Salma y Jafet estaban felices. ¡Misión cumplida!

51 Página
El sueño: la meta de las jóvenes escritoras
Diana Vargas Colegio Bilingüe María Auxiliadora
Me pregunto cómo llegué hasta aquí, qué me motivó a hacerlo. Hago conciencia de cuántos momentos angustiantes, de altibajos sobre todo, y de las ganas de hacer esta aspiración realidad. ¡Hoy lo es! A todos los que apoyaron y se fueron o se aventuraron a llegar hasta el final conmigo es el momento de decirles «GRACIAS», porque este proyecto ha cambiado la perspectiva de ocho niñas. Ellas se han demostrado a sí mismas que pueden escribir, y que atreverse da el mejor resultado, lo que me satisface tanto.

Nunca pensé que recibir una invitación me llevara a tener la mejor experiencia, más allá de lo que rutinariamente uno hace. El solo nombre me llevó de inmediato a plantear la posibilidad de expresar lo que es la historia de nuestro país, que es rico en tradiciones culturales y del que me siento orgullosa. Ser parte de un grupo de profesores que iríamos a representar a la institución parecía una locura al principio; pero muchas sonrisas y un convencimiento inexplicable me llevaron a tomar el reto para demostrarle a los chicos, y a mí misma, que se podía lograr.
Pero la mayor fuente de la inspiración para este proyecto fue recordar la antigua ubicación del Colegio Bilingüe María Auxiliadora, el cual estuvo durante muchos años localizado en la Avenida Balboa, la ilustre avenida que por mucho tiempo estuvo engalanada por colegios que, desafortunadamente, han tenido que ser trasladados a causa del desarrollo económico. Insignes alumnos que desde el año 1922 pasaron y dieron grandeza a aquellas aulas llenas de esperanzas y metas. Allí se forjaron ciudadanos ejemplares que la sociedad necesitaba, que al salir conservaron en sus mentes los ideales salesianistas.
La meta era recordar y/o imaginarse cómo era el colegio, hacer sentir a los alumnos que participarían que la historia de nuestra institución educativa es importante, que no debe caer en el olvido. Que es valioso expresar y transmitir la historia a través de los escritos. Que «el aura» de la historia hace inspirar sus mentes para que cuenten con sus palabras lo que esta guarda. Una oportunidad única para los futuros escritores.

¿Han pasado 500 años? ¡Pasarán otros 500 años más que serán vistos por otras generaciones plasmados en un libro para recordar nuestras raíces!
La motivación extra es que, aunque algunos no lo entiendan, escribir es innato y sirve para recordar. Para algunos no es atractivo, es perder el tiempo; pero, después de ver un

52 Página
grupo de solo ocho estudiantes, todas señoritas que se interesaron, puedo reafirmar que, si bien hubo errores, temores y dudas, conforme fueron pasando los días se fueron despertando el interés y la actitud con tal de alcanzar y seguir la ruta del conocimiento por medio de la escritura, más concretamente la crónica.

Es un gran paso, un sueño que hemos querido alcanzar. Tengo la fe de que lograremos imprimir una huella en la historia, al dejar de ser solo estudiantes para convertirse en escritoras e impregnar al mundo de datos y testimonios que quizás vemos y no consideramos importantes.
La escritura recoge los acontecimientos en un gran lienzo emotivo de creatividad. Estas experiencias serán siempre recordadas y transmitidas a las futuras generaciones por escritoras juveniles que hoy empiezan su caminar.

53 Página
Un reto histórico

Cada día de nuestras vidas están llenos de numerosos retos. Retos que debemos afrontar con optimismo y mucha perseverancia.
Nuestro gran objetivo inició el 2 de abril del presente año, cuando hicimos un llamado a estudiantes y padres de familia a unirse a un importante proyecto educativo. Los estudiantes seleccionados por tener y desarrollar las competencias lingüísticas necesarias, las habilidades y destrezas de escribir, investigar, entre otras, empezaron ese camino de ser jóvenes emprendedores. Escribieron para ser parte de la historia, reescribiendo crónicas dedicadas a nuestro terruño, Panamá. Trazos de sucesos que nuestros chicos harán recordar. Desde ese día, ellos son protagonistas de la historia.
El equipo de jóvenes cronistas que forman parte de este proyecto son: Gean Carlos Montilla, Andrea Rodríguez, Eva Karohvich, Guadalupe Arjona, Viviana Oro, Clarisse Herrera, Daniel Sánchez, Rodrigo Córdoba, Celeste Sousa e Isabela Glassco; todos de diferentes niveles (premedia y media), se unieron al equipo de escritores de nuestra institución.
El impacto fue sorprendente y con la gran satisfacción y entusiasmo de empezar el proyecto.
Realizamos un cronograma para coordinar los encuentros y desarrollar las actividades. Nos reuníamos dos días a la semana y algunos sábados. Encontrábamos que el tiempo era corto en cada sesión, queríamos seguir compartiendo. Cada momento fue productivo, los estudiantes buscaban la manera de ayudarse y aportaban ideas para mejorar.
Considero que el encuentro más significativo fue el que realizamos en Panamá La Vieja. Los jóvenes estuvieron en contacto directo con monumentos que en la actualidad son Patrimonio Histórico de la Humanidad. Tomaron fotografías, vieron videos y lograron interactuar con parte de la historia que leemos en nuestros libros. Fue un día maravilloso, cada uno de los estudiantes compartió y se retroalimentó de la información recibida.

Tuvimos la visita del coordinador del concurso y los trabajos pasaron por un proceso de revisión con comentarios hechos por especialistas que contribuyeron a mejorar los escritos.
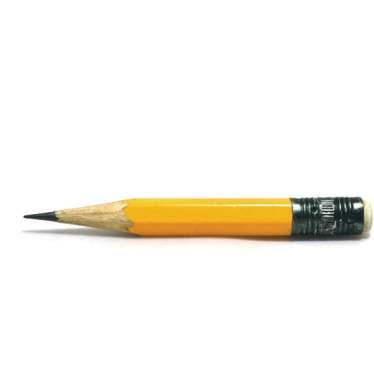
54 Página
Omaira Concepción Instituto Cultural
Así fueron pasando los nuevos encuentros hasta terminar y presentar a la comunidad educativa cada una de esas crónicas que nos han hecho recordar monumentos históricos, personajes relevantes de nuestra historia, eventos que han marcado nuestras vidas y ser lo que somos hoy: un Panamá moderno.


55 Página
Crónica de PAS (Panamerican School)
 Luis Mendoza Pamamerican School
Luis Mendoza Pamamerican School
Nuestro colegio, Panamerican School, asumió con mucha emoción y responsabilidad la redacción de las diez crónicas por jóvenes escritores; primero, por ser un espacio de libertad y de aporte a nuestra historia nacional y, segundo, por permitir motivar en nuestra juventud una cultura de investigación, creatividad e imaginación. Todo visto desde la mirada de aquel que ve a su patria digna de un sitial preferencial en el concierto de las naciones.

Dimos inicio a esta travesía el 20 de marzo de 2019, cuando inscribí al colegio en el concurso una vez nos enteramos del mismo. Inmediatamente me puse en contacto con Octavio Rodríguez y le envié la documentación requerida. Luego, acordamos asistir al lanzamiento del proyecto. Después de participar de este y explicar los pormenores a la administración del colegio, tuve el visto bueno para dar inicio a la capacitación correspondiente. La misma estaba programada para la semana siguiente.
El jueves 28 de marzo fui a la capacitación de los tutores en EducAldea, donde se nos instruyó para guiar a los jóvenes cronistas y poder cumplir con los objetivos planteados. Allí compartimos en un ambiente ameno con los colegas y los facilitadores. Ese mismo día inscribimos formalmente a Panamerican School. No obstante, hacía falta lo principal: anunciar a los estudiantes el proyecto y seleccionar a los diez cronistas. Informé a las autoridades del colegio lo valioso de esta iniciativa, la responsabilidad que entrañaba respecto al tiempo y al nivel de investigación, así como el perfil que debían tener los futuros investigadores.
Para mi sorpresa, las autoridades decidieron crear un taller de escritores para los días viernes, ya que ese día de la semana se toma la primera hora para hacer talleres diversos. Esto me permitía tener un grupo grande de aspirantes; en total fueron veinte. Tuve el apoyo de la profesora de Español Suhey Wong, quien fue de gran ayuda en cuanto a la motivación y el carácter para asumir el reto; además, un complemento idóneo para mi labor de tutor.
Realizamos el estudio de las habilidades de los jóvenes investigadores, creativos, imaginativos, y finalmente seleccionamos a los diez que requeríamos para dar inicio a esta aventura: Felipe Montenegro, Oriana De Soussa, Carolina Caballero, Víctor Ferrara, Diana Navarro, Sabrina Sarasqueta, Ana Gonzáles, Ana Barnett, Sebastián Lazarte y Paola Carrasco, a quienes inmediatamente se les informó de los temas y el compromiso de culminar en ocho sesiones sus crónicas para la primera semana de junio.

56 Página
Avanzada la redacción de las crónicas, el 20 de mayo vinieron al colegio el organizador del proyecto, Octavio Rodríguez, y el fotógrafo José Yau, para tomar las fotos de los cronistas en nuestras instalaciones. Aprovechamos y armamos un conversatorio en la biblioteca. Los jóvenes contaron sus experiencias; Octavio les motivó y recomendó ajustes, de ser necesarios, en sus crónicas. Finalmente, enviamos los textos y esperamos por las revisiones de Luis Burón. Luego se hicieron los ajustes y las reenviamos.

El 18 de julio participamos en el gran encuentro en la sala IMAX de las esclusas de Miraflores. Por último, fuimos al taller de redacción de crónicas en una sala en Atlapa, durante la Feria del Libro, dictado por el escritor uruguayo Raúl Santopietro. Esta es una pincelada de nuestro recorrido en este proyecto de las 500 historias de la ciudad de Panamá.

57 Página
Un reto llamado ‘escritores’
 Lilia Bellido G. Saint Anthony School
Lilia Bellido G. Saint Anthony School
Durante los primeros meses del año escolar 2019, nuestro colegio Saint Anthony School, recibió una invitación para participar del proyecto #500Historias, y se me asignó esa responsabilidad. En la primera reunión me percaté de que es un trabajo más acorde al departamento de Español; pero obviamente con una asesoría de mi departamento, Ciencias Sociales. La verdad fue un «mega» reto. Entre las actividades del colegio, mi parte como docente, mi parte como coordinadora, y tener que buscar jóvenes deseosos de atreverse a escribir, ¡uf! Me dije: «¿Cómo convenzo a estos chicos de que participen?, ¿cómo hago que investiguen, que busquen, que les interese?». Y pensé: «¡En qué me he metido!». Tuve mis dudas, no les miento; pero entre reuniones con la parte administrativa, llegamos a la conclusión de que todo aquel que deseara participar y se mantuviera tendría una gran recompensa al final, la cual aún estoy pensando qué podrá ser.

Recibí de parte de los organizadores un buen entrenamiento para poder llevar este proyecto a nuestro colegio; pero, después de estos grandes consejos, la duda era aún mucho más grande. Lo primero que hice para poder llamar la atención de los chicos fue crear un afiche, en el cual tuve que quemar varias neuronas de creatividad. Paso uno: logrado. Las primeras semanas de preparación fueron muy difíciles, ya que los dieciocho estudiantes que se inscribieron (lo cual fue una verdadera sorpresa) mantenían diversas actividades extracurriculares diariamente; unos en banda, otros en cocina, otros en Cruz Roja, ¡hasta en afianzamiento estaban! Al fín ya tenía los estudiantes y había completado el segundo paso.
Ahora, la interrogante era otra: «¿Cómo los reúno a todos en un mismo día?». Difícil tarea. Nos tocó organizar tres grupos durante la semana, en lo cual me apoyó un profesor de Español, por poco tiempo, y de allí continuó la coordinadora académica, la Arquitecta, como todos le llamamos.
La Arquitecta organizó los grupos, leía sus historias y los orientaba. Entre semana nos reuníamos para poder verificar lo que los chicos hacían. Repito, fue una tarea ardua, tenaz y de mucha pero mucha pasión por lo que nos gusta. Así que coordinado el tercer paso.
Pasaron los meses, y entre reuniones y actividades logramos recopilar ocho grandes historias. Lamentablemente, una de ellas no fue corregida a tiempo y nos tocó quedarnos con siete. Siete valientes chicos que tomaron una decisión: atreverse. Entre correderas, mensajes, y de todo un poco, pudimos corregir, enviar, regresar, volver a corregir, volver a enviar. Paso cuatro: listo.
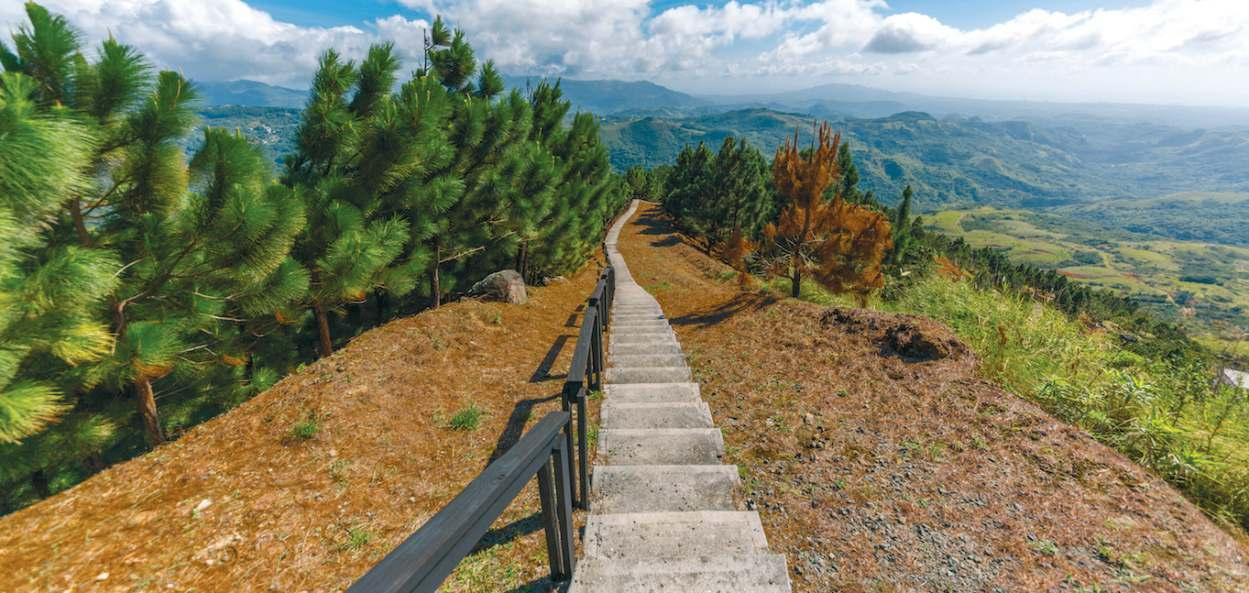
58 Página
Con todo logrado, completado, coordinado y ordenado, recibimos la invitación a compartir con participantes de otros colegios y algunos personajes importantes en este proyecto; pero lo más emocionante para ellos, considero, fue la visita de los organizadores, saber que fueron tomados en cuenta para este maravilloso Proyecto #500Historias. Para mí fue más grato ver sus rostros llenos de alegría cuando les tomaron las fotografías. Se sentían personas famosas cuando vieron sus rostros en la presentación que los organizadores hicieron en el Centro de Visitantes, en la sala de IMAX. Fue increíble. Cumplíamos con el quinto paso.
Después de la formalización del grupo que estará en este libro de #500Historias, solo queda agregar que la experiencia y el reto de crear y formalizar un Círculo de Escritores en nuestro colegio fue una batalla que logramos ganar; ya que nuestro colegio se caracteriza por tener chicos muy especiales, con diversas necesidades y con mucho talento, y para ellos esto ha sido novedoso, diferente, enriquecedor... un reto también. Pese a sus diferencias de edad, de gustos, entre otras cosas, tuvieron algo en común: «querer aprender a aprender». Así, el sexto y último paso: conquistado.

Una pequeña brecha positiva para continuar, para seguir explorando esos talentos que muchos de nuestros jóvenes no están acostumbrados a exteriorizar, y que proyectos como estos potencian.
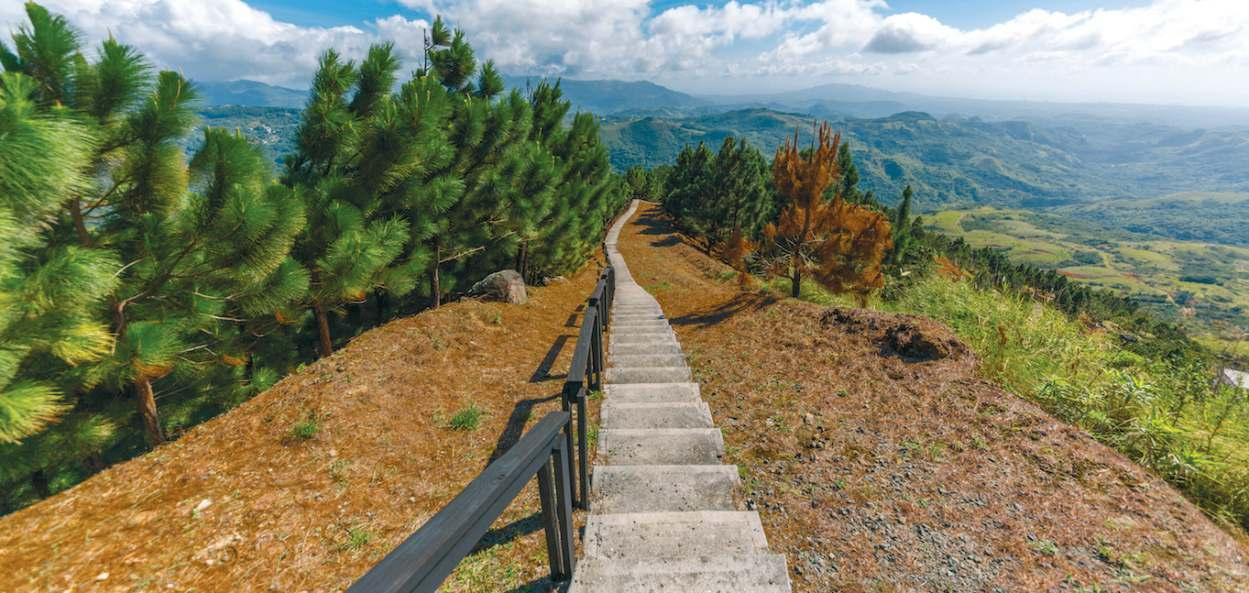
59 Página
Recordar es vivir
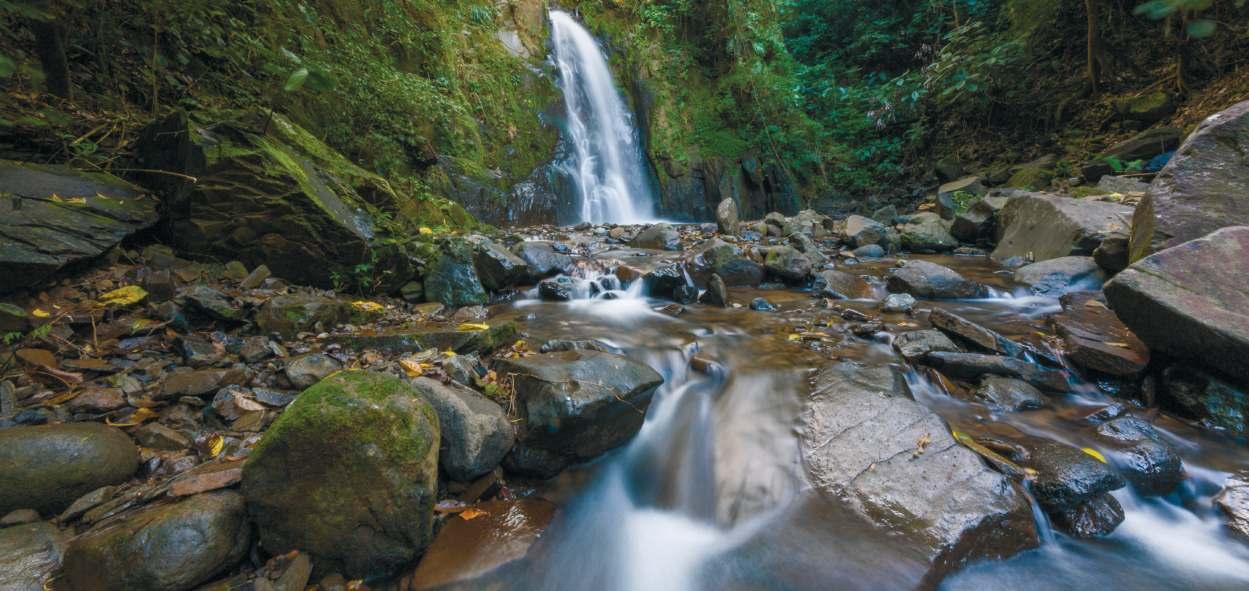
Eran las 3:45 p. m. de un día lluvioso cuando me puse a meditar en cómo iba a trabajar en el proyecto de las crónicas con los estudiantes, quienes estarían dispuestos a adquirir el compromiso de escribir diez de ellas para un libro histórico que trascendería los años.
Es para mí un gran honor poder ser parte de nuestra historia. Quién diría que tendría la oportunidad de dirigir un grupo de jóvenes de secundaria con el deseo y la inspiración de escribir unas crónicas para el concurso de las 500 historias que cambiarán la historia, en honor a la fundación de la ciudad de Panamá.


Era una satisfacción personal culminar las sesiones de dos horas que realizábamos cada semana y que ellos se dieran cuenta de que se trataba de una propuesta de aprendizaje basada en proyectos; que reconocieran sus talentos y creatividad de jóvenes aprendices mejorando notoriamente sus escritos.
Para comenzar el proyecto, hicimos varias preguntas a los estudiantes: ¿Quiénes somos y qué nos gusta?, ¿por qué estamos aquí?, ¿qué creemos, qué sabemos, qué nos interesa?, y seleccionamos las diez mejores respuestas de estudiantes del Colegio Panama Christian Academy. En ellos estaba, y está, el deseo de un aprendizaje constructivista. Redactaron, en el proceso, sus vivencias familiares y escolares, incorporando nuevos hechos que compartían entre ellos cada semana con el objetivo de mejorar su redacción.
Empezamos nuestra primera sesión con una oración, dando gracias por la oportunidad de dirigir a este grupo de premedia y media, desde VII hasta XI grado, durante las ocho semanas consecutivas que teníamos que trabajar bajo un parámetro de investigación secuencial que nos llevaría a desarrollar los cincos temas asignados: personajes, eventos históricos, arte y cultura, deporte y monumentos. Seguidamente, proyectamos unos videos en donde se explicaban los pasos para hacer una crónica y las connotaciones que esto acarrea para un mejor desarrollo de los escritos.
Para los estudiantes fue muy importante observar cada explicación de los temas y acogieron el desafío de llegar a ser unos grandes cronistas. Posteriormente, decidieron qué tema escoger, qué escribir. Esta parte fue fundamental, porque ellos se vieron involucrados al tener el reto y la libertad de escoger lo que les gustaba y les recordaba situaciones y vivencias.
60 Página
Eladia Arcela Camargo
Panama Christian Academy
Trabajamos cada encuentro con el instructivo entregado por la comisión del concurso, el cual los guiaba a hacer trabajos individuales, en grupos de dos, así como también todos juntos, para crear un debate reflexivo.
Utilizaron el método de Lean y la técnica SMART como herramientas para definir sus objetivos en el proyecto. A su vez, los papelógrafos, post-its grandes de distintos colores, computadoras, móviles y tabletas con acceso a Internet para cada secuencia.
Titulo este escrito con la conocida expresión “Recordar es vivir”, porque me ha llevado a esos momentos en que ellos me buscaban y preguntaban:
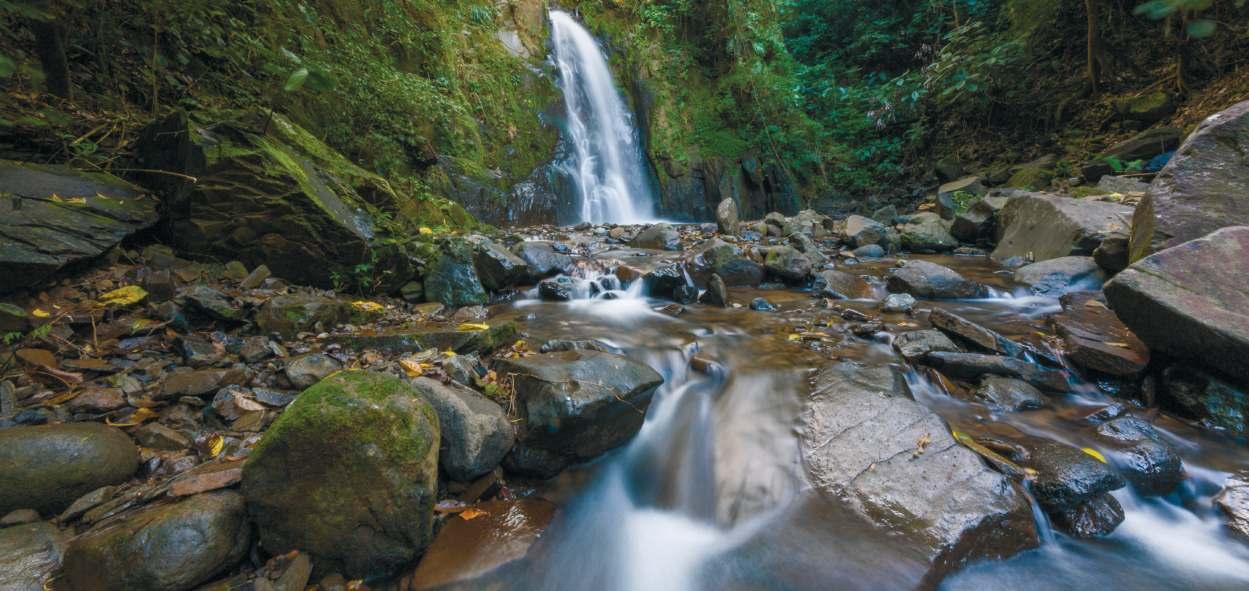
—Profe, hoy nos reunimos como cada miércoles, ¿verdad?
Miércoles en que compartíamos las experiencias que cada uno tuvo durante la semana para lograr levantar las crónicas de un proyecto que cambiará la historia.

61 Página
UN PRO YEC TO EDU CA TI VO
HISTORIAS
Primer gruPo de escuelas:

A cAdemiA interamericana de Panamá
A cAdemiA i nterAmericAnA de P AnAmá
cerro Viento
B AlBoA A cAdemy

c entro e ducAtivo B ásico
general de tocumen
c entro e ducAtivo B ilingüe
Juan demóstenes arosemena
c olegio B ilingüe maría auxiliadora
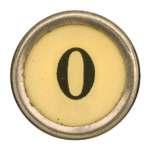
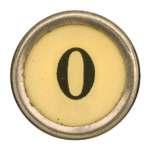
Academia
Interamericana de Panamá
Docentes: Richard Alphonse Ballard Fábrega y Demóstenes Díaz
Escritores: Ana Gabriela Arosemena, Ana Isabel Dávila, Cristina Gandasegui, Derek Langman, Gloria Bautista, Jean Pierre Leignadier, Lucía de la Guardia, Nicole Schreiber, Paola Ameglio, Sofía Costarangos

CRÓ NI CAS
Tantas cosas bellas
Crónica #1:
Academia Interamericana de Panamá

Título: Tantas cosas bellas
Autora: Sofía Costarangos
Categoría: Personajes
Ese 10 de octubre de 2017 la canción «Patria» hizo estallar el estadio Rommel Fernández, luego de que Panamá anotara el segundo gol frente a Costa Rica, que selló nuestro pase al Mundial. Era la selección número 23 que escribía su nombre en la historia de Rusia 2018. Las lágrimas de los panameños saltaban de sus ojos. Eran lágrimas de orgullo. Entre gritos y algarabía, todos cantaban juntos nuestro segundo himno, llenos de una emoción que se desbordaba al alzar y ondear en alto nuestra bandera.
El impacto de esta canción, de sencillas melodía y letra, es algo fuera de lo común, tanto que se siente en Panamá, Latinoamérica, el planeta entero, cada vez que se escucha interpretarla a Rubén Blades y sus músicos, quienes han confesado ser presa de un sentimiento de satisfacción, ya que esta logra sacarle lágrimas de alegría a mucha gente; tal como ocurrió aquel histórico 10 de octubre.
«Patria son tantas cosas bellas». Con estas cinco palabras describimos los panameños a nuestra tierra amada.

Fue en 1988 cuando el renombrado artista panameño quiso plasmar en las letras de una canción el sentimiento de ser panameño. Las melodías de Blades (nacido en el barrio de San Felipe de la ciudad de Panamá, en el seno de una familia donde el arte siempre ocupó un lugar privilegiado), han pasado por generaciones y siguen siendo alusivas a nuestro istmo. La canción «Patria», considerada, como ya anoté, nuestro segundo himno, es parte del álbum Antecedente, con el cual Blades consiguió su segundo Grammy.
Es difícil pensar en algún panameño que no la haya coreado a todo pulmón. Pero la pregunta que retumba en la cabeza de muchos es: ¿qué significa esa patria en la que el cantante se inspiró para su composición?
Blades ha dicho que es imposible definir patria en palabras, y que por eso decidió plasmar la melodía con frases de sentimiento y emoción. Planteó que el territorio nacional no es patria, que se refiere solo a una emoción indescriptible. Escribió esta canción fuera del país para recalcar que ningún panameño que viaje al exterior dejará de serlo.
64 Página
Un ejemplo de vida
Crónica

#2: AcademiaInteramericanadePanamá Título:Unejemplodevida
Autora: PaolaAmeglio
Categoría:Personajes
La familia Ameglio siempre tuvo el objetivo de ser una familia honrada, respetuosa y exitosa. En 1893, Giovanni Batista Ameglio decidió venirse a América con sus hijos menores a buscar nuevas oportunidades. Viajaron en un barco desde Italia hasta Venezuela. Entre ellos venía también Rosa Tibaldero de Ameglio, esposa de Giovanni, encinta, a punto de dar a luz al pequeño Pedro.
Pedro fue registrado al bajar del barco en Venezuela. La familia permaneció varios años en el país suramericano, esperando mejorar su situación económica; pero al ver que no lo lograban, se regresaron a Italia. No obstante, una de las hermanas mayores de Pedro, que se había casado con un italiano contratado para la construcción del Canal de Panamá, se había venido a vivir al istmo y le escribió una carta a la familia donde les decía que en Panamá sí había oportunidades. Giovanni y su hermano tomaron la decisión de venir a América de nuevo e instalarse aquí.
Giovanni, además de ser agricultor, era herrero. El ser herrero en esa época te hacía apto para la construcción de coches y carruajes. Cuando llegaron a Panamá, Giovanni y su hermano consiguieron trabajo en el taller de un francés. Pedro y su hermano trabajaban como ayudantes de su papá y ganaban dinero extra manejando carruajes. Por ese entonces, en los Estados Unidos comenzaron a salir los primeros coches y luego de un tiempo los fueron trayendo a Panamá.
Giovanni confrontó problemas pulmonares, ya que no estaba acostumbrado al clima húmedo. Le recomendaron que se regresara a Italia y así lo hizo con sus hijos. Cuando llegaron, la familia se encontraba en una mala situación económica; estaban teniendo muchos problemas. De modo que Pedro y su hermano regresaron a Panamá para ponerse una vez más al servicio del francés con el que su padre había trabajado. Lograron ahorrar hasta el punto que pudieron abrir su propio taller de coches llamado el Panason Garage. Mantuvieron ese garaje exitosamente hasta ser adultos jóvenes.
Pedro era autodidacta. Solo había llegado hasta tercer grado. Comenzó a leer sobre la ciencia detrás de los motores de combustión, que son los que se usan hoy en día. Este se dio cuenta de que el futuro estaba en los carros y no en los carruajes. Quería traer algo nuevo. Aprendió todo lo que pudo y ahorró aún más, hasta tener el dinero necesario para conseguir su sueño. Se fue a Detroit, donde estaban las fábricas más grandes de carros.
Estando allá, se dio cuenta de que no llevaba, como pensaba, suficiente dinero para hacer un pedido mínimo. Sin embargo, impresionó tanto a los señores de la fábrica con su conocimiento sobre el tema, que ellos tomaron la decisión de invertir. Decían que Pedro era la persona indicada para traer los primeros autos a Panamá.
Pese a ser una persona que no terminó la escuela, con mucho esfuerzo Pedro logró superarse. Como él, si nos lo proponemos, podemos lograr lo que querramos haciendo el esfuerzo que se requiere. Pedro fue un luchador, y es un ejemplo a seguir. «Todos necesitamos metas poderosas a largo plazo para ayudarnos a superar los obstáculos de corto plazo», como diría Jim Rohn. Pedro Ameglio, a pesar de lo duro del camino, de que su padre estaba enfermo en Italia y su familia pasaba penurias, tuvo y cumplió una meta poderosa.
65 Página
Crónica #3: Academia Interamericana de Panamá
TCrónicaganadoradelsegundolugar ítulo: El saltoqueparalizó el tiempo Autora: Nicole SchreiberCategoría:Deportes

El salto que paralizó el tiempo
Era el 18 de agosto de 2008. Todo Panamá estaba ansioso. Sabían que ese día una estrella panameña estaría dando el todo por el todo en los Juegos Olímpicos de Beijing: ¡Irving Saladino! Sí, el famoso Saladino estaba representando a Panamá en la competencia de salto largo en esa inolvidable cita deportiva.
En aquella ciudad china la gente sudaba copiosamente pues el calor era insoportable. La espera se hizo larga. Muy lejos de allí, en su casa, una familia panameña esperaba ansiosamente a que comenzara la contienda deportiva. La familia Pérez estaba muy emocionada ante la posibilidad de que un panameño ganara la medalla de oro en las olimpiadas. En este grupo había un niño llamado Camilo.
Camilo había tenido el placer de conocer a la estrella de ese día. Se había sentido conectado con el saltador. Sentía que Saladino era una inspiración. Estaba sumamente emocionado, la alegría viajaba a través de sus venas.

Luego de iniciar la competencia, a la familia no le tomó mucho tiempo juzgar a los otros competidores. Todos gritaban, menos Camilo, quien esperaba silenciosamente en una silla. Él sabía que gritar a los otros competidores no haría ninguna diferencia.
Cuando Saladino se acercó al punto de salida, la gente en casa guardó silencio. Ni el cantar de los pájaros se escuchaba. Se podía ver la ansiedad en las caras. Este era el momento. Pronto la espera se acabaría. El silbato sonó, y todo pareció moverse en cámara lenta. Irving Saladino saltó, y el tiempo pareció detenerse. Nada se movía, ni las moscas. Las hojas dejaron de caer de los árboles. Solo cuando aterrizó sobre la arena el atleta panameño, el tiempo volvió a su flujo normal. Otra vez se escuchó el sonido del aire acondicionado.
Ahora lo único que había era inquietud, mientras esperaban a que el árbitro confirmara la longitud del salto. Cuando este notificó que fue de 8,34 metros, la gente de Panamá respiró con más fuerza para gritar de felicidad, para cantar canciones de victoria. Después de ese salto Panamá sonreía. Nunca se había sentido de esta manera.



Los puntajes finales fueron mostrados. Camilo al fin gritó. Después, él contó que no podía celebrar hasta ese momento, pues nada estaba asegurado sino hasta el último salto.
En el instante en que le colgaron la medalla de oro a Saladino, los panameños sentían orgullo en su corazón. En la cara del atleta colonense se podía ver felicidad, mucha felicidad. Su arduo trabajo había rendido frutos. Se había convertido en el primer panameño en ganar una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. Sabía que su país estaba celebrando. Camilo, entre ellos, también festejó este logro histórico sin igual: ¡ese día se escucharon el nombre y el himno nacional de Panamá en la cima del mundo!

66 Página
PLATA
Crónica#4: CróAcademiaInteramericanadePanamá nicaganadoradeltercerlugar
ATítulo:Lunallenadetambores utora:LucíadelaGuardiaCategoría:Cultura



Luna llena de tambores
Cuando llegué al evento llamado Luna llena de tambores, me encontré con que todo mundo estaba sentado en el piso o en tapetes. La gente tenía comida y bebidas. Los niños reían y corrían entre la gente. Cada persona que llegaba buscaba los mejores puestos, y a veces podía escuchar que alguien discutía por un espacio. Había miles de panameños y todos querían tener una vista clara de la tarima y del cielo.
Una vez que comenzó, mi corazón empezó a latir al ritmo de la música y mi sangre a correr vertiginosamente por mis venas. Contagiada, agarré mi cubeta, la volteé y con los palos azules y amarillos que nos dieron seguí el ritmo de la música. El tronar de los tambores (o mejor dicho, cubetas) retumbaba en mis oídos. Me sentía en un estado de euforia. De repente recordé que estábamos allí para ver la luna llena. Subí mi mirada al cielo. Por un momento me preocupé, pues solo veía algunas estrellas; pero cuando observé bien, pude encontrarla: era la luna más completa y brillante que había visto en mi vida. Imaginé su energía y sentí la fuerza de su luz que rompía la oscuridad en calles vacías y entre olas marinas que iban a dar contra la arena.
Hubo un receso. Comimos emparedados y galletas de chocolate. Artistas cantaban y bailaban para animar a la muchedumbre. Coreaban: «Ya llegó la luna llena, ya llegó, ya llegó». Todos seguíamos a Alfredo Hidrovo («derecha, izquierda; izquierda, derecha») con los palos, generando melodías llenas de fuerza. Las bocinas temblaban con el sonido del tambor principal y las pantallas brillaban y proyectaban lo que sucedía. No solo había músicos, también bailarines, personas en zancos gigantes y quienes hacían malabares con antorchas de fuego.
El ambiente y la experiencia eran únicos. La alegría y la emoción de la gente se sentían en todas partes. Chicas en polleras y en otros vestidos típicos bailaban, como expresión de la cultura de nuestro bello país. Bailamos hasta que nuestros pies no podían más. Nos movíamos de un lado a otro, riendo y cantando. Nos quedamos allí hasta la media noche. Había puestos de comida, de artesanías y camisas que decían #soylunero. Compramos pulseritas coloridas y una gorra con una hermosa mola que la decoraba en la parte de adelante. Vimos un parque y fui con mi papá a columpiarme y a deslizarme por los toboganes. Comimos paletas de limón. Definitivamente, fue una experiencia inolvidable.
Para mí, la luna llena ya no es solo ese faro brillante del cielo nocturno, sino una luz por la que cada mes, cuando subo la mirada, me lleno de alegría, pues me recuerda la rumba de mis hermanos de Panamá.
Este evento familiar tan lleno de felicidad y de buena vibra te ayuda a olvidar, al menos por una noche, tus problemas, y te permite vivir la vida al máximo: al estilo panameño.



67 Página
BRONCE
Crónica #5: Academia Interamericana de Panamá
Título: El golpe de Estado a Arnulfo Arias
Autor: Jean Pierre Leignadier
Categoría: Eventos históricos

El golpe de Estado a Arnulfo Arias
Eran las 4:00 p. m. cuando Rubén iba saliendo del trabajo. No le tocaba laborar de noche. Tenía, a sus diecinueve años de edad, un empleo en el Club Unión, como mesero. Su padre desde hacía mucho tiempo laboraba como guardia en el Palacio de las Garzas. Usualmente, en el camino hacia la casa ambos se topaban, ya que sus lugares de trabajo estaban relativamente cerca.
El joven iba llegando a casa y no veía a su padre por ningún lado. Inquieto, decidió ir a ver si seguía en el trabajo por alguna razón que no le hubiera mencionado. Al recordar lo que había estado haciendo últimamente el presidente de la república, Arnulfo Arias, los pelos se le pusieron de punta. Había mandado a arrestar a varios políticos y funcionarios opositores, y Rubén sabía muy bien que su papá no estaba de acuerdo con las acciones del Presidente.
Camino a la presidencia se topó con una leve conmoción. En la entrada del palacio preguntó si podía pasar a ver a su padre. Le dijeron que no, que se fuera. En ese instante se escucharon disparos desde el interior del edificio. Rubén buscó un lugar cercano y seguro donde refugiarse.
Supo que en los barrios cercanos se formaban disturbios. La preocupación de Rubén llegaba a su más alto punto. Cuando escuchó que los disparos cesaron, intentó pasar entre la multitud, quería entrar a toda costa a la presidencia para ver si su padre estaba bien. Después de luchar unos minutos para salir entre el gentío, logró encontrar una hendidura en la cerca perimetral. Ingresó por allí.
Guardias y policías salían. Médicos llevaban cuerpos heridos y muertos. Al confirmar que ninguno de ellos era su padre, Rubén entró al Palacio de las Garzas. Adentro la confusión era aún mayor. Lo llamó por los pasillos, sin respuesta, hasta que llegó al piso de arriba, en donde escuchó gemidos de dolor que provenían del despacho del Presidente.
Entró al gran salón. Había en el piso dos cadáveres junto a un hombre gravemente herido. Al ver la cara agonizante de su padre, Rubén corrió y se lanzó sobre él. Lloró sobre su cuerpo moribundo, y este, entre sus últimos suspiros, le dijo con un suave tono en la voz: «Te amo, hijo, nunca lo olvides».
Rubén bajó con el cadáver entre sus brazos por las escaleras de la presidencia. Encontró a unos médicos, quienes le confirmaron el fallecimiento. Después del funeral, no salió de su casa por varios meses. Cuando logró recuperar los ánimos, Rubén volvió al trabajo, contó por los vecindarios su triste historia y esparció su gran resentimiento contra el señor Arnulfo Arias.
68 Página
Las ‘Mamis’: un vistazo a nuestros alrededores
Crónica #6: Academia Interamericana de Panamá
Título: Las ‘Mamis’: un vistazo a nuestros alrededores
Autora: Gloria Bautista
Categoría: Cultura

Entre las obras más reconocidas del artista panameño Rolo de Sedas se encuentran las Mamis, pinturas de figuras femeninas que representan a expresivas y carismáticas mujeres panameñas, caracterizadas por sus ojos grandes. Generalmente, visten polleras y lucen hermosas joyas: aretes con cuentas de oro, tembleques y collares de complejos diseños. Representan la hermosura de la mujer y la naturaleza de nuestro país como una sola. Se puede ver que, literalmente, la panameña es una «mami».
Rolo presenta en estas obras a la mujer de Panamá en su diversidad, a través de figuras de diferentes etnias. La mujer es una belleza que no se basa en estándares.
Aunque la mujer istmeña no se relacione con una imagen, es admirable cómo Rolo logra, a través de las miradas ambiciosas y llenas de cariño en los rostros de sus «mamis», encapsular la esencia del sentimiento y del amor que prodigan las féminas de nuestro país, así como la admiración que suscitan.
Al ver a las «mamis» nos sentimos conectados con esa figura femenina, colorida, que muchas veces puede hacernos recordar a alguna mujer especial para nosotros.
Las «mamis» están iluminadas con colores vibrantes que abundan en nuestra naturaleza tropical, colores que notamos en nuestros paisajes, en los variados tonos de nuestros océanos, en nuestros bosques húmedos y selvas pantanosas; o en algunas de las miles de especies únicas que albergamos, como la rana dorada que salta de una palma húmeda a otra, o las mariquitas redondas que atraviesan los caminos. La presencia de flores en algunas de sus obras nos hace reparar también en la abundancia de estas en esos entornos, con pétalos perfectos y aromas frescos.
Seguramente, muchas mujeres se sienten empoderadas al verse representadas en estas pinturas, porque son retratadas de una forma tan singular: libres, con ojos expresivos y coquetos.
En estas obras, ambientadas en la ciudad, principalmente en el Casco Antiguo, podemos ver a la panameña conectar con ella. Nos la imaginamos conversando con sus amigas mientras toma café, bailando al ritmo de los tambores con sus vestimenta típica, buscando a sus traviesos polluelos o sacando a su familia adelante con su trabajo. Esto lo transmite Rolo de Sedas en su pintura.
Este artista tiene una manera muy original de tomar escenas que presencia en la vida diaria y plasmarlas de forma que solo con verlas nos podemos sentir identificados.
Las Mamisdemuestra la clase de creador que es Rolo: alguien que no ve a Panamá como algo material, como una masa de tierra, como un cúmulo de rascacielos o construcciones, como una economía o un gobierno; sino como una patria, una unión, gente dedicada, luchadora, compasiva, gente que convive y disfruta, a pesar de los obstáculos. Personas que son una diversidad, ¡pero constituyen una unidad!
69 Página
Alcanzamos por fin la victoria
Crónica#7: TAcademiaInteramericanadePanamá
Cautor:DerekLangman
Aítulo:Alcanzamosporfinlavictoria
tegoría:Deportes

15 de octubre de 2013. Panamá se enfrentó a Estados Unidos, selección que ya estaba clasificada para el Mundial de Brasil 2014, iba en busca del sueño mundialista. Si ganaba, obtendría el cupo para jugar un partido de repechaje contra Nueva Zelanda.
En el minuto 84 de ese juego, Luis «el Matador» Tejada logró el 2-1 y puso a soñar a los panameños. El marcador estaba a favor de Panamá. En las gradas se sentía una euforia indescriptible; pero, en el minuto 92, el estadounidense Graham Zusi anotó, dejando a Panamá por fuera y terminando con nuestro sueño.
Sin embargo, en ese momento se inició un nuevo sueño: llegar a Rusia 2018.
10 de octubre de 2017. Los panameños amanecieron ese martes con la confianza de que existía la posibilidad de hacer historia y llegar al tan ansiado mundial. Las calles se vistieron de rojo y todos se unieron en un mismo deseo de llegar a la gloria. Aunque la probabilidad fuese muy remota, nadie dejó de creer.
El partido arrancó. Entretanto, la alegría se fue apoderando de los panameños al saber que, en otras latitudes, Trinidad y Tobago se había ido arriba en su partido contra Estados Unidos. Con un nuevo gol de los trinitarios, el público del estadio Rommel Fernández hizo fiesta. Parte de lo que necesitaba Panamá estaba ocurriendo lejos de aquí; pero lo más importante, ganarle a Costa Rica, le estaba costando. Era un partido sin color. Pese a ello, en las gradas seguía habiendo una fiesta, hasta que, en el minuto 36, Johan Venegas hizo el primer gol para los ticos y el estadio se quedó helado. La gente no podía creer que iba a pasar lo mismo de hace cuatro años.
En el minuto 53 un gol fantasma de Gaby Torres revivió las gradas. Todavía quedaba una posibilidad. El tiempo corría y el partido seguía igual. Por su parte, Trinidad y Tobago seguía arriba en el marcador contra los estadounidenses.
Poco a poco, mientras el partido se acercaba a su fin, el nerviosismo y la tensión aumentaban. Panamá se estaba quedando fuera. Y, en el minuto 87, el mítico capitán de Panamá, Román Torres, mandó el balón al fondo de la red del adversario.
¡Estábamos en el mundial! Estábamos dentro del sueño. Los panameños lloraban de felicidad y el estadio Rommel Fernández volvía a ser una fiesta. Las veinticinco mil almas que se encontraban en el recinto se volvieron una sola voz: «¡Sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo!». Como dicen las gloriosas letras del himno nacional: «¡Alcanzamos por fin la victoria!».
70 Página
Crónica #8: Academia Interamericana de Panamá
Título: ‘Yankee, go home!’
Autora: Ana Gabriela Arosemena
Categoría: Eventos históricos

«El Tratado Chiari-Kennedy es violentado al no permitir izar nuestro pabellón nacional en la Zona del Canal. Estudiantes intentan que se haga cumplir lo acordado entre las dos naciones (Panamá y Estados Unidos) y marchan hacia Balboa High School», decían los noticieros la mañana de aquel 9 de enero de 1964. Rosa, quien veía la televisión desde muy temprano, recuerda lo que sintió aquel día. Esta niña de diez años fue testigo de la lucha por la soberanía y del miedo que nacen de la injusticia y la adversidad.
Todo empezó con aquella noticia y se recrudeció con la indignación que produjo lo que se narraba posteriormente en los noticieros de radio y televisión sobre los aterradores sucesos. «Muere el estudiante Ascanio Arosemena», se escuchaba por todo Panamá. Rosa estaba asustada, pero sentía en su pecho arder el amor por su querido Panamá.
Así que, llena de patriotismo y emoción, salió a su calle con el deseo de defender a su país en aquel momento crítico, tratando de ocultar el miedo con el que latía su corazón al pensar en su papá, quien trabajaba como doctor en el Hospital Santo Tomás, muy cerca de la zona de peligro. Solo rogaba que nada malo le llegara a pasar. «Dios, cuida a mi papá, te lo pido, por favor».
La familia esperaba preocupada alguna noticia, hasta que el sonido de las llaves en la puerta los alivió: él había regresado al hogar a salvo. Vieron su bata ensangrentada. Él les contó que no tuvo ni un solo segundo de descanso y que muchísimos pacientes llenaban las salas del hospital.
Esa noche nadie pegó los ojos en casa. Estaban nerviosos al pensar qué pasaría al siguiente día. Amaneció. El sentimiento antinorteamericano era omnipresente. Las revueltas seguían y el papá de Rosa tenía que volver a trabajar. Ella y su familia se quedaron frente al televisor, pendientes de las noticias. La pantalla reproducía lo que pasaba: los estudiantes, con rocas, llenos de patriotismo, se enfrentaban a los zonians que, con rifles y armamento, se veían como unos odiosos asesinos. Eso era injusto, pues los panameños solo querían izar su bandera, pero eso había provocado una lucha desigual que dejaba heridos y mártires que lamentar.
Después de muchas imágenes, Rosa logró ver al presidente de Panamá, Roberto F. Chiari, quien habló con mucha decisión. Lo escuchó decir que rompía relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Al principio la niña no lograba entender lo que estaba pasando; pero cuando su mamá le explicó se sintió con fuerza, pues su pequeño país había hecho lo que ningún otro se había atrevido. En ese momento todos se sentían uno, todos se sentían Panamá. Rosa se asomó a la ventana y llena de orgullo gritó: «Yankee, go home!».
71 Página
‘Yankee, go home!’
500 años de Panamá La Vieja
Crónica #9:
Academia Interamericana de Panamá
Título: 500 años de Panamá La Vieja

Autora: Ana Isabel Dávila
Categoría: Lugares
Panamá La Vieja es el nombre dado hoy al conjunto monumental histórico de la gran ciudad de Panamá, ciudad que fundé yo, Pedro Arias Dávila, luego de que fui enviado al Nuevo Mundo por su Santísima Majestad, Fernando el Católico. Lugar que sirvió como paso obligado para el oro y la plata provenientes de América del Sur y que eran enviados a España.
Mi expedición partió el 11 de abril de 1514. Los primeros meses fueron complicados, ya que surgieron epidemias entre mis hombres. Sin embargo, el 30 de junio logramos llegar a Santa María la Antigua.
Allí conocí a un señor, maldito sea, Vasco Núñez de Balboa. Noté que ese individuo gozaba de gran popularidad, tanta que en esos momentos mandaba sobre el territorio del cual el Rey me había nombrado gobernador. Pensé que me restaría poder, y fueron tan malas nuestras relaciones que algún tiempo después lo hice decapitar.
El 15 de agosto de 1519 fundé la ciudad de Nuestra Señora de la Asunción de Panamá. Le cabe el honor de ser la primera ciudad española fundada en las costas del Mar del Sur.
El 15 de septiembre de 1521 Panamá recibió el título de Real Ciudad y un Escudo de Armas, conferido por su majestad, Carlos V de España.
Empezamos a confrontar dificultades: Panamá requería de agua potable, pero estaba rodeada de manglares y pantanos, lo cual la dejaba propensa a muchas epidemias que hacían a la población víctima de enfermedades. Pero nuestro mayor problema era el trazado de la ciudad, en forma de L, lo que complicaba las posibilidades de protegerla en caso de algún ataque pirata.
El 6 de marzo de 1531 fallecí. Pero he aquí que el poder de la literatura me permite seguir contando esta historia.
Panamá siguió creciendo y avanzando. Adquirió tantos recursos y tanto renombre, que despertó la ambición de otros países; tanto, que el pirata inglés Henry Morgan pidió autorización a la corona de Inglaterra para atacarla, y su solicitud fue aceptada.
En 1671, el pirata llegó al istmo con 1400 corsarios, quienes robaron, violaron, asesinaron y saquearon en Portobelo, en San Lorenzo, y en cuanto poblado hallaron de camino, hasta llegar a la muy noble e importante ciudad, a la que un gran incendio destruyó.
Sin embargo, los panameños la reconstruyeron con las mismas piedras; tan simbólica e importante era para ellos. Luego, la levantaron a unos kilómetros del sitio original, donde tomarla sería misión imposible, y justo donde está hoy día, al pie del Cerro Ancón, y es conocida como Casco Antiguo.
Después de tantas dificultades, Panamá es un sitio reconocido, amado y admirado por sus habitantes, y por turistas y visitantes.
Esta crónica inició con Nuestra Señora de la Asunción de Panamá, hoy llamada Panamá La Vieja, cuya historia es muy conocida y ha sido muy contada; pero que yo no había tenido la oportunidad de contar. Estoy satisfecho de haber sido parte de su historia y sobre todo, me deslumbra ver cuánto ha florecido la ciudad durante estos 500 años.
72 Página
El hombre de las campanadas
Crónica#10: TítuAcademiaInteramericanadePanamá lo:ElhombredelascampanadasCaAutora:CristinaGandasegui tegoría:Lugares

Hace unas semanas noté algunos cambios en mi barriada: las calles estaban un poco más limpias, los materiales de construcción abandonados en cada esquina desaparecieron y cuando caminaba al chino de la esquina, no veía al señor que siempre parece sacudir un vaso con monedas cuando le pasas al lado.
Cuando le pregunté a mi mamá qué había provocado tantos cambios, me dijo que estábamos esperando la visita de un hombre muy importante, a quien debíamos presentarle la versión más linda y pintoresca de nuestra ciudad.
Luego de haber obtenido esta información, traté de pensar en quién podría ser tan notable como para modificar mi barrio entero en cuestión de unos días, cuando ya mis vecinos y mi familia llevaban rato peleando por un cambio. ¿Quién podría tener tanto poder?
Al pasar los días, sentí otra variación en el ambiente. Parecía que todo el vecindario estaba aguantando la respiración. Las doñitas que se sentaban en el borde de la acera a chismear ahora estaban colgando banderas y arreglando el frente de sus casas, mientras que los abuelitos que se iban al parque a jugar dominó se mudaron al patio de uno de mis vecinos. Mi papá llegó del trabajo una tarde con una televisión pequeña. No lo podía creer. ¡Finalmente iba a poder ver los partidos de fútbol que tanto escuchaba en la radio!
Sin embargo, mi padre se limitó a enchufarla, comprobar que prendía, desenchufarla y decirnos que no podíamos prenderla porque consumía mucha electricidad, pero que pronto la usaríamos para ver la llegada del hombre tan esperado. Allí fue donde entendí lo trascendental que era este señor. Mi papá nunca se hubiera gastado tanto dinero en una televisión cuando ya teníamos una radio que funcionaba perfectamente.
El cambio final y verdadero se presentó después, justo el día de la llegada del gran hombre. Cerca de mi casa hay un edificio blanco y grande que, durante la mayor parte de mi vida, había estado tapado con una tela negra. De vez en cuando se escuchaban sonidos de construcción que venían de adentro, pero siempre me pareció una estructura abandonada. Cada vez que pasábamos por el frente, mi madre se detenía, miraba al cielo y nos decía que cuando volvieran a sonar las campanadas el barrio estaría completo otra vez.
Un día mi mamá nos despertó temprano, almorzamos en familia y nos apachurramos frente a la televisión minúscula. Después de descifrar cómo funcionaba el control, mi papá encontró la imagen que llevábamos semanas esperando ver. Un pequeño hombre vestido de blanco se estaba bajando de un avión enorme. Apenas pisó el suelo, se formó una fila de políticos importantísimos del país. Todos querían saludarlo. Estaba pensando en lo poderoso que era el señor cuando de repente se escucharon unas campanadas.
Salí corriendo a la calle y presencié lo inimaginable. La llegada del hombre de blanco había hecho el último cambio. La Catedral de Panamá estaba terminada, restaurada. El Casco Antiguo estaba completo, otra vez.
73 Página
Academia
Interamericana de Panamá Cerro Viento
Docente: Tatiana Marcela Caballero
Escritores: Ana Lucía Castillo, Franklin López, Isabella Moreira, Jonathan Morales, José Félix García, Juan Maté, Lorena Delvalle, Patricia Barnett

CRÓ NI CAS
Crónica#1:
Trabajé por poco tiempo en la hacienda de Santa Elena antes de que fuera urbanizada. Mi padre llevaba una década trabajando ahí. Por sus años de lealtad, el mismísimo dueño de la hacienda, Ernesto Lefevre, nos concedió una de las viviendas nuevas.
En cuanto al nombre de la urbanización, todos lo utilizábamos en honor a la Santa Elena, tal y como su dueño lo había hecho hasta su muerte, ocurrida el 20 de abril de 1922. Mi madre, siempre fiel a la religión, me aseguró que la santa nos bendeciría por honrarla de esa forma.
Los nombres tienen poder, decía. Fui testigo de eso mientras crecí, pues presencié las bendiciones: vi a niños volverse hombres honestos y hogares crecer en riqueza. La gente era alegre. La urbanización de los humildes se estaba convirtiendo en una parte digna de la ciudad.

¡Me pregunto quién decidió sustituirle el nombre!
Coincido con mi madre: por más benevolente y generoso que haya sido un hombre, eso no lo pone por encima de lo sagrado. Tal vez el mismo Ernesto Lefevre reconoció esta verdad, y nunca osó cambiarle el nombre a la zona. O, si tuvo intenciones, murió antes de hacerlo.
Nos enteramos del cambio poco después de una desgracia: frente al mercado donde yo solía vender periódicos, encontraron degollada, sin cartera, a la mujer de don Ernasio. Nadie supo a quién culpar. El caso quedó como un robo sin sospechosos.
Recuerdo haber escuchado los rumores la mañana del 1 de mayo de 1938: la hija más joven de don Rosendo solía ser la amante de don Ernasio, quien la dejó semanas antes de anunciar su compromiso. Esto, y el machete ensangrentado que encontró la criada metido en su cajón, la hizo sospechosa. Pero al día siguiente ni don Rosendo ni sus cuatro hijas se encontraban en la zona.

Por la tarde, un reportero llegó a nuestra puerta y convenció a mi madre de responder unas preguntas.
—¡Este tipo de desgracia nunca había ocurrido en mi Santa Elena! —le suspiró mi madre. El reportero ojeó en su libreta antes de contestarle:
—Señora, usted ya no está en Santa Elena. Por medio de un decreto en abril de este mismo año, se decidió nombrar al distrito Parque Lefevre, en honor a su antiguo dueño. A la santa se le dejó una avenida cerca de la zona, y una de las barriadas también conservó el nombre.
Luego de habernos informado, el reportero se fue al darse cuenta de que no le ofreceríamos ningún dato de interés.
Mi madre, reflexiva, me miró fijo a los ojos y me susurró, como si temiese ser escuchada:
—¿Ves, hijo, lo que ocurre cuando un hombre se glorifica por encima de lo santo?
75 Página
La bendición de la santa AcademiaInteramericana dePanamáCerroViento Título:Labendicióndela santa Autora:IsabellaMoreira Categoría:Lugares
Crónica#2: deAcademiaInteramericana
PanamáCerroViento
ATítulo:LaCapilladelSagrario utor: JuanMaté Categoría:Lugares
La Capilla del Sagrario
Todo aquel que ha ido varias veces al Museo del Canal Interoceánico sabe que se vuelve aburrido a la segunda visita. Es siempre lo mismo: un faro hecho por Eiffel, escaleras hasta el infinito y un guía que sabe poco sobre el tema. Pero, para mi asombro, he ido al menos en cuatro ocasiones allí. El año pasado, por ejemplo, fui a una exposición de la vanguardia en artes plásticas y moda. La meta era contrastar lo visto con la literatura.
Salimos a Plaza Catedral a comer raspao. Divisé una gran y majestuosa iglesia. Subí las escaleras olvidándome de mi grupo. Admiraba el gran muro con decenas de tonos marrones que casi hablaban por sí solos. Al entrar, noté radiantes vitrales, iconos a la Virgen, un altar de mármol y andas, pues se acercaba Semana Santa. Caminé hacia el altar e hice una reverencia. Miré a mi derecha una imagen del Sagrado Corazón; frente a esta, reliquias de santos; a mi izquierda, una imagen de Santa María la Antigua, advocación traída por los sevillanos.
Según mis libros de historia, Balboa pidió la intercesión de María para derrotar a Cémaco, un gran cacique del Darién. Balboa venció y sobre la aldea de Cémaco fue fundada Santa María La Antigua del Darién. Con el tiempo, el poblado fue abandonado. Los colonos se movilizaron hasta Panamá Viejo y, más tarde, al Casco Antiguo: allí continuaron su devoción.

Hice otra reverencia y entré a una capilla donde encontré un sagrario. Me dispuse a orar. Aunque desconocía sus orígenes, logré oír una serie de murmullos, solemnes y dolorosos. Lograba entender: “AveMaria,gratiaplena” . Hasta allí llegó mi latín. Al voltear, vi una monja también de rodillas, pálida y triste rezando un rosario. Me dirigí a ella para ver si la podía consolar. Al tocar su hombro solo sentí el aire. Escuché su voz decir:
—Orad por mí, hijo mío, orad.
Después, nada. Ella había desaparecido.
Un sacerdote entró a la capilla. Notó mi cara de espanto y me dijo:
—Ora por la hermana Inés. Ella está en el purgatorio.
El sacerdote me explicó lo sucedido. Ya casi era Semana Santa, fecha en la cual falleció Inés. Murió en la catedral cuando todavía estaba en Panamá Viejo y atacaron los piratas. Ella se quemó con el edificio. Al mudarse la catedral, sus huesos y espíritu también se movilizaron. La monja tenía un pecado, no tan malo como para mandarla al infierno, pero sí lo suficientemente grave como para no poder entrar al cielo. El sacerdote me dijo:
—Cometió…
El bus cayó en un bache y me desperté. Acabábamos de entrar al Casco Antiguo. Mis intentos por volver al sueño fueron inútiles. Me acechaba la frase incesante de siempre: «Todo aquel que ha ido varias veces al Museo del Canal Interoceánico sabe que se vuelve aburrido a la segunda».
76 Página
Crónica #3:
Academia Interamericana de Panamá Cerro Viento
Título: Sin testigos
Autor: Jonathan Morales
Categoría: Lugares
Sin testigos
Se puede admirar a personajes como Omar Torrijos o Justo Arosemena, que hicieron cambios positivos para el país; pero Noriega es otro caso: fue un tirano.
Sin embargo, para Rubén Vargas era un héroe. Sabía todo sobre él. Que nació el 11 de febrero de 1934 en la ciudad de Panamá; que desde temprana edad fue entrenado por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), convirtiéndose en un agente sumamente peligroso; que se graduó a los veintidós años como soldado de la Guardia Nacional y que apoyó el golpe de Estado de 1968 encabezado por los coroneles Ramiro Silvera Domínguez y Amado Sanjur.

Una mañana de octubre de 1989 los manifestantes hacían sonar sus pailas y utensilios de cocina para mostrar su desagrado ante el gobierno militar. Ese día el general Manuel Antonio Noriega llegó personalmente a poner orden y a neutralizar a los sediciosos. Vargas pudo ver con deleite su figura intimidante.
Para Manuel Antonio Noriega los enemigos no se subestimaban, sin importar cuán insignificantes fueran. Al menos así pensaba el oficial Vargas, quien tenía en su cuarto documentos llenos con las hazañas de este militar, logradas en su mayoría con sangre, odio y terror. Aunque prefería ignorar esos factores, nunca olvidó la brutalidad con la que fue golpeado el expresidente Guillermo Endara en una de las manifestaciones.
La autoridad de Noriega se hacía sentir en todo el país. Vargas trataba de ir a misiones con él, pero no podía. Entretanto, no sacaba de su mente el brutal asesinato de Hugo Spadafora. Su cuerpo decapitado se encontraba en la frontera entre Panamá y Costa Rica. Tenía marcas en las costillas, estaba castrado y sin uñas. Nunca encontraron su cabeza. Vargas sabía que aquello había sido extremo y brutal; pero lo justificaba diciendo que Spadafora trató de dañar lo que con tanto esfuerzo Noriega había construido. Toda América conocía el nombre de Noriega y para Vargas era lo importante.
En 1989, el ejército estadounidense sometió al Batallón de la Dignidad. Vargas y Noriega lo sortearon y fueron al cuartel. Para sorpresa de Vargas, había una pila de cabezas y cuerpos decapitados. Se sintió asqueado. El hombre que siempre admiró era un asesino. Lo de Spadafora no le abrió los ojos; pero esta pila de cuerpos de civiles inocentes lo convenció.
De repente, una bala lo golpeó atravesándole la espalda. Manuel Antonio Noriega portaba una escopeta y, mientras su soldado se desangraba, el general le susurró al oído: «Sin testigos».
77 Página
Crónica#4: AcademiaInteramericana dePanamáCerroViento Títulao:Unamuerteinesperada
Autora:PatriciaBarnett
Categoría:Personajes

Una muerte inesperada
Todo ocurrió el 2 de enero de 1955. Me encontraba en el hospital cuando me solicitaron en la recepción. La recepcionista me dijo que tenía una llamada. Dudé si atenderla o no, ya que me encontraba de turno. Decidí recibirla. Se trataba de un hombre con voz grave, profunda y misteriosa. Tenía un acento extranjero, el cual no pude reconocer, debido a que la comunicación se entrecortaba. Me dijo que pronto llegaría una ambulancia y que en ella venía el presidente José Antonio Remón Cantera. Lo único que debía hacer era asegurarme de que muriera. Si no hacía lo que me pedía, me entregaría a la policía bajo el argumento de que fui contratada por alguien para matar al Presidente; y me encerrarían en la cárcel.
Colgué el teléfono, paralizada. Tenía miedo. No sabía qué hacer. Me hallaba en una encrucijada: ayudar al Presidente a sobrevivir o dejarlo morir y cargar con el remordimiento toda mi vida.
Al llegar la ambulancia, comprobé que el mandatario había recibido cuatro balazos. Su guayabera blanca se encontraba teñida de rojo. Su cuerpo se encontraba pálido y amarillento. En sus ojos se podía percibir el pánico. Ayudé a llevarlo al salón de operaciones, indecisa de mis próximas acciones. Me preparé para hacer frente a las consecuencias de mis actos. Ya en el quirófano hice todo lo que estaba en mis manos para salvarlo. A pesar de que luchó por su vida durante dos horas, murió a las 9:20 p. m. debido a sus múltiples heridas. Tenía cuarenta y seis años. Tratar de salvarlo no fue fácil, tomando en cuenta lo que me esperaba si lo lograba.
Al llegar a casa, en mi cama encontré una nota junto a un casquillo de bala con algunas manchas de sangre. La nota decía «Gracias». Unas gracias que no quería y me perseguiría por el resto de mis días.
La noticia de su muerte se extendió por todo el país. Esa noche, cuando celebraba junto a sus amigos la victoria de su caballo Valley Star en el Hipódromo Juan Franco, se escucharon unos disparos seguidos de gritos: «¡Han herido al Presidente!»
A los once días del suceso, Rubén Miró confesó haber planeado todo para matarlo, y también acusó al vicepresidente de la república, José Ramón Guizado. Este hecho dio paso a diversos rumores. Uno de ellos, que el Partido Panameñista había ordenado el crimen. Otro, que la CIA. Y otro, que la mafia del capo Lucky Luciano. Se dijo incluso que las personas que tenían miedo de una dictadura eran los responsables. Sesenta y tres años después, el asesinato del presidente José Antonio Remón Cantera sigue siendo un misterio.
78 Página
Crónica #5:
Academia Interamericana de Panamá Cerro Viento Título:Losjuegos más memorables: Panamá en Rusia
Autor: José Félix GarcíaCategoría:Deportes

Los juegos memorables:másPanamá en Rusia
Arribé a Moscú después de trece horas de vuelo. Gané un premio con gastos pagos para ir a dos de los tres partidos de Panamá en el Mundial Rusia 2018 . En la ciudad escuché la música procedente de las tarimas. Miles de personas de distintas culturas y países se unían para bailar y compartir como si fueran familia. Más que un torneo era una fiesta. Conocí a mi traductora y compañera de viaje, Tanya Petrova, quien amigablemente se encargó de orientarme durante mi estancia en Rusia. Tan pronto llegué al hotel preparé todo para el partido de Panamá contra Bélgica. Al día siguiente se daría el debut de los canaleros en una copa mundial.
En el estadio sentí el entusiasmo de las fanaticadas. Me emocioné al escuchar la canción «Patria», de Rubén Blades, un segundo himno para los panameños. Ya sentados, Tanya me comentó que toda su familia estaba asombrada de que Panamá lograra clasificar pero Estados Unidos no.
Al siguiente partido llegamos muy tarde. Tanya y yo nos habíamos quedado dormidos y, para rematar, el bus estaba treinta minutos atrasado. En el momento en que llegamos a nuestros asientos, Inglaterra marcó el sexto gol. Marcador 6-0 a favor de Inglaterra.
«Menos mal que nosotros no pagamos la entrada», le dije a Tanya al tiempo que nos sonreíamos con desilusión. Decidí irme a buscar una soda. Mientras hacía la fila, escuché gritos de celebración. En el afán, perdí un euro y regresé sin la bebida. Desconcertado, le pregunté a Tanya qué había pasado, ella solo señalaba el marcador: Panamá había marcado su primer gol en un mundial, ¡y yo me lo había perdido! El gol era de Felipe Baloy. Lo que más gracia me hizo fue que, entre típicos panameños, la cerveza no faltó. Mi ropa estaba seca; pero, en cambio, Tanya, que había permanecido en las gradas, estaba empapada en licor.
Apenas finalizó el partido, los panameños fuimos los primeros en salir. A pesar de la derrota, estábamos alegres. Desde 1976 estuvimos luchando para ingresar a este gran evento futbolístico. Todos recordaremos las eliminatorias de 2010, cuando estuvimos a un minuto de clasificar. Finalmente lo conseguimos en 2017, cuando el mismo Román Torres anotó el gol de la victoria contra Costa Rica.
Era evidente la razón de nuestra felicidad. Luego de cuarenta y un años de lucha, nos merecíamos este momento. Los panameños celebrábamos el hecho de que nuestro país estaba haciendo historia, y con orgullo exclamábamos en las calles: «¡Alcanzamos por fin la victoria. Viva mi Panamá!».
79 Página
Ni Sandokan te salva
de Panamá
Crónica #6: Academia Interamericana
Cerro Viento Título: Ni Sandokan te salva Autora: Ana Lucía CastilloCategoría:Deportes
—Ni Sandokan te salva de esta, traviesa —dijo mi tío quitándome los huevitos de leche que había robado de su mesa.
—¿Cómo así? ¿Quién es Sandokan? —pregunté confundida ante su comentario.
—Es una frase, niña. Sandokan es un legendario luchador panameño. Su monumental musculatura y tremenda fuerza llamaban la atención. Por eso, en aquella época en que luchaba se popularizó la expresión: «Ni Sandokan esto», «ni Sandokan lo otro». La expresión se utilizaba y se sigue utilizando para reflejar lo improbable que es salvarse de una determinada situación —explicó reído mientras se sentaba en una silla del comedor.
—¿Un luchador?
—Sí. De hecho, yo fui a ver sus luchas en el gimnasio Neco de la Guardia muchas veces. Me trae muchos recuerdos de mi juventud —empezó a contar dándose palmaditas en el pecho con orgullo.
A pesar de que yo no tenía ni la menor idea de dónde quedaba ese gimnasio, no lo interrumpí y dejé que él continuara.
—Disfrutaba ver a Sandokan luchar. Es más, se me viene a la mente esa vez que llevé a mi novia a ver una lucha; aunque, al final, llevarla terminó siendo una mala idea.
—¿Por qué fue una mala idea? —cuestioné curiosa.
—Pues, primeo, atiborré a mi novia de información sobre Sandokan. Le hablé sobre su primera lucha oficial en el cuadrilátero del coliseo Neco de la Guardia, el 21 de mayo de 1966, y sobre su enorme éxito nacional e internacional —comentó afligido y continuó.

—Pero, lo peor, es que al empezar la lucha me olvidé de que estaba en una cita. Observaba al legendario Sandokan con su icónica máscara roja y dorada, realizando sus impecables llaves y saltos mortales desde la tercera cuerda del cuadrilátero.
Vi escapar una sonrisa de sus labios y mi tío reanudó su relato:
—La lucha estaba ya por terminar cuando recordé a mi acompañante. Giré mi cabeza y no la encontré. La llamé, pero entre el vocerío fue imposible que me escuchara. Miré otra vez a todos lados y no la encontré. Empecé a preocuparme cuando de pronto escuché gritos de festejos a mi alrededor. Volví mi atención al ringy me llevé las manos a la cabeza de la sorpresa. El oponente de Sandokan yacía tirado en el cuadrilátero y… ¡yo me lo había perdido! —suspiré y comprendí que la soltería de mi tío ahora tenía sentido.
—¿Cuándo iremos a verlo? —pregunté dando brincos.
—Sandokan es un luchador retirado; es decir, él ya no pelea en los cuadriláteros. Ahora se dedica a entrenar e impartir sus conocimientos a jóvenes luchadores.
—¿La lucha sigue practicándose en Panamá?
—Sí, aunque la lucha libre ha perdido el esplendor que alguna vez tuvo —me dijo mi tío con el rostro ensombrecido—, aún hay panameños que la recuerdan y siguen disfrutando.
80 Página
Lo inesperado
Crónica #7:
Academia Interamericana dePanamá Cerro Viento
Título:Lo inesperado
Autora: LorenaDelvalle
Categoría: Eventoshistóricos
Hoy me levanté muy temprano, a las cinco de la mañana para ser exacta. Mi madre me había pedido que la ayudara a sacar las viejas cajas que estaban en el ático. Con la ayuda de una escalera logré entrar; estaba sucio, pero ordenado. Sentí un calor sofocante, era una sensación insoportable y solo deseaba salir de ahí. Contuve mis grandes ganas de gritar y eché manos a la obra.
Bajaba y subía por la escalera con una caja tras otra. El cansancio se apoderaba de mi cuerpo. Me disponía a bajar con mi séptima caja cuando me tropecé con otra mal puesta y me caí. De la caja salieron unos documentos viejos que se regaron por el piso del ático. Los recogí y me dirigí hacia la ventana, curiosa, con ganas de leerlos. El título destacaba en la primera cuartilla: «El plan de Japón para atacar el Canal de Panamá». No pude soltarlos.
Luego de leer durante una hora quedé impactada. El documento revelaba que en el año 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, el capitán Yasuo Fujimori y el comandante Chikao Yamamoto crearon un plan para atacar el Canal de Panamá. Su primera opción era hacerlo por medio de barcos; pero se dieron cuenta de que no podían, debido a que en las entradas de la vía acuática había minas submarinas, y la artillería que protegía sus riberas tenía un gran alcance. Así que desarrollaron un nuevo plan.
En 1944, Yasou pidió ayuda a un ingeniero japonés que había trabajado en la vía interoceánica, quien tenía información valiosa y conocía los planos estructurales del Canal. El nuevo plan tenía como objetivo bombardear las esclusas de Gatún. La armada japonesa empezó a entrenar y a prepararse para conseguirlo. El capitán Arizumi decidió que el ataque sería suicida; es decir, que los pilotos de los aviones estrellarían las naves contra las esclusas.

El 20 de junio de 1945 terminó el entrenamiento y los japoneses llegaron a la ciudad de Okinawa; pero la armada estadounidense los atacó. Los asiáticos se retiraron, lo que causó que el plan fuera postergado. En el mes de agosto, Estados Unidos lanzó las bombas de Hiroshima y Nagasaki, entonces los nipones se debilitaron y abandonaron su plan. El 2 de septiembre de 1945 el imperio japonés se rindió.
Luego, la armada estadounidense destruyó todas las naves que se utilizarían en el ataque al Canal de Panamá, con el propósito de que los soviéticos no tuvieran acceso a la tecnología que se utilizó en su construcción.
Sobrecogida en el ático, pensé que nunca sabremos cuál habría sido el destino del Canal de haberse concretado este plan. ¿Existiría tal como ahora?, ¿sería una franja en ruinas? Solo tenemos la certeza de que el lanzamiento de dos bombas atómicas en la nación nipona evitó el macabro proyecto.
81 Página
Crónica #8: Academia Interamericana de Panamá Cerro Viento Crónicaganadora delsegundo lugar
Título: EllegadodeMercedes
Autor: FranklinLópez
Categoría: Eventos históricos





El legado de Mercedes
Lo que más le gustaba hacer a Mercedes era caminar por la plaza central de la ciudad Nuestra Señora de la Asunción de Panamá. Bajaba por el Puente del Rey, saludaba a las monjas en sus actos de caridad y pasaba por la iglesia, donde se encontraba el espectacular Altar de Oro, que siempre la atraía.
Una mañana, Mercedes estaba en la plaza cuando un repentino alboroto interrumpió la tranquilidad del pueblo. La gente corría y gritaba. Se había producido un incendio. Pronto, la ciudad se llenó de hollín. Pedazos de madera volaron por todas partes, provocando más incendios. Como consecuencia, un estrépito acompañó la colosal nube de humo: las chispas se alzaron desde los depósitos de pólvora.
Mercedes se apresuró a su casa de madera, a sabiendas de que podía incendiarse. Al llegar, se alegró de ver a su padre corriendo a su encuentro. Los dos dejaron atrás su vivienda y se dirigieron a la plaza central. Allí la gente gritaba:
—¡Los piratas han llegado y el diablo con ellos! ¡Henry Morgan está aquí!
El grupo de piratas liderados por el inglés Morgan había desembarcado en San Lorenzo y de allí había partido hacia la ciudad en búsqueda de riquezas.
Mercedes vio cómo los piratas se iban adentrando en la ciudad por las partes menos afectadas por el feroz incendio. Estaban buscando la iglesia y su famoso altar. Mercedes se soltó de su padre.
—¡Hija! ¿Qué estás haciendo?
—¡Padre, se van a llevar el altar y no lo puedo permitir!
—¡Te van a matar!
—¡Algo tengo que hacer!
Sin mirar atrás, Mercedes emprendió su marcha hacia la iglesia, tomó atajos que solo ciudadanos como ella conocían. Trató de respirar dentro de aquel infierno. Al llegar a la parroquia, el altar todavía estaba intacto; pero la presencia de Fray Juan, agonizante en el suelo, la sorprendió.
—Fray Juan, ¡¿qué le pasó?!

—Corre a la bodega y tráeme mis remedios del corazón, hija. Tengo que tomarlos.
Mercedes se apresuró y, tomando los remedios, tumbó sin querer un tarro de alquitrán que ensució su camisa por completo. Mientras volvía, se le ocurrió una idea. Al llegar donde Fray Juan ya era muy tarde, apenas alcanzó a explicarle su plan antes de que el religioso falleciera y le diera su bendición.
82 Página
PLATA
La mujer regresó a la bodega y recolectó todo el alquitrán que pudo, cubrió la mayor parte del sagrario con la sustancia oscura hasta que quedó irreconocible. Los piratas, confundidos con el fuego, le dieron suficiente tiempo para que ocultara el altar. Cuando llegaron, lo ignoraron por completo.
Tiempo después, la población se trasladó a un nuevo lugar para restablecerse como ciudad. Mercedes se sintió muy orgullosa al observar, glorioso y preservado, el Altar de Oro en la nueva Iglesia de San José. Allí se sentaba a admirarlo, segura de que las generaciones por venir también lo contemplarían y cuidarían.

83 Página
Balboa Academy

Docentes: Griselda Arias de Franco y Yanitsha Harris
Escritores: Adriana Martínez, Juan Carlos Chaia, Juan Tasende, Lorens Ramas, Sebastián Serrano, Emilie Mendoza, Karla Lee, María José Fernández
CRÓ NI CAS
Remando en el Istmo
Crónica #1:
Balboa Academy
Título: Remando en el Istmo
Autora: María Fernández
Categoría: Deportes
Meses de entrenamiento me han llevado junto a mi equipo a esta gran última regata: Cayuco Race Ocean to Ocean (CREBA).
7:30 a. m. Estamos en las esclusas de Gatún listas para la segunda manga del evento: veintiún millas hasta Gamboa, el recorrido más largo de los tres días. Arreglo todo lo necesario para este tramo. Será un esfuerzo físico incomparable: agua, geles de energía, gorra. A lo lejos los organizadores de CREBA gritan «¡Reunión de capitanes!». Esto indica que en menos de veinte minutos meteremos los cayucos al agua. A mi alrededor veo integrantes de otros equipos. Algunos rezan, otros reciben unas últimas palabras de apoyo, unos pocos están corriendo por la zona, estresados porque les falta algo clave.
7:50 a. m. Hora de cargar el cayuco y bajarlo por la rampa. En el fondo, se oyen los gritos de familiares y amigos, mientras el sonido de las olas que rompen contra la rampa nos da la bienvenida al lago. «¡Buena suerte!», dice alguien.
8:00 a. m. Los cayucos de la categoría juvenil están posicionados para salir. «Diez, nueve…». Los nervios empezaron a apoderarse de mi cuerpo. «Ocho, siete…». Me pregunto: ¿Cómo llegué a esta competencia?, ¡¿remar del Atlántico al Pacífico?! De repente, la cuenta regresiva llegaba a su fin. «Tres, dos, uno… GO,GO,GO!». Tenía que estar concentrada en mi remada; sin embargo, aquellos artículos que había leído sobre este bello deporte en revistas como Panoramay páginas web como Enexclusivavolvieron a mi mente otra vez. Me pareció impresionante que hace menos de setenta años, los BoyScoutsofAmericaconocieron una comunidad indígena del río Chagres y se interesaron tanto por el modo de transporte de los nativos, que allí se encendió la llama de este evento anual. En 1954, hicieron la primera carrera formal con solo once cayucos. Ahora, frente a mí, hay unos veinte compitiendo, sin contar los que vienen detrás.

9:00 a. m. Aquellos artículos me siguieron remontando al pasado. Mientras competía, observé la evolución del deporte. Sentí la pasión que corría en las venas de los BoyScouts en su lucha para fomentar el deporte del cayuco. Vi cómo año tras año la competitividad aumentaba. También vislumbré las evoluciones de los botes: de ser construidos al estilo indígena, pesados, pasaron a ser fabricados para romper la inercia con facilidad. Noté cómo los participantes se fueron diversificando. Ya no solo lo practicaron zoneítas (norteamerianos nacidos en la antigua Zona del Canal), sino que los panameños, quienes antes tenían prohibido siquiera acercarse a ese lugar, lo comenzaron a practicar. Sentí la emoción de esos viejos participantes al escuchar de la implementación de una nueva regata en 1986. Y, por obra del recuerdo, también estuve presente en la adición de otras tres regatas: la de Amador, en el 2001; la de Veracruz, en 2008; y la de la Cinta Costera, en 2014. Ahora, competir junto a mis amigas me llenaba de júbilo.
11:30 a. m. Mis memorias se desvanecen puesto que estamos a metros de la boya 93, la meta. En el fondo se escuchan sirenas y gritos de personas que aguardan nuestra llegada. La ansiada boya se hacía cada vez más grande, y los gritos más fuertes. La bandera a cuadros, antes imperceptible, ahora estaba a nuestro alcance. Parecía algo irreal. Al ver la proa del cayuco pasar el punto de llegada, mis sentimientos se entremezclaron, no sabía si gritar, llorar o reír, ni cómo expresar el orgullo que me embargaba ante esta gran hazaña. Sentí que era capaz de todo. No tengo duda: quienes remaban junto a mí ese día, tanto como quienes remaron en años previos, compartieron conmigo este poderoso sentimiento.

85 Página
Crónica
#2: Balboa Academy
AuTítulo:Eldeportequeprevalece

tora: Karla Lee
Categoría:Deportes
El deporte que prevalece
Desde que tengo memoria, los panameños disfrutamos del béisbol con gran intensidad. Tenemos maravillosos recuerdos de las populares «birrias» y campeonatos como el que disfruto hoy. Después de meses sin ir a un juego, decidí asistir con un grupo de amigos y familiares de Aguadulce a ver la final de la liga juvenil entre Panamá Este y Coclé. «Bum, bum, bum», hacía mi corazón al subir cada escalón de ese lugar donde los sueños se cumplen, como ser campeones o ser firmados por grandes equipos para jugar en los estadios de los Yankees, Houston Astros o Texas Rangers.
Al llegar a mi asiento, la cantidad de fanáticos que abarrotaban el estadio Rod Carew me impresionó. Mientras yo estaba rodeado por la barra de Coclé, a mi lado izquierdo se agitaba la de Panamá Este. Todos apoyaban a los jugadores de su equipo con aplausos y gritos: «¡Coclé, aquí está tu barra!». Había una mancha azul en las gradas. Eran los fanáticos de Panamá Este, que voceaban al ritmo de una murga: «¡Ahí, ahí, ahí está el campeón!». Sentía la pasión de los fanáticos; apreciaba la emoción en los rostros de los jugadores por ver el estadio a tope.
La intensidad incrementaba con el tiempo. Coclé ganaba 6 carreras por 0 en la parte alta del noveno episodio y la tensión invadía el área como una densa nube. Era la última oportunidad de Panamá Este para anotar. Coclé lanzó la pelota. El poderoso batazo del contrincante la elevó por el aire con mucha fuerza. La barra de Este estaba desesperada, esperaba que su equipo remontara. La de Coclé, en cambio, aguardaba el outde la victoria. El jardinero coclesano corría mirando hacia arriba, buscando atrapar la pelota que les daría el trofeo después de cincuenta y cinco años.
Esa noche se iluminaba con los grandes faros que llenaban de vida la cancha. ¡Coclé alcanzó la anhelada victoria! La emoción de los jugadores y la fanaticada era extrema: unos saltaban, otros hicieron volar sus bebidas. ¡Salimos empapados! Las mujeres, cual reinas de carnaval, bailaban al son de la murga cuyas armoniosas notas sobresalían entre la euforia del momento.
En medio de la celebración me puse a pensar lo mucho que el béisbol influye en los panameños, cómo ha estado presente en mi vida desde que recuerdo, y me asaltó la duda: ¿Siempre fue así?, ¿desde cuándo los panameños viven el béisbol con tanta pasión? Le pregunté a mi padre, amante de este deporte.
Me contó que los panameños lo practican desde el siglo XIX, cuando estudiantes que venían de universidades norteamericanas empezaron a jugarlo en nuestro país. También me dijo que el inicio de la construcción del Canal de Panamá, en 1904, introdujo el béisbol entre nosotros.
Dentro de la antigua Zona del Canal, los trabajadores americanos jugaban el deporte. Con la convivencia, los panameños lo practicaron, primordialmente en las ciudades terminales del Ferrocarril Transístmico, Panamá y Colón. Luego llegó al área bananera de Bocas del Toro. Poco a poco se extendió por la república entera. Se organizaron partidos de béisbol entre panameños y norteamericanos, hasta convertirlo en una de las actividades deportivas más importantes del Istmo.
En la actualidad, hay varios panameños ilustres que han llegado a las grandes ligas y se han retirado con honores, algunos como integrantes del Salón de la Fama: Roberto Kelly, Rod Carew, Mariano Rivera y Carlos Lee, mi padre.
86 Página
El béisbol es, junto con el boxeo, el deporte que más glorias le ha dado a Panamá, desde categorías «bin bin» hasta las grandes ligas. Lo he podido atestiguar desde pequeña, porque mi hermano estuvo en la liga «bin bin», y mi padre, como ya dije, llegó a ser un Grandes Ligas.
No cabe duda de que los panameños disfrutamos este deporte: experimentamos cómo une a todo un país y cómo se ha convertido en parte de nuestras tradiciones.
Justicia arrabalera Crónica#3:
Cada vez que iba a visitar a mi abuelo, ojeaba los libros de su repisa y me llamaba la atención que algunos eran sobre Carlos Antonio Mendoza. Pensé que eran sobre mi papá, quien tiene el mismo nombre; pero, al mirar las portadas, supe que no.
Título:Justicia arrabalera
BalboaAcademy
Autora:EmilieMendoza
Categoría:Personajes
Entonces, ¿quién sería?, ¿por qué fue una persona importante? Mi abuelo me contó que Carlos A. Mendoza, su abuelo, fue uno de los primeros presidentes de Panamá. ¡Cuánto orgullo sentía cada vez que escuchaba a la gente decir su nombre! Seguí creciendo, al igual que mi curiosidad; pero no alcanzaba a medir qué tan importante fue él en la historia de Panamá. Entonces decidí leer los libros de mi abuelo con detenimiento. Así fui aprendiendo más sobre mis orígenes.
Los libros me contaron sobre un hombre nativo de Coclé, Victoriano Lorenzo, uno de los pocos originarios que podía leer y escribir en esa época. Después supe que Pedro de Hoyos, alcalde de Capira, conocido por ser injusto con los originarios, atacó a Lorenzo en 1890, y este, al defenderse, lo mató.

¿Qué establece la justicia?, ¿quién fue el malo: el que mató para defenderse o el alcalde corrupto? Todas estas dudas surgieron cuando Victoriano Lorenzo se presentó ante las autoridades tras el incidente. Un joven periodista, político y abogado, hasta entonces desconocido, se propuso responder esas interrogantes y defender al acusado. Su nombre: Carlos A. Mendoza.
Su tesis para la defensa del Cholo, como lo llamaban, fue que la sociedad tenía parte de culpa por la violencia radical hacia los marginados. Como la mayoría de las cosas que decía, era una opinión innovadora pero impopular. « En vuestras manos, señor magistrado, está reparar en parte el mal. Hacedlo así, y tendréis el aplauso de la gente sensata, y, más que todo, la satisfacción del deber cumplido», subrayó Mendoza.
Victoriano Lorenzo fue condenado a nueve años de prisión y recluido en Las Bóvedas, cárcel ubicada en San Felipe, en la nueva ciudad de Panamá de esa época. Mientras pagaba por sus crímenes, la revolución en el Istmo era inminente. Durante la Guerra de los Mil Días, Carlos A. Mendoza fue nombrado secretario de gobierno del jefe civil y militar del liberalismo. Su popularidad en el mundo político local creció, y en 1903 se le pidió que escribiera el borrador del Acta de Independencia de nuestro país. En 1910, Mendoza, hasta entonces vicepresidente designado, fue proclamado el tercer presidente de Panamá, tras la muerte del presidente José Domingo de Obaldía.
Hoy, más de ciento tres años después de su muerte, sus descendientes permanecemos en la misma ciudad, en esta capital del mundo donde mi tatarabuelo fue criado, se hizo profesional y se catapultó como profesional del derecho y político prominente: la ciudad de Panamá. Por mis venas corre su sangre. Él es el orgullo de mi familia. Yo, como él, soy una Mendoza.
87 Página
Crónica#4: TBalboaAcademy

laítulo:Unestudianteen ciudaddelassombras armadas CAutor:SebastiánSerrano ategoría:Lugares
Grandes árboles, llenos de hojas, cubrían la ruta. Sus enormes figuras proyectaban una sombra ineludible sobre las casas sostenidas por delgadas columnas. Cada vez que daba un paso, saltaba a mi vista otra casa, muy parecida. Esto generó confusión en mi mente. Podía sentir una voz que me preguntaba todo sobre la arquitectura del lugar. Mi vista parecía rebotar entre espejos: la primera vivienda era semejante a la segunda, y la segunda a la tercera, pero ¿por qué?
Vino a mi memoria este hecho: la Ciudad del Saber había sido una base militar controlada por Estados Unidos por décadas, desde principios del siglo XX. La voz empezó a desaparecer, disipando mis dudas. La tormenta en mi cabeza se calmaba bajo el tenaz sol panameño. Al fin veía el lugar con claridad.
El Centro de Interpretación era una casa más. Nunca imaginé que podría ser un museo. Cuando entramos, me sorprendió ver lo bien conservado que estaba. La información llenaba las paredes, inundaba mi vista. El museo fue una vez la residencia de un comandante «gringo».
Lo que hoy es la Ciudad del Saber fue hasta 1999 la base militar de Fort Clayton, durante años muy oscuros para la soberanía panameña. Pero el fuerte sentimiento patriótico fue capaz de transformar el alma del lugar, pues donde una vez marcharon soldados norteamericanos hoy caminaban estudiantes panameños.
El contraste de colores en el área era notorio: el blanco de las paredes, el rojo de las tejas y el verde de las copas de los árboles y de los los grandes campos que reverdecen en cada temporada de lluvia tras haber muerto en la estación seca bajo el asfixiante sol del trópico.
Los edificios blanquirrojos en los que en la actualidad se refugian estudiantes para aprender entre libros y profesores antes eran barracas. De tres o cuatro pisos como máximo, estas edificaciones fueron el hogar de cientos de soldados provenientes del país donde nací: Estados Unidos. ¡Estaba parado en la gran Zona del Canal! No podía evitar reflexionar sobre su historia, en lo que se había convertido.
¿Cómo llegué aquí? Nunca estuvo en mis planes mudarme a Panamá. ¡Panamá! Aquella ciudad que hace tres años nos recibía a mí y a mi familia con los brazos abiertos. Ciudad llena de diversidad, donde es muy difícil sentirse aislado. Ciudad en la cual puedes estar en un rascacielos de más de cuarenta pisos y luego viajar por no más de media hora a disfrutar un ambiente verde, colorido y lleno de paz, como la Ciudad del Saber. Panamá: la ciudad de todos, puente del mundo.
88 Página
Un estudiante en la ciudad de las sombras armadas
Crónica #5:
Balboa Academy
Título: Parodia rítmica
Autora: Adriana Martínez
Categoría: Cultura
Parodia rítmica
El 24 de octubre se celebra el día de las Naciones Unidas. En mi colegio se organiza un desfile en el que cada uno viste la ropa típica de su país. Maestros, estudiantes y administrativos se atavían, formando una oleada de colores. El contraste cultural que se aprecia durante el desfile refleja la diversidad étnica que compone la sociedad panameña.
Con mucho orgullo, me visto de «chulapa»: flor en la cabeza abrazada por un pañuelo blanco, tacones que combinen perfectamente con mi estrecho vestido, cuya larga y voluminosa falda consta de varios volantes que hacen juego con las mangas. Por último, los accesorios: pulseras, pendientes, peineta y collares; todo escandalosamente grande, a juego con el maquillaje llamativo. Esto lo hago todos los años, cada vez con más entusiasmo, pues me honra usar la vestimenta tradicional de mi ciudad natal: Madrid, España.
El año pasado, mientras desfilaba, me llamó la atención el traje de la maestra Michelle De Gracia. Llevaba un vestido colorido que parecía hecho con un conjunto de pañuelos cosidos a mano. Los pañuelos eran de múltiples colores y patrones: flores, pájaros, mariposas, corazones, rayas, puntos o colores sólidos. En la cabeza llevaba una enorme corona dorada con cristales azules y rojos, de donde colgaban lazos multicolores que combinaban con los pañuelos de su falda. El atuendo era tan grande que parecía que iba a volcar a la profesora en cualquier momento.
El traje resaltaba entre la muchedumbre. Me intrigó tanto, que no pude resistirme a hacer preguntas. Resultó ser el traje de la reina Congo. Supe que el congo fue un baile creado como burla hacia la corona española. ¡¿Cómo?! Inmediatamente me sentí involucrada y con el deber de indagar más.
Durante la conquista española en el siglo XV, los originarios que habitaban el nuevo continente fueron esclavizados. En 1519 la reina de España declaró su libertad, sustituyéndolos por africanos. Según los «amos», la nueva mano de obra toleraba más el trabajo severo y agotador. Veintinueve años después, algunos africanos se rebelaron y decidieron escaparse hacia los bosques, haciéndose conocer como «cimarrones».
En su tiempo libre, tocaban sus tambores y bailaban para recordar sus raíces, su tierra lejana. Así nació el baile congo. Los negros africanos satirizaban la forma de vida de sus «amos» incluyendo sus costumbres, religión y estructura social. La reina es el personaje con más autoridad en ese baile, me contó el señor Luis Valencia, quien conoce de cerca la cultura congo. El congo tiene pasos distintos; se destaca el «tumbao», movimiento de cintura y caderas, que lo caracteriza como el más popular de los bailes negroides del folclore panameño.
Desde pequeña, mis familiares me han contado historias sobre aquellos que han gobernado nuestra nación. Para ellos es muy importante que la llama de la historia y la cultura española se mantenga encendida en mí. No solo es saber sobre la historia, sino integrarse, investigar y aprender partiendo de tu propia curiosidad.
Mis padres quieren que aprenda sobre España, su cultura y su gente. También les parece muy importante que sepa sobre la historia de Panamá, ya que es el lugar donde me he criado y el que considero mi hogar.
Al final de aquel día, después de 527 años de la conquista y 500 de la fundación de la hermosa ciudad donde vivo, descubrí cómo mi pasado y presente se entrelazan gracias a esta parodia rítmica.

89 Página
Crónica #6: CrBalboaAcademy
Título: El héroe del centavo Autor:Juan Carlos Chaia Categoría: Personajes
ónica ganadoradelprimerlugar
El héroe del centavo
Al llegar a una nueva ciudad, uno se sorprende por su diversidad cultural e histórica. Así me pasó al llegar de mi querida tierra, México, a la ciudad de Panamá. Múltiples cosas llamaron mi atención.
Una de ellas fue su moneda, en particular el centavo. La primera vez que la vi quedé impresionado y la curiosidad se encendió en mí. La cara del pequeño pedazo de bronce acuñado muestra el rostro de un originario. La expresión era agresiva, pero mostraba certeza.

Era la cara de un hombre con propósito. Se asemejaba a la expresión de un tigre en busca de su presa, que no se rinde por nada. Sobre la cabeza del hombre se podía leer un nombre: Urracá.
Enseguida varias preguntas comenzaron a formularse en mi cerebro. ¿Quién es el originario que lleva el nombre de Urracá?, ¿qué fue lo que hizo para que lo acuñaran en esta moneda?, ¿cuál fue su importancia en la historia de este maravilloso país? Decidí investigar para aclarar mis dudas.


Después de preguntarle a varios profesores e indagar en páginas de Internet y libros, aprendí que Urracá fue un cacique ngäbe veragüense del siglo XV, que decidió no someterse al imperio español.


Cuando los españoles llegaron a Panamá, les fue difícil dominar a los pobladores del istmo; mientras más se adentraron en el país, más pelea tuvieron que soportar. Urracá unió fuerzas con muchos líderes originarios para defenderse de los ataques españoles. Entre ellos, los caciques Ponca y Tabor. De acuerdo al artículo «Resistencia indígena contra los españoles», del sitio Panamá historia, el rebelde luchó durante nueve años con gran valentía, dispuesto a dar su vida. Esto requiere agallas de hierro. Quedé sorprendido por cuán importante fue y porque nunca se dio por vencido.
En el libro Panameñosilustres, de Jorge Conte Porras, me llamó la atención que cada vez que lo encarcelaban él desaparecía como el viento, sin dejar rastro.
Era sigiloso y sensato en su manera de escapar, pues ni siquiera el más inteligente de los españoles pudo averiguar cómo lograba escabullirse.
A pesar de ser silencioso como un gato cuando caza a su presa, se decía que en el momento de batalla Urracá se convertía en un tigre feroz, tal como percibí al ver su rostro en la moneda. Como dijo Julio B. Sosa en Laindiadormida: «En medio del tumulto, de la ola de gritos estridentes, el indómito Urracá, bañado en sangre, sangre de sus heridas y sangre de la de sus súbditos, recorría las filas dando bríos a las huestes. Por su cabeza pasaban los tiros sin herirle, como si lo cubriera una coraza que lo hiciera invulnerable».
Cuando se trataba de proteger a su gente, era ganar o morir; rendirse no existía en el vocabulario de Urracá. Símbolo de la valentía de los nativos, mantiene una gran importancia en la comunidad de Veraguas. En la actualidad hay lugares y monumentos que llevan su nombre, el más conocido de ellos es el Parque Urracá, en la ciudad de Panamá, un parque público que recuerda a la población panameña sobre las batallas de los grupos originarios contra los conquistadores; algo que trae orgullo al alma de todos.
Urracáfueunhéroedeguerrayunlíderhonorable,pero,másquetodo,unluchadorincansable.

90 Página
ORO
ítulo: Llama inmortal Autor:Juan TasendeCategoría:Lugares
Crónica #7: TBalboaAcademy
Llama inmortal
«Gire a la derecha en la Avenida Ascanio Arosemena y habrá llegado a su destino», me indica Waze. Así empieza mi recorrido matutino hacia el Centro de Capacitación Ascanio Arosemena. En la clase de Historia del día anterior me enteré que este ilustre personaje podía considerarse una persona extraordinaria, un héroe; así que me dispuse a investigar y emprendí este viaje.
El Aeropuerto de Albrook desaparece y un paisaje verde y tranquilo empieza a rodearme. Sigo avanzando. A lo lejos, puedo percibir el primero de muchos edificios rectangulares con techos rojos, característicos de la antigua Zona del Canal. Mientras más me acerco, más me confundo. Solo logro ver dos edificios en diagonal, prácticamente iguales. Al final del camino puedo diferenciar las estructuras.
El edificio más cercano tiene una entrada sofisticada, casi presidencial: seis columnas de cada lado levantan un rectángulo con techo rojo, que está conectado, perpendicularmente, a otro más pequeño con techo transparente, dando una sensación de profundidad a la obra. Tanto me sorprende la entrada, que enseguida estoy fuera del auto. Si la entrada es tan cautivadora, tiene que haber un tesoro que justifique esta maravilla.
Caminando entre las columnas del lugar, vislumbro algo único: una imponente llama de fuego se sacude sin cesar. Intrigado, decido acercarme hacia allá. No es el fuego en sí lo atractivo, sino la ubicación privilegiada en la que se encuentra al final del pasillo, donde hay una plaza circular, rodeada de columnas en las que hay diferentes inscripciones.
El piso de la plaza se encuentra en un nivel inferior, tres escalones abajo. En la parte central hay un pedestal, de forma hexagonal, y sobre él reposa un envase dorado, de donde surge la llama.
Su presencia me impacta a pesar de que aún no sé su significado. Entiendo que se relaciona con la gesta del 9 de enero de 1964, pero lo que representa específicamente sigue siendo un misterio. Sin duda alguna es un sitio muy concurrido. Por esa razón decido quedarme un rato más, pues es muy probable escuchar una respuesta que aclare mis dudas.

La mañana avanza, y el calor parece querer adelantarla. De pronto, me empiezo a desesperar. A pesar de que hay mucha gente, lo único interesante que he visto en la media hora que llevo en el sitio es a una persona mirar el fuego, llorar e irse. Es entonces cuando me levanto y pregunto a la persona más cercana por el significado de la llama. Me dice pocas, pero lapidarias palabras: «La llama que nunca se apaga. Los mártires, su lucha».
Miro la llama con admiración. Luego, miro con cuidado a mi alrededor y me acuerdo de que este lugar era el mismo que había visto en clase. Con emoción me percato de que estoy parado donde aquellos valientes estudiantes izaron la bandera panameña por primera vez. Estaba parado en el epicentro de la soberanía nacional.
91 Página
Crónica #8:
Balboa Academy
Título: Tejiendo el futuro
Autora: Lorens Ramas
Categoría: Cultura
Tejiendo el futuro
Fui al mercado de artesanías de Corozal. Al entrar, vi todo tipo de artesanías: cestas, esculturas hechas en tagua y madera cocobolo; máscaras, sombreros, cutarras, polleras, tembleques... Una cesta en particular llamó tanto mi atención, que me hizo detener en el pequeño puesto donde se encontraba.
Su diseño de preciosas guacamayas multicolor, trabajadas con finos detalles, me pareció alucinante. Había muchos recipientes tejidos con diseños de mariposas y otros animales muy coloridos. ¡Era tanta la variedad de patrones!
Decidí preguntarle a la vendedora sobre el origen de este arte tan peculiar. Alina Itucama es una artesana del grupo wounaan, justo especializada en fabricar canastas. Aprendió el arte a los siete años. Fue su madre quien le enseñó, pues es una tradición wounaan que ha pasado de generación en generación. Me explicó que así se mantiene viva su cultura, basada en la preservación del medio ambiente y la exaltación de la naturaleza. Ese es el mensaje que su arte transmite. Ahora los diseños adquirían mucho más sentido para mí.
Entre la diversidad de artesanías que existe en nuestro país, me impresionan mucho estas cestas que hacen nuestros originarios de las comarcas Emberá y Wounaan: sus patrones únicos y simétricos, sus vibrantes colores, sus tamaños tan variados y ese tejido perfectamente elaborado, que hasta puede contener agua.
Alina es una mujer trabajadora, orgullosa de sus raíces, y era evidente que hablaba con gran propiedad; por eso, me atreví a indagar más. Al notar mi curiosidad, sacó una cesta que estaba tejiendo para mostrarme el proceso de su confección. Me explicó que usan los recursos naturales que tienen alrededor de sus hogares en las comarcas para hacer las cestas. La palma de chunga, que es el material principal; la caña agria, para blanquear; y el puchán y la jagua, entre otros, para darles color.
Algo sorprendente fue saber cómo se les fija el precio a estas cestas, el cual no depende del tiempo que toma hacerlas, sino de la complejidad de sus diseños, la cantidad de colores que se usan y cuán elaborado está el material.
Después de los 500 años de la fundación de la ciudad de Panamá, podemos ver cómo varias culturas se han integrado, con sus particularidades, a una sola. Los wounaan se han venido incorporando a nuestra sociedad con el paso de los años, sin perder sus tradiciones. Su arte, especialmente sus cestas, refleja lo bello de nuestra flora y fauna. Además, se ha vuelto un bien comercial que llama la atención, no solo de coleccionistas, sino de todo aquel que las aprecia en los centros artesanales, el Casco Antiguo o nuestras calles; así como me ha sucedido a mí.


92 Página
Centro Educativo
Básico General de Tocumen
Docente: Dalys Haislin Ramírez
Escritores: Cristyn Carmona, Libni Moreno, Daisy Navas, Milagros Carmona, Ismael Navarro, Arístides de Sedas

CRÓ NI CAS
Crónica #1:
Centro Educativo Básico General de Tocumen
Título: Virginia: la valentía de una mujer Autor: Arístides de Sedas

Categoría: Personajes
Virginia: la valentía de una mujer
Virginia nació en un poblado aislado de la provincia de Veraguas. De niña fue criada por su tía en la provincia de Herrera, ya que su madre no podía cuidarla. Su infancia fue feliz, a ella le gustaba jugar trepando árboles, tomar leche fresca de vaca e ir al río con su tía, ya que mientras esta lavaba la ropa sobre una piedra ella aprovechaba para bañarse y jugar con sus amigas.
También solía jugar con muñecas de tuza y les confeccionaba vestidos con retazos de tela; el cabello era la pelusa del maíz. Sin embargo, a pesar de que tenía muchísimos sueños para cuando creciera, solo pudo terminar el sexto grado, debido a las dificultades económicas y la estrechez en la que vivía su familia. Eso la llevó por un camino diferente al que había pensado para su futuro y tuvo que lanzarse a la vida a muy temprana edad.
Cuando cumplió los diecinueve años de edad se casó llena de ilusiones, sin sospechar entonces las horribles circunstancias que habría de vivir al lado de su pareja.
Al nacer su primer hijo, Roberto, su esposo comenzó a golpearla. Ese fue el principio de muchos años de sufrimiento, soportando en silencio los maltratos de aquel hombre. Cualquiera podía ser el motivo para los abusos que recibía; sus hijos, que fueron testigos de aquellos actos de vejación, también sufrían.
Ella le temía a aquel hombre inmisericorde, pero decidió preservar su matrimonio en beneficio de los niños, ya que no se sentía capaz de cubrir ella sola sus necesidades con trabajos domésticos mal pagados.
Crónica #2:
Centro Educativo Básico General de Tocumen

Un hermoso legado de trabajo y amor
Título: Un hermoso legado de trabajo y amor
Autor: Ismael Navarro
Categoría: Personajes
Javier Navarro Miranda nació en 1973 y fue el segundo de cinco hermanos. Su mayor sueño a medida que crecía fue convertirse en piloto de aviación; pero su familia no tenía los recursos económicos suficientes para completar ese deseo. Fue así como con el paso de los años se dedicó a estudiar soldadura y electrónica, oficios con los que algún día podría sacar adelante su vida y a su propia familia, ya que desde niño resultó ser muy industrioso y logró armar su propio auto de baterías con materiales que fue encontrando por allí.
Javier, al igual que lo hizo Ángela, su madre, empezó a interesarse por la religión y comenzó a creer en las enseñanzas de Jehová. Realizó su primera prédica cuando contaba
94 Página
apenas con once años de edad y a los catorce fue bautizado en la fe cristiana, lo que le permitió dedicarse a la evangelización hasta que cumplió veintitrés años de edad. Luego empezó a trabajar y estableció dos Internet cafés. Esto, quizás, lo llevó a pensar en formar una familia. A sus veintisiete abriles conoció a Eva Betzaida con quien tuvo cuatro hijos: Alexis, Ismael —quien escribe estas palabras—, José y Angélica.
Con el tiempo y mucho esfuerzo logró tener una casa propia para él y su familia; una hermosa vivienda ubicada en el sector conocido como Unión de Azuero, en Chepo. Sin embargo, un año después de haber estrenado su nueva residencia, Eva decidió ir a vivir con sus hijos a Nuevo Emperador, pues así podría trabajar junto con su hermana y su cuñado.
Al año siguiente, Eva dejó a sus hijos al cuidado de su hermana y se marchó. Para ese momento, la fortuna había abandonado a Javier, quien tuvo que cerrar los dos establecimientos comerciales que había fundado y ahora estaba sin empleo.

De alguna manera, él se enteró que las condiciones en el hogar de los tíos no eran las mejores para el desarrollo de sus hijos, entonces los recogió y los llevó a vivir donde su madre Ángela, la abuela de los pequeños.
Hacia el año 2015, Javier, que a la sazón necesitaba dinero para los gastos de sus hijos, consiguió un empleo en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, a pesar de que ya empezaba a sentir malestares en su pierna derecha. Allí conoció a Flor, una mujer de origen dominicano de la cual se enamoró al poco tiempo de haber empezado a trabajar. Decidieron casarse, pero el matrimonio no duró y ella regresó a su país natal.
Dos años después Javier sufrió un resbalón que le ocasionó una fractura en la pierna derecha que ya le molestaba desde antes. Lo llevaron al hospital donde le hicieron una serie de radiografías y exámenes; además de una fractura, los médicos descubrieron algo más grave: padecía cáncer.
Ante la gravedad de esta noticia, Javier tomaría una valiente decisión: dedicar el tiempo que le quedaba a volver a evangelizar en la fe cristiana, tal como lo había hecho cuando aún era un adolescente. Esto produjo muchísima alegría en su madre y en todo su entorno familiar, pues era su decisión seguir adelante hasta el final honrando las cosas positivas en las que creía. Ese sería, sin duda, un legado de amor que dejaría a sus hijos.
La vida puede cambiarnos, sin previo aviso, en cualquier momento. No es fácil, sobre todo cuando padecemos una enfermedad terminal. Sin embargo, a pesar de que reconocemos esta circunstancia vital, nunca estamos preparados para afrontar el reto que supone aceptar una realidad desfavorable; se requiere de un tiempo prudencial para admitir nuestra circunstancia y seguir adelante con fortaleza.
Javier Navarro partió a la eternidad el 25 de enero de 2019, cuando aún era un hombre joven y productivo. Dejó un legado de trabajo y amor que siempre perdurará, pues vive presente en la memoria de nosotros, sus hijos, que llevamos su ejemplo como guía certera para ser profesionales y personas de bien, como él nos enseñó siempre con su templanza de hombre humilde y valeroso. Sé que está cerca de nosotros, pues habita en cada uno de nuestros corazones. Estoy seguro que siente orgullo de las extraordinarias enseñanzas que nos legó.
95 Página
En la madrugada del 20 de diciembre de 1989 iniciaron las horas más aterradoras que los panameños hayan vivido. En ese momento arribaron a nuestro suelo tropas del ejército estadounidense cuya misión era capturar al entonces Hombre fuerte de Panamá, el general Manuel Antonio Noriega, acusado de estar vinculado y proteger al narcotráfico internacional.

El general Noriega había accedido a lo más alto del poder panameño con una serie de artimañas con las que engañó a sus compañeros de armas e intentó eliminar la disidencia.
En su momento, él había sido aliado del general Omar Torrijos Herrera, quien dio un golpe de Estado militar en 1968 que cambió la historia del país y permitió la recuperación del Canal. Torrijos se retiró de la primera línea del gobierno en 1978 y perdió la vida en un extraño accidente de aviación —nunca aclarado a satisfacción—, el 31 de julio de 1981. Eso provocó una serie de sucesiones en el mando de la Guardia Nacional y abrió el camino para que Noriega aprovechara su oportunidad. Con una serie de artimañas, se abrió paso engañando y traicionando a sus compañeros de armas. Ahora, era un hombre obsesionado con el poder y la acumulación de riquezas, utilizando todas las herramientas que estuvieran a su alcance, incluso, como se descubriría después, las ciencias ocultas.
Uno de los compañeros de armas de Noriega hizo denuncias graves que lo implicaban en negocios turbios y criminales. Eso produjo un gran descontento generalizado en la sociedad panameña y dio paso a la peor crisis política de nuestra historia, la cual se prolongó por más de dos años y en la que hubo, además, toda clase de represiones contra los que se oponían abiertamente a su régimen.
El 7 de mayo de 1989 hubo elecciones generales en el país. El triunfo indiscutible de la oposición al régimen de Noriega fue un hecho ampliamente reconocido. Sin ninguna duda, Guillermo Endara Galimany, que encabezó la nómina opositora, se había alzado con el triunfo en compañía de sus compañeros de fórmula Ricardo Arias Calderón y Guillermo Ford. En lugar de reconocer su derrota y entregar el poder, el general Noriega, que controlaba todos los órganos del Estado, ordenó anular las elecciones.
La situación continuó siendo caótica y no daba señales de mejorar o resolverse por la vía de la negociación pacífica. Incluso, un intento de rebelión dentro de las filas de las llamadas Fuerzas de Defensa —que fue el nombre con el que Noriega rebautizó a la Guardia Nacional—, terminó con el fusilamiento de los alzados en lo que se conocería desde entonces como «La masacre de Albrook».
Fue tal la obsesión de poder que llegó a desarrollar el general Noriega que, además, el 15 de diciembre de ese año tuvo el coraje de declarar a Panamá en «estado de guerra» en contra de Estados Unidos. Ese fue su mayor y último error. El gobierno de Estados Unidos le tomaría la palabra.
Estados Unidos, bajo el gobierno de George Bush (padre), lanzó sobre Panamá la Operación Causa Justa (OperationJustCause, como se denominó en inglés). Para ello, envió la 82.ª División Aerotransportada para su operación militar de búsqueda y captura del general Noriega. Estaba conformada por doce mil soldados.
Por causa de la ambición y testarudez de un solo hombre, nuestra patria fue invadida por tropas extranjeras; El Chorrillo, un emblemático barrio popular, fue arrasado por las llamas; el Aeropuerto Internacional de Tocumen fue tomado para operaciones militares
96 Página
1989, el año de la Invasión
Crónica#3: Título:CentroEducativoBásicoGeneraldeTocumen 1989,elañodelaInvasiónCaAutora:CristynCarmona tegoría:Eventohistórico
y salvaguarda de su operación civil; fueron tomados los cuarteles de las Fuerzas de Defensa y los comercios se vieron obligados a cerrar, ya que muchos fueron vandalizados y saqueados. Nuestra economía, que ya estaba afectada, se fue al piso, aunque no tardó en recuperarse, luego de que el país empezara a recobrar su normalidad. Hoy, producto de aquellos hechos, Panamá no tiene ejército. Tampoco sabemos cuántas personas murieron ni los daños reales a las víctimas durante aquella agresión extranjera.
Algunos testimonios sobre la Invasión a Panamá testimonios sobre la Invasión a Panamá
Cuando se dieron estos hechos históricos, ninguno de los chicos de mi generación había nacido. Por lo tanto, no fuimos testigos directos de esos acontecimientos. Le he pedido a algunas personas mayores, que nos relaten sus experiencias durante esos días, así podemos formarnos una idea mejor de cómo vieron la Invasión los panameños.

La señora Mariela Rojas, quien hoy es secretaria, tenía treinta y seis años en 1989 y era ama de casa. Ella nos contó lo siguiente:
«El día que empezó la Invasión, estaba en mi casa y solo se escuchaban las bombas. Mi familia y yo estábamos muy asustados, porque no sabíamos qué sucedía; uno de mis hermanos, que tenía el rango de sargento primero, me llamó desde Río Hato para decirme que había empezado la Invasión. Pasaron dos días y no volví a saber nada de mi hermano. Entonces, dejé a mis hijos con mi hermana y me fui con mi esposo hacia donde está ubicado el Aeropuerto de Río Hato. Antes de llegar, sentía que tenía el corazón en la garganta. Vi restos de brazos y piernas regados en la carretera; sentí miedo, ansiedad y respiré profundo. Cuando llegué a la base militar me dijeron en la garita que mi hermano se encontraba en el Cuartel de Penonomé».
Roxana Gill es una señora de mediana edad y madre de cuatro hijos, que hoy es inspectora en mi colegio. Ella me contó sobre los saqueos que se produjeron:
«En muchos lugares, como San Joaquín o Pueblo Nuevo, la gente comenzó a saquear supermercados y almacenes, dejándolos vacíos, aunque sabían que los gringos estaban recorriendo las calles con tanquetas, recogiendo a cualquiera que encontraran cometiendo algún tipo de robo. En la radio alguien mencionaba la Operación Chácara (nombre que usaban las Fuerzas de Defensas para identificar su acción defensiva). Se escuchaba decir: ‘Prepárense, porque vienen los gringos a darle palo a los panameños’. A los muertos los metían en bolsas y los arrojaban en fosas comunes».
La señora Mercedes Taylor, por su parte, me comentó:
«A las 12:00 a. m. ya estaba durmiendo cuando escuché el bombardeo. De pronto, oí un megáfono del que salían estas palabras: ‘Ríndanse todos’. Me encontraba con mi familia en una de las multifamiliares de Barraza, debajo de una mesa para resguardarnos de las ráfagas de balas que tiraban en el área. En ese tiempo tenía veintitrés años. El 21 de diciembre fui con mi primo a la Fuerza Aérea Nacional. Allí observé cómo las tanquetas de los gringos pasaban por encima de los guardias panameños. Ellos estaban vivos y eso fue una masacre, una acción inhumana. Después de algunos días, recorrí con mi hermana los hospitales para preguntar por un amigo que era guardia. Se sentía un olor putrefacto por la cantidad de muertos y de sangre que había por todos lados en el Hospital Santo Tomás. No encontré a mi amigo. Supe que no murió, porque después me enteré que estaba preso en un cuartel. También recuerdo que vi a unos guardias panameños vestidos de civiles, apuntando con sus armas a unos ciudadanos para que les entregaran lo que habían robado en los establecimientos».
97 Página
El señor Edward Jones, me relató su versión de los hechos que a él le tocó vivir:
«La Invasión inició a la medianoche. Estaba con mi compañera por una de las calles de Río Abajo, cuando escuchamos los sonidos de las bombas y los cohetes, entre otras armas, mientras muchas personas buscaban un lugar donde refugiarse. También observamos a los militares de las Fuerzas de Defensas que corrían por las calles quitándose los uniformes y tomando las ropas que se encontraban en los patios de las casas. El Supermercado Río al igual que el Gago (hoy en día Súper 99) y otros negocios fueron violentados tanto por los militares panameños como por los miembros del Comité de Defensa de la Patria y la Dignidad (CODEPADI) y ciudadanos que se encontraban cerca de esos lugares. Al llegar a mi casa vi, desde el segundo piso del edificio, los destellos de los diferentes artefactos bélicos que surcaban el aire y golpeaban los edificios cercanos al Cuartel de Panamá La Vieja. También observé a los paracaidistas norteamericanos. Algunos murieron antes de llegar a tierra y otros caían en el mar. Los miembros de las Fuerzas de Defensa dieron poca batalla a los soldados enemigos. Hubo muertos en ambos bandos, incluso civiles que vivían cerca de las áreas de ataque, a causa de las bombas, granadas, balas de los fusiles y escombros de los edificios destruidos. Algunos panameños violentaron los comercios en Río Abajo, Parque Lefevre, Panamá Viejo, Villa Lorena, Pedregal, Calidonia, entre otros; buscando víveres y artículos de primera necesidad».
Por su parte, Luz Quintero me comentó:
«En esa época vivía en la planta baja del multifamiliar 27 de San Joaquín y observé a varios jóvenes pasar por el patio cargando refrigeradoras, estufas y sofás, entre otros enseres. No sé de dónde sacaban tanta fuerza para cargar esos artefactos pesados desde largas distancias, se parecían al Hulk de los cómics».

Finalmente, el general Manuel Antonio Noriega Moreno (1934-2017) se entregó al ejército estadounidense al anochecer del 3 de enero de 1990. Así se cerró una época de la historia de Panamá.
Ojalá nunca más tengamos que vivir una dictadura como la que él intentó implantar aquí, porque —según escuché en los testimonios de las personas que vivieron esos momentos— ese tiempo fue muy difícil para todos y se debe contar en las escuelas, para que los jóvenes valoremos la democracia y elijamos personas que realmente deseen el bienestar de todos los ciudadanos en este país.
Crónica#4:
Huellas y pilares que inspiran
CaAutora:LibniMoreno
TíCentroEducativoBásicoGeneraldeTocumen
tulo:Huellasypilaresqueinspiran
tegoría:Personajes
Cuando somos adolescentes, se nos presentan una gama de opciones y oportunidades de las cuales podemos escoger las que resulten de nuestro agrado. Yo, por ejemplo, me incliné por la lectura, ya que me apasiona el buen hábito de leer. Antes leía, pero lo hacía sin interés, hasta que descubrí las novelas de Rose Marie Tapia y me identifiqué con ellas.
98 Página
Rose Marie Tapia forma parte de una familia de seis hijos. Nació el 6 de diciembre de 1947 y, curiosamente, tiene una hermana gemela. Aunque todos nacieron en la ciudad de Panamá, por razones económicas, su padre —que ejercía como notario— y su madre —que fue educadora— decidieron trasladarse, junto con toda la familia, a la ciudad de Chitré.
Su salud durante su infancia fue frágil, pues padecía asma. Realizó sus estudios secundarios en el Colegio José Daniel Crespo. Posteriormente, obtuvo el título de Técnico en Administración. Durante algunos años, trabajó en Aseguradora Mundial. Luego, su hermano Raúl Tapia, le ofreció el cargo de administradora y, posteriormente, la nombra gerente de su empresa automotriz. A sus cuarenta y nueve años realizó, durante un año completo, estudios sabatinos en Creación Literaria. Luego, en el año 2000, se iniciaría formalmente en la literatura cuando obtiene una mención honorífica en el Concurso de Literatura Ricardo Miró, con su novela Caminosyencuentros.
En sus primeros años como escritora redactaba todos los días de la semana, pero ahora suele hacerlo de lunes a sábado, solo hasta el mediodía. Su sitio preferido para escribir es su estudio, donde tiene la tranquilidad y la comodidad para crear la trama de sus novelas. En esta etapa de su vida, nada la limita para escribir, pues puede disponer mejor de su tiempo para dedicarse a esta tarea y cuenta con muchos temas que puede explorar a través de la narrativa. Hasta ahora, Rose Marie Tapia ha publicado veintitrés novelas y cabe mencionar que, de todas ellas, nuestra escritora se identifica más con la titulada Vidadecompromiso, un relato biográfico sobre su madre.
Aun así, su novela más reconocida es Roberto por el buen camino. Desde que se publicó por primera vez en el 2004, se han vendido aproximadamente 94 000 ejemplares y aún sigue siendo muy leída por el público. Esta obra trata sobre una situación social actual: el pandillerismo y la delincuencia juvenil. Según Rose Marie esta obra ha tenido una mayor aceptación por parte del público lector y prueba de ello es la venta masiva que ha logrado. Su novela más reciente en salir a la luz es Sepresumeculpable, un interesante libro sobre un exdirector policial, quien ha sido puesto bajo arresto por órdenes del Consejo de Seguridad, organismo que acumula mayor poder que el del presidente de la república, Simón Valdivieso. Cuando el mandatario decide reaccionar, su hermano, el diputado Luis Ernesto Valdivieso, es secuestrado como parte de un plan oscuro. Esta obra fue publicada en el 2019.

A Rose Marie Tapia le agrada leer libros de autores panameños, como los de su sobrina, la también narradora Rosa María Tapia, cuya prosa considera profunda y sencilla, y también le encanta leer a autores internacionales de reconocido prestigio. Ella se ha decantado por escribir literatura juvenil, con un lenguaje sencillo y coloquial, porque aspira a que los estudiantes, que son sus lectores principales, cultiven el hábito de la lectura por el increíble placer de hacerlo e imaginar nuevas realidades a través de la misma, sobre todo en estos tiempos en que tenemos abundancia de distractores tecnológicos que, por el uso que le damos, poco ayudan en nuestra formación integral.
Rose Marie Tapia es una escritora que ha logrado dejar huellas profundas en los jóvenes que nos iniciamos como lectores, debido a que sus narraciones, que nos resultan frescas y cercanas, hablan de situaciones que vivimos en nuestro entorno con las cuales nos identificamos. Al leer alguno de sus libros nos sentimos motivados a seguir descubriendo otras novelas suyas, así como las de otros autores, intentando crecer como pilares firmes en el camino que empezamos a recorrer como lectores. Ella nos traza esa senda para que nos sea más agradable dar nuestros primeros pasos hacia la lectura, y sentir el inmenso placer que proporciona en nosotros.
99 Página
Hace un tiempo atrás, tuve el privilegio de conversar con Rose Marie Tapia en una librería de la ciudad de Panamá. Le pedí que, por favor, me diera unas palabras que pudiera trasmitirle a mis compañeros de la educación premedia. Ella, con voz muy dulce, me contestó: «Exhorto a los jóvenes a ser lectores continuos, así serán ciudadanos con valores, comprometidos con la nación para lograr un futuro mejor». Crónica#5:
Discriminación en el Incidente de la Tajada de Sandía
El martes 15 abril de 1856, cuando el estadounidense Jack Oliver, junto con otros compañeros de viaje, fueron al puesto de venta de frutas del pariteño Manuel Luna, se produjo un hecho violento que marcó de una manera singular nuestra historia.

Oliver estaba en evidente estado de ebriedad y tomó, sin pagar, una tajada de sandía de las que vendía Luna. Sin terminar de comérsela, la arrojó al piso y se marchó. Luna fue tras él para exigirle el pago de un real (moneda de curso en la antigua Nueva Granada), que era el costo de la fruta. Oliver, insolente, le expresa con palabras soeces:
—Oh, no me emporres, bésame el cu…
A lo que Luna respondió:
—Cuidado, aquí no estamos en Estados Unidos. Págame los cinco centavos de dólar y estamos al corriente.
La discusión, como era de esperarse, sucedió en inglés y el norteamericano ripostó:
—Te pagaré con un tiro.
Al momento en que Oliver empuñó su revólver, Luna reaccionó y sacó un puñal. En ese instante, también intervino el peruano Miguel Habraham y expuso su integridad física, ya que resultó herido por un disparo del arma de Oliver. Afortunadamente, Habraham logró arrebatarle el revólver a Oliver y huir con el arma para que el incidente no cobrara mayor gravedad. Luego de esto, otro de los estadounidenses que estaba presente le pagó a Manuel Luna el costo de la sandía. El incidente no se detuvo allí, pues terminó en enfrentamientos entre panameños y estadounidenses, que produjeron resultados fatales en ambos grupos.
En 1846, la República de Nueva Granada, a la que pertenecía Panamá luego de su independencia de España, firmó con Estados Unidos el Tratado Mallarino-Bidlack, que le permitía a estos últimos intervenir militarmente en nuestro territorio. Como resultado de ello, Panamá, a pesar de haber sido la parte ofendida, tuvo que pagar a Estados Unidos una indemnización de 421 394 dólares por el incidente, cifra que fue repartida entre los afectados norteamericanos y sus familiares.
100 Página
CentroEducativoBásicoGeneraldeTocumen
en elIncidente delaTajadadeSandía
Título:Discriminación
Autora:DaisyNavas Categoría:Eventohistórico
De este hecho, en particular, se pueden contar muchísimos detalles más, ya que está bien documentado en nuestra historia nacional; sin embargo, poco se dice sobre lo que parece una actitud de menosprecio y discriminación racial hacia los nuestros por parte de los estadounidenses.
Investigadores han encontrado que la prensa de aquel país trataba a sus soldados como personas honorables y nobles. En cambio, esos mismos medios consideraron que los panameños habían actuado como «salvajes», cuando se trataba de defender nuestra dignidad. Resulta evidente el trato desigual que nos daban.
Recordemos que, hacia mediados del siglo XIX, los estadounidenses cruzaban el Istmo para continuar su viaje hacia California en busca de fortuna. Aquí, eran frecuentes sus borracheras, su maltrato y la violencia que generaban en su tránsito. En esencia, nos consideraban una «raza» inferior, tal como habían tratado a los negros durante la esclavitud. De allí que nos dieran un trato despectivo. La discriminación racial, aunque la sufrieron nuestros antepasados, todavía prevalece en algunas conductas. La he vivido en carne propia, pues pertenezco a la etnia guna y me ha tocado escuchar murmuraciones y gritos a mis espaldas por el hecho de utilizar la vestimenta tradicional de mi grupo étnico.
Algunos, hoy en día, encuentran que gritarte «indio» o «negro» es darte un trato peyorativo que los hace superiores a ellos e inferior a ti. Esa actitud, que es cruel, me ha hecho llorar e incluso sentir tristeza de algo de lo que debo estar siempre orgullosa: mi cultura. No saben que ese tipo de comportamiento ya no tiene cabida en la vida moderna. Se equivocan de forma rotunda. Algunas personas no comprenden todavía que no existen individuos mejores o peores, que todos somos iguales, aunque hay rasgos que nos hacen diferentes. Esas diferencias pueden ser por el color de la piel, por el origen, por la cultura o la religión, por ejemplo; en fin, se manifiestan de formas infinitas, pero todos somos seres humanos, con los mismos derechos y deberes, con el mismo respeto merecido y las mismas capacidades que el otro.
Estoy orgullosa de mis raíces, de todo lo que representa ser guna: puedo hablar mi lengua materna, degustar sabrosas comidas como el tulemasi (sopa de pescado con leche de coco y plátano) y el mastuar (guacho de arroz con leche de coco y pescado); al igual que lo estaba Manuel Luna y todos los grupos étnicos que han formado parte de los más de quinientos años de historia panameña.
Somos un país que acoge, en su pequeño territorio, a muchas culturas: chinos, hindostanes, judíos, europeos, antillanos y muchos otros inmigrantes y, sobre todo, pueblos originarios como el mío que contribuyen a nuestro crecimiento como nación. No en vano somos «Puente del mundo y corazón del universo».
Crónica #6:
¡La pideculturaauxilio!
Centro Educativo Básico General de Tocumen
Título: ¡La cultura pide auxilio!
Autora: Milagros Carmona
Categoría: Cultura
Antes de abordar el tema, convengamos en una definición de la palabra cultura para enmarcarnos en lo que deseamos exponer. Podemos decir que cultura es una serie de características, muy singulares, que distinguen a un pueblo de otro, a una civilización de otra.

101 Página
Con frecuencia, vemos en nuestro entorno, así como en los medios de comunicación social, lo poco o nada que sabemos cuándo se nos pregunta sobre algo que debería ser parte de nuestro conocimiento general, de la cultura de nuestro terruño. Por ejemplo, durante la Jornada Mundial de la Juventud que se celebró en Panamá a principios de 2019, un peregrino le preguntó a una joven panameña cuál es la letra de nuestro himno nacional. Ella contestó: «No me lo sé muy bien».

Quizás, decimos cosas que tienen un alcance que no comprendemos, pues este tipo de respuesta habla mal de nuestro sistema educativo y hace ver que nuestros docentes, a pesar de sus esfuerzos, no nos transmiten el conocimiento necesario, cuando la realidad es que un símbolo patrio, como el himno nacional, se nos enseña desde preescolar y somos cada uno de nosotros quienes adquirimos el compromiso de aprenderlo y transmitirlo más adelante a otros.
Esto también sería aplicable a otros elementos de nuestra cultura, como por ejemplo la gastronomía, las danzas y bailes folclóricos, o nuestros trajes típicos, que son intrínsecos a nuestro ser nacional. Entre nuestros platos típicos más gustados podemos mencionar: el tamal, el bollo, el sancocho, la carimañola, entre otros, que se encuentran en diferentes regiones del país y, en algunos casos, presentan variantes locales. También tenemos postres, como la mama-llena, la pesada de nance, la pesada piña, los huevitos de leche, la cocada, el pan bom, el arroz con leche y muchos más. Y, por supuesto, los refrescos: chicheme, chicha fuerte, chicha de limón, etc.
Por otra parte, aunque es parte de nuestra diversidad cultural, percibimos que muchos prefieren bailarritmoscomoelrapadisfrutardenuestramúsicatípicaoelpindín.Incluso,algunosllegan a decir: «Quiten esa música», pues no se sienten identificados con sus propias raíces.
Finalmente, atestiguamos el escaso valor que damos a nuestras vestimentas tradicionales: la pollera, la basquiña, la camisilla, las cutarras y las babuchas. Les damos poca importancia y, sin embargo, la pollera se encuentra entre los vestuarios más bellos y lujosos del mundo.
Hay muchos elementos por los cuales sentir orgullo y deseos de estar mejor preparados para afrontar los distintos retos de la vida. Se hace necesario que cada día seamos más conscientes de lo que representa lo positivo de nuestra cultura, sobre todo porque nuestra generación algún día, más cercano de lo que parece, tomará las riendas del país. Tenemos este presente, en el que podemos concentrarnos en los estudios y en aprender a conservar y promover nuestras buenas costumbres. Como estudiantes, tenemos a nuestro alcance distintas actividades curriculares y extracurriculares que contribuyen a complementar nuestra formación cultural; muchas de ellas son promovidas, por ejemplo, por el Ministerio de Educación y diferentes instituciones públicas o asociaciones privadas. Son oportunidades que se nos ofrecen para ser mejores personas y ciudadanos.
Aunque no lo pedí, he tenido el privilegio de nacer y vivir en un hermoso país. Ello debe servirme de estímulo para demostrar lo mejor de mí misma, mis buenos modales, poner en práctica las mejores normas de urbanidad y aprender a comportarme de una manera adecuada y con educación. Eso incluye, a su vez, no decir malas palabras, ayudar a mantener limpio nuestro entorno y saludar amablemente a los demás. Esa es la manera en que contribuyo a mejorar el acervo cultural de mi país y a proyectar sus valores más preciados, incluidos los símbolos patrios y otros elementos que forman parte del ser panameño. Los hombres y mujeres que hace 500 años fundaron la ciudad de Panamá, lucharon para hacer de este sitio lo que se conocería como «La tacita de oro», tanto por su belleza como por la educación y la cultura de sus habitantes. Nuestra distinción como individuos con una cultura particular, también se mantuvo presente en los próceres de la época republicana. Somos un país privilegiado por su posición geográfica en el planeta y ello debe reflejarse en nuestra idiosincrasia y en nuestra cultura. Es una tarea de amor por este suelo que nos hará crecer como seres humanos.

102 Página
Centro Educativo Bilingüe Juan

Demóstenes Arosemena
Docente: Santos Mendoza Ortega
Escritores: Aimar González Milwood, Moisés Tenorio, Melanie Alaniz, Javana Vallarino, Zury Quintero, Brittanie Sevilla, Génesis Otero, Luisa Ramos, Astrid Ramos
CRÓ NI CAS
Crónica #1:

Centro Educativo Bilingüe Juan Demóstenes Arosemena
Crónica ganadora del segundo lugar Título: Una torre para la eternidad Autora: Melanie Alaniz

Categoría: Lugares



Una torre para la eternidad
PLATA

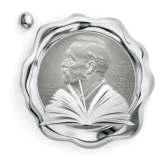
Se levanta un caserío popular de nuestro país: calles estrechas, fondas en la esquina, dos o tres cantinas, las casas coloridas, llamativas.
Su gente… con esa esencia de lo criollo, de lo histórico. La historia dice que muchos de sus antepasados llegaron a contribuir con la construcción del Canal, hombres de piel negra y fuerte para resistir al sol y mujeres que no se dejaban abatir por las inclemencias del sitio.

Los chicos juegan en los patios húmedos, donde la lluvia ya cayó. El sol en sus débiles rayos golpea las palmeras. Se oye el canto de las aves que pasean suavemente sobre los tejados de las casas de Panamá Viejo.
Otros niños corren en la Escuela Sara Sotillo, donde las campanas anuncian el fin de una jornada más de clases. Los autos pasan al frente a gran velocidad. Las madres esperan por los chicos cerca de la entrada. La maestra, con su falda azul, camina erguida, seguida de un grupo de infantes que cantan sin parar.
El Puente del Rey, que en otras épocas fuera el testigo de la grandeza de Panamá, hoy se observa mustio y sombrío, paralelo a una gran vía. El panameño muchas veces ignora la grandeza de aquel sitio donde se fundó la ciudad de Panamá en 1519.
La familia Nieto, en la esquina próxima a las ruinas, prepara arroz con coco. El olor brota desde el fogón. La abuela, con un pañuelo en la cabeza musita una antigua canción. Las calles opacas. Las casas sin pintura; algunas bien cuidadas, otras como las propias ruinas, olvidadas ya su gloria.
Una bandada de loros atraviesa en vuelo, y allá, frondosos árboles protegen una torre que como testigo del andar de un pueblo se eleva firme y hermosa, como lo fue en su época de mayor esplendor.
Hay rastros de caminos que nadie recorre. El mar se aleja por las construcciones modernas que amenazan la integridad del sitio. Pero hermosa se ve la torre istmeña, la torre que divisó en su marcha nefasta al famoso pirata Morgan, la torre que el fuego no derribó, ni el tiempo, ni el olvido.
104 Página
Crónica#2: CentroEducativoBilingüe JuanDemóstenesArosemena Título:Libres,sinlibertad Autora:JavanaVallarino Categoría:Eventoshistóricos
Libres, sin libertad
Muchos panameños no conocen todo lo que sucedió el 9 de enero de 1964. Algunos solo se aprenden cierta información para una charla de la escuela; pero la historia panameña es más que solo memorizar un párrafo incompleto, es parte de la esencia de nuestra nacionalidad.

Panamá nunca pudo sentirse libre, nunca estuvo en libertad. Siempre vivió bajo la sombra de algún país. Primero, de España; luego, de la Gran Colombia; y después, de Estados Unidos.
En 1964 habían pasado sesenta y un años desde que Panamá se separase de Colombia y fuera declarada «nación libre y soberana»; sin embargo, los panameños estaban inconformes porque no se podía transitar libremente por el territorio nacional. ¿En qué nación libre no puedes recorrer tu país como te plazca?
El objetivo era reclamar la presencia de la bandera panameña en el territorio conocido como la Zona del Canal. ¿Qué importancia tiene reclamar la presencia de la bandera panameña? No es algo pequeño ni insignificante, es nuestra bandera, es nuestro país.
Los estudiantes del Instituto Nacional eran muchachos con muchos ideales y ganas de participar en todas estas luchas. Estos ideales los impulsaron a actuar en defensa de la dignidad de la patria. Al llegar a la Zona, los institutores conversaron con autoridades estadounidenses, quienes accedieron a que los panameños izaran la bandera; sin embargo, alumnos estadounidenses rodearon el asta y comenzaron a cantar el himno de los Estados Unidos.
Aquello fue el detonante de la histórica batalla. En diversos sitios, estudiantes panameños intentaban izar el pabellón nacional. Las balas de parte de los estadounidenses y las piedras de parte de los panameños llovieron por las avenidas.
Los hechos del 9 de enero fueron considerados como el impulso para que Panamá lograra por fin su total soberanía, ya que en 1977 se logró la firma de los tratados Torrijos-Carter, que pondrían fin a la presencia de los militares de Estados Unidos en el Istmo y garantizarían el traspaso definitivo del Canal, acción que se cumplió el 31 de diciembre de 1999.
En Panamá se han construido varios monumentos en los distintos puntos de batalla en honor a los mártires y héroes vivientes del 9 de enero. Pero más que nada debemos llevarlos presente dentro de nosotros, sobre todo por su valentía, de la cual hoy poco queda. Necesitamos levantar nuestras voces como jóvenes y pedir el respeto por nuestra nacionalidad; libertad con libertad plena.
Para mí, al principio, el 9 de enero solo era un día conmemorativo; pero después de investigar, le tengo que agradecer a todas esas personas que salieron a las calles a luchar por la soberanía de nuestro país. No me quiero imaginar cómo sería Panamá si no hubieran pasado esos difíciles acontecimientos. No me quiero imaginar cómo sería aún bajo el dominio de Estados Unidos.
105 Página
Crónica #3:
Centro Educativo Bilingüe Juan Demóstenes Arosemena Título: Vestigiosdeunaprovincia
Autora: Astrid Ramos
Categoría: Cultura
Vestigios de una provincia
Desde la fundación de la ciudad, hace ya 500 años, este lugar se ha transformado de una pequeña colonia a un gran centro internacional de tránsito y comercio mundial. Pero en la campiña todavía sobreviven en las cosas más sencillas los vestigios de nuestra nacionalidad.

Coclé siempre ha formado parte de mi vida. Allí vive parte de mi familia. Cada vez que viajo me dan ganas de quedarme, por el simple hecho de que allá todo es muy bello, desde los ríos hasta las montañas y los animales. Siento que todos son muy unidos; donde haya una celebración, religiosa o no, siempre habrá mucha gente disfrutando con su alegre sonrisa y la saloma del campo.
Hubo un evento en específico que me marcó. Fue la Jornada Mundial de la Juventud. Me conmovió tanto ver cómo un pueblo entero se unía para recibir a los peregrinos. Todos la pasamos muy bien durante esos días y, sinceramente, nunca olvidaré eso. Me dio mucha alegría ver cómo convivimos con personas que nunca antes habíamos conocido, quienes admiraban y valoraban la riqueza de este sector. Una jornada religiosa permitió la unión entre gente diferente, y nos marcó a todos para siempre.
Algo que me encanta de Coclé son sus tradiciones, en especial el Topón de La Pintada. Esta se celebra cada 25 de diciembre. Se reúnen todas las comunidades en el centro del pueblo a celebrar la llegada del niño Dios.
En cuanto a lugares, yo diría que mi favorito es el Valle de Antón. A pesar de las pocas veces que he ido, me he llevado muy buenas experiencias por la paz que transmite, la belleza y la amabilidad de sus pobladores.
El Parque Nacional Omar Torrijos Herrera es otro lugar hermoso de Coclé, en especial el chorro Las Yayas. He ido varias veces allí. Es un lugar agradable. Siento que se conecta mucho con la naturaleza, hay muchas aves y en ocasiones se pueden ver ardillas.
Como panameños, todos deberíamos apreciar el paisaje que hay alrededor nuestro y también darles importancia a los monumentos que hay en nuestro país. Entre ellos, el que más me llama la atención es el Parque Arqueológico de El Caño; existen fotos que muestran lo bonito e interesante que es.
Como jóvenes siempre estamos pendientes de la tecnología, mas no de los hermosos paisajes que nos rodean. Mi abuelita siempre me ha dicho que no me vuelva dependiente de esta. Tiene razón. Gracias a sus consejos y a mi amor por la provincia de Coclé y lo que esta significa en mi vida, escribí esta crónica.
106 Página
Crónica de una batalla en el parque
Crónica #4:
Centro Educativo Bilingüe
Juan Demóstenes Arosemena
Título: Crónica de una batalla en el parque
Autora: Zury Quintero
Categoría: Lugares

En espera de prosperidad y felicidad, un 30 de diciembre estuvimos en el Parque Urracá, al cual se le da este nombre por la emblemática figura nacional de libertad y lucha indígena contra los españoles. Fui con unos amigos a compartir un intercambio de regalos. Una tranquila tarde vio nuestra llegada. Multitud de familias ya rondaban por el sitio. Había niños de diferentes edades que corrían y gritaban.
En medio del parque nos encontramos unas bancas y mesas artesanales, unos grandes cubículos de hierro forrados con guirnaldas de colores y luces y algunos animales hechos de la misma manera. Reinaba el espíritu navideño. El área destilaba un aroma de armonía y, no sé por qué, también algo de contienda. La tarde avanzó y cayó la noche. Eran las 7:00 p. m.
Uno de mis amigos llevó una cámara, ¡buena idea! Quería llevar recuerdos de aquella noche. Nos separamos en grupos para ver las panorámicas del lugar.
Mientras caminábamos, vi unos hombres salir de la cancha de baloncesto vestidos de originarios. Miré al otro extremo, a la cancha de béisbol. Me impresionó un grupo que vestía armaduras como la de los caballeros. Pregunté a mis amigos que si veían lo que yo. Se los señalé. Me aseguraron que eran sorprendentes.
Por un lado, trigueños de estatura promedio, cuerpos fornidos y con poca ropa. Por el otro, rubios altos, de cuerpos esculturales, de ojos fascinantes, vistiendo como caballeros de la edad media.
Corrí a prisa para pedir la cámara y capturar ese espectáculo. Los perseguí para tomarles fotos. Escuché cómo ventilaban sus planes de guerra, por así decirlo. Los españoles y los originarios susurraban lo suyo.
Vi cómo los originarios corrieron a ocultarse y los españoles tenían una formación de batalla. Estos buscaban a los originarios como perros que olfatean huesos y, de repente, saltan los originarios con flechas, a pelear hasta la muerte.
Todo se puso color de hormiga. Los originarios ganaron y los españoles se retiraron levantando a sus compañeros.
Las ganas de mostrar las fotos me mataban, y antes de enseñarlas las revisé. Cuando emocionada quise mostrarlas, lo que supuse era un plan de guerra, era en realidad un plan de juegos de béisbol y baloncesto. Lo que imaginé era una gran pelea colonial en realidad eran niños jugando a la queda. La retirada de los españoles ayudando a los suyos, solo era una pareja dándole comida a un vagabundo. Luego, encontré rastros de un pueblo de lucha en la cara de los ancianos, en el rostro de los niños, en la esperanza de nosotros los jóvenes, al sentir la armonía de estar en un sitio de felicidad, en un momento de buenos sentimientos.
107 Página
Crónica #5: Centro Educativo Bilingüe Juan Demóstenes Arosemena
Título: Herencia de artesanía

Autora: Luisa Ramos
Categoría: Personajes
Herencia de artesanía
Siempre me he sentido interesada por las distintas representaciones del arte y cultura de los pueblos en diferentes fechas y épocas alrededor del mundo, ya sean pinturas, poemas, bailes, vestuarios o idiomas.
En esta ocasión, me enfocaré en una forma de arte particular que simboliza a una de las etnias originarias de Panamá: los gunas.
Las molas, con sus complejos diseños, desde hace ya algún tiempo han llamado mi atención por su manera fascinante de mostrar la fauna y flora; incluso la historia mitológica de la nación dule.
Se hace mención de la diosa Kabayai como tutora de las mujeres de la comunidad, quien les enseña a tejer sus propios vestidos, en los que dan a conocer una bella manera de ver el mundo que las rodea.
Los colores y las formas que se plasman en estas telas me parecen muy atractivos a la vista. Considero que las molas deberían ser mejor aprovechadas para dar a conocer en todo el mundo el nombre de Panamá, pues pertenecen a las raíces vivas de nuestra historia.
Hace poco conocí la noticia de que la famosa marca deportiva Nike había lanzado al mercado unas zapatillas en honor a Puerto Rico, las cuales poseían un diseño de molas gunas. Esto levantó controversias, no solo por el hecho de que tal creación no hacía referencia a aquella isla del Caribe, sino porque además, su distribución se pretendía hacer sin el consentimiento de este grupo originario panameño. Al final, la marca canceló la distribución del producto y ofreció disculpas públicas.
Aunque se haya realizado de manera incorrecta y luego subsanado, hay que enfatizar que el interés de empresas como esta nace gracias a la belleza de esta artesanía.
Las molas son una forma de expresión del arte guna, muy atractiva y variada. Hechas completamente a mano, con aguja e hilo, me fascinaría conocer y comprender más su proceso de creación. De seguro podría ayudar a que tanto locales como extranjeros las valoren en su justa dimensión, respetando los derechos de quienes las elaboran.
108 Página
Crónica #6:
Centro Educativo Bilingüe
Juan Demóstenes Arosemena
Título: Héroes anónimos

Autora: Génesis Otero
Categoría: Personajes
Héroes anónimos
Una sociedad está conformada por sueños, por alegrías, por tristezas... sobre todo por héroes que no salen en los libros de historia, que no pueden volar ni tienen superfuerza para pelear; pero sí poseen la capacidad de vencer a sus enemigos con sus ideales, con su pasión y con sus ganas de sacar a su país adelante.
En 1964, los estudiantes del Instituto Nacional se enteraron de que no se estaba izando la bandera panameña junto la bandera estadounidense en el Balboa High School. Esto era, no solo una falta de respeto a nuestro país, sino también ignorar los tratados que lo establecían; por lo tanto, un grupo de jóvenes institutores fueron armados, no con pistolas, ni con machetes, sino con el poder de la valentía.
Quizás los norteamericanos tenían revólveres, pero nosotros teníamos a un pueblo cansado de ellos.
Como en toda película de héroes, hubo enfrentamientos. Nuestros héroes combatieron de forma valiente con los norteamericanos y hubo mártires que no dudaron en dar su vida para defender a la patria. Como consecuencia, se logró firmar los Tratados Torrijos Carter años más tarde (1977).
Por otra parte, entre el 20 de diciembre de 1989 y el 31 de enero de 1990, se llevó a cabo un operativo militar para sacar del país al dictador Manuel Antonio Noriega, quien durante la Invasión de Estados Unidos a Panamá se olvidó del pueblo y solo quiso salvar su vida. A él no importó que el pueblo sufriera las acciones de los invasores para poder atraparlo y acabar con su dictadura. Entre tanto dolor, hubo héroes que ayudaban voluntariamente a las personas.
Si me preguntas quiénes son mis héroes, no son ni políticos, ni dictadores, ni mucho menos los que salen en las películas con poderes falsos. Mis héroes son en realidad personas anónimas a las que nunca se les ha dado su reconocimiento.
Crónica #7:
Centro Educativo Bilingüe
Juan Demóstenes Arosemena
Título: Diablos rojos
Autora: Brittanie Sevilla
Diablos rojos
Categoría: Cultura
Nuestro país tiene tantas cosas muy particulares por las que nos reconocen en muchos sitios del mundo. No somos solo el Canal o el clima tropical. Hay mucho más que nos caracteriza.
Los diablos rojos, transporte que por años fue el toque característico de las calles de nuestra ciudad, se utilizaban primero como colegiales, color amarillo, en los Estados Unidos. Acá, los transportistas locales los transformaron y utilizaron como transporte público, y, al mismo tiempo, como un lienzo de la cultura y el arte panameños.
109 Página
Su término, «diablo», lo recibieron porque la mayoría andaba a gran velocidad y causaban grandes ruidos en el ambiente. Aparecieron durante el gobierno de Omar Torrijos, después de las famosas «chivas» que eran pequeños buses muy coloridos. Aún Panamá no era la ciudad de vidrio y concreto de hoy.
Una de las características de los buses eran los rugidos de los motores al arrancar y avanzar. Casi no dejaban escuchar en todo el trayecto al conductor del bus, quien iba diciéndoles a los pasajeros del pasillo que se corrieran, que los puestos eran de tres. Un alboroto que se complementaba con la música a todo volumen, comúnmente de género urbano y caribeño, para nada desestresante; pero que muchos disfrutaban, cosa que demostraban coreando o moviendo los pies. Nunca faltaba el panameño que se peleaba con el chofer y al que le tocaba gritar «paradaaaa», mientras seguía el jolgorio musical y los gritos que emanaban de adentro.
En sus comienzos, los artistas que pintaban estos buses buscaban proyectar muchos aspectos de la cultura popular panameña e incluían paisajes y monumentos históricos. Con el tiempo, la línea fue cambiando y se podían ver todo tipo de creaciones: las caras de los niños o la mujer del chofer, actores, cantantes, dibujos animados, mujeres semidesnudas, luces de colores neón...
Y qué decir de las frases dentro de los buses, que a algunos entretenían y a otros incomodaban con su contenido, muchas veces con sus faltas ortográficas: «Si el hijo es del chofer, no paga», «si como caminas cocinas...», entre muchas otras.
A partir de diciembre de 2010, se inició la modernización del transporte público con los metrobuses, y con ella la salida de los diablos rojos. Entonces se perdió parte del colorido y muchas cosas del diario vivir del panameño.
Como todo, los diablos rojos tienen su lado bueno y su lado malo. Eran una opción muy económica para trasladarse, reflejaban nuestra cultura popular y, sin duda, fueron centro de atracción para cualquier extranjero que venía a Panamá, que se sorprendía de ver estos buses engalanados de colores y sonidos. Por otra parte, ocasionaron múltiples accidentes debido a sus regatas para conseguir mayor número pasajeros y cumplir con las cuotas del día; muchos de ellos con víctimas fatales.
Sin duda, estos icónicos buses son parte de la herencia de un Panamá reciente. En algunos sitios aledaños a la ciudad aún se les puede observar; tal vez no con el colorido de antes, pero sí como parte del lienzo de una historia de 500 años.

110 Página
Invasión
Crónica #8:
Centro Educativo Bilingüe
Juan Demóstenes Arosemena
Título: Invasión
Autor: Aimar González
Categoría: Eventos históricos

Mis padres y mis abuelos paternos y maternos fueron sobrevivientes de aquel hecho que marcó a nuestro país para toda su historia. Como testigos, me relataron con detalles lo sucedido. Vivían en aquel entonces en El Chorrillo.
Mi mamá tenía cinco años de edad. Aquella noche veía televisión y repentinamente se fue el servicio eléctrico. Luego escuchó las voces de los soldados «gringos», en un mal español diciendo: «Moradores del Chorrillo, salgan todos de sus hogares con las manos en alto, no les queremos hacer daño». Los refugiaron en una iglesia para después ubicarlos en un lugar donde se encontraban muchos de los afectados. Había enormes hangares, veredas perfectamente limpias, y se veía el ir y venir de soldados norteamericanos frente a las caras mustias y temerosas de los panameños. Estaban en Albrook, entonces una base militar del Comando Sur.
Mis abuelos paternos y mi padre habían tenido un día normal. Mi papá tenía cuatro años de edad. Mi abuela relata que luego los vecinos les avisaron: «Vienen los gringos», y ellos salieron confusos y temerosos. También los refugiaron en Albrook.
Ellos aún tienen en su mente las imágenes de aquel suceso como si hubiese pasado ayer. Recuerdan a la gente muerta en las calles. Tristemente, muchas de las personas que conocían murieron. Muchos edificios fueron quemados. Todas las pertenencias, perdidas. Después de esta tragedia los afectados fueron reubicados en distintas partes del país. A las familias de mis padres las ubicaron en el sector de Panamá Oeste, distrito de Arraiján, Corregimiento Juan Demóstenes Arosemena, lugar donde residimos en la actualidad.
Mis abuelos y mis padres me narran estos hechos frecuentemente y la mayoría de las personas en mi barrio también, ya que todas esas personas con las que convivo diariamente son sobrevivientes, son el remanente de un hecho que cambió la vida de todos. Actualmente, cuando salgo con mi papá y transitamos por El Chorrillo, siempre me recuerda lo sucedido. He tenido la oportunidad de pasar por donde él vivía. Me relata los hechos con muchos detalles. En su mirada todavía hay rastros de aquel 20 de diciembre.
Me cuenta que la mayoría de las personas no ven este sitio como un buen lugar; que también olvidan que fue en las faldas del Cerro Ancón donde se reconstruyó, nuevamente, la historia de nuestro país; que miles de inocentes ofrendaron su vida solo por capturar a un hombre, y que ese día fatídico dio origen a un nuevo Panamá.
Siempre llevaré en mi memoria frases como: «De donde vienes no dice ni decide quién eres, ni mucho menos quién serás…», «tú serás lo que te propongas, tú sabrás lo que estás dispuesto a hacer para cumplir tus metas».
Panamá, treinta años después, es como se dijese en antaño, «una tacita de oro» hermosa, rica y creciente. Depende de los jóvenes, de ti y de mí, celebrar 500 y muchos años más.
111 Página
La invasión estadounidense a Panamá se dio el 20 de diciembre de 1989.
El sueño de todos
Crónica #9:
Centro EducativoBilingüe JuanDemóstenes Arosemena
Título: El sueño de todos
Autor: Moisés Tenorio
Categoría: Deportes
Fue una noche mágica la que se vivió ese 10 de octubre, donde muchos reímos, lloramos y donde, finalmente, todos festejamos el pase al sueño de un pueblo pequeño con alma de acero. Panamá celebró, se puso el manto de verdugo al sacar a Estados Unidos de la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018, como ellos lo hicieron con nosotros rumbo a Brasil 2014.
Silbidos, chicharras, tambores, campanas: el ambiente era de fiesta. Desde tempranas horas de la tarde, el público empezó a llegar al legendario coliseo de las glorias del fútbol panameño, el estadio Rommel Fernández. Era la oportunidad de sellar un momento histórico. Aquella noche mágica se disputaban en diferentes lugares, y casi a la misma hora, tres partidos que definían el cuadro de clasificación de la región al mundial.

El himno nacional de Panamá se cantó con la mayor fuerza. Al ritmo de sus acordes sus acordes vibraban la esperanza, la ilusión y, en muchos, el sosiego.
Empezó el partido y poco después hubo gol de Costa Rica. El desánimo se apoderó de la mayoría. Se escuchaban voces que decían: «El sueño se perdió». Otros animaban: «¡Vamos, sí se puede!». Yo gritaba: «¡Vamos, mi Panamá!», con todas mis esperanzas, porque sabía que queríamos formar parte de una historia que se recordaría toda la vida.
Concluyó el primer tiempo. En los periódicos locales e internacionales se habían podido leer todas las cábalas y alineaciones posibles, que en nada alentaban al sueño nuestro. «Los planetas tendrán que alinearse para que ese sueño se cumpla», pensé.
En el segundo tiempo, los vecinos costarricenses mantenían su ventaja; pero cayó el histórico «gol fantasma», un tanto que levantó a un país que no se rendía e iba por el sueño mundialista. Del silencio se pasó al llanto. «Vamos, que sí se puede, mi país», clamaban voces. Se notaba en el rostro de los jugadores las ansias por otro gol. En el minuto 88, gracias a un magistral pase de Luis Matador Tejada, el capitán y defensa de la selección, Román Torres, anotó el gol que hizo vibrar a Panamá.

Vi gente llorar, saltar, y pensé: «¡Vamos a Rusia!». Las bengalas salieron a relucir, el color rojo de mi nación se veía hermoso en el cielo.
En otro sitio, Trinidad y Tobago derrotaba a Estados Unidos. Nos enteramos en medio de la alegría y el jolgorio que solo necesitábamos el pitazo final y el sueño de Rusia sería nuestro. Es meritorio mencionar que nuestros guerreros aún desconocían que ese gol marcaba el pase directo al sueño.
Angustia, pánico, tensión. Por fin se escucha el silbido final. «Alcanzamos por fin la victoria», y todos salimos a festejar en las calles.
Cuando veo el carro de la selección, las lágrimas en los jugadores y en mí, pienso: «Panamá, tu sueño se cumplió».
112 Página
Colegio Bilingüe

María Auxiliadora
Docente: Diana Marquela Vargas Moreno
Escritores: Anaís Herrera, Andrea Rodríguez, Emily de León, Esteicy Escobar, Gabriela Patiño, María Pérez, Susana Vega, Yoklyn Cedeño
CRÓ NI CAS
Crónica #1:
Colegio Bilingüe María Auxiliadora Crónica ganadora del primer lugar

Título: El palo de mayo
Autora: Yoklyn Cedeño
Categoría: Cultura



El palo de mayo
En aquellos tiempos, las calles de la región de El Chorrillo y Colón, lugares que guardan historias y recuerdos de la niñez de muchos, veían cómo las mujeres con alegría comenzaban los preparativos de la danza del palo e mayo. Barrían las calles para quitar cualquier atisbo de suciedad, basura o simplemente objetos que pudieran lastimar sus pies descalzos. Mojaban la tierra para que no quedara polvo en la planta de sus pies.
En el clímax de la preparación, un grupo de mujeres y hombres tomaban un palo de casi cuatro metros para ponerlo en el medio del escenario hecho por sus propias manos; pero antes de situarlo en el lugar designado colgaban retazos de tela en la cima de aquel gran trozo de madera, unos gruesos y otros delgados. También decoraban con pedazos de colorido papel crespón. Los jóvenes se tomaban la tarea de abrir un hueco en la tierra de dos o tres pies de profundidad para colocar aquel trozo de madera que las mujeres pasaban de una a otra entonando cantos nostálgicos en un idioma que muchos ya conocían. Los músicos les darían vida y alegría al baile.
Tomaban cuatro mesas de sus casas para posicionarlas estratégicamente fuera del área de baile y las cubrían con blanquísimos manteles, y sobre ellos se colocaban las comidas preparadas para esta ocasión. También había bebidas refrescantes de piña, limones criollos y toronjas que flotaban.
SarabandaCuyé…NgangaCuyé SarabandaCuyé;yotequierové SarabandaCuyé…NgangaCuyé SarabandaCuyé;yotequierové SarabandaCuyé…SarabandaCuté.
Era el coro que retumbaba. Lo iniciaban las mujeres palmoteando como un llamado a los músicos. Al comienzo del ritmo, algunas cerraban los ojos sintiendo las raíces ancestrales, los significados ocultos o relatos contenidos en aquel idioma que todos comprendían. Había un intercambio de señas con los niños de ambos sexos, pues eran ellos quienes iniciaban la danza desde dentro, moviéndose hacia la derecha, y los jóvenes en la parte de afuera moviéndose hacia la izquierda, simultáneamente, llevando en sus manos el extremo de una de las tiras que colgaban del palo central.
Se daba inicio de forma lenta, cuando se realizaba el movimiento lateral, unos hacia la izquierda y otros hacia la derecha, quedando así los infantes afuera y los jóvenes a la izquierda. Se repetían estos movimientos por largo rato, por lo que al cabo se observaba un gran tejido en aquel tronco. En un momento determinado, la música hacia un llamado y todos los danzantes realizaban una vuelta para dar por finalizado el rito.
Se cree que este baile fue practicado originalmente por los pueblos africanos, luego por algunos pueblos europeos y hasta por comunidades indígenas americanas, sin darse cuenta de su relación o semejanzas.
Emigrantes de las islas de Jamaica, San Andrés y Vieja Providencia, junto a maestros, dejaron este pequeño pedazo de cultura universal en el Panamá que la acogió como suya y hasta el día de hoy se celebra el palo’e’mayombe, legado de nuestros ancestros que debe perdurar para toda la vida.

114 Página
ORO
Crónica #2:
Colegio BilingüeMaría Auxiliadora
Título: Una marca en la historia de Panamá
Autora: SusanaVega
Categoría: Eventos historicos

Una marca en la historia de Panamá
El 7 de mayo de 1989, mi madre, Martha, pensó que por fin seríamos libres. Era una persona luchadora, fuerte; nos mantenía a mi hermanita Sofi y a mí completamente sola, sin apoyo. Nada nos faltaba. Siempre nos explicaba cómo era Panamá antes de esta catástrofe; me imaginaba la bellavitaque se vivía en aquel entonces. Pensaba con mucha ilusión que esos sueños se volvieran realidad, y que cuando ocurriera sería una gran oportunidad poder vivir aquella fantasía. Todo se fue por la borda cuando anularon las elecciones. No era el momento, ni siquiera nos acercábamos a él
En octubre, nuestras esperanzas volvieron a crecer cuando anunciaron que harían aquel golpe de Estado, al cual mamá Martha llamó «el día de las ilusiones». Pensábamos que lo lograrían; pero aquella fuerza parecía ser inquebrantable. Así que, todos reunidos, oramos desesperadamente para que este horror terminara. Nos fuimos a dormir, frustrados. Aquella noche la pesadilla parecía sería interminable.
La madrugada del 20 de diciembre yo dormía lo que se podía junto a mamá y Sofi, hasta que nos asustamos por un fuerte ruido. Carla vino por mi mamá y dejó a Joshua con nosotros. Ambas salieron corriendo, prometiendo volver. Estamparon un beso en nuestras frentes y fueron a ver qué pasaba, buscando protegernos.
Joshua y yo buscamos alternativas. Lo importante era proteger a Sofi, quien apenas había comenzado a hablar hacía unas semanas, y como sentimos que teníamos las cosas necesarias para protegernos, nos acostamos en el piso. Hubo explosiones, disparos, gritos. Sobrevivir era una desazón; sin embargo, era solo el prefacio de todo lo que iba a suceder después.
Sofi comenzó a llorar, la atraje a mi pecho, la arrullé y traté de tapar sus oídos para que ella no tuviese que escuchar lo que nosotros.
Recuerdo perfectamente cómo llegó Carla, llorando desesperadamente. Salí esperando ver a mi madre. Miré a la mamá de mi amigo tratando de entender por qué la mía no estaba; pero su llanto incrementó, y allí… entendí todo: ella no estaría más con nosotros.
Me tiré al piso a llorar desconsoladamente. Mi madre, mi mejor amiga, su inocente vida había sido arrebatada. Su justa sangre a cambio de la de un injusto que nos tenía oprimidos, silenciados.
Desde aquel día, la mamá de Joshua nos acogió bajo su techo como si fuéramos sus hijos, nos cuidó, nos enseñó que a pesar de que el mundo se derrumbe siempre habrá alguna razón para seguir, al menos un aliento más de vida.
Tenía ocho años de edad cuando perdí a mi madre. Aquella marca en mi historia nunca se borrará; pero ahora, cada vez que levanto la mirada al cielo, pienso en ella, en cuánto la extraño y deseo verla; en escuchar su voz, suave y dulce susurro.
Mamá, tenías razón, esto sí es vivir. ¡Gracias!
Mi madre, como muchas otras, forma parte de esa gran marca en la historia: la Invasión de Estados Unidos a Panamá.
115 Página
Toma el bate y lánzate a la historia

Crónica
#3: ColegioBilingüeMaría Auxiliadora Título:Toma
Autora: María Pérez Categoría:Deportes
Cuando me reúno con mi padre y mi abuelo a hablar de béisbol, siento cómo florece la pasión y el amor por este deporte en cada uno de nosotros. Como una estrella fugaz, llega a mi mente cómo los militares y civiles de los Estados Unidos que vinieron a laborar en el Ferrocarril Transístmico jugaban y se entretenían con este deporte. Escucho las crónicas de mi papá, que narran los primeros juegos en campos abiertos y que se dieron entre los años 1880 y 1888.
Cuando la personificación del pasado llega a mi mente en los inicios de los trabajos de la construcción del Canal de Panamá, veo cómo aparecieron los primeros equipos que hacían vibrar de emoción sin estar «oficialmente» conformados. Aunque no existían ligas organizadas, ellos tomaron el rumbo; al ver a la primera novena, el Athletic Club, y luego a Swift Sure, Pacific Star, The Emerald y Twenty Century, aprendí todo lo que ahora sé de este deporte.
En la actualidad, solo me queda verlo y marcar los momentos en que Panamá ha ido creciendo y donde sus jugadores se han adueñado del corazón de cada uno de los panameños, incluyéndome.
Cada año puedo ver cómo la Liga de Béisbol de Panamá se va fortaleciendo más con grandiosos equipos, conformados por cada provincia. Contamos en la actualidad con doce de ellos; pero los que más me llenan de adrenalina son los de las provincias de Herrera, mi tierra natal, y la provincia de Los Santos, grandes rivales del béisbol local.
Puedo decir que he visto torneos en todas las categorías, desde el preinfantil hasta los mayores y adultos mayores; pero los más famosos y concurridos son los campeonatos de béisbol mayor y juvenil que se juegan entre los meses de enero y abril. Son los que más me apasionan por la euforia que se vive. He visitado los estadios Rod Carew, de Panamá; Justino Salinas, de La Chorrera; y el Rico Cedeño, de la ciudad de Chitré. Son grandes estadios que hacen que ame este deporte. Los equipos campeones juveniles y de la mayor de los campeonatos 2019 resultaron ser las novenas de Los Santos y Panamá Metro, respectivamente; el equipo de mis amores, Los Vaqueros, tuvo una buena participación.
Puedo decir, junto con mi abuelo, que nuestro país contó con una Liga Profesional, que tuvo su primera etapa en la década de 1940 y terminó en 1971, con equipos legendarios como: Chesterfield, Cervecería Nacional, Carta Vieja y Malboro.
Nuestro béisbol ha dado grandes glorias tales como: Rod Carew (salón de la fama), Héctor López, Benjamín Oglivie y otros. Mi ídolo es Mariano Rivera, a quien vi jugar por televisión como parte de los Yankees; es el segundo panameño en ingresar al Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown, Estados Unidos. Un gran orgullo que genera en mí como panameña y que deja en alto a mi hermoso país, el cual quedará en la inmortalidad.
116 Página
elbateylánzatealahistoria
El Teatroimpresionante Nacional
Crónica#4:
ColegioBilingüeMaríaAuxiliadora AuTítulo:ElimpresionanteTeatroNacional tora:GabrielaPatiñoCategoría:Cultura

Iba caminando por el Casco Antiguo, ubicado en la capital panameña. No era mi primera vez en ese lugar, pero observé un edificio en el cual no me había fijado antes. Me llamó la atención sus colores rosa salmón muy tenue y amarillo, lo cual me pareció encantador a primera vista, aunque este no es tan grande ni moderno como los de la ciudad.
Lo percibí hermoso, cautivador, sin saber aún que se trataba del Teatro Nacional. Acercándome curiosa, vi que su entrada la flanquean dos hermosas esculturas, una que representa a la musa de las letras y la otra, a la de la música. Observé sobre ellas a Wagner, Shakespeare, Molière, Rossini, Cervantes y Lope de Vega, grandes y célebres personajes de las artes que están tallados en alto relieve encima de estas bellísimas deidades.
Mientras atravesaba las enormes puertas de madera para entrar a esta edificación abierta al público en 1907, vi las firmes columnas de caoba que las sostienen. A medida que me adentraba más y más en el monumento, también apreciaba las hermosas pinturas que resaltan su estilo neoclásico.
—Buenas tardes —me dijo un señor que ahí trabajaba—. ¿Le puedo ayudar?
Respondí a su saludo y aproveché para preguntarle sobre las pinturas y frescos que ahí se encontraban. Me señaló que las pintó el gran maestro panameño Roberto Lewis junto con otros artistas de ascendencia italiana.
Le agradecí y seguí sumergida en la arquitectura cautivadora del teatro. Observé cada uno de sus detalles en las paredes, pisos y techo. Entré a la sala principal, que desde afuera daba la impresión de ser mucho más grande, y me senté en una de sus butacas, fijándome en el marco del escenario, su gran candelabro, todo con una estructura impecable. Al subir la mirada, me impresionó la monumental obra, el plafón que se encuentra en el techo.
Esa pintura me contaba la historia del nacimiento de nuestra república. Cuando la veía, me acordé de otros datos que me había revelado aquel trabajador del teatro, quien resultó ser historiador.
—Hay una cosa que muchos no saben y es que los frescos no están pintados directamente en las paredes, sino que se pintaron en placas de yeso; el plafón de la sala principal, por su parte, está integrado por quince secciones de lienzo.
Además de llevarme un secreto que no muchos saben, solo podía pensar en que esa obra está tan bien hecha que no se puede notar las divisiones que tiene. Y en ese mismo instante, al estar en un lugar tan precioso como este, solo podía imaginarme estar ahí entre el público escuchando una orquesta sinfónica o presenciando una obra teatral maravillosa. Sentí, por un momento, que todos estos actos quedaron atrapados en el escenario y entre sus paredes, sin perder ni un poco de su magia.
Salí del recinto, pues tenía que regresar a casa; quedé con ganas de volver y ver nuevamente cada uno de sus pequeños pero hermosos detalles. Me quedaba mucho por descubrir todavía.
117 Página
Saltemos obstáculos que rompan límites
Crónica #5:

Colegio Bilingüe María Auxiliadora
Título: Saltemos obstáculos que rompan límites
Autora: Anais Herrera
Categoría: Personajes
Como cualquier adolescente, estoy en una etapa en la cual amigos, familiares o desconocidos me preguntan qué voy a estudiar, y me sumerjo en mis pensamientos porque siento que aún no soy capaz de decidir, que sigo hundida en la duda. No es tarea fácil, porque de aquí en adelante decidiré las líneas de mi vida.
Es entonces cuando encuentro el origen de mi pasión: me miro hacia el lado de las leyes, proyectándome como una gran abogada, como lo fue Clara González Carrillo, la primera mujer en Panamá en obtener una Licenciatura en Derecho, y que no solo quedó ahí, sino que logró ser la primera jueza de Panamá.
Desde mi perspectiva, opino que ese empoderamiento, esa fuerza como mujer nos da la motivación de ser mejores, con esfuerzo y dedicación; así como ella surgió sin importar la falocracia que lideraba en aquel entonces. Actualmente, puedo decir que hay más oportunidades y quiero demostrar, tal como lo hizo ella, que hay que dar el ejemplo, sin importar críticas ni humillaciones. Así, podré superarme en la abogacía y en lo que me proponga.
Al escribir estas líneas me pregunto si algún día lograré ser como ella: valiente, comprometida y luchadora. Cuando estoy con amigas y conocidas, se oye a muchas que quieren igualdad en el campo laboral, escolar o en diversas posiciones, y me pregunto por qué. ¿Acaso no saben el poder que tenemos siendo nosotras mismas?
Admiro a Clara González, porque creía en la potestad y la influencia de la mujer, y eso la llevó a crear el Partido Feminista hacia el año de 1923, el cual estipulaba que se debía conseguir el voto y la emancipación de la mujer. Dos años después, González empezó a ejercer la ley en la que levantó la prohibición de que las mujeres resaltaran en la abogacía y por eso dio meritorio ejemplo de que las féminas panameñas somos capaces de hacer en política más allá de una retórica barata.
Cerca del sector donde vivo hay un reformatorio de menores. Me he dado cuenta por incontables investigaciones que he realizado que ese lugar lo creó Clara González para que los jóvenes que no van por buen camino se formen en valores. Todo esto me hace reafirmar que quiero ser como ella, que cambió Panamá quitando leyes ruines y creando normas que benefician, no solo a los hombres sino también a la mujer y a nosotros los adolescentes, para que los niños y niñas de las futuras generaciones de nuestro país no repitan la historia negativa.
Quiero aclarar una cosa: no me considero una feminista, sino una mujer que busca resaltar las cualidades de esta heroína que hizo de la ley una herramienta para crear nuevos caminos y generar un cambio en el mundo.
En poco tiempo me graduaré y, si decido ir por este camino, seguiré las líneas de Clara González, buscando ser partidaria de nuevos metas y logros.
118 Página
Crónica#6:

Corazones encendidos por el arte
Recuerdo como si hubiera sido ayer cuando estaba en el Casco Antiguo de Panamá. Era 16 de febrero, el sol estaba resplandeciente y desprendía un color amarillo que me dibujaba una sonrisa casi automática. Me encontraba caminando sin rumbo alguno, no tenía idea de si esos pasos confusos me llevarían de vuelta a casa. Sin embargo, después de varias horas caminando, sentí cómo una energía me atrajo hacia la casa Pérez-Alemán, donde al entrar noté que algunas ideas y emociones desordenadas cobraban sentido cuando aprecié la enorme exhibición de arte de la célebre pintora Olga Sinclair, mujer que trabajó por sus sueños y los hizo realidad, en palabras dichas por ella misma.
Al seguir el recorrido, me topé con años de artes plásticas. Podía inhalar el aire del placer de la belleza pura en cada uno de sus bellos cuadros. A medida que transitaba por los pasillos de la casa me detuve a observar las obras maestras. Sentí cómo me sensibilizaba hacia las bellas artes; siendo algo en apariencia tan complejo, pude entender que el arte es un idioma, y son pocos los capaces de entenderlo en su profundidad. El caso de Olga Sinclair fue como si los colores y las formas me transmitieran un mensaje que ni siquiera me había molestado en descifrar.
En ese momento, fui capaz de presenciar cómo el arte fluía a través de ella, cómo se acomodaban sus ideas abstractas de tal forma que no responden a un tema en específico, sino que ella encuentra lo que le gusta, y lo mira hasta que sus manos pintan por sus ojos. Lo importante no es qué miras, sino qué te transmite el hacerlo. Pasos más adelante, miré al frente y ahí estaba la fundación Olga Sinclair, movida por la idea de que la juventud necesita estar expuesta al arte, como parte de su educación, para promover una sociedad de profesionales creativos, confiados, críticos y sensibles.
Después de salir de aquellos lugares, mi perspectiva del arte había cambiado. Las obras de Olga Sinclair sacaron a luz emociones que catalogaba como perdidas. Definitivamente, sentí cómo me sensibilizó su dulce tacto. De ahí salí deseosa por conocer más acerca de aquella mujer extraordinaria. Descubrí, por medio de una conversación con ella, que no se guarda el arte para sí misma: ella se encarga de mantenerlo vivo, no solo propagándolo de manera intrínseca, sino también manteniendo la llama encendida en esos corazones que lo aprecian.
Las palabras valientes necesitan de letras sin miedo a ser escritas, y heme aquí, con tan solo dieciséis años de edad, escribiendo a partir de la pasión impulsada por el amor que Olga Sinclair despertó en mí hacia el placer de la belleza pura en la simplicidad de las cosas, lo práctico y sublime, que muchos podemos cultivar. Ser sensibles es un acto noble hacia el corazón y es tan sencillo porque está en nosotros hacerlo, porque creer y crear están a tan solo una letra de distancia.
119 Página
ColegioBilingüeMaríaAuxiliadora Título:Corazonesencendidospor elarte CAutora:AndreaRodríguez ategoría:Personajes
Somos el orgullo de Panamá
Crónica #7:
Colegio Bilingüe María Auxiliadora
Título: Somos el orgullo de Panamá
Autora: Emily de León
Categoría: Eventos históricos

Desde que somos pequeños nos enseñan a amar a la patria, y no es para menos: es nuestro hogar, nuestro refugio, es el lugar del que nos sentimos orgullosos y del que podríamos hablar un montón de horas con pasión y amor.
Soy una joven adolescente y entiendo completamente por qué debemos amar a nuestro país y defenderlo. Sé el valor cultural e histórico que tiene nuestra bella Panamá y les aseguro que no soy la única joven con este pensamiento.
No comprendo por qué nos catalogan de salida diciendo que los jóvenes no amamos a nuestra patria. Este estereotipo ha prevalecido por mucho tiempo, pero debo decirles que manera categórica que NO somos así. Esto no nos representa a quienes hemos dado el ejemplo a lo largo de la historia por nuestra nación, como fue el caso triste y glorioso de los manifestantes del 9 de enero de 1964. Fueron doscientos valerosos jóvenes estudiantes los que marcharon en perfecta sincronización hasta Balboa, con el propósito de izar la bandera panameña en el asta frente al edificio del Colegio Superior de Balboa, con un gran amor patriótico, portando la bandera panameña.
Ellos se encontraron con la policía zoneíta y les permitieron que pasaran seis estudiantes a izar la bandera, mientras los demás se quedaban esperándolos. Cuando los seis estudiantes pasaron, los civiles de la zona los abuchearon fuertemente, lo que originó una revuelta. Estos fueron cruelmente agredidos. Los policías zoneítas, en vez de ayudar a los patrióticos estudiantes, decidieron unirse a los civiles y sacarlos a la fuerza. Uno de ellos levantó su tolete y rompió la bandera que tan orgullosamente nuestros estudiantes llevaban.
Los que se habían quedado esperando estaban estupefactos ante tal acción represiva y, viendo la agresividad que había dentro de la plaza, trataron de ayudar a sus compañeros; pero fueron agredidos y obligados a regresar junto a los seis estudiantes que pasaron a la capital de Panamá.
No conformes, los estudiantes volvieron a la jurisdicción junto a civiles que se enteraron de lo acontecido y todos comenzaron a lanzar piedras o lo que se encontraran a su paso con tal de entrar a la Zona del Canal. Los policías zoneítas intentaron retener a las personas y comenzaron a disparar, pero el caos no paró hasta que intervino el ejército de los Estados Unidos, logrando reprimir a la multitud con ráfagas de ametralladoras y bombas incendiarias.
De los pechos salían gritos de desesperación, ofensas al ejército. Era una batalla campal. Al día siguiente, un río de sangre y dolor. Hubo veintiún muertos y trescientos heridos. Fue un sacrificio de vidas humanas, pero fue importante porque impulsó el traspaso del Canal, que llegó antecedido por la firma de los tratados Torrijos-Carter, gracias a unos jóvenes estudiantes inspirados por la patria.
Ellos son ejemplo y debemos recordarlos y emularlos, así como continuar amando y defendiendo a nuestra patria. No tengan miedo por el futuro. Estoy muy segura de que muchos de nosotros estaríamos dispuestos a luchar por la soberanía y la independencia de nuestro país.
120 Página
Categorutora:EsteicyEscobar ía:Deportes

Crónica#8: TColegioBilingüeMaríaAuxiliadora Aítulo:Comosiestuvieraallí
Como si estuviera allí
Como cualquier noche, estaba acostada viendo mi teléfono en la habitación. Aquel día mis abuelos fueron a quedarse en nuestra casa. Mis padres y abuelos estaban viendo boxeo cuando mi abuelo empezó a relatar el momento en el que él pudo presenciar, años atrás, una de las mejores peleas que tuvo Roberto Durán en su juventud, que marcó la vida de este deportista y de todo un país.
Me llamó mucho la atención lo que iba a narrar, así que me senté en el piso a escuchar. Empecé a imaginar que yo estaba en las gradas presenciando cómo Mano de Piedra daba golpes. Tras derrotar al excampeón mundial welter , el mexicano Carlos Palomino, ganó el derecho a ir por la corona welterretando a Sugar Ray Leonard, quien para esa época emergía como la principal figura boxística mundial con el retiro de Muhammad Ali.
De ahí empecé a visualizar lo que seguían contando: en una velada denominada «Paliza en Montreal», el estelarísimo Sugar Ray Leonard defendió el título peso welter del Consejo Mundial de Boxeo ante 46 000 espectadores, con victoria por decisión unánime en una pelea considerada una de las más importantes.
Mi abuelo terminó de contar lo que había visto años antes y continuaron viendo la televisión. Me levanté y me fui de nuevo a la cama. Tras ciertas dudas, quise indagar qué había hecho Durán en sus tiempos de juventud. Encontré información que me llevó nuevamente a visualizar que estuve allí, solo que esta vez estaba en el coliseo, viéndolo frente a una audiencia que gritaba entusiasta. Años atrás, el televisor de la época era de los que parecían una caja, uno tenía que acercarse a la pantalla y cambiar los canales girando la perilla.
Mientras veía la televisión con mucha emoción, sentía que era yo quien estaba narrando la pelea; pero, al seguir viéndola, Durán fue derrotado por Marvin Hagler, quien es considerado el boxeador más dominante de la década del 80. Al ver su derrota, busqué su historial de récords: 16 derrotas versus 103 victorias mundiales. Cuando terminé de leer el artículo sobre Durán, quedé muy impresionada por sus grandes hazañas.
Un día, paseando por uno de los más emblemáticos lugares de Panamá, El Chorrillo, para mi sorpresa pasó muy cerca Roberto Durán y se quedó a hablar con unos señores.
Al observarlo recordé todo lo que había imaginado escuchando lo que contaba mi abuelo y leyendo los artículos sobre él. Me emocioné al saber que fue campeón de los pesos medios y que fue incluido en el Salón de la Fama. Es un ejemplo de que, a pesar de todos los grandes sacrificios, cuando perseveras llega la recompensa.
121 Página
UN PRO YEC TO EDU CA TI VO
HISTORIAS
segundo gruPo de escuelas:

c entro e ducAtivo
guillermo endara galimany
c entro e ducAtivo marie PoussePin
i nstituto cultural
c olegio Brader
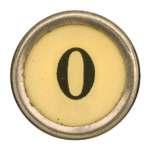
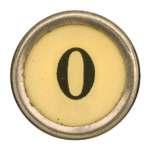

c olegio las esclaVas
i nstituto B ilingüe
cristo de los milagros
Centro Educativo Guillermo

Endara Galimany
Docente: Xiomara Martínez
Escritores: Esther de Frías, Claudia Álvarez, Jafet Ballestero, Esperanza Rodríguez, Janet Barsallo,Tatiana Thompson, Salma Gómez
CRÓ NI CAS
Crónica #1:
Centro GuillermEducativo o Endara Galimany

Autora: Salma Gómez
Título: Yo soy el Casco Antiguo
Categoría: Lugares
Yo soy el Casco Antiguo
Esta no es una historia convencional, ni mucho menos fantasiosa. Es mi historia. Yo soy el Casco Antiguo y en mis 346 años he visto pasar toda una riqueza histórica.
Todo inició en el año 1671. La ciudad de Panamá, mi antecesora, a sus 152 años, lucía imponente. Era el primer asentamiento español en el Pacífico. Sin embargo, su esplendor fue abruptamente interrumpido por rufianes que saquearon sus riquezas y la destruyeron.

La Corona española no se quedó de brazos cruzados y entre trazos, lápiz y papel, decidió trasladar parte de los materiales de la vieja ciudad en ruinas, a una península rodeada de arrecifes que impedirían la entrada de piratas a mi corazón. Los trabajos estuvieron supervisados por el nuevo gobernador, Antonio Fernández de Córdoba, la tarea fue realmente ardua.
El 21 de enero de 1673 finalmente fui inaugurado. ¿Quién se iba imaginar que aquellas estructuras destruidas, y hasta inútiles, estarían destinadas nuevamente a la grandeza? Todo marchaba bien, hasta el siglo XVIII cuando fui víctima de tres grandes incendios que destruyeron gran parte de mí, en especial aquellos edificios construidos de madera. Fueron tiempos difíciles y tardé en recuperarme.
Posteriormente, fui testigo de cómo Panamá fue libre de la Corona española en 1821. También presencié la unión voluntaria del Istmo a la Gran Colombia. Participé de importantes acontecimientos, como la celebración del Congreso Anfictiónico en 1824 o la fiebre de oro en California que dio paso a la construcción del ferrocarril transístmico en 1850. Aún hay vestigios de los rieles y recuerdos del tren atravesando mis calles cada mañana con vagones llenos de aventureros con hambre de trabajo y mirada luchadora.
Con la separación de Panamá de Colombia, el 3 de noviembre de 1903, experimenté un período de esplendor con la presencia norteamericana en Panamá. El Gran Hotel Central fue la sede de la Comisión del Canal, hoy Museo del Canal Interoceánico de Panamá. He sido anfitrión, desde el Palacio de las Garzas, de cada uno de los presidentes que ha tenido la república.
Saben… les contaré un secreto. De todo ese conjunto de edificios, sinceramente mi favorito es el Convento de Santo Domingo, sobre todo el Arco Chato, que sirvió de evidencia y ejemplo de estabilidad sísmica en el país para la construcción del Canal, el cual uniría a los dos océanos.
Hoy día veo crecer con orgullo a mi hermana menor: la Cinta Costera, ciudad cosmopolita con importantes inversiones, enormes rascacielos y tecnología; hermosa en las noches de luna llena y cubierta por centenar de estrellas.
Añoro lo que fui y me enorgullece lo que soy, Patrimonio Histórico de la Humanidad declarada por la Unesco. Mis altas y bajas han hecho de mí un casco diferente: una mezcla de arquitectura colonial, neoclásica, francesa, art déco e incluso estadounidense.
Ofrezco a cada visitante una imagen cálida y llena de mil colores, que dice simplemente: ¡Yo soy el Casco Antiguo!
124 Página
Crónica#2:
Lorenzo, el héroe
Me he quedado aquí, sembrado, estático, inmóvil, sin poder ir a ninguna parte. Duele tanto y no por el hecho de estar atado a la tierra, sino porque he sido olvidado, aquellos momentos de gloria donde fui reconocido por mis hazañas, han quedado en el pasado.
En el año 1601 culminaron mi construcción y las órdenes del rey Felipe II estaban dadas: debía formar parte del sistema de defensa en el sector Atlántico del istmo y custodiar la entrada del río Chagres, pasadizo favorito de piratas y corsarios. La Corona española cifró sus esperanzas en mí, había sufrido grandes pérdidas en tierra firme y las rutas comerciales de tesoros provenientes del Perú.

Una de mis primeras puestas a prueba fue en 1671 con el pirata Joseph Bradley quien, bajo las instrucciones de Henry Morgan, decidió atacarme. Luché con todas mis fuerzas, hubo grandes pérdidas en ambos bandos. Mi edificación de madera quedó muy maltratada; un descuido de mis hombres permitió que los piratas atacaran mis puntos débiles. Fue terrible… hubo varias muertes, sangre, más sangre, fuego, gritos de batalla y de dolor, sentí que les había fallado.
El pirata Morgan era cruel e implacable y a partir de esa fecha fueron más constantes los ataques. El objetivo final era la ciudad de Panamá. Nunca me dejé intimidar y siempre di todo para proteger los intereses de la colonia. Pasó el tiempo y fui reconstruido con materiales más fuertes: mampostería y piedras.
En mis cinco siglos de existencia, he sido parte de muchos acontecimientos: durante el periodo de Unión a Colombia cumplí el rol de cárcel; posteriormente, iniciada la República fui ocupado por unos llamados gringos, quienes utilizaron los alrededores de mis instalaciones para realizar prácticas militares. Muy cerca construyeron una moderna fortificación llamada Fuerte Sherman. En 1980 fui declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Aunque parezca increíble, ya nada cuenta para esta generación que tiene la cara encima de una tabla, una especie de metal o como se llame. Soy un gran castillo desgastado y obsoleto, rodeado por montones de árboles y mi gran amigo, el río Chagres. Este valiente que, aún a pesar del tiempo, está dando sus mejores batallas; aunque hay que reconocer que ya no es tan caudaloso y gruñón como antes.
Mi arquitectura militar en sus mejores momentos era imponente, asustaba por la gran altura, construida sobre unos arrecifes; lugar perfecto, en verdad, para cuidar los tesoros de la población. El tiempo pasa… perdí protagonismo, me dejaron de lado, hasta me han hurtado algunos cañones que formaban parte de mi defensa; no hay respeto por los histórico, por los héroes de guerra. Se puede decir que no tengo el atractivo de mis tiempos, que tal vez no sirva para otra pelea; pero si me dieran los cuidados que necesito, daría otra más. Como el mejor de los anfitriones, me encantaría verlos visitar a este viejo que tiene mucho que contar.
Con amor, el héroe llamado Lorenzo.
125 Página
CentroEducativo GuillermoEndaraGalimany Título:Lorenzo,elhéroe Autora:TatianaThompson Categoría:Lugares
El quepersonaje reforzó nuestra fe
Crónica #3:
Centro EducativoGuillermo Endara Galimany Título: Elpersonaje que reforzó nuestra fe Autora: Yaneth Barsallo Categoría: Eventos históricos
Hace tres años, en Polonia, el Papa anunció que la próxima sede para la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) sería Panamá. Era la segunda vez que un santo padre nos visitaría.
Días previos a la visita del heredero de Pedro, hubo varias muestras de fe y devoción, tal fue el caso de la pareja de polacos que celebraron el sagrado sacramento del matrimonio.

Así llegó enero de 2019, cuando comenzó el gran evento. Los arreglos en mi casa estaban listos para recibir a la JMJ, incluso los más adultos participaron activamente de la jornada.
Los medios de comunicación eran nuestros mejores cómplices, transmitían minuto a minuto el recorrido del pontífice desde el Vaticano hasta la ciudad de Panamá. Ese día el recibimiento fue masivo: toda una comunidad, sin ningún tipo de distinción, estaba de fiesta.
La agenda del jefe del Vaticano era bastante apretada. El jueves 24 en la mañana participó formalmente de la ceremonia de bienvenida, visitó el Palacio de Las Garzas, posteriormente se reúnió con los obispos de Centroamérica y celebró la apertura de la jornada en el campo Santa María La Antigua.
El viernes 25, el Papa acudió al Centro de Cumplimiento de Menores. En ese lugar llevó un mensaje de esperanza y arrepentimiento a través de la celebración de la liturgia. Durante la visita realizó el lavado de pies y la liberación de algunos detenidos. Luego se reunió con los jóvenes de la JMJ y celebró el vía crucis.
Para el sábado 26, el Santo Padre realizó una misa en la Catedral Basílica de Santa María La Antigua, con sacerdotes, consagrados y laicos; en horas del mediodía se reunió, en el Seminario Mayor San José, con jóvenes de cinco continentes tratando temas de interés. Esa tarde participó de la vigilia en el campo San Pablo II, habló de la obediencia y cómo María aceptó la voluntad de Dios.
El domingo 27, a las 8:00 a. m., presidió la misa en Metro Park. Era impresionante la cantidad de jóvenes y familias que dijeron sí al encuentro; ese día también visitó la Casa Hogar El Buen Samaritano. A las 3:40 p. m. celebró una misa de despedida y agradecimiento a todos los voluntarios de la JMJ 2019.
Panamá durante esos días fue otra: las personas caminaban horas para ver al Papa, los cánticos religiosos se escuchaban por doquier: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según su palabra». Hubo tolerancia en las calles y los delitos en esos días disminuyeron.
Fuimos anfitriones de 27 037 voluntarios y miles de peregrinos procedentes de diversas partes del mundo: Polonia, Brasil, Colombia, México, Argentina, Guatemala, Estados Unidos, entre otros. La fiesta católica fue una renovación de fe e intercambio cultural. No olvido a aquella brasileña que se fue encantada con nuestra ensalada de mango.
¡Gracias Papa por reforzar nuestra fe! Te vi partir del aeropuerto internacional de Tocumen; sin embargo, para mí fue solo un hasta luego. ¡Nos vemos en Lisboa, Portugal 2022!
126 Página
Antaños de mi carnaval
Sentada junto a la abuela Agripina, en una de las bancas del Parque Porras, disfrutaba de una agradable tarde de verano. Cada día Agripina me contaba una historia diferente. Ese día prometió hablar de los carnavales. Ella conoce del tema y sabe que siempre me ha llamado la atención la alegría, el lujo y esplendor que los caracteriza.
Una simple pregunta fue suficiente para remontarnos al pasado. «¡Abuela! ¿Sabes cómo inició el carnaval en Panamá?». Ella respondió: «Por supuesto hija, esta vieja que está aquí no tiene setenta y tres años por el gusto».
Esa tarde mi abuela me comentó que sus antepasados le habían relatado que en Panamá los carnavales existían desde la época colonial. En tiempo de la antigua ciudad de Panamá, para 1669 durante la celebración de la Semana Santa, se realizaron actividades propias del carnaval, en honor a la llegada de un gobernador de nombre Juan Pérez de Guzmán.
Posteriormente, con la destrucción de la ciudad de Panamá en 1671, los carnavales se trasladaron al barrio de San Felipe, siendo el parque de Santa Ana, el lugar favorito de los istmeños para celebrar la fiesta del Rey Momo. Allí se recordaban momentos históricos, como el ataque de Morgan a la ciudad y la rebelión de los cimarrones, a través de la dramatización de los hechos.
Otro detalle que mencionó fue que durante el periodo de unión a Colombia, el pueblo se las ingeniaba para sufragar los gastos de las festividades, entonces había prácticas algo insólitas como la simulación de un secuestro a cambio de dinero. Así mismo agregó: «Al igual que ahora, el día de mayor festejo era el martes de carnaval». En la mañana se realizaban diversos juegos, se le lanzaba harina, agua y añil a los transeúntes; los hombres arrojaban a las damas huevos de pascua llenos de agua perfumada. El público a menudo no reaccionaba de la mejor manera y se formaban tremendos líos.
En 1910, siendo Panamá una república, se proclamó a Manuelita Vallarino como la primera soberana oficial del carnaval de la ciudad. Desde esa memorable fecha hasta la actualidad, la tradición de los carnavales ha cambiado mucho. Los carros alegóricos, las comparsas, el tamborito, los resbalosos, Domitila y Tiburcio; incluso los contenidos de las tonadas entre Calle Arriba y Calle Abajo en el interior del país.

Finalizada la conversación, mi abuela me miró a los ojos y con una hermosa sonrisa, indicó: «Así eran los carnavales de antes; se gozaba, se bailaba, se cantaba, se portaba con orgullo el vestuario típico panameño y se disfrutaba sanamente en compañía de la familia y de las amistades».
Hoy día, miles de compatriotas y extranjeros asisten y disfrutar anualmente de cuatro días de jolgorio. Emociona tanto; sin embargo, da pesar que la mayoría desconozca el origen de nuestras tradiciones.
127 Página
Crónica#4:GCentroEducativo TítuillermoEndaraGalimany ulo:AntañosdemicarnavalCategAutora:EstherdeFrías oría:Cultura
Panamá, ¡un sancocho cultural!
Crónica#5: CentroEducativo GuillermoEndaraGalimany Título:Panamá,¡unsancocho cultural!
Autora:ClaudiaÁlvarez
Categoría:Cultura
Es toda una maravilla la cantidad de acontecimientos que se conjugaron en la formación de nuestro país. La posición geográfica del Istmo ha sido clave en su historia desde la conquista y colonización española, pasando por la construcción del ferrocarril y el Canal de Panamá, hasta nuestros días.
¡Uff!, nuestra historia es rica e interesante y marcó la identidad sociocultural, política y económica del panameño.
Antes de la presencia europea en Panamá, el país estaba habitado por los indígenas. Sin embargo, a partir del 10 de octubre de 1502, se dio paso a un fuerte proceso de conquista y colonización española, lo que trajo consigo importantes cambios y aportes culturales como el mestizaje, la religión católica, las peleas de gallo, juegos de toros, el idioma, la pollera, entre otros. El tambor incursiona en este periodo y es legado del negro africano traído como esclavo.

Nuestro país estuvo unido a la Gran Colombia entre los años 1821 y 1903. Durante este periodo, la oleada migratoria fue intensa, así como significativos fueron sus aportes. La costumbre de comer arroz nos quedó de los chinos desde su llegada en 1854 para trabajar en la construcción del ferrocarril, y ahora forma parte de nuestros platillos favoritos. La influencia afroantillana, que llegó con la construcción del canal a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, le pusieron la sazón a nuestras deliciosas comidas.
La inauguración del Canal de Panamá, el 15 de agosto de 1914, fue un suceso que abrió las puertas a todos los países del mundo. Gracias a esto, otras naciones se interesaron en invertir en nuestro país. Empezaron a llegar judíos, hindúes, italianos, entre otros. En los últimos años, diversas circunstancias han generado migraciones masivas de nuestros hermanos centroamericanos y sudamericanos, en busca de mejores oportunidades.
Pero la principal riqueza de Panamá es su gente alegre, cordial y trabajadora. Nuestra población originaria que crea con sus manos artesanías como la mola, muy apreciada internacionalmente. La gente del campo custodia celosa las costumbres y tradiciones, la celebración de los carnavales y el Desfile de Las Mil Polleras. A mí me encanta el tamal, la carimañola, el queso fresco, el bollo preñao, los dulces tradicionales como los suspiros, la cocada y los huevitos de leche. ¿Y qué podemos decir de la ciudad capital? Un escenario que entrelaza una gran variedad cultural, donde se habla con panameñismos, pero también se utilizan anglicismos; donde se escucha y baila toda clase de música. El panameño tiene el placer de degustar muchos tipos de comidas, pero nunca se aleja de lo suyo: un buen sancocho y un arroz con pollo.
¡Qué orgullosa me siento de ser panameña! El camino no fue fácil, pero sí enriquecedor. Nos queda la tarea de conocer más nuestra historia y enfocarnos mejor hacia el futuro ¡Viva Panamá, Ojue!
128 Página
El deporte que lucha por ser recordado
Crónica
#6: Centro Educativo
Guillermo Endara Galimany
Título: El deporte que lucha por ser recordado
Autor: Jafet Ballesteros
Categoría: Deportes
Se escuchaban los gritos de los vecinos, la emoción se contagiaba por doquier: Panamá clasificaba al Mundial de Rusia 2018. Todo el país celebraba.
Hoy se dice que el fútbol es el deporte de los jóvenes; sin embargo, para la generación de nuestros abuelos, el deporte que los movía, apasionaba y enorgullecía era el boxeo.
Es interesante saber la forma en la que este deporte de combate llegó a Panamá, gracias a los registros del fallecido historiador de boxeo Luis Morales. Para el año 1906, los obreros de la construcción del Canal organizaban encuentros de boxeo. Gran parte de los mismos eran protagonizados por estadounidenses, incluso por aquellos de raza negra que no gozaban del privilegio de participar en peleas de campeonato, debido a las leyes de la época. Pero nunca se imaginaron que crearían una bestia indomable. Los panameños le agarraron el gusto y le pusieron la sazón.
Para 1917 la informalidad había acabado, creándose la Asociación Nacional de Boxeo de Panamá y, el 3 de diciembre de 1928, el panameño Santiago Zorrilla logra ser el primer latinoamericano en disputar el campeonato mundial de la National Boxing Association contra el estadounidense Todd Morgan. La pelea terminó con empate, sin embargo, esto no desmotivó a los panameños, porque en menos de un año, en junio de 1929, consiguieron lo que tanto querían: un campeón mundial y, por si fuera poco, el primero en toda Latinoamérica. Ese día todo fue fiesta. El colonense Panama Al Brown había ganado en la categoría gallo.

Panamá no solo le sacó el brillo al boxeo dentro de los cuadriláteros, sino también lo hizo fuera, a través del trabajo de Emma de Urrunaga, primera jueza en participar en una pelea de título mundial. El 2 de junio de 1973 las instalaciones del Nuevo Panamá eran un lleno completo. Esa noche pelearía Roberto «Mano de Piedra» Durán con el australiano Héctor Thompson. Como se podrán imaginar, el Cholo salió victorioso.
Momentos de mucha fama ha vivido el boxeo panameño con treinta títulos masculinos y dos femeninos. Historias conmovedoras quedaron plasmadas en películas, como es el caso de Roberto Durán. Pero a pesar de las altas y bajas, la llama del deporte lucha por no apagarse. Es aquí donde surge la figura de Juan Carlos Tapia quien por más de cuarenta y cuatro años ha llevado adelante el programa Lomejordelboxeo. Es interesante ver el brillo en sus ojos cuando habla de su gran pasión.
Panamá es cuna de guerreros. Ha presumido en la región y en el mundo campeones mundiales en diferentes categorías y, aunque parecieran pocos, logramos más coronas que otros países con experiencia.
Hoy el panorama es otro; sin embargo, pienso que al boxeo hay que darle una segunda oportunidad. Es el momento de sonar la campana y comenzar el próximo round
129 Página
El maestro del realismo
Fue una tarde calurosa. A eso de las dos de la tarde me sentía aburrida y decidí leer algo. Mi mente divagó durante unos minutos, tenía una que otra opción, pero como si de un sortilegio se tratara, terminé leyendo el libro Elahogadode Tristán Solarte. Sí, soy sincera, jamás me había tomado el tiempo de leer alguna de sus obras, aunque ya sabía que era reconocido en el país y que había fallecido unos meses antes. Con solo ojear la primera página quedé fascinada. La forma en que inició la historia, cómo iba describiendo los hechos y al personaje, era atrayente. Las yemas de mis dedos se deslizaban por las hojas, mis ojos iban de una esquina a la otra, seduciéndome cada segundo por aquella cautivadora forma de expresar cada acontecimiento. Me sorprendía la manera en que cada palabra me absorbía rápidamente.

Ante mis ojos un espectáculo inaudito de emociones surgía tras cada frase. ¿Cómo era posible que una novela hiciera que todos mis sentidos estuvieran alertas de lo mínimo que sucedía en la lectura? Era admirable la forma en que Tristán Solarte lograba atraer al lector. Parecía un encantamiento que poco a poco me llevaba más hacia el éxtasis de la lectura.
Pasaron cuatro horas sin que me percatara siquiera. Había estado inmersa, concentrada en la lectura de aquella insuperable novela que me dejó con una crisis existencial. No estoy segura de lo que me atrajo en verdad. Pudo ser su sinopsis, la cual me llamó la atención desde que la leí, ya que me parecen fascinantes las novelas policiales. O quizás, el «detrás de escena», por qué la escribió. Fue realmente interesante pensar que una obra de aquella magnitud fuera escrita de un solo tirón durante una fase de depresión. No sé si Tristán Solarte logró superarla, pero lo que sí puedo decir sin titubear es que leer su obra fue una experiencia memorable. Desde los personajes, la trama, la religión, la cultura, la moral y el destino; sobre todo, la manera en que el autor manejó la doble vida del personaje principal, Rafael, fue magistral.
El estilo con el que el escritor describe los hechos en esta novela es único. Con la simple expresión «el ahogado» logra fusionar ingeniosamente una de las leyendas más conocidas por los panameños, «La Tulivieja», con la esencia, el dinamismo y la acción propia de una novela policial; permitiéndole al lector zambullirse en la propia interpretación de lo que lee.
Aprecio la buena lectura. La novela Elahogadoes única en su clase: posee una esencia especial y compleja, y una manera extraordinaria de mezclar la leyenda con la realidad. Una obra como esta, solo podía ser escrita por Tristán Solarte, de nombre Guillermo Sánchez Borbón, reconocido pionero de la literatura panameña, quien dejó un legado imborrable en el país.

130 Página
Crónica#7:GuiCentroEducativollermoEndaraGalimany AuTítulo:Elmaestrodelrealismo tora:EsperanzaRodríguezCategoría:Personajes
Centro Educativo Marie Poussepin
Docente: Anadina Jaramillo Vera
Escritores: Ana Sofía Londoño Patiño, Julianis Paredes, Ruth Rojas, Katherine Aguilar, Kayla Mosquera, Lina Ojo, Lloyd Yandel Meléndez Morán, Ulimerly Fuentes

CRÓ NI CAS
Arco Chato reconstruido a la vista del mundo
Crónica #1:
Centro Educativo Marie Poussepin

Título: Arco Chato reconstruido a la vista del mundo
Autora: Ana Sofía Londoño
Categoría: Lugares
El Arco Chato, ubicado en el Casco Antiguo, es uno de los monumentos más antiguos de Panamá. Fue construido por los frailes dominicos en el año 1678, con una altura de treinta y cinco pies y un largo de cincuenta.
Después de soportar dos incendios y un injusto abandono, terminó derrumbándose el 7 de noviembre de 2003.
El primer incendio se dio el 2 de febrero de 1737. Tomó desprevenidos a todos. Soprendió la resistencia del arco. Pese al siniestro, quedó en perfecto estado; pero años después, el 21 de marzo de 1756, volvió a incendiarse.
El Arco Chato es conocido mundialmente porque fue utilizado como argumento para la construcción del canal interoceánico en Panamá, pues demuestra que, a diferencia de Nicaragua, este país no confrontaba movimientos sísmicos de manera recurrente.
Dos años después de su repentina caída se dio inicio a su reconstrucción, el 17 de noviembre de 2005, que culminó el 30 de marzo de 2007.

Ariel Espino, director de la oficina del Casco Antiguo, mencionó que es una copia exacta del Arco Chato original. Señaló que utilizaron los mismos ladrillos y que el proceso reconstructivo se les facilitó gracias a la existencia de múltiples dibujos, imágenes, fotos, pinturas, entre otros, muy bien detallados y con diferentes perspectivas.
Raúl Murillo, uno de los restauradores panameños a cargo, dijo que así como fue un trabajo simple (debido a aquella documentación de soporte), a la vez fue un trabajo complejo que constó de tres etapas. La primera consistió en el registro de los restos para saber en qué condición se encontraban. La segunda fue su clasificación, una labor arqueológica en la que se echó mano de los fotogramas, dibujos y postales aludidos, para luego empezar con la tercera y última, que fue la reconstrucción, finalizada el 30 de marzo de 2007. Hay pruebas y estudios que demuestran que el Arco Chato original estaba mal estructurado y que, en realidad, era un milagro que sobreviviera al abandono y a los mencionados incendios.
También hay más de una leyenda que habla de la Iglesia de Santo Domingo junto al Arco Chato. La más conocida es la de un fraile que al ver su derrumbe se arrodilló ante los escombros y empezó a rezar, ignorando los peligros que eso representaba para su vida.
Gracias a su reconstrucción, todavía hoy se puede visitar el Arco Chato y recrear la vista con su estructura.
132 Página
Buscando un sueño con el voleibol
Crónica#2: CentroEducativoMariePoussepin Título:Buscandounsueñoconelvoleibol
Autora:JulianisParedes

Categoría:Deportes
23 de agosto de 2011. Tenía cuatro años de edad. Me levanté contenta. Cuando eran las 3:00 p. m. mi mamá me dijo: «Vamos a salir». Llegamos a un gimnasio, ella se estacionó. Bajamos del carro y entramos, nos sentamos en las gradas a ver el juego. El entrenador me llamó y me preguntó: «¿Sabes jugar?». Le respondí que no. Él insistió: «¿Alguna vez lo intentaste?». Volví a decir que no. «Si nunca lo has jugado, ¿cómo puedes responder que no sabes…?», me dijo, y añadió: «Hoy aprenderás a jugar voleibol».
Sus palabras fueron decisivas. Me quedé en ese gimnasio hasta las 8:00 p. m. El entrenador me tiraba la bola y decía: «¡Dale, golpéala con fuerza, que pase la malla!», y luego, «Busca la bola, no dejes que se caiga». Cuando acabó el entrenamiento, me dijo: «Bienvenida, seguiremos esta rutina diariamente».
Al día siguiente me enseñó el boleo y las rotaciones. Luego me informó que la siguiente semana había un torneo y que yo jugaría.
Llegó ese lindo momento donde todas las compañeras nos agrupamos junto al entrenador y nos abrazamos. El director me entregó el uniforme del equipo. Me lo puse. No lo podía creer. Después calentamos y, posteriormente, nos retiramos. Nos habían dado la noticia de que viajaríamos a Bogotá.
Todos los días entrenábamos, porque el 29 de agosto teníamos que partir para regresar el 2 de septiembre.
El día del viaje nos encontramos en el aeropuerto de Albrook. Allí estaban todas las familias, emocionadas. Era como un sueño.
Y llegó el gran momento. Era hora de jugar. Entramos a la cancha. Tratábamos de hacer los pases correctos. Mi posición era delantera. Nos concentramos en el juego, siempre con algo de temor. Obtuvimos la victoria 10 a 7. El director del equipo, Alejandro López, recibió el trofeo. Nosotras gritábamos y bailábamos, emocionadas por el triunfo.
Cuando regresamos estaban nuestros familiares esperándonos con una fiesta sorpresa. No existe rival imposible ni imbatible, hay que continuar con las mismas ganas, motivación e ilusión para hacerse grandes a través del trabajo duro, principalmente en equipo.
133 Página
Crónica #3:
Centro Educativo Marie Poussepin
Título: La conquista de un sueño

Autora: Ruth Rojas
Categoría: Deportes
La conquista de un sueño
El 15 de julio del 2011 estaba en su casa viendo la televisión y de repente empezaron a transmitir una final de flagen la que se enfrentaban los equipos Cyclons y Wolverines. Se podía sentir la pasión de los todos los aficionados. Pasaban los minutos y los Cyclons atacaban. A pesar de esto, el entusiasmo de los asistentes que iban a los Wolverines no disminuyó. Al fin, los Cyclons se llevaron el trofeo. Con esa victoria, sumaban diez campeonatos.
Para la jovencita el flagera un deporte muy interesante; así que se le metió en la cabeza que quería jugarlo, y empezó a imaginar cómo sería si lo hacía.
El 22 de agosto de ese mismo año contactó a la coachdel equipo Cyclons y la llamaron para darle la noticia de que formaría parte de un grupo de flag. Ella no sabía cómo reaccionar, estaba muy emocionada. Al día siguiente fue su primera práctica. A partir de ese momento aprendió muchas cosas. Los entrenadores le enseñaron técnicas, le habían dicho que tenía potencial, que solo era cuestión de adaptarse y que se convertiría en toda una deportista luego de jugar una temporada.
El 7 de marzo de 2012 su equipo le organizó una sorpresa de cumpleaños: le dieron un sobre que tenía una carta con su pasaporte. La carta decía que había sido escogida para representar a Panamá en Estados Unidos con la selección sub-11. No podía creerlo. Sonreía y lloraba de la impresión.
El 7 de junio fue su primer viaje. Estaba ansiosa por llegar a Estados Unidos a jugar y representar a su país. Para ella esta experiencia era algo muy importante: significaba el momento de soltar sus alas y volar; sentirse libre. Este deporte la enseñó a ser mejor persona y a trabajar en equipo.
En el flaglos equipos están conformados por un mínimo de seis jugadoras (cinco en el campo y una como sustituta), y un máximo de diez, contando con cinco sustitutas. Cada partido dura cuarenta minutos en dos tiempos de veinte minutos cada uno. Hay que tratar de utilizar las mejores estrategias, los pases más geniales para las jugadoras más rápidas con el fin de alcanzar la zona de anotación.
El 13 de octubre del 2013 era la semifinal de la conferencia, pero la joven se cayó y se golpeó muy fuerte su pierna. Los doctores dijeron que tenía que tomar reposo y, lastimosamente, no pudo jugar la final.
El 28 de diciembre del mismo año volvió a jugar y fue muy emocionante retomarlo. Ya lleva ocho años jugando y cada día aprende cosas nuevas. Cada juego es algo diferente. El apoyo del equipo es muy bueno; siente que se ha superado, que está logrando uno de sus sueños.
Jugar este deporte no es fácil y, a pesar de llevar muchos años en la práctica, todavía sigue aprendiendo. Ha viajado cinco veces, se ha enfrentado a chicas más grandes y con más experiencia que ella. Ha aprendido que se trata de guerrearla hasta el final porque es una actividad original que implica moverse, actuar con estrategia y compañerismo; pero sin demasiados riesgos. Es divertido y seguro. Flages la versión más suave de uno de los deportes más populares del mundo: el fútbol americano.
134 Página
Crónica #4:
Centro Educativo Marie Poussepin
Título: La moda vuelve
Autora: Kayla Mosquera
Categoría: Cultura

Cuando ella recorría la Avenida Central le llamaban la atención los diversos tipos de ropa. Había de todos los estilos.
Entró al almacén La Pantera Rosa y observó la gran cantidad de vestidos de noche, su variedad de colores y modelos, desde los cortos y ceñidos, hasta aquellos largos y con crinolina. En Pícara descubrió una moda diferente, pero para todos los gustos. Se sorprendió al ver los modelos de zapatos, los pantalones con basta ancha, angosta o pegada. Observó y se remontó a la época de su abuela, que le había contado cómo era la moda en sus tiempos, y se dio cuenta de que esta regresa, porque muchos de los modelos eran como su abuela se los describía.
En El Campeón observó vestidos, faldas, blusas y confirmó que la historia de la moda refleja la evolución y el retorno de las prendas de vestir.
Luego le dio por irse a los cajoncitos blancos en Calidonia, por la Caja de Ahorros. Allí se encontró artesanos panameños que confeccionan ropa folclórica.
Por Calidonia, la Avenida Central, la Cinta Costera, el Casco Antiguo o Salsipuedes pudo ver cómo las mujeres usaban trajes largos, vestidos enteros, faldas largas, prendas con la espalda afuera, pantalones cortos, como si viviéramos en las décadas de los 50, 60 u 80. En ese recorrido la moda va y viene.
La moda vuelve La lucha por un sueño
Crónica #5:
Centro Educativo Marie Poussepin
Título: La lucha por un sueño
Autora: Katherine Aguilar
Categoría: Personajes
Andrés, un gran conocido de Roberto Durán, quien tiene casi la misma edad del campeón, señala que el boxeador panameño nació el 16 de junio de 1951. Cuenta que Mano de Piedra, como se le conoce por su fuerte pegada, llegó a ser un gran boxeador ya que se esforzó mucho para lograrlo. Desde niño quería serlo y luchaba, además, para llevar el pan a su familia. Así se convirtió en uno de los más grandes boxeadores de Latinoamérica. Durán empezó a entrenar duro con Chaflán, quien nunca lo abandonó; pero un día Chaflán iba caminando y lo atropelló un camión que acabó con su vida.
Esta noticia entristeció mucho a Durán, quien, pese a ello, jamás se rindió. Se puso en manos de otro entrenador y siguió trabajando sin parar, siempre recordando y poniendo en práctica los consejos de Chaflán.
A pesar de entrenar para lograr su sueño, no dejó de lado su parte sentimental. Durán se enamoró de una chica muy joven y guapa que no le hacía caso. No quería nada con él, pero este insistía e iba a buscarla a la escuela todos los días para verla. Con su perseverancia, primero entablaron una gran amistad que con el tiempo se convirtió en algo más. Al paso de unas semanas se hicieron novios. Más adelante, tuvieron su primer hijo.
135 Página
Andrés cuenta que Roberto viajó a Nueva York a realizar una pelea con la que consiguió su primer campeonato, el 26 de junio de 1972, obteniendo así el título de los pesos ligeros al derrotar por nocáut, en el décimo tercer asalto, a Ken Buchanan. Dice Andrés que no se perdía ninguna pelea porque le gustaba ver cómo su amigo golpeaba con su «mano de piedra».
Añade, orgulloso, que el boxeador tuvo una carrera de 119 combates y dejó una marca profesional de 103 victorias, de las cuales 70 fueron por nocáut. El número de derrotas fue muy inferior: 16.
Roberto «Mano de Piedra» Durán ha sido el único peleador en la historia en ganar combates en cinco décadas diferentes, gracias a que peleó en los 60, 70, 80, 90 hasta retirarse en julio de 2000. Alguna vez se le recordó como el único que logró nocáuts en cada uno de los 15 rounds en que se pactaban las peleas.
Mano de Piedra ha entrado cinco veces al Salón de la Fama en Estados Unidos.
Las nuevas esclusas
Crónica #6:
Centro Educativo Marie Poussepin
Título: Las nuevas esclusas
Autora: Lina Ojo
Categoría: Lugares

El 7 de enero de 1914 la grúa flotante Alexander La Valle realizó el primer tránsito completo nuestra vía interoceánica. Sin embargo, no fue sino hasta el 15 de agosto de 1914 cuando el Vapor Ancón inauguró oficialmente el Canal de Panamá.
Un día, Linda estaba en su casa y de pronto la llamó una amiga que la acompañara: iban a inaugurar las nuevas esclusas del Canal de Panamá. Conocieron al administrador de la vía y al presidente de la república, a quienes tuvieron la oportunidad de saludar. Estaban muy emocionadas.
En el lugar les entregaron un folleto donde se explicaban aspectos relevantes: el Canal tiene una capacidad limitada, determinada por los ciclos de operación de las esclusas. La tendencia actual se dirige hacia un mayor tamaño de los barcos que lo transitan, demorándose más tiempo en la operación. La necesidad de constante mantenimiento, debido a la edad de la estructura, obliga a cierres periódicos de alguna vía. Ante la creciente demanda generada por la globalización del comercio internacional, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) estimó que la capacidad máxima sostenible de la vía interoceánica se sobrepasaría entre 2009 y 2012. Otro de los factores importantes es la dimensión de las esclusas, que restringe el tamaño máximo de los barcos que pueden transitar, denominados Panamax.
¡Qué interesante fue para ellas conocer todo aquello! Aunque al mismo tiempo sintieron mucha vergüenza por no saberlo antes. Esto las llevó a reflexionar y a motivarse a leer más sobre nuestro país. También se entristecieron porque son temas que deben profundizar en el colegio y no se hace. Sí se enseñan, pero no con importancia que merecen.
Siguieron leyendo. El folleto explicaba que las dimensiones de las esclusas del actual canal son de 320,04 m (1050 pies) de largo, 33,53 m (110 pies) de ancho y 12,81 m (42 pies) de profundidad; aunque los tamaños de servicio reales son algo menores: por ejemplo, la longitud máxima utilizable de cada cámara de esclusa es de 304,8 m (1000 pies).
Lo emocionante fue cuando empezó el acto de inauguración del tercer juego de esclusas, el 26 de junio de 2016. Parecía un sueño. Nunca pensaron que lo vivirían.
136 Página
Un nuevo tercer carril de tránsito en el canal de Panamá aumentó la capacidad, tanto en cantidad de buques como en sus dimensiones.
El Canal es muy importante para Panamá y para el mundo entero. No dejes de conocer su historia. ¡Cuídalo!
Catedral, monumentounsingular
Crónica#7: CentroEducativoMariePoussepin Título:Catedral,unmonumentosingular
Autor:LloydMeléndez
Categoría:Lugares
A finales de 2007, con tres años de edad, empecé a visitar el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá, lugar turístico muy conocido por nacionales y extranjeros. Con el paso de los días, frecuentaba más el corregimiento de San Felipe, principalmente la Oficina del Casco Antiguo (OCA), donde en ese entonces trabajaba mi madre. Ella me daba recorridos por toda el área, así conocí los monumentos que conforman este Patrimonio de la Humanidad declarado por la Unesco en 1997. Entre ellos cabe mencionar al conjunto monumental histórico del Casco Antiguo, Plaza Herrera, Plaza de Francia, Las Bóvedas, Iglesia San José, entre otros.

La Catedral Metropolitana, hoy en día consagrada como la Catedral Basílica Santa María La Antigua de Panamá, fue la más interesante para mí por su arquitectura colonial y antecedentes históricos.
Cuando cumplí cuatro años, mi madre me inscribió en un parvulario de la localidad que, para mi suerte, estaba ubicado detrás de la Catedral. Cuando terminaba mi jornada escolar solía pararme frente a ella e imaginarme en el campanario. Me daba curiosidad y deseo de estar allí. Después de todo, por un tiempo se consideraron las más altas de América Latina.
Muchas veces pedía hojas blancas y un par de lápices con la idea de poder dibujarla con exactitud. Mi lugar preferido para hacerlo era un pequeño estudio con una vista verdaderamente inspiradora. El Arco Chato también me ayudaba a inspirarme; trataba de igualar sus paredes de roca en mis dibujos para lograr un aspecto único.
Al cabo de un año, fui trasladado a la guardería del municipio, en la avenida 5 de Mayo. Fue decepcionante para mí, ya que era parte de mi rutina contemplar a diario la actual basílica. Pasarían varios años para que yo regresara a dar una caminata por las calles del Casco Antiguo. Cuando lo hice, empecé a recordar cuando era pequeño y me trepaba por todas partes. Siempre saltaba contento por las veredas jugando a no pisar la línea.
Con el paso del tiempo la estructura de la Catedral fue deteriorándose lentamente. Por fortuna, el entonces Instituto Nacional de Cultura se dio cuenta de su valor histórico y emblemático e inició los trabajos de reconstrucción, que dieron paso a una nueva imagen que favorecía a esta peculiar iglesia. Hoy, a simple vista te das una idea de cómo aquella gestión le devolvió la vida a un edificio singular.
Un día llegué a la Plaza de la Independencia, popularmente conocida como Plaza Catedral, me paré justo al frente de la basílica, y me sentí contento de volver a tener la oportunidad de apreciar una edificación tan esplendorosa.
137 Página
Este es uno de mis lugares favoritos de todo Panamá. Me trae tantos recuerdos y momentos felices. Y no solo eso: es parte de mí.
Crónica #8:
Rommel Fernández: ejemplo de perseverancia
Centro Educativo Marie Pouesepin

Título: Rommel Fernández: ejemplo de perseverancia
Autora: Ulimerly Fuentes
Categoría: Personajes
Rommel Fernández, quien nació el 15 de enero de 1966 en El Chorrillo, Panamá, era el mayor de seis hermanos. Vivía con ellos y con su madre. Eran una familia humilde. Su madre tomaba mucho, golpeaba a sus hijos sin ellos merecerlo. A pesar de eso, él joven no dejó de ayudarla: siempre estaba pendiente de mandarle dinero; incluso, compró una casa en Condado del Rey, donde han vivido sus hermanos.
Rommel nació para ser futbolista, como si lo llevara en la sangre. El fútbol era su vida, le apasionaba jugarlo. Su sueño era pertenecer a un equipo. Un día le llegó la oportunidad, jugó como delantero, pero no como cualquiera. Era uno diferente fuera de sus canales habituales; esto lo demostró en un torneo para emigrantes, donde se hizo ver ante la multitud como un gran futbolista.
En el año 1986, disputó un Mundialito de la Inmigración, celebrado en Tenerife, España. Allí el panameño captó la atención de José Antonio «El Trigre» Barrios y, en pocas horas, le comunicaron que el directivo del CD Tenerife lo había incorporado a la disciplina blanquiazul. Él y su equipo no podían jugar en la Segunda División, por lo que durante su primer año en la isla jugó en el final del primer equipo. Además, por ser extranjero y no tener cerca a sus padres, no lo podían nacionalizar.
Durante su primer año marcó ocho goles. Entre 1988 y 1989 recibió un ascenso a primera división, con sus ventitrés goles. Más adelante firmó dos temporadas con el CD Tenerife, en las que marcó trece y dieciséis goles, respectivamente, lo que lo llevó a ser el primer jugador en recibir el trofeo EFE.
En 1991 logró ser el mejor jugador latinoamericano en la Liga Española. En el verano de ese año el Valencia lo fichó. Protagonizó uno de los juegos más importantes de esa época; sin embargo, en Turia le cerraron la puerta de la titularidad. Al año siguiente se marchó a Albacete, donde volvió a demostrar sus capacidades futbolísticas.

Inesperadamente, perdió la vida el 6 de mayo de 1993 a los veintisiete años de edad. Al regresar de una comida con sus compañeros de equipo, perdió el control de su auto que iba a gran velocidad, estrellándose contra un árbol en Tinajeros, Albacete.
La muerte de Rommel Fernández, el Panzer, llenó de luto a España y Panamá. Hoy solo quedan los recuerdos. Le bastaron cuatro años en el equipo de Tenerife para convertirse en la referencia de la afición, el héroe del ascenso de 1989 y una pieza clave en la década del Oro Club.
Llegó a marcar sesenta goles en el plantel insular, en un promedio de quince por temporada. Era un hombre muy fuerte en el juego aéreo y un chico muy humilde, considerado el deportista más importante de Panamá.
138 Página
Instituto Cultural
CRÓ NI CAS
Docente: Omaira Concepción
Escritores: Isabella Glasscock, Rodrigo Córdova, Celeste Sousa, Viviana Oro, Guadalupe Arjona, Daniel Sánchez, Andrea Rodríguez, Giancarlo Montilla, Eva Karovich, Clarisse Herrera

Crónica #1:
Instituto Cultural

Título: Lo inolvidable de Panamá
Autora: Andrea Rodríguez
Categoría: Eventos históricos

Lo inolvidable de Panamá
Hola, soy una antigua institutora. Les cuento que el día jueves 9 de enero de 1964 varias personas dejaron una marca imborrable en Panamá. Esto sucedió hace cincuenta y cinco años; actualmente tengo setenta y dos años de edad.
Un grupo de estudiantes, entre ciento cincuenta y doscientos, tanto hombres como mujeres, participamos en esta marcha. Se preguntarán, ¿cuál era la causa? Bueno, nosotros reclamábamos el cumplimiento del convenio Chiari-Kennedy. Este acuerdo establecía que en todos los sitios públicos de la antigua Zona del Canal se izaran conjuntamente las banderas de ambos países. Todos iniciamos la marcha en forma pacífica hacia la secundaria de Balboa cargando la bandera nacional de nuestro colegio. Antes de nosotros iniciar la marcha, varios compañeros comentábamos que el objetivo no solo se trataba de izar una bandera sino dejar de manifiesto la dignidad de toda una nación. Al llegar al lugar fuimos recibidos por los policías de la Zona del Canal y una multitud de estudiantes zoneítas. Lamentablemente, no a todos nos dejaron entrar, sino solo a un grupo de seis estudiantes. Poco a poco nos íbamos acercando al asta y los ciudadanos norteamericanos entonaban su himno nacional; pero ellos no estaban de acuerdo con el trato que habíamos tenido con los policías, así que nos comenzaron a rodear. Debido a las inconformidades, se ocasionó una discusión en la que nuestra querida bandera panameña terminó rota. Recuerdo que en ese tiempo esta noticia corrió como pólvora entre la población y obviamente el pueblo en general se indignó.
Muchas personas se acercaron a la frontera entre la ciudad de Panamá y la Zona del Canal. A medida que pasaban las horas y los minutos, más istmeños se iban sumando y se enfrentaban con las autoridades norteamericanas. En ese acto las personas decían que ni el gas lacrimógeno ni mucho menos las balas iban a impedir que los panameños continuaran con las protestas que duraron tres días. No solo se reportaron manifestaciones en la ciudad capital, sino también en Colón y otros puntos del país.
Tres días duró el pueblo insurrecto en las calles, tiempo en que las acciones no se limitaron a plantar banderas. Luego de todo lo que sucedió surgieron muchos rumores y amenazas, incluso que el Canal de Panamá sería de Estados Unidos. El papel de la juventud y los estudiantes fue muy importante dado que no solo saltamos bardas, subimos postes de luz o tiramos piedras, sino que escalamos la dignidad, los grados del amor, la entrega, la valentía y el heroísmo. Les dejaré una pregunta para que analicen: ¿cómo hubieran actuado si estuvieran en el lugar de nosotros? A los mártires y héroes de 1964 los debemos recordar, no solamente en el luto, el dolor o el llanto, sino en la vida de la nación soberana libre e independiente que legamos.
140 Página
Crónica#2:
InstitutoCultural Título:Arteenmovimiento: lapollerapanameña Autora:ClarisseHerrera Categoría:Cultura
Arte en movimiento:

la pollera panameña
La pollera azuerense es una producción artística, que con cada movimiento, ya sea un vigoroso zapateo o una sensual caída y vuelta, le da una identidad a Panamá. No es un simple traje como muchos creen, esta vestimenta tradicional no cesa de enamorar a miles de personas dentro y fuera del país. Desde el punto más lejano de Bocas del Toro, hasta lo más extremo de Darién, no hay quien se resista al espléndido brillo de los tembleques contra la luz del sol, a los vivos colores de los patrones tejidos a mano que reflejan la naturaleza; a las suaves, nobles y elegantes telas utilizadas para su confección. Vestir una pollera azuerense es completamente diferente a utilizar un traje o un disfraz. Es llevar arte en movimiento, digno de la realeza. Es enfundarse con el nombre de Panamá. Es portar las voces de cada uno de los istmeños sin tener que hablar. Es transmitir cultura a través de deslumbrantes pasos de baile. Es ganar concursos nacionales e internacionales gracias a la belleza del vestuario que, al ser confeccionado a mano en su totalidad, refleja el arduo trabajo de artesanas panameñas. Es hipnotizar a la audiencia y liberarse a una misma.
La pollera es sinónimo de orgullo panameño. Una no puede evitar sonreír al ver a las pequeñas niñas bailar abrazadas a su traje típico en sus presentaciones escolares, o al pensar en las lujosas exposiciones de miles de deslumbrantes polleras en el Desfile de Las Mil Polleras. Es inevitable sonrojarse al recordar cómo en 2008 Carolina Dementiev se ganó la estimación de todos al presentar con alegría la pollera azuerense en Miss Universo, o al pensar en todos los conjuntos folclóricos que logran pasmar a los espectadores en los desfiles patrios.
No obstante, todos los tipos de pollera son hermosos y representativos. Ya sea que se baile utilizando una pollera de gala sin labor y una se pierda en el elegante blanco profundo mientras representa a Los Santos; o que se baile con orgullo de las raíces colonenses al utilizar una pollera congo, jugando con sus coloridas y variadas telas; o se utilice alguna pollera de faena, admirando su bella simplicidad, al igual que una montuna tumba hombre; uno representa a Panamá, su pasado y su presente.
La historia nos cuenta que la pollera azuerense se originó en España entre los siglos XVI y XVII, sin embargo los panameños nos contamos que nuestra pollera, a pesar de nacer por inspiración de otro país y ser adaptada al tropical estilo de vida del nuestro, es parte de Panamá y de los corazones de cada uno de nosotros.
141 Página
El camino de un gran líder
Crónica #3:
Instituto Cultural
Título: El camino de un gran líder
Autora: Eva Karovich
Categoría: Personajes
Panamá, un país lleno de culturas, de momentos historicos, de personas que tienen orgullo patrio y de aquellas que construyeron lo que hoy día es nuestra querida república.
Este país representa la fuerza, el trabajo y los momentos históricos que vivieron personas que nunca se rindieron y cumplieron su sueño de un Panamá mejor. Una de esas muchas personas es el militar Omar Torrijos Herrera.
Él nació en Santiago, Veraguas en 1929, el sexto de una docena de hermanos del matrimonio de Joaquina Herrera y José María Torrijos. Con tan solo quince años de edad recibió inesperadamente la noticia de que había conseguido una beca para estudiar y finalizar su bachillerato en la Academia Militar de San Salvador. Omar ya sabía que el camino sería largo y difícil para cumplir su sueño de dirigir el país, pero siguió y no se rindió. En 1966 llegó a ser teniente coronel a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la Comandaría Central de la Guardia y se convirtió en uno de los oficiales de más alta formación académica dentro de la comandaría en esa época. Omar Torrijos Herrera para mediados de los años 60 se casó con Raquel Pauzner y tuvieron tres hijos. Fuera de su matrimonio tuvo tres más. El 11 de marzo de 1969, Torrijos fue ascendido al rango general de Brigada.

Instituyó un gobierno militar de corte progresista y llevó a cabo la inauguración de escuelas, la redistribución de tierras agrícolas y la creación de empleos. Las reformas fueron acompañadas por un ambicioso programa de obras públicas. Durante su administración se puso en práctica una política económica liberal que convirtió a Panamá en un centro bancario internacional. Pero nadie es perfecto y todos cometemos errores: él fue intolerante con la oposición política y hubo dirigentes encarcelados, exiliados o asesinados.
Torrijos impulsó los tratados del Canal de Panamá con Estados Unidos, posteriormente conocidos como Torrijos-Carter. A estos convenios se opuso gran parte de la población, pues los consideraban otra versión de los llamados «tratados tres en uno» o Robles-Johnson, rechazados por Panamá en 1965 precisamente porque, entre otras cosas, legalizaban la presencia de Estados Unidos en el territorio panameño.
Tristemente, como todo cuento, toda historia y cada vida, el viernes 31 de julio de 1981, en un misterioso accidente aéreo a bordo de una avioneta antigua de la fuerza aérea panameña, falleció Omar Torrijos Herrera.
142 Página
Las Bóvedas: recuerdos de Victoriano y del primer Canal

Fue un extraordinario día para el joven historiador panameño Carlos Guillermo Díaz por la anhelada visita de su prima Amélie Toussaint, distinguida profesora de historia. Carlos estaba muy conmocionado por la información imprescindible recibida de Amélie para favorecer su trabajo.
A las 4:35 p. m. fue la llegada de Amélie quien fue recibida con un afectuoso abrazo. Luego de una hora ambos primos se trasladaron al encantador Casco Antiguo, un sitio que posee inagotable historia para relatar. Amélie estuvo muy contenta por el recorrido histórico.
—Carlos, me gustó mucho este día, pero tengo una pregunta —dijo la joven un poco indecisa.
—¿Cuál es? —contestó su primo.
—¿Por qué Las Bóvedas tiene elementos en honor a Francia?
—Esa es una buena pregunta —dijo el joven—. Si te cuento su historia encontrarás la respuesta.
Las Bóvedas, rincón de San Felipe, junto con la Plaza de Francia, conmemoran la República Francesa. Su historia está enlazada con la fundación de una ciudad. Aunque más que una fundación, fue una mudanza obligada: en 1671 se decidió trasladar la capital panameña a las faldas del Cerro Ancón, sugerido por el gobernador Antonio Fernández de Córdoba y Mendoza. Fue escogido porque se consideró un lugar seguro después que la primera ciudad de Panamá fuera incendiada tras el ataque del pirata Henry Morgan. Allí se levantó también el Cuartel de Chiriquí, un magnífico sistema de defensa y prisión para repeler los asedios de los piratas.
Precediendo nuestra independencia de la República de Colombia, aconteció un significativo evento en este cuartel: el fusilamiento del primer caudillo centroamericano, el Cholo Victoriano Lorenzo. El gobierno, temeroso por su libertad, lo sentenció a muerte como malhechor. Sin embargo, su «delito» fue luchar para que su pueblo estuviera unido para dar fin a la guerra política.
Luego, ya independizada la República de Panamá, se construyó el Canal. Esta obra la inició el francés Ferdinand de Lesseps, quien había dirigido las obras del Canal de Suez en Egipto. Sin embargo, por su testarudez, el proyecto fracasó. Después de tal evento el Dr. Belisario Porras Barahona levantó esta plaza para recordar el intento del canal francés y por ello se llama Plaza de Francia, inaugurada el 4 de diciembre de 1923.
—¡Guau! Este monumento conserva tanta historia consigo, como Notre Dame de París —expresó Amélie.
—Sí, y gracias a esto gente de todo el mundo visita esta plaza —agregó Carlos.
—No puedo creer que esta pequeña península mostrara tanto de la historia panameña.
—Es como decía Simón Bolívar: «Parece que, si el mundo hubiese de elegir su capital, el istmo de Panamá sería señalado para este augusto destino» —reflexionó el joven historiador.
143 Página
deítulo:LasBóvedas:recuerdos VictorianoydelprimerCanalCategorAutor:GiancarloMontilla ía:Lugares
Crónica#4:TInstitutoCultural
Los jóvenes disfrutaron de la maravillosa puesta del sol y de las sabias lecciones aprendidas. Su unidad en el intercambio de ideas los convertiría en ilustres contadores de historia en sus naciones.
Crónica #5:
Instituto Cultural
figura
Una historia hecha

Título: Una historia hecha figura
Autora: Guadalupe Arjona
Categoría: Lugares
Los trinos de las aves cada amanecer cantan mi historia y la de mis hijos, anuncian el verdadero significado de soberanía, por la que hemos luchado. Aquella derivación del latín «sober» que significa «encima». Aquel sinónimo de autoridad, atributo de patria, lucha constante y símbolo de nación. Un pueblo se caracteriza por su unión ante cualquier amenaza. Ya hace dieciséis años lucharon por mí, clamando liberación y levantando mi voz en alto. ¡Basta ya! Fue alto el precio y derramamos sangre joven.
Mi separación de Colombia en 1903 fue el punto de partida de mi época republicana, muchos acontecimientos cambiaron nuestra historia. Mi bandera como anagrama a la paz, la honestidad, la autoridad y la ley flamea hoy sobre mi bello Cerro Ancón, ese que contó Amelia Denis de Icaza. Valiosos personajes acompañaron el desarrollo de mi lucha, los hijos de la patria como nuestro primer presidente Manuel Amador Guerrero, su esposa María Ossa de Amador, entre muchos otros héroes.
Más tarde, una hazaña marcó un cambio preciso en mi territorio. Ocurrió el 9 de enero de 1964. Día de los mártires, así lo llamaron. Ser un mártir significa perder la vida por una gran causa y así fue... Hoy día se honra a aquellos que lucharon por la conciencia nacional. Aquella fecha mis hijos se rebelaron ante las fuerzas estadounidenses, para poner en alto mi emblema más valioso, mi insignia, mi pendón tricolor. Recuerdo la valentía de mi pueblo que permaneció durante el encuentro contra sus oponentes. No lo amedrentó nada. Aquella sangre derramada reposa en mi suelo. Los tiroteos en medio de la masacre aún se escuchan en medio de mi paisaje, y aún en mis costas las olas suspiran y me traen sus reclamos. Aún siento el elevado sentido de patriotismo de aquellos estudiantes de mi insigne Instituto Nacional, quienes entablaron la difícil batalla. En la actualidad, son recordados como valientes luchadores. Lucharon por mí, no olviden mi nombre, soy Panamá, tierra bendita entre dos mares. Pequeña, pero grande en la fuerza de su corazón.
Esta histórica batalla surgió en reacción al incumplimiento del convenio Chiari Kennedy. Esta conciliación involucraba los puntos alusivos a la izada de mi bandera tricolor en todos los sitios públicos dentro de la Zona del Canal… Mi Canal. En respuesta, estudiantes estadounidenses cantaron alrededor del asta su himno, obstruyendo nuestro paso e insultando a mis hijos panameños. Esta violación es hoy todavía considerada como una ofensa mayor para mí y todos mis hijos defensores de la justicia.
Mi llama eterna, que se encuentra en el monumento a los mártires del 9 de enero de 1964, es un recordatorio a esos que fallecieron por nosotros para devolvernos nuestra libertad e independencia. Es un homenaje a los protagonistas de la gestas patrióticas, fundado en el año 2003 y ubicado en la Plaza del Centro de Capacitación Ascanio Arosemena (antigua Escuela Secundaria de Balboa). Mis hijos,
144 Página
Alcides Ponce Patiño, Evángelo Vamvas y Tamara Salamín, trabajadores de la Autoridad del Canal de Panamá en el área arquitectónica, son reconocidos como los diseñadores que plasmaron el esfuerzo de mi pueblo panameño, agregándole «la llama eterna» en 2008, como emblema a aquella historia tan significativa.
Aquellas veintiún astas que sostienen tan significante suceso, forman parte del arduo progreso. Aquella llama ardiente que permanece encendida hacia el Oriente. Las barras de acero que soportan el basamento y los nombres como forma de recuerdo. Y a pesar de que al final muchas lágrimas fueron derramadas, nuestra independencia fue rescatada.
Crónica #6:
pelea por un país: el combate nunca relatado

Instituto Cultural Crónica ganadora del tercer lugar
Título: La pelea por un país: el combate nunca relatado
Autor: Daniel Sánchez
Categoría: Deportes


Fui criticado, juzgado e incluso insultado. Siempre creyeron que no sentía lo suficiente a mi país, pero yo siempre supe que estaban equivocados. Estaba empezando mi carrera de boxeador, entrenaba como un loco, sabía que mi sueño de ser una superestrella del boxeo mundial estaba muy cerca; por esto me esforzaba tanto, para explotar todo el talento que había dentro de mí. Veía esta habilidad como una virtud y un privilegio, pero para otros era una simple arma que les serviría para ganar dinero.
Fue en el año 1969 cuando todo ocurrió. Ya había debutado como boxeador amateur, pero había un detalle importante: ya era mayor de edad. Todas esas personas que me habían seguido desde que era menor, ahora podían ofrecerme contratos deportivos de forma oficial.

Se me acercaron muchas personas que hablaban de fama, dinero, éxito y cosas que muchos solo sueñan, pero no escuché a nadie interesado en un trayecto como boxeador ni en mis ambiciones deportivas. Un día llegó un hombre que venía vestido bastante elegante, con saco, corbata, bien peinado; se notaba que no era panameño. Su oferta incluía una cantidad absurda de dinero y algo muy importante que todavía no había escuchado en otras: un plan deportivo. Dijo que iba a tener a los mejores entrenadores, asistentes médicos y todo lo que quería escuchar. Tenía planeado firmar con él, pero dijo algo que me echó para atrás: todo esto aplicaba únicamente si representaba a Estados Unidos.
No lo pensé dos veces y le dije que ni loco iba a pelear por un país que no fuera mi Panamá, y mucho menos uno como Estados Unidos que hizo sufrir tanto a mi nación en el pasado. Dijo una y otra vez que me había equivocado y que me iba a arrepentir de esa decisión. Pasaron los meses y el nombre de Roberto Durán seguía creciendo cada vez más. Prácticamente todos los boxeadores locales querían pelear contra mí.
Un día me contaron sobre un boxeador que venía de afuera, solo para pelear contra mí. Me había sorprendido, muy pocas veces había peleado contra extranjeros, pero no me negué al combate. Investigando un poco sobre mi rival, encontré que este no era un contrincante cualquiera, se trataba de un luchador proveniente de Rusia que se había

145 Página
BRONCE
La
nacionalizado estadounidense por influencia de su representante. Sí, ese mismo hombre que trató que yo representara a Estados Unidos, encontró a alguien que sí estuvo dispuesto a abandonar su país para representar a la nación de las barras y las estrellas.
Después de varias semanas entrenando duro, llegó el día de la pelea. No me importaba el dinero ni lo que pensara el público de mí, esto era un asunto de orgullo y probar que ese hombre se había equivocado al decir que me iba a arrepentir de no firmar su contrato, quería demostrar que Panamá podía ser un país grande en el deporte.
Luego de tanta espera, inició el combate. El primer roundlo dominé, impactando una buena cantidad de golpes y parecía que así iba a ser durante toda la pelea; pero todo cambió al segundo round, apenas salí de las cuerdas, no me dejaba ni respirar, fue golpe tras golpe hasta que sonó la campana. El tercer asalto fue más de lo mismo, recibiendo golpes y aguantando como podía, y así el cuarto, el quinto y el sexto. Cuando terminó el sexto round, entre tantos abucheos me di la vuelta y vi una sonrisa en la cara del representante de mi rival. Ese gesto solo me dio ira, que supe transformar en inspiración, y salí al séptimo más concentrado que nunca.
Sonó la campana y pegué tres puñetazos, uno en el estómago, otro en las costillas y el último en la quijada. Mi oponente cayó al instante inconsciente. Inició la cuenta regresiva desde el diez y todo el mundo me aplaudía y ovacionaba, la esquina rival no se lo creía, un boxeador de calle había vencido a una de las jóvenes promesas del boxeo del mundo. Cuando sonó la campana final, lo primero que hice fue alzar una bandera de Panamá que tenía guardada para este momento, así demostré que no me había equivocado al elegir llevar el nombre de mi país.
Años después, me convertí en uno de los mejores boxeadores de la historia mundial y todo esto, representando a mi Panamá.
La Invasión a través de mi historia
Crónica #7:
Instituto Cultural
Título: La Invasión a través de mi historia
Autora: Celeste Sousa
Categoría: Eventos históricos

Nos encontramos rodeados de llamas y humo, varados en calles malformadas y destruidas. Solo se escuchan gritos, llantos y el estruendo de bombas y armas. Algunos corren por sus vidas. Muchos se encuentran escondidos rogando que no los encuentren; otros, se mantienen aferrados a los cuerpos inocentes a lo largo de las veredas y escombros de El Chorrillo. Todos víctimas de actos deshumanos y crueles. Catástrofe y dolencia predominan ese 20 de diciembre de 1989… El poder y la ambición hicieron presa del general Manuel Antonio Noriega, quien fue el causante de la discordia y fragmentación de un país firme y perseverante.
Tras acusar a Noriega de varios delitos, los agentes estadounidenses decidieron que era de suma importancia y necesidad proteger el Canal de Panamá, y encontrar al general para entregarlo a las autoridades correspondientes en los Estados Unidos de América. Lo que los agentes americanos nunca se esperaron es que fuese casi imposible lograr su objetivo. Esto ocasionó que en sus intentos de hallar al general, recurrieran a amenazar, secuestrar, herir y matar personas con tal de obtener aunque fuese un poco de información. Mientras tanto, en la ciudad de Panamá continuaban los bombardeos que estremecían a todos. No había comunicación alguna en los sectores
146 Página
afectados, los locales eran saqueados, las calles se convertían en escombros y aumentaban las cifras de heridos y muertos. El tiempo parecía eterno para algunos; otros tomaron provecho de la situación y cometieron muchos delitos en medio de la completa inseguridad del país.
Se escuchaba mucha discordancia entre los ciudadanos y los sentimientos estaban encontrados: «Luego de estar años bajo la presencia de una dictadura, rogamos que todo tenga fin», «Panamá no necesita intervención alguna, todos estamos bien», «queremos ser libres»… La nación estaba siendo traicionada por su propia gente. Veíamos cómo familias se volvían enemigas, cómo los negocios eran saqueados. Todo estaba totalmente destruido.
En esta historia llena de incertidumbre, observamos que los eventos ocurridos ese 20 de diciembre nos marcaron para siempre. La Invasión dejó muchos corazones vacíos y a muchas personas llenas de rencor. Muchas veces el poder nos lleva a tomar decisiones incorrectas que terminan afectando a toda una población causando que se marque una huella enorme, no solo en parte de la historia de nuestro país, sino también en cada una de las personas que la vivieron y continúan presentes para contarlo. Considero que la decisión tomada por parte de los Estados Unidos no fue la más acertada; sin embargo, no creo que el Panamá actual fuese igual si no hubiésemos vivido ese doloroso episodio.
Crónica #8:

Danilo Pérez, un legado musical
Título: Danilo Pérez, un legado musical
Instituto Cultural
Autora: Isabella Glasscock
Categoría: Personajes
¡Bienvenidos público presente! Estamos en radio Jazzing Panamá y hoy traemos a un invitado especial: ¡Danilo Pérez!
—Muchas gracias, señorita Isabella, es un gusto que me haya invitado a su programa.
—Igualmente, señor Pérez, por asistir. Hemos oído que usted además de ser músico de jazz, fue el que trajo ese género musical a Panamá y creó una academia de jazz. ¿Cómo ha sido su camino en la música?
—Bien, todo comenzó a la edad de tres años cuando mi papá, que fue cantante y director de orquestra, me enseñó a tocar el piano. Yo en ese tiempo quería ser como él y seguir sus pasos. Fue una gran fuente de inspiración y guía para mí. Mi amor y pasión por el piano y la música era tan grande que a la edad de diez años estudié el repertorio de piano clásico europeo en el Conservatorio Nacional de Panamá.
—Conocemos que en su juventud usted estudió Electrónica en la universidad, sin embargo, siguió su pasión por la música, cuéntenos.
—Influenciado por los adultos, quienes deseaban lo mejor para mí, dejé mi amor por la música por una carrera de Electrónica en la universidad, a fin de cumplir con los deseos de mi familia. Sin embargo, no fue mucho tiempo después que se volvió a encender nuevamente en mí la pasión por el piano, y de paso una nueva: el jazz. Después de graduarme, me gané una beca para estudiar en el Indiana University de Pennsylvania, Estados Unidos y en 1985 estudié jazz en el Berklee
147 Página
College of Music. Entre 1985 y 1988, cuando aún era estudiante, llegué a tocar con varios músicos como Jon Hendricks, Terence Blanchard, Claudio Roditi y Paquito D’Rivera. Adicionalmente, produje el disco Reunióny toqué en el disco ganador de un Grammy, Danzón
—¿Cuál ha sido su trayectoria profesional en el jazz?
—Comencé a acumular deferencias desde la década de 1990. Unas veces fui nominado a los Premios Grammy y en otras gané como parte de un grupo. Hacia 1993 trabajé con mis propios grupos y realicé los discos DaniloPérez (1993) y TheJourney(1994). Este último estuvo en las listas de los mejores álbumes del año. La revista de jazzDownbeat lo nombró dentro de los mejores CD de la década de 1990 y recibí el premio Jazziz Critics Choice Award. En 1995 me convertí en el primer latinoamericano que formó parte del grupo de Wynton Marsalis y el primer músico de jazz que tocó con la Orquesta Sinfónica de Panamá. En 1996 grabé el disco PanaMonk que además de ser nombrado una «obra maestra del jazz» por el NewYorkTimes, fue escogido como uno de los 50 discos más importantes del jazz piano por la revista Downbeat. Con el disco Central Avenue, de 1998, gané mi primera nominación al premio a los Premios Grammy como «mejor álbum de jazz». También me he destacado como compositor incluyendo comisiones para los Juegos Olímpicos de 1996, el Concorzo Internazionale en Bolonia (1997), el Chicago Jazz Festival (1999), el Jazz At the Lincoln Center (2000 y 2002), entre otros. Fui embajador cultural de Panamá en 2000; la Jazz Journalist Association me nominó en 2002 como «mejor pianista del año»; y mi disco Motherlandganó el Best Jazz Album por los Boston Music Awards. En 2003 grabé el disco Till Then, que incluye composiciones de cantautores de Brasil, Chile, Cuba, Estados Unidos y Panamá. Estas grabaciones acumularon numerosos premios y estuvieron dentro de las listas de los mejores CD del año. Mi más reciente nominación fue en 2011 en la categoría «mejor álbum instrumental de jazz» por mi producción Providencia.

—Fuera de sus logros como pianista, sabemos que ha levantado proyectos sociales en Panamá. Háblenos sobre algunos de ellos.
—Soy presidente y fundador del Panamá Jazz Festival, que en enero de 2019 llegó a su décima sexta edición, y mi Fundación Danilo Pérez en la que se desarrollan programas de enseñanza con el objetivo de ofrecer una alternativa a la niñez interesada en el arte, pero que no tiene recursos económicos suficientes. La fundación ha tenido hasta 100 niños y jóvenes matriculados, muchos de ellos residentes en áreas de riesgo social.
Estimados oyentes, muchos dicen que aspirar a ser músico no te lleva a nada, que es demasiado trabajo y mucha competencia, que es mucho mejor optar por un trabajo «seguro». Este no es el caso de Danilo Pérez, actual músico de jazz y creador del Panama Jazz Festival. Muchas gracias, Danilo, por compartir su vida con nosotros en este su programa, JazzingPanamá. Hasta la próxima…
148 Página
El béisbol en Panamá
Crónica #9:
Instituto Cultural
Título: El béisbol en Panamá
Autora: Viviana Oro
Categoría: Deportes
La emoción inmensurable de los panameños al ver a su equipo favorito de béisbol jugando contra el rival es incomparable. Esa mezcla de emociones, el pavor de que el equipo que apoyas pierda, o la esperanza de que ganen, mientras una multitud de gente grita el nombre de aquel partido, son cosas que se han vivido durante mucho tiempo. Sin embargo, existe carencia de información de cómo surgió este gran deporte en Panamá, el cual hoy en día se considera como uno de los más populares en nuestro país y el predilecto entre los istmeños. Una mezcla de euforia y pasión, que vale la pena ver su pasado.
Hace más de cien años, entre 1865 y 1870, el béisbol fue introducido en Panamá por militares civiles que laboraban en el Ferrocarril Transístmico. Más tarde, aquellos panameños que iban a las universidades de Estados Unidos seguían practicando el deporte. Poco a poco se fue dispersando en las ciudades terminales del ferrocarril de Panamá y Colón y en las zonas bananeras de Bocas del Toro y Chiriquí. Finalmente, luego de muchos años, su práctica se extendió en todo el país.

En 1904 Estados Unidos empezó la tarea de culminar el Canal de Panamá, y esto hizo más frecuente ver los partidos entre clubes estadounidenses organizados por trabajadores del Canal y personal militar, así como también equipos exclusivamente panameños. En ese momento, cuando el béisbol tenía un auge muy grande, las rivalidades entre los equipos panameños y estadounidenses aumentaron, y la emoción comenzó a producir disturbios; entonces arrancaron las verdaderas batallas campales que requerían la intervención de la policía panameña y el ejército de los Estados Unidos.
Luego de varios años, Panamá se convirtió en el primer país de la región latinoamericana donde se practicaba este deporte de una forma sistemática, algo que solo sucedía en Estados Unidos. Luego de un tiempo, en 1944, se creó la Liga Nacional de Béisbol y nacieron los equipos de Panamá Oeste y Panamá Metro, dejando a la provincia de Panamá con diecisiete campeonatos y la franquicia de Panamá Metro con seis. A finales de la década de 1990, nació Chiriquí Occidente; sin embargo, el equipo de Chiriquí conservó toda su historia intacta e hizo de Chiriquí Occidente una franquicia aparte.
Chiriquí ha sido, según registros de la Federación Panameña de Béisbol, la novena más dominante de los últimos cuarenta años: desde 1978 hasta el 2018, en los campeonatos nacionales de béisbol mayor. Catorce coronas y diez subcampeonatos hicieron de Chiriquí el conjunto más ganador de las últimas cuatro décadas. En toda la historia del béisbol panameño, hay personas que han hecho crecer este deporte y quienes han llegado a las Grandes Ligas, entre ellos Rod Carew, uno de los mejores bateadores del béisbol mayor, ganador de siete títulos de bateo en la Liga Americana, con lo cual mereció que el principal estadio de béisbol de ciudad de Panamá lleve su nombre.
Mariano Rivera es otra figura del béisbol, quien ha sido el mejor lanzador panameño y, al mismo tiempo, el más prominente pitcher relevista en la historia del deporte; un referente de los Yankees de Nueva York a lo largo de todas sus dieciocho temporadas en Grandes Ligas. Otro jugador fue Héctor López, quien comenzó a jugar béisbol aficionado en una escuela ubicada en Silver City, Zona del Canal; el 12 de mayo de 1955 se convirtió en el segundo panameño en ascender a Grandes Ligas. Aparte de estos grandes jugadores, se destacan muchos más que, aunque no jugaron en las Grandes Ligas, han marcado un precedente en la historia del béisbol, tanto en el país como en el mundo entero.
149 Página
InstitutoCultural Título:¡Panamá,cunadesoñadores!
Autor:RodrigoCórdova Categoría:Cultura
Todos hemos imaginado cómo sería viajar en el tiempo sin haberlo hecho jamás, cómo rugen los dinosaurios sin haberlos escuchado, cómo se ven los extraterrestres sin haberlos visto nunca. Es gracias al cine que todos estos universos utópicos en los que añoramos estar se hacen posibles y nos permiten, solo por un breve momento, dejar atrás nuestra realidad y dejar volar nuestra creatividad a lugares que jamás han sido explorados. Adentrándonos en nuestra historia, arribamos al año 1897. Para entrar un poco en contexto, Panamá continuaba siendo un departamento de la Gran Colombia y el séptimo arte, como es popularmente conocido, aún no había nacido en el Istmo. El 13 de abril del mismo año John Balabrega Miller llegó al puerto de Colón a efectuar la primera presentación cinematográfica en tierras canaleras. Es así como esta rama del arte se abrió camino entre los que en un futuro podrían ser los próximos cineastas del país. Con certeza podemos mencionar que las primeras imágenes cinematográficas se remontaban a la construcción del Canal; sin embargo, estas se vieron afectadas por producciones estadounidenses, y no es hasta el año 1920 que las primeras producciones 100% panameñas empezaron a aparecer.
Con el pasar de los años, diferentes empresas y personajes intentaron darle vida al cine local. Tristemente, por distintos motivos, el cine panameño enfrentó constantes abandonos y no fue sino hasta finales de la década de 1960 que un grupo de jóvenes cineastas se unieron para realizar documentales y cortos experimentales, los cuales próximamente crearían la cooperativa de cine. Estos reciben la ayuda del GECU (Grupo Experimental de Cine Universitario) de la Universidad de Panamá, pero ante la indiferencia de las autoridades el proyecto no prosperó y una vez más el cine panameño enfrentó el abandono.

Llegamos al siglo XXI y se proyectó la primera producción panameña luego de seis décadas de espera. Chance es una comedia con bajo presupuesto dirigida por Abner Benaim, pero logró romper récords en taquilla nacional. Tras esta producción, diferentes talentos decidieron lanzarse por sus sueños y tanto panameños como extranjeros acudieron a explorar el cine istmeño. Tal es el caso de Luis Pacheco, un joven colombiano que llegó a Panamá con intenciones de estudiar medicina pero, tras un giro del destino, decidió cambiar drásticamente su carrera y perseguir su sueño.
Inicialmente se encontraba trabajando en publicidad, pues el cine propiamente dicho aún no se había desarrollado. Es por esto que en el año 2004 creó, junto con otros cineastas, la Asociación Cinematográfica de Panamá (Asocine) e iniciaron una gestión para influir en la industria cinematográfica de la región. La asociación logró que Panamá fuese incluida en el programa Ibermedia y en la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica (CACI) y que en 2007, junto al Instituto Nacional de Cultura (INAC), se redactara la Ley de cine la cual proporcionaría una base para que el cine en Panamá existiera como industria.
Continuando con el desarrollo cinematográfico en el Istmo, un personaje con muchas ambiciones hizo su aparición. Arianne Benedetti, una joven cineasta colonense que recorrió el mundo con el afán de realizar su primer filme, le otorgó una nueva perspectiva al cine como una de las múltiples esperanzas de poder mostrarle al mundo el talento panameño. Tanto Arianne como Asocine, se unieron con el fin de crear una ley para proporcionarle al cine panameño un financiamiento de tres millones de dólares, el cual incrementaría la cantidad de películas producidas y mejoraría la faceta artística de la nación.
150 Página
¡Panamá, cuna de soñadores!
Crónica#10:
Como hemos visto, a lo largo de la historia se ha escrito un pasado para otorgarle esperanza a un futuro. Gracias a las contribuciones de muchas personas, se puede decir con toda seguridad que Panamá posee una industria cinematográfica que se renueva constantemente para otorgar el mejor entretenimiento a los fieles seguidores del cine. Las películas quedarán como un legado a las futuras generaciones de cineastas panameños, donde veremos el talento existente si la gente se atreve a dar un giro a su vida en torno a sus sueños, pues tal como la directora de Más que hermanos, Arianne Bennedeti, mencionó en una entrevista: «Para lograr hacer realidad una meta, tienes que haberlo soñado; y en el momento que todos te digan que tu sueño es imposible, sabrás que has encontrado el camino a algo grande».

151 Página
Colegio Brader

CRÓ NI CAS
Docente: Ismelda Loraine Adames
Escritores: Ana Cristina Scigliani, Marcelo Alejandro de Obaldía, Leire Marie Lasa, Ana Carolina Vargas, Isabella Barragán Espinosa, Emma Jiménez, Sofía Arancibia
Crónica #1:
Colegio Brader

Título: Una historia mágica
Autora: Sofía Arancibia
Categoría: Lugares
Una historia mágica
Soy Emily, una niña muy curiosa y me encantan todas las aventuras. Me fascina salir y encontrar nuevos retos. Este viaje es en Panamá. Fui a un lugar hermoso, el cual nunca había visto, se llama Panamá Viejo, un sitio lleno de historias para contar.
Esta fue la primera ciudad que se fundó en el Pacífico americano. Para 1541, la ciudad ya tenía más de cuatro mil habitantes, entre estos españoles, originarios y también esclavizados africanos. Fue fundada por Pedro Arias Dávila en 1519. En 1671, la ciudad quedó destruida tras el ataque del pirata inglés Henry Morgan.

Panamá estaba expuesta a cualquier ataque pirata o de grupos indígenas, ya que no tenía ningún tipo de barrera que sirviera como defensa de sus fronteras; además de estar en la costa, cuyos alrededores presentaban muchas irregularidades en el terreno.
Después de la destrucción completa de la ciudad, fue trasladada a diez kilómetros hacia el sur. Esta vez, la nueva ciudad fue construida con barreras y defensas contra ataques. Como todas las urbes diseñadas por los españoles, esta también tenía una plaza principal en medio; frente a ella, la iglesia y alrededor los edificios más importantes.
Panamá Viejo fue reconocida como Monumento Histórico en 1976; luego, en 2003, la Unesco la declaró Patrimonio de la Humanidad. ¡Es increíble! Pues, aunque estos lugares grandiosos fueron edificados hace cientos de años, han logrado ser distinguidos. Además, este sitio se ha convertido en una de las atracciones turísticas más populares de Panamá, por eso no puedes dejar de visitarlo si vienes a este pequeño, pero gran país.
En frente de la antigua plaza principal de Panamá se encuentran las ruinas de la Catedral. La torre de esta edificación medía 30 metros de altura. Originalmente, fue hecha de madera; pero luego, entre 1619 y 1626 la reconstruyeron con materiales más fuertes y resistentes.
Así mismo, podemos encontrar las ruinas que pertenecen a varias edificaciones de la antigua ciudad. Una de las mejor conservadas es el antiguo convento de monjas. Otras son: el Cabildo, la Compañía de Jesús y el Convento de San Francisco. Más allá encontramos lo que eran el Puente del Rey, el Matadero y un antiguo fuerte.
Como ven, la historia de Panamá es muy interesante, y para una niña curiosa como yo es sorprendente ver estos monumentos construidos por nuestros antepasados hace cientos de años. Ha sido una experiencia increíble y muy mágica. Todo me hizo imaginar que yo era uno de los españoles que vivían en ese lugar hace muchísimos años.
153 Página
Crónica #2:
Colegio Brader
Título: La inminente separación de la Gran Colombia
Autora: Emma Jiménez
Categoría: Eventos históricos

La inminente separación de la Gran Colombia
Aquellas anécdotas históricas que nos contaban nuestros abuelos, de las que aprendimos tanto, nos llenan de emoción. Nos hablan de la historia de nuestro hogar y del pasado cuando Panamá era parte de la Gran Colombia. Los acontecimientos fueron sucediendo y tomaron su propia vida hasta nuestra separación.
La independencia de Panamá de España se firmó en 1821, momento en que los istmeños voluntariamente se unieron a la Gran Colombia. Este hecho llenó de alegría a los panameños. Sin embargo, el sentimiento separatista que existía desde siempre, se mantuvo vivo. En los 82 años que Panamá fue parte de la Gran Colombia, luego conocida como la Nueva Granada, los panameños se sintieron olvidados. El istmo se mostraba al mundo como un paso importante entre el Atlántico y el Pacífico, sin embargo, en Panamá se sufrían las secuelas de las guerras civiles entre colombianos y había escasez de medicinas, falta de educación, de sanidad y más. La situación era difícil.
En 1846 se firmaron los tratados Mallarino-Bidlack, o mejor conocidos como «Tratado de paz, amistad, navegación y comercio», entre la República de la Nueva Granada y Estados Unidos. Este tratado buscaba proteger al Istmo de la codicia británica y francesa, y creó el precedente para futuras intervenciones de Estados Unidos en tierras canaleras, nombrándolos guardianes de nuestra soberanía. En Panamá aumentaba el sentimiento de lucha por la autonomía. Lo único que querían las personas era ser libres. Aquello que una vez fue una pequeña bola de nieve, se convirtió en una verdadera avalancha.
La Guerra de los Mil Días, conflicto civil colombiano entre liberales y conservadores, dejó a Colombia muy deteriorada. Según algunos, fue el preámbulo para la separación de Panamá. En el Istmo, que no estuvo exento de guerrillas y enfrentamientos, se fortaleció el movimiento separatista y se formó una junta revolucionaria clandestina, cuyos miembros buscaron el apoyo de los Estados Unidos. Estos, interesados en la posición geográfica del istmo y con la idea de culminar el canal interoceánico comenzado por los franceses, ofrecieron colaborar con los panameños.
Los istmeños le ofrecieron a Estados Unidos lo que habían buscado por tanto tiempo: posibilidades reales de control sobre el Canal. Solo así, con la ayuda de los estadounidenses, logramos separarnos; no lo hubiéramos logrado sin ellos. Fue entonces que, gracias a la fuerte voluntad, trabajo y lucha de muchos panameños, se proclamó la separación de Panamá de Colombia la noche del 3 de noviembre de 1903.
Panamá pudo, puede y siempre podrá lograr más. No sé qué traerá el futuro, pero sé que somos un país libre y soberano, ya que la avalancha cubrió un lugar que florece en paz y esperanza. Somos un país que crece hacia la grandeza del mañana con una historia que enorgullece. Un pequeño y único istmo que sobresale.
154 Página
Por las calles del Panamá de antaño
Crónica #3:
Colegio Brader

Título: Por las calles del Panamá de antaño
Autora: Isabella Espinosa
Categoría: Lugares
Mi abuela y yo salimos a caminar por la calle una mañana de verano. Recuerdo su delicado vestido rosa pastel y su pequeña canasta llena de cualquier cosa que pudiera necesitar. Tengo la mágica sensación de su mano agarrando fuerte la mía. Juntas, bajo el sol, íbamos camino a un lugar desconocido nombrado por ella: «La familia lejana más cercana». En ese momento no entendía qué trataba de decir, pero abuela me prometió que al final del día las respuestas las encontraría tras escuchar una buena historia.
Primero, llegamos a un lugar lleno de antiguas ruinas que abarcaban casi toda la costa. El verde del suelo se mezclaba con el marrón de los escombros; el cielo vibrante contrastaba con estos colores. Según mi abuela, este lugar tiene una historia dramática con una enseñanza grandísima: cuenta el susurro del viento, el mismo que trajo a los piratas a la primera ciudad de Panamá, que el verdadero enemigo no es aquel que tienes delante con una espada, sino aquel que está a tu lado escondiendo un puñal tras la espalda. Mi abuela se refería a que las lágrimas de las ruinas fueron causadas por los mismos españoles que habitaban en ella, los que la destruyeron antes que los piratas llegaran. «Un lugar tan bello puede contener una historia tan triste», dijo
El sol de las cuatro de la tarde pegó en nuestros rostros al llegar a Casco Antiguo, aunque abuela prefería el nombre «el segundo intento de Panamá». Recorrimos todo el lugar, vimos las estatuas de los mártires cristianos de San Aurelio y San Getulio sobre la Catedral Metropolitana. Abuela decía que los españoles las trajeron desde Sevilla. Más adelante, vimos los calabozos donde ella describía cómo amarraban con cadenas y grilletes a los negros esclavizados o a los delincuentes para luego llevarlos ante la ley.
Caminamos por muchas calles, tiendas y restaurantes donde personas solían vivir; abuela me tapaba los ojos y parecía irreal cómo lograba divisar a quienes vivieron aquí años atrás. No podíamos parar de reír ante la idea de los pueblerinos gritando «agua va» desde su ventana y a esas pobres personas pasando por debajo, a las cuales les caería toda la cena del día anterior. Era como caminar sobre el tiempo. «Te encuentras tantas diferentes historias y cambios en un mismo lugar», dijo abuela mientras caminábamos de vuelta al centro de la ciudad.
Al principio del día no entendí la razón del nombre que abuela le otorgó a estos lugares. Pero al final, ella tenía razón, pues comprendí todo tras escuchar una buena historia. La historia que narra el último paseo que tuve con mi abuela en vida. Ese día descubrí que gané una nueva familia, una que forma parte de mi historia, una que tengo que cuidar, visitar y recordar al igual que aquel día de verano, cuando salimos a caminar por la calle.
155 Página
Crónica#4: ColegioBrader Título:Sangredeatleta Autora:AnaCristinaScigliani Categoría:Deportes

Sangre de atleta
Cuando lo conocí estaba lleno de ánimo, de una pasión indomable por el fútbol. Recuerdo verlo practicando desde niño en la cancha cerca de nuestra barriada. Desde mi casa se escuchaban los ruidos de una pelota golpeando contra toda pared. Él tenía ansias de estar en el campo con su equipo, traer gloria al país y alzar el nombre de Panamá. Con el paso del tiempo, esa vela dentro de él se fue apagando.
Un día encontró la cancha donde entrenaba completamente destruida. Ya llevaba muchos meses desde la última vez que fue renovada y desde entonces el pasto llegaba hasta sus pantorrillas, la pintura era inexistente, los pocos balones que quedaban estaban desinflados y eran inútiles. En contraste, el dueño de la cancha y el representante del corregimiento lucían autos deportivos nuevos y disfrutaban de sus costosas casas costeras durante el fin de semana.
Después de un tiempo lo encontré sumergido en un mundo desconocido. Mi amigo de la niñez se encontraba rodeado de drogas, armas, criminales y dinero sucio. Como muchos otros jóvenes en el país, fue víctima del mundo del narcotráfico una vez sus actividades deportivas terminaron. Su exceso de tiempo libre, el distrito donde vivíamos y su cuerpo joven y atlético lo convirtió en un sujeto perfecto para el trabajo; él, en sus pobres condiciones de vida, no tuvo otra opción que aceptar la propuesta.
Esta es la situación de muchos jóvenes en el país. Cada vez que un político corrupto roba de las asociaciones de deportes, cada vez que una disciplina del deporte es descartada, cada vez que el equipo que nos representa internacionalmente no da lo mejor de sí mismo, la juventud sufre. Los deportes y actividades extracurriculares como la danza, el tenis, el baloncesto, el fútbol, entre otros, distancian a los niños de los malos caminos de la vida y les enseña orden y responsabilidad.
Ya muchos años habían pasado. Era el 10 de octubre de 2017 cuando el defensor Román Torres anotó el gol que clasificaría a su país en la vigésima primera Copa Mundial de Fútbol de 2018. Era la primera vez que Panamá llegaba a un Mundial y este trajo un gran júbilo al país. Renovó las esperanzas de jóvenes y adultos por igual. El patriotismo era palpable: banderas en todas las casas, todos vestían sus camisas de la selección, los niños y adolescentes pasaban sus tardes con un balón de fútbol entre sus pies.
Mi vecino, inspirado por la victoria panameña, recuperó su pasión por el fútbol y empezó a entrenar con más ansias. Siempre estaba en la cancha, justo como cuando éramos niños. Con mucho empeño y sudor, consiguió distanciarse del mundo de las pandillas y asegurar un puesto en la liga juvenil de fútbol nacional. El deporte para él, como para muchos otros jóvenes, es la salvación y lo que los mantendrá en un buen camino por el resto de sus vidas.
156 Página
Crónica #5:
Colegio Brader
Título: Entre humo y polvo
Autor: Marcelo de Obaldía
Categoría: Eventos históricos

Entre humo y polvo
Juan jamás imaginó a su padre como un héroe. Era un hombre que se volvió parte de los Camisas Rojas con una emoción que llenaba de brillo su mirada. Y la única marca de su esfuerzo eran las sombras debajo de sus ojos.
Cada vez que Juan volvía del colegio, su padre estaba acostado en la vieja mecedora a la entrada de su casa. Siempre durmiendo como un oso. Su madre insistía en que él trabajaba temprano, pero Juan nunca le creyó al escuchar esos ronquidos. El padre formaba parte de los bomberos como una manera de honrar a la persona que salvó su vida a costa de la propia, unos años antes, a bordo del Vapor Taboga. Entonces, el destino decidió tomar lo que era suyo.
El silencio sepulcral de la mañana fue irrumpido por el sonido metálico del clarín. Juan se levantó agitado e intentó salir a la sala, pero entonces vio, a través de la puerta entreabierta, que sus padres estaban discutiendo. Su padre se estaba vistiendo, mientras su madre le seguía pidiendo que volviera a la cama. Pero, ignorando las advertencias, le dio un beso a su esposa y caminó hacia el cuarto de Juan.
Abrió la puerta, lo miró a los ojos y le dio un beso en la frente. Su padre entonces le prometió que, al volver, darían un paseo por el parque y se fue sin más; dejando a Juan y a su madre detrás. Este no pudo resistirse y, zafándose de las manos de su madre, corrió detrás de su padre.
La madrugada estaba cubierta por el humo, un olor que dolía al respirar. Juan se tapó la boca, no encontraba a su padre. Siguió caminando y decidió ir hacia el lugar de donde provenía la humareda. El calor abrasivo se volvía cada vez más fuerte; para cuando veía las llamas, el sudor humedeció su piel. El fuego había empezado, los escombros que habían sido paredes del edificio yacían en los alrededores. Los hombres frente al edificio parecían agitados, pero preparados para entrar. Entre ellos estaba su padre.
Era la mañana del 5 de mayo de 1914, en el lugar donde años después estaría el hospital Santa Fe. Juan miró a su padre prepararse para luchar contra las llamas al lado de otros hombres igual de decididos que él. Quedó atascado en sus propios pies, mirando al edificio ardiendo con una mórbida fascinación. Pero lo más sorprendente eran los ojos de su padre, llenos de resignación y miedo; aun así, el hombre paró firme, esperando órdenes.
Entre el horror de las llamas, el padre logró distinguir a su hijo, observándolo con temor. Sus ojos se cruzaron. El padre dibujó una pequeña sonrisa. Los bomberos esperaron, y la orden llegó. Con una llama en sus ojos, adentrada en sus almas, corrieron hacia el calor palpitante que los engulló.
En unos segundos una explosión disolvió sus espíritus.
157 Página
Crónica #6:
Colegio Brader

Título: Un sol melódico
Autora: Leire Lasa
Categoría: Cultura
Un sol melódico
En sus días de juventud, Margarita escuchaba música típica a todo volumen en la radio de su madre. La melodía resonaba en las paredes de su humilde hogar y ella despertaba con una patada de emoción, ya que la música típica le prendía el corazón. Luego, se ponía el uniforme, comía carimañolas con chorizo tableño y emprendía su camino al colegio.
Andando por las calles, Margarita veía pasar varios «diablos rojos». Ella presentía su llegada desde metros atrás, pues aquellos particulares buses circulaban con música alta, a rápida velocidad y con luces titilantes. Margarita pasaba por kioscos y escuchaba a talentosos músicos tocar sus tambores y churucas. Seguía su caminata hasta llegar a su pequeño colegio con paredes azules y blancas, decoradas por coloridas manualidades e interesantes murales de Panamá Viejo. Se adentró en su salón y, luego de conversar con sus amigos, comenzó su día escolar. La escuela no era algo atractivo a sus ojos, pero algunas cosas la tomaban por sorpresa como los sustos que el viento provoca por las noches: un día aprendió que Panamá está compuesta de muchas otras culturas como la española, afroantillana, árabe, judía, estadounidense y china, entre otras.
Margarita quedó con ganas de más, pero el día escolar ya había acabado. Afortunadamente, las clases de típico comenzarían en poco tiempo y serían suficientes para satisfacer sus deseos. Le encantaba bailar los ritmos de las rápidas canciones acompañadas por fascinantes movimientos. Entre estas danzas, sus favoritas eran el punto, que se baila con una pareja; el bullerengue, una coreografía que se interpreta a dúo, donde el hombre trata de besar a la mujer, pero esta lo evita; el tamborito, un baile en el cual los músicos tocan tambores y dan palmadas; y la danesa, que se baila dentro de un salón y consiste en dos filas, una de hombres y otra de mujeres.
Luego de finalizar sus clases, Margarita comenzó un largo regreso a casa, en el cual se encontró con mucho tiempo para pensar. Ella quería saber cuándo sería la próxima fiesta y deseaba que esta fuese el carnaval, pues le encantaba todo lo que sucedía entre el sábado de carnaval y el entierro de la sardina. Cada vez que pensaba en esta celebración, no podía sacársela de su cabeza, como ocurre con las manchas que se quedan en las camisas después de lavarlas más de mil veces.
Finalmente, Margarita llegó a su casa donde cayó rendida sobre su cama y se adentró en un mundo imaginario. En él, ella se encontraba con una hermosa vestimenta con coloridos patrones de flores llamada la pollera. El público estaba hipnotizado con sus fascinantes danzas que parecían unirse perfectamente con los golpes del tambor, mientras su sonrisa brillaba bajo el resplandeciente sol panameño.
158 Página
Las competencias que unen a una patria
Crónica#7:
ColegioBrader
Título:Las competencias
queunen a unapatria
Autora:AnaVargas
Categoría:Deportes
Según la Real Academia Española, la definición oficial de la palabra deporte es: «Actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas». A lo largo de la historia de la República de Panamá, el deporte ha mostrado ser una actividad que —entre sus deportistas y fanáticos— une de forma indescriptible a la patria, logra reformar y resocializar a muchos jóvenes predispuestos a una vida de barrio y violencia; y permite convertirlos en ciudadanos ejemplares, que consiguen ser llamados ídolos por los infantes y jóvenes que próximamente ocuparán su lugar en la historia deportiva de este país creciente.
Uno de los hechos más recientes e importantes que ha estremecido a este pequeño pero precioso pedazo de tierra, ha sido la llegada de la selección panameña de fútbol al Mundial Rusia 2018. Tuve la oportunidad de ser parte de esos fanáticos sentados en el estadio Rommel Fernández el 10 de octubre del 2017 y pude presenciar, con mis propios ojos, cómo todo un país se unía en la esperanza de ver a su patria por primera vez en un mundial. Es completamente indefinible el sentimiento de amor y admiración que se sintió esa noche al cantar el himno nacional antes del partido junto a todos los presentes.
En el minuto 87 de aquel memorable juego, el defensa central de nuestra selección nacional, Román Torres, logró hacer el gol que nos llevó a ser uno de los países participantes en el Mundial de Fútbol 2018, en Rusia. Vi lágrimas de alegría y cómo personas completamente desconocidas compartían abrazos y su felicidad. Fue en ese preciso momento en el que me di cuenta de que algo tan simple como el deporte puede llegar a unir hasta a los rivales más grandes. Solo aquella emoción puede convertir a los más grandes enemigos en amigos; nos fuerza a dejar todas nuestras diferencias fuera de la cancha y nos impulsa a compartir todas nuestras pasiones en esas gradas, en las que nos presentamos de la forma más sencilla y honesta que podemos tener, como fanáticos, como gente apasionada.
Panamá, a lo largo de su historia, ha tenido muchos grandes atletas que han logrado dejar el nombre de nuestra patria en alto. Algunos de ellos son: Rod Carew, quien logró un promedio superior a 300 en 15 temporadas y participó en 18 juegos de estrellas; Eileen Coparropa, nadadora que llegó a ser considerada la «reina de la velocidad»; Roberto Durán, boxeador formidable, considerado todavía el mejor peso ligero de la historia; Alfonso Teófilo Brown, primer boxeador latinoamericano que ganó un título mundial profesional; entre otras grandes leyendas que despertaron la pasión en nosotros.
Actualmente, hay muchas organizaciones que intentan motivar el deporte en jóvenes y niños como el Mundial del Barrio, las Ligas Menores de la Liga Panameña de Fútbol y la nueva Liga de Fútbol Femenino (LFF).

159 Página
Colegio

Las Esclavas
Docente: Irma Stella Sánchez de Barreiro
Escritores: Natalia Barrelier, Lucía Elías, Ana Luisa Esquivel, María José Esquivel, Ana Sofía Guerra, Daniela Cheng, Laura Moreno, Dana Rodríguez, Daniela Castrellón, María Isabel Loo
CRÓ NI CAS
Crónica #1:
Colegio Las Esclavas

Título: Un héroe en el olvido
Autora: Ana Guerra
Categoría: Deportes
Un héroe en el olvido
Esta es una historia que comienza en Panamá, un país pequeño, cautivador y lleno de talentos, conocido mundialmente como tierra de campeones. No pasamos los tres millones y medio de habitantes; pero nuestra historia pugilística es una de las más renombradas en el mundo.
En ese contexto, conoceremos a un hombre que puso a Panamá en la cima de la historia del boxeo: Alfonso Teófilo Brown o, como lo conocían en su época, Panamá Al Brown; el hombre, el deportista, un personaje que no muchos identifican, y que es nuestra responsabilidad conocer.
Panamá Al Brown era hijo de un esclavo liberado de Tennessee que llegó al Istmo para trabajar en las obras de construcción del Canal. Nació en un cuarto de inquilinato entre calle sexta y Avenida Central, Colón, el 5 de julio de 1902.
Su interés por el boxeo surgió en los tiempos en que laboraba en el Canal de Panamá y observaba a los militares norteamericanos practicarlo. Inició su carrera boxística a los diecinueve años de edad, combatiendo en clubes y gimnasios locales, hasta convertirse en campeón de nuestro país. Sorprendió al mundo con sus 1,74 metros de altura y sus 118 libras de peso, ya que detrás de su apariencia frágil se escondía su actitud, su fuerza y su técnica.
Rodeado del mismo ambiente agotador, se propuso hacer un cambio en su estilo de vida. Su talento hizo que el mánager estadounidense Tom Fahy facilitara encuentros pugilísticos de este ícono contra otras grandes figuras del boxeo. Después de algún tiempo de estar combatiendo y consciente de su potencial, lleno de sueños se embarcó en un carguero rumbo a Nueva York.
Luego de mucha preparación y esfuerzo, el 18 de junio de 1929 Brown se convirtío en el primer campeón latinoamericano en la historia del boxeo al conquistar el título Gallo con su victoria ante el español Gregorio Vidal, en Queens, Nueva York.
Por desgracia, su camino al campeonato mundial estaría asediado por el racismo, una predominante ideología que haría hasta lo imposible para evitar que un boxeador negro destronara a uno blanco. Pero a pesar de los rumores e insultos hacia él, logró la hazaña de ser el primer campeón mundial de boxeo de América Latina.
Aunque su esfuerzo y talento no fueron debidamente reconocidos, fue una figura admirada e importante entre las décadas de 1920 y 1930, y obtuvo muchos premios y honores para nuestro país.
Panamá ha hecho historia en el boxeo, y el futuro brilla para nosotros. Dimos el primer campeón mundial latinoamericano. El talento aquí es único y hay que seguir demostrándolo, para no perder el apelativo que nos identifica como «tierra de campeones».

161 Página
Entrevista al doctor Adán Ríos Ábrego
Crónica #2:

Colegio Las Esclavas Título: Entrevista al doctor Adán Ríos Ábrego Autora: Lucía Elías Categoría: Personajes
En julio de 2018 pasaron una entrevista en televisión sobre un médico panameño residente en Houston, quien estaba investigando una vacuna contra el VIH.
En la pantalla aparecieron unas imágenes que me impactaron: unos enormes hangares con cápsulas de hierro —les llamaban pulmones artificiales— en las que se encontraban varias personas, entre ellos niños enfermos de polio. Estas cápsulas representaban su única esperanza, antes de que se descubriera la vacuna.
Las impresionantes fotografías eran parte de la presentación del médico panameño Adán Ríos Ábrego, quien participó como panelista en un simposio realizado en la Universidad de Viena, en junio de aquel año.
Los detalles de esa entrevista me impresionaron y decidí indagar un poco más, ya que los temas médicos me apasionan. Ríos Ábrego es un facultativo panameño especialista en oncología. Hoy forma parte de la historia de la medicina, no solo por sus investigaciones, sino por su calidez humana.
Cuando en la década de los años 80 del siglo pasado sobrevino la pandemia, en Estados Unidos los hospitales especializados en cáncer recibieron una gran cantidad de pacientes con tumores malignos asociados al VIH. En esta época el doctor Ríos trabajaba en el Hospital MD Anderson de Houston y le asignaron su tratamiento.
El antecedente de la vacuna contra el polio lo inspiró en la búsqueda de una solución similar para mejorar la calidad de vida de los pacientes de VIH.
Motivada por esa fantástica historia, la noche del 23 de abril de 2019 me animé a escribirle y preguntarle ¿qué le incentivó a especializarse en la cura del cáncer? «Creo que la motivación más fuerte fue una tremenda curiosidad por entender lo que en ese entonces era un misterio científico mucho más indescifrable de lo que es hoy. Además, hubo un extraordinario componente de solidaridad con pacientes que eran estigmatizados. La conjunción de vencer el miedo a la enfermedad y ayudar a aquellos afligidos por la misma se convirtió en el combustible que movió mis esfuerzos en esa dirección», dijo.
Al preguntarle sobre los obstáculos que había enfrentado en su investigación en la vacuna contra el VIH, me comentó que existían diferentes tipos de inconvenientes; desde los emocionales, al no apreciar el valor y el esfuerzo realizado, hasta los intelectuales e ideológicos, por la oposición de los que se han apegado a una doctrina usando estrategias que han fallado en veinte años.
«Es una lucha entre la veneración y el respeto por los buenos éxitos del pasado y hasta cierto punto el orgullo o hibris (arrogancia) de aquellos que, habiendo fallado hasta ahora, rehúsan aceptar su fallo y darles oportunidad a otras formas diferentes de resolver este serio problema humano», me explicó.
Contestó todas las preguntas que le formulé en una cariñosa nota que guardo con especial afecto.
«¡Quégranserhumano!»,penséalterminarlaentrevista.¡Cómomegustaríaconocerloenpersona!
No dudé en hacerlo cuando me dijeron que vendría a Panamá a dar una conferencia sobre los últimos avances en la lucha contra el cáncer. Fue el 25 de junio de 2019 en el
162 Página
Hotel Aloft. Estuvo interesantísima. Me dejó mucha información y una frase suya que aún resuena en mi cabeza:
«Hay que humanizar la ciencia, porque todo lo que el médico hace tiene un impacto sobre el paciente».
Crónica #3:
Una aventura por la Plaza de Francia
Título: Una aventura por la Plaza de Francia
Colegio Las Esclavas
Autora: Natalia Barrelier
Categoría: Lugares
El 15 de junio de 2017 visité con un grupo de compañeros de lectura la Plaza de Francia. Estuvimos en el obelisco coronado por la figura de un gallo, símbolo del pueblo francés. Vimos la plaza y turistas tomándose fotos, lo normal para un lugar tan visitado como el Casco Antiguo.
De repente, uno de mis compañeros dice: «¡Hallé algo!», y todo el mundo se preguntó qué sería. ¡Entonces supimos que una de las placas de mármol que cuentan la historia de la construcción del Canal de Panamá se podía abrir! Nuestro maestro nos empezó a hablar: «Chicos, hace muchos años, a principios del siglo XX, usaban la Plaza de Francia para trasladar mercancías caras sin que los comerciantes fueran asaltados».
Uno de mis compañeros preguntó: «¿Podemos abrirla?». El profesor dijo: «Creo que no». «¿Pero, por qué», insistió mi compañero. El profesor explicó que no era buena la idea, porque podía haber murciélagos y nos podían morder.
Mis compañeros y yo seguimos hablando y compartiendo ideas de lo que pensábamos poder encontrar. ¿Había tesoros escondidos allí? ¡Tal vez un señor de más de ciento cincuenta años estaba esperando para darnos las riquezas! ¡Quisiera entrar!, pensé. Trataba de imaginar cómo habrá sido estar en esa época a principios de siglo XX, cómo se enfundaban las mujeres con sus vestidos y los hombres con sus trajes; los carruajes y carros, las ferias, los mercados... También ideaba cómo eran la ciudad, las casas, las personas, o incluso cómo hacían para pasar las mercancías por ese túnel secreto.
Quería saber más, así que me puse a investigar. Encontré tanta información y tantas historias… Me di cuenta de que el presidente de aquel tiempo, Belisario Porras, ordenó edificar la Plaza de Francia para honrar a los franceses que intentaron construir el Canal, pero que lastimosamente no tuvieron éxito. Incluso supe quién fue el arquitecto encargado de esta magnífica obra: Leonardo Villanueva.
También conocí que en 1944 el largo pasillo que se halla sobre Las Bóvedas fue rebautizado después de tanto tiempo como Paseo Esteban Huertas, en honor al general colombiano cuyo rol fue muy importante en la separación de Panamá de Colombia en 1903. Muchos adultos mayores me contaron leyendas del Casco Antiguo que nadie creería. Terminé enamorándome de la historia y desde entonces me encanta ir a caminar por sus calles, ver la hermosa arquitectura de sus edificios e iglesias y saber más de esta ciudad de origen colonial. Tantas cosas pasaron en aquella época, como las que ocurrieron el día del paseo, que no olvidaré. Fue una aventura increíble, fantástica y mágica que me alegra contar hoy.

163 Página
Crónica#4:
Mi padre y el Canal

Estaba con mis padres en su cuarto hablando sobre temas que abundaban en las noticias y en las primeras planas de periódicos nacionales. Cada uno daba su punto de vista. Corría mayo de 2019. Al día siguiente serían las elecciones del país.
Por simple curiosidad, le pregunté a mi padre:
—Papá, ¿tú sabes algo relacionado con la devolución del Canal de Panamá a manos panameñas?
Él me respondió:
—Como no, Laura. Es más, te voy a contar esta historia que me pasó cuando apenas empezaba a trabajar allí.
Volteé a ver a mi madre, quien dio un pequeño giro de ojos como señal de que ya había escuchado este tipo de anécdotas. En los de mi papá se podía ver la emoción en su máximo esplendor.
Mi mente se transportó al lugar donde se realizaron los hechos de los que mi padre daba testimonio. Era 1979. Su voz masculina resonaba en el fondo:
«Estábamos en tiempo de la presidencia de Ernesto Pérez Balladares*. En el Canal se clasifica a los capitanes por grado de experiencia a medida que pasan los años. Aumentan tu sueldo conforme a los niveles que subes. Pero este señor quería congelar los escalafones para que cada quien quedara en su posición, sin seguir avanzando.
Al ver esto, varios de mis compañeros y yo decidimos juntarnos a hablar de lo que estaba sucediendo para encontrar una solución. Como algunos tenían conocimiento en Derecho, viajaron a lugares como Nueva York. Otros fueron a Londres a presentar el caso. Unidades de estos lugares se sorprendieron ante el trato dado por la Administración del Canal y del Presidente en sí, por lo que llamaron a pedir que por favor este trato fuera revocado y que se permitiera el flujo usual de los niveles entre los capitanes de barco del Canal.
Pérez Balladares** accedió bajo presión, ya que si no lo realizaba, múltiples relaciones que sostenía Panamá con otros países podrían verse afectadas. Anuló el proyecto que tenía en mente, permitiendo que los capitanes pudieran subir de nivel y, así, aumentar sus ingresos.
Fue un tiempo duro, pero al final fue posible llegar a un acuerdo y seguir manteniendo el movimiento fluido. No se trata de ser groseros o irrespetuosos para conseguir lo que uno anhela, porque esto no te abre ninguna puerta; por el contrario, uno se tiene que poner al margen y conservar sus modales y compostura en todo momento y, si se siente ofendido, exponer su punto con respeto».
Volví a la recámara con mis padres. Había vuelto al presente, con una perspectiva más clara de todo lo ocurrido en ese tiempo de la vida de mi padre. Me sentía orgullosa; aunque su participación no hubiese sido tan notoria, igual me demostraba que tuvo claro sus objetivos y no se rindió. Mi mamá seguía en la cama con su cabeza recostada en la almohada, observándonos a mi padre y a mí con cariño y ternura.
164 Página
Autora:LauraMoreno Categoría:Eventoshistóricos
ColegioLasEsclavas Título:MipadreyelCanal
Quizá este suceso no sea trascendental; pero la historia de Panamá está conformada a su vez de momentos vividos por nuestros ancestros, que inciden en nuestra generación presente y las que están por venir, con la esperanza de mejorar el estado de nuestro amado país.
*Presidente de Panamá en 1979 fue Aristides Royo Sánchez. (Nota de la editora).
**Dennis P. McAuliffe, Jefe del Comando Sur de los Estados Unidos de 1975 a 1979, asume el cargo de administrador de la Comisión del Canal por un período de diez años. Fernando Manfredo, Jr. asume el cargo de subadministrador por el mismo período. (Nota de la editora).
Crónica #5:
Las garzas del palacio
Colegio Las Esclavas
Título: Las garzasdelpalacio
Autora: María Esquivel Categoría: Lugares
Y aquí estaba, paseándose por las habitaciones de la nueva casa, de su nuevo hogar. Eran, en cierta medida lujosas, con acabados refinados y apariencia costosa. Casi la totalidad de la casa estaba decorada con unos muebles viejos por aquí, toques de oro por allá. Lo admitía, lo tenía impresionado.
—¿Qué te parece el lugar? —preguntó su madre. Él le sonrió.
—Me parece un poco antiguo —y escuchó la risa de su madre.
—Pues este es el lugar en el que vivirás temporalmente. Quisiera saber si te molesta —él le devolvió una mueca.
—No me convence —se acercó hasta sentarse en un sillón a su lado, hizo espacio para él.
—Te contaré algo.
—¿Qué?
—La historia de este lugar. Sé que te gustan estas historias —su madre tenía razón. Se acomodó para escuchar lo que ella le relataría.

—Este lugar comenzó como la casa de un gobernador, allá en el siglo XVII. Lo escogió porque era más fácil ver los barcos que entraban y salían de la bahía. En ese entonces solo tenía un piso. Años después de la separación de 1903, para ser precisos en 1918, un nuevo presidente tomó el cargo. Tienes que haber oído su nombre, Belisario Porras. En verdad fue un gran presidente, pero supongo que estudiarás eso en el colegio. Cuando él llegó a esta casa, la misma ya tenía su par de siglos. Así que decidió remodelarla. Le añadió un segundo piso, remodeló el Salón Amarillo que había sido agregado por los años 1700; hizo lo mismo con el patio y el comedor.
—¿Segundo piso?
—¡Claro!
—También en cierto momento tuvo un elevador, aunque lo quitaron.
165 Página
Solo pudo quedarse callado, hubo un elevador…
—Siguiendo con mi relato, la casa quedó digna para el mandatario de Panamá. Ahora la parte interesante, su nombre —miró a su hijo—. Ya has pasado por el patio, ¿verdad?
—No realmente —respondió.
—Bueno, te encontrarás unas garzas allí, son las mascotas del palacio. Verás, el poeta Ricardo Miró le regaló una pareja de garzas del Darién a Belisario Porras cuando era presidente. Imagínate la situación, las garzas son un bonito regalo, pero no vienen con una guía de cómo cuidarlas.
Él se rio. No supo hallar otra forma de reaccionar.
—Al final, terminaron dejándolas en el patio central. Toman agua de las fuentes, aunque todavía me falta averiguar qué comen. Ahora bien, ¡el palacio presidencial poseía unas garzas totalmente en libertad en el patio! Resonó mucho lo de las nuevas mascotas del presidente; tanto así que le terminaron apodando «Palacio de las Garzas».
—Pues les terminó gustando bastante el apodo —comentó el hijo—. Por algo está con ese nombre hoy en día, ¿no crees?
—Años después, otro presidente le encomendó la tarea al pintor Roberto Lewis de de-corar el Salón de los Tamarindos, el comedor. Si necesitas repasar nuestra historia, allí está pintada.
Su madre seguiría el relato, pero su teléfono sonó. Observó a su hijo por un momento y le dijo:
—Cariño, disculpa, pero tengo algo que atender.
—No te preocupes, pero ¿seguirás el relato después?
—Claro —respondió y se despidió de su hijo.
La Guerra de Coto
Crónica#6:
ColegioLasEsclavas
Título:LaGuerradeCoto
Autora:DanielaCheng
Categoría:Eventoshistóricos
Todo empezó en la época de la colonia. Conquistadores y cartógrafos escribían en sus cartas informando sobre la extensión de cada territorio entre Costa Rica y Panamá, específicamente en el territorio que comprende la localidad de Coto. Pero había un problema: en esas cartas no se fijaba con exactitud una demarcación limítrofe. Este acontecimiento provocó un conflicto conocido oficialmente como la Guerra de Coto.

El problema se mantuvo sin solución hasta la década de 1910, cuando los gobiernos de Costa Rica y Panamá volvieron a reunirse para discutir sobre el asunto, esta vez buscando el arbitraje del jefe de justicia de los Estados Unidos, Edward Douglas White. El acuerdo final, que se dio el 12 de septiembre de 1914, se denominó «Fallo White».
Todo llevaba un ritmo pasivo-agresivo hasta la mañana del 21 de febrero de 1921, cuando un destacamento del ejército costarricense, liderado por el coronel Héctor Zúñiga Mora, violó la soberanía panameña, invadiendo el caserío de Pueblo Nuevo, corregimiento de Coto. (Dr. Guillermo García de Paredes, Cortos cuentos de Coto, Panamá, 1970).
166 Página
No pasó mucho tiempo para que el pueblo panameño se enterara de la invasión en Pueblo Nuevo. Llenos de ira, los pobladores empezaron a mostrar su rechazo por lo ocurrido.
Numerosos grupos comentaban sobre la grave crisis. El pueblo estaba muy molesto con el gobierno, en especial con el presidente Belisario Porras, por demorarse en actuar ante el definitivo peligro de una invasión.
La manifestación pública, ya prevista, tuvo su origen en el Parque de Santa Ana, en forma de protesta. Luego de escuchar algunos discursos, el pueblo presente se puso de acuerdo y se dirigieron al Palacio de las Garzas con gritos de: «¡A la presidencia!». Al llegar al palacio, surgió de la multitud Domingo H. Turner, quien se dirigió directamente al mandatario y le hizo saber la desconfianza del pueblo acerca de su lealtad y patriotismo con estas palabras:
«Es el momento de que digáis al país vuestros propósitos en esta emergencia, y de que probéis vuestro patriotismo» (Dr. Guillermo García de Paredes, Cortos cuentos de Coto, Panamá, 1970).
Belisario Porras le respondió a la multitud que se mostraba francamente hostil. Les dijo que a partir del día siguiente todos los ciudadanos deberían inscribirse en la Alcaldía con el propósito de armar un ejército. Ya era definitivo. El país se preparaba para una guerra. Ahora, nada más quedaba una pregunta… ¿Y las armas? Entonces, el gobierno panameño tomó la decisión de incautar del comercio algunos armamentos. También desenterraron del patio del Palacio de las Garzas otros que el presidente había escondido desde el año 1915.
Miles de voluntarios se inscribieron. Las tropas fueron inmediatamente trasladadas a Chiriquí y muy pronto los invasores fueron desalojados y hechos prisioneros.
Nuestra victoria no duró mucho. El gobierno de los Estados Unidos, al enterarse de estos acontecimientos, amenazó a nuestro gobierno por haber rechazado el fallo White y enviaron el acorazado Pensilvania a la Bahía de Charco Azul, Chiriquí. Este era un buque militar fuertemente armado. Los panameños se vieron obligados a ceder ante tan grande amenaza; pero hubo una fuerte reacción ante la actitud de los Estados Unidos.
El 5 de septiembre Costa Rica tomó posesión de la región de Coto. En Panamá ese día fue declarado día de duelo nacional. Años después, se firmó el tratado de límites Arias-Calderón Guardia, el 1 de mayo de 1941, y con él se hizo oficial la entrega del territorio de Coto.

167 Página
Crónica #7:
Colegio Las Esclavas

Título: El Rommel
Autora: Daniela Castrellón
Categoría: Deportes
El Rommel
Él dejó huellas en otros países: fue un jugador que marcó hermosos recuerdos en España; pero fue en el Club Deportivo Plaza Amador, en Panamá, donde nació esta estrella del fútbol.
Con tan solo cuatro años de edad, Rommel Fernández comenzó a tener esa pasión por el fútbol, ese sentimiento de querer dejarlo todo en la cancha. A medida que crecía, sus habilidades iban mejorando y fortaleciéndose, por lo que a sus quince años recibió la oportunidad de formar parte del Atlético de Panamá. Tiempo después decidió dejarlo y experimentar con un nuevo equipo, el Alianza Fútbol Club.
En este equipo desarrolló técnicas y destrezas que hicieron que su talento descollara, al punto de ser llamado a tres diferentes clubes españoles a lo largo de su carrera. El primero de ellos, el CD Tenerife, cuya camiseta vistió desde el año 1989. En 1991 continuaría su carrera en el Valencia CF.
Gracias a su legado, un estadio panameño lleva su nombre. Este fue diseñado para albergar los XI Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1970. Mediante nuevas reformas logró alcanzar la actual capacidad de 32 000 espectadores, lo que lo convirtió en el mayor estadio de Panamá, por encima del Estadio Nacional Rod Carew.
Este estadio ha sido testigo del crecimiento y formación de muchos jugadores profesionales. Se ha vuelto parte de la historia panameña. Ha sido sede de importantes eventos deportivos.
Cómo olvidar ese primer encuentro futbolístico en el que Panamá se enfrentó a la selección de Argentina. Fue aquí donde el famoso jugador Lionel Messi disputó un partido benéfico junto a sus amigos, no solo de Argentina, sino de Brasil y Colombia, contra «el resto del mundo», jugadores de Estados Unidos, Europa y de nuestro país. Los fondos fueron destinados a programas del Patronato de Nutrición de Panamá.
El 10 de octubre del año 2017 a las 8:00 p. m. comenzó en este estadio el partido definitivo para obtener un pase al Mundial de Fútbol de Rusia 2018: Panamá vs. Costa Rica. Fue un partido duro, los primeros minutos no estuvieron a favor de nuestra selección. Los jugadores panameños estaban nerviosos y cansados; pero llegó el «gol fantasma» de Gaby Torres en el minuto 53, que les dio esperanza y acentuó esas ganas de seguir luchando por el triunfo.
Tuvieron que esperar hasta el minuto 88 el gol de Román Torres para que verdaderamente se sellara la clasificación de Panamá a su primer mundial. Fue una noche llena de alegría, de unión para los panameños. Una velada histórica protagonizada por aquellos jugadores que entregaron ese 100% para no solo cumplir el sueño de ellos sino el de todo un país.
168 Página
Las dos caras de la moneda
Crónica#8:
ColegioLasEsclavas Título:Lasdoscarasdela moneda Autora:DianaRodríguez Categoría:Personajes
Han pasado treinta y ocho años de la muerte del general Omar Torrijos. Sentí la necesidad de seguir indagando sobre la controversial información que se ofrecía sobre aquel hombre que hizo tanto por su país. Aun sabiendo que muchos no opinaban como yo, pues lo consideraban un monstruo, yo sentía que era mi deber dar a conocer las dos caras de la moneda de un personaje de su talla. Algo trascendental para Panamá y el mundo ocurrió en el año de 1999, y todo gracias a él.
Fruto de mi investigación, ofrezco dos entrevistas que comparto por lo opuestas que son; aunque a su vez sean «verdaderas» para cada uno de sus protagonistas:
—Honestamente, no tengo nada bueno que decir sobre el general —dice el primer entrevistado, Rubén Darío Carles, exministro y excontralor de la república.
—Eso me queda más que claro, señor. Pero me gustaría que me contara algunas cosas sobre él, sobre su exilio y todo eso —contesto yo.
—Bueno, el 20 de enero de 1976, decenas de militares irrumpieron en la sede de la APEDE, después de que otros compañeros y yo tuviéramos una reunión en la que exponíamos nuestra opinión y posición acerca de lo que ocurría con este gobierno militar. Varios de nosotros fuimos sacados por las tropas y llevados al avión de la Guardia en Tocumen. Dos días después nos dimos cuenta de que estábamos en Guayaquil, Ecuador —hace una pausa y desvía su mirada después de soltar un suspiro.
—Creo que la peor parte de todo esto era el hecho de no saber cuándo volveríamos a nuestros hogares con nuestras familias. Recuerdo haberle pedido innumerables veces a Omar Torrijos que me dejara volver para pasar con mi padre el tiempo que quedaba de vida. Veía cómo el recuerdo de la muerte de su padre durante su exilio era algo que le costaba mucho recordar —detalla.
—Torrijos me respondió: «Si tanto quieres volver por él, que sea él quien me lo pida». En ese momento de humillación, me di cuenta de la falta de corazón de ese hombre.
La siguiente entrevista a Fernando Manfredo Jr., asesor presidencial para los Tratados Torrijos Carter, nos muestra otro perfil de Torrijos:
—Tuve el privilegio de acompañar al general Torrijos desde el inicio del proceso en octubre de 1968 y puedo dar testimonio, de primera mano, de sus desvelos por sacar al país del subdesarrollo y la dependencia; de su solidaridad con los países del Tercer Mundo; de su lucha por la paz y los derechos humanos —su voz voz tenía un hilo de nostalgia al recordar estas cosas del general.

—¿Considera usted que luchó por las cosas correctas? —indagué.
—Para Omar, luchar por los derechos humanos fue luchar por la libertad humana y la dignidad, por los derechos del individuo y la creencia de que los gobiernos existen para servir, no para controlar a los ciudadanos. Su participación masiva y la exigencia de un proceso democrático y puro será el mayor tributo que le rendirá el pueblo panameño a su más auténtico líder. De eso estoy seguro.
No seré yo quien emita los juicios. Eso se lo dejo al lector.
169 Página
Del ferrocarril a la tienda de la esquina
Crónica #9:
Colegio Las Esclavas
Título: Del ferrocarril a la tienda de la esquina
Autora: María Loo
Categoría: Cultura

Nunca pensé que conocer la historia de un pueblo milenario en este pequeño istmo causaría en mí una conexión tan fuerte con mis orígenes.
Hoy es 3 de enero del 2019. Una noche más de vacaciones para muchos, pero no para mí. Estoy en mi primera cena del año nuevo chino, en familia. El ambiente es bastante acogedor. El lugar está decorado en color rojo, con guirnaldas, lámparas de papel y muñequitos del animal del año, el cerdo.
Puede que tenga familia china, pero mi conocimiento de la cultura no es muy amplio, ni siquiera sé hablar el idioma. Me limito a saber que nací en el año del caballo, a comer con palitos desde pequeña, ver jarrones y pinturas en la casa de mis abuelos, y disfrutar de los bailes de los leones que se presentan durante esta época del año.
En la celebración, conocí a un tío abuelo que me contó la historia de los chinos en Panamá. Su nombre es Carlos Loo.
A mediados del siglo XIX, cuando la fiebre del oro estaba en su punto más fervoroso, se inició la construcción del ferrocarril interoceánico. Durante esa época llegaron los primeros chinos a Panamá desde Hong Kong y Macao.
—El 99% de la población china en Panamá es de origen cantonés. Mi padre nació en Foshán, Cantón —me contaba él con melancolía—. Llegaron como trabajadores en 1852, aunque muchos dicen que fue en 1854, y para 1856 se cree que ya había más de 20 mil chinos. Fue duro para ellos estar acá. El clima caliente y húmedo, con fuertes lluvias casi todo el año; las enfermedades como la malaria y la fiebre amarilla; la diferencia de idioma y la alimentación hicieron que los chinos sintieran cada vez más melancolía. Y ni hablar del opio. ¿Sabías que con eso les pagaban? —suspiró y continuó su relato.
—Después vinieron los suicidios masivos. Muchos de ellos se ahorcaban, se ahogaban en el mar o en algún río. Algunos incluso pagaban para que les dispararan —la historia cobraba vida en mi cabeza y cada vez me sentía más angustiada.
—¿Por qué la cara larga? —me cuestionó, y yo le respondí:
—Tan solo pensar en cómo se debieron haber sentido esas personas me pone triste. No me imagino lo difícil que debe ser dejar tu país, mudarte a un continente lejano e iniciar una nueva vida lejos de tus seres queridos, en un lugar donde no hablan tu lengua ni comparten tus costumbres —le digo con una mirada ida.
—Puede que inicialmente tuvieran muchas dificultades; pero piensa que la cultura china echó raíces en Panamá en ese instante. Al pasar de los años, a medida que Panamá avanzaba, la población china avanzó con ella —dijo el tío Carlos sonriendo
Y él tiene razón. Los chinos estuvieron presentes en la construcción del Canal, en la separación de Colombia, en la ocupación norteamericana en la Zona del Canal, en el régimen militar… Y siguen aquí, conservando sus costumbres y aportando significativamente al comercio panameño.
Levanto mi mirada y veo a toda la familia reunida, disfrutando de la cena. Ahora entiendo que soy parte de una historia más grande de lo que pensaba. Panamá le ha abierto las puertas a un pueblo tan diferente y lo ha hecho parte del crisol de razas que la conforma.
Decir que soy china-panameña ahora tiene un nuevo significado para mí, algo más profundo. Una pequeña chispa de respeto y melancolía por aquellos que cayeron. Pero más que eso, un gran orgullo por los que siguieron adelante y me han permitido estar aquí hoy.
170 Página
Crónica #10:
ColegioLas Esclavas
Título: El duelo de tamarindo, camisilla y machete
Autora:AnaEsquivel
Categoría: Cultura

El duelo de tamarindo, camisilla y machete
El sol salía por el monte. Solo faltaban horas. En Ocú la gente del pueblo empezaba sus actividades. Una camisilla y un machete, pacientemente, esperaban el festival en una esquina. Esa noche se lucirían en el Festival del Manito, en el cual tendría lugar el duelo del tamarindo.
Ese día celebraban la niñez. Desfiles y bailes se daban por todos lados. El señor Guevara esperaba tranquilo, parado en la fila de la costurera del pueblo. Jaime, a su lado, estaba nervioso. «¿Y si llegamos tarde?», preguntó el muchacho. Su vestimenta estaba lista; pero le faltaba una parte esencial: la manta verde que se utiliza al inicio de su presentación. Guevara se rio por lo bajo. En parte entendió su nerviosismo. En solo horas el joven se presentaría en una dramatización del tradicional baile del tamarindo. Jaime parecía como si fuera a fallecer en el acto. Lo haría, dramáticamente; pero el duelo no era a muerte.
El señor Guevara recordó, mientras la señora le entregaba la manta, cuando Jaime le preguntó por el nombre del duelo: «¿Es porque se retaban a comer tamarindo?». Ahí le contó las historias que sucedían en las fiestas de Santa Rosa. Había comida y chicha de maíz fermentada. Comúnmente, antes del amanecer, los hombres con cuentas pendientes se retaban en un duelo bajo un árbol de tamarindo. Guevara llegó a la conclusión de que el nombre de la fruta solo endulzaba la idea de lo que realmente pasaba.
Llegó la noche. Jaime y sus compañeros estaban preparados. Su conjunto se presentaría en unos momentos. Por primera vez en mucho tiempo, el señor Guevara no participaría en el acto. Una gran novedad entre los veteranos del festival. La razón era simple: si lo intentaba, seguramente se dislocaría la cadera, ya estaba muy viejo para esto. Se sentaría tranquilo con doña Marta, su señora esposa, entre el público. Esta vez, Jaime era quien estaba tras bambalinas.
El acto inicia, todo bailes y alegría bien conocidos por Guevara. Los guardias apresaban al que se pasaba en chicha de maíz. Los hombres salomaban, y en general se la pasaban bien. Entonces entró Jaime en escena llevando orgulloso la manta verde en su hombro derecho. Gracias al cielo, y a doña María, no se notaba el hueco que le sacó practicando. Se acercó a su oponente quien de forma desafiante le pisó la tela. El reto fue aceptado. El duelo comienza. Con gracia muy bien practicada, Jaime y su oponente dejan de lado la manta y sacan sus machetes. Ahora, en camisilla y sombrero, los oponentes se baten a duelo. El sonido que dejan las cuchillas se escucha sobre la música. De repente, todo se detiene.
Jaime está tirado en el piso. Su compañero levanta su arma, victorioso. Los aplausos empiezan a sonar cuando Jaime se pone en pie. El conjunto se despide y salen de la pista. El señor Guevara está orgulloso. Es tarde en la noche. Al siguiente día continuará el Festival del Manito. Ahora, la camisilla y el machete descansan esperando un próximo año y un próximo duelo.
171 Página
Instituto Bilingüe Cristo de los Milagros
Docente: Amilkar Moreno Montenegro Escritores: Ericka Luisenith Núñez, Jade Nicolle Fula, José Manuel Vergara, Linny M. Martínez, Samuel González, Sara Méndez, Yahir Camargo, Hellen Zárate, Emanuel Muñoz

CRÓ NI CAS
Panamá somos todos
Crónica #1:
Instituto Bilingüe Cristo de los Milagros

Título: Panamá somos todos
Autor: Emanuel Muñoz
Categoría: Eventos históricos

Panamá, una ciudad, un país, un pueblo, una idea que ha pasado por una historia de valentía, veracidad y esfuerzo, que ha salido victoriosa sin importar el adversario que enfrente. Uniendo a las Américas, a otros continentes, a las personas e incluso a los animales, ha vivido situaciones heroicas que a veces parecemos olvidar.
La ciudad fue fundada por Pedro Arias Dávila el 15 de agosto del año 1519 y recibió su título del rey Carlos I de España en el año 1521. Fue destruida en 1671 tras el ataque del pirata Henry Morgan. Aquella ciudad, conocida como el primer asentamiento europeo en la costa pacífica de América, volvió a funcionar luego de ser movida unos diez kilómetros al oeste el año 1673. Hoy se le conoce como el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.
Aún bajo el control colonial del imperio español, Panamá inició un movimiento independentista el 10 de noviembre del año 1821 por medio de la gesta de la Villa de los Santos, para conseguir su separación el 28 de noviembre del mismo año y unirse a la Gran Colombia por propia decisión.
El 3 de noviembre del año 1903 Panamá se separó de Colombia, luego de una guerra causada por una simple tajada de sandía. Planeó su separación con el propósito de negociar directamente con los Estados Unidos la construcción de un canal; pero poco sabía que los norteamericanos se apropiarían de la vía acuática que por derecho le pertenecía. Aquella emancipación la convirtió en república.
Ella marchaba soberana en los pies de sus hijos quienes llevaban su bandera hacia la Zona del Canal, cantando su propio himno, el jueves 9 de enero de 1964. Una vez dentro, la bandera fue abucheada y agredida por los habitantes del área; pero eso no le hizo retroceder y se mantuvo fuerte contra los extranjeros que monopolizaban el lugar, el cual logró recuperar de sus captores en 1977. El día 31 de diciembre de 1999 el Canal regresó a su única y legítima dueña y se convirtió verdaderamente en el Canal de Panamá.
En 2006 se propuso expandir esta vía interoceánica. Tomó diez años de construcción y trabajo para inaugurar la ampliación del Canal de Panamá el 26 de junio de 2016. En 2019 aquella ciudad en la cual todo comenzó cumple 500 años de su fundación.
Panamá no puede hacer más que alegrarse y mirar hacia atrás en el tiempo para recordar aquellos sucesos que no puede dejar de contar. A esta histórica ciudad, cuyos vestigios aún se mantienen en pie, la conocemos como Panamá Viejo.
Habiendo peleado fuertemente contra todo tipo de adversidades y enemigos, Panamá se ha convertido en una entidad completamente independiente y orgullosa de sus logros, entre ellos un sistema de transporte de alta velocidad, un equipo de fútbol que deja huella, y ser la anfitriona de un evento religioso de nivel mundial, la Jornada Mundial de la Juventud 2019.
Hoy día, ella mira hacia el futuro con la certeza de que vendrán más oportunidades para probar su valor y perseverancia ante el mundo entero.
173 Página
Título:Lapollera,unajoyanacional Autora:HellenZárate Categoría:Cultura
La unapollera, joya nacional Crónica#2: InstitutoBilingüeCristodelosMilagros
Caminaba por Portobelo un domingo de octubre observando el amanecer en el horizonte, mientras escuchaba el ruido de las olas chocar contra la costa. De repente, observé esa vestimenta radiante lucida por una chica durante una sesión de fotos. Inmediatamente vino a mi mente: «¿Dónde se habrá originado ese símbolo cultural, la joya más hermosa y significativa que mis ojos hayan visto? ¡Mi pollera panameña!». Me aproximé aún más para contemplar su delicadeza y elegancia. Cuando Laura, la modelo de la pollera, notó mi presencia, realizó un gesto con su mano para que me acercara a ella.
Gentilmente me dirigió hacia un muro donde nos sentamos contemplando el azul del mar. Laura, luego de ver que no paraba de observar cada costura, cada detalle, cada joya que componía su atuendo, empezó a contarme sobre los inicios de su pollera santeña.
Resulta que ella fue la diseñadora de la pollera que llevaba puesta. No era su primer diseño; había confeccionado más de treinta piezas a lo largo de su vida. Empezó a confeccionarlas para sacar adelante a sus hijas. Todo fue gracias a su madre, quien le enseñó a elaborarlas desde pequeña.
Aunque en sus inicios tejió una al revés, no se rindió; solo practicó y practicó hasta convertirse en una excelente artesana. Me dijo que le encanta lo que hace y no le importa soportar todo el peso de las joyas con tal de lucir su pollera. Para ella este traje no es un pedazo de tela, sino una obra de arte que consume meses y hasta años en ser confeccionada; porque es un trabajo realizado a mano, que incluso puede llegar a costar 15 000 dólares.
Pero lo más valioso es que guarda la esencia de la mujer panameña. La pollera es el resultado de la combinación de distintos vestidos españoles de antaño, adaptados a la cultura y al clima tropical de nuestro país durante la conquista. En esa época era un sayón blanco utilizado por las esclavas que amantaban al hijo de la patrona si moría al dar a luz. Este símbolo de nuestro país era menos elaborado, pues se utilizaban flores naturales en la cabeza que, con el paso del tiempo, se sustituyeron por los tembleques de oro y plata en forma de flores y caracuchas.

Los bordados estaban basados en flores, vegetales y frutos provenientes de España. Luego de incorporarse el estilo mallorquí a nuestras polleras panameñas, se implementaron los diseños de mariposas y aves. Las joyas de oro posadas en los hombros y pecho de la panameña reflejan la historia dorada con la que se forjó el valor del Istmo.
Con el pasar del tiempo, nuestra joya típica ha sufrido cambios en los materiales de sus prendas, en los hilos para confeccionarla; pero lo que no ha cambiado es su valor en el corazón de la mujer istmeña: sigue siendo para ella un vestuario que le brinda donaire, belleza, valor y elegancia. Podrán transcurrir los años, pero mi pollera permanecerá en lo más íntimo y valioso de la tierra panameña.
174 Página
El valor de nuestras ruinas
Querido lector:
Crónica #3:
Instituto BilingüeCristo de los Milagros
Título: El valor de nuestras ruinas
Autor: Yahir Camargo
Categoría: Eventos históricos

El valor de todo nace de sus historias, vivencias y sentimientos.
De la otrora conocida como Panamá La Vieja (hoy distinguida como conjunto monumental de Panamá Viejo) solo quedan ruinas. Este es el patrimonio histórico heredado del conquistador Pedro Arias Dávila para nuestro istmo; aquel español nombrado por los Reyes Católicos.
¿Pero qué nos muestran estas ruinas? ¿Será mar de pesadillas y desesperanzas o un monumento que nos recuerda el orgullo y la evolución de la actual ciudad capital? Hace algún tiempo conocí a un chico llamado Sebastián quien decía ser descendiente de Pedrarias. Me aclaró muchas dudas; además, me ayudó a recopilar historias de la antigua ciudad de Panamá y me contó que estas ruinas, en sus años de apogeo y plenitud, conformaron una gloriosa ciudad fundada por su ancestro el 15 de agosto de 1519.
Construida en un área de origen indígena, fue también el punto de partida de expediciones; entre ellas la que tuvo como fruto la conquista del Imperio Inca del Perú, que en 1532 la convirtió en una de las más importantes rutas comerciales que llevaban a las famosas Ferias de Nombre de Dios y Portobelo.
La ciudad fue azotada por al menos tres devastadores incendios y por un terremoto. También fue asediada en varias ocasiones por piratas. Pero de estos el peor fue el inglés Henry Morgan, quien llegó a la ciudad el 28 de enero de 1671 y permaneció allí hasta el 24 de febrero de ese año. Fueron los propios españoles, por orden del gobernador Juan Pérez de Guzmán, quienes destruyeron la ciudad haciendo volar los depósitos de pólvora: luego de la intervención del pirata Henry Morgan en Panamá La Vieja, Pérez de Guzmán ordenó la evacuación de la ciudad y la explosión de aquellos depósitos, lo que produjo un trágico y arrasador incendio.
Queda claro que Henry Morgan no quemó la ciudad, como erróneamente se piensa y dice; pero sin duda él, en el Cerro de Bucaneros (hoy conocido como La Cresta), mandó a atacar Panamá La Vieja, robando y asesinando a su paso.
Más adelante, en busca de una nueva ubicación para un mejor sistema de defensa, la ciudad fue trasladada a una península cercana, ubicada a unos diez kilómetros más al suroeste, en lo que hoy es conocido como el Casco Antiguo. ¿Qué representa hoy?
Panamá La Vieja fue el primer asentamiento español en el litoral pacífico del continente americano. Este es un patrimonio histórico mundial que se ubica al este de la capital panameña y comprende construcciones antiguas de riqueza incomparable como la Torre de la Catedral, las ruinas del Convento de la Concepción, entre otras.
¡Este conjunto monumental, que da vida al proyecto conmemorativo #500Historias, cumplirá su aniversario número 500, siendo uno de los sitios históricos de gran valor turístico más visitados por locales y extranjeros!
175 Página
La
mola:
un tesoro fantástico
Crónica#4:
TíInstitutoBilingüeCristodelosMilagros
tulo:Lamola: un tesorofantásticoCaAutora:SaraMéndez tegoría:Cultura
La mola panameña se ha vuelto un objeto muy interesante en nuestra realidad.
¿Son acaso trazos divinos o simplemente la perfección hecha verdad? Dudas que a muchos quitan el sueño, pero que hoy aclararé.
Estas telas me llevan a recordar viejos tiempos, cuando correteaba en los parques y cualquier relato era fascinante; en especial los de mi tía Citlali. Ella era la niñera de nuestro barrio, nos cuidaba y contaba historias tan absorbentes que quedábamos atrapados en ellas. Era muy adulta ya cuando nos cuidaba, razón por la cual no llegué a conocerla en mi adultez; pero ella siempre tuvo un lugar en mi vida.
En su tiempo libre, mientras ella trabajaba en su mola, nos contaba cómo las mujeres de su pueblo se aventuraban a conseguir los hilos «divinos» de la mola, tal y como solo ellas podían hacerlo.
Era un viaje arriesgado de casi tres meses camino a una montaña lejana llena de peligros y terrenos resbaladizos. Allí las luces del cielo tocaban la tierra y las hierbas se entrelazaban entre sí para crear distintas, luminosas y coloridas hebras, destinadas a confundirse con las hábiles manos de las mujeres que llegaban a conseguirlas. Algunos grupos nunca volvían de tan atrevido viaje; pero quienes lograban volver, lo hacían sin un solo rasguño en los brazos, orgullosas, con su gente.
Mi tía nos contó que coser tan delicadas hebras era una labor de meses. Recuerdo que le pregunté una vez, de pequeña, que si dicho viaje era tan peligroso por qué las mujeres seguían arriesgándose para encontrar ese tesoro, a lo que ella respondió:
—Exacto, mi niña, es un tesoro, ¡nuestro tesoro! ¿Quién, además de nosotras las valientes, podría llegar a obtener tan preciado regalo?
Por supuesto, todos fuimos creciendo y las historias cada vez se volvían menos reales y más delirantes. La fantasía en nuestras vidas en algún momento acaba o va a parar a otro páramo deseando ser encontrada. En lo personal, la historia nunca llegó a dejar de rondar mi cabeza; así que un día decidí investigar a fondo sobre tal cuestión.

Charlé con una compañera de procedencia indígena. Le relaté la historia de la señora de la mola y lo que me logró contar fue más que suficiente para que yo pudiera colmar mi fantasía y poder estrecharla contra mi pecho como si fuera a escaparse en una milésima de segundo.
Según la joven, esa era una historia contada de generación en generación, desde las niñas más pequeñas hasta la mujer más adulta. Para ellas y su pueblo estas prendas representaban todo, les daban sentido y rumbo a sus vidas: hacia dónde dirigir su creatividad e imaginación. Me dijo que la historia fue creada hace mucho, con la intención de darle a la mujer pequeña, las niñas, un destino al cual dirigirse, una misión que cumplir, por amor a su pueblo y a su gente.
176 Página
La historia a través de un recuerdo
Crónica #5:
Instituto Bilingüe Cristo de los Milagros
Título: La historia a través de un recuerdo
Autora: Éricka Núñez
Categoría: Eventos históricos

«Mi abuelo, Guillermo Guevara Paz, se encontraba junto a muchos otros estudiantes, entre 150 y 200. Marchaba hacia la Escuela Secundaria de Balboa, llevando consigo la bandera de su escuela, aquella que fue utilizada en mayo del 58 y noviembre del 59 por los alumnos del Instituto Nacional».
Así fue como Virgilio Guevara, un señor muy simpático de mi vecindad y nieto de Guillermo Guevara, empezó a narrar lo que su abuelo le contó sobre aquel suceso ocurrido el 9 de enero de 1964, fecha en que los estudiantes del Instituto Nacional decidieron hacer una marcha pacífica hacia la Secundaria de Balboa, para izar la bandera panameña junto a la de los Estados Unidos.
A su llegada a Balboa fueron recibidos por la policía zoneíta y una multitud de estudiantes y adultos. Luego de un breve acuerdo con la policía y los jóvenes panameños, un pequeño grupo se pudo acercar hasta el asta. Sin embargo, los habitantes de la zona rodearon el área y empezaron a cantar el himno de los Estados Unidos.
Así, los estudiantes panameños fueron rechazados por los zonians, respaldados por la policía. En el curso del pequeño conflicto la bandera resultó rota en varios pedazos. Las noticias sobre este suceso fueron difundidas por la población, ocasionando así que multitudes de istmeños enojados se acercaran a la Zona portando banderas panameñas; pero eran atacadas por los agentes estadounidenses con gas lacrimógeno. Exaltados, los panameños empezaron a lanzar piedras, causando así heridas leves a varios de los agentes.
Don Virgilio mencionó que su abuelo estaba un poco asustado, no por él, sino por la señora Valentina, la esposa del señor Guillermo, quien se encontraba en la marcha junto a él.
—Mi abuelo estaba tan preocupado por ella. Incluso le pidió que se fuera a casa; pero mi abuela era una mujer de temer. Ella le dijo que, sin importar lo que pasara, no iba a salir huyendo como una cobarde.
Afortunadamente, ninguno de los dos fueron mártires, nombre que les fue dado a los que murieron ese día.
Sin embargo, Ascanio Arosemena, un joven de diecisiete años, quien fue herido en un ángulo de la espalda a través del hombro y el tórax; ni tampoco Maritza Ávila Alabarca, una bebé de seis meses, corrieron con la misma suerte. Él sería el primero en fallecer. Y la infanta murió de problemas respiratorios mientras su vecindario era bombardeado con gas lacrimógeno.
¿Pueden creer que una bebé, ¡de no más de seis meses!, murió sin tener culpa de nada de lo que pasó? Y no solo ella y el joven Ascanio, sino también otras veintiún personas resultaron víctimas de este doloroso y nefasto suceso.
Mientras Virgilio Guevara continuaba relatándome cada detalle admirable y a la vez despreciable de aquellos incidentes, me di cuenta de que todo esto no hubiera pasado si los zoneítas solo hubieran permitido a los estudiantes izar la bandera panameña al lado de la suya. No habrían muerto tantos inocentes. Hoy no recordaríamos el triste «Día de los Mártires».
177 Página
Crónica #6: Instituto Bilingüe Cristo de los Milagros Título: Invasión, reminiscencias de un calvario
Autora: Jade Fula
Invasión, reminiscencias de un calvario
Categoría: Eventos históricos

El cielo ya no era azul. Los días se habían vuelto oscuros y se juntó la tristeza con el silencio. Elizabeth se encontraba llena de preocupaciones. Una hija embarazada y familiares militares en medio de la Invasión eran una de sus más grandes angustias. Escondida en la oscuridad de su hogar se sentía segura; sin alas para escapar de aquel sombrío lugar, buscó compañía en sus vecinos, los cuales se ayudaban y cuidaban.
Ella no hallaba paz en su alma, porque más de una vez soñó que una bala les arrebataba la vida a sus seres queridos. Perturbada y sin consuelo, decidió buscar refugio en su fe.
No poder asistir al nacimiento de su nieta fue un agravio que no soportó. En las noticias escuchaba decir que el país estaba manchado de sangre hasta donde alcanzaba la vista.
La integridad y el orgullo de su patria se habían esfumado; los saqueos en los comercios, rastros de sangre en cada rincón, cuerpos sin vida en el suelo, las lágrimas y gritos de desesperación en cada esquina, son los recuerdos que perduran en su memoria.
La invasión del año 1989 se ha convertido en una dolorosa reminiscencia para el pueblo panameño.
Tras aquellos días donde el sufrimiento de los demás se transformaba en un dolor propio —porque tocaba sufrir, así de simple—, las razones para ser feliz se habían desvanecido. Solo queríamos despojarnos de las cadenas que nos ataban, obtener justicia y acabar con el tormento de una esclavitud a la que fuimos sometidos.
Ahora, el corazón de Elizabeth se llena de tristeza al recordarlos. Fueron días que se sintieron como un calvario; en los que contaba las horas para saber cuándo acabaría todo. Panamá era un inmenso mar de cristal; por ese motivo el pueblo se resiste al olvido y sigue esperando el momento en que se le compense por todo el mal vivido. El gobierno panameño llegó a perder los escrúpulos. Muchos miraban desde sus palcos el infortunio de los demás, observando con indolencia cada suceso. Las fuerzas armadas norteamericanas destruyeron parcialmente nuestra ciudad, con el objetivo de sacar al general Manuel Antonio Noriega del poder.
El fragor de una batalla retumbaba en los confines del territorio panameño. Y, al ver la devastación que este había sufrido, muchos se llenaron de desolación y temor. Nuestro hermoso país se había transformado en un campo de batalla. Personas inocentes perdían su vida de forma injusta. El despojo y asolamiento de nuestros bienes alteró las condiciones de nuestro país. Habíamos sido privados de lo que por derecho era nuestro.
Al día de hoy, Elizabeth sigue atada a esos recuerdos —algunos de sus seres queridos aún continúan desaparecidos— y se siente como en una condena. Panamá y sus habitantes alcanzaron un estado de metamorfosis en la que experimentaron un derrumbamiento profundo. Su mayor ilusión era que Panamá lograra «alcanzar la victoria». Deseaba ver el fulgor de su tierra.
¿Para todos los panameños fueron días tristes y bastos? ¿Qué habrá significado eso para los estadounidenses?
178 Página
Inicio de las olas
Crónica #7: Instituto BilingüeCristodelosMilagros

Título:Iniciodelasolas
Autor:José ManuelVergara
Categoría: Deportes
¡¿Quién diría que el inicio de una nueva vida le llegaría en una noche cualquiera, en donde el sol se ponía el pijama y la luna se alistaba para salir?!
Cuando César Barría tenía veintiún años y estudiaba en la universidad decidió salir con unos amigos a celebrar, pues estaba a punto de culminar una etapa de su vida: se graduaría de la Licenciatura en Banca y Finanzas.
Los jóvenes fueron a una discoteca aquella noche en la que el gozo guiaba. La celebración acabó cerca de la 1:00 a. m. Camino a su casa en Brisas del Golf, el pickup donde se trasladaban sufrió un desperfecto mecánico. Se detuvieron. Decidieron empujarlo por el parachoques trasero. A los minutos, un conductor que se aproximaba no los vio y los impactó.
César había quedado muy golpeado, pero consciente; su pierna terminó atrapada entre ambos coches. Su amigo salió disparado por el golpe hacia un lado. Tras la confusión inicial, Barría intentó reincorporarse; pero, siendo incapaz de mover su pierna derecha, no logró observar más que la cantidad de sangre que perdía. Fueron momentos de incertidumbre. Escuchaba voces, altercados, y sentía un intenso dolor.
Después de una apresurada ida al hospital a bordo de una ambulancia, el cansancio le ganó al dolor y César se quedó dormido. Cuando el médico se reunió con los familiares, confirmó el temido diagnóstico: «Hay que amputarle la pierna».
La operación se llevó a cabo justo por encima de su rodilla. Para ese entonces, César estaba sedado y aquella decisión se tomó sin su consentimiento. Cuando despertó, la habitación estaba en silencio. Rodeado de sus familiares notó dónde terminaba su pierna. Así comenzó la nueva vida del futuro nadador paralímpico y de largas distancias en aguas abiertas.
Su primera hazaña fue en 2008, cuando este colonense se convirtió en el primer latinoamericano con discapacidad en cruzar el Estrecho de Gibraltar, el único que separa dos continentes: Europa y África.
Luego, con un año de preparación, hizo de España a Marruecos los 20 km en cuatro horas y veintinueve minutos, a una temperatura de 17°C, en medio de corrientes marinas y dolores musculares. Después, en 2012, se convirtió en la primera persona con discapacidad en el mundo en cruzar el Canal de Santa Bárbara, en Estados Unidos. De una isla de California a la costa norteamericana, hizo los 20 km en siete horas y cuarenta y cinco minutos.
En 2013 cruzó el Canal de la Mancha. De Inglaterra a Francia, los 60 km, en catorce horas, con una temperatura de 10°C. Finalizó su racha en 2013, cruzando de Panamá a la isla de Taboga los 20 km, en cinco horas y treinta minutos.
Estos son sus hitos como deportista. También ha logrado forjar un reconocimiento como orador para redes sociales deportivas como SportsWindows, por ejemplo.
Según el campeón: «Todos tenemos la capacidad de desarrollar ese liderazgo, con nuestras emociones, con nuestras ganas de ser».
179 Página
Crónica #8: Instituto BilingüeCristodelosMilagros

Título:¡Yllegóasentireldolor!
Autor: SamuelGonzález
Categoría: Lugares
Un día, a finales de 1668, me encontraba con el gobernador Juan Pérez de Guzmán conversando sobre los nuevos proyectos para poder resguardar la Cuidad de Panamá de futuros piratas que vinieran con la noción errónea de conquistar, colonizar o robar. Por aquel entonces llegó un pirata llamado Henry Morgan, quien ordenó a sus compañeros investigar hasta el rincón más oculto, porque tenía planeado saquear y apoderarse de todo el territorio.
Las personas que se encontraban en ese momento comenzaron a sentirse amenazadas, por lo que le llegó la noticia a don Pérez de Guzmán y se interrumpió nuestra conversación.
Cuando escuché esa noticia entré en pánico; pero él me tranquilizó y me sugirió que me preparara ante cualquier situación que pudiera pasar porque, según reportes de años pasados, ese pirata era un peligro. Durante un par de días, nadie escuchó ninguna noticia del pirata que, con tan solo mirar, transmitía una sensación de maldad.
Un día tranquilo, el 28 de enero de 1671, don Pérez de Guzmán me comentó que Morgan llevaba nueve días contemplando la ciudad y que algunos pobladores lo vieron caminando por el Cerro de los Bucaneros. Así que tomó la decisión de ir al cerro y sorprenderlo junto a sus colaboradores para acabar con esto. Me preguntó que si quería ir con él. Y acepté.
Llegamos al cerro y los esperamos detrás de unos arbustos; pero Morgan nos sorprendió desde atrás y se desató una batalla desgarradora que nubló el cielo con un dolor penetrante. Don Juan y yo dimos lo mejor de nosotros en tan abrumadora batalla; pero venían más, y me dio la señal para que huyéramos. Morgan y sus secuaces habían ganado la batalla. Yo tenía todo mi cuerpo ensangrentado y apenas llegué al cuartel comencé a llorar, con mi corazón desgarrado. Sentía cómo la presión del cielo caía sobre mí y oía voces que decían que ya era el fin.
—¡Levántate, no podemos dejar esto así! Tenemos que evitar que los piratas encuentren el depósito de municiones para impedir que caiga en sus manos —me dijo don Juan mientras me sacudía. Fuimos hasta el depósito, pero no lo acompañé a entrar; me quedé a una gran distancia, sabiendo que sería la última vez que lo vería.
Él entró y encendió las municiones. Esa decisión provocó un incendio devastador que se propagó por casi toda la ciudad, transformándola en una hoguera masiva donde el fuego se confundía con el cielo. Mientras me encontraba llorando lágrimas de sangre, corría huyendo del fuego. Me ardía el alma de tan solo saber que todo estaba desapareciendo. Sabía que desde ese momento mi espíritu no superaría esa sensación de miedo e impotencia que me llevaría a descifrar el verdadero significado del dolor.
Eran las 4:50 a. m. cuando empecé a escuchar la alarma de mi celular. Descubrí que es el mismo sueño que inunda mis noches con ese sentimiento de dolor inalterable.
180 Página
¡Y llegó a sentir el dolor!
Las pérdidas detrás de una gran obra
Crónica #9: Instituto BilingüeCristo de los Milagros
Autora: LinnyM.Martínez
TCrónicaganadoradelprimerlugar ítulo: Laspérdidas detrásdeunagran obra
Categoría:Lugares




Cada vez que se me viene a la mente cómo de aquellos árboles colgaban los cuerpos sin vida de los que alguna vez fueron trabajadores del ferrocarril, se me conmueve el alma.
Y hoy apenas se les recuerda. Nadie sabe del sufrimiento de aquellos cientos de obreros chinos que vinieron engañados en cuanto a destino, ingresos y adversidades a los que serían sometidos.
Conocí esta historia cuando viajé en el barco Isla Morada por las esclusas del Canal. Cuando admiraba los hermosos paisajes, Yadira, una de nuestras acompañantes, se nos acercó y, al ver el ferrocarril pasar, nos narró los dolorosos hechos reales mientras nos refugiábamos del sol.
Contó cómo parte de los que trabajaron en la construcción de la ruta ferroviaria extrañaban su patria y cómo también fueron afectados por las enfermedades de aquella época. Lamentablemente, fueron los chinos los que más sufrieron. Sus tantas dolencias se convirtieron en tristes excusas para justificar lo que hicieron. Aún siento a flor de piel la melancolía de sus palabras. Su impacto todavía gravita sobre mí.
Yadira me contó que a los chinos se les pagaba con opio por su trabajo. Este narcótico les ayudaba a mitigar su agotamiento físico y sus dolencias; ya que era muy usado por ellos en su cultura.
Pero el gobierno de los Estados Unidos prohibió el opio como medio de pago de salarios en sus territorios; así que la Compañía del Ferrocarril dejó de hacer pedidos del estupefaciente, quedándose sin la única forma que los chinos aceptaban como paga para seguir trabajando en la ruta ferroviaria. Al acabarse por completo el suministro, los chinos resentían la soledad en lo más profundo de su alma y tenían muy claro que lastimosamente no era posible regresar a su añorada patria.
Esta situación hizo que muchos se entristecieran y se deprimieran al punto de que perdieran sus esperanzas por completo. El narcótico les hacía olvidar los malos tratos discriminativos por parte de los irlandeses que eran sus vecinos y siempre se mostraron hostiles con ellos. Así, cayeron en una desesperación total por la falta del dulce néctar del opio.
Terminaron por suicidarse colgándose de las ramas más altas de los frondosos árboles de la isla Matachín, durante la construcción del que sería el primer ferrocarril interoceánico del mundo.
Cuando Yadira terminó con los ojos anegados, se me hizo imposible contener mis propias lágrimas que terminaron rodando por mis mejillas entre sollozos muy fuertes, mientras miraba desde lejos aquella maravillosa obra construida con el esfuerzo y el dolor de sus trabajadores.

181 Página
ORO
UN PRO YEC TO EDU CA TI VO
HISTORIAS
tercer gruPo de escuelas:
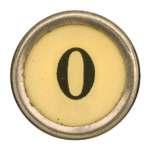
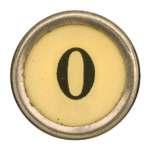

i nstituto e PiscoPAl san cristóBal
i nstituto Ferrini

c entro de A lcAnce las 500
i nstituto nacional de Panamá
i nstituto P rofesionAl y t écnico la cHorrera
i nstituto ruBiano
InstitutoSanEpiscopal Cristóbal
Docente: Julio Aris
Escritores: Yanicelly Lay, Sophia González, Saharat Chavarro, Oriette Ochoa, Melany Yépez C., Lien Chong, Diana Koo, Edgard Jurado, Frida Cajar, Isaac Carvajal
CRÓ NI CAS

Panamá querida, Panamá mujer
Crónica #1:


Instituto Episcopal San Cristóbal Crónica ganadora del tercer lugar Título: Panamá querida, Panamá mujer
Autora: Yanicelly Lay
Categoría: Personajes
Sus amigos la conocen como «Maa». A los seis años de edad, vivía en un apartamento de un edificio en Calle 13, Río abajo. Cierto día respondió el teléfono, pero no entendía lo que le decían. Le pasó la llamada a su madre quien, al poco rato, comenzó a llorar. Aún sin comprender lo que pasaba, las lágrimas de su madre y de sus hermanas indicaban que algo andaba mal. Siempre pensó que las personas que se aman son eternas; aunque descubrió, muy temprano, que la vida es frágil y efímera. Le explicaron que no volvería a ver a su padre. Había muerto.
Maa cuenta, mientras despega sus ojos café del libro que está leyendo, que en nuestro país hay mujeres cuyas vidas demuestran que aquello de tener fortaleza es más que una frase. Sigue hablando, entonces, de Amelia Denis de Icaza, primera poetiza panameña, quien a los dieciséis años, en 1854, perdió a su padre y después a su esposo y a su madre. En 1904, escribió una poesía titulada «Al Cerro Ancón», en la que expresa cómo le habían arrebatado a su querida Panamá los norteamericanos. Una pérdida tan dolorosa como las anteriores.
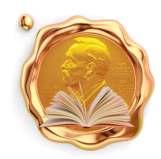
«¿Cómo seguir adelante sin importar qué tanto la vida te golpee?», insiste Maa. «Mujeres como ella y muchas otras panameñas inspiran en este mundo zaino». Me mira y sonríe. Significa que va a compartirme algo muy importante para ella: «¿Conoces el Museo Reina Torres de Araúz?».

El museo lleva el nombre de una pionera de la antropología panameña. Una mujer inteligente y culta que dedicó su vida a la lucha por la conservación y la recuperación del patrimonio histórico de Panamá. Una mujer resuelta, eficiente y fuerte.

A los veintitrés años de edad, Óscar, el hijo mayor de la investigadora, enfermó de gravedad y fue operado de apendicitis aguda, cuando en realidad se trataba de un cáncer muy avanzado. Un mes antes del fallecimiento de su primogénito, Reina fue diagnosticada con cáncer de mama. Bajo los efectos de la primera dosis de quimioterapia, enterró a su hijo.
Torres de Araúz continuó su trabajo durante dos años y medio más. Su enfermedad se regó por su cuerpo, los tratamientos siguieron; pero no detuvo sus tareas. Prefería aguantar el dolor antes que medicarse para no perder discernimiento. Era una mujer entusiasta y valiente. Murió el 26 de febrero de 1982, a los cuarenta y nueve años de edad.
«Hay situaciones que pueden exigir sobrellevar una trivial racha de mala suerte», me dice Maa con seriedad, «y otras que exigen todo nuestro valor, hasta aquel que se desconoce que se tiene».
Algunas personas no entienden a Maa, quien no admite ambigüedades ni apariencias. Dice que la vida es linda, única y breve como para perder el tiempo. Quiere graduarse en Negocios Internacionales. «El futuro se construye», dice con solemnidad, «no importa qué tan escabroso se ponga».
Agrega convencida que todos tenemos algo fascinante y cautivador que contar: cómo nos superamos, cómo resurgimos del caos. Maa termina diciendo: «Hay que demostrarle al mundo de lo que somos capaces, amiga».
184 Página
BRONCE
Crónica #2:
Instituto Episcopal San Cristóbal
Título: Recuerdos del 66

Autora: SophiaGonzález
Categoría: Lugares
Recuerdos del 66
Mi madre nos había invitado a mi hermano y a mí al Hard Rock Hotel, en el segundo piso del centro comercial Multicentro en la avenida Balboa. Yo había escuchado del Hard Rock Café como un concepto creado en 1971 por Isaac Tigrett y Peter Morton, dos jóvenes que compartían su pasión por el rock & roll, quienes crearon el primero de estos sitios en Londres.
Cuando llegamos al hotel anochecía. Quedé sorprendida porque era un edificio muy alto y hermoso, con formas modernas y lujosas bañadas por las luces de las lámparas que le rodeaban; algo digno de apreciar. Entramos al edificio y vimos maniquíes de cantantes famosos que nos daban la bienvenida; pero lo que más llamó mi atención fueron sus atuendos y los instrumentos musicales que parecían a punto de sonar.
Luego de curiosear nos dirigimos al restaurante. El ambiente era vibrante, lleno de energía, y estaba también inspirado en aquel estilo musical. Se sentía la pasión que transmitían la música y las luces. Ordenamos y, mientras esperábamos, charlamos y disfrutamos del ambiente. Al llegar el pedido, mi hermano y yo quedamos sorprendidos; no imaginamos lo gigantescos que eran los postres de helado.
Al terminar, Marjorie, mi madre, nos dijo que quería enseñarnos un lugar, también especial. Caminamos hacia el ascensor mientras leíamos en las paredes las frases que en algún momento expresaron diferentes artistas famosos. Fue como jugar a las «trivias» y pudimos acertar con los nombres de algunos personajes.
El ascensor era bastante amplio y daba una sensación de tranquilidad. Mamá oprimió el botón del último piso. La miré extrañada y yo me preguntaba, ¿para dónde vamos?, ¿qué vamos a hacer justo en lo más alto? Creo que mamá leyó mis pensamientos porque me dijo: «Ya verás, sé paciente».
Mi hermano hablaba con ella, mientras yo me concentraba en los movimientos del elevador. Pasamos por el piso 30 y sentí que se me tapaban los oídos. Llegamos a nuestro destino, el piso 66. Nos tomó como cinco minutos subir. Al abrirse la puerta, vimos un enorme ventanal y una azotea donde había personas charlando y, detrás, pude apreciar las luces de la ciudad. Mi mamá caminó hacia una pequeña recepción y allí preguntó a las personas que atendían si podíamos salir a disfrutar de la vista; pero le dijeron que no podían entrar menores al ser un bar.
Insistimos. No podíamos perder la oportunidad de disfrutar el paisaje. Después de esperar un rato, nos llevaron a una terraza con unos vidrios que eran más grandes que una persona y que evitaban que cualquiera cayera al vacío. Nos encontrábamos justo debajo del famoso logo del hotel que había sido creado por el artista británico Alan Aldridge.
Era maravilloso, la luna nos iluminaba y hacía frío; pero la experiencia de estar en uno de los edificios más altos de la ciudad y compartir ese momento juntos en familia, fue única.
185 Página
Ganar y ganar
Crónica #3: InstitutoEpiscopal San Cristóbal

Título: Ganar y ganar
Autora: Saharat Chavarro
Categoría:Deportes
José vive en Santa Elena, Parque Lefevre. Detrás de su casa hay una pequeña cancha de fútbol donde juega con sus amigos todas las tardes. El chico siempre soñó con estar en un equipo, y después de mucho negociar con su mamá, le concedieron el deseo. Estaba muy contento.
En su primer día de prácticas, este joven delgado de catorce años de edad, llegó temprano a entrenar con el equipo Las Águilas de Clara. José se integró al grupo y no faltaba a ninguna de las prácticas. Quería ser uno de los mejores jugadores para cuando su equipo participara en la Liga Juvenil de Juan Díaz.
Acompañamos a José a su primer partido. Narró que en la escuela hizo un trabajo sobre el primer juego entre las selecciones de Panamá y Costa Rica, en 1938. Lo ticos nos ganaron 11-0, y estas goleadas se repitieron en los campeonatos de 1941 y 1946. Pero el 21 de diciembre de 1946, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia, nos volvimos a enfrentar. A los 35 minutos del partido, Carlos «Negro» Martínez metió el primer gol al equipo costarricense, y luego, a los 42 minutos, Santiago Anderson puso el 2-0. «¡Alcanzamos el subcampeonato regional!», dijo emocionado.
En el primer tiempo del encuentro a Las Águilas de Clara le metieron un gol; pero José se encargó de empatar. En los últimos minutos uno de sus compañeros metió el gol del desempate. El partido terminó 2-1. El chico comentó que este juego le recordó otro que se celebró el 10 de octubre de 2017.
La fanaticada panameña llenaba las gradas del estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Juan Díaz. A los 36 minutos, Costa Rica metió un gol a Panamá. En el minuto 7 del segundo tiempo, Gabriel Torres metió el gol del empate en una jugada muy polémica. Román Torres, capitán del equipo, observaba atento la posición de cada jugador buscando la oportunidad para colar el balón entre los ticos; pero no había suerte. Faltando cuatro minutos para terminar el partido, Armando Cooper envió la pelota a la parte izquierda del campo y Luis «el Matador» Tejada atajó la pelota con un fuerte cabezazo enviándola cerca de la portería enemiga donde estaba Román Torres quien, aprovechando la oportunidad y quitándose de encima al jugador contrario que lo atajaba, soltó una fuerte patada y el balón quedó depositado en la portería del equipo de Costa Rica. Nuestra historia deportiva cambió en ese momento: ¡Panamá iba a su primer mundial, Rusia 2018!
José y su equipo celebraron el triunfo de Las Águilas de Clara como si fuera un campeonato, a pesar de que solo era el primer juego. Pero para él todos los partidos eran importantes,leayudabanacrecer.«Seganasiempre,nuncasepierde.Loimportanteesaprovechar las oportunidades y divertirse. Y cuando un equipo te supera, reconocerlo. Y si jugamos mal, pues, corregir las fallas. ¿Ves?, se gana y se gana». A José lo llamó su entrenador. Su equipo lo esperaba para, de rodillas, agradecer por las bendiciones recibidas y comenzar a planear la estrategia del siguiente partido.
186 Página
Lo que no se contó antes de la Invasión
Crónica #4:
InstitutoEpiscopal San Cristóbal Título:Loqueno se contó antes de la Invasíón
Autora: Oriette Ochoa
Categoría: Eventos históricos

La Invasión del 20 de diciembre de 1989 fue un suceso que causó tragedias en Panamá. Duró diez días, pero a treinta años de lo ocurrido, sus consecuencias aún perduran. Querían capturar a Manuel Antonio Noriega, quien en ese entonces controlaba militarmente a través de las Fuerzas de Defensa, la institución armada de Panamá. Un dictador que quería mantenerse en el poder a través de la violencia y la represión, indiferente al daño que causaba.
Cuando comenzaron las explosiones acompañadas del ruido de turbinas de cazabombarderos F1 17-A Stealth sobrevolando la ciudad, se supo que había comenzado la invasión de Estados Unidos a Panamá. El presidente norteamericano de ese entonces, George H. W. Bush, había autorizado el ataque de objetivos militares panameños sin importarle la suerte de la población civil.
Durante la intervención militar, Noriega, quien siempre repitió no temer a la muerte, se escondió. Los ataques de la maquinaria bélica norteamericana con armas de alta tecnología contra soldados y policías panameños mal equipados terminaron con la vida de unas cuatro mil víctimas, entre soldados y civiles panameños. También se dieron actos de vandalismo y saqueos, lo que llevó al país a una crisis económica.
El año antes de la intervención militar, un juez federal en Miami, Florida, había abierto un indictment por narcotráfico en contra de Noriega. Las protestas ciudadanas en las calles surgieron al divulgarse la noticia. El teniente Fernando Quezada estaba al frente del Cuartel Central, donde se estaba planeando una sublevación para el 16 de marzo de 1988. El golpe se daría a las siete en punto. Edgardo Falcón estaba de acuerdo, junto con la mayoría de los oficiales. El coronel Leónidas Macías Domínguez encabezaría el movimiento.
Moisés Giroldi, amigo de Noriega y encargado de la Compañía Urracá, frustró el golpe. Ese día se desató la represión militar contra los civiles y la violencia se apoderó de la capital, con un enorme saldo de heridos y detenidos. La mayoría de los golpistas se retractaron, fueron detenidos, torturados y permanecieron por veintiún meses en prisión. Tiempo después, el 3 de octubre de 1989, Giroldi dirigió un golpe contra Noriega; pero también faltó efectividad.
En la madrugada del 4 de octubre, después de torturarlo, el mayor Heráclides Sucre mató en el cuartel de Tinajitas al mayor Giroldi con varios disparos. Noriega, Gonzalo González, capitán de la Compañía Macho de Monte; Asunción Gaitán, jefe de escoltas de Noriega; y otros, presuntamente torturaron y mataron a once militares en Albrook.
Manuel Antonio Noriega perdía el control de las Fuerzas de Defensa. Dos rebeliones en menos de dos años y más sublevaciones eran muestra de ello. El jefe de inteligencia y varios coroneles como Guillermo Wong, planearon darle un golpe a Giroldi. Oficiales y compañías no actuaban o ignoraban a propósito los eventos. El caos imperaba y la fidelidad al general desaparecían: los militares panameños se preparaban en un «todos contra todos». Y mientras el desorden reinaba en las fuerzas armadas panameñas, se planeaba una invasión; pero no contra Noriega, sino contra toda una nación.
187 Página
El hielo y yo
Crónica #5:

InstitutoEpiscopal San Cristóbal
Título: Elhieloyyo
Autora: MelanyYépez
Categoría:Deportes
La brisa fría contrastaba con la humedad característica del trópico y un olor a Navidad se sentía en el ambiente aquella tarde de diciembre. Yo tenía ocho años de edad, estaba de vacaciones y mis padres me llevaron a Albrook Mall, uno de los centros comerciales más grandes de la ciudad de Panamá. Ellos estaban intrigados por conocer cuál sería mi reacción frente a una pista de patinaje sobre hielo, ya que desde muy pequeña había manifestado mi interés por este deporte.
En medio del centro comercial estaba la pista, tal y como la había visto tantas veces en la televisión. Hipnotizándome. Llamándome. Mis padres me habían inculcado que cada deporte debía ser apreciado porque todos tenían sus niveles de dificultad y sus exigencias; pero la gracia y belleza de los movimientos sobre aquella capa de hielo tenían el poder de cautivar mis sentidos.
Era el momento de pasar de la fantasía a la realidad, y ya me imaginaba patinando sobre esa superficie helada. Estaba erizada, y no solo por el frío.
Yo era experta en patinar por las calles de concreto, irregulares y llenas de baches de Brisas del Golf. Sin embargo, no tenía la experiencia requerida para dominar el arte del patinaje artístico como deporte, y menos porque no era común en Panamá. Me estaba preparando para lo que podía ser una gran experiencia.
Vi parejas y adolescentes que se deslizaban perfectamente, algunos con movimientos tan elegantes que me motivaron. Me puse mis patines blancos y escarchados, como la nieve.
Apenas toqué el hielo, me deslicé por toda la pista. Estaba emocionada. Creía tener el control de mis piernas, pero un movimiento muy mal calculado me hizo terminar en el suelo. Mi entusiasmo y alegría se derretían sobre ese gran pedazo de hielo. Un adulto se hubiera reído por hacer el ridículo; sin embargo, como era una niña pequeña, mi autoestima estaba golpeada con semejante caída. Por fortuna, no era la única en el piso. Entre decidida y apenada me levanté para intentarlo de nuevo. Parecía fácil. Recordé mis hazañas cuando patinaba en los pavimentos rústicos de mi barriada. Hice una figura en forma de ocho y después un círculo. Pensé patinar en reversa, pero el suelo me recibió de nuevo. Tenía que volver a intentarlo y conseguí una línea temblorosa un poco deforme.
Me sentía muy contenta, ya que este era el primer paso para llevar a cabo un loopy un backspin en el aire. Recordé paso a paso lo que decían los instructivos de patinaje artístico que encontré en videos de YouTube que, supervisada por mis padres, me permitían ver todos los viernes.
Me armé de valor. Realicé un movimiento básico deslizándome hacia atrás, hice una curvatura con la pierna con la que iba a saltar y coloqué la otra pierna delante. Estaba a punto de saltar y… de nuevo al piso.
Desde el otro lado de la pista, mis padres me veían patinar. Sus rostros al principio eran de terror, aunque después comenzaron a sonreír y a animarme al ver que me divertía practicando diferentes movimientos. Siempre terminaba en el suelo, aunque de inmediato me levantaba para intentarlo una y otra vez. En ese momento solo éramos el hielo y yo.
188 Página
Vestidas de tradición
Crónica #6:
InstitutoEpiscopal San Cristóbal Título: Vestidas de tradición
Autor: Lien Chong Categoría: Cultura
Hace un tiempo visité un lugar al norte del país, donde encontré personas muy cariñosas con facciones únicas como sus ojos rasgados y su piel trigueña, y una cultura muy rica: la comarca Guna Yala. En este archipiélago de cientos de islas las mujeres visten las molas, un tipo de blusa con diseños complejos y hermosos cosidos con varias capas de telas muy coloridas.
Los siete días que estuve allí pude ver que complementaban sus trajes tradicionales con una falda llamada «saburete» y unos accesorios confeccionados con chaquiras que se enrollan en los tobillos y muñecas.
Las molas vienen de una antigua tradición, la de pintarse el cuerpo con figuras y símbolos. Esta costumbre, típica de los pueblos originarios, utilizaba las formas y colores que ofrecía la naturaleza. La historia cuenta que con la llegada de los españoles, los nativos comenzaron a transferir sus diseños, primero pintándolos en una tela, y luego, bordándolos. A los diseños se les agregaban figuras que representaban animales y plantas.
Las molas tienen un gran valor para los gunas, ya que representan sus tradiciones, su historia y su cultura. Estas obras de arte en la actualidad tienen un gran atractivo para los turistas.
Siempre me ha cautivado todo lo relacionado con la artesanía y las actividades típicas y culturales de mi país. Actualmente, muchos no conocen el trabajo que cuesta y no se interesan en aprender a confeccionarlas. Estas hermosas tradiciones corren el riesgo de perderse. No hay que dejarlas morir; son parte de nuestra identidad.
Otra de las grandes tradiciones de los gunas es la danza. Me contaron que el lugar ancestral de donde proviene este grupo originario se llama Kuligun Yala, un sitio mágico bañado por un hermoso río. Junto con los bailes tradicionales, se hacían representaciones y rituales especiales como la fiesta de perforación de la nariz, la ceremonia del corte de pelo, la ceremonia de la pubertad, entre otras.
Sus viviendas también están llenas de simbolismos y se encuentran en terrenos arenosos. Son acogedoras, hechas de paja y caña brava. Emplean hamacas y, como en el caso del Congreso, se sientan en ellas para escuchar historias de los ancianos, o para discutir sobre sucesos y tomar decisiones.
Hay que conservar la diversidad cultural de nuestro país. Para mantener las tradiciones vivas no hay que encerrarlas en museos, sino hacerlas nuestras a través de su práctica. Estamos acostumbrados a copiar formas de vida foráneas y superficiales, seguimos caminos que otros trazan por nosotros y no construimos los nuestros. Para sentirnos especiales, podríamos conocer más de la historia de nuestros pueblos originarios, su lucha por sobrevivir, su firmeza contra lo extraño, y enriquecernos con su visión del mundo a través de las molas, sus danzas, sus cantos, sus leyendas y su lengua.
Nos acecha una homogeneidad social, una especie de extinción cultural, que no solo afecta a nuestros grupos originarios, sino también a nuestra identidad como panameños.

189 Página
Un traje para asustar
Crónica#7: TInstitutoEpiscopalSanCristóbal Autoítulo:Untrajeparaasustar ra:DianaKoo Categoría:Cultura
Marcos, un policía padre de tres niños, recuerda que durante la época de carnavales salía junto con sus amistades vistiendo un atuendo de diablico sucio. Ellos bailaban con sus máscaras y disfraces al lado de una tienda, cerca de su barriada; se colocaban en medio de la calle para bailar mientras detenían el paso de los vehículos Jugaban a los wipitazos, latigazos que se daban a los que participaban. El primo de Marcos se trajo estas tradiciones de Colón. En esa temporada, los jóvenes, vestidos de diablicos, se encargaban de recrear los bailes y de perseguir y asustar a las personas que se toparan con ellos.
Los diablicos datan de la época de la conquista y la colonia. Eran la representación de la lucha entre bien y el mal, como aquella de los nativos contra los españoles, o como la de los negros esclavizados contra el amo blanco. Al final, se fusionaron las tradiciones católicas de los conquistadores y los ritos de los indígenas.

Hoy el mal toma otras formas, como en Buenos Aires, un barrio de El Valle de San Isidro. Se trata de una comunidad muy poco conocida y difícil de encontrar, donde las casas se amontonan unas sobre otras a lo alto de cerros interminables. Tiene un tráfico muy intenso y la espera de un transporte puede prolongarse por más de una hora, a pesar de que buses pequeños, las chivas, recorren las lomas por veinticinco centavos.
Buenos Aires tiene sus propios demonios: la falta de agua potable, que obliga a los habitantes a almacenar el líquido que poco llega; la basura, recolectada una vez por semana y que, con frecuencia, se encuentra regada por las calles. Pero, el mayor de todos los diablos aparece en la temporada de lluvia: los deslizamientos de tierra, los cuales, además de dañar los caminos, también pueden arrastrar viviendas y personas.
Antes, los vestuarios de los diablicos se confeccionaban con una tela de manta sucia a rayas rojas y negras pintadas con achiote y carbón, que se compactaba con el sudor. También se ponían máscaras de demonio hechas de barro. De ahí el nombre con el que se les conoce. Remataban su atuendo con unos látigos, unas castañuelas y cascabeles, cuyo sonido siempre anunciaba que estos personajes deambulaban cerca. En la actualidad, las rayas no son pintadas, sino que franjas de telas se van cosiendo y ensamblando.
Otros personajes muy populares eran los resbalosos, conocidos por molestar y acosar a los transeúntes en carnaval, pidiendo dinero. Se vestían con harapos o atuendos coloridos, se pintaban la cara y el cuerpo con betún, usaban pelucas o sombreros, y en ocasiones con máscaras. A inicios del año 2000, los resbalosos fueron prohibidos por la Alcaldía de Panamá por considerar que eran utilizados para fechorías.
Sin importar el paso del tiempo, las tradiciones se disfrutan; además, se tiene la certeza de que adultos y jóvenes, como Marcos y su primo, saldrán disfrazados, listos para bailar y asustar a los males y demonios que acechan la comunidad de Buenos Aires
190 Página
Cuna de campeones

Crónica #8:
Instituto Episcopal San Cristóbal
Título: Cuna de campeones
Autor: Edgard Jurado
Categoría: Personajes
Gabriel Coto es un fanático del boxeo. Tiene afiches de varios campeones mundiales panameños, como el de Roberto «Mano de Piedra» Durán. Comenta emocionado que el Cholo ha sido el mejor peso ligero de todos los tiempos… Panamá es cuna de campeones. Cuando Gabriel cumplió los dieciséis años descubrió que treinta boxeadores panameños fueron campeones mundiales, y desde ese momento mostró gran interés por el boxeo. Empezó a practicar y a dedicarse con seriedad a este deporte.
«Te cuento más», dice, mientras realiza unos movimientos como si estuviera sobre un tinglado. «¿Sabes que los boxeadores panameños han sido los primeros en ganar algunos campeonatos?». Hace una pausa dramática y continúa: «En 1929 Panamá Al Brown se convirtió en el primer campeón latinoamericano en la historia del boxeo. La primera pelea de campeonato mundial que se realizó en Panamá y Centroamérica la ganó Ismael Laguna, en abril de 1965; Jaime Ríos, el Cieguito Maravilloso, fue el primer campeón mundial minimosca de la AMB, en 1975; y Rigoberto Riasco, el primer campeón mundial de la categoría supergallo de la CMB, en 1976… Roberto Durán, por su parte, fue el primer boxeador latinoamericano en ganar cuatro campeonatos mundiales en diferentes divisiones. ¿Qué te parece?», me dice, mientras se cuadra de nuevo, se inclina de un lado a otro y lanza un gancho al aire.
Gabriel desarrolló una gran disciplina en este deporte y lo practicaba todos los días. Pasaba horas viendo peleas profesionales y se organizaba tan bien que podía hacer sus deberes con tiempo de sobra. Es más, mejoró su rendimiento académico. Debutó a los diecisiete años de edad con dos peleas. En una ganó por knock-outen el segundo asalto; y en la otra ganó por decisión. Clasificó para la selección panameña de boxeo en la sección cadete juvenil, en los 56 kilogramos.
El nuevo boxeador se lesionó mientras jugaba al fútbol al recibir un golpe directo en la rodilla que le causó un esguince. Pasó tres meses en recuperación. Este golpe afectó sus prácticas de boxeo y por eso tuvo que retirarse del deporte. Aunque la nostalgia de sus días como púgil siempre se apodera de él.
Un día comentó que la vida de los boxeadores estaba hecha de hazañas, de reveses y de triunfos. «Mira esos boxeadores», decía mientras señalaba los afiches. «A pesar de perder alguna vez, lo volvían a intentar… por eso los admiro tanto. Ismael Laguna, el Tigre de Colón, derrotó a Carlos Ortiz, quien le ganó en la revancha. Recuperó el cetro frente a Mando Ramos; defendió el título con Ishimatsu Suzuki y lo volvió a perder contra Ken Buchanan. Finalmente, se retiró en 1972, con veintinueve años. Para esa época, Laguna era toda una leyenda y daría paso a otras nuevas como Durán». En ese momento entendí que para Gabriel no estaba en sus planes colgar los guantes.
Gabriel sigue yendo a sus prácticas de boxeo. No abandona sus sueños ni ha perdido el interés. Sigue entrenando porque tiene como meta ser un boxeador profesional. Cada vez que sale a trotar me exclama: «¡A correr por los sueños, hermanito!».
191 Página
Título:ElesconditedeIrene
El escondite de Irene Crónica#9: InstitutoEpiscopalSanCristóbal

Categoría:Eventoshistóricos
Autora:FridaCajar
El Chorrillo era un caos. Así lo recuerda Irene, amiga de mi madre, quien a sus trece años de edad estaba en una de las casas del popular barrio durante la madrugada del 20 de diciembre de 1989, día de la Invasión.
«Escapamos sin nada, solo con lo que cargábamos puesto», comentaba con una mirada fija. Confesó que estaba muy asustada y que podía ver cómo algunas casas, al final de la calle, eran tragadas por las llamas.
Preguntó a sus amigos por sus padres, pero nadie le daba noticias de ellos; la joven solo esperaba que estuvieran bien. De repente, escucharon una explosión que los hizo agacharse y todos comenzaron a correr. En eso Irene perdió de vista a los demás.
Se detenía, a ratos, sin saber hacia dónde dirigirse. Se acercaba a grupos de personas buscando seguridad, y a veces los encontraba tan aterrados como ella. Las sombras, entre edificios y callejones, les proporcionaban una breve tranquilidad.
«No te imaginas lo que fue pasar horas y horas en esas veredas escuchando ráfagas de balas, explosiones ensordecedoras, helicópteros sobrevolando y relámpagos sonando sobre tu cabeza», expresaba visiblemente exaltada.
Con las primeras luces del amanecer, vio a personas tiradas en las calles. «Estaban muertos», recuerda.
«Muchos de mis vecinos de El Chorrillo fueron víctimas del incendio, de disparos, o sufrieron accidentes como consecuencia del desorden generado por la Invasión», lamenta.
Irene estaba sola, fatigada, con sueño y hambre. Esperó un largo rato y comenzó a vagar sin rumbo. Primero, caminaba lento y algo desorientada; después, fue apurando el paso hasta comenzar a correr solo por ver a otros que también lo hacían. Estaba trastornada.
Llegó a un pequeño comercio abandonado, y decidió entrar. Encontró una cadena con la que ató como pudo el portón de barrotes, ya que el cerrojo no funcionaba. Halló una radio, una linterna y restos de mercancía tirados por todos lados; pero tenía lo básico: botellas de agua y comida. Irene sintonizó, a un volumen bajo, una emisora que desconocía: Radio Nacional.
Escuchó que los alrededores de El Chorrillo eran señalados como área de extremo peligro; la violencia era tal que todos eran vulnerables. La señal a veces se cortaba. Al final se apagó y entonces lloró desesperada. Hacía mucho calor, se escuchaban menos los disparos; pero vehículos militares y grupos de soldados extranjeros deambulaban por las calles.
Irene decidió irse, pero no tenía la menor idea de cómo llegar donde sus padres. Salió de su escondite. Encontró una volante que decía: «Este pasaporte es para uso de la Fuerzas de Defensa, Batallones de la Dignidad y Codepadi. Si se presenta, Estados Unidos le garantiza su seguridad, acceso a facilidades médicas, comida y un lugar de descanso y recuperación». Tiró el papel.
Encontró un grupo de personas que dirigía un sacerdote, después supo que se llamaba Javier Arteta, que la llevaron a una iglesia. En la iglesia encontró seguridad y, además, la ayudaron a localizar a sus padres.
«Fue difícil», dijo. «A menudo recuerdo aquellos momentos, sobre todo en vísperas de Navidad». Irene guardó silencio, mientras sus ojos comenzaron a inundarse.
192 Página
Imágenes amarillentas
En el salón de reuniones del colegio hay unas fotos que cuelgan de las paredes. En una ocasión tuve la oportunidad de mirarlas con detenimiento. Eran de la época en que se construyó el Canal de Panamá. Mi profesor de Ciencias se me acercó y me preguntó qué veía en ellas. «Personas trabajando», respondí. «¿Nada más?», volvió a preguntar. Y me quedé mirándolas por largo rato.
Los indígenas panameños conocían la existencia de otro océano. Uno de ellos, Panquiaco, guió al español Vasco Núñez de Balboa al Océano Pacífico, en 1513. Balboa se dio cuenta de que los dos mares estaban separados por una estrecha franja de tierra y que esto abría nuevas posibilidades para la conquista de América. El istmo de Panamá comenzó a ser de interés como el mejor sitio para la construcción de un paso entre los dos océanos desde 1529.

La construcción de una vía que atravesara el istmo fue una inquietud permanente; pero no fue sino hasta el 1 de enero de 1880 cuando el francés Ferdinand de Lesseps, famoso por dirigir entre 1859 y 1869 la excavación del Canal de Suez en Egipto, inició la construcción de la anhelada vía interoceánica. La corrupción de políticos e industriales franceses llevó al proyecto a la bancarrota. Al final, los norteamericanos continuaron el trabajo y terminaron la construcción en 1914.
El Canal de Panamá ha sido una de las grandes obras de la ingeniería de principios del siglo XX. A través de sus tres juegos de esclusas, a saber: Miraflores, Gatún y Pedro Miguel, los barcos pasan y son elevados hasta el lago Gatún para después descenderlos hasta el nivel del Pacífico o del Atlántico, según sea la ruta. En 2016 el Canal se amplió para mejorar su eficiencia.
Me preguntaba qué más podía ver en esas imágenes amarillentas. Observé cientos de trabajadores abriendo surcos; vi los lugares donde vivían, sus casas de madera, sus niños jugando, saltando sobre zanjas llenas de agua estancada.
Estas fotos me contaron cómo fueron esos tiempos y me ayudaron a entender las condiciones en que vivían las personas de entonces, padeciendo algunas enfermedades como la fiebre amarilla y la malaria. La construcción del Canal exigió mucho esfuerzo y sacrificios de cada uno de los que trabajaron en él.
Entendí que el Canal de Panamá no solo sobresalía por su ingenio y su complejidad, que nuestra posición y forma geográficas siempre han sido un puente obligado. Hoy está al servicio de la economía y del comercio internacionales facilitando el transporte de carga y personas.
Es un monumento al trabajo y al sacrificio de muchas generaciones que, primero, trataron de superar las dificultades de la geografía y la naturaleza, y, después, lucharon porque fuera panameño.
Hoy puedo mirar fotos amarillentas que me recuerdan que la historia del Canal no ha terminado, que hemos demostrado que somos capaces de administrarlo y que miramos hacia el futuro.
Como esa imagen de un barco lleno obreros provenientes de las Antillas, gente dispuesta a trabajar en busca de mejores tiempos, de una mejor vida.
193 Página
CategAutor:IsaacCarvajal oría:Lugares
Crónica#10: TítInstitutoEpiscopalSanCristóbal ulo:Imágenesamarillentas
Instituto Ferrini
CRÓ NI CAS
Docente: María Escobar
Escritores: Yeissie Concepción, Yosthin Benites, Alysson Marcelino, Karen González, José Moreno, Adriana Acosta, Datzel Medina, Eyrín García, Fabián Beitía

Crónica #1:
Instituto Ferrini
Título: Una catedral ligada a la historia Autora: Yeissie Concepción


Categoría: Lugares
Una catedral ligada a la historia
La Catedral Metropolitana o Catedral Basílica Santa María la Antigua es testigo de inumerables hechos históricos. Su construcción empezó en en 1520 y culminó en 1626. Inicialmente este templo católico fue hecho de madera y piedra, pero poco después en 1644 un voraz incendio lo consumió.
Según datos históricos, en 1652 fue reconstruida, pero poco después la incendiaron piratas al mando de Henry Morgan quienes azotaban las costas del Mar del Sur, en especial los poblados españoles en busca de riquezas. La Catedral quedó en total ruina y hoy día se pueden ver sus escombros ubicados en el sector conocido como Panamá La Vieja, a orillas de aquel mar (hoy conocido como océano Pacífico), donde el gobernador español Pedro Arias de Ávila fundó la ciudad de Panamá un 15 de agosto de 1519.
En 1674 culminó la tercera construcción, pero un segundo incendio la destruyó nuevamente. Ante tantas adversidades, los feligreses católicos motivados por tener una catedral iniciaron en 1688, por cuarta vez, la construcción etapa por etapa, la cual concluyó en 1796.
Cabe señalar que esta catedral está basada en el diseño de la Catedral de la ciudad de Lima, Perú; que consiste en dos torres en cada costado con diez grandes ventanales con hermosos vitrales de paisajes bíblicos. La entrada principal que precede al atrio o pórtico tiene siete peldaños amplios, que hacen representación de los siete pecados capitales. Se dice que quien visite esta catedral, deja atrás todos aquellos pecados.
La Catedral ha cambiado desde su construcción inicial con remodelaciones periódicas, restauración y la reconstrucción de su bóveda que cubre la nave central.
Entre las cosas más destacadas de la Catedral Metropolitana de Panamá, aparte de ser fundada por el papa Adriano y establecida por españoles en el periodo de la Conquista, es el hecho de que su primer obispo fue Fray Juan de Quevedo, considerado el primer obispo del Nuevo Mundo y correspondió a tierras fronterizas entre Panamá y Colombia.
La Catedral Metropolitana no solo es un lugar donde convergen los creyentes, sino también un lugar íntimamente ligado a la historia de este gran pueblo. En su plaza se declaró la Independencia de Panamá de España en 1821. Igualmente, en 1903, José Arango dio la noticia acerca de la separación de Panamá de Colombia. Durante las efemérides patrias, celebradas cada mes de noviembre (3, 4, 10 y 28), los actos protocolares se realizan en el imponente recinto; así como los funerales de Estado.
Durante la XXXIV edición de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) —la tercera realizada en América Latina—, celebrada en nuestro país del 22 al 27 de enero de 2019, la Catedral Metropolitana se vistió con sus mejores galas y cumplió nuevamente con su rol histórico, ya que en ella el papa Francisco ofició la homilía donde recibió a peregrinos de todas partes del mundo con el motivo «He aquí la sierva del Señor; hágase en mí según tu palabra» (Lc. 1,38).
195 Página
Crónica #2:
Instituto Ferrini
Título: Sabores istmeños
Autor: Yosthin Benites
Categoría: Cultura
Sabores istmeños
Panamá es un país que une al continente y a dos océanos, lleno de muchísima cultura y arte que no solo se ve reflejada en sus grandes obras poéticas y en sus reconocidos pintores, sino además en las obras de las que se enamoran extranjeros y locales con apenas sentir sus aromas: sus comidas.
La gastronomía panameña es una experiencia que nos transporta al folclore de distintas regiones y culturas, desde Bocas del Toro con su plantintart hasta llegar a Darién con su famosísimo chocao.
Remontémonos al comienzo de estos maravillosos deleites. Hace 500 años, los españoles trajeron consigo una amplia gama de productos gastronómicos que se juntaron con los de la tierra trabajada por los habitantes autóctonos. Para finales del siglo XVIII y principios de siglo XIX, Panamá contaba con una lista de alimentos que conformaban la base de su gastronomía, la cual incluía el plátano, el arroz, el tasajo y el maíz.
Los chinos llegaron en 1850 para trabajar en la construcción del ferrocarril panameño aportando sus conocimientos culinarios.
Más tarde, en 1880, arribaron los franceses para llevar a cabo una obra monumental, el Canal interoceánico, y a pesar de su rotundo fracaso, muchos de ellos se establecieron en la zona cercana a dicha construcción trayendo además con ellos a muchos obreros del Caribe y las Antillas, los cuales permanecen hasta el día de hoy en las provincias de Colón y Bocas del Toro.
Pero el gran apogeo de la comida iniciaría varios años después con la llegada de los estadounidenses, quienes transmitieron su cultura, aunque su control sobre el territorio dividiría a la nación en zonas permitidas y prohibidas. Muchos aún recuerdan una de las más famosas fondas de esos tiempos, la «Maritza Patacón», por la calle 21 detrás de la avenida Justo Arosemena, deleite al paladar donde servían platillos a base de plátanos combinados con carne frita o pajarilla; para no atorarse con dicho menú, había cerca un local donde tenían a la venta cervezas importadas de los Estados Unidos.
Hoy Panamá realza su compromiso con el arte culinario, demostrando así tener la mejor gama de cafés de la región, en la XXIII Cata Internacional «The Best of Panama».
«Panamá posee una influencia gastronómica muy grande de regiones europeas, antillanas y suramericana. En los últimos años ha tenido gran desarrollo cultural y gastronómico gracias al incremento del turismo en el país. Nos hemos visto obligados a utilizar diversas técnicas de cocina como la fusión de platillos para crear los más exquisitos deleites para los comensales», dice el chef del Hotel Bristol Panamá, José Gustavo.
Y así como este cocinero, hay muchos más que destacan lo bello de tener una cocina tan variada, que no se limita a un solo producto sino que cuenta con un mundo de sabores e influencias internacionales.
En este 2019, celebramos 500 años de la fundación de una ciudad con innumerables historias e infinitos sabores ¡Eso es Panamá!

196 Página
Crónica #3:
Instituto Ferrini
Título: Un fuerte débil
Autora: Alysson Marcelino
Categoría: Lugares
Un fuerte débil
A finales del siglo XV, España logró grandes conquistas, pero definitivamente, la mayor de estas fue el descubrimiento de América, el cual fue un accidente, ya que la Corona buscaba oportunidades de comercio, pero debido a un error de orientación los exploradores encontraron un mundo totalmente nuevo.

Los españoles conquistaron y colonizaron el nuevo continente y construyeron edificaciones de todo tipo. Una de ellas es el fuerte de San Lorenzo, una fortaleza ubicada en la desembocadura del río Chagres que constituía una ruta de navegación muy importante en la época de colonización. En 1585 se le encargó al ingeniero italiano Bautista Antonelli la fortificación de Portobelo y la construcción de un fuerte en dicho río, ya que era utilizado como una nueva forma de atravesar el istmo hasta la ciudad de Panamá. El itinerario consistía en cruzar el Chagres y luego el Camino de Cruces. Antonelli escogió un peñón rodeado de un acantilado con el objetivo de proteger el acceso al interior del istmo.
Antes de terminar la construcción de la fortaleza, en el año 1596, esta fue atacada por el corsario inglés Francis Drake quien logró causarle enormes daños. Se empezó a reconstruir en 1599, lográndose la construcción total del castillo en 1606. A la fortaleza no se le dio importancia hasta el año 1671, cuando fue atacada por el pirata inglés Henry Morgan, armado con un contingente de ingleses y franceses entre tres mil y cuatro mil hombres. El ataque se le encargó al coronel Joseph Bradley, el cual desembarcó a dos leguas del fuerte, avanzando por la playa y atacando el fuerte en horas de la tarde.
Los piratas superaban a los españoles en armas y hombres. La defensa española solo estaba compuesta por el castellano Pedro de Elizalde y Urzúa quien estaba al mando de una tropa de trescientos catorce hombres. Después del ataque, la lucha fue cruenta, murieron trescientos piratas. De la fuerza española solo sobrevivieron treinta hombres, de los cuales veinte estaban malheridos. Tomado y destruido el castillo, Morgan avanzó hacia la ciudad de Panamá, marcha que le tomó nueve días, para luego destruir la ciudad y regresar al fuerte para huir a Jamaica.
La reconstrucción del fuerte ocurrió en 1677 y estuvo a cargo de Ceballos y Arce, quien se dedicó a restaurarlo como si fuera uno nuevo. Esta fortaleza era de mayores dimensiones y edificada a 25 metros sobre el nivel del mar. San Lorenzo fue bombardeado a fuerza de dinamita. En el año 1741 se construyó nuevamente el castillo. Esta vez el encargado de la obra fue Nicolás Rodríguez. A partir de entonces no sufrió más agresiones o ataques. Entre los años 1761 al 68 siguió su función de guardián en la entrada del río Chagres. Por muchos tiempo, fue utilizado como cuartel y prisión después de la independencia de Panamá de España. Pasó a manos de Estados Unidos para la defensa del Canal de Panamá.
Hoy en día es un área de conservación y protección donde podemos observar los restos de las cureñas de cañones, culebrinas y morteros, utensilios domésticos, cadenas y grilletes carcomidos por el salitre como testigo de la historia.
197 Página
Crónica#4:
InstitutoFerrini Crónicaganadoradeltercerlugar

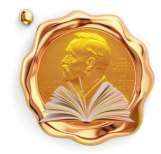
Título:Súbanlealcumbión
Autora:KarenGonzález

Categoría:Cultura

Súbanle al cumbión
Nuestra nación se caracteriza y distingue gracias a las fuertes influencias de otras culturas, pertenecientes a las primeras colonizaciones, sin saber que los aportes suministrados ayudaban a la creación de una cultura única e inigualable, marcando así la historia de Panamá. Dichas contribuciones se pueden apreciar con gran amplitud en los géneros musicales tales como: la cumbia, el tamborito, el bunde y el congo, los cuales se combinan para dar paso a la música folclórica que le pertenece a Panamá.

Un toque muy característico en la música tradicional panameña es que posee un tempo lento, que no está presente en muchos tipos de ritmos y en el cual se incluyen elementos de variada composición instrumental. El sonido de la saloma nunca falta. Las influencias melódicas más evidentes son las europeas, específicamente las del área de Andalucía, cuyo protagonismo se observa fuertemente marcado en las provincias centrales.
Como dato curioso, acerca de los instrumentos utilizados, es que estos tienen orígenes africanos y españoles, por lo cual poseen diseños y colores únicos; no obstante, fueron los panameños quienes adaptaron su propio estilo original y nuevas características. La percusión resalta como parte fundamental de los instrumentos musicales, entre ellos tenemos: la caja, de origen español; la tambora, de procedencia indígena; y la churuca, hecha de metal o de calabaza, que tuvo sus comienzos en África. También están presentes algunos instrumentos de cuerda como la mejorana y el socabón de cuatro a cinco cuerdas, pero siendo opacados por el rabel de tres cuerdas, utilizado por excelencia. También se utilizan otros instrumentos mayores como el acordeón y algunos menores como el almirez, el triángulo, las campanas y las maracas.
Cada provincia de Panamá tiene sus propios ritmos o, como se le diría de forma coloquial su propio flow, debido a la combinación de las distintas poblaciones. Según sus descendientes, la composición musical, la letra y la instrumentación de las canciones pueden llegar a variar como en Darién, donde predominan ritmos africanos (traídos en la época colonial) y se celebran festivales como el de bullerengue, fiestas religiosas compartidas con el bunde y unas buenas cumbias en armonía total con los tambores; en Chiriquí coexisten diferentes tipos de tamborito como el tamborito Dos Ríos y el tamborito de Remedios; y la provincia de Panamá tiene influencias provenientes del Caribe, siendo uno de los géneros más conocidos la cumbia.
La expansión de nuestra música folclórica en Latinoamérica se da gracias a los aportes de los cantantes, siendo esta una distribución en todo el continente. Existen muchos artistas que marcaron a las personas con sus notas y su estilo original como Samy y Sandra Sandoval, Roberto Blades, Osvaldo Ayala, Victorio Vergara Batista, Dorindo Cárdenas, sin dejar por fuera a Omar Alfanno, Rubén Blades y Erika Ender, entre otros. Sus canciones siempre suenan a la hora de festejar y nos hacen querer subirle el volumen a las cumbias que todos disfrutamos.
198 Página
BRONCE
Crónica #5:
Instituto Ferrini
Título: La física panameña
Autor: José Moreno
Categoría: Personajes
La física panameña
La física como ciencia inició con quien es considerado su padre, Galileo Galilei. Sin embargo, en Panamá, la aplicación de esta disciplina es reciente. Comenzó con el nacimiento de Bernardo Lombardo quien sería el padre de la física panameña. Lombardo, nació en la República de Panamá, en la cuidad de Chitré, capital de la provincia de Herrera, en junio de 1917. En 1935, luego de graduarse en el Instituto Nacional, ingresó a la recién fundada Universidad de Panamá. En 1939, obtuvo el certificado en Premedicina y el título de profesor de Ciencias Naturales y formó parte de la primera promoción de estudiantes que habían terminado un programa de estudio realizado totalmente en la Universidad de Panamá. En 1943, obtuvo la maestría de Física en la Universidad de California, Berkeley (Estados Unidos) convirtiéndose en el primer panameño en obtener un título universitario en física.
En 1945, luego de culminar sus estudios en Estados Unidos y con nuevos conocimientos, retornó a su patria con la finalidad de transmitir a los jóvenes panameños su pasión por la física y se incorporó al cuerpo docente de la Universidad de Panamá como profesor de Física y Matemáticas. En 1946, a pesar de contar con un alto nivel académico en Física y siendo un catedrático reconocido en el ámbito de la educación panameña, decidío continuar con su formación en otras áreas científicas por lo que realizó estudios en Rayos X con un equipo científico en Baltimore, Maryland (Estados Unidos). En 1954 efectuó numerosos cursos de Física Nuclear y de aplicaciones de radioisótopos de la medicina.

En 1955 estuvo en el Primer Congreso Internacional de Átomos Para la Paz, en Ginebra (Suiza), convocado por el premio Nobel de Física Niels Bohr; en 1964, participó en el Curso para Ejecutivos de la International Business Machine en Cuernavaca, México, lo que años después lo llevó a crear el primer Centro de Procesamiento de Datos del Instituto de Estudios Nucleares en la Escuela de Física, con el que nos incorporamos a la nueva era del tratamiento de datos e información. En este centro instaló el primer computador en Centroamérica, dando importantes servicios a diversas instituciones nacionales. Esta unidad constituyó el origen del Centro de Cómputo de la Universidad de Panamá. Lombardo se preocupó por la información académica en las ciencias de la juventud, lo que lo impulsó a ser un profesor activo de enseñanza media en la Escuela Artes y Oficios Melchor Lasso de la Vega, en la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena y en el Instituto Justo Arosemena.
El profesor Bernardo Lombardo fue un hombre con una visión muy amplia del futuro, preocupado por las nuevas generaciones y el desarrollo de su país, por lo que quisiera compartir uno de sus principales y más importante señalamientos: «Es necesario asegurar que los beneficios derivados de una producción creciente se utilicen para aliviar las privaciones materiales de las mayorías, y no para aumentar el consumo de los grupos de ingresos más elevados». A mi entender nos quiso decir que las riquezas se deben distribuir equitativamente para que un país se desarrolle en todos los ámbitos.
199 Página
La sandía de la discordia
Crónica #6:
Instituto Ferrini
Título: La sandía de la discordia
Autora: Adriana Acosta
Categoría: Eventos históricos

Panamá, una tierra que ha marcado la historia del país y del mundo cuenta con lugares como las ruinas de Panamá La Vieja, el emblemático Canal de Panamá, nuestra Cinta Costera y pequeños barrios atractivos.
Cuando el ferrocarril interoceánico estaba en funcionamiento, existió un lugar cercano a la conocida avenida Balboa y la Cinta Costera; un sitio que quizá has oído mencionar, ya se encontraba donde hoy está el Mercado de Mariscos. Ese lugar es el barrio de La Ciénaga. En este pequeño barrio, el 15 de abril de 1856, ocurrió un choque de dos culturas, que se convirtió en uno de los eventos históricos más destacados del Istmo. Se trata nada más y nada menos que del Incidente de la Tajada de Sandía, una muestra de cómo la arrogancia de una persona pudo ocasionar uno de los conflictos más grandes de la historia panameña.
El percance se dio cuando un panameño llamado Manuel Luna se encontraba cerca de la estación del ferrocarril vendiendo sandías, como siempre, cuando un norteamericano llamado Jack Oliver junto a sus acompañantes, en estado de ebriedad, se acercó a su puesto y tomó un trozo de la fruta, pero luego de comérselo no quiso pagar su precio que era un real (moneda de curso en la Nueva Granada). Luna exigió el pago, sin embargo Oliver siguió negándose hasta el punto de sacar un arma y amenazar al lugareño con dispararle si seguía con el reclamo.
Sin miedo alguno, Luna respondió que tenía un puñal para defenderse; pero en ese momento un peruano llamado Miguel Abraham vio lo que estaba pasando e intervino en el asunto. Casi resulta herido cuando Oliver disparó, pero logró quitarle el arma. Al ya no tener medio de defensa, Oliver y sus acompañantes intentaron escapar en vano, pues los panameños que se encontraban allí apreciaron lo sucedido y comenzaron a perseguirlos con palos de madera y piedras en mano. Mientras tanto, arribó a la estación del ferrocarril el tren que transportaba norteamericanos de la ciudad de Colón. Estos al bajar se enteraron de la trifulca e inmediatamente se involucraron.
La persecución de Oliver y sus acompañantes continuó hasta que los panameños lograron que estos y los demás norteamericanos se replegaran a la cercana estación de trenes y a otros edificios; sin embargo, después incendiaron los lugares donde se escondieron los enemigos. Esta guerra se extendió por tres días, con un total de dieciséis muertos y quince heridos, del lado de los norteamericanos; y trece heridos y dos muertos entre los panameños.
Estados Unidos hizo un informe el 18 de julio de ese mismo año, donde le exigía al gobierno de Nueva Granada transferirle los derechos sobre el ferrocarril y pagar por la pérdida de vidas y de propiedades. La valentía y sentido de autodeterminación de los panameños marcó el camino de nuestra nacionalidad, siendo un ejemplo de luz a las generaciones futuras.
200 Página
El guerrillero
Crónica #7:

Instituto Ferrini
Crónica ganadora del segundo lugar
Título: El guerrillero
Autora: Datzel Medina

Categoría: Personajes

«Lorenzaquedósolitaconnegrospresentimientos, arribaenelcampamentollamadodeLaNegrita. Élfuealacitaenquelahistorialetrazabaaquellamalajugada quelellevóalparedón; frutodelaviltraicióndeunapazhipotecada».
(Carlos Francisco Changmarín)
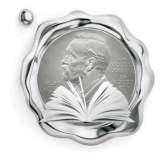

Gran corazón, generoso, humilde, defensor de un pueblo y de una nación; estas cualidades definen a Victoriano «el Cholo» Lorenzo. Se dice que este personaje fue un gran ejemplo de superación; su historia es muy hermosa, pero su final no tanto.
En 1867 nació aquel hombre que defendió con su corazón al pueblo indígena. Creció y se educó con el sacerdote jesuita Antonio Jiménez, en Capira; con él pudo aprender a leer y escribir, gracias a esto ayudaba a las personas del pueblo para rescatar sus raíces, ganando así un espacio como guerrillero que luchaba por los sectores menos favorecidos y que carecían de un líder que los guiara por los senderos de justicia e igualdad, que aún en estos días son necesarios.
Victoriano fue un líder indígena destacado por desafiar a las autoridades y gamonales de la época, debido a la injusticia y malos tratos hacia los nativos. En 1891, este caudillo se enfrentó a Pedro de Hoyos, en ese entonces corregidor de aquel pueblito interiorano. Hoyos fue denunciado por el injusto y arbitrario cobro de diezmos y primicias a la comunidad; al verse acusado, atacó ferozmente al Cholo aguerrido, quien se defendió y fue apresado por las autoridades. Lorenzo fue condenado a nueve años de cárcel, en la plaza Chiriquí, donde actualmente se encuentra la plaza de Francia. Tras su libertad participó en la Guerra de los Mil Días.
¿Y qué tuvo que ver en este conflicto?
El Cholo y su ejército campesino fueron una indiscutible fuerza militar en tiempos de guerra y se proyectaba como una fuerza política en tiempos de paz. Al ser derrotado por los liberales, en julio de 1900, en la Batalla del Puente Calidonia, se encargó de esconder las armas; su éxito obligó al ejército oficial a retirarse.
Las autoridades civiles lo reclamaban para juzgarlo, mientras se fugaba del barco Bogotá donde estaba detenido. Poco tiempo después, fue hecho prisionero y encarcelado, nuevamente.
Bastó un día de juicio para declararlo culpable y sentenciarlo a muerte, condena que se cumplió el 15 de mayo de 1902 a las 5:00 p. m. Fue cobardemente fusilado, sucumbiendo así su fuerza política en su cuna; aunque falleció victorioso, porque pensó en ese gran legado por el que había luchado. Y esta es la historia del cholito que llegó a general.
201 Página
LATA
P
Superando nuestros límites

Crónica #8: Instituto Ferrini AuTítulo:Superandonuestroslímites tora:EyrinGarcía Categoría:Deportes
Podemos hablar sobre diferentes figuras atléticas que por su dedicación y amor han demostrado que debemos luchar por nuestros sueños, esforzarnos para ser mejores y no aceptar un no como respuesta. En estos momentos les hablaré de un atleta extraordinario, el cual se ganó el corazón de muchos por su templanza, perseverancia, coraje, decisión y gallardía. Ha logrado grandes hazañas pese a su discapacidad, la cual transformó en su inspiración. A los seis años de edad aprendió a nadar y fue el niño más pequeño en realizar la vuelta acuática a Colón; a los catorce, incursionó en el baloncesto hasta convertirse en preselección de Panamá.
Una desafortunada madrugada de noviembre de 2003, salió a celebrar con sus amigos por su éxito en la práctica profesional, ya que cursaba el último año de la carrera de Banca y Finanzas. El auto sufrió un desperfecto mecánico dejándolos varados en la calle a media noche. Cesar Barría, nuestro protagonista, se bajó a empujar la camioneta; en ese momento un carro los impactó por detrás. Todos salieron ilesos menos él, quien quedó tendido sobre la vagoneta y no podía moverse. Sintió mucho dolor.
A César y a sus amigos les pareció que la ambulancia tomó una eternidad para llegar y llevarlo al hospital. Al despertar supo que le habían amputado parte de su pierna derecha. La decisión la tomó su familia para salvarle la vida. Fue un golpe muy duro, pero en aquel momento decidió afrontar la noticia con determinación y coraje, porque sabía que todo era posible si tenía las metas claras y se esforzaba para alcanzar sus sueños. Lejos de sentirse una persona con discapacidad se trazó una meta: salir adelante y convertirse en un deportista de alto nivel. Meses después recibió su diploma de licenciatura.
Catorce años después del accidente, a la edad de treinta y seis, camina con normalidad gracias a una prótesis de metal que completa su pierna y le da estabilidad a su cuerpo Pero Barría no solo anda, también nada, maneja bicicleta y ha empezado a correr para participar en triatlones y ganar el título de campeón mundial en los próximos Juegos Paralímpicos de Tokio, en el año 2020. Con su actuar demuestra que los sueños son posibles, que cuando el espíritu trasciende circunstancias y los logros se forjan con tenacidad, esto nos inspira a superar los miedos y ser mejores. Y aquí tenemos al campeón que ha escrito con tinta de esfuerzo, sin importar su discapacidad, llevarnos a la cima. Es el primer centroamericano que cruzó a nado el estrecho de Gibraltar y hoy está entre los 40 mejores del ranking mundial de los 50 y 100 metros libres.
«Se gana y se pierde, es parte de la vida», es el mensaje que quiere transmitir el atleta para motivar a otros a que cumplan sus sueños y que vivan con pasión. En el camino siempre habrá obstáculos que afrontar y superar.
César Barría se desempeña como embajador deportivo y dicta charlas motivacionales en empresas y colegios. Más que un campeón es nuestra inspiración.
202 Página
El Panagol
Crónica #9:

Instituto Ferrini
Título: El Panagol
Autor: Fabián Beitía
Categoría: Deportes
El fútbol siempre ha sido uno de los deportes de mayor preferencia en el mundo y obviamente Panamá no es la excepción. El Istmo ha tenido muchos jugadores destacados como Rommel Fernández e Ismael Díaz, entre otros, que han demostrado sus dotes con el balón.
En esta ocasión, escribiré sobre alguien que solo es mencionado cuando se habla de equipos juveniles, lo que casi nadie recuerda es que este personaje ha sido uno de los pocos panameños que logró fichar con equipos europeos de alto nivel. Estamos hablando de Julio César Dely Valdés, el Panagol. Es el futbolista colonense más reconocido del mundo, hermano de Jorge y Armando. Tuvo sus inicios como futbolista en el club panameño Atlético Colón. Tiempo después viajó a Argentina y obtuvo su fichaje en el club argentino Juniors gracias a su hermano mayor, Armando.
Su paso por Argentina no duró mucho. Luego fue escogido por el club uruguayo Nacional de Montevideo donde rompió todas las expectativas anotando un sinfín de goles en su primer año. En 1993 Julio fue firmado por su primer equipo europeo en Cagliari, Italia. Dos temporadas estuvo el colonense en el club italiano para saltar de manera muy rápida al fútbol francés con uno de sus equipos más prestigiosos: el PSG (París Saint-Germain). En este club, el colonense logró conquistar la Recopa de Europa (19951996). Una vez logrado su enorme éxito en París, Julio fue fichado por el Real Oviedo de la Liga Española donde jugó hasta el año 2000 para luego ir en 2003 al Málaga. En 2004, antes de su retiro regresó a su país natal y jugó dos años más en la liga profesional panameña con el club deportivo Árabe Unido.
Julio César Dely Valdés es un ídolo para la mayoría de los jugadores que ahora mismo visten y defienden la camiseta panameña. Estuvo en el equipo ideal de América en 1991 y 1992. Más allá de eso, fue nombrado el mejor deportista panameño del siglo XX. Anotó más de doscientos goles en toda su carrera deportiva, proclamándose como uno de los máximos goleadores históricos vistiendo la camiseta nacional.
Después de su retiro como jugador nacional, decidió comenzar su carrera como director técnico de la selección de fútbol de Panamá: fue técnico de las selecciones mayor, sub-20 y sub-17. Entre sus logros más recientes se destaca el debut en su primer mundial. Esto es algo que alcanzó con la sub-20 en Polonia 2019. Además, obtuvo un empate histórico con la selección mayor contra la cinco veces campeona del mundo, Brasil.
Julio ha demostrado que es capaz de dar la cara por su patria; sin importar cuál sea su papel en la cancha, estará dispuesto a hacer lo que sea para que su selección tenga éxito y prosperidad a donde quiera que vaya.
Por esto y más, ha sido ovacionado por sus seguidores en diferentes partes del mundo, bautizándolo como el Panagol.
203 Página
Centro de Alcance Las 500
CRÓ NI CAS
Docente: Maritza Ortega Díaz
Escritores: Enrique Clark Reyes, Yilary González, María Isabel Pérez, Katherine Rodríguez

Asalto desde el palo de caracucha
Crónica #1:
Centro de Alcance Las 500 Crónica ganadora del primer lugar Título: Asalto desde el palo de caracucha
Autor: Enrique Clark
Categoría: Eventos históricos




El 9 de enero de 1964, muy de mañana, un grupo de estudiantes del Instituto Nacional, cansados del abuso de las autoridades norteamericanas, cruzaron el Cerro Ancón hasta la Balboa High School. Los jóvenes intentaron, de forma pacífica, hacer cumplir un tratado el cual establecía que se debían ondear ambas banderas (la de Panamá y la de Estados Unidos) en la Zona del Canal; pero los estudiantes zoneítas rompieron el tricolor panameño.
Esto provocó un forcejeo entre escolares estadounidenses y panameños, incluso con la policía zoneíta, que procuraba controlarlos para evitar el enfrentamiento. Los institutores corrieron por el camino de vuelta hasta regresar al Nido de Águilas. Al conocer lo que había sucedido, otros estudiantes intentaron volver a la Zona del Canal, trataban de cruzar la cadena de metal colocada y custodiada por el ejército norteamericano.
Muy cerca se encontraba un palo de caracucha. Los canaleros treparon el palo; entre ellos Ascanio Arosemena, a quien mi abuelo conoció sin imaginar su destino. Las cosas empeoraban. Al paso de los minutos, el ambiente se ponía más hostil y de pronto se desató el caos: los jóvenes panameños comenzaron a tirar piedras.
«Me tocó ver con dolor junto a unos compañeros de trabajo que el único que los defendió fue el sargento que estaba a cargo. A la distancia lloraba un niño por los enfrentamientos», me contó mi abuelo, Félix Aldeano, cincuenta y cinco años después de los hechos.
Mi abuelo trabajaba en Aserraderos Chagres cuando escuchó que los estudiantes estaban en la calle. Él y cinco compañeros se escaparon del puesto de trabajo decididos a apoyarlos y llegaron al lugar de los sucesos alrededor de las 11:30 a. m.
Mi abuelo recordó que el palo de caracucha se convirtió en un refugio para los estudiantes; pero también un puente para pasar al otro lado de la cadena que había puesto el ejército estadounidense.
«Los soldados norteamericanos les disparaban como locos. Era impresionante, yo veía cómo caían heridos; pero los demás se mantenían firmes en su lucha y tomaban valor cada vez más… Observaba desde los balcones cómo llegaban patrullas y cómo los gringos abusaban de ellos», mencionó.

Los miembros de la Guardia Nacional de Panamá estaban allí; pero no hacían nada, solo miraban. De pronto, un guardia se animó a defenderlos. Se puso tras un carro como quien busca algo, y al parecer se percató de dónde venían los disparos. El guardia abrió fuego contra los gringos, mientras los estudiantes tiraban piedras. De repente, se desplomó una rama del palo de caracucha y cayó sobre varios de ellos.
«Pasadas algunas horas, decidí retirarme del lugar con mis compañeros, porque la situación empeoraba», dijo.
Mi abuelo Félix me narró esta historia con lágrimas en los ojos, rememorando todo con mucha tristeza y dolor, como si hubiese pasado ayer. Este suceso del 9 de enero de 1964 quedó plasmado en su vida y lo vivido está dentro de su corazón. Dijo que lo recordará hasta el día de su muerte.
205 Página
ORO
Crónica #2:
Centro de Alcance Las 500

Título: ¿Qué se hizo tu chorrillo?
Autora: Katherine Rodríguez
Categoría: Lugares
¿Qué se hizo tu chorrillo?
Entre los lugares, pueblos y barrios que pueden ofrecer riquezas históricas a este bello país se encuentra El Chorrillo. Piense dos veces antes de encasillarlo en estereotipos de delincuencia, violencia, estratos bajos y descrédito. Personajes como la dirigente comunitaria María Carter Pantalones, el futbolista Rommel Fernández y el boxeador Roberto Durán son algunos de quienes le han dado un gran valor humano a este barrio.
Fundado el 29 de abril de 1915, dejó de llamarse El Chorro y pasa a ser el corregimiento de El Chorrillo. Sus nombres se debieron al arroyo que bajaba desde el Cerro Ancón, que cruzaba la vía y bordeaba la parte trasera de la comunidad, como si marcase un límite. Esta agua se convirtió de inmediato en el abastecimiento principal del lugar.
Gran parte de su gente sufrió la gesta patriótica del 9 de enero de 1964 por su cercanía con el Cerro Ancón y la hoy conocida avenida de Los Mártires. Este barrio sirvió de refugio y escape para muchos que en ese momento buscaban auxilio por la situación hostil que se generó entonces.
El 20 de diciembre de 1989 su gente volvió a sufrir: en el corazón de este barrio se encontraba el Cuartel Central, centro de operaciones del general Manuel Antonio Noriega. Mientras la mayoría de sus habitantes descansaba, fuertes bombardeos aéreos irrumpieron en su tranquilidad. Las calles se vieron convertidas en caminos de gigantes orugas metálicas, las casas endebles sufrieron la vibración de estos monstruos a su paso. El fuego generado consumió hasta el zinc, tal y como canta con sentimiento y dolor el artista panameño Rubén Blades en su tema «20 de diciembre»:
«ChorrilloardiócomoBerlín,unfuegointenso Queprendióhastaelzinc,SantaClaustrajoenNavidad Bombaspa’AvenidaA.Porestarcercadelcuartel SequemaelbarrioysusdiscosdeIsmael Entrelasombra,ungeneralrindeelmachetesinpelear»
Ese día se marcó otro hito en las relaciones y enfrentamientos de un pequeño país contra la potencia de los Estados Unidos.
Los norteamericanos tuvieron influencia en el área desde la creación de la Zona del Canal por la construcción del paso interoceánico. Cuando delimitaron el área incluyeron al Cerro Ancón, por lo que desviaron este chorro y desapareció aquello que inspiró el nombre del barrio. Tanto así, que la poetisa panameña Amelia Denis de Icaza escribió con molestia y tristeza en 1906 un poema titulado «Al Cerro Ancón»:
«¿Quésehizotuchorrillo?¿Sucorriente alpisarlaunextrañosesecó?
Sucristalina,bienhechorafuente enelabismodelnosersehundió».
Amelia Denis de Icaza nació en Panamá el 28 de noviembre de 1836 y murió en Nicaragua el 11 de julio de 1911. Veía El Chorrillo como no lo han podido conocer las actuales generaciones ni sus habitantes. Ella entendía que al pisar los estadounidenses el chorro se había secado y ya no volvería a ser el mismo.
El Chorrillo tiene mucho que aportar a este bello país. Ha sufrido, sí; pero sigue vivo.
206 Página
CategAutora:YilaryGonzález
Crónica#3: TítCentrodeAlcanceLas500 ulo:UnpianistaenPanamá

oría:Personajes
Un pianista en Panamá
Panamá a lo largo de los tiempos ha ofrecido al mundo grandes profesionales en muchas áreas. El arte y la música no han sido la excepción.
Quiero hablar acerca de Leonardo Durham, pianista y concertista panameño que lleva la música en sus genes. Nació el 9 de abril de 1962 en el barrio de San Miguelito y realizó sus estudios musicales en el conservatorio Nacional de Música de Panamá, con maestros como Américo Rufino y René Brenes. En Buenos Aires, Argentina, estudió con la reconocida concertista Lía Cimaglia Espinoza. Actualmente, es pianista de la Orquesta Sinfónica Nacional y acompaña a cantantes de ópera nacionales e internacionales. Es director y fundador de la Orquesta y Coro de Solistas Bach Foundation, al igual que del grupo operístico Voce Opera.
El músico es una persona sencilla y tranquila, pero muy alegre, que prefiere la paz de una montaña lluviosa a la algarabía de una asoleada playa llena de gente desconocida. Aunque afirma que una de sus mayores virtudes es la facilidad de adaptación que tiene a personas y sistemas. Agrega que elige ver a sus hijos todo el día revoloteando a su alrededor antes que todo el oro del mundo.
El talento de Durham viene de familia: su abuelo paterno llegó a Panamá procedente de Inglaterra para trabajar en la construcción del Canal; pero ya tenía pasión por la música y contaba con una privilegiada voz de tenor. Sus padres se conocieron en el Conservatorio Nacional de Panamá, donde estudiaban.
Este gran artista nacional es metodista al igual que sus padres. Tiene grandes obras como Pesadilla, Suiteargentina (Triste primavera), Destelloscubanos(Mi bella cubana), Suite Barcelona(Ave María para soprano, guitarra y orquesta) y ha participado en homenajes a grandes, como el maestro Roque Cordero, interpretando al piano su sonata breve, Permutaciones, para orquesta de cámara, y tres piezas para violín y piano.
Ahora está terminando la carrera de Dirección de Orquesta en Huelva, España, bajo la tutela del maestro Francisco Fernando Lara, cuya escuela sigue la moderna corriente neo-direccional.
Cuenta Durham que él era bien portado y se sentaba en la escalera principal de la casa a apreciar los arbustos de papo que en tiempo de verano comían las iguanas; y, un poco más de cerca, las flores de color lila que con la brisa volaban cual hélices de helicóptero.
Recuerda también que cada quince días, al llegar el fin de semana, su padre se encargaba de algunas cosas de la casa, como cortar una parte de la hierba a máquina y la otra con machete. «También evoco su apasionada voz cantando hasta llegar a las lágrimas y la melodiosa voz de mi madre», dice.
«Quizás no ha sido fácil llegar donde estoy, pero el confiar en la gracia de Dios y esforzarme me han ayudado a salir adelante y conseguir lo que hoy tengo», relata.
Cuando escucho historias como estas, me animo a escribir, porque siento y sé que glorias como él son dignas de nuestro reconocimiento.
207 Página
Mi amigo sufre de ansiedad
Mi amigo tiene tan solo dieciséis años de edad, pero desde hace ya algún tiempo no encuentra la calma en su vida.
Una mañana, mientras conversábamos en el parque del colegio, me contó cómo han sido estos últimos años para él. Me impactó escuchar que sufre de ansiedad, estrés postraumático y carga con un virus desconocido que lo hace sentir que corre riesgo de morir.
A los seis años le dieron su primer diagnóstico de ansiedad, y posteriormente surgieron los otros. Lo escucho y me es difícil comprenderlo, pues cuando le veo en el colegio o conversar se muestra tan normal que no se nota.
«Me sentí tan solo y como si fuera la primera persona en el mundo en experimentarlo cuando empecé a sufrir los efectos de la ansiedad. Pensé que perdía la cabeza. Ese ataque fue tan intenso y abrumador, que creí que estaba sufriendo un ataque al corazón. Estaba asustado y confundido, no sabía lo que me estaba pasando», me dijo evocando su primer episodio.
Mi amigo siempre se ha rodeado de gente y lo entiendo, porque le sirve como terapia. Aunque no lo puede explicar, esto lo hace sentir mejor y le ayuda a no sentirse solo.
La ansiedad fue tan fuerte para él que lo hizo perder muchos días de clase. No quería salir de su casa, y, si lo hacía, no duraba mucho tiempo fuera. Pronto corría de vuelta al interior de su hogar, como si se estuviera cuidando o escondiendo de alguien.
Mi amigo, cuyo nombre me pidió resguardar, ha tenido una lucha con su mente durante diez años. Ha vivido esta situación que lo hace sentir como un prisionero en su propia cabeza, como la persona más antinatural del mundo; pero a través de la terapia descubrió que no está solo, que no es la única persona que está pasando por esto, que hay más gente que se siente igual que él.
Tan pronto se dio cuenta de que no estaba volviéndose loco y que esta enfermedad tiene cura, se sintió más motivado, se armó de valor para vencerla y tomó el control de su vida. Ha sido voluntario de grupos que realizan talleres, donde aprende sobre factores y métodos para ayudar a otros a luchar contra esta terrible enfermedad invisible.
Hoy mi amigo tiene un mensaje para todo aquel que sufra de ansiedad: «No están solos. A pesar de todo, saldrán adelante en esta prueba de la vida, como yo lo estoy haciendo».

208 Página
Crónica#4: CentrodeAlcanceLas 500 AuTítulo:Miamigosufredeansiedad tora:MaríaPérez
Categoría:Personajes
Crónica#5:

Corre el año 1993 y, desde la banca, Miguel ve cómo le pasa al frente la oportunidad de jugar alguno de los cuatro partidos de la serie final del torneo nacional de béisbol. Las diferencias con el director técnico del equipo de Panamá Metro le cerraron la puerta.
Hoy, la derrota del equipo es uno de los recuerdos más amargos que guarda de su carrera.
Su amor por el deporte del bate y la manilla empezó a los seis años, en la comunidad de Pedregal. Tenía doce cuando inició en la liga infantil del corregimiento, jugando diferentes posiciones en las Copas Rotario, organizadas por el Club de Leones de Panamá. Dirigido por Juan Plin, ganó su primer campeonato con el equipo Los Pericos, en representación de su barrio.
Miguel Ángel Pérez Rodríguez, exseleccionado nacional, nació el 6 de noviembre de 1967. Fue estudiante con buenas calificaciones y su éxito con la pelota lo atribuye a su madre, quien le apoyó y le pidió como requisito esencial responsabilidad en sus estudios. Es amante de la música latina, caribeña y de religión evangélica.
Cuenta Miguel que, habiendo perdido una oportunidad en 1985, nuevamente se abrió la puerta para jugar profesionalmente en 1993 con el equipo Panamá Metro. Carrera que finalizó en 2005 con Panamá Oeste.
«Mi talento fue descubierto por Chon Pipas Castañeda cuando jugaba en la juvenil. En la mayor, en 1994 y 1995, me acreditaron Campeón Lanzador Nacional. A los diecinueve años había recibido este premio jugando para Los Tiburones. Después de ganar un campeonato con Metro, pasé por varios equipos nacionales, conquistando dos torneos con Herrera y dos con Chiriquí. En total, cinco campeonatos, dos subcampeonatos y catorce temporadas nacionales. Fui tres veces Campeón Lanzador internacionalmente y recibí oferta para firmar fuera del país, pero no se dio», relata Pérez Rodríguez.
«En 1999 me acreditaron otra vez Campeón Lanzador y en 2000 lanzador con mayor efectividad, vistiendo la camiseta de Panamá Oeste», agrega.
«Con la selección mayor, en partidos internacionales, la experiencia fue tremenda. Desde el montículo yo representaba a toda una nación. Los ojos y oídos estaban puestos en mí. Recuerdo mi primera vez en un partido internacional: jugábamos contra Cuba y nadie nos veía ganar. Yo estaba en el montículo y el final del partido fue 0-0», dice Miguel emocionado.
«Con mucho orgullo recuerdo el partido contra Nicaragua en la Copa Centenario 2003. Yo representaba al país con el equipo de Herrera y pasé a la historia. Al inicio se me complicó el juego; pero al final fuimos campeones por primera vez en este torneo», recalca.
«Durante la Liga de Campeones en El Salvador, tuve una efectividad de 0.00 en dos partidos jugados. También jugué el Pre-Mundial camino a Italia, en Nicaragua, y en el Pre-Mundial rumbo a Holanda, en El Salvador», agrega.
Miguel finaliza diciendo que fue un honor jugar en el estadio de los Marlines de la Florida y en San Petersburgo, enfrentando a grandes lanzadores y bateadores como el Duque Hernández y Ariel Contreras, de Cuba. Y que, a pesar de los grandes momentos otorgados al país, solo ha recibido reconocimientos de algunas comunidades, mas no así por las autoridades nacionales.
209 Página
Una leyenda en el olvido TítCentrodeAlcanceLas500ulo:UnaleyendaenelolvidoCategAutor:EnriqueClark oría:Deportes
Instituto Nacional de Panamá

Docente: Alberto Álvarez Puga
Escritores: María Del Mar Batista, Shelsie González, Raquel Samaniego, Nathalie Morris, Nayeli Cedeño, Keitlyn Caballero, Julio Cruz, Germán Coba, David Rodríguez, Evelyn Cardales
CRÓ NI CAS
Poetisa aguilucha precoz
Crónica #1:
Instituto Nacional

Título: Poetisa aguilucha precoz
Autora: María Del Mar Batista
Categoría: Cultura
Moravia Ochoa es pionera de la femenina modernidad literaria panameña. Apasionada por todas las expresiones del arte, se destacó desde muy joven en el mundo de la literatura. En 1956, mientras cursaba cuarto año en el Instituto Nacional de Panamá, obtuvo el premio Elsie Alvarado de Ricord, y dos años más tarde se alzó con el primer premio del Concurso Literario Ricardo Miró, sección poesía, con su obra Raícesprimordiales.

En 1960, repitió la hazaña: ganó el primer premio del Concurso Miró con el libro de cuentos Yesca. Estos acontecimientos determinaron su vocación. Ochoa comentó que cuando recibió el premio el entonces rector del Instituto Nacional, Ismael García, dijo: «Ya ven, no solamente tiramos piedras», haciendo alusión por los logros de esta distinguida, sobresaliente y precoz estudiante.
El libro de poemas Raícesprimordiales hizo que el nombre de Ochoa fuese reconocido especialmente por los estudiosos del proceso cultural en la rama literaria. Esto hizo que los ojos de la crítica y de los artistas convergieran hacia ella, la joven poetisa de Panamá.
Ochoa siempre ha demostrado un gran interés por su patria y lo manifiesta a través de sus numerosos poemas. Sucesos como los del 9 de enero de 1964 fueron su inspiración y la llevaron a plasmar su desahogo en la poesía: «Elegía en carne propia» (La Estrella de Panamá, 12 de enero de 1964). Apreciemos un fragmento de tan bello poema:
«Todaturabiaesjusta,Patriaamada. Todaturabiahueleaaguasoceánicas, avientosdelCanal,aaguadelPuente, atierrayvientodelAncón; anuestra… PatriadelInstituto, PatriaAmada».
La poetisa da cuenta de los acontecimientos de la invasión del 20 de diciembre de 1989 por parte del ejército estadounidense en territorio panameño en poemas tales como: «Este país», «Una gringuita llamada Sara York», «No miedo», «Juan Garzón se fue a la guerra», «Los vio llegar», «De lo que no se habla», «No perdono país», entre otros.
Los escritos de Ochoa no solo hablan de sucesos de su patria que tanto ama. Se puede decir que sus versos llevan una fuerte carga autobiográfica, que están impregnados de vida, muerte, nostalgia, idealismo y afecto personales.
En el prólogo del libro Lasesferasdelviaje, Enrique Jaramillo Levi, renombrado escritor panameño, señala que Moravia Ochoa funda «una literatura personalísima, auténtica, profundamente social a pesar del tono intimista, a ratos confesional».
Moravia Ochoa es una poetisa importante y transcendental, que ha logrado emplear palabras como antes no lo había hecho ninguna otra mujer en nuestro país: la originalidad, lo inédito, el feminismo y el humanismo son imprescindibles tanto en su poesía como en su narrativa. No obstante, ha sido injustamente relegada, coincidiendo con el fragmento de su poesía: «…nosotros los poetas, los robados, los que escribimos en un papel que alguna mano cruel desaparece».
211 Página
Crónica #2:
Instituto Nacional
Título: Asalto injustificado
Autora: Shelsie González
Categoría: Eventos históricos

Asalto injustificado
El 20 de diciembre de 1989, a la medianoche, inició uno de los episodios más terroríficos, sangrientos y desconcertantes de nuestra historia; situación que no cesó sino hasta el 31 de enero de 1990 y que aún deja sentir sus graves consecuencias.
Esa madrugada, las fuerzas del ejército de Estados Unidos, bajo la operación militar «Causa Justa», invadieron Panamá con la excusa de capturar al general Manuel Antonio Noriega, acusado de narcotráfico.
Según los estadounidenses, había sobrados motivos para invadir el país y se escudaron en justificaciones como defender la vida de sus compatriotas que residían en Panamá, velar por la democracia y los derechos humanos; consumar la detención de Noriega, quien debía enfrentar delitos de narcotráfico, y respaldar el cumplimiento de los Tratados Torrijos-Carter.
Este último punto era el más importante, ya que en un apartado del tratado se estipula que si el Canal Interoceánico se ve amenazado de cualquier forma, Estados Unidos tiene el deber y el derecho de intervenir en su defensa.
¿Cómo entender el miedo de una nación sin saber lo que se ha vivido? «En la mañana, mi papá se fue con sus cinco hermanos a saquear el Gago, un supermercado que no había abierto aún. Tuvieron la mejor Navidad de sus vidas, nunca habían comido tanto», cuenta la hija de Álvaro.
«Mi abuela dice que no salió en todo ese tiempo, que mis tíos iban a unos cuantos comercios (o al súper, tipo el 99 y el Gago) abiertos, a comprar rápido y regresar a la casa», me cuenta la nieta de Mitzila, agregando: «La juventud no supo qué fue la Invasión, solo nos quedan los relatos de nuestros adultos, el interés por lo que pasó en Panamá».
«Estaba en casa de mi compadre el 19 de diciembre, y a las 11:30 p. m. salí de El Chorrillo. Cuando estaba llegando a la casa, sentí un primer bombardeo; pero no atinaba a saber de qué se trataba. Subí a mi edificio, cerca de lo que hoy se conoce como la Cinta Costera, abrí la ventana y miré hacia la playa, y entonces vi varios fogonazos. Me llamaron por teléfono, me preguntaron dónde me encontraba; me dijeron que no saliera hacia ningún lado porque estábamos siendo invadidos. Luego la llamada se cortó. No dormí en toda la noche». Este es el testimonio de un profesor jubilado del Instituto Nacional que vivió la situación en carne propia.
La operación fue «exitosa» y terminó con la captura del general Noriega y la extinción de las Fuerzas de Defensa, mientras Panamá se desangraba.
Los días en que el ejército estadounidense estuvo en nuestro istmo, las calles se tiñeron de sangre, miedo, saqueos, lágrimas, el fuego de las bombas y la indagación de si la «Causa Justa» lo fue verdaderamente.
212 Página
Crónica #3: Instituto Nacional Título: Elguardiánsilencioso de la ciudad
Autora:Raquel Samaniego Categoría: Lugares
Guardián silencioso de la ciudad, el Cerro Ancón es un accidente geográfico de naturaleza magnífica. Ha estado vinculado a la historia antes de la construcción del Canal, pues en el año 1676 la nueva ciudad fue fundada muy próxima a él. Transcurridos doscientos años, en 1878 los franceses firmaron un tratado para construir cerca el canal francés. En la misma época, en sus laderas, se edificó el Hospital de Ancón, el cual fue inaugurado en 1882.
En agosto de 1903, durante el período de unión a Colombia, se intentó negociar el tratado Herrán-Hay con los Estados Unidos, y el guardián de la ciudad seguía mirando el intento de los extranjeros por adueñarse de lo patrio.
Un año después, con el Tratado Hay-Bunau Varilla, el gran guardián volvió a ser protagonista al ser sometido a las exigencias de los norteamericanos. Fue segregado de nuestro territorio por una cerca que se mantuvo en pie ochenta y cinco años. El 31 de diciembre de 1999 sería revertido en su totalidad. Su mayor atractivo era ser centro estratégico para los estadounidenses.
Durante la época republicana, fue mudo testigo de la agresión norteamericana. Esta situación y otras colmaron la paciencia de los istmeños. La tarde del jueves 9 de enero de 1964, un grupo de doscientos estudiantes del Instituto Nacional portaron la bandera panameña e hicieron el histórico recorrido alrededor del Cerro Ancón hacia la antigua Escuela de Balboa, donde se originaron los incidentes que cambiaron el destino de Panamá.

El Cerro Ancón, considerado el punto más alto de la ciudad, se encuentra localizado en el sector pacífico, a un costado del puente de Las Américas. Tiene una altura máxima de 200 metros sobre el nivel del mar y posee una extensión total de 48,26 hectáreas.
El guardián de la ciudad es una zona protegida. Su bosque es hogar de diversas especies nacionales como: perezosos, armadillos, coatíes, tucanes, venados, reptiles y ñeques, entre otros.
El cerro cuenta con una extensa y angosta carretera y escaleras, que en la actualidad hacen posible el libre tránsito. Se expone así a propios y extraños este monumento natural y patrimonio del país que, mientras estuvo en manos estadounidenses, fue vedado a los panameños, quienes no podíamos subir a él ni disfrutar de las espectaculares vistas panorámicas que ofrece.
Luego de la firma de los Tratados Torrijos-Carter en 1977, la bandera panameña, con un costo aproximado de quince mil balboas, fue izada, por primera vez y permanentemente, en la cima del Cerro Ancón, en 1979. Además, en dicha cima, cerca de nuestra bandera, fue colocado con justicia un busto de bronce en homenaje a la poetisa Amelia Denis de Icaza, con su célebre poema «Al Cerro Ancón», canto lírico aprendido por muchas generaciones de panameños como un reclamo por la ocupación de nuestro territorio.
Hoy me regocijo al escuchar a mi abuela recitar con mucha nostalgia en su corazón: «Yanoguardaslashuellasdemispasos,yanoeresmío,idolatradoAncón».
213 Página
El silenciosoguardián de la ciudad
Crónica #4:
Instituto Nacional
Título: Una vidadepelícula
Autora: Nathalie Morris Categoría: Personajes
Una vida de película
En el barrio de San Felipe, ciudad de Panamá, dentro del seno de una familia artística nació un chico de espíritu libre, aventurero, creativo, lleno de amor por la literatura, la música y la actuación. Ese personaje es Rubén Blades, quien a los seis años de edad ganó un concurso de cuentos y a partir de ese momento empezó a escribir letras que nacen de su corazón.
En su carrera artística lleva más de doscientas canciones grabadas («Pedro Navaja», «Patria», «Decisiones» son algunas de ellas). Ha lanzado aproximadamente cuarenta discos, con los que ha ganado diecisiete premios Grammy, entre los que podemos mencionar La rosa de los vientos (1996) y Mundo (2002). Es uno de los panameños más reconocidos internacionalmente.
Ha trabajado como actor en Hollywood en treinta y cinco películas y tres series de televisión; entre las más destacadas están: Crossover Dreams (1985), TheMilagroBeanfieldWard(1988), ExpedientesX(1997) y FeartheWalkingDead(2015). Blades estudió en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá (1974) y obtuvo su doctorado en Harvard (1985). Se postuló para presidente en 1994 y fue nombrado Ministro de Turismo en 2004.
En 2019, se estrenó el documental YonomellamoRubénBlades, dirigido por Abner Benaim y exhibido en varios festivales, entre ellos el de Cine Latino, en Nueva York (ciudad en la que Blades ha pasado buena parte de su vida); y el de Cine y Música del South By Southwest (SXSW), en Austin, (Texas), donde se llevó el premio del público. Este filmse basa en las propias declaraciones de Blades y en testimonios de otros artistas que lo conocen como Sting, Paul Simon, Residente, Gilberto Santa Rosa, Danilo Pérez y Junot Díaz.
Benaim, director conocido por su película Chance, estrenada en 2010, tuvo una audiencia de más de 140 000 espectadores. Como fan de Blades y antes de conocerlo, quiso mostrarle su película cuando el artista era ministro. Blades aceptó y lo invitó a su casa. Cuando se reunieron, el cantante empezó a contarle detalles de su vida y su carrera; Benaim se dio cuenta de que esas historias deberían salir al público. Diez años después de aquel encuentro, el documental fue un hecho.

Aparte de los aspectos musicales, se tomaron en cuenta asuntos familiares del cantautor, como el de Joseph Verne, su hijo de treinta y nueve años, a quien el artista no reconoció durante mucho tiempo. En 2014 ambos se sometieron a una prueba de ADN y Blades aceptó ser su padre.
En su prolífica carrera como actor, Blades trabajó con artistas de la talla de Christopher Walken, Mickey Rourke, Denzel Washington, Samuel L. Jackson y Anthony Hopkins. En el terreno de la música, sigue en plena actividad: participa en las grabaciones de discos con Boca Livre, Roberto Delgado y Gazu; además diagrama planes con una banda que armó no hace mucho, la Paraíso Road Gang.
Blades es hombre de gran creatividad. Su canción «Patria» es casi un himno para nosotros y sigue sonando en el corazón de muchos panameños.
214 Página
Crónica #5:
Instituto Nacional
Título: El Panzer institutor
Autora:Nayeli Cedeño
Categoría: Deportes
El Panzer institutor
Rommel Fernández Gutiérrez fue un futbolista panameño de proyección internacional con la selección canalera en las eliminatorias de México 1986.
Apodado el Panzer, nació el 15 de enero de 1966 en el popular barrio El Chorrillo, en la ciudad de Panamá. Tenía una estatura de 1,85 metros y un peso de 81 kg, lo cual en su momento lo convirtió en un corpulento delantero, temido por los defensas de los diferentes clubes de la primera división española.
Dio sus primeros pininos a la edad de cuatro años en el popular y más reconocido club de Panamá, el Plaza Amador. A los quince jugaba en el Atlético Panamá; aunque posteriormente fue trasladado al Alianza FC.
Se graduó en el Instituto Nacional en 1985. Al año siguiente, viajó a Tenerife para jugar en el Mundialito de la Emigración, en el que participaban jugadores de ascendencia española. En ese torneo mostró sus dotes como delantero goleador y su poderoso remate de cabeza, que lo daría a conocer con su apodo; por lo que el Tenerife le ofreció un contrato para jugar en la Segunda División.
En su primera temporada marcó ocho goles, con lo que logró ganar la simpatía de la afición chicharrera. Triunfó al año siguiente, marcando diecinueve goles, que sirvieron para que el Tenerife ascendiera a Primera División y él permaneciese allí como un fijo en la alineación de esta categoría.
Fernández estuvo en el Tenerife hasta la campaña de 1990-1991, en la que fue comprado por el Valencia CF. No consiguió adaptarse al club y al año siguiente lo cedieron al Albacete Balompié, en el que recuperó su capacidad goleadora. Fue jugador del Deportivo Tenerife que, recién ascendido, lo fichó: marcó veintitrés goles en dos años.
El 6 de mayo de 1993, en Tinajeros, Albacete, Rommel (como era popularmente aclamado), murió en un trágico accidente automovilístico. Su fallecimiento conmovió a todos los aficionados panameños. Treinta y dos años después de Walter Marciano, fue el segundo jugador del Valencia CF fallecido con contrato en vigor. Para entonces, Rommel había realizado trece goles en dieciocho partidos con el Albacete Balompié, habiéndose ganado a la afición manchega.

Para el Club Deportivo Tenerife, sigue siendo uno de sus ídolos más recordados. Tanto es así, que la principal peña (Frente Blanquiazul) que apoya al equipo, puso una cerámica en su honor en los exteriores del estadio Heliodoro Rodríguez López, donde nunca faltan velas ni flores en su honor.
Actualmente es muy recordado y querido en Tenerife, Albacete y Valencia. Rommel recibió un cálido y emocionante homenaje en el mural de Heliodoro Rodríguez, un lugar de culto. Cada 6 de mayo los directivos del Albacete Balompié, junto con la peña manchega «Curva Rommel», se dirigen al árbol, lugar donde el Panzer institutor murió, y le llevan flores.
En su honor, el otrora Estadio Revolución, lleva el nombre de este futbolista, insigne institutor que nos puso en el mapa futbolístico mundial: Estadio Rommel Fernández.
215 Página
Crónica #6:
Instituto Nacional
Título: Cariátide de bronce
Autora: Keitlyn Caballero
Categoría: Personajes
Cariátide de bronce
Miremos al pasado. Ahora, escojamos una fecha. ¿Qué tal 14 de agosto de 1940? Puede que se pregunten por qué esta y no el día de la independencia o los festejos de Navidad, pues este fue un día común, aunque cientos de personas —y de sueños— nacieron ese momento. La particularidad de la misma es que se trata del natalicio del 38.° presidente de la República de Panamá, en La Chorrera, la ciudad del bollo y el chicheme. Allí, Arístides Royo Sánchez vio el cielo istmeño por primera vez.

Ser una persona exitosa implica causas y consecuencias. Nosotros decidimos si estas serán buenas o malas. Para alcanzar el éxito debemos esforzarnos, prepararnos, reconocer y aprender de nuestros errores. Cada vez que contemplo las aspiraciones que tengo para mi futuro, me detengo a estudiar a las personas que están a mi alrededor. Me pregunto: ¿en qué están pensando?, ¿por qué actúan como lo hacen? Nos guste o no, la vida tiene distintos propósitos y estos se trenzan el destino de cada quien.
Aquel niño, hijo de una maestra y un funcionario, emprendió un recorrido que lo haría parte de nuestra historia, ciudadano que llegó a ser presidente de la república, ministro de educación, coautor del Código Penal, negociador de los Tratados Torrijos-Carter, secretario general de la Procuraduría General de la República, embajador de Panamá en España y Francia, y ante la OEA.
Royo Sánchez estudió el Bachiller en Humanidades en el Instituto Nacional, nuestro Nido de Águilas, templo y estandarte de la educación panameña. Una vez más, este monumento histórico se hace patente en la cimentación de los pilares que sostienen nuestra nación y confirma nuestro compromiso con la gloria institutora. Y ha inspirado en él la obra «El Instituto Nacional de Panamá, recuerdos y vivencias de una época» (2009). Royo Sánchez culminó sus estudios de Derecho en la Universidad de Salamanca, España.
Hombre inteligente, humilde, de valores y trabajador: cualidades que lo llevaron a la presidencia el 11 de octubre de 1978. Renunció al cargo el 31 de julio de 1982, alegando problemas de salud, específicamente fuertes dolores en la garganta (incidente conocido como «gargantazo»). Luego de esto, confesó en distintas entrevistas las dificultades que atravesó durante su mandato: «Yo traté de intervenir, pero no se pudo», «esto es en lo que nos equivocamos», mostrándonos su lado humano y correcto, ese que es capaz de reconocer errores, ese que nos expone lo que hay detrás de la máscara que impone el poder.
Actualmente, es el director de la Academia Panameña de Lengua, puesto que ocupa desde su elección el 3 de diciembre de 2012, en el que sucedió al renombrado ensayista panameño Diógenes de la Rosa. Ingresó con el discurso «El Canal en la literatura istmeña», respondido por el académico Arístides Martínez Ortega. Aparte de sus títulos y cargos públicos, Royo Sánchez se preocupó por dominar cuatro idiomas. ¡Es un vivo ejemplo de que a través del estudio podemos lograr grandes cosas!
216 Página
Crónica #7:
Instituto Nacional
Título: El otro Panagol
Autor: Julio Cruz
Categoría: Deportes
El otro Panagol
Envueltos en la humildad de un barrio colonense, aquel 12 de marzo de 1967, tras la promesa del llanto doble que auguraba buena salud, hicieron su aparición dos de los jugadores más emblemáticos del fútbol panameño: Julio César y Jorge Luis Dely Valdés. Jorge Luis es un atleta que no solo descolló en el mundo del fútbol, pues en 1985 fue campeón de béisbol juvenil, representando a su provincia colonense. Destreza, habilidad, tenacidad y sus sueños lo llevaron a vivir momentos gloriosos para nuestro país. En 1988 hizo su debut futbolístico en el Deportivo Paraguayo, de la quinta división del fútbol argentino. En esta campaña, Jorge anotaría veintiocho goles y sería fichado para el club El Porvenir, también de Argentina. No consiguió la gran temporada que alcanzó con el Paraguayo, pero igual demostró su gran talento y habilidad
En 1990, Jorge se encontraría con su hermano gemelo, Julio, en el histórico Nacional de Uruguay, donde conquistaron el título en 1991. Los gemelos volverían a jugar juntos, esta vez en 1992 en la Unión Española de Chile, donde también se alzaron con el torneo nacional del país sudamericano.
En 1993 Jorge, en un histórico fichaje, firmó con el Toshiba Kawasaki de Japón, convirtiéndose en el primer panameño en el país del sol naciente. Pronto se haría un ídolo para el fútbol japonés. El panameño jugaría con tres equipos más: Cerezo Osaka, Tosu Futures y su querido Consadole Sapporo.
La primera travesía de Jorge en Japón acabaría en 1998; para el año siguiente fichó con los Colorado Rapids de la MLS, Estados Unidos. Esto representó un nuevo reto, por ser el primer panameño en llegar a la MLS.
El sueño de los panameños era clasificar al Mundial de Corea-Japón 2002. Para eso, debían superar las eliminatorias de Concacaf. El 3 de septiembre de 2000, Panamá se enfrentaría a México en el Estadio Azteca. Fue un día oscuro para nuestro país que cayó derrotado 7-1. Sin embargo, en medio de la derrota, Jorge anotó el único gol para Panamá.

En 2001 Jorge volvió a Japón, firmado por el Omiya Ardija, hasta el 2002. En 2003, firmó con el Kawasaki Frontale. A mitad de temporada volvería al Nacional de Uruguay. En 2004, regresó a casa y jugaría por dos temporadas con el Árabe Unido de Colón, junto a su hermano Julio. Ambos se retiraron del Árabe Unido luego de conquistar el fútbol panameño en 2005.
En múltiples acercamientos con Jorge Dely, él ha dicho: «Todo lo que tengo se lo debo al fútbol». En la actualidad, Jorge Dely es técnico de la selección sub-20, que recientemente logró la primera victoria en un mundial de fútbol.
Jorge y Julio dejaron un gran legado en el fútbol panameño e internacional.
217 Página
Crónica #8:
Instituto Nacional
Título: El águila del folclore
Autor: Germán Coba
Categoría: Cultura
El águila del folclore
La mañana del 1 de diciembre de 1962 se escuchó por vez primera, en el Hospital San Juan de Dios de la Villa de Los Santos, el llanto de un niño que llenaría de orgullo el folclore panameño. La infancia de Arístides Burgos transcurrió entre aquella ciudad y la emblemática provincia de Chiriquí, en donde cursó su primaria hasta tercer grado, en la escuela Juan Abel Castillo de Bugaba. A los siete años, Burgos empezó a vincularse al folclore, influenciado por un tío político que le inculcó la danza del diablico sucio. Dos años después, retornó a su pueblo natal, donde culminó sus estudios primarios en la Escuela Nicanor Villalaz, en 1973.

Entre 1974 y 1976, cursó estudios secundarios en la Escuela Normal de Azuero, conocida como Instituto Coronel Segundo Villarreal, y al cumplir catorce años se integró al Conjunto Folclórico de Panamá, que lo vinculó con gente dedicada al folclore.
Viajó a la ciudad de Panamá al año siguiente e ingresó al Instituto Nacional de Panamá en donde ideó, en iniciativa con otros compañeros, la agrupación artística Gacin (Generación Artística Cultural del Instituto Nacional de Panamá). Arístides Burgos pertenece a la generación institutora del año 1980.
«Ser institutor es lo más grande que he experimentado. Ser parte del Nido de Águilas, en donde empecé a desarrollar las facetas del arte, significó los mejores momentos de mi juventud», dice sobre su pasado en este colegio.
En 1995, Arístides Burgos recibió el Premio Nacional de Prensa Unicef, y en los siguientes años se le otorgaron muchas distinciones que lo reconocen como folclorista a nivel nacional e internacional. En otras palabras, en un embajador de la cultura panameña.
En el año 2000, recibió el galardón Dora Pérez de Zárate en el Festival Nacional de la Mejorana que se realiza cada año en Guararé. Burgos expresó que fue inspirado por la profesora Dora Pérez de Zárate, quien le inculcó la importancia para nuestro país del estudio del folclore y las tradiciones panameñas, resaltando nuestros orígenes culturales. Burgos también es el responsable de las Danzas del CorpusChristi, fiesta tradicional que celebra el cuerpo y la carne de Cristo, que recrea la lucha entre el bien y el mal. Esta actividad, que recibe todos los años a visitantes de todo el país, es considerada patrimonio vivo de la Villa de los Santos. Actualmente, Burgos es director de la Escuela Nacional del Folclore de Panamá, director de teatro, guionista, productor televisivo, mánager y encargado de la imagen del dúo de los hermanos Samy y Sandra Sandoval.
Gracias a la incansable labor de este y otros folcloristas, las tradiciones de nuestro país se retoman y cada día se van desarrollando a lo largo del territorio nacional, donde nuestra juventud forma parte fundamental del fomento de las mismas. Como menciona Burgos, parafraseando a Ralph Waldo Emerson, «solo los que construyen sobre las ideas construyen para la eternidad».
218 Página
Crónica #9:
Instituto Nacional
Título: Reivindicación
Autor: David Rodríguez
Categoría: Eventos históricos

Reivindicación
Jueves 9 de enero de 1964. Panamá despertó con sed de soberanía, de patria, con deseos de recuperar lo que le pertenecía, lo que le era vedado: la Zona del Canal y sus alrededores. Los mangos prohibidos. Portaron doscientos institutores la bandera nacional esa tarde de enero hacia el área vetada. No se permitía el paso de panameños, no era posible ondear nuestra bandera en el territorio zoneíta. Hubo un enfrentamiento descomunal entre la primera potencia del mundo y la juventud panameña. El pueblo se levantó y sacrificó sangre tierna.
El presidente de la dignidad, como se le llamó después a Roberto F. Chiari, rompió lazos diplomáticos con el país más poderoso del orbe. Los ojos del mundo miraron hacia Panamá y su lucha. Luego de esto, se abrieron las posibilidades de negociación de un nuevo tratado del Canal de Panamá.
En 1977 un convenio nuevo le puso fin al enclave colonial: los Tratados Torrijos-Carter. Estos reemplazaron al infame tratado Hay-Bunau Varilla, firmado sin el consentimiento de Panamá el 18 de noviembre de 1903, el cual contenía la perversa cláusula que entregaba parte de nuestro territorio «a perpetuidad» al país norteamericano.
Los Tratados Torrijos-Carter restituyeron la soberanía a Panamá, devolviéndole la administración y la Zona del Canal, la cual dejó de llamarse así en 1979. Los tratados cumplieron con las expectativas y dieron una esperanza inimaginable a los pobres, a los ricos, a los poetas, a los vendedores, a aquellos que fueron marginados en su propia casa.
Estados Unidos invadió Panamá con su operación Causa Justa el 20 de diciembre de 1989. En la víspera de una sangrienta Navidad, buscaban a un solo hombre, el general Manuel Antonio Noriega, y acabaron —según la Organización de las Naciones Unidas— con la vida de quinientos civiles. Pero amigos del barrio, vecinos, primos, tíos, padres, madres, hermanas e hijos, saben que los muertos fueron muchos más. La cifra varía.
31 de diciembre de 1999. Miércoles. Mediodía. De todas partes del país se congregan propios y extraños para ir hacia las escalinatas del edificio de la Administración del Canal de Panamá. Se siente el fervor patriótico. La bandera nacional por todas partes. «Un solo territorio, una sola bandera», como dijeron los institutores aquel 9 de enero de 1964. Llegó el momento de la soberanía: la bandera de Estados Unidos fue arriada del asta frente al edificio de la Administración del Canal, hubo lágrimas de estadounidenses que gozaron de un lugar ajeno que no les pertenecía; en contraste, la alegría emergió del pueblo panameño. Era un sueño hecho realidad que costó muchos sacrificios.
A partir del año 2000 inició una nueva era, un nuevo milenio, un nuevo país, nuevas esperanzas, un futuro de soberanía. Ya no existe la antigua Zona del Canal. Han pasado ya tres gobiernos: 2004, 2009, 2014, elegidos por el voto popular, que han tenido en términos generales un buen manejo de la vía interoceánica.
Han transcurrido veinte años desde la reversión del Canal a manos panameñas. La obra se amplió, hay nuevas relaciones internacionales; pero hoy nos angustian todo tipo de problemas sociales, políticos y económicos, de salud, vivienda, educación. Tenemos una gran brecha de desigualdad. Por una parte, contamos con grandes infraestructuras, tenemos un metro, un canal ampliado y grandes empresas que hacen de este un gran país una potencia comercial. Pero, asimismo, en las zonas rurales niños deben caminar horas al colegio, otros mueren de desnutrición. Hay una tasa de pobreza del 19% en un país con tanta riqueza. Los beneficios del Canal no llegan a todos.
219 Página
Nido de Águilas
Crónica #10:
Instituto Nacional
Título: Nido de Águilas
Autora: Evelyn Cardales

Categoría: Lugares
Con una emoción incontenible me desperté a las 4:00 a. m. del 6 de marzo de 2017. Era el primer día en que llevaría con orgullo mi uniforme de secundaria: mi camisa con las emblemáticas iniciales I.N., siglas del Instituto Nacional, el imponente templo del saber.
El Instituto Nacional de Panamá inició clases el 25 de abril de 1909 en la Escuela Manuel José Hurtado, Calle 14 Santa Ana, como colegio oficial, laico, con doscientos noventa y ocho alumnos que, seguramente, llegaron a sentir la misma emoción que yo.

El 17 de julio de 1911, se inauguraron los magníficos edificios que, actualmente, albergan al colegio. Hoy me dan la bienvenida dos esfinges de bronce que vigilan la entrada y simbolizan la sabiduría y la genialidad, ambas esculpidas por el italiano Gaetano Chiaremonte.
Fue un gran honor ascender por primera vez las escaleras de esta gran obra, diseñada y planificada por los arquitectos Genaro Ruggieri, italiano, y Florencio Harmodio Arosemena, panameño, quien después sería presidente de la república.
Pasaron los minutos y, al caminar dentro del colegio, mis ojos contemplaron el impresionante vestíbulo de estilo neoclásico, parecido al de un palacio europeo. Una enorme y pesada placa en bronce con las inmortales palabras del poeta Ralph Waldo Emerson sobresale: «Solo los que construyen sobre ideas, construyen para la eternidad».
En el interior del edificio se observan murales, placas de bronce y columnas de mármol con tallados esplendorosos.
Del Instituto Nacional han egresado quienes serían futuros presidentes, escritores, pintores, músicos, abogados, profesionales de la medicina, políticos, folcloristas, dramaturgos, deportistas, prestigiosos docentes y, sobre todo, grandes ciudadanos. Podemos mencionar una lista de personalidades que han compartido nuestras aulas en distintas épocas: Rogelio Sinán, Diana Morán, Joaquín Beleño, Moravia Ochoa, Ramón H. Jurado, José Carr, Tobías Díaz Blaitry, Arístides Royo, Rommel Fernández, Rubén Darío Carles, Balbina Herrera, Jorge Illueca, Jorge Ledezma Bradley, Manuel Fernando Zárate, Rubén Blades, Ulpiano Vergara, Basilio, Mónica Brown, Carlos Iván Zúñiga, Berta Polo y Juan Carlos Tapia son solo unos pocos.
Así como los fuertes, al entonar por primera vez las notas del himno del plantel, escrito por el poeta de la patria, Ricardo Miró, mi pensamiento viajó hacia ese 9 de enero de 1964, cuando un puñado de institutores caminó valientemente hacia la Zona del Canal y cambió el rumbo de nuestra historia.
La construcción del Instituto Nacional de Panamá se perfilaba como parte del progreso del país. Amparadas bajo las faldas del Cerro Ancón, las fuertes y hermosas estructuras se levantaron con acero, mosaicos y mármol importados desde Europa, con una cantidad importante de obreros. Esta majestuosa obra arquitectónica, que nació con la República y ha sido testigo del devenir de la nación, fue declarada Monumento Histórico Nacional mediante la Ley N° 18 de 28 de enero de 1971.
Para mí es un privilegio y un honor formar parte del Nido de Águilas, de donde han egresado ciento cinco generaciones de hombres y mujeres que han aportado su inteligencia y talento a nuestro país.
220 Página
Instituto Profesional y Técnico La Chorrera

Docentes: Indira Victoria, Miguel Beresford
Escritores: Marcela González, Nailee Peralta, Jeslyn Samaniego, Elicia Castillo, Yuleana Sánchez, José de la Rosa, Nataly Estrada, Daniel Palacios, Marian Guerra
CRÓ NI CAS
Crónica #1:
Instituto Profesional y Técnico La Chorrera Título: Viaje inesperado

Autora: Marcela González
Categoría: Lugares
Viaje inesperado
Era una mañana fresca de un 9 de octubre de 2017 cuando, en medio de una curiosidad compartida, decidimos desviar nuestro camino por un momento a uno de los lugares más renombrados de la provincia de Coclé. Queríamos hacer turismo interno y disfrutar de la gran historia que nos ofrece nuestro país.
Estacionamos el auto Creta color rojo al frente de una hermosa iglesia. Eran las 9:45 a. m. Nunca había estado ahí. La iglesia estaba abierta, así que Wendy, su familia y yo entramos.
Al estar a tan solo centímetros de una puerta quedé maravillada, ya que prometía más belleza en su interior. No me defraudó, quedé admirada al ver el techo, las columnas, los bancos, los altares tallados minuciosamente, todo estaba elaborado de madera dura. El suelo tenía ladrillos, lo que indica el tiempo y la dedicación con la que fue construida.
Durante mi recorrido por los altares algunos de los santos que pude admirar fueron: Don Bosco, San Miguel Arcángel y Santiago Apóstol. Quería subir a la torre, pero no me fue posible; se dice que desde allí se puede ver parte de la provincia y que en los años de La Conquista se utilizó como punto estratégico para la observación. Además, en las paredes solo se usaron materiales de la época colonial como cal y canto, una combinación de piedra con una mezcla parecida al cemento que se puede ver en toda la construcción.
Después de admirar esta joya colonial, Brandon, el hermano de Wendy, quiso saber más acerca de esta hermosa iglesia. A falta de un guía turístico, él mismo se ofreció a adentrarnos en el siglo de La Conquista, entonces tecleó en su celular y en una búsqueda rápida dio con lo que deseaba. Preparó la garganta para su relato: «Esta iglesia, sin un inicio exacto, data del siglo XVII. Se dice que su cimentación inició en el año 1522. La maravilla arquitectónica tardó cerca de un siglo para terminar su construcción —esto fue lo que más nos sorprendió—, la cual terminó cerca de finales del siglo XVIII. Su nombre se debe a un cacique Anatá, Natá o Natán que mandaba en el área en que se encontraba aquel lugar. Fue declarada monumento histórico nacional mediante la Ley 61 de 1908. Natá se convirtió en una de las primeras ciudades fundadas por los españoles... Las ruedas que vemos en la parte de enfrente de la iglesia se dice que se empleaban para moler el material que utilizaban en la construcción».
Descubrir esto resultó interesante, porque nos preguntamos al principio qué eran aquellas ruedas. Aunque nuestro guía turístico improvisado no era el mejor, logró su objetivo; fue curioso cómo Google complementó nuestra experiencia. El día apenas comenzaba, y nuestra parada solo marcaba el principio. Por supuesto, no podíamos visitar tal lugar sin evidencia de ello, se hicieron ver todas las poses para tomar las mejores fotos. Juntos nos subimos al auto y complacidos, nos despedimos de tan hermoso sitio.

222 Página
Una lucha por nuestro territorio
Crónica #2: Instituto ProfesionalyTécnico La Chorrera
Título: Una lucha por nuestro territorio
Autora: Nailee Peralta
Categoría: Lugares

Me cuenta mi tío que el 9 de enero de 1964 se dieron importantes acontecimientos en la historia panameña. Todo comenzó el 3 de enero de ese año, cuando cierto policía zoneíta izó la bandera norteamericana sin sumar la bandera panameña, faltando a los acuerdos que decían que ambas banderas debían izarse juntas en sitios públicos. Estudiantes de la Escuela Superior de Balboa también izaron la bandera estadounidense en su colegio.
Las noticias de dichas acciones llegaron a oídos de estudiantes del Instituto Nacional. Más de ciento cincuenta jóvenes, liderados por el estudiante Guillermo Guevara Paz, marcharon hacia la Escuela de Balboa para luchar por la soberanía de Panamá sobre la Zona del Canal, intentando izar la bandera panameña en dicha escuela. Al llegar, fueron recibidos por policías zoneítas y por una multitud de estudiantes y adultos. Se llevaron a cabo negociaciones entre estudiantes y policías, permitiendo que un pequeño grupo de seis institutores izaran la bandera panameña en el asta de la Escuela de Balboa.
Pero los habitantes de aquel área restringida para los panameños se opusieron a dichos acuerdos entre la policía y los estudiantes, iniciando una gran revuelta. Rechazaron a los panameños apoyados por sus guardias. En el transcurso de esta discusión, ocurrieron diferentes incidentes: la bandera que llevaban los estudiantes se hizo pedazos, se utilizó gas lacrimógeno para detener a la multitud, empezaron a lanzar piedras y los oficiales comenzaron a disparar a aquellos que se acercaban o rompían la cerca de la Zona. A medida que se acercaba la noche, la multitud crecía, y para eso de las 8:00 p. m. había una gran cantidad de manifestantes enfrentándose a los agentes zoneítas. Esta confrontación se extendió a diferentes ciudades del país.
La Brigada Infantería 193 fue desplegada alrededor de las 8:35 p. m., logrando calmar los disturbios en la Zona del Canal. Pero los hechos de violencia continuaron horas después: negocios de estadounidenses fueron incendiados, el edificio Pan American Airlines fue totalmente destruido, entre otros. A la mañana siguiente se encontraron varios cuerpos sin vida de panameños entre los escombros.
A medida que los disparos se intensificaban, ocurrían más muertes. El primer mártir, como se les conoce a los muertos en ese día, fue Ascanio Arosemena, aunque nunca se ha hecho un informe completo de todos los fallecidos ese día.
Pero, a pesar de eso, se reconoció el esfuerzo de veintiún jóvenes que ofrecieron su vida por nuestra soberanía. Para honrar su valentía y no pasar por alto la iniciativa de los estudiantes del Instituto Nacional y otros que apoyaron la causa, la Autoridad del Canal de Panamá inauguró el 3 de enero de 2003 un monumento a la memoria de esos caídos por defender a su país.
223 Página
Una paraexperiencia nunca olvidar
Crónica #3:
Instituto Profesional y Técnico La Chorrera
Título: Una experiencia para nunca olvidar
Autora: Jeslin Samaniego
Categoría: Eventos históricos

El 20 de diciembre de 1989, a la medianoche, los Estados Unidos invadieron Panamá. Este incidente fue una terrible experiencia en la historia del Istmo y en la vida de mi entrevistado, el cabo primero Luis A. Samaniego, ya que se perdieron muchas almas inocentes y dejó un enorme daño económico en nuestro país.
Me encontraba de turno en una subestación de la policía en Tocumen, ya que pertenecía al batallón de Los Pumas. A las 12 a. m. lanzaron una granada en la subestación que me dejó herido. Permanecí por más de 24 horas desangrándome, tirado en una cuneta (zanja) llena de agua. Como pude, me arrastré hasta llegar a la calle donde me encontró un soldado estadounidense. Me apuntó la cabeza y me pidió que me rindiera; sin saber qué sucedía, puse mis manos sobre mi nuca y quedé totalmente inconsciente.
Recuerdo que en El Chorrillo, al igual que en otras partes del país, las personas sintieron el ambiente tenso, se veían sacando sus electrodomésticos, muebles, objetos personales de las barracas hechas de maderas y de los edificios. Los soldados estadounidenses descendían en rapel hasta llegar a suelo panameño, las tanquetas las bajaban de sus aviones llegando así al área de conflicto.
En el edificio conocido como el 15 Pisos, ubicado en la Avenida B, se sentía cómo las naves de los estadounidenses sobrevolaban la zona, la Comandancia o el Cuartel Central de las Fuerzas de Defensa del general Noriega. Cerca del Centro de Salud de El Chorrillo fue donde se sintió el primer impacto a las 12 a. m.; al salir a las calles se podía observar a las personas, que habían sido víctimas de las bombas lanzadas por los soldados estadounidenses, tiradas en el suelo.
Los «gringos», como solía llamárseles, exclamaban: «Quédense en su casa, el que sale a la calle es hombre muerto». En la cárcel modelo ubicada en El Chorrillo los soldados estadounidenses tiraban granadas; los presos por la desesperación de querer escapar movieron las rejas hasta que lograron romperlas, todo el lugar estaba a oscuras; se les podía observar en ropa íntima y en toalla. Todo El Chorrillo quedó envuelto en llamas, las personas corrían hacia la antigua Zona del Canal donde los soldados enemigos les daban la voz de alto y los mandaban a las faldas del Cerro Ancón, algunos se mantuvieron días ubicados en la garita de la Zona. Nadie podía regresar a los apartamentos ni a las barracas que quedaron hechas cenizas.
Luego de dos largos días, los detenidos fueron llevados a Balboa. Eran momentos de incertidumbre, dormían en el suelo, a la intemperie. Los trasladaron nuevamente a los hangares de Albrook, ahí fue donde pudieron estabilizarse.
El pueblo panameño, luego de este gran golpe, quedó totalmente devastado. Como consecuencia de este suceso hubo muchos muertos (aún no se conoce la cifra exacta) y más de mil heridos en los hospitales; las familias no tenían cómo comunicarse con sus parientes y muchos pensaron lo peor. Días después en las televisoras y radios anunciaron algunos de los nombres de los heridos y su ubicación en los distintos hospitales del país.
Cuando por fin pude pasar por El Chorrillo una mezcla de dolor, nostalgia e impotencia invadieron mi ser al verlo destruido. Una comunidad a las faldas del Cerro Ancón y a orillas de nuestro mar, donde las familias pasaban momentos divertidos sumergiéndose en sus aguas saladas y que ahora estaba envuelto en cenizas, sangre y dolor…
224 Página
Crónica #4:

Mi inspiración
Título: Mi inspiración
Autora: Elicia Castillo Categoría: Personajes
Instituto ProfesionalyTécnico La Chorrera
Nació el 3 de agosto de 1998 en la Clínica Nacional de Panamá. Las ganas de surgir en el arte del baile brotaron cuando se encontraba en la escuela y una compañera le mostró un panfleto que le informaba sobre un curso de verano de baile. La idea le pareció divertida, poder realizar algo diferente en vacaciones. En aquel momento cursaba el 10.° grado de la secundaria. Ella nunca imaginó, ni se le pasó por la mente, ni tampoco sabía que las personas podían dedicarse al baile; así que aceptó el reto.
En el mundo de la danza es muy importante ver los errores y cómo eso ayudará, ya que al inicio se piensa estar haciendo todo bien, pero llega un momento donde se descubre que se debe mejorar la técnica.
Una de las cosas que la impulsó fue que la enviaron a una competencia cuando era su segundo año bailando y notaron algún tipo de potencial, pero por su condición física debía bajar de peso; eso la llevó a esforzarse tres veces más que los demás.
Durante las caídas que tuvo, jamás perdió las ganas de tratar de hacer las cosas bien ni su amor e inspiración para danzar, ya que el baile para ella era una forma de desahogo y de canalizar todas las cosas negativas que le pudieran ocurrir durante el día o la semana; tanto, que le gustaba transmitirlo para que otras personas aprendieran también a manejar sus malos ratos a través de esta forma de expresión.
No hay palabras suficientes para explicar lo que ella siente al bailar, es una manera de transportarse a otro lugar. Mientras se mueve, está desconectada; dependiendo de la música, ella se transporta a la escena de la canción. Es un momento de paz y tranquilidad, de poder ser ella misma sin la necesidad de que otras personas la critiquen o juzguen.
Tratar de balancear su vida personal de la artística se le dificulta, más ahora que creció; ya que debe separar temas de trabajo, de universidad y de responsabilidades con el mundo del espectáculo. Esto lo hace porque la vida como artista en Panamá es muy competitiva: si bailas, tienes que hacer otras cosas además de eso; puesto que el arte, para muchos, aún no ha sido reconocido a tal grado que te permita vivir de él.
A través de la danza, a la chica le gustaría trasmitir paz y que las personas sepan que pueden hacer todo lo que se les ocurra y aprender a expresarse por medio de la música; ya que al bailar se narra una historia y nadie puede hacer nada para frenar eso.
A lo largo de su vida como artista, el apoyo que más la ha marcado ha sido el de su madre, mi madre; verla cómo le aplaude y cómo piensa que es la mejor, la motiva avanzar.
225 Página
Crónica #5:
Instituto Profesional y Técnico La Chorrera
Título: Arquería en Panamá
Autora: Yuleana Sánchez
Categoría: Deportes
Arquería en Panamá
El deporte de tiro con arco está establecido en el país desde el año 1998, cuando se creó la Asociación Nacional de Tiro con Arco de Panamá (ANTAP), comentó Luis Marquínez, federado de este deporte. Se obtuvieron buenos elementos, ya que los arqueros participantes fueron entrenados por profesionales de todo el país; pero ya la mayoría se retiró. Han pasado seis años desde la última vez que practicaron. Actualmente, en el país solo hay cien arqueros que entrenan y están esperando que la Federación Mundial de Arquería les brinde las certificaciones de entrenadores para el deporte de precisión.

Se habla de la posibilidad de dar un curso de entrenadores que forjen a los arqueros, y, a su vez, estos reciban un programa de seguimiento del avance de los atletas. El Comité Olímpico de Panamá y Solidaridad Olímpica apoyan a los arqueros nacionales que buscan rescatar este deporte, ya que tiene aceptación en las provincias de Chiriquí, Herrera y Panamá.
Este deporte tiene tres grupos que entrenan en Panamá. El primer equipo, La Guardia de Orión, practica en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y está a cargo de Leonardo Field. El segundo se denomina Los Centinelas del Oeste y lo lidera Víctor Hernández. El tercero se conoce con el nombre de Silla de Ruedas, que auspicia el Comité Paralímpico de Panamá y practica todos los sábados en las inmediaciones del Estadio Rommel Fernández.
Es importante resaltar que estos deportistas necesitan un lugar seguro para entrenar, pero lamentablemente Pandeportes no les ha dado un sitio acorde para sus prácticas de tiro al blanco, lo que dificulta llegar a un nivel muy alto para competir y representar al país en el nuevo proceso de reactivación de este deporte. La Federación World Archery tiene la intención de donar y dotar de los implementos necesarios a los equipos de arqueros, puesto que no es accesible. El equipo profesional de tiro de arco tiene un costo que puede llegar a costar alrededor de diez mil dólares; esto incluye un arco, un juego de flechas, unas cuerdas, un estabilizador, un disparador y las miras.
A saber, existen tres tipos de arcos: el arco de reactividad, el recurvo olímpico y el arco compuesto que cuenta con dos poleas y es mecanizado. La arquería es un deporte que actualmente no es muy conocido ni practicado, es más, la mayoría ignora que existan equipos de tiro con arco. Lo cierto es que si se logra obtener más apoyo por parte de las autoridades y e hace una divulgación de lo que este deporte puede aportar a sus participantes, podremos salvar esta disciplina que le permitirá a sus aficionados destrezas importantes para su vida.
Sería muy productivo para el país que el tiro al blanco se promocionara en los colegios, para despertar en los jóvenes, que son el presente del país, un interés genuino en este deporte.
226 Página
Inicios de nuestra música
Crónica #6:
Instituto Profesional y Técnico La Chorrera
Título: Inicios de nuestra música
Autor: José de la Rosa
Categoría: Cultura
De repente en la radio suena un acordeón. Vas en el carro, la chiva, el tren, donde sea, pero apenas lo escuchas, el cuerpo lo sabe: Es la música típica o pindín. Antes de Victorio Vergara, Samy y Sandra Sandoval, Alfredo Escudero, Osvaldo Ayala, Dorindo Cárdenas, entre otros, y que el acordeón retumbara en nuestra tierra, un sonido más agudo llegaba al campo: el violín. Los violines y guitarras eran conocidos en su momento como españoles, porque llegaron, principalmente, de España a la provincia de Los Santos.
Panamá era el punto de partida de los españoles para transitar al resto de América. El objetivo principal de la colonia era Perú, pero luego de que fallara el primer intento de conquistarlo, debido al hundimiento de un galeón, muchos de sus náufragos llegaron a la región de Canajagua; y, años más tarde, con la destrucción de Panamá La Vieja por parte del pirata Henry Morgan, muchas personas sobrevivieron y emigraron a lo que es hoy la ciudad de Las Tablas. Con todos ellos llegó el violín.
Antes de eso, cuando sonaba el tamborito se reunía mucha gente, pero no se permitía el contacto físico entre las parejas mientras bailaban; sin embargo, con la aparición del violín, la música tradicional evolucionó al danzón, el danzón cumbia, la cumbia atravesada y a los pasillos; estilos que le dieron la oportunidad a las parejas de bailar más pegados. No obstante, no fue sino hasta las composiciones de Francisco «Chico» Purio Ramírez que la música bailable se popularizó fuera de la península de Azuero. Pronto, Chico Purio se convirtió en el músico más solicitado en todo tipo de bailes.
En 1927, Chico Purio compuso «Los sentimientos del alma», un ejemplo de que su ritmo poco a poco se asemejaba a la música que escuchamos hoy. El violín era el rey, pero muy pronto sería destronado por el instrumento cuyo sonido fuerte y melódico marcaría un antes y un después en la música, mejor dicho, en la historia de nuestra música típica panameña: el acordeón.
Crónica #7:
En la lucha, que es mucha
Instituto Profesional y Técnico La Chorrera
Título: En la lucha, que es mucha
Autora: Nataly Estrada
Categoría: Personajes
Eduardo Tejeira Davis anhelaba que la ciudad de Panamá fuera más que un escaparate de enormes rascacielos de cien pisos. A él le interesó tanto el Casco Antiguo, que centró su profesionalismo en la estética de este, ya que le preocupaba que perdiera su categoría de patrimonio histórico debido a que se demolían los edificios de arquitectura tradicional francesa y española, solo para dar espacio a bares y estacionamientos.
Durante las décadas de 1930 y 1940 se evaluó cada espacio de los monumentos de esta área residencial de grandes recursos económicos, considerada uno de los sitios culturales de primer orden en Panamá. Sin embargo, Tejeira (nacido en 1951), fue el primero

227 Página
en hacer un inventario del patrimonio del Casco Viejo. Pasaba muchas horas ahí, tratando de elaborar un registro fotográfico de San Felipe, Santa Ana y El Chorrillo, así como observando las construcciones y el trazado. Entonces se dio cuenta de que algunas de estas casas habían sido rehechas con los mismos muros, lo cual le ayudó a sustentar una visión diferente de nuestro Casco Antiguo: más allá de ser una ciudad romántica colonial tradicional, era una mezcla atrevida de arquitectura estadounidense, francesa y caribeña, con toque español. Tejeira demostró que el valor del Casco radicaba, precisamente, en esa ecléctica fusión, a pesar de que muchos incendios han destruido el rostro original del conjunto que vemos hoy y que data mayormente del Décimo-nono tardío y del siglo XX temprano.
El arquitecto e historiador reconoció desde un principio que el Casco Antiguo es una tremenda arquitectura ya que las manzanas de Panamá no son del mismo tamaño y las calles son de distintos anchos, según su jerarquía. Para recuperar este espacio se hicieron muchos proyectos como el Museo del Canal Interoceánico (1996-1997) y la restauración de la Casa Góngora, pues Tejeira se dio cuenta de que esta no debía ser reconstruida, ya que era la única muestra colonial que quedaba en esa área desde 1760. Al modificar estas casas de maneras muy diversas por casi tres siglos, cuidaron mucho la arquitectura en el sentido que respetaron la escala y perspectiva de las calles y plazas que en ese entonces eran casas de diseño colonial con patios y balcones.
No cabe duda de que fue y es un reto conservar este patrimonio y valorar el presente con el respeto de los testimonios de un pasado que nos afectó; pero seguimos adelante protegiendo lo que nos pertenece, no solo por el valor que tiene, sino para distinguirlo plenamente de otros centros históricos de origen colonial hispánico. Tanto fue el apoyo de Tejeira que, con su información sobre el Casco, Panamá pudo sustentar ante la Unesco el ‘Valor Universal Excepcional’ de la zona y justificar su inclusión en la lista del Patrimonio Mundial, en 1997. Debemos aspirar, al igual que el arquitecto Tejeira, a valorar lo que somos, nuestros valores artísticos y espirituales. Él soñaba con una ciudad que conservara esa magia que conecta a una sociedad con su historia y permite entender lo que fue, para darle su justo valor.
Crónica #8:
Instituto ProfesionalyTécnico La Chorrera
El Festival MUPA
Título: El Festival MUPA
Autor: Daniel Palacios
Categoría: Cultura

El Festival de Música Urbana de Panamá (MUPA), el cual se celebró desde el viernes 29 hasta el domingo 31 de marzo en el Parque Recreativo y Cultural Omar Torrijos, formó parte de la celebración de los 500 años de la fundación de la ciudad capital. Este evento fue una oportunidad para el intercambio de culturas de carácter nacional e internacional. Desde el año 2015 hasta la fecha han participado más de sesenta bandas nacionales y más de veinticinco bandas internacionales, vistas por alrededor de sesenta mil espectadores.
En su quinta edición contó con veintiún artistas de talla nacional e internacional. Nueve grupos musicales fueron escogidos por convocatoria, entre los cuales resaltan: Daniel Jácome, Stone Sonora, TVRBO, etc. También hubo artistas reconocidos que llevan tiempo en el ámbito musical como: Mayra Hurley, Factor VIII, Señor Loop, Residente, entre otros.
El festival es una oportunidad para nuevas caras al igual que para artistas que llevan larga trayectoria en este ambiente, ya que allí se promocionan. Además, cuenta con la
228 Página
presentación de una gran gama de platos típicos y exóticos del país para resaltar la gastronomía panameña.
El evento inició como una oportunidad de traer agrupaciones de Argentina y Chile, gracias a Sebastián Heredia (productor del festival Patria Grande en Cuba), con la experiencia de la organización de A 6 cuerdas que realizaba eventos de artes en una plaza. Lo que le dio una identidad al festival es que le agregaron la parte educativa y se empezaron a hacer convocatorias; se brindó información acerca del festival a bandas y músicos interesados y estos se ponían en contacto con personajes relevantes de la industria musical latinoamericana.
A través de las convocatorias en la escena musical de Panamá, los músicos tenían la oportunidad de presentarse frente a un escenario con miles de personas. Antes de poder tocar las bandas o los músicos, estos pasaban por una preliminar y ahí se les decía si iban a participar del festival o no. A medida que ha pasado el tiempo a este proyecto se han sumado músicos de distintos lugares del mundo de talla internacional. Un músico ejemplar que, no solo ha asistido al festival, sino que ha sido partícipe de su fundación es Billy Mata; gran guitarrista y compositor panameño, quien fundó la banda de rock Santos y Demonios, y formó parte de ella hasta el año 2013. Es vocalista y guitarrista de la banda de hardcore punk Consciencia Social y Estado del Sitio, que cumple este año su XXX aniversario, con la que ha tocado al lado de otras como Saurom, de España; The Casualties, de Estados Unidos; y Curasbun Oi, de Chile. Además, ha sido el primer cantautor que salió al extranjero a representar a Panamá en el segundo concierto Tocando Madera Costa Rica, en el año 2012.
Como una grata anécdota, quiero resaltar que al iniciar mi redacción de esta crónica no conocía a Billy Mata, y gracias a este proyecto pude conversar con él y obtener de primera mano toda la información. Fue un placer conocer a quien estuvo presente en la organización de este festival que cautivó mi atención.
Relatos sobre la historia de mi patria
Crónica #9: Instituto ProfesionalyTécnico La Chorrera
Título: Relatos sobre la historiademipatria
Autora: Marian Guerra
Categoría: Eventos históricos

En la campiña, a la luz de luna, todos mis primos esperamos ansiosos la llegada de mi abuelo, quien tenía como costumbre contarnos una historia diferente cada noche. A su llegada, sin dejarlo descansar, se sentó a nuestro lado y sin pensarlo dos veces empezó diciéndonos: Un 15 de agosto de 1914 se inauguró nuestro maravilloso Canal, pero nuestra historia no comenzó ahí. Todo inició con la idea de crear una ruta que acortara los viajes por el mundo, así surgió la idea de la construcción de un canal por el istmo de Panamá. Fueron los franceses los que tuvieron una primera oportunidad…»
En eso Toni, mi primo, lo interrumpe solo para decir que esa historia la había escuchado en la escuela; pero nosotros, los pequeños que apenas comenzábamos el kínder, algo disgustados por su comentario, le pedimos a mi abuelo que siguiera con su relato.
229 Página
Los franceses —continuó mi abuelo— empezaron la construcción del Canal. Más o menos entre 1850 y 1855 se erigió el ferrocarril de Panamá que permitiría trasladar materiales y trabajadores. Pero en 1889, las personas encargadas de la obra se dieron cuenta de que se atrasaban debido a las enfermedades, deslizamientos y fuertes aguaceros, por lo que decidieron abandonarla. Tras dicho fracaso vino una propuesta en 1902, el Tratado Herrán-Hay (entre los gobiernos colombiano y estadounidense), con el objetivo de construir un canal transoceánico en Panamá; este convenio fue rechazado por parte de los colombianos, situación que empujó a un grupo de panameños, liderados José Agustín Arango y Manuel Amador Guerrero, a establecer un movimiento separatista que permitiría a Panamá negociar directamente con los Estados Unidos. Las aspiraciones del presidente Roosevelt y de la élite panameña fueron finalmente contemplados en el tratado Hay-Buneau Varilla.
«Así pasó el tiempo y el 7 de agosto de 1914 la grúa flotante Alexander Valle realizó el primer tránsito completo por el Canal; pero no fue hasta el 15 de agosto de 1914, con el paso del Vapor Ancón, que se inauguró oficialmente esta obra con tres juegos de esclusas: Pedro Miguel, Gatún y Miraflores. Si mal no recuerdo, en 1963 se iniciaron operaciones 24 horas al día, con la administración por parte de la Comisión del Canal (hoy Autoridad del Canal de Panamá)», detalló mi abuelo.
Mi prima Karol con curiosidad le pregunta si Estados Unidos se quedó con el Canal permanentemente, mi abuelo le contesta:
—¡No¡ El 31 de diciembre de 1999, al mediodía, el Canal pasó a manos panameñas después de firmar el tratado Torrijos-Carter el 7 de septiembre de 1977.
Hace dos años, conversando con él le pedimos que nos repitiera la misma historia. Todo era igual, pero agregó que en el 2006 se presentó una nueva propuesta de ampliación y fue así como el 26 de junio del 2016 se inauguraron las nuevas esclusas de Agua Clara y Cocolí.

Hoy quiero agradecerle a mi querido abuelo por enseñarnos parte de la historia de Panamá a través de sus relatos y por habernos hecho supremamente felices con aquellas noches de imaginación y aventuras.

230 Página
Instituto Rubiano
CRÓ NI CAS
Docente: Jakelly Rodríguez
Escritores: Hilda Gil, José Hidalgo, Esteban Muñoz, Alfonso Badillo, Naim Iglesias, Mayelis Alfonso, Ángel Villarreal, Leydis González, Karina Gil, Grace Herazo

Crónica #1:
Instituto Rubiano
Título: Una semana juvenil, el ahora de Dios Autora: Hilda Gil

Categoría: Personajes
Una semana juvenil, el ahora de Dios
La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) es un gran evento católico que dura una semana y se realiza cada tres años. Entre 1983-1984, jubileo conocido como el Año de la Redención, fue donde se dieron sus primeras actividades con el papa Juan Pablo II y los jóvenes del mundo.
Tras la exitosa convocatoria, en Roma se dio la primera JMJ el 23 de marzo de 1986. En la edición de 2016, en Cracovia, Polonia, el papa Francisco anunció que Panamá sería la sede de la jornada de 2019.
Inmediatamente comenzaron los preparativos: el 14 de mayo de 2017 se reveló el logo dibujado por la joven Ámbar Calvo y en la cena de pan y vino fue presentado el himno oficial de la jornada, por Abdiel Jiménez. Se fueron organizando las inscripciones de los voluntariados y familias de acogida. Se eligieron los lugares para las actividades de los jóvenes con el papa Francisco: la Cinta Costera, denominada para la ocasión Campo Santa María La Antigua; Metro Park y el parque del perdón. El lema «He aquí la sierva del señor; hágase en mí según tu palabra» inundó la vida de los panameños.
Dentro de esta algarabía, una pareja de nicaragüenses, que llevaba dos años de matrimonio civil, un día antes de viajar a Panamá tomó la decisión de casarse por la iglesia. El martes 22 de enero contrajeron matrimonio Yara Rodríguez y Leonardo Mora en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, alrededor de las 9:00 a. m. Lo que para ellos era una bendición, marcaba el inicio de la semana juvenil.

El 23 de enero fue recibido el papa Francisco en el aeropuerto de Tocumen por las autoridades. Cuando hizo su recorrido hasta la Nunciatura Apostólica en Clayton, había una multitud en las calles. ¡Cuánta alegría, lágrimas de emoción y gritos de felicidad se escuchaban!
Todos los días hubo actividades: misas, catequesis, presentaciones, vía crucis, vigilias, visitas, mensajes, cada vez más llenos de jóvenes ansiosos de escuchar al Papa. El domingo 27 de enero se dio por culminada la JMJ en Panamá y se reveló la sede de la próxima, que en este caso será en Lisboa, Portugal. Hermosos mensajes del Pontífice calaron en la juventud: «La cultura del encuentro es un llamado a atreverse a mantener vivo un sueño en común. Un sueño grande capaz de cobijar a todos», dijo. «No se olviden de que no son el mañana, no son el mientras tanto, sino el ahora de Dios», aseguró.
Nada impidió poder encontrarnos y sentirnos felices por estar juntos. Era lindo asistir a los eventos y ver a los peregrinos del mundo compartiendo la misma fe. Todos los panameños unidos, no solo los católicos sino también nuestros hermanos de diferentes iglesias, como dice el papa Francisco. Ahora, como la pareja nicaragüense, iniciamos un nuevo caminar, unidos y con la certeza de que somos el ahora de Dios en América Latina.
232 Página
Crónica #2:
Instituto Rubiano
Título: Canal de Panamá: una aventura oceánica
Canal de Panamá: una aventura oceánica
Autor: José Hidalgo
Categoría: Lugares

Cuando niños, alguna vez llenamos de agua la tina de nuestra casa y jugamos con un barco o, mejor aún, armábamos con la creatividad del momento una embarcación de papel donde nosotros éramos el capitán, sin saber que al final aquel bote se iba a hundir. Lo mejor es que todo era un divertido juego de niños.
Tal vez lo mismo les ocurrió a los franceses. La idea de construir un canal era un reto grandioso y una idea genial; pero se convirtió en un intento fallido, ya que empezaron la obra sin lograr terminarla.
Así es como pasó a manos de los Estados Unidos, quienes continuaron y culminaron la obra a comienzos del siglo pasado. Ya mucho antes se había intentado una ruta entre los océanos; sin embargo, no fue posible debido a los factores económicos y territoriales que existían. Los escoceses, por ejemplo, no pudieron hacer nada por el Darién porque los españoles no lo permitieron.
La arquitectura del Canal comenzó como si un topo excavara en un suelo árido. Trabajaron como las hormigas creando su fortaleza bajo la tierra y quedó algo parecido a las presas de los castores cuando hacen su casa o trancan una quebrada o riachuelo. Lo que la naturaleza nos enseña es que la originalidad de la obra era una aventura salvaje.
La majestuosidad de este proyecto nos lleva a pensar que solo empezarlo era un reto. Fue una grúa flotante la que dio el primer paso y a pesar de los problemas, Estados Unidos no se rindió; tenían la solución a los percances. El clima tropical de Panamá representó muchos inconvenientes para los aventureros norteamericanos quienes fueron asediados por las enfermedades y dificultades del lugar. Además, no todo fue natural: se creó el lago Gatún, un cuerpo de agua artificial para solucionar las diferencias en el nivel del mar de ambos océanos.
En 1881 comenzó su construcción y en 1914 finalizó este superproyecto del siglo XX. Una megaobra que demoró treinta y tres años de ardua labor y sacrificios por parte de todos los que trabajaron en ella. Recordaremos el frustrado intento de los franceses, la utilización del material excavado (que es mucho en una obra como esta), las incomodidades que vivieron los norteamericanos... Todo se recompensa al ver que el Canal cumple con la función de elevar a los barcos hacia el otro océano, superando las expectativas de aquellos antecesores que no imaginaron el verdadero potencial que iba a generar la aventura de crear una vía interoceánica por el istmo.
Así es como un reto se transforma en hecho. Deja de ser aquel juego de niños en una tina de baño para convertirse en una aventura real, una obra que queda en la historia de Panamá y el mundo. Obra que no cesa de cambiar. De hecho, el referéndum del 22 de octubre de 2006 nos permitió ampliarla. Ciertamente, al igual que la naturaleza, nada se detiene cuando se logra ir más allá de lo que se imagina.
233 Página
Los colores de Portobelo
Crónica #3:
Instituto Rubiano
Título: Los colores de Portobelo
Autor: Esteban Muñoz
Categoría: Cultura

Portobelo, una ciudad que destila de sus ruinas un dulce y suave aroma de historia patria, fue fundada el 20 de marzo de 1597 por Francisco Velarde y Mercado, aunque descubierta antes por Cristóbal Colón, el 2 de noviembre de 1502, y bautizada por él con el nombre de Porto Bello, que significa «puerto hermoso». Al ser blanco de ataque para los piratas de aquella época, fue defendida por el Fuerte de Santiago de la Gloria, el Fuerte Batería de San Jerónimo, los baluartes del recinto amurallado llamado San Cristóbal, el Fuerte Trinchera del primitivo Santiago y otros más que existían en las cercanías.
Mi tatarabuelo vivía en la provincia de Colón y su gran pasión era la historia que Portobelo trae plasmada en sus ruinas y cañones. Nos dejó sus escritos e investigaciones, en los cuales interpretaba la historia del sitio como si él la hubiera vivido en tiempo de ferias y saqueos, volviéndola más viva e impresionante. Una mañana leí «De las riquezas a la miseria»:
«Ante las espléndidas ferias comerciales realizadas una vez al año en Portobelo, llegaban soldados, aventureros, marineros y navegantes queriendo satisfacer sus necesidades de recursos con la variedad de productos. Yo, un mercader, joven y muy adinerado con mis ventas de productos como azúcar, tabaco, tela, tapices y plata, entre otros. La ciudad estaba en alerta por los distintos ataques y saqueos de corsarios, en uno de los cuales se dio la muerte de Sir Francis Drake, cuyos restos fueron lanzados al mar. Solo yo conozco el lugar exacto.
Era tanta la importancia de esta ciudad, que el oro procedente del Perú era transportado en mulas a través del Camino Real de Cruces, continuando por el río Chagres mediante pequeñas embarcaciones hasta llegar a Portobelo y luego llevado a España; tanto oro y riquezas despertó en sucios piratas como Henry Morgan el vivo deseo por saquear y atacar la ciudad de Portobelo. Su primer objetivo fue el castillo de Santiago, el cual hizo explotar con pólvora. Luego en el fuerte de San Jerónimo; con su cruel astucia mantuvo a un grupo de rehenes para intimidar a los españoles. El capitán del castillo se negó a rendirse e ignoró sus súplicas y gritos, todos fueron ejecutados…»
Había un pequeño dibujo en el que se podía observar en detalle los fuertes y castillos de la ciudad después de la tragedia.
Decidí visitar el festival de Portobelo realizado el 27 de abril de este año. Contemplé el colorido espectáculo de artesanías y bailes congos, representativo de los negros esclavizados que eran traídos de África. Una comunidad llena de tradiciones, religiosidad y costumbres como la del Cristo Negro, devoción a nivel nacional e internacional celebrada el 21 de octubre con más de 160 000 visitantes. No hay duda de que, con solo ver los cañones aún apuntando hacia el mar y las ruinas de los fuertes y castillos con vida en aquella costa, me enorgullecen la historia y la cultura de mi Panamá.
234 Página
La vida de un militar, en blanco y negro
Crónica #4:
Instituto Rubiano
Título: La vida de un militar, en blanco y negro
Autor: Alfonso Badillo
Categoría: Personajes
El general Manuel Antonio Noriega asumió en 1981 el mando de las Fuerzas de Defensa de Panamá después del fallecimiento del general Omar Torrijos Herrera. A partir de ese momento se convirtió en el comandante general.
También apareció la figura del suboficial Pedro Ruiz Hernández, sargento primero en la compañía de infantería y apoyo de la conocida Fuerza Tigre acantonada en el cuartel de Tinajitas, en el distrito especial de San Miguelito. Entre sus funciones estaba la de jefe de la Sección de Mortero de 120 milímetros, el arma de mayor potencial y alcance de las fuerzas armadas conocida en Panamá hasta ese momento.
Ante los nuevos hechos, se dieron movimientos y cambios a lo interno de la institución, por lo que el sargento Pedro Ruiz Hernández fue trasladado al cuartel militar conocido como Cimarrón, en Pacora, hoy denominado Centro Penitenciario La Joya. Fue allá donde poco después fue notificado por los altos mandos que debía presentarse al complejo del Teatro Balboa ante el general Noriega, al igual que todas aquellas unidades con más de quince años de servicio. Es decir, desde los suboficiales hasta las unidades de combate debían estar disponibles para la nueva estrategia, ya que el ambiente en el país era de incertidumbre.
La misión que se presentaba no iba a ser fácil. Muchos estaban preocupados por sus familias y lo que les depararía el futuro. Desconocían a quién iban a enfrentar. La mayoría fue transferida a la onceava zona militar de San Miguelito como fuerza regular de policía. El sargento Pedro Ruiz Hernández fue ubicado en el departamento de Operaciones y Adiestramiento S-3 como asistente. La orden fue clara y directa: observar en las tardes los movimientos de los soldados norteamericanos desde el puente de San Miguelito hasta el puente en Don Bosco de Chilibre.
El final de la noche del 19 de diciembre de 1989, víspera de la Invasión, se convirtió en una momento negro para muchos de los militares, pues se daba inicio al ataque por aire. En ropa de civiles se les ordenó salir del cuartel y solo con el arma de combate. Fueron divididos en pelotones de cuarenta unidades y trasladados al cuartel de Tinajitas. No tenían cómo comunicarse y estaba prohibido movilizarse hacia otros lugares.
El sargento Pedro Ruiz Hernández vio caer a sus colegas, compañeros e incluso amigos, sin dejar de mencionar las bajas que tuvieron los norteamericanos. Pudo observar cómo se precipitaron los helicópteros desde las alturas, caían las armas, lanzacohetes, ametralladoras de 60 milímetros; pero la consigna era que no podían combatir a menos que fuera en defensa propia.
Pasaron los días y los meses antes de regresar por fin al hogar. Solo quedaba el recuerdo de aquel oscuro diciembre de 1989. Cuando al anochecer finalizaron los bombardeos y el saqueo, hubo silencio. Para algunos de los militares todo había terminado en blanco y negro.

235 Página
Una historia a la distancia
Crónica #5:
Instituto Rubiano
Título: Una historia a la distancia Autor: Naim Iglesias
Categoría: Lugares

En un pueblo de la provincia de Chiriquí vivían dos hermanos con su madre. Alberto Navas rondaba los diecisiete años y Miguel tenía once. Al mayor le faltaba un año de estudio; pero la vida no era fácil, ya no habían los recursos como antes. Su madre decidió enviarlos con su tía que vivía en la ciudad de Panamá, donde seguirían estudiando. Ella les consiguió pases para el buque a vapor Taboga, que llegaba a los diferentes puertos del país. Transportaba estudiantes, trabajadores, carga y hasta animales domésticos.
El 23 de mayo de 1911, el Taboga zarpó a las 11:00 a. m. con un total de ciento cuarenta personas. Pasaron cuatro horas y los hermanos salieron a explorar. Tomaron caminos distintos. El menor escogió la parte trasera para apreciar los detalles. Le resultaba extraño su funcionamiento, pues no tenía velas sino una máquina que generaba vapor e iba a una gran velocidad. Notó lo resistente del material de madera del que estaba hecho. Además, estaba reforzada con metal, que le daba un soporte doble para que pudiera estar a flote.
En el camino se encontró con un señor; por su vestimenta dedujo que era el capitán Campbell, quien en ese momento había dejado al piloto Matthew a cargo. Platicaron sobre la curiosa historia del vapor Taboga, el cual había sido creado por los hermanos Pinel en 1908, ya que la vía marítima se había convertido en una opción rentable.
Alberto recorrió la parte delantera, observó a las personas a su alrededor: estudiantes de su edad, trabajadores que se dirigían a Veraguas, junto a la carga. Luego de conversar con algunos estudiantes, se despidió y fue en busca de su hermano. Mientras avanzaba, podía sentir la brisa helada del anochecer. El frío lo erizaba, debido a lo cual se frotaba los brazos para calmar la sensación.
De repente, resonó fuertemente el caparazón del buque. Oía al capitán activando el plan de emergencia por el megáfono. Escuchaba a las personas gritando, amontonándose unas con otras con la intención de subir al bote de emergencia. Él solo pensaba en Miguel.
El vapor Taboga ya no se encontraba a flote. Había chocado contra unas piedras cerca de la costa. Cuando Alberto encontró a su hermano, lo puso a salvo montándolo en un mueble que aguantara su peso. No todos tuvieron la misma suerte. Algunos sobrevivientes comenzaron a nadar en busca de una isla cercana. Alberto decidió hacer lo mismo y empujó el mueble. Solo se detuvo cuando vio la torre a lo lejos.
El 2 de junio entrevistaron al capitán Campbell en la radio. Fue el último en abandonar la embarcación. La lista de fallecidos fue de noventa y ocho personas y veinticinco desaparecidos.
El cocinero del vapor Taboga despertó asustado. Había soñado con las imágenes del vapor hundiéndose en las aguas del Pacífico y dos estudiantes sobre el mueble de cocina luchando por llegar sobre él a las ruinas de Panamá La Vieja.
236 Página
Desde un rincón de mi tierra
Crónica #6:
Instituto Rubiano
Título: Desde un rincón de mi tierra
Autora: Grace Herazo
Categoría: Cultura

Panamá ha formado parte de las maravillas turísticas del mundo, sobre todo por su folclore. El mundo se ha enamorado de nuestra nación. Saber que nuestro país está lleno de colores y sabores diferentes que se conjugan en cada provincia y región, además de sus tradiciones, arte y cultura, llama la atención de las personas y despierta su curiosidad por conocer algo nuevo.
Las artesanías de nuestro país han resultado ser muy atractivas a los turistas por sus colores y detalles. Son hechas a mano por nuestros artesanos, quienes dedican sus habilidades y talentos para transmitirlos a las otras generaciones.
Los vestuarios y canciones típicas conquistan a cualquiera y, claro, nos hacen mover el esqueleto, según el dicho popular, como las canciones de los hermanos Samy y Sandra Sandoval, que nos contagian de cantarlas y bailarlas cuando las escuchamos.
Por supuesto, no pueden faltar los bailes típicos, aquellos con los que engalanamos actos culturales y rendimos tributo a la tradición, pues guardan y reflejan gran parte de nuestras tradiciones. Entre las danzas más famosas en estos eventos podemos mencionar: el punto, el tamborito, la cumbia, el bullerengue y los congos; cada uno representa con distinción el sentir plural de los panameños.
Entre los elementos típicos de mayor belleza y lujo en nuestro país están los vestidos femeninos: las polleras de Panamá.
El origen de la pollera azuerense, por ejemplo, se remonta a la época de la colonización. Durante los siglos XVI y XVII, en la España imperial, estos vestuarios los utilizaban diariamente las mujeres españolas. Generalmente, eran blancos, con dos o tres zócalos con sobrepuesto y bordados florales.
Se dice que heredamos este atuendo de las regiones de Sevilla y Andalucía, representativas de la Madre Patria. Por eso es que dicha pollera es una mezcla del vestido utilizado por la mujer española a lo largo y ancho de la península ibérica. Acerca de la pollera montuna o de diario, se asegura que se usaba en climas duros como el de Andalucía, bastante parecido al nuestro. También se nos cuenta que el traje de la mujer cordobesa es muy similar al de la panameña.
Esto se puede comprobar al observar los modelos exhibidos en los museos del pueblo español. La elegancia, detalles y aplicaciones que han adquirido en nuestro país realzan aún más su majestuosidad.
La pollera es definida como un traje usado desde la cintura hacia abajo con muchos pliegues y amplios vuelos. Sin embargo, la de Panamá está compuesta de una camisa y un pollerón. Conocer el origen de nuestro vestido y su evolución en nuestro país a través de sus diferentes representaciones, contribuye a las bases sólidas de nuestro folclore.
En Panamá, nuestras artesanías y tradiciones son una muestra más de que somos puente del mundo y corazón del universo. Una mezcla de distintas culturas que se han combinado para crear lo más hermoso que existe para los panameños: nuestra tierra istmeña.
237 Página
Crónica#7:Título:InstitutoRubiano
Unpersonaje,unhéroeCAutora:MayelisAlfonso ategoría:Deportes

Un personaje, un héroe
Hace diez años mi hermano mayor y yo jugábamos en la sala con mis juguetes. De repente vi a mi padre emocionado buscar el control remoto de la televisión para ver un evento deportivo. Estaba muy pequeña y no entendía qué sucedía; como toda niña curiosa, me levanté y le pregunté qué era eso de los Juegos Olímpicos. Mi padre me dio una breve explicación sobre los deportes y las actividades que se hacían en dicha competencia mundial.
A pesar de que me detallara todo sobre el evento, no le encontraba sentido alguno a la emoción por querer verlo en ese momento. Entonces me contó de él. Me dijo: «Su nombre es Irving Saladino, un colonense que nos está representando en los Juegos Olímpicos de Beijing en la categoría de salto largo». Yo, aún muy confundida, preferí sentarme y ver la televisión junto a mi padre, cuando lo imposible sucedió: Saladino había logrado un salto de 8,34 metros y ganó la primera medalla de oro para Panamá. Celebré cuando vi que todos en casa comenzaron a hacerlo y a brincar con emoción por dicha hazaña.
Ese día vi todas las noticias y las entrevistas que le hicieron. Comencé a recolectar toda la información que podía. Quería saber más de él.
Fue cuando decidí ir donde mi abuelo para que me ayudara a organizar toda la información sobre el héroe. Compramos los periódicos y pudimos leer: Irving Jahir Saladino Aranda tenía veintitrés años de edad cuando logró su hazaña. Fue el primer joven en ganar una medalla de oro en América Central. Oriundo de la provincia de Colón, antes de ser un gran deportista fue electricista, trabajo que lo ayudaba a pagar sus estudios. Sin embargo, contrario a lo que se piensa, no inició en el salto de longitud, sino en atletismo.
Días después, mis tíos me llevaron a la caravana de bienvenida que le hicieron. En la actividad descubrí las marcas personales que tenía el atleta: 8,73 metros en pruebas de aire libre y 8,47 metros en pista cubierta.
Desde ese momento seguía muy de cerca a dos atletas panameños: Alonso Edward e Irving Saladino. Me gustaba mucho verlos competir. A Edward, porque era muy veloz y decían que podía derrotar al hombre más rápido del mundo, Usain Bolt. A Saladino, porque siempre quedaba en los tres primeros lugares en su disciplina. Vi junto a mi hermano su participación en el salto largo del Great City, en Inglaterra, donde ocupó el segundo lugar con una marca de 7,93 metros. Nunca pensé que ese día iba a ser la última vez que vería al Canguro, como también se le conoce, saltar.
El 7 de agosto de 2014, cuando estaba preparándome para ir al colegio, Irving Saladino anunció su retiro en televisión. Fue un poco triste para mí, porque lo había admirado desde aquella vez en la sala de mi casa. Contradictoriamente, me alegré cuando dijeron que sería embajador deportivo en Panamá, gracias a que por su hazaña podía inspirar a muchos jóvenes atletas a seguir sus sueños, superando cualquier obstáculo.
238 Página
El incendio de las iglesias
Crónica #8:
Instituto Rubiano
Título: El incendio de las iglesias
Autor: Ángel Villarreal
Categoría: Cultura

La alarma se escuchó desde el 28 de enero de 1671 y finalizó casi un mes después, el 24 de febrero. Fue cuando nuestros monumentos, arquitectura y esplendor comenzaron a desvanecerse debido a la gran intensidad de las llamas. Nuestras riquezas estaban en peligro de ser hurtadas por aquellos que solamente querían la gloria.
Los piratas provocaron la destrucción de la ciudad de Panamá. Se conoció que su objetivo era el gobierno absoluto sobre todos sus moradores y que juraran obedecer fielmente al Rey de Inglaterra y así fueran forzados a entregar sus riquezas; bienes que serían repartidos entre la corona inglesa, el jefe de expedición y la tropa.
Fue entonces que, debido al ataque pirata, la ciudad se comenzó a quemar. Y con ella, múltiples iglesias. Sin embargo, hubo una iglesia que no sufrió los estragos del incendio. Esto debido a que el templo conocido como Nuestra Señora de La Merced fue seleccionado como cuartel del pirata Henry Morgan. Luego de la conflagración, el santuario sería «trasladado» a la nueva ciudad, a lo que hoy conocemos como el Casco Antiguo.
Esta iglesia tuvo un gran significado para los moradores de la ciudad, evidenciado en la colocación de la virgen de la Merced como figura central; ya que ella ha sido la madre protectora de todo peligro. Aquí fue donde se dieron las primeras misas. Esto marcó un antes y un después en la vida de aquellos que se consagran fielmente a la voluntad de Dios.
La otra capilla es un mausoleo; es decir, un sepulcro suntuoso que se levanta como un monumento fúnebre.
La Iglesia de La Merced cuenta con cuatro campanas, las cuales llevan los nombres de: Nuestra Señora de La Merced, San Serapio, San Pedro Nolasco y San Ramón Nonato.
Las campanas tienen un gran simbolismo dentro de la cultura religiosa de Panamá, debido a que en aquel entonces eran los medios más eficaces para comunicar diferentes mensajes a la población. Cada iglesia contaba con personas específicas para realizar cada tipo de llamado: alerta, convocación, el tiempo, aviso, entre otros.
Al sitio desde el cual aquellas personas se encargaban de este trabajo se le conocía como atalaya. Los tipos de campanazos que se utilizaban con mayor frecuencia eran:
• Toque de gloria: solo era utilizado con un evento especial, como la llegada de un obispo o un nuevo papa.
• Toque de fiestas: era de carácter alegre y en él se permitía el voltear y volar de las campanas. Se realizaba con la llegada de una virgen o el santo de una procesión.
• Toque de difunto: uno que nadie siente el deseo de oír, por lo que sus redobles son de manera lenta y sobrecogedora.
• Toque de arrebato: considerado como el que avisa del peligro, en este repique todas las campanas son tocadas a la vez y de forma rápida.
La Iglesia de La Merced todavía guarda parte de la historia que hacía retumbar los rincones del Casco Antiguo.
239 Página
Crónica#9:Título:InstitutoRubianoHuellapatriota CAutora:LeydisGonzález ategoría:Eventoshistóricos

Huella patriota
Era de noche y un cielo colmado de estrellas alumbraba cada rincón del país. Los panameños se preparaban para dormir. Transcurría la noche del 19 de diciembre de 1989. Muchos organizaban o ultimaban los detalles para la tradicional Nochebuena.
A las 12:46 a. m. del 20 de diciembre de 1989, los Estados Unidos sorprendieron al pueblo panameño. Nadie esperaba ser protagonista de una invasión. El hecho logró que cada panameño quedara en estado de alerta. Se podían escuchar las tanquetas pasando por las calles, el sonido de cientos de bombas que estallaban por todas partes, los helicópteros y aviones que hacían estremecer los techos de las casas.
Era aterrador ver cómo un país era tomado por la fuerza armada estadounidense. Las indicaciones de los norteamericanos eran claras: que todos se quedaran en sus casas, de lo contrario podían ser asesinados. El terror se apoderó de la multitud que pensaba que sus días habían llegado a su fin; el caos reinaba en Panamá.
Tan solo pasaron horas cuando el flujo de agua y de luz de las comunidades fue suspendido. Muchos estaban nerviosos, llenos de temor, mientras que otros solo esperaban la oportunidad para ir a saquear los comercios ubicados en San Miguelito, Calidonia y La Chorrera.
Presos de la desesperación, algunos panameños salieron a las calles con el fin de asaltar los comercios, y murieron en el intento. Incluso personas inocentes fallecieron tan solo por estar caminando en las avenidas. Otros fueron encerrados en la cárcel conocida como «La Modelo», ubicada en El Chorrillo. Era un lugar horrible, de tortura, donde ya no había espacio para más personas. Creer en Dios era tal vez la única esperanza.
En las calles de Panamá todo era inseguro. Las bombas eran una canción estruendosa e incesante, que componían una armonía con los gritos, una sinfonía de lágrimas de familiares que perdían a sus seres queridos. En las casas parecía que no había nadie, ya que todos se escondían e incluso dormían en el suelo para evitar que los gringos los mataran o los encontraran. Más de veintiséis mil mil soldados y todo un arsenal militar estaban en busca del general Manuel Antonio Noriega, comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa.
El país quedó con un vacío enorme: miles de panameños murieron en las madrugadas que sucedieron a la del 20 de diciembre. Aún en la actualidad se desconoce el número exacto de muertos y también el paradero de los cuerpos de muchas personas, ya que los depositaban en fosas comunes. Este hecho nunca se dejará de recordar, «¡prohibido olvidar!», pues Panamá fue lastimada y su gente masacrada. Solo nos quedan las huellas de patriotas que formaron parte de aquel difícil diciembre.
240 Página
Chiari, de la discordia a la victoria
Crónica#10:
InstitutoRubiano Título:Chiari,deladiscordiaalavictoria
Autora:KarinaGil Categoría:Personajes
El panameño que sería dos veces mandatario de la república, Roberto Francisco Chiari, fue un político y empresario industrial, hijo de Rodolfo Chiari y Ofelina Remón, que nació el 2 de marzo de 1905, en ciudad de Panamá. Completó sus estudios en el Colegio La Salle, centro educativo católico y bilingüe. De sus cinco hermanos, fue el único que se interesó por la política, siguiendo los pasos de su padre.

Chiari fue un presidente enfocado en la salud y la educación de su país. Durante los hechos del 9 de enero de 1964, tuvo un rol beligerante; aunque al principio no estuvo informado de lo que estaba pasando.
Todo ocurrió en su despacho presidencial: a su mano derecha se encontraba la puerta y a su mano izquierda el escritorio presidencial. Frente a él había una mesa en la cual reposaba un teletipo recibiendo el mensaje sobre los estudiantes caídos y panameños heridos en la calle aquel 9 de enero. Adentro se hallaban varios ministros de Estado y el comandante jefe de la Guardia Nacional, todos preocupados por lo que sucedía.
El presidente Chiari pidió que hicieran un reporte acerca de los hechos. Los enviados del Presidente se dirigieron a la plaza 5 de Mayo y observaron a un grupo de personas enfurecido. Los manifestantes, después de terminar con su obligación de nacionalistas, iban frenéticos hacia el palacio presidencial a reclamar y demandar justicia. Eran estudiantes y personas del pueblo que pasaban por la Iglesia de La Merced con la finalidad de hablar con el mandatario. Los enviados relataron lo que vieron en la plaza y le avisaron acerca de la manifestación que se encontraron en el camino. Chiari dio la orden que se les dejara llegar sin ningún obstáculo. Había que recibirlos. Minutos después, ya estaban las personas gritando consignas hacia el presidente Chiari; cada vez más molestos, cada vez más inconformes.
Los que estaban con el gobernante le decían que no saliera al balcón por su seguridad; pero él, sin dudarlo y sin temor alguno, apareció. La multitud, al verlo, le gritó todo tipo de agravios.
Con el equilibrio que le caracterizaba, el Presidente les pedía que guardaran silencio. Sin embargo, no querían escucharlo, se sentían decepcionados y burlados. Después de largos minutos de espera, Chiari repitió con voz fuerte: «¡Silencio!». Y agregó: «Hace dos horas Panamá rompió todo tipo de relaciones con los Estados Unidos».
El tiempo se detuvo, los minutos fueron más largos y los gritos que habían sido de reclamo comenzaron a cambiar. Esa noticia de viva voz los reconfortaba. Con mucho más entusiasmo y con voz muy alta, ahora sonreían: ¡Viva Chiari, viva Panamá!
Este presidente fue un panameño con un rol importante en la gesta del 9 de enero, pues se llenó de valentía y trabajó, con su valiente decisión, por un país libre. ¡Viva Panamá!
241 Página
UN PRO YEC TO EDU CA TI VO
HISTORIAS
cuarto gruPo de escuelas:
i nstituto t écnico don Bosco
P AnAmá cHristian academy
P AnAmericAn scHool oF Panama

saint antHony scHool
smart academy
t he oxFord scHool
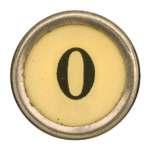
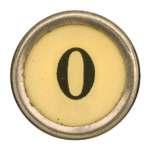

Instituto Técnico Don Bosco

Docente: Delfina Geoconda González Vega
Escritores: Joshua Rock, Fernando Bermúdez, Pedro P. Vidal F.
CRÓ NI CAS
Crónica#1: TInstitutoTécnicoDonBosco ítulo:Undía con elPlazaAmadorCAutor:JoshuaRock ategoría:Deportes


Un día con el Plaza Amador
A la 1:00 p. m. las puertas del Estadio Rommel Fernández ya estaban llenas. Se disputaba la final de la Liga Panameña de Fútbol: Árabe Unido de Colón contra el Plaza Amador. Dos horas después, el sol comenzó a bajar, al igual que el calor. El entusiasmo en las filas aumentó, algunos comenzaron a silbar, a tocar tambores y a cantar. Se escuchaban a lo lejos gritos que vitoreaban «la Plaza, la Plaza, los campeones de Panamá».
Así se mantuvo el ambiente hasta las 5:00 p. m. cuando por fin abrieron las puertas del estadio. La pasión se palpaba. Los aficionados buscaban el mejor asiento para el partido.
A las 7:00 p. m. sonó el silbato. Los gritos de los aficionados eran cada vez más intensos, las olas hechas por todos, los silbidos, los saltos de emoción cada vez que su equipo estaba cerca de anotar el tan esperado gol.
No había pasado ni un cuarto de hora del primer tiempo cuando, de repente, el balón se le fue por encima de la cabeza al portero del Plaza Amador, Eric Hughes. Entonces él y el delantero del Árabe Unido Abdiel Arroyo comenzaron una carrera por la pelota que terminó en un remate al arco del jugador colonense. ¡Gol! Se abría el marcador en favor del Árabe Unido.
La superioridad no duraría mucho, pues quince minutos más tarde el Árabe Unido cometía una falta y el árbitro cantó penal a favor del Plaza Amador. Con la expectativa de que tras la penalización se empataran las acciones, la tensión entre los aficionados estaba a flor de piel. El placino Valentín Pimentel fue el encargado de cobrar. Concentrado, tomó un respiro y… ¡Gooool!
El marcador estaba ahora empate. Los gritos, aplausos y saltos de los aficionados del Plaza no se hicieron esperar. La alegría y la pasión eran contagiosas, se respiraba emoción cada segundo de aquel primer tiempo.
El medio tiempo sirvió de descanso para los jugadores; pero no para los aficionados, que igual cantaron y gritaron durante esos quince minutos. Cuando volvió a sonar el silbato que indicaba el arranque de la etapa complementaria, las voces se unieron en una muralla frenética que, de alguna manera cósmica, podría haber conectado con los equipos.
Corría el minuto 23 del segundo tiempo cuando el árbitro señaló tiro de esquina para el Plaza Amador. Los más altos del equipo se internaron en el corazón del área chica, a ver si aprove-chaban su estatura y ponían en ventaja a los suyos. El centro de Edgar Aparicio salió envenenado desde el banderín, y Lid Carabali no dudó en emerger entre aquel mar de cabezas para rematar y poner el marcador a favor del Plaza Amador. La afición explotó en gritos, cantos y algarabía.
Un escenario que se mantuvo hasta el final del partido, cuando el árbitro volvió a sonar el silbato para anunciar que no se jugaba más y que el Plaza Amador, el equipo del pueblo, era campeón.
244 Página
Origen de la afroantillanacultura en Panamá
Crónica #2:
Instituto Técnico Don Bosco
Título:Origendelacultura
afroantillana en Panamá
Autor: Fernando Bermúdez
Categoría: Eventos históricos

Tal vez pensará usted que los antillanos son gente que nada más vino para la construcción de nuestro amado Canal. Incluso, también podría creer que para la construcción del ferrocarril. Pero no. Ellos no vinieron a Panamá solo para edificar esas grandiosas obras, sino para hacer de este país su nuevo hogar y ayudar a forjar el mosaico cultural por el que hoy sentimos tanto orgullo.
Para entender las migraciones negras en Panamá, hay que recordar la época colonial. Durante ese periodo hubo un cambio en las prácticas de esclavitud del imperio español, ya que se prohibió la esclavitud de indígenas. Y los negros, hoy conocidos como afrocoloniales, fueron los que reemplazaron la mano de obra nativa. La esclavitud en América, como en todas las otras partes del planeta, se basaba en un sistema de injusticia y tragedia. Por ejemplo, todos los negros esclavizados debieron despojarse de sus creencias y adoptar como suyo el cristianismo.
Estas injusticias crearon un escenario propicio para que varios negros esclavizados se escaparan en busca de la libertad. Se internaron en la densa selva panameña, donde sus amos nunca los encontrarían, y fundaron los llamados palenques, que eran comunidades en las que por fin no tenían que acatar las órdenes del hombre blanco.
A los negros rebeldes se les llamó cimarrones. De ellos destacaron figuras como Antón Mandinga, Bayano y Felipillo. Se caracterizaban por imitar a modo burlesco lo que habían aprendido de sus amos españoles o criollos, tanto en vestidos y música, como en religión. Los afroantillanos, por su parte, llegaron al Istmo en cuatro grandes migraciones. La primera de ellas fue a comienzos del siglo XIX, y tenía como objetivo la cosecha masiva de banano en la provincia de Bocas del Toro. Los que trabajaron en este proyecto eran, en su mayoría, originarios de Jamaica y eran empleados por la United Fruit Company. Al quebrar la empresa, años después, muchos volvieron a su país de origen; pero un gran grupo prefirió quedarse y hacer su vida en Panamá.
La segunda oleada migratoria fue a causa del ferrocarril que construiría Estados Unidos para aprovechar el descubrimiento de oro en California, con un tramo más corto y seguro que cruzar el anchísimo país norteamericano. Estas obras comenzaron en 1850.
La próxima gran migración de los afroantillanos hacia Panamá ocurrió a finales del siglo XIX, cuando los franceses iniciaron la epopeya del canal interoceánico. La mayoría de estos trabajadores vinieron de Barbados, Santa Lucía, Martinica y Jamaica.
La migración más grande, sin embargo, fue la cuarta, ocurrida entre 1904 y 1914 para las obras del Canal seguidas por los estadounidenses, en la que, también como años antes, vinieron en su gran mayoría de Barbados, Martinica, Jamaica y Santa Lucía. No obstante, hay otras teorías sobre los orígenes de estos migrantes, pues muchos se contabilizaron por el puerto en el que embarcaban y no realmente por su país de nacimiento.
En conclusión, los afroantillanos han aportado muchas cosas buenas para nuestro país.
245 Página
La Plaza Mayor
Crónica #3:

Instituto Técnico Don Bosco
Crónica ganadora del tercer lugar
Título: La Plaza Mayor
Autor: Pedro Vidal
Categoría: Lugares



Ruge el sol al mediodía de un día cualquiera de 1683 y el público espera la salida del toro en la Plaza Mayor de la ciudad de Panamá. Entonces… ¡suena la señal!, y sale. El torero lo espera desafiante. A los pocos minutos de empezar, ya tenía mareado al animal. Le clavan las banderillas y se empieza a desangrar. Es el momento preciso para que el torero le clave el sable con el que el toro muere. El torero gana la corrida y obtiene por premio las orejas y el honor de haber matado a un bóvido tan feroz.
La Plaza Mayor es donde nace originalmente la bella ciudad de Panamá durante la colonización española. En aquel entonces tenía tres usos principales: servía como plaza central, para juegos de caballería y corridas de toros; además, como lugar de desembarco.
Tenía una forma particular de rectángulo. Se construyó de acuerdo a unas reglas, también llamadas ordenanzas, que se publicaron en 1573 y que rigieron durante toda la época colonial. En ellas se decía que la plaza sería el lugar donde empezaría toda la ciudad y se debía construir al lado del desembarcadero del puerto. Se edificó con forma rectangular para que fuera más fácil hacer las fiestas.
Aunque Panamá era una ciudad marítima, no se obedeció lo dictado por las ordenanzas, y, en lugar de poner la plaza en el puerto marítimo, se construyó en el centro, como si esta fuera una ciudad de la llanura, como Lima o México. Pero esto no se hizo por el simple hecho de desobedecer, sino que se debió a la falta de puerto ribereño con suficiente espacio para cumplir las ordenanzas en cuanto a ancho y longitud.
En el siglo XVIII se produjeron tres incendios que azotaron la plaza: el de 1737, el de 1756 y el de 1781. Por esta razón, se hicieron muchos planos para reconstruir la ciudad; aunque ninguno se llevó a cabo. Importantes arquitectos como Miguel Martínez de Horcasitas, Fernando de Saavedra y Córdoba, Juan Herrera y Sotomayor, Manuel Hernández, Antonio de Arébalo y los hermanos Talledo y Rivera propusieron planos. Los de estos últimos al final del período colonial; o sea, hacia 1814.
La plaza no cambió porque estaba pensada para un uso específico, que era el de las fiestas. Las consecuencias de los incendios no impedían las correrías. Las mismas eran muy importantes para los colonos, porque les recordaba su añorada España.
Esto nos permite pensar en el tipo de colonizador que tuvimos: fiestero. Como cualquier panameño actual, aficionado a las festividades colectivas.
Al terminar la Colonia, en el año de 1821, finalizaron las corridas de toros y caballerías. El lugar se convirtió en recinto militar y luego cayó en desuso. Hacia la primera mitad del siglo XIX, el cónsul francés Le Moyné describe una plaza sucia y horrible.
Pasada la primera década del GoldRush de California, el testimonio del francés sigue siendo vigente. Además, dos grabados de 1862 de un libro de arquitectura del general Elwelle S. Otis muestran el viejo modelo colonial de la plaza: sin nada de nada. Eso significa ni pavimento, ni faros de keroseno, ni árboles; únicamente un manto de césped. Lo mismo nos describen las fotografías de Eadweard Muybridge, importante fotógrafo e inventor del cine.
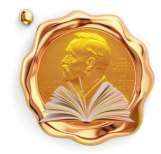
246 Página
BRONCE
Años después, en la época del Estado Federal, anexados a Colombia, aunque con cierta capacidad de gestión, se hacen pequeñas adaptaciones de la plaza a lo nuevo, pero no para los usos de la ya lejana colonia.
En la actualidad, la plaza luce hermosa. Se han hecho reconstrucciones y remodelaciones: se instaló un gazebo inicialmente para jugar lotería y más tarde para las bandas de música en las tardes de fiesta; bancas, árboles y baldosas de arcilla.
Adornan la bella plaza cuatro edificios emblemáticos en torno a ella, algunos construidos desde la colonia y otros después. Hoy aparecen restaurados y hermosos: la Catedral, el Hotel Central, el Museo del Canal y el Edificio de la Municipalidad.
La Plaza Mayor es un sitio donde nos podemos encontrar, recordar la bella época colonial y, por supuesto, ¡disfrutar de un raspao panameño!

247 Página
Panamá
Christian Academy

Docente: Eladia Arcela Camargo de Girón
Escritores: Samuel Carles, Mai Akemi Rosero, Laura Tello, Gabriela Rodríguez, Gabriela Castillo, Camila Bethancourt, José Ramón Tapia, Sara Samudio, Stephanie Villarreal, Ana Batista
CRÓ NI CAS
Crónica#1:
PanamáChristianAcademy

Título:Laciudadenllamas
Autor:SamuelCarles
Categoría:Eventoshistóricos
La ciudad en llamas
Levanté la mirada y decidí respirar. Sentí las cenizas caer levemente sobre mis mejillas y llenar mis pulmones. Nuestra ciudad estaba sumergida en la danza de las llamas y el cantar del fuego. Oí gritos por todos lados, sentí el caos que nos rodeaba; quién hubiera dicho que este sería el fin de nuestra amada ciudad de Panamá, la joya del Pacífico y el orgullo de nuestra madre, España.
Todo comenzó con Henry Morgan en el año 1671. Sus órdenes de atacar Santiago de Cuba eran simples e inclusive el saqueo no era parte de ellas. Sin embargo, gracias a su predecible naturaleza cruel, desobedeció a su propia corona y produjo este lamentable recuerdo que les cuento hoy. Fue este hijo del Reino Unido el que desencadenó la destrucción de la ciudad colonial en el Istmo.

Los que vivíamos en la ciudad éramos víctimas de los saqueos diarios, haciéndonos la vida insoportable pero, esto no solo nos hizo más fuertes, sino que también nos alistó para su llegada. Las precauciones necesarias fueron tomadas de antemano y Panamá sólo esperaba. Al vernos sitiados, el alcalde Juan Pérez de Guzmán incendió la ciudad antes de la llegada de la horda sanguinaria de facinerosos. Mientras todo era presa de las llamas, se le oyó decir con ímpetu: «Prefiero perder una ciudad, que perder el imperio» y con ellas marcó la historia del presente y del futuro de Panamá.
Todo sucedió en cuestión de segundos. Escuché un ruido ensordecedor y pensé que habían empezado a disparar los cañones, pero ese no era el caso. Las reservas de pólvora habían estallado en llamas. Después de ahí, en mi memoria solo queda el recuerdo de su torre, abrazada en sus faldas por el fuego. Es aquí donde vuelvo al principio de nuestra historia en aquella ciudad envuelta en cenizas y llamas. Lo que sí puedo recordar es que gracias a la irrefutable destrucción de la ciudad y más que todo a la valentía de aquellos héroes de la patria, el pirata y su bandada de mercenarios se llevaron todo. No obstante, nos miramos unos a otros cubiertos de hollín, empapados en sudor y bañados en sangre, pero en todos estaba clara la decisión de levantar nuevamente la ciudad.
249 Página
Nuestra famosa Olga Sinclair
Crónica
#2: PanamáChristian AcademyTítulo:Nuestrafamosa

OlgaSinclair Autora: MaiAkemiRosero
Categoría: Personajes
Recuerdo los días en que participaba en los talleres de la Fundación Olga Sinclair. Cómo aprendíamos las artes en aquel amplio salón de clases, con altos ventanales que dejaban entrar la brisa. También llega a mi memoria cuando hicimos la actividad Pintemos los 100 años del Canal de Panamá. Era el 18 de enero del 2014 cuando 5084 niños batieron el récord Guinness de más personas pintando la misma pintura simultáneamente. Cada vez que me presentaba a estos tipos de talleres podía sentir una brisa de ánimo y creatividad alrededor de mí, lo mismo que experimentaba al pensar sobre Olga Sinclair. La artista siempre ha sido conocida por su aura llena de energía, y esa aura es la que me motiva a liberar mi imaginación y a escribir su vida.
Olga Sinclair nació una mañana de 1957. Su amor por el arte emergió en el estudio de su padre, el pintor modernista Alfredo Sinclair. En la década de 1970, la joven Sinclair viajó a España para estudiar en la Academia de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos; también recibió clases de dibujo clásico en los Estudios Arjona. En 1975 hizo su primera exposición individual en la Galería Etcétera donde se presentó junto a renombrados artistas panameños; también hizo su primera exposición en el extranjero, en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington. Olga Sinclair luego expuso en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) de Panamá, en 1984, y el mismo año se graduó en la Universidad Santa María La Antigua con una Licenciatura en Diseño de Interiores.
El proyecto más grande de Olga comenzó en 2010: la fundación sin fines de lucro que lleva su nombre, cuyo objetivo es despertar el ingenio artístico en los niños desde los primeros años hasta los dieciocho. Su sede está localizada en el Casco Viejo, Panamá. El proyecto está en más de diez países donde participan más de 85 000 niños.
En 2012, la artista exhibió en el Museo de Arte El Salvador, en San Salvador, Retrospectiva, una muestra de cuarenta y cinco obras en orden cronológico desde sus catorce años, cuando inició su carrera como artista hasta el presente. La exposición también se llevó a cabo el 15 de enero del 2015 en Palazio Medici – Riccardi en Florencia, Italia, convirtiéndola en la primera artista latinoamericana en exponer en esta sala. Luego, se presentó en el National Gallery of Fine Arts ubicado en Ammar, Jordania. Expuso en la sala Frida Kahlo en el interior de la Casa América de Madrid, España. En el 2018 la artista siguió su exhibición de obras en la Casa Pérez- Alemán en el Casco Viejo, para conmemorar la culminación de la XXV restauración en el Casco Antiguo.
Actualmente, Olga ha seguido velando por el progreso de la fundación para garantizar que el ingenio de los niños siga desarrollándose. La artista dice que «vivimos en un momento decisivo de nuestra evolución; el arte, catalizador de personalidades y talentos en la etapa más importante de la historia de la vida del ser humano, puede ser la herramienta que permite a nuestra niñez desarrollar su potencial hasta llegar a… tocar el cielo con las manos».
250 Página
Crónica#3: PanamáChristianAcademy Título:RobertoDurán,elhombre quenosllevóalahistoria
Autora:LauraTello
Categoría:Deportes
Recuerdo esos tiempos en los que me sentaba con mi papá y mis abuelos en busca de algún entretenimiento, y que sabíamos que solamente lo encontraríamos con las extraordinarias y emocionantes peleas del excampeón de boxeo Roberto Durán.
Si no sabes quién es, te invito a que sigas leyendo para que conozcas a esta maravillosa y esforzada persona, que consiguió para Panamá importantes reconocimientos en el boxeo internacional.
Roberto Durán nació un 16 de junio de 1951, en Guararé, provincia de Los Santos; pero se crio en el barrio citadino de El Chorrillo. También conocido como el Cholo Durán, fue campeón mundial en las categorías welter , super welter y mediana, entre 1972 y 1989. Una de sus mejores peleas fue cuando venció en suelo istmeño al puertorriqueño Esteban de Jesús en 1974.
En el año 2004 Mano de Piedra Durán (campeón mundial en cuatro divisiones), fue seleccionado para entrar al Salón de la Fama del Boxeo de Las Vegas, en Estados Unidos, luego de amasar una carrera envidiable en sus 119 encuentros.
El lanzamiento mundial de su biografía se realizó en el 2006, mismo año en que se produjo la película ManodePiedra, que cuenta su historia pugilística. Durán logró un récord de 103 victorias, 70 de ellas antes del límite y 33 por decisión. No podemos obviar una de sus 16 derrotas, la del controvertido abandono «no más», que significó la pérdida del título welter el 20 de noviembre de 1980 ante Sugar Ray Leonard, a quien ya había vencido el 20 de junio de ese año. El Cholo Durán se retiró de manera oficial en enero de 2002.

Hace unos días tuve la emocionante experiencia de ir a visitar su estatua de bronce, ubicada en Vía Argentina. También pude ver su casa por fuera, la cual tiene un lugar en donde las personas pueden apreciar todos los trofeos y premios que ganó mientras competía en las diferentes categorías. También fuimos a su restaurante Stone Café, lamentablemente no pudimos cenar allí porque estaba cerrado, pero por fuera tiene un retrato de él con unos guantes de boxeo y muchas otras fotografías suyas de cuando competía.
Quizás nadie pensó que una estudiante de trece años quisiera redactar una crónica sobre Roberto Durán. Es un honor hacer esto, poder investigar más y conocer mejor su carrera. Decidí escribir por el valor sentimental y familiar que tiene para mí, porque desde pequeña crecí en un hogar en que todo el mundo practicaba un deporte. Mi sueño es poder sentarme y conversar con él, aunque sea un ratito. Espero honrarlo con estas líneas y agradecerle por tan bellos recuerdos.
251 Página
Roberto Durán, el hombre que nos llevó a la historia
Teatro Nacional, ícono de la cultura panameña
Crónica #4:
Panamá Christian Academy
Título: Teatro Nacional,ícono de laculturapanameña
Categoría: Lugares
Autora: Gabriela Rodríguez
El Teatro Nacional no es solo un monumento, es una parte vital de nuestra cultura que nos cuenta una historia, un bello cántico sobre las generaciones pasadas y el legado que han dejado en nuestro país.
Una de las primeras canciones cuenta cuando, en la época colonial, las monjas del Antiguo Convento de las Monjas Enclaustradas de la Encarnación se paseaban por sus pasillos, en el espacio que hoy ocupa el Teatro Nacional y el Palacio Bolívar, a un costado de la Iglesia San Francisco de Asís.
El primer presidente de Panamá, Manuel Amador Guerrero, ordenó la construcción del teatro mediante la Ley 52 de 1904. Los trabajos de construcción se iniciaron y así empezó un nuevo canto. Genaro Ruggieri, arquitecto italiano, le dio un diseño neoclásico al estilo de la opereta italiana. El maestro Roberto Lewis trajo vida a sus techos con un inmenso fresco alegórico al nacimiento de la república.
Se inauguró el 1 de octubre de 1908, con motivo de la toma de posesión del presidente José Domingo De Obaldía. Su fachada neoclásica de seis arcadas coronadas con las musas de las letras y la música, da la bienvenida al público. En la parte superior se destacan seis medallones en relieve que honran a Wagner, Shakespeare, Moliere, Rossini, Cervantes y Lope de Vega.
La ópera Aida, ejecutada por la compañía de Ópera Lombardi abrió la temporada cultural en el Istmo. Con el pasar de los años, grandes compañías y artistas se presentaron hasta alcanzar su máxima capacidad de ochocientos cincuenta y tres espectadores. Gracias a la construcción del Canal de Panamá, el país era paso obligado para miles de viajeros; el esplendor del teatro atrajo a muchos de ellos y su fama creció.

Después de algunos trabajos de mantenimiento y la gran restauración de 1970, promocionada por el pianista Jaime Ingram, director del Instituto Nacional de Cultura, el teatro recobró su esplendor. Nuevamente se presentaron obras musicales, teatrales y de danza. En el 2008 celebró sus cien años, siendo evidente la necesidad de una nueva restauración; en el 2015 cerró sus puertas debido al deterioro de la estructura y se procedió a la mayor rehabilitación ejecutada en su historia. El encargado de las obras es Javier López de Lemus, quien garantiza que «el teatro mostrará su brillo de estructura histórica… Y con las mejoras tecnológicas estará a la altura de los más importantes escenarios del mundo».
Sin duda alguna, la visión de nuestro primer mandatario sigue en pie: que el teatro fuera el centro cultural de la nación. Han contribuido a exaltarlo con bellos cánticos, nacionales y extranjeros a través de sus talentos. El Teatro Nacional, ícono de la cultura panameña, permanecerá con nosotros con esta dulce melodía que le escribo.
252 Página
Crónica #5:
Panamá Christian Academy
Título: Mis abuelos, guardianes del folclore
Autora: Gabriela Castillo
Categoría: Cultura

Mis abuelos, guardianes del folclore
Una tarde hablaba con mi abuela y le pregunté: «¿Por qué es importante que los jóvenes conozcan su folclore?». Y ella me respondió: «Porque el folclore es el saber del pueblo. Cada población tiene una historia, y si no sabemos sus orígenes o raíces nunca vamos a tener una identidad propia. Por eso, es importante que valoren la cultura en toda su dimensión, ya que hace un conjunto de elementos presentes en el comportamiento de Panamá, tales como: su historia, religión, hábitos, tradiciones, costumbres, rasgos distintivos e idiomas que expresan la vida popular de nuestro pueblo, incluyendo el arte, el deporte, la literatura, la poesía y la lengua. En fin, su folclore religioso y social. La cultura panameña incluye los pueblos originarios, herencias hispánicas, afrodescendientes, cultura de otros pueblos y los grupos minoritarios, todos ellos parte de nuestra verdadera panameñidad».
Cuando me dijo eso, comprendí que mis abuelos han contribuido a preservar el folclore del país más de lo que yo conocía. Al consultarle supe que mi abuelo Antonio «Tony» Córdoba se graduó de locutor y fue animador por muchos años en espectáculos típicos del país. Empezó desde muy joven a trabajar en la radio. En 1963 produjo su primer programa radial PanamáyloNuestro y en 1972, ya casado con mi abuela, ambos lo condujeron, destacando la música típica vernacular; pero a la vez difundiendo, a través de cápsulas históricas y folclóricas, las tradiciones y costumbres de nuestro país. A pesar de que mi abuelo ya no está conmigo, recuerdo con alegría sus historias, su amor por su natal Chiriquí y lo orgulloso que se sentía de ser panameño.
Por su parte, mi abuela Nilda Moreno ha trabajado por más de treinta años aportando a la cultura de mi país. Me cuenta que luego de estar en la radio, condujo un segmento en el programa Cocinemos con Rosita, en el que resaltaba las manifestaciones típicas y culturales. De 1986 a 1989 continuó de forma independiente en la programación regular en Televisora Nacional todos los jueves por treinta minutos. De 1990 a la fecha, muchos han sido sus proyectos: suplementos escritos en prensa, exposiciones pictóricas de artistas panameños e internacionales, preparación de espacios de exposición en ferias en otros países para la promoción turística y cultural del país, como también talleres sobre el uso y confección del vestido típico y sus complementos junto a la reconocida profesora Norma de Testa. En la actualidad diseña un proyecto para promocionar a las artesanas de las comarcas indígenas.
Luego de aquella conversación, puedo concluir que el folclore nos identifica como panameños y nos une como país. Es la cultura, las costumbres y las tradiciones, que a lo largo del tiempo hemos aprendido y pasado de generación en generación.
Cierro esta crónica rindiéndoles honor a mis abuelos por su esfuerzo y dedicación en la difusión de nuestro folclore. Ellos me inspiran a escribir la misma y reconocer el legado que nos brindan. Es una exhortación para darle valor, respeto, entrega y amor a lo nuestro, que siempre nos identifica a nivel mundial.
253 Página
Crónica #6:
PanamáChristian Academy
Título:Eleterno amorporladanza
Autora: Camila Bethancourt
Categoría: Cultura
El eterno amor por la danza
El sueño de los estudiantes de danza clásica es poder llegar a ser parte de la compañía del Ballet Nacional de Panamá. Muy pocos lo alcanzamos. Sin embargo, nuestro amor por este arte perdura para siempre.
Me enamoré de la danza a los ocho años de edad y tuve el honor de estudiar en la Escuela Nacional de Danza hasta culminar el sexto año, con la especialidad en danza clásica. Junto a mis compañeros bailé piezas del folclore panameño, danza contemporánea, tap, danza española y clásica.
Cuando conversé con mi profesora de danza contemporánea, Iguandili López, actual directora de la Escuela Nacional de Danza, compartió conmigo algunas de sus inquietudes, luego que la escuela cumpliera setenta años en 2018. Los fondos del Estado destinados a las artes aún no eran suficientes para cumplir todas sus necesidades. Su sueño es contar con ciento cincuenta instalaciones más, acondicionadas para que pueda asistir mayor cantidad de niños y niñas, como también jóvenes que tengan la oportunidad de aprender a amar el baile. Crear un público que asista a las presentaciones y apoye las artes solo es posible a través de la educación y la inversión.
Por esto mi interés en que se resalte la importancia de este bello arte, en la celebración de nuestros 500 años. Recordar cómo surge en nuestro país la danza clásica, considerada también un deporte, gracias a doña Gladys Pontón de Heurtematte, quien tuvo la iniciativa de crear espacios para aprender la danza en suelo istmeño.
Lastimosamente, la danza no tuvo una escuela oficial hasta el año 1948, luego de que Cecilia Pinel de Remón, primera dama de la república, decidiera crear la Escuela Nacional de Danza y así se formalizó la educación artística, bajo la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación.
La compañía de ballet profesional comenzó en la década de 1960, cuando un grupo de bailarines panameños conformados por Teresa Mann, Ileana de Sola, Otilia Tyeina, Nitzia Cucalón de Martín, Armando Villamil, entre otros, consideraron que al país le hacía falta un ballet profesional. En 1968, el Ballet Concierto Panamá hizo su debut.
Un poco más tarde se transforma en el Ballet Concierto Universitario por acción del profesor Carlos Iván Zúñiga, quien crea el Departamento de Expresiones Artísticas, el cual dirigía la profesora Aurea Torrijos de Herrera. Poco después inició otra etapa, ya que se contrataron maestros de Canadá, Guatemala, Costa Rica y Argentina que aportaron grandes beneficios a la danza en esos momentos.
No es hasta el año 1970, cuando se crea el Instituto Nacional de Cultura y Deporte, que inicia el Ballet Nacional como actualmente es conocido. Los bailarines tuvieron la oportunidad de danzar al lado de figuras importantes como los maestros rusos Nicolai y Ludmila Morzov y Dame Margot Fonteyn de Inglaterra. El Ballet Nacional se presentó por primera vez en 1973 en el gimnasio del Colegio Javier.
¡Qué hermoso sería celebrar los 500 años que cumple la ciudad de Panamá viendo brillar a talentosos bailarines, engalanando cada uno de los distintos escenarios de nuestro país!

254 Página
El gran salto de Irving Saladino
Crónica #7:
Panamá ChristianAcademy
Autor: José Tapia

Título: Elgransalto de IrvingSaladino
Categoría: Personajes
Cómo olvidar cuando iba a la casa de la Tía Vilma a ver en la televisión las competencias en las que participaba Irving Saladino. Cada una de ellas era distinta y nos emocionaba de forma diferente. Yo jugaba a ser Saladino, saltaba sobre la almohada y luego, con la bandera en mis hombros, pretendía que había ganado y corría imaginando la ovación del público.
He sido fanático del Canguro desde mi niñez. Irving Jahir Saladino Aranda nació en la ciudad de Colón un 23 de enero de 1983. Es un atleta olímpico especialista en salto de longitud y ganador de una medalla olímpica de oro en los juegos de Pekín 2008, con un salto de 8,34 metros. Se convirtió en el único panameño en ganar presea de oro y apenas el segundo panameño en conseguir una medalla olímpica. Setenta años antes, Lloyd Barrington LaBeach obtuvo dos medallas de bronce en los 100 y 200 metros lisos en los Juegos Olímpicos de Londres 1948.
Saladino también se convirtió en aquel momento en el primer deportista masculino de América Central en ganar una medalla de oro.
Irving soñaba desde niño con entrar al salón de la fama del deporte panameño. Culminó el bachillerato en Técnico Electricista en el Instituto Profesional y Técnico de Colón. Trabajó como electricista para ganarse el sustento y en su tiempo libre corría los 100 y 200 metros planos. También alternó el atletismo con el béisbol, en el que jugaba de jardinero central. Seguía el ejemplo de su padre, quien representó a Colón hasta 1976 en varios torneos internacionales de béisbol.
Saladino estuvo muy cerca de cumplir su sueño en el salto largo cuando participó en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, pero una lesión que sufrió en los entrenamientos le impidió clasificarse a la final.
Dos años más tarde, alcanzó la fama en el Campeonato Mundial de Atletismo en pista cubierta de Moscú. Saladino ganó la medalla de plata con un salto de 8,29 metros (récord de Sudamérica), a una distancia de un solo centímetro del ganador, Ignisious Gaisah, de Ghana.
El gobierno de Panamá honró a Saladino por su gran desempeño dándole su nombre al complejo deportivo de alto rendimiento, ubicado en el corregimiento de Juan Díaz. También fue distinguido como embajador deportivo y representó a los atletas en el Comité Olímpico. Entre sus planes a futuro está dirigir el deporte nacional a través de Pandeportes. Desea obtener esta posición por mérito propio y ayudar a los atletas que como él, sueñan con traer grandes glorias al país.
Actualmente es percusionista de la reconocida Banda Nacional Apocalipsis de la provincia de Colón y planea presentar el programa televisivo Aread507 , relacionado a la salud y a los deportes individuales. Dedicación y sacrificio son las palabras que han acompañado al atleta y es lo que aconseja a los jóvenes.
Irving Saladino siempre será importante para mí. Me inspiró como deportista con su medalla de oro y como panameño me llenó de orgullo patrio. ¡Cómo olvidar al niño que fui, corriendo con nuestra bandera en los hombros imaginando que era él, viviendo su momento más glorioso!
255 Página
Una estación en el olvido
Crónica #8: PanamáChristian Academy

Autora: Sara Samudio
Título:Una estación en elolvido
Categoría: Lugares
En el bello edificio de la antigua estación del ferrocarril interoceánico asistía a clases de la Escuela Nacional de Danza y durante el verano a un taller de arte para niños. Siempre me impresionó la majestuosidad de esa estructura. Al hablar escuchaba fuertes ecos rebotando por las inmensas paredes. Me sorprendían los altos techos con grandes arcos, amplias rampas y muchos salones, algunos con vista a la histórica Plaza 5 de Mayo, inaugurada en 1916 para conmemorar la tragedia de El Polvorín.
De pequeña me preguntaba por qué era tan grande el lugar, por qué tenía su imponente arquitectura. Con el pasar de los años me seguí cuestionando sobre sus orígenes. Hace poco decidí responder mi pregunta. Investigué y descubrí que es un patrimonio histórico nacional. La estación, propiedad de la Zona del Canal, fue diseñada por el arquitecto H. E. Bartlett para ofrecer un servicio ferroviario entre las ciudades de Panamá y Colón, manteniendo la norma que regía en toda esa antigua zona: la segregación racial de los viajeros, por esta razón existían dos vestíbulos y dos salas de espera.
La estructura se inauguró en 1913 con un estilo neoclásico, simétrico y sólido, frecuentemente usado por los estadounidenses en sus construcciones. De hecho, esta edificación con sus diez columnas dóricas se parece mucho a la reconocida estación del tren de Pennsylvania, en Nueva York.
El 29 de octubre de 1960 dejó de funcionar como estación del tren y fue parte de la reversión de la Zona a Panamá. Ya en manos panameñas, se convirtió, el 15 de diciembre de 1976, en la sede del Museo del Hombre Panameño. Luego, su nombre fue cambiado a Museo Antropológico Reina Torres de Araúz (MARTA), custodio de 15 000 piezas de la era precolombina. Se nombró así para honrar a la principal pionera de la antropología panameña; una destacada antropóloga, etnógrafa, profesora e incansable defensora del patrimonio histórico panameño. Por su importancia, la sede del museo fue declarado Monumento Histórico Nacional mediante de la Ley No. 37 del 22 de mayo de 1996.
Actualmente, la antigua estación ferroviaria en el corregimiento de Santa Ana está cerrada, esperando su restauración. Este edificio es muy importante para mí, ahí recibí educación en las artes y me sensibilizó para valorarlas. Me siento preocupada por su cierre porque estamos perdiendo nuestra historia como panameños. No muchos jóvenes han tenido la oportunidad de visitar este histórico lugar. Mi anhelo es poder ver a mi generación y las futuras, conociéndolo y sintiendo la emoción y el asombro que experimenté. Creo que nunca es tarde para nada en la vida; los panameños podemos cambiar, podemos aprender a valorar y a cuidar nuestro patrimonio, rescatando una vieja estación en el olvido.
256 Página
La Reina de la velocidad y su doradacosecha
Autora:StephanieIsabelVillarrealGómez
Categoría:Deportes
Desde que empezó mi pasión por la natación siento una gran admiración por Eileen Marie Coparropa Alemán, una joven nadadora que comenzó su exitosa carrera a la corta edad de siete años. Nacida el 31 de marzo de 1981 en la ciudad de Panamá, la Reina de la velocidad o la Sirenita de oro como comúnmente es llamada, es conocida por todos sus triunfos y por obtener para nuestro país importantes reconocimientos internacionales en la natación.
Como nadadora he tenido que hacer los sacrificios que todo atleta hace para lograr buenos tiempos, uno de los más comunes es cambiar un día de descanso o de estudio por uno de entrenamiento. Por esa razón valoro tanto cada triunfo de Eileen.
Coparropa representó a Panamá tres veces consecutivas en los Juegos Olímpicos: 1996, 2000 y 2004. Pero no fue hasta en esta última donde compitió en los 50 metros libres, que logró clasificar a la semifinal con un tiempo de 25,57 segundos, para luego llegar a la final con 25,37 segundos, fue así como obtuvo la distinción de número 13 entre las mujeres más rápidas del mundo.
Eileen Coparropa Alemán fue la primera mujer panameña en lograr dos medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1998 y del 2002. Por esto la Asamblea Nacional mediante la Ley No.47 del 6 de junio de 2003, le dio su nombre a la principal piscina del país. Ha sido condecorada con la Orden Manuel Amador Guerrero, la Orden Manuel Roy y la Orden Justo Arosemena. En su honor se creó en 2007 la Orden a la Natación Eileen Coparropa para reconocer a los niños y jóvenes panameños destacados en este deporte. Fue nombrada Embajadora Deportiva por el gobierno de Panamá en 2007 y escogida para portar la antorcha de los IX Juegos Deportivos Centroamericanos, celebrados en Panamá en 2010.

Para mí, al igual que para muchos, esta gran nadadora es un ejemplo a seguir porque cumplió su sueño de ser una campeona olímpica, sin descuidar sus estudios. Eileen fue una buena alumna. Se graduó en el Colegio La Salle y ganó una beca para realizar sus estudios universitarios en Negocios Internacionales y Logística con especialización en Mercadeo, en Estados Unidos, donde reside actualmente.
Una de mis mayores preocupaciones es que se olvide el esfuerzo de los atletas panameños, quienes con lágrimas y sudor lucharon día a día por dejar el nombre de nuestro país en alto. Y qué decir de las familias, que como Pedro Coparropa y Guadalupe Alemán los apoyan incondicionalmente.
En una entrevista, Eileen expresó que el deporte la ayudó en el desarrollo de su carácter como adolescente, a ser más disciplinada en sus tareas y a asumir retos cada vez mayores.
Así es en la mía, que a los catorce años mi pasión por la natación me ha ayudado a ser más responsable en mis estudios y a no tener miedo a dar lo mejor de mí. ¡Gracias Eileen por ser mi inspiración para lograr todos mis sueños!
257 Página
Crónica#9: PanamáChristianAcademy Título:LaReinadelavelocidady su cosechadorada
La invasión que devastó a Panamá
Crónica #10:
Panamá Christian Academy

Título: La invasión que devastó a Panamá
Autora: Ana Batista
Categoría: Eventos históricos

Desde muy pequeña escuchaba los relatos de mi familia del trágico evento de la Invasión y pienso que he aprendido algo de ella. Este suceso ocurrió en la madrugada del 20 de diciembre de 1989, cuando daba inicio a la operación «Causa Justa», ideada por los estadounidenses que intervinieron militarmente a Panamá, con un solo fin: capturar al general panameño Manuel Antonio Noriega, quien tenía al país sumergido en una dictadura.
Un día después, el entonces presidente de los Estados Unidos, George Bush, anunció al mundo desde la Casa Blanca sobre la intervención a Panamá.
Mi abuelo, Wilberto Batista, cuenta que al principio se escucharon helicópteros estadounidenses, los cuales atacaron los cuarteles de Río Hato, Panamá Viejo, Tinajitas, y el Central ubicado en El Chorrillo. En todos entraron a capturar a los militares y guardias nacionales del régimen de Noriega. Durante el ataque se escuchaba el sonido de bombas y ráfagas de balas, se sentía que el país estaba en caos. Por esta razón, el gobierno había establecido un toque de queda desde las 7:00 p. m. Algunas personas aprovecharon la situación y robaron, asaltaron gente y locales comerciales; por tal razón, muchos salieron con armas a proteger sus hogares y negocios. Muchos no sabían qué hacer, sentían miedo de quedarse sin alimentos, de ser asaltados o morir.
A mi abuelo lo contactó un mensajero para avisarle que estaban asaltando su empresa, ubicada en Vista Hermosa. Al llegar, mi abuelo enfrentó a los delincuentes, quienes se dieron a la fuga. Logró salvar los equipos e inventarios que estaban en el depósito, a los que les iban a prender fuego. Posteriormente, tuvo que conseguir gente que soldara para que le ayudaran a cerrar la empresa e incluso que le pudieran ayudar a cuidarla día y noche. Desde allí veían cómo los hombres pasaban disparando y causando terror en las calles.
Noriega tenía unas brigadas que se llamaban CODEPADI, creadas en 1989. Muchos de sus integrantes eran hombres, mujeres y jóvenes quienes causaron más caos en el país y esos eran los mismos que saqueaban los negocios. Mi mamá me relató que salía y sentía temor, no sabía quién podía atacar y quién
no, lo mejor era quedarse en casa
Al final de tanta búsqueda y mensajes falsos, se descubrió que Noriega se escondía en la Nunciatura apostólica, en Paitilla, donde decidió entregarse a los norteamericanos, quienes lo estaban esperando para llevarlo a los Estados Unidos donde sería juzgado. Esta intervención norteamericana trajo graves consecuencias al país, sobre todo por la pérdida de muchas vidas inocentes panameñas. La Invasión duró días, pero normalizar el país tomó años, reto que fue asumido por Guillermo Endara Galimany, juramentado presidente de la República de Panamá en una base militar norteamericana en la Zona del Canal. Esta historia me impacta, pero me llena de orgullo saber que mi país salió adelante. Nunca olvidaremos este evento, esta invasión que devastó a Panamá.
258 Página
Panamerican School of Panama

Docente: Luis Mendoza
Escritores: Sabrina Sarasqueta, Diana Elein Navarro, Víctor Ferrara, Sebastián Lazarte, Paola Carrasco, Oriana de Sousa, Ana Barnett, Carolina Caballero, Ana Gabriela González, Felipe Montenegro
CRÓ NI CAS
Crónica #1:
Panamerican School of Panama

Título: Piscina Adán Gordón
Autora: Sabrina Sarasqueta
Categoría: Lugares
Piscina Adán Gordón
Amanecer nadando en una piscina durante un día soleado de pleno verano puede parecer algo normal. Lo extraordinario es que quien lo hacia era mi abuelo y su entrenador, Adán Gordón, en la pileta que para la posteridad llevaría su nombre e inmortalizaría su loable labor como formador de jóvenes nadadores.
Mi abuelo me describió sin perder detalles lo que significó Adán Gordón para el país y enfatizó que hoy merece ser recordado y sacado del olvido en el que generalmente se sume a nuestros deportistas y entrenadores.
Con una voz de conocimiento y emoción, me relató que fue la piscina construida cuando Panamá fue anfitrión de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en 1938. Originalmente era conocida como Piscina Olímpica de Panamá y recibió el nombre que tiene actualmente tras el fallecimiento de Gordón, el 8 de marzo de 1966. La razón: fue el primer y único representante de Panamá en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, Holanda, en 1928.

«Los primeros que inauguramos esa piscina con un buen chapuzón a las 6:00 a. m. fuimos tu tía y yo. Estuvimos acompañados por el administrador de ese entonces, un tío abuelo tuyo que murió hace años. Era el propio Adán Gordón», me dijo.
Me contó que lo más emocionante era la parte de los clavados. ¡Los trampolines medían hasta diez metros de alto!
Esta piscina la utilizaban diariamente más de cien nadadores, sin contar que en la mañana recibía a personas de la tercera edad que aprendieron a nadar gracias a las clases de este atleta y maestro de la natación, y algunos nadadores casuales. Era bastante famosa por su peculiar ambiente. A pesar de estar en medio de la ciudad, era muy natural. Se veían colores alegres y vívidos, como amarillo y azul alrededor, y siempre había pajaritos revoloteando por las cabezas de los nadadores. Era muy agradable.
Allí entrenaban los clubes Aquatiger, La Salle 2000, Delfines Azules, Halcones Rojos, un club de la Policía y la selección de polo acuático. Los clubes eran los que más disfrutaban de la parte de clavados.
Mi abuelo también me dijo:
«Mucha gente lo desconoce, pero la piscina fue abandonada por veinte años, debido al poco mantenimiento que recibía. Desde ese entonces no se presentaba nadie y siguió así por muchos años».
Afortunadamente, el hijo de Adán Gordón, después de dos décadas, encontró a alguien que limpiaría la alberca e incluso la remodelaría. Y así fue. Sus restauraciones incluyen partidores electrónicos; además, su fachada fue retocada, dando una impresión de modernidad y amplitud. Lo único cuestionable es que la sección de clavados, que la gente tanto disfrutaba, desapareció.
260 Página
Crónica #2:
Panamerican School of Panama
Título: Millones robados...
Autora: Diana Navarro
Categoría: Eventos históricos

Millones robados...
Uno de los problemas políticos más nocivos en nuestras democracias actuales es la corrupción. En el caso de nuestro querido Panamá, la historia nacional está repleta por actos que empañan la transparencia de los gobiernos. Lo más sintomático es que en su mayoría estos aboguen por garantizar una herramienta letal para el país: el secreto.
Me atreví a escribir esta crónica acerca de un evento indigno, pero que debe documentarse y que, como joven responsable, debo señalar. Ocurrió al final de una época triste de nuestra vida republicana, esto es, en el contexto de las elecciones de mayo de 1989. Estas fueron ganadas en buena lid por los candidatos Guillermo Endara, Ricardo Arias Calderón y Guillermo Ford, y posteriormente anuladas por el Tribunal Electoral. En respuesta a esta situación lamentable, los Estados Unidos rompieron relaciones diplomáticas con el gobierno de Panamá, aunque siguieron apoyando al mandatario de turno, Eric Arturo Delvalle, exiliado en el país norteamericano desde que había sido depuesto por los militares panameños en febrero de 1988.
Posterior a la Invasión de los Estados Unidos a Panamá, en diciembre de 1989, la Contraloría General de la República efectuó una auditoría a los gastos de 10,8 millones de dólares dados al presidente Delvalle. Estos eran parte del dinero retenido en bancos estadounidenses. Con ese monto se planificaron acciones militares contra el general Manuel Antonio Noriega y se contrató al coronel israelí Yair Klein para entrenar un comando panameño en la isla de Antigua. Klein también entrenaba al cuerpo de seguridad del ahora fallecido capo del Cartel de Medellín, Gonzalo Rodríguez Gacha, apodado el Mexicano.
La Fiscalía Segunda del Distrito de Panamá había ordenado la indagatoria del expresidente Delvalle y del exembajador Juan B. Sosa, con base en un informe de la Contraloría, ya que solo se sustentó la mitad de los 10,8 millones de dólares en cheques pagados, pero sin incluir las facturas o comprobantes de respaldo. Dichos cheques se giraron sin emplear la contrafirma y se cubrieron gastos de salario a civiles y militares, teléfonos, alquileres, licores, boletos de viaje, publicaciones, seguridad, equipos de oficina, entre otros. En algunos talonarios se puso en concepto de pago a «Superman», y en otros, «en concepto de préstamo». Los fondos públicos no pueden ser prestados ni utilizados para pagar adelantos.
Dicha indagatoria no pudo llevarse a cabo, ya que Delvalle y Sosa fueron indultados por el presidente Guillermo Endara, considerando que el exmandatario fue reconocido por Estados Unidos y que estuvo al frente de todas las actividades representativas de Panamá ante dicho gobierno; además que el carácter que se imputa a dicho es el de «delito político por su intención y ejecución».
En cuanto a la otra mitad de los 10,8 millones de dólares, el exdiplomático Sosa la sustentó ante el Obispo auxiliar, José Luis Lacunza, quien sostuvo que «no hay que dar detalles», porque Sosa reveló los gastos que se hicieron bajo «secreto de confesión». El religioso recomendó al gobierno que no hicieran públicos los nombres de las personas o entidades que recibieron dineros provenientes de esos fondos, porque podría constituirse en un peligro para sus vidas.
Lacunza informó en una nota dirigida a Endara que, según los informes económicos presentadores por Sosa, «hay plena justificación del uso de los 5,4 millones de dólares».
Así que nadie sabe a ciencia cierta acerca de los 10,8 millones de dólares que se perdieron.
261 Página
El oro de Irving Saladino
Crónica #3:
Panamerican School of Panama
Título: El oro de Irving Saladino
Autor: Víctor Ferrara
Categoría: Deportes
En 1983 nació en la provincia de Colón —en un hogar con pocos recursos, pero lleno de muchos sueños y anhelos— uno de los deportistas más icónicos de nuestro país y que hoy merece el honor de que la Ciudad Deportiva Irving Saladino, ubicada al este de la ciudad de Panamá, lleve su nombre. Este joven, que en sus inicios pensó ser beisbolista, ingresó a la Escuela Oriental del Uruguay, donde hizo notar su habilidad atlética. Su hermano David lo animó a probar los deportes de pista y campo en los que muy pronto se destacó.
Cuando comenzó a practicar el atletismo, se dedicó a carreras de velocidad, pero su entrenador, Florencio Aguilar, lo animó a probar el salto de longitud y lo llevó a participar en competencias internacionales. Tal fue el caso de Guatemala en 2002. Allí ganó medallas de oro en salto de longitud y triple salto. Fue este el despegue de su carrera y el inicio de su leyenda. Luego de varias competencias y triunfos, recibió su primer revés en la cita olímpica de Atenas en 2003, al sufrir una lesión en sus entrenamientos.
Al recuperarse no se detuvo y en 2006 hizo múltiples apariciones. Una de estas fue en el XI Campeonato Mundial de Atletismo, en Rusia, donde obtuvo una medalla de plata, seguida de una buena racha de cuatro medallas de oro consecutivas en la Competencia Iberoamericana, los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la final del Mundial de Atletismo y la Copa del Mundo, respectivamente. En 2007, continuó en los Juegos Panamericanos, donde conquistó nuevamente medalla de oro. Para entonces, ya nuestro héroe deportivo estaba listo para la cita de los dioses: los Juegos Olímpicos.
En mayo de 2008, Saladino viajó a Hengelo, Países Bajos, para participar en los Juegos FBK, donde obtuvo medalla de oro, marcando el mejor puntaje en toda su carrera: 8,73 metros. Tres meses después, compitió en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, en los que conseguiría uno de sus logros más importantes para él y nuestro país.
La cita olímpica de 2008 fue una de las más vistas de todos los tiempos. Cerca de cuatro mil millones de personas la presenciaron en vivo. Saladino obtuvo su pase a la final de salto de longitud y logró ganar la medalla de oro con un salto de 8,34 metros. Esta fue la primera medalla de oro olímpica de nuestra historia. A pesar de no haberla obtenido con su mejor marca, la hazaña quedó plasmada para siempre en el corazón de los panameños.

Aquel fue un día glorioso en la historia del deporte de nuestro país. Panamá quedaba bien representada por un humilde atleta que emergió de las capas bajas de nuestra sociedad, demostrando que cuando se tiene actitud, y se cuenta con el aplomo y respaldo de un pueblo y la familia, todo es posible.
A su regreso, Roberto Durán, Rubén Blades y el presidente Martín Torrijos lo recibieron con gran orgullo. Exhibió su medalla con la canción Patria de fondo y recibió un cheque por 50 000 balboas más la noticia de la designación de la nueva ciudad deportiva con el nombre «Irving Saladino». Ojalá sus hazañas sean emuladas con creces por los nacientes atletas que lo tienen como ejemplo.
262 Página
Rod Carew y el pequeño que cambió su vida
Crónica #4:

Panamerican School of Panama
Crónica ganadora delprimerlugar
Título: Rod Carewyelpequeño
quecambiósuvida

Autor: Sebastián Lazarte
Categoría: Deportes


Todo empezó en una tarde normal para Rod Carew, sin embargo emocionante para el pequeño soñador Konrad, ya que por fin conocería a uno de sus ídolos. Lo que ninguno sabía era que ese día cambiaría el rumbo de sus vidas.
Rod Carew fue un beisbolista panameño nacido en un tren en movimiento en Colón, quien ganó múltiples premios y títulos en la Major League Baseball (MLB) hasta llegar al Salón de la Fama. Por ello el estadio nacional lleva su nombre. Carew causó un gran impacto en varias personas, como fue el caso de Konrad Reuland, un muchacho de once años de edad que esperaba convertirse algún día en un gran deportista, y quien tendría un encuentro organizado por sus padres con la estrella panameña.
Para Konrad el día del encuentro sería muy emocionante, ya que lo consideraba un paso más para lograr su sueño de deportista, así como le decía a su madre: «No puedo creer que voy a conocer a Rod, él es un atleta profesional y yo quiero ser uno».
Konrad y Rod no eran muy diferentes. Desde pequeño, Rod Carew también fue un gran deportista. El béisbol siempre lo apasionó, como su tío Joseph contaba: «Con un palo de escoba le pegaba sin fallar a más de cien pelotas de tenis».
El ansiado encuentro llegó y fue un día memorable para los dos deportistas, quienes después de entonces siguieron su camino y sus intereses particulares, sin sospechar lo que les depararía el futuro.
Años más tarde, Konrad se convirtió en un jugador de fútbol americano muy reconocido. Carew mantuvo su carrera en ascenso. Lastimosamente la desgracia les llegó a ambos. Rodney, como cariñosamente se le llama al gran beisbolista panameño, se encontraba jugando golf cuando de repente sintió una incomodidad en su pecho: estaba sufriendo un ataque cardiaco. A raíz de esto, en más o menos un año se sometió a dos cirugías. Pero no era suficiente. Necesitaba un trasplante de riñón y corazón.
La vida de Konrad también recibiría un cambio drástico. Dos días después de Acción de Gracias, el entonces deportista profesional sintió una molestia en su cabeza. Se hizo pruebas rápidamente y fue diagnosticado con un aneurisma cerebral, una peligrosa protuberancia en un vaso sanguíneo del cerebro que le estaba causando una pequeña pero mortal hemorragia interna. Su familia y los doctores intentaron todo, pero por mucho que se intentó salvar al chico, los esfuerzos fueron fallidos. Konrad fue declarado con muerte cerebral a sus veintinueve años de edad.
El mismo mes en el que Konrad murió, Carew se encontraba en condiciones terribles; pero milagrosamente recibió la llamada, había un corazón y un riñón listos para él. Poco después Carew supo quién le donaría; era Konrad, el joven soñador que había conocido hace varios años. El trasplante se realizó lo más rápido posible y el beisbolista panameño sobrevivió.
El beisbolista tuvo un emotivo reencuentro con la familia de Konrad, en el que se dio cuenta de que viviría por siempre con los sueños del muchacho dentro de su corazón. Hoy en día Rodney se encuentra bien y con su familia; pero nunca olvidará que hasta el más pequeño encuentro tiene una razón.

263 Página
ORO
Isla Colón: un hogar a la orilla del mar
Crónica #5:
Panamerican School of Panama
Título: Isla Colón: un hogar a la orilla del mar
Autora: Paola Carrasco
Categoría: Lugares

Isla Colón, Bocas del Toro: para algunos un lugar turístico donde pasar el fin de semana; para otros, nada menos que un hogar que ha acogido tradiciones, eventos y personajes que son parte del patrimonio de nuestro país.
Uno de esos personajes, siempre reconocido y admirado por la comunidad bocatoreña, fue Carlos Antonio Mendoza, tercer presidente de la República de Panamá y redactor de nuestra acta de independencia. Aún antes de convertirse en presidente, cuando era uno de los principales líderes del partido liberal, viajó hasta Isla Colón, donde convivió con otros reconocidos como «herederos» del Partido Liberal.
Dedicó cuatro años de su vida a trabajar y a vivir en Bocas del Toro, logrando que el partido tomara fuerza, así como la aceptación y el apoyo de la población bocatoreña, la que le tendió su mano en los momentos más difíciles. Por ejemplo, cuando se dieron dos incursiones del Partido Liberal en aquella zona durante la Guerra de los Mil Días.
Pero el centro de estas historias vive tras las paredes de Bocas Town, el pueblo principal de las islas de Bocas del Toro. Es en este lugar donde el visitante puede sentir el ambiente hogareño y familiar que se extiende con cada paso que da hacia su centro.
El parque Simón Bolívar conecta directamente con las calles 1.a, 2.a y 3.a, y desde allí siempre verás un objeto que llame tu atención, sin importar hacia dónde mires.
Las vías son estrechas y el pueblo pequeño, razón por la cual los autos escasean y las personas prefieren moverse en bicicleta o caminando. Todo lo que necesitas se encuentra a solo un par de minutos. Recorrer las calles, llenas de restaurantes y artesanías, se vuelve una de las cosas más interesantes. La atracción que sientes aumenta al llegar la noche, cuando se vuelven poco iluminadas pese a que los restaurantes encienden sus luces y suben el volumen de la música agitando el corazón de quien camina, y no sabe si ir a comer o a bailar un poco.
A la mañana siguiente toca cruzar el puerto y subir al bote que nos llevará a los hermosos destinos que rodean la isla, tales como Playa Estrella, donde las estrellas del cielo parecen bajar al mar y acumularse en la orilla. Tal belleza obliga a detenerse lejos de la orilla, llenarse de valor y simplemente saltar y nadar en ese mar. Cuando lo haces, tienes la sensación de no querer dejarlo nunca.
De vuelta al bote, para regresar a la isla en el atardecer, la brisa del mar, las canciones de tus acompañantes y las risas de la familia no hacen más que llenar el corazón de alegría; una alegría que solo está en Isla Colón.
264 Página
«Panamá y lo nuestro».
Crónica #6:
Panamerican School of Panama
Título: Nabil Ghais: una apuesta por la educación
Autora: Oriana de Sousa
Categoría: Cultura

Nabil Ghais: una apuesta por la educación
Mucho se ha hablado y escrito sobre los aportes de las culturas judía, china e incluso griega al crecimiento económico de Panamá. Me parece curioso que sea poco o casi nada lo que se haya escrito acerca de los aportes de árabes musulmanes. Lo que conocemos de ellos generalmente son estigmatizaciones o prejuicios irracionales. En razón de lo anterior, apenas supe sobre el concurso de crónicas de los 500 años tomé la decisión de mirar hacia la cultura árabe y sus aportes, y escribir, entre otros aspectos, acerca de un personaje digno de tener en cuenta cuando de educación se trata.
En los últimos años, ha ingresado una cantidad considerable de árabes (libaneses y palestinos en su mayoría) a estudiar en nuestras escuelas. Muchos de ellos, a pesar de ser panameños por nacimiento, conservan sus costumbres y vestimentas y son celosos de su fe musulmana. Hay dos colegios en el área de Margarita de Colón donde se concentran: el Colegio Internacional del Caribe y la Academia Internacional Árabe Panameña (AIAP), esta última fundada solo para árabes en sus inicios, pero hoy es más flexible y multicultural.
Quise conocer de primera mano cómo ha sido este proceso de cultivo de talentos árabes, que ya no solo destacan a nivel comercial en la Zona Libre de Colón. Hay estudiantes egresados de la AIAP estudiando Medicina, Derecho, Relaciones Internacionales, Mercadotecnia, por mencionar algunos ejemplos.
En mi búsqueda, hice una cita con el señor Nabil Ghais, presidente y dueño de la Academia Árabe. Un hombre humilde, amigable y amante de la tecnología. Rodeado de drones en su oficina, nos comentó que establecerse en Colón fue tarea difícil por la precariedad de la región, y una vez tuvo sus negocios, empezó a dedicar su vida a la educación del país, a invertir en infraestructura y capacitar su personal profesional en el uso y control de tecnologías. Ese ha sido su fuerte.
¿Por qué un colegio para árabes? «Porque, precisamente, la identidad de un pueblo la da su cultura religiosa, gastronómica... está en sus vestimentas y festividades. A pesar de que existen mezquitas dedicadas a garantizar el cultivo de la fe, hacía falta un sitio no solo para formar a árabes, sino que fuera un espacio intercultural e interreligioso. En fin, un prisma de oportunidades para trabajar de manera colegiada con otras denominaciones religiosas, tal cual se demostró en la Jornada Mundial de la Juventud de 2019», dijo.
Este tipo de espacios, que desde la Academia Árabe impulsa el señor Nabil Ghais, encuentran eco en lo deportivo, como es el caso del Club Deportivo Árabe Unido, también conocido como el D.A.U. Esta pequeña organización ha ayudado a financiar muchos planes relacionados con los jóvenes deportistas en el país, no solo de Colón.
Internacionalmente, los Emiratos Árabes Unidos presentaron en 2016 algunos planes de inversión en Panamá. Una de las ideas propuestas fue apoyar futuros proyectos de producción de energía limpia con el fin de ayudar al mundo por la vía ecológica.
265 Página
Crónica
#7: Panamerican School of Panama Título:Lapollera, símbolo de nuestra identidad
Autora: Ana Barnett
Categoría: Cultura

La pollera, símbolo de nuestra identidad
Una mujer empollerada simboliza donaire, belleza, feminidad, amor a la patria y un sinfín de emotividades. El origen de la pollera se remonta a los más recónditos artes femeninos en Europa, que luego se transmite culturalmente a América Latina. Hoy es uno de los trajes típicos de Panamá y de los más hermosos e ingeniosos de la cultura universal.
No es casual que existan diversas miradas acuciosas por especialistas para desvelar el origen de un arte anónimo y caro a nuestra identidad. Así contamos con investigaciones desde la antropología y la sociología que escudriñan el factor identitario y cómo se construyó ese simbolismo de la pollera azuerense en el primer tercio del siglo XX, en un proceso de hibridación cultural que hoy tiene distintas manifestaciones a lo largo del país.
Desde muy joven me impresionó la pollera de gala, los detalles, el glamourde vestirla. Ni hablar de los tembleques, un simbolismo de elegancia, que hacen que la vestimenta se vea limpia y llena de luz; no solo como un vestido blanco con tonos de colores, sino como representación de la belleza de la mujer panameña.
Desde niña buscaba experimentar ese sentimiento al usar un pollera, que se cumplió cuando todavía lo era. Me eligieron para participar en un evento de la Lotería organizado por el Despacho de la Primera Dama en 2011, junto a otras tres niñas. Mi emoción de ver cumplido mi sueño era evidente.
Pude percatarme de que poner los tembleques es todo un arte. El proceso demora unos veinte minutos aproximadamente. Cada pieza se colocó en un lugar específico para que no se vieran desordenados o fuera de sitio. Quien los coloca debe tratar de no lastimar a la que vaya a usarlos, ya que estos tienen ganchos con puntas.
Una vez que pude vivenciar todos los detalles y cuidados para ataviarnos con esta pollera, solo me queda invitar a nuestras mujeres panameñas a que vivan dicha experiencia. Esto permite forjar y fortalecer ese sentimiento patrio, al igual que valorar como símbolo de gallardía y prestigio lo que confeccionan humildes manos campesinas. Un símbolo al que cada región le da su toque creativo e imaginativo, haciendo de esta obra artesanal un ícono de nuestra identidad nacional.
Tengo familiares y amistades que confeccionan y visten este hermoso traje. Los hace sentir orgullosos por la magnificencia de la obra; pero a la vez humildes por conocer el origen de la misma. Debemos inculcar a las futuras generaciones su cuidado y aprecio cada vez que queramos usar esta hermosa prenda.
266 Página
El sobreviviente
Crónica #8:
Panamerican School of Panama
Crónica ganadora del tercer lugar
Título: El sobreviviente
Autora: Carolina Caballero
Categoría: Eventos históricos


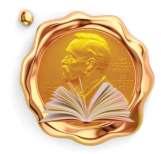

Temblaba de frío mientras el agua del océano Pacífico me cubría parte del cuerpo. Un trozo de madera me mantenía a flote. Sentí un entumecimiento en las piernas cuando traté de impulsarme. Mi vestimenta ponía peso, me dificultaba la subida.
Miré a mi alrededor tratando de encontrar a alguien. Madera, equipajes. Me aferré a un tronco mientras dejaba que la oscuridad bloqueara mis sentidos.
Las luces iluminaban la cubierta principal del vapor Taboga. Los estudiantes disfrutaban del ambiente y los platillos que servían en la embarcación. En espera de llegar a la capital, su día había transcurrido con diferentes paradas desde Soná, disfrutando de las nuevas tierras. El aroma del agua salada llenaba el aire.
El reloj marcaba las 10:40 p. m. de aquella fresca noche de mayo de 1911 cuando un joven estudiante, vestido con una chaqueta larga que lo cubría de los vientos, se percató de la cercanía del vapor a unas rocas. Su ceño se llenó de preocupación mientras más pasajeros advertían el peligro.
Este se acercó a uno de los encargados del barco. El nerviosismo se le notaba. En cambio, el timonel se encontraba tranquilo tomándose un descanso de cigarrillo
«Buenas, quería advertirle acerca de la cercanía de las rocas», dijo el joven, mirando al barandal. «No creo que la ruta del vapor sea muy segura», agregó.
El timonel arqueó una ceja y lo miró, riendo un poco. «Esta ruta es la más segura que vamos a tener, la hemos usado por años. Ya cerca de Punta Guánico, de todas mane…» Su respuesta fue interrumpida por un estruendo de metal que chocaba con algo. Algunas personas se aferraron al pasamano del vapor, mientras otras se agarraban de lo más cercano. El buque seguía y lo único que sobresalía era el ruido de las aguas.

«¿Qué fue eso?», la voz del timonel se escuchaba temblorosa, y tirando el cigarrillo al piso, se acercó al pasamano.
Los ojos de los pasajeros se clavaron en la espalda del encargado mientras este se asomaba por babor. La formación rocosa amenazaba con detener el avance.
«¡Está bien, no es nada!», gritó el timonel mientras el barco hacía otro rechinido y se inclinaba poco a poco hacia un lado, arrojando a las personas al piso. Las luces empezaban a fallar. El pánico surgió. Los pasajeros corrían tratando de sostenerse de algo. El aire frío les dificultaba respirar. En un parpadeo, las personas empezaron a caer, gritando por auxilio.
El joven empezó a bajar con cuidado, sosteniéndose de la baranda; pero su atención fue acaparada cuando otro estruendo de metal sonó y una ola penetró en la cubierta. El vapor Taboga colisionó contra unas rocas inmensas, acelerando su hundimiento, y a la vez, haciendo que el joven perdiera el agarre y su cuerpo cayera al mar.
Los ojos me ardían cuando los abrí. El sol iluminaba el área arenosa. Escuché voces en la distancia, pero mi cuerpo no tenía la fuerza necesaria.
Al menos sobreviví al hundimiento.
267 Página
RONCE
B
Una puedepinceladacambiarlo todo
Crónica #9:
Título: Una pincelada puede cambiarlo todo
Panamerican School of Panama
Autora: Ana González
Categoría: Personajes
Hace muchos años, cuando era pequeña, mi hermano y yo fuimos a una actividad en las escalinatas del edificio de la Administración del Canal de Panamá, organizada por la Fundación Olga Sinclair. Muchos niños, como nosotros, fueron a pintar cuadros bajo la guía de la pintora panameña.
Olga Sinclair, nacida en 1957, es hija del pintor Alfredo Sinclair, distinguido por ser el primer panameño en indagar el expresionismo abstracto, y guía de esta por el mundo del arte.
En 1976 Olga Sinclair ingresó a la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos en Madrid, España. Recibió clases de dibujo clásico en los Estudios Arjona de aquella ciudad. En Ámsterdam, estudió a los grandes holandeses del siglo XVII. Regresó a Panamá e ingresó a la Universidad Santa María La Antigua. Posteriormente, en 1985, realizó u n viaje a Londres, Inglaterra, para cursar estudios en investigación.

«La función del artista en la sociedad es ser el farmacéutico de las almas», dijo alguna vez Charles Aznavour. Sinclair comenzó a exponer desde muy joven, por lo que mucha gente estuvo especulando que su arte y trabajo fue elaborado por su padre, lo cual no era cierto. La artista tiene muchas obras portentosas como: Viajeastral, Nostalgiede Denier Rendez-Vous, La mantilla de Inés, Bodegóndeazul, Unasretrospectivasviajeras, entre otras. Hay que resaltar su obra Latormenta, ya que es un trabajo con mucho contenido emocional; ella misma la describió como una biografía de su alma, pintada en la época en que le anunciaron la enfermedad de su madre.
Como artista, Olga Sinclair posee tremenda pasión y es muy temperamental. Matiene una postura muy analítica con sus trabajos. Ya que no vive en su estudio, tiene el privilegio de separarse de sus obras y logra ser como una espectadora que se critica a sí misma y puede expresar cuáles son sus fallos.
Como persona, es easygoing, como dice ella. Es muy tranquila. Le gusta filosofar, más si es en compañía de una copa de vino. Vive en eterno agradecimiento. Trata, tanto como le sea posible, de ser humilde. Su inspiración más grande es su padre.
La artista utilizó las peras, por un poco más de cuatro años, como soporte para sus cuadros. Varios artistas europeos la han impactado, como el inglés Francis Bacon. Sinclair se quedó en la Tate Gallery de Londres por más de cinco horas observando y apreciando un solo trabajo de él.
Su principal contribución social ha sido la creación de la fundación que lleva su nombre, aunque también hay que destacar su nivel de compromiso con la cultura en general de Panamá. Su sensibilidad y preocupación por establecer un nexo sólido entre la población infantil y juvenil con la pintura y la música, y el consiguiente aporte a la sensibilización de estos grupos etarios, es también algo que se debe destacar de esta artista.
«Los niños son puros y son seres de luz», dice la maestra Sinclair. Por eso creó la fundación una organización sin fines de lucro, constituida en agosto del 2010, con la misión de incentivar la cultura, la expresión artística y el talento juvenil de Panamá.
Aparte de las actividades en el edificio de la administración, he asistido a múltiples eventos organizados por la fundación; incluso, Olga Sinclair ha ido a diferentes actos programados por mi familia. Por esa y otras razones decidí escribir parte de su historia.
268 Página
Crónica #10:
Panamerican School of Panama
Título: Tomás Herrera: un buen padre de la patria
Autor: Felipe Montenegro
Categoría: Personajes
Tomás Herrera: un buen padre de la patria
Pensar que para 1840 nuestro istmo de Panamá estaba sin un norte político preciso y, para colmo, sumido en el abandono por parte de Colombia, que asfixiaba con sus leyes centralistas el comercio y dinamismo de las aduaneras. Frente a este panorama oscuro existía alguien indignado, el general Tomás Herrera, gran militar que, a pesar de ser colombiano jurídicamente, sentía en sus entrañas el apego por el terruño donde había nacido.
Herrera tenía una perspectiva de Panamá muy distinta a la habitual. Otras figuras participaban en los movimientos solo por un cambio en Nueva Granada, cuando Tomás Herrera buscaba una nación próspera e independiente. Esta perspectiva era escasa por las pocas probabilidades de una separación. Aun así, la perseverancia e ingenio de Herrera lo impulsaron a seguir con la idea.
Parte importante de su éxito residía en su capacidad militar, de la cual se tienen como ejemplo varias acciones heroicas, como la de 1831, cuando con sus tropas arribó a Panamá desde Bogotá y le dio fin a la terrible dictadura del coronel Juan Eligio Alzuru.
En su búsqueda de un Panamá independiente, creó un acta popular en 1840, en la que exigió una separación entre Panamá y Nueva Granada para después escribir la Constitución del 8 de junio de 1841. Una constitución no se había visto en otros intentos separatistas, lo que demuestra el ingenio de Tomás Herrera. Su aporte a estos documentos, además de redactarlos, fueron las acciones que realizó para que hubiera participación y aprobación de los mismos. Un ejemplo de estas acciones fue la marcha que hizo a Santiago con el fin de convencer al gobernador de Veraguas de secundar la separación, debido a que este se había negado a hacerlo.

Con la aprobación de la Constitución y la ratificación del acta popular se había creado el Estado Independiente del Istmo. No era reconocido por Nueva Granada como independiente, pero sí por Estados Unidos. También Costa Rica lo reconoció y se firmó el Tratado Carrillo-Obarrio, que representaba una relación estable entre Costa Rica y el nuevo estado. El jefe de Estado de esta nación, en sus trece meses de existencia, fue Tomás Herrera.
Lastimosamente, Bogotá, después de triunfar en Cauca, planeaba invadir Panamá, por lo cual el general Herrera, consciente de la situación y el riesgo que corría el Estado Independiente del Istmo, decidió reintegrarlo a Nueva Granada y evitar malos momentos para un Estado frágil militarmente, pero grande en su búsqueda de autonomía.
Aunque esta separación no fue permanente, el aporte de Tomás Herrera jugó un papel importante en nuestra historia. El punto de vista que tuvo de Panamá fue considerado una fantasía, pero sus acciones inspiraron a los que hicieron el Panamá actual. Esto nos demuestra el valor de la perseverancia que identifica a los panameños y que debería seguir cultivándose en nuestros días.
269 Página
Saint Anthony School

CRÓ NI CAS
Docente: Lilia Bellido
Escritores: Gina Clarisse, Lindsay Rodríguez
James Lindsay, Saúl Rodríguez
Marcos Galvis, Sofía Escobar
Virginia Peña, Vivian Castillo
Crónica#1: SaintAnthonySchool

Título:Unas vacacionesimpresionantes
Autora:GinaLindsay
Categoría:Cultura
Unas vacaciones impresionantes
Mi familia y yo fuimos a Boquete durante nuestras vacaciones del año 2017. Aprendí tanto en ese paseo... En la Feria de las Flores y del Café fue asombroso ver tantas flores de diversos colores reunidas en un solo y espléndido lugar. Me cautivó ver los diferentes diseños realizados con ellas. Nos gustó tanto que compramos varias macetas con plantas para nuestra casa. Algún día espero que podamos volver.
También visitamos la finca de caballos que está ubicada en Cerro Punta, donde quedé maravillada con las diferentes razas que allí se exhiben. Fue sorprendente para mí aprender sobre cosas nuevas, por mí ignoradas, porque solo vivía dentro de los límites del pequeño mundo de mi burbuja personal.
La parte del viaje que más me sorprendió fue la visita que hicimos al sitio de Barriles, donde conocimos algo de su historia gracias a la maravillosa investigación arqueológica que allí se inició en el siglo pasado.

Entre los monumentos que pude apreciar, llamó mi atención una estatua que estaba encima de otra, sobre la cual los locales, medio en serio medio en broma, cuentan que era un chino que no podía caminar y un negro que no podía ver, y, entonces, el negro cargaba al chino y el chino le decía hacia qué dirección ir. Esto, sin embargo, fue aclarado por mí después de la visita a este sitio.
En mis búsquedas encontré que esta población obtiene su nombre debido a la forma de sus rocas. ¡Sí, vaya, tienen forma de barriles! Según una página en Internet, estas fueron descubiertas en la década de 1940.
Me impresionó también una piedra en donde se podía apreciar un mapa del volcán Barú. En ese momento pensé que podrían existir lugares profundos donde hubiesen volcanes y que aún no estaban descubiertos o investigados.
Esta experiencia para mí fue ¡espectacular! Aprendí muchas cosas maravillosas sobre nuestra hermosa historia y, a partir de entonces, considero que debemos investigar más sobre el pasado y el presente de nuestro país, y proyectarlo hacia el futuro para hacer un mejor Panamá.
271 Página
Crónica#2: SaintAnthonySchool

Vivencias del Dr. James Lindsay Estupiñán en la Invasión a Panamá
Papá, ¿en qué momento te diste cuenta de que invadieron Panamá?
Papá, ¿en qué momento te diste cuenta que invadieron Panamá?
Bueno, eran las 3:00 a. m. cuando escuchamos los helicópteros dando vueltas por todas partes; esto nos impresionó porque pensamos: «¿Qué sucede?». Resultó ser una situación increíble, ya que nunca antes en la historia de Panamá habíamos escuchado tantas naves aéreas volando a la vez en nuestro cielo.
En esos días, yo vivía en Las Cumbres y, de pronto, escuchamos unas explosiones parecidas a bombitas, «puf, puf, puf». Esto nos confirmó que algo estaba sucediendo. Luego, los vecinos gritaban: «¡Están invadiendo Panamá, están invadiendo Panamá!».
Nosotros, en ese momento, no sabíamos por qué se estaba dando una invasión armada o quién nos estaba invadiendo. Por precaución dormimos debajo de la cama, pues se fue la luz eléctrica. Después, tu tía Ivonne, tu abuela y tu tía Lucy, que en ese entonces estaba pequeña, se asustaron porque yo tenía solo dieciséis años y tu abuelo estaba en un viaje de trabajo en Estados Unidos.
Más tarde, pero aún de madrugada, salimos de la casa y vimos cómo todos los vecinos estaban en la calle. Lo que más llamó mi atención fueron unas luces que parecían de bengala. Algunos decían que provenían del cuartel de Tinajitas. Nosotros las veíamos porque en Las Cumbres se ve todo lo que está pasando a la distancia, por su altura.
De repente, sentimos una algarabía. Un carro lleno de armas había sido abandonado por los «Batallones de la dignidad». En el barrio teníamos a varios rambos, pues eran exmilitares. Otros habían combatido en la guerrilla nicaragüense, con los sandinistas. Todos teníamos miedo porque éramos civilistas 100% y nos oponíamos al régimen de Noriega. Tocábamos pailas todas las tardes. Nos poníamos pañuelos blancos en la cabeza y estábamos señalados por los organismos de seguridad. Así que los vecinos nos armamos y hacíamos guardia para proteger nuestras residencias.
Si se armaron, ¿quién o les suministraron las armas?
Si se armaron, ¿quién o quiénes les suministraron las armas?
El principal proveedor era una persona a la que llamábamos «Bomba», porque él estuvo peleando en Nicaragua. Tenía una AK-47 modificada con 20 surtidoras de 36 balas de calibre 45, de tipo explosivas; cuatro granadas de fragmentación, y diversos tipos de pistolas. También estaba Coto, el hijo de Elena. Nos sentíamos seguros, pues diez personas nos resguardaban.
Los gringos no habían llegado hasta nuestro sector porque Las Cumbres era un lugar tranquilo. Hacia el jueves 21, empezó el gran incendio en El Chorrillo, vimos cómo se pulverizaban todas las casas. Se convertían en cenizas, porque eran viejas barracas de madera; viviendas condenadas donde solo existía pobreza y hambre. Algunas personas dicen que fueron los batallones de la dignidad quienes iniciaron el fuego; aunque hoy sabemos que fue allí donde el ejército estadounidense probó sus armas más sofisticadas, las mismas que luego utilizarían en el Medio Oriente. Así que otros dijeron que fue una de las detonaciones de las bombas la que prendió todo.
272 Página
ETítulo:VivenciasdelDr.JamesLindsay AustupiñánenlaInvasiónaPanamá tor:JamesLindsay
Categoría:Personajes
El día 21 había saqueos, ¿no? ¿Cómo vivió eso usted? El día 21 había saqueos, ¿no? ¿Cómo vivió eso usted?
El día 21 también empezaron los saqueos, pues no había comida, no había agua en ninguna parte. A la barriada llegaron los maleantes y abrieron un supermercado, propiedad de un chino, que estaba abandonado. Pero el más saqueado fue el Supermercado Polo, porque era la época de Navidad y estaba repleto de pavos y jamones. La gente rompió las puertas y sacaron todo lo que encontraron dentro.
Mi hermana Ivonne se escapó, sin que mi mamá lo supiera, y casi muere por desobediente. Murió el hijo de la maestra Adelina, al que le dieron un disparo en la cabeza. También falleció Jorge, se electrocutó intentando robarse una nevera repleta de pavos.
El 22 llegaron los gringos en un carro tipo Hummer armados hasta los dientes y patrullaron todo. Venían ocasionalmente y estuvieron realizando sus rondas de vigilancia hasta el 6 de enero.
La situación se estabilizó para el 24 de diciembre. El día siguiente lo pasamos en familia; los que no tuvimos decesos, hicimos fiesta a nuestro modo.
¿Cómo fue en Colón? ¿Escuchó algo sobre lo que ocurrió allá?
¿Cómo fue en Colón? ¿Escuchó sobre que ocurrió allá?
Sí, todo fue distinto en Colón, pues tenemos mucha familia allá y realmente estábamos preocupados por ellos. El ejército estadounidense sobrevoló la ciudad y dio una alerta de bomba sobre el edificio de quince pisos que hay en la ciudad. Luego, lanzaron dos Tomahawky derribaron parte de esa obra. Mucha gente murió allí.
Se cuenta que los militares repartieron armas para que los ciudadanos se defendieran y todos estaban armados. Un tío me contó que en el Hospital Amador Guerrero tenían una pila de muertos. Eran, quizás, unos setenta y cinco. Como no había espacio en la morgue para tanta gente, los colocaron en un contenedor refrigerado. Se realizaban muchas cirugías, pero ante la falta de especialistas, fue complicado hacerlas y los médicos tenían que elegir entre quién vivía y quién no.
¿Cómo hacían para escoger quién vivía y quién no? para escoger y no?
Se escogían a los pacientes por códigos. Si el herido estaba muy grave, le ponían una banda negra. Mientras tanto, operaban a las personas que tenían mayores probabilidades de vivir. Usualmente, fallecían los más graves, pues no había sangre para transfusiones y se desangraban.
Recuerda que era una guerra y usaban fusiles M-16, AK-47 o fusiles de asalto, y un solo balazo les podía amputar un brazo o una pierna. Todo Colón estaba «prendido», los ánimos caldeados, como enardecidos; el palenque estaba revuelto.

Los datos oficiales que manejamos nosotros es que hubo casi tres mil muertos en Panamá y trescientas bajas en el ejército norteamericano, aunque ellos dicen que solo murieron soldados. La mayoría de los caídos se dieron en Colón, Río Hato, Panamá Viejo y el Cuartel Central en El Chorrillo.
Estábamos al final de una etapa de crisis económica, así que empezar a recuperarnos parecía difícil. Ahora estábamos bajo el mando del presidente Guillermo Endara Galimany y de los vicepresidentes Ricardo Arias Calderón y Guillermo Ford Boyd, este último llamado popularmente Gallo Ronco. Ellos empezaron a reconstruir el país y restablecieron la economía. Comenzamos a recuperarnos en el año 1990.
273 Página
Una heroína entre grandes héroes
Crónica#3: TSaintAnthonySchool

Auítulo:Unaheroínaentregrandeshéroes
Categotor:SaúlRodríguez ría:Personajes
Recuerdo haber conocido al hijo de una gran celebridad entre los años 2015 y 2016, cuando estudiaba en mi antigua escuela. Ni más ni menos que el hijo de Irving Saladino, nuestro gran atleta olímpico, ganador de una medalla de oro en en las Olimpiadas de Beijing 2008. Les puedo asegurar que fue una gran experiencia.
El niño estaba en kínder y era como cualquiera de su edad: travieso, pero de buenas costumbres. No lo veía con tanta frecuencia, ya que yo cursaba en unos grados más arriba. Sentía que cuando él pasaba por los pasillos, era como ver a alguien famoso.
En una ocasión, la maestra de Educación Física intentó traer al gran deportista para que nos contara sobre su vida y su carrera como atleta olímpico. Yo estaba emocionado, ya que por fin iba a conocer más sobre este gran ídolo deportivo; pero pasó algo inesperado y lamentablemente no pudo llegar.
Aunque esto no fue obstáculo para saber sobre su vida. Nuestra maestra de Educación Física se convirtió en la heroína de ese momento. Ella tenía alguna noción sobre la vida de Saladino, ya que había podido hablar con él por adelantado.
De las palabras de la maestra se desprendió una bella moraleja, que a su vez venía de la experiencia del humilde gran deportista que traía a su niño a nuestra escuela: «Para ser un atleta o profesional, es decir, al proponernos una meta, no olvidemos que habrá momentos duros y posiblemente tengamos dificultades, porque nada es fácil en la vida. Por esto debemos esforzarnos más y nunca rendirnos».
274 Página
Crónica #4:
Saint Anthony School
Título: Invasión: las balas entran por la ventana
Autor: Marcos Galvis
Invasión: las balas entran por la ventana
Categoría: Eventos históricos

La Invasión a Panamá fue una operación por parte del ejército estadounidense que se dio en 1989, según me contó mi tío, quien estudiaba en la ciudad capital cuando este hecho ocurrió.
Fueron días difíciles para los istmeños; sobre todo, por los ataques a las ciudades de Panamá, Colón y David, con la finalidad de atrapar a un solo hombre: el general Manuel Antonio Noriega, quien mantenía una dictadura militar y además fue responsable de realizar actos de narcotráfico, utilizando a las Fuerzas de Defensas de Panamá para sus oscuros fines.
Era una pesadilla viviente que inició el 20 de diciembre de aquel año. Las balas salían disparadas por todos lados. La gente corría para poner a salvo su vida. Tanques arrasaban todo en la calle. Posiblemente tu carro, que no habías terminado de pagar, lo veías volar en mil pedazos o ser arrollado por mera diversión. Salir a la calle no era para nada seguro. No era recomendable hacerlo, a menos que quisieras morir antes de tiempo.
Mi tío, que vivía con su tía y su sobrina, se encargaba de protegerlas cuando se escuchaban las balas: se refugiaban debajo de la mesa mientras estas rebotaban en la cocina después de haber entrado por la ventana.
Pero eso no era todo. Durante el caos de los ataques, algunas personas se encargaban de saquear los comercios. A mi tío le disgustaba oírles decir, solo para justificar sus malas acciones, que era para «sobrevivir».
No recuerda cuál fue el lugar, pero vio cómo era acribillada una persona.
¡Qué horror fue vivir en esa época! Gracias al cielo, mis padres no vivieron eso cuando estudiaban en Panamá. Lo bueno es que mi tío y mi madre sabían cuidarse y las plegarias de mi abuela, que en paz descanse, fueron escuchadas.
Todo se tranquilizó unos días después, cuando el 3 de enero de 1990 Noriega se entregó al ejército estadounidense y fue llevado ante la justicia norteamericana, donde sería condenado a pagar muchos años de prisión. Él fue el responsable directo de la Invasión.
Solo espero que nada similar vuelva a ocurrir de nuevo en nuestro país.
275 Página
Crónica #5:
Saint Anthony School
Título: Los lujos de Maya
Autora: Sofia Escobar
Categoría: Personajes
Los lujos de Maya
Algunas familias, sobre todo las que tienen dinero, pueden parecer extravagantes para otras. ¿Por qué? Esta es la historia de Maya, y comienza así:
Maya es el apodo con el cual conocemos a Omaira, nombre que le dio su madre, Juana Garzón, hija a su vez de un exmilitar colombiano. A pesar de que ella y su esposo trabajaban arduamente, existía escasez. Apenas podían mantenerse: no tenían mucho dinero ni poseían cosas lujosas. Eran humildes, pero existía entre ellos una gran felicidad familiar.
Llegó, sin embargo, el tiempo en que todo se haría más difícil. Era septiembre de 1939, la Segunda Guerra Mundial había empezado, y con el pasar de los años la situación económica era cada día peor donde uno se encontrara; ya que muchos países europeos requerían de comida, medicina y techo a causa de los bombardeos que los dejaron devastados.

Panamá no se quedaba atrás. Aunque vivía en una bonanza aparente, lejos de las zonas de guerra, también sufrió. Hubo pobreza y la familia de Maya padeció mucho más, pues todo subía de precio y no había posibilidades de mejorar económicamente. Aún así, ellos continuaron dedicados a la agricultura, especialmente al cultivo de lechugas.
Un día contactaron al padre de Maya unos comerciantes y le propusieron un trato: vender sus lechugas alrededor del mundo; a cambio conseguirían una buena paga. El padre de Maya no pudo negarse ante aquella oferta. Sería el negocio que les cambiaría la vida. Y así fue.
Durante esos años de guerra, la vida de estos humildes agricultores dio un vuelco a tal punto de llegar a obtener ochocientos dólares mensuales, lo que era una gran cantidad de dinero en aquellos tiempos.
Así pasaron de vivir en una casa humilde a una finca grande, donde lo tenían todo: perros, vacas, caballos… Era asombroso ver cómo sus vidas dieron ese giro.
Maya vivió entonces con lujos, dejó de experimentar la pobreza de sus primeros años, y, aunque sus padres sabían que algún día sus ahorros se acabarían, decidieron brindarles todo lo que pudieron a sus hijos, con tal de verlos felices.
Los años ostentosos de los hijos de estos granjeros terminaron cuando crecieron. Maya nunca obtuvo una vivienda independiente debido a su adicción a las compras y juegos. En su ambición por la fortuna, nunca ahorraba. Creía mucho en la lotería y en buscar el futuro a través de la brujería.
Juana Garzón, la madre de Maya, murió a los ciento dos años; pero Maya nunca lloró su pérdida. Y, a pesar de la ida de tantos otros seres queridos, Maya fue fuerte y pocas veces se le vio llorar. Solo su fuerte corazón sabría si tuvo algún dolor.
276 Página
Crónica#6: SaintAnthonySchool
Título:Alláenelcampo
Autora:VirginiaPeña
Categoría:Cultura

Allá en el campo
Como persona, hija y estudiante he podido apreciar muchas cosas; pero una de las más importantes es que no todos los niños tenemos lo mismo en cualquier aspecto, ya sea físico, económico, social e inclusive político. Esto lo aprendí de una buena forma, aunque lamentablemente no todos tienen esa oportunidad. Así que les contaré una historia que muy pocos conocen.
En el año 2013 mi familia comenzó con una pequeña fiesta que más tarde se convirtió en una tradición. La idea original fue de mi papá y mi abuelo, ambos inspirados en la ideología de Omar Torrijos, el líder máximo de la revolución panameña, pues él hizo un cambio positivo en el pueblo panameño.
Retomando la historia, mi papá y mi abuelo también querían hacer una trasformación, preocupándose por aquellos a quienes la mayoría olvida y logrando una sonrisa en los niños de esa comunidad que tanto querían.
Aquel pueblo era un lugar sin carretera, sus casas eran de quincha y algunas de tablones, no tenía una escuela secundaria ni un buen puente para cruzar hacia otro poblado. Mi papá y mi abuelo querían que esos niños, aunque solo fuera por un momento de sus vidas, estuvieran felices.
La actividad consistía en llevar canastitas con diversos productos para adultos y niños, hacer comidas, actos y un desfile. Esta se hizo más grande cada año y se extendió a otras comunidades. Yo podía notar la alegría de mi papá y mi abuelo (quien ya no está con nosotros) al ver a los pequeños contentos. ¡Se reunían tantas personas a disfrutar de esta fiesta! Tuve la oportunidad de conocer a varios de los chicos, tan diferentes los unos de los otros, con grandes personalidades y grandes sueños.
El general Omar Torrijos dio un golpe de Estado en octubre de 1968 y se convirtió en comandante en jefe de la Guardia Nacional de Panamá. Él tuvo la valentía de pelear por el pueblo panameño y querer que todos tuviéramos las mismas oportunidades. Inspiró a mi papá y a mi abuelo para realizar todas estas acciones. Le he preguntado a mi papá qué hubiera pasado si Torrijos no hubiera hecho lo que hizo: «Tal vez él no sería el mismo que logró ser», me contestó.
En lo personal, pienso que todas las personas, con grandes o bajos cargos, pueden inspirar a otras. Así como mi papá, existen otros que hacen grandes cosas sin esperar nada a cambio. Al final, lo que vale es la felicidad que provocas y la satisfacción que te hacen sentir esas pequeñas o grandes acciones que emprendes por otros.
Gracias a Dios esta tradición sigue en pie; espero que podamos realizarla por décadas y que pase de generación en generación.
Al final, nadie puede decirnos lo que podemos hacer o no. Nosotros somos los que nos ponemos límites, decidimos lo que está bien o mal, así como hacer un buen uso de nuestra creatividad en en nuestro beneficio y de los demás.
277 Página
Crónica #7:
Saint Anthony School

Título: Herencia histórica
Autora: Vivian Castillo
Categoría: Lugares
Herencia histórica

Todo comenzó el 28 de enero de 1671 cuando llegó Henry Morgan a Panamá, y permaneció allí hasta el 24 de febrero. Seamos honestos, él solamente venía por el oro. Cuando dio inicio al saqueo de las iglesias y casas, la gente comenzó a correr despavorida; unos entraron en pánico y otros murieron.
De tanto dolor, ella no se podía mover. Por suerte hubo una persona que la ayudó para ir a un refugio. Y después de todo lo que pasó, ella continuó con su vida y tuvo a su hija. Ese día murieron tres mil personas aproximadamente. Pero esto no fue impedimento para que los pobladores reconstruyeran la ciudad.
Hasta donde he investigado, sé que en 1976 este conjunto fue declarado Monumento Histórico y, por los años de 1995, se creó lo que hoy conocemos como el Patronato de Panamá Viejo, una fundación sin fines de lucro que ha venido trabajando por muchos años en la restauración y acondicionamiento de este bello lugar, para que muchos panameños y extranjeros podamos conocerlo y transportarnos dentro de su magnífica historia.
Después de contado este breve relato, parte de una historia que en mi familia ha pasado de generación en generación, podemos constatar que nuestro Conjunto Monumental de Panamá Viejo ha sido sometido a varias reconstrucciones y hoy en día se sigue trabajando en su preservación. El sitio es una muestra de orgullo de nuestra herencia como nación.
278 Página
Smart Academy

CRÓ NI CAS
Docente: Jeanne Ríos
Escritores: Samantha Villarreal, Paulo Gordón
Nicole Bustamante, Nathalia Saldaña
Nathalia Muñoz, Eduardo Muñoz
Daniela Castillo, Alicia Zhou
Andrea Puerta, Cristel Batista
Puertas a un nuevo comienzo
Crónica #1: TSmartAcademy

ítulo: Puertas a un nuevo comienzo
Autora: Samantha Villarreal Categoría: Personajes
¿Cómo nuestra nación ha logrado soberanía, orgullo y respeto?
Panamá, nuestro país, es resultado de la lucha de un pueblo, de su legado cultural y su ferviente pasión por la patria.
El año de 1904 fue célebre para nuestra historia: don Manuel Amador Guerrero, quien había sido una figura determinante en la separación de Panamá de Colombia y nuestra consiguiente transformación en república, asumía como el primer presidente de gobierno.
A sus veintidós años de edad, con un título de médico cirujano, había decidido mudarse desde su natal Colombia, en la cual había participado políticamente como miembro del Partido Conservador, al istmo de Panamá, donde lograría significativos levantamientos en favor de nuestra separación. En aquel entonces, Panamá había inaugurado el Ferrocarril Interoceánico en Colón, que se encontraba encumbrado económicamente. Tiempo después, se trasladó a Veraguas, y, finalmente, vino a vivir a la ciudad de Panamá, debido a su matrimonio con doña María Ossa de Amador, quien se encargó de la confección de uno de nuestros principales símbolos patrios: la bandera nacional.
En 1903 don Manuel había puesto su paso en firme de cara a los movimientos separatistas de Panamá. Viajó a Estados Unidos con el fin de solicitar ayuda militar y financiera. Junto a Philippe Jean Bunau-Varilla (ingeniero de la compañía francesa a cargo de construir el Canal), alcanzó el objetivo. Y, como dicen las letras de nuestro himno nacional, «alcanzamos por fin la victoria» el 3 de noviembre de aquel año.

Es importante resaltar que los símbolos patrios antes mencionados nos identifican como república independiente. En el caso particular de la bandera, el logro de su confección fue un gran triunfo. Sabido es que se elaboró a escondidas, con celo, como emblema de nuestra soberanía. Tanto doña María Ossa de Amador como su hija, Angélica Amador, jugaron un papel importante en la elaboración, así como su hijastro, Manuel Encarnación Guerrero, quien también tuvo que ver con el diseño y sus modificaciones.
En mi opinión, el doctor Manuel Amador Guerrero es un personaje histórico revolucionario que dio la cara por nuestra tierra, en una época en que la que Panamá sufría y luchaba por su soberanía.
En la actualidad, hay generaciones que han olvidado esta época; pero si logramos que los jóvenes reflexionen acerca de las raíces y las bases de nuestra libertad, al igual que la lucha y el valor que conllevó todo este proceso, obtendremos un pueblo más consciente y unido.
280 Página
Crónica #2:
Smart Academy
Título: El evento increíble que sucedió en Panamá
Autor: Paulo Gordón
Categoría: Eventos históricos

El evento increíble que sucedió en Panamá
Pasó como si fuese ayer. Un evento único. La visita de alguien tan importante mundialmente. Un suceso que gran parte de los panameños pudimos vivir, incluyéndome a mí. ¡Acompáñame en esta gran experiencia!
Todo empezó en 2016, en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Cracovia: al finalizar el evento, el Papa iba a anunciar cuál país sería la sede de la edición 2019. La JMJ es la mayor reunión de peregrinos cristianos de casi todos los países y se realiza cada tres años. Sorprendentemente, de entre todos los países posibles, eligió al nuestro, Panamá, como la próxima sede. Yo no sabía qué era la JMJ en ese entonces; pero, como lo anunciaban las noticias, me hizo entender que se aproximaba algo grande.
Durante los dos años siguientes, pude ver la ardua preparación que se hacía. La JMJ 2019 se realizaría en enero de ese año, por lo que debía ser una preparación con tiempo: vivimos la construcción acelerada de la línea 2 del Metro de Panamá. La búsqueda de casas de acogida para los peregrinos por parte de las parroquias de cada comunidad fue otra de las actividades más destacables.
Ya en enero del 2019, durante los días previos a la JMJ, pude ver en las noticias cómo llegaban los peregrinos, poco a poco, iniciando por el interior del país. Fue emocionante, ya que pudieron conocer más de cerca nuestra cultura. Conforme pasaron los días, fueron arribando más y más por distintos puntos de entrada del país.
Lastimosamente, no pudimos albergar peregrinos en mi hogar, debido a que había más casas inscritas que peregrinos disponibles, por lo que algunas no pudieron acogerlos. Sin embargo, quería disfrutar con mi mamá este evento único e irrepetible más de cerca.
¡Por fin el día esperado: la llegada del Papa a Panamá! Estábamos en la Basílica Don Bosco, por donde iba a pasar su papamóvil. Escuchamos por medio de una transmisión de radio cómo arribó al aeropuerto de Tocumen y luego transitó por la ciudad, hasta pasar por dónde estábamos. Lo saludé. No sé si me escuchó; pero para mí fue muy emocionante.
El jueves de esa semana fui al Parque Omar para vivir aún más de cerca el evento con los peregrinos. Nos encontramos con muchos uruguayos, mexicanos, estadounidenses, costarricenses, entre tantos otros. Al día siguiente asistí al vía crucis encabezado por el Papa, en la Cinta Costera. Acudí a esos eventos con mi mamá y mi madrina utilizando la línea 2 del Metro. Luego tocaba caminar con los peregrinos. ¡Qué experiencia!
El sábado no tuve mucha actividad. El domingo fue la misa final en Metro Park. No pude ir, pero mis padres sí; vi la ceremonia por televisión. El Papa anunció que la próxima sede de la JMJ sería Portugal, en 2022.
Con dicho anuncio se daba por terminada la inigualable experiencia panameña, sin duda alguna, única e inolvidable. Uno de los eventos más destacados de estos 500 años de la ciudad de Panamá.
281 Página
El Mandamás del acordeón
Crónica #3:
Smart Academy
Título: El Mandamás del acordeón
Autora: Nicole Bustamante
Categoría: Personajes
El Tigre de la Candelaria, el Mandamás, siempre será un personaje recordado en Panamá. Innumerables fueron las veces que el público disfrutó y gozó de cada baile del gran Victorio Vergara Batista, quien dejó un legado único a las presentes figuras del acordeón.
Victorio nació el 19 de febrero de 1944 en La Candelaria, Pocrí. Fue primo de mi bisabuela Marcia Domínguez. Mi tía, su esposa, lo conoció en la calle por casualidad cuando era niña. Mi abuela fue quien los presentó. En ese momento no le dio importancia, pero ahora se siente orgullosa de que fueran familia. Cuando buscaba un tema para mi crónica, ella me inspiró a escribir sobre él.

Tanto el padre como los hermanos de Vergara fueron acordeonistas. Desde muy pequeño quiso seguir sus pasos. En 1961, cuando apenas tenía diecisiete años, luego de muchos fracasos y pocos triunfos, debutó como acordeonista al lado del reconocido Dorindo Cárdenas para las fiestas de Santa Librada, en el famoso Jardín Royal Gin de Las Tablas. Hizo sus primeras presentaciones en esta ciudad santeña y en Pocrí.
Ese despegue de Victorio fue impactante; pero tuvo que seguir senderos difíciles para encontrar la fama, alternando con cantantes como Dorita Peña, Angélica Murillo, Bertie Solís, hasta el ingreso de Lucy Quintero en unión con Lucho de Sedas, con quienes interpretaría uno de sus primeros éxitos, «Cubanita de mi amor».
En pocos años Victorio Vergara fue imponiendo su estilo, apoyado por Lucy y Lucho. Fue fundador del conjunto típico Los Plumas Negras, y se destacó junto a Manuel «Nenito» Vargas, con quien logró ser grandemente conocido, llegando a realizar varios llenos completos en muchos jardines típicos. Victorio practicaba junto a mi tía abuela, Rosa Cuervo, y solía saltar y brincar cuando tocaba el acordeón.
Conocido como un hombre humilde, Victorio entregó a todo el pueblo panameño su talento y amor, hasta el día de su muerte, ocurrida a los cincuenta y cuatro años a causa de un derrame cerebral, el 21 de julio de 1998, precisamente para las festividades de la patrona Santa Librada. Para aquella época, yo no había nacido; sin embargo, me enorgullece que un personaje tan importante sea parte de mi familia.
Su fallecimiento fue uno de los hechos noticiosos más impactantes del país y en la actualidad ningún artista ha recibido los honores póstumos que a él se le dieron. Varios artistas locales entonaron sus mejores notas en honor al Tigre. Mi profesora me cuenta que ella tenía quince años cuando falleció el músico; a pesar de que era una adolescente, a ella le conmovió mucho su muerte. Su música estaba dedicada a todas las generaciones y su pérdida quedó marcada en la vida de muchos panameños.
Han pasado más de veinte años, pero Victorio Vergara sigue vivo en la memoria de Panamá y de jóvenes como yo. Su legado se mantendrá vigente en nuestros corazones.
282 Página
Crónica #4: Smart Academy
Título: Como hormigas en Panamá
Autora: Nathalia Saldaña
Categoría: Eventos históricos

Como hormigas en Panamá
Nunca imaginé a tantas personas en nuestro país, tantos turistas emocionados. Me resulta casi inimaginable que hayan transcurrido ya casi tres meses de aquellos días tan significativos para Panamá.
Fueron días de muchas experiencias culturales y espirituales que marcaron por igual al panameño común y corriente y al que practica su fe católica. Todo Panamá hizo un cambio de actitud. Se sentía y se vivía esa motivación de jóvenes peregrinos en su ir y venir por la ciudad. Y qué decir de lo que se veía en la televisión, de aquellos que se alojaron en el interior del país. Por supuesto, esta ha sido una vivencia única para muchos, aparte de que ha dejado huellas profundas. ¡Fue un verano lleno de bendiciones!
La XXXIV edición de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de la Iglesia católica se realizó en Panamá del 22 al 27 de enero de 2019. Fue la tercera JMJ que tuvo lugar en América Latina.
Cada vez que veía a un peregrino o a un grupo de ellos, los saludaba y les daba la bienvenida al Istmo. Uno de los recuerdos más preciados que tengo es que en la última actividad, que fue la misa de despedida, intercambié objetos con los visitantes, los cuales guardo con mucho cariño. Por ejemplo, una monja brasileña me dio una pulsera con el padrenuestro escrito en él. Otro peregrino me dio un collar con el logo de la JMJ. El objeto más especial que conservo es una bufanda que intercambié con polacos.
Frente a miles de personas de distintas regiones, el papa Francisco pidió oportunidades para la juventud y encomendó el futuro de la Iglesia en las manos de los jóvenes. Las frases de esperanza del religioso a los jóvenes que se concentraron en la Jornada Mundial de la Juventud no solo fueron un consejo vida, sino que produjeron cambios de conducta. A lo largo de los discursos que ofreció durante la jornada juvenil, el sumo pontífice resaltó que Jesús no abandona a quienes en él confían, sino que los acompaña en el dolor y en las decisiones más oscuras de sus vidas.
En otro de sus mensajes, el Papa pidió oportunidades para los jóvenes. «¡Qué fácil resulta criticar a los jóvenes y pasar el tiempo murmurando, si les privamos de oportunidades laborales, educativas y comunitarias desde donde agarrarse y soñar el futuro, en un mundo que no está dando raíces ni cimientos a los jóvenes!».
La JMJ nos dejó la enseñanza a todos de no ser como todo el mundo espera que seamos, sino ser responsables con lo que pensamos, amamos y creemos. Doy gracias por vivir esta gran experiencia aquí, en Panamá.
283 Página
Atrapada en el movimiento
Crónica #5:
Smart Academy
Título: Atrapada en el movimiento
Autora: Nathalia Muñoz
Categoría: Cultura

¿Alguna vez te has sentido tan atrapado en algo que te gusta tanto, que incluso ignoras otras cosas que también te agradan? Pues yo sí, y me encanta.
Hace poco tiempo la danza era vista con unos ojos muy diferentes, un hobbyelitista, una manera sencilla de hacer que las niñas adquirieran una imagen femenina. Ahora, más que un pasatiempo, el común del panameño está viendo en el baile una actividad que ofrece más que beneficios sociales, y hay bailarines que no lo ven como distracción, sino como su vida.
En los inicios del Ballet Nacional, por la década de 1970, en la ciudad de Panamá había solo cuatro escuelas de danza. Hoy hay más de treinta, y en todo el país el número supera las sesenta academias
Todas están llenas, no solamente de niñas: hay muchos varones cuyos padres han descubierto que a través de la danza, así como el deporte, sus hijos pueden tener una mejor visión del futuro y llegar a ser más disciplinados. Así, vislumbrarán un proyecto de vida y al tiempo les acompañará una sensibilidad que los ayudará en su desarrollo.
Ahora les contaré cómo ha influenciado en mi vida: empecé a bailar a los cuatro años de edad ballet, jazz y baile de calle con mi prima. Un año después, ella se retiró y yo decidí seguir, pero en otra academia. Mis amigas de la escuela me recomendaron una a la que ellas iban. Decidí cambiarme a esa institución y me he quedado allí hasta ahora. Cuando llegué, me enseñaron a ser más disciplinada, responsable y a esforzarme cada día más. Eso me ayudó con la escuela, me llevó a querer llegar temprano, a hacer mis tareas a tiempo y a desear sacar buenas notas.
He tenido la oportunidad de participar en eventos tanto nacionales como internacionales, en los que he podido aprender cosas nuevas con distintas personas. Y aunque a veces resulta difícil, me gusta intentarlo, instruirme y divertirme. Uno de mis eventos favoritos en el que participo cada año es Panama Ballet Festival, en el que vienen importantes bailarines de otros países a presentarse y darnos clases.
Cuando danzo, siento que lo más importante es sentirme inspirada y vivirlo. Me gusta entrar en el personaje que interpreto y vivir cada movimiento. Para mí el ballet es un tipo de baile difícil por la técnica que tienes que aplicar al ejecutarlo, pero es el más bonito: cuando hago un salto o un giro pienso en la palabra “arriba” y percibo que esa palabra me hace desear tener estabilidad para no caerme.
Me gusta tanto la danza, que a veces hasta rechazo las invitaciones de mis amigas para salir, y así poder ir a bailar. A veces me duele, pero me resulta muy importante practicar este arte. Así de atrapada me siento, aunque de una buena forma. No sé por qué, pero no creo que haya un día en el que no quiera bailar.
284 Página
Un arte muy destacado
Crónica #6:
Smart Academy
Título: Un arte muy destacado
Autor: Eduardo Muñoz
Categoría: Cultura

Hay una actividad que te ayuda a expresarte y desenvolverte más en público. Te permite liberar tus sentimientos y demostrar todo tu talento. Es una de las más enigmáticas artes del mundo, tan antigua como el lenguaje. Se originó en Atenas, entre los siglos V y VI antes de Cristo, mediante ritos en honor a Dionisio, dios del vino y de la vegetación.
Me refiero al teatro que, con el pasar de los años, se ha convertido en un arte de gran interés en nuestro país, y en el cual se destaca nuestra primera actriz Anita Villalaz, figura de origen colombiano que residió en Panamá y quien tuvo una importante labor dentro de la actuación teatral. Interpretó papeles en varias obras como: DoñaRositalasoltera,de García Lorca; Señoraamayrosasdeotoño, de Jacinto Benavente; Espectros, de Henrik Ibsen; Topaze, de Marcel Pagnol; ElreyLear, de William Shakespeare, entre otras. En televisión, actuó en la primera telenovela panameña, Laesquinadelinfierno(1963), junto con otros actores como Blanquita Amaro, Armando Roblán, Antonio Bernal y Mireya Uribe.
Es importante destacar que por su labor se le ha rendido tributo dando su nombre al Teatro Anita Villalaz, inaugurado en 1996; también realizando la entrega anual de los Premios Anita Villalaz. En la ciudad de Panamá existen otros teatros, entre los que destacan el emblemático Teatro Nacional, así como el Teatro ABA, el Teatro Anayansi, Teatro en Círculo y, para los niños, el Teatro Bambalinas.
Para mí es un arte divertido en el que puedes llegar a sentirte en familia con el equipo de trabajo por la cantidad de tiempo que se comparte. Esto lo sé porque he vivido la experiencia de ser parte de un elenco en obras teatrales desde los ocho años, cuando estaba en tercer grado en mi colegio Smart Academy Panamá.
He interpretado personajes como: un lobo en la obra Labellaylabestia (2015); niños perdidos en PeterPan(2016) y un ancestro cavernícola en LoslocosAddams(2018). Si me preguntan si desearía seguir actuando, yo respondería sin pensarlo que sí, pues he sentido mucha alegría y satisfacción cuando logro presentar una escena de forma correcta. Aunque también he sentido tristeza cuando se acaban las funciones y sé que no habrá más presentaciones hasta la próxima obra.
Las piezas que hemos presentado en la escuela las hemos realizado en el Teatro Ascanio Arosemena durante tres días: viernes, sábado y domingo, donde hay por lo general tres funciones por día. Es un trabajo arduo pero muy satisfactorio; y familiares, amigos y docentes asisten para apoyarnos.
Hay muchas oportunidades para ser partícipe de un espectáculo teatral. Es solo cuestión de proponértelo y dar riendas a la obra. Sé que si lo intentas nunca será aburrido para ti, aunque te cueste al inicio, así como me pasó a mí. Ahora vivo cada día por ser parte de un elenco, presentarme en frente de un público y dar todo mi esfuerzo.
Acrecentemos nuestra cultura y hagamos del teatro un pilar para que la juventud panameña lo siga cultivando.
285 Página
El deporte te salvará
Crónica #7: SmartAcademy

Título:Eldeporte te salvará
Autora: Daniela Castillo
Categoría: Deportes
Se dice que con esfuerzo y dedicación se logra salir adelante.
Hay muchos panameños que se esfuerzan cada día para lograrlo, en todo tipo de ambiente laboral; sin embargo, la vida o el destino coloca a cada persona en el lugar que se ha ganado. Y a algunos en la cumbre del éxito, por su esfuerzo y empeño, a pesar de las condiciones económicas y sociales que han vivido. Con este preámbulo quiero referirme a nuestro indiscutible campeón mundial Roberto «Mano de Piedra» Durán.
Reconocido y aclamado por muchos, el Cholo, como también es conocido, nació el 16 de junio de 1951 en Guararé, provincia de Los Santos. Creció en una humilde familia y desde pequeño demostró su afición y talento por el boxeo. En su adolescencia fue entrenado por Néstor Quiñónez, otro boxeador conocido como Plomo Espinoza.
El 23 de febrero de 1968 Durán cobró 25 dólares por su primera pelea profesional, en la categoría gallo, contra Carlos Mendoza, un boxeador chiricano que también hacía su debut. Lo venció en cuatro asaltos en la Arena de Colón, contrario a todos los pronósticos. Desde aquel entonces, él demostró coraje y disciplina en la meta que deseaba alcanzar.
Muy pronto, en 1972, pasó a la categoría de peso ligero. En su primera disputa en este rango, derrotó a su contrincante, José Acosta, por nocaut en el primer asalto. Luego, se declaró campeón mundial de los ligeros en su victoria contra Ken Buchanan.
Siendo campeón, logró vencer a Ishimatsu Suzuki, Héctor Thompson, Lou Bizarro, Jimmy Robertson, Saoul Mamby, entre otros. El Cholo demostró tener una capacidad pugilística casi insuperable. Defendió su categoría en una disputa reñida ante el campeón del Consejo Mundial de Boxeo, el boricua Esteban de Jesús.
Durán obtuvo títulos mundiales en cuatro pesos diferentes: ligero (1972–79), welter (1980), ligero mediano (1983–84) y mediano (1989). Tiene un récord profesional de 119 peleas, de las cuales 103 son victorias: 70 por nocaut y 33 por decisión.
Sus peleas siempre trajeron alegría al pueblo panameño. Mi bisabuela Hercilia Arnáez, que actualmente tiene ciento dos años de edad, es una fanática de este deporte. Me cuentan que no se perdía ninguna de las peleas del Cholo, por lo que en mi familia la apodaron Abuela Mano de Piedra. Me parece gracioso y muy curioso que a una mujer como ella le encante tanto el boxeo.
Este deportista es un fenómeno único, quizá irrepetible en el Istmo. Él es y será uno de nuestros mayores orgullos. Tenemos un coliseo nombrado en su honor, la Arena Roberto Durán, inaugurado en 1970 con una capacidad de doce mil personas.
A pesar de los años, él seguirá siendo una fuente de inspiración para jóvenes como tú y como yo. Sus logros nunca morirán, siempre estarán en la vida de todo panameño.
286 Página
El nido de los maestros
Crónica #8:
Smart Academy
Título: El nido de los maestros
Autora: Alicia Zhou
Categoría: Lugares
Existe una institución que se encuentra ubicada en Santiago de Veraguas en cuya creación podemos encontrar el inicio de un proceso que excedió las expectativas en el campo de la educación. Su arquitectura plasma, además, lo que el expresidente de Panamá Juan Demóstenes Arosemena, visionó al gestionar la construcción de este monumento histórico.
Se trata de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena, mejor conocida como la Escuela Normal, que lleva el nombre de quien fue su gestor y creador. Este es el primer centro educativo secundario completo, cuyo objetivo ha sido guiar y formar a sus estudiantes como profesionales de la educación, quienes al iniciarse saben que desean tomar la enseñanza como un apostolado.
Hace unos cinco años fui por primera vez a la institución. La experiencia fue increíble. En aquella excursión escolar, llegué a apreciar lo bonita y grande que es.
El exterior está hermosamente adornado con muchas clases de flores y árboles. A la entrada hay un par de leones que fueron tallados por Luigi Cacelli, un escultor italiano, y una estatua en honor a Urracá, quien es símbolo de la lucha de los pueblos originarios. Sus interiores transportan a las épocas coloniales, con sus estatuas e impactante arquitectura.
La siguiente vez que fui la recorrí más. Llegué a ver el gimnasio y también partes del patio que, aunque un poco descuidado, impresiona: cuán grandes y añejos son los árboles de sus jardines que se yerguen como testigos de los muchos años que lleva funcionando.
No puedo olvidar mencionar las aulas, también afectadas por el uso; pero se puede observar cómo los estudiantes se esfuerzan por estudiar sin importar las condiciones en las que están.
Esta institución se abrió al estudiantado el 5 de junio de 1938, por lo que ya ha formado a más de cuarenta mil maestros. La escuela ha pasado por mucho. Sus inicios fueron un poco difíciles, pues hubo personas que se negaban rotundamente a la idea de construir este centro educativo, ya que temían probar nuevos sabores: los atenazaba el miedo de que no rindiera beneficios, que sus gastos fueran hechos sin recibir nada a cambio. Claro, hubo quienes apoyaron firmemente la idea de crearlo y, poco a poco, al resto de las personas les agradó el proyecto, al punto de tener prácticamente la aprobación de todos.
Esta escuela ha formado a muchos docentes que imparten sus conocimientos en distintos centros educativos del país. Maestros que se esfuerzan día a día por dar lo mejor de sí para que los estudiantes adquieran los conocimientos y herramientas necesarias para convertirse en los futuros profesionales que aportarán los logros y avances de la nación panameña.

287 Página
Una ilusión que nos une
Crónica #9: SmartAcademy
Título: Una ilusión que nos une
Autora: Andrea Puerta
Categoría: Deportes
La década de 1920 fue testigo de los inicios del fútbol panameño, con figuras como el doctor Fige en la parte antillana, y, sobre todo, el coronel Gabriel Barrios, un mecenas importante del deporte local de la época. El primer partido oficial fue en 1938, con el triunfo de Panamá sobre Venezuela (2-1). Ese mismo año jugamos nuestro primer encuentro contra Costa Rica.

Pero no fue sino hasta 1946 que Panamá viajó por primera vez a Barranquilla, Colombia. El 21 de diciembre de ese año se enfrentó otra vez a la selección centroamericana: a los 35 minutos de partido, Carlos «Negro» Martínez se convirtió en el primero en quebrantar la valla impenetrable de los costarricenses en estas series, y luego, a los 42, Santiago «Piepá» Anderson puso el 2-0 definitivo, acabando de esa manera con los ocho años de invicto que tenía Costa Rica sobre Panamá. Posteriormente, se alcanzó el subcampeonato de los mencionados juegos.
La participación de Panamá por primera vez en un mundial fue en Rusia 2018. Este logro cambió la forma de pensar de muchos canaleros. Esperemos que gracias a este paso haya más oportunidades para las nuevas generaciones que deseen ser profesionales en el fútbol.
La primera vez que asistí a un estadio de balompié estaba tan emocionada que no podía dejar de hablar. Tenía diez años y fui con mi papá y mi hermano. Compramos lo que íbamos a comer y fuimos a buscar nuestros asientos. Al llegar vimos que estaban muy sucios, lo que me pareció de mal gusto. Las personas tiraban sus desperdicios por todas partes, menos en el cesto de basura. Esto afecta las estructuras de los estadios, por lo que debemos tomar conciencia de esta situación para evitarlo.
No obstante, estábamos muy emocionados e impacientes por el resultado del partido. Era, una vez más, Panamá contra Costa Rica, un juego amistoso. A pesar de que perdimos, todos nos sentimos orgullosos de nuestra participación.
Mucho ha cambiado. Es impresionante cómo el panameño de ahora apoya a su equipo, tanto en los triunfos como en las derrotas: gritamos, lloramos, nos exaltamos y a veces hasta peleamos por defender a nuestra «Marea Roja». En ocasiones perdimos las esperanzas de llegar a un mundial. Sin embargo, en 2018 el sueño se hizo posible. Gracias a eso sabemos que somos más fuertes que ayer.
288 Página
Una visita obligatoria
Crónica #10:
Smart Academy
Título: Una visita obligatoria
Autora: Cristel Batista
Categoría: Lugares
¿Sabías que Panamá tiene la iglesia más antigua del litoral pacífico?
Sí, así como leíste; además de que es una gran obra de arquitectura de la época colonial. Fue fundada por Pedro Arias Dávila en 1522 y pronto cumplirá cinco siglos de estar en pie.
El hecho que más me asombra y me gusta de esta iglesia es que conserva la apariencia que tenía durante la época colonial, a pesar de todas las reconstrucciones por las que ha pasado, sin tecnologías y artefactos modernos. Tiene pocas luces para conservar su estado; su interior está compuesto en su mayoría de madera, desde la estructura y sus columnas hasta los arcos decorativos y bancas talladas. Los ornamentos, como los santos, fueron hechos de barro y pintados a mano por artesanos.
La iglesia a la que me refiero es la Basílica Menor de Santiago Apóstol, una de las más conocidas de la provincia de Coclé, construida en Natá. Su nombre está relacionado con uno de los primeros discípulos en derramar su sangre por Jesús: Santiago.
Uno de los tres opóstoles más cercanos, Santiago también estuvo presente en la transfiguración en el monte Tabor, la oración en el huerto de los Olivos y fue testigo del último milagro del Mesías, el cual fue su aparición, ya resucitado, a orillas del lago Tiberiades.
Tras la muerte de Jesús, Santiago formó parte del grupo inicial de la Iglesia primitiva de Jerusalén y contribuyó a la difusión del cristianismo en occidente. Una tradición española supone que Santiago viajó a Hispania para predicar y allá se le apareció la Virgen María, en Zaragoza. Murió decapitado durante las persecuciones contra los cristianos que ordenó el rey de Judea.
Recuerdo que mi madre me contó que, cuando ella estaba pequeña, iba a aquella iglesia con mi abuelo. Mi abuelo tenía la costumbre de tocarle los pies a las esculturas de los santos, por lo cual él quería que mi mamá hiciera lo mismo. Ella lo imitaba, aunque el aspecto de las esculturas le daba un poco de miedo.
También me relató que las procesiones de Semana Santa iniciaban el Viernes Santo, alrededor de las 10:00 p. m. y terminaban como a las 5:00 a. m. porque se detenían en la mayoría de las casas y realizaban aproximadamente cinco cantos que se hacían con tonos de tristeza, pena y dolor; lo que causaba que las personas durante la procesión se sintieran reflexivas por la muerte del Salvador.
Me siento orgullosa de que, ya con casi cinco siglos, la Iglesia Santiago Apóstol forme parte de los 500 años de la historia panameña. En 1941, mediante la Ley 68, la Asamblea Nacional la declaró Monumento Histórico Nacional, pues es un patrimonio importante no solo para nuestra nación, sino para toda Latinoamérica. Para mí, esta basílica forma parte de mis raíces, creencias y cultura, lo que es realmente gratificante.

289 Página
The Oxford School
CRÓ NI CAS
Docente: Desirée del Rosario

Escritores: Kristell Barrios, Alejandro Zetina
Priyanka Makhija, Luisa Fernanda Rendón
Adriannis Caballero, Ed Ruiz
Claudia Carrizo, Melany Wong
Laura Martínez
De la selva verde a la de asfalto
Crónica #1:
The Oxford School

Título: De la selva verde a la de asfalto
Autora: Kristell Barrios
Categoría: Cultura

Cuando la esperanza terca no pudo más y tuvimos que marcharnos de nuestra tierra, no calibramos, entre dolor y valentía, lo que estábamos por vivir. La selva del Darién tiene una singular manera de comportarse: las plantas más hermosas pueden ser al mismo tiempo las más peligrosas y el camino más accesible puede ser el más arriesgado.
La selva tropical del Darién es un peligroso territorio cuyo cruce, sin las debidas medidas de seguridad, representa un gran riesgo. Sin embargo, todos los que la atravesamos ponemos en la balanza el hecho de que nuestro país de origen, por distintas razones, no nos permite seguir en él.
Los visitantes inesperados llegamos exhaustos y solo deseamos respirar sin vernos obligados a estar alerta. Mucho nos habían hablado de un país lejano, donde los sueños se hacen realidad y las oportunidades fluyen; donde se crea una nueva vida. Dada la dificultad de sobrevivir en la selva, algunos se adaptaron mientras otros no tuvieron tanta fortaleza y cayeron rendidos durante el viaje. Hay quienes solo piensan en el Istmo para efectos de tránsito hacia el sueño americano. Otros, como una salida fácil, sin tantos tropiezos para obtener una visa o poder establecerse legalmente.
Los inmigrantes viajamos con las maletas llenas de sueños que esperamos cumplir al llegar a la tierra de las oportunidades. En este caso, la ciudad de Panamá. Arribamos repletos de esperanza por un futuro mejor.
El cruce es descrito como un paso de muertos, donde a cada minuto hay amenazas. Una de las principales dificultades es la madre naturaleza; debido a la densidad de la selva, esta se traga a cualquiera.
Los árboles son tan altos que apenas se puede ver el cielo y cualquier herida tiene posibilidad de complicarse al no poder ser atendida de inmediato. Otro peligro que acecha en el lugar son los narcotraficantes. Aunque la guardia fronteriza trata de controlarlos, ellos suelen usar este terreno como una vía de tránsito, poniendo a muchos en riesgo. Solemos escuchar noticias del tráfico de armas y drogas y el peligro que ello representa.
Una vez superada dicha barrera natural, el anhelo se hace realidad al llegar a la ciudad de Panamá, lugar que además de brindar refugio, abre las puertas a muchas oportunidades para una mejor vida.
Pero, la selva de asfalto tampoco es la más consentidora: entre rascacielos, autopistas y el hermoso mar que abraza la Cinta Costera, se encuentran hombres y mujeres que sudan bajo el sol y luchan por ganarse la vida. Es usual encontrarnos cubanos, colombianos, africanos y gente de muchas otras nacionalidades que han hallado en Panamá un nuevo hogar y una nueva esperanza.
Y así como Balboa, en el pasado, atravesó la selva del Darién y avistó por primera vez el Mar del Sur, los inmigrantes atesoramos el recorrido de la selva verde a la de asfalto, donde con sudor abonamos la tierra, nos nutrimos con sus costumbres y cultura y escribimos a diario la historia de nuestra ciudad cosmopolita.
291 Página
Del balboa al martinelli
Crónica #2:
The Oxford School
Título: Del balboa al martinelli
Autor:Alejandro Zetina
Categoría: Lugares
Escuché un sonido parecido al de una campana. El bien cuidao salió corriendo a recoger la moneda de un dólar que le había dado y que se le había caído. Y entonces reflexioné: el balboa es la moneda oficial de Panamá y está en todas partes. Los panameños la usan inconscientemente todos los días, pero la mayoría ignora su belleza e importancia. ¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo esos pedacitos de metal que llevamos todos en nuestros bolsillos, llegaron a ser como son? ¿Cuál es la historia detrás de la plata de Panamá? El relato se remonta hace más de cien años y es de lo más interesante.
En 1904, el Banco Nacional de Panamá decidió crear una moneda local. Luego de la separación de Colombia, en 1903, los istmeños necesitaban sentirse libres y ¡qué mejor que teniendo su propia moneda! Pusieron manos a la obra y, poco tiempo después, se acuñó el balboa. Es un nombre sencillo y original, que recuerda a Vasco Núñez de Balboa, el conquistador español que avistó por primera vez el Mar del Sur.
El Banco aprovechó la construcción del canal interoceánico para dolarizar la economía, haciendo que el balboa y el dólar fueran de igual valor. Por esta razón, hoy usamos billetes y monedas de dólar, así como también las monedas del balboa. A Panamá le vino bien este acuerdo, pues su economía se mantuvo estable con el pasar de los años. El Banco Nacional después de planear el estilo, recogió la mayoría de las monedas de Colombia que estaban en el país, las fundió y acuñó cinco nuevas monedas de diferentes denominaciones. Nuevos tipos fueron llegando con el paso del tiempo.
Todos sabemos que Panamá siempre tuvo monedas. Pero, ¿sabían que también tuvo su propio billete? Verán: El expresidente Arnulfo Arias Madrid imprimió cuatro diferentes billetes de balboa en 1941. Nueve días después fue derrocado y los billetes fueron quemados. ¿Qué cosas, no?
Quizás la parte más graciosa son los apodos que le damos a nuestras monedas. Quién diría que sus apelativos sean tan diferentes a los nombres reales. No todas tienen una verdadera razón por la cual las llamamos como lo hacemos, pero causan impresión a cualquiera que los escuche. A los cinco centésimos se les dice «real»; a los diez centésimos se les dice «daim» (del inglés dime); a los 25 centésimos, «cuara» (del inglés quarter); y a los 50 centésimos, «peso». Sin embargo, el más conocido por todos es «el martinelli». La moneda acuñada por el gobierno de Ricardo Martinelli no fue muy bien recibida por los panameños, y por eso se le apodó así. Hoy casi siempre te aparece uno en tu cambio.
La verdad es que nuestra moneda ha tenido una historia de lo más interesante. Y, lo cierto es que seguirá construyendo su historia en los años que vienen. Debemos quererla y apreciarla, pues solo tenemos una y es única en el mundo. ¡Ah! Se me olvidó preguntarles algo: ¿alguien tiene un martinelli que me quiera prestar?

292 Página
Crónica#3: TheOxfordSchool
El Elefante Blanco
Nací en 1702 y desde entonces han pasado por mí mujeres, hombres, niños, nacionales, extranjeros, pobres, ricos... Mis paredes han visto vida y muerte. En cada camilla y cuarto han sido derramadas lágrimas, ya sean de tristeza o alegría.
Mucho me han contemplado cada uno de mis visitantes, lo que me llena de recuerdos y emociones de noche y de día, ya que eso contribuye a mi gran sabiduría. Cuántos años de melancolía…
Soy más que un edificio y más que una estructura de cemento, ya que me he convertido en un aposento que aumenta esperanzas en medio de esta sociedad. He sentido las camillas rodar en mí, en especial aquella que llevaba a mi padre y fundador, Belisario Porras, quien tuvo que ir a atenderse a otro lugar por mi falta de espacio y capacidad de atención en ese momento. Con mi nacimiento, decían que yo era muy grande, pero como ven, con el paso del tiempo, ahora me dicen que soy muy pequeño. Así entendí que a las personas no se les puede complacer del todo.
Mis paredes son altas y por eso me apodaron el Elefante Blanco, aunque yo creo que me parezco más al enorme paquidermo porque nunca deja atrás a sus crías, como yo a mis pacientes inquilinos.
Incógnitos pesares tenían los que dudaban de mi capacidad, pues dudaban de la eficacia de un sistema de salud hospitalaria tan grande.
Vívidas experiencias guardan los panameños en sus memorias, como aquellas anécdotas que cuentan los abuelos. La historia se sigue escribiendo, pero siempre se ha de recordar cómo, hace muchos años, una tragedia en la cual perdió alguien su pie, contribuyó a la idea de Porras de crear un nuevo hospital. Todos aquellos quienes dudaron de mi grandeza ya no tendrán nada más de qué hablar, pues el tiempo ha demostrado que por más obstáculos que se presenten, seguimos adelante Panamá.
Deslumbrantes son mis paredes, refugio que a muchos abrazará: sigo siendo el Elefante Blanco, el Hospital Santo Tomás. He cumplido con el propósito para el cual fui creado, en mí ha habido nacimientos, en especial de los hijos de aquellas mujeres de escasos recursos, aquellas esposas de hombres aturdidos con la preocupación de no poder pagar para que sus amadas sean curadas. He quitado el miedo de las personas que sentían que sin dinero no se podrían curar, pero hoy en mí han encontrado esperanza.

293 Página
Título:ElElefanteBlanco Autora:PriyankaMakhija Categoría:Lugares
Historia en el tranque
Crónica #4:
The Oxford School
Título: Historia en el tranque
Autora: Luisa Rendón
Categoría: Eventos históricos

Eran las 5:00 p. m. del lunes 7 de enero y el español Samuel Pérez se alistaba para salir a ver una obra de teatro. Al subirse al taxi, el conductor le preguntó que para dónde iba; el joven le respondió que se dirigía al Teatro Ascanio Arosemena.
El viaje fue largo y silencioso. De repente, un tranque los atrapó, como de costumbre. Entonces, Samuel cuestionó al taxista sobre por qué el lugar tenía dicho nombre. «Cha’ fren… es una historia larga, pero con este tranquesón lo que sobra es el tiempo», dijo el señor.
Hay monumentos, avenidas, teatros, entre otras cosas, en honor a Ascanio Arosemena, pero ¿qué lo hizo tan importante en la historia panameña?, ¿quién fue este hombre? La respuesta es: un líder, un mártir, un luchador, un guerrero del 9 de enero de 1964.
Los estudiantes panameños tenían un solo deseo en ese entonces, y era izar la bandera panameña en la Zona del Canal. Se hicieron tratados, leyes y negociaciones en torno al problema, pero nunca se les cumplió el anhelo hasta esa histórica fecha.
Hubo sangre, sudor y lágrimas ese día. Ascanio se encontraba en su casa escuchando música, cuando recibió la llamada de uno de sus mejores amigos para decirle que cientos de estudiantes estaban participando en varias protestas en busca de la soberanía de su patria. Ascanio no lo dudó ni siquiera un segundo y partió.
Aquel día, había por todos lados alumnos cargando banderas y pancartas, hasta estudiantes escalando paredes protegidas con alambres de púas, en busca de la anhelada autonomía . El joven Arosemena se unió a otro de los líderes de la marcha, como Guillermo Guevara Paz, uno de los mayores dirigentes del suceso.
De repente, una de las banderas panameñas fue rota en medio de la fuerte discusión entre los estudiantes y los policías zoneítas. Ese fue el comienzo de los mayores disturbios en lo que era la frontera de la ciudad y la Zona. Los jóvenes corrieron hacia el Instituto Nacional y empezaron a lanzar piedras, mientras que los agentes los reprimían con gas lacrimógeno. En un abrir y cerrar de ojos, los guardias dispararon contra los manifestantes.
Uno de los muchachos fue herido de bala, por lo que Ascanio decidió ayudarlo a escapar del infierno en el que estaban viviendo. Fue en ese instante cuando, inesperadamente, tres balas atravesaron su hombro, su tórax y su espalda. Ascanio Arosemena falleció y se convirtió en el primer mártir.
El taxi se acercaba más al teatro y el conductor dijo, «Aquí empezó todo. Por eso se llama Teatro Ascanio Arosemena». Samuel quedó impactado: «¿Todo esto por una bandera?». El conductor le recalcó: «Compa, no es solo una bandera, es un símbolo de respeto, de honor, de soberanía y de identidad nacional. No importa si eres gringo, español, chino, o d’onde sea, debes sentirte orgulloso de tu bandera. No sabes lo mucho que pelearon tus antepasados pa’ hacer que tu país lleve un nombre, un escudo, una bandera, un himno... lo que nos representa a todos».
294 Página
La muñeca de El Chorrillo
Crónica#5: TheOxfordSchool Título:LamuñecadeElChorrillo

Autora:AdriannisCaballero
Categoría:Personajes
Me acosté emocionada aquella noche del 19 de diciembre de 1989, preparada para salir a vender frituras a la mañana siguiente con mi mamá, pues con las monedas que me daba por ayudarla compraría en Navidad la muñeca de ojos saltones que vi en la vidriera de un almacén en Santa Ana. De repente, escuché fuertes detonaciones alrededor. Mi madre, asustada, me tomó de la mano y rápidamente nos escondimos debajo de la mesa. Mientras pasaban las horas, el miedo incrementaba. Los aviones volaban tan bajo que me imaginaba que aterrizarían en el techo de mi casa.
Por las calles, las palabras «auxilio» y «socorro» se esfumaban lentamente en el vacío del horror. Pude escuchar cómo las mamás corrían con sus hijos sin rumbo y las personas de mi calle lloraban sin saber el paradero de sus familiares en aquella masacre.
Esta situación alertó a todo el país, creando una sensación de agobio en la población. Comenzaba la Invasión de Estados Unidos a Panamá.
Sentí una tristeza inmensa al saber que aquel lugar que me vio crecer no volvería a ser el mismo: El Chorrillo, un lugar lleno de alegría y de gente carismática, era el área de guerra entre militares estadounidenses y panameños. La preocupación no cesaba entre tanto alboroto; se escuchaban balas y bombas siendo detonadas. La única fuente de comunicación durante cuarenta y dos días fue un radio viejo. Escuché a duras penas que todo había comenzado por un soldado muerto que había traspasado un retén frente al Cuartel Central de la Guardia Nacional.
Cuando por fin cesaron los estallidos y el caos, pude salir de mi casa y observé cómo las personas de mi barrio estaban abatidas por la tragedia que por fin terminaba. Mientras caminaba por las calles cerca de mi casa, me encontré manchas de sangre, escombros y basura por todos lados. Esa imagen quedó grabada en mi cabeza. Con el transcurso de los días, el cable y las vías telefónicas se restablecieron. En la televisión anunciaban los nombres de cuarteles y bienes destruidos por las bombas. Además, se publicaban listas inverosímiles de víctimas entre las fuerzas panameñas y civiles.
La Invasión, más que un hecho histórico, es una cicatriz en el rostro de los panameños, en especial de los habitantes de El Chorrillo de esos días. La doñita, el amigo, el zapatero y el vendedor de raspao de mi barrio, cada uno lo vivió de una manera diferente; el 20 de diciembre de 1989 tiene un sabor distinto para nuestro paladar social e histórico.
Del almacén donde estaba mi anhelada muñeca, solo quedaron los escombros; pero al terminar el miedo y las bombas, mi madre me dibujó una sonrisa en la cara cuando me desperté y vi el juguete en mi cama.
295 Página
La señora de Panamá Viejo
Crónica #6:
The Oxford School
Título: La señora de Panamá Viejo
Autora: Claudia Carrizo
Categoría: Personajes
La sorpresa de la arqueóloga fue evidente al encontrarse con los restos de una mujer acompañada por cráneos masculinos y otros vestigios nunca antes hallados de esa forma. Desde ese momento, empezó a investigar para reconstruir el pasado de esta dama, que sin duda alguna, tenía un importante sitial en su aldea.
Noche tras noche escribía lo que descubría e investigaba. En los papeles se traducía, no solo la identidad de esta señora, sino la suya misma.
«La aldea de Panamá Viejo no comienza desde 1519, cuando fue fundada la ciudad por Pedrarias Dávila. La aldea existía desde mucho antes, con tribus de pueblos originarios de nuestro país. Entre los años 900 y 1400 d. C., los nativos de Panamá Viejo tenían la costumbre de hacer ceremonias en los funerales y enterrar a sus familiares debajo de sus casas».
Había tumbas primarias, que eran las más sencillas; y las tumbas secundarias, utilizadas para los entierros de alta jerarquía. En estos sepulcros se hacían rituales para preservar los cuerpos; hay un en especial de una mujer que vivió entre 1230 y 1300 d. C., y se calcula que tenía cuarenta y cinco años. En esos tiempos a una mujer de esa edad se le consideraba anciana. Al morir fue amortajada y dentro de su tumba se encontraron diez cráneos masculinos. Estaba colocada boca arriba con una de sus manos bajo la pelvis y la otra sobre ella; tenía la boca abierta, esto significa que su cabeza no fue envuelta y estuvo expuesta antes de ser tapada con tierra y arena.
Uno de los aspectos más interesantes de esta tumba, encontrada en las excavaciones arqueológicas que se han hecho en Panamá Viejo, es que los cráneos junto a ella eran de personas que habían fallecido setecientos años antes. Eran sus ancestros y dichos cráneos fueran preservados y guardados con el objetivo de enterrarlos con ella, prueba de que era una mujer muy importante. La señora de Panamá Viejo portaba un collar de cuentas de ostras naranjas con blanco, que simbolizaba la alta jerarquía.
Los datos anteriores se encuentran en el Museo de Panamá La Vieja, fuente y testigo de la herencia de nuestros antepasados.
Cronológicamente, es importante recalcar que nuestros pueblos originarios estuvieron expuestos a un choque cultural al recibir en el siglo XV a los colonizadores.
Todos los tesoros recolectados y encontrados en el sitio arqueológico de Panamá Viejo, que es patrimonio histórico de la humanidad, son fieles testigos de la evolución de nuestras raíces. Lastimosamente al llegar los colonizadores, nuestros pueblos originarios fueron reducidos a menos del 10% en apenas dos años. La ciudad, que este año cumple 500 años de fundación, también se vio afectada y todos sus habitantes originales fueron atacados, maltratados y en gran parte desaparecidos. Asesinados. Sin embargo, la tumba de la señora de Panamá Viejo nos llena de orgullo, al saber que ya el pueblo de Panamá utilizaba sus propios recursos naturales y tenía costumbres que caracterizaban a sus habitantes.

La tierra nos recuerda, a través de los restos humanos y materiales de nuestros antepasados, que la historia se escribe cada día, pero que nuestro pasado siempre nos debe aleccionar para seguir construyendo un mejor país.
Cuando terminé de escribir esa noche, apagué la computadora y me sentí más panameña que nunca. Después seguiré investigando.
296 Página
Crónica#7:
TTheOxfordSchool
Autoítulo:‘Madein’China ra:MelanyWongCategoría:Cultura

‘Made in’ China
Fue a mediados del siglo XIX, en el año 1850, cuando inició la construcción del Ferrocarril de Panamá. Pude ver cómo grandes barcos veleros cargados de grupos chinos llegaban a territorios Istmeños. Pero, lastimosamente, no toda las embarcaciónes sobrevivían el viaje y los asiáticos lloraban por sus muertos. Ellos viajaban en multitud y se notaban los distintos rasgos, diferentes a los nuestros: piel amarilla, larga cabellera y ojos rasgados. Muchos los veían asombrados o maravillados. Yo mismo, inclusive. Sin embargo, otros poseían sentimientos llenos de hostilidad hacia este grupo oriental que acababa de aparecer.
Yo era un obrero panameño que trabajaba en esta construcción pero que, a diferencia de algunos, comencé a laborar un año después de la iniciación de dicha obra. Fue en este tiempo en el que se propagaron enfermedades graves como la malaria, el cólera y la fiebre amarilla. Por este motivo, se necesitaba urgentemente fuerza laboral y la compañía encargada del ferrocarril decidió buscar ayuda en las regiones de China.
En el año de 1854, arribó el Sea Witch a tierras panameñas acompañado de otros dos barcos. La población china, que llegaba específicamente para trabajar en la obra, tenía derecho a una alimentación particular se componía de: galletas, dulces de arroz, té, arroz de montaña, entre otros, los cuales se les ofrecía en el contrato laboral que tenían con la compañía. También requerían de su ración diaria de opio y templos para sus oraciones.
Una vez comenzaron a repartir las porciones de opio a los chinos, me quedé viéndolos, intrigado de la utilidad de tal sustancia. Ya cuando la curiosidad me estaba comiendo entero, me acerqué a uno de los grupos que estaba disperso por el área. Cuando lo hice, las manos me empezaron a sudar y esperaba que supieran hablar el idioma local, porque no tenía idea de su forma de pensar ni de sus costumbres.
Supongo que se notaba claramente el nerviosismo en mí, puesto que el grupo me saludó en un español chueco y, en ese momento, pude sentir que se me quitaba un peso de encima. Agradecí la bienvenida e iniciamos una conversación. A medida que fuimos conociéndonos, les pregunté —esperando no estar entrometiéndome— la razón por la que ingerían el opio. Ellos me respondieron, gentilmente, que se utilizaba para ayudarlos con el agotamiento físico y para combatir algunas enfermedades. También fumaban para liberarse de las presiones del trabajo y de las frustraciones.
Desde entonces, ya habían pasado varios meses de laborar junto a la comunidad china y se podía observar la diferencia en la calidad de trabajo de los chinos en comparación con el de los norteamericanos y los europeos. Por esa razón, se convirtieron en el blanco principal de la discriminación racial por los estadounidenses y, aún más, por los irlandeses. Por otra parte, los encargados prohibieron el uso del opio por diversas razones, y así fue cómo sus reservas se fueron acabando. Después de esto, la comunidad china cayó en soledad, depresión y completa desesperación.
Nunca olvidaré cómo a partir de ese momento la población china comenzó a ser explotada por la compañía y era obligada a trabajar el doble a pesar de estar sufriendo de hambre y cansancio. Es así como rápidamente los individuos orientales fueron acabando con su vida, ahorcándose. Algunos se colgaban de sogas amarradas a los árboles, pero la mayoría usó sus largas trenzas. Esta trágica imagen siempre estará presente en mi mente y recordaré, como si fuese ayer, la muerte de cientos de asiáticos que hallaban en la muerte una puerta a la liberación.
297 Página
La comunidad china que permanece en nuestro país sigue trenzando libertad, progreso, nuevas esperanzas y escribiendo importantes capítulos en la historia patria, especialmente intercambiando mercancías «made in» China que pasan de océano a océano o viajando en tren a través del istmo.
Crónica #8:
The Oxford School
Título: Un trozo de sandíaquedejósemillas en nuestra historia
Autora: Laura Martínez
Categoría: Eventos históricos

El 15 de abril de 1856 se encontraba el vendedor herrerano José Manuel Luna en la calle de La Ciénaga (hoy día el Mercado de Mariscos), donde administraba su puesto de frutas. Mientras tanto, llegaba en un buque de California el estadounidense Jack Oliver con un pequeño grupo de compañeros. Como los demás pasajeros, se dirigieron a la calle de La Ciénaga y se acercaron al puesto de frutas perteneciente a Luna. Oliver, que se encontraba ebrio, tomó una tajada de sandía, se la comió y se negó a pagarla. Al ver esto, el vendedor le exigió que pagara por la tajada, cuyo valor era un real granadino, moneda que se usaba en aquella época en el territorio de la Confederación Granadina. El estadounidense se rehusó y, en cambio, insultó a Luna y le apuntó con una pistola, a lo que el vendedor de frutas respondió sacando un puñal que llevaba.
En ese momento intervino el peruano Miguel Abraham, quien le quitó el arma de fuego a Oliver en un movimiento brusco, para después huir con ella. Oliver y sus compañeros salieron a perseguirlo armados, iniciando un tiroteo. Al ver la escena, los panameños se armaron con machetes y desataron un enfrentamiento contra los estadounidenses. Estos últimos se dirigieron a la estación del ferrocarril, donde se escondieron. Mientras tanto, llegaba a la estación un tren cargado de estadounidenses que llegaban de la ciudad de Colón, quienes quedaron implicados en el asunto y salieron a apoyar a sus compatriotas. Una hora y media después, apareció la policía con el gobernador del Estado Federal, don Francisco de Fábrega. Pero los estadounidenses siguieron disparando, a lo que la policía respondió con tiros también. Después de unos minutos de riguroso intercambio de balas contra los estadounidenses, los panameños y la policía entraron a la estación, donde continuó el tumulto. Este suceso resultó, por parte de los estadounidenses, en dieciséis muertos y quince heridos; y por parte de los istmeños, en trece heridos y dos muertos.
La arrogancia del hombre ha sido evidente en varias ocasiones. Efectivamente, algunos sucesos históricos, de los cuales hemos escuchado explicar con tanta exaltación a nuestros docentes, ocurrieron a causa de acciones absurdas e innecesarias. El Incidente de la Tajada de Sandía es un ejemplo de las consecuencias perjudiciales de la actitud altiva del hombre. Este suceso fue producto también de una serie de acontecimientos que causaron resentimiento por parte de los panameños.
El tratado Mallarino-Bidlack, firmado por los Estados Unidos y la República de la Nueva Granada en 1846, establecía el derecho que tenían los estadounidenses de transitar a sus anchas por el istmo de Panamá y consentía que los estadounidenses en el país recibieran un trato preferencial. Los residentes eran menospreciados por los norteamericanos, quienes se burlaban tanto de sus creencias como de sus leyes. Además, eran constantes
298 Página
Un trozo de sandía que dejó semillas en nuestra historia
los alborotos con armas de fuego cuando los estadounidenses estaban ebrios. El problema empeoró con la inauguración del ferrocarril interoceánico, en 1855, que aumentó el número de estadounidenses en Panamá. A todo esto, se sumó el inconveniente que representaban los problemas económicos relacionados a la construcción y el desarrollo de la vía interoceánica.
Luego de aquella batalla campal a causa de un insignificante evento como el de la tajada de sandía, Estados Unidos solicitó al Gobierno de la Confederación Granadina lo siguiente: Las ciudades de Panamá y Colón se convertirían en dos municipalidades independientes y neutrales para gobernarse a sí mismas, y de las cuales Estados Unidos obtendría la plena soberanía de los dos pequeños grupos sobre las islas de la Bahía de Panamá para una estación naval, y la Confederación Granadina pagaría los daños ocasionados por el motín.
Las semillas esparcidas dieron fruto a nuevos ideales por parte de los panameños que con afán clamaban libertad y soberanía para la patria, los cuales se reflejan hasta nuestros días con el flamear de nuestra bandera en el Cerro Ancón.
Crónica #9:
The Oxford School
La música del panameño
Título: La música delpanameño
Autor: Ed Ruiz
Categoría: Cultura

La partida da inicio. «Aquí sólo viene el que sabe de dominó o el que quiere aprender de los mejores», dice con cierta picardía José, un jubilado, asiduo asistente al famoso Parque de Los Aburridos, que de aburrido solo tiene el nombre.
Localizado en El Chorrillo, es un punto de reunión, principalmente para los verdaderos fanáticos del dominó. Rodeado de despintados bancos, viejos caserones y vendedores ambulantes, es un sitio lleno de historia. Allí no sólo se lleva a cabo el juego de mesa, se conversa de todo un poco: política, deporte, las últimas noticias, música, cultura, entre otros.
Inesperadamente, se escucha en el ambiente la canción de BCA procedente de alguno de los cuartos del viejo caserón que está frente al parque:
«Mellamarontoa’slasbabies,¿aloó?, dicenqueelparcheseprendió,quehayhastamari...»
«Esa música no se compara con la música de antes», dice Gustavo, quien tiene más de treinta años viniendo los domingos. «Esa plena ta’ subía de tono. ¿Qué cultura se le está enseñando a los jóvenes de hoy?», agrega.
«No estoy de acuerdo con eso, pilla, la música siempre ha sido parte de nuestra cultura como panameños», comenta Sergio, el más joven de los cuatro, moviéndose al ritmo del flow
La música panameña ha evolucionado mucho a lo largo de los años. El artista del patio siempre trata temas que ocurren en nuestro diario vivir; aunque algunas canciones tengan una letra que no nos guste y nos moleste que la gente las ponga a máximo volumen por las calles, por lo general siempre se han relacionado a las vivencias del panameño. Y es cierto.
299 Página
Desde las plenas del tiempo de antes hasta el dancehallpresente en los parkingsde los jóvenes, la música siempre ha estado creciendo y cambiando junto a nuestra historia patria.

«Nombequé va, eso no es lo mío. A mí me va la salsa, pero de la vieja», insiste Gustavo, mientras pone una de sus fichas. «Esa salsa de Rubén, con la que inmortalizó este lugar, en su álbum El solar de los aburridos. Además, con sus temas crecieron mis hijos. Pregúntale a tus padres pelao».
«Ofi, a los míos los oigo tararear el famoso PedroNavajay Decisiones», sonríe el chico. Mientras tararea con mucho ritmo José:
«Porlaesquinadelviejobarriolovipasar, coneltumbaoquetienenlosguaposalcaminar, lasmanossiempreenlosbolsillosdesugabán, pa’quenosepanencuáldeellasllevaelpuñal»
No podría faltar, como parte de nuestra cultura e historia musical, el género de la salsa, donde Rubén Blades con sus argumentos verídicos y de reflexión sobre problemas sociales, ha llevado el latir del corazón panameño al mundo.
«Cha, pero los regueseros del patio también han hecho canciones de grandes sucesos pa’ nuestro país», dice Sergio. Como el fútbol. ¿Quién puede olvidar la canción de La conca cash compuesta por Real Phantom, que relata el gran disgusto que los panameños sentíamos por el injusto arbitraje en el partido de Panamá contra México en la Copa Oro 2015?»
Gustavo se ríe y asiente. Sabe que el chico se anotó un punto a favor. Igualmente, sabe que siempre corearemos La rusa, compuesta por Mr. Saik, en donde se muestra la alegría de que Panamá llegara a su primer mundial de fútbol. Y la conversación sigue, sin que ningún contrincante aparte la mirada de la mesa. Es que, un descuido y ¡zas! te comen el mandado.
«Beto, ¿qué opinas de nuestra música, qué recuerdos tienes pa’compartir, man?», pregunta Sergio.
«Recuerdo la música caribeña, los tambores y comparsas de los carnavales en la Central. Esos sí eran carnavales, papá», responde Beto, el más callado de todos.
«Debió ser sólidovivir esa época», manifiesta el joven. Y José canta, sin descuidar la partida:
«Lacalleta’duraylavainasevemuymal, peroanadieleimportacuandollegaelcarnaval, olvídatepasierosioigoloscuerossonar, meclavomisombrero,¡ay!, ymevoypa’laCentral»
ΕnCarnavalenlaCentral, el gran Pedrito Altamiranda nos narra vívidamente que era una de las fiestas más esperadas por los panameños. Así que no hay fiesta sin nuestra música, sin nuestra bombayplena, sin nuestra lírica. Podemos llegar a relacionar diversas canciones con situaciones que han ocurrido en el país, ya sean vivencias personales, un chisme o noticia de la que nos hayamos enterado. El sentimiento que producen estas melodías sobre el panameño es algo sorprendente e inigualable que nos hace reflexionar, criticar, llorar o reír, pero que nunca nos deja indiferentes.
Y la partida se acaba, no hay asombro. José gana, como siempre. Es el rey del dominó en un parque que no es de aburridos.
300 Página
HISTORIAS
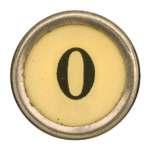
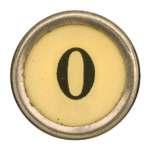

LAS MÁS BELLAS HIS TO RIAS
Economía colaborativa y economía creativa ePílogo
Exploremos conceptos: la economía colaborativa (o consumo colaborativo) nos muestra una manera de hacer las cosas cooperando. Por ejemplo, Wikipedia es una enciclopedia construida entre todos, al igual que las empresas Uber o Airbnb que se basan en compartir vehículos o casas, respectivamente.
Por otra parte, la economía creativa (o economía naranja) reconoce el valor de lo intangible: las ideas, el conocimiento, el arte, la cultura, el entretenimiento y la educación.
#500Historias se sitúa en ambas, es colaborativa y creativa, construyendo redes para hacer entre muchos un producto cultural.
Continuando con la innovación, la impresión por demanda es posible gracias a la tecnología que existe hoy, que permite producir un libro completo, con calidad de imprenta profesional, en pocos minutos.
Alimentando la industria cultural y creativa, #500Historias invita a un grupo de PYMEs que brindan servicios de impresión, para que produzcan pequeñas cantidades de libros, uno por uno, justo a la medida de la demanda, solo en el número de páginas que un usuario requiera.
Dichos libros serán solicitados por Internet y prepagados, antes de ser impresos, siendo esto una de las formas como opera el crowdfundingeditorial.



Comenzando con este texto, una vez que haya sido implantado el modelo, otros escritores (especialmente los más jóvenes) podrán publicar sus obras acotando costos.
Otro aspecto innovador son las licencias libres, una forma de protección de la propiedad intelectual, que permiten la difusión abierta de las creaciones conservando el reconocimiento de autoría. Su uso es especialmente pertinente para este concurso estudiantil.
La invitación es a que todos los que estamos interesados en juventud, cultura y educación nos unamos en esta causa, haciendo microaportes acordes con las posibilidades de cada quien, para que alimentar este árbol que rendirá muchos frutos.
Agradecemos la confianza que nos brindan, clave para la economía colaborativa.
LAS MÁS BELLAS HIS TO RIAS HISTORIAS
El mundo que viene e
El mundo que viene es distinto. Quiérase o no, los jóvenes de hoy tendrán la posibilidad de crearlo, para disfrutarlo o padecerlo.
El Proyecto #500Historias pretende ser una «máquina del tiempo», que les permita a nuestros jóvenes imaginar un viaje al futuro y ver allí cómo es, qué hay de bueno o de malo y unir los puntos del camino recorrido, desde hoy hasta dicho momento.
No suena como una tarea fácil, parece que el futuro está tan pre-escrito como el pasado, y que no se puede modificar; pero eso no es cierto ni para el pasado, que ya hemos visto en este libro que nuestros jóvenes pueden ver con otros ojos, y mucho menos para el futuro, que aún no sucede.
Hace casi un siglo dijo el filósofo Wittgenstein: «Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo».


Invitamos a los jóvenes a redimensionar los límites del mundo que construirán, reedificando el lenguaje que usan y el conocimiento que comparten, con la lógica de la «economía colaborativa» y la «economía creativa».
Proponemos que lo hagan entre todos, con la participación significativa de cada uno, poniendo lo mejor de sí mismos; convidamos a que vean de nuevo la historia (la antigua, la reciente, la futura), para que crezca la inteligencia colectiva interconectada, expandiendo los límites del mundo que pueden crear.

A comienzos del siglo XX, Ludoviko Zamenhof, creador del idioma esperanto, planteaba que si los hombres pudiesen comunicarse libremente, sin paredes altas y gruesas que los separasen, se desvanecerían las mentiras que sustentan las guerras.
Pregonaba Zamenhof: «¡Rompan, rompan los muros que separan a los pueblos!», que dicho en esperanto es «¡rompu, rompu la murojn inter la popoloj!».
Invitamos a los jóvenes a romper muros mentales, uniéndose, desdibujando cualquier tipo de discriminación. Háganlo contándose historias, unos a otros.
Decimos que #500Historias cambiará la historia, pero realmente son los jóvenes los que tienen esa posibilidad.
Pílogo LAS MÁS BELLAS HIS TO RIAS HISTORIAS
Cambiará
o rgAniZAciÓn B AsAdAen red
El Proyecto #500Historias nace con la intención de operar como una “organización basada en red”, un cluster de docentes emprendedores como agentes de cambio, con crecimiento orgánico, que aprenda de sí mismo y perdure para siempre.
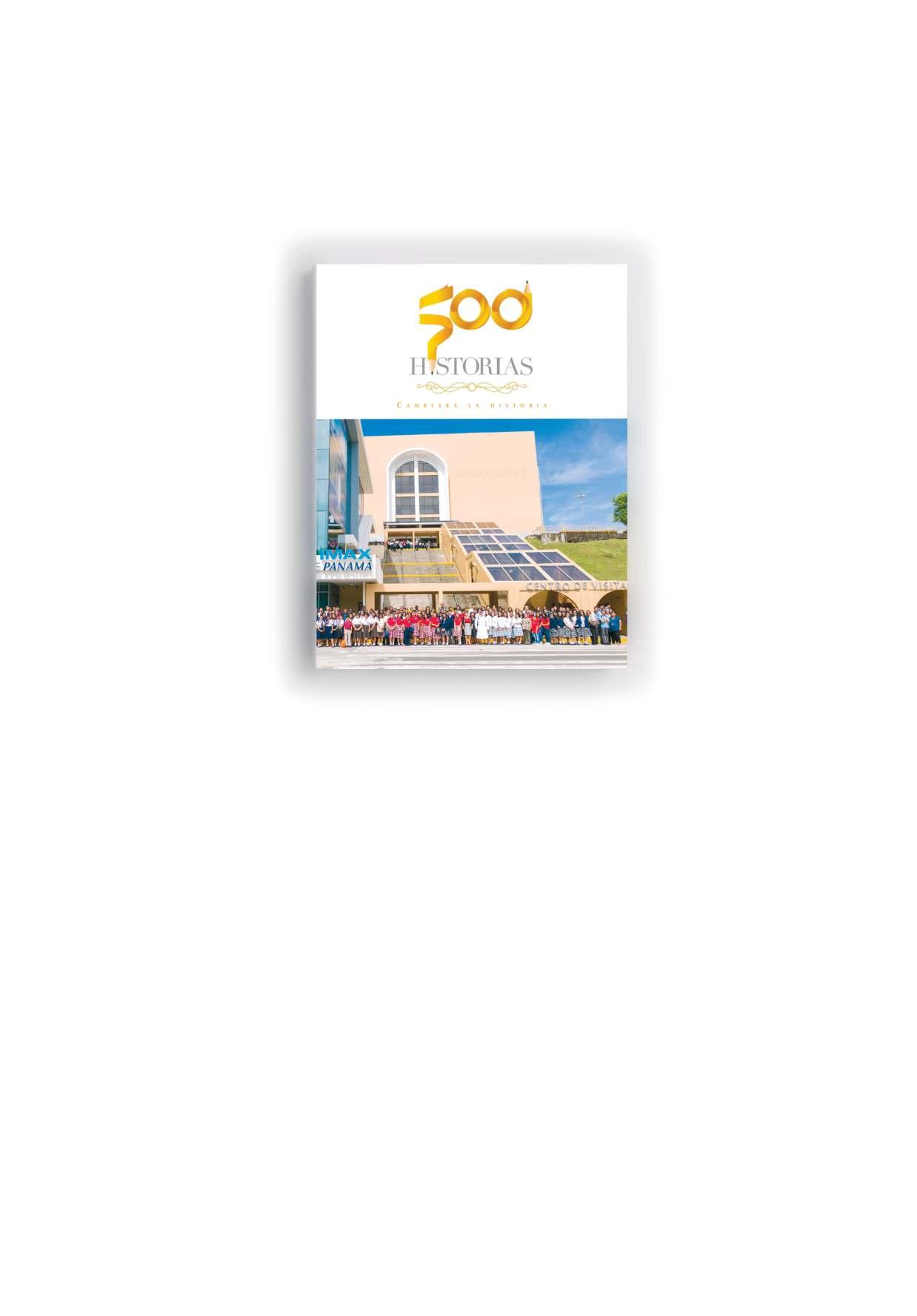


Cooperamos y colaboramos, no competimos. Interactuamos en el ecosistema con todos los que están aportando cambios en la educación. Nuestro esfuerzo es por construir lo que llamamos “RAIAs”, acrónimo de Redes Autopoiéticas Inter-Aportantes, es decir, autoalimentadas e interdependientes.

Pretendemos ser una organización con topología de estrella, con responsables rotativos por área y mucho trabajo en equipo.
Muchas personas e instituciones han participado hasta ahora en el proyecto. Muchas más se irán sumando. Algunas de ellas son:
La empresa consultora en transformación educativa ConectALDEA, S.A.

Soporte institucional y académico de la Fundación
Planta de Generación de Energía Social

Instituciones amigas de la educación y de la lectura: la Cámara Panameña del Libro (CAPALI), la Feria Internacional del Libro de Panamá, el Ministerio de Cultura de Panamá, la Fundación Ciudad del Saber, y el Convenio Andrés Bello


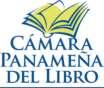

la historia
innoVando PArA dAr unA BuenA imPresiÓn
PArA estA P rimerA e diciÓn de Agosto de 2020 y tomAndo en cuentA lAs restricciones originAdAs Por lA PAndemiA covid-19, hemos Preferido imPrimir Por demAndA , es decir un liBro A lA veZ , usAndo unA imPresorA digitAl en lugAr del sistemA trAdicionAl de imPrentA

E STE MODO HACE POSIBLE ELEGIR ENTRE DOS OPCIONES : o Bien lA VERSIÓN COMPLETA DE 306 PÁGINAS ; o unA VERSIÓN MODULAR DE 126 PÁGINAS , donde sÓlo están las crónicas de 6 escuelas

Pertenecientes A uno de los gruPos escogido Por el comPrAdor
PArA ello se AlterÓ ligerAmente el orden AlfABético en el Que APArecen lAs 24 escuelAs
PArticiPAntes , orgAniZándolAs en 4 gruPos , de modo Que cAdA uno ocuPe eXActAmente 60 PáginAs
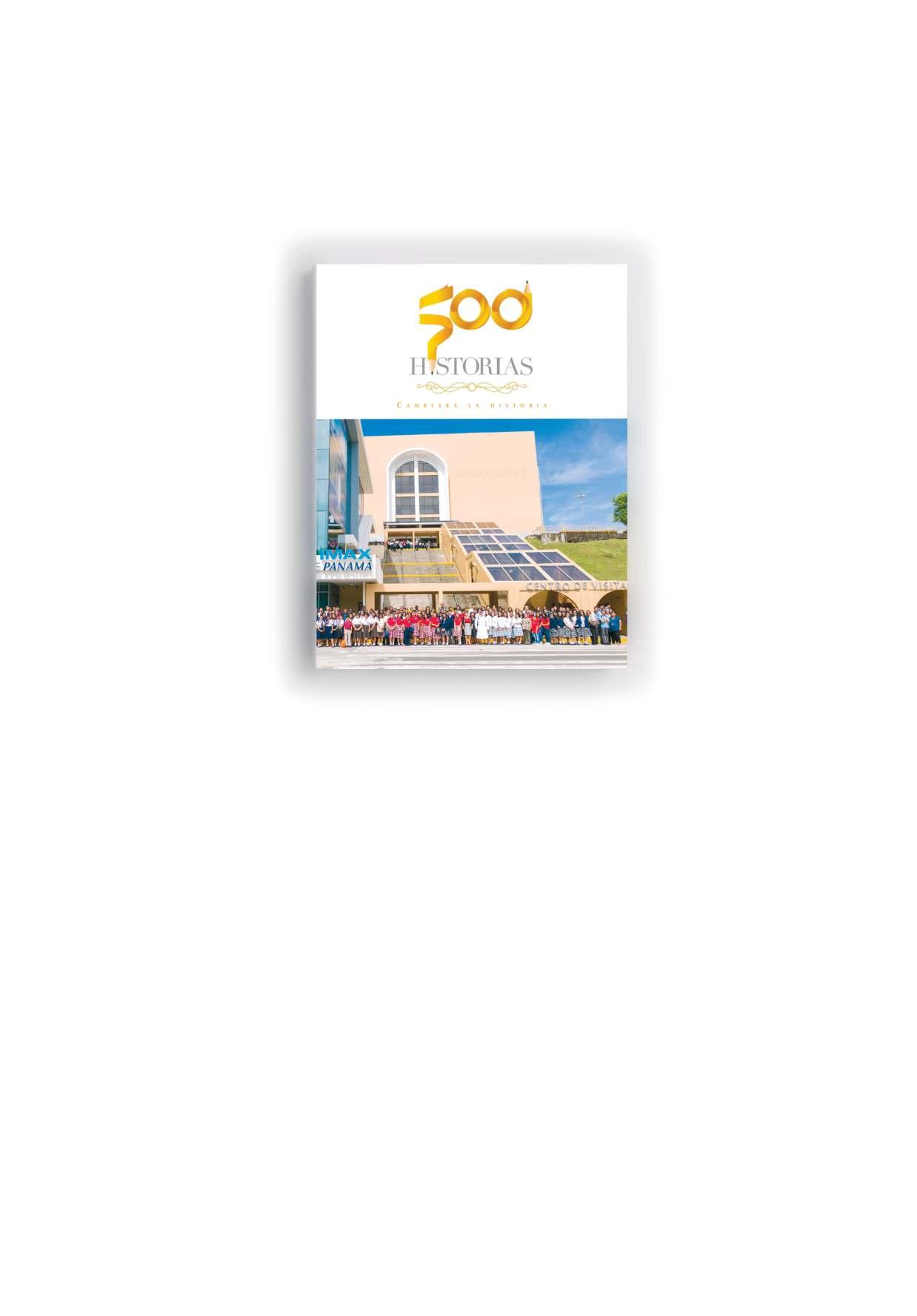
#500Historias es un proyecto de transformación educativa que empodera a jóvenes, a través de la escritura y la lectura, con el fin de replantear de manera práctica y creativa la forma de enseñar y aprender. El programa educativo, que nace en 2019 con la celebración del quinto centenario de la ciudad de Panamá, se apalanca en una red de maestros emprendedores como agentes de cambio quienes conducen talleres de lectoescritura, específicamente de crónicas, para que adolescentes latinoamericanos puedan contar y reconstruir historias reales por medio de la investigación, con belleza literaria.















Cada año, los textos resultantes de los talleres concursan en un torneo en línea masivo y posteriormente aparecen recopilados en libros impresos, como este. En 2019 el proyecto convocó a 201 jóvenes de 24 escuelas, con 24 maestros guiándolos y 2400 personas leyendo sus escritos.
Este libro es una recopilación de 202 crónicas escritas durante un taller de ocho semanas dentro del programa #500Historias. La obra colectiva recupera la memoria histórica panameña desde la visión y creatividad de estudiantes, entre los 13 y 17 años de edad, quienes se atreven a leer, pensar y escribir sobre el pasado y el presente de su país para descubrir quiénes son.

www.500Historias.com
78996217196 6
9
ISBN978-9962-17-196-6


























































 Jacqueline Russo y
Jacqueline Russo y






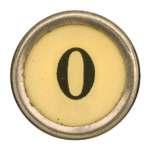




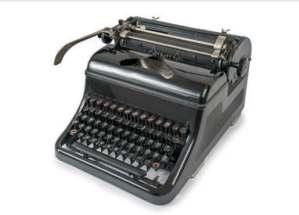 Daniel Domínguez
Daniel Domínguez





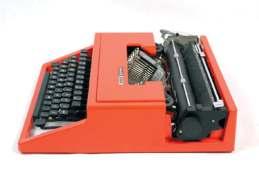



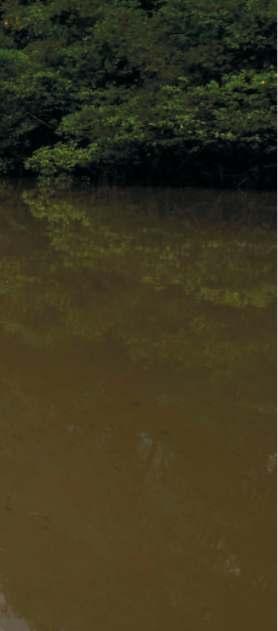

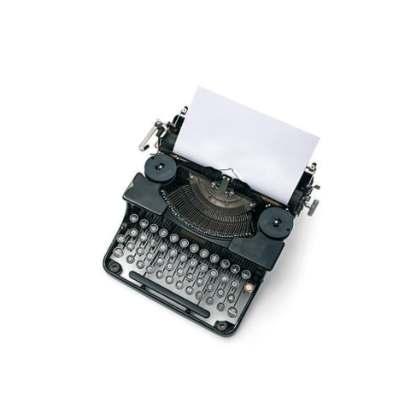

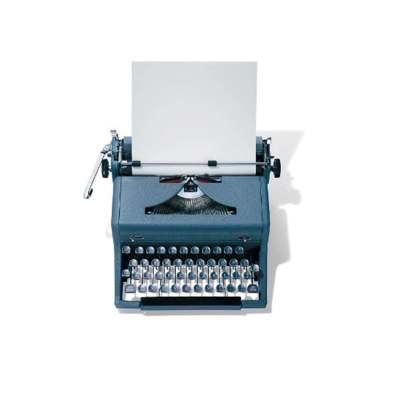
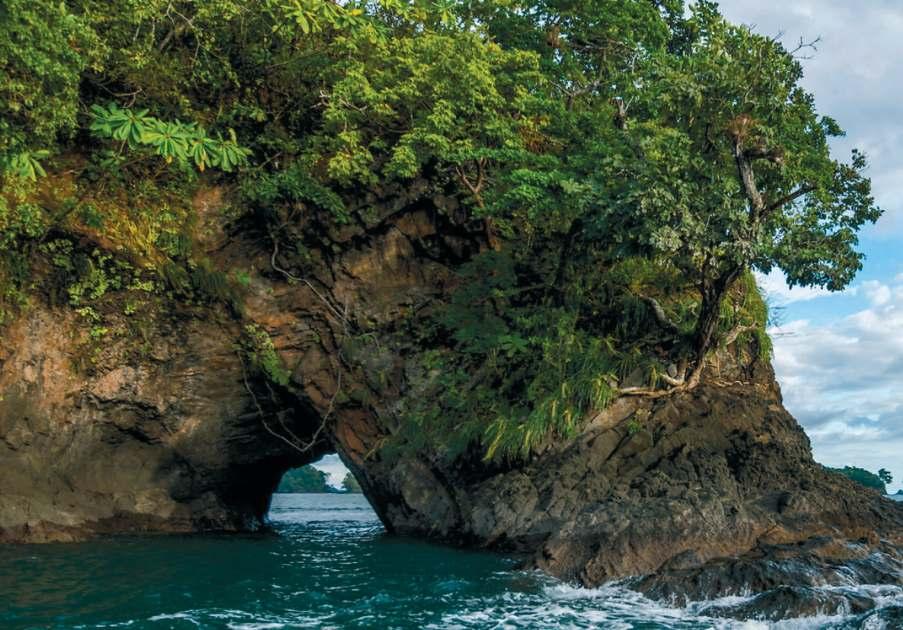




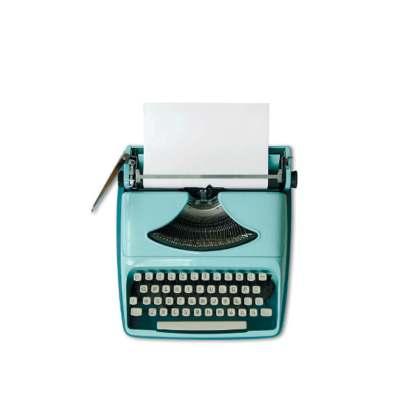






 Yanitsha Harris Balboa Academy
Yanitsha Harris Balboa Academy









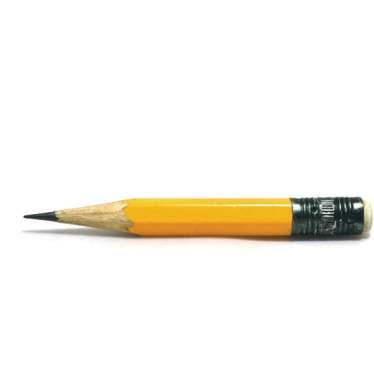


 Lilia Bellido G. Saint Anthony School
Lilia Bellido G. Saint Anthony School