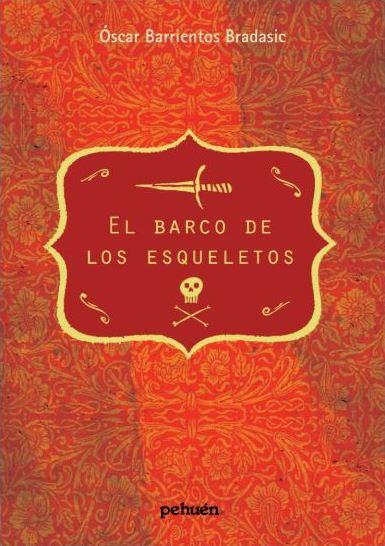
© Óscar Barrientos Bradasic, 2014
© Pehuén Editores, 2014
Brown Norte 417, Ñuñoa, Santiago
Fono: +56-2 2795 71 31 editorial@pehuen.cl www.pehuen.cl
Inscripción No 239.576
ISBN 978-956-16-0591-6
Primera edición, mayo 2014, 2.000 ejemplares
Dirección de colección: Leonardo Sanhueza
Edición: Ana María Moraga
Diseño de colección: Tite Calvo & Andrea Gaete contacto@titecalvo.cl
Diagramación: Catalina Zúñiga
Derechos reservados para todos los países. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida, transmitida o almacenada, sea por procedimientos mecánicos, ópticos, químicos, eléctricos, electrónicos, fotográficos, incluidas las fotocopias, sin autorización escrita de los editores.
El invierno en Punta Arenas se parece a un gigantesco cetáceo que reposa sobre la marea. Es mi ciudad. Nací y crecí en ella, varias veces he viajado por otras latitudes, pero siempre vuelvo a mi lugar, como consolidando un ritual pretérito y siempre revelador. A veces me doy cuenta de que contemplarla es también un poco inventarla.
Pasear por aquí una tarde invernal es como probar una pastilla de menta demasiado fresca, es un frío que llega a calar los dientes, una mezcla entre placer y dolor, muy propia de la cercanía con los hielos del fin del mundo. El viento sopla ahora sobre mi rostro imprimiendo esa bofetada gélida e impregnada de sal que trae la rudeza de los mares australes y algo de la noche antártica.
Estoy en el Muelle Verde, un muelle fundacional en esta ciudad, que antes era también conocido como el Muelle de Pasajeros y que hoy es un añe-
jo conjunto de tablas corroídas por los elementos, donde reposan flemáticas las gaviotas. Se cuenta que en 1908 el cónsul de Francia Juan Blanchard despidió aquí al navío Pourquoi-Pas?, que emprendía su segunda travesía al continente antártico. Ahora presenta un aspecto ruinoso, pero la evocación de los barcos que pasaron por él me hace volver a sus pies.
A un lado del Muelle Verde han instalado un casino de juegos, cuyas irritantes ventanas cromadas quiebran la armonía del dibujo portuario. Más allá veo el Muelle Arturo Prat, donde zarpan y fondean barcos que van y vienen entre las más impensadas latitudes del globo, mientras numerosos hombres solicitan las amarras en todas las lenguas y dialectos de Babel, hombres de mar de hoy y siempre, que en sus cuerpos llevan mareas y singladuras interminables.
En tanto, el estrecho de Magallanes empieza a mostrar unas olas picadas y un tono azul oscuro que delatan un repentino cambio de humor. El viento, como un cuchillo, ingresa en el mar removiendo su enorme vientre de espuma y silencio.
«Éste es el paso que une los dos océanos más grandes del planeta», me digo, repitiendo una lección aprendida de memoria. Recuerdo que en la
niñez leía con devoción las novelas de aventuras de Emilio Salgari. Grande fue mi sorpresa cuando descubrí que uno de los epicentros favoritos en sus historias navieras era el estrecho que quedaba a dos cuadras de mi casa. Asociaba ese mar a una fuente inagotable de historias, mientras mi profesora decía: «Quienes vivimos aquí tenemos una visión de dos mares que confluyen, representamos la transición de un antiguo viaje».
Ahora la tarde está despejada. Propicia el santo oficio de la evocación.
Pienso en las fotografías del puerto libre que hay en algunas casas, donde puede verse desde el cerro de La Cruz un horizonte tapizado de barcos. Tiempos de bonanza y prosperidad, la época en que aún no se abría el canal de Panamá.
Pienso también en las incontables travesías que presenció este mar de colores intensos y en cuyas profundidades yace una verdadera fosa común de barcos. Entonces la figura del naufragio se torna curiosamente cotidiana mientras el viento helado hace flamear mi abrigo. Estos mares fríos, el estrecho de Magallanes, el cabo de Hornos, el paso de Drake, todos escenarios propensos a la epopeya naviera pero también a la tragedia en manos de un mundo que se triza.
Estoy viendo a Hernando de Magallanes que ingresa con sus naos robustas, goteando humedad por sus jarcias, al que llamó estrecho de Todos los Santos, en 1520. Luego pasa por mi mente y por estas aguas un soberbio Francis Drake, corsario a las órdenes de Su Majestad Británica, cruzando en tan sólo dieciséis días este recodo de la geografía que prácticamente le pertenecía al mito. También avizoro a Sarmiento de Gamboa, que ahora es un personaje conradiano, desdichado y condenado al fracaso, pero siempre épico. Es inagotable la proeza de los barcos que surcaron este estrecho. Sus naufragios, travesías y hazañas son parte de mi oficio de convocar rostros del pasado.
Pero ahora, detrás de todos esos navíos, veo un barco fantasma que ingresa al estrecho como a la rada de mis recuerdos. En octubre de 1913 fue divisado en estas aguas australes un airoso velero de tres palos, en cuya proa podía leerse el nombre Marlborough. Llevaba velas andrajosas que se azotaban espectrales y arrastraba la lastimada silueta de lo irremediable. En ese momento nadie habría imaginado que ese inusual navío llevaba veintitrés años a la deriva, cruzando vaya uno a saber qué parajes, sin que nadie tuviera noticias de él, como si navegara los círculos del infierno.
Había zarpado desde el puerto de Lyttelton, Nueva Zelanda, el 11 de enero de 1890. El rumbo que si-
guió tras quizás qué brújulas, navegando durante casi un cuarto de siglo, sin dar la menor señal de su paradero, es parte de una historia que me cala profundamente y es posible que el plano de realidad haya viajado, sin otro equipaje que la duda, a las cartografías de la imaginación.
La historia del Marlborough se cruza sospechosamente con la leyenda, y es bueno que así sea.
Lo que sí sabemos, a ciencia cierta, es que su tripulación estaba compuesta íntegramente por esqueletos.
Puerto del Hambre.
Bahía Inútil.
Isla Amargos.
Paso Tortuoso.
Última Esperanza.
Bahía Decepción.
Isla Desolación.
Bahía de la Separación de los Amigos. Mar de Hoces.
Piedra del Finado Juan.
Isla de los Muertos.
Paso del Abismo.
Río Penitente.
Estancia Gringos Duros.
Pozos de la Reina.
Isla Escarpada.
Río Calavera.
Si uno hojea el libro Naufragios ocurridos en la costa de Chile, de Francisco Vidal Gormaz, accede a un enorme poema sobre la derrota del hombre ante el océano, una épica acerca del vano intento de domar el espíritu de la tempestad. Mares del fin del mundo, divinas comedias, paraísos perdidos, orestíadas donde hasta el diablo perdió la escota.
En los mapas de la geografía austral uno se topa inevitablemente con topónimos que hablan de una naturaleza catastrófica y anuncian los elementos del naufragio y el paso de la muerte: el fracaso de toda empresa humana que intente doblegar los elementos. Paradójicamente, muchos de los barcos que surcaron estos parajes borrascosos y cambiantes parecían albergar la heráldica de lo fundacional, la promesa de un epopeya. La flota de Hernando de Magallanes estaba compuesta por las naos Trinidad, San Antonio, Concepción, Victoria y Santiago. Con trágica ironía, el barco de Pedro Sarmiento de Gamboa se llamaba Nuestra Señora de la Esperanza.
El mar es una hoja en blanco y el barco es el espíritu de la escritura. El océano, como esa fuente crepitante y salada que al final es el olvido, se termina tragando la madera, el metal, la pluma que pretende escribir en su lomo una rapsodia. Quizás todo se trata del incesante ejercicio del olvido.
Los nombres de los barcos no son accidentes. Son presagios, son secretos arrebatados a la muerte, la finitud de los destinos y su persistente parodia.
El vocablo «Marlborough» remite a un título de nobleza en Inglaterra, específicamente al ducado de Wiltshire. El primer duque que ostentó tal dignidad se destacó en la Guerra de Sucesión Española y respondía al nombre de John Churchill. Algunos creen que aquella canción popular que dice «Mambrú se fue a la guerra» está ligada a una deformación fonética de la voz original: Marlborough, Mambrú. Pero también Marlborough es una región de Nueva Zelanda que limita por el oeste con el Pacífico y con la zona de Kaikura por el sur. Un amigo que vive allá me cuenta que se trata de una región montañosa que, luego de seguir el derrotero de los valles, llega a abrazar la gran bocana oceánica. Las fotos que me envía por correo electrónico muestran ferries que navegan uniendo las caprichosas aristas de la isla y hombres en kayak que reman en aguas color verde botella. Marlborough es famosa por sus vinos y por ser el primer lugar que visitaron los maoríes hace casi novecientos años.
Mi amigo me dice que pronto me enviará una botella de sauvignon blanc de aquellos célebres viñedos. Sería bueno que la envíe pronto. Esperaré el envío con un tirabuzón en la mano.
Pero, mientras tanto, me embriago con otra idea.
¿Quién puede afirmar con certeza que un nombre no esté condenado a un sino trágico desde su nacimiento? Quizás ese nombre contiene en su corazón (a la manera de una bellota) una sentencia a muerte, una advertencia de la catástrofe. Martí afirma que toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Quizás todo el infortunio cabe en el nombre un barco. El malogrado Marlborough, que acabó sus días sin otra tripulación que esqueletos, no fue la única nave con ese nombre que se involucró en empresas insólitas y destinos enrevesados.
Hay varios barcos que ostentaron el nombre de Marlborough, entre ellos:
Un navío británico que terminó desguazado en 1835. Un navío construido en 1706 que durante la Guerra de los Siete Años tomó posesión de La Habana. Naufragó trágicamente en 1762.
Un barco de hélices, que luego se rebautizó como Vernon II. Naufragó en 1924.
Un acorazado que luchó en 1916 en la Batalla de Jutlandia y que luego fue dado de baja, en 1932. Se supone que evacuó a los escasos sobrevivientes de la dinastía Romanov en medio de la Guerra Civil Rusa.
Una embarcación que luchó en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y que encontró su fin en 1800.
Como ves, querido Marlborough, tu nombre viaja por todas las latitudes y también itinera en el tiempo sin cesar, sin descansar en busca de lo insaciable, siempre tras el apetito del misterio.
En fin, quien bautizó el barco lo hizo inspirado en la toponimia de un espacio telúrico y probablemente sumergido en la tentación de la heráldica. Creía quizás que en el mar se podía forjar la redención de los hombres. Más allá de eso, nada se sabe de las razones del nombre de este navío. La escueta ficha técnica señala los siguientes datos:
Nave con aparejo de fragata de tres palos y casco de hierro, botada el 24 de junio de 1876 en el astillero Robert Duncan & Company de Port Glasgow, Escocia (Casco Nro. 101), para la Albion Shipping Company de J. Galbraith, uno de los socios fundadores de la Shaw, Savill & Albion Line. Sus dimensiones: 228,0 × 21,0 pies (69,50 × 10,70 metros) y 1.191 toneladas de registro grueso.
En cambio, está perfectamente documentado que en 1880 fue vendido a John Leslie, gentilhombre de mar y comerciante. Ese mismo año el Marlborough logró batir el récord de cruzar desde Port Chalmers a Londres en tan sólo sesenta y nueve días y recorrer
otra ruta de Lyttelton hacia Cornwall en setenta y un días. También sabemos que, mientras perteneció a la compañía Albion Shipping, estuvo al mando del capitán Anderson, desde 1876 hasta 1883, cuando el mando fue cedido a quien haría el viaje final. En 1890 el Marlborough realizó catorce exitosos viajes con inmigrantes de Londres hacia Nueva Zelanda. El último viaje de ese año fue el más largo de todos, ya que no se supo del navío en más de veinte años.
Le escribo nuevamente a mi amigo que vive en Nueva Zelanda, ya que el nombre del barco no es tan importante como el puerto desde el cual zarpó con un soberbio cargamento de lana y carne congelada rumbo a Inglaterra. El lugar se llama Lyttelton. Descargo de mi correo electrónico unas fotografías de Nueva Zelanda, similares a postales, donde aparece una geografía bastante parecida a la región magallánica, en la que destaca una estación neogótica que data de 1876 y que marca la hora media de Greenwich. Mi buen informante me desayuna con el dato de que Lyttelton es un puerto antártico, lo que quizás podría explicar algunos aspectos específicos de la travesía final.
Allí, al comenzar la última década del siglo diecinueve, un hombre adusto, de fisonomía resuelta y rostro barbudo, que respondía al nombre de James
W. Herd, se aprestaba a tomar entre sus manos el timón del Marlborough. Lo acompañaban veintitrés tripulantes, cifra fatídica y cabalística, ya que iban a transcurrir veintitrés años sin que se supiera la suerte del navío y su tripulación. Otras fuentes, tan nebulosas como las demás, dicen que los tripulantes eran veintinueve y, además, mencionan a un infrecuente pasajero, que habría sido llamado por un mandato comercial de la compañía: el joven Crombie, hijastro del capitán William Ashby, personaje este último del que se cuenta otra gran cantidad de historias náuticas en los puertos del Pacífico. Algunos mencionan a una mujer que iba en calidad de pasajera, de la cual no se conserva ni el nombre y que quizás alienta las viejas y machistas supersticiones navieras acerca del peligro de embarcar mujeres.
El único que se salvó, aunque por una casualidad, fue un aprendiz llamado Alex Carson, que estuvo a punto de enrolarse en el último viaje del Marlborough. Una súbita enfermedad lo eximió de poner un pie en el barco de los muertos.
Una de las fotografías que se conserva del Marlborough nos muestra un barco soberbio que reposa en la rada como si durmiera el sueño de los justos. El agua en estado de «calma chicha», es decir, un mar tranquilo y sin viento. En el fondo, apreciamos unas
altas montañas, vegetales y rocosas a la vez, que parecen dibujadas por Rugendas. A su lado hay otros clípers de características similares, el Loch Dee y el Hurunui.
Es enero de 1890.
Veo la quilla del Marlborough ingresando en las aguas del Pacífico, recién ha levado anclas, se abre paso en esa gran olla de sal, entrando lentamente en los círculos del infierno, en los dominios del Leviatán. Las velas hinchadas ante el rugido del viento, la sospechosa sinfonía de las mareas.
El capitán Herd mira hacia atrás, observa con su catalejo el puerto en lontananza, como si supiera que ha zarpado por última vez, que va rumbo a los avernos salados, a esos confines tumultuosos donde Herman Melville describe la ruta de Moby Dick, la Gran Ballena Blanca, cuya furia asolaba navíos y tripulaciones.
