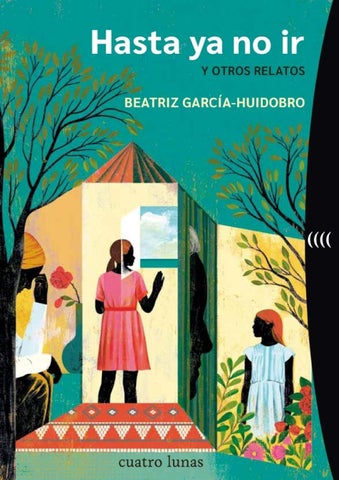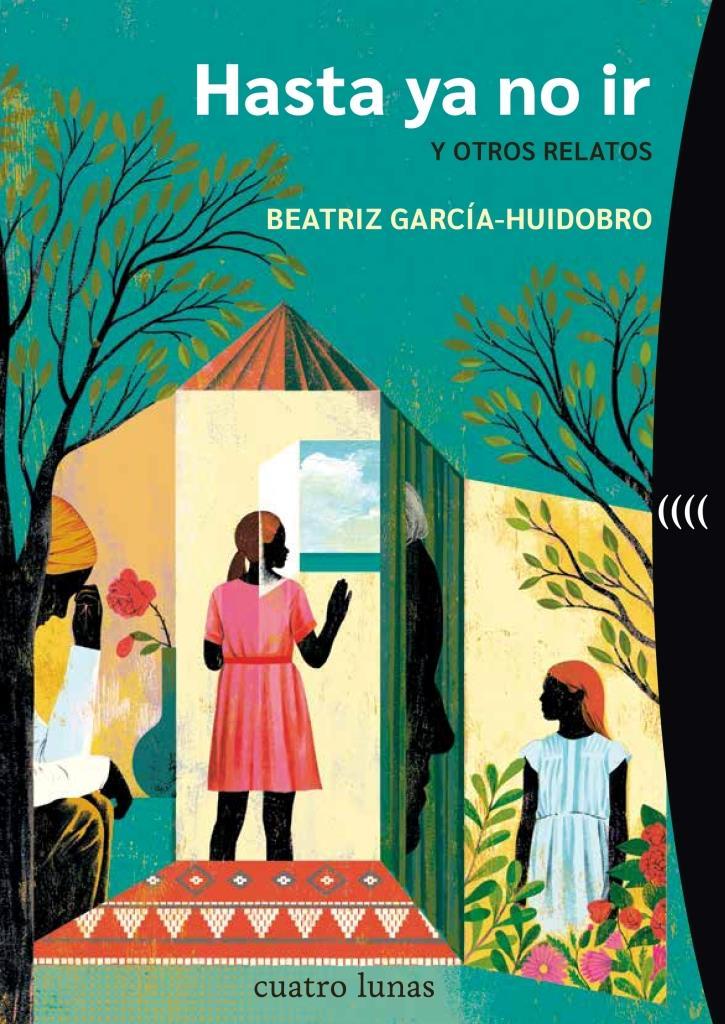
Entre los cerros de la cordillera de la Costa, están las tierras de mi padre. Me da risa que se llame así. Yo nunca vi el mar desde ahí. Mi hermana Ester lo conoce. Llega diciendo que hasta la tierra huele distinto y que, desde lejos, se siente el ruido de las olas. A cada uno nos da una concha y nos enseña a oír el mar. Es un sonido ronco y lejano, tan lejano que a veces se apaga. Yo le paso la lengua. Está salada y algo hedionda. Me gusta; quiero conocer el mar. Acá el paisaje es inmenso. Es una avalancha el cielo sobre los cerros; ondea en el viento con todas las gamas del gris. Envuelve la curva de esta tierra apenas manchada de verde y siempre cubierta de polvo pardo y seco.
En el interior de la casa, el aire es quieto: tonos neutros en las paredes, sepia en los rostros. Los trajes son oscuros, o se ponen oscuros. Yo tengo el vestido entero blanco. Me dejan usarlo durante las procesiones y las novenas. Al terminar el día, ya está apagado su color por el polvo suspendido. Yo espero un día de sol. Llevo mi ropa al estero y la refriego contra las piedras. La cuelgo de una rama. Me quedo horas atajando ese viento inmundo que a todo se le adhiere. Hecha un burujo, me la meto bajo la falda y camino de vuelta sonriéndole al viento incansable.
Bajo mi cama guardan unos azafates. Más atrás de ellos queda mi vestido: esperando, esperando.
Casi nunca hay fiestas. Las familias están lejos unas de otras, y el pueblo mucho más. Los funerales son el evento más importante, salvo cuando caen las lluvias y se cortan los accesos. Mi madre va siempre a despedir a los muertos. Se saca el delantal y se cubre los hombros con una manta. Camina horas por los tediosos senderos cubiertos de polvo. A veces me hacen acompañarla. Nuestra marcha es silenciosa. Algo llevamos en unos canastos. Ella no sabe extender sus manos si están vacías.
A mí me aburren los velorios. Las sillas no alcanzan y me quedo de pie. Oigo la retahíla de palabras y oraciones. Me las sé de memoria, pero no abro la boca.
Cuando muere mi madre, tampoco hablo. Mis hermanas ya tienen ropa negra, por ser mayores. Me quieren obligar a usar un vestido que era de ella. Lloro y grito. Amelia cede y me presta su falda y su blusa y se pone ese vestido negro que yo no quiero. La cara me queda congestionada. Estoy pálida. Yo sé que tengo el rostro más blanco que nunca. Y, si me vieran la piel del cuerpo, sabrían que la sangre apenas se arrastra por el interior. Me cuesta avanzar detrás de los hombres que cargan el cajón. Alguien me afirma y puedo seguir. Algunas viejas me miran y comentan con lástima de mí. No saben que no es pena lo que me tiene abatida. Es el miedo.
Mi madre lleva días con un dolor en el vientre. No descansa. Se contrae a ratos y sigue. Cada vez está más encorvada sobre sus labores. Yo no quiero quedarme sola con ella. Nunca
sé qué decirle y menos ahora. Pero me ha pedido que prepare la masa y me quedo. Ella habla sin esperar respuesta. Me recita cómo debo hacer las cosas para ser después una buena esposa. No respondo, porque no me atrevo a decirle que he decidido no ser esposa. Me va a decir que qué haré en cambio y no voy a tener contestación posible. La escuela se arrastra apenas hasta el sexto año y yo no soy buena estudiando. Estoy envolviendo la masa cuando siento el ruido sordo de su caída. Se quiebra con un grito profundo y ronco y se queda sobre el suelo de tierra. Está inerte. La miro. Sé que algo debo hacer. Trato de levantarla y no puedo. Mis hermanos están en la siega. Mis hermanas se han ido a llevarles el almuerzo a los hombres y no volverán antes de una hora. Aun eso es poco probable, las dos tienen novio y se desvían al regresar y se entretienen entre los matorrales. Se llevaron los caballos en la mañana. Si le aviso a la tía Berta, seguro que se pone a gritonearme. Y va a correr quizá dónde diciendo cosas feas de mí. Me van a echar la culpa, y yo no tengo la culpa de que se haya caído al suelo. Falta poco para que sea la hora de irme a la escuela. No pienso más. Nadie va a saber que la vi desplomarse. Los demás sabrán hacer lo correcto. Tomo los cuadernos y corro hasta el camino. Sé que voy gritando, pero no hay nadie que pueda oír este alarido sin palabras.
Amelia tiene grandes las manos. Es delgada, se mueve suavemente mientras ayuda en las labores. Pero tiene esas manos enormes, donde las venas se levantan agresivas y recorren serpenteantes caminos.
A veces, tararea canciones de una moda que ya no ha de ser moda si son las mismas que conoció nuestra madre. Su voz
apenas logra sumarse al ruido del viento, así de frágil es, pero posee una gama de incontables tonos que, al alzarse, parecen acariciarnos la espalda, la piel, el pelo. Cuando José empieza a rondarla, ya nunca más interrumpe su canto. Debe pensar mucho en él, porque a solas se sonroja del mismo modo que estando juntos.
El velorio empieza antes que el sol acabe de perderse entre los cerros. Se torna rojo el cielo y el horizonte está morado, como las alas desplegadas de un pájaro. No está aún el cajón ni mi padre ni mis hermanos mayores; no hay nadie que pueda hablarle a la gente que va llegando. Yo los miro y dejo que entren. Me preguntan, pero yo no sé nada. Se instalan alrededor de la mesa. Luego, no caben, así es que mueven muebles y se acomodan. Las mujeres traen algo para comer. Los hombres permanecen de pie, junto a la puerta abierta. Llegan los ausentes cargando a mi madre. Es una entrada silenciosa y solemne, como la de una novia en el templo, solo que no se sonríe.
Mi padre le dice a Amelia que los atienda a todos. A mí no me pide nada. Ella obedece y alguna tía la ayuda. Llevan una gran bandeja, ofrecen, recogen, lavan, vuelven a ofrecer. Es una labor silenciosa. Ester también sirve. Extiende la bandeja y las viejas recelan. Pausa antes de recibir lo que su mano ofrece. Desvían la mirada al coger el vaso del que beben ávidas. Algo comentan bajito. El murmullo crece uniforme cuando Ester atiende a los hombres. Recorren con ojos ansiosos los detalles de su cuerpo, buscándole intenciones a cada movimiento.
Pronto olvidan que está mi madre en el centro de la habitación, secándose entre tantas flores.
Hay una foto de la familia en la pared. Solo falto yo. Naceré unos seis años más tarde, cuando muera mi hermano Jaime y ya nadie se interese por las fotografías.
Aparecen serios, intimidados por la cámara, excepto Ester. Es una niña pequeña y hermosa, que parece estar apoyada en el borde de la imagen, con los brazos cruzados y la mirada fija en la lente que la enfoca. Tiene el pelo claro y la boca gruesa.
Deja de correr por las pendientes de los potreros antes de ser señorita y deja de ser señorita antes de ser mujer. Eso me cuentan cuando se va detrás del hombre que la engañó. Yo lamento cuando se va, hace tantas bromas y mi padre solamente se ríe con ella.
Ahora viene cuando se le antoja. Conoce las ciudades y hasta la capital. Ha visto cómo se pone el sol en el mar y cómo se asoma por la otra cordillera. Ha trabajado en casas con pisos relucientes como cristales. Ha peinado a señoras con pelo rubio y suave. Ha dormido entre sábanas de seda crujiente. Ha leído la carta del fundador de Santiago en una enorme piedra enclavada en el cerro. Ha pasado temblores sin el temor de ver caer una pared. Ha caminado por calles atestadas de gente, donde nadie se conoce. Ha conocido varios hombres de ciudad, que le han enseñado los secretos para no tener hijos.
Las viejas hablan mal de ella. Cuando Ester no está, las palabras se mantienen suspendidas en el aire. Pero, cuando llega y camina entre los campos desafiando al viento y los árboles se inclinan a su paso, nadie habla de Ester.
Cada día yo debo cruzar el potrero para llegar hasta mi casa. Hago el camino corriendo. Alguna vez me imaginé que el diablo me perseguía y no puedo desprenderme de esa impresión. El viento que voy cortando se me pega a la espalda y me
envuelve el cuerpo de un modo aterrorizante. Al acercarme a su verja, disminuyo la carrera desbocada que llevo. Él siempre está ahí. Yo sé que no faltará jamás. Inútil habría sido evadirlo, así es que paso frente a su puerta caminando con un aire distraído. Don Víctor me sonríe desde el portal. Yo finjo sorpresa al descubrirlo en ese lugar habitual. Y le sonrío con una mueca incontrolable.
—Ven —me dice.
Pero podría permanecer silencioso y yo lo seguiría del mismo modo hasta el interior de esa casa fría y clara. Antes me preguntaba cosas mientras sus manos me recorrían las piernas. Después ya no. Apenas entro, me abraza y avanzan sus manos urgentes por todos los caminos. El viento suena lejano. El sol, al ponerse, tiene un nuevo resplandor encandilante que muere junto con nacer. Un atardecer denso y gris se cuela por las ventanas cerradas. El polvo ya se ha levantado cuando me voy.
—No se lo digas a nadie —es su despedida. Yo me alejo con los cuadernos en la mano y ya no corro. Voy contando las monedas que me da. Después, las guardo en el escondrijo, junto con las otras.
Mucho no pueden durarme. Tantas tentaciones a esta edad por los colores. Y yo aún no cumplo doce años.
Los amaneceres son lentos. El sol se desliza fatigosamente por detrás de los cerros. Está alto cuando empieza a declinar. A esa hora, Amelia termina su trabajo y deja todo preparado para la llegada de los hombres. Algunas veces, alcanza a encontrarse con José, corriendo hasta los matorrales de espinos. Hay días en los que mis hermanos y mi padre llegan antes de que ella alcance a alejarse. Amelia los atiende en silencio, mientras la densidad del atardecer se funde con la noche espesa.
Yo me acerco a los espinos. José tiene la cabeza gacha y, a ratos, la levanta con una mirada expectante.
Se acerca el invierno. Ralean los matorrales y José ya no viene.
Una mañana despierto sangrando. Aprieto los muslos, pero no logro contener ese viscoso fluir. Amelia me dice que ahora voy a crecer y tendré el cuerpo de una mujer. Sus grandes manos me lavan con suavidad. Después corta unos paños y me enseña a esconder mi vergüenza. Le cuento que ahora voy a crecer. Él me dice que espera que no sea así. Sus deseos tienen más fuerza que el curso de la naturaleza, porque mi cuerpo no cambia.
Antes que llegue la tarde, camino hasta su casa. No he ido a la escuela ni he corrido por los potreros. Él está sentado frente a su escritorio: libros y papeles con números en cuidadoso orden. Se quita los anteojos y me mira con más curiosidad que sorpresa.
Le digo que hay algo que no le debo mostrar.
Me levanto la falda mientras él retira las precauciones de Amelia. Introduce sus dedos y los va empapando. Me dibuja en el vientre caminos rojos y serpenteantes. Después es mi mano la que se pierde en ese túnel húmedo y profundo. Pero los trazos de mis dedos en su piel se desvanecen demasiado pronto.
El cementerio es una hondonada en la que se confunden piedras y cruces. El viento las carcome y desvía en cualquier sentido. Sobre el hoyo en que sepultamos a nuestra madre, mis hermanos tallan una lápida de madera con el rostro de la Virgen. Alrededor del nicho, Amelia traza un caminito de flores.
Son plantas tan escasas y mustias que, entre unas y otras, intercalamos piedras blancas. Mi padre lleva una tinaja, para que mantengamos ramas verdes en ella.
Cada semana hacemos el fatigoso camino cargando el agua. Las flores marchitas y terrosas acaban por extinguirse. Las piedras pierden su color y ralean entre las ramas secas. Empiezan pronto las lluvias y dejamos de ir.
La siguiente primavera Amelia coge un inmenso atado de ramas de aromo. Yo no quiero ir, pero me convence su mirada apagada tras las pequeñas flores amarillas. José ya no viene y dicen que está rondando a una de las hijas de don Licho. Sus parcelas son más grandes que las nuestras y los animales se agolpan sobre ellas.
Levanto la vasija con el agua y empezamos la marcha. Aún hay barro, confundiéndose con el polvo seco que enreda el aire. Nos cruzamos con algunas personas. Amelia saluda con palabras breves y afables. Yo me mantengo arrimada a su sombra, en silencio.
El cementerio es un barrial. No hay más caminito de flores y piedras. La lluvia y el viento envejecieron el semblante de la Virgen.
Alguien quebró la tinaja. Intentamos reconstruirla, pero no retendrá el agua.
Amelia mira desolada sus aromos. Ya nadie le lleva flores ni tiene ella a quién ofrecerlas.
Amelia le confiesa a nuestro padre sus temores. Sabe que sus manos son grandes para mecer niños y que su voz será melodiosa a los oídos de un bebé en arrullo. No habla de los deseos que desgarran su sueño.
—Se necesita a una mujer en la casa —le responde.
Ni me miran. Mi figura enjuta y callada es argumento suficiente de inutilidad.
Ester se marchó después de los funerales y es absurdo pretender traerla. Va y viene como las tormentas de invierno, pero cada llegada suya se espera y recibe con las ansias de los brotes prematuros de la tierra.
Mi padre busca conformarla diciéndole que, apenas se case alguno de nuestros hermanos, ella dejará de tener todo el peso de las obligaciones. Amelia asiente con la cabeza y la mirada bajas. La primavera galopa entre los cerros y, con el verano, Amelia cumplirá veintitrés años. Ya no hay espera, solo impaciencia. Cuatro fueron los varones que parió mi madre. Hoy son tres los mozos que ayudan a mi padre en la lucha contra la sequía que sucede al invierno, los estragos de las lluvias, el enflaquecimiento de las bestias y la tristeza con que el polvo tiñe los tenues pasos del hombre sobre la tierra.
Ester les cuenta a mis hermanos que, en la capital, hay familias que poseen miles de hectáreas de tierra como la nuestra. Y la consideran inservible. La abandonan al pastoreo. O invierten en ella plantando unos pinos que enriquecerán a sus nietos. Las tienen y ni las mencionan. Y mi padre deja su salud en estas escuálidas parcelas sin horizonte.
La charla de Ester es liviana como su risa, pero siembra en ellos la raíz de la amargura, esa hiedra que trepa por la piel de los hombres y libera una savia venenosa, que los hace confundir el sudor de su trabajo con las lágrimas contenidas de la humillación.
Yo casi no hablo con mi padre. Ante la mesa, se encorva al sorber la sopa. La gruesa piel de sus dedos corta el pan que empapa en el té. Al mascar, las grietas en la piel se hacen más profundas y oscuras.