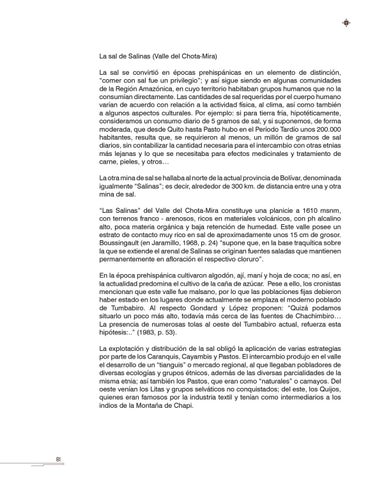La sal de Salinas (Valle del Chota-Mira) La sal se convirtió en épocas prehispánicas en un elemento de distinción, “comer con sal fue un privilegio”; y así sigue siendo en algunas comunidades de la Región Amazónica, en cuyo territorio habitaban grupos humanos que no la consumían directamente. Las cantidades de sal requeridas por el cuerpo humano varían de acuerdo con relación a la actividad física, al clima, así como también a algunos aspectos culturales. Por ejemplo: si para tierra fría, hipotéticamente, consideramos un consumo diario de 5 gramos de sal, y si suponemos, de forma moderada, que desde Quito hasta Pasto hubo en el Período Tardío unos 200.000 habitantes, resulta que, se requirieron al menos, un millón de gramos de sal diarios, sin contabilizar la cantidad necesaria para el intercambio con otras etnias más lejanas y lo que se necesitaba para efectos medicinales y tratamiento de carne, pieles, y otros… La otra mina de sal se hallaba al norte de la actual provincia de Bolívar, denominada igualmente “Salinas”; es decir, alrededor de 300 km. de distancia entre una y otra mina de sal. “Las Salinas” del Valle del Chota-Mira constituye una planicie a 1610 msnm, con terrenos franco - arenosos, ricos en materiales volcánicos, con ph alcalino alto, poca materia orgánica y baja retención de humedad. Este valle posee un estrato de contacto muy rico en sal de aproximadamente unos 15 cm de grosor. Boussingault (en Jaramillo, 1968, p. 24) “supone que, en la base traquítica sobre la que se extiende el arenal de Salinas se originan fuentes saladas que mantienen permanentemente en afloración el respectivo cloruro”. En la época prehispánica cultivaron algodón, ají, maní y hoja de coca; no así, en la actualidad predomina el cultivo de la caña de azúcar. Pese a ello, los cronistas mencionan que este valle fue malsano, por lo que las poblaciones fijas debieron haber estado en los lugares donde actualmente se emplaza el moderno poblado de Tumbabiro. Al respecto Gondard y López proponen: “Quizá podamos situarlo un poco más alto, todavía más cerca de las fuentes de Chachimbiro… La presencia de numerosas tolas al oeste del Tumbabiro actual, refuerza esta hipótesis:..” (1983, p. 53). La explotación y distribución de la sal obligó la aplicación de varias estrategias por parte de los Caranquis, Cayambis y Pastos. El intercambio produjo en el valle el desarrollo de un “tianguis” o mercado regional, al que llegaban pobladores de diversas ecologías y grupos étnicos, además de las diversas parcialidades de la misma etnia; así también los Pastos, que eran como “naturales” o camayos. Del oeste venían los Litas y grupos selváticos no conquistados; del este, los Quijos, quienes eran famosos por la industria textil y tenían como intermediarios a los indios de la Montaña de Chapi.
81