Paula Beale, directora DAC: “La buena práctica es una muestra de trabajo colaborativo”

Rigurosidad, agilidad y precisión en los procesos de trabajo
Red de apoyo a mujeres que inician sus estudios 6 22 10

Paula Beale, directora DAC: “La buena práctica es una muestra de trabajo colaborativo”

Rigurosidad, agilidad y precisión en los procesos de trabajo
Red de apoyo a mujeres que inician sus estudios 6 22 10






Avanzando a la excelencia con iniciativas de la comunidad
Paula Beale, directora DAC: “La buena práctica es una muestra de trabajo colaborativo”
Seminario aborda buenas prácticas institucionales reconocidas en 2023
Red de apoyo a mujeres que inician sus estudios
Igualdad de aprendizajes para estudiantes de todos los campus 12
Trabajo en comunidad para mejorar procesos y relaciones 14






Mirada global ante las propias oportunidades de mejora 16
Gráficos claros, amigables y periódicamente actualizados 18
Catastro de proyectos para facilitar su ingreso al mercado 20
Innovación curricular en programas de postgrado 22
Seguimiento de acuerdos para sistematizar procesos 24
Eficiencia y calidad en la gestión de proyectos 26

a la excelencia con iniciativas de la comunidad

El aseguramiento de la calidad tiene larga data en nuestra casa de estudios, los lineamientos establecidos por don Federico Santa María en su testamento ya determinan la búsqueda de la excelencia. Desde su fundación hasta la actualidad, la USM se ocupa de cumplir sus compromisos al nivel más alto, potenciando los mecanismos orientados a garantizar que esto ocurra.
En 2020 formalizó de manera institucional un Sistema de Aseguramiento de la Calidad en todo su quehacer, fundamentalmente en sus actividades clave, siguiendo una política que considera incorporar carreras y programas a procesos de autoevaluación, acreditación o certificación; mejorar los resultados y niveles de cumplimiento; fortalecer en la comunidad el aseguramiento de la calidad, la autorregulación y el mejoramiento continuo; y fomentar la retroalimentación y los controles sobre servicios y procesos.
Como Dirección de Aseguramiento de la Calidad somos responsables de esta tarea. Con el objetivo de fomentar el intercambio de conocimientos sobre el tema, promover la mejora continua y propiciar el aprendizaje en la comunidad universitaria, en noviembre de 2023 iniciamos un proceso de levantamiento, reconocimiento y difusión de buenas prácticas, en el marco del proyecto FDI: Consolidando el compromiso con el aseguramiento de la calidad en el quehacer institucional.
Invitamos a unidades académicas, docentes y administrativas, así como carreras y programas de pre y postgrado, para que presentaran sus propuestas de acciones, procedimientos, actuaciones o experiencias que han contribuido exitosamente a lograr los objetivos de la USM. Vale
decir, buenas prácticas institucionales cuyos beneficios les dan potencial de replicabilidad e impulsan su difusión para que otras unidades se animen a adaptarlas en sus propios contextos.
Tras evaluar y aprobar las postulaciones, seleccionamos seis de ellas para que fueran expuestas en el primer Seminario de Buenas Prácticas de Aseguramiento de la Calidad organizado en la USM, que se realizó el 10 de enero con más de 70 asistentes y transmisión en vivo vía YouTube. Luego, recogimos las experiencias de todas las iniciativas para elaborar este repositorio que queda a disposición de la comunidad universitaria.
Con esta publicación queremos transmitir las ventajas de incorporar buenas prácticas al quehacer cotidiano, pues permiten avanzar hacia resultados de excelencia y también optimizan el trabajo de quienes forman nuestra universidad. Ya que se trata de ideas surgidas de nuestros propios funcionarios, administrativos y docentes, esperamos que nuevas áreas se motiven a replicarlas en sus respectivos procesos y, además, participen en futuras convocatorias.
Al término de esta etapa valoramos el compromiso de nuestra comunidad con la cultura del aseguramiento de la calidad, principalmente de quienes han compartido sus iniciativas. Confiamos en que a partir de estas experiencias estaremos cada vez más dispuestos a identificar oportunidades de mejora, dedicar tiempo a definir objetivos y planificar acciones, trabajar en equipos colaborativos y mantenernos atentos a las necesidades de nuestro entorno para mejorar constantemente nuestras respuestas a sus requerimientos.

Directora de Aseguramiento de la Calidad
“La buena práctica es una muestra de trabajo colaborativo”
Tras un año promoviendo la implementación de estas iniciativas en la USM, como parte de la cultura de mejoramiento continuo, hoy destaca la importancia de compartirlas con toda la comunidad universitaria para avanzar hacia la excelencia.

Entre sus tareas cotidianas un trabajador o trabajadora siempre debe resolver alguna problemática; sin embargo, cuando esas acciones también producen resultados óptimos y se pueden realizar de manera periódica, dan origen a una buena práctica. Así lo explica Paula Beale, directora de Aseguramiento de la Calidad, agregando que, en el marco del proyecto que consolida el compromiso con el aseguramiento y la cultura de la calidad en el quehacer institucional (FDI), durante 2023 se recogieron estas experiencias para compartirlas primero en un seminario y luego en un repositorio que queda a disposición de la comunidad.
¿Qué diferencia una buena práctica del trabajo bien hecho?
“La buena práctica hace que surjan la capacidad de reflexión y el ingenio, en cambio, el trabajo se realiza de acuerdo a parámetros establecidos. La buena práctica es una muestra de trabajo colaborativo, de equipos resilientes que enfrentan las dificultades y generan soluciones. Quienes impulsan buenas prácticas hacen su trabajo, pero además destacan”.
¿Cuál es la motivación de la DAC para recoger estas ideas?
“Esto se enmarca en el contexto de la cultura del aseguramiento de la calidad, donde esperamos que toda la comunidad haga su trabajo desde una perspectiva reflexiva y cuestionadora, que siempre vaya por más y que, si algo no sale bien, analice cuál es el problema y lo resuelva”.
¿Qué importancia tiene compartirlas?
“Es importante porque la cultura del aseguramiento de la calidad implica trabajo colaborativo; compartir una buena práctica es un acto generoso porque estás dando a conocer tu creación, dejándola disponible para que todos la utilicen. También refuerza el concepto de comunidad, porque algunas son tan buenas que pueden institucionalizarse”.

¿Se busca replicarlas en distintos contextos de la universidad?
“Hay buenas prácticas que son aplicables en un contexto determinado, pero es difícil que ese contexto exista solo ahí; a lo mejor no se pueden trasladar completas, pero sí tomar las ideas matrices o algunos principios”.
¿Cómo se proyecta este trabajo?
“Se espera que las buenas prácticas que recogimos desde el año pasado sean conocidas. Queremos que cualquier persona que tenga algún problema pueda buscar respuestas ingeniosas en este repositorio. Y no solo compartirlo al interior de la universidad, a lo mejor también externamente”.
¿Cuál es el rol de la DAC en la promoción de buenas prácticas?
“Tenemos la responsabilidad de difundir y despertar el interés de las personas para que revisen este repositorio, pero también para que sean capaces de mirarse a sí mismas y reconocer lo bueno que están haciendo”.
¿También incentiva a buscar soluciones sin esperar que surjan desde las jefaturas?
“Claro, pero para que eso ocurra debe haber una instancia que las reciba. Esta es la instancia”.
En el encuentro, organizado por la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, los responsables de seis iniciativas compartieron sus experiencias en mejoramiento continuo para avanzar hacia la excelencia en sus áreas de trabajo.
El primer Seminario de Buenas Prácticas de Aseguramiento de la Calidad, organizado por la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, DAC, reunió a funcionarios, funcionarias, profesores y profesoras para exponer seis iniciativas que han contribuido a la excelencia en distintas áreas de trabajo.
En el encuentro, la directora de la DAC, Paula Beale, destacó que “compartir ideas y acciones constituye un acto muy generoso. Si construimos nuestro sistema a partir de lo que nosotros mismos hacemos, la gente se fideliza más, lo vamos a sentir más propio y, de manera natural, va a empezar a plasmar todo nuestro quehacer”.
También anunció que estas experiencias quedarán a disposición de la comunidad universitaria en el primer repositorio de buenas prácticas institucionales, con el fin de relevarlas para que eventualmente otras unidades las puedan replicar. Además, cada año se incluirán nuevas propuestas con el fin de avanzar hacia la excelencia en las labores de la USM.
Las buenas prácticas presentadas en el seminario surgieron como respuesta a una invitación de la DAC, que durante noviembre y diciembre de 2023 llamó a todas las unidades de la USM a postular; así recopilaron 10 acciones de las cuales seis fueron expuestas por sus creadores.
Odette Toloza, académica del Departamento de Física, dio a conocer el Programa de Mentorías que ha logrado crear una red de apoyo para sus estudiantes de primer año, con el objetivo de enfrentar la disparidad de género que existe en la disciplina. Según detalló, con reuniones semanales y la participación tanto de profesoras como de otras estudiantes de cursos superiores, busca facilitar su adaptación a la universidad para evitar que se retiren y motivarlas a desarrollar carreras profesionales exitosas.
Luego, Paula Cisternas y Claudio Lira, coordinadores del Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación, se refirieron a su actualización semestral de rúbricas y syllabus para las asignaturas de Educación Física y De-
portivas. Explicaron que, gracias al trabajo en equipo de las y los docentes, se realiza la revisión, actualización y seguimiento tanto de actividades como de instrumentos evaluativos, permitiendo que estudiantes de Santiago y Valparaíso accedan al mismo estándar de educación.
Recordando el acuerdo entre distintos países que promueve la calidad de la formación en ingeniería, Luis Hevia, académico del Departamento de Informática, compartió la iniciativa “Modelo de calidad de una carrera observando el contexto Internacional”. En su presentación recalcó la importancia de trabajar con equipos que se sientan parte de una comunidad, generando espacios de diálogo y reflexión para definir variables clave que luego son evaluadas. De esta manera es posible identificar responsabilidades, planificar acciones y sistematizar procesos.

Por su parte, Mauricio Saldivia, jefe de Gobierno de Datos Institucional de la Dirección de Transformación Digital, expuso sobre Visualización de datos efectiva para la toma de decisiones. Se trata de la estandarización y sistematización de los gráficos que se presentan en distintas instancias de la USM, mediante herramientas tecnológicas unificadas y también optimizando el diseño para mejorar la comunicación. Así, dijo, se identifica la información importante y se entrega facilitando su comprensión para que resulte realmente útil.
Carola Quinteros, Ejecutiva de Consorcios y Proyectos de la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica, presentó el instrumento de levantamiento de datos de proyectos para el proceso interno de vigilancia tecnológica. De acuerdo con su explicación, busca identificar las iniciativas que, estando avanzadas tecnológicamente, no pueden continuar desarrollándose cuando termina su

financiamiento, con el fin de direccionar los recursos de manera eficaz; así pueden acceder a nuevas inversiones que entrega el mercado.
Finalmente, Pamela Martínez, jefa de la Unidad de Autoevaluación y Calidad, expuso sobre la metodología de diagnóstico participativo para procesos de autoevaluación de carreras, programas y departamentos de la USM. Precisó que su objetivo es conocer la percepción de quienes participan en los procesos de autoevaluación bajo los criterios de la Comisión Nacional de Acreditación, además de proponer posibilidades de mejora en las áreas con debilidades, facilitando así el proceso gracias a los aportes de la comunidad.
Ante la disparidad de género existente en sus carreras, el Departamento de Física inició un Programa de Mentorías para acompañar a las jóvenes que ingresan en un entorno tradicionalmente masculino, evitando su deserción y motivándolas a proyectarse como académicas e investigadoras.

Ricardo Henríquez, Odette Toloza y Valeria del Campo, académicos del Departamento de Física.
La imagen de Marie Curie destaca como la única mujer entre los investigadores más renombrados de la época, solo una de los 29 retratados en esa conferencia de Solvay. Ha pasado casi un siglo, pero la fotografía aún sirve para graficar la principal motivación del Departamento de Física al iniciar su Programa de Mentorías: disminuir la disparidad de género que persiste en el mundo de las ciencias.
En las carreras de la unidad -Licenciatura en Física, Licenciatura en Astrofísica e Ingeniería Civil Física- la brecha era evidente, con una baja proporción de ingreso femenino y una retención incluso menor. Por eso en 2020 se decidió crear una red de apoyo para las estudiantes de primer año, con el fin de acompañarlas en su adaptación a la universidad, evitando la deserción y fomentando su buen desempeño académico.
El Departamento de Física, así como la mayoría de las carreras de ingenierías, tenía una tasa de deserción después del primer año mayor en las mujeres respecto de los hombres, y en muchos casos se debía a que las jóvenes no se sentían parte de un entorno principalmente masculino. La escasa presencia femenina en carreras STEM significa menos referentes, incluso con una menor cantidad de profesoras respecto de los profesores, por lo que sigue existiendo el estigma de que son áreas exclusivas para hombres.
Este Programa de Mentorías imprimió el enfoque de género a la idea de vincular estudiantes de distintos niveles para propiciar el intercambio de conocimientos y experiencias, estableciendo una red de profesores y universitarias que trabajan para guiar y empoderar a las jóvenes recién llegadas a la USM. A cargo de los académicos Valeria
La iniciativa no solo fue reconocida como una buena práctica por la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, sino que también ha sido muy bien evaluada por sus propias integrantes. Las encuestas muestran su excelente percepción y la experiencia da cuenta de una interacción significativa entre estudiantes de distintos cursos, así como mayor presencia, por ejemplo, para postular a realizar ayudantías. Además, la cantidad de mujeres que hoy se retira es similar a la de hombres.
del Campo, Ricardo Henríquez y Odette Toloza, ha logrado una motivación inmediata y una asistencia constante incluso durante periodos de exámenes.
Semanalmente organiza reuniones donde genera un espacio seguro para plantear problemáticas del ámbito académico, promoviendo la participación activa para identificar soluciones. También ofrece orientación de una sicóloga y conversatorios informales con mujeres destacadas del área, quienes comparten sobre sus trayectorias académicas, estudios de postgrado en el extranjero o el equilibrio entre carrera y maternidad.
Logística para reuniones
Si bien este programa surge a partir de la brecha de género que existe en las carreras de Física, sus responsables consideran que puede aplicarse en otros contextos con grupos minoritarios que requieran sentirse acogidos. La clave, dicen, es la gestión logística que sustenta las reuniones: planificación de distintas estrategias, asignación de recursos desde el presupuesto de la unidad y profesores comprometidos con ejecutar las actividades.


Advierten que es fundamental el apoyo de alguna autoridad institucional -como es, en este caso, la dirección del Departamento- y ojalá contar con una organizadora para transmitir confianza y fortalecer la participación. También sugieren definir un horario protegido que esté libre de actividades académicas mientras se realizan los encuentros, e incluir estudiantes de cursos superiores que ya sortearon los momentos más críticos del primer año.
Otros elementos relevantes son la disponibilidad de un espacio, idealmente con acceso a proyector; la promoción de esta actividad en distintos formatos, en especial al inicio de cada semestre; la creación de momentos de convivencia y la posibilidad de compartir una colación para motivar la asistencia y generar un ambiente más relajado. Por último, recomiendan extender la iniciativa durante ambos semestres para garantizar mayor cobertura.
Atendiendo a estos aspectos es posible replicar -o, al menos, adaptar alguna de sus aristas- el Programa de Mentorías, aportando al desarrollo académico, profesional e incluso personal de sus participantes.
Al término de cada semestre, el Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación actualiza rúbricas y syllabus de sus asignaturas, garantizando así un trabajo estandarizado tanto en Santiago como en Valparaíso.

AClaudio Lira Mendiguren Coordinador docente de Defider Valparaíso
segurar que las clases de todos los campus de la universidad tengan el mismo nivel educativo, introduciendo a la vez procesos de mejora continua, fue el desafío que enfrentaron los coordinadores docentes del Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación, Paula Cisternas y Claudio Lira. Como respuesta, desarrollaron la “Actualización semestral de rúbricas y syllabus”, una iniciativa que permite estandarizar y renovar de manera sistemática las actividades, metodologías e instrumentos de evaluación en sus asignaturas.
Recientemente reconocida por la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, esta buena práctica se inició en el marco del modelo educativo institucional, que considera innovación curricular basada en competencias. Así, Defider dejó atrás los objetivos cuantitativos que exigían rendimiento -como cierto número de abdominales o de vueltas corriendo alrededor de una cancha- para adoptar un paradigma cualitativo que contribuye a la vida sana.
Con el fin de asegurar una mirada transversal, se reunió a todos los profesores y profesoras del Departamento, organizados en comisiones de acuerdo con sus disciplinas y experticia. Comenzó entonces un trabajo colaborativo que, si bien en principio no fue fácil, porque requirió sortear diferencias para llegar a acuerdos, favoreció que el equipo internalizara la importancia de revisar y optimizar constantemente su quehacer.
Se consolidó también la idea de la actividad física como un medio que permite adquirir destrezas para el desempeño profesional y estudiantil, potenciando tanto la iniciativa como el poder de decisión para desarrollar habilidades, enfrentar obstáculos y resolver problemas, pero, sobre todo, para velar por el cuidado físico y sicológico. De este modo se aporta al perfil de egreso en el marco de la competencia transversal sello Vida Saludable establecida por la universidad.
Comisiones docentes
En todas sus asignaturas -las dos de Educación Física que son obligatorias en primer año y las deportivas de cursos superiores-, Defider busca desarrollar en sus estudiantes cuatro competencias genéricas: trabajo en equipo, recreación, inteligencia kinestésica y ética. Con ese propósito define los lineamientos de cada clase, cuyas actividades son planificadas utilizando la herramienta syllabus.
Al término de cada semestre, profesores y profesoras de todos los campus se agrupan para formar comisiones docentes, donde discuten y analizan este trabajo para acordar los cambios que se implementarán en el periodo siguiente.
La misma labor se realiza con las rúbricas, siempre entendiendo la evaluación como un proceso pedagógico sistemático, participativo y contextualizado, que mejora la calidad de los aprendizajes. No se trata solo de la nota, enfatizan los coordinadores, destacando la necesidad de analizar continuamente estos instrumentos para detectar falencias en los criterios o en los niveles de desempeño, además de mejorar procedimientos, actividades y metodologías de las clases.
Según explican, teniendo en cuenta que los y las estudiantes son protagonistas del proceso de enseñanza aprendizaje, al saber con claridad qué se espera de ellos pueden ser más conscientes de las capacidades que desarrollan e incluso motivarse más con el deporte. De esta manera, Defider cuenta con un proceso normado, ordenado y estandarizado para entregarles, tanto en Santiago como en Valparaíso, el mismo nivel de calidad que les permita adquirir las competencias genéricas declaradas.
Estándares de excelencia
Al momento de replicar esta iniciativa sugieren reforzar la perspectiva pedagógica, por ejemplo, a través del Diplomado en Docencia Universitaria que imparte la USM. Igualmente, destacan la experticia de la Dirección de Enseñanza y Aprendizaje como apoyo para validación de rúbricas.
También recomiendan una comunicación sistemática, fluida y clara entre los campus, entendiendo que no se trata de entidades separadas sino de un solo Departamento. Son fundamentales las instancias formales de retroalimentación, como las jornadas y talleres que realizan las comisiones docentes, sean presenciales o virtuales.
Por último, aseguran que, una vez internalizada esta perspectiva, las y los profesores valoran la optimización permanente de sus asignaturas, sus metodologías y sus instrumentos de evaluación, ya que en un entorno que cambia con rapidez es imprescindible actualizar procesos para mantener los estándares de excelencia de la universidad. Así, Paula Cisternas y Claudio Lira concluyen que se trata de una buena práctica en la búsqueda constante de un proceso de mejora continua, evidenciando el compromiso con un sistema que contribuye al aseguramiento de la calidad.


Paula Cisternas Neckelmann Coordinadora docente de Defider Santiago
Definir el modelo de calidad de una carrera observando el contexto internacional es el propósito de Luis Hevia, académico del Departamento de Informática, quien implementó un sistema basado en la metodología Kaizen.
El concepto de comunidad es clave para Luis Hevia al momento de implementar un “Modelo de calidad de una carrera observando el contexto internacional”. Como responsable de esta buena práctica institucional, el académico del Departamento de Informática asegura que ese sentido de pertenencia permite comprender que todos los miembros del grupo cumplen un rol transcendental en la construcción de mejores procesos de gestión.
Contribuye, además, a optimizar las relaciones en el equipo, generando espacios que parecen tan simples como reunirse y dialogar sobre los aspectos más relevantes del quehacer cotidiano. A partir de ese análisis es posible concordar entre distintos actores un modelo de calidad, decidir luego cómo concretarlo y precisar tanto las variables que se van a considerar como los instrumentos con los que se va a evaluar.
En el contexto internacional, el acuerdo de Washington determinó en 1989 los estándares esenciales de los programas de ingeniería, como los resultados del estudiante y su coherencia con los principales objetivos de cada carrera para aportar a la sociedad. Posteriormente se suman aspectos como la calidad de los estudiantes, de los profesores, de las instalaciones o de los planes de estudio, además del apoyo que entrega la institución a través de distintos beneficios.
Luis Hevia Académico del Departamento de Informática


Perspectiva docente
Esta buena práctica reconocida por la Dirección de Aseguramiento de la Calidad considera que al término de cada semestre se elabore un informe de cierre para las asignaturas. El documento incluye una reflexión del profesor o profesora sobre el periodo y una autoevaluación no solo cuantitativa, sino también cualitativa, comprometiéndose a mejorar aquellos aspectos en los que puede intervenir de manera directa.
Este trabajo es fundamental, dice el académico, ya que se suele pensar que los cambios deben surgir en las grandes definiciones de sistemas y procesos, pero los y las docentes también tienen la capacidad de influir desde su ámbito de acción; al estar en permanente contacto con estudiantes, tienen la oportunidad de conocer sus necesidades y averiguar cómo apoyarlos.
Posteriormente, la dirección del Departamento revisa estos informes desde el prisma de la calidad, de acuerdo con las variables definidas, y al sistematizarlos puede corroborar si se cumplen los compromisos. Lo más significativo, recalca Luis Hevia, es internalizar la mejora continua; no como algo extraordinario, sino desde el deber de observar los resultados tanto en estudiantes como en el propio quehacer.
Metodología Kaizen
Tras el trabajo práctico existe un trasfondo filosófico basado en la metodología Kaizen, que busca cómo mejorar continuamente a través de la reflexión. Según explica el académico, ante la imposibilidad de alcanzar la perfección absoluta se plantea provocar modificaciones graduales asimilando la importancia de avanzar poco a poco, ya
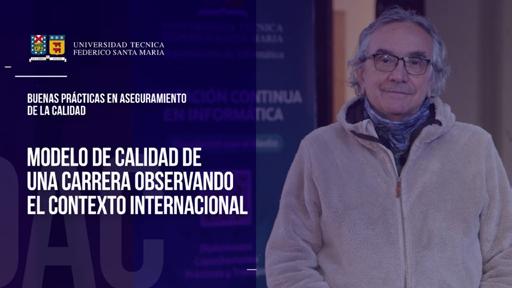
sea a nivel institucional, de calidad de la docencia o individual.
Agrega que el mayor desafío es enfrentar los cambios, como la renovación de enfoques por parte de sus profesores y profesoras, sumando nuevos elementos -por ejemplo, los avances tecnológicos- sin perder los logros obtenidos para reforzar el proceso formativo en las y los estudiantes. Sin embargo, al momento de replicar esta iniciativa considera fundamental incorporar el método en el ADN de la organización, para así mejorar procesos, relaciones e incluso el ámbito personal, con beneficios más allá de lo laboral.
También considera que, si bien surge en el ámbito docente, es factible adaptar esta buena práctica a otras áreas. Lo importante, asegura, es crear el modelo de calidad con retroalimentación desde las bases de los equipos: definir su quehacer dentro de un sistema y, a partir de ahí, descubrir los elementos más relevantes para agrupar el conjunto de acciones, procedimientos y procesos asociados.
Al identificar entre todo el grupo las variables más relevantes se refuerza la idea de pertenencia, más aún generando cambios como promover un trabajo equitativo, facilitar las vías de comunicación, crear espacios destinados a compartir y, en definitiva, avanzar hacia un ambiente laboral tan armonioso como sea posible.
En nuestra calidad de seres humanos, concluye Luis Hevia, indudablemente las relaciones son relevantes y se debe invertir en ellas. Por eso destaca que formamos parte de una comunidad que, mediante sus personas, sus recursos y sus tecnologías, procura mejorar la calidad de la formación que brinda y de los servicios que entrega, mejorando continuamente procesos y relaciones.

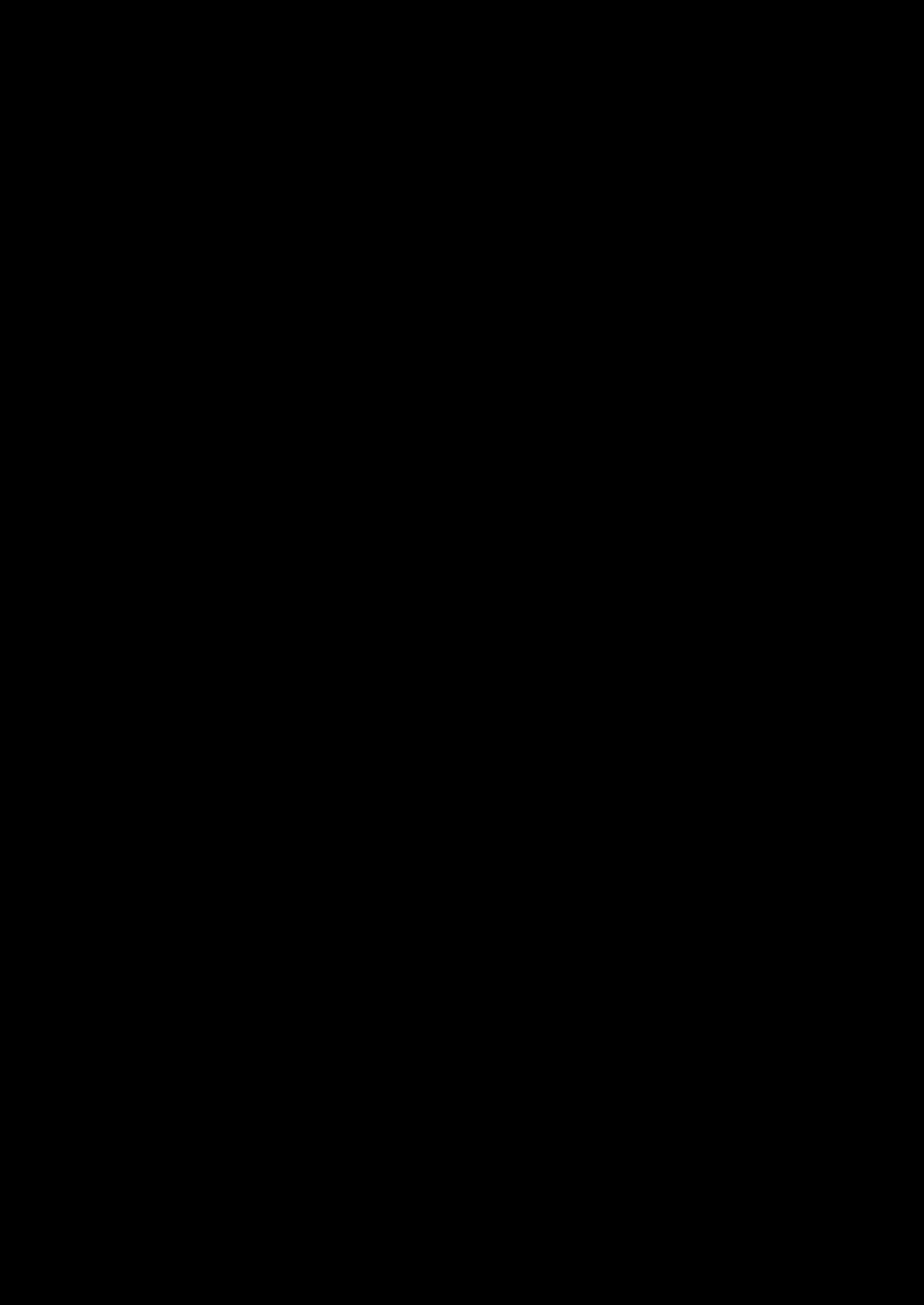
Con una metodología que promueve la participación activa de los equipos en el diagnóstico de carreras, programas y departamentos, la Unidad de Autoevaluación y Calidad apuesta por incluir las visiones de todos los actores en los procesos de autoevaluación con fines de acreditación y certificación.

eunirse en torno a una mesa de trabajo para analizar el quehacer del equipo, construyendo una visión global que solo es posible al unir las distintas miradas de sus miembros. Esa es la premisa del “Diagnóstico participativo para autoevaluación” implementado por la Unidad de Autoevaluación y Calidad, UAC, de la Vicerrectoría Académica, en el marco de los procesos de acreditación y certificación en la universidad.
Se trata de una metodología utilizada en carreras, programas y departamentos académico docentes, cuyo eje es el enfoque integral que se consigue cuando la propia comunidad logra identificar fortalezas y oportunidades de mejora para, posteriormente, diseñar y ejecutar soluciones. De este modo puede reconstruir e interpretar su realidad, más allá de solo describirla.
Así lo explica Pamela Martínez, jefa de la Unidad de Autoevaluación y Calidad Campus, responsable de esta iniciativa que se originó en una actividad de cambio, luego se tradujo en una buena práctica y, al sistematizarse, constituyó una innovación. La clave, dice, es generar espacios de diálogo para promover la intervención activa de los actores relevantes.
La propuesta, valorada como buena práctica por la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, es el segundo hito en el proceso de autoevaluación de carreras, programas y departamentos; previamente, cada unidad ya ha constituido su comité de autoevaluación, que concordó sus lineamientos y coordinó la organización de esta actividad.
A la jornada de diagnóstico asisten actores importantes de esa comunidad: estudiantes, docentes, titulados, graduados, apoyos académicos, administrativos e incluso empleadores de los profesionales ya formados. De acuerdo con sus niveles de experticia o trayectoria, se organizan en distintas mesas de trabajo para realizar el análisis bajo los criterios de evaluación de la Comisión Nacional de Acreditación.
Se obtiene así una fotografía que muestra la situación del momento, generando un informe donde se reconocen fortalezas y oportunidades para optimizar el quehacer de las unidades. Este documento vuelve al comité de autoevaluación, que lo valida y utiliza para elaborar planes de mejora.
De esta manera se propone sustituir la metodología aplicada por un grupo reducido de personas que analiza uno
a uno los criterios de evaluación antes mencionados. En cambio, la participación activa de los equipos se traduce en una mirada global que da a conocer distintos ámbitos de funcionamiento de la unidad, ayuda a comprender mejor sus procesos, vincula a quienes desempeñan funciones distintas y promueve la comunicación al generar un espacio de diálogo sobre sus labores.
Adaptación al contexto
Quienes participan en las jornadas valoran el recibir información útil, y los diagnósticos finales se han sumado tanto a las autoevaluaciones como a los planes de desarrollo departamentales. Algunos de ellos complementan sus análisis habituales con oportunidades de mejora detectadas en estas instancias, y los estudiantes han podido dimensionar la complejidad del funcionamiento de sus carreras, comprendiendo que no se limita a las actividades cotidianas con sus compañeros, compañeras, profesores y profesoras, pues reconocen que son parte de una comunidad más amplia.
Con esos ejemplos Pamela Martínez evidencia la buena recepción de esta iniciativa entre los miembros de la universidad. A la vez, reconoce que el mayor desafío ha sido la logística para lograr que una gran diversidad de actores coordine sus tiempos, en especial cuando se trabaja simultáneamente con distintos campus o, como ocurre en

algunos programas de postgrado, con otras universidades.
Hay que adaptarse, precisa, enfatizando que una gran ventaja de esta práctica es su flexibilidad, por lo que se puede acomodar a los requerimientos y características de cada unidad. Por eso también puede adecuarse a cada equipo que quiera replicarla, permitiendo tomar esa fotografía del momento respecto del cumplimiento de distintos estándares, en el caso de las unidades académico docentes, o bien de los manuales de procedimientos, en el caso de las unidades administrativas.
Su invitación es contar con una definición clara de lo que se va a evaluar y construir espacios de encuentro y de diálogo donde retroalimentar los procesos, fomentando la participación de los actores para que puedan detenerse a analizar sus propias funciones. Y agrega que una instancia por unidad permitiría activar aspectos que quizás no se comprenden como debilidades en el funcionamiento u oportunidades de mejora, generando información que guiará futuras decisiones.
De este modo se instala formalmente el diagnóstico abierto a la comunidad universitaria, el cual considera diversas opiniones en torno al proyecto de la unidad evaluada, promoviendo que esa reflexión periódica instale nuevas acciones para mejorar la calidad de un trabajo que apunta a la excelencia.

Con el fin de maximizar el valor de la información institucional, la Dirección de Transformación Digital implementó un estándar de visualización efectiva de datos que, utilizando herramientas de tecnología y diseño, apoya la toma de decisiones.
Mauricio Saldivia Jefe de Gobierno de Datos Institucional

Durante el proceso de admisión 2023 llamó la atención una novedad dentro de la comunidad universitaria: el tablero informativo en línea que constantemente difundía detalles actualizados de las nuevas matrículas. El trabajo de la Dirección de Transformación Digital fue la primera experiencia con este tipo de herramientas de reportería, marcando el inicio de la “Visualización de datos efectiva para la toma de decisiones”.
De acuerdo con Mauricio Saldivia, jefe de Gobierno de Datos Institucional y responsable de la iniciativa, se trata de un esfuerzo para consolidar herramientas eficientes y amigables en la entrega de información, mediante la estandarización y sistematización de los gráficos generados en distintas instancias de la USM.
Presentado como una buena práctica ante la invitación de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, fue valorado por su contribución al quehacer institucional: generar un canal de comunicación en el cual es posible enviar mensajes directos y fácilmente comprensibles, presentados de manera atractiva y actualizados con regularidad.
Tecnología y diseño
El estándar de visualización de datos se sustenta, por una parte, en la reducción de la brecha tecnológica al utilizar una herramienta unificada, que en este caso es Power BI. Además, se ocupa de la seguridad en el acceso, de la generación automática de indicadores y de la integración con una base de datos donde se consolida información de diferentes fuentes de la universidad, permitiendo así actualizaciones permanentes.
Por otra parte, pone énfasis en el diseño con fines no solo estéticos sino también funcionales, de manera de facilitar la lectura, considerar las necesidades del usuario y, por supuesto, relevar lo que se quiere comunicar. Su propósito es que el despliegue de la información se entienda fácilmente para así maximizar el valor que entregan los datos, recordando siempre que serán utilizados como insumo para optimizar el trabajo de quienes deben tomar decisiones.
Tiene que ver con entender el contexto, advierte Mauricio Saldivia, ya que el reporte siempre cuenta con un objeti-
vo claro y un público definido. De ahí la importancia de elegir el gráfico adecuado y cumplir con principios básicos como dar sentido al uso de colores, utilizar textos legibles y bien ubicados, no distorsionar las escalas, disponer los elementos de forma armoniosa o evitar la redundancia.
A partir de esa primera experiencia con la Dirección de Admisión en el proceso de matrículas 2023, otras unidades de la USM también quisieron adoptar un sistema más atractivo e interactivo que las planillas de Excel o las tablas dinámicas utilizadas habitualmente. De esta manera se fueron sumando distintas áreas que pidieron apoyo a la Dirección de Transformación Digital para realizar sus propios reportes.
La buena acogida de la comunidad universitaria ha permitido consolidar parte del plan estratégico de Gobierno de Datos, que tiene como una de sus aristas potenciar la reportería en línea dentro de la institución. Al momento de replicar esta iniciativa, el equipo sugiere sobre todo cambiar el paradigma que considera al diseño como un aspecto subjetivo, entendiendo que no solo la información es importante sino también la forma en que se presenta.
Se trata de estética, pero también de usabilidad, recuerda su responsable, quien destaca la importancia de incluir requerimientos del usuario para mejorar su experiencia; por ejemplo, considerando a quienes son daltónicos. En resumen, dice, el mejor gráfico no es el que parece más bonito, sino el que mejor comunica.
Una vez asimiladas las ventajas de la visualización efectiva de datos, el siguiente desafío para las distintas áreas es aprender a crear sus propios gráficos de acuerdo con los principios generales definidos en la materia. Con el fin de transmitir estos conocimientos se han dictado cursos sobre Power BI a partir de 2023, y este año se prevé capacitar más unidades para acompañarlas en la creación u optimización de sus sistemas de reportería.
De acuerdo con la idea de mejora continua, Mauricio Saldivia proyecta que eventualmente se pueda estandarizar toda información generada en la universidad, de modo que la visualización efectiva de datos se instale como parte de la cultura de aseguramiento de la calidad.
Atenta a los requerimientos de la sociedad, la Dirección de Desarrollo y Transferencia Tecnológica comenzó un registro de iniciativas institucionales en el que sistematiza su información esencial, incrementando así sus opciones de escalamiento.

provechar al máximo el potencial de académicos e investigadores fue el principal objetivo de la Dirección de Desarrollo y Transferencia Tecnológica, DDTT, al implementar un plan de levantamiento de información sobre proyectos que se trabajan en la USM. Con él busca direccionar de manera eficaz los esfuerzos para facilitar su acceso al mercado, a la vez que refuerza el vínculo con la comunidad ofreciendo soluciones a sus problemáticas.
Calificado como una buena práctica por la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, el “Proceso interno de vigilancia tecnológica” sistematiza las etapas para identificar iniciativas, recopilar sus antecedentes más relevantes y luego organizarlas en una base de datos centralizada que queda a disposición de la universidad. De este modo permite una respuesta más rápida y eficiente ante los requerimientos del entorno.
Aldonza Jaques
Directora de Desarrollo y Transferencia
Tecnológica
El instrumento también contribuye a cumplir la misión de la DDTT, que apunta a llevar hasta la sociedad las capacidades de la institución en I+D, así como sus productos de investigación e innovación. Según explica su directora, Aldonza Jaques, esta articulación permite proteger los desarrollos a través de tres vías: una patente para crear un spin off, la entrega de la propiedad industrial a una empresa o bien la resolución del desafío planteado por un ente externo.
Registro organizado y comprensible
El proceso de levantamiento de información comienza en el departamento o unidad responsable, donde miembros del equipo de la DDTT aplican un formato definido, denominado One Pager, con el que obtienen antecedentes generales pero indispensables del proyecto.
Se trata, por ejemplo, del emplazamiento donde se ejecuta, el nombre de su director de desarrollo, la problemática que resuelve, sus asociados y aportes, el presupuesto previsto, los plazos de trabajo, su nivel de protección tecnológica e incluso elementos gráficos. A partir de ellos, y de acuerdo con las características de cada iniciativa, se proponen estrategias de escalamiento tecnológico, protección o comercialización, entre otras.
Luego se centralizan de forma estandarizada, clara y concisa, dejándolos disponibles en una planilla de Excel con un orden lógico que facilita su comprensión y análisis. En esta base de datos es posible buscar, de modo más eficiente y rápido, las capacidades tecnológicas según los criterios pertinentes.
Aunque el instrumento se implementó recientemente, ya ha registrado más de 100 proyectos, por lo que su mantenimiento implica una actualización constante. Además, desde la DDTT se generó un manual para regular su uso, ya que está abierta a quien lo requiera en la universidad.
Gracias a este proceso es posible conocer en qué nivel tecnológico se encuentra el proyecto, definir qué se va a buscar en el mercado para escalarlo y obtener su protección intelectual. Todo esto se traduce en mayor eficiencia y productividad, permitiendo tomar decisiones informadas que, finalmente, mejoran la gestión interna de la DDTT.
Procedimientos estandarizados
De acuerdo con Aldonza Jaques, una clave en las buenas prácticas de la DDTT es contar con un procedimiento claro para que cualquier persona del ecosistema USM pueda presentar su solicitud y cuente con tiempos asignados de respuesta.
Además, las metodologías de recopilación de información, redacción y formato están estandarizadas, favoreciendo así que el trabajo de la Dirección se optimice en cuanto a plazos, calidad y confianza que genera. En ese sentido, resulta fundamental la vinculación directa con académicos e investigadores para saber qué ideas necesitan esta búsqueda de inversión.
Jaques también invita a la comunidad universitaria a conocer de qué trata la unidad y cómo puede ayudar a canalizar esfuerzos de investigación aplicada; en definitiva, de qué manera avanzar al siguiente nivel con capacidades para desarrollar iniciativas que impacten en la sociedad y tengan potencial de ser transferidas.
Por último, destaca que, gracias a estos esfuerzos, durante su primer año de funcionamiento ha logrado instalar la capacidad en la institución y dar respuesta a interlocutores internos dentro de sus expectativas. En la misma línea, proyecta continuar consolidando este quehacer, siempre con la mirada en expandir, profesionalizar y hacer más virtuosa su gestión mediante proyectos orientados a la mejora continua que se necesita para consolidar una universidad de excelencia.
Aunque la base de datos se implementó recientemente, ya ha registrado más de 100 proyectos, por lo que su mantenimiento implica una actualización constante. Además, desde la DDTT se generó un manual para regular su uso, ya que está abierta a quien lo requiera en la universidad.

La Dirección de Postgrado trabaja en la planificación, construcción y actualización de planes de estudio, con el fin de formar graduados y graduadas que efectivamente respondan a las necesidades del país.
Más allá de las asignaturas que imparte y los contenidos que estas entregan, la USM apunta a formar graduados y graduadas que puedan satisfacer las necesidades de una sociedad cambiante. Con esa premisa, la Dirección de Postgrado implementó la “Innovación curricular en programas de postgrado”, orientada a incorporar los saberes y habilidades que sus estudiantes requieren.
Así lo explica Verónica García, coordinadora del Área de Gestión Curricular de Postgrado y encargada de esta iniciativa, que recientemente fue destacada por la Dirección de Aseguramiento de la Calidad como una buena práctica institucional debido a su aporte al mejoramiento continuo.
Detalla también que la labor de su equipo corresponde a un proceso de planificación, construcción y actualización de los planes de estudio, siguiendo el modelo educativo de la universidad que se centra en un enfoque curricular basado en competencias. De este modo deja atrás el paradigma enfocado solo en la enseñanza y privilegia los aprendizajes centrados en los y las estudiantes, preparándolos para responder a los nuevos desafíos de su entorno.
Diagnóstico y planificación
El proceso comienza con la conformación de un comité, que lidera el director o directora del programa abordado y en el que también participa parte de sus académicos y académicas representantes de las áreas de especialización. El análisis realizado permite levantar información para un diagnóstico, con datos como graduación oportuna, retención, empleabilidad, carga académica y resultados de instancias de autoevaluación o acreditación, entre otros.
Luego se define un cronograma en el que destacan tres hitos. Primero, la elaboración del perfil de graduación, carta de navegación e hito central donde se determinan las competencias que los y las estudiantes desarrollarán durante el proceso formativo, validándolo interna y externamente. Debe estar alineado con los objetivos del programa y de acuerdo tanto con el sello institucional como con su compromiso formativo.

Verónica García, coordinadora del Área de Gestión Curricular de Postgrado, y Marlen López, profesional de apoyo a la Innovación Curricular.
En segundo lugar, se construye el perfil de ingreso con las características mínimas que se exigen a los y las postulantes, considerando conocimientos previos, habilidades, destrezas y actitudes. Finalmente, se determina la trayectoria formativa, que incluye la definición de la articulación académica, áreas de especialización, plan de estudio con su malla curricular respectiva y las asignaturas que dan cuenta de la carga académica, ya sea trabajo presencial o autónomo, declarada de acuerdo con el Sistema de Créditos Transferibles (SCT-Chile).
Se trata de una labor rigurosa y muy planificada, advierte Verónica García, precisando que todo el tiempo cuenta con asesoría curricular de profesionales de la Dirección de Postgrado; además, se enmarca en los criterios de acreditación, porque la innovación curricular es un proceso de mejora continua.
Esfuerzo continuo
La responsable de esta iniciativa también relata que el principal reto es enfrentar las reticencias propias que genera un nuevo paradigma, aunque estas van disminuyendo ante los resultados positivos. Al comienzo, la pregunta suele ser para qué cambiar si se está haciendo bien, y la respuesta es que efectivamente se está haciendo bien, sin embargo, es necesario alinearse al Modelo Educativo USM y a los propósitos institucionales.
Otro desafío por sortear es la coordinación de agendas entre las variadas actividades investigativas de académicos y académicas, debido a que cada 15 días se reúnen en las comisiones y además realizan trabajo autónomo guiado por profesionales de la unidad.
Las claves, dice Verónica García, son planificar bien, tener claridad de los objetivos, contar con un equipo de trabajo y, sobre todo, cuidar el orden y la sistematicidad del proceso. El equipo apoya esta gestión con documentos de orientación y elaboró una guía para desarrollar innovación curricular, actualmente en revisión, donde incluye las etapas que se desarrollan en pre y postgrado.
La innovación curricular ya se ha implementado en el 70% de los programas de postgrado y durante 2024 se agregarán dos más. Además, desde el año 2022 se está desarrollando un plan de seguimiento a la innovación curricular que implica la revisión de diferentes indicadores en una cohorte determinada, tales como la tasa de graduación oportuna, el reconocimiento de créditos transferibles, la flexibilidad curricular, entre otros.
Por todo lo anterior, el proceso de innovación curricular propuesto por la Dirección de Postgrado contribuye de manera eficaz y eficiente a la formación de graduados y graduadas que, a través de su calidad profesional y académica, serán un aporte real al país.

Mediante el monitoreo de los compromisos adquiridos en reuniones de Consejo de Profesores y Comité de Docencia, el Departamento de Ingeniería Eléctrica busca facilitar la gestión de áreas estratégicas para asegurar mejoras continuas a su plan de desarrollo.
segurar que los acuerdos se concreten, evitando que pasen al olvido tras registrarse en el acta de una reunión. Ese es, en términos generales, el propósito del “Seguimiento de compromisos del plan de desarrollo departamental”, iniciativa que considera un registro detallado de las decisiones, clasificadas en categorías donde se consigna su estado de avance y las acciones que implican.
Implementada por el Departamento de Ingeniería Eléctrica, permite a sus autoridades presentar con precisión los datos en la cuenta anual e informe de gestión departamental y, además, sistematiza el trabajo en lugar de resolver problemáticas a medida que se presentan. Enfocándose en los procesos, busca mejorarlos constantemente para responder a requerimientos propios, de la universidad y de entidades externas.
Así lo plantean sus responsables, el director del Departamento, Roger Schurch, el ingeniero de apoyo Abelardo Cuenca y la ingeniera de estudios Alejandra Buch. Y así lo considera también la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, que reconoció una buena práctica institucional en esta propuesta.
Registro y actualización
Tras identificar una oportunidad de mejora en el área de documentación, el equipo del Departamento de Ingeniería Eléctrica decidió optimizar sus procesos administrativos a partir de la experiencia en sistemas de gestión de calidad dentro de la industria.
Reconoció la importancia de monitorear las decisiones de su Consejo de Profesores y su Comité de Docencia, porque, si bien quedaban en las actas correspondientes, podían ser olvidadas antes de concretarse. Además, su formato dificultaba el trabajo posterior de revisión. Se sumó entonces una planilla de Excel donde, en paralelo, se registra el detalle de todos los compromisos, su situación y las acciones a realizar. Así se evita volver sobre temas ya zanjados y el seguimiento resulta más eficiente.
El primer paso se realizó en 2019, recopilando los acuerdos de los últimos cinco años. Luego se clasificaron en cuatro categorías: Cerrado-Cumplido, para aquellos ya resueltos; Cerrado-No vigente, para los que no se realizaron ni se mantendrán; Abierto-Cumplido, en caso de que sigan operativos, por lo que implican acciones o seguimiento; y Abierto-Pendiente, donde califican los que aún se deben ejecutar o revisar.

Roger Schurch, director del Departamento de Electricidad; Yeanette Collao, secretaria DIE Campus Casa Central; Abelardo Cuenca, ingeniero de apoyo a la gestión; y Katherine Quezada, periodista DIE.
Ingenieros e ingenieras se encargan de mantener actualizada esta información para que la gestión interna sea más eficiente y, en su cuenta anual e informe de gestión departamental, el director del Departamento presente el estado de avance de los compromisos relacionados con el plan de desarrollo departamental y planes de mejoras, así como las medidas que puedan ser necesarias para cumplirlos. Además, queda a disposición de profesores, profesoras, funcionarios y funcionarias de la unidad para que puedan acceder a ella.
Trascender la operatoria
Con este enfoque en los procesos fue posible formalizar las buenas prácticas y crear una visión más sistémica, de manera que sean replicables en el tiempo y permitan generar evidencias tanto para seguimiento como para iniciar mejoras futuras. Luego, el formato interno del Departamento se fue alineando con los estándares de la universidad, especialmente en el marco de los procesos de acreditación y certificación.
Para su buen funcionamiento, advierten los responsables, es fundamental un cambio cultural en los equipos; aunque puede dificultar la recepción, con el tiempo el procedimiento se va internalizando, se comprueban los resultados positivos y la carga de trabajo inicial rinde sus frutos.
Según su experiencia, se ha logrado sostener los acuerdos, se ha agilizado la implementación de acciones para cumplirlos, se ha mantenido informados a todos los involucrados y los resultados se han incorporado tanto en el informe de gestión departamental como en la cuenta anual. También facilita demostrar ante entidades externas el enfoque en la calidad, ya que los procesos se encuentran establecidos y bien documentados.
Sugieren también que la universidad defina y exija lineamientos al respecto. Un avance ha sido la integración de sistemas de información que, si está alineada con los requerimientos de las distintas unidades, permite disponer de evidencia y datos cuando son necesarios.
La clave es definir las formas de trabajo y sus responsables; básicamente, dedicar un tiempo a pensar qué se quiere lograr, levantar la problemática e ir generando instancias para focalizarse en cada tema de manera puntual o permanente. Al sistematizar, explican, se trasciende la operatoria y, en la medida que se logran avances, se van detectando también nuevos aspectos a optimizar. Es, en definitiva, el enfoque para una mejora continua de sus procesos.

Generar valor de manera oportuna, resolviendo en el momento preciso un problema del usuario, es el objetivo que la universidad busca concretar con la implementación de metodologías ágiles.
Construir una aplicación y, en lugar de esperar al término del trabajo para recibir feedback, ir entregando secciones que sean fáciles de adaptar y que incluso puedan ser utilizadas de inmediato. Ese es un ejemplo de la “Implementación de metodologías ágiles” propuesta por la Dirección de Transformación Digital, que apunta a incrementar la eficiencia en la gestión de proyectos y la entrega de valor a las áreas de negocio.
Se trata de técnicas para desarrollar productos de alta calidad en forma expedita y flexible, permitiendo entregar en el momento oportuno lo que realmente se necesita. Los fundamentos son incorporar actores clave y segmentar las tareas en bloques breves de tiempo, dice Susana Muñoz, Líder de Agilidad Institucional, quien hasta marzo de este año se desempeñaba como Scrum Master de la institución.
Según relata, comenzaron con iniciativas primordiales de la universidad que requerían entrega de valor temprana para cumplir las expectativas de quienes las solicitaron. Luego, ante sus ventajas en cuanto a adaptabilidad y transparencia, fueron calificadas por la Dirección de Aseguramiento de la Calidad como una buena práctica laboral.
Dividiendo el proyecto en ciclos cortos y trabajando colaborativamente con el usuario, las metodologías ágiles buscan desarrollar productos con eficiencia y calidad. Al contrario de las técnicas tradicionales, no se inician con una programación detallada que ofrece resultados solo al término del plazo; en cambio, durante cada etapa toman un subconjunto de requerimientos que pasan por el proceso de construcción en periodos más breves.
Su implementación implica que, tras alinear al equipo con el objetivo final, se realizan iteraciones de dos a cuatro semanas que incluyen planificación, reuniones diarias para coordinar esfuerzos y validar el rumbo de las labores realizadas, revisión del avance con los responsables y definición de las mejoras a incorporar.
De este modo evitan volver atrás para hacer correcciones y entregan secciones del producto que pueden quedar disponibles al término de la iteración, sin necesidad de esperar la entrega final para utilizarlas. Además, el trabajo colaborativo con el usuario acerca al equipo a su realidad y facilita la retroalimentación, por lo cual es posible detectar dificultades en forma temprana e ir haciendo ajustes para cumplir sus expectativas.

De acuerdo con Susana Muñoz, así se impide que gran cantidad de iniciativas se desvíen de su programación inicial, se favorecen mejores respuestas cuando cambia alguna variable del entorno y, finalmente, se resuelve la problemática de modo oportuno generando valor para el negocio.
La intención del equipo de la Unidad de Negocios es extender esta iniciativa al interior de la universidad. Susana Muñoz explica que se pretende masificar la información para sumar nuevos proyectos, por lo que resulta fundamental ampliar el conocimiento en la comunidad y dar libertad para que cada área elija las metodologías ágiles que mejor se adapten a ella, flexibilizando la implementación según sus características.
Con ese fin, en 2023 inició capacitaciones de Scrum, la metodología ágil utilizada por la universidad en la gestión de proyectos, para dar a conocer sus ventajas ante las técnicas tradicionales. Este año la instancia se sumó a la oferta de cursos de la Dirección de Gestión de Desarrollo de Personas, con colaboración de la Dirección de Transformación Digital, para volver a dictar el contenido con una profundidad mayor. Además, en conjunto con la Dirección
de Aseguramiento de la Calidad, se agregó al plan de capacitaciones un taller que considera metodologías agiles asociadas a la mejora continua de procesos, dirigido a quienes incluyen estas acciones directamente en su quehacer.
La clave, precisa, es que quienes inicien el cambio tengan autonomía suficiente para tomar decisiones de forma ágil, evitando la burocracia que hace más lentos los procesos. En ese camino es necesario derribar mitos y promover el trabajo colaborativo entre personas con múltiples habilidades, ya que tener conocimiento ayuda a resolver situaciones con rapidez.
Como los usuarios no están acostumbrados a participar en el desarrollo de sus proyectos, recomienda fomentar la comunicación con el equipo técnico. Si bien en principio no es fácil, porque hablan idiomas distintos, los primeros deben aprender sobre temas específicos del sector y los segundos deben simplificar sus conversaciones. Así es posible avanzar en conjunto hacia procesos más eficientes, mejorando continuamente las iniciativas que se desarrollan para, en definitiva, acercarse a la excelencia en la gestión.


Si quieres postular tu buena práctica y participar en la revista, escríbenos a dac@usm.cl