La familia: Comunicación afectiva, comunicación efectiva





• Aunque la vivencia de una situación como traumática puede variar de unas personas a otras, hay circunstancias que pueden provocar trauma a un importante número de personas. Estas situaciones son:

–
Vivencias de alto impacto emocional (huella de memoria resistente en pocos ensayos)
–
Vivencias negativas de estrés moderado-alto y crónicas en el tiempo (“vivir con miedo”)
–
Vivencias de déficit (poco contacto, poca comunicación, poca afectividad, poco cuidado o interés…ABANDONO)
–
Dinámicas relacionales patológicas inconscientes
¿Qué es traumático y qué no?
• Que un evento vital estresante (ejemplos: la muerte de un abuelo, la enfermedad grave de un hermano o la separación de los padres) sea traumático, no dependerá tanto de la naturaleza del suceso como de la gestión del mismo por parte de los adultos.
• Los mecanismos de afrontamiento y la madurez emocional de los adultos que rodean a los menores será vital en la vivencia que tengan de la experiencia dolorosa, además de un factor de resiliencia.
• Un trauma deja secuelas que se manifestarán de diferentes formas a lo largo de la vida.

¿Qué

• Extrema pobreza: ingresos insuficientes para adquirir el contenido de alimentos de una canasta básica.
• Nivel sociocultural muy bajo: ambos padres analfabetos o semianalfabetos y nadie más en el hogar con estudios medios.
• Cesantía crónica: monomarentalidad.
• Uniones de parejas inestables: uniones consensuales múltiples (dos o más) con duración menos de dos años cada una o una misma unión con dos o más separaciones previas por causas de problemas conyugales.
• Patología psiquiátrica grave del padre, madre o hijos.
• Promiscuidad: varias personas en una misma cama que no son pareja.
• Subsistema familiar cerrado: estilo de dirección autoritario, acumulación de poder en un solo miembro, límites con exterior cerrados con intercambio nulo o escaso, que limita la diferenciación de sus miembros.

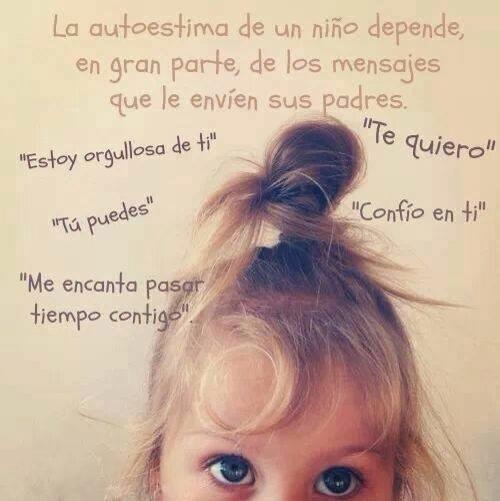

•
Factores protectores estructurales:
• Amplias redes sociales y familiares de apoyo.
• Nivel sociocultural adecuado.
• Nivel de escolaridad adecuado.
• Vivienda adecuada.
• Integración a subsistemas mayores activamente.
• Estabilidad y satisfacción laboral.
• Necesidades vitales y de recreación cubiertas.

•
• Subsistema familiar abierto: comunicación directa, reglas claras y flexibles, estilo de comunicación asertiva…
• Expresión de afecto y de reconocimiento mutuo.
• Autoestima alta de los miembros de la familia.
• Buena relación de la pareja.

• Sentido de pertenencia.
• Optimismo y sentido del humor.
• Relaciones claras con la Fo.

• Educación enfocada en valores.
• Presencia de tiempo de juego.
• Ejemplaridad: modelado.
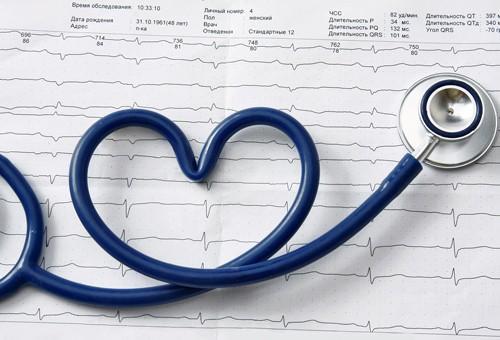

• El diagnóstico de una enfermedad importante como puede ser el cáncer crea una crisis en todas las familias generando una enorme cantidad de incertidumbre y de angustia.

• En las familias con hijos pequeños podemos añadir el temor a cómo pueden reaccionar los menores.
• Muchas veces, la tendencia a protegerlos hace que el primer impulso sea el de mantenerlos al margen e incluso engañarles, sin embargo, los niños necesitan saber la verdad.
• Los niños tienen una perspectiva de la vida muy diferente a la de los adultos, y que aunque parecen frágiles, tienen más capacidad de la que pensamos para sobrellevar la situación.
• Aunque no podemos evitar cierta parte de sufrimiento inherente al diagnóstico de la enfermedad y los cambios consecuentes, sí
podremos tomar ciertas medidas para no convertir la situación en algo traumático para ellos.

La imaginación en muchos casos puede ser peor que la realidad.
Los niños siempre perciben cuando algo va mal pero les cuesta interpretar lo que ocurre. Lo que suele suceder es que su imaginación se dispara, pudiendo ser ésta peor que la realidad. ¿Y qué puede ser peor que la realidad? Por ejemplo: un niño puede pensar que lo que está ocurriendo es culpa suya o que sus padres ya no le quieren porque pasan menos tiempo con él.

•
Si le mentimos, una vez que sepa la verdad, puede haber dejado de confiar en nosotros y que se sienta inseguro ante nuevas informaciones.

Los niños quieren saber la verdad y es necesario que lo sepan por sus padres, ya que si se enteran por terceras personas, como por ejemplo algún
compañero de clase o algún vecino, la confianza será difícil de recuperar.
¿Por
• Puede suponer aislamiento en el niño respecto de su familia y hacer las cosas más difíciles para él.
Necesitan sentirse parte de la familia. Al sentirse solo y desligado, puede encontrarse angustiado y no comunicarlo manteniendo el patrón de secretismo que ve en su entorno.
• No hablar a cerca de ello puede sugerir que es algo demasiado horrible como para hacerlo.
La naturalidad con la que lo vivan los niños dependerá en buena medida de la naturalidad que nosotros le trasmitamos.

Los niños se enteran de las conversaciones de los adultos más de lo que los adultos creen, incluso cuando parece que no están escuchando.

Algunos niños hasta buscan la manera de enterarse a escondidas.
Incluso cuando no logran enterarse de nada, se dan cuenta de que las cosas han cambiado e intentarán comprender lo que pasa por todos los medios.
• Los efectos secundarios serán obvios una vez iniciado el tratamiento
El niño puede que observe efectos secundarios como cansancio, cambios de peso, caída del cabello… y se dará sus propias explicaciones: Puede que piensen que va a morir, o que otros de la familia también se enfermarán, que esos efectos secundarios del tratamiento son síntomas de que la enfermedad está peor… Es necesario informar sobre los efectos secundarios que pueden aparecer y recordar que son parte del tratamiento.

• Mantener el secreto consume energía de todo el sistema familiar.
• El objetivo no sólo es que el niño esté informado, sino el poder mantener una línea de comunicación abierta con él, para que pueda, en cualquier momento, contarte sus dudas, preocupaciones y temores a lo largo de todo el proceso. Esto es

• La primera opción serían ambos padres o cuidadores principales si les es posible hacerlo sin un gran descontrol emocional.

• Si el padre/madre está soltero/a, puede ser buena idea pedir a algún familiar o amigo adulto cercano que le acompañe si se siente inseguro/a.
• Si no es posible para los padres hacerlo, debería encargarse alguien muy cercano al niño.
• Lo más pronto posible, pero es necesario tomarse un tiempo para asimilar uno mismo la noticia y evitar hacerlo de una manera demasiado brusca.
• Resulta más fácil contárselo al inicio de la enfermedad para que pueda seguir la evolución y adaptarse progresivamente.

• Buscar un lugar tranquilo y un momento sin interrupciones.
• Emplear palabras claras, frases sencillas y cortas.
• Transmitir calma, esto no significa que no haya que mostrar preocupación pero no desbordamiento.
• No importa que los hijos vean a sus padres llorar. Los padres pueden admitir que es un momento triste, que es normal preocuparse dará “permiso” a los niños para mostrar sus propias emociones.

• Situaros donde el contacto físico sea posible.
• Acoger su respuesta emocional.
• Confiar en su capacidad para afrontar la situación.
• Debemos tener en cuenta tanto la edad del niño como su personalidad.
• En general, los niños pequeños (menores de 8 años aproximadamente) no necesitan mucha información detallada, mientras que los más mayores (a partir de 8 y adolescencia) pueden necesitar más información. Es importante mantener el equilibro entre dar muy poca información y dar demasiada.

• Hasta los 2 años, lo único que precisan saber los niños respecto a la enfermedad es que su padre/madre está malito, así como ir contándole, sin demasiada anticipación, los cambios que se van a ir produciendo en sus rutinas o en el padre enfermo.
• Entre los 3 y los 5 años, será importante comentarles que papá/mamá está malito/a, que necesita un tratamiento y que tendrá que ir muchas veces al hospital pero que siempre habrá alguien que le cuide.

• Alrededor de los 6 años, ya suelen tener un buen conocimiento del cuerpo y son capaces de entender de cierta manera qué es la enfermedad, necesitarían saber la siguiente información básica:

1. El nombre de la enfermedad
2. El lugar del cuerpo donde se encuentra
3. Cómo será el tratamiento
4. Los cambios que se producirán en sus vidas
• A partir de los 8 años pueden comprender explicaciones más complejas. Quizá lo más importante es mantenerse disponible e ir respondiendo a sus preguntas.
• Los adolescentes presentan retos especiales. Es normal que se les pida que estén ahí para apoyar durante la enfermedad pero en ocasiones se les puede híperresponsabilizar. Los padres deben reconocer los deseos de independencia que son naturales y asegurarles su propio tiempo y espacio.

• Animarles a que sigan con sus tareas extraescolares y su ocio sin que se sientan culpables por ello.
• Puede ser útil programar reuniones familiares en la que los padres y los hijos puedan hacer una revisión de cómo van las cosas en la familia.
• Asegúrate de que alguien de la familia, con quien tengan buen trato, esté más pendiente de ellos.
• No dejar de ser padres: cumplir las reglas básicas del buen comportamiento.

• Es normal estar preocupado, toda la familia es fuerte y participará en conjunto para lidiar con la enfermedad y el tratamiento.

• Aunque el padre/madre enfermo no pueda pasar tanto tiempo con ellos, los hijos seguirán siendo queridos y atendidos.
• Si tienen dudas acerca de la enfermedad siempre pueden preguntar. Saber que pueden expresar sus preocupaciones ya les tranquiliza. Si desconoce la respuesta no hay que temer reconocerlo, si es posible, diles que tratarás de averiguarlo.
• No mentirles: no decir que el enfermo está de viaje cuando está en el hospital o que se va a curar si no hay seguridad.
• No hacer chantaje con la curación: si eres bueno… se va a curar.
• No prohibir ir al hospital si pueden hacerlo, pero sí prepararles ante lo que se van a encontrar cuando vayan.
• No permitir que ocupen el lugar del miembro enfermo.
• No trasmitirles preocupaciones adicionales (destalles médicos innecesarios, preocupaciones económicas…)
• Cuidado con expresiones que pueden provocar culpa.

• Los niños necesitan saber:
– dónde será
– por cuánto tiempo, si se puede saber
– qué es lo que ahí sucederá
– si podrán visitarle o al menos llamarle
– quién se hará cargo de ellos
• Además, las personas a menudo experimentamos ansiedad durante el tratamiento, por lo que se deberá decir a los hijos que mamá o papá podrían estar un poco gruñones o irritables, pero que no sientan que es por culpa de ellos.



• La pérdida de un ser querido es un acontecimiento muy estresante que todas las personas tienen que pasar en algún momento de la vida.
• El duelo es el proceso de adaptación que permite restablecer el equilibrio personal y familiar tras la muerte del ser querido.

• Es un proceso natural, pero puede implicar un gran dolor, desectructuración y desorganización.
• Ayuda a adaptarse a la pérdida.
• Prepara para vivir sin la presencia física de esa persona y mantener el vínculo afectivo compatible con la realidad presente.

• Su duración es muy variable
•
Cada persona tiene su propio ritmo y necesita un tiempo distinto para adaptarse a la nueva situación.

• Primeros dos años suelen ser los más duros.
Después reducción progresiva del malestar emocional.
Shock o choque • Tristeza • Decaimiento o abatimiento
Rabia o impotencia
Miedo
Culpa
Preocupación
Alivio…

• Ser honestos, no ocultarles
• Explicar con palabras sencillas. Ej. “ha ocurrido algo muy triste. La abuela ha muerto, ya no estará más con nosotros…”
• Explicar cómo ocurrió la muerte. “sabes que estaba muy, muy malita”
• Permitir que participen en los ritos funerarios.
• Animarles a expresar lo que sienten.
• Mantenernos cerca física y emocionalmente.

• Proporcionar información sobre lo sucedido.
• Respetar y permitir la expresión o no de sentimientos.
• Animar a que participen en los ritos funerarios.
• Mostrarnos disponibles y cercanos.
• Mantener rutinas y normas.
• Recordarnos que es adolescente.

• Acompañarles.
• Ser comprensivos.

No quitarle importancia a su duelo
• Buscar apoyo en familiares y amistades.
• Leer, escribir..
• Frecuentar espacios al aire libre.
• Evitar tomar decisiones importantes de forma precipitada.

• Permitirse estar en duelo.
• Darse permiso para vivir y disfrutar de cosas placenteras.


