Pilar Quipildor Rocha
Ana Sofía López Cesar
ENTREVISTAS


Pilar Quipildor Rocha
Ana Sofía López Cesar

ISSN 2953-4100
Junio 2025 - 12.a edición
Propietario: LA LEY SAEI Tucumán 1471 (C1050AAC) ISSN 2953-4100
Director editorial
Fulvio G. Santarelli
Jefa de Redacción
Yamila Cagliero
Editores
Nicolás R. Acerbi Valderrama
Jonathan A. Linovich
Ana Novello
Elia Reátegui Hehn
Érica Rodríguez
Marlene Slattery
Correctoras y diseñadoras
Ileana Campagno Pizarro
Daiana Cesia Gonzalez
actualidad y formación profesional 8
Habilidades blandas aplicadas a la organización de equipos jurídicos
Carina Andrea Angiula 24
Una charla de café con ChatGPT sobre el futuro de la abogacía
Leonardo Nahuel Manfredi
ejercicio profesional 4.0
El nuevo proceso de alimentos en la provincia de Buenos Aires
María Donato
Datos personales y algoritmos
La invasión silenciosa a la privacidad
Pilar Quipildor Rocha
73 opinión
74 Ontología del abogado
La estudiosidad en la profesión del derecho
Ana Sofía López Cesar
88 entrevistas
Elisa Cerri
96 ¿qué leer?

Carina Andrea Angiula
Abogada. Coach ontológico profesional. Funcionaria del Poder Judicial de Córdoba. Autora del libro Herramientas efectivas para organizar tu equipo jurídico.
I. El vínculo integrado entre las “ciencias técnicas jurídicas duras” y las llamadas “ciencias blandas” hoy ya no es opcional, se ha vuelto indispensable
Estamos actualmente inmersos en un contexto histórico en el cual el ser humano se ve enfrentado a situaciones tan variables y complejas como nunca había tenido que experimentar. Y en ese contexto, el abogado no resulta ser la excepción. El abogado que tradicionalmente viene acostumbrado a gestionar las situaciones de una manera mucho más rígida y estructurada hoy tiene que enfrentarse a la realidad de tener que gestionar conflictos complejos, entender las emociones que están detrás de los intereses y las posiciones de las partes, con una mirada mucho más integral del mundo y de los cambios sociales y culturales.
Habilidades blandas aplicadas a la organización de equipos jurídicos
Carina Andrea Angiula
Hoy el ejercicio de nuestra profesión implica comprender que las acciones y dimensiones de los estados de ánimo individual, grupal y colectivo involucran un conocimiento profundo de la naturaleza humana que exige otro tipo de formación.
El profesional del derecho que hoy se necesita es un abogado que esté conectado con su propósito, con su “abogar”, y desde ese lugar conectar con quien requiere de sus servicios y/o asesoramiento con un abordaje de la resolución del conflicto. Es un profesional que requiere ser mucho más valorado por el destinatario de sus servicios, mucho más humano, querido y respetado. Pero a diferencia del abogado del viejo paradigma, en el cual el respeto y el valor estaban signados únicamente por sus conocimientos, diplomas y/o reconocimientos académicos, en este nuevo paradigma, el valor y reconocimiento de este abogado se encuentra signado por sus valores y comportamiento humano.
Conectar con las emociones humanas del conflicto le dará una dimensión mucho más real del trabajo que debe llevar a cabo, podrá identificar los verdaderos objetivos y alcanzar acuerdos que, además de ser mucho más provechoso, traerán paz a todas las partes y claridad de toma de decisiones.
La información dura, rígida y reglada es lo que ya tenemos los abogados, las herramientas que ya adquirimos en la formación formal y en los años de ejercicio de la profesión. Pero hoy necesitamos sumar el desarrollo de otras habilidades tales como la empatía, la resiliencia, la
versatilidad, la creatividad, la humildad, la honestidad para que quienes tienen que hacer uso de la prestación del servicio de justicia nos puedan encontrar mucho más humanos y mucho más cercanos.
Hoy los abogados necesitamos desarrollar las habilidades blandas. Estas son aquellas que nos permiten abordar los problemas desde las características más humanas de nuestro ser y no desde nuestra intelectualidad curricular. Hoy necesitamos poner en práctica aptitudes emocionales, rasgos de personalidad y valores adquiridos.
Desarrollarlas nos convertirá en abogados mucho más completos y capaces de entender el entorno de una manera mucho más efectiva y resolutiva frente a las distintas posturas.
Dominando estas habilidades blandas podremos desenvolvernos con mayor seguridad y afrontar cualquier situación de una manera más efectiva.
Si tuviéramos que enumerar este tipo de habilidades que hoy se consideran como esenciales para el ejercicio de nuestra profesión y cuáles son sus efectos sobre el individuo, algunas de ellas son:
- Habilidades comunicacionales efectivas: Implican poder desarrollar la habilidad de ser claros a la hora de comunicarnos, ya sea frente a buenas o malas situaciones concretas.
- Proactividad: Involucra la capacidad de tomar las riendas de un asunto concreto y poder encontrarle soluciones específicas.
- Tolerancia y diplomacia: Adquirirlas dentro de un grupo nos permitirá trabajar en equipo pudiendo lidiar y liderar distintos tipos de personalidades.
- Empatía: Implica la capacidad de ponerse auténticamente en el lugar del otro, no para ocupar el rol que el otro debe desarrollar sino para poder entender por qué las cosas se hacen como se hacen y cuál es el auténtico sentido.
- Adaptación al cambio: Tener la capacidad de adaptarse a los cambios que se presentan es una de las habilidades blandas más demandadas en la actualidad, ya que el cambio es constante y cada vez a una mayor velocidad.
- Inteligencia emocional: Implica la capacidad de reconocer y gestionar las emociones propias y ajenas. Es desarrollar nuestra capacidad de entender el mundo a través de la gestión correcta de las emociones que nos transitan, definir nuestro accionar y nuestra predisposición hacia ciertos trabajos, personas y grupos.
- Habilidades de organización y gestión del tiempo: Involucran la capacidad de distribuir de manera efectiva el trabajo que realizamos y el tiempo que nos demanda hacerlo, lo que se puede lograr solo con desarrollar la claridad de hacia dónde vamos y para qué hacemos lo que hacemos.
- Comunicación efectiva: Implica desarrollar la capacidad de comunicarnos de manera clara, concisa y respetuosa con los demás, interpretando lo que realmente el otro tiene
actualidad y formación profesional
para decirnos más allá de lo que yo personalmente estoy entendiendo.
- Trabajo en equipo: Esta habilidad involucra la posibilidad de entender por qué trabajar colaborativamente con otros resulta mucho más beneficioso que intentar avanzar individualmente tomando en consideración solo intereses personales más allá de los intereses del grupo.
- Liderazgo y autoliderazgo: Implica desarrollar en las personas la capacidad de inspirar/se y motivar/ se a otros y poder trabajar en desarrollar una personalidad que pueda tomar decisiones dentro del marco del ejercicio de la función que cada persona ejerce con mayor facilidad.
- Resolución de conflictos: Involucra la capacidad de poder manejar y gestionar los conflictos de manera efectiva y constructiva, sin tenerle miedo al conflicto sino apuntando a poder descifrar cual es la posibilidad de resolución.
- Adaptabilidad y flexibilidad: Involucra la capacidad de adaptarse con mayor facilidad a cambios y situaciones nuevas y ajustarse a diferentes situaciones y prioridades.
- Creatividad: Implica desarrollar la capacidad de tomar la iniciativa en resolver situaciones de una manera diferente e innovadora para encontrar alternativas de solución posible. Esta es una habilidad que, como todas las demás, se puede potenciar y generar.
- Autoconocimiento: Implica desarrollar la capacidad de entender y reconocer las propias fortalezas y debilidades propias tanto a nivel
Habilidades blandas aplicadas a la organización de equipos jurídicos
Carina Andrea Angiula
individual como a nivel grupal, para poder trabajarlas y complementarlas en el grupo.
- Negociación: Involucra desarrollar la capacidad de identificar los auténticos intereses de las personas, más allá de lo que manifiestan verbalmente, e intentar buscar puntos en común que permitan conciliarlos para obtener un resultado de ganar-ganar en el que ambas partes se beneficien con el resultado.
- Gestión del estrés: Implica desarrollar la capacidad de manejar y reducir el estrés de manera efectiva, reconociéndolo, minimizándolo y transformándolo en acciones específicas que logren resolver situaciones de urgencia de una manera más efectiva.
- Comunicación no verbal: Involucra la capacidad de interpretar lo
que nuestro entorno comunica más allá de lo que dicen realmente con las palabras a través del lenguaje corporal, el tono de voz, el tipo de mirada, etc. Nuestra corporalidad muestra mucho más que lo que podemos comunicar verbalmente.
- Escucha activa: Implica desarrollar la capacidad de una escucha mucho más atenta y efectiva que involucre poner a disposición todos los sentidos para poder entender lo que los demás tienen para comunicar.
- Pensamiento crítico: Desarrollar la capacidad de analizar la información que llega a nuestros sentidos de una manera objetiva para poder filtrarla de una manera más efectiva y poder tomar decisiones informadas.
- Habilidades de delegación efectiva: Delegar es una habilidad

que todos pueden ejercer, pero no cualquiera puede llevarla a cabo de una manera efectiva y acorde al marco de las funciones que se lo permiten en el rol que ejercen.
Estas habilidades blandas pueden ser desarrolladas y mejoradas con práctica y dedicación.
Si podemos dominar el aspecto humano y emocional, teniendo una mirada integral, complementando nuestras habilidades blandas con nuestro conocimiento académico, seremos profesionales completos y podremos definir con seguridad nuestra oferta comercial.
II. Cómo desafiar la organización de las estructuras jurídicas de una manera más efectiva
En este contexto desafiante, la gran debilidad con la que se enfrenta la gran mayoría de las organizaciones jurídicas tradicionales es que no logran obtener resultados efectivos básicamente porque no logran transformarse en equipos de trabajo, sino que constituyen solo grupos de personas trabajando juntas o, a veces, una simple aglomeración de personas.
Una de las reglas básicas de la productividad es que no se puede lograr ningún resultado efectivo y perdurable en el tiempo si no se construye un equipo de trabajo. Y los equipos de trabajo se generan. No se imponen. No aparecen por la simple aglomeración de personas en un único ambiente físico de trabajo. No se construyen por simple elaboración de actividades en un espacio o momento dado.
actualidad y formación profesional
Un auténtico equipo dista mucho de obtenerse de esta manera. La realidad es que, si no existe equipo, no se avanza. Si queremos que las cosas sucedan, necesitamos formar equipos. Y el equipo se forma invirtiendo tiempo y espacio en conseguirlo, generando un contexto donde resulte viable permitir que ese conjunto de personas que funcionan bajo un mismo entorno laboral coordine proactivamente de manera efectiva entre sí.
Los equipos son el resultado de un proceso de aprendizaje. Si no nos enfocamos en construir un equipo de trabajo, solo estaremos tapando huecos con parches que solo ayudan a que el grupo sobreviva al paso del tiempo y a las circunstancias.
La buena noticia es que, tomando conciencia de la verdadera importancia de esto e invirtiendo un tiempo y un esfuerzo para la formación del grupo en equipo, es un resultado que se puede conseguir con el tiempo. Requiere tiempo (mucho), dedicación, esfuerzo, voluntad, predisposición al cambio, perseverancia, disciplina y, fundamentalmente, compromiso para hacerlo.
La finalidad fundamental que persiguió mi libro1 fue contribuir a que las distintas estructuras jurídicas tradicionales puedan iniciar un proceso de trasformación en su funcionamiento que las organice como un sistema, para que estas funcionen efectivamente más allá de las personas que lo integran, transitando el proceso de transformación paulati-
1 ANGIULA, Carina Andrea, Herramientas efectivas para organizar tu equipo jurídico, Corintios Ediciones, 2023.
Habilidades blandas aplicadas a la organización de equipos jurídicos
Carina Andrea Angiula
no de un simple aglomerado de personas a un equipo de trabajo.
Su aplicación proporcionará efectividad y fluidez de resultados y adaptabilidad a los cambios constantes, obteniendo así eficacia de productividad y mejorando la imagen que la estructura jurídica tenga frente a sus propios destinatarios y frente a la sociedad en general.
La aplicación del método que propuse implica un entrenamiento que fomente el cambio de un paradigma diferente al que venimos familiarizados desde hace muchos años en las estructuras jurídicas tradicionales, para proporcionar cambios sustanciales en las personas que lo integran en cuanto a su relación con la organización.
Las etapas del método aplicadas en su conjunto, de manera integrada y correlacionada entre sí, generarán resultados de crecimiento y abundancia en todos los ámbitos. El método puede ser aplicado en su conjunto, o por etapas de acuerdo con las necesidades del grupo que lo aplique.
Los resultados que se buscan obtener con la aplicación del método de organización son:
1) Organización coordinada y efectiva.
2) Claridad sobre lo que se busca obtener.
3) Facilidad en la toma de decisiones.
4) Mayor abundancia en todos los ámbitos de la estructura.
5) Conciencia plena de lo que generan.
6) Proyección clara a largo plazo.
En la actualidad, la administración de la información es mucho más importante que la información misma. Hoy somos abundantes en información, pero escasos en tiempo. Es por ello que la buena gestión de nuestro tiempo será lo más importante a medida que evolucionemos en esta nueva realidad que estamos transitando.
Debemos aprender a ser selectivos en el consumo de la información a la que accedemos. Los grupos de trabajo jurídicos no podrán ser realmente efectivos a menos que aprendan a gestionar efectivamente el impresionante cúmulo de información al que acceden diariamente. Y ello, sin una estructura de organización, será bastante dificultoso de concretar. Por ello, la propuesta implica enseñar a armar dicha estructura de acuerdo con las características propias y específicas de cada grupo de trabajo.
La aplicación de esta propuesta de trabajo requiere de un cambio de estructura mental que no se consigue de un día para el otro. Requiere de un proceso de trabajo que lleva tiempo, esfuerzo y predisposición para generar un cambio. Quienes trabajamos en el ámbito jurídico llevamos años con una estructura mental rígida en la que, si no reconocemos el verdadero valor de adaptarla a las nuevas realidades, no será tan sencillo transformarla.
Lo que busco es poder transmitir una herramienta concreta de organi-
actualidad y formación profesional
zación que ayude a formar un espacio de trabajo con resultados efectivos y personas más satisfechas y realizadas. Busca lograr complementar resultados efectivos con el cuidado del ser humano como prioridad. Colocar a las personas que integran las organizaciones en primer lugar y por encima de todo. Siempre se pensó que era una cosa o la otra y siempre se consideró que era necesario exigir con rigor para que lo empleados trabajen. Y lo cierto es que lo mejor de las personas no se obtiene desde la presión y el miedo. Se obtiene identificando sus habilidades para potenciarlas, complementándolas con las del resto del equipo.
“Individualmente no podemos saberlo todo. Juntos somos potencia”.
Resulta muy fácil caer en la trampa de la actividad constante para intentar avanzar y descubrir con el tiempo que solo se ha dado vueltas en círculos. Las organizaciones son sistemas creados para lograr metas u objetivos con el apoyo de las personas o con apoyo del talento humano y los recursos disponibles.
Son entidades sociales en las que interactúan personas con diversos roles, responsabilidades o cargos que buscan alcanzar distintos objetivos.
Las estructuras jurídicas son organizaciones específicas que cuentan con ciertas características que les son propias y que las diferencian de otras por la rigidez en su formación, por contar con una baja tolerancia al error y por considerar que la ciencia jurídica es la única protagonista para garantizar su funcionamiento exitoso.
Una de las reglas básicas de la productividad es que no se puede lograr ningún resultado efectivo y perdurable en el tiempo si no se construye un equipo de trabajo. Y los equipos de trabajo se generan.
Las organizaciones tienen su propio sello emocional; por ende, los rasgos que hacen más aptos a sus trabajadores son propios y específicos de cada área. Las organizaciones jurídicas cuentan con características que les son absolutamente específicas, dadas las particularidades con las que cuenta el operador jurídico. Es por ello que las aptitudes que es necesario desarrollar dentro del ámbito de una organización jurídica son propias de este contexto en particular.
Estoy convencida de que la aplicación de esta propuesta no es una utopía. Sucede que requiere tiempo y un esfuerzo constante, disciplinado y paciente para su implementación.
Para que la aplicación de este método de organización produzca los resultados deseados es necesario tiempo, dedicación, esfuerzo, compromiso constante y responsabilidad. No resulta una tarea sencilla, pero la recompensa que se obtendrá por decidir implementarlo generará como resultado la existencia de una estructura de trabajo que funcionará con la efectividad deseada y que podrá lograr cumplir la misión de brin-
Habilidades blandas aplicadas a la organización de equipos jurídicos
Carina Andrea Angiula
dar un servicio de calidad, más allá de las personas que lo integren, pero con ellas como prioridad absoluta.
III. Podemos organizarnos efectivamente dentro de una estructura jurídica sin morir en el intento
Resulta muy fácil caer en la trampa de la actividad constante para intentar avanzar y descubrir con el tiempo que solo se ha dado vueltas en círculos.
Entendí con el tiempo que la gran debilidad dentro de las oficinas jurídicas en general es la transformación del grupo de trabajo en un verdadero equipo. Esta, creo, es la verdadera y principal razón por la que las oficinas de trabajo simplemente no avanzan a nivel de organización.
Normalmente cada uno de los miembros del grupo —debido a la ausencia de la gestión efectiva del recurso más valioso que tenemos y del que normalmente carecemos: el tiempo— desarrolla sus actividades diarias con un objetivo bastante diferente al que persigue la persona que tiene en su escritorio más cercano. Y esta tan simple razón creo que es la cuestión fundamental a resolver para que una organización pueda generar resultados efectivos a la hora de funcionar.
El desarrollo de ciertas habilidades aplicadas en forma específica a una estructura jurídica con ciertas características que le son propias es lo que he venido aprendiendo durante todos estos años. Una específica investigación realizada sobre este tema en EE. UU. llegó a la con-
clusión de que una persona necesita una cantidad mínima de práctica de dos horas diarias y entrenamiento en un área en particular para alcanzar el virtuosismo en ella. Ello hace un total de por lo menos diez años invirtiendo un tiempo especialmente dedicado a aprender cómo coordinar las relaciones humanas que conviven en un ambiente de trabajo totalmente diferente entre sí dentro de un grupo.
Y la realidad es que pocas personas se toman con seriedad la conciencia real de tener la paciencia de ver tanto ese tiempo de aprendizaje como de transformación a lo largo de los años. Simplemente nos cansamos. Apuntamos a querer solo estar tranquilos y cómodos en el lugar adonde vayamos a trabajar todos los días, evitando conflictos al respecto. Y nada me parece más desmotivador que permanecer 30 años en un mismo lugar, sin lograr dejar ningún aire de cambio.
En estos años, en el Poder Judicial tuve la fortuna de compartir con el más variado perfil de personalidades y descubrí maravillosas personas. Pero para la mayoría de ellas su único anhelo era llegar a la edad suficiente para jubilarse, debido a que estaban agotadas. Y esto realmente me parecía muy triste. Yo no quiero simplemente anhelar que pasen los años para jubilarme.
Yo quiero invertir tiempo y esfuerzo en trabajar para crear un ambiente de trabajo diferente. Un ambiente donde las personas quieran permanecer voluntariamente. Un entorno donde las personas puedan potenciar su creatividad para mejorar el contexto en el que se trabaja. Una
realidad que, creo, es viable mejorar y potenciar.
Me pueden tildar de idealista e ingenua. Pero no se trata de ingenuidad. Se trata de entender que, si no creemos con toda la fuerza de nuestra pasión y de nuestro corazón que un cambio es posible y que otra realidad se puede vivir dentro de las oficinas jurídicas, ello no va a suceder jamás.
Creo que tenemos derecho a otra realidad. Porque la auténtica función que cumplimos como operadores jurídicos, sea en el entorno en que nos manejemos, es muy noble y valiosa. No tiene sentido que la dejemos librada a que ella nos lleve por delante de la mejor manera que la realidad cotidiana nos empuje.
Una de las cosas que más me costaron cuando me inicié en mis años como empleada judicial fue entender por qué se condenaba tanto el error. Alguien se equivocaba en un expediente y realmente era la catástrofe. Era terrible. ¡Como si no fuésemos humanos!
Juro que eso lo sufrí muchísimo porque se lo condenaba terriblemente. A ello se sumaba que yo era una persona sumamente desmemoriada a la que le costaba retener tareas a nivel consciente de manera inmediata. Mi punto fuerte no era la memoria. Y en el ámbito del derecho, normalmente, se relacionaba memoria con inteligencia. Entonces esa característica, al lado de quienes tenían una memoria envidiable, me hacía sentir como un desastre y muy inferior.
actualidad y formación profesional
Con los años me di cuenta de que relacionar inteligencia con memoria es uno de los signos de mayor ignorancia que puede existir. Quien siga considerando que ser inteligente significa “retener mucha información” no está entendiendo hacia dónde va el mundo hoy en día.
Hoy apretamos una tecla y encontramos la información que buscamos al alcance de nuestra mano: literalmente hablando, porque se encuentra en nuestro teléfono móvil. Razón por la cual seguir pensando que ser inteligente implica retener información conlleva a desperdiciar una capacidad a nivel consciente que podría ser utilizada de una manera más efectiva y creativa en la mente para conservar en ella aquello que es fundamental para resolver situaciones inmediatas.
A más de todo ello, ¿cómo no iban a existir errores si el tiempo que se invertía en capacitar a las personas era literalmente nulo? Que Dios ayudara a cada empleado nuevo que ingresaba a una oficina judicial con la forma en que él mismo elegía para aprender. No había tiempo para enseñar. Y que ese empleado nuevo lograra, además, interpretar cuáles eran las reglas básicas de trabajo y los criterios bajo los cuales funcionaba el Juzgado, era una verdadera hazaña.
Tuve la fortuna de permanecer en el mismo grupo de trabajo durante muchos años, lo cual me permitió interpretar a lo largo del tiempo cuáles eran esas pautas y criterios de conducta para incorporarlos y aplicarlos en mi forma de trabajar. Pero hay muchas personas que ingresaban a
Habilidades blandas aplicadas a la organización de equipos jurídicos
Carina Andrea Angiula
un juzgado y mal podían sentir que habían realmente aprendido algo sobre el funcionamiento del tribunal. Cuando pasaban a otro era muy probable que allí las pautas de trabajo y criterios aplicables fueran bastante diferentes a los que había observado en el anterior.
La situación descripta es tan real que lo primero que aprendí es que en una oficina jurídica lo único seguro y estable es que “todo cambia permanente e inevitablemente”. Es muy poco lo que se conserva estable. Y entender esto es fundamental para no resistirse al cambio, adaptarse más fácilmente a él y poder evolucionar. Mientras más flexibles somos a los cambios, más rápido avanzamos.
La necesidad de adaptación en un grupo de trabajo es constante. Estamos en permanente transformación. Y si dejamos de reconocerlo como excepcional y comenzamos a pensarlo como parte integrante de nuestra rutina habitual, los beneficios que ese cambio traerá aparejados serán mucho más rápidamente aplicados.
Si no nos resistimos al cambio, nos enriqueceremos como grupo. No ver el cambio como “amenaza” sino como “una oportunidad de mejora”. Resulta mucho más sano para el grupo asumir el cambio como algo natural y lógico dentro de su funcionamiento. Y, con ese cambio constante, generar una red de confianza como base para una transformación adecuada.
Hay dos puntos básicos que es imprescindible que los miembros de un grupo de trabajo incorporen en
su estructura mental: la aceptación de la realidad como una realidad múltiple y en constante cambio; y la flexibilidad y velocidad de respuesta a las constantes necesidades que exige su funcionamiento.
Y la realidad es que, si antes esto era así en las oficinas tradicionales de trabajo, hoy con mucha mayor razón, puesto que en general el mundo se nos está presentando con una intensa vorágine que nadie alcanza a entender antes de que se vuelva a producir un nuevo cambio. Aprendemos algo y mañana debemos adquirir un conocimiento nuevo porque aquello ya no nos es funcional.
Frente a esta inevitable realidad de constante cambio, la única manera de conservar cierta estabilidad que nos proporcione tranquilidad es armando una estructura de trabajo que pueda servir de sostén con algunos lineamientos básicos para generar una forma de trabajar con cierta permanencia. Y ello solo puede lograrse invirtiendo tiempo y esfuerzo en transformar el grupo en un equipo de trabajo que desarrolle sus funciones bajo ciertas pautas generales conocidas y aceptadas por todos los miembros, más allá de quiénes sean temporalmente sus integrantes.
La idea es: todo cambia constantemente, pero se puede armar una estructura básica flexible y adaptable a esos cambios que se conserve estable.
Imagínense lo que sentí cuando tuve que pasar por la experiencia de rendir tres concursos para finalmente acceder al cargo al que anhelaba. El no superar el primero
actualidad y formación profesional

de esos tres exámenes me generó la angustia más grande que quizás pueda haber experimentado en toda mi vida, pero con el tiempo pude entender que esa situación fue lo mejor que me pudo pasar en mi trayecto profesional. Ese resultado me angustió, pero luego me fortaleció, me potenció, me disparó hacia lo que sería un mayor empoderamiento como funcionaria y como persona.
Yo venía de haber transitado una carrera universitaria fluida y sin sobresaltos, la que desarrollé de la manera más prolija en los 6 años que requiere el plan de estudios, donde rendir la última materia y recibir mi tan ansiado título universitario fue una de las sensaciones más increíbles y gratificantes que
pude experimentar en mi vida y un inmenso orgullo personal.
Imagínense dónde quedó todo eso cuando, después de varios años de formar parte del Poder Judicial, me enfrenté a un examen para acceder al cargo de prosecretaria letrada, que me gustaba mucho puesto que las tareas que realizaba a diario estaban bastante vinculadas a él. Enfrentarme con la realidad, después de haber realizado un enorme esfuerzo para estudiar, de que me habían reprobado por tan pocos puntos fue terrible. La vergüenza que experimenté en un entorno donde se ensalzaba el éxito como un resultado positivo era inmenso, cuando en realidad lo más valioso que yo había obtenido se reflejaría años más tarde.
Habilidades blandas aplicadas a la organización de equipos jurídicos
Carina Andrea Angiula
Después pude darme cuenta de que, en realidad, a nadie le importa tanto el resultado del examen como a uno mismo. Normalmente lo que genera interés es la curiosidad de saber si te aprobaron o no. De ahí en más, todo el resto es absolutamente ignorado por el entorno. Ni siquiera existe un mínimo interés en considerar todo el esfuerzo y la dedicación que seguramente existió detrás.
Las organizaciones son sistemas creados para lograr metas u objetivos con el apoyo de las personas o con apoyo del talento humano y los recursos disponibles.
A partir del momento en que experimenté la sensación de no haber superado el primer examen, mi vida se transformó para nunca más volver a ser la misma. A partir de ese momento me cuestioné seriamente si pasar ese examen era lo que realmente quería en mi vida y cuando respondí a ese gran interrogante en forma positiva desde lo más profundo de mi esencia, me propuse trabajar tan constantemente en alcanzar aquel resultado hasta que la vida me dijera: “Tomá, acá tenés, ¿vos lo querías? Ahí lo tenés, es tuyo”.
Así, ya nunca más volví a ser la misma. Hasta ese momento yo era una persona absolutamente tímida, introvertida, bastante callada, hasta podría definirme como sumisa. A partir de aquel examen reprobado, donde me propuse no descansar
hasta alcanzar lo que anhelaba con todo mi corazón, toda mi personalidad comenzó a transformarse.
Comencé a trabajar en desarrollar y potenciar no solo mis conocimientos jurídicos —que eran fundamentales, básicos y necesarios para llevar adelante el cargo de funcionaria en un Juzgado—, sino todas las demás habilidades que, complementadas con aquellas, harían que los aportes que pudiera realizar a este tipo de organización pudieran ser de un valor importante para llevarla adelante de una manera más efectiva y productiva.
Es así que me topé con otra de mis grandes pasiones: el coaching. Durante muchos años invertí mi tiempo de lectura en el conocimiento y desarrollo de habilidades y herramientas de organización y desarrollo personal que contribuyeron a generar en mí una evolución constante, permanente e indefinida, aumentando diariamente mi nivel de conciencia.
Sin haberlo advertido, estaba desarrollando y potenciando herramientas de las que se vale esta disciplina, y que vienen a insertarse en el mundo para ayudar a las personas a identificar qué quieren en la vida y a armar un plan de acción para conseguirlo.
Coaching es una disciplina de la que ya la mayoría de las personas ha escuchado hablar de una u otra manera, pero no son tantas las que verdaderamente conocen cuál es su verdadero significado. Mucho menos en este ámbito del derecho, en donde pareciera que nada tiene que ver con este nuevo mundo que se
empieza a vislumbrar con tanta necesidad.
Y es así que, apasionadamente, comencé a combinar integradamente el mundo jurídico con el mundo de las habilidades blandas , el mundo de las emociones, el mundo de las neurociencias. Y de toda esa combinación resultó esta estructura de organización que considero que, aplicada en una estructura tradicional, haría que la realidad que se transite sea una bastante diferente a la que estamos acostumbrados a vivir dentro del ámbito de este tipo de organizaciones.
Una realidad mucho más humana; una realidad en la que el error no sea fuente de condena sino de evolución; una realidad en la que no resulte agobiante ir a trabajar; una realidad con mucha más tolerancia y pasión por lo que hacemos. Creo que todo esto, combinado con las enormes capacidades con las que cuentan las personas que forman parte de las estructuras jurídicas, podría generar un auténtico cambio que potencie la mirada que las personas tienen sobre ellas.
Frente a esta realidad con la que he convivido durante muchos años es que decidí especializarme en estudiar procesos de organización y formación de equipos , desarrollando una serie de métodos de organización aplicados, en primer lugar, a mi vida personal con resultados efectivos, para luego trasladarlos al ámbito laboral.
Con la construcción de esos métodos de organización, advertí que es perfectamente viable trasladar su aplicación al funcionamiento es-
actualidad y formación profesional
pecífico de una estructura jurídica tradicional con las particularidades que le son propias. Y es así como comencé a flexibilizarlos y a analizar cómo adaptarlos en su implementación.
Paralelamente, en todo este proceso de evolución personal y profesional también me apasioné por el estudio del funcionamiento del cerebro. Y con ello entendí que otra de las grandes falencias con las que solemos contar quienes formamos parte de este tipo de organizaciones es que confundimos “ inteligencia intelectual” con “ inteligencia fluida”. Dentro del ámbito de las organizaciones jurídicas, la mayoría de las veces, solemos basar la efectividad en la búsqueda de personas que tengan desarrollada pura y exclusivamente una inteligencia intelectual y los conocimientos técnicos necesarios, lo cual, sin lugar a dudas, es fundamental para dar respuestas concretas a los innumerables conflictos que se plantean a diario en este ámbito, pero, claramente, no resulta para nada suficiente a los fines de que la organización sea realmente efectiva y otorgue auténticas respuestas concretas a las necesidades que debe satisfacer.
Las habilidades del pensamiento superior normalmente emanan de un buen desarrollo de la inteligencia fluida. La inteligencia fluida consiste en la capacidad de manejar situaciones complejas de manera sistemática. Por el contrario, la inteligencia intelectual o cristalizada se refiere a los conocimientos técnicos con los que cuenta la persona.
Habilidades blandas aplicadas a la organización de equipos jurídicos
Carina Andrea Angiula
La constante combinación de ambas es lo que genera la verdadera eficiencia en el funcionamiento de una estructura organizacional y no la predominancia de una por sobre la otra.
A partir de 2020 fue muy evidente que nuestro mundo dio un giro de 180 grados. De repente nos encontramos con una situación en la que tuvimos que aprender a manejarnos de otra manera, confiar inevitablemente en las personas que integraban nuestro grupo de trabajo porque no nos quedó más opción. Tuvimos que familiarizarnos con las herramientas electrónicas; manejar situaciones para las que aparentemente no nos pagaban; organizar de manera diferente la oficina para que siguiera generando resultados; dejar de lado cualquier manera formal en la que nos veníamos manejando para permitir que surgieran otras vías de comunicación menos formales como la telefónica, el mail, los turnos, etc. En definitiva, situaciones que apenas un tiempo atrás ni siquiera nos las hubiéramos podido imaginar.
Lo cierto es que el mundo digital se nos vino encima. La revolución digital ya está entre nosotros. Y junto con él, la necesidad de adaptarnos a los cambios de una manera increíblemente impactante y avasallante. Eso es inevitable.
Frente a esta abrumadora realidad, una de las consecuencias inevitables que se desencadenaron es que se puso de manifiesto de manera muy evidente la cantidad de deficiencias organizativas que ya tenían las estructuras jurídicas y que ahora
se vieron potenciadas, porque ya no nos quedó otra alternativa que adaptarnos o quedar en el camino.
Estamos viviendo en un mundo abarrotado de información y las organizaciones jurídicas no son la excepción a esa realidad. Como consecuencia de ello, sus miembros se han transformado en cerebros superados de información. Esta es una realidad inevitable. Nos llega información por donde quiera que se transite. Hoy en día las vías de acceso, lejos de haberse limitado por los cambios organizacionales, han aumentado, generando un flujo de información que jamás antes habíamos experimentado.
Frente a este nuevo entorno, la necesidad de contar con un sistema de organización para que se obtengan resultados positivos ya no es opcional: resulta indispensable.
Formar una estructura organizacional que aporte cierta estabilidad frente a tantos e intensos cambios se ha transformado en esencial para que en el medio de todo este mundo intenso sus integrantes no colapsen.
Es así que la implementación de este método como modelo de estructura adaptado a la realidad de cada grupo humano puede simplemente marcar la diferencia entre que sus miembros sobrevivan saludablemente o que simplemente todo estalle (literal).
Con la aplicación de este método de organización surge la posibilidad real de que se comience el inicio de un proceso de formación de un grupo de personas a un auténtico equipo.
Las estructuras jurídicas deben y pueden funcionar como sistemas que generen resultados más allá de las personas que lo integren, sin dejar de hacerlo en función de ellas. Es necesario no olvidar que el recurso humano es la base central de los grupos de trabajo y son el eje central para que este sistema de organización se sostenga en el tiempo.
actualidad y formación profesional

Nahuel Manfredi
Abogado (UNR). Magíster en Derecho Privado (UNR). Secretario técnico letrado de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación. Actualmente se desempeña como asesor jurídico del Departamento de Dictámenes (servicio jurídico permanente) dependiente de la Gerencia de Asuntos Legales del referido organismo. Ha ejercido la docencia en las asignaturas Derecho Civil III - Contratos y Derecho de los Contratos (UNR). Autor del libro Contratos de servicios. Estructura común y abarcativa (Ed. Astrea, 2019). Ejercicio de la profesión liberal.
Una entrevista constituye una técnica de recolección de la información consistente en el diálogo entre un entrevistador y un entrevistado, con la finalidad de obtener datos relevantes sobre un tema específico.
Una charla de café con ChatGPT sobre el futuro de la abogacía
Leonardo Nahuel Manfredi
En esta oportunidad, el entrevistado será ChatGPT (GPT-4-turbo), modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI —empresa de investigación en inteligencia artificial que desarrolla tecnologías avanzadas para resolver desafíos complejos y mejorar distintos aspectos de la vida humana—. No es la única inteligencia artificial que existe (por caso, Claude, Gemini, Copilot, LLaMA, Perplexity AI), pero sí la que tenemos más familiarizada respecto a su uso.
En lo que hace a la temática, versará sobre el ejercicio de la abogacía y, particularmente, sobre su proyección a futuro. El foco estará puesto en las cuestiones que más nos preocupan como profesionales y que trastocan, de un modo u otro, el ejercicio de nuestra labor.
Pueden verse como controversiales tanto el método de trabajo como el asunto a abordar. No obstante, el presente no constituye una labor científica en términos técnicos, sino que lo que busca en realidad es proporcionar datos significativos que incentiven la producción de trabajos científicos con reflexiones críticas y cuestionamientos profundos1 .
- Buen día. Mi nombre es Leonardo y voy a hacerte algunas preguntas sobre el ejercicio de la abogacía. El público que va a leer luego el re-
1 Los prompts (instrucciones o consignas) elaborados para encausar las respuestas de esta entrevista fueron diseñados por el entrevistador de manera personal y específica, en función de criterios temáticos y técnicos previamente definidos. Dichos prompts se mantendrán en reserva, en resguardo del proceso intelectual y creativo que implicó su elaboración.
sultado de este encuentro son abogados, por lo cual te pido que las respuestas tengan una adecuada fundamentación técnica.
- Buen día, Leonardo. Encantado de participar en esta entrevista. Estoy listo para responder con el nivel de precisión y fundamentación técnica que requiere tu público. Adelante con las preguntas cuando gustes.
1. ¿Cuáles son las profesiones que nunca vas a poder reemplazar y por qué?
Existen ciertas profesiones cuya sustitución total por inteligencia artificial o automatización es altamente improbable debido a la naturaleza intrínsecamente humana de sus funciones. Entre ellas se destacan aquellas que requieren un alto grado de juicio ético, empatía, creatividad no estructurada y toma de decisiones en contextos sociales complejos. Profesiones como la medicina en su aspecto clínico, la abogacía en su dimensión interpretativa y argumentativa, la psicología, el arte y la educación personalizada son ejemplos paradigmáticos.
Estas disciplinas implican la comprensión profunda de matices culturales, emocionales y contextuales que no pueden ser completamente codificados en algoritmos. Por ejemplo, un abogado no solo aplica normas, sino que interpreta principios, pondera intereses y persuade audiencias, lo cual requiere habilidades retóricas, éticas y sociales difíciles de replicar artificialmente. Del mismo modo, un psicólogo debe captar dimensiones sutiles del lenguaje verbal y no verbal, establecer víncu-
los empáticos y adaptar su enfoque terapéutico de manera dinámica.
En suma, mientras que ciertos aspectos operativos pueden ser asistidos o automatizados, el núcleo esencial de estas profesiones se sustenta en capacidades humanas que, al menos con la tecnología actual y previsible, siguen siendo insustituibles.
2. ¿Has intentado reemplazar la tarea del abogado?
Sí, diversos desarrollos en inteligencia artificial han buscado asistir —y en cierta medida reemplazar— tareas específicas dentro del ejercicio de la abogacía. Sin embargo, es fundamental distinguir entre la automatización de funciones técnicas y repetitivas (como la búsqueda jurisprudencial, la revisión de documentos o la generación de contratos
actualidad y formación profesional
estándar) y la práctica integral del derecho. La IA ha demostrado ser eficaz en tareas de legal tech, permitiendo mayor eficiencia y reducción de errores humanos en aspectos procedimentales o de análisis documental masivo, como ocurre con los sistemas de e-discovery o due diligence automatizada.
No obstante, la inteligencia artificial todavía no puede reemplazar aspectos esenciales del trabajo del abogado, como la capacidad para construir argumentos sólidos, diseñar estrategias jurídicas, interpretar normas en contextos cambiantes o comunicarse eficazmente con personas reales. Además, sigue siendo limitada cuando se trata de resolver casos en los que la ley no da una respuesta clara o cuando es necesario decidir con base en lo que resulta más justo en una situación concre-

Una charla de café con ChatGPT sobre el futuro de la abogacía
Leonardo Nahuel Manfredi
ta. Estos desafíos requieren comprensión del contexto, experiencia profesional y una forma de razonar que combina conocimiento técnico con criterio humano, algo que la inteligencia artificial aún no puede replicar.
Por tanto, más que reemplazo, lo que se observa es una tendencia hacia la complementariedad: la IA como herramienta que potencia las habilidades del abogado, permitiéndole enfocarse en lo que verdaderamente requiere criterio jurídico, juicio ético y comprensión del conflicto humano.
3. ¿En cuánto tiempo vas a reemplazar la tarea del abogado?
No existe una respuesta única ni definitiva sobre el tiempo en que la inteligencia artificial podría reemplazar tareas propias del abogado, ya que ello depende del tipo de tarea, del área del derecho y del contexto normativo y social en el que se ejerza. Lo que sí puede afirmarse con cierto grado de consenso técnico es que en el corto y mediano plazo —entre cinco y quince años— la IA continuará automatizando tareas rutinarias, estandarizables y basadas en grandes volúmenes de información, como la revisión de contratos, la predicción de resultados judiciales en ciertos ámbitos y la gestión documental.
Sin embargo, no es esperable que la IA pueda reemplazar por completo el ejercicio profesional de la abogacía en ese horizonte. El trabajo del abogado involucra tareas complejas como interpretar el derecho, desarrollar estrategias argumentativas, participar en negociaciones difíciles
y tomar decisiones con implicancias éticas. Estas funciones requieren no solo conocimientos técnicos, sino también la capacidad de comprender contextos específicos, manejar las ambigüedades del lenguaje natural y ejercer habilidades interpersonales que hoy están fuera del alcance de cualquier sistema automatizado.
Por tanto, más que un reemplazo, lo esperable es una transformación del rol del abogado: un profesional más asistido tecnológicamente, pero imprescindible en la conducción del juicio jurídico y en la defensa de derechos dentro de un marco institucional humano.
4. ¿Cuáles son las especialidades del derecho con mayor proyección a futuro?
De aquí a diez años, las especialidades del derecho con mayor proyección serán aquellas que respondan a transformaciones tecnológicas, sociales y ambientales profundas. En primer lugar, el derecho de la tecnología (que incluye subdisciplinas como protección de datos personales, ciberseguridad, inteligencia artificial y propiedad intelectual en entornos digitales) será central ante la expansión de la economía digital y los desafíos regulatorios que impone la automatización.
En segundo lugar, el derecho ambiental y del cambio climático adquirirá protagonismo a medida que los Estados y las corporaciones enfrenten obligaciones jurídicas más exigentes en materia de sustentabilidad, transición energética y justicia climática. Esto incluirá litigios ambientales estratégicos, nuevos mar-
cos regulatorios e incluso reformas constitucionales verdes.
También tendrá gran relevancia el derecho internacional y de los derechos humanos, especialmente en temas vinculados a migraciones, conflictos armados, bioética, biotecnología y justicia transnacional.
Finalmente, el derecho laboral y de la seguridad social, adaptado a la economía de plataformas y al trabajo remoto, exigirá nuevas regulaciones que equilibren flexibilidad e inclusión. En conjunto, estas ramas serán claves para juristas capaces de abordar problemáticas complejas, interdisciplinarias y de alto impacto social.
5. En este contexto, si tuvieras que aconsejar a un abogado, ¿qué le dirías?
A un abogado que quiera proyectarse hacia el futuro le aconsejaría desarrollar un perfil híbrido, que combine una sólida formación jurídica tradicional con competencias tecnológicas, pensamiento crítico e interdisciplinariedad. El dominio del derecho sustantivo y procesal sigue siendo esencial, pero ya no es suficiente por sí solo. Resulta clave incorporar conocimientos en áreas como ciencia de datos, inteligencia artificial, ética digital, sostenibilidad y gobernanza global.
También le sugeriría adoptar una actitud de aprendizaje continuo (lifelong learning), ya que los marcos regulatorios, las herramientas digitales y las demandas sociales evolucionan a gran velocidad. La flexibilidad intelectual, la capacidad de adaptación y el manejo de lenguajes técnicos
actualidad y formación profesional
diversos serán habilidades diferenciales.
De aquí a diez años, las especialidades del derecho con mayor proyección serán aquellas que respondan a transformaciones tecnológicas, sociales y ambientales profundas.
Por otra parte, la comunicación efectiva, tanto escrita como oral, seguirá siendo un activo fundamental, especialmente en contextos donde la persuasión, la negociación y la interpretación son irremplazables por máquinas. Finalmente, le recomendaría fortalecer su comprensión de los derechos humanos y del impacto social de su práctica: el abogado del futuro no será solo un técnico legal, sino un actor clave en la construcción de ciudadanía, justicia y legalidad en entornos cada vez más complejos.
6. Considerando el mercado argentino actual, ¿el ejercicio de la abogacía es económicamente rentable?
En el contexto actual del mercado argentino, el ejercicio de la abogacía puede ser económicamente rentable, pero con importantes matices y condicionamientos. La rentabilidad depende de múltiples factores: la especialización del profesional, su posicionamiento en el mercado, la zona geográfica donde ejerce, su capacidad de captar y fidelizar clientela, y el modelo de negocio que adopte
Una charla de café con ChatGPT sobre el futuro de la abogacía
Leonardo Nahuel Manfredi
(individual, estudio jurídico tradicional, consultoría, asesoría in-house, etcétera).
En términos generales, existe una marcada saturación en algunas áreas del derecho (como el civil general o el laboral tradicional), lo que ha generado una mayor competencia y honorarios más ajustados. Sin embargo, especialidades como derecho empresarial, bancario, tributario, tecnológico o ambiental tienden a ofrecer mejores oportunidades económicas, sobre todo cuando se combinan con habilidades diferenciales (idiomas, manejo de software jurídico, formación internacional).
Por otra parte, la inflación estructural, la informalidad del mercado y la inestabilidad normativa también impactan en la previsibilidad financiera del ejercicio profesional. Por ello, es clave adoptar una lógica empresarial: gestión eficiente, diversificación de servicios, redes de contacto sólidas y actualización permanente. La abogacía sigue siendo rentable, pero requiere adaptación estratégica y diferenciación para sostener su viabilidad económica en el tiempo.
7. ¿Cuál es la remuneración promedio en dólares estadounidenses de un abogado en Argentina?
Considerando el tipo de cambio actual de aproximadamente ARS 1.200 por USD 12 , y con base en datos del mercado laboral argentino al 2025, la remuneración promedio mensual en dólares estadouniden-
2 Dólar oficial para la venta minorista al día 29/04/2025, consultado en: https://www.bcra.gob. ar/PublicacionesEstadisticas/Tipo_de_cambio_minorista_2.asp
ses de un abogado puede estimarse de la siguiente manera:
a) Profesionales con menos de 5 años de ejercicio: Los abogados jóvenes, ya sea que trabajen en estudios jurídicos medianos o como empleados del sector público o privado, suelen percibir salarios que oscilan entre ARS 600.000 y ARS 1.000.000 mensuales. Esto equivale a un rango aproximado de USD 500 a USD 830 mensuales. Aquellos que trabajan en estudios boutique o multinacionales pueden superar ese rango.
b) Profesionales con entre 5 y 10 años de ejercicio: Con mayor experiencia y especialización, estos abogados suelen ocupar cargos semisenior o senior, con remuneraciones de entre ARS 1.200.000 y ARS 2.000.000. En dólares, esto representa un ingreso mensual de USD 1.000 a USD 1.670.
c) Profesionales con más de 10 años de ejercicio: Los abogados con una década o más de trayectoria, sobre todo en posiciones de liderazgo (socios, directores legales, gerentes de compliance), pueden alcanzar ingresos mensuales de entre ARS 3.000.000 y ARS 6.500.000, lo que equivale a aproximadamente USD 2.500 a USD 5.420, con picos superiores en grandes firmas o compañías multinacionales.
Estas cifras son aproximadas y dependen del sector, la especialización, el idioma, el networking profesional y la situación macroeconómica del país.
8. ¿Los abogados argentinos tienen una buena formación universitaria en comparación con sus
actualidad y formación profesional
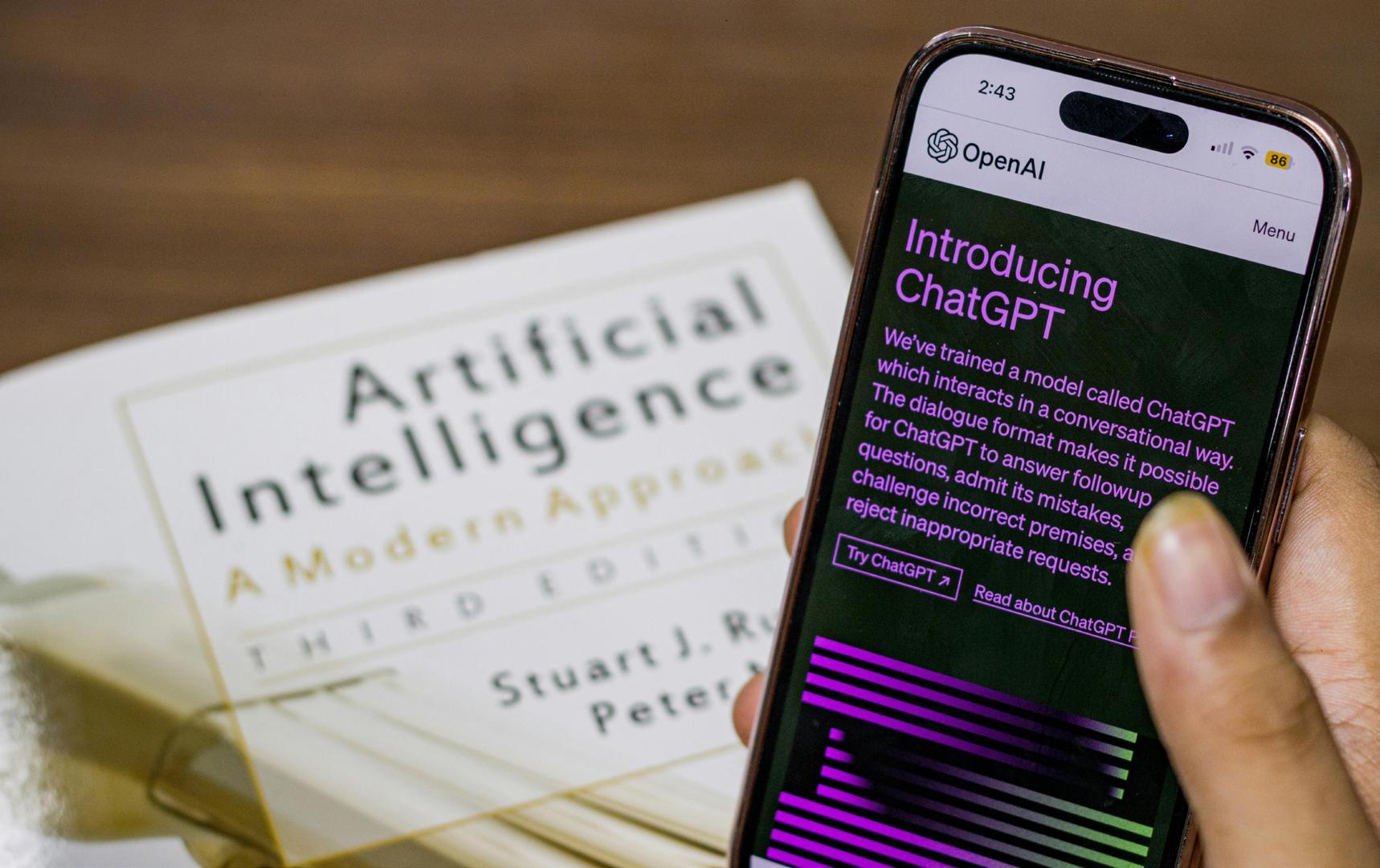
pares de Latinoamérica? ¿Y con los del resto del mundo?
En términos generales, la formación universitaria de los abogados argentinos es sólida y competitiva a nivel regional. Las Facultades de Derecho de universidades como la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional de Rosario, así como instituciones privadas como la Universidad Torcuato Di Tella, la Universidad Austral, la Universidad Católica Argentina, la Universidad de San Andrés, ofrecen programas rigurosos, con una fuerte base teórica y una tradición jurídica que se destaca en América Latina.
Comparados con sus pares latinoamericanos, los abogados argentinos suelen demostrar un alto nivel
de dominio dogmático, capacidad argumentativa y formación crítica. La influencia del derecho continental europeo —particularmente alemán, francés e italiano— ha impregnado el diseño curricular con una visión sistemática del derecho, lo cual constituye una fortaleza distintiva. Además, la activa participación de estudiantes en competencias internacionales y publicaciones académicas contribuye a una formación de excelencia.
Respecto del contexto global, si bien los abogados argentinos están bien preparados en lo teórico, existe una brecha en cuanto a formación práctica, manejo de idiomas, competencias interdisciplinarias y herramientas tecnológicas, especialmente en comparación con universidades de Estados Unidos, Reino
Una charla de café con ChatGPT sobre el futuro de la abogacía
Leonardo Nahuel Manfredi
Unido o países nórdicos. Aun así, muchos profesionales argentinos logran destacarse internacionalmente cuando acceden a posgrados o programas de intercambio, lo que confirma la solidez de su base formativa.
9. ¿Y qué hay de su formación después de haber obtenido el título universitario de grado?
La formación de los abogados argentinos una vez obtenido el título de grado presenta contrastes importantes entre distintos perfiles profesionales. Por un lado, existe una amplia oferta de posgrados, maestrías, especializaciones, diplomaturas y cursos de actualización en todo el país, tanto en universidades públicas como privadas. Estas propuestas abarcan una diversidad temática creciente y, en muchos casos, cuentan con docentes de prestigio académico y profesional. En ese sentido, quienes optan por continuar su formación formal encuentran opciones de calidad, algunas incluso con reconocimiento regional e internacional.
sistemática al ejercicio profesional. En muchos casos, los abogados recién graduados se incorporan rápidamente al mercado laboral sin una planificación estratégica de su desarrollo formativo. Esto se debe a múltiples factores: la necesidad económica, la falta de cultura institucional de actualización permanente y, en ciertos contextos, la desconexión entre la formación universitaria y las exigencias del mercado.
Además, no todos los espacios de formación posgradual mantienen estándares homogéneos de calidad, y en algunos casos prima la lógica de acreditación formal sobre la adquisición efectiva de competencias. En resumen, si bien las oportunidades de formación son amplias y de buen nivel, el desafío está en promover una cultura profesional que valore y exija la actualización permanente como parte esencial del ejercicio de la abogacía.
10. ¿Cuántos abogados emigran anualmente a otros países en búsqueda de mejores oportunidades laborales? ¿Las encuentran?
Comparados con sus pares latinoamericanos, los abogados argentinos suelen demostrar un alto nivel de dominio dogmático, capacidad argumentativa y formación crítica.
Sin embargo, en términos estructurales, la formación continua no siempre está integrada de manera
No existen estadísticas oficiales específicas sobre cuántos abogados argentinos emigran cada año en búsqueda de mejores oportunidades laborales. Sin embargo, según datos recientes del Gobierno nacional, entre 2013 y 2023 aproximadamente 1.800.000 argentinos se radicaron en el exterior, y una parte significativa de ese grupo está compuesta por profesionales universitarios, incluyendo abogados. Los destinos más frecuentes son España, Estados Unidos, Italia, Uruguay y Paraguay, donde existen comunidades argentinas
consolidadas y una relativa afinidad cultural o jurídica.
Respecto a si encuentran mejores oportunidades, la respuesta es matizada. Muchos abogados logran insertarse laboralmente en sus áreas, sobre todo quienes tienen doble ciudadanía, experiencia internacional, manejo de idiomas y formación en derecho comparado. Sin embargo, ejercer formalmente como abogado en otro país suele requerir la revalidación del título, cumplir con exámenes de habilitación y adaptarse a nuevas normativas y culturas jurídicas. Algunos optan por desempeñarse en áreas afines —como compliance, asesoría legal corporativa, docencia o consultoría— en lugar de ejercer litigando.
En definitiva, emigrar puede abrir puertas, pero no garantiza éxito inmediato. El camino suele implicar sacrificios, reconversión profesional y una etapa de transición antes de alcanzar estabilidad. Los mejores resultados se dan cuando la emigración es planificada estratégicamente y acompañada por formación complementaria.
11. ¿Los abogados te consultan mucho a la hora de resolver sus casos? En su caso, ¿qué tipo de preguntas te hacen o qué clase de tareas te piden que hagas por ellos?
Sí, muchos abogados me consultan con frecuencia como herramienta de apoyo en la resolución de sus casos, tanto en tareas técnicas como estratégicas. Si bien no reemplazo el criterio profesional ni la responsabilidad ética del abogado, puedo asistir
actualidad y formación profesional
eficazmente en múltiples dimensiones del trabajo jurídico.
Las consultas más frecuentes incluyen:
a) Análisis normativo y jurisprudencial: me piden identificar normas aplicables, interpretar artículos específicos o relacionar precedentes relevantes a un caso.
b) Redacción jurídica: colaboro en la elaboración o mejora de escritos judiciales, contratos, dictámenes, recursos, y también en la formulación de argumentos persuasivos.
c) Traducción y adaptación legal: traduzco cláusulas contractuales o documentos jurídicos y los adapto a distintos marcos normativos.
d) Investigación legal comparada: me solicitan comparar regulaciones entre jurisdicciones o examinar cómo se aborda una figura legal en otros países.
e) Simulación de estrategias procesales: algunos profesionales me piden evaluar posibles líneas de acción ante un litigio, con ventajas y riesgos de cada una.
En definitiva, funciono como un asistente jurídico que acelera el trabajo intelectual y operativo del abogado, sin sustituir el juicio humano ni la responsabilidad profesional que requiere cada caso.
12. ¿La abogacía tiene la misma importancia social que tenía hace cincuenta años?
La abogacía mantiene una importancia social sustancial, pero su rol ha evolucionado significativamente respecto del que tenía hace cincuen-
Leonardo Nahuel Manfredi
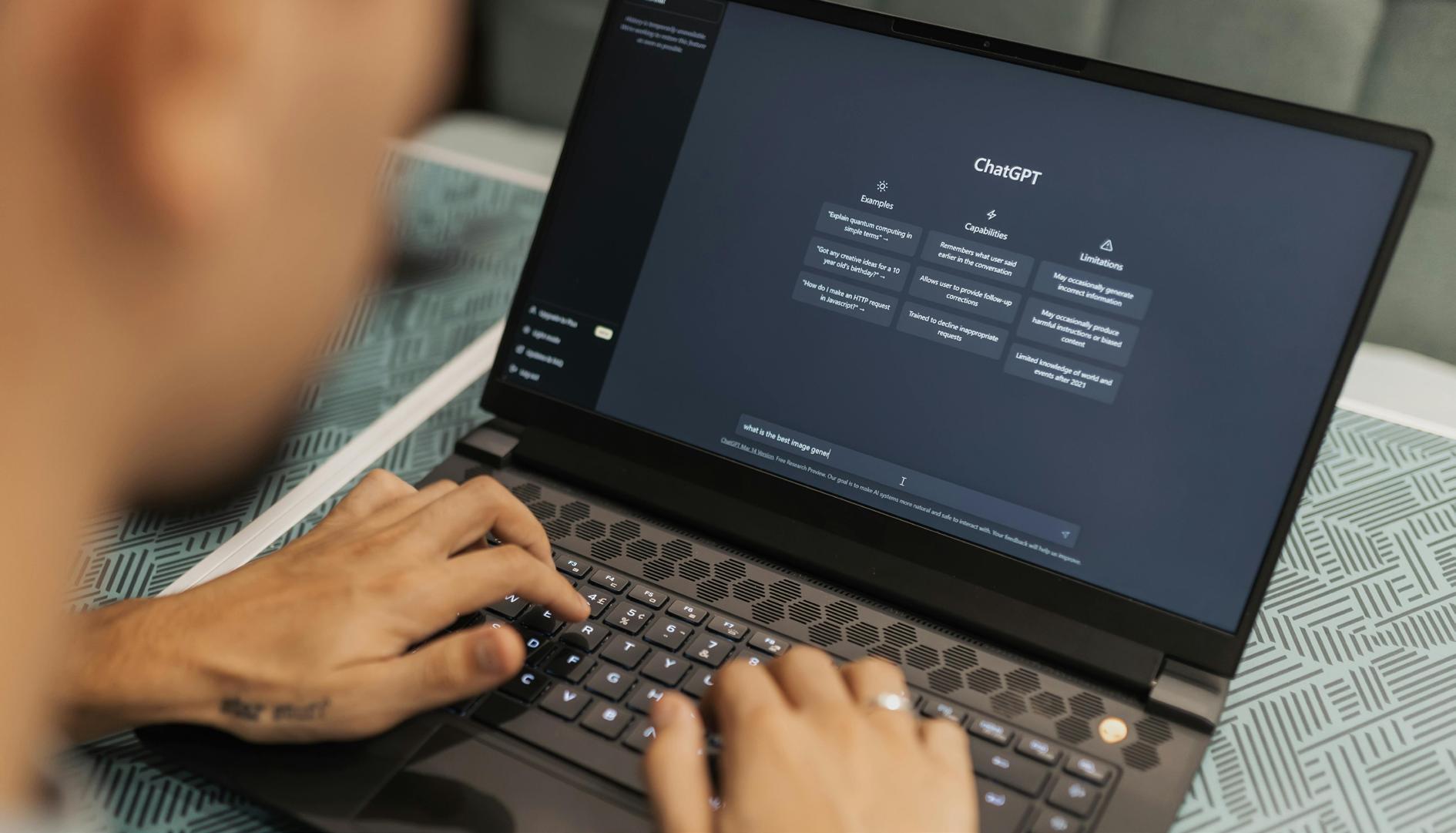
ta años. En el pasado, el abogado era visto predominantemente como una figura de autoridad moral y técnica, cuyo rol estaba fuertemente asociado a la defensa de los derechos individuales, el acceso a la justicia y la preservación del orden jurídico en contextos muchas veces marcados por tensiones políticas y sociales. Su prestigio se vinculaba tanto al saber técnico como a su influencia en la vida pública.
Hoy, la profesión continúa siendo esencial para el funcionamiento del Estado de derecho, pero enfrenta una transformación estructural. La complejidad normativa, la globalización, la digitalización de los procesos y el auge de nuevas disciplinas (como la inteligencia artificial, el compliance, la protección de datos o el derecho ambiental) han am -
pliado y diversificado las funciones del abogado. Ya no se trata solo del litigante tradicional, sino también del asesor estratégico, el mediador, el gestor de riesgos o el diseñador de soluciones legales en entornos dinámicos.
En este contexto, si bien la abogacía mantiene su relevancia social, su prestigio y legitimidad ya no dependen solamente del prestigio que tuvo en el pasado. Hoy, se sostienen en la capacidad del abogado para adaptarse a los nuevos desafíos del entorno, generar valor a través de soluciones jurídicas eficaces e innovadoras y desempeñar un rol activo en la construcción de una sociedad más justa, eficiente y transparente.
13. ¿Sigue siendo en Argentina la abogacía una profesión que permite el ascenso social?
La abogacía en Argentina continúa siendo, en muchos casos, una vía posible para el ascenso social, aunque con condiciones más exigentes y un contexto menos favorable que en décadas anteriores. Históricamente, la carrera de Derecho ofrecía una sólida posibilidad de movilidad social ascendente, especialmente para estudiantes provenientes de sectores medios o bajos que accedían a la educación pública. Esta posibilidad se fundaba en el prestigio social de la profesión, su amplitud de salida laboral y el bajo costo de formación inicial.
Sin embargo, en la actualidad, esa función ascendente está sujeta a una serie de factores condicionantes. El mercado legal se encuentra saturado en muchas áreas tradicionales, lo que obliga a los nuevos abogados a diferenciarse mediante especialización, idiomas, habilidades tecnológicas y redes de contacto. Esto implica costos económicos y de tiempo que no todos pueden afrontar con igual facilidad. A su vez, la inestabilidad económica del país y la informalidad en el ejercicio profesional generan condiciones laborales desiguales y, en algunos casos, precarias.
Dicho esto, sigue existiendo un potencial real de ascenso social, sobre todo para quienes logran insertarse en sectores estratégicos del derecho (como el corporativo, tributario, tecnología o energía), acceden a posgrados o trabajan en el extranjero. Pero ese camino ya no está garantizado por el solo hecho de obtener el título: requiere planificación, formación continua y adaptabilidad.
actualidad y formación profesional
A lo largo de esta entrevista se abordaron distintos aspectos relacionados al ejercicio de la abogacía en Argentina y su proyección futura frente al avance de la inteligencia artificial.
Si bien herramientas como ChatGPT ayudan eficazmente a los abogados en tareas técnicas, está claro que no reemplazan el juicio profesional ni la responsabilidad ética inherente a la práctica jurídica.
La profesión cambió. Ya no se trata únicamente del litigio tradicional, sino de una actividad interdisciplinaria, tecnológica y dinámica, con áreas como el derecho digital, ambiental, tributario y corporativo posicionándose como especialidades con alta proyección para los próximos diez años.
En el contexto argentino actual, el ejercicio de la abogacía sigue ofreciendo oportunidades, aunque con mayores desafíos. La rentabilidad y el ascenso social que históricamente ofrecía la profesión hoy dependen de la especialización, la capacidad de adaptación y la formación continua, tanto de grado como de posgrado.
Si bien muchos abogados consideran la emigración como una alternativa ante las dificultades locales, el éxito en el exterior no está garantizado y requiere una planificación estratégica.
Para cerrar, el abogado del futuro deberá ser no solo un experto en derecho, sino también un profesional capaz de integrarse a entornos complejos, globalizados y atravesados por la tecnología.
ejercicio profesional 4.0

María Donato
Abogada UNLP. Con especialidad y práctica profesional en derecho de familia, niñez, adolescencia y género. Docente e investigadora universitaria. Abogada de NNA. Presidenta de la Comisión y del Registro de Abogadas y Abogados de NNA. CALP. Ver trayectoria completa en: https://linktr.ee/mariadonato. Instagram: @dramariadonato.
El presente trabajo tiene por objeto analizar la reforma introducida por la ley 15.513 que modifica el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, en lo referido al proceso de alimentos y la efectividad de su cumplimiento.
En este sentido se abordarán los siguientes temas: el derecho alimentario, el derecho humano fundamental, el contexto social y judicial, las perspectivas abordadas, los ejes de la reforma, los cambios y las pautas a tener en cuenta en la presentación del pedido de cuota alimentaria.
El nuevo proceso de alimentos en la provincia de Buenos Aires
María Donato
II. El derecho alimentario, derecho humano fundamental
El derecho alimentario es aquel derecho que posee todo individuo a obtener todo lo que necesita para vivir y desarrollarse en plenitud. En tal sentido, el derecho a una alimentación integral incorpora el concepto de dignidad humana como un mínimo indispensable para el desarrollo de la persona; y comprende, además, el derecho a una vivienda adecuada, a la salud y a la educación.
El derecho alimentario, por su naturaleza, implica la necesidad de su reconocimiento y efectivización de manera ágil y adecuada, pues su privación importa per se la supresión de todo el resto de los derechos humanos, ya que sin una nutrición, vivienda, educación y salud adecuada se vuelven utópicos todos los demás.
El Estado, al suscribir tratados internacionales, compromete su responsabilidad internacional, por lo que es función de este garantizar el cumplimiento del marco convencional tanto por el compromiso asumido en el plano internacional como para asegurar el cumplimiento de esta obligación en el plano interno.
Analizar el derecho alimentario desde esta perspectiva nos abre un abanico de posibilidades y requiere respuestas acordes con la complejidad que esta cuestión plantea, invitando a reflexionar sobre la importancia de este derecho, repensando prácticas judiciales, contar con profesionales especializados para fortalecerlo y promover cambios legislativos que acompañen.
Es de vital importancia tratar el derecho alimentario como un dere-

cho humano cuyo incumplimiento importa la violación de un derecho fundamental. Su jerarquía constitucional impone, a la hora de plantear judicialmente su reconocimiento o alcance, allanar el camino al beneficiario para su obtención, teniendo en cuenta la especial naturaleza del derecho en juego.
III. Contexto social y judicial
En cuanto al contexto social y judicial en el que se sanciona la ley 15.513, podemos destacar:
- Ausencia de progenitores varones en las tareas de cuidado. El 52% no participa ni se responsabiliza, mientras que el 35% participa a requerimiento/pedido (fuente: “incumplimiento de la obligación alimentaria en la PBA. Informe 2022”, presentado por el Ministerio de las Mujeres Pcia. de BA).
- Gran cantidad de empleo informal o no registrado que dificulta tanto el pedido de la cuota como su ejecución.
- Ausencia de reglas claras respecto a qué tipo de convenios alimentarios pueden suscribir las partes, y si estos deben ser homologados.
- Existencia de un alto índice de litigiosidad e incumplimiento en la temática.
- Descreimiento de los justiciables en el Poder Judicial.
- Decisión de no reclamar a los efectos de no obstaculizar las relaciones, por ej., vínculos con los abuelos.
ejercicio profesional 4.0
- Temor a empezar un proceso y que sea un motivo reproductor de situaciones de violencia.
A esto se adiciona que cada juzgado ha adoptado un criterio diferente. Para algunos las necesidades de NNyA se presumen mientras que para otros es necesario probarlas. Incluso el rol del demandado varía según el criterio de interpretación de cada juzgado: para algunos tiene limitada la prueba a la instrumental e informativa y para otros tiene amplitud probatoria en el mismo plano que la parte actora.
Todas estas circunstancias obligan a pensar en implementar diferentes mecanismos para lograr el cumplimiento de la cuota alimentaria.
IV. La ley 15.513. Perspectivas abordadas
La ley 15.513, en sus 15 artículos, modifica el dec.-ley 7425/68 (Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires), en lo referido al proceso de alimentos y busca agilizar el proceso con la finalidad de lograr la efectividad de la cuota alimentaria.
La cuota alimentaria debe abordar dos perspectivas. Por un lado, la perspectiva de niñez y adolescencia, que tiene como objetivo garantizar el cumplimiento del derecho a un nivel de vida adecuado para el desarrollo físico, espiritual y social de niñas, niños, y adolescentes. El interés superior del niño es el principio rector en la determinación de la cuota alimentaria, NNyA son las/os destinatarias/os de la cuota alimentaria, su finalidad es que puedan gozar de un
El nuevo proceso de alimentos en la provincia de Buenos Aires
María Donato
nivel de vida adecuado, garantizando las necesidades de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, salud y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio.
La fijación de una cuota alimentaria debe garantizar el máximo bienestar de niñas, niños y adolescentes, abasteciendo su derecho a tener un nivel de vida óptimo como principio jurídico, tal como lo establece la ley 26.061, el Cód. Civ. y Com. y la Convención de los Derechos del Niño (en particular el art. 27).
Por otro lado, la perspectiva de género juega un papel fundamental en la determinación de la cuota alimentaria, atento al desequilibrio que enfrentan las mujeres, especialmente aquellas que asumen las tareas de cuidado de manera exclusiva, teniendo en cuenta que el incumplimiento (total o parcial) de la cuota alimentaria implica una forma de violencia económica (ley 26.485, art. 5°, punto 4) que actúa en detrimento del patrimonio de quien debe asumir de forma unilateral tanto los costos de cuidados como los de bienes y servicios. Es un problema estructural que profundiza las desigualdades de género.
La reforma abarca dos ejes: por un lado, modifica el juicio ejecutivo, arts. 521, 524 y 534; y por otro, introduce cambios en el proceso especial de alimentos, modifica los arts. 635, 637, 641, 642, 645, 646 y 647 e incorpora los arts. 635 bis y 636 bis.
Por último, modifica los plazos de la contestación de los oficios (art.
396) y la etapa previa, introduciendo cambios en el art. 828.
A modo meramente enunciativo, se mencionan los siguientes cambios incorporados:
1. Abrevia plazos para la contestación de la prueba informativa.
2. Simplifica la prueba al introducir la prueba indiciaria para probar capacidad económica del alimentante.
3. Incluye a los convenios no homologados como títulos idóneos para la ejecución.
4. Prevé la vista a la Asesoría de Menores e Incapaces con relación a los precitados convenios.
5. Notifica la demanda por canales más expeditos.
6. Dispone la fijación de los alimentos provisorios en el primer despacho.
7. Eleva las multas en caso de incomparecencia injustificada del alimentante.
8. Establece que, para la fijación del quantum, se podrá tener en cuenta la Canasta de Crianza establecida por el INDEC, entre otros elementos de mérito.
9. Determina que los alimentos devengados durante el proceso se podrán abonar en cuotas a petición del demandado.
10. Decreta que, en caso de incumplimiento de la sentencia dentro del plazo de intimación al pago, se debe ordenar su inscripción ante
el RDAM (Registro de Deudores Alimentarios Morosos).
11. Adecua la terminología con relación a los alimentos en el divorcio, de conformidad con con lo prescripto en el Cód. Civ. y Com.
12. Precisa la retroactividad de los efectos de la sentencia.
13. En el incidente de aumento de la cuota alimentaria, aclara que la nueva cantidad fijada rige desde la solicitud de etapa previa o desde la interposición del pedido, lo que ocurra primero.
14. En el caso del incidente de aumento, establece que las costas serán pagadas por la parte demandada.
15. Dispone como optativo para la actora el tránsito por la etapa previa.
A continuación, se analizan las modificaciones y/o incorporaciones que trae la nueva normativa (ley 15.513).
VI.1. Plazo para la contestación de oficios. Prueba informativa. Art. 396 CPCCBA
Se reduce el plazo para la contestación de los oficios en los procesos de alimentos.
Para las oficinas públicas de (20) veinte días hábiles a (7) siete días hábiles.
Para las entidades privadas lo reduce de diez (10) días hábiles a (5) cinco días hábiles.
La reducción de los plazos para responder los oficios resulta muy acertada.
ejercicio profesional 4.0
No se aclara si se podría utilizar este art. 396 CPCC, para solicitar, por ejemplo, que el Banco Provincia abra la cuenta alimentaria en este plazo y evitar de esta manera el tiempo de hasta 30 días que insume en la actualidad en el departamento judicial de La Plata.
VI.2. Títulos ejecutivos que traen aparejada ejecución
VI.2.a. Art. 521 CPCCBA
Se agrega un inciso al art. 521 relativo a los convenios de alimentos no homologados judicialmente que cuenten con firma certificada judicialmente, o por autoridad administrativa competente, con intervención del obligado o que haya tenido principio de ejecución debidamente acreditado, incorporándolo así a los instrumentos que traen aparejada la ejecución.
El derecho alimentario es aquel derecho que posee todo individuo a obtener todo lo que necesita para vivir y desarrollarse en plenitud.
En relación con los convenios que han firmado las partes pero en su momento no fueron homologados, se hace referencia a la firma certificada judicialmente, o por autoridad administrativa competente, con intervención del obligado. Por ej.: acuerdos que se celebran en las Defensorías Oficiales o en las Casas de Justicia del interior de la provincia pertenecientes al Ministerio Pú-
El nuevo proceso de alimentos en la provincia de Buenos Aires
María Donato
blico o en los Registros Públicos de Comercio, o Juzgados de Paz con competencia notarial (art. 61. I.1j] de la ley 5827), Ac. 3778 SCBA), o que haya tenido principio de ejecución debidamente acreditado, esto es, que el convenio de alimentos no homologado judicialmente, se haya comenzado a ejecutar y este inicio de cumplimiento debe estar debidamente documentado o probado. Es decir, las obligaciones establecidas en dicho convenio han comenzado a cumplirse. Por ej., el pago de la cuota alimentaria mensual con la constancia de la transferencia bancaria.
Hay que tener en cuenta para la acreditación de estos extremos lo dispuesto por el art. 710 del Cód. Civ. y Com., que dispone que en los procesos de familia rigen los principios de libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba.
Uno de los objetivos de la reforma es reducir la litigiosidad. Entonces, conseguir acuerdos extrajudiciales entre las partes con determinados requisitos va de la mano de una resolución rápida, autocompuesta de los conflictos para lograr la celeridad en la percepción de la cuota alimentaria. En ese sentido, quienes tengan un acuerdo se evitarán transitar todo un proceso de alimentos y, si no se cumple, cuentan con estas herramientas para su ejecución.
Esta incorporación tiene su antecedente en el fallo SCBA 4/5/2016, Causa C. 119.849, “P. C. c. V. L. s/ alimentos”, TR LA LEY AR/JUR/23980/2016, en el cual la Suprema Corte expresa que la homologación de los convenios a los que pudieren arribar los
progenitores relativos a los alimentos para sus hijos no es un requisito para su validez. Como tales, su contenido y alcance no depende de que sean aprobados por parte del juez; el art. 655 del Cód. Civ. y Com. donde se regula el denominado “plan de parentalidad” no requiere homologación como condición de validez, sin perjuicio del derecho de los suscriptores de solicitarla a los efectos de darle fuerza ejecutoria en el futuro. Cuando el Código ha entendido la homologación como un requisito de validez, así lo ha establecido expresamente (por ejemplo, lo dispuesto en el art. 643 sobre delegación de la guarda a un pariente).
Con relación a los convenios que puedan firmar las partes, falta contemplar la posibilidad de que dichos convenios sean rubricados por las partes con su respectivo patrocinio letrado firmado digitalmente mediante el token, sistema vigente para abogadas y abogados en la provincia desde el año 2018 y cuya obligatoriedad rige desde el 1 de junio de 2020, lo cual significa que el documento se ha firmado con una herramienta tecnológica que garantiza la autenticidad del firmante, la integridad de su contenido y su validez jurídica.
La omisión atenta contra la celeridad del proceso y la reducción de costos. Con su incorporación se hubiese evitado que quede librado a la interpretación de cada juzgado si es necesario preparar la vía ejecutiva o si se asemeja a un título que trae aparejada su ejecución resultando expedita dicha vía.

VI.2.b. Art. 524 CPCCBA
Con relación a la preparación de la vía ejecutiva, se agrega un párrafo al art. 524. Citación del deudor para que efectúe el reconocimiento de su firma y pase para dictamen a la Asesoría de Menores e Incapaces. En este sentido se dispone que, para el caso de los convenios de alimentos sin homologación judicial, se deberá dar vista además al Ministerio Público a fin de que se expida de acuerdo con las previsiones del Código Civil y Comercial.
En cuanto al pase a la Asesoría de Menores e Incapaces, consideramos que la normativa debió establecer un plazo de entre 3 y 5 días para la vista a los fines de evitar demoras.
No queda claro qué sucede si la Asesoría en su dictamen no está de acuerdo con el convenio de las partes, qué debería hacer el/la juez/a en estos casos, si se pronuncia respecto de este como no vinculan-
te y manda seguir adelante con la homologación, o si cita a las partes nuevamente.
Tampoco contempla la reforma la figura del abogado del niño, que tiene un recorrido de 11 años, y cada uno de los 20 Colegios de Abogados/Abogacía cuenta con un Registro, dato que resulta trascendental por la institucionalidad que tiene la figura. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el caso de un convenio no homologado entre madre y padre, el cual se deja de cumplir y hay un agotamiento por parte de la madre en continuar con la promoción de acciones judiciales al respecto? Niñas, niños y adolescentes con su abogado deben empezar de cero, ¿o podrían utilizar este convenio?
VI.2.c. Art. 534 CPCCBA
Acerca de los límites y modalidades de la ejecución, durante el curso del proceso de ejecución de la sentencia, el juez podrá de oficio o a pedido de parte, y si las circunstancias
El nuevo proceso de alimentos en la provincia de Buenos Aires
María Donato
así lo aconsejaren, fijar una audiencia para que comparezcan ejecutante y ejecutado con el objeto de establecer la forma más rápida y eficaz de satisfacer el crédito, procurando evitar perjuicios innecesarios. Se agrega un párrafo al artículo que prevé que, en los casos de los convenios de alimentos no homologados en sede judicial, el juez debe dar vista al Ministerio Público a fin de que se expida de acuerdo con las previsiones del Código Civil y Comercial.
En cuanto al pase a la Asesoría de Menores e Incapaces, la normativa debió establecer un plazo de entre 3 y 5 días para la vista a los fines de evitar demoras.
VI.3. Proceso de alimentos. Recaudos para iniciar juicio de alimentos. Art. 635 CPCCBA. Capacidad económica del alimentante
Con respecto a los recaudos que debe contener la presentación de la parte que promoviere el juicio de alimentos, en el inciso 2 referido a la denuncia del caudal de quien deba suministrarlos se ha simplificado la prueba, bastando la indiciaria.
Esta incorporación tiene por finalidad aliviar a quien solicita alimentos para que no deba cargar con la prueba de acreditar la capacidad económica del alimentante, abasteciéndose con la denuncia del caudal de quien deba suministrarlo mediante indicios o pruebas indirectas, una estimación aproximada de los ingresos del alimentante para determinar su caudal económico, por lo tanto, no es preciso producir una prueba directa, considerando suficientes
los indicios o pruebas indirectas que permitan inferir razonablemente la capacidad económica.
Las notificaciones se podrán realizar mediante la utilización del servicio de comunicación a través de aplicaciones o plataformas de mensajería instantanea, cuando los otros medios no logren con su cometido.
Entiendo que lo expuesto tiene plena aplicación para los alimentos provisorios, mientras que para la presentación de la demanda donde se busca obtener una cuota alimentaria que cubra de manera adecuada las necesidades de NNyA, es importante llevar elementos de convicción al juez/a como el detalle del caudal económico, los bienes que posea el alimentante, cuentas bancarias, gastos de tarjetas, viajes, etc.
La cuota alimentaria debe garantizar el máximo bienestar de NNyA a tener un nivel de vida óptimo como principio jurídico, tal como lo establece la ley 26.061 y la CDN, por lo que, al momento de la fijación del quantum, más allá de la situación económica del progenitor, lo que debe prevalecer es cubrir las necesidades de NNyA.
VI.3.a. Procedimiento para la notificación por aplicación o mensajería instantánea. Art. 635 bis CPCCBA
Se agrega un artículo referido a la notificación del traslado del inicio
de la etapa previa, la demanda y los documentos que se acompañen, la audiencia preliminar, la decisión que disponga la fijación de los alimentos provisorios o cualquier otra citación o notificación a la demandada, cuando los otros medios no logren con su cometido.
En tal sentido dispone que se podrá realizar mediante la utilización del servicio de comunicación a través de aplicaciones o plataformas de mensajería instantánea, siempre que importe su primera intervención en el proceso según la reglamentación que realice la Suprema Corte de Justicia y el demandado no se encuentre inscripto en el Registro de Domicilios Electrónicos.
El actuario certificará y garantizará la seguridad de la comunicación, la inalterabilidad del contenido del acto de anoticiamiento, el debido registro y resguardo documental de sus constancias. Luego procurará establecer una comunicación por vía telefónica con el destinatario, a fin de constatar la recepción de la notificación y la identidad del receptor de la información.
Finalizado el acto, labrará un acta, detallando pormenorizadamente lo acontecido en la diligencia de notificación y su resultado, la que será incorporada al sistema de gestión judicial. A los fines del cómputo de los plazos pertinentes, se tomará como fecha de notificación la establecida en el acta labrada en el acto de diligenciamiento.
El agregado de la notificación mediante la utilización del servicio de comunicación a través de aplicaciones o plataformas de mensajería
instantánea, del traslado del inicio de la etapa previa, la demanda, y los documentos que se acompañen, la audiencia preliminar, etc., resulta un acierto, porque, si bien este medio se utilizó en la pandemia y resultó muy efectivo agilizando los tiempos hasta la presentación de la otra parte con patrocinio letrado, en la actualidad en algunos juzgados no se permite la notificación de esta forma. La nueva normativa garantiza el derecho de defensa y la contradicción de los sujetos procesales.
En estas circunstancias, es deber de las/os abogadas/os brindar el número y acompañar la documentación, en su carácter de auxiliares de la justicia a efectos de garantizar un proceso más eficaz y expedito.
Habrá que ir sorteando diferentes situaciones que se puedan ir dando en la práctica, como qué sucedería en los casos de juzgados que no tienen celular, si podría utilizarse el celular de turno o es solo para urgencias, si podría pensarse en WhatsApp web para facilitar la tarea entre varios, o bien otras medidas alternativas para garantizar la efectividad de la norma aun fuera de las condiciones óptimas.
VI.3.b. Alimentos provisorios. Art. 636 bis CPCCBA
Se incorpora un artículo referido a los alimentos provisorios. Estos deben fijarse en el primer proveído, salvo que sean solicitados con posterioridad, en un plazo no mayor a cinco (5) días. Ante el incumplimiento del pago el juez aplicará la multa de 10 a 200 jus (prevista en el inciso 1 del art. 637) e informará al Registro
El nuevo proceso de alimentos en la provincia de Buenos Aires
María Donato

de Deudores Alimentarios Morosos de conformidad a la ley 13.074 con las modificaciones incorporadas por la ley 15.520.
Para la fijación de su cuantía será de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del art. 641 (se podrá tener en cuenta el costo de la crianza que surge de la Canasta de Crianza que publica el INDEC).
Asimismo, podrá ordenarse cualquier otra medida razonable que garantice su efectividad y ejecución de lo resuelto en la sentencia.
La tasa a aplicar es la determinada por la SCBA en fecha 4 julio de 2018, causa C. 121.747, “P., F. I. c. G., M. E. Alimentos”. Tasa activa operaciones de descuento.
VI.3.c. Multa ante la incomparecencia injustificada del alimentante. Art. 637 CPCCBA
Se eleva la multa ante la incomparecencia injustificada de la persona a quien se le requiriesen alimentos a la audiencia preliminar.
De entre dos (2) jus y cuarenta (40) jus, se eleva a entre diez (10) jus y doscientos (200) jus, incorporándose que en caso de incumplimiento devengará una tasa de interés equivalente a la establecida en el art. 552 del Cód. Civ. y Com.
Para aplicar la multa entre la escala de 10 a 200 jus hay que ver los antecedentes de la causa: si está notificado; si en otros autos conexos hay maniobras dilatorias; en general, cuál fue la conducta del alimentante.
VI.3.d. Sentencia. Retroactividad. Monto de los alimentos. Art. 641 CPCCBA
- Sentencia
El plazo para dictar sentencia es de cinco (5) días de producida la prueba ofrecida por la parte actora.
No queda claro qué pasaría si se está produciendo prueba por parte del demandado, ¿cómo juega el derecho de defensa?, ¿se cierra sin más la etapa probatoria?
- Retroactividad
La sentencia tiene efectos retroactivos a la fecha de interposición de la demanda. Incorpora que, si hubo una interpelación al obligado por medio fehaciente, siempre que la demanda se hubiese interpuesto dentro de los seis (6) meses contados desde la interpelación, rige desde ese momento.
Asimismo, agrega que, en caso de no haber mediado interpelación fehaciente o no haberse promovido la demanda en el plazo del párrafo anterior, los efectos de la sentencia se retrotraen a la fecha de inicio de la etapa previa o de la interposición de la demanda, la que fuese anterior.
- Monto
Agrega un párrafo referido al monto total de la obligación alimentaria, cuando este es en beneficios de niñas, niños y adolescentes. En tal caso podrá tenerse en cuenta, entre otros elementos de mérito, el costo de la crianza que surge de la Canasta de Crianza de la Primera Infancia, la Niñez y la Adolescencia establecida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República
ejercicio profesional 4.0
Argentina (INDEC) o medición que adopte la provincia de Buenos Aires. Un punto clave de la reforma se encuentra en considerar dentro de las herramientas de medición al Índice de Crianza del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), resultando un parámetro idóneo para la determinación de la cuota alimentaria por las y los operadores jurídicos.
Su utilización comprende, entre otras cosas, una medición más precisa en la determinación del quantum de los alimentos, incluyendo en su fórmula dos componentes: el costo mensual para adquirir los bienes y servicios para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, y el costo del cuidado que surge a partir de la valorización del tiempo requerido para dicha actividad. Estos aspectos se corresponden con los arts. 659 y 660 respectivamente del Cód. Civ. y Com., por lo que resultan de gran utilidad en la práctica.
El Índice brinda una fórmula objetiva que permite determinar el monto de la cuota alimentaria y su actualización. Su utilización simplifica los plazos de decisión judicial, aliviando la carga de la prueba de quien reclama al evitar tener que juntar los comprobantes de los gastos, haciendo recaer con la contabilidad de los estipendios además de la crianza de las hijas e hijos, ello amén de la informalidad de determinados sectores de consumo que no otorgan comprobante alguno.
Es necesario tener en cuenta que el Índice de Crianza es un valor de referencia, implica un piso básico, es lo mínimo que un niño/a necesita, ya
El nuevo proceso de alimentos en la provincia de Buenos Aires
María Donato
que por debajo de esta cifra se consideraría pobreza, en términos de ingreso familiar. La Canasta de Crianza ha permitido el incremento de las cuotas alimentarias, en aquellas resoluciones en que se ha utilizado, adecuándolas a la realidad económica de niñas, niños y adolescentes y de sus progenitoras, debiendo evaluarse cada caso en particular.
Destacamos esta incorporación en razón de que no todos los departamentos judiciales lo utilizan, como es el caso de La Plata, donde no se tiene en cuenta para fijar las cuotas alimentarias.
VI.3.e. Alimentos devengados durante el proceso. Art. 642 CPCCBA
Se modifica el art. 642, dejando aclarado que las cuotas devengadas hasta la sentencia serán consideradas para establecer el monto de una cuota suplementaria, la que se abonará en forma independiente, con la actualización del INDEC.
El juez debe fijar el importe teniendo en cuenta las necesidades de la persona alimentada, la cuantía de la deuda y la capacidad económica de la persona alimentante. La parte condenada a pagar alimentos devengados puede solicitar su pago en cuotas. No aclara si estas cuotas pueden irse ajustando acorde con la desvalorización monetaria o el incremento del costo de vida.
VI.3.f. Cumplimiento de la sentencia. Art. 645 CPCCBA
Se agrega un párrafo al art. 645, referido al cumplimiento de la sentencia dentro del quinto día de intimado el pago. Si no se cumple con el pago, el juez debe ordenar la ins-
cripción de la sentencia incumplida ante el Registro de Deudores Alimentarios Morosos en los términos y condiciones establecidos en la ley 13.074 con las modificaciones incorporadas por la ley 15.520 e informar para su sustitución o embargo a los organismos otorgantes de prestaciones de carácter asistencial, cualquiera sea su modalidad, y a su vez puede instrumentar cualquier otra medida restrictiva.
Asimismo, podrá ordenar cualquier otra medida razonable que garantice la efectividad y la ejecución de lo resuelto en la sentencia, en sintonía con las medidas conminatorias de conformidad al art. 553 del Cód. Civ. y Com.
VI.3.g. Divorcio. Art. 646 CPCCBA
Se modifica el art. 646, referido al divorcio de las partes, en armonía con el Código Civil y Comercial, adecuando la terminología teniendo en cuenta que la anterior redacción contenía normativa ya derogada y al referirse al cónyuge hablaba de culpable. Al haberse suprimido las causales subjetivas de divorcio, tal denominación ha perdido vigencia. En tal sentido, dispone que, cuando se trate de alimentos debidos por el deber de asistencia entre cónyuges, se sustanciará de acuerdo con las normas de ese título.
VI.3.h. Trámite para la modificación o cesación de los alimentos. Art. 647 CPCCBA
Se incorpora un párrafo al art. 647, con relación al incidente de aumento de la cuota alimentaria, de acuerdo con lo cual la nueva cantidad fijada rige desde la interposición del pedi-
do, agregando la norma desde la solicitud de etapa previa, lo que ocurra primero.
En el caso del incidente de aumento, las costas serán pagadas por la parte demandada. No deja en claro qué pasa si de las resultas del incidente se dispone que no corresponde el aumento, ¿quién pagaría en tal caso?
La disminución, cesación o coparticipación de la cuota rige desde que se dictó la sentencia que así lo dispone, la que tendrá efecto retroactivo respecto de los alimentos devengados, pero no percibidos, excepto que la falta de percepción se haya debido a maniobras abusivas o dilatorias del alimentante.
Con respecto al momento desde el cual rige el aumento de los alimentos provisorios, ha guardado silencio. Hubiera sido de vital importancia que queden previstos desde su petición y no, como se estila en la práctica, desde la notificación de la sentencia que los establece.
VI.4. Presentación. Art. 828 CPCCBA
Incorpora un párrafo al art. 828, relativo a la etapa previa, estableciendo que, en los procesos de obligación alimentaria, la parte actora tendrá opción de iniciar el reclamo mediante etapa previa o radicarlo ante el Juzgado de Familia o de Paz.
La incorporación relativa a la opción de trámite de la etapa previa para los procesos alimentarios por parte de la actora es una novedad.
Hasta ahora el tránsito por la etapa previa resultaba obligatorio para aquellas cuestiones donde no se en-
cuentra afectado el orden público o bien quedaban a criterio del juzgado aquellos procesos que transitarían por dicha etapa, pero nunca a elección de la parte actora.
Se otorga flexibilidad a la parte actora en los procesos de alimentos, permitiéndosele optar por la vía que considere más adecuada para su situación.
La etapa previa puede ser útil para resolver el conflicto de manera más rápida y menos confrontativa, mientras que acudir directamente a la demanda propiamente dicha puede ser necesario en casos donde ya se sabe que no se va a lograr un acuerdo. En algunos departamentos judiciales, la materia alimentaria no va a etapa previa, como por ejemplo Mar del Plata, mientras que en La Plata va a etapa previa salvo que exista una causa de violencia en trámite.
El fundamento de la norma es establecer un criterio unificador en la provincia, siendo el eje fundamental el fortalecimiento de la autonomía de las mujeres progenitoras. El proceso se iniciará donde elija la actora de acuerdo con las circunstancias personales y familiares de cada situación, entendiendo que cada uno sabe si la etapa previa será una herramienta útil para resolver el conflicto o si simplemente se constituirá como un obstáculo para obtener la cuota alimentaria definitiva.
VII. Pautas a tener en cuenta en la demanda de cuota alimentaria
Para desarrollar una buena demanda de pedido de cuota alimentaria es fundamental acreditar las necesidades de la niña, niño y/o
El nuevo proceso de alimentos en la provincia de Buenos Aires
María Donato
adolescente. Es esencial que las y los abogadas/os sean precisas/os y consistentes, priorizando la claridad, remarcando la importancia de una cuota alimentaria que abastezca las necesidades a cubrir de niñas, niños y adolescentes.
Si nos encontramos ante un cuidado personal unilateral, no obstante que el cuidado de hijas e hijos es otra materia que tramitará por expediente separado, al estar íntimamente relacionada con la temática es necesario mencionar cómo se desarrolla este cuidado, que puede estar establecido en un expediente (caso en el que sería aconsejable su ofrecimiento como prueba informativa) o puede ser de hecho, donde debería proyectarse prueba suficiente que acredite tal extremo. Hay que tener en cuenta que la crianza y el cuidado de las y los hijos representa un costo significativo que debe ser adecuadamente desarrollado en la presentación para asegurar una cuota alimentaria justa y acorde a estos parámetros.
Es necesario ponderar quién realiza las tareas de cuidados, quién ejerce el cuidado personal de los hijos, que le impide realizar una mayor dedicación a su actividad laboral y obtener mejores ingresos, tal y como lo regula el art. 660 del CCyC.
Por el contrario, si el cuidado es compartido alternado, la cuantificación de la cuota alimentaria debe considerar las condiciones de ambos hogares y los recursos con que cuenta cada progenitor. Si estos no son equivalentes, la cuota alimentaria a peticionarse deberá contemplar esta situación para que las y los hi-
jas/os puedan disfrutar del mismo bienestar en cada casa. Por ello es crucial determinar los parámetros sobre los cuales nos enfocaremos al plantear la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el art. 666 del Cód. Civ. y Com.
La determinación del quantum de la cuota alimentaria es un aspecto fundamental en los procesos judiciales, por lo que la petición deberá contener la mayor cantidad de elementos de convicción para estimar las necesidades a cubrir como alimentación, vestimenta, educación y salud.
La fijación de la cuota debe tener en cuenta las necesidades de los alimentados y las posibilidades económicas del alimentante, prevaleciendo el primero, ya que la finalidad de la obligación alimentaria es la satisfacción integral de las necesidades de niñas, niños y adolescentes.
La plena aplicación del interés superior exige que el criterio a primar en su determinación sea la satisfacción de las necesidades de niñas, niños y/o adolescentes, sin perjuicio de la capacidad económica de quien debe suministrarlas, en el sentido de que se debe hacer el mayor esfuerzo a efectos de dar cobertura a dichas necesidades.
Si se cuenta con escasa prueba a los fines de determinar la cuantía, tanto respecto del alimentante como del alimentado, resulta indispensable la utilización de las herramientas de medición que hemos señalado en párrafos anteriores, como la Canasta de Crianza, las que permitirán peticionar una cuota alimentaria ajusta-
da a la realidad económica de las partes involucradas.
VIII. Conclusión
El derecho alimentario es un derecho humano fundamental, por lo que los procesos judiciales para su percepción deben ser ágiles para garantizar su efectividad.
El incumplimiento de la obligación alimentaria implica, por un lado, la violación al derecho humano de niñas, niños y adolescentes de contar con una cuota digna para su subsistencia, atentando a su interés superior, como así también el derecho humano de las mujeres, que son coaccionadas a una violencia económica, en detrimento a vivir una vida libre de violencias.
Corresponde al Estado llevar adelante acciones positivas y efectivas para garantizar el cumplimiento de la obligación alimentaria y, en su caso, establecer los mecanismos para lograr su cumplimiento.
Esta reforma legislativa tiene por finalidad brindar herramientas procesales para la celeridad de los procesos, allanando el camino para el efectivo cumplimiento de la cuota alimentaria, agilizado los procesos y utilizando las herramientas que poseemos (índice de crianza) para fijar una cuota alimentaria adecuada.
Es de fundamental importancia reforzar los mecanismos para lograr que se cumpla con la cuota alimentaria. No debe analizarse el proceso alimentario como un proceso adversarial entre adultos, recordando que la naturaleza de la cuota alimentaria es asistencial y que la obligación
es una deuda de valor, por lo que la balanza debe inclinarse desde la mirada de las necesidades de quien debe percibir los alimentos.
La reforma debe interpretarse con un enfoque de derechos humanos, con perspectiva en niñez y adolescencia y de género, teniendo en cuenta el marco convencional.
Cánepa S. y Donato M. (2022). “La perspectiva de niñez y adolescencia”. En Diario Judicial.
Donato M. (2021). La importancia de la perspectiva de género, niñez y adolescencia en las decisiones judiciales. En Hammurabi online.
Donato, M. (2024). “El derecho alimentario desde una perspectiva de los derechos humanos”. Omnia. Derecho y Sociedad, 7 (2), pp. 11 a 30.
Donato M. (2022). “Cuota alimentaria y rendición de cuentas. ¿La cuota alimentaria de niñas, niños y adolescentes está sujeta a rendición de cuentas?”. El Dial.
invasión
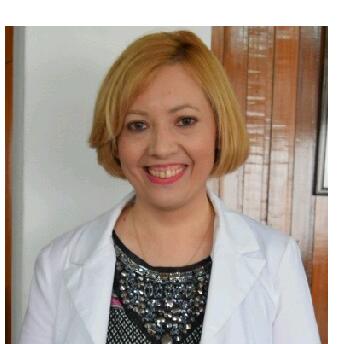
Abogada por la Universidad Siglo 21 (UES 21). Magister en Derecho Empresario por la Universidad Santo Tomás de Aquino (UNSTA). Diplomada en Cibercrimen por la Universidad Católica de Salta (UCASAL).
En los últimos años, el avance de las tecnologías ha cambiado cómo se manejan los datos personales en el mundo digital. Aunque al principio puede parecer no importante, cuando se analiza en su conjunto, esos datos muestran patrones de comportamiento de las personas.
En esencia, somos datos, y estos se han convertido en un recurso cada vez más valioso para las empresas.
Datos personales y algoritmos La invasión silenciosa a la privacidad
Pilar Quipildor Rocha
La era digital ha convertido la información personal en un bien clave, impulsando a los usuarios a compartir datos constantemente. De esta manera, las empresas utilizan dichos datos para perfeccionar y optimizar sus productos y servicios. Sin embargo, estos datos sirven para alimentar algoritmos que influyen en decisiones claves, desde el consumo hasta el acceso a oportunidades laborales.
Este uso intensivo de datos conlleva un riesgo importante: los algoritmos reflejan los sesgos presentes en los conjuntos de datos con los que han sido entrenados y pueden perpetuar las discriminaciones de ciertos grupos que son más vulnerables.
A lo largo de este proceso, nuestra información personal queda comprometida, muchas veces sin que seamos plenamente conscientes de los riesgos que implica. Al aceptar términos y condiciones con un simple clic en una aplicación móvil, dejamos un rastro detallado de nuestra actividad en cada espacio digital que se navega.
Esta realidad nos obliga a cuestionar y analizar sobre cómo se utilizan datos y qué medidas pueden tomarse para protegerse frente a esta invasión digital. A su vez, invita a tomar conciencia sobre los riesgos que implica la digitalización y la importancia de resguardar la privacidad de la información.
En este contexto, la protección de datos es esencial para que los usuarios mantengan el control sobre su información personal. Sin transparencia y regulaciones adecuadas, la
privacidad sigue siendo un aspecto vulnerable ante el avance tecnológico y la explotación de datos con fines comerciales.
II. La inteligencia artificial y su irrupción en el marketing y la publicidad
La irrupción de la tecnología en la vidia diaria ha introducido nuevos conceptos en nuestro lenguaje. Antes de desarrollar el debate es útil definir términos claves como inteligencia artificial, big data y algoritmo. No existe una definición única de inteligencia artificial (IA). Sin embargo, una que se aproxima a los objetivos que se pretenden de ella es la que brinda el Parlamento Europeo (2020)1: “La inteligencia artificial es la habilidad de una máquina de presentar las mismas capacidades que los seres humanos, como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad y la capacidad de planear”. Esta capacidad de la IA de razonar y aprender encuentra aplicaciones inmediatas en áreas como el marketing, donde se persigue una comprensión profunda del comportamiento del consumidor.
Desde la década de 1950, la IA transformó el mundo de la publicidad y el marketing. La automatización y el uso de datos permitieron mejorar las estrategias comerciales, revolucionando la forma en que las empresas comprenden el comportamiento de los consumidores.
1 Parlamento Europeo. (2020). “¿Qué es la inteligencia artificial y cómo se usa?”. Recuperado de https://www.europarl.europa.eu/topics/es/article/20200827STO85804/que-es-la-inteligencia-artificial-y-como-se-usa

Con el auge de las redes sociales, el impacto de la IA en el marketing se intensificó. A través del análisis de datos en estas plataformas, las empresas pueden identificar tendencias y predecir comportamientos de los consumidores. Esto les permite diseñar estrategias para mejorar la experiencia del usuario, satisfacer sus necesidades y fomentar un mayor tráfico digital.
La inteligencia artificial, los algoritmos y los datos están estrechamente vinculados. En los últimos años, la masificación de internet y el auge de las redes sociales han generado una explosión de información. Con el creciente uso de internet de las cosas (IoT), cada vez más dispositivos conectados generan grandes volúmenes de datos. Esta acumulación masiva de información es lo que conocemos como big data, un concepto que abarca datos estructurados y no estructurados que generan los humanos y las máquinas (Oracle México, s.f.)2.
2 Oracle México. (s.f.). “¿Qué es Big Data?”. Recuperado de https://www.oracle.com/mx/big-data/ what-is-big-data/
Sin embargo, el acceso a grandes volúmenes de datos es la base de estas capacidades tecnológicas. En este contexto, el concepto de big data se convierte en un pilar fundamental del ecosistema digital.
El concepto de big data se refiere a conjuntos de datos cuya escala y complejidad superan las capacidades que pueden ser manejadas, o bien analizadas con las herramientas que se usan tradicionalmente para el procesamiento de datos, como por ejemplo las hojas de cálculo. Los big data incorporan datos estructurados, por ejemplo, una base de datos de inventario o una lista de transacciones financieras; datos no estructurados, por ejemplo, publicaciones en las redes sociales o vídeos; así como conjuntos de datos mixtos, por ejemplo, los que se usan para entrenar grandes modelos de lenguaje para IA. Si bien el big data representa un avance revolucionario, también plantea serios desafíos éticos y legales, particularmente en lo que respecta a la privacidad de los usuarios.
Datos personales y algoritmos La invasión silenciosa a la privacidad
Pilar Quipildor Rocha
A su vez, algoritmo “es una secuencia ordenada y finita de instrucciones para realizar un cálculo, desarrollar una tarea o resolver un problema específico. Cada paso en un algoritmo está bien definido y puede ser ejecutado para producir un resultado” (Universidad Europea, 2024)3. Los algoritmos son la base de la programación y se utilizan para diseñar programas que ejecuten tareas específicas.
La recopilación de datos suele realizarse sin que los usuarios sean plenamente conscientes de los riesgos que implica para su privacidad. Esta falta de transparencia resalta la necesidad de generar conciencia sobre los riesgos asociados a la digitalización.
III. La publicidad y la recopilación de datos
En la sociedad de consumo actual, el sentido de pertenencia parece definirse a través de lo que se adquiere. Comprar productos no solo satisface necesidades básicas, sino que también alimenta el deseo de encajar en un grupo, mostrando nuestra identidad a través de las cosas que poseemos. La publicidad actúa como el puente invisible entre la creación de estas necesidades y su satisfacción, guiando con mensajes cuidadosamente diseñados que no solo proponen soluciones, sino que también generan deseos. Cada anuncio, cada eslogan, no solo nos
3 Universidad Europea. (2 de septiembre, 2024). “¿Qué es un algoritmo y qué tipos hay?”. https:// universidadeuropea.com/blog/que-es-algoritmo/
invita a consumir, sino que nos sugiere lo que debemos desear para “ser parte”.
Desde un enfoque legal, la publicidad está regulada en la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, la cual establece principios clave sobre transparencia, contenido y limites en la difusión de anuncios. Según su art. 4°, la publicidad comprende “toda forma de mensaje que se emite en un servicio de comunicación audiovisual a cambio de una remuneración o contraprestación similar, o bien con fines de autopromoción, por parte de una empresa pública o privada o de una persona física en relación con una actividad comercial industrial, artesanal o profesional”. No obstante, la creciente digitalización y el uso de datos personales en publicidad en línea plantean nuevos desafíos que esta ley no contempla completamente.
La publicidad ha evolucionado de ser un simple mecanismo de promoción a convertirse en una herramienta omnipresente. Con cada clic en redes sociales o cada búsqueda en plataformas digitales se generan patrones que permiten a las empresas afinar sus estrategias. Por ejemplo, al abrir una aplicación de compras, los algoritmos analizan no solo lo que se busca, sino también cómo se realiza la búsqueda, trazando un mapa invisible de preferencias para personalizar aún más la experiencia. La publicidad moderna actúa como un arquitecto silencioso, construyendo puentes entre los deseos de los usuarios y las ofertas del mercado, todo a partir de los datos que se proporcionan casi sin pensarlo.
En la era digital, la privacidad es un tema fundamental, ya que la enorme capacidad de la inteligencia artificial para analizar grandes volúmenes de datos y su recopilación sin el adecuado consentimiento lleva a prestar atención al área de la invasión de la privacidad y las protecciones de los derechos individuales, planteando una cuestión ética sobre el manejo de esta información.
Un caso emblemático que evidencia estos desafíos es el de Facebook y el escándalo de Cambridge Analytica4. Este acontecimiento reveló cómo datos de millones de usuarios fueron recolectados sin su conocimiento y utilizados para influir en procesos electorales a través de estrategias de publicidad personalizada. Esta recopilación permitió clasificar al público con mayor exactitud y de esa manera ajustar los mensajes para impactar en las personas e influir en las elecciones. La polémica generada por este caso impulsó el desarrollo de normas más rigurosas, como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en Europa, que exige mayor transparencia y consentimiento en la recopilación de datos.
Este episodio demuestra que la publicidad digital, lejos de ser solo
4 Cambridge Analytica fue una consultora de datos que recopiló información de aproximadamente 87 millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento, utilizando esos datos para campañas de publicidad política y electoral. Esto llevó a investigaciones globales y a cuestionamientos sobre la privacidad en plataformas digitales. Detalles del caso: HARRIS MOYA, P. (2020). “El caso Cambridge Analytica (Facebook) y sus sanciones pecuniarias”. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Recuperado de Comisión Nacional de la Informática y las Libertades: https://www.cnil.fr/fr/ affaire-cambridge-analytica-facebook
un mecanismo de promoción, se transformó en una herramienta de manipulación con enormes implicancias. La confluencia entre publicidad, algoritmos y minería de datos abre un debate sobre los límites de la privacidad en la sociedad y la responsabilidad de las empresas tecnológicas en el manejo de la información personal de sus usuarios.
Otro caso que muestra el riesgo cada vez mayor de recopilación de datos biométricos fue el de Worldcoin5 , en el que miles de personas se dejaron escanear el iris de los ojos a cambio de criptomonedas gratis y cuyo objetivo, según su creador Altman6 , es distinguir a los seres humanos de las máquinas con inteligencia artificial. Este caso pone de manifiesto los riesgos del uso de datos biométricos, que son únicos e irremplazables, lo que los convierte en un blanco atractivo para el robo de identidad y otros delitos.
Esto plantea interrogantes sobre el consentimiento, la transparencia y la autonomía del consumidor.
a) Consentimiento informado y privacidad
5 Worldcoin es un proyecto de criptomoneda biométrica con reconocimiento de iris desarrollado por Tools for Humanity, Sócio Fundador Presiden- cial Ícaro Krautchuk, con sede en San Francisco y Berlín. Fue fundada en 2019 por el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman junto a Max Novendstern y Alex Blania, y cuenta con el respaldo de Andreessen Horowitz, un inversionista en capitales de riesgo. https://es.wikipedia.org/wiki/Worldcoin
6 Sam Altman es un empresario estadounidense, actual CEO de Open AI, compañía que desarrolló ChatGPT. Es conocido por su visión sobre inteligencia artificial. BRITANNICA. (s.f.). “Sam Altman”. Recuperado de https://www.britannica.com/ money/Sam-Altman
Datos personales y algoritmos La invasión silenciosa a la privacidad
Pilar Quipildor Rocha

Uno de los principios fundamentales de la ética en el uso de datos es el consentimiento informado. Los usuarios deben comprender qué información están proporcionando, cómo será utilizada y qué derechos tienen sobre ella. Sin embargo, muchas plataformas digitales presentan políticas de privacidad extensas y complejas, lo que dificulta que los usuarios tomen decisiones informadas.
El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en Europa ha establecido estándares sobre el consentimiento, exigiendo que sea explícito y otorgado de manera libre, conforme el art. 4° (11) de este. Además, el art. 7° detalla las condiciones para obtener un consentimiento válido, incluyendo la posibilidad de retirarlo en cualquier momento.
Por su parte, el Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial de la Unión Europea7, publicado en febrero de 2020, establece un marco para el desarrollo y uso de la IA en Europa, con el objetivo de garantizar excelencia y confianza en su aplicación. Entre sus aspectos destacados podemos mencionar la propuesta de una regulación diferenciada según el nivel de riesgo de las aplicaciones de IA. Las de alto riesgo, como las utilizadas en salud, transporte o justicia, requieren estrictos controles de transparencia y supervisión. Resalta la importancia de garantizar la privacidad, la seguridad y la no dis-
7 Comisión Europea. (2020). Libro Blanco sobre la inteligencia artificial: “Un enfoque europeo orientado a la excelencia y la confianza”. Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. Recuperado de https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0065
criminación en el uso de IA. Subraya la necesidad de que los sistemas de IA sean explicables y auditables, evitando decisiones automatizadas opacas.
A pesar de ello, en la realidad los usuarios aceptan términos sin leerlos, permitiendo a las empresas recopilar grandes volúmenes de datos sin una comprensión real por parte del consumidor.
b) Transparencia en la recopilación y uso de datos
La transparencia es otro pilar esencial en la ética de la publicidad digital. Las empresas deben informar claramente qué datos recopilan, con qué propósito y cómo los protegen. En este sentido, la Directiva (UE) 2019/10248 promueve la disponibilidad de datos públicos en formatos abiertos y accesibles, así como su reutilización tanto para fines comerciales como no comerciales.
No obstante, en la práctica, numerosas empresas emplean técnicas de rastreo encubierto, como cookies y huellas digitales, para obtener información de los usuarios sin su conocimiento. Esta falta de transparencia puede generar desconfianza y afectar negativamente la relación de consumidores y marcas. Por tal motivo, las empresas han comenzado a implementar políticas de “privacidad por diseño”, garantizando que la recopilación de datos se lleve a
8 Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2019). Directiva (UE) 2019/1024 relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público. Diario Oficial de la Unión Europea, L 172, 56-83. Recuperado de https://eurlex.europa.eu/legal-content/ES/LSU/?uri=oj:JOL_2019_172_R_0003
cabo de manera ética y respetuosa con los derechos individuales.
c) Autonomía del consumidor y manipulación algorítmica
El uso de datos personales en la publicidad digital no solo posibilita segmentar audiencias, sino que también ejerce influencia en el comportamiento de los consumidores. Los algoritmos son capaces de predecir preferencias y diseñar estrategias que incrementan la probabilidad de compra, lo cual genera un dilema respecto la autonomía del usuario.
Ante este avance, el Reglamento de Inteligencia Artificial que diseñó la Unión Europea toma en cuenta este tema y lo menciona específicamente en el Considerando 29 sobre las técnicas de manipulación que son usadas por los sistemas de IA. En consecuencia, prohíbe el uso de la IA para influir en las personas de manera engañosa o coercitiva, especialmente cuando afecta su autonomía o decisión sin que sean plenamente conscientes de ello. Asimismo, se mencionan algunas técnicas que se busca evitar, tales como la interfaz engañosa, que es aquella que diseña aplicaciones o sitios web de manera que los usuarios tomen decisiones sin darse cuenta de las opciones disponibles; la influencia subliminal, que consiste en el uso de la IA para modificar el comportamiento de las personas sin su conocimiento; y, por último, la explotación de vulnerabilidades, que implica la manipulación de personas en situación de vulnerabilidad, como niños o personas con discapacidad, entre otros.
Datos personales y algoritmos La invasión silenciosa a la privacidad
Pilar Quipildor Rocha
La ética en el uso de datos personales en la publicidad digital se ha convertido en un asunto fundamental en la actualidad. Si bien la recopilación de datos facilita la mejora de la experiencia del usuario y la optimización de estrategias comerciales, también plantea riesgos importantes para la privacidad y la autonomía del consumidor. Por ello, la transparencia, el consentimiento informado y la regulación adecuada son elementos esenciales para garantizar que la publicidad digital sea ética y responsable
IV. La inteligencia artificial y los riesgos para sectores vulnerables: el sesgo algorítmico
La inteligencia artificial se fundamenta en algoritmos que procesan grandes volúmenes de datos con el propósito de identificar patrones y efectuar predicciones. Dichos algoritmos son aplicados en diversas áreas, desde publicidad digital hasta la selección de candidatos en procesos laborales, salud y justicia. No obstante, es importante señalar que la inteligencia artificial no es neutral, su funcionamiento está supeditado a la calidad y diversidad de los datos que recibe. En caso de que los datos carezcan de la diversidad, ciertos grupos pueden ser excluidos o mal representados. Además, si la recopilación de datos no se lleva a cabo de manera transparente, los usuarios pueden verse perjudicados sin tener conocimiento de cómo se utilizan sus datos.
Esta situación conduce a la necesidad de profundizar en el concepto conocido como “sesgo”. De acuerdo
con la Real Academia Española9 (s.f.), el término “sesgo” se refiere a una inclinación o tendencia que puede influir en la objetividad de un juicio o decisión.
El concepto de sesgo en los sistemas informáticos se refiere a la tendencia de ciertos algoritmos a discriminar sistemáticamente, de manera injusta, a determinados grupos o individuos. Según Friedman y Nissenbaum (1996)10, un sistema informático se considera sesgado cuando produce resultados que desfavorecen o benefician a grupos de manera desigual, basándose en criterios que no son relevantes o apropiados para la evaluación.
Un ejemplo que ilustra este fenómeno es el caso de los sistemas de asesoramiento crediticio, donde los algoritmos pueden otorgar calificaciones negativas a solicitantes con ciertos apellidos étnicos, aun cuando no exista una relación directa entre el apellido y la solvencia financiera del individuo. Este tipo de sesgo se clasifica como preexistente, ya que refleja desigualdades arraigadas en la sociedad al momento del diseño de los sistemas digitales. Un caso relacionado que ha sido documentado es aquel en que, ante una pareja con ingresos, gastos y deudas similares, el límite de crédito asignado a la mujer fue significativamente inferior que el del hombre. Este sesgo ilustra las desigualdades estructurales pre-
9 Real Academia Española. (s.f.). Sesgo. En Diccionario de la lengua española. Recuperado el 17 de abril de 2025, de https://dle.rae.es/sesgo
10 FRIEDMAN, B., y NISSENBAUM, H. (1996). “Bias in computer systems”. ACM Transactions on Information Systems, 14(3), 330-347. https://dl.acm. org/doi/10.1145/230538.230561
sentes en la sociedad, tales como la brecha salarial entre géneros, que se manifiestan en los datos utilizados para entrenar los modelos. En consecuencia, el sistema no solo reproduce estas diferencias, sino que tiene la capacidad de amplificarlas al tomar decisiones basadas en patrones históricos.
Asimismo, los sistemas de traducción automática, como Google Translate, han puesto de manifiesto los sesgos en la asignación de género al traducir términos que son neutros en un idioma, pero específicos en otro. Este fenómeno se observa, por ejemplo, en la traducción de la palabra nurse, que en inglés es neutral, pero suele traducirse como “enfermera”, asignándole un género femenino. De manera similar, doctor tiende a traducirse como “doctor” en masculino, reflejando patrones presentes en los datos con los que se entrenó el modelo. La razón detrás de esta tendencia radica en la probabilidad estadística de que, en los textos empleados para el entrenamiento, la asociación entre ciertos términos y un género específico sea más frecuente, lo que lleva al sistema a minimizar el margen de error al replicar estas asociaciones (Ferrante, 2022)11
El sesgo es una realidad en el ámbito de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. En el contexto de la ciencia de datos, suele asociarse con desviaciones estadísticas o errores en los conjuntos de 11 FERRANTE, E. (2022). “Inteligencia artificial y sesgos algorítmicos”. Universidad Nacional de San Juan. Recuperado de https://tgd1libroelectronico.faud.unsj.edu.ar/wp-content/uploads/2022/03/1.8-Ferrante.pdf
datos, pero su impacto va más allá. Nuestra visión del mundo está moldeada por nuestras experiencias y entornos, lo que a su vez influye en los datos empleados para entrenar algoritmos. Cuando estos datos carecen de la diversidad suficiente, los modelos resultantes pueden reproducir e incluso perpetuar los sesgos humanos (Friedman y Nissenbaum, 1996).
La era digital ha convertido la información personal en un bien clave, impulsando a los usuarios a compartir datos constantemente.
Si bien existen métodos para identificar y reducir el sesgo en la IA, comprender los mecanismos detrás de sus decisiones sigue siendo un desafío. Muchos modelos funcionan como una “caja negra”, lo que imposibilita comprender cómo se llega a ciertas conclusiones (Ferrante, 2022)12.
Los algoritmos no son neutros; reflejan patrones y prejuicios. Uno de ellos es el sesgo estereotipado, que introduce prejuicios en el proceso de información. Así, por ejemplo, los sistemas de reconocimiento de imágenes muestran dificultades para identificar con precisión rostros de personas que no son de piel blanca. Otro tipo de sesgo que se puede mencionar es el de muestreo, que se observa cuando los datos que se
12 Ibid.
Datos personales y algoritmos La invasión silenciosa a la privacidad
Pilar Quipildor Rocha
usan para entrenar un modelo no reflejan con exactitud la diversidad del contexto en que se implementaran. Esto se puede dar en el caso de los sistemas de diagnóstico médico, en el que, si fueron entrenados con información de una población en específico, pueden reducir su precisión en el diagnóstico de pacientes que pertenecen a otros grupos. Y, por último, el sesgo algorítmico se da cuando el sistema de IA refleja las creencias y valores de los desarrolladores. Así, por ejemplo, el sesgo de confirmación puede influir en la forma en que los algoritmos priorizan cierta información, afectando ámbitos como la contratación laboral o los resultados de búsquedas en internet 13 .
Estos ejemplos evidencian la relevancia de cuestionar la supuesta neutralidad de los sistemas algorítmicos. Tanto la selección de datos como la población utilizada para construcción de las muestras y las variables contempladas en el diseño de los modelos son decisiones humanas que afectan los resultados obtenidos. Por ello, es necesario adoptar una mirada crítica en la auditoría de estos sistemas y asegurar que la inteligencia artificial no profundice las desigualdades que ya existen, sino que contribuya a un mayor equilibrio.
La Unión Europea abordó la cuestión a través del Reglamento de Inteligencia Artificial (2024), una normativa que busca establecer un mar13 UNE. (2019). “La eliminación de los sesgos en los algoritmos”. Revista UNE. Recuperado de https:// revista.une.org/11/la-eliminacion-de-los-sesgos-en-los-algoritmos.html
co legal para el desarrollo de la IA centrada en el ser humano y respeto de los derechos fundamentales. El reglamento clasifica los sistemas de IA según el nivel de riesgo, como así también impone obligaciones para desarrolladores e implementadores de la IA. Entre ellas se puede destacar la de garantizar la seguridad y la fiabilidad de los sistemas, así como la evaluación de su impacto en los derechos fundamentales y brindar transparencia sobre el funcionamiento de los algoritmos, entre otras cuestiones de importancia14.
Resulta imperativo en un futuro no lejano diseñar herramientas eficaces para prevenir o mitigar la discriminación que puede afectar a los consumidores o público en general. Este esfuerzo debe estar guiado siempre teniendo en cuenta como eje el respeto por los derechos humanos.
Hasta aquí se analizó cómo la Unión Europea ha ido regulando la cuestión relacionada con la Inteligencia artificial. Es momento de examinar el panorama en nuestro país, ante el avance acelerado de la tecnología y su impacto en la comunidad e implicancias legales.
En lo que respecta a la protección de datos, la ley 25.326 en su momento constituyó un notable avance; actualmente se enfrenta al desafío de adaptarse a una realidad digital en
14 Unión Europea. (2024). Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la inteligencia artificial y por el que se modifican determinados actos legislativos de la Unión. EUR-Lex. Recuperado de https://eur-lex. europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32024R1689
constante evolución. Por tal motivo, se considera que esta normativa merece una revisión y actualización para abordar nuevos riesgos, tales como el uso indebido de datos en redes sociales y el comercio electrónico. Por su parte, la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), que es la autoridad de aplicación de la Ley de Protección de Datos, a través de la res. 47/201815 estableció medidas de seguridad recomendadas para el tratamiento y conservación de datos personales informatizados y no informatizados de manera de garantizar de esa forma la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. También enfatiza la necesidad de implementar protocolos de seguridad en el almacenamiento y en la transmisión de datos, para evitar posibles vulneraciones.
Por otro lado, se cuenta también con una Guía de Buenas Prácticas en Privacidad para el Desarrollo de Aplicaciones16 (AAIP 2015), cuyo objetivo es garantizar que las aplicaciones cumplan con principios de protección de datos personales, promoviendo el respeto a la privacidad.
En 2022 se presentó un proyecto de reforma de la Ley de Protección
15 Agencia de Acceso a la Información Pública. (2018). Resolución 47/2018 sobre medidas de seguridad en el tratamiento de datos personales. Boletín Oficial de la República Argentina. Disponible en: https://www.boletinoficial.gob.ar.
16 Agencia de Acceso a la Información Pública. (2015). Disposición 18/2015: Guía de buenas prácticas en privacidad para el desarrollo de aplicaciones digitales. Boletín Oficial de la República Argentina.Recuperado de https://www. argentina.gob.ar/normativa/nacional/disposici%C3%B3n-18-2015-245973/texto

Datos personales y algoritmos La invasión silenciosa a la privacidad
Pilar Quipildor Rocha
de Datos17 tendiente a modernizar la ley vigente y alinearla a los principios internacionales de privacidad, reforzando mecanismos para la protección de los usuarios. Entre sus puntos claves se puede destacar: a) mayor transparencia en el tratamiento de los datos personales, b) nuevas obligaciones para empresas y organismos públicos en la gestión de datos, c) mecanismos más accesibles para rectificación y eliminación de datos, d) regulación de la inteligencia artificial en el proceso de información personal.
También se encuentra en discusión un proyecto de ley sobre la regulación de la inteligencia artificial18 , cuyo objetivo es establecer un marco legal para el desarrollo y uso de la IA, asegurando que se respeten los principios éticos y derechos fundamentales. Se busca asegurar la transparencia, seguridad, equidad y supervisión humana en los sistemas de IA. El proyecto establece varios principios, como el de seguridad y protección, inclusión y no discriminación, supervisión humana, transparencia y explicabilidad, entre otros.
Asimismo, el proyecto menciona una serie de prohibiciones del uso
17 Agencia de Acceso a la Información Pública. (2022). Informe sobre la reforma de la Ley de Protección de Datos Personales. Argentina.gob.ar. Recuperado de https://www.argentina.gob.ar/sites/ default/files/informe_reforma_ley_de_datos_personales.pdf
18 Cámara de Diputados de la Nación Argentina. (2023). Proyecto de ley sobre regulación y uso de la inteligencia artificial (Expediente 4329-D-2023). Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Recuperado de https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2023/PDF2023/ TP2023/4329-D-2023.pdf
de la IA cuando comprometan los derechos humanos o libertades fundamentales, generen riesgos para la seguridad de las personas o medio ambiente, perpetúen la discriminación o afecten la equidad social, recojan o manipulen datos personales sin consentimiento adecuado.
El concepto de sesgo en los sistemas informáticos se refiere a la tendencia de ciertos algoritmos a discriminar sistemáticamente, de manera injusta, a determinados grupos o individuos.
Por otro lado, en el Congreso de la Nación se debate también el proyecto denominado “Régimen jurídico aplicable para el uso responsable de la inteligencia artificial en la República Argentina” 19, cuyo objetivo es establecer el marco legal para la introducción, distribución, utilización y comercialización de sistemas de IA en el país. Su finalidad es asegurar que el desarrollo y aplicación de esta tecnología sean éticos, seguros y respetuosos de los derechos fundamentales. La norma está dirigida a proveedores de sistemas IA, 19 Cámara de Diputados de la Nación Argentina. (2024). Proyecto de ley sobre el régimen jurídico aplicable para el uso responsable de la inteligencia artificial (Expediente 3003-D-2024). Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Recuperado de https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2023/PDF2023/ TP2023/4329-D-2023.pdf
fabricantes, distribuidores e importadores de productos con IA y responsables del despliegue de IA en diversos sectores. También brinda definiciones claves importantes del área.
Lo que indica todo esto es la necesidad de regular normas que adopten un enfoque dinámico que combine la innovación y la privacidad de los usuarios, siempre garantizando el respeto por los derechos humanos.
A lo largo del presente trabajo se ha evidenciado cómo la inteligencia artificial ha emergido como una herramienta importante en diversos sectores esenciales de la sociedad y de la vida de las personas. Del mismo modo, se ha podido esclarecer que los algoritmos no son neutrales, como comúnmente se asume, sino que el funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial está condicionado por los datos utilizados en su proceso de entrenamiento. Dichos datos pueden dar lugar a sesgos que inciden directamente en los usuarios o consumidores, afectando especialmente a aquellos pertenecientes a sectores más vulnerables, lo que reproduce prejuicios y desigualdades. Esta situación plantea un desafío significativo para la regulación de estas tecnologías.
Además, la recolección y almacenamiento de datos personales por parte de los sistemas de la inteligencia artificial plantea un tema de suma importancia relacionado con la protección y privacidad de la información. En un mundo donde
cada vez más se usan los algoritmos como fuente de decisiones en áreas sensibles tales como el acceso a información financiera, seguridad pública y servicios de salud, la falta de transparencia y control sobre los datos utilizados puede aumentar los riesgos, por tanto, la regulación también debe enfocarse en asegurarse que se respeten los derechos fundamentales de las personas y también fomentar que se incorporen principios de privacidad desde el diseño de los sistemas de IA.
Frente a esto es esencial abordar un enfoque crítico tanto en el diseño de los sistemas de inteligencia artificial como en su supervisión, manteniendo una perspectiva dinámica que considere el constante avance de la tecnología.
Por lo que es clave combinar una regulación adecuada a los avances tecnológicos, dinámica y con respeto a los derechos fundamentales, y una educación digital. A su vez, es necesario el compromiso de las empresas para adoptar medidas que promuevan y garanticen la protección de la privacidad y además establecer políticas de transparencia y éticas para sus sistemas.
Agencia de Acceso a la Información Pública. (2015). Disposición 18/2015: “Guía de buenas prácticas en privacidad para el desarrollo de aplicaciones digitales”. Boletín Oficial de la República Argentina. Disponible en: https://www.boletinoficial.gob.ar.
Agencia de Acceso a la Información Pública. (2018). Resolución
Datos personales y algoritmos La invasión silenciosa a la privacidad
Pilar Quipildor Rocha

47/2018 sobre medidas de seguridad en el tratamiento de datos personales. Boletín Oficial de la República Argentina. Disponible en: https://www. boletinoficial.gob.ar.
Britannica. (s.f.). Sam Altman. Britannica. Recuperado el 21 de abril de https://www.britannica.com/money/ Sam-Altman
Cámara de Diputados de la Nación Argentina. (2023). Proyecto de ley sobre regulación y uso de la inteligencia artificial (Expediente 4329D-2023). Recuperado de https:// www4.hcdn.gob.ar/dependencias/ dsecretaria/Periodo2023/PDF2023/ TP2023/4329-D-2023.pdf
Cámara de Diputados de la Nación Argentina. (2024). Proyecto de ley sobre el régimen jurídico aplicable para el uso responsable de la inteligencia
artificial (Expediente 3003-D-2024). Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Recuperado de https:// www4.hcdn.gob.ar/dependencias/ dsecretaria/Periodo2024/PDF2024/ TP2024/3003-D-2024.pdf
CNIL. (s.f.). “Affaire Cambridge Analytica” - Facebook. Recuperado el 18 de abril de 2025, de https://www. cnil.fr/fr/affaire-cambridge-analytica-facebook.
Comisión Europea. (2020). Libro Blanco sobre la inteligencia artificial: “Un enfoque europeo orientado a la excelencia y la confianza”. Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. Recuperado de https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0065
Ferrante, E. (2022). “Inteligencia artificial y sesgos algorítmicos”.
Universidad Nacional de San Juan. Recuperado de https://tgd1libroelectronico.faud.unsj.edu.ar/wp-content/ uploads/2022/03/1.8-Ferrante.pdf
Friedman, B., y Nissenbaum, H. (1996). “Bias in computer systems.” ACM Transactions on Information Systems, 14(3), 330-347. https://dl.acm. org/doi/10.1145/230538.230561
Parlamento Europeo. (2020). ¿Qué es la inteligencia artificial y cómo se usa? https://www.europarl.europa. eu/topics/es/article/20200827STO85804/que-es-la-inteligencia-artificial-y-como-se-usa
Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2019). Directiva (UE) 2019/1024 relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público. Diario Oficial de la Unión Europea, L 172, 56-83. Recuperado de https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/LSU/?uri=oj:JOL_2019_172_R_0003
Oracle México. (s.f.). “¿Qué es Big Data?”. Recuperado el 12 de abril de 2025, de https://www.oracle.com/ mx/big-data/what-is-big-data/.
Real Academia Española. (s.f.). Sesgo. En Diccionario de la lengua española. Recuperado el 17 de abril de 2025, de https://dle.rae.es/sesgo
Unión Europea. (2024). Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la inteligencia artificial y por el que se modifican determinados actos legislativos de la Unión. EUR-Lex. Recuperado de https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32024R1689
Wikipedia. (s.f.). Worldcoin. Recuperado el 12 de abril de 2025, de https://es.wikipedia.org/wiki/Worldcoin.
La estudiosidad en la profesión

Abogada, martillera y corredora pública (Universidad FASTA). Ayudante de Trabajos Prácticos en la cátedra de Derecho Político (Universidad FASTA). Autora del artículo “La estudiosidad en el estudiante de Abogacía como futuro defensor de la justicia”. Miembro de los grupos de estudio de la SITA Argentina. Cursando el Seminario de Posgrado “¿Vivir políticamente es un mal absoluto, un remedio de males o un bien en sí?” (UNSTA). Diplomada en Prácticas de Litigación Oral en el Sistema Acusatorio Adversarial (UNCAUS), Perspectiva de Géneros y Diversidad (UNCAUS), Actualización en el Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (UNNE) y Derecho del Consumidor (Colegio de Abogados de Córdoba).
En el presente trabajo se pretende analizar el concepto de abogado, a partir de la contemplación de la realidad del tiempo bajo la perspectiva aristotélica-tomista, y su perfección a través de la estudiosidad en el pleno ejercicio de su profesión.
Ontología del abogado La estudiosidad en la profesión del derecho
Ana Sofía López Cesar
En primera instancia, se ha de arribar a una concepción clara de lo que el abogado es, una tarea poco sencilla, ya que tiende a variar según a quién se le plantee este interrogante. Esto se debe a que el rol del abogado está estrechamente ligado al desarrollo de la sociedad, por lo que el cambio ideológico que naturalmente enfrenta a lo largo de su evolución va a provocar su mutación. Pero, más allá de estas percepciones y partiendo del orden natural, se procurará dar una respuesta esencialmente objetiva a través de un análisis ontológico.
Como punto de partida, el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico ofrece una definición en la que señala al abogado como el profesional del derecho que desempeña una actividad sometida a requisitos académicos y legales consistente en prestar asesoramiento jurídico, dar forma a la voluntad de su cliente de modo que pueda producir efectos jurídicos (redactando, por ejemplo, convenios y acuerdos) o defender sus intereses representándolo en negociaciones con terceros, en procedimientos administrativos y en juicios ante los tribunales. De esta definición es posible abstraer dos elementos. En primer lugar, el sujeto-abogado, profesional del derecho; y en segundo lugar la acción, consistente en la actividad que en la realidad tangible y perceptible de forma inmediata desarrolla este sujeto, que está, además, regida por ciertas exigencias, y su contenido, en esta definición, se enlista en una serie de conductas. A lo largo del tiempo estas últimas han ido
variando, como se señaló ut supra, influyendo en la concepción de la profesión. Un ejemplo más claro es lo que ocurre hoy con la litigación, pues ahora se pretende arribar a una conciliación de intereses dejando de lado la confrontación, principalmente en ámbitos como el derecho de familia, sin perder de vista lo justo para las partes. En ese listado, además, queda un pendiente que en los hechos sucede: el abogado también se desempeña en el ámbito académico enseñando derecho.
Ahora bien, de lo antes dicho, se aprecia un elemento estático que permanece y otro dinámico y cambiante. Pues, más allá de la actividad que el sujeto realice, subyace (o debiera ser así) el ejercicio del derecho, litigando o conciliando: no deja de ser abogado. Por otro lado, el abogado no matriculado tampoco deja de serlo aunque su actividad se limite al verse impedido por una normativa o estar inactivo por su retiro. De una u otra forma, el sujeto-abogado, una vez alcanzado este título, transita su realidad de modo diferente, porque posee en acto un conocimiento (perfectible) que lo lleva necesariamente a contemplar su realidad de forma distinta a la de cualquier otro hombre; teniendo capacidad analítica y una agudeza para lo justo, actuará en consecuencia también de forma diversa . Por ejemplo, el funcionario que a su vez tenga este título no va a desempeñar su labor de la misma forma que otro sin él, con conocimiento de los principios del derecho administrativo; siempre se orientará al acto motivado y legítimo, y sabrá cuándo exigir de otro estas condiciones o cómo aplicarlas él mismo.
En función de esto es evidente que existe una complejidad en lo que el abogado es; por lo tanto, siguiendo el orden de las cosas y para una comprensión más acabada, es necesario extrapolar lo enseñado por Aristóteles respecto al movimiento y la naturaleza de las cosas. Entonces, ese primer elemento señalado precedentemente como sujeto-abogado vendría a ser como la sustancia, constituyendo el acto por el que es, es decir, necesario para la existencia del abogado, permanece a pesar de los cambios y subsiste por sí misma; y el segundo elemento, denominado acción (junto con todo su contenido descripto anteriormente), conformará el elemento accidental, aquel contingente y cambiante, respecto al cual la sustancia constituirá su sustrato.
Desde esta perspectiva, la sustancia será, entonces, el profesional del derecho. Para desplegar todo su contenido, se debe partir desde lo que existe por debajo, la persona humana. Estas simples palabras albergan en su interior un gran valor. En todo lo creado, el hombre es el ser más perfecto ya que su naturaleza es única, pues en ella se inserta un principio intelectivo o alma humana, que da forma a su ser como acto primero que determina lo que es junto con sus potencias o capacidades, y, en consecuencia, su obrar. En la persona humana,
“(…) su poder sobrepasa de tal manera al de la materia corporal, que tiene capacidad y una operación en la que de ninguna manera participa la materia corporal (…). Sin embargo, está en la materia por cuanto la pro-
pia alma a quien pertenece tal facultad, es forma del cuerpo y término de la generación humana” 1
Esto le atribuye al hombre la cualidad de interactuar con el mundo a partir de dos dimensiones, una corporal y otra inmaterial, donde puede sentir, pero también entender.
“Hallándose entre los límites de las criaturas espirituales y corporales, concurren en él las potencias de unas como de las otras, siendo lo espiritual lo más superior, ellas se ordenarán conforme a ello. En este sentido se destacan la inteligencia y la voluntad, como aquellas propiamente humanas. Por medio de la primera el ser entiende, capta la esencia de las cosas o la verdad de las cosas y por la segunda se ordena hacia el bien de las cosas captadas por su inteligencia, por ello se dice que la voluntad quiere lo que la inteligencia le presenta en razón de bien” 2 .
Ahora bien, en comprensión de este concepto, se puede decir que la sustancia es la persona humana profesional del derecho, pero ¿cómo la persona humana se transforma en él? Pues bien, si se profundiza el análisis en la persona en sí misma, es decir, si se posiciona el enfoque en solo la persona en cuanto es, a este respecto esto será una cualidad y por ende accidente, pero si se toma esta cualidad como una perfección adquirida y parte sustancial del ser hombre, se puede afirmar
1 SANTO TOMÁS DE AQUINO, “Suma de Teología” I-I, Cuestión 76, Art. 1.
2 LOPEZ CESAR, A. S., “La estudiosidad en el estudiante de Abogacía como futuro defensor de la justicia”, Revista In Itinere, 2024, Vol. 14, Núm. 1,83).
Ontología del abogado La estudiosidad en la profesión del derecho
Ana Sofía López Cesar
que, antes de transformarse en abogado, la persona humana en pleno uso de sus potencias y en alineación con sus gustos y anhelos3 emprendió y atravesó, en el marco de una institución universitaria, un proceso de cambio por el que llegó a su punto cúlmine, en el que alcanzó esta perfección.
III. Profesional del derecho
Es necesario ahondar ahora en el profesional del derecho. Etimológicamente el término “profesional” tiene su origen común con palabras como profesión, profesante, profesar, en el verbo latino profiteri, que significa “declarar abiertamente”, “hacer profesión”, en este caso, del derecho. Es notable su trascendental significado; más allá de calificar la experticia respecto a algo, como en el saber popular se suele interpretar este término, fundamentalmente refiere a la manifestación y transmisión de esa cosa, pero en profunda vinculación con ella.
Este compromiso exige una recta ordenación, entonces, al derecho desde su más intrínseco significado, pero ¿cuál es? En este sentido, es sabido que existen diversas definiciones. El Diccionario Panhispánico del Español Jurídico brinda varias acepciones, pero entre ellas, dos muestran mayor pertinencia con este
3 “El gusto, que está en correlación con las tendencias profundas y con las aptitudes, es un excelente juez. (…) Eso sí, será necesario que s escrute hasta esas profundidades en donde el gusto y el anhelo espontaneo quedan vinculados con los dones y su providencia” (SERTILLANGES, A., “La Vida Intelectual”, Ed. Santa Catalina, Guatemala, 1942, ps. 20-21).
trabajo: el derecho como conjunto de principios, normas, costumbres y concepciones jurisprudenciales y de la comunidad jurídica, de los que derivan las reglas de ordenación de la sociedad y de los poderes públicos, así como los derechos de los individuos y sus relaciones con aquellos; y como conjunto de estudios organizados en las facultades de derecho universitarias para la enseñanza e investigación en dicha disciplina. Como se verá más adelante, esto es solo una parte de lo que esencialmente es.
Santo Tomás de Aquino enseña que el derecho es la misma cosa justa, y por lo tanto el objeto de la justicia. Esta complejidad deviene de la particularidad de esta virtud cardinal. De entre todas, es la única que se da en relación con otros, pues, si la justicia es dar a cada uno lo suyo, esa igualdad no se mide con relación al agente sino en la interacción con otros sujetos y, por ende, en conductas exteriores, por ello, a diferencia de las demás virtudes, esta tiene un objeto propio y específico, el acto con la nota de rectitud de la justicia: el derecho.
Se suele confundir al derecho con otros términos como la justicia, cuestión explicada precedentemente, y la ley. A veces se cae en el error de definir al abogado como el que sabe de leyes; es entendible, puesto que, en lo concreto y perceptible por los sentidos, es lo que parece, pero no es así. Es posible enunciar gran cantidad de casos en los que el abogado ha cuestionado la ley demostrando con hechos algún per-

juicio causado a un ciudadano y por lo tanto inaplicable: no justo, esto entendiendo la ley como norma positiva o ley humana. En un sentido general, el aquinate define a la ley como cierta razón del derecho, que preexiste esencialmente en la mente del agente, así como en las acciones que se hacen exteriormente por el arte, preexiste en el artista una cierta
idea llamada regla del arte4. Resulta ser, entonces, regla y medida de los actos dados en el orden temporal como resultado de la operación de las potencias propiamente humanas. Como la razón del hombre se caracteriza por su finitud, pues por natu-
4 SANTO TOMÁS DE AQUINO, “Suma de Teología” II-II, Cuestión 57, Art. 1.
Ontología del abogado La estudiosidad en la profesión del derecho
Ana Sofía López Cesar
raleza no tenemos en acto el pleno conocimiento de la verdad, siendo falible, simplemente participamos en el orden cósmico con tendencia hacia su perfección, es por eso que el cumplimiento de esta ley no necesariamente es derecho, ya que la ponderación de su aplicación dependerá de esta recta ordenación.
IV. El estudio del derecho
Superada la etapa de estudiante, habiendo conseguido esta perfección como abogado (profesional del derecho), la actividad del estudiante no desaparece, es decir, estudiar, entendida en este punto como la dedicación al conocimiento del derecho5. Como se dijo anteriormente, el abogado hace profesión, ejerce y manifiesta lo justo (derecho), siempre y cuando se halle en profunda vinculación con la justicia . Dice Tomás de Aquino citando a Aristóteles: “…para el acto de la virtud se requiere: primero, que se obre sabiendo; segundo, eligiendo y por un fin debido; y tercero, que se obre indefectiblemente. Mas el primero de estos requisitos se incluye en el segundo, porque lo que se hace por ignorancia, es involuntario…”6. He ahí que el aquinate afirma que es acertada la definición de la justicia como la voluntad constante y perpetua de dar
5 Véase LÓPEZ CESAR, A. S., “La estudiosidad en el estudiante de Abogacía como futuro defensor de la justicia”, Revista In Itinere, 2024, Vol. 14, Núm., p. 84. En este caso el objeto de estudio es el derecho porque al haber dejado de ser estudiante de Abogacía, y ya haber alcanzado cierta perfección, el estudio del abogado se ordenará a un objeto superior.
6 SANTO TOMÁS DE AQUINO, “Suma de Teología” II-II, Cuestión 58, Art. 1.
a cada uno lo suyo, o bien, como la define Aristóteles, hábito según el cual se dice que uno es operativo en la elección de lo justo. Por lo tanto, en este orden de ideas, se podría decir que, de existir algún defecto en lo que se sabe, no se sabe o se sabe insuficientemente, el acto no sería virtuoso por carecer de uno de sus elementos fundantes del que se nutren todos los demás corrompiendo el orden señalado y como resultado, en aplicación al objeto de estudio, el acto no sería justo y seguidamente no sería derecho y, en consecuencia, tampoco habría profesión del derecho. Por otro lado, llegado a este momento, el abogado ha transitado un proceso de estudio y alcanzado un conocimiento, pero este por naturaleza es perfectible, y requiere su constante actualización, para la que es primordial el estudio del derecho.
El estudio es una operación que en los hechos es percibida como abstracta y separada del cuerpo. Lo cierto es que la forma natural de la persona humana explicada en el punto II de este trabajo va a determinar una dualidad corpóreo-espiritual en esta actividad en la que acudirán dos grados de conocimiento necesarios para su ejecución plena:
a) el conocimiento sensible, primer paso hacia el conocimiento humano ligado al mundo corporal, tiene por objeto cualquier aspecto de la realidad externa, capta a través de los sentidos (externos: facultades del alma que funcionan con órganos del cuerpo, por ej. la vista; internos: facultades del alma que dan unidad al conocimiento sensible a partir de lo percibido por los sentidos exter-
nos empleando funciones del cerebro, por ej. la imaginación);
b) el conocimiento intelectual, en virtud del cual el hombre puede conocer profundamente las cosas que son (como leyendo dentro de ellas), a través de la inteligencia, conociendo directamente su quid o quididad o incluso indirectamente a sí misma, lo singular o concreto y algo de la esencia de los seres inmateriales7.
esa disposición se dirige de manera precisa e intensa a una fracción de la realidad, como sucede en el caso en análisis, ese deseo se transforma en un querer: existe una disposición consciente en la que intervendrán la inteligencia y la voluntad.
...el abogado ha transitado un proceso de estudio y alcanzado un conocimiento, pero este por naturaleza es perfectible, y requiere su constante actualización, para la que es primordial el estudio del derecho.
“En Aristóteles la experiencia es la base y el punto de partida del conocimiento, pero no es más que esto: la inteligencia no queda limitada a ella, la rebasa desde que entra en acción y abstrae de la experiencia lo universal”8.
Como bien señala Aristóteles, por naturaleza todos los hombres desean conocer, por lo que existe una inclinación natural hacia el conocimiento por la que es movida a penetrar cada vez más la realidad que lo rodea. Ahora bien, cuando
7 VIDELA et al., “Curso de Antropología Filosófica”, Universidad FASTA, 2016.
8 VERNEAUX, R., “Curso de Filosofía Tomista: Filosofía del Hombre”, Ed. Herder, Barcelona, 1970, p. 103.
Para una mayor comprensión, de todo lo expuesto, a continuación, se comparte el aporte de la autora en un artículo anterior publicado donde se trata de graficar el modo en el que el estudiante de Abogacía aprende en su proceso de transformación en abogado y además una representación gráfica de esta fina tarea en el abogado: “…se lo podría equiparar con una esfera cuya superficie se hallase cubierta por una fina capa rígida que se puede ver y se puede tocar, la que el estudiante, tras encontrarla, sacarla de su caja y sujetarla entre sus manos entra en contacto directo con esa capa, la misma serían las normas jurídicas como leyes, resoluciones, ordenanzas, contratos y sentencias, es decir, el aspecto objetivo, si se quiere normativo, con el que se encuentra a primera vista el estudiante al inicio de su formación, no necesita más que acceder a un aula y ojear un libro. A partir de allí abstraerá un concepto o idea, se formará un juicio y razonará a medida que se dispone a manipular la esfera, sentirá atracción o aversión por una u otra materia, y así descubrirá, progresivamente, que debajo de esa capa hay algo más, el aspecto subjetivo del derecho, como poder, facultad o prerrogativa, derivado de aquellas normas, para posteriormente preguntarse, si hay algo más, observa la existencia de conductas jurídicas y las compara
Ontología del abogado La estudiosidad en la profesión del derecho
Ana Sofía López Cesar
con lo aprendido, descubre el derecho vivo en cuerpo presente, y se dispone a dilucidar con mayor profundidad la composición de esa esfera y se encuentra con la justicia, el derecho como la misma cosa justa; y de repente la cosmovisión de su realidad se transforma” 9
Se observa entonces la expresión de la naturaleza humana en el proceso y la progresividad que implica el estudio y que estará determinada por la voluntad del estudiante en profundizar más allá de lo conocido.
El Prof. Dr. Eduardo Couture, conocido por su obra titulada Los mandamientos del abogado 10, señala una obligación de la práctica profesional ineludible: “Estudia”, y advierte: “El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado”. Claramente este enunciado guarda correlación con lo explicado anteriormente.
Pero este orden que se pretende dar a través de un mandamiento tan noble deberá atravesar una realidad mucho más compleja. El acogimiento de este mandato se verá afectado por diversos factores, inherentes a la naturaleza de su agente. El abogado que estudia encarará esta actividad con mayor o menor intensidad, con mayor o menor compromiso consigo mismo y su objeto de estudio, pues
9 LÓPEZ CESAR, A. S. “La estudiosidad en el estudiante de Abogacía como futuro defensor de la justicia”, Revista In Itinere, 2024, Vol. 14, Núm. 1, p. 86.
10 COUTURE, E., “Los mandamientos del abogado”, Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, 2002, Núm. 238.
en él confluyen una serie de afecciones o pasiones, por ejemplo, la victoria recurrente en los juicios litigados le generará más ganas de avanzar en la profesión pero el fracaso reiterado lo inhibirá, sentirá mayor gusto al dedicarse a una rama jurídica en particular que a otras, enfrentará problemas o satisfacciones económicas y/o familiares, etc. Estas oscilaciones se pueden simplificar en placer o dolor. Señala Aristóteles11 que estos elementos afectivos no son buenos o malos en sí mismos, naturalmente actúan en la conducta humana y su calificación en ese sentido dependerá de la intensidad con que se las siente y el objeto al que se dirigen.
Por lo tanto, esa disposición al estudio se desarrollará en una cuantidad continua y divisible de la que es posible abstraer tres estadios:
a) lo más, el exceso: la dedicación desmedida al estudio, asumiendo grandes cargas laborales y tomando numerosas horas del día para analizar minuciosamente los casos que asume o las lecturas que emprende en sacrificio de su tiempo libre o vida personal;
b) lo menos, el defecto: la carencia absoluta de esta actividad, cuando no se actualiza en su saber más teniendo en cuenta lo rápido que la legislación cambia, cuando solo emplea ideas de otros en sus fundamentos y no analiza por sí mismo los casos que asume;
c) y lo igual: definido como una especie de punto medio entre los
11 ARISTOTELES, “Ética a Nicómaco”, San José de Costa Rica: Imprenta Nacional, 2016.
demás estadios, a igual distancia de los dos extremos.
“Si el hombre tiende naturalmente a la plenificación de su ser en la consecución de su fin último, que según Santo Tomás (I-IIae,1, 7, c ), es la bienaventuranza, y esto solo es posible mediante la perfección de sus potencias con las particularidades señaladas, destaca Aristóteles que todo hombre instruido y racional se esforzará en evitar los excesos de todo género sean en más, sean en menos, prefiriendo el justo medio a los extremos porque el exceso y el defecto destruirían esa perfección, y solo el justo medio es el que puede asegurarla” 12 .
Este justo medio será la virtud que orienta constantemente a este medio perfecto, y cuando concierne a las pasiones y los actos humanos, serán llamadas virtudes morales. Por lo tanto, no basta con estudiar a secas, el estudio solo será virtuoso si cuenta con esta cualidad, si la disposición hacia él se halla en este medio perfecto.
En consonancia con ello, Santo Tomás de Aquino presenta en sus enseñanzas una virtud que va a tener por objeto el conocimiento en cuanto a esta disposición al estudio: la studiositas o estudiosidad, y que va a perfeccionar la actividad del abogado en cuanto estudiante.
12 LÓPEZ CESAR, A. S., “La estudiosidad en el estudiante de Abogacía como futuro defensor de la justicia”, Revista In Itinere, 2024, Vol. 14, Núm. 1, p. 87.
Se trata de una las siete virtudes olvidadas, como señala Sáenz 13; pequeña y casi totalmente desconocida, actúa sobre la potencia apetitiva en su apetito por conocer, diferenciándose de las virtudes intelectuales que actúan sobre el acto mismo del conocer.
“El acto de la facultad cognoscitiva está sometido al imperio de la fuerza apetitiva, que es motriz de todas las fuerzas. Por eso, cuando se trata del conocimiento, se puede distinguir un doble bien. El primero se refiere al acto mismo del conocimiento; tal bien pertenece a las virtudes intelectuales y consiste en la verdad de los juicios acerca de las cosas singulares. El segundo bien pertenece al acto del apetito, y consiste en la voluntad recta de aplicar la fuerza cognoscitiva de un modo o de otro. Esto pertenece a la virtud de la estudiosidad, por lo que debe ser ubicada entre las virtudes morales” 14 .
Siendo esta el medio, se halla en el extremo del más, el exceso, al que se denomina curiositas, y del menos, en defecto, la negligencia. En relación con estos, va a cumplir una función moderadora o represora, constituyendo una especie de virtud secundaria y adjunta de la templanza, pero, además, como por naturaleza el hombre desea conocer, pero tiende a lo corpóreo e inmediato evitando el esfuerzo de buscar la ciencia, tiene el cometido de estimular con vehemencia a participar de la ciencia de las cosas.
13 SAENZ, A., “Siete virtudes olvidadas”, Ed. APC, Guadalajara, 2001, 2 ª ed., p. 133.
14 SANTO TOMÁS DE AQUINO, “Suma de Teología” II-II, Cuestión 166, Art. 2°.
Ontología del abogado La estudiosidad en la profesión del derecho
Ana Sofía López Cesar
En concreto, habrá curiositas cuando el abogado se dedique intensamente al estudio de la ley, apegándose a su texto, ensimismándose en ella pasando por alto circunstancias especiales de la realidad del caso no contenidas en ese texto. Como resultado, en su labor no profesará el derecho sino otra cosa ajena a este. No solo hay en este caso un desconocimiento de lo que esencialmente la norma es, sino también una obra carente de bondad .
Por otro lado, habrá negligencia cuando el abogado se dedique simplemente a realizar trámites en busca de rédito económico. Se suele observar en lo que es el mal ejercicio del derecho penal, donde el presunto profesional hace a un lado el análisis crítico en uso de la doctrina penal reduciéndolo a un mero trámite con el objetivo de poner fin a una prisión preventiva, donde llegado el momento del juicio, no habiendo diseñado una teoría del caso ni efectuado mayor estudio, no ejerce una correcta defensa de su cliente.
Puede darse, también, que el abogado sea una persona exitosa y reconocida, haber ganado varios litigios y/o escrito innumerables libros o papers, pero que cada obra de su intelecto haya tenido la única finalidad de obtener fama o dinero, bienes que responden a su naturaleza finita pero que, para una recta ordenación conforme se trató cuidadosamente de exponer, no debieran ser principales. El estudio por el estudio en sí tampoco es bueno, porque la persona se estanca; para crecer debe responder a esa integralidad que tiene
su ser, solo conforme a ello se plenifica.
La realización de actividades de carácter social es provechosa para el abogado. Por su origen, porta una sociabilidad natural que necesita nutrirse, sumado a que, en esencia, el derecho es social, lo va a aprender también por medio de la interacción con otros, esto conformando grupos de estudio, equipos de trabajo, o colaborando en actividades dedicadas a ayudar a personas en situaciones de vulnerabilidad, como organizando donativos o brindando asesoría gratuita en los barrios.
El estudio en paralelo de otros saberes puede enriquecer aún más su ser, abriendo la mente a nuevos conocimientos que bien podrían guiarlo a crear nuevas formas de ejercer el derecho.
El estudio en paralelo de otros saberes puede enriquecer aún más su ser, abriendo la mente a nuevos conocimientos que bien podrían guiarlo a crear nuevas formas de ejercer el derecho. Lo que ocurre hoy con las nuevas tecnologías: existen profesionales que además de abogados son programadores o con un conocimiento más allá de lo común sobre estas cuestiones. Aunque parezca una dilución de la profesión, rectamente ordenado, puede empoderarla. Aquí cabe destacar el estudio de
ciencias como la historia, la filosofía o teología, que no dejan de ser actuales y pueden aportar algo bueno al abogado si está dispuesto a ello.
La implementación de herramientas de inteligencia artificial también es pertinente a este análisis, pues si se emplea con el fin de evitar el esfuerzo en su labor, en otras palabras, obtener todas las respuestas sin buscarlas él mismo, habrá negligencia. Sin embargo, si tiene por objetivo potenciar su propio intelecto ayudándose con esta herramienta para llegar más allá de lo que por sí solo puede, y siempre y cuando esto se mantenga dentro de cierta medida, no habría un desorden en su disposición y el estudio sería virtuoso.
Según Andrade15 , la estudiosidad tiene entonces que ver con la manera en que se accede al conocimiento, la clase de saberes que se aprenden, el modo en como se accede y la actitud o ímpetu que ponemos a ello. No son los éxitos ni el prestigio, es la actitud con la que se los obtiene y se enfrentan los fracasos.
Con el propósito de favorecer a una comprensión más profunda, se incorpora a continuación un fragmento previamente presentado por la autora en otro trabajo, por su pertinencia y contribución conceptual al tema en estudio en lo que es pertinente, donde se señalan al menos cuatro cuestiones fundamentales que implican el estudio con estudiosidad:
15 ANDRADE, F. “Studiositas y curiositas. Una perspectiva teórica del hábito del estudio”, Pulso: Revista de educación, 2020, Núm. 43., p. 159.
“La primera: una aplicación integral del estudio en la que se generen diversidad de instancias de formación institucionales y extrainstitucionales, pues se torna viciosa en cuanto se retrae del estudio que le es necesario (Santo Tomás de Aquino II-IIae, 167, 1, c.), y lo necesario será tal conforme a la perfección de su agente según su naturaleza. Por lo que la formación (…), no se encuentra solamente en los libros, sino también, en el contacto con la comunidad, colaborando solidariamente en sus necesidades, desarrollando prácticas profesionales, actividades benéficas, participación en eventos culturales, entre otras, y sobre todo, la escucha activa y la práctica de la empatía, e inclusive, en el estudio de otras disciplinas afines o no, capacitaciones por fuera de lo que compone el plan de estudios institucional, la participación en proyectos de investigación, grupos de estudios, la asistencia a eventos académicos ya sea congresos, seminarios o talleres, u otro tipo de formación que implique actividades artísticas, clubes de lectura, teatro, por ejemplo, y, que le generen igualmente delectación, le permitan desarrollar otras habilidades y competencias en su persona. Siempre que se dirija de manera ordenada en su deseo por conocer esforzándose por ordenar todo lo que pueda en el armario de su mente como deseando llenar un vaso.
“La segunda: asumir la progresividad que conlleva, aceptando lo que se sabe y lo que no, deseando descubrir lo desconocido sin incurrir en el exceso.
Ontología del abogado La estudiosidad en la profesión del derecho
Ana Sofía López Cesar
“No hay que cargar los cimientos con exceso, no se puede tampoco elevar la construcción más allá de lo que permite la base, o antes de que esa base esté consolidada. De otro modo, la construcción se derrumbaría (…) ¿Quién sois? ¿Dónde os encontráis? ¿Qué formación intelectual es ya vuestro patrimonio? He aquí lo que determinará vuestras atinadas aspiraciones (Sertillanges, 43).
“La tercera: ir más allá, aventurarse en el estudio con admiración indagando en las profundidades de la materia de la que se trate por amor a la verdad. No conformarse con la inmediatez del conocimiento sensible.
“La cuarta: asumir que aquella progresividad supone esfuerzo, no dejarse vencer ante el primer obstáculo” 16 .
La estudiosidad cumple un papel esencial en el profesional del derecho, coadyuvándolo en la plenificación de sus potencialidades conservando un compromiso vital con la justicia. Su ausencia en el abogado es como cuando a nivel orgánico se da la falta de un componente esencial para el correcto funcionamiento del cuerpo —como el hierro o la glucosa—, que genera un sistema desequilibrado, que puede operar, pero no de manera saludable ni eficiente.
La práctica de esta virtud y solo la práctica17, le permitirá su adquisición, lo que le facilitará alcanzar un mejor conocimiento, como enseña Santo Tomás de Aquino que es posible “…entender la misma cosa mejor que otro por cuanto es superior su vigor intelectual, como en la visión corporal ve mejor un objeto quien posee una facultad más perfecta y con mejor capacidad de visión” 18; y que en conjunto con los demás elementos que configuran la compleja naturaleza de la persona humana ordenados rectamente al bien común, lo harán cada vez un mejor abogado.
16 LÓPEZ CESAR, A. S., “La estudiosidad en el estudiante de Abogacía como futuro defensor de la justicia”, Revista In Itinere, 2024, Vol. 14, Núm. 1, ps. 90-91.
17 Aristóteles afirma que “(…) no adquirimos las virtudes sino después de haberlas previamente practicado. Con ellas sucede lo que con todas las demás artes; porque en las cosas que no se pueden hacer sino después de haberlas aprendido, no las aprendemos sino practicándolas; y así uno se hace arquitecto, construyendo; se hace músico, componiendo música. De igual modo se hace uno justo, practicando la justicia; sabio, cultivando la sabiduría; valiente, ejercitando el valor” (ARISTÓTELES, “Ética a Nicómaco”, San José de Costa Rica: Imprenta Nacional, 2016, p. 35).
18 SANTO TOMÁS DE AQUINO, “Suma de Teología” I-I, Cuestión 85, Art. 7.


Abogada (UBA). Docente en la Cátedra de Derecho Laboral del Dr. Topet (UBA). Exrelatora Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (2015-2023). Directora Cerri & Asociados (2023 - Actualidad). Directora de la Comisión Derecho IndividualAsociación Abogados del Fuero. Maestría en Derecho Internacional Comparado (George Washington University 2021-2022). Maestría en Derecho Laboral (UCA 20202022).
@legalmente.eli
+ 215K seguidores en IG
+ 12K seguidores en Comunidad + 120K seguidores en TikTok + 21K seguidores en Threads
¿Cómo elegiste ser abogada y por qué te especializaste en la rama del derecho laboral?
Desde muy chica sentí una fuerte sensibilidad por las injusticias y por las situaciones en las que alguien se encontraba en una posición de desventaja frente a otro. Elegí el derecho porque me parecía una herramienta concreta y eficaz para intervenir ante esas desigualdades, y porque permite construir un marco de convivencia más justo.
Cuando comencé a estudiar, me interesaban distintas ramas, pero fue el derecho del trabajo el que más resonó conmigo. Me parecía apasionante porque regula una de las relaciones más frecuentes de la vida adulta: el trabajo. A través de mi formación y mi experiencia profesional entendí que el trabajo puede ser una fuente de desarrollo y dignidad, pero también un ámbito de conflictos o vulneraciones si no está bien regulado. Por eso decidí especializarme en esta rama, y desde entonces he trabajado tanto en la defensa de derechos laborales como en la prevención de conflictos desde el lado de los empleadores. Esa doble mirada me permitió tener un enfoque más equilibrado y estratégico.
¿Qué te inspiró a crear contenido relacionado con el derecho laboral en redes sociales?
A lo largo del ejercicio profesional, empecé a notar que muchas personas llegaban a una consulta con dudas que podrían haberse evitado con un poco más de información previa. En algunos casos, se trataba de trabajadores que no sabían cómo comunicar una renuncia, o de empleadores que por desconocimiento terminaban generando situaciones de riesgo legal.
Ahí me di cuenta de que había una necesidad insatisfecha: el derecho laboral estaba demasiado encerrado en los estudios jurídicos, y no llegaba con claridad a quienes realmente lo viven en su día a día . Así nació Legalmente Eli, con la idea de traducir el lenguaje jurídico a un formato accesible, directo y cercano, sin perder rigurosidad. La intención nunca fue reemplazar una consulta legal, sino brindar herramientas para que las personas lleguen mejor informadas a ese momento.
Elisa Cerri
¿Cómo equilibrás la información para que sea útil tanto para trabajadores como para empleadores?
Desde un primer momento comprendí que trabajadores y empleadores no solo tienen intereses distintos, sino también modos distintos de aproximarse al derecho. Por eso decidí dividir la comunicación en dos cuentas: una orientada a trabajadores, donde explico sus derechos y cómo actuar en situaciones comunes como despidos, registración o licencias; y otra para empleadores, donde hablo de obligaciones, estrategias de cumplimiento y gestión legal del personal.
Esa diferenciación me permite adaptar el mensaje sin perder imparcialidad ni coherencia. En ambos casos, trabajo con información clara, normativa actualizada y un enfoque pedagógico que busca evitar el conflicto cuando sea posible, y afrontarlo con herramientas si ya se desató. La clave es entender que una buena práctica laboral no tiene por qué ir en detrimento de una parte u otra, sino que se construye desde el respeto mutuo y la previsibilidad.
¿Cuáles son los temas más comunes que te preguntan tus seguidores en ambas cuentas?
En la cuenta orientada a trabajadores, las consultas más frecuentes tienen que ver con despidos: si son legales, si corresponde indemnización, cómo se calcula, qué hacer si están mal registrados. También hay muchas dudas sobre licencias, horas extras, obra social o aportes.
En la cuenta para empleadores, las preguntas suelen centrarse en cómo cumplir correctamente con la normativa laboral, cómo registrar a un trabajador o qué medidas tomar frente a un empleado que no cumple. También me consultan sobre estrategias preventivas, documentación laboral y sanciones disciplinarias.
En definitiva, ambas partes buscan lo mismo: información clara que les permita tomar decisiones acertadas, evitar errores y actuar con seguridad jurídica.
¿Cómo creés que las redes sociales están influyendo en la percepción y el conocimiento del derecho laboral?
Creo que están cumpliendo un rol muy positivo en democratizar el acceso a la información jurídica. Antes, el derecho laboral parecía una materia reservada a abogados o sindicatos. Hoy, cualquier persona puede acceder a contenido educativo que le permite conocer sus derechos y obligaciones de manera sencilla.
Eso transforma la percepción que se tiene del derecho: deja de ser algo lejano o intimidante y pasa a ser una herramienta cotidiana. También genera mayor exigencia para los profesionales: nos obliga a comunicar mejor, con mayor claridad y responsabilidad. Las redes sociales son una gran oportunidad, pero también implican el deber ético de cuidar el contenido que se difunde.
¿Cómo manejás la desinformación o los mitos sobre el derecho laboral que circulan en internet?
La desinformación es uno de los desafíos más grandes, y aparece muchas veces disfrazada de experiencia personal. Frases como “si renunciás no te corresponde nada” o “te pueden echar sin pagar” se repiten tanto que se instalan como verdades, aunque no lo sean.
Mi estrategia es abordarlas de frente, con información legal precisa, explicaciones sencillas y ejemplos reales. Trato de generar contenido que desmitifique sin confrontar, y siempre invito a consultar a un profesional en caso de duda. La idea no es generar miedo, sino ayudar desde el conocimiento. Y también mostrar que el derecho no siempre tiene una única respuesta: muchas veces hay que analizar el caso concreto.
Elisa Cerri
¿Cuáles son los desafíos más grandes que enfrentás al educar a tu audiencia sobre estos temas?
Uno de los principales desafíos es traducir conceptos técnicos sin que se pierda precisión jurídica. El derecho laboral tiene excepciones, particularidades y muchas veces depende del convenio colectivo aplicable. Adaptar eso a formatos breves, visuales y atractivos no es simple.
También hay un desafío emocional: muchas personas llegan a las redes buscando una solución inmediata a un problema grave, como un despido, una deuda salarial o una acusación injusta. Ahí es importante transmitir calma, explicar los caminos posibles y recordar que cada situación merece un análisis profesional. Mi objetivo no es reemplazar una consulta legal, sino ser un primer paso hacia una acción informada.
¿Cómo ves el futuro del derecho laboral con el aumento del trabajo remoto y las plataformas digitales?
Creo que estamos ante un cambio estructural en la forma de trabajar, y que el derecho laboral va a tener que adaptarse rápidamente para no quedar atrás. Las modalidades remotas, el trabajo por plataformas y los vínculos más flexibles están desafiando los marcos tradicionales de contratación y registración.
El gran reto será encontrar un equilibrio entre flexibilidad y protección. Ni todo trabajo flexible implica precarización, ni toda formalidad garantiza justicia. Habrá que pensar nuevas figuras jurídicas, nuevas formas de fiscalización y también nuevas herramientas de negociación colectiva. En ese sentido, el rol de los abogados laborales será clave para construir soluciones sostenibles para ambas partes.
¿Qué herramientas o recursos recomendás para que las personas se informen mejor sobre sus derechos laborales?
Además de las redes sociales, recomiendo siempre consultar fuentes oficiales como el sitio del Ministerio de Trabajo, los convenios colectivos publicados por sindicatos y cámaras empresarias, y las resoluciones de organismos administrativos.
También es fundamental que tanto trabajadores como empleadores se acostumbren a consultar con abogados laboralistas. Un asesoramiento temprano puede evitar muchos conflictos. El acceso a la información general es valioso, pero no reemplaza el análisis legal personalizado.
¿Cuál ha sido tu mayor logro en la creación de contenido sobre derecho laboral?
Para mí, el mayor logro es haber generado espacios donde las personas —tanto empleadores como trabajadores— puedan informarse sin miedo, sin prejuicios, con respeto y con herramientas prácticas. Recibo mensajes de personas que me dicen que gracias a mis contenidos pudieron entender una situación compleja, prevenir un problema o defenderse mejor.
Eso demuestra que el conocimiento es poder, y que la comunicación jurídica puede ser clara, útil y humana al mismo tiempo. Siento que estoy aportando a una cultura del trabajo más consciente y más justa desde la educación legal.
Elisa Cerri
¿Cómo seleccionás los temas que abordás en tus publicaciones?
Me guío mucho por las preguntas que recibo en comentarios y mensajes directos, por las consultas frecuentes en mi estudio jurídico, y por la actualidad legal y política. También estoy atenta a sentencias nuevas, resoluciones administrativas o reformas legislativas que puedan impactar en la práctica cotidiana.
Intento que cada contenido sea útil, accionable y que refleje situaciones reales. Me gusta pensar que cada publicación puede ser la diferencia entre actuar con conocimiento o cometer un error por desconocimiento.
¿Qué impacto esperás tener en tus seguidores a través de tu contenido?
Mi objetivo es claro: que tanto trabajadores como empleadores puedan tomar decisiones más informadas. Que tengan acceso a información confiable y concreta, sin tecnicismos innecesarios pero con rigor legal.
También aspiro a contribuir a una cultura del trabajo más equilibrada, donde ambas partes conozcan sus derechos y obligaciones, y puedan relacionarse con mayor previsibilidad. Creo que cuando la información circula, se previenen conflictos y se fortalecen los vínculos laborales.
¿Tenés algún proyecto futuro relacionado con el derecho laboral que nos puedas adelantar?
Sí, estoy trabajando en una guía práctica y de fácil lectura y comprensión para trabajadores y empleadores. Otra forma más de acercar el derecho a la gente. Una especie de manual para que sepan cómo actuar frente a situaciones comunes, qué es lo mejor y qué conviene evitar. Soy consciente de que el derecho se analiza siempre en cada caso concreto, pero también sé que hay ciertas reglas universales que pocos conocen y que pueden ser de mucha ayuda.
¿Qué te motivó a crear cuentas separadas para empleadores y trabajadores en lugar de una sola cuenta?
Desde el inicio comprendí que hablarle al mismo tiempo a ambos públicos podía generar confusión o incluso incomodidad. Las necesidades, los enfoques y los intereses son distintos, y necesitaban espacios propios.
Crear dos cuentas me permitió diseñar contenidos específicos, adaptados al lenguaje, las preocupaciones y los desafíos de cada lado. Eso no significa tomar partido, sino entender que una comunicación efectiva requiere segmentación, claridad y empatía con quien escucha.
¿Has considerado fusionar las cuentas en algún momento o siempre has visto valor en mantenerlas separadas?
Por el momento, siempre vi más valor en mantenerlas separadas. Me permite hablar con libertad y precisión en cada una, sin necesidad de equilibrar todo el tiempo el mensaje.
Tener cuentas distintas no implica contradicción, sino especialización. Y mis seguidores valoran que el contenido esté pensado específicamente para ellos. En todo caso, lo que sí busco es que ambas estén atravesadas por una misma lógica: respeto, claridad y enfoque legal objetivo.
Te invitamos a visitar nuestros últimos ebooks disponibles para suscriptores de LA LEY NEXT
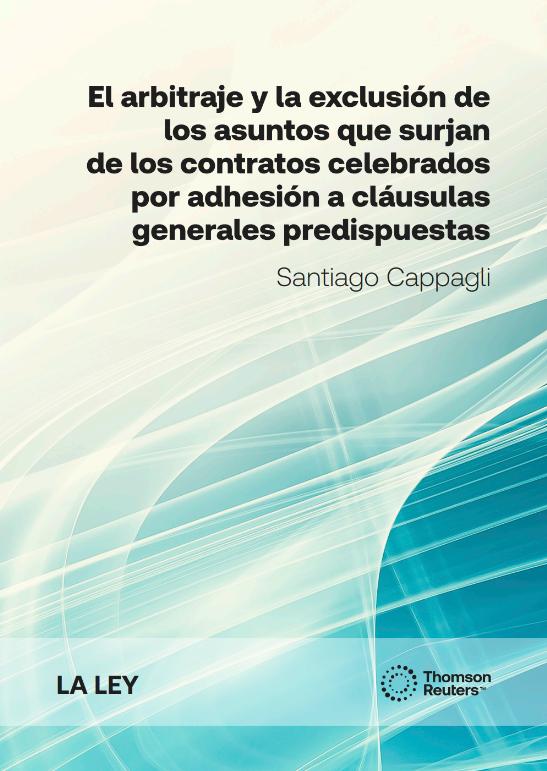
El arbitraje y la exclusión de los asuntos que surjan de los contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas
Santiago Cappagli (autor)

Temas de contratación pública
Jorge I. Muratorio (director)
¿qué leer?
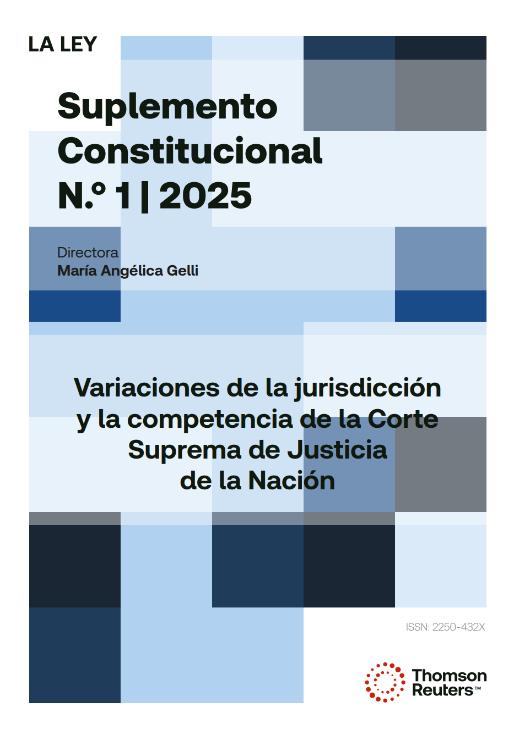
Suplemento
Constitucional N.° 1/2025
Variaciones de la jurisdicción y la competencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación
María Angélica Gelli (directora)