Yanet Paula Novik
José Antonio Barbón Lacambra
Paula Arenzo Lorena Wernicke
ENTREVISTAS
Diego Proietti
Victoria De Riso
Florencia D. Gómez
Melisa Lubini
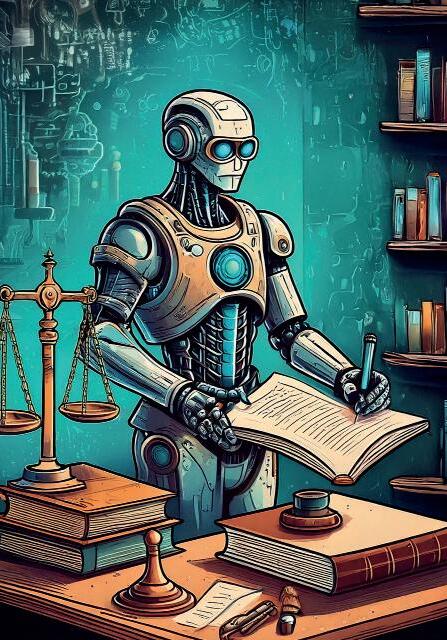
ISSN 2953-4100

Yanet Paula Novik
José Antonio Barbón Lacambra
Paula Arenzo Lorena Wernicke
Diego Proietti
Victoria De Riso
Florencia D. Gómez
Melisa Lubini
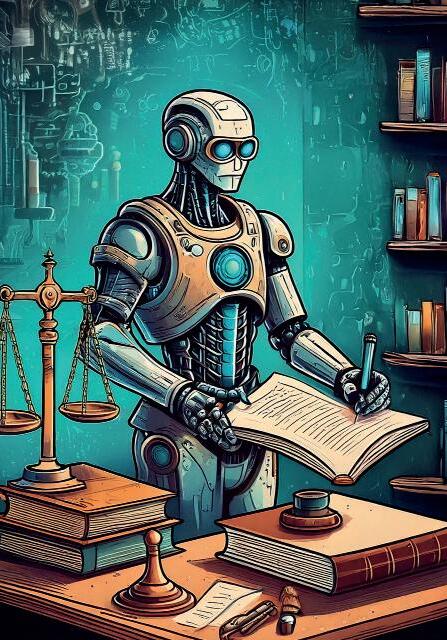
ISSN 2953-4100
Juan Manuel Rodrigo
Marzo 2025 - 11.a edición
Propietario: LA LEY SAEI Tucumán 1471 (C1050AAC) ISSN 2953-4100
Director editorial
Fulvio G. Santarelli
Jefa de Redacción
Yamila Cagliero
Editores
Nicolás R. Acerbi Valderrama
Jonathan A. Linovich
Ana Novello
Elia Reátegui Hehn
Érica Rodríguez
Marlene Slattery
Correctoras y diseñadoras
Ileana Campagno Pizarro
Daiana Cesia Gonzalez
La inteligencia artificial y el derecho
El impacto de las nuevas tecnologías en la protección de datos y en los contratos
Juan Manuel Rodrigo
Lenguaje claro
El rol de los abogados, la Administración pública y la IA
Yanet Paula Novik
Propuesta de IA para los procedimientos civiles y comerciales
José Antonio Barbón Lacambra
El rol del oficial de Cumplimiento
El riesgo de los influencers
Lorena Wernicke
64 entrevistas
Diego Proietti
68 entrevistas
Victoria De Riso
72 entrevistas
Florencia D. Gómez
80 entrevistas
Melisa Lubini
88 ¿qué leer?
profesional 4.0
La inteligencia artificial y el derecho El impacto de las nuevas tecnologías en la protección de datos y en los contratos

Juan Manuel Rodrigo
Abogado. Magister en Derecho (UBA). Docente (UBA) en Derecho Procesal. Profesor adjunto de la Universidad de Concepción del Uruguay en Contratos. Evaluador de la Revista Jurídica de la Universidad de San Andrés (UDESA). Relator de la vocalía 1 de la Cámara Nacional en lo Civil.
I. Introducción. Planteo del problema
Hace ya varios años, el avance tecnológico, el desarrollo del internet, su globalización y el avenimiento de nuevos jugadores en un ecosistema que procesa millones de datos por segundo, ha generado una dependencia y subordinación del hombre hacia la tecnología de una magnitud tal que es imposible de describir.
El inicio de la denominada “Cuarta Revolución Industrial”, caracterizada principalmente por la gran capacidad de almacenamiento y la velocidad en el procesamiento de la información y los datos, ha logrado, de una manera casi imprevisible, una próspera eficiencia que llevó al deseo insaciable de avanzar cada vez más en el estudio de esta nueva herramienta y su impacto en el ámbito del derecho.
La inteligencia artificial y el derecho
Juan Manuel Rodrigo
La automatización, como también la seguridad y rapidez, son algunos de los presupuestos más buscados al momento de inmiscuirse en la relación de la inteligencia artificial y el mundo del derecho. Su positiva y acelerada repercusión en la gestión judicial ha guiado a varios juristas a comenzar a analizar la posibilidad de implementar y extender estas nuevas tecnologías en la órbita contractual.
Esta posibilidad se convirtió en una certeza hace ya treinta años cuando, en el año 1994, y de la mano del jurista y criptográfico Nick Szabo, se empeñó por primera vez el término de los smart contracts y se advirtió sobre la necesidad y conveniencia de avanzar en el estudio de estos contratos.
La finalidad del presente trabajo consiste en analizar la repercusión de estos nuevos elementos en el terreno contractual y en la privacidad de los datos. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Cuál es su relación con el derecho? ¿Qué son los datos personales? ¿Cómo se logra un adecuado tratamiento? ¿Qué son los smart contracts? ¿Cuáles son sus características? ¿Son verdaderamente inteligentes? Estas y muchas preguntas más aparecen al abordar el tema en cuestión.
II.1. Inteligencia artificial. Origen, clases y su repercusión en el derecho
Mucho se ha discutido acerca del nacimiento de la inteligencia artificial. La lucha por adjudicarse la crea-
ción y autoría de esta herramienta es algo que aún hoy en día, pasados unos veinticuatro años del siglo XXI, sigue en velo entre los distintos investigadores.
Si bien algunos sostienen que para precisar su origen hay que remontarse al año 1943, no fue hasta 1956 cuando, a raíz de la Conferencia de Inteligencia Artificial en Darmouth, cobró real importancia con la presentación del primer programa informático para solucionar problemas de búsqueda heurística. Fue en esa ocasión cuando John Mccarthy, ganador del premio de Turing en 1971, también conocido como Premio Nobel de Computación, acuñó por primera vez su término, al que definió como “la ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes” 1 2 .
Sin embargo, esta primera definición fue rápidamente abandonada. La acelerada y eficiente repercusión que tuvo la inteligencia artificial en las distintas disciplinas provocó que ese primer concepto, abreviado y reducido, se extienda a “un sistema que percibe su ambiente y toma decisiones que maximizan su probabilidad de éxito”3.
1 Bourdier, Daniele, Inteligencia artificial y derecho, UOC, Barcelona, 2003, cap. 2 “Inteligencia artificial aplicada al derecho”, acápite 1.2. “Una breve historia de la inteligencia artificial”, pág. 56 y ss.
2 En 1943 Warren McCulloch y Walter Pitts presentaron su modelo de neuronas artificiales, considerada, para muchos, la primera inteligencia artificial.
3 Russel, S. y Norving, P. “Inteligencia Artificial: Un enfoque moderno”, Pearson, Madrid, 2008; id. Muñoz, Alberto y Gallego Corchero, Víctor “Inteligencia artificial e irrupción de una nueva personalidad en nuestro ordenamiento jurídico ante la imputación de responsabilidad a los robots”.
Como era de imaginarse, el avasallamiento en su aplicación provocó que, desde sus orígenes, fueran varios los opositores que, por el desconocimiento propio de las verdaderas ventajas que esta herramienta podría alcanzar, intentaran, mediante distintos métodos, frenar su evolución. Entre estos últimos, se encontraban aquellos que la relacionaban con un mecanismo de destrucción del empleo. Su pensamiento se sustentaba en que, como mínimo, un 30% de los puestos de trabajo se perderían por la automatización que implica el desarrollo de este programa. Otros, yendo un poco más al extremo, apuntaban que este podría ser el último gran invento del ser humano, puesto que en un futuro serían las máquinas inteligentes las que superarían la inteligencia humana y la reemplazarían en su totalidad para el dominio de la raza humana4.
Empero, y pese a las constantes oposiciones a su desarrollo, la inteligencia artificial demostró el fallido de sus enemigos y se convirtió, al día de hoy, en una realidad cuya contradicción resulta infundada e irrazonable. Su desarrollo ha constituido el gran reto para los científicos que analizan su repercusión social y para los juristas que han comenzado a plantearse la posibilidad de promulgar un nuevo derecho que incluya la inteligencia artificial.
Actualmente, no son pocos los que comienzan a implementar el concepto de “derecho digital” como una rama autónoma, destinada, principalmente, a regular el empleo de los avances de la tecnología digital en procura de evitar que sea utilizada por las empresas privadas e incluso por el poder público para vulnerar derechos, perjudicar la intimidad de las personas y polarizar las sociedades5.
Resulta indudable que, tras haber pasado más de 24 años del siglo XXI, la implementación de la inteligencia artificial se ha naturalizado y extendido en distintos campos e industrias. Así, la producción textil, la logística y la industria automotriz, son claros ejemplos de su desarrollo y eficiencia con menor utilización de tiempo y recursos. Los beneficios que aportó y puede seguir aportando son tanto cualitativos como cuantitativos. Dentro de los primeros, podemos mencionar la posibilidad de anticipar enfermedades, cuestiones climáticas, o desenlaces evitables, entre tantos más que surgen al detenerse breves instantes a imaginar su repercusión. El otro orden, cuantitativo, se ve materializado en la cantidad de aplicaciones que se pueden utilizar en las distintas ramas (medicina, derecho, ingeniería, etc.)6.
Una de las tantas disciplinas que no resultó ajena fue el campo del derecho. No caben dudas de que actualmente existe la inteligencia ar-
4 Foro Económico Mundial (WEF, 2018), El impacto de la Revolución 4.0 en el mercado laboral de las y los jóvenes en Argentina. Una perspectiva desde la sostenibilidad de la Seguridad Social https://www. argentina.gob.ar/sites/default/files/3._el_impacto_de_la_revolucion_4.0_en_el_mercado_laboral_ de_las_y_los_jovenes_en_argentina.pdf
5 Vallespino, Carlos Gustavo “Tratado de derecho a la salud. Fundamentos, principios y valores”, valores”, edit. Rubinzal- Culzoni, t. 1, pág. 35.
6 Waldo Sobrino, “Contratos, Neurociencias e Inteligencia Artificial”, Edit. La Ley, pág. 243.
La inteligencia artificial y el derecho
Juan Manuel Rodrigo

tificial en los Juzgados, pues basta con nombrar el sistema Lex 100, los expedientes digitales, los buscadores de jurisprudencia o los procesadores de textos, para verificar —a simple vista— su implementación en los tribunales.
No obstante ello, esta inteligencia artificial —a la que denominaremos simple o débil— no puede ser suficiente si se pretende lograr en forma óptima los propósitos antes mencionados —eficacia y rapidez—. Es necesario recurrir a otro tipo de Inteligencia si lo que pretendemos es lograr un verdadero cambio en el derecho7.
Es por ello que un destacado filósofo, John Searle, en un artículo
7 Nieva Fenoll “La desburocratización de los procedimientos Judiciales”; Revista iberoamericana de Derecho Procesal; 2012, pp. 31 y ss.
crítico de la IA publicado en 1980 (SEARLE, J. R., “Minds, Brains, and Programs”, Behavioral and Brain Sciences, 1980-3), fue el primero en acudir a esta gran distinción. En esa presentación, sostuvo que la inteligencia artificial débil es un sistema diseñado para realizar tareas específicas y limitadas. Este puede ser altamente especializado y realizar funciones complejas de manera más eficiente y precisa que los humanos, pero no tienen una comprensión general o una conciencia propia. Dentro de este tipo podemos nombrar a Siri o Alexa, sistemas de recomendación como los utilizados por Netflix o Amazon, chatbots, entre tantos otros.
Por otro lado, la inteligencia artificial fuerte —recurriendo a las palabras del mencionado filósofo— se refiere a un nivel que iguala o supera
la inteligencia humana en todos los aspectos. Una IA —inteligencia artificial— fuerte sería capaz de realizar cualquier tarea intelectual que un ser humano pueda hacer y, además, comprender, aprender y razonar en diversos campos de conocimiento8. Si bien el propósito de los incentivadores del desarrollo de esta herramienta es lograr esta última faceta, lo cierto es que, aún hoy en día, por lo menos en campo de derecho y la gestión judicial en particular, no se ha conseguido. Es por ello que los autores han intentado —con buenos resultados— extender sus ámbitos de aplicación a otros campos, en la medida que no solo se vea limitada a la tramitación de las causas.
Como veremos a continuación, la órbita contractual y el tratamiento de los datos personales han sido algunos de estos campos beneficiados.
II.2. Tratamiento de datos. Su impacto y regularización a partir de la inteligencia artificial
No hace falta aclarar que la protección de datos personales enfrenta, en la actualidad, desafíos crecientes debido al rápido avance y la expansión de la inteligencia artificial. Las nuevas técnicas para analizar grandes volúmenes de datos han transformado la manera en que se entienden y utilizan estos datos, convirtiéndolos en uno de los activos más valiosos para las estrategias comerciales.
Actualmente, existen empresas especializadas en minería de da-
8 Enrique M. Falcón en “Inteligencia Artificial. Concepto y tipos”, https://fundesi.com.ar/inteligencia-artificial-concepto-y-tipos/.
tos que, a modo de ejemplo, utilizan tecnología no invasiva en áreas comunes de centros comerciales para captar las señales electromagnéticas emitidas por los teléfonos móviles. Esta información se recoge con el objetivo de obtener datos relevantes que, al combinarse con otras fuentes de información enriquecida, podrían ayudar a prever la demanda futura y a establecer nuevas estrategias para atraer tanto a clientes nuevos como a los ya existentes.
Sin embargo, el uso de esta información puede resultar problemático si los datos se correlacionan de manera incorrecta, lo que podría llevar a conclusiones erróneas. Por este motivo, entidades especializadas al respecto se han pronunciado a fin de advertir y prevenir los daños que puedan surgir de una mala utilización. Así, la res. 61/2023 de la Jefatura del Gobierno de Argentina formalizó la creación del “Programa de Transparencia y Protección de Datos Personales en el Uso de la Inteligencia Artificial” de la AAIP. El objetivo es “impulsar procesos de análisis, regulación y fortalecimiento de capacidades estatales necesarias para acompañar el desarrollo y uso de la inteligencia artificial, tanto en el sector público como en el ámbito privado, garantizando el efectivo ejercicio de los derechos de la ciudadanía en materia de transparencia y protección de datos personales”.
Otro de los muchos organismos que han abordado la cuestión de la protección de datos en el contexto de la inteligencia artificial es la Agencia de Protección de Datos Personales de Noruega.
La inteligencia artificial y el derecho
Juan Manuel Rodrigo
Este ente regulador ha advertido que la mayoría de las aplicaciones de inteligencia artificial requieren enormes cantidades de datos para aprender y tomar decisiones de manera efectiva. Esta necesidad de datos plantea importantes desafíos éticos y legales, especialmente cuando se trata de datos personales, que son información sensible vinculada a individuos específicos.
Dentro de los datos utilizados por estas aplicaciones, se encuentran, aunque no se limita a ellos, los datos personales, que pueden incluir nombres, direcciones, números de identificación, información financiera y otros datos que podrían revelar aspectos íntimos de la vida de una persona. La utilización de estos datos para alimentar sistemas de inteligencia artificial plantea una serie de preguntas críticas sobre la privacidad y la seguridad.
Aquí es cuando aparecen las primeras de nuestras preguntas. ¿Qué es un dato personal? ¿Cuál es su diferencia con el tratamiento del resto de la información? Para responder a esta pregunta, resulta necesario remitirnos a los estándares impuestos por la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Esta entidad definió al tratamiento de datos personales como “cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos físicos o automatizados realizadas sobre datos personales, relacionadas, de manera enunciativa más no limitativa, con la obtención, acceso, registro, organización, estructuración, adaptación, indexación, modificación, ex-
tracción, consulta, almacenamiento, conservación, elaboración, transferencia, difusión, posesión, aprovechamiento y en general cualquier uso o disposición de datos personales” 9 .
No hace falta aclarar que la protección de datos personales enfrenta, en la actualidad, desafíos crecientes debido al rápido avance y la expansión de la inteligencia artificial. Las nuevas técnicas para analizar grandes volúmenes de datos han transformado la manera en que se entienden y utilizan estos datos, convirtiéndolos en uno de los activos más valiosos para las estrategias comerciales.
Este vínculo entre la recolección, uso y transferencia de información personal y ciertas actividades de la inteligencia artificial fue reconocido en la “Declaración Relativa a la Ética y Protección de Datos Personales”. A partir de allí, se ha transformado la manera en que se procesan grandes volúmenes de datos a nivel global, lo que, como era imaginable, ha superado con creces las capacidades de las regulaciones actuales.
9 Texto aprobado por las Entidades Integrantes de la Red Iberoamericana de Protección de datos en la sesión del 21 de junio del 2019, en la ciudad de Naucalpan, Juárez, México (ver fuente: Portada RIPD).
La cuestión que inevitablemente se debate a partir de esto es cómo puede la inteligencia artificial peligrar la privacidad de datos. Para esto, tenemos que destacar dos aspectos claves de esta herramienta. El primero es la capacidad que tiene de tomar decisiones de forma automatizada. La segunda, y consecuencia de la anterior, es la aptitud que tiene de irse perfeccionando a partir de la información y experiencia que se le proporciona.
De allí que resulta imposible el avance de esta herramienta sin comprometer, al menos en alguna medida, los datos personales. Es por ello que, advirtiendo esta situación, la Ley de Protección de Datos Personales ha establecido una serie de principios a los efectos de lograr una protección acorde y adecuada, sin detener, en la medida de lo posible, los beneficios de la evolución10.
Dentro de estos principios podemos mencionar, en primer lugar, la legalidad. Este aspecto en particular se refiere a que el tratamiento de los datos debe realizarse en conformidad con la ley, es decir, respetando los derechos de los titulares. La legalidad es un pilar fundamental en la protección de datos, ya que garantiza que cualquier actividad relacionada con la recopilación, almacenamiento y uso de datos personales se realice dentro de un marco normativo que proteja a los individuos.
Esto genera que las organizaciones basen sus actuaciones en una normativa o base legal clara. La legalidad también se relaciona con la transparencia. Las organizaciones deben informar a los titulares sobre cómo se manejarán sus datos, qué tipo de información se recopilará y con qué fines. Esta transparencia no solo es un requisito legal, sino que también contribuye a generar confianza entre las partes. Es esencial que las leyes y regulaciones se mantengan actualizadas para abordar estos cambios y asegurar que se protejan adecuadamente los derechos de los titulares.
Otro de los puntos a valorar, relacionado estrechamente con el primero, es el consentimiento. La autorización de los titulares de esos datos es una circunstancia que no puede pasarse por alto; el fundamento es evitar su obtención por medios fraudulentos. El hecho de que exista consentimiento del afectado para el tratamiento de sus datos en otros casos no significa que se pueda efectuar un tratamiento paralelo, que supondría una vulneración del principio de finalidad del tratamiento contenido en el art. 4.1 y 4.3 de la ley 25.326 de Protección de Datos Personales11 12
10 Alejandro Morales Cáceres, Miembro del Comité de Protección de Datos Personales de World Compliance Association “el impacto de la inteligencia artificial en la protección de datos personales”.
11 “Artículo 4° - (Calidad de los datos). 1. Los datos personales que se recojan a los efectos de su tratamiento deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para los que se hubieren obtenido. 2. La recolección de datos no puede hacerse por medios desleales, fraudulentos o en forma contraria a las disposiciones de la presente ley. 3. Los datos objeto de tratamiento no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención. (…)”
12 Basterra Marcela I. “Protección de datos personales para fines publicitarios. A propósito de la
La inteligencia artificial y el derecho
Juan Manuel Rodrigo
Sobre esto en particular, la doctrina ha expresado que “la legitimidad del fin para el cual el responsable de la base de datos los ha obtenido, es lo que otorga justificación al uso de datos personales de terceros y establece un límite a su utilización”. En síntesis, el principio de finalidad impide que los datos sean utilizados indiscriminadamente, incluso cuando hayan sido lícitamente recolectados, toda vez que cuando sean empleados con un propósito diferente, se necesitará un nuevo consentimiento de su titular” 13 .
Por otro lado, la finalidad con la que se utilizan los datos es otro de los principios asentados. Es claro que deben ser utilizados conforme a los fines por los que fueron recolectados; su mantenimiento, con otros propósitos, es un riesgo que debe evitarse si lo que se pretende es lograr una adecuada protección al titular de estos.
Es que el mantenimiento de los datos para otros propósitos no autorizados presenta un riesgo significativo que debe ser evitado si lo que se pretende es lograr una adecuada protección al titular de los datos y la posterior y consecuente confianza de estos. Utilizar datos para fines diferentes a aquellos para los cuales
Disposición 4/2009 de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales”. Página 9; id. Universidad Nacional de la Plata, Encuentro Derecho y Tecnología 2020, fuente online: https://sedici.unlp. edu.ar/bitstream/handle/10915/147831/Documento_completo.pdf?sequence=4&isAllowed=y 13 Gozaini, Osvaldo (2001) Habeas data: protección de datos personales, Rubinzal Culzoni Editores, p. 55; id. Verónica Melo “Inteligencia artificial, desinformación y protección de datos personales”, cita online: Inteligencia artificial, desinformación y protección de datos personales
fueron recolectados puede llevar a violaciones de privacidad, malentendidos y, en última instancia, daños a la reputación de la organización que, posteriormente, afecte la confianza que busca generar.
A su vez, la calidad y seguridad son los últimos puntos a destacar. La precisión y actualidad de los datos son necesarias para cumplir con un debido tratamiento. También la garantía de la protección y confidencialidad son los elementos que van a permitir que el titular preste su información. El incumplimiento de cualquiera de estos elementos hace imposible un adecuado tratamiento de los datos.
En definitiva, el rápido avance de la tecnología y las herramientas de IA han traído grandes cambios que posibilitan el procesamiento de millones de datos en diferentes partes del mundo y por distintos actores a una velocidad inimaginable; estos cambios han provocado que las regulaciones se encuentren desactualizadas frente a nuevos retos14.
La forma de una correcta utilización es respetar los principios antes señalados y las normativas especiales, las cuales están dadas no solo por las normas locales del país respectivo, sino también por las recomendaciones emitidas por organizaciones internaciones.
II.3. Recomendaciones para un uso adecuado de la transferencia de datos
14 Andrea Martínez Devía, “La inteligencia artificial, el big data y la era digital: ¿una amenaza para los datos personales?”.
La necesidad de establecer un equilibrio entre la inteligencia artificial, la protección de datos y los derechos humanos provocó, de manera casi inmediata, que la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales —RIPD— estableciera una serie de recomendaciones a fin de lograr una correcta transferencia de los datos privados sin violentar los derechos de las personas que presten su consentimiento.
Esta medida, apoyada por la Organización de Naciones Unidas —ONU—, permitió no solo mitigar los riesgos de la transferencia, sino también ganar y mantener la confianza de los usuarios dispuestos a prestar sus datos.
Dentro de ellas podemos mencionar el cumplimiento de las normas locales sobre el tratamiento de datos personales. Aunque la evolución de la inteligencia artificial sea tan rápida que, eventualmente, implica un cambio permanente de las normativas que la regulan, eso no obsta a que las correspondientes entidades establezcan las correspondientes disposiciones legales a fin de darle un marco jurídico que limite el campo de su utilización15.
Otra recomendación importante fue la de llevar a cabo un estudio exhaustivo y minucioso sobre el impacto de la privacidad. Este análisis no solo permite que los datos sean utilizados de acuerdo con la regu-
15 Texto aprobado por las Entidades Integrantes de la Red Iberoamericana de Protección de datos en la sesión del 21 de junio del 2019, en la ciudad de Naucalpan, Juárez, México, punto 5: https:// www.redipd.org/sites/default/files/2020-02/ guia-recomendaciones-generales-tratamiento-datos-ia.pdf
lación existente, sino que también ayuda a prevenir la eventual producción de un daño a aquellos que hayan consentido o aceptado prestar sus datos. La comprensión de las implicaciones que puede tener la recopilación y el uso de la información personal es fundamental para proteger los derechos de los individuos en un entorno digital cada vez más complejo.
Es importante que las organizaciones no solo cumplan con las normativas, sino que también actúen de manera proactiva a los fines de salvaguardar la privacidad de los agentes. Realizar un correcto análisis de impacto puede, sin lugar a duda, facilitar la identificación de riesgos potenciales y la implementación de medidas adecuadas para mitigarlos, de modo tal que contribuirá a generar confianza entre los usuarios y las entidades que manejan sus datos.
A su vez, incorporar la privacidad, la ética y la seguridad desde la fase de diseño de los sistemas y procesos de tratamiento de datos es crucial. Este punto de partida, conocido como privacy by design, genera que las consideraciones sobre la protección de datos se integren en cada etapa del desarrollo de productos y servicios. De esta manera, no solo se aseguran prácticas responsables desde el principio, sino que se fomenta y desarrolla una actividad organizacional que prioriza y enaltece la ética en el manejo de la información.
Asimismo, la materialización del principio de “responsabilidad demostrada” se convierte en una recomendación central y elemental.
La inteligencia artificial y el derecho
Juan Manuel Rodrigo
Este principio, que obliga a las organizaciones a demostrar que cumplen con las normativas de protección de datos, conlleva la necesidad de asentar políticas claras, auditorías regulares y registros detallados de las actividades de tratamiento. De esta forma, ineludiblemente, no solo se protege a los individuos, sino que también se fortalece la reputación y la credibilidad de las entidades ante los reguladores y la sociedad en general; elementos que, vale precisar, son centrales para lograr una mayor utilización y confianza.
En este sentido, el art. 20.3 de la Red Iberoamericana de Protección de Datos establece una serie de principios no taxativos que orientan a las organizaciones en la implementación de estas medidas.
Estos principios comprenden tópicos como la transparencia, la limitación de la finalidad y la minimización de datos, entre tantos otros. Al seguir estas directrices, las entidades pueden construir un marco robusto de protección de datos que no solo cumpla con la legislación vigente, sino que también respete y promueva los derechos fundamentales de los ciudadanos, elementos que, reitero, generan una mayor confianza al momento de lograr el consentimiento para el tratamiento de datos.
Así, el respeto de los derechos de los titulares de los datos fue otra de las medidas dispuesta por la RIPD. A tal efecto, el art. 29 de los Estándares de la RIPD señala que “el titular tendrá derecho a no ser objeto de decisiones que le produzcan efectos

jurídicos o le afecten de manera significativa que se basen únicamente en tratamientos automatizados destinados a evaluar, sin intervención humana, determinados aspectos personales del mismo o analizar o predecir, en particular, su rendimiento profesional, su situación económica, estado de salud, preferencias sexuales, fiabilidad, o comportamiento” 16 .
En conclusión, un enfoque integral que combine un estudio del impacto de la privacidad, la integración de principios éticos desde el diseño y la demostración de responsabilidad es esencial para garantizar un tratamiento de datos que sea seguro y respetuoso. Así, se sientan las bases para una convivencia digital más justa y equitativa, en la que la protección de la privacidad se convierta en un pilar fundamental.
II.4. Smart contracts. Su concepto y la diferenciación con los contratos tradicionales
La mayoría de los inconvenientes que surgen al estudiar y profundizar estas herramientas es su malentendido terminológico. ¿Son contratos? ¿Qué los distingue del resto de los actos jurídicos? ¿Son verdaderamente inteligentes?
Para comenzar a responder todas estas preguntas, y entender el verdadero concepto de los contratos “inteligentes”, nos tenemos que remitir a su principal innovación: la autogestionabilidad. La posibilidad de eliminar la intervención humana en su ejecución es la primordial y sustancial diferenciación con los
16 Ver art. 29 de los Estándares de la RIPD.
contratos tradicionales. Al cumplir alguna de las condiciones establecidas (como puede ser el pago de una cuota), el sistema informático ejecuta automáticamente las instrucciones programadas. Esto implica que las funciones del instrumento, ya sea el pago de una parte del acuerdo o la recaudación correspondiente de la otra, se realizan de manera completamente automática, sin que sea necesario que intervenga alguna persona17.
En los contratos tradicionales, el cumplimiento de las obligaciones y la imposición de sanciones en caso de incumplimiento requieren, necesariamente, de la participación humana y, en casi todos los casos, del sistema judicial. En contraste, en los smart contracts, las sanciones por morosidad o incumplimiento se aplican de manera autónoma, de acuerdo con las instrucciones establecidas previamente por los algoritmos. Esta facilidad, como veremos más adelante, contribuye a una mayor rapidez y reduce, sensiblemente, los costos de su ejecución18.
Otra de las características que reúnen a este tipo de contratos es que son completos. Esta naturaleza integral significa que los algoritmos incluyen exhaustivamente todas las alternativas y posibilidades que pueden surgir durante el iter contractual. Esta innovación les confiere un nivel
17 Waldo Sobrino, op. cit. “Contratos, Neurociencias e Inteligencia Artificial”, pág. 328
18 Ibáñez Jiménez Javier, “Cuestiones jurídicas en torno a la cadena de bloques (blockchain) y los contratos inteligentes (Smart Contrats)”, ICADE. Revista Cuatrimestral de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y empresariales, N.º 101, Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 2017.
La inteligencia artificial y el derecho
Juan Manuel Rodrigo
de perfección teórica, constituyendo, irremediablemente, una de las principales ventajas. Imaginémonos la posibilidad de tener un contrato perfecto en donde se hayan previsto todas las contingencias futuras, proporcionando la ilusión —ficticia— de que estamos operando dentro de un entorno contractual perfecto.
Nos encontramos, entonces, ante la principal cuestión a resolver: ¿los contratos inteligentes aprenden por sí solos? La respuesta es, sin duda, negativa. Que los contratos se “autoejecuten” por sí solos no significa que sean capaces de aprender ni desarrollarse por sí mismos. Es necesario saber, al momento de entender esta herramienta, que la “autoejecutabilidad” no significa “autoaprendizaje”.
Sin embargo, los que transitamos el camino de derecho, y quienes nos dedicamos más precisamente al ámbito contractual, sabemos, desde una perspectiva práctica, que esta idealización es inalcanzable. Es imposible definir y anticiparse a todas las eventualidades que pueden surgir durante la ejecución de un contrato.
Siguiendo con los presupuestos básicos que conlleva este tipo de contratos, podemos mencionar el
carácter binario, o también llamado if then. El elemento condicional que reúne y permite la ejecución del acto es una de las principales diferencias que reviste esta herramienta. El código binario, determinado por un algoritmo previamente ensayado, permite suponer y anticipar el desarrollo del contrato. Esta herramienta es lo que hace lo previsible y elegible respecto a las figuras tradicional. La fórmula prevista por el algoritmo consiste en que “si sucede tal cosa, acontece tal consecuencia”. Esto no solo elimina alternativas que pueden acontecer con los contratos tradicionales, sino que elimina todo tipo de interpretación o subjetividad al momento de ejecutar el contrato.
Por último, pero no menos importante, podemos mencionar la inalterabilidad de estos contratos. El carácter inmodificable determinado —también— por el algoritmo y la evolución del blockchain genera una confiabilidad que lo destaca entre la figura tradicional, pero que, como veremos más adelante, puede generar varios problemas.
II.5. ¿Son contratos inteligentes?
Como dijimos al comienzo del acápite anterior, existe un malentendido terminológico que rodea a esto tipo de contrato. El error en su definición supone, equivocadamente, que la principal característica que reúne a esta herramienta es la “inteligencia”.
Para entender el porqué de su error conceptual nos tenemos que remitir, principalmente, al concepto propio de la inteligencia artificial. Ya hemos dicho, al iniciar este trabajo, que la primera vez que se acuñó el

término de IA fue cuando John Mccarthy, ganador del premio de Turing en 1971, la definió como “la ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes”.
Si bien este concepto —como se explicó— se modificó posteriormente, lo cierto es que el elemento sustancial que identifica y diferencia a la inteligencia artificial, más allá de cualquier definición que se le quiera imputar, es la capacidad que tienen estas máquinas de aprender por sí solas.
Nos encontramos, entonces, ante la principal cuestión a resolver: ¿los contratos inteligentes aprenden por sí solos? La respuesta es, sin duda, negativa. Que los contratos se “autoejecuten” por sí solos no significa que sean capaces de aprender ni desarrollarse por sí mismos. Es necesario saber, al momento de entender esta herramienta, que la “autoejecutabilidad” no significa “autoaprendizaje”.
Incluso se ha dicho que estos contratos son tan rudimentarios que al-
gunos autores los han llamado dumb contracts o “contratos tontos” 19 .
En síntesis, entiendo que, contrariamente a su propia definición, nos encontramos ante un proceso informático autoejecutable que no tiene ningún tipo de razonamiento o pensamiento, sino, exclusivamente, un contrato que se basa en el sistema o principio if then.
II.6. Ventajas de estos contratos
Hasta aquí hemos desentrañado que la principal característica que suponíamos rodeaba a este tipo de contratos —la inteligencia— no es tal. Contrariamente a lo asentado en el imaginario popular, no estamos frente a unos contratos inteligentes sino, simplemente, ante un proceso informático rudimentario que se ejecuta ante el cumplimiento de cierta condición.
19 Cervera Martínez Marta, “Aproximación a la protección...” cit. cap. IV “De los dumb contracts a los smart contracts pasando por los contratos de adhesión”.
La inteligencia artificial y el derecho
Juan Manuel Rodrigo
Sin embargo, que estas herramientas sean elementales o rudimentarias no obsta su utilización ni, menos aún, los grandes beneficios que traen aparejados.
En efecto, para comenzar a deslindar en qué nos han favorecido estos contratos, podemos apuntar la primera de sus características, que no es otra que la principal. Su “autoejecutabilidad”, es decir, reitero, la posibilidad de que el acto se ejecute por sí solo sin la intervención de la persona, es la principal ventaja que resalta este elemento. Este principio resulta por demás atractivo, pues uno de los problemas más repetidos en el ámbito contractual es la razón que le asiste al acreedor en reclamar el cumplimiento de la prestación, debiendo, necesariamente, recurrir a los respectivos tribunales a fin de hacerse con su derecho.
Este inconveniente no sucede en los smart contracts. Repetimos, el contrato se ejecuta sin ninguna intervención de las personas. Podrán ustedes concluir si aquí nos encontramos ante una ventaja o un peligro en la ejecución del contrato. En mi opinión, y sin duda alguna, nos encontramos ante la primera de ellas.
Otra ventaja, atada también a su principal característica, es la rapidez en su ejecución. La característica de que el algoritmo esté siempre funcionando y esperando el cumplimiento de la condición, genera, inmediatamente, que, una vez llegada la información, se dispare la consecuencia previamente establecida y solicitada.
La economía y la inflexibilidad son otras ventajas o beneficios que po-
demos destacar. La primera de ellas se ve materializada en la posibilidad de hacer un solo contrato que, una vez probado, se repita y se replique miles de veces más. Es decir, basta con crearlo una sola vez, para poder aplicarlo en todos los demás casos. La segunda, la inflexibilidad, logra que, al estar sentado sobre algoritmos y condiciones previamente pactadas, se eliminen todas las controversias que pueden suscitar durante el iter contractual. Esto genera, sin duda alguna, una tranquilidad en las partes al momento de celebrar el contrato.
La seguridad jurídica, ligada a la “autoejecutabilidad” y la inflexibilidad, es la otra ventaja que se destaca en estos contratos. Las partes tienen la certeza absoluta de que todo lo que se previó, se ejecutará del modo en cual fue planteado. No hay alternativas ni vicisitudes que pueden sobrevenir en el marco del contrato.
III. Conclusión
De todo lo hasta aquí expuesto podemos concluir, a simple vista, que la inteligencia artificial ha dejado de ser una novedad. La aplicación de programas de inteligencia artificial en el campo del derecho es en nuestro tiempo una realidad difícil de negar. Su implicancia en el proceso judicial y en los tribunales ha destacado por sobre los procesos rudimentales a los que, anteriormente, estaba plasmado en el trabajo humano.
Los grandes beneficios que trajo aparejados esta nueva herramienta —ya no tan nueva—, tales como la eficiencia y la seguridad, generaron
la necesidad de extender su aplicación a otros campos más allá del proceso. En esta dirección, y como bien fuera mencionado y explicado en los capítulos que anteceden, podemos destacar el tratamiento de datos personales.
Si bien son numerosos los progresos y las facilidades que se han conseguido, no se puede obviar que, para mantener y seguir en el curso de la evolución, es necesaria una correcta utilización de esta herramienta. Es tal el impacto y el desconocimiento de sus límites que existe una delgada línea entre su beneficio y el peligro que ella implica.
Por otro lado, he concluido que, contrariamente a lo que se sienta en el imaginario colectivo, los denominados smart contracts se caracterizan por ser más rudimentarios que inteligentes. La nota elemental que rodea a estos contratos resulta ser la “autoejecutabilidad”; característica que, como se explicó, no significa que están rodeados de inteligencia artificial. La imposibilidad de aprender por sí solos los aleja y separa del concepto inicial que brindó John McCarthy en 1956. Aquí no hay “ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes”, sino simplemente contratos que reúnen un sistema llamado “binario” o if then
Sin embargo, que no sean inteligentes no significa que no estén almacenados de muchos beneficios que lleven a las partes a optar, en un futuro, por estos contratos por sobre los tradicionales. La seguridad jurídica, la rapidez y la reducción de
costos son algunos de los tantos provechos que interesan al momento de contratar.
No obstante, y con esto termino, considero que estas herramientas deben ser incorporadas con suma prudencia. Reitero, es muy fina la línea entre el peligro y la utilidad que se le pueda extraer a esta herramienta. El principio de razonabilidad y de legalidad se encuentran en juego al momento de valorar la incidencia de esta herramienta en el ámbito contractual y en el resto del derecho. La correcta utilización de la inteligencia artificial protege los derechos y valores del justiciable; la incorrecta, genera un debilitamiento o, en su extremo, su destrucción.
Lenguaje claro El rol de los abogados, la Administración pública y la IA

Yanet Paula Novik
Abogada
(UBA). Especializada en Derecho Notarial y Derecho Público Administrativo.
I. Introducción
El presente trabajo tiene por objeto el análisis de cómo la utilización del lenguaje claro por parte del Estado, en particular la Administración pública, permite y afianza la transparencia y la gobernabilidad bajo el régimen democrático. También mencionaré brevemente la implementación de la inteligencia artificial en la Administración pública.
Bajo esta temática, nos centraremos en el rol de los abogados en estas instituciones y su interacción con la comunidad.
Lenguaje claro El rol de los abogados, la Administración pública y la IA
Yanet Paula Novik
II. ¿Qué es el lenguaje especializado?
Estos lenguajes, también conocidos como lenguajes de profesionales, son aquellos saberes, aficiones, creencias o conocimientos no comunes cuyo vocabulario es entendido por aquellos que integran una comunidad o grupo de personas (Cucatto, 2011)1 . Estos lenguajes hacen que el receptor, que no forma parte de ese grupo especializado, no entienda de la misma manera aquello que queremos comunicarle.
En el campo del derecho la utilización de tecnicismos, por ejemplo, la terminología en latín2 , no producen la mejor comprensión ante aquellos que no son profesionales en la materia. Lo mismo sucede con aquellos términos que en el lenguaje cotidiano tienen un significado diferente para el abogado, conforme aquel lenguaje profesional.
III. ¿Qué es el lenguaje claro?
Podemos entenderlo como aquella forma qué tenemos para poder expresar cierto contenido en forma simple y llana para aquellos que no utilizan aquel lenguaje especializado.
El desafío de esta corriente, que comenzó en la década del 1940, teniendo su resurgimiento e iniciándose su implementación en la
década del ‘70 (Meza Ruiz, 2023)3 , tiene como objetivo mejorar la comunicación, producir un impacto en el mensaje, brindar seguridad frente a la ambigüedad de las palabras, generar confianza en el comunicador y permitir mayor comprensión de la situación.
En este sentido, siguiendo al ingeniero Fernando Bernabé Rocca4 , el lenguaje claro tiene dos dimensiones: la primera de ellas refiere al derecho a comprender, entendido como un derecho humano fundamental que permite el ejercicio de derechos y obligaciones por parte del ciudadano. La segunda esfera refiere a la eficiencia, es decir, permite a la Administración un menor costo y esfuerzo para resolver aquella interacción entre el Estado y el ciudadano.
En pocas palabras podemos decir que la utilización del lenguaje claro por parte de la Administración y de sus letrados significa poner en el centro a la persona.
IV. Tres formas de comunicación por parte del Estado hacia los ciudadanos
El Estado, en especial la Administración pública, se comunica con los ciudadanos de tres maneras diferentes: de manera escrita, en formato visual y de modo verbal.
1 CUCATTO, M., “Algunas reflexiones sobre lenguaje jurídico como lenguaje de especialidad: más expresión que verdadera comunicación”, Revista Intercambios, 2011.
2 BAEZ, M., “Los escritos judiciales en los tiempos de nuevas formas de lectura”, Sistema Argentino de Información Jurídica, 8 de agosto de 2019, Id SAIJ: DACF190128.
3 MEZA RUIZ, L., “Movimiento del lenguaje claro en la gestión pública”, Revista Escritura Creativa, vol. 4, núm. 1, 2023, http://portal.amelica.org/ameli/journal/665/6654052009/
4 Seminario “Lenguaje claro y transparencia para un gobierno abierto”, HCDN, 2023, recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=v4BjKgppW6E&t=9598s

IV.1. Comunicación escrita
La primera de ellas se produce mediante instrumentos legales como, por ejemplo: un acto administrativo, una sentencia judicial, ordenanzas, leyes, decretos, entre otros.
En este aspecto, lo que tenemos que entender es que el lenguaje claro no invalida la técnica legislativa, entendida como aquella forma de redacción para los actos institucionales del Estado.
Todos los documentos que emanen de la Administración deben dejar de dar explicaciones sobreabundantes y redundantes, manifestarse con exagerado celo explicativo, expresarse en blablismos, como así con exceso de formalismos.
La escritura compleja utilizando palabras poco comprensibles, generan en el ciudadano distancias entre él y el Estado.
El desafío de los abogados del Estado, jueces, fiscales, y todo profesional del derecho que interviene en estos documentos, es lograr poder utilizar palabras o redacciones de fácil compresión.
IV.2. Comunicación visual
Pero el lenguaje claro no son solamente palabras sino que también la comunicación del Estado hacia sus ciudadanos puede ser mediante imágenes.
Un ejemplo de esto lo explica Rafael Zidane5 , quien se presenta como un facilitador visual e investigador del uso del lenguaje claro. Él expresa que esta comunicación visual empodera a las personas y tiende puentes entre ellas y el Estado, promoviendo la dignidad de las personas y su confianza en las instituciones públicas.
5 Id. 4.
Lenguaje
Yanet Paula Novik
La responsabilidad es muy grande, ya que nuestra comunicación verbal del contenido jurídico tendrá un impacto en sus vidas, en las de sus familias, y conlleva el brindarles herramientas para entender y saber ejercer sus derechos y obligaciones.
La intención de este estilo de comunicación es permitir que la ciudadanía comprenda en forma sencilla aquello que debe comunicarse, esta vez no mediante las palabras escritas sino mediante imágenes que plasmen el contenido y lograr un mayor impacto en la sociedad.
Estas imágenes pueden ser planas, como dibujos o caricaturas, o pueden ser en formato de video, como propagandas o videos subidos a las redes sociales.
Esta forma de comunicación está ligada en su mayoría a la comunicación verbal, por la implementación de palabras comprensibles para hacer llegar el mensaje y hacerlo efectivo.
IV.3. Comunicación verbal. El rol del abogado
Por último trataré la comunicación verbal y el rol del abogado al comunicarse con los administrados.
La intención es poner la atención no solamente de los ciudadanos en las mesas de entradas sino que también en los equipos de abogados que se sientan con los ciudadanos para explicarles cuál es la situación jurídica que los atraviesa, cuáles son
las normas que se aplican y cuáles son las consecuencias de esa situación. En otras palabras, cuáles son los derechos que gozan y qué obligaciones tiene aquel ciudadano hacia el Estado y este hacia él.
El abogado tiene un rol fundamental en el Estado. Por un lado, trabaja y presta sus servicios, al representarlo como patrocinio jurídico; en la redacción de proyectos de ley; en la redacción y resolución de actos administrativos, generales o individuales; y también al recibir a los ciudadanos para escuchar sus reclamos, dudas o inquietudes y brindarles una respuesta acorde a su situación.
La responsabilidad es muy grande, ya que nuestra comunicación verbal del contenido jurídico tendrá un impacto en sus vidas, en las de sus familias, y conlleva el brindarles herramientas para entender y saber ejercer sus derechos y obligaciones.
El abogado en general tiene una formación en la que se le hace creer que cuanto más difícil e intrincada sea su expresión y redacción, se le considerará de mayor profesionalismo y relevancia en el ámbito jurídico. Lamentablemente no comparto este enfoque transmitido de generación en generación porque considero que el valor de un abogado es llegar a la comunidad y permitir que el derecho llegue a todos los ciudadanos por igual, porque al fin y al cabo nuestro rol es ser intermediarios entre las normas, el Estado y el ciudadano común, que por cierto también lo somos nosotros.
Nuestra función es explicarles a aquellos legos, es decir, aquellas
personas que no están formadas en derecho, cuál es el amparo y el marco jurídico en el que deben desenvolverse, y transmitir la tranquilidad y la confianza que se está bajo la protección de un marco jurídico en un estado de derecho.
Por eso cuando explicamos no debemos expresarnos en forma compleja, en términos que para nosotros, por nuestra profesión, son normales y naturalizados. Tenemos que tener en cuenta que quién está frente a nosotros escuchando nuestras explicaciones no conocen el significado legal de nuestras expresiones sino que conocen el significado vulgar y cotidiano.
Por supuesto que podemos expresarnos en el lenguaje profesional cuando estamos frente a un colega, pero cuando estamos frente a ellos y a una persona que no lo es, es bueno expresarse en lenguaje claro.
Hablar con lenguaje claro no nos resta como profesionales. Por ejemplo, podemos expresarnos técnicamente y una vez terminada aquella explicación, excusarnos y explicar de una forma más sencilla, con un lenguaje común, aquello que quisimos decir con el lenguaje especializado, y una vez terminadas ambas explicaciones, tenemos la obligación de preguntar a nuestro interlocutor si aquello que hemos expresado y explicado ha sido comprendido y ha resuelto su duda.
Mencionaré tres ejemplos cotidianos de nuestra profesión cuando asesoramos sobre sucesiones, constitución de derechos reales y el avance de una causa judicial.
En el primer caso, cuando expresamos “el domicilio del causante” o “sucesión ab intestato”, podríamos expresarnos como el domicilio del fallecido, o sucesión sin testamento, respectivamente.
Respecto al segundo supuesto, cuando explicamos la compraventa con usufructo, podemos explicar que el titular dominial, o sea el dueño, es una persona diferente a la que usa y goza del bien inmueble, figura llamada legalmente como usufructo.
Por último, cuando nos referimos a que un expediente judicial está “en letra”, podemos comunicar que el expediente judicial puede ser consultado.
V. Marco normativo
En el plano nacional la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2020 se sancionó la ley 6367, en la Provincia de Buenos Aires se sancionó en el mismo año la ley 15.184 y en el 2023 la Provincia de Chaco sancionó la ley 3796-A.
Con relación a las sentencias judiciales y a la utilización del lenguaje claro, diferentes niveles del Poder Judicial están avanzando en estos temas. Entre ellos nos encontramos con la res. 2640/2023 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación6; la modificación del art. 4567 del Có-
6 CENTURION OLGUIN, L. M. y RETEGUI, A. R., “El lenguaje claro llega a la Corte Suprema”, Ed. La Ley, Revista La Ley: Lenguaje claro y justicia, Tomo La Ley 2024-A, 2024.
7 Art. 456. - Sentencia. La sentencia contendrá: la mención del Tribunal que la pronuncie, el nombre y apellido de los intervinientes, las generales del imputado o los datos que sirvan para identificarlo, la enunciación del hecho y de las circunstancias que
Lenguaje claro El rol de los abogados, la Administración pública y la IA
Yanet Paula Novik
digo Procesal Penal de la Provincia de Entre Ríos, incorporando el uso del lenguaje claro en las sentencias; también tenemos en esta misma línea a la Provincia de Córdoba con el acuerdo reglamentario 1581. Otras provincias que también incursionan en estos temas son Tierra del Fuego y Mendoza.
A nivel internacional se señalará la legislación de Brasil y México.
En el primero de los países podemos mencionar el art. 5°8 de la ley 12.527 del año 2011, referente al acceso a la información pública, y la ley 17.316 del año 2020 en la que se establece la utilización del lenguaje simple en los organismos de la Administración directa e indirecta.
Respecto a México, podemos encontrar que este tema es tratado en
el art. 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública del año 2021, y en el art. 1510 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del año 2016.
Algo interesante en estas dos últimas legislaciones es que no solo promueven la accesibilidad sino que también incorporan el reconocimiento a las lenguas indígenas.
VI. Utilización de la inteligencia artificial por parte de la Administración pública
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires implementó la utilización de la inteligencia artificial bajo el nombre de “CLAPPI”, para poder adaptar en lenguaje claro la normativa del Gobierno de la Ciudad como así los actos administrativos.
hubieren sido materia de acusación, la exposición de los motivos de hecho y de derecho en que se fundamente, las disposiciones legales que se apliquen, la parte resolutiva, lugar y fecha, y las firmas de los Jueces y el Secretario. Si uno de los Jueces no pudiere firmar la sentencia por un impedimento ulterior a la lectura del veredicto, se hará constar esta circunstancia y aquella valdrá sin su firma. En la medida de que la complejidad del caso lo permita, la sentencia será redactada en un lenguaje claro y sencillo, que permita su comprensión por la mayor cantidad de personas posibles. En casos de suma complejidad, podrá el Juez o tribunal si lo estimara conveniente y por el medio que estime (considere) adecuado, elaborar una explicación de los fundamentos del fallo destinado al público en general.
8 Art. 5º - É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. [Traducido: Art. 5° - Es deber del Estado garantizar el derecho de acceso a la información, que será proporcionada, mediante procedimientos objetivos y ágiles, de forma transparente, clara y en lenguaje de fácil comprensión.]
En España, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y
9 Artículo 13. - En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona.
Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas.
10 Artículo 15. - En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona.
Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas.
de la Función Pública11 , nos menciona la utilización del sistema “Clara”, “Artext” y “ChatGPT” (y su extensión plug-in EditGPT). Las primeras dos son especializadas en textos financieros y de la administración pública, que indican y permiten modificar los textos hasta lograr que los mismos sean entendibles por la comunidad.
Siguiendo a Fernando Bernabé Rocca12 , el lenguaje claro es una de las pocas políticas públicas que producen un altísimo impacto al individuo ya que le puede cambiar el día o la vida a una persona si se ocupa, por ejemplo, de hacer un formulario de asistencia social para que alguien más lo entienda, y si un vecino más lo entendió un vecino más mejoró su vida. A su vez, es una herramienta económica del gobierno abierto para promover la transparencia, la revisión de cuentas, etcétera.
Es por esto que el lenguaje claro aporta claridad, contención y brevedad, porque permite que el ciudadano sepa cuáles son sus derechos y sus obligaciones y de esta manera pueda ejercerlos libremente y en pie de igualdad.
Los resultados son claros: la comunidad está realmente informada
11 Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, “IA generativa para una comunicación más clara: cómo ayuda a evaluar, ajustar y clarificar el lenguaje”, 2024, recuperado de: https://datos.gob. es/es/blog/ia-generativa-para-una-comunicacion-mas-clara-como-ayuda-evaluar-ajustar-y-clarificar-el
12 Id. 4.
pudiendo ejercer sus derechos y obligaciones con seguridad.
Los abogados promovemos, como puente o nexo de conexión entre el Estado y los ciudadanos, la transparencia y el afianzamiento de las instituciones democráticas.
Como última reflexión quiero destacar un elemento fundamental en nuestra profesión, muchas veces dejado de lado: la escucha activa13. Si no implementamos este aspecto fundamental de la comunicación, nuestro rol como especialistas en derecho se verá sesgado, no permitiendo brindar respuestas claras y precisas. Estas explicaciones siempre deben estar adaptadas a quien tenemos enfrente utilizando, si no son colegas, el lenguaje claro, “desenredando” el problema o la inquietud, generando lazos y promoviendo la equidad.
13 Es aquella escucha con conciencia plena, prestando atención a las palabras y al lenguaje no verbal utilizado.

José Antonio Barbón Lacambra
Doctor y profesor en Ciencias Jurídicas. Abogado y licenciado en Derecho. Magíster en Derecho de las Telecomunicaciones y en Filosofía del Derecho. Profesor titular de doctorado (Metodología de la Investigación y Taller de Redacción) y grado (Derecho Civil III y Filosofía del Derecho) en la USAL.
Sabido es que la inteligencia artificial (en adelante IA) se hace cada vez más presente en la vida diaria de las personas. No solo se han cumplido recientemente dos años de ChatGPT, como bien reseña Corvalán, sino que incluso hoy en día contamos con asistentes de IA al abrir determinados archivos electrónicos.
Es decir, la IA es, hoy por hoy, algo que ya está entre nosotros y empieza hacerse cada vez más presente en lo que a la actividad jurídica se refiere. Es por ello que, en el presente trabajo, formulamos una propuesta con el fin de hacer que la administración de justicia pueda ser más eficiente en los procesos judiciales civiles y/o comerciales.
Propuesta de IA para los procedimientos civiles y comerciales
José Antonio Barbón Lacambra
Vale la pena aclarar que los procesos judiciales en materia civil y comercial están regidos por el principio dispositivo, consistente en que el impulso de las actuaciones tendientes al dictado de la sentencia es una actividad a cargo de las partes; ya sea la notificación de la demanda, como la producción de la prueba y la realización de los alegatos. Es más, incluso el pedido del dictado de la sentencia es una carga procesal a cumplir por las partes.
Ahora bien, más allá de que, en gran medida, los tiempos procesales dependen del seguimiento que las direcciones letradas de cada uno de los intereses en conflicto realicen, no menos cierto es que dos cuestiones centrales dependen del órgano jurisdiccional: la certificación de la prueba y el dictado de la sentencia propiamente dicha.
Estas dos tareas pueden llegar a ser realmente tediosas frente a expedientes voluminosos en los que haya no menos de quinientas fojas de actuaciones judiciales; puesto que la actividad de —apenas— leer lleva tiempo. Si a ello le agregamos que la lectura de un expediente se realiza a los efectos de dictar una sentencia, nos podemos dar cuenta fácilmente que se trata de lectura que, además de tiempo, requiere especial atención. Sobre todo, por las consecuencias que el dictado de esta implicará en los justiciables.
A veces, por el mero hecho de estar continuamente en contacto con los expedientes, los operadores jurídicos perdemos sensibilidad; nos olvidamos de que un proceso judicial,
en sí mismo, traumatiza y estresa a las partes involucradas por ser quienes verdaderamente lo sufren. Si a ello agregamos que el paso del tiempo, a veces, profundiza las angustias, podemos empatizar fácilmente con las distintas problemáticas de los justiciables.
Nos parece que una efectiva, potente y jurídicamente bien programada IA puede ser el complemento necesario que, hoy en día, sea capaz de ayudar y estar al servicio de una administración de justicia vital.
En lo que al tiempo concretamente se refiere —aquello San Agustín sabía qué era mientras no se lo preguntaran, pero, si lo hacían, lo ignoraba—, nos parece que es posible, gracias al avance en el desarrollo de las nuevas IA generativas, realizar una propuesta que agilice los procedimientos y, en consecuencia, reduzca —justamente— los tiempos procesales. Ello por cuanto los justiciables, más allá de las soluciones justas que persiguen, también requieren que sean hechas en un tiempo que no sea eterno.
Nos parece que una efectiva, potente y jurídicamente bien programada IA puede ser el complemento necesario que, hoy en día, sea capaz de ayudar y estar al servicio de una administración de justicia vital, agilizando tareas mecánicas, reduciendo demoras innecesarias y, en definitiva, acelerando los tiempos judiciales y proveyendo de una herramienta efi-
caz a los jueces. No debemos olvidar que son ellos quienes tienen que decir el derecho, razón por la cual, serán los que controlen y decidan sobre la labor que realice una IA con las funcionalidades que aquí se proponen.
La IA cuyas líneas básicas proponemos en este trabajo es presentada con la finalidad de ser una auxiliar de los jueces en busca de la paz que, se espera, llegue con la finalización de los conflictos judiciales.
III.
La llevanza de expedientes no es una experiencia lineal. Por más divididos que estén los fueros, siempre hay situaciones que devienen complejas. Los intereses, ya sean económicos o emocionales que están en juego, la abundancia probatoria, las enemistades entre las partes en conflicto y, también —para qué negarlo— una excesiva burocratización de todos los operadores jurídicos, terminan provocando que existan voluminosas actuaciones, interminables incidencias y, en definitiva, una prolongada guerra en el tiempo entre las partes.
A lo que agregamos el ámbito material del conflicto en sí mismo como elemento que complica el llegar a buen puerto. Sabido es que no requiere el mismo trabajo la liquidación de una sociedad de hecho por el fallecimiento de uno de los socios, que una sucesión en la que el único heredero es el hijo legítimo y reconocido del causante cuyo acervo hereditario estuviera formado por solo un inmueble.
Todos estos condicionantes tienen la virtualidad de producir una demora excesiva en lo que al proce-
so judicial se refiere; no resultando exagerado decir que un expediente complejo puede alcanzar un plazo cercano a los veinte años de duración. Tal situación no solo que implica, en cierto modo, la negación en sí misma de lo que se ha dado en llamar el servicio de justicia, sino que, adicionalmente, perpetúa indefinidamente un conflicto.
En esta dirección, es que tenemos muy presentes las enseñanzas de Perelman1 , quien entendía que, en derecho, es esencial que los litigios se terminen dentro de un tiempo razonable para alcanzar la paz judicial. Por ello, es necesario que puedan existir soluciones definitivas y evitar que, desde el principio, se produzcan debates que no sean interminables respecto al auditorio competente para decidir sobre la solución del litigio.
Con ello en miras, el presente trabajo consiste en la presentación de líneas de trabajo a tener en cuenta al momento de elaborar una determinada IA de carácter asistencial, que sea idónea en el auxilio y la ayuda de toma de decisiones judiciales.
La finalidad de esta IA será la de acortar la duración de los conflictos que llegan al conocimiento de los jueces, ya que, con ello, se logrará agilizar los trámites y los tiempos procesales; lo cual implicará un avance en sí mismo, puesto que, pocas cosas son más preciadas que el tiempo. Asimismo, ello redundará en mayores beneficios para las partes en conflicto, ya que disminuirá la
1 PERELMAN, Chaim. La lógica jurídica y la nueva retórica, Editorial Civitas, Madrid, 1988, pág. 163.
Propuesta de IA para los procedimientos civiles y comerciales
José Antonio Barbón Lacambra
incertidumbre inherente derivada de todo proceso judicial. Y, en consecuencia, la paz judicial —objetivo por excelencia— estará más próxima a su consecución.
IV.
Suele entenderse por IA la capacidad o habilidad de una máquina en mostrar un comportamiento que se calificaría de inteligente si fuera un ser humano quien lo produjera. La Unión Europea afirma que el término “inteligencia artificial” se aplica a los sistemas que manifiestan un comportamiento inteligente, pues son capaces de analizar su entorno y pasar a la acción —con cierto grado de autonomía— a fin de alcanzar objetivos específicos. Más allá de que todas las definiciones son, en cierto punto, cuestionables y/o mejorables, no menos cierto es que alguna hay que asumir.
En lo que al presente trabajo se refiere preferimos una definición más simple: la IA es un programa que lleva a cabo procesos que realizaría una persona inteligente. Claro que esto nos lleva a una pregunta inevitable y necesaria: ¿qué entendemos por persona inteligente? Para nosotros, una persona inteligente es aquella que es capaz de comprender lo que son las cosas en sí mismas, distinguiendo, dividiendo y comparando, de todas las que están en la realidad, las semejanzas con las que son parecidas y las diferencias con las que son distintas.
Lo cual, a su vez, nos lleva a peguntarnos en qué consiste comprender la realidad. Razón por la cual recurrimos —haciendo un paralelismo tal
vez audaz— a Platón2; este filósofo consideraba que una persona inteligente es quien, al advertir una unidad, no mira a la naturaleza de lo ilimitado, sino hacia un número y, al contrario, cuando capta primero lo ilimitado, no pasa a la unidad, sino también a un número que permita concebir cada multiplicidad y acabar al final del todo en la unidad. Para entender la realidad, es decir, lo que son las cosas, hay que ir de los postulados a lo que está más allá de ellos, a través de un contrapunto constante entre la multiplicidad de formas en que manifiesta una determinada unidad común, y la abstracción de la unidad en las distintas multiplicidades. También se ha dicho que en eso consiste realmente el método dialéctico: acceder a la perfecta comprensión de las relaciones existentes entre lo uno y lo múltiple, implicando la adquisición del conocimiento de lo real en su totalidad, en su estructura esencial.
En síntesis, un comportamiento es inteligente si mira la multiplicidad y avanza hacia la unidad para conocerla y, en función de ella, ordena la realidad por medio de la captación del conjunto de multiplicidades. Nos parece que, este aporte de la filosofía griega está en línea con lo que Harari3 explica que ha sido el proceso de acumulación y procesamiento de datos iniciado por Google y seguido por ImageNet. ¿A qué me refiero? A que el proceso de reconocimiento de imágenes se realizó tomando imágenes de cosas ya existentes, analizán-
2 PLATÓN, Filebo 18a, Madrid, Editorial Gredos, 2008, pág. 34.
3 HARARI, Yuval Noah, Nexus, Penguin Random House. Pág. 425 y sigs.

dolas y encontrando el patrón común (uno) que permite distinguir y asociar con él, a los otros (múltiples); ni más ni menos que lo que se hizo con las imágenes de coches o de gatos: el algoritmo, correctamente programado, termina identificando las imágenes con la precisión de un humano.
Una IA tiene el objetivo de construir algoritmos capaces de resolver problemas que los humanos solucionan a diario, o hacer aquello que el humano puede hacer. En lo que al derecho se refiere, la aplicación de la IA aportará una comprensión algorítmica del derecho, empleando la lógica como único eje para una correcta argumentación jurídica que permita solucionar un problema.
Los algoritmos se pueden definir como los procedimientos que permiten, mediante una serie de pasos, realizar una funcionalidad. Un algo-
ritmo informático es un conjunto de instrucciones definidas, ordenadas y acotadas para resolver un problema o realizar una tarea. A tales efectos, una IA se desarrolla a partir de algoritmos y datos sobre los que opera y que, como refiere Corvalán, necesitará el juicio cuidadoso de un humano para proporcionar una analogía útil que le permita predecir usando información sobre otra cosa4
En otras palabras, una IA jurídica tendrá que estar pensada con el fin de poder encontrar analogías jurídicas, lo cual es de por sí “lógico”, si tenemos en cuenta que “derecho” es un concepto polisémico, más precisamente análogo. Esto implica que hay una realidad en la que se hace presente real y verdaderamente lo que el “derecho” en sí mismo es, y
4 CORVALÁN, Juan Gustavo, Tratado de IA y derecho, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2023, t. III, pág. 92.
Propuesta de IA para los procedimientos civiles y comerciales
José Antonio Barbón Lacambra
otras que, por ser parecidas —en parte iguales y en parte distintas— también son llamadas “derecho”, aunque en probidad no lo sean. Recordemos, al efecto, que ya en el Digesto del Emperador Justiniano se encuentra la siguiente cita:
“Este nombre derecho se usa en varias significaciones: significa unas veces lo que es siempre bueno y justo, como es derecho Natural: otras lo que en cada ciudad es útil para todos o los más, como cuando se dice derecho Civil; y no menos rectamente llamamos en nuestra ciudad derecho honorario a los decretos de los Pretores. Cuando estos pronuncian alguna sentencia, aunque sea inicuamente, se dice que administran justicia, no atendiendo a lo que hicieron, sino a lo que deben hacer. En otra significación damos el nombre de fuero al Tribunal en que se administra justicia, aplicando el nombre de lo que se hace al lugar en donde se hace, el cual podemos señalar de este modo. En cualquiera parte que el Pretor, salva la majestad de su mando, y las costumbres de sus mayores, resuelve sentenciar alguna causa, este lugar se llama con razón ius o fuero”.
V. V.1.
Nuestra propuesta, concisamente, consiste en implementar una IA capaz de condensar lo ocurrido en un expediente, a efectos de que las partes, previo al dictado de la sentencia, puedan manifestarse con relación a las alegaciones y pruebas, a fin de que, luego, el juez dicte sentencia.
Nuestra propuesta, concisamente, consiste en implementar una IA capaz de condensar lo ocurrido en un expediente, a efectos de que las partes, previo al dictado de la sentencia, puedan manifestarse con re lación a las alegaciones y pruebas, a fin de que, luego, el juez dicte sentencia.
Vale la pena destacar que, en forma similar, cuando una parte pretende que la sentencia que se ha dictado en su contra sea revisada por el máximo órgano jurisdiccional de la República Argentina (Corte Suprema de Justicia de la Nación), le es exigido a su letrado, además del recurso propiamente dicho en que basa tal pretensión, la presentación de una carátula conteniendo un relato compacto, claro y preciso de todas las circunstancias relevantes del caso que estén relacionadas con las cuestiones que se invocan como de índole federal, con indicación del momento en el que se presentaron por primera vez dichas cuestiones, de cuándo y cómo el recurrente introdujo el planteo respectivo y, en su caso, de cómo lo mantuvo con posterioridad.
En esta análoga dirección se dirige nuestra propuesta: una IA que compacte de la manera más sintética y fiel posible todo lo que ha ocurrido en un expediente, de forma tal que, posteriormente, los letrados de parte y demás interesados en el resultado del proceso (defensores, asesores y/o fiscales según el caso) puedan
control el “trabajo realizado” por la IA, puesto que será la base con la que se dictará la sentencia.
V.2.
Al dictar un fallo, el juez ha de respetar el principio de congruencia: una correlación lógica entre la sentencia, las alegaciones deducidas en el juicio y las pruebas producidas en la causa, razón por la cual se exige que la sentencia definitiva contenga la decisión expresa, positiva y precisa, de acuerdo con las pretensiones deducidas en el juicio. Entendiendo por congruencia la conformidad que debe existir entre el fallo y las pretensiones constitutivas del proceso, las oposiciones a las mismas y el basamento probatorio.
La sentencia no debe decidir ni más ni menos que lo que las partes pidieron en sus respectivas oportunidades procesales, por lo tanto, la congruencia exige al juzgador sentenciar sobre ese recorte de la realidad que los litigantes han elegido sujetar a pronunciamiento jurisdiccional y en la exacta dimensión pedida.
Una sentencia judicial requiere identificar tanto las alegaciones realizadas por cada una de las partes, como así también la prueba relacionada con aquellas. He aquí la segunda propuesta que entendemos podría realizar una IA de forma previa al dictado de la sentencia.
Nos enseña Corvalán5 que una IA generativa puede cargar cincuenta
5 CORVALÁN, Juan Gustavo, Un tsunami en expansión: dos años de ChatGPT e IA Generativa, Thomson Reuters, e-book, 2024.
páginas y reproducirlas en un podcast. Pues bien, en esta misma línea, siguiendo el cambio de paradigma impuesto por la cuarta revolución industrial, los abogados podríamos transformarnos en editores y directores de IA a los efectos procesales.
También Bielli6 comenta que los modelos basados en LLM “permiten analizar expedientes judiciales, extraer información relevante y resumir documentos extensos en cuestión de minutos, lo que podría permitir el ahorro de tiempo y esfuerzo a los operadores del sistema judicial y permitiendo que los recursos se enfoquen en la toma de decisiones clave”.
En esta dirección, lo que se propone es que crear una herramienta de IA capaz de procesar los datos de todas las actuaciones judiciales a fin de generar un documento compacto y básico con la historia procedimental de cada juicio. De forma tal que, habiendo incorporado todos los datos del proceso, quede determinado rápidamente tanto el objeto procesal en sí mismo (integrado por las pretensiones, oposiciones y excepciones de las partes), como así también de las pruebas que, con relación a él, cada parte ha producido.
V.3.
Ahora bien, una vez generado por la IA el documento en el que se exponga sumariamente el resumen del proceso, tendría lugar el control por parte de los humanos con relación a lo llevado a cabo por la IA.
6 BIELLI, Gastón, Inteligencia artificial en el Poder Judicial, en LA LEY 21/11/2024.
Propuesta de IA para los procedimientos civiles y comerciales
José Antonio Barbón Lacambra
A tal efecto, el juez daría traslado a las partes y demás interesados por un plazo común a fin de que puedan manifestarse sobre el producto de la IA, con lo cual serán los abogados quienes primero velarán por la congruencia de la sentencia.
¿En qué sentido? En el sentido de que el fallo tendrá que decidir con relación al documento electrónico generado por la IA, con lo cual las partes podrán garantizar de antemano el sustrato material de la sentencia.
Así las cosas, una vez que las partes tomen conocimiento de lo que genera esta IA, podrán prestar su conformidad o disconformidad con esta, y en este último caso manifestar los desacuerdos que estimen corresponder con relación a los errores que consideren. Para ello, tendrán que precisar, no solo el punto concreto que estimen pertinente ya sea por acción u omisión, sino que indicando el acto procesal específico en que apoyan su objeción.
Luego de ser resueltas las incidencias que al efecto se planteen, es decir, contando con la síntesis completa de todas las actuaciones judiciales, el juez tomará en cuenta dicho documento como base fáctica cierta sobre la cual corresponderá que diga el derecho correspondiente. Al haber estado consentido su contenido, y luego de haber quedado firme, no habría posibilidad de que no se cumpla con el principio de congruencia y se evitará el planteo de cuestiones relacionadas con omisiones de la sentencia.
Pongamos un ejemplo de cómo entendemos que podría ser el contenido del documento a generar por la IA. (Lo ponemos en cursiva para distinguir lo que expondremos a continuación):
Alfredo Gómez, con domicilio en la calle Paraguay 646 de la Ciudad de Buenos Aires, estudiante, y con el patrocinio letrado del abogado Fernando Galindo, se presenta a derecho y demanda FORD ARGENTINA S.A. y a PLAN OVALO S A DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS solicitando le sean restituidas las 28 cuotas que abonó a PLAN OVALO S A DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS y actualizadas de acuerdo con lo que haya aumentado el valor promedio de los vehículos de dicha automotriz al momento del efectivo pago.
Funda su pretensión en que, habiendo suscripto en Abril de 2022 un plan de ahorro previo para la adquisición de un automóvil marca Ford modelo Fiesta en un total de 84 cuotas mensuales y consecutivas de $350.000, y luego de haber pagado 28 mensualidades, PLAN OVALO S A DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS comunicó a todos los adherentes que dicho auto sería discontinuado, y por lo tanto sustituido por el modelo Focus, implicando ello un salto cualitativo desproporcionado puesto que el valor de las cuotas restantes se incrementan en un 50%.
Prueba su pretensión con:
Original del contrato firmado entre Alfredo Gómez y PLAN OVALO S A DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS;
Original de la notificación por la que PLAN OVALO S A DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS. hace saber el cambio de modelo y el nuevo valor de las cuotas;
Original de 28 comprobantes de pago de cuotas correspondientes a automóvil marca Ford modelo Fiesta emitidos por PLAN OVALO S A DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS;
Informe del Registro Mercantil haciendo saber que el objeto social de PLAN OVALO S A DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS es la comercialización de vehículos a través de la modalidad de ahorro previo; que el contrato acompañado corresponde con el que fue aprobado por el órgano de control;
Pericia contable que indica que los libros contables de PLAN OVALO S A DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS. están llevados de acuerdo con las reglas contables aprobadas por la República Argentina; que el valor promedio de los vehículos vendidos por FORD S.A. entre Abril 2022 y la fecha de la pericia (Diciembre 2024) aumentó un 325%; que se registró el pago de 28 cuotas a nombre de Alfredo Gómez con relación a un plan de ahorro sobre un vehículo FORD FIESTA;
Pericia caligráfica que indica que la firma inserta en el contrato corresponde a Alfredo Gómez;
PLAN OVALO S A DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS y FORD S.A., con domicilio en Av. De Mayo 1425, contestan la demanda a través de apoderado, Dr. Manuel Dapena, desconociendo los hechos y la do-

Propuesta de IA para los procedimientos civiles y comerciales
José Antonio Barbón Lacambra
cumental por imperativo legal. Alega que la pretensión de Alfredo Gómez es ilegítima y desproporcionada porque la sustitución de los modelos de los vehículos es inherente a la modalidad de venta a través de planes de ahorro previo, que ofreció al demandante la restitución de las 28 mensualidades actualizadas de acuerdo con el índice de precios calculado por la Secretaría de Comercio, pero que no fue aceptada.
Prueba su pretensión con:
Original de notificación en que hace saber el cambio de modelo a Alfredo Gómez;
Original de notificación en que ofrece la restitución de las 28 mensualidades actualizadas;
Informe de la Secretaría de Comercio haciendo saber que entre Abril 2022 y la fecha del informe (Noviembre de 2024) que los precios aumentaron un 255%.
Nos parece que, en ese compacto, están incluidos todos los elementos que conforman el objeto procesal, pretensiones, alegaciones, defensas y excepciones, como así también de la materia probatoria en que cada parte funda su derecho.
De forma tal que un juez podría dictar la sentencia correspondiente con esos elementos.
VII.
Entiendo que, con estas propuestas, es posible:
a) Automatizar un trabajo que de por sí es mecánico.
b) Agilizar los procesos judiciales.
c) Reducir tiempos de espera innecesarios.
d) Asegurar que la sentencia tomará una base fáctico-jurídica para decir el derecho inequívocamente.
Este último punto puede ser el más provechoso, toda vez que ninguno de las profesionales podrá verse sorprendido con relación a que las sentencias incluyeron elementos que no estaban en el expediente, ni que fueron dejadas de lado cuestiones de las llamadas esenciales.
Contextualicemos. La alegación es el acto mediante el cual cualquiera de las partes, en apoyo de determinada petición, afirma o niega la existencia de un hecho o la aplicabilidad de una norma jurídica basada en ese hecho7, con la finalidad de que este sea considerado legítimo a los fines de reconocer un determinado derecho.
Estas tienen una gran incidencia sobre la prueba y sobre el contenido de la sentencia, porque:
a) Esos hechos corresponde sean probados.
b) Tales alegaciones son el sustrato material sobre el que se pronunciará el juez en la sentencia.
Consecuentemente, la generación de una IA que pueda condensar las alegaciones de las distintas partes de un proceso, como así también la prueba que al respecto se ha producido, generará —entendemos— un gran avance en lo que a la eficiente provisión del servicio de justicia se
7 PALACIO, Lino Ernesto, Derecho Procesal Civil, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2017, pág. 1546.
refiere. ¿Por qué? Porque todos los operadores jurídicos contarán con la garantía de que, la determinación del derecho correspondiente a un específico estado de situación se basará en un único documento que, luego de los traslados de ley, será incuestionable; por lo tanto, la discusión tendrá una base cierta.
VIII.
Concluimos el presente con las siguientes reflexiones:
1. En lo que al presente trabajo se refiere, consideramos que una propuesta como la aquí expuesta contribuiría a que la administración de justicia sea más eficiente, por cuanto se trataría de una IA capaz de analizar los contornos procesales de los distintos conflictos a fin de lograr un objetivo específico.
2. A su vez, los objetivos propuestos, en tanto no suplen la decisión de los jueces, sino que cooperan con ella, no vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva, a la defensa y al debido proceso, tanto en su faz sustantiva como adjetiva.
3. Esta IA tendría que ser diseñada y revisada por humanos con amplios conocimientos y experiencia jurídica, de forma tal que no dé lugar a sesgos, discriminaciones, desigualdades ni a vulneración de derecho humano alguno.
4. Nos parece que, por otra parte, es la mejor manera de cumplir con el reto de conjugar modernidad y garantías procesales, eficacia y derechos humanos en equilibrio, desde una juridicidad oportuna y adecuada.
5. Entre otras razones, porque se contará con el consentimiento de las partes, a través de sus letrados, no solo en lo que a la utilización de la IA se refiera, sino incluso respecto al producto de esta, puesto que el documento a elaborar queda sujeto a revisión por los justiciables.
6. De esta forma el trabajo realizado por la IA será explicable y/o rectificable ya que las direcciones letradas podrán realizar las observaciones que les merezcan, siendo finalmente el órgano judicial quien decidirá sobre el contenido material de lo hecho por la IA.
7. Asimismo, dado que jueces y partes harán uso, cada uno desde su función, de la herramienta de la IA para asistir y auxiliar en la realización de la justicia en un caso concreto, con esta propuesta se puede conocer concretamente el grado de influencia que esta tendrá en la decisión a tomar por el órgano.
8. Por lo tanto, la IA estará al servicio del razonamiento humano por ser este único e insustituible con relación a una decisión adoptar en un ámbito procesal, ya que es quien podrá interpretar el derecho con relación al caso, adaptando las soluciones generales al conflicto concreto, distinguiendo su exclusiva singularidad y, llegado el caso, aplicando la equidad.

Paula Arenzo
Abogada especializada en Tecnología y Compliance, con certificación internacional de la International Certified Compliance Practitioner (CIPC) y la Universidad del CEMA. Consultora en tecnología y cumplimiento normativo para Sujetos Obligados, socia en Gándara, Arenzo & de Las Carreras.
I. Introducción
A partir de la entrada en vigor en marzo de 2024 de la ley 27.7391 , junto con las res. de la Unidad de Información Financiera (UIF) 49/2024 y Comisión Nacional de Valores (CNV) 994/2024, se ha establecido a partir de comienzos de 2024 un nuevo marco regulatorio para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) en Argentina . No solo aceleró la regulación en este ámbito, sino que también impuso requisitos más estrictos y detallados para la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/ FT/FP), los cuales se alinean con los estándares internacionales establecidos por el GAFI, cumpliendo así con sus recomendaciones como miembro pleno que actualmente es nuestro país.
1 Fecha de publicación en el Boletín Oficial 15/03/2024.
Evolución del compliance en los PSAV El rol del oficial de Cumplimiento
Paula Arenzo
Si bien parte del sector cripto y fintech venía implementando procesos de autorregulación a nivel interno, por ejemplo, en prevención del lavado de dinero (AML/FT), este cambio ha transformado la gestión de riesgos financieros, redefiniendo la estructura de cumplimiento de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales y aumentando significativamente su responsabilidad al ser actualmente considerados sujetos obligados a informar ante la Unidad de Información Financiera (UIF)2.
En este contexto, la figura del oficial de Cumplimiento ha adquirido un rol central, no solo en la implementación de las nuevas obligaciones regulatorias y normativas que deben cumplir los PSAV, sino también como parte fundamental del órgano de administración de la persona/estructura jurídica .
Para comprender plenamente la función que actualmente cumple el oficial de Compliance como parte de estos nuevos sujetos obligados, es fundamental entender las novedades normativas mencionadas. Estos desafíos trascienden el simple “cumplimiento normativo de la empresa”, especialmente a partir del rol que tienen dentro de los PSAV.
II. En primer lugar, ¿qué es un Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV)?
El término PSAV (Proveedor de Servicios de Activos Virtuales) tiene su origen en el art. 4° de la ley 27.739 y es definido como “Cualquier per-
2 Conforme art. 20, inc. 13), de la ley 25.246 y sus modificatorias.
sona humana o jurídica que, como negocio, realiza una (1) o más de las siguientes actividades u operaciones para o en nombre de otra persona humana o jurídica:
“i. Intercambio entre activos virtuales y monedas de curso legal (monedas fiduciarias);
“ii. Intercambio entre una (1) o más formas de activos virtuales;
“iii. Transferencia de activos virtuales;
“iv. Custodia y/o administración de activos virtuales o instrumentos que permitan el control sobre los mismos; y
“v. Participación y provisión de servicios financieros relacionados con la oferta de un emisor y/o venta de un activo virtual”3.
Asimismo, define a los activos virtuales como “la representación digital de valor que se puede comercializar y/o transferir digitalmente y utilizar para pagos o inversiones”, excluyendo expresamente a la moneda de curso legal y a las monedas emitidas por otros países (monedas fiduciarias).
La mencionada ley también incluyó a los PSAV como sujetos obligados a informar ante la Unidad de Información Financiera (UIF)4 y establece la creación de un “Registro de PSAV” a cargo de la Comisión Nacional de
3 Misma definición vamos a encontrar en la res. UIF 49/2024, art. 2°, inc. r).
4 Conforme art. 20, inc. 13), de la ley 25.246 y sus modificatorias,
Valores (CNV)5 , el cual se perfeccionó a través de la res. gral. 994/2024 el 22 de marzo de 2024. Dicho registro se encuentra actualmente disponible y comprende a todos los PSAV residentes, constituidos en la Argentina y en el extranjero, que realicen en el país operaciones con activos virtuales6 , bajo cualquiera de las siguientes modalidades: (i) utilicen cualquier dominio .ar para llevar a cabo sus operaciones; (ii) tengan acuerdos comerciales con terceros o subsidiarias o vinculadas que les permitan recibir localmente fondos u activos de residentes argentinos para la realización de las actividades u operaciones (o cualquier actividad similar de las que se conocen como servicios de rampa); (iii) tengan un claro direccionamiento a, o efectúen publicidad claramente dirigida a, residentes en la República Argentina; y (iv) posean un volumen de negocios en la República Argentina que exceda el 20% de su volumen total de negocios, considerándose solo las actividades por las que deben inscribirse en el Registro.
Solamente quedarán exceptuados aquellos cuyas actividades u operaciones sean menores al equivalente a 35.000 unidades de valor adquisitivo (UVA) mensual7
actualidad y formación profesional
5 Res. 994/2024, la Comisión Nacional de Valores (CNV) reglamentó la inscripción de los Proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, “Registro PSAV”.
6 Conforme art. 4° bis de la ley 25.246
7 A febrero 2025 sería aproximadamente 46 millones de pesos. Se lo considera por mes calendario, tomándose el valor de la UVA correspondiente al último día de dicho mes.
En este contexto, la figura del oficial de Cumplimiento ha adquirido un rol central, no solo en la implementación de las nuevas obligaciones regulatorias y normativas que deben cumplir los PSAV, sino también como parte fundamental del órgano de administración de la persona/ estructura jurídica.
III. Res. UIF 49/2024: impacto en startups y fintech
A partir de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (“GAFI”) y el dictado de la ley 27.739, que modifica e incorpora como sujetos obligados de la ley 25.246 a los PSAV8 , la UIF dictó la res. 49/2024. Estas medidas buscan intensificar la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/ FP) mediante la implementación de un enfoque basado en riesgos, bajo el control del oficial de Cumplimiento designado.
Por su parte, en el art. 3° establece que los sujetos obligados “deberán implementar un Sistema de Prevención de LA/FT/FP, con un enfoque basado en riesgo, que contendrá todas las políticas, procedimientos y controles a los fines de identificar, evaluar, monitorear, administrar y mitigar eficazmente los riesgos de LA/FT/ FP a los que se encuentra expuesto
8 Ley 25.246, art. 20, inciso 13.
Evolución del compliance en los PSAV El rol del oficial de Cumplimiento
Paula Arenzo

y cumplir con las obligaciones exigidas por la normativa vigente”.
A través de esta, se establecieron los requisitos mínimos que los PSAV deben implementar para identificar, evaluar, monitorear, administrar y mitigar los riesgos de LA/FT/FP9 asociados con los activos virtuales, debiendo aplicar medidas dirigidas a prevenir o mitigarlas en correspondencia con los riesgos identificados, permitiendo tomar decisiones sobre cómo asignar sus propios recursos de manera más eficiente.
¿Cuál es la principal diferencia? El nuevo marco regulatorio exige pasar de un enfoque de cumplimiento normativo formalista a un enfoque basado en riesgos (EBR).
9 Lavado de activos, financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (“LA/FT/FP”).
III. Cambios en el rol del oficial de Cumplimiento: implementación del enfoque basado en riesgo
Bajo la nueva normativa, la figura del oficial de Cumplimiento adquirió una relevancia crítica. No se trata solo de cumplir de forma pasiva con la regulación, sino de liderar la identificación y gestión de riesgos de manera proactiva.
En primer lugar, cabe destacar que la res. UIF 49/2024 ordena que los sujetos Obligados deberán designar un oficial de Cumplimiento titular y un suplente 10, debiendo
10 Res. UIF 49/2024, art. 11: “Oficial de Cumplimiento titular y suplente. Los Sujetos Obligados deberán designar un Oficial de Cumplimiento titular y un Oficial de Cumplimiento suplente, quienes deberán registrarse ante la UIF conforme lo dispuesto en la ley N.º 25.246 y en las Resoluciones aplicables a la materia. Los oficiales de cumplimiento deberán contar con capacitación y/o experiencia en materia de prevención de LA/FT/FP. (...) Los Sujetos Obligados deberán asegurarse de contar en
asegurarse de contar en todo momento con este en funciones.
Por otra parte, la transición de un enfoque de cumplimiento normativo formalista a un enfoque basado en riesgos conlleva cambios significativos en el desarrollo de las funciones del oficial de Cumplimiento y su responsabilidad, métodos de trabajo y en la cultura organizacional interna.
Para entenderlo mejor, el enfoque normativo formalista se centra en el cumplimiento de requisitos predefinidos, donde el oficial de Cumplimiento debe asegurarse de que la entidad atienda obligaciones regulatorias específicas, a menudo en forma de checklist regulatorio, sin necesariamente abordar los riesgos subyacentes específicos de su operación. En cambio, con la implementación del enfoque basado en riesgo, se parte de la base de que no todo está previsto, por lo que ahora el sujeto obligado tiene que identificar, evaluar y comprender los riesgos de LA/FT/FP a los que se encuentra expuesto, a fin de adoptar medidas apropiadas y eficaces de administración y mitigación.
A esos efectos, indica la res. UIF 49/2024 que deberá elaborar un Informe Técnico de Autoevaluación de Riesgos de LA/FT/FP, con una metodología de identificación, evaluación y comprensión de riesgos acorde con la naturaleza y dimensión de su actividad comercial, la que podrá ser revisada por la UIF11 . De esta manera, la autoevaluación
todo momento con un Oficial de Cumplimiento en funciones…”
11 Res. UIF 49/2024, art. 5°.
actualidad y formación profesional
nace en cada entidad, siendo el rol del compliance fundamental para llevarlo adelante.
El enfoque basado en riesgos implica la identificación, evaluación y entendimiento de los riesgos de LA/ FT/FP a los que está expuesta la organización y esto requiere principalmente:
1. Identificación de riesgos: Comprensión de los factores de riesgo inherentes al tipo de clientes, líneas de negocio, productos, servicios, transacciones o canales de distribución. Deberá segmentar a los clientes de acuerdo con el riesgo asignado a cada uno de ellos y aplicar medidas de debida diligencia de acuerdo con ello.
2. Evaluación de riesgos: Determinar el nivel de riesgo asociado a cada área identificada. Esto puede variar según factores como la geografía, el perfil del cliente, entre otros.
3. Elaborar de forma obligatoria un Informe Técnico de Autoevaluación de Riesgos que contemple, como mínimo, los siguientes factores de riesgo: clientes, servicios, canales de distribución y zona geográfica. Dicho informe debe ser autosuficiente y actualizarse todos los años.
4. Mitigación y control de riesgos: Desarrollo e implementación de políticas, controles y procedimientos adecuados y eficaces para mitigar los riesgos identificados, reforzándolos en caso de ser necesario.
5. Monitoreo continuo: Establecer alertas y monitorear todas las operaciones y/o transacciones con un enfoque basado en riesgos.
Paula Arenzo
Con la implementación del enfoque basado en riesgo, se parte de la base de que no todo está previsto, por lo que ahora el sujeto obligado tiene que identificar, evaluar y comprender los riesgos de LA/FT/FP a los que se encuentra expuesto, a fin de adoptar medidas apropiadas y eficaces de administración y mitigación.
6. Reporte y comunicación: Mantener una comunicación efectiva dentro de la organización y con las autoridades reguladoras. Asimismo, también debe poder detectar y reportar a la UIF todas las Operaciones Sospechosas de LA/FT/FP.
7. Analizar y registrar todas las operaciones inusuales.
8. Evaluar la efectividad de su Sistema de Prevención de LA/FT/FP a través de la auditoría interna y de la revisión externa independiente.
9. Aplicar medidas de debida diligencia reforzada en forma eficaz y proporcional a los riesgos identificados, a todas las relaciones comerciales y transacciones con personas humanas y jurídicas de las jurisdicciones identificadas por el GAFI como sujetas a un llamado a la acción en la respectiva lista o la que en el futuro la sustituyan o modifiquen.
Con este nuevo marco legal se redefine de manera significativa el rol del oficial de Cumplimiento dentro de cada organización, asegurando su disponibilidad permanente para
la supervisión y aplicación efectiva del sistema de prevención de LA/FT/ FP.
Responsabilidades claves del oficial de Cumplimiento 12:
- Supervisión y monitoreo: Garantizar la correcta implementación del Sistema de Prevención de LA/FT/ FP.
- Evaluación de riesgos: Elaborar y revisar el informe técnico de autoevaluación de riesgos.
- Diseño de políticas y controles: Proponer e implementar procedimientos y controles alineados con las normativas vigentes.
- Capacitación continua : Diseñar y ejecutar planes de formación en compliance.
- Reporte y comunicación: Actuar como interlocutor ante la UIF y otras autoridades regulatorias.
- Sanción y supervisión interna: Evaluar la efectividad del sistema de cumplimiento a través de auditorías internas y revisiones externas.
Asimismo, no puede pasar por alto que el incumplimiento acarrea la Inhabilitación de hasta cinco años para ejercer funciones como oficial de cumplimiento.
IV. Conclusión
El fortalecimiento del rol del oficial de Cumplimiento en la actual normativa argentina refleja un avance decisivo hacia un sistema de prevención de lavado de activos,
12 Para más detalle, recomiendo acceder a la res. UIF 49/2024, art. 12 - Obligaciones del Oficial de Cumplimiento.
financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP) que busca ser más seguro y efectivo. Este cambio resulta especialmente significativo en el ámbito de los activos virtuales, donde existía una regulación menos específica o directamente inexistente, dejando vacíos en la manera en que las startups y fintechs debían manejar los riesgos asociados a su negocio.
A un año de la implementación de la ley 27.739, el ecosistema de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales en Argentina ha experimentado una transformación significativa. La implementación de un enfoque basado en riesgos elevó los estándares de operación para dichas entidades, asegurando que operen conforme a las prácticas internacionales más rigurosas. Sin embargo, la integración de estas directrices en el presente contexto nacional abrió un espacio de incertidumbre. El impacto de las sanciones, las elevadas multas económicas y la posibilidad de inhabilitación han generado incertidumbre dentro del sector, elevando la presión sobre los oficiales de Cumplimiento y destacando la necesidad de un marco de apoyo más sólido para estos profesionales. La normativa era un paso necesario hacia la alineación de nuestro país con las exigencias del GAFI , pero su implementación aún enfrenta desafíos operativos y estructurales. En este contexto, la pregunta que me sigo haciendo es: ¿ha logrado el oficial de Cumplimiento consolidarse como un verdadero líder en la gestión de riesgos dentro del sec -
actualidad y formación profesional
tor PSAV o sigue enfrentando obstáculos para ejercer plenamente su rol?

Abogada (UNS). Diplomada en Ética y Compliance (Escuela de Posgrado del CPACF - UMSA). Programa de Especialización en Derecho Administrativo por el Instituto de Formación Política y Gestión Pública del GCBA. Seminario de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social (UNMDP). Posgrados en “Visión Estratégica del Proceso Contencioso Administrativo” (UNS y CABB), “Temas Actuales de la Relación Laboral” (UNS - Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social) y “Responsabilidad del Estado” (UNS - CABB y DPI).
El compliance es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan, y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.
Su adopción debe ser integral, llegando a todas las áreas de las organizaciones, incluyendo las de publicidad y marketing, donde las campañas con influencers son un pilar fundamental.
1 Trabajo final de la Diplomatura en Ética y Compliance —Políticas y Procedimientos para Garantizar el Cumplimiento de la Normativa Vigente en Organizaciones y Empresas—, organizada por la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA) y la Escuela de Posgrado del CPACF, presentado el 6 de diciembre de 2024.
Lorena Wernicke
La Real Academia Española expresa que “[l]a voz influencer es un anglicismo usado en referencia a una persona con capacidad para influir sobre otras, principalmente a través de las redes sociales.”
Pueden ser categorizados según la cantidad de seguidores que poseen, el nivel de influencia y el tipo de contenidos que publican. Sin embargo, la característica común es que pueden influenciar y persuadir a otras personas en distintos aspectos de su vida, entre los cuales se encuentran las decisiones de consumo, lo cual genera que las empresas basen en gran medida sus campañas publicitarias en colaboraciones con ellos.
Por eso, en el marco de su actividad, los influencers deben cumplir con las normas y regulaciones, dado que ante un incumplimiento pueden ser sancionados legal y éticamente, y dañar su reputación. Pero, además, pueden dañar la reputación y confianza de la empresa que se vale de ellos para publicitar, y hasta generar posibles conflictos judiciales.
En consecuencia, las organizaciones deben asegurarse de que las campañas publicitarias de los influencers cumplan con las normas y acaten sus valores y propósitos, garantizando que se publicite de forma ética, legal y transparente. Veremos cómo pueden hacerlo.
II. Situación fáctica y normativa actual
No mucho tiempo atrás, la publicidad era realizada a través de la televisión, radio, diarios y revistas. Ese tipo de publicidad era relativamente
sencilla de controlar para las empresas que publicitaban, pues el contenido era determinado y guionado o aprobado por ellas.
Hoy en día las empresas publicitan, llegan a sus clientes y los aumentan mediante el uso de las redes sociales, tales como Facebook, X, Instagram, Tik Tok, YouTube, entre otras, siendo estas el campo de actuación de los influencers.
La relevancia de los influencers en la publicidad de las empresas y la comunicación con sus clientes es cada vez mayor. Por ello, países en todo el mundo han comenzado a regular la actuación de los influencers para garantizar la transparencia de sus publicidades.
En Argentina, en cambio, pese a circular proyectos de ley en el Congreso, aún no existe una regulación específica para los influencers, pero sí existen leyes y regulaciones generales que se aplican a su actividad, como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley de Defensa del Consumidor (LDC) y la Ley de Lealtad Comercial (LLC). Estas leyes prohíben prácticas engañosas o desleales, como la publicidad falsa o la omisión de información relevante. Asimismo, deben acatarse las normas que regulan la propiedad intelectual, y la privacidad de datos.
Además, existen guías y recomendaciones de organizaciones como el Consejo de Autorregulación Publicitaria de la Argentina (CONARP) con su Código de Ética y Autorregulación Publicitaria y otros artículos de su autoría, que brindan pautas para una comunicación comercial responsable por parte de los influencers. Es-
tas pautas incluyen la transparencia sobre las relaciones comerciales, la veracidad de los mensajes y el respeto a los derechos de los consumidores.
También, dependiendo del producto o servicio promocionado, pueden existir regulaciones específicas, tales como en el caso de alimentos, medicamentos o productos financieros. Así, por ejemplo, en enero de 2022, el CONARP declaró en la publicación “Finanzas Digitales - Comunicación Comercial e Influencers ” que si los influencers no son especialistas en finanzas “la marca anunciante debe brindarles en forma previa toda la información correspondiente aplicable a la comunicación del sector, en tanto existe una responsabilidad compartida al momento de realizar la publicación”.
Los influencers tienen la responsabilidad de cumplir con estas normas y regulaciones, ya que pueden, no solo dañar su reputación y credibilidad ante sus seguidores, sino también quedar sujetos a sanciones legales.
Pero, además, al mismo tiempo, podrían poner en peligro la reputación de la empresa que ha confiado en ellos para publicitar sus productos o servicios. Es que, así como frecuentemente son “cancelados” por sus dichos, ello podría conllevar la “cancelación” de la empresa vinculada.
Actualmente, la cultura de la cancelación se refiere a la retirada masiva del apoyo a figuras públicas, celebridades o influencers que han hecho o dicho cosas que no son bien vistas socialmente. Esta “cancelación”
actualidad y formación profesional
o humillación masiva usualmente se da en las redes sociales.
La dificultad radica en que hoy día, debido al uso de las redes sociales cualquier persona puede convertirse en influencer y adquirir un gran poder de convicción para con sus seguidores, aún sin tener ningún conocimiento de las normas antes nombradas.
III. Recomendaciones desde el compliance
Ante los riesgos hasta aquí ilustrados con los que las empresas corren al servirse de influencers para acrecentar sus clientes y sus ventas, es necesario seguir una serie de medidas para advertirlos, mitigarlos, o incluso tener un plan de contingencia para el caso de que uno de ellos acabe produciéndose.
III.1. Conocer al influencer
En primer lugar, así como se realiza due diligence con proveedores, stakeholders, y otras personas físicas o jurídicas vinculadas a las organizaciones, también debe realizarse con los influencers.
Es imprescindible conocer al influencer. Analizar su trayectoria, su público, si dan cumplimiento a las normas. Es ideal observar sus publicaciones, sus historias, sus reels, así como los comentarios de sus seguidores, y las respuestas que les da a los mismos. Eso permite determinar si cumplen la normativa, y si sus valores y principios se alinean a los de la empresa. Para esto existen distintas herramientas tecnológicas e inteligencia artificial que facilitan un buen resultado.
Lorena Wernicke

También se debe analizar si han publicitado bienes o servicios que, o bien compitan, o bien se contrapongan a los que ofrece la firma y los valores y principios que esta propugna.
Probablemente el influencer no tenga inconvenientes con publicitar para distintas marcas que sean opuestas o que compitan en un mismo mercado, pero su público suele vincular en gran medida al influencer con los productos o servicios que publicita, y las marcas de los mismos, y quizás muchas de esas marcas tengan valores opuestos a los de la empresa, con los cuales esta no quiera estar relacionada.
Tal es el caso actual de los casinos virtuales y la adicción al juego infantil. Muchos influencers hoy en día publicitan casinos virtuales y plataformas de juego online, sin distinguir entre niños, jóvenes y adultos, y
están siendo objeto de denuncias e investigaciones penales por ello. Ninguna empresa que propugne por el valor de la familia, los derechos de los niños, el crecimiento, desarrollo y diversión inocente, querría estar vinculada a influencers a los cuales se los relacione con dichas plataformas. Otro caso se dio en el año 2021, cuando se conoció que la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC) de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación sancionó con una multa de $2,5 millones a la empresa de cosmética y productos de cuidado para la piel Nu Skin por difundir lo que consideraron publicidad engañosa o confusa, tras entender acreditado que la compañía incumplió con el deber de suministrar en forma cierta y objetiva información veraz sobre los productos
que comercializaba a través de influencers 2 .
En dicho caso, el modelo de negocios de la empresa consistía en la comercialización por catálogo de productos que eran promocionados por influencer, quienes vendían directamente a los clientes, obteniendo así un margen de ganancia.
Las influencers vinculadas no fueron sancionadas, sino solo la empresa, tras determinar que la firma Nu Skin Argentina Inc. violó el art. 4° de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor al no haber brindado información cierta, clara y detallada tras prometer “una vida plena y una sensación de juventud” utilizando patrones estereotipados de belleza para la promoción de sus productos que asimilan la salud con la estética.
Aun así, esto generó controversia en el mundo de los famosos que “monetizan” sus redes sociales aprovechando la cantidad de seguidores, recibiendo severas críticas, y para la empresa implicó un perjuicio no solo en lo económico sino también en su reputación.
Otro ejemplo se dio en Suecia, en donde, según un artículo publicado en la página de Bird & Bird, el Tribunal de Patentes y Marcas en el caso PMT 798-19 determinó que el diseño de la publicación del blog de un influencer no cumplía los requisitos de identificación que permitieran al consumidor advertir que se trataba de un aviso publicitario. Ello porque el diseño en la nota publicitaria no
2 Online: https://www.argentina.gob.ar/noticias/ multa-nu-skin-por-25-millones-por-publicidad-enganosa, consultado: 2/12/2024.
actualidad y formación profesional
difería significativamente del diseño del contenido editorial en el blog. El tribunal consideró que el diseño de los contenidos de marketing en las redes sociales debe ser exigente para que el consumidor medio pueda entender que se trata de marketing. Sobre todo, porque no es raro que se combinen contenidos editoriales con contenidos de marketing y porque el contenido se desarrolla en un entorno digital en el que el consumidor toma decisiones de compra rápidamente. El consumidor debería poder determinar con un vistazo rápido si el contenido es o no marketing. En base a esto, el tribunal determinó que el diseño de la publicación del blog no cumplía con los requisitos de identificación adecuada del contenido de marketing.
Según el tribunal, es esencial que el consumidor medio pueda entender si el influencer está recibiendo una compensación por la publicación o no para tomar decisiones de compra informadas. Al evaluar la publicación de Instagram, el tribunal dictó una sentencia similar y consideró que la publicación de Instagram no cumplía los requisitos de identificación adecuada del contenido de marketing. El texto de la publicación le daba al consumidor medio al menos alguna indicación de que se trataba de contenido de marketing, pero no se consideró lo suficientemente claro como para que un consumidor medio entendiera con un vistazo rápido que el contenido era de marketing. El tribunal declaró que el influencer contribuyó significativamente a la promoción, pero como la promoción se refería a los productos de la empresa de gafas de sol y se
Lorena Wernicke
realizó en interés de dicha empresa, el influencer solo fue considerado responsable de contribuir a la promoción desleal y no como la parte principal responsable. Se le prohibió al influencer, bajo pena de multa, contribuir a la promoción de gafas de sol de la misma manera que en este caso o de cualquier otra manera similar3.
En Estados Unidos, la Comisión de Valores (SEC en su sigla en inglés), ha aplicado multas en materia de publicidad ilegal a influencers en redes sociales. En noviembre de 2018 se dio a conocer que había multado al archifamoso boxeador Floyd “Money” Maywheater y al rapero Dj Khaled por haber omitido informar que habían sido remunerados para publicitar en Twitter e Instagram la emisión inicial de bitcoins de la empresa Centra Tech. La SEC había advertido previamente que la emisión de bitcoins se consideraría como emisión de títulos valores, y que, por lo tanto, caía bajo su regulación. Luego de ser demandados por el regulador, “Money” Maywheater acordó el pago de 600 mil dólares entre devolución del dinero cobrado por el anuncio, multas y daños. El rapero pagó 150.000 dólares por los mismos conceptos4.
3 Comentario a fallo del Tribunal de Patentes y Mercado de Suecia en el caso PMT 798-19, Online: https://www.twobirds.com/en/insights/2020/sweden/swedish-case-law-influencers-have-to-properly-identify-marketing-content-but-only-if-it-is-marketing, consultado 2/12/2024.
4 Gabriel Martínez Medrano, “La comunicación publicitaria de ‘influencers’ en redes sociales. Análisis de la regulación en el Derecho Comparado y panorama en Argentina.”, Revista electrónica DECONOMI, Año III, número 4, Online: http://www. derecho.uba.ar/publicaciones/revista-deconomi/ articulos/Ed-0009-N01-MEDRANO.pdf, consultado 2/12/2024.
Estos ejemplos permiten demostrar que, ante un incumplimiento por parte de los influencers a las reglas y principios vigentes, no solo ellos pueden ser sancionados y afectar su reputación y credibilidad, sino por sobre todo la empresa que pretende publicitar, por lo que el apego a la normativa debe ser sumamente estricto y controlado constantemente.
III.2. Determinar pautas específicas
Una vez seleccionado el influencer tras un minucioso análisis, cabe determinar las pautas que definirán el campo de actuación de este. No deben quedar dudas respecto de lo que la marca pretende transmitir, y lo que no.
Los acuerdos siempre deben formalizarse por escrito, lo que protege a ambas partes y aclara las pretensiones y expectativas, teniendo como principio rector los valores fundamentales de la marca que servirán como referencia para el influencer a lo largo de toda la colaboración, sin dejar de tener en cuenta que también es importante permitir cierto margen de maniobra para adaptarse a las circunstancias cambiantes.
El influencer debe conocer profundamente, no solo el producto o servicio a publicitar, sino también los valores de la marca, para que el tipo de publicidad que realice, sea acorde a los mismos, y debe saber qué respuesta espera la empresa que brinde, ante respuestas del público que sean desfavorables.
Asimismo, se le debe dar una capacitación integral en cuanto a normas que regulen la publicidad, referentes a protección del consumi-
dor, prohibición de prácticas desleales, sumado a las específicas que se relacionen al producto en particular que se publicite.
Es imprescindible que la publicidad exprese claramente que lo es, que la información brindada sea completa para que no induzca al cliente a ningún tipo de error o engaño, y que no se efectúe de ninguna forma competencia desleal, que pueda implicar una violación a la LDC o la LLC.
III.3. Seguimiento de la publicidad
El seguimiento de las empresas no se acaba luego de efectuada la campaña por parte del influencer. Se debe analizar cuál es la respuesta del público.
Debe realizarse un especial análisis a los comentarios en las publicaciones. Revisar si la interacción es positiva o negativa, así como su motivo. Y por último analizar si la respuesta del influencer se alinea a las instrucciones brindadas por la marca para los casos de opiniones desfavorables.
No puede olvidarse que el control de los riesgos debe ser permanente. Desde la planificación de la campaña, hasta su desarrollo y posteriores resultados.
III.4. Tener un plan de contingencias
Sin perjuicio de haber seguido las recomendaciones anteriores, no todos los riesgos son absolutamente predecibles ni controlables, y debe existir un plan de contingencias que asegure a la empresa que pueda continuar operando y recuperarse
actualidad y formación profesional
rápidamente ante situaciones adversas.
Puede suceder que la campaña efectuada por el influencer tenga un resultado opuesto al esperado, que por algún motivo genere una opinión disvaliosa en el público, y que se genere un problema de confianza y reputación, no solo para el influencer, sino para la empresa. En este caso se debe tener determinado un plan de contingencia que permita responder eficazmente a esa circunstancia adversa, y que debe ser evaluado y actualizado constantemente.
Es imprescindible que la publicidad exprese claramente que lo es, que la información brindada sea completa para que no induzca al cliente a ningún tipo de error o engaño, y que no se efectúe de ninguna forma competencia desleal, que pueda implicar una violación a la LDC o la LLC.
Un ejemplo de esto puede verse en el caso conocido relatado por Business Insider (sitio web de publicación de noticias, información, análisis, opiniones y comentarios), de Rakesh “Rocky” Agrawal, quien menos de dos meses después de ser contratado como nuevo director de estrategia de PayPal, recurrió a Twitter para insultar a algunos de sus compañeros de trabajo. Sus tuits comenzaron alrededor de la 1 de la mañana y contenían numero-
Lorena Wernicke
sos errores ortográficos. En cuestión de horas, PayPal dijo que ya no estaba en la empresa. La cuenta de PayPal tuiteó: “Rakesh Agrawal ya no está en la empresa. Traten a todos con respeto. No hay excusas. PayPal tiene tolerancia cero”. Sin embargo, Agrawal expresó que renunció a su trabajo en PayPal antes de publicar los tuits5.
Como podemos observar, aquí PayPal actuó rápidamente, haciendo conocida la desvinculación de su empleado por una actitud que no coincidía con los valores que la firma pretende representar.
Fue también popular años atrás el caso de Justine Sacco, publicista y con apenas 177 seguidores en su cuenta personal de Twitter, quien publicó en su cuenta un comentario racista que hacía referencia al sida, que se propagó en redes sociales. Se convirtió en objeto de desprecio y burlas en Internet y fue despedida en cuestión de horas de su empleo en relaciones públicas de la empresa de medios IAC. Un error involuntario del influencer, un chiste de mal gusto, o incluso un comentario dirigido a un público que pueda ser considerado ofensivo para otro, pueden disparar el gatillo a una debacle para la reputación de la empresa y generarle distintas responsabilidades legales6.
El portavoz de la firma, Ryan Trostle, señaló a las pocas horas que se había acabado la relación laboral con Sacco. “El comentario ofensivo no refleja los puntos de vista y valores de IAC. Nos tomamos este asunto muy en serio, y hemos roto nuestra relación con el empleado en cuestión. No hay excusa para las declaraciones de odio que se han hecho y queremos condenarlo de manera inequívoca”, indicó citado por Latin Times 7. Cabe destacar que Sacco era una experimentada profesional de relaciones públicas muy activa en redes sociales, y que aun así no concibió ab initio las gravísimas y globales consecuencias que traería su publicación.
Nuevamente aquí la empresa, ante un riesgo no previsto que inicialmente escapó de su control, rápidamente intentó sobreponerse al mismo y salió inmediatamente a desvincularse del empleado y manifestarse en contra de su declaración, la que se encontraba totalmente opuesta a sus principios rectores.
Debido a la falta de regulación específica en nuestro país en cuanto a la actuación de los influencers, los riesgos que corren las empresas al servirse de ellos para sus campañas publicitarias son varios y serios.
5 Online: https://www.businessinsider.com/ paypal-exec-tweets-2014-5?op=1#!IZIoZ, consultado 4/12/2024.
6 “Los tuits que arruinaron vidas”, BBC Mundo, 12/3/2015, Online: https://www.bbc.com/mundo/ noticias/2015/03/150312_tecnologia_twitter_tuits_ arruinaron_vidas_kv, consultado el 13/11/2024.
Ante un influencer que se vea envuelto en un escándalo, la empresa asociada o vinculada a este puede sufrir graves daños en su imagen, en
7 Blog “Clases de Periodismo”, 21/12/2013, Online: https://www.clasesdeperiodismo. com/2013/12/21/la-despiden-por-tuit-racista-enel-que-se-burla-del-sida/, consultado 4/12/2024.
la relación con sus clientes, y en su propia reputación, además de posibles perjuicios económicos, tales como pérdida de ingresos actuales y/o futuros, e incluso verse envuelta en litigios judiciales, pudiendo llegar a recibir sanciones civiles y/o penales.
Por ello es deseable que en nuestro país se dicten normas que regulen la actividad de los influencers, como también que se estandaricen ciertas reglas a nivel mundial, ya que gracias a las redes sociales las campañas publicitarias efectuadas en un país se convierten en globales en cuestión de minutos.
Aun así, y mientras ello no suceda, con la intención de prevenir, mitigar y en todo caso sobrellevar los riesgos de la mejor forma posible, se debe procurar cumplir con las normas que se encuentran vigentes y que dan un buen marco regulatorio, el cual debe ser integrado con los valores de las organizaciones y las normas éticas, así como el compromiso, responsabilidad y transparencia tanto de estas, como de los influencers, lo cual logrará mejorar por un lado la experiencia del consumidor, y por el otro la credibilidad y reputación de las marcas.
Para ello, el compliance en el ámbito de los influencers no puede ser dejado de lado, siendo las recomendaciones desplegadas a lo largo de este artículo, pautas mínimas de actuación para toda empresa que realice campañas publicitarias con ellos.
actualidad y formación profesional

Abogado especialista en Defensa del Consumidor. Creador de la cuenta de X (ex Twitter) @DrConsumidorArg y de Instagram @abogado_del_consumidor.
¿Cuál era la estructura del COPREC, cómo funcionaba?
El Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC) fue creado allá por el año 2014 y atravesó varias administraciones hasta hace un mes atrás. Originalmente fue pensado para los reclamos en CABA, pero con la virtualidad de la pandemia se extendió a todo el país.
El sistema de COPREC funcionaba como mediación previa y obligatoria previa al inicio de una causa judicial, en donde los consumidores que creían que sus derechos se estaban afectando podían hacer el reclamo en la página web del sistema, se cargaban los datos de las empresas requeridas y luego de aceptarse el reclamo, el consumidor elegía día y hora de la audiencia.
En las audiencias los consumidores no estaban obligados a ir con letrados, y el conciliador eran abogados con matrícula de mediadores. Las empresas citadas se presentaban ante las notificaciones y podían o no llegar a un acuerdo.
En cuanto al tema económico, los conciliadores cobraban por parte de la empresa en caso de acuerdo, pero en el supuesto en que no hubiera conciliación, el Estado les pagaba un monto mínimo (y con retrasos de hasta 6 meses en los contextos inflacionarios en los que vivíamos).
También, en caso de acuerdo, las empresas debían pagar un 2% al Estado y si no asistían, COPREC podía imponer multas por incomparecencia. Así, era un sistema que se autofinanciaba.
Diego Proietti
¿Cuál era el beneficio para el consumidor?
Los consumidores a nivel nacional tenían grandes ventajas. Las principales era la virtualidad, la rapidez y la gratuidad en el proceso: cualquier persona, de Argentina o incluso del mundo, que tuviera algún inconveniente con una empresa domiciliada en CABA, tenía la posibilidad de hacer la denuncia, que la misma sea gestionada por un abogado-mediador y que la empresa se presente. También podían hacerlo a nivel local, es decir, denuncias en los municipios, pero la realidad indicaba que, para pequeñas empresas con sede en la capital, era muy costos buscar representación en todas las jurisdicciones que los consumidores les reclamaban, lo que terminaba en la inasistencia de las mismas con el riesgo que aplicación de multa. Y el consumidor, quedaba en el medio.
El sistema de COPREC permitía “unificar” y “centralizar” todos los reclamos en un organismo, abaratando de forma considerable los costos tanto a las empresas como a los consumidores. Y en caso de no contar con un acuerdo, el acta de cierre funcionaba como acta de cierre de mediación previa y obligatoria para iniciar causa judicial en el fuero nacional o del Contencioso Administrativo y Tributario (CAYT) de la Ciudad de Buenos Aires.
¿Quedan otras alternativas? ¿Cuáles?
Recordemos que los consumidores tienen una protección constitucional específica y muy detallada en el art. 42 de la Constitución Nacional. Si bien COPREC estuvo originalmente pensado para CABA y luego se nacionalizó (por tener la mayoría de las empresas domicilio o establecimiento en la Capital), lo cierto es que siguen existiendo diversas formas de resolución alternativa de disputas sin llegar a sede judicial. Cada municipio tiene su propia OMIC (oficina municipal de información al consumidor) o semejante en el interior del país, en donde los consumidores pueden formular sus denuncias.
Como todo en la vida, existen oficinas muy expeditivas y otras no tanto; pero sin lugar a dudas la “peor” parte es que, en caso de no acuerdo, las actas no habilitan la sede judicial, por lo que el consumidor deberá realizar la mediación privada en el caso concreto (otro trámite más, otro gasto más).
También existe el Sistema de Arbitraje en materia de relaciones de consumo, pero funciona únicamente con empresas que están adheridas y los tiempos no suelen ser beneficiosos para el consumidor.
Finalmente, queda la opción de mediación privada en la que el consumidor debe asistir con letrado, abonar los gastos de inicio correspondientes y notificar a la empresa requerida (siempre recomendable para reclamos de mayor envergadura).

Abogada (UMSA) y profesora de Ciencias Jurídicas (USAL). Creadora de la cuenta de Instagram @haciendosucesiones.
¿Qué te motivó a utilizar Instagram como plataforma para compartir contenido sobre sucesiones?
Me motivó mi deseo de comunicar. Desde hacía mucho tiempo tenía mi título de profesora en Ciencias Jurídicas, pero por diversas razones me enfoqué en el trabajo en el estudio jurídico y, durante un largo período, no me di la oportunidad de dar clases. Cuando me di cuenta de que, además de ser abogada, mi pasión también era ejercer la docencia, me encontré sin experiencia en ese campo. Así nació la posibilidad de comenzar en redes sociales y darme a conocer en Instagram, con la idea de compartir mis conocimientos en esta área y, sobre todo, aportar información valiosa para la práctica profesional.
¿Cómo decidís qué temas abordar en tus publicaciones de Instagram? ¿Cuánto tiempo le dedicás diariamente a gestionar la cuenta de Instagram?
Los temas van surgiendo conforme lo que me va pasando en mis propios expedientes. Comparto muchas vivencias y cuestiones que se dan a nivel trámite para mostrar el lado B de la profesión. Surgen cuestiones teóricas también y busco la forma de transmitirlas de modo sencillo y práctico. Me gusta mucho hacer videos directo desde tribunales mostrando las particularidades de la tramitación e invitar a mis seguidores a que opinen y den soluciones a las diversas circunstancias.
En general le dedico dos días a la semana a generar el contenido y diariamente estoy atenta a los seguidores y las interacciones, ya sea comentarios, mensajes privados, consultas y difusión de los cursos.
Victoria De Riso
¿Qué tipo de contenido genera mayor interacción con tus seguidores?
Generan mucho interés las cuestiones básicas de la práctica profesional y no solo en el área de sucesiones, en general, lo que hace a la relación del colega con el Juzgado, el expediente, el mundo jurídico en sí. Me doy cuenta de que tengo muchos seguidores noveles que necesitan acompañamiento. A veces una información que, para mí, es muy básica resulta muy valiosa y la publicación se vuelve muy recurrida con agradecimientos por hablar de tal tema. Los seguidores se involucran con las historias que cuento de mis expedientes y dan su opinión, a la vez también preguntan. Recibo muchos mensajes privados haciéndome consultas que nacen de los reels.
¿Cuál es la propuesta que ofrecés para la capacitación de abogados? ¿De qué tratan los cursos de práctica profesional?
Mi propuesta es darles a los colegas toda la información que no encuentran en la Facultad, en los libros, lo que no se sabe hasta enfrentar un expediente. Mis cursos abordan la práctica al 100%, doy poco contenido teórico, lo necesario para ubicarlos en tema. Me focalizo en que entiendan las providencias judiciales, que sepan dónde buscar la documentación que es requerida, algunos trucos o secretos para hacer que el expediente sucesorio sea más fluido. Planteo abordajes previos, armados de estrategias y una forma de entender el caso desde que llega el cliente al estudio hasta que termina el proceso.
¿Cómo ha impactado el uso de redes sociales en tu práctica profesional y en la difusión del derecho?
Desde hace varios años que llegó la virtualidad al mundo jurídico y la búsqueda de información es prácticamente por internet, hay muchos perfiles que aportan información, pero noto que son a los fines de captar clientes. Creo que las redes hacen que el cliente con dudas se acerque más al abogado y se anime a iniciar procesos. Las publicaciones suelen mostrar previamente lo que antes solo se conocía en la primera entrevista tras puertas cerradas y eso invita a interesarse más y lo coloca al abogado en otro lugar. En mi caso particular, cambió mi forma de abordar el derecho, mediante las redes logro aportar conocimiento y es muy bien recibido por los colegas porque lo necesitan.
¿Cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan los abogados en la actualidad?
Me doy cuenta de que los abogados en general, sin importar años de experiencia, desde los noveles hasta los más experimentados tienen el gran desafío de la virtualidad a la hora de trabajar los expedientes, hay muchas dudas y cuesta adaptarse a la modalidad pese que ya hace varios años que se está implementando. Otro punto importante es el desafío de conseguir clientes, dónde salir a buscarlos y cómo, si bien el mundo redes ayuda mucho a la visibilidad, ya que el marketing jurídico y la creación de una marca personal está instalado, cuesta general el vínculo real y sobre todo la permanencia y constancia del cliente.

Abogada especialista en riesgos del trabajo y marketing digital para abogados. Creadora de las cuentas @brokerlegal.gyg y @yo.carancho en Instagram, y @yo.carancho en TikTok.
¿Por qué elegiste la marca personal “Carancho”? ¿Por qué “Yo Carancho”?
Cada vez que menciono mi marca personal, la reacción es casi automática: ¿Por qué elegiste ese nombre? ¿Por qué “Carancho”, si es una palabra con tanta carga negativa en el mundo jurídico?
El imaginario colectivo lo tiene claro:
- El carancho es el que busca accidentados para venderles servicios jurídicos.
- El carancho es el que inventa lesiones y fraudes para estafar aseguradoras.
- El carancho es el que transa con ambulancieros y médicos para captar clientes.
- El carancho es, como en la película de Darín, el que te convence de tirarte contra un auto en movimiento para cobrar una indemnización.
Ese carancho tradicional es todo lo que muchos abogados rechazan. Y sí, ese modelo existió (y quizás aún siga existiendo).
Pero hay un dato clave: ese carancho busca clientes de la única manera que conoce. Una forma vieja, invasiva y poco ética, que quedó obsoleta.
Entonces, ¿por qué elegí llamarme así?
Porque quiero resignificar el término. No podemos seguir huyendo de palabras incómodas, sino darles una nueva oportunidad.
Florencia D. Gómez
Con Yo Carancho vengo a demostrar que hay otra forma de hacer las cosas.
Que no hace falta buscar clientes con prácticas desleales.
Que las redes sociales y el marketing digital nos permiten atraer clientes de forma ética, profesional y alineada con nuestros valores.
En pleno siglo XXI, el carancho tradicional ya no tiene lugar. Y si todavía hay quienes intentan conseguir clientes con esas viejas estrategias, acá estamos nosotros para mostrarles que hay otra manera de ejercer la profesión.
Desde Yo Carancho enseñamos a los abogados a:
- Construir su marca personal.
- Posicionarse en redes con contenido de valor.
- Usar estrategias de marketing jurídico para que los clientes los encuentren a ellos (y no al revés).
No se trata de convencer a nadie ni de forzar ventas. Se trata de que las personas confíen en vos, te elijan y te contraten porque creen en lo que hacés.
Porque ser un carancho digital es, en definitiva, ser un abogado que entiende que los tiempos cambiaron y que está dispuesto a sumarse al cambio.
¿Qué te motivó a utilizar Instagram como plataforma para compartir contenido sobre cursos, talleres y marketing en el estudio jurídico?
Instagram es una red social masiva en la que me siento cómoda. Si bien TikTok permite viralizarse con mayor facilidad y alcanzar más personas, personalmente no soy muy fan de esa plataforma.
Ya usaba Instagram para comunicar, informar y captar clientes con mi otra cuenta, @brokerlegal.gyg, enfocada en trabajadores que sufrieron accidentes o padecen enfermedades laborales. Con el tiempo, noté que muchos colegas se sumaban y me escribían con dudas o pidiendo consejos.
Así nació Yo Carancho, un espacio que, naturalmente, encontró su lugar en Instagram, donde el 99% de mi público objetivo ya está presente y se siente cómodo interactuando.
Florencia D. Gómez
¿Creés que las redes sociales están transformando la manera en que los abogados consiguen clientes y practican su profesión? ¿De qué forma?
Sí, absolutamente. El futuro del derecho es digital, y eso es innegable.
Hace años que se está gestando un nuevo paradigma en la abogacía. La virtualidad atraviesa cada una de nuestras tareas cotidianas, desde la presentación de escritos hasta la notificación de cédulas. Y con la digitalización, llegaron las redes sociales, que hoy son lo que antes fueron las plazas, los cafés y el ágora en tiempos de los romanos: espacios de socialización y encuentro.
En mis cursos sobre marketing jurídico siempre uso el mismo ejemplo: antes, el abogado que necesitaba clientes pegaba volantes en paradas de colectivo, negocios barriales, trenes y subtes. Hoy, la gente está tan inmersa en su celular que lo lleva hasta al baño. Esa hiperconexión nos da la oportunidad de entrar en sus vidas, en sus casas y en sus mentes.
Pero para que eso funcione, hay que hacerlo bien. No se trata de publicar por publicar, sino de construir una estrategia sólida basada en constancia, planificación y, sobre todo, contenido de valor. El objetivo es generar impacto en la audiencia, ganar su confianza y posicionarnos como referentes en nuestro nicho.
Cuando eso sucede, ya no necesitamos buscar clientes: ellos nos buscan a nosotros.
¿Qué habilidades creés que son necesarias para entrar y tener éxito en el mundo de las redes sociales?
Lo primero y más importante: animarse. Ese es el primer paso.
Después, viene la estrategia. No basta con estar en redes sociales: hay que hacerlo con propósito y profesionalismo.
Para eso, es clave:
- Definir objetivos claros.
- Comprometerse con el proceso y ser constante.
- Humanizar la cuenta: mostrar la cara y conectar con la audiencia.
Mucha gente tiene miedo de exponerse o cree que no tiene nada nuevo para aportar. Pero el éxito en redes depende de una sola cosa: dar el primer paso y mantenerse en el camino.
Florencia D. Gómez
¿Cuál es la propuesta que ofrecen para la capacitación de abogados? ¿De qué tratan los cursos de práctica profesional y las asesorías?
Yo Carancho nació como un espacio para acompañar a abogados y estudiantes avanzados en la transformación de su práctica profesional. Junto a mi socia Daniela, ofrecemos cuatro servicios clave:
1. Mentorías personalizadas en marketing y gestión comercial para estudios jurídicos: Diseñadas para abogados que buscan captar más clientes, profesionalizar su estudio y destacarse en su nicho. Planes de 3 o 6 encuentros 100% adaptados a cada profesional.
2. Asesorías puntuales: Para quienes tienen dudas específicas o necesitan apoyo en temas concretos. Se pueden tomar encuentros individuales o un plan integral de 3 sesiones.
3. Coaching evolutivo: Con el acompañamiento de Ivanna, nuestra coach, trabajamos en superar miedos y bloqueos, alinear la carrera con los valores personales y rediseñar la forma de ejercer la abogacía.
4. Escuela de Caranchos: Un espacio de capacitación continua en riesgos del trabajo, accidentes de tránsito y marketing digital aplicado a la captación de clientes. También estamos sumando cursos sobre otras áreas del derecho y estrategias clave para crecer en el mercado legal.
Nuestro enfoque es práctico, concreto y orientado a resultados.
¿Cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan los abogados en la actualidad?
Hoy en día, los abogados enfrentamos varios desafíos, pero hay tres que se destacan:
1. La falta de diferenciación en el mercado: Hay muchos profesionales compitiendo por la misma clientela, y quienes no trabajan su marca personal terminan siendo “uno más del montón”.
2. El desconocimiento sobre marketing y captación de clientes: La mayoría de los abogados no recibió formación en estas áreas y sigue esperando que los clientes lleguen por recomendación o por un cartel en la puerta del estudio.
3. El miedo a la digitalización: Aunque la virtualidad se impuso en la práctica profesional, todavía hay abogados que resisten el cambio y se niegan a usar herramientas digitales para captar y fidelizar clientes.
El mercado jurídico cambió y sigue cambiando. El mayor desafío es adaptarse y entender que, hoy más que nunca, la clave del éxito no está solo en saber derecho, sino en saber cómo llegar a los clientes y generar confianza en ellos.

Abogada de empresas y magíster en Derecho Comercial y de los Negocios (UBA). Es asesora, formadora y consultora de marcas personales, emprendedores y negocios de servicios. Fundadora de Legalosophy en Instagram (@legalosophy), una academia de educación para abogados, que propone transformar la práctica tradicional en un negocio rentable, sostenible y en propósito.
¿Qué te motivó a utilizar Instagram como plataforma para compartir contenido sobre educación legal para negocios y abogados?
Cuando decidí darle un giro a mi carrera y orientarla hacia mi pasión, que es la educación, quería poder llegar a más personas con mi mensaje. No solamente a quien me contrataba como abogada, sino a personas que resonaran con lo que yo tenía para compartir y que les fuera útil para sus caminos personales y profesionales. Instagram es como un altavoz al que podemos dirigir exactamente a donde queremos que impacte. Es una gran vidriera digital que nos permite hacernos visibles, interactuar y recibir interacción de quienes están alineados con esas ideas. Casi todos los temas que planteo en mis redes son problemas o inquietudes muy comunes en los negocios. No solamente en los nuevos proyectos, sino también en los que llevan tiempo desarrollándose, pero nunca incorporaron la herramienta legal a favor, para anticiparse, protegerse, evitar riesgos y hacer prevención. Eso es fundamental en los negocios y ayudar a crear consciencia sobre cómo lo legal puede ser tu aliado, es lo que da sentido a toda mi propuesta. Instagram y otras redes, como también LinkedIn, me ayudan a difundir ese mensaje y a que más personas puedan acceder a una herramienta que necesitamos para llevar adelante un proyecto y que deberíamos aprender desde el colegio. Nosotros, los abogados, al recibirnos, adquirimos muchas herramientas teóricas, quizás algunas prácticas, pero ninguna para llevar adelante una empresa con significado, sostenible, previsible y rentable. Los emprendedores entienden de negocios, pero necesitan entender e incorporar las leyes a su proyecto para protegerse y crecer. Los abogados entendemos las leyes, pero no cómo hacer de nuestra profesión una verdadera empresa y para eso, también tenemos que seguir capacitándonos. De eso se trata mi mensaje y en eso, Instagram ha sido de gran ayuda para difundirlo con mucha libertad.
Melisa Lubini
¿Considerás que las redes sociales están cambiando la forma en que los/as abogados/as adquieren clientes/as y ejercen su profesión? ¿De qué manera?
Sí, definitivamente. Y para bien. Creo que, en toda nuestra formación como abogados, tanto en la Facultad como en el ejercicio de la profesión, aprendimos que la manera de conseguir clientes era a través de las recomendaciones (el “boca en boca”), entregando tu tarjeta en algún evento social o con una buena oficina en algún lugar estratégico. Eso nos daría prestigio como abogados y traería clientes como un imán. Sin dudas pienso que ese método funcionó para un mundo que ya no existe y, además, limitaba mucho la toma de decisiones sobre los servicios que quiero ofrecer, el cliente que quiero tener o cómo quiero posicionarme en la profesión. Hoy las redes te permiten elegir: llegar a la persona que querés llegar como si levantaras la oficina y la pusieras delante del rango de visión de ese grupo de personas. Hay algo que jamás va a cambiar: hacer bien el trabajo, con respeto, responsabilidad y criterio profesional. Las redes son un medio donde promocionarlo y son una gran herramienta. En mi opinión las redes no son una moda o una tendencia. Los abogados tenemos que romper un poco el molde tradicional y darle una oportunidad: ver las posibilidades en las nuevas tecnologías. Las redes no son sinónimo de ridiculizar a la profesión, al colega o de hablar de cualquier cosa con tal de obtener difusión, visibilidad o seguidores. Se pueden usar con criterio para lograr posicionamiento, siempre con la base del trabajo y el respeto.
¿Qué habilidades considerás que se requieren para ingresar y triunfar en el mundo de las redes sociales?
Animarse y pasar a la acción. Respetar la autenticidad, definirte como persona y profesional y tener una estrategia para comunicarlo. Aprendí que las redes sociales nos dan tres cosas: o entretienen, o informan o educan. La forma en la que consumimos información es a través de internet y vamos buscando algo de eso. Claro que no tener una estrategia, no saber gestionar la ansiedad o esperar que mágicamente nos hagamos virales de la noche a la mañana nos va a llevar a hacer todo lo que vemos que hacen los que se viralizan, o a no hacer nada porque no nos identifica y creemos que eso es lo único que podemos hacer en redes. Todo lo contrario. Podemos definir una estrategia, un plan de acción y ejecutarlo sabiendo qué queremos comunicar, por qué, para qué y para quién. Podemos respetar el profesionalismo y no hacer nada que no resuene con nosotros. Además, hay que tener constancia. Las redes son un juego de largo plazo, como lo era la inversión en una oficina física esperando que las personas que pasaban vieran nuestros servicios y nos contraten. Si esperas que todo suceda en un par de meses, no ves los resultados que querés con la inmediatez que buscas o lo haces sin constancia ni coherencia, no va a funcionar.
Melisa Lubini
¿Advertís en la transformación de la profesión en un negocio rentable un medio necesario para alcanzar el éxito en la práctica jurídica? ¿Por qué?
Considero que la profesión es un negocio, un proyecto al que tenemos que desarrollar con herramientas. Solo que no aprendimos a gestionarla como empresa. No sólo la del abogado: todas las profesiones. Para mí, todos tenemos dones, herramientas y talentos y un negocio es hacer de eso tu medio de vida. En la facultad no nos enseñan a hacer un medio de vida de la profesión. No alcanza con tener credenciales y habilitación para prestar un servicio: hace falta saber gestionarlo, con herramientas. Los abogados no aprendemos de toma de decisiones empresarias, de análisis de riesgos, de unidades de negocio, de rentabilidad, de costos ni de inversiones. Muchas veces no podemos crecer porque todo lo que ingresa se reparte, ponemos plata de nuestro bolsillo y creemos que necesitamos más clientes para que nos vaya mejor. Pero tomamos casos que no nos aportan ninguna satisfacción, no tenemos tiempo para atenderlos, no sabemos delegar ni armar sinergias y terminamos frustrados y, además, sin la retribución económica acorde al conocimiento, esfuerzo y compromiso que pusimos. Si es así solos, imagínate cuando nos asociamos. Y si entramos en una estructura que ya está armada y que vio todo esto y tiene un modelo de gestión, seguramente sea uno que no nos gusta, o para un mundo que ya no existe. Se puede vivir en propósito con la profesión, con satisfacción y hacer de eso algo rentable: todo eso, con la probidad y la excelencia en el servicio como estandarte. No lo aprendemos, pero se puede. No hace falta seguir ejerciendo como hace siglos, podemos cambiar.
¿Cuál es la propuesta que ofrecés para la capacitación de abogados? ¿De qué tratan los cursos de práctica profesional?
En mis propuestas combino mi experiencia asesorando a negocios con mi formación como abogada, aplicando las herramientas de los negocios exitosos pero adaptadas al estudio jurídico. Yo soy colega y sé lo que es no saber gestionar un negocio a pesar de poder hacer la prestación de abogada. Tenemos que pasar del modelo de ejercicio a incorporar el modelo de negocio en el estudio. Y si los modelos de negocio que conocemos no nos gustan, podemos adaptar esas herramientas, modernizarlas e incorporar nuevas pero adaptadas a la realidad de nuestro servicio, de nuestra profesión y de nuestros criterios. A través de mis programas de formación les comparto a los abogados estas herramientas de empresa que aprendí acompañando a los negocios y estudiándolos, viendo qué hacían los que, además de ser rentables, eran felices con lo que hacían. Yo estuve muy desconectada de la profesión, hasta llegué a arrepentirme de la decisión de ser abogada y hoy no podría vivir más en propósito con lo que hago. Veo a muchos colegas frustrados, enojados, agobiados y cansados del ejercicio, de otros colegas, de los organismos, de los socios, de los colaboradores y de los clientes. Todas esas son decisiones de negocio y dependen de nosotros. Yo también estuve ahí y era porque seguía haciendo lo que había aprendido, lo que “todos hacen” o lo que se supone que un abogado tiene que hacer. No todo es vender servicios o ganar plata, porque a veces ni lo disfrutás. Y otras veces, ni siquiera la ganás, a pesar de tu esfuerzo. Si es así, es porque tenés que implementar ya mismo un cambio. Vivir y ejercer en plenitud con la profesión y ser rentable se puede. No son conceptos incompatibles entre sí, aunque nos hayan enseñado lo contrario. Eso es lo que abordo en mis cursos: abandonar esas enseñanzas y volver a aprender lo que nos puede hacer más sentido, darle una oportunidad a lo nuevo, con un método y compartiendo lo que logré con mi propio caso de éxito. Yo lo viví y me siento a gusto compartiéndolo, porque me hubiera encantado saberlo antes, para tomar mejores decisiones. Si puedo ayudar, aunque sea a un solo colega en ese camino, ya es misión cumplida.
Melisa Lubini
¿Cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan los abogados en la actualidad?
Cambiar el chip, aceptar el cambio como una oportunidad y no como una amenaza y trabajar en las creencias. Creo que necesitamos un profundo cambio de mentalidad, trabajar en nuestro desarrollo personal para que estemos más conectados con todo lo que hacemos en nuestras vidas y que eso se refleje en la profesión. Yo siempre digo que el criterio jurídico se construye, porque podemos estudiar, formar opinión y defenderla. Lo que tenemos que trabajar es en nosotros mismos, en definir nuestros valores, en quiénes somos, queremos ser y por qué, en coherencia y autenticidad con nuestra esencia. A mí nunca me quedó el “vestido” de abogada tradicional. Siempre lo sentí muy forzado. Cuando lo planteaba hace 17 años, la situación era muy diferente. Hoy creo que el encuadre está cambiando, el contexto lo pide y hay espacio para plantear la charla. Los colegas no tenemos que estar esperando la feria, las vacaciones o la jubilación para sentirnos a gusto o experimentar la libertad. Podemos transformarnos. Podemos hacer lo que queremos con la carrera que elegimos, con sentido y aunque no cumpla con el estereotipo. Cada día más personas nos damos cuenta de que el modelo no nos representa ni nos identifica. Es hora de cambiarlo y de mejorar la industria, no sólo por nosotros, también por nuestros clientes.

Te invitamos a visitar nuestros últimos ebooks disponibles para suscriptores de LA LEY NEXT

El recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la CABA Consecuencias del fallo “Levinas”
El recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la CABA Consecuencias del fallo “Levinas”
Fulvio G. Santarelli (director)
¿qué leer?

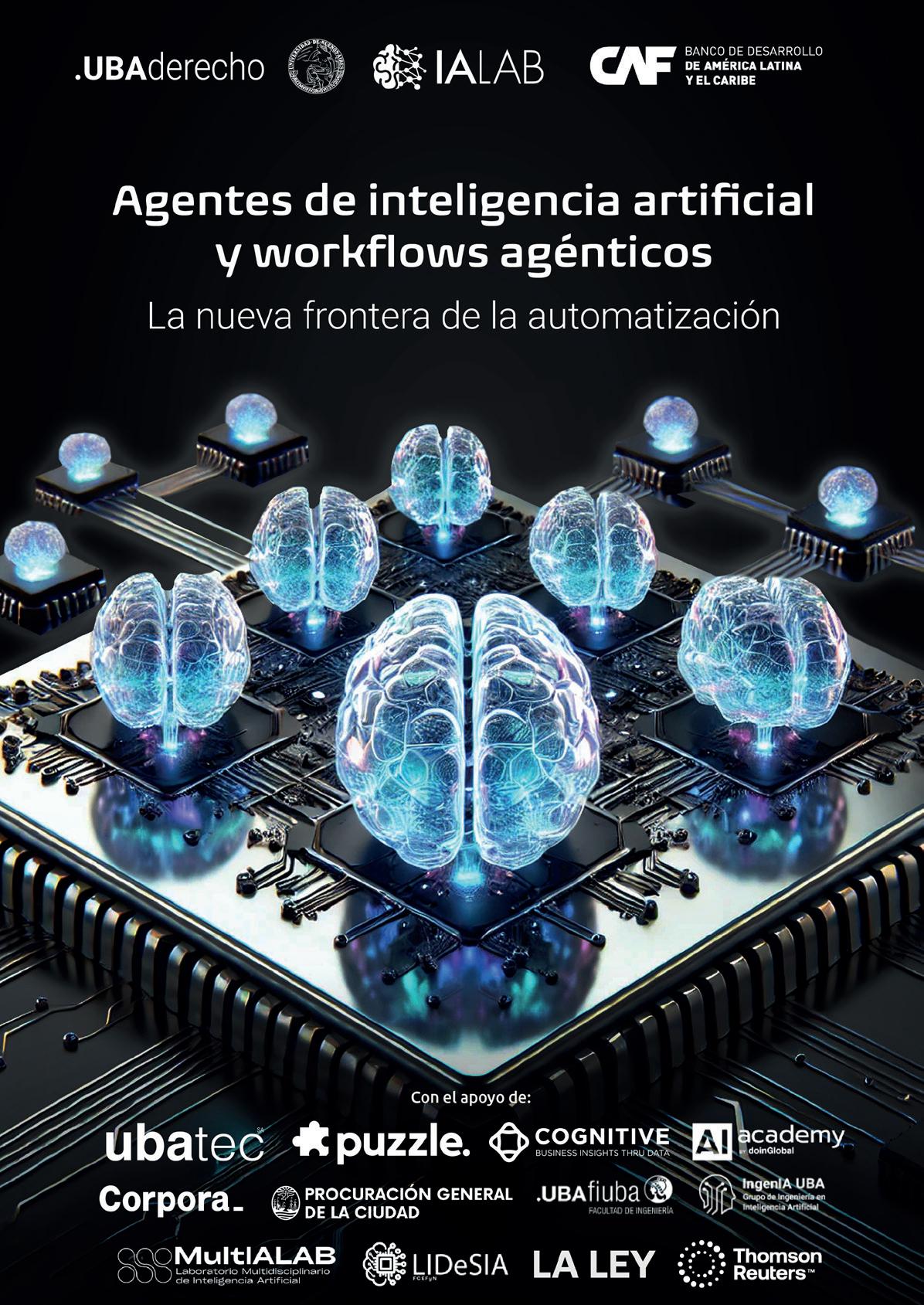
artificial y workflows agénticos
La nueva frontera de la automatización
Juan Gustavo Corvalán y Mariana Sánchez Caparrós (autores)




