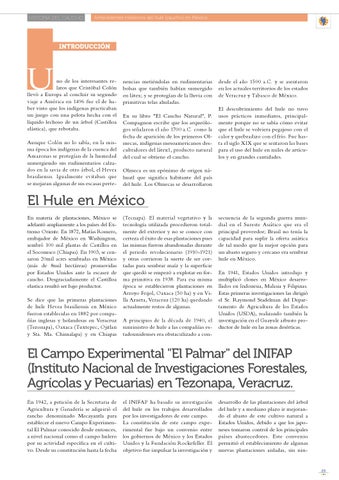HISTORIA DEL CAUCHO
Antecedentes históricos del hule (caucho) en México
INTRODUCCIÓN
no de los interesantes relatos que Cristóbal Colón llevó a Europa al concluir su segundo viaje a América en 1496 fue el de haber visto que los indígenas practicaban un juego con una pelota hecha con el líquido lechoso de un árbol (Castilloa elástica), que rebotaba. Aunque Colón no lo sabía, en la misma época los indígenas de la cuenca del Amazonas se protegían de la humedad sumergiendo sus rudimentarios calzados en la savia de otro árbol, el Hevea brasiliensis. Igualmente evitaban que se mojaran algunas de sus escasas perte-
nencias metiéndolas en rudimentarias bolsas que también habían sumergido en látex; y se protegían de la lluvia con primitivas telas ahuladas. En su libro "El Caucho Natural", P. Compagnon escribe que los arqueólogos señalaron el año 1700 a.C. como la fecha de aparición de los primeros Olmecas, indígenas mesoamericanos descubridores del látex1, producto natural del cual se obtiene el caucho.
desde el año 1500 a.C. y se asentaron en los actuales territorios de los estados de Veracruz y Tabasco de México. El descubrimiento del hule no tuvo usos prácticos inmediatos, principalmente porque no se sabía cómo evitar que el hule se volviera pegajoso con el calor y quebradizo con el frío. Fue hasta el siglo XIX que se sentaron las bases para el uso del hule en miles de artículos y en grandes cantidades.
Olmeca es un epónimo de origen náhuatl que significa habitante del país del hule. Los Olmecas se desarrollaron
El Hule en México En materia de plantaciones, México se adelantó ampliamente a los países del Extremo Oriente. En 1872, Matías Romero, embajador de México en Washington, sembró 100 mil plantas de Castilloa en el Soconusco (Chiapas). En 1903, se censaron 20mil acres sembradas en México (más de 8mil hectáreas) promovidas por Estados Unidos ante la escasez de caucho. Desgraciadamente el Castilloa elastica resultó ser bajo productor. Se dice que las primeras plantaciones de hule Hevea brasiliensis en México fueron establecidas en 1882 por compañías inglesas y holandesas en Veracruz (Tezonapa), Oaxaca (Tuxtepec, Ojitlan y Sta. Ma. Chimalapa) y en Chiapas
(Tecnapa). El material vegetativo y la tecnología utilizada procedieron totalmente del exterior y no se conoce con certeza el éxito de esas plantaciones pues las mismas fueron abandonadas durante el periodo revolucionario (1910-1921) y otras corrieron la suerte de ser cortadas para sembrar maíz y la superficie que quedó se empezó a explotar en forma primitiva en 1938. Para esa misma época se establecieron plantaciones en Arroyo Frijol, Oaxaca (50 ha) y en Villa Azueta, Veracruz (120 ha) quedando actualmente restos de algunas. A principios de la década de 1940, el suministro de hule a las compañías estadounidenses era obstaculizado a con-
secuencia de la segunda guerra mundial en el Sureste Asiático que era el principal proveedor; Brasil no tenía la capacidad para suplir la oferta asiática de tal modo que la mejor opción para un abasto seguro y cercano era sembrar hule en México. En 1941, Estados Unidos introdujo y multiplicó clones en México desarrollados en Indonesia, Malasia y Filipinas. Estas primeras investigaciones las dirigió el Sr. Raymond Stadelman del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), realizando también la investigación en el Guayule arbusto productor de hule en las zonas desérticas.
El Campo Experimental "El Palmar" del INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias) en Tezonapa, Veracruz. En 1942, a petición de la Secretaria de Agricultura y Ganadería se adquirió el rancho denominado Mecayantla para establecer el nuevo Campo Experimental El Palmar conocido desde entonces, a nivel nacional como el campo hulero por su actividad específica en el cultivo. Desde su constitución hasta la fecha
el INIFAP ha basado su investigación del hule en los trabajos desarrollados por los investigadores de este campo. La constitución de este campo experimental fue bajo un convenio entre los gobiernos de México y los Estados Unidos y la Fundación Rockefeller. El objetivo fue impulsar la investigación y
desarrollo de las plantaciones del árbol del hule y a mediano plazo ir mejorando el abasto de este cultivo natural a Estados Unidos, debido a que los japoneses tomaron control de los principales países abastecedores. Este convenio permitió el establecimiento de algunas nuevas plantaciones aisladas, sin nin-
25