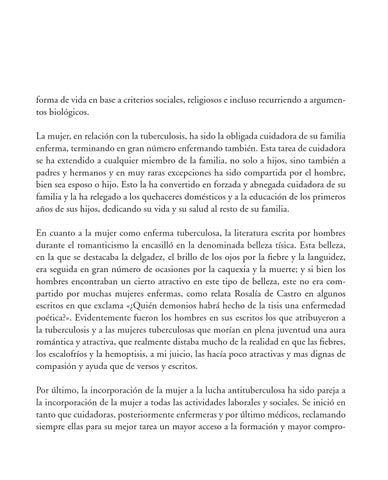forma de vida en base a criterios sociales, religiosos e incluso recurriendo a argumentos biológicos. La mujer, en relación con la tuberculosis, ha sido la obligada cuidadora de su familia enferma, terminando en gran número enfermando también. Esta tarea de cuidadora se ha extendido a cualquier miembro de la familia, no solo a hijos, sino también a padres y hermanos y en muy raras excepciones ha sido compartida por el hombre, bien sea esposo o hijo. Esto la ha convertido en forzada y abnegada cuidadora de su familia y la ha relegado a los quehaceres domésticos y a la educación de los primeros años de sus hijos, dedicando su vida y su salud al resto de su familia. En cuanto a la mujer como enferma tuberculosa, la literatura escrita por hombres durante el romanticismo la encasilló en la denominada belleza tísica. Esta belleza, en la que se destacaba la delgadez, el brillo de los ojos por la fiebre y la languidez, era seguida en gran número de ocasiones por la caquexia y la muerte; y si bien los hombres encontraban un cierto atractivo en este tipo de belleza, este no era compartido por muchas mujeres enfermas, como relata Rosalía de Castro en algunos escritos en que exclama «¿Quién demonios habrá hecho de la tisis una enfermedad poética?». Evidentemente fueron los hombres en sus escritos los que atribuyeron a la tuberculosis y a las mujeres tuberculosas que morían en plena juventud una aura romántica y atractiva, que realmente distaba mucho de la realidad en que las fiebres, los escalofríos y la hemoptisis, a mi juicio, las hacía poco atractivas y mas dignas de compasión y ayuda que de versos y escritos. Por último, la incorporación de la mujer a la lucha antituberculosa ha sido pareja a la incorporación de la mujer a todas las actividades laborales y sociales. Se inició en tanto que cuidadoras, posteriormente enfermeras y por último médicos, reclamando siempre ellas para su mejor tarea un mayor acceso a la formación y mayor compro-
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.