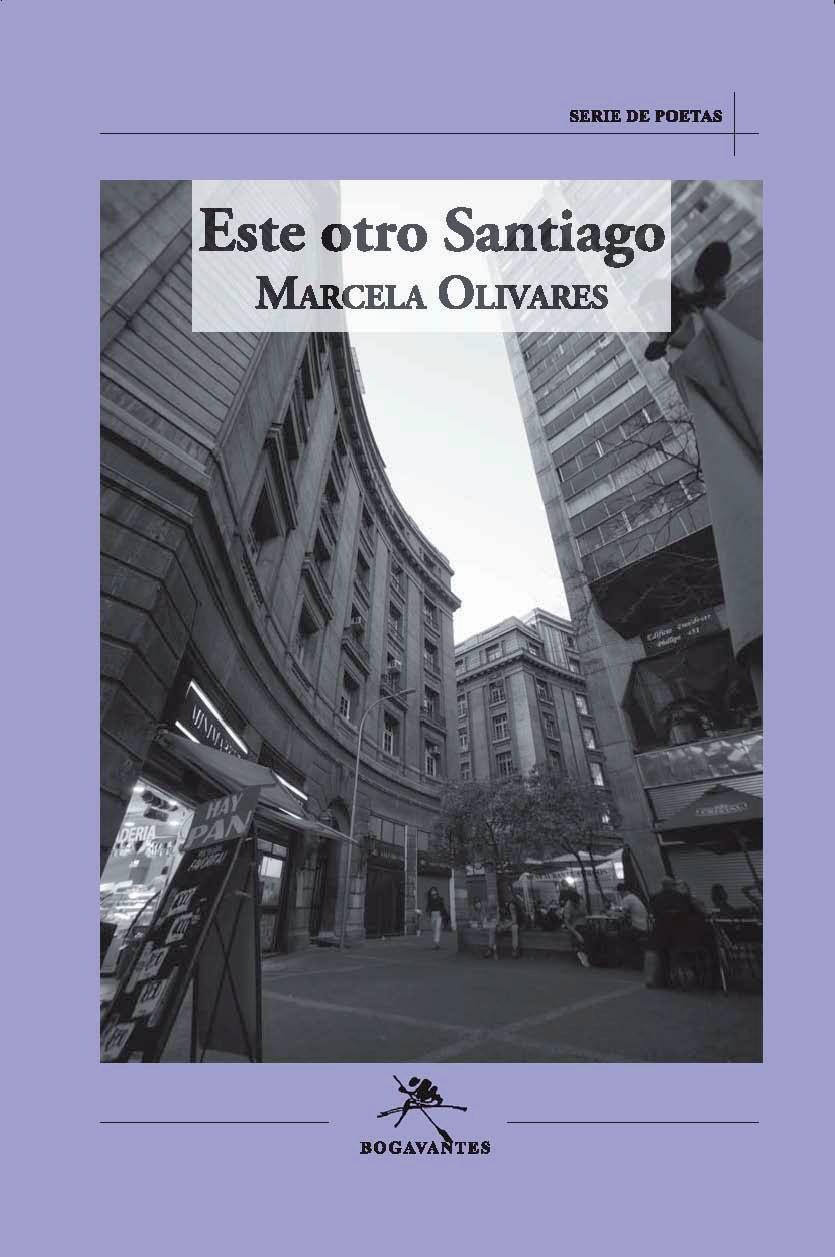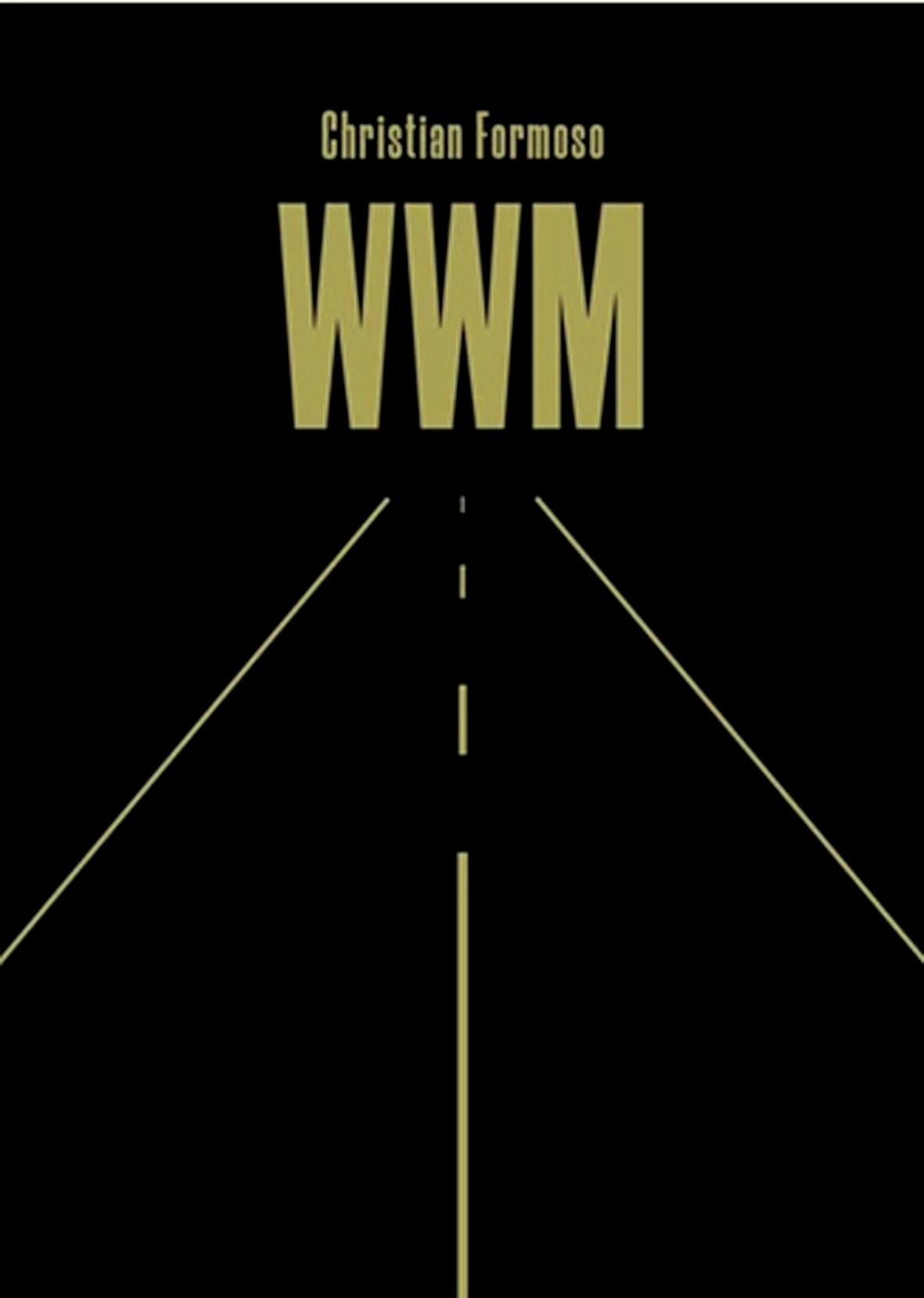7 minute read
Documento o caligrafía de naufragio(s)
Presentación de Oro en la lejanía (Gog & Magog, 2021) de Alicia Genovese por Biviana Hernández, el 26 de octubre de 2022, en el café junto a la librería Acentto, Viña del Mar.
“Sólo se habla de destierro con otros desterrados”
Advertisement
R. Muñoz
“[…] qué espacio, qué tiempo es este que exige migrar y pertenecer, desligarse de la cadena productiva del lenguaje en los tiempos modernos, pero fijar morada en el lenguaje”, esto se preguntaba Alicia Genovese en un texto especulativo acerca de poesía argentina contemporánea, publicado en Memoria e imaginación poética en el cono sur (2015). Añadía en ese texto que el poeta migrante es aquel que “necesita exiliarse, establecer o construir un tiempo fuera del tiempo de la sucesión inapresable, pero que mantiene lazos materiales con ese tiempo”. Sus palabras me llevan a pensar ese tiempo fuera del tiempo en los lacónicos versos de la escritora venezolana Jaqueline Goldberg, presentes en sus Días invertebrados (2020). En este libro se reúnen textos escritos “durante los primeros cinco meses de la cuarentena por la pandemia del Covid-19”; tratándose de una recopilación de poemas que conforman “lo salvado de mi escritura, del encierro, los agobios, los por ahora de mí”. Eso salvado parece dibujar la silueta de una posible morada, lenguaje que cobija en tiempos de miseria: “Día 10 Hemos perdido hasta la intemperie // Día 11 Me hundo / Hay palabras ya bajo la línea de flotación // Día 12 No puedo escribir / Tengo un trapo en la lengua, un arnés, un antifaz”.
Los días invertebrados de Goldberg remiten a un tiempo específico, de inexorable desolación, que revela una voluntad de testimoniar aquello que sucede afuera como un gesto mí- nimo de salvaguardar lo que acontece adentro –si tal distinción fuera posible–. En lo que resuena, otra vez, la palabra de Genovese cuando afirmaba en el texto antes aludido, que quien escribe poesía “conoce de migraciones y saltos de frontera”, toda vez que la poesía convierte a quien escribe en “migrante de las zonas repetitivas”. Con las repeticiones sobreviene la memoria, acaece la vida en sus ciclos rituales, vitales. Es su ritmo constante el que da una forma al tiempo; quizás, la forma de las aguas con sus corrientes, marejadas, que permiten religar. Sí, porque la poesía se trata de eso: “religar, hacer que la tierra / sea tierra, vuelva a serlo / con nosotros atados a ella, / atados a los lazos / que devuelven confianza, / a la palabra de la protección” (Genovese).
Otra línea de diálogo me lleva a pensar en la escritura de la poeta peruana Roxana Crisólogo y de la chilena Rosabetty Muñoz, que también han poetizado la experiencia del exilio y la extranjería. En Lygia, por ejemplo, comenta la hablante de Muñoz: “Y después de la fractura / reconstruyen defensas / establecen campos de refugiados / Borde bordeando / viajeras ardientes / caderas son cuadernas”. En Trenes, por su parte, afirma la voz poética de Crisólogo: “me deshago del mar que erosiona mi cuerpo / su tubería de espuma / la arena que me impide batirme con estas montañas / que empiezo a contar”. Son dos escenas que hablan desde el silencio, el susurro, la insinuación, de pérdidas y naufragios. Migraciones y saltos de frontera.
Recensiones
/ mi zapato destrozado / mi cadera dolida”. La voz poética piensa: formula una pregunta abierta acerca del viaje, que es experiencia personal y colectiva de naufragio(s). Luego, la voz poética siente desde la parcialidad de un cuerpo dolido (“cadera rota”) y una vestimenta desgastada por el rigor de la marcha y la errancia de la búsqueda (“mi zapato destrozado”). Esa voz femenina, en estado de naufragio, al reconocer su cara de náufraga, abre, parpadeante, la emoción/pensamiento del poema: “Los náufragos llevan / un incendio de bosques / apagado en los ojos”.
Tres
Aún no digo nada específico sobre Oro en la lejanía, un libro extenso y denso que trae –y atrae– las zonas repetitivas del lenguaje hacia la temporalidad (¿intemporal?) del presente. Hablo de un libro extenso porque cada parte (desde “Migraciones”, “El oído interior”, “Demoras”, “Archivo” y sus tres “Intervalos”), bien podría conformar un solo conjunto autónomo. Digo denso porque la hondura de la reflexión poética y el pulido de la imagen –si acaso realista– con un énfasis o inflexión documental, por momentos despunta en la emoción del poema, que es pensamiento del lenguaje, en el lenguaje. Una idea que también traigo de la reflexión crítica de Genovese en su ensayo Sobre la emoción en el poema (2019), cuando afirmaba que “así como el pensamiento puede dar valor a una emoción, una emoción puede validar la lucidez del poema”. Me parece elocuente, al respecto, el primer poema de este libro, “La refugiada”, que invita a leerse como un acercamiento poético a lo real o lo común, en común. En este se escucha la voz de una mujer refugiada que, al desconocer su paradero, interroga: “¿adónde fui? Pregunta
Recuerdo en este punto el poema “La derrota del mar” de Verónica Jiménez, donde los náufragos de la post dictadura chilena proyectaban una comunidad de sujetos errantes, soñando “en lechos extensos como las velas de los barcos”, en construir “un hogar sobre el viaje de las aguas”; arrojados a su suerte, pero “alegres ebrios”, cuando el viaje era ahí la añoranza, aunque probablemente desolada, de un futuro por venir. En contraposición, desde la mirada de la refugiada de Alicia Genovese parece no haber utopía posible, pues los náufragos del siglo XXI, sobrevivientes de una tragedia humanitaria, no tienen lugar en el espacio físico de un territorio; así como tampoco un pasado o un futuro en el acerbo presente de la migración. Aquí el naufragio es real y, en tanto tal, amenaza contra la vida humana y los reinos de lo que podemos llamar de modo laxo naturaleza. Por eso la refugiada aguarda otra identidad a la espera de ser nombrada en “Una costa de vientos / donde se halle / el origen del sonido, / y volver a oír / que me llaman / que es mi nombre”. Quizás, como planteara César Aira en los 90 acerca de la innovación en literatura, lo nuevo sea hoy lo real: “O mejor dicho, lo nuevo es la forma que adopta lo real para el artista vivo, mientras vive”, pues “El verdadero realismo lo hace el que está en la realidad, participando de ella”. Y la mujer/poeta que escribe este libro ex- hibe una consciencia profunda de diálogo crítico con la realidad, al plantear que no hay creación ex nihilo. Los documentos de cultura y barbarie de Oro en la lejanía se inmiscuyen por todas partes: en la sintaxis especulativa de su yo; en la factualidad de las imágenes; en el paso de prosa que da el poema cuando se expande hacia la narración de los hechos, lo común.
Y así como “La refugiada” abre la serie de documentos hacia el mundo del afuera, la enunciación de lo femenino activa la comunalidad de las mujeres expatriadas, extranjeras, migrantes, que recorren, atravesándolo, este Oro en la lejanía, en busca de un nombre/territorio que permita religar. Algunas, en singular como La capitana Carola Rackete o la nadadora del atlántico, Gabriela Delmastro. Otras, en un anónimo plural como las mulas. La marca/agencia de lo femenino acicatea una lectura de género que habla de una crisis no solo territorializada o situada espacial y temporalmente en el mapa geopolítico del mundo; también y, sobre todo, de una crisis social, generizada, cuyos efectos/afectos se viven o padecen en el cuerpo de las mujeres; se piensan o (re)formulan en y desde las identidades golpeadas que se cifran en la y las refugiadas del poema/poemario de Alicia Genovese.
Cuatro
Quiero destacar, por último, la función de los Intervalos que generan la pausa/pensamiento del lenguaje en Oro en la lejanía. Esto es, la cesura del poema o el reposo del viaje, que insinúa la distancia del paisaje para hacer pensar la migración. O, tal vez, para imaginar poéticamente una ética/política del naufragio. Léase del Intervalo 1, “Hermes y Mercurio (y toda elección estética lleva su contingencia)”: “Toda elección estética / lleva su contingencia, / una historia del camino”. Lejos de todo virtuosismo expresivo, en estos versos lo público/privado se abisma en un pensamiento poético que interpela: “Cada travesía precisa, me digo, / las sandalias de Hermes o Mercurio / que
Recensiones
esperan colgadas en la puerta. / Arrojo, persistencia en las distancias / y atrapar bocados de la inmensidad”. El intervalo, la pausa reflexiva, modula el tono metapoético de la cesura; el modo pensante y convocante de la enunciación.
El intervalo 3, “Las herramientas (y todo aquello que no se puede manipular)”, elabora una especulación filosófica a partir de la comparación que se establece entre las herramientas del trabajo doméstico y las palabras en el marco de un poema: “Las palabras […] / apenas por intervalos se amansan / y parecen herramientas / en la escena de ensayo y error. / No se manipulan fácilmente, / se cargan de pólvora / y de humanidad. / Exigen tanta cautela / como desprotección. / Con ellas, como con pinzas y llaves, / se ajusta y se abre, / se va derecho a la desarmadura. / Con ellas tanteás, avanzás y sentís / que al aferrar perdés otra cosa. / Con ellas se enciende / y decae la razón”. Así como la manipulación de las herramientas supone un trabajo práctico, instrumental, las palabras pueden avivar o menguar (sensorialmente) la razón ante la escritura de lo real. Ellas pueden herir, distraer, castigar, pero es posible, también, “que te entreguen / como una piedra azul, la tierra / de un origen”. Entonces, si en la realidad de lo conocido, contingente, no hay tierra, suelo o raíz, frente a la catástrofe de la historia lo que persiste o resiste es la palabra, cargada de pólvora y de humanidad. En la fragilidad, precariedad, de su gesto afectivo, que es logos y pathos, se afirma la potencia del encuentro, el refugio de las que no lo tienen.
No sé si algo de esto haya pensado la poeta al momento de escribir y organizar su Oro en la lejanía –el montaje de materiales o armado de serie es elocuente en este libro, y destaca como recurso dentro de la producción poética de Genovese–. Lo cierto es que en él se articula una lengua migrante o extranjera conforme una ética del naufragio; y que en su palabra doliente palpita la emoción/pensamiento de un posible arribo. Las aguas de un destino. O la tierra de un origen. wd