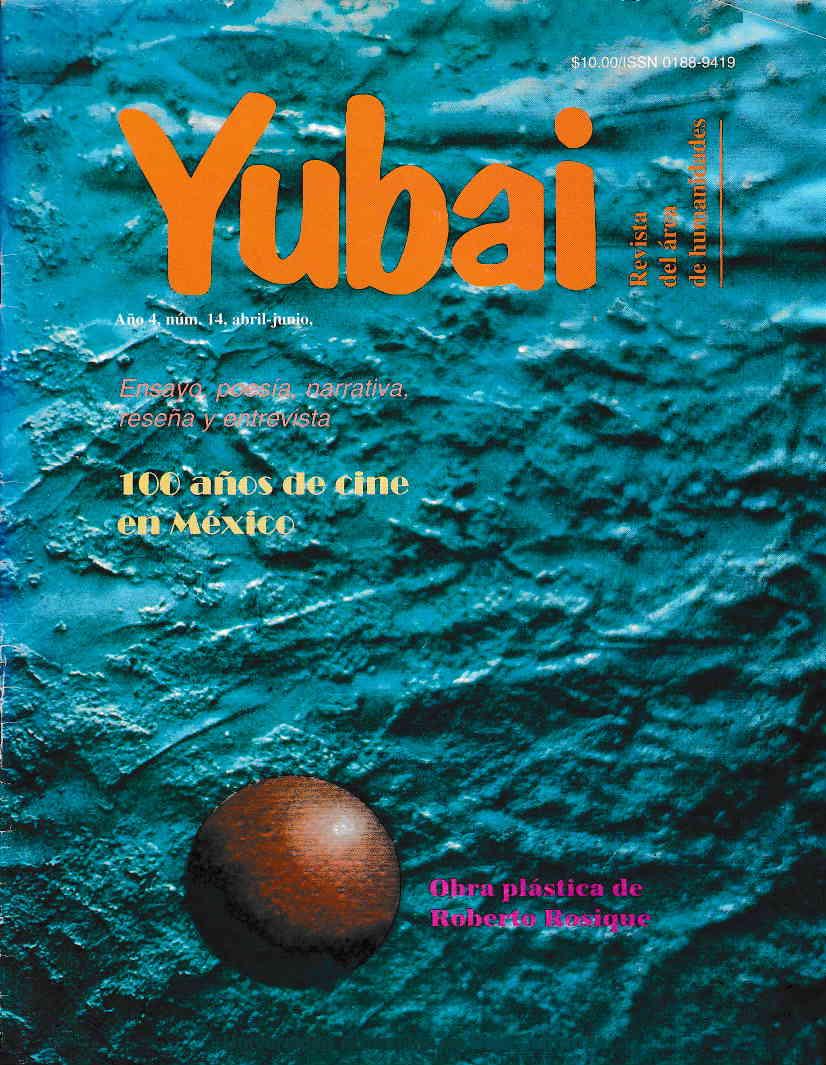
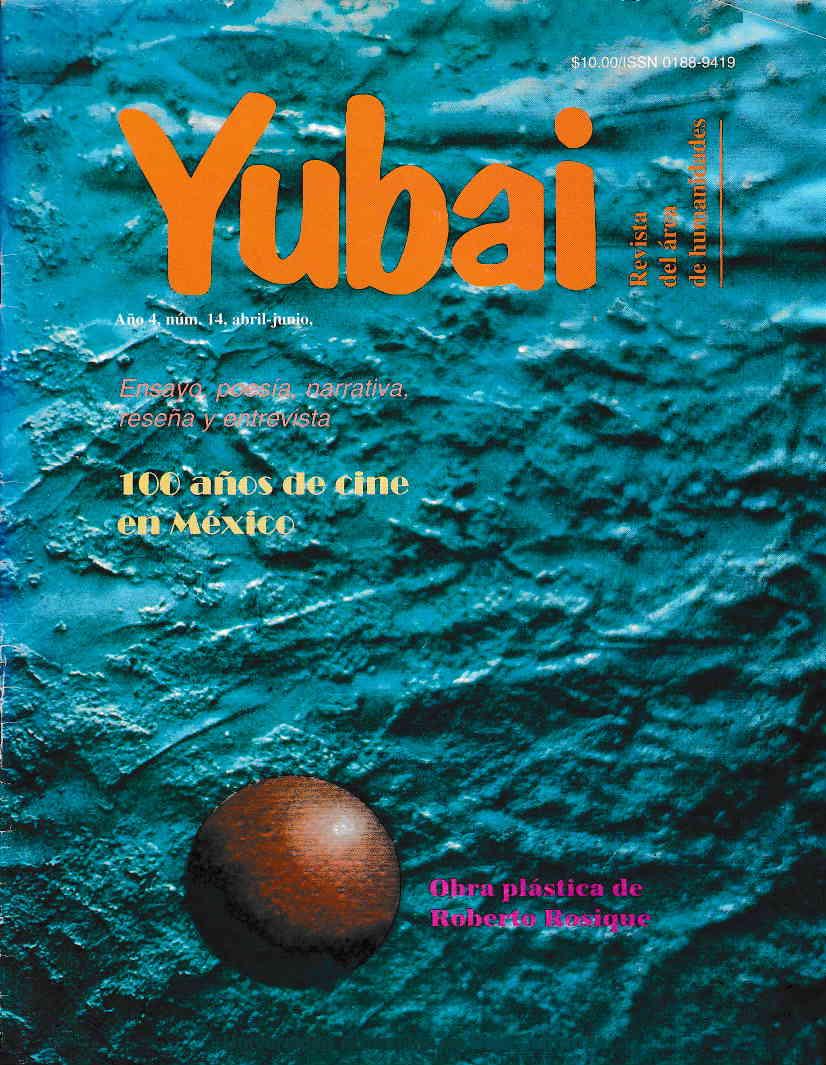
Baja California: Nuestra historia (coedición SEP-UABC)
lnforme sobre el Dittriio
Norte de la Baja Californin
Modesto C. Rolland
Este informe es un análisis muy preciso de los problemas económicos y políticos del distnto con propuestas prácticas para solucionarlos.

El otro México. Biografín dt Baja Caffirnit
Fe¡nando Jordán
Fernando Jo¡dán vino a esta tieffa. y escribió e$e libro estremecedor con el cualredescubrió su existencia al resto de [a nación.
La revolación del desierto. Baja Califumia, 1911
Lowell L. Blaisdell
El autor sigue paso a paso las acciones que dieron origen a la polémica sobre el filibusterismo en Baja Califomia.
Baja Caffirnin. Comentaños políticos
Braúlio Maldonqlo Sández
Reúne las reflexiones de este hombre que es, hasta la fecha, un personaje alrededor del cual surgen las más acaloradas discusiones y controversias.
Mem orin admini¡ trativ a d¿l gobierno del Distrito Norte ile la Baja Californin 1924-1927
Abelardo L. Rodríguez
La memoria administrativa es un documento interesante en la historiade BajaCalifomia. A lafecha es el único texto en la región que sintetiza la actuación y las perspectivas de un periodo de gobiemo.
PLELICACIONES: De venta en libre¡ías y recintos univusitarios o en el Departamento de Editorial en avenida Alvaro Obregón y Julián Canillo s/n, edificio de Rectoría. Tels. 52-90-36 y 54-22-00. ext.327l.
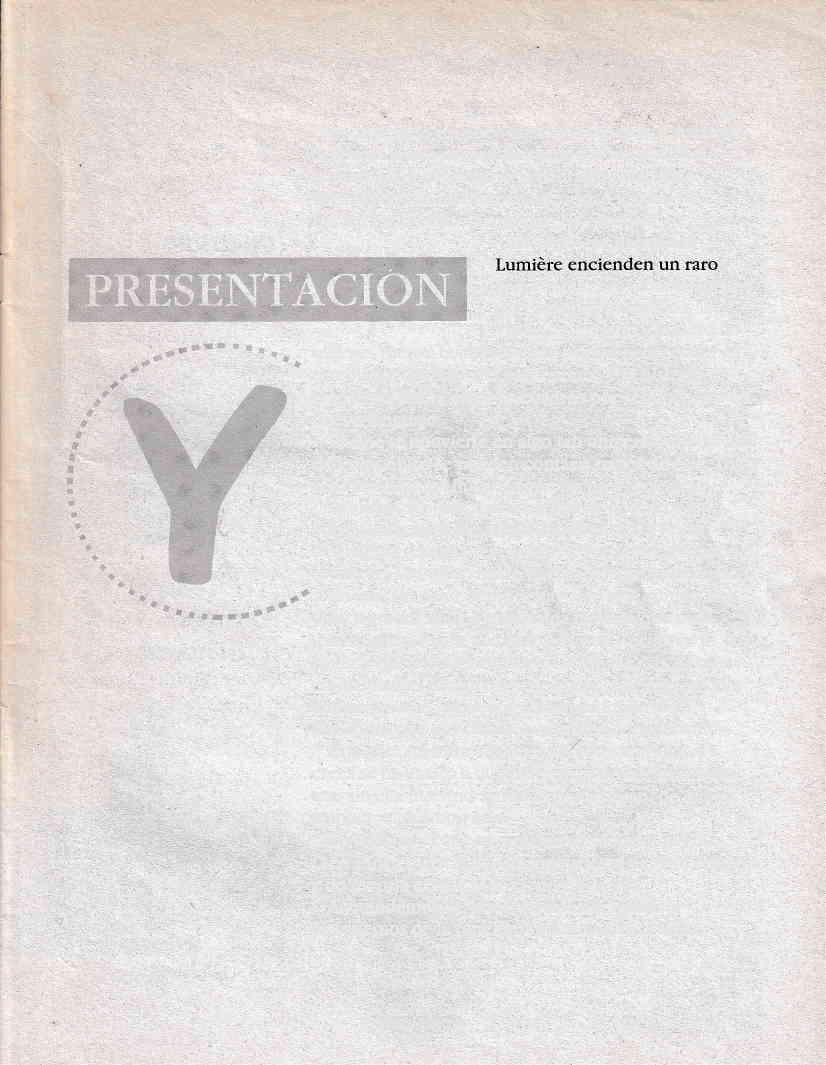
Hemos llegado un poco tarde a la función. Cruzamos despacio la sala oscura, buscando la butaca ideal. Miramos coR espectativa la pantalla, próxima a llenarse de luz. Se rompen oscuridad y silencio. Inician los créditos. Empiezan las escenas.
Es 1896, los hermanos Lumidre encienden un raro apatato que proyecta imágenes que cambian el rumbo y la visión del mundo, primero de quienes fueron testigos de esa primer proyección en un sótano, después del país entero. Y la historia empieza a fluir a muchos cuadros por segundo, en un nuevo lenguaje.
El cine se convierte en algo tan universal que Ia vida de los pueblos se pueden contar a través de éste. Los acontecimientos fluyen según las proyecciones.
Las salas. sus visitantes, Ios largos y oscuros corredores, sus comunes habitantes que aveces deshabitan, el maiz reventado, el recuerdo, siempre el recuerdo. Los oios viendo ltacia adelante, esperando.
En éste (el cine) §iempre hay algo qué contar. Los ojos "sorben" de la pantalla una historia que cada quien apropia para reconstruida una y otfivezy haceda diferente en cada evocación. La sala de cine eri realidad es un universo de anécdotas internas. Sin embargo es un iuego que tomamos en sefio a sabiendas que por detrás se sostiefle con andamios.
Esta gran mentira a la que nos acostumbramos a creer se ha vuelto a tal grado parte de nuestras vidas que sin ella nuestras fantasías no tuvieran, de cierta manera, el mismo r.'uelo.
Un siglo es el que cumple este preciado invento. Cien años en qlle la luz se convirtió en espejo, reflejo y un mundo donde todo es posible y real.
Acomodémonos, pues, en nuestra butaca y disfrutemos de la función. La función de Yubai.
Lic. I-ui¡ Javi,er Gar&vito Elías Ráctor
Il¿C. Robo¡to de Je¡ú. ve¡dugo Díaz
Secetario seneral
Ilr-C. Jr¡¡¡r Jo¡ó sowilla Galoía
Vicerroctor zoua costa
C.P. Victor Manuot Alc{ntar Enríqueu
Di¡ect¡r ¡ener¡l de Ert¿ngi¡in Universi¿a¡ia
R rirru llri
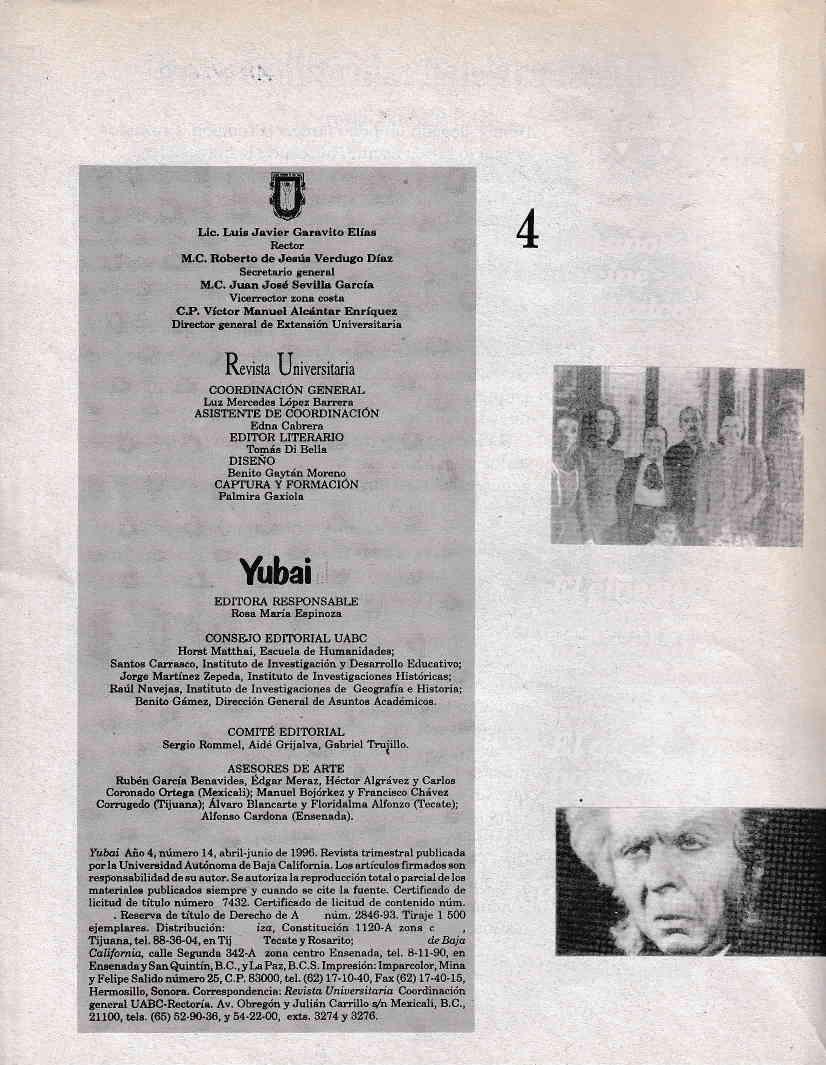
4
'cooRDrNAcróN 7(X) años de cíne en México
Laura Treviño Garza
EDITORJAL
Espino¿a
EDITORA RE§FON§ABLE
Rosa Má¡r'a Espihoza
@NSEIO
EDTTORIAL UABC
Horst Matthai. Escuela de Humanidadee; Santos Carasto, InBtituto de InvstiSación y Desarrolto Educativo; Jorge Mrrlíne¡ lepeds, Iis¿iit¡to de Investigaciones Históricas; 3aúl Navajas, Iñsfituto de Investigaciones de Geogaslia e Historia; B€nito GáEea. Dir§a.ién Geñerel de Asuntos Académieos.
coMITÉ tDITI)RIAL Sergio RoErmel, Aidé Crijalva, Gabriel Tiuiillo.
AS§SORES DE ARTE
R¡tÉn Ga¡cia Benavides, Édgar Mersz, Hácior AJg"ávez y Ca¡los C,oronado frega (Maricali); Manuel Bojórkez y Fráncisco Chávez Cormgedo (Iijuana); Alvaro Blancarte y Floridalma Alfonzo (Tecate¡; ' Atlonso C;¡do¡a (0nsenada).
brb<ri
El cine y yo: Apuntes q,l naturq,l
Gabriel Trujillo Muñoz ,
19 nt cine d.e ltorcor #'&i , utor
idanzDistrihu entro Publ
&tifomía, calle Segunda 342'A ?o¡a centro Ensenada, t€I. 8"1I-90, i§ Easenaday SauQuiDtín, [}.C., y La Paz, B.C.S. Impreeión : Imparcolor, Müa y Felipe Salido nfmero 25, C.P. 83000, tel. (6t) 17-10.40, Fax (62) 1?-40-15, ller¡¡rosillo, §o¡¡or¿ Corsespondencia: SaorstaL Uniuersitafia. Coordinación general UABC-RectorÍa, Av. Obregrín y Julidn Ca¡rillo Vn Mexicali, B.C., 2U00, tÉ1s. (64 52.9S§, y l4-Zz.t0, ert§. 32?4, 3?1§.
Rafael Gorrzález
VYVVVVVVVVVVVVYYV
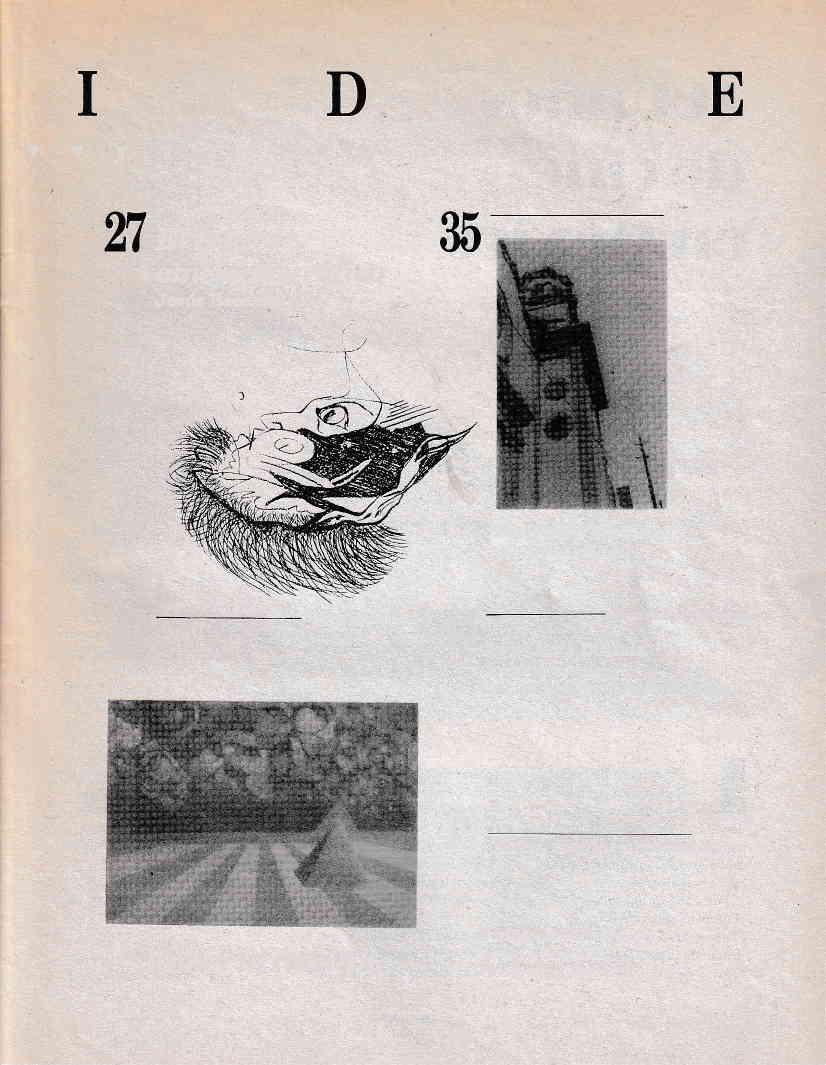
Afluencias
El relato cinematográ,fico
Jesús Bdcerra , '-)
Obra plástica
Alejandro Espinoza Rafacl Arriaga
Manantial de voces
Jorge Ruiz Dueñas, Jorge Alvarado, Carlos Ad.olfo Gutiétez Vidal
Noúas, reseñas y comentarios
Portada: Roberto Rosique
Serie: De lo uirtual. Fotografía: Roberto Rosique
decine
f OOaños enMéxicc
Treviño Garza*

I a más ioven de las artes, I el cine, está cumnliendo I- ,r" p.i-eros cieri años de vida y en el caso particular de nuest¡o pals, este año se celebra el centenario de la primera proyección cinematográfica.
Fue un 14 de agosto de 1896, en el número nueve de la calle Plateros, en el entresuelo de la droguería Plateros en la ciudad de México, cuando se llevó a cabo la
primera exhibición phblica del cinematógrafo inventádo por los hermanos Lois y Auguste Lumiére y que se habÍa utilizado en F¡ancia desde el 28 de noviembre de 1895. Recordemos al director Enrique Rosas y a la primera actriz y directora de cine en México, Mimí Derba.
Fue Salvador Toscano el que importó un proyector y trajo los cortos fantásticos de Mélies quien
además, en 1898, filmó con algunos artistas del Teatro Principal, una brevísima versión de Don luan Tenorio, prirr.eta película mexicana con argumento y filmed'art local.
Para tristeza de los cinéfilos se han perdido la mayor parte de las películas mudas de nuestro cine
*Esaela ¡le Ingenieia ItABc, Mexicali
mexicano; entre las que podemos ver estárr La banda del automóztil gris y Escenas documentales de la Decena Trágica por mencionar sólo algunas.
El 31 de marzo de 1932, en e1 cine Palacio de la ciudad de México se est¡enó Santa, dirigid.a por Antonio Moreno y considerada la primerá película totalmente sonora, totalmente sincronizada, realizada en México. Llevaba como protagonista a Lupita Tovar y tuvo un éxito enorme de taquilla.
Del cine sonoro hay una mayor conciencia o memoria colectiva. Los años treinta son los años de las películas de Fernando de Fuentes como El compadre Mendoza y Vómonos con Pancho Vill«, con temas de la Revolución mexicana y de una calidad excepcional.
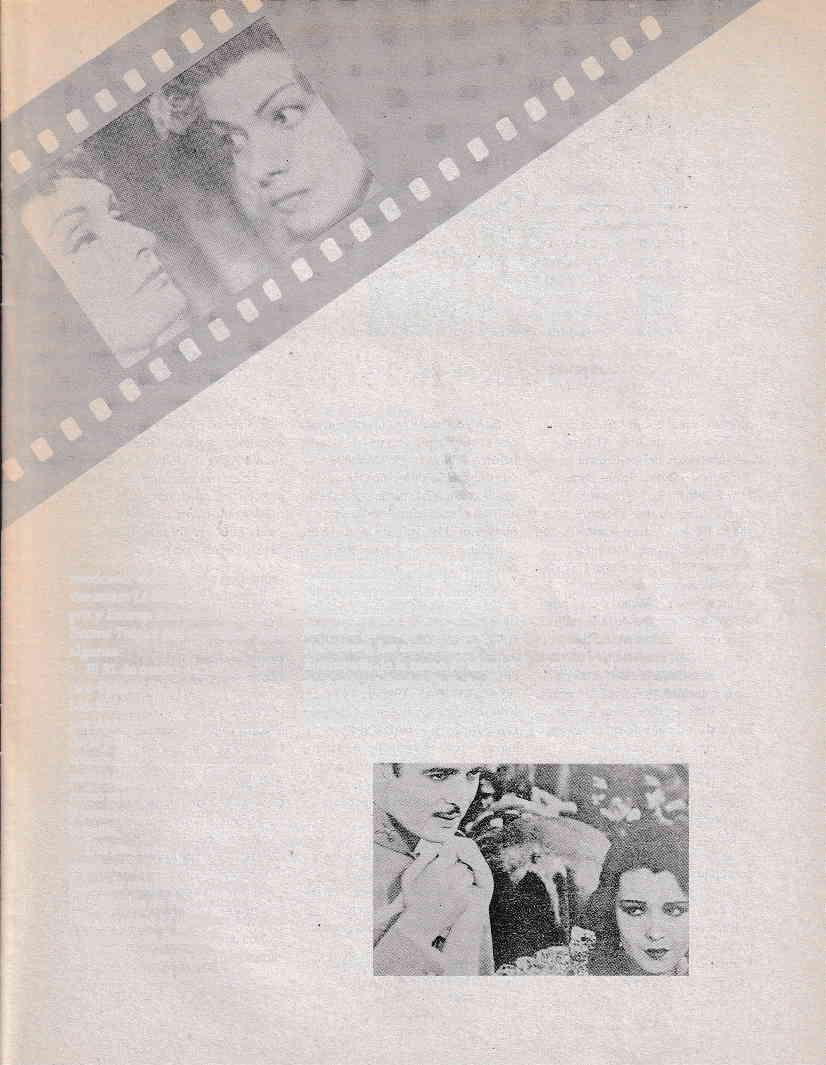
Asimismo se filman La mujer del puerto de Arcady Boytler y Dos monjes de Júan Büstillo Oro.
La década de los cuarenta, conocida como la "Época de oro" es la que ofrece la mayor cantidad de rostros y filmes considerados ya como tesoros nacionales: Pedro Infante, Dolores del Río, Pedro Armendáriz, María Félix, Jorge Negrete; en películas como S¿lón México, Campeón sin corona, Una faruilia de tantas, Mnría Candelaria, At)entu re r a, Las ab an donadas, Entmorada, de la mano de directores como Alejand¡o Galindo,Emilio Fernández, Julio Bracho. En esta época se incorporan
algunos ref ugiados esp.añoles, entre quienes aparece Luis Buñuel y que, como director le dará al cine mexicano varias de sus mejores peliculas, destacando notablemente Los obidados co¡ u¡ guión desgarrador. Y es también en esta época que Gabriel Figueroa, el fotógrafo, logra plasmar en el celuloide, con un manejo impecable de la luz, algunas de la mejores imágenes fílmicas de estos primeros cien años.
Las épocas siguientes son muy difíciles para el cine mexicano. A la época de oro le había ayudado el que Estados Unidos estuviera inmerso en 1a segunda guerra mundial, pues era y es el dueño casi absoluto del mercado de 1a distribución. Vinie¡on además, con los cambios de gobierno, d iferentes propuest¿s para desar¡ollar la industria del cine en México, pero ninguna con la continuidad requerida. Aún con esto, cada década aparecen nuevos rostros del cine nacional y sobre todo, directores de un
altísimo nivel como sorL en los rlltimos tiempos, Luis Alcoriza, Alberto Isaac, Feüpe Cazals, Archibaldo Bums, ]orge Fons, Jaime Humberto Hermosillo, Ma¡cela Femández Violante, Julián Pastor, Arturo Ripsteiry que con películas como Mectiniu Nacbnal, luan Pérez lolote, De todos modos luan te llamas, La pasión según Bermice, Mezquital o El lugar sin límites, dan una dura batalla para conservar la calidad de nuestro cine.
Aparejadas a las pelfculas de gran valor artlsticq que de vez en cuando se pueden llevar a cabo, hay todo un crlmulo de películas que se producen con fines netamente comerciales pero con calidad deplorable, como es el caso actual de los filmes de narcotraficantes y judiciales. No sucedió asl con el cine que se ha hecho siemp¡e con fines comerciales pero con calidad medianarnente aceptable, y que ha a)rudado a conformar nuestra cultu¡a cinematográfica. Mencionaría aquf las películas de Mauricio Garcés, El Santo, Tin Tán, por dar unos ejemplos.
Se ha dicho en los últimos años que el cine mexicano ya no tiene futuro, debido principalmente a sus volúmenes tan bajos de producción. Hacer una película de alto nivel cuesta mucho dinero y no hemos desa¡rollado el gusto en el prlblico, como para hacerlas rentables-
Quizá esto sea cierto en parte, pero la última década ha venido a damos nuevas ilusiones a muchos cinéfilos. Me refiero a las películas del tan llevado y traído "nuevo cine mexicano". Aparecen Nicolás Echevarría, Juan Antonio de la Riva, MarÍa Novaro, Diego López, Dana Rotberg, Carlos Carrera y siguen Fons, Hermosillo, Ripstein, dirigiendo películas como Cabeza de oaca, Pueblo de madera, Goitia, Ánget de faego, La mujer de Benjamín, El callejón de los milagros, Intimidades en un cuarto de baño y La reina de la noche. Con actrices y actores como Patricia Reyes Spíndola, Arcelia Ramírez, María Roio, Daniel Giménez Cacho, Ernesto Gómez Cruz, José Alonzo, Gabriela Roel.
Falta mucho por decir del cine mexicano, pero me invitan al
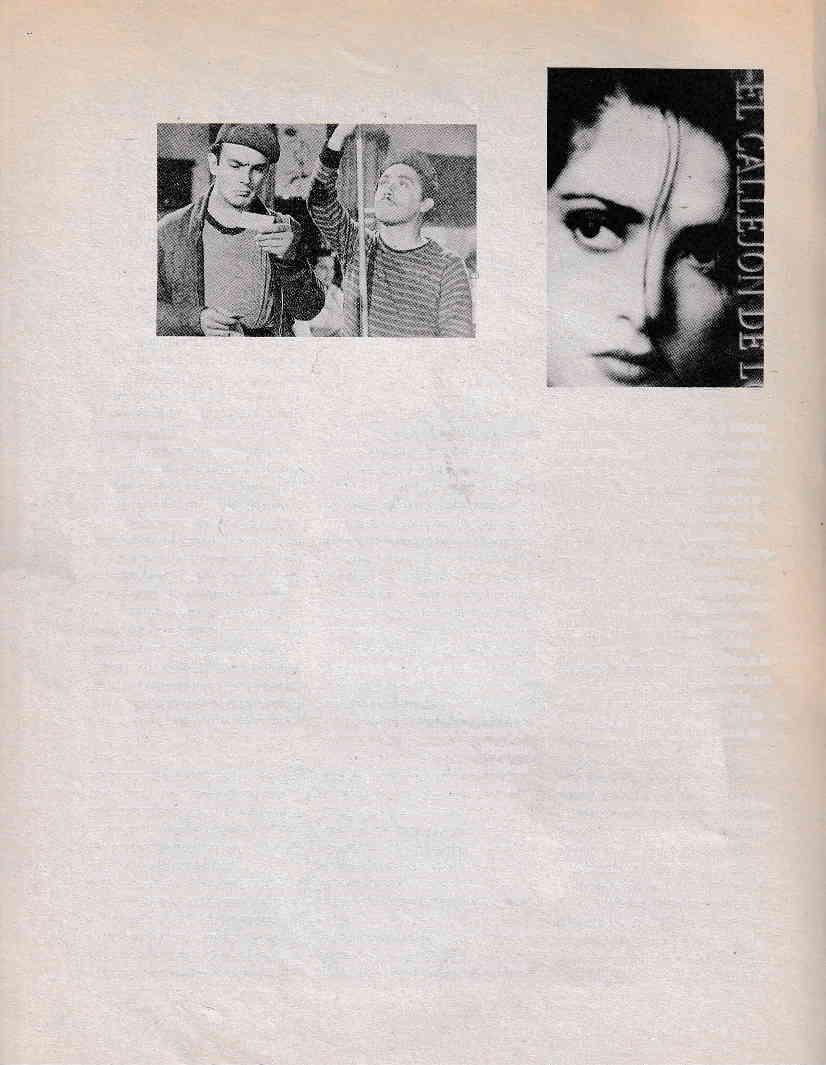
cumpleaños nrimero cien y asisto orgullosa, con mis palomitas en la mano. Apagan las luces, ¡cácaro! ¡Le deseo mil felicidades a este joven arte!, ¡que cumpla muchos más! y empiezal a aparecer en la pantalla Pedro Infante, Blanca Estela Pavóry con todo y la Guayaba y la Tostad4 don Joaquh Pardavé y su Susanito Peñafiel y Somellera, doña Sa¡a Garcla como mítica o desmitificada abuelita, Ninón Sevilla, nuestra inefable rumbera, Cantinflas que hasta a la academia de la lengua ingresa con su verbo cantinflear; A¡tu¡o de Córdova y É1, Isela Vega y Ofelia Medina, esas Pírañas que aman en Cuaresma y ,..1
BibliografÍa
Cuademos de comunícación. Ptblicación mensual. Núm. 76, diciembre de 1981.
CarcÍa, Gustavo. El cine mudo mexicano, Colecciín Memoria y Olvido: Imágenes de México. Cultura sr¿ Mexico, 1982.
ETCINIEY YO Apuntes al natural
Gabriel Truilllo Muñoz*

rI]
rnpecemos gor el principio, como los v§os cuentistas: pri:nero era la ddad tot¿ e1§ilencio absoluto. Y entonces, como un relámpago, se hizo Ia luz, Y divjdiendo en dos las *inieblas, se proyectó en una pantalla enorme. Y entonces apareció un 1e6n rugiendo y su rugido me hito abrirlos cijos yquedar extasiado. Mi madre dice que creyó que me iba a poner a llorar, pero no cumpll sus peores pronósticos. "Ya ves", di)o mi padre, "no hizo ningún escándalo. Mira los tamaños oios que ha puesto". Yo veÍa colores y figuras y nie perdia en la mfisica qu*retumbab.a en mis oldos. Estaba divertido con ese iuguete nuevo,
con esa experienciá tafi placentera. Tenla nueve meses y me habÍa convertido en un cinéfilo sin sabe¡lo. HabÍa comenzado mi periplo, mi aprendizaje. Era el inicio, el pririrer sinto:na de una enfe¡medad i¡curable. "Está embobado. MíraJo", dijo mi padre. "Como nosotros", agregó mi madre. Un gozo compartido. Otra dase de bautismo y comunion. Era, como Humphrey Bogart lo dijera en la escena final de Casablanca, el principio de una hermosa, perdurabte amistad.
'prsfesor da ta Fsallltad de Cíencí*s H|¡ñf¡¡es,]JAB1.
El centro de Mexicali era todavÍa la parte de la ciudad pegada a la .línea intemacional. La época eran los años sesenta. Una población donde abundaban agricultores algodoneros, burócratas y empresarios al por mayor. Las tiendas principales eran, en Mexicali, La estrella azul y en Caléxico, el Safeway y la Fed Mart. El rituai del domingo era i¡ al centro, a misa de una de la ta¡de a catedral, y a la salida, comer en alguna taquerla cercana (El rinconcito gaucho,
La chuza), para pasar, más tarde, a Librolandia (en mi favor), a la loterla nacional (en honor de mi pad..), y a ver los escaparates de las tiendas (en honor de mi madre). La jornada dominical terminaba en el cine (en honor de todos) Los cines de moda eran el Variedades, el Bujazán y el Reforma. Aunque a veces el Curto y el Cali tenían buenas pelfculas. Eran dos cintas por función las que pasaban. Al salir del cine, casi siempre nos tocaba presenciar los atardeceres de Mexicali: era como ver una pellcula del oeste. Los colores del crepúsculo me devolvíary pausadamente, a la realidad; me ofrecían una manera deponerlospiessobre la tierra. Después dever tantos monstruos y quimeras, Mexicali me recibía con su polvosa parsimonia, con sus aires de rancho grande. Era como habe¡ vuelto de un iargo viaie y descubrir que todo estaba en ordery que e1 mundo seguía siendo el mundo tal y como yolo conocía. El cine era otra realidad, tan crefble como 1a ce¡ca de alambre de la llnea fronte¡iza. Pero era unarealidad que quedaba revoloteando en mi cabeza. Aun a Ia hora de acosta¡me, las imágenes cinematográficas volvían a mf con una intensidad pasmosa. "¿Por qué aún no te fluermes?", preguntaba mi madre. "Porque aún estoy soñando", le contestaba. Y era cierto. El cine me había enseñado a soñar despierto, a üvir en dos realidades, distintas y a la vez complementarias, a un mismo tiempo.
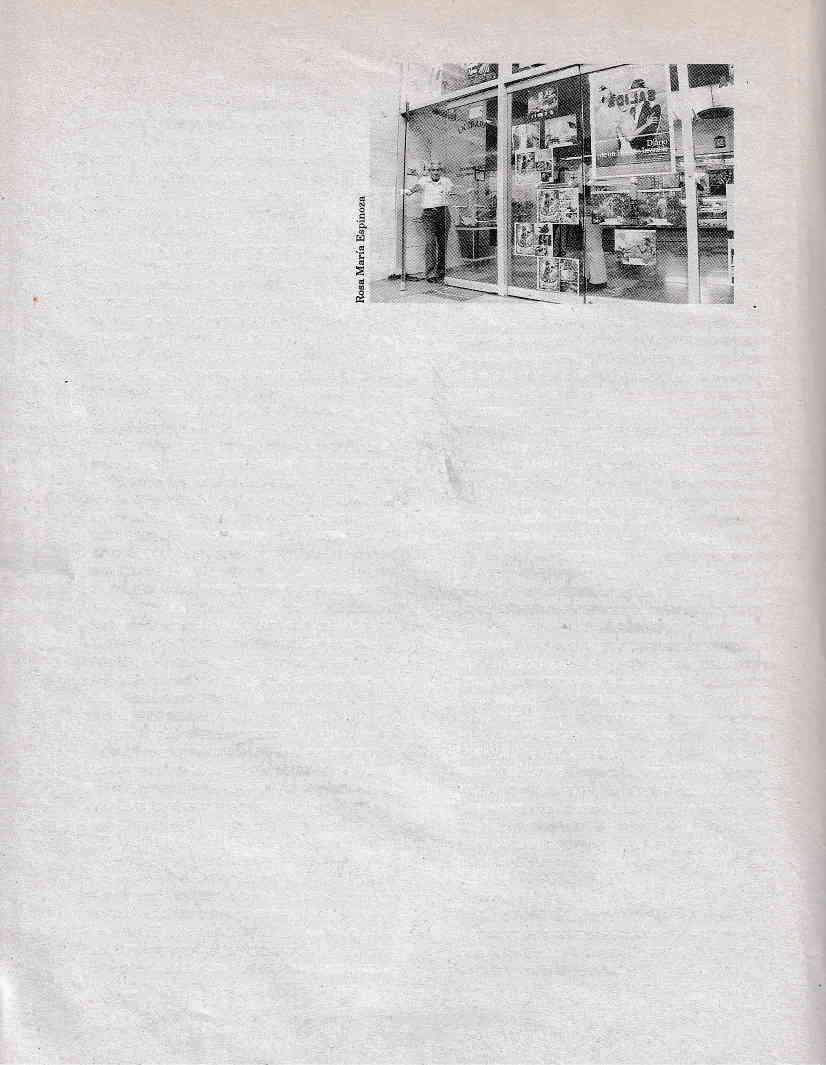
Recuerdo, vlvidamente, Fan tasía,lapelícu1a de Walt Disney. Recuerdo, sobre todo, al espisodio de los dinosaurios en extinción, el peregrinaje que llevaban para no mori¡ de sed. Otra escena impactante para un niño de seis años: la procesión de las almas de los difuntos en aquel paisaje demoniaco, de una
aridez monstruosa. En ambos episodios las imágenes eran tan fuertes que cerré los ojos varias veces. Pero era inútil, no podla hacerlas a un lado. Así que finalmente abrí los ojos y seguí contemplando lo queme faltabaporver. Enmiconcienciadeniño,sin embargo, los enigmas dela vida y de la muerte, del bien y del mal, no fueron mi principal preocupaciór¡ sino ver el final, no perderme el desenlace de lacinta. Lo fatal, lo imperdonable en este caso, era ir al cine y no ver el final de la pellcula, no contemplar lo que le pasaba al héroe o al villano, a la damiselaen apuros y alos demás protagonistas. Lo mismo podía decirse si uno llegaba tarde. Ver comenzada la película era una falta grave. Tan ter¡ible como sali¡se del cine antes de que apareciese la palabra "fin" enlapantalla. Amis padresles encantaba levantarse cuando ya era obvio cu¡ál sería el final: el muchacho bueno matando al maloso. Pero en cuanto el héroe iba a pedir su recompensa con la damisela de su corazón, mi madre me agarraba de la manos y me sacaba a empeñones. "Uy qué tarde es", decía y no había pretexto que la hiciera desistir. O cuando God zilla era cruelmente derrotado y caía cuanlargoera, mi padre veía su reloiy no habíaotra cosa que hacer más que seguirlo por el pasillo, aunque uno deseara con todo su corazón ve¡ la pantalla salpicada con la sangre del monstruo iaponés. El morbo, descubrí entonces, a tan tierna edad, no era el fuerte de mis padres. Ni la sangre corriendo a borbotones.
Mi memoria cinematográfica está conectada, por no sé quéextranosmecanismos, más conmis papilas gustativas que con mis ojos. Al menos para mi memoria de aquella época, la de los años sesenta. Y
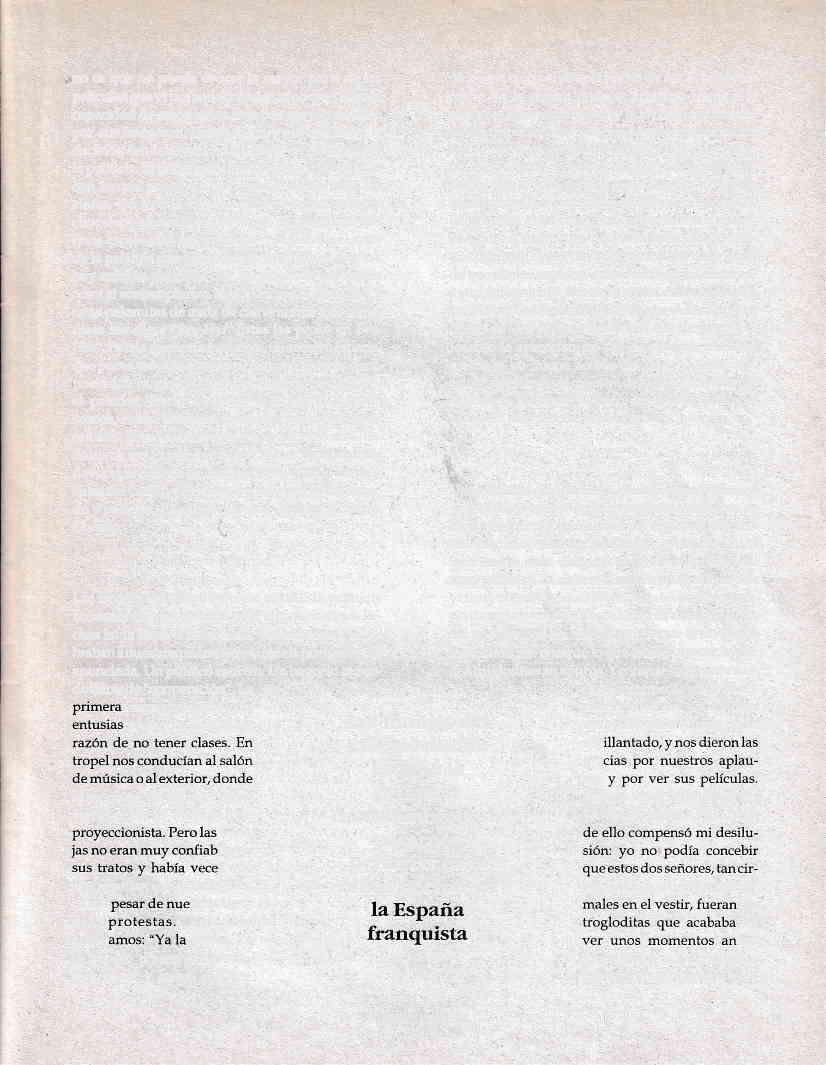
no es que no pueda evocar la mayor parte de las de magia o con el simple hecho de ver el benévolo peiículas que vi por aquellos años, sino que tengo la rostro de 1a madre prefecta aparecer f¡ente a Ia capacidad de recordarlas más por sus sabores que. pantalla, todos callábamos y 1a función continuaba por sus imágenes. Entiéndanme: por entonces, la ya sin tropiezos. Las películas erary en general, de decisión fundamental no consistía.en escoger sólo ambiente religioso: Marcelino pan y oino o Lapasión la pellcula. El juicio más importante se relacionaba de Cristo. Siempre nos enjaretaban discursos edificon lo que uno iba a comprar mientras veía las cantes tipo: " Pórtense bien como Joselito, el niño de cintas. De 1o que uno comprara -una bar¡a de la pe1ícula, y Dios los recomPensará conuna estrellita chocolate, un sandwich de nieve, unas almend¡as o de la buena conducta". Las películas eran aburriunos cacahuates garapiñados- dependía e1 sabor das, pero al menos uno podla ensimismarse o darle de la película que se estaba a punto de ver. Por eso un coscorrón al que tenía enfrente y no habfa modo hay muchas películas que las recuerdo por lo que de que el otro supiera, a ciencia cierta, quién era el comi al conterhplarlas. Puedo tomat lunRoot Beer o autor del atentado. Elhaz deluz, además; nos servía unas palomitas de maíz de cierta marca y de inme- para hacer teatro de sombras en la pantalla al menor diato me digo 'Ben-Hur. Éstas las probé en Ben- descuido del proyeccionista. Y así, de Pronto, a IIar". Esunamemoria gustativa;un archivo especial Joselito le aparecían un par de cuemos mientras que pocas veces se equivoca. Evocación deun tiem- realizaba su buena acción del día. "¿Quién hizo po de dulces, nieves y paletas. Placeres para el ojo y esto?", vociferaba lamaestra del grupo. Y el cómpli. el paladar. Festín de niños insaciables. Crunch, ce silencio fuenteovejunesco, era nuestro solitario, cronc[ cranc. Maniares instantáneos envueltos en solidario acto de resistencia civil. celofán. Esto lo refrenarla años después en Guadalajara, en Papas Bambinos Pizza, donde podÍa devoraruna pizza de champiñones viendo las pel! culas del Gordo y el Flaco. Bocado y película. Boca- Una vez, en el cine Reforma, pasaron en estreno una do y película. La plena plenitud. Chomp. Chomp. película de Viruta y Capulina situada en la época de Chomp *i:ffi:,?I1"H§f;lH:x.*n"'J::T intermedio para dirigirle al público de Mexicali unas palabras. La cinta era la clásica película de pisa Las monjas del colegio donde estudié la primaria ycorre, de persecucionesy accidentes en un escenaacostumbraban pasarnos películas para niños he- rio de cartón-piedra. Pa¡a el niño de ocho años que chas en la España franquista. Por supuesto, le co- era yo entonces, sin más exigencia que la diversión brabananuestrospadrespreviamenteporlafunción inmediata, me encantó lo que estaba presenciando: anunciada. Un p(rblico cautivo. Un negocio redon- dos trogloditas en apuros. Y como se habla anunciadollamado "cooperación". La do, al intermedio salieronala primera vez que asistí iba todo palestra Viruta y Capulina Lntusiasmadt por la simple Las monias del 'muy trajeados y muy pelo razón de no tener clases. En COlegiO dOnde abrillantado, y nos die¡onlas tropel nos condrrcían alsalón est'dié la gracias por nuestros,aplauoe musrca o al exter¡or, oonoe sos y Por ver sus Pelrculas. el sacristán de alguna iglesia pflfil.?.f10 Incluso repartieron fotos sucercana hacfa el papel de acgstgmbfaba11 yas autografiadas. Pe¡o nada proyeccionista. Pe¡o las mon- de ello compensó mi desilujas no eran muy confiables en
pasaffros sus tratos y había veces que películas para ;i:""',:";:"'"""*:JT:"Jrl: nos repetían una misma pe1í- niñOS heChaS en cunspectosy corteses, tanforcula a pesar de nuestras tími- h ESpaña males en el vestir, fueran los das protestas. Entonces ; _ * : , trogloditas que acababa de g¡itábamos: 'lYa la vimos. Ya ffanquista ver unos momentos antes. la vimos! ¡Pasen otra, otra, PreferÍa que no se hubieran otra, otra!" Y luego, por arte presentado en persona por-
que con su sola presencia habían hecho visible, para ml,la distancia entre lo realy loimaginario, entre el cine y la realidad. La incongmencia saltaba a .la üsta, el mecanismo detrás de la película que estaba viendo era ya imposible de negar. En ese intermedio, para bien y para mal, me di cuenta que el cine no era una pantalla luminosa, sino gente haciendo su trabaio para que hubiera algo que conta¡, algo que representar. Un poco de magia se me había escapado de las manos. Era el principio de la ¡ealidad, pero también la semilla de la c¡ítica. El cine ya no era un milagro, un prodigio en el que yo creería a pie iuntillas, sino algo más modesto y por lo mismo más valioso: un iuego que otros realizan para entretenerme. O para pensar. Cuando la peli cula se reanudó, los trogloditas ya no me parecieron tan trogloditas ni los dinosaurios tan dinosaurios. Ahora veía a los primeros con traies y corbatas de moño; y a los segundos tan inofensivos y manipulables como mis soldaditos deiuguete. El cine podía ser tan real como yo mismo, tanfantasioso coino mi propia imaginación.
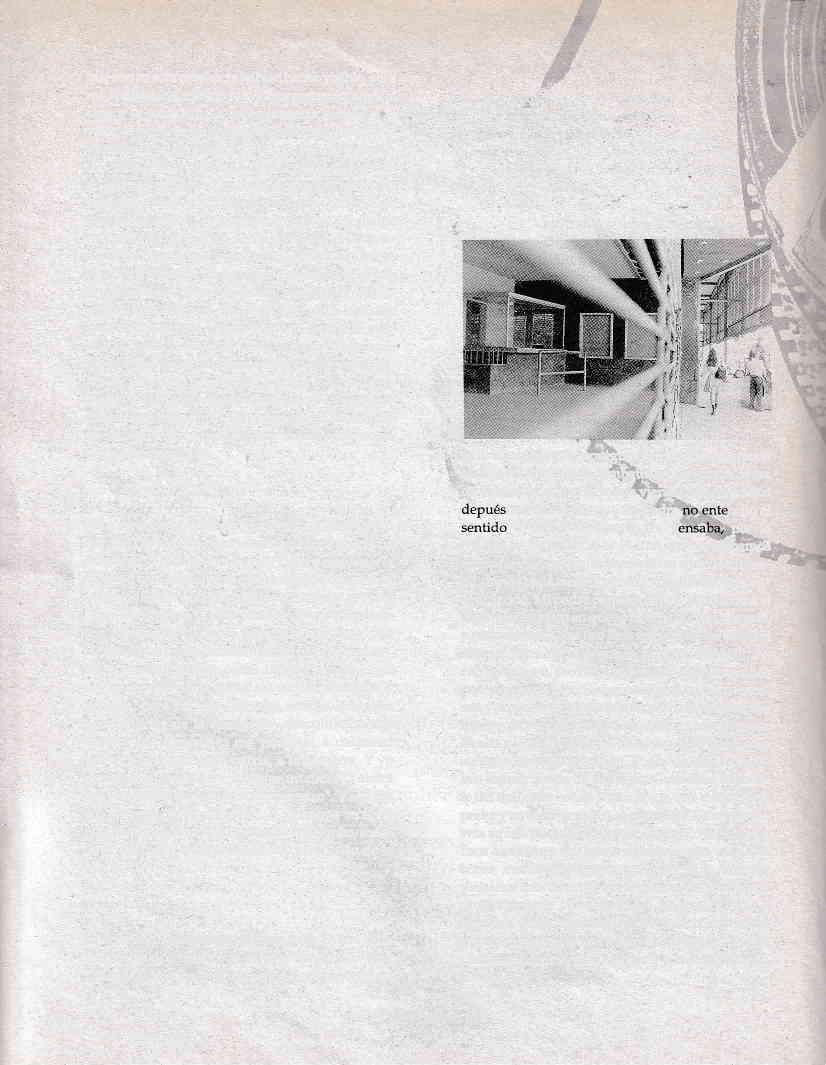
Mi educación sentimental empezó c on Bambí. P ero fue con Darzáo con quien me identifiqué desde un principio. Volar: eso e¡a lo mlo. Volar y mantener la facultad escondida, para que nadie se burlara de ti, para que nadie pudiera utilizarla para sus propios fines. Escribir e¡a lo mío. Escribir cuentos fantásticos, novelas de vilingos, poemas al universo. Una facultad porla que recibía mimdas condescendientes y carrilla. Decidí, como Dumbo, goardar mis o§as enormes, mis ganas de escribir historias y poemas, para mí solo. Pero las monjas, que eran unas policías de la conciencia, descubrieron mis textos y de inmediato me pusieron a declama¡ vetsos a la virgen, a la patda, a la bandera. Y yo pensaba en Duzbo y me sentla en r¡ncirco. "Y aho¡a con ustedes: el declamador sin maestro". Y allá iba yo. A cump,ir con mi papel. Y mientras recitaba poemas de Rubén Darío, pensaba en Dumbo, soñaba en estar sin ataduras, flotando en el cielo de la libertad.
El episodio más aterrador que pasé en mi vida fueron las dos horas que estuve viend.o lwo lima. Tendrfa seis años más o menos y como era una
película de guerra,le pl.egunté a mi padre, rnientras se dabanlos primeros combales enlapantalla, si era de verdad lo que estábamos vieñdo. Muchos años depués me di cueñta que mi padre no entendió eI sentido de mi interrogante. Yo perí§aba,. 3or lo realista de Ia película, si lo que contemplábamos ambos eta una película de mentiras oun documen- rt' tal, donde cada muerte presenciada había realmente ocurrido. Mi padre pensó que yo le preguntaba si el acontecimiento en que se basaba 1a cinta era real, y como él sabía qu e lwo ]ima era urTa de las batallas más céleb¡es.de la segunda guerra mundial, me contestóquesí. Esofue, desde luego, un trauma. Me pasé dos horas viendo cae¡soldados norteamericanos y japoneses por cientos y creyendo que habían muerto de verdad cuando Ias cáma¡as los captaron. Fue un sufrimiento atroz. Y ahora pienso que fue un conocimiento aleccionador. Podía ver, sin inmutarme,la destmcción de Tokio porGodzillao la muerte del malvado conde Drácula con una estaca en el pechoy no se me revolvía el estómago. Pe¡o cuando veía aquellos soldadoscaer enla playa, respingaba. Esos cadáveres no erar¡ al menos por esas dos horas, maniquíes sino cuerpos sin vida. Cuando diez años más tarde, el doctor Santos del Prado nos preguntó, ante la morgue del Hospital Civil de Mexicali, quiénhabíavisto antes u¡r cadáve¡, estuve a punto de levantar una mano y contestarle: "No he visto uno, doctor, sino cientos". Y hab¡la dicho la verdad.
Mi aprendizaje en el supremo arte de hacer cola ¡rroviene de mi afición por el cine. Sinésta nuñ.a me hubiera incorporado a esas filas kilométricas para entraf a ver una película de estreno como Oliz¡er Twist o las de James Bond. He hecho colas para entrar al cine en parques públicos, escaleras, calles y callejones. En ocasiones hacer cola equivalía a estar bajo Ia lluvia o el frío i¡clemente sólo para termina¡ entrando aI paraíso de una sala atestada, acaba¡ sentá¡dome donde se pudiera, y pasar dos ho¡as viendo una pelÍeula ubicada en una ciudad bajo la lluvia o en la Antártida. Cosas veredes, Sancho, decfa el sabio de don Alonso Quiiano, quien seg.uramente también estuvo haciendo antesalas y colas infinitas para que su porfía triunfara.

En pellculas taquilleras, es decir, en aquellas funciones que los dueños de los cines sobrevendíary a uno sólo le quedaban tres opciones: ver la pellcula parado, acomodarse en los pasillos laterales o sentarse en la fila de enfrente, donde la pantalla casi le caía a uno encima. En este último caso, el cine adquiía su verdadera dimensión monumental, su grandeza visual, aunque uno, como espectador, sólopudiera verlebienlos zapatos gigantescos a los protagonistas. Era aquella una experiencia poco
grata, a menos que uno fuera miope, porque para leer los subtltulos era necesario volverse un espectador tipo partido de tenis: habla que estar girando la cabeza de un lado a otro y sin parar para leerlos completos antes de que desaparecieran de la pantalla. Uno salía de esas experiencias con tortícolis, pero, eso sl, con la cabeza bien erguida, como Napoleón o Mussolini.
El cine me educó. Y me educó bien. El cine me dio un medio para ver otros murdos desconocidos, de los que no tenía constancia. Y al verlos, tan distintos y distantes, me ayudó a percatarme de mi propio mundo, del Mexicali en que vivía y en que vivo. Gracias al cine pude romper el nudo gordiano de los prejuicios y limitaciones de mi entorno. El cine ha sido paramíunaventanaala libertad, unespacio genuino de la imaginación. Desde Mexicali, un rancho grande, pude vivir en Parls y Nueva York, en Rusia y en África, en Alaska y Australia. Y pude también explorar los tiempos históricos de la Roma imperial ola Indiabritánica, de la España medieval y la América independiente. Al principio, todo 1o presenciado me pa¡ecía ce¡tificado como auténtico. Si pensaba en Nerón, pensaba en el actor que salía interpretándolo en Quo Vadis; si era Napoleón era Marlon Brando. El cine era un estímulo que me llevaba a buscar en los libros de historia más datos, más explicaciones. ¿Por qué Nerónincendió Roma?, y resultaba que Nerón fue, como muchos de nues: tros actuales y pasados funcionarios prlblicos, un emperador negligente, pero no un piromaniaco. Lo del incendio de Roma fue un infundio de loscristianos, nacido cualdo éstos ya detentaban el poder, Tomé conciencia entonces de que el cine no tenía como fin ser escrupuloso con los datos que manejaba, sino que te ofrecía la posibilidad de estar allí, en
medio de los grandes hechos históricos, y poder sentir las emociones de los personajes involucrados en aquellas sagas. En cierta manera, la película presentada en la oscuridad de una sala de cine, fue nuestra primera experiencia de realidad virtual. Y una experiencia eompartida en forma global. Porque ya sea en Mexicali o en Karachi/ en Tokio o en Lisboa, todos nos podemos reír cuando Chaplir¡ después de burlar a la policía, se quita su bombín y nos saluda. Complicidad es aquí la palabra clave.
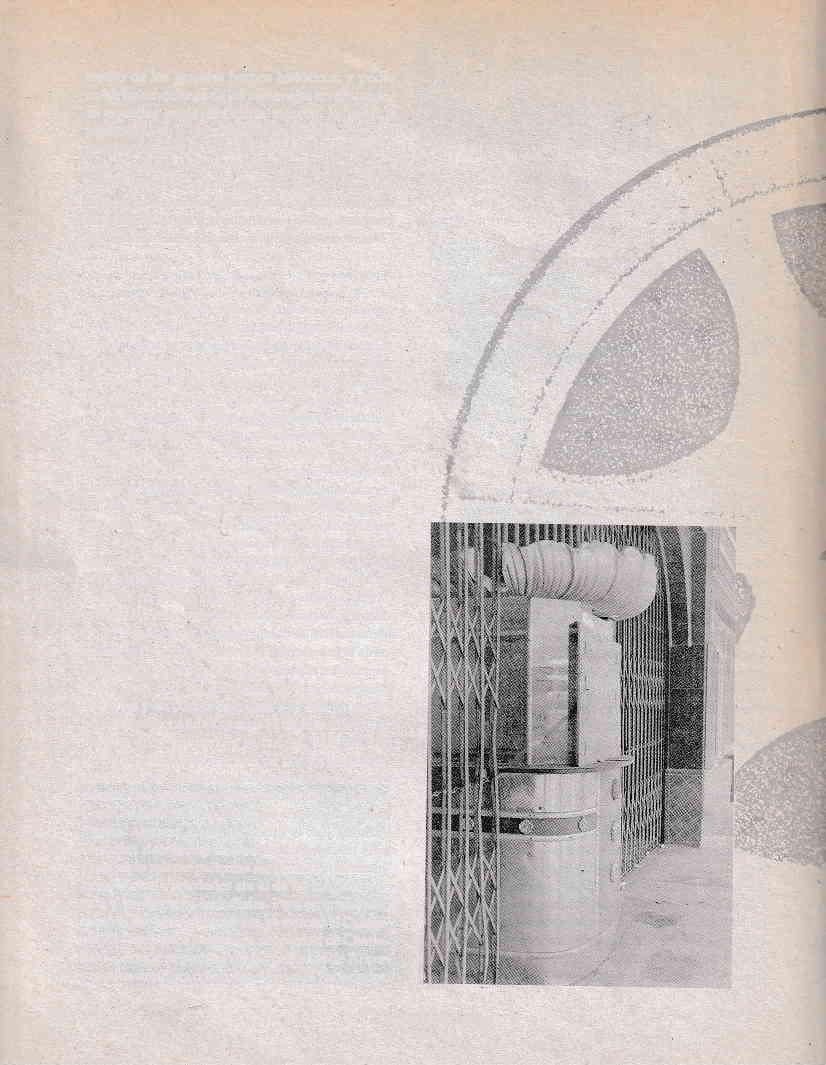
Hay muchas clases desalas decine. De todaslas que he andado, recuerdo algunas con singular deleite o pavor. De los cines de Mexicali no olvido el segundo piso del cine Bujazán. Subíamos poruna escalera ovalada, tipo Lo lue el aiento se lla¡ó, y desde aquellas alturas lanzábamos palomitas a los de abajo. Una vez, unos diez niños nos pusimos a saltar a la vez y como era un piso volado, se escuchó urr crujido bajo nuestros pies y el piso entero se estremeció. Nos asustamos tanto que no volvimos a causar problemas durante el resto de la función.
Los cines locales se distinguían unos de otros por las películas que pasaban. El cine Mexicali, en Pueblo Nuevo, era elmás populachero. Y el que pasaba tres películas por función. Para ir ahí había que estar preparado a pelear por cualquier motivo. Íbamos siempre en grupo al Mexicali. Su atractivo era eI griterío reinante y su especialidad eran las películas de El Santo, Blue Denion y el Mil Máscaras. Al acabar la función sallamos dando patadas al aire y manotazos espectaculares. Muchos de mis compañe¡os iban con las máscaras de sus luchadores favoritos y en cuanto entraban a la sala se las ponfan. Su personalidad cambiaba de inmediato y se volvían unos monstruos saltarines. Más de uno acabó descalabrado. Y a más de dos los golpearon para robarles la famosa máscara plateada o azul celeste. Las otras salas, como las del Cali, el Lux, el Curto, el Buiazán y el Reforma, eran los cines medianos. Algunas, como el Curto y el Cali, arln conservaban decorados de épocas mejores. En ellos pasaban lo mismo pellculas mexicanas que extranjeras. El cine Variedades era el de las funciones de gala y los estrenos mundiales. Pero en cuanto dio inicio la década de los setenta, se estrenó el Califo¡nia 70 -que unos decían era propiedad de Cantinflas-, donde se podian ver las pellculas de 70 mm yque fueuna duracompetenciapara el Variedades. ln
t
La mayor parte de las películas que vi entonces tuvieron de acompañamiefrto, además de los esfectos especiale§ y el sensulTound, Iüflra estfuendosa ofquesta de ronquidos a todo lo que daba¡
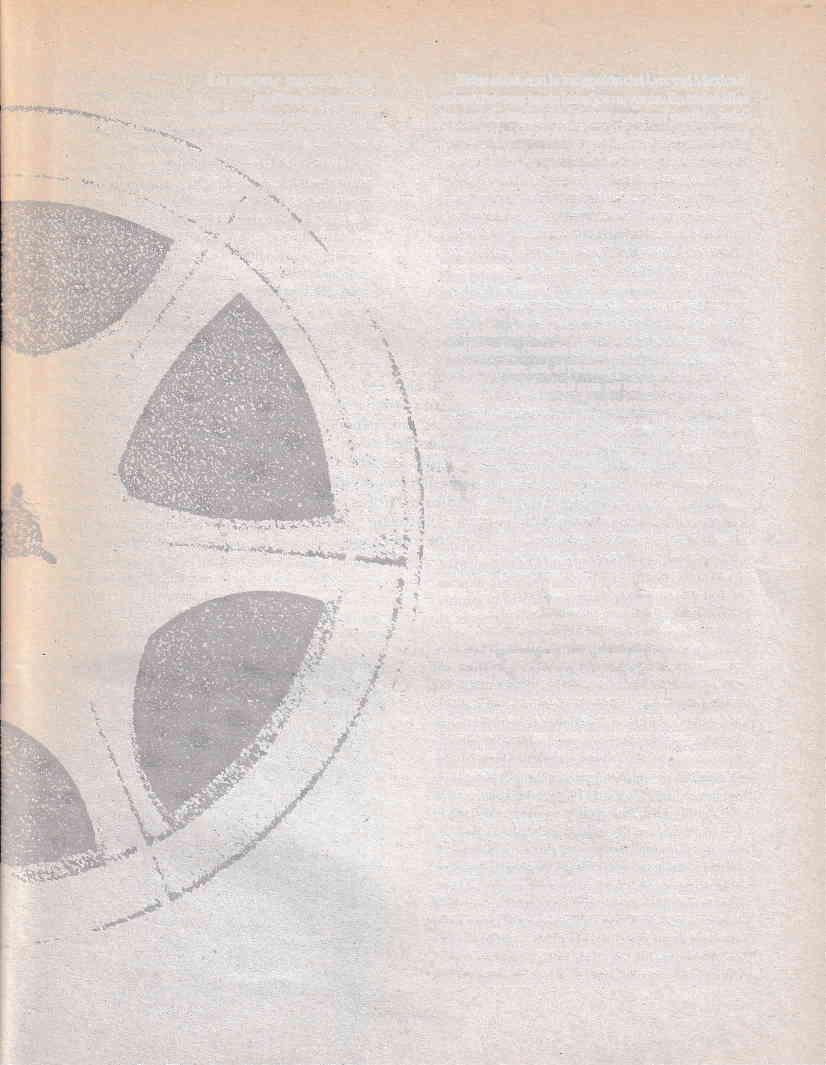
Estas salas, con Ia excepción del Lux y el Mexicaü, sobreviüeronhastalos años noventa. En todas ellas los mexicalenses con pocos recursos podlan refugiarse de[ calor inclemente del verano. Los señores llegaban a las cuatro de la tarde, a la primera funcióry y poniendo sus sombreros en e1 asiento a su lado, se dormían cuan largos eran y sin perder el equilibrio en aquellas incómodas butacas. Y es que los cines mexicalenses siempre contaron, como primer requisito para su apertura, con mastodónticos aparatos de refrigeración. El cine e¡a, en mi percep.ción infantil, una especie de congeladora gigantesca que me hacía olvidar por unas horas eI i¡fiemo que afuera me esperaba. Los dormilones, por ello, sólo salfan del cine al finalizar la rlltima función, a medianoche, cuando el clima e¡amenos agobiante. Loscines eran, así, el paraíso para buenaparte de la población de Mexicali que no tenía co oler o rcfrigeración en sus hogares. La modernidad, sin embargo, no tuvo contemplaciones con ellos y hoy son viejos cascarones en espera del equipo de demolición o del cambio de actividad si alguien se atreve a comprarlos. En los años noventa, Jlo el Variedades se mantiene como un fantasma de sl mismo. Ahora sólo proyecta pellculas de porno suave en medio del devastado, sórdido, antiguo centro de la ciudad. Ir al cine, en la actualidad, ha dejado de ser para los mexicalenses una forma de pasarel día, de escapar al flagelo solar, y se ha vuelto parte de la cultura de la vida rápida, las horas contabilizadas, la eficiencia empresarial. Cinépolis nos dotó de salas cómodas y películas de estreno en cantidad inusitada, pero se llevó consigo la permanencia voluntaria. Nuestra afición al cine ahora está enmarcada en la máxima de Kentuc§Fried Chiken: paga, consume y márchate. Los cines ya no son nuestras casas, sino un centro comercial más, una maquiladora con su propio reloj checador. O parafraseando a Julio César: "Fui, viy salí". Ni más. Ni menos.
Camelot de loshua Logan fue la primera película que capté en toda su textura, con todos sus entretelones. Recue¡do haberla visto por vez primera, en 1968, a los diez años de edad. Sall embelesado por la hístoria de los caballeros de la mesa redonda, la hagedia en sÍ del rey Arturo, su esposa Cuinevere y de Lancelot du Lac, su mejor caballero yel tercero en discordia. Pero lo que me dejó alelado

fue que todos los personajes, incluso los más sinies- ylos paseos apie poraquel sitioadormilado. Pronto trot tenfanrazón; que todos actuaron correctamen- nos enteramos de que funcionaba un cine en el te desde la perspectiva de cada uno y por ello pueblo, en la plaza mayor, que daba sólo una funacabaron pagando un precio por ello. Y eso fue ción, al aire libre, a las seis de la tarde. Allá fuimos precisamente lo que más me impresionó: aquí no en tropel los cien futuros médicos. Con un frío habla malos malos ni buenos buenos, sinopersona- cortante, nos sentamos en taburetes y sillas de majes que cometfan errores e iban por la vida sabiéndo- dera alrededor de la plaza. Los señores del pueblo lo. "Adultos" pensé en ese momento, "lo que acabo ya estaban allí, platicando ent¡e ellos animadamende ver es el mundo de los adultos. No el mlo". Y te. La pellcula se proyectaba sobre la pared encalaentonces supe que entre ellos y yo existla una línea da de un almacén. Vimos que las señoras y los niños divisoria que tarde o temprano yo también traspa- se retiraban de la plaza o eran sacados de ella por los sala; la del conocimiento del mundo, la de sus gendarmes unos minutos antes de empezar la funacechanzas y placeres. Y lo supe porque allí, viendo ción. "Es que ésta es de Lando Bussanca", nos exa Vanessa Redgrave en el papel de plicó un ranchero. Recordé que ese Guinevere, me enamoré de esa actriz actor italiano se dedicaba a hacer peinglesa, de esa dama altiva, cortés y lículas de bajo presupuesto donde casquivana, libre para amar y sufrir. todo se reducía a unir gogs de doble "El conocimiento duele", me diie, sin El cine era. sentido en torno al erotismo. Eso fue entender del todo que el simple hecho en mi DerceDción lo que vimos aquella tarde. La pelícude saber tal cosa ya era una forma d"
una ¿specie la era malísima, pero a nadie le im-
que me hacía orvidar llTslll;".,,";'.,il,ilix'Lljx"illxll
En los años setenta, otras salas de cine por uflas horas el grande cuando nos enteramos que me esperaban: en Guadalajara, don- infierno era la misma película del día anterior. de estudié la carrera de medicina, que añrera me ¿Pero qué otra cosa podíamos hacer? gracias al Instituto Francés para Amé- espefaba Estoicamente volvimos a soportar el rica Latina (IFAL), la sala Greta Gat frío y entramos en calor cuando apabo y el cine club de la Universidad de reció en la pantalla la primera Cuadalajara, pudeverelcine interna- damisela con poca ropa. Un ranchero cional, el cine de autor, los clásicos de nos aclaró la situación: "Aquí en la cinematograffa mundial y las películas a jenas a la ideologia y a la estética hollywoodense. Pero hay en esa etapa de mi vida, que va de 1975 a I981, dos salas de cine que difícilmente podré olvidar mientras viva. La primera la conocÍ cuando hacía mi práctica médica de mes y medio en Atemajac de Brizuela, un pueblo situado en plena Sierra Madre Occidental. Pueblo de altura, encumbrado, frío y neblinoso. Era el otoño de 1976 yestábamos más de 100 estudiantes, hombres y mujeres, realizando servicios médicos de sanidad pública en aquel poblado que no contaba con más de mil habitantes. A pie y a caballo recorríamos las rancherías cercanas entre torvos leñadores y afables ganaderos. A1 mediodla regresábamos al pueblo y para las cuatro de la tarde ya nos hallábamos libres de obligaciones en e1 campamento médico. No había nada que hacer en Atemajac. Ni televisióo ni radio. Las únicas dive¡siones eran la baraja y el dominó, los cigarros
Atemajac, cambian la película cada mes. Ésta apenas lleva diez días". "¿Y por qué vienen a ve¡la tantasveces?", preguntamos. Un vieio que ola nuestra plática nos diio:'Miren, doctorcitos, aquí en la plaza nos reunimos a platicar, a tomar nuestro tequilita reposado, a oír los chismes y la novedades. Si ponen la misma película o es una nueva a nosotros qué. Nuestros asuntos son otros". Comprendimos. Las semanas restantes nos la pasamos platicando en la plaza, noviando, tomando el pulso a aquel pueblo rulfiano. La película de Lando Bussanca terminó por ser una música de fondo, una imagen más en la pared. El cine como un miembro más de la familia que habla a nuestro lado sin que le prestemos la debida (o indebida) atención.
La ot¡a sala cinematográfica me la toPé en un viaie de fin de sem¿rna a Colima. Tenía dos horas libres antes de i¡ aunafiestay decidí entrar a un cine pequeño, que estaba a media cuadra de la casa de mi tío Manuel, donde me hospedaba. El señor de la entrada sólo aceptó el dinero y no me dio boleto. "Entre", dijo y siguió sentado allí, con los ojos entrecerrados. Aquella sala era una especie de almacérl con techo de lámina galvanizada que dejaba entra¡ la luz por innumerables aguieros. Se podía oír el escándalo de las palomas que picoteaban su alimento allá, arriba. Uno se sentaba en equipales desvencijados y la pantalla era-una sábana blanca que estaba igualmente agujerada. No había ni un abanico, aunque el hrlmedo calor colimense se hallaba a toda su potencia. El señor de la entrada, que lucía una camiseta con la imagen de John Travolta
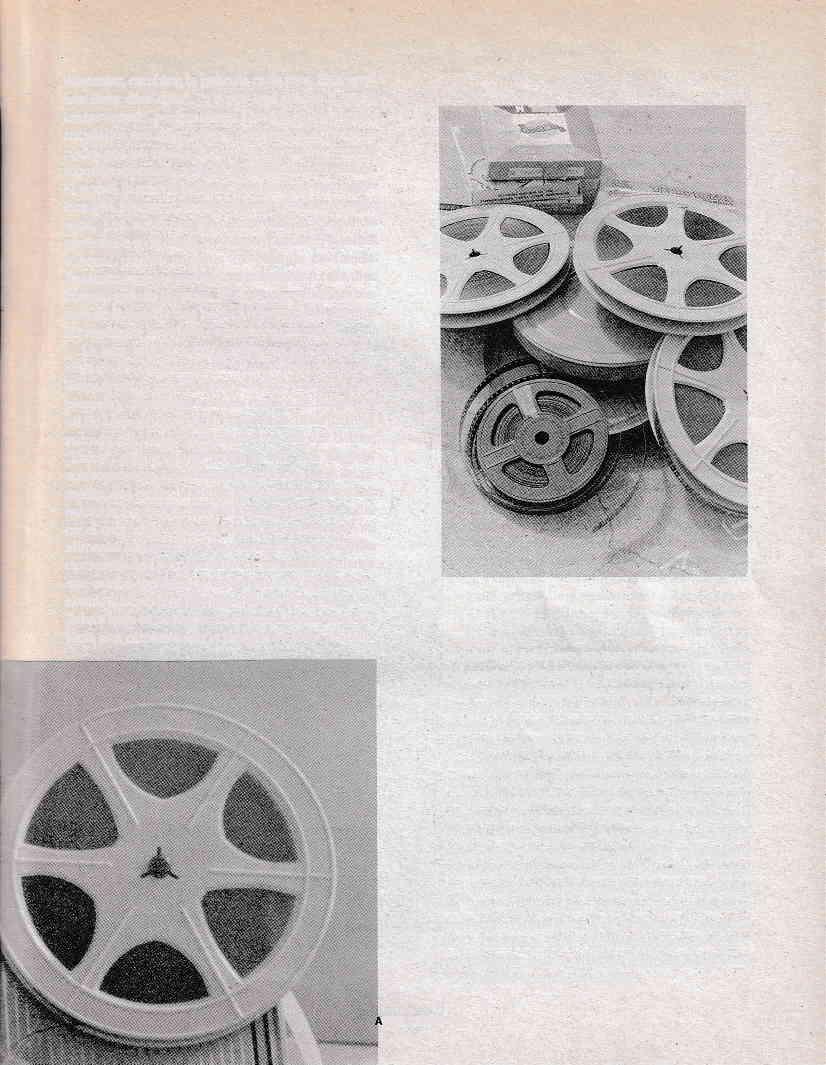
en S a tu r day N igh t Ener, era tambiénel proyeccionista y el vendedor de dulces y pistaches. "¿Y el baño?", le pregunté. Me señaló una puerta de maderaiunto a la sábana percudida. Esta puerta abrla a un patio interior lleno de palmeras, mangos y limoneros. "Escoja el arbolito que más le guste", me dijo. Volví a mi equipal y me percaté de que seguía siendo el único espectador. EI señor multiusos se me acercóy me tendió un palo que terminaba en una horquilla de metal. "Disculpe", me dijo con un tono apenado, "Se me olvidó dárselo". No supe qué hacer con aquel palo. "¿Y esto, para qué es?", le pregunté intrigadísimo. Su respuestame dejóhelado: "Esque ya voy a apagar las luces, sabe, y luego luego salen las ratas". Y sin decir más se fue a prender el proyector. Nunca supe qué tal estaba la película. Salí volando a la calle. "¿Pues de qué era la cinta?" me preguntó mi tío al verme regresar tan pronto. ''De puritito terror", le contesté.

En 7978, a diez años de su estreno, logré ver finalmente 2007: una odisea upacial de Stanley Kubrick. La experiencia me dejó sin habla. Gerto que los efectos especiales resentlan la comparación con los de pellculas más recientes, como L4 guena de las galaxias (1977) de George Lucas o Encaentros cercanos del tercer tipo (1978) de Steven Spielberg, pero aquella cinta era una obra maest¡a en todos lo sentidos: en concepción y diseño, en imaginación y discurso. Y ver en la pantalla aquellas naves volando en eI espacio con los acordes de Así hablaba Zaratuslra de Richard Strauss y el viaie del astronauta Bowman por paisajes de una rara belleza, me dejaron atónito, aturdido. Un año más tarde, en el verano de 1979, visité la biblioteca de la Imperial Valley Colláge [VC) y pude comprobar que ésta ya contaba con una amplia videoteca, compuesta por varios televisores y cómodos sofás, donde uno podía sentarse y ver cualquiera de las decenas de las películas en video que estaban a disposición de los usua¡ios. Alll vi, de nueva cuenta, 2001. las imágenes eran las mismas pero no su impacto en mí. Era como ver un simple programa de televisión. El video, entendí entonces, me permitla acceder a una vasta biblioteca visual a la que no tenfa acceso en una sala de cine y donde yo tendría la opción de elegir y no el distribuidor. Pero nada es graüs en este mundo: con el video, el cine perdió su aureola de g¡andeza que sólo una sala cinematográfica ofrece al que acude a ella como si fuera a cum, plir un rito sacramental, como si entrara a una catedr¿I de imágenes y sonidos. Hoy que las salas de cine se han vuelto más reducidas y el tamaño de la pantalla se constriñe, pienso que el cine ahora quiere ser un ceremonial casero y no una experiencia de masas, un estremecimiento multitudinario, como aún 1o son los encuentros deportivos y los mítines políticos. Para ml, el cine todavía es un ritual que consiste en penetrar la oscuridad, caminar a tientas y hallar un asiento vacfo. El arte del azar y la necesidad. Y enfoca¡ entonces la vista en ese espacio de luz, en esa pared abierta al infinito. Y es que el ojo vibrante del astronauta Bowman no deia de ser nuestro ojo insomne, nuestra mirada viajera al filo del asomb¡o.
Ya en la adoleúencia los cines. representa¡on una función extra: la de servir de protectores, cuando uno llevaba a la novia en tumo a ver una película, de las miradas indiscretas que abundaban en ohos sitios prlblicos, ya que la bendecida oscuridad permitía practica.r todo tipo de maniobras manuales con la acompañante, irrcluyendo claro, "la carga de la caballerla ligera", 'la excavadora", "el sube y baja" y "el monte de Venus". En general, uno acababa tocando a retirada cuando hacía su aparición el policía con su lámpara de mano, quien gritaba a diestra y sinieska: "desenrédese joven", "más pudor, señorita",'manos arriba, cupidos", 'aquiétense ya o se salen". "El cine como conocimiento camal del mundo, como escuela de aprendizaje rápido sobre el sexo opuesto. Allí practiqué el difícil arte de la paciencia, una investigaciórr in situ sobre psicología femenina, realizada especialmente en el momento más álgido de la pellcula, cuando Indiana ones estaba a punto de caer a un nido de víboras y mi acompañante me volteaba a ver con la cara más so-
lemne del mundo y me espetaba: "lo nuestro va en serio, ¿verdad?" O peor aún: "¿Por qué nunca me dices que me amas?" En esos instantes uno tenía que dividir el curso de sus pensamientos. Uno segula pendiente de los peligros que Indiana jones enfrentaba por conseguir el Arca perdida de la Alianza. El otro trabajaba a todo lo que daba (como Zedillo en sus conferencias de prensa) para salir del aprieto: "Sí, ya sabes, lo nuestro es lo nuesho". O escapaba por el viaducto Echeverla: "Amar, querida, ni nos beneficio ni nos perjudica, sino todo 1o contra¡io". Al1í, con esas muchachas, con esas mujeres, conesas amigasy amantes entrañables, aprendí que el deseo es otro de los nombres dela libertad. Y que no hay censura que valga un beso, una caricia, un desnudo, el cuerpo humano en todo su esplendor y sanidad: en la pantalla y en la ¡ealidad. Y 1o digo de nuevo aqul: en serio y con amor.
Beatitud: unestado au gru"O. A"u,i*d: la falda que se eleva de golpe, deiándonos ver los muslos de Marilyn Monroe; el crepúsculo dorado de un Los Ángeles futuro desde la torre de las corporaciones en B I ade Runner; lacoreografía de los jinetes japoneses en el campo de batalla de Rar; la visión de altura
de Alas del rleseo y el ángel de la libert ad en Brazil; el hueso lanzado por un hombre de las cavernas que se transforma en una nave espacial en 2001; el hombre que lleva, de una orilla a otra de un balneario, una vela encendida en Nosfalgía; los oios voyeuristas de Aniiis Nin en Henry and lune; los Blues Brothers lanzando su auto contra una manchaneonazi; lamuchachaquebaila Tabledance, como estudiante de secr¡ndaria y conLa m(rsica de Leonard Cohery en Exótica; el pececito de colores en el mundoblancoynegro de Rumble Fish.Beatitud: tocarlos cielos con la mirada.

Los años ochenta pasaron como una ráfaga. El ir al cine en Mexicali me volvió parte de una cofradía, de una minorla que se la pasaba leyendo las críticas de Gustavo García, Leonardo Tsao o Andrés de Luna; los libros documentales de Emilio Garcla Riera y Armando Ayala Blanco; las revistas Intolerancia, Dicíne o Film Comm¿r f. Fue¡on años de vacas flacas pero también de grandes sorpresas: el cine club de la uaoc inaugurado gracias al tesón de Vícto¡ Soto Ferrel y el apoyo de la UNAM; las muestras de cine internacional en el California 70; la presencia catalizadoray amena de Sergio Ortiz y su equipo de Tecnología Audiovisual; el cine club de la Dirección de Asuntos Culturales con José Lobo al frente, un sobreviviente del incendio de la Cineteca Nacional, donde perdió varios amigos y compañeros de trabajo;la creación de la carrera de Ciencias de la Comunicación y las generaciones de jóvenes egresados que pusieron sus ojos en e1 cine y en el video como un aprendizaje cultural: Adolfo Soto, Juan Carlos Lópe¿ Rita Beadle, Carlos Fernando Gómez U¡bina, etcétera. Yo estuve ahí. Yo fui un espectador más de cómo sq fue con-formando un público cinéfilo más enterado y analítico. Y también participé como guionista y productor de aventuras visuales. Ruinas de la antigua Califomiay El dragón en el desierto, ambos videos de Sergio Ortiz. 1o atestiguan. En diciembre de 1986, mientras grababa Rimbaud en el café literario del teatro del estado y con la ayuda de prácticamente toda la comunidad cultural mexicalense, lo único que deseaba era contar una historia con los recursos indispensables, los recursos humanos, materiales y escénicos que proporcionaba (y proporciona) una ciudad fronteriza como Mexicali. Rimbaud es].Jr. experimento en cine mudo. Una mane¡a de expresar en imágenes lo que i
fr¡sY EhI H§TE

he dicho en poesla. Ahora, a una década de distancia de su ¡ealizacióry veo que su mayor virtud es atesorar las decenas de jubilosos mosqueteros y mosqueteras que éramos entonces. Un Camelot cachanilla que hoy es sólo leyenda, voces desperdigadas por el tiempo. Metáforas de la luz que, de una u otra manera, han tomado su propio camino. En Mexicali, el cine ha seguido manteniéndose comouna diversióry pero ahora también hay seguidores fieles a su magia y a su conocimiento. Cuando voy al video club (especialmente el que coordina José Luis Campos) o a cines comerciales, siempre encuentro algún rostro conocido: Eugenio Guerrero, Laura Treyiño, Blanca G6mez, Lttz Mercedes López Barrera, Manuel Flores, Fernando García, Eduardo Ray4 Rafael Gonzále¿ Femando Vizcarra, Patricia Martftlez, Alejandra Villanueva. Incluso en excursiones tan leianas como las realizadas a los Hillcrest cinema de San Diego o los Movies de El Centro, California, ulo puede toparse con ami gos y amigas con los cuales hemos crecido (y envejecido) juntos, viendo las mismas películas, compartiendo la experiencia de Blade Runner, Celeste, Henry and June, Goodfellas, Pulp Fiction, La tsreq, Frída, Stalker,
Rumble Fish o 1.2 Monkeys. Somos sobrevivientes -como di¡ían Quentin Tarantino y Robert Rodriguez-, From dust till down, deNosferatu e Indiana lones, de Almodóvar y sus Mujeres al borde de un ataque de nerttíos, a Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, de Aguirre, la furia misma de Dios, a Iitzcarraldo, la locura tropical a ritmo de ópera. Somos, pues, recolecto¡es de imágenes e historias. El ver cine, como dije al principio, nos hace formar parte de una cofradía. Rectifico: el cine es una religión secreta, un culto para iniciados, un entrenamiento espiritual. Miradas de sabiduría. Pupilas titilantes. ¿O cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo decir que yo tambiénhevisto ardernaves espaciales enel hombro de Orión y rayos z cntzar la puerta de Tannhauser? Con esto basta para exclamar que he vivido bien y con los ojos abiertos alo desconocido. Con eso basta para dejar asentado, en el registro de mis.dlas, que nada hay más maravilloso que la sala donde está a punto de dar inicio una función de cine, el milagro de la luz en movimiento. Lo demás es polvo, es olvido. Porque la inmortalidad brilla, con luz propia, frente a nosotros.
Tarde o temprano me sueño como personaje de una pellcula ya vista. En tales sueños siempre actúo como si fuera el ptotagonista. Allí estoy drándole una mano al pobre de Arnold Schwarzenegger contra los enemigos de la humanidad, o bailando mambo con Marilyn Monroe, o escuchando las discusiones de Uma Thurman sobre Anáis Nin. La última vez sin embargo, fue un poco diferente. Estaba sentado en una banca, en una parada de autobús con Forrest Cump. En cuanto éste vio que tenía compañía abrió la boca, pero lo detuve conun ademán. "Espera", le dije y procedl a tomar varios chocolates de su caja. Estaban deliciosos. "Ahora sí", añadí con la boca llena, 'puedes contame tu historia". Forrest Gump sonrió, pero lo que relató te incluye a ti, a mi, a todos nosotros. Con su tono de voz a la Tom Hanks, dijo: "Bueno, verás, todo esto comenzó hace mucho tiempo, en París, el 28 de diciembre de 1895, cuando los hermanos Lumiére presentaron su primera funcióir de cine y luego..." Mient¡as contaba su historia, pensé: esto es un sueño dentro de otro sueño, Y supe que soñar es mantener los ojos abiertos en la sala de cine de nuestras mentes, en ese espacio aún iluminando por la luz del parafso. Fin. Y
EL CINE DE HORROR
Rafael GonzálezFotografias tomadas del libro:
Clossics of Horror Film de William K. Everson
First Carol Publishing Group Ed¡tion, 1990.

n ciefto ocosión, presentondo un pequeño ortículo ocerco del cine de horror de culto, me llomó la atención que olgunos personos pregu ntabon sobre elhorror de los películos, esto me hizo pensar que quizá uno de los géneros que mrÍs rne guston no seo ton malquerido después de todo, U es por eso gue ohoro escribo este somero estudío sobre é1...
'Btudidnte de ciencios d e lo comqñicoción en lo Focultod de C¡encios Humonos, UABC.
fa novela del siglo x¡x como gu¡ón
Las histor¡as que d¡eron lugar a las primeras películas de horrol pór ejemplo, El Fontosmd de la ópero,. Nosferotu, El 6olem, Frankenstein, etcétera, fueron tomadas de la novela gót¡ca del siglo xrx, usando los textos de autores como Bram Stoker, Mary Shelley, Edgar Allan Poe, entre otros. Podriamos dec¡r que el boom de las pelÍculas de horror se da a partir de 1910, cuando la Edyson company realiza Ia cinta Fronkenstein, la cual marca la pauta para este tipo de producciones, ya que su éxito entre el público es inmediato. En aquel momento, el cine no se habia desarrollado en forma como producto industrial, por ende, no había gente especializada en la creación de guiones originales, es dec¡r, de histor¡as hechas ex profeso para ser filmadasi se emplea Io que existe, y esto son, las obras literarias clásicas.
Creo que podemos observar fác¡lmente la diferencia cualitativa de las películas que toman como ingrediente original un clásico literario, a las cintas que han empujado el guión con apresuram¡ento, para lograr realizaciones en ser¡e. El ejemplo se vuelve más.evidente aún cuando se trata de una secuela, esto es, la continuac¡ón o segunda parte de una película (normalmente la primera es una de éxito) donde se emplean las ideas de la primera película, se rev¡ven personajes, se agregan otros tantos que no tienen nada que ver, o súbitamente aparecen parientes de los actores principales; algo inverosímil porque en ocasiones el protagonista de la primera producción nunca tuvo hijos (es aquí donde entran los sobrinos). Pero afortunadamente existen directores y productores que toman la información de primera mano, es más, retoman los antiguos temas para lograr su objetivo y Iogran una forma muy agradable de rev¡vir todas aquellas h¡storias que durante generaciones nos han fascinado, atemorizado, o en mejor de ¡os casos, emocionado. Así, Fronkenstein o Dróculo vue¡ven a Ias andadas, película tras pelicula, generación tras generación.
EI primer cine de horror
A diferencia de ¡a ciencia ficción, que muchas veces mezcla todo tipo de temas y estilos para desembocar en un sinfín de variantes (extraterrestres, ovnis, virus, exploraciones del espacio, máquinas del tiempo, robots, cyborgs, computadoras con sentimientos y mil clasificaciónes más de este género), el cine de horror rápidamente se catalogó
como un género fácilmente distinguible y con pocas ramificaciones, independ¡entemente de que en muchas cintas se usen los elementos de la c¡encia ficción. Asi muchos productores han inventado c¡as¡flcaciones tales como ciencia ficción-horror y ciencia ficción-thriller para justificar tal hibrido, pero afortunadamente, dentro de los géneros del c¡ne que todos conocemos (comedia, tragedia, drama), ya se acepta la mezcla de los temas como algo inherente al séptimo ane.
Podríamos decir que el cine de horror com¡enza en 189ó con Le Mano¡r du Diobie (algo asÍ como El imperio del Diobio) del famoso Georges Meliés, la primera de numerosas versiones de'peliculas de horror. Posteriormente, en 1914, surge una versión de lo que después vendria a ser Fronkenstein, ésta fue

Creo que podemos observar fácilmente la diferencia cualitativa de las películas que toman como ingrediente original un clásico literario, a las cintas que han empujado el guión con apresuramiento, para lograr realizaciones en serie
Deer Goiem (El Gólem) cinta alemana donde se revive a un monstruo de arci¡la por medio de unos ritos hebreos; la estructura de Ia película es muy sim¡lar a Ia obra de Mary B. shelley. El c¡ne mudo tuvo entre sus numerosas producc¡ones una considerable cantidad de cintas de horror; tenemos, por ejemplo, películas como Dr.Mabuse, 1922, de Ffifz Lang (el director de Metropólis)., Dos Kobinett des Dr.coligari, 1919 (El qobinete del ü.col¡garil, de Robert Weine un clásico del expresionismo alemán; fhe Avenging concience, 1914 (Lo conc¡encia vengodoro\, basada en un texto de Edgar Allan Poe); Nos/erotu, 1922, de F.W. Murnau (seudónimo de Friedrich willheim Plompe) una extraordinaria pelicula tomada de la novela de Bram
Stoker, la cual, por cierto, no tuvo mucho éxito en su tiempo. En fin, todas estas realizaciones fueron hechas en Europa.
Por otro lado, en Estados Unidos están otras filmaciones que también forman parte de los primeros filmes de horror, por mencionar algunos: rhe Phdntom of the opero, 1925 (EI fantosma de 10 ópero), fhe Hunchbock of Notredome (Eljorobodo), Drdculo, etcétera. Podríamos enumerar cientos de peliculas, pero bástenos con saber que Ia evolución del cine de horror no tuvo muchos cambios hasta los cuarenta, cuando empiezan a ut¡l¡zar temas tales como el satanismo o las maldiciones, de allí hasta los sesenta, cuando aparecen, gracias a Psucho (19óO) de Hitchcock, los asesinos psicópatas, pero éstas dos últimas menciones definitivamentq ya no pertenecen
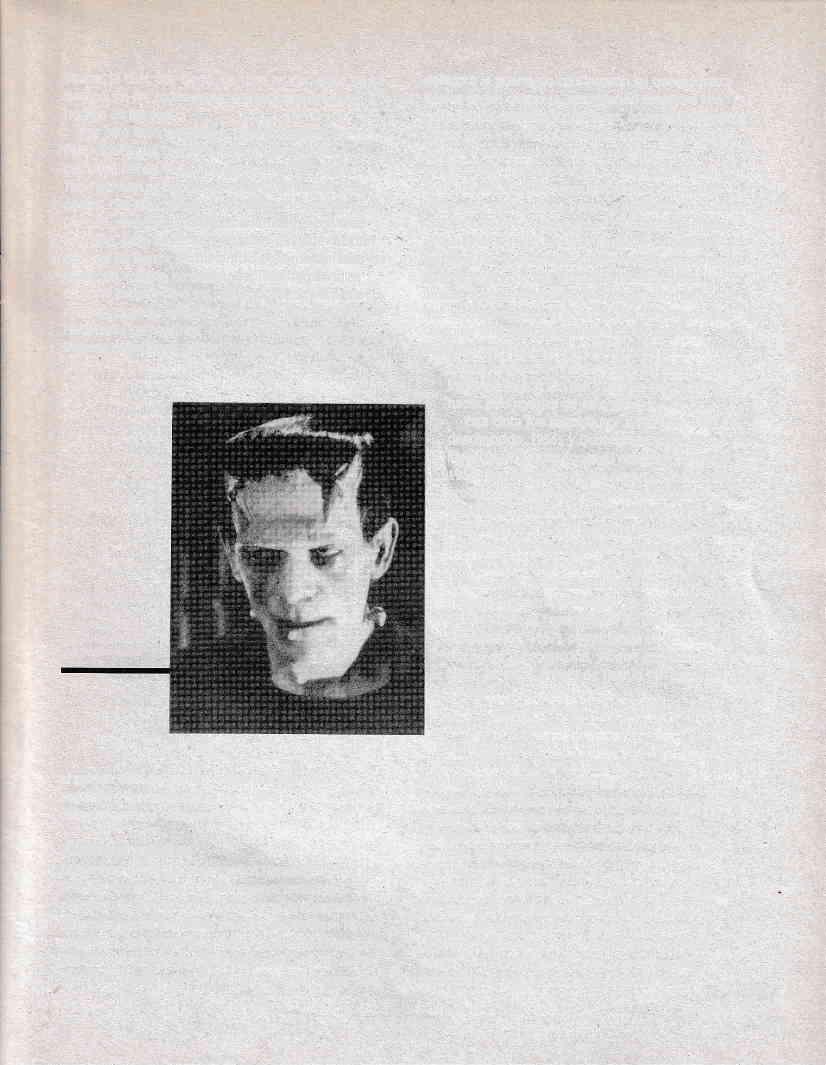
Boris Karloff como Frankenstein, este maquillajo sería modif¡cado poster¡ormeñt6
al primer cine de horror, podriamos llamarlas segunda y tercera etapas, las cuales mencionaremos más tarde.
Hammer stud¡os
Podríamos decir que los estudios Hammer fueron los precursores en producir, de manera industrial, pelÍculas del género de hórror gótico. Los estudios Hammer fueron fundados en 1934 por william Hinds, un joyero, que también Ia hacia de agente teatral. Los estudios empezaron produciendo películas de muy bajo presupuesto. Con el tiempo cobraron fama, pero
debido a la guerra no continuaron su trabajo hasta finales de los cuarenta, resurg¡endo entonces con películas de misterio y po¡iciacas, además de proCucir cortos para los cines. Unidos a productores y distribuidoras estadounidenses, mantenían una producción muy pequeña en número y ambjc¡ón. En 1955 los estudios Hammer trataroñ de hacer algo d¡ferente -una cinta de horror-, ya habÉn.producido una pelicula del mismo género híbrido, dos años antes, pero el éxito fue muy l¡mitado, porque se Ilamaba The Quotermdss Xperiment (EI experimento Quorermoss), y ¡a X al principio del título parecía indicar que era clas¡ficac¡ón X, asÍ que no fue, hasta que la d¡stribuyeron en EUA, bajo el nombre de The Creeping Unknown (se podrÍa traduc¡r como Lo escalofrionte desconocido), que la pelÍcula tuvo una
buena aceptac¡ón. Posteriormente, este pequeño logro fue lo que dio p¡e a que se empezaran a hacer más rodajes de este género.
Esta cinta fue seguida por X,The Unknown (Lo desconocido, 1956), y Quotermass ,r que en EUA se llamó Enemg From Spoce (El enemigo del espocio,. 1956). Para sorpresa de los Hammer todas estas producc¡ones tuvieron muchÍsima audiencia, y empezaron a hacer buen negocio, también descubrieron que a la gente le entusiasmaban más los e¡ementos horroríflcos que usaban en sus peliculas, más que la cjencia flcción (cosa que con los años ha ido cambiando), Io que los impulsó a ponerse a trabajar en la préproducción de The curse of Fronkenstein lLo moldic¡ón de Frdnkenstein, 1957), permitiendo un giro radical al diseño de la producción, ya que empezaron a fllmar en color, en vez de usar el tan usual blanco y negro.
Para esta producc¡ón, los estudios Hammer reunió a los actores y técnicos que dominarian Ia siguiente era del cine de horror. Como director contrataron a Terence Fisher. De actores a Peter
cushing y christopher Lee. En la dirección de fotografía a Jack Asher, y en la música a James Bernard, entre otros técnicos. Lo mald¡c¡ón de Fronkenstein fue todo un éxito taqu¡llero y puso a los Hammer en la lista de los importantes estudios cinematográficos de la época.
Qu¡zás, lo realmente valioso de estas pelÍculas es que tenian muchísima más sensib¡lidad por el cine de horror y manejaban de una manera más libre las cuestiones sexuales; eran más gráficas (también en cuanto a la violencia), más aÚn que todas las producciones hollywoodenses de los Un¡versal
Pictures de los treinta y cuarenta. Así, los Hammer en la producción, y Fisher d¡rig¡endo, actualizaron el horror gótico de la segunda mitad del siglo xx, y prepararon el camino para los nuevos géneros del horror tales como el splotter, (género que empezaria con ld noche de los rnuertos vivientes de George A. Romero).
Los estudios hicieron más cintas durante los años sesenta, todas con buena aceptación en los EUA. Al final de ésta década empezó a declinar, pues surgieron cintas insipidas, "refritos", y malísimas vers¡ones de otros géneros. Lo que realmente los hizo tocar fondo fue que los productores pensaron en agregarle escenas más violentaq floshes de desnudos injustificados y lesbianismo, creyendo que asÍcobrarÍan más éxito en taqu¡lla; pero esta estrategia les salió contraproducente, pues empezaron a hacer cintas de culto, es decir, le quitaron casi todo el público a sus producciones, Las películas de Hammer que siguieron a Lo moldic¡ón de Fron,(enstein, tuvieron también muchísimo éx¡to, he aquÍ, Ias más sobresalientes, Dróculo, 1958., Horror oi Droculo, (el Horror de Drácula en los EUA); Revenge of Fronkenstein, 1 950 ([o vengoñza de Fronkenstein)i lhe Hound of the Boskervilles, 1959 (El mosfín de los Boskerville); The Mummu, 1959 (Lo momia); The Mon Who Could Cheat Death, 1959 (El hombre que engañó o lo Muerte); The Stronglers oÍ Bombou, 19ó0 (Los estrongu,odores de Bombdu); fhe Curse o¡ The Werewotf , 1961 lLo moldición del hombre lobo); fhe Brides of Droculo,
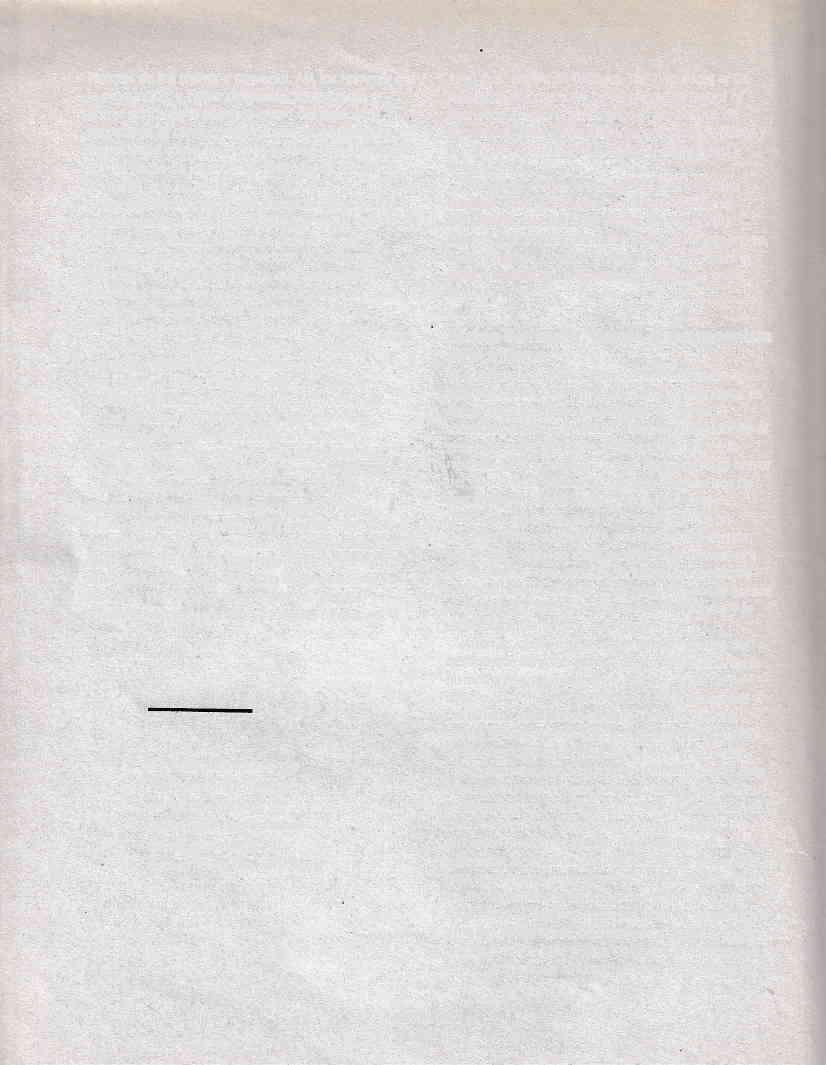
En las películas de horror el monstruo es el motor de la aventura, alrededor de él gira todo el desarrollo de la trama
19ó0 ([os novios de DrÓculo), The Two Foces of Dr. Jekull (tos dos cdros del Dr. lek?lll, y The Sword of Sherwood Forest, 1960 (La espodó del bosque de Sherwood), todas éstas dirigidas por Terence Fisher y la mayoría con las participación de oliver Reed y Perer cushing. Los Hammer fueron decayendo hasta la ruina creativa y casi económ¡ca. Por último acabaron elaborando especiales de horror de una hora y algunos cortos para televisión. Pero ya no imponaba; habÍan Iogrado cambiar el cine de horror. Ahora Ia sangre dominaba. Lo siniestro y lo anormal había vencido.
El c¡ne de horror, donde el protagoni¡ta es el v¡llano
Es curioso cómo el fenómeno del villano como la figura princ¡pal, del monstruo como protagonista, es algo caracterÍst¡co de las películas de horror. EI monstruo es el motor de la aventura, alrededor de él gira todo el desarrollo de la trama, es más, en la mayoría de los casos, la cjnta se llama como el horror del qué se esté tratando. El m¡smo nombre nos da una idea en muchas ocasiones de cuál es el contenido de la historia. Los héroes pasan a un segundo plano, además de que casi nunca son tan poderosos como los seres monstruosos. El mal es a fin de cuentas una especie de fuerza en constante actividad, en preparación para surgir en donde menos se le espera y que tome control de lo material y lo espiritual, de la tierra y las almas.
Además, como una constante tenemos que del destino que tenga el horror, dependerá el final de la historia y por supuesto de Ia pelÍcula. El horror ha dado a luz a muchos de los idolos de ]a actual¡dad y de¡ pasado, tales como codzilla, Drácula I actualmente Lestat), Freddy Krueger, de Nightmore on EIm street (Pesod¡/lo en ld col/e det ¡n[¡emo y sus ¡ncontables secuelas, produc¡das precisamente por el gran atractivo horrorífico, que tuvo su ridículo personaje), los 6rem/ins, los Zombies, el Hombre Lobo (que en el caso más reciente se trata del veterano Jack Nicholson y M¡chelle Pfe¡ffer, dos acr"ores que aumentan la.simpat¡a del púb1¡co por los personajes, cosa que en algún momento en ¡a historia del cine era intrascendente); en la última vers¡ón de King Kong en 1976, algunas personas lloraron cuando en la cima del World Trade Center, Jessica Lange, la rub¡a protagonista, le pide a King Kong que Ia tome como rehén para que los aviones militares no Ie disparen; y
no se diga el llanto, cuando agoniza y muere al final. Norman Bates (Anthony Perkins) en Psucho, 19óo (Psicosis); el humor negro que uno comparte con el Dr. Hannibal Lecter (Anthony Hopkins) en lhe S,lence of The Lombs, 1991 (EI silencio de los inocentes), quien genera más respeto y admiración que los agenres del ÉBr: y no podemos dejar atrás a Fronkenstein, en cualquiera de sus versiones, donde Ia criatura se convierte en un ser desprec¡ado y odiado, cuando sus intenciones son más puras y bondadosas que las de cua¡quiera de los demás personajes, inc¡uyendo a su propio creador.
cult Horror, splatter Film, Psycho Horror, ¡lice and D¡ce y otro¡ horrore¡
Estas clasificaciones son los descendientes que ha tenido el horror clásico. Este t¡po de f¡¡mes surgen de una película que incorporó nuevoS
elementos de horror y tuvo un éxito sorprendente, lo que marca una paut¿ en el cine y genera una variante de la cual salen decenas de versiones, algunas con calidad pero la mayoría terr¡bles "refritos", dirigidos sin el menor cuidado, un verdadero desperdicio de recursos; por ejemplo; Holloween V, 1995, Lanmower Mon II, 1996 \EI jordinero osesino inocentq porte 10, que aunque pertenece al género de ciencia flcción, está igual de mala, son tan aburridas, que ni siquiera llegan a estar en cartelera por más de una semana, pues nadie va a verlas; no asustan, no entret¡enen, además de que carecen de lóg¡ca, ni siquiera contienen una idea or¡ginal durante el desarrollo de la trama.
En fin, retomando el tema del Cuit Horor, es una variante del horror, un cierto tipo de películas dirigidas a un grupo específico (no sólo las hay de horror, también existen algunos temas, como las pelÍculas para gays, o grupos relig¡osos diversos); en el caso del horro¡ son películas realizadas en su mayoría durante los años sesenta y setenta.
Dentro de la gama de producciones de horror encontramos una ramificación conocida como Splotter Film, es decir, una pelÍcula con una gran cantidad de violencia y sangre; por ejerñplo fheotre of Blood, 1973 (Teotro de songre\, donde se expone
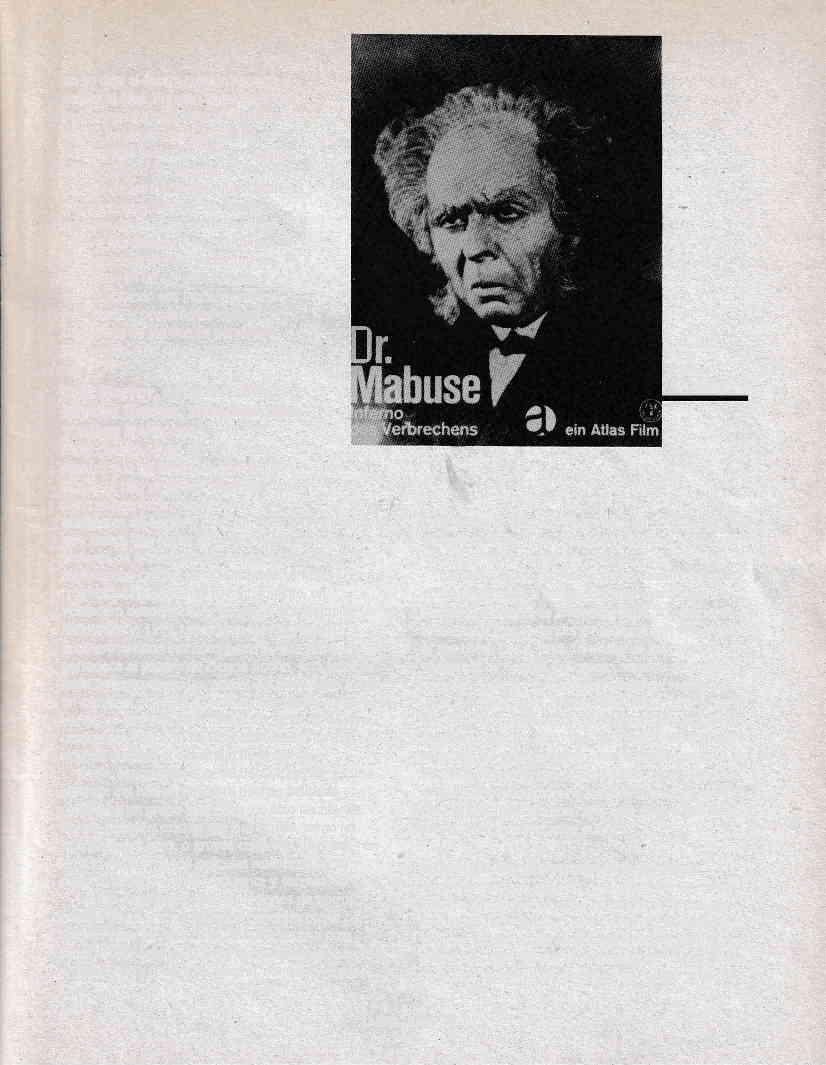
claramente lo anterior. Ahora bien, el SpldÍer, que se diversifica hasta el tan conocido Slice ond Dice, cuya traducción sería "cortar en pedacitos".
Las películas de este estilo se han vuelto famosas, como característica tienen extensas carnicerias humanas y atractlvas jovenc¡tas semi, o totalmente desnudas. Estas variantes empezaron con lhe Night of the L¡v¡ng Ded4 19ó8 (Lo noche de los muertos yiyientes), de George A. Romero, seguida por todas aquellas peliculas como Texds Chainsow ¡ulassocre, 1974 (Lo mosacre de Texos); Halloween, 1978 y FridaA the ,3, 1980 (Viernes l3). Todas estas peliculas son una demostración de lo que los efectos especiales y la tecnología pueden lograr, una i¡imitada cantidad de acciones violentas, todo esto a juicio de lo que dicte el gu¡ón, los productores o los directores, únicamente para teñir la pantalla con color rojó, para el gusto de su cada vez más reducido público.
una lista de disfrutablei horrores
Mucha gente cree que una pelÍcula de horror no es artistica por definición, esto no es cierto. Si bien no a toda Ia gente le gusta el c¡ne de horror, de cualqu¡er manera existen varias obras maestras dentro de este género del cine. También en defensa de Ias películas de horror, puedo dec¡r que en todos los géneros del
Rudolph Klein como el Dr. Mabus€
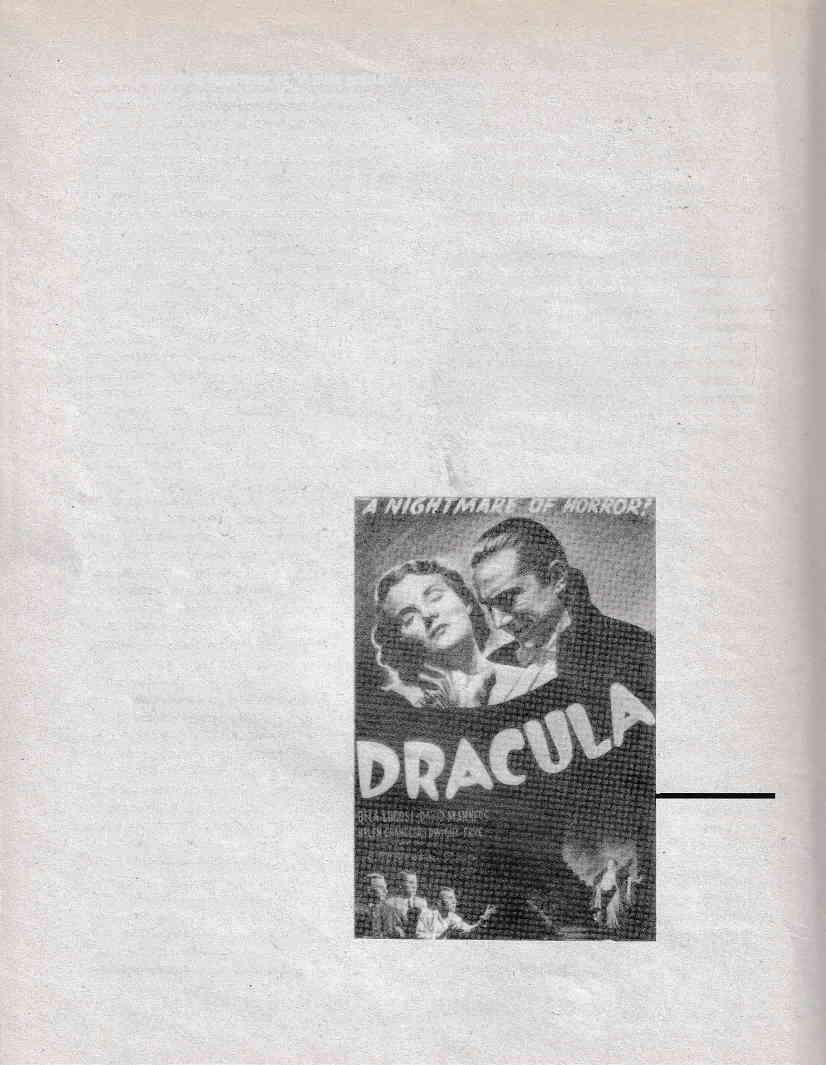
cine se presenta el fenómeno de "la mala pelÍcula" o 'películá chofo", es más, este tipo de burdas y pésimas producciones abundan dentro de las cintas de tipo cómicas y de romance. Por eso, a continuación enumero una lista de películas de este género para todos aquéllos que gustan, no únicamente del buen c¡ne, s¡no además del buen cine de horror. Estas son producciones que reúnen los elementos necesarios para poder llamarse obras magnas, no sólo en el aspecto temático sino en el técnico, los ndmbres de las películas están acompañados del año de producción, de¡ paÍs donde fueron realizadas, su título alterno en español y por orden cronológico.
-Nosferdtu (1 922, Alemania).
-Dr.Mobuse (1922, Alemania).
-Drdculd (1931, EUA).
-Fronkenstein (1931, EUA).
-fhe Hunchbdck of Notredome. (El jorobodo de Nuestro Señoro de Porís, 1939, EUA).
-cot People (Lo mujer pontero, 1942, EU^).
-curse ol Fronkenstein (La maldición de Frankenstein,
1957, EUA).
-fbucho (Piscosis, parte r, 1960, EUA).
-Feorless Vompire Killers (Lo danza de los yomp¡ros, 19ó7, Reino Unido).
-Peeping Tom (El ¡otógrofo del pdnico, 1968, EUA).
-fhe Exorcist (El exorcista, 1973, EU^).
Taws (Tibüñn, parte t, 1975, EUA).
-Corrie (1976, EU^1.
-The omen (Lo pro¡esía, parte r, 197ó, EUA).
-Suspirio (1 977, tralia).
-Nosferotu (Nosferotu, el vompiro, 1978, Alemania).
-Ihe Sh¡ning (El resplondor, 1980, EUA).
-fhe Fog (Nieblo, 1980, EUA).
-An Amer¡con werewolf ¡n London (Un hombre lobo omericono en Londres, 1981, Reino Un¡do).
-Poltergeist (1 982, EUA).
-Angel Heort (Corozón sotónico, 1987, EUA).
-Terror At The Opero (Terror en la ópero, 1982, rue).
-The Serpent And lhe Roinbow (Lo serpiente g el orcoiris, 1988, ELrA).
-tunto Sangre (1989, Chile).
-The silence of the Lombs (El silencio de los inocentes, 1991, ruA).
-B¡om StokerS Droculo (Dróculo, 1992, EU^|.
-cronos ( 1993, México).
-Fronkenstein (1994, ruÁ).
lnterview W¡th o Vomp¡re (Entrevistd con un vompiro, 1995, EUA).
-El Año de lo Besrio (1995, España).
-From Dust Till Down (sin título en español, 199ó, EUA).
¿Por qué no3 atrae el horror?
Los horrores son tan v¡ejos como el hombre mismo. A través de la historia, el hombre ha sentido temor por lo desconocido, y asitambién ha creado sus temores. Tenemos entonces el nacim¡ento de todo tipo de espectros, fantasmas, demon¡os, seres terribles, representantes de 1a maldad y de la destrucción, el hombre los crea, y al crearlos también los exorciza, pues al materializarlos se vuelven vulnerables, los
Cartél dé la p€¡ícula DÁcula
mata y luego los revive, y el ciclo se rep¡te, pues cada vez que vence a alguno de sus horrores, obtiene una v¡ctor¡a no sólo en la fantasía sino también en muchos aspectos de su vida, logra acabar con lo que le preocupa y redimirse consigo mismo y con los demás, aunque esta victoria no sea permanente.
El cine de horror nos presenta estos seres grotescos y espantosos que proyecta nuestros miedos, ya sea de manera colectiva o ¡nd¡vidual. A mucha gente le gusta confrontar a sus propios demonios por medio de Ias imágenes cinematográficas. Estas imágenes no pueden hacernos daño, pero nos dan una lección acerc¿ de nosotros mismos, de nuestras debilidades y fortalece al monstruo que somos, aunque no Io aceptemos, por eso cuando éste es expulsado o liquidado -como
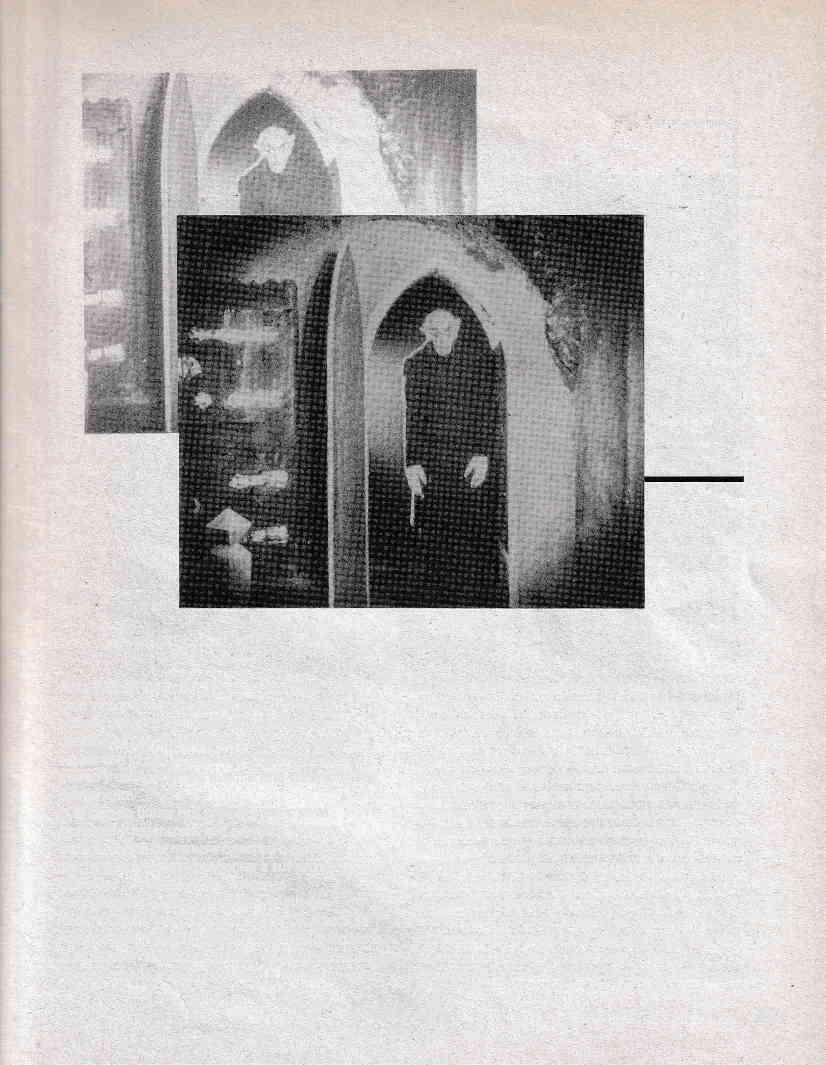
en Aliens (198ó) o ferminotot (1 984)- nos sentimos aliviados, el triunfo es nuestro, hemos derrotado al monstruo que tememos ser.
Es claro que la gran mayoría de las s¡tuaciones que vemos en las peliculas es mera fantasia, pero aun así, nos gusta pensar que tenemos que quedar siempre como ganadores de la lucha contra el enemigo, o en el mejor de los casos, reflejamos en el protagonista algunos de nuestros más victoriosos deseos -"ojalá se muera el malo" (frase común en los niños).
Por otra parte el ser humano (pr¡ncipalmente en su juventud), tiende a buscar en las pelÍculas de horror dos cosas, fundamentalmente; la primera es el sentir una emoción que logre alterarlo de alguna formai y si es de manera visual, pues es aún más cómodo y fácil de encontrar, no sólo se entretiene, además se entusiasma. La otra es que los seres horroríficos, tales
Max Schreck (1s22)
King Kong gñamorado do su rub¡a
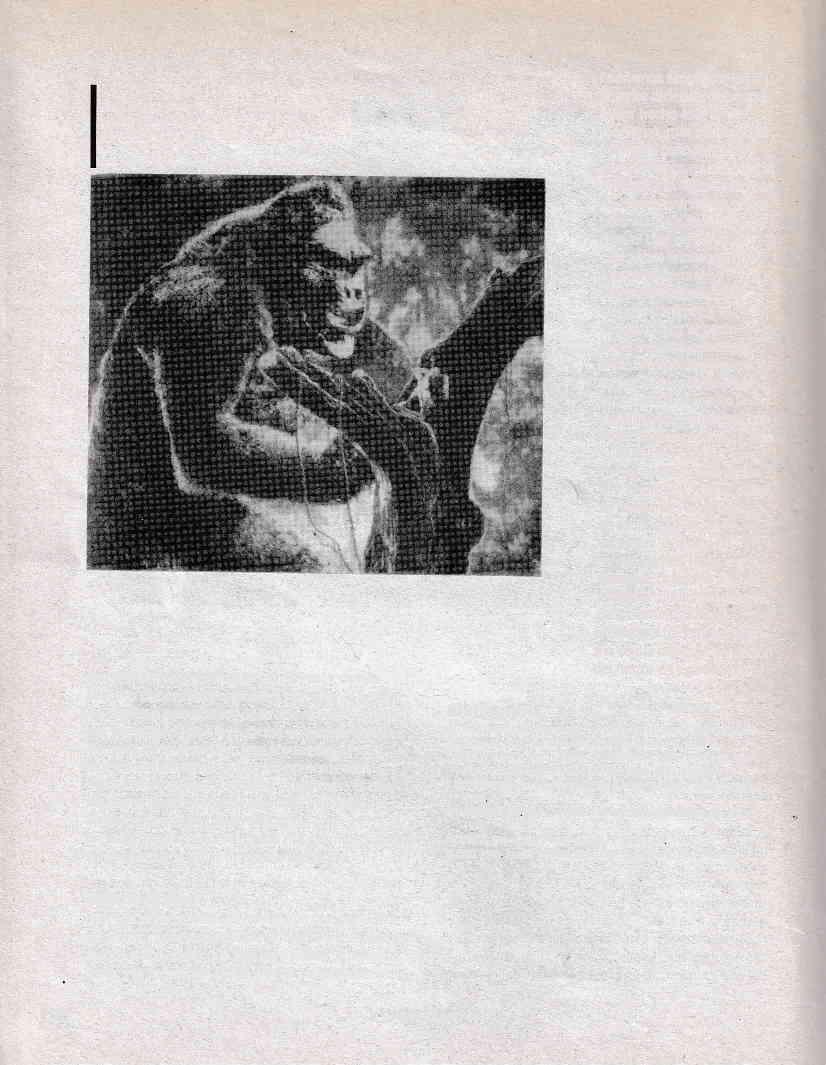
como fantasmas, monstruos, vampiros, y demás terribles personajes imaginarios, cumplen la función de héroes o estereotipos de Io que el sujeto quiere ser, como Brad Pitt o Tom Cruise en lnteNiew With a vomp¡re, 1995 (Entrevis¿o con el vompiro), independientemente de que los primeros sean destructivos, crueles o bizarros. Es así como el cine de horror nos pioporc¡ona algo más que simple d¡versión, nos hace tomar elementos para autoanalizarnos, o por lo menos nos permite (cuando menos), echar a andar nuestra imaginación.
xorror digital
Desde la pr¡mera cinta de horror a lo que podemos ver ahora, observaríamos que la diferencia en e¡las se reduce a dos cosas: Qué tipo de d¡rector 0/ productor) tiene, y la tecnología con la que se ha realizado.
Podríamos simpl¡ficar lo anterior diciendo que entre mejor hecho esté el monstruo, más convincente resulta la película y nos emoc¡onamos mucho más al verlo. con la digitalizac¡ón se ha creado una nueva etapa para el cine y una mejor para el cine de horror, el cual ahora encuentra una fuente de recursos inagotables donde sólo existen dos límites: la imaginación y el presupuesto de los creadores. Entre más pasa el tiempo y avanza la técnología, más accesible se ha vuelto la digitalización. En alianza con otros efectos espec¡ales, han soltado a los más inimaginables horrores; los han hecho ver, hablar, aullar. se convierten en lo más cercano a lo real- En Ia oscuridad estarán allí esperándonos, listos para saltar, en cualquier cine de cualquier ciudad del mundo, para capturar nuestra atención y hacernos sudar frío con la deliciosa sensación del horror en estado puro. Y
Bibliogralia
ALONSO Barahon¿, Fernando. f00 pe/ícu,os de terror, Colección 100 años de cine, Royal Boocks, Barcelo¡a, España, 1993.
COPPOLA, Francis Ford yJames V. Hañ. Erdm Stokets Dtoculo,The F¡lm And fhe tegend, New Market Press, N.Y., EU^, 1992.
KATZ, Efhraim. Ihe Fi,m Encuc¡oped¡o, Harpercollins publishers, EUA, 1979.
KONIGSBTRG, lra. The Comp,ete Fi¡m D¡ctionou, Meridian, EUA, mayo, 1989.
MONACO,lames. Ihe Mov¡e Guide, Petigee, EU^, 1992.
RUSSo,Jonh. Mokin Movies, DellTrade Paperback, .ua., 1989.
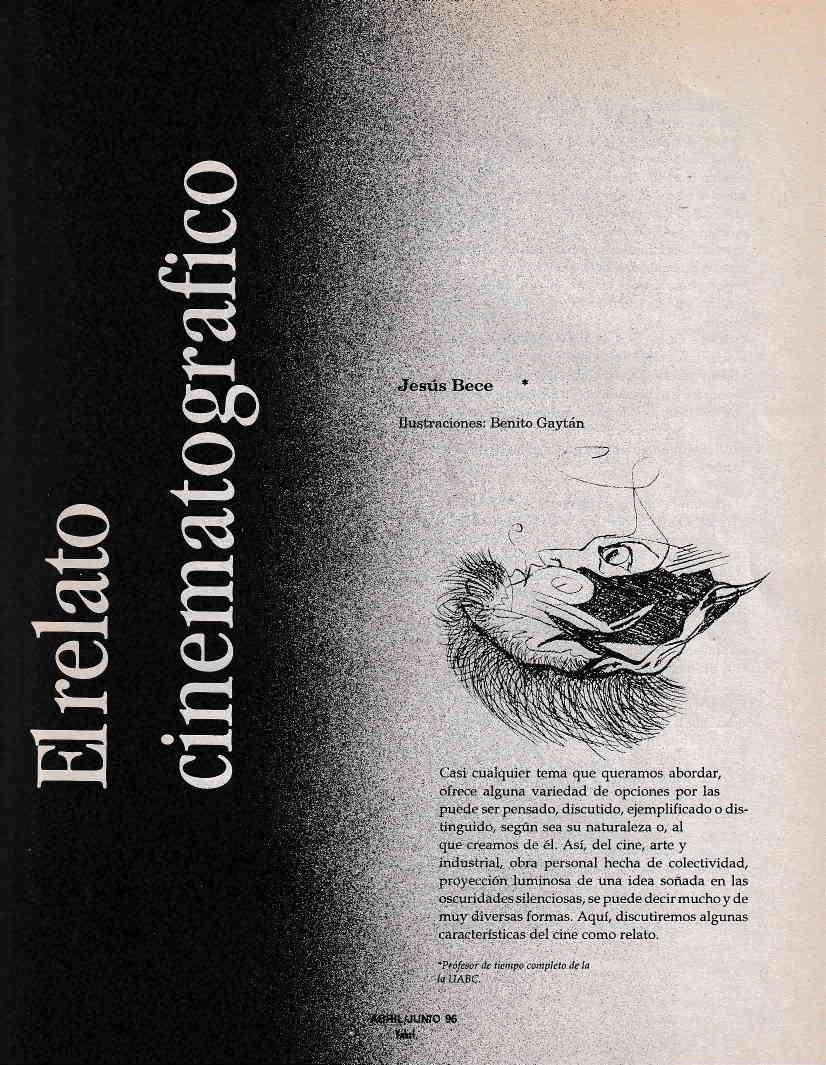
nos que menos, lo producto
Beccirra
Benito Galtán
Fn¿úted d¿ Cientias Hüñanas á¿
Roland Ba¡thes señala que el relato es viejo como el hombre mismo y que son múltiples sus formas. Cita como ejemplos la fábula y la leyenda, la novela y el vitral, entre muchos otros. Por supuesto, el cine es también un medio narrativo, Sin embargo, para caracterizarlo mejor, seguramente tendremos que ampliar el sentido del término r¿lafo hasta abarcar a la vida misma.
Empecemos por decir que lo que tenemos frente a nuestros sentidos es simplemente un c(rmulo de objetos y acciones que pueden ser percibidos como separados e independientes o bier¡ como una sola "pieza" total. Es nuestra conciencia la que establece las separaciones y las conexiones, la que posibilita que algo tenga sentido, incluso a pesar de lo que es.
Hay siempre una cierta distancia entre el mundo exterio¿ llamado 'objetivo" y el mundo que nosohos estamos seguros de habitar, que es un mundo más subietivo y personal que el primero. Los relatos forman parte del nuestro, del mundo de cada uno; lo arman y le dan sentido, lo convie¡ten en un sistefia de relaciones no de cosa con cosa, sino de experiencia con experiencia, de sentimiento con sentimiento. Estas relaciones son un poco de nosotros mismos, y así pasamos a ser parte de lo que creemos ver. Relato y sistema de relaciones se vuelven lo mismo. A la larga, nuestra vida es menos lo que hemos existido que lo que hemos vivido; es más lo que creemos que fue, que 1o que efectivamente ocurrió; más lo que nos pasó que lo que pasó, a secas. Somos nuestros propios relatos, aunque para leernos se necesite también llegar con una historia a cambio, con una intención en quien nos ve y un aire familiar en quien nos oye. AJ final, los relatos coinciden apenas: uno era el que sugerimos y otro el que nos fue secuestrado. Entre ambos lo que nace es otro relato mayor, y el relato parece despedir ya con cierta independencia a quienes convocó a da¡levid4 y nos vuelve siervos relatados.

Somos asl el relato que nos hemos contado de lo que hay a nuestro alrededor y también de lo que ahí falta. Porque loexistente,lo real, sólo sabe
mostrarse en presencias; mientras que 1os relatos del hombre están construidos también con ausencias.
Los múltiples giros del lenguaje para negat y para conceder, para jugar y para desacreditar, acaban siempre por romper el intrincado jarrón de lo real. Por ello, aunque lo real ú[timo perma¡ezca inaccesible para quien se fabrica relatos, termina pareciéndole más pobre que sus sueños. Es el hechizo que sustenta al arte y los artilugios de los se¡es humanos. Desterrados del Edén" perdemos el sendero de acceso, pero lo retomamos en la palabra. Somos lanzados con nada más que el lenguajg trinchera y catapulta. Con él usurpamos 1o perdido y avivamos el castigo, porque lo que recuperamos está en nuestros relatos y comenzamos a sospechar que ahí estamos nosotros también. La certidumbre es de fiar sólo hasta que nos damos cuenta de que es un girón de la urdimbre un poco más amarrado que la fantasía. De a}rí en adelante, sólo hay giros del lenguaje, relatos pequeños metidos enel amparo de otros, orfandad para filosófos y un pagaré para teólogos.
Intermedio: La naturaleza del relato Encienden la luz y entras a otro ensueño en el que te notas frente a un tapiz. Piensas entonces que las fibras que te saltan a lavistayque acarician tu tacto están ¡elacionadas entre sí. (También las que permanecen ocultas y que soportan laurdimbre tienen vinculos entre ellas y con las primeras fibras a Ias que toca la palabra que nomb¡a al conjunto. Pero esto no lo piensas-) Lejanas a los cielos de tu conciencia y cercanas a los hilos de hr procedimiento, existen fibras que soportan la existencia de las fibrasque soportan tumirada. Ahoralas ves. (Aproximadamente de este modo está hecho un relato, con una trama que no alcanza a ser tocada por los sentidos, pero que exige la conciencia para lanzar

suposiciones y proposiciones. Así pudo haber pensado tu vecino de asiento, pero no lo hizo porque no asistió a la función porque no naci6. De sus padres, sólo uno, estuvo a punto de existir. En eso se distingue del oho). Las imágenes se precipitan por la cañerfa de la pupila de una mujer solitaria en la sala, succionadas. por su mente ávida que les da forma y las lee. Se da cuenta entonces de que la imaginación no es un dominio de la óptica, sino de algo más, digamos entre nostros, de la psicología y la semiótica, disciplinas más acostumbradas a aceptar el que se vean las ausencias, precisamente porque el relato está hecho de ¡elaciones ent¡e ingredientes y olvidos ensayados, voces y penumbra.
(EIas cerrado los ojos.) Pero relato no es infortunio, no es el caos que toma por rehén a la razón. Es, así1o piensas,lo contrario: la respuesta insurgente a la dictadura de 1o que existe. Razón es proporción y es posicionamientoi es reescritura y coñeccióry es hasta lo imposible vuelto pensamiento, es síntoma de que el humano nació. Razonas que razón es sentido y orden generador aunque haya llegado tarde. La razón del relato -ya vuelveses dar sentido y proporción. Lo segundo se puede entenderporel hecho de que no hay relato másallá deun sistema derelaciones en el que cada elemento y su posición son una proporción de una regla mayor. Lo primero -dar sentido- puedes entenderlo porque el tapiz te ha insinuado el hecho de que no hay sistemade nada si no hay un orden que es el sentido de las partes y del conjunto. Lo segundo lo has perdido al pensar en la muier. Todo lo anterior lo resumes en un bostezo que pudo haber dicho a tu vecino ausente que el relato no es una serie de sucesos, sino la sucesión misma de los acontecimientos. (Respecto a los cuales él nunca tomó parte, en una ecuanimidad inevitable.) Por ello, el sentido de la historia es más que el sentido de susepisodios. Ves el relato así, y con ello logras invertir la mirada respecto a lo que te cuentan los ojos cuando
percibenuna onda en el agua o en una cuerda; ellos ven algo ondulado, mientras que tu mente puede ver la onda y dejar olvidadas el agua y la cuerda. Ahf, pues, en un lugar más lntimo, que se parece a cada uno de nosotros, y no en los ojos o los oídos, está el relato. El tuyo también. Yo lo vi.
La muier se ha ido y vas a cerciorarté de que al menos existió, aunque no haya asistido. Tapiz y relato p¡osiguen. Sin ti.
Siguiente función: mismo planteamiento, otra lectura
Frecuentemente, aquello Que nos es más familiar es también lo que menos entendemos. Aceptamos que es de un cierto modo y, al darlo por hecho, incluso ni siquiera notamos su existencia.
Quizá ése sea elcaso de los relatos, viejos como el hombre mismo y más variados que él porque incluyen lo que no le ha ocu¡rido ni le ocurrirá. El relato es algo muy humano, porque los humanos son como relatos.
Y es cierto, la vida objetiva dé una persona no es igual a su experiencia. La primera está hecha de procesos reales. La experiencia está hecha de lo que a la persona le ha pasado... y ¡ay de la vida si se equivoca! Lo que hace al sujeto son menos 1os acontecimientos reales que los que cree habe¡ vivido. No hay existencias amargas ni felices más que en la experiencia de quien asegura con amargura o con felicidad que ha vivido.
No es raro, porconsecuencia, que las salas de cine sean lugares colectivos donde cada cual puede eiercer su cinta personal, su proyección íntima, aunque acompasada a la del resto de los usuarios. El boleto de entrada es entonces parte de una promesa de película por completar, y parte un conato de convivencia. Es también acceso a la ventana y, con suerte, asalto al balcón y luego Somos nuestros
propios relatos, aunque para leefnos se necesite también llegar con una historia a cambio, con una intención en quien nos ve y un aire familiar en quien no§ oye toma de la plaza.
Hemos acostumbrado nuestra imaginación de tal modo a la voz de las lentes, que a veces nos cuesta trabaio dictaminar si son nues-
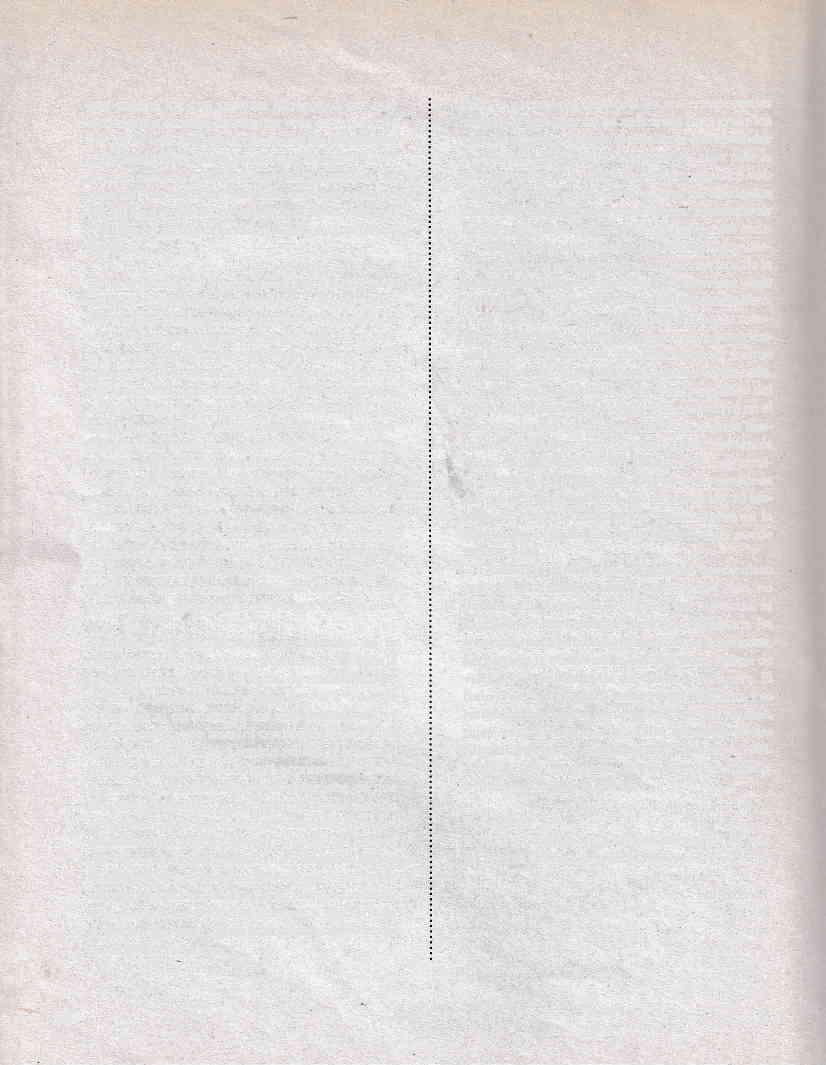
tros sueños los que parecen fflmicos, o por qué recordamos escenas de nuestra vida en un encuádre en el que los acontecimientos se despliegan ante nosotros sin que apirrezcamos a cuadro. Tampoco en el sueño nos aproximamos casi nunca a los espejos. Por cierto, aún nos falta una teorla plausible del desarrollo del concepto de otredad en aquél que tiene aI menos un mellizo, fase menguante del espejo.
La lente es relatora y protagonista oculta. Hilvana sentidos que nuestra imaginación cose aI vuelo. Por eso los momentos culminantes del relato de una peücula son sólo para hilanderos en funciones y no para los llegados en pleno imperio de la penumbra, a quienes les queda dejarse conducir por sus manos apenadas. ¿Dónde está, entonces, el sentido hágico de una ob¡a de final triste? ¿Al final? Respondamos, con Roland Ba¡thes/ que no: el sentido no está en un lugar especlfico de la obra, sino que lo atraviesa, a la manera del hilo conductor que da forma a las cuentas de un collar que abrazan una forma y la denunciary a la vez que la demoran de las pupilas. Algoviolael comentarista inoportuno (el de la fila de atrás) que explica al entendimiento del otro lo que se narra a tu cuerpo. De este hecho podemos aprender, al menos, que la traducción de un hechizo derriba su escenario, con la misma estupidez de la muerte por autopsia.
También los micrófonos son prendas de la corporeidad de lo que fue reducido a luz. Si bien la falta devolumery pérdidavisual de una dimensión (dirían los matemáticos "el paso de I{ a R2", donde R designa el coniunto de los nfimeros reales), es una concesión que nuestra credibilidad tiene que hacer, la ubicuidad del sonido rehace el acontecimiento. Mediante é1 todo está aconteciendo en el momento, y el silencio mismo es prueba de que también la serenidad puede materializarse. Sonido es plasma y flujo por donde se vacían las avenidas de la historia cinematográfica. Cuando las imágenes lograron su animación en las hebras salientes del siglo XIX, lo que en secreto soñaban era imitar al sonido en su despliegue. Eso el hombre lo descubrió al vivir las películas sonoras y sincrónicas. Antes de ello, era magia incompleta, al menos más incompleta que ahora.
Pero la nafuraleza temporal de sus componentes visibles y audibles no es sufiéienle para crear los ríos del sentido. Así que el cine tuvo que aprender a soltarse, a fluir, para encontrar en algo más la esencia prometida. Abrir su capullo.signüicó volverse discurso mediante el apoyo en elementos concretos o en figuras evanescentes, y transcurrir hasta en silencios fugaces y en ocultamientos escu¡ridizos. Este aprendizaje se ha aco¡dado de nosotros, de ti y de mí, que no vemos los cuad¡os de la pellcula, sino el movimiento que los atraviesa y que los obliga a sucederse en un ansioso desfiladero. Pero, a final de cuentas, el movimiento que nuestros oios ven no es el mismo que nuestra experiencia registra; la historia que ejercemos es 10 que efectivarnente fluye frente a nuestro testimonio, Por eso, seguramente, lo más cinematográfico del relato del cine no está ni en el plano visual ni en el sonoro, sino en el superespacio de la historia misma, en el montaie, arte discursivo con residencia oficial enla posproduccióry peroconcarta de arraigo en todos los momentos, planos y dimensiones del todo cinematográfico. No hay ni guiér¡ ni histrióry ni historia, ni memoria posibles sino en la cotejadura. Sólo en ella, todo, hasta el cine, puede aspirar a ser.
Quizá con lo dicho y lo insinuado quede claro por qué el análisis, como el disfrute del cine, no deben ser la suma del sentido de las minucias, ni siquiera con la promesa de rebarajar el abanico. En el estudio de la lengua, la relojería de la lingüística, hecha para la observación de los trozos, pierde de vista lo que la búsqueda del discurso recupera. El trabaio encada plano es trabaio según el plazo y se ha de efectuar seghn sea lo que se busque. En cine, pues, es rltil entender y válido recrearse en las filigranas del componente, siempre que no se olvide de la obra compuesta, de que cine es, ante todo, a final de cuentas, relato. Y
Referencia
ROLAND Barthes et al. Análisis estructural del relafo, Premiá Editora, Mexico, '1982. pp.7 y 1L.
No es necesario remontarse a los primeros tres siglos después de Cristo para evocar a Euclides, o leer los trece libros de Elementos de este griego matemático para reconocer que esferas, cubos, conos, cuadrados, triángulos y círculos, son elementos geométricos, pero tal vez resulte interesante recordar que en la década de los sesenta, Benoit Mandelbrot postuló que:
Muchas de los patrones de la naturaleza son tan inegulares y fmgrnentarios que, mmparadns con la geometría euclidiano. muestran no sólr¡ un más alto grado, sino un muy distinto niuel de complejidad. El número d.e las distintas escalas dt¿ extensión dz patrones naturales es prácticamente ínfinito. La existencia de estos patrones nos retd a estudiar esas formas que la geometría euclidíana deja d.e ktdn por carecer d.e forma, para inuestigar, por así d.ecirlo, la morfologm d.e lo *morfo".
Respondiendn a este reto, he mncebidtt y d¿sarrollada una nueua geometría d.e la naturaleza, cuyo uso puede implementarse en dioersos campos. Describe muchos d,e los patrones irregukres a nuestto alred.edor, identificando una familia dc formas a lns que llamaré fractales.
Estas dos maneras de concebir la simetría, lo geométrico de lo que somos y lo que nos rodea, son los principios que me inducen a realizar una obra bajo esta óptica. Retomo los conceptos y los confronto plásticamente buscando en su aparente antagonismo la comparación, la semejanza y su correspondencia,
Procedo a realizar una pintura libre de formas y figuras convencionales o reconocidas, logradas al azar y/o con el accidente ürigido; utilizo la superposicíón de colores sin apego a reglas y estructuro mediante el caos cierto orden que busque corresponder a esa geometrÍa volátii y sutil; a esa simetria oculta en donde la intuición juega un papel importante en su definición, en el esclarecimiento de su existencia.
Este juego del orden dentro del desorden, entre otras cosas, me hizo evocar a los procesos
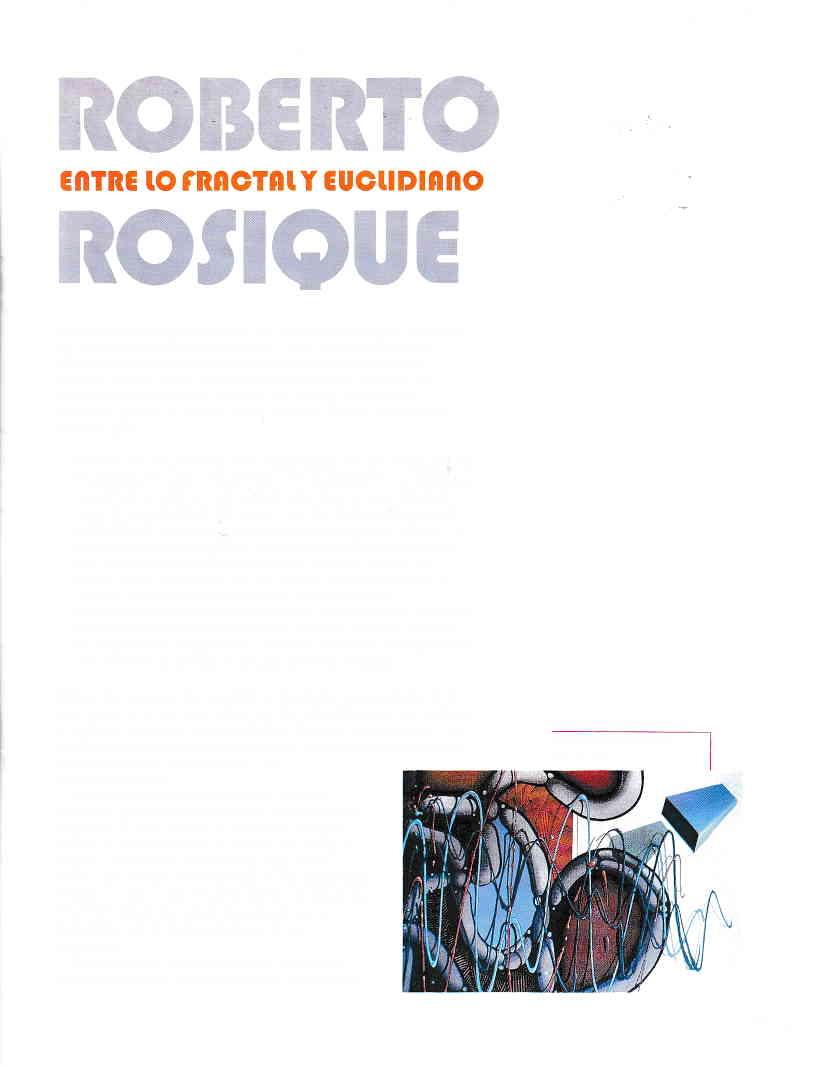
Serie: De lo virtual Mixta sobre papel
de descomposición aleatoria y atonales de la música, reforzando así la existencia de la interrelación de las artes. La búsqueda de esa correlación, de alguna forma también puede volverse un sistema de observación y descubrimientos, como el que enfrentamos ante la inherente riqueza visual del mismísimo abstraccionismo, claro ejemplo de esta sirnetría secreta de las cosas.
Ya logrado el primer objetivo lo confronto con la regla, con el estricto apego a la leyes euclidianas: con una esfera, un cubo o cualquier elemento de iguales principios matemáticos. Lo planto en un primer plano frente a este supuesto cdos posterior, para hacerlo resaltar armónico, silencioso. La ptreza del color aviva su presencia separándolo y es como si una fuerza oculta lo alejara para diferenciarlo sin pretextos. Busco un careo entre los elementos y al manifestarse cada una de sus propiedades, deberán aflorar los principios de autosimilitud, para que las afinidades, converjan en la mente del espectador. Durante la práctica se podrán invertir los papeles y lo obtenido seguirá guardando la misma analogÍa.
En estos ejercicios estéticos, sin duda nada nuevos, creo que una de las justificaciones del procedimiento al unirlos, es ofrecer otra posibilidad más de ver las cosas. El sustento teórico para muchos podrá distar del resultado plástico, eso no cambia la intención si se acepta que también los atractores extraños guardan una estrecha cor¡elación con el cosmos.
La libertad creativa permite justificar cualquier pretexto que lleve a resultados, sin que esto sea una regla. El orden del caos ante la norma es mi motivo, el resultado, la excusa.
Roberto Rosique

Serie: De lo vir{ual Mixta sobre papel
##§ffiffi§
Serie: De lo virtual
Mixta sobre papel
De lo virtual Anónimo I
Mixta sobre papel
30" x 40"
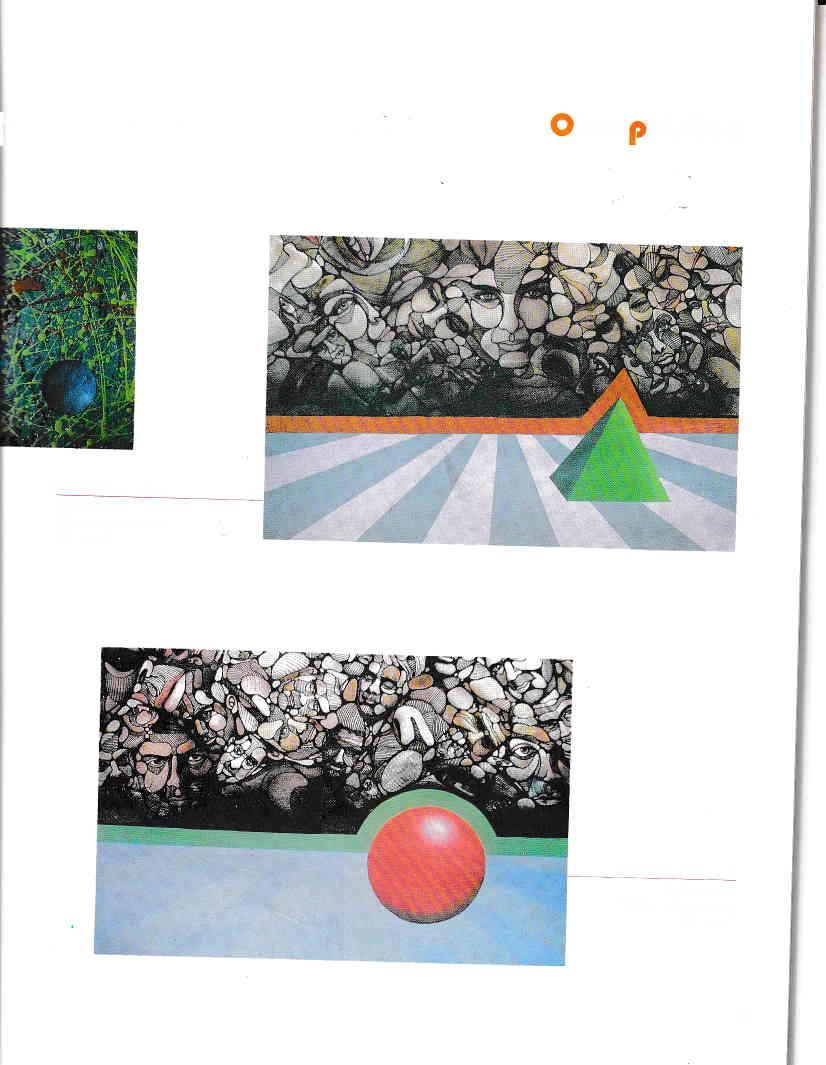
Serie: De lo virtual Anónimo II
Mixta sobre papel
30" x 40',
Serie:

Serie: De lo virtual Mixta sobre papel
20" x 30"
Serie: De lo virtual Mixta sobre papel
30"x 50"
Serie: De lo vi¡tual Mixta sobre papel
30" x 40"
Unfuneral paraeltuerto
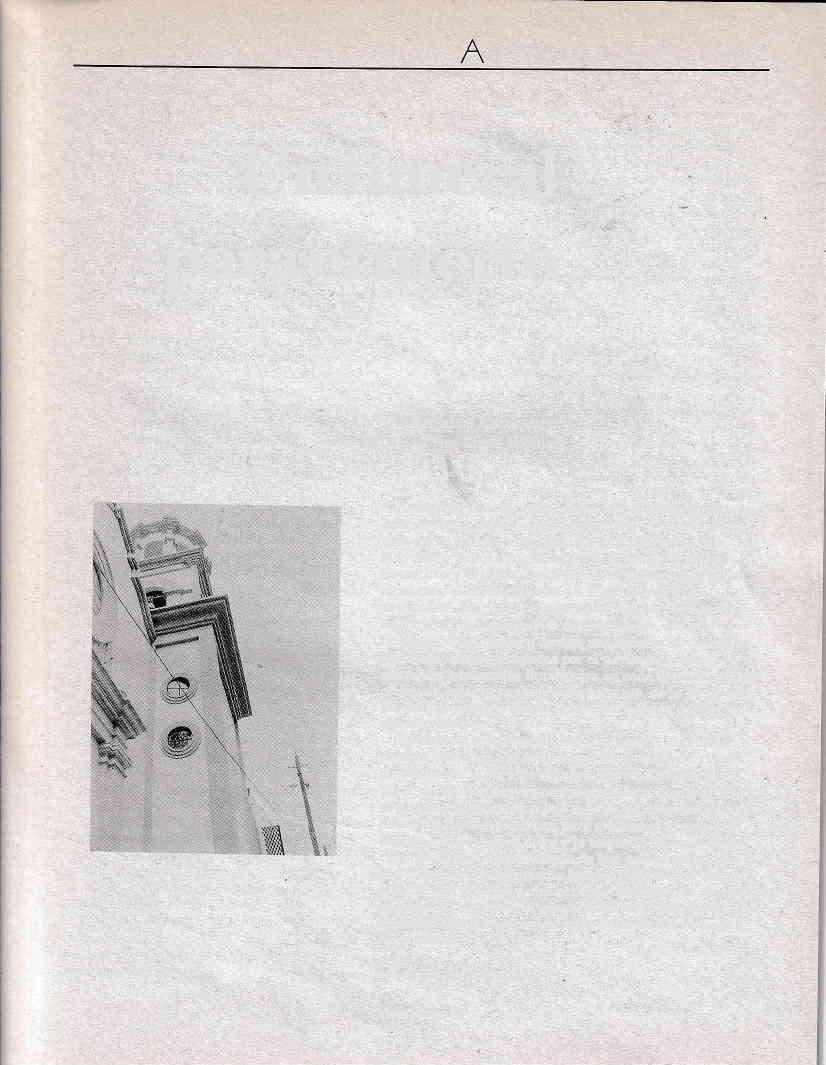
Alejandro Espinoza*
FotografÍas de Rosa María Espinoza I
El tremendo peso de las ciudades -de sus plazas, zócalos, centros rodeados de torrres demenciales, de muchedum, bres apretujadas en un espacio reducido y asfixiante- ha sido desde tiempos inmemorables, la consigna de los neuróticos y el lienzo de los pintores, el escenario de los cineastas, el hormiguero de los misántropos y los psicópatas. Ahi en esos lugares heredados por nosobos mismos, en esos escenarios desparpajados, con sus tenderos, charlatanes y demás, sus señoras en'ueltas en niños dispersos y ahogados por el pavimento, sus abarrotes y bagatelas iluminadas en cada esquina, ahí se cocina en calor la sangre de las culturas, de la gente que los habita, y entre ellos se ar¡ebatan la fruta del día y el pescado de ayer,
En toda su imperfección hay una especie de üseño premeditado, como si estuvié¡amos en medio del rodaje de algrrna película; algo siempre ocu¡re. En cualquier lugar del mundo hay un centro como éste, donde el robo es poesía y la muerte un lujo más de los desprestigiados, donde las bestias se juntan para gritarle al mundo que existen, celebrando el dolor y la ang.ustia de su pequeño reino efímero. La persistencia de que estos lugares se han mantenido básicamente iguales a través del tiempo nos permite afirmar, quizá arbitrariamente, que su caos es perfecto, intocable, el caos poético de la manifestación humana, con esa naturaleza pueril y chusca que tiene de ser y estar.
'Profesor dz cinp en el CETYS.
Y la búsqueda de ese pulso vital que ron¡onea en el subsuelo de estos centros, es lo que hace que el ojo humano que habita en nueahas almas de repente se cierre, pues encontrar la llave que nos abre las puertas al entendimiento de esta realidad, nos puede llevar tanto a la locura como al suicidio.
Profundizar en esto es ridículo; buscarle sentido es como beber el agua de los espejismos.
Es mejor apagar los motores de la razón y contemplarlos, apreciar el carnaval de futuros fantasmas rellenos de esmog como algo inevitable. Resignarse a ser fantasma uno migmo es lo más digno que se puede hacer en estas ci¡cunstancias.
Por citar un ejemplo, ciüímosme a mí. Yo soy fotogtafo. Escribo en mis ratos libres, por eso es que t€ngo la oportunidad de habla¡les de estas cosas. Mis años como fotógrafo me han enseñado una regla esencial: nada de lo que está frente a ti exist¿. Esa imagen que entra de cabeza por el lente sorbedor de luz es un placer inmediato, como el cine o el crack. Como mi fotografía se circunscribe más que nada a estos centros, esa regla la llevo como ley divina engrapada en mi conciencia.
Después de unos años en este oficio, repito, consideré más sano para mi bienestar no tomame muy a pecho las peripecias y salvajismos que veo en la calle, que muchas veces nog caen como aguacero de surrealismo.

Soy fotrígrafo que se convirtió en su cámara, así que cada violación, cada vagabundo que cita a Schopenhauer, cada niño descerebrado, cada vómito en la acera, toma un carácter ilusorio, mágico, un espejismo que no pienso toca¡, ni mucho menos beber. Eso lo resolví para mis adentros la noche del funeral.
Fue a mediados de noviembre cuando ocurió. A¡daba con Sabrina, mi novia en esas fechas. Desconfiaba un poco de mí. Decía que a lo único que iba al centro era a visitar los hoteles con alguna acompañante sacada de un congal cercano, asÍ que consideré un deber moral enseñarle un poco acerca de lo que fotografiaba en el centro.
VenÍa fascinada. En cada esquina se paraba a ver los alrededores, toda la monumental explosión de muros y brea resbaladiza la dejaba estupefacta. En cada esquina aminoraba el paso y contemplaba los detalles: una señora golpeando a un niño que le quería ver los calzones; el policía quitándose una bota y enseñándole un juanete a su colega, en fin, cada mancha la sentía repirar. Volteaba a venne con sus grandes ojos color caramelo que me decÍan, "tienes razón".
En esas fechas terminaba un libro de fotografías de la ciudad. Reforma, Madero, la catedrai, L<ípez Mateos, estas calles protegidas por el pequeño cuarto que encierra la lente. Cada luz de neón era un grito, cada anciano abordando el autobús un mago, cada señora un receptácúlo de vida. "AquÍ la historia se hace sola", le decía a Sabrina, mientras se deleitaba con jícamas sudadas en chile y limón.
Nada podía impresionarme. En el centro, todo crimen se tornaba inevitable, toda manifestación de locura una decla¡ación de ve¡dades escondidas. Ese día era como todos, repletos de expresión. En un momento pasas por una calle cubierta de jorongos, bolsas, cassetes y chatarra japonesa, en el otro estás en medio de borrachos alegando sobre la situación del país mientras arrancan la propaganda de un candidato a diputado. En medio de todo este ruido nos dirigimos a la catedral. Por ahí está un callejón que justamente a esa hora era lo suficientemente vacío como para tomarle buenas fotos. Cruzábamos la calle, cuando de reojo vi que un tumulto corrÍa en sentido contrario, del otro lado de 1a calle. Tomé a Sabrina de la mano v nos fuimos con la corriente.
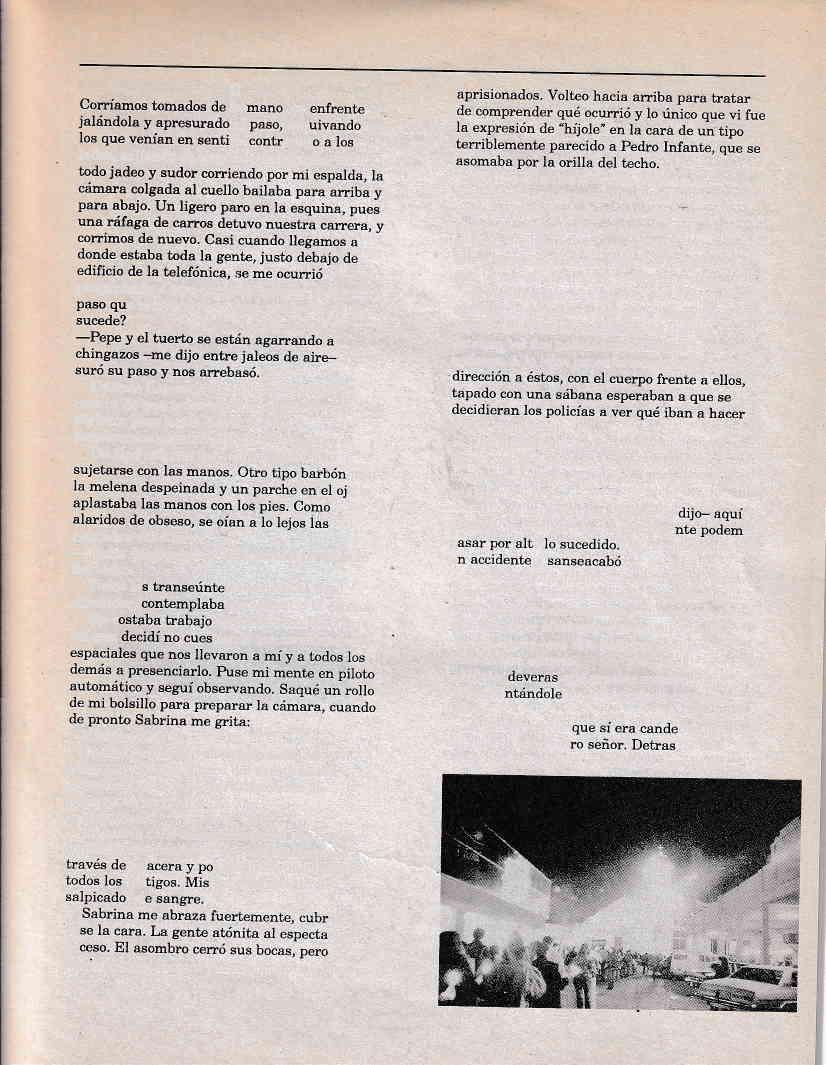
IIConíamos tomados de la mano, yo enfrente jalándola y apresurado el paso, ásquivando a los que venían en sentido contrario o a los lados, saliendo de tiendas o autobuses. Era todo jadeo y sudor corriendo por mi espalda, la cámara colgada al cuello bailaba para arriba y para atajo. Un ligero paro en la esquina, pues una ráfaga de canos detuvo nuestra carrera, y coni¡nos de nuevo. Casi cuando llegamos a donde estaba toda la gente, justo dába.¡o de edificio de la telefónica, se me ocunió preguntarle a otro corredor que iba al mismo paso -que nosotros, "qué está pasando. rleué sucede?'
-Pepe y el tuerto se están agan ando a chin_gazos -me dijo entre jaleos de aire-. Apresuró su paso y nos arrebasó,
Cuando llegamos al tumulto nos dimos cuenta de que todos miraban hacia arriba. Nos abrimos paso hasta llegar al frente. Recobramos nuestro aliento v volteamos_
Un tipo colgado del techo irataba de sujetarse con las manos. Otro tipo barbón, con la melena despeinada y un parche en el ojo le aplastaba las manos con los pies. Como alaridos de obseso, se oÍan a lo lejos las risotadas del tuerto:
. icurF desgraciado! -le grita al tipo colgado del techo.
Todos los transeúntes vouyeristas a mi alrededor, contemplaban en silencio la escena. Me costaba trabajo entender lo que ocurría, así que decídí no cuestionar las ramificaciones espaciales que nos llevaron a mí y a todos los demás a presenciarlo. Puse mi mLnte en piloto automático y seguí observando. Saqué un rollo de mi bolsillo para preparar la cámara, cuando de pronto Sabrina me grita:
-iCuidadooo!
Instintivamente volteé hacia arriba y vi como poco a poco la cara del tuerto se iba acercando, una verdadera expresión de espanto e¡r su rostro:
-iAaaaaaah! El tuerto calló ensegrrida de mí. Se escuchó un sonido profundo y bajo estremeciéndose a través de la acera y poblando los pulmones de todos los testigos. Mis zapatos qt,ádu"o., salpicados de sangre. Sabrina me abraza fuertemente. cubriéndose la cara. La gente atónita al espectacular deceso. El asombro cerró sus bocas, pero el pánico en sus ment€s gritaba como mil locos
aprisionados. Volteo hacia arriba para tratar de comprender qué ocurrió y lo único que vi fue la expresión de "híjole" en la cara de un tipo terriblemente parecido a Pedro Infante, que se asomaba por la orilla del t€cho.
Quince minutos después llegaron la ambulacia y unas patrullas motorizadas, dos de los policías se dedicaron a dispersar a la multitud, mientras otros dos estaban en la entrada hablando con dos sujetos; uno de ellos era el parecido a Pedro Infante. posteriormente me enteré que sí, en efecto era é1. Protegidos por mi cámara, que me dio el señuelo de reportero, logramos quedarnos en la escena del crimen. Me acerqué a donde estaban los dos policías que discutían con los señores. A lo lejos los enfermeros veían en dirección a éstos, con el cuerpo frente a ellos, tapado con una sábana esperaban a que se decidieran los policías a ver qué iban a hacer con el cuerpo.
Uno de los policías, el que hablaba con Pedro, tenía plasmado en su rostro una expresión reverencial que no cabía en toda la cuadra:
-T\i no te preocupes, Pedro -le dijo- aquí todos te queremos mucho. Fácilmente podemos pasar por alto lo sucedido. T\r nomás dÍ que fue un accidente y sanseacabó.
Pedr.o Infante mostró una sonrisa de alivio y Ie est¡echó la mano al policía. Éste tomó la mano de Pedro con sentida admi¡ación-Ha de estar sintiendo que le estrecha la mano a Jesús -me dijo Sabrina- sin poder creer lo que ocurría.
-Híjole, deveras que gracias manito _dijo Peüo, pintándole un autógrafo al casco áel policía.
La conversación que sí era candente, era la del policía con el otro señor. Det¡as de éste -creo que su nombre era Ismael-habÍa un
sujeto con cámara al hombro, otro con una libreta en la mano y una mujer hablando por celular.
-Nosotros no podemos hacer eso señor -decÍa eI agente, al mismo tiempo que se negaba con la cabeza.
-Esta noche nomás -decia el señor desesperadc -. Esta noche déjenmelo. Tengo que terminar de rodar y no voy a poder sin é1.
-Pero está muerto señor -decía e1 policía mientras señalaba con la mano al bulto blanco tirado en la acera.
-Es por eso que lo quiero así; muertito me sirve mejor. Además ya no vamos a tener que pagarle.
Así se mantuvo la conversación por espacio de una hora. Ya para cuando el sol buscaba su escondrijo, llegaron a un acuerdo. La mujer que hablaba por teléfono -al parecer- logró mover sus influencias y dejaron callado aI policía. Éste jaló a su colega, quien seguÍa conversando anÍmicamente con su ídolo, y se marcharon en sus motociclelas.
El señor empezó a dirigir a la gente, autoritario y con decisión. ParecÍa ser el único consciente de 1o que se planeaba hacer, y los demás siguieron sus órdenes sin chistar.
-Pedro, tú vete a dormir, que ya has hecho suficiente por el dÍa de hoy -le dijo, dándole unas palmaditas en el hombro-. Ustedes dos -dijo dirigiéndose a unos muchachos del equipo que traía- recoléctenme a todo vago y pordiosero que se encuentTen. Díganles que hay verbena en ei callejón de la cated¡aI... los demás, síganme.
El señor se fue caminando hacia 1a cateüal con el resto del equipo tras é1. Sabrina y yo veníamos detrás de ellos, como dos perritos falderos, buscando un poco más de acción.
-Ahora sí va valer la pena tomarle fotos al callejón -rne dijo una amplia y perpleja sonrisa dibujada en su rostro.
III
Ya era de noche cuando empezaron los preparativos para rodar la escena en el callejón. Sabrina y yo nos metimos a una cafetería cercana, a esperar que t€rminaran de montar el escenatio, Ias luces, etcétera, entre sorbos de café y trozos de pastel de queso. Callábamos. Probablemente reconstruÍamos en nuestras cabezas una y otra vez el suceso presenciado, recogiendo las imágenes como dos pepenadores en medio del escombro. Sabrina
dibujaba con el azúcar que desparramaba en la mesa. Yo atento a lo que ocurría a través de la ventana frente a nosotros, mientras, divagaba en mi mente. Patrullas, gÑas, trail'ers, bomberas, unos jovenzuelos asaltando la miscelánea de la esquina, cientos de personas amontonándose alrededor de donde iban a plantar el escenario. Las cámaras de la t€levisora local se confundían con las del cineasta. Un hombre hacía repiquetear la campana de la catedral, atolondrado por la fiesta inusitada. A la puerta de la misma el padre daba sus últimas bendiciones a unas ancianas con velos sobre sus cabezas, e

inmediatamente después eran llamadas por uno de Ios cazatalentos que buscaba extras para la escena.
Era ridículo y apantallante a la vez, cómo la realidad imitaba a 1a realidad, cómo en e1 centro de todo esto, la gente era partícipe de algo ficticio que sí provenía de algo real. En ese momento todos éramos cámaras y actores a la vez, viviendo una anarquÍa, donde cada quien desarrollaba sus diálogos, sus acciones. Sabrina me sacó de toda esta introspección: -Ni modo. Hay veces que el mundo tiene tan poco sentido que se asemeja a una paleta de hielo; si no se saborea con la lengua, Ia mano es la única que Ia va saborear.
. Me tomó de la mano y salimos de ahÍ. Eran las nueve. Ya comenzarÍan a rodar_
A duras penas nos colamos hasta el centro de Ia acción, la muchedumbre se apretujaba luchando por su sagrado espacio de espáctador. IJespués de u_nos buenos empujones, lágramos llegar. Cuando tuvimos al escenario frente a nosotros no creímos lo que presenciát amos.
-Velas de todos colores decoraban los iados, veladoras de todos los santos conocidos. De las paredes colgaban telas aterciopeladas de un roJo- sangre, listones dorados y diama¡tina brlllando por doquier. En el suelo, no se distinguÍan los objetos; formas y sombras de
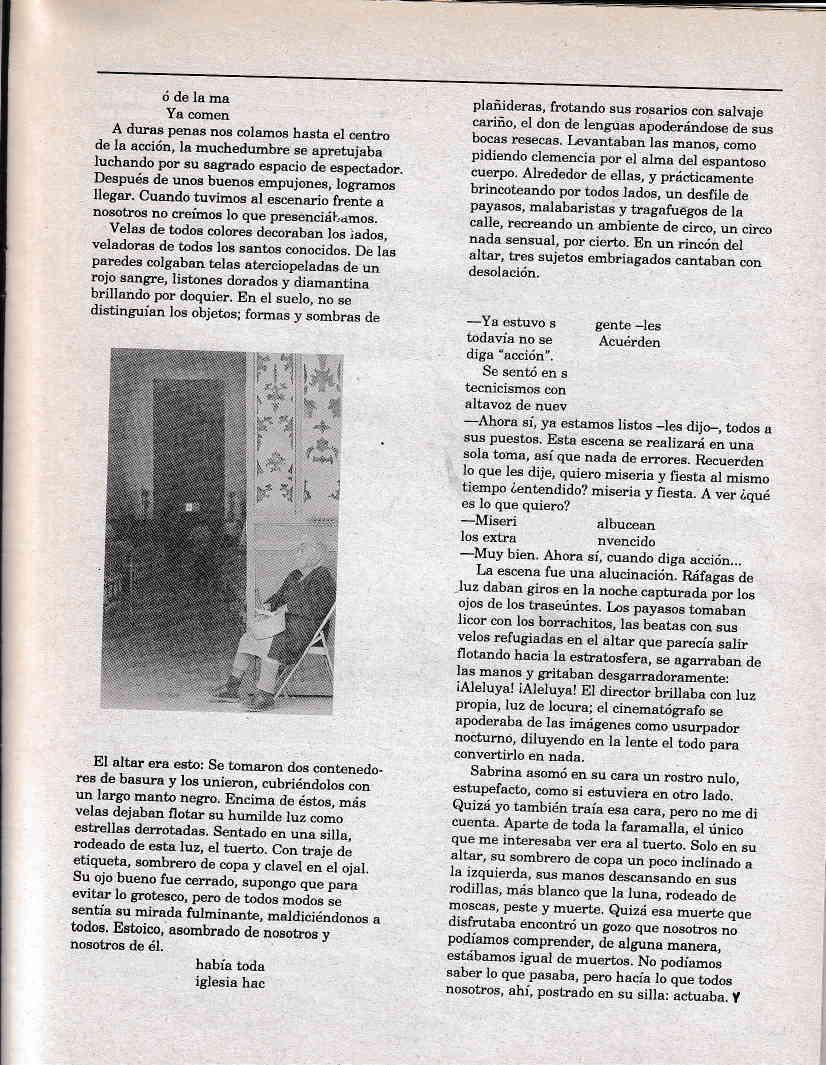
perros, gallinas y fruta regada, ofrendas al altar.
El altar era esto: Se tomaron dos contenedo- resde basura y los unieron, cubriéndolos con un largo manto negro. Encima de éstos, más velas- dejaban flotar su humilde lu, coáo estfellas derrotadas. Sentado en una silla, rodeado de esta luz, el tuerto. Con tra¡e áá :11q"t", sombrero de copa y clavel "" "t o¡ut. -o_l oJo,b"u"o fue cerrado, supongo que pa¡a evrEar lo gTotesco, pero de todos modos se sentla su mirada fulminante, maldiciéndonos a todo§. .Elstoico, asombrado de nosotros y nosotros de é1.
, Debaio del altar habÍa toda clase de gente. Las ancianas de la iglesia haciéndola dá
plañideras, frotando sus rosarios con salvaje ca¡iño, el don de lenguas apoderándose de sus bocas resecas. fevantaban las manos, como pidiendo clemencia por el alma del espantoso cuerpo. Alrededor de ellas, y prácticÁente brincoteando por todos lados, un desfile de paJasos. malaba¡istas y tragafuegos de la calle, recreando un arnbiente de circo, un cúco nada sensual, por cierto. En un rincón del 1lr1, *g" sujetos embriagados cantaban con oesolaclon.
De pronto, el director surge de la nada, armado con su boina y altavoz:
-Ya estuvo suave, gente _les dije, la escena todavÍa no se filma. Acuérdense, hasta que les diga "acción".
Se sentó en su silla. Discutió una serie de tecnicismos con otros tipos y luego tomó el altavoz de nuevo:
-Ahora si ya estamos listos _les dijo_, todos a sus puestos. Esta escena se realizará en una sola toma, así que nada de erores. Recuerden lo que les dije, quiero miseria y fiesta al mismo tiempo áentendido? miseria y iiestr. A ;;¿q"; es lo que quiero?
-Miseria y fiesta -balbucean dos que tres de los extras, no muy convencidos.
-Muy bien. Ahora sí, cuando diga acción... . La escena fue una alucinaciónl n,ifrgu;'au luz daban giros en la noche capturada lor los ojos de los traseúntes. [.os payasos tomaban l¡cor con los borrachitos, las beatas con sus velos relugiadas en el altar que parecía salir ltotando hacia la estratosfera, se agarraban de las manos y gritaban desgaradoramente: rAleluyal iAJeluyal EI director brillaba con luz propia, luz de locura; el cinemat<ígrafo se apoderaba -de las imágenes como usurpador nocturnó, diluyendo en la lente el todá para convertirlo en nada.
Sabrina asomó en su cara un rostro nulo, estl,pefacto, como si estuviera en otro lado. Quizá yo también traia esa cara, pero no me di cuenta. Aparte de toda la faramaila, el único que me interesaba ver era al tuerto. Solo en su ll?r, s.u sombrero de copa un poco inclinado a ra tz-qulerda, sus manos descansando en sus rodillas, más blanco que la luna, rodeado de T^.::i:1,p""t" y mu.erre. euizá esa muerre que o¡smrLaba encontró un gozo que nosotros no poolamos comprender, de alguna mane¡a, esLabamos igual de muertos. No podíamos saber lo que pasaba, pero hacía lá que todos nosotros, ahí, postrado en su silla: actur¡a. V
Ellibro de los lamentos
(fragmento de la novela La línea)
Rafael Arriaga*
Fotografías
de Víctor Mariínez
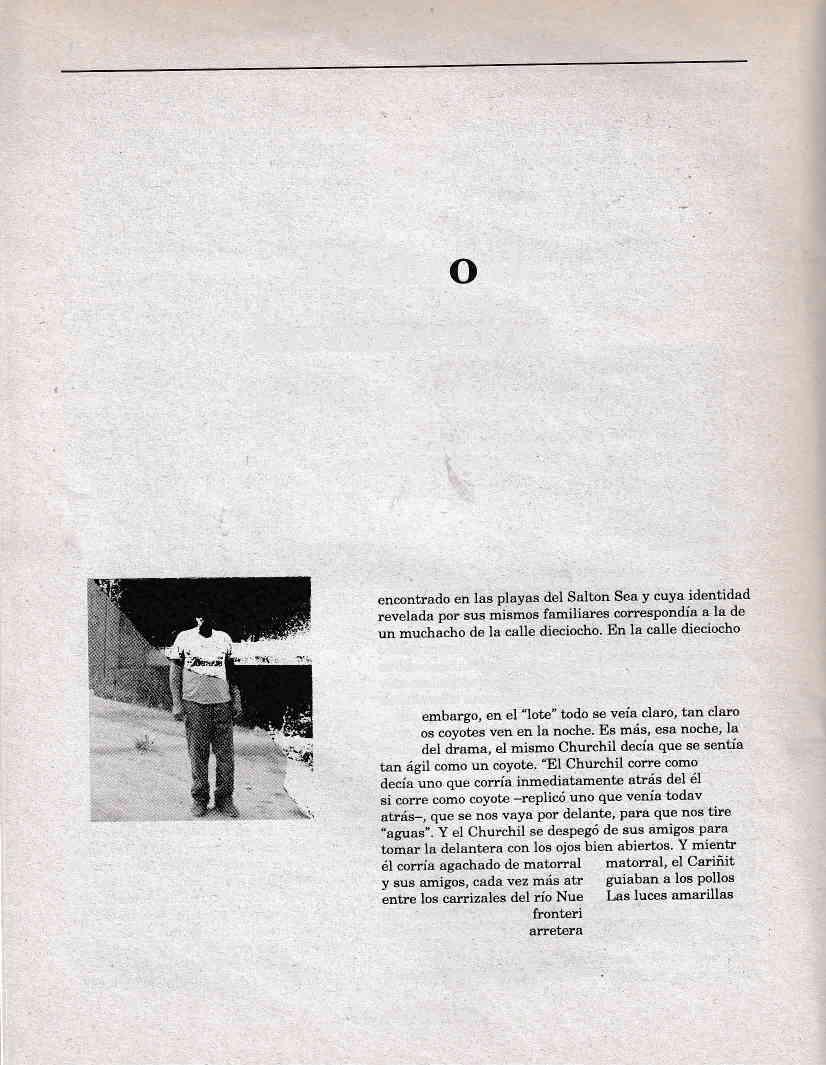
A Eler¡o' Gato y Helenn Paz, con mucho cariño.
En los tlia¡ios de la ciudad se hablaba de un cadáver encontrado en las playas del Salton Sea y cuya identidad, revelada por sus mismos familiares corespondÍa a la de un muchácho de 1a ca1le dieciocho. En la calle dieciocho todo el mundo sabía de quién se trataba, pero de las circunstancias en las que este muchacho había perdido la vida realmente se sabía poco. No poca gente veía el ásunto como un misterio más refundido en el "lote'' Sin embargo, en el "lote" todo se veía claro' tan claro como los coyotes ven en la noche. Es más, esa noche, la noche de1 d".m^, el mismo Churchil decía que se sentía tan ágil como un coyote, "E1 Churchil corre como coyote"' decía-uno que corría inmediatamente atrás dei él' "Pues si "o.." "oÁo coyote -replicó uno que venÍa todavía más atrás-, que se nos Yaya por delante, para que nos tire "aguas". Y el Churchil se despegó de sus amigos para toma¡ Ia delantera con 1os ojos bien abiertos Y mientras él corria agachado de matorral en matorral, el Cariñitos y sus amigos, cada vez más atrás, guiaban a los po11os Lntre los carrizales del rio Nuevo. Las luces amarillas con las que la patrulla fronteriza detenía la circulación de los autos, sobre Ia caretera 86, centellaban a 1o lejos'
'Instituo d.e In\estBo.iotles Sociabs' UABC
d.r.
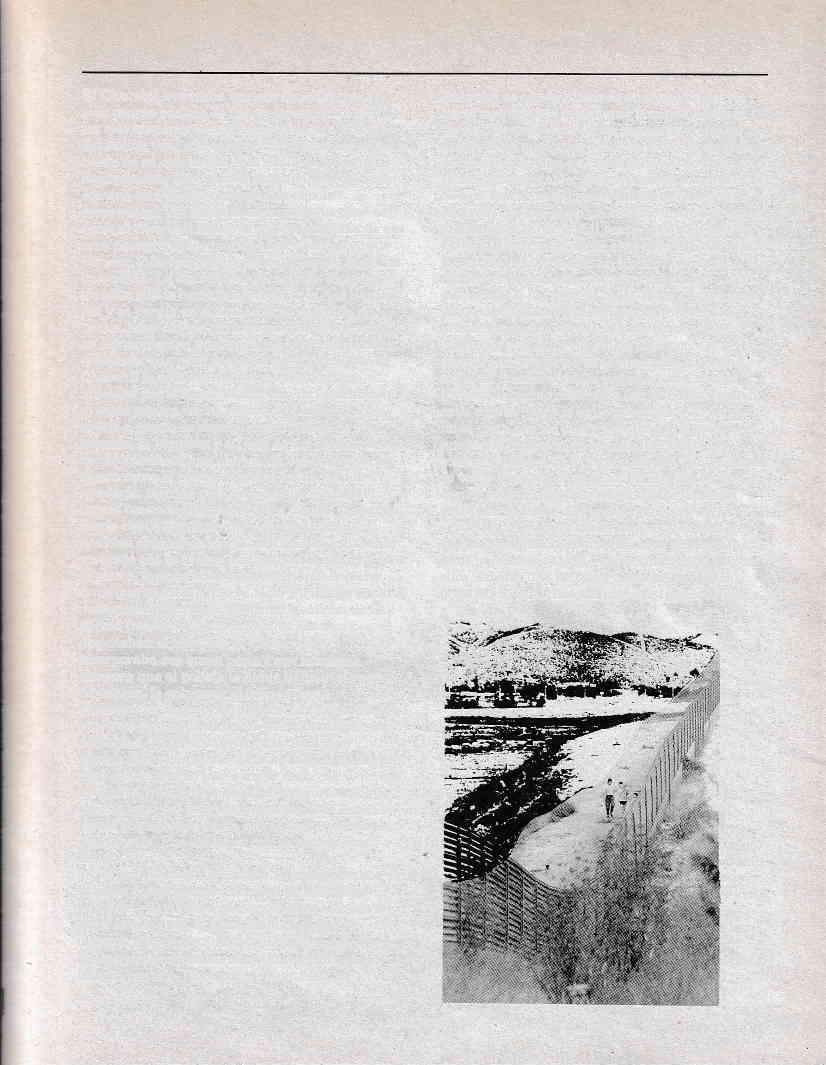
El Churchil avanzaba ansioso de rodearlas lo más pronto posible, le daban ganas de no abrir los ojos sino hasta sentú en plena cara el fresco del Salton Sea, allí donde el Flank los esperaba a bordo de su camioneta, a 1a orilla de la lagrrna. Seguramente debió haber cerrado los ojos, si no ide qué otra manera se hubiese dejado sorprender? 'Si debí haber cerrado los ojos" se decía el Churchil cada vez que se acordaba de esa cara pecosa que le vomitaba las vÍsceras en sus narices, toda vez que lo golpeaba con su lámpara encendida. La luz tubular de aquella lámpara maldita que le hacía sangrar la boca, las narices, iba y se perdía en el firmamento negro de la noche, luego volvía para encandilarlo; o a veces, en los momentos que casi lograba arebatársela, descubría una cara pecosa, afeada de cólera. El Churchil lo veía como a un monstruo cuya crueldad podía llegar al extremo de estacarlo en el suelo como a un vil coyote. El Churchil se sentía a punto de desafallecer, cuando de repente, la Límpara y su haz de l:uz se suspenden temblorosamente en el aúe, en vez de caerle de nuevo sobre el rostro. Algrrien había venido a ayudarlo, algrrien que haciendo las veces de correa trasmisora entre él y los demás, lo seguÍa desde cierta distancia para darle eco a sus posibles señales de alerta. El Churchil, aturdido y cegado con la misma sangre que le escurrÍa por el rostro, apenas si se daba cuenta de la lucha feroz que se animaba a su lado. Su amigo trataba desesperadamente de desarmar al oficial de la policÍa fronteriza, y mientras los dos se disputaban el revólver, el Churchil se incorporaba con suma pena y con la misma lámpara que el policía le había bañado el rostro de sangre, le golpearía el cráneo hasta desmayarlo. Desgraciadamente, un tiro salió del revólver disputado antes de que el guardián se doblegara. El Chu¡chil vio como su amigo desconocido caía herido a las agrras del río Nuevo, pero sentía que no podía hacer nada por él en ese momento, mientras no lograra asegurarse de la inercia total del guardia fronterizo. El Chu¡chil sigrrió golpeándolo hasta que lo detuvo el miedo de acabarlo. Fue entonces que se acordó de su amigo.
"Homy", "fuimy",le gritaba saltando con sus últimas fuerzas como una rana en las aguas bajas del rÍo. Al principio aquél daba señales de vida, ést€ las oía, el agua batida sonaba desesperadamente, luego la lucha de ambos se fue convirtiendo en un combate solitario sin ningrin sentido. Durante un buen rato, el
Churchil se quedó plantado en el medio del río como una estatua de mármol hundida hasta el pecho. Esperaba que de un momento a ot¡o su amigo diera cualquier señal de vida, un quejido, un chasquido, algo que rompiera ese silencio trltrico, insoportable, que el desierto irtrponía. Sólo la corriente del río se oía tranquila en el silencio, trinaba como un canario entie sus ropas empapadas. El Churchil sentía que su mente se iba con la corriente y que él se marchaba a casa, río ariba, con la mente en blanco. Así caminó durante horas hasta que la luz del día lo despertara a las afueras de la "Garra", un barrio pobre de Caléxico. Se encontraba frente a los grandes espacios verdes del aeropuerto y del campo de golf de la ciudad de Caléxico. La alambrada fronteriza se le mostraba al frente como un insulto chicloso pegado a una ciudad (X4exicali) que se confundía con la tierra desde la calle cuarta hasta la calle veintiocho. Tiró una línea recta con los ojos y se echó a andar de nuevo, en dirección de la calle dieciocho. Lo! colores chillones de la tienda de don Tony apenas se veÍan a través de la lÍnea. El río, por su parte, seguía su trayecto ascendent€ hasta perderse detrás de la línea, allá por la calle cuarta. EI Gato, un chiquillo de unos nueve años que en ese momenLo no hacía ot¡a cosa que espiar a unos jugadores de golf, -esperando a que uno de ellos lanzara una pelotilla hacía el hoyo más próximo de la alambrada, para ir luego por ella y,

como solía hacerlo, sacarles la lengua o burlarse a saltos de aquellos hombres demasiado distantes como para poder darle la lección prometida-, gritó desaforadamente la llegada del Churchil.
El Frank, el Cariñitos y todos los demás se precipitaron sobre la línea. Hacía horas que esperaban, con ojos desvelados, reunirse todos para aclarar el incidente de la víspera. El Frank había vuelto a 1a calle dieciocho, después de haberlos esperado inútilmente en el Salton Sea hasta la madrugada. Estaba exas¡rerado, para él el estruendo que había hecho regresar a sus arrrigos en desbandada no era más que un tiro disparado al aire desde la caseta de control para cundir el pánico principalmente entre los 'pollos". El Cariñitos y los demás se defendían acalorados, aseguraban que algo grave había sucedido, que no lamentaban ni se avergonzaban de haber dado marcha atrás.
Desgraciadamente, el aspecto lamentable que el Churchil ofrecía a su regreso abogaba en contra de la opinión del Franl<. Los muchachos no tarda¡on en comprender que el Churchil caminaba con la mente en vilo. El estruendo del tiro sordo de la vispera resonaba en sus ment€s, ahora con mucha mayor fuerza, como una interrogante aciaga,
-dY aquel bato, donde está? -le pregunto el mismo que se precipitaba sobre la alambrada para a¡mdarlos a pasar a través de un hoyo.
-áCuál bato? -balbuceó el Churchil como si tuviese miedo de que aquellos le revelaran el. nombre del amigo que no pudo salvar en el río Nuevo. Los miraba uno a uno, con mucho miedo.
E1 Frank sintió que aquellos ojos ü5tricos buscaban a un muerto entre los.vivos. Sintió escalofrío.
iCómo que cuál bato? iEl Machacas!, Zquién más? -replicó el Franl< como si pretendiera abrevia¡le la búsqueda dél gran ausente entre ellos.
_ZQuá pasó con el Machacas? -inlistió a su vez el Cariñitos.
--iEra el Machacas...? áEl bato que se cayó al ¡ío Nuevo era el Machacas? -balbuceó nuevamente el Churchil con la voz rota, presta a1 llanto.
iSabe qué?, Lnmeboy, no nos venga con que... -le dijo el Cariñitos arrastrando amargamente 1as palabras, al mismo tiempo que le daba un par de leves puñetazos muy amistosos en el hombro.
El Churchil detuvo su llanto en seco, al2ó una cara ceñosa y tronó los dedos con las dos manos al mismo tiempo que les decía con la voz ronca, desafiante:
--+Que nos les venga con qué? riCon que lo quebraron? Pues sí, al bato nos lo quebraron, les grrste o no les guste, al bato nos io quebró la migra.
E1 Frank se retiró del grupo con las manos en la cabeza, los demás se quedaron mudos de cdnsternación. Ni cuenta se habÍan dado de lá presencia de unos niños que habían asistido al interogatorio con la boca abierba y que para su sorpresa salÍan del lote gritando la tragedia a voces:
-iMataron al Machacas, mataron al Machacas!
La noticia detuvo a unos niños que corrían detrás de la cisterna que regaba la calle, con sus pies desnudos y los pantalones arremangados. Estos se fueron detrás de los olros y volvieron revoloteando como mariposas exitadas en torno a la madre del Machacas, una seño¡a encorvada por el peso de una familia numerosa. Un sol t¿rible comezaba a caldear los techos, la mujer se cubrió la cabeza con una toalla que llevaba en los hombros. . -iY mi muchacho? ¿lDónde está mi muchacho? -pregtrntó con voz luctuosa.
EI dolo¡ inmenso y callado de la mujer, redoblaba el peso de la pena que acababa de caerles encima a los muchachos. Nadie se atrevía a verla a los ojos, todavía peor, algunos se senta¡on acaracolados en el suelo como si le rogaran a la tierra que se los tragara vivos. Ante el silencio, su mirada buscó sigilozamente
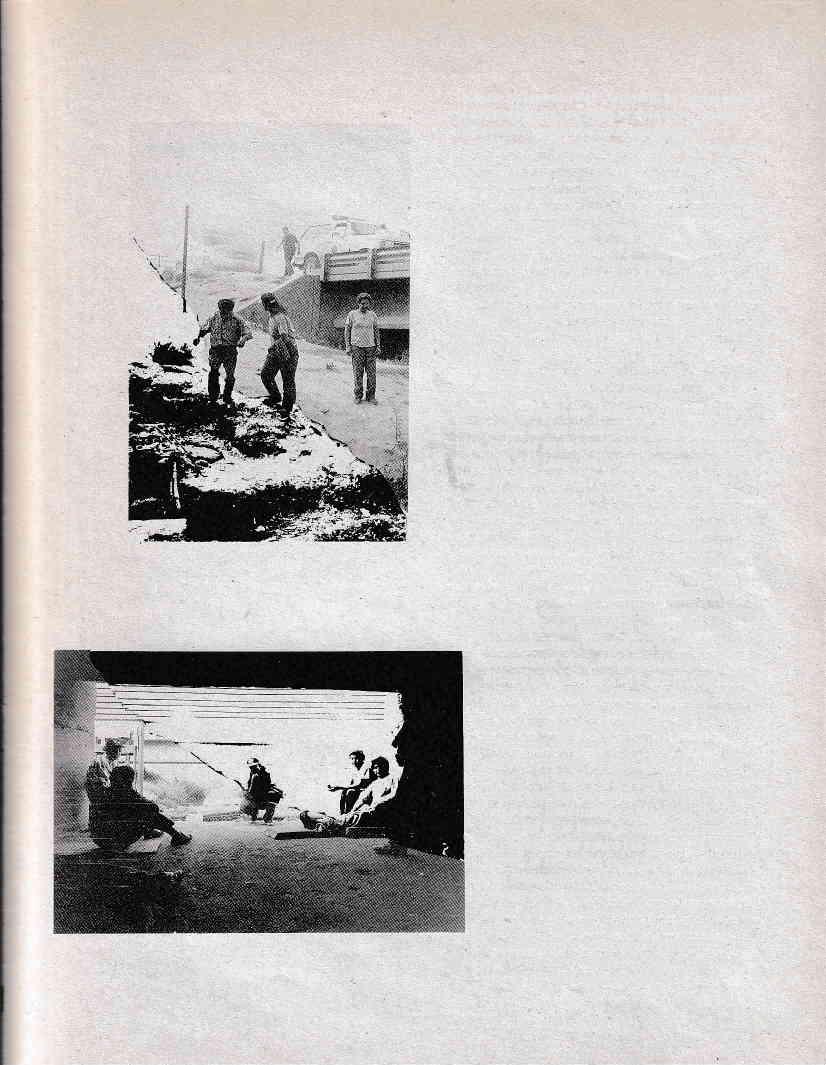
la cara inllamada del Churchil, la noche había sido sangrienta, su ropa lo delataba, de sus labios rotos esperaba una respuesta.
El Churchil prefirió rendirse a los pies de la mujer y bañarle con sus lágrimas, que explicarle todo con una sola palabrd.
Y la mujer entendié todo, que su hijo ya no vivía, que había muerto, que habíd sido asesinado. iPor quién y bajo qué circunstancias? A ella eso no le importaba. áRebelarse y vociferar contra los hombres no era una manera de blasfemar contra la voluntad de Dios? La mujer giró sobre sus pies y regresó a casa, había aprendido a vivü con el temor de Dios, para ella la muerte de su hijo no era otra cosa que una prueba más de dolor en la vida.
A la mujer no le faltó compañía durante esos días de dolor -de dolor ejemplarmente reservado-, la de los vecinos, es verdad, pero también la de los muchachos, amigos de su hijo, quienes para honrarlo lo cargarían en sus hombros a lo largo de la calle dieciocho, luego, ya en el cementerio, lo bajarian al fondo de su fosa y se turnarían las palas en la triste faena del entierro. La del Churchil sería la última palada que cae¡ía sobre la tumba del Machacas y de sus labios saldrían las últimas palabras: pediría un minuto de silencio a su memol.ia, tal como 1o había hecho ya en el "lote" --en el corazón del barrio-, segrin sus palabr:as. Y
después de este último y supremo esfuerzo buscaría en el suelo gn buen lecho de descanzo. Pero en el suelo se sintió como una momia viYa, despojado hasta del último grano de fuerza y con la impresión de que el verdadero descanso no lo podría hallar más que en el fondo de cualquiera de todas esas fosas abiertas que lo rodeaban. El cerro Centinela, aquel gigante morado de mca abrupta que se elevaba al pie del cementerio, le dijo que eligiera su morada, que él estaba allí para velar por los muertos y Ios vivos. El Churchil rodó hasta la fosa y sus amigos se precipitaron sobre las palas. La tie¡ra oscura le rebotaba en el pecho, en la cara, y la perspectiva oblonga que Io elevaba al firmamento se le fue cerrando hasta cegarlo. Pero nadie se atrevió a pedir un minuto de silencio por su alma ZSería por que sabían que estaba vivo? Tampoco oía que le tocaran las golondrinas. De todos nomás oía sus cuchicheos. Y al ?:
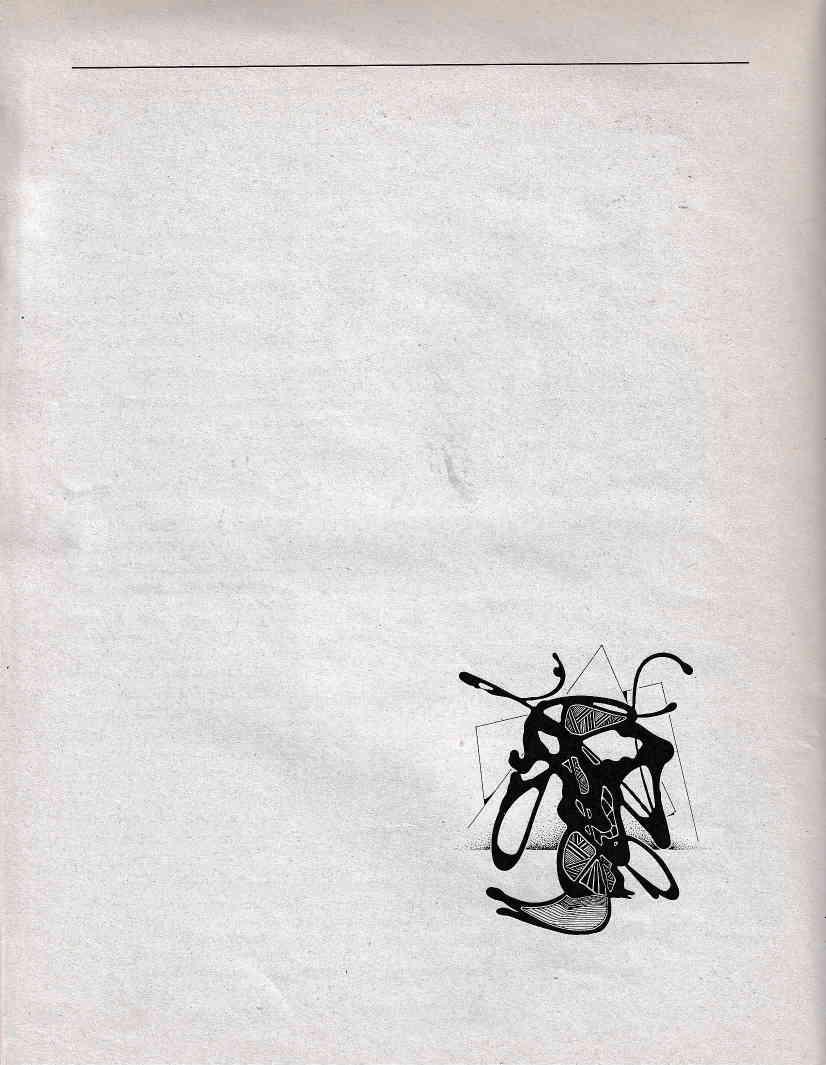
Guerrero Negro (fragmento)
Escribo sobre ti y así no escapas Anticipo tu misterio
La bahía diadema engastada se alza de andamios de la muerte
Veo la colina de los hibiscus aspiro .la noche y perdura inalterable cuando tú incierto navegante llegas al puerto con la ganzúa prendida de acertijos de cábalas humeantes
sí
tíl mi as de espada transfiguración de Dios ocupado de sí mismo Errante como soy esquivo la luz Llego a ti pero adviertes que el dolor clava el marfil bajo mi yugular que sobrevive y vuelvo a embestir pluma en ristre sobre recuerdos que la imaginación reposa en espacios del riesgo donde caía
JORGE RUIZ DUEÑAS
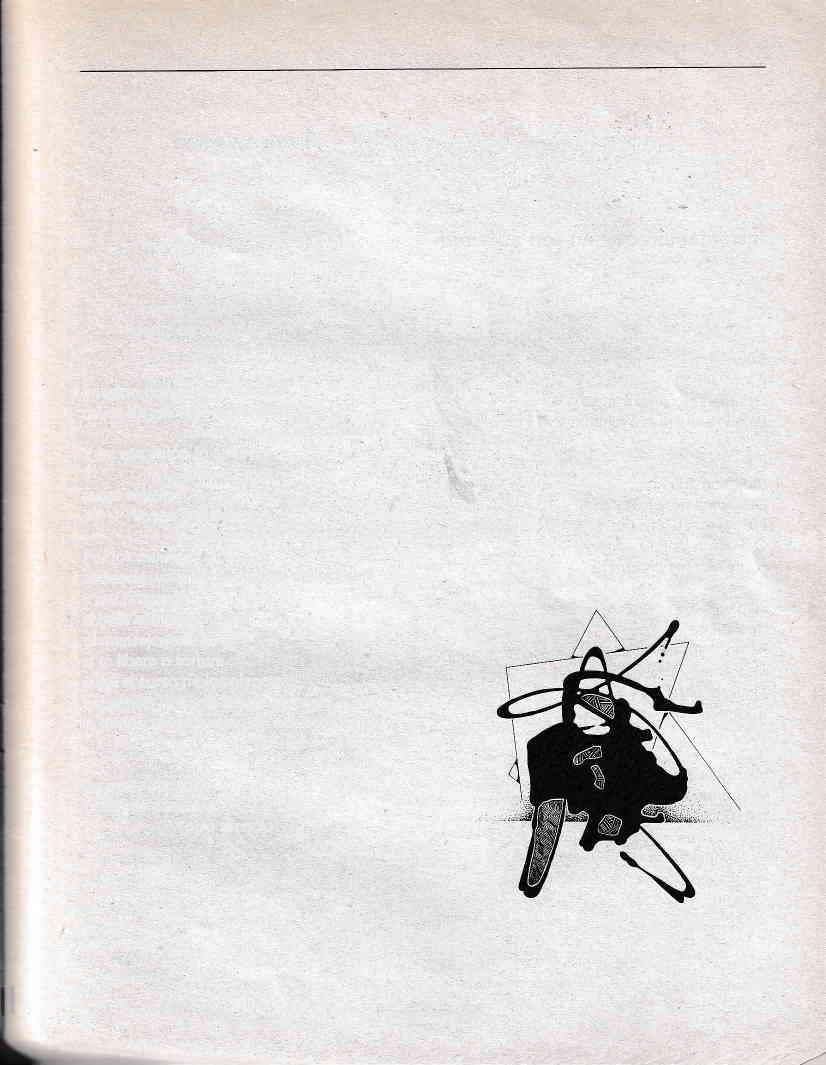
antes de t¡empo desliz en suerte
-¿pero es el caso de transcribir la propia página?-
lmagino buques en recalada naves de eslora inexistente naufragio de la oscuridad Y en esa vis¡ón te atrapo una vez más rasgo el velo lienzo de misterios -¿pero quién renuncia al poder de la manada?-
Por los montes asciende ya el vaho opalino del océano y me pregunto si bajo el mismo manto el mensaje te llega si te libera o tortura si en el curso de los planetas presientes la fragilidad de la carne la minúscula extensión de nuestro tiempo feliz coincidencia aquí y ahora en que atrapados pasemos a formar otro silencio
lnstantáneas que no son polaroid
(A Melissa y a los soles . de su sonrisa)
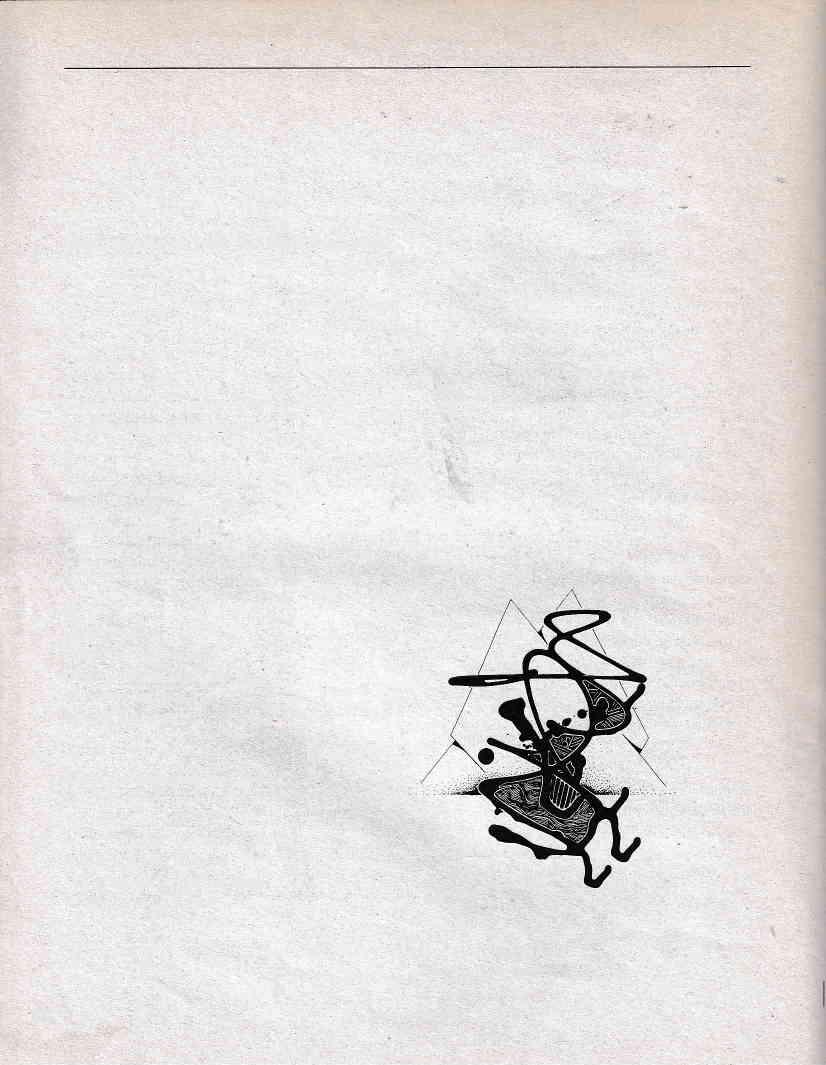
I
Cúbrete
¡Hoy hace frío !
Calentemos con la lengua
Lo que enfriamos a miradas
il
Mujer de granito
Desplomada por ventiscas,
Pierna, brazo y pecho
Ojo como látigo
Fustigándome la sombra
ilt
Finalmente
Evaporamos el sueño
Degollamos a Medusa
Mientras llorabas
Un par de lunas
IV
Miles de coches traspasan
Mi orondo tórax
Y sueño:
El vuelo del ave
Y la sonrisa de la hiena
-La gravedad roba mis alas¡Comprendo a ícaro!
EJ."I,
IoRCE ALVARADo
C,cnros ADoLFo CuIÉnnEz Vlonr
Los años y las partes
(Primera parte)
Cristiano
Crepitante en su hondura golpea un juramento, la mocedad de la sangre con que la inscripción fue lavada.
La boca es un altar lleno de tierra.
De frente al viento felonía y clavos en el monte.
Dolor (bucólico)
Aquella cuestión de las naranjas y las rosas se manflurcueció trotando alegremente en los collados.
Una naranja es una rosa, la tarde de pizca y masque. Un cernícalo alado ausculta cuidadoso los enjambres.
Ia darlingtonia
Cómo encontrarla.
Cazar su sueño como un recuerdo de otra vida, como encontrarla.
Algo dejan las flores cuando mueren.
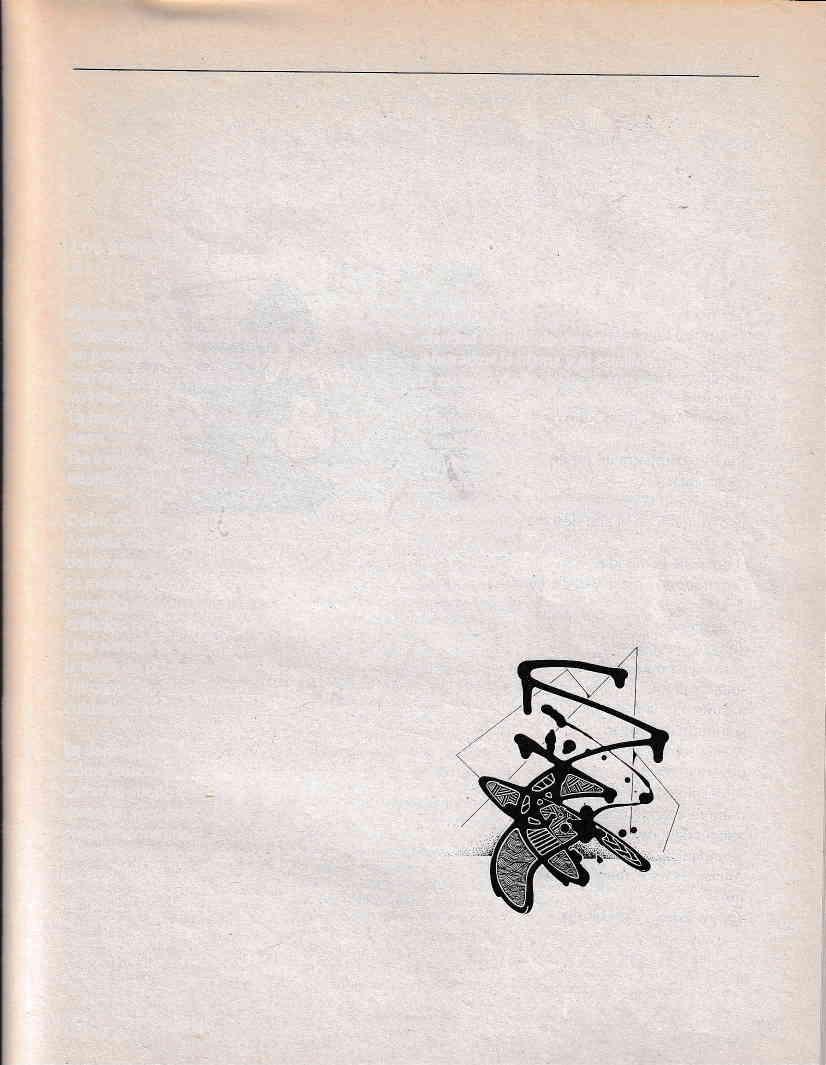
Explosión
Maído el último sigilo, claridad trastocada del verano. Abstractos la bizma y el estallido. El escarnio de ias hojas y su aliento lmplosión
Combate la mirada el primitivo egoísmo de la presencia.
La partida libera el sufrimiento, crecen los días, pagodas pinchan el cielo y desangra
delira n te el rostro. La idea hiere.

Sacrificio
Un suspiro legendario es el verano, suspenso el mundo y la pira crematoria.
Ceneraciones pasan sobre la escalera, una torre desgarra inhóspita, crepuscular.
Han cerrado la puerta, algo inmerso en el aire descifra el suelo, el dolor de la mirada.
Penetramos la masa y el instante.
Al descender
Refulge el espejismo
pero aquí no hay calles, sólo el verano trastocando la evocación, la muerte del hogar.
Asfixia somos. El verano devora piedras, se desploma. Todo duerme cuando pasa: antlgüedad, doctr¡nas, abundancia.
Anclamos en el muelle de las horas, somos espejo y mediodía.
D>,,'
Sección a cargo de Sergio Rommel Alfonso
(Casi) notas sobre en cine nnexiaarxo
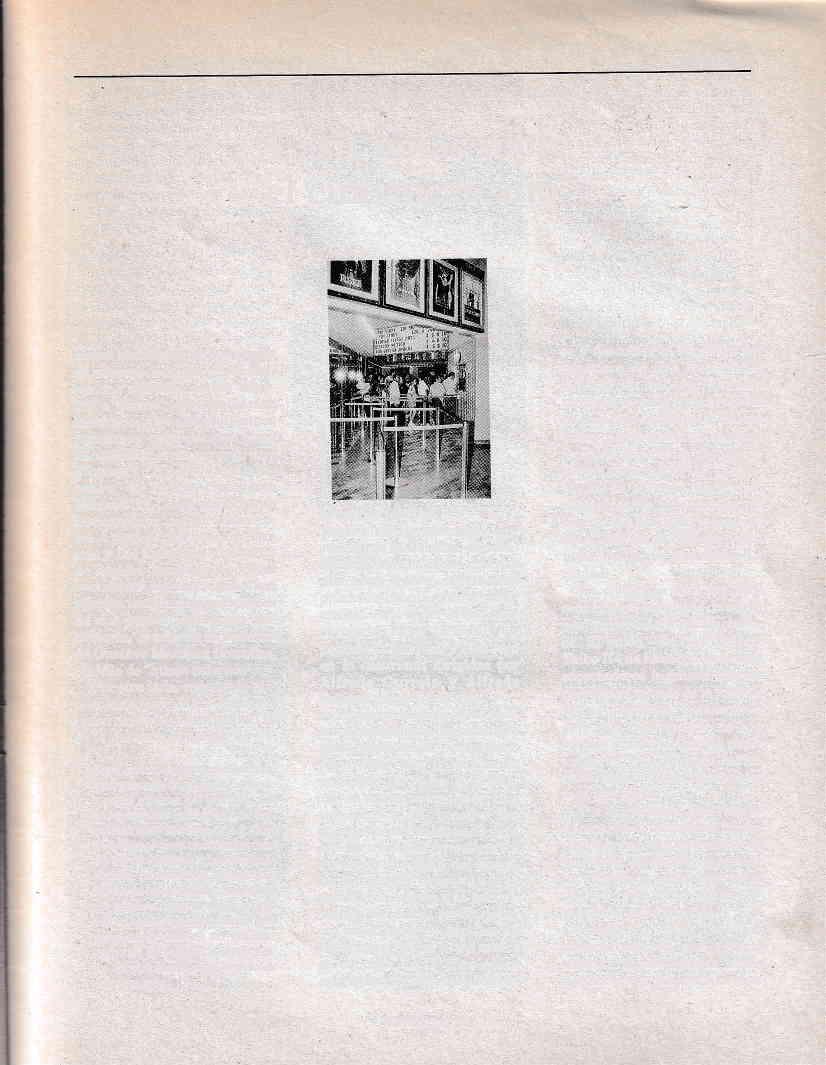
Estas casi notas provisionales de ninguna manera pretenden ser una selección de las "mejores" o "¡reores" películas del cine mexicano. Algunas de ellas me parecieron exce¡rcionales como Elmstilla de lapu¡zzo de Artu¡o Ripstein y Zc pasión segin Berenice d,e Jaime Humberto Herrnosillo. Otras más fueron francamente insoportables como A paso de ajo de Luis AIco" riza y Los japonesea nn esperan de Rogelio González Jr., vistas casi al azar, sinplan alguno; son simples testimonios personales de una pasión casi recién descubierta, gracias a la amistad de Gustavo Mendoza Gorzález, cinéfilo de "hueso colorado". Por otro lado, concuerdo plenamente con Mam Yehudit quien escribió en el número 112 de la Jomadn semanal:
decir que nuestro cine mexicano está gozando de un rertacimiento a estas alturas del partido, con unas cuantas películas que respaldan esta aseveración y muy poco tiem¡ro para analiza¡las dentro de un contexto histórico más amplio (exhibición comercial, du¡ación en ca¡telera, respuesta del público, interés de la industria cinernatográlica tar¡to privaáa como estatal en realizar material de calidad a largo plazo, etnélera) es como eyacular precozmente,
Dos
pelÍculas
"Al paso del tiempo me he convencido de que el cine -escribió Edua¡do Marín Conde-más que comunica¡ ideas concretas, debe prirnordialmente suscitar emociones'. Esto es particularmente cierto en el caso de las películas Cosa fticil y Una rd.ta en la oscurídnd dirigidas por Alfredo Gurrola y Alfredo Salazar respectivamente. En cierto sentido, estas peliculas representan dos extremos discursivos del cine mexicano. Cosa fthil --con la estupenda actuación de Pedro Armendáriz-es un buen ejemplo del cine neopoliciaco. EI detective Belascuará¡ es comisionado para reolvertres casos: investigar los rumores -producto del imaginario colectivo- respecto a la no muerte de Zapata y la participación del héroe revolucionario en la lucha de Sandino en Nicaragu.a, cuidar a una confusa señorita de 17 años quien aparentemente quiere suicidar-
se y descubrir al homicida del ingeniero de una important€ - fábrica. Sin embargo, Gurola no construye una trama repleta de acciones violentas Y chicas bellas, por e1 contrario, el ri{mo lento de la pelícuJa permite ir hilvanando historias incompletas de obreros, sindicatos, subempleados, intelectuales, etcétera; que sin configurarse del todo, señalan al verdadero pro" tagonista de Ia na¡ración: La ciudad.
La ciudad es et Cosa fticil más que un escenalio de acciones, unpersonaje que las convoca. El guión -de Paco Ignacio Taibo II- no hace concesiones a espectadores ingenuos que esperaban el triunfo de la justicia vía el heroÍsmo. Belascuarán sabe que en el mundo no hay buenos ni malos. Que los papeles giran y los asumen individuos deterrninados, mientras les toca uno mejor.
Por el contrario, Una tata en kt oscuridnd. t¡anscu¡re fundamentalment€ en el interior de una casa. La ciudad es igrrorada, eliminada por Ia intensidad del drama humano que se desenvuelve entre paredes.
Josefina y Sonia Gil, hermanas, comprair una antigrra casona, la cual habitan inmediatamente a pesar de los des-
perfectos. Una serie de hechos extraños comienzan a perturbar la relación entre ellas: ruidos inexplicables, figuras que se vislumbran entre las sombras; quejidos que apenas alcanzan a ser percibidos. El desenlace es violento, mueren ambas y la historia termina donde empezó: con la compra en "oferta" de la casa por una viuda y su hija. Si bien, Alfredo Salazar logró mantener a lo largo del filme el suspensoy construi¡ una atmósfera propicia al misterio, las actuaciones de Ana Luisa Peluffo y Anaís de Melo, en muchos momentos de la historia, son pocos convincentes.
El hilo erótico de lacintafalla por la obüedad y el deficiente manejo de la fotografÍa por parte de Miguel Garzón.
La rotunda diferenciación entre estos dos filmes nos t€stifica dos formas de ejercer la magia del cine en nuestro país: Ventana a la ciudad o a la intimidad del hombre. Miradas que convergen en una misma realidad pero distinta.
Espejismo de la ciudad
La ciudad de México sehaganado a pulso el moLe como la ciudad más caótica y contaminada del mundo. Según Alonso Urrutia y Víctor Ballinas, la capital genera anualmente "4 356 000 toneladas de contaminantes" y "supera 10@/o Ia contaminación de Sao Paulo, 3@/0, 1a de I-os rÍngeles y en 300o/o la de Río de Janeiro".
Sin embargo, desde hace varias décadas escritores, ambientalistas e inclusive cineastas advi¡tieron sobre el crecirniento desmesurado de la urbe y las consecuencías negativas del mismo. Tal fue el caso del director Julio Bracho con la pelÍcula Espejismo de la ciudad.
Una familia miphoacana decide emigrar a la gran ciudad

El costíllo dp la purcza, FotografÍa tomad.^ de Cranica ditisolemne d.el cine mericarxo de Francisco Sánchez, Divulgación Universidadveracruzana, México, 1989.
debido a que "e1 campo ya no da para vivir". Desde su llegada, experimentan el desencanto que ésta les ofrece: inseguridad cotidiana, falta de empleo, corrupción generalizada y el agotamiento de los valores tradicionales que son ineficaces para lograr el funcionamiento óptimo del núcleo familiar en el contexto de la ciudad. Si bien, el tono melodramático de la cinta es intensoyla fotografía (Daniel Lopez), deficiente y vacía de imaginación; la película es importante por ser la primera materialización de la preocupación del cine respecto al camino monstruoso que la ciudad de México seguía. Obviamente esta advertencia de Julio Bracho no fue escuchada. En esta cinta, tenemos una de 1as apariciones tempraneras del actor Carlos Bracho como protagonista. Por su parte Rita Macedo v Sergio Bustamante, Iogranun trabajo actoral de gran
calidad. "Esta ciudad me está quitando todo, hasta la fe", mur' mura uno de 1os protagonistas. El sueño se había desmoronado. EI espejismo puesto en evidencia. La realidad de una ciudad agoviante que Ios vence y finalmente los hace regresar derrotados a su lugar de origen.
El castillo de la pureza
En realidad, existen pocas pelí' culas mexicanas de las cuales tengamos tantas razones para recordarlas como es el caso de,El castillo d¿ la pureza de A¡tu¡o Ripstein. Con un guión del propio Ripstein y el escritor José Emilio Pacheco, la cinta narra la historia real de un hombre que en la década de los cincuenta maiuvo encerrada a su familia cerca de siete años. Para Gabriel, el mundo es un lugar repleto de maldad y pecado, por eso decide que sus hijos Porvenú, UlopÍa y Volunlad permanezcan enclausttados junto a Beatriz su esposa. El filme es una extraordinaria descripción de la paternidad que magistralmente registró Kafka en Carta al padre y el poeta Jorge Hernández Campos en el poema Padre, podzr:
Un tíempo creí que mi Wdre em [el poder cuánlo le odíaba mi cr¡razón de lniño
Por el pan, por la co.sa, pot su lpaciencia, por sus am,antes, Por el odio reuuelto d.e lujuria que Le diuidía de mi madre. Pero sobre todtt, cómo le odiaba por su certídumbre, por el peso d.e cadn palabra, pot el gusto d.efinitiuo d,e su mano robusto' lpor el d,esprecio de su sonrisa difrcil.
Sin embargo, Gabriel, como buen profeta sospechoso no practica lo que proclama. Mantiene en dieta vagetariana a su familia. pero él en la calle come car-
ne, ve revistas porrrográficas y trata de seducir jovencitas.
La fortaleza de la pureza que construyó para su familia, es un reflejo de las propias culpas.
Co;r El castilln d.e ln pureza Arturo Ripstein logra un clásico del cine echeverrista. Claudio Brook, representa magislralmente al padre autoritario e intransigente, Rita Macedo a la madre abnegada y débil, incapaz de oponerse a los deseos absurdos del marido y Diana Bracho a la hij a que t€rmina por revelarse e int€ntar romper e1 cerco claustrofóbico que el padre les ha impuesto. La escenografía de Manuel Fontanals, es probablemente la mejor producida por el cine nacional.
La cinta de Ripstein, en el ejercicio profundo de inspeccionar el lado oscuro del padre, se relaciona corr Santa sangre de Jodorowsky, que hace lo mismo pero en referencia a la madre.
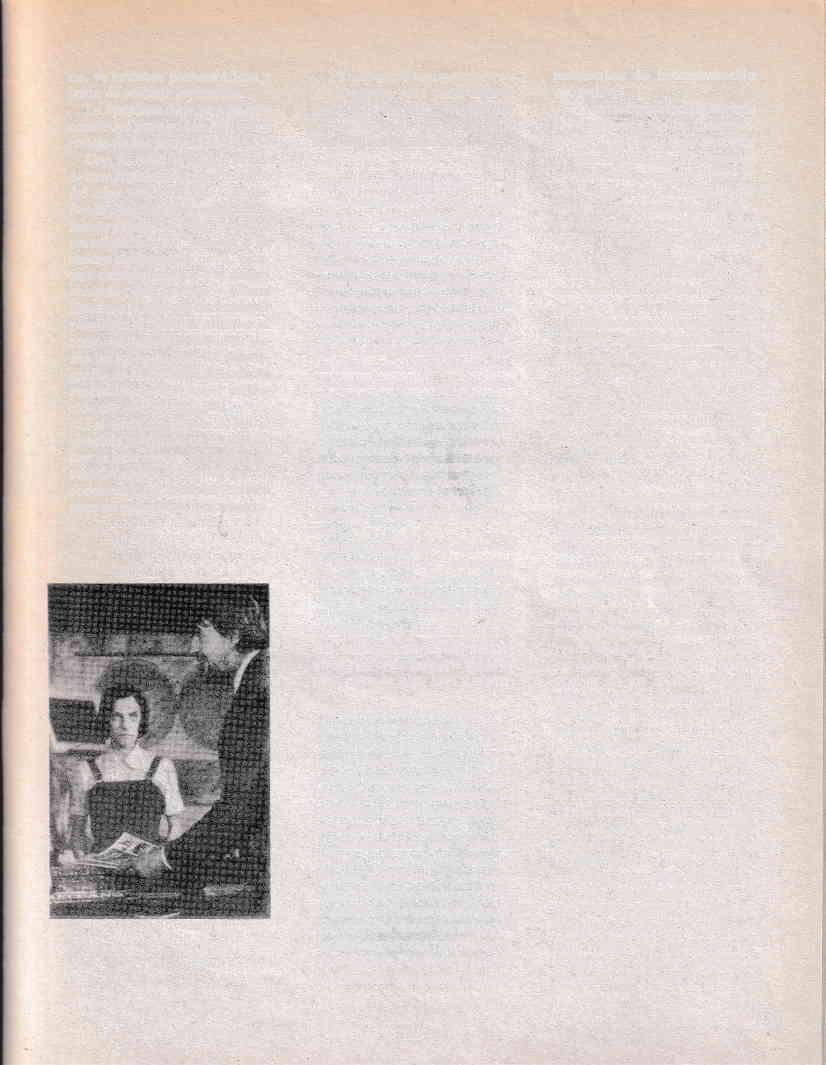
Filmes que desenmascararon los aspectos más destructores de la vida familia¡, verdaderos golpes bajos al mito de la feliz familia Iatinoamericana.
[,a otra virginidad
La imposibilidad de la felicidad como un estado permanente es el tema que aborda la película Lo otra uirgínídnd del directo¡ Juan Manuel Torres.
Enunpequeñocafé dela gran ciudad trabajan Eva y Laura: día con día atienden a un grupo de ancianos que se reúnen para jugar dominó y realizar apuestas sobre las mujeres que previament€ har citado en ese lugar fuor carta) para "entablar una relación seria con vistas de matrimonio". Si bien, esto redunda en beneficio para el eslablecimiento porque incrementa la clientela, Eva no puede evitar sentir pena por la burla de que son objeLo Ias solitarias mujeres.
Eva, para quien "el amor sólo sirve para un carajo", inicia una relación con Adrián -un joven que trabaja como repartidor de peliculas- pa-ra Lerminar experimentando el desencanto: "Ntr era como yo me imaginaba el amor. Yo creía que era algo bonilo. pero es algo Ioco y absurdo".
La cinta final iza violentamenLe: una de las señoritas "plantadas" enel café se suicidayAdrián en un a¡rebato de ira toma el arma y dispara contra los "pinches viejos" que habían hecho de la soledad ajena un método contra el aburrimiento.
hotagonizada por Valentín Tlujillo, quien realiza una actuación deficiente y posteriormente opta por realizar cintas de acción en las que no se lequ ieren grandes dotes de actor, de las cuales por otra parte carece, y por l,eticia Perdigón y Mercedes Carreño que logran grandes
momentos de interpretación actoral.
La otra u irginidnd,sin ser una obra maestra de. la cinematografÍa mexicana, deja entrever la desolación que las grandes ciudades mexicanas provocan en sus habitantes y las dificultades que éstos experimentan al querer encontrar un sentido en medio de la absurda cotidianidad de la clase media.
Como escribió el filósofo francés Jean Paul Sartre: "El hombre sólo puede contar consigo mismo; está solo y abandonado enlatierra enmedio de infinitas responsabilidades, sinaS'uda, sin otro objelivo que el que se fije a sí mismo, sin más destino que el gue forje para síeneste mundo". Esta es la oLra virginidad que hay que perder.
A paso de cojo
"Yo no he venido a Lraer la paz sino Ia guerra". Con esLa admonición del evangelio, el pároco del pueblo, con su discurso incendiario y apocalÍptico provoca que los hombres, henchidos de valor y fervor religioso se dispongan a "denfender a Dios de sus enemigos", quienes han cerrado Lemplos y persegr:ido sacerdotes: Estamos en plena guerra de los cristeros, época que Jean Meyer documenki magistralmenLe en su obra .La cristiada.
Sin embargo, como los hombres sanos y fuertes del pueblo ya lo habian abandonado antes, se conforma el batallón de San I gnacio. integradoporcojos. mancosJ sordos y deficientes mentales. La metáfora es brutal. El director Luis Alco¡iza desnuda a la crisLiandad en su m¿ixima decadencia como grupos de bandoleros desorganizados que al grito de "Viva Cristo Rey" se dedicaron a saquear poblaciones, comeLer abusos y realizar una grrerra de baja in-
tensidad que sólo tuvo lugar en algunos cuantos lugares de la provincia mexicana.
Sin participación en ninguna batalla pero sí en muehos exce" sos, el batallón de San Ignacio termina desmembrándose. El propósito original de su líder, quien esperaba por medio de la gloria militar hallarpara símismo §r los suyos) la dignidad perdida en su condición de disminución física, es olvidado. Desafortunadamente, Alcoriza desaprovecha la oportunidad para retratar u¡a de las épocas más interesant€s en la historia de México. Su intento de comedia deriva en una farsa floja, con pésimas actuaciones, fotografía deficiente y un guión ramplón e inconexo. áEs posible hacer farsa hisüírica? por lo menos en el caso de Luis Alco¡iza la respuesta es no.
Los indolentes
Dos son los hilos temáticos que fluyen a 1o largo de la película l,os indnl.entes de José Estrada. El desmoronamiento económico de las familias terratenientes durante la reforma agrarja, promovida por Lázaro Cárdenas y Ia vejación psicológica y castración simbólica del hombre joven por parte de Ia mujeres inmediatas a él: la madre y Ia abuela. Marinda, la anciana matriarca de la fa¡rrilia se niega a aceptar la nueva realidad en que e) reparto agTario de 1934-1940 los ha sumergido: "nosotros somos laraza de los amos -dice- y Dios lo sabe". Por lo tanto presiona a su nieto Rosendo a fin de que promueba un.arnparo §ra en el gobierno de Avila Camacho) y guedan recuperar sus Lierras. Este se dedica a tratar de seducir a lajoven sirvienta de la casa (An a Ma¡tin) v a enredarse amorosamente con Josefa @aquel Olmedo) una atractiva viuda del pueblo que termina viviendo con
é1, para abandonarlo posteriormente. La cinta termina con Rosendo derrotado, subl.ugado porlamadre (Rita Macedo); con su vivienda y vida dernrmbadas.
Son varios lo elementos que el directorJosé Estrada conjun. tapara lograruna cinta de gran ealidad. Actuaciones realmente excepcionales de Rita Macedo y Raquel Olmedo; acertada fotografÍa de Miguel Garzón, quien capta estupendamente el aniquilamiento emocional de Rosendo a través de la metáfora visual del desmoronamiento de
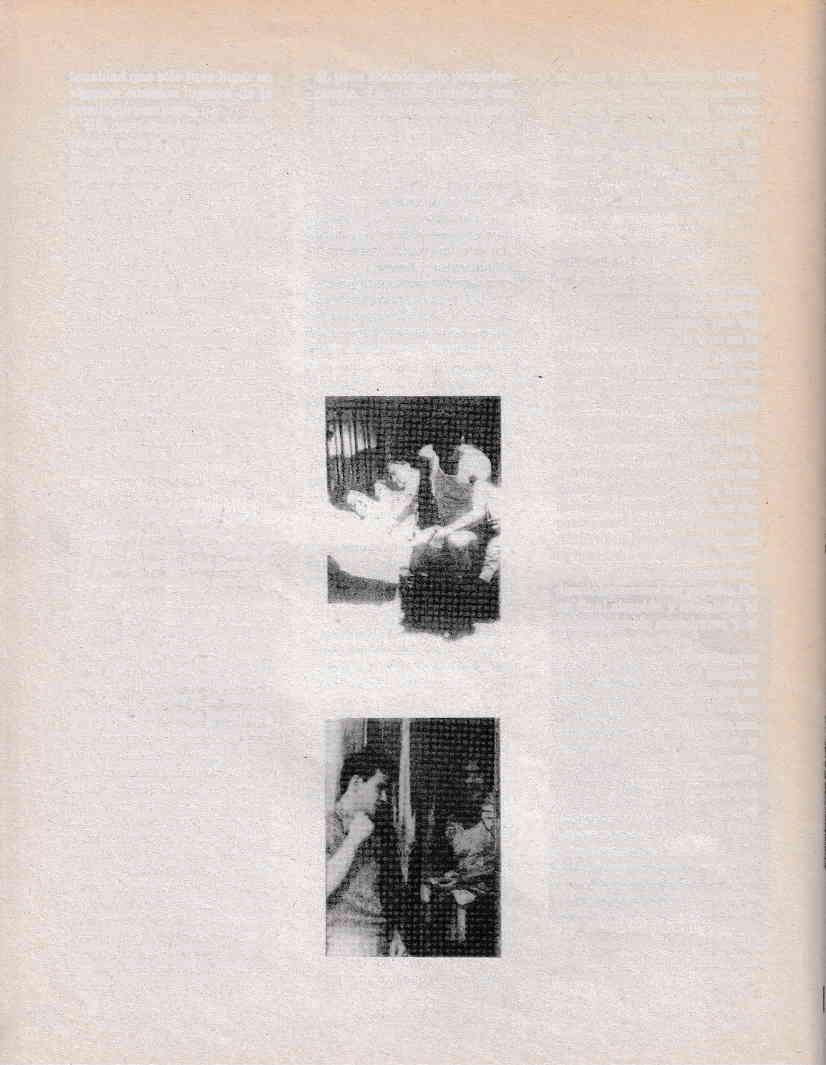
su casa y un trabajado libreto cinematográfico que desenm a scara el otro rostro del macho mexicano: su debilidad y pasividad absolutas. "El hombre se hunde y derrite en su propia nada' escribió C. Greich. Rosendo, el personaje de Zos indolentes, es un ejemplo de ello.
Los japoneses no esperan
La comedia de enredos, de tinte pícaro y erótico ha sido explotada hasta el cansancio por los directores mexicanos, que en la mayoría de los casos logran películas fallidas y de mala calidad. Tal es el caso de Ins joponesea no esperan d,e Rogelio González Jr.
Julio Alemán interpreta a Mi guel, un nervioso marido que a punto de huir para siempre con su amante Isabel (Sasha Montenegro), queda preso en su departamento con Julia (Jaqueline Andere), la esposa que de mil formas trata de seducirlo. Esposa y amante se conocen: decidiendo intercambiar papeles. En un final simplón y moralista la amanle decide marcharse y el matrimonio "se salva".
Si bien, durante los primeros veinticinco minutos el directo¡ construye una historia que se sostiene entre lo chusco y lo dramático, posteriormente ésta cae estrepitosamente. Director y guionista ca¡ecen de los recursos para mantener el humor o propiciar la reflexión sobre la infidelidad conyugal o el papel que Ja sociedad otorga a Ia figura de "la amante".
Ejercicio melodramático frustrado referente a los hábiLos privados de la burguesÍa de México, Los japoneses no esper¿r¿ es una cinta que pone de manifiesto la debilidad del cine mexicano en la construcción de ciertos temas.
[,a pasión segrin
Berenice
En los años sesentaJaime Humbe¡to Hermosillo hace su aparición en el cine mexica¡o con Zos nuesrrrs, sin embargo, es la década de los setenta, cuando se consolida -junto con Arturo Ripstein- ccimo uno de los grandes directores, con una propuesta estética de elevada calidad y un estilo perfectamente reconocible,
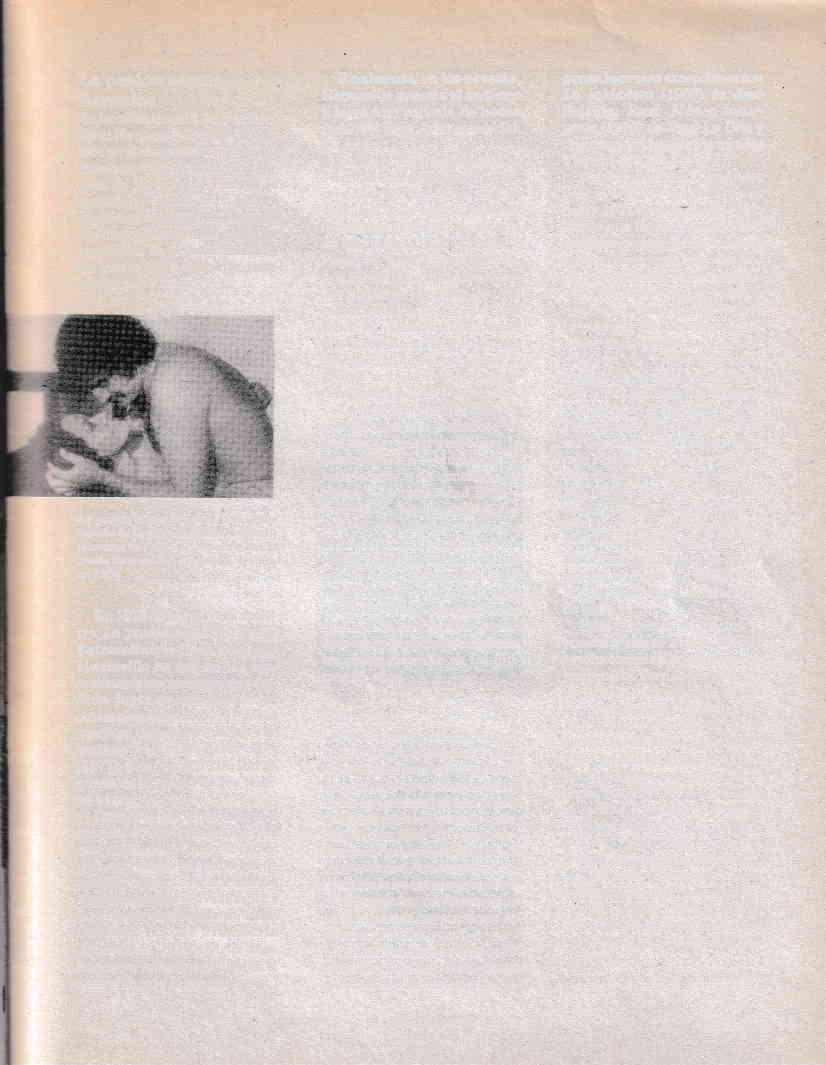
La pasión eegún Berenice. Fotografia toIJ]ada de Crónica antisalemne del cine me¡ic¿¿o de Francisco Sánchez, Dir.ul gación Universidad Ve¡acruzana, México, 1989.
En 1975 dirige su obra maestra La pasión según Berenice. Extraordinario filme en el que Hermosillo no cae en Ias concesiones que posteriormente t€ndrán lugar en su producción cinematográfica. A partir de ese punto su trabajo es intenso y de matices variados: Amor libre (1977), Naufrogio (1978) son algunas de la peliculas que realiza en esa época.
Durante los años ochenta, cuando el cine mexicano vive una crisis de falta de creatividad expresada en pelÍculas de pésima calidad como Picardía mexicana deRafael Villaseñor y La risa en uaco¡iones de René Cardona; Jaime Humberto Hermosillo dirige Doña Herlindn y su hijo, denso filme en el que se aborda la cuestión gay.
Finalmente, en los noventa, Hermosillo apuesta al erotismo y logra una película de buena factura y gran éxito come¡cial: La tarea.
Et ht pasión segin Berenice Pedro Armendáriz Jr. interpreta a Rodrigo, un joven médico que llega de la capital a la provincia con motivo de la muerte de su padre, Ahí conoce a Berenice, joven viuda sobre las que se tejen las más inverosímiles historias. A pesar de que para Berenice 'la amistad y el amor son sentimientos pequeños" propicia una relación con Rod¡igo; la que al romperse le genera Ia única emoción verdaderamente subli¡ne: el rencor. La imposibilidad del encuentro con el otro, la ineludible vocación a instrumentar la comunicación reduciendo al interlocutor a la condición de objeto y la intensidad bella y terrible de las formas cotidianas del odio, son los temas que se hilvanan en ésta, sin lugar a dudas, la mejor película de Jaime Humberbo Hermosillo, director mexicano de quien urge el estudio crítico de su obra, que más allá de los altibajos, es una de lasmás importantes denuestra cinematografía en los últimos 25 años.
Cananea
La revolución mexicana fue texto y pretexto de muchos cineastas, quienes pronto hicieron del movimiento armado un téma cinematográfico; tal fuel el caso de Fernando de Fuentes quien dirigió en 1993 El compadre Mendaza y dos años más tarde Vámonos con Pancho Vilk4 películaen Ia que eltren, personaje protagónico en la rer.uelta revolucionaria, se convierte en el actor principal.
Posteriormente, el contenido revolucionario es echado fue¡a de nuestra cinematografía, aI-
gunas honrosas excepciones son La soldnd¿ra (1966) de José Bolaños; Reed: México insurgente (1970) de Paul I-e Duc y a ananea d,e M ar cel a Fernández Violante.
Si bien, Marcela Fernández debuttí en l%7 co» Azul, no es hasta 1971 cua¡ldo -dtrige Fridn Kahlo qte logra su propio lenguaje cinematográfico. Osada y segura emprende un ejercicio de cine altamente revolucionario, Cananea, que por muchos motivos -a pesar del silencio de la mayorÍa de los criticos alrededor de la cinta- es una producción de factura mayor: estupenda fotografía de Gabriel Figueroa, actuaciones sobresalientes como la del joven Carlos Bracho, cuidadoso libreto cinematográfico de la propia Marcela Fernández y Pedro Miret y una dirección intensa eincisiva, que por un lado, revela la intimidad animica y existencial de William Green y Esteban Baca, los protagonistas, y por otro, retrata magistralmente las condiciones sociales en el pueblo minero de Sonora a principios de siglo.
Pero Cananea no es una apuesta a ciegas al movimiento revolucionario y su connotación anarquista. Fernández Violante registra la contradicción en que la revolución se encuentra inmersa: el proletariado (al que se pretende remftir) es ajeno al lenguaje ymétodos revolucionarios. En el momento cumbre de la cinta, Esteban Baca debe usar el mismo lenguaje de opresor para ser entendido por los oprimidos, "háblales como Mr. Green" es la recomendación. Cananea, verdadero documento testimonial sobre los inicios de la lucha revolucionaria, lacual al debilitarse'a¡rebata a los obreros Io que habían conquistado". f s.R.A.
Viceversa: lOe años dle cine
Seguramente que Louis y Auguste Lumiére al registrar la patente de su cinemaüígrafo el 13 de febrero de 1895, no imaginaron la trascendencia que su invento tendrÍa para las generaciones venideras. Ni de que eD menoa de 30 años, en 1922, tan sólo en los Estados Unidos, el promedio semanal de entradas vendidas para el cine excedería de 40 millones, segrin datos de M. Fleur en 7¿orías d¿ kt. mmunicatión masiuo. Y es que, como escribió Gabriel Careaga en el clásico Erotismo, uial.encia y política en el cine: el cine como un sueño: 'El arte se proyecta a la parte más oculta del hombre: 'el inconsciente.,, por eso para muchos el cine es como un sueño". El nrÍmero 29, corespondiente a octubre de 1995 de la revista Viceuersa, es una edición conmemorativa de los 100 año¡r del cine. La revista abre con la lista de las diez mejores películas de la historia segrín diez críticos mexicanos. Por supuestn Ciuútduto -Kane de Orson Welles encabeza la lista, segui d.a de La regla d.el juego (7939) de Jean Renoir, Los oluidndns (1950) de Luis Buñuel, El séptimo sello (1956) de Ingrnar Bergman y Lo posi,ón dc Juana dz Arco de Carl Theodor Dreyer. La reducida selección incluye
Vic¿De¡sa No. 29, octubre de 1995.
además a Andreí Rubilou (1966) de Tarkovsky, ,1gz irrp, la ira d¿ Dios (1972) de Verner Herzog, La. ednd de oro de Luis Buñuel, Apocalipsis (1979) de Francis F. Coppola y Los 400 goLpes (1959) de Francois Touffaut. Por supuesto que la lista no es perfecta y muchos extraña¡án alguna cinta de Godard, Kurosawa y Fassbinder. El segundo artículo de la revista, aborda el tema de "Mexicanos en el cine de hoy"; recapitulación rápida y per-
aBBrL/JUNTO

fectible, pero que tiene mérito de no incluir únicamente a dil reclores sino también a fotógrafos (Emanuel Lubezki), guionistas (Ignacio Oriiz) y maquillistas (Guillermo del Toro) lo que proporciona al lecLor un panorama más amplio de la producción cinemal,ográfica nacional.
Por su parte Daniel Míklos L. en su ensayo "Como agua para mexican curios" realiza una crÍtica de la exitosa cinla de Alfonso A¡au: "Como agua para chocolate --escribe Miklos- no tiene propuesta alguna, la dirección es malograda y monótona, no tiene coherencia narrativa y el consenso de expectadores admite que el final es cursi e incorreclo; en fin, de pacotilla" fu. 18). áCómo entender enlonces el boom taquillero del filme en los Estados Unidos? Responde Miklos: "Entre el reaIismo mágico y la cocina, Like uater for choml.'tte alimenta el imaginario de los espectadores estadounidenses y su concepción de Io mexicano: básicamente el nopal, el sarape y la siesta" (p. 19).
Fe¡nando Solórzano Tazzer nos regala un ensayo sobre "EI cortometraje en México" y la necesidad -ante la crisis económica- de optar por este género como alternativa creativa.
& al;
El número de la revista incluye "Textos pánicos inéditos» de Alejandro Jodomwsky, de próxima aparición como Antología del páníco, en Editorial Joaquín Mortiz y una entrevista
de Una Pérez y Andrés Ramírez al siempre provocador y lúcido Jodorowsky, además de las secciones -siempre esperadas- sobre discos, novedades editoriales y cine.

Con fotografías de Gabriela Bautista, Arturo Piera y Paolo Ballarini, Viceuersa No. 29 es una buena ruta del ocio en este doblemente triste otoño mexicano. Y . s.R.A.
Tienmpos violentos a través dle tus ojos
Con una cortísima producción cinematográfica, Quentin Tarantino ha demoslrado ser un talento indiscutible dentro del séptimo arte con dos cintas en la mano: st opera prima Reseruoir Dogs (Penos d,e resenta) en 7993 y Pulp Fictian (Tiempos uiolentos) en 1994.
Fuera de seruna crítica, Pulp ficllon es una visión de la cultura estadounidense: las drogas, la música, la moda, el estatus de los individuos y los roles que se juegan dentro de ella, la ambigüedad de sus costumbres y modos que lo hacen. Considerada como una pelÍcula salvaje y brutal por muchos, Pulp fiction es una epopeya de la última década del siglo xxr y Tarantino lo sabe, ya que se lanza con furia a realiza¡ sus siguientes producciones alejadas del gusto de la mayoría y con el contento del prablico undergound y conocedor, para dedicarse a realizar su propia obra cinematográfica.
Soporte importante de la trama son los diálogos, precisos y en el momento justo dentro de la acción que lejos de entorpecer la personalidad del personaje, fluyen a través de éstos,
por ser los adecuados no sobran ni faltan. Secuencia tras secuencia, la nostalgia con gr.rsto a rito sale expulsada en imágenes elaboradas que hacen del personaje un ser atado a una imagen obsesiva del tiempo y lo perdurable.
I-os personajes parecen sacados de ot¡a realidad dentro de la realidad; su comportamiento malsano nos recuerda la pesadilla del crimen organizado y violento que invade las calles, los excesos por doquier, el vivir con el miedo eneima, las venganzas; el comportamiento se metamorfosea en una metáfora conductual, setransporta a otra dimcnsión pormedio de los'viajes".
John Tlavolta interpreta a un gTrardespaldas que junto a su pareja (Samuel L. Jackson) -con actitud de predicador- matan por encargo de la forma más fría, para un gangster negro llamado Wallace (Ving Rhames) y que solicita al primero, cuidar y divertir a su esposa (UmaThurman), cocainómana y actriz. Como parte de la trama aparece Buch (Bruce Willis), boxeador que debe cuentas a Wallace por
negocios no cumplidos y que al final resulta perdonado por ser él su salvador al caer en manos de unos degenerados violadores.
Pulp ficlion en opinión de la crÍLica, fue la mejor película estadounidense de 1994. No se llevó el Óscar a la mejor cinta, pero sí el mejor grrión y mejor actor de cuad¡o y aún más, La Palma de Oro del Festival de Cannes en ese mismo año, que resulta demasiado exiLoso considera ndo que la cinematografÍa estadounidense no goza de popularidad en esle tipo de festivales. Y
Miguel Ángel BeníLez
Tal vez lo hayas visto en alguna pelía:Ja (Angel de ¡fuego), es un señor canoso, de sesenta ytantos años y de fuerte carácter. Nos dirigimos a un lugar tranquilo para hablar, yuna vez cómodos, empieza la charla.
Mientras toma un refresco me expliea que estudió en la Escuela Oficial del Cine en Mad¡id, España; en el lnstituto de Cinematografía de Roma y con el maestro Alex Phillips. Su nombre es Alejandro Parodi, cinefotógrafo, director y mejor conocido como actor en México y en el extranjero.
Füecordando con nostalgia, me dice que trabajó con María Volonte y Stokwell en la cinta -El cine d¿l Conde, que estuvo nominada al Oscar en la categoria de la mejor pelÍcula extranjera. Tlabajó al lado de Al Paccino y con Marcelo Mastroiani en Ojos negros-
Vuelve a su refresco (otro sorbo) y me cuenta que ganó
Un actor fnonteras

varios premios como actor: cuat¡o A¡'ieles, tres Diosas de Plata y el Premio de la Crítica de Nueva York. No conserva ninguno, ya que como él dice;"yo siempre he creído que los premios no aportan nada a la obra...", pues piensa que: "...1o que aporta es lo que haces, no los premios que obtienes".
Por deslumb¡anle que parezca su profesión, el dirigir o el actuar no Ie causan Lanta sátisfacción como el enseñar; el poder ver el nacimiento de un cineasta, con f,odas Ias dificultades, la inexperiencia y el talento de los jóvenes.
Se dice amante de la lite¡atura. Platica que en un encuentro de cine y literatura, le tocó álternar con escrito¡es y actores como Caballero Bonal, Arturo Azuela, Carlos Barral y Fernando Rey; ahÍ se comentó sob¡e el lenguaje cinematográfico y el lenguaje literario, afinidades, diferencias y limitaciones de uno y otro, donde
se lleg6 a la conclusión de que e1 cine no tiene el poder del lengrraje escrito, si se quiere poner algo muy poético en pantalla puede salir un "bodrio fetoz'.
Pa¡oü es un duro crÍtico del cine estadounidense, lo tacha de lineal y tramposo: "a mÍ no me interesa ver películas como Batman, tampoco aquéllas de supuesta ciencia ficción que suceden en el año 2400 en la galaxia fulana, donde dos tipos verdaderamente desesperados quieren invadir Ia tierra, o donde se pelean con un cuchillo de luz y terminan tirándose con arcos y flechas; es ese cine imbécil el que no me interesa; en cambio el cine estudiantil se puede equivocar, a veces traen historias jaladas de los pelos, pero cuando se trata de hacer las cosas creíbles. Con los estudiantes siempre hay uno que se cree genial -aquí mismo en Mexicali yo tengo uno-, aunque eso no es un defecto, es parte de ser estudiante de una carrera donde hay tantas vanidades".
Respecto a la televisión en México, sólo Liene una palabra: "vomitiva". Con cierto enojo en su rostro, me cuenta que 24 haras es pura publicidad, repetición de noticias sin jmportancia. "Este día -dice-, en la mañana me tocó la 'suerte'de ver AL despertar -y agrega
indigrrado-, se ponen a jugar hasta a los dardos, es absurdo; tres señores que se suponen cronistas muy serios del deporte, haciendo tonterías como esas. Avalados, desde luego, por Jacobo Zabludowski y Azcárraga. Dentro de esa imbecilidad quedan involucrados todos los canales. A excepción del 11 y el 22, toda la televisión mexicana
es vomitiva, consideran al público mexicano un imbécil y así lo decla¡a Emilio Azcánaga" Alejandro Parodi (a punto de terminar su refresio y la entrevista), comenta que no existe e\ nueuo cine mexicano, ya qlue 1os directores de esas nueuo§ cintas, sor, de la época de oro. Para hacer cine mexicano se debe escribir para cine, no
adaptar noyelas, ya que así lo único que hacen es ilustrarlas. Por último, me confÍa su futuro proyectó: hacer una película aquí, en Mexicali. El guión está escrÍto por é1, y tiene conternplados corno actores principales a Ernesto Gómez Cruz y a Edward James Olmos. ZLa trama? Una sorpresa. Y Dianeth Pérez

Aliviánamne cupido
Una historia en video que todos padecemos
Llego a mi casa, entro a mi cuarto, templo, guarida, y empieza el ritual de todos los días -que en viernes resulta lastimosamente placentero-, me semidesnudo, areglo la habitación y prendo la tele: mientras se calienta Ia comida. Sólo que en esta ocasión la barra infantil tendrá que esperar, pues tengo en mis manos un üdeo para el cual he comprometido una opinión.
El asunto es cotidiano, una historia que todos, tarde o temprano padecemos, es decir, el dolor que provoca el amor perdido hasta el punto de acabar odiándolo, y exigir, a Dios o al
Alividname cupido,video de Adolfo Soto y Juan Carlos Lrípez. Producciones La Tierra delalguana, 1995. Fondo Estatal para Ia Cultura y las Artes de Baja California.
Diablo, que de una buena vez acabe Ia agonía, ya olvidando, ya muriendo. Termino de ver el video, sufro mi recuerdo y luego ordeno las ideas.
Las primeras imágenes sobre un rincón só¡dido citadino aluden al estado emocional del enfermo del corazón, donde la inmundicia, objeto en desuso y desolación, son elementos que encuentrnan su conLraparte en la piltrafa humana. En una sucesión de tomas fijas, algunas resultan fallidas en el intento de reproducir la fuerza expresiva que otras consiguen. Mu. ros descoloridos, herrumbre y basura acumulada, protago-
@ nizan el espacio, como si en imágenes urbanas presentáramos una radiografía del alma.
A lo largo del video discurre un argumento hablado en off que escupe el veneno y la rabia, grito esquizofrénico, desesperado por encontrar ¡a puerta hacia el ni¡vana -ni tu cuerpo, ni tu mundo, ni tu corazón, son ahora mÍos.
Descansar, yacer, dorrnir, recuperar energÍas para el si. gu ient€ episodio que la vida nos depara; exfoliarse, entrar en metamorfosis "Aliüáname cupi do", pero mientras tanto, soportar una mirada de punzadas desgaradoras que flagelan en cada centímetro cúbico de la carne, en cada neurona. "Quisiera... encontrar un pinche glóbulo rojo donde tú no estés".
IJnade las voces corresponde a la de Algel Norzagaray, portaestandarte de la dramaturgia local. Sin embargo, el preclaro di¡ector de teatro no logra dar profundidad ni entonación a su parte, no hay emociones. Comúnmente adusto en su gesto y trato, reproduce con fidelidad
magistral su manera de ser a través de la voz.
EI diálogo está ausente, así como todo tipo de interacción. Cada uno de los actores hace su aparición individualrriente, salvo en un desnudo dorsal doble (hombre y mujer), también sin interacción, del cual -o mejor dicho de los cuales-me ocuparé más adelante.
No hay mucha oportunidad para el despliegue de la capacidad hist¡iónica. Y se entiende, porque el argumento póetico es en realidad el protagonista. En este momento me asalta una pregunta: iEs el video marco para una poesía? Sí es así, debo decir que Adolfo Soto, uno de los dos videorealizadores -el otro es Juan Carlos I¡ípez-, se rebasa a sÍ mismo en su faceta como poeta. Aunque sifuese así, sería algo desalentador para é1, creo. Lo otro, es decir, si videoypoesía son partes de una misma inspiración, entonces el mérito es sorprendente.
Sin duda resultan privilegiadas dos escenificaciones dancísticas por muchos conceptos.
En la primera, una bailarina fúnebre (Emma Retamoza) aparece en.un panteón. La interpretación es buena y adornada con un fondo musical arobador, pero disminuida por las irreguiaridades del terreno que, incluso, saca de balance a Ia ninfa de las lápidas. La segunda mitad del número transcurre en cámara lenta, inyectando una atmósfera Iúgubre y un toque drámatico que realzan la escena.
La otra interpretación (Hildelena Vázquez) es mucho más vigorosa y lograda. Se desarrolla entre dunas donde no hay obstáculos y la a¡ena proporciona facilidad de desplazamiento. En el video aparecentres desnudos que uno a uno son opacados por su sucesor en un i¿ crescendo de espectacularidad. Llaman poderosamente la atención por ser rorc ouís de expresión artística en nuestro medio El primero, un desnudo de espaldas; el segundo, fe. menino de dorso, prácticamente de pies a cabeza y que ya cala. Cuando la recupe¡ación del espectador casi ha sido completa, irrumpe con estridencia un desnudo total masculinoIJna nueva forma de abordar la crisis del "truene": una propuesta de arte que no propone respuesta al problema que aborda "Cupido... áqué hay que hacer, dime qué hay que hacer?". Todos sabemos que no hay más de una sopa como cura: de tjempo, preparada en varios estilos según el grrsto particu. lar; de otro clavo, de olvido, de locura o de muerte "los días pesan tanto... Si la muerte sólo fuera física no irÍamos por el mundo sintiéndonos vacíos".
Mientras tanto, podemos escribir poesía o hacer video como Adolfo Soto. V FlaúI Orozco
Fotos: José Luis Campos

aBBtL/JUNtO 96
¿ Le interesü colaborar en esta reaista?
a
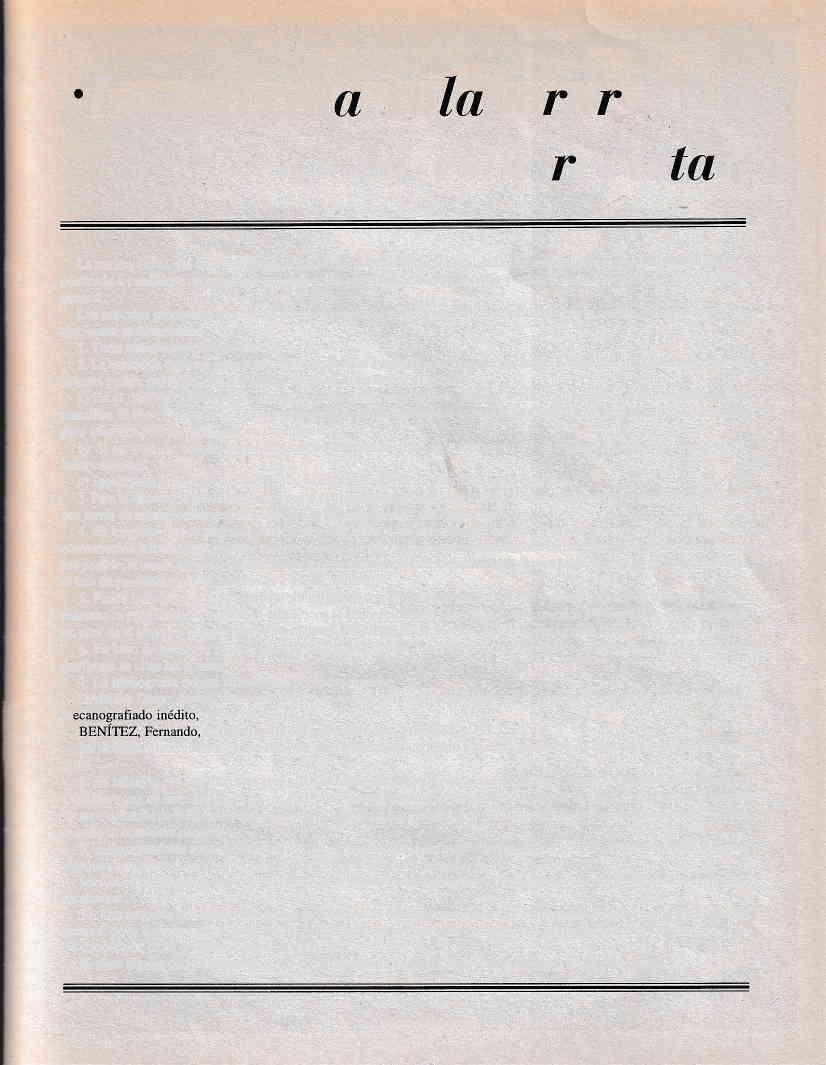
La revista Yubai, del iírea de humanidades, es una publicación tdmestral de la Universidad Autónoma de Baja California, destinada a establecer un puente de comunicación entre la comunidad afística y cultural de la universidad y el público en general.
Los artículos propuestos serán evaluados por especialistas, a kavés del Comité Editorial de la revista, y deberán tener las siguientes características :
I Toclo artículo debe ser inédito.
2. Laextensión debe ser entre seis y quince cuartillas amáquina, escritas a doble espacio. Si se tiene una colaboración más extensa pod¡:ía publicarse en dos partes. Envíe su artículo por duplicado.
a) En el caso de colaborar con poesía, si el poema es muy extenso pueden enviar un fragmento que no exceda de dos cuartillas. Si su envío constade más de tres poemas, todos serán tomados en cuentaparapublicaciones posteriores de la revista, pero sólo tres podrán publicarse en un número,
b) Si se trata de novela, envle fragmentos autónomos (que no excedan de 15 cuartillas), que puedan leerse como independientes.
c) Igualmente si se trata de cuento, que su extensión sea de 15 cuartillas como máximo,
3. Para la edición de Yráai, contamos conelprogramaPage Maker, porlo cual, si usted trabaja en computadora,le pedimos nos envíe su colaboración grabada en ASCII y acompañada de dos impresiones.
4. El lenguaje de los afÍculos debe ser lo más claro y sencillo posible; común, como el que usamos al entablar una conve¡sación informal con nuestros amigos, sin que por ello la cha¡la seaintrascendente. Es recomendable evitar, hastadonde seaposible, el uso de tecnicismos. Sin embargo, cuando éstos sean imprescindibles, deberá explicarse su significado mediante el uso de paréntesis, o bien, asteriscos a pie de página.
5. Puede incluirse una pequeña lista bibliográfica: tres citas deben ser suficientes y nunca exceder de cinco; el número mráximo se puede aplicar, cuando el a ícu1o verse sobre resultados obtenidos de una revisión bibliográfica Se ¡ecomienda no citar en el texto las referencias, salvo en casos estrictamente necesarios, ya que eso entorpece la lectura y cansa al lector.
6. E¡ caso de anotar la referencia del artículo, ésta deberá indicarse con un superíndice, numerado en o¡den c¡eciente conforme se citen en el texto.
7. La bibliografía deberá citarse de la siguiente manera:
GARCÍA Diego, Javier, Esteban Cantú y la revolución constitucional¡stq en el Distrito Norte de la Baja California, mecanografiado inédito, pp- 6, 10, 11, 15.
BENÍTEZ, Fernando, El libro de ios desastres. México, Era, 1988, p. 35.
MORENO Mena, José A. "Los niños jornaleros agríco1as: un futuro incierto", Semillero de ideas, núm' 3, junio-agosto, 1993.
8. En relación con los títulos es preferible seleccionar uno corto y que sea accesible y atactivo para todos los lectores. Considere que un buen título y el uso de subtítulos constituyen una forma infalible de caPtar la atención del lector. El comité técnico-editorial de Yubai se tomará,lal:tbertad de sugerir al autor cambios en el título del artículo y adecuaciones en su formato cuando Io considere necesario.
9. Es ¡ecomendable acompañar su artículo de unjuego original de fotografías, en blanco y negro, preferentemente, asícomo dibujos y, en general, todo aquel material griífico que apoye su trabajo.
10. Los autores deberán precisar en unas cuantas lÍneas sus datos personales, incluyendo dirección y teléfono donde pueden Iocali¿arse.
11, Los arlculos que se proponen para su publicación deben enviarse al editor responsable deYaáai o a la coordinación general de la Revista Universitaria en el sótano norte del edificio de Rectorfa, Av. Obregón y Julián Ca¡rillo, s/n. Tel. 54-22-00, ext. 3274 y 3276, en Mexicali, B.C.
Si tiene alguna duda o sugerencia, por favor hagánosla saber por fax, coreo, teléfono o personalmente.
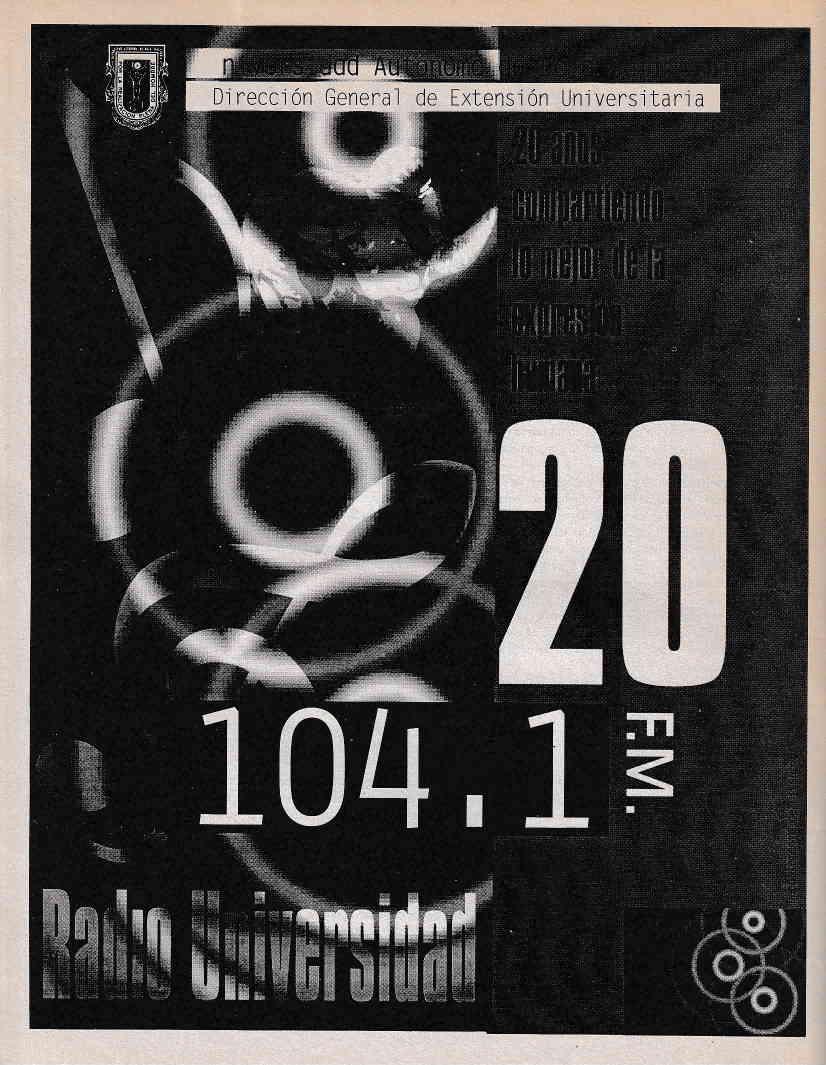
d Ri WCornuniclad Educativa
de Baia California

Es una revista bimestral clirigic{a a maestros, alumnos, personal de apoyo, paclres cle familia, así como quienes estén interesados en la educación y sus diferentes áreas.
Entrevistas, ensayo, poesía y cultura en general
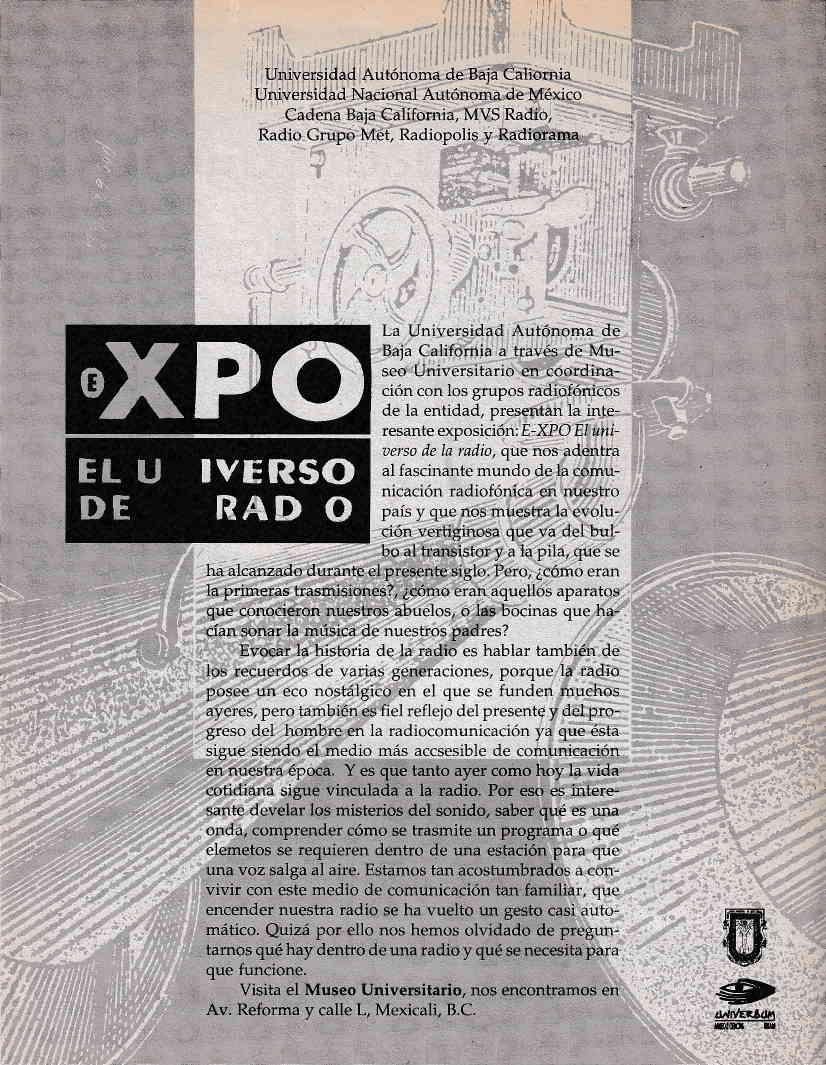
Ef U NTVERSO DE LA
RADI O

Ponte en contacto co[...
ceü a tal unruefs
I
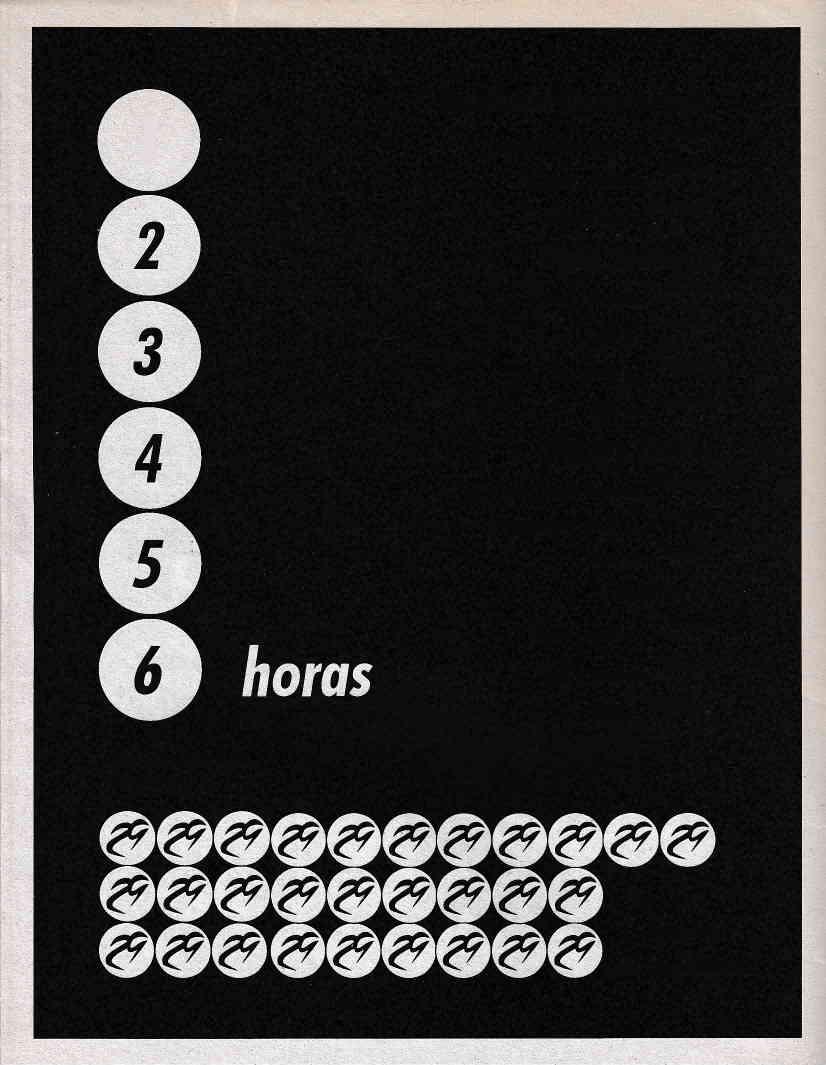
Expresión U niversitorio
l8:00,20:30 y 23:30 hrs.
l8:00 y 2l:00 hrs.
l8:00 y 2l:30 hrs.
Viemes Sdhado Domingo UABC presen¡o
l8:00'y 20:30 hrs.
l8:30 h¡s.
20:00 hrs. Mortes Viemes Súbodo
l8:30 hrs.Domingo
SignosVi¡sles
t8:00, 20:30 y 23:30 hr;.Miércoles
t8:00, 20:30 y 23:30 hrs. lueves zo.toh,r. Súbodo
Fronteras . Lunes 18:00 y 20:30 h¡s.
l8:00 y 23:30 hrs. 20:30 h¡s. Marles 0omingo
Baja California: Nuestra historia
(coedición SEP-UABC)
Del Grijalva al Colorado, Recuerilns y vivencias ile un político
Milton Castellanos Everardo
Al escdbi¡ Del Grijalva al Colorado, su autor, Milton Ca$ellanos Everardo, nana sus experiencias dentro de la política en su estado natal {hiapas- y en el que ha sido du¡ante los últimos cua¡enta años su lugar de residencia: Baja California.
La ftontera nisional ilominica en Baja California
Peveril Meigs, IIL
Peveril Meigs aporta en este libro un caudal de información de primera mano. Sus pesquisas documenlales las realizó sobre todo en archivos de Califomia donde se conse¡varon no pocos testimonios pefinentes.

Historia ile la cohnización ile la Baja Califurnia y ileteto ilel l0 de marzo ile 1857
Ulises Urbano Lassépas
Este libro trata sobre las cuestiones de tenencia de la üena en la región, desde la época prehispánica hasta mediados del siglo xx, cuando fue escrito.
Apuntes de un iaje por las ilos océanos, eI interiar ile América y ile una guena civil en el norte ile la Baja Californin
Henry J. A. Alric
Este lib¡o es una amenadescripción de algunas de las experiencias del padre Henry J. A. Alric, en laregión fronteriza de Baja California, a la que por lejala y casi desconocida, se le llamaba La Frontera.
Mar Roxo ile Cortás. Biogrffi de un golfu
Femando Jordá¡
Incansable navegante enamo¡ado de la península de Baja Califomia, Femando Jordán y Pilo, su fiel amigo, a bordo de una pequeña embarcación reconieron la costa peninsula¡ del golfo de Califomia, descubriendo sus islas, bahlas, poblaciones y riquezas naturales y humanas.
PUBLICACIONES: De venta en librerías y recintos universitarios o en el Dopartamento de Editotial en avenida Alvaro Ob¡egón y Julián Carillo Vn, edificio de Rectoía. Tels. 52-90-36 y 54-22-00, ext. 327 l,
Rerism tlnirersiraiia
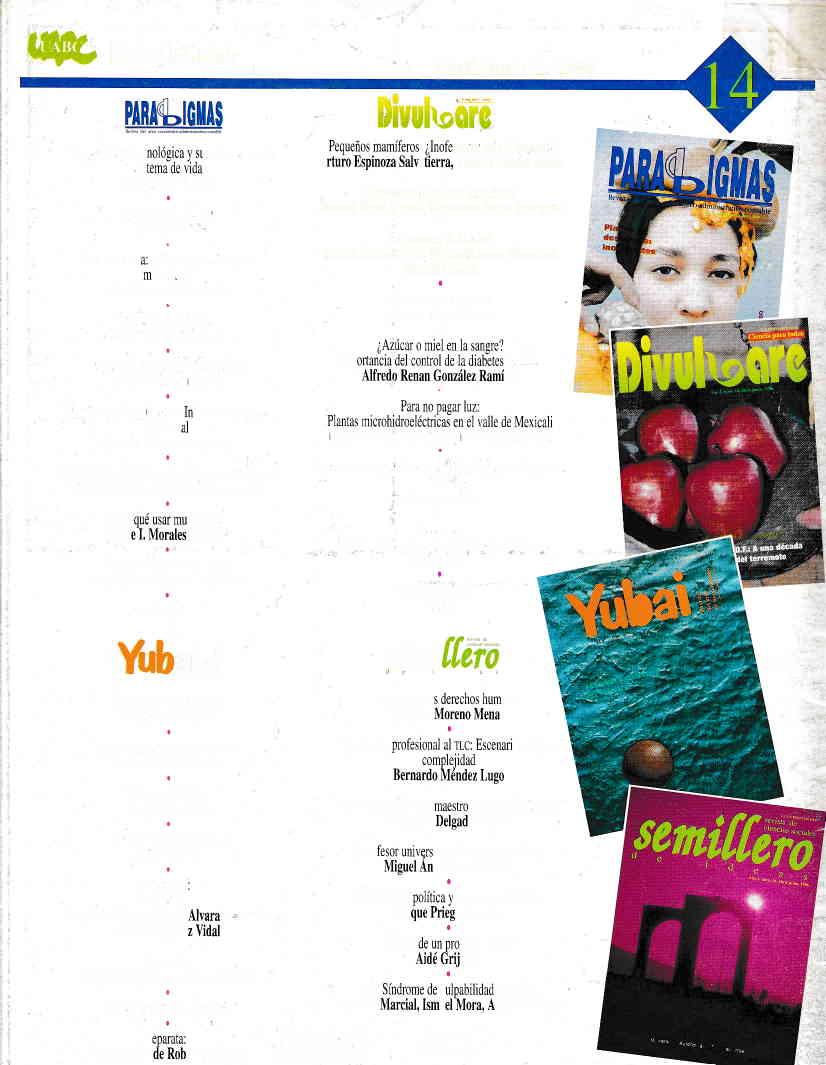
Lr rerolurion tecnol¡licc \ \lL\ efer:to\ en el . riitema de r id¡
Oscar Re1'es Sánchez
Ll inoperancia del PND
Arturo.Huerta
Améric¡ Lati¡¿: lltesLación económice v militaiismo
F¡ancisco R.návila Aldás
Elpeso en caída libre
Laura Cervantes García
El Sistena l\,fonetaLio lnternacional
Jorge González \larrón
Frontera none de \lerico: Intlurtnr e tmpacto ¡rhiennl
Jorge thlderrama X'lartínez
Cambios en los orecio: v sus efectos en la demand¿ Luis Peña Meda,I{artín Ramirez Urquidy
¿Para qué usar multimedra?
Jorge I. Morales Garfias
Unidades de invenión (mrs)
Jorge Alberto Moreno Castellanos
Reseñas
Yubai,=éi
100 años de cine en México
Laura Treviño Garza
El cine y yo, Apuntes al natural
Gabriel Tiujillo Muñoz
El cine de honor
Pequeños manrfeLos: ¡lnofensir,os par¿ el hombreJ
Afiuro [spinoza Salvatierra, Yictoria Canela Zárate
HerbuLuia ;Duro con 1,:s lmrhasl
Dianrlh Pérez Arreola. Rarmundo Rerer Rndríguez
L, ,rrruri d, l, ,lud
Arturo Jiménez Cruz, Elizabeth Jones, Monserrat BacardÍ Gascón
Con lol hucror nrrrrlol
.Jose Lrrrenzn {irarado
Azüc¡ o rruelen la urngre'l ln¡onan. ia Jrl .crr"ol dc o drahirc, r,u //il,r' .\lfredq Renan González Ramirez
Pa,a ,u jrg, trr, Phntas r¡icLohidLoeléctricas en el r,¿lle de N,leiicali \{argarito Quintero Núñez, \{oisés Rilas López
Drer rñc. dc.pLe': I n- irrerprerac or uc 1., c,.j.rro e de t9u5
Cinna Lomnitz
Seccio¡es:
Cápsulas, Preguntas a la ciencia, Pasatiempos, Anerdotarin
Suplemenlo infantil: 0ass29
§affiiffiiiü
La salud v los derechos humanos
JosdA, Moreno Mena
Integración prolesional al llc:.Escenari0( de gmn c0mDlendad Bernardo Mdndez Lugo a
El marcojurídico del mae¡ro de educación básic¿ Alejandro Delgado Chávez
EJ relato cinematogritfi co
Jesús Berena
Rafael González Secciones
Poesír:
Jorge Ruiz Dueñas, Jorge Alvarado; Carlos Adolfo Gutiéruez Vidal
Nanativa:
Alejandro [spinoza, Rafael Arriaga
Cauces (sección de reseñas)
El profesor univErsirari'o de hoy y de mañara
Miguel Angel Fraga Valhjo
Concertación política y procesos electoraies Enrique Priego Mendoza
Crónica de un proyecto fallido Aidé Grijalva
Sida: Sindrome de culpabilidad adouirida franchro Marcial, lsmaeltr[ora. Antohio Salazar
Secciones
Notas, Reseñas
