
DIRECTORIO
Consejo Editorial
Enrique Ocampo Osorno
Ana Lorena Martínez Peña
Dirección General
Enrique Ocampo Osorno dirección@revistanudogordiano.com
Septiembre-Octubre No.44
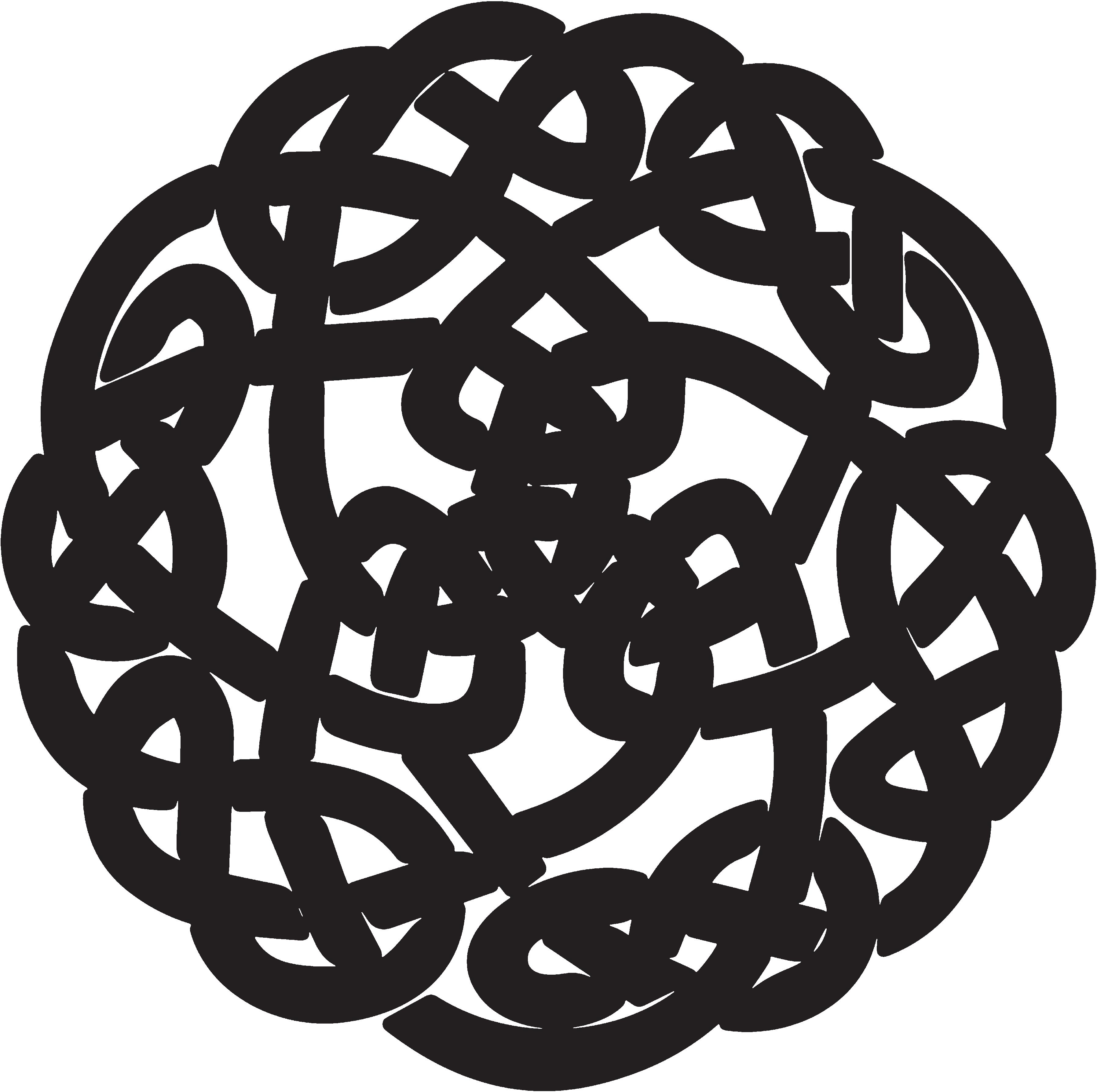
Dirección de Diseño y Marketing
Mary Carmen Menchaca Maciel
Editora en Jefe
Ana Lorena Martínez Peña
Gerencia de Operaciones
Mario Alberto Osorno Millán

Toluca, Estado de México, México. Nudo Gordiano, 2025.
Todos los derechos reservados. Revista literaria de difusión bimestral contacto@revistanudogordiano.com
Todas las imágenes y textos publicados en este número son propiedad de sus respectivos autores. Queda por tanto, prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de esta publicación en cualquier medio sin el conocimiento expreso de los autores. Los comentarios u opiniones expresados en este número son responsabilidad de sus respectivos autores y no necesariamente presentan la postura oficial de Nudo Gordiano.
Cuentos - la Espada
El Psicópata que me Mira
Heidy Fabiola Zambrano
La Decisión
Damián Andreñuk
“No Nacimos para lo Mismo”
Azareth Quintero
El Niño de la Fotografía
Walter H. Rotela
Poemas - la Lanza
Poemas para Nudo Gordiano
Gonzalo Dávila Bolliger
Haz la Palabra Paz
Juan Fran Núñez Parreño
La Tertulia de las Sombras o una Luz Deshabitada
Agustín Mazzini El Silencio de la Noche
Isabel María Hernández Rodríguez Epitafio
Felipe Parra
Carolina Casas Martinez
Ensayos-El Buey
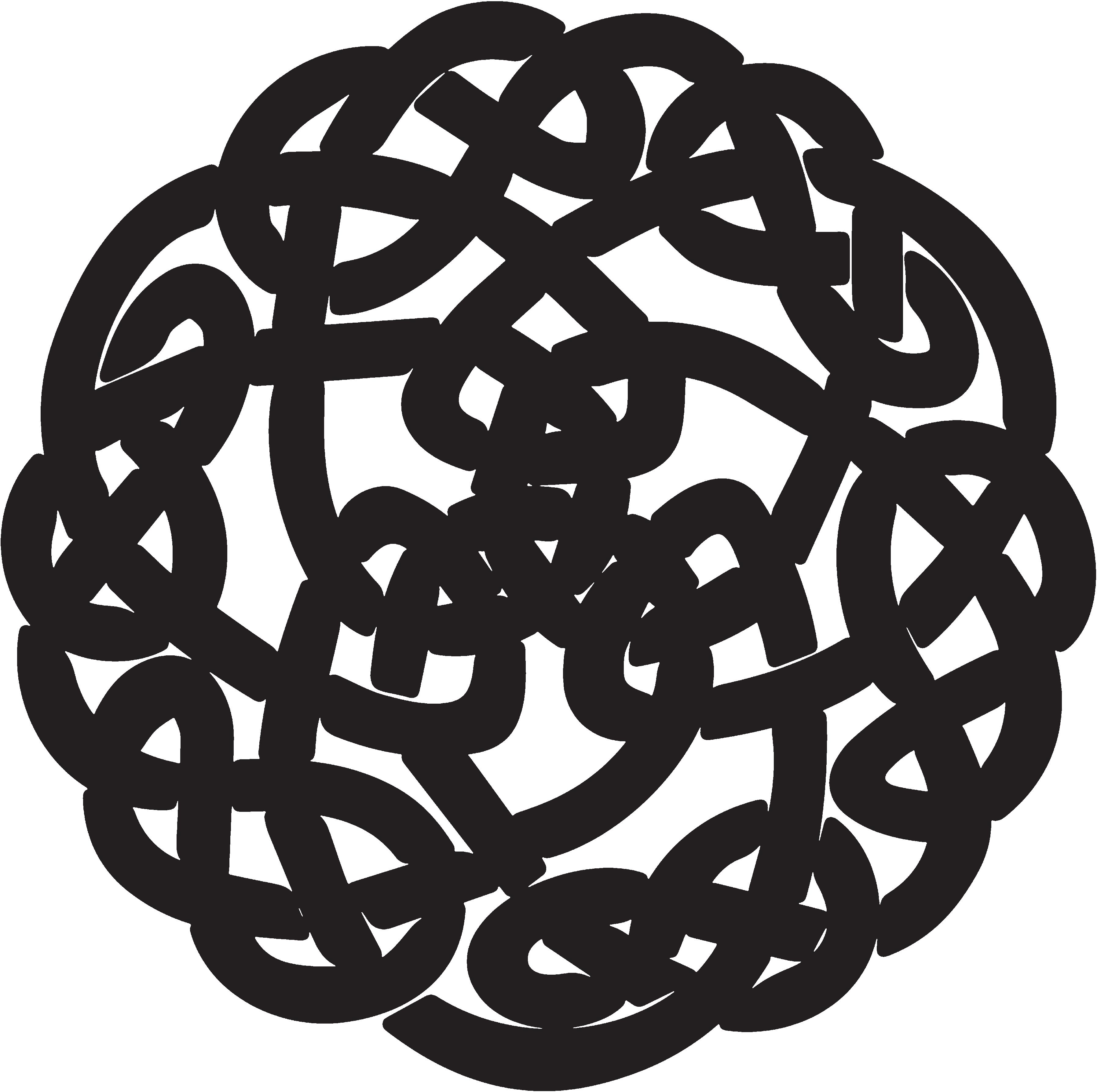
El Destierro del yo: claroscuros en el personaje de Don Quijote de la Mancha
Juliana García Hurtado
Escribo,
Bernardo Suárez Palinuro a través del Espejo
Ana Lorena Martínez Peña



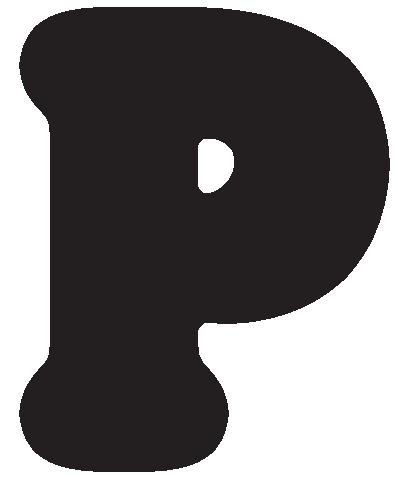
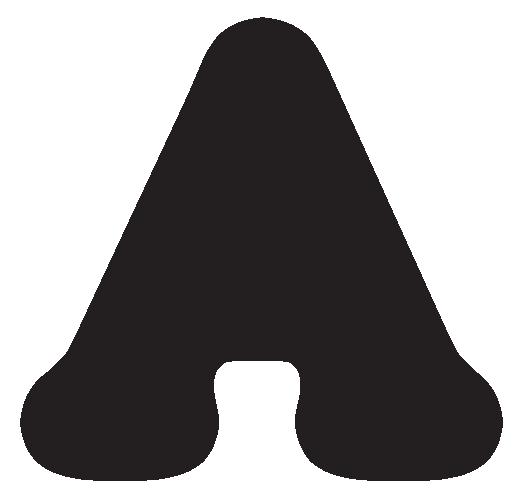
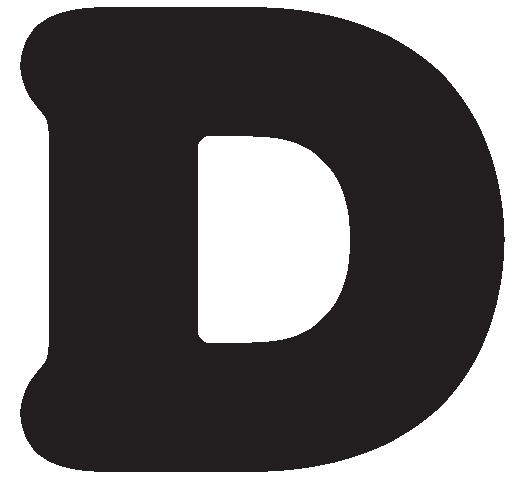






Heidy Fabiola Zambrano
Estaba lavándome las manos sosegadamente, intentando sostener mi aspecto adormilado para poder retomar fácilmente el sueño, cuando algo en mi mente me hizo parar. Sentí que ya era suficiente y que era mejor terminar aquella acción y volver a la habitación. Al voltear, quedé de frente con el verdugo, quien sigilosamente, en medio de la oscuridad y el silencio de la noche, se había plantado a mis espaldas. Petrificada, solo pude pronunciar medias palabras. Él fue más astuto y se movió rápidamente hacia la llave del agua, disponiéndose a beber con gran sed.Tras aproximadamente un mes de intensa incertidumbre, por fin pude hallar al causante de varias aberraciones de las que estaba siendo objeto.
En una temporada de invierno que apenas daba tregua, la humedad parecía impregnarse en mi ropa, dejándola con olores tan intensos como si un animal se hubiese vaciado sobre ella. Lo mismo sucedía con mi habitación, mi escritorio improvisado y la mayoría de los lugares donde generalmente se desenvolvía mi día. Las primeras veces volvía a lavar la ropa. También limpiaba el piso y las paredes, y trataba de mejorar las condiciones de secado, con la seguridad de que esta vez todo iba a funcionar.
Pero mis luchas y esfuerzos no parecían tener sosiego, reduciéndome a vestir un par de sudaderas Para ese momento, ya estaba percibiendo que alguien me estaba cazando, y yo debía estar más alerta, porque esta situación me estaba humillando. En esos días recibí chocolates, pero no podía acusar a nadie por haber tenido un gesto de amabilidad.

Más adelante, mientras usaba el celular, se me acercó a hablar. Me sorprendió, pues nunca lo vi pasar. Unos minutos antes lo había visto en otro lugar. Como ya oscurecía, hice la conversación breve y me fui a descansar. Cuando recibió su salario, quiso darme una propina, apartado y en la oscuridad. Aunque yo no quería aceptarla por tratarse de alguien conocido. Hasta esa noche —donde paralizada, enmudecida y a punto de ser agredida estuve— fue que pude reaccionar.
Con miedo y rabia, al otro día solicité su despedida, la cual fue acogida. En medio de todo, esperaba unas disculpas o algún gesto de arrepentimiento. En lugar de eso, una sonrisa siniestra y retadora fue lo que obtuve de regreso.
No pude recuperar mi tranquilidad. Y cuando me enteré de que seguía trabajando en la zona, sentí que esta situación podía convertirse en algo mortal. Eso me dejó sin más salida que la de emigrar.
Con tan mala suerte que, en mi huida, un nuevo verdugo —en el bus— no dejaba de mirarme desde la parte de atrás. Una pasajera, con su actitud esquiva, lo quiso delatar. Yo hice caso omiso porque de la paranoia no me quería dejar ganar.
Y para esta historia poder acabar, aquel tipo —valiéndose quién sabe de qué artimaña— hasta los interiores me llevó.
Lo cual descubrí, cuando, en casa, la maleta abrí porque me necesita vestir y vi que solo un pantalón podía usar. Para finalizar: esto no es una invención, ni mucho menos parte de la imaginación. Que quede constancia. Solo para clarificar.


Damián Andreñuk
Atravesaba con angustia su tercera noche de insomnio. Estudiaba con minuciosidad, en un rol de científico, los detalles de cada componente. No había tenido tiempo para asimilar el asunto en su totalidad, y ahora una vida, muchas vidas estaban en sus manos. Caminó por un pasillo extenso de azulejos muy blancos. Pasó pediatría, terapia intensiva, una sala de espera con sillones y un cuadro de la Virgen María. Llegó finalmente al despacho del director:
—Voy a hacerlo —dijo Emilio.
—¿Pensaste bien las consecuencias?
—No duermo desde el viernes por pensarlas.
—Lo más importante es el consentimiento.
—Sí, sé cómo son las cosas.
Diez años de ejercer la medicina no lograron prepararlo para una decisión así. Pero ya la había tomado. Era duro afrontar la realidad. No son las habilidades lo que demuestran lo que somos, sino nuestras decisiones. Todo estaba edulcorado en “Despertares” y “Patch Adams”. La realidad no se condice con un orden coherente, ni con la justicia ni el sentido común, sino con los hechos. Con una buena intención podía asesinar a un ser humano y arruinar su propia carrera para siempre. Si uno tiene la valentía suficiente, la reputación no importa, pero no quería en su conciencia el cadáver de ese hombre.
El vaso gimió y volvió a llenarlo. Necesitaba aliviar su espíritu, la suerte estaba echada. Sonaba Miles Davis, la moza deambulaba de a ratos. No tenían sentido las cavilaciones; se relajó, se entregó a ese momento. Casi cualquier problema desaparecía volviendo al presente. Una mosca se detuvo en su mesa. Trató de espantarla con su mano, pero ella insistía en quedarse, como si conociera su voluntad y estuviese obstinada en desobedecerla. Quiso rezar, sentir que habría una ayuda extraordinaria que los protegería en el proceso a partir de la primera dosis.
Llamó por teléfono a la esposa de Miguel, si seguían firmes en el “SÍ” tendrían que firmar varios papeles.

La fiesta
Durante mucho tiempo, la planificación de su cumpleaños número quince fue una hoguera de deseos en su mente. Hablar del tema la hacía transpirar, reír, ponerse melodramática. Toda su energía pueril se concentraba en la espera de ese evento. Para ella, cada día era exclusivamente un peldaño hacia esa fecha. Pero María no anhelaba realidad, sino magia.
—Está callada, hace una hora que no menciona la fiesta —observó su mamá.
—¿Callada? Está casi catatónica —dijo el padre.
Faltaba poco y las ilusiones coloridas de María se habían vuelto una carga asfixiante. Como alienada, se abstrajo del sueño, las relaciones sociales, el hambre, la familia, la escuela. Hacía un año que preparaba los detalles. Ella misma se había encargado de contarlo así a sus compañeras del club. Hacía un año que se movía en el patio del colegio como una reina camino a su coronación.
La vajilla era blanca y daba un tono de luminosidad. En la cocina, aperitivos delicados, bebidas para un regimiento y una torta magnífica como un castillo pequeño. En una habitación especial, un robot de unos dos metros aguardaba para dar su espectáculo.
A lo largo de la semana previa, las manos de María no pararon de temblar.
Quizá por su belleza natural, su inocencia parecida a un milagro, la vasta riqueza de sus padres, el modo genuino en que la amaban, su habilidad para el deporte, su risa limpia, su sencillez soleada: en un pacto resentido y perverso, ninguna amistad se presentó esa noche.
La inundación
La Plata, 2 de abril de 2013
La rutina infectada, la que clava en las manos las imposiciones, se rompió con una furia repentina en un infierno de agua. Un río artificial y su torrente apocalíptico de profecía que se cumple, cantó despiadado el himno de la muerte. La tristeza y el azoramiento se mezclaron en mi pecho. Una vasta sensación de observar algo irreal; los botes en las calles como una Venecia sin color, los rescatistas generosos, dignos y resueltos como águilas doradas, la angustia como un polen en el aire, la sucesión de cadáveres flotando. Yo presenciaba la escena con perplejidad, inactivo, desde una torre de marfil que me hacía oscuro y pequeño.


Azareth
Quintero
Cuando era niña, Inés se sentaba en el jardín seco de la casa de su abuela, entre tierra cuarteada y flores que nunca abrían del todo. Una tarde, con el calor partiéndole el alma, le dijo a su abuela:
—Extraño a mi mamá.
La abuela ni se inmutó. Siguió cosiendo en silencio y, sin mirar, soltó:
— ¿Y eso te sirve de algo?
Inés miró sus manos pequeñas, con los dedos llenos de tierra.
—No —respondió.
—Entonces mejor ya no sientas.
Tienes que entender, Inés, que uno tiene lo que tiene y ya. Y si tu madre no quiere que estés con ella, ¿pa’ qué la vas a extrañar? Deja de pensar, niña, y deja de sentir. Eso es lo mejor que puedes hacer.
Aquello le pareció cruel. Pero con los años, entendió: era un buen consejo. Uno dado del alma con las mejores intenciones, hacerla fuerte. Su abuela sabía que su hija no quería a aquella niña. A ella misma le había caído como una mala sorpresa. Había criado a ocho hijos y, cuando creía que su tiempo de cambiar pañales había pasado, le trajeron a esa niña tan distinta a los suyos.
Le daba pena. Le daba compasión. Hubiera querido protegerla. Pero la vida le había enseñado que, cuando se está marcado para el dolor, nada ni nadie lo puede impedir. Menos que nadie, ella una mujer que jamás levantó la mirada frente a un marido alcohólico y unos hijos ingratos que se dedicaron a ver solo las fallas del padre, pero no los sacrificios de ella. La madre de Inés volvió muchos años después envuelta en nostalgia y olor a perfume barato. Era una mujer hermosa, acostumbrada a los halagos y a la atención de los hombres, aunque casi siempre de los equivocados. Gustaba de los hombres que no podían darle nada, mucho menos amor; ninguno entraba en su vida para quedarse. Inés ya era casi una mujer.
Ya sabía tragar el llanto sin hacer ruido.
Su corazón tenía habitaciones cerradas, y no supo en cuál meter a esa mujer que decía ser su madre.
Le parecía tan frágil. Como una muñeca de vidrio que nunca aprendió a sostener nada. Le costaba creer que su abuela —tan piedra, tan firme— hubiera criado a alguien tan quebradiza.
—Tienes que entender, hija —le dijo una noche con voz firme—, no es personal. Yo no nací para ser madre.

Era cierto. No lo había sido. Solo una sombra, un eco, una figura en los bordes de la memoria.
Inés no lloró. No dijo nada. Solo sintió cómo una grieta invisible le recorría el pecho.
“Eso solo te consuela a ti”, lo pensó. Pero no lo dijo.
Su abuela ya le había enseñado que hay cosas que están de más decirse. A veces le pesaba tanto que aquella mujer hubiera regresado.
La sentía como una carga. Siempre estaba triste.
O enamorada de algún inútil. Siempre necesitaba atención. Alguien que la escuchara.
Lloraba porque se sentía diferente a su familia. Desaparecía por semanas, meses, incluso años. Y luego regresaba con sus intentos de hacerse cargo de su hija.
Pero al final, era Inés quien tenía que cuidar de ella. Pasaron los años.
La cuidó cuando enfermó. Le hizo sopas. Le sostuvo la frente. Le leyó poemas que no entendía.
A veces reían.
A veces parecían dos viejas amigas que se encontraban tarde, cuando ya no quedaba tiempo para reconstruir nada.
Pero Inés sabía.
Sabía que el amor no era eso.
Que una madre no se improvisa con caricias tardías. Un día, al anochecer, entró al cuarto.
El aire olía a medicamento rancio y a abandono.
Su madre dormía, hundida entre las sábanas como si ya no pesara. Inés se acercó. La miró con ternura y rabia.
Se agachó, le besó la frente fría y susurró:
—No nacimos para lo mismo. Y entonces, sin llorar, salió.
Bajó al jardín.
La tierra seguía seca.
Pero una flor, diminuta y gris, brotaba sola entre las grietas. Como ella: floreciendo donde nunca hubo jardín.














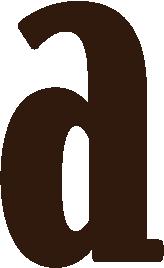




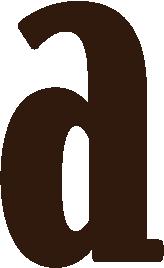

Walter H. Rotela
El rostro de un niño se vislumbra en el sector inferior izquierdo de la fotografía que observo y coincide con el ángulo izquierdo de la hoja de la ventana. Su mirada, penetrante, hurgaba al interior de mi oficina.
Nunca nuestras miradas se cruzaron. Él buscaba a su compañero de juegos, otro niño de su clase escolar que se escondía en un punto que en la imagen no quedó registrada. El chico de afuera tenía delante de sí al vidrio de la ventana, en él se reflejaba una parte de mi escritorio, el teléfono, una porción del interior; pero quedaba fuera del encuadre el otro niño, el interior.
En el campo profundo del registro fotográfico se aprecia la calle, el cruce de un auto blanco que con sus luces rojas traseras parece indicar que el pedal del freno está pulsado. Pero... sólo eso sabemos. Nada nos informa la imagen de que, allá afuera, se esté produciendo un choque de autos o que sea inminente. Aunque, eso sí, el grueso manto de nubes nos advierte que el cielo podría desplomarse en cualquier momento.
Por encima de las casas captadas por la fotografía, del otro lado de la calle, entre lo profundo de las nubes, parece haber dos esferas perfectas, que se diferencian del oscuro techo. Podrían ser objetos voladores no identificados, pero en ese caso, tendría el fotógrafo la poco común oportunidad de registrar una nave de otro mundo. Pero... ¿quién sabe? Hay un registro fotográfico y la duda o la certeza se instala.
La figura del niño en la ventana, tanto como las esferas o el teléfono podrían o no ser, parte de la realidad. Quizás sí, quizás no. ¿Qué es real y qué no? ¿Qué nos comunica esta fotografía con esa porción del espacio tiempo?
Más allá de este discurrir sobre la fotografía, debo aclarar que lo que no registró la cámara, lo que no quedó impreso en la imagen congelada fue lo que sucedió segundos después. El niño desapareció ante mi mirada incrédula. Súbitamente.

Busqué afuera y ningún rastro... Miré la imagen en el celular y descubrí lo que parecían perfectas esferas.
Dirigí la mirada hacia ese sector del techo gris de allá afuera. ¿Habrán sido las esferas?
¿El niño habrá sido abducido? ¿La imagen del niño habrá sido real o algo ilusorio, una proyección, un efecto de luz y sombra a lo que asigné un significado que no corresponde?
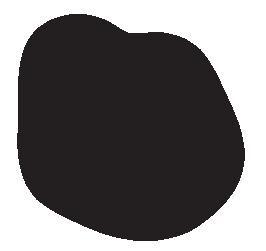


Gonzalo Dávila Bolliger

Si yo pudiese lanzar mi corazón
Si yo pudiese lanzar mi corazón hacia la noche, y proyectar en una pantalla del tamaño del mundo todos los colores de mis pensamientos, si yo pudiese lanzarlo por un segundo lanzarlo y fuese zambullendo mi corazón en lo oscuro y fuese revelando lo infinito de cada recuerdo, ¿cuánto de este caos antes invisible no s ería sentido por mí y por todos como una tempestad de rayos y océanos deletreable como el mensaje del viento?
Cada cuarto abierto y nunca cerrado. Cada abandono y cada fuga-refugio. La manera única cómo amé a cada chica. Cómo por un segundo deliré sentir sus pensamientos. (Las palabras y miradas tan incapaces de decir la verdad).
Y cómo por las calles busqué por espejos recordando, siempre, aquel anochecer. El alivio infinito de poder tararear el vacío. De expresar vértebra tras vértebra la flauta de la desesperación.
Sí, si yo pudiese lanzar mi corazón bien al fondo de la noche de los demás corazones, yo a todos les probaría: nada en nuestra Vía Láctea es falso, cada alegría y dolor antes absurdo es inevitable como las mareas del universo...
Ah, los pensamientos son de la misma materia que los sueños, pero reales como un vaso al romperse con el piso. Y por eso la eterna pregunta: ¿cómo no querer dar el grito de los gritos? ¿el suspiro de los suspiros? ¿proyectar en la noche de todos, nuestra única noche?
Y los que escucharían los colores y sonidos mezclándose, y los que verían la sucesión de todos mis sueños, más verdaderos que la vida en la vigilia,

se pondrían maravillados o aterrorizados siempre atónitos en comunión conmigo mismo. Algas atando las nubes escaleras perdiendo Los peldaños en el reloj la misma hora Niebla oscura Da da Da svidaniya. La única vez que podría mostrar quién yo soy, quién realmente soy, si yo pudiese lanzar mi corazón hacia la noche.
Cuando ya no haya nada, las sensaciones se esfumarán por todo el infinito, y el alma será el universo.
La canción de los sin paraguas
Aquí afuera están los sin paraguas. Los que en días de Pascua abren bolsas de comida, y que envidian a los gatos y a los perros bien cuidados.
Y allá, allá en las casas están los de adentro, los sin paraguas los miran como a países lejanos o les gritan, convictos: “¡Para mi familia no quiero volver!”.
Aquí, aquí afuera están los sin paraguas, ellos son los hijos de la tormenta de otros tiempos y, noche tras noche, se vuelven peregrinos en un mundo que prohíbe peregrinos...
Y allá, allá los de adentro se asoman de ventanas y oyen de los sin paraguas nubladas profecías o, entonces, palabras iguales unas a las otras como los gritos que no parecen siempre gritos...
Aquí, aquí afuera están los sin paraguas. Para los de allá ellos son como las plantas. Siempre han existido y nadie sabe de dónde han surgido.
Y aquí, aquí quien pasa por ellos se tapa los ojos y oídos. Susurra que, al igual que los hongos, ellos corrompen el mundo... Y cuando en ellos piensa, piensa que no poseen pensamientos...
Pero tú, uno de allá como yo, ¿ya has conversado con un hombre sin paraguas en la tormenta?
Pues entonces… Él no consigue hablar al estar desprotegido, y ni dar sentido a las frases con las gotas inundando sus labios, y no, no consigue dejar de tener miedo y de dar miedo...

Esquizofrénicos, exreclusos, travestis. Niños sin padres, drogadictos o, meramente miserables, se juntan y se esparcen en la noche como el polen como el humo que sale de los incendios lluviosos, atormentando la consciencia y los temores de los de allá, los de adentro...
Aquí, aquí están los sin paraguas, pasamos por ellos hora sí hora no, calle sí calle no. Y como no podemos apagar la tormenta tampoco les ofrecemos los paraguas.
Jenny me sujetó de la mano, ella me llevó a través de la tempestad. “¿Adónde estamos yendo?” —pregunté—. Y una voz (que nunca había oído) contestó: “Hacia adentro hacia adentro bien adentro. Donde los pájaros no cantan y un mar, invisible, reverbera”.
No había cómo no seguirla, no había cómo no amar aquella inmensa soledad. Y sin darnos cuenta caímos en un pozo siniestro y perverso como la ausencia de sonrisas. En los albores del tiempo posamos el dolor, al fondo de aquel pozo donde los fantasmas humeaban hicimos nuestra crisálida de donde jamás podríamos salir…
Rostros desconocidos en ese arbusto susurraron sus anhelos, ellos profetizaron pesadillas hace mucho olvidadas.
“¿Éramos prisioneros, Jenny? ¿Teníamos algún medio de huir de aquella cueva oscura? Niños detrás del follaje se rieron de nuestras pretensiones y, en el desierto de ese insomnio yo oí un silencio, casi un vacío, un golpe a repercutir por toda la vida:
“¿Qué mar sería ese?”.
Ella me llevó a un cuarto (de paredes agrietadas y voces comprimidas) donde sólo pinturas sobre mí se reflejaban.
“¡Qué raro! ¿Quién las había pintado?”. Ella no supo responderme. Solamente fijó sus suaves ojos sobre los altivos-frágiles ojos que en cada cuadro irrequieto relucían…
“Un día pensé que era Jesús. Pensé por un momento que el mesías fuese yo”.

Pero mis papás me dijeron que no, rechazaron mis anhelos de volverme el universo.
“¿Por qué tamaño sufrimiento?” —me dijeron—. Yo miraba a lo alto en la inmensidad del cielo anís
Donde miles de espejos mi rostro contemplaba y dentro de mis sueños yo grité (como en sueños posteriores gritaría):
“¿Por qué tanta ambición? ¿Por qué tanta ingrata soledad?”.
Cansado en una piedra me senté, Y por un rato las ambiciones se me desvanecieron, “había solamente el dolor… ¿verdad, Jenny? El dolor de un cielo azul sin nubes, sin estrellas, límpido, vacío…”.
Y en aquella piedra, cansado, yo lloré tal vez para alimentar todo el mar que en mis adentros parecía no caber”.
Cruzamos entonces un puente, todo era dejado hacia atrás, el río fluía abajo, bien abajo de mí.
“Jenny, ¿adónde, adónde vamos?”
Sus ojos no tenían un rumbo definido; ellos solo querían adentrarse, adentrarse, adentrarse sin ninguna esperanza de salida sin ningún grito a romper el firmamento.
Llegamos entonces a una sala, donde las puertas bordeaban lo infinito tras otras salas de infinitas puertas haber atravesado.
“¿Cuál de esas puertas, Jenny, Jenny mía nos hará salir de la tempestad y hacer que volvamos a tierra firme?”
“¿Cuál, ¿cuál de esas puertas?”.
Ella no dijo nada, sus ojos absortos posaban sus manos sobre lo infinito...
“¿Adónde estamos yendo?” —pregunté—. Y ella, con una voz aún más aflictiva, susurró: “ Hacia adentro, hacia adentro, bien adentro r umbo a un lugar que no existe rumbo tal vez a nuestra alma”.
Llévame, madre
Llévame, madre, al lugar de los niños. Al lugar donde los ojos no lloran. Y la lluvia es desierta pero bella.
Llévame, madre al lugar de los niños. Al lugar donde el cuarto es el mundo. Al lugar donde los muebles no crecen.

Adonde la lluvia no alcanza. Y adonde aún hay la esperanza.
A lo lejos , a lo lejos
En el cielo azul celeste. En Marbella, de un edificio frente al mar miramos a los barquitos que se alejan en el alba, y nos preguntamos: “¿Qué habrá cuando la niebla se junte con el mar?”
Madre, tú lo sabes y yo también lo sé.
De la gota que hizo caer las otras gotas. De la noche que hizo temblar las otras noches. Acá, madre, acá hay un espejo donde no para de llover.
Un silencio que no nos deja respirar, y acá, madre, acá no soy feliz... Todo en este espejo es desierto y sin sentido... Llueve, llueve sin que escuchemos nada más que el vacío... Y acá, madre, acá acá tengo miedo de la repetición de los días...
Llévame madre al lugar de los niños
Al lugar donde los ojos no duermen
Adonde las lágrimas son bellas Y nada en nuestra alma es de mentira. Llévame, madre, al lugar de los niños.
Al lugar donde cada hora es un año.
Al lugar donde las escaleras no acaban. A donde insomnes soñamos el mundo y un muñeco en el oscuro nos mira.
Llévame, madre, al lugar de los niños. al lugar donde el cuarto es un juguete sin usar, al lugar donde hay mapas y enciclopedias antiguas, adonde vemos la lluvia de una pequeña ventana, adonde el espejo y la noche se agrandan y vamos haciendo los barquitos de papel y vamos con papá a las islas lejanas en busca siempre de aquel tesoro enterrado, que es triste, pero es nuestro, Llévame, madre, al lugar de los niños, al lugar donde nunca estuve y la muerte no existe.
¡Llévame, madre, al lugar de la niebla!

Melancolía
los días fueron hechos para ti y las noches, en silencio, te veneran.
Melancolía
el mar se cubre poco a poco por la niebla y las aves, para siempre, se alejan.
Melancolía
¿Cuál es el nombre de tu temida deidad?
Por la noche, cuando las lámparas se apagan veo a los niños que pierden los cabellos y se convierten, uno a uno, en neblina...
Haz la palabra, las armas hablan nada, paz: alabanzas.
Al alma abraza para acallar las balas, la paz: campanas.
Zarpa palabras para la paz amarla, amar más calma.
Lava las caras al cantar paz ganada, sábana blanca.
Avanza para clamar paz al mañana, sagaz la pactas.

Palabras labra al hablar paz sanada, da paz sagrada.
Aparta vanas tramas malvadas para la paz callarla.
La nada tapa al danzar las palabras jamás cantadas.
Aplasta falsas palabras tan malsanas, la paz más ama.
Barajea cartas hasta ganar las magnas amadas bazas.
Rasga las marcas atadas a las astas, sangran las platas.
Abraza nanas para dar a las casas paz aclamada.

Para batallas al hablar fracasadas, garganta clara.
Ama a las hadas, cantan palabras altas para las magas.
Zanja las manchas a las palabras blancas: la paz lavada.
Ya te presentía desde una edad llena de flores y fantasmas, grave como quien cae al reino de los muros o da un último giro al escalpelo. Te presentía tan luz primera en los signos de la mandrágora.
Contame ahora tus temblores, tu jadeante humareda, no abras los brazos a un nido de alfabetos lluviosos: sé que naciste para plantar selvas sombrías en el cielo.
Hablá tranquila: yo no podría guardarte nunca en mis lágrimas, tan cansada de desenterrar rostros en las agujas, de tantear sustancias sin concluir, mezclar aguas desveladas, atravesar perfumes derribados y al final beber un vino que la soledad busca con desesperación, si mirás a la nada y la nada no te mira. Un hueco me nace al pronunciar tu nombre: un hueco que lleno con licores ardientes y mujeres que a cualquier pregunta responden “está oscuro”.
Soy una rueda cansada de perseguir siempre la misma sombra, un pordiosero con olor a bestia. Ni siquiera escribo: tejo en la memoria jaurías.
Confiá en mí solamente, esta ciudad es jungla, calendario, féretro, caravana de navajas, furiosas hélices sin ángel que se multiplican, luces que pierden su nombre. Todo es ladrillo, piel quemada, madura lo despojado entre vidrios rotos. Hélices, enjambres,

Mazzini

mundos quebrados, suplicios mudos de lo azul, rabia, gangrena, olas negras que irrumpen en números y planillas, espesos documentos abrumados de luto y geografías acorraladas y arquitecturas de sal, sin besos.
Mirame hoy, decime tu secreto de juncos tibios a pesar de que yo apriete los puños congelados de mi carne harto de ser un hombre sin luz tiritando la noche que recorre descalza los trenes hasta dormirse. Es cierto lo que notás: algo se ha posado en mí para siempre: ¿algo de sangre que se esparce olvidando, algo que sopla sobre mis ojos dejándolos en sepia?
Acercate, no pintaré de cárcel tus racimos de celestes; descenderemos desde la culebra al cántaro, sollozando sobre rebaños de pequeñas biblias. Otros dirán: “qué lástima esa fibra que comparten, su sensación de líquido mortuorio, su repetición de cifras siniestras. Revuelven hojas muertas de sed en los ataúdes, hechos por distancias inaccesibles, por venenos vertidos en lo interminable.
¡Se les desatan en la mente grietas llenas por miradas que impregnan de un sabor amargo todo lo que tocan!”.
No importa, peinemos difuntos en sueños, apacentemos otoños, caminemos sobre alas hechas con periódicos amarillos.
Entre los dos todavía quedan animales que hibernaron cuatro siglos sobre vestidos de boda, así volemos sobre bahías de alcoholes extintos
(yo, tan agua que grita y humea, vos, tan fruta hermosa en medio de un baile de máscaras), engendremos una luz deshabitada, hurguemos estiércol, fisuras.
Ya nos acostamos con una vida con la esperanza de levantarnos en otra diferente, por eso dejame entrar con los ojos vendados a las curvas heladas de tu madrugada, no a la danza del tabaco en el exilio ni a la orgía de violines sedientos. La madrugada (te lo aseguro) se vestirá de novia y veremos cambiarse de lugar a las sombras, por ejemplo, tu voz tendrá sombra de leopardo y el leopardo, de sol y la vida, de gorrión que busca bajo locura no se sabe qué, tan solitario como una calle perdida en la muerte.
Sabemos, tal vez, que, en la pelea entre el deseo y la realidad, crece lo que jamás fue nombrado: el amor con su caballera de ríos y que es sucio arrancarse estos pájaros del pecho por vos: cuchara de nieve sobre una mano del cielo, última luz salvada en el naufragio, fruta envejecida de los mares.

Mirame, hablame, decime, o serás rota constelación en la ajena historia que te contás a vos misma.


Isabel María Hernández Rodríguez
En el silencio de la noche me persigue la oscuridad y no me deja entrar en mi sueño; sé que estás ahí esperándome desde que se ocultó la luna; quiero sentir tu compañía, sé que tu cuerpo desea abrigarme y tus brazos abrazarme.
No quiero que se acabe la noche sin soñarte, quiero mirarme en tus ojos almendrados de color miel, besarte antes de que llegue ese instante, previo a la luz pálida del amanecer, y que acaricies mi pelo con tus manos finas, de terciopelo.
Sé que nada dura para siempre, que todo es fugaz, y esa profunda oscuridad se tornará presto en claridad; amanecerá, y el sol irradiará los claveles del alpende de la ventana, y se mecerán los laureles de la huerta, con la brisa de la mañana.

Los pensamientos brunos y helados se tornarán tibios tras la oscura soledad; llegará la luz de amanecida y cantarán los jilgueros en los limoneros,
entrará el aroma fresco de romero; con alegría y algarabía llegará un nuevo día.
Sin trajes, ni trato, ni tumba:
déjenme tirado donde dé la tarde. ni dedos rezando, ni dramas de duelo. Brinden, boten la pena, basta de barro en los hombros.

Hablen duro, el silencio, destapen, detesten destilen, digan cualquier brutalidad con el de al lado.
Que se escuche “Hablando de la libertad” y, al final,
“Horrible Sacrifice”, como en el bar donde dormí la última vez.
Qué importa si este final se pierde o si mi nombre se borra del buzón.

No me suban al mito, no planten pasto, ni placas, ni parras. Si tropiezan conmigo algún día, en una tarde tonta, tomen otra y no sigan este ejemplo.

No quiero que me toques.
Ni en joda, ni en serio, ni en fantasía.
Ni sin querer ni por casualidad.
Ni queriendo fingir torpeza.
Ni dormido ni despierto.
Ni enajenado ni psicosubordinado.
No quiero que me toques.
No quiero tus huellas en mi kilómetro y medio de mapa.
Ni tu aliento sofocando mi ritmo cardiaco.
Ni tus restos epidérmicos polulando en mi estratosfera.
No quiero tu sombra avalancha aterrorizando mi aura.
Ni la vigilia cobrando vida con tus fantasmas.
No quiero que me toques.
Ni arriba, ni abajo, ni en medio.
Ni una pizca, ni la extensión de la pizca.
Ni el exoesqueleto de la extensión de la pizca.
No quiero que me toques.
No quiero tu ADN en mi sudor frío.
Ni el roce jerárquico de tus textiles detonando la alerta celular.
Ni el bolo arenoso del silencio

cazando mis gritos en la antesala de la tráquea. No quiero el oprobio de las falanges haciendo eco en los huesos. No quiero que me toques.
Nunca, jamás, nunca.
Ni dentro, ni fuera, ni en las órbitas de mi galaxia si yo no te invito.


Juliana García Hurtado
Don Quijote de la Mancha: un héroe movilizado por la fe Alonso Quijano, o la construcción que él mismo ha querido asignarse en contraposición de su vida mundana: Don Quijote de la Mancha, es un hidalgo de bajo estatus que acaba por comprar libros de caballerías con muchas de sus hanegas de tierra de sembradura, quizás, con la pretensión de escabullirse, de escapar o esconderse de la vida que hasta ese momento era la vida de Alonso Quijano. Una vida carente de asombro y sentido. Así, en busca de un sentido o de una realidad que pudiera ser más emocionante para un hombre de cincuenta años, decide emprender el viaje, desprenderse de la Mancha, de su territorio, de lo que había sido hasta entonces su lugar en el mundo; decide aventurarse a la vida, con su locura, haciéndose llamar como Don Quijote de la Mancha.
Ahora bien, a pesar del Quijote tener como referencia para su caminar como caballero andante a Amadís de Gaula, se distancia de lo que arquetípicamente es un héroe, al menos uno al estilo de Amadís. Es así como, Don Quijote de la Mancha no sólo carece de un nacimiento y alerta del mismo, sino que también, carece de las virtudes de un héroe antiguo. Con esto, es menester aclarar que el arquetipo del héroe tradicional, como lo menciona Otto Rank citado por Avalle-Arce (1976) es:
El héroe es hijo de padres muy distinguidos, por lo general hijo de un rey. Su nacimiento está precedido por dificultades tales como la continencia sexual, o bien prolongada esterilidad, o bien trato sexual secreto entre los padres debido a prohibición ajena u otros obstáculos. Durante, o bien antes de la preñez, hay una profecía, en forma de sueño u oráculo, que alerta contra su nacimiento, y por lo general avisa peligro al padre, o su representante. Por lo general es entregado a las aguas, en una caja. En este momento es salvado por animales, o por gente muy humilde (pastores), y es amamantado por un animal hembra o por humilde mujer. Después de haber crecido, encuentra a sus distinguidos padres, en formas de gran variedad.
Se venga de su padre, por un lado, o bien es reconocido, por el otro. Finalmente alcanza gran rango y honores (cap. III).
Con lo anterior, se puede declarar que el Quijote no cuenta con dichas características. Debido a que, desde el comienzo de su historia, no hay ningún anuncio de lo que fue su nacimiento; al contrario, Don Quijote de la Mancha se personifica con cincuenta años, y al parecer, a causa de la pérdida de juicio por los libros de caballerías. De esta manera, inquieta el hecho de que, si bien Cervantes tenía los referentes para hacer de su héroe un héroe tradicional, decidió no hacerlo, y así, precisamente, nace la sospecha del lector de que Don Quijote de la Mancha es un quiebre entre lo que se había estado construyendo para el concepto de héroe, es una ruptura con lo antiguo. Por tanto, el héroe que se presencia en Don Quijote de la Mancha es quizás, un héroe moderno. Con eso, el Quijote tiene algo que, indiscutiblemente, los héroes deben tener: fe. Alonso Quijano emprende su aventura con el deseo de ser un caballero andante: En efeto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más estraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante y irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama (Cervantes, 1963, I, I).
Entonces, allí es donde se encarna su misión, y la fe que dispone en su misión es también la representación de la confianza que Don Quijote de la Mancha tiene en sí mismo para llegar a ser eso que pretende ser, es decir, un caballero andante que permanezca fiel a lo que antes se ha dicho en los libros de caballerías. Así, “tal fe siempre es evidente en las acciones del héroe porque, de por sí, el heroísmo requiere que el héroe actúe positivamente con relación a su «misión», y por lo tanto que sea el agente de cambio” (McLean, 2004, p. 1318), y más aún, como lo dice Avalle-Arce (1976): “La fe, pues, es lo que ha hecho de don Quijote un héroe. Y de esta manera don Quijote concibe un amor heroico por la verdad. En su vivir diario don Quijote autoriza, defiende y da corporeidad al Ser, a la Verdad y al Bien” (cap. III). De esta manera, puede entreverse como incluso al final de la primera parte del Quijote, este aún se encuentra convencido de su misión, cuando se deja en velo la sospecha y esperanza de una tercera salida.
Alonso Quijano sin la Mancha
El destierro que el mismo Quijote hace de la Mancha por aventurarse a su misión como caballero andante es un indicio de su heroísmo, ya que la renuncia de su territorio, que es la Mancha, es lo que permite que el Quijote pueda conseguir su virtud.
No es posible concebir a un héroe, siendo fiel a su misión y poniendo fe en la misma atravesado por lo conocido, es decir, sin pretensiones de renunciar a su territorio. Joseph Campbell sostiene en su estudio The Hero with Thousand Faces que “el heroísmo no tie-
ne que ver con éxito ni con victoria, sino con la valentía ante lo desconocido, el infortunio o algún reto” (citado por McLean, 2004, p. 1318). Por eso, Don Quijote de la Mancha debe aventurarse a un mundo desconocido, a un viaje, fuera de su territorio, que le permita enfrentarse al mundo en su otredad.
Don Quijote de la Mancha: una representación de la norma
Don Quijote de la Mancha además de tener fe en su misión y de representarla fuera de su territorio con la pretensión de aventurarse al mundo en su otredad, es también una ejemplificación a través de sus acciones, de la virtud como fuerza y excelencia. Esto puede evidenciarse más a profundidad con la mirada que Sancho va construyendo a lo largo de su viaje de lo que representa el Quijote, es decir, de la virtud admirable que Don Quijote de la Mancha posee para dar rostro a su misión. Tanto así, que Sancho termina por contagiarse de esa locura que el Quijote tiene con respecto a los libros de caballerías, y se posiciona como su más fiel escudero. Con esto, es importante esclarecer que la misión que el Quijote tiene, como caballero andante, es también una representación de la norma:
—Venid acá, gente soez y mal nacida, ¿saltear de caminos llamáis al dar libertad a los encadenados, soltar los presos, acorrer a los miserables, alzar los caídos, remediar los menesterosos? ¡Ah, gente infame, digna por vuestro bajo y vil entendimiento, que el cielo no os comunique el valor que se encierra en la caballería andante, ni os dé a entender el pecado e ignorancia en que estáis en no reverenciar la sombra, cuanto más la asistencia, de cualquier caballero andante! (Cervantes, 1963, I, XLV).
Con este diálogo que da Don Quijote de la Mancha a los cuadrilleros cuando estos justifican que él debe ir preso por orden de la Santa Hermandad por haber dado libertad a los galeotes, se puede entrever que la misión del Quijote no es más que una representación de la norma, y por norma, en este caso, se entiende lo que está establecido como “bien” o como “bueno”; es decir, a pesar de que Don Quijote de la Mancha, a causa de su locura, acaba por confundir los planos de la realidad con los de la ficción que se encuentran en los libros de caballerías y, hace de su misión lo contrario a lo que está establecido, su discurso siempre está fundamentado desde la representación de la norma, de lo que está bien y debe hacerse por honor a la Orden de Caballería, y no sólo eso, sino por defensa y honor a la humanidad. De esta manera, el Quijote con su misión es una representación de la norma y en toda su historia como caballero andante tiene algo en común con los héroes: aliados y enemigos. Empezando por Sancho Panza, que se convierte a lo largo de la trama como su fiel amigo y escudero, y acabando con sus diferentes enemigos imaginarios y reales. Por tanto, todo el mundo de nuestro héroe, Don Quijote de la Mancha, se hace en la aventura y los acontecimientos a los que esa misma aventura lo va arrojando. Debido a que, el heroísmo en el Quijote es algo que, poco a poco, se va configurando a través de los fracasos de la primera salida, la fuerza que ocupa para su segunda salida con Sancho Panza, y la convicción a su misión durante todo el viaje.
El Quijote en todo su recorrido como caballero andante lo que hace es experimentar fracasos en cada uno de sus acontecimientos, esto a consecuencia de su locura, que no le permite caminar el mundo sin confundir los planos de la realidad. Sin embargo, la victoria que el Quijote logra es, precisamente, su muerte; es decir, la muerte de Quijano no acaba por ser más que la reivindicación del juicio que recupera sobre sí mismo, y eso es lo que permite develar al lector que Alonso Quijano muere en victoria, para ratificar su heroísmo. En otras palabras, como lo dice McLean (2004) “su muerte al final del libro no significa fracaso, ni tragedia. Significa la victoria de Alonso Quijano sobre sí mismo, y a la vez una salida total de su vida anterior” (p. 1328).
Don Quijote de la Mancha: una potencia de lo falso y voz a la fuga
Se torna necesario conversar sobre la locura, y más que eso, a la falta de locura con que Quijano muere. Como lo propone Sampedro (2011) el quiebre que contemplamos con la modernidad y la contemporaneidad podría definirse en dos fórmulas: Yo=Yo y Yo=Otro. El primero obedece a la modernidad, donde, poniendo el ejemplo con las máscaras, el hombre se quita su máscara y queda él, como hombre. Al contrario, en la segunda fórmula se sugiere una multiplicidad; es decir, el hombre se quita su máscara y hay una máscara más, e incluso en el punto de haberse quitado todas las máscaras, no quedaría nada.
Con esto entonces, Yo podría ser todo, pero termina siendo nada, simplemente es todo lo que puede devenir. Por tanto, a pesar de que, desde el comienzo de la obra el Quijote se desprende como un hombre cuerdo-loco, en el sentido de que puede ser racional en todo, a excepción de cuando habla sobre libros de caballerías. Esto conlleva a pensar en el Quijote para la contemporaneidad como una potencia de lo falso, ya que hay una indiscernibilidad en cuanto a lo verdadero y a lo imaginario, o más bien, en cuanto a Alonso Quijano y Don Quijote de la Mancha, ¿dónde empieza el uno y finaliza el otro, o viceversa? O incluso, ¿es Alonso Quijano el que se pone la máscara de Don Quijote de la Mancha o es Don Quijote de la Mancha quien, al final, se pone la máscara de Alonso Quijano? Sí se piensa en los acontecimientos que vivió el Quijote con las cabras, que según él eran un ejército, o los molinos de viento, que según él eran gigantes, siempre se encuentra el lector ante un interrogante sobre lo que puede ser verdad y lo que puede ser mentira.
Quizás, lo único que permita distinguir entre lo uno y lo otro, es la locura de la cual Cervantes nos advierte que padece el Quijote, pero si hablamos de una recuperación de su juicio sobre la vida mundana, se abre una incertidumbre sobre si Alonso Quijano verdaderamente estaba loco, o si la locura fue un pretexto, un falsario, para poder escapar y hacer algo más de su vida sin sentirse culpable.
Finalmente, es entonces la sospecha con la que interviene Cervantes en Alonso Quijano lo que podría hacer pensar al lector que, sencillamente, hay que escapar; es decir, que la vida se torna tan insoportable para la condición humana que no queda otro camino que escabullirse. Precisamente, eso es lo que hace Alonso Quijano en su deseo de convertirse en un caballero andante, y no sólo eso, sino también en personificarse completamente a sí mismo como Don Quijote de la Mancha. Así, Alonso no es más que el creador de un nuevo mundo nombrado Don Quijote de la Mancha, que no es más que la posibilidad que Alonso Quijano encuentra para escapar de sí, de su asfixiante realidad.
Con esto, el Quijote no solo es para la contemporaneidad la representación de las potencias de lo falso, sino que, además, termina por convertirse en una voz. Una voz que susurra que, definitivamente, la locura es necesaria para no caer al precipicio; que, en realidad, la locura es una línea de fuga cuando la vida se halla en el abismo y uno no encuentra siquiera un rincón en el mundo al cual pertenecer.
Bibliografía
De Cervantes, M. (1963). El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha (Vol. 1). Editorial Ramón Sopena, S. A.
McLean, B. P. (2004). “Don Quijote: ¿héroe o antihéroe?”. In Memoria de la palabra: actas del VI Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro. Burgos-La Rioja 15-19 de julio 2002 (pp. 1318- 1328). Iberoamericana Vervuert.
Avalle-Arce, J. B. (1976). “Don Quijote como forma de vida” (Vol. 1). Fundación Juan March. Sampedro, J. (2011). Las potencias de lo falso. Con-textos. Revista de semiótica literaria, pp. 87-92.

Bernardo Suárez “Escribir es siempre convocar al futuro”. -Jorge Panesi
IEscribir es dar cuenta de una existencia.
Rasgar el papel, herir el lienzo de la pantalla. Desbrozar el camino ―organizar las ideas, jerarquizar, pensar―, abrir un surco, dejar una marca; volver una y otra vez para alisar el sendero. Una tarea que se encuentra a mitad de camino entre la del artesano y la del artista. Surge una idea que con el tiempo será atravesada por la tarea del oficio. Una experiencia solipsista en la que quien escribe, es abordado por infinidad de voces. En definitiva, mientras se escribe hay alguien que dice: “aquí estoy”. Desde el primer humanoide que talló a golpes una piedra, la humanidad va dando cuenta de su existencia. Mientras escribo, estoy aquí. Luego queda lo escrito: “Quod scripsi, scripsi”, “Lo escrito, escrito está1”, dijo Poncio Pilato a los sacerdotes judíos que le objetaron haber puesto sobre el crucificado la leyenda: “Jesús Nazareno. Rey de los judíos”. Querían que pusiera que ese hombre se había autodenominado de esa manera, pero Pilato ya había dado cuenta de su existencia, y trascenderá por su escritura.
Hay un momento en el que uno se da cuenta de que escribe. Es un despertar: aquello que se hacía en forma maquinal, eso que resultaba instrumental parece adquirir ahora otras dimensiones. Se vuelve consciente. Se atiende con mayor detenimiento a estrategias, recursos, recorridos. A volver una y otra vez. Uno ha venido escribiendo a lo largo de su vida. Ha escrito muchas cosas desde las más sencillas hasta quizá algunas complejas. Sin embargo, en algún momento puede ocurrir que escribir se transforme en una necesidad como respirar, comer o amar. Entonces, como Scherezada, sabe que ya no podrá dejar de hacerlo.
1 En el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 22.
II
Escribir es un acto recursivo: se vuelve una y otra vez sobre lo escrito.
Siempre existe la posibilidad de mejorarlo. Un escrito se encuentra “en tránsito”; es una “obra abierta”, en palabras de Umberto Eco. Una construcción que requiere de dos instancias para poder ser interpretado: el que escribe y el que lee. Aun cuando el que escribe y el que lee sean la misma persona como en el diario íntimo. La escritura figura así al yo y al tú. Basta colocarse en una u otra posición para encontrar nuevas aristas que completen el sentido. Uno de los sentidos posibles. El texto necesita de otro, la alteridad es su naturaleza.

Etimológicamente, “texto” proviene de “tejido”: “(…) perdido en ese tejido ―en esa textura―, el sujeto se deshace en él como una araña que se disuelve en las segregaciones constructivas de su tela” (Barthes, 1993: 105). Un texto es un tejido vivo, una trama simbólica que establece múltiples conexiones. El texto, en tanto tejido vivo, se inserta en la cadena infinita del discurso, “en ese gran murmullo incesante y desordenado de discurso” (Foucault, 2008: 51). Se vincula con lo dicho. Parte de algún decir anterior. Busca provocar otro decir. El lingüista ruso Mijaíl Bajtín (1999) afirma que: (…) un enunciado revela una especie de surcos que representan ecos lejanos y apenas perceptibles de los cambios de sujetos discursivos, de los matices dialógicos y de marcas limítrofes sumamente debilitadas de los enunciados que llegaron a ser permeables para la expresividad del autor. El enunciado, así, viene a ser un fenómeno muy complejo que manifiesta una multiplicidad de planos. (…) Pero un enunciado no sólo está relacionado con los eslabones anteriores, sino también con los eslabones posteriores de la comunicación discursiva (274-275).
Puede considerarse al texto, entonces, como un entramado de signos en cuyo interior confluye un coro de voces: la voz propia y las ajenas que entablan una suerte de diálogo, de acuerdos y desacuerdos. El texto adquiere así una forma coral.

III
Estas características de la forma textual ―su procedencia, destinación y su carácter coral― quedan aún más en evidencia en tiempos de redes sociales e internet. Algunos relatos borgianos sirven como metáforas y podrían dar cuenta anticipatoria de las particularidades de esa gran red. Es el caso de “El Aleph”, un espacio, una pequeña materialidad que encierra todo lo existente.
¿El Aleph? ―repetí.
―Sí, el lugar donde están, sin confundirse, todos los lugares del orbe, vistos desde todos los ángulos.
(…) Cerré los ojos, los abrí. Entonces vi el Aleph (Borges, 1974: 625). También puede pensarse siguiendo el modelo conceptual de “La biblioteca de Babel”: El universo (que otros llaman la Biblioteca) se compone de un número indefinido, y tal vez infinito, de galerías hexagonales,

con vastos pozos de ventilación en el medio, cercados por barandas bajísimas (…) Cuando se proclamó que la Biblioteca abarcaba todos los libros, la primera impresión fue de extravagante felicidad. (…) La biblioteca es ilimitada y periódica. Si un eterno viajero la atravesara en cualquier dirección, comprobaría al cabo de los siglos que los mismos volúmenes se repiten en el mismo desorden (que, repetido, sería un orden: el Orden). Mi soledad se alegra con esa elegante esperanza (1974: 465 y ss.).
Siguiendo lo propuesto por esa alegoría puede figurarse a la red como ese espacio inabarcable en donde las materialidades más diversas parecen desvanecerse hasta adquirir un carácter evanescente. Allí se guardan en bibliotecas, nubes, álbumes digitales ―otra metáfora― fotos, imágenes, libros, películas. Recuerdos. La memoria expandida o externa parece transformarse en un dispositivo, una prótesis de la memoria mental donde se encuentran, a disposición, esos elementos para ser consultados, vistos y revistos. Allí pierden su peso y quedan suspendidos en algún no lugar.
Ese interminable lienzo digital es también ahora el espacio de la inscripción. Un infinito papiro que podría dar cuenta del acontecer de estos tiempos en el que los sujetos quedan inscriptos en un eterno presente por medio de la escritura (“lo escrito, escrito está”). Entonces queda inscripto el grito que un sujeto deja al ser querido que ha partido en un intento de continuar el diálogo: “la muerte nada comienza y nada esencial concluye”
(Bajtín, 1999: 395); o el mensaje de un padre a un hijo que acaba de llegar y, preso de la emoción, le dedica esos signos, aunque su destinatario ni siquiera pueda acceder aún a la red. O el enunciado que responde a uno escrito tiempo atrás y lanzado a ese mar digital por alguien que quizá ya no esté. Sin embargo, ese enunciado, esa inscripción, actualiza el diálogo. El diálogo en el “gran tiempo”. Bajtín afirma en una entrevista que:
En el Gran Tiempo, nunca nada pierde su significación. Homero, Esquilo, Sófocles y Sócrates, como todos los escritores y pensadores antiguos, permanecen, con igual derecho, en un Gran Tiempo. (…) Y es en este sentido que yo considero que nada muere, sino que todo es renovado. Con cada nuevo paso hacia adelante nuestros pa-

sos previos adquieren nuevos y adicionales sentidos (Sheperd, 2006: 33-34).
Allí también puede leerse al que todas las mañanas envía un mensaje a sus contactos; y más allá del contenido específico que da cuenta de sus preocupaciones, motivaciones o intereses, esa inscripción parece transformarse en una señal diaria que dice y recuerda: “Aquí estoy, todavía de este lado de la materialidad”. Pero ¿quiénes son en verdad esos destinatarios? ¿Es el ser querido que partió? ¿Es ese chico que aún no ha siquiera dicho más que sonidos inconexos? ¿Son todos aquellos que estén navegando en algún momento por ese mar digital? ¿Es uno mismo o no es ninguno? Cuando uno se asoma a través de la pantalla, parece acceder a un mundo que se mueve entre la intimidad y el exceso, entre el recato y la promiscuidad, entre la indiscreción y la exposición.
Escribir es una tarea que, si bien comienza como un acto mental, termina por comprometer todo el cuerpo. Implica la vista y la mano, claro está. Pero hay una necesidad de contacto del cuerpo y la superficie a través de un mediador: la pluma que rasga el papel de acuerdo con la presión de la mano; el ritmo que adquiere el tipiado, antes en la máquina de escribir y ahora en la computadora. Visto desde afuera, puede percibirse el ritmo musical de las teclas: del adagio al allegro, del andante al presto, tal vez acorde con aquello que se esté escribiendo. O la inspiración que a veces brota en cuentagotas y otras a borbotones. La posición del cuerpo que se sienta, que se acomoda, que se balancea, que se incorpora y camina, que vuelve a sentarse. Algunos escritores necesitan hacer actividad corporal antes de sentarse a escribir: correr, nadar, caminar. Es el caso de Stephen King, Haruki Murakami o Leila Guerriero. Otros escriben desde la mañana hasta la noche. Algunos, como Vargas Llosa se encierran en su estudio y no atienden a nadie durante ese tiempo. Otros hasta se colocan un uniforme de trabajo: el recordado “mono” de Gabriel García Márquez. Algunos transforman hechos dolorosos que les toca atravesar en obras maestras. Thomas Mann comenzó a escribir La montaña mágica en 1912, en el Sanatorio Wald de Davos, donde se encontraba internada su esposa. Luigi Pirandello, escritor y dramaturgo italiano, escribió una de sus comedias más brillantes: Liolá (Amores sicilianos, 1916) atravesado por la angustia de no tener noticias de su hijo que se encontraba en el frente durante la Primera Guerra Mundial. Los hay quienes escriben también a bordo de trenes, barcos o aviones. Algunos necesitan del silencio absoluto para la concentración. Otros, en cambio, lo hacen en populosos bares porque son capaces de encontrar en ese contexto ideas y motivos. Así nació el mito de Julio Cortázar y la Confitería London City en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, y el entramado de su novela Los Premios (1960).
Una huella que trasvasa soportes y dispositivos epocales, la escritura.
Aquellos recuerdos lejanos, las experiencias últimas, lo que no debía disolverse en el olvido, la escritura permite fijarlo, darle consistencia, evidencia: allí estaba, allí está y allí estará. No importa si es así como ocurrió, o si las leyes de la ficción han operado sobre la memoria. Al fin de cuentas, la memoria parece también regirse por los mecanismos de la ficción. Selecciona, organiza, jerarquiza y desdibuja. La memoria está atravesada por la narratividad.
Será tal vez por alguna de todas estas razones que lo escrito tiene un haz de eternidad; un umbral que invita a ser cruzado. Será por eso que cuando uno se adentra en una historia escrita ya sea ficción o no, los límites comienzan a desdibujarse y se pierden las coordenadas espacio temporales. Entonces, uno se descubre inserto en ese otro mundo, en esa otra realidad. La escritura parece convocar la eternidad, es parte de su materialidad y de su esencia. Y se participa de esa eternidad como un férreo creyente esperanzado, aun cuando se sepa del artificio. Porque el que escribe, lo hace en un eterno presente, y ese presente es el que se traslada a lo escrito.
Escribo, y mientras escribo, estoy ahí.

Referencias:
Bajtín, M. (1999) Estética de la creación verbal. México, Siglo XXI Editores. Barthes, R. (1993) El placer del texto. México, Siglo XXI Editores.
Borges, J. L. (1974) Obras Completas. Buenos Aires, Emecé Editores Foucault, M. (2008) El orden del discurso. Buenos Aires, Tusquets.
Sheperd, D. (2006) A Feeling for History? Bakhtin and ‘The Problem of Great Time’. The Slavonic and East European Review.
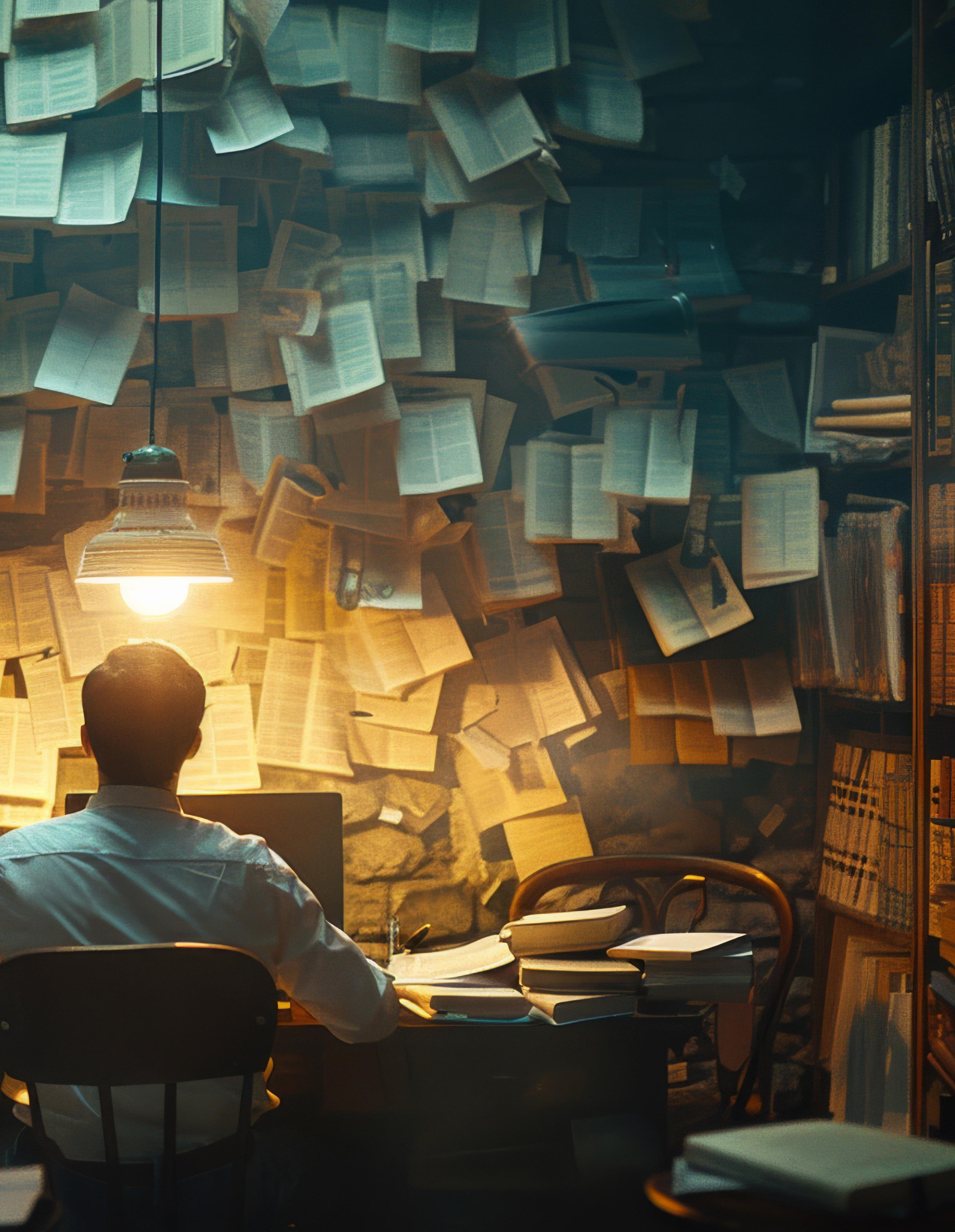









Ana Lorena Martínez Peña
“El recuerdo —pensó Palinuro —es un ventrílocuo que nos pone en los labios palabras ardientes y mentiras blancas y hechizos que brotan disfrazados de aventuras y que nos hacen confundir el arroz con la ensalada y el primer coágulo con el último”. -Palinuro de México, Fernando del Paso.
Todos hemos sido Palinuro en algún momento de nuestras vidas y continuamos siéndolo en busca de identidad y un espacio al cual pertenecer.
El presente ensayo tiene como objetivo realizar una mirada crítica de la función del doble y un análisis del grotesco en los capítulos II y VIII titulados: “Estefanía en el país de las maravillas” y “La muerte de nuestro espejo”, respectivamente. Lo anterior contará con el respaldo de la propuesta teórica de los autores Juan Bargalló Carraté1y Wolfang Kayser2.
Palinuro tuvo un hermano que nació muerto y en algunas partes de la novela ambos entran en diálogo, con relación a ello, la voz narrativa se encuentra en constante movimiento y el foco permanece repartido entre Palinuro I (el hermano, una figura vulgar) y Palinuro II quien sí nació y decidió vivir la vida del otro, ser el amante de su prima. Este juego del otro y su desdoblamiento, así como la estructura especular del dúo, son el planteamiento a partir del cual este trabajo basará su desarrollo, además del recorrido que Palinuro realizará en busca de su identidad y restructuración; el objetivo principal es analizar, con base en los capítulos seleccionados, el comportamiento del doble y su manifestación, el grotesco y la reestructuración de Palinuro, bajo el respaldo teórico de los autores previamente mencionados. Durante el desarrollo de este trabajo también se utilizará como objeto de análisis la relación entre Palinuro II y Estefanía con el propósito de esbozar una aproximación al doble y la idealización del otro.
A continuación, partiremos de los siguientes cuestionamientos: ¿quién es Palinuro?, ¿cómo es Palinuro?, ¿qué es Palinuro? Fernando del Paso nos brinda un personaje fragmentado como un caleidoscopio colorido, repleto de formas, espejos; al inicio del recorrido no posee identidad ni nombre alguno, pero sí muchos sueños, esperanzas, ilusiones. “El universo entero constituye un conjunto de espejos en los cuales la esencia infinita se contempla en múltiples formas que reflejan en diversos grados la irradiación del ser único”3 .
A través de Palinuro nos observamos a nosotros mismos; Del Paso hizo de este personaje el más íntimo y a la vez doloroso de los espejos, pues realiza una incesante crítica de las condiciones sociopolíticas de México: el país perdido en el eterno anhelo de un triunfo inalcanzable, el país donde vivimos bajos los escombros del pasado y “como si alfombraran el camino de un tren que nunca ha de llegar”4 .
Ahora bien, el recorrido hacia la estructuración de Palinuro y su identidad es el mismo que nos permitirá analizar la función del doble; Bargalló recupera el mito de los gemelos idénticos a partir del cual “se aprecian dos nociones que se mantienen a lo largo de la historia literaria: una, narcisista, por la que cada gemelo se convierte en el espejo del otro, y otra, que consiste en una tendencia al redoblamiento (al paso del duo al quatuor), […] en cada par hay un hermano de origen divino y otro de origen humano”5. Los gemelos idénticos son Palinuro I y Palinuro II quien vive la vida del hermano muerto y en medio hay un espejo que los divide a ambos, que los hace “existir” en mundos distintos.
Este espejo hace que la percepción de Palinuro se encuentre alterada y en constante disociación debido a la esquizofrenia que padece. Para él su mundo está al revés y la mayoría de las situaciones que vive las ha inventado desde una visión distorsionada de la realidad. Nosotros comprendemos al mundo como nos comprendemos a nosotros mismos y por ello, el espacio a partir del cual se desenvuelve está fragmentado y lo observa al revés: “espejo donde se podía fondear la desaparición de una criatura: el mismo Palinuro”6. El simbolismo que representa el espejo es comprendido por Chevalier como aquel que:
No tiene solamente por función reflejar una imagen; el alma, convirtiéndose en un perfecto espejo, participa de la imagen y por esta participación sufre una transformación. Existe pues una configuración entre el sujeto contemplado y el espejo que lo contempla […] el espejo es el instrumento de psique y el psicoanálisis ha puesto el acento, remarcándolo, en el lado tenebroso del alma7. Con relación a la función del doble, el desdoblamiento nombrado por Dolezel como double se produce cuando “dos encarnaciones alternativas de un solo y mismo individuo coexisten en un solo y mismo mundo de ficción; el que ocupa el espacio central, el más visible, del campo temático del desdoblamiento”8.
1 Juan Bargalló Carraté, Hacia una tipología del doble: el doble por fusión, por fisión y por metamorfosis, en Bargalló, ed., Identidad y alteridad: aproximación al tema del doble, Alfar, Sevilla, 1994.
2 Wolfang Kayser, Lo grotesco. Su configuración en pintura y literatura, trad. Ilse M. De Brugger, Nova, Buenos A ires, 1964.
3 Jean Chevalier, El diccionario de símbolos, Francia, Titivillus, 1969, p.728.
4 Fernando del Paso, José Trigo, México, Fondo de Cultura Económica, 2015, p.19.
5 Fernando del Paso, op., cit., p.13.
6 Fernando del Paso, op., cit., p.31.
7 Ibid, pp.727-728.
8 ibid., p.13.


Esta existencia del doble se ejemplifica en el capítulo II “Estefanía en el país de las maravillas”: “muchas veces pensé que yo era él y él era yo, hasta el punto que en esas tantas ocasiones adopté su nombre y le presté el mío”9. Una exposición de este desdoblamiento es el hablar en tercera persona “’Palinuro tiene sueño’. ‘Palinuro quiere azúcar con pan y mantequilla’. Y en esto Palinuro nunca fue una excepción cuando hablaba de sí mismo como si fuera yo, o cualquier otra persona, la que hablara de él: ‘Palinuro esto, Palinuro aquello, Palinuro lo de más allá’. O incluso: ‘Palinuro lo de muchísimo más allá’”10. Si bien existe una estructura especular entre Palinuro I y Palinuro II, esta también se manifiesta con Palinuro II y Estefanía como si ambos fuesen uno mismo, “Estefanía y Palinuro dormían y soñaban. Dormía Palinuro, soñaba Estefanía. Dormía Estefanía, soñaba Palinuro”11. Otro fragmento que sirve de ejemplo: “no era Palinuro el que estaba soñando este sueño, sino Estefanía la que estaba soñando que ella era Palinuro”12
La relación entre ambos personajes es sumamente complicada, además de lo obvio (ser primos-amantes), su amor se basa en la idealización del otro; Palinuro construyó una visión idílica de Estefanía a partir de imágenes que este proyectaba de ella; imágenes invertidas que nada tenían que ver con la versión real, sino en la manera en que Palinuro veía la vida. Su relación estaba repleta de cosificación, corporalidades violentadas, transgresión a lo que no estaba permitido; ambos permanecían disociados y con una identidad anulada. De alguna manera, en su desastre se amaban hasta que uno descendió a un plano distinto.
Con relación al desdoblamiento y la función del doble, Bargalló esboza tres clases de desdoblamiento: por fusión (un individuo en dos individuos originalmente diferentes), fisión (un individuo en dos personificaciones del que originalmente solo existía uno) y metamorfosis (diferentes formas aparentes que pueden ser reversibles). En el caso de Palinuro I y Palinuro II se tiene un desdoblamiento por fisión ya que Palinuro II se encuentra fragmentado en dos personalidades diferentes, la suya y la de su hermano, “el desdoblamiento por fisión tiene lugar cuando se produce la escisión de lo que era un solo individuo, resultando en lo sucesivo dos encarnaciones (la antigua y la nueva)”13.Palinuro adquiere este disfraz del doble y entonces resulta preciso preguntarnos: ¿el disfraz como un espejo de su auténtica identidad?
Una vez analizada la función del doble, retomemos entonces el segundo objetivo de este ensayo: grotesco e identidad. Todo Palinuro de México es un baile interminable de grotescos, hipérboles, claroscuros, excesos, transgresiones, entre otros adjetivos, por lo tanto, elegir un capítulo en específico resulta difícil, sin embargo, he de basarme en el capítulo “La muerte de nuestro espejo” para desarrollar una mirada analítica en torno al comportamiento del grotesco y su relación con la búsqueda de identidad en Palinuro.
En la primera mitad de la novela tenemos a un Palinuro fragmentado y sin nombre propio, siempre había sido el “otro”, y en el resto de la obra se reconfigura, el tiempo y el espacio se enderezan, pero antes de ello, Palinuro existe en un mundo enajenado que “se trata, en primera instancia del fracaso de la mera orientación física del mundo”14. El
mundo enajenado que Palinuro proyecta es a partir de su perspectiva y mirada soñadoras. La representación de este mundo se encuentra en el cuarto que Palinuro y Estefanía tenían en la Plaza de Santo Domingo, donde también, guardaban un “huevo” de cristal que les permitía observar el mundo al revés, no las cosas como son si no de otra manera, un mundo idealizado, “éste fue el huevo que, si tú cerrabas un ojo y te lo ponías enfrente del otro, te hacía contemplar el universo y sus alrededores”15; de pronto el mundo enajenado retoma su lugar, y todo aquello que se encontraba al revés va transformándose, las cosas ya no son lo que parecen, ¿o será que nunca fueron lo que aparentaban ser?, al final ambos se reconcilian con este nuevo mundo que estaba vivo y formaba parte de sus vidas, al nombrarlos aceptaban su existencia y estos dejaron de ser cosas.
Lo grotesco en este capítulo “La muerte de nuestro espejo”, se ve reflejado en la angustia, ansiedad y pánico que les causa a Palinuro y Estefanía que los objetos en su cuarto poco a poco dejan de funcionar, no existe armonía alguna entre la función de las cosas, nada está donde debería estar y Fernando del Paso transgrede la realidad a partir de imágenes surrealistas. El cuarto en la Plaza de Santo Domingo es una completa antítesis y Estefanía es una representación de ello. Con relación a lo anterior el autor Wolfang Kayser esboza una estructura de lo grotesco en 7 procesos de disolución: la mezcla de ámbitos y reinos bien distinguidos por nuestra percepción, la supresión de lo estático, la pérdida de identidad, la distorsión de las proporciones naturales, la anulación de la categoría de cosa, la destrucción del concepto de personalidad, y el derribo de nuestro concepto de tiempo histórico.
En este sentido, los procesos de disolución del grotesco corresponden al recorrido de Palinuro a través de la novela, la pérdida de identidad y la distorsión de las proporciones en torno al desdoblamiento de su personalidad.
9 Ibid p.26.
10 Idem p.26.
11 Fernando del Paso, op., cit., p.38
12 ibid., p.40
13 Fernando del Paso, op., cit., p.21.
14 Wolfang Kayser, op., cit., p.310.
15 Fernando del Paso, op., cit., p.142



El camino de Palinuro hacia un encuentro consigo mismo está marcado por 5 sucesos: la muerte de mamá Clementina (abandono del discurso del otro, del poder), la reconciliación con el abandono de la imagen (reconciliación con él mismo), reconocer al otro, cambio al mundo histórico (abandono del delirio provocado por su madre), y por fin logra completar su ruta (historización de Palinuro, asciende al plano de lo mítico).
Palinuro al lograr este recorrido pasa por tres muertes: la física, cuando fue víctima de las circunstancias y es asesinado brutalmente por los militares en el movimiento del 68. Posterior a ello sufre una muerte negra, la más deprimente; por último, sufre una muerte trascendental, artística, simbolizada. Ha logrado ascender hacia otro plano en donde su mundo ya no permanece enajenado y poco a poco las cosas toman su lugar.
Este recorrido es una parodia del camino del héroe que debe volver a la historia para reconciliarse con ella, de lo contrario, su camino no habrá servido de nada; una vez terminado su recorrido se vuelve unidad, y como ya se argumentaba, asciende al plano de lo mítico, mientras que Estefanía se queda en un nivel debajo de él, muere de manera simbólica porque ya no es una idealización de Palinuro, sino ella misma, siempre fue un reflejo y réplica, una representación y significación que Palinuro le brindó.
En Palinuro de México todos los excesos son posibles, todo es grotesco, ironía, simbolismos, polifonía. Fernando del Paso ha hecho de esta novela una absoluta celebración del acto de contar y multiplica todo tiempo y espacio, a la vez que no existen ninguno de los dos, la trama es un presente eterno que se transforma, se altera, extiende e interrumpe; rompe con toda linealidad. Casi cada historia narrada en esta novela proviene de los sueños y pesadillas de Palinuro, de su mundo enajenado; observar la construcción de Palinuro como unidad a lo largo de la obra abre heridas viejas o heridas que nunca terminaron de cerrar, que algunos dejaron en el olvido, sin embargo, Del Paso las destapa sin anestesia alguna y por medio de estos personajes representa la historia de México que nunca culmina; sus líneas nos invitan a la reflexión profunda de nuestro pasado, y de alguna manera, comenzar a leer Palinuro de México fue como ir a terapia sin saberlo en realidad, conforme Palinuro iba en búsqueda de unidad, íbamos de su mano en busca de nosotros mismos.
Una vez que conoces a Palinuro es imposible no verlo en todos lados, como personaje es maravilloso, colorido, repleto de formas, risas, sueños. La manera en la que él observaba la vida debería ser, tal vez, la misma para nosotros, Fernando del Paso ha hecho de él un personaje magnífico, una cobija de patchwork que al final obtiene unidad. Durante el desarrollo del presente ensayo se realizó el análisis crítico de la función del doble y el grotesco en los capítulos II y VIII “Estefanía en el país de las maravillas” y “La muerte de nuestro espejo” como objetos de estudio, posteriormente se utilizaron fragmentos de estos para esbozar la presencia del doble y el grotesco en la novela Palinuro de México, México, objetivo que fue alcanzado de manera correcta.

Esta obra de Fernando del Paso es monumental, desafió toda convención literaria y ofreció a sus lectores una exploración profunda de la condición humana y la historia de México, a través de la voz irreverente y enérgica de nuestro maravilloso Palinuro, quien nos ha sumergido en su mundo repleto de caos, desorden y constantes desventuras.
Palinuro de México es un laberinto de palabras y experiencias, donde Del Paso despliega su destreza como escritor y su profundo conocimiento de la historia y la cultura mexicana, a partir de su prosa exuberante y su estilo experimental, el autor nos lleva a caminar por distintas épocas mientras fusiona la realidad con la fantasía y el sueño con la vigilia.

































































Nudo Gordiano es una revista literaria colaborativa que acepta propuestas en forma de cuentos, poemas, ensayos literarios o reseñas literarias, de acuerdo con las bases de nuestras convocatorias. Las convocatorias pueden consultarse en www.revistanudogordiano.com/convocatoria, en www.facebook.com/RevistaNudoGordiano o en www.twitter.com/NudoGordianoMX.
El consejo editorial se reserva el derecho de juzgar las propuestas para seleccionar los textos a publicar en cada número. Los autores publicados en Nudo Gordiano conservan siempre los derechos intelectuales de su obra, y solo ceden a Nudo Gordiano los derechos de publicación para cada número.
Gracias a todos ustedes, lectores y escritores.
Les debemos todo.















































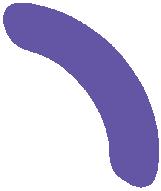

















www.revistanudogordiano.com
www.facebook.com/RevistaNudoGordiano
www.instagram.com/RevistaNudoGordiano
www.youtube.com/c/NudoGordianoRevista contacto@revistanudogordiano.com

Nudo Gordiano, 2025. Todos los derechos reservados.
Suscríbete a nuestro boletín para recibir noticias, textos literarios, los nuevos números y convocatorias
www.revistanudogordiano.com

