
23 minute read
A LIBRO ABIERTO
A LIBRO ABIERTO
Por Ramiro Arias Barriga
Advertisement
La clave del éxito es LEER MUCHO
Juan José Arreola solía decir que “si no leemos, no sabemos escribir, y si no sabemos escribir no sabemos pensar”, verdad dicha a gritos.
Estoy de acuerdo con eso de que la lectura es un ejercicio lento y reflexivo. No se trata de sumar libros, no se trata de la cantidad, sino de la calidad. Ser flexible es la clave del lector. Es necesario volver al concepto del libro como entretenimiento. El lector frecuente es feliz, aseveraba Borges, a quien se conoce también por esa famosa sentencia: “Que otros se jacten de las páginas que han escrito; a mí me enorgullecen las que he leído”. ¿Quiso decir que leer es una actividad superior a la escritura? Por supuesto, él sostenía este principio con sabia modestia, aunque fue uno de los mejores escritores del continente de finales del siglo pasado y padre del boom literario latinoamericano.
La lectura es un proceso fundamental para el desarrollo del pensamiento y alimenta nuestra inteligencia y nuestro lenguaje, nos hace más cultos, mejora nuestra ortografía, incrementa nuestra imaginación, amplía nuestro vocabulario; esto lo sabemos, pero en el vertiginoso mundo actual, digital y de abrumadora tecnología, los analfabetos de hoy también saben leer y escribir y, muchas veces, presumen de no haber leído un libro, lo que a otros les causaría vergüenza.
Jesús Quintero hace una reflexión: “Estos analfabetos son de los peores, y los medios de comunicación y especialmente la televisión saben que en el mundo de hoy abundan y como son mercado, los cuidan más y piensan más en ellos, de ahí que le dediquen más espacios a los crímenes más brutales”. Por eso es válido que exista un Plan Nacional por el Libro y La Lectura en el Ecuador y que el Ministerio de Educación haga lo propio. Por eso, también, hemos de aplaudir, desde luego, todos los planes de lectura de las editoriales nacionales.
Si un libro que leíste no te cambió o no te cuestionó, debes preguntarte por qué. Cortázar decía que cada novela es un acercamiento con ese lector desconocido. “Quisiera que el lector fuese también un poco el escritor en un plano polémico, de aceptación o de rechazo… No me gustan los lectores conformistas, que se dejan hipnotizar”, solía decir al hablar de ese lector con pensamiento crítico.
Hace una década se pronosticaba la muerte del libro en papel y muchas librerías en España y Latinoamérica empezaron a cerrar, ya se vaticinaba que las redes sociales, el Internet y los libros electrónicos lo iban a invadir todo, pero no fue así; contrariamente a este fenómeno, según los entendidos, hoy se lee más en papel porque el lector cree que con el tiempo que se gasta en Internet se podría leer un libro por día.
En todo caso, las probabilidades de la lectura se han multiplicado gracias a los soportes digitales. También se ha hablado mucho de las ventajas de leer libros en papel: su olor, el hecho de poder guardarlo en la biblioteca, que hay cómo prestarlos, que puedan subrayarse, no tienen batería ni wifi, mejoran la concentración, no dañan la vista; en fin, una serie de beneficios que hacen creer que el libro de papel no ha muerto y el lector lo sabe.





A LIBRO ABIERTO

Por Patricia Torres
De lectores, lecturas y las nuevas figuras
EN EL TAPIZ
Hay escenas que fulguran e interpelan en el texto El dador de recuerdos de Lois Lowry. Una, el momento en el que el joven Jonás —quien vive en una sociedad aparentemente perfecta en la que todo está bajo control— es elegido para una función especial y única: ser quien recibirá el legado cultural de su comunidad. Otra, cuando entra por primera vez a una biblioteca en la que iniciará su aprendizaje junto a su maestro; y la vida (su mirada) ya no será en blanco y negro, puesto que comenzará a percibir los colores y sus matices. Los únicos libros a los que Jonás había tenido acceso hasta ese momento habían sido un diccionario, el directorio de la comunidad, que contenía descripciones de todos los organismos, fábricas, edificios y comités, y el Libro de Normas, naturalmente.
La novela se entreteje en torno a los interrogantes que movilizarán y llevarán a la rebeldía al protagonista —inspirado por su mentor—, a partir del instante en el que su vida se reconfigura y él comienza a interpelarse: ¿será mejor vivir felices en la ignorancia total?, ¿o poseer libre albedrío, a sabiendas de que las decisiones equivocadas pueden llevarnos al sufrimiento y al dolor?, ¿por qué solo uno —y no sus amigos, su familia y toda la comunidad— debe ser quien reciba esta herencia?
Como agentes mediadores de lecturas-dadores podemos preguntarnos, además, por los sentidos de formar lectores de literatura, sobre quiénes son los lectores de hoy y cómo entramar nuestras voces, quehaceres, experiencias y recuerdos para construir algo nuevo, pero conservando los recuerdos (algunos bellos, otros vergonzantes) que hemos construido como humanidad.
Los textos se nos presentan como tejidos en permanente construcción, un gran telar en el que los lectores agregan hilos, nudos y tramas para conformar —tomando la metáfora de Henry James— nuevas figuras en el tapiz. Y en las bibliotecas reales y virtuales, hay libros de papel y libros digitales; hay códices y “libros humanos”; hay oradores occidentales y griots; hay mapas de lugares cercanos y cartografías de lo desconocido.
Los mediadores-lectores y los nuevos compañeros de aventuras exploramos y habitamos estas bibliotecas. Al igual que los griots de África, somos bibliotecas vivas; cada uno de nosotros es una ciudad de libros y de textos que van más allá del soporte papel. En ellas armamos mapas –al igual que Jonás y su mentor— para reconstruir caminos de búsquedas, para internarnos en zonas pobladas de enigmas y misterios, con terrenos firmes y otros, ciertamente, peligrosos; para caminar juntos con los niños, los jóvenes, los colegas, los amigos lectores.
Al emprender el periplo en el que nuestro rol fundamental es el de ser lo que somos, lectoresviajeros, también surge la interpelación sobre qué entendemos por aventura, qué presuponemos que encontraremos en los libros-viajes y sobre qué tipo de lectores somos.
En el sendero somos convocados a descubrir, explorar lecturas, conquistarlas y, sobre todo, ser conquistados por ellas. También somos invitados (e invitamos) a compartirlas en la escuela, en las plazas, en las salas de espera, en las playas, en las montañas, en diferentes entornos; en suma, en el plural y complejo mundo de hoy. Además de los mapas, ¿qué herramientas y qué textos colocamos en las mochilas que llevaremos en nuestros viajes? Y si los mediadores y los jóvenes lectores compartimos nuestras bitácoras, diarios de viajes y de navegación, ¿qué encontraríamos en estos escritos? Suele ser una aseveración muy común que ellos solo llevarían sus tabletas, sus celulares, sus videojuegos. Pero si nos corremos de miradas dicotómicas en las que se plantean antinomias tales como nuevas tecnologías versus cultura escrita, podremos ver, además, la búsqueda de lo ficcional en nuevos formatos y soportes en los que perviven el ancestral impulso de crear y leer buenas historias. Podemos decir, entonces, que también llevarían libros.
El desafío es que mediadores-viajeros y jóvenes lectores compartan sus bitácoras y diarios de navegación para caminar juntos hacia “fronteras indómitas”, como postula Graciela Montes, y para hacer de estos encuentros “la gran ocasión”. Las diferentes acepciones del término bitácora, en la actualidad, nos colocan ante la complejidad de este entramado. Bitácora es “un armario o caja de madera, por lo general de forma cilíndrica o prismática, fija a la cubierta de un barco junto a la rueda del timón y en la que va montada la aguja náutica mediante suspensión cardán, a fin de que siempre se mantenga horizontal a pesar de los balances y cabezadas del buque”.
Además, bitácora o weblog hace referencia a “una página personal en la que el usuario narra vivencias, expresa opiniones, pensamientos y




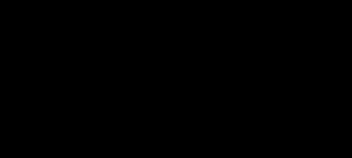

todo aquello que desee comunicar”. Así, el término, además de “cuaderno para apuntar la navegación en los barcos”, se transforma en sinónimo de blog y ambas acepciones nos remiten a prácticas disímiles, contextos diversos e identidades diferentes.

Comentamos libros en rondas “cuerpo a cuerpo” o escuchamos a un booktuber, leemos poesía en libros, escribimos y guardamos poemas en cuadernos o en los fotologs, leemos sagas y escribimos fanfiction. Lectores y escritores analógicos y digitales, cuadernos de papel o weblog nuevamente nos remiten, más allá de una mirada dicotómica, a la necesidad de contar y compartir lo que nos sucede.
En el marco de estas transformaciones culturales —como ha señalado Marcelo Urresti—, mirar a la juventud en contexto nos permite complejizar la transmisión de la palabra escrita y la formación de lectores literarios para pensar un diálogo, con la sobreinformación, la confusión de géneros, la seducción de lo inmediato y efímero. Cuestiones que, sabemos, no se llevan bien con el clásico modo de entender la enseñanza del leer y el escribir, pero que no pueden desconocerse si queremos encontrarnos en torno a las interpelaciones y ficciones literarias. En consonancia con esto, creemos —y consideramos que quienes se han involucrado en este viaje también adhieren a estos principios— que la promoción de la lectura para la formación de los nuevos lectores requiere de una sólida, nutrida y variada “mochila” que nos acompañe en este periplo. Por ende, si se decide tomar este camino y si buscamos ir perfilando variadas estrategias para la formación del lector literario debemos, en primera instancia —y de modo permanente—, reflexionar sobre nuestra trayectoria como lectores y sobre las trayectorias de los “nuevos” lectores. Trayectorias que implican compartir nuestros cuadernos de viajes, volver a mirar los mapas y los diversos senderos que nos han traído hasta aquí para poder entramarnos y reconfigurar sentidos.
Más allá de las generaciones, las edades, los contextos y los soportes en los que se encuentren las ficciones que nos convocan, al leer y construir sentidos junto con otros podemos experimentar las palabras de Cecilia Bettolli, quien enuncia que defender la lectura, cuyo placer no es sencillo, deviene del trabajo de construir sentidos desde la provocación de un texto que se cruza con la propia vida del lector, y no es tarea fácil. Por el contrario, exige, violenta, convulsiona… Por ello, los mediadores gestamos, junto a otros, espacios que sean nidos y desafíos en los que nos encontramos como lectores para destejer sentidos cristalizados y enhebrar nuevas lecturas-figuras en el tapiz.
Referencias bibliográficas
Bettolli, Cecilia (2009). Literatura infantil: una literatura grande para los chicos. Chaco: F.M.G. James, Henry (1989). La figura en el tapiz y otros cuentos. Buenos Aires: CEAL. Lowry, Lois (2012). El dador de recuerdos. México: Planeta. Montes, Graciela (2010). La gran ocasión. La escuela como sociedad de lectura. Buenos Aires: Ministerio de Educación. OEI-CAEU. Curso para Agentes Mediadores de Lectura Literaria. Urresti, Marcelo (ed.) (2008). Ciberculturas juveniles. Los jóvenes, sus prácticas y sus representaciones en la era de Internet. Buenos Aires: La Crujía.

A LIBRO ABIERTO
Por Eugenia Lasso
¿Por qué leer?

Una niña lee junto a su padre el párrafo de un libro. A la pequeña le encanta lo que lee, le parece divertido, le hace soñar y viajar a lugares desconocidos.
En la noche del 20 de diciembre de 1849, un violentísimo huracán azotaba Mompracen, isla pirata de siniestra fama situada en el mar de la Malasia, a pocos centenares de kilómetros de las costas occidentales de Borneo. (…)
¿Quién, a pesar de la tempestad, velaba en la isla? Tras un laberinto de trincheras sembradas de armas rotas y huesos humanos, se levantaba una sólida construcción, sobre la cual ondeaba una gran bandera roja con una cabeza de tigre en el centro…
Los tigres de la Malasia, Emilio Salgari.
—¿Eso fue cierto, papá? ¿De verdad existieron los piratas?
El padre asiente con la cabeza y continúan leyendo en voz alta un poco más: primero la niña y después el papá. Mano a mano leen todos y cada uno de los capítulos del libro hasta terminarlo.
—Te gustan mucho los libros, ¿cierto, papá?
—La verdad es que son divertidos —responde—, por eso me gusta tanto leer como conversar contigo o ir con mis amigos al fútbol.
La niña está descubriendo, junto a su padre, no solo la historia de cada obra que lee con él, sino mundos mágicos de fantasía.
A partir del deleite de los momentos de lectura, entre padre e hija se generó un lazo de intimidad que —sin que ellos lo supiesen en ese momento— los unirá para siempre.
Esa niña fui yo, y el lector, mi padre.
Hay que compartir momentos y espacios de lectura para “contagiar” el placer de leer a los jóvenes de nuestra familia y entorno social
La lectura es el punto de arranque de todo conocimiento; a partir de ella fluyen todos los saberes posibles. Pero no solo es el instrumento que usamos para aprender, enseñar y transmitir cultura; constituye también una fuente inagotable de disfrute y expansión del espíritu.
Cada uno de los libros que llegan a nuestras manos es un camino que nos lleva hacia la complejidad de la mente humana, un pasadizo que nos permite penetrar a su intimidad emocional. Las personas que leen saben más sobre las reacciones y las pasiones, sobre los intrincados laberintos que se forman con el tejido de los sentimientos. ¿Por qué? Las razones son varias:
Quien más lee, más conoce sobre el mundo, la ciencia y el arte.
Mientras más se lee, hay más posibilidades de terminar la escuela y se amplían las oportunidades.
Al leer más, se analiza mejor y de manera más profunda la información.
Quienes leen más, desarrollan más la inteligencia, la capacidad de deducir, inducir e inferir contenidos.
A las personas que leen les cuesta menos aceptar las diferencias.
Quienes leen, afinan su espíritu y manejan de manera más equilibrada su escala de valores; se vuelven empáticos, comprenden con mayor acierto los sentimientos y derechos ajenos.
Entre menos se lee, los horizontes culturales se estrechan.
Entre más pronto se deje la escuela se limitan las posibilidades laborales, culturales y sociales.
Entre menos se lee, se limita la adquisición de la información; es posible la ignorancia.
Entre menos se lee la inteligencia se limita a lo más simple, superficial, literal de la información.
Las personas que menos leen, suelen aceptar dogmas, estereotipos; desatienden los sesgos.
Existe una relación entre el índice de delincuencia y el analfabetismo. Quien lee con frecuencia amplía su capacidad de decodificar diversos tipos de texto, se convierte en un lector diestro.
Mientras más se lee, se conocen más palabras.
Para el que más lee, el aprendizaje se vuelve un reto constante, pues la lectura promueve la curiosidad, la investigación, la contrastación de datos y, en suma, la ampliación del conocimiento.
El que más lee, más disfruta y aprovecha de forma productiva el tiempo libre.
Quien lee, mira con ojos de explorador y de descubridor. Entre menos se comprende, es posible dormirse frente a un libro por cansancio o aburrimiento.
Entre menos se lee, la pobreza de vocabulario entorpece el conocimiento.
El que no sabe leer se desconecta de la lectura, la vuelve una tarea tediosa; permanece en la inmediatez de la información.
El que menos lee se pierde la magia y el placer que genera la literatura.
Quien menos lee solo mira un sector limitado del mundo.
Pero los buenos lectores no se forman por generación espontánea, es importante recordar que la capacidad de leer es una habilidad que se debe desarrollar con la práctica: hay que compartir momentos y espacios de lectura para “contagiar” el placer de leer a otros adultos y, sobre todo, a las personas jóvenes de nuestra familia y entorno social.

A LIBRO ABIERTO
Fuente: libro Leamos juntos. Orientaciones para fomentar la lectura en familia

primer protagonista hacia el gusto de leer La familia:
Las lecturas son una herencia. Un joven lector apoyado por su familia es un árbol que, fértil, extiende sus ramas al viento y hacia nuevos rumbos, pero que se abreva al mismo tiempo en sus raíces. Ese árbol es nuestra cultura: una herencia que florece en aires nuevos y cuyo profundo origen vamos siempre redescubriendo. La lectura, por ello, brota de la herencia cultural que se otorga en el hogar. Dialoga con el lenguaje propio de cada familia, con sus frondosas variantes regionales. Así, el niño o niña vive rodeado por un bosque de lenguaje oral y de experiencias, y todo contribuye a volver natural el ejercicio de leer el mundo.
Las personas adultas son un modelo de lectura para los más jóvenes porque propician que esta sea un elemento esencial del ambiente cotidiano, y porque inspiran en la niña o niño una admiración cargada de afecto. Toda la familia participa del gusto por la lectura. Pero no olvidemos que cada hogar es diferente: el modelo de lectura puede ser tanto la madre o el padre como la abuela, un hermano, una prima o cualquier persona cercana al hogar que suscite una relación afectiva. Asimismo, ante la carencia de un modelo familiar, el coordinador/a y encargado/a del Centro de Recursos para el Aprendizaje - CRA también ha de actuar como modelo de lectura. El fomento lector involucra a toda la familia, sea cual fuere la edad.
Leer la voz
Los padres son los primeros maestros de sus hijos: muchos de los buenos lectores recuerdan haber integrado la lectura en el hogar, a edad temprana y con sus madres 1 . Es allí que descubrimos el lenguaje. Por ello, la familia es el primer agente de aprendizaje: con ella pronunciamos las primeras palabras.
La familia puede entonces motivar la lectura a través de variadas acciones: leyendo carteles, descubriendo los libros álbum, comentando fotografías. Lo esencial está en el estímulo. Como señala Graciela Bautista, de la Corporación Lectura Viva: “El contacto con la poesía desde los cero meses desarrolla más la sensibilidad. Al bebé hay que hablarle. Él escucha palabras, sonidos. Percibe muchas cosas a través de sus sentidos: aprende a leer el mundo. Y los adultos también aprenden del bebé: leen al bebé” 2 .
En ese sentido, la lectura compartida entre un adulto y un niño es esencial. El texto escrito es un tradicional depositario de memoria, pero no es el único medio que vehicula la información. Antes que él, existe la palabra, el gesto, el afecto hacia el narrador. La oralidad está en la base de la lectura. El adulto, al colaborar con una niña o niño en la experiencia literaria, enseña el valor de la palabra y comparte sus propias fantasías.

Adquiere también las inflexiones, la música propia a cada idioma. Nuestro castellano acentual es rico en ritmos. Una lectura oral que insiste en los ritmos será siempre agradecida. Logrará en los niños, como reza la aliteración de San Juan, “un no sé qué que quedan balbuciendo”.
El ritmo imprime en la memoria la sensibilidad del idioma. Y es asimismo un juego. La familia puede jugar con el niño o niña a leer, aunando lenguaje y musicalidad. Y teatro. Porque un texto bien comprendido se actúa: se le da una dimensión física, a través del tacto y los gestos, del rostro que al moverse también profiere. El cuerpo que se despliega se vuelve signo, letra móvil.
A leer se aprende
Aprender a leer, entonces, comienza desde el primer acercamiento al lenguaje —de una imagen o de palabras. Se alcanza más tarde el lenguaje decodificado: la escritura. Interviene, por último, el análisis y la formación de un lector crítico. La familia guía para cruzar el umbral hacia la lectura y luego sigue presente en la aventura de recorrer tan vasta morada, abriendo ventanas hacia nuevas lecturas. Trabajo de exploración que a largo plazo es mutuo: enseñando, la familia se retroalimenta de lo leído y también aprende.
Por lo mismo, la lectura en voz alta por el padre o la madre otorga la calidez propia de la relación parental. Y esto es reforzado por la calidez física. No olvidemos el paso de nuestro soplo por las cuerdas vocales, la lengua, la boca: el instrumento musical del cuerpo. Al hablar, circula un viento oxigenado por nuestras cavidades, agitando luego las ondas del aire con la exhalación que llamamos voz. Cuando el padre o la madre lee a sus hijos en voz alta, devuelve el texto a la riqueza sonora del cuerpo y brotan nuevas emociones. La lectura adquiere la calidez de la voz, la tibieza del soplo, la profundidad del pecho.

Aprendemos siempre, por capas sucesivas, acumulando lecturas. Estas lecturas dialogan entre sí gracias a nuestra memoria y se enriquecen unas a otras. Pensemos en el árbol que mencionamos al principio de estas líneas. El placer de la lectura está asociado tanto al reconocimiento de una manera de escribir (gracias a nuestras raíces), como al descubrimiento de lo nuevo de esa escritura (nuestras fértiles ramas de interpretaciones). Es decir, nos adaptamos a las diferentes maneras en que están escritos los textos, y estos se nos vuelven más placenteros porque nos sentimos seguros en la lectura y, sin embargo, abunda la novedad.
El texto seduce
A leer se aprende: es un proceso. La familia inicia este proceso y se encarga de mantenerlo en el tiempo. Porque, claro está, la aventura literaria también conoce fracasos. Pensemos en una obra exigente, que podría descorazonar a muchos lectores. Quizá la mayor dificultad y el mayor placer al leer el Ulises de Joyce es sentir que la obra exige una pluralidad de lecturas. Es decir, que debemos leerla de maneras muy variadas, asumiendo que una novela encierra múltiples novelas, cada una de ellas escrita a su manera. En ese sentido, la familia debe asegurar con paciencia los cimientos lectores. La autonomía del niño o niña es posterior. En un primer momento, la familia acompaña el proceso de aprender: sigue los avances del hijo o hija, animando a ampliar la diversidad de lecturas.
Como indica un estudio de Morawski y Brunhuber, los lectores eficientes poseen un control interno sobre lo que leen y participan apasionadamente del aprendizaje 3 . En efecto, leer es saludable para el pensamiento porque exige ser activo: exige sentir que podemos intervenir, en diálogo directo con el pensamiento que encarna, y, por qué no, incluso con su estilo. Es decir, sentir que damos la mano a la idea, en apretón de sentidos. El texto seduce: hay que bailar con él porque sentimos y damos sentido al mundo al leer. El lenguaje, al leer, es el mundo. Somos responsables de actuar al beber lenguaje, pues damos al texto tantos sentidos como de él recibimos.

Cualquier tipo de placer presupone una iniciación: implica una educación de los sentidos y saber comprender los deseos propios y del otro. La familia es fundamental para esto. Mientras más un niño oye o ve lecturas en el hogar, más desarrolla su sensibilidad y su deseo de interpretar conscientemente el mundo. Por ello, la lectura se enriquece cuando existe en una familia un uso vasto del lenguaje oral y, también, cuando el niño se acostumbra al uso de la lengua para formular ideas y analizar el mundo. Esto se completa con la lectura de imágenes en el cine, con la compresión de un discurso radial o del lenguaje musical.
Al desarrollar desde temprana edad una curiosidad de comprensión en diálogo con el mundo adulto, se crece con una mayor exigencia: con una mayor capacidad crítica. La familia que construye buenos lectores forma a una persona convencida de su derecho de cuestionar e interpretar el mundo según sus experiencias, con posturas variadas —actitud necesaria para seguir aprendiendo siempre—. Este placer al leer está relacionado con el contacto personal con la lectura y el libro. En ese sentido, el hogar es un espacio privilegiado.
El libro en el espacio personal
La familia actúa en espacios personales. Como explica Mircea Eliade 4 , en nuestra representación de la realidad algunos lugares son centrales. En especial nuestro hogar, que constituye un núcleo sagrado y nos permite situarnos en el mundo.
Allí, nos rodean los seres y los objetos más cercanos. Por ello, los libros deben estar presentes: ser materia cotidiana. En un hogar, el libro es parte de los implementos materiales, junto a la mesa donde comemos, el lecho en que soñamos: el libro nutre con imágenes e ideas los sueños. Como dice Borges:
De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio, son extensiones de su vista; el teléfono es extensión de la voz; luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa: el libro es una extensión de la memoria y de la imaginación 5 .
El libro es un objeto enramado de letras y es más que eso: es un depositario de información: un resguardo cultural. Y, al mismo tiempo, con su vendaval de sugestiones, un convite al viaje de la imaginación. Cuando un libro ingresa al espacio privado del hogar de una niña o niño, se vuelve un objeto personal. En este caso, el placer lector emana de una iniciativa y un compromiso personales con lo leído y está listo para otorgar toda su riqueza. La familia es el primer protagonista para hacer posible este gusto por leer.
Referencias bibliográficas
1 Morawski, Cynthia y Brunhuber, Barbara (1993). “Early Recollections of Learning to Read: Implications for Prevention and Intervetion of Reading Difficulties”. Reading Research and Instruction, V. 32, N°. 3, pp. 35-48.
2 Entrevista realizada por Equipo CRA MINEDUC, en abril 2008. Más información sobre el trabajo de la Corporación Lectura Viva en: www.lecturaviva.cl.
3 Morawski, Cynthia y Brunhuber, Barbara. Op. cit., pp. 35-48.
4 Eliade, Mircea (1998). Lo sagrado y lo profano. Barcelona: Paidós.
5 Borges, Jorge Luis. “El libro”. Conferencia pronunciada en la Universidad de Belgrano el 24 de mayo de 1978, publicada al año siguiente en el libro Borges oral. Buenos Aires: Emecé Editores / Editorial de Belgrano.
El texto de este artículo ha sido tomado del libro Leamos juntos. Orientaciones para fomentar la lectura en familia. Unidad de Currículum y Evaluación Centro de Recursos para el Aprendizaje–CRA María José Dulcic Rodríguez Ministerio de Educación, República de Chile, 2009, pp.17-23.

