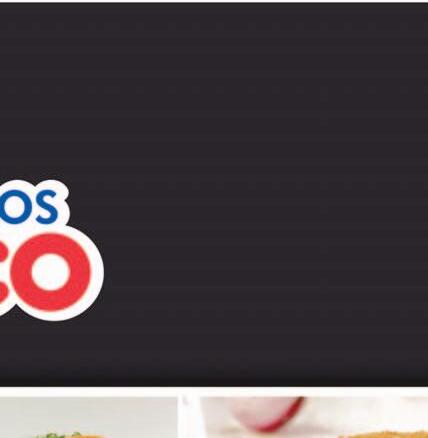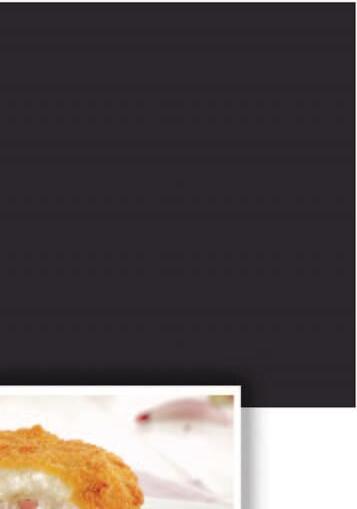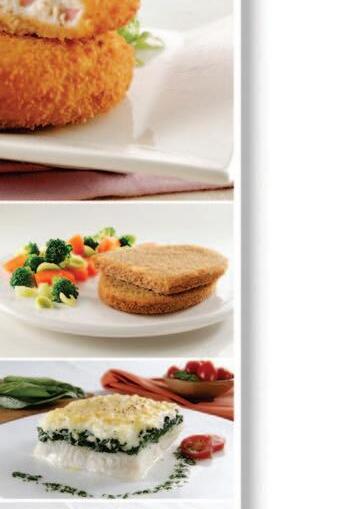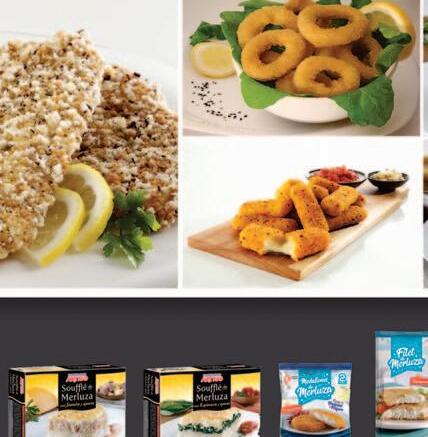6 minute read
La censura SOCIAL
No son tiempos fáciles para la actividad pesquera. Desde siempre, prejuicios e ignorancia y el secretismo de sus protagonistas, la envolvieron en un manto de sospecha. Previsible, porque aguas adentro y lejos de la mirada pública, se abre el espacio para cualquier fantasía, aún la de atribuirle el colapso definitivo de la vida marina. Todavía impacta, desde los archivos, el título que monopolizó los medios en 2006, y que, citando un trabajo de la prestigiosa revista Science, pronosticaba esa tragedia para 2048. A partir de una proyección errónea que reconoció el propio autor. Pero para entonces ya se había disparado un falso debate, con la rutina de señalar a la pesca como imperdonable villano, en una tendencia que potenció la proliferación de ONGs y el vértigo de las redes sociales. De nada sirve mencionar la auspiciosa estabilidad que muestra el desembarque mundial (FAO/Sofia 2022), o las bondades de un manejo adecuado, como lo probó un trabajo publicado en 2020 por Ray Hilborn y su equipo (R&S#222), y al que puede accederse a través del Qr adjunto.
Es que es imposible lidiar con la imparable cruzada ambientalista, que contagia con su fanatismo a prestigiosas publicaciones. Fue el caso de Science, que le cedió espacio a un erróneo ejercicio sobre la huella de carbono, y aunque hubo rectificación, cuando llegó ya era tarde y los arrastreros eran la encarnación del demonio. Los cuestionamientos, lejos de atenuarse, han ido en alza, sumando restricciones que amenazan la propia subsistencia de la pesca como medio de vida y actividad económica. Y ya no se trata de regularla para garantizar su sostenibilidad: la consigna es paralizarla. Sucedió en el litoral atlántico español, con la restricción a las „artes de fondo‰ que decidió la Unión Europea y que España, en soledad, recurrió ante Bruselas, posiblemente la ciudad con más ONGs por metro cuadrado.
Advertisement
Aguas intangibles
El desenlace es previsible. Y mucho más por la deuda que se arrastra con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, Con el ODS 14, vinculado al medio marino, fue muy magra la respuesta de la Organización Mundial de Comercio en materia de subsidios pesqueros (R&S #231), y sigue distante la cota de 10% de aguas intangibles que prometía para 2020. Pero en la Conferencia de los Océanos
Effective fisheries management instrumental in improving fish stock status
Ray Hilborn, Ricardo Oscar Amoroso, Christopher M. Anderson, Julia K. Baum, Trevor A. Branch, Christopher Costello, Carryn L. de Moor, Abdelmalek Faraj, Daniel Hively, Olaf P. Jensen, Hiroyuki Kurota, L. Richard Little, Pamela Mace, Tim McClanahan, Michael C. Melnychuk, Cóilín Minto, Giacomo Chato Osio, Ana M. Parma, Maite Pons, Susana Segurado, Cody S. Szuwalski, Jono R. Wilson, and Yimin Ye.
PNAS first published
January 13, 2020 https://doi.org/10.1073/pnas.19097 26116
Calidad En La Zafra De Langostinos En La Zafra Delangostinos
Construido en Argentina y con tecnología de última generación, “Espardel” es flamante incorporación en la flota de Bricel S.A.

El título es la sigla inglesa por Biodiversity Beyond National Jurisdiction, y se la utiliza para identificar al flamante acuerdo sobre Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina en Áreas fuera de las Jurisdicciones Nacionales. Se alcanzó en la ONU en marzo pasado, aunque resta una reunión para su adopción formal, y la firma posterior de 60 países para entrar en vigencia. Un largo camino si se atiende a las diferencias del debate previo. Tantas como las que tuvo el acuerdo sobre subsidios pesqueros de la OMC, alcanzado hace casi un año, y que se pondrá en marcha cuando lo respalden 2/3 de los 164 miembros de la organización. Hasta abril firmaron Seychelles, Singapur, Suiza y Estados Unidos, que aún no suscribió la CONVEMAR (Convención de la ONU sobre Derecho del Mar). Tanta celeridad no es casual. En las antípodas está China, al tope del ranking de subsidios y para sostener su notable expansión pesquera en todo el planeta. Que inquieta a Washington. En resumen, otro foro multilateral que se mueve al ritmo de las potencias y, por la misma razón, con muchas chances de sumar cero.

En el convenio BNJJ, el eje pasa por la gobernanza en torno a los recursos genéticos marinos, distribución de sus beneficios, capacitación de los países, transferencia de tecnología, evaluaciones de impacto ambiental y, claro, herramientas de gestión, como áreas geográficas de distinta naturaleza incluyendo áreas marinas protegidas (AMP). Mala palabra para la industria, cercada por los talibanes del ambientalismo, y por eso la consulta a Javier Garat, dirigente armatorial de Cedepesca en España, de Europeche en Europa y presidente de la Coalición International de Organizaciones Pesqueras “Estábamos preocupados por un posible impacto en los instrumentos y marcos jurídicos existentes”, apuntó Garat, como el acuerdo de Nueva York sobre especies transzonales y altamente migratorias, y su instrumento central que son las organizaciones regionales de pesca (OROPs). No parece ser el caso. Según el dirigente, se preservan sus competencias en el art. 19,2 y lo mismo sucede en el art. 8.2 con la actividad y su vinculación con los recursos genéticos marinos. El texto precisa que los alcances del convenio no se aplicarán a la pesca regulada por el derecho internacional o actividades relacionadas, ni a los recursos marinos obtenidos en faena de pesca más allá de las jurisdicciones nacionales. de Lisboa, en junio pasado, la declaración final tomó nota „de los compromisos voluntarios asumidos por más de 100 Estados Miembros de conservar o proteger para 2030 al menos el 30 % de los océanos‰. Y por si fuera poco, la pulseada ChinaEEUU puso basa en el asunto, y Washington, advertido de la expansión pesquera de los asiáticos, se ha convertido en destacado promotor de las áreas marinas protegidas (AMP). Además, aliándose con la Unión Europea en la High Ambition Coalition (HAC), promete un activo papel en la BBNJ, como se conoce a la conferencia de la ONU para discutir la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en el alta mar, por fuera de los límites nacionales. Obviamente, más AMPs en el horizonte, aunque la pesca europea es optimista (ver recuadro).
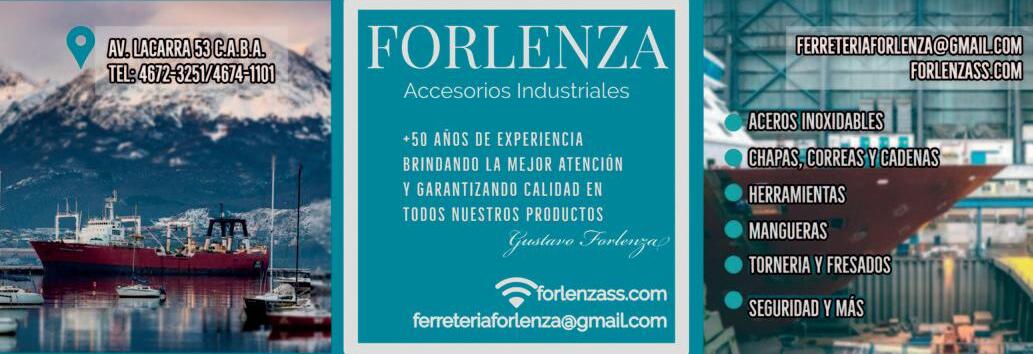
La interpretación de Javier Garat, sin embargo, no aplica en el Atlántico Sudoccidental, donde el país ribereño dominante, Argentina, no adhiere al acuerdo de Nueva York ni a la fórmula de las OROPs, y tampoco suscribió el Acuerdo sobre medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP) promovido por FAO. El conflicto con Gran Bretaña por Malvinas limita el margen de maniobra, pero sin plantear alguna alternativa, el riesgo es ser uno más cuando se discuta el manejo de la frontera marítima.
En cualquier caso, y si se contabiliza la declaración de Lisboa, donde 142 países lamentaron „profundamente nuestro fracaso colectivo‰ para con las metas del ODS 14, hay que ponerse el casco. Es que limitar a la pesca es la herramienta más fácil, y como lo padece España en el entorno europeo, sobran países que no participan de ella, y sin intereses en juego, ganan votos suscribiendo la demagogia ambientalista. Por cierto, la industria pesquera es responsable de su imagen pública, pero esa demagogia aporta lo suyo para distorsionarla.
Transparencia
Las críticas son conocidas, y se potencian por el estatus de propiedad común que tienen los recursos pesqueros. Depredación, descarte, pesca en zonas prohibidas, abuso laboral y la lista sigue, sin que falte imaginación para engrosarla. La demonización del arrastre, por ejemplo, está entre las últimas críticas, abonando a una percepción que inquieta a la propia FAO. Comprensible. Entre las proteínas de origen animal, pesca y acuicultura lideran holgadamente el comercio, con un valor que Rabobank estimó en u$s 164 mil millones para 2021, y que resulta 3.6 veces mayor que el de las carnes rojas, la segunda proteína más comercializada. En volumen, la mitad de la materia prima viene de la pesca marina, y de allí la preocupación de FAO por las consecuencias del lobby anti-pesca. Que debería, tambien, inquietar al propio sector, porque „está perdiendo la batalla por la licencia social para operar‰. La advertencia ya tiene cuatro años y la hizo Ray Hilborn en el periódico National Fisherman, subrayando la necesidad de recurrir a la tecnología y asegurar la mayor transparencia posible en la faena. De hecho, y en su artículo, el experto adelantó lo que hoy es una realidad, como recurrir al móvil para informarse sobre la posición de los barcos. Y abogó por una industria capaz de instrumentar, a través de contratistas, su propia vigilancia, con sistemas electrónicos de observación que aporten imágenes y datos, y puedan cubrir la demanda social en torno al respeto de vedas, límites de captura, descartes y demás. Para la pesca argentina toda una extravagancia, y más cuando está inmersa en una sociedad de marcada vocación estatista. El compromiso, entonces, alcanza también a quien la regula, transparentando la información que maneja para que la licencia social de la que habla Hilborn, no corra peligro.