
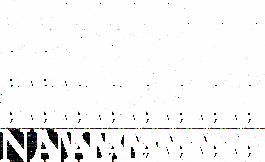


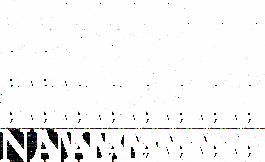
umpanoramadepaísesdelínguaportuguesaeespanhola
LarissaDahmerPereira
YolandaGuerra Organizadoras


Trabalho e Formação em Serviço Social: um panorama de países de língua portuguesa e espanhola
Larissa Dahmer Pereira
Yolanda Guerra Organizadoras
Trabalho e Formação em Serviço Social: um panorama de países de língua portuguesa e espanhola
1ª Edição Eletrônica
Uberlândia / Minas Gerais
Navegando Publicações 2024



www.editoranavegando.com editoranavegando@gmail.com
Uberlândia – MG, Brasil
Direção Editorial: Navegando Publicações Projeto gráfico e diagramação: Lurdes Lucena Arte capa:
Copyright © by autor, 2024
T758 – PEREIRA, L. D.; GUERRA, Y. (Orgs.) Trabalho e Formação em Serviço Social: um panorama de países de língua portuguesa e espanhola. Uberlândia: Navegando Publicações, 2024
ISBN: 978-65-6070-085-7
DOI -10.29388/978-65-6070-085-7-0
1.Serviço Social 2. Língua Portuguesa 3. Língua Espanhola. 4. Trabalho I. Larissa Dahmer Pereira. Yolanda Guerra. Navegando Publicações. Título.
CDD – 360
Índice para catálogo sistemático
Serviço Social 360
Navegando Publicações

www.editoranavegando.com
editoranavegando@gmail.com
Uberlândia - MG Brasil
Lurdes Lucena - Esamc - Brasil
Carlos Lucena - UFU - Brasil
José Claudinei Lombardi - Unicamp - Brasil
José Carlos de Souza Araújo - Uniube/UFU - Brasil
Pesquisadores Nacionais
Afrânio Mendes Catani - USP - Brasil
Anderson Brettas - IFTM - Brasil
Anselmo Alencar Colares - UFOPA - Brasil
Carlos Lucena - UFU - Brasil
Carlos Henrique de Carvalho - UFU, Brasil
Cílson César Fagiani - Uniube - Brasil
Dermeval Saviani - Unicamp - Brasil
Elmiro Santos Resende - UFU - Brasil
Fabiane Santana Previtali - UFU, Brasil
Gilberto Luiz Alves - UFMS - Brasil
Inez Stampa - PUCRJ - Brasil
João dos Reis Silva Júnior - UFSCar - Brasil
José Carlos de Souza Araújo - Uniube/UFU - Brasil
José Claudinei Lombardi - Unicamp - Brasil
Larissa Dahmer Pereira - UFF - Brasil
Lívia Diana Rocha Magalhães - UESB - Brasil
Marcelo Caetano Parreira da Silva - UFU - Brasil
Mara Regina Martins Jacomeli - Unicamp, Brasil
Maria J. A. Rosário - UFPA - Brasil
Newton Antonio Paciulli Bryan - Unicamp, Brasil
Paulino José Orso - Unioeste - Brasil
Ricardo Antunes - Unicamp, Brasil
Robson Luiz de França - UFU, Brasil
Tatiana Dahmer Pereira - UFF - Brasil
Valdemar Sguissardi - UFSCar - (Apos.) - Brasil
Valeria Lucilia Forti - UERJ - Brasil
Yolanda Guerra - UFRJ - Brasil
Pesquisadores Internacionais
Alberto L. Bialakowsky - Universidad de Buenos Aires - Argentina.
Alcina Maria de Castro Martins - (I.S.M.T.), Coimbra - Portugal
Alexander Steffanell - Lee University - EUA
Ángela A. Fernández - Univ. Aut. de St. Domingo - Rep. Dominicana
Antonino Vidal Ortega - Pont. Un. Cat. M. y Me - Rep. Dominicana
Armando Martinez Rosales - Universidad Popular de Cesar - Colômbia
Artemis Torres Valenzuela - Universidad San Carlos de Guatemala - Guatemala
Carolina Crisorio - Universidad de Buenos Aires - Argentina
Christian Cwik - Universität Graz - Austria
Christian Hausser - Universidad de Talca - Chile
Daniel Schugurensky - Arizona State University - EUA
Elizet Payne Iglesias - Universidad de Costa Rica - Costa Rica
Elsa Capron - Université de Nimés / Univ. de la Reunión - France
Elvira Aballi Morell - Vanderbilt University - EUA.
Fernando Camacho Padilla - Univ. Autónoma de Madrid - Espanha
José Javier Maza Avila - Universidad de Cartagena - Colômbia
Hernán Venegas Delgado - Univ. Autónoma de Coahuila - México
Iside Gjergji - Universidade de Coimbra - Portugal
Iván Sánchez - Universidad del Magdalena - Colômbia
Johanna von Grafenstein, Instituto Mora - México
Lionel Muñoz Paz - Universidad Central de Venezuela - Venezuela
Jorge Enrique Elías-Caro - Universidad del Magdalena - Colômbia
José Jesus Borjón Nieto - El Colégio de Vera Cruz - México
José Luis de los Reyes - Universidad Autónoma de Madrid - Espanha
Juan Marchena Fernandez - Universidad Pablo de Olavide - Espanha
Juan Paz y Miño Cepeda, Pont. Univ. Católica del Ecuador - Equador
Lerber Dimas Vasquez - Universidad de La Guajira - Colômbia
Marvin Barahona - Universidad Nacional Autónoma de Honduras - Honduras
Michael Zeuske - Universität Zu Köln - Alemanha
Miguel Perez - Universidade Nova Lisboa - Portugal
Pilar Cagiao Vila - Universidad de Santiago de Compostela - Espanha
Raul Roman Romero - Univ. Nacional de Colombia - Colômbia
Roberto Gonzáles Aranas -Universidad del Norte - Colômbia
Ronny Viales Hurtado - Universidad de Costa Rica - Costa Rica
Rosana de Matos Silveira Santos - Universidad de Granada - Espanha
Rosario Marquez Macias, Universidad de Huelva - Espanha
Sérgio Guerra Vilaboy - Universidad de la Habana - Cuba
Silvia Mancini - Université de Lausanne - Suíça
Teresa Medina - Universidade do Minho - Portugal
Tristan MacCoaw - Universit of London - Inglaterra
Victor-Jacinto Flecha - Univ. Cat. N. Señora de la Asunción - Paraguai
Yoel Cordoví Núñes - Instituto de História de Cuba v Cuba - Cuba
APRESENTAÇÃO ..........................................................................................................................................7
Larissa Dahmer Pereira - Yolanda Guerra
PREFÁCIO 15
Sandra de Faria
CAPÍTULO 1 - SERVIÇO SOCIAL EM PORTUGAL: institucionalização e desenvolvimento da formação e da profissão 21
Fernanda Rodrigues - Júlia Cardoso
CAPÍTULO 2 - EL TRABAJO SOCIAL EN ESPAÑA: evolución y consolidación del Trabajo Social como disciplina y profesión 38
Emiliana Vicente - Fernanda Caro
CAPÍTULO 3 - SERVIÇO SOCIAL EM MOÇAMBIQUE: trabalho e formação dos assistentes sociais 51
Hinervo Chico Marqueza - Capito Luís Tomás Semente
CAPÍTULO 4 - FORMAÇÃO E TRABALHO EM SERVIÇO SOCIAL EM ANGOLA..............64
Amor António Monteiro - Simão João Samba
CAPÍTULO 5 - O PERCURSO DO SERVIÇO SOCIAL EM CABO VERDE: da assistência à precarização do trabalho profissional 77
Ludmila Ailine Pires Évora
CAPÍTULO 6 - PARTICULARIDADES DEL TRABAJO SOCIAL ARGENTINO: lógicas y tendencias en el ejercicio y la formación profesional 94
Ximena López - Manuel Mallardi
CAPÍTULO 7 - ESPACIOS SOCIO OCUPACIONALES, CONDICIONES DE TRABAJO Y FORMACIÓN DEL TRABAJO SOCIAL EN URUGUAY: dilemas socio históricos y desafíos actuales.......................................................................................................................................111
Adela Claramunt Abbate - Sandra Leopold Costábile
CAPÍTULO 8 - TRABAJO Y FORMACIÓN EN EL TRABAJO SOCIAL DE PARAGUAY 124
Stella Mary García - Ada Concepción Vera Rojas - María del Carmen García A.
CAPÍTULO 9 - EL TRABAJO SOCIAL EN CHILE EN EL CONTEXTO DEL NEOLIBERALISMO TOTALITARIO...................................................................................................141
Luis Vivero Arriagada - Gloria Cáceres Julio
CAPÍTULO 10 - CONDICIONES DE TRABAJO Y DE FORMACIÓN DEL TRABAJO SOCIAL EN COLOMBIA 155
Wilson Herney Mellizo Rojas - Roberth Wilson Salamanca Ávila
CAPÍTULO 11 - UN ACERCAMIENTO AL TRABAJO SOCIAL EN PERÚ: ejercicio y formación profesional 170
Georgina A. Pinto Sotelo - Betty Inés Acosta Gutiérrez
CAPÍTULO 12 - CONDICIONES LABORALES DEL TRABAJO SOCIAL EN COSTA RICA Y DESAFÍOS CONTEMPORÁNEOS EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL 179
Rita Meoño Molina - Mariangel Sánchez Alvarado
CAPÍTULO 13 - PROCESO DE INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PROFESIÓN DEL TRABAJO SOCIAL EN EL CONTEXTO CUBANO 196
Iyamira Hernández Pita - Teresa Muñoz Gutiérrez
CAPÍTULO 14 - APUNTES SOBRE EL PANORAMA LABORAL Y FORMATIVO DEL TRABAJO SOCIAL EN PUERTO RICO 212
Esterla Barreto Cortez - Mabel T. López-Ortiz - Jesús Manuel Cabrera Cirilo
CAPÍTULO 15 - TRABALHO E FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL NO BRASIL: fundamentos para a interpretação do surgimento da profissão e desafios à formação .....................229
Larissa Dahmer Pereira - Yolanda Guerra
SOBRE AUTORES(AS)..............................................................................................................................246
O livro que ora apresentamos ao leitor1 traz textos sobre o Trabalho e a Formação em Serviço Social e configura-se como uma edição bilíngue (português e espanhol)2 , com a participação de autores de 15 (quinze) países, localizados na Europa, África, América do Sul e América Central/Caribe. A publicação resulta de palestras ministradas em Atividade Complementar de Estudos Programados (ACEP), realizada no 1º semestre de 2024, e vinculada ao Núcleo de Pesquisa e Extensão sobre Trabalho, Educação e Serviço Social (TEIA), ao Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Desenvolvimento Regionalambos pertencentes à Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense, NiteróiRJ, Brasil – e, ainda, à Rede Iberoamericana de Investigação em Serviço Social/Red Iberoamericana de Investigación em Trabajo Social3
A ACEP ocorreu semanalmente e objetivou apresentar ao público participante –assistentes sociais, docentes e estudantes de Graduação e Pós-Graduação de diversos países -, de forma remota, um panorama do Serviço Social em tais países, com enfoque no Trabalho e na Formação de assistentes sociais. Cada encontro foi ministrado por dois convidados (assistentes sociais e/ou docentes), um que abordou o tema referente ao trabalho de assistentes sociais e, o outro, tratou da formação em Serviço Social, considerando a particularidade de cada país.
Decorrente da ACEP, organizamos e apresentamos ao leitor a presente obra, como forma de difundir o debate realizado na Atividade a um público mais amplo e diversificado. A coletânea está organizada em 15 (quinze) capítulos, cada qual resultante de um encontro na Atividade.
O primeiro capítulo –“Serviço Social em Portugal: institucionalização e desenvolvimento da formação e da profissão” – de autoria de Fernanda Rodrigues e Júlia Cardoso, aborda o processo de institucionalização da profissão, desde o período de instauração e consolidação do Estado Novo (de 1933 e 1974), com Antonio de Oliveira Salazar. As autoras analisam a profissão no seu percurso de 4 (quatro) décadas – influenciada pelo contexto ditatorial e pelo movimento higienista e da medicina social - e afirmam que a mesma, no contexto de mudanças na sociedade portuguesa no final da década de 1960, também adota posições de natureza político-ideológica de cariz católico/progressista, que rompiam com o quadro político vigente e com a direção dada pela Associação de Serviço
1 Não utilizaremos a flexão dos artigos para o gênero feminino, a fim de não tornar a leitura cansativa. Contudo, cabe-nos assinalar que a profissão do Serviço Social é constituída majoritariamente por mulheres, em praticamente todos os países aqui apresentados, sendo, portanto, uma profissão atravessada com todas as questões de Gênero, articuladas às de Raça/Etnia e Classe.
2 Cabe registrar que mantivemos as particularidades da linguagem de cada país. Portanto, o leitor perceberá diferenças no Português do Brasil, Portugal e de países africanos.
3 Rede de Pesquisa que tem na sua Comissão Coordenadora, a profa. Yolanda Guerra (as demais coordenadoras são as professoras Virginia Alves Carrara (Coordenação Geral), Alcina Martins (Portugal) e Fernanda Caro (Espanha). A docente Yolanda Guerra foi Professora Visitante do PPGSSDR/UFF nos anos de 2023/2024, com bolsa de Professora Visitante FAPERJ. Agradecemos à Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), pelo apoio, por meio da concessão da bolsa de Professora Visitante e, também, de recurso destinado ao PPGSSDR/UFF para editoração da presente obra. Agradecemos, ainda, ao PPGSSDR/UFF, pela oportunidade de ministrar a ACEP, que gerou a presente publicação.
Social à época. Em um segundo momento, as autoras nos apresentam como se desenvolveu otrabalho dos assistentes sociais nos diferentes espaços sócio-ocupacionais, alargados sobretudo após a instauração da democracia, no pós-25 de abril de 1974 e, nos anos 1990, indicam as transformações, limites e desafios nos campos de trabalho profissional, tal como a diversificação de profissões que disputam espaços e tradicionais ações relacionadas à intervenção do assistente social em Portugal. Outrossim, no campo da formação, as autoras analisam o Processo de Bolonha e como a redução do tempo de formação, na União Europeia, trouxe consequências para a qualidade do processo formativo, tanto do ponto de vista metodológico como de reflexão ética e política. Por fim, após expor como se organiza a formação em Serviço Social no país e seus desafios, as autoras referem-se ao aspecto organizativo da categoria e citam a recém-criada Ordem dos Assistentes Sociais, que, para as mesmas, fortalecerá a profissão no país.
O capítulo 2 nos traz um panorama do Serviço Social na Espanha. Intitulado “El Trabajo Social en España: evolución y consolidación del Trabajo Social como disciplina y profesión” e de autoria de Emiliana Vicente e Fernanda Caro, o capítulo apresenta, inicialmente, uma descrição dos diferentes tipos de Estado de Bem-Estar que se desenvolveram na Europa, para, então, caracterizar o Estado de Bem-Estar Social espanhol. Tal Estado se configura pela influência da Igreja Católica, com ações de caráter assistencialista e paternalista, com uma progressiva penetração de entidades mercantis na prestação de serviços sociais. Nesse contexto, desenvolve-se o Serviço Social na Espanha. Quanto à formação, as autoras nos informam que foi a partir do Processo de Bolonha que a profissão de Serviço Social conseguiu equiparar-se a demais profissões, alcançando – ainda que com todos os limites e contradições de tal Processo – graus mais elevados do ponto de vista acadêmico, como o Doutorado. Em seguida, apresentam como a profissão se organiza na Espanha, o papel do Conselho Geral de Serviço Social na regulação da profissão, da formação e da produção de conhecimento e, ainda, a questão da Ética profissional, além do intenso processo de internacionalização/mobilidade de profissionais de Serviço Social na Europa. As autoras trazem, ainda, uma problematização relacionada ao processo de formação em Serviço Social na Espanha, destacando limites em relação à dupla titulação, que configura uma formação polivalente, não capacita para a intervenção profissional especializada e faz com que haja um predomínio da ação sobre a reflexão. Por fim, afirmam que formação e investigação, incidência política, social e institucional e defesa dos direitos humanos são imprenscindíveis para superar a invisibilidade social e institucional, a precarização e a redução do Serviço Social a um mero provedor de recursos.
O capítulo seguinte, de Hinervo Chico Marqueza e Capito Luís Tomás Semente, nos trouxe um panorama do Serviço Social em Moçambique. Os autores indicam o início do século XX, no contexto do colonialismo português, como a primeira forma de Trabalho Social no país, ainda sem a devida institucionalização da profissão. As primeiras ações sociais desenvolvidas tinham como objetivo atenuar a situação social e proporcionar certa estabilidade, defendendo a imagem do Estado Português. No segundo momento, no final dos anos 1950, com a Lei da Descolonização, houve mudanças relacionadas ao Trabalho Social e, como momento marcante, a abertura da primeira Escola de Serviço Social em Moçambique a partir de 1962. Após a Independência de Moçambique, em 25 de junho de
1975, o Estado cria instituições sociais com o objetivo de responder às manifestações da “questão social”. Os autores analisam que as políticas voltadas à vulnerabilidade e pobreza têm sido muito limitadas desde o período pós-independência até a atualidade, com medidas de curto prazo para tratar das necessidades imediatas de grupos vulneráveis específicos, com indicadores sociais muito frágeis. Ao abordar o Serviço Social em Moçambique, os autores nos informam que a profissão ainda não está legislada e/ou regulamentada, não há uma base de dados do número exato de profissionais que atuam na área. Observam, também, a necessidade de reconhecimento da profissão, o que tem requerido a abertura de um dialógo com outras profissões e com a sociedade em geral. Salientam, assim como em outros países, a influência do positivismo e funcionalismo norte-americanos. Por fim, destacam como desafio a ser enfrentado coletivamente a ausência de autonomia por parte da Associação dos Assistentes Sociais de Moçambique (AASMO) diante das instituições governamentais e político-partidárias, bem como, a necessidade de a mesma conquistar, entre os profissionais, maior legitimidade e reconhecimento.
O 4º capítulo – Formação e trabalho em Serviço Social em Angola – de autoria de Amor António Monteiro e Simão João Samba – apresenta a institucionalização do Serviço Social por meio da relação entre Estado português colonizador e Igreja Católica. Após tal análise, indicam que a formação do assistente social em Angola é marcada por uma “tecnificação do profissional”, inexistência de uma corrente ou teoria social como privilegiada ou “hegemônica”, o que coloca “fronteiras muito tênues entre um ecletismo desavisado e um pluralismo inconsciente”. Sobre os espaços de trabalho dos assistentes sociais, os autores nos apresentam um panorama e indicam que a maior parte se encontra empregada no Estado, na área de Saúde. Por fim, pontuam desafios ao Serviço Social, tanto no âmbito da formação quanto na do trabalho, alguns aqui destacados: dar visibilidade à profissão e ao trabalho realizado pelos assistentes sociais; efetivar os intercâmbios com as organizações profissionais de Serviço Social de outros países; realizar revisão curricular; reforçar a organização profissional no país e ampliar articulações com outras profissões; elaborar o Código de Ética dos Assistentes Sociais; dialogar com os movimentos sociais; investir na construção do projeto ético-político da profissão em Angola e de uma cultura política que caminhe da institucionalidade legal de direitos para a prática efetiva dos direitos consagrados na Constituição; fortalecer a formação contínua dos profissionais. Em seguida, temos o capítulo sobre o trabalho e a formação do Serviço Social em Cabo Verde. De autoria de Ludmila Ailine Pires Évora e intitulado “O percurso do Serviço Social em Cabo Verde: da assistência à precarização do trabalho profissional”, a autora analisa, inicialmente, as 3 (três) gerações de assistentes sociais, considerando a colonização portuguesa, o contexto de Independência, na década de 1970 e, por fim, a implementação de medidas neoliberais no país. A autora apresenta uma caracterização do país, diferentes expressões da “questão social” e problematiza a dificuldade de institucionalização do Serviço Social, sendo tais profissionais preteridos em relação a profissionais de áreas como as das Ciências Sociais. Além disso, a autora alerta para o problema da precarização do trabalho profissional, que se expressa no desemprego de longa duração e nas condições desfavoráveis dos contratos de trabalho e se aprofunda no contexto do avanço dos ajustes neoliberais e da reestruturação produtiva, dada a ausência de uma legislação própria ou um Código de Ética
que assegurem requisições compatíveis com a formação profissional e indiquem uma direção social à profissão. Aponta o desafio de enfrentar a disputa em torno das políticas sociais, as quais têm sido utilizadas para fins eleitoreiros. Encerra sua reflexão considerando a necessidade de ampliação da articulação da profissão com outros países e regiões, através de sua entidade organizativa, reconhecendo a importância da profissão participar da Rede do Serviço Social da região da Macaronésia.
O capítulo 6, intitulado “Particularidades del Trabajo Social argentino: lógicas y tendencias en el ejercicio y la formación professional”, de Ximena López e Manuel Mallardi, analisa, introdutoriamente, a história da profissão como um campo em disputa. Os autores apresentam o debate sobre as origens da profissão no país, desde os anos 1970 – com o Movimento de Reconceituação – e chegam aos anos 1990 e início dos anos 2000, quando outras leituras sobre o Serviço Social argentino se aproximaram de uma vertente históricocrítica. Após essa breve introdução, os autores discorrem sobre as mudanças no mundo do trabalho, especialmente após a crise dos anos 1970, e como estas vêm impactando a particularidade do trabalho de assistentes sociais na Argentina, marcado pela precariedade e disciplinamento da força de trabalho. Em seguida, os autores problematizam como se desenvolve a formação em Serviço Social no país, indicando as instituições e titulações disponíveis (inclusive, com diplomações de nível intermediário) e, em um momento posterior, analisam as tendências que, na atualidade, direcionam a formação no país. Os autores identificam uma trajetória de precarização da formação profissional sintonizada com demandas instrumentais, assistencialistas e burocráticas no mercado de trabalho e indicam os desafios e limites postos à profissão na Argentina.
O 7º capítulo, “Espacios socio ocupacionales, condiciones de trabajo y formación del Trabajo Social en Uruguay: dilemas socio históricos y desafíos actuales”, de Adela Claramunt Abbate e Sandra Leopold Costábile, nos traz uma análise sobre a integração do Serviço Social a um processo de secularização da sociedade uruguaia, no contexto do governo de José Batlle, de transição para uma sociedade tipicamente capitalista, de avanço do positivismo e de uma de suas expressões, o higienismo, que muito influenciou a origem do Serviço Social uruguaio. Após contextualizar as origens da profissão, adentram no debate sobre o Serviço Social no Uruguai na contemporaneidade. As autoras apresentam as condições de trabalho atuais dos assistentes sociais, indicando que, apesar da taxa de ocupação ser alta, há forte precariedade do trabalho em diferentes dimensões, como salários muito baixos, contratos temporários e escasso apoio institucional, dentre outras. Analisam, ainda, a configuração de um quadro geral que contém riscos de desprofissionalização e burocratização das intervenções profissionais. As autoras apresentam, por fim, um panorama da formação em Serviço Social, suas origens, tensões e desafios, dentre eles, a ênfase no domínio por saberes técnicos e instrumentais, retornando à origem da profissão pautada na subalternidade e moralização da “questão social”.
O capítulo 8 – “Trabajo y formación en el Trabajo Social de Paraguay” - analisa o período de emergência e institucionalização do Serviço Social no país, em um contexto marcado pelo modelo dependente de capitalismo mundial, de regime ditatorial e de modernização conservadora do país. As autoras - Stella Mary García, Ada Concepción Vera Rojas e María del Carmen García A. - indicam a influência do movimento médico higienista
e a intervenção religiosa na origem do Serviço Social, além da forte tutela norte-americana na formação profissional, com o método de tratamento individual e uma visão técnica/instrumental. Cabe destacar que o Serviço Social no Paraguai, devido à forte ditadura, não teve contato com o Movimento de Reconceituação Latino-Americano, o que só ocorreu no final dos anos 1980, já em um momento de abertura democrática. Os anos 1990 foram o primeiro momento de tentativa de ruptura com o Serviço Social conservador, enquanto, nos anos 2000, houve um importante processo de revisão curricular e aproximação com docentes e entidades da categoria do Cone Sul, com uma perspectiva crítica. Por fim, as autoras indicam como um dos desafios à profissão no Paraguai reposicionar a Assistência Social como um direito e gerar um diálogo no âmbito da profissão, bem como, propõem uma articulação com organizações do Serviço Social no âmbito da formação e da investigação.
O 9º capítulo, “El Trabajo Social en Chile en el contexto del neoliberalismo totalitário”, de autoria de Luis Vivero Arriagada e Gloria Cáceres Julio, nos oferece uma análise da formação e do trabalho em Serviço Social, a partir da instalação da ditadura de 1973 e da implantação de políticas neoliberais sob o terror do Estado chileno. Este período, para a profissão, significou, além dos horrores relacionados à violação dos Direitos Humanos, um importante retrocesso no que diz respeito ao Movimento de Reconceituação. Os autores refletem como a hegemonia neoliberal vem forjando um novo sentido comum, demonstrando a restrição de direitos no quadro do Estado neoliberal e os impactos disso para a profissão e, também, no âmbito da formação. Nesta trajetória centenária, destacam momentos de avanço e de retrocesso na profissão, indicando, na contemporaneidade, profundas mudanças na formação e no exercício profissionais, tais como o aprofundamento do divórcio entre teoria e prática, o descaso em relação ao conhecimento teórico e à análise histórico-política e o avanço de perspectivas neoconservadoras, tecnocráticas e instrumentais. Por fim, ilustram a discussão, por meio de programas que abordam a violência contra mulheres no Chile e a lógica subjacente à execução dos mesmos.
No capítulo 10 – intitulado “Condiciones de trabajo y de formación del Trabajo Social en Colombia” -, os autores Wilson Herney Mellizo Rojas e Roberth Wilson Salamanca Ávila apresentam a origem do Serviço Social, relacionando-a com o proceso de modernização capitalista, na quadra monopolista do capital, e a implantação de políticas sociais como resposta à “questão social” no período. Os autores indicam a importância do Movimento de Reconceituação para a transformação da profissão na Colômbia, tanto do ponto de vista organizativo quanto pelo reconhecimento do Estado. Em seguida, analisam a década de 1970, quando o país passou por um período de “democracia restrita” e houve uma expansão da educação, com a criação de várias faculdades de Serviço Social. O pós-1980 representou o ingresso do país em políticas neoliberais e, assim como outros países, a Colômbia vivenciou as consequências de tal processo. Quanto à profissão, indicam-nos que oprojeto profissional é atravessado por uma diversidade de enfoques e não há um projeto claramente hegemônico, tanto no exercício quanto na formação profissional. Em seguida, os autores nos apresentam um perfil dos assistentes sociais no país, os campos de intervenção, operfil ocupacional, condições de trabalho, salariais e abordam questões relacionadas à autonomia profissional. Por fim, os autores analisam a formação, indicando a preocupação
com a mercantilização da educação e a necessidade de um enfoque mais crítico e menos pragmático na formação em Serviço Social.
O 11º capítulo –“Un acercamiento al Trabajo Social en Perú: ejercicio y formación profesional” -, de Georgina A. Pinto Sotelo e Betty Ynés Acosta Gutiérrez, nos apresenta um panorama da profissão e formação no país. As autoras analisam o processo de institucionalização da profissão nos diferentes cenários políticos e econômicos: nos anos 1930, em um contexto de instabilidade política e econômica, com a criação da 1ª Escola de Serviço Social do país. Entre as décadas de 1950 a 1970, quando o país passou por um crescimento econômico, o que permitiu a expansão da formação em Serviço Social e sua integração nas políticas públicas. E, nas décadas de 1980 e 1990, com forte crise econômica e violência política, houve severos impactos na profissão e, ainda, aumento da demanda pela profissão. Desde os anos 2000, as autoras informam que houve uma modernização do Serviço Social, com a incorporação de novas metodologias, em um contexto de crescimento econômico e reformas sociais. Como desafios à profissão no Perú, as autoras arrolam a necessidade de uma reforma curricular, com um currículo básico, com pensamento crítico e reflexivo; a mobilidade docente; o intercâmbio estudantil; a internacionalização das Escolas de Serviço Social e, por fim, construir estratégias para superar o “divórcio entre a academia e o exercício profissional”.
O capítulo elaborado por Rita Meoño Molina e Mariangel Sanche Alvarada, intitulado “Condiciones laborales del Trabajo Social en Costa Rica y desafíos contemporáneos en la formación profesional”, nos apresenta, inicialmente, a formação social do país, que, desde sua independência, em 1821, e depois de uma guerra civil (1948), consolidou um sistema democrático que o diferenciou dos demais países da região. Com a abolição do exército posteriormente à guerra civil, houve a liberação desse gasto e a sua inversão para a área social, o que fez com que a Costa Rica alcançasse padrões sociais bastante distintos dos países vizinhos. Contudo, a partir da década de 1980, a Costa Rica também adotou políticas de corte neoliberal, trazendo uma série de repercussões para a área social, para o mundo do trabalho e, claro, para o Serviço Social, com crescentes níveis de desigualdades. As autoras apresentam o surgimento do Serviço Social, na década de 1940, no contexto de criação de um Estado Social e indicam os diferentes períodos na formação, inicialmente com forte influência norte-americana; passando por um processo de “intenção de ruptura”; um período de afastamento em relação ao pensamento crítico; e, por fim, uma retomada do pensamento crítico na profissão. Indicam-nos que a formação passou por um processo de mercantilização, sendo os espaços de trabalhos dos assistentes sociais também atingidos por processos de reestruturação produtiva, especialmente a partir dos anos 1980. Por fim, as autoras nos apresentam um panorama das condições laborais dos assistentes sociais na Costa Rica e indicam a necessidade premente de ampliação, fortalecimento e socialização das discussões em torno de um Serviço Social Crítico. O capítulo 13 – “Proceso de institucionalización de la profesión del Trabajo Social en el contexto cubano”, de Iyamira Hernández Pita e Teresa Muñoz Gutiérrez – apresenta a acidentada trajetória da profissão no país, indicando fases de avanços e legitimidade e fases de retrocessos, evidenciando as razões que levaram à sua extinção em 1956, no período da Revolução Cubana, quando se consideram resolvidas as contradições de classe. Mostram que,
apesar das tentativas de criar uma profissão nos moldes do Serviço Social nas quatro primeiras décadas do século passado, tal como ocorreu em outros países da América Latina e Caribe, em razão das particularidades sócio-históricas, políticas e econômicas da Ilha, não estiveram postas as condições para a sua institucionalização. Vinculam a criação da primeira Escola de Trabalho Social, em 1943, à intervenção sistemática do Estado no âmbito da Seguridade e Assistência Social. Fazem um importante destaque para a formação profissional através das Escolas de Formação de Trabalhadores Sociais, criadas na Cidade de Havana em setembro de 2000, e ampliadas para outras regiões do país. O capítulo evidencia que, apesar de haver certo reconhecimento pela necessidade social da profissão, a natureza, significado social e a identidade profissional do Trabalho Social, no país, precisam ser melhor definidos. Por essa indefinição, somente entre os anos de 1998 e 1999, ocorreu a implantação da Licenciatura em Sociologia com concentração em Trabalho Social, na Universidade de Havana, resultado de esforços do Ministério da Saúde Pública e da Federação de Mulheres Cubanas, instituições sociais cuja contribuição na afirmação da profissão no país é bastante mencionada no capítulo. Por fim, apontam alguns aspectos da contemporaneidade que continuam a desafiar o trabalho e a formação profissionais, tais como: possibilitar a formação de um trabalhador social integral, que supere a setorialização, a visão instrumental da profissão, a dicotomia entre teoria e prática, o caráter assistencialista tradicional da profissão. Nessa direção, concluem pela impostergável articulação entre educação-investigação-prática profissional, visando qualificar a profissão para intervir no âmbito de um Estado socialista voltado para a transformação social.
O penúltimo capítulo, que aborda o Serviço Social em Porto Rico – “Apuntes sobre el panorama laboral y formativo del Trabajo Social en Puerto Rico”, de Esterla Barreto Cortez, Mabel T. López-Ortiz e Jesús Manuel Cabrera Cirilo -, nos traz, inicialmente, um breve histórico sobre o processo de colonização da ilha, que passou das mãos da Espanha para as dos Estados Unidos da América, a partir de 1898. A partir desse período, o povo de Porto Rico passa a viver em condições de pobreza extrema, o que é conceituado como “questão social colonial”. Os autores analisam tal processo como resultado da imposição do modo de produção capitalista, em sua fase monopolista, em um território majoritariamente agrícola e em um contexto de relação colonial. Contudo, apesar da extrema pobreza, as ações de assistência ocorrerão somente depois da 1ª Guerra Mundial, por meio da Cruz Vermelha, quando chegam os primeiros assistentes sociais no país, provenientes dos Estados Unidos da América. Os autores problematizam, após essa breve apresentação das origens do Serviço Social em Porto Rico, o período pós-1990, quando são implementadas medidas de corte neoliberal, em um país que permanece circunscrito à relação colonial. A “questão social colonial”, no período pós-década de 1990, passa por significativo recrudescimento, com exacerbação da desigualdade social e precarização das políticas sociais e condições de trabalho, o que atingiu, claro, também o Serviço Social. Quanto à formação, os autores indicam um forte processo de mercantilização da educação superior, o que traz implicações importantes para o Serviço Social.
Por fim, o capítulo 15, de nossa autoria – Larissa Dahmer Pereira e Yolanda Guerra - apresenta a processualidade sócio-histórica constitutiva da gênese da profissão no Brasil, dadas as particularidades do país na divisão internacional do trabalho como país periférico e
dependente e como parte da sua herança escravista-colonial. Em seguida, problematiza, ainda que de maneira breve, as condições atuais em que se encontra a profissão no mercado de trabalho e a atual configuração da educação superior e da formação profissional graduada e pós-graduada de assistentes sociais, indicando a aceleração da mercantilização e do empresariamento da educação, o que incide na constituição de um perfil de profissional apto a responder às exigências de um mercado de trabalho cada vez mais precário. Observa-se, ainda, o aprofundamento de requisições profissionais conservadoras, estranhas à regulamentação da profissão, que compõem o que no Brasil denominamos de projeto éticopolítico profissional. É preciso enfatizar que, com tal perfil e requisições orientados pela lógica neoliberal de enfrentamento à crise do capital, a direção estratégica deste projeto encontra-se permanentemente ameaçada. Contudo, salientamos o desafio de não sucumbir diante do negacionismo na ciência, da tendência ao antiintelectualismo pragmático, do empreendedorismo intelectual, do produtivismo e da metrificação da produção científica, além do aligeiramento da formação na Pós-Graduação. Como os leitores poderão observar, trata-se de uma reduzida, mas genuína, amostra da riqueza, pluralidade, diversidade e singularidade que configuram o Serviço Social/Trabalho Social4 no mundo, cujo teor de inediticidade tende a contribuir, pelo menos, em dois aspectos: em relação ao fortalecimento das relações internacionais tendo em vista a proposição de investigações conjuntas e em relação ao fortalecimento das articulações entre as entidades da categoria que, apesar das suas diferenças organizacionais em torno de Colégio, Conselho, Ordem, Associação, afirmam princípios éticos comuns: a defesa da liberdade, da democracia, dos direitos humanos e da qualidade dos serviços prestados à população. São estes princípios e valores que fundamentam a perspectiva crítica na profissão, herdeira de uma das vertentes do Movimento de Reconceituação, responsável pela renovação da profissão em quase todos os países.
Se, como considera Netto, o movimento de reconceituação exigiu/permitiu a construção da unidade latino-americana contra a perspectiva tradicional/conservadora na profissão, hoje a unidade se encontra nas profundas e indeléveis formas de precarização que atingem a classe trabalhadora e, como tal, a profissão, em todos os países e continentes. E essa luta exige unidade na diversidade, de modo que se faz necessária a articulação com os diversos segmentos da categoria, outras profissões e o conjunto da classe trabalhadora.
No ano em que a profissão comemora seus 100 (cem) anos de existência na América Latina, esse breve balanço, que expõe nossos desafios, é mais do que necessário.
Niterói, dezembro de 2024.
Profa. Larissa Dahmer Pereira
Profa. Yolanda Guerra
4 O leitor observará que, ao longo da Coletânea, os autores utilizam as expressões “Serviço Social” e “Trabalho Social”, a depender do país, o que se relaciona com as discussões internas da profissão em cada país e, parcialmente, com uma revisão/posição mais crítica ou não da profissão, considerando-a uma profissão inscrita na divisão social do trabalho e, portanto, enquanto um trabalho assalariado. No Brasil, não adotamos o termo Trabalho Social, embora tenhamos feito um importante processo de revisão crítica da profissão, pelo menos há 4 (quatro) décadas.
Mar,
metade da minha alma é feita de maresia. Sophia de Melo Breyner Andresen Ontologia Mar, Lisboa Caminho, 2006.
25 de Abril
Esta é a madrugada que eu esperava
O dia inicial inteiro e limpo
Onde emergimos da noite e do silêncio E livres habitamos a substância do tempo Sophia de Mello Breyner Andresen, 25 de Abril de 1974.
In: "O Nome das Coisas", Lisboa, Moraes Editores, 1977.
Considero que um prefácio é sempre uma proposta de introdução à leitura de um livro, uma primeira interpretação. Neste prefácio, apresento breves notas para diálogo com autores/autoras, organizadoras e leitores e indico sugestões para reflexões sobre o alcance e a originalidade do livro. Trata-se, indiscutivelmente, de leitura recomendada em todos os níveis de formação profissional, para professores, estudantes e profissionais. E, ao mesmo tempo, nos emociona o gesto de reconhecimento pelo convite para escrever o prefácio desta admirável obra.
A publicação do livro, organizada por Larissa Dahmer e Yolanda Guerra, é resultado do diálogo e debate entre vinte e nove assistentes sociais, autores/autoras dos capítulos, com assistentes sociais, docentes e estudantes de Graduação e Pós-Graduação, concretizado na Atividade Complementar de Estudos Programados, organizada no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Desenvolvimento Regional da Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense, Niterói-RJ, Brasil e da Rede Iberoamericana de Investigação em Serviço Social/Red Iberoamericana de Investigación en Trabajo Social
Os capítulos do livro projetam as histórias do Serviço Social, nos países da América Latina e Caribe (Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Colômbia, Peru, Costa Rica, Cuba, Porto Rico e Brasil), na África (Moçambique, Angola, Cabo Verde) e na Península Ibérica (Portugal e Espanha), países de língua portuguesa e espanhola.
Neste livro, as reflexões sobre Trabalho e Formação em Serviço Social e suas particularidades históricas, em 15 países de língua portuguesa e espanhola, partem de um panorama dos diferentes contextos de gênese e institucionalidade da profissão, bem como, dos desafios decorrentes das profundas transformações societárias capitalistas emergentes no século XX, desde o final da década de 1970, ordenadas pela hegemonia do neoliberalismo, reestruturação produtiva do capital, neoconservadorismo e contrarreformas no trabalho e na educação superior, em escala continental e mundial.
São transformações que redimensionam e reconfiguram a produção e reprodução da sociedade (Netto, 1996)1, compondo-se da reestruturação produtiva do capital, incorporação de inovações informacionais e modificações na divisão sociotécnica do trabalho, flexibilização e financeirização da produção econômica, políticas de ajuste econômico neoliberal, desregulamentação das conquistas derivadas do mundo do trabalho, desmonte dos direitos sociais, precarização e desemprego estrutural. No âmbito do Estado, as estruturas para o mercado operam com a liberalização de capitais financeiros e privatizações. Nesse contexto, os capítulos do livro propõem, embora tratando do Serviço Social nas realidades de diferentes países, um diálogo crítico com os fundamentos históricos, teórico-metodológicos do Serviço Social, reunindo análises sobre dimensões determinantes e históricas, trajetórias, conexões continentais e intercontinentais e desafios do tempo presente. Os capítulos compilam, agrupam e condensam aspectos históricos e mudanças nos padrões acadêmicos do Serviço Social, em todos os países, como redefinição e revisão de projetos de formação do assistente social, novas estratégias de regulamentação profissional, revisão de bases filosóficas dos Códigos de Ética do/da assistente social, qualificação acadêmica para docência e investigação científica.
A partir das particularidades da trajetória de formação em Serviço Social, nos países, observa-se uma tendência a uma conquista em comum: a profissionalidade e a renovação do Serviço Social, numa perspectiva de ruptura com o conservadorismo e suas derivações ideológico-políticas, desencadeadas nas décadas de 1970 e 1980, inscrevem a pesquisa na formação acadêmica e intelectual – Graduação e Pós-Graduação –, tornando-se uma das competências profissionais.
O reconhecimento do Serviço Social como disciplina e/ou área do conhecimento científico integra-o nos sistemas nacionais de Pesquisa e Pós-Graduação, consolidando mudanças no diálogo entre o Serviço Social e as áreas disciplinares das Ciências Sociais, Humanas e Aplicadas, de sorte a possibilitar a inserção dos professores na carreira acadêmica e a formação de uma massa crítica de conhecimento.
Nesse quesito, é cada vez mais distante a preponderância no Serviço Social, ao longo de várias décadas, de insuficiente produção teórica sistemática. São múltiplas e duradouras as lutas profissionais que conquistam um processo qualificado de superação desse limite, defendidas por movimentos e organizações acadêmicas e profissionais dos assistentes sociais, as quais, em diferentes países, garantem a configuração de novas tendências que passam a fazer parte do conhecimento da área e do perfil profissional. Tais tendências fazem eclodir, no interior do Serviço Social, a diversidade e pluralidade teóricas e, diferentemente do que predominou por várias décadas, revelam a heterogeneidade de seus conteúdos. Incontestavelmente, deve-se chamar atenção para a ampliação e para o aprofundamento alcançados na tematização das relações do Serviço Social com as análises estruturalfuncionalistas, as quais primam por abstrair a profissão da dinâmica e da concretude que constituem a ordem burguesa.
1 NETTO, J. P. Transformações Societárias e Serviço Social. Notas para uma Análise Prospectiva da Profissão no Brasil. Revista Serviço Social e Sociedade, n. 50. São Paulo: Ed. Cortez, 1996.
É preciso pontuar continuamente as tendências modeladas e norteadoras da pesquisa, da produção de conhecimentos e da intervenção profissional, para evitar o enfoque pragmático e o critério de utilidade prática do conhecimento, explicitando que a compreensão das diferenciações e das tendências não se faz inteligível, em termos estritamente metodológicos, mas também nas determinações ideoculturais, as quais influenciam as direções sociais que se movem, como campo de alternativas, na profissão.
Nessa direção, instauram-se vetores que, juntos, contribuem para fazer repensar os fundamentos teórico-metodológicos de compreensão da profissão, enraizados na análise do processo de produção e de reprodução da vida social. A consolidação de um projeto profissional de ruptura com o conservadorismo significa, consequentemente, a exigência permanente de restituir, no contexto profissional, a predominância de uma racionalidade que afirma, tanto na teoria quanto na prática social, a centralidade do trabalho.
Seriaum equívoco pensar que é possível, no plano restrito do processo de conhecimento, da lógica e da gnosiologia, formular a crítica ao capitalismo, sem uma perspectiva de totalidade da sociedade. Porém, compreender e enfrentar, no plano acadêmico, o debate das determinações ontológicas fundamentais do sistema de metabolismo do capital possibilita a formulação de uma crítica às vertentes conservadoras e ao pensamento que mistifica teoricamente o real, pelo entendimento epistemológico. Nesse sentido, pode-se inferir do panorama focalizado no presente livro que a composição do debate profissional gravita em torno da reflexão crítica sobre a sociedade capitalista, suas transformações e impactos no campo das ideias. E, com essa orientação, os indicadores dos espaços sócio-ocupacionais aparecem saturados das determinações econômicas, sociais e políticas.
Verifica-se, portanto, como indicador significativo dessa mudança na teorização que prioriza a investigação na formação em Serviço Social, a necessidade de criação e diversificação de revistas qualificadas na área de Serviço Social, em diferentes países, traduções e publicações de livros da biblioteca do Serviço Social e fortalecimento da circulação e socialização do conhecimento científico, em contextos continentais e intercontinentais.
Entretanto, mesmo diante dos avanços nos projetos de formação em Serviço Social, é recorrente nos desafios assinalados a defesa de pesquisas, no campo dos fundamentos teóricos, histórico-analíticos e críticos do Serviço Social, a partir de uma teorização sistemática sobre a formação histórica e os processos societários contemporâneos do capitalismo.
Na trajetória da profissão, nos países da América Latina, o Movimento de Reconceituação Latino-Americano é uma referência essencial, com reconhecimento da abrangência de seu legado de crítica ao conservadorismo e pelos desdobramentos, no campo acadêmico e na organização da categoria, na formação de pesquisadores e intelectuais e na configuração de outro perfil profissional em escala continental. Novos fundamentos teóricometodológicos, novos estudos e pesquisas possibilitaram apreender categorias ontológicas e reflexivas, teórico-metodológicas da dialéticamarxiana, quer no plano do conhecimento, quer no plano do internacionalismo continental e mundial.
Os limites, as insuficiências e o caráter assistemático das referências teóricas, políticas e éticas da profissão foram enfrentados pela Associação Latino-Americana de Ensino e
Investigação em Trabalho Social (ALAEITS)/Centro Latinoamericano de Trabajo Social (CELATS), os quais exerceram um papel fundamental na elaboração teórica fundamentada nas Ciências Sociais e Humanas e na pesquisa sobre as condições sociais, econômicas e políticas dos vários países latino-americanos. Conforme Abramides e Cabral (1995, p. 121)2 a ALAETS/CELATS, cumpriu “[...] um papel político importante no continente latinoamericano e caribenho, não somente do ponto de vista acadêmico, por meio das escolas, como também da organização gremial/sindical e estudantil”. Convergiu para isso, conjunturalmente, a articulação de movimentos e de organizações socioprofissionais latinoamericanas nas lutas sociais e de defesa da organização democrática dos assistentes sociais na organização da classe trabalhadora.
O ano de 1925 marca a criação da primeira Escola de Serviço Social no Chile, conhecida como Escola de Serviço Social Dr. Alejandro del Rio, vinculada à Junta Nacional de Beneficencia. Em outubro de 2025, na cidade de Santiago, Chile, acontecerá o XXIV Seminário Latino-Americano de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, sob a coordenação da Associação Latino-americana de Ensino e Investigação em Serviço Social (ALAEITS) em parceria com a Associação Chilena para o Ensino de Serviço Social Universitário (ACHETSU) com o tema “A 100 años del Trabajo Social en Chile y Latinoamérica. Crisis civilizatoria, luchas contra hegemónicas y proyectos emancipatorios: Desafíos, rupturas y organización frente al avance ultraconservador”.
É certo que este será um ano de reflexões, debates, eventos, publicações, comemorações e de convocações para que a categoria profissional examine o Serviço Social na América Latina e no Caribe, destacando o Movimento de Reconceituação e seu legado como um capítulo essencial na história da profissão.
As particularidades do Serviço Social, nos países africanos de Moçambique, Angola e Cabo Verde, realçadas nos respectivos capítulos, indicam mudanças tanto na inserção da formação na educação superior quanto nas condições de trabalho e salário profissionais. São desafios e exigências advindas de um arcabouço institucional que pressupõe, ainda, entre tantas requisições, regulamentação da profissão e constituição de suas ordens/conselhos.
Nas relações internacionais, o compromisso com a profissão, no continente africano, especialmente nos países de língua portuguesa, precisa ser inarredável!
Na realidade do Serviço Social em Espanha e Portugal, como relatam os autores dos respectivos capítulos, as prioridades da União Europeia podem ser observadas com a aprovação da Estratégia de Lisboa, em 2000, a qual admitiu a direção neoliberal da educação superior, prevendo a construção de um Espaço Europeu de Ensino Superior (EEEE), para dinamizar a competitividade europeia num sistema globalizado.
Novamente, o desafio é investigar o significado das mudanças societárias e seus rebatimentos na dinâmica interna da profissão e seu processamento, quer no trabalho profissional, quer na formação, investigação e produção de conhecimento. Concordando
2 ABRAMIDES, M. B. C., SOCORRO, M. R. C. O Novo Sindicalismo e o Serviço Social. Trajetória e Processos de Luta de uma Categoria:1978 - 1988. São Paulo: Ed. Cortez, 1995.
com a visão de Netto (2016, p. 64)3, a dimensão histórica contemporânea da profissão precisa de atenção na agenda profissional, explicitada como seu “[...] constituinte interno e imanente”.
É importante incorporar, nas análises, os diálogos intercontinentais, o resultado do intercâmbio acadêmico e intelectual desenvolvido pelo Serviço Social, nas diversas cooperações internacionais, fortalecendo a relevância institucional e social da pesquisa e produção de conhecimento. Para os docentes, discentes e egressos de cursos de Graduação e Programas de Pós-Graduação em Serviço Social, são uma extraordinária possibilidade de comunicação, socialização do conhecimento, divulgação da produção acadêmica e científica do Serviço Social, em diálogo com profissionais de diferentes continentes.
É possível notar-se a valorização da investigação, a consolidação de cursos de PósGraduação que visam à formação de recursos humanos qualificados, a criação de redes de convênios e parcerias com docentes e pesquisadores, o estabelecimento de acordos de intercâmbio, a mobilidade estudantil nas áreas acadêmica e científica, preferencialmente por meio de atividades e ações de caráter cooperativo e solidário.
Este livro, ao socializar a reflexão sobre o cenário internacional do trabalho e da formação em Serviço Social, em 15 (quinze) países de língua portuguesa e espanhola, sugere subsídios para se apreender com radicalidade histórica a questão social.
Em poucas palavras, a questão social e suas expressões, refrações e manifestações configuram-se a partir da base material e produtiva da sociedade capitalista, bem como, de suas implicações sociopolíticas e culturais. Sua dinâmica muda, quando o papel das políticas públicas e dos campos complementares aos direitos trabalhistas sofrem uma reorganização subordinada às políticas econômicas neoliberais. Imigração ilegal, contratos de curta duração, trabalhadores descartáveis, especialmente mulheres jovens e crianças, trabalho semiescravo, desemprego estrutural, migração das áreas rurais, transformações espaço-temporais no mundo do trabalho fazem parte dos ataques da neoliberalização e da acumulação por espoliação. Logo, a condição insolúvel da questão social, nos limites da ordem burguesa, é mais evidente do que nunca!
Cumpre assinalar que este livro é também sobre as condições de trabalho do assistente social em tempos de crise do capital, suas tendências e rumos marcantes e polêmicos, com base nas condições de vida e trabalho da classe trabalhadora, estabelecendo um diálogo com os fundamentos do trabalho do assistente social como uma especialização do trabalho coletivo, na sociedade capitalista.
Por fim, desejo agradecer a Larissa Dahmer Pereira e Yolanda Guerra, duas professoras, pesquisadoras, estudiosas e intelectuais reconhecidas e amplamente lidas, no âmbito do Serviço Social e áreas afins. São autoras de diversos livros, produções e publicações que figuram nas bibliografias dos cursos de Graduação e Pós-Graduação, incorporados e lidos por grande parcela da categoria profissional. E sempre comprometidas com o fortale-
3 NETTO, J. P. Para uma história nova do Serviço Social no Brasil. In: Serviço Social no Brasil: história de resistências e de ruptura com o conservadorismo. SILVA, Maria Liduína de Oliveira (Org.). São Paulo: Cortez, 2016.
cimento da cooperação científico-acadêmico e cultural e com a experiência coletiva de uma formação internacionalizada.
Goiânia, dezembro de 2024
Sandra de Faria
Professora da Pontifícia Universidade Católica de Goiás/Brasil. Coordenadora de Relações Internacionais da ABEPSS (2025-2026)4 .
4 Eleita na Assembleia Geral da ABEPSS, em dezembro de 2024.
Fernanda Rodrigues Júlia Cardoso
1. Introdução
A formação de assistentes sociais tem o seu início na década de 30 do século XX, resultando da convergência de duas dimensões da vida pública: uma de natureza laica, ligada ao movimento higienista e da medicina social, outra de natureza político-institucional, fortemente associada à instauração e consolidação de um novo regime político, o Estado Novo, com Salazar como protagonista principal. Na sequência do 1º Congresso da União Nacional, realizado em 1934, e traduzindo a convergência das duas dimensões da vida pública, é criado, em 1935, o Instituto de Serviço Social de Lisboa (ISSL). A entidade jurídica de suporte ao ISSL é a Associação de Serviço Social, constituída por personalidades ligadas ao regime político, sob a tutela do Patriarcado de Lisboa.
Em 1937 é criada a Escola Normal Social de Coimbra, ficando as duas escolas (Lisboa e Coimbra) e as que viessem a constituir-se, legitimadas para o ensino e formação de “Assistentes Sociais como dirigentes idóneos, responsáveis, conscientes e activos cooperadores da Revolução Nacional, que têm de racionalizar e individualizar a assistência, moralizar os costumes e contribuir para a formação da Consciência Nacional” (Decreto-Lei nº 30.135, de 14 de dezembro de 1939). Ainda que com algumas diferenças relacionadas com as características dos seus fundadores e da sua perspetiva sobre a qualificação ideal dos agentes para o campo da intervenção social, o objetivo da formação das duas Escolas centrava-se na racionalização da assistência caritativa, segundo a matriz ideológicodoutrinária do Estado Novo e “[...] aos princípios ‘humano, corporativo e cristão’, formalmente instituídos por aquele diploma legal (1939)” (Monteiro, 1995, p. 49); atribuíase aos futuros profissionais uma “[...] ação de cunho educativo, o ‘agir pelo exemplo’ da ação católica, numa clara referência ao catolicismo social influenciado pelas ideias da Reforma Social de Le Play” (idem, 1995, p. 49). Apesar de serem instituições privadas, os institutos passam a ser enquadrados pelo Ministério da Educação Nacional e a sua formação orientada para a “ação moral e educativa” dos futuros profissionais (ibidem, 1995, p. 47).
O Instituto de Serviço Social do Porto nascerá apenas em 1956, fruto da organização e empenho de um grupo de cidadãos do Porto, apoiados pelo Bispo do Porto1 e menos conotados com os órgãos de poder político, críticos da condição de periferia a que era votada a região Norte pelo poder político centrado em Lisboa, e interessados no “[...] estudo e solução dos múltiplos problemas que a vida social implica” (Monteiro, 1995, p. 65). É criada a Associação de Cultura e Serviço Social do Porto com a finalidade de formação de
1 D. António Ferreira Gomes, Bispo do Porto, perseguido pelo regime salazarista ao ponto de ter sido sujeito à permanência forçada fora do país, no Vaticano, durante cerca de 10 anos.
trabalhadores sociais para uma ação de orientação e renovação social, investindo na sua “[...] qualificação para desenvolver estudos sociológicos, como base para uma conveniente actuação social, difundir os princípios e métodos do Serviço Social e, oportunamente, promover a criação de centros sociais (sobretudo como campo de estágio para as alunas)” (Monteiro, 1995, p. 68). Apesar de ter iniciado a sua atividade em 1956, o Instituto de Serviço Social do Porto só tem o seu reconhecimento formal em 1960, ano em que é atribuído o alvará à Associação de Cultura e Serviço Social do Porto e aprovado o seu plano de formação em que, para além da formação para a “[...] intervenção directa e reflexão dos problemas na sociedade portuguesa (como base da intervenção social)” (idem, 1995, p. 68) preparará os estudantes para a organização e planeamento de serviços sociais. Esta nova orientação formativa surgirá, cremos, da influência de um novo paradigma de organização do Estado e suas atribuições no campo das políticas públicas, sobretudo na Europa e Estados Unidos da América, na sequência do drama da Segunda Guerra.
As dinâmicas sociais da década de sessenta, a organização de lutas sociais exigindo liberdade e direitos políticos e sociais, a guerra colonial, as mudanças na Igreja Católica por influência do Concílio Vaticano II, vão ter especial incidência ao nível do clima institucional e da formação dos Institutos de Serviço Social, influenciando os seus percursos. Por um lado, a criação de Escolas de Serviço Social nas colónias de Angola e Moçambique - projeto orientado pelo, à data, denominado Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas Ultramarinas – por outro, alguma mudança nos planos curriculares, com a introdução de novas áreas de conhecimento ou de maior desenvolvimento das já existentes nos planos de formação, assim como, o alargamento dos estágios profissionais a contextos de desenvolvimento comunitário, em meios rurais e urbanos. Em 1961, o curso de Serviço Social é reconhecido como curso superior, são introduzidas disciplinas da área das Ciências Sociais e dos métodos em Serviço Social, segundo perspetivas de formação oriundas dos Estados Unidos da América e de países da Europa democrática onde se experimentavam novas formas de resposta pública aos problemas sociais (Branco, 2009). Tem início, então, a reorientação da formação profissional, apesar da resistência quer das associações instituidoras das Escolas, quer da tutela política, pelo que representava: uma consciência social mais humanista, uma maior liberalização moral, o ideal da justiça social.
O final da década de sessenta comprova o clima de mudança na sociedade portuguesa e, também, nas Escolas de Serviço Social, principalmente na de Lisboa, em que docentes adotam posições de natureza político/ideológica, de cariz católico/progressista, que rompiam com o quadro político vigente e com a Associação de Serviço Social; exemplo desse envolvimento político foi o da participação de professores do ISSS na vigília pela paz, no dia 1 de Janeiro de 1969, na Igreja de São Domingos, contra a guerra colonial.
Certo é que as mudanças na orientação curricular e na organização das Escolas, nos últimos anos do regime, produzem efeitos também na vida profissional e no alargamento dos campos de intervenção dos assistentes sociais. Como afirma Branco (2009, p. 63):
[...] no campo profissional o Serviço Social será fortemente influenciado pelas novas orientações do desenvolvimento humano e social adoptadas no período pós-guerra sob a égide de diferentes organismos internacionais [...] [assistindo-se] ao lançamento, em todo o país, de diversos projetos de
desenvolvimento local e comunitário [...] orientação, estruturante e inovadora, de sentido desenvolvimentista [...] [que] coexistirá com os domínios tradicionais de exercício do Serviço Social e mormente com o Serviço Social corporativo e do trabalho (Branco, 2009, p. 63).
No período, cabe registrar, que os próprios instrumentos de planeamento nacional passam a acolher concepções mais amplas de desenvolvimento. Em particular, o III (19681973) e o IV Planos de Fomento (1974-1979)2 expressamente abarcam a dimensão social, além da económica. Este último, contando já com contributos de críticos do regime, especificamente anunciava comprometer-se com o desenvolvimento económico e o progresso social, progresso centrado no fortalecimento da individualidade e da coesão da comunidade nacional (Negreiros, 1999). Este período é considerado por Alcina Martins “[...] particularmente importante para o desenvolvimento da profissão, quer no plano científicotécnico, quer no que se refere à expansão do corpo profissional, que conhece neste período um significativo alargamento” (Branco, 2009, p. 63, apud Martins 1995).
Com o 25 de abril de 1974, inicia-se uma nova trajetória na história do Serviço Social em Portugal e no campo da formação, marcada pelo ideal democrático e de liberdade ideológica, em que
[...] a influência das correntes do Serviço Social crítico e radical, e mais particularmente do designado movimento de reconceptualização do Serviço Social de origem latino-americana conduzirá a um questionamento da metodologia clássica do Serviço Social (baseada na tríade caso, grupo e comunidade), à introdução de uma metodologia integrada e global e à concepção do assistente social como profissional comprometido com os interesses das classes excluídas e agente de mudança institucional (Branco, 2009, p. 64).
O caminho percorrido, desde então, foi de reivindicação e de afirmação do Serviço Social no ensino universitário3, como área disciplinar e como profissão, com avanços e momentos de incerteza no que diz respeito ao reconhecimento do interesse da formação e sua inserção no ensino público universitário – o que só viria a acontecer em 2003, na Universidade dos Açores, universidade pública onde foi criado o primeiro curso de licenciatura em Serviço Social – e quanto à justa reivindicação de um estatuto profissional consentâneo com as qualificações, o saber específico, os requisitos exigidos nos processos de intervenção social e na operacionalização das políticas públicas. Sobre alguns dos momentos a assinalar neste percurso de construção e de mudança no Serviço Social daremos conta nos pontos seguintes.
2 Como se depreende, este último resistiu escassos meses, graças à alteração do regime político, em 1974.
3 Sobre os principais marcos da formação em Serviço Social em Portugal consultar Branco (2009).
2. O trabalho do Serviço Social nos diferentes campos sócioocupacionais
A trajetória do Serviço Social português apresenta mudanças significativas, influenciadas, designadamente, pela natureza dos regimes políticos e sua filosofia em matéria de políticas públicas, pelas alterações na formação, pelas transformações no campo das profissões sociais e pelas mudanças nas estruturas da sociedade. Foi, sobretudo, após a instauração da democracia, que o campo de atuação profissional se alargou, em resultado do processo de edificação de um quadro legalconstitucional de garantia de direitos de cidadania e de uma nova organização do Estado para ocumprimento das suas responsabilidades no âmbito da proteção social e na diminuição das desigualdades sociais.
Até ao final dos anos 1970, os campos de intervenção do Serviço Social pouco se alteraram, mantendo-se a sua inserção nas áreas tradicionais: na previdência, especificamente nos domínios do trabalho e da saúde, em projetos de desenvolvimento local e comunitário surgidos no anterior regime político, mas, agora, com uma vertente mais politizada e de reivindicação de direitos sociais, nomeadamente, o direito à habitação4 Só a partir dos anos oitenta se começa a concretizar, quer do ponto de vista jurídico, quer do ponto de vista organizacional, a intervenção pública mais diretamente ligada aos direitos sociais consagrados na Constituição da República de 1976. Refira-se o direito à Segurança Social (Lei n.º 28/84), o direito à Saúde (Lei n.º 48/90), o direito à Educação (Lei n.º 46/86), o direito à Habitação, este não consagrado numa lei – e no caráter universal que tal significaria - mas apenas num programa, o Programa Especial de Realojamento nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto (PER, Decreto-Lei n.º 163/93) destinado a realojar as populações dos “bairros de lata”. Em todas estas áreas das políticas públicas as e os assistentes sociais foram chamadas/os a participar, consolidando-se a sua intervenção especialmente nas áreas da Segurança Social (Ação Social), na Saúde e na Habitação, neste caso com a sua inserção nas Autarquias Locais. A este alargamento da ação pública não foi alheia a integração de Portugal na União Europeia (à data – 1986 - Comunidade Económica Europeia) com os correspondentes compromissos em matéria de Política Social. Forte impacto na empregabilidade de assistentes sociais teve, também, a criação do Rendimento Mínimo Garantido, em 1996, na sequência de recomendação do Conselho de Ministros dos Assuntos Sociais da União Europeia, de 1992, para a adoção, nas legislações nacionais dos Estados Membros, de “[...] critérios comuns respeitantes a recursos e prestações suficientes nos sistemas de protecção social”5. A consagração desta prestação
4 O Serviço de Apoio Ambulatório Local (SAAL) foi instituído por despacho conjunto do Ministro da Administração Interna e do Secretário de Estado da Habitação e do Urbanismo, em 31 de Julho de 1974, para colmatar as graves carências habitacionais visíveis nos grandes aglomerados de barracas existentes, sobretudo, nas imediações das grandes cidades. Formado por equipes técnicas multidisciplinares, que incluíam assistentes sociais, competia-lhe, entre outras funções, proporcionar assistência na gestão social em estreita articulação com as populações, também elas objeto de intervenção tendo em vista o desenvolvimento da sua capacidade de auto-organização.
5 A Lei 19-A/96, artº 1º “[...] institui uma prestação do regime não contributivo de segurança social e um programa de inserção social, por forma a assegurar aos indivíduos e seus agregados familiares recursos que contribuam para a satisfação das suas necessidades mínimas e para o favorecimento de uma progressiva inserção social e profissional” (Assembleia da República, 1996)
como direito, a partir de 1997, e a organização do sistema de atendimento e acompanhamento social assegurado por assistentes sociais, teve como consequência direta um elevado nível de empregabilidade da categoria profissional. Contudo, é também a partir da segunda década de 90 do século XX que se vão registando significativas transformações: ao nível da ocupação do campo tradicional de assistentes sociais por diversas profissões da área do “Trabalho Social” e na organização dos serviços sociais, com consequências nas oportunidades de inserção no mercado de trabalho e no exercício profissional6
O crescimento da oferta formativa, pública e privada, a partir dos anos 1990, nas áreas das Ciências Sociais e Humanas, fez surgir outras profissões que passaram a ocupar o campo da intervenção e, com cada vez mais frequência, a competir com o Serviço Social no exercício de funções que tradicionalmente constituem atributo e atos próprios de assistentes sociais, utilizando, inclusivamente, instrumentos identitários da profissão como o diagnóstico social e o relatório social. Encontramos, frequentemente, no exercício de funções - incluindo em funções públicas - sociólogos, psicólogos, educadores sociais, mas também licenciados em Educação e História, a exercer funções de assistente social; não terá sido por acaso que a maioria das organizações associativas destas profissões se manifestaram publicamente contra a aprovação da Ordem dos Assistentes Sociais7, pelas implicações que poderá ter a existência de uma entidade reguladora na delimitação de funções que requerem formação específica, preparação técnica e compromissos éticos com os cidadãos8 . É de cerca de 20.000 o número de assistentes sociais em Portugal9, número estimado mas impossível de confirmar, dada a ausência de estatísticas específicas sobre o emprego por categoria profissional, seja no setor público, seja no privado. O único dado preciso de que se dispõe é o referente aos assistentes sociais na área da Saúde, mas apenas nos serviços hospitalares e nos cuidados de saúde primários, em que exerciam funções, em maio de 2024, 902 assistentes sociais10. A falta de informação estatística será superada em breve, a partir da
6 Sobre este ponto, consultar Branco (2009a): “sobre o estado da jurisdição do Serviço Social em Portugal num itinerário analítico guiado pela sociologia das profissões [...], da necessidade de um novo olhar sobre as profissões do campo social como requisito para apreender as dinâmicas e mutações que neste âmbito vêm ocorrendo no contexto das transformações do Estado Social e das políticas públicas em resposta à ‘nova questão social’”.
7 A Lei 121/2019, que criou a Ordem dos Assistentes Sociais, foi contestada através de artigos em meios de comunicação social por parte da Reitora e de um docente do Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE), instituição que leciona os três níveis de ensino em Serviço Social, incidindo a crítica no facto da área de intervenção social ser campo disciplinar e não de uma profissão em particular. Refira-se que, entre outras delegações do Estado nas Ordens Profissionais, a regulação ética da profissão assume particular importância, “[...] fundada na natureza específica dos seus atos profissionais, normalmente acompanhados de um importante grau de autonomia, e no seu interesse público” (Branco, 2009a, p. 71).
8 Em 2018, a Associação dos Profissionais de Serviço Social (APSS) aprovou o Código Deontológico dos Assistentes Sociais em Portugal, mas enquanto organismo sem poderes legais de regulação o Código não deixou de ter aplicação limitada, cabendo aos assistentes sociais a sua defesa e adoção no exercício profissional, a que não será alheia a consistência da dimensão formativa.
9 Número estimado a partir das estatísticas do ensino superior da Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, 2024, relativas ao número de licenciados nas instituições de ensino até ao ano letivo 2022/2023. Segundo os dados deste organismo, a partir de 2010/2011, a média de alunos formados anualmente em Serviço Social é de 680/ano, o que, associando aos dados apurados por Martins e Tomé (2008) e por Branco (2009 b), no período 1993-2023 o total de licenciados é de cerca de 15.100.
10 Fruto da participação da APSS e da Comissão Instaladora da Ordem dos Assistentes Sociais na Equipa Coordenadora Nacional do Serviço Social nas Unidades Locais de Saúde (ULS) do Serviço Nacional de Saúde, apurou-se que, nas 39 ULS existentes, encontram-se em funções 902 assistentes sociais, 585 (65%) em Cuidados Hospitalares e 317 (35%) nos Cuidados de Saúde Primários.
obrigatoriedade de inscrição na Ordem dos Assistentes Sociais para o exercício profissional, processo que estará concluído até ao final de fevereiro de 2025. Em termos sintéticos, podemos afirmar que, no setor público, as/os assistentes sociais atuam, essencialmente, na área da Segurança Social, Saúde, autarquias locais, Justiça e Educação. Na área da Educação o número de profissionais ainda é insuficiente face à necessidade de maior investimento na promoção do sucesso escolar e maior relação escolafamília-comunidade; na Segurança Social, e por via da tendência de delegação de funções públicas em instituições da sociedade civil e da recente transferência de competências da ação social para os Municípios e Comunidades Intermunicipais, o número de assistentes sociais tem vindo a sofrer considerável redução, em que pese a diversidade de funções de responsabilidade de assistentes sociais em políticas e programas do sistema de proteção social nacional11
O Terceiro Setor, de natureza privada solidária, tem sido o campo que tem registado maior crescimento nos últimos anos, sobretudo a partir da década de 90 do século XX, em resultado das opções político-governativas de diminuição da responsabilidade pública na organização e gestão de serviços e respostas no âmbito da ação social. Através de protocolos de cooperação e de um quadro legal de reconhecimento do papel das instituições particulares de solidariedade social – organizações de natureza confessional, laica e Misericórdias - o Estado delega funções de apoio aos indivíduos e às famílias e a gestão de respostas sociais como creches, jardins de infância, estruturas residenciais para pessoas idosas, serviços de apoio domiciliário, equipamentos na área da deficiência e, até 202112, o atendimento e acompanhamento de beneficiários do Rendimento Social de Inserção. Por esta razão, o crescimento deste campo de atuação de assistentes sociais, mas, também, de retrocesso ao nível das condições laborais, sendo o fator remuneração um dos que traduz maior retrocesso no quadro das profissões sociais: a média salarial do pessoal técnico que exerce funções nestas instituições – incluindo assistentes sociais – é não só inferior aos valores em vigor na administração pública, como inferir ao salário médio nacional.
A inclusão de assistentes sociais no setor privado lucrativo tem vindo a registar, também, alguma mudança: nas empresas - sobretudo empresas de grande dimensão - o Serviço Social está presente na área dos recursos humanos, especialmente dedicado ao apoio social aos trabalhadores e, mais recentemente, em projetos de responsabilidade social com particular incidência na atenção ao contexto local e às comunidades locais. Nos últimos anos, tem crescido, também, a integração em entidades empresariais direcionadas para os cuidados a pessoas idosas e/ou dependentes e tal resulta, designadamente, da escassez de respostas comparticipadas pelo Estado face à procura e da exigência legal de cumprimento de um conjunto de requisitos para o funcionamento, onde se inclui a figura de um responsável com
11 São exemplo o Departamento de Desenvolvimento Social, a Linha Nacional de Emergência Social, o Programa Garantia para a Infância, a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza 20212030 e a Estratégia para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo 2025-2030, todos sob a responsabilidade de assistentes sociais.
12 Na sequência do processo de transferência de competências de Ação Social para as autarquias (Decreto-Lei nº 55/2020), através das Portarias nº 63/2021 e nº 65/2021, foi regulamentada a operacionalização do Serviço de Atendimento e de Acompanhamento Social, quer de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e exclusão social, quer o acompanhamento da componente de inserção dos beneficiários de Rendimento Social de Inserção (RSI). A responsabilidade pela organização destas dimensões da Ação Social passou a ser dos Municípios.
preparação técnica; porém, neste setor as condições de trabalho são frequentemente precárias, a tendência é o trabalho em part time e mal remunerado.
Nos últimos três anos regista-se no nosso país o crescimento, ainda que ténue, do Serviço Social privado/autónomo: gabinetes de atendimento/apoio social, prestação de serviços de apoio social, por vezes associados a outros serviços (serviços de saúde privados).
Sendo uma realidade muito recente, não temos dados sobre a procura destes serviços, mas tal não deixa de nos fazer refletir sobre a sua relação direta com o desinvestimento público em serviços de promoção do bem estar social.
Para além do caminho que tem sido feito de privatização de funções sociais do Estado, com maior ou menor intensidade de acordo com o suporte ideológico dos governos – mas, registe-se, sem mudanças no essencial - importa também referir as tendências das últimas décadas ao nível da administração e gestão de serviços sociais, do “imperialismo do managerialismo” no quotidiano dos profissionais, seja na administração pública, seja no privado lucrativo ou solidário. Tal como descreve Amaro, “[...] as tendências teóricas no Serviço Social passaram de uma lógica relationship-based para uma lógica evidence-based, em que se espera que a intervenção com os utentes se salde em resultados estatisticamente mensuráveis” (…) em “[...] que o resultado é agora visto como mais importante que o processo” (Amaro, 2009, p. 40, apud Butler, Ford e Tregaskis, 2007, p. 282). Afirma, também, a autora (Amaro, 2009, p. 40) que:
De facto, o mundo contemporâneo apresenta um conjunto de realidades paradoxais […] que acarretam profundas mutações no campo profissional do Serviço Social, abalando os seus pilares identitários e pondo a descoberto as fragilidades e incertezas a este respeito. Desde logo, essas realidades paradoxais passam por se constatar uma crescente complexificação do real, em que ao Assistente Social se apresentam situações com uma densidade problemática cada vez maior, ao mesmo tempo que se exige uma maior rapidez e pragmatismo na resposta – tratase do paradoxo da simplificação das práticas frente à complexificação das realidades.
Daqui decorre que, tendencialmente, as práticas profissionais das/os assistentes sociais têm vindo a pautar-se pelo procedimentalismo, pela lógica da gestão, por critérios de eficiência e eficácia, por uma preocupação com a optimização dos recursos e dos tempos, que se tem revelado pouco capaz de integrar uma sensibilidade para o outro na sua circunstância, na sua complexidade e na sua especificidade. Esta aparente “perda de sentido” do Serviço Social tem vindo a ser apresentada como um perigo de desprofissionalização desta área (Dominelli, 2004; Webb, 2006) e impele para a necessidade de uma reconfiguração identitária da profissão.
Importa, também, uma referência à dimensão da supervisão em Serviço Social. Campo de especial responsabilidade para a Associação dos Profissionais de Serviço Social (APSS), a supervisão foi, desde sempre, considerada como área primordial de intervenção, entendida nas suas dimensões de desenvolvimento profissional, de atualização de competências, de renovação de dinâmicas de trabalho, de questionamento sobre os modos de agir, de permanente atualização e reflexividade compatíveis com o compromisso de garantia de respostas profissionais de qualidade a situações sociais e individuais complexas.
Para além de requisito na formação contínua e no aperfeiçoamento profissional, a dimensão da supervisão na formação inicial de assistentes sociais constituiu, sempre, elemento valorizado pela APSS, procurando-se não só influenciar a existência da unidade curricular de Supervisão nos cursos de Serviço Social, como incluiu, nos diversos documentos produzidos no âmbito do longo processo para a regulação da profissão, a identificação da área como instância chave de um exercício profissional comprometido com a qualidade dos serviços a prestar aos cidadãos; a Comissão Instaladora da Ordem dos Assistentes Sociais, em funcionamento desde 2020, inclusive qualificou como uma das competências da profissão e de assistentes sociais, o ensino e a supervisão dos profissionais de Serviço Social.
Comprovadamente, a redução do tempo de formação por via do Processo de Bolonha, retirou de uma boa parte dos cursos de Serviço Social a unidade curricular de Supervisão, tendo como consequência para a nova geração de profissionais o desconhecimento da sua importância como elemento de orientação e de suporte, tanto do ponto de vista metodológico como de reflexão ética e política. Por outro lado, e apesar da disponibilização de supervisão aos profissionais, a seu pedido – com baixa procura da sua parte - e de alguns projetos desenvolvidos com algumas (poucas) instituições empregadoras de assistentes sociais, identifica-se como área de atuação a intensificar e como exigência/dever da sua disponibilização por parte dessas entidades. Por fim, uma nota sobre o percurso na regulamentação da profissão em Portugal: em 1997, a APSS desenvolveu um processo tendente à constituição de uma Ordem, associação de direito público com poderes de interlocução com o Estado nos domínios da regulação do exercício profissional e da formação. Em 2019, o Parlamento português aprovou a Ordem dos Assistentes Sociais (Lei 121/2019) (Assembleia da República, 2019), não estando, ainda, concluída a sua instalação: por um lado, devido aos trabalhos parlamentares para alteração das funções de regulação das Ordens Profissionais portuguesas, decorrentes de orientações da Comissão Europeia, de 2018, para maior homogeneidade no reconhecimento das profissões e facilitação da mobilidade dos profissionais no espaço europeu; por outro, e para além dos atrasos devido à COVID 19, a pressão exercida por outras profissões que contestaram a existência da Ordem - sociólogos, educadores sociais, antropólogos, licenciados em ciências da educação… – pelas implicações de tal decisão no acesso ao vasto campo da intervenção social, onde muitos dos profissionais das áreas identificadas exercem, com demasiada frequência, funções específicas do assistente social. No final de 2023, após aprovação, pelo parlamento nacional, dos novos Estatutos das Ordens Profissionais, a Ordem dos Assistentes Sociais deu início ao processo de inscrição, estando prevista a efetiva instalação da Ordem até ao final de 2024, na sequência da eleição dos seus órgãos sociais e do/da bastonária13. O ano de 2025 será, por isso, um ano de mudança em Portugal, pela legitimidade conferida pela Ordem no que diz respeito à regulação do exercício profissional e à maior oportunidade de influência nas políticas públicas, uma vez que as associações públicas profissionais são obrigatoriamente ouvidas em matéria de políticas relacionadas com o seu campo de atuação, incluindo o campo da
13 Bastonário é a designação dada, em Portugal, ao presidente de uma ordem profissional, que exerce poderes de direcção, gestão e representação externa dos interesses da mesma.
formação. Com a existência da Ordem, passa a ser exigida a cédula profissional para o exercício da profissão e serão acrescentadas as possibilidades - e responsabilidades - de representação da categoria profissional junto do poder político, mas também nas organizações empregadoras.
O ensino e a aprendizagem em Serviço Social têm, entre outros propósitos, o sentido e a responsabilidade de suporte ao delineamento da futura atividade profissional dos estudantes. Esta responsabilidade desdobra-se em múltiplos componentes que tradicionalmente se organizam em torno de duas dimensões maiores: a(s) teoria(s) e a(s) prática(s). As propostas sobre o modo de dar corpo a estas dimensões têm ocupado muitos dos analistas da área de Serviço Social e inscrevem-se também no campo mais amplo da intervenção social. Podem ser extremadas as posições, mas são irrelevantes (quer numericamente, quer pela natureza e consistência dos argumentos invocados) as posições que subscrevem a absoluta separação entre o mundo da teoria e mundo da prática.
No domínio do Serviço Social, tem-se firmado a concepção de inter-relacionamento, mesmo que inscrita em texturas diferentes. Subsistem, todavia, posicionamentos de pendor praticista, posicionamentos que acreditam na capacidade de autoalimentação da prática pela prática, isto é, dispensando-se de procedimentos de fortalecimento teórico, através, por exemplo, do conhecimento filosófico, político e/ou cultural. É analiticamente útil enfatizar alguns dos contributos mais consensualizados sobre as teorias, sobretudo pela esperada relação que permitem estabelecer (e entretecer) com as dimensões experienciais. Assim, das teorias, espera-se que descrevam, que expliquem, que apoiem a compreensão, a previsão e a realização, atividades estas inscritas no agir profissional dos/das assistentes sociais. Conjugadamente com a componente teórica, a formação em Serviço Social é também um lugar decisivo para o contacto, a elaboração, a análise e conhecimento experiencial que capacita para a articulação das dimensões: a teórica, a prática e a teóricoprática
Considera Gardner (2019) que a cultura social ocidental não tem estimulado uma atitude reflexiva quer face à vida quer, mais particularmente, face aos sistemas existentes os quais não questiona. Esta mesma autora cita, ainda, Macfarlane (2016), quando este sugere que os discursos neoliberais, dominantes nas sociedades ocidentais, têm tido o potencial de reduzir a educação, em geral, e a formação em Serviço Social, em particular, a aprendizagens baseadas em competências, onde se dispensa o fazer crítico e pouco se aposta numa perspectiva transformadora (Gardner, 2019). Em consequência, conclui esta analista, os/as estudantes estão frequentemente mais interessados em aprender a prática do que expectantes e aderentes quanto ao questionamento da sua experiência, das suas visões e do contexto em que se movem.
Uma parte importante do trabalho formativo tem de garantir a transmissão e a apropriação de perspetivas que reflitam interrogativamente sobre a sociedade e a questão social (nas suas várias expressões) e sobre o próprio agir profissional do Serviço Social. A educação de assistentes sociais, a depender da combinação bem sucedida entre o ensino de
como agir profissionalmente e, ao mesmo tempo, preparar e encorajar para uma reflexão crítica, torna-se uma atividade exigente também para os/as estudantes.
A formação em Portugal foi registando substantivas mudanças desde o seu início, em 1935, desde a composição dos planos curriculares, passando pela duração, classificação no sistema de ensino e, ainda, pela sua inscrição institucional A estabilização ao nível do tempo de duração deu-se em 1960, altura em que fica definido que o curso é de nível superior não conferente de grau - dado as Escolas não serem parte do sistema universitário - sendo o título de assistente social atribuído ao fim de uma formação de quatro (4) anos. Segundo Branco (2009a, p. 63): “[...] inicia-se então uma reorientação paulatina da formação profissional, com uma progressiva introdução nos planos curriculares de disciplinas da área das Ciências Sociais e dos métodos em Serviço Social (case work, group work e community work), sob a influência do Serviço Social americano e à semelhança do que ocorria nos países desenvolvidos e democráticos”, tal como referido anteriormente.
A luta pelo reconhecimento da licenciatura, iniciada no pós 25 de abril e que movimentou estudantes, docentes e profissionais, só alcança resultados positivos em 1989, ano em que o Ministério da Educação aprova tal reconhecimento. Contudo, e face à exigência do corpo docente das Escolas em manter o estágio como elemento fundamental na formação em Serviço Social para além da importância da dimensão teórica, o curso passa a ter a duração de cinco (5) anos, duração, aliás, habitual noutros cursos de licenciatura. O reconhecimento dos assistentes sociais como licenciados teve como consequência profissional a sua reclassificação nas carreiras da Administração Pública, que passaram, a partir de 1991, a pertencer à carreira técnica superior. Todo o processo de reconhecimento do Serviço Social como formação universitária teve o apoio de estruturas internacionais, com destaque para o Brasil e Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC São Paulo), com quem o Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa cimentou uma forte relação: os primeiros cursos de Mestrado e Doutorado foram organizados através de convénio entre as duas instituições, no período entre 1987 e 2000.
A formação veio a sofrer consideráveis alterações por via do Processo de Bolonha: subscrito, em 1999, por governantes de 45 países do espaço europeu, o modelo preconizado (e que deveria estar implementado até 2010) teve como objetivo a harmonização de graus e diplomas, elemento facilitador do sistema de equivalências e da mobilidade e empregabilidade dos estudantes (Martins, 2007). De acordo com a Lei n.º 49/2005, de 30 de agosto, que alterou a Lei de Bases do Sistema Educativo adaptando-a ao Processo de Bolonha, o ensino em Serviço Social passou a cumprir os requisitos definidos na lei14 quanto aos parâmetros de duração dos diferentes ciclos: I Ciclo - duração compreendida entre seis e oito semestres; II Ciclo - entre três e quatro semestres; III Ciclo - com seis semestres.
Em complemento, coube ao Decreto Lei n.º 74/2006, de 24 de março, aprovar o regime jurídico dos graus e diplomas do ensino superior, com realce para “[...] a transição de um sistema de ensino baseado na ideia da transmissão de conhecimentos para um sistema baseado no desenvolvimento de competências; a adopção do sistema europeu de créditos
14 A lei define, também, no Artigo 14º, que no ensino superior são conferidos os graus académicos de licenciado, mestre e doutor: os dois primeiros no ensino universitário e politécnico e o grau de doutor apenas no ensino universitário.
curriculares (ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System), baseado no trabalho dos estudantes” (Assembleia da República, 2006).
Tratou-se, de facto, de uma significativa alteração no campo da formação superior, cujos resultados ainda hoje se vão avaliando. No caso das formações onde a componente experiencial é valorizada, o encurtamento da duração foi alvo de questionamento e de reflexão, concluindo-se ser necessário reforçar os requisitos para o exercício profissional, passando a ser considerado o II Ciclo (Mestrado) como formação integrante da qualificação profissional básica. Outros procedimentos compensatórios de uma formação mais minguada foram sendo desenvolvidos pelos estabelecimentos de ensino e por organizações profissionais no campo da formação especializada ou ao longo da vida.
No domínio da formação, a Federação Internacional de Assistentes Sociais (FIAS), juntamente com a Associação de Escolas de Serviço Social, atualizaram, em 2019, os Padrões
Globais para a Educação e Formação em Serviço Social15. No seu enunciado, depois serem mencionados alguns dos princípios basilares da educação e formação em Serviço Social, as reflexões e recomendações curriculares são organizadas em torno de dois eixos interdependentes, dinâmicos e concomitantes: o Serviço Social em contexto e o Serviço
Social na prática16
Na desagregação feita no documento sobre as componentes que formam o primeiro eixo é dado relevo a dimensões como o conhecimento das desigualdades e injustiças, formas diversas de opressão, questões sobre a igualdade de género e as teorias do e para o Serviço Social, os direitos, as políticas e medidas, os instrumentos internacionais e os compromissos com o desenvolvimento sustentável, com a paz e a justiça em comunidades afetadas por conflitos políticos, étnicos e pela violência.
No segundo eixo – o Serviço Social na prática – é elencado um conjunto de requisitos que visam, sobretudo, uma aproximação crítica às razões dos comportamentos humanos e dos determinantes sociais, traduzidas na condição de bem-estar. Valoriza-se, ainda, a ação que possa ser promotora de inclusão de diferentes vozes e do potencial dos cidadãos e cidadãs, das comunidades e suas organizações. É enfatizada a necessidade de profissionais autorreflexivos, com capacidade para apreensão das complexidades, das subtilezas, da multidimensionalidade dos problemas, das questões éticas, legais e dos aspetos dialógicos do poder.
Na formação de assistentes sociais em Portugal, o desenvolvimento da multiplicidade dessas componentes encontra no estágio um respaldo formativo e experiencial fundamental, cujo conteúdo implica a consideração de aspetos como: a criteriosa seleção dos locais de estágio; a colocação de estudantes e supervisão dos mesmos; a articulação com o programa
15 IASSW, AIETS (2019), Estándares Globales para la Educación y Capacitación del Trabajo Social, documento-guião adotado em 2004, aprovado com amplo consenso entre países e organizações profissionais, propondo como objetivos centrais: garantir a qualidade da formação, a participação de todos os envolvidos no processo formativo, a cooperação entre as várias entidades educativas e a qualidade dos recursos formativos. Sendo um documento de orientação global, afirma-se atento à universalidade de princípios, valores, e culturas, a par, também, da diversidade que caracteriza a profissão nos seus vários contextos de exercício.
16 O que é designado como Serviço Social em contexto define-se como o amplo conhecimento que é requerido com vista a uma compreensão crítica das forças socio-legais, culturais e históricas que têm configurado o Serviço Social. O mencionado Serviço Social na prática diz respeito a um conjunto alargado de competências e conhecimentos necessários para desenhar e executar intervenções efetivas, éticas e competentes (FIAS e AIESS, 2019).
formativo global; os apoios a estudantes e profissionais para um adequado e competente enquadramento no terreno; a monitorização e avaliação da progressividade do percurso dos estudantes; a avaliação do desempenho da componente prática da formação. É considerado, também, que a adequação desse componente pressupõe qualificar em permanência a prática dos/das agentes de supervisão da formação experiencial. Atenção é também dada à duração do estágio supervisionado, o qual deverá corresponder a, pelo menos, 25% do total da formação curricular (expressa em créditos, horas ou dias). São especificamente aconselhadas políticas para a inclusão de públicos mais marginalizados, provisão de alojamento adequado e de condições ajustadas para pessoas com deficiências e incapacidades. A possibilidade de estágios internacionais (na Europa, por exemplo, o Erasmus) é não só acolhida e valorizada no documento, mas sugere-se que sejam proporcionadas condições adequadas. Insta-se a que as Escolas de formação em Serviço Social estabeleçam parcerias abrangentes das instituições prestadoras de serviços, mas também dos cidadãos utentes (os peritos de experiência), incluindo e dando sentido às suas visões sobre a forma e os conteúdos da formação ministrada.
Assim se visa proporcionar formações experienciais que proporcionem “reciprocidade e verdadeiro intercâmbio de aprendizagens cooperativas”. Conforme se deixou dito, trata-se de um documento consensualizado entre agentes, realidades territoriais nacionais e locais, visões muito diferenciadas, o que é, simultaneamente, a sua força, mas também a sua fraqueza. De facto, é deixado um amplo espaço para a forma de apropriação das orientações que elabora, o que pode, na prática, traduzir-se em experiências insuficientes e até contraditórias, sob a justificação de especificidades ou dificuldades dos locais. Resultará em um documento vazio se apenas servir para sancionar algumas práticas formativas já em curso, sem interpelar a coerência global do ensino/aprendizagem em Serviço Social, e se não encaminhar para novos reforços e aprofundamentos na componente experiencial em contexto do curriculum formativo integral.
Em Portugal, e na sequência do Processo de Bolonha, foi criada a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior17 com o objetivo de melhoria da qualidade do desempenho das instituições do ensino superior, para o que desenvolve ações periódicas de avaliação. As missões de avaliação das instituições de formação de assistentes sociais são desempenhadas por assistentes sociais nacionais e estrangeiros, o que tem proporcionado o desenvolvimento de um campo de análise, de reflexão e de acertos relativamente às orientações curriculares e aos recursos adequados. Não obstante todos os cursos fazerem parte do sistema do ensino superior, nem sempre tem sido possível equiparar condições entre universidades e politécnicos, bem como entre instituições públicas, privadas e concordatárias. Apesar disso, pode considerar-se que os ganhos superam as limitações e, no caso do Serviço Social, há que registar uma trajetória de maior exigência na formação, na investigação e nos serviços à comunidade (missão triológica do ensino superior). Em todos os tempos, mas mais visivelmente pós-regime democrático, os intercâmbios internacionais têm configurado oportunidades e experiências formativas que, começando pela esfera académica, têm
17 Abreviadamente denominada A3ES, instituída pelo Decreto-Lei 369/2007 de 5 de novembro (Assembleia da Republica, 2007)
proporcionado acesso a vivências pessoais de grande e insubstituível valia para a vida profissional.
Na esteira das organizações internacionais da categoria profissional, cabe também às organizações nacionais um olhar reflexivo sobre a formação de assistentes sociais, reflexão essa que toma diversas formas e produz diferenciados efeitos. De facto, é muito amplo o espetro de articulações entre essas organizações e as entidades de ensino/formação, também elas muito distintas em propósitos, recursos e espaços de representatividade. Em Portugal, persiste o vazio de articulação (em forma associativa ou outra) entre as Escolas de formação de assistentes sociais, o que fragiliza a afirmação coletiva e desbarata o potencial de socialização dos progressos que se vêm alcançando. Por outro lado, converte-se a cooperação em competição com baixos ganhos para todos.
À trajetória da formação liga-se o percurso no campo da investigação, quer pela via da formação académica, quer desenvolvida em centros de investigação de variadas composições e propósitos. Contam-se, hoje, por centenas as dissertações de II Ciclo (Mestrado) a que se associam as teses de doutoramento nesta mesma área disciplinar. Tratase de uma maior e mais aprofundada atenção dada à investigação, mas que tem ainda um baixo teor de socialização entre os/as profissionais e outros/as.
Todavia, esforços devem continuar a ser feitos para o reconhecimento da área disciplinar de Serviço Social como área científica junto da Fundação para a Ciência e Tecnologia, entidade responsável pela gestão e financiamento público da investigação a nível nacional. Esta circunstância leva a que todas as propostas de investigação por parte de assistentes sociais sejam sempre avaliadas no âmbito de outras áreas, seja a área de Sociologia, da Demografia (Amaro, 2009), da Antropologia e, até, da História.
Estão em funcionamento, em Portugal, dezassete (17) cursos de 1º Ciclo (licenciatura), cinco (5) em universidades públicas18, dois (2) em universidades do ensino concordatário19, três (3) em universidades privadas20, cinco (5) em institutos politécnicos públicos21, dois (2) em institutos superiores, um de matriz cooperativa e outro tutelado por órgão da administração local22. A Universidade Aberta, única estrutura de ensino a distância em Portugal, não forma assistentes sociais, embora tenha criado uma situação dúbia ao longo de anos ao incluir, no curso de Ciências Sociais, um Minor em Serviço Social23, o que levou alguns dos estudantes a crerem estar a qualificar-se para o exercício de funções de assistente social.
18 ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa; Universidade dos Açores; Universidade de Coimbra; Universidade de Lisboa
- Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas; Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
19 Universidade Católica Portuguesa, Lisboa e Braga.
20 Universidade Lusíada de Lisboa; Centro Universitário Lusófona Lisboa e Porto.
21 Institutos Politécnicos de Beja, de Castelo Branco, de Leiria, de Portalegre e de Viseu.
22 Instituto Superior de Serviço Social do Porto e Instituto Superior Miguel Torga, respetivamente.
23 Na estrutura de um ciclo de estudos universitário, para além da formação predominante (Maior), pode ser considerada a formação complementar numa área científica específica (Minor). Em Portugal, a Universidade Aberta possui licenciatura em Ciências Sociais (Maior) com a possibilidade de formação complementar em áreas diversas: Ciência Política e Administrativa, Psicologia, Sociologia, Intervenção Social (até 2024, identificada como Serviço Social). A formação, porque complementar, não confere a possibilidade de qualificar para o exercício profissional como assistente social ou psicólogo.
Quer os cursos de licenciatura, quer os de Mestrado e Doutoramentos24 em funcionamento em Portugal estão todos acreditados pela Agência de Acreditação e Avaliação do Ensino Superior.
Em Portugal, durante cerca de duas décadas pugnou-se pelo direito de constituição de uma reforçada organização profissional (Ordem), com base no reconhecimento da capacidade de auto-regulação e com duas grandes finalidades: i) a salvaguarda do bem público e dos interesses dos cidadãos/cidadãs; ii) a defesa qualificada da profissão. De entre as várias atribuições da Ordem dos Assistentes Sociais (OAS), criada pela Lei 121/2019 (Assembleia da República, 2019), a dimensão da formação é visada nos documentos regulamentares criados: define quem pode aceder e ser membro da Ordem e prevê, também, instrumentos de aferição e influência quanto à formação ministrada e quanto a práticas profissionais infundadas e potencialmente lesivas do interesse comum.
Não estando prevista a realização de estágio para acesso à Ordem e, nessa linha, para acesso à profissão, a Comissão Instaladora da OAS (CIOAS)25, concentrou-se no requisito de serem assistentes sociais a assegurarem a formação específica em Serviço Social, no número adequado de horas de formação prática e no processo de acreditação e avaliação dos processos formativos das instituições de ensino, entidades a quem compete garantir o nível adequado de formação para entrada na profissão e o cumprimento de padrões de qualidade que não ponham em causa os critérios de acreditação dos respectivos ciclos de estudo. Uma outra dimensão refletida pela CIOAS foi a da qualificação para o ensino do Serviço Social nos dois eixos já mencionados: o teórico-conceitual e o de formação experiencial (prática supervisionada). O contexto dessa reflexão baseou-se no duplo conhecimento de que havia situações, não maioritárias, mas mesmo assim expressivas, de cursos em que os conteúdos específicos e atinentes à área científica do Serviço Social eram ministrados por docentes com variadas formações e não por assistentes sociais. A CIOAS agendou essa questão como um problema a superar, de que resultaria um melhor resultado formativo, não só por reforçar a densidade de competências pedagógico-formativas da área de Serviço Social, mas também como garantia de uma formação mais aprofundadamente específica, construída no campo e para o campo do Serviço Social e sua acrescida competência interdisciplinar.
A terceira área de reflexão deu-se em torno da necessidade de garantir a presença da área de Serviço Social em contexto das avaliações institucionais das formações. À semelhança do que já foi mencionado para o domínio do ensino, também em matéria de avaliações institucionais não estava consolidada a perceção da indispensabilidade das mesmas contarem com representantes da área. A CIOAS manteve-se atenta aos resultados das avaliações institucionais, bem como às propostas de melhoria formativa de que resultasse a
24 Com exceção de alguns dos Institutos Politécnicos, as demais Escolas têm em funcionamento o Mestrado em Serviço Social, num total de 9 (nove) cursos; quanto ao Doutorado, este é ofertado por duas instituições universitárias públicas (ISCTE-Instituto Superior Universitário de Lisboa; Universidade de Coimbra, em associação com a Universidade Católica Portuguesa) e uma privada (Universidade Lusíada de Lisboa)
25 Nomeada por despacho do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (entidade de tutela) em 2020, a CIOAS tem como funções a preparação da entrada em funcionamento da Ordem, o que se alcançará com a eleição dos órgãos sociais e da/do Bastonária/o, prevista para o final de novembro de 2024.
harmonização das componentes teórica e prática, sem sacrificar qualquer uma delas a ditames de maior facilidade ou conveniência de recursos.
Dentre os objetivos maiores da OAS, conta-se também a necessidade de garantir formação ao longo da vida, propósito que não tem tido a densidade adequada, nem a prioridade exata por parte das entidades empregadoras.
A formação em Serviço Social, mais propriamente dirigida à formação de assistentes sociais, é uma área de ensino que tem estado ancorada nos conhecimentos e saberes também para a aprendizagem do como fazer, com momentos, temporalidades e desenvolvimentos distintos: à prática social foi-se acrescendo um cada vez maior conhecimento teórico, uma maior capacidade de reflexão sobre a sociedade, sobre as suas estruturas e as desigualdades geradas no seu seio, sobre os mecanismos políticos de enfrentamento dos problemas societais, das desigualdades. O alcance do agir tem tido múltiplas faces: desde a simples (mas tantas vezes útil) minimização dos problemas, ou empreendendo ações de maior alcance e enérgica capacidade propositiva e de compromisso com a sua concretização.
A situação atual tem-nos ensinado a exiguidade das formações adotadas na Europa em vários domínios disciplinares, mas é já hoje evidente o peso e prejuízo que tem na formação em Serviço Social. As rápidas (e não tão rápidas) mutações sociais, as novas expressões da questão social, os ciclos de mudança ideológica e dos poderes políticos que regem os países e o mundo – e as cada vez mais frequentes consequências catastróficas - a pobreza e a condição de exclusão em que vive um número inaceitável de pessoas e de comunidades, traduzem uma complexidade que se constitui num desafio constante. É aí que a formação pós-graduada tem um relevante papel a desempenhar, quer por reforçar a formação básica, mas também pela exigência de constante atualização. Acresce a possibilidade de, com ela e através dela, se investir no aprofundamento de princípios chave do Serviço Social e de desenvolvimento do pensamento crítico, com recurso a autores e teorias que questionam e orientam o agir profissional na perspetiva dos Direitos Humanos. Refletir o mundo de forma fecunda não é só uma possibilidade, mas antes um compromisso ético face a um mundo em contante mudança, onde o direito à dignidade humana é um valor inegociável e o caminho para o bem comum. A formação não é tudo que importa para se ser um/uma assistente social profissional e civicamente comprometido/a, mas é um instrumento que nos põe em sintonia com coletivos profissionais que importa valorizar no seu agir.
O propósito de consolidar uma profissão regulada (legalmente auto-regulada) afigura-se como um renovado desígnio para todos/as os/as Assistentes Sociais e abre um ciclo de investimento coletivo, de construção e cooperação. A amplitude do propósito tem múltiplas ancoragens, desde logo a herança e história centenária da profissão de assistente social, mas também o seu lugar na sociedade, entre os problemas societais e a promoção universal de bem-estar e coesão, que sempre se vão construindo pelo combate aos campos severos e múltiplos das desigualdades.
AMARO, M. I. Identidades, incertezas e tarefas do Serviço Social contemporâneo. Locus Soci@l, n. 2, p. 29-46, 1 jan. 2009. Disponível em: https://doi.org/10.34632/locussocial.2009.10151 Acesso em 10 out. 2024.
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da República n.º 149/1996, 1º Suplemento, Série I-A de 1996-06-29 Cria o rendimento mínimo garantido, instituindo uma prestação do regime não contributivo da segurança social e um programa de inserção social. Disponível em: https://dre.tretas.org/dre/75652/lei-19-A-96-de-29-de-junho Acesso em 10 out. 2024.
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da República, n.º 212/2007, Série I de 200711-05, Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da República n.º 60/2006, Série I-A de 200603-24), Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA. Diário da República n.º 184/2019, Série I de 201909-25, páginas 3 – 37. Cria a Ordem dos Assistentes Sociais e aprova o respetivo estatuto. Disponível em: https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/lei/121-2019-124981336 Acesso em 10 out. 2024.
BRANCO, F. Assistentes sociais e profissões sociais em Portugal: notas sobre um itinerário de pesquisa. Locus Soci@l, n. 2, p. 7-19, 1 jan. 2009. Disponível em: https://doi.org/10.34632/locussocial.2009.10149 Acesso em 10 out. 2024.
BRANCO, F. A profissão de assistente social em Portugal. Locus SOCI@L 3, p. 61-89, 1 de julho de 2009a. Disponível em: https://revistas.ucp.pt/index.php/locussocial/issue/view/626 Acesso em 10 out. 2024.
FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS SOCIALES - COMISIÓN INTERINA DE EDUCACIÓN ASOCIACIÓN
INTERNACIONAL DE ESCUELAS DE TRABAJO SOCIAL. Estándares globales para la educación y capacitación del trabajo social. IASSW, AIETS, 2019. Disponível em: https://www.ifsw.org/wp-content/uploads/2020/11/Esta%CC%81ndares-Globalespara-la-Educacioi%CC%80n-y-Capacitacioi%CC%80n-en-Trabajo-Social-2.pdf Acesso em 10 out. 2024.
MARTINS, A.; TOMÉ, M. R. Estado actual da formação em Serviço Social em Portugal: problemas e desafios à organização profissional. Lisboa/Portugal: CPIHTS, 2008. Disponível em: https://repositorio.ismt.pt/server/api/core/bitstreams/74a48ecfbefa-4a57-b891-9a479bfb74a7/content Acesso em: 10 out. 2024.
MONTEIRO, A. M. A formação académica dos assistentes sociais: uma retrospectiva crítica da institucionalização do Serviço Social no “Estado Novo”. Revista Intervenção Social. n. 11-12, 1995 Disponível em: http://hdl.handle.net/11067/3958 Acesso em: 10 out. 2024.
GARDNER, F. Embedding critical reflection across the curriculum. In: WEBB, S The Routledge Handbook of Critical Social Work. Londres, Routledge International, 2019.
NEGREIROS, M. A. Serviço Social: uma profissão em movimento. A dinâmica acadêmico-profissional no Portugal pós-74. 1999. Tese (Doutorado em Serviço Social) –São Paulo: Pontifícia Universidade Católica, 1999.
Emiliana Vicente Fernanda Caro
En España el Trabajo Social ha evolucionado notablemente en su institucionalización y consolidación en los últimos sesenta años: ha participado en la creación y ampliación de las políticas sociales, los sistemas de protección social, la universalización de los derechos sociales y, hoy en día, es una profesión regulada y colegiada, y una disciplina reconocida como tal en todos los escalafones universitarios (Grado, Máster y Doctorado). Además, cuenta con una estructura profesional consolidada y responsable en la defensa de la buena praxis profesional. El Trabajo Social, como disciplina y profesión, está presente en diferentes ámbitos de su desarrollo y ha adquirido una relevancia incuestionable. Ya no es una disciplina joven, se ha ganado un lugar específico y avanza en su proceso de consolidación.
Este crecimiento y consolidación del Trabajo Social es producto de los procesos históricos vividos desde finales del periodo predemocrático y especialmente durante la transición democrática iniciada con la aprobación de la Constitución española de 1978. Para lo cual ha contado con una organización creciente de los y las profesionales del Trabajo Social en organizaciones colegiales y académicas.
Igualmente, la consolidación del Trabajo Social español está fuertemente ligado al devenir del resto de países que conforman la Unión Europea (UE). Como profesión, los distintos modelos de Estado del Bienestar (EB) que se fueron implantando en Europa han contribuido a determinar el contexto político e institucional en el que desarrollar la práctica profesional del Trabajo Social. Los Estados del Bienestar, entendidos como una forma concreta e histórica de intervención económica del Estado, con límites definidos en el tiempo – desde la segunda guerra mundial hasta principios de los años 1980 – y en el espacio – los países capitalistas de la Europa Occidental – (Ochando, 2002), otorgan a los Estados la responsabilidad explícita de institucionalizar los derechos sociales a través de la provisión de la seguridad económica y los servicios sociales para el conjunto de la ciudadanía, mostrando, eso sí, grandes diferencias entre los distintos países europeos. En los 1990, Esping Andersen, en su obra “Los tres mundos del bienestar” (1993) presenta lo que hoy se considera la clasificación más estandarizada en la que definen tres modelos de EB que pueden ser explicados según sus características (residual, contributivo y desarrollista), según la ideología que lo sustenta (liberal, conservador o socialdemócrata) y según el territorio en el que se desarrollan de manera prioritaria (anglosajón, continental o escandinavo) (Esping Andersen, 1993). Quedan fuera de esta clasificación los países de la órbita mediterránea – España, Italia, Grecia y Portugal – que no se incorporaron a los Estados del Bienestar hasta la década de
los 1980. Posteriormente, Navarro (2000) aporta, a la clasificación de Esping Andersen, dos nuevos modelos: el modelo de la Europa del este, formado por países que han ido pasando, algunos de ellos con mucha rapidez, de sistemas comunistas a sistemas liberales, y el Modelo Mediterráneo, originado de manera tardía en los países del sur de Europa y que sucedieron a regímenes dictatoriales y autoritarios de derechas, caracterizados por tener el gasto social más bajo de la Unión Europea. En este último modelo enunciado por Vicenç Navarro, se insertan las políticas sociales españolas. A grandes rasgos, el EB mediterráneo se caracteriza por la gran influencia de la iglesia católica en la provisión de servicios, lo cual favorece la permanencia de prestaciones de carácter asistencial y de corte paternalista, así como la externalización y familiarización en las respuestas de provisión, ante una estatalización desigual y escasa que delega en las entidades sociales gran parte de las respuestas a las necesidades de la población, y una progresiva penetración de las entidades mercantiles en el ámbito social. Este es el contexto en el que debe desarrollarse la profesión del Trabajo Social. A nivel académico, el Trabajo Social como disciplina alcanza su consolidación a partir de la implantación del llamado Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), que se inicia con la Declaración de la Sorbona (1998), en la que aparece por primera vez el concepto de EEES (European Higher Education Area, EHEA), en el que se pone de manifiesto la voluntad de potenciar una Europa del conocimiento, en la que calidad de la educación superior se considera un factor decisivo en el incremento de la calidad de vida de la ciudadanía. Posteriormente, la Declaración de Bolonia, firmada en junio de 1999 por los ministros de educación de 29 países europeos, se plantea como objetivo la creación de este EEES antes del año 2010. Este llamado EEES se propone equiparar las titulaciones universitarias europeas estableciendo un sistema basado en tres ciclos: Grado, Postgrado y Doctorado; adoptar un sistema de créditos compatibles que promocione la movilidad de estudiantes y profesorado; garantizar la calidad de la educación a través del fomento de la cooperación entre países por medio de redes, proyectos conjuntos y organismos específicos de apoyo; fomentar el acceso al mercado laboral, incrementando la competitividad del sistema universitario. La propuesta no nace, por tanto, exenta de retos, pero también de contradicciones y resistencias (Bautista et al., 2003). Lo cierto es que la implantación del EEES supone una oportunidad para equipar la formación académica del Trabajo Social al resto de formaciones universitarias españolas, superando el nivel de Diplomatura al que estaba relegado y accediendo así a niveles superiores como el Postgrado y el Doctorado. Pero también se plantean importantes dificultades, contradicciones y retos que han sido analizadas por numerosos autores (Vázquez Aguado, 2005; Lima Fernández, 2008; Admed Mohamed, 2009; Martín Cano; De la Fuente Robles, 2013), así como por las organizaciones profesionales y académicas ligadas a la disciplina y a la profesión.
2. Organismos e instrumentos para el avance de la profesión del Trabajo Social
En España el Trabajo Social es una profesión titulada, colegiada y regulada, con una estructura profesional constituida legalmente por entidades de derecho público (el Consejo General de Trabajo Social (CGTS), dos Consejos Regionales y 36 Colegios Profesionales de
ámbito provincial o pluriprovincial) que tienen como función la representación y defensa de la profesión.
Entre las funciones de estos organismos se encuentran la de ordenar la actividad profesional de los/as colegiados/as en el ámbito de sus competencias, velando por la ética y dignidad profesional y por el respeto debido a los derechos de los particulares, ejerciendo la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial; y aprobar el Código Deontológico (el primero se aprobó en 1999, reeditado en 2012, y actualmente en revisión) de ámbito estatal, que tiene carácter obligatorio para todos los Colegios Profesionales, ordenador del ejercicio de la profesión, sin perjuicio de las normas deontológicas que cada Colegio, en su ámbito competencial territorial, pueda dictar.
Los y las trabajadoras sociales, así como las organizaciones profesionales asumen la responsabilidad de contribuir a la calidad de la intervención profesional. Por ello, se llevan a cabo trabajos para conocer la realidad del Trabajo Social y definir las funciones en diferentes ámbitos profesionales. En este sentido, en los últimos años, se han publicado diferentes estudios que hacen referencia la situación de los servicios sociales y de la profesión en España (Lima Fernández, 2014; Lima Fernández, 2016; Vicente González et al., 2019; CGTS, 2022a), al modelo de Sistema Público de Servicios Sociales (SPSS) que defiende el Trabajo Social (CGTS, 2022b), a las funciones y competencias de los y las profesionales del Trabajo Social y al ejercicio de la profesión en distintos ámbitos de intervención profesional como salud, educación, penitenciario y forense.
Así, con el fin de profundizar en la mejora de la calidad de la intervención profesional, el Consejo General de Trabajo Social otorga especial importancia al Plan de Formación para el desarrollo profesional continuo y a la publicación de la Revista de Servicios Sociales y Política Social1 , que busca contribuir a la divulgación científica de la práctica profesional.
Sumado a esto, cabe resaltar la aprobación, en diciembre de 2020 del Código de Buen Gobierno del Consejo General del Trabajo Social (CGTS, 2020). Este documento formaliza procedimientos, pretende estandarizar la gestión y recoge criterios básicos para la toma de decisiones y la gestión operativa de los órganos de Gobierno del Consejo General del Trabajo Social. Asimismo, es una guía de compromisos para sus órganos, tanto para la Junta de Gobierno como para la Asamblea General. Recoge las normas de comportamiento aplicables a los actos y relaciones de la Presidencia, personas que conforman la Junta de Gobierno, componentes de la Asamblea General del Consejo y empleados/as de la Organización, así como de los medios de comunicación y otras personas o instituciones con las que se relacionen.
3. El papel del Consejo General de Trabajo Social en la regulación de la profesión, la formación y la producción de conocimiento
En la Unión Europea, la libertad profesional y la posibilidad de ejercer una profesión regulada constituye un derecho fundamental. Si bien las profesiones se regulan por los Estados miembros, respetando los principios de proporcionalidad y no discriminación.
1 Disponible en: https://www.serviciossocialesypoliticasocial.com Consultado el: 19 de noviembre. 2024.
Por eso, el papel del CGTS es tan importante en la regulación de la profesión en España y su reconocimiento en Europa, así como en la aplicación del marco normativo y de los requisitos relacionados con el acceso y el ejercicio a nuestra profesión. Recordar nuevamente que el Trabajo Social en nuestro país es una profesión titulada, regulada y colegiada.
Desde hace años, el Consejo General colabora con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y con el Ministerio de Universidades en la regulación y los requisitos de acceso a nuestra profesión, trabajando conjuntamente en las medidas nacionales de transposición de las directivas europeas. Asimismo, también se trabaja en el reconocimiento de cualificaciones de profesionales europeos/as, revisando las solicitudes y emitiendo informes sobre cada uno de los expedientes que se trasladan. Pero, además, a través del Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) de la Comisión Europea, se intercambia información con organismos similares de otros países sobre los/as profesionales del Trabajo Social que buscan ejercer fuera de España. Por otro lado, entre las muchas y diversas funciones y competencias del Trabajo Social, una de las más importantes es la incidencia en los cambios sociales, promoviendo políticas sociales que favorezcan los derechos humanos. La producción de conocimientos es un imperativo ético no sólo para otorgar mayor jerarquía al oficio, sino porque este momento histórico de transformaciones globales de la sociedad así nos lo exige, haciendo necesario un proceso de reconceptualización del Trabajo Social. Esta reconceptualización ha de permitirnos comprender de qué naturaleza son los problemas estructurales que determinan el futuro del Trabajo Social; dónde se encuentran sus auténticos intereses, y cuáles deben ser las acciones político-profesionales que pueden y deben emprenderse para alcanzarlos. Es importante, por tanto, que socialmente se perciba un pluralismo teóricoepistemológico para poder avanzar en la producción de conocimiento, debiendo haber una conexión indiscutible entre la profesión y la transformación para una sociedad más justa e igualitaria.
La Comisión Europa estableció el año 2023 como año de las competencias europeas, con el objetivo de dar un impulso al aprendizaje permanente, capacitando a las personas y las empresas para que contribuyan a las transiciones ecológica y digital, apoyando la innovación y la competitividad. A este compromiso se suma también el CGTS, abordando cuestiones estratégicas relacionadas con la formación continuada, y estudiando cómo el trabajo desarrollado por las corporaciones colegiales se alinea con las prioridades europeas relativas a la competitividad, la participación y el talento. Uno de los objetivos de la Comisión Europea consiste en construir un modelo europeo para el futuro, en el que el Desarrollo Profesional Continuo es fundamental para garantizar el expertis profesional, siendo este único e indivisible a cada profesional, como el equipaje profesional que le es propio a cada persona y que lo lleva consigo esté donde esté. Las Administraciones públicas, los sindicatos, los agentes sociales y por supuesto los colegios profesionales tienen un papel de primer orden en facilitar esta formación continua, capacitación profesional que tiene un papel estratégico en este año europeo de las competencias.
La formación continua no es solo un deber ético sino también deontológico, fundamental para el buen desarrollo de las funciones como trabajadoras sociales, por lo que
el/la profesional debe estar concienciado de la importancia y necesidad de mantener actualizadas sus competencias. Es, por tanto, imprescindible que el Consejo General esté al día tanto en avances tecnológicos como sociales, así como en las diversas iniciativas que se establecen en la UE y en el gobierno de España, ya que, para ejercer como trabajadores/as sociales de manera responsable, solvente y eficaz, no solo hay que contar con la titulación requerida, sino tener los conocimientos actualizados sobre el desarrollo de nuestras funciones específicas.
Desde el Consejo General del Trabajo Social, se tiene muy presente la importancia que debe tener la ética y la deontología profesional como garantes de la buena praxis, profesional situándose en el centro del quehacer diario.
En el transcurso de la segunda mitad del siglo XX y el comienzo del siglo XXI, los cambios son vertiginosos, nuevas e importantes circunstancias aparecen en el horizonte y se ha acelerado una ética cívica. La demografía profesional alcanza su auge y se feminiza, se especializa y también se digitaliza, como hemos podido presenciar en tiempos de pandemia en los que parecía lejana la era del teletrabajo o de las Webinar y que hoy son una realidad. La extensión del conocimiento y el proceso de especialización del saber son implacables. Tal y como plantea Adela Cortina y Victoria Camps (2015), el CGTS asume la máxima de que no hay dicotomía posible entre la ética cívica y la ética profesional. Para Cortina; Conill Sancho (2000) una profesión no se limita a ser una fuente de ingresos, es decir no responde a una finalidad subjetiva, sino que tiene por sí misma una finalidad, cuyo logro es lo que le da sentido y legitimidad social, por lo que la intervención siempre tiene que rozar la excelencia; una profesión, además de ser una actividad individual, es una actividad colectiva que reúne en torno a sí misma a una gran diversidad de profesionales que utilizan un lenguaje común, que tienen métodos semejantes y un modo de ser o carácter propio (el ethos); una profesión es una forma de afirmación de la sociedad civil frente al poder público, económico o religioso; y finalmente, una profesión es una actividad social cooperativa cuya meta consiste en proporcionar a la sociedad un bien específico indispensable para la supervivencia como sociedad humana, que precisa el concurso de esa comunidad de profesionales que, como tales, se identifican ante la sociedad. Para Camps (Camps, 2015; RTS, 1996) la ética cívica constituye actualmente el marco moral obligatorio para la ética profesional. Ambas autoras sostienen que esta ética tiene como contenido los derechos humanos de los que se derivan un conjunto de valores universales que representan la sustancia de estos derechos, como son, la libertad, la igualdad, la tolerancia, el diálogo y la solidaridad.
De estas ideas emana la importancia de la deontología profesional. Unión Profesional (UP), asociación creada en 1980 que aúna a las profesiones colegiadas en España, entre las que se encuentra profesión del Trabajo Social, comparte entre todas sus socias la vocación de defender los intereses comunes de las profesiones y la consecución coordinada de
funciones del interés social2 En esta organización todas las profesiones consideran que la verdadera razón de ser de los colegios profesionales es garantizar la buena praxis profesional y hacer cumplir los mínimos exigibles de la deontología profesional. Por este motivo, en nuestra sociedad es necesario que todos los colegios oficiales cuenten, en la medida de sus posibilidades, con una Comisión Deontológica propia. Lo exige asimismo la legislación, ya sean las distintas leyes de Servicios Sociales que están aprobadas en las distintas Comunidades Autónomas españolas, como la Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, por la que transpone la Directiva 2019/1937, relativa a la protección de las personas que denuncian infracciones del Derecho de la Unión. Otra de las vías que las estructuras colegiales deben tener para defender a la profesión y a la sociedad son los canales de denuncias que progresivamente se van creando.
Los códigos deontológicos son, por tanto, un instrumento básico para el buen hacer profesional. El Código Deontológico de Trabajo Social3, aprobado en primera instancia en 1999 y posteriormente reformado en 2012 es el que actualmente está en vigor y, a propuesta de la Asamblea General del CGTS celebrada en diciembre de 2023 se ha iniciado un proceso de revisión de manera que se adapte a las transformaciones sociales más recientes, incluyendo la regulación del autocuidado, la protección del medio ambiente, el uso de la tecnología, la inteligencia artificial, la investigación, y el apoyo a la cultura de la paz y de la no violencia, el respeto a la diferencia y a la evitación del daño moral en la práctica profesional.
5. Internacionalización del Trabajo Social y movilidad profesional
En una era en la que las economías mundiales están interconectadas y, ante el desafío de la cada vez mayor competencia que suponen las nuevas economías emergentes, es preciso contar con una fuerza laboral preparada y competitiva. Decidir formarse, buscar un empleo osimplemente buscar nuevas experiencias en algún país extranjero se ha convertido en los últimos años en una oportunidad accesible para cualquier trabajador/a social. Desde hace años la UE está trabajando para aumentar la movilidad laboral, eliminando los obstáculos que la dificultan y ayudando a los/as profesionales a evitarlas, a través de ofrecer información y diversos canales de apoyo.
Desde el CGTS, como autoridad que ostenta la representación y defensa de la profesión a nivel nacional e internacional y la representación de los/as profesionales españoles/as ante las organizaciones profesionales similares en otros estados, se recoge a diario la inquietud y las numerosas demandas que llegan de los Colegios Oficiales, de sus colegiados/as, así como de profesionales extranjeros/as, que solicitan información para poder ejercer la profesión y, sobre todo, convalidar su título universitario en el país al que se dirigen. Muchos/as son los/las estudiantes y profesionales del Trabajo Social que han tomado la decisión de encontrar nuevas alternativas laborales y profesionales fuera de España.
2 Ver en: https://unionprofesional.com Consultado el: 19 de noviembre. 2024.
3 Disponible en: https://www.cgtrabajosocial.es/codigo_deontologico Consultado el: 19 de noviembre. 2024.
Por este motivo, es parte de la labor del CGTS facilitar el camino de los/as profesionales del Trabajo Social que, por motivos laborales, formativos, o de intercambio cultural, quieren iniciar una nueva etapa en el extranjero. Por ello, desde el año 2014 se viene trabajando en una Guía para la movilidad internacional de profesionales del Trabajo Social (CGTS, 2023), finalmente editada en el año 2023, la cual ha recibido miles de descargas y que fue presentada en los Colegios Oficiales y las Universidades. La Guía busca dar respuesta a la necesidad o el deseo de un/a profesional de seguir desarrollándose profesionalmente como trabajador/a social en otro país y poder ejercer como tal; si existen becas internacionales para estudiar o desarrollar prácticas extracurriculares; cómo homologar el título de Trabajo Social en un país extranjero; la existencia de la obligación de colegiarse o registrarse para ejercer la profesión; o la mera posibilidad de realizar intercambios profesionales o académicos.
El Trabajo Social en España ha ido evolucionando, a la par que como profesión, como disciplina. La situación actual es el resultado de un largo proceso desde su creación como formación no universitaria, vinculada a una formación asistencial promocionada por las organizaciones religiosas, hasta su completa integración en el sistema universitario español. Así, podemos hablar de dos periodos muy definidos que marcan una situación de expansión para pasar, después de un proceso de transición, a la consolidación del Trabajo Social como disciplina. El periodo de expansión al que nos hemos referido se inicia en la década de los 60 del pasado siglo XX, cuando se da, en 1964, el reconocimiento oficial de los estudios (entonces denominado de Asistente Social) y la apertura del primer centro oficial formación en Madrid en el año 1967, lo cual estuvo acompañado por la celebración del primer Congreso Nacional de Asistentes Sociales, en 1968 (Morán Carrillo; Díaz Jiménez, 2021). Tras un proceso de transición, que se inicia a partir de la finalización de la dictadura franquista y la entrada de España en la democracia, la disciplina de Trabajo Social entra en un proceso de consolidación fuertemente ligado al devenir del resto de países que conforman la Unión Europea (UE).
En la actualidad, el Trabajo Social es una disciplina universitaria de Grado que da opción a todos los niveles de la formación universitaria de Grado, Postgrado y Doctorado, y que progresa en el pleno reconocimiento en el ámbito universitario tanto desde la perspectiva de la docencia como de la investigación. Pero como hemos adelantado, esto no hubiera sido posible sin la entrada de la Universidad española, y con ella de los estudios de Trabajo Social, en el llamado Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), una vez firmada la Declaración de Bolonia en 1999. La búsqueda de una cierta unidad que favoreciera la movilidad entre territorios de la UE no ha sido un objetivo del todo conseguido. Debemos tener en cuenta que la Europa es un espacio muy heterogéneo, formado por 47 países que reúnen a más de 750 millones de habitantes. No todos los países europeos forman parte de la Unión Europea, ya que ésta incluye, hasta el momento, a 27 países que albergan a alrededor de 450 millones de habitantes, y que están sujetos, a partir de las distintas instituciones legislativas, ejecutivas y judiciales a los condicionamientos de las políticas económicas y educativas, entre otras.
El resultado del proceso Bolonia ha sido la creación de un EEES heterogéneo en lo que se refiere al conjunto de las titulaciones, ya sea respecto a la configuración de los estudios, como a las instituciones responsables. Respecto a la configuración de los estudios, dado que, si bien es necesario sumar 300 créditos (ECTS) para acceder al Doctorado, conviven dos fórmulas en el conjunto de países de la Unión: 240 ECTS para el Grado y 60 ECTS para el Postgrado, o bien 180 ECTS para el Grado y 120 para el Postgrado; como a respecto a las instituciones responsables de la formación universitaria: universidades públicas o privadas, u otras instituciones privadas y con diferente peso de la iglesia católica como responsable o partícipe de la docencia.
Y referido específicamente al Trabajo Social, también se observa esa heterogeneidad, ya sea por la base de la formación en los distintos planes de estudios, que dan mayor o menor peso a las ciencias humanas, la sociología, la psicología, la pedagogía, la política social o el derecho; o el enfoque de cada plan curricular que puede tener un carácter más educativo, terapéutico, generalista etc.
Concretamente, España se acoge a la fórmula que, en el caso del Trabajo Social, permite pasar de una Diplomatura de 3 años de formación principalmente profesionalizante y sin acceso directo al Postgrado ni al Doctorado, a un Grado de 4 años (240 ECTS), con acceso a un segundo nivel de postgrado de 1 año (60 ECTS) de carácter especializado, y un tercer nivel de doctorado que da acceso a la investigación.
A esta heterogeneidad en el conjunto del territorio europeo se suman las especiales características administrativas y competenciales del Estado español en el que, si bien existe una normativa estatal que regula los estudios universitarios, cada una de las 17 Comunidades Autónomas (CCAA) que componen el territorio español gozan de autonomía universitaria, por lo cual deben diseñar sus propios planes de estudio que, aún adaptándose a unas líneas comunes, presentan una importante diversidad.
La implantación efectiva del EEES se realiza en España a partir del año 2008, con distintos ritmos en cada CCAA, de manera que los y las primeras egresadas y egresados en Trabajo Social empiezan a salir al terreno profesional a partir del año 2012. Pero este proceso fue precedido de un trabajo importante e imprescindible de la Conferencia de Directores y Directoras de Trabajo Social, bajo el auspicio de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), que dio lugar, en el año 2004, a la publicación del Libro Blanco del Título de Grado en Trabajo Social (ANECA, 2004). En éste se consensuan los objetivos del título de Grado en Trabajo Social (GTSO), la estructura general del título de GTSO y las materias que lo componen, entre otros aspectos. En virtud de la definición que el Libro Blanco hace del título de grado en Trabajo Social: “La formación de los trabadores sociales debe ser una formación integral que atienda tanto a contenidos disciplinares, competenciales y actitudinales que contribuyan a generar profesionales que no sólo sepan hacer, sino que también conozcan el medio en el que trabajan y sean capaces de analizarlo críticamente” (ANECA, 2004, p. 283), se proponen tres grandes grupos de objetivos. Estos se refieren a objetivos disciplinares, referidos al “saber”, objetivos competenciales, referidos al “saber hacer”, y objetivos actitudinales que hacen referencia a los principios éticos y a las actitudes y referidos, por lo tanto, al “saber ser”. Configurándose así planes de estudios que posibiliten al alumnado la adquisición de
competencias que harán referencia a conocimientos (saber), habilidades (saber hacer), y actitudes (saber ser).
A efectos de minimizar, en lo posible, la previsible heterogeneidad producto de la autonomía universitaria, se acuerda una estructura general del título de GTSO, en la que los 240 ECTS deben contener 156 ECTS de contenidos comunes obligatorios (entre los que generalmente se encuentran 60 ECTS referidos a materia básicas como sociología, psicología, pedagogía, derecho, economía y antropología) y 84 ECTS de contenidos propios de cada universidad 84 ECTS. El Libro Blanco organiza también las distintas asignaturas en materias que se exponen a continuación según el peso que proporcionalmente se les da en el conjunto del plan de estudios. Las asignaturas específicamente referidas a la materia de Trabajo Social, que incluyen fundamentos, metodología, métodos de intervención social (individual-familiargrupal y comunitario) e intervención social en diferentes contextos, son las que tienen más peso respecto al conjunto del plan. Están seguidas por las Ciencias Sociales Aplicadas, consideradas básicas e incluyen a Sociología, Antropología, Psicología, Derecho y Economía. A esta materia le siguen, por orden, los Servicios Sociales, la Política Social, las Prácticas externas, las Técnicas de investigación el Trabajo Fin de Grado (TFG) y el inglés.
En la actualidad, el Título de Grado en Trabajo Social está implantado, de manera presencial, en 32 universidades públicas, tres de las cuales ofertan una doble titulación (Trabajo Social más Criminología, Relaciones Laborales, Terapia Ocupacional, Educación Social, Sociología…); en 4 universidades privadas; y en 4 centros privados adscritos. Dos universidades, una pública y otra privada ofertan el GTSO con carácter no presencial. En conjunto, se puede decir que la formación de GTSO que se ofrece en las universidades españolas es polivalente, no capacita para una intervención profesional especializada y principalmente profesionalizante. Recientemente, la Asociación Universitaria Española de Trabajo Social (AUETS) ha editado un informe que analiza detalladamente la situación de los títulos de Grado en Trabajo Social a nivel nacional, en el que se muestran algunos de los avances, pero también sus carencias y limitaciones (Blanco Miguel et al., 2022). Como consecuencia del predominio de una formación principalmente instrumental y profesionalizante, se observa un predominio de la acción sobre la reflexión, lo cual tiene una especial incidencia sobre el papel que el Trabajo Social está jugando, y debe jugar, en el ámbito de la investigación.
Aún a pesar de los importantes avances que, en el campo docente e investigador, está teniendo el Trabajo Social desde la implantación del EEES, la aún escasa sistematización de la práctica profesional, la dispersión de tesis doctorales en departamento de otras disciplinas (en tanto en cuanto el Trabajo Social avanza lentamente en la creación de programas de doctorado propios), la aún débil presencia en la comunidad científica por la falta de publicaciones de impacto y de proyectos de investigación competitivos, colocan al Trabajo Social ante importantes retos, que deben ser abordados con celeridad.
La cuestión es que, hoy por hoy, estos retos para el GTSO deben inscribirse en el nuevo contexto que representa el plan de reforma de la universidad española, aún en proceso, e iniciado en el año 2023 con la aprobación de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del sistema universitario (LOSU). Este plan de reforma se propone abordar la transformación completa de la estructura del personal docente e investigador, redefiniendo la carrera
académica, los contratos, los sistemas de concursos y la forma en que se entiende y distribuye la plantilla, entre otras muchas cosas; propone la definición de los nuevos criterios de acreditación, tanto de los títulos como del profesorado; propone una nueva estructura de los departamentos universitarios y regula los nuevos ámbitos de conocimiento a los que deben inscribirse las diferentes titulaciones. Todo lo cual puede ser identificado, para el Trabajo Social, como una nueva oportunidad.
7. Conclusiones: retos y compromisos para el Trabajo Social
Tal y como plantean Blanco et al., “[…] Actualmente la profesión del Trabajo Social tiene por delante muchos retos a los que debe de dar respuesta y para ello necesita una formación muy sólida” (2022, p. 5).
Los retos y compromisos a los que debe enfrentarse el Trabajo Social necesitan, efectivamente, repensar la formación universitaria, adaptándola a nuevos tiempos y a nuevas necesidades, pero también necesita de una fuerte alianza entre el ámbito académico y el profesional.
De los diversos retos a los que se enfrenta el Trabajo Social, en los que sin duda se está avanzando tanto desde el ámbito académico como el profesional, queremos aquí resaltar dos: el que hace referencia a ganar autoridad y profundizar en el empoderamiento de los y las trabajadoras sociales, y en avanzar en la politización del Trabajo Social a fin de ganar incidencia social, política e institucional.
En el primer caso: a través de una mayor presencia, en cantidad y en calidad, en la investigación, a fin de ganar autoridad profesional y empoderamiento intelectual. Los y las trabajadores sociales estamos excelentemente posicionados para avanzar en la creación de conocimiento: un conocimiento que deviene de la propia experiencia y la trayectoria profesional, derivado de la situación concreta con la que se trabaja, y un conocimiento científico o teórico como resultado del análisis de la práctica profesional.
El Trabajo Social puede y debe avanzar en la consolidación de teorías, modelos y herramientas metodológicas propias que orienten a la intervención profesional hacia la eficacia y la calidad, aportando credibilidad a la profesión. Las estrategias tienen que ver con el aumento de publicaciones en revistas de impacto, la participación en proyectos de investigación competitivos, la inclusión en redes colaborativas de investigación, la presencia en los organismos nacionales e internacionales y, en el fomento de la participación de las personas con las que interviene el Trabajo Social como forma de visibilizar su utilidad como profesión esencial para la sociedad.
En el segundo caso, el Trabajo Social no puede eludir la responsabilidad política y social que tienen con una sociedad diversa, cambiante y en conflicto. Es importante capacitar, desde la formación en Grado y desde la formación continua, para el ejercicio de una incidencia política que dé voz al Trabajo Social ante las Administraciones Públicas; una incidencia institucional a través de la participación en los espacios de toma de decisiones que afectan a lo académico y a lo profesional; y, no menos importante, una incidencia social que parta de nuestra presencia en las luchas colectivas y en la defensa activa de los Derechos Humanos.
Formación e investigación, incidencia política, social e institucional y movilización y defensa de los derechos sociales resultan imprescindibles para superar la invisibilización social e institucional, la precarización profesional y la relegación del Trabajo Social a un mero provisor de recursos.
Necesariamente obliga a implementar, de manera generalizada, cambios en las estrategias, que impliquen superar la asistencialización a partir de la defensa de los derechos de ciudadanía y el compromiso con políticas sociales no estigmatizadoras; abandonar prácticas que implican aplicar una tutela fiscalizadora sobre las personas y colectivos, para poner en valor el acompañamiento como vínculo sincero, que respeta la dignidad y la autonomía de las personas; ante las prácticas que implican control de las personas y de la población, fomentar la participación, la toma de conciencia y la movilización social, especialmente de las personas y grupos más vulnerabilizados.
En un contexto de hegemonía del modelo neoliberal que fomenta la individualización, las estrategias deben ir dirigidas al fomento de la solidaridad, la reciprocidad no contractual y el trabajo en la comunidad; frente a las tendencias a la responsabilización de las personas y colectivos de las situaciones de dificultad que viven, debe imponerse una visión estructural, multidimensional e interseccional de las problemáticas sociales; ante el avance de la privatización y la mercantilización de las respuestas a las situaciones de necesidad y desigualdad social, se hace necesaria, ahora más que nunca, la defensa de las políticas sociales públicas y universales, así como la organización profesional, política y sindical.
ADMED MOHAMED, K. El Trabajo Social ante el Espacio Europeo de Educación superior: ¿redefinición o continuidad? Portularia: Revista de Trabajo Social, Vol. 9, 1, 2009, pp. 25-32. Disponible en: https://digital.csic.es/handle/10261/23809 Consultado el: 19 de noviembre. 2024.
ANECA - Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Libro blanco del Trabajo Social. Universidad de Huelva, julio de 2004. Disponible en: https://www.aneca.es/documents/20123/63950/libroblanco_trbjsocial_def.pdf/e9d5c130 -5838-ba71-67a5-0b3725656cf2?t=1654601772085 Consultado el: 19 de noviembre. 2024.
BAUTISTA, J. M. V.; GATA, M. A.; MORA, B. J. La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior: entre el reto y la resistencia. Aula Abierta, nº 82, 2003, pp. 173-190.
BLANCO MIGUEL, P. (Coordinadora); ARZA PORRAS, J.; BARAHONA GOMÁRIZ, M.J.; COSANO RIVAS, F.; INZA BARTOLOMÉ, A.; MESTRE MIQUEL, J. M.; MORGADO PANADERO, P.; MIRA GRAU, F. J.; PEÑARANDA CÓLERA, M. del C.; ROYO RUIZ, I. Análisis de la situación de los títulos de Grado en Trabajo Social a nivel nacional. AUETS, 2022. Disponible en: https://auets.es/images/Informe_Titulos_de_Grado_Trabajo_Social_2022_AUETS.pdf Consultado el: 19 de noviembre. 2024.
CAMPS, V. Los valores éticos de la profesión sanitaria. Educación médica, 16(1), pp. 3-8, 2015. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.edumed.2015.04.001 Consultado el: 19 de noviembre. 2024.
CGTS. Consejo General del Trabajo Social. Código del Buen Gobierno. 2020. Disponible en: https://www.cgtrabajosocial.es/buengobierno Consultado el: 19 de noviembre. 2024.
CGTS. Consejo General del Trabajo Social. IV Informe sobre los Servicios Sociales en España y la profesión del Trabajo Social (ISSE IV). Edita: Consejo General de Trabajo Social, 2022a. Disponible en: https://www.cgtrabajosocial.es/publicaciones/iv-informesobre-los-servicios-sociales-en-espana-y-la-profesion-del-trabajo-social-isse-iv/114/view Consultado el: 19 de noviembre. 2024.
CGTS. Consejo General del Trabajo Social. Modelo del Sistema Público de Servicios Sociales que defiende el Trabajo Social. Edita: Consejo General de Trabajo Social, 2022b. Disponible en: https://www.cgtrabajosocial.es/publicaciones/modelo-del-sistemapublico-de-servicios-sociales-que-defiende-el-trabajo-social-digital/123/view Consultado el: 19 de noviembre. 2024.
CGTS. Consejo General del Trabajo Social. Guía para la movilidad internacional de profesionales del Trabajo Social. Edita: Consejo General de Trabajo Social, 2023. Disponible en: https://www.cgtrabajosocial.es/files/65030345a2a37/Gua_Movilidad_Internacional_TS.p df Consultado el: 19 de noviembre. 2024.
CORTINA, A.; CONILL SANCHO, J. M. (Coords.). 10 palabras clave en ética de las profesiones. Editorial Verbo Divino, 2000.
ESPING-ANDERSEN, G. Los tres mundos del Estado del Bienestar. Valencia: Editorial Alfons el Magnànim, 1993.
GOBIERNO DE ESPAÑA. Ministerio de la Presidencia, Justícia y Relaciones con las Cortes. Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-7500 Consultado el: 19 de noviembre. 2024.
LIMA FERNÁNDEZ, A. I. De la reivindicación de Licenciatura a la consecución del grado en Trabajo Social. Revista de Servicios Sociales y Política Social, (82), 109-118, 2008. Disponible en: https://www.serviciossocialesypoliticasocial.com/de-lareivindicacion-de-licenciatura-a-la-consecucion-del-grado-en-trabajo-social Consultado el: 19 de noviembre. 2024.
LIMA FERNÁNDEZ, A. I. (Coord.) I Informe sobre los Servicios Sociales en España. Edita: Consejo General de Trabajo Social, 2014. Disponible en: https://www.cgtrabajosocial.es/publicaciones/i-informe-sobre-los-servicios-sociales-enespana-isse/73/view Consultado el: 19 de noviembre. 2024.
LIMA FERNÁNDEZ, A. I. (Coord). II Informe sobre los Servicios Sociales en España. Edita: Consejo General de Trabajo Social, 2016. Disponible en: https://www.cgtrabajosocial.es/files/5a9ea2319617d/II_ISSE_DIGITAL_2016.pdf Consultado el: 19 de noviembre. 2024.
MARTÍN CANO, M. del C.; DE LA FUENTE ROBLES, Y. M. Trabajo Social en el Espacio Europeo de Educación Superior: el caso español. Documentos de Trabajo Social. Revista de Trabajo Social y Acción Social, nº 53, 2013, pp. 91-107. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4904288 Consultado el: 19 de noviembre. 2024.
MORÁN CARRILLO, J. M.; DÍAZ JIMÉNEZ, R. M. Profesionalización del Trabajo Social en España. Genealogía e indicadores para la acción social organizada. Editorial de la Universidad de Granada, 2021. Disponible en: https://www.serviciossocialesypoliticasocial.com/-118 Consultado el: 19 de noviembre. 2024.
NAVARRO, V. Globalización Económica, Poder Político y Estado del Bienestar. Barcelona: Editorial Ariel S.A, 2000.
OCHANDO, C. C. El Estado del Bienestar. Ariel social. Madrid, 2002.
RTS. Revista de Treball Social. Entrevista a la señora Victòria Camps. RTS: Revista de Treball Social, nº 142, 1996, pp. 57-62.
VÁZQUEZ AGUADO, O. El Espacio Europeo de Educación Superior y el Trabajo Social en España. Portularia: Revista de Trabajo Social, Vol. 5, 1, 2005. Ejemplar dedicado a: la convergencia en los estudios de Trabajo Social, pp. 239-255. Disponible en: https://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/238/b15181200.pdf?sequence=1 Consultado el: 19 de noviembre. 2024.
VICENTE GONZÁLEZ, E.; ARREDONDO QUIJADA, R.; RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, C. (Coord.). III Informe sobre los Servicios Sociales en España. Edita: Consejo General de Trabajo Social. 2019. Disponible en: https://www.cgtrabajosocial.es/files/5de783c0056f8/ISSE_III_WEB.pdf Consultado el: 19 de noviembre. 2024.
Hinervo Chico Marqueza
Capito Luís Tomás Semente
O presente capítulo apresenta uma breve panorâmica do contexto histórico, político e institucional em que o Serviço Social surgiu em Moçambique, com base na relação entre classes e no enfrentamento da “questão social” pelo Estado. Para Waterhouse e Lauriciano (2010), Moçambique já estava unido como uma nação sob o regime colonial português, desde o princípio do século XX. O governo colonial praticou uma governação altamente extractiva, fornecendo pouco para o bem-estar social ou para a proteção social. Assim sendo, uma abordagem coerente e abrangente sobre a história do Serviço Social em Moçambique, evidenciando o papel mais amplo do Estado no fornecimento duma protecção social dos seus cidadãos, é emergente e controversa.
Neste contexto, a prática profissional institucionalizada do Serviço Social em Moçambique não fugiu à linhagem emergencial verificada em alguns países do mundo e esteve mais ligada à área da saúde, onde, aquando da criação do Estado Social Português, passou a fazer parte da rede de hospitais e previdência social num mesmo sistema de saúde português, como refere Miguel (2008). O país realizou acções sociais desde o período colonial, onde chegou mesmo a ser implantada uma Escola de Serviço Social em 1962 pela Universidade Católica de Lisboa com objectivo de formar trabalhadores sociais, mas a Escola foi encerrada em 1975 devido à ruptura do ensino colonial em Moçambique (Alexandre et al., 2009; Moreira, 2009).
Existe pouca escrita na literatura moçambicana que aborda de forma sistemática sobre o surgimento do Serviço Social com base na relação conflituosa entre classes e no enfrentamento da “questão social” pelo Estado. Todavia, de acordo com o estudo feito pelo Ministério da Mulher e Acção Social (MMAS)1, em 2009, a primeira forma do Trabalho Social em Moçambique surge em 1908, no período colonial, com objectivo de atenuar a situação que se vivia e dar uma imagem de que havia uma estabilidade social nas colónias portuguesas como Moçambique. Nessa época, o Governo Português criou a chamada Assistência Pública que tinha, aparentemente, a missão de apoiar monetariamente pequenos grupos marginalizados e com problemas sociais, mas a verdadeira missão foi defender a imagem do Estado Português.
Neste contexto, o trabalho social estava ao cargo de funcionários administrativos e comissários da polícia, uma vez que ainda não havia instituições e pessoas especializadas ou preparadas para esta actividade. Todavia, o Governo Colonial subsidiava financeiramente as
1 Actualmente designado como sendo Ministério do Género, Criança e Acção Social (MGCAS).
organizações religiosas, pois serviam de elo de ligação entre a Igreja e o Estado (Alexandre et al., 2009).
A segunda forma do Trabalho Social ocorreu a partir dos finais dos anos 50 e princípios do século passado e foi marcada por mudanças políticas mundiais como, por exemplo, o surgimento da Lei da Descolonização, o que levou às independências de várias colónias africanas.
Já a terceira forma de Trabalho Social teve como momento marcante a abertura da primeira Escola de Serviço Social em Moçambique a partir de 1962, com objectivo de formação de trabalhadores sociais numa perspectiva institucional e com grande ênfase para as zonas urbanas (Alexandre et al., 2009).
Após a Independência de Moçambique, proclamada a 25 de Junho de 1975, o povo moçambicano passou a gozar da sua cidadania, tendo sido criadas várias instituições do Estado com objetivo de responder às manifestações da “questão social” como vulnerabilidade e pobreza. As áreas prioritárias do Estado foram os programas de infância através de infantários para atendimento às crianças órfãs e vulneráveis, centros infantis e jardins-de-infância, programas de atendimento ao idoso, programas de apoio a pessoas com deficiência e escolas especiais (Moreira, 2009; Alexandre et al., 2009).
O país passou por um breve período de políticas marxistas-leninistas implementadas após a Independência Nacional de Moçambique em 1975, onde o governo da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) tentou ampliar os serviços sociais básicos em todo opaís, tendo sido velozmente superado pelo colapso econômico e pela guerra civil. Depois verificou-se um intransigente exercício de poder pelo Estado na tentativa de se encontrar estrategicamente, visando garantir a proteção dos grupos mais vulneráveis (Waterhouse e Lauriciano, 2010).
Neste sentido, Moreira (2009) refere que o Serviço Social, em Moçambique, começou com abordagens assistencialistas, visando conceder apoio de uma forma filantrópica. Hoje, tanto em Moçambique como na maior parte dos países democráticos, o Serviço Social tem uma abordagem que combate as expressões da “questão social”, promove a cidadania, o bem-estar e a justiça social dos indivíduos, das comunidades e da sociedade em geral.
A partir das abordagens acima arroladas, podemos inferir que a primeira prática do Serviço Social institucional no período pós-independência realizada pelo Estado moçambicano foi a Acção Social, como uma intervenção organizada, concertada e planificada, guiada pelos princípios do Serviço Social, com o objectivo da criação do bemestar social de indivíduos, grupos e da comunidade. Foi a partir da Acção Social que o Estado toma o indivíduo como o centro de atenção, sendo um cidadão sujeito de direitos e deveres que participa activamente na busca de soluções dos seus próprios problemas.
A resposta das políticas à vulnerabilidade e evidência da pobreza tem sido muito limitada desde o período pós-independência até a actualidade, onde são implementadas medidas a curto prazo para tratar das necessidades imediatas de grupos vulneráveis específicos (GdM, 2006).
Na visão de Waterhouse e Lauriciano (2010), as políticas de protecção social existentes no país não são consideradas como um tema central da estratégia de redução da pobreza. Facto altamente relacionado com a história colonial de Moçambique e com a
tentativa fracassada do governo, após a independência nacional, de prestar gratuitamente serviços básicos a todos os moçambicanos, levando o governo a fazer uma mudança radical de um planeamento centralizado do Estado para uma liberalização.
Embora o Serviço Social esteja numa fase emergencial e com uma coordenação limitada em Moçambique, o trabalho dos assistentes sociais está a subir na agenda como um instrumento fundamental das políticas devido à sua atuação nas várias manifestações da “questão social”. Existe, ainda, uma crescente percepção de que o Serviço Social pode trazer grandes benefícios para o país, sobretudo para ajudar a reduzir a pobreza, risco, vulnerabilidade e viabilizar a melhoria das condições de vida das famílias moçambicanas, bem como, no enfrentamento de desigualdades e acesso às políticas sociais, económicas, ambientais e culturais do país.
Neste contexto, para ajudar a colmatar os desafios dos assistentes sociais em Moçambique, um grupo de profissionais do Serviço Social criou a associação profissional, denominada Associação dos Assistentes Sociais de Moçambique (AASMO), cuja sessão da Assembleia Constituinte teve lugar em agosto de 2017 na Cidade de Maputo, Moçambique.
De acordo com Lobo (2017), Moçambique registou um rápido crescimento económico nos últimos anos. Todavia, apresenta indicadores sociais muito frágeis, uma vez que esse crescimento económico teve apenas um impacto moderado na redução da pobreza, isto porque não criou emprego suficiente frente à taxa de crescimento da força de trabalho. Consequentemente, o país continua a ser um dos menos desenvolvidos do mundo e a situação da pobreza mantém-se a mesma. Estima-se que 68,7% da população moçambicana vive com menos de 1,90 dólares (PPC) por dia. Neste sentido, a pobreza é mais concentrada nas zonas rurais. Consta que actualmente, apenas 9% dos agregados pobres e vulneráveis beneficiam-se de programas de protecção social. Contudo, embora os esforços do Governo para melhorar a vida dos pobres e vulneráveis, o Índice de Desenvolvimento Humano é muito baixo, estimado em 0,437. Factores como o êxodo das populações para as cidades vêm criando a chamada pobreza urbana e periurbana, cujas manifestações mais visíveis são a falta de água potável, deficiente saneamento do meio, venda informal, crianças da rua e o desemprego. É nesse contexto que o trabalho do Serviço Social se mostra importante e sempre actual no país.
Existe, na literatura, uma diversidade de abordagens sobre a origem do Serviço Social enquanto prática profissional no mundo, porém, a divergência advém de perspectivas teóricas diferentes dos autores que abordam sobre a génese histórica do Serviço Social. Por um lado, aponta-se a origem ligada à resposta clara às carências e dilemas sociais de um determinado contexto, por outro lado, refere-se à consequência da intervenção profissional dos trabalhadores sociais. Nesta senda de ideias, as abordagens convergem de que o Serviço Social não pode ser descontextualizado dos fatores tempo e espaço, o que permite uma análise coerente, concisa e objectiva do seu papel na atualidade.
No seu livro sobre “A Natureza do Serviço Social”, Montaño (2007) afirma que existem duas teses opostas sobre a natureza profissional do Serviço Social. A primeira é a
perspectiva endogenista, que sustenta que o Serviço Social tem suas origens na evolução, organização e profissionalização das formas anteriores de ajuda, da caridade e da filantropia, vinculada agora à intervenção na “questão social”. Como defensores desta perspectiva surgem autores na literatura do Serviço Social como: Herman Kruse, Ezequiel Ander-Egg, Natálio Kisnerman, Boris Alexis Lima, Ana Augusta de Almeida, Balbina Ottoni Vieira, José Lucena Dantas, entre outros. A segunda perspectiva é a histórico-crítica, que surge em oposição à anterior e defende que o assistente social é um produto da síntese dos projectos político-económicos que operam no desenvolvimento histórico, onde se reproduz material e ideologicamente a fracção de classe hegemónica, quando o contexto do capitalismo na sua idade monopolista, o Estado toma para si as respostas à “questão social”. Nesta tese, encontramos autores conceituados da literatura do Serviço Social que defendem a abordagem de maneira diferenciada como: Marilda Villela Iamamoto, Raul de Carvalho, Manuel Manrique Castro, Vicente de Paula Faleiros, Maria LúciaMartinelli, José Paulo Netto entre outros (Montaño, 2007, pp. 30-54).
A prática profissional do Serviço Social em Moçambique ainda não está legislada e/ou regulamentada. No entanto, consta que o Serviço Social em Moçambique teve grandes influências do positivismo e funcionalismo americano. Assim sendo, do ponto de vista programático, as acções de carácter social não terminaram e foi se verificando um desenvolvimento nesta área no período pós-independência até a atualidade (Alexandre et al., 2009).
Em 2018, a AASMO realizou a primeira Conferência Nacional do Serviço Social (CNSS), sob lema: “Todos juntos pelo Serviço Social na construção de uma sociedade solidária e justa”. Tendo reunido cerca de 116 pessoas, com destaque para assistentes sociais, representantes de instituições públicas e privadas, instituições de ensino superior, organizações da sociedade civil, associações congéneres de Angola, Brasil, Zimbabwe e a Federação Internacional dos Assistentes Sociais (AASMO, 2018). Embora o evento tenha sido um marco relevante, discutidas questões sobre a divulgação, formação e desafios da atuação do Serviço Social em Moçambique, a profissão prossegue mergulhada no desconhecimento e sem uma base de dados do número exacto de profissionais que atuam na área e nem regulação.
Sendo o Serviço Social uma profissão inscrita na divisão sociotécnica do trabalho, todo e qualquer novo contexto do mundo do trabalho vai repercutir direta e/ou indiretamente na prática profissional dos assistentes sociais, seja pela ampliação da demanda, seja pela redução dos recursos destinados ao exercício dessa profissão (Netto, 1992; Iamamoto, 2012). Assim sendo, para abordar sobre o exercício e/ou prática profissional do Serviço Social na contemporaneidade é necessário compreender a realidade social, política, económica e cultural de cada contexto.
Os diferentes campos sócio ocupacionais dos assistentes sociais em Moçambique são instituições do Estado que lutam pelo bem-estar familiar, comunitário e social, saúde, justiça, educação, habitação, empresas privadas e organizações não-governamentais. O maior empregador dos assistentes sociais no país é o Estado (AASMO, 2018). Nesta senda, Souza (2012) refere que a prática profissional dos assistentes sociais em instituições públicas incide sobre as atividades de elaboração, execução e gestão das políticas públicas, com enfâse nas
políticas sociais, bem como, a possibilidade de poder inovar e gerar novas abordagens teóricas e práticas de acordo com o contexto. Trata-se portanto, conforme ou de acordo com Karsch (2008), de um trabalho suportado pela multidisciplinaridade.
Na visão de Semente (2018), o perfil do assistente social em Moçambique é caracterizado por apresentar várias nomenclaturas, ou seja, a prática profissional do Serviço
Social difere no nome que lhe é atribuído de acordo com o cargo que ocupa na instituição
Sendo por isso chamado por exemplo: profissional de Serviço Social, agente social, assistente social, técnico social. Todavia, embora haja essa diferenciação na designação, encontramos unanimidade no que tange à finalidade de sua atuação que é a garantia do bem-estar dos seus usuários.
De acordo com a Associação dos Assistentes Sociais de Moçambique (AASMO), criada em 2016 e reconhecida legalmente pelo Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, existem 99 (noventa e nove) membros devidamente inscritos na Associação que se encontram a trabalhar em diferentes organizações no país. No entanto, esse número não reflete a realidade porque existem muitos profissionais formados e que exercem o papel dos assistentes sociais que não estão inscritos na Associação. Por um lado, devido à idade da associação, por outro lado, devido à falta de conhecimento da mesma e não identificação com a sua forma de atuação da associação. Portanto, mais um desafio enorme para a classe desses profissionais.
Toda profissão emergente enfrenta limitações consideradas normais para uma profissão que pretende se afirmar. Por um lado, as instituições contratam assistentes sociais para resolver mitigar questões sociais que têm a ver com os trabalhadores da organização, por outro lado, eles são contratados para trabalhar como qualquer outro trabalhador e estão sujeitos a prestar contas, mostrar eficiência e eficácia e satisfazer o patronato com a atividade que desenvolvem, porém, torna-se contraditório quando o seu trabalho não vai ao encontro dos ditames que a profissão insta que sejam resolvidos ou minimizados no contexto institucional. Há ainda limitações ou dificuldades relevantes a considerar no que concerne à prática profissional dos assistentes sociais em instituições, tais como as expectativas pessoais dos assistentes sociais associadas à necessidade de maior reconhecimento profissional, participação em cursos de especialização que preencham ou cubram completem alguns vazios do carácter generalista da profissão (Semente, 2018).
Entretanto, podemos depreender que, no contexto moçambicano, os assistentes sociais tomam uma atitude passiva em relação a estes aspectos, acreditando que só a organização pode criar condições necessárias para a satisfação das suas expectativas. Recorrendo ao pensamento marxista, pode-se compreender que a formação e profissionalização do Serviço Social que tem identidade própria para gerar mudanças em diversos contextos, quando não efetivadas as mudanças, podem conduzir o assistente social à submissão aos ganhos da classe que detém o poder.
Nos últimos anos, os assistentes sociais trabalham com mais incidência na concepção, planeamento, formulação, gestão, avaliação e monitoria de políticas sociais e sua implementação numa abordagem multiprofissional. Nesta senda, Semente (2018) refere que a imagem que se tem dos assistentes sociais em Moçambique varia de acordo com o contexto de trabalho.
Neste sentido, os desafios atuais da prática profissional do Serviço Social em Moçambique estão relacionados com a sua maturação e busca de reconhecimento profissional. Portanto, é uma área de atuação muito pouco explorada. Sobre este aspecto, Semente (2018) indica que há um desconhecimento da prática profissional dos assistentes sociais que é derivado de duas partes: os profissionais dessa área e o Estado, daí que, é necessário criar sinergias de modo que se faça uma publicitação da profissão a partir das evidências do poder que o Serviço Social tem para gerar mudanças na sociedade e garantir o bem-estar. Assim sendo, para o Serviço Social se destacar na construção do bem-estar das populações, é necessário que os profissionais estejam motivados para participarem nesse processo, de igual forma, a sociedade e o Estado devem estar recetivos à essa mudança (Carvalho e Pinto, 2015).
Ainda sobre os desafios da profissão no país, AASMO (2018) refere que as instituições de ensino superior devem realizar estudos e documentar exaustivamente a história do Serviço Social em Moçambique. Os assistentes sociais e devem maximizar as principais lições aprendidas ao longo da história, de modo a desenvolver-se uma forma de Serviço Social que melhor se adeque à realidade moçambicana. Outrossim, deve-se promover a valorização e o reconhecimento da profissão, com vista a ter o impacto desejado na sociedade. Deste modo, é necessário que os assistentes sociais criem uma identidade própria, abram caminhos e construam pontes para abertura ao diálogo permanente com profissionais de outras áreas afins e com todos os atores da sociedade que possam contribuir para o desenvolvimento do trabalho do Serviço Social em Moçambique.
3. Formação em Serviço Social
3.1. Enquadramento político, legal e programático
A Constituição da República de Moçambique consagra, no seu artigo 88, a educação como um direito e um dever de todos os cidadãos e o Estado promoverá a extensão da educação à formação profissional e contínua, assim como a igualdade de acesso ao gozo deste direito de todos os cidadãos. Por sua vez, o artigo 114 estabelece que o acesso às instituições públicas de ensino superior deve garantir oportunidades iguais e equitativas e a democratização da educação, tomando em conta os requisitos em termos de pessoal qualificado e o aumento dos padrões educacionais e científicos de educação no país. Outrossim, do ponto de vista político e estratégico, o Governo de Moçambique desde a sua independência tem considerado a educação como um direito fundamental de todos os cidadãos e essencial para a redução da pobreza e desenvolvimento do país (Sortante, 2019).
Neste sentido, de modo a enfrentar os desafios inerentes ao ensino superior, o Governo de Moçambique elaborou o Plano Estratégico para o Ensino Superior (2011-2020), com o “[...] objectivo principal de promover o acesso e participação equitativos ao ensino superior com padrões internacionais de qualidade e atender às necessidades do país de forma dinâmica, próprias de uma sociedade em desenvolvimento, construindo e fortalecendo instituições com programas flexíveis, diversificados e melhor coordenados, a fim de adquirir
e desenvolver conhecimentos relevantes, habilidades, pesquisa e inovação, e fortalecer a capacidade intelectual, científica, tecnológica e cultural dos estudantes e graduados (Sortante, 2019, p. 50).
De modo a adequar o ensino superior à dinâmica do desenvolvimento de Moçambique, no contexto científico-pedagógico, político, socioeconómico, tecnológico e cultural, a Assembleia da República de Moçambique aprovou a Lei nº 1/2023 de 17 de março (Lei do Ensino Superior) ao abrigo do disposto no artigo 114 e no número 1, do artigo 178, ambos da Constituição da República de Moçambique. A mesma lei define o Ensino Superior como sendo um Subsistema do Sistema Nacional de Educação que compreende os diferentes tipos e processos de ensino e aprendizagem, proporcionados por estabelecimentos de ensino pós-secundário e autorizados a constituírem-se como Instituições de Ensino Superior pelas autoridades competentes, cujo acesso está condicionado ao preenchimento de requisitos específicos (Lei nº 1/2023 de 17 de março).
Em Moçambique, a Administração Ultramarina Portuguesa introduziu os Serviços da “Assistência Pública”, prestada por funcionários administrativos, com a responsabilidade de garantir o apoio monetário, beneficiando pequenos grupos de pessoas marginalizadas e os que apresentavam problemas sociais enquadrados no foro da Assistência Social Pública. Subsequentemente, nos finais dos anos 1950, a assistência social assume uma roupagem de Serviços de “Promoção Social”, que tinham como base de atuação os hospitais (Serviço Social Hospitalar) e as comunidades onde eram assistidos grupos vulneráveis, tais como mulheres e crianças. Assim, com a implantação da primeira Escola de Serviço Social, em 1962, introduz-se o chamado Serviço Social Remedial, com a finalidade de garantir a assistência social aos grupos mais vulneráveis das zonas urbanas (PCLSS-UEM, 2013).
Depois da independência de Moçambique, vários académicos foram obrigados a migrar para fora de Moçambique, e como consequência foi encerrada a Escola de Serviço Social. Entretanto, o Governo de Moçambique independente continuou a dar a mesma importância à profissão, o que o obrigou a formar, ao nível interno, técnicos de nível básico de ação social, e de técnicos de puericultura e educação de infância (Alexandre et al., 2009).
Neste sentido, é desafiador falar de formação profissional dos assistentes sociais em Moçambique, por ser um curso emergente, pouco conhecido e com insuficiência de material bibliográfico disponível a respeito do contexto em causa. Contudo, existem atualmente várias instituições de ensino superior que leccionam o Curso de Serviço Social devido aos vários desafios que o país enfrenta, tais como: pobreza extrema, desemprego, violência, calamidades naturais (cheias, secas, ciclones), efeitos nefastos da COVID-19, terrorismo na província de Cabo Delgado, com tendências de se alastrar para outros cantos do país, entre outras adversidades que constituem campo propício para atuação dos profissionais formados em Serviço Social, competentes, capazes de desenvolver propostas criativas no enfrentamento das expressões da “questão social” emergentes.
Consta que, a Universidade Católica de Moçambique (UCM), Delegação da Beira, foi a primeira instituição de ensino superior no país a introduzir o curso de Licenciatura em
Serviço Social, no ano de 2000. Seguiu-se o Instituto Superior de Ciências de Saúde (ISCISA) em 2012 e a Universidade Eduardo Mondlane (UEM) em 2013 (PCLSS-UEM, 2013). Nesta senda, algumas instituições privadas se interessaram na formação dos assistentes sociais nos últimos anos, tanto que, introduziram o curso de licenciatura em Serviço Social, como é o caso do Instituto Superior Maria Mãe de África (ISMMA), Instituto Superior de Formação, Investigação e Ciência (ISFIC), entre outros.
O curso de Licenciatura em Serviço Social leccionado no Instituto Superior de Ciências de Saúde (ISCISA) é financiado na sua totalidade pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) como condição fundamental para a operacionalização das políticas e obtenção de resultados positivos em programas que envolvem as crianças. Enquanto a introdução do curso de Serviço Social na maior e mais antiga instituição de ensino superior em Moçambique, a Universidade Eduardo Mondlane (UEM), foi por recomendação das instituições de Bretton Woods, designadamente, Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial, como forma de ajudar o país a combater as manifestações da “questão social” (UNICEF, 2016). Em todas instituições de ensino superior em Moçambique os cursos têm a duração de 4 (quatro) anos e estima-se que haja mais de 600 graduados em Serviço Social, parte em exercício profissional e alguns no mercado de trabalho em busca de oportunidade.
3.3. Objectivo do curso e perfil ocupacional dos assistentes sociais
Da análise feita aos planos curriculares dos cursos de licenciatura em Serviço Social das instituições de ensino superior em Moçambique, constatou-se que, basicamente, tem o objetivo de formar assistentes sociais munidos de conhecimento teórico prático no campo de desenvolvimento humano, sociológico, psicológico e antropológico para atuar e desenvolver ações que conduzam à mudança social no domínio individual, familiar, comunitário e institucional, numa sociedade influenciada por mudanças à nível nacional, regional e global. Assim, a graduação no curso de Serviço Social no país possibilita o profissional a exercer suas funções nas seguintes áreas: sector público e privado como orientador e promotor de direitos sociais; instituições de ensino e pesquisa; organizações não-governamentais de promoção dos direitos humanos; assessor e gestor de projetos e programas de intervenção social, entre outros sectores afins. Neste sentido, o perfil do graduado em Serviço Social é explicitado nos domínios do saber, saber fazer e do ser, conforme destacou PCLSS-UEM (2013):
• No domínio do “saber” o graduado em Serviço Social deve conhecer os conceitos básicos em Serviço Social, métodos e técnicas de investigação em Serviço Social, teorias de Serviço Social, diferenciar os quadros teóricos de cada uma das áreas estudadas, definir a problemática teórica e as estratégias metodológicas de cada uma das áreas de formação, estabelecer relações apropriadas entre objectos de estudo, teorias e métodos de investigação;
• No domínio do “saber fazer” o graduado em Serviço Social deve ser capaz de participar em trabalhos de equipas multidisciplinares de pesquisa, elaborar, executar e/ou acompanhar projectos de investigação, identificar instrumentos adequados às
problemáticas a serem estudadas, conceber, recolher e analisar dados (qualitativos e quantitativos) e aplicá-los à realidade, elaborar ensaios e relatórios científicos; realizar atividades de monitoria e avaliação de projectos de desenvolvimento, realizar estudos referentes à organização e desenvolvimento institucional, comunitário, municipal e nacional, analisar e compreender os processos de transformação social e;
• No domínio do “ser” o graduado em Serviço Social deve ter a capacidade de trabalhar em equipa, honestidade intelectual, humildade científica, integridade profissional, respeito às diferenças e comprometimento ético-humano.
3.4. Desafios à formação dos assistentes sociais
Como disse Langa (2019), o desenvolvimento do país em todas as vertentes depende de vários fatores, dentre quais, a qualidade de ensino e aprendizagem. Por isso, a formação dos assistentes sociais em Moçambique envolve a interdisciplinaridade, tanto que, disciplinas inerentes às ciências sociais como Antropologia, Sociologia, Psicologia e Economia disputam espaços de trabalho com o Serviço Social e todos recebem a denominação de “Assistentes Sociais”.
Portanto, a formação em Serviço Social no país enfrenta vários desafios, nomeadamente:
• Falta de artigos científicos e obras sobre Serviço Social;
• Insuficiência de docentes com formação em Serviço Social;
• Em muitos campos de estágios, não existem assistentes sociais para orientar os estudantes, uma vez que, o supervisor de campo, também deve ser assistente social, tal como defende Buriolla (2011);
• Falta de absorção de graduados em Serviço Social no mercado de (trabalho).
• Falta de reconhecimento e regulação da atuação do assistente social;
• Falta de informação e divulgação da importância do trabalho de assistente social, entre outros.
4. Considerações finais
Partimos do panorama histórico, político e institucional para contextualizar e refletir de forma analítico-crítico em volta da formação e trabalho do assistente social, em Moçambique.
O Serviço Social não é tão emergente ou novo em Moçambique, como se pode pensar, ou seja, não é de hoje e nem de ontem, isto é, vem desde o período colonial e resulta da relação conflituosa entre classes e no enfrentamento da “questão social” pelo Estado. Aliás, a primeira forma do Trabalho Social em Moçambique surge em 1908, no período colonial, com o objetivo de atenuar a situação que se vivia e dar uma imagem de que havia uma estabilidade social nas colónias portuguesas, como Moçambique. Nessa época, o Governo Português, como forma de proteger sua imagem, criou a Assistência Pública que tinha, aparentemente, a missão de apoiar monetariamente pequenos grupos marginalizados e com problemas sociais.
No período colonial, o Trabalho Social estava ao cargo de funcionários administrativos e comissários da polícia, uma vez que, ainda não havia instituições e pessoas especializadas ou preparadas para esta atividade.
Após a independência foram criadas várias instituições do Estado com objetivo de responder às manifestações da “questão social” como vulnerabilidade e pobreza, com prioridade para os programas de infância, idosos e deficientes.
Portanto, o Serviço Social em Moçambique começou com abordagens assistencialistas, visando conceder apoio de uma forma filantrópica. Hoje, tanto em Moçambique como na maior parte dos países democráticos, o Serviço Social tem uma abordagem que combate as expressões da “questão social”, promove a cidadania, o bemestar e a justiça social dos indivíduos, das comunidades e da sociedade em geral. O que significa dizer que, a primeira prática do Serviço Social institucional no período pósindependência realizada pelo Estado moçambicano foi a Ação Social, como uma intervenção organizada, concertada e planificada, guiada pelos princípios do Serviço Social, com o objetivo de garantir o bem-estar social de indivíduos, grupos e da comunidade. Foi a partir da Ação Social que o Estado toma o indivíduo como o centro de atenção, sendo um cidadão sujeito de direitos e deveres que participa ativamente na busca de soluções dos seus próprios problemas.
Embora o Serviço Social esteja numa fase embrional e com uma coordenação limitada em Moçambique, o trabalho dos assistentes sociais está a subir na agenda como um instrumento fundamental das políticas devido à sua atuação nas várias manifestações da “questão social”. Existe, ainda, uma crescente perceção de que o Serviço Social pode trazer grandes benefícios para o país, especialmente para ajudar a reduzir a pobreza, risco, vulnerabilidade e viabilizar a melhoria das condições de vida das famílias moçambicanas, bem como, no enfrentamento de desigualdades e acesso às políticas sociais, económicas, ambientais e culturais do país. Aliás, os fatores êxodo populacional, na origem da movimentação ou deslocação das populações do interior (distritos) para as cidades, motivados, primeiro, pela guerra civil, que durou 16 (dezasseis) anos, aproximadamente e que destruiu e desestabilizou, de certa forma, o país, em termos de infraestrutura, economia e política, segundo, pelo terrorismo no norte de Moçambique (uma guerra não declarada, com gente sem rosto), que está a matar, destruir e desalojar parte da população de Cabo Delgado, gerando deslocados (em centros de acolhimento), entre outros fatores, na origem de fome, miséria e pobreza urbana e periurbana, cujas manifestações mais visíveis são a falta de água potável, deficiente saneamento do meio, venda informal, crianças da rua, mendicidade, prostituição e o desemprego, fazem do Serviço Social necessário e importante no país.
E é na senda disso, que nos últimos anos, Moçambique conta com algumas instituições académicas de formação superior, entre quais, privadas e públicas, que têm o curso de Serviço Social e já formaram mais de 600 (seiscentos) assistentes Sociais. Desses, parte deles já absorvidos no mercado do trabalho, com o maior número na Função Pública (Aparelho do Estado). Aliás, de acordo com a Associação de Assistentes Sociais de Moçambique - AASMO (2018), o maior empregador dos assistentes sociais no país é o Estado. Ademais, segundo Souza (2012), a prática profissional dos assistentes sociais em
instituições públicas consiste nas atividades de elaboração, execução e gestão das políticas públicas, com enfâse nas políticas sociais, bem como, a possibilidade de poder inovar e gerar novas abordagens teóricas e práticas de acordo com o contexto moçambicano. Assim sendo, um conjunto de desafios para a formação e/ou trabalho em Serviço Social em Moçambique, entre quais, a necessidade de afirmação e categorização da classe dos profissionais em Serviço Social, com um estatuto e uma legislação própria que os protege e permite agir nas suas intervenções sócio ocupacionais, com legitimidade, propriedade e empoderamento. Aliás, de acordo com Semente (2018), os desafios atuais da prática profissional do Serviço Social em Moçambique estão relacionados com a sua maturação e busca de reconhecimento profissional. Ou seja, há necessidade de se promover a valorização e reconhecimento da profissão, com vista a ter o impacto desejado na sociedade. Para tal, é necessário que os assistentes sociais criem uma identidade própria, abram caminhos e construam pontes para abertura ao diálogo permanente com profissionais de outras áreas afins e com todos os atores da sociedade, que possam contribuir para o desenvolvimento da formação e do trabalho do Serviço Social em Moçambique. Um outro desafio, não menos que preocupante, é a politização da AASMO. Isto é, mais do que académico e/ou profissional, a Associação dos Assistentes Sociais de Moçambique mostra ser política e inclinada para acomodar gestores governamentais. Isto se verifica a partir do olhar crítico da composição hierárquica da AASMO que tem como presidente e vice-presidente indivíduos que ocupam cargos de relevo no governo, entre outros membros integrantes que são da ala política, em Moçambique. É nesta vertente que oseu protagonismo é limitado, não podendo agir com isenção e/ou independência e autonomia, tendo em consideração a natureza do Serviço Social que é de operar mudanças em prol da garantia e promoção dos direitos sociais, da justiça social e do bem-estar social dos moçambicanos.
5. Referências
ALEXANDRE, M. et al. Breves Notas sobre a História da Acção Social em Moçambique. Maputo. Ministério da Mulher e da Acção Social, 2009.
ASSOCIAÇÃO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DE MOÇAMBIQUE (AASMO).
Relatório da I Conferência Nacional sobre o Serviço Social em Moçambique. Maputo. AASMO, 2018.
BURIOLLA, M. A. F. Supervisão em Serviço Social: o supervisor, sua relação e seus papéis. São Paulo: Cortez, 2011.
CARVALHO, M. I e PINTO, C. Desafios do Serviço Social na atualidade em Portugal. In: Revista Serv. Soc. Soc., São Paulo, n. 121, p. 66-94, jan./mar. 2015. Disponível em: https://www.scielo.br/j/sssoc/a/JVN6d7LtwcHmnk9dfnx46Sd/?format=pdf&lang=pt Acesso em 22 nov. 2024.
FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA – UNICEF. A Unicef apoia formação na área de Serviço Social em Moçambique. ONU NEWS. Maputo, 2016.
GOVERNO DE MOÇAMBIQUE (GDM). Plano de Acção para a Redução da Pobreza Absoluta – PARPA II, 2006-2009, versão final aprovada pelo Conselho de Ministros 02/05/06. Maputo, GDM.
IAMAMOTO, M. V. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação profissional. São Paulo: Cortez, 2012.
KARSCH, U. M. S. O Serviço Social na era dos serviços. São Paulo: Cortez, 2008.
LANGA, E. M. Desafios da formação dos Professores em Moçambique. Maputo: Centro de Estudos Internacionais p. 347-358, 2019.
LOBO, M. F. Relatório Nacional: Análise e Revisão das Políticas de Educação em Moçambique. UNESCO. Maputo, Mozambique, 2017.
MIGUEL, J. P. A Saúde em Tempos de Transição (1968-1974). Texto baseado na intervenção proferida a 23.10.2008 no ciclo de debates promovido pelo Centro Nacional de Cultura, Grémio Literário e Círculo Eça de Queiroz sobre o tema “Tempos de Transição (1968-1974)”. Disponível em: https://academianacionalmedicina.pt/Backoffice/UserFiles/File/Documentos/Sa%C3%B Ade%20na%20Transi%C3%A7%C3%A3o.pdf Acesso em 12 dez. 2024.
MONTAÑO, C. A natureza do Serviço Social: Um ensaio sobre sua génese, a “especificidade” e sua reprodução. São Paulo: Cortez, 2007.
MOREIRA, D. A. A espuma do tempo. Cadernos CERU, pp. 307-310, 2009.
NETTO, J. P. Capitalismo Monopolista e Serviço Social. São Paulo: Cortez, 1992.
PLANO CURRICULAR DO CURSO DE LICENCIATURA EM SERVIÇO SOCIAL DA UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE – PCLSS-UEM-2013. Maputo: UEM, 2013.
SEMENTE, C. L. T. Serviço Social em Instituições Públicas: Estudo sobre as Possibilidades e os Limites de Intervenção dos Assistentes Sociais no Banco Central de Moçambique (2006-2016). Maputo: UEM, 2018.
SOUZA, M. R. Serviço Social e o Exercício Profissional: desafios e perspectivas contemporâneas. In: Revista Electrónica da Faculdade José Augusto Vieira, 2012.
SORTANTE, C. E. X. Revisão das Políticas Educação Moçambique. UNESCO. Maputo, Mozambique, 2019.
WATERHOUSE, R. e LAURICIANO, G. Contexto Político e Institucional da Protecção Social em Moçambique. In: Comunicações apresentadas na II Conferência do Instituto de Estudos Sociais e Económicos sobre a Protecção Social – Abordagens, Desafios e Experiências param Moçambique. IESE, 2010.
MOÇAMBIQUE. Lei nº 1/2023 de 17 de março que estabelece o regime jurídico do Ensino Superior e revoga a Lei n° 27/2009 de 29 de setembro. Boletim da República. 17 de março de 2023. I Série – Número 53. Imprensa Nacional de Moçambique, E. P. 2017.
Amor António Monteiro Simão João Samba
1. Introdução
A formação e o trabalho em Serviço Social em Angola se tornam ininteligíveis se não se tiver em conta o contexto socio-político e econômico em que a profissão nasce e se desenvolve. Por este motivo mais do que fazer uma história do Serviço Social no contexto angolano o exercício visa também compreender o que é o Serviço Social através das categorias formação e trabalho profissional na totalidade Angolana. Assim, pretendemos com este texto explicitar de forma linear a formação e o trabalho profissional do assistente social em Angola, mas também apreender e expor o contexto em que a profissão nasce, se desenvolve e ganha significado. Hoje, o quadro profissional no país actual é constituído por mais de 700 assistentes sociais formados nas duas instituições do país e outros no estrangeiro fundamentalmente Brasil, Portugal e Alemanha. Quais são as áreas socio-ocupacionais em que actuam estes profissionais? Quais são os rebatimentos das metamorfoses que ocorrem no mundo do trabalho e da política pública na formação e trabalho profissional do assistente social?
Para responder estas inquietações, de modo geral este trabalho é estruturado em duas partes distintas, mas que se complementam. Na primeira fala sobre a formação em Serviço Social no país a partir da política de ensino superior existente no país, apontando os seus impactos para a expansão no país já que as duas instituições que oferecem a formação de assistentes Sociais encontram-se instaladas apenas na cidade capital do país, Luanda. Além disso, apresenta também os desafios da formação dos assistentes sociais em nosso contexto angolano, diante das dinâmicas que ocorrem no quotidiano da nossa prática profissional. Na segunda parte faz-se uma abordagem sobre o trabalho dos assistentes sociais em Angola nos diferentes espaços sócio-ocupacionais. Nesta parte, além de falar sobre o trabalho e os diferentes campos de trabalho existentes, traz também na sua discussão aspectos relacionados com as demandas das instituições e dos utentes, bem como os desafios colocados à profissão no país. Para finalizar a nossa abordagem apresentamos a nota conclusiva e as referências.
2. A formação em Serviço Social no contexto angolano
2.1 A formação em Serviço Social na época colonial
A análise dos desafios que se colocam à formação e ao trabalho em Serviço Social em Angola passa também pela compreensão das principais ferramentas interpretativas e
interventivas presentes na formação e no trabalho do assistente social em Angola, pelo que se faz necessário uma breve incursão histórica da profissão no país de modo a criar condições para perceber o que é o Serviço Social em Angola, em que contexto surge para se poder entender as implicações que isso tem tanto na formação como na pesquisa.
Em Angola, o Serviço Social é institucionalizado em 1962 sob o pacto do Estado colonial português com a Igreja Católica, para responder aos interesses da altura de seus “progenitores”. Como se processou a formação do profissional para responder àqueles interesses; quais referências teórico-metodológicas serviram e servem de base para dar direção social à profissão na sua origem e nos nossos dias?
Para respondermos à questão colocada acima faremos uma breve tentativa de analisar criticamente como o Serviço Social “moderno” se construiu por meio do “arcaico” e como tal profissão se expressa na particularidade angolana de modo a analisar os desafios que se colocam hoje à formação e à pesquisa. Afinal, os assistentes sociais exercem seu trabalho a partir de determinações históricas e conjunturais que imprimem direção social e influenciam as concepções da profissão, as competências, a formação e o trabalho profissional.
Em Angola a institucionalização do Serviço Social só vai ocorrer no início da turbulenta década 1960 (especificamente no ano de 1962), resultado de um “casamento” entre o “pai e provedor” ─ o Estado colonial português ─, e a “mãe e mestra” ─ a Igreja Católica. Como já afirmamos em Monteiro (2016, pp. 85-200) identificamos que a análise do contexto sócio-histórico da gênese do Serviço Social em Angola passa pela compreensão articulada de diversos processos complexos externos e internos próximos à década de 1960, cujos desdobramentos não cabe exaurir neste trabalho.
As distintas fontes consultadas que nos ajudaram a ler o contexto nacional e internacional prévio e posterior à institucionalização do Serviço Social em Angola, em 1962, de modo mais direto, Montenegro (2010) nos faz concluir que para uma análise de Angola nas décadas de 1950/1960 não se pode prescindir de situar o papel da Igreja Católica, pois a encíclica Fidei Donum, sobre “a Situação das Missões Católicas particularmente da África”, divulgada pelo Papa Pio XII, em 21 de Abril de 1957, lança as bases dos esforços da Igreja Católica, a partir deste momento, na África em geral. Nesses termos, o nome da primeira escola de formação de trabalhadores sociais (assistentes sociais, educadores sociais, educadores de infância, monitoras de infância) – Instituto de Educação e Serviço Social Pio XII – não foi certamente mera coincidência, mas uma explícita homenagem àquele Papa da Fidei Donum.
A Igreja Católica, movida pelos princípios evangélicos condensados na Doutrina Social da Igreja, interpreta a “questão social” como problema moral e em colaboração com ogoverno colonial cria a Escola que forma os técnicos necessários para a implementação do conjunto de serviços sociais junto dos explorados. Assim, a Igreja pode oferecer a bíblia em forma de serviços, por meio não somente de catequistas e missionários, mas de profissionais que, combinando contribuições das Ciências Sociais de caráter positivista, de foco estruturalfuncional, com uma base moral e doutrinária, de sabor neotomista expresso na doutrina social da Igreja, pudessem intervir nas candentes expressões da “questão social”.
Verifica-se assim que a origem do Serviço Social em Angola está intimamente ligada com a implantação do trabalho assalariado neste país, em articulação com um conjunto de fatores internos e externos próximos e presentes à sua institucionalização. Esta síntese da análise do contexto da institucionalização do Serviço Social em Angola é verificável nas fontes e fatos históricos consultados. Por exemplo, quando Mendes (1966) analisa os métodos de aumento da produtividade em Angola na década de 1960, constata que:
[...] entre a maior parte dos empregadores da província (entenda-se província Angola na altura), a produtividade é tomada como resultante apenas do maior ou menor esforço da mão-de-obra. Esse errado conceito, em si mesmo, consequência de clara desatualização, não facilitou a consagração aos demais fatores influentes na produtividade, com manifesto prejuízo geral (Mendes, 1966, pp. 169-170).
Aqui se pode ver como, para o governo e o capitalista colonial a exploração da “mão-de-obra” só pelo uso e abuso do trabalhador era o principal mecanismo de extração de mais-valia. Porém, tal como o autor citado reconhece a “desatualização” de Portugal em relação à necessidade de abertura e ampliação dos direitos dos trabalhadores na sociedade capitalista, o que o autor chamou de “demais factores influentes na produtividade” , ou se preferir elementos favorecedores da exploração do trabalho pelo capital como nos ensinou Iamamoto e Carvalho (2014). Num tom de tristeza, Mendes (1966) reconhece tal “desatualização” como provocador de “manifesto prejuízo geral”, por ter agudizado a sempre latente revolta dos angolanos, estimulando os ataques da luta pela libertação. Enfim, essa visão fez com que os “valores da nova escola” portuguesa caracterizados pela “brandura”, capaz de seguir “a ordem administrativa”, as “normas da vida em sociedade” que alienam o outro homem apropriando-se do seu trabalho, “valores” que se julgavam já incorporados fossem abalados, como referimos em Monteiro (2016, pp. 93-94).
Realmente, a criação do Serviço Social com o intuito de operacionalizar diferentes serviços agora inventados para “tapar o sol com a peneira”, parece-nos confirmar como verdade a resposta que Iamamoto e Carvalho (2014) formulam quando se debruçam sobre osignificado dos serviços sociais. De acordo com os autores:
A expansão dos serviços sociais, no século XX está ligada ao desenvolvimento da noção de cidadania; a luta pelos direitos sociais é perpassada pela luta contra o estigma do assistencialismo, presente até os nossos dias. Os serviços sociais são assim, nada mais e nada menos, do que uma forma transfigurada de parcela do valor criado pelos trabalhadores e apropriado pelos capitalistas e pelo Estado, que é devolvido a toda a sociedade sob a forma de serviços sociais; assim, aparecem como benefício, expressão humanitária do Estado e/ou da empresa privada (Iamamoto; Carvalho, 2014, p. 96).
Em Angola, a intervenção do governo capitalista colonial nas diferentes expressões da questão social através do conjunto de serviços enquadrados nas diferentes políticas sociais, incluindo a formação de assistentes sociais, torna a ação pública não só um rearranjo em face da crise estrutural que experimentava, mas um mecanismo de aumento de produtividade.
Sobre isso, Mendes (1966, p. 344), apontando saídas ao então governo capitalista colonial, sustenta:
A formação profissional não só é indispensável ao desenvolvimento económico, mas também constitui um dos mais importantes fatores de promoção social […] em Angola, se nos é permitida a força de expressão a formação profissional é neste momento tão necessária como o influxo de capitais metropolitanos ou estrangeiro.
Numa clara preocupação e desespero face ao atraso e desatualização dos mecanismos de exploração do trabalho angolano pelo governo capitalista português, o autor continua:
Já começam a surgir carências aqui e além, de custosa solução, relativamente ao trabalho especializado. Se não forem tomadas medidas especiais, corre-se o risco de a falta de artífices capazes de entravar o próprio crescimento industrial (Mendes, 1966, p. 344).
Tal arranjo que levou o Estado a intervir nas refrações da questão social em Angola foi apadrinhado pela Igreja Católica, que movida pelos fundamentos da sua Doutrina Social acreditava poder promover justiça no modo de produção capitalista. Para trabalhar neste conjunto de serviços-rearranjos, o “pai e provedor” – governo e capitalista colonial – precisa de mão de obra qualificada, de trabalhadores sociais, especialmente assistentes sociais, que só foram “gerados” através do casamento com a “mãe e mestre” Igreja Católica. Sobre isso Mendes (1966, pp. 237-238) escreve:
A utilização de trabalhadores sociais ainda constitui exceção entre as empresas agrícolas da província. Algumas das maiores, com milhares de trabalhadores rurais, não dispõem de um único desses elementos tão úteis no Serviço Social. Mas já outras revelam interesse nos serviços de assistentes ou agentes de trabalho social. Em curso intensivo, levado a cabo pelo Fundo de Ação Social do Instituto do Trabalho, com o apoio didático do Instituto de Educação e Serviço Social Pio XII, preparam-se cerca de duas dezenas de auxiliares de família, das quais uma parte foi logo absorvida por algumas empresas. Esta feliz iniciativa teve o condão de revelar que muitos dos responsáveis pelas empresas têm a noção da necessidade existente de um Serviço Social para os trabalhadores.
Proclamada a independência política de Angola em 1975, em 1977, a primeira e única Escola de Serviço Social, com apenas 14 anos foi extinta, vivendo-se uma fase de “luto e congelamento” da profissão em quase 30 anos. Em 2005, após terem se passado quase três décadas de guerra civil, que agudizou a já grave situação social dos angolanos que remontava ao tempo colonial, outra vez a Igreja Católica, num quadro de corrida pelo desenvolvimentismo e projetos pós-modernos, refunda a primeira Escola de Serviço Social, não mais com o nome de Instituto de Educação e Serviço Social Pio XII, como foi no tempo
colonial, mas agora como Instituto Superior João Paulo II, hoje unidade orgânica da Universidade Católica de Angola.
Em 2010, cinco anos mais tarde, cria-se a primeira instituição estatal de Serviço Social em Angola, o Instituto Superior de Serviço Social, sob aprovação do “novo” Estado, agora não mais colonialista, nem socialista, mas capitalista, aberto à economia de mercado e ao pluripartidarismo. Passados 14 anos de refundação do Serviço Social em Angola, em 2019 é aprovado no Instituto Superior João Paulo II o primeiro Mestrado em Serviço Social e Política Social, montado em colaboração direta com o Programa de Pós-Graduação em Serviço Social na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).
Ora, considerando que “[...] o novo surge pela mediação do passado, transformado e recriado em novas formas nos processos sociais do presente” (Iamamoto, 2012, p. 101), podemos atentar que em Angola
[...] o Serviço Social surge ou é demandado para ser um instrumental a serviço da exploração capitalista colonial. O conjunto de políticas e serviços nos quais os Assistentes Sociais trabalharam, que demandaram o seu surgimento e deram significado à sua existência, foram tidos pelos portugueses colonialistas como “mecanismos de aumento da produtividade”, embora dialeticamente também representem ampliação e garantia de direitos duramente conquistados […] Nos tempos atuais, embora os representantes do capital e do Estado tenham mudado, notase que o Serviço Social surgiu e ainda tem o selo de atuar na contradição […] Em Angola, a natureza do Serviço Social – “aquilo que permanece na mudança” carateriza-se por ser uma profissão que nasce para fazer frente à demanda social face ao processo de alargamento do Estado […] (Monteiro, 2016, pp. 272-273).
O Serviço Social que nasce desde o tempo colonial como uma profissão de formação superior com duração de quatro anos proporciona uma formação científica, técnica, moral e doutrinária e continua assim até aos nossos dias. A institucionalização acadêmica e profissional do Serviço Social tem como cenário o Estado salazarista de regime autoritário e integralista. Basta olhar para a caraterização que Mendes (1966) faz ao contexto da institucionalização para facilmente podermos perceber os interesses e a perspectiva a formação do assistente social em Angola:
As sociedades aborígenes atuais sofreram uma profunda influência da cultura lusitana. Essa aculturação, cada vez mais sensível e intensa, deu origem a uma nova estrutura tribal e acentuada evolução da orgânica familiar. Uma outra escola de valores foi por eles adoptada. A disciplina clânica ou tribal, outrora tão rígida e severa, cedeu à ordem administrativa, caracterizada pela brandura e liberalização e por abranger apenas as grandes normas da vida em sociedade. Houve um notório abrandamento dessa disciplina, avolumado pela largueza da malha administrativa e pelo afastamento, por parte dos seus funcionários, dos meios tradicionais (Mendes, 1966, pp. 161-162).
Se Mendes (1966, pp. 169-170) lamenta o fato de seus compatriotas portugueses (“a maior parte dos empregadores da província”) terem encarado “[...] a produtividade como
resultante apenas do maior ou menor esforço da mão-de-obra”, e conclui desesperadamente que “[...] esse errado e desatualizado conceito, em si mesmo não facilitou a consagração aos demais fatores influentes na produtividade”, constatando como consequência de tal erro e desatualização um “manifesto prejuízo geral”.
Já que tal falha agudizou a sempre latente revolta dos angolanos e luta pela libertação, no trecho acima o mesmo autor já se orgulha, porque, além da exploração severa da mão de obra como mecanismo de aumento da produtividade, a educação que ele mesmo assumiu como sendo outro fator influente na produtividade tinha feito o seu papel: os “valores da nova escola” portuguesa caracterizados pela “brandura”, capaz de tornar fácil seguir “a ordem administrativa” do patrão explorador, e obedecer brandamente as “normas da vida em sociedade” que alienam o homem apropriando-se do seu trabalho, tais “valores” que ele julgava terem triunfado sobre a disciplina e educação clânica ou tribal que pejorativamente chama de rígida e severa.
Hoje, embora o contexto formal tenha mudado, ainda é válido o que se afirma em Monteiro (2016, p. 197). Tal como no tempo colonial, hoje a formação do assistente social em Angola está voltada para a intervenção; uma formação com clara preocupação com a tecnificação do profissional, caracterizada por um aparato de disciplinas voltadas ao domínio da informática, gestão de projetos sociais entre outras; inexistência de uma corrente ou teoria social como privilegiada ou “hegemônica”, o que coloca fronteiras muito tênues entre um ecletismo desavisado e um pluralismo inconsciente.
Por outro lado, observa-se a presença das noções de Serviço Social com “casos”, “grupos” e “comunidades”; forte presença da visão Católica e moderna sobre a “questão social” e seus modos de enfrentamento, constantes pelo menos nos documentos oficiais que orientam a prática formativa, uma vez que ambas as Escolas se propõem a “colaborar e participar no projeto de sociedade elaborado pelo Estado Capitalista que abandonou o socialismo”; formação progressista e crítica visando participar na ampliação dos direitos humanos, porém dentro da ordem social vigente e sem proposta de rompimento.
A formação dos assistentes sociais em Angola, por não estar ainda inserida num projeto profissional, no qual os profissionais coletivamente se proponham com seu trabalho e com outras forças da sociedade à construção de outra sociabilidade que supere a atual, marcada pelas relações de produção e reprodução da sociedade capitalista; a formação - e em consequência, a prática profissional - se mantém tal como foi no tempo colonial e no antigo Instituto de Educação e Serviço Social Pio XII que, naquele contexto, já era tido como sendo crítico.
Portanto, reconhecemos a formação em Serviço Social hoje como sendo progressista e crítica, mas dentro da mesma ordem que a demanda, legitima e coexiste. A formação é demandada e legitimada por uma sociedade e pelo Estado capitalistas que “contemplam reformas, mas dentro dessa ordem” capitalista, embora não mais colonial. Assim, quanto aos seus fins não encontramos mudanças essenciais, além das metamorfoses que a própria ordem capitalista cria e que as Escolas adotam para poder sobreviver.
Hoje, a par das perspectivas funcionalista-sistêmicas ao sabor neotomistas, combinaram-se as perspectivas psicologizantes e estrutural funcionalistas, cujos princípios norteadores fragmentam a história, tratam os processos como fatos sociais isolados e
responsabilizam os sujeitos individualmente pela sua condição socioeconômica, constatando-se na profissão a capacitação, o desenvolvimento e o fortalecimento dos sujeitos individualmente, por meio de sua integração ao meio social, como forma de buscar o bem comum, embora isso não signifique que não exista no interior da profissão e da formação outras perspectivas teóricas que vão tensionando estas que são hegemônicas.
3.O trabalho do Serviço Social nos diferentes campos socioocupacionais
Partimos do princípio de que o trabalho constitui um elemento fundamental para o desenvolvimento do ser humano e da sociedade em que o mesmo está inserido na medida em que se trata de uma atividade realizada apenas por si. Tal perspectiva acima referenciada encontra respaldo no pensamento de Antunes (2006, p. 125) ao afirmar que o trabalho “[...] mostra-se como momento fundante da realização do ser social, condição para a sua existência e o ponto de partida para a humanização do ser social”. Isso quer dizer que o homem só se realiza por intermédio do trabalho, que lhe introduz socialmente, lhe permite o status social e o bem-estar.
Na mesma senda Samba (2018) afirma que “[...] o trabalho é ao mesmo tempo necessidade vital, obrigação social e dever moral, cuja contrapartida é o status social que confere e a satisfação pessoal que proporciona”. Fica expresso no pensamento do autor, a ideia do trabalho como atividade humana que é realizada para a subsistência da vida, ou como afirma Marx (1983), o trabalho como atividade sobre a qual o ser humano emprega sua força para produzir os meios para o seu sustento.
Por sua vez, Coutinho (2009) entende que falar do trabalho é referirmos a uma atividade humana que pode ser individual ou coletiva, de carácter social, complexa, dinâmica e portanto, suscetível de mudanças e que se diferencia de qualquer outro tipo de prática animal devido a sua natureza reflexiva, consciente, propositiva, estratégica, instrumental e moral. Portanto, é através do trabalho que o homem transforma a si e a natureza tendo em conta as suas necessidades.
Ao longo dos anos, o trabalho foi mudando a sua concepção, passando a ser considerado como uma atividade profissional, remunerada ou não, produtiva ou criativa, realizada para uma determinada finalidade. No capitalismo o mesmo se funda como uma mercadoria, em que o homem vende a sua força de trabalho para receber em troca uma recompensa, o que chamamos de salário.
É nesta perspectiva do trabalho como mercadoria que enquadramos o trabalho do assistente social realizado em diferentes espaços socio-ocupacionas. Aliás, a profissão surge neste contexto do capitalismo para superar as expressões da questão social que este modo de produção trouxe com a revolução industrial, situações que até aos dias atuais constituem verdadeiros e grandes desafios aos assistentes sociais em função das transformações que vão ocorrendo nas sociedades em diferentes dimensões da vida da população, que compreendemos ser políticas, económicas, sociais, culturais e inclusive religiosas.
Diante destas transformações os assistentes sociais são desafiados quer a encontrarem estratégias e alternativas concretas de superação que em muitos contextos
desafiam os conhecimentos e as competências, inclusive as habilidades profissionais adquiridas ao longo do processo de formação profissional e que devem ajudar a contrapor a realidade cotidiana em que os mesmos se encontram inseridos. Isso porque cada realidade exige uma determina intervenção e um tipo de postura profissional que concorra para a transformação da sua realidade, com base em um diagnóstico social realista enquanto ferramenta fundamental no processo de intervenção que requeira sempre a participação ativa dos seus beneficiários.
Relativamente aos espaços socio-ocupacionais, dizer que a maioria dos assistentes sociais em Angola, a exemplo do que acontece em outros países em que existe a profissão, estão absolvidos pelo Estado e com maior destaque no setor da saúde. Há também os que estão enquadrados no setor de políticas públicas voltadas à proteção e de educação de crianças em situação de risco (abandono e rua). Apesar disso, ainda existe um número considerável, para não dizer a maioria dos formados que ainda não se encontram enquadrados no mercado de trabalho devido a pouca abertura de postos de trabalho.
São raros os concursos públicos com vagas de assistentes sociais. O primeiro concurso público realizado no país e que absolveu um número considerável de assistentes sociais foi o concurso realizado pelo Ministério da Saúde no ano de 2022, tendo sido enquadrados em 2023 num total de 100 (cem) profissionais, sendo 64 (sessenta e quatro) no órgão central, que corresponde ao Ministério da Saúde e aos hospitais regionais e 46 (quarenta e seis) assistentes sociais enquadrados nos Gabinetes Províncias da Saúde, concretamente hospitais provinciais, conforme ilustra a tabela abaixo:
Tabela 1 - Distribuição dos Assistentes Sociais por Gabinetes Provinciais
N.º Província
N.º de Assistentes Sociais
Fonte: Elaboração dos autores, com base em dados do Ministério da Saúde.
Entretanto, em termos de formação, a maioria dos profissionais formados são da área de Educação, mas que trabalham como professores e não assistentes sociais, devido à inexistência de vagas de inserção de outros profissionais que não sejam os da Educação. Porém, os estudos que têm sido realizados nos últimos anos, sobretudo por profissionais de Educação, apontam a necessidade de inserção de assistentes sociais e outros profissionais da área social como sociólogos, psicólogos entre outros, dada as expressões da questão social presentes nos contextos escolares que desafiam soluções concretas, sobre as quais os
professores não estão preparados a lidar. Explicita-se assim a necessidade de um trabalho inter e multidisciplinar em que o assistente social – pelos conhecimentos, competências e habilidades que tem, próprias da sua formação profissional – pode constituir-se numa peça fundamental, na busca de estratégias e alternativas que superem as diferentes expressões da questão social nos contextos escolares em que tiverem inseridos.
Quanto aos espaços socio-ocupacionais, o estudo realizado em 2018 pela Associação dos Assistentes Sociais de Angola (AAS-ANGOLA) com a participação de 221 (duzentos e vinte e um) assistentes sociais apontou que 130 (cento e trinta) assistentes sociais participantes do estudo encontravam-se inseridos no setor público, 43 (quarenta e três) no setor privado, 4 (quatro) em Organizações Não-Governamentais (ONGs), 5 (cinco) em atividades autónomas e 39 (trinta e nove) não responderam à questão, como ilustra a tabela abaixo:
Tabela 2 - Distribuição dos Assistentes Sociais nos Diferentes Espaços Socio-ocupacionais
de Trabalho Público Privado ONGs Autónomo Sem Resposta
Fonte: AAS-ANGOLA (2018).
Quanto aos 39 (trinta e nove) participantes do estudo que não responderam à questão, consideramos nós que não o fizeram por se encontrarem desempregados dada a realidade concreta do país com ainda poucos espaços para o enquadramento do número de assistentes sociais formados no país. De modo geral, constituem campos de trabalho: os hospitais, departamentos ministeriais, aqui com realce para o Ministério da Acção Social, Família e Promoção da mulher, Centros de Acolhimento de Crianças e Adolescentes em Situação de Risco/Rua, Polícia Nacional, Forças Armadas Angolanas (FAA), Universidades para os profissionais que se encontram na carreira docente, Centros de Acolhimento de Idosos.
Partindo do princípio de que a maioria dos profissionais estão no setor público, as formas de contratação são os concursos públicos e os que se encontram no setor privado as
relações laborais são feitas através de assinaturas de contratos que podem ser de tempo indeterminado ou temporário. As condições de trabalho na sua maioria não são ainda muito favoráveis aos desafios colocados aos assistentes sociais nas áreas em que se encontram inseridos. Neste sentido, as limitações destas condições comprometem de alguma forma o êxito das acções destes profissionais.
No que concerne às demandas dos empregadores temos a destacar a implementação ou operacionalização de políticas sociais em diferentes âmbitos de intervenção desde os cuidados de idosos, trabalhos com famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade social, a reinserção sociofamiliar de crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional, mediação de conflitos familiares, entre outras. Essas demandas tendem a mudar constantemente em função das dinâmicas que vão ocorrendo na sociedade angolana de modo geral e na realidade concreta das instituições contratantes destes profissionais em particular.
Já quanto às demandas dos utentes atendidos nos diferentes espaços socioocupacionas temos a destacar: dificuldades financeiras em razão da condição de extrema pobreza e miséria em que se encontram a maioria das famílias angolanas, a situação de desemprego da maioria dos chefes de agregados familiares, que faz com que muitos se dediquem ao trabalho informal, conflitos familiares e maus-tratos que têm de alguma forma contribuído para o aumento ou crescimento do número de crianças e adolescentes em situação de rua, sobretudo nas grandes cidades capitais.
Acrescenta-se ao exposto acima relativamente às demandas dos utentes das instituições os casos de fuga a paternidade que levam muitas destas crianças aos centros de acolhimento e também a situações de uso de drogas ou substâncias psicoativas, como no envolvimento em atos infracionais e trabalho infantil, doenças, o abandono nas suas diferentes dimensões, mais concretamente o abandono de crianças, de idosos e de pacientes internados nos hospitais, entre outras.
Diante de tudo o que foi aqui exposto, temos a considerar que constituem principais desafios para a profissão do Serviço Social em Angola os seguintes aspectos:
- Visibilidade à profissão e ao trabalho realizado pelos assistentes sociais nos diferentes espaços socio-ocupacionais em que já estão inseridos;
- Efectivação dos intercâmbios com as organizações profissionais de Serviço Social de outros países a exemplo do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), da Associação dos Profissionais de Serviço Social de Portugal e de países como Moçambique, Cabo Verde, Guine-Bissau, entre outros;
- Revisão da grelha curricular dos cursos. Essa avaliação no caso da Faculdade de Serviço Social da Universidade de Luanda é urgente, isso para adequar o plano curricular à realidade atual do país e aos desafios que são colocados aos profissionais e à própria profissão no país;
- Dinamização da Associação dos Assistentes Sociais de Angola que iniciou um trabalho que no nosso ponto de vista necessita ter resultados satisfatórios, sobretudo, na
congregação de esforços dos profissionais no que concerne à visibilidade da profissão e da construção da identidade profissional dos associados;
- Organização e politização da categoria profissional visando uma participação mais ativa nos problemas sociais contemporâneos do país e nas ações da Associação;
- Ampliação das articulações com outras profissões para que se garanta um trabalho inter e multidisciplinar de qualidade;
- Fortalecimento associativo entre os assistentes sociais e a inserção destes nas diferentes áreas de intervenção, sobretudo nos setores-chaves da sociedade como Saúde, Educação, Justiça, Proteção e Ação Social;
- Elaboração do Código de Ética;
- Diálogo com os movimentos sociais;
- Construção do projeto ético-político da profissão em Angola;
- Colaborar na construção de uma cultura política, que caminhe da institucionalidade legal de direitos para a prática efetiva dos direitos consagrados na Constituição;
- A transformação da Associação para Ordem dos Assistentes Sociais de Angola;
- Promoção de maior diálogo com os estudantes de Serviço Social e os assistentes sociais para conhecer-se as suas demandas e dificuldades e desta forma se garanta a qualidade da formação académica e profissional e a integração dos mesmos no mercado de trabalho;
- Aumento do número de docentes assistentes sociais para lecionarem as disciplinas específicas do curso e o acompanhamento dos estágios curriculares obrigatórios dos estudantes. É fundamental garantirmos que a supervisão dos estagiários nos diferentes campos socio-ocupacionais seja feita pelos assistentes sociais;
- Maior participação dos assistentes sociais nas instâncias de decisão do país, sobretudo na elaboração de políticas de proteção social, não só em termos de violação de direitos, mas também do erário público;
- Formação contínua dos profissionais para dotá-los de instrumentos que possibilitem a qualificação das suas intervenções.
Desde a sua origem em 1962 a formação do assistente social em Angola - que foi interrompida em 1977 - esteve atrelada e serviu aos interesses do Estado capitalista colonial, baseada numa perspectiva positivista com forte influência da doutrina social da Igreja. Com a proclamação da Independência em 1975, a formação do assistente social, que só recomeçou em 2005, não deixou de se subordinar a este modo de produção e reprodução da vida social.
As contradições engendradas da formação social vigente estão presentes também na formação e trabalho do assistente social em Angola. No Serviço Social, enquanto profissão inserida no contexto da divisão socio-técnica do trabalho, atravessam e se imbricam as contradições que resultam das metamorfoses que ocorrem no mundo do trabalho e das políticas públicas.
Na co-sociedade capitalista angolana1, as políticas públicas de formação profissional são mediações que tornam dialética a divisão internacional do trabalho assalariado pela transnacionalização do modelo produtivo toyotista para dar nova forma à [a] exploração da força de trabalho dos assistentes sociais e maximizar a mais-valia nacional e internacional. A formação e o trabalho em Serviço Social devem ser percebidos a partir desta totalidade.
Para uma profissão relativamente nova e inserida num contexto tão complexo e em constante movimento, no qual a “questão social” se expressa no ritmo e na característica que esta particularidade impõe, a reflexão sobre os desafios à formação e ao trabalho profissional em Angola não só se apresenta como uma tarefa difícil, podendo ser abordada em vários ângulos, mas também necessária e urgente. Nosso breve apontamento a respeito pretendeu simplesmente atiçar o debate em torno do tema, partindo de dois elementos de análise: os fins que inspiram e orientam a formação e o trabalho profissional no país.
A formação e o trabalho profissional em Serviço Social em Angola remontam ao tempo colonial, isto é, ao ano de 1962, com a criação dos estudos universitários em Angola que dão origem à criação da primeira Escola de formação de assistentes sociais denominada Instituto de Educação e Serviço Social Pio XII através da Portaria nº 12.472, de 3 de dezembro de 1962, nos termos do Decreto-Lei nº 44.159, de 18 de janeiro de 1962. A mesma surge pela aliança estabelecida entre a Igreja Católica e o Governo colonial português da época.
De modo geral, se podem identificar três fases diferentes da formação e do trabalho profissional em Angola. A primeira fase vai de 1962 a 1977, período em que funcionou o Instituto Pio XII; a segunda fase de 1977 a 2005. Trata-se de um período marcado pela ausência da formação de assistentes sociais no país. Os poucos assistentes sociais formados no país fugiram devido à guerra de libertação e, os poucos que permaneceram, estavam enquadrados no funcionalismo público.
Na terceira e última fase - que compreende os anos de 2005 até aos dias de hojese observa a refundação, ou seja, o reinício da formação dos profissionais de Serviço Social no país, mais concretamente dos assistentes sociais, impulsionado novamente pela Igreja Católica, como noutrora da primeira Escola de Serviço Social no país independente desta vez com a criação do Instituto Superior João Paulo (ISUP JP II), unidade orgânica da Universidade Católica de Angola (UCAN). Este mesmo Instituto, através do Decreto Executivo nº 129/19 de 3 de junho, que se encontra publicado no Diário da República I Série – nº 75, cria o primeiro e até agora o único Mestrado em Serviço Social e Política Social. O Estado angolano criou em 2010 o Instituto Superior de Serviço Social, que até o momento é a única instituição pública no país que oferece a formação em Serviço Social. Com o processo de reorganização das Instituições de Ensino Superior no país, o referido instituto passou à categoria de Faculdade de Serviço Social e unidade orgânica da mais nova Universidade da Província de Luanda que é a Universidade de Luanda. Apesar da instituição ter começado o seu funcionamento em 2010, a mesma foi inaugurada em 11 de dezembro de 2008.
1 É uma sociedade que co-participa no sistema capitalista. Não sendo centro do capital, estas sociedades, mesmo mantendo no seu interior características de sociedades pré-capitalistas ou até tradicionais, o sociometabolismo do capital as faz cumprir um papel necessário para a sua manutenção e reprodução (Mészáros, 2011)
Sobre o trabalho profissional um marco importante foi a regulamentação da profissão, em 2012, através do Decreto Presidencial nº 188/12 de 21 de agosto, se estabeleceu a Carreira do Trabalhador Social que foi revogado pelo Decreto Presidencial nº 109/22 de 12 de maio. Para a orientação do trabalho profissional exercido por estes profissionais, os mesmos se apropriam do Código de Ética da Federação Internacional de Assistentes Sociais (FIAS) pelo facto do Serviço Social em Angola ser recente, não dispondo ainda de um Código de Ética Profissional que determine os marcos da regulação e autorregulação da profissão no país.
5. Referências
AAS-ANGOLA - ASSOCIAÇÂO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DE ANGOLA. Relatório do Inquérito Aplicado aos Assistentes Sociais de Angola. Luanda: AASANGOLA, 2018.
ANTUNES, R. Adeus ao Trabalho: ensaios sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho. São Paulo: Cortez, 2006.
COUTINHO, M. C. Sentidos do trabalho contemporâneo: as trajetórias identitárias como estratégia de investigação. Cadernos de Psicologia Social do Trabalho, v. 12, n. 2, 2009. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/pdf/cpst/v12n2/a05v12n2.pdf Acesso em 02 dez. 2024.
IAMAMOTO, M. V; CARVALHO, R. de. Relações Sociais e Serviço Social no Brasil. São Paulo: Cortez, 2014.
IAMAMOTO, M. Trabalho e indivíduo social. São Paulo: Cortez, 2012.
MARX, K. O Capital: crítica da economia política. São Paulo: Abril Cultural, 1983 (Os Economistas, v. 1).
MENDES, A. O trabalho assalariado em Angola. Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramaria, Lisboa: Companhia Nacional Editora, 1966.
MÉSZÁROS, István. Para além do capital. São Paulo: Boitempo, 2011.
MONTENEGRO, A. T. História, metodologia, memória. São Paulo: Contexto, 2010.
MONTEIRO, A. A. Natureza do Serviço Social em Angola. São Paulo: Cortez, 2016.
SAMBA, S. J. Trabalho Informal em Luanda: luta e persistência dos jovens migrantes. São Paulo: Cortez, 2018.
Ludmila Ailine Pires Évora
Para a compreensão do Serviço Social em Cabo Verde é importante analisar o contexto histórico do seu surgimento e o significado desta profissão feminina, inicialmente, de famílias da classe média no período colonial, ao seu desenvolvimento para uma profissão predominantemente feminina, porém com cerca de 9% de profissionais são do sexo masculino, de famílias trabalhadoras e pobres, enquanto mecanismo para aquisição de um diploma universitário para galgar a carreira técnica1 da Administração Pública, e na interrelação Estado/Sociedade, onde a profissão com o seu saber específico pode contribuir em multidisciplinaridade para assegurar mecanismos técnico-políticos de defesa e garantia dos direitos sociais, constitucionalmente consagrados.
Respeitante à formação dos profissionais de Serviço Social, esta não foi linear, havendo períodos de interregno entre uma geração2 e outra, pelo que a qualificação técnicoprofissional e conhecimento científico apresenta influências teóricas e a intervenção díspares. No entanto, a influência do “padrão” português é predominante, acresce-se ao facto de não existir até a atualidade uma conformação ético-política da profissão, no arquipélago, não obstante haver uma Associação criada desde 2014.
Assente na ótica de Martins (1995 apud Carvalho; Pinto, 2014) que “[...] o Serviço Social se constrói historicamente e se explica pela trama das relações sociais, políticas e culturais e pelas contradições implícitas nos projetos políticos e sociais num espaço-tempo determinado [...]”, a abordagem do presente trabalho, na perspetiva crítica, contempla a leitura do caminho percorrido pelos profissionais de Serviço Social com base em um enquadramento social, político e económico do país, a relação entre as expressões da questão social em Cabo Verde e os espaços de atuação profissional definidos intrinsecamente pelo Estado/governos como sendo específicos dos assistentes sociais, a formação em Serviço Social no país e a questão da precarização profissional no âmbito da adoção de algumas medidas de políticas na lógica neoliberal.
1 A profissão de Serviço Social foi reconhecida nos finais dos anos 80, do século XX, após uma longa batalha da primeira geração de assistentes sociais, como técnicos superiores da carreira técnica do Quadro Comum, da Administração Pública.
2 São três as gerações de profissionais de Serviço Social em Cabo Verde: a primeira é constituída por assistentes sociais formadas exclusivamente em Portugal, com exceção de uma que se formou no Brasil. Formadas no que em Portugal se convencionou chamar de “Etapa II – Continuidade (década de 1960 até 1974)”; a segunda geração se formou, maioritariamente, no Brasil, a partir da segunda metade dos anos 90 do século XX aos primeiros cinco anos do século XXI, no período pós-reconceituação. A terceira geração se formou a partir do primeiro quinquénio do século XXI até, aproximadamente, 2015, em Cabo Verde.
Para a elaboração deste capítulo, se procurou fazer uma revisão da literatura relativamente ao percurso do Serviço Social, semelhante ao que acontece nas Instituições públicas do setor social, onde vigora uma cultura de ausência de memória institucional, constatou-se que não se priorizou a sistematização das respetivas intervenções que demonstre, com factos e dados, o percurso dos profissionais e a contribuição para assegurar os direitos sociais, especialmente a assistência social, combate às desigualdades sociais e à pobreza e perceber como a questão social tem sido enfrentada pelos assistentes sociais no quadro das medidas de políticas públicas, nestes 49 anos de intervenção profissional.
Registos encontrados foram, como defendem Fortes, Furtado e Carvalho (2021), a partir dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) com recurso ao testemunho de algumas assistentes sociais, nomeadamente da primeira geração, o que constitui um desafio, para a ascensão e valorização do Serviço Social, a produção do conhecimento específico e no âmbito das Ciências Sociais e Humanas.
Para melhor compreensão e análise das etapas do percurso histórico do Serviço Social em Cabo Verde, se apoiou na tabela “Matriz de análise” elaborada por Carvalho e Pinto (2014, p. 5) na abordagem das seguintes componentes: a) contexto social, político e económico; b) conhecimento científico – influencias teóricas e princípios e valores; c) políticas públicas e sociais e organizações; d) formação e profissão; e) Serviço Social, considerando as três gerações de assistentes sociais em Cabo Verde.
Gráfico 1: Matriz de análise do contexto de formação de assistentes sociais de Cabo Verde (1ª Geração)
Contexto Social, Político e Económico
•Estado novo: abertura marcelista
•Etapa II: continuidadedécada de 60 até 74;
•Independência de Cabo Verde (5 de julho de 1975)
Conhecimento Científico
•Introdução das Ciências Sociais
•Dignidade humana
•Métodos e técnicas;
•Perspetiva metodológica positivista
Políticas públicas e sociais e organização
Políticas orientadas para os problemas sociais, patológicos, deficiências e fragilidades;
Em Cabo Verde, atuação no quadro da Reconstrução Nacional - Projeto da I República
Fonte: Carvalho; Pinto (2014), adaptação da autora.
Formação e Profissão
•Formação elitista e feminina
•Formação entre 3 a 4 anos Serviço Social
Métodos e técnicas: de caso, de grupos e de comunidade
Na primeira geração, como acima abordado, a sua formação ocorreu no quadro da abertura marcelista (1960-1974) em Portugal, porquanto Cabo Verde era território do Ultramar português. Após a Independência, em 5 de julho de 1975, a maior parte regressou
para trabalhar no projeto Reconstrução Nacional, na I República (1975-1991), sob a liderança do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) 3. A institucionalização do Serviço Social em Cabo Verde acontece em 1987 com o reconhecimento do grau de licenciatura4
Gráfico 2: Matriz de análise do contexto de formação de assistentes sociais de Cabo Verde (2ª Geração)
Contexto Social, Político e Económico
•II República (1991) em Cabo Verde
•Pós-redemocratização do Brasil (1988)
•Globalização e projeto neoliberal
•Perspetiva teórico-metodológica marxista (Brasil)
Conhecimen to Científico
•Perspetiva teórico-metodológica funcionalista/positivista (Portugal)
•Municipalizacão dos servicos da Promoção Social
Políticas públicas sociais e organização
•Medidas de Políticas Sociais orientadas para os problemas sociais
•Pós-reconceituação do Serviço Social
•Formação feminina e estudantes das classe média e trabalhadora, estudantes da Escola Pública cabo-verdiana
Formação e profissão
•Formação de 4 anos
•Novo Código de Ética do Assistente Social (Brasil)
•Alargamento de áreas de atuação das assistentes sociais em Cabo Verde (Justiça, Juventude, Saúde, Municipios, Ensino Superior, etc)
Serviço Social
•A par da intervenção na perspetiva de caso, grupo e comunidade se introduz a perspetiva critica, principalmente, por parte das profissionais que estudaram no Brasil
Fonte: Carvalho; Pinto (2014), adaptação da autora.
A segunda geração se formou, maioritariamente no Brasil, no segundo quinquénio dos anos 90, do século XX, especificamente após a queda da ex–União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Em um acordo entre os dois países foi alargado o programa de cooperação a nível do Ensino Superior, no quadro do Programa de Ensino e Cooperação – Graduação (PEC-G) e Programa de Ensino e Cooperação – Pós-Graduação (PEC-PG).
3 O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) era um partido binacional fundado em 1956 por Amílcar Cabral e seus companheiros, de inspiração marxista-leninista. Em 1963, iniciou a luta armada contra o colonialismo português. Em abril de 1972, na 27ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) reconheceu, após a visita de uma missão especial às regiões libertadas da Guiné Bissau, o PAIGC como o único, verdadeiro e legítimo representante dos povos da Guiné e Cabo Verde, em luta (Chaliand, 1977; Correia e Silva, 2004).
4 Grau de Licenciatura em Cabo Verde corresponde ao Curso de Graduação no Brasil.
Gráfico 3: Matriz de análise do contexto de formação de assistentes sociais de Cabo Verde (3ª Geração)
Contexto social, político e económico
•II República (1991)
•II Milénio;
•I transicão política e o retorno do PAICV ao poder;
•Instalacão de Universidades privadas;
•Crise económica de 2008
Conhecimento Científico
•Perspetiva teoricometodológica funcionalista (predominante)
•Perspetiva teóricometodológica marxista
Políticas públicas e sociais e organização
•Políticas sociais orientadas para os problemas sociais e coesão social;
•Aprovação da Lei de Bases da Proteção Social (2001)configurando o Serviço Social, prioritariamente para o regime da Rede de Segurança (Política de Assistencia Social)
Fonte: Carvalho; Pinto (2014), adaptação da autora.
Formação e profissão
•Formação feminina e da classe trabalhadora
•Estudantes do Ensino privado (ES), professores do EBO e animadores sociais
•Formação de 4 anos
Serviço Social
•Criacão da Associacão de Assistentes Sociais de Cabo Verde (2014);
•Crise da empregabilidade de assistentes sociais;
•Mantem-se a dicotomia da atuacão, com predominio da intervenção na perspetiva assistencialista e funcionalista/ positivista
A terceira geração se formou maioritariamente em Cabo Verde, a partir de 2005. A formação em Serviço Social foi introduzida pelas Universidades privadas5, a Universidade de Cabo Verde (pública) nunca encetou esforços para introduzir a oferta deste curso, optando pelo curso de Ciências Sociais. À época havia somente uma assistente social com o grau de Mestrado (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo/PUC-SP/Brasil) e duas em formação no Mestrado (Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ e Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro/PUC-Rio/Brasil).
2. As expressões da questão social em Cabo Verde e os espaços de atuação profissional dos assistentes sociais
Na perspetiva trabalhada por Iamamoto (2005, p. 27):
[...] o Serviço Social tem na questão social a base da sua fundação como especialização do trabalho. Questão Social apreendida como um conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, que tem raiz comum: a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho tornase mais amplamente social, enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se privada, monopolizada por uma parte da sociedade.
É neste quadro contraditório, cada vez mais apartado, entre a acumulação de capital e a produção da miséria, nos dispares períodos de onda longa/curta depressiva e onda curta/longa de expansão do capitalismo, em Mandel (Behring, 2002), que os assistentes
5 O primeiro curso de Serviço Social em Cabo Verde foi introduzido pela Universidade Jean Piaget, em 2005, e, em 2006, oInstituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais em cooperação com a Fundação Bissaia Barreto (Portugal) iniciou a licenciatura em Serviço Social.
sociais intervêm, atendendo às diferentes expressões da reprodução social, bem como, percebidos enquanto atos de resistência e rebeldia dos que vivem do trabalho nas conquistas dos direitos sociais, no âmbito das relações Estado-sociedade (Iamamoto, 2005) (Behring; Boschetti, 2007).
Cabo Verde, sendo um país recente, se tornou um país independente em 1975, século XX, periférico, com parcos recursos naturais que viabilizem a sua independência económica e tem-se tornado cada vez mais dependente dos recursos da Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD), consistindo, atualmente, em cerca de 80% do recurso financeiro do Orçamento do Estado (Governo de Cabo Verde, 2021b). Para melhor compreensão desta abordagem é necessário fazer uma retrospetiva histórica do arquipélago e perceber as diferentes expressões da questão social desde a sua descoberta à atualidade.
Cabo Verde é um arquipélago africano, localizado na costa ocidental deste continente, a cerca de 450 km2 do promontório africano de onde lhe veio o nome. É um país com a dimensão territorial de 4.033,37 km2 e a zona económica exclusiva ultrapassa os 600.000 km, constituído por dez ilhas e oito ilhéus divididos em duas regiões; Barlavento6, com área total de 2.230 km2, e Sotavento7, com a extensão de 1.803,37 km2, dependendo dos ventos8 predominantes. A maior ilha do arquipélago é a de Santiago, com 991 km2, e onde fica a capital do país, a cidade da Praia de Santa Maria, a ilha menor é a da Brava, com 35 km2, ambas na região de Sotavento (Évora, 2008).
Duas estações caracterizam formalmente o clima das ilhas: a estação da seca, que vai de novembro a junho, e a estação das chuvas, que vai de julho a outubro. Contudo, é difícil afirmar sobre o valor médio das precipitações, devido a sua variação e irregularidade, este fator é considerado um desafio para o planeamento do ponto de vista agrícola e hidrológico. Com as alterações climáticas que se vem verificando, a partir do início do século XXI, a situação pluviométrica do país tem se agravado com a redução do período das chuvas e de anos sem precipitações9 suficientes para garantir a agricultura, facto que tem por base a forte emigração, principalmente da juventude, nos últimos anos, o êxodo rural, e a agudização da insegurança alimentar, que se abordará posteriormente (Évora, 2008).
Historicamente, as ilhas foram descobertas10 no decurso do ciclo das navegações portuguesas, no século XV, em 1460, e tendo por início do seu povoamento em 1462, na ilha de Santiago, em documento de doação régia ao infante D. Fernando11, atribuindo a descoberta a António da Noli. Todavia, esta questão é polemica porque, segundo Amaral (2001 apud Évora, 2008), versões existem de que as primeiras ilhas foram descobertas por Cadamosto e Diogo Gomes.
6 As ilhas que constituem a região de Barlavento são: Santo Antão; São Vicente; Santa Luzia (a única que não é habitada); São Nicolau; ilha do Sal; ilha da Boa Vista.
7 As ilhas que constituem a região de Sotavento são: ilha do Maio; Santiago; ilha do Fogo e a ilha da Brava.
8 Basicamente, os ventos predominantes são: vento Leste que vem do deserto Sarah e o vento que tem origem no Golfo da Guiné.
9 Até o ano de 2023, o país atravessava oito anos de seca.
10 Esta discussão da descoberta do arquipélago não é pacífica, porquanto se defende que estas ilhas já eram conhecidas pelo povo Jalofo (Senegal). Outros defendem inclusive que quer o povo Fenício quer o povo chinês já haviam aportado aqui, porém, quando da chegada dos portugueses, estas foram encontradas desabitadas (Albuquerque, 2001 apud Évora, 2008).
11 Dom Fernando (1433-1470) era filho de Dom Duarte e irmão de Dom Afonso.
Devido às dificuldades causadas pelas condições climáticas, o solo agreste e a distância da metrópole, na Carta Régia de junho de 1466, o rei facultou “grandes liberdades e fraquezas” aos europeus que vinham residir no arquipélago, este privilégio consistia no livre comércio com a costa ocidental africana, especificamente nos rios da Guiné. Com a justificativa de que se cometiam muitas irregularidades, por parte dos residentes, esta liberdade foi reduzida, depois extinta pelo Marques de Pombal com a instalação da Companhia de Grão Para e Maranhão (Albuquerque, 2001 apud Évora, 2008).
A organização social, étnica e económica contrariou as previsões iniciais da corte portuguesa, principalmente por conta do desafio de sobrevivência nas ilhas, em que se começou a ter os registos de ciclos de seca e consequentes períodos de fome que provocavam mortandades significativas, a partir do século XVI até ao século XX (1947/49) (Lopes, 2021).
O desafio persistente de sobrevivência, devido ao abandono que Portugal votou o arquipélago, e que os intelectuais12 consideravam se dever à falta de capacidade e vontade para enfrentar as situações de fome que assolavam o arquipélago a cada ciclo de secas13, como pode ser constatado na posição de Correia (1954, apud Lopes, 2021, p. 81) “[...] as fomes, neste arquipélago, eram resultantes da falta de chuvas e duma certa imprevidência e desorganização económica [...]”, resultou em uma sociedade miscigenada, com uma estrutura social e económica próprias.
Apesar da negligência na estruturação de respostas em períodos de crises famélicas, ogoverno colonial tomou algumas medidas paliativas e outras controversas como, por exemplo, o contrato para as roças de São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique, em condições análogas à escravidão.
A nível da Assistência Pública, o poder colonial no período do Império instalou, principalmente na ilha de Santiago, as Obras Pias14 que eram estruturadas através de 3 (três) organismos: a Provedoria dos defuntos; o Juizado dos órfãos e a Rendição dos cativos, e as ações caritativas da Igreja Católica. No período do Estado Novo, foi criada a Provedoria da Assistência, tendo dois serviços na sua dependência; o Serviço da Assistência Pública e o Serviço de Aquisição de Géneros Alimentares (Évora, 2008; Lopes, 2021).
Retomando a questão dos controversos contratos para as roças de cacau, principalmente para o arquipélago de São Tomé, enquadra-se no que Anderson (1966) defende ser “pedra basilar” da colonização portuguesa, com maior ênfase na ditadura do Estado Novo (salazarista/fascista), isto é, o uso sistemático do trabalho forçado.
12 Os escritores do movimento literário “Os nativistas”, no século XIX, tendo como expoente o escritor e poeta Eugénio Tavares, já reclamavam do abandono em que as ilhas se encontravam, por parte da autoridade colonial. Os escritores do movimento literário “Claridade”, no século XX, fizeram denúncias sobre ausência de medidas de enfrentamento aos maus anos agrícolas e suas consequências para a sobrevivência da população local. Lopes (2021) na sua obra sobre os 70 anos do desastre da Assistência, acontecimento a época da fome de 1947, que dizimou 1/3 da população cabo-verdiana, traz, na sua pesquisa jornalística, as denúncias referentes a situação de negligência e abandono por parte de Portugal perante as agruras da estiagem e da fome em Cabo Verde.
13 Em Cabo Verde, pelo fato do país pertencer à região subtropical árida, sob a influência dos ventos de leste, vindas do deserto Saara, as precipitações oscilam, em uma década, em 5 (cinco) anos de chuva e 5 (cinco) anos de seca. Contudo, as alterações climáticas têm afetado este ciclo de seca e chuvas.
14 Estas três instituições criadas tinham por objetivos: i) fornecer apoio financeiro à manutenção dos hospitais; ii) resgate dos prisioneiros nas guerras com os muçulmanos, no continente; iii) resguardar os interesses dos órfãos. A partir do reinado de Dom Manuel I a legislação determinava que o indivíduo que falecesse sem deixar herdeiros, os seus bens eram destinados à manutenção dos hospitais (Domingues, 2001).
Segundo este autor, o trabalho forçado em África foi utilizado com maior ou menor intensidade pelas potências europeias com maior significado no início dos respetivos desenvolvimentos das economias, passando em seguida à marginalização. Contudo, o uso contínuo e persistente deste mecanismo por parte de Portugal, na sua perspetiva, devia-se ao contexto do capitalismo atrasado e periférico no qual se encontrava este país, pois era instrumento de uma potência colonial que vivia na dependência relativamente às outras potencias imperialistas europeias mais desenvolvidas e industrializadas e não tinha interesse em realizar relações transformadoras com as suas colónias.
A repercussão internacional do desastre da assistência acontecido a 20 de fevereiro de 1949, ceifando a vida de 232 (duzentos e trinta e dois) cabo-verdianos (oficialmente)15 , mesmo com a censura imposta pelo regime salazarista, a análise era de que Portugal16, a nível da ONU, vinha descumprindo, com este acontecimento, as medidas de mitigação dos períodos de fome/crise, previstas na Carta de 1946 desta Organização, que impunha aos estados membros responsáveis por territórios não- autónomos responsabilidades e obrigações para assegurarem a sobrevivência e desenvolvimento destes. Tal situação provocou uma mudança na atuação da autoridade colonial, passando, a partir da década de 50, do século XX, a abrir as frentes de trabalho para as obras públicas, consistindo na construção de estradas e infraestruturas administrativas (Lopes, 2021).
Estas intervenções estavam sob a responsabilidade das autoridades do regime colonial, sediadas no arquipélago, primeiro do Governador e dos administradores dos concelhos, em sua maioria militares portugueses, porém houve alguns cabo-verdianos nestas funções/cargos. Como demostrado na parte introdutória, a formação de assistentes sociais em Cabo Verde só aconteceu com a abertura marcelista, na década de 60 do século passado, portanto, a resposta à questão social era assistencial e voluntária, sem a participação de profissionais do Serviço Social por não haver este profissional no arquipélago.
Com o advento da Independência Nacional, a 5 de julho de 1975, as assistentes sociais cabo-verdianas, formadas no período da abertura marcelista, regressam ao país independente para trabalhar no projeto de Reconstrução Nacional sob a liderança do PAIGC, partido dirigente17 da sociedade e do Estado.
Entre outros desafios colocados ao novo governo, que a nível internacional previam somente 6 (seis) meses de vida de país independente, foi o de assegurar que as crises famélicas fossem superadas, e promover o acesso à Saúde e a Educação.
O Governo da I República, visando garantir a segurança alimentar, no seu documento estratégico Programa Nacional de Desenvolvimento (Governo de Cabo Verde, 1997) adotou como um dos pilares o Programa de Sobrevivência Nacional que continha dois instrumentos; i) Frente de Alta Intensidade de Mão-de-Obra (FAIMO); e ii) a estruturação do setor empresarial do Estado. Ambos se enquadravam na lógica do sistema de apoio às populações afetadas pelas secas, que tinha por finalidade, segundo o então Primeiro-Ministro (Comandante Pedro Pires): “Reconversão do trabalho do apoio através de projetos de
15 Conferir: Bento Levy (1950) apud Lopes (2021).
16 Portugal ainda não era membro da Organização das Nações Unidas, em 1946, mas tinha esta pretensão.
17 Encontrava-se estipulado no artigo 4º da Constituição de 1980, publicada no Boletim Oficial nº 41 de 13 de outubro: “Na República de Cabo Verde, o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde é a força dirigente da sociedade e do Estado”.
desenvolvimento agrícola, incluindo a retenção de água das chuvas, conservação dos solos e florestação” (Lopes, 2021, p. 261).
A estruturação do setor empresarial do Estado (SEE)18 integrou uma diversidade de empresas, em praticamente todos os setores da vida social, tendo em consideração os desafios que se colocavam para a construção da economia e assegurar a segurança alimentar do país, com a materialização da Empresa Pública de Abastecimento (EMPA) e a Empresa de Moagem (MOAVE).
As intervenções das primeiras profissionais de Serviço Social foi, neste quadro de Reconstrução Nacional, especificamente, na Direção Geral de Assuntos Sociais do Ministério da Saúde e Assuntos Sociais, outros setores foram, nomeadamente: a Justiça (Reinserção Social); Instituto de Fomento à Habitação (IFH); Educação – Instituto CaboVerdiano de Ação Social Escolar (ICASE), Saúde, Infância – Instituto Cabo-Verdiano de Menor (ICM). Entre os ganhos conseguidos em parceria com as assistentes sociais, reconhecidas por profissionais de outros setores, foram os da estruturação do serviço de Planeamento Familiar (PMI-PF), a intervenção comunitária para a organização do serviço de promoção social junto das famílias e comunidades e na proteção materno-infantil. Contudo, as profissionais de Serviço Social estiveram fora deste processo central do Programa de Sobrevivência Nacional, tendo outorgadas o espaço das medidas de política da assistência social nas estruturas do Estado, sendo as técnicas de intervenção destas profissionais: Serviço Social de caso, de grupo e de comunidade, assente no referencial teórico-metodológico funcionalista/positivista.
Tendo em conta a vertente de mobilização popular para trabalhos de Reconstrução Nacional, o voluntarismo militante foi “disputando” espaço com a intervenção das assistentes sociais, a par da exiguidade deste profissional no mercado cabo-verdiano e a necessidade de formar técnicos profissionais, então denominados de animadores sociais, se deturpou a perceção por parte da classe política e da sociedade sobre o trabalho e o papel dos assistentes sociais nesta mediação “[...] por meio das quais se expressa a questão social, [...] é de fundamental importância para o Serviço Social” (Iamamoto, 2005, p. 28).
A democratização de Cabo Verde tem oficialmente como marco a realização da primeira eleição pluripartidária, a 13 de janeiro de 1991, vencidas pelo Movimento para a Democracia (MPD)19, partido ideologicamente da direita-liberal, com maioria qualificada20 . Nesta perspetiva ideológica-política, se introduziram mudanças em todos os setores da vida social do país, nomeadamente na economia que passou a ser orientada pela lógica liberal, sendo uma governação no contexto da globalização e implementação do projeto neoliberal nos países de capitalismo periférico, impostas pelos Acordos de Bretton Woods
A ideologia neoliberal, assente nos pressupostos teóricos de Hayek, sobre a igualdade social em função da liberdade de mercado, legitimou as argumentações dos ideólogos
18 O SEE incluía empresas estatais das áreas de telecomunicações à produção alimentar (frango e iogurte), medicamentos, banca, seguros, transportes marítimo, terrestre e aéreo, estaleiro naval, portos e aeroportos, confeções, calçados, tintas, bebidas, massas alimentícias, abastecimento alimentar (Lopes, 2021, pp. 259 a 269)
19 O Movimento para a Democracia (MPD) foi fundado em 14 de março de 1990, após o anúncio da abertura política e queda do artigo 4ª da Constituição de 1980/81. É membro da Internacional da Democracia Cristã (IDC).
20 O MPD, nos dois mandatos na década de 90, século XX, venceu as eleições por maioria qualificada, consequentemente preenchendo 2/3 dos lugares da Assembleia Nacional.
neoliberais de que o novo projeto do capital teria de reformular a intervenção do Estado na economia, não em uma leitura linear do liberalismo, mas provocar o desmonte das estruturas do Estado de Bem-Estar Social, onde as havia, efetivado com a propalada reforma do Estado, com o objetivo de eliminar o carácter interventivo e controle das instituições estatais e da sociedade sobre as ações do mercado e a expansão do capital financeiro. Nesta sequência, outro desmonte defendido pelos ideólogos neoliberais foram os direitos laborais e sociais, assegurados nos ordenamentos jurídicos dos respetivos países, em um processo de precarização laboral e das condições de reprodução social (Netto, Braz, 2006; Arrighi, 2006 apud Évora, 2022).
A opção da política governamental, assente na democracia económica21 , consubstanciada no I Programa de Governo (1991-1995) (Governo de Cabo Verde, 1991), determinou a secundarização do setor social, em especial a Segurança Social, como orientação política do Estado. A nível constitucional, como veremos no item “Serviço Social em Cabo Verde”, não houve grandes alterações filosóficas e na redação entre a Constituição de 1980 (I República) e a de 1992 (II República), estas constam no quadro legal ordinário, especialmente, no âmbito da Proteção Social Obrigatória (PSO). Todavia, concernente à Assistência Social (Rede de Segurança), o quadro legal não foi desenvolvido ao mesmo nível da PSO e a opção foi pela municipalização da Promoção Social22, através do Decreto – Lei nº 2/94, de 11 de abril, em um contexto de estruturação23 dos municípios, sem, principalmente, recursos humanos e políticas municipais consistentes do setor social, o que acarretou graves situações laborais para as animadoras sociais e algumas assistentes sociais incluídas neste processo, situação resolvida em 2009, pelo Governo do PAICV (Évora, 2022).
A abertura económica, na vigência deste governo, trouxe, inicialmente, maior acesso da população a bens materiais e económicos. No entanto, este crescimento verificado nesta década24 (anos 90 do século XX) foi desigual25, complexificando a questão social em Cabo Verde, deixando de ser centrada somente na segurança alimentar, alargando-a a questões das condições laborais e desigualdades sociais.
Resultado do compromisso assumido a partir das recomendações da Cimeira de Copenhague, em 1995, e das opções contidas no Plano Nacional de Desenvolvimento (19972000), em 1997 (Governo de Cabo Verde, 1997), o Governo do MPD criou o Programa
21 Os pressupostos eram: modelo de desenvolvimento que se assenta na cultura da iniciativa privada; na valorização do mercado, na inserção dinâmica do arquipélago no sistema económico mundial, na valorização do individuo e na solidariedade social (Programa de Governo, 1991 apud Évora, 2022)
22 Em Cabo Verde a Assistência Social teve, desde a Independência (1975), várias denominações: Promoção Social; Solidariedade Social e, com a Lei de Bases da Proteção Social, em 2001, passou a ser denominada de Rede de Segurança.
23 Os municípios foram criados em 1992, após a aprovação da Constituição de 1992. Na vigência da I República os municípios estavam sob o controlo do Governo Central que nomeava os Delegados do Governo.
24 Segundo os dados do Banco de Cabo Verde (apud Évora, 2022), a média de crescimento do PIB, nos anos 90 do século XX, foi de 5,1%.
25 Segundo os dados do Inquérito às Despesas e Receitas Familiares - IDRF (2001/2002) a desigualdade atingia 0,57 no Índice de Gine, o que significava que 10% da população que vivia abaixo do limiar da pobreza detinha somente 1% do rendimento nacional.
Nacional de Luta contra a Pobreza (PNLP) que tinha duas componentes: i) a satisfação das necessidades primárias26; ii) a luta contra a pobreza27 .
O PNLP comportou 3 (três) projetos: 1º) Projeto de Desenvolvimento do Setor Social (PDSS); 2º) Projeto de Luta contra a Pobreza no meio rural (PLPR); 3º) Projeto de Promoção Socioeconómica dos grupos vulneráveis (PSGD). Na sequência, foi elaborado o I Plano Estratégico de Redução da Pobreza (PERP).
Apesar deste projeto ter o foco nas pessoas e famílias em situação de vulnerabilidades socioeconómicas e os que viviam na pobreza, o papel das assistentes sociais foi ténue, participando uma assistente social, enquanto diretora de Gabinete de Estudos do Ministério da Solidariedade Social. Contudo, é com a criação dos Concelhos Regionais que se abriu vagas para os profissionais de Serviço Social, isto a partir de 2003.
É neste quadro de reformas liberais, em um país de capitalismo periférico e dependente, que o então governo envia jovens meninas, estudantes do ensino público, de famílias da classe média e trabalhadora, para cursarem o Serviço Social, em sua maioria, para oBrasil, a partir de 1995, em decorrência das transformações ocorridas com a queda da exURSS, até então um dos países que recebiam maior contingente de estudantes caboverdianos.
A formação no Brasil acontece no contexto da sua redemocratização, da pósreconceituação do Serviço Social, novo Código de Ética de Assistente Social, ingressando a categoria como pesquisadora, reconhecida pelas agências de fomento, houve um alargamento e apropriação teórico-metodológica das grandes matrizes do pensamento das Ciências Sociais, especialmente, a teoria marxista, assim como, o aperfeiçoamento técnico-operativo na intervenção do assistente social (Iamamoto, 2005).
Estas estudantes retornam a Cabo Verde no início do novo milénio (1999/2000) em um momento da I transição de governo, visto que o PAICV, partido agora de centroesquerda, regressa ao poder em janeiro de 2001. Este partido governa o país por 15 (quinze anos), vencendo 3 (três) eleições legislativas consecutivas.
A entrada do novo milénio e novo século foi marcada, segundo os autores Toussaint (2002), Arrighi (2006) e Mészaros (2004), pela falácia que foi a globalização e da política de ajuste estrutural imposta aos países de capitalismo periférico, principalmente dos países africanos, defendido pelas agências de Bretton Woods, consequência das obrigações de adotarem reformas estruturais como condição para a renegociação da dívida africana de 1982. Ao serem compelidos a adotarem estas medidas, verificou-se, inicialmente, na década anterior, um crescimento económico sem que este fosse traduzido em melhoria das condições de vida das populações destes respetivos países. Como reflexo dos resultados da falência da globalização e dos programas de ajuste estrutural, nas Nações Unidas, em 2000, foi assinada a Declaração do Milénio que conduziu
26 As necessidades primárias contemplavam dois enfoques: a) necessidades primárias elementares abarcando alimentação, acesso à água potável, habitação, saúde, emprego e alfabetização; b) necessidades primárias complementares abrangendo o acesso à energia elétrica, às telecomunicações, à formação profissional, à cultura, ao lazer e ao desporto (Governo de Cabo Verde, 1997).
27 Esta componente teve por objetivos: i) promover a integração dos grupos sociais vulneráveis no processo de desenvolvimento; ii) melhorar os indicadores sociais da pobreza; iii) reforçar as capacidades institucionais de coordenação das atividades de luta contra a pobreza; iv) combater as assimetrias regionais; v) promover o desenvolvimento das atividades geradoras de rendimento e microempresas familiares, junto dos grupos sociais afetados pela pobreza (Évora, 2022).
a formulação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, documento orientador dos países na prossecução de metas estabelecidas, incorporando-os nos principais instrumentos de governação.
Outros 2 (dois) importantes acontecimentos internacionais que marcaram a vigência do governo do PAIGC foram: i) os ataques terroristas às Torres Gémeas nos Estados Unidos da América (EUA), em 2001; ii) a crise económica, com epicentro na Europa, em 2008. Este último teve grande impacto em Cabo Verde, na medida que o país possui uma grande dependência, em termos de Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD), em relação aos países europeus, em especial aos que foram mais afetados, Portugal e Espanha.
Com os Programas de Governo assentes na Tríplice Convergência, sendo estes a Reforma do Estado, a Infraestruturação económica do país para a sua competitividade e a Coesão Social, este governo adotou reformas em todos os setores da vida do país, o que conduziu o país a ser graduado pelas Nações Unidas, em 2008, a País de Desenvolvimento Médio (PDM), pelo facto de ter atingindo os indicadores no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e os indicadores de acesso à Educação e à Saúde, sem, no entanto, ter atingido os indicadores concernentes ao desenvolvimento económico (Évora, 2022).
Sustentado na Lei de Bases da Proteção Social, aprovada no decurso do governo do MPD, o governo do PAIGC engendrou 4 (quatro) importantes reformas na Segurança Social: i)em 2006, foi aprovada o alargamento da Proteção Social a trabalhadores que anteriormente não estavam assegurados, como os funcionários da Administração Pública, por terem à época um regime próprio, os trabalhadores domésticos, os trabalhadores por conta própria, entre outros; ii) o desenvolvimento do regime da pensão social para a Rede de Segurança (Assistência) (Évora, 2022); iii) a desmunicipalizacão dos serviços da Promoção Social (Assistência) devido às consequências desastrosas provocadas, segundo Relatório elaborado em 2009; iv) o alargamento do PNLP para os centros urbanos e periurbanos (bairros periféricos).
Entretanto, as questões sociais se complexificaram, reconfigurando as demandas sociais a par das questões sociais já existentes, isto porque em matéria de segurança alimentar, com um período positivo das chuvas, esta deixou de ser primordial, passando a temática para ocampo de combate à pobreza, as desigualdades sociais e as assimetrias regionais com a finalidade de alcançar a coesão Social, um dos pilares do projeto societário do então governo. Não obstante as reformas implementadas, o governo do PAICV debateu-se durante a sua governação com novos problemas sociais, nomeadamente, a violência urbana provocada pela aparente delinquência juvenil, pois que, resultado de grandes apreensões de droga em território nacional, percebeu-se que este tráfico alimentava a referida delinquência juvenil urbana.
No setor da Assistência Social, no primeiro Programa de Governo, a prioridade foi a reativação das redes sociais de solidariedade social, ou seja, da filantropia do setor social. No entanto, com o compromisso de atingir os ODM, no horizonte de 2015, assim como, para atingir as metas estipuladas nos principais documentos estratégicos de governança28 , este governo assumiu a Proteção Social como um cumprimento constitucional, um
28 Os documentos estratégicos de governança consultados foram: Grandes Opções do Plano, Documento Estratégico de Crescimento e Redução da Pobreza I, II e III; Documento Estratégico de Proteção Social (Évora, 2022).
instrumento que abarque toda a população no sistema de proteção social, e atenda as populações mais vulneráveis, de modo rentável e durável, sem ocorrer em disfunções (Lei de Bases da Proteção Social, 2001).
A nível da intervenção profissional das assistentes sociais verificou-se um alargamento das áreas de atuação, incluindo a docência, a saúde, a juventude, a assessoria governamental e presidencial. As profissionais regressadas do Brasil introduziram a perspetiva crítica-marxista, os métodos e as técnicas de intervenção diversificaram integrando os debates e a perspetiva de gestão social, a par dos métodos e técnicas de caso, de grupo e de comunidade, dependendo mais da ótica individual de cada profissional a uma orientação emanada de um órgão representativo da classe, que surgiu em 2014.
Este ganho para a classe de assistentes sociais, a criação da Associação das Assistentes Sociais de Cabo Verde, tem, desde o início, enfrentado desafios de sustentabilidade devido, principalmente, ao problema da empregabilidade e precarização do trabalho dos profissionais da 3ª geração, por conseguinte, não conseguindo cumprir com os respetivos deveres. Outros desafios se prendem com a não criação e aprovação do Código de Ética da profissão, bem como, o estabelecimento de atos próprios dos assistentes sociais, em relação aos dos outros profissionais das Ciências Sociais.
Sem dúvida, um ganho importante para a categoria foi a criação de cursos de Serviço Social no arquipélago, a ressalva a este facto prende-se com a proliferação destes cursos, sem as condições básicas para a abertura, como a falta de assistentes sociais com grau de Mestrado. À época da abertura do primeiro curso29, em 2005, havia somente uma assistente social com o grau de Mestrado e, em 2006, ao se ter início um novo curso de Serviço Social, havia duas assistentes sociais em formação no Brasil. Para colmatar este déficit, as universidades privadas optaram pelas profissionais da 1ª geração, devido à experiência profissional.
Esta opção das universidades provocou com que a formação da 3ª geração de assistentes sociais se baseasse na perspetiva metodológica positivista/funcionalista, na atuação técnico-profissional assente nas técnicas de caso, grupo e comunidade, não obstante adoção das obras de autores brasileiros, de perspetiva marxista.
Esta 3ª geração de assistentes sociais, formada nesta dualidade de perspetiva teórico – metodológica, em um quadro de crise económica, consequência da crise de 2008, e adoção de medidas que levaram à precarização do trabalho, em Cabo Verde, muitos profissionais para sobreviverem optaram por integrar-se em áreas distintas da formação e os que não conseguiram tiveram de enfrentar a questão do desemprego de longa duração, tornando-os profissionais de frágil valência na inserção do mercado de trabalho, mesmo na área de formação.
No debate deste item se pretendeu demonstrar que, apesar de Cabo Verde ser um país dependente e de capitalismo periférico, com um nível de pobreza e desigualdade social
29 O primeiro curso de Serviço Social foi aberto, em 2005, pela Universidade Jean Piaget/ cidade da Praia (capital), uma universidade privada. Em 2006, foi aberto o 2º curso de Serviço Social pelo Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais (privado), em cooperação com a Fundação Bissaia Barreto/ Portugal, também na cidade da Praia. A Universidade de Cabo Verde, a única universidade pública do país, por falta de profissionais desta área com o nível de Mestrado e Doutorado, não abriu, até a atualidade, um curso de Serviço Social, optando pelo curso de Ciências Sociais.
elevadas30, a valorização da atuação dos profissionais de Serviço Social mantém-se preterida em relação aos outros profissionais das Ciências Sociais.
3. O Serviço Social em Cabo Verde e a questão da precarização profissional no âmbito da adoção de algumas medidas de políticas na lógica neoliberal



Fonte: elaboração própria.
De acordo com o que foi demostrado, no item anterior, Cabo Verde não tem uma legislação própria ou um Código de Ética, por meio do qual os profissionais possam sustentar e orientar a atuação profissional, que depende exclusivamente da capacidade interventiva do profissional, no quadro das atribuições estabelecidas no setor onde o profissional intervém. Isso significa que, se um assistente social intervém no setor da saúde (Sistema Nacional de Saúde – SNS), esta atuação depende do que os superiores, em alguns casos, o profissional, pensem ser as atribuições deste, e não em um quadro legal que determine as suas funções no SNS.
O setor que tem estas funções mais evidentes é o da Rede de Segurança (Assistência Social, Inclusão Social), em conformidade com a Lei nº 131/V/2001, de 22 de janeiro (Lei de Bases da Proteção Social) (Governo de Cabo Verde, 2001) e outras aprovadas no período de 2016 a 2022, quais sejam; o Decreto-lei nº41/2020, de 2 de abril, que institui o Rendimento Social de Inclusão Social (Governo de Cabo Verde, 2020), o Decreto-lei nº 33/2022, de 27 de julho, que institui o Rendimento Social de Inclusão Emergencial (Governo de Cabo Verde, 2022a), a Portaria nº 46/2021, de 24 de setembro, que estabelece as condições técnicas de instalação e funcionamento de lar e centro de dia para pessoas idosas (Governo de Cabo Verde, 2021a), a Portaria nº 56/2022, de 5 de dezembro, que estabelece as condições técnicas
30 Segundo os dados do IDRF (2015/2016) a desigualdade social teve um decréscimo, passando de 0,57 (2001/2002) para 0,42 (2015/2016). No Índice de Gini, a pobreza absoluta global reduziu de 56,8% para 35,2%, no respetivo período (Governo de Cabo Verde, 2016)
de instalação e funcionamento de centros de cuidados destinados a pessoas com deficiência, em situação de dependência (Governo de Cabo Verde, 2022b)
Em uma análise do atual governo do MPD, que após o retorno em 2016 adotou o projeto societário – pilar hierarquizado e democracia económica – e assumiu o compromisso de atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) assegurando a sua operacionalidade no Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável (PEDS) – 2017 a 2021, estabelecendo 3 (três) objetivos: i) assegurar a inclusão social; ii) assegurar a redução das desigualdades; iii) redução das assimetrias regionais (Governo de Cabo Verde, 2017).
Entre as medidas, com configuração na lógica neoliberal, destacam-se a privatização da companhia aérea, assumindo no orçamento do Estado o custo oneroso dos acordos assinados com parceiros, facilitando a precarização dos novos contratos de trabalho com os trabalhadores e a precarização dos trabalhadores da Administração Pública com a nova Lei de Bases do Emprego Público (2023), optando por trabalhadores por contrato por tempo indeterminado a trabalhadores por nomeação definitiva.
Os desafios do Serviço Social, neste contexto, prendem-se com a sua própria empregabilidade no âmbito das condições desfavoráveis dos contratos de trabalho, a capacitação para o mercado de trabalho dos que se encontram em situação de desemprego de longa duração, as condições para a qualificação dos que se encontram no mercado de trabalho, haja vista, se ter somente uma assistente social com o grau de doutora e uma dezena com o grau de mestre.
4. Considerações finais
Este capítulo teve por objetivo apresentar caminho percorrido na formação dos profissionais de Serviço Social com base no enquadramento social, político e económico de Cabo Verde. Assim, facultou perceber que, a par do paradoxo de empregabilidade e a precarização do trabalho serem uma questão social, estes profissionais, inseridos nesta mesma dinâmica, tem-no como desafio profissional e, ainda, como maior entrave à profissão a excessiva partidarização do setor social e seu uso para fins eleitorais.
Sendo o Estado o maior empregador, a máquina administrativa do Estado é um espaço de disputas para alcançar melhores posições, com melhores remunerações para os seus militantes e simpatizantes como forma de assegurar a fidelidade partidária e garantir a permanência no espaço do poder político e de decisão.
Aliada a esta situação, em um país que se defronta novamente com a questão da segurança alimentar, derivada dos 8 (oito) anos de seca, das crises provocadas pelas guerras internacionais (Rússia/Ucrânia e Israel/ Hamas), provocando a subida exponencial do preço dos bens básicos, as crises de gestão na governação do país, a destruição líquida do emprego e do forte movimento migratório da população para países europeus e os EUA, crescente dívida pública, entre outros aspetos, têm conduzido a preferência por projetos, na área da assistência, de matriz de focalização, contrariando os pressupostos da Lei de Bases da Proteção Social, uma vez que a Constituição de 1992, no seu artigo 70º que a Segurança Social é de acesso gradual e contributiva, relegando a assistência social para a solidariedade social.
Os ganhos nesse percurso, ainda incipiente, do Serviço Social em Cabo Verde são: o alargamento dos espaços de atuação profissional no decurso de país independente e a criação da Associação de Assistentes Sociais de Cabo Verde, uma abertura para a inserção da profissão, até agora, na Rede do Serviço Social da Macaronésia31
ANDERSON, P. Portugal e o fim do ultracolonialismo. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1966.
ARRIGHI, G. A crise africana: aspetos regionais e sistémicos do mundo. In: Contragolpes, Selecão de artigos da New Left Review. São Paulo: Boitempo, 2006, pp. 31 – 60.
BEHRING, E. Política Social no capitalismo tardio. São Paulo: Cortez Editora, 2002.
BEHRING, E.; BOSCHETTI, I. Política Social: fundamentos e história. São Paulo: Cortez Editora (Biblioteca Básica de Serviço Social), 2007.
CARVALHO, M. I.; PINTO, C. Serviço Social em Portugal. Uma visão crítica. In: CARVALHO, M. I.; PINTO, C. (organizadoras). Serviço Social: Teorias e Práticas Portugal: Pactor, 2014.
CARVALHO, S.; FURTADO, M.; FORTES, M. P. Serviço Social em Cabo Verde: percurso e desafios na contemporaneidade. In: MARQUES, E.; SCHMITT, A. Serviço Social nos países de língua portuguesa. São Paulo: Pimenta Cultural, 2021.
CHALIAND, G. Mitos Revolucionários do Terceiro Mundo. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves Editora, 1977.
CORREIA e SILVA, A. Combates pela história. Praia: Spleen Edições, 2004.
DOMINGUES, A. Administracão e Instituicões: Transplante, adaptacão, funcionamento. In: ALBUQUERQUE, L.; SANTOS, M. E. (Coordenacão). História Geral de Cabo Verde. Lisboa/Portugal e Cidade da Praia/Cabo Verde: Imprensa de Coimbra, 2001.
ÉVORA, L. Cabo Verde Independente: “Programáticos” e “Pragmáticos” na Reforma do Estado. Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro/BR: UFRJ, 2008.
ÉVORA, L. A Política Social na Agenda Governamental: A experiência cabo-verdiana. Tese de Doutoramento – Universidade do Mindelo/Cabo Verde, 2022.
31 Região da Macaronésia compreende os arquipélagos dos Açores e da Madeira (Portugal), das Canárias (Espanha) e de Cabo Verde. Existem acordos de cooperação dos arquipélagos desta região no Oceano Atlântico e, a nível do Serviço Social, com o objetivo de melhor colaboração, tem-se trabalhado na efetivação da Rede de Serviço Social da Macaronésia.
GOVERNO DE CABO VERDE. Programa do Governo 1991-1995. Cidade da Praia: Imprensa Nacional, 1991.
GOVERNO DE CABO VERDE. Plan National de Developpment (1997-2000). Cadrage Macroéconomique. Cidade da Praia, Imprensa Nacional, 1997.
GOVERNO DE CABO VERDE. Lei nº 131/V/2001, de 22 de janeiro que estabelece a Lei de Bases da Proteção Social. 2001.
GOVERNO DE CABO VERDE. Inquérito as Despesas e Receitas Familiares (2015) – INE. Cidade da Praia: Imprensa Nacional, 2016.
GOVERNO DE CABO VERDE. Decreto-lei nº41/2020, de 2 de abril, que institui o Rendimento Social de Inclusão Social. 2020.
GOVERNO DE CABO VERDE. Portaria nº 46/2021, de 24 de setembro, que estabelece as condições técnicas de instalação e funcionamento de lar e centro de dia para pessoas idosas. 2021a.
GOVERNO DE CABO VERDE. Teoria da Mudança para “Não Deixar Ninguém para Trás” – PEDS (2022 – 2026). Relatório do atelier participativo. Quadro de Cooperação das Nações Unidas (2023 – 2027). Cidade da Praia, Imprensa Nacional, 2021b.
GOVERNO DE CABO VERDE. Decreto-lei nº 33/2022, de 27 de julho, que institui o Rendimento Social de Inclusão Emergencial. 2022a.
GOVERNO DE CABO VERDE. Portaria nº 56/2022, de 5 de dezembro, que estabelece as condições técnicas de instalação e funcionamento de centros de cuidados destinados a pessoas com deficiência, em situação de dependência. 2022b.
IAMAMOTO, M. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação profissional. São Paulo: Cortez Editora, 2005.
LOPES, J. V. Cabo Verde: um corpo que se recusa a morrer – 70 anos contra a fome, 1949/2019. Cabo Verde: Spleen Editora, 2021.
MESZAROS, I. O poder da ideologia. São Paulo: Boitempo Editora, 2004.
NETTO, J. P.; BRAZ, M. Economia Política: uma Introdução Crítica. Biblioteca de Serviço Social. São Paulo: Cortez Editora, 2006.
SERRA, J. A lei de Okun e o paradoxo entre crescimento económico e destruição líquida de emprego em Cabo Verde. Jornal A Nação, nº 874. Cidade da Praia/Cabo Verde, 2024.
TOUSSAINT, E. A Bolsa ou a vida: a dívida externa do terceiro mundo, as finanças contra os povos. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2002.
ARGENTINO: lógicas y tendencias en el ejercicio y la formación profesional
Ximena López
Manuel Mallardi
El trabajo que aquí se presenta es producto de la Actividad Complementaria Programada “Trabajo y Formación en Trabajo Social: un panorama de los países de habla portuguesa e hispana” en el marco de la Maestría en Trabajo Social y Desarrollo Regional de la Universidad Federal Fluminense a cargo de las Profesoras Larissa Dahmer Pereira y Yolanda Guerra. Dicha propuesta coloca 3 ejes de debate: Historia, Trabajo y Formación Profesional. Recuperando estos ejes trabajaremos en las particularidades de la experiencia en Argentina.
Partimos en comprender la historia como fundamento teórico y ético político para reflexionar sobre cómo se configura la profesión en la actualidad. En este sentido, volver a reponer líneas generales del inventario histórico producido sobre el Trabajo Social, como acervo teórico que alcanza el colectivo profesional, nos proporciona algunos trazos significativos que queremos destacar.
En primer lugar, entendemos la reconstrucción de la historia profesional como campo en disputa, en el que se identifican la presencia de posiciones heterogéneas que recuperan diferentes tendencias y perspectivas de análisis. Las primeras producciones de mayor influencia que abordan la historia del Trabajo Social se remontan a los años 1970 en el marco del Movimiento de Reconceptualización - pudiendo mencionar las producciones de Norberto Alayón (1978), Ezequiel Ander-Egg (1985), Norberto Alayón, Juan Barreix y Ethel Cassineri (1971). Los autores mencionados, además de tener una destacada participación en los debates del Movimiento de Reconceptualización, en sus producciones registran un inventario secuencial de hechos, instituciones y prácticas sociales, que permitieron aproximarse al Trabajo Social aunque no establecer las mediaciones necesarias que permitan comprender las determinaciones socio-históricas en las que el Trabajo Social se produce en nuestro país.
Estas producciones se conservaron como predominantes hasta los últimos años de la década del 1990 y los primeros años del 2000; mismo período en el que surgen una nueva generación de investigaciones sobre la historia de la profesión en la Argentina (Parra, 2001; Oliva, 2007; 2016; Siede, 2015; Riveiro, 2010; Paradela, 2023). Herederas de los debates del Movimiento de Reconceptualización y sustentadas en la crítica al Trabajo Social Tradicional, la aparición de nuevos estudios evocando los orígenes y desarrollo histórico del Trabajo Social posibilitaron revisar algunos trazos claves para develar el significado social de la
profesión en el marco de las relaciones sociales existentes. Principalmente, estas producciones permitieron recuperar y articular las bases históricas para comprender cuándo y por qué la profesión se hace socialmente necesaria, al mismo tiempo que, entrelaza la posibilidad de analizar la forma concreta y modo de ser de la profesión en su devenir. La crítica se sustentó en la crítica al endogenismo y la tendencia evolutiva sobre la que se venía entendiendo los orígenes de la profesión1
En este sentido, los estudios de reconstrucción histórica, sustentados desde una perspectiva histórico-crítica, toman como punto de partida la realidad concreta, su procesualidad y sus contradicciones. Permitiendo así inscribir a la profesión en la dinámica de las relaciones sociales; dado que no alcanza solo con organizar un inventario de hechos, instituciones y prácticas para comprender el significado y funcionalidad del Trabajo Social en la dinámica y estructura que imprime la sociabilidad capitalista en nuestro país desde finales del siglo XIX y principio del siglo XX. En esta dirección, Andrea Oliva (2007; 2016) coloca el surgimiento y desarrollo del Trabajo Social argentino en las coordenadas que configuran la intervención estatal frente a las manifestaciones de la cuestión social y su vinculación con el surgimiento de las instituciones con financiamiento público, como producto de la conflictiva y contradictoria relación entre el capital y el trabajo puesta en la realidad social por el movimiento obrero organizado. La autora sostiene que las instituciones con financiamiento público emergen, por un lado, como una de las estrategias sociopolíticas que adquiere relevancia cuando la intervención estatal pasa a cumplir la función de gestionar la reproducción de la fuerza de trabajo respondiendo de manera fragmentada y sectorializada a las necesidades disociadas del salario,2 movimiento que, por otro lado, moldea los espacios de inserción laboral que legitimará la existencia de las primeras Visitadoras y Asistentes Sociales3 formando parte del personal estatal al ser demanda su intervención - en el control y disciplinamento - de la vida cotidiana de la familia obrera. Lo que permite también configurar las funciones de asistencia, gestión y educación como funciones históricamente colocadas al Trabajo Social.
Se derivan, de las determinaciones socio-históricos vinculadas a los orígenes de la profesión, dos elementos significativos que pone en debate la perspectiva histórico-crítica. Por un lado, el reconocimiento de la relación salarial como una de las determinaciones que habilita el ejercicio profesional, entendiendo al Trabajo Social inscripto
1 “La llamada ‘intervención en lo social’, la ‘protección social’ o las ‘formas de asistencia’ ya existían mucho antes que se iniciara la formación profesional de Trabajo Social, y ello no se explica solamente, por la influencia ejercida por el pensamiento europeo o norteamericano. Desde nuestra concepción, la explicación requiere comprender las condiciones materiales y el desarrollo de ciertas prácticas para abordar las manifestaciones de la ‘cuestión social’ en Argentina. Destacamos, por lo tanto, que la profesión del Trabajo Social sea una simple evolución de las distintas formas de ‘ayuda’” (Oliva, 2007, p. 10)
2 Frente al ascenso de la conflictividad social y el límite de represión estatal frente al reclamo obrero, dicha conflictividad social es metabolizada mediante la intervención estatal en la reproducción de la fuerza de trabajo. Dice Oliva: “[ ] la cobertura de necesidades mediante el sistema público adquiere mayor desarrollo cuanto mayor fuerza tiene el movimiento obrero para plantear sus exigencias” (2016, p. 69). Asimismo, los primeros registros de la intervención estatal se orientan en: educación, vivienda popular y servicios de salud. También, hacia los primeros años del siglo XX se avanza en materia legislativa y prácticas institucionalizadas para regular la relación capital/trabajo. Para dar algunos ejemplos: Ley de Descanso Dominical en 1905, se crea el Departamento Nacional de Trabajo en 1907, se avanza en reglamentaciones sobre trabajo infantil y seguridad e higiene entre otras. Para más detalles ver Oliva (2007; 2016).
3 Cabe señalar que el primer curso de Visitadoras de Higiene en la Argentina es de 1924 y la primera escuela de formación de las primeras Asistentes Sociales es de 1930 en el Museo Social Argentino.
en la división sociotécnica y sexual del trabajo lo que permite superar reduccionismos vocacionales o vinculados a la noción de servicio. Esta afirmación, sustentada en la obra pionera de Marilda Iamamoto (1997), evidencia la condición asalariada de la profesión y las particularidades que asume su modo de inserción en las relaciones sociales como especialización del trabajo colectivo y que su función social vinculada al proceso de reproducción (material y espiritual) de la sociabilidad capitalista. Esta referencia, también abre nuevas posibilidades para repensar las condiciones en las que se desarrolla la profesión en diferentes coyunturas socio-históricas y su intervención profesional polarizada por intereses de clase contrapuestos (Iamamoto, 1997). Por otro lado, el reconocimiento que la tendencia hegemónica en los orígenes del Trabajo Social estuvo vinculada al conservadurismo - confesional y positivista4 - posibilita registrar la trayectoria formativa cristalizada en los planes de estudios de formación profesional y capturar los debates sobre cómo viene procesando el colectivo profesional sus respuestas en torno a la intervención profesional en condiciones históricamente dadas. Asimismo, reflexionar sobre los procesos de formación y ejercicio profesional, desde esta perspectiva, nos permiten tensionar proyectos profesionales en disputa por la configuración y dirección del ser y el saber hacer profesional. Al mismo tiempo, estos debates se procesan entre las demandas históricamente colocadas a la profesión y las posibilidades concretas en las que se realizan sus intervenciones, muchas veces, reducidas en apariencia a un proyecto monolítico en las que se pregona un Trabajo Social homogéneo - neutral y técnico - direccionado por una hegemonía instrumental sustentada en una racionalidad formal-abstracta (Guerra, 2007).
Los lineamientos arriba mencionados, se constituyen en bases indispensables para reflexionar las condiciones actuales en las que el Trabajo Social se desarrolla. En el contexto de crisis estructural capitalista que asistimos, frente a los profundos procesos de precarización en los que la vida se reproduce, pensar la forma que asume hoy la profesión se torna objeto de reflexión para las páginas que siguen. Condiciones de empleo y formación profesional son los ejes de análisis que a continuación expondremos, buscando descifrar algunas claves que nos permitan caracterizar las particularidades que asume el Trabajo Social argentino en la contemporaneidad.
2. Condiciones de empleo profesional: contrarreforma estatal y precarización persistente
En este apartado nos centraremos en el análisis de las condiciones de empleo y del ejercicio profesional del Trabajo Social, comprendiendo que estas condiciones no pueden desvincularse ni del conjunto de las condiciones en las que trabaja la clase que vive del trabajo (Antunes, 1999; 2005), ni de cómo se configuran las respuestas socio-políticas en las que se direcciona la intervención estatal frente a las manifestaciones de la cuestión social en coyunturas socio-históricamente determinadas. Por lo tanto, las condiciones actuales en las que se procesa la intervención profesional se explican en el marco de la crisis estructural del
4 Podemos recuperar a Parra (2001) en su análisis a las matrices fundaciones del Trabajo Social argentino vinculadas a una matriz doctrinaria y a una matriz laica-racionalista.
capitalismo que asistimos desde mediados de la década del 1970. Entonces, para explicar una de las múltiples expresiones de esta crisis, la crisis del trabajo en el capitalismo contemporáneo se hace necesario destacar las transformaciones societales más significativas. Estas transformaciones, que sólo podremos enumerar por razones de espacio, nos posibilitan comprender las correlaciones de fuerza entre capital y trabajo en un nuevo ciclo de restauración capitalista.
En el plano económico, el agotamiento del llamado patrón de producción fordistaexpresado en la forma de organización de la producción y del trabajo consagrado en el período de posguerra que tiene como modelo al trabajador asalariado formal y fabril - da pasaje al toyotismo; al mismo tiempo que la reestructuración productiva intensifica las formas de explotación de la fuerza de trabajo. Así, la forma que asume la organización del proceso de trabajo, sustentada en la flexibilización y precarización, imprime cambios sustantivos tanto para la incorporación/expulsión de la fuerza de trabajo - a través de la heterogeneidad en las modalidades de contratación - como en la intensificación de las condiciones de explotación - evidenciada en los tiempos y ritmos de trabajo que marca la producción. A su vez, este proceso evidencia cambios en la morfología de la clase que vive del trabajo que tiene como consecuencia la heterogeneización y fragmentación de la propia clase trabajadora y el debilitamiento de la representación de los intereses de clase por medio de sus organizaciones (Harvey, 1998; Antunes, 1999; 2005). En el plano político, la flexibilización y desregulación laboral, impulsada en el proceso de “reformas” estatales atacan sistemáticamente las regulaciones en materia de derechos laborales y sociales sobre los que se asienta el neoliberalismo (Netto; Braz, 2009). Estas mutaciones en el mundo del trabajo también reconfiguran las intervenciones estatales en la gestión de la reproducción de la fuerza de trabajo - que se orientan en la focalización, tercerización y descentralización (Grassi, 2003)desarticulando los servicios sociales colectivos extendidos entre las décadas del 1940 y 1970 en Argentina.
Estos trazos generales permiten afirmar que la ofensiva del capital sobre el trabajo combina precarización y flexibilidad con un proceso de contrarreformas sobre las que la dominación política y restauración del poder del capital se canalizan bajo la reestructuración del Estado Neoliberal5, que tiene como correlato directo el deterioro de las condiciones de vida y trabajo de la clase trabajadora en general y de las/os trabajadores sociales en particular. Las consecuencias de la implementación y consolidación de las políticas de ajuste estructural bajo los principios ortodoxos del Consenso de Washington en la década de los 1990 en Argentina desencadena un ciclo de impugnación e insurrecciones que encuentra su punto más álgido a finales del año 2001, abriendo el período de los llamados gobiernos
5 Recuperamos a Netto y Braz (2009, p. 227) para indicar que “[...] por primera vez en la historia del capitalismo, la palabra reforma ha perdido su significado tradicional como un conjunto de cambios para ampliar derechos; desde los años ochenta del siglo XX, bajo el rótulo de reforma(s), lo que ha llevado a cabo el gran capital es un gigantesco proceso de contrarreforma(s), encaminado a suprimir derechos y garantías sociales”. En el mismo sentido, Coutinho (2012, p. 123) sostiene que: “[...] las llamadas ‘reformas’ de seguridad social, leyes de protección laboral, privatización de empresas públicas, etc. –‘reformas’ que actualmente están presentes en la agenda política tanto de los países capitalistas centrales y periféricas (hoy elegantemente renombradas como ‘emergentes’) – tiene por objetivo la pura y simple restauración de las condiciones propias de un capitalismo ‘salvaje’, en que las leyes del mercado deben estar vigentes sin frenos. Estamos ante un intento de suprimir radicalmente lo que [...] Marx llamó ‘victorias de la economía política del trabajo’ y, como consecuencia, la restauración plena de la economía política del capital. Por eso me parece más apropiado, para una descripción de los rasgos esenciales de la era contemporánea, no utilicemos el concepto de revolución pasiva, sino más bien el de la contrarreforma”
progresistas. La salida de la convertibilidad, y su posterior período de estabilización económica y política, encauzan niveles de crecimiento - que favorecen a los sectores de la burguesía tras el aumento de los precios de las exportaciones, el saqueo de las riquezas naturales, la transnacionalización de los ciclos del capital y los subsidios y reducciones impositivas para las empresas -, al mismo tiempo que, establecen compensaciones a distintas fracciones de la clase trabajadora en las que se combinaron la recomposición salarial - para aquellas fracción de trabajadores asalariadas formales - y la masificación de la estrategia asistencial representada en los programas de transferencia monetaria condicionada - para aquella fracción expulsada del mercado laboral o anclada en relaciones laborales bajo los parámetros de la informalidad (Bonnet, 2008; 2015; Thwaistes Rey; Ouviña, 2019; Piva, 2024). Este proceso revitaliza el mercado laboral para el Trabajo Social, principalmente entre el 2003 y el 20076, aunque contradictoriamente la ampliación de la demanda de profesionales es absorbida bajo los parámetros de flexibilidad y precariedad laboral consagrados hacia finales del siglo XX. En esta coyuntura emergen las primeras caracterizaciones de las condiciones de empleo profesional en nuestro país7. Estas investigaciones develaron una heterogeneidad en las modalidades de contratación (que van desde modalidades de empleo permanente a un abanico de modalidades de contratación precarias, transitorias, inestables) como la retracción de los derechos laborales vinculados a las distintas modalidades contractuales. Asimismo, puede afirmarse la convivencia de profesionales bajo modalidades de empleo permanentes y profesionales con modalidades de contratación precaria en un mismo espacio socio-ocupacional, realizando las mismas tareas y percibiendo salarios diferenciados - donde se reconocen valores por debajo de la línea de pobreza.
La información recabada y divulgada durante este período - entre 2005 y 2010visibilizan la precarización y el pluriempleo como denominadores comunes que no se revierten desde el proceso de contrarreforma estatal en los que se constituyeron los marcos jurídico-administrativos que legitiman y legalizan - tanto la supresión como la reducción - de los derechos laborales8 .
Ahora bien, el impacto de la crisis del capital global que inicia en el año 2008 junto al sistemático deterioro de las condiciones de vida y trabajo de la clase trabajadora interpela la retórica oficialista poniendo de manifiesto los límites del modelo de acumulación frente a la fragilidad sobre las que se sostienen tres décadas de relaciones laborales configuradas en la flexibilidad, la precariedad, la degradación de la clase trabajadora y de sus condiciones de existencia. La crisis estructural del capital se devela, parafraseando a Mandel (1985), como
6 Según un informe del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación durante el período 2003-2007, el personal profesional de este Ministerio aumentó casi un 14% (el personal profesional – terciario y universitário - pasa de un 35% en el año 2003 a un 48,8% en el año 2007). Durante el mismo período, la incorporación de profesionales del Trabajo Social se incrementó aproximadamente a un 300% (uno de cada tres trabajadores sociales su lugar de trabajo se asentaba en el interior del territorio nacional); estableciéndose la siguiente distribución: el 34% de estos profesionales tenían su puesto de trabajo en el territorio y el 66% desarrollaba sus actividades en el Nivel Central del Ministerio para el año 2007 (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 2007).
7 De las primeras producciones vinculadas al análisis en torno a las condiciones de empleo profesional en Argentina podemos destacar: Britos (2006); Cademartori et al. (2007); Oliva; Gardey (2005); Siede et al. (2007).
8 La precariedad aquí entendida como la precarización de la vida de la persona que trabaja (Alves, 2013) se expresa en la precariedad en el empleo, el deterioro del salario para garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo y el ataque permanente a los derechos sociales de la clase trabajadora como hilo conductor que invade todos los espacios de la vida social en el que se han subvertido e intensificado las desigualdades existentes.
una larga onda regresiva con cortos períodos de crecimiento y largos períodos de recesión y estancamiento económico. Los procesos de recesión económica que se ven profundizados desde el año 20129, empujan sistemáticamente a la caída del salario, la reducción o supresión de derechos laborales, el debilitamiento y desmovilización de las organizaciones gremiales y a la flexibilidad como mecanismos de absorción y expulsión de la fuerza de trabajo, pero también, como mecanismos de disciplinamiento para la clase que vive de su trabajo que se ve permanentemente amenazada.
El estancamiento y recesión como expresiones de la crisis capitalista ha conducido al empobrecimiento del conjunto de la clase trabajadora. Se constata en la dinámica de la realidad que la precariedad se exterioriza como la forma persistente sobre la que se establecen las relaciones sociales. La persistencia en la precarización abre un proceso de proliferación de nuevos estudios10 sobre las condiciones en las que la profesión se desarrolla, lo que demuestra y mantiene su vigencia como tema instalado en la agenda de debate profesional. Recuperando, específicamente, los estudios realizados por el Colegio de Trabajadores/as Sociales de la Provincia de Buenos Aires (CATSPBA) en los años 2011, 2017 y 202011 (Siede, 2012; CATSPBA, 2018; Barcos et al, 2020) podemos constatar algunas tendencias.
La persistente condición de pluriempleo como estrategia para cubrir las necesidades de reproducción material de sus profesionales; registra de manera constante que un 38% de profesionales mantienen esta condición. A su vez, las modalidades de contratación reflejanpara cada año - la heterogeneidad en las relaciones laborales que combinan modalidades de planta permanente y modalidades de empleo precarios y sin protecciones laborales. Las condiciones de precariedad en el empleo son del 46,9% para el 2011; del 55% para el 2017 y del 36% para el 2020.
De los porcentajes registrados en la desocupación profesional, el 5,7% de colegas manifiesta no tener empleo profesional en el 201112; mientras que, el 10,6% en 201713 y el 6% en 202014. Al observar los motivos de la desvinculación laboral, en los últimos dos relevamientos, la principal condición de la pérdida de empleo está vinculada a la no
9 “[...] la tendencia a la restricción externa de la acumulación y en el agotamiento de la base productiva local, cuya última reestructuración profunda fue en la primera mitad de los años noventa, lo que agudizó las presiones globales por la reestructuración (Piva, 2021). Como consecuencia, el ajuste fiscal y la devaluación de la moneda no bastan para relanzar la acumulación y, en ausencia de reestructuración productiva, solo generan recesión y espiralizan la relación entre devaluación e inflación. El núcleo de la explicación de la dinámica y la temporalidad de la fase de estancamiento lo encontramos en una relación de fuerzas que ha bloqueado los sucesivos intentos de avanzar en dicha reestructuración” (Piva, 2024, p. 63).
10 Compartimos algunas de las producciones que se extienden entre el 2010 y el 2020: Siede (2012); Gardey et al. (2020); López (2012); López et al. (2020); Barcos et al. (2020); Cademartori (2022).
11 Los relevamientos identificados fueron realizados mediante una encuesta autoadministrada en la que participaron, en el año 2011 un total de 995 colegas; en el año 2017 un total de 1.110 colegas y en el año 2020 un total de 1.239 colegas.
12 Cabe aclarar que se identifica en la categoría no estar empleada profesionalmente porque no se pregunta directamente por desocupación, pero, se define como desocupación profesional al reconocer no estar trabajando profesionalmente. En los siguientes relevamientos, 2017 y 2020, el ítem sobre desocupación se consulta directamente.
13 El segundo relevamiento del CATSPBA se realizó durante el segundo año del gobierno de la Alianza Cambiemos. Según el registro del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) entre diciembre del 2015 y marzo del 2016 encontramos un total de 141.542 despidos, de este total el 48% corresponde a trabajadores estatales (Mamblona; Coll, 2020).
14 El tercer relevamiento realizado por el CATSPBA se desarrolla durante el primer año de la pandemia por COVID-19 y la situación de desocupación profesional registrada permite indicar que del universo de colegas que manifestaron estar sin empleo, el 67% ya se encontraba en esa condición previa a la pandemia y el 33% relaciona que su pérdida de trabajo es producto del contexto de emergencia (Barcos et al., 2020).
renovación contractual y/o despidos lo que permite reconocer en la fragilidad de la relación laboral las condiciones de expulsión del mercado laboral de sus profesionales.
Dicha fragilidad en las modalidades de contratación tiene como consecuencia: el ataque sistemático a sus profesionales frente al avance en despidos y deterioro salarial en el sector público; la profundización en la fragmentación del propio colectivo profesional y el recrudecimiento de políticas de ajuste estructural que afecta de manera directa en los procesos de intervención profesional. Condiciones que, desde el último 10 de diciembre tras el recambio de gobierno, sellan y desenmascara la radicalización del proyecto neoliberal reeditando la crítica al Estado, sobre la que se justifica la desarticulación y desmantelamiento en materia de política social y derechos sociales. El nuevo gobierno de La Libertad Avanza se aferra a la defensa de la libre regulación del mercado y de la propiedad privada atacando la propia estructura estatal reflejada en el cierre de dependencias públicas, su reorganización institucional y despidos masivos de trabajadores estatales, que según el monitoreo que realiza la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), al 2 de abril ya se contabilizaban más de 11 mil despidos en toda la Administración Pública y una pérdida del poder adquisitivo del salario de más del 20%15 . Este escenario deriva en una tensión entre la amenaza (real o potencial) de la pérdida de empleo dado que se proyecta - desde la Presidencia de la Nación - alcanzar la meta de no renovación de 70 mil contratos a término en el Estado Nacional para finales del mes de junio.
Por otra parte, la fragmentación al interior del propio colectivo profesional tensiona las posibilidades de gestar procesos organizativos; corriendo el riesgo de parcializar e individualizar los conflictos laborales según cada sector o según sea la modalidad de contratación. El contexto demanda trascender la heterogeneidad y fragmentación de las/os trabajadoras/es reconociendo los intereses propios de nuestra clase y las disputas necesarias para que esos intereses sean representados.
Por último, el recrudecimiento de políticas de ajuste estructural tiene consecuencias en la intervención profesional. Se refuerzan estrategias de intervención estatal orientadas en la gestión y control de la pobreza, que encuentra su base de fundamentación políticoideológica en la revalorización de la familia y la responsabilidad individual, actualizando constantemente intervenciones selectivas, moralizadoras y asistencialista dirigida a la población pobre.
En este sentido, la atención a las manifestaciones de la cuestión social se particulariza en la reconfiguración asistencialista del Estado y se demanda, desde los puestos de trabajo, que sus profesionales accionen en: la selección de la población usuaria en el marco de diagnósticos específicos, el control de la población usuaria y la organización de la vida cotidiana y del uso del tiempo libre de las clases trabajadoras (López, 2012). Así, las tareas que desempeñan cotidianamente profesionales del Trabajo Social se orientan en la evaluación
15 Datos disponible en: https://www.pagina12.com.ar/724987-el-mapa-de-los-despidos-en-el-estado-el-detalle-en-cadaorga Consultado el: 10 de noviembre. 2024. Es importante señalar que los mecanismos que justificaron la expulsión masiva de trabajadores estatales reactualizan las experiencias acumuladas durante el gobierno de cambiemos: auditar los contratos de trabajos y despedir a trabajadores estatales que se definan como “innecesarios/as” buscando así disciplina fiscal y reestructuración de las instituciones público estatales. La particularidad puede señalarse en que el atropello sobre el empleo público también atenta contra personal de planta. Dentro de los números de despidos registrados hasta el momento no podemos identificar cantidad específica vinculada a la profesión.
para la accesibilidad de la población a las prestaciones sociales bajo operacionalizaciones técnico-instrumentales que verifiquen su “merecimiento o no”, como también, el acompañamiento que supervise el comportamiento de la población bajo las condiciones exigidas para seguir percibiendo dichas prestaciones: “[...] evitando así que la institución caiga en las ‘trampas de conducta popular de escenificación de la miseria’, al mismo tiempo que busca garantizar de esa forma el empleo ‘racional’ de los recursos disponibles” (Iamamoto, 1997, p. 130). Así, la manipulación e inducción comportamental (Netto, 1997) sobre la población usuaria incide “[...] sobre el modo de vivir y pensar de los trabajadores, a partir de situaciones vivenciadas en su cotidiano[...]” (Iamamoto, 1997, p. 143).
Este recorrido nos lleva a interpelarnos sobre las posibilidades de construcción/ejercicio de la autonomía profesional, cuando la intervención profesional está marcada por la predominancia de los criterios/objetivos colocados por los puestos de trabajo sobre los criterios/objetivos profesionales. En este sentido, la persistente precariedad y disciplinamiento de la fuerza de trabajo profesional se entreteje con la hegemonía técnicoinstrumental en nuestro quehacer profesional.
3. La formación profesional en la Argentina actual: notas sobre su heterogeneidad y precariedad
Habiendo sintetizado algunos trazos generales que asume el mercado de trabajo en la particularidad del Trabajo Social, en la continuidad del texto se brindan algunas reflexiones sobre las lógicas que asume la formación profesional en Argentina. Al respecto, inicialmente es necesario marcar que la complejidad y la heterogeneidad de las formas que asume la formación superior en Argentina como tendencia general provoca dificultades al momento de particularizar en las trayectorias formativas del Trabajo Social, aunque sí es posible avanzar en la identificación de algunos trazos generales. Para ello, a los fines expositivos se organiza el análisis a partir de dos ejes estrechamente vinculados: en un primer momento, se sintetiza la información sobre las formas institucionales que asume la formación profesional, señalando las instituciones y titulaciones disponibles. En un segundo momento, se señalan algunas discusiones sobre las tendencias que asume la formación, tanto en sus fundamentos como en las formas de asumir los procesos de intervención. Iniciando la caracterización de las formas que asume la formación profesional, es importante mencionar que, si bien presenta una trayectoria histórica cuya caracterización excede al presente texto, es importante mencionar como un aspecto sustancial en dicha trayectoria la sanción de la Ley de Educación Superior nº 24.521 en el año 1995 (Gobierno de Argentina, 1995), cuando mediaba la presidencia neoliberal de Carlos Menem. En el artículo n° 5 de dicha ley se estableció que en nuestro país la Educación Superior se materializa en institutos de educación superior - de formación docente, humanística, social, técnico-profesional o artística - y en instituciones universitarias, en ambos casos estas instituciones pueden ser de gestión estatal o privada.
Esta determinación general se particulariza, para el caso del Trabajo Social, en una formación sumamente heterogénea en el territorio nacional, donde, de las 24 jurisdicciones - 23 provincias y el distrito federal de Ciudad Autónoma de Buenos Aires -, encontramos
que en 23 se desarrolla la formación del Trabajo Social, en 14 jurisdicciones la formación es de carácter universitario exclusivo, mientras que en 2 es posible acceder a la formación profesional en institutos superiores, y, por su parte, en 7 coexisten ambas modalidades de formación16. En términos generales, sobre las titulaciones que asume la formación profesional, en el ámbito universitario, en consonancia con la Ley Federal de Trabajo Social n° 27.072 (Gobierno de Argentina, 2014), luego de cinco (5) años de formación se expide el título de Licenciado/a en Trabajo o Servicio Social, mientras que, en las instituciones de formación superior el período de formación ronda los cuatro (4) años y se expiden títulos como Trabajador/a Social, luego de cursar la Tecnicatura en Trabajo Social, y de Asistente Social.
Según información brindada por la Federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social (FAUATS)17, en nuestro país la carrera de Trabajo Social se dicta en treinta y cinco (35) universidades, cinco (5) de ellas privadas. Por su parte, si bien es una realidad más dinámica, principalmente en la Provincia de Buenos Aires, según la mencionada fuente, la carrera es dictada en cincuenta y ocho (58) instituciones superiores, es decir, no universitarias. Por otro lado, es importante mencionar que, al interior de la formación universitaria, en algunas instituciones se incluyen títulos intermedios, los cuales se obtienen luego de 3 años de cursada y cuyas denominaciones incluyen: Técnico/a en Minoridad y Familia, Técnico/a Universitario/a en Trabajo Social, Técnico/a Universitario/a en Intervención Social, Técnico/a en Universitario/ en Formulación de Proyectos Sociales. Como puede observarse en la breve caracterización sobre las formas institucionales que adquiere la formación profesional en Argentina, tal como se mencionó inicialmente, la heterogeneidad se configura como un elemento general en todo el país, donde no sólo dicha característica remite a los ámbitos institucionales en donde se dicta la carrera, sino también el tiempo de duración de la misma, la trayectoria histórica y la masa crítica que sustenta la puesta en marcha y/o desarrollo de las carreras y las titulaciones, las cuales muchas se entran en contradicción con la mencionada Ley Federal de Trabajo Social, lo cual requiere, en muchos casos, el cursado de un Ciclo Complementario de Trabajo Social a fin de obtener el título universitario de Licenciado/a en Trabajo Social.
Tal como se expresa en Mallardi, Mamblona y Moledda (2023), el predominio de instituciones donde prima la formación técnica, sea en el ámbito universitario o no, se inscribe en una trayectoria de precarización de la formación profesional que se encuentra en sintonía con la presencia de demandas instrumentales, asistencialistas y burocráticas por parte del mercado de trabajo. De esto modo, el sobredimensionamiento del carácter interventivo del Trabajo Social, el cual se asume como una cuestión técnica, escindido de concepciones teóricas, éticas y políticas, remite a la exigencia de saberes que posibiliten un saber hacer manipulatorio de las políticas sociales.
Ahora bien, sobre la base de las trayectorias institucionales en las cuales se desarrolla la formación profesional, interesa avanzar, en un segundo momento, en la identificación de las tendencias teórico-metodológicas que subyacen a dichos procesos formativos. Al respecto, la amplitud y heterogeneidad institucional existente dificulta las posibilidades de
16 Información suministrada por el Colegio de Trabajadores/as Sociales de la Provincia de Buenos Aires.
17 Disponible en www.fauats.org.ar Consultado el: 10 de noviembre. 2024.
avanzar en dicha aproximación diagnóstica, más aún cuando al interior de cada institución la heterogeneidad se particulariza en las distintas áreas y/o asignaturas.
Antes de iniciar los planteos específicos del presente apartado, es importante remarcar que las reflexiones que se sintetizan se enmarcan en el fortalecimiento del pluralismo (Coutinho, 2013) en el Trabajo Social, lo cual remite a considerar las tendencias teóricas existentes y sus fundamentos, pero también en la necesidad de jerarquizar el debate contemporáneo orientado a la crítica al pluralismo metodológico (Tonet, 2010) el cual, en su vulgarización, deviene en relativismo y/o eclecticismo. El interrogante sobre cómo se piensa y cómo se enseña el Trabajo Social remite, en consecuencia, a considerar discusiones sobre los fundamentos de la profesión y, en estrecha vinculación, su interrelación con el pensamiento social contemporáneo.
En estas discusiones, a los fines de orientar las reflexiones, inicialmente retomamos los planteos de Sierra-Tapiro (2021), quien al caracterizar el debate contemporáneo plantea que es posible encontrar tres grandes perspectivas que disputan por el sentido crítico de la profesión: la crítica marxista o inspirada en Marx, la crítica histórico-disciplinar y la crítica decolonial.
Sintéticamente, el mencionado autor plantea que la perspectiva crítica históricodisciplinar recupera la emergencia del Trabajo Social como profesión en el seno del movimiento reformista-progresista europeo y estadounidense, lo cual remite a revalorizar y sostener la vigencia de los planteos teórico-metodológicos que se inscriben en el denominado Caso Social Individual, centralmente a partir de la recuperación de la obra de Mary Richmond. Dicha recuperación se enmarca, en algunas experiencias, en dar cuenta de sus vinculaciones con el Pragmatismo, como corriente de pensamiento, y sus implicancias y vigencia para pensar la intervención profesional en la actualidad y, en otros posicionamientos, se articula con un proceso intelectual de reactualización que dá fundamento al Trabajo Social Clínico, en algunos casos en articulación con los planteos de la teoría sistémica y/o aquellos vinculados a la resiliencia.
En segundo lugar, la conformación de una tendencia crítico-decolonial recupera distintas trayectorias y tradiciones políticas, sociales y académicas, y plantea la necesidad de llevar a cabo una crítica a los planteos teóricos eurocéntricos y reforzar los conocimientos y saberes del Sur Global. Con una fuerte influencia de la obra del pensador portugués Boaventura de Sousa Santos, de las epistemologías feministas y las corrientes que se inscriben en el giro afectivo, esta perspectiva, sobre la base de la crisis de la modernidad como proyecto, articula las críticas a la colonialidad del poder (Quijano, 2011), la colonialidad del ser (Mignolo, 2011) y la colonialidad del saber (Lander, 2011), y presenta distintos postulados teórico metodológicos orientados a revisar o subvertir las llamadas formas tradicionales de conocer la realidad y, en el caso particular del Trabajo Social, la configuración de un posicionamiento alternativo que inscribe su horizonte en los proyectos nacional-populares presentes en la región.
La perspectiva crítica marxista, o histórico-crítica, por su parte, es heredera de los postulados de la obra de Marx y articula sus producciones a partir de recuperar las mediaciones llevadas a cabo por José Paulo Netto, Marilda Iamamoto, María Lucía Martinelli, Yolanda Guerra, entre otros y ha permitido problematizar distintos elementos que se
sintetizan en el debate del Trabajo Social, tales como la trayectoria histórica de la profesión, cuyas producciones fueron mencionadas en la introducción al presente texto, los fundamentos y la configuración histórica de la Cuestión Social y las Políticas Sociales y las lógicas que asumen los fundamentos y los procesos de intervención del Trabajo Social (Mallardi, 2016).
Identificadas estas tres tendencias, las cuales coexisten en tensión en la formación profesional del Trabajo Social, resulta importante señalar que la dinámica de la realidad se configura compleja y contradictoria, donde además se torna necesario avanzar hacia una síntesis sobre las implicancias teórico-metodológicas de estas posturas, centralmente en las formas de pensar la intervención profesional. Al respecto, haciendo foco en aquellas aproximaciones que asumen la positividad de la realidad y desconsideran la posibilidad de trascender el carácter fenómeno y superficial de los procesos sociales, vale visibilizar los mecanismos argumentativos que cobijan la reactualización positivista en el Trabajo Social, donde el estudio de la sociedad se instala desde el espíritu objetivo, neutro, libre de juicios de valor, ideología y/o visión del mundo (Löwy, 2000), y, en consecuencia, los procesos sociales son aprehendidos en forma reificada, en tanto cosas, donde se niega, precisamente, su procesualidad social e histórica (Guerra, 2007).
Bajo la mediación del carácter fetichista de la mercancía, la reificación se configura, en el campo de las Ciencias Sociales en general y del Trabajo Social en particular, como parámetro en el proceso de conocimiento y en la forma de pensar la intervención profesional, lo cual, supone la burocratización y formalización del proceso de conocimiento y, en estrecha relación, la fragmentación del conocimiento de la realidad social. Además, en la particularidad del Trabajo Social, estos procesos se sintetizan con la reactualización de la herencia pragmatista en la profesión, lógica responsable del empirismo que se encuentra presente en el ejercicio profesional (Guerra, 2022).
La intervención se concibe, y se recupera en los procesos de formación profesional, desde la lógica de la modelización y protocolización, generando procedimientos estandarizados, con una fuerte impronta manipulatoria de la realidad (Massa; Pellegrini, 2019). Así la concepción tecnicista se reactualiza y, pese a sustentarse en fundamentos distintos, se extiende capilarmente en los procesos de formación profesional, donde la práctica es vaciada de teoría y desvinculada de las distintas dimensiones que convergen en el ejercicio profesional.
4. Consideraciones finales
Sintetizadas las principales características que asume el mercado de trabajo y la formación profesional del Trabajo Social en la Argentina actual, en estas reflexiones finales se considera necesario marcar algunos trazos comunes que articulan unos y otros procesos. Al respecto, la precarización de la vida como patrón predominante de la reproducción social en la contemporaneidad adquiere materialidad concreta en la precarización de las condiciones del ejercicio profesional, tanto en las formas que asume la relación salarial en el colectivo profesional, como en la configuración del cotidiano profesional. En estrecha articulación, la formación profesional, lejos de tener una aproximación crítica con el mercado de trabajo,
asume su positividad y el patrón técnico-instrumental se torna hegemónico, pese a que en simultáneo se fortalece el debate contemporáneo sobre los fundamentos del Trabajo Social. Así, observamos como algunos posicionamientos intelectuales herederos de la decadencia ideológica del pensamiento burgués (Lukács, 1981) adquieren relevancia en las discusiones y en la formación profesional del Trabajo Social, renegando de categorías sustanciales para comprender la realidad y la profesión, tales como totalidad, contradicción, historicidad, entre otras. En sintonía con estas posiciones, las formas de pensar el proceso de intervención sobredimensionan el carácter técnico-instrumental, dejando en segundo plano la discusión sobre los fundamentos teóricos, políticos y éticos del Trabajo Social.
Esta lógica se recrudece en la sociedad actual a partir de los impactos de la Pandemia Covid 19, principalmente por el avance de las tecnologías y la virtualidad, tanto en los procesos de formación como en el ejercicio profesional, donde se produce una despersonalización del trabajo cotidiano y el vínculo es mediado por tecnologías, las cuales claramente se configuran sobre la base de la inmediaticidad y la estandarización de la realidad. En correlación a estos procesos, el desfinanciamiento del Estado impacta en las políticas sociales y en los ámbitos de formación profesional, donde la precarización institucional altera el cotidiano del ejercicio y la formación, tornando complejo la construcción de conocimiento crítico y el desarrollo de procesos de intervención fundados, críticos y cualificados. Además, el avance de la extrema derecha instala lógicas y prácticas de persecución al pensamiento crítico, lo cual se traduce en despidos, escraches e intentos de silenciamiento.
Estas lógicas predominantes de la dinámica cotidiana contemporánea sin dudas instalan un horizonte complejo y contradictorio para los proyectos societales y profesionales que tienen en la emancipación humana y social su propósito rector, aunque no significa que estos procesos no sean parte de las disputas contrahegemónicas vigentes. Así como marcamos la presencia de la perspectiva histórico-crítica heredera del pensamiento marxista en la formación profesional, dicha perspectiva nutre y se retroalimenta de procesos de intervención críticos y contrahegemónicos, que en distintos espacios ocupacionales configuran prácticas alternativas. En la prefiguración de proyectos alternativos, fundados en la defensa irrenunciable de las condiciones materiales de existencia para la reproducción de la vida, podremos alcanzar “[…] el fresco de la mañana en que la emancipación humana concretizará todos los derechos de que carecemos para dar contenido sustantivo a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad” (Netto, 2009, p. 33).
5. Referencias
ALAYÓN, N. Hacia una historia del Trabajo Social en Argentina. Lima: CELATS, 1978.
ALAYÓN, N.; BARREIX, J.; CASSINERI, E. ABC del Trabajo Social Latinoamericano. Buenos Aires: Grupo Ecro, 1971.
ALVES, G. Dimensões da Precarização do Trabalho. Ensaios de Sociologia do Trabalho. Bauru, São Paulo: Projeto Editorial Praxis, 2013.
ANDER-EGG, E. Historia del Trabajo Social. Buenos Aires: Humanitas, 1985.
ANTUNES, R. ¿Adiós al trabajo? Ensayo sobre las metamorfosis y el rol central del mundo del trabajo. Buenos Aires: Colección Herramienta. Editorial Antídoto, 1999.
ANTUNES, R. Los sentidos del trabajo. Ensayo sobre la afirmación y la negación del trabajo. Buenos Aires: Editorial Herramienta. Taller de Estudios Laborales, 2005.
BARCOS, A; BURGARTD, C; CANO, M. J; CIMAROSTI, M; COMMISSO, A; CRESPI, L; LOPEZ, X.; MACIAS, C. Mapeo Colectivo: Condiciones del ejercicio profesional, vida cotidiana y políticas sociales en contexto de emergencia socio-sanitaria: Informe de los Primeros Datos. Tema de Agenda X. La Plata: CATSPBA, 2020. Disponible en: https://catspba.org.ar/wp-content/uploads/2020/12/10.-Informe-deMapeo-Provincial-TS-y-COVID.pdf Consultado el: 10 de noviembre. 2024.
BONNET, A. La hegemonía menemista. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2008.
BONNET, A. La insurrección como restauración. El Kirchnerismo. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2015.
BRITOS, N. Ámbito profesional y mundo de trabajo. Políticas sociales y Trabajo Social en los noventa. Buenos Aires: Espacio Editorial, 2006.
CADEMARTORI, F; CAMPOS, J.; SEIFFER, T. Condiciones de trabajo de los trabajadores sociales. Hacia un proyecto profesional crítico. Buenos Aires: Espacio Editorial, 2007.
CADEMARTORI, F. Empleo Estatal, proceso de trabajo y reproducción del capital. Trabajo Social en tiempos de precarización laboral. Tandil: Puka Editora, 2022.
CATSPBA. Condiciones del Ejercicio Profesional del Trabajo Social. Tendencias en la Provincia de Buenos Aires. La Plata: CATSPBA, edición digital, colección Temas en Agenda IV, 2018. Disponible en: https://catspba.org.ar/wpcontent/uploads/2019/07/4.-Condiciones-del-Ejercicio-Profesional-del-TrabajoSocial.pdf Consultado el: 10 de noviembre. 2024.
COUTINHO, C. N. A época neoliberal: ¿revolução passiva ou contra-reforma? Revista Novos Rumos, V. 49, n°. 1, 117-126, 2012. Disponible em: https://doi.org/10.36311/0102-5864.2012.v49n1.2383 Consultado el: 10 de noviembre. 2024.
COUTINHO, C. N. Pluralismo: dimensiones teóricas y políticas. En: Cuadernos de Teoría Social y Trabajo Social Contemporáneo n° 1. Cátedra Libre Marxismo y Trabajo Social, 2013.
GARDEY, V; OLIVA, A; PÉREZ, C; ROMERO, S. Trabajo Social y condiciones laborales: características generales de los Espacios Ocupacionales en la Provincia de Buenos Aires. Espacios Socio Ocupacionales III. La Plata: CATSPBA, 2020. Disponible en: https://catspba.org.ar/wp-content/uploads/2020/12/3.-Trabajo-Social-yCondiciones-Laborales.pdf Consultado el: 10 de noviembre. 2024.
GOBIERNO DE ARGENTINA. Ley de Educación Superior nº 24.521 en el año 1995.
GOBIERNO DE ARGENTINA. Ley Federal de Trabajo Social n° 27.072, 2014. Disponible en: https://www.trabajo-social.org.ar/ley-federal/ Consultado el: 10 de noviembre. 2024.
GRASSI, E. Políticas y problemas sociales en la sociedad neoliberal. La otra década infame (I). Buenos Aires: Espacio Editorial, 2003.
GUERRA, Y. La instrumentalidad del Servicio Social. Sus determinaciones sociohistóricas y sus racionalidades. San Pablo: Cortez Editora, 2007.
GUERRA, Y. Expresiones del pragmatismo en el Servicio Social: reflexiones preliminares: Expressions of pragmatismo. En: Social Work: Preliminary reflections. Propuestas Críticas en Trabajo Social - Critical Proposals in Social Work, 2(3), 179–197, 2022.
HARVEY, D. Las condiciones de la posmodernidad. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1998.
IAMAMOTO, M. Servicio Social y división del trabajo. San Pablo: Cortez Editora, 1997.
LANDER, E. Ciencias sociales: saberes coloniales y eurocéntrico. En: Lander, E. (Org.). La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas (1a. ed., pp.4-22). Buenos Aires: CLACSO, 2011.
LÓPEZ, X. Condiciones objetivas del ejercicio profesional de los trabajadores sociales frente al proceso de reconfiguración de la Política Social en la Argentina contemporánea. Buenos Aires: Tesis de Maestría. Facultad de Ciencias Sociales – UBA, 2012.
LÓPEZ, X; PARADELA, L.; PELLEGRINI, N. Precarización de la vida y precarización laboral: debate presente en la colectiva profesional de lxs trabajadorxs sociales en tiempos de pandemia. Temas de Agenda IX. La Plata: CATSPBA, 2020. Disponible en: https://catspba.org.ar/wp-content/uploads/2020/05/9.-
Precarizaci%C3%B3n-de-la-Vida-y-Precarizaci%C3%B3n-laboral.pdf Consultado el: 10 de noviembre. 2024.
LÖWY, M. ¿Qué es la sociología del conocimiento? México: Fontamara, 2000.
LUKÁCS, G. Marx y el problema de la decadencia ideológica. México: Siglo XXI, 1981.
MALLARDI, M. Cuestión Social, Políticas Sociales y Trabajo Social: Notas introductorias sobre sus fundamentos. En: MARTÍN, A.; ROSSI, A. (Comp.) Cuestión Social, políticas públicas y Trabajo Social. Tendencias en Argentina y Brasil desde una perspectiva comparada. Mar del Plata: Universidad Nacional de Mar del Plata, 2016.
MALLARDI, M.; MAMBLONA, C.; MOLEDDA, M. Transformaciones productivas, precarización de la vida y conservadurismo: implicancias en la formación profesional. En: GUERRA, Y., ALVES CARRARA, V., DE CASTRO MARTINS A. M. y CARO BLANCO, F. (Orgs). O Serviço Social ibero-americano nas trilhas da resistência: crise do capital, expressões conservadoras e tendências contemporáneas. Editora UFOP: Oro Petro, 2023.
MAMBLONA, C.; COLL, J. C. Les trabajadores sociales durante el gobierno de Cambiemos: entre el disciplinamiento laboral y las luchas colectivas. Revista de Trabajo Social Plaza Pública n° 23. Carrera de Trabajo Social – FCH – UNCPBA, Tandil, 2020. Disponible en: https://ojs2.fch.unicen.edu.ar/ojs-3.1.0/index.php/plazapublica/article/view/856/773 Consultado el: 10 de noviembre. 2024.
MANDEL, E. O capitalismo tardio. São Paulo: Nova Cultura, 1985.
MASSA, L.; PELLEGRINI, N. Tensiones en los procesos de intervención profesional: desafíos en torno a la superación de la fragmentación y la modelización. En: MASSA, L.; MALLARDI, M. Aportes al debate de los procesos de intervención profesional del Trabajo Social. Tandil: UNCPBA, 2019.
MIGNOLO, W. La colonialidad a lo largo y a lo ancho: el hemisferio occidental en el horizonte colonial En: LANDER, E. (Org.). La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas (1a. ed., pp. 34-51). Buenos Aires: CLACSO, 2011.
NETTO, J. P. La concretización de derechos en tiempos de barbarie. En: BORGIANNI, E.; MONTAÑO, C. (orgs). Coyuntura actual, Latinoamericana y Mundial: Tendencias y Movimientos. San Pablo: Cortez Editora, 2009.
NETTO, J. P. Capitalismo monopolista y Servicio Social. San Pablo: Cortez Editora, 1997.
NETTO, J. P.; BRAZ, M. Economia política: uma introdução crítica. São Paulo: Cortez Editora, 2009.
OLIVA, A. Análisis histórico de las modalidades de intervención en la Argentina. Trabajo Social y Lucha de Clases. Buenos Aires: Editorial Imago Mundi, 2007.
OLIVA, A. Procesos históricos en los orígenes de la formación y ejercicio profesional del Trabajo Social en Argentina. Lusíada. Intervenção Social, Lisboa, nº 47/48. pp. 63-90, 2016. Disponible en: http://repositorio.ulusiada.pt/handle/11067/3933 Consultado el: 10 de noviembre. 2024.
OUVIÑA, H.; THWAISTES REY, M. Estados en disputa: Auge y fractura del ciclo de impugnación al neoliberalismo en América Latina. Buenos Aires: Editorial El ColectivoIEALC – CLACSO, 2019.
OLIVA, A.; GARDEY, V. (comp.). La tematización de las condiciones del ejercicio del Trabajo Social. Grupo de Investigación y Acción Social. Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 2005. Consultado el: 10 de noviembre. 2024.
PARADELA, R. L. Movimiento de Mujeres y orígenes del Trabajo Social. Aportes desde una perspectiva histórico-crítica y feminista. Buenos Aires: Tesis de Maestría Facultad de Ciencias Humanas – UNCPBA, 2023.
PARRA, G. Antimodernidad y Trabajo Social. Orígenes y Expansión del Trabajo Social Argentino. Buenos Aires: Espacio Editorial, 2001.
PIVA, A. La ultraderecha gobierna en Argentina, ¿el fin de una época? En: OUVIÑA, H. et al El Estado en debate no. 3: Estado y autoritarismos emergentes. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2024.
QUIJANO, A. Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina En: LANDER, E. (Org.). La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas (1a. ed., pp. 122-151). Buenos Aires: CLACSO, 2011.
RIVEIRO, L. M. Los intereses mancomunados del catolicismo y el Trabajo Social en los orígenes de la profesión. Buenos Aires: Tesis de Maestría Facultad de Trabajo Social – UNLP, 2010.
SIEDE, M. V. (comp) Trabajo Social y mundo del trabajo: Reivindicaciones laborales y condiciones de intervención. La Plata: Productora del Boulevard, 2012.
SIEDE, M. V. Trabajo Social, marxismo, cristianismo y peronismo. El debate profesional argentino en las décadas del 60-70. La Plata: Dynamis, 2015. Disponible en: https://catedralibrets.files.wordpress.com/2015/03/maria-virginia-siede.pdf Consultado el: 10 de noviembre. 2024.
SIEDE, M. V; FUENTES, M. P; CARLIS, M. F; LOPEZ, X; MANTEIGA, M.; OTERO, G.; SIMONOTTO, E. Las condiciones de trabajo en el ejercicio profesional de los trabajadores sociales. En: IV Jornadas de Investigación en Trabajo Social y III Seminario Internacional de la Maestría en Trabajo Social. Facultad de Trabajo Social. Universidad de Entre Ríos, 2007.
SIERRA-TAPIRO, J. P. ¿Qué Trabajo Social crítico? Una aproximación a debates contemporáneos sobre las perspectivas históricas para pensar la profesión en NuestrAmérica. Revista Eleuthera, 23(1), 157-179, 2021. Disponible en: http://doi.org/10.17151/eleu.2021.23.1.9 Consultado el: 10 de noviembre. 2024.
TONET, I. Pluralismo metodológico: un falso camino. Revista de Trabajo Social Plaza Pública n° 3. Carrera de Trabajo Social – FCH – UNCPBA, Tandil, 2010.
Adela Claramunt Abbate
Sandra Leopold Costábile
1. Introducción
El texto expone, como resultado de procesos investigativos finalizados y en curso, las condiciones de trabajo y formación del Trabajo Social en Uruguay, atendiendo a sus referencias históricas de origen, así como a las condiciones actuales de desenvolvimiento en sus diversos espacios ocupacionales. Se considera al Trabajo Social un producto sociohistórico signado por múltiples determinaciones que lo configuran y reconfiguran como profesión social e institucionalmente legitimada. En tanto profesión que surge históricamente en Europa y en Estados Unidos, deviene de los procesos de división sociotécnica del trabajo que se instauran con el advenimiento del capitalismo monopolista y con la intervención del Estado en la “cuestión social” fundamentalmente a través del repertorio de políticas sociales sectorializadas (Iamamoto, 1997). El trabajo que llevan adelante los y las trabajadoras sociales (considerado como trabajo abstracto1 y concreto2) conforma una especialización del trabajo colectivo; se trata de un trabajo complejo3 que tiene un fuerte componente intelectual, donde la acción sobre las expresiones de la “cuestión social” y con quienes resultan afectados negativamente por ella, indica ser el ámbito privilegiado de desarrollo de sus espacios ocupacionales. En el devenir socio histórico, al mismo tiempo que se complejizan las competencias y atribuciones del Trabajo Social se producen transformaciones que lo distancia de la identidad atribuida originalmente, básicamente asociada a tareas de control social y disciplinamiento de aquellos a los que destina su accionar. Su desempeño adquiere otros componentes y sentidos, a través de los procesos por los cuales se resuelven las tensiones generadas entre las demandas institucionales de quienes contratan trabajadores y trabajadoras
1 Se entiende aquí como trabajo abstracto el que desarrollan todos los seres humanos que dependen de la venta de su fuerza de trabajo y que implica el gasto o desembolso de dicha fuerza de trabajo en un tiempo determinado (las horas de trabajo), por el que reciben un salario del empleador. "[...] assim denomina-se todo e qualquer tipo de trabalho, posto que em sua realização há dispêndio de força de trabalho humana- física e/ou intelectual - no sentido fisiológico, e que desta forma, embora muito diferentes, podem ser considerados iguais" (Granemann, 2000, p. 163).
2 Se entiende como trabajo concreto, útil, "[...] todo dispêndio de força humana de trabalho que assume uma determinada forma e possui um objetivo definido; por exemplo, o trabalho operário, o trabalho do assistente social" (Granemann, 2000, p.163).
3 Marx entiende que "[...] el trabajo considerado como trabajo más complejo, más elevado que el trabajo social medio, es la manifestación de una fuerza de trabajo que representa gastos de preparación superiores a los normales, cuya producción representa más tiempo de trabajo y, por tanto, un valor superior al de la fuerza de trabajo simple. Esta fuerza de trabajo de valor superior al normal se traduce como es lógico, en un trabajo superior, materializándose, por tanto, durante los mismos períodos de tiempo, en valores relativamente más altos" (Marx, 1999, p. 148).
sociales y las de quienes son destinatarios de su labor; demandas que a su vez dan cuenta de las contradicciones propias de las políticas sociales en las que mayoritariamente se inscribe este colectivo profesional asalariado. Estas políticas, contradictoriamente, contribuyen a satisfacer las necesidades del capital posibilitando la reproducción de la fuerza de trabajo y manteniendo el orden social, a la vez que aportan recursos y protecciones a quienes viven de la venta de su fuerza de trabajo, mejorando sus condiciones de existencia y posibilitando ciertos niveles de redistribución de la riqueza socialmente generada. Es en el marco de estas tensiones provocadas por demandas diferentes y contradictorias, que se desenvuelve el trabajo profesional. A los efectos de identificar y reflexionar sobre las expresiones que adquiere este trabajo en la realidad uruguaya, el texto aborda los procesos de surgimiento del Trabajo Social, así como las conflictivas condiciones socio ocupacionales actuales y los dilemas que debe enfrentar, en el presente, la formación profesional universitaria pública en el país.
Las condiciones generadas en Uruguay a partir de finales del siglo XIX y comienzos del XX, propias de las peculiaridades de la modernización en clave capitalista, sentaron las bases para la existencia de profesiones de carácter interventivo en diversas áreas de lo social, entre ellas, aquella que fuera enunciada inicialmente em el país, como Servicio Social y que recién a comienzos de la última década del siglo XX, se reconociera como Trabajo Social. Los procesos desencadenados por el primer batllismo (1903-1915) y profundizados a posteriori, sobre todo en el período denominado neo batllista (1947-1950), son referencias centrales para comprender la consolidación del sistema de protección social en el Uruguay, sus políticas sociales y laborales y en ese marco el surgimiento, consolidación y desarrollo del Servicio Social. Desde fines de los años 90 del siglo pasado, estudios nacionales han explorado en estos procesos fundacionales de la profesión, especialmente con los aportes de Luis Acosta (1997 y 2005), Elizabeth Ortega (2008 y 2011) y María José Beltrán (2013). Acosta (1997) señala que el Servicio Social se integra a un proceso marcado fuertemente por la adelantada secularización de la sociedad uruguaya propia del batllismo, el avance del positivismo y de una de sus expresiones: el higienismo, entendido, como “parte de un proyecto socio-cultural de gobernar por hegemonía a las ‘clases peligrosas’, en el marco del ‘industrialismo’ o de la implantación del ethos ‘productivista’, acostumbrándolas a ser constantemente vigiladas y controladas en nombre de la salud "(Acosta, 2001, p. 128). En estos procesos el agente privilegiado fue el médico y requirió crecientemente de profesiones auxiliares; una de ellas fue precisamente el Servicio Social. Será Ortega (2008) quien centrará su estudio en los orígenes del Servicio Social en Uruguay bajo la influencia de la medicalización para luego avanzar en su modalidad preventivista de mediados del siglo XX.Según Ortega, desde esta perspectiva las tareas que se le asignan a las “visitadoras sociales” hasta la década del 1950 estarán centradas en: "[...] la acción de prevención, divulgación, enseñanza y convencimiento" (Ortega, 2008, p. 47). Estas acciones debían desarrollarlas en los más diversos espacios: en el hogar de las personas, las escuelas, las fábricas y en todos los lugares donde se identificaban situaciones de “peligro” para la salud.
Las “visitas domiciliaras” tenían especial importancia y su objetivo era instruir a las familias acerca de los beneficios de la higiene; del mismo modo debían orientar en aspectos sanitarios a maestros y niños, desarrollando tareas inspectivas tanto en los hogares como en las escuelas y fábricas. A partir de estas tareas las “visitadoras sociales” les proporcionaban a los médicos toda clase de información que, según esta visión, podía contribuir al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades.
Esta modalidad de intervención se modifica a mediados del siglo XX con la introducción de la noción de prevención, pasando a otra concepción que asigna a las conductas individuales un papel relevante en la prevención y génesis de las enfermedades (Ortega, 2008). Se trata de un modelo etiológico renovado en el que la responsabilidad individual y familiar adquiere preeminencia por sobre los factores sociales y ambientales para la preservación de la salud y del orden social. Esta orientación se propaga por toda América Latina a partir de la década de 1950 por la fuerte influencia ejercida por Estados Unidos e impregna a todas las profesiones ligadas al campo médico-sanitario. La idea central se resume en la consigna “prevenir es mejor que curar”, perspectiva que contribuye en la expansión de los procesos medicalizadores hacia nuevas áreas de la vida social, a través de respuestas novedosas hacia las enfermedades, en particular las infecciosas, y el intenso desarrollo de la medicina social o medicina colectiva (Ortega 2011).
Esta autora señala a su vez, que el discurso que adopta el Servicio Social a partir de la década de 1950 hace especial hincapié en que los individuos deben hacerse responsables de su propia salud con la clara influencia de las corrientes preventivistas antes señaladas. No obstante, esta atribución de responsabilidad encuentra un obstáculo en “[...] las carencias en los conocimientos adquiridos por ellos mismos, [individuos y familias] lo cual les impediría escoger las mejores opciones posibles en materia de ‘estilos de vida’ saludables" (Ortega 2011, p. 98). Por ello, la necesidad de agentes especializados se vuelve un imperativo “[...] para encausar desviaciones, mitigar sufrimientos y exaltar el valor de la responsabilidad individual” En este contexto, “[...] la inscripción asalariada, estatal y de género, expresada en el carácter de profesión femenina, se revelan en este momento como marcas inconfundibles del nacimiento de la profesión en el Uruguay” (Ortega, 2008, p. 124). Este proceso se profundiza a partir de la década de 1960 con la extensión de la salud social y comunitaria la que se consagra en 1978 con la consolidación de la estrategia de la Atención Primaria en Salud. Ortega (2008) subraya que este proceso de internacionalización de lo sanitário se habría iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial con la creación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1945 y seguidamente, la instalación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Esta internacionalización tiene en su base una franca hegemonía política de los Estados Unidos, su proyecto de sociedad y la racionalidad técnico-pragmatista, de alto impacto en las bases constitutivas del Servicio Social latinoamericano, que serán puestas en cuestión a partir de los debates iniciados en el continente, por el Movimiento de Reconceptualización.
3. El Trabajo Social a comienzos del siglo XXI en Uruguay: condiciones socio ocupacionales y desafíos a enfrentar
Los resultados de una investigación, desarrollada por Adela Claramunt (2018) en el marco de la elaboración de su tesis doctoral, arrojan información relevante, a los efectos de identificar y analizar las derivas y tensiones, que se vienen produciendo en Uruguay, en el espacio socio ocupacional y las condiciones de trabajo del Trabajo Social. El propósito central de dicha investigación, delimitada al período 2007-2017, fue precisamente el de contribuir al conocimiento del mercado de trabajo y de los espacios ocupacionales de la profesión en el Uruguay durante el “progresismo” y sus interconexiones con las transformaciones societales del capitalismo tardío, los cambios en el mundo del trabajo y en las políticas sociales.
A fines del 2017 el Trabajo Social en Uruguay constituía un colectivo conformado por 3.000 integrantes, los que mayoritariamente se desempeñaban en el área de las políticas sociales y en actividades relacionadas con la profesión (el 88%). Se destaca que en los estratos más jóvenes (menores de 35 años) dicho porcentaje aumentaba a un 92%. Por otra parte, el 94% del total se encontraba en condición de ocupado lo que permite afirmar que había una situación de los egresados que puede calificarse como de “pleno empleo”, asociado a la expansión de los programas y servicios sociales desplegados desde el Estado en ese período, así como al fortalecimiento de diferentes políticas sociales sectoriales que requieren de esta profesión para su implementación (Claramunt, García y García, 2015). A pesar de esta situación ocupacional positiva, la flexibilización de las relaciones laborales tiene efectos directos en el mundo del trabajo profesional. Si bien se venía registrando una ampliacióninsospechada dosdécadas atrás- de los puestos de trabajo, así como una diversificación de los espacios de inserción socio ocupacional, al mismo tiempo se perciben señales de precarización en las condiciones laborales. Esta precarización se expresa de muy diversas formas y pueden ser sintetizadas en tres grandes dimensiones que se plantean a continuación. Por un lado, en los niveles salariales, que son bajos y muy bajos para empleos que requieren titulación profesional. Por otro, en los tipos de contratación, dado que se observa un persistente predominio de contratos a término y por proyectos, aun cuando están formalizados y tienen cobertura de la seguridad social. Una tercera dimensión de la precariedad se vincula al sufrimiento, desgaste emocional y desánimo, al que se ven sometidos los y las profesionales, asociados al tipo de responsabilidades que deben asumir y la gravedad y agudeza de las situaciones que deben enfrentar. A esto se suma el escaso respaldo institucional con el que cuentan (escasez de recursos materiales, humanos y financieros, a pesar del aumento de la inversión pública social), y la inseguridad de durabilidad de muchos puestos de trabajo.
No obstante lo anteriormente planteado y aún en estas condiciones adversas, las y los profesionales consultados por Claramunt (2018), en su investigación, indican que encuentran caminos y formas de desarrollar niveles relativos de autonomía, de identificarse con su trabajo y darle direccionalidad a sus intervenciones de acuerdo a los parámetros colectivamente defendidos por la categoría profesional, en términos de avanzar en la
concreción de derechos de ciudadanía, de ampliación de la justicia social y de profundización de la democracia económica y política.
También se encuentran profesionales que continúan su formación a lo largo de sus trayectorias y estudian, investigan y exploran, nuevas y mejores estrategias de intervención profesional en los más diversos niveles y sectores de inserción. Pero esto lo hacen a pesar de las instituciones que los contratan las que en general indican carecer de incentivos, que estimulen la formación de sus cuadros profesionales en forma sustantiva, lo que posibilitaría enriquecer y dotar de mayor calidad a los programas y servicios sociales que desarrollan. En este sentido, en múltiples espacios laborales, se observa la ausencia de posibilidades de ascenso, de locales adecuados y equipamientos necesarios para llevar a cabo el ejercicio profesional.
La precariedad laboral - en sus diferentes dimensiones - que afecta a la mayoría del colectivo profesional lleva a la búsqueda incesante de nuevos empleos y al desarrollo de estrategias de pluriempleo para paliar sobre todo la inseguridad y los bajos salarios. Así, los y las profesionales se ven sometidos a jornadas laborales extensas e intensivas que afectan negativamente su calidad de vida y la de sus familias.
Asimismo, estas condiciones en que se desarrolla el trabajo ponen en entredicho las posibilidades efectivas para mantener y acrecentar la relativa autonomía profesional, en la medida que generan restricciones para la formación continua, así como para el desarrollo de la dimensión investigativa de la profesión y para la generación de espacios de reflexión colectiva, en los que se potencia la capacidad de análisis, y la proyección sociopolítica de su accionar. A pesar de estos procesos negativos que afectan y generan sufrimiento, los y las profesionales indican contradictoriamente encontrar niveles de satisfacción ante la utilidad social de su trabajo y el reconocimiento de quienes son sus destinatarios. A su vez en los testimonios expresan satisfacción con las atribuciones, competencias y direccionalidad que ponen en juego en el trabajo que desarrollan, aun cuando aparecen tensionados por las demandas y restricciones de las instituciones y organizaciones que los contratan. De la mano del conjunto de estos procesos contradictorios y desafiantes, los y las trabajadores sociales se ven enfrentados en muchas ocasiones a la pérdida de sentido de su trabajo y al incremento de la alienación, en la medida en que viven su labor con extrañamiento, no sintiéndola parte de lo que desearían y deberían hacer por considerarlo adecuado desde su formación universitaria, entendida ésta en sus múltiples dimensiones.
Parecería primar - en el marco de cierta expansión del mercado laboral - la demanda de “operadores sociales” dispuestos a intervenir de acuerdo con protocolos de actuación previamente definidos, por encima de requerir intelectuales capaces de elaborar las mejores estrategias de intervención para cada situación y que sean capaces a su vez, de comprender el sentido de su accionar y de trascender las demandas de los diferentes agentes institucionales y sociales. Se configura así un cuadro general que contiene riesgos de desprofesionalización y burocratización de las intervenciones profesionales que tienden a disminuir sus contenidos intelectuales y críticos y a exacerbar el pragmatismo, el productivismo y la cuantificación y registro de las acciones que se llevan a cabo.
Actualmente, una investigación empírica en curso (Claramunt, Leopold, Zorrilla e Incerti, 2023), cuyo objeto de estudio es la inserción socio ocupacional y los inicios de la
formación de posgrado de los recientes egresados y egresadas de la licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de la República, viene reafirmando los resultados evidenciados en la investigación previa de Claramunt (2018).
En esta oportunidad, mediante el diseño y la puesta en práctica de un formulario de relevamiento on-line y la realización de grupos de discusión, se indaga en la procedencia socio económica, la inserción socio ocupacional y las trayectorias formativas de grado y posgrado de los egresados recientes de la Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de la República 2020-2022 (Montevideo y Centro Regional Litoral Norte Salto).
En dicho período se registraron 253 egresos, 207 en la Facultad de Ciencias Sociales en Montevideo y 46 en el Centro Universitario de la Regional Litoral Norte de Salto; 144 respondieron el formulario, 130 de Montevideo y 14 de Salto. El formulario de relevamiento consideró múltiples dimensiones acerca de la inserción socio ocupacional (ámbito; vía de acceso; tipo de contrato; carga horaria; salario; actividades que se demandan; iniciativas; supervisión o co visión4; equipo multidisciplinario; estrategias colectivas; relación entre inserción ocupacional, y el interés y las expectativas profesionales) y las trayectorias formativas de posgrado (continuidades; fundamentos de las elecciones; nivel de satisfacción con respecto a las expectativas de partida).
A partir de 2020, Uruguay procesa un cambio de gobierno de signo regresivo conducido por una coalición electoral conservadora y una coyuntura pautada por la pandemia a escala planetaria que expone las múltiples contradicciones que alberga la vida social, y arremeten, como suele suceder con las crisis, contra los sectores más afectados por la desigualdad social: problemas de trabajo, vivienda, salud, quedan expuestos con crudeza, y despejan, de manera contundente, toda noción de que las crisis afectan a todos por igual. Con una perspectiva que parece despolitizar toda referencia a la conflictividad social y apela, una vez más, al empeño y la responsabilidad de cada individuo para superar las situaciones de crisis social, se despliegan algunas acciones asistenciales limitadas en cobertura y materialidad. En este escenario, al mismo tiempo que se observa una tendencia minimalista y restrictiva de la materialidad y alcance de las políticas sociales, en tanto profesión inserta en la división sociotécnica del trabajo, se profundiza la precarización de las condiciones laborales de los y las trabajadores/as sociales (salario, formas de contratación, desespecialización y desprofesionalización) y crece la demanda por “administradores” de políticas sociales, una figura profesional devenida en técnico polivalente, capaz de “hacer de todo un poco”, de forma cada vez más simplificada (Guerra, 2018, p. 62). Como apunta Guerra (2018), el momento histórico impacta en las condiciones en las cuales el Trabajo Social da respuestas a la realidad y en los requerimientos que se le hacen desde las instituciones a la profesión. En el relevamiento empírico del que da cuenta la investigación en curso, las señales de precarización laboral se perciben asociadas a la presencia de elevados guarismos de trabajo a término, ingresos sin concurso, altas cargas horarias semanales e insatisfacción salarial. Como es sabido, estos fenómenos, al mismo tiempo que condicionan las intervenciones
4 El uso de ambos términos refiere al reconcimiento de cierta controversia en el colectivo profesional a nivel nacional, con respecto al uso de la expresión de supervisión entenida como una acción de contralor o inspección que se desarrolla en relación al trabajo de otros, desde una perspectiva jerárquica. En contraposición, la co visión, viene a colocar cierto sentido colaborativo asentado en una perspectiva de paridad. Si bien esta es una presentación esquemática del asunto, a los efectos del relevamiento se incluyeron ambos términos, con el fin de considerar ambas perspectivas y terminologías en curso.
profesionales inciden en la posibilidad de respuesta a las demandas y en la calidad de las políticas que se dispensan (Guerra, 2018). Máxime cuando las políticas sociales asisten, desde hace ya varias décadas, con mayor o menor énfasis, según las orientaciones gubernamentales de turno, a un redimensionamiento, en clave neoliberal, que reducen el alcance y sentido de la protección y conducen la práctica profesional, hacia el cumplimiento de procedimientos burocráticos-administrativos formales y sustentados en concepciones de eficacia, eficiencia, y productividad, en concordancia con los requerimientos que el proceso de readecuación capitalista viene imponiendo de manera sostenida. Mallardi, Mamblona y Moledda, en su análisis acerca de las determinaciones socio-históricas contemporáneas en relación a la formación del Trabajo Social en Argentina, afirman que “la precarización del trabajo” , se vuelve “precarización de la vida”, dada la primacía de las ocupaciones a término, parciales y de bajos ingresos. De esta manera, sintetizan, “[…] el trabajador de contratos temporarios se vuelve un trabajador intermitente” (2023, p. 107). Desde esta perspectiva, las consecuencias sobre la vida de los y las trabajadores/as son múltiples, en tanto la inestabilidad e incertidumbre se configura como un estado permanente y se erosionan los procesos de cualificación y experticia profesional como resultado de la transitoriedad de las ocupaciones. Se está ante expresiones complejas y combinadas de la precarización del trabajo que contribuyen a hacer más frágiles las posibilidades de desarrollar un trabajo profesional autónomo, creativo y propositivo, dentro de los límites de las organizaciones contratantes. Se reducen las posibilidades de mantener y acrecentar la autonomía relativa de los y las profesionales en su desempeño laboral, la que se pone en entredicho, con la inseguridad e incertidumbre que caracterizan los procesos de precarización del trabajo y de la vida que se vienen desarrollando. Se ha constatado que los y las profesionales se ven enfrentados, en muchas ocasiones, a la pérdida de sentido de su trabajo y al acrecentamiento de la alienación, en la medida en que viven su labor con extrañamiento, no sintiéndola como parte de lo que desearían y deberían hacer por considerarlo adecuado desde su formación universitaria, entendida ésta en sus múltiples dimensiones: teórico-metodológica, ético-política y técnicooperativa.
En suma, los hallazgos alcanzados hasta el momento en la investigación en curso confirman algunas expresiones históricas del Trabajo Social en Uruguay, que en las actuales condiciones de crisis sistémica del capital y en estrecha relación con sus aspectos más salientes reafirman un lugar subalterno de la profesión, asociada a su alta feminización, reclutamiento social en sectores bajos y medios, limitada formación de posgrados y señales de trabajo precarizado.
4. El devenir de la formación universitaria pública del Trabajo Social en Uruguay
El sistema universitario uruguayo se ha caracterizado por el monopolio de la universidad pública - Universidad de la República desde su fundación en 1849 - hasta la habilitación en 1984 de la Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga, que dispondrá también la formación de Trabajo Social, a partir de la creación de una Escuela de Servicio Social que se incorporó a la Facultad de Ciencias Sociales Aplicadas de ese centro
universitario. No obstante, de manera sistemática ha registrado una matrícula estudiantil ínfima en relación a la que se alcanza en la formación pública. En ella se concentra la mayoría absoluta del estudiantado universitario, así como de los equipos de investigación y la producción académica del país (Claramunt y Leopold, 2017).
Analizar la formación del Trabajo Social en Uruguay supone considerar un largo proceso socio histórico que se inicia en 1927 cuando se instala el primer programa de estudio para “visitadoras sociales de higiene” en el Instituto de Higiene Experimental de la Facultad de Medicina (Ortega, 2008; Bralich, 1993). De esta manera, el Trabajo Social comienza su desarrollo a partir de una relación de subordinación con la institución médica y particularmente con el movimiento higienista que, como ya fue señalado, hegemonizó el proceso de modernización capitalista del país desde fines del siglo XIX (Acosta, 2016).
Luego se sucederá un periplo que supondrá la inscripción de la formación a nivel ministerial (Ministerio de Salud Pública y Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social), la creación de una Escuela de Servicio Social en 1937, que contará con el auspicio de la Unión Católica Internacional de Servicio Social y finalmente el surgimiento de la Escuela Universitaria de Servicio Social en 1957. La Universidad resultará intervenida por la dictadura cívico-militar que comienza en 1973. Los y las trabajadores sociales - asistentes sociales durante ese período - participarán activamente en la resistencia a la dictadura desde todos sus ámbitos de inserción, incluida la Escuela de Servicio Social que había sido cerrada al inicio de la intervención, reabierta momentáneamente en 1975 y definitivamente en 1977.
Restituida la democracia en 1984 se iniciará un proceso de debate y reformulación en el ámbito universitario que concluirá en 1991 con la creación de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) y en ella la instalación del Departamento de Trabajo Social, entidad responsable de la actual Licenciatura en Trabajo Social.
La nueva institucionalidad traerá consigo no solo un cambio de nomenclatura - el Servicio Social dará paso al Trabajo Social – sino que, como bien señalan Bentura y Mariatti (2016), el ingreso de la formación de profesionales a la FCS resultará un verdadero punto de inflexión, como resultado de la conformación de un espacio académico orientado a la formación profesional, con relativo distanciamiento de la exigencia inmediata de las tareas pragmáticas y en diálogo con el corpus teórico de las Ciencias Sociales.
No obstante, no será este un proceso exento de tensiones y contradicciones. En este sentido, al mismo tiempo que se genera una inserción que ampliará las posibilidades de comprensión y producción teórica del Trabajo Social también se reeditan dilemas recurrentes de la profesión, como la relación teoría/práctica y el desarrollo de perspectivas teoricistas o academicistas como contrapunto del practicismo o pragmatismo, emergen con suma potencia y en su aparición vuelven a poner en cuestión la entidad profesional. Al respecto, sobresale una permanente conflictividad en torno al relacionamiento que se establece – y el que se debería establecer - entre el ámbito académico y el ejercicio profesional.
Si por un lado la vinculación con las Ciencias Sociales supone “un camino novedoso” como observan Bentura y Mariatti (2016, p. 176), el desarrollo profesional depende de las demandas que le son colocadas y de las respuestas que logre emitir el Trabajo Social en su espacio socio ocupacional. No hay respuestas que puedan concebirse por fuera de la
comprensión crítica de los fenómenos sociales o, dicho de otro modo, no es posible concebir el ejercicio profesional por caminos que no sean teóricos.
Sin embargo, la amenaza del uso formal de la teoría social parecería emerger una y otra vez, al igual que el énfasis pragmático fundado en aquella afirmación que recuerda Yolanda Guerra: “[...] en la práctica, la teoría es otra” (2005) o visibilizado en la crítica que Estela Grassi (2007) realizara al realismo y teoricismo, en tanto concepciones que, desde su perspectiva, invalidan, en ambos casos la reflexión situada y la comprensión crítica de los asuntos en los que interviene la profesión. Teoricismo y formalización de la teoría constituyen dos de las desviaciones que tempranamente señaló Marilda Iamamoto (2000, 2000b) en relación al Trabajo Social, al tiempo que enfatizó la necesaria solidez teórica “densa de historicidad” que requiere la profesión como recurso imprescindible para “iluminar” las posibilidades de la acción a partir de la apropiación del movimiento de la realidad (2000, p. 101).
La vigencia de estas tensiones y dilemas se expresa en la producción académica nacional (Echeverriborda, 2016; Bentura y Mariatti, 2016; Silva y Carballo, 2019; Claramunt, Machado y Rocco, 2018) evidenciando el permanente retorno de los intentos de ruptura con el conservadurismo profesional que instalara inicialmente el movimiento de Reconceptualización.
María Echeverriborda (2016) recuerda la primacía pragmática y empirista que marcó gran parte de la trayectoria histórica de la profesión en Uruguay, y señala la relativamente reciente incorporación del Trabajo Social a las perspectivas críticas y a los ámbitos universitarios, en tanto usinas legitimadas de producción de conocimiento, como factores explicativos de este predominio conservador. Sin desconocer problemas y ambigüedades en la búsqueda de validación teórica y de un lugar de interlocución con el bagaje teórico de las Ciencias Sociales, la autora reflexiona desde el ámbito de inserción de la formación en la Facultad de Ciencias Sociales, asumiendo para este proceso, la visión de Netto (1991), quien señala que este nuevo tipo de relacionamiento, aunque cargado de tensión, contribuye a ofrecer, un contrapeso a la subalternidad profesional, que históricamente caracterizó al Trabajo Social.
5. Consideraciones finales
En una coyuntura histórica pautada por el incremento de la desigualdad, y en la que se despliegan orientaciones gubernamentales nacionales que han optado por la reducción de la protección pública y el crecimiento de una perspectiva punitivista de la vida en sociedad, al tiempo que se promueve la desregulación de algunas funciones del Estado, el Trabajo Social, en tanto profesión inserta en la división sociotécnica del trabajo, se ve afectado por la precarización de las condiciones laborales y la demanda de resolución administrativa de políticas sociales minimalistas. El estudio riguroso de estos procesos de precarización laboral en relación al Trabajo Social echa por tierra cualquier análisis que pretenda comprender las particularidades de los procesos de intervención profesional, reduciéndolas a aspectos individuales de los y las trabajadores sociales (Mallardi, 2014).
En esta coyuntura, los y las trabajadores sociales no sólo tienen dificultades para efectivizar sus derechos en términos de lograr condiciones de trabajo decente y acorde con su especialidad, sino que viven fuertes limitaciones para contribuir a efectivizar los derechos humanos y sociales de las poblaciones con las que trabajan. Las restricciones en la materialidad de las políticas sociales llevan a una suerte de simulación: “hacemos como si" se contara con recursos y servicios disponibles, aunque estos se hayan menguado, dete reriorado e incluso extinguido. La mención a esta especie de actuación simulada aparece en el discurso profesional y remite a un Trabajo Social fragilizado por la ausencia de suficientes recursos materiales y humanos para contribuir en la realización de cambios sustantivos en las problemáticas que se abordan.
No obstante, no solo la intervención profesional se ve demandada de instrumentalidad asertiva. La formación universitaria también se encuentra exigida de demandas tecnocráticas, saberes abreviados y tiempos acotados (Leopold, 2017). Durante la pandemia, cuando la universidad debió mudar a formatos virtuales de enseñanza, en virtud de las condiciones sanitarias impuestas por la emergencia sanitaria, gran parte del trabajo docente se desplazó al aprendizaje del uso de los recursos tecnológicos. De esta manera, las interrogantes centrales se focalizaron en relación al instrumental técnico y con ello parecerían desplazarse o diluirse las preguntas esenciales a las que debe dar respuesta la formación.
No sólo en la vida cotidiana irrumpen múltiples irracionalismos; también la producción de conocimiento de las ciencias sociales resulta impregnada de una forma parcial y simplificada de pensar lo social, que prescinde de consideraciones históricas y estructurales. En este sentido, Ortega y Vecinday (2011) identifican la configuración de un nuevo marco cognitivo que tiende a reforzar los soportes y fundamentos sobre los que reposan las actuales propuestas de intervención fuertemente individualizadoras en el campo social. Para las autoras, la puesta en marcha de un proceso de transformación sociocultural, orientado por este nuevo universo de sentido, que rápidamente parecería convertirse en sentido común, constituye un verdadero triunfo neoliberal, que recuerda, que este no solo significó la adopción de medidas técnicas y económicas.
Esta producción hegemónica de sentido se desenvuelve al unísono con políticas sociales caracterizadas por crecientes componentes asistenciales, focalizados y meritocráticos que apelan a la responsabilidad individual en términos de estrategias de autocuidado y activación (Ortega, Vecinday, 2011) y que, como ya fuera expuesto, demandan para su implementación, una figura profesional devenida en técnico polivalente. De esta manera, ejercicio profesional y formación confluyen en la actualidad. en tensiones y dilemas del mismo orden. La demanda por el dominio de saberes técnicos e instrumentales vuelve una y otra vez sobre el Trabajo Social y en su devenir, recuerda sus orígenes subalternos y moralizadores (Claramunt, Incerti y Leopold, 2022).
6. Referencias
ACOSTA, L. Modernidad y Servicio Social: un estudio sobre la génesis del Servicio Social en el Uruguay. Disertación de Maestría presentada a la Escuela de Servicio Social de la UFRJ: Rio de Janeiro, 1997.
ACOSTA, L. Consideraciones generales sobre la historia del Servicio Social. En: Temas de Trabajo Social: Debates, desafíos y perspectivas de la profesión en la complejidad contemporánea. Montevideo: FCS-UDELAR, 2001.
ACOSTA, L. El proceso de renovación del Servicio Social en Uruguay. Tesis de Doctorado presentada a la Escuela de Servicio Social de la UFRJ. Rio de Janeiro: UFRJ, 2005.
ACOSTA, L. El proceso de renovación del Trabajo Social en Uruguay. Fronteras. DTSFCS-UDELAR, n. 9, p. 29-45, 2016.
BELTRÁN, M. J. Processos institucionais e reestruturação do campo profissional: O caso do Serviço Social no Uruguai (1986-1995). Dissertação para obtenção do título de Mestre em Serviço Social, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Serviço Social –Mestrado, da Universidade Federal de Santa Catarina, 2013.
BENTURA, J. P.; MARIATTI, A. La centralidad de las funciones universitarias en el contexto de mundialización de la economía. Apuntes desde el Trabajo Social. Fronteras. DTS-FCS-UDELAR. n. 9, p. 167-179, 2016.
BRALICH, J. La formación universitaria de asistentes sociales. Más de seis décadas de historia. Cuadernos de Trabajo Social. UDELAR, 2, p. 9- 48, 1993.
CLARAMUNT, A. Los trabajadores sociales en el Uruguay de la última década: sus espacios ocupacionales y condiciones de trabajo. Tesis de Doctorado presentada a la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República. Montevideo, 2018.
CLARAMUNT, A., GARCÍA, A. y GARCÍA, M. Primer censo de egresados de Trabajo Social. Montevideo: ADASU- DTS-FCS-UDELAR, 2015.
CLARAMUNT, A, INCERTI, C. y LEOPOLD, S. Trabajo Social en Uruguay en tiempos de incertidumbre: aportes para la reflexión a partir de los espacios ocupacionales y la formación profesional. En: HILLESHEIM, J.; MANFROI, V. M.; BAIMA CARTAXO, A. M.(Org.) Estágio Supervisionado em Serviço Social, contradições no cotidiano de trabalho. Florianópolis: Emais editora. p. 160-192, 2022.
CLARAMUNT, A., LEOPOLD, S. El Trabajo Social en Uruguay. Tensiones y desafíos de la formación y la inserción laboral de los profesionales en la actualidad. En: GUERRA, Y.; ALVES CARRARA, V.; MARTINS, A.; DE OLIVERA XAVIER, M. (Coord.) Trabajo y Formación en Trabajo Social. Avances y tensiones en el contexto de Iberoamérica. Granada, Editorial Universidad de Granada (pp. 279-294), 2017.
CLARAMUNT, A.; LEOPOLD, S.; ZORRILLA, S.; INCERTI, C. Articulación del campo profesional y el campo académico en Trabajo Social: tensiones y desafíos de egresados y egresadas recientes en Uruguay. Voces Desde El Trabajo Social, 11(1), pp. 40-67, 2023.
CLARAMUNT, A.; MACHADO, G.; ROCCO, B. Recrear lo colectivo: Trabajo Social, estrategias de intervención y sus componentes ético-políticos. Fronteras. DTS-FCSUDELAR, n 11, pp. 115-124, 2018.
ECHEVERRIBORDA, M. Trabajo Social: una aproximación a sus fundamentos y notas sobre la formación profesional. Fronteras. DTS-FCS-UDELAR, n. 9, pp.181-193, 2016.
GRANEMANN, S. Procesos de trabajo y Servicio Social I. En: Capacitación en Servicio Social y Política Social. Módulo 2: Reproducción social, trabajo y Servicio Social. Brasilia: CFESS-ABEPSS-CEAD-UNB, 2000.
GRASSI, E. Problemas de realismo y teoricismo en la investigación social y en el Trabajo Social. Katálysis. Universidade Federal de Santa Catarina. PPGSS. Florianópolis: Editora da UFSC, V. 16, pp. 26-36, 2007. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/1796/179613967003.pdf Consultado el: 11 de noviembre. 2024.
GUERRA, Y. Servicio Social y formación profesional: desafío para la formación integral y de calidad. En: XII Congreso Nacional de Trabajo Social. Transformaciones sociales, protección social y Trabajo Social. 6 y 7 de julio de 2017. Montevideo: DTS-FCSUDELAR. pp.56-68, 2018.
GUERRA, Y. ¿No que se sustenta a falácia de que “Na prática a teoria é outra?” In: Anais do II Seminário Nacional Estado e Políticas Sociais. Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Cascavel-PR: UNIOESTE, 2005.
IAMAMOTO, M. La metodología en el Servicio Social: lineamientos para el debate. En: BORGGIANI, E., MONTAÑO, C. (Org.). Metodología y Servicio Social hoy en debate. São Paulo: Cortez Editora, 2000, pp. 93-104.
IAMAMOTO, M. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação professional. São Paulo: Cortez Editora, 2000b.
IAMAMOTO, M. Servicio Social y división del trabajo. São Paulo: Cortez Editora, 1997.
LEOPOLD, S. Que las ideas vuelvan a ser peligrosas. Formación, conocimiento y Trabajo Social. En: XII Congreso Nacional de Trabajo Social: Transformaciones sociales, protección social y Trabajo Social. Montevideo: Udelar-FCS-DTS, 2017, pp. 69-79.
MALLARDI, M. La intervención en Trabajo Social: mediaciones entre las estrategias y elementos tácticos-operativos en el ejercicio profesional. En: MALLARDI, M. (Comp.) Procesos de intervención en Trabajo Social; contribuciones al ejercicio profesional. La Plata: Colegio de Asistentes Sociales o Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires, pp. 57-134, 2014.
MALLARDI, M.; MAMBLONA, C.; MOLEDDA, M. Transformaciones productivas, precarización de la vida y conservadurismo: implicancias en la formación profesional. En: GUERRA, Y., ALVES CARRARA, V., MARTINS, A., y CARO BLANCO, F. (Org.) Serviço Social Iberoamericano nas Trilhas da Resistência: crise do capital, expressões conservadoras e tendências contemporâneas. Ouro Preto: Universidade Federal de Ouro Preto, 2023, pp. 99- 119.
MARX, K. El Capital. Crítica de la economía política. México: Fondo de Cultura Económica, 1999.
NETTO, J.P. Dictadura y Servicio Social. Uma análise do Serviço Social, pós-64. São Paulo: Cortez Editora, 1991.
ORTEGA, E. El Servicio Social y los procesos de medicalización de la sociedad uruguaya en el período neobatllista. Montevideo: Trilce, 2008.
ORTEGA, E. Medicina, religión y gestión de lo social. Un análisis genealógico de las transformaciones del Servicio Social en Uruguay (1955-1973). Montevideo: CSICUFELAR, 2011.
ORTEGA, E.; VECINDAY, L. La trayectoria individualizante de la producción de conocimiento en el campo social. Fronteras. Montevideo: DTS-FCS-UDELAR, n. esp., 2011, pp.113-122.
SILVA, C.; CARBALLO, Y. La producción de conocimiento y Trabajo Social: notas sobre la significación ético-política, una revisión necesaria. Fronteras. DTS-FCS-UDELAR., n. 12, pp. 14-23, 2019.
Stella Mary García
Ada Concepción Vera Rojas
María del Carmen García A.
El Trabajo Social de Paraguay se inicia en 1939 en cuanto a carrera técnica y como profesión universitaria en 1963 en la Universidad Nacional de Asunción; pionera en la formación profesional. Es destacable el prolongado aislamiento que tuvo del Trabajo Social latinoamericano, resaltándose que Paraguay no experimentó el movimiento de reconceptualización latinoamericana, ni conoció sus planteamientos en los años de su desarrollo (década del 60 y hasta fines de los 80 del siglo pasado). Nuestro supuesto es que el Trabajo Social de Paraguay no hizo contacto con dicho movimiento, al ser capturado por la dictadura militar de Alfredo Stroessner (quien gobernó de 1954 a 1989), al menos, en cuanto a proceso colectivo, lo que no elimina asumir que existieron colegas discordantes al régimen dictatorial.
Es importante recordar, que fue durante la dictadura de Stroessner, en 1963, que el Trabajo Social pasó a carrera universitaria, con fuerte influencia de los Estados Unidos no sólo en la profesión, sino que dicha influencia se desarrolló en casi todas las carreras de la Universidad Nacional de Asunción. Esto, en un contexto internacional de ese entonces, polarizado por dos bloques contrapuestos, el capitalista y el socialista.
En 1988, el entonces único ámbito de formación profesional de Trabajo Social experimenta la suba al poder del primer centro de estudiantes independiente a la dictadura gubernamental, que en 1989 emprende una larga huelga, toma la facultad y pide a los docentes su renuncia, de modo a renovar modos de enseñanza curricular profesional del Trabajo Social. Apunta a renovar contenidos que permitan a estudiantes de Trabajo Social problematizar la realidad nacional, lo que estaba prohibido antes y conocer las propuestas cuestionadoras del movimiento de reconceptualización, que en Latinoamérica se desarrollaron décadas atrás. Cabe agregar que en dicha toma de facultad se identifica un armario herméticamente cerrado en el que, tras abrir forzosamente la puerta, se encontraron publicaciones que habrían llegado al menos media década antes. Estas publicaciones habrían sido remitidas por las organizaciones latinoamericanas de Trabajo Social de ese entonces Centro Latinoamericano de Trabajo Social (CELATS) y Asociación Latinoamericana de Escuelas de Trabajo Social (ALAETS), entre los que existían trabajos escritos de Margarita Rozas Pagaza, además de Leila Lima Santos, Vicente Faleiros, Marilda Iamamoto, José Paulo Netto, entre otros/as.
Desde ese momento, el Trabajo Social de Paraguay lee, crea y recrea sus entendidos en gran medida, de los debates resultantes de la reconceptualización latinoamericana,
mediante el contacto con la bibliografía antes mencionada. Dicho conocimiento además de los procesos históricos sociales internos desarrollados en Paraguay, condujeron, a la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), a emprender desde los 1990 hasta la actualidad, innumerables disputas y conquistas al interior de la Universidad y de los poderes del Estado de Paraguay, junto a otros sectores académicos y organizaciones sociales - populares, hasta conquistar, en el año 2018, la primera Facultad de Ciencias Sociales en la UNA, donde hoy funciona la pionera formación profesional de Trabajo Social en el país. Esto, aclarando que existen para la actualidad (año 2024), un total ocho instituciones formadoras de Trabajadores Sociales, entre ellas cuatro universidades públicas y cuatro privadas.
2. Surgimiento e institucionalización del Trabajo Social en Paraguay
Las particularidades de Paraguay tales como no industrialización nacional relevante en el siglo pasado, el consecuente menor “desarrollo” en el contexto del capitalismo internacional, etc., asignan a las políticas sociales peculiaridades de rezago impuestas en la acción profesional del Trabajo Social, que marcan a toda la historia profesional. El surgimiento del Trabajo Social en Paraguay y la identidad que asume en su génesis, muestra dos componentes relevantes y vinculados entre sí. Uno es el escaso dinamismo del proceso económico paraguayo, marcado por la no industrialización y por lo tanto un tardío proceso de urbanización, situación que lo convierte en un país de mayor dependencia (García, 1996). Por esto, si bien nuestro país no registra ni seguridad social, ni protección social solidas en lo universal o abarcante a toda la población, en la actualidad, el orden capitalista impone en todas las esferas de la vida social y, por tanto, en el ámbito profesional del Trabajo Social la tensión de un modelo económico individual, lo que impone tanto a los destinatarios de nuestra acción profesional, como al ámbito laboral del Trabajo Social, lógicas individuales de competitividad. Eso incide en diversos modos de empobrecer la vida, al precarizar al empleo, la protección social y las relaciones sociales, lo que exige análisis de los debates críticos del Trabajo Social para comprender los mecanismos de negación sociohistórica impuestos fundamentalmente en las políticas públicas de las que derivan nuestras intervenciones profesionales. Se trata de un proceso identificable mediante investigaciones que atañen a ámbitos académicos investigativos y a las organizaciones del ejercicio profesional, lo que exige intercambios entre ambas, para conocer y construir estrategias comunes o afines.
Cabe indicar que la diversidad de significados de lo crítico, puede implicar repercusión contraria a una postura, lo que puede acabar en una crítica restauradora, o también crítica moralista, entre otras. Esto lleva a recordar que, para Marx (2008), la crítica significa proceso de conocimiento que incluye la forma como una sociedad produce los medios de su existencia y la denuncia de cómo la injusticia se produce y se fetichiza en dicho proceso. Es una forma de cuestionamiento de las maneras de proceder de la ciencia económica en la época de Marx (2008), sobre todo cuando critica la economía política clásica desarrollada particularmente por autores británicos como David Ricardo y Adam Smith.
Entonces, la crítica se trata de una crítica radical, lo que traído al Trabajo Social, expresa postura o perspectiva, enmarcado en lo teórico metodológico al análisis de la realidad social, sus determinantes, fundamentos y alcances en el ejercicio profesional.
Así, en el periodo histórico que abarca las décadas 1930 a 1960, el Trabajo Social paraguayo emerge y se institucionaliza, como un producto histórico del conjunto de características sociales, culturales, políticas y económicas de ese tiempo. La génesis de la profesión se da en una coyuntura marcada por un modelo económico dependiente del capitalismo mundial, bajo un régimen de gobierno dictatorial. En este marco se da la emergencia de los movimientos obreros y campesinos reclamando sus derechos, lo hace emerger nuevas instituciones estatales de asistencia social, insertas en la llamada modernización conservadora. El inicio del Trabajo Social se influencia así, por propuesta teórico ideológicas del Movimiento Medico Higienista y de la intervención religiosa. A esto se agrega la visión de la necesidad de mejorar los problemas de coordinación y de reforzar capacidades administrativas para dar respuestas integrales a los problemas sociales. Es así y con estas características que, en el año 1939, se crea la Escuela Polivalente de Visitadoras de Higiene, bajo la iniciativa del Ministerio de Salud Pública, según García (1996).
El Higienismo y la intervención religiosa son para García (1996) los dos grandes patrones ideo culturales en los modelos de asistencia de las primeras décadas en el Paraguay y que presentaban en común las siguientes orientaciones centrales: el respeto a las instituciones, al gobierno, a la patria y a los superiores en general. La preservación de las buenas costumbres, la moral cristiana y la ética, entendida como orden y obediencia a lo establecido por las autoridades. El celoso cuidado a la paz pública, con reglamentos establecidos y con precondiciones a nivel de juicio valorativo, imponiendo lo apropiado, correcto y justo (García, 1996). Estos dos patrones ideo culturales de la asistencia, de las primeras décadas del siglo XX, se conectan perfectamente con la dictadura militar de entonces y con su clara orientación disciplinaria de orden y paz, en un contexto marcado por acontecimientos relacionados a la sociedad civil y el Estado, los cuales representan expresiones específicas del proceso económico-político-social paraguayo que lo determina.
El régimen dictatorial Stronista se mantuvo 35 años en el poder, llevando adelante un proceso de modernización conservadora, conjugando cambios sociales y económicos con cambios culturales y políticos. Las dictaduras militares en América Latina y en Paraguay, en particular, respondieron a una particular situación geopolítica mundial, bajo el pulso de la llamada “Guerra Fría”. La libertad de las personas, la justicia, la vida y la dignidad humana, son puestas al servicio de un proyecto orientado por las doctrinas de la Seguridad del Estado. El Estado y sus organismos de seguridad se constituyen en herramientas eficientes para el ejercicio del terror, orientados por los intereses geopolíticos de los Estados Unidos de América (EUA). Al comenzar la década del setenta todos los países de la región tenían gobiernos militares de derecha que compartían la ideología de la Doctrina de Seguridad Nacional formulada en los EUA al influjo de la “guerra fría”, orientación que se haría también presente en las demás instituciones estatales, que operaría como reproductoras de las principales ideas, valores y fundamentos del régimen autoritario.
La influencia y el tutelaje norteamericano en la formación del Trabajo Social, según García (1996), se da desde el comienzo de la formación de las Visitadoras Polivalentes de Higiene y se extiende hasta el momento de la profesionalización universitaria, con la introducción del llamado método en el tratamiento individual (método del caso) y la marcada visión técnica o instrumental.
En lo que se refiere a la enseñanza del Trabajo Social, entre los años 1940/41 se organiza y reglamenta la enseñanza de la Escuela, y egresa la primera promoción en el 1942 y desde el año 1963 pasa a depender de Universidad Nacional de Asunción, con un nuevo plan de estudios aprobado ese mismo año, que luego de varias modificaciones estuvo vigente hasta el año 1987 (García, 1996).
En los años 1960 y 1970 el Trabajo Social paraguayo todavía estaba muy fuertemente orientado por el modelo de los Estados Unidos. Las revisiones de los programas de formación en Trabajo Social en el Paraguay y la expansión de las prácticas y el mercado laboral, fueron inspirados y dirigidos por organizaciones norteamericanas. Con esta influencia, el tratamiento de los problemas sociales desde la perspectiva norteamericana y la estructura de gobierno imperante en el país, impide al Trabajo Social paraguayo el contacto con puntos de vista divergentes, que podrían cuestionar el orden vigente (García, 1996).
El año 1989 marca para Paraguay el inicio de la llamada apertura democrática, con la caída de la dictadura más larga de América Latina. Los cambios que se producen luego del golpe de Estado no solo afectan a la estructura estatal, sino que también a la sociedad paraguaya en su conjunto. En el Estado se comienza a construir una institucionalidad democrática y la población comienza a expresar y reclamar activamente por el ejercicio de sus derechos de ciudadanía, a través de la construcción de organizaciones sociales y políticas (Riquelme, 2006). Este es el momento en que marcaron presencia en el escenario político los movimientos y organizaciones sociales y sindicales con sus demandas y nuevos actores sociales como los estudiantes, los sin viviendas, de diversidad sexual y otros que fueron sumando en la lucha por sus derechos.
Encontramos miradas críticas, en el Trabajo Social de Paraguay con respecto al Trabajo Social del Cono Sur considerando que, plantea similitud en los principios de los Códigos de Ética, en las agendas de luchas de las organizaciones, así como en la crítica al neoliberalismo, al patriarcado, entre otros. Perceptiblemente nuestra trayectoria nos conduce a preferir el conocimiento histórico crítico, el radical respecto a la realidad, porque este identifica la capacidad de observar diversos intereses presentes en el contexto, trasciende lo inmediato o aparente y tiene el potencial de articular a organizaciones, sujetos y actores sociales con capacidad de socializar el conocimiento de la realidad y por tanto aportar a posiciones de resistencias. Sin embargo, aun no concretándose eso, rescatamos el camino, vale decir el proceso de conocimiento que lleva al Trabajo Social a desarrollar la capacidad de comprender los límites y potencialidades de la intervención profesional en su práctica, lo que en la historia del Trabajo Social en Paraguay podemos notar es visible desde en que se plantea un nuevo plan curricular non perspectivas críticas, en los 1990 y en adelante, hasta la actualidad.
3. Coexistencia de miradas críticas y pensamiento conservador en el Trabajo Social Paraguay
El contacto con las los marcos críticos y la relación del Trabajo Social de Paraguay con las organizaciones internacionales de Trabajo Social antes examinadas no significaron una ruptura con el conservadurismo imperante en el Trabajo Social de nuestro país, lo que no niega una actualización y modernización bibliográfica y programática en las tematizaciones de la problemática social abordada en la intervención profesional, así como la instalación de la cuestión social como procesos cargado de contradicciones del capitalismo y la ubicación más rigurosa del Trabajo Social como especialización del trabajo colectivo en la división social y técnica del trabajo, entre otros.
El concepto polisémico, de conservadurismo, muestra dificultades para su tratamiento. Según Netto (2011), para comprenderlo, es necesario determinar su génesis histórica y temporal, así como sus principales elementos constitutivos. Siguiendo a Netto (2011), cuando hablamos de su origen es necesario hacerlo con cuidado, viendo que, se tiende a tomar la expresión “conservar”, en su sentido más amplio como para preservar las cosas o ideas que valoramos y consideramos como elemento distintivo de la “naturaleza humana”, mantener intacto, o sea rechazar lo nuevo. Esto significa que se trata de una noción impregnada del sentido común, lo que no sirve para el análisis, ya que la adopción de una perspectiva atemporal y ahistórica concibe al hombre como un ser estructuralmente determinado y el modo de ser conservador como una “disposición” intrínseca a su naturaleza. Esto conduce a decir que el conservadurismo no es solo una doctrina política, pues además de eso está dentro de la propia vida del ser humano, por tanto, la humanidad toda es conservadora (Vincet, 1995 apud Netto, 2011).
Con las dificultades en torno al término conservadurismo, cabe preguntarse: ¿qué entendemos por el pensamiento conservador? Para responder a tan transcendental pregunta; recuperamos lo planteado por Netto (2011), como un complejo ideo-político-cultural, en particular la expresión del tiempo y el espacio sociohistórico de la configuración de la sociedad burguesa - es decir, el último testigo de su emergencia.
Por lo tanto, es el “proceso general de la revolución burguesa” que en Occidente se produce entre los siglos XVI y XVIII, y está coronada por la revolución política que marca la finalización de la hegemonía económica y social con la hegemonía política. Entonces, no hablamos de un estilo de pensamiento que a encontrar en cualquier tiempo y en cualquier sociedad, porque lo estamos ubicando en el tiempo y espacio de la configuración de la sociedad burguesa. Entonces, es la sociedad burguesa la cuna del pensamiento conservador, una sociedad que avanzaba a pasos agigantados con el avance de las fuerzas productivas y el cambio en las relaciones de producción que implicaba profundos cambios sociales, institucionales y culturales.
La revolución burguesa construye y promete libertad, igualdad y fraternidad, pero además el reino de la razón. La sociedad emergente funda la razón con dos dimensiones, la instrumental y la emancipadora, al ser estos cambios de la sociedad moderna focos de la crítica de los conservadores, cuando defienden las características del antiguo régimen feudal. Al relacionar al Trabajo Social con el pensamiento conservador, Parra (2001) afirma
que esta profesión surge con un carácter antimoderno y conservador, contraponiéndose a las categorías de universalidad, individualidad y autonomía del proyecto de la modernidad.
La modernidad es un proyecto comprometido con la emancipación de la persona y con la libertad de los individuos en la sociedad. La intervención del Trabajo Social en su momento de institucionalización, apuntaba a la justificación de las relaciones dadas, al disciplinamiento de la fuerza de trabajo, al ejercicio del control social, a la naturalización y legitimación de las desigualdades de la sociedad, antes que la transformación de sus contradicciones y el ejercicio de los derechos sociales. En tal sentido, para Parra (2001), el Trabajo Social tuvo en su surgimiento un carácter antidemocrático, su intervención no era para legitimación de derechos, lo que con el pensamiento conservador es componente de base ideológica de la institucionalización del Trabajo Social.
Cabe recordar que el pensamiento sociológico hegemónico en Europa, en los inicios del siglo XX, era el conservador y este pensamiento y la relación con la Iglesia Católica marcó presencia en el Trabajo Social europeo con influencia en sus inicios (Martinelli, 1992). Se constituyó así en la perspectiva de conocimiento predominante en la formación de las primeras Escuelas de Trabajo Social que reforzó el carácter pragmático de la profesión. De esta forma, el pensamiento disciplinar conservador europeo transfiere sus moldes conservadores hacia la sociología norteamericana.
Para Iamamoto (2005) la actualización de la herencia conservadora se destaca después del 1964 manifestándose en cambios en el discurso, en los métodos de acción y en el proyecto de práctica profesional frente a las nuevas estrategias de control. Por una parte, se hace necesario perfeccionar el instrumental operativo, con propuestas metodológicas, con la búsqueda de patrones de eficiencia, una creciente burocratización de las actividades institucionales. Por otra parte, también ser verifica un corrimiento en el discurso profesional, el cual se aproxima al de las ciencias sociales. El Trabajo Social, para la autora, tiene carácter técnico instrumental y organizativo, orientado hacia una acción educativa y organizativa articulando el discurso humanista unida teórica y doctrinariamente al soporte técnico científico de la profesión, articulación que consiente a la profesión su carácter misionero (Iamamoto, 1995).
Para Netto (2009), la ruptura con el histórico conservadurismo del Servicio Social, que fue híper dimensionada, no significa que el conservadurismo haya sido superado en el interior de la categoría profesional. Se democratizó la relación en el interior de la categoría y se legitimó el derecho a la diferencia ideo política. Esta diversidad de posiciones está lejos de equivaler a la emergencia de una mayoría político-profesional radicalmente democrática y progresista que para ser construida demanda trabajo de largo plazo y coyuntura histórica favorable. El pensamiento conservador está presente en el surgimiento del Trabajo Social acercándose a la profesión a partir de la marca con que nace, el del control social y lo continuará acompañando en su desarrollo histórico. Hoy, el pensamiento conservador subsiste en la profesión, presentándose con otra forma. Hoy se presentan con los procesos de re-filantropización como las estrategias para intervenir en la Cuestión Social, la apelación a prácticas solidarias de iniciativa comunitaria, el crecimiento de las organizaciones de la sociedad civil en el terreno de la asistencia social, el desdibuja miento de la noción de derechos y ciudadanía, la creencia en la inevitabilidad del orden vigente,
son elementos que responden al pensamiento conservador y que aportan a la naturalización de la Cuestión Social (Netto, 2009).
4. Cambio curricular de inspiracion historico crítica
La formación profesional en la entonces Escuela de Trabajo Social emprendió una reforma curricular que generó un nuevo plan de estudios en los 1990. Los procesos de revisión y reforma de planes de estudios han tenido a la materia denominada Práctica Pre Profesional, como uno de los principales focos de preocupación, intercambiándose críticas diversas entre docentes y estudiantes.
Desde 1998 en adelante, la materia Práctica Profesional fue considerada como el eje de debates, disparador de conflictos y cambios en la historia del Trabajo Social académico.
Las principales ideas fuerzas que marcaron fuertemente el debate desde 1989 hasta casi 10 años después, se resumen en: lo metodológico se debate, por una parte, con las propuestas en las materias de práctica estuvieron marcadas fuertemente hacia el cómo hacer y se fueron planteando diversas formulaciones metodológicas buscando responder a la necesidad de una “metodología propia de la intervención profesional”, planteando la metodología como algo estrictamente operativo. Por otra parte, también se dio un periodo de rechazo a delineamientos metodológicos y se esboza la práctica concreta como el punto de partida para el conocimiento de la realidad y a la sistematización como el medio para la formulación de la teoría a partir de la práctica.
La institución entra en el debate los 1990 y varios años de rechazo a realizar la práctica en las instituciones estatales, por la mirada sobre esas instituciones y su funcionalidad con el régimen dictatorial reciente, hicieron a la propuesta de práctica desarrollarse fuera de las instituciones, faltando análisis teórico e histórico de las mismas. La idea de un Trabajo Social al servicio de la mayoría, el compromiso social en el debate y en términos discursivos la intensión de que esta práctica esté exclusivamente volcada al sector popular, era la narrativa. Analizando los programas e instrumentos de evaluación de las prácticas de todos estos años se puede notar una excesiva preocupación por competencias técnicas. Realizando un recuento de este periodo histórico y los procesos desarrollados y reconociendo las limitaciones, es importante afirmar que esos cambios de los 1990 fueron un salto significativo para la historia del Trabajo Social paraguayo. Representó el primer intento de ruptura y especialmente con el modelo de Trabajo Social que surge y se fortalece en el seno de la dictadura, una profesión moralista, con tradición de intervención religiosa, ideológicamente coherente con los valores tradicionales de la época, así como con la influencia norteamericana con una fuerte orientación hacia la aplicación de técnicas. El Trabajo Social de la dictadura llevaría su marca, pues surge en su seno con las ideas políticas, morales y culturales de la sociedad de entonces basada en el lema de “paz y progreso”. El proceso de cambio curricular, en el año 2001, del nuevo Diseño Curricular de la Escuela de Trabajo Social entró en vigencia. Este nuevo diseño curricular implicó, entre otras cosas, la adecuación de la estructura administrativa y académica de la formación profesional, fundamentalmente porque se planteó como régimen semestral, incorporando coordinaciones que se estructuraron en base a propuesta académica
(Teoría Social y Conocimientos Conexos para la Intervención, Procesos Sociales y Realidad Nacional, Trabajo Social, Historia y Método), según consta en el documento de presentación curricular.
La perspectiva Histórico Critica del Trabajo Social fue adoptada como Matriz Profesional y, la perspectiva socioreconstruccionista, como Matriz curricular. Con el nuevo plan, se introducen las categorías teóricas como mediaciones necesarias para pensar la práctica. De esta manera, la necesidad llevó a generar desde el cuerpo docente capacitaciones y aproximaciones procesuales a diversas categorías teóricas no vistas hasta ese momento.
Este proceso, que comienza en el 2000, puede ser interpretado como la madurez de los cuestionamientos reconceptualizadores en el Paraguay. Como ejemplo, desde el cambio curricular del año 2001, se introducen los caminos que permiten conocer las tendencias del pensamiento social, a través de algunas obras y elementos de Marx, Weber y Durkheim y se intenta resignificar las herramientas teóricas y técnicas registradas en la historia de la profesión, planteando los trayectos del Trabajo Social paraguayo como una historia que muestra muchas lecciones aprendidas que permiten establecer nuevos caminos. Desde entonces el Trabajo Social pasa a ser vista como una profesión inserta en la división social del trabajo ya no más como una tecnología, ni como un arte. Además, la matriz de la teoría social se plantea como imprescindible, en especial el de la perspectiva crítica. En el contexto de transición democrática, los trabajadores sociales de Paraguay asisten a congresos internacionales y además reciben la visita en el local que funcionaba la Carrera de Trabajo Social de la UNA, del entonces Comité MERCOSUR de Organización Profesionales de Trabajo Social (García S., 2006). Desde la segunda mitad de la década del 1990 y la década del 2000; la visita de organizaciones profesionales de Trabajo Social del Cono Sur, como Liliana Arrieta, Laura Acotto, Joaquina Barata, Elaine Behring, Ivanette Boschetti, Reinaldo Pontes, Rodolfo Martínez, entre muchos otros, que han visitado el Paraguay en representación de sus colegios profesionales, en el marco de articular a las organizaciones de Trabajo Social, y a modo a adoptar la estrategia geopolítica del capital, para articular al MERCOSUR, se proponen un lazo solidario respecto a las asimetrías orgánicas, formativas, legales, etc., de las organizaciones del Trabajo Social. Vale acotar que la idea de que el MERCOSUR no se limite al mercado y transacciones comerciales, sino a organizaciones guiadas por principios democráticos, tal como las organizaciones profesionales de Trabajo Social, guió para elaborar principios éticos políticos comunes y acordar una agenda de prioridades, tal como puede verse en los documentos, comunicados e informes de la época como, por ejemplo, el titulado Comité Mercosur de Organizaciones Profesionales de Trabajo Social o Servicio Social del 17 de junio de 2001, elaborado en Curitiba por los representantes de Argentina, Brasil y Uruguay. Dicho comité mutó, hasta contar con la denominación actual, Comité Latinoamericano y Caribeño de Organizaciones Profesionales de Trabajo Social/Servicio Social (COLACATS)1 .
1 Sobre COLACATS (2008), su alcance, funciones y otras referencias puede observarse en: https://www.cfess.org.br/arquivos/Colacats_estatuto.pdf. Consultado el: 01 de noviembre. 2024.
4.1 Textos y autores a los que acudimos al iniciar el nuevo proyecto académico
El plan académico iniciado en el año 2001, a necesidad de marcos interpretativos que revelen las contradicciones enfrentadas en la intervención profesional con reflexiones que alumbren a entender lo societario, al capitalismo, la modernidad, el patriarcado, el colonialismo y en consecuencia, la cuestión social, la política social, así como el lugar y desafío del Trabajo Social en la intervención profesional al interior de la división social y técnica del trabajo2 ya poseía consenso en el ámbito de formación del Trabajo Social de la UNA. Así, los profesionales de Trabajo Social del Paraguay contactan a algunos autores leídos en programas de estudio.
Recordemos que antes de este momento de renovación curricular en Paraguay, referirse a la acción profesional incluía descripciones concernientes a la institución como lugar de la práctica, las funciones del/a profesional de Trabajo Social y al sujeto (individual, comunitario o colectivo) con el que interacciona el/la profesional los niveles de intervención al abordaje, etc. En el ámbito institucional, a esto se sumaban informaciones de la trabajadora social sobre su gestión del año en la institución, sobre su labor profesional, junto a cifras de personas atendidas, caracterización de su edad, procedencia y modelos familiares, nivel de instrucción, ocupación, ingreso económico, etc., todo relacionado al objetivo misional de la institución y al tipo de servicio brindado. Estaba ausente antes de los 1990 el análisis respecto a las determinaciones impuestas por el orden societario. Después la mayor interlocución con el Trabajo Social del Cono Sur de Latinoamérica y las organizaciones del ámbito internacional, así como la relación de varios docentes de Trabajo Social UNA con las ofertas de posgrados de países limítrofes y participación en eventos académicos, lleva a la conexión con algunos autores en particular; como Margarita Rozas, además de los autores Carlos Montaño y Alejandra Pastorini.
Las producciones de estos autores, quienes posteriormente a fines de los 1990 y en la 1ª década del 2000, son invitados a desarrollar sus ideas en la universidad paraguaya, constituyeron unas de las puertas de entrada a teorías críticas. Esto significa que tanto los marcos referidos al capitalismo y la cuestión social, etc., no existían como categorías referenciadas en las producciones sobre Paraguay3 . A su vez, la inexistencia de producciones que se valen de categorías teóricas marxistas y marxianas para desarrollar las contradicciones capital-trabajo en Paraguay; o producciones que aborden el capitalismo tardío y lento, que caracterizo al país en el siglo XX eran una limitante4, así como trabajos que expliquen al papel
2 Idea trabajada por Iamamoto (1993; 1995) y ampliamente retomada por autores/as latinoamericanos/as.
3 Con excepción de 5 (cinco) textos que encontramos, introducen algunas categorías teóricas para comprender al capitalismo en Paraguay, por esos tiempos no se disponía de tal marco de interpretación sobre el país. Esto textos son: Creydt (1979), Pastore (1988), Schwartzman (1987).
4 Según el historiador Corbo (2017) de la Universidad de la República, las condiciones de producción de conocimiento histórico en Paraguay durante la primera mitad del siglo XX muestran factores de carácter estructural que ralentizaron el proceso de configuración de su campo historiográfico. El indica las razones por las cuales, en el caso paraguayo, no se articularon de manera adecuada las sinergias entre las dinámicas endógenas y los estímulos externos, lo que permitió contar la historia, diferente del de los demás Estados de la región platense. También Sandoval (2019) refiere al tema.
atribuido a Paraguay por el capitalismo internacional y minúsculo desarrollo respecto a otros países a los que se denomina desarrollados5 .
Entre las principales ideas de Rozas (1998) con incidencia en Paraguay, la cuestión social en la vida cotidiana que atraviesan las personas, intermediadas por tensiones que los cruzan fue de las más significativas. Dichas tensiones se dan en distintos niveles y dan sentido a las demandas de los sujetos, al trascender la relación recurso-demanda. La construcción que la autora hacía de la relación sujeto necesidad, parecía amplificarse dando lugar al entramado de varios factores que están presentes y también a los que atraviesan a la intervención. La otra idea de centralidad, adoptada en Paraguay fue la de Campo Problemático. La autora enriquece el entendido de la intervención sobre la propuesta teórico metodológica que enfatiza la interrelación de actores que participan en la trama y resolución de una problemática abordada en la intervención profesional6 El campo problemático se constituye al problematizar el objeto-problema de la realidad que es intervenida desde el Trabajo Social. La autora dialoga con los entendidos de necesidad o demanda las que también están referidas en otros textos de la época como por ejemplo la Guía de Análisis de CELATS de Tonon G. y otros/as (1989). Rozas (2001) retoma campo problemático basada en la idea de Campos de Bourdieu (1976) como un espacio social, es decir una estructura de relaciones entre agentes sociales definidas por la ocupación de posiciones diferentes que además encuentran jerarquías entre sí, y definen relaciones de poder. Plantea una construcción histórico social del campo, donde existe una lucha entre sujetos, poder, relaciones y estructuras. La relación que Rozas instaura entre manifestaciones histórico sociales, necesidades, vida cotidiana, cuestión social y campo problemático, habla de un contexto histórico que articula lo macro, con las particularidades y trayectorias de orden micro, vistas en la intervención. Entonces, el campo problemático aproxima a la comprensión crítica e histórica de la cuestión social de esos tiempos, cuya particularidad se expresa en las manifestaciones de la relación de clases y su organización en la sociedad capitalista. Por esos tiempos el texto de Iamamoto e Carvalho (1989) era muy sugerente, aunque, resultaba difícil por el marco teórico adoptado por estos autores y desconocido para la tradición académica de Paraguay. Rozas ofrecía una relación entre campo problemático y cuestión social, que aportaba a entender las relaciones entre sujetos, instituciones y saber profesional, lo que de alguna manera aproximaba a la Cuestión Social y lo más conflictivo, antagónico e irreconciliable de las relaciones de clase. Era una posibilidad de explicitar el trasfondo de toda necesidad o demanda siempre presente en la intervención del Trabajo Social. Si bien Rozas y Iamamoto con Carvalho se apoyar en marcos teóricos distintos, refieren a la relación entre el Estado y la Sociedad y aluden a un conflicto de clases que el ámbito de formación del Trabajo Social en Paraguay (sobre todo para docentes que se juntaba a leer), resultaba indiscutible.
En términos epistemológicos, el campo problemático se enmarca en diversas vertientes sociocríticas de las Ciencias Sociales y la producción de la autora en los años 1990, remite a la cuestión social, por tanto, al capitalismo de la revolución industrial en Europa de fines del siglo XVIII. En ese tiempo, la sociedad se organizaba sobre la base de
5 Esto es ampliamente desarrollado por Marini (1973).
6 Esto se puede observar en Rozas (1998).
contradicciones entre lo económico y lo social, lo que hoy se explicita además en contradicciones de clase, etnia, género, edades, entre otros. Rozas (2004) se vale del campo que otorga dimensión histórica, a la existencia temporal de conceptos articulados en el análisis específico, aunque persistan contradicciones que existen desde el origen de las Ciencias Sociales. En perspectiva relacional hay una dinámica de posiciones, intereses y motivaciones que agentes profesionales producen y reproducen en la práctica profesional. Ella da lugar y potencia la autonomía relativa del/a profesional, en la intervención, mostrando el camino para propender a la ciudadanía.
Su mirada sobre la Cuestión Social nos lleva a aclarar qué la literatura actual sobre el tema muestra diversas vertientes clásicas y contemporáneas para explicar lo que encierra esta contradicción capital-trabajo. Al decir de Mallardi (2013), la Iglesia aborda la Cuestión Social en una encíclica y también la Sociología francesa con autores relevantes en las Ciencias Sociales como Castel (1994) y Rosanvallon (1995). Así, los textos del Trabajo Social de Rozas (1986) y Iamamoto (1993), entre otros, recurren a la categoría Cuestión Social desde aspectos epistémicos filosóficos distintos, que igualmente aportan a desenmascarar la dimensión política profesional.
El trabajo de Rozas (1986) colaboró para Paraguay, con aproximaciones a algunos de los planteamiento hallados en Iamamoto, que enfatizan las clases sociales recordando que, en la primera mitad del siglo XIX, hubo desarrollo de fuerzas productivas con procesos industriales y urbanización, en las que la burguesía luchó por alcanzar hegemonía y esa tensión o cuestión social se mostró como amenaza al orden establecido, visto en la manifestación del movimiento obrero por condiciones laborales dignas, tal como plantea Parra (2001)7. Así también, estimamos que, en Paraguay, algunas temáticas de Rozas en la Política Social, sobre todo su producción junto a Fernández (Fernandéz; Rozas, 1984), aproximó a ideas de Netto (2002), quien se detiene en la cuestión social como parte constitutiva de la institucionalización del Trabajo Social, por parte del Estado, para quien la política pública produce intervenciones que muestran el cariz político de la acción profesional.
Del texto de Montaño y Pastorini, publicado por la Fundación Cultura Universitaria, de Uruguay, que fue de los primeros textos críticos que llega al ámbito de formación del Trabajo Social en Paraguay, se rescata entre las ideas más recurridas, la de Pastorini. Refiere a su ubicación respecto a la Política Social lo que permitió comprender a un país como Paraguay, que no pasó por el proceso de industrialización ni sustitución de importaciones, lo que lo relegó a políticas sociales mínimas, a diferencia de los que desplegaron los países desarrollados o industriales.
Pastorini parte del presupuesto de que las políticas sociales tienen categorías como la totalidad, la estructural y la histórica, considerando también sus tres funciones básicas la social, económica y política (Montaño y Pastorini, 1994). Ella muestra como las políticas sociales brindan servicios sociales y asistenciales necesarios a la población y otorga un
7 La cuestión social se observa desde aproximadamente 1830, sin embargo, fue entre los años 1880 y 1890 que la moderna sociedad capitalista e industrial muestra la problemática que trasciende la carencia observada por esos tiempos como pobreza y pauperismo. Pasa a abarcar una conjunción de lo ideológico, político y social. Sobre todo, pasa a requerir una intervención directa del Estado en la respuesta a la miseria y desprotección.
complemento o sustituto salarial a las personas que necesitan dichas políticas como un conjunto de mecanismos orientados a disminuir las desigualdades. Esto, considerando que el Estado se hace cargo de los huecos dejados por el mercado al desarrollar la contradicción que ello implica. Dicha contradicción, la muestra en la cuestión social vista en el conflicto, la desigualdad y el antagonismo, así como en rebeldías y resistencias, a lo que la autora llama totalidad contradictoria.
Pastorini y Montaño (1994) realizan otro aporte que tuvo muchas repercusiones en las publicaciones de la región referido a las dos tesis respecto a la génesis de nuestra profesión, en el siglo XX. El desarrollo que hacen de la naturaleza del Trabajo Social trasciende la consideración del origen de la profesión. En la primera tesis sostienen que una parte de la literatura del Trabajo Social lo vincula a la evolución y profesionalización de la filantropía. Esta idea, en los 1990 fue disruptiva para el Trabajo Social de Paraguay en el ámbito de la formación profesional, por plantear un giro a la naturalización que se hacía, en el entendido “endógeno del Trabajo Social” desde varias décadas atrás. Para el Trabajo Social de Paraguay, hasta ese entonces, las bases de la profesión fueron las primeras formas de ayuda, con las obras de Santo Tomás de Aquino, San Vicente de Paúl, etc., ya que los autores estudiados eran H. Kruse, E. Ander Egg, N. Kisnerman, entre otros.
A finde de los años 1990, en el ámbito de formación del Trabajo Social en la UNA, se hace un reconocimiento de que durante mucho tiempo las características resaltantes de la intervención se asociaban a la primera tesis planteada por Montaño y Pastorini (1994), como aplicación de teoría a la práctica. Además, como profesión responsable de su destino, omitiendo determinaciones de orden societario. Durante mucho tiempo, un régimen que impidió problematizar lo societario nos llevó a singularizar y colocar en sujetos o filántropos y profesionales la razón del surgimiento del Trabajo Social y otorgó merito a sus iniciativas, al crear “métodos” para la acción profesional.
Estudiar la segunda tesis de Montaño y Pastorini (1994), que sitúa la aparición de la profesión, dentro de un proyecto político de la clase dominante y del Estado en la edad del capitalismo monopolios, representó, además, acceder a las ideas de Netto (1993) de forma sencilla, notando el papel del trabajador social en su contenido político, además de su papel en la división social y técnica del trabajo, idea desarrollada por Iamamoto (1993).
Así, Iamamoto, en Montaño y Pastorini (1994), ubican funciones educativas, moralizadoras y disciplinadoras, del profesional de la coerción y el consenso. Traen también ideas de Martinelli (1992), quien entiende el surgimiento de esta profesión como un instrumento que sirve a la burguesía, aliada a la Iglesia y al Estado, aportando a desarticular las movilizaciones colectivas de los trabajadores. Recuperan igualmente a Faleiros (1986), quien dice que no existió esta profesión antes del siglo XX y que es la negación de los antagonismos del modo de producción capitalista, la que funciona en la práctica, como ocultamiento de las contradicciones, que entrelaza factores del surgimiento del capitalismo y el desarrollo de la técnica y la ciencia. Indistintamente, a partir Castro (1982), reiteran que el Trabajo Social en la historia Latinoamericana no es un reflejo del europeo, sino que está vinculado a un proyecto socioeconómico. También la idea que cundió hondo de la propuesta
de Montaño y Pastorini fue la realizada sobre la funcionalidad legitima y social de la profesión8, dejando en claro la autonomía relativa que la intervención sobrelleva. Definitivamente, todas las propuestas críticas explicitan que, si bien la práctica profesional no resuelve las contradicciones sociales profundas, las mitiga, contribuye a la dignificación de la persona destinataria de la acción profesional; al ejercer su derecho y permiten al Trabajo Social una apropiación de conocimiento, mediante las investigaciones sobre el ejercicio profesional, en las que los posgrados en Trabajo Social de la región latinoamericana aportan mucho, reconociendo que en Paraguay es aún es escasa9, lo que constituye un gran desafío.
Este capítulo revisó ideas básicas, sobre el desarrollo disciplinar del Trabajo Social en Paraguay, su génesis, institucionalización y actualidad, partiendo de la perspectiva adoptada en los años 1990 y más específicamente en el plan de estudios del 2001. La necesidad de considerar la dimensión política en la formación profesional y concomitantemente en sus modalidades de abordaje de las Políticas Sociales con líneas orientadoras en los planos metodológicos, teóricos y tecno burocráticos, hacen que el diseño y la gestión de la enseñanza, investigación y extensión en la formación profesional del Trabajo Social se reconfigure.
Así también requiere interlocución constante con los temas que egresados plantean en los ámbitos de la organización profesionales de Trabajo Social. Hace falta tejer nuevas estrategias en la intervención y asumir la preeminencia del debate crítico para generar cada vez más posibilidades políticas, encarando la capacidad de las instituciones en las que estamos insertos los profesionales.
Es necesario seguir impugnando ideas que se agoten en la ayuda, explicitando que los sectores sociales padecen injustas privaciones y carencias que les impide ejercer derechos sociales y es una contradicción hoy entre las políticas sociales y el ejercicio de derechos. En tal sentido, uno de los desafíos del debate critico es re colocar a la asistencia como un derecho que a su vez neutraliza las condiciones de injusticia y generar el dialogo de los ámbitos del Trabajo Social, con articulación entre Gremios u Organizaciones representativas del Trabajo Social con los ámbitos investigativos.
Se reconoce que, tras esfuerzos colectivos para apropiaciones de matrices teóricas criticas, aún no se ha logrado una ruptura total en los enfoques disciplinares que provienen del conservadurismo. Dicha tarea requiere un esfuerzo sistemático que enmarque a las aspiraciones del actual plan de estudios, de los abordajes metodológicos y teóricos del Trabajo Social y de la relación con la sociedad paraguaya y realidad laboral ocupacional del Trabajo Social. En síntesis, se requiere de un proyecto histórico tendiente a reconstruir el Trabajo Social como una disciplina de las Ciencias Sociales y Humanas, dentro de un proyecto de desarrollo de las Ciencias Sociales en la sociedad paraguaya, potenciándola, al
8 Esta idea hoy puede observarse en: Montaño (2014).
9 Los textos referidos son: Battilana y Lopez (2018), García (2019 e 2015), Vera (2018).
compatibilizar las tendencias de investigación, enseñanza y extensión, con pluralismo académico y líneas orientadoras críticas, que nos permitan desenmascarar nociones funcionalistas conservadoras que sólo contribuyen a naturalizar los fenómenos sociales, tales como la pobreza y la desigualdad. El producto visible será recrear argumentos interventivos, para disputar ideas, propuestas y razonamientos. Avanzar con insumos que orienten a acciones ante las insatisfacciones respecto al Estado creara la triada de relacionamiento necesario entre los ámbitos del Trabajo Social; académicos, gremiales y ámbitos de la sociedad civil organizada para problematización, con propuestas, necesarias ante la actual ferocidad del orden neoliberal.
BATTILANA, N. Y; LOPEZ, S. Incorporación de la Teoría Critica en la Formación Profesional de TS en la UNA. In: VERBAUWEDE, V.; ZABINSKI, R.; DEL PRADO, L. Formación en Trabajo Social: miradas y reflexiones sobre el proceso de enseñanza Buenos Aires: Fundación La Hendija, 2018 (pp. 35-52).
BOURDIEU, P. Los tres estados del capital cultural. Barcelona: Anagrama, 1976.
CASTEL, R. La Metamorfosis de la Cuestión Social: una crónica del salariado. Buenos Aires: Ed. Paidós, 1994.
CASTEL R. Los riesgos de exclusión social en un contexto de incertidumbre. In: Revista Internacional de Sociología, Vol. 72, nº. Extra 1, 2001 (pp. 15-24). Disponible en: https://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/view/584 Consultado el 19 de noviembre de 2024.
CASTRO, M. M. De apóstoles a agentes de cambio: el Trabajo Social en la historia latinoamericana. Perú: CELATS, 1982.
CORBO, T. S. El campo historiográfico en Paraguay en la primera mitad del siglo XX: condicionamientos y monopolio interpretativo/The Historiographic Field in Paraguay in the First Half of the 20th Century: Determining Factors and Interpretative Monopoly. Historiografías, (13), pp. 55–73, 2017. Disponible en: https://doi.org/10.26754/ojs_historiografias/hrht.2017132351 Consultado el 09 de diciembre. 2024.
CREYDT, O. Formación histórica de la Nación Paraguaya. Asunción: Edit. Servilibro, 1979.
FALEIROS, V. de P. Trabajo social e instituciones. Buenos Aires: Humanitas, 1986
FERNÁNDEZ, A.; ROZAS, M. Política Social y Trabajo Social. Buenos Aires: Humanitas, 1984.
GARCÍA, S. M. Bases para un análisis del origen del Trabajo Social en Paraguay. Asunción: BASE IS, 1996.
GARCÍA S. Construcción de principios éticos comunes en el Servicio Social del Cono Sur. Una alternativa posible. In: BORGIANNI, E.; MONTAÑO, C. (orgs).
Servicio Social Crítico. Hacia la construcción del nuevo proyecto ético-político profesional. São Paulo: Cortez Editora, 2006.
GARCÍA, M. C. Matrices Teóricas en la formación del Trabajo Social. Asunción: ITSUNA, 2015.
GARCÍA, S. M. La cuestión social en el Paraguay del siglo XX. Asunción: Arandura Edit., 2019.
IAMAMOTO, M.; CARVALHO, R. Relaciones Sociales y Trabajo Social. Esbozo de una interpretación histórico metodológica. São Paulo: Cortez Editora, 1989.
IAMAMOTO, M. Servicio Social y División del Trabajo. São Paulo: Cortez Editora, 1993.
IAMAMOTO, M. Trabajo Social y la división del trabajo. São Paulo: Cortez Editora, 1995.
IAMAMOTO, M. Renovação e conservadorismo no Serviço Social. Ensaios críticos. São Paulo: Cortez Editora, 2005.
MALLARDI, M. W. Cuestión social y situaciones problemáticas: aportes a los procesos de intervención en Trabajo Social. In: Revista Catedra Paralela, no. 9. Rosario. Argentina, 2013.
MARINI, R.M. Dialéctica de la dependencia. México: Ediciones Era, 1973.
MARTINELLI, M. L. Servicio Social: identidad y alienación. São Paulo: Cortez Editora, 1992.
MARX, K. Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Introducción. In: MARX, K. Escritos de juventud sobre el derecho. Textos 1837-1847. Barcelona: Anthropos, 2008.
MONTAÑO, C.; PASTORINI, A. Genesis y Legitimidad del Servicio Social: dos tesis sobre el origen del Servicio Social, su legitimidad y su funcionamiento en relación a las Políticas Sociales. Uruguay: Fundación Cultura Universitaria, 1994.
MONTAÑO, C. Trabajo Social: práctica, teoría y emancipación. La Plata: Colegio de Asistentes Sociales o Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires, 2014.
NETTO, J. P. Capitalismo monopolista y Servicio Social. São Paulo: Cortez Editora, 1993
NETTO, J. P. Cinco notas a propósito de la cuestión social Servicio Social Crítico. Hacia la construcción de un nuevo proyecto ético-político profesional. Primera parte, capítulo 2. São Paulo: Cortez Editora, 2002.
NETTO, J. P. “El Servicio Social y la tradición marxista”. Servicio Social Crítico. São Paulo: Cortez Editora, 2009.
NETTO, L. E. O conservadorismo clássico. São Paulo: Cortez Editora, 2011.
RIQUELME, Q. El derecho a la tierra desde la concepción de los movimientos campesinos. In: DOBRÉE P. (compilador). La tierra en el Paraguay: de la desigualdad al ejercicio de derechos. Paraguay/Asunción: CDE/Centro de Documentación y Estudios, ICCO/Programa Democratización y Construcción de la Paz, 2006.
ROSANVALLON, P. La nueva cuestion social. Repensar el Estado Providencia. Buenos Aires: Ediciones Manantial S.R.L., 1995.
ROZAS, M. El Trabajo Social y la crisis actual de América Latina. Buenos Aires: Ed. Humanitas, 1986.
ROZAS M. Una perspectiva teórico metodológica de la intervención en TS. Buenos Aires: Espacio Editorial, 1998.
ROZAS M. ¿Cómo asumir el estudio de la cuestión social y las políticas sociales en la formación profesional en Trabajo Social? In: La cuestión social y la formación profesional en Trabajo Social en el contexto de las nuevas relaciones de poder y la diversidad latinoamericana. ALAETS. Buenos Aires: Espacio, 2001.
ROZAS, M. La intervención profesional en relación con la Cuestión Social: el caso de Trabajo Social. Buenos Aires: Espacio Editorial, 2004.
SANDOVAL, L. O. Sociología y estructura social en Paraguay: la cuestión de las clases. Revista Estudios Paraguayos, núm. 1, 2019. Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción". Disponible en: https://portal.amelica.org/ameli/journal/141/141835001/html/index.html Consultado el 09 de diciembre. 2024.
SCHWARTZMAN, M. Contribuciones al estudio de la sociedad paraguaya. Asunción: Secretaria Nacional de Cultura, 1987.
PALAU, T.; HEIKEL, V. Los campesinos, el Estado y las empresas en la frontera agrícola. Assunción: Base/PISPAL, 1987.
PARRA, G. Antimodernidad y Trabajo Social: orígenes y expansión del Trabajo Social Argentino. Buenos Aires: Ed. Espacio, 2001.
PASTORE, C. La lucha por la tierra en Paraguay. Asunción: Ed. Antequera, 1988.
TONON G. La práctica profesional de TS. Guía de Análisis del CELATS. Peru: CELATS, 1989.
VERA, R. A. La formación disciplinar del Trabajo Social. Conservadurismo, derechos sociales y políticas sociales. Revista MERCOSUR de Políticas Sociales, 2018, pp. 310325.
Luis Vivero Arriagada
Gloria Cáceres Julio
Este trabajo tiene como objetivo analizar las condiciones en las cuales se presenta la oferta y formación del Trabajo Social en Chile. Para ello, nos parece situar la discusión a partir del contexto socio-histórico, que ha determinado de manera significativa no solo un aumento significativo de la oferta, una diversificación de ésta en términos de calidad, sino también, las consecuencias en la precarización del ejercicio profesional. Al respecto, ordenamos este documento en un primer momento, que estás marcado por el quiebre democrático en el año 1973, lo que además de las violaciones a los derechos humanos, en el campo disciplinario va a significar un importante retroceso respecto de lo que se había logrado durante el proceso de reconceptualización. En un segundo momento, la etapa de la dictadura, como proceso contrarrevolucionario, de restauración conservadora, e imposición de una nueva visión de mundo, como tercer momento, la hegemonía neoliberal y el sentido común neoliberal en el campo disciplinario. En los tres últimos apartados analizamos las condiciones del ejercicio del Trabajo Social, comenzando con los cambios producidos por la contrarrevolución conservadora en dictadura, pasamos luego a analizar el Trabajo Social en su relación con el Estado neoliberal y por último ilustramos desde un ámbito específicoprogramas que aboradan la violencia contra las mujeres - las lógicas que operan en la ejecución de los mismos.
Desde fines de la década del setenta, la crisis del capitalismo era evidente en Chile, y los intereses de la oligarquía ya se venían viendo fuertemente afectados con la reforma agraria impulsada en el gobierno reformista de la Democracia Cristiana en el año 1967. Con esto, en palabras de Gómez Leyton (2004), el derecho de propiedad se verá seriamente afectado, generando con ello, el fin de lo que este autor denomina la pax alessandrina, plasmada en la Constitución de 1925. Así entonces, lo que se desencadena a continuación será una agudización de la contradicción de intereses de la oligarquía terrateniente y la burguesía local, respecto del proyecto capitalista mundial, y por supuesto con los intereses y demandas de las clases trabajadoras locales y el campesinado, como nuevo actor político. No olvidar, que, a partir de la reforma agraria de 1967, se promueve además la sindicalización campesina, que le proporciona a este sector una fuerza política que no tenían antes de este periodo.
La agudización de las contradicciones entre capital y trabajo se manifestó también a nivel político, como campo de disputa ideológica. Una de las estratégias de los sectores reacionários fue traspasar mayormente la conflictividad al campo político, para poner en
cuestionamiento la robustez del régimen democrático. O más bien, el peligro en que éste se encontraba con la llegada al poder en el año 1970, de Salvador Allende Gonssens como el primer presidente autodeclarado marxista, apoyado por la Unidad Popular que agrupaba a los partidos de izquierda.
Lo que se consolida con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, es el triunfo de los intereses del capital, un reacomodo de las fuerzas reaccionarias, para imponer su proyecto económico, e iniciar un proceso de restauración conservadora y ultra-capitalista. De ahí en adelante, en Chile se va a implantar un régimen dictatorial, de carácter cívico-militar que terminará el 11 marzo de 1990, con la llegada al poder de la alianza de centro izquierda conocida como “Concertación de Partidos por la Democracia”. Esto, por cierto, se da posterior al triunfo del “No” en el plebiscito del 5 de octubre de 1988, que fue el primer hito que va a marcar un nuevo escenario político, y en términos gramscianos, - en apariencia- la instalación de un nuevo bloque histórico.
En el periodo de diecisiete años que comprende la dictadura cívico-militar, se caracteriza por la violación a los derechos humanos de quienes eran vinculadas/os de una u otra forma con ideas de izquierdas o de oposición al régimen de facto. Asimismo, en este contexto se construye la arquitectura que sentará las bases jurídicas para la imposición del neoliberalismo como nueva visión de mundo. Esto sin duda no hubiera sido posible sin la mano de los intelectuales orgánicos de la dictadura, los Chicago Boys (Moulian, 2002; 2009; Ffrench-Davis, 2022).
En el campo del Trabajo Social, todo aquello que se había puesto en discusión y permitió avanzar en importantes rupturas con las perspectivas más conservadoras de la disciplina, se verán fuertemente impedidos de continuar y menos aún en profundizar sus debates y propuestas críticas. Luego del Golpe de Estado de 1973, la situación de persecución que se va a iniciar y la intervención de las universidades que implementará el régimen dictatorial, provocará un significativo retroceso respecto a todo aquello que se había logrado con el movimiento de Reconceptualización (Aguayo; Cornejo; López, 2018; Ciorino, 2020; Del Villar, 2018).
Entre varios aspectos, esto se verá traducido en la reinstalación de una formación clásica, que se sustenta en perspectivas que reproducen formas de intervención de carácter asistencialistas y tecnocráticas, las cuales se habían dado por superadas hastas antes del Golpe de Estado. En términos de lo que nos aporta Gramsci (2023a, 2023b, 2023c, 2012, y 2015), se podría sostener que, el periodo dictatorial generará las condiciones materiales, para que el Trabajo Social se reoriente a perspectivas funcionales a los intereses del nuevo bloque histórico, y en consecuencia, contribuya a la reproducción de mundo, en cuanto a su rol de intelectual orgánico (Vivero, 2014, 2023, Vivero; Alzueta, 2022).
2. La dictadura cívico militar: Restauración conservadora e imposición de una nueva visión de mundo
Ya instalada la dictadura, los intelectuales conservadores, formados en la Escuela de Chicago, lograrán seducir al régimen de facto de experimentar con un nuevo modelo
económico, de corte ultra-liberal. Será entonces el escenario ideal para hacer un experimento económico, que luego se conocerá como neoliberalismo. Dice al respecto Ffrench-Davis, que, “[...] la dictadura de Pinochet impuso una profunda revolución neoliberal. Un grupo de economistas que suscribían esta manera de entender la economía conquistó la confianza del dictador y hegemonizó la conducción de la política pública. Un conjunto de reformas revolucionarias se impuso, principalmente, desde 1975, intensificándose en especial hasta 1982 […]” (Ffrench-Davis, 2022, p. 17).
Con distintas estrategias y finalidades, el dogma neoliberal se va apoderando en dictar las pautas de las relaciones societales, más allá de lo meramente económico, de esta manera las “[...] nuevas articulaciones entre Estado, Mercado y comunidad son plasmadas en arreglos institucionales diferenciados, requiriendo procesos innovadores de inserción, integración, coordinación y gestión pública” (Calderón, 2003, p.129). A partir de la década del ochenta, la economía latinoamericana enfrenta un cambio significativo, pero que en el caso chileno a juicio de algunos autores como Garretón (2004), Moulian (2002, 2009), Larraín (2005), resulta ser un verdadero cambio de época notorio y extremo, que definitivamente deja atrás el capitalismo industrial productivo, cuyo centro era la fábrica, para dar paso a una capitalismo mercantil y financiero-especulativo. Ello significó que de la sociedad industrial o semi industrial, pasa a constituirse en una sociedad de servicios y más concretamente, una sociedad de consumo, donde el crédito aparece como un factor determinante (Moulian, 1997).
Desde mediados de la década del setenta Chile comienza a experimentar un cambio radical, en lo que había sido su proyecto de desarrollo. Dichos cambios no se dieron por voluntad popular, ni siquiera por un proyecto reformista, sino que se impuso a sangre y fuego, en un contexto de dictadura cívico-militar. A partir del Golpe de Estado de 1973 se inaugura un nuevo ciclo histórico, que implicó para la disciplina, mayoritariamente acoplarse a los lineamientos ideológicos de la dictadura, salvo algunos sectores que, a riesgo de su seguridad, continuaron de manera clandestina impulsando una perspectiva crítica. Esta tendencia se conoció como Trabajo Social alternativo (Ciorino, 2020), de los cuales muchas/os de este grupo, fueron parte de quienes se volcaron al apoyo a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos (Aguayo; Cornejo; López, 2018; Ciorino, 2020; Del Villar, 2018).
Las clases dirigentes no tuvieron oposición alguna para imponer su visión de mundo e intereses. A partir del segundo lustro de la década del setenta del siglo pasado, se implementan una serie de reformas en la estructura económica, política y cultural, se tradujo en la imposición del neoliberalismo, como nuevo paradigma de sociedad. Las reformas a la educación en la década del ochenta, apoyada por el nuevo paradigma ultraliberal, va a significar para el Trabajo Social un aumento considerable de programas a nivel nacional. Se pasará súbitamente de menos de una veintena de programas en todo Chile a inicios de la década de ochenta, a superar los doscientos programas en la primera década del presente siglo (Vivero, 2016; 2017; 2021; Vivero; Alzueta, 2022, Vivero; Molina, 2022).
Pero no es solo una cuestión de carácter cuantitativo, sino que es un proyecto ideológico, que significa un retorno a perspectivas conservadoras o cambios neoconservadores en los procesos de formación y ejercicio profesional (Vivero, 2016; 2017; Vivero; Alzueta, 2022; Vivero; Molina, 2022). Implica, además, una involución que conlleva
a la instalación de un sentido común profesional, que viene a sobrevalorar la práctica como espacio privilegiado para la adquisición de saberes, renegando del valor e importancia de la teoría. Incluso, hasta se llega a renegar de la importancia de la teoría y el análisis histórico político, relevando las capacidades individuales, para superar las profundas desigualdades sociales de carácter estructural e históricas. Hoy se ha venido difundiendo ampliamente, la idea del “Trabajo Social Clínico”, se está tomando el discurso en ciertos espacios académicos y de otros colectivos, con la idea que esto vendrá a reposicionar a la profesión en importantes espacios de actuación profesional. Es un peligroso retroceso a perspectiva tecnocrática e instrumentales, que prescinden del análisis histórico crítico, que permita develar las condiciones estructurales que generan las desigualdades y otros malestares, en términos materiales y subjetivos.
3. Hegemonía neoliberal y el nuevo sentido común en el campo disciplinario
El capitalismo neoliberal se hace hegemónico a partir de la década del ochenta, y se diferencia de otras épocas de la historia, por el predominio del capital especulativo parasitario, que corresponde a una forma particular de circulación del capital, que le permite devengar interés. De tal forma que, en esta fase del capitalismo, el capital industrial se convierte en capital especulativo y su lógica queda totalmente subordinada a la especulación y dominada por el parasitismo (Gambina, 2010; Larraín, 2005; Marx, 2003a; 2003b).
La expresión capital financiero está siendo ampliamente utilizada para describir la hegemonía lograda por un modo de producción en la actual fase capitalista, que respecta al modelo dominante en los procesos económicos. Pero dicho dominio, a juicio de Polanyi (2003), no ha Estado exento del uso despiadado de la fuerza en contra de los países más débiles, cuestión que coincide con algunos de los planteamientos de Boron (2003).
En este contexto, todos los ámbitos de la existencia humana se encuentran sometidos a una creciente presión sistémica, que tiende a mercantilizar los bienes considerados esenciales para la vida social como la salud, la educación o algo tan elemental como el acceso al agua. Es este proceso que es referido por algunos autores como una dinámica de “mercantilización de la vida” y que es uno de los signos distintivos de la etapa neoliberal del capital. De tal manera que todo aquello que constituían los “[...] derechos consustanciales a la definición de ciudadanía, la colonización de la política por la economía los convirtió en otras tantas mercancías de ser adquiridas en el mercado por aquellos que puedan pagar” (Boron, 2000, p. 110). Por lo tanto, todo es absorbido por esta filosofía del mercado total, todo es atrapado por esta máquina infernal (Bourdieu, 1998), que pareciera no puede discernir entre la vida y la muerte, y pasa “[...] por encima de la vida humana y la naturaleza sin ningún criterio. Solo se salva aquel que logra ponerse fuera de este camino de la aplanadora” (Hinkelammert, 2001, p.167).
Autores como Bourdieu (1998; 1999; 2003), Gómez Leyton (2004), Hinkelammert (2001) y Moulian (1997), en distintas formas, plantean que el neoliberalismo ha pasado de ser un proyecto científico económico, a constituirse en un plan de acción política, que ha logrado desarrollar un proyecto político a gran escala, una ideología totalizadora, un
programa de destrucción metódica de los colectivos (Bourdieu, 1998). Asimismo, el neoliberalismo expresado en una concepción y práctica totalizadora de la ley del mercado implicaría en sí mismo una forma de lucha ideológica, tendiente al control total de la sociedad y sus estructuras. Intenta establecer como único campo de lucha su propio engendro, es decir, el mercado, en el cual sería el principio y fin de la vida societal.
Para el modelo ultraliberal, la educación deja de entenderse como un derecho social, que en algún momento se intentó implementar en Chile, en un aún débil proyecto de Estado benefactor. Con casi medio siglo de neoliberalismo en Chile, no es casualidad que el sentido común haya internalizado la idea que la educación es un bien de consumo, y por el cual hay que pagar. Incluso, hoy se ha logrado un importante avance en el acceso gratuito a la educación superior de un importante sector de la población (Vivero; Alzueta, 2022). Esto mismo, se ha traducido en que universidades privadas hoy sean las que mayoritariamente representan la formación en Trabajo Social en nuestro país.
De acuerdo con datos de mi futuro1, de los 133 programas que se dictan a nivel nacional, 72 de ellos se dictan en Institutos profesionales con el nombre de Servicio Social, 37 programas en Universidades Privadas, con el nombre de Trabajo Social, y sólo 24 en Universidades tradicionales pertenecientes al consejo de rectores2. Esto al menos nos invita a reflexionar, bajo qué perspectivas ideológicas se entiende el Trabajo Social, en aquellas instituciones que, por definición, son tributarias del neoliberalismo.
4. Dictadura civil-militar: implantación del neoliberalismo y Trabajo
Social alternativo
Referir las condiciones en que se ejerce el Trabajo Social en la actualidad en Chile, requiere considerar, tal como planteábamos en acápites precedentes, los cambios ocurridos en el país a partir de la Dictadura civil-militar, que significó la producción de condiciones de posibilidad para instaurar el neoliberalismo en el país. Tal como plantea Moulian (1997) la dictadura desde el mismo día del golpe de estado tuvo un carácter refundacional “Bombardear desde el aire el Palacio de Gobierno ya expresaba una voluntad de tabla rasa, de crear un nuevo Estado sobre las ruinas del otro. Se realizó con ello la destrucción del Estado precedente” (Moulian, 1997, p. 30). La dictadura puede entenderse como un proceso contrarrevolucionario (Gaudichaud, 2015) que, a sangre y fuego, buscó la destrucción del Proyecto Popular.
En la segunda mitad de los setenta y a principios de la década del ochenta del siglo recién pasado, con anterioridad al llamado Consenso de Washington, el régimen implanta una política económica que sentó las bases del modelo neoliberal, adoptando una serie de medidas estructurales que implicaron la reducción del Estado con un giro desde un Estado con carácter benefactor a un Estado subsidiario. De acuerdo a Ffrench-Davis (2022) estas reformas inician en 1975 y se van intensificando hasta 1982. Se redujeron los impuestos; se
1 Disponible em: https://mifuturo.cl/buscador-de-carreras/?tipo=carrera
2 El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) agrupa principalmente a aquellas que existían antes de la reforma a la educación en el año 1980. En los últimos años se han incorporado otras universidades privadas, que fueron creadas a partir de la década del ochenta del siglo recién pasado.
transformaron, precarizaron y privatizaron parcialmente los sistemas de salud y educación pública; se privatizó la previsión social, disminuyendo drásticamente el rol del Estado en esas materias.
Otra reforma importante es la que se introduce en el ámbito laboral, con los sindicatos debilitados y casi inexistentes, por la represión de que fueron objeto, se implante en 1979 lo que se denominó “El Plan Laboral”, permitiendo la desregularización del trabajo y la supresión de derechos laborales, dejando sin contrapeso al empresariado en las relaciones laborales; posibilitando despidos, reducción de salarios, minimización del poder sindical, impedimento a la huelga efectiva, entre otras. Al mismo tiempo, se beneficiaba la participación de los privados en la producción y administración de servicios; se institucionalizaba la no injerencia del Estado en el mercado, acompañado del traspaso progresivo de empresas públicas al sector privado.
Paradójicamente, el Estado que establece su no intervención en la regulación del mercado, transfiere recursos e implementa medidas en favor del sector privado cuando se producen crisis económicas que ponen en riesgo los intereses del capital. Lo que se observa con claridad tras la crisis de la deuda del 1982 en América Latina, donde Chile que tenía el mayor déficit en cuenta corriente y mayor deuda externa “[...] con relación al PIB, la crisis cambiaria y bancaria, laboral y empresarial fue la de mayor profundidad de toda la región” (Ffrench-Davis, 2022, p.14), lo que llevó al régimen a implementar una serie de medidas para “salvar” a los privados.
La operación más masiva en contra de que “el que quiebra, quiebra, sin apoyo público”, fue la intervención directa de la mayor parte del colapsado sistema financiero. El gobierno destinó el equivalente al 35% de un PIB anual al rescate de sectores afectados, recursos que fueron desviados de la inversión pública y del gasto social (Ffrensh-Davis, 2022, p. 14).
Estos cambios se llevan a cabo en el marco de la acción represiva del régimen de facto, dando lugar a la coexistencia de un Estado fuerte en el control de la esfera política y la fuerza represiva, con un Estado con mínima presencia en la esfera económica. De acuerdo a con las reformas neoliberales se acentuó la desigualdad estructural entre las empresas, aumentó la desigualdad en la distribución del ingreso, en lo que incidió fuertemente el deterioro de las condiciones del empleo y de los salarios, aumento del desempleo y la regresión impositiva (Ffrench-Davis, 2012; 2022). La implantación del neoliberalismo en Chile durante la Dictadura, no sólo sentó las bases de un modelo económico en la nueva era del capitalismo, “[...] cumplió con la doble tarea de revancha y desarticulación de la sociedad precedente y de construir la base del proyecto fundacional del régimen en sus aspectos económicos, sociales, culturales y también políticos” (Garretón, 2012, p. 17) consagrado en la Constitución de 1980 que, con modificaciones, está vigente hasta hoy. Es en este contexto que el Trabajo Social sufre primero la expulsión de profesionales por razones políticas de servicios del Estado, de las Universidades y de empresas, particularmente de aquellas que estaban en manos de los trabajadores hasta el Golpe de Estado. Un segundo proceso de expulsión se vive a partir de las medidas implementadas por la Dictadura y sus tecnócratas reduciendo la participación del Estado en las áreas de salud,
educación, vivienda, entre otras. Parte de estas y estos profesionales se incorporan a trabajar en organismos de Derechos Humanos, se integran o conforman Organizaciones No Gubernamentales, que se convierten en espacios de resistencia y pensamiento crítico. Algunas de las cuales, junto con abordar temas de subsistencia y producir conocimiento social crítico se proponen apoyar la rearticulación del Movimiento Popular (Moyano; Garcés, 2020). En este mismo sentido, se conforman espacios, como el Colectivo de Trabajo Social, que buscan desarrollar una reflexión de la disciplina y el ejercicio profesional a partir de las condiciones del contexto socio-histórico (Saball; Valdés, 1990; Moyano; Garcés, 2020), donde se articulan profesional que desde fuera del Estado se comprometen con apoyar la autonomía y la organización del mundo popular (Colectivo de Trabajo Social, 1990), al mismo tiempo realizan acciones de formación a estudiantes de Trabajo Social que dentro de las universidades veían restringidas sus posibilidades de formación crítica, donde, desde una supuesta asepsia y neutralidad política, se imponía una formación de corte funcionalista con el llamado “ciclo tecnológico”.
5. Estado neoliberal de la postdictadura: el Trabajo Social en el mercado estatal de los programas sociales.
En los primeros años de la postdictadura el Gobierno de la Concertación despliega un conjunto de medidas destinadas a reducir los altos niveles de pobreza dejados por la Dictadura que para 1987 era de un 45% (Ffrensch-Davis, 2022, en base a encuesta CASEN), así como algunos ajustes tributarios, incentivo a la inversión pública y privada que encaminaran al país a lo que se denominó “crecimiento con equidad”. Durante los gobiernos de la Concertación el neoliberalismo, lejos de revertirse, se consolida.
La diferencia con el periodo autoritario ha sido esencialmente la acentuación del gasto público en políticas sociales de carácter asistencialista […] combinado con importantes tasas de crecimiento económico […] En ningún caso, esta orientación significó un cambio sustancial en las profundas desigualdades distributivas, territoriales y de género (Gaudichaud, 2015, p. 37).
El neoliberalismo, más allá de la esfera económica, coloniza diferentes campos de la vida social y el “[...] Estado se adapta a esta colonización” (Dörre, 2009), y lejos de una falsa idea de no intervención favorece activamente la acumulación y expansión del capital (Diehl; Mendes, 2020). Esto impacta fuerte y progresivamente la forma que cobra la acción del Estado en el manejo de la economía, la inversión social como también la relación que se construye con el sector privado y las organizaciones sociales. Julián-Vejar, Sanhueza y Bustos (2023) plantean que las políticas neoliberales, de manera estructural, han “[...] impulsado una profunda desvalorización del trabajo”, en un proceso que implica: a) nuevos focos de trabajo precario, b) precarización del trabajo cualificado y de las profesiones, así como de los empleos estables, c) feminización de la precariedad d) sobreexplotación y precarización de trabajadoras y trabajadores migrantes, e) ampliación de las relaciones de trabajo informales,
f)políticas que han institucionalizado y legalizado la precariedad y g) formas de resistencia y organización ante la precarización del trabajo y la precarización de la vida (Ibid).
En el ámbito de las políticas públicas y los programas sociales se impone una lógica tecnocrática donde operarán los criterios de focalización, eficiencia económica, cumplimiento de metas. La tercerización será el mecanismo utilizado para la implementación de programas en un amplio y diverso campo de problemas sociales. Así, en la postdictadura, emerge un nuevo actor como importante empleador: las diferentes organizaciones del llamado “tercer sector” (ONGs, fundaciones y corporaciones) que actúan como operadores de las políticas sociales en diferentes campos: infancia, vivienda, violencia contra las mujeres, salud mental, entre otros. Estas organizaciones incorporarán en sus equipos a trabajadoras y trabajadores sociales para la implementación de los programas específicos que, bajo la lógica de focalización y vía licitación, el Estado terceriza en su ejecución. Por esta vía el Estado transfiere recursos públicos al sector privado y se desresponsabiliza, en términos contractuales y del resguardo de los derechos laborales, de las trabajadoras y trabajadores que ejecutan la política social. Al mismo tiempo, esto produce una ampliación de la división técnica del trabajo entre diseño y ejecución. Si bien hay trabajadoras y trabajadores sociales que se ubican al nivel del diseño de las políticas, la mayoría se sitúa en el nivel de ejecución o lo que ha venido en llamarse “la primera línea” (Muñoz; Reininger; Villalobos; Morales, 2021).
La licitación introduce la lógica de la competencia entre organizaciones y también va produciendo la concentración de recursos en manos de algunas de estas organizaciones (Varas; Carrasco; Gutierrez; Bascuñan, 2018) que se adjudican proyectos de manera sistemática y en diferentes territorios. Podríamos decir que se constituyen en una especie de holding de ejecución de programas sociales, reproduciendo la lógica de acumulación del capital.
Por otra parte, lo señalado precedentemente, impone una temporalidad de corto plazo (uno o dos años) para la duración de los convenios de ejecución, que impacta en la estabilidad de los empleos que se ofrecen - en su mayoría a honorarios o a plazo fijo - y genera incertidumbre respecto de la continuidad del mismo. Asimismo, la escasez de recursos para el desarrollo de la intervención y los tiempos fijados para la misma -vinculados al cumplimiento de metas - y sus sistemas de control producen una sobrecarga de trabajo (Muñoz; Reininger; Villalobos; Morales, 2021) o sobreexplotación de las trabajadoras y trabajadores (Varas; Carrasco; Gutierrez; Bascuñan, 2018). Por otra parte, las condiciones en que se realiza la intervención del Trabajo Social también impactan en las posibilidades efectivas de realizar procesos transformadores con quienes acuden a estos espacios, a la vez que generan largas listas de espera para la atención. Sumado a lo anterior, se encuentra el contexto específico en que se interviene y los problemas objeto de las intervenciones que exponen a las y los profesionales a situaciones de alto estrés y en algunos casos al riesgo (Cárdenas; López, 2022); al mismo tiempo estas condiciones producen una alta rotación en los equipos profesionales (Muñoz; Reininger; Villalobos; Morales, 2021; Cárdenas; López, 2022) que también impacta a quienes se constituyen como sujetos de atención de estos programas. Esto conforma un panorama de alta precariedad en el ejercicio profesional, que
involucra un complejo conjunto de condiciones que, junto a la precariedad del empleo, precarizan sus vidas.
6. Violencia y precariedad laboral: entre acomodos y resistencias en la tanatopolítica de la postdictadura
Si bien es posible apreciar las condiciones y dinámicas descritas en diferentes programas de la política pública, nos parece que lo que acontece en los programas dirigidos a abordar la violencia contra las mujeres3, sintetiza de manera consistente las lógicas del Estado neoliberal y las condiciones materiales y simbólicas que estas (re)producen en el neoliberalismo. Por una parte, estos programas con sus distintos dispositivos de atención reproducen la lógica de responsabilización individual de los problemas sociales propia del neoliberalismo, una forma de encapsular la violencia en el cara a cara y producir su despolitización (Cáceres, 2019; Cáceres; Arancibia, 2017; Arensburg; Lewin, 2014). De esta forma se instala la idea de que las mujeres tienen que “empoderarse”- de manera individual - para hacer frente a la violencia y sobrevivir, negando por esta vía la condición estructural de la misma (Federici, 2022; Follegati, 2019). Por otra parte, las integrantes de los equipos (en su mayoría mujeres) se ven expuestas a las condiciones de contratación antes expuestas y por tanto a una inserción endeble en el trabajo, tienen altas cargas de trabajo, sumadas a la exposición permanente a las experiencias de las mujeres que acuden a estos dispositivos, siendo ellas mismas - dada la condición estructural de la violencia contra las mujeres - objeto de diferentes manifestaciones de la misma. Tanto las mujeres que llegan a estos programas como las profesionales son objeto de violencia institucional. Profesionales de algunos de estos equipos han denunciado en diferentes periodos la violencia de la que son objeto, tanto por parte de sus contratantes directos, como del Estado dando cuenta de una contradicción en términos de un Estado que declara la protección de los derechos de las mujeres y de la violencia que viven y que al mismo tiempo ejerce violencia sobre quienes ejecutan sus políticas. Recientemente, el 30 de abril, una coordinación de profesionales de estos dispositivos (VCM Movilizadxs) realizó una serie de manifestaciones en diferentes lugares del país y a través de un comunicado público denunciando estas situaciones. Lo que acontece en estos espacios de intervención da cuenta de la tanatopolítica que opera en la postdictadura chilena (Proyecto de investigación ANILLO-ANID 220035. Género, Biopolítica y Creación4), reproduciendo lógicas, de exclusión y de descarte, donde la política aparece como mera cuestión técnica, negando el conflicto. No obstante, advertimos algunas prácticas de resistencia, donde participan trabajadoras y trabajadores sociales que, en tanto trabajadores asalariados, se ubican subalternos. Si pensamos esta condición de subalternidad desde Modenesi podemos apreciar la posibilidad de resistencia frente a la hegemonía neoliberal “El concepto de subalterno permite centrar la atención en los aspectos
3 Recientemente se ha realizado un rediseño de los programas que desde Servivio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SERNAMEG) abordan la violencia contra las mujeres; pero estos cambios aún están en curso de implementación por lo que no es posible advertir el alcance de los mismos.
4 Proyecto de investigación actualmente en curso.
subjetivos de la subordinación en un contexto de hegemonía: la experiencia subalterna, es decir, en la incorporación y aceptación relativa de la relación de mando obediencia y, al mismo tiempo, su contraparte de resistencia y de negociación permanente” (Modonesi, 2010, p. 37).
Pero no podemos dejar de advertir que, dadas las condiciones en que se ejerce el Trabajo Social en Chile, la feminización del mismo en particular en estos dispositivos y la condición de las mujeres en el sistema sexo/género, es más posible que se produzca la aceptación de condiciones injustas. Donde tal como plantea Arruzza (2010) el patriarcado y capitalismo se han entrelazado en un solo sistema, lo que tiene efectos en el menor del trabajo de las mujeres y de su consideración como fuerza de trabajo secundaria, sino también en la subjetivación de clase.
A pesar de ello, son justamente las mujeres, en especial el movimiento feminista y de mujeres, las que, tanto en Chile como en otros países de la región, han denunciado con fuerza la precarización de la vida y las formas depredadoras del capitalismo que ponen en jaque a la vida misma, enunciando por esta vía la centralidad que cobra el conflicto capital-vida (PérezOrozco, 2014). En este sentido, la articulación del Trabajo Social con los movimientos sociales se abre como una posibilidad de contestar y fisurar al neoliberalismo, a pesar de las condiciones adversas que enfrentamos.
AGUAYO, C.; CORNEJO, R.; LÓPEZ, T. Luces y sombras del Trabajo Social chileno. Memoria desde finales de la década de 1950 al 2000. Identidad profesional, Ética, Políticas Sociales, Formación Universitaria y Derechos Humanos. Santiago. Ediciones Universidad Católica Silva Henríquez, 2018
ARENSBURG, S.; LEWIN, E. Comprensión de los nudos institucionales en el abordaje de la violencia contra las mujeres en la pareja: aportes de una lectura feminista a la experiencia chilena. Universitas Humanística, 78 (78) pp. 187-210, 2014. Disponible en: https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica/article/view/6532. Consultado el: 12 de noviembre. 2024.
ARRUZZA, C. Las Sin Parte. Matrimonios y divorcios entre feminismo y marxismo. España: Sylone, 2010.
BORON, A. Tras el Búho de Minerva. Mercado contra democracia en el capitalismo de fin de siglo. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2000.
BORON, A. Estado, capitalismo y democracia en América Latina. Buenos Aires: CLACSO, 2003.
BOURDIEU, P. La esencia del neoliberalismo. Santiago, Chile: Le monde diplomatique, 1998.
BOURDIEU, P. Intelectuales, política y poder. Buenos Aires: Eudeba, 1999.
BOURDIEU, P. Capital cultural, escuela y espacio social. Buenos Aires: Siglo XXI, 2003.
CÁCERES, G. ¿Sistemas de protección o sistemas de opresión? La lucha contra la violencia a las mujeres en disputa. Estudio de las Casas de Acogida en Chile. Tesis doctooral para optar al grado de Doctora. Programa de Doctorado en Derechos Humanos: Retos éticos, políticos y sociales. Universidad de Deusto. España, 2019.
CÁCERES, G.; ARANCIBIA, L. Violencia de Género: El dispositivo Casas de Acogida en el Estado neoliberal chileno. Revista Far@, Monográfico n° 25, Vol I, Feminismo, género y neoliberalismo. 82-105, 2017. Disponible em: https://www.revistafaro.cl/index.php/Faro/article/view/505/484 Consultado el: 12 de noviembre. 2024.
CALDERÓN F. ¿Es sostenible la globalización en América Latina? Debates con Manuel Castells. Santiago, Chile: Fondo de Cultura Económica, 2003.
CÁRDENAS, K.; LÓPEZ, V. Apoyos psicosociales en escuelas chilenas: entre la vulnerabilidad escolar y la inestabilidad laboral. En: JULIÁN-VEJAR, D. y VALDÉS, X. (ed). Sociedad precaria. Rumores, latidos, manifestaciones y lugares. Santiago: LOM, 2022.
CIORINO, R. Trabajo Social Alternativo 1973-1990- Chile. Memoria identitária y ética de resistência professional. Santiago: Editorial Demokratia, 2020
COLECTIVO DE TRABAJO SOCIAL. 10 años de Trabajo Social. Notas para una discusión. En: SABALL, P.; VALDÉS, X. (eds). Concretar la democracia. Aportes del Trabajo Social Chile 1973-1989. Humanitas, 1990 (pp. 29-55).
DEL VILLAR, M. Las Asistentes Sociales de la Vicaría de la Solidaridad. Una historia profesional (1973-1983). Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2018.
DIEHL, R. C.; MENDES, J. M. R. Neoliberalismo y protección social en América Latina: salvando el capital y destruyendo el social Revista Katálysis, 23(2), 235–246, 2020. Disponible en: https://doi.org/10.1590/1982-02592020v23n2p235 Consultado el: 12 de noviembre. 2024.
DÖRRE, K. La precariedad. ¿Centro de la cuestión social en el siglo XXI? Revista Actuel Marx Intervenciones, 8, 79-108, 2009.
FEDERICI, S. Ir más allá de la piel. Repensar, rehacer y reivindicar el cuerpo en el capitalismo contemporáneo. Buenos Aires: Tinta Limón, 2022.
FFRENCH-DAVIS, R. Avances y retrocesos del desarrollo económico de Chile en los gobiernos de la Concertación por la Democracia. Mimeos, 2012. Disponible em:
https://econ.uchile.cl/uploads/publicacion/c4c0f39d00a4f379595381f5f65dc049e78a7cbe.
pdf Consultado el: 12 de noviembre. 2024.
FFRENCH-DAVIS, R. La pandemia neoliberal. Hacia una economía al servicio de la gente. Editorial Taurus, 2022.
FOLLEGATI, L. Violencia estructural y feminismo: apuntes para una discusión. En: ROJAS, S. y ÁGUILA, E. Violencia estructural y feminismo: apuntes para una discusión. Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres, 2019, pp. 17-27.
GAMBINA J. (Coord). La crisis capitalista y sus alternativas. Una mirada desde América Latina y el Caribe. Buenos Aires: CLACSO, 2010.
GARRETÓN, M. América Latina en el siglo XXI. Hacia una nueva matriz sociopolítica. Santiago, Chile: LOM, 2004.
GARRETÓN, M. Neoliberalismo corregido y progresismo limitado. Los gobiernos de la Concertación en Chile 1990-2010. Santiago: Arcis-CLACSO, 2012.
GAUDICHAUD, F. Las Fisuras del neoliberalismo chileno. Trabajo, crisis de la “democracia tutelada” y conflictos de clases. Santiago: Quimantú y Tiempo Robado Editoras, 2015.
GÓMEZ LEYTON, J. C. La frontera de la democracia. El derecho de propiedad en Chile 1925-1973. Santiago, Chile: LOM, 2004.
GRAMSCI, A. Los intelectuales y la organización de la cultura. Buenos Aires: Nueva Visión, 2012.
GRAMSCI, A. Antología. Selección, traducción y notas de Manuel Sacristán. Editorial Siglo XXI, 2015.
GRAMSCI, A. Cuadernos de la cárcel. Tomo I. Editorial Akal, 2023a.
GRAMSCI, A. Cuadernos de la cárcel. Tomo II. Editorial Akal, 2023b.
GRAMSCI, A. Cuadernos de la cárcel. Tomo III. Editorial Akal, 2023c.
HINKELAMMERT, F. El nihilismo al desnudo. Los tiempos de la globalización. Santiago, Chile: LOM, 2001.
JULIÁN-VEJAR, D., ALISTER SANHUEZA, C. y BUSTOS VELÁZQUEZ, F. El concepto de precariedad en los estudios del trabajo en Chile. Estudios Sociológicos De El Colegio De México, 42, 1–24, 2023. Disponible en: https://doi.org/10.24201/es.2024v42.e2337 Consultado el: 12 de noviembre. 2024.
LARRAÍN, J. ¿América Latina moderna? Globalización e identidad. Santiago, Chile: LOM, 2005.
MARX, K. El dieciocho brumario de Luis Bonaparte. Buenos Aires: Pluma y Papel, 2003a.
MARX, K. El Capital (selección de textos). Buenos Aires: Andrómeda, 2003b.
MODONESI, M. Subalternidad, Antagonismo, Autonomía. Marxismos y subjetivación política. Buenos Aires: CLACSO-Prometeo Libros, 2010.
MOULIAN, T. Chile Actual: Anatomía de un mito. Santiago: LOM, 1997.
MOULIAN, T. Chile Actual: anatomía de un mito. Santiago, Chile: LOM, 2002.
MOULIAN, T. Contradicciones del desarrollo político chileno. 1920-1990. Chile: Editorial Lom, 2009.
MOYANO, C. y GARCÉS, M. ONG en dictadura: Conocimiento social, intelectuales y oposición política en el Chile de los ochenta. Santiago: UAH Ediciones, 2020.
MUÑOZ, A. G.; REININGER, T.; VILLALOBOS, C. V.; MORALES, C. M. Análisis de las condiciones laborales de trabajadoras/es sociales que implementan programas en Chile en tiempos de COVID-19. En: OLIVARES, S. I. (ed). Vivir en tiempos convulsionados. Reflexiones sociocríticas para propuestas de intervención social. Santiago: Ariadna, 2021 (pp. 101-122).
PÉREZ-OROZCO, A. Subversión Feminista de la Economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida. Madrid: Traficantes de Sueños, 2014.
POLANYI, K. La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo. México: Fondo de Cultura Económica, 2003.
Proyecto ANILLO-ANID ATE 220035. Género, Biopolítica y Creación. Nuevas formas de gobierno de la vida y las relaciones sociales dde género, para nuevas prácticas, teorías y epistemes. PUCV, 2022-2025.
SABALL, P.; VALDÉS, X. (eds). Concretar la democracia. Aportes del Trabajo Social Chile 1973-1989. Humanitas, 1990.
VARAS, A.; CARRASCO, A.; GUTIÉRREZ, D.; BASCUÑÁN, A. La explotación en el “área social”. Una lectura de la precariedad laboral del tercer sector en Chile desde El capital de Marx. Izquierdas, (39), 273-298, 2018. Disponible en: https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50492018000200273 Consultado el: 12 de noviembre. 2024.
VIVERO, L. Una lectura gramsciana del pensamiento de Paulo Freire. Cinta de moebio, 51, 127-136, 2014. Disponible en: http://dx.doi.org/10.4067/S0717-554X2014000300002 Consultado el: 12 de noviembre. 2024
VIVERO, L. Trabajo Social en la era neoliberal. Desafíos para una neoreconceptualización. En: VIDAL, P. Trabajo Social en Chile. Un siglo de trayectoria. Chile: Editorial Ril, 2016 (pp. 175-195).
VIVERO, L. Desafíos de una práctica ético-política. El Trabajo Social chileno postdictadura. Revista Katálysis, n° 20 (3), 2017. Disponible en: https://www.scielo.br/j/rk/a/wpMYgrXKvsRdGpMW65HbLCH/abstract/?lang=es Consultado el: 12 de noviembre. 2024.
VIVERO, L. Perspectivas teóricas y formación universitaria del Trabajo Social en Chile post-dictadura. Revista de Trabajo Social, Vol. 23 n.° 2, 2021. Disponible en: https://revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial/article/view/81544/80512 Consultado el: 12 de noviembre. 2024.
VIVERO, L. Gramsci y la filosofía de la praxis. Aportes para un proyecto ético político del Trabajo Social. Argentina: Editorial CLACSO/Ediciones UCT, 2023.
VIVERO, L.; ALZUETA, I. Desafíos del Trabajo Social en el escenario constituyente. Un análisis desde los aportes de Gramsci. Revista Eleuthera, vol. 24, n° 2, 2022. Disponible en: https://doi.org/10.17151/eleu.2022.24.2.14 Consultado el: 12 de noviembre. 2024.
VIVERO, L.; MOLINA, W. La praxis en el Trabajo Social: Reflexiones ético-políticas y epistémicas en el contexto neoliberal. Rumbos TS, vol.17, no 2, 2022. Disponible en: http://dx.doi.org/10.51188/rrts.num27.548 Consultado el: 12 de noviembre. 2024.
Wilson Herney Mellizo Rojas Roberth Wilson Salamanca Ávila
El Trabajo Social en Colombia surgió a inicios del siglo XX como respuesta a las necesidades de un país en transición hacia la modernización económica y social. La profesión se desarrolló en el contexto de interacciones complejas entre el Estado, la Iglesia Católica y las dinámicas del capitalismo periférico, reflejando relaciones y tensiones entre diferentes actores sociales y políticos. El origen multifacético del Trabajo Social en Colombia subraya su papel crucial en la mediación de las relaciones sociales y la implementación de políticas públicas orientadas al bienestar social durante las primeras décadas del siglo XX. Se trata de contexto que condiciona sus límites y posibilidades.
Durante las décadas de 1920 y 1930, Colombia experimentó una transición de una economía predominantemente agraria a una más diversificada e industrializada. Este cambio fue impulsado por la necesidad de integrar la economía nacional al mercado internacional y responder a las presiones del capital transnacional y los monopolios.
En la década de los años 1930 el Estado, bajo la administración del Partido Liberal, implementó reformas constitucionales y políticas de modernización que transformaron las estructuras económicas y sociales del país. Esto jugó un papel crucial en la configuración del Trabajo Social como profesión. En 1936, se fundó la primera Escuela de Trabajo Social en Bogotá, anexa al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Esta Escuela combinaba los lineamientos de la jerarquía católica con los del capital monopolista, reflejando la influencia de la Iglesia Católica y el Estado en la orientación y ejecución de la intervención social (Quintero; Salamanca, 2023).
Este proceso de modernización incluyó la creación de instituciones como el Ministerio de Trabajo, Higiene y Previsión Social en 1938, el Instituto de Crédito Territorial en 1939, y el Instituto Colombiano de Seguros Sociales en 1946, que fueron fundamentales para la planificación y racionalización administrativa del Estado. Además, la intervención del Estado se complementó con la influencia de la Iglesia Católica, que también jugó un papel crucial en la orientación y ejecución de la intervención social a través de acciones caritativas y la formación de trabajadores sociales.
A pesar de los esfuerzos de modernización e industrialización, Colombia no logró desvincularse completamente de las antiguas estructuras de poder, como el latifundio y la propia Iglesia Católica, lo que refleja las complejas dinámicas de poder y las limitaciones del modelo de desarrollo adoptado.
A lo largo de las décadas siguientes, especialmente en los años 40 y 50, el Trabajo Social comenzó a profesionalizarse y expandirse a otras ciudades de Colombia. En 1945 se inauguró la segunda Escuela de Trabajo Social en Medellín, y en 1948, la ley 25 estableció criterios de formación para las facultades y escuelas públicas de Trabajo Social, consolidando el proceso de institucionalización de la profesión. No obstante, habrá que señalar que hacia los años cincuenta, en medio de una sociedad polarizada las élites llevaron al poder a un gobierno de mano dura que llegó al poder por la vía de un golpe de Estado, a la usanza de otros países de la región en Colombia se trató de una junta militar en cabeza del general Rojas Pinilla quien estuvo en el poder entre 1953 y 1957 (Bautista; González; Pérez, 2017).
El proceso de modernización continuó fortaleciéndose con la implementación de políticas sociales que buscaban atender las nuevas manifestaciones de la cuestión social. Estas políticas se consolidaron como un elemento central en la intervención del Estado, reconociendo y atendiendo tanto los intereses de la clase trabajadora como de la clase capitalista hegemónica.
Durante las décadas de 1960 y 1970, América Latina experimentó un período desarrollista similar al "Estado de Bienestar" en Europa y el "New Deal" en Estados Unidos, que formaron la base para el avance del capitalismo. Sin embargo, las limitaciones inherentes a las economías periféricas del capital monopolista pronto se hicieron evidentes, llevando a una crisis estructural que afectó tanto al capital central como al periférico.
En este contexto, el Trabajo Social en Colombia enfrentó su propia crisis, reflejada en el Movimiento de Reconceptualización (Estrada-Ospina, 2020), que criticó los fundamentos profesionales y la lógica imperialista, principalmente de Estados Unidos.
Este movimiento fue parte de una respuesta más amplia a las contradicciones del capitalismo, que también incluyó luchas sindicales, políticas, campesinas, estudiantiles y guerrilleras. En este contexto surgen otras escuelas de Trabajo Socia en el país como el Programa de Trabajo Social de la Universidad de La Salle, su surgimiento acontece en medio de los emergentes debates de la profesión en el país (Bautista; González; Pérez, 2017).
Efectivamente, la reconceptualización fue impulsada por tres factores principales: la crisis de las ciencias sociales, la renovación de la Iglesia Católica y el movimiento estudiantil. Estos elementos convergieron para cuestionar y proponer nuevas formas de investigación e intervención social, influenciadas por la teología de la liberación y las demandas de democratización y autonomía universitaria.
El "Método Caldas" en Colombia es un ejemplo destacado de la reconceptualización, que integró elementos de la tradición marxista y fue desarrollado colectivamente en universidades como la de Caldas y la Nacional. Este método buscó superar los enfoques tradicionales y contribuir a la transformación social y la revolución continental (EstradaOspina, 2020).
La reconceptualización del Trabajo Social no solo transformó la profesión en Colombia, sino que también estableció conexiones con movimientos similares en América Latina, consolidando la profesión a través de estructuras organizativas reconocidas tanto estatal como socialmente (Quintero, 2021).
Durante los años 1970, Colombia mantuvo una democracia restringida dominada por dos partidos oligárquicos. Sin embargo, el país no estuvo exento de represión y ataques al
pensamiento crítico, como se evidencia en el cierre del programa de Trabajo Social de la Universidad Javeriana en 1971.
Durante este tiempo, se fundaron varias facultades de Trabajo Social en Colombia, marcando un período de expansión educativa en esta área. Sin embargo, la década de 1980 trajo consigo un cambio hacia el neoliberalismo, impulsado por la disolución del bloque socialista europeo y una nueva estrategia de política exterior de Estados Unidos, que promovió la democracia y reformas constitucionales en América Latina a través del Consenso de Washington.
Colombia, al igual que otros países latinoamericanos, experimentó una reestructuración del capital bajo un modelo de capitalismo dependiente, enfrentando desafíos como el bajo desarrollo de las fuerzas productivas, la negación de derechos laborales y la represión de movimientos sociales y sindicales. Además, el papel del narcotráfico fue un factor que exacerbó estos problemas, vinculando la economía nacional a actividades ilegales y fomentando estructuras paraestatales anti-subversivas.
La construcción de un proyecto profesional ético-político en el Trabajo Social en Colombia, se destaca por la diversidad de enfoques y la falta de un proyecto hegemónico claramente definido en el país. Los elementos éticos y políticos tradicionales son evidentes en la práctica profesional, la formación académica y las iniciativas de las organizaciones del sector.
Los cambios políticos recientes, especialmente con la administración de Gustavo Petro y Francia Márquez, podrían influir positivamente en la pluralidad y democratización del debate profesional en Trabajo Social, desafiando las perspectivas conservadoras y neoliberales previas. Estos cambios políticos, junto con las luchas sociales recientes, ofrecen una oportunidad para revisar y fortalecer las bases teórico-políticas del Trabajo Social en Colombia (Quintero; Salamanca, 2023).
En este escenario se abordan a continuación dos elementos centrales que caracterizan el ejercicio profesional en Colombia: las condiciones de trabajo y de formación del Trabajo Social.
2. Dilemas y desafíos de las condiciones y relaciones de trabajo de profesionales de Trabajo Social en Colombia
Como ya lo señalamos, en Colombia el Trabajo Social existe como profesión hace cerca de 90 años. Si bien no se tienen datos oficiales sobre el número de trabajadores sociales en el país, lo cierto es que el Consejo Nacional de Trabajo Social1 tiene registrados en sus bases de datos cerca de 40.000 trabajadores/as sociales registrados a nivel nacional. Una cifra considerablemente baja si se tienen en cuenta cinco variables que sustentarían un mayor contingente de profesionales: 1) la enorme desigualdad social en el país; 2) la persistencia de un conflicto armado de larga duración; 3) los 90 años de larga existencia de la profesión en el país; 4) la alta cifra de la población colombiana: 52.515.5032 de habitantes y; 5) la amplia
1 Uno de los tres organismos académicos y gremiales rectores del ejercicio profesional en el país.
2 Según las proyecciones para el año 2023 del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). Disponible en: https://www.dane.gov.co/ Consultado el: 12 de noviembre. 2024.
extensión del territorio nacional (1.141.748 km²) en comparación con el conjunto de países de la región de América Latina y El Caribe.
2.1 Algunas características sobre el perfil de los y las profesionales del Trabajo Social en Colombia
a) Como ocurre en otros países, en Colombia se ratifica la condición femenina del Trabajo Social cuando el 88,1% de profesionales son mujeres, quienes se titularon en un 53,9% de instituciones públicas y un 46,1% de universidades privadas según el estudio “Condiciones laborales de las y los trabajadores sociales en Colombia” (Consejo Nacional de Trabajo Social y Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social - CONETS, 2021). Estudio que nos servirá en gran parte para adelantar el objetivo de esta parte del texto: la caracterización de las condiciones de trabajo de nuestra profesión en el país.
b) Según este estudio, el mayor número de egresados y egresadas se registra en los últimos 10 años con un 86,8% lo que podría analizarse desde el incremento de la oferta en instituciones de educación superior privada junto a los sistemas de regionalización y virtualización de los programas en las universidades colombianas. De igual modo, el mismo estudio señala que el 72,4% de profesionales de Trabajo Social se encuentra en el rango entre 23 a 42 años, cifras que los ubica como mano de obra en la etapa productiva.
c) El 47,1% de los y las profesionales se concentran en las dos grandes regiones más desarrolladas y con mejores oportunidades del país, la región Cafetera –Antioquia y la región de Bogotá. Por el contrario, preocupa enormemente que apenas el 3,1% de profesionales ejerzan la profesión en la región Sur del país, una de las más abandonada por el Estado, mayores niveles de atraso y con diversas problemáticas relacionadas con el problema de la tierra y del conflicto armado. De otro lado, también podría afirmarse que, en el caso colombiano, el Trabajo Social es una profesión eminentemente urbana dado que allí el nivel de concentración de trabajadores/as sociales es elevadísimo (94,5%). Así es, las zonas rurales convocan solo el 5,5% de profesionales del país (Consejo Nacional de Trabajo Social, 2021).
d) A su vez, en un país multi étnico y pluricultural como el colombiano, el estudio encontró que el 46,1% de los y las profesionales de Trabajo Social se auto reconocen como mestizos, el 10,2% como afrocolombianos y el 2,6% como indígenas. Si bien Colombia presenta enormes avances en materia de reconocimiento a poblaciones sexuales diversas, el estudio muestra que el 97% se reconoce como heterosexual y apenas el 4% de profesionales reconoce una orientación sexual diversa.
e) Respecto a la clase social, recordemos que en Colombia funcionan los llamados estratos sociales para la clasificación socio económica de la población3: en el caso de los profesionales de Trabajo Social, cerca del 80,4% son profesionales que pertenecen a los estratos inferiores, clase baja y baja-media (ubicados en el estrato 3 o a los estratos inferiores). Tal como lo mencionan diversos estudios, a medida que baja la estratificación socio económica se encuentran entornos con menos recursos y oportunidades para mantener una buena calidad de vida (Suárez; Jiménez; Millán, 2017).
Del mismo modo, el estudio del Consejo Nacional de Trabajo Social encontró que solo el 19,4% de trabajadores/as sociales cuenta con vivienda propia; que el 35,3% paga arriendo mensual y, que el 61,5% de las mujeres trabajadoras sociales tiene personas a cargo - que no siempre son los hijos - quienes dependen económicamente y de los cuidados del/de la profesional. En el 34,7% de los casos, son profesionales cabeza de hogar, pero también cerca del 13,7% de trabajadores sociales viven en familias monoparentales.
En estas condiciones socio económicas y familiares es evidente que se aumentan las presiones y demandas particularmente para las mujeres trabajadoras sociales durante el ejercicio profesional. En tal sentido, los y las profesionales de Trabajo Social no solo enfrentan y promueven el cambio ante las injusticias sociales con sujetos y comunidades en el campo socio profesional, sino que ellos y ellas las enfrentan las jerarquizaciones y exclusiones sociales y de género en sus propias condiciones de vida f) Frente a los aspectos educativos, el estudio que venimos citando como referencia, afirma que el 55,8% de trabajadores/as sociales en Colombia solo cuenta con el pregrado, el 29,2% con maestría y solo el 1,1% con doctorado. Cifras altamente preocupantes. Es posible que los altos costos de la educación superior en Colombia, junto con los bajos salarios y las altas carga de responsabilidades con el grupo familiar puedan ser razones que condicionen y expliquen la baja formación posgradual de los y las profesionales de Trabajo Social en el país.
g) En Colombia abundan programas de formación posgradual en el nivel de especialización. Estos programas con muy poco nivel reflexivo o crítico, se centran en la actualización para el mundo del mercado, resultan ser la oferta posgradual más atractiva para los y las profesionales puesto que el 29,1% de ellos tienen especializaciones. En algunas regiones del país las especializaciones logran copar el 84% de la formación posgradual. Frente al manejo del segundo idioma la situación es deprimente, apenas el 2,6% reporta un manejo alto del inglés, el 1,6% de alemán, el 1,3% de portugués y el 1% de francés y de italiano, lo que disminuye sus oportunidades de conseguir mejores puestos de trabajo, acceder a conocimientos científicos que circulan en otros idiomas o acceder a oportunidades (y becas) educativas para la oferta posgradual dentro o fuera del país.
3 Según el DANE son seis estratos, así: los estratos 1 (bajo-bajo), 2 (bajo) y 3 (medio-bajo) son los inferiores y los estratos 4 (medio), 5 (medio -alto) y 6 (alto) los superiores. Disponible en: https://www.dane.gov.co/ Consultado el: 12 de noviembre. 2024.
2.2 Sobre el campo de desempeño, el perfil ocupacional y los niveles de empleabilidad de los trabajadores sociales en Colombia
El estudio que venimos citando muestra tendencias importantes. Identificamos y analizamos siete tendencias que caracterizan el campo de desempeño y de empleabilidad del Trabajo Social en Colombia
i. Los campos de intervención y perfil ocupacional
En el estudio citamos se encuentra que el 65% de profesionales refiere experiencia laboral en campos de intervención tradicional de la profesión de Trabajo Social y apenas el 35,9% refiere experiencia en campos emergentes.
Con respecto al perfil ocupacional de profesionales de Trabajo Social en Colombia, se identifican dos grandes grupos.
En el primer grupo, se ubican tres grandes campos los cuales concentran el desempeño de los profesionales de Trabajo Social en Colombia. Estas son: el área de víctimas (del conflicto armado interno), derechos humanos y derecho internacional humanitario con 51,7%; le sigue el área de familia (donde se incluyen procesos de atención y conciliación, entre otros) con 42,6% y, en tercer lugar, el área de salud (que incluye atención primaria, promoción y prevención) con un 41,9%.
Evidentemente el área de víctimas del conflicto resulta concentrar el mayor desempeño de nuestros profesionales en el país, situación que es coherente con la radiografía de un conflicto armado, social y político de larga duración, con diversos repertorios de violencia; cuya magnitud e impactos son altos, diversos y a múltiples escalas (personal, psicosocial, familiar, colectivo, familiar, comunitarios, regional, etc.) y que demanda acciones socio profesionales que contribuyan al logro de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y abran posibilidades para avanzar en la construcción de la paz con justicia social en el país.
A los procesos de intervención sobre las problemáticas de la guerra y la paz, en el ejercicio profesional en Colombia le siguen los campos de intervención de familia y de salud, que son campos tradicionales del Trabajo Social, los cuales siguen con altas demandas de intervención asociadas a la distribución injusta del poder, a los privilegios, a las obligaciones de respuesta del Estado a demandas sociales y a los derechos y cuidados conquistados, en una sociedad con altos indices de violencias de género que hacen parte de las dinámicas patriarcales del modo de organización familiar que persiste.
En el segundo grupo encontramos algunos campos de acción profesional, con menores porcentajes de vinculación que el primer grupo, pero de significativa importancia como campos de intervención y desempeño profesional. En este caso se trata de campos tradicionales de intervención del Trabajo Social como los son el de bienestar laboral (que incluye procesos de selección de personal) con 28,7%; el Trabajo Social en el campo de la educación con 23,2%; y el campo de los procesos comunitarios y organizativos con 17,1%.
Acorde a los cambios contemporáneos, algunos de ellos relacionados con la Constitución Política de 1991 y la agencia e incidencia de los movimientos sociales en el país, se registran también procesos de intervención profesional en campos emergentes como el de procesos de intervención con diversidades (que incluye género, étnicas y sexuales) con 19,2%.
Finalmente, es necesario resaltar que la investigación científica también empieza a ser visible como un campo de desempeño profesional en el Trabajo Social colombiano con un 11,7%.
De otro lado, en un modelo de desarrollo de globalización del capital donde la privatización de los servicios sociales arrancó en el país hacia la última década del siglo anterior y hoy ha hecho de lo social una mercancía, encontramos que el 61% de los y las profesionales refiere desempeños en el sector privado. Junto a ello, el 29,8% de los profesionales registran desempeño en el sector solidario (fundaciones y asociaciones), lo cual puede ser entendible por el proceso creciente de consolidación del llamado tercer sector en el campo de lo social.
ii. Condiciones del empleo
Si analizamos el empleo de los profesionales de Trabajo Social en Colombia, el panorama es totalmente adverso. Lo confirma el 21,3% de desempleo a finales del año 2022, una cifra que casi duplica el nivel de desempleo en Colombia, que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) a noviembre de 2024 se ubican en el 8,2%.
Estas cifras se dan cuando en el país, la proporción de población ocupada informal asciende vergonzosamente al 55,2% del total de la población ocupada (DANE, 2024).
El pronóstico no es nada alentador ante el incremento desbordado y hasta irresponsable de graduación y egreso de trabajadores/as de las Escuelas de Trabajo Social, que crece en todo el país. El aumento de mano de obra profesional va de la mano de la baja salarial en las entidades contratantes y de condiciones indeseables de empleo.
En tal sentido es posible afirmar que la precarización laboral caracteriza el ejercicio profesional del Trabajo Social en Colombia. Además de lo que ya se registró, se confirman otras características. Por un lado, el 41,5% de profesionales que están trabajando no tiene contratos labores (ni definidos ni indefinidos) y por tanto se ven enfrentados/as a los vaivenes y la incertidumbre de los contratos de prestación de servicios que no se rigen por normas laborales sino comerciales y civiles. Estos contratos de prestación de servicios tienen dos características: a) no suponen un vínculo laboral entre el profesional y la entidad, y b) si acarrean para el trabajador responsabilidades fiscales y pago de seguros adicionales, en la medida que estos contratos no cubren salud, pensión ni demás garantías de prestaciones sociales. Por otro lado, el estudio el Consejo Nacional encontró que el 10% de profesionales afirmó que en su vida laboral ha tenido dos o más, empleos o contratos simultáneos. Esta cifra aumentaba alarmantemente si se tomaba solo el último año, puesto que el 30,2% afirmó haber tenido entre 2 y hasta 7 empleos o contratos en el año del estudio (2021). Si bien es un hecho que cada vez se normaliza para vivir o sobrevivir en el mundo del trabajo en Colombia, y que con esto puede aumentar la experiencia y los ingresos, sus consecuencias son altamente demandantes. Como se menciona en el estudio, la razón para tener (o sobrevivir con) dos o más empleos o contratos, parecer ser obvia. Un solo trabajo no alcanza para cubrir los gastos y los profesionales se exponen a ello aún si saben las consecuencias negativas que esto ocasiona: cruces de horarios, desborde y cruce de tareas, demandas, resultados o productos en cada espacio, diferentes (y en ocasiones contradictorias) expectativas y dinámicas de cada entidad, altos niveles de desgaste físico, emocional y ocupacional de estos profesionales, pero, además, afectaciones negativas en su salid, y en sus
relaciones familiares y sociales. El estudio registra también formas de tercerización laboral en la profesión, pues encuentra un 11,9% de relaciones laborales indirectas.
iii. Ingreso y condiciones salariales
Si se revisan los ingresos y las condiciones salariales, también aquí encontramos situaciones precarias. Mientras el 75,1% de los y las profesionales reciben ingresos entre $1.756.000 y $3.511.212 (dos y cuatro salario mínimo legal vigente - SMLV), es decir, entre U$ 450 y U$ 900, tenemos que el 7.8% de profesionales ganan uno o menos de un salario mínimo legal y más lamentable aún tenemos que el 4,6% de profesionales ganan menos de medio salario mínimo legal vigente (SMLV) en Colombia. Léase bien, son infames $128 dólares mensuales. Sumado a lo anterior, el 44,4% de trabajadores sociales que laboran, considera que en el cargo se ven expuestos/as a sobrecarga laboral.
Finalmente, y en este mismo sentido, los resultados del estudio muestran que las posibilidades de ascenso o promoción de los y las profesionales del Trabajo Social son limitadas: apenas el 41,8% refiere que haber sido promovido/a, mientras que el 53,4% manifiesta no tener posibilidades reales de ascenso laboral. De otro lado, sobre el nivel de autonomía que tiene el o la profesional de Trabajo Social en el empleo, el estudio arrojó que el 22,2% califica de 3 o inferior el nivel de autonomía que es posible ejercer.
La formación profesional en Colombia se destaca por la autonomía relativa de las universidades en sus cursos y contenidos, con riesgos que afectan la calidad de la formación, como la apertura indiscriminada de programas de Trabajo Social, la formación virtual y a distancia, y la mercantilización de la educación. En este contexto, es importante estudiar las condiciones de calidad de los programas, especialmente los de formación virtual y a distancia, sin privilegiar la dimensión técnico-operativa en detrimento de la formación teórica, ya que esto favorece las tendencias más tradicionales y conservadoras de la profesión.
La producción académica en Trabajo Social soporta las presiones para cumplir con estándares internacionales, que a menudo priorizan la cantidad sobre la calidad de la investigación. Esto contribuye a la mercantilización de la producción de conocimiento, por lo que se requiere un enfoque más crítico y menos orientado a cumplir meramente con indicadores externos.
En el aspecto legal y ético, se menciona la existencia de un marco normativo que regula la práctica del Trabajo Social en Colombia, incluyendo la Ley 53 de 1977 y su decreto reglamentario, así como el código de ética profesional. Sin embargo, se observa que estas regulaciones son poco conocidas dentro de la comunidad profesional.
Los desafíos impuestos por las políticas neoliberales han afectado la capacidad del Estado y de los profesionales para garantizar los derechos sociales, lo que conlleva una mayor privatización y mercantilización de los servicios sociales. Se destaca la importancia de las organizaciones profesionales y los movimientos estudiantiles en la lucha por condiciones laborales justas y en la promoción de un debate amplio y crítico dentro de la profesión (Salamanca; Valencia, 2017).
Actualmente, el Trabajo Social en Colombia se destaca por la falta de cohesión e incidencia política de los organismos profesionales y por la tradición conservadora que prevalece en la profesión. A pesar de declararse progresistas, estos organismos no han logrado construir un proyecto profesional crítico, en parte debido al bajo porcentaje de profesionales afiliados y a las limitadas posibilidades de los organismos y organizaciones profesionales. Además, el contexto nacional, caracterizado por gobiernos represivos y un ambiente antidemocrático, marcado por la guerra y la lucha de clases, ha fortalecido el rasgo conservador de la profesión, afectando también el ámbito profesional. En cuanto al debate entre teoría y práctica en el Trabajo Social, se mantiene la tendencia a sobredimensionar la práctica sobre lo teórico, siendo importante fortalecer una formación que no se limite a ser meramente operativa o a ejecutar políticas sociales asistenciales. Existe la presión por un Trabajo Social más pragmático, impulsada tanto por el mercado como por políticas educativas internacionales y nacionales, siendo típica la formación en los métodos tradicionales de Trabajo Social (Caso, Grupo y Comunidad).
Según el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES)4 , en Colombia existen 70 programas activos de Trabajo Social en pregrado y 1 programa en posgrado, el cual es la maestría en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia. En Colombia, la distribución de programas de Trabajo Social entre los sectores oficial y privado muestra una clara predominancia del sector privado, ya que en el país se cuenta con 46 programas en el sector privado frente a 24 en el sector oficial o público.
Se destaca que más del 35% de los programas de Trabajo Social se ofrecen en instituciones de origen confesional, lo que representa más del 52% de los programas en las instituciones privadas. La naturaleza confesional de estos programas puede influir en la metodología de enseñanza, el contenido de los cursos y la interacción entre estudiantes y docentes, promoviendo una educación que no solo se centra en el conocimiento académico sino también en la formación ética y moral.
Entre estos programas, 11 son de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, de los cuales uno es a distancia, que representa la expansión que esta institución ha hecho de la formación en Trabajo Social durante los últimos años. Entre las Universidad públicas, la que más programas tiene es la Universidad del Valle, que cuenta con 6 programas activos de Trabajo Social, siendo la segunda con más programas activos de Trabajo Social en Colombia. Aunque la gran mayoría de las instituciones solo cuentan con un programa activo de Trabajo Social, que representan 40 de los 70 programas de Trabajo Social.
El panorama educativo en Colombia ha experimentado una transformación significativa en las últimas décadas, impulsada por la diversificación de las modalidades de enseñanza y la inclusión de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los procesos de aprendizaje.
4 Los gráficos presentados en este apartado son de elaboración propia a partir de los datos, que también se presentan a continuación, retomados del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), sobre los programas de Trabajo Social en Colombia. Disponible en: https://snies.mineducacion.gov.co/portal/ Consultado el: 12 de noviembre. 2024.
Fuente: elaboración propia, a partir de los datos retomados del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior.
Por un lado, en cuanto a la formación en Trabajo Social a distancia, en Colombia existen 3 programas activos, que se caracterizan por su flexibilidad y capacidad de adaptación a las necesidades de los estudiantes que, por diversas razones, no pueden asistir físicamente a las instituciones educativas. Estos programas son ofrecidos exclusivamente por instituciones privadas y confesionales, lo que sugiere que pueden tener una orientación hacia la inclusión de valores y principios religiosos en su currículo.
La modalidad virtual5, aunque menos representada, con solo 2 programas activos, de los cuales uno es ofrecido por una institución privada y el otro por una pública, lo que indica un interés compartido por ambas esferas en explorar y expandir las posibilidades de esta modalidad de formación. Aunque estas modalidades pueden facilitar el acceso a la educación superior para poblaciones que se les dificulta la presencialidad, el debate está en la posibilidad actual de que estos programas puedan garantizar la calidad en la formación, así como en las regulaciones del Ministerio de Educación Nacional y de las posibilidades del CONETS para velar por una formación de calidad en Trabajo Social.
Por otro lado, la modalidad presencial, con 65 programas activos de Trabajo Social, sigue siendo la más predominante en el país. Esta modalidad permite una interacción directa y continua entre estudiantes y docentes, facilitando el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la discusión, el debate y el trabajo en equipo. La educación presencial se caracteriza por su capacidad de ofrecer experiencias educativas integrales, incluyendo actividades extracurriculares, prácticas profesionales y acceso a infraestructuras físicas como bibliotecas.
5 La formación virtual es una modalidad educativa que utiliza Internet y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para distribuir materiales y facilitar la comunicación entre estudiantes y docentes. Se diferencia de la formación a distancia, que no requiere plataformas online, ya que los materiales se entregan en formatos físicos o multimedia y la comunicación se realiza por correo electrónico o teléfono.
Gráfico 2 - Reconocimiento del Ministerio
Registro calificado
Acreditación de alta calidad
Registro calificado
Acreditación de alta calidad
Acreditación de alta calidad
Acreditación de alta calidad
Acreditación de alta calidad
Cantidad de Programas de Trabajo Social Años
Fuente: elaboración propia, a partir de los datos retomados del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior.
La mayoría de los programas de Trabajo Social para su funcionamiento solo cuentan con el registro calificado, los cuales representan 53 programas. El registro calificado es un requisito obligatorio para poder ofrecer y desarrollar un programa académico de educación superior en Colombia. Este registro certifica que el programa cumple con las condiciones de calidad establecidas por el Ministerio de Educación Nacional.
La Acreditación de Alta Calidad es el máximo reconocimiento que puede recibir una institución de educación superior en Colombia. Este galardón es otorgado a aquellas instituciones que demuestran altos estándares de calidad en sus procesos académicos, de investigación y de extensión. 17 programas de Trabajo Social ha sido merecedores de este reconocimiento, lo que los posiciona como los más destacadas del país. Entre estos, 7 son programas oficiales o públicos y 10 son programas de instituciones privadas.
La Acreditación de Alta Calidad no solo es un reconocimiento a la excelencia académica, sino también un compromiso con la mejora continua y la innovación. Las instituciones acreditadas deben mantener y mejorar constantemente sus estándares de calidad para conservar este reconocimiento. Estos reconocimientos otorgados por el Ministerio de Educación Nacional son un reflejo de su excelencia académica y su compromiso con la formación de profesionales de alto nivel.
Entre estos programas, se destaca el programa de la Universidad de Antioquia, el cual cuenta con Acreditación de Alta Calidad, con vigencias de 10 años, siendo un sello de garantía de calidad que respalda la trayectoria y el prestigio de la institución.
Gráfico 3 - Costo de Matrícula
$ 9.000.000,00
$ 8.000.000,00
$ 7.000.000,00
$ 6.000.000,00
$ 5.000.000,00
$ 4.000.000,00
$ 3.000.000,00
$ 2.000.000,00
$ 1.000.000,00
$ -
Fuente: elaboración propia, a partir de los datos retomados del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior.
Los costos de estudiar Trabajo Social en Colombia presentan una notable diversidad. Los precios semestrales van desde algunas Universidades que ofrecen actualmente matrículas gratuitas financiadas por el gobierno o de Universidades públicas que tienen matrículas desde tan solo $271.790, hasta Universidades privadas con matrículas que cuestan hasta $7.700,075, mostrando una diferencia significativa que está influenciada por varios factores, incluyendo la ubicación de la universidad, el tipo de institución (pública o privada) y los servicios adicionales que se ofrecen.
Las universidades privadas generalmente tienen costos más altos en comparación con las públicas. Esto se debe a la falta de financiamiento estatal y a la necesidad de cubrir todos los gastos operativos a través de las matrículas. Las universidades ubicadas en ciudades principales como Bogotá, Medellín o Cali, tienden a tener costos más elevados debido al mayor costo de vida en estas áreas.
Por lo tanto, el costo promedio aproximado de la carrera de Trabajo Social en las universidades de Colombia, basado en los datos proporcionados de los costos por programa, es de aproximadamente $2.896,170 COP6 por semestre. Es importante tener en cuenta que este cálculo es una aproximación y que los costos pueden variar significativamente dependiendo de la universidad, la modalidad de estudio, el número de estudiantes por programa y otros factores adicionales.
Finalmente, otro dato es la duración de la carrera de Trabajo Social en Colombia, que varía entre las diferentes universidades, reflejando una diversidad en la estructura curricular y en los enfoques pedagógicos adoptados por cada institución. A través de un análisis de los datos proporcionados, se observa que la mayoría de los programas de Trabajo Social en Colombia tienen una duración de 10 semestres, lo cual equivale a 5 años de estudio a tiempo completo. Sin embargo, también existen programas con duraciones de 8 y 9 semestres,
6 Lo que representa cerca de US$756 dólares o R$3.885 reales por semestre.
indicando opciones más cortas para los estudiantes, lo cual también responde a la tendencia actual de reducir el tiempo de duración de los programas.
De acuerdo al panorama presentado, habrá que concluir que condiciones de Trabajo de los y las profesionales de Trabajo Social en Colombia son precarias. Lamentablemente las políticas de flexibilización laboral son cada vez más frecuentes en el mercado del trabajo en nuestro país. Sus repercusiones negativas son de diverso orden, tanto para la economía, como la salud y el bienestar de la población con la cual trabajamos, pero también impacta la calidad de vida y de trabajo de los y las profesionales en el país. Será un reto para el colectivo profesional y sus gremios, analizar y abordar las exigencias sobre las causas y efectos de estas formas de precarización del trabajo profesional.
Frente a ello, se trata de avanzar colectivamente como comunidad académica y política en la justiciabilidad y la exigibilidad del trabajo como un derecho para los y las trabajadores sociales, tal como aparece en el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia, como un derecho a la protección por parte del Estado para el ejercicio profesional en condiciones dignas y justas, como un trabajo decente.
La formación profesional en Trabajo Social en Colombia se caracteriza por la autonomía relativa de las universidades en cuanto a cursos y contenidos. Existen 70 programas activos de Trabajo Social a nivel de pregrado y 1 programa de posgrado (maestría) en el país.
La distribución de programas muestra una clara predominancia del sector privado (46 programas) sobre el sector público (24 programas). Se identifican riesgos que afectan la calidad de la formación, como la apertura indiscriminada de programas, la formación virtual y a distancia, y la mercantilización de la educación.
Existe una tendencia a priorizar la dimensión técnico-operativa sobre la formación teórica, lo que puede favorecer enfoques más tradicionales y conservadores de la profesión.
La producción académica enfrenta presiones para cumplir con estándares internacionales, priorizando a menudo la cantidad sobre la calidad de la investigación.
Existe un marco normativo que regula la práctica del Trabajo Social en Colombia, incluyendo la Ley 53 de 1977 y un código de ética profesional. Sin embargo, estas regulaciones son poco conocidas dentro de la comunidad profesional.
En los últimos años, para hacer frente a los retos actuales de la profesión, el CONETS trabajó y publicó los lineamientos para la formación en Trabajo Social, que fueron construidos a partir de un proceso amplio de participación de la comunidad académica. Entre sus principios se encuentra:
El compromiso ético y político con la transformación, en horizonte de emancipación social, lo que implica que la formación tenga un sentido social y político, en articulación con los contextos sociales, económicos, políticos, ambientales y culturales y con las y los sujetos de la praxis (CONETS, 2022, p. 35).
Esto, considerando que las políticas neoliberales han afectado la capacidad del Estado y de los profesionales para garantizar los derechos sociales, llevando a una mayor privatización de los servicios sociales. Y que el contexto nacional, históricamente caracterizado por gobiernos represivos y un ambiente antidemocrático, ha fortalecido el rasgo conservador de la profesión.
La modalidad presencial sigue siendo predominante con 65 programas activos. Existen 3 programas a distancia y 2 programas virtuales, ofreciendo alternativas más flexibles. Se debate sobre la capacidad de estas modalidades alternativas para garantizar la calidad en la formación. 53 programas cuentan solo con registro calificado, mientras que 17 programas han obtenido la Acreditación de Alta Calidad. La Acreditación de Alta Calidad es otorgada a programas que demuestran altos estándares en sus procesos académicos, de investigación y de extensión.
En conclusión, el Trabajo Social en Colombia enfrenta desafíos significativos en términos de calidad, orientación profesional y adaptación al contexto sociopolítico. Mientras que existe una amplia oferta educativa, persisten preocupaciones sobre la mercantilización de la educación y la necesidad de un enfoque más crítico y menos pragmático en la formación profesional.
5. Referencias
BAUTISTA, S; GONZÁLEZ, H.; PÉREZ, T. Contexto histórico e institucionalización del Trabajo Social en Colombia. En: MELLIZO ROJAS, W. H.; BAUTISTA, S. C. Trabajo Social: ensayos sobre tendencias y retos en Colombia. Universidad de la Salle, 2017.
CONSEJO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL Y CONSEJO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN TRABAJO SOCIAL [CONETS]. Condiciones Laborales de las y los Trabajadores Sociales en Colombia. 2021.
CONSEJO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN TRABAJO SOCIAL [CONETS]. Lineamientos para la formación en Trabajo Social. 2022.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE). Comunicado de prensa. 27 de diciembre, 2024. Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/cp-GEIH-nov2024.pdf Consultado el: 12 de noviembre. 2024.
ESTRADA-OSPINA, V. M. La Reconceptualización: una opción a la encrucijada del Trabajo Social en Colombia. Prospectiva, (29), pp. 1-38, 2020. Disponible en: https://revistaprospectiva.univalle.edu.co/index.php/prospectiva/article/view/8097/1132 0 Consultado el: 12 de noviembre. 2024.
QUINTERO L. S. La reconceptualización del Trabajo Social en Colombia. Análisis histórico-crítico de las décadas 1960-1970. Editorial Universidad de Caldas. En proceso de publicación, 2021.
QUINTERO L. S.; SALAMANCA, R. El Trabajo Social en Colombia: historia y contemporaneidad. En: SALAMANCA, R. (Editor). El ejercicio profesional del Trabajo Social desde el proyecto ético-político. Universidad Externado de Colombia, 2023.
SALAMANCA, R.; VALENCIA, M. El Trabajo Social y la perspectiva históricocrítica. Universidad Externado de Colombia, 2017.
SUÁREZ, D. F., JIMÉNEZ, I. F.; MILLÁN, M. F. Calidad de vida según la estratificación socioeconómica. Ploutos, 6(1), 22-31, 2017.
Georgina A. Pinto Sotelo Betty Inés Acosta Gutiérrez
Es importante precisar que el origen del Trabajo Social, en la perspectiva históricacrítica de Montaño (1998) entiende el surgimiento de la profesión del asistente social como un subproducto de la síntesis de los proyectos políticos-económicos en el contexto del capitalismo monopolista cuando el Estado toma para sí las respuestas a la "cuestión social".
Vale decir que el Trabajo Social es una profesión que es producto de la historia y que le es funcional a la reproducción de las relaciones sociales del sistema capitalista, pero también es una profesión eminentemente política, porque se inserta en un contexto contradictorio de intereses de clases sociales , enfrenta problemas que son resultados de la cuestión social que expresan intereses económicos y de poder, lo que se conoce en la teoría de Marx como contradicción capital-trabajo, que le permite al Trabajo Social un margen de maniobra para realizar una práctica profesional orientada a los sectores más vulnerables pero no como un acto natural, como señala Montaño(1998), sino como una opción metodológica, como resultado de procesos de discusión y reflexión colectiva.
Desde esa perspectiva el origen del Trabajo Social en el Perú es muy similar al de América Latina: se remonta a lo que Maguiña (1979) denomina las protoformas del Servicio Social en un contexto pre capitalista, semifeudal, como característica de la formación social peruana, donde el actuar como prefiguraciones de la intervención del Servicio Social se centraban a la acción filantrópica, labor misionera, trabajo parroquial, casas de caridad, mantenimiento de los hospicios.
Surge entonces bajo el modelo primario exportador con crecimiento hacia afuera, cuyas características en lo social fueron, por un lado, la conformación del Estado-Nación y el sentido de pertenencia de los ciudadanos a un país y, por otro, la caridad, donde la atención a los problemas sociales se percibía como una acción humanitaria de ayuda a los más necesitados, con gran participación de organizaciones de la sociedad civil y la Iglesia. Siendo así existía una política social no secularizada y poco institucionalizada, en que las élites políticas, económicas y sociales fueron proveedoras y financistas de servicios, con una escasa regulación del Estado, al tiempo que se inicia una fase expansiva en cuanto a la cobertura de servicios sociales relacionados con la salud y la educación públicas.
Puntualizamos momentos importantes en el proceso de institucionalización del Trabajo Social en Perú:
1. El primer momento de institucionalización del Trabajo Social en el Perú se da con la promulgación de la ley n° 8530, de creación de la Escuela de Servicio Social el 30 de abril de 1937, doce años después de la creación de la primera Escuela de Servicio Social de
Alejandro del Río en Chile, durante el gobierno de Oscar R. Benavides, representante de la oligarquía quien gobernó el país de 1914-1915 y de 1933-1939. Esta norma jurídica legitima formación técnica de las Visitadoras Sociales haciendo énfasis en las obras de asistencia, previsión e higiene social que realizan el Estado y las instituciones privadas orientadas a la satisfacción de las necesidades inmediatas de las personas que reciban sus beneficios.
2. En un segundo momento, se emite la ley n° 8937 el 03 de agosto de 1939 donde se reconoce a las “alumnas egresadas de la Escuela de Servicio Social del Perú, que hayan cumplido los requisitos necesarios recibirán el título de “Asistentes Sociales”.
3. Finalmente se concreta el reconocimiento oficial de Trabajo Social como Profesión cuando en 1964 la Escuela de Servicio Social (Hoy Escuela profesional de la Universidad Nacional de San Marcos-Lima) es incorporada al Régimen Universitario de la Nación, hecho que se extiende en años posteriores a nivel de las demás Escuelas del país.
Evidentemente, la Escuela de Servicio Social jugó un rol fundamental en la profesionalización y desarrollo del Trabajo Social en el Perú, al formar a los primeros cuadros especializados, impulsar un Servicio Social coordinado, evidenciar la cuestión social y evolucionar hacia la universidad. Sentó así las bases para la consolidación del Trabajo Social como disciplina académica y profesión.
El surgimiento del Servicio Social en Perú consiguientemente se inscribe en un contexto histórico marcado por la interacción entre el Estado y la cuestión social, especialmente a partir del siglo XX. Este periodo estuvo caracterizado por un creciente reconocimiento de las necesidades sociales y la implementación de políticas públicas orientadas a atender a las poblaciones vulnerables. La creación de la Escuela de Servicio Social en 1938 por parte del Estado peruano fue un hito significativo, ya que buscó formar a profesionales capacitados para abordar problemas sociales de manera integral y efectiva. Este enfoque se fundamentó en la necesidad de establecer un Servicio Social coordinado y eficiente que pudiera llegar a los hogares de los necesitados, atacando las raíces de sus problemas en lugar de limitarse a mitigar sus efectos (ESSALUD, 2019). A lo largo de las décadas, Servicio Social ha evolucionado, adaptándose a los cambios socioeconómicos y políticos del país, y ha sido influenciado por corrientes teóricas que han redefinido su práctica y objetivos. En este sentido, su relación con el Estado ha sido fundamental para el desarrollo de políticas que buscan mejorar el bienestar social y promover la inclusión de los sectores más desfavorecidos de la población.
El año 1979 se crea el Colegio de Asistentes Sociales del Perú según ley n° 22610 legitimándose el gremio profesional a nivel nacional.
El Trabajo Social ejerce la profesión en diferentes sectores y campos que cada vez más vienen diversificándose de acuerdo con las exigencias y demandas de la sociedad.
A partir del año 2011 se crea el ente rector de las políticas sociales en el Perú, siendo el Ministerio de la Mujer e Inclusión Social el que concentra los programas sociales no contributivos en favor la población más vulnerable del país.
El Trabajo Social abarca diversas especialidades en su intervención o ejercicio profesional se desempeñan en áreas específicas para promover el bienestar social y la inclusión en atención a la problemática social; desarrollan acciones relacionadas con la planificación estratégica, prestación de servicios sociales, bienestar de personal, desarrollo organizacional, defensa de los derechos humanos, cooperación y solidaridad internacional en proyectos de desarrollo, salud ocupacional, conciliación y mediación familiar y comunitaria, peritaje social, entre otros.
Los ámbitos laborales de los trabajadores sociales en Perú están enmarcados en la Ley del Trabajador Social, ley n° 30112, promulgada el año 2013. Esta ley establece las funciones y competencias del trabajador social y los ámbitos en los cuales pueden ejercer su profesión. A continuación, se detallan los principales ámbitos laborales:
a) Sector Público
Ministerios y Organismos Gubernamentales: Los trabajadores sociales pueden trabajar en Ministerios como el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), el Ministerio de Salud (MINSA), y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), entre otros.
Gobiernos Regionales y Municipales: Participan en la elaboración e implementación de políticas sociales a nivel regional y local, enfocándose en programas de desarrollo comunitario y asistencia social. Programas no contributivos de protección social: “Juntos” Beca 18, Cuna Más, Pensión 65, Qaly Warma, SIS.
b) Salud
Hospitales y Centros de Salud: Intervienen en la atención a pacientes y sus familias, realizando evaluaciones socioeconómicas y apoyando en la gestión de servicios de salud, así como en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades.
Instituciones de Salud Mental: Trabajan en la atención y rehabilitación de personas con problemas de salud mental, brindando apoyo psicosocial y facilitando la integración social.
c) Educación
Instituciones Educativas: Los trabajadores sociales se desempeñan en colegios y universidades, proporcionando apoyo a estudiantes con dificultades socioeconómicas, promoviendo el bienestar estudiantil y la integración de la comunidad educativa.
Programas de Alfabetización y Educación de Adultos: Participan en proyectos destinados a mejorar las oportunidades educativas de poblaciones vulnerables.
Docencia: Educación Básica regular, universitaria, Institutos Tecnológicos.
d) Sector Privado y ONG
Empresas: En el ámbito empresarial, los trabajadores sociales pueden trabajar en departamentos de recursos humanos, gestionando programas de bienestar laboral, prevención de riesgos psicosociales y responsabilidad social corporativa.
Organizaciones No Gubernamentales: Colaboran en la implementación de proyectos y programas sociales orientados a mejorar las condiciones de vida de poblaciones vulnerables y promover el desarrollo sostenible.
e) Sistema de Justicia Instituciones Penitenciarias: Trabajan en la rehabilitación y reintegración social de personas privadas de libertad, ofreciendo programas de apoyo psicosocial y seguimiento postpenitenciario.
Poder Judicial y Ministerio Público: Asisten en casos de violencia familiar, abuso infantil y otros problemas sociales, proporcionando informes y apoyo a las víctimas.
En cuanto a la remuneración de los Trabajadores Sociales ésta oscila entre 1.200 a 4.500 soles, equivalente a 320 y 1.200 dólares respectivamente. Las remuneraciones dependen de las condiciones laborales y del sector público o privado, además de la región geográfica donde se labore.
Los trabajadores sociales en Perú enfrentan varios desafíos en su labor:
1. Desvalorización de la profesión: existe una percepción de que el Trabajo Social es menos importante en comparación con otras profesiones, lo que puede afectar la valoración económica y social de su trabajo.
2. Condiciones laborales: Muchos trabajadores sociales reportan condiciones laborales difíciles, incluyendo la falta de recursos y apoyo institucional para llevar a cabo sus tareas.
3. Demanda creciente: a pesar de la desvalorización, la demanda de trabajadores sociales está en aumento, lo que puede generar presión sobre los profesionales para cumplir con expectativas elevadas sin el respaldo adecuado.
4. Acceso a formación y actualización: la necesidad de capacitación continua y actualización en técnicas y enfoques de Trabajo Social es crucial, pero no siempre está disponible o accesible para todos los profesionales.
Estos factores combinados crean un entorno laboral complejo para los trabajadores sociales en Perú, que se ven enfrentadas entre la necesidad de brindar apoyo a comunidades vulnerables y las limitaciones presupuestales que se asignan a las políticas y programas sociales, además del desafío de incorporar el uso de la inteligencia artificial en procesos de intervención profesional y en la formación de futuros trabajadores sociales.
3. Desarrollo de la formación profesional del trabajador social
En este punto es pertinente hacer referencia a manera de antecedente al impacto de la colonización española en la educación universitaria en Perú, estableciendo un sistema educativo que reflejaba y perpetuaba las estructuras de poder colonial. Veamos algunos aspectos que marcan dicha influencia: la Fundación de la Universidad de San Marcos en 1551, convirtiéndose en un modelo de educación superior que replicaba el sistema universitario español. Esta institución fue creada para formar a los futuros administradores de la colonia, principalmente de la élite criolla y española, y estuvo fuertemente influenciada por la escolástica medieval, priorizando la enseñanza teórica y dogmática. La educación universitaria impuesta por los españoles buscaba la dominación cultural de los pueblos indígenas, utilizando la educación como un medio para inculcar la fe cristiana y los valores
europeos, los conocimientos indígenas eran desvalorizados y, cuando eran incorporados, era solo para ser alineados con la ideología colonial. Demás está hacer mención que dicha educación reflejaba una jerarquía social, cuya expresión se tradujo en la educación universitaria elitista, reproductora de la colonialidad, limitando el desarrollo de un pensamiento crítico, consolidando por el contrario la visión eurocentrista, dejando huellas en el sistema educativo actual, de ahí la propia postura del Trabajo Social decolonial de lucha por la descolonización del saber y la inclusión de los saberes indígenas en la educación superior. Consiguientemente la colonización española no solo estableció las primeras instituciones de educación superior en Perú, sino que también configuró un sistema educativo que priorizaba la cultura y el conocimiento europeos, perpetuando desigualdades y limitando el acceso a la educación de la mayoría de la población.
Desde entonces la situación de la educación universitaria en Perú ha experimentado una serie de cambios significativos en los últimos años, influenciados por factores económicos, políticos y sociales. Hacemos eco de lo señalado por Chapela et al. (2008) quienes señalan que, en el contexto actual de hegemonía neoliberal, las universidades públicas enfrentan contradicciones que amenazan su autonomía, soberanía y compromiso social, valores que han definido su existencia durante el último siglo. Históricamente, estas instituciones han operado en medio de tensiones inherentes a su naturaleza universal y pública, debiendo responder a problemáticas específicas dictadas por contextos socioeconómicos y políticos dominantes. La universidad se presenta como un espacio donde se generan respuestas a las inquietudes de la sociedad, actuando como un reflejo y guía de su existencia. Esta relación simbiótica implica que la universidad está sujeta a cambios en las dinámicas de poder, lo que a su vez influye en su capacidad para abordar los problemas sociales que la justifican y sostienen. Así, las contradicciones que enfrenta son un reflejo de la conflictividad social en la que está inmersa. Desde esta perspectiva la educación universitaria en Perú ha atravesado diversas etapas, cada una con características y desafíos específicos. A continuación, se sintetizan las principales etapas y aspectos actuales, señalados por Benites (2021):
• Masificación y Privatización: desde la década de 1990, se ha observado una tendencia hacia la masificación y privatización de la educación universitaria. Este fenómeno ha llevado a un aumento en el número de universidades privadas, muchas de las cuales operan con fines de lucro, lo que ha generado preocupaciones sobre la calidad educativa.
• Empleabilidad y Investigación: a pesar del crecimiento en la oferta educativa, los niveles de empleabilidad de los egresados y la producción de investigación han sido bajos. Esto plantea un desafío significativo para la formación profesional, ya que muchos graduados enfrentan dificultades para insertarse en el mercado laboral.
• Reforma Universitaria: iniciada en 2014 con la Ley Universitaria no. 30.220 (Congreso de la República del Perú, 2014), buscó regular y mejorar la gobernanza del sistema educativo. Esta reforma ha permitido avances en la calidad de la educación superior, aunque persisten problemas estructurales y su tendencia mercantilista. Al decir de Vega (2011), el proceso de mercantilización de la educación viene acompañado de la imposición de una nueva lengua, que aplicada a la educación la
empobrece en una forma dramática: la escuela es una empresa, los rectores son administradores, los profesores son formadores de capital humano, los estudiantes son usuarios, los padres de familia son clientes y se exalta la noción gerencial de calidad como resultado de la lógica costo-beneficio. Según esta terminología, la escuela no es un lugar en donde los individuos se forman culturalmente para la vida, sino que es una empresa del conocimiento. Una evidencia de la mercantilización de la educación universitaria en favor de la empresa privada llámese liberalización o flexibilidad de la educación es el hecho de la creación de universidades privadas: Perú, el año 2019, contaba con 139 universidades, de las cuales 48 eran públicas y 91 privadas. Actualmente existen 143 universidades de las cuales 51 son Públicas y 92 universidades privadas.
• Impactos del COVID-19: la pandemia ha acelerado la transición de la educación presencial a la virtual, afectando el financiamiento, la matrícula y aumentando la deserción estudiantil. Si bien la reforma previa ayudó a que el sistema educativo estuviera mejor preparado para enfrentar la crisis, los efectos negativos han sido significativos.
La educación universitaria en Perú enfrenta retos significativos relacionados con la calidad, la empleabilidad y la equidad, pero también se presentan oportunidades para su mejora a través de reformas y adaptaciones a las nuevas realidades digitales, así como las tendencias que definirán la educación superior como los programas de especialización, uso de la inteligencia artificial, educación virtual , aplicación de metodologías personalizadas , flexibles, internacionalización de las universidades, a través de alianzas globales, etc.
La formación profesional en Trabajo Social en Perú ha transitado de igual manera por diferentes etapas que expresan el perfil profesional en diferentes contextos políticos y económicos, es así que durante la década de 1930, el Trabajo Social en Perú comenzó a consolidarse en un contexto de inestabilidad política y económica bajo los gobiernos de Sánchez Cerro y Óscar R. Benavides, con la fundación en 1937 de la primera Escuela de Trabajo Social, la Escuela de Servicio Social de Lima, que se enfocó en formar profesionales para abordar problemas sociales como la pobreza. Entre 1950 y 1970, el país experimentó un crecimiento económico que permitió la expansión de la formación en Trabajo Social y su integración en políticas públicas, especialmente en salud y educación. Sin embargo, las décadas de 1980 y 1990 fueron testigos de una crisis económica y violencia política que impactaron severamente la profesión, aunque también aumentó la necesidad de intervención social, lo que llevó a las Escuelas a adaptarse a estos nuevos desafíos. Desde el año 2000, Perú ha visto una modernización del Trabajo Social, con la incorporación de nuevas metodologías, un enfoque en la profesionalización y certificación de los trabajadores sociales, en un contexto de crecimiento económico y reformas sociales impulsadas por varios gobiernos.
Las Facultades y/o escuelas profesionales en Trabajo Social en el Perú pueden apreciarse en la siguiente figura.

Fuente: elaboración propia.
La Ley Universitaria actual establece que el currículo académico debe actualizarse cada tres años o según los avances científicos y tecnológicos, y la enseñanza de un idioma extranjero, preferiblemente inglés, o de una lengua nativa como quechua o aimara, es obligatoria en los estudios de pregrado.
Los estudios abarcan áreas curriculares que incluyen estudios generales, obligatorios y con una duración mínima de 35 créditos, así como estudios específicos y de especialidad, que deben sumar al menos 165 créditos, totalizando 200 créditos en un mínimo de cinco años, con un máximo de dos semestres académicos por año.
Para obtener el grado de Bachiller, se requiere aprobar los estudios de pregrado, un trabajo de investigación y demostrar conocimiento de un idioma extranjero, mientras que el Título Profesional, que otorga la Licenciatura en Trabajo Social, se obtiene tras completar el grado de Bachiller y aprobar una tesis o trabajo de suficiencia profesional, exclusivamente en la universidad donde se obtuvo el grado.
La formación profesional en Trabajo Social al igual que otras disciplinas están enmarcadas en el enfoque de competencias, vale decir que se centra en desarrollar habilidades y capacidades que permitan a los estudiantes aplicar conocimientos en contextos reales, respondiendo a las demandas del mercado laboral y los cambios sociales y tecnológicos. Este modelo, que ha ganado relevancia desde principios de los 2000, busca una formación integral que vincule teoría y práctica, promoviendo un aprendizaje activo centrado en el estudiante. Las universidades están adaptando sus currículos para incluir competencias específicas, fomentando la comunicación efectiva, el emprendimiento, la investigación y la responsabilidad social. Sin embargo, la implementación de este enfoque enfrenta desafíos, como la falta de claridad en su concepción y aplicación por parte de los docentes, lo que puede afectar la calidad de la formación, la evaluación de las competencias y sobre todo el pensamiento crítico.
El perfil profesional del trabajador social en Perú es determinado en y por cada una de las Escuelas Profesionales, consiguientemente hay diferencias entre ellas, del mismo modo la determinación de las asignaturas. Sin embargo hay rasgos comunes a nivel de conocimientos, destrezas, actitudes y valores, como la exigencias del conocimiento de los contextos nacional e internacional, enfoques teóricos para el análisis político, social y económico de la sociedad peruana, papel del Estado, diseño e implementación de las políticas sociales; además todos los planes de estudios contemplan prácticas pre profesionales donde se instrumentalizan estrategias de intervención de articuladas a las principales funciones profesionales como son investigación social, gestión y gerencias social, capacitación social, promoción social.
Los trabajadores sociales en Perú enfrentan una serie de dilemas y desafíos en su práctica diaria, que van desde cuestiones éticas y operativas hasta desafíos estructurales y emergentes.
Abordar estos desafíos requiere un enfoque multidimensional que incluya la mejora de las condiciones laborales, la capacitación continua, la integración de políticas públicas inclusivas y el desarrollo de competencias interculturales y tecnológicas. A través de estas medidas, se puede fortalecer la profesión del Trabajo Social y mejorar la efectividad de las intervenciones sociales en beneficio de las comunidades peruanas. Perfilemos algunos desafíos para las Facultades, escuelas profesionales en lo que a formación profesional se refiere:
1. Reforma curricular: con planes de estudio que permitan a los futuros tener una visión holística del desarrollo societal, de la cuestión social en el marco de la primacía del capitalismo neoliberal; además de la comprensión de la naturaleza de las políticas sociales e intervención profesional con sentido y significancia insertas en el cumplimiento y vigilancia de los derechos humanos; conocimiento y reflexión de las teorías sociales, sobre todo aquellas emergentes que posibiliten una formación humanista que considere al ser humano como valor y preocupación central. Se necesita hacer hincapié en la formación de ciudadanos activos, con pensamiento crítico y reflexivo.
2. Currículo básico: no para homogenizar la formación, sino para caminar epistemológicamente sobre bases teóricas y principios del Trabajo Social Crítico en sus diferentes tendencias y sobre todo lograr el reconocimiento de la diversidad cultural, repudiar la violencia en todas sus formas.
3. Movilidad docente.
4. Intercambio de estudiantes.
5. Internacionalización de las Facultades, escuelas profesionales de Trabajo Social.
6. Diseñar estrategias para superar el divorcio entre la academia y el ejercicio profesional.
BENITES, R. La Educación Superior Universitaria en el Perú postpandemia. Lima/ Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021.
CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley Universitaria 30.220/2014. Lima/Perú: Diario Oficial El Peruano, 2014.
CHAPELA, M. DEL C.; CERDA, A.; JARILLO, E. Universidad-Sociedad: perspectivas de Jaques Derrida y Boaventura de Sousa Santos. Reencuentro, núm. 52, agosto, pp. 77-86, México: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco Distrito Federal, 2008.
MAGUIÑA, A. Desarrollo capitalista y Trabajo Social 1896-1979. Orígenes y tendencias de la profesión en el Perú. Lima/Perú: CELATS, 1979.
MONTAÑO, C. La naturaleza del Servicio Social: un ensayo sobre su génesis, su especificidad y su reproducción. Sao Paulo: Cortez Editora, 2000.
SEGURO SOCIAL DE SALUD – ESSALUD. Caja Nacional de Seguro Social-CNSS (1936-1973). Lima/Perú, 2019.
VEGA, R. Capitalismo académico y mercantilización de la educación universitaria. Bogotá/ Colombia: Ed. Latinoamericana, 2015.
Rita Meoño Molina Mariangel Sánchez Alvarado
Costa Rica es un país de Centroamérica con una extensión de 51.100 kilómetros cuadrados que, en el plano político, obtuvo su independencia en 1821 y desde 1948, después de una guerra civil, consolidó un sistema democrático que le ha diferenciado de los países de la región. La abolición del ejército posterior a esta revolucion armada liberó ese gasto público para canalizarlo en inversión social y a partir de ese año constituyó su Segunda República. Es así como, entre 1949 y 1980, logró alcanzar parámetros de equidad social y desarrollo inusuales en sus vecinos centroamericanos. Además, en materia ambiental, es uno de los países con mayor porcentaje de superficie protegida del mundo (26% del territorio nacional).
Desde 1982 - al igual que la mayoría de los países latinoamericanos Costa Rica inició un proceso de estabilización y ajuste estructural que - aunque se caracterizó por un enfoque heterodoxo o “a la tica” (Barahona; Sauma; Trejos, 1999, p. 283) - ha conducido a fuertes transformaciones en todos los ámbitos de la vida socioeconómica del país.
Actualmente, según el Informe Mundial de Desarrollo Humano del 2023-2024 (United Nations Development Programme, 2024), Costa Rica con un valor de 0,806 en su Índice de Desarrollo Humano (IDH)1, se sitúa en la categoría de Desarrollo Humano Muy Alto ocupando el lugar 64 de una lista de 193 países y situándose en el noveno lugar en Desarrollo Humano de América Latina y el Caribe2, lo cual le ha permitido alcanzar parámetros sociales, políticos y económicos particulares en la región. Para entender tanto la génesis de la profesión en Costa Rica como las condiciones laborales de Trabajo Social en el contexto actual, se debe de tomar en cuenta el desarrollo del sistema socio metabólico del capital y sus características en la coyuntura actual, pues establecen una serie de condiciones y tendencias para el desarrollo de la profesión. A pesar de su esencia común, el sistema capitalista opera con particularidades engendrando tanto el "desarrollo" como el "subdesarrollo" como dos caras inseparables de una misma unidad, interdependientes y dialécticas. Por ello, es crucial considerar dentro del análisis los determinantes históricos de América Latina, la peculiaridad costarricense y el papel del
1 Este índice se utiliza aquí para mostrar rasgos generales del país, pero no debe obviarse que éste invisibiliza la forma en que se socializa y/o concentra la riqueza, por lo que su utilización sólo puede ser considerada en complemento con otros indicadores como el Coeficiente de Gini y la distribución de ingresos por quintiles.
2 Superado en la región por Chile, Argentina, Barbados, Uruguay, Bahamas, Panamá, Antigua y Barbuda, y Trinidad y Tobago.
Estado, como parte integrante del engranaje del capitalismo global con el fin de entender el surgimiento del Trabajo Social en la formación social de Costa Rica.
Costa Rica se insertó en la división internacional del trabajo capitalista principalmente a través de la agroexportación, mediante la producción y comercialización del café como monocultivo nacional. La introducción del café en América data aproximadamente de 1720, cuando las primeras semillas de la especie Coffee Arábica, variedad Typica, llegaron a la isla de Martinica en las Antillas y posteriormente fueron sembradas en la Provincia de Costa Rica a finales del siglo XVIII (ICAFE, 2022).
Así, la producción cafetalera fue el motor que impulsó y consolidó la acumulación originaria, sentando los cimientos de una economía capitalista costarricense. Este proceso fue liderado por sectores cafetaleros y comerciantes muy poderosos que ejercieron un control significativo sobre los medios de producción y el Estado liberal de la época3
Posteriormente, se coloca el patrón de reproducción industrial, impulsada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en los años cincuenta con el modelo de sustitución de importaciones y la teoría del desarrollismo, promoviendo la protección estatal. Sin embargo, este patrón entra en crisis poco tiempo después por la insostenibilidad en las condiciones estructurales del capitalismo en general y la región latinoamericana en su particularidad.
Actualmente, asistimos a la transición hacia un nuevo régimen de acumulación del capital cuyo impacto se materializa en intensos e impensables cambios en todas las esferas de la vida. Varias denominaciones han sido elaboradas para expresar la tragedia social de nuestro tiempo. En este sentido, se comparte aquí la tesis de Chesnais (1996) quien plantea que, en las últimas décadas, presenciamos elementos diferenciadores que hacen de este período una fase cuantitativa y cualitativamente diferente de las fases y ciclos pretéritos del modo de producción capitalista, período al que denomina fase de “mundialización del capital” para hacer referencia a un nuevo modo de funcionamiento del capitalismo, donde éste fue capaz de desarrollar una innovación inimaginable en el pasado, que le diferencia de ciclos anteriores: el modo de funcionamiento es predominantemente financiero y rentista.
Distinto a los planteamientos de quienes sostienen que lo que estamos presenciando en Costa Rica es la emergencia y consolidación de una “nueva economía”, en el presente trabajo, desde un posicionamiento histórico-crítico, se defiende que esos procesos de transformación son resultantes de la expresión de nuevas reconfiguraciones del sistema capitalista monopólico en el actual período de crisis de acumulación del sistema. Así, en la actualidad Costa Rica experimenta una serie de desafíos a nivel social, económico, político, ambiental, que dan cuenta de las transformaciones que como formación social ha experimentado a raíz de su participación dentro del sistema capitalista, como país periférico y dependiente.
Desde hace más de cuatro décadas el país exhibe una creciente desigualdad, un estancamiento de la pobreza, un desenganche entre crecimiento económico y generación de
3 Según Molina (2012), la estructura del Estado liberal se basó en los principios del liberalismo económico como la propiedad privada, el sistema de mercados, la libre empresa y la no intervención del Estado en los asuntos económicos. A esto se le suma la particularidad oligárquica del mismo, ya que fue la élite cafetalera, la que tuvo el control del aparato estatal garantizando la dominación de clase a favor de sus intereses.
empleo estable, un deterioro y mercantilización de los sistemas de salud y educación, una población que envejece con un débil sistema de protección, un deterioro ambiental, un sistema que reproduce corrupción y un desencanto político generalizado, entre otros. En materia laboral, ha experimentado una profunda transformación que ha traído consecuencias para el mundo académico y laboral del gremio.
Comprender la direccionalidad de los proyectos de formación profesional en nuestro país y en América Latina exige, sin duda, la comprensión de las mediaciones universales que se reproducen en cada país y, consecuentemente, en la educación superior. Todas esas mediaciones económicas, sociales, politico-ideológicas se reflejan en las visiones de mundo y en las concepciones del Trabajo Social en la academia universitaria, y es parte de los proyectos de formación professional (Molina, 2013).
La creación de la primera Escuela de Servicio Social en Costa Rica responde a las características económico-sociales y políticas del siglo XX. Los movimientos sociales de sectores trabajadores obreros, bananeros, artesanos y urbanos clamaron por mejores condiciones laborales desde los años veinte. Como resultado de las luchas sociales en el primer quinquenio de los años cuarenta ya se había creado la Caja Costarricense del Seguro Social (1940), los seguros de salud, invalidez, vejez y muerte, así como se promulgó el Código de Trabajo (1943). También en 1940 se creó la Universidad de Costa Rica (UCR), legítima heredera de la Universidad de Santo Tomás (1843-1888), con la finalidad de formar los cuadros profesionales que el Estado y la sociedad costarricense requería para el emergente patrón de reproducción de la época.
Así, en los años cuarenta del siglo pasado, la acumulación de las carencias sociales junto con el detonante de un sistema político electoral deslegitimado conduce al conflicto armado conocido como la Guerra Civil del 48, único conflicto armado experimentado por el país. Esta guerra concluye por los consensos de distintas fracciones de clasemayoritariamente la burguesa - representantes de diversas vertientes político-ideológicas (social cristianas, social-demócratas, comunistas y la Iglesia Católica), siendo el más relevante además de deponer las armas y la abolición del ejército (1948); la inclusión de las llamadas garantías sociales en la nueva Constitución Política de 1949, donde se sientan las bases del llamado Estado Social de Derecho.
Es en este contexto que nace la primera Escuela de Servicio Social en el país, por iniciativa de profesionales, vinculados al campo criminológico, la salud, la seguridad social, y la necesidad de una profesión de este tipo por parte de algunas instituciones públicas. Dicha Escuela fue fundada en 1942 como ente privado de interés público y, ofrecía el título de bachiller en Servicio Social. En sus primeros años fue dirigida por un abogado que quiso imprimir al plan de estudio el énfasis en lo legal-criminológico consecuente con la función coactivo legal del Estado Liberal. Sin embargo, desde un inicio el plan de estudios muestra una apertura mayor a otros ámbitos como la salud y la niñez.
Dos años después, la Escuela abandona su condición de centro de educación privado al pasar a formar parte de la Universidad de Costa Rica (UCR). Específicamente se integra
como “Escuela Anexa” a la Facultad de Ciencias Económicas y, en 1947, en condición de “Departamento de Servicio Social”, lo que tuvo implicaciones en el currículo y en la titulación, pues se elimina el título de bachillerato para otorgar el de Licenciatura en Ciencias Económicas y Sociales con especialización en Servicio Social y desde ese momento se pasa de tres a cinco años de formación académica (Esquivel, 2014).
En el año 1967, se aprueba en el Congreso de la Republica la Ley Orgánica del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica (Coltras) que inicia regulando las distintas titulaciones existentes. Desde 1947 a 1972 la Escuela fue dirigida por un sacerdote católico, quien se formó como master en Trabajo Social en la Universidad Católica de Washington4 , no obstante, la formación en Costa Rica desde sus inicios fue laica. En el año 1974 la unidad académica pasa a formar parte de la recién creada Facultad de Ciencias Sociales de la UCR y a partir de 1975 se otorgó también el título de pre-grado Bachillerato en Trabajo Social.
En materia de formación académica, Molina (2013) identifica tres momentos o hitos5 expresados en los curriculos que ha implementado desde su origen la Escuela de Trabajo Social (ETS) de la UCR.
➢ I Período: La Concepción Hegemónica (1942-1965) - Este período evidencia el auge y la decadencia de una formación adscrita a la influencia norteamericana, en el contexto del patrón agroexportador y la declinación del Estado Liberal que cede su lugar a un Estado Interventor. Hasta los años setenta, la formación recibe la influencia social demócrata y social cristiana, el Social Work estadounidense con su positivismo, el estructural funcionalismo y la trilogía clásica de caso, grupo y comunidad. Prevalece la naturalización de las relaciones sociales, el ajuste del individuo al medio y la búsqueda de armonía en la sociedad.
➢ II Período: Inicios de la intención de ruptura (1973-1992) - Siguiendo a la autora, en el segundo quinquenio de los años sesenta emerge la génesis de la criticidad. Mediaciones institucionales y nacionales como el icónico III Congreso Universitario UCR (1972), la pertenencia a la Facultad de Ciencias Sociales (1974), la articulación con movimientos sociales y estudiantiles, la crisis del capitalismo de finales de los años setenta, así como los procesos de déficit fiscal, inflación, recesión, desempleo y la crítica al “Estado de Bienestar” repercutieron en una inflexión en el plan de estudios de 1976 y en ajustes organizativos al de 1981, posibilitando la construcción de un currículo vigente hasta 1992 con mayor centralidad en el Servicio Social acorde con las concepciones dominantes en la época. A partir de 1976, en la formación profesional toman protagonismo “la liberación” de las personas o grupos, através del conocimiento, crítica y transformación de su realidad, la crítica al “metodologismo” y los fundamentos teórico-metodológicos6 se apoyaron en la comprensión de la
4 Presbítero Francisco Mora fue estimulado a estudiar por el arzobispo de San José Victor Manuel Sanabria protagonista del pacto social que culminó con la guerra del 48 y defensor de las garantías o derechos sociales.
5 Se elabora aquí una breve síntesis de los planteamientos de la MSc. Lorena Molina Molina, destacada Profesora Emérita de la Escuela de Trabajo Social de la UCR, referente obligatorio para los estudios sobre la formación profesional en Costa Rica y en la Región Latinoamericana. Galardonada con el Premio 2023 "Eileen Younghusband Memorial Lecture Award" de la Asociación Mundial de Escuelas de Trabajo Social. (IASWW por sus siglas en inglés).
6 La dimensión metodológica no logra avanzar igual, se da continuidad a la búsqueda del método científico y su aplicación en la realidad, se priorizó el método básico y las ofertas metodológicas del primer quinquenio de los años 1970. La aspiración
realidad social desde una perspectiva crítico-histórica, incorporando algunas categorías del materialismo histórico como clase social, modo de producción y Estado; no obstante, al mismo tiempo se asignaba “la tarea revolucionaria” a la profesión tan cuestionada posteriormente.
Interesa destacar que, el grupo académico contra-hegemónico, que abogaba por otro Trabajo Social necesario para la región, estaba ya vinculado con la creación de Asociación Latinoamericana de Escuelas de Servicio Social (ALAESS) (1965) y del Centro de Estudios Latinoamericanos en Trabajo Social (CELATS)7 (1974) y con los debates que imprimieron direccionalidad al Movimiento de Reconceptualización en América Latina y sus vertientes renovadoras y crítico-históricas.
Sin embargo, en el caso de Costa Rica es posible plantear la hipótesisestudiada y demostrada por Consuelo Quiroga (1992) para el Brasilrelativa a las fuentes bibliográficas utilizadas pues, en su mayoría, eran relecturas del marxismo y no los textos originales, lo que deriva en comprensiones instrumentalistas, fatalistas o mesiánicas y, en consecuencia, profundizan la separación entre formación profesional y práctica profesional institucional (Molina, 2013, p. 22).
➢ III Período: Debilitamiento del pensamiento crítico (1993-2004)Contradicciones e insuficiencias tanto teóricas como metodológicas, así como la tensión en la direccionalidad ética para provocar la ruptura hacia la criticidad, cimientan las bases del Plan de Estudios de 1993.
Con base en la experiencia, puedo afirmar que hubo un debilitamiento en la hegemonía del pensamiento de fuente histórico-crítica en la Escuela y aunque se preservaron formalmente los fundamentos curriculares y la estructura organizativa, el siguiente currículo evidencia la tensión entre las diversas visiones de mundo y concepciones divergentes sobre el Trabajo Social (Molina, 2013, p. 27).
Las posturas que lograron hegemonía en la Escuela de Trabajo Social delinearon el perfil del Currículo 1993, en el que coexistieron - entre muchos otros aspectos - la polémica “profesión-disciplina”, diversas concepciones sobre la profesión; la enseñanza del origen del Trabajo Social sustentada en la tesis evolucionista; la enseñanza de los fundamentos metodológicos no mostraba congruencia suficiente con los fundamentos curriculares, ni actualización con el debate contemporáneo en el área del Trabajo Social. Relevante resulta en la práctica del nivel de licenciatura, la introducción del estudio histórico teórico de la política social, la administración y la planificación de servicios sociales. Sin embargo, las por una comprensión crítica-histórica de la realidad social no tuvo correspondencia con la enseñanza de la investigación y la intervención. Ambas fueron influenciadas por el positivismo (Molina, 2013).
7 ALAESS [Asociación Latinoamericana de Escuelas de Servicio Social] fue creada en 1965 y se transforma en la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Trabajo Social (ALAETS) en 1977 por el cambio en la denominación a “Trabajo Social” que asumieron las Escuelas y la profesión en los países de la Región. CELATS [Centro de Estudios Latinoamericanos en Trabajo Social (CELATS)] se crea en 1974 precisamente en San José, Costa Rica en el marco del IV Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social (IV SLETS).
categorías clase social y grupos populares se desdibujan en el “trabajo comunitario” y, progresivamente se fue perdiendo la práctica de abrir espacios colectivos para el debate e innovación pedagógica.
➢ IV Período: Direccionalidad Histórico Crítica (2004 - actualidad) - El ocaso del siglo XX con su trágico legado capitalista, las expresiones de la cuestión social como norte innovador y los resultados de un serio y amplio proceso participativo de autoevaluación para la acreditación8; permitieron con mayor madurez académica retomar la hegemonía de un proyecto formativo crítico y concretar el Plan de Estudios del 20049 que cristaliza, hasta hoy, la direccionalidad y los fundamentos teórico-metodológicos de la propuesta curricular desde una perspectiva históricocrítica de base marxista.
A 20 años de ejecución de ese Plan de Estudios, persisten tensiones en la formación y el ejercicio profesional, sobre todo frente a los retos que colocan los primeros decenios del siglo XXI caracterizados por una coyuntura social extremadamente regresiva en materia de derechos, identificada como “retorno a la barbarie”; la instalación de gobiernos de ultraderecha en el mundo y el coctel tóxico de recesión económica y Sindemia por COVID19; y, no menos importante, los desafíos que imponen las nuevas tecnologías a la profesión. Una actualización curricular resulta un imperativo en la Escuela de Trabajo Social de la UCR, en aras de dar sostenibilidad hegemónica a la formación a nivel nacional en el actual período post-sindemia.
De acuerdo con todo lo anterior, es posible afirmar, que la educación superior en el país estuvo conducida por la UCR, como única Universidad Pública hasta inicios de los años setenta y la Escuela de Trabajo Social fue también señera o única hasta que, en 1973, se apertura la carrera descentralizada en la Sede de Occidente de la UCR. Más tarde, la formación de la Escuela de Trabajo Social se desconcentra en las Sedes de Guanacaste y del Atlántico (Turrialba y Limón), sin embargo, estas fueron cerradas más recientemente. Como lo refiere Obando (2015, p. 9): “Toda esta actividad de desconcentración de la carrera en la Universidad de Costa Rica definitivamente marca también un hito histórico en la formación de trabajadores sociales en el país”.
No obstante, la trayectoria más reciente de la formación profesional en Trabajo Social en el país experimenta otras inflexiones ineludibles de mencionar aquí por los impactos que suman a su desarrollo y direccionalidad.
8 Como dato histórico, la ETS fue la primera Escuela en la UCR en emprender y lograr con éxito la acreditación del Sistema Nacional de Acreditación (SINAES) y sigue siendo la única Escuela en TS acreditada en el país. Las restricciones del proceso de acreditación condicionaban la realización de medidas de mejoramiento en no más de un 33% de los créditos del currículo; por ello los debates privilegiaron la línea curricular definida como Teoría y Métodos de Trabajo Social. Así, lo teóricometodológico fue el objeto central de la reforma curricular 2004, junto con la actualización y fortalecimiento de los fundamentos históricocríticos (Molina, 2013, p. 35).
9 Como complementos innovadores, se define un plan de mejoramiento para el desarrollo del talento docente; una estructura organizativa contexto-céntrica de orden matricial para articular los niveles del nuevo Plan de Estudios con proyectos de investigación y de acción social. Además, se materializan Núcleos Integradores de Investigación Docencia y Acción Social (NIDIAS) como estructura del nuevo Programa Desafíos Contextuales Costarricenses (PRODECO).
En la década de los noventa, se genera un fenómeno de enormes dimensiones y consecuencias perdurables - hasta hoy -; mientras las 4 universidades públicas10 existentes en el país fueron sometidas a un momento sumamente crítico de fuerte contracción presupuestaria; paralelamente se produce una explosión descontrolada de múltiples y muy heterogéneas instituciones de educación superior privadas que -en tan sólo una décadaalcanzan un total de 50 instituciones (Molina, 2012). Es en ese contexto que, en 1993, un grupo de exdocentes de la Escuela de Trabajo Social crean la Universidad Libre de Costa Rica (ULICORI) y en el seno de ésta (en un segundo intento)11 inauguran en 1996 la Carrera de Trabajo Social, adscrita a la Facultad de Ciencias Sociales de esa universidad privada con la oferta de Bachillerato y Licenciatura en Trabajo Social Actualmente, esta universidad cuenta con cuatro sedes, tres de ellas ubicadas en zonas rurales (Pérez Zeledón, Limón y Guanacaste) y con una formación mayoritariamente a distancia.
Por otra parte, en el año 2005 la Universidad Latina de Costa Rica (Ulatina) también abre una Escuela de Trabajo Social, adscrita a la Facultad de Ciencias de la Salud de esa institución privada, en la que ofrece los grados de bachillerato y licenciatura en Trabajo Social en dos sedes, ambas ubicadas en el área metropolitana del país (San José y Heredia).
En cuanto a estudios de Posgrado, en 1993, Escuela de Trabajo Social de la UCR se constituye en unidad base de la Maestría en Evaluación de Programas y Proyectos Sociales del Programa y, en 1996, inaugura el primer Programa de Posgrado en Trabajo Social en el país, ofreciendo en modalidad académica y profesional tres énfasis: Gerencia Social, Investigación e Intervención Terapeútica. Además, en el año 2007, la Escuela de Trabajo Social inicia la Maestría Profesional de Derechos de la Niñez y la Adolescencia (MAENA) dirigida a pofesionales de Trabajo Social, Psicología, Derecho, Educación, Orientación y otras profesiones afines.
Por su parte, la ULICORI abrió una Maestría en Terapia Familiar Sistémica (2006) y una Maestría en Desarrollo Social (2019) dirigidas a: personas licenciadas preferentemente en Psicología, Trabajo Social, Ciencias de la Salud, Orientación Educativa, Enfermería y otras profesiones afines. Finalmente, en el año 2023, la Universidad Santa Paula inaugura una Maestría Profesional en Trabajo Social Clínico, ello a pesar de que se trata de una institución privada especializada en carreras de la salud y que no imparte la carrera de Trabajo Social. Es menester señalar, que esta ampliación de la oferta académica en Trabajo Social ha generado:
▪ Una diversificación en la formación, caracterizada por propuestas curiculares autónomas (incluso hacia adentro del propio sector público) con fundamentos teóricometodológicos y ético políticos muy disímiles, a lo que se suma que, en el país no existe una entidad que homologue directrices curriculares mínimas. A la fecha, como único factor -eventualmente- unificador se tiene que, según la Ley Orgánica del Coltras, para ejercer la profesión de manera legal en Costa Rica es necesaria la respectiva incorporación
10 Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional de Costa Rica, Tecnológico de Costa Rica y Universidad Estatal a Distancia.
11 En 1994 se presentó la propuesta de un bachillerato y una licenciatura en Trabajo Social ante el Consejo Nacional de la Educación Superior Privad (CONESUP) que debe por Ley consultar a la UCR y al COLTRAS sobre la apertura y la propuesta académica, instancia esta última que en esa oportunidad emitió un dictamen desfavorable.
y por tanto el colectivo debe responder al Código de Ética actualizado recientemente en el año 2021.
▪ Odiosas inequidades en cuanto a la calidad de la formación y a los altos costos que debe asumir el estudiantado del sector privado, hipotecando incluso su futuro con préstamos para estudio, sin garantía de poder ubicarse laboralmente despues de graduarse.
▪ En menos de tres décadas el número de titulaciones emitido por las universidades privadas alcanzó y ya está sobrepasando las titulaciones emitidas por la Universidad Pública que cuenta con más de 80 años de trayectoria. Según Consejo Nacional de Rectores (CONARE 2024), para el 2021 y 2022 solo la ULICORI emitió el 68,83% (1.007) de los títulos en Trabajo Social, la Ulatina el 12,09% (177); y la UCR emitió sólo el 19,02% (279), con lo que el sector privado está concentrando el 80,92% de titulaciones anuales.
▪ Actualmente, ya el 50% de las personas agremiadas del Coltras son graduadas del sector privado. De acuerdo con Informe de Labores Junta Directiva Enero-diciembre 2022 (Coltras, 2023, p. 8) a diciembre del 2022- según universidad de procedencia de su último título académico -, de un total de 5188 personas agremiadas, un 48,9% (2.541) proceden de la UCR, un 43,31% (2.247) de la ULICORI, un 6,09% (316) de la ULatina, y un 1,6% (84)profesionales se ubican en la categoría “otra”, refiriéndose a personas que se graduaron en otros países.
▪ Persiste un débil avance en la obtención de títulos académicos con mayor calificación. Al 2023, del total de 5188 personas activas en el Colegio Profesional, el 12% cuentan con el título de bachiller, el 79% con el de Licenciatura, un 12% posee estudios de maestría y sólo un 1% cuenta con doctorado (COLTRAS, 2023, p. 7)
3.El trabajo profesional del Trabajo Social en Costa Rica: una aproximación actual
El Trabajo Social, al formar parte de la división social y técnica del trabajo, enfrenta desafíos al igual que la clase trabajadora en general. Sus procesos de intervención profesional se ven afectados por el desmonte de la política social, que constituye la base para abordar las diversas manifestaciones de la cuestión social. Estas manifestaciones, que reflejan tensiones entre diferentes fracciones de clase y las demandas de la clase trabajadora, son el terreno sociolaboral donde el Trabajo Social se desarrolla.
Según Monge (2023), la práctica del Trabajo Social está intrínsecamente vinculada a la dinámica de la sociabilidad capitalista. Esto significa que las personas profesionales en Trabajo Social se encuentran inmersas en un entorno marcado por influencias económicas, sociales, políticas e ideológico-culturales, que impactan de manera particular en cada contexto laboral e implica que los procesos de intervención profesional están moldeados por las fuerzas y dinámicas del sistema económico en el que operan.
En el actual panorama, caracterizado por retrocesos en materia de derechos y desgaste en los servicios sociales, los espacios laborales del Trabajo Social enfrentan una creciente precarización. Esta precarización se manifiesta en condiciones laborales menos
favorables para el ejercicio profesional, una reducción en la autonomía relativa y una insuficiente asignación de recursos necesarios para garantizar la viabilidad de los servicios sociales.
El Código de Trabajo, promulgado en 1943, tiene como objetivo "art. 1 - […] regular los derechos y obligaciones de patronos y trabajadores [...]" (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1943), con el fin de salvaguardar la estabilidad laboral. En Costa Rica, a diferencia de otros países, no se han realizado modificaciones significativas en la legislación laboral, a excepción de la Ley de Protección al Trabajador. No obstante, se puede observar que, a partir de 1982, los cambios más significativos han ocurrido principalmente a través de medidas administrativas y burocráticas.
En primer lugar, se sujetó el empleo público a la Autoridad Presupuestaria y se tomaron medidas para congelar el empleo, eliminar plazas vacantes e incentivar la salida de personal a través de la obligación de pensionarse o incentivos adicionales a las prestaciones. En segundo lugar se trasladaron servicios, funciones e instituciones al sector privado y se cerraron instituciones, con lo cual una parte del personal quedó fuera del sector público (Trejos, 1999, p. 307).
Desde 1982, se ha implementado una política gubernamental orientada hacia la flexibilización laboral, justificada por la necesidad de superar la rigidez del mercado laboral causada por los contratos indefinidos. Este enfoque ha llevado a la redefinición de los despidos en el Sector Público, que pasan a denominarse "remociones". Se reinterpretan las normas sobre los porcentajes justificativos de los despidos y se permite despedir a personas trabajadoras incapacitadas, mujeres embarazadas y líderes sindicales, alegando necesidades de interés público. Además, se ha incrementado la subcontratación de servicios12, tanto no esenciales como esenciales, como la vigilancia y la limpieza, lo que afecta la estabilidad laboral y los derechos de las personas trabajadoras.
Este Estado que generaba empleo estable, permanente, con posibilidad de movilidad por la vía de la capacitación, que pagaba mejores salarios que el sector privado, y generaba otros incentivos, se convierte ahora en un Estado que genera contrataciones temporales, lo cual implica que no paga ni seguro, ni aguinaldo, ni genera posibilidades de movilidad (Carballo, 2010, p. 108).
En la misma línea, en relación con las transformaciones en el mercado laboral del Sector Público, Carballo (2010) señala que en los años 1980 se emplea el término "reestructuración" en lugar de "despidos", mientras que a partir de los años 1990 se les denomina "movilidad laboral". Asimismo, se evita hablar de la “pérdida de derechos”,
12 “La subcontratación elimina la responsabilidad institucional sobre los derechos laborales de los/as trabajadores/as y reduce o elimina la estabilidad laboral (además de otros derechos)” (Trejos, 1999, p. 307)
prefiriendo referirse a la “flexibilidad en las condiciones laborales” para evitar aumentar la planilla.
En este sentido, destacan varias legislaciones que han ido socavando las bases del empleo en Costa Rica, las cuales se resumen a continuación:
Cuadro 1 - Principales características de la legislación laboral en Costa Rica (1982-2000)
Nombre de la ley
Ley Marco de Pensiones del año
1982
Ley para el equilibrio
Financiero del Sector Público de 1985
Ley de Contratación
Administrativa de 1995
Ley de Protección al Trabajador del año 2000
Fuente: Elaboración propia
Características
Se unificaron 19 regímenes de pensiones especiales existentes en el Sector Público; actualmente sólo quedan 2 regímenes especiales de pensiones, el de Magisterio Nacional y el del Poder Judicial.
Creada para controlar el crecimiento no deseado del Estado costarricense, mediante la reducción de plazas, el ataque a la permanencia y estabilidad en puestos, así como la fijación de aumentos salariales por decreto y no por negociación (Carballo, 2010, p. 98).
Amplió las figuras de licitación (pública, por registro y restringida) que otorgan al Estado la posibilidad de contratar coyunturalmente servicios u obras a empresas privadas o personas y define un nuevo rol como empleador – contratante.
Introdujo reformas en el ámbito de las pensiones y la cesantía. A partir de esta, el sistema de pensiones costarricense sufre otra sensible transformación, toda vez que, de un sistema administrado por el Estado, se pasa a un sistema mixto.
Complementariamente, en 2016, cinco proyectos de ley en la Asamblea Legislativa13 buscaban modificar los salarios del sector público, comprometiendo derechos laborales. Estos proyectos tenían como objetivo establecer un régimen único de salarios, que se materializó con La ley Marco de Empleo Público aprobada en 2021 durante la Sindemia. Para el 2024, según el periódico Semanario Universidad (2024), la inversión social en Costa Rica alcanzó su nivel más bajo en una década. El presupuesto del gobierno central disminuyó del 50% en 2014 al 37,7% y 38,2% en 2023 y 2024, respectivamente, representando un descenso del 12% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2014 al 9,7% en 2024.
Además, el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), el mayor fondo destinado a programas contra la pobreza y la vulnerabilidad en el país disminuyó del 1,9% al 1,3% del PIB entre 2014 y 2023. En el 2023, el presupuesto para Educación también sufrió una reducción, siendo el más bajo en nueve años con una disminución del 1,2% respecto al año anterior. Por su parte los fondos para becas disminuyeron un 40% entre 2020 y 2024, y los fondos para vivienda se contrajeron un 36% entre 2020 y 2023 lo que implicó la no construcción de 11.130 viviendas.
13 PROYECTO N° 19.431: Ley de empleo público. Movimiento Libertario (ML); PROYECTO N° 19.506: Ley para el ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base del sector público. Partido Liberación Nacional (PLN); PROYECTO N° 19.156: Limites a las remuneraciones totales en la función pública. Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); PROYECTO 19.787: Ley sobre la promoción del buen desempeño de los servidores públicos para una gestión de calidad. Partido Acción Ciudadana (PAC); PROYECTO: 19.883: Ley de eficiencia salariales las remuneraciones totales de los funcionarios públicos y los jerarcas de la función. Partido Frente Amplio (FA); PROYECTO 19.923: Ley para racionalizar el gasto púbico. Partido Accesibilidad sin exclusión (PASE), (ML), (PUSC) y Partidos Cristianos.
La Ley 9.635 (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 2018), conocida como Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, tiene como objetivo limitar el crecimiento del gasto corriente del gobierno. Promueve una perspectiva fiscalista que prioriza la economía sobre la política social, lo que refleja una tendencia neoliberal de privatización, desregulación y desarticulación del sector productivo estatal.
La regla fiscal incluida en esta ley, junto con otras políticas en curso, constituyen una contrarreforma estatal que implica cambios significativos en la política social, marcados por recortes adicionales y un empeoramiento en los programas sociales. Estas acciones se insertan en las tendencias de la organización laboral, que incluyen desempleo estructural, subocupación, trabajo a tiempo parcial, precarización laboral, informalidad y flexibilización laboral. Estas tendencias forman parte de las estrategias mundializadas de consolidación del neoliberalismo, que conllevan la privatización de ciertas dependencias estatales, la desregulación de derechos laborales y la desarticulación del sector productivo estatal.
Como es de suponer, el impacto de los recortes en la política social ha repercutido directamente en el Trabajo Social, afectando tanto el ámbito público, que representa la gran mayoría de las contrataciones de Trabajo Social (83%), según el informe de condiciones laborales del Coltras (2024), como a otros sectores, tales como las organizaciones no gubernamentales (ONG), que tercerizan servicios y bienes del Estado para implementar programas sociales.
Aunque el Estado sigue siendo el principal empleador de las personas profesionales en Trabajo Social, también se ha observado una tendencia hacia la diversificación de los espacios laborales. Cada vez más profesionales optan por el ejercicio liberal o buscan opciones en organizaciones no gubernamentales y empresas privadas. Este cambio es evidente en el aumento significativo del porcentaje de profesionales que reportan trabajar de forma independiente, que ha pasado del 1% en 2021 al 6% en 2024, como consta en informacion oficial del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica.
Según datos del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica (2024), en el país existen 4.488 personas profesionales activas y 703 pensionadas14. En términos de distribución de género, la mayoría de los profesionales en Trabajo Social se identifican como mujeres, representando el 92,5% del gremio. Respecto a los espacios laborales, la mayoría se desempeña en funciones operativas (70,17%), lo que refleja una predominancia de puestos ejecutores de la política social sobre los roles de toma de decisiones.
En lo que respecta a los salarios, para el 2024 un 29% de los profesionales en Trabajo Social perciben entre $1.100 y $1.700, lo cual coincide con los salarios mínimos establecidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para bachillerato ($1.250) y licenciatura ($1.500). Sin embargo, un 55% cuenta de un salario superior, resultado principalmente de los salarios ofrecidos en ciertos puestos públicos que históricamente han garantizado mejores condiciones laborales, aunque estos están ahora directamente amenazados por la ley de empleo público mencionada anteriormente.
En lo que respecta a los complementos salariales, únicamente el 36,5% de los profesionales recibe reconocimiento profesional, el 21% tiene dedicación exclusiva y un 4%
14 Datos a enero del 2024.
cuenta con anualidades. Es preocupante notar que un 21,03% no recibe ningún tipo de complemento salarial, considerando que estos beneficios son el resultado de intensas luchas y defensa de los derechos laborales. No obstante, es importante señalar que estos logros están en conflicto con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que establece la eliminación de todos estos complementos, instaurando un salario global sin posibilidad de incrementos en los próximos años.
En el contexto de contención del gasto, en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), una de las instituciones que históricamente ha contratado amplios contingentes de profesionales en Trabajo Social, se observa que en las nuevas contrataciones no se les reconoce el pago del incentivo salarial conocido como carrera profesional. Además, desde hace varios años, se ha inhabilitado o eliminado la posibilidad de incluir nuevos títulos académicos, publicaciones o participaciones en capacitación como parte de ese reconocimiento.
Es fundamental destacar que tambien han surgido diversas formas de flexibilización en la contratación estatal, como la contratación por licitaciones, mediante cadenas de subcontrataciones y por proyectos. Estas prácticas generan escasa estabilidad laboral para los trabajadores, limitando su acceso a garantías laborales y reduciendo sus posibilidades de desarrollar proyectos de vida a largo plazo.
En lo que respecta a las condiciones laborales, más de la mitad (55,33%) de las personas profesionales en Trabajo Social mencionan enfrentar cargas laborales excesivas, mientras que casi una quinta parte (18,73%) reporta haber experimentado acoso laboral. Además, un porcentaje significativo ha enfrentado discriminación por motivos de edad (7,20%), género (6,19%) y orientación sexual (1,87%). Estos datos muestran un empeoramiento de las condiciones laborales en comparación con la consulta realizada por el Coltras en 2021 (COLTRAS, 2021), donde un 26% de los encuestados mencionaron cargas laborales excesivas y un 8% reportó acoso laboral. Esta sobrecarga laboral se manifiesta tanto en la complejidad del trabajo como en la cantidad de responsabilidades que deben asumir las personas profesionales, lo que resulta en un desequilibrio entre la cantidad y la calidad de la atención prestada. Un ejemplo de esto se evidencia en el sector de justicia, donde la sobrecarga laboral es de carácter estructural, en parte debido a la sobrepoblación crítica en los centros de detención.
Un caso notable es el del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), donde el Informe del Estudio de Cargas de Trabajo del Equipo de Trabajo Social de las Regionales del 2023 realizado por la misma institución reveló que, para cumplir con todas las actividades requeridas en el perfil profesional de Trabajo Social durante la jornada laboral, se necesitarían casi 32 horas adicionales por día por profesional, evidenciando una clara e insostenible carga laboral y un agotamiento de las personas profesionales. En cuanto a la participación en organizaciones gremiales, aunque la mayoría de las personas profesionales (61%) indican la existencia de estas organizaciones en sus lugares de trabajo, solo un cuarto (26,22%) participa activamente en ellas, y la representación en puestos de toma de decisiones es escasa.
Impactos en el mercado laboral se reflejan en las cifras de desempleo. Según datos de CONARE (2024), casi una quinta parte de las personas profesionales en Trabajo Social
(19,82%) se encuentra actualmente sin empleo, una cifra considerablemente más alta que el promedio nacional de desempleo profesional en Costa Rica, que se sitúa en un 6,5%, Las principales causas de desempleo entre las profesionales en Trabajo Social incluyen la falta de experiencia, renuncias y la finalización de contratos, entre otros motivos.
Al respecto, según datos del Coltras (2023, p. 7) se señala que, a diciembre del 2022, un 70,86% (3.215) de las personas agremiadas activas reportaron estar empleadas y un importante 29% (1.322) reportaron estar desempleadas para un total de 4.537 (no se incluyen personas pensionadas, inactivas o suspendidas). Además, se señala que el principal motivo para desafiliación al Coltras es el desempleo, condición laboral que golpea con mayor fuerza a las personas graduadas de las universidades privadas.
El estudio tanto de la formación profesional como de las condiciones laborales del Trabajo Social costarricense se encuentra articulada orgánicamente con las transformaciones del patrón de reproducción del capitalismo de América Latina, lo cual determina las funciones del Estado y la política social, bases constitutivas de la profesión.
Desde la crisis estructural del capital en los años setenta del siglo pasado, con la expansión del capitalismo mundializado, financiero y de servicios, ha predominado un enfoque neoliberal caracterizado por un crecimiento orientado hacia el exterior, acompañado de políticas de austeridad fiscal y programas de ajuste estructural. Estas condiciones han promovido un Estado subordinado al mercado, orientado por la racionalidad en el uso de recursos, el discurso de la escasez y la retórica de la eficiencia en la gestión, donde la política social focalizada se presenta como una estrategia clave en este patrón de reproducción.
Estos condicionantes mencionados, han tenido un impacto en el mundo de trabajo, evidenciando una tendencia a la desreglamentación, aumento en la informalidad, flexibilización en las formas de contratación y condiciones laborales deterioradas, generando un aumento de la superexplotación de la fuerza de trabajo traducido en amplias jornadas laborales, una intensificación en los procesos de trabajo y un traslado del fondo de consumo de la clase trabajadora al fondo de acumulación del capital.
En este sentido, según Cademartori (2023), la precarización laboral es una característica común en las relaciones laborales contemporáneas. Esto ha resultado en retrocesos significativos en términos de las garantías y derechos laborales obtenidos anteriormente. Para esta autora, las condiciones laborales precarias reflejan transformaciones profundas y estructurales en la explotación de la fuerza laboral, manifestadas a través de la flexibilización, la inestabilidad, la tercerización, la subcontratación y otros mecanismos diseñados para perpetuar el proceso de acumulación de capital
Una mirada crítica e histórica nos alerta en el sentido de comprender que en la actualidad, la sociedad capitalista requiere ya no sólo una “fuerza de trabajo flexible”, sino una “fuerza de trabajo líquida” que, de manera sumamente maleable, desconectada de vínculos geográficos y sociales y sin derechos laborales, esté a disposición de una demanda laboral fluctuante en cantidad y características.
A partir de estas contrareformas del Estado, la clase trabajadora ha sufrido un fuerte desempleo estructural cada vez más marcado, una precarización de las condiciones de vida, un aumento en la pobreza y una creciente desigualdad social.
Estas tendencias también se reflejan en las condiciones laborales de la profesión en Costa Rica. El Trabajo Social, al integrarse en la división social y técnica del trabajo como parte de la clase trabajadora, contribuye a la producción y reproducción de las relaciones sociales actuales. Por ende, está sujeto a las dinámicas de la sociabilidad capitalista, lo que implica que los cambios dentro de este marco afectan tanto las condiciones objetivas como subjetivas de las personas profesionales en Trabajo Social en diversos ámbitos socioocupacionales.
Además, por la feminización de la profesión, se le suma la opresión de género en la demanda de dobles y triples jornadas laborales, además de los roles de cuido impuestos y el poco acceso a puestos e ingresos que mejoren la reproducción de sus condiciones de vida. Ante esto, se evidencia la necesidad de la organización profesional desde un proyecto profesional crítico, articulada a proyectos societarios que tengan como horizonte la emancipación humana. Sin embargo, en el corto plazo, es crucial luchar por espacios que garanticen no sólo el cumplimiento de derechos laborales, sino que también ofrezcan mayores márgenes para la autonomía relativa en los diversos procesos de intervención profesional.
En el ámbito de la formación profesional, nos enfrentamos a numerosos desafíos que demandan nuestra atención prioritaria. Por lo tanto, es necesario priorizar aquellos que parecen más apremiantes.
La reorientación, adaptación e innovación de proyectos de formación profesional crítica en consonancia con los nuevos tiempos no solo es urgente, sino y sobre todo estratégica. Todos los planes de estudio que estaban en vigor en 2019 deben ser revisados por las Escuelas de Trabajo Social a la luz del período post-sindemia, el cual supone desafíos significativos de larga data, tanto para la humanidad en general como para la profesión en particular.
Ante la diversidad de proyectos académicos y prácticas profesionales que se presentan en diferentes países e incluso dentro de un mismo país, surge un desafío importante para la región latinoamericana y cada formación social en particular: la ampliación, fortalecimiento y socialización de las discusiones y comprensiones en torno al TRABAJO SOCIAL CRÍTICO.
En el contexto de la necesaria reestructuración de los proyectos curriculares y el creciente predominio de sectores privados en la formación de profesionales en Trabajo Social, es crucial abordar de manera exhaustiva las potencialidades y los peligros de la educación virtual o a distancia en los procesos de formación
Complementariamente, una formación con excelencia, hoy más que nunca incluye dialogar con la realidad. Cobra centralidad en tiempos de post-sindemia la comprensión y estudio de las transformaciones del Estado, las políticas públicas, la política económica y la política social y su vínculo genético con la cuestión social y sus nuevas y más perversas manifestaciones e impacto en las poblaciones meta y en el colegiado de profesionales de Trabajo Social como parte de la clase trabajadora.
Ante la creciente degradación de valores en todos los ámbitos de la vida, resulta crucial ubicar con claridad y precisión el debate ético-político tanto en la formación como en el ejercicio profesional. En este sentido, espacios nacionales como el Coltras se presenta como una plataforma fundamental para construir un proyecto profesional colectivo que tenga como objetivo común un horizonte emancipatorio compartido.
Desafíos en el uso crítico y ético de las nuevas tecnologías supone retos de actualización en conocimientos y capacitación en competencias digitales tanto para docentes y estudiantes, así como para profesionales en ejercicio con el fin de sostener los espacios profesionales y defender la autonomía relativa en la actual coyuntura histórica.
A pesar de que sostenemos la lucha por la emancipación humana, en este contexto tan adverso, los Derechos Humanos deben servir como el marco político y legal mínimo para sustentar el Proyecto Ético Político del Trabajo Social, ya que en su núcleo se refuerza la legitimidad de nuestra profesión. La proliferación de la virtualidad y el teletrabajo como consecuencia de la sindemia por Covid-19 obliga a la profesión a ampliar su enfoque para contribuir decisivamente en el ámbito de los Derechos Humanos Digitales o Ciberderechos. Esto implica abordar nuevas problemáticas como: el analfabetismo digital o la exclusión digital como formas de exclusión social, el impacto de las fake news, el ciberacoso (tanto sexual como laboral), el surgimiento de nuevas comunidades virtuales, el ciberactivismo y el transhumanismo como corriente cultural y científica que plantea un deber moral de "mejorar" a los seres humanos mediante la ciencia y la tecnologia, entre otros desafíos.
Por último, tal como nos indica la profesora Marilda Iamamoto (1992), es crucial evitar caer tanto en el "fatalismo" que lleva a la desesperanza y a la negación total de cualquier alternativa como en el "mesianismo" o "voluntarismo" que pasa por alto las condiciones estructurales y recurre a comprensiones e intervenciones inocuas que sirven a los intereses dominantes.
Como colectivo profesional, debemos luchar y propiciar una organización profesional articulada con movimientos sociales para la defensa de derechos y búsqueda de condiciones laborales y de vida adecuadas, así como desplegar todo nuestro ingenio y creatividad para idear estrategias que nos ayuden a gestionar la desesperanza y a mantener viva la ilusión y motivación de estudiantes, docentes y profesionales. Esto es esencial para continuar la lucha constante por la promoción, defensa y exigibilidad de los Derechos Humanos en la construcción de sociedades más justas y equitativas.
5. Referencias
DE COSTA RICA. Ley 9.635/2018, de 4 de diciembre. Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Diario Oficial La Gaceta, 04 de diciembre de 2018. Disponible en: http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx? nValor1=1&nValor2=87720 Consultado el 13 de diciembre. 2024 Consultado el 22 de diciembre de 2024.
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. Código de Trabajo. Ley n.º 2, de 26 de agosto de 1943. Artículo 1. Disponible en: https://www.pgrweb.go.cr/scij/ Consultado el 22 de diciembre de 2024.
BARAHONA, M.; SAUMA P.; TREJOS, J. D. La pobreza en Costa Rica. Estudios del Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica, 1999.
CADEMARTORI, F. Empleo estatal, procesos de trabajo y reproducción del capital. Trabajo Social en tiempos de precarización laboral. Buenos Aires: Puka Editora, 2023.
CARBALLO, P. Tipos de contratación generados en los Procesos de Regulación y Desregulación del Mercado de Trabajo de Profesionales en Ciencias Sociales. (Tesis de Maestría en Sociología). Universidad de Costa Rica: Sede Rodrigo Facio, 2010.
CHESNAIS, F. A. A Mundialização do Capital. São Paulo: Xamã, 1996.
COLEGIO DE TRABAJADORES SOCIALES DE COSTA RICA (COLTRAS). Informe de la consulta de las condiciones laborales de las personas profesionales en Trabajo Social 2021. San José: Coltras, 2021. Disponible en: https://trabajosocial.or.cr/wp-content/uploads/2023/05/INFORME-CONSULTACONDICIONES-LABORALES-2021-FINAL_compressed.pdf Consultado el 22 de diciembre de 2024.
COLEGIO DE TRABAJADORES SOCIALES DE COSTA RICA (COLTRAS). Informe de Labores Junta Directiva Enero-diciembre 2022. Disponible em: https://trabajosocial.or.cr/wp-content/uploads/2023/05/Informe-de-labores-juntadirectiva-enero-diciembre-2022.pdf Consultado el 22 de diciembre de 2024.
COLEGIO DE TRABAJADORES SOCIALES DE COSTA RICA (COLTRAS). Informe de la consulta de las condiciones laborales de las personas profesionales en Trabajo Social 2024. San José: Coltras, 2024 (No publicado).
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE). Diplomas otorgados sector estatal y sector privado 2021-2022. Estadísticas Universitarias. Datos abiertos. Disponible en: Datos Abiertos ~ Consejo Nacional de Rectores (conare.ac.cr). 2024. Consultado el 22 de diciembre de 2024.
ESQUIVEL, F. C. Desarrollo del campo laboral en el Trabajo Social de Costa Rica. Revista Ciencias Sociales 146: 85-100. Universidad de Costa Rica San José, Costa Rica, 2014. Disponible en: https://revistas.ucr.ac.cr › sociales › article › view Consultado el 22 de diciembre de 2024.
IAMAMOTO, M. Servicio Social y división del trabajo. São Paulo: Cortez Editora, 1992.
ICAFE. Historia del café. 2022. Disponible en: https://www.icafe.cr/nuestrocafe/historia/ Consultado el 22 de diciembre de 2024.
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. Informe del Estudio de Cargas de Trabajo al Equipo de Trabajo Social de las Regionales del 2023. San José, 2023.
MOLINA, R. M. Educación superior pública en Costa Rica: rompiendo el límite del debate. Tese de Doutorado, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Serviço Social. Brasil, 2012. Disponible en: https://www.bdtd.uerj.br:8443/bitstream/1/15916/1/Tese%20%20Rita%20Andrea%20Meono%20Molina.pdf Consultado el 22 de diciembre de 2024.
MONGE, A. La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Pública: Trabajo Social, condiciones laborales y política social. En Transformaciones en el mundo del trabajo (pp. 69-104). San José: Coltras, 2023.
MOLINA, L. M. Transformaciones de la formación profesional en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. Revista Costarricense de Trabajo Social, no. 24. San José, Costa Rica, 2013. Disponible en: https://revista.trabajosocial.or.cr/index.php/revista/article/view/260/361 Consultado el 22 de diciembre de 2024.
SEMANARIO UNIVERSIDAD. Las cifras del naufragio de la inversión social: una crisis que se profundiza para la que gobierno propone una mesa de diálogo, 2024 Disponible en: https://semanariouniversidad.com/pais/las-cifras-del-naufragio-de-lainversion-social-una-crisis-que-se-profundiza-para-la-que-gobierno-propone-una-mesa-dedialogo Consultado el 22 de diciembre de 2024.
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME. The 2023/2024 Human Development Report: Breaking the gridlock: Reimagining cooperation in a polarized world. New York, NY 10017 USA, 2024.
OBANDO, L. A. V. Hito histórico en la formación de trabajadores sociales en Costa Rica. Revista Costarricense de Trabajo Social, (6). N° 30, Año #12 Costa Rica, 2015. Disponible en: https://revista.trabajosocial.or.cr/index.php/revista/article/view/139/152 Consultado el 22 de diciembre de 2024.
Iyamira Hernández Pita
Teresa Muñoz Gutiérrez
1.Introducción
1.1 Breve visión histórica del surgimiento del Trabajo Social en Cuba: algunos apuntes
Los antecedentes del Trabajo Social en Cuba son similares a los antecedentes de la profesión en cualquier otra parte del mundo. La Iglesia Católica y las asociaciones benéficas desarrollaron un conjunto de actividades para socorrer a las personas en desventaja social. A la acción de ellas se suman las asociaciones de inmigrantes, fundamentalmente de diferentes regiones de España y las primeras asociaciones obreras que surgen como asociaciones de ayuda mutua.
A pesar de los esfuerzos realizados por estas instituciones en las primeras cuatro décadas del siglo XX no estuvieron creadas las condiciones para la institucionalización de la profesión. En la década del treinta hay indicios de preocupación por dotar a las personas que trabajaban en organizaciones benéficas y filantrópicas de algunos conocimientos que le permitieran enfrentar con mayor rigor la labor de asistencia social, sin dudas fue importante en este sentido la fundación en 1938 del Patronato de Asistencia Social por iniciativa de la Sociedad Lyceum que bajo el lema : “Crear una Escuela de Servicio Social”, aglutinó las fuerzas necesarias para incidir en las instituciones responsables de hacer cumplir este objetivo. Con la promulgación de la Constitución del 1940, se reconoce por primera vez la responsabilidad del Estado en la Seguridad y Asistencia Social, sin embargo, no fue el Estado el que promovió la creación de la Escuela de Trabajo Social, sino el Patronato de Asistencia Social, que propuso utilizar como profesores a los miembros del Lyceum y utilizar sus locales. Los primeros fondos económicos los aportó la Alcaldía de La Habana. Una vez realizada la matrícula, se recibió apoyo de la Universidad de La Habana, en particular de la Facultad de Educación, que ofreció cooperación en cuanto a locales y apoyo de sus profesores, lo cual contribuyó a la apertura de la Escuela de Servicio Social el 5 de mayo de 1943 y que funcionó los dos primeros años subordinada a la Facultad de Educación de la Universidad de La Habana. Pero no fue hasta dos años después de su fundación en que se reconoció como Escuela Anexa de la Facultad de Educación en Junta celebrada por esa Facultad el 3 de mayo de 1945 (Fleites, 1945).
Los requisitos para ingresar a la Escuela de Servicio Social eran:
• Características de índole personal: “interés por el ser humano y por lo que el hecho social significa, respeto a la dignidad humana, entre otros.”
• Título de Bachiller, preferiblemente en el área de Letras, o título de High School, (concedido por escuelas norteamericanas radicadas en Cuba o en Estados Unidos); en caso de no cumplir con este requisito eran aceptados aquellos estudiantes que aprobaran los exámenes de ingreso o los graduados de enfermería, de las Escuelas del Hogar, de comercio, de arte y oficios y técnicas industriales. El Plan de Estudios de la Escuela constaba de dos años académicos, divididos en cuatro semestres. Se cursaban materias de Psicología, de Sociología, se ofrecían principios básicos de las Ciencias Médicas y del Derecho en sus relaciones con la Asistencia Social. Las prácticas de la Escuela abarcaban campos médico-sociales, delincuencia juvenil, menores abandonados y trabajo con grupos, con centros de práctica en diversas instituciones. De las 26 asignaturas que se impartían en el Plan de Estudio, en el período 1944-46, 6 eran de perfil médico, proporción que aumenta en el período 1952-1954 al reducirse el número de asignaturas del Plan de Estudios a 23 y mantenerse las de perfil médico, correspondiéndoles a éstas el 36% del fondo de tiempo docente.
Al efectuar un análisis del listado de las asignaturas que integraban el Plan de Estudio se observa que en él están presentes asignaturas relacionadas con los tres niveles de intervención del Trabajo Social: individual, grupal y comunitario. Llama la atención que está presente un curso de Sociología, dos cursos acerca de la vinculación del Derecho con la profesión, y otro sobre problemas económicos de la sociedad cubana. Sin embargo, el Plan de Estudio carece de asignaturas vinculadas a la metodología o a la investigación en el área de los Servicio o del Trabajo Social, y sólo hay una asignatura donde se contemple la actividad práctica (Fleites, 1945).
Como resultados de una sistematización sobre el tema, se constata, en las Revistas de Servicio Social localizadas, un grupo de conceptos relacionados con la profesión, que tienen en común el considerar las desventajas sociales como un problema individual ajeno a las contradicciones y problemas sociales de la época y por tanto las causas de las situaciones carenciales están en los sujetos y no fuera de ellos. Por otro lado, existe en las definiciones de los conceptos una extrapolación de términos de las ciencias médicas tales como: “patología social”, “enfermedades sociales”, “médico social”, “curación”, entre otras (Colectivo de Autores, 1982).
Es significativo señalar que la producción científica de las primeras décadas de formación de la profesión en el contexto cubano 1945-46 y 1959-60 refleja la carencia de fundamentación teórica con un apego a los referentes teóricos de las ciencias médicas, carecen de concepción metodológica sobre la intervención en lo social, con un escaso dominio de técnicas de investigación. Obvian en los procesos de análisis de la cuestión social su vínculo con las políticas sociales y la evaluación de las acciones realizadas para su implementación en materia de servicios sociales, asistencia social y transformación social.
La representación de la formación de la profesión del Trabajo Social en Cuba desde el ámbito político-social se vincula solo a los momentos de crisis, construcción colectiva presente en todos los intentos de institucionalización de la profesión. En coherencia con este
discurso se ha tergiversando desde un pensamiento reduccionista, su objeto, modos de actuación y campo de acción.
Tal es el caso del cierre de la carrera en la Universidad de La Habana posterior al triunfo de la revolución donde se resuelve la conflictiva relación entre clases sociales y el enfrentamiento de la cuestión social por parte del Estado bajo el principio de justicia e igualdad social.
2.Representación social de la profesión del Trabajo Social en el contexto cubano
El estatuto científico del Trabajo Social ha sido objeto de diversas polémicas desde su surgimiento a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Al revisar los procesos de institucionalización de la profesión en el contexto cubano, a través de una sistematización de la bibliografía existente, se evidencian variados criterios en relación con las discusiones en este campo, con una diversidad de juicios que lo consideran como un arte, o una tecnología, una forma de acción social, una disciplina científica o una actividad profesional1 , sin muchos puntos de encuentro en estos debates.
2.1 Década del 1960, 70
Cuando se produce en 1962 la Reforma Universitaria, desde el punto de vista de la formación se le da prioridad a las carreras técnicas que contribuyan a garantizar un desarrollo socioeconómico acelerado del país. Entre las acciones que se realizan está la creación de nuevas carreras universitarias, revisión de los planes de estudio, y la creación de una nueva estructura para la educación superior y la ampliación de la red de centros universitarios a diferentes provincias. No se contempla la apertura de la Escuela de Servicios Sociales, y se interrumpe así el proceso de formación profesional de los trabajadores sociales.
Junto al Ministerio de Bienestar Social, creado mediante la ley n. 49 del 6 de febrero de 1959 (Cuba, 1959), para la atención, prevención, asistencia y rehabilitación de individuos y grupos, posibilitarles el disfrute del nivel de vida en correspondencia con el sistema que se instauraba, así como movilizar todos los recursos técnicos y asistenciales existentes. Se insertaba este Ministerio, como uno de los instrumentos para la realización de las políticas sociales previstas por la Revolución, y como parte del nuevo sistema político que se instaura a partir del triunfo revolucionario, surgen diferentes organizaciones de masas que entre sus tareas tendrán el apoyo a las transformaciones sociales que se realizan y entre ellas cabe destacar a los Comités de Defensa de la Revolución, que tuvo una activa participación en tareas tales como las campañas de vacunación, la alfabetización, otros; y también a la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) que es una organización de masas que agrupa de forma voluntaria a las mujeres cubanas mayores de 14 años, creada en agosto de 1960. La prevención y atención social ha sido contenido esencial de su labor desde su fundación, está
1 Ver: Kisnerman (1985).
estructurada desde el nivel de delegación (que agrupa a las federadas de diferentes cuadras) hasta el nivel nacional.
En cada una de las delegaciones existe como mínimo una trabajadora social voluntaria, al finalizar el 2001 existían 78.861 compañeras vinculadas a esta labor en las diferentes delegaciones. A nivel municipal existe una técnica en Trabajo Social. Los requisitos que se exigen para ser trabajadora social de la FMC son poseer un nivel de escolaridad como mínimo de noveno grado, poseer vocación para ayudar a otras personas o para enfrentar situaciones que afectan el desarrollo de la mujer y la familia, y gozar de prestigio en la comunidad2 .
A las trabajadoras sociales que se inician se les imparte un programa de capacitación básica de 30 horas para dotarlas de conocimientos elementales y está orientada la realización de cursos breves de actualización dos veces al año. Entre las temáticas que se imparten en estos cursos se encuentran: la importancia del papel de la familia, la escuela y la comunidad en la prevención y atención social; contenido de la legislación que protege a la mujer, la infancia y la familia; recursos y servicios con que cuenta el territorio para atender diferentes problemas sociales; entre otros.
Estas trabajadoras sociales, algunas de las cuales son voluntarias, constituyen un importante vehículo de realización de las políticas sociales, que en Cuba siempre han sido selectivas con respecto a las mujeres y los niños y niñas. Además, siempre han dado prioridad al trabajo en el ámbito de la comunidad, tratando de potenciar las capacidades de los sujetos y las instituciones locales para promover la incorporación de la mujer a la sociedad.
Es al Ministerio de Salud Pública a quien le corresponde el mérito de reiniciar los estudios de Trabajo Social de forma sistematizada, abriendo la primera Escuela en la ciudad de Camagüey en 1971, al año siguiente se inauguraría la Escuela de Trabajadores Sociales de Psiquiatría adjunta al Hospital Psiquiátrico de La Habana. En la actualidad existen en el país un total de 11 Escuelas de Trabajo Social que otorgan título de técnico medio y que están integrados al sistema de capacitación del Ministerio de Salud Pública. Si se analiza la asignatura que provee a los estudiantes de los conocimientos elementales para el ejercicio de la profesión se observa que:
• En sus objetivos queda de forma explícita planteado argumentar la importancia de esta especialidad dentro del Sistema Nacional de Salud a todos sus niveles y en sus diferentes instituciones.
• En correspondencia con lo anterior el 85% del fondo de tiempo de la asignatura está dedicado a temas relacionados con el Trabajo Social en el área de salud (102 horas de 120), un tercio de las horas del programa se utilizan en trabajos prácticos.
• Sin embargo, el título que emiten estas Escuelas es el de Trabajador Social, con un sentido amplio y por tanto le permite a sus egresados trabajar en diferentes sectores tales como: Educación, Vivienda, Trabajo y Seguridad Social, Prevención Social, para los cuales no tienen preparación suficiente.
• Se mantiene en este Programa la concepción ya superada de identificar el método del Trabajo Social con sus niveles de intervención.
2 Ver: Ministerio de Bienestar Social (1959).
• El enfoque del programa refuerza el carácter asistencialista al señalar entre sus objetivos, el de “satisfacer las necesidades que demandan los diferentes grupos sociales en lo relacionado con el Trabajo Social, contribuyendo a elevar el nivel y la calidad de vida de los mismos”.
• El tema “Antecedentes históricos del Trabajo Social” tiene como objetivos explicar el carácter multisectorial e interdisciplinario del Trabajo Social y delimitar el campo de acción de la asistencia social, Servicio Social, destacando su interrelación, los que no se ajusta al título del tema, y trae como consecuencia que los estudiantes no conozcan el origen, ni las diferentes etapas del desarrollo de la profesión tanto en Cuba como en otros países, desfavoreciendo la posibilidad de realizar comparaciones y comprender el estadio de desarrollo en que se encuentra la profesión.
• En el Programa no se aborda la actuación del trabajador social en la familia, ni siquiera desde la perspectiva médica.
• No existen referencias a cuál concepción teórica es la que fundamenta el Trabajo Social.
• Existe una carencia absoluta de bibliografía tanto nacional como del exterior.
Estas limitaciones, que se han señalado en la formación del Técnico Medio en Trabajo Social que se gradúa en las Escuelas del Ministerio de Salud Pública, traen como resultado déficit en la formación teórico y metodológica, y en el conocimiento de los diferentes campos de acción en el que el trabajador social debe desempeñar su labor.
Hasta 1998 las Escuelas de Técnico Medio de Trabajo Social de la Salud fueron las únicas instituciones que formaban a estos especialistas en el país, sus características, por tanto, tienen ese reflejo y una gran influencia en el quehacer profesional y en los rasgos de la práctica del Trabajo Social en Cuba.
Pero es indiscutible el papel jugado por esta institución, en el mantenimiento de la continuidad en la profesionalización, en el reconocimiento de la necesidad de este profesional y en el fortalecimiento de una incipiente comunidad de profesionales, agrupada en la Asociación de Trabajadoras Sociales de la Salud, la que mantiene la celebración sistemática de Congresos en el país, y ha fomentado el intercambio con profesionales de América Latina y de otros países.
Desde inicios de la década del 1990, Cuba ha experimentado profundos cambios, como consecuencia del recrudecimiento de la política hostil de Estados Unidos hacia Cuba, y la desaparición del campo socialista. El país ha enfrentado una grave situación económica, que tiene consecuencias, en el plano social; afloran un conjunto de problemas sociales, surgen nuevos y se acentúan otros que se venían gestando desde años anteriores.
Desde el punto de vista de la institucionalización del Trabajo Social, en junio de 1992, a partir de las nuevas condiciones creadas en el país y a la necesidad de buscar una mayor integralidad e identidad de la profesión se celebra el Taller “Identidad Profesional del Trabajador Social”, como consecuencia se organiza el Grupo Nacional de Trabajo Social con
representantes de los diferentes organismos, organizaciones e instituciones que ejecutan esta labor social, con el objetivo de elaborar perfiles de trabajo comunes, analizar el programa de formación y promover acciones concretas. La labor del grupo no pudo lograr cambios significativos, sin embargo promovió lo que, a criterio de Barrera (2004), es una acción importante y decisiva en el desarrollo de la profesión en Cuba: la reapertura de los estudios universitarios con la creación en el curso 1998-99 de la Licenciatura en Sociología con salida en Trabajo Social.
La Licenciatura en Sociología con salida en Trabajo Social se inició a solicitud del Ministerio de Salud Pública y la Federación de Mujeres Cubanas, para la superación de las trabajadoras sociales en activo. Se elaboró un plan de estudios que, en su conformación, tuvo en cuenta las limitaciones del plan de estudios de los Técnicos Medios, la experiencia acumulada por estas trabajadoras y la experiencia internacional (al consultar los programas de otras universidades latinoamericanas, norteamericanas y europeas). De esta forma se elaboró un currículum que se sustenta en una sólida base de teoría sociológica y de preparación metodológica y que prioriza la actividad de investigación. Cuenta además con 16 asignaturas propias del perfil profesional del Trabajo Social. Se estudia en la modalidad de curso para trabajadores, y por ello se extiende a 6 cursos académicos.
Ello coincidió con la existencia de una voluntad política del Estado a través de la Unión de Jóvenes Comunistas, que atendiendo a la problemática particular que afrontaba la juventud, quien al igual que el resto de la población acumuló una serie de problemáticas asociadas con los efectos de la crisis, decidió impulsar la ejecución de un conjunto de programas especiales para los jóvenes. La educación y la esfera laboral fueron algunos de los aspectos que más golpearon a este sector de nuestra población. El empleo, calificación y movilidad social, al igual que las expectativas y los valores, fueron algunas de las temáticas que formaron parte del objeto de estudio de las investigaciones sociales relacionadas con el tema de la juventud.
A pesar de las transformaciones socioeconómicas, el cumplimiento y satisfacción de necesidades propias de la generación juvenil, fueron obstaculizados por la crisis y la imposibilidad del país de brindar soluciones a corto plazo. Los principales problemas, que afectaron directamente a este sector, estuvieron relacionados con las “oportunidades de inserción educativas y ocupacionales”. Algunas de las causas fundamentales están referidas en el artículo de la Revista TEMAS, que por su relevancia se recogen en este trabajo3 :
• La escasa disponibilidad de empleos, sobre todo para los que arriban a la vida laboral sin una calificación superior.
• La reducción de opciones de formación profesional de nivel superior para ajustarlas a las posibilidades ocupacionales.
• La débil correspondencia entre esfuerzo laboral y posibilidades de satisfacción de aspiraciones individuales mediante el salario, lo que propicia la búsqueda de vías alternativas no siempre acompañadas de la ética y moral social.
3 Ver: Domínguez (1995).
• El incremento de las desigualdades sociales entre grupos de la juventud, condicionado fundamentalmente por el acceso, o no, a la tenencia de dólares.
Si se tienen en cuenta estos factores y se asocian con el hecho, de que en 1995, del total de las personas que buscan empleos, el 60% de ellos eran jóvenes; se puede comprender la urgente necesidad que enfrentaba el país para dar solución a este fenómeno.
Cuba se enfrentaba al gran reto de brindar alternativas de educación superior y empleo a estos jóvenes, y debía, a su vez, dar respuesta a la acumulación de problemas sociales asociados a la crisis. Como resultado de la combinación de estas metas, la dirección del país, conjuntamente con la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), emprende la realización de varios programas sociales como son: la creación de las Escuelas de Formación Emergente de Maestros Primarios, de enfermería, de Instructores de Arte, y las escuelas de Formación de Trabajadores Sociales.
El Proyecto que nos ocupa es el de las Escuelas de Formación de Trabajadores Sociales (EFTS), inicialmente creadas en la Ciudad de La Habana en septiembre del 2000, experiencia que posteriormente se extiende a la zona Central y Oriental del país (Villa Clara, Santiago de Cuba y Holguín en 2001). Estas iniciativas estuvieron principalmente vinculadas al propósito de incrementar las ofertas educacionales y de empleo para jóvenes graduados de 12 grado sin un vínculo laboral o de estudio. Los objetivos principales de las EFTS pueden ser resumidos en cuatro grandes grupos:
1. Contribuir a la formación de jóvenes a través del conocimiento y habilidades específicas; dotándolos de una preparación metodológica y técnica que los capacitara para el ejercicio de actividades propias del Trabajo Social.
2. Posibilitar la continuación de estudios y formación de los jóvenes egresados de estas Escuelas.
3. Responder a la acumulada demanda de empleo por parte de este sector poblacional.
4. Utilizar esta nueva fuerza laboral para vincularla a proyectos de transformación en las distintas esferas de la vida social y para brindar una atención directa a personas, familias y colectivos con necesidades sociales asociadas a las distintas citaciones de desventaja social.
Bajo estas premisas, se orienta en agosto del 2000, a la Universidad de La Habana, diseñar el Plan de Estudio de la 1ra EFTS, en la Ciudad de La Habana. Se diseñó un plan de estudio que integraba las siguientes asignaturas:
1. Introducción al Derecho
2. Introducción a la Psicología
3. Psicología Social y Comunitaria
4. Trabajo Social Comunitario
5. Sociología Urbana y Prevención Social
6. Comunicación Social
7. Sociedad Socialista Cubana Actual
8. Computación
9. Idioma Inglés
Estas asignaturas, en los cursos posteriores, sufrieron cambios; algunas desaparecieron incluyéndose en otras, y surgieron nuevas, quedando un total de 8 asignaturas en el curso 2001-20024 .
De las asignaturas del Plan de Estudio, entre las más importantes se encuentra Sociología y Trabajo Social Aplicado. El lugar central - que ocupan los contenidos de esta asignatura – está dado porque proporcionan los conocimientos básicos para iniciar a los estudiantes en el estudio del Trabajo Social, proporcionando también habilidades prácticas. Contiene un bosquejo del desarrollo histórico de la profesión, la relación del Trabajo Social con otras disciplinas, en particular con la Sociología, los niveles de intervención, y técnicas de investigación, así como nociones de sociología urbana, prevención social y trabajo comunitario, entre otros contenidos.
Por otra parte, durante el curso los estudiantes participan en actividades prácticas sumándose a proyectos que están en ejecución en varios municipios de la Isla, así realizan funciones de encuestadores y educadores populares. El curso finaliza con un período de práctica donde deben diseñar un proyecto elemental de diagnóstico o intervención y donde deben aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, integrando a su vez los contenidos de diferentes asignaturas.
La concepción que prima es el respeto a la concepción que ya está presente en la licenciatura de tratar de enmarcar al sujeto en su medio, tratando de destacar la relación del sujeto con ese medio y de los sujetos entre sí, favoreciendo los procesos de socialización de esos sujetos y las instituciones fundamentales encargadas, así como se entrena al sujeto en la búsqueda de soluciones.
En julio del 2002 se produjo la graduación del 3er Curso de la EFTS de La Habana, y la primera de las Escuelas de Santa Clara, Holguín y Santiago de Cuba. Durante estos tres cursos los estudiantes han participado en importantes tareas, entre ellas: caracterización de la población infantil de la Ciudad de La Habana, caracterización de los jóvenes que no estudian ni trabajan en la ciudad, atención a los niños desnutridos o de bajo peso, programa de erradicación del mosquito Aedes Aegipty, transmisor del dengue hemorrágico, situación del adulto mayor, entre otros.
Sin lugar a dudas que la inauguración de estas Escuelas ha posibilitado reinsertar a más de 6.000 jóvenes nuevamente en la sociedad, brindándoles una profesión, empleo con un salario decoroso, la posibilidad de continuar estudios universitarios. Al mismo tiempo, ellos han realizado tareas de gran importancia para el país, en particular las referidas al trabajo con jóvenes, niños y ancianos. Pero estos resultados positivos no significan que lo alcanzado no esté exento de aspectos que pueden ser susceptibles de cambio. Por ejemplo:
• Puede crearse la falsa imagen de que los graduados de estas Escuelas son trabajadores sociales aptos para trabajar en todos los ámbitos de actuación de la profesión, en estas Escuelas solo se crean un conjunto de habilidades para realizar diagnósticos. La práctica laboral y la continuación de estudios contribuirán a solucionar estas carencias.
4 Ver: Escuela de formación en Trabajo Social (2001-2002).
• Se hace necesario por tanto continuar perfeccionando el perfil profesional de sus graduados.
• Mejorar el proceso de selección de sus estudiantes de forma tal de que a estas Escuelas accedan sólo los jóvenes con condiciones para ejercer la profesión.
• Es también necesario introducir en los planes de estudio cursos de especialización por cuanto los actuales sólo se ocupan de los tres niveles de intervención y del Trabajo Social en el área de prevención social. Esta especialización deberá continuarse de acuerdo a las áreas donde laboran una vez graduados, lo que toma mayor importancia en aquellos estudiantes que no optan por estudiar la especialización de Trabajo Social en la Universidad.
Cuba, dando cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (PNDES) hasta el 2030, ha alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, el diseño de una agenda pública de Trabajo Social integral que involucra a todas las instituciones sociales para redefinir diferentes concepciones en materia económica, política, social, cultural, científica y tecnológica con la finalidad de responder a las necesidades y problemas sociales que enfrentan los sujetos en los diferentes entornos sociales, y de manera definitiva contribuir a la profesionalización e institucionalización de la profesión de Trabajo Social en el país acorde con sus desarrollos en el mundo y especialmente con una vocación latinoamericana y descolonizadora.
La emergencia de numerosas y sistemáticas experiencias de Trabajo Social en el país durante más de sesenta años, da cuenta de la pertinencia de la profesión en un contexto de desarrollo socialista. Por ello, en la elaboración del nuevo programa no se debe obviar la trayectoria histórica y teórica de la formación en Trabajo Social en Cuba, y considerar las razones por las cuáles los intentos de estabilización de la formación especializada se han caracterizado por una gran intermitencia y sectorialización. En la actualidad se desarrollan tres programas de formación: el Técnico Medio en Salud y el de Educación (MINED) y el programa de formación de Técnico Superior en Trabajo Social que se desarrolla desde 2022 es el antecedente inmediato para la elaboración del Plan de Estudio de la Licenciatura en Trabajo Social.
Este plan responde al reconocimiento de la necesidad de un profesional capacitado para intervenir en procesos de la política social que reclaman mayores niveles de eficacia y de eficiencia y brindar continuidad de estudio a un número importante de técnicos y personal con formación empírica que se desempeñan en estas funciones. La demanda latente de un ejercicio profesional en Trabajo Social - que se visibiliza en la actual coyuntura - está contenida en el propio sistema de contradicciones de la sociedad cubana, particularmente, en el enorme reto que representa alcanzar las ambiciosas metas sociales del proyecto revolucionario y socialista.
El diseño de la formación de ese trabajador social parte de definir - desde la realidad demandante – de qué Trabajo Social el pais necesita. Este es el punto de partida para la
determinación del presente plan de estudio. La actualidad y potencial contribución al desarrollo socialista del país están contenidas en el sistema de contradicciones presentes en los complejos sociales, en particular, aquelle que limita el desarrollo de capacidades humanas y los objetivos de desarrollo de la sociedad, lo que requiere de una intervención profesional. El Trabajo Social que se necesita en el proyecto social cubano debe intervenir en función de la eficacia de las políticas sociales y públicas en términos de equidad, desarrollo humano, garantía de los derechos humanos, co-construcción ciudadana, empoderamiento de sujetos, promoción de proyectos comunitarios. Movilizando recursos humanos e institucionales en función de esos propósitos y promoviendo la evaluación de la eficacia de los procesos de la política en cada una de las esferas de actuación en la sociedad. En correspondencia, estos profesionales, según su formación, detectan, analizan y evalúan cuáles son los problemas que tienen las personas, y cuáles sus necesidades y a partir de las herramientas teóricas y metodológicas estarán en condiciones de diseñar intervenciones sociales e investigaciones para contribuir a transformar las condiciones de partida en las situaciones de vulnerabilidad que se presentan en la sociedad cubana.
Como principales antecedentes del presente plan de estudio se constata la existencia y desarrollo de varios programas de Formación en Trabajo Social a nivel técnico, desde la década del 1960, coordinados por FMC, Ministerio de Salud Pública (MINSAP) y la Universidad de La Habana, que de forma sectorial han contribuido a la creación de un grupo importante de profesionales del Trabajo Social que se desempeñan en muchas de las instituciones de salud del país y en otros ministerios.
En el curso 1998-1999 se inició en la Universidad de La Habana, desde el Departamento de Sociología, el primer plan de estudio de nivel universitario luego de 1959, aprobado mediante el dictamen n. 5/99. En el 2000 se crea por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en coordinación con la UJC y otras instituciones del Estado Cubano, el Programa de Formación Emergente de Trabajadores Sociales. Desde el programa y conjuntamente con las universidades del país se elaboraron varias modalidades de estudio y capacitación. Resultado de las cuales fueron habilitados alrededor de 48.000 trabajadores sociales en todo el país.
Además, se elaboró un de Plan de estudio de la carrera en Trabajo Social de amplio acceso 5, que nunca se llegó a implementar. Y se desarrolló un programa de Especialidad en Trabajo Social del que existe una elevada cifra de egresados en todas las provincias. A finales de 2021 fue propuesto y aprobado desde la Universidad de La Habana y con participación de otras universidades el Plan de Estudio de Técnico Superior en Trabajo Social, que se comenzó a implementar en el 2022. Los datos expuestos dan muestra de los esfuerzos realizados por legitimar esta profesión en el país. Iniciativas que han estado respaldadas por un fuerte intercambio institucional desde las universidades, con el objetivo de confeccionar los programas, localizar una literatura actualizada y estar al tanto de los derroteros de la profesión en el mundo y especialmente en América Latina. Se han estudiado los planes de estudios de otros países: Brasil, México, Colombia, Puerto Rico, Argentina, República Dominicana, Perú y Chile entre
5 Ver: Colectivo de Autores (2001-2002).
otros, todos con gran desarrollo de la profesión; también de Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. En Europa se mantuvo colaboración con varias universidades de España, Suecia, Bélgica y Holanda.
Las variantes teórico-metodológicas de esos países han sido conocidas y analizadas por especialistas cubanos en coordinación con los colegas de otras latitudes. Se han realizado publicaciones conjuntas sobre Trabajo Social y políticas sociales con Puerto Rico, Suecia y Brasil y se ha participado en congresos nacionales e internacionales del gremio, donde se han expuesto nuestras experiencias y evaluado las potencialidades del desarrollo del Trabajo Social en las condiciones del Socialismo.
En cuanto a los enfoques teórico-metodológicos que han estado presentes en la experiencia cubana anclados en lo acumulado por los especialistas que proponen los programas, se puede encontrar:
• Un enfoque salubrista dominante que se ha ido tornando más social, pero que ha ido desdibujado la especialidad, cediendo a préstamos e intrusismo de otras especialidades.
• Un enfoque que defiende la tesis de que en una sociedad donde se construye el socialismo, profesionales que dediquen su accionar a contribuir a transformar las condiciones de vida de individuos, familias (hogares), grupos, comunidades y sus entornos, amén de las instituciones que sean responsables de su empleo, dígase trabajo, prevención social, seguridad y asistencia social, educación o salud, deben tener una formación sociológica fuerte que les permita analizar y explicar las determinantes sociales presentes en el devenir de la realidad, y que tienen que ver con la implementación de las políticas sociales y públicas, la organización social, el Trabajo Social comunitario, las legislaciones establecidas, las formas comunicativas, la organización de las comunicaciones y el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), sin que se pierdan las especificidades de la profesión. Hoy la profesión se levanta luego de un periodo de gran invisibilización a nivel de toda la sociedad cubana. Los cambios en la era global, los efectos de las crisis y los desafíos, imponen nuevos retos a la esfera de la formación y de la asimilación de las competencias profesionales requeridas. Los sistemas educativos internacionales, regionales y nacionales viven un período de reformas que buscan modernizar, cambiar e innovar con nuevas visiones sus proyectos y programas educativos dirigidos al desempeño laboral de los trabajadores sociales, Desde organizaciones internacionales como la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS) o regionales como Asociación Latinoamericana de Docencia e Investigación en Trabajo Social (ALAEITS) se defiende la esencia revolucionaria, feminista y crítica de la profesión apegada al logro de los derechos humanos y sociales de las personas, como es el caso de la necesidad de la formación de trabajadores sociales en el país.
La necesidad de la formación universitaria en Trabajo Social hace parte de un proceso mayor, que tiene lugar en el contexto cubano actual, como la modernización de las herramientas de garantía de la equidad social, y la elaboración de un conjunto de estrategias y decretos aprobados en el más alto nivel del Estado, que se corresponden con la relevancia que la nueva Constitución y el Código de las Familias aprobado en 2022 otorga al acceso a derechos de las personas. Este asunto se concreta en nuevas políticas públicas y sociales, el
plan 2030, la descentralización y municipalización, el reconocimiento y atención a desigualdades socioeconómicas persistentes (de género, raza, generacionales, territoriales, entre otras) y de situaciones de vulnerabilidad de difícil superación.
El plan de estudio para la formación de un Licenciado(a) en Trabajo Social que se propone desde las universidades se realiza a partir de un diálogo sistemático que se ha desarrollado entre la academia y la política en los últimos cuatro años. Se aspira a formar un tipo de profesional que operé entre la institucionalidad en su totalidad y la ciudadanía, entre los gobiernos locales, las comunidades y la población, que permita dinamizar los procesos de transformación social y atender de manera localizada aquellas problemáticas de mayor incidencia en relación con las potencialidades nacionales y locales para dar solución a problemáticas sociales de gran sensibilidad que requieren ser atendidas con urgencia.
El programa que se propone brinda posibilidades de estudios superiores fundamentalmente a estudiantes que concluyen la enseñanza media superior y que opten por la profesión, así como, a trabajadores sociales activos vinculados a Trabajo, Seguridad Social, Salud, Educación, Ministerio del Interior (MININT) en modalidad de curso por encuentro. Su currículo dota al graduado de un perfil amplio desde las Ciencias Sociales, que le permita desempeñar una práctica integradora de Trabajo Social y lograr una cierta especialización en los ámbitos esenciales de intervención profesional: trabajo, seguridad y asistencia social; salud; educación y prevención. Esta direccionalidad inducida del plan, le permitirá a los egresados continuar su capacitación en los programas de maestría y doctorados que ofrece el Ministerio de Educación Superior (MES) en todo el país.
El Plan de estudio de Trabajo Social consta de un currículo base, propio y uno optativo. En función de lo anterior, se ha diseñado un currículo base con los fundamentos históricos- teóricos y metodológicos básicos esenciales que les permita a los egresados ejercer sus funciones profesionales, a partir de una relación coherente entre teoría y práctica. Las disciplinas del currículo propio se adecuan a las necesidades de los territorios y ocupan un número de horas de una de las disciplinas del base (Políticas y Trabajo Social). El optativo/electivo posibilita las especializaciones y se conecta con la continuidad de estudio. Este último está diseñado para ampliar el conocimiento y fortalecer las habilidades y competencias teóricas y metodológicas de los estudiantes en las distintas esferas de actuación, a partir de las demandas hechas a la profesión. El programa presenta diferencias con la formación técnica, pues pretende trascender la formación de competencias para desarrollar prácticas de intervención operativa y brinda herramientas para el desarrollo de la investigación en este campo. Tendrá una duración de cuatro años en la modalidad presencial y semi-presencial, con un fondo horario diferenciado. En ambas modalidades, el plan de estudio prevé la asistencia de los estudiantes a las diferentes actividades docentes, las que se combinaran con el uso de los programas online, potenciando el tiempo de trabajo independiente y sobre todo, las prácticas de campo. Las actividades presenciales se complementarán con talleres, tutorías, encuentros y consultas por asignaturas. En correspondencia, se han formulado los objetivos con una visión que busca propiciar la participación activa de los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje y desarrollar habilidades para su desempeño en competencias propias de la profesión. Además de una preparación teórica y metodológica general, acorde con la duración y la naturaleza del
programa de cada una de las disciplinas, se pretende potenciar las capacidades y habilidades para contribuir desde la profesión a la solución de problemas de gran sensibilidad social, a la identificación de sus causas y a la construcción de propuestas de soluciones desde su condición potencial de mediadores entre las políticas sociales, las instituciones y la población.
Caracterización de la profesión
El trabajador social que se necesita en el proyecto social cubano debe intervenir en función de la eficacia de las políticas sociales en términos de equidad y desarrollo humano. Estos profesionales en su quehacer diario según su formación, y en contacto directo con la realidad que los rodea, identifican, evalúan y determinan las causas de los problemas sociales y las necesidades que tienen las personas.
Objeto de trabajo de la profesión
Los problemas sociales de las personas, familias (hogares), grupos y comunidades, para contribuir a transformar situaciones de vulnerabilidad a nivel concreto y local, a través de la participación de los involucrados.
Modos de actuación
1. Desarrolla acciones de asistencia y prevención social para la promoción del desarrollo con equidad en personas familias (hogares) grupos y comunidades, sobre la base de la organización de servicios de acompañamiento y protección organizados dónde tienen presencia mayoritaria estos profesionales.
2. Diagnostica problemas sociales que enfrentan las personas, grupos, familias (hogares) y comunidades y que, a su vez, condicionan diferentes vulnerabilidades sociales.
3. Desarrolla procesos de intervención social y de investigación que le permitan caracterizar y jerarquizar las situaciones de vulnerabilidad con personas grupos familias (hogares) y comunidades con el objetivo de determinar causas y trazar estrategias para contribuir a transformar las condiciones de partida a nivel concreto y local.
4. Actúa como mediador entre el Estado y la institucionalidad (pública y privada) para lograr la efectividad de las políticas sociales.
Campos de acción
El profesional del Trabajo Social actúa vinculado a diferentes áreas de las Ciencias Sociales, como ciencias sociológicas, jurídicas, psicológicas y médicas en la identificación de problemas y necesidades, indaga sobre los procesos sociales que reproducen desigualdad y pobreza para generar estrategias de intervención e investigación social en cada uno de sus ámbitos de actuación.
Esferas de actuación
Este profesional se insertará en los espacios locales en los territorios (circunscripciones, consejos populares, gobiernos municipales); direcciones de trabajo y
seguridad social a todos los niveles; en labores de prevención social; en centros de salud (consultorios médicos, policlínicos, casas de abuelos, hogares de ancianos, hospitales); en el sistema de educación (escuelas de todos los tipos, incluyendo los hogares de niños y niñas sin amparo filial, Centros de Diagnóstico y Orientación); en las direcciones del Ministerio del Interior (Escuelas de Formación Integral - EFI, centros penitenciarios), etc. Su labor promoverá la transformación social sobre la base del desarrollo de procesos participativos en los que los ciudadanos se conviertan en sujetos de cambio y protagonistas de sus circunstancias en la construcción de la sociedad socialista.
Prevención, anticipar a través de la investigación de lo social las posibles causas de conflictos tanto individuales como colectivos en los espacios de actuación de los sujetos y las instituciones.
Intervención social, potenciar las capacidades individuales y de grupos para que sean las mismas personas quienes afronten y den respuesta a los conflictos sociales y cotidianos desde la participación en sus espacios locales.
Planificación, como parte de los procesos de intervención social, elaboración de planes de acción, acompañamiento y formulación, evaluación de proyectos, programas y políticas.
Promoción e inserción social, acciones para restablecer o conservar la autodeterminación y funcionamiento tanto individual como colectivo; a través de la concientización, movilización, orientación y educación de las personas y grupos.
Supervisión, se trata de poner en práctica distintos conocimientos y aptitudes que acompañen el desempeño profesional de quienes están encargados de brindar los distintos servicios sociales en las distintas instancias de lo social.
Sistematización de experiencias de intervención social, consultar y valorar los resultados de las intervenciones, así como constatar si los objetivos programados se han cumplido, y qué necesidades quedan por satisfacer además de valorar las metodologías utilizadas y las políticas sociales vigentes.
Gestión de políticas, responsabilidades de planificar y organizar tanto centros sociales como los programas específicos y los servicios que prestan.
Objetivos generales de la carrera
1. Formar un profesional técnica y científicamente capacitado y con un alto nivel de compromiso social y espíritu solidario, para actuar de manera independiente y creadora en la resolución de una serie de problemas sociales complejos vinculados al objeto de trabajo de la profesión. y ámbitos de actuación para el desempeño profesional desde una visión diacrónica e integradora del Trabajo Social.
2. Desarrollar una capacidad y sensibilidad para desempeñar su trabajo en función de las necesidades sentidas, incorporando a sus prácticas una perspectiva teóricometodológica dirigida a la realización de intervenciones sociales e investigaciones en los distintos niveles de actuación de la profesión.
3. Actualizar los conocimientos acerca de la realidad del país en términos de su desarrollo económico, social, político, cultural y jurídico profundizando en el
devenir de las políticas sociales y públicas.
4. Evaluar y sistematizar experiencias sustentadas científicamente que posibiliten el desarrollo de la profesión en el país.
Valores a desarrollar en la carrera
En su formación teórica-práctica, los estudiantes han de interiorizar un conjunto de valores universales e identitarios que les permitan producir una actuación apegada a los principios éticos de la profesión y los que sustenta la sociedad cubana tales como: independencia, patriotismo, internacionalismo, solidaridad, humanismo, equidad, justicia social.
Deben respetar las costumbres y tradiciones para favorecer las relaciones interpersonales y grupales en cualquiera de los ámbitos de actuación, en particular, el local; además de favorecer la participación y el protagonismo de los sujetos de cambio en los procesos de transformación social que requiere una sociedad socialista como la cubana.
En términos profesionales: la autodeterminación para poder tomar decisiones desde su preparación científico-técnica y su capacidad de pensar de manera críticacomprometida para expresar ideas, de bondad, honradez, modestia, altruismo, justicia e igualdad, en el tratamiento a las personas.
En el desarrollo de sus competencias deben estar presentes la laboriosidad, consagración, responsabilidad, confidencialidad, creatividad y eficiencia profesional. Deben actuar éticamente, teniendo en cuenta el conjunto de declaraciones y documentos que rigen los destinos de esta profesión a nivel nacional e internacional.
3.Consideraciones finales
Es de destacar que, a partir de 1998, el proceso de institucionalización de la profesión en el país se ha visto acelerado. Ello ha traído como resultado el completamiento de todos los niveles de formación, el básico, el medio y el universitario (pregrado y postgrado). La intencionalidad es formar un trabajador social integral, que supere la sectorialización existente y hacia allí deberán dirigirse los programas de estudio, reforzando sus bases teóricas e incluyendo algunos referentes sociológicos, de tal forma, que se apropien de estos fundamentos para lograr los nexos necesarios que les permitan hacer lecturas críticas de la realidad social a transformar, en correspondencia con el contexto sociohistórico en que se desarrollan sus prácticas.
Los procesos formativos deben reorientar el objeto de la profesión para trascender la visión instrumental de su quehacer y deconstruir la representación anclada a los momentos de crisis con un campo de actuación limitado.
La formación deberá articularse de forma más armónica con la práctica, y esta última deberá ir abandonando paulatinamente su carácter asistencialista tradicional y proyectándose hacia la investigación, así como de otras funciones que pueden desempeñar en la sociedad los trabajadores sociales y que en la actualidad se realizan de forma limitada.
En la experiencia cubana de institucionalización del Trabajo Social, la práctica centrada en el saber-hacer ha sido la que ha marcado pautas en el proceso de formación, y
en opinión de las autoras se deberá trabajar por una mejor articulación entre educacióninvestigación-práctica, pues la educación en los últimos años ha dado muestras de que puede actuar como factor dinamizador de la profesionalización, máxime cuando se cuenta como en el caso cubano con un Estado Socialista interesado en favorecer el cambio.
4.Referencias
BARRERA, K. Historia el Trabajo Social en Cuba. Tesis de pregrado de Licenciatura en Sociología con Especialización en Trabajo Social. Departamento de Sociología. Facultad Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana, 2004.
COLECTIVO DE AUTORES. Texto para la formación de Técnicos de Trabajo Social. Tomo II, MINSAP, Dirección de Docencia Médica Media, 1982.
COLECTIVO DE AUTORES. Plan de Preparación docente. Escuela de formación en Trabajo Social. Departamento de Sociología Universidad de La Habana. Curso: 20012002.
CUBA. Decreto Ley n. 49. Gaceta Oficial de la Repúblicos de Cuba 8 de febrero de 1959.
DOMÍNGUEZ, M. I. G. Las Investigaciones sobre la Juventud. Revista TEMAS, No.1: 85-93, enero-marzo, 1995.
FLEITES, C. M. Labor de Asistencia Social del Lyceum. Significación de su aporte al desarrollo del Servicio Social técnico en nuestro país. Tesis de grado para optar por el título de Trabajadora Social, Fondos de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía e Historia. Revista de Servicio Social, Órgano del Patronato de Servicio Social de Cuba, Año V, N. 2, Abril-Junio, 1953, pp. 50-55.
KISNERMAN, N. y otros. Introducción al Trabajo Social I. Buenos Aires: Editorial Humanitas, 1985.
MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL. Informe Estadístico Semestral. Oficina de Coordinación, Estadísticas e Investigaciones, La Habana, julio-diciembre 1959.
Esterla Barreto Cortez
Mabel T. López-Ortiz
Jesús Manuel Cabrera Cirilo
“Ya hemos dichoy afirmado que siempre ha habido miseria. Pero no siempre ha habido cuestión social. La cuestión social ha sido producida por la misma intelectualidad, es decir, ha nacido con los mismos adelantos científicos de la industria y de la agricultura”
R.del Romeral (1904, p. 4)¹.
1. Introducción a la génesis y naturaleza del Trabajo Social en Puerto Rico
Debemos comenzar por aclarar que, en Puerto Rico, al igual que en muchos otros países de la región, existe una “historia oficial” que describe el surgimiento del Trabajo Social y su desarrollo. Sin embargo, las pocas profesionales que trataron de dar explicación a la génesis de la profesión1, lo hicieron de manera superficial y desde una perspectiva endógena (Montaño, 1998). Es decir, como la evolución natural de la caridad y filantropía2. Desde esta perspectiva, la profesión es explicada desde sí misma, abstraída de la realidad socio-material y despojada de su contenido político y económico3 .
A pesar de tener una forma “oficial” de explicar la aparición de la profesión, la misma ha sido poco cuestionada, criticada y transmitida. Este hecho demuestra, entre otras cosas, la poca importancia que le ha prestado la formación académica al estudio, comprensión y enseñanza de esta esencial dimensión. Es indudable, que para varias generaciones de profesionales no fue una prioridad conocer cómo nació la profesión, el trabajo concreto que hicieron nuestras antecesoras y las repercusiones de sus actividades4
La preocupación por conocer nuestro pasado y romper con el entendido endógeno de su génesis, comenzó a finales de los años 1990, cuando un sector del gremio tuvo contacto
1 Reconocemos que el mayor intento por darle sentido histórico al Trabajo Social lo realizó la profesora Magali Ruiz González en su libro “La Práctica del Trabajo Social, de lo específico a lo genérico”. Aunque parte de una visión endogenista de la génesis de la profesión, definitivamente es, a nuestro entender, el trabajo que más adelantó en este sentido. Para conocer más sobre la autora se recomienda la lectura de Ruiz (1997).
2 Sobre este tema se recomienda la lectura de Montaño (1998).
3 Para conocer sobre las tesis utilizadas para explicar la génesis del Trabajo Social en Puerto Rico se recomienda la lectura de Cabrera Cirilo (2021).
4 Esto pudo haber sido producto, entre otras cosas, del dominio ideológico que ha ejercido el pragmatismo en los programas de formación que, preponderantemente, atemperan la educación a las necesidades y exigencias de los espacios socioocupacionales.
con los debates contemporáneos del Trabajo Social Crítico latinoamericano. Desde ese entonces, empezaron a generarse estudios que abordan fenómenos sociales desde un posicionamiento crítico. Por otra parte, a su vez, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR) asumió el reto de comenzar a fomentar un proceso de autorreflexión sobre la dimensión ético-política de la profesión. Dicho esfuerzo ha tenido la intención de construir un proyecto profesional que diera dirección a los esfuerzos encaminados a la defensa de los derechos humanos, las políticas sociales vinculantes y las condiciones laborales necesarias, y que a su vez sirviera de referente el comportamiento, las responsabilidades y deberes de la clase profesional en el contexto neoliberal.
Ahora bien, los recientes estudios histórico-críticos vienen demostrando que fue la invasión estadounidense a Puerto Rico la que generó las transformaciones necesarias para que pudiera aparecer en el escenario nacional el Trabajo Social (Cabrera Cirilo, 2014). Todo comenzó el 25 de julio de 1898, cuando las tropas del naciente imperio estadounidense desembarcaron por el pueblo de Guánica al suroeste de la Isla Grande; esto, como parte de las últimas acciones bélicas de la Guerra Hispanoamericana. Con el cambio de mando, terminaron más de cuatrocientos años de colonialismo español y dio comienzo el periodo de dominio de los Estados Unidos sobre el territorio.
Este complejo acontecimiento trajo consigo cambios políticos y económicos radicales, que llevaron a la población puertorriqueña a vivir varias décadas de un pauperismo extremo. Aunque todas las clases sociales se vieron afectadas, fueron las personas del campo las que mayor sufrieron impacto de la invasión al ser destruido el sistema productivo cafetalero del que eran dependientes. Esa población, al quedar desprovista de sus medios de subsistencia, se vio obligada a migrar del campo a la ciudad. Dicho movimiento poblacional modificó la demografía urbana, sus contornos y empeoró aún más su deteriorada situación.
En síntesis, la “cuestión social colonial”5 estuvo definida por: la extendida hambruna, la militarización del país, la desarticulación de las instituciones caritativas y filantropías católicas6, la expropiación y concentración de las tierras agrícolas en manos de capitalistas ausentes, las enfermedades catastróficas (gastrointestinales y respiratorias), la mortalidad materno-infantil, el generalizado desempleo, la masiva migración interna y las luchas sociales que se generaron para contrarrestar tanto el colonialismo como la explotación. En términos generales, fue el resultado de la imposición del modo de producción capitalista, en su fase monopólica,7 en un territorio mayoritariamente agrícola, y en el contexto de una relación colonial.
Como era de esperarse, los primeros años de la colonización fueron para el pueblo puertorriqueño una verdadera revolución de la vida cotidiana. De un momento a otro, todas las relaciones sociales (productivas, culturales e ideológico-religiosas) se vieron
5 La “cuestión social colonial” es la relación dialéctica de las nuevas formas de coloniaje contraídas por la expansión del capitalismo monopólico en su fase imperialista, trasladando de esta manera los antagonismos generales del capital-trabajo, pero en el caso de Puerto Rico, adquiriendo aditamentos especiales. Es la distinción de la realidad puertorriqueña, son las condiciones socio-históricas que dan paso a la génesis y desarrollo del Trabajo Social, pero no automáticamente. Se debe a las mutaciones en la correlación capital-trabajo y en la constitución del gobierno insular (Cabrera Cirilo, 2014, p. 230).
6 Con la llegada de los estadounidenses también desembarcaron los religiosos evangélico-protestantes. Con ellos comenzó una segunda evangelización del pueblo puertorriqueño.
7 Para más sobre la relación entre esta fase capitalista y el Trabajo Social se recomienda la lectura de: Netto (1992).
transformadas. A pesar del desolador panorama, durante este periodo no hubo profesionales de Trabajo Social en Puerto Rico.
Ante esta realidad y por la misma naturaleza de la colonización, la preocupación era construir estructuralmente la legalidad de expropiación, por esto el tratamiento social no fue prioridad, el Estado no asumió de inmediato “la cuestión social colonial”. Por esta razón, en las costas del país desembarcaron solamente los agentes necesarios para el establecimiento de la jurisprudencia, subordinación, la relación comercial y todos los mecanismos ideológicos de dominación. Las profesionales de Trabajo Social no llegaron, como los demás profesionales orgánicos, inmediatamente después de la invasión. Lo que significa que, a pesar de estar la profesión instituida en Estados Unidos, las trabajadoras sociales no eran necesarias, ni requeridas para los planes inmediatos del gobierno estadounidense. No tan sólo eso, sino que, además, se puede estipular que tampoco lo fue durante la primera década (Cabrera Cirilo, 2014, p. 443).
No fue hasta después de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), que por diferentes razones – entre ellas la atención a los veteranos – aparecen las primeras profesionales de mano de la Cruz Roja Americana. Esta institución cuasi-gubernamental no sólo importó el Trabajo Social, sino que además fue la encargada de proveer los adiestramientos iniciales en la rama. No obstante, aún faltaba un elemento fundamental para que la profesión fuese necesaria: la formación de agencias gubernamentales que institucionalizaron los espacios socio-ocupacionales.
Fue sólo cuando el gobierno estadounidense en Puerto Rico sustituyó el aparato gubernamental español por Leyes Orgánicas. La primera fue promulgada en el año 1900 (Foraker) a sólo dos años de la invasión. Tuvo la intención de proveer, temporalmente, un “gobierno civil” a la isla de Puerto Rico, y para otros fines. En los años anteriores a la promulgación de esta Ley Orgánica el gobierno estuvo bajo el mando de los militares, específicamente de la Marina estadounidense. Pero, es la segunda en el 1917 (Jones) la que reconstruye y va dando forma a las instituciones gubernamentales destruidas y la que forja los espacios laborales que legitimaran a las profesionales, reglamentará sus quehaceres, y las sanciones legales relacionadas con las funciones. En suma, instaurará instrumentos jurídicos, instituciones, estructuras de algún tipo de gobierno para atender los antagonismos de la “cuestión social colonial” en ciernes (Cabrera Cirilo, 2014, pp. 432-433)8
Con la reconstrucción de las entidades coloniales – al estilo, cosmovisión y necesidades estadounidenses – se completó el marco liberal-burgués necesario para comenzar a asumir puntualmente las refracciones de la “cuestión social colonial”. Pero, fue la Ley Orgánica Jones (1917) la que finalmente creó las primeras plazas de trabajo en el Departamento de Sanidad.
8 Esta ley también impuso la ciudadanía estadounidense a la población de Puerto Rico. Esta se otorga cuando los Estados Unidos de América se encuentra en la Primera Guerra Mundial. Desde ese momento, los y las puertorriqueños han participado de sus guerras.
Siendo así, estos datos nos hacen reflexionar sobre el nacimiento del Trabajo Social en este contexto. Con lo analizado hasta el momento es concluyente: la génesis del Trabajo Social puertorriqueño data del 192324, año en que se comienza con la preparación de personal para las vacantes en el Departamento de Sanidad. Con la fundación del Servicio Social en este Departamento se inauguran lugares para este tipo de profesional, por eso es por lo que inmediatamente se les proveen herramientas teórico-metodológicas y técnico-operativas. El Servicio Social tenía bien definido sus objetivos, fines, visiones, las poblaciones claves y las funciones de las investigadoras sociales (Cabrera Cirilo, 2014, p.445).
Por los graves problemas del país, y las constantes enfermedades pandémicas, el primer organismo gubernamental que integró a trabajadoras sociales fue el salubrista. Institución, dicho sea de paso, que también se encargó de coordinar los primeros cursos de educación en el campo de la investigación médico-social: “El grupo encargado de discutir los temas fue formado por prominentes personalidades de la época, entre los que se encontraban médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, entre otras” (Cabrera Cirilo, 2014, p.445) y los temas eran sumamente variados. Con la formación inicial, dio comienzo a la incursión de profesionales de Trabajo Social en la colonia puertorriqueña y con ello la génesis de la profesión.
Se estima que en Puerto Rico hay sobre 7.200 profesionales de Trabajo Social. La mayor parte ejercen en el sector público, principalmente en el escenario escolar público y el de servicios sociales a las familias. Este último, a través del Departamento de la Familia, que es la agencia a cargo de ofrecer servicios de apoyo social y económico a las familias, además de servicios de protección a las poblaciones infanto-juvenil y adulta mayor. En estos escenarios, se estima que los y las profesionales de Trabajo Social comprenden aproximadamente el 63%9 del gremio y ofrecen una variedad de servicios directos tales como orientación, prestación de servicios de asistencia y sociales, facilitación de actividades socioeducativas, realización de estudios sociales y socioeconómicos, intervención terapéutica y organización comunitaria. También, ejercen en puestos de administración, supervisión y gestión de programas sociales. Otros escenarios de inserción en el sector público incluyen: hospitales, centros de salud mental, tribunales, vivienda pública, jurídicos, carcelarios y programas de servicios sociales a nivel de municipios, entre otros. En el sector privado, donde se estima que ejerce aproximadamente un 34% del cuerpo profesional, se presume que en su mayoría laboran en organizaciones sin fines de lucro, y en menor porcentaje en empresas privadas o en práctica independiente. Sin embargo, en el sector privado es donde principalmente ocurre el reclutamiento a puestos para los cuales se requiere educación en Trabajo Social, pero los puestos no necesariamente llevan el título de Trabajo Social. Esto, por un lado, contribuye a la desprofesionalización en tanto los
9 Estos datos se basan en un análisis de empleos en la base de datos del CPTSPR de agosto de 2022 y un estudio de condiciones laborales regional realizado en 2013 (COLACATS, 2014).
puestos de trabajo son titulados como manejadores de caso, facilitador de grupos, oficial de alcance comunitario, investigador de casos de maltrato, coordinador de programa, teleoperador, analista de política social, asesor programático, coordinador de desarrollo laboral, entrevistador, organizador comunitario y especialista en reintegración, entre otros. Además, en ocasiones abona a esto la competencia con otros sectores profesionales que también pueden cualificar para dichos puestos, como lo son profesionales de la Psicología y la Consejería.
Por otro lado, a pesar de que nuestro Código de Ética estipula como responsabilidad profesional que para poder ejercer la profesión en el país se debe mantener al día licencia, colegiación y educación continua para cualquier plaza que requiera preparación formal en Trabajo Social con independencia del nombre del puesto, muchas personas optan por no colegiarse si el nombre del puesto no es Trabajo Social, a menos que la organización o empresa así se lo exija. El Código especifica que este canon ético se extiende, “[…] pero no se limita, a la práctica de la docencia, asesoría, consultoría, supervisión-administración, investigación, práctica clínica, práctica forense, análisis y evaluación de las políticas sociales” (CPTSPR, 2017, p. 31). Esta práctica es favorecida por un sector de la profesión que no apoya la colegiación compulsoria establecida en Puerto Rico desde 1940. El Trabajo Social es regulado por la Ley 171 del 1940, ley que explicita los requisitos de la práctica profesional en el país. En particular los profesionales deben tener licencia expedida por la Junta Examinadora del Estado, estar colegiadas por el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico10 y completar educación continuada anualmente. Tomando esto en consideración, la cifra real de personas con grados en Trabajo Social que pudieran estar ejerciendo sobrepasa el número de personas colegiadas.
Arguye Torres Rivera (s.f.)11, abogado puertorriqueño experto en asuntos laborales, que la adopción en Puerto Rico de un modelo neoliberal en los 1970 se encontró como obstáculo el modelo jurídico que, desde antes de la constitución del Estado Libre Asociado en el 1952, se había gestado como fundamento de la legislación social en el país. Describe este como un modelo en el cual,
[…] el Estado asumiría responsabilidades concretas en la reglamentación de áreas esenciales al desarrollo de nuestro pueblo en esferas tales como: el contrato de trabajo; la organización de los trabajadores en sindicatos; la definición de derechos y libertades ciudadanas; la jornada de trabajo y el salario mínimo; la protección de la mujer en el trabajo; la protección y el empleo de menores; la protección de la salud y la vida de los trabajadores en sus centros de trabajo; el empleo de trabajadores en obras públicas y el Gobierno; la protección de los maestros en los establecimientos educativos; la seguridad social; la legislación de precios; el desarrollo del modelo cooperativo; la legislación sobre la tenencia de tierras y los derechos de expropiación del Estado; la protección de la pequeña propiedad; la construcción de viviendas y eliminación de arrabales; la reglamentación de los alquileres y la fijación de los derechos de los inquilinos; la reglamentación de los procesos de desahucio; la promoción
10 En el momento en que se redacta este escrito el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha declarado inconstitucional la colegiación compulsoria. El CPTSPR ha iniciado un proceso legal de solicitud de reconsideración.
11 Este artículo citado no contiene el año de publicación, se infiere que es el 2002.
del bienestar económico y social; el fomento de la cultura y la instrucción pública; y la planificación y fomento industrial, entre otras (Torres Rivera, s.f., p. 5).
Para Torres Rivera (s.f.), el principal intelectual responsable de este ordenamiento jurídico lo había sido Vicente Géigel Polanco, quien en 1944 había publicado el libro Legislación Social de Puerto Rico. Este definió la legislación social como:
El conjunto de leyes, instituciones, actividades, programas de gobierno y principios destinados a establecer un régimen de justicia social a través de la intervención del Estado en la economía nacional, del mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad y de medidas para garantizar el disfrute de la libertad y el progreso general del pueblo (Torres Rivera, s.f., p.6).
El pensamiento de Géigel Polanco fue fuente de principios éticos, jurídicos, filosóficos y económicos importantes en el desarrollo de legislación social protectora de los derechos de la clase trabajadora en Puerto Rico que retardaron la imposición de la política neoliberal (Torres Rivera, s.f.). Sin embargo, el autor identifica que ya desde 1989 en Puerto Rico se ensayan medidas neoliberales de privatización de los servicios y bienes públicos, así como de desreglamentación de la actividad económica en el sector privado. Estas medidas iban a requerir de la intervención directa del Estado, sobre “[…] el conjunto de leyes y reglamentos que protegían el empleo y los trabajadores del sector público y privado” (Torres Rivera, s.f., p. 9). Según este, en 1995, bajo la administración de Pedro Rosselló, comienza un proceso agresivo para limitar los derechos que hasta el momento le habían sido protegidos a la clase trabajadora en el país. Más aún señala que, uno de los objetivos fue facilitar la anexión a los Estados Unidos, mediante la igualación con el ordenamiento jurídico laboral en dicho país.
El hecho de que el proceso de igualación de derechos se diera perdiendo beneficios nuestra clase trabajadora y no promoviendo que se sumaran derechos adicionales a los trabajadores estadounidenses, indica que el motivo de los cambios no era la búsqueda del bienestar del sector laboral en Puerto Rico, sino el beneficio que pudiera representar la pérdida de derechos en estos últimos para el sector patronal. Este proceso de nivelación, a su vez, empalmó con medidas similares que fueron adoptadas en otros ámbitos del derecho puertorriqueño, como parte de un proyecto de anexión claramente definido por sus autores intelectuales (Torres Rivera, s.f., p. 10).
Estas y otras acciones ocurrieron en Puerto Rico, mientras, al igual que otros países de la periferia, aumentaba el control del capital financiero sobre la deuda pública y las empresas industriales, así como sobre el empleo asalariado, tal como señala Iamamoto (2022). En nuestro caso, con la peculiaridad de que, por ser una colonia, una vez la deuda es decretada como impagable en el 2015, el gobierno de los Estados Unidos impone en el 2016 bajo la administración de Barak Obama, una Junta de Control Fiscal bajo la Ley Federal de Estabilidad Económica, Administración y Supervisión de Puerto Rico, (PROMESA, por sus
siglas en inglés) a fin de garantizar el pago de la deuda con medidas draconianas de austeridad que han impactado la política social y por ende el Trabajo Social, así como condiciones laborales de la clase trabajadora en general. Por lo cual, el Trabajo Social en Puerto Rico contemporáneo se da en el contexto neoliberal de recrudecimiento de la cuestión social colonial, exacerbación de la desigualdad social y precarización de las políticas sociales y las condiciones laborales.
Con la política neoliberal los espacios laborales para el Trabajo Social en el sector público y gubernamental se han reducido con una tendencia a nuevas formas de trabajo flexible, sin regulación, sin derechos laborales asegurados, contrataciones por s profesionales o a la venta del servicio del Trabajo Social con carácter privado, pero inclusive vendiendo los servicios al Estado (Rosario-Rivera; Sánchez-Marcano, 2012a y 2012b). En estudios realizados sobre las condiciones laborales del Trabajo Social en Puerto Rico, por el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico (2011) y el Comité Latinoamericano y Caribeño de Organizaciones Profesionales de Trabajo Social/Servicio Social, COLACATS (2014), resumen hallazgos relevantes como:
● Percepción y narrativas sobre precarización en las condiciones laborales de los y las profesionales de Trabajo Social en los últimos años, en ámbito público y privado, por tanto, un deterioro en los servicios y recursos de bienestar social.
● Necesidad de política pública y social que fortalezca los servicios y mejore las condiciones laborales de estos profesionales.
Estos hallazgos validan el impacto de los cambios en los servicios del Trabajo Social en el país. Los servicios sociales en Puerto Rico se han reducido como un ataque directo a los derechos de las personas. Ambas investigaciones muestran preocupaciones del gremio profesional sobre el futuro de la profesión frente al panorama del deterioro de servicios y precariedad en las condiciones laborales en los sectores público y privado.
Al igual que Guerra (2017) concebimos la profesión como una que está históricamente condicionada por determinaciones objetivas (políticas sociales, condiciones laborales, recursos) y subjetivas (razón, voluntad, valores y principios ético-políticos, concepción de la profesión). Estas, a su vez, están condicionadas por la racionalidad hegemónica del orden burgués. Por lo cual, para comprender los cambios de la profesión en la contemporaneidad se deben considerar las demandas, tanto de la clase trabajadora y los sectores subalternos, así como las condiciones material-objetivas en el contexto de crisis (Guerra, 2017). En nuestro caso consideramos dos asuntos de interés que caracterizan las demandas laborales y los dilemas y desafíos de la profesión: (a) el énfasis en la práctica basada en evidencia; (b) la proliferación de especializaciones en el nivel de maestría, en particular la práctica clínica.
En el contexto neoliberal de políticas sociales focalizadas, la práctica basada en evidencia es el mecanismo utilizado bajo la lógica de rentabilidad y eficiencia del mercado para determinar el logro de resultados al menor costo posible. Esto conlleva medidas disciplinarias y estandarizadas que minuciosamente regulan los procesos de la práctica del Trabajo Social, quitándole al profesional y las personas usuarias de servicio la discreción y el poder en la toma de decisiones respecto de las intervenciones (Macías, 2015). Así mismo, proliferan los enfoques basados en la determinación y evaluación estandarizada de riesgos
para determinar las áreas de prioridad a ser atendidas mediante la aplicación de modelos basados en evidencia. La estandarización de procesos y modelos propicia la descalificación profesional y reduce significativamente su autonomía relativa respecto de la intervención. Esto es particularmente cierto en agencias de protección, como el Departamento de la Familia, donde “[…] la protección y el bienestar de la población infanto juvenil es reducida a la determinación, mediante instrumentos y protocolos estandarizados por el Estado, sobre el nivel de riesgo de ser víctima de maltrato de parte de familiares o instituciones encargadas de su cuidado y crianza” (Rivera Otero, 2021, p. 345).
En la actualidad el aumento tanto de profesionales moviéndose al sector privado, así como el desmantelamiento de los servicios públicos, la proliferación de programas de formación con especializaciones, emergen como situaciones que generan debates entre el gremio. Algunos debates se adscriben al tema de especializaciones, áreas de dominios o una práctica concebida en la diversidad de escenarios sin especializaciones. Sin embargo, es importante vincular dos asuntos a la discusión de especializaciones y de espacios laborales de la profesión del Trabajo Social, por un lado, la Ley 171 de 1940 no establece especializaciones y de otro la contextualización de esta discusión está imbricada por la condición política territorial del país, la filosofía neoliberal del Estado y la lógica económica del capitalismo que ha movido a la profesión a nuevos espacios de actuación. Como aseguran Rosario-Rivera y Sánchez-Marcano (2012a), el ejercicio de la profesión se “[…] fragmenta a través de las modalidades o subespecialidades de acuerdo con el espacio laboral” (p. 352).
En este contexto de crisis del capital, en el que aumenta la desigualdad, es inevitable que también se acreciente el malestar social y subjetivo lo que en ocasiones requiere de procesos terapéuticos. Sin embargo, este por lo general también requiere de acompañamiento desde otros ámbitos no terapéuticos del Trabajo Social, particularmente cuando el llamado “cliente” proviene de las clases más empobrecidas y vulneradas. En estos casos, si el servicio se ofrece de manera privada o independiente, este no viene acompañado de Trabajo Social, pues lo que se requiere, y un seguro médico está dispuesto a pagar, es por un servicio psicoterapéutico. A parte de ser un claro proceso de psicologización de la cuestión social12 , la repercusión para el Trabajo Social de este fenómeno es una forma de des-socialización del Trabajo Social, donde lo social del Trabajo Social queda relegado y en ocasiones hasta proscrito. Quienes han procurado asumir las contradicciones que esto supone, han intentado imprimir a la práctica clínica o terapéutica de criticidad, fundamentos alternativos y alianzas nacionales e internacionales con grupos comprometidos con los derechos humanos y el rol del Estado como garante de estos derechos. Sin embargo, hay un amplio grupo en crecimiento cuyo interés es identificarse como terapeutas, preferiblemente de las clases medias; rechazan el uso del nombre de Trabajo Social; expresan apatía al análisis del contexto neoliberal para la profesión; y venden su imagen en las redes sociales como parte de sus estrategias de mercadeo. Además, ofrecen todo tipo de terapias desde las más tradicionales de la Psicología y el Trabajo Social hasta las terapias alternativas de la psicología positiva, el coaching y el wellness, entre otras de moda con buena demanda en el mercado.
12 En Puerto Rico la práctica clínica desde el Trabajo Social se ejerce desde el 1930, cuando llevaba el nombre de “Trabajo Social Psiquiátrico” (Córdova, citada en Alicea-Rodríguez, 2022). Para una discusión socio-histórica y crítica del surgimiento y desarrollo de esta práctica profesional en Puerto Rico se puede examinar a Rosario-Rivera; Sánchez-Marcano (2012a).
En relación con las formas de contratación, si bien la principal forma de contratación de profesionales del Trabajo Social en Puerto Rico es en empleos permanentes con beneficios marginales, particularmente en el sector público, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico ha venido denunciando y trabajando para que se legisle una base salarial y se provean mejores condiciones laborales de manera que se garantice la permanencia de profesionales, particularmente en áreas esenciales como protección, bienestar, salud y seguridad, donde la retención de profesionales es cada vez más difícil debido a la carga laboral. Por otra parte, tanto en el sector público como el privado han proliferado las formas de contratación por servicios profesionales que son pagados por hora opor caso, sin derechos laborales, ni protecciones de empleo y en los cuales hay cierta flexibilidad para establecer el propio horario laboral. En el ámbito del Trabajo Social Clínico, ha incrementado la práctica privada o independiente, dándole un carácter de profesión liberal, en la cual se factura a un plan médico por intervenciones terapéuticas o la “clientela” paga por el servicio. Así mismo, hay un incremento en el número de personas y organizaciones que contratan los servicios que ofrecen de manera privada profesionales del Trabajo Social forense. No es de extrañar, entonces, el interés por la especialidad en Trabajo Social Clínico que se ofrece en tres de los cinco programas de maestría del país. Además, se debe tener en cuenta, que, en el caso de los Estados Unidos, profesionales de Trabajo Social Clínico constituyen el grupo más grande de proveedores de atención médica y de salud mental. Haciendo de esta una práctica codiciada en Puerto Rico, particularmente por la promesa que representa de esta constituirse como práctica liberal e independiente del Estado, a pesar de estar subordinada a las demandas del mercado, particularmente complejo médico-industrial y las políticas públicas gubernamentales.
3. Panorama de la Formación en Trabajo Social en Puerto Rico: historia y presente
Así como la génesis del Trabajo Social en Puerto Rico se vincula a la condición colonial que a partir del 1898 define nuestra relación de subordinación a los Estados Unidos y la cuestión social colonial que se genera a principios del siglo XX, de la misma manera la educación formal en Trabajo Social es atravesada por esta. Como asegura Soto-Román (2020), “[…] la educación y formación profesional del Trabajo Social en Puerto Rico, ha estado influenciada desde sus inicios por las escuelas de formación norteamericanas a partir de la relación colonial con los Estados Unidos que aún prevalece al día de hoy” (p. 182). Como describimos en la introducción, en los inicios los cursos de Trabajo Social estuvieron a cargo de la Cruz Roja. Los cursos subsiguientes fueron dirigidos por la Superintendencia de Servicio Social del Departamento de Sanidad en el verano de 1929, lo cual puede considerarse como el inicio del Trabajo Social en el país. En sus orígenes con una filosofía salubrista, médico-fisiológico y moralista, con la influencia del Trabajo Social estadounidense, el cual era de orden individualista y psiquiátrico (Cabrera Cirilo, 2014; SotoRomán, 2020). Estos cursos de verano fueron ofrecidos por trabajadoras sociales formadas en los Estados Unidos en entidades académicas católicas. Esta influencia continúa permeando la educación del Trabajo Social en el país.
El primer currículo de Trabajo Social formal fue coordinado por la estadounidense, Dorothy D. Bourne en el 1930 desde el Colegio de Pedagogía (Lizardi, 1983). Interesantemente, a pesar de que los principales ámbitos de inserción en aquel momento lo fueron la salud y la educación en el Colegio de Pedagogía, la formación universitaria se movió eventualmente a las Ciencias Sociales lo que llevó al Trabajo Social a ser “[…] la primera rama de las Ciencias Sociales que aparece en la escena puertorriqueña, aunque estuvo adscrito en principio al Departamento de Educación” (Cabrera Cirilo, 2014, p. 450). Cuatro años después se funda la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, estableciendo un programa de dos años que permanece vigente como programa graduado público en el país. Es importante puntualizar que cuatro décadas después, en los 1970 se inician los programas subgraduados públicos y privados vinculados a la época de expansión del capitalismo imperialista industrial en Puerto Rico, la lucha por derechos humanos, aumento de servicios sociales desde el Estado Benefactor y a su vez espacios laborales para el Trabajo Social (Barreto, et al., 2017). Estos programas ofrecían un grado de bachiller, que cumplía con la nueva demanda del ejercicio profesional.
Actualmente existen en el país 20 programas de Trabajo Social de diferentes niveles académicos y especializaciones, distribuidos entre ocho universidades públicas y privadas. Trece de los programas son a nivel de bachillerato, cinco de maestría, y dos doctorales. Los programas de bachillerato se categorizan como generalistas para actuar en todo escenario y nivel, modelo de intervención focalizado en persona, grupos y comunidad y con una filosofía que considera la relación de estos niveles de intervención con el medioambiente, normativa establecida desde Consejo de Educación de Trabajo Social de Estados Unidos (CSWE por sus siglas en inglés), acreditadora estadounidense. El modelo generalista ha sido problematizado por varios autores, en específico Barreto et al. (2017) inician señalando que éste valida y sostiene la relación colonial entre Estados Unidos y nuestro país. Sobre la formación de maestría, tres de los programas se especializan en el ámbito clínico, uno en la especialidad forense y de familia y otro en las áreas de familias, administración de programas y comunidad. Los grados doctorales son en clínica y en política social y administración de programas.
En términos de la formación en el país la política pública del Gobierno de Puerto Rico impone los requisitos para registrarse como una institución que ofrece educación superior a través del Consejo de Educación de Puerto Rico. Algunas de las instituciones también poseen acreditaciones de los Estados Unidos. En particular, los programas de Trabajo Social, de forma voluntaria, pueden, adicional a la acreditación y regulación nacional que es requisito, solicitar la acreditación del CSWE. Esta institución privada acredita los programas educativos subgraduados y graduados de maestría de los Estados Unidos y sus territorios. Dicha acreditación tiene un costo y se destaca por utilizar estándares educativos basados en competencias como referentes de “calidad” para la creación de programas en ambos niveles. Los programas deben cumplir con dichos estándares para obtener la acreditación por ocho años, repitiendo el proceso de reacreditación luego de dicho periodo. En este proceso se acogen las Políticas Educativas y Estándares de Acreditación, conocidas
como EPAS (por sus siglas en inglés). Los estándares de acreditación se traducen en competencias que cada programa debe demostrar para obtener su acreditación:
Tabla 1. Competencias Competencias
1: Demostrar un comportamiento ético y profesional
2: Promover los derechos humanos y la justicia social, racial, económica y ambiental
3: Implicar la lucha antirracista, la diversidad, la equidad y la inclusión (ADEI, por sus siglas en inglés) en la práctica
4: Participar en investigaciones informadas por la práctica y en práctica informada por la investigación
5: Participar en la práctica de la política pública
6: Interactuar con individuos, familias, grupos, organizaciones y comunidades
7: Ponderar individuos, familias, grupos, organizaciones y comunidades
8: Intervenir con individuos, familias, grupos, organizaciones y comunidades
9: Evaluar la práctica con individuos, familias, grupos, organizaciones y comunidades.
Fuente: CSWE (2022).
Estas competencias aparentan ser inofensivas a la misión, fundamentos y filosofía del Trabajo Social, por lo que los programas interpretan que el proceso de acreditación puede proveer la oportunidad de fortalecer el currículo ofrecido. Sin embargo, la acreditación del CSWE ha sido tema de debates y reflexiones críticas entre las que podemos señalar:
● Influencia teórica positivista para construir parámetros “universales” o genéricos para la formación - Los principales referentes teóricos de este modelo de educación por competencias es que los programas forman al estudiantado desde la Teoría de Sistemas, el Modelo Generalista, la Perspectiva Ecológica, el Modelo de Solución de Problemas y la Perspectiva de Fortalezas, todas estas de corte positivista y funcional (Barreto et al., 2017) que, además, son referentes en la política pública y los programas sociales. Esto representa un reto para los programas que interesan proveer contenidos que profundicen en aspectos teóricos-metodológicos críticos y promuevan mayor densidad teórica. Las teorías críticas por lo general quedan al margen de los programas curriculares con alguna mención superficial, donde la oportunidad de profundizar depende del interés, conocimiento, dominio y protección de la libertad de cátedra de, el o la docente que asume esto como principio ético-político. También es evidente que la historia de la profesión y su vínculo a la cuestión social, el Estado y la política social están ausentes. Esto extrae contenido clave para comprender la funcionalidad de la profesión para la reproducción del orden social capitalista y resta posibilidad de autocrítica ante las contradicciones que le son inherentes a la profesión por su lugar en la división sociotécnica del trabajo.
● Mercantilización de las acreditaciones como estándares de calidadBarreto et al. (2017) interpretan que la acreditación se ha tomado como referente de calidad para aumentar la competitividad entre programas. Particularmente como mecanismo para enfrentar los problemas actuales del reclutamiento de las universidades (Pineda Dattari, 2023). En la actualidad todos o casi todos los
programas de Trabajo Social a nivel sub-graduado bachillerato o pre-grado) y graduado están acreditados por el CSWE.
● Desarrollo de criterios curriculares para formar a un estudiantado con competencias a partir de métricas que refuerzan una visión positivista y despolitizada de la educación - Estas competencias se construyen a partir de los referentes y debates de la docencia estadounidense con un corte fundamentalmente positivista, aunque permeado de algunas categorías críticas. Queda como opcional la profundidad y criticidad que se requiere para ejercer un Trabajo Social ético-político crítico que supere el funcionalismo tradicional, pues cada programa puede ser tan superficial o profundo como su facultad lo determine. En el caso de Puerto Rico, la Asociación Nacional de Escuelas de Trabajo Social ha promovido espacios de discusión y profundización teórica como estrategias de apoyo entre programas que nos provean de mayor densidad teórico-metodológica. Además, algunos programas han integrado una competencia adicional acerca del colonialismo y la colonialidad, así como referentes del Trabajo Social Crítico de América Latina.
● Falta de sensibilidad cultural sobre los programas nacionales - Aunque el organismo ofrece a cada programa la posibilidad de ajustar las competencias, los procesos de acreditación se dificultan para programas desarrollados en el idioma español. Los espacios de participación en la elaboración de los estándares y en las discusiones sobre temas de la formación son limitados. De igual manera, la documentación para someter una solicitud de acreditación es en inglés, lo implica gastos adicionales en la traducción de documentos. A través de los años se han logrado abrir algunos espacios de participación en español y que parte de la documentación se someta en este idioma. Sin embargo, eso solo ha propiciado que la conversación se mantenga solo entre hispanohablantes y no que haya intercambio de saberes entre culturas diversas, particularmente con el sector hegemónico anglosajón.
A pesar de estos desafíos, la acreditación con el CSWE sirve como proceso para establecer unos estándares mínimos para la formación y son, también, usados como estrategia para los programas obtener recursos básicos, en tanto la acreditación también requiere del cumplimiento de unos criterios respecto de la cantidad de estudiantes por docente, políticas de inclusión y antidiscrimen, el establecimiento de horas mínimas de práctica supervisada, entre otras. Sin embargo, a parte de los desafíos que representa el currículo basado en competencias requerido para la acreditación del CSWE, hay otros retos que enfrentan las universidades y en particular los programas de Trabajo Social. Entre estos destacamos la necesidad de ajustar la oferta a las demandas del mercado laboral, las bajas en la matrícula de las universidades y las condiciones laborales docentes:
● Las demandas del mercado laboral determinan las áreas de especialidad en Trabajo Social. En este caso, las universidades, particularmente las privadas que ofrecen grados de maestría tienen que ajustar su oferta académica a la lógica del mercado, puesto que si su programa no completa una matrícula mínima que represente ganancia para la institución, esta se vería en la necesidad de cerrar. Esto
se asocia a la proliferación de la concentración clínica, la cual tiene la mayor demanda entre todas las áreas de especialidad en el país. De hecho, a pesar de que varias universidades privadas ofertaron especialidades en política social, comunidad y administración de programas, estas tuvieron que cerrar ante la falta de matrícula. Así mismo, al menos uno de los programas en el nivel de bachillerato fue movido de la Facultad de Ciencias Sociales a la Facultad de Profesiones de la Salud, para hacer el mismo más atractivo.
● Los problemas actuales de reclutamiento en todas las universidades. En la última década Puerto Rico ha experimentado una baja poblacional drástica asociada a la baja tasa de natalidad y la migración masiva de la población joven. Según Pineda Dattari (2023), este fenómeno ha representado una reducción estimada del 50% de la matrícula universitaria con respecto del 2017. La Universidad de Puerto Rico, por ejemplo, llegó a tener una matrícula de 60.000 estudiantes en 2017, comparado a 40.000 en 2023 (Pineda Dattari, 2023). Este es un fenómeno en muchos otros países donde la baja en la tasa de natalidad ha sido dramática. En el caso de los Estados Unidos, y por ende Puerto Rico, donde hay mercado de la educación superior, un estudio realizado con fondos de la Fundación de Bill y Melinda Gates13 sugiere que un factor clave en esta reducción también son las dudas respecto del valor de un título universitario (Blake, 2024), particularmente cuando las universidades son cada vez más costosas y a menudo financiadas con préstamos que crean deudas de largo plazo (Carey, 2022). Esta merma en la matrícula ha afectado a casi todas las disciplinas universitarias, tanto en las instituciones privadas como públicas, lo que a su vez ha representado una reducción en la matrícula de programas de Trabajo Social. A esto se suma que el costo de la educación superior requiere que un mayor número de estudiantes necesite trabajar mientras estudia para poder sufragar sus gastos, provocando que muchas veces dejen los programas. De hecho, la tasa de graduación en varios de los programas de Trabajo Social en Puerto Rico llega a estar por debajo del 50% (Cordero et al., 2015). Por otro lado, la imagen de la profesión se asocia a una de mucho trabajo, sacrificio, bajos salarios y pobres condiciones laborales. De hecho, en las Ciencias Sociales una de las disciplinas con mayor matrícula es la Psicología, mientras en Trabajo Social, para la mayoría de los programas, es un desafío reclutar, hacerse pertinente y retener estudiantes.
● Condiciones laborales del personal docente. Otro de los grandes desafíos es la precariedad, falta de recursos e inseguridad laboral entre docentes. El número de docentes a tiempo completo en todos los programas es de menos de 10 personas, en algunos con solo dos a tres docentes (Cordero et al., 2015). La gran mayoría en contratos, no en plazas docentes permanentes que aseguran la plena libertad de cátedra. Por otra parte, no se cuenta con suficientes fondos para la investigación, publicación y divulgación. Esto tiene un impacto directo en la capacidad docente de
13 El estudio fue realizado por la firma de investigación en mercadeo Edge Research, HCM Strategists, firma de consultoría en política pública y cabildeo con fondos de la Fundación de Bill & Melinda Gates. Para detalles ver: https://www.insidehighered.com/news/students/retention/2024/03/13/doubts-about-value-are-deterring-collegeenrollment Consultado el 18 de diciembre. 2024.
contribuir a la comprensión de la profesión e incidir en la política social y en la acción profesional.
Estos debates contextualizan las condiciones sociohistóricas que han marcado de forma transversal el pasado, presente y futuro de la formación del Trabajo Social. En particular las condiciones políticas, económicas y sociales de nuestro país y cómo el sector docente afronta los retos y oportunidades para imprimir contenido crítico en los programas curriculares.
Desde nuestra reflexión y los datos compartidos identificamos que la educación superior en Puerto Rico está siendo mercantilizada en el contexto capitalista y neoliberal, careciendo como país de un proyecto o plan nacional de educación superior que proteja los programas universitarios, especialmente los de Trabajo Social, como respuesta a las necesidades de la población y a la cuestión social colonial conceptualizada por Cabrera Cirilo (2014). La última década ha sido nefasta para la Educación Universitaria con la embestida de la Junta de Control Fiscal Federal que ha impuesto recortes económicos que reducen las posibilidades de un país agobiado por la crisis. La descripción se resume en recortes presupuestarios a la Universidad Pública, la desprofesionalización del Trabajo Social y el empobrecimiento de la clase docente, la creación de una cultura empresarial de programas, donde el estudiantado se convierte en cliente y nuestros espacios laborales se reducen violentando los derechos sociales de nuestra ciudadanía.
Por otro lado, varios autores han escrito sobre los retos que enfrenta la profesión de Trabajo Social en el país (Cabrera Cirilo, 2014; CPTSPR, 2011; Rosario-Rivera; SánchezMarcano, 2012b; Seda, 2019), coincidiendo en que como gremio profesional debemos tener discusiones, debates y reflexiones profundas de forma crítica. La profesión del Trabajo Social enfrenta retos nacionales y mundiales que requieren reflexión crítica para que podamos no tan solo responder a las nuevas exigencias, sino también prevalecer como una profesión de exigencia y defensa de los derechos humanos. Para Soto-Román (2020) estas acciones deben darse para “[…] posicionarnos como profesionales que promueven el cambio y la transformación social desde el cuestionamiento, la denuncia y la acción colectiva” (p. 196).
En el contexto político de ser una colonia de Estados Unidos de Norteamérica, las políticas neoliberales impuestas desde el Estado nacional y federal y la lógica del mercado del sistema capitalista en la dimensión social, incidiendo en los servicios, formación y practica del Trabajo Social, existen retos que enfrentar. Entre los retos que interpretamos importantes resumir desde la mirada de estos autores y el CPTSPR identificamos los siguientes:
● División entre la academia y la organización gremial, así como en el gremio profesional; por ejemplo, la articulación entre la formación del Trabajo Social con el proyecto ético-político que dirige el Colegio de Profesionales del Trabajo Social.
● Acreditación federal que valida la relación territorial-colonial sobre los programas de formación.
● Imposición de la lógica del mercado y capital en la profesión y la práctica.
● Complejidad social que amenaza los derechos sociales que resultan en el aumento en la desigualdad social, pobreza, y violencias.
● Fenómeno de la desprofesionalización del Trabajo Social.
● Amenaza a la regulación profesional con la descolegiación.
● Condiciones laborales en deterioro.
● Poca inmersión en la política social de la profesión.
● Nuevas formas del ejercicio profesional contrarias a la ética y principios profesionales.
● Reducción, deterioro y privatización de los servicios sociales.
● Rol ético-político de la profesión.
● Falta de investigación que describa la realidad y proyección de la profesión. A nuestro juicio, las respuestas a todos estos retos deben surgir del junte de voluntades. Desde el colectivo, la academia, y los servicios del Estado y sectores privados.
5.Referencias
ALICEA-RODRÍGUEZ, L. E. Trabajo Social clínico: una mirada desde lo social, económico y político. Voces desde el Trabajo Social, 10 (1), 60–84, 2022. Disponible en: https://doi.org/10.31919/voces.v10i1.273 Consultado el 18 de diciembre. 2024.
BARRETO, E.; CORDERO, L. M.; LÓPEZ, M. Modelo generalista y educación por competencias del Trabajo Social. En GUERRA, Y.; ALVES, V.; MARTINS, A.; DE OLIVEIRA, M. (orgs.) Trabajo y Formación en Trabajo Social. Colección de Trabajo Social y Bienestar. Granada/España: Universidad de Granada, 2017.
BLAKE, J. (March 13, 2024). Doubts About Value Are Deterring College Enrollment. Inside Higher Ed. Disponible en: https://www.insidehighered.com/news/students/retention/2024/03/13/doubts-aboutvalue-are-deterring-college-enrollment Consultado el 18 de diciembre. 2024.
CABRERA CIRILO, J. C. Imperialismo, Colonialismo y Trabajo Social: particularidades de la génesis profesional en Puerto Rico (1898-1929). Revista Praia Vermelha, 24, 2, 423455, 2014. Disponible en: https://revistas.ufrj.br/index.php/praiavermelha/article/view/4300 Consultado el 18 de diciembre. 2024.
CABRERA CIRILO, J. C. Problematización de las tesis utilizadas para explicar la génesis del Trabajo Social en Puerto Rico. Voces desde el Trabajo Social, 9, 1, 67-84, 2021. Disponible en: https://revistavocests.org/index.php/voces/article/view/259/254 Consultado el 15 de enero. 2025.
CAREY. K. (Nov 21, 2022). The incredible shrinking future of college. Vox. Disponible en: https://www.vox.com/the-highlight/23428166/college-enrollmentpopulation-education-crash Consultado el 18 de diciembre. 2024.
COLEGIO DE PROFESIONALES DEL TRABAJO SOCIAL DE PUERTO RICO (CPTSPR). Estudio: Condiciones laborales de los y las profesionales de Trabajo Social. Comisión Permanente del Proyecto Profesional, 2011.
COLEGIO DE PROFESIONALES DEL TRABAJO SOCIAL DE PUERTO RICO (CPTSPR). Código de Ética. 2017.
COMITÉ LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE ORGANIZACIONES PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL/SERVICIO SOCIAL (COLACATS). Estudio de Condiciones Laborales. Puerto Rico: COLACATS, 2014.
CONSEJO DE EDUCACIÓN DE TRABAJO SOCIAL DE ESTADOS UNIDOS (CSWE). Políticas Educativas y Estándares de Acreditación. EPAS, 2022. Disponible en: https://www.cswe.org/accreditation/policies-process/2022epas/ Consultado el 18 de diciembre. 2024.
CORDERO, L.; LÓPEZ, M.; BARRETO, E. Fundamentación, objetivos y funcionamiento de la articulación entre: Docencia, investigación y extensión grado y posgrado en Universidades miembros de la Asociación Nacional de Escuelas de Trabajo Social de Puerto Rico. XXI Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social y la IV Asamblea general de la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social (ALAEITS), Mazatlán, 2015, México, Anais…México, 2015.
GUERRA, Y. Trabajo Social: fundamentos y contemporaneidad. Buenos Aires: Colegio de Asistentes Sociales o Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires, 2017.
IAMAMOTO, M. Trabajo Social en Tiempo de Capital Fetiche. São Paulo: Cortez Editora, 2022.
LIZARDI, M. Origins and development of social work education in Puerto Rico. Tesis doctoral. Louisiana: Tulene University, 1983.
MACÍAS, T. “Between a Rock and a Hard place”: Negotiating the Neoliberal Regulation of Social Work Practice and Education. Alternative Routes, 26, pp. 251-276, 2015.
MONTAÑO, C. La Naturaleza del Servicio Social, un ensayo sobre su génesis su especificidad y su reproducción. São Paulo: Cortez Editora, 1998.
NETTO, J. Capitalismo Monopolista y Servicio Social. São Paulo: Cortez Editora, 1992.
PINEDA DATTARI, L. Descenso de matrículas en universidades implicaría más del 50% de lo que había en 2017 Noticel. 13 de abril de 2023. Disponible en: https://www.noticel.com/educacion/ahora/top-stories/20230413/descenso-de-
matriculas-en-universidades-implicaria-mas-del-50-de-lo-que-habia-en-2017/ Consultado el 18 de diciembre. 2024.
RIVERA OTERO, C. A. ¿Es posible la protección contra el maltrato a la niñez y la juventud en Puerto Rico? Un análisis histórico y crítico de la política social de Seguridad, Bienestar y Protección en el contexto del Neoliberalismo, la Contrarreforma del Estado, el Capitalismo Global y la Sociedad de Riesgo a partir del año 1999. Disertación presentada al Programa Doctoral en Trabajo Social Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle Universidad de Puerto Rico, 2021.
R.DEL ROMERAL. La cuestión social y Puerto Rico [microfica]. San Juan: Universidad de Puerto Rico, 1904.
ROSARIO-RIVERA, N.; SÁNCHEZ-MARCANO, F. Trabajo Social clínico: Discursos sobre las prácticas profesionales y formativas del ejercicio clínico en el contexto sociohistórico y político de Puerto Rico a mayo 2012. (Vol.1) Tesis de maestría, Escuela Graduada de Trabajo Socia, UPR, 2012a.
ROSARIO-RIVERA, N. & SÁNCHEZ-MARCANO, F. Práctica y formación del Trabajo Social clínico en el contexto socio-económico y político de Puerto Rico. Revista Tandil, (7)4, 349-363, 2012b. Disponible en: https://revistaplazapublica.files.wordpress.com/2014/06/77-29.pdf Consultado el 18 de diciembre. 2024.
RUIZ, M. La Practica del Trabajo Social, de lo específico a lo genérico. Puerto Rico: Editorial Edil, 1997.
SEDA, R. Retos al Trabajo Social en el Puerto Rico del Siglo XXI. Trabajo presentado en la Universidad Interamericana de Arecibo, 27, octubre de 2019.
SOTO-ROMÁN, J. La formación profesional del Trabajo Social en Puerto Rico ante el contexto actual: desafíos y posibilidades. Voces desde el Trabajo Social, 8(1), 176-199, 2020. Disponible en: https://revistavocests.org/index.php/voces/article/view/223 Consultado el 18 de diciembre. 2024.
TORRES RIVERA, A. Neoliberalismo, globalización y legislación social: un debate vigente para el Puerto Rico del Siglo 21. Sin fecha (s.f). Disponible en: https://www.uprm.edu/ceterisparibus/wpcontent/uploads/sites/242/2022/04/4volneol.pdf Consultado el 18 de diciembre. 2024.
BRASIL: fundamentos para a interpretação do surgimento da profissão e desafios à formação1
Larissa Dahmer Pereira Yolanda Guerra
1. Introdução
O Brasil é um país colonial e periférico, cuja constituição do modo de produção capitalista se deu tardiamente. Pela sua condição de país dependente tem sido, histórica e fundamentalmente, orientado por interesses externos. O país tem dimensões continentais. Somos um contingente de mais de 203 milhões de habitantes, com extensão territorial de mais de 8.514.876 km², dividido em 26 estados e 1 Distrito Federal dispostos em 5 regiões com expressiva diversidade cultural. São muitos “Brasis” dentro de um só país. As regiões apresentam muitas particularidades bem como disparidades. O que há em comum é a brutal miserabilidade da nossa população, marcada pela fome, pelo desemprego, subemprego, déficit habitacional, moradias que carecem de saneamento básico e infraestrutura, violência urbana, a dominação do território pelo narcotráfico e milícias, sob a égide de um Estado patrimonialista, autocrático-burguês, o que reverbera nas formas de enfrentar a chamada “questão social” pela via da coerção e do consenso. Assim o Estado autocrático-burguês, submetido à lógica do grande capital, desencadeia, sistematicamente, diversos processos contrarrevolucionários, com implicações políticas das mais profundas.
A miséria no Brasil também tem características regionais. O índice GINI - que expressa a desigualdade pelo grau de concentração de riqueza, apesar de ter tido uma queda nos últimos anos - encontra-se em 0,591, elevando o Brasil para a primeira posição no ranking de concentração de renda e riqueza. Em todos os Estados verifica-se a deterioração do meio ambiente com tragédias humanas mundialmente conhecidas como as de Mariana e Brumadinho (Minas Gerais), a tragédia da Brasken em Maceió, a pandemia do Coronavírus com mais de 700 mil mortes, a tragédia do Rio Grande do Sul, enfim, apenas para mencionar as últimas. O rendimento médio mensal individual do país é de R$ 2.659,002. As desigualdades raciais e de gênero são significativas. Segundo a pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) as mulheres negras ganham 46% do rendimento médio de homens brancos e 62% em relação às mulheres brancas3. Temos um
1 Os itens relativos ao surgimento da profissão e à discussão sobre o trabalho do Serviço Social são de autoria da docente Yolanda Guerra, enquanto a discussão relativa à formação foi desenvolvida pela docente Larissa Dahmer Pereira.
2 Importante notar que o salário mínimo atual no país gira em torno de R$1.400, o que equivale a 256 dólares.
3 Cf. https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2023-07/mulheres-negras-recebem-48-do-que-ganhamhomensbrancos#:~:text=Pesquisa%20do%20Instituto%20Brasileiro%20de,que%20os%20homens%20negros%20ganham. Acesso em 20 dez. 2024.
racismo estrutural sob o mito da democracia racial. Outrossim, a violência contra mulheres é gritante: o Brasil ocupa, segundo a Organização Mundial de Saúde, o 5º lugar no ranking mundial relativo ao feminicídio4 .
É sob esses fundamentos socioeconômicos e ídeopolíticos que o Serviço Social nasce e se desenvolve no nosso país. Além disso, essa breve configuração do país mostra os desafios para uma profissão que atua na reprodução material e ideológica da força de trabalho ocupada e excedente.
Na bibliografia brasileira e latino-americana podemos identificar, pelo menos, duas teses antagônicas que consideram a gênese do Serviço Social. A primeira, a tese endogenista, segundo Iamamoto (1992, p. 175) “[...] busca entender o Serviço Social em si e para si mesmo”. Nessa abordagem, considera-se a existência da profissão como decorrência das formas mais antigas de ajuda, as quais representariam momentos/etapas da evolução da profissão até chegar à sua forma profissional que é o Serviço Social. Essa tese nem sempre aparece explícita e/ou de maneira pura na produção do Serviço Social. Ao contrário, há uma tendência a considerar a gênese da profissão no trabalho das “damas de caridade” ou das visitadoras sociais, sanitárias ou domiciliares5 .
A segunda forma de interpretação é a histórico-crítica, que considera que a gênese da profissão se encontra num conjunto de necessidades das classes sociais antagônicas que determinam a necessidade das especializações. Localiza os fundamentos da profissão nas necessidades sócio-históricas que instituem um espaço na divisão sociotécnica, sexual e racial do trabalho para a profissão. A tese histórico-crítica explica as chamadas etapas da profissão como suas protoformas ou formas anteriores do processo de profissionalização (Netto, 1992). Nesta linha de argumentação, segundo Netto, em que pese a continuidade que se estabelece entre o Serviço Social e a assistência organizada (o voluntariado e a filantropia - a exemplo do trabalho de visitadoras sociais), “[...] o que efetivamente funda o Serviço Social são as condições que possibilitaram a constituição de um mercado de trabalho para assistentes sociais” (Netto, 1992, p. 69). Nas palavras de Netto (ibid.), “[...] não é a continuidade evolutiva das protoformas ao Serviço Social que esclarece a sua profissionalização, e sim a ruptura com elas, concretizada [...] pela instauração [...] de um espaço determinado na divisão social (e técnica) do trabalho, espaço esse decorrente da dinâmica do capitalismo no estágio dos monopólios”. Por isso é que a profissionalização do Serviço Social tem na sua base a modalidade histórica pela qual o Estado burguês, capturado pelos monopólios, trata a questão social, qual seja, as políticas sociais (idem).
Essa determinação é importante, tendo em vista que, desde os primeiros anos da década de 1920, como mostram Iamamoto e Carvalho (1985), surgem instituições assistenciais de natureza filantrópica as quais “[...] criarão as bases materiais e organizacionais, e principalmente humanas, que a partir da década seguinte permitirão a expansão da Ação Social e osurgimento das primeiras Escolas de Serviço Social” (Iamamoto e Carvalho, 1985, p. 171).
4 Ver: Atlas da Violência 2024 (Cerqueira; Bueno, 2024).
5 Há autores no Brasil que trabalham com essa tese, a exemplo de Martinelli (1989).
É preciso demarcar que o período entre os anos de 1920 e 1930 é considerado como oinício da Restauração Católica no Brasil. A Igreja Católica, preocupada com o que considera decadência moral e dos costumes cristãos (Aguiar, 2011), faz aliança com o Estado numa conciliação de interesses, visando acumular forças para limitar a expansão de tendências liberais e comunistas. No Brasil, o movimento chamado de Ação Católica, resultado da Reforma Social da Igreja, exerce grande preponderância sobre a origem da profissão, com a criação do Centro de Estudos e Ação Social (CEAS), em 1932. É também nos anos 30 do século passado, que se dá o início do processo de industrialização no Brasil, com a substituição das importações, criação de indústrias de base e maior investimento em infraestrutura. Nesse contexto, o Serviço Social nasce como parte de uma estratégia de classe, dentro do projeto burguês de “reformas dentro da ordem”, mobilizado pelas forças sociais que representam o grande capital pela articulação entre Estado, empresariado e Igreja Católica, visando à integração da classe trabalhadora, dadas as possibilidades econômico-sociais postas pelo monopólio, no momento em que o Estado assume para si o tratamento das expressões da chamada questão social (Netto, 1992; Montaño; Guerra, 2024). O espaço que reserva a divisão sociotécnica, sexual e racial do trabalho à profissão é o de atender às situações emergenciais oriundas da exploração do trabalho pelo capital, que se apresentam como sequelas na vida da classe trabalhadora. Diante do processo de desenvolvimento industrial, aliado à expansão urbana das grandes cidades, agravaram-se as expressões da “questão social”, que se manifestam no índice de pobreza, de desemprego e de exploração da força de trabalho, as quais não podiam mais ser enfrentadas como “caso de polícia”. Contudo, a configuração das políticas sociais nos países periféricos é focalizada, segmentada, fragmentada, individualizada, direcionada ao ajustamento da população e a mudanças comportamentais. Isso coloca um padrão de intervenção profissional reformista integrador que se torna hegemônico até aproximadamente o final da década de 1950 e início de 1960. Importante demarcar que a nossa profissão no Brasil foi regulamentada em 1962, mas, desde 1957, já existe uma lei (Lei nº 3.252), que dispõe sobre o exercício da profissão de Assistente Social. Além disso, tivemos 4 reformulações do nosso Código de Ética: 1947, foi o primeiro Código de Ética que foi reformulado em 1965 e este em 1975, cuja reformulação, em 1986, sob a égide da abertura democrática no Brasil, foi um divisor de águas na profissão. O Código de Ética de 1986 foi aperfeiçoado em 1993, a partir do debate dos fundamentos ontológicos da ética. Cada um deles demarca os avanços e retrocessos no movimento histórico da categoria.
No início da década de 1960, o Serviço Social recebe os influxos dos processos revolucionários que ocorrem em toda América Latina e que são brutalmente reprimidos por ditaduras sangrentas, que reverberam na profissão através da constituição de i um segmento de profissionais que passa a protagonizar processos de mudança. A chamada reconceitualização latino-americana é um marco, um processo e um projeto6. Segundo Netto (2005), no Brasil ela se mantém por 10 anos. Decorridos este tempo, o Serviço Social brasileiro dá continuidade ao seu processo de renovação.
6 O I Seminário Regional Latino-Americano de Serviço Social, pode ser tomado como o ponto de partida deste movimento reconceituador que ocorreu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Cf. Netto (2005).
Tal processo traz mudanças significativas no Brasil no que se refere ao questionamento sobre a funcionalidade da profissão ao capitalismo, a concepção de Serviço Social e ao perfil da categoria profissional, possibilitado tanto pela inserção do Serviço Social no circuito acadêmico e pela criação da Pós-Graduação (a partir de 1972), aproximando-se das teorias sociais, dentre elas do marxismo (ainda que de maneira enviesada), quanto pelo processo de ampliação e laicização da categoria profissional, alterando, substancialmente, o perfil de profissional. Como decorrência, tem-se a ampliação e consolidação do mercado de trabalho para os assistentes sociais, especialmente no campo da execução das políticas sociais, oque abordaremos no próximo item.
Somos um contingente de 220 mil assistentes sociais, dos quais 92,92% que se identifica com o gênero feminino7, distribuídas desigualmente8 pelo território nacional (CFESS, 2022). Trata-se de uma categoria diversa, plural, e como toda a classe trabalhadora, encontra-se fragmentada.
Como mostra pesquisa recente realizada pelo Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), as condições de trabalho e vida da maior parte da categoria, assim como os demais segmentos da classe trabalhadora, encontra-se precarizada, o que pode ser constatado através dos baixos salários, vínculos instáveis e flexíveis, contratação via cargos genéricos e prestação de serviços para pessoas físicas e jurídicas (para empresas, pessoas, órgãos governamentais e/ou para o terceiro setor) sem vínculo trabalhista, ou seja, como profissionais autônomas9 . A configuração das políticas sociais reverbera na profissão. Na atualidade, as políticas e os serviços sociais passam por amplo processo de mercantilização, já que têm se convertido em atividades lucrativas submetidas à racionalidade do capital e à mesma lógica das atividades produtivas (Bruno, 2018), o que traz alterações substantivas tanto na natureza do contrato do serviço a ser prestado quanto no conteúdo do trabalho e no seu modus operandi (Guerra, 2024).
Essa metamorfose das políticas sociais é agravada na atualidade pela Reforma Digital do Estado, que coloca a estratégia digital no centro e altera substancialmente o trabalho profissional no âmbito das políticas sociais, ao estabelecer plataformas intermediadoras entre profissionais e sujeitos que demandam o acesso às políticas e serviços sociais.
7 Sugerimos a leitura do relatório síntese da pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), cujos dados permitem uma aproximação ao que é a categoria hoje. No que se refere à pertença étnico-racial, pessoas que se identificaram como brancas correspondem a 46,98%, pardas, 37,58%, e pretas, 12,76%. O contingente de profissionais que se declara amarelas (ou de origem oriental) e indígenas e outras somam 2,68% (CFESS, 2022, p. 32). A isso acrescem as condições de uma precarização estrutural no nosso trabalho, com uma concentração salarial de 24,52% de profissionais que ganham entre R$2.001,00 e R$3.000,00, ou seja, de aproximadamente 367 a 551 dólares. A desigualdade salarial no que se refere ao gênero e cor são evidentes. A maioria da categoria (52,97%) concluiu o curso em instituição privada com fins lucrativos, seguida, de longe, pelas instituições públicas federais (18,63%).
8 O estado com maior número de assistentes sociais é São Paulo, com 32.924 mil assistentes sociais e, o menor, é o Amapá, CRESS 24ª. Reg., com 675 profissionais.
9 Dentre outras requisições e demandas nestas condições de trabalho, destacamos a elaboração de relatórios sociais, pareceres, projetos sociais e a atuação na condição de perito ou assistente técnico judicial.
Desde os anos de 1990, com a reestruturação produtiva e a adoção do regime flexível, aliada à reforma gerencial do Estado10, tem-se observado inúmeras metamorfoses no trabalho profissional, repercutindo em mudanças nas requisições institucionais. Nota-se uma forte tendência à desprofissionalização e desespecialização. Sem contar com a polivalência e multifuncionalidade. Requisitam-se atividades genéricas, simplificadas, abstraídas de conhecimentos teóricos e reflexivos e de modos de fazer específicos, configuradas como atividades que não cabem em nenhuma das competências de profissionais de nível superior. Com o avanço e aprofundamento da liberalização das políticas sociais e com a presença de um governo com feições fascistas, como foi o caso do governo Bolsonaro, aprofundaram-se as requisições de cunho controlador, de vigilância e inquisitivo. Atualmente, as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs)11 têm incidido no nosso modo de fazer profissional, que fica subordinado às plataformas digitais, aos protocolos, manuais e outras formas de padronização impostas a priori. As tecnologias oferecem uma nova base técnica ao trabalho e a revolução digital, a chamada inteligência artificial, a robótica, subsumem nosso trabalho intelectual e nossas decisões ético-políticas12 Pesquisas têm mostrado que a adoção de novas tecnologias, que condicionam o trabalho a um ritmo alucinante, flexibilizam o controle e retiram a autonomia de trabalhadores/as, ocasionando-lhes adoecimento físico e mental.
Todas essas mudanças são ainda irrelevantes quando se tem a realidade do trabalho remoto e/ou o trabalho em domicílio com suas novas requisições e modus operandi. O que se sabe é que o trabalho em domicílio se mescla com o trabalho reprodutivo doméstico, aumentando as formas de exploração do contingente feminino. Aqui ocorre um sobretrabalho, que em geral produz sofrimento e desgaste emocional, fundamentalmente, mas não exclusivamente, para as mulheres. Por fim, cabe observar as questões éticas, especialmente em relação ao sigilo profissional, o qual tem se colocado bastante vulnerável nas condições atuais de trabalho.
Assim como as TICs vêm sendo largamente usadas nos diferentes espaços sócioocupacionais, trazendo profundas implicações para o trabalho de assistentes sociais, as mesmas são utilizadas, também, nos processos formativos de assistentes sociais, por meio da crescente robotização na formação em Serviço Social, especialmente nos cursos ofertados à
10 Cf. o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (Brasil, 1995), documento que norteou a reforma gerencial do Estado brasileiro, introduzindo aspectos de gestão gerencial no aparelho estatal e privatizando a maior parte do patrimônio público, construído no período desenvolvimentista (1930 a 1980).
11 As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) são um conjunto de recursos tecnológicos usados em diferentes setores e, também, na área social. Cf. Coutelle (2019). Consistem em dispositivos, aplicativos, redes e serviços de computação, ou seja, um conjunto de recursos tecnológicos que permitem comunicação.
12 Temos como exemplo o trabalho na Assistência Estudantil, Centros de Referência da Assistência Social, nos Tribunais de Justiça, espaços ocupacionais onde o trabalho profissional se encontra intermediado por plataformas. Ademais, no Instituto Nacional de Seguridade Social, 1/3 dos pedidos de auxílio-doença, pensão por morte, aposentadoria, são avaliados por robôs. Dados retirados de pesquisa em curso no Brasil, coordenada pela profa. Yolanda Guerra, sobre os “Os desafios do acesso e das intervenções profissionais nas políticas sociais diante das tecnologias de Informação e de Comunicação (TIC)”, financiada pelo CNPq, que tem como objetivos captar os impactos das inovações tecnológicas no trabalho profissional e a efetividade do acesso da população às políticas sociais da Assistência e da Previdência. Consultar: https://ticpoliticassociais.org/ Acesso em: 10 dez. 2024.
distância, que formam a maior parte dos assistentes sociais no Brasil desde a 1ª década dos anos 200013 .
Para maior compreensão do quadro atual, cabe-nos, ainda que de forma breve, apresentar a trajetória da formação em Serviço Social no país, articulada ao desenvolvimento da política educacional de nível superior.
Como dito, a formação em Serviço Social data da década de 1930, com a criação dos primeiros cursos de Graduação no país. De 1930 à década de 1960, a Igreja Católica foi a principal responsável pela criação e manutenção dos cursos de Serviço Social, o que mudou a partir do golpe empresarial-militar, em 1964, quando o empresariado passou a assumir a função de forma proeminente, abrindo novos cursos e caracterizando esse como o primeiro momento de expansão de cursos de Serviço Social no país. Os anos 1990 caracterizaram-se, no contexto de contrarreforma do Estado, como o 2º momento de expansão dos cursos de Serviço Social, acompanhando o movimento expansionista da educação superior brasileira, bem como, suas características. Desse modo, os cursos de Serviço Social expandiram-se nos anos 1990, mas a partir de instituições privadas, com finalidades lucrativas (Pereira, 2022)14 Os anos 1990 foram marcados pela reforma gerencial do Estado, como já assinalado anteriormente, e pelo avanço de políticas estatais fortalecedoras da atuação do setor privadomercantil no provimento da educação superior como mais um produto comercializável15 . Esse momento caracterizou-se pela ampliação do setor empresarial que explora a educação superior e de concentração/centralização de capital em conglomerados empresariais, que, nos anos 2000, fundiram-se em megaempresas e passaram a utilizar o Ensino a Distância (EaD) como estratégia central – tanto em cursos presenciais como os ofertados estritamente à distância - para o enxugamento de custos e, por sua vez, a maximização de lucratividade16 . Tal processo de centralização/concentração de capital, na educação superior, caminhou para a alocação desse imenso capital no setor financeiro, com a abertura de capital de tais empresas na Bolsa de Valores, a partir de meados dos anos 200017. Nessa direção, inseridas no circuito financeiro, as empresas - que exploram a educação superior como mais um ativo financeiro - usam estratégias que possibilitem, pois, a sua valorização, sendo uma das centrais a implementação do EaD, que se traduz na crescente robotização e, mais
13 As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) vêm sendo largamente usadas na educação superior, especialmente por meio dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA). Com o surgimento da Inteligência artificial, o processo de robotização tornou-se progressivo, desde o atendimento virtual ao público discente até a “correção” de testes/provas (Coutelle, 2019).
14 Para a versão em espanhol, cf. Pereira (2024).
15 Conforme o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (Brasil, 1995, pp. 41-42): “SERVIÇOS NÃO EXCLUSIVOS. Corresponde ao setor onde o Estado atua simultaneamente com outras organizações públicas não-estatais e privadas. [...] São exemplos deste setor: as universidades, os hospitais, os centros de pesquisa e os museus”.
16 Para uma análise do EaD na educação superior, com textos de pesquisadores dos campos da Educação e do Serviço Social, cf. obra organizada por Vale e Pereira (2019).
17 “Na área da educação privada, a concessão de títulos de propriedade (ações) na bolsa de valores teve início em 2007, ano em que ocorreu a oferta pública de ações dos grupos Anhanguera, Pitágoras e Estácio de Sá. De lá para cá esse processo se ampliou, envolvendo não apenas a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), mas também a Bolsa de Valores de Nova York (Nasdaq), onde algumas empresas brasileiras vêm se inserindo desde 2017. Assim, há atualmente cinco empresas de serviços educacionais cotadas na Bovespa (Kroton, Yduqs, Ser, Ânima e Bahema) e três cotadas na Nasdaq (Arco, Afya e Vasta). Além delas, a Eleva Educação, de propriedade de Jorge Paulo Lemann, anunciou recentemente a pretensão de abrir capital na Bolsa de Nova York” (Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, 2024, p. 22). Cf, também, texto de Leher (2019) e Abrahão, Pereira e Ferreira (2023).
recentemente, na introdução da Inteligência Artificial, elementos presentes na formação de diferentes profissionais, dentre eles, o assistente social.
O uso da robotização – o que envolve a implementação, no processo formativo, das TIC’s – significa, essencialmente, retirar do docente a autonomia e a responsabilidade quanto ao processo integral de formação dos profissionais. Isto é, a formação passa a ser organizada de forma parcelada/fragmentada: não há mais um corpo docente que forma o corpo discente, mas há um processo de fragmentação das ações, dividido entre docentes que gravam aulas, docentes que formulam as apostilas, docentes que formulam provas, sendo a relação presencial – quando há – restrita a tutores, que desempenham o papel pedagógico e fundamental da relação presencial na formação18
Tal parcelamento de atividades pedagógicas é necessário para a finalidade de tais empresas, isto é, a lucratividade e não a formação. O parcelamento de tarefas faz parte da inclusão das TIC’s na produção de tais cursos, visto que, por exemplo, quanto mais parcelado/fragmentado o processo, maior a possibilidade de automação/robotização dos diferentes processos. Um exemplo clássico é a aplicação de provas, que são elaboradas por pessoas e “corrigidas” por robôs19 .
O 3º momento expansivo da educação superior brasileira no pós-2000 foi, pois, acompanhado desse movimento voraz do capital de explorar a educação superior como mais um nicho de valorização. Cabe destacar, ainda, a ação do Estado brasileiro que vem, em diferentes governos, de diferentes matizes ídeo-políticas, reforçando a lógica de mercantilização da educação superior, por meio de uma legislação que flexibiliza as exigências para o processo formativo, facilitando, assim, o seu enquadramento em cursos ofertados à distância. O acesso à educação superior pública no país ampliou-se, sem dúvida, nesse 3º momento expansivo, por meio de políticas públicas essencialmente desenvolvidas no período entre os anos 2003 a 2016, durante os governos Lula e Dilma, com a implantação de programas governamentais20 que proporcionaram a abertura de cursos públicos, ampliação de vagas nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) e a interiorização das mesmas.
18 “Mas o fetichismo da tecnologia também se explica pelo novo lugar que a tecnologia vem ocupando na prática didáticopedagógica. Nesse contexto, o experimento realizado pelo grupo Laureate no início da pandemia, de introduzir um sistema de inteligência artificial para corrigir provas dissertativas (Domenici, 2020), é apenas o caso mais emblemático e extremo da pedagogia do algoritmo. Pois, na verdade, da Educação Infantil ao Ensino Superior, o papel dos educadores está sendo progressivamente reduzido em todos os níveis. No seu lugar, a educação plataformizada dominada pelas grandes corporações impõe o uso de pacotes fechados que abarcam todas as etapas do ensino-aprendizagem, incluindo a formação de professores, as ementas das disciplinas, o método pedagógico, o material didático e o processo avaliativo, enquanto a interação humana da aprendizagem fica restrita à assessoria de um ‘tutor’. Isso não apenas incrementa o desemprego e a precarização do trabalho docente como também reduz drasticamente a qualidade do ensino. Trata-se de um processo de estandardização da mercadoria educacional que passa a ser produzida em série e em escala” (Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, 2024, p. 108).
19 A introdução da Inteligência Artificial, com o uso crescente da robotização em diversas atividades de cunho pedagógico, traz desafios ainda maiores à problematização da formação de diversos profissionais. Não os abordaremos no escopo do presente capítulo, mas esse é um tema que precisa e merece ser aprofundado, visto que acirra, ainda mais, os limites e desafios da formação de assistentes sociais via EaD. Cf. Pereira (2009).
20 No período dos governos Lula e Dilma, diversos programas foram criados, com vistas a expandir o acesso de jovens à educação superior pública, além de políticas de permanência estudantil. Podemos citar, como políticas de fortalecimento do setor público, o Programa Expandir (2003-2006) (Brasil, 2005a), o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) (2007-2012) (Brasil, 2007), a Universidade Aberta do Brasil (UAB) (Brasil, 2006) e, ainda, o Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) (Brasil, 2010).
Tais programas – associados à Lei de Cotas (Brasil, 2012) e ao Plano Nacional de Assistência
Estudantil – foram cruciais para mudar o perfil discente das IFES21 .
Contudo, apesar dos esforços governamentais para ampliação do acesso à educação superior pública, a liberalização relativa ao setor privado-mercantil perpetuou-se22 e o seu fortalecimento mantém-nos, enquanto país, muito distantes de países vizinhos latinoamericanos quanto às estatísticas educacionais. Vale lembrar, ademais, que não conseguimos cumprir metas aprovadas pelo Congresso Nacional relativas à educação superior, tais como opercentual mínimo de jovens de 18 a 24 anos com acesso a esse nível de ensino e, ainda, o percentual mínimo de 40% de matrículas na educação superior pública23 .
A título de ilustração: saltamos, em 2002, de 3.520.627 milhões de matrículas, para, em 2022, o total de 9.443.597 matrículas (Brasil, 2023). Contudo, a presença do setor privadomercantil, dominado por corporações empresariais que exploram o setor educacional, é massiva e a meta de 40% de matrículas no setor público, aprovada em dois Planos Nacionais de Educação (PNE’s) (Brasil, 2001a e 2014)24, não se concretizou25 .
Outra tendência, que aqui compreendemos como estratégia das corporações supracitadas, é a de crescimento progressivo do EaD na oferta de matrículas no Brasil: inicialmente restrita à formação de professores, nos anos 1990, o EaD passou a ser amplamente utilizado também em cursos para a formação de Bacharéis. Passamos, em 2002, de 40.714 matrículas totais em cursos EaD, para 4.330.934 matrículas, no ano 2022. Segundo relatório técnico do INEP/MEC, “[...] Se a tendência for mantida, o número de estudantes em cursos a distância deve superar, já em 2023, o número de estudantes em cursos presenciais” (Brasil, 2023, p. 33).
Na formação em Serviço Social, dentre os 10 (dez) cursos à distância com maior número de matrículas, o curso de Serviço Social mantém-se na 9ª posição, com 101.512
21 Cf. V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos (as) Graduandos (as) das IFES (ANDIFES/FONAPRACE, 2019).
22 Não será possível analisar no escopo do capítulo as razões para a duplicidade de tal movimento (expansão da educação superior pública e liberalização voltada para o setor privado-mercantil). Cabe-nos somente assinalar a conturbada relação dos governos Lula e Dilma com o ultraconservador e liberal Congresso Nacional, o arco de alianças, suas contradições e limites, e, ainda, o lobby do setor que explora o setor educacional e infiltra-se em importantes espaços decisórios, como o Conselho Nacional da Educação.
23 O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC) publicou recentemente um relatório de monitoramento do Plano Nacional de Educação (2014-2024): “A Meta 12 almeja a expansão do acesso aos cursos de graduação, com a elevação da taxa bruta de matrículas (TBM) para 50% e da taxa líquida de escolarização (TLE) para 33% da população de 18 a 24 anos. Prevê, ainda, a garantia da qualidade da oferta, com no mínimo 40% da expansão de matrículas no segmento público. Na série histórica do monitoramento do PNE, entre 2012 e 2021, nota-se a tendência de avanço nas taxas de cobertura populacional dos cursos de graduação, porém, em ritmo aquém do necessário para atingir os alvos do Plano. A TBM aumentou de 30,0% para 37,4%, enquanto a TLE apresentou crescimento de 19,5% para 25,5%. Já a participação do segmento público na expansão das matrículas – terceiro indicador de monitoramento da Meta 12 –oscilou com tendência de queda entre 2012 e 2020. Nesse período, o segmento público foi responsável por apenas 3,6% do aumento das matrículas nos cursos de graduação” (Brasil, 2022, p. 16).
24 Conforme o PNE de 2001: “Deve-se assegurar, portanto, que a setor público neste processo, tenha uma expansão de vagas tal que, no mínimo, mantenha urna proporção nunca inferior a 40% do total” (Brasil, 2001a, p. 34). E, ainda, o PNE de 2014: “Meta 12: Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento público” (Brasil, 2014, n.p).
25 Destaca-se, ainda, ampla legislação que expressa o lobby do setor privado mercantil e que lhe garante benefícios fiscais e de possibilidades de expansão de matrículas, por meio da flexibilização da legislação. No período, além de fortalecido o Fundo de Financiamento ao Estudante (FIES), criado no governo FHC (Brasil, 2001b), que aloca recursos públicos de forma direta (por meio do financiamento/crédito aos estudantes), foi criado o Programa Universidade para Todos (PROUNI), com isenção fiscal às instituições privadas em troca de bolsas estudantis (Brasil, 2005b).
matrículas, conforme o Censo da Educação Superior de 2022 (Brasil, 2023)26. O curso, ao mesmo tempo em que é bastante procurado, especialmente na modalidade à distância, encontra-se dentre os com maior taxa de desemprego, isto é, está na 3ª posição27 . Temos no país a oferta de 489 (quatrocentos e oitenta e nove) cursos de Serviço Social, espalhados por todas as regiões brasileiras28, sendo 281 (duzentos e oitenta e um) cursos presenciais privados, 138 (cento e trinta e oito) cursos à distância e 70 (setenta) cursos públicos. Contudo, apesar do maior quantitativo de cursos presenciais privados, ao observar onúmero de matrículas, constatamos a sua predominância em cursos EaD. Conforme o gráfico 1, é possível constatar o crescimento exponencial de matriculados em cursos de Serviço Social a distância, que, desde o ano de 2008, ultrapassaram os matriculados em cursos presenciais (públicos e privados)29 :
Gráfico 1 - Matrículas por natureza jurídica e modalidade de ensino - 2006 a 2022
EAD PRESENCIAL PRIVADO PRESENCIAL PÚBLICO


Fonte: elaboração da autora, com base em dados colhidos/organizados por Pereira, Ferreira e Azevedo (2024).
No que se refere aos concluintes em cursos a distância, trata-se de movimento similar ao de matriculados em cursos de Serviço Social (gráfico 2), com a presença massiva de egressos de cursos EaD:
26 De acordo com o INEP/MEC (Brasil, 2023, p. 39), os cursos EaD com maior número de matrículas são: Pedagogia (650.164), Administração (393,329), Contabilidade (201.229), Sistemas de Informação (188.363), Gestão de Pessoas (185.124), Enfermagem (173.579), Educação Física (171.756), Logística (107.522), Serviço Social (101.512) e Marketing (84.681).
27 Pesquisa recente divulgada pelo Instituto SEMESP informa sobre os cursos de ensino superior com as maiores taxas de desemprego após a conclusão dos estudos são: “1) História – 31,6%; 2) Relações internacionais – 29,4%; 3) Serviço Social –28,6%; 4) Radiologia – 27,8%; 5) Enfermagem – 24,5%; 6) Química – 22,2%; 7) Nutrição – 22%; 8) Logística – 18,9%; 9) Agronomia – 18,2%; 10) Estética e cosmética – 17,5%” (Redação Exame, 2024, n.p).
28 Regiões Sudeste, Sul, Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
29 Os dados sobre os cursos de Graduação em Serviço Social foram atualizados/coletados com base nas Sinopses Estatísticas da Educação Superior (anos 2006 a 2022), resultantes do Censo da Educação Superior, que ocorre anualmente e é organizado pelo governo brasileiro. Cf. os dados completos sobre os cursos de Serviço Social em Pereira, Ferreira e Azevedo (2024).
EAD
PRESENCIAL PRIVADO PRESENCIAL PÚBLICO


Fonte: elaboração da autora, com base em dados colhidos/organizados por Pereira, Ferreira e Azevedo (2024).
Ou seja, conforme mapeamento que vimos realizando ao longo dos anos30 , a tendência de formação majoritária à distância dos assistentes sociais brasileiros se concretizou, sendo essa, pois, a principal via de formação de tais profissionais, o que traz significativas implicações para o perfil de egresso formado no país, o que abordaremos nas considerações finais do capítulo.
Por sua vez, na Pós-Graduação stricto sensu, em cursos de Mestrado e Doutorado, a formação é realizada em instituições majoritariamente públicas e fornece, para distintos cursos, o corpo docente e de pesquisadores na área do Serviço Social.
Os primeiros cursos de Mestrado em Serviço Social foram criados na década de 1970, em instituições católicas, pioneiras na abertura de cursos de Graduação em Serviço Social no país e em um contexto do que Saviani (2008) denominou como “concepção produtivista de educação”31 .
O contexto mais amplo – de uma ditadura empresarial-militar, que objetivava a criação de um “Brasil-potência” e/ou “Brasil grande” – favoreceu a criação de um sistema nacional de pós-graduação brasileiro, cujas características mantêm-se até a atualidade. Saviani, ao analisar o legado educacional do regime militar, nos informa que obtivemos duas influências para a constituição de nosso sistema, mescladas no sistema atual: a europeia e a norte-americana. A primeira nos influenciou do ponto de vista teórico, enquanto a segunda nos trouxe a experiência organizacional norte-americana (Saviani, 2008, p. 308-309):
30 O TEIA - Núcleo de Pesquisa e Extensão em Trabalho, Educação e Serviço Social - mantém um banco de dados dos cursos de Serviço Social, alimentando-o com dados atualizados de forma constante. Os resultados de tal acompanhamento são divulgados por meio de artigos, capítulos de livros, anais de Congressos, além de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) e Dissertações de Mestrado orientados pela docente Larissa Dahmer Pereira. Cf. trabalho mais recente: Pereira, Ferreira e Azevedo (2024).
31 “Configurou-se, a partir daí, a orientação que estou chamando de concepção produtivista de educação. Essa concepção adquiriu força impositiva ao ser incorporada à legislação do ensino no período militar, na forma dos princípios da racionalidade, eficiência e produtividade, com os corolários do ‘máximo resultado com o mínimo dispêndio’ e ‘não duplicação de meios para fins idênticos’. O marco iniciador dessa nova fase é o ano de 1969, quando entrou em vigor a Lei da Reforma Universitária (Lei n. 5.540, de 28 de novembro de 1968), regulamentada pelo Decreto n. 464, de 11 de fevereiro de 1969, mesma data em que foi aprovado o Parecer CFE n. 77/69, que regulamentou a implantação da pós-graduação” (Saviani, 2008, p. 297).
Já no ano seguinte à instalação do regime militar, a questão da pósgraduação foi objeto de análise no Conselho Federal de Educação. A pedido do ministro da Educação, Flávio Suplicy de Lacerda, o conselheiro Newton Sucupira se debruçou sobre o assunto com o intento de conceituar a pós-graduação, tendo elaborado o Parecer n. 977 aprovado em 3 de dezembro de 1965. O modelo de pós-graduação adotado no Brasil seguiu deliberadamente a experiência dos Estados Unidos, como se pode observar no texto do Parecer. Nele se encontra um tópico com o seguinte título: ‘Um exemplo de pós-graduação: a norte-americana’” (Brasil, 1965, p.74-79) [...]. Assim, enquanto a experiência universitária norte-americana põe certa ênfase no aspecto técnico-operativo, na experiência europeia a ênfase principal recai sobre o aspecto teórico. Ora, sabemos do peso da influência europeia sobre os intelectuais brasileiros, em especial na área das chamadas ciências humanas (Saviani, 2008, p. 308-309).
Na área do Serviço Social, apesar dos percalços e muitas dificuldades relacionadas à questão orçamentária, relacionada aos cortes sucessivos e desinvestimento na área educacional de forma mais ampla, especialmente na Pós-Graduação, chegamos à segunda década do século XXI com uma área de conhecimento consolidada no âmbito do Sistema Nacional de Pós-Graduação e reconhecida pelas agências de fomento à pesquisa como Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)32 , Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)33 e Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa. De acordo com o relatório da Coordenação da Área do Serviço Social na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES):
O crescimento da pós-graduação em Serviço Social no Brasil inscreve-se no processo de expansão da pós-graduação brasileira e, ainda, na expansão das Instituições de Ensino Superior (IES) no país. Nos anos 1960, havia 38 programas de pós-graduação (PPG) no Brasil, e nenhum deles na área de Serviço Social. Data de 1971 a implementação dos dois primeiros PPG da área de Serviço Social no país, e, em 2016, registravam-se 34 PPG em funcionamento. Na década entre 1996 e 2016, o crescimento percentual dos PPG da área foi próximo a 280% (passando de 12 para 34) (CAPES, 2021, p. 4).
32 “A CAPES nasceu de uma campanha nacional feita em 1951 que tinha como meta o aperfeiçoamento do pessoal de nível superior. A missão seria executada por uma Comissão, instituída pelo Decreto 29.741/51, de 11/07/1951, composta por representantes de diferentes órgãos do governo e entidades privadas. Seu presidente foi o então ministro da Educação e Saúde, Ernesto Simões Filho, acompanhado por seu secretário-geral, o professor Anísio Spínola Teixeira. Em 1952, a CAPES iniciou oficialmente seus trabalhos, avaliando pedidos de auxílios e bolsas. [...] A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) é uma Fundação do Ministério da Educação (MEC) e tem como missão a expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) no Brasil. Em 2007, também passou a atuar na formação de professores da educação básica” (atualizado em 27/02/2024). Disponível em: https://www.gov.br/capes/ptbr/acesso-a-informacao/institucional/historia-e-missao Acesso em: 01 nov. 2024.
33 “O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, fundação pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, tem como principais atribuições fomentar a pesquisa científica, tecnológica e de inovação e promover a formação de recursos humanos qualificados para a pesquisa, em todas as áreas do conhecimento. Criado em 1951, desempenha papel primordial na formulação e condução das políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação. Sua atuação é essencial para o desenvolvimento nacional e o reconhecimento das instituições de pesquisa e dos pesquisadores brasileiros pela comunidade científica internacional” (publicado em 13/10/2020). Disponível em: https://www.gov.br/cnpq/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/historico Acesso em: 01 nov. 2024.
Pelo exposto, nota-se, seguramente, que a Pós-Graduação em Serviço Social no Brasil tem sido fundamental no fortalecimento e consolidação da direção estratégica da profissão, na medida em que forma pesquisadores tanto para a docência quanto para a intervenção nas políticas sociais e fomenta a massa crítica da profissão, construindo quadros de intelectuais cuja produção extrapola o país e o continente latino-americano, sendo reconhecida pela sua perspectiva crítica.
Contudo, vem se gestando na Pós-Graduação um novo modelo que, orientado pelo processo de Bolonha34, tem proposto a redução dos tempos de titulação, supressão da exigência do Mestrado para a realização do Doutorado e reforçando o perfil tecnicista voltado para atender às necessidades do mercado. Nota-se que a racionalidade neoliberal vem reverberando e impactando os processos educacionais, que por sua vez, constroem o perfil de profissional apto às exigências do mercado de trabalho. No âmbito estrito da profissão, essa relação é acrescida pela configuração das políticas sociais, espaços privilegiados da intervenção profissional, as quais se encontram cada vez mais desfinanciadas, fragmentadas, setorizadas e submetidas ao ideário conservador e integrador-reformista, o que pode ser constatado pelas requisições institucionais cada vez mais estranhas ao projeto ético-político profissional crítico.
Na primeira parte do capítulo buscamos mostrar a processualidade sócio-histórica constitutiva da gênese da profissão no Brasil, dadas as particularidades do país na divisão internacional do trabalho como país periférico e dependente e como parte da sua herança escravista-colonial.
Apresentamos, ainda que de maneira breve, as condições atuais em que se encontra a profissão no mercado de trabalho e a atual configuração da educação superior e da formação profissional graduada e pós-graduada de assistentes sociais, indicando a aceleração da mercantilização e do empresariamento da educação, o que incide na constituição de um perfil de profissional apto a responder às exigências de um mercado de trabalho cada vez mais precário e precarizado.
Observa-se, ainda, o aprofundamento de requisições profissionais cada vez mais conservadoras, estranhas à regulamentação da profissão (estamos nos referindo à Lei 8662 de 1993, ao Código de Ética Profissional, também de 1993 e às Diretrizes Curriculares de 1996), que compõem o que no Brasil denominamos de projeto ético-político profissional. É preciso enfatizar que, com tal perfil e requisições orientados pela lógica neoliberal de enfrentamento à crise do capital, a direção estratégica deste projeto se encontra permanentemente ameaçada. Além disso, nosso desafio tem sido o de não sucumbir diante
34 O pacto/processo de Bolonha se constitui em acordo firmado em 1999, por representantes de 45 (quarenta e cinco) países europeus, a partir do que se institui o Espaço Europeu de Ensino Superior, visando à adoção de medidas de graus comparáveis que possibilitem mobilidade estudantil e empregabilidade. Na sua implementação, o acordo de Bolonha se tornou um processo de globalização da educação (Robertson, 2009) e tem sofrido críticas em relação à redução do tempo de formação e titulação, a incidência dos organismos multilaterais, como a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), Comissão para a América Latina e o Caribe (CEPAL) e o Banco Mundial, dentre outros, nas políticas de educação, em âmbito nacional e regional.
do negacionismo na ciência, da tendência ao antiintelectualismo pragmático, do empreendedorismo intelectual, do produtivismo e da metrificação da produção cientifica, do aligeiramento da formação na Pós-Graduação, dentre outras tendências em curso que vêm se expressando no atual Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG 2024-2028), que está na fase de ajustes pós-consulta pública (CAPES, 2024).
Quando a profissão comemora seus cem anos de existência na América Latina, os desafios, ainda mais complexos e profundos, se enfrentam com nossas reservas de forças, construída ao longo dos últimos 50 anos. Encontrar pontos em comum e juntar forças para enfrentar o aligeiramento da formação e a descaracterização da profissão de forma coletiva tem sido, pois, uma das frentes do nosso projeto profissional crítico que, herdeiro do Movimento de Reconceituação, tem buscado construir a unidade latino-americana e apostado no fortalecimento das articulações internacionais, no âmbito do trabalho, da formação e da organização da categoria, com outros continentes.
4. Referências
AGUIAR, A. G. de. Serviço Social e Filosofia: das origens a Araxá. São Paulo: Cortez: 2011.
ABRAHÃO, S. L. A.; PEREIRA, L. D.; FERREIRA, A. T. dos S. Financeirização da educação superior brasileira e a expansão do EaD via setor privado-mercantil: desafios à formação em Serviço Social. In: PEREIRA, L. D.; BARBOZA, D. R. (Org.). Contrarreformas e expropriação de direitos no terreno da ortodoxia liberal: perspectivas críticas para a análise da realidade brasileira. Uberlândia: Navegando, 2023, v. 1, p. 63-84. Disponível em: https://www.editoranavegando.com/ortodoxia-liberal Acesso em: 28 out. 2024.
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR/FÓRUM NACIONAL DE PRÓ–REITORES DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (ANDIFES/FONAPRACE). V Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos(as) Graduandos(as) das IFES - 2018. Uberlândia: ANDIFES, 2019. Disponível em: https://www.andifes.org.br/wpcontent/uploads/2019/05/V-Pesquisa-Nacional-de-Perfil-Socioeconomico-e-Cultural-dosas-Graduandos-as-das-IFES-2018.pdf . Acesso em: 28 out. 2024.
BRASIL. Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Brasília: Presidência da República/Câmara da Reforma do Estado, 1995. Disponível em: http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/catalogo/fhc/plano-diretorda-reforma-do-aparelho-do-estado-1995.pdf. Acesso em: 28 out. 2024.
BRASIL. Lei n° 10.172, de 9 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências. Brasília, 2001a. Disponível em http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/L10172.pdf. Acesso em: 25 out. 2024.
BRASIL. Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001. Dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior e dá outras providências. Brasília, 2001b. Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03//LEIS/LEIS_2001/L10260.htm#:~:text=LEI %20No%2010.260%2C%20DE%2012%20DE%20JULHO%20DE%202001.&text=Disp %C3%B5e%20sobre%20o%20Fundo%20de,Superior%20e%20d%C3%A1%20outras%20 provid%C3%AAncias. Acesso em: 18 set. 2024.
BRASIL. MEC. Universidade: expandir até ficar do tamanho do Brasil. Brasília, 2005a. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/expansao/revistaexpansao.pdf Acesso em: 25 out. 2024.
BRASIL. Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005. Institui o Programa Universidade para Todos - PROUNI, regula a atuação de entidades beneficentes de assistência social no ensino superior; altera a Lei nº 10.891, de 9 de julho de 2004, e dá outras providências Brasília, 2005b. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20042006/2005/lei/L11096.htm Acesso em: 18 set. 2024.
BRASIL. Decreto nº 5.800, de 8 de junho de 2006. Dispõe sobre o Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB. Brasília, 2006. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5800.htm Acesso em: 25 out. 2024.
BRASIL. Decreto n. 6.096, de 24 de abril de 2007. Institui o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais –Reuni. Brasília, 2007. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20072010/2007/decreto/d6096.htm. Acesso em: 18 set. 2024.
BRASIL. Decreto n. 7.234, de 19 de julho de 2010. Dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil. Brasília, 2010. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7234.htm. Acesso em: 18 set. 2024.
BRASIL. Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012. Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências. Brasília, 2012. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm. Acesso em: 18 set. 2024.
BRASIL. Lei n ° 13.005/2014 - Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências. Brasília, 2014. Disponível em: https://pne.mec.gov.br/18-planossubnacionais-de-educacao/543-plano-nacional-de-educacao-lei-n-13-005-2014. Acesso em: 25 out. 2024.
BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Relatório do 4º Ciclo de Monitoramento das Metas do Plano Nacional de Educação – 2022. Brasília, DF: Inep, 2022. Disponível em: https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/plano_nacional_de_educacao/re latorio_do_quarto_ciclo_de_monitoramento_das_metas_do_plano_nacional_de_educacao. pdf Acesso em: 23 out. 2024.
BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Censo da Educação Superior 2022. Divulgação dos Resultados. Brasília, 10 de outubro de 2023. Brasília, DF: Inep, 2023. Disponível em https://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2022/apr esentacao_censo_da_educacao_superior_2022.pdf. Acesso em: 23 out. 2024.
BRUNO, Fernanda. Racionalidade algorítmica e laboratório de plataforma. In: GROHMANN, Rafael (Org.) Os laboratórios do trabalho digital: entrevistas. São Paulo: Boitempo, 2021.
CERQUEIRA, D.; BUENO, S (coord.). Atlas da violência 2024. Brasília: IPEA; FBSP, 2024. Disponível em: https://apidspace.forumseguranca.org.br/server/api/core/bitstreams/9cb4616a-b635468e-aa16-61a7ff6aee21/content Acesso em: 20 dez. 2024.
CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL (CFESS). Perfil de assistentes sociais no BRASIL: formação, condições de trabalho e exercício profissional. Brasília, 2022. Disponível em: https://www.cfess.org.br/arquivos/2022CfessPerfilAssistentesSociais-Ebook.pdf Acesso em: 12 ago. 2024.
COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE
SUPERIOR (CAPES). Relatório de Avaliação – Serviço Social. Avaliação Quadrienal 2021. Coordenadora da Área: Denise Bomtempo Birche de Carvalho (UnB). Coordenadora Adjunta de Programas Acadêmicos: Joana Valente Santana (UFPA). Coordenadora Adjunta Programas Profissionais: Inez Terezinha Stampa (PUC-Rio). Brasília: CAPES, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-deconteudo/documentos/avaliacao/19122022_RELATORIO_AVALIACAO_QUADRIEN AL_comnotaServioSocial.pdf Acesso em: 23 out. 2024.
COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL
SUPERIOR (CAPES). PNPG 2024 - 2028 | Versão preliminar para consulta pública. Brasília: CAPES, 2024. Disponível em: https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-deconteudo/documentos/19122023_pnpg_2024_2028.pdf Acesso em: 20 dez. 2024.
COUTELLE, J. E. Os robôs já estão entre nós, inclusive no ensino superior. Publicado em 10/07/2019. Revista Ensino Superior, edição 240. Disponível em: https://revistaensinosuperior.com.br/2019/07/10/robos-ensino-superior/. Acesso em: 23 out. 2024.
GUERRA, Y. Tecnologias da Informação e Comunicação e seus impactos no modus operandi do trabalho profissional de assistentes sociais. In: A Política Social na Crise Sanitária revelando Outras Crises v. 1 n. 1 (2023). Anais do Encontro Internacional e Nacional de Política Social. Disponível em: https://periodicos.ufes.br/einps/article/view/41296. Acesso em: 15 jun. 2024.
IAMAMOTO, M. V.; CARVALHO, R. de. Relações Sociais e Serviço Social no Brasil. Esboço de uma interpretação histórico-metodológica. São Paulo: Cortez Editora; Lima (Peru): CELATS, 1985.
IAMAMOTO, M. V. Renovação e conservadorismo no Serviço Social. Ensaios críticos. São Paulo: Cortez, 1992.
INSTITUTO TRICONTINENTAL DE PESQUISA SOCIAL. A educação brasileira na Bolsa de Valores: impactos da pandemia e do capital. São Paulo: Expressão Popular, 2023.
LEHER, R. Autoritarismo contra a universidade: o desafio de popularizar a defesa da educação pública. São Paulo: Fundação Rosa Luxemburgo, Expressão Popular, 2019. Disponível em: https://rosalux.org.br/wp-content/uploads/2020/12/Autoritarismocontra-a-Universidade-Expressao-Popular.pdf Acesso em: 16 set. 2024.
MARTINELLI, M. L. Serviço Social: identidade e alienação. São Paulo: Cortez, 1989.
MONTAÑO, C.; GUERRA, Y. Serviço Social Crítico - Teoria e Prática: uma análise dos Fundamentos do Serviço Social para a construção/consolidação de uma perspectiva crítica na profissão. Campinas-SP: Editora Papel Social, 2024.
NETTO, J. P. Capitalismo monopolista e Serviço Social. São Paulo: Cortez, 1992.
NETTO, J. P. O Movimento de Reconceituação 40 anos depois. In: Serviço Social & Sociedade, São Paulo, n. 84, 2005.
PEREIRA, L. D. Mercantilização do ensino superior, educação a distância e Serviço Social. Revista Katalysis, v. 1, p. 268-277, 2009. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rk/a/HfkmbnSgtsFvmk4c8fM5CXP/ Acesso em: 23 out. 2024.
PEREIRA, L. D. Educação e Serviço Social: da Igreja ao empresariado. Uberlândia/MG: Editora Navegando, 2022. Disponível em: https://www.editoranavegando.com/servico-social-e-educacao Acesso em: 23 out. 2024.
PEREIRA, L. D Educación y Trabajo Social: de la Iglesia a la comunidad empresarial. Uberlândia/MG: Editora Navegando, 2024. Disponível em: https://www.editoranavegando.com/versao-espanhol. Acesso em: 23 out. 2024.
PEREIRA, L. D.; FERREIRA, A. T. dos; AZEVEDO, I. C. de. Cursos de Serviço Social no período 2006-2022 por natureza jurídica e modalidade de ensino. Niterói, UFF, 2024 (artigo encontra-se no prelo).
REDAÇÃO EXAME. Estes são os 10 cursos com o maior índice de formados empregados. Estudo também mostrou o inverso: os cursos com o maior número de desempregados. Publicado em: 27 de setembro de 2024 às 10h17. Disponível em: https://exame.com/carreira/estes-sao-os-10-cursos-com-o-maior-indice-de-formadosempregados/. Acesso em: 01 nov. 2024.
ROBERTSON, S. O processo de Bolonha da Europa torna-se global: modelo, mercado, mobilidade, força intelectual ou estratégia para construção do Estado? Revista Brasileira de Educação, v. 14 n. 42 set./dez. 2009. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S141324782009000300002. Acesso em: 20 dez. 2024.
SAVIANI, D. O legado educacional do regime militar. Caderno CEDES 28 (76), dez. 2008. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0101-32622008000300002 Acesso em: 01 nov. 2024.
VALE, A. A. do.; PEREIRA, L. D. (orgs.). O ensino a distância na formação em Serviço Social: análise de uma década. Rio de Janeiro: E-papers, 2019. Disponível em: https://www.epapers.com.br/produto/o_ensino_a_distancia_na_formacao_em_servico_s ocial/?v=dc634e207282. Acesso em: 23 out. 2024
ADA CONCEPCIÓN VERA ROJAS – Assistente Social pela Universidade Nacional de Assunção-UNA (Paraguai). Mestre em Serviço Social pela Universidade Nacional de La Plata (Argentina). Docente da Faculdade de Ciencias Sociales da Universidade Nacional de Assunção-UNA (Paraguai). E-mail: ada_vera@facso.una.py
ADELA CLARAMUNT ABBATE - Assistente Social pela Escola de Serviço Social da Universidade da República (Uruguai). Mestre em Serviço Social (convênio entre Faculdade de Ciências Sociais/Universidade da República/Uruguai e Universidad Federal de Rio de Janeiro). Doutora em Ciências Sociais com especialização em Serviço Social (Universidade da República/Uruguai). Docente do Departamento de Trabajo Social - Faculdade de Ciências Sociais - Universidade da República/Uruguai. E-mail: adela.claramunt@cienciassociales.edu.uy
AMOR ANTÓNIO MONTEIRO - Assistente Social pelo Instituto Superior João Paulo II da Universidade Católica de Angola. Mestre e Doutor em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (Brasil). Diretor para as Pós-graduações, Investigação Científica e Extensão, coordenador e docente no Programa de Pós-graduação em Serviço Social e Política Social no Instituto Superior João Paulo II (ISUP JP II) da Universidade Católica de Angola (UCAN). Professor Visitante na Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil). E-mail: feno.amor@ucan.edu
BETTY YNES ACOSTA GUTIÉRREZ – Assistente Social e Mestre em Gestão Social e Desenvolvimento Sustentável pela Universidade Nacional San Agustín (Arequipa/Perú). Decana Nacional do Colégio de Trabalhadores Sociais do Perú. E-mail: bettyacostag@outlook.com
CAPITO LUÍS TOMÁS SEMENTE – Assistente Social pela Universidade Eduardo Mondlane. Mestre em Gestão de Projectos e Activos Estratégicos pelo Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique. Docente do Curso de Serviço Social na Universidade Eduardo Mondlane e Consultor de Segurança Social no Ministério do Género, Criança e Acção Social. E-mail: capitosemente@gmail.com
EMILIANA VICENTE GONZÁLES – Assistente social. Mestre em Intervenção Social e Sociedade do Conhecimento e Especialista em Avaliação, Programação e Supervisão de Políticas de Inserção Social. Presidenta del Consejo General de Trabajo Social de España (CGTS). E-mail: emivicente@cgtrabajosocial.es
ESTERLA BARRETO CORTEZ - Mestrado em Ciências em Serviços Humanos (MSHS) na Springfield College (EUA). Doutorado em Política Social com concentração em investigação e mudança social na Brandeis University, Florence Heller Graduate School of Advance Studies in Social Welfare de Wlatham, MA (EUA). Docente da Escola de Trabalho Social da Universidade de Puerto Rico. Email: esterla.barreto@upr.edu
FERNANDA CARO BLANCO – Assistente Social, Mestre e Doutora pela Universidade Pública de Navarra. Professora Titular da Universidade das Ilhas Baleares. E-mail: nanda.caro@uib.es
FERNANDA RODRIGUES – Assistente Social pelo Instituto Superior de Serviço Social do Porto e em Sociologia pelo Instituto de Ciências do Trabalho e Empresa. Doutora em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (Brasil). Docente convidada da Universidade Católica Portuguesa (Faculdade de Ciências Humanas e Sociais) nos cursos de Mestrado e Doutorado e da Universidade do Porto (Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação) no Mestrado em Ciências de Educação. É representante da Federação Internacional de Serviço Social (FIAS) Europa. E-mail: f_rodrigues@netcabo.pt
GEORGINA ALEJANDRINA PINTO SOTELO – Assistente Social pela Universidade Nacional del Altiplano (Puno/Perú). Mestre em Serviço Social pela Universidade Nacional de Honduras (Tegucigalpa/Honduras). Doutora em Ciências Sociais pela Universidade Nacional del Altiplano (Puno/Perú). Doutora em Educação pela Universidade César Vallejo (Trujillo/Perú). Docente com dedicação exclusiva da Facultad de Trabalho Social da Universidade Nacional de Altiplano (UNA) (Puno/Perú). E-mail: gapinto@unap.edu.pe
GLORIA CÁCERES JULIO – Assistente Social pela Pontificia Universidade Católica do Chile. Mestre em Educação pela Pontificia Universidade Católica de Valparaíso/Chile. Doutora em Direitos Humanos pela Universidade de Deusto (Espanha). Docente da Escola de Serviço Social da Pontificia Universidade Católica de Valparaíso/Chile. Pesquisadora principal Projeto ANILLO-ANID ATE220035. E-mail: gloria.caceres@pucv.cl
HINERVO CHICO MARQUEZA – Licenciado em Filosofia pela Universidade Pedagógica. Mestre em Filosofia pela Universidade São Tomás de Moçambique. Doutor em Serviço Social pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Brasil). Director do Curso de Serviço Social na Universidade Eduardo Mondlane/ Moçambique. E-mail: hinemarkeza@yahoo.com.br ou hinemarkeza04@gmail.com
IYAMIRA HERNÁNDEZ PITA - Licenciada en Sociologia com especialização em Trabalho Social pela Universidade de La Habana (Cuba). Mestre em Sexualidade pelo Centro Nacional de Educação Sexual (CENESEX) (Cuba). Doutora em Ciencias Sociológicas pela Universidade de La Habana (Cuba). Docente Titular do Departamento de Sociología da Universidade de La Habana (Cuba). E-mail: iyamirah71@gmail.com
JESÚS MANUEL CABRERA CIRILO – Bacharel em Trabalho Social na Universidade de Puerto Rico. Mestrado em Trabalho Social com ênfase em fundamentos da investigação pela Universidade de Costa Rica. Doutorado em Serviço Social pela Universidade Federal de Rio de Janeiro (Brasil). Docente do Departamento de Trabalho Social da Universidad de Puerto Rico campus de Río Piedras. Correo: libertadboricua@gmail.com
JÚLIA CARDOSO - Assistente social pelo Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa., mestre em Serviço Social pela Pontificia Universidade Católica de São Paulo-SP (Brasil). Doutora em Serviço Social pelo Instituto Universitario de Lisboa ISCTE-IUL (Portugal). Docente do Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa (Portugal). Presidente da Direção da Associação dos Profissionais de Serviço Social e membro da Comissão Instaladora da Ordem dos Assistentes Sociais Portugueses. E-mail: juliacardoso@sapo.pt
LARISSA DAHMER PEREIRA – Assistente Social, Mestre e Doutora em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil). Pós-Doutora em Educação/UFRJ/Brasil. Pós-Doutoranda em Políticas Públicas e Formação Humana pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Brasil). Docente na Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense/Brasil. Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq. Email: larissadahmer@id.uff.br
LUDMILA AILINE
ÉVORA – Assistente Social pela Universidade Federal de Mato Grosso/MT/Brasil. Mestre em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro/RJ/Brasil e Doutora em Ciências Sociais pela Universidade do Mindelo/Cabo Verde, em cooperação com a Universidade de Valladolid/Espanha. Técnica Superior da Direção Geral de Inclusão Social/Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social. Professora de Sociologia no curso de Mestrado da Universidade Lusófona de Cabo Verde. E-mail: evoraludmila7@gmail.com
LUIS VIVERO ARRIAGADA – Assistente Social pela Universidade da Fornteira/Temuco (Chile). Doutor em Processos Sociais e Políticos na América Latina, pela Universidade de Artes y Ciências Sociais (ARCIS), Chile. Docente do Departamento de Serviço Social/Universidade Católica de Temuco/Chile. E-mail: lvivero@uct.cl
MABEL T. LÓPEZ-ORTIZ Bacharel em Trabalho Social na Universidade de Puerto Rico. Mestre em Trabajo Social em Saúde Mental na Escola Graduada de Trabalho Social. Doutorado em filosofía das Ciências da Conduta e Sociedade na Universidad Complutense de Madrid (Espanha). Docente aposentada da Universidade de Puerto Rico, campus de Río Piedras. ExPresidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. Email: mabel.lopez2@upr.edu
MANUEL WALDEMAR MALLARDI – Assistente Social pela Universidade Nacional do Centro da Província de Buenos Aires. Mestre em Serviço Social pela Universidade Nacional de La Plata. Doutor em Ciências Sociais pela Universidade de Buenos Aires. Docente da Universidade Nacional do Centro da Província de Buenos Aires e da Universidade Nacional de Mar del Plata. E-mail: manuelmallardi@gmail.com
MARÍA DEL CARMEN GARCÍA A. - Assistente Social pela Universidade Nacional de Assunção-UNA (Paraguai). Mestre em Política Internacional de Migraciones pela Universidade de Buenos Aires (Argentina) Docente da Faculdade de Ciencias Sociales da Universidade Nacional de Assunção-UNA (Paraguai). E-mail: carmen_garcia@facso.una.py
MARIANGEL SÁNCHEZ ALVARADO – Assistente Social pela Universidade de Costa Rica. Mestre em Serviço Social pela Universidade Federal de Mato Grosso (Brasil). Doutora em Serviço Social pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade do Federal de Alagoas (Brasil). Docente da Escola de Serviço Social da Universidade de Costa Rica. Coordenadora da Unidade de Investigação do Colégio de Trabalhadores Sociais da Costa Rica. E-mail: mariangel.sanchez@ucr.ac.cr
RITA ANDREA MEOÑO MOLINA – Assistente Social pela Universidade de Costa Rica. Mestre em Serviço Social pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade de Costa Rica. Doutora em Serviço Social pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Brasil). Docente da Escola de Serviço Social da Universidade de Costa Rica. E-mail: rita.meono@ucr.ac.cr
ROBERTH WILSON SALAMANCA ÁVILA - Assistente Social pela Universidade Nacional da Colombia, Mestre e Doutorando em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Docente da Universidade Externado da Colômbia. E-mail: roberth.salamanca@uexternado.edu.co
COSTÁBILE - Assistente Social pela Escola de Serviço Social da Universidade da República (Uruguai). Especialista em Políticas Sociais pela Faculdade de Ciências Sociais/Universidade da República (Uruguai). Mestre em Serviço Social (convênio entre Faculdade de Ciências Sociais/Universidade da República/Uruguai e Universidad Federal de Rio de Janeiro). Doutora em Ciências Sociais com especialização em Serviço Social (Universidade da República/Uruguai). Docente do Departamento de Trabajo SocialFaculdade de Ciências Sociais -Universidade da República/Uruguai. E-mail: sandra.leopold@cienciassociales.edu.uy
SIMÃO JOÃO SAMBA – Assistente Social pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo (UNISAL)/Campus de Americana. Mestre e Doutor em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (Brasil). Professor Associado do Departamento de Ensino e Investigação em Serviço Social da Faculdade de Serviço Social da Universidade de Luanda (UniLuanda). Professor do Mestrado em Serviço Social e Política Social do Instituto Superior João Paulo II (ISUP JP II) da Universidade Católica de Angola (UCAN). Email: sisamba2@hotmail.com
STELLA MARY GARCÍA - Assistente Social pela Universidade Nacional de AssunçãoUNA (Paraguai). Mestre em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de JaneiroUFRJ (Brasil). Docente da Faculdade de Ciencias Sociales da Universidade Nacional de Assunção-UNA (Paraguai). E-mail: stellamaestria@gmail.com
–Licenciada em Filosofia (Faculdade de Filosofia e História) e Doutora em Ciências Sociológicas pela Universidade de Havana (Cuba). Profesora Titular del Departamento de Sociología, da la Universidad de La Habana (Cuba). Email:teremunozg2020@gmail.com
XIMENA LÓPEZ - Assistente Social e Mestre em Políticas Sociais pela Universidade de Buenos Aires. Doutoranda em Serviço Social na Universidade Nacional de La Plata. Docente da Universidad Nacional de Luján (UNLu). E-mail: ximelopez@hotmail.com
YOLANDA GUERRA - Assistente Social pela Instituição Toledo de Ensino-Bauru-SP (Brasil), Mestre e Doutora em Serviço Social pela Pontificia Universidade Católica de São Paulo (Brasil) Pós-Doutora em Serviço Social pela Universidade Federal de Santa Catarina/Brasil. Docente Aposentada da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq. E-mail: yguerra1@terra.com.br
WILSON HERNEY MELLIZO ROJAS - Assistente Social pela Universidade Nacional de Colombia, Mestre em Estudos Culturais pela Universidad Nacional de Colombia. Doctorando en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle. Docente da Universidade Nacional da Colômbia. E-mail: wmellizo@unisalle.edu.co



