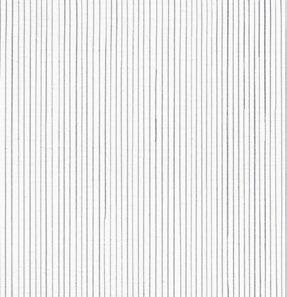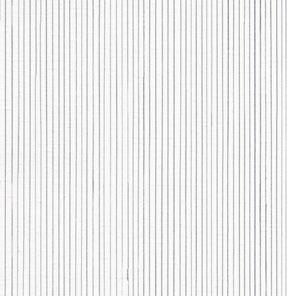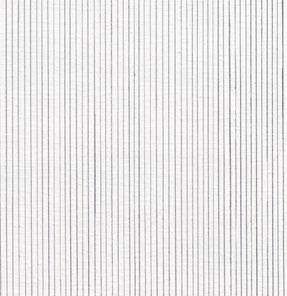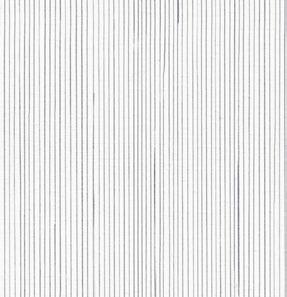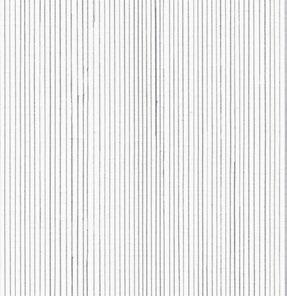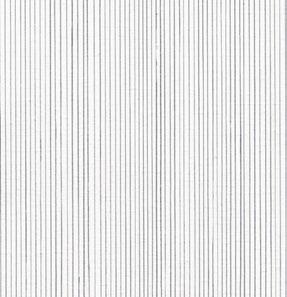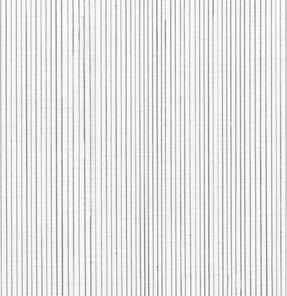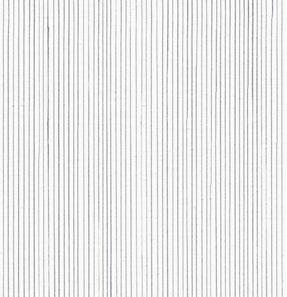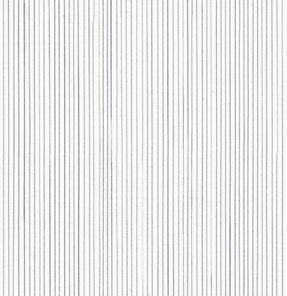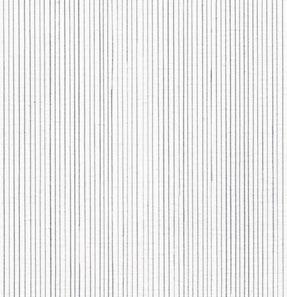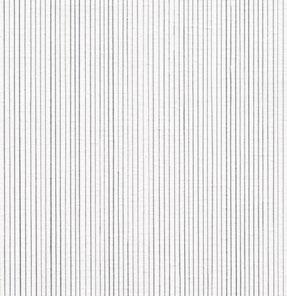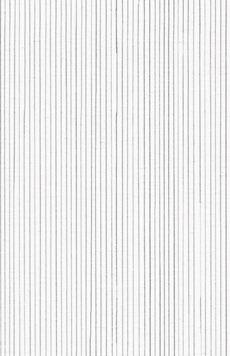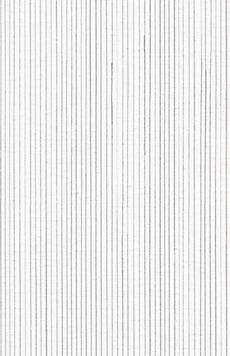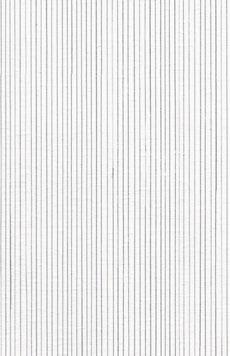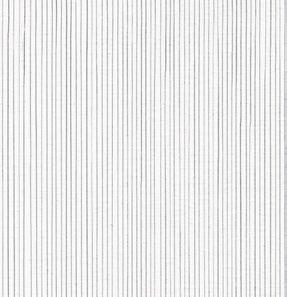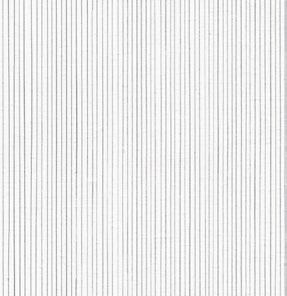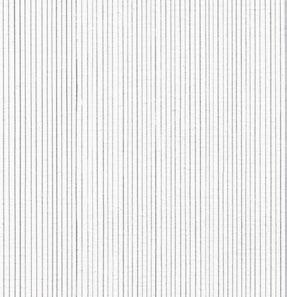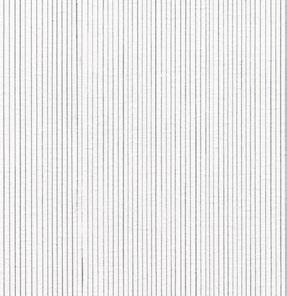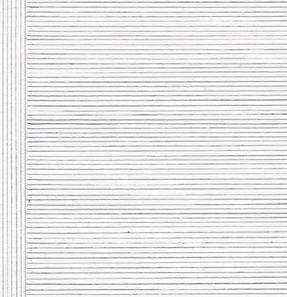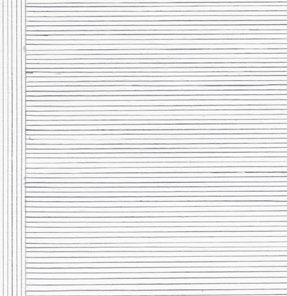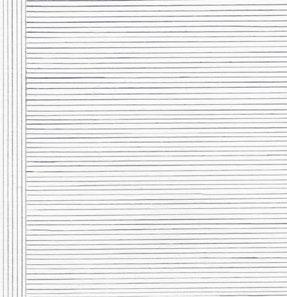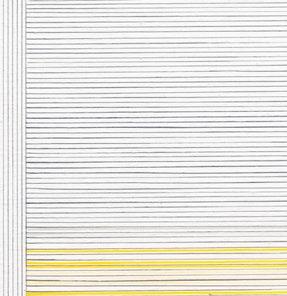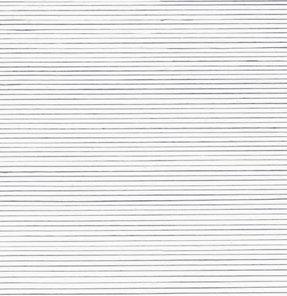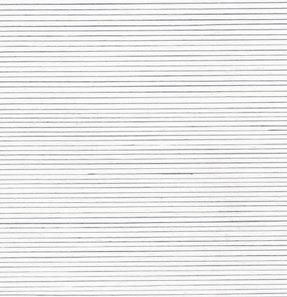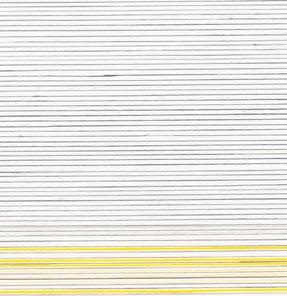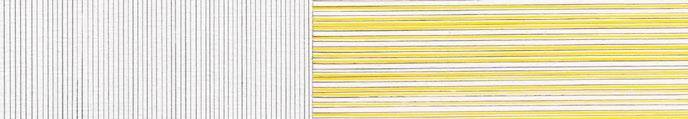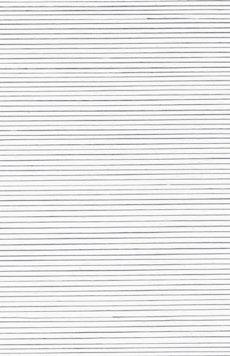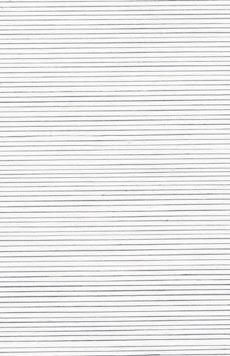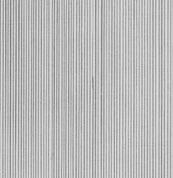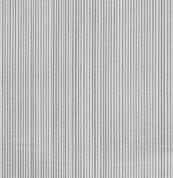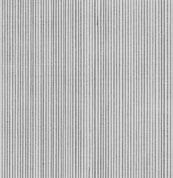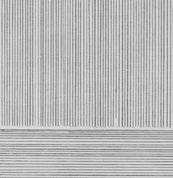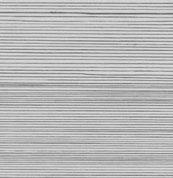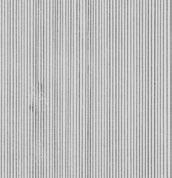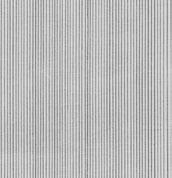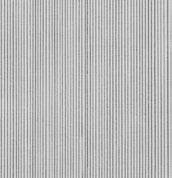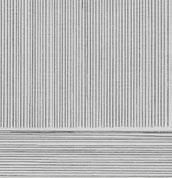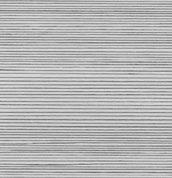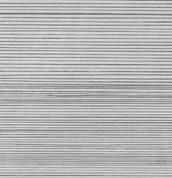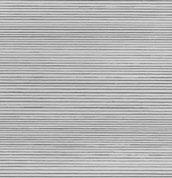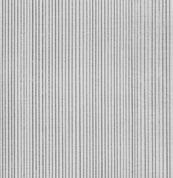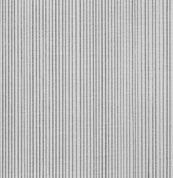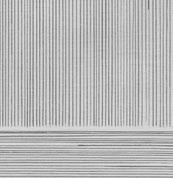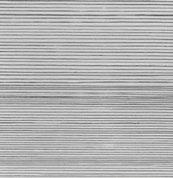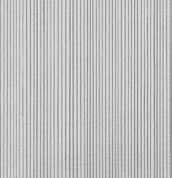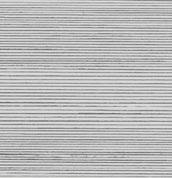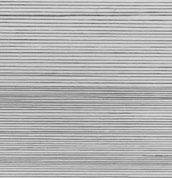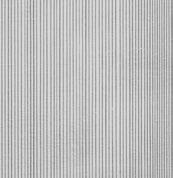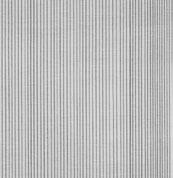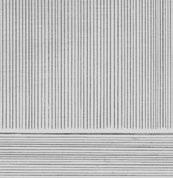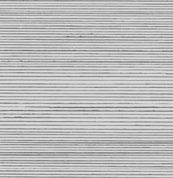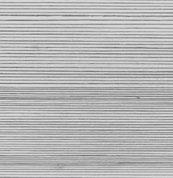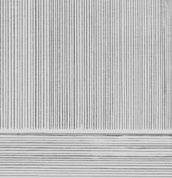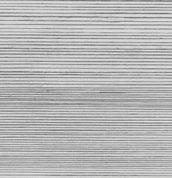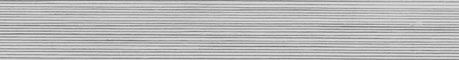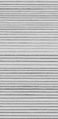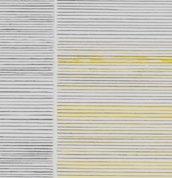

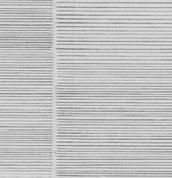
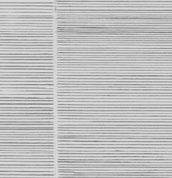




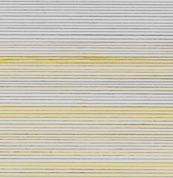
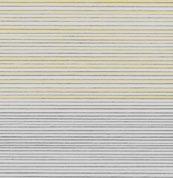




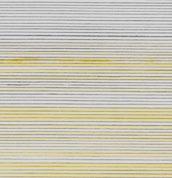
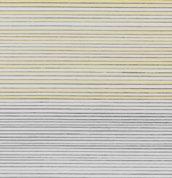

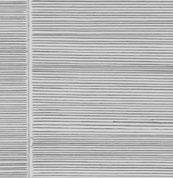

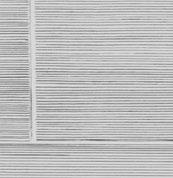

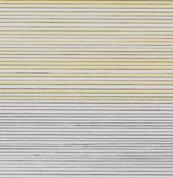

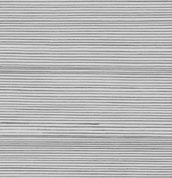


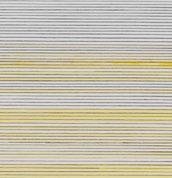
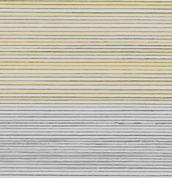



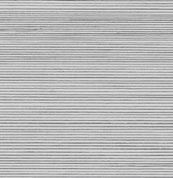
Ritmos, tramas, variables


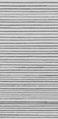


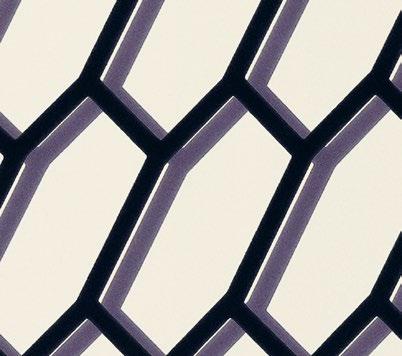


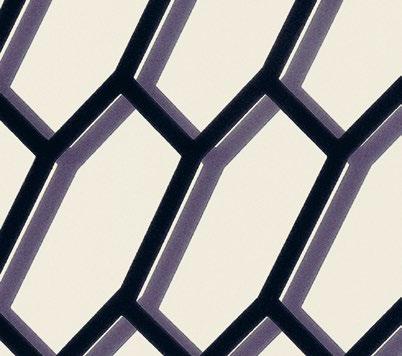
























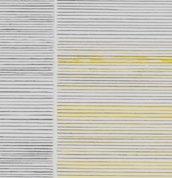

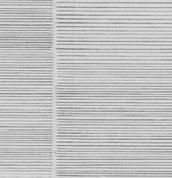
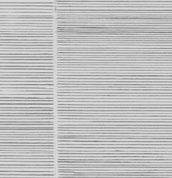




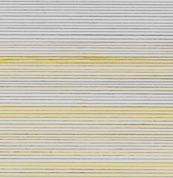
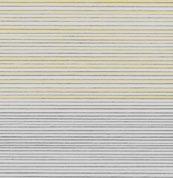




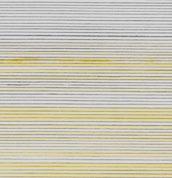
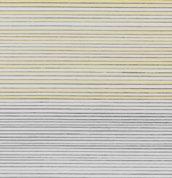

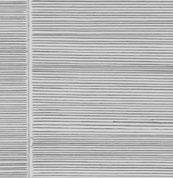

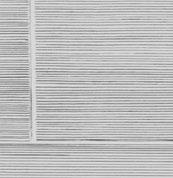

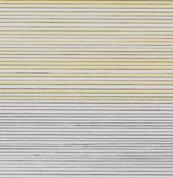

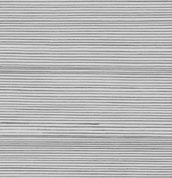


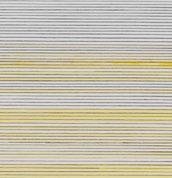
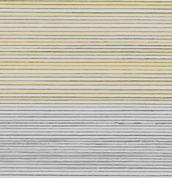



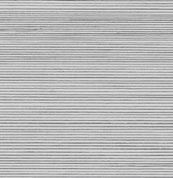
Ritmos, tramas, variables


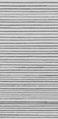


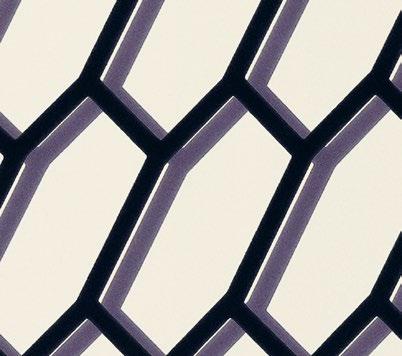


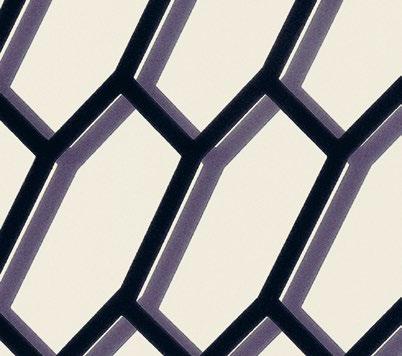





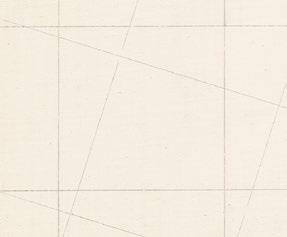
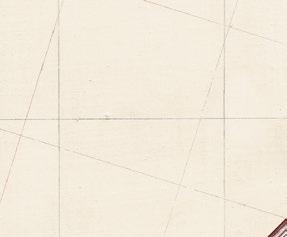
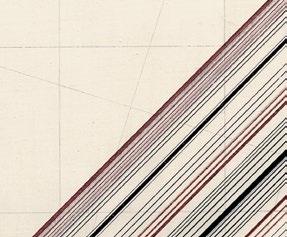

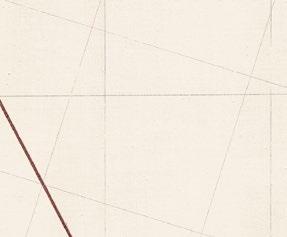
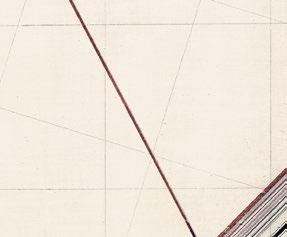
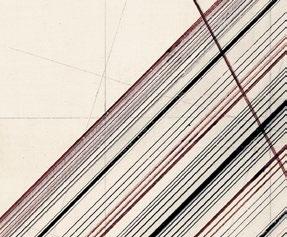

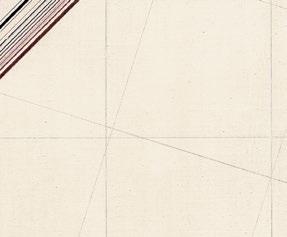
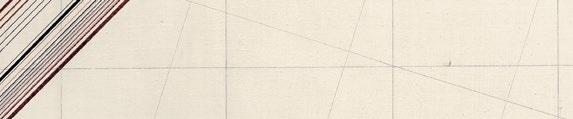
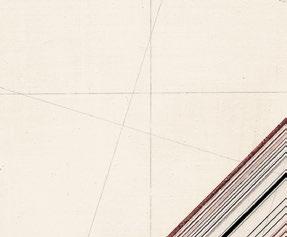

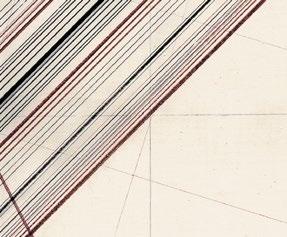

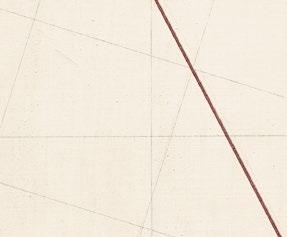
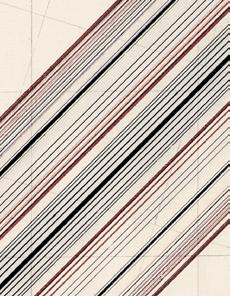



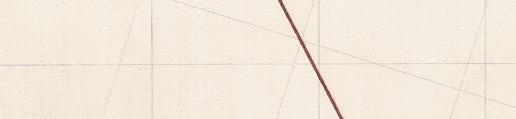
Soledad Sevilla. Ritmos, tramas, variables es el título de la exposición que el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía dedica a Soledad Sevilla (Valencia, 1944), Premio Velázquez de las Artes Plásticas 2020 y una de las más consolidadas voces de la creación española contemporánea.
La retrospectiva nos acerca al conjunto de una obra que se extiende a lo largo de seis décadas, poniendo de relieve las conexiones entre sus distintas etapas como creadora.
El elemento poético ha jugado un papel fundamental en el trabajo de Soledad Sevilla, una poética de lo sutil, atravesada por las propuestas de otros artistas, desde grandes maestros de la pintura barroca como Velázquez o Rubens, a creadores del siglo XX como Mark Rothko, Agnes Martin o su amigo Eusebio Sempere. Esta revisión integral del viaje creativo de Sevilla invita a sumergirnos, además, en lo que hay de experimental y audaz en una obra que plasma, desde la abstracción, una mirada única sobre la realidad cotidiana.
La geometría y la repetición de patrones visuales están en las bases de un lenguaje plástico en el que irá cobrando un creciente
protagonismo el uso de tramas reticulares y la búsqueda de un cierto efecto de vibración. La estancia en Boston de la artista, a principios de la década de los ochenta, supone un punto de inflexión en su carrera. Es entonces cuando Sevilla concibe sus primeros proyectos instalativos, que anticipan la dimensión emocional de la obra posterior.
En sus creaciones más recientes conviven la sensibilidad arquitectónica con un bello acercamiento a la naturaleza y una reflexión en torno al tiempo que desemboca en series minuciosas e hipnóticas que se muestran al público por primera vez en esta retrospectiva. La exposición se complementa con este catálogo, en el que los textos de Paula Barreiro, Yolanda Romero, Antonio Cayuelas e Isabel Tejeda, su comisaria, profundizan en diferentes aspectos y facetas del trabajo y la fi gura de la pintora valenciana. Nuestro agradecimiento por estas valiosas contribuciones se extiende, también, a los equipos del Museo Reina Sofía y a la Comunidad de Madrid, como institución colaboradora, por hacer posible una aproximación tan completa y rigurosa a la magnífi ca obra de Soledad Sevilla.
Ernest Urtasun Domènech Ministro de Cultura
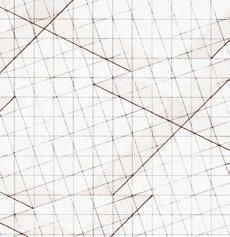
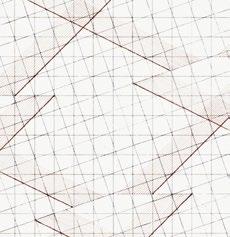
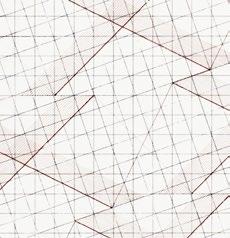
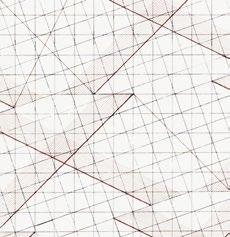
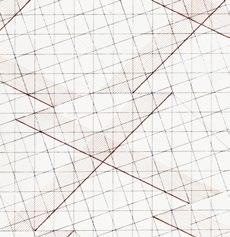
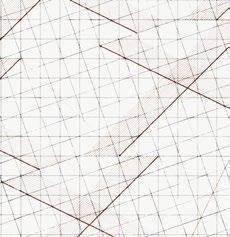
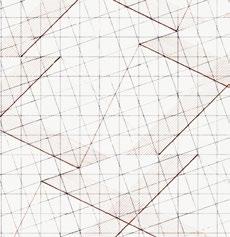
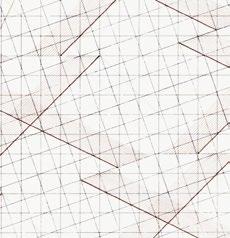
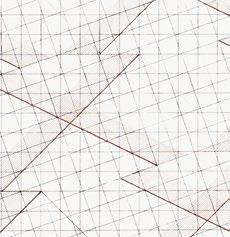
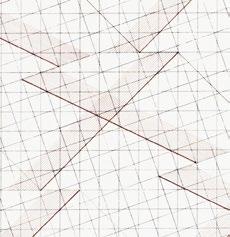

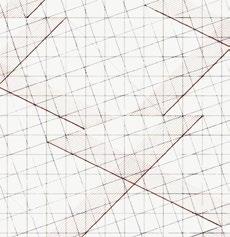
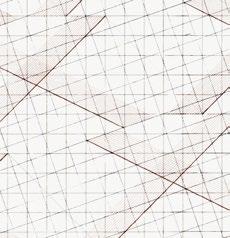
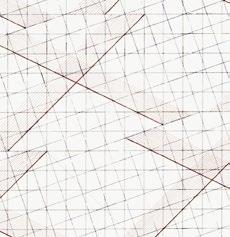
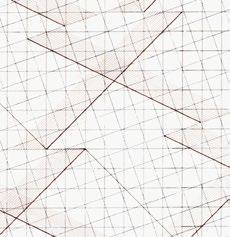

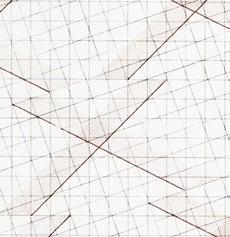
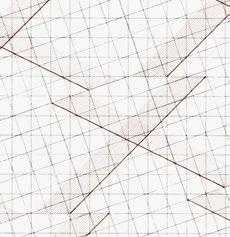
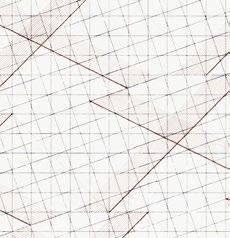
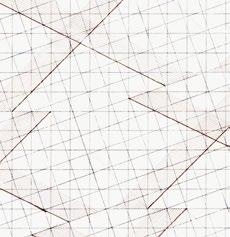
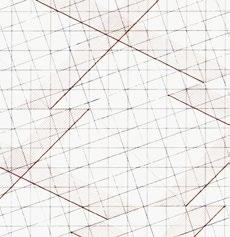

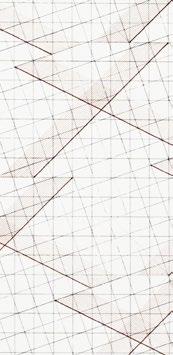
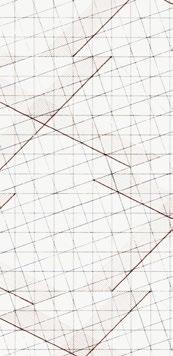
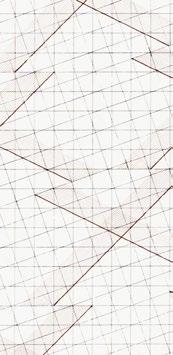
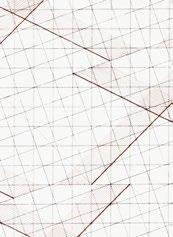
Soledad Sevilla. Ritmos, tramas, variables, la exposición dedicada a la artista Soledad Sevilla, nos acerca al universo de una de las figuras más interesantes de la historia del arte reciente. Hablamos de una de las principales representantes de la abstracción geométrica en España y uno de los grandes referentes españoles a nivel internacional. De lo geométrico a la luz, su obra, siempre personal, siempre a su aire, busca la poesía en una belleza de raíz conceptual.
Comisariada por Isabel Tejeda, la muestra recorre el universo plástico de Sevilla, desde los años 60, con obras vinculadas al célebre Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid, hasta su producción más reciente, donde homenajea a su amigo y también artista, Eusebio Sempere.
Los años 60 fueron testigo de cambios esenciales debidos, entre otras cosas, a las nuevas tecnologías. Para procesarlo resultaron muy importantes los centros dedicados a investigar el diálogo en-
tre la tecnología, el arte y la ciencia. Es en ese contexto que nació en España el Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid. En el caso de Soledad Sevilla, resultó fundamental. Gracias al uso del ordenador, acuñó la voz que la acompañaría. Lejos de conformarse, su afán investigador la llevó a Estados Unidos, en un proceso de indagación espacial y estética que continúa.
Esta exposición responde al interés de la Comunidad de Madrid por impulsar y celebrar la obra de grandes artistas contemporáneas. Queremos agradecer a la artista la labor de investigación, su incansable trabajo y su compromiso innegociable con la pintura, así como al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía su apuesta comprometida y rigurosa para visibilizar a los creadores más sugestivos y personales de nuestro tiempo.
Isabel Díaz Ayuso Presidenta de la Comunidad de Madrid























































La exposición Soledad Sevilla. Ritmos, tramas, variables repasa cronológicamente la trayectoria de Soledad Sevilla, una artista prolífica y heterodoxa cuya obra se sustenta en una concepción del arte que aúna juicio y emoción, razón y sensibilidad. La muestra pone de relieve cómo en el trabajo de Sevilla, que parte de una comprensión lírica de la experimentación formal, tienen un gran peso la belleza y la intuición, y reivindica la capacidad de la creación estética de confrontarnos con la “liminalidad y lo inaprehensible”, de sacudirnos y trasladarnos a un “umbral” en el que, por un instante, el tiempo queda suspendido y se transforma nuestra relación con la realidad. A través de una selección de más de un centenar de obras, la exposición da cuenta de la coherencia y circularidad de la evolución de la artista, algo en lo que incide ella misma cuando afirma que ha pintado el mismo cuadro toda su vida; una afirmación que habría que matizar, como advierte la comisaria de la exposición, Isabel Tejeda, ya que hay que entender su obra como un continuo ir y volver, una incansable reflexión sobre las mismas cuestiones, en un sentido “heraclitiano”, es decir, como un río en permanente fluir. En esta idea redunda el texto de Yolanda Romero, en el que señala que la trayectoria de Sevilla puede leerse como un “vasto universo creativo regido por el principio del cambio en el que un acontecimiento incluye ya el principio del siguiente”; una mutación continua que le ha permitido “transitar con libertad de lo geométrico a lo expresivo, de lo permanente a lo efímero, de la luz a la oscuridad, de la razón a la emoción”, manteniéndose al margen de las inercias y tendencias dominantes.
Soledad Sevilla inicia su carrera a mediados de la década de 1960, en un contexto de apertura de la escena artística española a la geometría. Como explica Paula Barreiro en su ensayo, la artista comienza entonces a definir su lenguaje artístico, concentrándose en la “experimentación racional de la forma mediante la abstracción geométrica”. Su implicación en el Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid le permite desarrollar una investigación en torno a los principios de la combinatoria, la serialidad y el módulo, fundamentales en su trabajo posterior.
Aunque siempre se mantuvo vinculada al heterogéneo grupo de artistas geométricos, Sevilla descartó pronto el uso del ordenador como herramienta plástica, porque no le permitía desarrollar el tipo de investigación en torno a la geometría que le interesaba. Desde finales de la década de 1970, dicha investigación la conduce, en palabras de Barreiro, al “desbordamiento de la línea más allá del plano y a la interacción con el espacio”. A este respecto, su estancia en Boston entre 1980 y 1982 constituye una experiencia crucial, porque allí concibió sus primeros proyectos de intervención espacial y connotaciones performativas que anticipan su incursión posterior en la instalación, como MIT Line y, especialmente, Seven Days of Solitude, donde introducía por primera vez en su trabajo lo procesual, la memoria y la especificidad cultural del lugar.
En Boston también lleva a cabo series pictóricas como Keiko y Belmont, en las que impregna sus cuadros de una cualidad atmosférica y vibratoria que será una de las principales señas de
identidad de su obra de madurez. Son el antecedente directo de dos de sus proyectos más emblemáticos de mediados de la década de 1980: Meninas, en las que centra su investigación en cómo se configura el espacio a través de un elemento inmaterial como la luz; y Alhambras, articuladas, como explica la propia artista, en torno a tres temas nacidos de su “contemplación del mundo de la Alhambra: la magia de las puertas, la magia de los reflejos y la magia de las sombras”.
Estas dos series rubrican la creciente importancia que Sevilla había empezado a dar en su obra a lo poético y lo instalativo. De hecho, en esta exposición se recrea El tiempo vuela, en la que un millar de mariposas de papel giran sin cesar, una sugerente metáfora sobre el paso inexorable del tiempo y la fugacidad de la vida; y Donde estaba la línea, que la artista ha concebido de manera específica para la muestra y en la que interviene el edificio Sabatini del Museo con hilos de algodón, un material que Sevilla ha utilizado en instalaciones anteriores como Fons et Origo o Toda la torre, tras cuya elección, como recalca Isabel Tejeda, “subyace una lectura de género”. Las instalaciones de Soledad Sevilla han constituido a veces el punto de partida de un nuevo ciclo pictórico, como ocurre con En ruinas —originada a partir de Mayo 1904-1922, realizada en el castillo de Vélez-Blanco (Almería) , una serie netamente abstracta que refleja la influencia de Mark Rothko en su obra y anticipa el interés por el paisaje y la naturaleza que marcará su trabajo desde finales de la década de 1990 en adelante. De este interés dan cuenta obras
como Apamea o Insomnios, así como proyectos más recientes, como las esculturas Arquitecturas agrícolas o las series Nuevas lejanías y Luces de invierno, en las que pinta los paisajes difusos que se transparentan a través de las arpilleras de plásticos de los secaderos de la Vega de Granada.
En este camino de ida y vuelta, la producción actual de Soledad Sevilla revisa algunas de las preocupaciones plásticas de los inicios de su carrera. En este proceso de revisitación, se ha reencontrado con Eusebio Sempere, un artista por el que siempre ha sentido una gran admiración y con quien mantuvo una intensa amistad desde que lo conoció en 1967. A Sempere rinde homenaje en esta exposición con un pequeño gouache del artista, perteneciente a su colección personal, que ha dado origen a sus más recientes series Horizontes, Horizontes blancos y la inédita Esperando a Sempere, que se muestra al público por primera vez en esta exposición. El exhaustivo recorrido por la trayectoria de Soledad Sevilla propuesto en esta retrospectiva permite tomar conciencia de cómo la artista ha construido una obra híbrida jalonada por continuas transformaciones, pero a la vez dotada de una inequívoca unidad interna. La exposición, además, evidencia que, en su búsqueda por generar “una experiencia de lo liminal”, por incorporar en su práctica la pulsión poética sin renunciar al rigor experimental, Sevilla ha trazado un camino propio que la convierte en una fi gura fundamental del panorama artístico español de las últimas décadas.
Manuel Segade
Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía







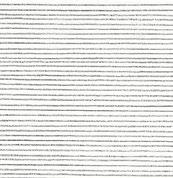



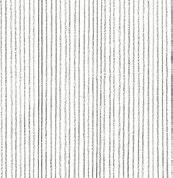


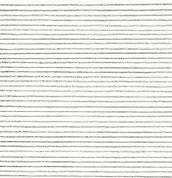






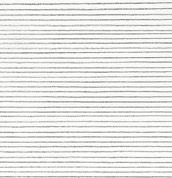





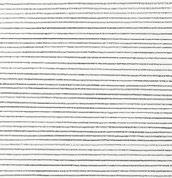
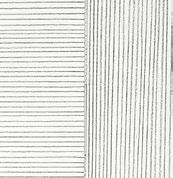
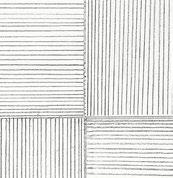
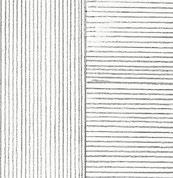
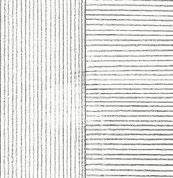
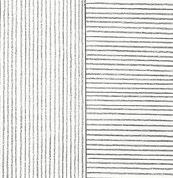
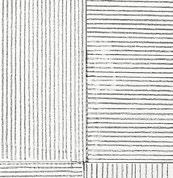

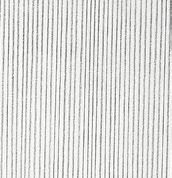


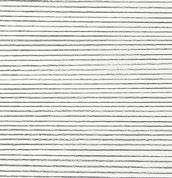
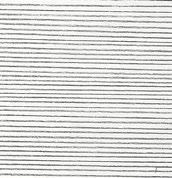
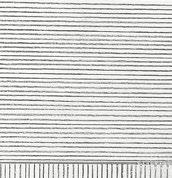
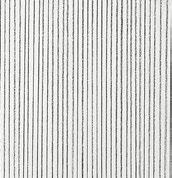















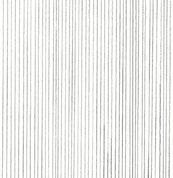









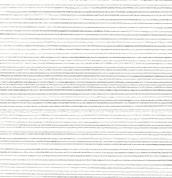


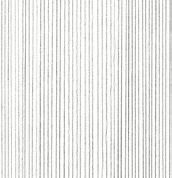






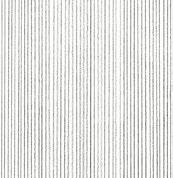
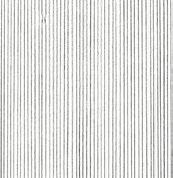


















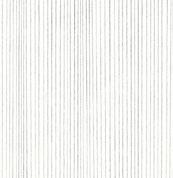






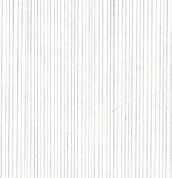
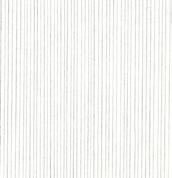





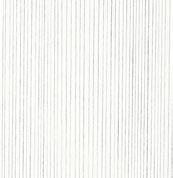
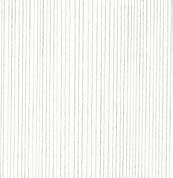

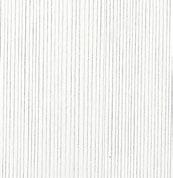







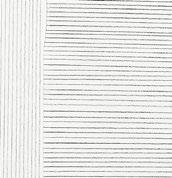











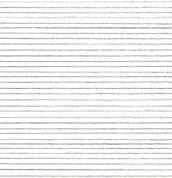


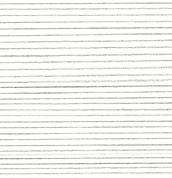
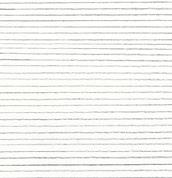


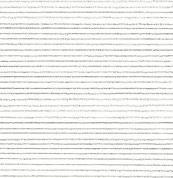

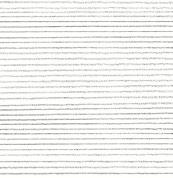
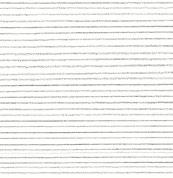
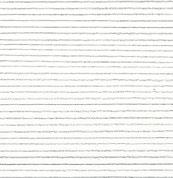


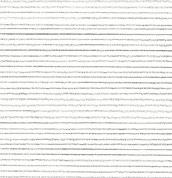
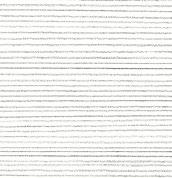

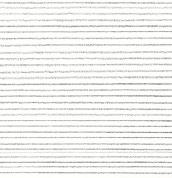
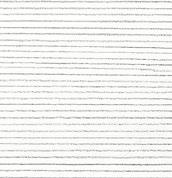






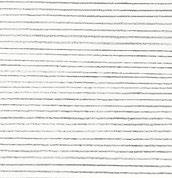
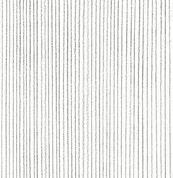







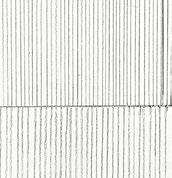







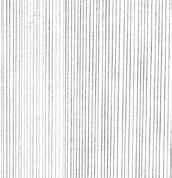
















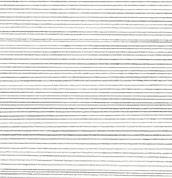





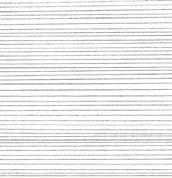














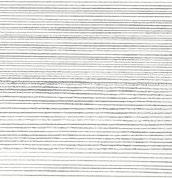





Invadir y extender hasta el infinito:
Soledad Sevilla y el otro lado de la línea
Paula Barreiro López
18
Un libro sin palabras
Yolanda Romero Gómez
66
Una conversación con Soledad Sevilla Kevin Power 112
Mediar entre emoción y juicio.
Soledad Sevilla
Isabel Tejeda Martín
118
Hilos de luz. Un estudio para Soledad Sevilla Antonio Cayuelas Porras
184
Lista de obras
197
[…] El mensaje directo no me ha interesado nunca, quiero un poco más de sutileza, de llegar a las cosas de otra manera. 1
Soledad Sevilla
1 Entrevista inédita entre Soledad Sevilla e Isabel Tejeda durante la Residencia de investigación 2011-2012 en el Museo Reina Sofía. Agradezco a Isabel Tejeda que me facilitara este documento.
Tras casi una década de introspección existencial informalista, la de 1960 revelaba en España un interés renovado por la geometría. Los procesos científicos, el estudio de los fenómenos perceptivos y los materiales industriales, favorecieron y se asociaron a una ruptura con los modelos tradicionales de recepción del arte a través de la activación del espectador. Si bien el realismo y la nueva figuración seguían en alza, una nueva generación de artistas exploraba las intersecciones entre abstracción geométrica, percepción visual y matemática. Esta senda participaba de la revalorización y reconocimiento internacional que estaba viviendo la abstracción óptico-cinética con exposiciones como The Responsive Eye en el Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York (1965), el Gran Premio de la Bienal de São Paulo otorgado a Victor Vasarely (1965) y a Julio Le Parc en la Bienal de Venecia (1966), y con la creación de nuevos espacios dedicados a favorecer las interconexiones entre arte, ciencia y cibernética, como el Centre for Advanced Visual Studies (CAVS) en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) en 1967.
Es en este momento cuando la valenciana Soledad Sevilla terminó sus estudios artísticos en la Academia de Bellas Artes de Sant Jordi de Barcelona (1964) y se trasladó a Madrid. Rápidamente se concentró en la experimentación racional de la forma mediante la abstracción geométrica. A finales de la década de 1960 definió un proyecto de análisis e introspección en el que la línea se convirtió en un elemento fundamental del trabajo de Sevilla.
2
Para un panorama del movimiento de la abstracción geométrica en la España de la segunda mitad de la década de 1960 y sus precedentes, véase Paula Barreiro López, La abstracción geométrica en España, Madrid, CSIC, 2009.
3 Soledad Sevilla, Sin título, en Sempere. Soledad Sevilla. Líneas paralelas, Madrid, Fernández-Braso Galería de arte, 2019, p. 24 [cat. exp.].
1. La fábrica de la abstracción
La presencia de Soledad Sevilla en Madrid a mediados de la década de 1960 (a consecuencia de su matrimonio con el arquitecto José Miguel de Prada Poole) le permitió integrarse poco a poco en una escena artística que se estaba abriendo, de nuevo, a la geometría. Exposiciones como Op Art en la Galería Edurne (1966), los Salones de corrientes constructivas (1966) o Arte objetivo (1967) revelaban la existencia de un nuevo interés e impulso gracias al trabajo de jóvenes artistas como José María Yturralde, Elena Asins, Julián Gil, Lugán y Julio Plaza 2. Con ell@s, Sevilla compartía proyectos y exposiciones, a la vez que lidiaba con las dificultades de compaginar una carrera artística con la crianza de sus dos hijos en un contexto claramente patriarcal.
Es entre 1968 y 1969, al tiempo que realizaba sus primeras exposiciones individuales en la Galería Trilce de Barcelona y en la de Juana Aizpuru en Sevilla, cuando comenzó a colaborar con algunos de los movimientos en red que buscaban integrar procesos científicos en las prácticas artísticas, como Antes del Arte en Valencia y el Seminario de Generación Automática de Formas Plásticas (SGAFP) del Centro del Cálculo de la Universidad de Madrid. Frente al sentimiento de la falta en España de “un pensamiento, un corpus intelectual” 3 para los artistas, el Seminario le resultó inspirador al situarla en un contexto de camaradería y reflexión. “Encajé muy bien mentalmente con
Esteban García Bravo y Jorge A. García, “Yturralde: Impossible Figure Generator”, en Leonardo, vol. 48, nº 4, 2015, p. 368.
6
Véase Enrique Castaños Alés, Los orígenes del arte cibernético en España. El Seminario de Generación Automática de Formas Plásticas, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2000, pp. 187-190.
un tipo de discurso —explica Sevilla— que me interesaba más que otro, que en ese momento no me interesaba, que era el copiar señoras desnudas, hacer paisaje…” 4. Además, esta experiencia le permitió introducirse en la red de figuras asentadas, como Eusebio Sempere, y jóvenes artistas, como Jordi Teixidor, José Luis Alexanco, Manolo Quejido o los ya citados Yturralde y Asins.
Uno de los objetivos principales del Seminario del Centro de Cálculo era el uso del ordenador para asistir en la producción de obras computadas. Gracias a un ordenador IBM, se creaban algoritmos para la generación de obras que se imprimían en papel continuo5 No obstante, la traducción de la obra al lenguaje binario fue, en realidad, más allá del propio uso de la computadora y sentó las bases científicas para la creación de obras plásticas basadas en ordenaciones estructuralistas geométricas, el uso binario del color y la superposición de formas modulares, como muestra el trabajo de Soledad Sevilla. Las obras de la artista, basadas en los principios de la combinatoria, estaban directamente relacionadas con su participación en el SGAFP y las planteaba como verdaderos objetos de investigación6 El módulo fue una de las cuestiones más abordadas por los artistas del Seminario, debido a su facilidad de sistematización y computarización: la generación de la forma en la obra se regía a partir de unas leyes establecidas de antemano por el artista. Sevilla partía de un módulo único que iba rotando, al que iba superponiendo otros, lo que creaba ejes de simetría. A diferencia de
7 José Miguel de Prada y Soledad Sevilla, “Texto para el catálogo Generación automática de formas plásticas” (1970), reproducido en Carmen González de Castro, Yolanda Romero y Soledad Sevilla, Soledad Sevilla. Transcurso de una obra, Granada, Instituto de América de Santa Fe, 2008, p. 125 [cat. exp.].
su compañero Manuel Barbadillo, que combinaba y ordenaba los módulos por traslación, Sevilla los montaba y superponía, ahondando en la configuración de un “ritmo estático”7. No obstante, el uso cuidado del color y, sobre todo, de los materiales industriales, acentuaban las posibilidades vibrátiles. El módulo, realizado en metacrilato, rotaba y, por su transparencia y superposición, la repetición geométrica de la forma, generaba nuevas tonalidades y suaves efectos lumínicos y visuales [pp. 28, 29]
Este trabajo de investigación le permitió desarrollar un proyecto en diálogo con sus compañer@s geométric@s y le aportó visibilidad como artista en un contexto difícil, en el que el mercado del arte era precario, a lo que se añadía que, por su condición de mujer, las exigencias de la crianza y el contexto patriarcal del tardofranquismo le impedían avanzar al mismo ritmo que sus compañeros: “No solamente no tenía todavía ninguna galería —explicaba más tarde—, sino que no podía ni exponer, por supuesto. Además, cuando todos mis compañeros como Delgado, Yturralde, Teixidor, ya eran famosos, yo, y te puedo asegurar que era persecución de la mujer, no podía ni exponer. Se me veía como un ama de casa que tiene dos niños y que, además, pinta” 8. A pesar de las dificultades, su presencia en exposiciones cibernéticas surgidas de las redes del Centro de Cálculo no fue tangencial, y Soledad Sevilla se estableció como una de las artistas geométricas de su generación, en un ámbito donde las relaciones entre arte y ciencia se sintonizaban con los avances tecnológicos.
Simón Marchán Fiz, “El cinético, arte del movimiento real”, en Ya, Madrid, 8 de junio de 1969, s. p.
Invadir y extender hasta el infinito: Soledad Sevilla y el otro lado de la línea Paula Barreiro López
10
Véase Naomi Oreskes y John Krige, Science and Technology in the Global Cold War, Cambridge (Mass.), MIT Press, 2014.
2. La pintura como investigación
La experimentación y el cientifismo que atrajo el interés de Sevilla se acompasaba con una tendencia internacional que buscaba la sincronización entre el arte y “la época de la velocidad”9. Respondiendo a la lógica científico-tecnológica que regía la confrontación bipolar durante la Guerra Fría, el progreso científico se había acelerado y, ciertamente, espectacularizado con la carrera espacial. Frente al horror que supuso la aniquilación de Hiroshima y Nagasaki en 1945, la década de 1960 mostraba una confianza tecnológica renovada. Bajo el signo de la era nuclear no solo la producción se había multiplicado, empujando las economías occidentales hacia un estado del bienestar dependiente de la sociedad de consumo, sino que el desarrollo de la computación y la cibernética era el motor de una carrera armamentística (y espacial) sin precedentes, destinada a controlar y asegurar nuevos espacios de colonización territorial, ideológica y cultural10. Sensible a las mutaciones radicales del momento, la abstracción sintonizaba con el nuevo ritmo del progreso para integrar los avances de la ciencia y técnica de la nueva Jet Age Integrada en la lógica científica de tintes tecnocráticos que definía las sociedades avanzadas —y que marinaba bien con el desarrollismo y el aperturismo propagandístico del régimen—, la abstracción geométrica en España no solo demostraba su pertenencia de facto a los flujos estéticos internacionales, sino que compartía sus inquietudes, participando de una búsqueda de soluciones emancipadoras
11
Ernesto García Camarero, Prólogo al Catalogue of the Computer Assisted Art exhibition held in Madrid in the Palacio Nacional de Congresos on the occasion of the European Systems Engineering Symposium, Madrid, Palacio Nacional de Congresos, 1971, p. 9 [cat. exp.] [Disponible en http://prev.elgranerocomun. net/Foreword-1971.html. Última consulta: 21-01-2024]. Traducción de la autora.
12
Soledad Sevilla, “Texto para el catálogo The Computer Assisted Art”, reproducido en Soledad Sevilla. Transcurso…, op. cit, p. 126. Sobre las fricciones entre el optimismo tecnológico y un sector de la izquierda antifranquista véase Paula Barreiro López, “Antes del Arte in Spain (1968–1969): Merging Art, Science and Politics in the Heat of the Cold War”, en Leonardo vol. 53, nº 3, 2020, pp. 299-303 [Disponible en https:// doi.org/10.1162/leon_a_01889. Última consulta: 13-02-2024].
13 Rosalind E. Krauss, “Retículas”, en La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos, Madrid, Alianza Editorial, 1996, pp. 23-37. [Orig. The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths, Cambridge (Mass.), MIT Press, 1985].
14
José Díaz Cuyás (ed.), Encuentros de Pamplona 1972. Fin de fiesta del arte experimental, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2009, pp. 140-147 [cat. exp.].
15 Entrevista inédita…, op. cit.
16 Enrique Castaños Alés, op. cit., p. 187.
17 Entrevista inédita…, op. cit.
a la alienación que el complejo técnico-industrial-capitalista provocaba. Frente a las críticas a la máquina como instrumento de control social, desde el Centro de Cálculo se defendía su uso para “un renacimiento de la humanidad que, similar al que tuvo lugar en el siglo XVI, se apoyará en una tecnología avanzada”11
Sevilla participó con sus compañeros del Centro de Cálculo en diferentes exposiciones que, sustentadas en la ideología del progreso, tejieron contactos entre ciencia, arte y tecnología. Una de ellas fue la muestra The Computer Assisted Art [El arte asistido por computadora], que tuvo lugar durante el 8th European Systems Engineering Symposium, organizado por IBM en Madrid (1971). La artista presentó su investigación sobre “el ritmo y su influencia sobre la forma del objeto rítmico”, mediante el uso de un módulo de primer orden que había comenzado a estudiar entonces, pero en el que seguirá trabajando a lo largo de la década de 197012. La serialidad del módulo la llevó a desembocar rápidamente en la retícula, emblema de la modernidad más avanzada, como observaría Rosalind Krauss años más tarde13 En 1972, los Encuentros de Pamplona permitieron a Soledad Sevilla una internacionalización controlada de su obra, al formar parte de la exposición Arte computado, en la cual se dio cita el grupo del Centro de Cálculo junto con artistas latinoamericanos como Hugo Demarco, Rogelio Polesello y Waldemar Cordeiro, además de los músicos experimentales John Cage o Iannis Xenakis, con los que compartieron cartel y sala14. Los Encuentros supusieron una iniciativa que venía a contrarrestar el ostracismo
de las corrientes geométricas de la segunda mitad de la década de 1960 en España y su vinculación con un entorno artístico internacional que caminaba al mismo ritmo. No obstante, Sevilla recuerda que vivió la experiencia lejos de los focos, enclaustrada en la cúpula neumática de Prada Poole y centrada en su complejo mantenimiento15
Su participación en el Centro de Cálculo fue clave para establecer sus líneas de trabajo, tanto por la riqueza de los debates y discusiones semanales, como por la definición de los parámetros geométricos por los que discurrirá su obra desde entonces. La computadora le permitió trabajar a partir de un “sistema exhaustivo de las posibilidades de combinación” desde un módulo dado, lo que reafirmaba su consideración de la pintura como un proceso ante todo de investigación16. No obstante, también le mostró los límites de una tecnología y unos medios todavía poco preparados para el trabajo autónomo del artista, que necesitaba del concurso constante del técnico informático: “Con la máquina pasaba una cosa, que me di cuenta que realmente no era mi sistema, porque veía que era lentísimo. A mí me daban una cosa y yo pensaba que podía hacerlo mucho más rápido a mano…”17. Aun así, Sevilla dedicó una parte de su tiempo en el Centro de Cálculo a sentar las bases de sus obras futuras. Las investigaciones fundamentadas en la combinatoria y los problemas modulares desembocaron en la concentración de la línea, creando mallas de hexágonos o formas geométricas; tramas estructuradas según un ritmo ágil que vertebra la composición.
18 Robert Morris, “Notes on sculpture”, en Continous Project Altered Daily, Cambridge (Mass.), MIT Press, 1993.
19 Soledad Sevilla, “Análisis y desarrollo de una red bimorfa compuesta por dos polígonos regulares de cuatro lados”, en Forma y medida en el arte español actual, Madrid, Sala de exposiciones de la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, 1977, p. 134 [cat. exp.].
20 Enrique Castaños Alés, op. cit., p. 188.
21
Véase Sempere. Soledad Sevilla…, op. cit.
22 Dan Cameron, “Soledad Sevilla. Entrevista”, en Dan Cameron y Mar Villaespesa, Soledad Sevilla. Toda la Torre, La Algaba, Ayuntamiento de La Algaba, 1990, p. 3 [cat. exp.].
Los resultados se presentaron en la exposición colectiva Forma y medida en el arte español actual, en 1977. Sevilla —junto a Asins, Carmen Planes y Pilar de la Vega, una de las únicas cuatro mujeres artistas seleccionadas para la muestra— propuso sus trabajos sobre el análisis de redes. A partir de “leyes y ritmos precisos”, donde la repetición de polígonos bidimensionales se superponen en una cuadrícula, Sevilla forma una base estructural de lógica expansiva. Las obras ofrecen al espectador una experiencia perceptiva de pensamiento que reafirma la sentencia del escultor Robert Morris, según la cual la simplicidad de la forma no implica la simplicidad de la experiencia 18 El arte, como explicaba la artista en el catálogo de la muestra, “encerrado en leyes fijas, inmutables, puede adoptar sin salir de ellas infinitas variaciones, y con un solo tema repetido, conseguir trazados muy diversos” 19. Este trabajo se dirigía hacia una práctica de lo sensible que respondía a una certitud fuertemente establecida tras su paso por el SGAFP: “la experiencia [del Centro de Cálculo] me mostró que aquello no era mi medio: el hecho de la geometría me interesaba, pero no apoyado en la máquina, en el ordenador, en la tecnología, prefería una geometría que podríamos llamar más blanda, más emotiva” 20; un tipo de geometría que, no obstante, pudo encontrar también en el SGAFP gracias a los intercambios con Sempere. Con él coincidió en el Seminario y compartió, a medida que avanzaba su carrera, una comprensión lírica de la experimentación formal en series concretas y proyectos compartidos 21
3. Desbordar el cuadro
A finales de la década de 1970, para Sevilla el ejercicio de la geometría iba de la mano no solo de la emoción sino también del desbordamiento de la línea más allá del plano y su interacción con el espacio. El detonante de este paso fue una estancia en Boston, gracias a una beca del Comité Conjunto Hispano-Norteamericano para la Cooperación Cultural y Educativa, que le permitió atravesar el Atlántico y medirse con un contexto hasta el momento menos explorado por los artistas españoles, con las excepciones de, entre otros, Antoni Muntadas, amigo cercano, y José María Yturralde, que había sido becario de la Fundación Juan March en el MIT de Boston solo unos años antes.
“El trabajo sobre el espacio lo estudié y ejecuté por primera vez en los EE.UU. […] —explica Sevilla—. Concluido el desarrollo de las líneas verticales y horizontales y la suma de ambas (la cuadrícula), les iba incorporando paulatinamente las restantes figuras que habían formado parte de mi obra plástica, pero sin que hubiese interrupciones espaciales, de modo que la obra podía no tener fin. La idea era que envolviese completamente al espectador sucediéndose por paredes, techo y suelo”22. La artista advertía que las bases teóricas se habían llevado a cabo en Boston, mientras estudiaba en la Universidad de Harvard y conocía el CAVS del MIT, donde su marido impartía clases. No obstante, el embrión de estos intereses se encontraba en sus investigaciones sobre la trama y la combinatoria de la década de 1970, que le habían permitido
Invadir y extender hasta el infinito: Soledad Sevilla y el otro lado de la línea Paula Barreiro López
23
Soledad Sevilla, “Permutaciones y variaciones de una trama. Análisis perceptivo”, reproducida en Juan Bosco Díaz-Urmeneta Muñoz, Esperanza Guillén y Yolanda Romero, Soledad Sevilla. Variaciones de una línea, 1966-1986, Granada, Centro José Guerrero, 2015, p. 23 [cat. exp.].
24
Soledad Sevilla, Carta de Soledad Sevilla a Symor Slive, Harvard, 14 de enero de 1982, reproducida en Yolanda Romero (ed.), Soledad Sevilla. Instalaciones, Granada, Diputación provincial de Granada, 1996, p. 25.
25 Soledad Sevilla, “Permutaciones…”, en op. cit., p. 45.
26
“Master of science in visual studies, program”, 1978–79, reproducido en Elizabeth Goldring y Ellen Sebring, Centerbook. The Center for Advanced Visual Studies and the Evolution of Art-Science-Technology at MIT Cambridge (Mass.), MIT Press, 2019, p. 67.
27
“Procuro que los acontecimientos que se manifiestan a lo largo del desarrollo sean de diversa índole, por lo que el espectador estaría totalmente envuelto en este espacio inconcluso, infinito”. Soledad Sevilla en Yolanda Romero, “Los inicios. 1968-1980”, en Soledad Sevilla. Transcurso…, op. cit., p. 23. [Cita original en Soledad Sevilla, Soledad Sevilla. Tramas y variaciones. Memoria. 1979-80 Madrid, Edikreis, 1981, s. p. (cat. exp.)].
28 Véase Mar Villaespesa, “Memoria. Soledad Sevilla 1975-1995”, en Memoria. Soledad Sevilla, 1975- 1995, Madrid, Ministerio de Cultura, 1995, p. 27 [cat. exp.]; y recientemente, Isabel Tejeda, A contratiempo. Medio siglo de artistas valencianas (1929-1980) Valencia, IVAM, 2018, p. 166.
trabajar, como explica en su memoria de petición de beca, con “configuraciones bidimensionales extensibles hasta el infinito por repetición o transformación”23
La expansión al infinito predeterminaba la posibilidad de un salto de la tela al espacio, al ambiente y a la instalación, cuya materialización efectiva se llevó a cabo ya a su vuelta a España. Quedaban, no obstante, varios proyectos de sus años norteamericanos que apuntaban en esa dirección. La propuesta Seven Days of Solitude [Siete días de soledad] enviada en 1982 al Fogg Museum en Cambridge (Massachusetts) contemplaba una intervención con tiza blanca en el suelo del patio del claustro del museo, a partir de líneas blancas oblicuas de considerable efectividad óptica [p. 120]
El gran formato y la fusión de la línea con el ambiente formaba parte de los intereses de la artista —como explicaba en su carta de presentación al director del museo—, a la vez que implicaba una sensibilidad procesual: la tiza desaparecería, con el pasar de los visitantes, como la pintura de arena de los indios americanos24 Si bien Sevilla expresó su sentimiento de desconexión con respecto a la escena artística norteamericana en la que se había integrado y la necesidad de volver a sus orígenes con su serie Meninas (1981-1983) [pp. 76-83], lo cierto es que el trabajo realizado en Boston demuestra, por un lado, una clara confluencia con la tradición norteamericana procesual, minimal y posminimal. Ya en su memoria de petición de beca, la artista se reconocía en la obra de Sol LeWitt, Frank Stella, Kenneth Nolan, Dan Flavin o Walter De Maria25, influencia que ha permanecido en toda su trayectoria, como de-
muestran sus homenajes de 2022 a la pintora Agnes Martin. Por otro lado, la investigación de Sevilla en Estados Unidos la acercaba a las prácticas desarrolladas en el CAVS. Bajo la dirección de quien fuera fundador del Grupo Zero, Otto Piene, empezó a reconocerse el valor del environmental art en los programas académicos y experimentales. Al menos desde el curso 1978-1979, un módulo específico formaba parte del programa del Master of Science and Visual Studies e integraba investigaciones en escultura y pintura ambiental, arquitectura escultural, instalaciones públicas de ocio, celebraciones, arte cinético, etcétera26. Una línea rectora que, desde mediados de la década, había nutrido, por ejemplo, el paso del plano al espacio de Yturralde, con estructuras volantes geométricas, durante su estancia en el CAVS entre 1975 y 1976.
La dimensión envolvente del espacio que Sevilla desarrolló se encontraba en sintonía con estas prácticas, que respondían a una clara intención de afectar al espectador27. Pero también a una necesidad práctica de visualizar el trabajo realizado en papel, como muestran las fotografías de la denominada MIT Line (1980), donde se mostraban los rollos de papel de hasta 12 metros con tramas geométricas en las que Sevilla había trabajado durante meses, desplegados en las pareces exteriores de edificios del MIT y en los suelos del jardín [p. 128]. La línea continua y expansiva de la obra prácticamente exigía un desbordamiento del marco para adentrarse en el espacio real, aunque solo fuera para poder ser percibida. Este paso, más que alejarla de los presupuestos ortodoxos precedentes, como se ha estado asumiendo28, me parece que participa
29 Michael Fried, “Arte y objetualidad” (1967), en Michael Fried (ed.), Arte y objetualidad. Ensayos y reseñas Madrid, La balsa de la Medusa 2004, pp. 173-197. [Orig. “Art and Objecthood” (1967), en Art and Objecthood. Essays and Reviews, Chicago/ Londres, University of Chicago Press, 1998, pp. 148-172].
30 Alexandre Alberro, Abstraction in Reverse. The Reconfigured Spectator in Mid-Twentieth-Century Latin American Art, Chicago/Londres, University of Chicago Press, 2017, p. 4. Traducción de la autora.
de una deriva hacia el ambiente, la instalación y las prácticas procesuales compartida por muchos otros artistas geométricos como el citado Yturralde, pero también por Hélio Oiticica, Lygia Clark, Jesús Rafael Soto y los propios minimalistas (como había observado agudamente Michael Fried ya en 1967)29. Aunque, quizás inadvertidamente, el desbordamiento de la línea de los años de Boston compartía una transformación inherente a muchos de los artistas geométricos. Como explica Alexandre Alberro, para estos “la obra de arte deja de ser un objeto inmóvil accesible a la contemplación inmediata y exhaustiva (es decir, vista en su totalidad) e invita a una recepción encarnada situada en el espacio y el tiempo. La experiencia artística se convierte en un fenómeno de transición, que incita al espectador a relacionarse con los demás y con un entorno que le rodea y envuelve”30. Los proyectos norteamericanos de Sevilla alumbraban estos procesos que acabaron por materializarse a su vuelta a España en instalaciones como la del Espacio Shakespeare para el Teatro Español de Madrid (1984), el proyecto Estratos (1985) para el patio de la Casa de la Cultura de Málaga, o la de la exposición colectiva 8 de marzo (1986), en el Colegio San Agustín de Málaga.
Invadir y extender hasta el infinito: Soledad Sevilla y el otro lado de la línea Paula Barreiro López

























































































































































































































































































































































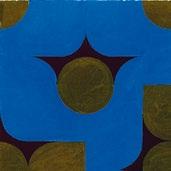

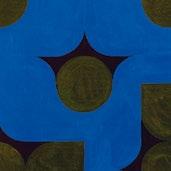
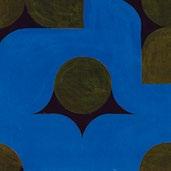
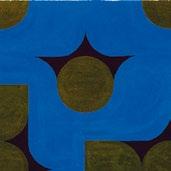






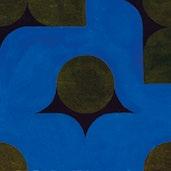




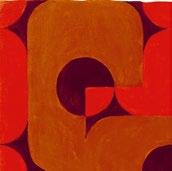
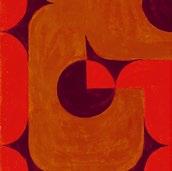
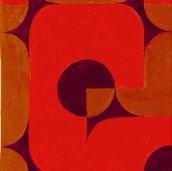
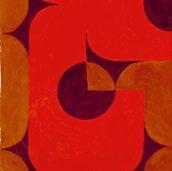
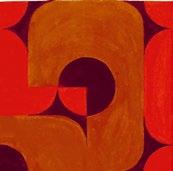
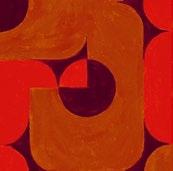
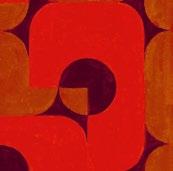
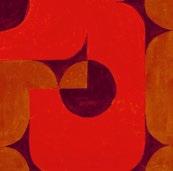
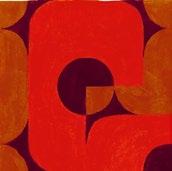
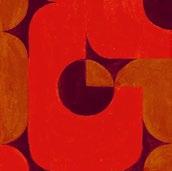
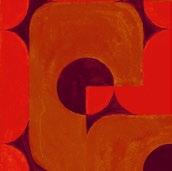
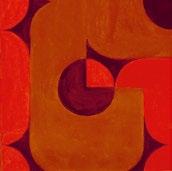
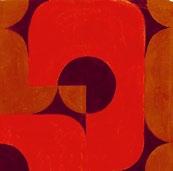
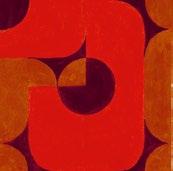
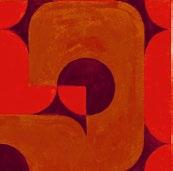
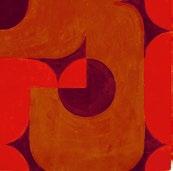
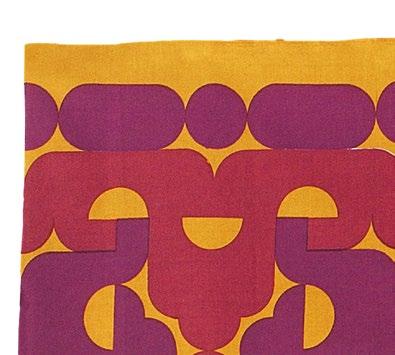
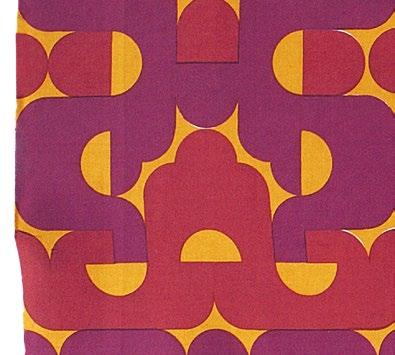
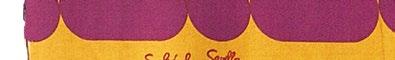
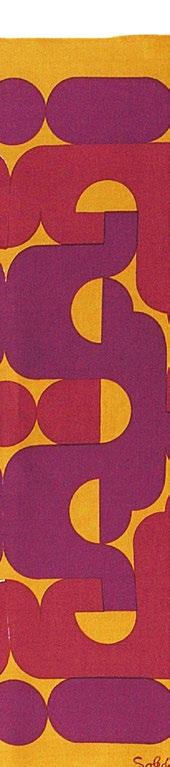
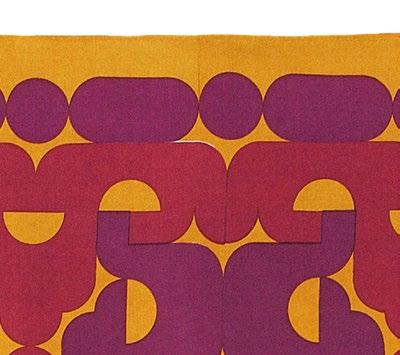
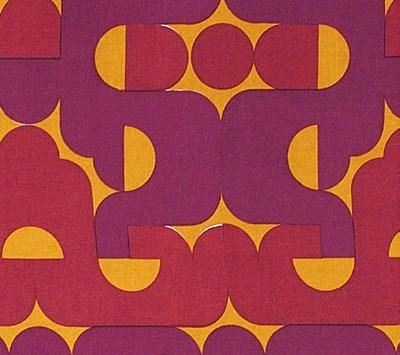
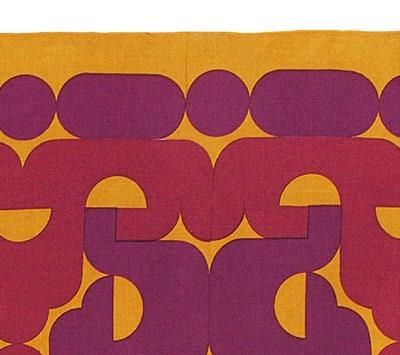
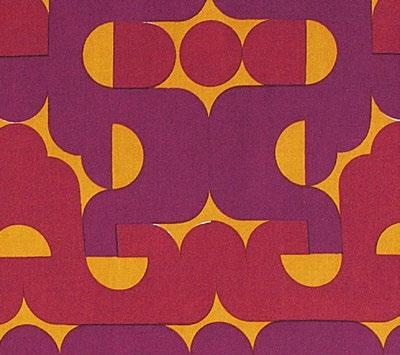
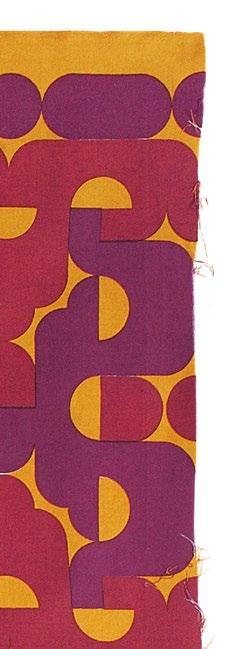
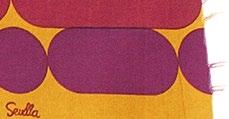
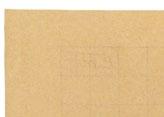
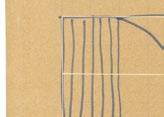

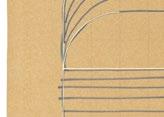
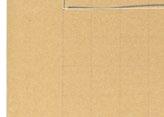
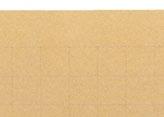
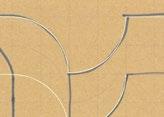
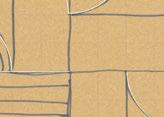

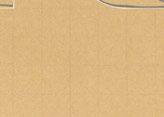
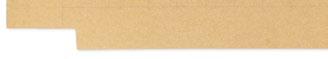
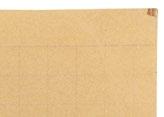
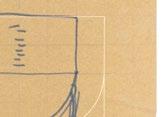


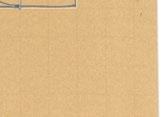


























































































































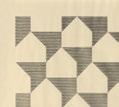
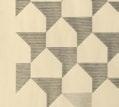
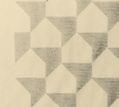

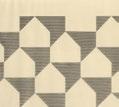
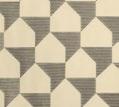
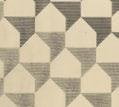

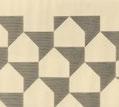
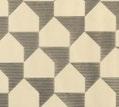

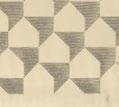


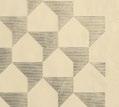





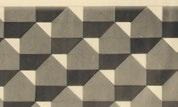


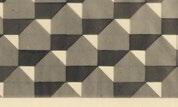


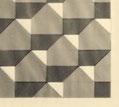




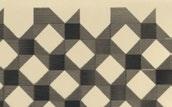





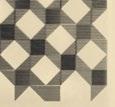


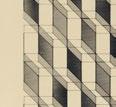



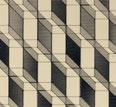




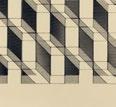


















































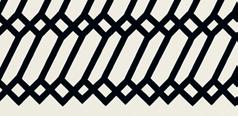














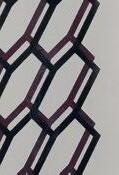































































































































































































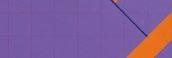

































































































































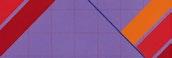













































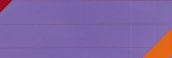



































































































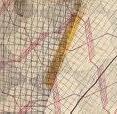
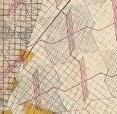
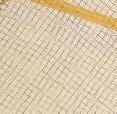


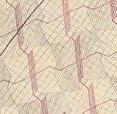
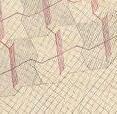
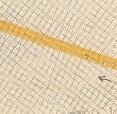

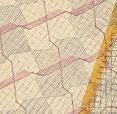
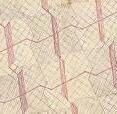
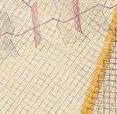

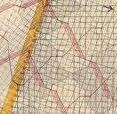
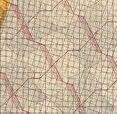


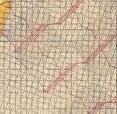
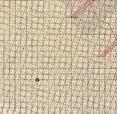
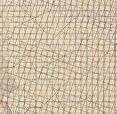
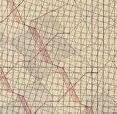
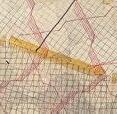
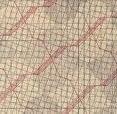
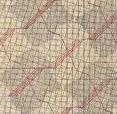



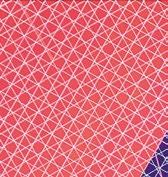
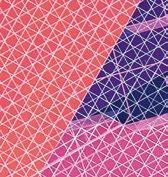





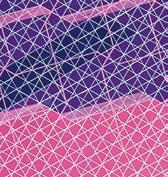
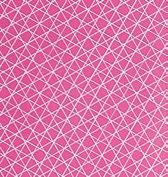
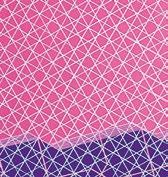




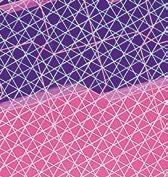
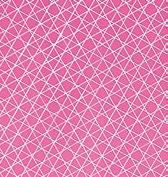
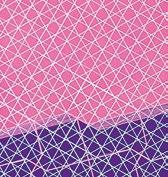




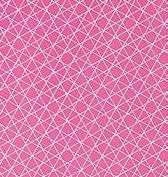

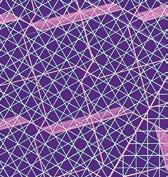
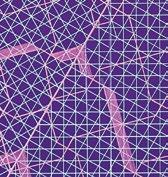
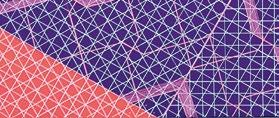

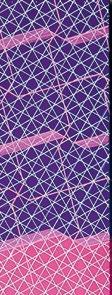




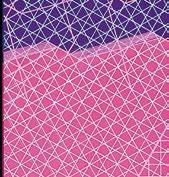

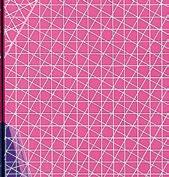

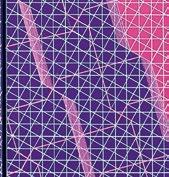

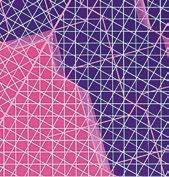
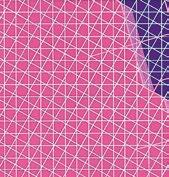
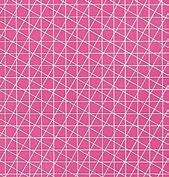
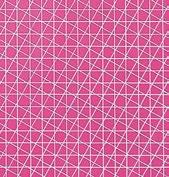
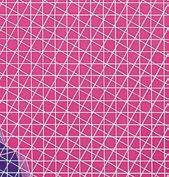
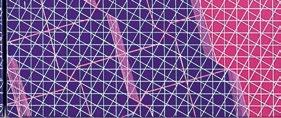
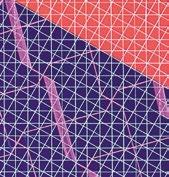
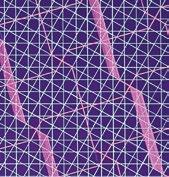
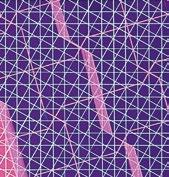
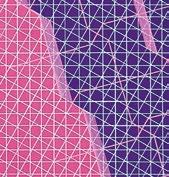
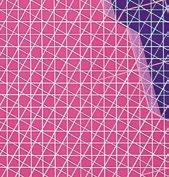
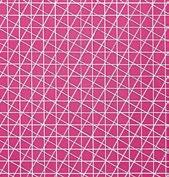

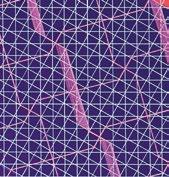
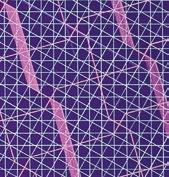
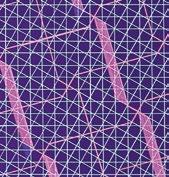
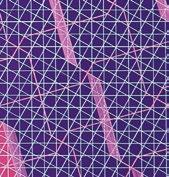
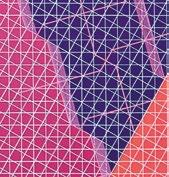
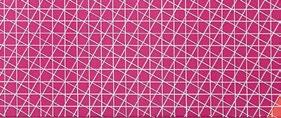


















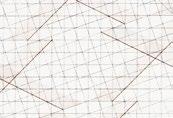




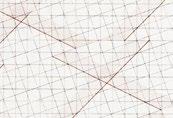




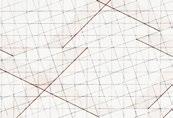
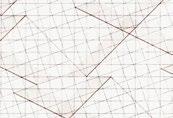
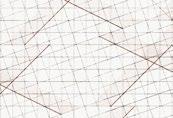






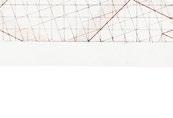


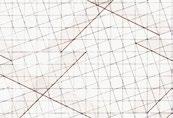

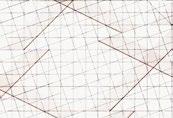
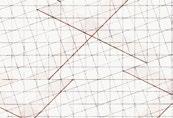

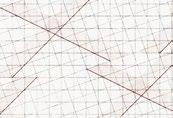

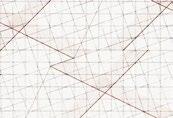
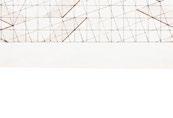



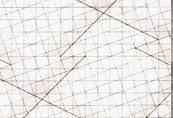

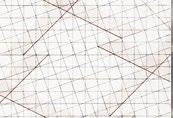

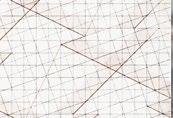

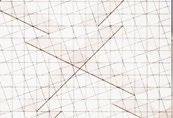



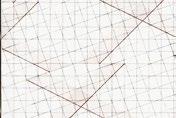
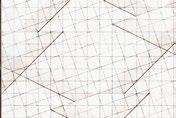









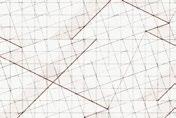


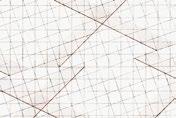


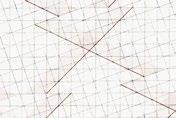




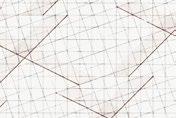









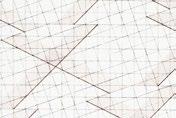









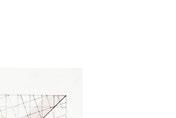




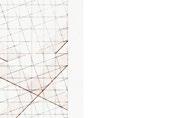




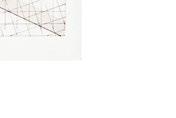






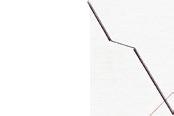




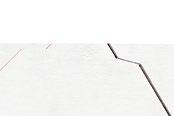


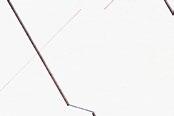




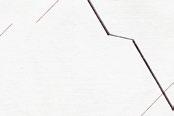











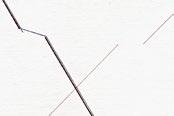
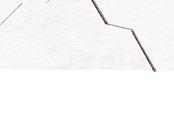















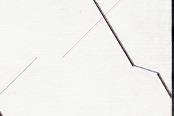




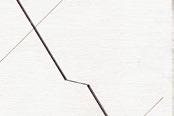
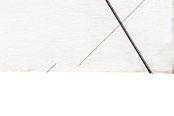
































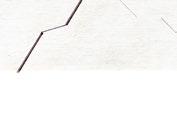











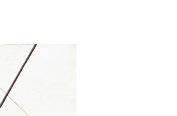
































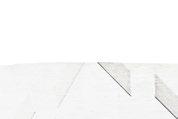







































































































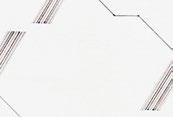
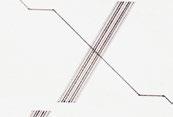


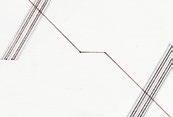




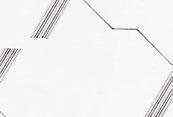

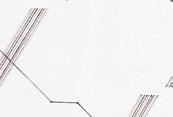




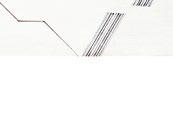

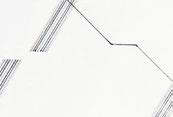



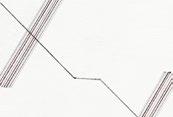























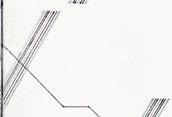












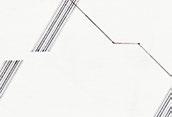
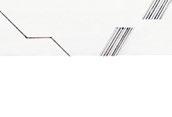




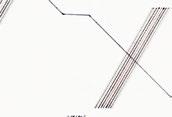


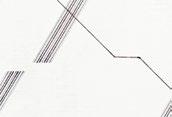


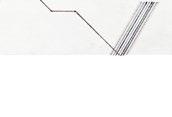



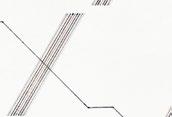









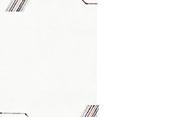









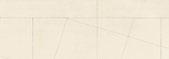

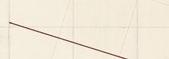
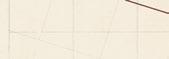

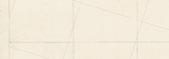





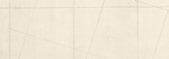
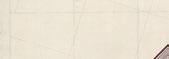
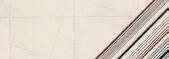



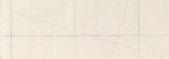
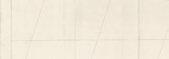







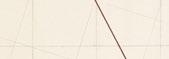







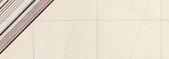
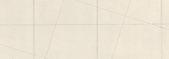
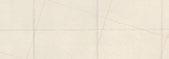
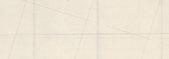
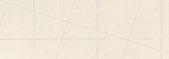

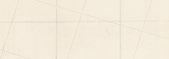


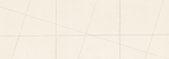


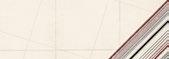



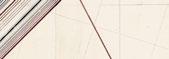
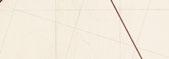
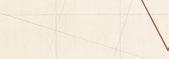
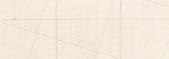
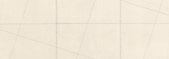
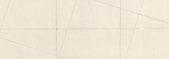


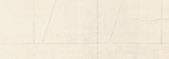
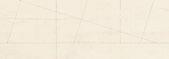


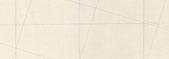







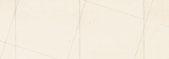
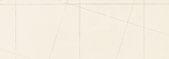



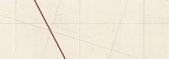



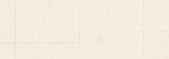




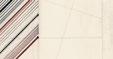
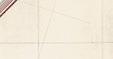



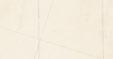
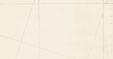
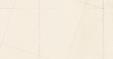

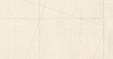
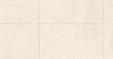
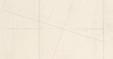
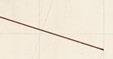




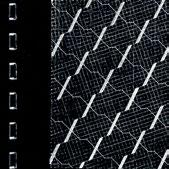
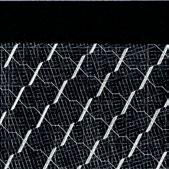
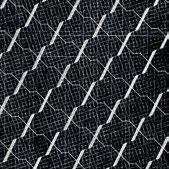

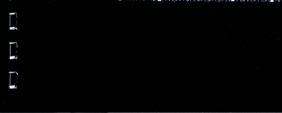




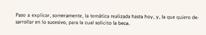

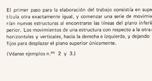

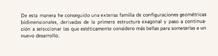



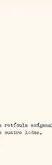




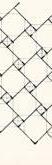
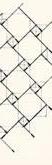


















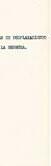

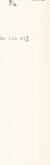
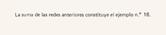




















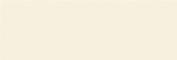

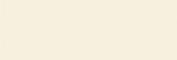

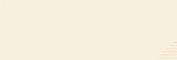

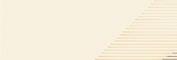









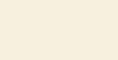
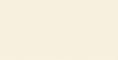
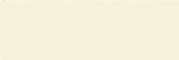
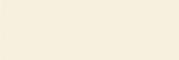
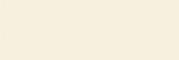
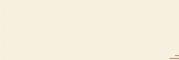


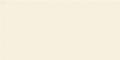
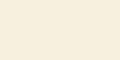
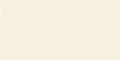



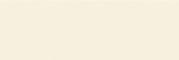
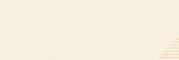




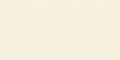
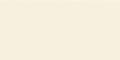
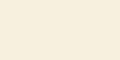
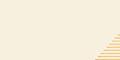
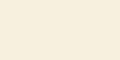




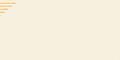

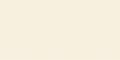





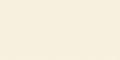



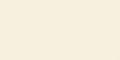



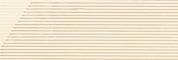
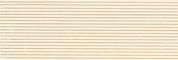



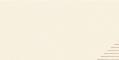





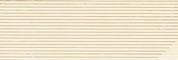


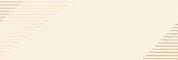











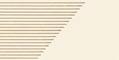

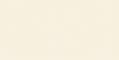








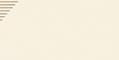
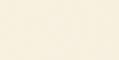
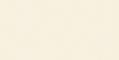
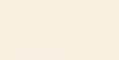
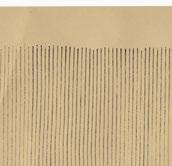
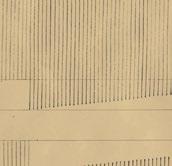
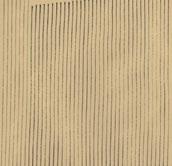
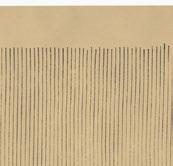
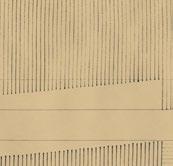

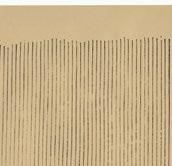
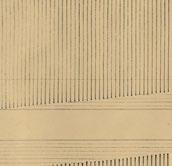

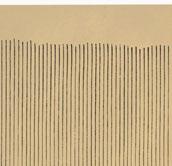
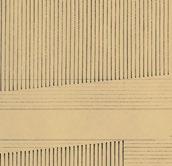

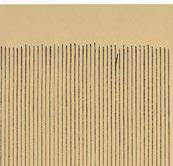

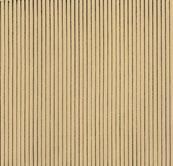
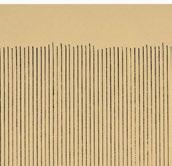
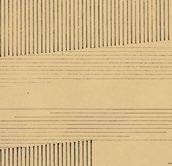
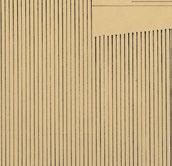
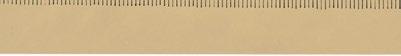
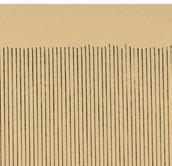
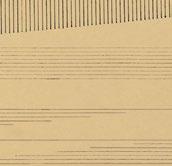
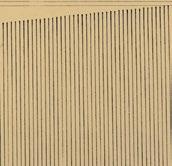
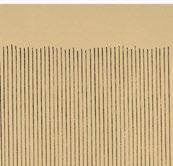
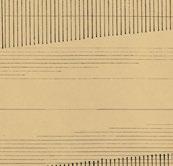
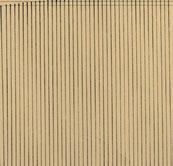
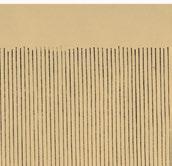
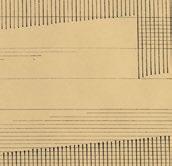
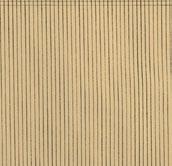
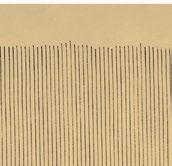
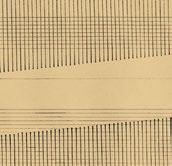
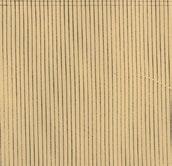
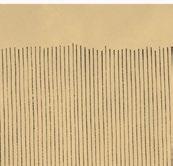
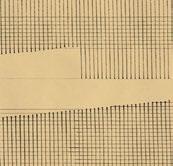
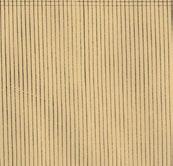
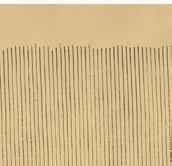
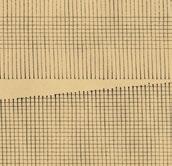
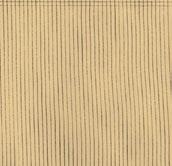
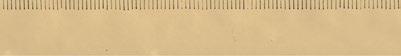
1 Richard Wilhelm, I Ching. El libro de las mutaciones, trad. D. J. Vogelmann, Barcelona, Edhasa, (1977) 2023, p.12. [Orig. I Ging, das Buch der Wandlung Múnich, Eugen Diederichs Verlag, 1960].
2 La muestra que comisarié en 2015 en el Centro José Guerrero de Granada, Soledad Sevilla. Variaciones de una línea, 1966-1986, constituye la primera exposición monográfica sobre este periodo de la trayectoria de la artista. Para más información véase Juan Bosco Díaz-Urmeneta Muñoz, Esperanza Guillén y Yolanda Romero, Soledad Sevilla. Variaciones de una línea, 1966-1986, Granada, Centro José Guerrero, 2015 [cat. exp.].
3
Richard Wilhelm, op. cit., p. 68. 4 Reproducida íntegramente en Soledad Sevilla. Variaciones , op. cit., pp. 20-45.
Vista retrospectivamente, la trayectoria de Soledad Sevilla podría alumbrarse como un vasto universo regido por el principio del cambio, en el que un acontecimiento incluye ya el principio del siguiente y en el que las transformaciones se suceden de manera constante. Cada ciclo incluye su contrario y el cambio se considera como la única realidad posible. Los acontecimientos están conectados unos a otros, el día encierra la noche, el verano al invierno. La mutación es lo único inmutable. Este principio filosófico y vital podemos encontrarlo en I Ching. El libro de las mutaciones , una obra oracular y sapiencial de origen chino, cuya lectura, a modo de ritual religioso, ha acompañado a Soledad Sevilla desde hace muchos años. En su origen, el I Ching es un libro sin palabras, una sucesión finita de signos no idiomáticos (64 hexagramas), con significados infinitos. Su lectura y aplicación es igualmente ilimitada y universal; puede interpretarse como una cosmogonía, un libro poético y como tal intraducible 1. Este texto milenario arroja mucha luz, a mi parecer, sobre la práctica artística de Soledad Sevilla que durante más de seis décadas ha transitado por un universo creativo en continua mutación, presidido por una dualidad en la que conviven los contrarios, que transita con libertad de lo geométrico a lo expresivo, de lo permanente a lo efímero, de la luz a la oscuridad, de la razón a la emoción.
Lo geométrico
Es bien conocido que los inicios de la práctica artística de Soledad Sevilla en el ámbito de la abstracción geométrica se remontan al Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid, y a los grupos Nueva Generación y Antes del Arte. Fue en ese ambiente donde la artista inició su reflexión en torno a los problemas y condicionamientos de la percepción espacial y la interrelación de las formas, que desarrolló ya en sus primeras obras2. Tenemos que referirnos a estos momentos germinales, iniciados a finales de la década de 1960 y proyectados durante toda la siguiente, para comprender su evolución posterior. Desde sus inicios, Soledad Sevilla desarrolló un sistema basado en pocos elementos: primero el hexágono y algo más tarde el cuadrado; módulos básicos a partir de los cuales obtenía otros, por desplazamiento, simetría o giros de 45, 90 o 180 grados. Junto a estas formas modulares, que se extienden sobre los diversos soportes sugiriendo una multiplicación infinita, la artista experimenta también solo con elementos lineales, surgidos de la supresión o adición de partes de las figuras reticulares. En la línea misma “aparece el mundo de la dualidad, pues simultáneamente con ella se establece arriba y abajo, derecha e izquierda, delante y detrás; dicho brevemente: el mundo de los contrarios”3
En la memoria Permutaciones y variaciones de una trama4 [pp. 60, 61] —con la que solicitó una beca del Comité Conjunto Hispano-Norteamericano que le permitiría realizar estudios en Estados Unidos
5 Ibid., p. 45.
6 “MIT Line consistió en la acción de desplegar grandes rollos de papel sobre las paredes exteriores de algunos de los edificios y los prados del Massachusetts Institute of Technology, sobre los que la artista había trabajado con diferentes tramas geométricas (similares a las recogidas en la serie de dibujos Keiko y Stella), y puede considerarse su primera instalación”. Yolanda Romero, “Notas a las variaciones de Soledad Sevilla”, en Soledad Sevilla. Variaciones…, op. cit., p. 15.
7 La mirada a la obra de otros artistas se inicia con esta serie, pero también explica conjuntos posteriores como el de Los toros (1988-1991), en cuya base está la obra de Guido Reni, Atlanta e Hipómenes (1618-1619); la serie Apóstoles (2006-2008), que tiene su origen en el Apostolado de Rubens; o sus más recientes homenajes a Agnes Martin y Eusebio Sempere.
entre 1980 y 1982—, la artista explicó de forma sucinta las bases de su proceso creativo en la década 1970. Pero en este mismo texto, Sevilla destaca su deseo de iniciar nuevas indagaciones, saltar del plano bidimensional al espacio tridimensional, de la pintura a la instalación, incorporando al público: “(…) por las características físicas de la obra que planteo, el espectador estaría totalmente envuelto, por este espacio inconcluso, misterioso, inabordable (…)”5 Y como ella misma intuía, fue su estancia americana la que le permita cerrar un ciclo para abrir otros nuevos: en Boston realiza las series, basadas en un uso reiterativo de la línea, Keiko [pp. 62, 63] y Stella (1980) —esta última, titulada así en homenaje a Frank Stella, uno de sus referentes artísticos junto con Sol LeWitt, cuya obra pudo conocer de primera mano gracias a su estancia en Norteamérica—; allí aborda, casi sin saberlo, su primera acción espacial, MIT Line (1980)6 [p. 128], así como los primeros dibujos de retículas cuadrangulares superpuestas, titulados Belmont (1980) [pp. 74, 75], un claro preludio de las dos series que marcaron su producción a principios de la década de 1980: Meninas [pp. 76-83] y Alhambras [pp. 84-95]
El elemento poético y emocional
En diversas ocasiones, Soledad Sevilla ha explicado que en los orígenes de estas dos series se encuentran las clases que recibió en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y en la Harvard University. Justamente cuando la distancia física respecto a su
propia cultura era mayor, despertó su interés por una obra clave de la historia de la pintura española: Las meninas de Velázquez7 La mirada de Soledad Sevilla sobre este lienzo se centra en el espacio, ese lugar enigmático donde acontece la escena, que se configura a través de un elemento inmaterial como la luz. Un espacio que ella recrea en su obra a base de la superposición de tramas cuadriculares superpuestas, ensayadas ya en sus dibujos de la serie Belmont. Este recurso de mostrar ocultando, permitiendo vislumbrar o intuir una pintura, una arquitectura o un paisaje, a través de retículas o celosías, guiará muchas de sus futuras creaciones. Las Meninas también introducen una nueva forma de aproximarse al color, un elemento que adquiere cada vez mayor relevancia en su obra. Son colores que buscan la vibración y están destinados a suavizar, desdibujar la rigidez de la composición geométrica y configurar un espacio indefinido y misterioso, como ya apuntaba la artista en su Memoria de Boston. Las Meninas, por último, le ayudan a sistematizar un modo de trabajo materializado en series que se despliegan habitualmente en varios formatos: el pequeño, generalmente sobre papel, le permite formalizar las ideas, es el punto de partida; el mediano vendría a ser la hoja de ruta, el índice; pero es el gran formato el que le interesa por su condición expansiva, envolvente.
En un cuadro solo no digo todo lo que quiero decir, necesito más cuadros, más momentos. Las ideas cuesta desarrollarlas, son casi como un libro, como una novela que se estructura por capítulos, por etapas; allí hay algo que contar y tienes que ir haciéndolo por pasos.
8 Yolanda Romero, “Una conversación con Soledad Sevilla” en Soledad Sevilla. El espacio y el recinto, València, Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), 2001, pp. 15-17 [cat. exp.].
9 Oleg Grabar, La Alhambra: iconografía, formas y valores, Madrid, Alianza Editorial, 1980. [Orig. The Alhambra, Harmondsworth, Penguin Books Ltd., 1978].
Me cuesta tiempo que la imagen que estoy produciendo sea la que me interesa, y una vez que esa imagen se acerca o se parece a lo que quiero conseguir, hay también todo un trabajo para desarrollarla y para perfeccionarla, para agotarla... eso sí, de repente hay un momento que dices: “me aburro, esto ya me sale”, y cuando te sale ya no me interesa nada continuarla.8
A las Meninas, desarrolladas entre 1981 y 1983, le seguirán las Alhambras, que acometerá a continuación, entre 1984 y 1987. En el caso de las Alhambras, también fueron las clases impartidas en Harvard por Oleg Grabar9, especialista en arte antiguo del Islam, las que despertaron el interés de Soledad Sevilla por la arquitectura del palacio nazarí. En 1984 la artista pasó la primera de sus múltiples estancias en la residencia de artistas de la Fundación Rodríguez-Acosta de Granada, donde realizó los primeros dibujos y lienzos de pequeño formato que posteriormente servirían de guía para las grandes piezas de esta serie. Tres años más tarde, las Alhambras se presentaron al público en la Galería Montenegro de Madrid, la Galería Palace de Granada y la mencionada Fundación. En el catálogo de la muestra la artista hacía una recapitulación sobre esta serie y la presentaba así:
En el trabajo que he desarrollado a lo largo de cuatro años, he intentado reflejar la huella que han dejado en mí los aspectos, tanto superficiales como profundos, de la arquitectura de la Alhambra. Formas visuales y estados de ánimo han constituido la materia prima que ha amalgamado la pintura que he ido produciendo en este periodo, centrada sobre tres
10 Soledad Sevilla, “La Alhambra”, en Carmen González de Castro, Yolanda Romero y Soledad Sevilla, Soledad Sevilla. Transcurso de una obra Granada, Instituto de América de Santa Fe, 2008, pp. 129-130 [cat. exp.]. [Publicado originalmente en Francisco Calvo Serraller y Soledad Sevilla, Soledad Sevilla. La Alhambra, Madrid, Galería Montenegro, 1987, s. p. (cat. exp.)].
11
Oleg Grabar, op. cit., p. 57.
12
Oleg Grabar, op. cit., p. 114.
temas nacidos de la contemplación del mundo de la Alhambra: la magia de las puertas, la magia de los reflejos y la magia de las sombras. Todos ellos transformados en espacio, espacio que se ha intentado fijar en las telas a través de brumas, insinuaciones y luces.10
Son tres los lugares del monumento nazarí que la artista ha identificado respectivamente con estos temas: el Cuarto Dorado, el Patio de los Arrayanes y el Patio de los Leones. El primero es una entrada monumental a los palacios de Muhammad V compuesta por dos puertas que, siendo exactamente iguales en tamaño y forma, se constituyen en una bifurcación vital que puede conducir al visitante bien a la salida del recinto o a la entrada del majestuoso Patio de los Arrayanes. Un poema identifica la pared como una “puerta donde (los caminos) se bifurcan y a través (de la cual) el Este envidia al Oeste”11. El Cuarto Dorado, como ha señalado Grabar, “es una puerta, pero también una trampa, porque no indica la dirección correcta”12. Este mundo de las bifurcaciones, las entradas, las puertas, simboliza para la artista lo misterioso, lo oculto, aquello que solo se entrevé sin mostrarse completamente. El siguiente conjunto arquitectónico, el Patio de los Arrayanes, al que se accede por un pasadizo en ángulo desde el Cuarto Dorado (si tomamos la decisión “correcta”), se estructura alrededor de un gran estanque acuático que se convierte en un espejo que refleja la arquitectura circundante. Este elemento esencial del conjunto alhambreño —el agua, el agua inmóvil de las albercas— despierta el interés de la artista no solo por los reflejos, el mundo de lo ilusorio y
13
los espejos, sino también por lo orgánico, la naturaleza, que paulatinamente irá apareciendo en su obra de diversas formas. El último de los espacios al que Soledad Sevilla hace referencia es el famoso Patio de los Leones, que alberga en sus lados diversas salas con cúpulas de mocárabes que se suceden creando un rítmico efecto de partes iluminadas y oscuras. Es precisamente este mundo de sombras, de claroscuros, otro de los intereses que vemos reflejados en los lienzos dedicados al Patio de los Leones, del que la artista capta la sucesión de columnas, los intersticios de luz y oscuridad que los perfilan.
No es extraño que Soledad Sevilla sintonizara con este lugar, de belleza indescriptible, al que dedicó muchos días de visita y estudio. La composición geométrica que organiza su arquitectura —el patio rectangular es el módulo fundamental de la organización espacial de estos tres conjuntos— o su programa ornamental —basado en gran parte en módulos repetidos en series que podrían ser infinitas—, ya estaban presentes en muchos ejercicios sobre tramas en los que la artista se había iniciado en sus años madrileños. Pero la Alhambra, sobre todo, aportó a su obra el elemento poético y emocional, abriendo un nuevo camino en su proceso creativo que la alejaba de los fríos presupuestos del minimalismo, aún presentes en sus Meninas. Cuando Soledad Sevilla decidió pintar esta arquitectura, no trataba de hacer una representación formal de la misma. Su deseo era captar, por una parte, esos espacios mágicos, envolventes, cambiantes según la iluminación del sol o la luna (de ahí la versiones nocturna y diurna
común a casi todas las obras de esta serie) y, por otra parte, reflejar la condición especular de la realidad, ese mundo de espejos que trastoca e invierte el sentido de las cosas y que se hace posible gracias a las aguas inmóviles de las albercas. Es curioso comprobar cómo la propia forma de titular sus creaciones intensificó esa relación con lo poético a partir de sus Alhambras. Sus obras de las décadas de 1960 y 1970 carecían de título. A partir de su estancia americana, comenzaron a hacerse más personales: Stella o Mondrian, en homenaje a artistas a los que admiraba; Keiko, el nombre de una amiga japonesa; Belmont, el barrio residencial en el que vivió en Boston, cuyos colores aspiraba a capturar en sus telas; o incluso las Meninas, que distinguió tan solo enumerándolas. Las Alhambras, por el contrario, se singularizan gracias a títulos derivados de las inscripciones poéticas que cubren diferentes lugares de la arquitectura alhambreña, una buena parte de ellos debidos al poeta nazarí Ibn Zamrak. A partir de esta serie, poesía y pintura fueron inseparables en su obra: “Siempre pretendo transformar los temas en un resultado que plásticamente emocione, que sea poético, y si eso desaparece no es mi intención”13
Lo efímero
Pocos meses después de presentar la Alhambra en Granada, la Sala Montcada de la Fundación ”la Caixa” acogía su instalación Fons et Origo (1987) en Barcelona. Soledad Sevilla desarrolló muy temprana-
14 Para más información sobre este aspecto del trabajo de Soledad Sevilla véase Yolanda Romero (ed.), Soledad Sevilla. Instalaciones, Granada, Diputación provincial de Granada, 1996.
15 Esta instalación se realizó en el marco del proyecto Plus Ultra, comisariado por Mar Villaespesa y producido por BNV Producciones, en el Castillo de Vélez-Blanco (Almería) con motivo de la Expo ’92.
16 En Fons et Origo recurrió a una composición sonora del artista Lugán; en El poder de la tarde (1984) se incluía una grabación de graznidos de los pájaros.
17 Yolanda Romero, “Una conversación…”, op. cit., p. 15.
18 Ibid., p. 11.
mente un especial deseo por hacer realidad el espacio sugerido en sus pinturas a través de las instalaciones14. Si MIT Line puede considerarse su primera aproximación a la experiencia instalativa, vinculada a sus series de dibujos Stella o Keiko, como ya apuntamos, Fons et Origo ha de entenderse como una extensión de la serie de pinturas inspiradas en el monumento nazarí, una reconstrucción del ambiente mágico e irreal que figuraban sus lienzos, y la primera de una sucesión de instalaciones formadas por hilos, en las que el espacio y la luz, atrapados y reflejados por esos filamentos, se constituyen en el tema central de su investigación. En muchas ocasiones, sus instalaciones pueden entenderse como el final de un ciclo pictórico, como una expresión en tres dimensiones que completa un conjunto de pinturas. En otras, quizás las menos, la instalación es el punto de partida de un ciclo nuevo, como en el proyecto para el Castillo de Vélez-Blanco, Mayo 1904-199215, que sirvió de estímulo para la serie de pinturas En ruinas (1993-1994) y Vélez Blanco (1995).
La instalación para Soledad Sevilla se convierte desde el principio en un espacio de experimentación que le permite añadir nuevos elementos a su obra, como el sonido16, lo orgánico (agua, tierra, fuego, hielo, vegetación), o los materiales industriales (cobre, tela metálica, alambres), pero también en un espacio donde interactuar con todos los sentidos del espectador, que ya no solo utiliza la vista para aproximarse a su obra, sino el oído, el tacto e incluso el olfato: “Para mí una instalación es la luz, la luz que entra por las ventanas, es el olor que invade un espacio, es el sonido, es algo inmaterial que está creando una atmósfera”17. En la instalación,
además, la artista se permite ser más figurativa, más narrativa, algo que evita en la pintura. Es solo en este formato donde la dialéctica abstracción vs. figuración, común a muchos artistas de su época, se resuelve sin contradicciones.
Pero, ante todo, para Soledad Sevilla la instalación representa la condición efímera del arte, frente a la permanencia de los formatos tradicionales como la pintura o la escultura: “muchas veces me pesa la acumulación de elementos, de objetos y en ese sentido lo efímero es perfecto: ocurre y desaparece. El que la instalación se produzca en un tiempo y un espacio y después ya solamente quede el recuerdo le añade una poética llena de sugerencia”18
A lo largo de su dilatada carrera Soledad Sevilla ha abordado casi un centenar de intervenciones espaciales. Algunas podrían considerarse como sutiles versiones a partir de un mismo elemento, pero sin duda es más apropiado entenderlas como obras nuevas, ya que cada uno de sus despliegues se desarrolla en diferentes lugares, con condicionamientos propios, y desvela muy distintas aproximaciones. El caso más ilustrativo son sus instalaciones de hilos de algodón, realizadas desde la década de 1990 hasta la actualidad, que transforman la luz en delicadas metáforas del día o la noche. Algunas comparten ubicación en edificios históricos singulares como Toda la torre (1990), realizada en la Torre de los Guzmanes de La Algaba, cerca de Sevilla; Somni recobrat (1993), en un antiguo palacio en Palma de Mallorca; o más recientemente De la luz del sol y de la luna (2021) producida en el Patio Herreriano de Valladolid.
19 Proyectada para la Galería Soledad Lorenzo de Madrid, consta de dos partes: una inicial en la que se entrecruzan dos haces de hilos de cobre y una final en forma de ábside en la que los filamentos tensados verticalmente dejan caer gotas de agua, como una fuente de rayos de luz. Se trata de la primera versión de un ciclo que fue titulándose con el nombre de la ciudad donde se presentaba cada pieza.
20 Esta instalación fue realizada en la Casa Horno de Oro de Granada para la ya mencionada exposición Soledad Sevilla. Variaciones de una línea, 1966-1986.
21 Hoy pueden verse en una sala del Metropolitan Museum of Art (Met) de Nueva York.
Las ráfagas luminosas deslizándose por filamentos, esta vez de cobre, son también las protagonistas de La hora de la siesta (1990); Soledad la que recita la poesía es ella (1991)19, a la que incorporó el agua; o Casa de oro (2015), en la que la artista transformó el patio de una casa morisca del Albaicín gracias a los planos paralelos formados por 1300 hilos de este metal anaranjado que envuelven al espectador en una atmosfera de reflejos cambiantes, según su posición y hora del día20
Las intervenciones espaciales de Soledad Sevilla juegan con la percepción del público y necesitan un espectador activo; todo lo contrario a las actuales experiencias inmersivas que potencian la pasividad En el Castillo de Vélez-Blanco, un edificio histórico de la provincia de Almería cuyos patios renacentistas fueron extraídos y vendidos a un coleccionista americano21, la artista literalmente nos invitaba a crear/imaginar colectivamente aquel lugar: al entrar en el inmenso patio descarnado no se veía nada, pero al caer la tarde, gracias a unas proyecciones comenzaban a aparecer las arquerías lentamente; un juego perceptivo que subrayaba la fragilidad de aquella arquitectura irreal y que necesitaba un público colaborador que fuera construyendo el espacio [p. 97]
La dimensión temporal
En la década de 1990, tras la experiencia de Vélez-Blanco, la obra pictórica de Soledad Sevilla derivó hacia el vacío, en busca de la
abstracción radical. La presencia de las tramas geométricas se diluye y las líneas se desvanecen hasta desaparecer literalmente. Atropellar la razón (1991) [p. 133] ya anuncia ese abandono y da paso a dos de sus series pictóricas más abstractas: Vélez Blanco y En ruinas. En ellas es evidente la inspiración de la artista en los muros expoliados de los patios del castillo, que tanto le impresionaron en su primera visita al lugar, así como la influencia de la obra de Mark Rothko. El formato de algunas de estas obras precisa necesariamente de una acción corporal, tanto del espectador como de la propia artista. Son pinturas para ser recorridas (algunas superan los siete metros), que evocan la monumentalidad, la ruina o la poesía contenida de los muros; factores que se convierten en el catalizador de las diferentes series e instalaciones que Sevilla acometerá hasta principios de la década del 2000. Paradójicamente, estos formatos extremos, que requieren un gran trabajo físico por parte de la artista, tienen su origen en la necesidad de utilizar una técnica (el óleo) que permitiese a la artista pintar de forma más lenta, tras la crisis de salud que sufrió en 1996. Las obras de este momento incorporan también la dimensión temporal: los muros que interesan a la artista —las ruinas del castillo almeriense, las murallas árabes y las tapias de Granada, la almadraba abandonada de El Rompido—, han sido modificados por el tiempo, tienen memoria. Pero si en un principio el muro es impenetrable, especialmente en Vélez Blanco, hacia mediados de la década de 1990, una acumulación de pinceladas comienza a invadir sus telas rítmicamente, como se observa en su obra En ruinas II (1993) [pp. 98-99] o Díptico
22 Yolanda Romero, “Una conversación…”, op. cit., p. 17.
23 Esta instalación, que pudo verse por primera vez en España en la Galería Soledad Lorenzo en 1998, ha sido objeto de diversas versiones en distintas ciudades españolas.
24 Antonio Machado, “A una España joven” (1915), en Poesías completas Madrid, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, serie IV, vol. 7, 1917, p. 256.
25 Una versión de esta instalación fue realizada para el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) en 2019 con el título de La salvación de lo bello.
26 Esta exposición, de carácter retrospectivo, tuvo lugar en 2001 en el Centre del Carme de València gestionado por el IVAM. La muestra, que comisarié, se iniciaba con sus primeras obras geométricas, mostraba sus series más recientes, e incluyó las instalaciones Con una vara de mimbre (2000) y El Rompido (2001).
de Valencia (1996) [pp. 100-101]. Será la presencia de la naturaleza la que transformó el vacío de esos muros, apropiándose de ellos. Un “magma vegetal”, como ella misma lo ha calificado22, compacta la superficie del lienzo para, poco a poco, ir dejando ver una abertura, una línea de luz. Como en ocasiones anteriores, estos nuevos ciclos pictóricos, muros vegetales e insomnios, se trasmutarán pronto en instalaciones. La vibración contenida de lienzos como Apamea (1999) [pp. 104-105] o Insomnio madrugada (2000) [pp. 142-143] se desbordará en una obra tridimensional, El tiempo vuela (1998), que incorpora el movimiento y el sonido reales23 [pp. 108-111]. Esta instalación, compuesta de un millar de mariposas serigrafiadas sobre papel que giran sin cesar sobre un mecanismo de relojería, a ritmo de un segundo, traslada al espectador la emoción que a la artista le produjo una tapia cargada de yedra movida por la brisa. Pero las mariposas representan una metáfora: el proceso de metamorfosis que convierte al gusano en mariposa en la última etapa de su vida simboliza el paso inexorable del tiempo, idea reforzada gracias a los versos de Antonio Machado inscritos en esmalte blanco sobre la pared: “y es hoy aquel mañana de ayer”24 El tiempo como motor que transforma la naturaleza era una cuestión que Soledad Sevilla ya había tratado con anterioridad en una de sus primeras instalaciones: Leche y sangre (1986) En aquella ocasión, la artista recubrió las paredes de la galería Montenegro de Madrid de techo a suelo con 36000 claveles rojos que se marchitaban con el paso de los días, dejando vis-
lumbrar los blancos de las paredes 25. Como una vanitas contemporánea, la flor marchita remite también a la muerte y a la fugacidad de la vida. La instalación El Rompido (2001) refleja igualmente esa conexión emocional de la artista con el paisaje y la naturaleza. Las ruinas de la almadraba de la pequeña aldea de El Rompido (Huelva) ejercieron un poderoso influjo sobre la artista que explica no solo el origen de la serie Insomnios (2000), sino también el de la instalación que cerraba la exposición para el Centre del Carme de Valencia, Soledad Sevilla. El espacio y el recinto 26. La intervención se desarrollaba en dos espacios enfrentados, que funcionaban como negativo y positivo, al reproducir de distinto modo el efecto de una grieta sobre el muro. En el primero de ellos, la grieta se construía con un elemento material opaco: el bronce. En el segundo, lo opuesto, un muro agrietado, roto, construido gracias a la luz, nos permitía vislumbrar la realidad existente tras el muro: un callejón en ruinas, invadido por las plantas. El Rompido e Insomnios cerraban un ciclo casi coincidente con el inicio del nuevo siglo. Desde entonces hasta hoy, la trayectoria creativa de Soledad Sevilla ha seguido explorando de forma incansable sus más íntimas preocupaciones, que perviven, de forma diferente, en cada nuevo ciclo. Y es que en ese libro sin palabras que constituye el universo creativo de la artista, cada signo, cada obra, puede leerse de un número infinito de maneras y, como nos enseña el I Ching, su lectura es igualmente ilimitada y universal, y puede interpretarse como una cosmogonía, un libro poético y


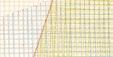




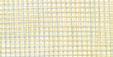
































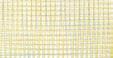

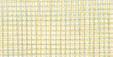







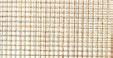

























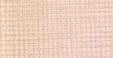
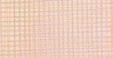
















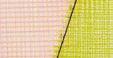























































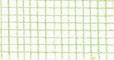






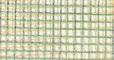











































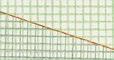










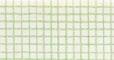

















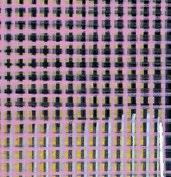
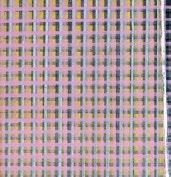

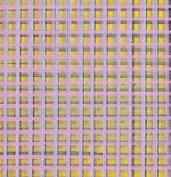
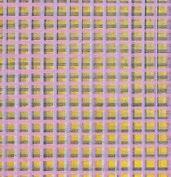
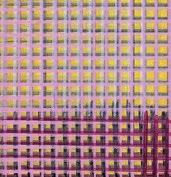
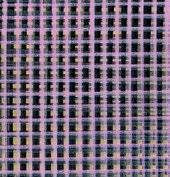

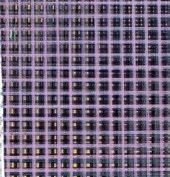

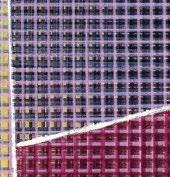
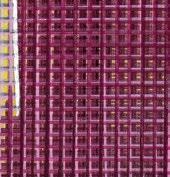
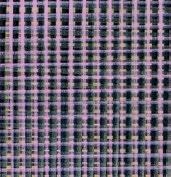

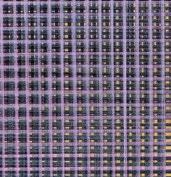
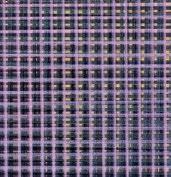
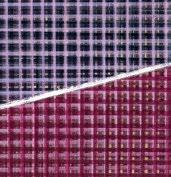
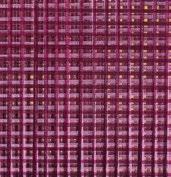
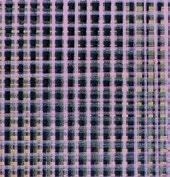
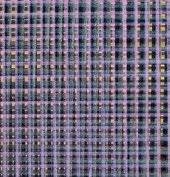
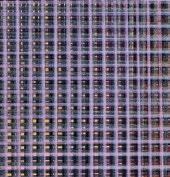
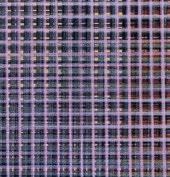
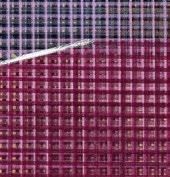
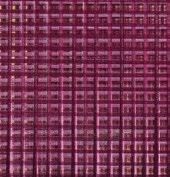
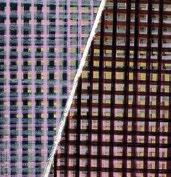
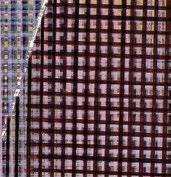
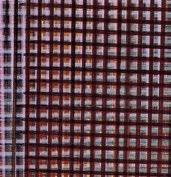
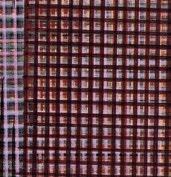
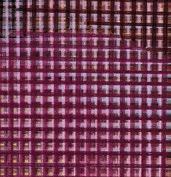
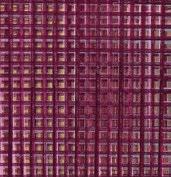



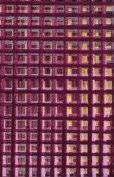
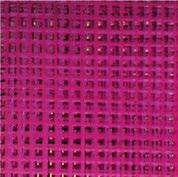



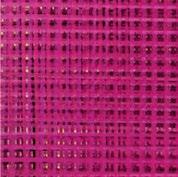
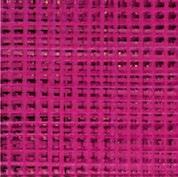
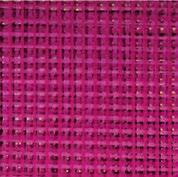


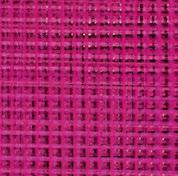

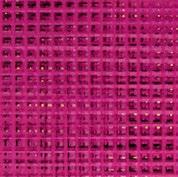




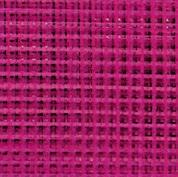
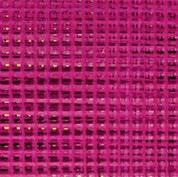



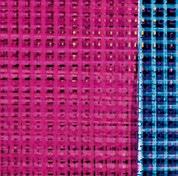

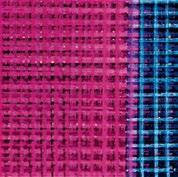
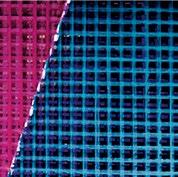
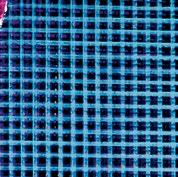
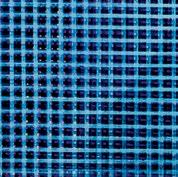
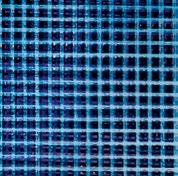
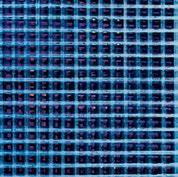
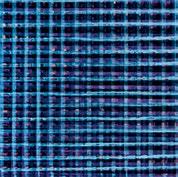

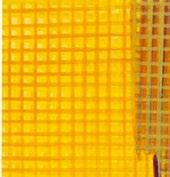
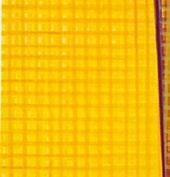

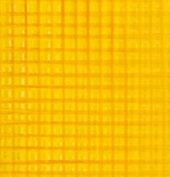
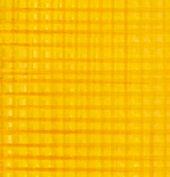
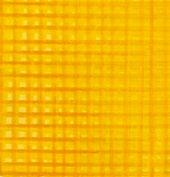
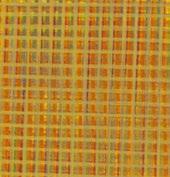
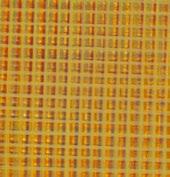


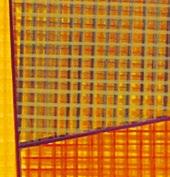
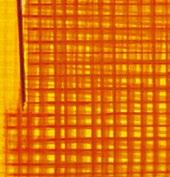
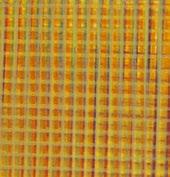
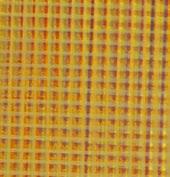
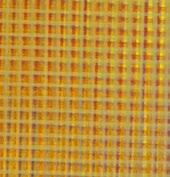
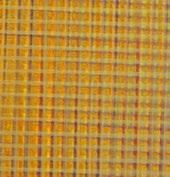
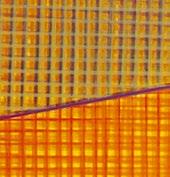
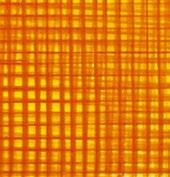
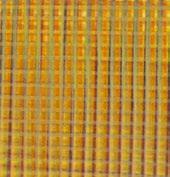

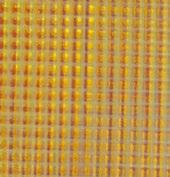
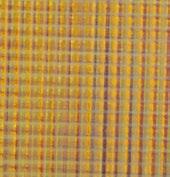
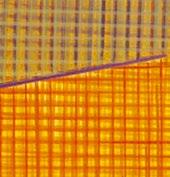
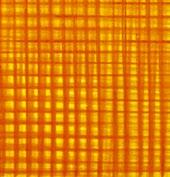
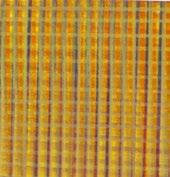
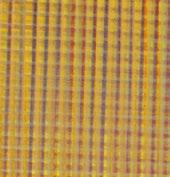


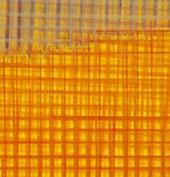
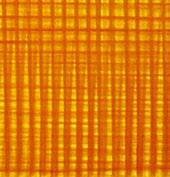
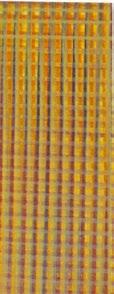

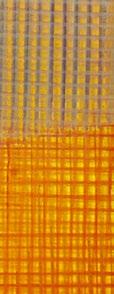
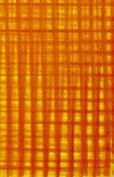
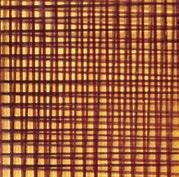
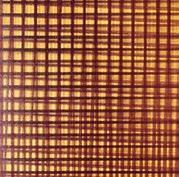
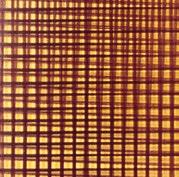
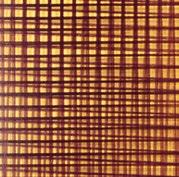
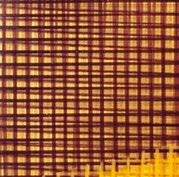
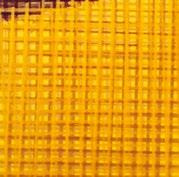
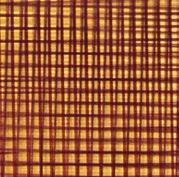
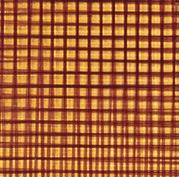
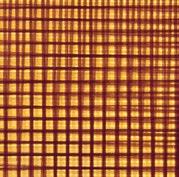
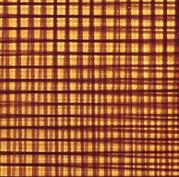
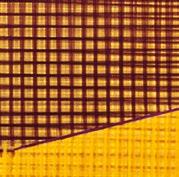
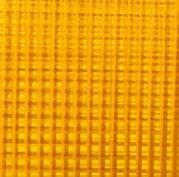
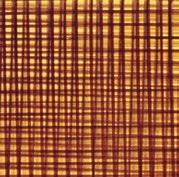
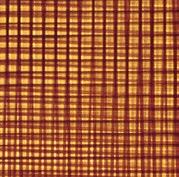
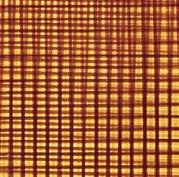
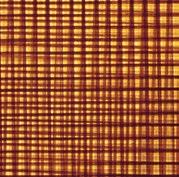
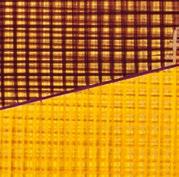
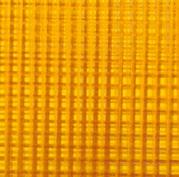
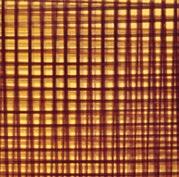
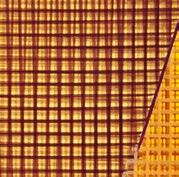
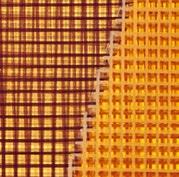
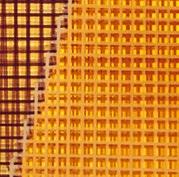
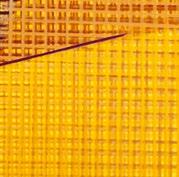
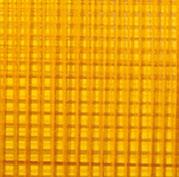
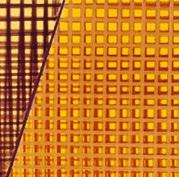
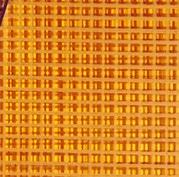
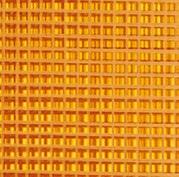
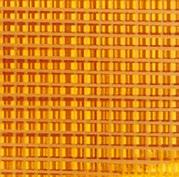
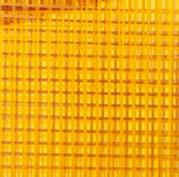
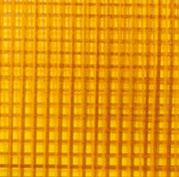

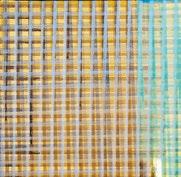
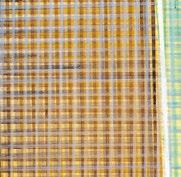


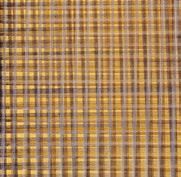
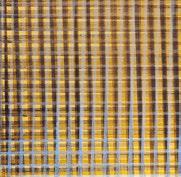

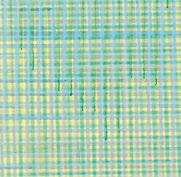
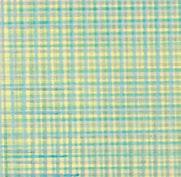
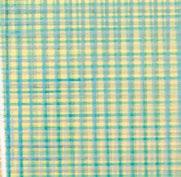
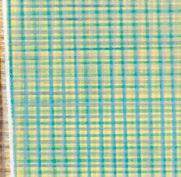
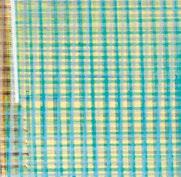
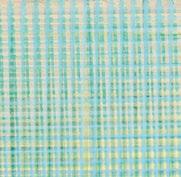
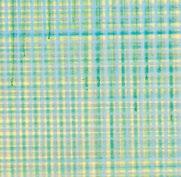
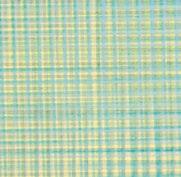
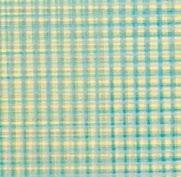
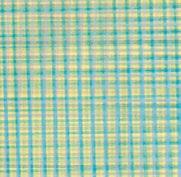
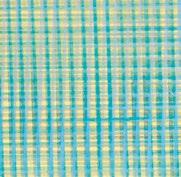
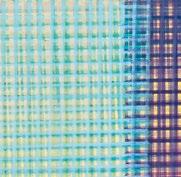

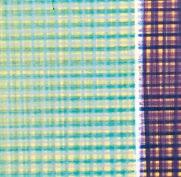
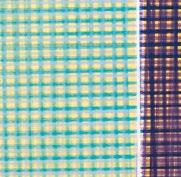
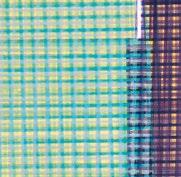
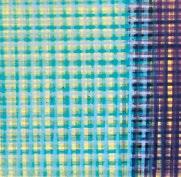
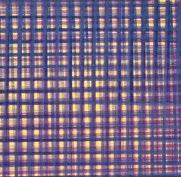
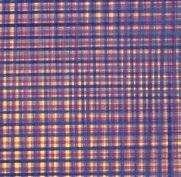
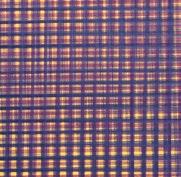
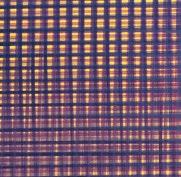
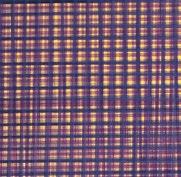
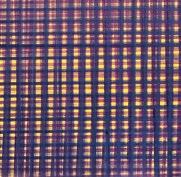


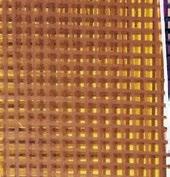

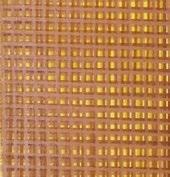
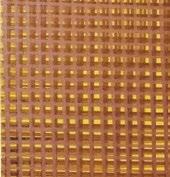
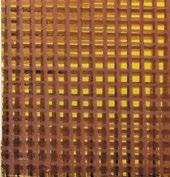







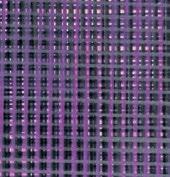
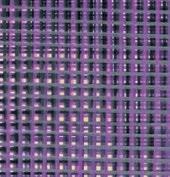


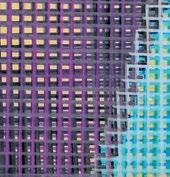
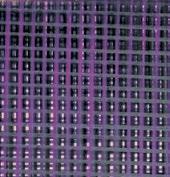

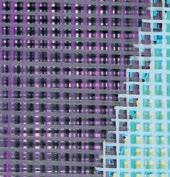
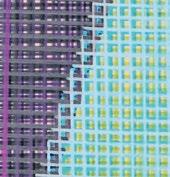


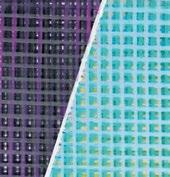
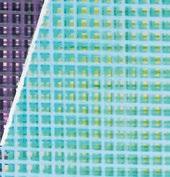
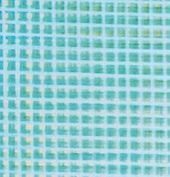
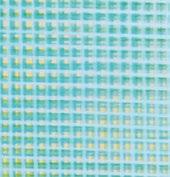






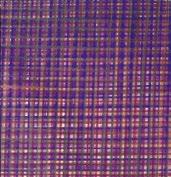
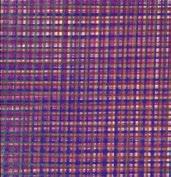
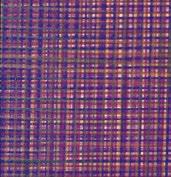
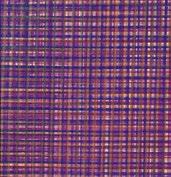
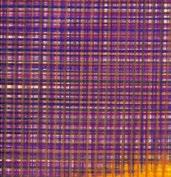
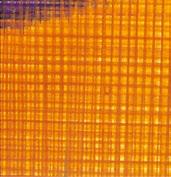
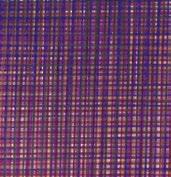

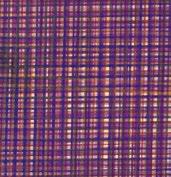
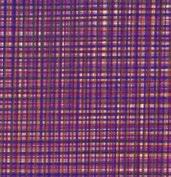
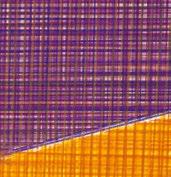
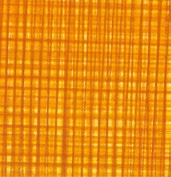
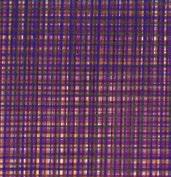
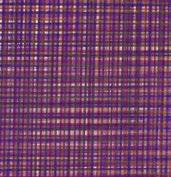
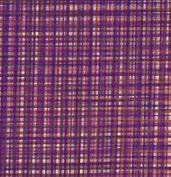
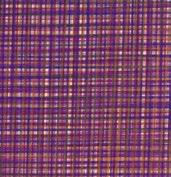
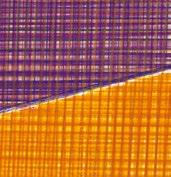
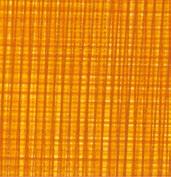
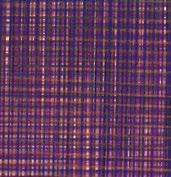

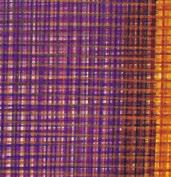
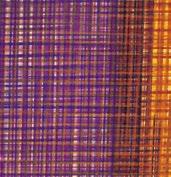
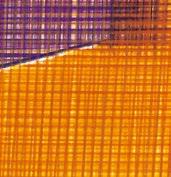
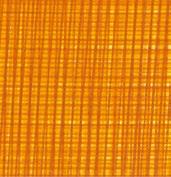
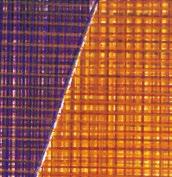
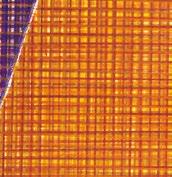

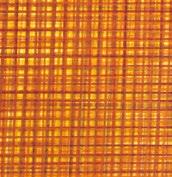
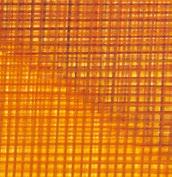
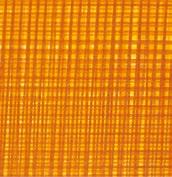

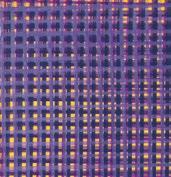
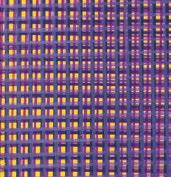
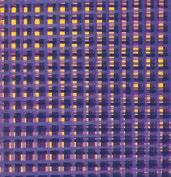
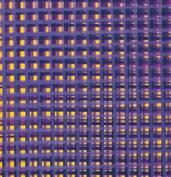
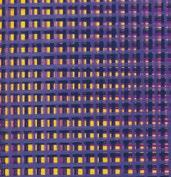
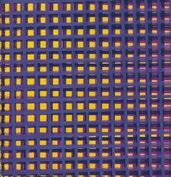
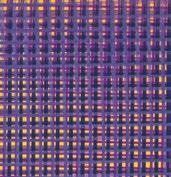
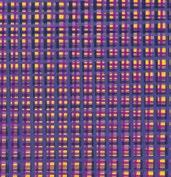
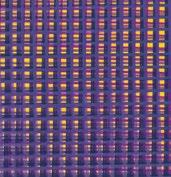
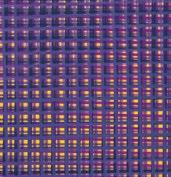
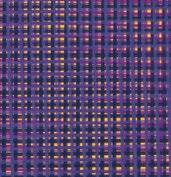
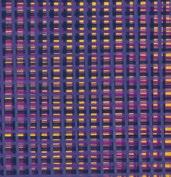
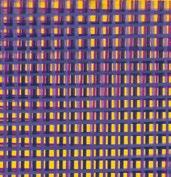
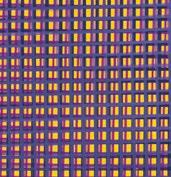
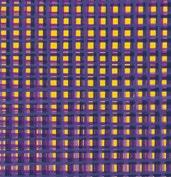

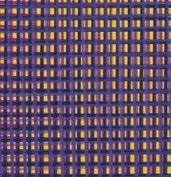
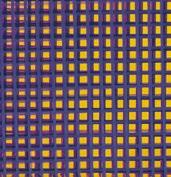
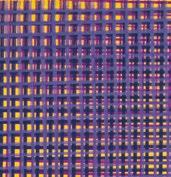
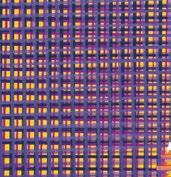

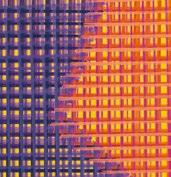
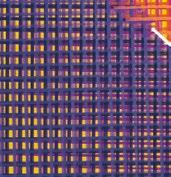
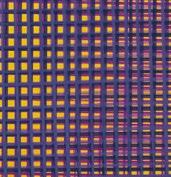
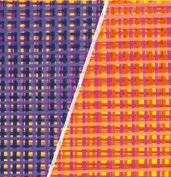
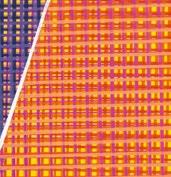
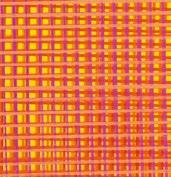
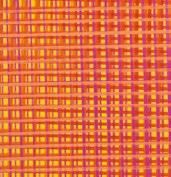
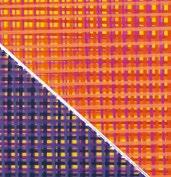
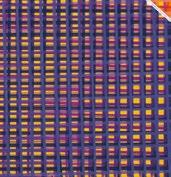

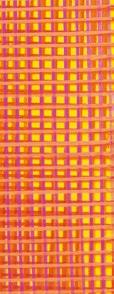
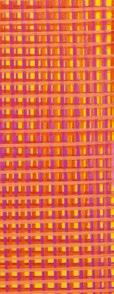

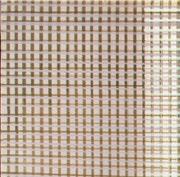
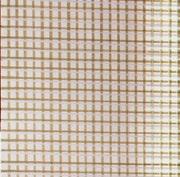
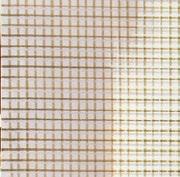
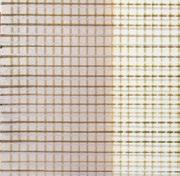
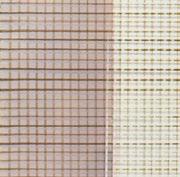
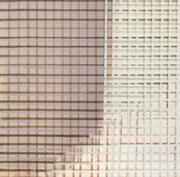
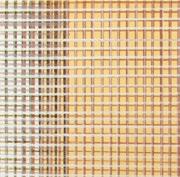
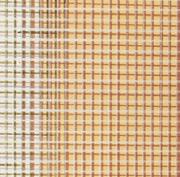
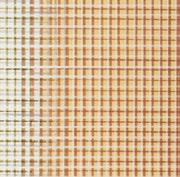

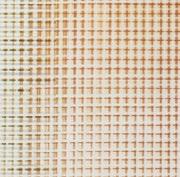

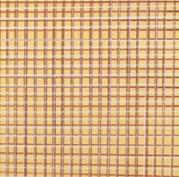
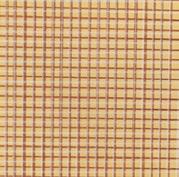
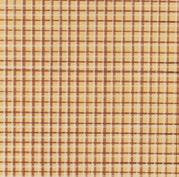
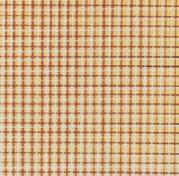
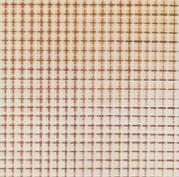
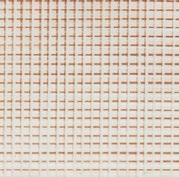
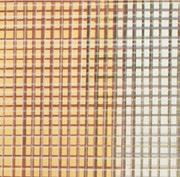
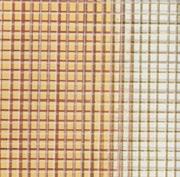
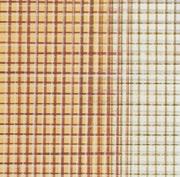
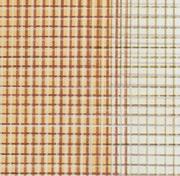
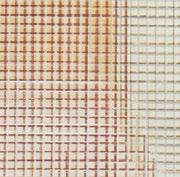
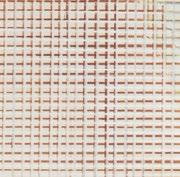
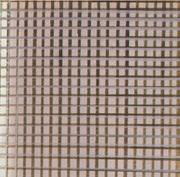
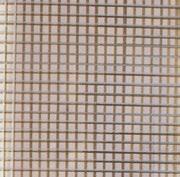
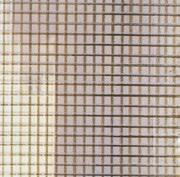
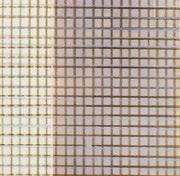
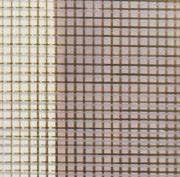
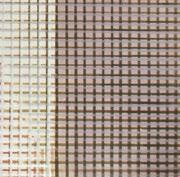


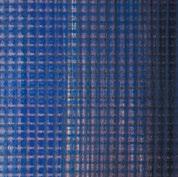
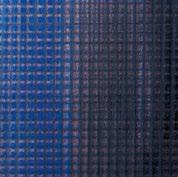



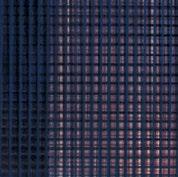
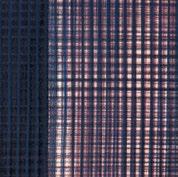
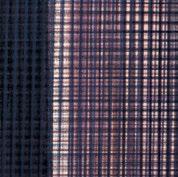
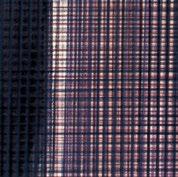
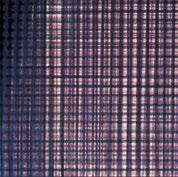
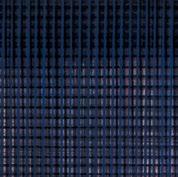
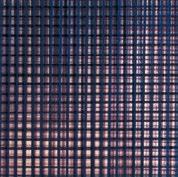

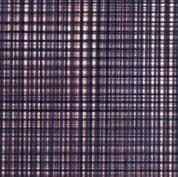
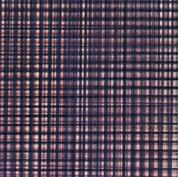
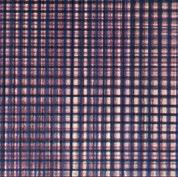

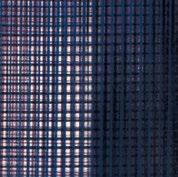
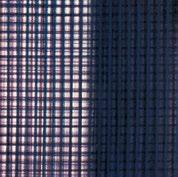
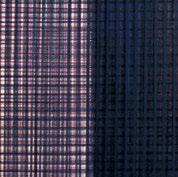
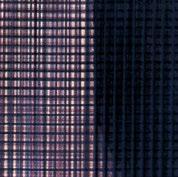
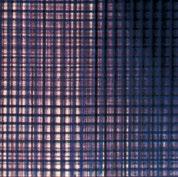






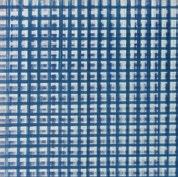
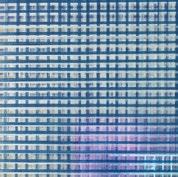
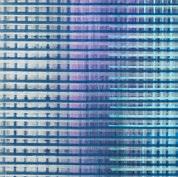


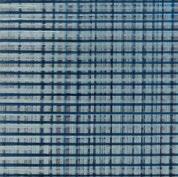

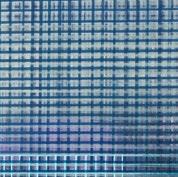
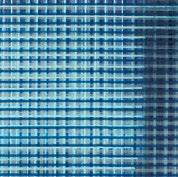
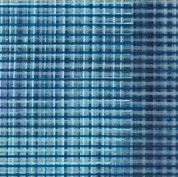
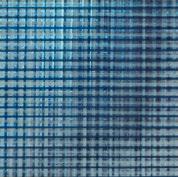
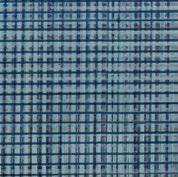
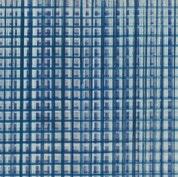
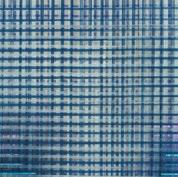
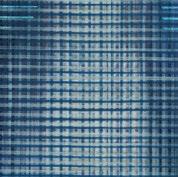
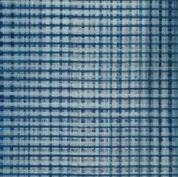
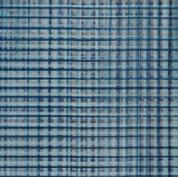
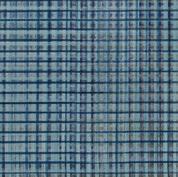
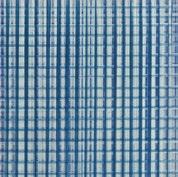
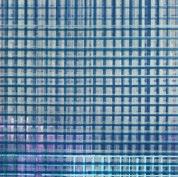
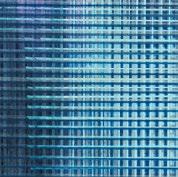
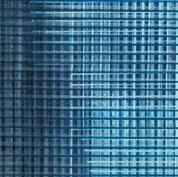
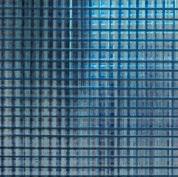
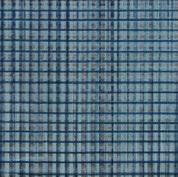
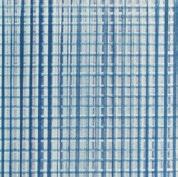

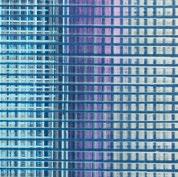


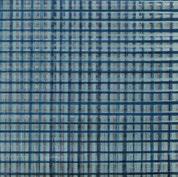
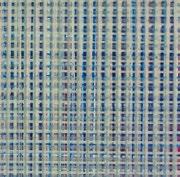
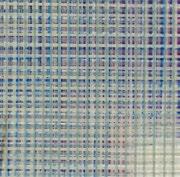
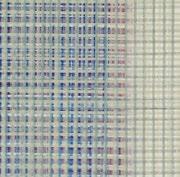
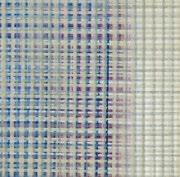
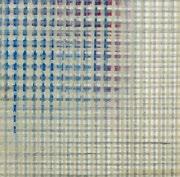
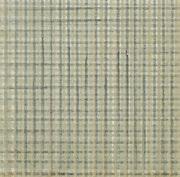
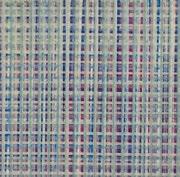
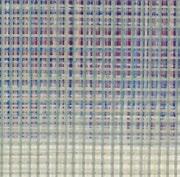
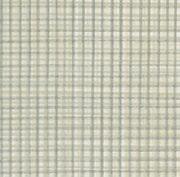



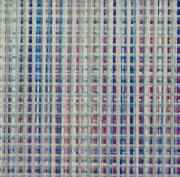
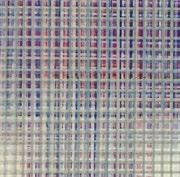
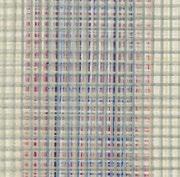
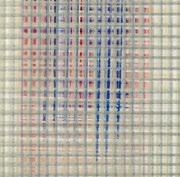

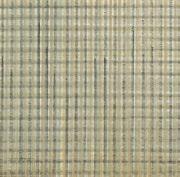
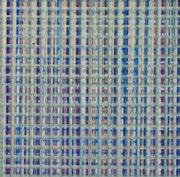
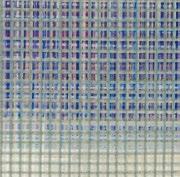
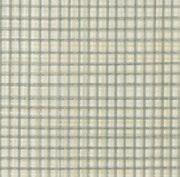
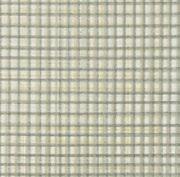
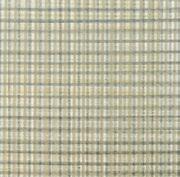

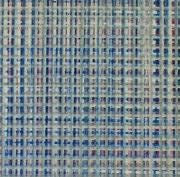
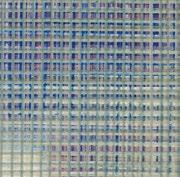
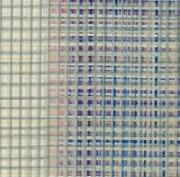
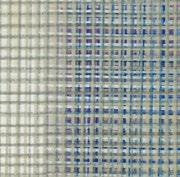
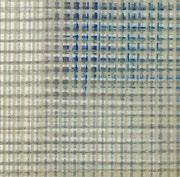
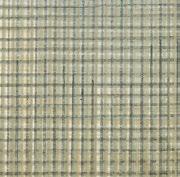
El color y la luz están dispuestos de manera que a veces son contrarios, y a veces semejantes _______ 1985
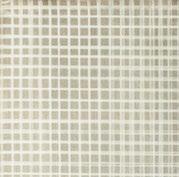
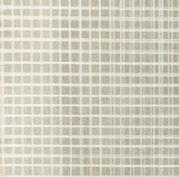
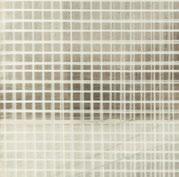
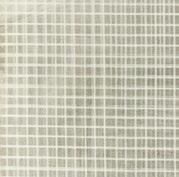
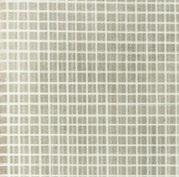
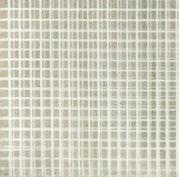
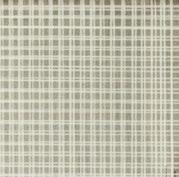
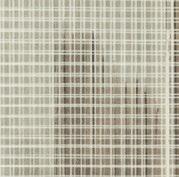
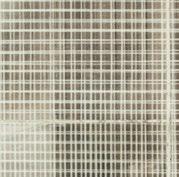
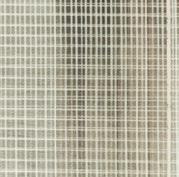
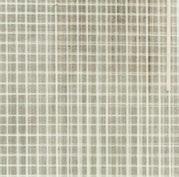
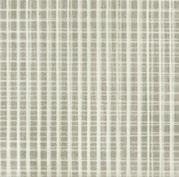
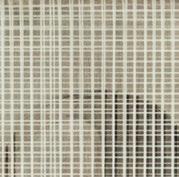
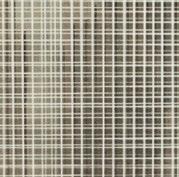
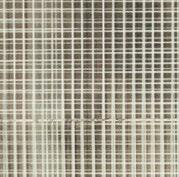
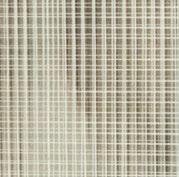
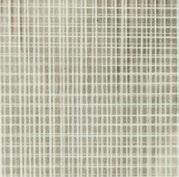
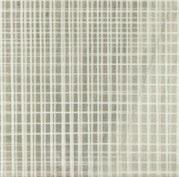
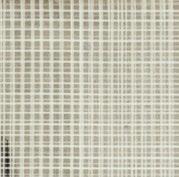
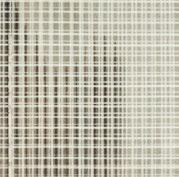
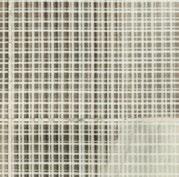
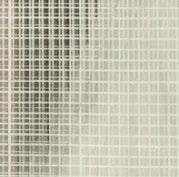
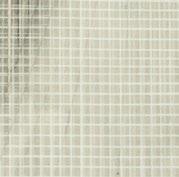
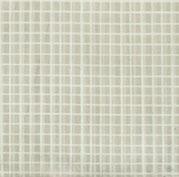
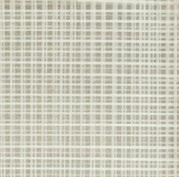
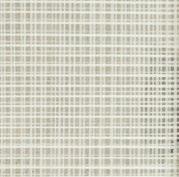
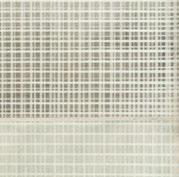
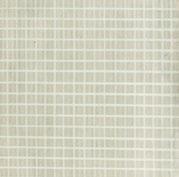
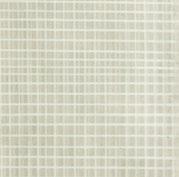
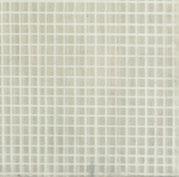
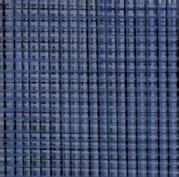

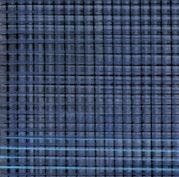
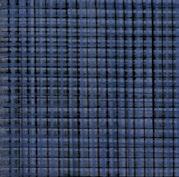
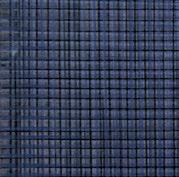


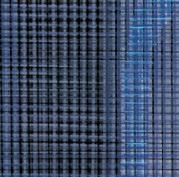
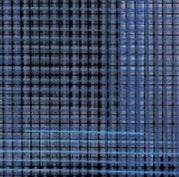
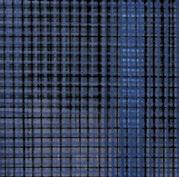
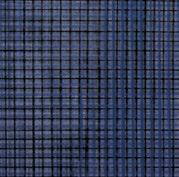
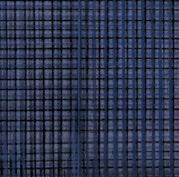


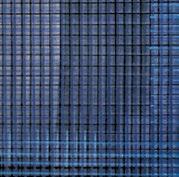

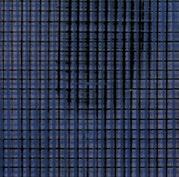
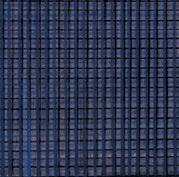

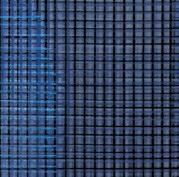
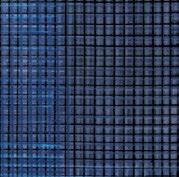
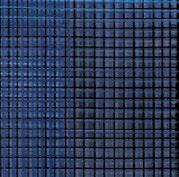
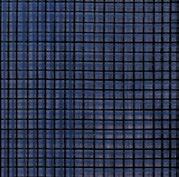
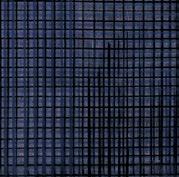
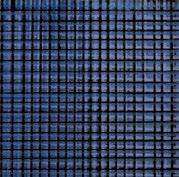
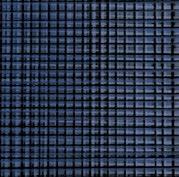



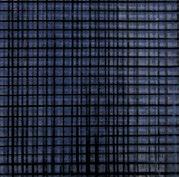









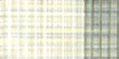





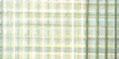
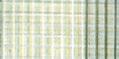
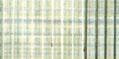



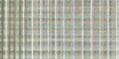
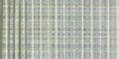
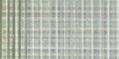
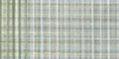
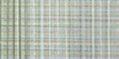
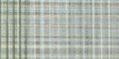
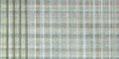
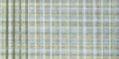
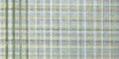
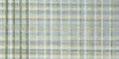
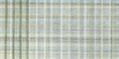
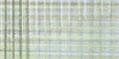
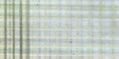
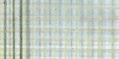
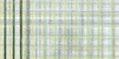






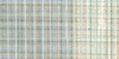
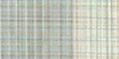

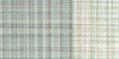
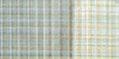



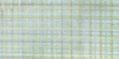
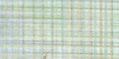

















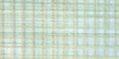
















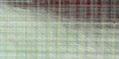
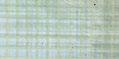
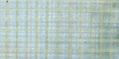
















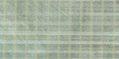
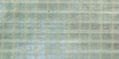
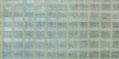














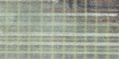
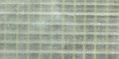
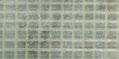
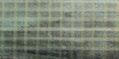









Atmósfera serena, aura lánguida _______ 1985-1986






























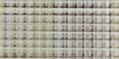

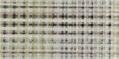











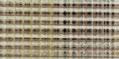







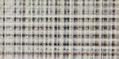
















































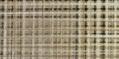

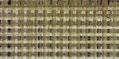









































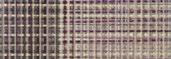




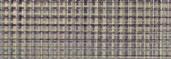




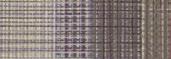






































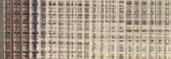


















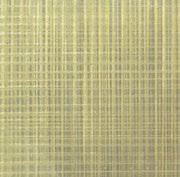
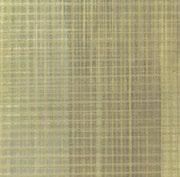

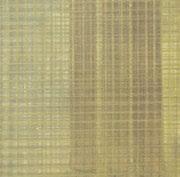
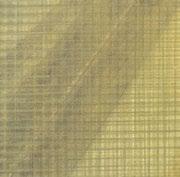


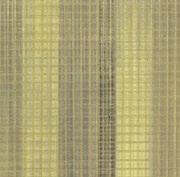
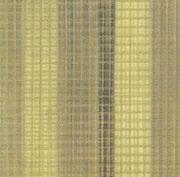
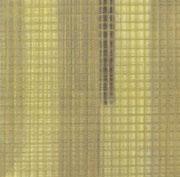



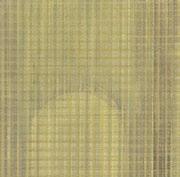
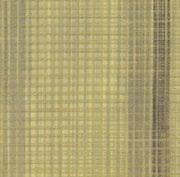
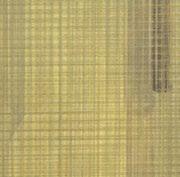

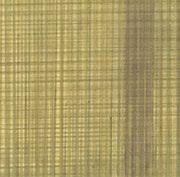
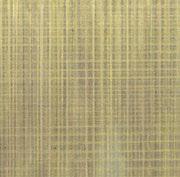

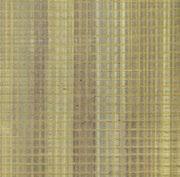
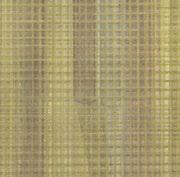
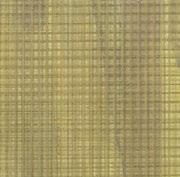
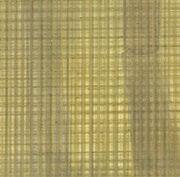
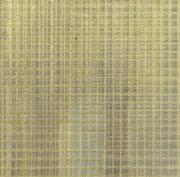
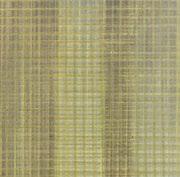









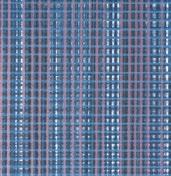
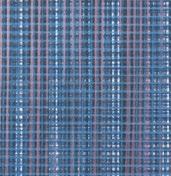
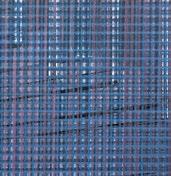

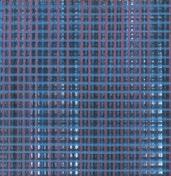
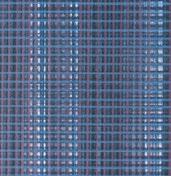
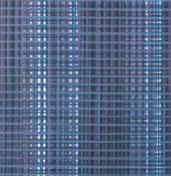
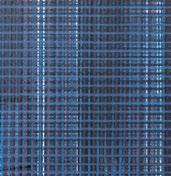
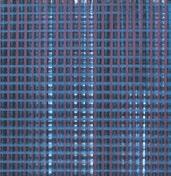
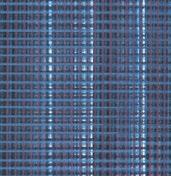
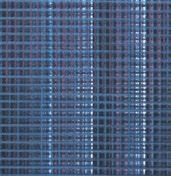




















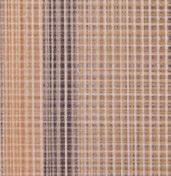
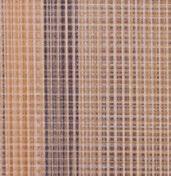
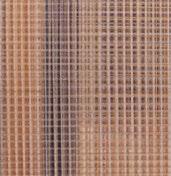



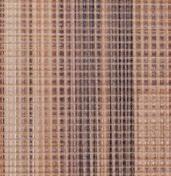


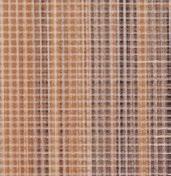



































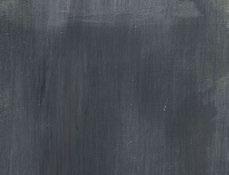



















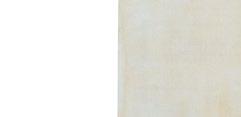
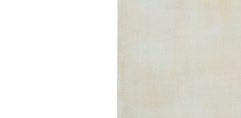
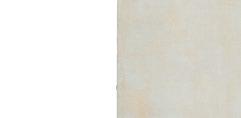
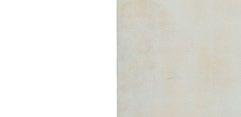
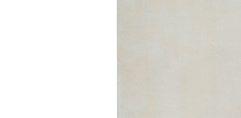
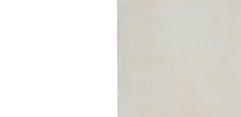
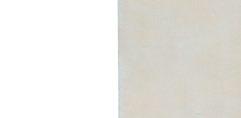
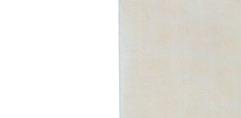
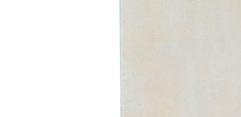

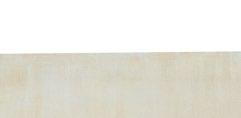
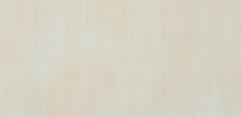
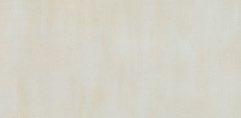
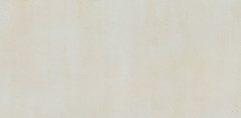
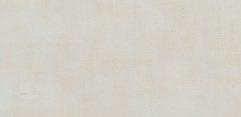
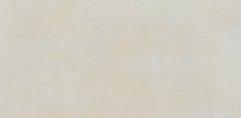
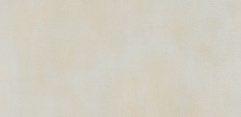
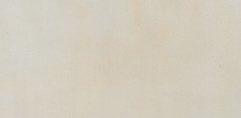
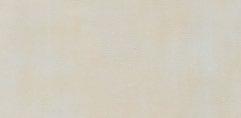

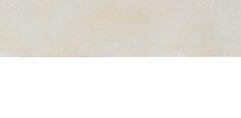
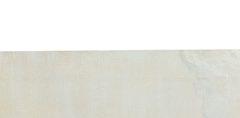
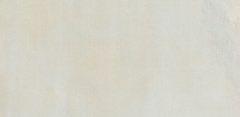
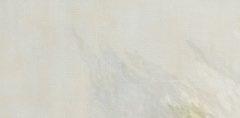

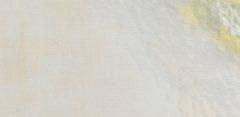
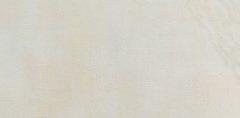
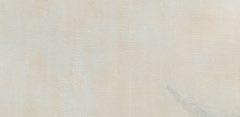
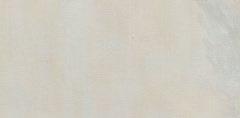
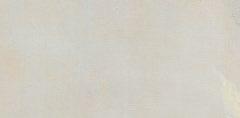
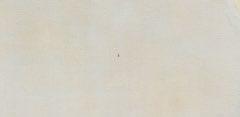
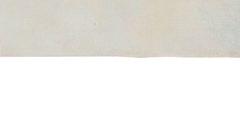















































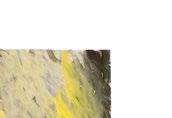




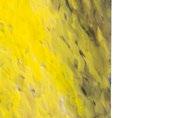




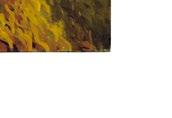





























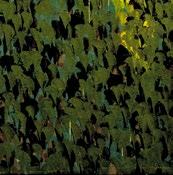






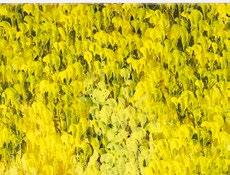






















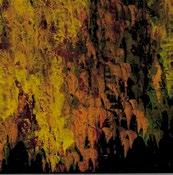


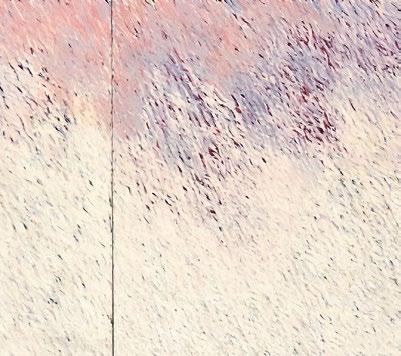
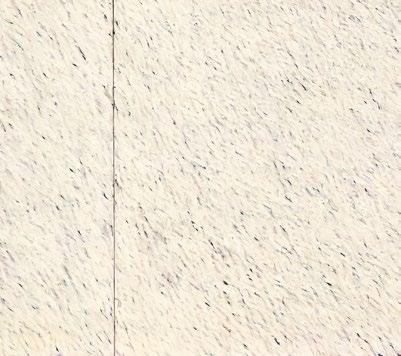


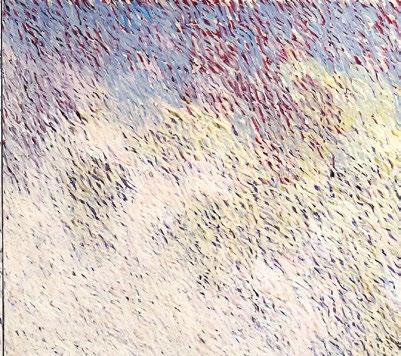

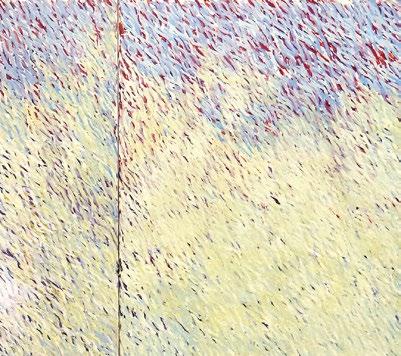
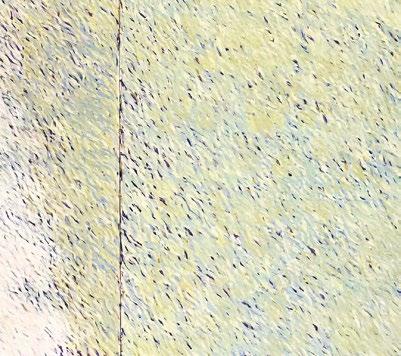
























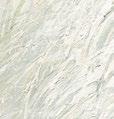
















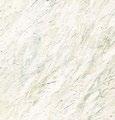







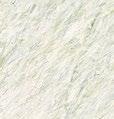











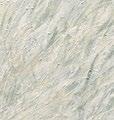






















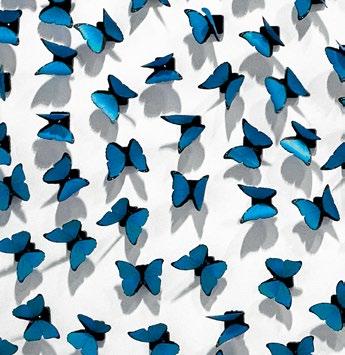



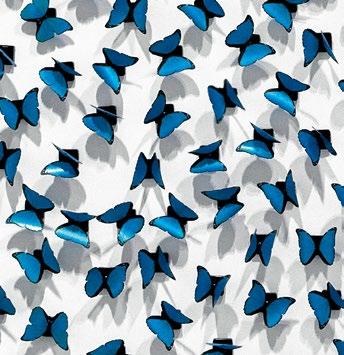
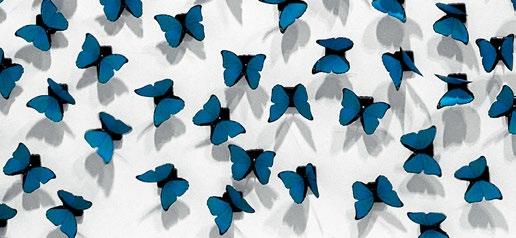

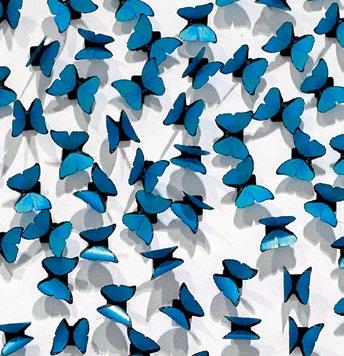





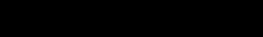
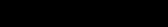


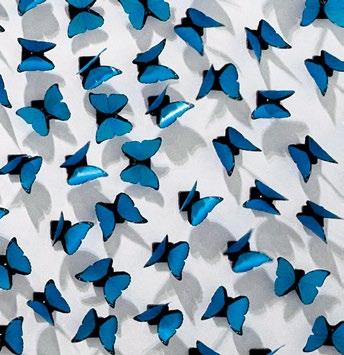

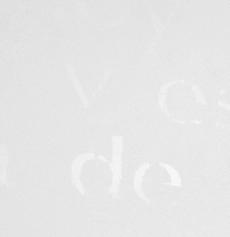
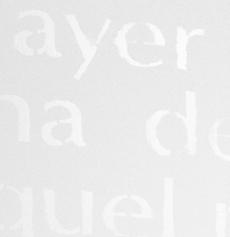



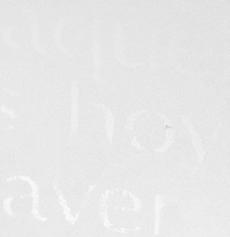
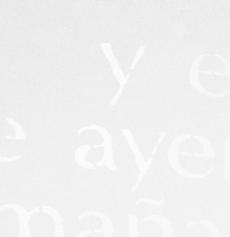











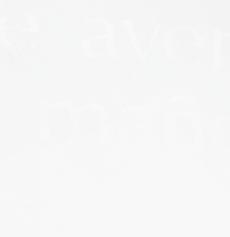

































Kevin Power: Comencemos retrocediendo a finales de los años sesenta y principios de los setenta. Me gustaría que te situaras dentro de ese contexto y hablaras un poco sobre aquello con lo que te identificaste, y también de aquello frente a lo que te definiste. […]
Soledad Sevilla: Los impactos desde fuera del país en mi caso no existían. Teníamos poca información y yo casi ninguna. Incluso en estos momentos estaba más volcada en ser ama de casa y madre, ya que mis hijos eran muy pequeños, que en ser artista. Por supuesto nunca perdí de vista mi actividad como pintora, pero lo otro pesaba mucho. […] Todo eso fue, en efecto, una reacción en contra de lo que me habían enseñado en la Escuela de Bellas Artes, todo tan académico y tan conservador. Nos obligaban casi a pasar por toda una serie de cánones —el de la figuración, el del paisaje, el del dibujo, etcétera—. En resumen, era un tipo de enseñanza que no me valía. A lo que yo aspiraba era a un arte más frío, a un trabajo más técnico, por así decirlo, en contraposición a aquel tan doméstico.
K.P.: Me gustaría que me contaras algo sobre lo que significó para ti ese Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid entre 1969-71.
S.S.: Sí, allí estaban Asins, Gerardo Delgado, Sempere, Yturralde, Alexanco, artistas que ya proponían otro tipo de discurso. […] Lo que tratábamos de hacer con García Camarero, que era quien dirigía el seminario, era crear arte con los ordenadores. Era generar, como decía el título del seminario, formas automáticas plásticas. Se trataba de llevar a cabo una investigación, o más bien hacer un trabajo, de manera que el ordenador pudiera intervenir o formar parte de la creación o expresión artística. Esta posibilidad me resultaba muy atrayente, ya que era muy distinta de todo lo que me habían enseñado. Fue una experiencia muy rica. […] Sin embargo, yo siempre tuve claro que no era mi medio y que sólo me era válido como un tipo de investigación. […] Fue más bien una reacción visceral por mi parte, tal vez sin tan siquiera analizarlo muy claramente. Sencillamente me fallaban cosas, me hacía aguas esa educación que había recibido en la Escuela, veía que me faltaban cosas importantes. Después ya decidiría qué camino tomar; de hecho no tardé en renunciar a esa vertiente más fría que en un principio me había planteado como meta y asumí que lo mío era algo más personal.
K.P.: Creo que también estuviste relacionada con un proyecto sobre la sinergia de la Asociación Española de Biofísica.
S.S.: Sí. Se llamaba «La sinergia motora palpebronasal». Fue en uno de los viajes que hice al Sáhara con mi exmarido, que era miembro de la Asociación de Biofísica. Otro de los componentes de la Asociación me pidió que le hiciera una investigación en el Sáhara, porque quería comprobar una teoría que tenía sobre un músculo del rostro que al parpadear se mueve de forma involuntaria. Según su teoría, esto es algo atávico, propio de las culturas primitivas, que el hombre actual ya ha perdido, pero que al prehistórico le servía para defender, a través del olfato, de sus enemigos. Quería que le hiciera un estudio estadístico con los nómadas del desierto. Así que me dediqué a observar a la gente, les hacía parpadear y tomaba notas sobre el movimiento de aquel musculito. Pero la sinergia no tenía nada que ver con mi trabajo, fue una colaboración con esta persona que me lo pidió.
K.P.: Vas a los Estados Unidos en los años setenta, y en Boston empiezas a interesarte por las instalaciones. ¿Qué fue en concreto lo que te influyó para que te orientaras en esa dirección, y cuáles eran los intereses principales de tu pintura que seguiste manteniendo en tus instalaciones?
S.S.: […] Me estaba planteando la necesidad de hacer un análisis de toda mi trayectoria en ese mundo geométrico en el que estaba inmersa, y quería replantearme el porqué, el cómo y en qué punto de esa investigación me encontraba. Quería hacer una vuelta atrás, comenzar desde el principio a analizar todos los elementos que habían intervenido en mi obra, y desarrollarlos de manera que no hubiera interrupciones espaciales, que se desenvolvieran en el espacio y se pudiera pasar de un elemento a otro de manera natural, de forma que no aparecieran como cuadros independientes, sino que fuera una sucesión de esos elementos con los que yo había trabajado, de entre los que destacaba sobre todo el hexágono irregular.
K.P.: Tu primera instalación fue MIT Line (1980).
S.S.: Yo no me planteé MIT Line como una instalación, sino simplemente, como decía antes, me vi en la necesidad de desplegar allí aquellos rollos de papel para ver cómo quedaban al extenderlos. Pero, por otro lado, hay unas fotos de esa experiencia. Es decir, que aunque no fuera más que subconscientemente ya estaba planteándome que aquello pudiera ser una acción o una instalación.
en Sevilla. Era primavera, ya avanzada la tarde, veía ramas de árboles sobre mí, y la intensidad del color, la luz de Sevilla y el sonido de los pájaros mientras se acomodaban y disputaban el espacio de la copa de un hermoso árbol me emocionaron profundamente, por lo que decidí hacer aquella instalación. Llené todo el techo de la galería de ramas, puse una luz rosa con la que traté de materializar esa luz primaveral, y grabé el sonido de pájaros en aquella ciudad.
K.P.: A esta obra le siguió la aún más dramática y poética Leche y Sangre (1986). […]
K.P.: A continuación [tras su proyecto Espacio Shakespeare (1983)] vino Estratos, en la Casa de la Cultura de Málaga, obra en la que hay un movimiento de profundidad en el plano del suelo. ¿Qué era lo que intentabas conseguir aquí? ¿Qué estratos pretendías explorar?
S.S.: Había mucha polémica en Málaga, porque ese edificio de la Casa de la Cultura estaba construido sobre unos restos arqueológicos. De nuevo hice un dibujo sobre el suelo, un fotomontaje, para llamar la atención hacia esa situación conflictiva que estaba presente en aquel subsuelo. Por eso lo llamé Estratos, porque se superponían los diferentes momentos de la historia del hombre. Encima de unas ruinas romanas aparecía el mundo contemporáneo. En un principio quisimos que el proyecto se publicara en una revista, pero no se llegó a hacer.
K.P.: Hasta este momento tus obras eran formalistas, en un sentido clásico, en lo que se refería a su concepción, y las metáforas referidas al ser humano no estaban explícitas aunque ya estuvieran presentes de forma manifiesta. Sin embargo, en El poder de la tarde (1984), lo poético asume abiertamente su voz. […] El mundo invade el espacio y la vida contamina, mancha y da energía a las ideas. […] ¿Fue un rechazo consciente de unas tácticas que te resultaban excesivamente formalistas, o fue más bien algo orgánico, intuitivo, algo que no podías excluir por más tiempo?
S.S.: […] El poder de la tarde fue mi primera instalación propiamente dicha, con una intención más poética, en la que intervenía la luz, el sonido grabado en Sevilla, las ramas, etc. Un día estaba con Gerardo Delgado trabajando en un catálogo, y salimos por alguna razón de su estudio. Me tumbé en un banco en la plaza de San Lorenzo
S.S.: […] Para mí era como una instalación protesta. Era un momento en el que volver de Estados Unidos con el tipo de propuesta que yo traía, ese trabajo geométrico mental frío, cuando lo que imperaba era la figuración neoexpresionista, fuerte, vibrante y rabiosa, era difícil de entender. Ya empezaban a despuntar esos años tan importantes para el arte español en los que se le dedicó gran atención internacional, y hubo más posibilidades de exponer, vender y tener mayor proyección, pese a lo cual quedé un tanto excluida. Por todo eso me planteé esta obra con flores. El que utilizara claveles no fue por la revolución ni por ningún motivo semejante, sino que se debió a que son flores, y como tales no están sujetas a modas, como debería ocurrir con el arte; cada uno debe ser libre de poder hacer lo que quiera, ya sean rayitas, flores o cualquier otra cosa. La calidad de la obra debe estar en la obra en sí, no porque sea lo que se lleva o lo que la sociedad considera en ese momento que es bueno. En definitiva, las flores representaban lo que para mí debe ser el arte.
K.P.: Lo que hablábamos con respecto a Leche y Sangre también se aprecia, por ejemplo, en Toda la Torre (la noche, el día y el cielo), 1990, que concebiste para la Torre de los Guzmanes. En esta pieza está claro que la luz define al espacio. Los hilos de algodón son como rayos de luz que entran en una habitación o que existen dentro de ella. Aprovechas los espacios de manera que puedas extraer de ellos los diferentes momentos del día y la noche, ¿de una forma mística más que teatral?
S.S.: Quería superponer la luz natural a la representación de la luz.
Por eso puse esas ráfagas saliendo de las ventanas o atravesando en diagonal el espacio. Era una forma de representar la luz con unos elementos que no lo eran. El hilo de algodón fino me permitía, siendo a la vez sutil y real, evanescente, pero al mismo tiempo presente, lo que yo quería.
Cuando era pequeña, en casa de mis abuelos en Cuenca, nos obligaban a dormir la siesta en una habitación muy grande que daba a un patio. Por las rendijas de puertas y ventanas entraba la luz de aquellas horas de la tarde de verano con partículas de polvo suspendidas, y mis hermanas y yo jugábamos con aquellos rayos de luz que se filtraban en el espacio oscuro. Hoy en día recupero todos aquellos recuerdos y pasan a formar parte de los elementos que utilizo en mi trabajo, sin duda alguna.
En la Torre de los Guzmanes cubrí la azotea, que representaba el cielo, con una lona azul, obteniendo así una atmósfera azulada que rodeaba al espectador. La representación de la noche era el rayo de luz que muere en el estanque, y el día era el espacio cálido, las ráfagas de luz que entraban, el sonido del verano. Era la puesta en escena de unos elementos relacionados con la poética del día, la noche y el cielo.
K.P.: Continuaste en una línea muy similar con En Soledad la que recita la poesía es ella, que presentaste en la galería Soledad Lorenzo, sólo que en este caso utilizaste un hilo de cobre en vez de uno de algodón. ¿Fue éste un mero cambio práctico o funcional, o tenía alguna otra finalidad, algún otro significado?
S.S.: Antes había realizado la instalación en Creta, La hora de la siesta para el “Minos Beach Art Symposium”, que era al aire libre y tenía que durar seis meses. Así que para que durase más decidí usar cobre en lugar de hilo de algodón. Como me gustó mucho como funcionó en Creta, con esas vibraciones tan especiales que se crean cuando la luz incide en el cobre, lo volví a utilizar en esta instalación. Otra razón fue que la pieza de dentro tenía agua deslizándose por los hilos verticales, y esto no podría haber sido así de haber utilizado algodón. El efecto resultaba más bonito en Creta porque era con luz natural, que iba cambiando durante el día. Según incidía la luz del sol sobre la obra, ésta tenía una iluminación diferente. […] Los tres elementos que quería que entraran en juego en la serie de instalaciones agrupadas bajo el título de: la que recita la poesía es
ella son el humo, el fuego y el agua en movimiento. Quería hacer un trabajo sobre la mujer y el amor, y pensé que era imposible pintarlo, porque son temas que en literatura y en música han dado mucho de sí pero que en artes plásticas resultan muy difíciles de plasmar, sencillamente no sabría qué pintar. Elegí esos elementos como símbolos del mundo de la mujer. El agua en movimiento era la fertilidad, el humo la seducción y el fuego era el acto físico del amor.
K.P.: Hablando de tu obra, observas en una entrevista: «Deseo transmitir una sensación de penetración, de profundidad de algo que te transporta a otro lugar. Trato de eliminar tantos elementos como sea posible y de limitarme al mínimo indispensable para dejar entrever una clave. No me siento satisfecha cuando el resultado es excesivamente figurativo. Es difícil llegar a lo que me propongo. Quizás por eso insisto en la repetición de temas. A veces necesito volver a las mismas ideas para purificarlas». Esto suena a una variación o nueva versión de la afirmación de Mies Van der Rohe de que «menos es más». ¿En qué momento sientes que ya has excluido bastante? ¿En el momento en que estás a punto de caer en la nada?
S.S.: Esa frase resume muy bien lo que pretendo. Con el mínimo de elementos intentar transmitir el máximo de sensaciones. Hay un punto, por supuesto, en el que se corre el riesgo de que se convierta en la nada.
K.P.: La hora de la siesta está impregnada de la sabiduría popular y cultura del Mediterráneo, lo cual se hace aún más evidente en Nos fuimos a Cayambe (1991), en la que te centras en tu pasión por la tauromaquia. […] ¿Podrías hablar de tu interés por las corridas de toros y sobre qué es lo que te hizo presentar la imagen de esta forma? De dónde procede el título de esta obra.
S.S.: Es una de mis instalaciones con mayor componente escultórico, aquello que siempre digo que no soy. Soy una gran aficionada a los toros desde pequeña. Yo estaba haciendo la serie sobre los toros en pintura, y en este caso lo que me sacudió en concreto fue el momento de la suerte de varas, vista con ojos de artista tras haber asistido a mil corridas, cuando todos los capotes están de
pie y agrupados. Pensé que era una imagen muy bonita, y elegí los capotes y las muletas para la serie porque es interesante cómo un elemento tan liviano puede afrontar una situación tan dura como es enfrentarse al toro y, además, como filosofía ante la vida me parece muy ejemplar el que a base de arte, inteligencia y belleza se puede hacer frente a esa situación tan arriesgada. […] Siempre digo que aprendo mucho en los toros sobre el comportamiento humano. En la plaza se da una entrega de todos y por todos, y debe ser porque la muerte está allí presente, porque la tragedia puede ocurrir en cualquier momento. El título viene de un texto magnífico de Juan Luis Panero. Él cuenta en este texto que fue a ver, acompañado por la viuda de éste, la tumba de Domingo Dominguín en Cayambe, un pueblo del altiplano de Bolivia donde Dominguín se suicidó. Según Panero, Domingo se suicidó «más que nadie», porque lo hizo lejos de su mundo, lejos del toro, lejos del calor. […]
K.P.: ¿Estás de acuerdo con que las obras acrílicas sobre papel que hiciste para acompañar a esta pieza también hacen referencia al movimiento del capote, y a la danza ritual que se representa durante la corrida?
S.S.: Mi intención fue coger los capotes y muletas y parar el movimiento. Al final eso devino en el espacio, de alguna manera. Mientras estaba haciendo los cuadros de capotes y muletas sólo sabía que no me gustaban, hasta que hice el tríptico final, con el espacio vacío y un muro que pretendía ser el burladero, cuadro que sí me gustó. Pero nunca me quedé demasiado satisfecha con esa serie. Me estaba planteando el espacio, y la incongruencia estaba en que me lo planteaba utilizando unos elementos aislados y estáticos, no algo espacial.
Para la instalación hice varias agrupaciones de capotes diferentes, y me di cuenta de que la que más me gustaba era la que yo llamo «Zurbarán», es decir, con todos los capotes amarillos, que me recuerda a los monjes de Zurbarán.
pintando el misterio de lo que quiero hacer?». A continuación, llamas la atención sobre la importancia de esta serie, afirmando que produjo cambios significativos tanto en tu personalidad como en tu actitud como pintora. Mencionas en concreto el hecho de que las obras que forman la serie no parecen tener mucho que ver entre sí desde un punto de vista formal, y que por ello son la prueba de una ruptura de importancia con lo que había sido el curso normal de tu obra. También es una serie de una longitud poco habitual en ti, en la que estuviste trabajando durante unos cuatro años. ¿Podrías hablar de cuál fue su proceso de gestación, y de qué es lo que consideras tan importante en ella? En particular, ¿qué cambios produjo en tu actitud como pintora? […]
S.S.: Nunca tengo muy claro qué es lo que quiero hacer. Tengo una sensación, una idea vaga que me ronda la cabeza que no sé cómo plasmar en los cuadros, cómo conseguir que quede allí manifiesta. Lo voy descubriendo a fuerza de trabajar, de pintar. Se descubre en el mismo proceso creativo. El trabajo en esta serie de los toros fue particularmente largo, y seguramente partí, como decía, de un planteamiento equivocado. Creo que lo inteligente sería volver ahora a esa serie. Cuando se cierra un ciclo y se ve con la distancia del tiempo, es más fácil descubrir donde estaban los fallos.
K.P.: Casi resulta innecesario decir que la progresión que forman Las Meninas, La Alhambra y Nos fuimos a Cayambe parece un compromiso muy específico con «la hispanidad del arte o la cultura española». […] Creo que también podemos ver la instalación Mayo 1904-1992 en el Castillo de Vélez Blanco (1992), en Almería, en términos similares. […]
K.P.: ¿Qué es lo que querías decir cuando declaraste, dentro de este contexto: «¿Cómo puedo descubrir el misterio de la vida si no es
S.S.: Mar Villaespesa me llamó para invitarme al proyecto «Plus Ultra», que dependía del Pabellón de Andalucía de la Expo’92. Yo elegí hacer mi proyecto en Granada en el Palacio de Carlos V. Todavía no me había ido a vivir a esa ciudad, pero solía pasar un mes al año allí. Ella me pidió una pieza de la que yo le había hablado, la pieza final de la serie de los toros. Era la imagen de un toro en blanco y negro, cuando comienza la corrida y sale muy fuerte de los toriles dando una vuelta a la plaza. La instalación sería en un espacio neutro blanco con un toro que daba vueltas al galope. En el piso superior del palacio quería poner en color banderilleros con los palos en la mano, creando un efecto muy rítmico. Pero al director de
la Alhambra no le pareció muy oportuno. Entonces recordé Vélez Blanco, por el patio del castillo que había visto en Nueva York, y decidí montar la instalación allí. Pero me fallaba algo, ya que no acababa de ver muy claro la imagen de un toro dando vueltas por un castillo en ruinas. Entonces es cuando pensé en devolverle al patio esa sección que le habían quitado resultando la instalación que titulé Mayo 1904-1992
K.P.: Las pinturas relacionadas con esta instalación, que titulas En ruinas y Vélez-Blanco, parecen poemas tonales de una cualidad evanescente, en tanto que muestran cómo la luz, la sombra y las salpicaduras de emoción juegan en las paredes del castillo. ¿Qué las separa de la forma en que llevaste a cabo la ejecución de Las Meninas o La Alhambra, obras que también demuestran tu interés por la luz y por atrapar los efectos fugaces de ésta?
S.S.: Tengo una teoría, y es que los pintores nos pasamos toda la vida pintando el mismo cuadro. Formalmente hay diferencias entre Las Meninas y Vélez Blanco, porque en los primeros todavía utilizaba las cuadrículas y en los segundos no, pero en lo que se refiere a la atmósfera que quería crear no las hay. Pretendía transmitir una sensación de espacialidad envolvente. En Las Meninas es la primera vez que aparece el tema del espacio, del fondo, el tema romántico, barroco, psicológico, etcétera. Antes la protagonista de los cuadros había sido la línea y su desarrollo por un espacio en blanco, sin más. Han pasado los años, y he depurado la cuestión de transmitir una sensación atmosférica que tal vez sea más evidente en los cuadros de ahora que en Las Meninas, pero aun así no creo que haya mucha diferencia entre unos y otros. […]
K.P.: ¿Vas descubriendo cosas durante el proceso creativo de la obra, vas mezclando emociones, recuerdos, estructuras, construyendo, por así decirlo, un complejo que al final es más de sensaciones que de formas? La forma parece el lugar que las contiene o que las hace visibles. ¿Utilizas la cuadrícula para mantener un control?
S.S.: Ahora trabajo más sin estructura, casi con el color y el no color. En la serie de pinturas sobre el castillo de Vélez Blanco me planteé las tres paredes en ruinas. Había sólo un elemento común que era la línea horizontal, línea divisoria de las dos plantas. En la pared de la derecha las ventanas, en la del fondo una doble arcada
y en la de la izquierda una arcada y abajo una puerta. En estos últimos cuadros he pintado la pared de las ventanas. Son tres grupos de ventanas y unos huecos. Represento la ventana con el color y el hueco con el no color: dentro-fuera, fuera-dentro. Son áreas muy oscuras en contraste con otras muy luminosas.
K.P.: ¿Estás asociando aquí ruinas y memoria? ¿Hasta qué punto trabajas en tus piezas con el recuerdo y hasta qué punto se trata de percepción directa?
S.S.: Insisto en que nunca me planteo las cosas de forma clara. Primero quise proyectar el patio original, y a continuación es cuando fui consciente que trabajaba con la memoria histórica. Empecé trazando un proyecto, del que luego se pueden extraer mil lecturas. Lo que me interesaba mucho era que la magia, lo poético, la mística, intervinieran en gran medida en la puesta en escena. Por eso la imagen no aparecía súbitamente, sino poco a poco: encendíamos los proyectores cuando aún era de día, y aquello se iba materializando, y no los apagábamos de golpe, sino que la imagen se iba esfumando lentamente. Estaba denunciando un expolio, pero eso no era mi primera intención. Estaba reflexionando, y quería que, de forma poética durante unas noches de primavera, ese patio volviera a su localización original.
K.P.: ¿Podrías hablar del poder de la diagonal? Tus piezas parecen fluctuar entre la estructura vertical y las fuerzas diagonales.
S.S.: No sé dónde reside el poder de la diagonal, pero de hecho la desarrollé continuamente durante mi época geométrica. Tal vez fuera porque tiene ese aspecto de fuga, de vuelo, una inclinación ascendente. Es una mezcla entre algo infinito y ascendente.
1 Kevin Power, “Una conversación con Soledad Sevilla”, en Rosa Queralt y Mar Villaespesa (dirs.), Memoria. Soledad Sevilla 1975-1995, Madrid, Ministerio de Cultura, 1995, p. 101 [cat. exp.].
2 Soledad Sevilla, “Proceso”, en Soledad Sevilla, Zaragoza, Sala Cai-Luzán, 1991, s. p.
3 Dan Cameron, “Soledad Sevilla. Entrevista”, en Lucinda Barnes y Constance Glenn (eds.), Imágenes líricas. New Spanish Visions, Long Beach, California State University, 1990, pp. 84-93.
4 Soledad Sevilla, “Luces de invierno”, en Soledad Sevilla. Luces de invierno, Madrid, Galería Marlborough, 2018, p. 7 [cat. exp.].
Yo nunca me planteo un análisis a priori de mi trabajo (…) nunca me planteo mis obras de forma teórica, siempre está implicado algo más visceral. Es una imagen que te sacude en determinado momento, una sensación. A continuación, cuando ya está hecho, es cuando lo analizo y encuentro unas razones u otras. 1
Hay un mundo en el que la razón surge de la experiencia, y otro diferente en el que se actúa de manera que el reconocimiento se halla por encima de la comprensión. A ese mundo no se le puede buscar la lógica. No la tiene. En él, el presagio, la improvisación, la magia y la sabiduría, parecen imponerse por encima del método. Sólo bajo unas condiciones semejantes los objetos dejan de ser mudos y despiertan en mí la necesidad de creación. 2
En realidad no es la estética lo que me atrae, sino la belleza… Lo que quiero es ponerme delante de las cosas para analizar lo que hay a sus espaldas. El humo es consecuencia del fuego y lo que a mí me interesa, entonces, es el fuego. De las cosas me seduce su esencia, por qué se generan, por qué ocurren, eso es lo que quiero transmitir, no lo hechos exteriores o las imágenes, sino las presencias. Encontrar y delimitar el espacio interior de las cosas. 3
Se ha escrito constantemente sobre mí que pinto la luz, pero siempre lo he rechazado. La luz no está para ser vista, sino para dejar ver. 4
Soledad Sevilla
En 1960, la Primera Exposición Conjunta de Arte Normativo Espa-
5
Véase Paula Barreiro, Arte normativo español. Procesos y principios para la creación de un movimiento, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 2005.
6 La relación de Soledad Sevilla con lo que nos rodea es sofisticada y difícil de describir. Creo que vislumbrar —“conocer imperfectamente o conjeturar por leves indicios algo inmaterial; ver un objeto tenue o confusamente por la distancia o falta de luz”, según el Diccionario de la RAE— se acerca a lo que traduce su pintura.
ñol en el Ateneo de Valencia supuso un intento, si bien de escaso recorrido, para el desarrollo de una escuela de artistas geométricos en nuestro país5. A finales de la década, los normativos volverían con más fuerza, y, sobre todo, con más sentido, en un segundo grupo en el que participó Soledad Sevilla. Precisamente en Valencia nació en 1944 esta artista que ha vertebrado su trabajo con pintura, instalaciones e intervenciones, disciplinas del espacio y del tiempo que implican memoria.
Aunque plenamente geométrica desde finales de la década de 1960 y durante la siguiente, Soledad Sevilla siguió a partir de 1980 un camino propio nutrido de opciones creativas y plásticas coetáneas, pero entendidas como antagónicas o divergentes. Algunas de sus obras se cruzan con el arte conceptual ―pienso en Seven Days of Solitude [Siete días de soledad, p. 120], un proyecto realizado durante su estancia en Boston (1980-1982), o Rutas del desasosiego (2017), una apuesta por poéticas del caminar cercanas a Hamish Fulton o Francesco Careri― y también se zambulló sin reservas en la abstracción lírica a principios de la década de 1990. Aunque en su entorno artístico de las décadas de 1960 y 1970 se rechazaba por principio los recursos narrativos de la pintura, lo contingente se vislumbra en parte de su obra6; así ocurre en Alhambras [pp. 84-95], en sus vegetaciones ―Díptico de Valencia (1996) [pp. 100-101], Hotel Triunfo (1998) [pp. 102-103], Apamea (1999) [pp. 104-105] o Malezas (2003)― y en Nuevas lejanías (2016), paisajes que se cuelan tras el humilde velo semitransparente de los plásticos de invernadero del sureste peninsular7. El objeto,
7 “En las Alhambras, denodadamente luchaba por eliminar los aspectos formales del monumento, pero fracasé, ahí están los arcos, las columnas, las puertas...”. Entrevista telefónica con la artista, 13/3/2024.
8 Ángel Crespo, Arte Objetivo, Madrid, Dirección General de BBAA, Ministerio de Educación y Ciencia, 1967, s. p.










como presencia más que en su literalidad, es también un aliado en instalaciones e intervenciones como El poder de la tarde (1984) [p. 131], Leche y sangre (1986), Nos fuimos a Cayambe (1991), Mayo 1904-1992 (1992), El tiempo vuela (1998) [pp. 108-111] o Te llamaré hoja (2005). Y es que Soledad Sevilla abandonó en la década de 1980 la abstracción geométrica canónica —el “arte opuesto a la intuición y a una subjetividad que pudiera objetivarse”8—, refutando con su visible impronta poética la asunción de que las emociones fueran patrimonio de los informalistas. De ahí que su trabajo exceda las catalogaciones regidas por la urgencia, o escritas y teorizadas con trazo grueso: la artista es heterodoxa, se ha movido a contracorriente y siempre está abierta a nuevas exploraciones. Entiende el arte como una búsqueda que aúna juicio y emoción, razón y sensibilidad, y se deja llevar por su intuición ―una facultad que, paradójicamente, sólo se puede perseguir desde la intuición misma. Después, como relataba a Kevin Power en la cita que abre este texto, inició un proceso de reflexión que sistematiza el lenguaje. Así, sin renuncias, Soledad Sevilla ha producido a lo largo de su trayectoria una obra acorde a su espíritu creativo de cada momento, conciliando su vida personal y sus necesidades físicas. Parece pertinente indicar que la abstracción, ya fuera geométrica o informalista, no se consideraba durante sus años de formación una fórmula de expresión adecuada para las artistas mujeres; se las encasillaba en las posibilidades imitativas de los lenguajes narrativos pues se pensaba que las chicas eran poco fértiles por los caminos creativos de la autonomía artís-
9 Maria Lluïsa Faxedas ha analizado el antagonismo que existe entre abstracción y género femenino en los discursos de Kandinsky y Mondrian: “[…] el ideal utópico y universal de una abstracción pura podía facilitar el acceso de las mujeres a la práctica artística, evitando la confrontación con la representación figurativa que puede ser más fácilmente connotada como género (Schor, 2006, p. 10); pero en realidad la misma teoría caracterizaba este supuesto universalismo como masculino: aspirar a la universalidad implicaba reducir lo ‘femenino’, en todas sus dimensiones, a la mínima expresión”. Véase “¿Contra sí mismas? Mujeres artistas en los orígenes desde la abstracción”, en Barcelona Research Art Creation, vol. I, nº 1, junio 2013, p. 36.
10
He analizado el caso de las informalistas españolas en Isabel Tejeda, “Juana Francés. Silencio”, en María Jesús Folch (dir.) Juana Francés, Valencia, Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), Valencia, 2024, pp. 60-75 [cat. exp.].
11
La artista, que padece insomnio, dice haber resuelto muchos problemas tanto pictóricos como vitales en la duermevela, en la ceguera de la noche. Cree que “la noche es más inteligente”. Conversación con la artista, 5/02/2024.
12
Mark Rothko, “El espacio en la pintura” (h. 1954), en Miguel López-Remiro (ed.), Mark Rothko. Escritos sobre arte (1934-1969), trad. Jesús Carrillo y Eduardo García, Barcelona, Paidós, 2007, p. 166 [Orig. Writings on Art, New Haven, Yale University Press, 2006, p. 112].
13
Agnes Martin, “What is Real?”, en Herausgegeben von Dieter Schwarz (ed.), Agnes Martin, Writings. Schriften, Winterthur, Cantz-Verlag, 1991, p. 93.
14
Byung-Chul Han, La salvación de lo bello, trad. Alberto Ciria, Barcelona, Herder, 2018 [Orig. Die Errettung des Schönen, Fráncfort, S. Fischer Verlage, 2015].
tica de las vanguardias 9. De esta manera, si para las españolas de su generación desarrollar una carrera fi gurativa era un camino hostil, mucho más abrupto y oscuro resultaba hacerlo en los terrenos del “yo” o del intelecto racional, en lenguajes que traicionaban los preceptos ilusionistas de la representación y la perspectiva, la base de la pintura europea desde el siglo XV. Y es que la abstracción se ligaba a un universal superior identifi cado con la masculinidad 10. Decantarse por el arte normativo suponía un reto para una creadora que, en su rechazo a la tradición que imperaba casi sin escapatoria en las escuelas de bellas artes españolas, creía que ciencia y arte parten del mismo sitio, que son intentos de comprensión alternativos para entender qué somos, cómo es el mundo en el que vivimos. Paradójicamente, le socorrería en este pedregoso camino una instrucción disciplinada entrenada en la academia; primero se formó en una escuela privada de pintura en Valencia dirigida por el matrimonio de artistas Portolés, y después, en la educación pública superior, en la Academia de Bellas Artes de Sant Jordi de Barcelona. El método y la disciplina germinaron en ella durante su etapa geométrica de tal manera que, cuando se dejó inundar por la intuición, por las sacudidas, sus fuertes raíces conciliaron emoción y reflexión. Soledad Sevilla es desde sus inicios una artista disciplinada, exigente y contumaz. E intuitiva. Su obra traduce el trastorno que prorrumpe ante lo sensitivo haciendo vibrar lo visual. Este es el puente que la artista utiliza para sacudir físicamente a quien contempla en una experiencia de lo
liminal que, en última instancia, desata emociones íntimas difícilmente compartibles —porque en cada uno se desencadenan de manera diversa— y lo hace con la dimensión espiritual, humana y libre de dogmas que ya preconizó Kandinsky. Su pintura se presenta como una paradójica superficie profunda situada en el umbral; no está en un sitio u otro sino entre noche y día, en el eureka del duermevela que se escapa raudo por la mañana y que materializó en sus Insomnios11 [pp. 139-149]. Un lugar otro que suspende por un instante el tiempo. Mark Rothko lo llamaba “desvelamiento”12; Agnes Martin, “hilo de plata”13; Soledad Sevilla, “sacudidas”. Presiento que hablan de sensaciones similares. Estas “sacudidas” están trabadas en su producción a una categoría estética denostada por parte del arte del siglo XX: lo bello, materializado en lo sensible. No por casualidad en los últimos años la artista se ha sentido cautivada por la teoría del filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han, según la cual asistimos a una crisis de la belleza en su capacidad de provocar conmoción —la anidada en lo sensible— al ser sustituida por la absolutización de lo sano y lo pulido generada en el espacio virtual por la lógica perversa del like14. La pintura de Soledad Sevilla se enraíza en una tradición analógica y encuentra —y atrapa— un universal que se particulariza para defender una fórmula de relacionarnos con lo sensible, con el espacio y el tiempo, que derriba las aparentes barreras de la epidermis, la fina línea que comunica, más que separa, nuestro interior del exterior; y esto lo halla en la conmoción por lo bello, en la creencia en la belleza como potencial transfor-
Mediar entre emoción y juicio.
15 Entrevista con la artista, 7/3/2024.
16
Trabajé con la idea del limen en la pintura de Sevilla en Soledad Sevilla. Umbrales, Murcia, Galería Art Nueve, 2005, s. p. [cat. exp.].
17 Yolanda Romero, “Una conversación con Soledad Sevilla”, en Soledad Sevilla, Madrid, Galería Soledad Lorenzo, 2001, p. 11 [cat. exp.].
18 Friedrich Hölderlin, Hiperión o el eremita en Grecia, trad. Jesús Munáriz, Madrid, Ediciones Hiperión, 1976 (2014), p. 26 [Orig. Hyperion, oder der Eremit in Griechenland, Tubinga, 1797].
19 Agradezco a Antonio García Álvarez nuestras conversaciones sobre lo inaprensible y el umbral. El no llegar a ningún punto de acuerdo verbal sabiendo que hablábamos de lo mismo reafirma mi confianza en el concepto de intuición de Bergson.
20 La intuición es “esa especie de simpatía intelectual mediante la que nos transportamos al interior de un objeto para coincidir en lo que tiene de único y, en consecuencia, de inexpresable”. Henri Bergson, “Introduction à la métaphysique”, en La pensée et le mouvant : Essais et conférences, Québec, Université du Québec à Chicoutimi - Bibliothèque Paul-ÉmileBoulet, 2003, p. 100.
21 Daniel Giralt-Miracle conecta la obra de Yturralde con la liminalidad que defiendo en este ensayo para Sevilla si bien los resultados plásticos de ambos son muy diferentes. Véase Daniel Giralt-Miracle, “Yturralde en busca de un ontoespacio”, en Yturralde, Valencia, IVAM, 1999, pp. 11-17 [cat. exp.].
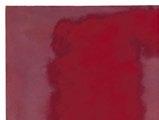






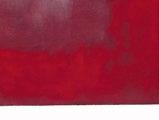



madora de nuestra relación con la realidad. “La belleza no está de moda, pero yo no he estado nunca en el grupo de lo que se lleva”, afirma la artista15
Soledad Sevilla expresa las experiencias liminales ante lo inquietante, lo misterioso y lo imposible; sensaciones que despiertan una emoción que enreda la razón porque es difícil definir, desenmarañar, explicar con palabras o conceptos. Un instante que nos acerca a una verdad desvelada, al umbral, al conocimiento de algo indescriptible que se escurre rápido entre los dedos; se atrapa y pierde en un segundo16. Ella lo ha ligado en ocasiones a otra categoría estética: la de lo sublime17. Sólo el discurso poético es capaz de acariciarlo; una inaprehensibilidad que se ha analizado desde Kant a la filosofía y poesía romántica —“El ser humano es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona y cuando el entusiasmo desaparece, ahí se queda, como un hijo pródigo a quien el padre echó de casa”, dice Hölderlin18—. Retorna esta línea de pensamiento con Henri Bergson al defender que hay conocimientos que la razón no alcanza y que la intuición poética, sin embargo, roza19; de hecho, para el filósofo francés la intuición sólo puede expresarse en imágenes, nunca en conceptos20 En un proceso que parte del boceto en papel, las obras finales de la artista son de grandes dimensiones, lo que provoca que el visitante quede envuelto por la pintura y que, además de su mirada, su cuerpo participe performativamente de la obra con la que comparte espacio21. Sevilla ha reivindicado en innumerables ocasiones la importancia del gran formato en su obra; aunque reclama suspen-
Rothko, Red on Maroon [Rojo sobre granate], 1959
22 Mark Rothko, “Cómo combinar la arquitectura, la pintura y la escultura” (1951), en Miguel López-Remiro (ed.), Mark Rothko. Escritos sobre arte…, op. cit., p. 120.
23 Soledad Sevilla conoció a Sempere en Grupo 15 —un taller de obra gráfica que gestionaba María de Corral— al llegar a Madrid, recién casada con 23 años. “Me llamó la atención cómo nos presentó María de Corral. Le dijo a Eusebio que le iba a presentar a una artista que le iba a interesar mucho conocer. Yo pensé en ese momento que a la que me interesaba conocer a Sempere era a mí. A partir de ahí nos hicimos muy amigos y venía mucho a cenar a mi casa de la calle Ángel Muñoz, donde pasaron sus primeros años y crecieron mis hijos Adrián y Gala. Además, estrechamos relaciones en el Centro de Cálculo”. Entrevista con Soledad Sevilla, 27/1/2024.
24
“Conocí a Yturralde en la Escuela de San Carlos de Valencia; paseaba por el patio de la escuela con Fuster arrastrando los pies. Allí lo empecé a tratar y a querer. Con él participé en Antes del arte y en un proyecto de la galería Eurocasa que dirigía Tola de Orueta; nos veíamos en Madrid en el Centro de Cálculo Hasta hoy. Pero era una época complicada a la hora de producir. Yo tenía dos hijos —mi marido ninguno, claro—, tenía que hacer la compra, guisar, dar clases en un instituto y pintar. No recuerdo esa época muy bien. Estaba todo el día de arriba a abajo. Y pocos colegas me valoraban, la mayoría me veía como un ama de casa y madre. Como no te valoran, claro, tú tampoco lo haces”. Ibid.
25 Para Soledad Sevilla fue fundamental el Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid, la actual Complutense. Más allá de las obras que pudo llevar a cabo dentro de los talleres, los laboratorios y las exposiciones, se alimentó al conocer a artistas de su generación, y otros algo más mayores, que llevaban a las mesas de la universidad sus experiencias personales y creativas. Paula Barreiro analiza la producción de la artista en el contexto artístico nacional e internacional de las décadas de 1960 y 1970 en el texto que ha escrito para este catálogo.
der el instante, sus dimensiones nunca son tan abrumadoras que impidan aprehender lo que rodea al sujeto, son humanas. Sigue en este sentido a Rothko:
Pinto cuadros muy grandes (…) precisamente porque quiero ser íntimo y humano. Pintar un cuadro pequeño significa situarte fuera de tu propia experiencia, abordar la experiencia como si la vieras a través de un estereóptico o un microscopio. Sin embargo, si pintas cuadros grandes tú estás dentro. No es algo que tú impongas.22
Soledad Sevilla comparte esta productiva deriva de lo sensitivo y emocional con un artista de una generación anterior, Eusebio Sempere23. Su afinidad con él se aprecia a lo largo de toda su carrera: desde los inicios, en tres gouaches inéditos de 1967, hasta su obra más reciente, como las series pintadas desde el verano de 2022 como inspiración y homenaje a su amigo. Sevilla encuentra en la luz y la línea, como Sempere —pero igual que Rothko, con otro lenguaje y discurso poéticos—, ese roce que anida en los limes del color. También tiene puntos de encuentro relevantes, salvando las distancias, con la obra de José María Yturralde, íntimamente conectado a lo geométrico en las décadas de 1960 y 197024. Con Sempere e Yturralde, como ha estudiado Paula Barreiro, la artista participó en Antes del Arte y en las sesiones del Centro de Cálculo desde 1969, programas artísticos filocientifistas y filotecnológicos que eran la némesis de la expresión desatada del yo que animaba el informalismo25. Sevilla, no obstante, en su personal viraje disolvió pau-

















































Mediar entre emoción y juicio.
Soledad Sevilla Isabel Tejeda Martín
26 Rosalind E. Krauss, “Retículas”, en La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos, trad. Adolfo Gómez Cedillo, Madrid, Alianza Editorial, 1996, p. 58 [Orig. “Grids”, en The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths, Cambridge/Londres, The MIT Press, 1986, p. 9].
27 El metacrilato llevaba usándose desde la década de 1930 en la obra tridimensional de algunos artistas de las vanguardias históricas como László Moholy-Nagy.
latinamente la geometría en la luz y el vacío; camino que, con otros mimbres, exploró también Yturralde. Abrió esta puerta con Belmont [pp. 74, 75] y la continuó en sus instalaciones y pinturas de las décadas de 1980 y 1990; Yturralde pintó el velo mismo desde 1990 a través de cuadros atmosféricos, silenciosos y algo místicos. La emoción y la geometría también se cruzan en la pintora canadiense Agnes Martin (Tremolo, 1962), a la que Soledad Sevilla dedicó algunas piezas en 2023 en un giro que la llevaba de Sempere a Martin y de esta de nuevo a Sempere. Para los pintores resulta fundamental tanto conocer la obra de sus colegas como dejarse atravesar por lo real.
La trama ha atravesado de una u otra manera la producción de estos artistas. Rosalind Krauss teorizó sobre una retícula en las primeras décadas del siglo XX que “anuncia, entre otras cosas, la voluntad de silencio del arte moderno, su hostilidad respecto a la literatura, a la narración, al discurso”26; una superación del Ut pictura poesis horaciano en el que la pintura se reivindicaba como un lenguaje autónomo más allá de la representación. En Soledad Sevilla la trama conduce al velo, un recurso que utiliza de forma paradójica. Aunque en sus primeros pasos partió del lenguaje de las vanguardias, su proceso creativo la derivó hacia referentes ajenos a la pintura misma para retornar siempre a ella.
El módulo, la línea y la retícula —elementos procedentes de la geometría— fueron los recursos con los que dio los primeros pasos para hacer vibrar la pintura y a quienes la contemplan, y para expresar con denuedo las emociones suscitadas por la luz y la oscuridad, dos de sus opuestos más explorados (porque sin silencio no hay
28 Entrevista a Soledad Sevilla, Madrid, 29/10/2011. Llevé a cabo esta entrevista en el marco de la Residencia de investigación 2011-2012 en el Museo Reina Sofía.
tañido de campana). Transcurridos 60 años, estas cuestiones siguen teniendo vigencia para la artista.
Su primer acercamiento a la liminalidad y lo inaprehensible se encuentra en las posibilidades que ofrece la luz al filtrarse por una superficie traslúcida, el metacrilato coloreado [pp. 28, 29]. Con los relieves de módulos, que coinciden con las sesiones del Centro de Cálculo, Sevilla hizo su primera incursión, aún algo tímida, en la tridimensionalidad. Francisco Sobrino, Eusebio Sempere o José Luis Alexanco también experimentaban con este material industrial con una influencia minimalista, así como artistas pop como Ángela García Codoñer o Darío Villalba27 El metacrilato implicaba distancia y despersonalización, elementos de un discurso que los artistas objetivos y geométricos compartían con el pop al neutralizar la subjetividad. La computadora de IBM desgranaba las posibilidades permutativas de un módulo repetido que interactuaba con sus iguales: los superponía, deslizaba, invertía y oponía. Soledad Sevilla no era ingenua respecto a los resultados que le ofrecía este gran armatoste que ha calificado con sorna como “un pincel muy tonto”28 De hecho, tras este primer ensayo ha sido una firme defensora del proceso manual de creación. En estos metacrilatos —extrañamente poco estudiados— se encuentra ya el germen de la trama, el velo y la transparencia, que llevó al límite al instalarlos en dispositivos que permitían presentarlos exentos. En potencia, en su obra de las décadas de 1960 y 1970 se encuentra la simetría, la superposición, el desplazamiento, la vibración, el uso de la luz o la idea de infinitud que entiende, a partir de una
29
Estas piezas de metacrilato, de las que poseen una buena representación tanto el Museo Reina Sofía como el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), tienen su paralelo en numerosos gouaches, obras gráficas e incluso un par de telas serigrafiadas que Sevilla hizo para su amiga María Mercedes Esteve, diseñadora de estampados para una empresa de textiles. Fue su única incursión en el diseño, una práctica común entre los abstractos geométricos, tanto los compañeros de su generación como, sobre todo, los de la anterior, la de principios de la década de 1960.
unidad repetida, el conjunto como un todo. Sin embargo, al trasladar estas reflexiones al gouache, le venía devuelto el primer plano, la flatness [planitud, concepto acuñado por Clement Greenberg] de la modernidad. La elección de materiales implica lenguaje; los materiales también hablan. Fue este un primer viaje de ida y vuelta que la acompañará a lo largo de su vida: traducir las obras tridimensionales a la bidimensionalidad y viceversa. A veces las dos dimensiones le dan pistas, iluminación, para abordar un nuevo paso pictórico: el de sus Alhambras a Fons et Origo (1987) o a Toda la Torre (1990) es de una meridiana lucidez. En otras ocasiones, sucede lo contrario: tras Mayo 1904-1992 [p. 97], su proyecto en el Castillo de Vélez-Blanco en 1992, sustituye la línea por la atmósfera, por una pintura deshecha. Los módulos de metacrilato generaban en sus intersecciones unas líneas casi inaprensibles que matizaban la luz y que se aligerarán todavía más en las siguientes piezas, lo que la ayuda a simplificar y minimalizar sus reflexiones respecto al plano29. Purga, limpia y prescinde del color trabajando en metacrilatos transparentes y prueba con papeles vegetales, acetatos y papeles metalizados —de nuevo la idea de espejo— que superpone sirviéndose de impresiones electrográficas. También vacía el módulo y engrosa la línea que lo perfilaba, borra las diferentes transparencias y opacidades, y además señala la superposición, el desplazamiento o el uso invertido de la misma malla que, como un eco, se presenta en diferentes colores —pareciera una sombra que genera profundidad y niega la flatness greenbergiana sin tener que recurrir a la representación—. La artista intuye que la pintura en su especificidad no sólo es bidimensional, sino que
también permite intuir la tridimensionalidad. Con Mondrian (1973) [p. 40], uno de los escasos cuadros de esos años que tiene título, traiciona la planitud militante del holandés, un concepto espacial que la demorará por un tiempo y que traslada a tres telas de 1975 de casi dos metros y medio [pp. 41, 43]. Los módulos, en forma de pentágono o hexágono, se superponen hasta que estas figuras geométricas resultan irreconocibles.
En 1977 realizó una larga serie de dibujos en los que la retícula organiza el espacio bidimensional; sobre la cuadrícula, o a través de ella, la línea se va a desarrollado ad infinitum. La idea de la línea que genera tramas conduce a la artista, en su desarrollo permutativo, a experimentar con las posibilidades de la simetría, del negativo y de su entrecruzamiento, hasta el punto en el que la retícula, de enmarañada, ya no resulta reconocible. La cuadrícula supera de inmediato la fase de soporte para devenir forma en sí —el límite del bastidor es sólo físico, no conceptual—, lo que traslada al gran formato en unas obras blancas y ligeras de 1978 y 1979 que se expusieron en Alicante en 1979 [pp. 52-55]. Son la base de su memoria “Análisis perceptivo y desarrollo de una red biomorfa compuesta por dos cuadrados. Proporción Fibonacci”, con la que obtuvo una beca de la Fundación Juan March [pp. 60, 61]. Cerró la serie con una pintura de 1980 que agiganta el módulo de línea hasta ocupar toda la superficie de la tela [p. 59]. La trama o la cuadrícula, que en su inicio ordenaban el espacio sobre el que desarrollar la forma, pasan a un primer plano, a analizarse como forma en sí.
Con este proyecto, Sevilla compitió para conseguir una beca de
30 Entrevista con Soledad Sevilla, 27/1/2024. 31 Ibid
32
Soledad Sevilla visitó en febrero de 2024 la exposición antológica de Rothko en la Fondation Louis Vuitton de París, viaje que le afectó anímica y artísticamente.
33 La artista visitó esta muestra en compañía de Yturralde y sus respectivas parejas; se da la coincidencia de que ese mismo día el pintor se había suicidado.
34 Soledad Sevilla, “Permutaciones y variaciones de una trama. Análisis perceptivo”, copia de la memoria enviada al Comité Conjunto Hispano-Norteamericano, 1979. Archivo Soledad Sevilla, Otura, Granada.
35 Por ejemplo, Denise René no llegó a apoyar una posible exposición de geométricos en España porque los límites con los lenguajes informales no estaban claramente definidos entre los posibles participantes. Véase Paula Barreiro López, “Sempere, electricista y carpintero. Un artista en red por los territorios de la abstracción del Estado español”, en Eusebio Sempere, Madrid, Museo Reina Sofía, 2018, p. 129 [cat. exp.].
36 El arte seguía siendo una trinchera de inconformismo; los y las artistas españoles de tendencias que resultaban irreconciliables en otras latitudes, aquí mantenían espléndidas relaciones (exponían juntos internacionalmente gracias a acciones lideradas y controladas desde el régimen franquista) o convivían —recordemos la colonia de artistas que en Cuenca dio como resultado el Museo de Arte Abstracto Español—. El franquismo sustrajo la disidencia ideológica que emanaba de estas prácticas de vanguardia y, apropiándoselas, las anuló parcialmente a través de una política de exposiciones internacionales que convirtieron nuestro informalismo en marca España.
investigación del Comité Conjunto Hispano-Norteamericano en la Universidad de Harvard, donde residió entre 1980 y 1982 con su entonces pareja, el arquitecto José Miguel de Prada, y sus dos hijos, Gala y Adrián, en una pequeña casa en Trapelo Road del barrio de Belmont, en Boston. Hay cuestiones consideradas secundarias que en el caso de las artistas mujeres son relevantes; las que tienen que ver con la crianza y la vida privada se materializan en unas condiciones de producción que hay que leer en clave de género. “Éramos becarios, muy ajustados de todo”30. Soledad Sevilla carecía de estudio, por lo que continuar con los grandes formatos que había desarrollado en España no era factible. Trabajaba con un rollo de papel marrón Kraft sobre la mesa de su dormitorio —en realidad una puerta acostada sobre dos borriquetas—. “Iba estirando del papel y lo volvía a enrollar ya con los dibujos hechos. La mayor parte de los dibujos se perdieron por el desorden que implicaba vivir en otro país, una casa que no era la mía y carecer de estudio, pero también porque no valoraba mi trabajo. Mi madre, que era una iconoclasta, me había tirado la práctica totalidad de los trabajos de la escuela; de ella aprendí un cierto desapego por las cosas”31. Su experiencia con el papel continuo de las impresoras influye a la hora de desarrollar el dibujo en longitud, que era cómodo y fácil de almacenar. Abre además la puerta a que el público siga el proceso de producción, legible como una partitura… o como la caligrafía oriental [pp. 64-65] Cobró gran relevancia en su obra de la década de 1980 el conocimiento de la pintura de Rothko, que visitaba a menudo en los museos durante su estancia en Estados Unidos32. Su primer con-
tacto con la obra del estadounidense de origen letón tuvo lugar en 1970 en la exposición antológica organizada en la Galleria internazionale d’arte moderna Ca’ Pesaro de Venecia, organizada en paralelo a la Biennale33. La cuestión es por qué una pintora geométrica puso sus ojos en un expresionista abstracto. Por un lado, ya apunta en la memoria con la que concurre a la beca la fusión entre lo sensual y lo racional que años después ha atravesado su trabajo:
Con la utilización reiterativa de la línea intento crear un ambiente mágico, móvil y envolvente, lleno de luz y penumbra, que se en gran manera un espacio ficticio, ya que la abstracción geométrica en la que me hallo sumergida tiene un carácter marcadamente paradójico, pues si por una parte se afirma como un todo de la creación mental, por otra representa un abandono a una finalidad suntuaria, sometida a valores puramente sensuales.34
Pero además creo que es relevante entender cómo la especificidad política de España, bajo una dictadura, había marcado la escena artística de las décadas de 1960 y 1970. Mientras en otros países vecinos los geométricos eran una alternativa para finiquitar el informalismo, en España las urgencias eran otras —en esto experimentábamos un décalage 35; el uso de lenguajes abstractos iba más allá de la investigación formal o plástica, era una bandera de modernidad que retaba la obsesiva y pazguata mirada del franquismo al pasado, sobre todo en sus dos primeras décadas36. A finales de la década de 1970, además, con la llamada “vuelta a la pintura”,
37 “No todas las cosas hechas con líneas rectas están muertas…”, afirma Rothko. Véase Mark Rothko, “Notas de una entrevista realizada por William Seitz” (22 de enero de 1952), en Miguel LópezRemiro (ed.), Mark Rothko. Escritos sobre arte…, op. cit., p. 122.
38 Ibid., p. 81
39 Véase Soledad Sevilla, “¿Qué espero de un cuadro?”, en Enfoques 2007. Soledad Sevilla. Madrid, Fundación Amigos del Museo del Prado, 2007, s. p
cualquier recurso lingüístico era admisible en la producción de discurso plástico. Las murallas habían sido derribadas. A este substrato se sumaba la fascinación de Sevilla por el misterio de la belleza y, en consecuencia, su diálogo con Rothko, también un artista bisagra, resulta natural. Este había trasladado sus investigaciones sobre la luz y los campos de color a un uso del espacio que envuelve al usuario hasta generarle sensaciones de suspensión emocional; el gesto —el gran aliado de su generación— se convierte en un instrumento prescindible por innecesario 37 Rothko creía que las emociones que desataban sus obras en los espectadores eran una traslación de las que él mismo había sentido al pintarlas, o al escuchar Don Giovanni de Mozart; en un discurso con ecos heideggerianos creía que de esta manera “ampliaba los límites de la realidad”38. Las “sacudidas” de Soledad Sevilla se despiertan de forma similar: al pasear por el Patio de los Leones de la Alhambra al atardecer, al visitar el Museo del Prado —Las Meninas de Velázquez, los Apóstoles de Rubens, Atalanta e Hipomenes de Guido Reni, y otras tantas pinturas más—, al contemplar las vegetaciones que cuelgan de un muro de piedra, unas ruinas en Siria, una almadraba en los arenales de Huelva, el paisaje a través de plásticos agrícolas o los maderos de un viejo secadero de tabaco en la Vega de Granada39. “Las fuentes no se buscan, casi siempre se presentan imperativamente”40. Sevilla intenta prescindir de lo aprehensible para captar todo cuanto lo rodea, el aire…, o lo que lo retiene, la memoria. Aspectos que traduce en imágenes.
40 Soledad Sevilla, “La creación se estimula con la mirada”, en Soledad Sevilla. Obra reciente, Madrid, Galería Soledad Lorenzo, 2008, p. 5.
41
Véase la obra Mirror Way de Mary Miss en http://marymiss.com/projects/mirror-way/ [Última visita 27/03/2024].
42 La solicitud está fechada en junio de 1982. Carta reproducida en Marina Mayoral y Santiago B. Olmo, Soledad Sevilla. Instalaciones Granada, Diputación provincial de Granada, 1996, p. 25. La artista, en conversación telefónica el 15/9/2017, ratificó la fecha de 1980 como año en que concibió la obra.
Mediar entre emoción y juicio.
El paso hacia la ocupación espacial para conseguir una experiencia multisensorial más completa tuvo lugar en la década de 1980.
A Sevilla le impactó Mirror Way (1980), la intervención de Mary Miss en el claustro neoclásico del Fogg Museum de la Harvard University. Mirror Way consistía en una estructura de madera con escalerillas y graderíos, con la que la artista invitaba a subir a los usuarios las tres alturas del patio techado; sin embargo, se trataba de un espacio imposible ya que los escalones morían en muros cerrados que impedían continuar la ascensión. Las partes más altas de la estructura eran inaccesibles41
La intervención de Miss la animó a presentar en el mismo claustro el proyecto Seven Days of Solitude (1980-1982), cuyo título jugaba con su nombre de pila traducido al inglés. Era su primer proyecto con connotaciones performativas y el paso hacia una pintura expandida42. Sevilla quería pintar el suelo con líneas diagonales de tiza para que el público que asistía los domingos a conciertos, inadvertidamente, rayara y borrara el rigor geométrico de las líneas con el movimiento desordenado de sus pisadas. Proponía cada semana volver a dibujarlas con pequeñas variaciones. Me resulta sugestivo que una geométrica escrupulosa como ella reclamara la destrucción de sus líneas con el gesto azaroso. Casi lo interpreto como un cambio de timón terapéutico, liberador. Fue además la primera vez que trabajó con la especificidad cultural del lugar o la memoria, temas que desarrolló en profundidad en las décadas de 1980 y 1990; en la carta que remitió a Seymour Slive —entonces director del museo— compara sus líneas con “the sand painting
43 Se refería a los dibujos con arenas de colores de los navajos del suroeste de los Estados Unidos.
44 Kevin Power, “Una conversación con…”, op. cit. p. 96.
45 María Jesús Folch e Isabel Tejeda, “Dictadura y transición”, en María Jesús Folch e Isabel Tejeda (dirs.), A Contratiempo. Medio siglo de artistas valencianas (1929-1980) Valencia, IVAM, 2018, pp. 81-210.
46 Rosa Queralt y Mar Villaespesa, “Memoria. Soledad Sevilla 1975-1995”, en Memoria. Soledad Sevilla. 1975-1995, Madrid, Ministerio de Cultura, 1995, p. 27 [cat. exp.].
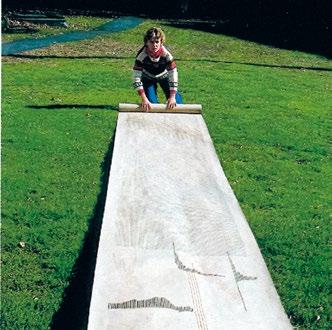

of your indians”43. El museo desestimó la propuesta que, en otro formato —sin el borrado de las líneas—, la ar tista presentó años más tarde en Málaga, Estratos (1985). Tampoco llegó a realizarse. En las fachadas de los edificios y prados del campus de la universidad extendió las largas tramas geométricas que dibujaba en su dormitorio —algunos papeles tenían 12 metros—. MIT Line (1980) no fue su primera instalación, como afirmó Kevin Power44 adelantando unos años el reloj en la producción tridimensional de Soledad Sevilla (yo misma defendí esta idea en 2018)45. Sí es cierto que estos largos papeles, expuestos en escasas ocasiones, exigen al público que “acompañe” física y temporalmente el proceso intelectual y productivo de Sevilla en el desarrollo de la línea; pero en Boston los desenrolló sin público ni intencionalidad artística, simplemente porque en casa no podía ver el resultado en toda su extensión. Esta performatividad de la audiencia sí se encuentra en Seven Days of Solitude, su incursión en el arte conceptual, el proceso y la participación. Como planteó Mar Villaespesa, la artista se alejaba de los presupuestos plásticos ortodoxos de los que había partido una década atrás46 Tras este intento infructuoso, volvió a la pintura. Por un tiempo. En 1982, aún en Boston, dibujó tras Keiko [pp. 62, 63] y Stella la serie Belmont (el nombre del barrio en el que vivía), unos papeles luminosos y evanescentes. Pintó estas tres series con ceras escolares, líneas ligeras y algo empolvadas que carecían de las posibilidades de fundido del pastel. La dureza del material permitía la individualidad de una línea finísima que, por su proximidad a otras, preconizaba esa sensación de vibración tan característica de la pintura de
47 Yolanda Romero, “Notas a las variaciones de Soledad Sevilla”, en Juan Bosco Díaz-Urmeneta Muñoz, Esperanza Guillén y Yolanda Romero, Soledad Sevilla. Variaciones de una línea, 19661986, Granada, Centro José Guerrero, 2015, pp. 15-19 [cat. exp.].
48 Siguió en Harvard cursos del historiador de arte y arquitectura del mundo islámico Oleg Grabar, que analizó especialmente el caso de La Alhambra.
49 Entrevista realizada el 29/10/11, op. cit.
Soledad Sevilla. De la abstracción geométrica pasa a un uso de la línea y de la trama que genera atmósferas y espacio donde lo físico y lo metafísico parecen fundirse. La geometría se va disolviendo paulatinamente en el color y la luz, generando una retícula que hace impracticable el interior, que rebota la mirada y la retiene en el umbral sin llegar a traspasar al otro lado. El puente parece entreverse, pero se disuelve al instante en esa superficie liminal de la pintura. Estas ceras fueron, como ha estudiado Yolanda Romero, el preludio de los resultados atmosféricos de sus Meninas (1981-1983)47 [pp. 76-83]; de su serie más bendecida, a mi entender, las Alhambras (1984-1986)48 [pp. 84-95] ; y de las Muletas (1989-1990). Una vuelta a sus orígenes culturales que, años después, analizó como reacción ante formatos artísticos entonces en boga en Estados Unidos como, por ejemplo, el vídeo. En estas obras entra en juego la memoria. No será la última vez.
Estaba haciendo unos cursos en la Universidad de Harvard sobre conservación y restauración de obras de arte y había un equipo que dio una conferencia sobre un estudio que habían hecho de Las meninas en el Prado. Proyectaron las radiografías y pusieron en evidencia que la conservación en el museo era un desastre: mantenían las ventanas abiertas al lado de un highlight. Emocionada, vi en las radiografías cosas que hizo Velázquez y que borró después. Entonces decidí que haría la serie de Las Meninas, porque no me interesaba conceptualmente el arte que allí se estaba produciendo. Me veía tan ajena a aquello, que lo que hice fue recuperar o entender mis raíces, que eran éstas, para bien o para mal.49
50 José María Iglesias, “Las Meninas, de Soledad Sevilla” en Soledad Sevilla. Meninas, Granada, Centro Cultural Manuel de Falla, 1985, p. 4.
Mediar entre emoción y juicio.
Soledad Sevilla
51 La literatura, tanto prosa como poesía, ha sido fuente de imágenes para Soledad Sevilla. Sean los poemas nazaríes, Federico García Lorca —Con una vara de mimbre (1998) toma su título del verso “con una vara de mimbre, va a Sevilla a ver los toros” del Romancero gitano (1928)— o Fernando Pessoa —Los días con Pessoa (2021) está basada en El libro del desasosiego (1982), un texto que considera fundamental para conocerse a sí misma—.
En Meninas partió de la estructura y la atmósfera que Velázquez imprime en su cuadro homónimo. Convirtió lo inmaterial en algo físico, lo intangible y sensitivo en forma, en imagen. La atmósfera es entendida como una impresión, liminalidad que en la superposición de las tramas se vuelve inestable, fluida e inaprensible. Las piezas están atravesadas por unas líneas de fuerza que estructuran el espacio y que están colmadas de planos de retículas que cuando se encuentran y se traban levemente generan un estremecimiento en sus límites porque, como diría José María Iglesias, las tramas aparecen desflecadas50. La cuadrícula que sirve de base construye en sus superposiciones un lugar en sí, amplía la realidad. La flatness —determinante durante la modernidad, y en las décadas de 1940 y 1950 en todo tipo de abstracción— deja de ser relevante para Soledad Sevilla. A partir de esta serie, la teoría o las directrices geométricas cada vez tienen menos peso. Sólo le importa la pintura.
En sus Alhambras pintó el aire que rodea la arquitectura con unas tramas entrecruzadas que, en su reiteración, generan profundidad. La paradoja es que se acercó a una cierta figuración al pintar el vacío, si bien su interés es pictórico, en absoluto retórico; así apreciamos la oscuridad de una puerta o la verticalidad de las columnas transmutadas en línea en el Cuarto Dorado, el Salón de Comares o el Patio de los Leones. También, por vez primera, se sirve de poemas a la hora de nombrar sus obras, en este caso los inscritos en las yeserías del monumento nazarí 51
52 Mariano Navarro, “Desde mi burladero. Entrevista a Soledad Sevilla”, en Soledad Sevilla Madrid, Galería Soledad Lorenzo, 1991, p. 9.
53 Soledad Sevilla, Sin título, en Soledad Sevilla 2000-2005, Barcelona, CEGE, 2005, p. 9.
54 Surge este título de un poema de Eugénio de Andrade en As palavras interditas (1951).
55 La producción textil, tradicionalmente en manos de mujeres, fue una formación obligatoria para las jóvenes españolas durante el franquismo bajo la supervisión de la Sección Femenina de Falange. Las artistas nacidas en las décadas de 1930, 1940 y 1950 tienen sentimientos encontrados respecto al textil; en algunos casos de profundo rechazo, no tanto por la técnica en sí, sino por cómo fue instrumentalizada por el régimen franquista y por la consideración peyorativa que tenía todo lo calificado de femenino.
En el fondo el tema me proporciona la tensión que necesito para mantenerme a medio camino, y además en una posición ambigua, entre una abstracción que desdeña su propio sistema y una figuración que huye de la imagen directa e incluso de la referencia metafórica.52
El montaje de estas dos series tiene un carácter instalativo. En la exposición se ha intentado reunir sus piezas más relevantes —excluidas las secundarias y los bocetos— que se cuelgan bajas, muy juntas (en el caso de Meninas) y en parejas —noche vs. día— en Alhambras. Hay una cuestión lingüística que es preciso subrayar: Soledad Sevilla trabaja en series porque considera que el problema no se resuelve en una imagen; necesita varias imágenes que se acompañen y dialoguen entre ellas. Una teatralización del montaje que resulta fundamental para pinturas murales que es preciso recorrer, como Apamea (1999) o Insomnio de paz y de conflicto (2002) [pp. 145-149]
La pintura entendida de forma instalativa facilita el salto hacia una tridimensionalidad que traduce de otra manera las sacudidas poéticas de experiencias sensibles, pasajeras, con una refinada impronta dramática; la sensación que vivió en un parque de Sevilla fue el origen de El poder de la tarde (1984) [p. 131]. Años después, la artista expresó la emoción ante la lluvia, el agua, el aleteo de una mariposa o el efecto de la brisa ante una tupida pared vegetal. Subyace en todas ellas una fascinación por lo perecedero, por lo transitorio que ni se detiene ni puede atraparse: “Lo efímero como objeto de reflexión artística… Cada vez más, nada existe si no cuenta con la confirmación de la existencia que le otorga la imagen”53
Dos años más tarde, Sevilla produjo Leche y sangre, una instalación que había ideado en 1981. Cubrió el perímetro de la misma galería con claveles rojos en hileras verticales y paralelas como denuncia poética de las modas artísticas. Este trabajo le dio las pautas para sus instalaciones de hilos, iniciadas con Fons et Origo —concebida en paralelo a sus Alhambras—; en esta pieza la malla se refleja en un estanque de agua generando un espacio circular que contiene en sí mismo el mundo circundante. Una gota que cae rítmicamente hace temblar el reflejo, rebota la mirada y la imposibilita a pasar más allá. Un eco que culminó en el uso directo del espejo para generar la idea de infinitud y de experiencia al límite en Casa para la conciencia (2000). Para el Museo Reina Sofía, y en paralelo a su serie de Horizontes, ha creado una nueva instalación de hilos, Donde estaba la línea (2024)54 [pp. 180-183], tejida con madejas de hilos de colores horizontales iluminadas por los generosos ventanales neoclásicos del edificio Sabatini.
Tras la elección del material de estas instalaciones subyace una lectura de género: los hilos de algodón con los que Soledad Sevilla erigía sus grandes urdimbres se compraban en mercerías, no en tiendas de materiales de bellas artes. No por casualidad el tejido, lo textil, ha estado culturalmente ligado en nuestro pasado reciente a la elaboración manual de objetos por parte de mujeres55. Un uso de los materiales cercano al contexto diferencial en el que culturalmente se nos ha formado y una fórmula notable, y económica, de pasar de la retícula al espacio contingente. Ligo este tejer el aire con la obra de la catalana Aurèlia Muñoz (Estel ancorat, 1974)




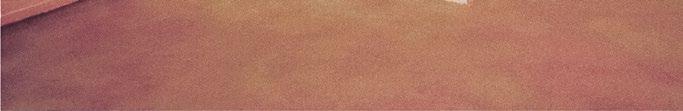
56
o la brasileña Lygia Pape (Ttéia, 1991) que, como Sevilla, se sirven del hilo de cobre en algunas de sus piezas. En 1992 llevó a cabo Mayo 1904-1992 en el castillo de Vélez-Blanco en el marco del proyecto Plus Ultra de Mar Villaespesa. Es la pieza más minimalizadora de Soledad Sevilla al constreñirse al uso de la luz como metáfora de la memoria. Intervino el patio del castillo cuyo claustro renacentista fue vendido pieza a pieza en 1904 tras ser arrancado traumáticamente —actualmente se expone en el Metropolitan Museum of Art (Met) de Nueva York—. Mayo 1904-1992 recuperaba la imagen del castillo, proyectándola al caer la tarde sobre la desnudez de una ruina cuyas heridas, sin empatía alguna, habían quedado abiertas —la artista ha trabajado años después en torno a la decadencia y su belleza desheredada, como en El Rompido o Arquitecturas agrícolas [pp. 150-151], que analiza Antonio Cayuelas en esta publicación—. La imagen se desvanecía al alba; noche y día se presentan en Almería como un continuum; la obra es el mismo transcurrir del tiempo. La historia y el tiempo contingente —del espectador— se fusionan en una progresión de la muerte del día que fluye hacia la oscuridad. El umbral se materializa pero, de nuevo, al carecer de límites, es inaprensible. El fantasma del claustro metaforiza con su lenta aparición un ligero duermevela en el que, aunque el cuerpo se rinde, la realidad sigue siendo custodiada, cuidada; en el duermevela se está y no, se nutre de instantes productivos en los que brotan iluminaciones no del todo conscientes. Sevilla realizó en paralelo una serie de pinturas que suponen otro cambio de timón en su trayectoria; en ellas la línea se sustituye
por una pintura atmosférica cuyo tránsito más claro es Atropellar la razón (1991) [p. 133]. De nuevo, lo personal es fundamental para explicar los procesos de producción y el lenguaje:
Hay dos cambios en mi trabajo, no sé si de rumbo, pero sí de lenguaje, provocados por problemas de salud. Dejé las retículas porque en los cuadros grandes cada línea me exigía tres pasadas en las verticales que empezaba de arriba abajo ya que eran cuadros de más de 2 metros (utilizaba un rodapié para hacerlas porque no tenía una regla tan grande). Me surgió una dolencia en las rodillas y busqué un lenguaje que se acomodara a mi cuerpo, y no al revés. Esto coincide con mis primeros cuadros atmosféricos. Coincidiendo con la serie de Vélez Blanco me hicieron una colostomía; en el estudio tenía que estar sentada y no podía hacer gestos enérgicos, lo que provocó que probara con óleo porque trabajaba más lentamente, mientras que el acrílico se secaba demasiado deprisa. Pensé que si yo no me podía mover tenía que moverse el cuadro; de esta manera desarrollé esta pincelada tan pequeña que, por acumulación, hacía desaparecer la unidad en un todo.56
En ruinas II (1993) [p. 98-99] volvió a necesitar que el lenguaje se adecuara a sus limitaciones de movilidad en el estudio. Regresó a la línea, pero esta vez en forma de gesto, de pequeña pincelada que, como latiguillos orgánicos, se convirtió en un elemento lingüístico repetido y característico en sus series de finales de la década de 1990 —Soñé con una planta (1997), Veinte años más tarde (1999), Apamea (1999)—. Utilizó de forma paralela una pincelada
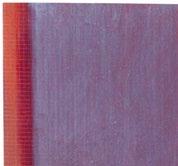

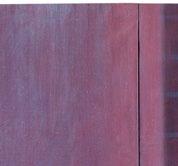

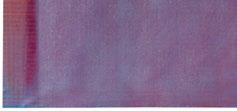
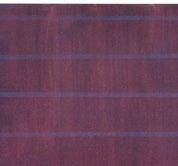
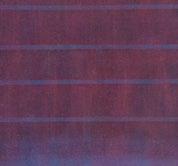

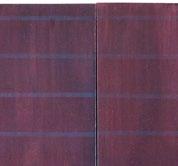


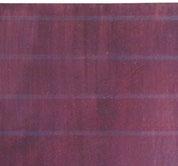



en forma de hoja en Insomnios (2002-2003), muros vegetales nocturnos en blancos, negros, rojos y grises, colores que no utiliza con un sentido naturalista, sino metafísico, trascendente. Con estos dos gestos distribuyó la pintura a lo largo del lienzo con espacios que transitan desde la plena materia al soporte vacío; en las zonas plenas de pintura, en el primer plano, el bloque de hojas conforma una unidad y marca de nuevo el umbral, el tránsito de la luz a la oscuridad. Porque paradójicamente por la noche se ve todo más claro. En los Insomnios sobre papel se producen huecos que se abren hacia un vacío que en realidad es la nada —concretamente el fondo que se mantiene virgen.
…en esa serie trabajo indistintamente con esos dos gestos diferentes. Si yo hubiera sido más joven, hubiera eliminado uno seguro y me hubiera quedado con el otro por coherencia, por estilo, por todos esos valores que me parecían importantes. Sin embargo, ahora me quedo con las dos maneras de hacer porque pienso bueno, con una pincelada expresaré unas cosas y con otra expresaré otras 57
Esa necesidad de situarse en el límite posibilita la capacidad de ser, de reinventarse sin cesar, de ampliar la realidad. Primero módulo, después línea, ahora pincelada… aunque visualmente son distintos, participan de la misma poética e idénticos recursos: la pintura muere materialmente en los límites que fija el bastidor, pero ese elemento reiterado como unidad continúa en potencia en capas sucesivas que, superpuestas, señalan la idea del infinito.





58 La artista ha vivido siempre en ciudades: Valencia, Barcelona, Madrid, Boston y Granada. Un cambio importante es que su estudio actual, donde pasa la mayor parte del tiempo, se encuentra en una zona rural granadina, a las afueras del municipio de Otura. La importancia que este espacio tiene para la artista queda plasmada en el ensayo de su arquitecto, Antonio Cayuelas, en esta misma publicación.
59 Soledad Sevilla, Sin título, en Rutas del desasosiego. Soledad Sevilla, Lisboa, Passevitte, 2017, sp.
Durante los siguientes años, Soledad Sevilla, que hasta hace poco ha sido fundamentalmente urbanita, fijó en el paisaje y la vegetación el origen de sus pulsiones —El Rompido (2000), Malezas (2003), Malevich en El Rompido (2004) [p. 134], Te llamaré hoja (2005), Sonata (2010) [p. 135] 58. Estas imágenes materializan sus nuevas sacudidas con las posibilidades metafóricas del arte. El tiempo vuela (1998) es una vanitas en la que el segundero mueve con constancia la mariposa sobre un verso de Antonio Machado, “y es hoy aquel mañana de ayer”; la devuelve una y otra vez a la misma posición en una idea de tiempo circular. No es la primera obra con referencias indirectas al final, a la muerte; recordemos Leche y sangre. Estas piezas sobre el paisaje se traban con la exploración de los grandes maestros del arte, en concreto con Rubens y sus Apóstoles —Apóstoles mayores (2007), Apóstoles menores (2006-2007)— o Fernando Pessoa —Rutas del desasosiego (2017)—, con el que caminar por Lisboa se convierte en la experiencia que genera sus esculturas.
El camino se suprime una vez andado, pero destacar su ausencia lo hará más presente que nunca. De la idea la experiencia, de la reflexión al reflejo, de la superposición mental a la superposición física, de la presencia a la ausencia, del exterior al interior, son todas transiciones u opuestos que se tocan…59
En Nuevas Lejanías (2016) y Luces de invierno (2018) trabajó de nuevo con el velo; pintó los paisajes difusos que se transparentan





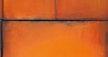









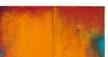






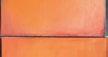





Mediar entre emoción y juicio.
Soledad Sevilla
60 Soledad Sevilla, “Luces de invierno”, op. cit., p. 7.
61 Ibid., p. 4.
62 Walter Benjamin, Infancia en Berlín hacia 1900 trad. Klaus Wagner, Madrid, Ed. Alfaguara, 1982 [Orig. Berliner Kindheit um Neunzehnhundert, Frankfurt, Suhrkamp Verlag, 1950].
63 Paul Valéry, “Le cimetière marin” (1920), en Œuvres de Paul Valéry, Éditions de la N.R.F., 1933, pp. 157-163.
a través de las arpilleras de plástico de los secaderos de la Vega de Granada. Arpilleras que, como celosías pobres, filtran la luz, se mecen al viento y muestran el otro lado en sus trasluces, casi siempre al alba, con la incerteza que le es propia, siguiendo a María Zambrano. De nuevo cambia la pincelada: realiza pequeñas líneas paralelas a mano alzada que generan bloques espaciales y campos de color. No son descriptivas estas piezas, sino que captan lo efímero de un instante. Tras estos tejidos sintéticos, se proyecta la artista sobre el paisaje, que denomina “contrapaisajes”60
He llamado “luces de invierno” a estas obras no tanto por la alusión a la atmósfera de esa época del año, sino porque son una reflexión sobre mí misma y los sentimientos y sensaciones generados en mi vivencia del tiempo transcurrido. Como explica Faulkner sobre la luz de agosto que da título a su libro, observo, enfrentada ahora a mi invierno personal que nada ha cambiado: quería que las mismas razones, el misterio, las dudas y la necesidad de transformar lo cotidiano tuviesen el eco de momentos perdurables, como si no se originasen en un tiempo concreto, sino que se procediesen de los remotos tiempos de la Antigüedad. Las obras de arte son los rastros de una vida, dice Siri Hustvedt.61
Esta vez lanza una mirada hacia atrás y revisita las preocupaciones plásticas de sus principios en su obra última: Esperando a Sempere , Horizontes y Horizontes blancos (2022-2024), series que se acompañan de piezas que citan otras artistas como Agnes Martin y Gego.
No obstante, el tiempo también pinta. Pese a que Sevilla afirme que siempre ha pintado el mismo cuadro, no es la misma artista con 23 o 24 años que con 80. Con perseverancia y curiosidad cuestiona la afirmación de Walter Benjamin de que no puede aprenderse una misma cosa dos veces62. Se repiensa y se resiente sin dolor ni nostalgia —por el genio de la lengua resulta paradójico que el concepto del volver a sentirse tenga unas connotaciones peyorativas en español ligadas a la dolencia, al daño, al disgusto o a la animadversión— entendiendo el tiempo desde una perspectiva heraclitiana: paradójicamente somos y no somos los mismos. Retorna así a la epidermis de la tela, a la línea situada en el primer plano y al trabajo con el vacío del soporte de sus primeras piezas geométricas. La mer, la mer… toujours recommencée !, clama Paul Valéry 63
En pleno proceso de revisitación Soledad Sevilla se encontró con Sempere. Estas últimas series nacen de un pequeño gouache del pintor perteneciente a la colección personal de la artista y presente en esta exposición a modo de homenaje a su referente. En el verano de 2022, Sevilla desmontó su estudio de Madrid para trasladarse al que el arquitecto Antonio Cayuelas había diseñado para ella en Otura; enviado todo a Andalucía, quedaban con ella los últimos días del flamígero julio madrileño, una mesa y una silla, una libreta, algunos lápices de colores y uno de grafito… y un pequeño gouache de Sempere [p. 169]. Cuando la visité en agosto en Granada, en su libreta estaba el germen de las series Esperando a Sempere [pp. 171-178], Agnes Martin, Horizontes [pp. 160-165] y Horizontes blancos [pp. 166, 167]
64
Mientras que en los papeles de 1977 ensaya a mano alzada los procesos que desarrollará en su exposición individual en Alicante, es decir, deben entenderse como bocetos, en Horizontes blancos la vibración que dibuja en su libro de artista se traslada a la tela voluntariamente. Es similar a lo que ocurre con los gouaches de línea de Sempere de la década de 1950 —piezas que el artista no se decidió a mostrar hasta veinte años después. Véase Carmen Fernández Aparicio y Belén Díaz de Rábago, “Eusebio Sempere: movilidad, luz, poesía del espacio y del tiempo”, en Eusebio Sempere, op. cit., p. 31.
65
Eugene Delacroix, El puente de la visión. Antología de los Diarios, Guillermo Solana (ed.), trad. Mª Dolores Díaz Vaillagou, Madrid, Editorial Tecnos, 1987.
En los primeros bocetos que me enseñó había dibujado con regla planos de finas y muy juntas líneas paralelas de grafito con las que cubría de punta a punta el papel; después recortaba y, sirviéndose del collage, generaba planos de líneas verticales y horizontales que, al intersectar, se cortaban [p. 11-15]. En alguna ocasión se colaban líneas amarillas. La serie final, con cuadros de 244 cm de altura, fue realizada con un paralex. Para pintar el cuadro lo caminaba haciendo una a una las miles de líneas que lo conformaban; como ya había hecho anteriormente, cuando era necesario y no alcanzaba, era el cuadro (colgado en la pared del estudio en distintas posiciones) el que se desplazaba hacia el cuerpo de la pintora. De esta serie surgió la idea de finalizar esta retrospectiva con un gran mural de líneas a través del cual establecer un diálogo con las obras de sus inicios, especialmente las piezas de la década de 1970 y los dibujos de ceras de Boston; este proyecto ha sido adaptado a la ubicación definitiva de la exposición. En 2024 ha terminado Horizontes blancos, tras los Horizontes, unos magníficos cuadros que exploran las posibilidades cinéticas del color a partir de líneas horizontales —en algunos casos metalizadas— que pinta sobre fondo negro con rotuladores Posca —un acrílico con tinta al agua— De forma minimalizadora, con Horizontes blancos vuelve a las piezas de fondo blanco y línea gris o azul. Marca el espacio con algunas rayas dibujadas mediando el paralex —en ocasiones cruzadas, en otras oblicuas—, un camino trazado que resulta, por conocido, seguro de transitar; el resto se señalan a lápiz y luego las repasa a mano alzada
con el Posca produciendo voluntariamente el temblor azaroso. Como en algunos bocetos de 1977, el dibujo transmite vibración generando una sensación de moaré, sensible, que se abre al pequeño error, requiebros que transmiten a la tela el instante de fuerza o de debilidad con el que se ha llevado a cabo, también los arrepentimientos o las inseguridades, incluso el exceso de tinta, algo que no se oculta, que visibiliza la mano y el instante de la producción64. Subraya la artista la autoría y rememora su heterodoxia frente al discurso teórico que defendían sus compañeros geométricos de generación en este resentirse. Algo que entiendo como una práctica que reivindica el disfrute por la pintura misma.
Soledad Sevilla, una artista que militó en la abstracción geométrica, en el arte concreto nacido en un momento de fuerte significación política en España, pasó de una lectura objetiva a una subjetiva, a un envío a lo más íntimo. Ahí está la clave de una obra que desbordó los límites de su contexto inmediato en las décadas de 1960 y 1970, pero que también supuso una alternativa a las formulaciones marcadas por la Nueva Figuración que triunfó en la década siguiente. Ha sido un verso libre al retornar a categorías estéticas que han acompañado la historia del arte desde el siglo XVI, sea lo bello, lo sublime, la emoción, esa turbación inexpresable. En los intersticios, en el encuentro entre dos elementos de la composición, entre dos colores en dos líneas, es donde se encuentra la vibración, ese punctum que funciona como puente de la visión, la bisagra misteriosa entre la pintura y el alma del espectador, que diría Delacroix65. Ese
entre emoción y juicio.



































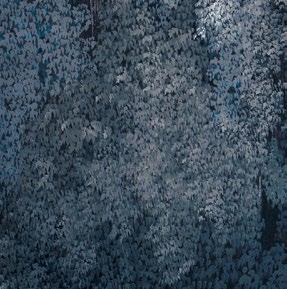



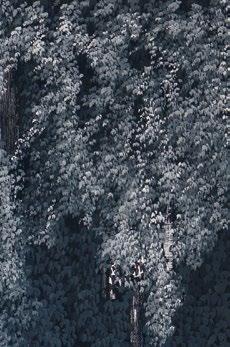








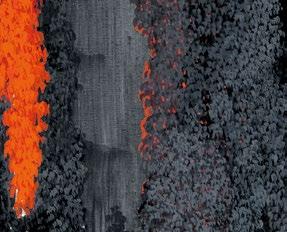










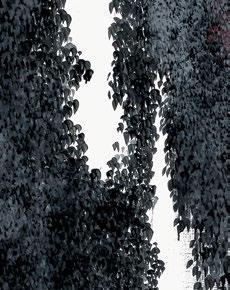



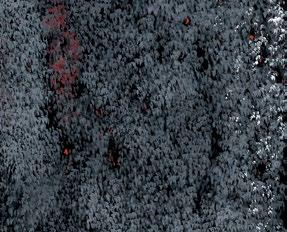



































































































































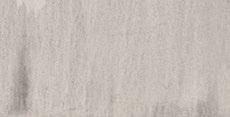






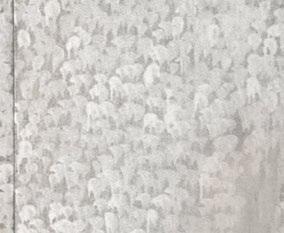



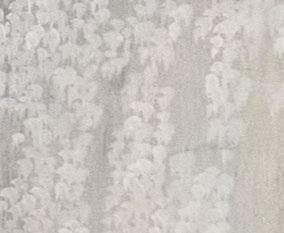

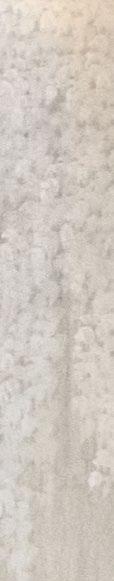
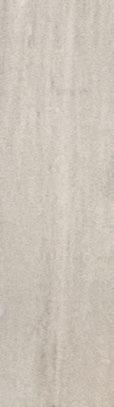



















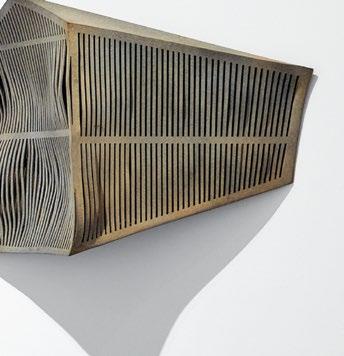

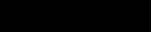
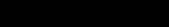
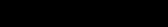




















































































































































































































































































































































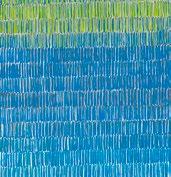
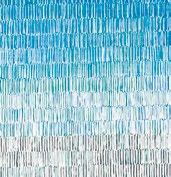



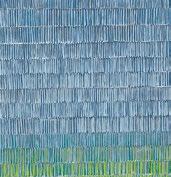


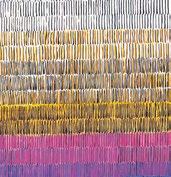



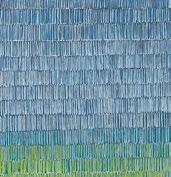
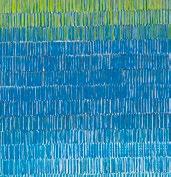




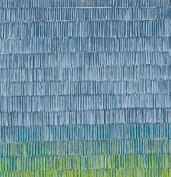







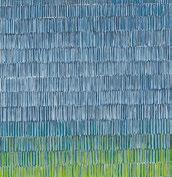





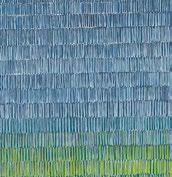






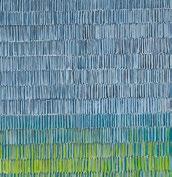





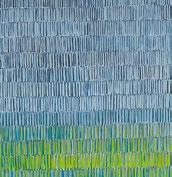





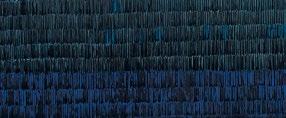
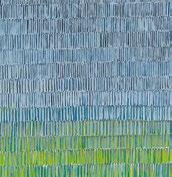






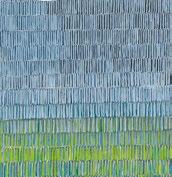




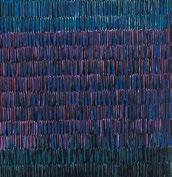



















































































































































































































































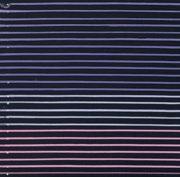

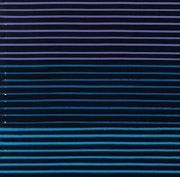












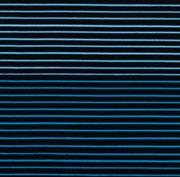
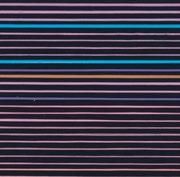











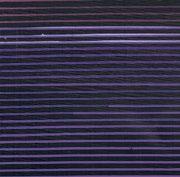
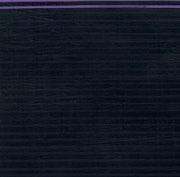
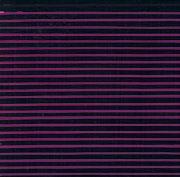

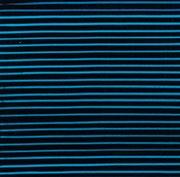
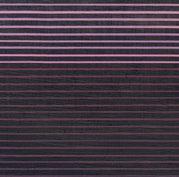
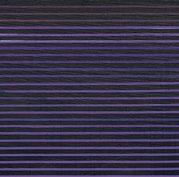
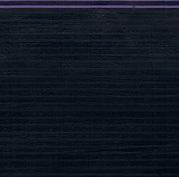
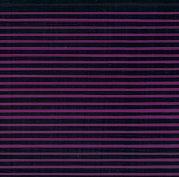
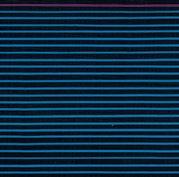

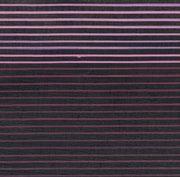

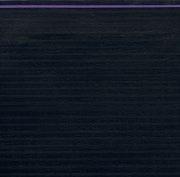
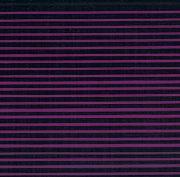
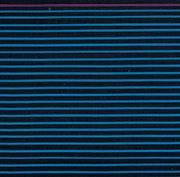



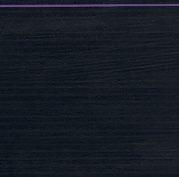
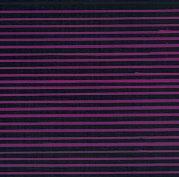
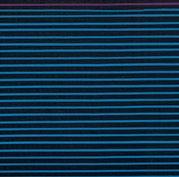
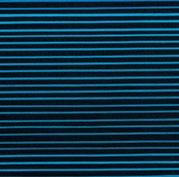




































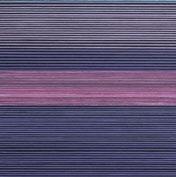
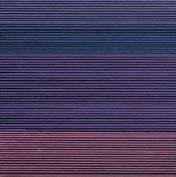
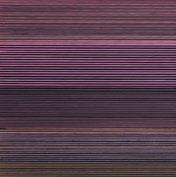



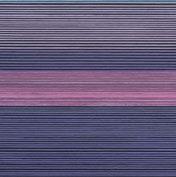
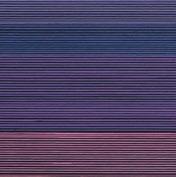



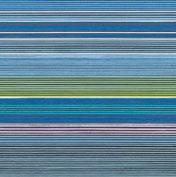
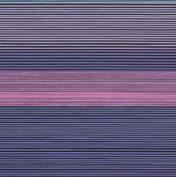
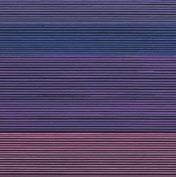



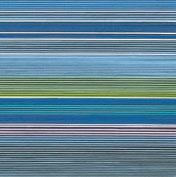
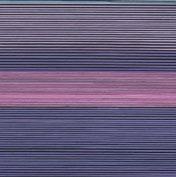
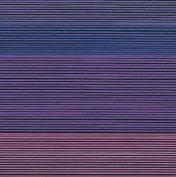




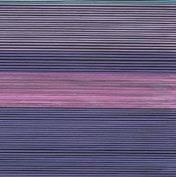
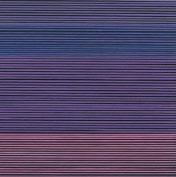


























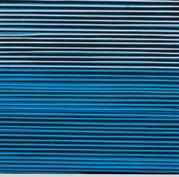



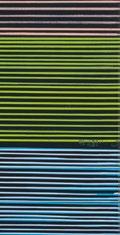

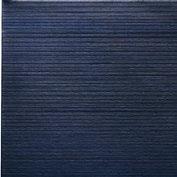
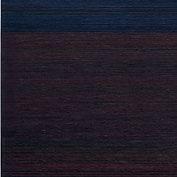
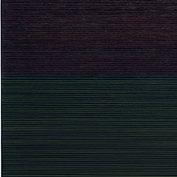

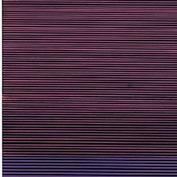
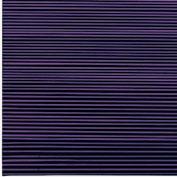
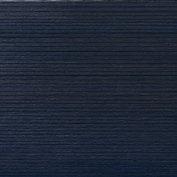


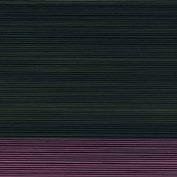

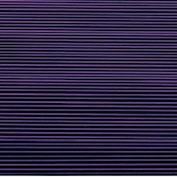
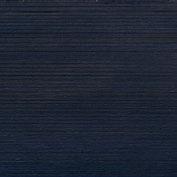

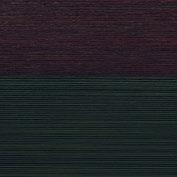
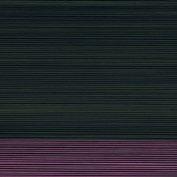
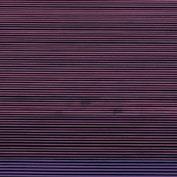

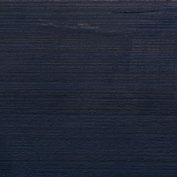



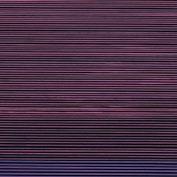

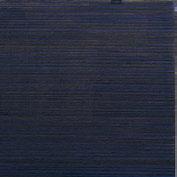
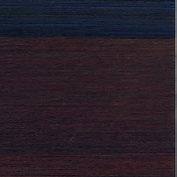
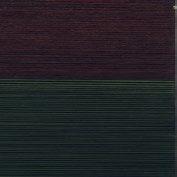
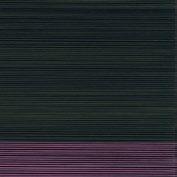

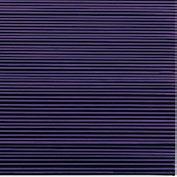














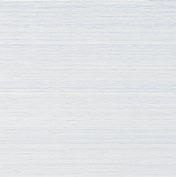




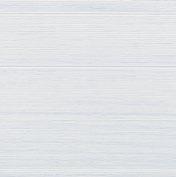
















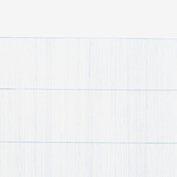


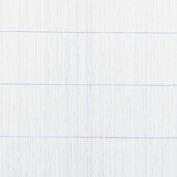
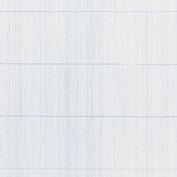
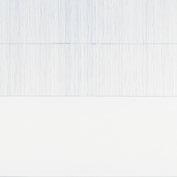

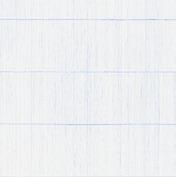
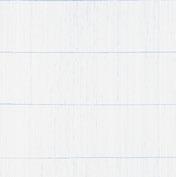
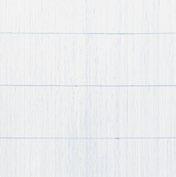
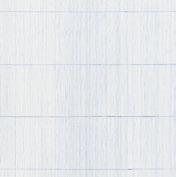

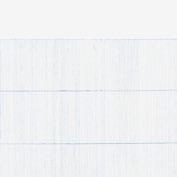
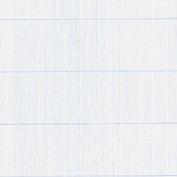
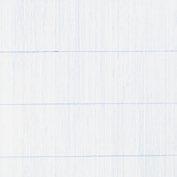
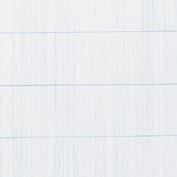
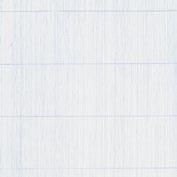


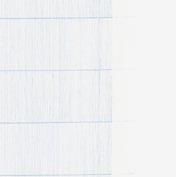
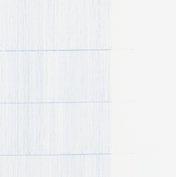



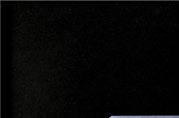


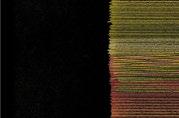


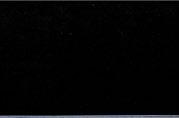


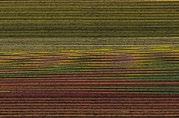

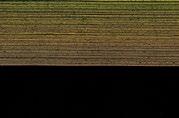
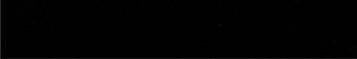
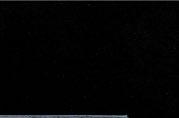
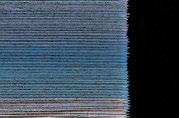
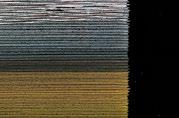
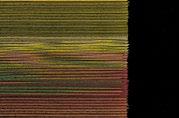
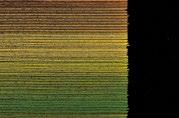
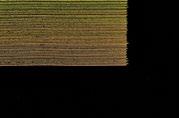


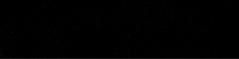











































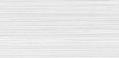






























































































































































































































































































































































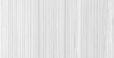














































































































































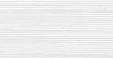



















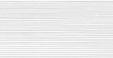



































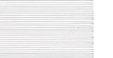





































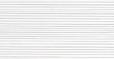
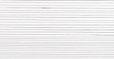

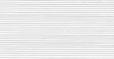




























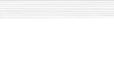



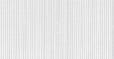











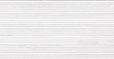



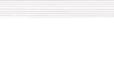







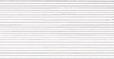


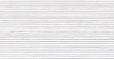




































































































































































































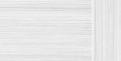








































































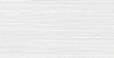


















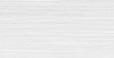






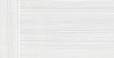








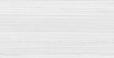










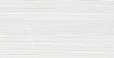







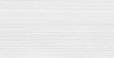















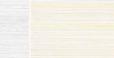
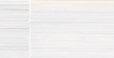













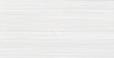




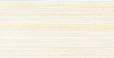
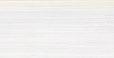





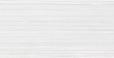


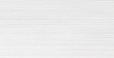






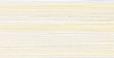

















































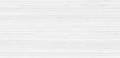

























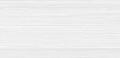


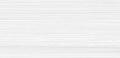









































































































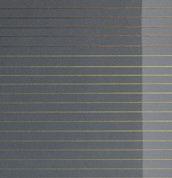
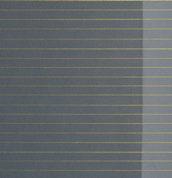









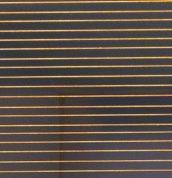

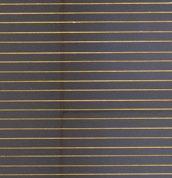




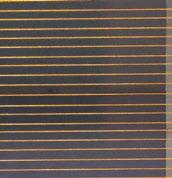
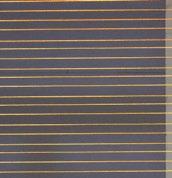
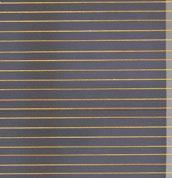
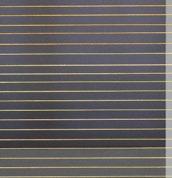
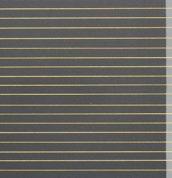




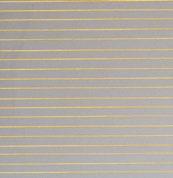
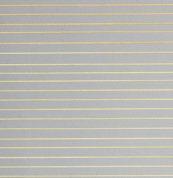
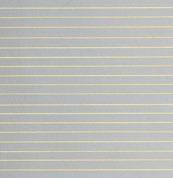

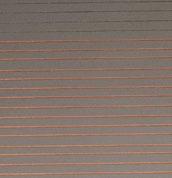
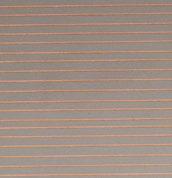
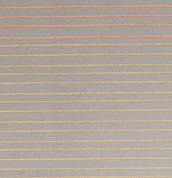
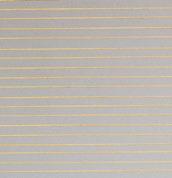
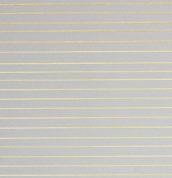
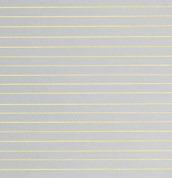
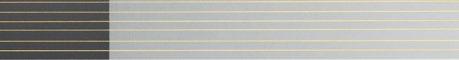
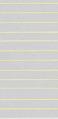
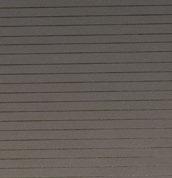
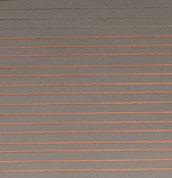

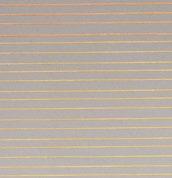
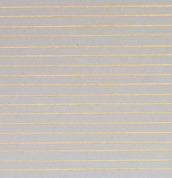
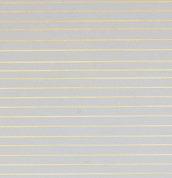
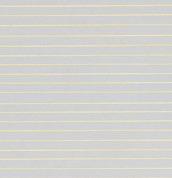
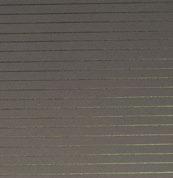
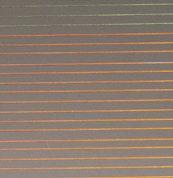

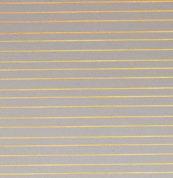
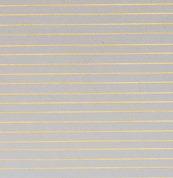
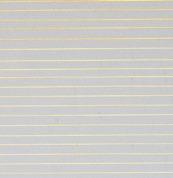
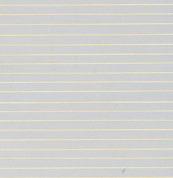




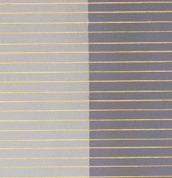




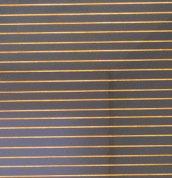
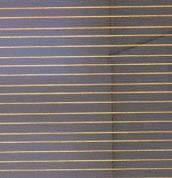
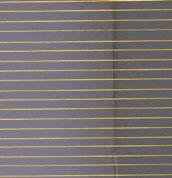

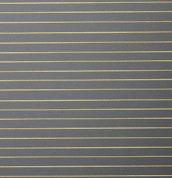

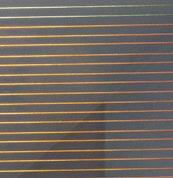


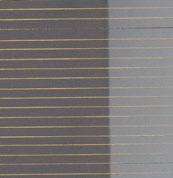

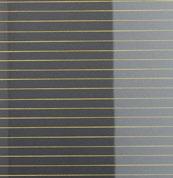













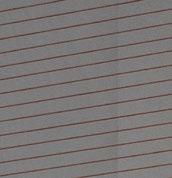







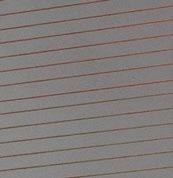








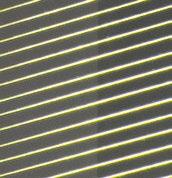














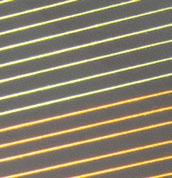








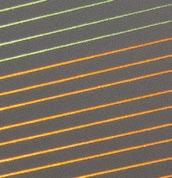








































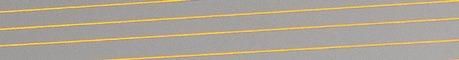

Proyectar el estudio de un artista es un cometido sugerente y singular para cualquier arquitecto. El contacto con el mundo del arte es siempre una fuente de inspiración para nuestro trabajo, nos ofrece otras miradas sobre la realidad y la belleza. Como punto de partida se necesita conocer con detalle las ideas del artista, sus inquietudes y formas de trabajo para así plantear un espacio que cumpla con sus expectativas. En nuestro caso, la idea desarrollada nace de un interés común por un territorio y una cultura agrícola y constructiva: la Vega de Granada. Hay una constante generalizada en los estudios de artista: la necesidad de un espacio unitario, continuo, amplio y bien iluminado. Un lugar de acumulación productiva, de miradas cruzadas entre lo realizado y lo futuro, un entorno donde cotejar las obras, valorar los procesos, o mostrar lo seleccionado y lo último realizado. Si se hace un recorrido por la multitud de imágenes sobre los estudios y talleres de pintores que alberga nuestra memoria, hay un cierto denominador común que refleja la densidad de material producido, la acumulación superpuesta de bocetos y lienzos, ideas, sugerencias, soportes y materiales diversos. Nada se desecha, todo aquello que la intuición sugiere se conserva, al menos durante el proceso en curso, el del desarrollo de una obra o de un determinado conjunto.
En el proyecto de ideación de este tipo de espacios —obviando el condicionante fundamental del formato o la dimensión de las piezas elegidas para su creación, que depende de los objetivos planteados y los medios disponibles— hay siempre un elemento invariante: la búsqueda de la luz anhelada, la luz adecuada y necesaria
para pintar. A este respecto, la diversidad de matices y opiniones es tan grande como opciones disponibles muestra la naturaleza y la técnica, aunque es posible establecer una intención dominante: la búsqueda de cierta estabilidad, de cierta unidad cromática, de cierta temperatura de color. Aquí, el debate entre la cambiante luz natural y la estable iluminación artificial, o la suma de ambas, podría ser amplio ya que entrarían en juego factores de carácter sensitivo, creativo o simplemente personal. Centrarse en la luz natural, la forma de captarla y la relación con el medio exterior. Abrir huecos para iluminar el interior plantea siempre una dicotomía: incorporar solo el hueco como medio de captación de luz o permitir la conexión visual con el entorno. Dicho en otros términos, aislarse y concentrarse en las ideas propias o mantener ciertos vínculos con el entorno, con sus variaciones y sorpresas. En definitiva, espacio y luz son los dos parámetros determinantes a la hora de configurar un estudio de creación artística.
Otra perspectiva sobre este asunto es plantear el espacio de vivienda sin solución de continuidad con el lugar de trabajo. Un solo modo de vida sobre un espacio unitario donde se suprimen los límites entre ambas actividades. Superponer sin diferenciar, leer el espacio como un todo no segregado. Espacio continuo o fragmentado, donde vivir y crear es una única vía de expresión vital. En estos universos habitados, los espacios surgen como soportes abiertos de todas las opciones posibles que se van adaptando y transformando según se desarrolla y se formula una forma de producir que puede conllevar un modo de habitar.
En los comienzos del siglo XX, el desarrollo de las vanguardias estimula la confluencia fructífera entre artistas y arquitectos. El objetivo era concebir espacios de creación para los primeros desde una perspectiva innovadora que reflejara toda la potencia y originalidad que los nuevos lenguajes arquitectónicos proponían. Los primeros ejemplos, como el estudio que Le Corbusier proyecta para el pintor Amédée Ozenfant en 1922 en París, son ciertamente deudores de los avances ya conocidos de los modelos de espacios fabriles surgidos de la Segunda Revolución Industrial de finales del siglo XIX. Estos consisten en la aplicación de la iluminación natural a los procesos productivos, consecuencia de la activación de nuevos sistemas estructurales porticados, cuya solución se traslada también al desarrollo y construcción de las fachadas y cubiertas, ampliando significativamente las posibilidades de dicha iluminación natural. Ese progreso cualitativo de los espacios industriales y los pequeños talleres también llevó a algunos artistas a reciclar esos locales como estudios de pintura o escultura, como el atelier Brancusi en el impasse Ronsin de París, hoy recreado por Renzo Piano junto al Centre Pompidou. Le Corbusier plantea el uso de esa capacidad innovadora de origen industrial en su propio estudio —que construye en la calle Nungesser-et-Coli de París— y en el de Ozenfant, ya mencionado, que sirvió de inspiración a Juan O’Gorman para el de Frida Kahlo y Diego Rivera en Ciudad de México. Coetáneos de los anteriores son los talleres de André Lurçat para su hermano Jean o el que Auguste Perret construyó para la escultora de origen ucraniano Chana Orloff. Otros ejemplos como la casa-estudio de Theo Van
Doesburg o la maison-atelier Lenglet, obra de Louis Herman De Koninck, comparten la opción de ser vivienda y taller, aunque en la mayoría, el espacio de trabajo, siendo contiguo, es autónomo e independiente. Fuera del contexto centroeuropeo de la modernidad, en el núcleo constructivista ruso destaca el proyecto de la propia casa-estudio de Konstantín Mélnikov en Moscú. Una pieza singular, de extraordinaria personalidad por su lenguaje propio y desinhibido. Todos esos estudios o talleres se caracterizan por la generosidad de los ventanales que los inundan de luz, sugiriendo casi la posibilidad de estar trabajando en plena naturaleza. En la segunda mitad del siglo XX, una vez instalada y aceptada la modernidad, esta conexión entre artistas y arquitectos alcanza una mayor difusión y amplitud geográfica, al desplegarse toda la capacidad creativa del colectivo de arquitectos. En estos nuevos tiempos de recuperación y bonanza, se retorna con fuerza a la producción artística y, con ello, aumenta la demanda de espacios para estudios y talleres donde desarrollar la creatividad. Surgen multitud de opciones que abarcan desde el reciclado de espacios industriales, comerciales y agrícolas, hasta la construcción de nuevos estudios a medida, tanto en el entorno rural como urbano. Sin embargo, en este contexto aperturista, permanecen inalterables los dos parámetros esenciales —espacio y luz— y la expresión arquitectónica se muestra abierta a la diversidad de lenguajes y movimientos de cada territorio. La apertura hacia nuevas actitudes artísticas, la aparición de técnicas más sofisticadas, de novedosos formatos expresivos, o la incorporación de otras disciplinas,





































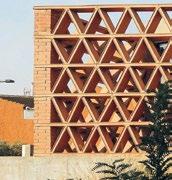











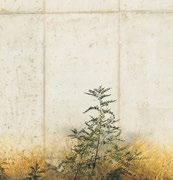






conforman un panorama donde los lenguajes arquitectónicos puede variar, pero los objetivos permanecen inalterables. En España, a pesar de las dificultades políticas y económicas, surgen muestras esporádicas que dan fe de esa misma actividad creativa y diversidad espacial. En la década de 1950, destaca el estudio que Josep Lluís Sert diseña para Joan Miró, proyecto que resulta de la buena sintonía entre ambos, donde aúna el carácter mediterráneo y la innovación formal en su expresión espacial. De forma casi coetánea, el pintor y arquitecto de origen muniqués Erwin Broner se instala en Ibiza y construye su casa-estudio. Una pequeña joya perfectamente adaptada a la arquitectura vernácula en la que no se renuncia a la mejor expresividad contemporánea. Se podría completar esta lista interminable con proyectos como el realizado por José Antonio Coderch a principios de la década de 1960 para la casa estudio de Antoni Tàpies. Un proyecto urbano entre medianeras, cuya cuidada sección introduce la luz en todos los espacios a través de patios que suscitan miradas cruzadas que enriquecen su habitabilidad, marcada por una austera y sencilla materialidad, o el que el estudio Ábalos & Herreros proyecta entre 1999 y 2002 para el pintor Luis Gordillo. Un preciso contenedor metálico semienterrado con una cuidada y tamizada luz natural que genera un placentero espacio para pintar. Todos estos ejemplos mantienen como denominador común lo anteriormente expresado: la búsqueda de cualidades espaciales y lumínicas como objetivos predominantes, aunque matizados por las condiciones del lugar y la expresividad formal de sus autores.
El planteamiento del proyecto de estudio para Soledad Sevilla emerge en la confluencia de dos transcursos: el que inscribe parte de sus series de pinturas y esculturas en un territorio concreto, la Vega de Granada y sus arquitecturas agrícolas —entorno en el que la artista solicitó la construcción de su estudio—, y el que reconoce las características de los espacios que acogieron su trabajo con anterioridad, remitiendo a sus modos y necesidades, pero buscando la alteridad que nos conduzca a la escena adecuada para sus procesos de creación.
El primer recorrido, el que sugiere ese conocimiento e interés por las cualidades de las arquitecturas agrícolas —en concreto los secaderos de tabaco y, más específicamente, los construidos en madera—, surge del interés mutuo por esa tipología de arquitectura. Artista y arquitecto coincidieron en el estudio de esas arquitecturas anónimas, de construcción sencilla, fruto de la depuración del conocimiento y la práctica de la ejecución popular. Construcciones cuya belleza reside en la energía que desprende su cruda materialidad, en las atmósferas siempre cambiantes generadas por la luz fragmentada al deslizarse delicadamente por los entramados de madera de su cerramiento, en la pátina que deja el tiempo sobre sus humildes palos, en las transparencias de sus rafias y trenzados de protección.
Los secaderos de tabaco de madera son una tipología edilicia frágil, autoportante, que en los primeros tiempos de su implantación solían desmontarse en cada campaña agrícola. Están construidos con lo disponible en la Vega de Granada. Estructuras de palos de chopo,




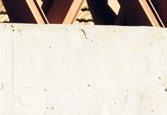
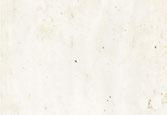
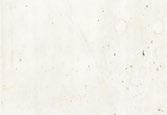




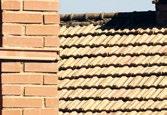


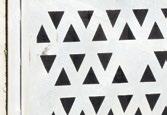

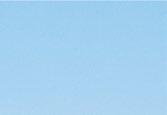





























































1 Véase el cuadro Sonata (2010), sorprendente visión de unos barriles metálicos desenrollados y colocados como fachada de un secadero [p. 135].
2 Soledad Sevilla, Arquitectura agrícola, Barcelona, Fundación Arte y Mecenazgo, Obra Social ”La Caixa”, 2014, p. 5.
cerramientos practicables de listones o de la corteza extraída de esos mismos palos, apoyados en el terreno con losas de piedra y, en ocasiones, protecciones de chapa metálica para las cubiertas y los zócalos1. En algunos casos, la alternativa económica de recubrirlos con sencillas arpilleras de plástico los convierten casi en esculturas etéreas de fragilidad extrema, que luego Soledad refleja en sus pinturas con una volatilidad y sutileza admirables. Casas de sombra y aire, como las denominó el arquitecto Pere Riera al conocerlas, donde las hojas de tabaco deben secarse durante el otoño, pero sin mojarse con la lluvia estacional. En palabras de Soledad Sevilla:
Son especialmente bellos los construidos con tablones de madera, entre los cuales queda un espacio que transforma el conjunto en una celosía. La atmósfera que resulta en el interior de esas estructuras me remite a otros espacios de mi interés, como los recintos y patios de la Alhambra, en los que se multiplican los efectos de la luz, fruto del filtraje de la misma a través de estructuras que persiguen la transparencia.2
Las cualidades y matices de ese encuentro se formulan con más detalle en mi tesis doctoral:
Este reencuentro produjo un intercambio de material y la posibilidad de sumar dos perspectivas muy diferentes sobre estas arquitecturas pero con argumentos comunes compartidos sobre las cualidades de estos espacios. Decidimos organizar visitas conjuntas y mostrarnos los pequeños descubrimientos de cada uno. Transparencias intuidas, paisajes filtrados, retículas aditivas, el fondo transforma la
3 Antonio Cayuelas, Habitaciones de sombra y aire. Espacios de transición en la arquitectura mediterránea, tesis doctoral, Universidad de Granada, 2017, p. 265.
forma, movimientos de desgaste, reciclar lo reciclado. Abstracción implícita. Su detallada mirada sobre la materia, su capacidad de mineralizarla, la manipulación de lo orgánico y lo inorgánico. Y sobre todo ello, la sorprendente técnica de trasladar al lienzo esa complejidad, un proceso metódicamente aleatorio, que se realiza en tres fases correspondientes a tres tamaños de lienzo, donde complejidad y detalle avanzan conjuntamente, sin perder esa componente progresiva en la obra de Soledad, la profundidad del espacio.3
Como en otras ocasiones, las nuevas propuestas artísticas de Soledad Sevilla sobre el mundo de los secaderos de tabaco remiten a otras series de pinturas anteriores. La percepción del espacio a través de la luz, sus variaciones y su movimiento. Su recorrido pictórico mantiene un hilo conductor sobre un universo sensorial cuyo transcurso nunca se detiene, emergiendo significativamente en cada nueva serie. Sus recursos geométricos y gráficos progresan en paralelo al desarrollo creativo, como un lenguaje propio en una lenta pero precisa transformación, incorporando matices que evolucionan al superponer distintas tramas.
Soledad, a través de sus pinturas, y yo, como autor del proyecto, mediante su reciclado arquitectónico, coincidíamos en la necesidad de preservar la memoria de estas humildes construcciones agrícolas que poco a poco están desapareciendo del paisaje de la Vega de Granada. Un encuentro de intereses que dio lugar a la primera propuesta de ocupar uno de ellos como estudio de pintura. El proyecto acotaba un amplio espacio interior mediante un tras-


















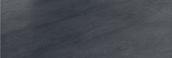

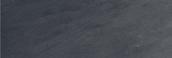
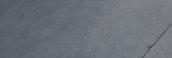

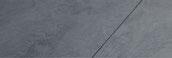


















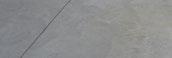

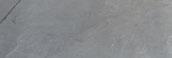

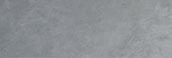
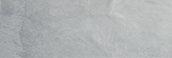










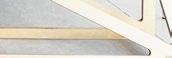



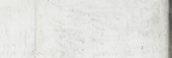
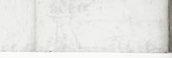





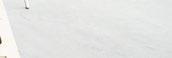
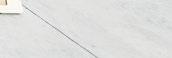




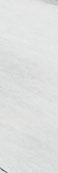
dosado de paneles blancos que generaban el soporte adecuado para pintar. Este se cerraba en la parte superior por una cubierta plegada de policarbonato —solución que permite eludir los tirantes de madera de atado entre pórticos de ladrillo— al tiempo que domesticaba las cambiantes luces dibujadas por las celosías de estas casas de sombra y aire. Este proyecto no fue viable por diversas razones, por lo que propuse la alternativa de construir un estudio de nuevo cuño en una parcela cercana, cuya ubicación lo situaba entre lo rural y lo urbano. La petición de la artista fue sencilla y precisa: un amplio espacio de trabajo y un almacén para las obras ya realizadas. Sugerí incorporar la posibilidad de exponer en ocasiones los trabajos finalizados. La proporción alargada de la parcela elegida sugería superponer ambos espacios, disponiendo el almacén debajo, casi a nivel de la calle. La búsqueda de la luz adecuada para cada tarea terminó de configurar el estudio, al que se añadió la segregación de una estrecha banda, una pequeña galería de apoyo técnico. El conocimiento operativo de su anterior estudio en Barcelona sugirió la idea de organizar en ámbitos separados las tareas anexas y de servicio al estudio de pintura. La organización de estos espacios complementarios para las actividades de apoyo al proceso productivo completó su distribución interior. Con esta claridad funcional, planteé un espacio previo de recepción, charla, descanso y café, un lugar intermedio entre lo urbano y lo rural, entre el exterior vibrante y el interior calmado. Se protege con una celosía cerámica orientada al sur que recupera el trazado geométrico identitario de los secaderos, pero cambiado de escala
para conseguir protección solar en los periodos más calurosos, al tiempo que se deja pasar la luz y ayuda térmica del sol en los frescos inviernos granadinos. Tras este relajante espacio de tránsito se abre el estudio en toda su magnitud. Una pieza alargada y plegada buscando el sur, dividida en dos bandas, una propiamente operativa de mayor dimensión, y otra de apoyo que incorpora las estanterías de almacenaje y biblioteca, y el baño. El almacén de limpieza y un pequeño escritorio completan el conjunto. En dirección contraria al ingreso, el estudio se abre completamente al noroeste, saliendo al olivar circundante por un pequeño puente que traslada la mente hacia el imaginario de una naturaleza agrícola. Debajo, un patio inglés ilumina el almacén y permite otras tareas de limpieza y preparado de los lienzos de gran formato. Esta secuencia de espacios consecutivos se establece mediante distintas formas de iluminación natural, que consiguen multiplicar las cualidades ambientales. Si la celosía de rasillones cerámicos construye la imagen urbana del edificio y deja pasar la alegre y vibrante luz del sur a ese espacio previo de acogida y descanso, la completa apertura posterior incorpora luminosidad y naturaleza al espacio de trabajo. Este gran vano opera disolviendo límites, creando un paisaje propio, cargado de valores y emociones. Su enorme presencia se equilibra por una estrecha banda de luz que provoca la vertiente sur de la cubierta plegada que cubre el estudio. Ciertos mecanismos sencillos modulan la luz y permiten trabajar, charlar o mostrar la obra en todo su esplendor. Escenarios de vida que se transforman con filtros superpuestos, como en los


























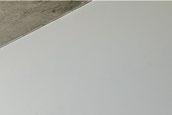





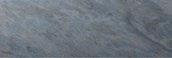
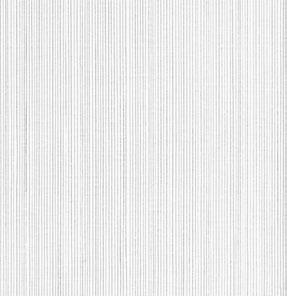



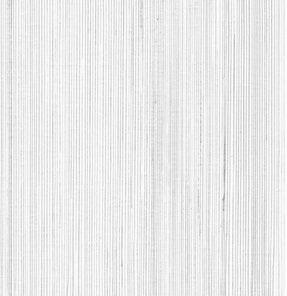
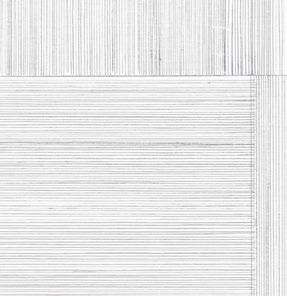
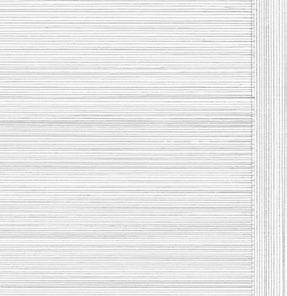
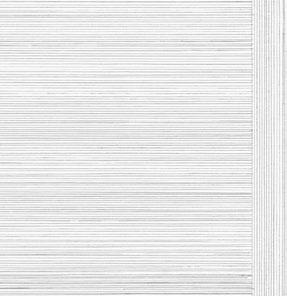
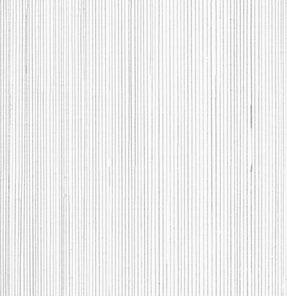
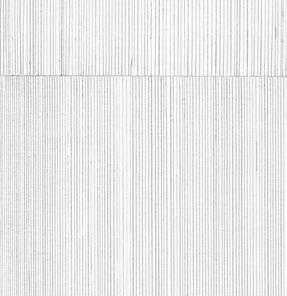
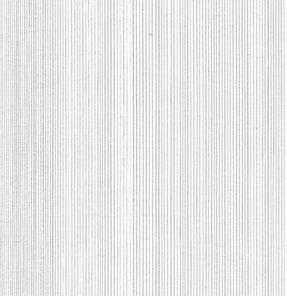
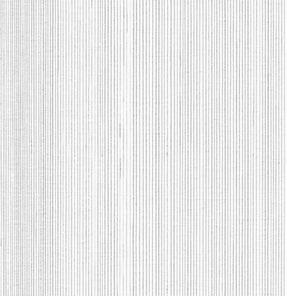


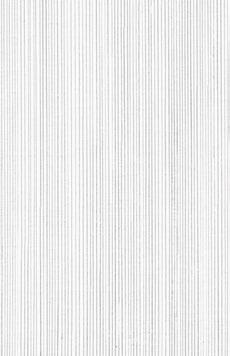
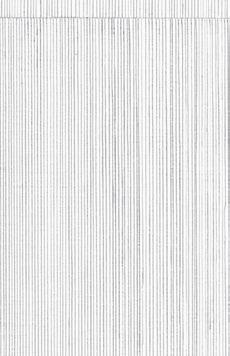

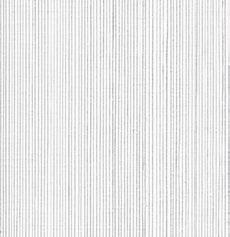
Sin título ca. 1967
Gouache sobre papel
36 x 36 cm
Colección de la artista p. 27 (sup.)
Sin título ca. 1967
Gouache sobre papel
40 x 40 cm
Colección de la artista p. 27 (centro)
Sin título ca. 1967
Gouache sobre papel
43 x 48 cm
Colección de la artista p. 27 (inf.)
Sin título
1968
Maqueta. Metacrilato
40,3 x 33,5 cm
Colección de la artista p. 28
Sin título
1968
Maqueta. Metacrilato
40,3 x 33,5 cm
Colección de la artista p. 29
Sin título
1969
Gouache y barniz sobre cartulina
69 x 68,6 cm
Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía AD05016 p. 30
Sin título
1969
Gouache y barniz sobre cartulina
68,6 x 69 cm
Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía AD05017 p. 31
Sin título
1969
Metacrilato grabado
48 x 48 x 5 cm
Colección de la artista p. 35
Sin título
1971-1972
Reprografía sobre acetato y papel satinado
104,5 x 107,6 cm
Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía
AD05158 pp. 2 (detalle) y 38
Sin título
1971-1972
Reprografía sobre acetato 102 x 104,3 cm
Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía
AD05043 p. 39 (sup.)
Sin título
1971-1972
Reprografía sobre acetato y cartulina
101,4 x 103,8 cm
Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía
AD05157 p. 39 (inf.)
Mondrian
1973
Acrílico sobre tabla
92,5 x 100 cm
Colección de la artista p. 40
Sin título
1975
Acrílico sobre tabla
Díptico, 243 x 242 cm (243 x 121 cm c/u)
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Sevilla. Colección Junta de Andalucía D0651 p. 43
Sin título
1977
Tinta y lápiz sobre papel
110 x 106 cm
Colección de la artista p. 47
Sin título
1977
Acrílico sobre lienzo
Políptico, 300 x 600 cm (300 x 150 cm c/u)
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
AS06520 pp. 44-45
Sin título
1978
Acrílico sobre lienzo
Díptico, 195 x 260 cm (195 x 130 cm c/u)
Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía
AD05047 pp. 56-57
Sin título
1978
Acrílico sobre lienzo
Díptico, 195 x 260 cm (195 x 130 cm c/u)
Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía AS07267 pp. 6 (detalle), 50-51
Sin título
1978
Acrílico sobre lienzo
Díptico, 206 x 269,7 cm (206 x 134,85 cm c/u)
MACA, Museo de Arte Contemporáneo de Alicante XX.147 pp. 54-55
Sin título
1978
Acrílico sobre tela Díptico, 196,7 x 260,5 cm (195 x 130 cm c/u)
Asociación Colección Arte Contemporáneo - Museo Patio Herreriano Banco Santander pp. 52-53
Serie Keiko
1980
Tinta de color sobre papel
6 piezas de 79 x 105 cm
Colección de la artista pp. 62, 63
Sin título
1980
Acrílico sobre lienzo 195 x 130 cm
Colección de la artista pp. 4 (detalle), 59
Belmont III
Serie Belmont
1980
Cera sobre papel
124,5 x 125 cm
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía DO02534 p. 74 (sup. izqda.)
Belmont IV
Serie Belmont
1980
Cera sobre papel
124,5 x 125 cm
Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía DO02533 p. 74 (inf. izqda.)
Belmont VI
Serie Belmont
1982
Cera sobre papel
122 x 167 cm
Colección Banco de España, Madrid D_359 p. 75
Belmont VII
Serie Belmont
1982
Cera sobre papel
122 x 121 cm
Colección Banco de España, Madrid D_360 p. 74 (sup. dcha.)
Belmont VIII
Serie Belmont
1982
Cera sobre papel
122 x 121 cm
Colección Banco de España, Madrid
D_361 p. 74 (inf. dcha.)
Meninas IV
Serie Meninas
1982
Acrílico sobre lienzo
220 x 200 cm
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Sevilla. Colección Junta de Andalucía CE0151 p. 78
Meninas V
Serie Meninas
1982
Acrílico sobre lienzo
220 x 200 cm
Colección Banco de España, Madrid P_311 p. 80
Meninas VI
Serie Meninas
1982-1983
Acrílico sobre lienzo
220 x 200 cm
Colección de Arte Banco Sabadell p. 82
Meninas VII
Serie Meninas
1982
Acrílico sobre lienzo
220 x 200 cm
Colección Cuatrecasas p. 77
Meninas VIII
Serie Meninas
1982
Acrílico sobre lienzo
220 x 200 cm
Colección particular p. 79
Meninas IX
Serie Meninas
1982
Acrílico sobre lienzo
220 x 200 cm
Colección de Arte Contemporáneo
Fundación ”la Caixa”
ACF0138 p. 83
Meninas X
Serie Meninas
1982
Acrílico sobre lienzo
220 x 200 cm
Colección Ayuntamiento de Granada p. 81
Meninas
Serie Meninas
1983
Acrílico sobre lienzo
220 x 200 cm
Colección particular, depósito en el Museo de Arte Abstracto Español, Cuenca
0051P p. 76
El camino del este envidia al del oeste
Serie Alhambra
1984
Acrílico sobre lienzo
Díptico, 195 x 200 cm (195 x 100 cm c/u)
Colección particular, Cádiz p. 92
La negra esquina que tiznó la sombra
Serie Alhambra
1984
Acrílico sobre lienzo
220 x 186 cm
Colección Artística del Patronato de la Alhambra y Generalife, Granada
CAPA232 p. 85
Sabrás de mi ser si mi hermosura miras
Serie Alhambra
1984
Acrílico sobre lienzo
220 x 186 cm
Colección Artística del Patronato de la Alhambra y Generalife, Granada CAPA231 p. 84
Soy corona en la frente de mi puerta: envidia al Occidente en mí el Oriente
Serie Alhambra
1984
Acrílico sobre lienzo
220 x 186 cm
Colección de Arte Contemporáneo
Fundación ”la Caixa” p. 86
Como si el astro hubiese cambiado sus mansiones por las mías
Serie Alhambra
1985
Acrílico sobre lienzo
220 x 186 cm
Colección privada, Cádiz p. 91
El color y la luz están dispuestos de manera que a veces son contrarios, y a veces semejantes
Serie Alhambra
1985
Acrílico sobre lienzo
220 x 186 cm
Colección Ayuntamiento de Albacete 211 p. 87
Sin tener hora de ocaso
Serie Alhambra
1985
Acrílico sobre lienzo
220 x 186 cm
Colección Patrimonio Nacional, Madrid
10007459 p. 88
Viene con ella a conversar la luna
Serie Alhambra
1985
Acrílico sobre lienzo
220 x 186 cm
Colección Patrimonio Nacional, Madrid
10007460 p. 89
Atmósfera serena, aura lánguida
Serie Alhambra
1985-1986
Acrílico sobre lienzo
220 x 186 cm
Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo, Sevilla. Colección Junta de Andalucía CE0662 p. 90
Legado que haces leves a los montes
Serie Alhambra
1986
Acrílico sobre lienzo
186 x 220 cm
Colección Diputación de Granada p. 94
Patio de los leones (diurno)
Serie Alhambra
1986
Acrílico sobre lienzo
186 x 220 cm
Colección Diputación de Granada p. 95
En ruinas II
1993
Acrílico sobre tela
180 x 250 cm
Colección de Arte Contemporáneo
Fundación ”la Caixa” ACF0615 pp. 98-99
Díptico de Valencia
1996
Óleo sobre tela
250 x 360 cm
Institut Valencià d’Art Modern, IVAM pp. 100-101
El tiempo vuela
1998
Instalación. Papel, poliéster y pintura 1500 mariposas de 12 cm c/u
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Sevilla. Colección Junta de Andalucía CE2161 pp. 108-109, 110-111 (detalle)
Hotel Triunfo
1998
Óleo sobre tela 200 x 400 cm
Colección CaixaBank, Valencia 62052 pp. 102-103
Insomnio al alba
2000
Óleo sobre lienzo
200 x 400 cm
Colección de la artista pp. 140-141
Insomnio madrugada 2000
Óleo sobre lienzo
200 x 400 cm
Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa”
ACF0820 pp. 142-143
Insomnio sin sonido 2000
Óleo sobre lienzo
250 x 200 cm
Colección galería Fernández-Braso, Madrid p. 139
Insomnio de paz y de conflicto
2002
Óleo sobre lienzo
Políptico, 200 x 800 cm (200 x 140 cm c/u)
Colección privada, Londres pp. 145, 146-149 (detalle)
Ida
2006
Óleo sobre lienzo
220 x 200 cm
Colección de la artista p. 107
Arquitecturas agrícolas 2013
Esculturas. Hierro, papel y neopreno recortado pp. 150-151
Dos piezas de 73 x 18 x 19 cm Colección de la artista
Once piezas de tamaños variables Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Sevilla. Colección Junta de Andalucía
El olvido que seremos 70 x 60 x 25 cm
Colección privada, Granada
Lunas oscuras de cristal
Serie Nuevas lejanías 2015
Óleo sobre tela
200 x 220 cm
Colección Antonio Cobo, Madrid p. 154
Lunas oscuras de plata
Serie Nuevas lejanías
2015
Óleo sobre tela
200 x 230 cm
Colección de la artista pp. 8 (detalle) y 155
Nuevas lejanías negro
Serie Nuevas lejanías
2015
Óleo sobre tela
200 x 220 cm
Colección de la artista p. 153
De seda azul medianoche
2018
Óleo sobre tela
200 x 300 cm
Colección familia Cortina Lapique p. 156-157
Sin título 2018
Maqueta. Madera y polietileno pintados
50 x 133 x 31 cm
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Sevilla. Colección Junta de Andalucía CE2190 p. 150
Bocetos de la Serie Horizontes 2023-2024
Acrílico sobre tabla
76 x 60 cm
Colección de la artista p. 159
(Por orden de aparición, de izquierda a derecha y de arriba abajo)
Tríptico 3. De la parte de la luna
Horizonte pequeño 5
Horizonte pequeño 3
Horizonte pequeño 7
Mar nocturno 3.
Horizonte 10
Tríptico 2
Horizonte pequeño verde 1
Mar nocturno 5
Horizonte pequeño 6
Mar nocturno 1.
Horizonte 8
Mar nocturno 2
Horizonte pequeño 4
Donde estaba la línea 2024
Instalación. Hilo de algodón y madera
Medidas variables
Colección de la artista pp. 180, 181, 182-183 (detalle)
Esperando a Sempere 2023
Óleo sobre lienzo
Ocho piezas de 244 x 200 cm
Colección de la artista
Cubierta, pp. 171-178 y pp. 196, 202, 206, 207 (detalle)
Color luz p. 171
Desajuste astral p. 172
El sueño de un sueño p. 173
Un oriente al oriente de oriente p. 174
Elogio de la lentitud p. 175
Ningún día sin línea p. 176
El viento fuera p. 177
Se alza la luna p. 178
Horizonte blanco horizontal 2024
Óleo sobre lienzo
244 x 200 cm
Colección de la artista p. 166
Horizonte blanco vertical 2024
Óleo sobre lienzo
244 x 200 cm
Colección de la artista p. 167
EUSEBIO SEMPERE
Sin título
1965-1969
Gouache sobre papel
38 x 32 cm
Colección de la artista p. 169
Documentación
Formas computables: exposición celebrada como clausura de los Seminarios de Generación
Automática de formas plásticas correspondientes al curso 1968-69
1969
Publicación
Colección de la artista
Catalogue of the Computer Assisted Art exhibition held in Madrid in the Palacio Nacional de Congresos on the occasion of the German and Middle European Hundred Percent Clubs and the 8th European Systems Engineering Symposium [Catálogo de la exposición de arte asistido por computadora celebrado en el Palacio Nacional de Congresos de Madrid con motivo de los Hundred Percent Clubs alemanes y de Europa central y del 8º Congreso europeo de sistemas de ingeniería]
1971
Publicación Colección de la artista
Fotografías de metacrilatos
1972
Copias de época Colección de la artista
Computers and People [Computadoras y personas], vol. 24, nº 8
1975
Publicación Colección de la arista
Generación automática de formas plásticas. La búsqueda de Soledad Sevilla
1979
Periódico La Nueva España Recorte de prensa Colección de la artista
Permutaciones y variaciones de una trama. Análisis perceptivo. Memoria
1979
Cuaderno
Colección de la artista pp. 60, 61
Carta al director del Fogg Museum, Mr. Seymour, con propuesta de proyecto de Seven Days of Solitude
1982
Impresión sobre papel
Colección de la artista
Registro del proyecto de intervención
Seven Days of Solitude
1982
Fotografía
Claustro del Fogg Museum, Universidad de Harvard
Cambridge, Massachusetts p. 120
Registro de la instalación
El poder de la tarde
1984
Fotografía
Galería Montenegro, Madrid Colección de la artista p. 131
Póster de la instalación
Leche y sangre en la
Galería Montenegro
1986
Impresión y fotografía sobre cartón pluma
ca. 100 x 100 cm
Colección de la artista
Registro de la instalación
La hora de la siesta
1990
Fotografía Colección de la artista
Registro de la instalación
En Las Palmas la que recita la poesía es ella 1991
Fotografía Colección de la artista
Cuaderno de bocetos para instalaciones
Década de 1990 Colección de la artista
Vélez Blanco
1992
Vídeo, color, sonido, 13’ 58” Colección de la artista
Registro de las instalaciones
Mayo 1904-1992 y MIT Line, en Soledad Sevilla. El Espacio y el recinto
2001
Fotografía en publicación
Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, Biblioteca y Centro de Documentación
Registro de la instalación
Con una vara de mimbre, en Soledad Sevilla 2000-2005
2005
Fotografía en publicación
Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, Biblioteca y Centro de Documentación
Registro de la instalación
Fons et Origo, en Luces de Agosto
2010
Fotografía en publicación
Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, Biblioteca y Centro de Documentación
Otras obras reproducidas
Circa (SSP de 012)*
1969
Trama letraset sobre papel vegetal 63 x 68,5 cm
Fons d’Art i Patrimoni. Universitat Politècnica de València, UPV 5494 p. 36 (izqda.)
Circa (SSP de 015)*
1969
Trama letraset sobre papel vegetal 56,5 x 62,5 cm
Fons d’Art i Patrimoni. Universitat Politècnica de València, UPV 5495 p. 36 (dcha.)
Sin título
1969
Témpera y grafito sobre papel
Canson
65,2 x 50,3 cm
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía AD05030 p. 34
Sin título*
1969
Tinta sobre papel con cuadrícula impresa
56 x 59 cm
Institut Valencià d’Art Modern, IVAM 2017.023 15688 p. 46 (sup. izqda.)
Sin título*
1969
Tinta sobre papel con cuadrícula impresa
56 x 59 cm
Institut Valencià d’Art Modern, IVAM 2017.024 15689 p. 46 (sup. dcha.)
Sin título*
1969
Tinta sobre papel con cuadrícula impresa
52,5 x 56 cm
Institut Valencià d’Art Modern, IVAM 2017.027 15692 p. 46 (inf. izqda.)
Sin título*
1969
Tinta sobre papel con cuadrícula impresa
54,5 x 59 cm
Institut Valencià d’Art Modern, IVAM. Donación de la artista 2017.028.003 15695 p. 46 (inf. dcha.)
Espacio geométrico (SSP 0214)*
1974
Letraset sobre poliéster
58,5 x 62,5 cm
Fons d’Art i Patrimoni, Universitat Politècnica de València, UPV 5496 p. 37 (izqda.)
Espacio geométrico (SSP 0215)*
1974
Letraset sobre poliéster
58,5 x 62,5 cm
Fons d’Art i Patrimoni, Universitat Politècnica de València, UPV 5497 p. 37 (dcha.)
Sin título
1975
Serigrafía y tinta sobre tela 81 x 166 cm
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Sevilla. Colección Junta de Andalucía CE0212 pp. 32-33
Sin título
1975
Acrílico sobre tabla Díptico, 243 x 242 cm (243 x 121 cm c/u)
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Sevilla. Colección Junta de Andalucía D0650 p. 41
Registro de la acción espacial MIT Line
1980
Fotografía
Exterior del Massachusetts Institute of Technology (MIT) Cambridge, Massachusetts p. 128
Papel de Boston nº 5 ca. 1981
Lápiz sobre papel 91 x 579 cm
Colección de la artista pp. 64-65
Patio de los Leones I Serie Alhambra 1985
Acrílico sobre lienzo 220 x 186 cm
Colección Excmo. Sr. Duque de Bailén p. 93
Atropellar la razón
Serie Los toros
1991
Acrílico sobre lienzo
Tríptico, 195 x 420 cm
Colección Banco de España p. 133
Mayo 1904-1992 1992
Fotografías
Castillo de Vélez-Blanco, Almería p. 97
Apamea* 1999
Óleo sobre lienzo
Políptico, 250 x 720 cm (250 x 180 cm c/u)
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Sevilla. Colección Junta de Andalucía
CE2146 pp. 104-105
Malevich en El Rompido 2004
Óleo sobre lienzo
220 x 200 cm
Colección particular p. 134
Sonata 2010
Óleo sobre lienzo
Políptico, 315 x 344 cm (105 x 86 cm c/u)
Colección de la artista p. 135
Bocetos de la serie
Esperando a Sempere 2022
Grafito sobre papel 38 x 32 cm
Colección de la artista pp. 11-15
Gala* 2022
Óleo y acrílico sobre lienzo
Díptico, 195 x 260 cm (195 x 130 cm c/u)
Colección de la artista pp. 48, 49
Bocetos de la serie Horizontes 2023-2024
Acrílico sobre tabla
76 x 60 cm
Colección de la artista p. 159
Mar nocturno 4. Horizonte pequeño 2
Las manos en el agua. Horizonte pequeño 7 Tríptico
*Obras presentadas exclusivamente en la exposición del IVAM
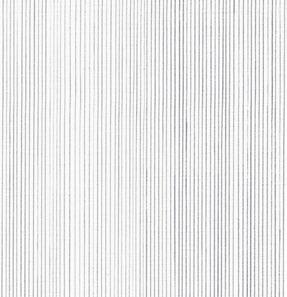
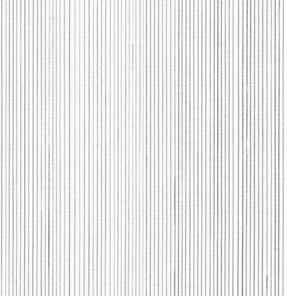
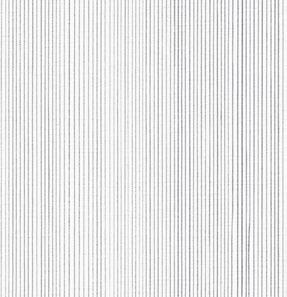
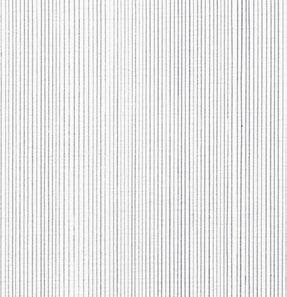
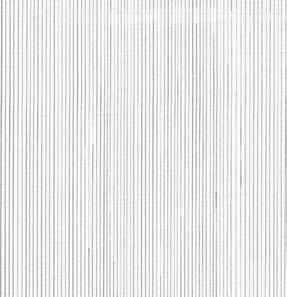
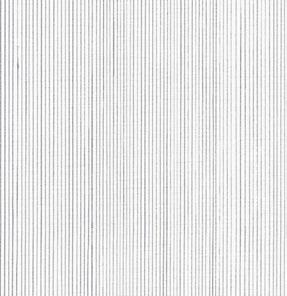
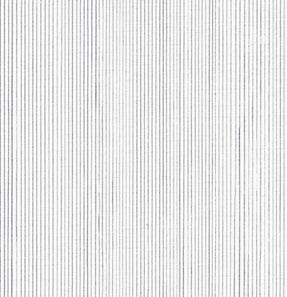
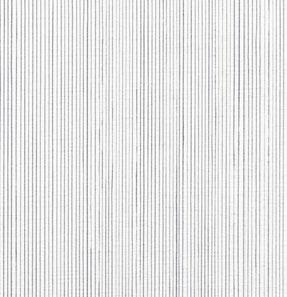
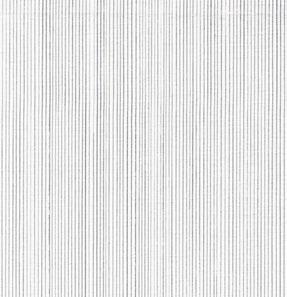
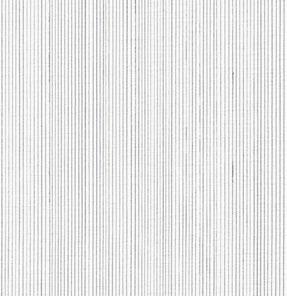
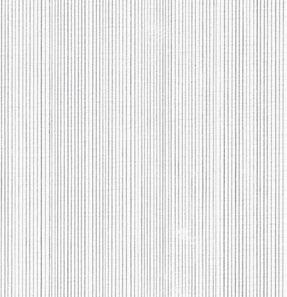
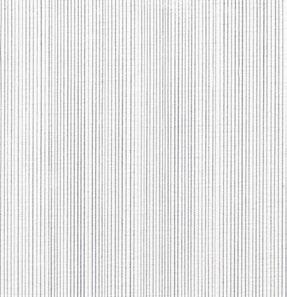
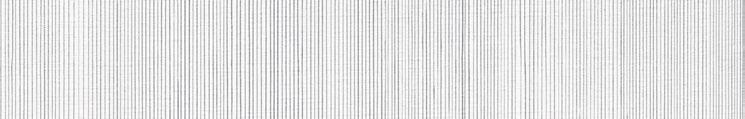

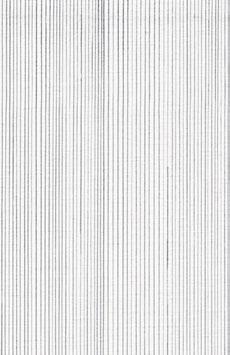
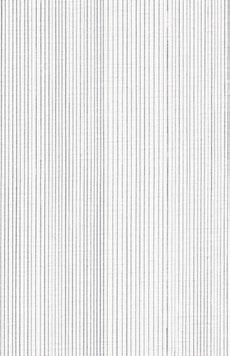
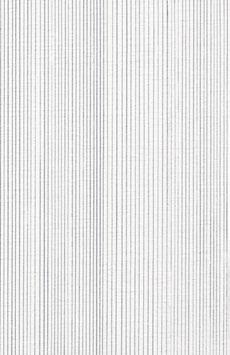

PRESIDENTE DEL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA
Ministro de Cultura
Ernest Urtasun Domènech
DIRECTOR DEL MUSEO
Manuel Segade
Presidencia de Honor
SS. MM. los Reyes de España
Presidenta Ángeles González-Sinde Reig
Vicepresidenta Beatriz Corredor Sierra
Vocales Natos
Jordi Martí Grau (Secretario de Estado de Cultura)
María del Carmen Páez Soria (Subsecretaria de Cultura)
María José Gualda Romero (Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos)
Isaac Sastre de Diego (Director General de Bellas Artes)
Manuel Segade (Director del Museo)
Julián González Cid (Subdirector Gerente del Museo)
Tomasa Hernández Martín (Consejera de Presidencia, Interior y Cultura del Gobierno de Aragón)
Carmen Teresa Olmedo Pedroche (Viceconsejera de Cultura y Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha)
Horacio Umpierrez Sánchez (Viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias)
Pilar Lladó Arburúa (Presidenta de la Fundación Amigos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía)
Vocales Designados
Pedro Argüelles Salaverría
Ignacio Garralda Ruiz de Velasco (Fundación Mutua Madrileña)
Juan-Miguel Hernández León
Antonio Huertas Mejías (FUNDACIÓN MAPFRE)
Carlos Lamela de Vargas
Rafael Mateu de Ros
Marta Ortega Pérez (Inditex)
Suhanya Raffel
María Eugenia Rodríguez Palop
Joan Subirats Humet
Ana María Pilar Vallés Blasco
Patronos de Honor
Pilar Citoler Carilla
Guillermo de la Dehesa
Óscar Fanjul Martín
Ricardo Martí Fluxá
Claude Ruiz Picasso †
Carlos Solchaga Catalán
Secretaria del Real Patronato
Rocío Ruiz Vara
COMITÉ ASESOR
María de Corral
João Fernandes
Inés Katzenstein
Chus Martínez
Gloria Moure
Vicente Todolí
COMITÉ ASESOR DE ARQUITECTURA
Juan Herreros
Andrés Jaque
Marina Otero Verzier
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA
Director
Manuel Segade
Subdirectora Artística
Amanda de la Garza
Jefa del Área de Exposiciones
Teresa Velázquez
Coordinadora General de Exposiciones
Beatriz Velázquez
Jefa del Área de Colecciones
Rosario Peiró
Jefa de Registro de Obras
Maria Aranzazu Borraz de Pedro
Jefe de Restauración
Jorge García
Jefa de Actividades Editoriales
Alicia Pinteño Granado
Jefe de Actividades Culturales y Audiovisuales
Chema González
Jefa de Biblioteca y Centro de Documentación
Isabel Bordes
Jefe del Área de Educación
Fran MM Cabeza de Vaca
Director de Gabinete Institucional
Carlos Urroz
Jefe de Protocolo
Diego Escámez
Directora de Comunicación
Diana Lara
Responsable de Proyectos Digitales
Olga Sevillano Pintado
Directora de Estudios
Julia Morandeira Arrizabalaga
Subdirector Gerente
Julián González Cid
Subdirectora Adjunta a Gerencia
Sara Horganero
Consejero Técnico
Ángel J. Moreno Prieto
Jefa de la Unidad de Apoyo a Gerencia
Rocío Ruiz Vara
Jefa de Recursos Humanos
María Paloma Herrero
Jefa del Área Económica
Beatriz Guijarro
Jefa de Servicio de Ingresos y Gestión Estadística Azucena López
Responsable de Políticas de Público Francisca Gámez
Jefe del Área de Arquitectura, Desarrollo Sostenible y Servicios Generales Francisco Holguín Aguilera
Jefe del Área de Seguridad
Juan Manuel Mouriz Llanes
Jefa del Área de Informática Mónica Asunción Rodríguez
Este catálogo se publica con motivo de la exposición Soledad Sevilla. Ritmos, tramas, variables, organizada por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en colaboración con el Institut Valencià d’Art Modern, IVAM
Museo Reina Sofía
25 de octubre de 2024 al 10 de marzo de 2025
IVAM
10 de abril al 12 de octubre de 2025
Comisariado
Isabel Tejeda
Dirección de proyecto Teresa Velázquez
Coordinación
María del Castillo Nieves Sánchez
Gestión
Natalia Guaza
Apoyo a la gestión Nieves Fernández
Diseño Vélera
Registro Iliana Naranjo
Restauración
Responsable: Silvia Montero
Equipo:
Margarita Brañas, Cynthia Bravo, Ana Iruretagoyena, Regina Rivas
Traducciones Polisemia s.l.
Transporte Ordax Arte & Exposiciones s.l.
Montaje REES s.l.
Seguro Poolsegur s.l.
Iluminación
Toni Rueda Urbia Services
CATÁLOGO
Publicación editada por el Departamento de Actividades
Editoriales del Museo Reina Sofía
Dirección editorial
Alicia Pinteño
Coordinación editorial
Jorge Botella
Diseño Manigua
Gestión de la producción
Julio López
Gestión administrativa
Victoria Wizner
Fotomecánica
La Troupe
Impresión y encuadernación
Impresos Izquierdo
© Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2024
Los ensayos de los autores

© Soledad Sevilla, VEGAP, Madrid, 2024
© 2024 Agnes Martin / VEGAP
© Kate Rothko Prizel and Christopher Rothko/ VEGAP/Madrid, 2024
© Sempere, VEGAP, Madrid, 2024
Se han hecho todas las gestiones posibles para identificar a los propietarios de los derechos de autor. Cualquier error u omisión accidental, que tendrá que ser notificada por escrito al editor, será corregida en ediciones posteriores.
ISBN: 978-84-8026-661-1
NIPO: 194-24-015-1
D.L.: M-19955-2024
Catálogo de publicaciones oficiales https://cpage.mpr.gob.es
Este libro se ha impreso en: Interior: Splendorgel Ew 140 g.
Cubierta: Old Mill Premium White 350 g. 230 mm x 275 mm pp. 208


© 2024 Photo Scala, Florence/bpk, Bildagentur für Kunst, Kultur und Geschichte, Berlin, p. 123
Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa”, pp. 98-99
Cortesía Ayuntamiento de Albacete, p. 87
Cortesía Ayuntamiento de Granada, p. 81
Cortesía Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Colección Junta de Andalucía, pp. 32, 33, 43, 78, 90, 104-105
Cortesía Colección Banco de España, pp. 80, 133
Cortesía galería Fernández-Braso, Madrid, p. 139
Cortesía Fundación Juan March, Madrid. Foto: © Fernando Ramajo, p. 76
David Barros Cardona, p. 91
Fernando Alda, pp. 187, 188, 190, 191, 193, 195
Fernando Maquieira, pp. 74 (dcha.), 75
Foto Gasull, p. 41
Foto: IVAM, Juan García Rosell, p. 46
Foto: Palacio Real de Madrid, Patrimonio Nacional, pp. 88, 89
Fermín Rodríguez, pp. 11-15, 169
Javier Algarra, pp. 47, 62, 63, 83, 86, 94, 95
Joaquín Cortés, pp. 92, 142-143
José Domingo Lentisco Navarro (Arquemus Medievalia) © Museo de la Alhambra, pp. 84, 85
José Moreno. Cortesía de Banco Sabadell, p. 82
Justin Polkey, pp. 145, 146-149 (detalle)
Manigua, pp. 60, 61
Miguel Bargalló, pp. 97, 131
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Joaquín Cortes / Román Lores, cubierta y pp. 27-31, 34, 35, 38, 39, 40, 44-45, 50-57, 59, 64-65, 74 (izqda.), 100-103, 107-109, 110-111 (detalle), 150-151, 153-155, 171-178, 180-181, 182-183 (detalle), 196 (detalle), 202 (detalle), 206-207 (detalle)
Photo: Tate, p. 122
Roberto Ruiz, pp. 159-167
Sergio Benítez, pp. 48, 49
Tony Coll, p. 133
El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía agradece a Soledad Sevilla y a Isabel Tejeda, comisaria de la exposición, su dedicación al proyecto, así como a las siguientes instituciones y personas su contribución con el préstamo de obras:
Antonio Cobo
Ayuntamiento de Albacete
Ayuntamiento de Granada
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo – CAAC
Colección Banco de España
Colección CaixaBank
Colección Cuatrecasas
Colección de Arte Banco Sabadell
Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa”
Colección Fundación Juan March, Museo de Arte Abstracto Español
Diputación de Granada
Excmo. Sr. Duque de Bailén
Familia Cortina Lapique
Galería Fernández-Braso
Institut Valencià d’Art Modern, IVAM
MACA, Museo de Arte Contemporáneo de Alicante
Museo Patio Herreriano Banco Santander
Patrimonio Nacional
Patronato de la Alhambra y Generalife
Así como a aquellos que han preferido permanecer en el anonimato.
De igual manera, agradece la labor de María Soledad González-Reforma por su asistencia al comisariado, así como la colaboración de Trevor Burgess, José Luis Conde, Andrea Dates, Antonio García Álvarez, Ignacio López Moreno, Pablo Sandoval y Daniel Soriano, y del equipo de montaje de la instalación El tiempo vuela formado por Ana Esteve, Antonio Fernández, Ismael Gómez, Paco Peña y Roberto Urbano.
Por último, agradece a Fernando Alda, Paula Barreiro, Antonio Cayuelas, Yolanda Romero y la Galería Marlborough su inestimable colaboración en este catálogo.