

Eloy Alfaro y su espada libertaria







Colaboración Especial
Nacional, La Hora Esmeraldas, Loja, La Hora Los Ríos, La Hora Santo Domingo
Hora Loja, La Hora Los Ríos, La Hora Santo Domingo
Colaboradores edición Nº111:
Colaboradores edición Nº115:
Luzuriaga Arias , Dra. Rosita Chacón Castro, Dr. Milton Castillo Maldonado, Sevilla Miño, Dr. Alfredo Suquilanda Valdivieso, Sevilla Miño, Econ. Jaime Carrera, Dr. Pedro Velasco Espinosa, Cathey Dávalos, Mariana Velasco Tapia, Josué Navarrete G., Mariana Yépez Andrade
Castillo, Gonzalo Sevilla Miño, Fernández Suárez, Dr. Manuel Castro M., Mariana Velasco Tapia, Puyol, Mario Godoy Aguirre, Alan Cathey Dávalos, Embajador Gonzalo Salvador Holguín, Emilo Palacios

Torrenciales llluvias en Dubai, Abril 2024


Gonzalo Sevilla Miño, General Paco Moncayo Gallegos, Rafael Arroyo Alcivar, Emilio Palacio, Dra. Rosita Chacón Castro, Msc., Dra. Rosita Chacón Castro, Msc.,Dr. Manuel Castro, Cristian Bravo Gallardo, Daniel Burgos, Mariana Velasco, Alan Cathey Davalos, Mariana Yépez Andrade, Carlos Ferrer, Andrés Núñez Nikitin, Sofía Luzuriaga Jaramillo, Mario Pazmiño Silva
Nº 111 20 - 26 DE ABRIL 2024
Nº 115 18 - 24 DE MAYO 2024
Nº 118 8 - 14 DE JUNIO 2024
Eloy Alfaro y su espada libertaria
Gonzalo Sevilla Miño
General Paco Moncayo Gallegos
Plaza Gutiérrez: víctima de su silencio
Rafael Arroyo Alcivar
¡Buenos días, señor Presidente! Alfaro no será candidato
Emilio Palacio
“Montoneras Alfaristas”, mujeres de armas tomar
Dra. Rosita Chacón Castro, Msc.
Daniel Burgos
Simón Espinosa Cordero: “Quijote en la lucha anticorrupción, referente intelectual y humanista”
Mariana Velasco
El ‘Ogro’ regresa
Alan Cathey Davalos
Literatura. Más allá del olvido de Patrick Modiano
Mariana Yépez Andrade
Neruda, “poesía
Carlos Ferrer Andrés Núñez Nikitin Carta semanal
Cristian Bravo Gallardo
viacrucis del crimen organizado comienza
Mario Pazmiño Silva
La Hora
Revista Semanal
Revista Semanal

Eloy Alfaro y su espada libertaria
Gonzalo Sevilla Miño gonsemi@yahoo.com
Resistencia a los cambios
Una vez proclamada la victoria liberal el 5 de junio de 1895, empezó la transformación política del país con el desconocimiento del mando presidido por el doctor Vicente Lucio Salazar. El gobierno era ejercido, en Guayaquil, por un Consejo de Ministros, Eloy Alfaro obraba como Delegado en Quito en calidad de Jefe de Estado con título de Jefe Supremo de la República hasta que, reunida la próxima legislatura, designe al Presidente Constitucional del Ecuador.
Aquello generó una serie de sublevaciones e insurrecciones de parte de los conservadores que se negaban a aceptar su derrota. El principal gremio que se resistió al cambio fue el clero que, al ver que iban a perder muchos de sus privilegios, declararon al liberalismo como su enemigo mortal. Mediante proclamas, pastorales y arengas desde los púlpitos, procuraban impedir el advenimiento de la revolución; sin embargo, Alfaro, revestido de un ánimo conciliador y pacificador, procuró mantener una buena relación con el clero, tanto
así que, mediante carta dirigida y suscrita por el Ministro del Interior y Relaciones Exteriores al arzobispo de Quito, le hacía saber que se ha ordenado al Ministro ante la Santa Sede, para que haga gestiones con el Papa para que canonice a la beata quiteña Mariana de Jesús.
Esa gestión resultó contraproducente para Alfaro, porque los liberales se ofendieron; y, los conservadores no admitieron como válida la intermediación del gobierno.
Políticamente hubo división en Cuenca, una facción se manifestó a favor del gobierno de Quito; la otra, adhería al del Guayas: unos y otros amenazaron con proclamar la independencia. La provincia de El Oro, se armaba, pero fueron derrotados en combate por el ejército liberal. En la provincia de Imbabura hubo otros levantamientos en armas, pero también fueron vencidos. Alfaro ofreció amnistías y perdones; sin embargo, unos, se acogieron a esas alternativas, otros, se armaron y se refugiaron en Colombia.

Hubo las trascendentales batallas en Chimbo, Gatazo, en Girón y en Caranqui, todos estos combates fueron vencidos por las tropas liberales.
Saneamiento ambiental de Quito
A partir de septiembre de 1895, y una vez pacificados los ánimos, lo primero que se empezó a hacer es emprender en obras de sanidad civil para Quito que, por versiones de varios historiadores, era una ciudad insalubre, desaseada y desordenada. La falta de agua potable era terrible; tampoco había alumbrado público.
La basura se acumulaba en todo lado. Con estos antecedentes, las iniciales disposiciones de Alfaro fueron que, vía licitación pública, se construya un mercado de abastos higiénico, ya que, los alimentos se comercializaban al aire libre en la plaza de San Francisco en condiciones higiénicas deplorables; además, dispuso que se emprenda en obras de alcantarillado y se busque la manera de abastecer de agua potable y de electricidad.
Reivindicación de los derechos de la mujer
Entre las más importantes decisiones tomadas por Alfaro al inicio de su gestión, fue la que, de una manera patriota y solidaria con la mujer ecuatoriana, reflexionando que, en las naciones serias y civilizadas se ha dado a la mujer, de acuerdo con los principios más obvios de la ciencia de buen gobierno, una participación directa en aquellos de los asuntos públicos que, lejos de ser incompatibles con su condición de índole especialísima, contribuyen, por el contrario, a darle mayor realce; resolvió que se debía reconocer en ellas su valía y su capacidad de poder desempeñarse en el ejercicio de ciertos cargos públicos, actividades que les habían sido negadas inveteradamente; en

esa virtud, dispuso que, a título de ensayo, la Administración General de Correos sea servida por señoras y señoritas. Con ese paso, poco a poco se fue empleando a la mujer en las oficinas telegráficas, telefónicas, etc.
Luego de esto, fundó la Escuela Normal de señoritas que formaba profesoras que, una vez tituladas impartían sus conocimientos en todo el país.
Gracias a estas acertadas decisiones, se empezó a reconocer a la mujer como parte esencial en el desarrollo del país, reconociendo en ella su valía e importancia, valores que le fueran conculcados a lo largo de la historia.
Reivindicación del indio
Roberto Andrade, en su libro Vida y Muerte de Eloy Alfaro, razona: “Otra llaga que Alfaro se propuso curar, luego del triunfo de Gatazo, horrorosa para uno de los gremios ecuatorianos, deshonrosa y perjudicial para la República entera, fue la situación del indio, increíble en la redondez del globo, porque en ninguna parte es considerado el hombre como bestia.
Diré sin ningún rodeo: la enseñanza de esta conducta se debe a la Iglesia Católica, como lo comprueba el mejor historiador de nuestra patria (González Suárez)”. Alfaro mismo, una vez que pudo constatar personalmente las condiciones inhumanas en las que vivían los indígenas, la subyugación de la que eran objeto, dispuso terminantemente: que se les devuelvan sus derechos y se les dé el trato digno que merecían y que se persiga y castigue rigurosamente a quienes, abusando de su autoridad, maltraten de cualquier modo a esos nuestros hermanos desheredados e injustamente vilipendiados.

La iglesia, el concordato y la secularización de la educación
García Moreno en la Convención de 1869 había dicho: “Mi primer objeto es poner armonía en nuestras instituciones políticas con nuestras creencias religiosas” de ahí surgió el contubernio de la Iglesia y del Estado.
El presidente Cordero también había dicho “En caso de conflicto entre la Iglesia y el Estado, daré preferencia a la Iglesia”, por esa causa, surgió el miedo de los católicos de pronunciar la palabra liberal. En la Constitución de 1869, la religión católica era exclusiva del Estado, y ser católico era requisito para ser ciudadano. Alfaro puso en vigencia la Constitución de 1878, pero esta también preceptuaba el exclusivismo religioso; es decir, esa carta magna, contemplaba la autoridad que tenía la Iglesia en lo referente a la educación en el sentido que las universidades, colegios y escuelas públicas y privadas tenían que instruir a sus alumnos conforme a la religión católica.
Los obispos tenían toda la libertad para designar los textos para la enseñanza.
En la Convención de 1897se estableció la tolerancia que luego de agrias discusiones aprobó un artículo que determinaba que la religión de la República era la católica, apostólica y romana con exclusión de todo culto contrario a la moral. Se incluyó un capítulo de garantías en el que se determinó que, el Estado respeta las creencias religiosas de los habitantes del Ecuador y hará respetar las manifestaciones de ellas. Con esas disposiciones quedó derogado el Concordato con el consecuente descontento y protesta de la Iglesia. Con estos acontecimientos surgieron nuevos movimientos armados en Loja, Azuay, Chimborazo y Bolívar.
Se atribuyó a los Jesuitas de ser los sediciosos que estaban sublevando al pueblo, y por esa causa, en una de las sesiones de la Convención, se decretó la expulsión de la Compañía de Jesús.
Fue algo que no ocurrió, pero lo que sí pasó fue que se secularizó la educación, gracias a esa acción, se fundó el Colegio Nacional Mejía en la ciudad de Quito. Se escogió ese nombre porque al ilustre José Mejía Lequerica, por el hecho de haber sido hijo natural, se le negó el acceso a la educación confesional.
Tuvo que irse a Lima en donde lo acogieron, luego de lo cual, viajó a España en donde fue elegido Diputado en las Cortes de Cádiz por el Virreinato de Santa Fe de Bogotá.
A partir de la secularización, los hijos naturales ya podían ingresar al Instituto Mejía, si eran rechazados de institutos jesuíticos.
Posteriormente se fundaron otros colegios secundarios como el Normal Manuela Cañizares, el Normal Juan Montalvo, el Colegio Militar que lleva el nombre del caudillo, la Escuela de Artes y Oficios y la Escuela de Bellas Artes. El Ecuador se había convertido en un estado laico.
Eloy Alfaro presidente constitucional del Ecuador Alfaro tuvo en la Convención una oposición beligerante que estuvo encabezada por liberales ex colaboradores que le causaron más de una contrariedad. A pesar de esos conflictos políticos, Alfaro tenía mayoría en el parlamento; de manera que, fue nombrado Presidente Constitucional de la República, conforme a lo establecido en Guayaquil el 5 de junio de 1895.
El Ferrocarril
Al presidente le obsesionaba la construcción del ferrocarril, obra iniciada por García Moreno y continuada por Caamaño, Veintemilla.
Cordero y Flores. García Moreno construyó el tramo comprendido entre Yaguachi y Naranjito; Caamaño y Veintemilla, lo hicieron hasta el puente de Chimbo. Desde que empezó la construcción hasta que llegó Alfaro al poder, habían transcurrido veintitrés años en los cuales hubo negociados y malos manejos de los fondos destinados para la construcción. Quedaba pues, una gran obra por delante.
Luego de superar innumerables obstáculos, oposiciones, falta de recursos, llegó a un acuerdo favorable con la empresa del señor Archer Harman.
La Convención aprobó el proyecto con la participación de liberales y de conservadores y se convino en la celebración del contrato para la ejecución de la que sería su obra magna y que fue considerada en ese tiempo como la de más difícil ejecución del mundo.
En el período presidencial de 1895 a 1901ejercido por Alfaro, se produjeron acontecimientos marcados por una fuerte oposición conservadora, por serios problemas con el clero que, al ver que habían perdido su hegemonía en la educación del país, terminó su mandato con la tranquilidad que le proporcionó el haber cumplido con su deber.
Leonidas Plaza Gutiérrez y Lizardo García al poder
El general Leonidas Plaza Gutiérrez, ganó las elecciones y asumió el poder apoyado por el liberalismo de Alfaro. Su gobierno fue cuestionado por serias acusaciones relacionadas con una fracasada negociación de préstamos en los que ofrecía en garantía las islas Galápagos, primero a Francia, luego a Estados Unidos; sin embargo, gobernó hasta agosto de 1905.
Mediante elecciones, el sucesor de Plaza fue Lizardo García quien, por palabras de Alfaro en un mensaje a la nación dijo: “La política desleal y corruptora del general Plaza, las sórdidas negociaciones en que se hallaban envueltos los principales dignatarios; el quebrantamiento de las leyes fundamentales (…) la revolución era necesaria, inaplazable en el concepto de la mayoría de los ecuatorianos…”. Se produjo la batalla del Chasqui en la que fue vencida la fuerza de García, y Alfaro entraría, una vez más, triunfante a Quito el 17 de enero de 1906.
Inmediatamente emprendió en dar impulso a la construcción del ferrocarril que había sido detenida por los dos gobiernos anteriores. Se amplió el abastecimiento de agua para Quito; se renovó el saneamiento y la canalización en Guayaquil,

se construyeron establecimientos de enseñanza. En definitiva, todo el país se vio beneficiado con obras de infraestructura muy importantes.
Leyes de patronato y de beneficencia
En al plano legislativo se corrigieron leyes que se consideraron impropias como la ley de bancos expedida en 1899; se reformó la Ley de Patronato para que, de una manera equitativa y conciliadora, se produjera una separación definitiva de la Iglesia y el Estado.
Esto produjo una protesta del clero que no aceptó la ley por estar en contra de sus doctrinas. Con esa ley, la Iglesia estaba en libertad de adquirir derechos y contraer obligaciones, pero quedaría sujeta a todas las prescripciones de la legislación, esta ley dio origen a la importantísima Ley de Beneficencia en la que, los bienes llamados de “manos muertas” puestos en arrendamiento o administración, según la Ley de Cultos, habían llegado a ser completamente inútiles para las comunidades religiosas ; por lo tanto, esos bienes, de acuerdo a la Constitución y al Código Civil, pasarían a manos de instituciones de beneficencia que los administraría adecuadamente en beneficio de la gente menesterosa que vivía en la más humillante pobreza.

El ferrocarril llega a Quito, la sucesión presidencial y el camino a la hoguera bárbara
El 17 de julio de 1908 llegó el ferrocarril a Quito en medio del regocijo de la población que celebró por todo lo alto el acontecimiento. No obstante, como era y ha sido inveterada costumbre en el Ecuador, hubo gente, sobre todo los conservadores opositores de Alfaro, pusieron innúmeras objeciones al tren que sin embargo empezó a generar resultados positivos en el comercio y en todas las actividades económicas en las que tenía influencia. Acusaron a Alfaro de haber incurrido en actos corruptos por los altos costos que había tenido poner en funcionamiento el ferrocarril.
Desvirtuadas todas las acusaciones mediante pruebas irrefutables, transcurrió el tiempo y llegó el momento en que terminaría el período presidencial del General Eloy Alfaro. Luego de infundadas acusaciones de que se había proclamado dictador, y luego de un levantamiento armado en el que se intentó asesinar al todavía presidente constitucional, el Viejo Luchador encontró asilo diplomático en la legación de Chile, desde donde presentó su renuncia veinte días antes de que termine su mandato.
Hubo traiciones de algunos amigos de Alfaro, todos se ensañaron y buscaron la manera de pescar a río revuelto como fue el caso de Vicepresidente Carlos Freile Zaldumbide que fue el que le pidió la renuncia, él, sin ninguna duda creyó que podía reemplazar a Alfaro aunque fuera por poco tiempo, pero no fue así, se designó a un desconocido Juan Francisco Navarro para que no haya vacío de poder hasta que asumiera el cargo el sucesor electo, el señor Emilio Estrada quien, al poco tiempo
de asumir la presidencia, falleció; en ese caso, sí pudo reemplazar a Estrada, Freile Zaldumbide. Mientras tanto, Alfaro y su familia habían viajado a Panamá.
En ese lapso hubo movimientos subversivos, intrigas y levantamientos. Alfaro fue convencido de regresar al Ecuador, y tomó la decisión equivocada: volvió y en Guayaquil fue apresado y de ahí fue conducido a Quito en el ferrocarril que él mismo había construido y que se convertiría en el transporte que le transportaría a su destino final, que no era otro que la hoguera en la que terminaría de la manera más infame y cruel su revolucionaria y fructífera vida a manos de una turbamulta enardecida.
El domingo 28 de Enero de 1912, pasa a ser una de las fechas mas lúgubres de nuestra historia y los cambios fueron tan profundos que hasta hoy no solo genera polémica sino que inclusive vándalos cobardes, aprovechando la oscuridad, han pretendido este 5 de Junio mutilar el monumento recordatorio de la vergüenza colocado en el parque de Ejido en Quito, como si la memoria del Alfaro y quienes junto a él fueron miserablemente inmolados: su hermano Medardo ,su sobrino Flavio Alfaro, el periodista Luciano Coral y los militares leales Manuel Serrano Renda y Ulpiano Páez pueden ser borrados de las páginas de nuestra historia.
Gonzalo Sevilla Miño gonsemi@yahoo.com

El ejército liberal
General Paco Moncayo Gallegos pmoncayo@gmail.com
Las ideas liberales, generalizadas por la Revolución francesa y la Revolución americana, inspiraron a la mayoría de los líderes de los movimientos independentistas latinoamericanos que pusieron fin a la dominación española.
En tal virtud, los nuevos Estados nacieron organizados como repúblicas, con instituciones importadas desde Europa y Norteamérica que tardaron mucho en consolidarse, generando largos períodos en que los caudillos de turno gobernaron autoritariamente, apoyados por las fuerzas militares y los grupos de poder económico a los que representaban.
Las teorías políticas europeas, en boga en la primera mitad del siglo XIX, se incorporaron en las constituciones de los respectivos países; sin embargo, quedaron simplemente en eso: en teorías que, si apenas se aplicaban de manera muy precaria en la propia Europa, en América Latina quedaron en letra muerta. Además, los nuevos Estados enfrentaron, desde el inicio de sus vidas como entidades independientes, conflictos por territorios y hegemonía que caracterizaron un entorno de guerra generalizada y marcaron perniciosamente la situación de atraso que aún perdura.
Generalmente, las principales contradicciones políticas se presentaron entre los sectores de terratenientes y la Iglesia, rezagos del sistema colonial, y los grupos vinculados al comercio internacional y al capital financiero, que representaban una propuesta de modernidad. Ese fue el caso del Ecuador. El general Juan José Flores se debía a los primeros, no así Vicente Rocafuerte, los generales José María Urbina y Francisco Robles, entre muchos otros, que defendían una transformación del sistema político que asuma la situación del poder real.
Los liberales presentaron una larga oposición armada al gobierno de García Moreno. En Manabí se organizó un movimiento insurgente, denominado ‘El Colorado’. El 5 de junio de 1864, en el marco de un levantamiento general, dispuesto por Urbina. Las fuerzas comandadas por Medardo Alfaro capturaron al Gobernador de la Provincia, el prestigioso coronel Francisco Javier Salazar.

Después del asesinato de Gabriel García Moreno, en 1875 se eligió a Antonio Borrero Cortázar para reemplazarlo. Los liberales, con Nicolás Infante a la cabeza, y con la participación de Alfaro, retomaron la lucha. El general Ignacio de Veintimilla, enarbolando las banderas del liberalismo, se hizo del poder en 1876 y, mediante la fórmula consabida, un Congreso Constituyente le declaró presidente constitucional. En 1882 se proclamó dictador. En su administración los liberales fueron perseguidos y algunos, como Eloy Alfaro, desterrados. El caos se apoderó del país: Un gobierno provisorio en Quito, Eloy Alfaro jefe supremo de Manabí y Esmeraldas; Pedro Carbo jefe supremo en Guayaquil y José María Plácido Caamaño, presidente interino.
Para derrotar a Veintimilla tuvieron que juntarse conservadores y liberales, en el movimiento bautizado con el nombre de ‘La Restauración’. Alfaro en Esmeraldas, Sarasti en la sierra y Salazar en Piura organizaron sus fuerzas, con las que derrotaron a Veintimilla. Alfaro, ascendido a general, se proclamó jefe Supremo de las Provincias de Esmeraldas y Manabí. Cuando la Asamblea designó en 1883 presidente a José María Plácido Caamaño, Guayaquil se pronunció en su contra y los liberales iniciaron la revolución llamada de los ‘Chapulos’, calificada por José Peralta como: “...crisol donde se formó el Ejército liberal, extraído de las masas campesinas, principalmente de peones conciertos, dirigidos por jóvenes de la burguesía liberal y por los héroes que surgieron del campesinado: los Cerezo, Triviño, Rugeles, etc. y de la burguesía: Leopoldo González Montalvo, Luis Vargas Torres, Nicolás Infante, etc.”.

En 1888, asumió la presidencia Antonio Flores Jijón que realizó una destacada gestión. Fue reemplazado en 1892 por el ilustre cuencano Luis Cordero. Ambos procuraron, con gran interés y dedicación institucionalizar a las Fuerzas Armadas. En ese período se creó la Escuela Náutica, se reorganizó el Colegio Militar y se reestructuró la Institución armada; pero todas esas iniciativas positivas se vieron frustradas por la corrupción y avaricia de José María Plácido Caamaño que arrastró al gobierno de Cordero al bochornoso escándalo conocido como la ‘venta de la bandera’.
El pueblo comenzó a hablar entonces de ‘La Argolla’, que: “... se apoderó del aparato del Estado y lo utilizó para enriquecerse, contando con el apoyo interesado de terratenientes, clero y especuladores financieros extranjeros”. Peralta acentúa la culpabilidad de Caamaño en este fin lamentable del gobierno de Cordero cuando afirma: “La codicia era el vicio capital de Caamaño; y, mientras Cordero gastaba su propia fortuna para sostener el rango presidencial, en una época en que la crisis del fisco era alarmante, el gobernador del Guayas aumentaba de todos modos su caudal...”.
Inició entonces el proceso revolucionario. El 12 de febrero, liderado por Pedro Montero y Enrique Valdez, se pronunció Milagro contra el Gobierno; el 10 de abril, se produjeron enfrentamientos en Quito; en Tungurahua, Julio Andrade organizaba a las fuerzas liberales; el 16 renunció Cordero, destacando la necesidad de preservar la paz y pidiendo que se evite el derramamiento de sangre entre hermanos.

Fue reemplazado por el vicepresidente Vicente Lucio Salazar, que inmediatamente convocó a elecciones para el mes de mayo.
En ese mismo mes el coronel Carlos Concha se tomó la ciudad de Esmeraldas; las tropas del coronel Manuel Serrano, triunfaron en El Oro; Riobamba se levantó contra Salazar. Con el país entero conmocionado, las fuerzas del gobierno perdieron el control de Guayaquil.
El triunfo de la Revolución
Para el 3 de junio casi toda la Región litoral se encontraba en manos de los revolucionarios y amplias zonas de la Sierra habían desconocido al gobierno de Vicente Lucio Salazar. El 5 de junio Ignacio Robles lanzó una proclama anunciando: “… la campaña de la honra nacional ha terminado… La victoria del pueblo ha sido definitiva y espléndida y bien pronto coronará su obra el patriotismo... Enseguida vendrán los patriotas de Manabí y Esmeraldas, así como el caudillo que todos queremos: General Eloy Alfaro...”. Finalmente, en la Gobernación, se aprobó una Acta con la que se desconocía la Constitución de 1883 y al gobierno de Vicente Lucio Salazar; a la vez que se nombraba “Jefe Supremo de la República y General en Jefe del Ejército, al benemérito General Sr. D. Eloy Alfaro quien, con su patriotismo sin
límites, ha sido el alma del movimiento popular que ha derrocado la inicua oligarquía que durante largos años se impuso por la fuerza, sumiendo al país en un abismo de desgracias”. Concediéndole amplias facultades para la reconstrucción del país y urgiéndole una convocatoria para una Convención Nacional.
El Acta recibió el apoyo de miles de firmas de personas que legitimaron la decisión adoptada. Relata Enrique Ayala Mora: “La alternativa que le quedaba al ‘Gran Partido Liberal’ era el golpe militar y éste sólo podía darse en el Puerto Principal, desde donde habían avanzado hacia la Sierra, las principales transformaciones de la historia política nacional. El 5 de junio se concretaron las expectativas. Una gran Asamblea desconocía al gobierno y llamó, desde su destierro al ‘General de las Derrotas’”.
La Revolución alfarista significó el traspaso del control del aparato del Estado a las clases vinculadas al comercio internacional, al capitalismo mundial y al centro hegemónico de poder, Inglaterra, aliada interesada de las campañas libertarias. No se había equivocado el primer ministro del Reino Unido, Lord Cannigan, cuando aseguró: “América española es libre y si obramos conforme a nuestros intereses es inglesa ”.
Alfaro desempeñó las funciones de jefe Supremo del Ecuador desde el 19 de junio de 1895, hasta el 9 de octubre de 1896. Se hizo cargo del poder, mediante un escueto Decreto: “Art. 1º. Asumo el ejercicio del Poder Ejecutivo; y 2º. Declaro vigente la Carta Fundamental de 1878, en todo lo que no se oponga a la transformación política iniciada en esta ciudad”.
Instauró inmediatamente el gobierno y expidió un decreto asumiendo el mando del Ejército y la Armada. Nombró jefe del Estado Mayor del Ejército al general Cornelio Vernaza y organizó la fuerza en tres divisiones a órdenes de los generales Plutarco Bowen, Hipólito Moncayo y del coronel Enrique Avellán, respectivamente.
El 21 de junio, organizó y envió delegaciones a Quito y Cuenca para proponer un arreglo amistoso; pero los conservadores no estaban dispuestos a conversaciones de paz; las tesis del liberalismo les eran inaceptables. El obispo de Manabí, Pedro Schumacher se puso al frente de las tropas de su partido e inició la marcha hacia Quito. El 22 de junio, el Gobernador de Manabí, coronel José María García informó al general Alfaro: “El Jueves mandé ciento cincuenta patriotas a cortarle la retirada al General en Jefe don Pedro Schumacher que partió de esta plaza con el Batallón No.4, con dirección a Quito”. El Obispo las derrotó, ocupó la población de Calceta y luego la saquearon e incendiaron En Quito se realizó una ‘Procesión Imperativa’. El orador fray José María Aguirre se dirigió a los fieles con estas frases: ¡No! no entrarán en posesión de nuestra República, mientras no hayamos muerto en todos los campos del deber...Los contrarios son en muy corto número y cobardes ¡Hombres sin moral, sin conciencia y sin talento, ellos huirán! Sólo por castigo de Dios podrán triunfar sobre la mayoría de los ciudadanos... Pueblo piadoso, ordenado en escuadrones, cada uno bajo su bandera y su jefe, porque vamos ya al combate ¿Quién se resistirá?”.
Para inicios de julio, el Gobierno liberal controlaba la Costa y el centro del país. Fracasadas las negociaciones, Alfaro emprendió la campaña hacia Quito. Guaranda se pronunció a favor de la Revolución, el 4 de julio, adhiriendo a “los principios altamente democráticos y católicos que resumen el programa político del Jefe Supremo, en su patriótica proclama del 25 de junio”.
Alfaro salió de Guayaquil el 25 de julio con su División por la ruta del ferrocarril, hacia Alausí; el general Vernaza, al mando de la suya, se encaminó por la ruta de Babahoyo a Guaranda y Riobamba. Al llegar Alfaro a Alausí, recibió una misiva del ministro de Guerra y Marina, general José María Sarasti, pidiéndole liberar a los prisioneros tomados en Guayaquil, como lo había hecho su Gobierno en Quito.

En la respuesta de Alfaro le respondió, el 4 de agosto: “Toda medida que tienda a suavizar los rigores de nuestra contienda civil, me causa especial satisfacción; y de ahí el agrado con el que he recibido la nota a la que va Ud. a permitirme que conteste con alguna extensión… sé que tengo por adversario un jefe experto y valeroso, digno de estar a la defensa de una mejor causa; pero antes que mis glorias como soldado están mis deberes como ciudadano; y así me permito invitar nuevamente al Gobierno de Quito, por medio de su comandante en Jefe, a un tratado de paz que, siendo honroso para ambas partes, satisfaga las nobles aspiraciones del país...”. La victoria fue decisiva, ninguna fuerza podía detener ya el avance de las tropas liberales hacia Quito. Alfaro ocupó Riobamba al frente de seis mil hombres. Inmediatamente, con el mismo espíritu de lograr pacificar al país, promulgó un Decreto concediendo amnistía a todas las personas que decidan deponer las armas y abandonar los cargos y empleos dependientes del Gobierno conservador. Les concedió, para este fin, un plazo de cinco días.
Frente a estos positivos resultados, el Consejo de ministros, encargado del Poder ejecutivo, decidió ascender al general Alfaro al grado de General de División, considerando que, con su pericia y valor, había escrito en San Juan y Gatazo una página gloriosa en la Historia militar de la República.
Las reformas militares
En su mensaje a la Convención reunida en Guayaquil, el 10 de octubre, explica Alfaro, en primer lugar, los esfuerzos que realizó para evitar la lucha fratricida. Sobre la situación del Ejército refiere: “Carecíamos del armamento necesario para atender a los miles de patriotas que clamaban por empuñar el rifle para combatir y lavar la afrenta inferida al sagrado emblema de la Patria… la sensatez y levantado patriotismo del pueblo guayaquileño, alejó el peligro y obvió todos los inconvenientes.

Se facilitó al gobierno el dinero preciso para atender los gastos inaplazables; las armas que estaban en manos de los buenos ciudadanos fueron entregadas al Parque y se organizó en la Costa un ejército de voluntarios… Con su abnegada cooperación y con el valeroso arrojo de nuestros soldados se triunfó en todas partes, volviendo así la paz a la Nación… Para prevenir la alteración del orden y en la convicción de que estando bien armado el Gobierno, desistirían los insensatos de sus planes subversivos, o bien que, al estallar cualquier movimiento reaccionario anonadaríamos por la fuerza y en poco tiempo a los rebeldes, puse cuidado en proveer nuestros parques y, en consecuencia, contraté una buena cantidad de elementos de guerra… tenemos ya el aviso de encontrarse en camino diez mil rifles Mausser…”
“En el Ejército que tenemos todo es nuevo, improvisado, y si algo se ha veteranizado, ha sido en la campaña misma... Los jefes y oficiales que hoy tenemos ostentan sus presillas orladas por el fuego de los combates, ellos y nuestros valientes soldados pusieron a prueba su patriotismo. Me enorgullezco con justo motivo de haber sido el jefe de esa legión de valerosos ciudadanos.”
La Revolución requería de una Fuerza Armada que impida el retorno al pasado. Inmediatamente, Alfaro creó la Comisión codificadora de leyes militares, dirigida por el General Cornelio Vernaza. En septiembre, puso en vigencia el Código Penal Militar y el de Procedimiento Penal; decretó la organización y competencia de los tribunales militares; y, aprobó el Reglamento de Táctica de
Infantería. En agosto de 1898 organizó la fuerza permanente de la República, con las Brigadas de Artillería de Campaña Bolívar y Esmeraldas, la Brigada Sucre, los batallones de Infantería Vencedores, Guayas, Pichincha, Quito, Alhajuela, Libertadores, Carchi y Vargas Torres y El Grupo de caballería Yaguachi.
En 1899 creó el Colegio Militar y la Academia de Guerra; en 1900, la Escuela de Clases y los Cursos de perfeccionamiento para oficiales subalternos; además, contrató, además, una Misión chilena para que coopere en la organización de los Institutos armados.
El 5 de junio de 1900, expidió el Reglamento Interno del Colegio Militar que, entre otros aspectos, consideraba la gratuidad de los estudios y del equipamiento, exigentes pruebas de ingreso, cinco años de duración para obtener el grado de subteniente, cuatro de ellos de estudios generales y uno en las especialidades de infantería, caballería y artillería, además de n riguroso régimen académico y disciplinario.
No escapó de las preocupaciones de Alfaro la formación de la Tropa. Creó para este fin la Escuela de Clases. El curso al que debían asistir desde soldados hasta sargentos duraba un año lectivo. Los mejores alumnos podrían pasar al Colegio Militar para graduarse como oficiales. El 5 de julio de 1900, dispuso que, con los mejores alumnos de esa Escuela y jóvenes civiles que hayan aprobado el primer año de Filosofía, se organice el Curso Extraordinario de Sargentos Primeros aspirantes a oficiales.
La Escuela de Clases fue la primera en inaugurarse. Inició su vida institucional, bajo la dirección de dos oficiales de la Misión Chilena, el mayor Luis Cabrera y el capitán Ernesto Medina. Estudiaban juntos cadetes y aspirantes a oficiales, en cursos separados.
En noviembre de 1902, terminó el Curso de Aspirantes a Oficiales y se graduaron 12 subtenientes. Los apellidos de los graduados demuestran la preponderancia de oficiales serranos que será la tónica de la conformación de los cuadros de oficiales hasta nuestros días.
A la Escuela Militar le tomó varios años iniciar su funcionamiento en un local propio. Esto especialmente por la necesidad de dotarle de las instalaciones adecuadas; por tal razón inauguró sus cursos regulares apenas a fines de enero de 1903. El Ejército que se conformó, gracias a las reformas de Alfaro, reunía las siguientes particularidades:

• A diferencia de la Escuela Militar de Rocafuerte y García Moreno, la fundada por Alfaro se nutre básicamente por elementos de clase media.
• Existe gran fluidez para el acceso a los grados bajos de la oficialidad, tanto para elementos de la tropa como para jóvenes de recursos modestos, en virtud de la gratuidad de la formación.
• El laicismo se aplica en los sistemas educativos militares.
• Excepto en los altos grados, los grupos de poder pierden el vínculo con las jerarquías medias y bajas de la estructura militar.
• Comparado con otros países latinoamericanos, no se forma en el Ecuador una oficialidad de casta, distante económica y socialmente de la tropa y subordinada a los intereses de las clases dominantes.
En 1905 se graduó la primera promoción del Colegio Militar y, a partir de entonces, el Ejército se fue nutriendo de elementos formados, en una escuela de alta disciplina militar, a la vez que, de un adecuado nivel académico.
El estado de la Nación
A pesar de la dura resistencia de las fuerzas tradicionales, la economía del país pudo sostener los altos costos de la guerra revolucionaria y la inestabilidad propia de un período de cambios profundos y acelerados, gracias a la bonanza generada por las excelentes condiciones del mercado internacional del cacao. En 1900, la agricultura para la exportación predominaba en la costa. El litoral producía más del 90% de las exportaciones ecuatorianas Guillermo Arosemena describe así la situación: “La Revolución Liberal de 1895 simbolizó rescatar la continuidad del liderazgo costeño en
el manejo de los asuntos del Estado ecuatoriano, parcialmente perdido en las últimas décadas del siglo XIX. Esta transformación perturbó a las elites quiteñas por la pérdida de poder… En este período de bonanza económica (1900-1913), existía relativa armonía entre Quito y Guayaquil, no había polémicas públicas a la forma de manejar la moneda, existía abundancia de dólares y la inflación era aproximadamente 5% anual. El Banco del Ecuador, ubicado en Guayaquil, habiendo sido el más grande del país hasta inicio del siglo XX, era desplazado a segundo lugar por el Banco Comercial y Agrícola (BCA), gerenciado por Francisco Urbina, hijo del General José María Urbina, quien había sido jefe de Estado a mediados del siglo pasado.”
El propio general Alfaro entregó esta optimista visión del estado de la República en su informe a la Convención en 1906: “Las industrias toman inusitado incremento y se extienden a regiones que antes no las conocían; los capitales extranjeros acuden á fomentar el progreso de la Nación; las vías de comunicación dejan de ser una ilusión lejana... Las riquezas naturales del país se están transformando en filón abierto y en fuente de prosperidad para todos.
La explotación de los bosques; el cultivo del caucho; el desarrollo de la agricultura en sus ramos más productivos; la extensión del comercio; el laboreo de minas, en especial las de carbón en las provincias azuayas; la implantación de nuevas industrias, etc., no son ya meras esperanzas; sino que unas se han convertido y otras están para convertirse, en halagadoras realidades...”. Nuevamente el criterio de Arosemena: “Entre otras acciones positivas de Alfaro, estaba la ley que buscó proteger la incipiente industria ecuatoriana, a través del establecimiento de un arancel proteccionista.

Tuvo fuerte resistencia de los comerciantes importadores, que se sintieron perjudicados. Alfaro decretó la abolición de los monopolios del tabaco, papel de fumar y pólvora, con el propósito de incrementar la producción y declaró la obra de canalización y provisión de agua potable de prioridad nacional.
También emprendió el plan vial: “apertura de caminos, de cuantos caminos se pueda, en todas direcciones; y sin perdonar sacrificio, sin retroceder ante ningún obstáculo”. Su magna obra fue la terminación de la construcción de la línea férrea de Guayaquil a Quito, inaugurada en 1908”.
Visión geoestratégica del ferrocarril
El 11 de junio de 1897, la Asamblea Nacional aceptó la propuesta presentada por Archer Harman para la construcción del ferrocarril Guayaquil- Quito. El 17 de junio de ese mismo año, Alfaro celebró el contrato que daba continuidad a una antigua aspiración llevada a cabo por varios gobiernos que habían alcanzado a construir 70 kilómetros de vía de trocha pequeña.
Como suele suceder en el Ecuador, aquella obra de unidad y salvación nacional recibió la repulsa de varios sectores encerrados en sus mezquinos y parroquiales intereses. Los comerciantes y banqueros porque se había contratado con una compañía extranjera; la clerecía, porque Hartman era protestante; los exportadores, porque implicaría gravar con impuestos al comercio exterior; los terratenientes serranos, porque se facilitaría la emigración de la mano de obra hacia la costa y afectaría al mercado de sus productos para el consumo interno; en fin, lo de siempre y los de siempre. Pero Alfaro se mantuvo firme en su propósito y continuó con este proyecto vital para la integración y desarrollo de la Nación.
Alfaro comprendió con claridad que la disputa territorial con el Perú no podía quedar en simples expresiones jurídicas que a nadie importaban. Eran indispensables actos de presencia en la Amazonía ecuatoriana, mediante la construcción de un ferrocarril que llegase a un río navegable. Para ese fin, firmó un contrato con el conde francés Charnacé. La vía, partiendo de un lugar central, debía terminar en la orilla de uno de los tributarios del Amazonas. A cambio, el Gobierno cedería 35 mil hectáreas por kilómetro de la vía férrea. El proyecto fracasó porque, como en tantas otras ocasiones, en el Ecuador, la oposición ciega ha privilegiado sus odios miserables a los sagrados intereses del país.
Dice Alfaro, al respecto: “Lejos de mí la idea de lanzar la menor inculpación contra los Legisladores que aceptaron el monstruoso arreglo Herrera García; digo monstruoso, porque imposible que el Ecuador quede sin salida libre, propia, al Amazonas, y que la locomotora, al fin y al cabo, lo ponga en contacto directo con las riberas del Guayas, mediante la conexión con nuestro Ferrocarril Trasandino, existente ya. Con la realización del contrato Charnacé, debidamente estudiado y sancionado por el Congreso, habríamos terminado la más grande aspiración nacional”.
Finalmente, el 25 de junio de 1908, llegó el ferrocarril a Quito, en medio de repiques de campanas y festejos populares. Un emocionado Alfaro aseguró que ese era el día más glorioso de su vida porque se había cumplido con la realización de uno de los mayores ideales del país y suyos propios. Sin embargo, los planes de Alfaro no quedaban satisfechos con este logro histórico, porque consideraban la continuación de otros ramales de la red como: Quito-Ibarra-Esmeraldas, Guayaquil-Manta-Bahía de Caráquez y Guayaquil-Machala, lo
bien, integrando, de manera real el territorio a la soberanía nacional.
Cisma en el Partido Liberal
Al momento de la sucesión presidencial que debía realizarse en 1901, inició la división de los liberales. Descartada cualquier opción de un candidato civil, la disputa fue entre los generales Franco y Plaza. Asegura Alfaro: “Yo les manifesté que tenía plena confianza en la lealtad del general Franco a la causa liberal, pero que, atento a la violencia de su carácter, no tardaría en cometer alguna atrocidad capaz de enterrar vivo al Partido Liberal en masa”. A pesar de sus reservas sobre el general Plaza, impuso su candidatura con el triunfo asegurado.
Llegó soltero el general Plaza a la Presidencia y contrajo nupcias con Avelina Lasso de aristocrático abolengo terrateniente. Se articularon así los intereses de los poderes económicos de la Costa con los de la Sierra. Como resultado, la estructura hacendaria, base del poder conservador, no fue tocada y, por otra parte, el ferrocarril inaugurado en 1908 permitió que Quito se acerque al mar y recupere su antigua tradición como centro de la producción de textiles gracias a una política arancelaria favorable puesta en vigencia por el gobierno. La actitud de Plaza derivó en la división del liberalismo en dos bandos irreconciliables. Dice, al respecto, el general Gándara Enríquez: “La gran corriente triunfadora frente a los conservadores, se había escindido en dos facciones. Una de ellas, la que reivindicaba para sí los ideales de Alfaro, se había lanzado a la acción armada contra la otra que, afirmada en su poderío económico, estaba presente en el poder político para defender los intereses de sus patrocinadores y de sus áulicos y para aumentar sus privilegios a costa de las mayorías populares”.
La situación es de enorme gravedad. Denuncia Peralta: “...Manuel Moreno, refiere con descaro que pasma, los progresos obtenidos por los conspiradores en la corrupción del Ejército; y revela los medios empleados con fin tan criminal; de dónde y cómo salió el dinero para comprar las tropas, y aún los individuos que se encargaron de esta infame negociación... Corromper la fuerza armada, transformar en vandalismo la noble profesión militar, que hace de los defensores de las leyes y de las públicas libertades un hato de facinerosos, es indudablemente cometer la mayor de la iniquidades, es socavar los cimientos de la sociedad y derruir a la república... ¿Merece el nombre de Ejército una gavilla de traidores, cuya alma pigmea se manifiesta hasta en el bajo precio en que se cotizan? Con justicia han abandonado la carrera de las armas todos los hombres de corazón, todos los que rinden culto al honor, todos los que tienen en más

que la vida, el brillo y limpieza de su espada...”. Cuando Plaza entrega el poder político a Lizardo García, gerente del flamante Banco Comercial y Agrícola, inicia Alfaro una nueva lucha en defensa de su Revolución y, en una campaña violenta, que culmina con la victoria de Chasqui, derrota a las fuerzas del Gobierno. Antes del enfrentamiento la general arenga a sus soldados: “Media hora de valor, buena letra y la victoria es nuestra”. Como en efecto sucede. Gobernará como jefe supremo, como presidente interino entre octubre de 1906 y 1907 y como presidente hasta 1911.
El Mártir del Ejido
Emilio Estrada triunfa en las elecciones el 1 de septiembre de 1911. Alfaro convocó a un Congreso extraordinario, con la intención de descalificarlo, por la precariedad de su salud. El 11 de agosto, al grito de “¡Abajo la dictadura! ¡Viva Emilio Estrada! ¡Viva la Constitución!”, militares y población civil asaltaron el Palacio de Carondelet con la intención de capturar a Alfaro. Intervino oportunamente el ministro de Chile, Víctor Eastman Cox, que acogió al presidente y su familia en su Legación, salvándoles de ese modo la vida. Carlos Freile Zaldumbide, presidente del Senado, le pidió la renuncia y Alfaro la presentó. El presidente electo Emilio Estrada intervino para que Alfaro pueda salir del país con rumbo a Panamá, previa la promesa de que no intervendría en política por un lapso de dos años.
Estrada falleció el 21 de diciembre y fue reemplazado por Carlos Freire Zaldumbide como encargado del poder Freile Zaldumbide, lo reemplazó interinamente, como encargado del poder. El general Leonidas Plaza lanzó su candidatura a la Presidencia.
En esas circunstancias desesperadas, Montero nombró a Eloy Alfaro como ‘Director de la Guerra’.

En esa condición, el 19 de enero de 1912, publicó una Proclama al Pueblo y Ejército de Guayaquil: “Conciudadanos: La situación amenazante para la ciudad de Guayaquil, me impone el deber de acudir a conjurar el peligro, aceptando con la mejor voluntad el nombramiento de Director de la Guerra, con el que he sido nombrado por el Gobierno Seccional del señor General Montero a fin de cooperar al afianzamiento de las instituciones liberales”.
También quiso lavarse las manos Freire Zaldumbide, y ordenó a destiempo que no ingresen los prisioneros a Quito, pero llegaron el 28 de enero, fueron trasladados al panóptico al medio día y, poco tiempo después, vil y cobardemente, fueron asesinados por decisión de los grupos de poder serranos y costeños, sedientos de venganza, por una muchedumbre hábilmente manipulada. Convertida en el verdugo del infame crimen.
Proyecciones
La lucha política había enfrentado tradicionalmente a dos grupos de poder económico ubicados regionalmente: los terratenientes serranos y los terratenientes y burguesía comercial costeña, vinculada especialmente a la exportación de productos agrícolas.
Las reformas del general Alfaro pusieron en escena una tercera fuerza: una emergente, aunque todavía incipiente clase media, compuesta por pequeños productores, comerciantes, intelectuales, burócratas, maestros y militares, que comenzaron

a constituirse en importantes protagonistas en la política nacional.
Después del vil asesinato del gran general y mejor ser humano que fue Eloy Alfaro, el país quedó en manos de los grupos económicos guayaquileños, como la fracción de clase dominante del momento y con una clase económica serrana sometida, aunque parcialmente satisfecha, por los acuerdos forjados con el general Leonidas Plaza.
El Estado ecuatoriano quedó en manos de lo que se calificó entonces como ‘la plutocracia’. Las reformas de Alfaro, en el campo de la defensa, modificaron la estructura de clase de la oficialidad joven que comenzó a representar más bien los intereses de las clases emergentes: esa todavía pequeña y débil clase media que fue protagonista de lo que se conoce como la Revolución Juliana, cuyas reivindicaciones referían sus propias aspiraciones como militares, pero especialmente las de las clases que no participaban en el ejercicio del poder.
En el ‘Programa de Renovación del Ejército’, los jóvenes oficiales planteaban que el gobierno asegure los recursos para una eficiente preparación militar, la abolición de la concesión de despachos y grados por compromisos políticos, la estabilidad profesional, el mejoramiento de los sueldos, la creación para la tropa de los beneficios de retiro y montepío, que solamente cubría a los oficiales, seguros de invalidez y muerte, actualización de la legislación militar y el fin de la disciplina despótica y arbitraria “introducida por los oficiales chilenos”.
Plaza Gutiérrez: víctima de su silencio
Rafael Arroyo Alcivar rarroyoa@icloud.com
El año pasado publiqué mi primer libro. Lleva por título La verdad y el subtítulo es el título este artículo. En mi condición de aficionado a la historia, y ya jubilado, me he impuesto en lo que me resta de salud y vida, la misión de rescatar a algunos personajes que han sido muy maltratados por ella. Personajes que fueron víctimas de pasiones políticas, envidias o simplemente chivos expiatorios de actos de terceros.
Por lo que uno de sus más recientes proyectos es la creación del primer Ecomuseo Biblioteca de Ecuador en el centro de Quito. Esta idea, que surgió hace aproximadamente diez años, ha ido tomando forma gradualmente, enfrentando desafíos y superando obstáculos en el camino. Uno de los mayores logros fue conseguir la casa en el centro histórico quiteño, lo cual fue posible gracias al apoyo de las Administraciones Municipales. Con el lugar asegurado, se comenzó a trabajar en los planos de reconstrucción, priorizando prácticas sostenibles con el ambiente. Paralelamente, se gestionó la recaudación de fondos para dar inició a la obra, que felizmente inicio hace aproximadamente un año.
Esta iniciativa busca crear un espacio que combi -
ne piezas de museo con libros especializados en temas ecológicos y las ciencias que estudian los ecosistemas naturales.
El proyecto se alinea con la corriente de la llamada Nueva Museología que surge en los años 70 como alternativa a la museología tradicional.
Esta tendencia museológica emergente aporta una visión interrelacionada en la que ya no solo es el objeto como exhibición, ahora se considera el enfoque del visitante, la participación comunitaria y se da énfasis en el contexto social y político. Orientando a los museos a tener mayor apertura, participación y responsabilidad social.

En ese libro trato cinco calumnias que fueron lanzadas en su contra, básicamente por dos personajes: Olmedo Alfaro Paredes y Roberto Andrade Rodríguez; el primero, hijo del general Eloy Alfaro Delgado y el segundo, hermano del general Julio Andrade Rodríguez.
Lamentablemente muchos historiadores se limitaron a repetir lo que Olmedo Alfaro y Roberto Andrade publicaron. El general Plaza pasó a la historia como el asesino de “los Alfaro” y del general Andrade, como un ser inhumano, ambicioso y desleal. No fue así.
El asesinato de Alfaro y sus lugartenientes
El general Plaza ha pasado a la historia como el responsable del atroz asesinato sucedido en Quito el 28 de enero de 1912 del general Eloy Alfaro y sus lugartenientes. No olvidemos que tres días antes de este trágico evento, en Guayaquil, fue también linchado el general Pedro Jacinto Montero Maridueña.
Estas muertes fueron el epílogo de una serie de eventos.
Un grupo de cuatro ciudadanos, el 11 de agosto de 1911, visitan al presidente Eloy Alfaro en su despacho y le piden la renuncia. El día anterior, el presidente Alfaro había fracasado en el intento de declararse dictador para mantenerse en el poder y no entregarlo a quien había sido elegido a inicios de ese año, el señor Emilio Estrada Carmona; su popularidad estaba por los suelos por la serie de escándalos que habían salido a flote: el informe sobre la construcción del ferrocarril Guayaquil –Quito, los pretendidos contratos de construcción de nuevas líneas férreas en condiciones muy lesivas a los intereses del Ecuador, la pretendida cesión del Archipiélago de Galápagos a los Estados Unidos de América a cambio de un préstamo, el asesinato del general Emilio María Terán.
El presidente Alfaro se sentía derrotado y accede a firmar su renuncia y se le ofrece asilo en la Legación chilena.
En el trayecto de algo más de cien metros desde el Palacio de Carondelet hasta la residencia del ministro Plenipotenciario chileno, un nutrido grupo de ciudadanos y de soldados intentaron hacer justicia por mano propia, lo que fue impedido por la valiente actitud del ministro Chileno doctor Víctor Eastman Cox y del teniente coronel Manuel Moreno Montaño, quien lideró la comisión de ciudadanos que solicitaron minutos antes la renuncia al general Alfaro. Este y su familia permanecieron las siguientes cinco semanas en la mencionada residencia cercados por ciudadanos quienes, desde las afueras de la residencia, durante todo este período y a toda hora, pedían al doctor Eastman les entregara al general Alfaro para ajusticiarlo y al tiempo vigilaban para impedir que el expresidente se fugue.
El 1° de septiembre de 1911 asume la presidencia de la República el señor Emilio Estrada.
El general Plaza, al enterarse de que el gobierno del general Alfaro había cesado, decide retornar a su patria. Llega a Quito el 8 de septiembre de 1911, luego de haber permanecido con su familia en Nueva York desde noviembre de 1905 a febrero de 1906 como ministro Plenipotenciario del Ecuador y luego como exiliado.
El gobierno nacional y el Congreso demoraban en otorgar al general Alfaro y a su familia el salvoconducto que les permita salir del país y establecerse en Panamá, como había prometido hacerlo el general Alfaro al Cuerpo Diplomático acreditado en el Ecuador y a la nación.
El general Plaza era un hombre de acción.
Visita al general Alfaro el día 15 de septiembre, se ponen de acuerdo y en dos días logra que el gobierno expida el salvoconducto. El general Plaza escolta, acompañado por el general Juan Francisco Navarro Nájera, al general Alfaro y a su familia desde la residencia del ministro Eastman hasta Chimbacalle para que viajen por tren hasta Durán y se asegura que el vapor zarpe de Guayaquil a Panamá, tan pronto arribe la familia Alfaro y así sucede.
La paz y tranquilidad que el Ecuador había recobrado con la salida del general Alfaro se ve interrumpida por la muerte del presidente Estrada el 21 de diciembre de 1911. Al día siguiente de este triste suceso, el coronel Carlos Otoya Ramos se declara en rebeldía en Esmeraldas y declara que nombra al general Flavio Alfaro Santana jefe Supremo de la nación.
El general Flavio Alfaro se encontraba, al igual que su tío el general Eloy Alfaro, en Panamá. Flavio Alfaro de inmediato organiza su viaje al Ecuador para asumir la jefatura suprema que le ofrecía el coronel Otoya. Llega a costas ecuatorianas el 28 de diciembre de 1911, en pocas horas llega a Esmeraldas y emprende la marcha hacia Guayaquil al frente de sus tropas reclutadas en esa provincia y a lo largo del trayecto. Así inició la más cruenta guerra civil que ha soportado el Ecuador.
El general Pedro J. Montero Maridueña al momento del fallecimiento del presidente Estrada era el jefe Militar de Guayaquil y había proclamado su respaldo al gobierno del doctor Carlos Freile Zaldumbide quien constitucionalmente debía encargarse del poder a raíz de este infausto acontecimiento. Sin embargo, el 28 de diciembre de 1911, el general Montero se declara jefe Supremo y desconoce al gobierno de Freile Zaldumbide. Y llama al general Eloy Alfaro, quien como dijimos se encontraba en Panamá, para entregarle el poder.
El general Alfaro rompe su ofrecimiento de mantenerse alejado del Ecuador por un período de al menos un año y emprende viaje a Guayaquil. El 30 de diciembre de 1911 el general Flavio Alfaro se entera del golpe de estado propinado por el general Montero y se pone en contacto con él. Coincidencia a no, los dos generales Alfaro arriban a Guayaquil el 5 de enero de 1912. Se ponen de acuerdo y resuelven unirse para hacerse del poder. Nombran comandante en Jefe de las fuerzas revolucionarias a Flavio Alfaro el éste nombra como jefe de Estado Mayor al coronel Carlos Concha Torres. Se dan las batallas de Huigra, Naranjito y Yaguachi, los días 11, 14 y 18 de enero de 1912 que causaron miles de bajas entre ambos bandos y la derrota total de los revoltosos.

El general Plaza acepta suscribir un acuerdo de paz con el general Montero con el fin de terminar con esta guerra y detener el derramamiento de sangre de hermanos ecuatorianos. Este acuerdo se suscribe el 22 de enero de 1912 y en su primer punto se estableció que “El Gobierno Constitucional de la República del Ecuador concederá amplias garantías a las personas civiles y militares que por cualquier motivo, directo o indirecto, hayan tomado parte en el movimiento político del veintiocho de diciembre de mil novecientos once. …”.
Las tropas gubernamentales entran a Guayaquil el mismo día 22, se producen ligeros choques armados con tropas de Flavio Alfaro. Las familias de los jefes revolucionarios se embarcan en diversos navíos anclados cerca de Guayaquil que los llevarían al exilio con ellos. Desde la misma mañana del día de la firma del acuerdo se entabla una polémica entre el general Plaza en su calidad de comandante en Jefe y el general Andrade en su calidad de jefe de Estado Mayor de las fuerzas gubernamentales con el presidente doctor Freile Zaldumbide y otros miembros de su gobierno. Los primeros defendiendo la legalidad y conveniencia del acuerdo y los segundos exigiendo que no se firme y luego que no se lo respete.
El presidente Freile Zaldumbide, un día antes del de la firma del acuerdo envía un telegrama a los generales Plaza y Andrade diciéndoles: “… sería una vergüenza para ustedes y el gobierno conceder garantías a los traidores que han ensangrentado la República”. Para esa fecha, 21 de enero de 1912, ya empezaban a llegar a Quito trenes cargados de soldados heridos y muertos.

La ciudadanía quiteña salía a la calle a protestar contra la revolución y a exigir que los responsables de esta desgracia sean severamente castigados. La presión popular se manifiesta en discursos, asambleas, proclamas, telegramas pidiendo sanciones.
El día de la firma del acuerdo el general Plaza le contesta al presidente Freile Zaldumbide dándole razones militares y humanitarias para justificar los términos del acuerdo y le manifiesta: “… En cuanto a que sea vergonzoso obtener la entrega de Guayaquil por capitulación, acepto esa vergüenza y desde ahora aseguro que está página serán la mejor que legue a mis hijos. -
Exento de ambiciones y hombre sin pretensiones ni vanidades, prefiero modestos triunfos pacíficos a los ruidosos y sangrientos. Mi espíritu está enfermo. La sangre derramada en Huigra, Naranjito y Yaguachi es sangre de nuestros hermanos y no puedo ser impasible ante semejante calamidad.Todavía tenemos 400 cadáveres insepultos en Yaguachi. ¿Se quiere más sangre? Que venga otro a derramarla”.
Y este es el tono del intercambio de telegramas entre Quito y Guayaquil en los siguientes días. Los generales Plaza y Andrade a favor de que se respete el acuerdo, los miembros del gobierno, presidente y ministros insistiendo que no se lo respete. El 23 de enero de 1912 el pueblo de Guayaquil se enteró dónde se encontraban los generales Eloy Alfaro y Pedro J. Montero.
Para evitar que los generales sufran algún ataque,
el general Plaza destacó al Batallón Guardia de Honor para que condujeran a los generales Eloy Alfaro y Montero al cuartel donde se había instalado el Batallón Marañón. Por razones que desconocemos el general Andrade ordena sean conducidos a la Gobernación los generales Eloy Alfaro y Montero.
En este recorrido la presencia de los soldados y del general Andrade evitaron que el pueblo atente contra la integridad de los generales vencidos. Desde ese día y permanentemente el general Plaza estuvo junto a los generales rebeldes compartiendo comidas, incluso redactando telegramas con ellos. Fueron varias las ocasiones en que el general Plaza tuvo que intervenir personalmente para dispersar intentos de agresión contra los generales derrotados, incluso se dieron casos en que tuvo que blandir su revolver y hasta disparar al aire para dispersar a los agresores.
El 24 de enero de 1912 el general Plaza arremete nuevamente contra el gobierno. Envía un telegrama al presidente Freile Zaldumbide en el que rehúsa discutir si tenía o no facultades para suscribir el acuerdo porque lo considera inútil, pero sí detalla que de no haber mediado ese acuerdo la guerra hubiera durado más, asegura que son falsos los rumores que los generales Eloy Alfaro y Montero no cumplieron con el acuerdo, narra que los generales Eloy Alfaro y Montero pudieron huir el día anterior y no lo hicieron, indica que fue el general Eloy Alfaro quien comunicó al gobernador dónde se encontraba y que para escoltarlo despachó al Batallón Guardian de Honor.
Le dice al presidente Freile Zaldumbide que tuvo conocimiento que el general Navarro se encontraba en viaje de Quito a Guayaquil, se alegra de que esto suceda, “… para que sea él quien viole una capitulación que yo firmé con conocimiento perfecto de causa y convencido de que hacía un gran servicio al País y al Ejército”. Le anuncia que la campaña ha terminado en Esmeraldas, El Oro y Los Ríos y no duda que Manabí irá por ese camino “… tan luego como podamos con las autoridades”. Y renuncia al mando de “… jefe del Ejército porque quiero aprovechar la salida del vapor Chile para irme a Nueva York a reunirme con mi familia”. Ese mismo día el presidente Freile Zaldumbide no acepta la renuncia del general Plaza.
La noche del 24 de enero de 1912 llega a Guayaquil el general Navarro, ministro de Guerra y Marina y se hace cargo de la situación. El general Plaza se mantiene junto a los generales Eloy Alfaro y Montero. En la noche del 24 de enero o en la mañana del 25 arribó a Guayaquil el general Medardo Alfaro en un vapor inglés con 112 hombres armados y con pertrechos para la revuelta. El general Medardo Alfaro fue capturado por el comandante Juan Manuel Lasso y conducido inmediatamente a la Gobernación donde se encontraba su hermano Eloy y el general Montero. El general Ulpiano Páez Egüez también llegó en ese mismo vapor y se dejó conducir hacia el lugar donde se encontraba el general Eloy Alfaro.
El 25 de enero es un día cargado de eventos. El general Flavio Alfaro fue localizado y el general Plaza tuvo que salir a escoltarle en su desplazamiento hacia la Gobernación, para protegerlo de las agresiones de la población que encontraron en el camino. El reencuentro entre el general Flavio Alfaro y su tío el general Eloy Alfaro fue nada amistoso. Cerca del mediodía estalló accidentalmente el polvorín de uno de los cuarteles en Guayaquil. Se difundió una noticia falsa en el sentido que el estallido fue provocada por las fuerzas rebeldes con el objeto de asestar un golpe a las fuerzas gubernamentales que habían ocupado dicho cuartel. Esta noticia enardeció la animadversión hacia los rebeldes.
Por orden del general Navarro, se instauró el juicio en contra del general Pedro J. Montero en la Gobernación, en una habitación donde se encontraban el resto de los cabecillas, incluyendo al general Manuel Serrano y al periodista coronel Luciano Corral, alrededor de la una de la tarde. Pasadas las ocho de la noche se dictó el veredicto declarándolo culpable y condenándolo a degradación pública y a dieciséis años de prisión. Esta sentencia no fue del gusto del público arremolinado en las afueras de la Gobernación, el cual

asaltó el edificio, venció a los guardias, asesinó al general Montero, arrojó su cuerpo por una de las ventanas, mutiló su cuerpo y lo arrastró por la ciudad, hasta llegar a la Plaza de San Francisco donde lo incineró. Así en singular porque fue el pueblo hastiado con la revolución quien cometió esta barbaridad. Esa misma noche el general Navarro optó por trasladar al resto de detenidos hasta Durán, para embarcarlos en un tren expreso hacia Quito. Así se cumplió y en la madrugada del 26 de enero los generales Eloy, Medardo y Flavio Alfaro, Ulpiano Páez y Manuel Serrano y el coronel Luciano Corral viajaron con ese destino a encontrar su muerte.
En la madrugada del 26 de junio de 1912 la turba que linchó al general Montero regresó a la Gobernación a ensañarse con el resto de los detenidos, pero ya no los encontró. El general Plaza, ese mismo día, envió un telegrama al arzobispo de Quito, monseñor Federico González Suárez rogándole que proteja a los detenidos que iban rumbo a la capital. El arzobispo difundió una tibia súplica dos días después de esta fecha.
El general Plaza, a pesar de que estaba con la salud muy deteriorada, se embarcó el 27 de enero de 1912 en el buque Cotopaxi rumbo a Manta. Fue escoltado con unos pocos jóvenes soldados azuayos a sofocar la revuelta en Manabí. También llevó unos cien soldados desarmados del Batallón Manabí que escogieron retornar a sus hogares antes que engrosar las filas del ejército regular. Cuando el general Plaza llegó a su tierra, la que le vio nacer, había terminado la revuelta en esa región y las autoridades legales estaban al frente de ella.

El resto de esta historia la conocemos. El Gobierno que tanto insistió en el traslado de los detenidos a Quito dio órdenes de detener la marcha e incluso de regresar con los detenidos a Guayaquil.
Los soldados del Batallón Marañón que estaban cuidando a los detenidos estuvieron a punto de amotinarse cuando se enteraron de que interrumpirían su retorno a la capital. Falló un segundo tren por falta de combustible para que el Batallón Marañón continúe el viaje y los detenidos regresen a Durán. A lo largo del trayecto del tren, la gente de las poblaciones se reunía para agredir a los detenidos. El tren no pudo avanzar como tenían previsto porque también se produjeron derrumbes que obstaculizaron el avance.
Los detenidos llegaron a Quito cerca del mediodía del 28 de enero, fueron conducidos fuertemente resguardados al Penal García Moreno. Se retiraron los oficiales y soldados del Batallón Marañón creyendo que habían cumplido con su deber. A la una de la tarde el pueblo de Quito atacó la prisión y repitió la escena que se vivió tres días antes en Guayaquil. El pueblo asesinó a los detenidos, mutiló, arrastró e incineró sus cuerpos de la manera más cruel.
¿Se puede decir que el general Plaza fue el responsable del asesinato del general Alfaro y sus seis compañeros (incluyendo entre ellos al general Montero)? Ciertamente que no. ¿Quiénes fueron los responsables de este crimen? Dejo la respuesta a terceros. Me guardo mi opinión.
La muerte del General Julio Andrade
Fallece el general Julio Andrade pocos minutos antes de la medianoche del día 5 de marzo de 1912, como consecuencia de un disparo de fusil que le compromete un órgano vital en el abdomen. Temprano a la siguiente mañana, el general Plaza se presenta en la casa del occiso con el objeto de presentar sus condolencias a la familia, pero le impiden el paso y profieren la acusación que él era el “asesino” de Julio Andrade.
El día de su muerte suceden dos eventos que son dignos de mencionar. El primero fue una reunión convocada por el señor Carlos Freile Zaldumbide y su gabinete, alrededor de medio día, para proponer a los generales Plaza y Andrade, así como al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos R. Tobar Guarderas, retiren sus candidaturas a la Presidencia de la República que estaban convocadas para fines de ese mismo mes.
Los tres candidatos salían del Partido Liberal Radical. Les pidieron también que se sometan a aceptar y apoyar a un candidato único nombrado por la Junta Liberal Radical de Pichincha ya que, por la premura del tiempo, no era posible convocar a la Junta Liberal Radical nacional.
De paso, también le solicitaron al general Plaza, en su calidad de comandante en jefe del Ejército, remueva a dos o tres jefes de guarniciones acantonadas en Quito.
Tanto el general Julio Andrade, cuanto el doctor Tobar Guarderas aceptaron la primera propuesta. El general Plaza no aceptó ni una ni otra.
La segunda porque estimó que se estaba solicitando la remoción de esos jefes militares de manera arbitraria y que eran buenos oficiales que habían demostrado pundonor y valentía en la guerra civil librada dos meses antes y eran defensores de la democracia.
Respecto al primer punto su negativa también fue tajante. Su candidatura a la presidencia fue presentada por un importante grupo liberal radical, representativo de todo el Ecuador, a fines de diciembre de 1911, pocos días después de convocadas las elecciones para elegir al sucesor del presidente Emilio Estrada que falleció el 21 de diciembre de ese año. No podía renunciar a la postulación y peor someterse a la directiva liberal radical de Pichincha. Vale la pena anotar que la candidatura del doctor Tobar Guarderas fue proclamada por el gobierno del doctor Carlos Freile Zaldumbide a mediados de enero de 1912. La candidatura del general Andrade fue proclamada por un grupo de liberales radicales residentes en Quito el 12 de febrero de 1912.
Las negativas del general Plaza producen malestar entre los asistentes y se genera un enfrentamiento de palabra entre el general Plaza y el general Andrade. El señor Roberto Andrade, hermano de este último, pocas semanas después del 5 de marzo de 1912, se da el lujo de publicar el cruce de palabras que tienen los dos generales como si él hubiera estado presente. Podría citar muchos casos similares a este, en los que Roberto Andrade incumple su tarea de historiador y se aleja de la verdad inventando hechos o recreando situaciones.
En esa reunión, el presidente encargado doctor Freile Zaldumbide nombra ministro de Instrucción Pública al general Julio Andrade. El titular de esa cartera Carlos Rendón Pérez había renunciado ese día. Lo cierto es que el general Plaza se retira de la reunión y le sigue el general Juan Francisco Navarro Nájera quien era el ministro de Guerra y Marina. El presidente y su gabinete se temieron un golpe de estado. Lo que no sospecharon en ese momento es que efectivamente, el general Plaza, fiel a sus principios democráticos y contando con la mayoría de la voluntad popular liberal radical y con el Ejército, efectivamente depondría al presidente encargado al día siguiente.
A la tarde de ese 5 de marzo, el aún presidente doctor Freile Zaldumbide se entera que el movimiento político militar en su contra estaba en marcha y convoca a su gabinete a la segunda reunión. Por razones que desconozco no pudieron reunirse en ninguna dependencia estatal y resolvieron hacerlo en uno de los cuarteles, donde funcionaba la Intendencia de policía, creyendo que esa guarnición

los respaldaba. Alrededor de las 7 de la noche se reunieron en la sala de amanuenses de este cuartel. El gobierno se preparó para defenderse del golpe. Destituyeron al ministro de Guerra y Marina, el general Juan Francisco Navarro, encargando esta cartera de estado al recientemente nombrado ministro de Instrucción general Andrade. Redactaron los decretos destituyendo al general Plaza de la Comandancia del Ejército, destituyeron a los jefes de guarniciones que habían solicitado al general Plaza ese día los reemplace. En fin, estaban defendiendo su gobierno.
Hasta tanto el general Plaza había conferenciado mediante el telégrafo con los jefes de las distintas guarniciones del país. Acordando que mantendrían el orden constitucional y que respetarían los resultados de las votaciones que debían tener lugar los días 30 y 31 de marzo de 1912. Alrededor de las 11:30 pm se produce una balacera dentro del cuartel donde sesionaba el presidente Freile Zaldumbide entre los soldados ahí acantonados, unos respaldando al gobierno y otros a una sucesión ceñida a la Constitución. Impulsiva e imprudente fue la reacción del general Andrade, quien armado de un fusil que se encontraba en el cuarto de amanuenses, sale a un corredor mal iluminado y recibe el balazo en el bajo vientre.
El doctor Tobar Guarderas que se encontraba junto a él, arrastra al herido hacia el cuarto de donde habían salido. Con la ayuda del resto de asistentes, lo tienden en el suelo junto a uno de los escritorios, constatando la gravedad de la herida. Para escapar del lugar creyendo que sus vidas peligraban y, seguramente, para buscar ayuda

para socorrer al herido, mueven un armario tras el cual había una puerta lateral para salir del cuartel. Al mover el armario y despejar la puerta, el armario cae contra el escritorio junto al cual yacía agonizando el general Andrade. Un par de horas luego de este incidente llega el auxilio para el general Andrade, pero lo encuentran ya muerto.
Connotados galenos de la ciudad, personas de excelente reputación ética y profesional, practican la autopsia y determinan qué causó la muerte y definen la trayectoria del proyectil. Meses después el fiscal, señor reinaldo Crespo, luego de prolijas investigaciones dictaminó que la muerte del general Andrade fue casual, un accidente y no hubo asesinato. Los adversarios políticos del general Plaza se encargaron de regar la versión de Roberto Andrade: “Plaza lo mandó a matar” que luego se transformó en “Plaza lo mató y para disimular el crimen le botó un armario encima”. En la madrugada del 6 de marzo de 1912, el presidente Freile Zaldumbide, ante la falta de apoyo político y militar, renunció y asumió el poder ejecutivo el doctor Francisco Andrade Marín, último presidente de la Cámara de Diputados del Congreso.
Las elecciones se desarrollaron con normalidad y el general Plaza las ganó con cerca del 98% de los sufragios. ¿Se puede decir que la muerte del general Andrade fue un asesinato? El simple análisis del suceso hace imposible que esta muerte fue planificada. Además, a lo largo de su vida, el general Plaza jamás asesinó no mandó a matar a personas alguna.
La guerra de Concha
La historia o los historiadores no han recogido adecuadamente las causas, el desarrollo y las consecuencias de la Guerra de Concha.
¿Podemos creer que el coronel Carlos Concha Torres armó una revolución el septiembre de 1913 para vengar el asesinato de Eloy Alfaro y sus lugartenientes a fines de enero de 1912 o para rehuir el pago de un par de enormes deudas que Carlos Concha adquirió en sus años en París o hay algo más atrás de esta rebelión? Como quiera verse, este asunto está por aclararse.
Lo que sí conocemos es el desarrollo de esta aventura tuvo graves consecuencias para el país, para los esmeraldeños y para los soldados (de ambos bandos) que tuvieron que combatir.
Empecemos este capítulo recordando que el coronel Carlos Concha hizo las veces de jefe de Estado Mayor del general Flavio Alfaro Santana comandante en jefe de los ejércitos revolucionarios, que este último armó en Esmeraldas y Manabí a partir del 22 de diciembre de 1911 para hacerse del poder rompiendo el régimen constitucional y que el general Pedro J. Montero utilizó en Guayaquil con el mismo fin, primero en su favor y luego a favor del general Alfaro el 28 de diciembre del mismo año. Las dos fuerzas fueron puestas a órdenes de Flavio Alfaro el 5 de enero de 1912, cuando Montero y Flavio Alfaro llegan a un acuerdo, en presencia ya del general Eloy Alfaro Delgado.
Se producen las batallas de Huigra, Naranjito y Yaguachi los días 11, 14 y 18 de enero de 1912 donde las fuerzas gubernamentales derrotan amplia
mente a las rebeldes lideradas por Flavio Alfaro y Carlos Concha. Al verse derrotados estos dos comandantes el día 18 de enero, luego de la batalla de Yaguachi, logran cruzar el río Guayas y se esconden en Guayaquil. El 22 de enero las tropas gubernamentales ingresan vencedoras a Guayaquil, amparadas en el Acuerdo de paz que suscriben ese mismo día, el jefe de la revolución general Pedro J. Montero y el jefe del ejército constitucional general Leonidas Plaza Gutiérrez. Flavio Alfaro cae preso el 25 de enero, mientras que Carlos Concha permanece en las sombras hasta que el gobierno de Leonidas Plaza, quien había sido elegido presidente a fines de marzo de 1912 y se había posesionado a inicios de septiembre de 1912, decreta la amnistía para todos quienes participaron en esa revolución.
Ante tanto fracaso, el presidente Plaza deja Quito, encarga el poder al doctor Alfredo Baquerizo Moreno y viaja a Esmeraldas para ponerse al frente de las fuerzas del gobierno. Cambia la estrategia y en lugar de tratar de rescatar Esmeraldas con una invasión desde el río, ordena el desembarco de tropas en Atacames y, a través de la selva, llega a Esmeraldas y derrota a los rebeldes ocupantes. Es a partir de este momento que los resultados de la guerra empezaron a ser favorables al gobierno. Pero las acciones son lentas debido a las condiciones en las que tuvieron que pelear los soldados, en su gran mayoría serranos, con uniformes propios para climas fríos y templados inadecuados para la selva, sin experiencia para hacer frente al clima, los insectos y las fieras que reinan en las selvas.
El presidente Plaza sufre un quebranto en su salud y se regresa a la Capital en un momento en que ya se vislumbraba la derrota a Concha. Carlos Concha cae preso junto a uno de sus hermanos el 15 de febrero de 1915. Asume el mando de los rebeldes un medio hermano de Carlos Concha, el coronel Enrique Torres. Siguen las batallas esta vez más frecuentemente con la victoria de los soldados gubernamentales. Termina el conflicto con la rendición de los conchistas, cuando Plaza ya había entregado el poder a su sucesor, doctor Alfredo Baquerizo Moreno, quien les ofrece una amnistía. Los rebeldes deponen definitivamente armas el 6 de noviembre de 1916.
Plaza nació en Ecuador
Roberto Andrade en sus escritos dice que el general Plaza, para poder asumir su primera presidencia, suplantó la identidad de algún hermano muerto porque Leonidas habría nacido en Colombia. Este decir es una mentira del tamaño de una Catedral. Si nos basamos en el Censo Nacional de 1871 (ordenado por el gobierno de Gabriel García Moreno) encontramos que en el hogar del señor

José Buenaventura Plaza Centeno y de la señora Alegría Gutiérrez Sevillano situado en la ciudad de Bahía de Caráquez, encontramos a los hijos de este matrimonio, ese momento. Suman ocho vástagos, el mayor un varón de dieciséis años llamado José Manuel y la menor una niña de siete meses de edad llamada Noema Celina. Consta también un niño de seis años llamado Leonidas. Los padres de Leonidas en total tuvieron doce hijos el primogénito nació en 1853 pero murió a los dos años de edad. Le siguieron los ocho que constan en el padrón del censo mencionado y luego nacieron los tres últimos.
El niño de seis años nació en 1865. Fue bautizado en Charapotó con el nombre de José León Julio. En una libreta con anotaciones familiares el padre de los Plaza Gutiérrez, el señor José Buenaventura Plaza Centeno anota que el vástago que nació en 11 de abril de 1865 se llamó José Julio Leonidas.
En la emotiva despedida que dirige el general Leonidas Plaza Gutiérrez a sus tropas el 9 de junio de 1895, siendo comandante de Plaza de la Provincia de Alajuela, Costa Rica dice: “… La Patria de mi nacimiento reclama mis servicios y me llama a ocupar el puesto de soldado en las filas de la más grande y noble revolución que ha visto la América en este último cuarto de Siglo”. Pocas semanas después en general Plaza se encuentra peleando en la batalla de Gatazo.

Leonidas Plaza Gutiérrez es el mismo que fue bautizado en Charapotó con el nombre José León Julio.
Desde su nacimiento utilizó el nombre de Leonidas, mucho antes de que sueñe llegar a ser presidente del Ecuador.
¿Quién puede dudar de esto? Nadie. ¿Por qué Plaza no se defendió?
Leonidas Plaza Gutiérrez fue víctima de su silencio, como se demuestra en una carta que dirige, el 8 de octubre de 1904, al general Julio Andrade. El primero era el presidente del Ecuador y el segundo estaba en Bogotá en calidad de Enviado Especial y ministro Plenipotenciario del Ecuador en Colombia. En ella, el general Plaza le dice al general Andrade: “ … me ha causado profunda impresión, porque veo que llega a usted y con buen éxito, la campaña de calumnias y mentiras levantada por nuestros enemigos, cosa que no he esperado nunca, porque había creído que las manifestaciones de estimación y aprecio que he hecho a usted, eran seguro baluarte contra cualquier clase de intrigas; pero no por esto ha menguado la estimación que le tengo porque me precio de ser un hombre de mundo y tengo la costumbre de dejar las cosas al tiempo que todo lo aclara, y como mi procedimiento es en todo caso leal y franco, el resultado tiene que serme siempre favorable” En otras palabras, la verdad sale a flote con el tiempo. El general Plaza se equivocó, las calumnias echaron raíces en la historia.
1. El libro La verdad: Leonidas Plaza Gutiérrez, víctima de su silencio está disponible en Amazon, versión Kindle y versión pasta blanda. También se lo puede encontrar en librerías ecuatorianas, en pasta blanda, impreso en Ecuador.
2. Fueron seis las víctimas del linchamiento sucedido en Quito el 28 de enero de 1912. Los generales Eloy Alfaro Delgado, Medardo Alfaro Delgado, Flavio Alfaro Santana, Ulpiano Páez Egüez, Manuel Serrano Renda y el coronel Luciano Corral Morillo.
3. El presidente Lizardo García asumió el poder el 1° de septiembre de 1905 de manos del presidente Plaza y lo nombra ministro Plenipotenciario del Ecuador ante el gobierno de los Estados Unidos de América. El presidente García es depuesto por un golpe de estado liderado por el general Eloy Alfaro el 31 de diciembre de 1905 y con fecha 17 de febrero de 1906 el jefe Supremo general Alfaro da por terminada esta misión. Desde entonces, el general Plaza vivió en Nueva york en calidad de exiliado.
4. Lamus G., Ramón (1912) Páginas de verdad. 148
5. Robalino Dávila, Luis (1969) Orígenes del Ecuador de hoy. Tomo VIII. 547
6. Lamus G., Ramón (1912) Páginas de verdad. 219
7. El subrayado es nuestro. De la Torre Reyes, Carlos (1995) La Espada sin Mancha. 271
¡Buenos días, señor Presidente! Alfaro no será candidato
Emilio Palacio*
Usted seguramente no recordará la ocasión en que Ecuavisa le preguntó a los televidentes quién fue el mejor presidente del Ecuador. La mayoría contestó: Eloy Alfaro. Lo recordé el miércoles pasado, cuando conmemoramos un nuevo 5 de junio, la fecha símbolo de la Revolución Liberal; y al mismo tiempo, por casualidad, los noticiarios nos anunciaron que al nuevo presidente lo tendremos que elegir entre una media docena de candidatos, incluyéndolo por supuesto a usted. Ecuavisa no preguntó por qué Alfaro fue un buen presidente; pero estoy seguro de que no fue porque construyó hospitales, o caminos, o puentes. Si vamos a esas, Velasco Ibarra y Camilo Ponce le ganaron de largo a Alfaro en el concurso de construir obra pública, y sin embargo muy pocos los recuerdan.

Lo mismo le ocurrirá a Correa: construyó carreteras, repartió dinero entre los pobres y le compró la paz a los narcos, pero fueron soluciones momentáneas, que duraron mientras hubo dinero, y después se fueron al carajo, motivo por el cual el único recuerdo que dejará en los libros de historia el prófugo de Bélgica es que fue un pillo de siete suelas.
Lo grande de Alfaro no fueron las obras materiales sino los cambios radicales que introdujo en la estructura económica y social del país, con la construcción del ferrocarril, que unió por primera vez la Sierra con la Costa, y con la separación de la Iglesia y el Estado, que erradicó el uso demagógico de la religión para hacer política.

¿En las próximas elecciones habrá algún candidato dispuesto a tomar medidas del mismo calibre? ¿Y cuáles serían esas medidas alternativas? La más importante sería arrancarle a las mafias de ladrones y delincuentes el botín del estado; y la única manera de conseguirlo será impidiéndoles el acceso a la actividad petrolera, a la electricidad y a la seguridad social, como mínimo.
- Que a los gerentes de Petroecuador no los escoja el presidente de la República sino una empresa internacional experta en reclutar gerentes, que de esas hay muchas y de gran prestigio.
- Que desde el primer año el rendimiento de esos gerentes no se mida por la forma en que sonríen, ni por los buenos discursos que den, sino por la exactitud de sus balances y el saldo final de pérdidas y ganancias.
Me van a decir que eso sería “privatizar” el IESS o Petroecuador, pero no es lo que propongo. Después de la experiencia de Correa y de Glas, a mí no me parecería mala idea vender Petroecuador, pero estoy consciente de que el país no lo permitiría. Sin embargo, el Banco del Pacífico no es un banco privado, sigue siendo un banco estatal, sólo que los presidentes de turno ya no le meten la mano
porque su gerente no responde a la voluntad de los políticos sino al compromiso de generar utilidades. Consideremos lo que eso significaría para el IESS: no habría que cambiar la edad de la jubilación, ni el monto de las pensiones. Con sólo ponerle fin a la corrupción se obtendrían muy buenos resultados. Eso sí, habría que deshacerse del personal innecesario, porque antes que un supuesto derecho a la estabilidad vitalicia de unos pocos está el beneficio de los afiliados y pensionistas.
¿Se atreverá usted a presentar una propuesta de este calibre, completamente diferente quizás, pero eso sí, de la misma magnitud, que le dé la vuelta por completo a la estructura económica del estado? ¿Habrá algún otro candidato que sí lo haga? ¿O volverán a ofrecer lo mismo que nos vienen ofreciendo desde hace medio siglo?
Veremos.
*
Emilio Palacio
La columna de Palacio se publicará todos los domingos bajo el título “¡Buenos días, señor Presidente!”, rememorando la columna que por algunos años publicó el periodista guayaquileño Edargo (Eduardo Arosemena Gómez) durante la pasada dictadura militar.

Las “Montoneras Alfaristas”, mujeres de armas tomar
Dra. Rosita Chacón Castro, Msc.*
Mayor de Justicia en Servicio Pasivo

Representación de la mujer en ecuatoriana en las batallas liberales
En una válida y corta narrativa-investigativa de las huellas femeninas en la Historia oficial, con sus “voces de libertad y justicia” y de “armas tomar”, invocadas no como historias aisladas, sino como actoras y protagonistas auténticas, con una fuerza interior y moral inquebrantables, a través de una cadena de nombres y roles femeninos, que dan cuenta, de su paso y participación en la época liberal, especialmente sus vivencias de templanza, entereza y particular impronta femenina, que deben ser conocidas y reconocidas por las presentes generaciones, por el aporte ancestral para alcanzar una sociedad más democrática, menos conservadora y mejorando los espacios educativos, laborales y culturales para las mujeres.
Liderazgos femeninos históricos, representativos y visionarios, acumulados en el tiempo en especial a inicios de la época republicana, pues nuestras heroínas vivieron y sufrieron historias impensa -
bles de exclusión y confinadas a las creencias religiosas, relegadas a la vida doméstica y privada en sus hogares, dependientes del guía masculino, sin importar la clase social a la que pertenecían, orillándolas a la inconformidad a unas y a otras a la resignación a sus roles predeterminados socialmente.
Recordar que, el 5 de junio de 1864, el general Eloy Alfaro en el primer levantamiento de la revolución liberal ubicado en Lomas de Manta -Cerro El Colorado- contó con la ayuda de dos valientes mujeres manabitas: doña María Isabel Muentes de Alvia y la mulata Martina, de quien se dice, que le salvó la vida a “su antiguo amo Eloy Alfaro”, que colaboraron en la emboscada a las tropas “garcianas” y tomaron como prisionero al Gobernador de la provincia el general Francisco Salazar. Una comisión de vecinos de Montecristi negocia la libertad de éste, que se comprometió a otorgar salvoconductos

Regeneradores liberales (1883)
que garanticen la vida de los insurrectos y la salida del país de su líder; pero, el autoritario Gobernador, no respetó lo convenido, persiguiendo a los insurgentes hasta apresarlos como a don Pascual Alvia y Bruno Muentes, esposo y hermano de María Isabel. Dispuso su fusilamiento, el 21 de octubre de 1864, en la Plaza central de Montecristi. La misma suerte corrieron otros montoneros alfaristas, lo que obligó a don Eloy Alfaro a embarcarse rumbo a Panamá.
Más adelante, en los tiempos de consolidación de la República y de lucha entre conservadores y liberales, vuelve la figura de la mujer a resurgir: en la toma de Punín (1871) doña Manuela León al frente del pueblo indígena convocado, dio un grito como señal convenida que esperaban los rebeldes, para incendiar la población y evitar que caiga en manos de las tropas conservadoras del gobierno autócrata del doctor Gabriel García Moreno y por la reivindicación de sus derechos colectivos. Fue fusilada el 8 de enero de 1872.
En contrapartida doña Mercedes Landázuri (Mama Pebeta), junto a las damas Mercedes y Josefina Ribadeneira que, bajo sus vestidos transportaban armas y municiones, para entregar a sus compañeros de lucha, en Tulcán; y, la campesina apodada la “Chuquirahua”, quien defendió su pensamiento, que era el pensamiento del infatigable Luchador, en la campaña de 1896
La revolución liberal
La Revolución Liberal, que se venía forjando durante 31 años, tuvo éxito el 5 de junio de 1895 con la proclamación del general Eloy Alfaro como Jefe Supremo, que no solo originó las “montoneras alfaristas”, entendidas como un proyecto popular de liberación social y nacional provenientes de
los sectores sociales más desfavorecidos; también, abrió un espacio para vincular a la lucha armada, a las mujeres “guarichas” de Sierra y Costa, que acompañaban a los soldados en los campos de batalla o que se comprometían con la causa revolucionaria y, que si tenían que empuñar las armas lo hacían arengando el grito de ¡Viva Alfaro Carajo!.
Es muy probable, que desde la época del gobierno conservador del doctor Gabriel García Moreno, las ideas liberales comenzaron a tomar fuerza, particularmente en el litoral ecuatoriano.
En 1876, se produce la revolución en contra del doctor Antonio Borrero Presidente de la República; y, la sublevación del general Ignacio de Veintimilla en Guayaquil, entonces aparece la figura femenina montubia de doña María Matilde Gamarra Elizondo de Hidalgo Arbeláez, apodada la “Ñata Gamarra”, quien donó su fortuna y bienes a disposición de los rebeldes.
Esta protagonista, nace en Baba -Los Ríos- el 13 de abril de 1884 en la hacienda “Victoria” de sus padres, ubicada a orillas del estero “Chapulo” en el río Daule. Igual proceder, lo tuvo años más tarde en 1883, cuando sin vacilaciones, se convierte en los brazos operativos del general José Eloy Alfaro Delgado; y, en 1884, forma parte del grupo de liberales, que estaban en contra del Presidente de la República, doctor José María Plácido Caamaño.
En noviembre de 1884, conjuntamente con un grupo de revolucionarios liberales, se reúnen en su hacienda “Victoria” (situada en la provincia de Los Ríos) y se da inició a la muy conocida “Revolución de los Chapulos”, con la activa intervención de los hermanos Cerezo, Infante Díaz y otros liberales, coidearios del general Alfaro.

Aparecen como parte de la falange patriótica liberal la combatiente doña Cruz Lucía Infante, hermana de los ya citados rebeldes alfaristas y, otras arriesgadas féminas de varonil tesón: doña Dolores Usubillaga, cuñada de don Emilio Estrada; doña Juliana Pizarro complementando la feminidad porteña; y, doña Porfiria Aroca de la Paz, quien fallece en el año estimado de 1922.
La “Ñata Gamarra”, no solo brindó ayuda logística militar y de personal (1 mayordomo, 8 empleados y 77 peones denominados “Húsares de Chapulo”) a los liberales; sino que, envió a su hijo Eduardo, con suficiente dinero, en un barco fletado a Centroamérica para regresar al general Eloy Alfaro y asuma el mando de la Revolución de 1895. Nuestra heroína, fue perseguida, confinada y desterrada, pero nada la amedrentaba, continuaba cabalgando a pelo y sin zapatos, portaba un collar de municiones amarrado al cuello y peleaba con machete. Fallece el 21 de mayo de 1916.
La acompaña históricamente la manabita doña Filomena Chávez Mora de Duque, conocida como “la Coronela”, que nace en el sitio El Guabito, cercano a Portoviejo en 1884. Hija de don Inocencio Chávez y doña Gertrudis Mora, fallece en Manta el 27 de septiembre de 1961, sin dejar descendencia directa. Desde muy joven, se identificó con los postulados del liberalismo y los de su líder el general Eloy Alfaro; actuaba, como emisaria entre los liberales, llevando mensajes, armas o municiones, en la época en que se perseguía y fusilaba

a los revoltosos, teniendo de enlace a su hermano el capitán Ismael Chávez Mora. La adolescente Filomena, se enroló primeramente en las tropas del coronel Zenón Sabando para posteriormente colaborar con los insurrectos “Chapulos” y acompañar las luchas revolucionarias. Por su activa participación, fue amenazada de ser excomulgada, por el Obispo de Manabí Ilustrísimo Pedro Schumacher, porque en esa época ser liberal era sinónimo de hereje. El coronel Zenón Sabando, Jefe liberal de Manabí, dijo de ella que “lo que más le gustaba era agazaparse tras un matapalo, echarse la culata del fusil a la cara y apretar el frío gatillo”.
En 1910, dada la frágil y delicada situación internacional con el Perú, la coronel Filomena, que para ese entonces tenía 26 años, se presentó “con cien hombres comandados por ella, y le dijo al general Flavio E. Alfaro: quiero ir a pelear contra el Perú”, quien se encontraba en Guayaquil, organizando las tropas para ir al combate, conforme lo señala el gran historiador Janón Alcívar (1948) en su crónica ya citada.
Transcurrido algún tiempo no fue necesario que marchara a la frontera, porque debía regresar a Manabí, para esperar (escoltada por tropas voluntarias) y apoyar la revolución del coronel Carlos Concha Torres, en Esmeraldas, como “la única protesta armada que se levantó en el Ecuador por los crímenes del 28 de enero de 1912”, cometidos en contra del general Eloy Alfaro Delgado, familiares, militares y funcionarios leales.

Para ese entonces, doña Filomena Chávez Mora, tenía el grado de Coronel y ocupaba un lugar en las huestes “conchistas”, que pretendían castigar a los culpables de la muerte del general Alfaro; lamentablemente, cayó prisionera, en un breve combate, en el sitio “Los Claveles” cerca de Jipijapa. Le costó su derrota y apresamiento, siendo liberada tras un armisticio / indulto presidencial.
Junto, a la coronel Filomena Chávez, merece ser nombrada doña Sofía Moreira de Sabando, esposa del coronel Zenón Sabando (Jefe de las guerrillas liberales de los “Chapulos”), de patriótica actitud responsable de los abastecimientos sobre todo de medicinas / alimentos y veladas comunicaciones; tulas de armas y talegas de municiones; y acogiendo en su casa a líderes montoneros. Se vio obligada, a adentrarse en las selvas y ocultarse en casas de familias honorables en Montecristi, porque el gobierno conservador local, dispuso persecución en su contra. Mencionar a otras mujeres que desde muchos años atrás, fueron fieles a la causa alfarista, como la ríorense doña Rosa Villafuerte de Castillo, sosteniendo la mantención de los soldados que tenía ocultos en sus propiedades cacaoteras de Los Ríos, eran las tropas del general Plutarco Bowen (delegado personal del general Alfaro), que luchaban en la zona de Bodegas-Babahoyo; y, las damas guayaquileñas: Maclovia Lavayen y Gorrichátegui de Borja casada con el comandante Camilo Borja Miranda y madre del galeno César Borja Lavayen Secretario Particular del general Alfaro; doña Carmen Grimaldo de Valverde, esposa del liberal escritor don Miguel Valverde; y, doña Teresa Andrade de Rivadeneira, madre del general liberal José Miguel Rivadeneira, quienes desde 1884 estaban ya comprometidas y operaban
como agentes revolucionarias o combatientes, según las circunstancias y el territorio.
El escritor doctor Dumar Iglesias Mata, en su obra “Eloy Alfaro-100 Facetas Históricas”, menciona los nombres de mujeres de activa participación en la revolución liberal: doña Marieta Alfaro “la Mayoresca”, como mensajera y enfermera de las tropas; doña Juana de Flores, en Montecristi y, particularmente cita el decidido apoyo prestado a la revolución, por doña Natividad Delgado de Alfaro. Surgen también doña Ramona Mieles de Cevallos y la esmeraldeña doña Delfina Torres de Concha con su esposo y madre de héroes del liberalismo radical, que hicieron causa común de lucha para alcanzar la justicia social.
Imprescindible citar el nombre de la quiteña doña Juana María Petrona Miranda (1842-1914), con el grado de Sargento Mayor, obtenido en las luchas contra las tropas garcianas. Participó como “enfermera de campaña con los cirujanos militares en el combate de Galte -en las cercanías de Riobamba- el 14 de diciembre de 1876”. En 1898, durante el primer gobierno del general Alfaro, la obstetra graduada conjuntamente con el doctor Ricardo Ortiz, fundan y organizan la Maternidad de Quito, para atender en salud (partos y atención obstétrica) a las mujeres más pobres y vulnerables. Destacar, que era una “mujer de mucho carácter”, cuestionaba los roles familiares o maternos tradicionales de la época asignados a las mujeres; de vocación de servicio permanente en favor del trabajo femenino en lo público; y, por su formación profesional, fue la primera mujer profesora universitaria del Ecuador.


Más adelante, aparece doña Delia Montero Maridueña, yaguacheña, activa participante en la lucha por el Gran Caudillo liberal, pese a ser hija del Jefe Militar Conservador coronel José Montero Ramos, hermana de los liberales generales Pedro J. y José Lorenzo Montero Maridueña y madre del también liberal yaguachense don Alberto Peña Montero, que supieron burlar la vigilancia paterna.
Cuando el general Eloy Alfaro, hace su entrada en Quito, en septiembre de 1895, los quiteños lo reciben apoteósicamente unidos: civiles y militares, hombres, mujeres y niños. Al frente de la escolta y unidades militares, marcha doña Rosario Carifo (Carifa), una humilde mujer alfarista, que arengó y guio al sacristán de una iglesia vecina, para que grite vivas por el general Alfaro, hecho nada extraño, pues algunos alfaristas, trajeron para la recepción del Jefe Liberal, a la Santísima Virgen del Quinche y, hasta hubo una ceremonia religiosa.
Retomando la narrativa inicial, se suman más desafiantes féminas doña Dolores Vela de Veintimilla (guarandeña), Tránsito Villagómez y Ana María Merchán Delgado (cuencana), quienes actuaron como agentes y correo de los revolucionarios liberales cuencanos, proveyéndoles de alimentos y armas, en especial al general Manuel Antonio Franco. A ésta última dama, el Gobierno conservador, le confiscó todos sus bienes, dejándola en total miseria, sin considerar su avanzada edad y estado de salud.
Para el gran historiador Segundo de Janón Alcívar (1948) en su crónica “El viejo luchador. Su vida heroica y su magna obra”, decididos apoyos prestaron “Las Juanas de Arco del Liberalismo

ecuatoriano”, en clara referencia a las mujeres temerarias combatientes en los campos de batalla, las liberales guarandeñas: la coronel Joaquina Galarza de Larrea, quien colaboró con las “montoneras”, con su propio dinero, llevando mensajes (partes) y aún más combatiendo en las batallas del 9 (Guanujo) y 17 de abril (Balsapamba) y del 6 de agosto de 1895. Por su participación y méritos en estas acciones de armas, el propio general Eloy Alfaro, la ascendió al grado de Coronel, en pleno combate por méritos de guerra. Su letra (pensión) de retiro militar la percibió hasta 1912.
Se agregan las siguientes damas doña Leticia Montenegro de Durango, bizarra mujer que combate en Quito el 10 de enero de 1883, junto a doña Marietta de Veintimilla la “Generalita”, actuando frente a la amenaza del Ministro de Guerra don Cornelio Vernaza de tomar el poder, lidera las tropas revolucionarias liberales, venciendo en la contienda y, logra la renuncia del ministro sublevado. Al año siguiente, defendería sola el Palacio, siendo apresada y detenida, hasta septiembre de 1883, donde recibió muchas pruebas de afecto y cariño. Cayeron prisioneras y fueron desterradas, luego del derrocamiento del dictador.
Prosigamos con la participación de doña Felicia Solano de Vizuete, junto a las dos mujeres citadas anteriormente, que participa en la acción militar cuando el general Veintimilla enfrenta al Presidente Caamaño, apoyado por el partido conservador. Todo el tiempo donaba su fortuna, siendo intermediaria para facilitar dinero a los revolucionarios para el triunfo del partido liberal y, poco después, para junio de 1895, salva a sus hijos y compañeros ideológicos, librándolos de una emboscada tendida por la caballería del general José María Sarasti. Por increíble que parezca,

entregó simbólicamente la vida de su hijo don Ángel María, pues resulta asombroso que cuando se enteró que había muerto en la batalla de San Miguel (6 de agosto de 1895), pronunció estas emotivas palabras: “No importa, he perdido un hijo, pero ha triunfado la Causa Liberal”. En 1896, es perseguida y apresada, pero prefirió pagar una multa como cupo de guerra impuesta por los conservadores, antes que entregar documentos y dinero bajo su custodia.
Las fuerzas liberales, comandadas por el coronel Francisco Hipólito Moncayo, contaban 88 efectivos, que enfrentaron a unos 300 entre soldados regulares y conservadores reclutados. Cuando se trabaron los choques, el coronel Moncayo ordenó que “entraran en acción las reservas”, que estaban al mando de los coroneles Emilio María Terán y Julio Andrade.
Al volver el rostro encontraron junto a sus hombres a tres mujeres que empuñaban las armas, eran las antes mencionadas coronel Joaquina Galarza, Felicia Solano de Vizuete y Leticia Montenegro de Durango, a la que consideraban “veterana”, porque ya había combatido al lado de doña Marietta de Veintemilla.
Cerca de terminar el primer gobierno liberal, en los años 1899-1900, se producen una serie de acciones de armas en la provincia del Carchi, entre fuerzas liberales ecuatorianas y conservadoras colombianas, que apoyaban a sus pares ecuatorianos.
El enfrentamiento armado más representativo, se da en Tulcán, el 22 de mayo de 1900. La ciudad se defiende con tropas al mando del coronel Pedro Pablo Echeverría.
Hasta la llegada de la revolución alfarista, la mujer ecuatoriana se encontraba en una situación de desigualdad abominable, era considerada como una persona incapaz legal y moralmente, a merced y subordinación del hombre, apta únicamente para mantenerse en la vida privada, situación que no se compadecía con el pensamiento de “El Viejo Luchador” que decía “es deber de todo gobierno mejorar la condición de la mujer”, entonces favorece y propicia esa ruptura de inequidad de la mujer y consolida la reivindicación de sus derechos, brindándole la posibilidad de estudiar y acceder a la administración pública nacional, dignificando su imagen y reconociendo el derecho de vivir en igualdad y libertad, porque era “consciente de la dolorosa condición de la mujer ecuatoriana, relegada a oficios domésticos, limitadísima la esfera de su actividad intelectual y más estrecho aun el círculo donde pudiera ganarse el sustento”.
La imporonta liberal en las mujeres
Con el liberalismo, nace un verdadero ejercicio de derechos y garantías para las mujeres ecuatorianas, principalmente en los campos de la educación; otorgamiento de derechos individuales, civiles y políticos; opción para ocupar cargos en los espacios públicos; protección de sus derechos como mujer casada; protección de la familia;
posibilidad de estudiar en las universidades y en el exterior; creación de los normales: “Manuela Cañizares” en Quito (1901) y el “Rita Lecumberry” en Guayaquil (1906), iniciando un proceso de profesionalización de las mujeres. Estas conquistas sociales, conmocionaron especialmente a los opositores y en particular a la Iglesia Católica de los siglos XIX y XX, que acusó al Estado de haber institucionalizado el “concubinato público” y legalizado las “herejías”, porque sentía amenazada su presencia en la legislación nacional, ya que tenía el manejo y control a través del Derecho Canónico los asuntos referentes al matrimonio, bautizo, registro de los nacimientos y fallecimientos. Con el posicionamiento del liberalismo y la creación del Registro Civil en 1901, que vino a sustituir al Registro de Actos Eclesiásticos, pasan a la gestión administrativa del Estado.
El Derecho de Familia, da cuenta que, en 1895 se estableció por primera vez, el matrimonio civil en el Ecuador; en 1902, se admitió el divorcio; en 1904, se aceptaron otras dos causales para el divorcio, esto es: adulterio de la mujer, concubinato del marido y atentado de uno de los esposos contra la vida del otro. El 30 de septiembre de 1910, se introdujo el divorcio por mutuo consentimiento, es decir, es en la época alfarista donde ocurren estos avances jurídicos y libertades de pensamiento, conciencia y culto, apartados de conceptos religiosos o conservadores tradicionales. ediante Decreto Nº. 68 del 19 de diciembre de 1895, dispone que a partir del 1 de enero de 1896 la mujer trabaje en la administración pública, siendo doña Matilde Huerta Centeno la primera empleada pública con nombramiento de estafetera de correos asignándole 25 sucres mensuales de sueldo, en Quito. Dispone, además que, en las dos ciudades principales del Ecuador, se organicen escuelas especiales para la enseñanza de la telegrafía y su posterior empleo, con la salvedad de que los cargos de administrador general e interventor de los correos, continuarán desempeñando los hombres.
Una dama guayaquileña, fue la primera beneficiaria de esta revolución educativa, y fue el mismo general Eloy Alfaro que encontró tiempo para atender el reclamo de la señorita Aurelia Palmieri, quien dos años antes, en junio de 1893, había rendido sus exámenes de bachillerato y los correspondientes al primer curso de estudios de medicina, pese a lo cual se le impedía continuar su carrera.
El 4 de julio de 1895 se expidió el decreto como Jefe Supremo, reconociendo la validez de los exámenes rendidos por la dama Palmieri y autorizándole a continuar sus estudios, pues uno de los considerandos del decreto establecía que “la ley de

instrucción pública, por deficiente, no ha previsto el caso de que la mujer, tan digna de apoyo de los poderes públicos, pueda optar a grados académicos y estudiar los ramos de enseñanza superior”.
Cierro esta narrativa con una leal servidora del Viejo Luchador, la joven latacungueña María Salvadora Álvarez Calero que ingresó al servicio del general Eloy Alfaro en la Casa Presidencial, en su segunda presidencia en 1907, con solo 12 años de edad. Como consecuencia de los hechos políticos del 11 de agosto de 1911, sufrió un lamentable accidente y le fue amputada su pierna derecha. Preocupado el general Alfaro, recomendó al personal médico del Hospital “San Juan de Dios” que fuera bien atendida en estos momentos difíciles.
Con sentimientos de ligera injusticia, en el umbral de la ingratitud, sin poder rendir un verdadero reconocimiento y agradecimiento a todas las mujeres liberales, por lo difícil de recabar información y fotografías, existen “montones de mujeres” en todo el país, que han sido omitidas de las narrativas históricas oficiales, pero hoy por hoy, con la obligación moral de asumir el firme compromiso de continuar investigando, para recuperar los espacios femeninos construidos con valentía y dignidad en todas las épocas, sin sesgos, apasionamientos o sobre representaciones, porque no se trata de narrar historias sólo de las mujeres como fin en sí mismo, sino más bien dentro de la estructura social, de la mano de figuras masculinas, visibles en los procesos histórico-militares.
Dra. Rosita Chacón Castro, Msc.*
Mayor de Justicia en Servicio Pasivo Académica de Número y Fundadora de la Academia Nacional de Historia Militar





Ausencia de ética en América
Dr. Manuel Castro revistasemanal@lahora.com.ec
Algo triste nos une
Al continente americano, norte, su y centro, nos une algo triste: la ausencia de ética. Su ausencia es utilizada por el populismo, totalitarismo, dictaduras disfrazadas de democracia y pseudo demócratas depredadores cuyo fin es el poder infinito y el uso de las arcas fiscales. Los nombres sobran: Maduro, Ortega, Díaz- Canel, Correa, Evo, AMLO y su sucesora, el peronismo opositor, Trump. Por hacer el bien común, esencia de la política, se cobra del diez por ciento en adelante, sea el país rico, mediano o pobre.
La ética, parte de la filosofía, consiste en los principios que nos guían para un impacto positivo a través de propias y ajenas decisiones,
La ética no solo juega un papel importante en la ciudadanía en general, sino en la política y en los negocios. Cabe reflexionar cuales son los principios y valores en que se sustenta la ética, su im -
portancia y su obligatoriedad como seres humanos que vivimos en sociedad y dependemos de ella: Busca principios universales, basados en razonamientos filosóficos, tales como justicia, libertad, respeto, responsabilidad, integridad, lealtad, honorabilidad, equidad, entre otros.
Para los que hacen mofan de la moralidad, esquivando la ética
La moral, la que causa risa y denuestos, es parte de la ética, pero no siempre es el sustento. La moral consiste en normas de comportamiento en una sociedad, y estas son variables, según la época y circunstancias, se apoya en las tradiciones y valores culturales, de ahí surgen prejuicios, infamias y hasta maldades, por ejemplo condenar el homosexualismo, alentar el racismo, un nacionalismo xenófobo que lleva a un conjunto de prejuicios y comportamientos que disponen excluir a los extranjeros o grupos étnicos diferentes, o contra personas cuya fisionomía social y cultural

se desconoce, o que se tiene determinada religión o política como única (reyes, hasta de origen divino, o el marxismo, fascismo o mesianismo). Mientras la ética es la abstracción y teoría sobre el bien y el mal, como se dijo bajo los principios universales citados, cuyo cumplimiento, acatamiento y obligatoriedad son indispensables tanto en la conducta personal como en el arte de gobernar, que es dirigir, guiar a los pueblos o sociedades buscando exclusivamente el bien común, pero no como magos, ni mesías, sino por auténticos estadistas, que crean y practiquen la libertad, honestidad y responsabilidad.
Un millonario al poder Estados Unidos de América, ejemplo de democracia hasta el momento, vive hoy la posibilidad de tener gobernantes sin ética, sin principios y valores. Un candidato a gobernante que ha sido condenado por 34 delitos, justa o injustamente, pero la ley es dura ley, debería apartarse por ética de participar en una contienda electoral que tiende a buscar el mejor líder, impecable, honesto, respetuoso de la Constitución y de las leyes penales y civiles.
Es antiético el sostener que tales juicios aumentan su número de electores, es como afirmar que se justifica la profesión de hetaira importante por los altos honorarios que recibe. Si a eso se suma el racismo (supremacía blanca), la xenofobia y el desprecio a la institucionalidad, no solo es ausencia de ética sino inmoralidad, pues está fomentando las bajas pasiones en sus partidarios, que parecía habían desaparecido.
Si comulga con la mitad del pueblo, está dividiendo a la nación, que es muy diferente a tener diferencias ideológicas, necesarias y respetables. Hoy en los Estados Unidos, como en Latinoamérica, hay división inaguantable entre trumpistas y antitrumpistas. La Unión que fomentaban los padres fundadores de esa gran nación, se está convirtiendo en un espejismo, por obra de la demagogia, prejuicios y dinero mal habido, valores antiéticos que conducen a la ruina o debilitamiento de países grandes y pequeños. Solo cabe recordar el fin del imperio romano y otros similares, como la Francia de los luises y de Napoleón, en un inicio un gran líder que terminó de emperador totalitario y con sucesores peores.
Totalitarios y populistas
Donde no hay libertades, partidos políticos únicos, elecciones amañadas, solo hay apariencias democráticas, con gobernantes irresponsables y deshonestos, en consecuencia no hay ética política, pues el principio universal no discutido es que el bien y mal, cuya esencias son indiscutibles, no es diferenciado, pues la verdad y la falsedad son bienes de unos pocos déspotas y de una ciudadanía general también poco ética y de instituciones que ignoran la misma: militares, jueces, organismos de control. El ejemplo vivo es Venezuela, que igual que Cuba, países donde se cultivan remedos de marxismo, con un populismo degradante. Maduro y los gobernantes de Cuba -los sucesores de los Castro-, son líderes que carecen de virtudes republicanas y muy lejos de ser estadistas, conducen a esos países a la ruina, y peor eterna, porque el mal siempre puede ser peor.

Ortega en Nicaragua, gobierna con su esposa, notable exguerrillera, aficionada a lo esotérico, santería (de origen africano), espiritismo, en medio del crimen, la represión y la pobreza, hasta contra la Iglesia -que cuando es perseguida surge imponente-, pues la masa de fieles en América y el mundo crece, pues Dios es la única posibilidad positiva que le queda, como dice Paúl Claudel, poeta católico: “Dios mío ¡ que nos hablas con las mismas palabras que te dirigimos,/No desprecies mi voz en este día como no despreciaste la de ninguna de tus hijos ni la de María, tu sierva”.
O como canta con simplicidad un “ocurrido” quiteño, ante tantas peticiones de los feligreses: Cómo no creer en Dios…(bajito)pero que demora, demora.
AMLO, que se va lentamente, dejando sucesora, que por ser mujer en sí ya es una esperanza de valor, ética y objetividad, no carente de pasión y honestidad. AMLO, a pesar de su popularidad -no se sabe bien el por qué, pero se narco sospechaha defraudado toda esperanza de un México serio, grande y justo. Su política interior ha sido un fracaso, la inseguridad y los narcos campean, su partido político al estilo del partido comunista es una abstracción no una filosofía -que es sabiduría. Su política internacional contradictoria, apegada a Maduro, Ortega, al peronismo, lejos está de lo que esperaban los grandes pensadores mexicanos: Paz, Rulfo, Fuentes. O el sueño y obra de Juárez: “Tus derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás.”
Cuba es una ausencia total del principios y valores éticos: no tiene libertades ni económicas, ni sociales ni individuales, un solo partido político, no tiene respeto a las ideas contrarias a la casta gobernante; honestidad, equidad y lealtad, son solo para la “nomenclatura. El resto no es literatura sino propaganda.
Petro en Colombia subsiste porque hay una institucionalidad, que el exguerrillero en el fondo no respeta. Los principios que le guían no son éticos: mantener el poder a toda costa, conversar con los criminales y traficantes para obtener una paz en la que nunca ha creído. El irrespeto a la ley es su norma, hoy aspira a una Asamblea Constituyente, a la que seguramente apoyará el déspota de Maduro y en la que redactará la Nueva Carta Podemos de España, donde se suprimirá el Estado de Derecho a pretexto de derechos y justicia, pero para mangonearlas, tener reelecciones indefinidas, estado totalitario, jueces incondicionales, organismos electorales a disposición. Macondo revivido, como en la larga novela del Premio Nobel García Márquez, de la que decía Borges que le sobran cincuenta años.
Los perseguidos políticos
En el Ecuador casi sin excepción sus gobernantes con calidad de estadistas han sido personajes con altos valores éticos: Rocafuerte, García Moreno, Alfaro, Ayora, Velasco Ibarra, Camilo Ponce, Febres Cordero -hay que nombrarlo sin miedo y prejuicios- Hurtado y Borja, por lo pronto. Tales valores se perdieron cuando gobernó Correa, pues
impuso una Constitución que no reconoce el Estado de Derecho, nominó indirectamente jueces y metió manos a la justicia, persiguió y reprimió a la prensa y algo grave y delictuoso: dilapidó los fondos públicos en beneficio de sus conmilitones, hoy enjuiciados, condenados o prófugos. La ética fue para bromas y sabatinas o para poner apodos ridículos a sus opositores, que son la base de la democracia. No se quedó en el poder porque no pudo, no porque creía en valores o principios democráticos y republicados.
Los enjuiciados, o ya condenados por la justicia penal o prófugos aducen que son “perseguidos políticos”. Una falacia, pues han sido encausados por fiscales severos, dentro de las leyes vigentes, y por lo jueces nombrados a dedo en su propia administración.
Quien les persigue es un fantasma, pues ni siquiera acusan al gobierno ni recelan de los jueces, tanto que quieren -con todos los artificios- que los mismos jueces revisen sus sentencias por otras causas, pues hacen caso omiso, nacional e internacionalmente, de las evidencias de robos, sobornos, peculados, crimen organizado dentro de los respectivos procesos que han motivado sendas sentencias penales y que les han permitido a los acusados presentar pruebas de descargo y toda clase de defensa judicial.
El mensaje sublime de sócrates
Los tales “perseguidos políticos”, si tuvieran un ápice de ética, deberían meditar sobre un texto conocido el “Critón” de Platón: Sócrates ha sido condenado a muerte (injustamente, todos lo saben, lo sabía él) y está en la cárcel esperando el veneno (cicuta). Critón, su discípulo le dice que todo está preparado para su fuga, puesto que tiene todo el derecho y deber a sustraerse a una muerte injusta.
Sócrates se niega y aduce que sí osara a negarse a cumplir las leyes e impugnarlas solo contribuiría a deslegitimarlas y, en consecuencia, a destruirlas en Atenas, donde ha disfrutado de todos los derechos de un ciudadano.
Claro que también debería conocer tal texto el gobierno mexicano cuando concede asilo a un personaje condenado por delitos comunes por jueces competentes de otro país, aunque el personaje sea víctima de un error judicial -que en el caso no lo es- pues un Estado no puede pública y formalmente, tanto que la Convención de Viena lo prohíbe, en forma dictatorial pisotear las sentencias dictadas en otro país.

No hay ni principios ni acciones éticas cuando se interviene en la política electoral y en acciones judiciales ajenas violando los tratados internacionales. La reacción del Ecuador fue defender la dignidad de la magistratura, y todo ciudadano de un país democrático debería ser solidario en este caso con la acción del gobierno.
El mal ejemplo de falta
de ética
Lo dio antes Hitler que organizó una guerra, que pactó con la Unión Soviética y luego la invadió, circunstancias que condujeron a la II Guerra Mundial (50 millones de muertos en la contienda, entre soldados y civiles).
Lo dio Mussolini creando un Estado totalitario a su antojo, bajo la denominación de fascista. Lo dieron los japoneses por creerse un pueblo de honor e imbatible. Lo dieron Lenin y Stalin, marxistas, que quisieron crear su propia ética y que condujeron a purgas y exterminio de 20 millones de almas (así llamaban en la Rusia zarista a sus esclavos) que se opusieron a sus “nuevos zares”.
Hoy, Putin, hace una guerra de invasión a Ucrania, bajo el engaño de que es una simple operación militar, donde mueren miles de rusos y ucranianos.
Prueba que la soberbia imperial carece de ética, pues una guerra es lo más infame que ha asolado al mundo, donde al final sólo quedan perdedores.
Dr. Manuel Castro
Cultura de la legalidad: una cruzada indispensable
Cristian Bravo Gallardo Panorama Global
Se ha iniciado en el país una cruzada para la configuración de una cultura de la legalidad que permita hacer frente a los males que nos aquejan durante los últimos años. Para ello, es importante señalar algunos ámbitos en los que la cultura de la legalidad puede incidir.
El primero tiene que ver con el fortalecimiento de la identidad, entendido como un proceso complejo compuesto por aspectos culturales, históricos, sociales y políticos. Dicho proceso tiene que ver con una construcción continúa y dinámica que requiere de la participación activa y el compromiso de toda la sociedad
Entre los aspectos que contribuyen hacia al fortalecimiento de la identidad de un país se destacan la educación cívica, la diversidad cultural, la preservación del patrimonio, el fomento del turismo cultural, el respeto por los derechos humanos, la democracia, la justicia social, la construcción de narrativas, el diálogo pluralista, entre otros.
A ello se suman principios básicos como el estado de derecho, la rendición de cuentas, la cooperación y el bienestar común; fundamentos que permiten un funcionamiento cohesionado de una sociedad, el bienestar común y la convivencia pacífica.
Un segundo ámbito para resaltar en torno a la cultura de la legalidad tiene que ver con la democracia. Un sistema democrático se fortalece en la medida en que se garantiza el respeto por el estado de derecho, se protegen los derechos y libertades individuales, la justicia y la igualdad, se previene la corrupción y el abuso de poder, fomentando así la participación ciudadana en la vida democrática.
En el ámbito legislativo, el concepto de parlamento abierto hace referencia a un enfoque de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas.
Este concepto abre las puertas del proceso legislativo a la ciudadanía, permitiendo mayor participación en la toma de decisiones y mayor supervisión de las actividades parlamentarias, a fin de garantizar que las políticas y leyes reflejen los intereses y necesidades de la sociedad en su conjunto.
La referirnos al fortalecimiento de la democracia, la confianza en las instituciones es un elemento central, una vez que el país atraviesa por momentos duros, producto de la corrupción y la incursión del crimen organizado.
La cultura de la legalidad busca generar confianza en las instituciones gubernamentales y en el sistema judicial como garantes de los derechos y libertades de los ciudadanos. El establecimiento de normas y valores compartidos que unan a los ciudadanos en torno a un sistema de gobierno democrático y justo permitirá una sociedad cohesionada, generando un sentido de pertenencia y solidaridad, fortaleciendo así la identidad nacional. Un tercer ámbito atado a la cultura de la legalidad es el de la comunicación.

Y es que en la era de la colaboración, este conjunto de valores, normas y actitudes adquiere una importancia mayor, debido a la interconexión global y la propagación de tecnologías que facilitan la colaboración entre individuos, organizaciones y países. Ello implica tener claro el respeto por las normas y las regulaciones internacionales, la protección de los datos y la privacidad, el cumplimiento de los contratos y acuerdos, la prevención de delitos cibernéticos y fraudes y, la promoción de la ética en la investigación y desarrollo de proyectos. La comunicación entonces se convierte en un instrumento determinante para el fortalecimiento de la cultura de la legalidad, al proporcionar información, promover valores éticos, fomentar la participación ciudadana, aumentar la transparencia y la rendición de cuentas, denunciar la corrupción y promover la justicia y la igualdad a través de campañas de sensibilización, la generación de documentales, informes de investigación y testimonios. Es fundamental en ese sentido, utilizar los instrumentos de comunicación de una manera estratégica y ética a fin de construir sociedades más justas, seguras y democráticas.
El camino hacia una cultura de la legalidad requiere un enfoque integral que aborde diversos ámbitos y aspectos sociales, institucionales y educativos, ello a través de acciones concretas como la concienciación, a través de programas educativos, la capacitación de funcionarios públicos en materia de ética, el fortalecimiento de la transparencia y el acceso a la información, el fortalecimiento del sistema judicial garantizando su independencia en la aplicación de la ley, la participación ciuda -
dana a través de la creación de consejos, comités de vigilancia y consultas públicas sobre políticas y decisiones gubernamentales. A ello hay que sumar la promoción de la ética en el sector privado a través de la adopción de códigos de conducta empresarial, la implementación de programas de cumplimiento y la colaboración con organizaciones de la sociedad civil. También la lucha contra la corrupción a través del fortalecimiento de mecanismos de control eficaces y una cultura de rendición de cuentas; el fomento de la responsabilidad individual y el respeto por las leyes las normas sociales a través de campañas de sensibilización pública, programas de liderazgo ético y, el reconocimiento a las buenas prácticas ciudadanas.
La construcción de una cultura de la legalidad es esencial entonces para promover una mejor convivencia social al fomentar el respeto a las normas, prevenir conflictos, promover la justicia y la igualdad, fortalecer la confianza en las instituciones, promover la responsabilidad individual y fomentar la participación ciudadana.
La cruzada para el fortalecimiento de la cultura de la legalidad merece el respaldo de todos los ciudadanos que busquen dar una solución al duro momento que atraviesa nuestra sociedad. La implementación de un nuevo sistema de valores permitirá construir comunidades seguras, inclusivas y prósperas en el mediano y largo plazo. Por todo lo señalado, contribuir con acciones concretas hacia una cultura de la legalidad es y será una tarea de todos.

Análisis de los principales hechos noticiosos de la semana


Reconocer los errores
Es hora de que, con madurez, el Presidente de la República y su binomio electo reconozcan que cometieron un gravísimo error al acordar caminar juntos en una elección que, en ese momento, era improbable que ganaran. Esta equivocación —escandalosa, vergonzosa y denigrante, tanto para el país como para los movimientos políticos que los apoyaron—, debe admitirse y enmendarse. Mientras eso no se haga, continuarán distrayendo la discusión política con pugnas e intrigas que no contribuyen en nada a solucionar la realidad de los ecuatorianos.
Cada vez que un funcionario del Ejecutivo habla con la prensa, el tema de la ruptura con la Vicepresidenta se vuelve una pregunta inevitable. La posición del Gobierno y las decisiones personales del Presidente con respecto a la mujer que lo acompañó como fórmula presidencial resultan ya indefendibles. Por ello, las forzadas y obsequiosas declaraciones de voceros y asesores presidenciales al respecto solo empeoran la situación.
Dejar que esta situación se prolongue no solo afecta la imagen del régimen, sino que desestabiliza internamente a la propia administración. De persistir el impase, es cuestión de tiempo hasta que, dentro del mismo Gobierno, se perfilen potenciales contrincantes y anhelos electorales.
En última instancia, aunque se hayan postulado juntos, la figura del vicepresidente se concibe en Ecuador, en la Constitución y en nuestro orden político, como una subordinada a la del presidente. Remediar la situación requiere aceptar esa realidad —o negociarla—. Ecuador clama por madurez e integridad en la política. Presidente y Vicepresidenta no deben olvidar que se lidera con el ejemplo.

 Ecomuseo ubicado en las calles Manabí Oe3-58 y Vargas esquina. Centro Histórico de Quito
Ecomuseo ubicado en las calles Manabí Oe3-58 y Vargas esquina. Centro Histórico de Quito
El primer Ecomuseo - Biblioteca del Ecuador
Revista Semanal revistasemanal@lahora.com.ec
El trabajo de la Fundación para la Integración y Desarrollo de América Latina - FIDAL se destaca por su larga trayectoria, un cuarto de siglo, liderando temas educativos, su compromiso con la democracia, la sostenibilidad ambiental, el empoderamiento femenino y el diseño de iniciativas innovadoras para generar impacto social.
Por lo que uno de sus más recientes proyectos es la creación del primer Ecomuseo Biblioteca de Ecuador en el centro de Quito. Esta idea, que surgió hace aproximadamente diez años, ha ido tomando forma gradualmente, enfrentando desafíos y superando obstáculos en el camino. Uno de los mayores logros fue conseguir la casa en el centro histórico quiteño, lo cual fue posible gracias al apoyo de las Administraciones Municipales. Con el lugar asegurado, se comenzó a trabajar en los planos de reconstrucción, priorizando prácticas sostenibles con el ambiente. Paralelamente, se gestionó la recaudación de fondos para dar inició a la obra, que felizmente inicio hace aproximadamente un año.
Esta iniciativa busca crear un espacio que combi -
ne piezas de museo con libros especializados en temas ecológicos y las ciencias que estudian los ecosistemas naturales.
El proyecto se alinea con la corriente de la llamada Nueva Museología que surge en los años 70 como alternativa a la museología tradicional.
Esta tendencia museológica emergente aporta una visión interrelacionada en la que ya no solo es el objeto como exhibición, ahora se considera el enfoque del visitante, la participación comunitaria y se da énfasis en el contexto social y político. Orientando a los museos a tener mayor apertura, participación y responsabilidad social.
El Ecomuseo Biblioteca se está construyendo con el objetivo de concientizar, instruir y empoderar sobre ecología y sostenibilidad a la ciudadanía.
La ubicación estratégica donde se está alzando este proyecto permitirá llegar a 97 unidades educativas y a una población estudiantil que sobrepasa las 30.000 personas que proceden de otras zonas de la ciudad y del Distrito.
Rosalía Arteaga, junto con el directorio de FIDAL encabezado por Claudia Arteaga Serrano, directora de la organización, han respaldado este proyecto con pasión y dedicación desde sus inicios.

Rosalía Arteaga no solamente ha puesto todo su esfuerzo y corazón en esta iniciativa, sino que, además, donará parte de su biblioteca y emblemáticas piezas de museo de su acervo personal y familiar.
La construcción del Ecomuseo Biblioteca genera múltiples impactos positivos en la sociedad ecuatoriana, focalizándose en la cultura quiteña y su relación a nivel ambiental, social, patrimonial, cultural y educativo.
El Ministerio de Cultura y Patrimonio reconoce a la obra como la principal restauración en el Centro Histórico que cumple con todas las normativas vigentes.
El impacto ambiental positivo se evidencia al revitalizar un inmueble patrimonial con estricto apego a las normativas nacionales e internacionales, respaldado por la certificación Excellence In Design For Greater Efficiencies – EDGE que avala la construcción sostenible del Ecomuseo. Socialmente el impacto no es solamente educativo ni cultural, sino también económico y de reactivación para la zona que es de renta baja y enfrenta varios desafíos sociales.
El ambicioso sueño de FIDAL se ha ido materializando poco a poco con la colaboración de la em -
presa privada y la organización de eventos benéficos. De este último, la actividad más reciente que organizó el equipo de la Fundación, fue el Concierto por el Día de la Tierra que se llevó a cabo en las instalaciones del Ecomuseo que, en medio de la construcción, se lo adecuó para que el público pudiera observar los avances de la obra.
Alrededor de 200 personas se dieron cita para escuchar a grandes artistas nacionales e internacionales como La Toquilla, Damiano, Dúo Selah, Matheus Fonseca y Eduardo Neira. Además, pudieron observar obras de arte de autores ecuatorianos como Salome Lalama, Paúl Calderón, Alba Erazo, María Augusta Fernández, Jaime Calderón y Elizabeth Taipe.
Se espera que pronto el Ecomuseo biblioteca esté terminado y abra sus puertas a toda la comunidad. Sin embargo, para que este sueño se haga realidad es necesario que más empresas y personas se sumen a esta iniciativa que contribuye al desarrollo educativo y cultural de Ecuador.
Si desea conocer más sobre este proyecto y los eventos benéficos que se realizan, visite la página web oficial: https://www.ecomuseobibliotecafidal.org/
Revista Semanal
revistasemanal@lahora.com.ec

La ética en la inteligencia artificial en las universidades
Daniel Burgos* Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)
Ético, lo que se dice ético, es el ser humano, la persona. La inteligencia artificial es únicamente otro cachivache que utilizamos en el día a día y que, me temo, nos impondrán de forma arrolladora y cotidiana, con o sin nuestro consentimiento. Pero una herramienta, nada más.
La utilización de tecnología en educación opera según los parámetros de la sociedad, que deben actualizarse continuamente. Resulta de especial interés analizar el uso de las redes sociales en los formatos existentes en cada momento. Por ejemplo, la irrupción de los formatos cortos, ya sea en TikTok o en Youtube Shorts, por poner dos ejemplos populares, o de las historias que proporcionan una narrativa mediante la sucesión de eventos de distintos elementos, como en las stories de Instagram.
En este caso, la universidad debe realizar un observatorio de esas tecnologías para adecuarse de manera ágil y proporcionar un canal de comunicación adaptado a lo que utilicen los usuarios objetivo, conforme con los contenidos de cada ámbito científico y la metodología elegida por el centro educativo. Por tanto, es imprescindible moverse con el ritmo de los tiempos, de acuerdo con el mundo exponencial en el que vivimos, intentando trascender métodos tradicionales de esta época
digital, como simples ficheros PDF o correos electrónicos.Un elemento para tener en cuenta es la irrupción de forma popularizada de la inteligencia artificial generativa. Si bien la inteligencia artificial existe desde hace 70 años y la generativa desde hace dos, se ha vuelto popular recientemente con el uso de asistentes virtuales conversacionales de acceso sencillo y utilización fácil.
Dado que la utilización de tecnologías de la información y la comunicación para educación por medios digitales resulta algo cotidiana, conviene resaltar que la inteligencia artificial generativa está suponiendo una revolución.
Tanto por generación de contenidos, como por consumo de estos, como por todos los intangibles que conlleva eso, como derechos de autor, atribución, posible plagio, réplicas, clonaciones de audio, video o voz, etcétera. Con este contexto tan actual, la universidad debe pronunciarse.

Por un lado, con el diseño de una política institucional que permita contextualizar la utilización de inteligencia artificial en labores cotidianas de aprendizaje, enseñanza, investigación y gestión académica. Esta política se puede establecer en formato de declaración ( como la recientemente publicada por UNIR y el grupo PROEDUCA ), de manifiesto, de estrategia, de protocolo o de declaración de principios, simplemente para orientación de la comunidad universitaria. Pero, en cualquier caso, debe dejar clara la postura de cada universidad o centro de educación superior (y, para el caso, de un centro educativo de cualquier nivel) y de los miembros que la componen, o unas líneas definidas de lo que resulta aceptable y de lo que no, desde su punto de vista.
Por otro lado, esa estrategia debe concretarse en acciones tácticas específicas a modo de recomendaciones, guías o indicaciones paso a paso. De esta manera, cualquier miembro de la comunidad universitaria dispondrá de un marco claro para aplicar según el caso.
Es justo entre estos dos instrumentos el momento en el que los aspectos intangibles más allá del desarrollo tecnológico y de la utilización de esa tecnología cobran importancia. Por ejemplo, el plagio, la atribución de titularidad, la privacidad de los datos, el uso sesgado de los mismos, y, en conjunto, la utilización ética de esa inteligencia artificial.
Esto no resulta nada nuevo, sino que comprende cualquier aspecto de la actividad universitaria, con y sin tecnología, con y sin inteligencia artificial.
Es decir, la utilización ética de cualquier artefacto en cualquier ámbito, incluida la Universidad, resulta un derecho y un deber irrenunciables del ser humano.
La buena o mala utilización de recursos o servicios depende de la naturaleza humana, influida por la circunstancia que decía el pensador Ortega y Gasset, pero sin duda vinculada indisolublemente a la persona y al grupo o al contexto social. Hablar de inteligencia artificial y ética implica únicamente la novedad de la popularización reciente de un ámbito científico con decenas de años de existencia, pero siempre basada en las diversas capas de interacción que cualquier aspecto innovador supone para la sociedad o, como en este caso, algo más concreto, para la capa universitaria.
No desliguemos, pues, lo importante, cuando hablamos de inteligencia artificial, que es la persona, como centro: la inteligencia artificial será tan buena o tan mejorable como el individuo que la diseñe y el individuo que la utilice, exactamente igual que cualquier otro recurso existente en cualquier ámbito, en cualquier época, y no únicamente en el mundo digital actual.
Daniel Burgos*
Vicerrector de Proyectos Internacionales de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y presidente de MIU City University Miami.
 Simón Espinosa Cordero . Periodista y escritor
Simón Espinosa Cordero . Periodista y escritor
Simón Espinosa Cordero:
“Quijote en la lucha anti corrupción, referente intelectual y humanista”Mariana Velasco mavetapia@hotmail.com

Entrevistado y entrevistadora.
En la vida de todo ser humano, hay hechos y circunstancias que dejan cicatrices en el alma. En nuestro invitado, dos hechos le marcaron para siempre: la muerte de su padre, cuando era una criatura de cuatro años y el voluntariado permanente en el Instituto de Investigación y Educación Popular - Inepe-, que le permitió conocer a tanta gente pobre con mucho talento, pero sin oportunidades. Al tener una infancia pobre, trabajó desde tierna edad.
Su pasión por el conocimiento, los idiomas, la literatura y la filosofía tienen como referencia a su abuelo y a sus padres. Su abuelo materno, Octavio Cordero Palacios, abogado, matemático y profesor de topografía. Su padre, Luis Darío Espinosa Espinosa , era un notario nacido en Cañar que hablaba francés y leía libros día y noche. Era escribano y ayudaba a buen morir a los presos. Su madre, otra gran lectora, Blanca Cordero Crespo. Nuestro invitado, tenía cuatro hermanos, tres mujeres y un varón.
Su hermana Soledad, es madre de Eliecer Cárdenas. Su abuelo Octavio, muy inteligente, inventó en 1902 un aparato llamado La Meta Glota, que servía para traducir de una lengua a otra, en forma de telegrama, además enseñaba en el colegio Benigno Malo, trigonometría en versos.
Fue quien fijó la fecha 3 de noviembre como día de Cuenca, tradujo el Cuervo de Poe, tradujo la Eneida, tiene un libro El Cañari y el Quichua, una comparación. Fue fiscal del ferrocarril Sibambe -Tambo. A los norteamericanos les hizo rectificar la línea, ahorrándoles 5 kilómetros.
Le dieron 140 mil sucres de premio. No aceptó el obsequio argumentado qué al ser funcionario público, hacía su trabajo. A este hombre notable, nunca le apoyaron. Murió a los 60 años y no tiene un monumento en Cuenca. Nuestro personaje, desde chiquito, siempre fue despierto, listo, con enorme riqueza en sus ideas, razón por la cual, pasó directo a segundo grado en la escuela

de los hermanos de La Salle; dominaba la lectura. Recuerda que cuando cursaba el sexto grado, terminaban la construcción de la primera y más pequeña cúpula de la Catedral y decidió escribir su primer artículo sobre el tema, para la revista Travesuras. A los 17 años, graduado de bachiller, el 1 de septiembre de 1948 decidió ser sacerdote jesuita. El Concilio Vaticano II y los cambios que impulsó la Compañía de Jesús generó marcadas diferencias entre los sacerdotes innovadores y los más ortodoxos. Simón se identificó con el primer grupo y le acusaron de qué en su calidad de director espiritual, restaba la fe a sus alumnos que venían de Centro América, Venezuela y Bolivia, además de otras situaciones qué, sumando hacían un todo. Dejó la orden y los hábitos después de 24 años de sacerdocio.
Quizás de este episodio, uno de los más importantes de su vida, lleva en su espíritu la necesidad de luchar contra la corrupción. Todavía como sacerdote escribía en la revista Mensajero, dirigida por otro genial jesuita que luego dejó la orden: Luis Eladio Proaño. Tiene el poder del lenguaje. Como Jefe de Redacción descubrió un hecho que lo sorprendió y que no hace falta detallar .
Gracias a que fue testigo de que uno de los cargamentos que alguna vez llegó desde Europa a Quito, contenía para la época-objetos no santos ni piadosos- agilitaron la autorización de su retiro de la
misión y bendecían su matrimonio. Pudo hacerlo con rapidez, porque de lo contrario, los permisos habrían tardado años. Una vez fuera, llamó a Ana María Jalil y le invitó a almorzar. La guayaquileña, trabajaba en el local de joyas de Lucy de Perón. Fueron al Chifa Miraflores, le propuso matrimonio, obtuvo el sí y comenzaron a planificar sus vidas. Su hermano sacerdote, ofició la ceremonia religiosa de su matrimonio en Cuenca, en julio de 1972, a los 44 años. Ana María tenía 25 años. Llevan más de medio siglo juntos.
Tienen dos hijos. David, de 52 años, casado, tiene 3 hijas, nació con ingenio para los emprendimientos comerciales y vive en Colombia. Hasta hace poco fue Gerente de Ferrero para Venezuela, Colombia y Ecuador. Simón Jr.50 años, casado ,2 hijas, desde muy joven hizo periodismo, escribió para diario La Hora, fue profesor de periodismo en la Universidad San Francisco de Quito, obtuvo una beca para estudiar en Columbia, guiones de cine.
En Estados Unidos, prefirió dedicarse a la pedagogía. Las cinco nietas, cuyas edades van desde los 9 hasta los 19 años, en vacaciones visitan a sus abuelos y llenan de alegría el sereno e impecable ambiente de la casa donde predominan obras de arte que adornan las paredes y retratos fotográficos familiares que posan alrededor de la sala principal.


Aunque no se considera una leyenda urbana, muchos ecuatorianos lo ven como tal. Fue sacerdote jesuita hasta los 44 años y vivió en al menos cinco países como profesor y pedagogo de los jóvenes que seguían su vocación sacerdotal. A su retorno a Ecuador para vivir en Quito, en la residencia jesuita de Cotocollao, continuó como profesor universitario.
Según la Iglesia, el sacerdocio y matrimonio son Sacramentos y según la teoría de la propia entidad, los sacramentos le dan la presencia de Dios en el alma. Esboza dulce y franca sonrisa al aceptar poseer doble presencia. Trabajó para el Cuerpo de Paz, fue el primer director del Instituto de Crédito Educativo y Becas. Por presiones políticas, se vio obligado a renunciar a El Comercio y salir del Banco Central del Ecuador, bajo la dirección de Rodrigo Espinosa. Una vez recibida las liquidaciones, se dio cuenta qué por mal cálculo, en una de ellas hubo error. Le dieron más dinero del que debían. De inmediato giro un cheque por 550 mil sucres a favor del Banco Central.
A poco tiempo de lo ocurrido, arrancó la campaña política y un ex compañero de trabajo se lanzó como candidato a diputado por la Izquierda Democrática (gobierno de Rodrigo Borja) Un candidato opositor del partido de León Febres Cordero, mandó a publicar como aviso pagado en los periódicos, la copia del cheque bajo el título:
‘’Simón Espinosa Cordero, sí devolvió el dinero. Páguese al Banco Central del Ecuador. Según él, eso le dio la ‘’fama’’ de hombre honrado y a partir de esa fecha ha sido invitado a participar en varias comisiones contra la corrupción.
Este habitante del lenguaje de César Vallejo y Antonio Machado, rebelde e iconoclasta, no se cansa de buscar espacios públicos donde expresar su pensamiento, opiniones, su manera de ver lo que ocurre en el país, sobre todo en la política, la cual para él es una paradoja: por ella ha ido juntando miles de ciudadanos que comparten su ácida y aguda manera de criticar a quienes ejercen el poder y también debido a ella, ha sido perseguido, agraviado y atacado por la intolerancia del poder al que señala sus debilidades.
La vida del pensador profundo es transparente y asegura no tener receta, aunque cree que es una suma de casualidades. ‘’Yo nací con estrella’’, las oportunidades pasaban por mis narices y las tomé. También fui arriesgado dice, con su característico humor, aliado de la inteligencia.
Hace pocos días, la Universidad Internacional del Ecuador, UIDE, al reconocer los méritos del quijotesco luchador contra la corrupción, le otorgó el Honoris Causa. Antes lo hizo la Politécnica Nacional. Sin duda, uno de los mejores homenajes en vida.

Simón, que siempre rompe moldes, escogió el escenario académico y el poema Viaje definitivo, de Juan Ramón Jiménez, para ejecutar su propio ceremonial de despedida.
No contuvo su dolor, se quebró: irse así, con el país roto y deshilachado. Lágrimas de tristeza y felicidad rodaron por las mejillas de los asistentes por el honor y alegría de conocerle pero además por la oportunidad de decirle, en vida, que su legado debe continuar, porque además es un referente intelectual y moral en todos los temas relacionados con las humanidades.
Es peso pesado en sus convicciones y la coherencia es su mejor virtud del maestro ecuatoriano, que predica con el ejemplo lo bueno y auténtico. De profundos ingenio, ironía y apertura, es un deleite y regalo para los sentidos conversar con Simón sobre diferentes tópicos. Lector incansable no solo de temas filosóficos y sociales, sino también de lecturas científicas y crítico agudo del papel social de las mismas. No le teme a la muerte

porque lo considera un don y no se arrepiente de todo lo que ha hecho.
Un 8 de octubre de 1928, nace en Cuenca, Simón Espinosa Cordero, cuyas virtudes académicas y humanas, se destacan en el periodismo, la cátedra y el desempeño público. Fue miembro fundador de la Comisión Cívica Anticorrupción y Presidente de Quito Honesto. Sobrio y sencillo como su vida, con lúcida ironía y sabias reflexiones, dice venir de una familia longeva, tener buena salud, ayudada por algunas pastillas y silla de ruedas después de su caída. Dos veces a la semana recibe fisioterapia.
En su casa de dos pisos en la calle Tamayo -un sector de clase media alta, poblado de edificios modernos con estilo minimalista-, acompañados de una taza de café, conversamos de todo un poco, hicimos memoria, reímos, hasta llegar a confesar que dedica su tiempo a los amores que han marcado su existencia: su esposa, Ana María, la lectura y la escritura. Próximo a cumplir 96 años, los resume en decenas de coincidencias que fueron marcando su existencia, como los trazos caprichosos de un destino que a él mismo lo sorprendían y le obligaban a cambiar y a tomar decisiones de un momento a otro y a involucrarse en hechos jamás imaginados.
Un buen lector se hace desde la niñez. ¿Qué leía? De niño hasta adolescente, leía a Julio Verne, pude disfrutar de 15 Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós, sobre todo la parte de la historia de España.
Mi mamá me leía, El secreto de la confesión, de un sacerdote francés, Los novios de Manzoni que los ha vuelto a leer y los encuentra pesados, además de los cuentos de Hans Christian Andersen. Uno de sus tíos poseía la colección de la revista argentina, Leo Plan, que siempre traía una novela y el lector Simón, hacía uso de ella.
Cuenta que junto a su casa funcionaba el orfelinato de las Madres de la Caridad y qué del primero al sexto curso de colegio, se levantaba a las 5 de la mañana para acolitar en las misas. Percibía 3 sucres al mes. Uno entregaba a su madre y con los dos restantes, se compraba una novela donde Don Oso.

La literatura, música y poesía depuran el alma. ¿El hombre/mujer de letras, debe ser cuestionador?
La esencia de la cultura es ser cuestionador, no solo en la política, también en las costumbres sociales, preguntarse si está bien o mal, cruzar opiniones para diferenciar lo racional de lo emocional. Tuve la suerte de ser Jesuita antes de cumplir los 18 años.
Un estudio largo. Dos de noviciado, dos años de letras dónde aprendíamos latín y griego, tres de filosofía, cuatro de teología y si pasaba los exámenes daba un cuarto examen de universa para convertirse en Profesa. Donde además de los votos de obediencia, castidad y pobreza, se hacía el voto de obediencia al Papa. Tuvimos al profesor a Aurelio Espinosa Polit, quien nos hacía leer por partes y analizar. Esos ejercicios ayudan a pensar. Soy muy reconocido de mi formación con la Compañía de Jesús. Fue el ejemplo de mi padre, de servir, el que me llevó al sacerdocio.
La corrupción es un fenómeno global. ¿Hay esperanza de eliminarla?
En la Biblia ya se habla de eso. En la fábula del rey Midas que era un millonario y Júpiter le castigó al convertir en oro todo lo que tocaba. El ser humano siempre tiene la tendencia a tener más. En nuestro país y sobre todo en la política es donde buscan tener más, sobre todo en los poderes principales. Tiene mucho que ver los años formativos que vienen del hogar, luego en el colegio o la universidad esa lucha del ‘’yo soy pobre y él es rico’’, mientras hay madres que se multiplican para llevar el pan a su hogar. Basta recordar el refrán. En arca abierta hasta el justo, peca.
La mayoría de sus virtudes son públicas ¿Tiene defectos?
Claro que tengo. Soy propenso a tomar fundamentales decisiones por impulso, también soy un poco susceptible a la crítica aunque he aprendido a dominarme. Entre risas reconoce que la señora sabiduría le aconsejó no leer las críticas ni preocuparse por ellas. Además, (baja el tono de la voz como en acto de contrición) al aceptar que es medio ingrato. Ha recibido muchos favores de personas pero confiesa ser procastinador -lo deja para mañana- se olvida y muchas veces no cumple. Añade que otro de sus defectos, aunque mucho consideran virtud, es su humildad porque jamás ha sido ambicioso. ‘’Me veo así, pero en el parecer ajeno debe haber otros defectos…’’

Usted se comparó con una vaca de ordeño. ¿Puede explicar? ¿Eso dije? (risas) Siempre he sido tímido para pedir que me paguen.

Algunos sí lo han hecho de forma voluntaria, otros no y unos cuántos te regatean. Puntualiza que le es muy difícil y tiene una fea sensación al momento de cobrar por su trabajo. Cuenta que hay una sola vez que no aceptó el regateo que le formuló una empresa. Debían pagarle 8 y le querían dar 6. Dijo no. ¡Ha sido la excepción!. El recuerdo de su padre, está presente durante la entrevista. Él debió ser cura. Era un abogado cuencano, notario. Y se dedicaba a los demás. Cuando atendía personalmente en la cárcel, llevaba al cura, ayudaba a los presos como abogado, les daba catecismo. Un 18 de julio de 1933, durante un brote de fiebre exantemática, tuvo que hacer el testamento de un preso. Y mi papá fue, le hizo el testamento y como era casi cura, le ayudó a bien morir. El 25 de julio fallecía mi padre. Cuando crecí, la gente me hablaba con reverencia de él. ¿Por eso me habré hecho cura, no? Por allí, creo que me viene esta cierta misericordia.
Desde abril, 2017 usted es tuitero ¿Cómo recibe el vendaval de las redes sociales ?
No es un usuario frecuente pero antes de escribir, consulta mucho con Google, investiga para no cometer errores y las veces que se ha equivocadocaballero como es- ha pedido disculpas al ofendido e inclusive ha llegado a construir amistad.
Muestra agrado y gusto por el número de seguidores que tiene y acepta que le ha ido relativamente bien.
Sentía la libertad para escribir …’’Nunca leo los comentarios que contestan. (baja la voz como si fuera a decir un secreto) A veces algunos amigos me cuentan, por ejemplo, cuando una vez defendí a una asambleísta. Dije que si ella era culpable me cambiaría de sexo. (carcajadas) Me dijeron horrores. Reafirmé en que no debo leer las respuestas. Reconoce que fue muy duro en la crítica de la presentación de un libro y que antes de morir debe rectificar con una persona que vive en Guayaquil
En su artículo, Rayo sin llama, (2021) usted textualmente afirma:’’ Turistas, ¡visítennos! Ofrecemos homicidios, sicariatos, trata de personas, tráfico de drogas, niños secuestrados para adopción, muertes teledirigidas desde centrales carcelarias, masacre en prisiones, yaguar locro y huahuas de pan’’ ¿Qué siente? Siento impotencia al no tener la solución para cambiar el país, porque es tarea de muchos y de todos.
A pesar de haber transcurrido tres años, las afirmaciones formuladas en el artículo, siguen vigentes.’’ Hay momentos que el sarcasmo me invade.’’

Narra también otro caso, cuando en la columna Cajón de Sastre, en referencia a un torero ambateño, dijo: ‘’el torero Cobo habla como español y torea como ecuatoriano’’. Más tarde se arrepintió.
Hay varias versiones sobre su salida de la orden de los Jesuitas. A la fuente, pregunto : ¿Hubo falsas acusaciones en su contra o usted descubrió actos non santos de dentro de la Compañía de Jesús, que le obligaron a salir de la Orden?
Estuve en la Compañía de Jesús desde el 6 de septiembre de 1946 y me ordené en Estados Unidos en 1959, donde estudié teología y debíamos ir a México pero no nos dieron la visa en aquella ‘’rojilla’’ época. Creo que fui un buen religioso hasta que algún rector andaluz, le había dicho al provincial, que yo en mis predicas, les quito un poco la fe a los estudiantes, mientras otro directivo que había estudiado en Alemania, sostenía que yo me parecía a los luteranos.
Le dije al provincial, no puedo seguir de padre espiritual, si piensan así. Ante lo cual pidió que le envíen al suburbio, a lo qué el provincial le dispuso que se vaya de profesor al colegio jesuita en Guayaquil y que en las tardes tome un bus y vaya al suburbio a hacer el apostolado y luego retorne al colegio. A Simón, le preció una tomadura de pelo. Consultó con un director espiritual y en la Constitución de la Compañía de Jesús dice, no obedecer cuando se ve pecado manifiesto, es decir mala fe´. Le dijo al provincial que no le va a obedecer.
Nuevamente el provincial le dispone buscar un colegio regentado por jesuitas en Quito donde pueda quedarse. No lo hizo y decidió permanecer en la residencia de la Compañía, donde le recibió el padre Orellana, quien le apreciaba. Con pícara sonrisa, recuerda un par de anécdotas.
Luego vino el Concilio Vaticano II y leía sus extractos. Simón consideraba que algunas cosas se debían cambiar en la Orden, porque seguían las costumbres de la provincia de Andalucía en España. Eso minó un poco su espíritu, a pesar de ser buen comunicador y predicar de una manera diferente. Como jefe de redacción de la revista El mensajero, con tinte político teñido de moral, que dirigía el también sacerdote, Luis Eladio Proaño, escribió ¿Monjas: lastre o esperanza? Hubo protesta.
Escribió para El Comercio, 9 artículos sobre la Dolorosa del colegio. El Cardenal Muñoz , el 20 de abril comía en la casa de los jesuitas donde se limitó a decir : ‘’usted es un escritor de fuste’’.
A renglón seguido, se preparaba el Sínodo donde el Papa invitaba a una reunión de obispos que debían ser elegidos democráticamente por los párrocos. Hicieron eso pero además enviaron dos adicionales. Escribió un artículo cuestionando la decisión. Hubo disgusto por parte del Cardenal, quien remitió una misiva cuestionando ‘’quien es Simón Espinosa para juzgar de la conciencia del episcopado’’. Todo esto sumó para su salida.
¿Se considera una voz autorizada para hablar de temas espirituales?
No soy voz autorizada pero al haber estudiado conozco sobre la materia, además son temas trascendentales de espiritualidad, de sentido de la vida.
El mundo hoy, al menos en apariencia, es más ligero y en el fondo sí quedan vacíos. Antes, eso se llenaba con la entrega al prójimo mediante el servicio a Dios. Ahora con la vejez uno vuelve a ciertas oraciones
¿Al tocar el yo íntimo, se acaba la misericordia?
Si es algo hiriente se acaba la misericordia. De lo contrario no tendríamos remordimiento de conciencia. No hace falta ofender ni insultar. Hay maneras de decir las cosas.
¿Qué dice el yo íntimo de Simón?
Digo que he sido un hombre de mucha suerte. Siempre me han llamado por una razón u otra. Nací con estrella y le doy gracias a Dios. La mejor obra que hecho durante 30 año, todos los lunes por la tarde, es dar clases de sintaxis a los profesores de una escuelita pobre, a los pies del Guagua Pichincha.
Está por cumplir 96 años, despedirse del país en público, ¿es considerar a la muerte como un don? Si somos creyentes, no se puede probar la existencia de Dios solo con la razón porque le refutan.
Es cuestión de fé, gracia dada por Dios. Por un lado te da miedo de morirte porque amas la vida pero además, a la vejez, existe preocupación de causar molestia al entorno cercano. Definitivamente es un don vivir tantos años. Por otro lado, esperas que haya vida eterna y Dios tenga misericordia de uno. Y …. pase bien.
Discurso de agradecimiento por el doctorado honoris causa de la UIDE Simón Espinosa Cordero
22/05/2024
Señor Canciller don Marcelo Fernández, fundador de la Universidad Internacional del Ecuador, señor Canciller Titular don Nicolás Fernández, señor don Gustavo Vega, rector de la UIDE, señor don Simón Cueva, vicerrector académico, señores decanos, señores directores académicos, señores directores administrativos y señores del Consejo Estudiantil.
Gracias de corazón a la Universidad Internacional del Ecuador, que, empoderada por la Universidad Estatal de Arizona, busca los estándares más altos.

Un abrazo a don Gustavo Vega Delgado. Nuestro precioso país se ha quedado despatarrado. Empezaría a recobrar, poco a poco, su fuerza si Vega Delgado fuera nuestro presidente.
Agradezco las amables palabras del doctor Jorge Baeza, decano de Jurisprudencia por su innata bondad y mente clara. Al doctor Oswaldo Lugo, amigo sabio y generoso y al ingeniero Fabián Cruz Cevallos por haber imaginado que podrían otorgarme un Honoris Causa pese a que “soy un fue, y un será, y un es cansado”, como dijo Francisco de Quevedo, poeta, a veces, del desencanto.
Gracias, familia, y respetable audiencia por estar aquí. Seré breve: citaré al evangelista San Juan. Y dirigiré, al modo presidencial, unas breves palabras a los jóvenes miembros del Consejo Estudiantil, sobre la incertidumbre del Ecuador y nuestra obligación patriótica de volverlo nuevamente certero.
La cultura occidental se basa en la griega que nos enseñó a dialogar y en la Biblia que introdujo el concepto de historia. Jesús había resucitado a Lázaro. Éste y sus hermanas Marta y María Magdalena invitaron a Jesús y a los discípulos a cenar en Betania donde vivían. Faltaban seis días para la fiesta judía de la Pascua. María se presentó con un frasco de perfume muy caro, casi medio litro de nardo puro y ungió con él los pies de Jesús; después los secó con sus cabellos. La casa se llenó con la fragancia del perfume.
Judas Iscariote, uno de los discípulos, protestó, diciendo: ¿Por qué no se vendió este perfume en trescientos denarios para repartirlo entre los pobres?… (…)
Jesús le dijo: --¡Déjala en paz! Esto que ha hecho anticipa el día de mi sepultura. (Jn 12 1-7)
Lo que la Universidad Internacional acaba de hacer conmigo, anticipa el día de mi sepultura”. Nuestra patria se está muriendo. Hay que devolverle la vida. Este es nuestro deber. Yo desde mis noventa y cinco años y medio siento que he tratado de cumplir con mi país en todas las circunstancias en que la vida me ha puesto. Ustedes, jóvenes, no deben tener vergüenza de llamarse ecuatorianos. Somos un país joven en años de república y democracia comparado con los países europeos.
Tenemos un pasado precolombino de la más fina orfebrería de América, un período colonial, aunque atroz con indígenas y negros, rico en bellas artes. Y aún hoy seguimos, a veces, insensatos y provincianos como si fuésemos monárquicos todavía. Al morir, el obispo Proaño exclamó: “Me muero triste porque la Iglesia Católica ha sido la institución más perversa con los indios”. Hemos sido los primeros en proclamar la independencia. Bastante pronto, en apenas 76 años de republicanismo hemos separado Iglesia y Estado, hemos legalizado el matrimonio civil y el divorcio, tenemos un Seguro Social, en cuanto a concepción, excelente; pioneros en declarar el voto como derecho de la mujer, Quito junto con Cracovia son los primeros patrimonios culturales de la Humanidad.
Hemos contado con una gran cantidad de personas ilustres; declaramos la libertad de los afroecuatorianos ocho años antes que Lincoln. Y sin embargo, ahora, hemos caído con la excepción de pocas universidades y colegios del Estado y Particulares, en una educación que no educa sino deforma.
Queridos jóvenes, mientras no resolvamos racionalmente las desigualdades sociales, no podremos vivir en paz ni morir con buena conciencia. Ustedes, de profesionales, deberán asumir la política como obligación para llegar a ser estadistas capaces de devolver al país su esplendor y su grandeza.
Que el perfume de nardo al creer en un gran destino los acompañe y si se van a mundos mejores, Dios les libre del laberinto de la soledad. Quiero terminar leyéndoles un poema de Juan Ramón Jiménez, que siempre me ha conmovido, porque trata del VIAJE DEFINITIVO que todos no -

sotros habremos de emprender tarde o temprano. Dice así:
… Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros cantando;
y se quedará mi huerto, con su verde árbol, y con su pozo blanco.
Todas las tardes, el cielo será azul y plácido; y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario.
Se morirán aquellos que me amaron; y el pueblo se hará nuevo cada año; y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará nostálgico…
Y yo me iré; y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido…
Y se quedarán los pájaros cantando.
Obras destacadas
Escribir sonriendo, manual de ortografía. Presidentes del Ecuador 1830-1988, 1986. Presidentes del Ecuador 1830-2000, 2000. Grandes escritores de la patria, 2004. Los más bellos cuentos del poeta, 2011, Coautor En 2014 publicó su último libro, Vine, vi, linché, en el que recopila 124 columnas de opinión escritas entre 1982 y 2012.
Mariana Velasco mavetapia@hotmail.comEl ‘Ogro’ regresa
Alan Cathey Dávalos acathdav@gmail.com
El ogro Filantrópico.
La Revolución Mexicana daría paso, hace 94 años, a la fundación, por Elías Calles, de un partido político, el PNR, que marcaría, desde ese momento, el nacimiento de algo que, 50 años más tarde, sería bautizado por Octavio Paz, como el Ogro Filantrópico, colección de ensayos sobre el monstruo en que se había transformado ese partido, devenido en 1946, en el PRI
De manera aplastante, dominaría la política mexicana, prácticamente sin ninguna oposición, pues efectivamente, se constituyó en partido único. Como es habitual cuando se produce esta deformación de la democracia, está desaparece, engullida por el populismo, que vuelve a la dádiva y la limosna desde el poder, el mecanismo para el sometimiento de la población, a la que se convence, por medio de una propaganda obsesiva, de que tan solo a través del Partido, es posible el progreso, el colectivo, pero, ante todo, el personal.
Esta es la raíz y esencia del pensamiento fascista, tan en boga a partir de 1922, tras tomar el poder Benito Mussolini en Italia. Siempre conviene recordar que los orígenes políticos del Duce, están en el Partido Socialista Italiano, de cuya revista Avanti, es director por algunos años, hasta su
Epifania fascista, totalitaria, nacionalista y anti democrática, en la cual la exaltación de la patria y de la raza pasan a ser el núcleo de un confuso cocktail de ideas, si así se las puede llamar, expresadas en slogans elementales, como aquella que el Duce acuñara, “Todo dentro del Estado, nada fuera de el”, definiendo al Partido como el fin último, el Estado en sí mismo. Una extensión al partido, de lo que Luis XIV se adjudicara a sí mismo, al declarar “el Estado soy yo”.
Dinastías fósiles
El siglo XX fue pródigo en generar Estados de esa naturaleza, enfrentando y denostando a la democracia liberal, propia de los “decadentes” países occidentales. De hecho, el régimen de Partido único, sobrevive aún en nuestros días, en regímenes como el cubano el de Corea del Norte o el de Nicaragua,

fosilizados y vueltos objeto de estudio de una anomalía histórica, que necesariamente han debido involucionar a las formas dinásticas que hoy mantienen.
En China, el régimen de Partido único, propio del PCCh, ha derivado hacia una oligarquía del poder, que tan pronto logró deshacerse de las taras ideológicas del maoísmo, reveló sus capacidades como la estructura vertical gerencial en que se transformó. El de la URSS sobrevivió hasta 1992, para restablecerse bajo la concepción fascista, con la llegada de Putin al poder, con la poderosa oligarquía que lo aupa, unida a su visión imperial e imperialista, inspirada por su ideólogo y filósofo de cabecera, Alexander Dugin. .
Ese pequeño ogro, nacido a finales de los años 20 del pasado siglo, incesantemente crecerá, lo que parecería ser un imperativo categórico y condición de supervivencia del monstruo. El PRI no tardará en comprender esa necesidad, para convertirse en aquello que Octavio Paz tan magistralmente describe en su ensayo.
Sus observaciones le significan el ostracismo y la condena de la “izquierda” intelectual latinoamericana, tan fosilizada como la propia ideología a la que, en su momento, adhirieron, un marxismo mal leído y peor comprendido. Octavio Paz, con la lucidez de un visionario, detecta la galopante corrupción del sistema, y la desilusión de la población, que se da cuenta de cómo ha sido estafada y saqueada.
Cae el PRI, sobrevive el Ogro
A los 22 años de la publicación del Ogro Filantrópico, y a los 71 de haber tomado el poder, el PRI finalmente es desbancado de su sitial, algo inconcebible unos años antes. Lamentablemente sobrevive precariamente, para que de sus restos, salga
una prolongación, un clon, de sí mismo. Ya que hablamos de monstruos, el símil sería el de la hidra, cuyas cabezas resurgen cada vez que se las corta si no se las cauteriza.
Esta nueva cabeza, transformada en MORENA, se lanza al ruedo hace 20 años, con un antiguo cuadro del PRI, AMLO, que aprovecha todo lo que puede de las estructuras del PRI que se le unen luego de la debacle del 2000, y logra, ante la ineficacia de los gobiernos que desde el 2000 gobernaron México, ganar en el 2018, la presidencia de la República.
No alcanza sin embargo el control de las Cámaras, por lo que sus afanes de control absoluto del poder no logran concretarse en su período, pues el Poder Judicial logra, precariamente, sostener su independencia.
¿Maridaje “cartelario” ?
AMLO, según informaciones de la DEA, desde 2006 al menos, es beneficiario del apoyo de algunos cárteles mexicanos, que en aquellos momentos estaban en plena expansión, pues se habían apoderado de las rutas del tráfico de cocaína, desde Colombia a México y de éste a Estados Unidos.
El apoyo económico de los Cárteles, explicaría la benevolencia de AMLO con ellos, sus “abrazos y no balazos” o sus saludos a la mamá del Chapo Guzmán, así como las dificultades para mantener los flujos de inteligencia entre las agencias anti drogas mexicana y norteamericana.
En estos 6 años del gobierno de AMLO, el poder de los Cárteles ha crecido enormemente, siendo ya factores decisivos de poder en todo el norte de México. Su diversificación, hacia líneas de negocio diferentes al narcotráfico, sobre todo al tráfico de personas, los latinoamericanos migrantes

que buscan ingresar a los Estados Unidos desde México, resultan preocupante en estos momentos, para el Ecuador, al haberse cortado las relaciones diplomáticas, puesto que nuestros migrantes quedan indefensos frente a los criminales.
COVID salvador
A pesar de la pésima gestión de la pandemia, esta resultó al final, una bendición para el país, y una lotería para AMLO, pues ante la evidencia de la gravedad del error cometido con la relocación de las mayores industrias norteamericanas en China y en Asia, viviendo la debilidad estratégica en que cayó Estados Unidos, incluso en suministros médicos esenciales, desde mascarillas a medicinas, que debían cruzar el océano Pacífico para llegar al país, siempre que no fueran desviadas o detenidas por China para su uso.
Esta situación determinó una decisión, por parte de empresas americanas, de revertir el camino y empezar de nuevo a producir en los propios Estados Unidos, o en países más cercanos, para reducir los riesgos de unas cadenas logísticas demasiado vulnerables y extensas, en una política de “nearshoring”, que dejó a México idealmente situado para ser elegido a tal fin.
Inversión extranjera y empleo
Tan solo el año pasado, México recibió inversiones por más de 36 mil millones de dólares en inversión extranjera directa, con la consiguiente generación de empleo e ingresos para el país. A pesar de las irresponsables políticas populistas de AMLO, la economía ha tenido un poderoso impulso, que se ha reflejado en una prosperidad más generalizada. La conjunción de estos temas, ha mantenido e incrementado la popularidad de AMLO, reflejada en los resultados de los comi -
cios, más allá del total fracaso de unas políticas de seguridad internas, que muestran la persistencia de una violencia endémica, que en los 6 años del gobierno de AMLO, dan cuenta de 200 mil muertos por la violencia en las calles. La militarización de la Guardia Nacional, ha sido inútil para frenar el terror de la narcocracia, más firme que nunca en su control del norte del país, y la gestión de las Fuerzas Armadas, ha revelado limitaciones muy graves, de equipos y capacitación, para el manejo de la lucha contra el crimen organizado.
Que casi 40 candidatos a varias dignidades hayan sido asesinados durante la campaña, y que México sea uno de los sitios más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo, dan la medida de la gravedad de la situación, unida a una impunidad casi absoluta de los perpetradores, demostración de la indiferencia e incapacidad estatal para cumplir la más esencial función del Estado, el garantizar la seguridad interna del país y de sus ciudadanos.
De ogros y elefantes
blancos
Las elecciones presidenciales y legislativas mexicanas, celebradas ayer, muestran como el ogro ha crecido, con las perpetuas recetas del populismo, los bonos, los subsidios, las dádivas y las limosnas. Con ellos, también los elefantes blancos de la contratación pública, como en el caso del tren Maya, construido a medias, un elefante blanco en la selva, cuya construcción, a un costo de 30 mil millones de dólares, ha demorado bastante más de lo previsto, y ojalá pueda inaugurarse durante el gobierno entrante. Igualmente, desastrosa ha sido la gestión para el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, paralizada por decisión de AMLO, sin alternativas realistas de solución.
La Sra Sheinbaum, de indudable raíz azteca, ha obtenido una clara victoria, el 60% de los votos, ante el 30% de su rival, esto es, 2 a 1. Similar victoria parece perfilarse en el legislativo, lo que significa el poder total, permitiéndole a Morena realizar las reformas que intentó en el poder judicial, que ojalá no concluya en la habitual “metida de mano” a la justicia, aunque parecería algo inevitable.
Superar la polarización e ideologización
La presidenta electa, la primera mujer que alcanza ese cargo en un México que ha sido epítome de un histórico machismo, deberá mostrar sus capacidades personales, ya que la elegida es ella, por más a la sombra de un Caudillo que haya crecido. Deberá evaluar la conveniencia de la polarización interna, de la confrontación permanente como estrategia de gobernabilidad, la ideologización extrema de sus relaciones internacionales, que tantos problemas y tensiones han generado en toda la región, con el récord de embajadores mexicanos expulsados de países americanos, algo inimaginable en otros momentos, por la injerencia en los asuntos internos de otros países, en expresa violación de la doctrina Estrada, piedra angular de la política exterior de México, gravemente irrespetada por AMLO, que utilizó a su Cancillería para la aplicación de su particular visión ideológica. Ojalá la presidenta electa logre balancear la posición de México respecto de las tiranías, alejándose de los oprobiosos dictadores del hemisferio, los Ortegas, Maduros y Diaz, que han institucionalizado la represión y el más absoluto desprecio por derechos humanos y libertades en sus países, en permanente burla de la democracia y sus instituciones.
Esa lamentable política exterior, culminada en la ruptura de relaciones con Ecuador y la arrogante y prepotente postura de negarse a conversar siquiera, desatendiendo todas las recomendaciones y llamados al diálogo de organismos como la OEA o la ONU, ha sido causa de la pérdida de la imagen e influencia que México siempre mantuvo en el mundo de la diplomacia. Recuperar esa imagen, que tan a menos se ha venido, es tarea urgente para la presidenta electa.
El saliente presidente, AMLO, ha expresado que se alejará completamente de la vida política, algo que será o no será, pero hoy, la responsabilidad de gobernar, es exclusiva de la Sra. Sheinbaum. De ninguna manera podrá aceptar ser la muñeca del ventrílocuo, o una marioneta del sumo pontífice de MORENA. La presidenta proviene de la academia, más específicamente, del mundo científico, del de la Física, en la que tiene un doctorado. Desde esa formación, ya ha ejercido cargos de gran responsabilidad, con pragmatismo y sentido común.

Sus nuevos retos son gigantescos, y van desde la recuperación de la credibilidad del Estado como fuente de la seguridad de los ciudadanos, a la recuperación de aquellas zonas del país en las que la soberanía estatal desapareció, al quedar en manos del crimen organizado. Mantener el cogobierno, que fue en efecto la política de AMLO, con el cáncer de los Cárteles, no es una opción real ni ética hacia el futuro.
Oportunidad histórica
Devolver al país seguridad jurídica, enfrentar la corrupción judicial y la impunidad, será la manera de asegurar que las inversiones que México requiere para continuar creciendo. continúen fluyendo, con pragmatismo, lejos de las cegueras ideológicas y los prejuicios, .
Está ante una oportunidad histórica, bastante más significativa que los golpes de fortuna petrolera o minera, pues el crecimiento de las industrias se refleja en generación de empleo y valores agregados, que históricamente han sido la vía al desarrollo y a la riqueza.
No deje al ogro suelto
Que esté a la altura de tal responsabilidad, es mi deseo para México y su gente. Que impida al ogro crecer otra vez, pues se convierte, en palabras de León Gieco, en “un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente”. Alan
Cathey Dávalos acathdav@gmail.comLiteratura
Más allá del olvido de Patrick Modiano
Mariana Yépez Andrade marianayepezandrade@gmail.com


El título de la novena recoge el final de la misma, en que el protagonista deja atrás el pasado vivido treinta años antes, cuando conoció a Gerard van Bever y a Jaquelina, en París, período en el cual ella se presentó bajo el contraste de la luz y la sombra.
Los encuentros con esa pareja, desde el primero eran en un café en la Rue de Dante en París, Fue un período de intensas vivencias para los tres, pero el protagonista cuyo nombre no se dice, apenas recuerda otros detalles de esa época de su vida, la misma que era solo del presente; vive en un hotel, trabaja vendiendo libros viejos y se camufla como estudiante. ¿Pero qué hay más allá del olvido? Es una metáfora que incursiona en lo filosófico: ¿más allá del olvido estará otra realidad? ¿Más allá del olvido, será perder todos los recuerdos para vivir iniciando otros y nuevos? O será la muerte, porque el olvido es la negación de lo vivido, el perder la memoria, la retención de los sentidos.
Olvidar es borrar lo escrito en el cerebro.
Se dice que esta novela es una historia romántica, policiaca y de aventuras, pero yo creo que en ella prima lo romántico, desde la descripción de ciertos lugares de París hasta el enamoramiento del personaje principal cuando tenía 20 años de edad.
El romanticismo se advierte en los encuentros en el café de la esquina de la Rue Dante, donde algunas veces volvió en sus sueños, pero al despertar, el período de su vida en el que conoció a Jacqueline se le presentaba bajo el mismo contraste de luz
y sombra (fs. 14). Romanticismo hay también en el viaje y estadía en Londres, el regreso a Francia, y el encuentro fugaz con ella. Había olvidado el rostro de sus padres, pero contrasta con el título, al recordar detalles de aquel período de su vida, como la ventana del hotel de París donde vivía y daba al Boulevard Saint-Germain, el campanario de una iglesia, las campanadas que se oían en la noche, los encuentros con Jacqueline y Van Bever, las cenas en un restaurant chino y las sesiones de cine (fs. 19). Le vino a la memoria la nieve fundida sobre la acera y los muelles, las tonalidades negras y grises de aquel invierno (fs. 20).
El protagonista ya no recuerda si pensaba en el futuro, vivía el presente. Es una novela corta, de lectura fácil, que despierta mucho interés en las historias que se entrelazan con la aparición de personajes que se relacionan con el protagonista. Utiliza metáforas en las descripciones y descubre las interioridades de quienes participan en el relato; más bien los desnuda y presenta todas sus debilidades hasta el olvido.
Mariana Yépez Andrade marianayepezandrade@gmail.com
Pablo Neruda, “poesía sin pureza”
Carlos Ferrer
Pablo Neruda (1904-1973), el «chileno del sur», como gustaba llamarse, fue un poeta portentoso e irregular, egocéntrico y solidario, íntimo y telúrico, melancólico y vitalista, proteico y torrencial.
Con motivo del cincuentenario de su muerte, la editorial española Lumen ha reeditado el pasado septiembre Residencia en la tierra (I. 1925-1931; II. 1931-1935), con prólogo de Raúl Zurita, con el fin de surcar la globalidad de la poesía nerudiana y devolver a los estantes de las novedades la obra de un poeta en busca de nuevos lectores, porque lo que varía en la recepción de una obra con el paso de los lustros no es la manera de leerla, sino el lector, que no ve lo mismo hoy que lo que vio años atrás.
Si bien el posmodernista Veinte poemas de amor y una canción desesperada (1924) es su libro más conocido, el que más influencia literaria ha ejercido es Residencia en la tierra, donde el poema es una expresión asumida de la realidad, su absoluta visión de lo que le rodea. Esencia y circunstancia, ruptura y desgarro.
Un cansancio de ser hombre, sitiado y vencido. En
la revista española Caballo Verde para la Poesía, de octubre de 1935, Neruda polemiza con Juan Ramón Jiménez y defiende una poesía impura donde lo espontáneo y vital comparta versos con la degradación y el sufrimiento. Solo el estallido de la guerra civil española hizo que el chileno abandonara este subjetivismo por una estética más militante y socialmente comprometida, por una “utilidad pública”.
Nombrado cónsul en Rangoon en 1927, en Java en 1930, en Singapur en 1931, en Buenos Aires en 1933, en Barcelona en 1934 y en Madrid en 1935, Neruda consigue que en abril de 1933 se edite el primer volumen de Residencia en la tierra en una tirada de cien ejemplares firmados por el autor e impresos en papel holandés Alfa-Loeber, y no fue hasta 1935 en Madrid cuando se editan los dos volúmenes del libro, momento desde el que comienza a influir en los miembros de la generación del 27.

Los primeros poemas de Residencia en la tierra vieron la luz pública en revistas literarias chilenas entre 1925 y 1926 (Zig Zag, Claridad, Atenea); en España, a pesar del entusiasmo de Alberti, la insistencia del propio Neruda y la publicación en Revista de Occidente de los poemas “Galope muerto”, “Serenata” y “Caballo de los sueños”, Residencia en la tierra solo encontró indiferencia, como la de Guillermo de Torre, hasta la primera edición completa del libro (de 1935), conocida como edición Cruz y Raya (por el nombre de la revista que dirigía José Bergamín).
La evolución poética de Neruda, escritor ubérrimo, evidencia un anclaje y una condensación en el sentimiento, con un tono que oscila entre la melancolía y lo pavoroso, así como una oscuridad en la técnica compositiva.
Residencia en la tierra versifica la triste belleza del dolor infinito, la ceniza de fuego, el deshielo de lo existente, el derrumbe de lo alzado y la soledad ante el desmoronamiento; todo lo que conlleva expresión de vida lo es porque huye de la muerte, aunque a cada paso se acerca a ella. Residencia en la tierra es la paulatina desintegración de lo vivo en su camino hacia lo inerte, hacia la ruina incesante que es –y es solo– el existir.
Si bien en el primer tomo hay aún poemas de corte amoroso, de andadura prosaria que trasvasan el lirismo endocéntrico a los raíles de lo narrativo y que eluden la angustia, los versos nerudianos del segundo tomo se encrespan, y un sentimiento ensimismado lo acapara todo sin perder la coherencia íntima de sus elementos, pero arrastrando el carro de las cogitaciones del ser, unos versos acri -
solados que no renuncian a la plétora sustantiva ni a la exploración del desamparo. García Lorca dijo de Neruda que era «un poeta más cerca de la muerte que de la filosofía, más cerca del dolor que de la inteligencia, más cerca de la sangre que de la tinta».
«Residencia en la tierra es la paulatina desintegración de lo vivo en su camino hacia lo inerte, hacia la ruina incesante que es –y es solo– el existir. Si bien en el primer tomo hay aún poemas de corte amoroso, de andadura prosaria que trasvasan el lirismo endocéntrico a los raíles de lo narrativo y que eluden la angustia, los versos nerudianos del segundo tomo se encrespan, y un sentimiento ensimismado lo acapara todo sin perder la coherencia íntima de sus elementos, pero arrastrando el carro de las cogitaciones del ser, unos versos acrisolados que no renuncian a la plétora sustantiva ni a la exploración del desamparo»
Una naturaleza que no se transforma, sino que se degrada («del río que durando se destruye»), una naturaleza entre el ser y la nada, entre el amor salvador existente en el primer volumen y el progresivo hundimiento. Las imágenes oníricas confieren al poemario una matriz surreal de un mundo desolado, pesimista en lo que respecta al hombre, y que solo puede aliviarse con el amor, un amor pasajero y efímero insuficiente para superar la soledad, el individualismo. Algunas de sus imágenes recurrentes son la lluvia, las olas, la sal como metáfora de la destrucción, la cadencia marina que todo lo socava, el naufragio en el vacío, todo ello influenciado por el alejamiento
personal de su tierra, de su gente, una distancia insalvable que le lleva a explorar ese aislamiento al abrigo de los versos. La ciudad, ese páramo urbano, también es el marco de ese deterioro, de esa degradación, anónima e impersonal, poblada por antihéroes y en la que el poeta acumula ansiedades sin salida, un sombrío tormento fruto de sus años en el infierno asiático (1927-1932) sin lenitivo alguno para un presente doloroso y desarbolado, la amenaza de los rotundos grilletes de la realidad. La experiencia personal de Neruda, una vivencia sombría, está sometida a las peculiaridades del cauce y a las avenidas aluviales que se producen en su camino hacia la desembocadura, y los avatares de su vida pasan sin solución de continuidad a la obra cual incitaciones del momento. Esa fluencia asedia su universo creativo y tiñe de angustia los versos hasta el punto de construir con ella su identidad: «Estoy solo entre materias desvencijadas, / la lluvia cae sobre mí y se me parece, / se me parece con su desvarío, solitario en el mundo / muerto».
La métrica de Residencia en la tierra está conformada por estrofas sáficas sin rima, series de endecasílabos, alejandrinos con hemistiquios y sin rima, eneasílabos y decasílabos, los cuales consiguen un ritmo poético con el uso de enumeraciones caóticas y ráfagas de metáforas y comparaciones, encabalgamientos sintácticos y el uso de vocablos que entre sí apenas difieren en algunos fonemas (tibias/turbias, pálidas/planillas). Ecos del poema “Pegasus”, del dariniano Cantos de vida y esperanza, se hallan presentes en Residencia en la tierra como un río subterráneo.
El hermetismo de Residencia en la tierra dejaría paso a la poesía social, de trinchera y comprometida de España en el corazón (1937), pero esa es otra cuestión.
“Barcarola” (fragmento)
[…] Si existieras de pronto, en una costa lúgubre, rodeado por el día muerto, frente a una nueva noche, llena de olas, y soplaras en mi corazón de miedo frío, soplaras en la sangre sola de mi corazón, soplaras en su movimiento de paloma con llamas, sonarían sus negras sílabas de sangre, crecerían sus incesantes aguas rojas, y sonaría, sonaría a sombras, sonaría como la muerte, llamaría como un tubo lleno de viento o llanto, o una botella echando espanto a borbotones.
Así es, y los relámpagos cubrirían tus trenzas y la lluvia entraría por tus ojos abiertos a preparar el llanto que sordamente encierras, y las alas negras del mar girarían en torno de ti, con grandes garras, y graznidos, y vuelos.
¿Quieres ser el fantasma que sople, solitario, cerca del mar su estéril, triste instrumento?

Si solamente llamaras, su prolongado son, su maléfico pito, su orden de olas heridas, alguien vendría acaso, alguien vendría, desde las cimas de las islas, desde el fondo rojo del mar, alguien vendría, alguien vendría [...]
Los apuntes
• Neruda, admirador de Rimbaud y traductor de Rilke y de Romeo y Julieta, era un ávido lector de novela policíaca y un gran aficionado a las mariposas, hasta el punto de que trabajó entre 1941 y 1948 en el Museo de Zoología comparativa de Harvard.
• Los poemas de Residencia en la tierra preferidos por Vargas Llosa son “Caballero solo” y “El tango del viudo”.
• Albertina Azócar, María Antonieta Agenaar «Maruca», Teresa Vásquez, Josie Bliss, Delia del Carril «Hormiguita» y Matilde Urrutia coparon el corazón del poeta chileno.
• Ni Pablo de Rokha ni Vicente Huidobro apreciaron la producción literaria de Neruda, y Juan Gelman y Ricardo Paseyro ejercieron la militancia antinerudiana.
• Para Mario Benedetti, las dos “presencias tutelares” de la poesía latinoamericana del s. XX fueron Vallejo y Neruda.
• Neruda definió a César Vallejo como un «poeta de poesía arrugada, difícil al tacto de piel selvática, pero poesía grandiosa, de dimensiones sobrehumanas».
Carlos FerrerDerecho al paisaje
Andrés Núñez Nikitin Panorama Global
En la Parte I “Contexto” de esta serie (febrero 2024) hice un acercamiento a ciertas lógicas de configuración de las ciudades desde la correspondencia de la forma urbana con la geología y la ubicación geográfica y estratégica del lugar.
Este acercamiento me parece cardinal para establecer parámetros que permitan introducir un marco plausible en la discusión vigente del derecho a la ciudad y en particular al paisaje. Ante los violentos cambios morfológicos que afectan a nuestra ciudad, esta segunda entrega se centra en el caso de Quito, tomando como ejemplo aciertos arquitectónico-paisajísticos del pasado reciente que espero inviten a la reflexión y a la discusión.
Si el reconocimiento y asimilación del contexto natural son determinantes para el desarrollo de ciudades capaces de generar bienestar a sus habitantes, entonces se vuelve vital no solo generar arquitecturas consonantes con su contexto, sino también que estas arquitecturas sean protegidas y tomadas como referente. El credo “good design is good business”, formulado en 1973 por Thomas Watson Jr., primer Director Ejecutivo de IBM, refleja el valor que esa corporación otorga a la calidad e integralidad del diseño.
Paul Rand, creador del célebre logo de IBM, forjó su fama como convincente expositor ante sus clientes corporativos del poder del diseño como herramienta efectiva para generar cambios. Desde su gráfica, equipos y software, hasta sus edificios, esta convicción llevó a IBM a ser identificada con algunos de los mejores ejemplos de diseño industrial, arquitectura, arte público y paisajismo del siglo XX.
En Quito, la introvertida arquitectura republicana de nuestro Centro Histórico ocupaba la totalidad perimetral del predio, mientras el espacio libre se desarrollaba hacia un patio central. En la segunda mitad de siglo –cuando la ciudad se extiende hacia los horizontes– los retiros, la ciudad y el paisaje pasan a formar parte esencial del objeto arquitectónico.
Esta es la inversión espacial de aquella modernidad. Destaco aquí cuatro edificios de Quito
que pueden ser tomados como ejemplos de un profundo entendimiento por parte de sus promotores y arquitectos de la esencia del lugar y de su momento en la historia.
Mientras Watson empezaba en 1957 a dirigir IBM, en las laderas del Pichincha se levantaba la Residencia Estudiantil de la Universidad Central, diseñada por Mario Arias y Gilberto Gatto como parte del ensamble arquitectónico-urbano construido para la XI Conferencia Interamericana. Este edificio curvilíneo y horizontal dialoga con las laderas sobre las cuales se asienta y refleja la decisión cívica de ubicar a los estudiantes en la cumbre del campus de la universidad pública por excelencia.
La solicitud de nominarla al Premio Al Ornato llegó al escritorio del Alcalde Andrade Marín una hora tarde al plazo de inscripción, eliminando la posibilidad de otorgarle el preciado galardón. Ímpetus políticos y negligencia han dejado huella en este edificio, pero su esencia se mantiene.
Acerca del paisajismo del Hotel Quito y de lo acertado del ensamblaje de su arquitectura con ese lugar trascendental se ha hablado con creces durante los últimos tres años. Más allá del diseño, lo más notable de este proyecto nacional levanta -
do con fondos del Seguro Social resulta ser, como demuestran recientes investigaciones históricas, la formidable gestión público-privada gracias a la cual se logró conformar el territorio que hoy comprende el complejo.
Este acuerdo es un hecho tan excepcional en nuestra historia, que en sí mismo bastaría para fundamentar la declaratoria patrimonial de estos predios como homenaje al consenso por el interés público. A este Premio Al Ornato 1961 y Patrimonio Cultural Nacional le han hecho mella los últimos siete años de desidia corporativa privada, pero ha sido salvado hace pocos días gracias a la investigación histórica, a un reconocimiento ciudadano multitudinario y a la institucionalidad estatal reflejada en un Acuerdo Ministerial oportuno y preciso que reconoce su integralidad. La Fundación Mariana de Jesús, creada por la filántropa quiteña María Augusta Urrutia, emprendió desarrollos inmobiliarios en terrenos de su propiedad en las laderas del Pichincha al oeste del Parque La Carolina. En 1960 el Municipio otorgó el Premio Al Ornato a la Urbanización Mariana de Jesús, hacia el occidente de la cual la misma fundación desarrolló en 1971 el Conjunto Residencial La Granja, Premio Al Ornato 1978, diseñado por la oficina chilena Larraín García-Moreno, Swinburn & Covarrubias.


Siempre que visito esta verdadera ciudad-jardín me pregunto por qué no habremos sido capaces de igualar la sencilla excelencia de este complejo residencial de primer orden, que mantiene su calidad ya medio siglo.
La multinacional IBM –de la mano del diseñador Eliot Noyes y arquitectos como Eero Saarinen y Marcel Breuer– ha actuado sobre múltiples paisajes delineando objetos arquitectónicos que resaltan su contexto y logrando, incluso en sus ejemplos más urbanos, la impresión en el observador de un reencuentro con la naturaleza, de salir de la ciudad.
El mismo efecto tiene en Quito el Edificio IBM, diseñado por Rafael Vélez Calisto, Premio Al Ornato 1987, hoy amenazado por un pretendido desarrollo inmobiliario. Ubicado en La Pradera, en plena meseta centro-norte, corresponde a una época en la que la norma corporativa era levantar edificaciones con una verticalidad auspiciada por nuestro boom petrolero. Sin embargo, siguiendo la doctrina IBM, esta juega con el paisaje al pie de la colina de La Paz y con el distante Pichincha y cede amplios espacios exteriores a la ciudad, permitiendo que la verticalidad dominante continúe siendo la del paisaje natural, al igual que la Residencia Estudiantil, que el Hotel Quito y que el
Una universidad pública en el primer caso, el Estado junto al Seguro Social en el segundo, una fundación privada sin fines de lucro en el tercero y una poderosa corporación multinacional en el cuarto – todos hicieron una lectura sensible del lugar en el que actuarían: de la ciudad y su paisaje, pero, además, del espacio que ocupa en una sociedad el bien común.
Estos precedentes y el reconocimiento de su ciudad al premiarlos invitan a formular algunas preguntas (que trataré de responder en pocas semanas en Parte III): ¿a quién pertenece el paisaje urbano? ¿quién puede reclamar su derecho al disfrute del mismo? ¿bajo qué parámetros? ¿violentar vía afectación las arquitecturas protegidas por actos administrativos constituye una violación a nuestros derechos comunes? ¿de qué maneras podemos honrar estas decisiones para generar identidad y seguridad jurídica en el marco de lo común? Confío en que uno de los caminos para lograrlo es proteger esa herencia en préstamo que recibimos llamada patrimonio.

Vertientes: minga artística por los ríos de Quito
Sofía Luzuriaga Jaramillo* Docente-investigadora
Somos sociedades de Andes. Atravesamos y nos atraviesan páramos, cejas de montaña, descensos o ascensos a la Costa o a la Amazonía. Respiramos Andes, desde sus más de seis mil metros hasta sus orilleros mares. Tenemos pulmones de eucalipto y concha Spondylus.
Somos sociedades de Andes, atravesadas de tiempos históricos, de herencias cosidas en siglos de cinta métrica, de memorias en conflicto y construcción. Muchas memorias están en disputa: las culturales, las sociales, las políticas, las ambientales. Ninguna puede comprenderse sin la otra. Ninguna puede comprenderse sin una cinta métrica muy larga, que abarque siglos de hacer y deshacer. Los procesos históricos tienen muy largo aliento; siglos de aliento.
En nuestro imaginario está que el medioambiente es una suerte de entorno-escenografía en donde se gestan las acciones humanas, desde las más gloriosas hasta las más cotidianas y silvestres. En el “teatro” de lo humano, el ambiente-escena ni siquiera debería medirse en la cinta métrica del tiempo histórico.
Pensamos a nuestro entorno como fuera de la historia, fuera de la memoria, relleno de fondo del actuar social.
Pensábamos al entorno fuera de la historia, de la memoria, fuera del actuar social. El tiempo verbal ha cambiado a fuerza de lluvias, de sequías, de desbordes. El medioambiente es un producto social: lo transformamos y nos transforma. Lo secamos y nos seca. Lo descuidamos y nos exilia.
¿Quién quiere vivir en el exilio de su propio espacio?
Hace algunos días, ciudadanos y ciudadanas del entorno quiteño presentaron una demanda formal de protección al río Machángara. Adujeron, entre otros puntos, que hay víctimas: la gente que vive en sus quebradas, la fauna, la flora, las propias

quebradas, los ríos y riachuelos de este ecosistema complejo, inmerso en una ciudad andina de altura.
Desde luego que esta demanda hace parte de algo más amplio: de la disputa de las memorias en construcción, de la vida que no quiere exiliarse a sí misma, de las situaciones de riesgo de habitación, de un río herido... Y es que las memorias no se endosan, encajan, constriñen a un pasado de anticuario.
La memoria no se guarda en anaquel para lucirse como figurina de algo que fue. La memoria es el puente entre el presente, las utopías o las distopías.
En minga continua de varios años, colectivos ciudadanos han revisado con empeño los recursos legales, han limpiado cuanta basura han podido de las orillas de varios ríos y quebradas, han creado redes comunitarias plurales por los ríos de la ciudad. Quien dice río, dice cauce, dice montaña, dice lluvia, dice vida.
Esta vez la minga se hace desde el arte y la reflexión social. Samayuio (El espíritu del río) trajo una propuesta entre piedras y esperanzas. Se le unieron la Facultad de Ciencias Humanas y el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica. Juntos invitamos a la inauguración de la exposición artística colectiva Verti/entes.
Los ríos de Quito, el día jueves 13 de junio a las 19h00 en la sala A del primer piso del Centro Cultural PUCE, en el campus situado entre las avenidas 12 de Octubre y Patria. La exposición estará abierta, gratuitamente, hasta el viernes 26 de julio de 2024.
*Sofía Luzuriaga Jaramillo*Docente-investigadora
Facultad de Ciencias Humanas, Pontificia Universidad Católica del Ecuador
ByronToledo

Centro Cultural PUCE. Sala A, 1er piso Del 13 jun. al 26 jul. 2024
CamolaValarezo Col Amarunadel
El martes 28 de mayo de 2024, se presentó la demanda formal de acción de protección del río Machángara de la ciudad de Quito. Víctimas directas: el río, las quebradas y los riachuelos que lo conforman. Víctimas indirectas: los habitantes de la ciudad, la fauna y la flora que viven en el ecosistema del río.
En una minga continua de varios años, colectivos ciudadanos han revisado con empeño los recursos legales, han limpiado cuanta basura han podido de sus orillas y han creado redes comunitarias plurales para los ríos de la ciudad.
Esta vez la minga se hace desde el arte. Samayuio (Espíritu del Río de Quito), la Facultad de Ciencias Humanas y el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador invitan a la inauguración de la exposición artística colectiva Verti/Entes: Los ríos de Quito, el día jueves 13 de junio a las 19:00 en la Sala A del primer piso del Centro Cultural PUCE, en el campus situado entre las avenidas 12 de Octubre y Patria.
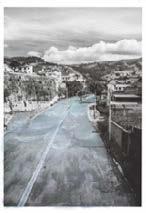
Sala A, primer piso. Centro Cultural PUCE. Av. 12 de octubre #1076
De lunes a viernes 09:00 a 19:00
Inauguración:
Jueves 13 de junio / 19:00
En exhibición hasta el viernes 26 de julio 2024
Curaduría:
Mónica Aguilar V. / hola@saokma.com Sofía Luzuriaga Jaramillo siluzuriaga@puce.edu.ec
Facultad de Ciencias Humanas PUCE




Carta semanal
Noticia y gráfico de la semana

1. Según estadísticas del mercado laboral publicadas por el INEC, la tasa de empleo adecuado a nivel nacional alcanzó 33,6% en abril de 2024, 0,8 puntos porcentuales menos que la registrada en marzo 2024 y 1,5 puntos porcentual menor a la registrada en abril de 2023.
2. La tasa de desempleo a nivel nacional disminuyó en 0,6 puntos porcentuales entre abril de 2023 y abril de 2024, hasta ubicarse en 3,4%. Para el área urbana la tasa fue del 4,5% y para el área rural del 1,3%. Tanto en el empleo adecuado como en el desempleo, las variaciones mencionadas no son estadísticamente significativas.
3. En abril de 2024, el 53,4% de las personas con empleo se encontraban en el sector informal de la economía a nivel nacional. La informalidad afectó al 14,6% de la población con empleo adecuado, al 71,1% de la población subempleada, y al 72,7% de la población caracterizada dentro de otro empleo
Seguimiento de indicadores clave
Carta Semanal
Seguimiento de indicadores clave
Año 15 Número 23
Miércoles, 05 de junio de 2024
Indicadores Semanales Locales
Indicadores Semanales Internacionales

El viacrucis del crimen organizado comienza
Mario Pazmiño Silva Panorama Global

Los éxitos iniciales del Gobierno y las Fuerzas Armadas, luego de la declaratoria de conflicto armado interno, para desarticular y frenar los altos niveles de violencia provocados por las organizaciones de delincuencia organizada, mal llamadas terroristas, es algo que no se puede dejar de reconocer.
Las fuerzas de seguridad estatales, durante los primeros 15 días, lograron rápidamente tomar el control de todos los centros carcelarios, además de ejecutar miles de operativos en diferentes santuarios para neutralizar a los cabecillas de las 22 organizaciones que ponían en zozobra a la población ecuatoriana.
La estrategia institucional consistió en atacar a los tres centros de gravedad de esta guerra interna: el primero fue el sistema carcelario, desde donde se controlaba y ordenaban las acciones delictivas en las diferentes ciudades del país; el segundo fue el ataque a la economía ilegal del crimen organizado y, el tercero, destapar la cloaca de podredumbre de la narcojusticia y narcopolítica ecuatoriana.
Las victorias iniciales generaron en las autoridades un triunfalismo, que se contagió rápidamente en la población, que comenzó a percibir una relativa tranquilidad.
Pero ¿qué pasaba al interior de las estructuras delictivas? La arremetida estatal afectó sus centros de dirección y control, sus santuarios fueron vulnerados, una parte de sus finanzas capturadas, algunos de sus integrantes detenidos. Sin embargo, algunos de sus líderes lograron ponerse rápidamente a buen recaudo, al fugarse de los diferentes centros carcelarios. Perdieron una batalla inicial, pero no la guerra.
Las estructuras delictivas mutaron rápidamente a una organización celular clandestina, mientras esperaban que el triunfalismo gubernamental y ciudadano relaje las medidas de seguridad y los operativos. En ese período, sin duda, analizaron las acciones del Estado y sus fuerzas de seguridad, vieron sus deficiencias para diversificar sus acciones delictivas. Observaron que las fuerzas del orden tenían deficiencias, que se reflejaban en la falta de recursos económicos y de equipamiento, que estaban siendo saturadas con varias

misiones a la vez, que se fragmentaba su capacidad de reacción y de empleo, que no tenían una cobertura legal.
Ejemplificación de la nueva dinámica en los centros de gravedad estratégicos.
Con los operativos más relajados y la sociedad de vuelta a su rutina se han dado las condiciones para cobrar cuentas. Y las organizaciones delictivas querrán provocar un viacrucis para demostrarle al Estado y a la sociedad que el crimen organizado llegó al país para quedarse.
Las fallas de la estrategia gubernamental fueron advertidas. Se anticipó que habría retaliaciones o coletazos, que el sistema de inteligencia nacional debía adelantarse a los acontecimientos y no reaccionar cuando reinicie el pánico social. Se dijo que era necesario aplicar la estrategia en territorio de presencia disuasiva permanente.
La guerra contra el crimen organizado es la más difícil de ejecutar, porque es un enemigo que se fragmenta y se recompone, que no tiene principios y tiene la iniciativa operativa. Es un enemigo que emplea acciones de terrorismo urbano, para controlar a la sociedad con el terror.
El incremento de extorsiones o vacunas, secuestros, muertes violentas, sicariato y, últimamente, mítines carcelarios, obliga en forma urgente a corregir nuestras deficiencias operativas.
No todo está perdido ni tampoco podemos como sociedad ser derrotistas. Una segunda batalla para conseguir la tranquilidad y la paz en nuestro país inicia y todos tenemos la responsabilidad patriótica de convertirnos en soldados en este conflicto armado interno.
Panorama Global
¿A dónde van los narcos perseguidos?
Mariana Neira mariananeira@gmail.com
Con la caída de algunas cabezas, hay una desbandada. La gran incógnita es: ¿los narcos repelidos por la fuerza pública, a dónde están yéndose? Podría decirse que bastantes continúan en el delito local, otros estarían yendo al exterior o quizás camuflándose en instituciones del Estado donde tienen ‘amigos’.
En un diario publicaron hasta un video de dos casos de extorsión de policías de tránsito a un motociclista, en el norte de Quito, Avenida Real Audiencia. Fue en los últimos días de mayo. Horas antes, en el redondel de Cumbayá, también un policía de tránsito había intentado algo parecido. Las víctimas fueron un señor de 80 años que transportaba en su vehículo a un niño.
“Reconozco, me pasé el semáforo en rojo con las justas”. De inmediato le paró un policía-motociclista. Observó la matrícula vencida y el conductor le dijo: “No pagué porque hubo una falla en el sistema de la Policía y tengo plazo para hacerlo hasta el último día de este mes”. El policía no aceptó la explicación. “Vea señor policía, soy de la tercera edad y estoy con un niño, ayúdeme, cómo hago arreglo el problema”.
Pronto el policía le dijo: “Usted diga”. Le estaba insinuando coima. Entonces el conductor le pidió al policía su nombre y número que no lo tenía en su uniforme. Se negó a hacerlo, pero no se dio cuenta de que el niño había llamado a su padre que, en ese momento pagó la matrícula, por línea. De inmediato pidió hablar con el policía, al instante “liberó” al conductor de las garras de la pretendida coima.
Al siguiente día, por casualidad encontramos a dos policías de tránsito, elegantes. En sus bolsillos tenían grabados su nombre y número. Les preguntamos por qué un policía, en Cumbayá, no tenía esa identificación. No contestaron, solo se miraron entre sí. Eso dio lugar a que nuestra imaginación creara un ‘policía lobo’, falso, extorsionador.

Parece ilógico, pero en este país hay mucho de ilógico. ¿Dónde han visto que los lobos cuiden a las ovejas? Pues en Ecuador. (Si no nos creen, pregúntenle al ‘pastor’ de las manadas).
Este fenómeno de extorsión tipo ‘policía lobo’ está sumándose, pero la gente tiene miedo a denunciar porque él registra el número de placa del vehículo y con este dato pudiera ubicar sus casas.
Pero es una prueba de supervivencia de la corrupción en organismos del Estado. La Contraloría, el SRI, el Ministerio del Trabajo hacen un buen trabajo para detectarla.
Pero en este momento tenemos otro problema grande, el narcotráfico. Perseguidos por las fuerzas de seguridad, es posible que para lavar su imagen busquen trabajo en las instituciones del Estado donde tienen ‘amigos’ de alto rango, alcaldes y prefectos, algunos con glosas millonarias no pagadas, o que registran un pasado electoral negro: sus candidaturas fueron auspiciadas por narcos.
Lo último le corresponde resolver al CNE que parece un ente de otro planeta: no participa en la limpieza como otras instituciones de control de Ecuador. Sería prudente que en este proceso de limpieza participase la ‘Inteligencia’ estatal revisando el pasado delincuencial-judicial de los empleados del gobierno central, legislatura, entidades autónomas, gobiernos seccionales, para detectar a los peligrosos.
Otros narcotraficantes prefirieron seguir siendo malos en el extranjero donde buscan espacios laborales ilegales. En Perú han detectado a narcos ecuatorianos en la minería ilegal que está produciendo toneladas de oro. Otros ya estarían en México.
Se podría decir que están ‘hibernando’.
Mariana NeiraANEXOS ESPECIALES
Navegue por nuestros anexos especiales haciendo clic en su portada

Análisis de los principales hechos noticiosos de la semana

Sra. de Quito o Virgen de Quito
La figura original fue concebida como una advocación de la Inmaculada Concepción y es venerada en el altar mayor de la iglesia de San Francisco, en Quito.
