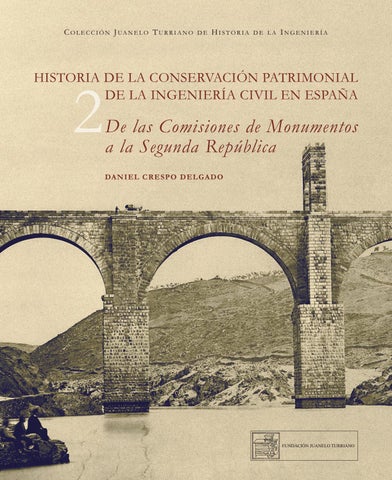C O L E C C I Ó N J UA N E L O T U R R I A N O
DE
HISTORIA
DE LA
INGENIERÍA
HISTORIA DE LA CONSERVACIÓN PATRIMONIAL DE LA INGENIERÍA CIVIL EN ESPAÑA
De las Comisiones de Monumentos a la Segunda República DANIEL CRES P O DE LGADO
FUNDACIÓN JUANELO TURRIANO