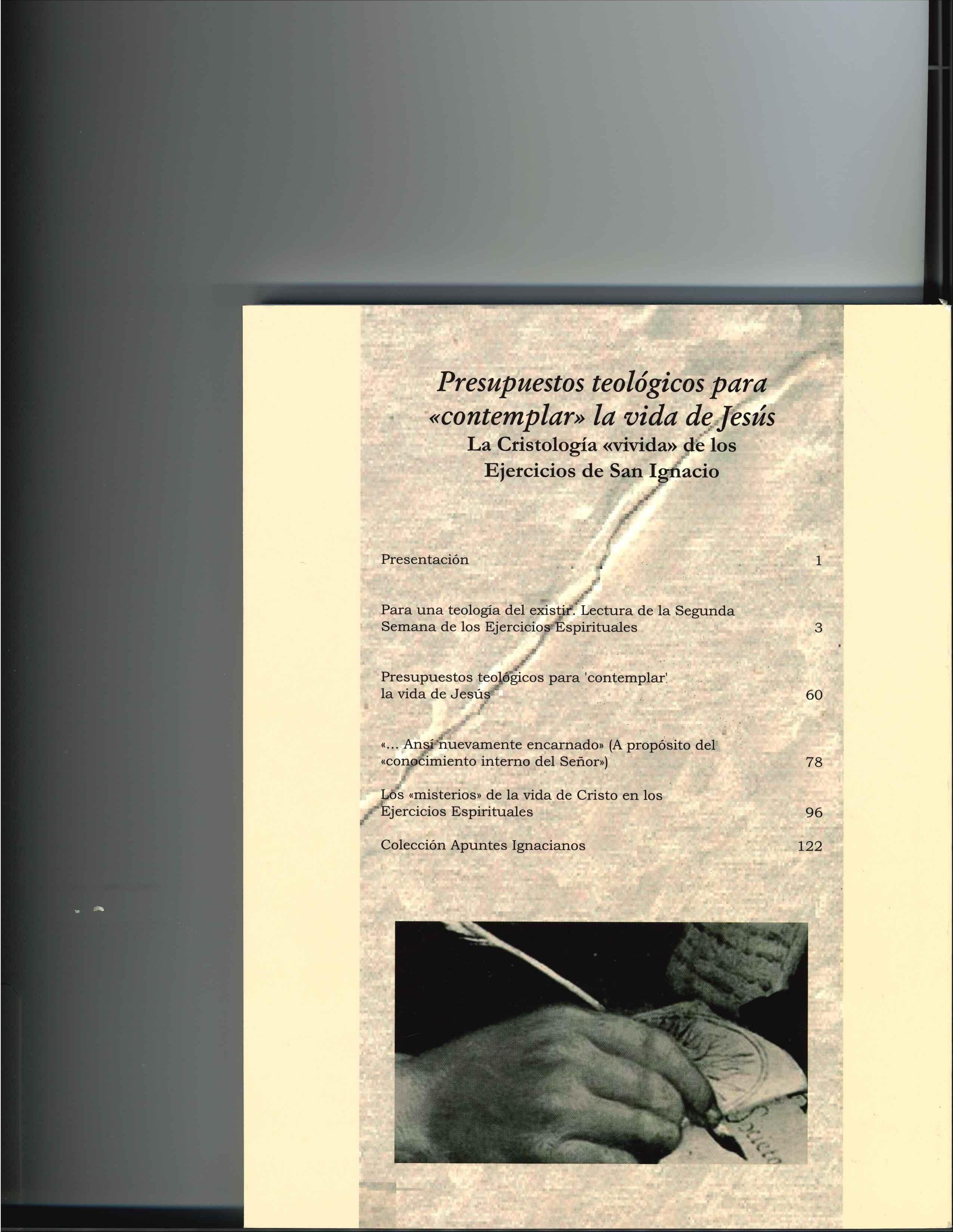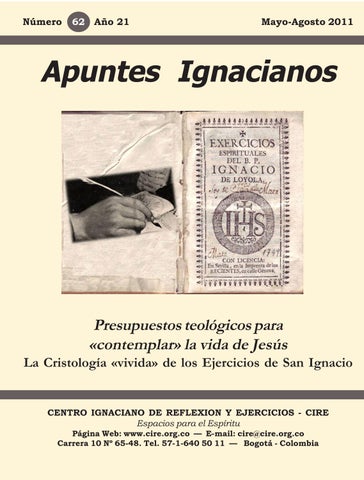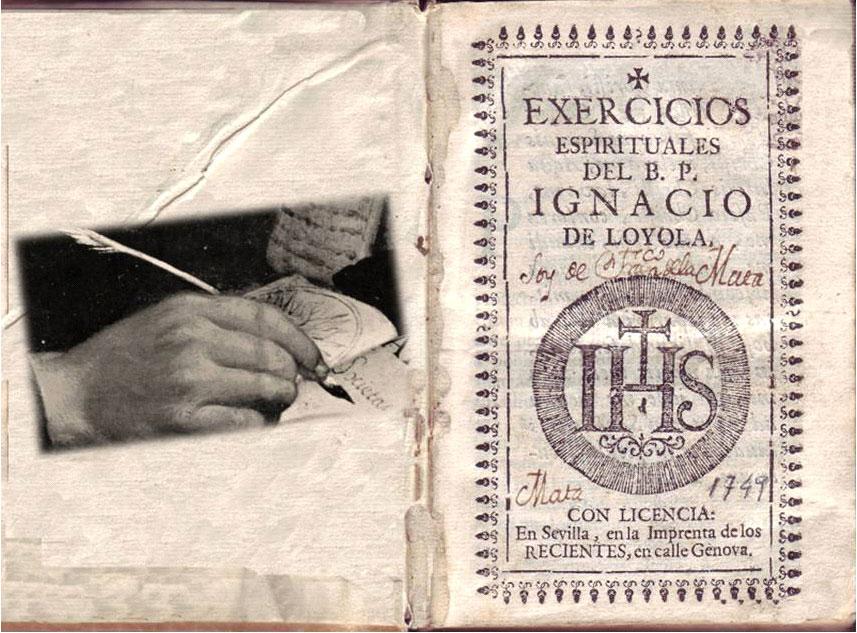
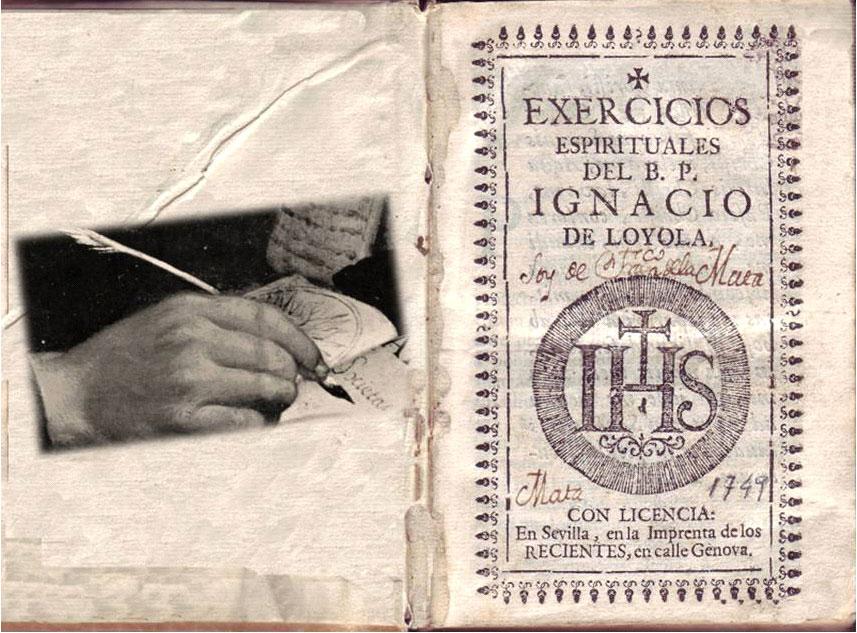
APUNTES IGNACIANOS
ISSN 0124-1044
Director
José de Jesús Prieto, S.J.
Consejo Editorial
Javier Osuna, S.J.
Darío Restrepo, S.J.
Iván Restrepo, S.J.
Carátula
Ignacio de Loyola, escribe los Ejercicios Espirituales
Diagramación y composición láser
Ana Mercedes Saavedra Arias
Secretaria General del CIRE
Tarifa Postal Reducida:
Número 2011-123
Vence 31 de Dic./2011
472 La Red Postal de Colombia
Impresión:
Editorial Kimpres Ltda. Tel. (1) 413 68 84
Redacción, publicidad, suscripciones
CIRE - Carrera 10 N° 65-48
Tels. 57-1-640 50 11 / 57-1-640 01 33 / Fax: 57-1-640 85 93
Página Web: www.cire.org.co
Correo electrónico: cire@cire.org.co
Bogotá, D.C. – Colombia (S.A.)
Suscripción Anual 2011
Colombia: Exterior:
$ 70.000 90 (US)
Número individual: $25.000 Cheque contra un Banco de U.S.A. a Cheques: Compañía de Jesús nombre de: Compañía de Jesús
Apuntes Ignacianos
Número 62 Año 21
Mayo-Agosto 2011
Presupuestosteológicospara «contemplar» la vida de Jesús
La Cristología «vivida» de los Ejercicios de San Ignacio
CENTRO IGNACIANO DE REFLEXION Y EJERCICIOS - CIRE
Espacios para el Espíritu
Carrera 10 Nº 65-48. Tel. 640 50 11
Bogotá - Colombia
Nuestros Números en el 2011
Enero-Abril
X Simposio de Ejercicios Espirituales
«Pasión de Cristo, Pasión del Mundo»: Desafíos de la cruz para nuestros tiempos
Mayo-Agosto
Presupuestos teológicos para «contemplar» la vida de Jesús
La Cristología «vivida» de los Ejercicios de San Ignacio
Septiembre-Diciembre
XI Simposio de Ejercicios Espirituales
La acción del Resucitado en la historia: «Mirar el oficio de consolar que Cristo Nuestro Señor trae» (EE 224)
Ansí nuevamente encarnado» (A propósito del «conocimiento interno del Señor»)
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011)
Presentación
El tema escogido para este número, una Cristología de los Ejercicios, quiere ser una profundización en lo que se ha subrayado como el núcleo sustancial de los Ejercicios: la experiencia inmediata de Dios en Jesucristo. Lo que se trata de resaltar es cómo el ejercitante ha de experimentar o vivir al mismo Cristo, el Verbo eterno encarnado, la revelación de Dios en la humanidad de Jesús. Valga citar el texto de Hebreos 12,1-2 «… corramos con fortaleza la prueba que se nos propone, fijos los ojos en Jesús, el que inicia y perfecciona la fe». Por esto, a lo largo de los Ejercicios ignacianos, la contemplación de los misterios de la vida de Jesús de Nazaret es el contenido esencial de la experiencia.
Ofrecemos en esta edición cuatro artículos de Carlos Palacio, S.J., publicados hace algunos años en las revistas Itaici y Perspectiva Teológica de Brasil y traducidos del portugués. Son unas reflexiones cristológicas profundas y muy actuales que proyectan gran luz para una interpretación de la teología subyacente a la experiencia espiritual de los Ejercicios, especialmente para las contemplaciones de la segunda Semana. Carlos Palacio, actual Provincial de la Compañía de Jesús en Brasil, fue durante muchos años profesor de Teología en la Facultad Jesuita de Filosofía y Teología (FAJE) de Belo Horizonte, Brasil, y es considerado como un eminente cristólogo.
El primer artículo: «Para una Teología del existir cristiano», es una lectura teológica del texto, el contexto y la estructuración de la segunda Semana de Ejercicios. Aborda el tema de la articulación entre la objetividad de la Palabra encarnada y la libertad del ejercitante en una búsqueda de la voluntad de Dios. Destaca cómo la primera Semana es fundamental para adentrarse en la segunda. Considera la contemplación como el ca-
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 1-2
Presentación
mino por excelencia para que la vida de Jesús ilumine estructuralmente e interpele la vida del ejercitante. La detallada exégesis de los misterios evangélicos y las contemplaciones ignacianas, culminan en una relación con la tercera y cuarta Semanas.
Desde las variadas maneras de entender hoy la vivencia de la fe y de la relación con Jesús, el segundo artículo: «Presupuestos teológicos para "contemplar" la vida de Jesús», plantea una manera de acercarse a la vida de Jesús y relacionarse con él hoy, de modo que se pueda responder a la pregunta, quién es ese Jesús cuya vida se contempla en los Ejercicios. Su humanidad, vista a la luz de la totalidad de su vida, es el criterio fundamental de lo que es el seguimiento cristiano.
El acento ignaciano en la oración de petición de estas contemplaciones es el «conocimiento interno del Señor», presentado en el tercer artículo: «...ansí nuevamente encarnado» [EE.109], a propósito del «conocimiento interno del Señor»; sigue un análisis detallado de esta petición para acercarnos a su dinámica y ver que conduce a una relación personal de identificación y comunión con toda la vida y destino de Jesús, un deseo de «ser como él» que equivale, a la vez, a un camino para llegar a ser uno mismo.
Todo lo anterior queda íntimamente ligado al último artículo titulado «Los misterios de la vida de Cristo en los Ejercicios Espirituales». El autor nos pone en contacto con los presupuestos teológicos de la concepción ignaciana de «los misterios». Interpreta la originalidad de Ignacio de Loyola en una perspectiva unitaria de la confesión de fe entre el Jesús terrestre y el Cristo resucitado. Trata el tema de la elección, elemento clave de la segunda Semana, y de la configuración real de la vida del ejercitante con la vida de Jesús, objetivo último de la experiencia de los Ejercicios: «vivir conducidos por el dinamismo del Espíritu, que ha desencadenado en él ejercitante un proceso imparable hacia la identificación con Jesucristo». A modo de conclusión, advierte la necesidad de apropiadas actualizaciones de los Ejercicios ante los desafíos que enfrenta hoy la fe cristiana.
Finalmente, queremos agradecer a Carlos Palacio, el que nos haya permitido publicar estas traducciones de sus excelentes textos, que, sin duda, nos ayudarán a acercarnos más al corazón de la espiritualidad ignaciana, su centralidad en la persona de Jesús.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 1-2
Para una teología del existir cristiano
Para una teología del existir cristiano1
Lectura de la Segunda Semana de los Ejercicios Espirituales
INTRODUCCIÓN
La Segunda Semana de los Ejercicios Espirituales es la más extensa y, sin duda, la más elaborada de las cuatro. Nada escapa a la vigilancia y al cuidado con los que Ignacio quiere proteger la experiencia. Pero lo que llama la atención es, sobre todo, la concatenación interna, el riguroso equilibrio entre la objetividad contemplada de la Palabra encarnada y la libertad «responsorial» del sujeto. La confrontación con los «misterios»2 y, en definitiva, con el misterio que es Jesucristo, pone en cuestión la historia concreta de la libertad del ejercitante. Comienza así lo que en términos ignac0ianos se llama el proceso de elección: la búsqueda de la verdadera libertad en la historia.
No será difícil demostrar que la estrecha articulación entre el desdoblamiento objetivo de la Palabra encarnada y la evolución del sujeto es intencional y constituye una de las características originales de la experiencia espiritual y del realismo ignaciano. En este sentido la cuidadosa elaboración de la segunda semana puede ser considerada como la expre-
1 Traducción del texto original: «Para uma teología do existir cristão», Perspectiva Teológica, 16 (1984) 167-214, Belo Horizonte, Brasil.
2 Así designa Ignacio los acontecimientos de la vida de Jesús que son propuestos a la contemplación del ejercitante. El término –en la línea de la cristología concreta de los Santos Padres– posee una densidad teológica que no ya no se transparenta en su acepción común. Cfr. abajo, p. 189 ss.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Carlos Palacio, S.I.
sión refleja de la estructura que, por lo menos en cuanto a su intencionalidad, parece estar presente en todas las otras semanas, sustentando el movimiento interno de los Ejercicios. Por eso el análisis estructural de la segunda semana adquiere un valor paradigmático. A partir de ella y después de haber mostrado su íntima conexión con las otras semanas (IIª parte), será posible arriesgar una interpretación de la teología subyacente a la experiencia espiritual de los Ejercicios (IIIª parte), para preguntarse luego por la significación actual de esa experiencia (IVª parte). Antes, sin embargo, es necesario explicitar los presupuestos de esta «relectura» (Iª parte).
PRESUPUESTOS HERMENÉUTICOS
El libro de los Ejercicios, como cualquier otro texto, debe ser interpretado. No solo por ser un texto complejo en sí mismo, sino también porque posee una historia y una tradición fuera de las cuales sería incomprensible. Ninguno, por el contrario, se aproxima a él de manera neutra. La presencia y el peso de esa tradición interpretativa condicionan –consciente o inconscientemente– nuestra lectura. Leemos el texto con nuestra historia (origen, formación experiencia humana y religiosa, preocupaciones, intereses, etc.). En ese sentido toda lectura –aun la más «tradicional»– es interesada, o sea, es una relectura que se interpone entre el texto y la historia de su interpretación para (finalidad, interés) hacer aflorar el sentido.
La razón de esa posible e inevitable relectura es la existencia de una doble distancia: exterior e interior al propio texto. La primera es el espacio temporal y socio-cultural que separa el texto del lector actual. Esa distancia manifiesta que el texto no puede ser identificado sin más con una cierta tradición interpretativa porque su sentido no se agota en ella. La segunda es la no adecuación entre la experiencia originante y su expresión escrita. Esa diferencia permite que el texto pueda decir siempre más (exceso de sentido) de lo que la tradición supo o pudo leer en él. Es en esa doble distancia donde se inscribe el «círculo hermenéutico»: esfuerzo de interpretación que interroga el texto desde perspectivas inéditas para abrirse a los nuevos sentidos que él libera.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Para una teología del existir cristiano
El texto de los Ejercicios no puede escapar a la cuestión hermenéutica. Primero, porque como todo texto, debe ser rescatado una y otra vez de la tentación reductora de ciertas interpretaciones que, en nombre de la tradición, acaban imponiéndose como únicas. Pero también y sobre todo por su carácter experiencial. Los Ejercicios son un libro para ser hecho más que para ser leído. O, si se quiere, las observaciones personales que S. Ignacio codifica y transmite (sentido literal, histórico, podríamos decir) no pretenden más que desencadenar y acompañar un proceso en el cual el ejercitante, dentro de una experiencia eclesial de fe (relación director-ejercitante: dar los Ejercicios), debe hacer los Ejercicios, i.e., recrear, reescribir la misma experiencia espiritual en el lenguaje de su propia historia. Es el sentido «espiritual» o experiencia de la fuerza creadora del Espíritu3.
He aquí por qué la referencia al texto es inseparable de la actualidad histórica dentro de la cual se rehace la experiencia originaria. Abordar los Ejercicios con ojos diferentes, con las preocupaciones que son las nuestras –en la totalidad e inseparabilidad de las cuestiones– no es proyectar sobre ese texto lo que nos gustaría encontrar en él; es establecer un diálogo que va más allá de la pura exégesis literal, que atraviesa el texto. –Sin ignorarlo– para llegar a la experiencia fundamental que lo sustenta. Tal esfuerzo es más coherente con la intencionalidad del librito y más fecundo desde el punto de vista hermenéutico que otras adaptaciones aparentemente actuales4, pero inevitablemente exteriores por no encontrar la totalidad y la lógica interna del método ignaciano. Fuera de esa totalidad y lógica ¿por qué referirse aún a ese texto (por ejemplo, rey temporal) a primera vista hermético y anacrónico? Solo si en sí mismo (en la totalidad de su movimiento interno) él se revela como vehículo signifi-
3 Son diferentes las perspectivas del que da los ejercicios (cfr. por ejemplo EE 9 y 15) y del que los hace (cfr. EE 11 y 27). R. BARTHES habla de «texto múltiple» o de cuatro textos (en una sugestiva comparación con los cuatro sentidos de la Escritura de la exégesis medieval): de Ignacio al «director»; del «director» al ejercitante; el texto rehecho por el ejercitante en diálogo con Dios; y la respuesta que Dios dirige al ejercitante. Cfr. R. BARTHES, Sade, Fourier, Loyola, Seuil, Paris 1971, pp. 47-50.
4 Transponer, por ejemplo, la figura del rey temporal en categorías de un líder político o de un sindicalista moderno es ignorar no solo que el lenguaje está enraizado en estructuras significativas, pero sobre todo la función que la parábola del rey temporal desempeña dentro de la segunda semana.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Carlos Palacio, S.I.
cativo y actual de una experiencia susceptible de ser universalizada. Es la cuestión de la «modernidad» de San Ignacio: ¿qué significación puede tener hoy su interpretación de la existencia cristiana?
Los
Ejercicios no
pueden ser
reducidos a
un
conglomerado de técnicas y recetas para la vida espiritual
Porque de eso es de lo que se trata. El libro de los Ejercicios no es una obra literariamente trabajada, pero es ciertamente un texto cuidado con rigor; no es un tratado teológico (y sería un error reducirlo a las categorías teológicas de la época), pero posee una teología subyacente. En la sobriedad sin pretensiones de su textura los Ejercicios no pueden ser reducidos a un conglomerado de técnicas y recetas para la vida espiritual. Son ejercicios. Y esta vinculación realista con la praxis los redime de la sospecha de fuga (espiritualismo) y alienación (abstracción) que se cierne sobre el término «espiritualidad» y sus sistematizaciones. Sospecha basada en el formalismo de muchas prácticas «espirituales» y en la peligrosa y mortal dicotomía entre la vida real y la vida espiritual. Como ejercicios son, en el sentido etimológico de la palabra, un método, un camino rigurosamente construido que reintroduce la experiencia de Dios en la trama concreta y opaca del día a día como búsqueda apasionada de la voluntad de Dios (discernimiento) y como compromiso responsable por el destino de la historia (elección). Y como ejercicios espirituales son la experiencia difícil y delicada del Espíritu en acción. El «contemplativo en la acción», o el «hallar a Dios en todas las cosas» no tiene nada de fuga de la realidad o de subjetivismo intimista. Se trata de la experiencia concreta y militante de lo que significa la vida en el Espíritu y por el Espíritu, en la lenta y paciente configuración de la historia –personal y social– según el hombre nuevo, Jesucristo. En otras palabras, es lo que Pablo llama la «liturgia de la historia» (Rom 12, 1ss).
Esta interpretación de la existencia cristiana no es ciertamente la única posible. Existen otras espiritualidades con ciudadanía reconocida en la Iglesia. Preguntarse, pues, por la validez de la experiencia espiritual de los Ejercicios e interrogarse, de alguna manera, sobre su especi-
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Para una teología del existir cristiano ficidad. Y esta reside en la totalidad indivisible del método-camino, del contenido y de la concepción teológica subyacente que los unifica: la libertad responsable del sujeto como lugar decisivo donde la pasión de Dios por la historia («entregó a su único Hijo», Jn 3, 16) suscita la pasión de la historia por Dios. En la terminología ignaciana, buscar la voluntad de Dios, ordenar la vida, servir en misión, etc., es inseparablemente pasión por Dios como pasión por la historia y pasión por la historia como pasión por un Dios «siempre mayor», único, inmanipulable.
Pero la validez de esta interpretación teológica y la actualidad de la cuestión hermenéutica deben ser probadas en el texto y a partir del texto. Solo así aparecerá la pertinencia de las interrogaciones formuladas y de la objetividad de la lectura. El texto no se confunde con la historia de su tradición ni se agota en sus interpretaciones. A través de él es preciso lograr la experiencia originaria que lo sustenta y que suscitó su escritura como expresión discreta y sobria que revela y oculta el hecho fundante. Esa es la razón de la importancia atribuida al análisis textual y estructural. Las observaciones, indicaciones y anotaciones de Ignacio son el soporte de una experiencia espiritual y teológica, las huellas que nos permiten identificarla, y el método-camino que nos permite el acceso a la misma. El texto, podríamos decir, es el libreto, una partitura que solo habla cuando es interpretada5. Pero una partitura en la que las señales están colocadas con toda precisión en el lugar exacto. Conociendo el cuidado y la atención con los que Ignacio corrigió el llamado texto autógrafo, no está por demás presumir que cada palabra tiene su peso y que la propia composición y estructura del texto están atravesadas por una intencionalidad. Es lo que se trata de verificar a propósito de la segunda semana.
5 La experiencia originaria de Ignacio –el hecho «fundante»– es irrepetible, pero el itinerario puede ser comunicado para que otros rehagan la experiencia de Dios. La misma y única partitura puede recibir muchas interpretaciones, En ese sentido el texto es el soporte, la mediación de una experiencia de Dios siempre nueva. Y ésta es otra razón de la actualidad permanente de los Ejercicios: la variabilidad de los contextos en los que se hace la experiencia. G. PAPINI comparó la distancia entre el texto y la práctica del mismo (la experiencia hecha) con la distancia que existe entre un mapa y la riqueza del país representado. Cfr. I. IPARRAGUIRRE, Obras completas de San Ignacio de Loyola, BAC, Madrid 1963, p. 168.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Carlos Palacio, S.I.
TEXTO, CONTEXTO Y ESTRUCTURACIÓN DE LA SEGUNDA SEMANA
PRIMERA APROXIMACIÓN
Con la «segunda semana» se inicia otra etapa de los Ejercicios. ¿En qué sentido es nueva? ¿Cómo puede ser delimitada? ¿Hasta qué punto posee una clara estructura interna? Son preguntas que no pueden ser evitadas.
Una nueva etapa
Es conveniente comenzar diciendo que la acepción del término «semana», en los Ejercicios, no equivale al tiempo cronológico o social que ese vocablo sugiere. El ritmo de las semanas en los Ejercicios es ante todo un tiempo personal, en el que la libertad del sujeto alcanza finalmente el objetivo procurado. Por eso pueden ser dilatadas o reducidas según el ritmo del ejercitante6.
A este criterio subjetivo viene a juntarse un criterio objetivo: a partir de la segunda semana la «vida de Jesús» se convierte en el objeto y el contenido de las contemplaciones. Tenemos así una distinción natural entre la primera semana y el resto de los Ejercicios. Con la contemplación de los «misterios» se abre, pues, una etapa nueva. Pero lo que la distingue claramente de la primera no la diferencia de las otras semanas. Es necesario, por tanto, buscar otros criterios –internos a la segunda semana– para establecer con mayor precisión sus límites.
Ante todo, sin embargo, conviene hacer una observación sobre las raíces evangélicas de la experiencia ignaciana. La dificultad inicial de un texto árido y hermético ha llevado muchas veces a querer sustituir el lenguaje ignaciano –que sería medieval y anacrónico– por un lenguaje más ágil y moderno. Un ejemplo típico es lo que hace algunos años se
6 Cfr. la anotación nº4. Las citas de los números entre paréntesis se refieren siempre a la numeración continua de los parágrafos de los Ejercicios propuesta por el P. CODINA en 1928 y retocada por el P. CALVERAS en 1944.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Para una teología del existir cristiano llamaba «Ejercicios bíblicos». Pero, sin querer ignorar la dificultad suscitada, es preciso reconocer los resultados exiguos de tales transposiciones. Es verdad que la búsqueda de un lenguaje más directo, como el bíblico, era necesaria, inevitable y positiva en la medida en que pretendía superar el endurecimiento de la lectura excesivamente filosófica o ascéticomoralizante de una cierta tradición. Pero no es menos cierto que, en muchos casos, tales esfuerzos no ultrapasaron la periferia del problema. La ambigüedad de ciertas transposiciones en los «Ejercicios bíblicos» radica en el aparente desconocimiento de la lógica y de la estructura interna de los Ejercicios.
El carácter bíblico de los Ejercicios no reside en la cantidad de textos evangélicos citados o de equivalencias en la Escritura que puedan ser encontradas para cada meditación. Los Ejercicios son bíblicos en su raíz, en su propia estructura. Tres de las cuatro semanas se concentran en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Esta proporción es significativa en sí misma. Primero porque muestra que la fuerza de los Ejercicios está en la contemplación de la figura de Jesucristo, en los «misterios» como dice S. Ignacio, mucho más que en la psicología, técnicas o métodos. Y aun porque hay en esa secuencia una importante intuición teológica: la necesidad de no separar los momentos o etapas de la vida de Jesucristo si queremos captar la totalidad de su misterio. Aparece así la semejanza de estructura entre los Ejercicios y el Evangelio: llamado a la conversión (1ª semana) y explanación de la Buena Noticia o Evangelio que es Jesús –su vida, muerte y resurrección– como alguien que nos llama a seguirlo (2ª, 3ª y 4ª semanas). En la fórmula de Mc 1, 15: «conviértanse y crean en el Evangelio»7. Los Ejercicios son bíblicos por dentro, porque están plasmados por la misma intuición y el dinamismo del Evangelio. La fuerza de los Ejercicios está en la contemplación de la figura de Jesucristo
7 Teniendo presente esta semejanza y conociendo el contacto de Ignacio con la Vita Christi de LUDOLFO DE SAJONIA y con los propios evangelios, no sería muy difícil encontrar las equivalencias evangélicas evocadas en casi todas las palabras de los Ejercicios.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Carlos Palacio, S.I.
Delimitación de la segunda semana
La extensión de la segunda semana es mayor que la de las otras. Son doce días minuciosamente organizados: contenidos, formas de oración, ritmo de la misma, método, observaciones de orden psicológico, indicaciones prácticas. Todo parece estar previsto. Y esta meticulosidad contrasta más aun con la sobria explicitación de las otras semanas8.
Desde el punto de vista objetivo, los límites de esta semana son establecidos por lo que convencionalmente se ha llamado –no con mucha propiedad– «vida pública» de Jesús. En la terminología ignaciana: de la encarnación (y nacimiento), (EE 101ss.), hasta el día de ramos (EE 161). Pero subjetivamente la semana comienza con la interpelación a la libertad del sujeto (EE 91-100) y deberá prolongarse según las necesidades de la evolución del ejercitante (EE 162)9. Hay, con todo, un marco objetivo para este proceso: la capacidad y la libertad de optar ante la manifestación de la voluntad de Dios. La elección es un proceso de discernimiento –coextensivo a la contemplación de la vida de Jesucristo (a partir del quinto día, EE 163)– a través del cual el ejercitante va descubriendo cuál es la voluntad concreta de Dios sobre su vida. El acto por el cual se concluye la elección es la experiencia existencial de haber recuperado la capacidad de decir «sí», de ser libre, de consentir con la voluntad de Dios. Hecha la elección, o tomada la deliberación, dice S. Ignacio, la persona debe ofrecerla a Dios en una oración hecha con empeño, para que él quiera recibirla y confirmarla (EE 183; 188). ¡Hacer la opción! En ese momento –en el cual, paradójicamente, elegir (activamente) es aceptar libremente ser elegido (pasividad) por Dios–, el ejercitante alcanza el objetivo procurado («hallar lo que busca»: EE 4) y puede continuar los Ejercicios. La libertad recuperada en la elección: éste es el criterio decisivo para poner término a la segunda semana.
8 Un simple examen numérico permite visualizar esta constatación. La primera semana propiamente dicha ocupa 27 números (EE 45-72); la tercera y cuarta semanas 19 (EE 190-209 y218-237 respectivamente). La segunda 98 (EE 91-189).
9 En este caso, además de los misterios sugeridos en el cuerpo de los Ejercicios, Ignacio presenta en el apéndice (EE 261-312 ) otros esquemas para la contemplación de la vida de Jesús, desde la anunciación (EE 262) hasta la ascensión (EE 312).
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Para una teología del existir cristiano
Estructura interna
Si el proceso de la libertad del sujeto es coextensivo con la contemplación de la vida de Jesucristo, la selección de los misterios no es arbitraria o simplemente dejada a la oscilación incontrolada de la sensibilidad o de la psicología del individuo. La contemplación no es anárquica, tiene una estructura interna. En primer lugar, por la vigilancia con la que Ignacio organiza minuciosamente el ritmo de la oración10. Pero, sobre todo, por el papel que desempeñan las meditaciones típicamente ignacianas: el rey temporal, las dos banderas, los tres binarios (o categorías de hombres), y los tres modos de humildad. Estas meditaciones son el hilo conductor que permite articular la contemplación de los misterios (dimensión objetiva) y la evolución de la libertad del ejercitante (dimensión subjetiva). Ellas nos ofrecen, pues, la estructura fundamental de la segunda semana11.
Por un lado, la referencia a la libertad o principio subjetivo. En cada una de ellas está en juego la libertad: en el rey temporal bajo la forma de llamada, en las dos banderas como experiencia de la división y del conflicto, en los tres binarios se trata de los mecanismos de autojustificación que condicionan la libertad y, finalmente, la situación de despojo de la libertad aparece en los tres modos de humildad (o tres grados de amor). De alguna manera son los marcos que indican el itinerario de la libertad en el proceso que conduce a la elección.
Por otro lado, la historia de Jesucristo o principio objetivo. La referencia a los pasos o etapas de la historia concreta de una libertad (la de Jesús) ilumina lo que el ejercitante está viviendo y, al mismo tiempo, constituye una interpelación a su libertad, a la manera de vivir su propio proceso.
10 En los cinco primeros días hay una profusión de pormenores sobre el contenido y método de la oración. A partir del sexto día solo hay una observación añadida a la sobria indicación de la materia: «llevando en todo la misma forma que en el quinto [día]».
11 La íntima relación entre estos dos principios aparece claramente en el «preámbulo para considerar estados» (EE 135): «comenzaremos, juntamente (es decir, al mismo tiempo) contemplando su vida, a investigar y a demandar en qué vida o estado de nosotros se quiere servir su divina majestad».
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Carlos Palacio, S.I.
La experiencia que resulta de esa articulación es la misma que llevó a Pablo a definir la existencia cristiana en términos de gestación de Cristo en nosotros (Gl 4, 19; cfr. 2. 20) o de nueva criatura que emerge entre los escombros del «hombre viejo» (2Co 4, 16 y 5, 17) en busca de la estatura perfecta de Cristo en su plenitud (Ef 4, 13. Trabajado por la contemplación, el ejercitante va siendo configurado por Cristo y como Cristo. En el momento de la elección él descubre que elegir es ser elegido: acoger la voluntad concreta de Dios sobre su vida.
La fuerza de la intuición ignaciana reposa en la vigorosa y coherente unidad de la dimensión subjetiva y de la dimensión objetiva. Ignacio sabe que ella es la condición indispensable de una «vida en el Espíritu» lúcida y realista. Por eso el método se vuelve cada vez más flexible y adaptado a la evolución del ejercitante. El propio ritmo de oración se modifica. La contemplación se concentra progresivamente en un solo misterio que polariza la atención y facilita el discernimiento de la libertad12. Pero de una libertad situada desde el comienzo.
CONEXIÓN CON LA PRIMERA SEMANA
El sentido y el alcance del proceso de la libertad en la segunda semana presuponen el paso insustituible por la primera semana. Ni la contemplación del misterio de Jesucristo, ni la incorporación progresiva en él de la libertad del ejercitante, tendrían consistencia sin la experiencia estremecedora y dramática del mal en su historia. Experiencia vivida en la fe y, por tanto, inseparablemente humana y cristológica.
UNA EXPERIENCIA HUMANA
Para captar la seriedad del llamado del Reino, con el cual comienza la segunda semana (EE 95), es necesario saber de qué me salva y de dónde me arranca el llamamiento de Jesucristo; es indispensable haber
12 De las tres meditaciones previstas en la primera semana solo dos son mantenidas en la segunda (EE 129), para acabar reducidas a un solo misterio, dos repeticiones y una aplicación de sentidos a partir del quinto día (EE 159).
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Para una teología del existir cristiano
hecho la experiencia personal de la realidad del mal actuante en la historia y de su fuerza dilacerante y cruel.
Esta experiencia no puede ser confundida con la tortura angustiante del «estado de pecado mortal» (culpabilidad, miedo, escrúpulos, etc.), ni con el terrorismo teológico de las «verdades eternas» (muerte, juicio, infierno, etc.) a los que nos tenía acostumbrados una cierta tradición (y práctica) de los Ejercicios extrañamente sicologizante. La presentación ignaciana, en su sobriedad, solo puede ser invocada para tales interpretaciones por una lectura que violenta la letra porque desconoce la teología que anima el texto13.
La experiencia espiritual de la primera semana es la constatación dolorosa de la situación «cismática» -tanto individual como social- de la existencia humana. Detrás de un texto duro y a primera vista desconcertante desde el punto de vista teológico se transparenta una visión muy fiel al dato revelado. Es lo que podríamos llamar la «historia del pecado», o pecado en acción, experimentado en su actualidad personal (antropología del pecado: EE 55-61), situado en su pre-historia (proctología del pecado: EE 45-54) y contemplado en el despliegue posible de su lógica destructora (escatología del pecado: EE 65-71).
El ejercitante tiene que descubrirse en esa situación de pecado, en esa trama histórica en la que, por un lado, el mal tiene nombres propios (sean ellos las «flaquezas» individuales y las «culpas» nuestras de cada día, o, en un nivel más estructural, las guerras, opresiones e «industrias da seca» de todos los nordestes del mundo) y, por otro lado, está dotado de una dinámica interna cuya lógica destructora se despliega implacablemente en el tiempo de los hombres14.
13 Es lícito suponer que tales interpretaciones tuvieron su origen –por lo menos en parte– en una lectura parcial de las indicaciones proporcionadas por San Ignacio en la 18ª anotación (EE 18) sobre lo que él mismo llamó los «ejercicios leves» que desembocarían normalmente en la confesión. Los Directorios más antiguos, con todo, están bien lejos de lo que la tradición posterior y sobre todo una cierta práctica de los Ejercicios (misiones populares, retiros a colegiales, etc.) vulgarizarían de una primera semana aislada de la dinámica de los Ejercicios.
14 Es evidente que ésta no es la terminología ignaciana; no se puede negar, con todo, que sea su visión teológica. Expresiones como la «corrupción que invadió el género
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Carlos Palacio, S.I.
Hacer la experiencia del pecado es sentirse dolorosamente lúcido («crecido y intenso dolor y lágrimas», EE 55 y 63), impotente y perplejo («vergüenza y confusión», EE 48) delante de esa profunda herida del ser («corrupción y fealdad corpórea», «llaga y postema», EE 58). Hacer la experiencia del pecado es descubrir la propia existencia como prolongación y como actualización de esa trama histórica del mal en la que la dimensión «personal-individual» («pecados personales», EE 55ss). Es inseparable e incomprensible fuera de la experiencia «colectiva, social y cultural» del pecado: esa larga y atormentada historia humana hecha de deseos ambiguos, de instintos mal dirigidos, de egoísmos, injusticias, opresiones y muertes. Hacer la experiencia del pecado es percibir el dinamismo envolvente de esa fuerza que, de manera imperceptible pero irresistible, se apodera lentamente de las personas y se infiltra implacablemente en las estructuras y en las instituciones sociales, políticas, económicas y aun espirituales y religiosas. Es lo que justifica el lenguaje, aparentemente extraño, de «sistemas de pecado», o de «pecado social», que solo podrá ser entendido a la luz de esa interacción dialéctica entre lo personal y lo colectivo por la cual el individuo es al mismo tiempo solidario de esa situación y activamente participante en ella15.
humano» (EE 51, según la Vulgata); «pasaron el resto de sus vidas penando y sufriendo» (ibíd.); «el proceso de los pecados» (EE 56) con su dimensión social (tiempo, lugar, relaciones, trabajo, etc. EE 56) y cósmica (EE 60), etc., evocan de manera estilizada la trama histórica del pecado. No deja de ser significativo que Ignacio use el numeral ordinal (primero, segundo y tercero) como para sugerir el proceso del mal en la historia (EE 45). Por otro lado, en la meditación del infierno –final irreparable de esta perversión de la historia que es el pecado– emerge con toda grandeza el criterio y divisor de aguas de la nueva historia: Cristo (EE 71).
15 Relación dialéctica que debe ser introducida tanto en la visión tradicional del pecado cuanto en la progresiva dilución de la noción misma del pecado en la consciencia contemporánea. La primera, una perspectiva más individualista e intimista, reducía el pecado (y la conversión) a lo personal. Es posible entonces sentirse pecador sin que, paradójicamente, el pecado tenga nada que ver con la situación de injusticia y la necesaria transformación de las estructuras. La segunda, a su vez, acaba creyendo en los sucedáneos de la psicología como sustituto de la consciencia de pecado. Ahora, en la medida en que se apaga la consciencia de que somos realmente pecadores es inevitable que el lenguaje sobre el pecado social se vacíe «festivamente»: es fácil hablar de las «situaciones de pecado» porque, sin el sentido y la responsabilidad personal del pecado, nunca nos sentiremos implicados y responsables por ellas.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Para una teología del existir cristiano
Pero la experiencia del mal no puede ser reducida a lo que Hegel denominó la «consciencia infeliz» de la humanidad. El carácter trágico de la historia emerge, sin duda, en la agresividad creciente del mal, pero reside sobre todo en la consciencia irreprimible de sus dimensiones (EE 65,1): la libertad es capaz de alcanzar mortalmente al hombre (EE 51), a la historia (EE 51, 52, 56-60) y a Dios (EE 52, 57, 59). La percepción de esa exuberancia (el mal es más que las expresiones en las que toma cuerpo en la historia) permite hablar de él como una realidad «trascendente». El mal es más que la simple acumulación cuantitativa de las inagotables culpas individuales. Ese «más» inexplicable e incomprensible, ese núcleo irreductible a cualquier tentativa de explicación –filosófica, psicoanalítica o moralizante16–, la insensatez de esa situación histórica es lo que S. Ignacio llama realidad «invisible» del pecado (EE 47), o lo que San Juan, con otra terminología, denomina «misterio de iniquidad» (1Jn 3, 4) y «pecado del mundo» (Jn 1, 29). Pero esta dimensión solo es accesible a quien sea capaz de contemplarla y acogerla como revelación en el rostro del servidor sufriente (Is 52 13-53, 12) desfigurado por nuestras iniquidades.
UNA EXPERIENCIA CRISTOLÓGICA
Abandonado a sí mismo, el descubrimiento de la magnitud histórica del mal conduce al desespero impotente. Por eso, en la perspectiva cristiana que es la de la primera semana, la experiencia del mal solo puede ser completa y auténtica cuando, ante la crueldad de la historia, el ejercitante experimenta simultáneamente la «perversión» de la historia como el lugar privilegiado donde se manifiesta la ternura de Dios (EE 71, 3). Esperanza aparentemente nada «razonable», contra toda esperanza, que solo es posible cuando emerge delante del ejercitante el verdadero fondo de la realidad en el rostro desfigurado del Crucificado (EE 53).
16 Tales explicaciones, en efecto, corren el riesgo de funcionar como «ideologías justificantes» de una realidad insensata que no tiene nada de razonable. La filosofía siempre se debatió con el problema del mal; el psicoanálisis no hace nada más, muchas veces que «transferir» a las «estructuras» (traumas, condicionamientos psico-socio-culturales, etc.) la responsabilidad de una «consciencia infeliz» que no se agota en la desculpabilización; la reducción moralizante y legalista del pecado acabó confundiendo la consciencia de ser pecador con la culpabilidad morbosa de las transgresiones. Ninguna de esas aproximaciones puede entrever la densidad del pecado revelado en Jesucristo.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Carlos Palacio, S.I.
La cristología es sin lugar a dudas la clave de interpretación de la experiencia humana y teologal de la primera semana. En los tres «coloquios de misericordia» (EE 53, 61 y 71) el Crucificado surge como una presencia que da consistencia a la historia: la inmersión incondicional de Jesucristo en el abismo más profundo de nuestra condición humana (EE 53), ataja la lógica destructora del mal (prolongando mi vida hasta ahora (EE 61), para hacerse compañero del hombre con ternura y misericordia –como traduce la Vulgata– hasta el día de hoy (EE 71, 3). Presencia escondida, pero no por eso menos real que la incontestable fuerza del mal.
En los tres coloquios de misericordia», el Crucificado surge como una presencia que da consistencia a la historia
Por eso, delante del Crucificado, el ejercitante pasa del estremecimiento de la experiencia del mal a la súplica violentamente conmovida (EE 60:«crecido afecto» o «ex commotione affectus vehementi» y agradecida (EE 61), que es la experiencia concreta de la existencia reconciliada. Dios amó primero (Rom 5, 8; 1Jn 4, 10.19) La historia está cubierta por el amor irreversible de un Dios que, para ser nuestro, de los hombres, se despoja hasta la muerte.
He aquí por qué, en el Crucificado, al mismo tiempo que estalla la insensatez de la lógica destructora del mal, se revela de manera transparente la fuerza creadora del amor. En esta nuestra historia humana «venir a hacerse hombre» equivale a ser aniquilado (EE 53), en el sentido de la «kénosis» paulina (Flp 2, 7)17. La historia del pecado es la historia que acaba suprimiendo al hombre, aun al Justo: Jesucristo. Pero es en esa aparente victoria donde se agota la fuerza del mal. El amor es más fuerte que la muerte por ser más fuerte que el apego a la propia vida, dada y perdida por nosotros (EE 53).
17 En la Versión latina prima de 1541 así como en las correcciones introducidas en 1547 a partir del texto autógrafo, «es venido a hacerse hombre» es traducido por «exinanivit adeo se, ut homo fieret» (Cfr. MHSI, vol.100, Roma, 1969, p. 193.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Para una teología del existir cristiano
La experiencia de la misericordia, del corazón de Dios inclinado sobre nuestra miseria en Jesucristo, rescata al ejercitante de la muda perplejidad (EE 48, 50, 52, 60) a la que había sido reducido por la contemplación de la trama del pecado en la historia para devolverle la palabra de acción de gracias: EE 61) y la posibilidad de reconstruir la historia sobre otras bases (EE 53: ¿qué debo hacer por Cristo?).
En el horizonte del desespero de la historia surge la figura del crucificado como nueva posibilidad para el hombre. El «adviento» de Jesucristo (EE 71) es la referencia de la nueva temporalidad y el principio de «discernimiento» de la historia humana. En la carne del Crucificado despedazada por la fuerza del mal, es introducida una nueva lógica en la historia: la donación y la entrega sin límites. Una historia humana particular, la de Jesús, se torna fundamento y posibilidad de una nueva historia. Es lo que será propuesto al ejercitante en las contemplaciones de la segunda semana. Pero el itinerario de Jesús –vida, muerte y resurrección– no es simplemente un modelo que debe ser «imitado»; es el único camino (y en ese sentido es normativo) por el cual una historia humana fue articulada dentro de una lógica diferente a la del mal histórico. Y ese camino debe hacerse. La ordenación de la vida (primera semana) pasa por el «seguimiento» de Jesucristo.
La segunda semana significará una inversión de perspectivas. Hasta ahora, en la historia dilacerada por el mal (primera semana) la liberación de la historia aparecía como posibilidad «imaginada» delante del Crucificado (EE 53). A partir del llamamiento del Reino, Jesucristo emerge del nivel de lo imaginario para convertirse en realidad (EE 95: ¡ver a Cristo!) y fundamento vivo de una historia verdaderamente nueva. Es lo que debe ser verificado en un análisis pormenorizado de la estructura y de la teología del texto ignaciano de la segunda semana.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Carlos Palacio, S.I.
ESTRUCTURACIÓN DE LOS «MISTERIOS»: ANÁLISIS
TEXTUAL Y TEOLOGIA DE LA SEGUNDA SEMANA
El contenido de la segunda semana es la «vida de Cristo» o, en el lenguaje preferido de Ignacio, los «misterios de la vida de Cristo nuestro Señor» (EE 261): El ejercitante es invitado a «contemplar» pormenorizadamente esta vida, haciéndose presente al misterio (EE 114). Aparentemente estaríamos delante de una visión «devota» y «piadosa» (EE 111) de la vida de Jesús, mucho más próxima a la Devotio moderna18 que a la lectura «ilustrada» a la que nos acostumbró la exégesis histórico-crítica. Pero esa primera impresión es insuficiente para dar razón de la «concentración cristológica» de los Ejercicios a partir de la segunda semana. Porque la selección de los misterios está rigurosamente estructurada. Y es en esa estructuración intencional donde debe buscarse el significado teológico de la «vida de Cristo» y su función en el proceso vivido por el ejercitante.
La originalidad de San Ignacio consiste en haber articulado de manera inseparable los momentos por los que pasa la libertad del sujeto en su proceso de liberación (búsqueda de la voluntad de Dios, elección etc.) y las etapas de la vida de Jesucristo. Esa articulación nos da la medida del realismo espiritual de San Ignacio. La lucha contra el mal histórico (primera semana) se traba en la historia real de la libertad y solo en ella y para ella puede tener sentido una victoria. Es en esa historia en donde tuvo lugar la encarnación. Pero la «victoria» -personal y socialmente- no acontecerá sin el compromiso de hombres libres. La historia de Jesús no puede ser un consuelo ingenuo para los miedos inconfesados de una libertad que no se compromete. Jesús es pionero, abre el camino, pero no nos sustituye. Por eso, en el momento en que el ejercitante entra en el proceso que lo conducirá a la elección debe «contemplar» el camino a
18 Cfr. P. DEBONGNIE, art. Devotion moderne, en: DS, III (1957) col. 727-747. De alguna manera Ignacio es heredero de una larga tradición espiritual (que remonta por lo menos al siglo XII) que se caracteriza por una aproximación devota y emotiva a la vida de Jesús. En una versión plástica tendríamos la pintura de Fra Angelico. Podemos recordar la devoción de Ignacio por saber cuál era la posición de las huellas de los pies en la piedra del monte de la Ascensión. Cfr. Autobiografía 48. F. A. GRILLMEIER, Visión histórica de los misterios de Jesús en general, en: Mysterium Salutis, vol. III/5.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Para una teología del existir cristiano través del cual una libertad muy concreta, la de Jesucristo, configuró efectivamente su vida según la lógica del amor y del servicio.
La función de las llamadas «meditaciones ignacianas»19 es precisamente servir de hilo conductor para la organización del material evangélico. Todas ellas se refieren a la libertad en algunos de sus momentos cruciales, pero ninguna es objeto de «contemplación». Son momentos de «meditación» indispensable para que el ejercitante pueda interpretar con lucidez las etapas de su propio proceso. Las «meditaciones ignacianas» son, en ese sentido, como la columna vertebral de las contemplaciones, los momentos estructurales en función de los cuales son escogidos y organizados los misterios que deben ser contemplados20. En los momentos críticos de su evolución la libertad del ejercitante debe confrontarse y dejarse provocar por la soberana libertad con la que Jesús enfrenta su historia. Es en esa confrontación cuando irá aconteciendo, por caminos imprevisibles, el proceso de la elección.
Recorriendo esos momentos de la libertad representados por las «meditaciones ignacianas» y los «misterios» de Jesucristo vinculados a ellas es posible descubrir la teología de esta segunda semana. Dos principios orientarán este análisis. El primero es el papel estructurador atribuido a las meditaciones ignacianas. Ellas ofrecen el apoyo textual para una lectura que pretende ser fiel al texto y a su intencionalidad. El segundo –principio hoy generalizado en la interpretación de los Ejercicios–es la referencia a la petición y a los coloquios de cada contemplación como la clave hermenéutica de la comprensión del texto. «Pedir lo que quiero», repite insistentemente San Ignacio, en una clara indicación de la unidad que se busca entre lo subjetivo y la contemplación objetiva. Es el realismo de una experiencia que solo es auténtica si toma cuerpo en la historia y se extiende a la totalidad de la vida de quien contempla.
19 Sobre estas meditaciones, la referencia de ellas a la libertad y el papel estructurante de las mismas, ver más adelante. Cfr supra, p. 7.
20 La selección de los «misterios» en el anexo (EE 261-312) es comandada por la estructura interna de la segunda semana: Reino – misterios de la infancia; banderas y binarios – misión y ministerio apostólico; grados de humildad – contemplaciones de la pasión.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Carlos Palacio, S.I.
El primer «momento estructural»
La segunda semana se abre con la conocida parábola del rey temporal (EE 91ss). En términos de libertad podríamos decir que ella representa la interpelación al sujeto, el llamado que Jesucristo dirige al ejercitante.
a) El «ejercicio» ignaciano
Estamos delante de un «ejercicio» peculiar. En rigor –a pesar de ser presentado dentro del mismo esquema de las otras oraciones– no se trata ni de contemplación ni de meditación21. San Ignacio lo designa como «ejercicio» (EE 99). Con una doble función: la de transición entre la primera y la segunda semana22 y la de introducción a la contemplación de la «vida de Cristo» que ocupará las semanas siguientes. Por eso fue considerado muy pronto como un nuevo «principio y fundamento».
A partir de este momento se opera de hecho un giro en el proceso de los Ejercicios. Después de haber meditado qué tipo de «vida» resulta de una historia estructurada según la lógica del pecado, el ejercitante comienza a contemplar la «vida de Cristo» y a «ver» que es posible organizar la historia y estar presente en ella de otra forma23. La «vida de Cristo» se vuelve un desafío. Y contemplarla es correr el riesgo de sentirse interpelado. Por eso Jesús «aparece» desde el comienzo llamando (EE 95). Ese llamado hace posible el paso de lo «imaginario» (EE 53) a lo «real» (ver a
21 Acostumbrados a designar este ejercicio como meditación del rey temporal o simplemente del reino, no percibimos los matices del título ignaciano: «el llamamiento del rey temporal ayuda a contemplar la vida del rey eternal» (EE 91). El acento recae sobre el llamamiento como algo importante para contemplar la vida de Cristo. La traducción de la Vulgata la presenta como contemplación: «contemplatio regni Iesu Christi ex similitudine regis terreni súbditos suos evocantis ad bellum».
22 Después de las cinco meditaciones diarias de la primera semana, este ejercicio es previsto solo dos veces al día (EE 99), en una clara indicación de pausa. Por otro lado, la segunda semana comienza con la contemplación de la encarnación (EE 101: «El primero día y primera contemplación».
23 Este cambio de óptica (dejar de mirarse a sí y volverse a Cristo) transforma cualitativamente la propia manera de orar: a partir de la segunda semana, la meditación cede lugar a la contemplación.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Para una teología del existir cristiano Cristo nuestro Señor; EE 95)24. ¿Es posible detectar las señales de ese giro en el propio texto ignaciano?
Lo que está en juego en este «ejercicio» es, en primer lugar, la interpelación al sujeto en su libertad. El título es claro: «El llamamiento del rey temporal ayuda a contemplar la vida del rey eternal» (EE 91). El desplazamiento del lenguaje es significativo. El paso del llamamiento (rey temporal) a la contemplación (rey eternal) es posible porque (y en la medida en que) la contemplación no es distante, descomprometida, neutra. Contemplar la vida de Cristo es confrontarse con alguien que interpela la libertad; contemplar es ser llamado. Por eso, la gracia que se debe pedir es la de «no ser sordo a su llamamiento» (EE 91).
De libertad trata también la segunda parte del ejercicio. Por primera vez surge Jesucristo (EE 95: ver a Cristo nuestro Señor) llamando a todos y a cada uno en particular25. Y este llamamiento inicia una historia de seguimiento sin límites ni condiciones («venir conmigo», «conquistar todo el mundo», «trabajar» hasta «entrar en la gloria: EE 95). La respuesta es también una cuestión de libertad: entrega absoluta (ofrecer su persona) e incondicional («quiero, deseo, es mi determinación deliberada: EE 98).
24 En la antropología ignaciana, cuando se trata de contemplar una realidad visible (por ejemplo la vida de Cristo) el espacio y el tiempo son representados según la «vista de la imaginación»; en la meditación de realidades invisibles (como el pecado) la representación del lugar es según la «vista imaginativa» (EE 47). Imaginativa o imaginaria sería una visión de la realidad recreada a partir de las proyecciones del propio sujeto. Es la experiencia vivida en la primera semana (organización personal y social de la historia humana según una lógica contraria a la verdad de la vida). La antropología de los Ejercicios no es platónica. La verdad no está en las «ideas», sino en lo «real», en la historia reconciliada en todas sus dimensiones. De ahí la necesidad de pasar de lo «imaginario» a lo «real» también en la manera de representarse la figura de Jesús. Es lo que parece estar indicando la inversión de la terminología definida en EE 47 cuando se aplica a la contemplación de Cristo en este umbral de la segunda semana (de la vista imaginativa: EE 91 al ver lo real: EE 95).
25 La diferencia puede parecer sutil pero es significativa. El rey temporal habla a todos los suyos (EE 93); solo Jesucristo llama a todos (universo mundo) y a cada uno (EE 95). ¿Quizás porque la interpelación radical a la libertad solo puede venir de la persona de Jesús?
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Carlos Palacio, S.I.
El segundo aspecto de este «ejercicio» es el desnudo realismo de la respuesta. El llamamiento se inscribe en esa estructura humana universal que es el dinamismo de nuestros deseos e ideales. Sin esa base humana, como presupuesto, la respuesta del ejercitante estaría amenazada por la imagen de lo «imaginario». Es necesario saber por experiencia de dónde nos saca el llamamiento de Jesús (primera semana) y con quién tendrán que confrontarse nuestros sueños más acariciados (figura de Jesucristo). Nada más extraño al realismo espiritual de S. Ignacio que el entusiasmo ilusorio de una generosidad anárquica. El mundo de los sentimientos, por más generosos que sean, es engañador. Y las fronteras entre los «idealismos» inconsistentes y las «fugas» espiritualizantes son incontrolables. El famoso «magis» del Reino (EE 97) no se mueve en ese nivel, sino que se dirige a la situación presente del ejercitante. Interpelado en la totalidad de su existencia, él debe descubrir que la causa del Reino es inseparable de la persona de Jesús. Por eso, su respuesta no se decide en el nivel de análisis teóricos –nunca faltarán motivos para adherirse a una causa justa y sensata (EE 96: juicio y razón)–, sino en el terreno concreto de las luchas y de las renuncias (EE 97) en las que toma cuerpo el seguimiento histórico e incondicional de Jesucristo (EE 98). La forma de su respuesta debe ser cristológica (la misma «figura» del camino de Jesús) en la medida en que ella se revela como voluntad concreta de Dios sobre su vida.
El llamamiento se inscribe en esa estructura humana universal que es el dinamismo de nuestros deseos e ideales
Esa especie de implosión de cualquier fantasía espiritual permite determinar mejor la función de la «parábola» ignaciana dentro de este ejercicio. Ella no se sitúa en el nivel objetivo de las comparaciones. El camino de las analogías históricas26 no podría conducir muy lejos en la comprensión de lo que fue la vida de Jesús. Las diferentes tentativas de adaptar la parábola ignaciana no parecen haber comprendido que ella se
26 Es secundario saber si puede ser identificada a través del texto una figura histórica como la de Carlos V, o si la caracterización como «misión divina» de un ideal político (unidad de una Europa dividida) es el reflejo de la mentalidad de la época o debe ser atribuida a San Ignacio.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Para una teología del existir cristiano sitúa en el nivel subjetivo de los deseos, en la raíz profunda de la que brotan los grandes proyectos e ideales humanos27. La grandeza del «camino» de Jesús como proyecto de vida digno de una existencia humana exige un sustrato humano a la altura. La seriedad del seguimiento como respuesta es proporcional a la capacidad de «perderse» –incondicionalmente y sin reservas– por una «causa» humana. Es necesario haber soñado con proyectos acabados y perfectos, haber sido seducido alguna vez por causas dignas de exigir la vida, haber experimentado la atracción irresistible de los «mesianismos» –sean ellos religiosos o políticos, vengan ellos del «judío» que en nosotros espera siempre el Mesías de otra forma, o del «pagano» que no cesa de producir utopías como respuestas plausibles para situaciones humanas que no pueden esperar–, es necesario algo de eso para sentir la conmoción que puede provocar en lo más profundo de una existencia (con todas sus aspiraciones, deseos, proyectos e ideales) el «sígueme» pronunciado por Jesús. Porque ese llamamiento produce una tensión inquietante en la persona que lo escucha. Para realizarse, lo humano es llamado a trascenderse (ir más allá, salir de sí y bajo muchos aspectos perderse a sus propios ojos) sin abandonar su tierra histórica.
La parábola del Reino es, pues, la parábola de la vida –de Ignacio y del ejercitante– porque es en ella en la que se inscribe el llamamiento de Jesucristo y toca el dinamismo de nuestros deseos. La vida es el único lugar de la respuesta, de la experiencia espiritual y del seguimiento histórico. Es en esa historia real (Cfr. EE 95) en la que nos introduce Jesucristo.
El ejercitante deberá estar siempre atento a la distancia que se puede crear entre el Cristo imaginado por él (sueños y proyectos «espirituales»: EE 91: ver con la vista imaginativa) y la visión concreta y real de Jesús (EE 95). Porque el camino abierto por Jesús tiene una concreción histórica: en ese mundo estigmatizado por la anti-historia del pecado28 Jesús hace posible una manera nueva de vivir. Pero su lógica es diferente.
27 La razón, a mi manera de ver, del fracaso de ciertas transposiciones modernizantes (por ejemplo, hablar de un líder sindical, político, etc.) es que, obsesionadas por el anacronismo del lenguaje, acaban perdiendo lo esencial de la intuición ignaciana.
28 A nivel textual esta referencia realista a la primera semana puede ser vista en EE 96 (juicio y razón parecen oponerse a la «anarquía de los deseos» experimentada en las meditaciones de la historia del pecado) y en EE 97 (donde la respuesta al llamamiento podrá exigir una reacción radical que evoca el coloquio de EE 63.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Carlos Palacio, S.I.
Es el descubrimiento de la paradoja cristiana. El itinerario de Jesús de Nazaret -por la pena sufrida a la gloria (EE 95; cfr. Lc 24, 26)- es escandaloso y desconcertante porque contradice la manera como nosotros «imaginamos» la realización del hombre. Por eso la contemplación de Jesucristo (ver) y la confrontación con su palabra (oír) desencadenan un proceso en el que el ejercitante es llamado a rehacer su mundo (espacio, tiempo, imaginación, deseos, etc.) y a recrear su historia (reino, conquista, trabajo, gloria, etc.) en contracorriente, es decir contradiciendo la anarquía de los deseos y la inercia de la anti-historia del pecado que tomaron cuerpo en las elaboraciones personales y sociales de nuestra historia.
El llamamiento de Jesús, siendo «justo y razonable» (EE 96), suscita además en el ejercitante el deseo de que su vida sea determinada y estructurada por la lógica de la cruz» (1Co 1, 18; logos tou staurou) que marcó el camino de Jesucristo (injurias, ignominia, pobreza, EE 98). Es la inversión de la lógica que preside la historia del pecado. Seguir a Jesucristo significa luchar contra la lógica de la muerte que nos trabaja (EE 97: rebelión de la carne, de los sentidos y del amor propio y mundano, en la traducción de la Vulgata) y dejarse introducir (EE 98: ser elegido y recibido) en el ámbito de la vida nueva de Jesús.
Paradójicamente el ejercitante acaba disponiéndose en el coloquio para lo contrario de lo que podría sugerir el entusiasmo inicial delante del reino. Es la explosión de la imagen del rey temporal. ¡Quanto magis Christus! (EE 95 de la Vulgata). Delante del realismo del seguimiento (EE 95: ¡conmigo! en los sufrimientos y en la victoria) acaba manifestándose la inconsistencia de cualquier «reino ideal» y de todos los «ideales del reino» que no pasen por la prueba de la muerte. Más pronto o más tarde lo humanum tendrá que confrontarse con la otra lógica (la otra manera de ser hombre), tendrá que ser «roto» como Jesús en la cruz, perdiendo aparentemente la vida para recibirla nueva. Las medidas humanas de nuestros sueños tienen que «estallar» para abrirse a otra plenitud recibida de Dios. Esta transformación no es el resultado de una imaginación malsana ni fruto de una generosidad espiritual que se desconoce. Es la marca del realismo espiritual de San Ignacio. Solo hay un camino por el cual se puede transitar: Jesucristo. La participación en su «misión» (ideal del Reino: EE 95 y la respuesta sensata que provoca: EE 96) es inseparable de la participación en su modo de «ser» (camino y estilo de vida:
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Para una teología del existir cristiano
EE 97-98. Oír el llamamiento de Jesucristo es pasar de los «sentidos imaginarios» a los «sentidos espirituales», de la historia imaginada y construida como al ejercitante le gustaría que fuese, a la configuración real del hombre todo (sentidos, es decir, el modo de estar presente en el mundo) por el Espíritu de Jesucristo.
El seguimiento deja de ser «imaginario» para volverse tremendamente real y concreto
El seguimiento deja de ser «imaginario» para volverse tremendamente real y concreto. En adelante Jesucristo no puede ya ser «proyectado» imaginariamente (EE 92: «poner delante de mí»; poner delante de los ojos; EE 9): «ver con la vista imaginativa»); tiene que ser visto (EE 95) en el camino concreto de su historia real. Contemplarlo es reconocer en su vida la posibilidad de recrear la historia dentro de otra lógica opuesta a la del pecado (EE 97); es aventurar con Jesucristo una manera nueva de ser hombre, atreviéndose a pronunciar en esa historia –contradictoria y dilacerada por el mal– el nombre del Padre en el cual reposa (EE 95; 135; cf. 1Co 15, 24ss.)29. La contemplación de los «misterios» de la vida de Jesús tiene como función concretizar esa experiencia.
b) Los «misterios» de la infancia
La grande apertura de Reino (primer momento estructural) responde al despliegue de los «misterios» de la infancia. Durante tres días el tema propuesto para la contemplación es el lento y concreto hacerse hombre de Cristo por mí (EE 102 y 104). Esta serie de contemplaciones se abre con el cuadro solemne de la encarnación (EE 101: primer día y primera contemplación). Es este el motivo que será desarrollado después en las variaciones de su concreción histórica: nacimiento, presentación en el Templo, fuga a Egipto, retorno a Nazaret (EE 110-134).
29 La referencia al Padre aparece, de manera significativa en el coloquio de los pecados (EE 63, dos veces); en el episodio de la pérdida en el templo (EE 135; cf. 272); en el coloquio de las banderas (EE 147, dos veces; cfr. 148) y en la pasión (EE 199, 201; cfr. 290 y 297).
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Carlos Palacio, S.I.
Las características más importantes de esta teología ignaciana de la encarnación están inscritas en el propio texto. En primer lugar, el carácter «sinóptico» de la contemplación. La visión tiene que incluir simultáneamente la totalidad de lo real en todas sus dimensiones30.
Porque la realidad no se reduce a las situaciones desesperadas de la historia. Real es también la mirada enternecida de las tres Personas divinas (EE 102) sobre esa historia y la firme decisión de rescatarla (EE 107; cfr. 102 y 108); y no menos real la constatación maravillada de que, en un punto perdido de esa historia, alguien pueda consentir en hacer de su vida la matriz de una historia recreada (EE 108; crf. 262, 3º). Contemplar la encarnación es tener «ojos» para ver la realidad más allá de las apariencias contradictorias de nuestra experiencia inmediata: Dios y el hombre inseparablemente unidos para siempre; la historia vista a partir del compromiso de Dios (EE 107: «hagamos redención»; cfr. EE 102) y Dios encontrado en la trama de la historia, nunca fuera o más allá de ella. Esta es la raíz del fundamental optimismo ignaciano ante la realidad (la gestación del mundo y de la historia como cuerpo de Dios según Rom 8, 13-30) y la base teológica de «hallar a Dios en todas las cosas» no solo «contemplativus in actione», sino también «contemplativus in situatione». La encarnación es presentada, en segundo lugar, como clave hermenéutica de la historia. El mundo entero, en su contrastada diversidad, es
30 Es esclarecedor, en ese sentido, visualizar la estructura de la contemplación. En cada uno de los tres puntos se trata de «ver», «oír» y «mirar lo que hacen» los hombres, las tres Personas divinas y Nuestra Señora. Pero la contemplación no será completa si separamos cada uno de esos aspectos o actores. Teológicamente es necesario una especie de corte transversal que permita descubrir y experimentar que sobre esa situación humana, tan desalentadora en cierto sentido (columna de ver-oír-mirar lo que hacen los hombres), está siendo pronunciada una Palabra (columna del ver-oír-hablar lo que hacen las tres Personas divinas) que abre esa realidad a una posibilidad inédita (columna de ver-oír-mirar lo que hace Nuestra Señora). Gráficamente:
Hombres Trinidad Nuestra Señora
Ver situaciones vistas por DiosParadoja: ¡Punto! Oír desespero«hagamos redención» «Hallaste gracia» Mirar lo que hacen Matar-destruir
ENCARNACIÓN Humillándose: Fiat. «He aquí la esclava del Señor»
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
cubierto en la libre decisión de Dios: el envío del Hijo (EE 102). Este «adviento» de Cristo aparecía ya en el coloquio de la meditación del infierno (EE 71) como el criterio del discernimiento (juicio) de todas las personas (antes, durante y después de su venida) y por eso mismo el divisor de aguas de la historia. De manera no menos sorprendente el infierno se hace insistentemente presente en la contemplación de la encarnación. Por tres veces consecutivas se habla de «descender al infierno» (EE 102, 106, 108) como trágico final del desespero de la historia: herir, matar, ir al infierno (EE 108).
Para una teología del existir cristiano
El infierno, como expresión definitiva del dinamismo destructor del pecado y del mal en la historia, aparece en la contemplación como el «negativo» del amor de Dios en Jesucristo
Esta centralidad de Jesucristo no es, por lo tanto, algo arbitrario o impuesto tardíamente a la historia. Es la expresión de una decisión de las «Personas divinas» (EE 102). La encarnación es la visibilidad histórica de ese amor de Dios por el hombre. Por eso, el infierno, como expresión definitiva del dinamismo destructor del pecado y del mal en la historia, aparece en la contemplación como el «negativo» del amor de Dios en Jesucristo31. Dentro de ese mundo, dentro de ese «infierno» experimentado en la primera semana como posibilidad de la historia, se realiza la encarnación. La victoria del amor y de la gracia tenía que ser decidida en las raíces mismas del ser-hombre. Al «hacerse hombre», el Hijo introduce una lógica nueva en la historia. Jesucristo es el camino que se abre a los hombres como posibilidad real de rehacer la propia historia32.
Porque la encarnación es el punto de partida de un movimiento por el cual el Hijo asume la condición humana para hacerla retornar, por dentro, al Padre (Jn 1, 1ss). Esta es la tercera característica. La pene-
31 No deja de ser significativo que la composición de lugar, en la meditación del infierno, sea ver la longura, anchura y profundidad del mismo (EE 65). Solo faltaría la altura pera que tengamos, en negativo, las dimensiones del amor de Dios en Cristo (cfr. Ef 3, 18).
32 Esta visión universalista (la encarnación como clave hermenéutica de la totalidad de la historia), inscrita en el propio lenguaje de la contemplación, responde positivamente a la universalidad negativa del infierno (cfr. EE 65 y 71).
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Carlos Palacio, S.I.
trante «visión» de la encarnación se vuelve abstracta e incomprensible fuera de su realización histórica. Es lo que podríamos llamar la dialéctica entre lo universal y lo particular en esa teología de la encarnación. Ella aparece como contraste entre la pintura (el «fresco») global de la primera contemplación (EE 102-109) y la explicitación histórica de ese hacerse hombre de Cristo por mí (EE 102 y 104). El mismo movimiento se transparenta en el perfecto paralelismo con que son estructuradas las contemplaciones del segundo y tercer día, así como en el lenguaje utilizado al interior de cada misterio33.
La encarnación, en efecto, solo puede ser «vista» y contemplada en lo «particular»: a medida que toma cuerpo en la historia (EE 111) y se dilata por toda la geografía de las pequeñas decisiones humanas34, a tra-
33 He aquí cómo sería el esquema de los tres primeros días:
Dos contemplaciones Dos repeticiones Una aplicación de sentidos
1º día1ª Encarnación (EE 101 ss.) EE 118-120 EE 121-126
2ª Nacimiento (EE 110ss.)
2º día3ª Presentación (EE 132) EE 132EE 132
4ª Huida a Egipto
3º día5ª Vida en Nazaret (EE 132) EE 134EE 134
6ª Pérdida en el Templo
La primera, tercera y sexta (aquí Ignacio invirtió el orden: cf. infra p. 25-26) contemplaciones representan el polo de lo «universal» (globalidad de la encarnación, reconocimiento público en el Templo de la función salvífica universal de Jesús y la superación dialéctica de lo particular en la apertura y disponibilidad a la misión universal del Padre). La segunda, cuarta y quinta contemplaciones representan el polo de la inmersión en lo «particular». El paralelismo de las contemplaciones revelaría, a nivel textual, que las dos dimensiones son inseparables. A su vez, el análisis del vocabulario parece confirmar esta interpretación. La universalidad marca el lenguaje (cf. EE 102, 103, 106, 107: repetición insistente de «todos», tantas y tan diversas gentes, faz de la tierra, género humano; EE 268: todos los que esperaban, salvación de Israel, templo, primogénito, Salvador; EE 272: templo, Jerusalén, deja a sus padres por la obediencia al Padre; cf. 135 y 272,3º). El lenguaje de lo particular : EE 102: Nuestra Señora, una casa, aposentos, ciudad, provincia, camino concreto; EE 268 y 269: ofrenda de los pequeños, figuras particulares (Simeón, Ana, Herodes, el niño), amenaza, huida; EE 271: obediencia y sujeción; EE 134: anonimato, etc.
34 Es lo que San Ignacio llama «pagar tributo» (EE 111) a las vicisitudes y arbitrarieda-
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Para una teología del existir cristiano
vés de un camino (EE 112) marcado por pobreza, trabajos, sufrimientos y afrentas, que se extienden desde el nacimiento hasta la muerte (EE 116). Porque no se trata aquí de un acontecimiento «puntual» y maravilloso del comienzo de la vida de Jesús. La encarnación es un proceso cuyo sentido es inseparable de las etapas a través de las cuales ella llega a su plenitud. Pero ahí, en cada uno de esos momentos, lo que debe ser captado («visto» y contemplado) es lo «universal» de la soberana determinación de las «tres divinas Personas» (EE 102), la libre decisión por la cual el Hijo se hace hombre para rescatar el género humano35. «Universal concreto», Jesucristo es esa unidad diferenciada que da consistencia teológica no solo a la palabra «misterio» (utilizada para designar las contemplaciones de la vida de Cristo), sino a la propia contemplación. La humanidad de Jesucristo no solo apunta hacia una realidad que estaría detrás o más allá de ella, sino que manifiesta y revela verdaderamente la realidad.
Aquí reside la intuición teológica de Ignacio. En ese apego a la humanidad de Jesús no hay ninguna concesión a los fáciles sentimentalismos de una piedad subjetivista. La manera ignaciana de tratar el material evangélico es, a pesar de ciertas apariencias, rigurosamente teológica36. Y la clave de esa teología de Cristo es la palabra «misterio» con la cual –de manera preferencial si no exclusiva– son designados los acontecimientos de la vida de Jesús.
Los «misterios de Cristo», en efecto, eran un verdadero locus theologicus para la teología patrística. «Misterio»37 es el término técnico
des de la historia: como amenaza de muerte, exilio (EE 269), o como experiencia de sujeción a los poderes establecidos (EE 264).
35 La gratuidad de esta decisión divina es subrayada por Ignacio a través de una arrevesada expresión que marca la distancia entre lo particular de las «apariencias» humanas y lo universal del designio eterno de las «tres Personas divinas»: la encarnación del Hijo es decidida «en la sua eternidad» (EE 102), o como traduce la Vulgata, «en la eternidad de su divinidad (lit. deidad)».
36 «A pesar de las apariencias», porque una lectura apresurada del texto podría condenarlo a la condición de los apócrifos, ignorando la profundidad teológica que se transparenta a través del lenguaje. Por ejemplo: EE 130: conocer el Verbo eterno encarnado, para amarlo y seguirlo en ese «hacerse hombre por mí» (EE 104). Y en el coloquio: ofrecer la propia vida como lugar de la encarnación (EE 109: »ansí nuevamente encarnado»).
37 En la acepción común de esta palabra acabó predominando una connotación racionalista y peyorativa. Misterio es todo aquello que escapa a nuestra comprensión, un
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Carlos Palacio, S.I.
que resume esa visión concreta e indivisible de la cristología. Concreta porque la novedad cristiana pasa por la «carne de Jesús» (2Jn 7; 1Jn 2, 22; 4, 3). La revelación y la salvación no son «especulativas»: tomarán cuerpo en una existencia concreta, fueron generadas (gesta histórica) en la carne de la historia. Por eso el «camino nuevo y vivo» (Heb 10, 19-20), el itinerario de la experiencia cristiana –contra todos los docetismos de turno y sus sutiles variaciones en las diversas formas de gnosis– será siempre la carne, la humanidad de Jesús (Jn 14, 6).
Indivisible al mismo tiempo porque en la humildad de la carne se transparenta más de lo que ella es. Ese exceso de sentido captado en la existencia de Jesús y a través de ella (en la autoridad de sus palabras, en sus gestos poderosos, etc.) provocó, durante la vida terrestre de Jesús, la búsqueda y la interrogación –admiradas o escandalizadas– sobre su identidad y finalmente sobre su «misterio». El es (o pretende ser) más (Mt 12, 6.41.42) de lo que permiten juzgar las apariencias38. No son ya los aspectos parciales de su vida (los «misterios») los que incomodan. La totalidad de su existencia se vuelve una pregunta enigmática. ¿Quién es él? Este es el «misterio». Ninguno podrá arrancarle la respuesta por la fuerza (Jn 10, 24; cfr., 25). Es necesario el riesgo de la fe para captar la «gloria de la carne» como diría Juan, el sentido oculto, la profecía, de esa historia singular. Por eso, a ese desafío la iglesia primitiva respondió con la creación de un género literario nuevo: el evangelio. Marcos., mucho antes de Humberto Eco, había percibido que «aquello sobre lo cual no se puede teorizar debe ser narrado»39. El sentido de la existencia de Jesús no puede residuo inaccesible (¡aún!) a la razón humana. Y en ese sentido solo puede ser considerado como algo negativo: un límite, una barrera impuesta a la inteligencia. Como introducción al sentido de esta temática en la cristología patrística, ver: A. GILLMEIER, Visión histórica del conjunto de los misterios de Jesús en general, en: Myst. Sal., vol III/5; K. RAHNER, Mysterien des Lebens Jesu, LThK, VII (1967) col. 721-722; M. SERENTHÀ, Misteri di Cristo, en: Dizionario Teologico interdisciplinare. Supplemento, Marietti, Torino 1978, pp. 9-24.
38 Cfr. Jn 6, 42.52; 8, 40; 10, 33; Mt 13, 55-57.
39 En esa fantástica parábola de la condición posmoderna que es su novela El nombre de la rosa, HUMBERTO ECO, en la solapa de la edición italiana, escribe: -parafraseando la última sentencia de L.Wittgenstein en el Tractatus Logico-Philosophicus- «Si ha escrito una novela es porque ha descubierto, en edad madura, que de aquello de lo que no se puede teorizar, se debe narrar».
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Para una teología del existir cristiano ser deducido de la historia ni demostrado; solo puede ser narrado y proclamado a partir de la fe pascual40.
Esta unidad diferenciada, esta totalidad indivisible de sentido, esta inseparabilidad de dimensiones irreductibles que es la vida de Jesús –y que nosotros terminamos reduciendo a la humanidad y a la divinidad de las «naturalezas»–, es lo que San Ignacio, dentro de la mejor tradición patrística, denomina «misterio» o «misterios de Cristo». Todos los acontecimientos de los cuales Jesús fue sujeto activo o pasivo (autoridad, actitudes y comportamientos, gestos poderosos, palabras, etc., y también nacimiento, bautismo, tentación, etc., hasta la muerte y resurrección) son «misterios», i.e. «señales» que en su realidad humana, histórica, visible nos permiten alcanzar su ser más profundo, definitivo, invisible. Radicados en su persona, todos estos acontecimientos despliegan delante de nuestros ojos« del único «misterio» que es Jesucristo.
En un lenguaje más próximo a nuestra experiencia espiritual e intelectual es lo que se pretende decir al caracterizar la vida de Jesús, en su totalidad y unidad, como «señal», «sacramento» o símbolo real y eficaz de Dios. En ella y a través de ella [la vida de Jesús] –realmente y no de manera extrínseca o convencional– tocamos la vida misma de Dios, la Palabra de la vida (1Jn 1, 1-3). Y cuando esa relación inseparable entre visible e invisible se transforma en una inmanencia mutua y personal por la cual Jesús y el Padre no pueden ser comprendidos uno sin el otro (Jn 8, 19; 10, 3.38; cfr. 17, 11.22), entonces la «señal» se personaliza: Jesús no solo «apunta (de fuera) a Dios», sino que lo revela en sí mismo, es el rostro de Dios («Quien me ve a mí, ve al Padre»: Jn 14, 9; cfr. 14, 6-11), el único testigo fiel (Ap 1, 5), porque solo él vio al Padre (Jn 1, 18; 6, 46) y puede morir por eso (Jn 10, 32; 8, 28.37.40).
40 Permítaseme remitirme a lo que escribí en otro lugar: «Que Dios salga al encuentro del hombre en Jesús de Nazaret, que en el acontecer histórico de su vida llegue a su plenitud la historia de Dios con los hombres, como había sido anunciada por los profetas, que la revelación de esa presencia sea precisamente la misteriosa identificación de Dios con el hombre hasta la muerte, todo eso solo puede ser dicho a partir de la fe y a la luz de la Pascua (…): (Marcos) anuncia (kerigma) el sentido profundo de la existencia de Jesús, su significación escatológica, narrando (historia) los acontecimientos de su vida terrestre… C. PALACIO, Jesus Cristo: historia e interpretação, Ed. Loyola, São Paulo 1979, pp. 121-137 (aquí p. 135s.).
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Carlos Palacio, S.I.
Contemplar es consentir ser introducido en ese «misterio» que es Jesucristo
Pero para «ver» eso es necesario tener «ojos» que van más allá de las apariencias puramente humanas (Jo 7, 24; cf. 6, 42), más allá de la «carne» como escribe literalmente Juan (Jn 8, 15). Esta es precisamente la función de la contemplación. Contemplar es consentir ser introducido en ese «misterio» que es Jesucristo. Delante de él no hay neutralidad posible. La libertad del ejercitante se convierte en el lugar donde se revela con toda su fuerza la trama dramática de los «misterios». En la contemplación, cada uno de los acontecimientos de la vida de Jesús resuena como palabra que interpela y busca articularse en el cuerpo y en la historia del que contempla. De esa manera el ejercitante es introducido en el camino concreto del seguimiento histórico. Esta actualización del «misterio» es más (peligrosa y comprometedora) que la simple interiorización personal. El «¿Qué debo hacer?» del coloquio de la meditación de los pecados (EE 53) –la praxis real del que contempla– comienza por la búsqueda apasionada de la voluntad de Dios. En contextos siempre nuevos (actualidad del ejercitante) el «misterio» que es Jesucristo solo puede resonar como palabra siempre nueva. El «misterio» se torna actualidad viva cuando el ejercitante consiente libremente que su historia sea configurada por esa voluntad concreta de Dios sobre su vida41.
Esta visión unitaria del «misterio de Jesús» es lo que separa decididamente la cristología de los Ejercicios tanto de los peligros de una aproximación individualista y sentimental a la vida de Jesús, como de las irreductibles tensiones a las que parecería habernos condenado la moderna problemática del «Jesús histórico»42. Ella es también la razón profunda por la cual, sin anacronismos ni violencias, la cristología de los Ejercicios es susceptible de una lectura sorprendentemente inspiradora para nuestra situación actual.
41 Se trata, en la atrevida expresión de Ignacio, de una verdadera encarnación (EE 109: «ansí nuevamente encarnado») en la medida en que las etapas de la vida de Jesús –la lógica de su existencia– van configurando al ejercitante hasta estructurar (tornarse estructuras de) su existencia. Es la actualidad corporal de la configuración (cfr. EE 116).
42 Esta distancia innegable a las dos posiciones mencionadas parece haber escapado
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Para una teología del existir cristiano
Al articular de manera rigurosa, en el acto de fe contemplativa, las etapas de la historia de Jesús y la evolución personal del ejercitante, Ignacio establece los límites objetivos dentro de los cuales se desenvuelve la experiencia. La contemplación no puede ser anárquica, ni la selección de los «misterios» entregada a la oscilación incontrolable de los gustos personales. La objetividad de la historia –la vida de Jesús en la significación de sus diversas etapas– debe ser respetada43. Esa necesidad de «hacerse presente» a los acontecimientos (EE 114) es más que un esfuerzo subjetivo de la imaginación, es una auténtica sumisión (acatamiento, dice San Ignacio) a la realidad de Jesús, es el respeto contemplativo (EE 114: mirando, contemplando, sirviendo) por el cual la historia viene al ejercitante. Traer la historia, dice significativamente Ignacio (EE 102; 191).
Es posible, por lo tanto, un acceso objetivo a la figura de Jesús que, sin conocer (¡Ni podría ser de otro modo!) la complejidad histórica y literaria del N.T. posibilitada hoy por la exégesis científica, toca certeramente el meollo del evangelio44 y no puede ser confundida sin más con la arbitrariedad y el subjetivismo de ciertas apropiaciones de las «vidas de Je-
a J. SOBRINO, Cristología desde América Latina, CRT, México 1976, pp. 321-346. La distinción entre teología explícita e implícita en S. Ignacio es incapaz de dar razón de la originalidad cristológica subyacente a la teología de los «misterios», como tampoco puede explicar la íntima articulación, en la unidad de la contemplación, entre la vida de Jesús y la vida del ejercitante. Paradójicamente, la vida del Jesús histórico puede volverse un simple modelo inspirador.
43 Objetividad que aparece en la sumisión de Ignacio a la secuencia de las narraciones (en esa especie de concordancia que es el apéndice de los misterios: EE 261-312) y en la honestidad intelectual que lo lleva a distinguir lo que es y lo que no es del evangelio (Cfr. EE 261 nota), o aun en la fidelidad a la «historia» que debe ser «narrada» en cada contemplación o meditación (EE 2). Inútil subrayar la distancia entre este respeto a los «gesta» (acontecimientos reales) de Dios en la historia de la salvación y de su expresión definitiva en la existencia humana de Jesús, y la concepción de historia subyacente a los métodos exegéticos modernos.
44 Conclusión inevitable si no queremos secuestrar a generaciones enteras de cristianos el derecho a la experiencia auténtica de la palabra de Dios. Sin olvidar que las comunidades en el Nuevo Testamento no conocían los métodos histórico-críticos… No se trata de volver a una visión ingenua de los evangelios ni de contraponer ambos caminos. –El del Espíritu en la comunidad y el científico– como si fuesen irreconciliables, sino de situar cada uno de ellos dentro de la totalidad de la experiencia cristiana. Si el Espíritu es el exégeta de Jesús en la comunidad eclesial (Jn 14, 26; 16, 13) debe ser también un elemento integrante para la interpretación «científica» de la Escritura.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Carlos Palacio, S.I.
sús»45. Más aún, la imposibilidad de separar la historia de Jesús y la libertad del ejercitante en el acto de la contemplación impide que sea recortada la realidad total de Jesús. Su historia real es más que un pasado muerto y cada vez más distante, susceptible a lo más de ser «imitado»; es presencia viva de una libertad que llama e interpela. Por eso, el seguimiento, como actualización coherente de la respuesta del ejercitante, nunca podrá ser reducido a la ética de la imitación. El seguimiento es la traducción histórica de esa mística paulina de la mutua inmanencia, del «vivir en Cristo»46 porque Cristo vive en mí (Gál 2, 20). La praxis del cristiano solo es realmente nueva y significativa cuando deja de ser pura «ética» para volverse expresión de una manera de ser 47 .
Esta visión unitaria –completa e indivisible– del misterio cristiano, subyacente a la contemplación ignaciana de los «misterios», solo puede resultar extraña, si no ajena a un tipo de abordaje de los evangelios como el de la exégesis moderna que, por principio, es fragmentaria. Pero cuando un presupuesto justo, y aun fecundo, desde el punto de vista metodológico48 se desplaza imperceptiblemente al nivel de los aprioris dogmáticos, el propio método se niega a sí mismo, deja de ser camino
45 A pesar del influjo innegable sobre San Ignacio de obras como la Imitación de Cristo, la Vita Christi de LUDOLFO DE SAJONIA o el Ejercitatorio de la vida espiritual de GARCÍA JIMÉNEZ DE CISNEROS, es preciso ser muy prudentes para no interpretar los Ejercicios a partir de las características de movimientos espirituales como la Devotio Moderna y muchos otros en los que desembocó la Edad Media. Además, es necesario preguntarse si, aun desde el punto de vista histórico, la explicación del subjetivismo de ciertas formas de piedad (sin ignorar los condicionamientos histórico-sociales, culturales y eclesiales) no debería ser buscada más en el hecho de que el pueblo cristiano ha sido privado durante mucho tiempo del acceso directo y del contacto vivo con la Palabra de Dios, más que en la (inevitable) visión pre-crítica del Nuevo Testamento.
46 La expresión no deja de ser sorprendente. Su uso se extiende a las más diversas situaciones humanas: vivir en Cristo» (Rom 6, 11; 8, 2), o morir (1Co 15, 18), hablar (Ro 9, 1) y pensar (Flp 2, 5). Pero también trabajar (Ro 16, 12), casarse (1Co 7, 39), acoger al hermano (Flp 2, 29), mantenerse fiel (1Ts 3, 8), esperar, confiar o alegrarse (Flp 2, 19.24; 3, 1).
47 Cfr. Jn 3, 1-15; 1Jn 3, 1-10; cfr. Jn 1, 12-13. Sin la actualidad del Señor cuya historia continúa, la vida del Jesús histórico se vuelve «modelo» y el seguimiento cristiano una ética de imitación. Es preciso descender a este nivel del ser para no reducir la significación de la historia de Jesús a la función de símbolo o fuerza inspiradora para la vida del cristiano.
48 Para llegar a lo «histórico» de Jesús la exégesis histórico-crítica se abre camino por
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Para una teología del existir cristiano (meta+odos), rompiendo los puentes que lo hacían desembocar en el suelo natal de la fe. En ese momento la exégesis se torna ciega, incapaz de «ver» la totalidad y la unidad de la figura de Jesús49. Y lo que hasta entonces eran tensiones fecundas dentro de la única totalidad de la fe comienza a funcionar como desequilibrio dogmático, oposiciones irreductibles si no separaciones inevitables dentro de la cristología.
He aquí por qué la cristología de los Ejercicios no puede ser leída a partir de ciertas categorías modernas sin explicar de antemano la diversidad de presupuestos50. Sería igualmente ingenuo ignorar que, bajo la aparente convergencia de ambas al terreno común de la humanidad y de la historia de Jesús, se esconden perspectivas profundamente diferentes. La cristología de los Ejercicios está más cerca de la concepción patrística y neotestamentaria que de la problemática moderna. Esta es tal vez la razón de la preferencia ignaciana por la palabra «misterio».
Y entretanto, lo que diferencia esas dos perspectivas (la concepción unitaria del misterio de Jesucristo) puede volverse el lugar de una aproximación fecunda. Paradójicamente podríamos decir; es precisamente por no ser moderna que la cristología de los Ejercicios es actual. En otras palabras, la visión que inspira la teología ignaciana de los «miste-
entre los datos de la tradición distinguiendo el material «narrativo» del material «discursivo» o de lo «kerigmático»; separando lo «auténtico» de lo «no-auténtico», lo «prepascual» de lo «pos-pascual» etc. Pero la «historia» que resulta de ese ingente esfuerzo –por más importante que él sea- no deja de ser abstracción (aun cuando viene envuelta en la sutil distinción germánica entre «Historie» y «Geschichte».
49 El hábito (metodológico) de desmontar, por ejemplo, un evangelio en sus unidades literarias parciales (perícopas) no puede olvidar que la totalidad de sentido es mucho más que la suma de las partes. Esa fue la intuición de la comunidad primitiva cuando, de la multiplicidad del material de la tradición, pasó a la creación del género literario «evangelio». Es también el presupuesto de la visión neotestamentaria y patrística de los «misterios» cristológicos.
50 Es la trampa en la que me parece caer J. L. SEGUNDO, El hombre de hoy ante Jesús de Nazaret, II/2 Historia y actualidad (Las cristologías en la espiritualidad), Cristiandad, Madrid 1982, pp. 671-770, espec. 703 ss. Oposiciones tales como «Jesús histórico» «Cristo de la fe», perspectiva de los sinópticos y de Juan, método descendente-deductivo (von oven) o ascendente-inductivo (von unten) levantan problemas que, aun teniendo fundamento «in re», no responden a la realidad de Ignacio, de la teología patrística o aun de las comunidades en el Nuevo Testamento. Esas tensiones fueron asumidas, sin suprimirlas, en la unidad mayor del Nuevo Testamento.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Carlos Palacio, S.I.
rios de Cristo», por no haber sido tocada aún por la fragmentación que iría a caracterizar progresivamente la teología moderna, es testimonio privilegiado de la totalidad indivisible de la experiencia cristiana. (Y en ese sentido no-moderna, previa a las divisiones y rupturas de la modernidad). Por la misma razón es posible hoy una relectura de esa cristología que no sea pura «restauración» del pasado (aun de la patrística) pero que nos devuelva la riqueza de esa herencia, integrando en ella las lecciones y las conquistas de la historia teológica y exegética de esos siglos que nos separan de ella. Su actualidad sería casi su pos-modernidad51.
El segundo «momento estructural»
La contemplación de los «misterios» de Jesús es suspendida provisionalmente en el tercer día. El proceso de elección comienza a partir del quinto día (EE 163). En ese intervalo se sitúan la segunda y tercera de las meditaciones ignacianas que estructuran la contemplación de los «misterios»; las llamadas «meditación de dos banderas» y de «tres binarios de hombres», que ocuparán al ejercitante durante el cuarto día.
La transición se hace por medio de un preámbulo para considerar diversos estados de vida (EE 135). Sin embargo, antes introduce Ignacio una sugestiva modificación en el orden del material evangélico. Según Lucas el episodio de la pérdida en el Templo (Lc 2, 41-52) precede el largo período de la vida en Nazaret: «Entonces (después) descendió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndoles en todo» (Lc 2, 51). Ignacio invierte el orden (EE 134). Y esa inversión tiene su razón de ser no solo pedagógica, sino también teológica. El ejercitante es colocado delante de esa primera decisión en la vida de Jesús. Antes de que él mismo entre en un proceso que lo llevará a tomar opciones importantes. El secreto de esa actitud de Jesús, es decir, la condición de la auténtica libertad para una elección, es la apertura incondicional (EE 135: puro servicio) al Padre52. Es eso lo
51 La semejanza o proximidad teológico-espiritual entre hombres de épocas diferentes fue caracterizada como afinidad meta-histórica, en una feliz expresión de HUGO RAHNER, Ignacio de Loyola y su histórica formación espiritual, Sal Terrae, Santander 1955, p.58. Sobre esta afinidad de la experiencia de Ignacio con la teología patrística, ver V. CODINA, Teología y experiencia espiritual, Sal Terrae, Santander 1977, pp. 11-132.
52 Es lo que Lucas sugiere al colocar ese total-estar-vuelto de Jesús al Padre (y, por
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Para una teología del existir cristiano que debe ser contemplado en la vida de Jesús cuando comienza para el ejercitante la búsqueda de la voluntad concreta de Dios53.
a) Las «meditaciones» ignacianas
La respuesta a la interpelación del Reino debe darse en la historia real. La libertad es siempre una libertad situada: en el ámbito mayor de la historia de salvación que toma cuerpo en la historia de la sociedad humana y en el ámbito de la historia personal. Y esa situación deja sus marcas (como «existenciales»54 naturales y sobrenaturales) que condicionan el sujeto libre al enfrentarse con el llamado de Dios. Antes de entrar en el proceso de la elección el ejercitante debe hacerse consciente de esos obstáculos.
Las dos meditaciones ignacianas que constituyen el segundo «momento estructural» tienen una clara función introductoria (Cf. EE 135) a esa toma de consciencia. La primera, conocida como «meditación de dos banderas» (EE 136-147), acentúa la dimensión estructural de los condicionamientos. El medio, el contexto, los mecanismos de todo tipo que se transparentan en la estructura de la sociedad dentro de la cual vive el ejercitante. La segunda es, en la terminología ignaciana, la «meditación de tres binarios de hombres» (EE 149-157) o sea de tres categorías o tipos diferentes de personas. Como lo sugiere el propio título, se trata en esta meditación de la dimensión personal de los condicionamien-tos, de tres actitudes diferentes y de sus mecanismos inconscientes. Ambas colocan
tanto, la consciencia filial) como la grande inclusión de su evangelio. «Padre» será la primera y la última palabra de Jesús en este evangelio.
53 El lenguaje de Ignacio en el nº 135 no deja lugar a dudas: elegir es ser elegido. La versio prima es clara: «in ea vita et in eo statu, ad quem Deus noster nos elegerit». Nótese la transformación del lenguaje entre los números 98 y 147.
54 Este concepto designa todo aquello que constituye una determinación ontológica del hombre concreto y es anterior a la libre realización de la persona, sea como una estructura esencial del hombre (en el caso del existencial natural), sea como una determinación que afecta internamente su esencia, aunque por ser totalmente gratuito, no pueda ser «deducido» de ella. (es el caso del existencial sobrenatural) u orientación del hombre a la visión de Dios). En ese sentido habla de las «banderas» como de «existenciales» el P. KÖSTER ich gebe euch ein neues Herz (Einführung und Hilfen zu den Geistlichen. Úbungen des Ignatius von Loyola), Verlag KBW, Stuttgart, 1978, p. 101-103. Cfr. K. RAHNER, Betrachtungen zum ignatianischen Exerzitienbuch, Kösel-Verlag, München. 1965, pp. 171-172.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Carlos Palacio, S.I.
el problema de los condicionamientos de la libertad y, por eso, pueden ser consideradas como parte de un único momento55.
Las «dos banderas» o los obstáculos de tipo estructural
En verdad, lo que Ignacio propone es una lectura teológica de la historia como verdadero proceso -en el doble sentido de la palabra- entre el bien y el mal
Hay dos maneras de realizar esta meditación: la primera sería hace de ella una lectura puramente «ascética»; la segunda, presentarla como la traducción «ideológica» de la realidad. Los peligros de la primera son el individualismo espiritual y la falsa interiorización (intimismo) de la lucha que pueden conducir, a su vez, a una concepción pelagiana de la existencia cristiana. El riesgo de la lectura «ideologizada» es el de todo maniqueísmo histórico: petrificar la realidad en grupos bien definidos (como en los filmes del oeste americano, y nosotros evidentemente siempre del lado de los buenos…) descargando sobre las estructuras el peso de una responsabilidad que continuará siendo también personal56. Ambas lecturas se escapan de la intención teológica del texto.
En verdad, lo que Ignacio propone es una lectura teológica de la historia como verdadero proceso -en el doble sentido de la palabra- entre el bien y el mal. El auténtico combate cristiano no puede ser falsamente «espiritualizado»; la lucha «espiritual» se traba cuerpo a cuerpo contra la presencia agresiva y cotidiana del mal. Constatación realista de una ex-
55 El propio texto sugiere esa vinculación al colocar la meditación de los binarios «en el mismo cuarto día» (EE 149) dedicado a las banderas. La percepción de esta relación confiere una actualidad a estas meditaciones que se perdía en una lectura ascética. «Wenn man die Betrachtung von den zwei «existenzialen» und die über und stellt unsere Wahl in einen theologischen, und zwar heilsgeschichtlichen Rahmen hinein; die zweite ist mehr individual-psychologisch und beschreibt die ineren Mechanismen des Wahlgeschehens». P. K ÖSTER , o.c. p. 110. Cfr. K. R AHNER , Einübung priesterlicher Existens, Freiburg 1970, p. 188; J. I., GONZÁLEZ-FAUS, Este es el hombre Estudios sobre identidad cristiana y realización humana), Sal Terrae, Santander 1980, p. 231-236.
56 En este sentido es significativa la insistencia con la que Ignacio, en los momentos decisivos de los ejercicios, coloca al ejercitante solo delante de la majestad (corte celestial) de Dios. Cfr. EE 98, 151, 232.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Para una teología del existir cristiano periencia humana universal que debe ser interpretada. Para describirla Ignacio utiliza un lenguaje que pertenece al dominio de los arquetipos, del simbolismo humano originario: dos campos de batalla, dos banderas, dos caudillos57.
Pero no nos engañemos. No se trata de una visión maniquea de la historia. El bien y el mal pueden ser detectados, sin embargo, no delimitados. Hay una especie de mutua inmanencia entre los dos «campos» que hace imposible cualquier tentativa de establecer claramente sus fronteras. O mejor, la frontera entre el bien y el mal pasa por el corazón de cada persona. Porque es en la experiencia personal de la división y de la ruptura como se manifiesta la lógica destructora de ese combate exterior.
El hombre vive situado en una realidad polarizada y dividida en facciones, en «campos» opuestos. Y esta situación hace que gravite dilacerado entre dos polos de atracción58. Pero esta «situación objetiva» nunca es neutra. La persona es «afectada» por el contexto. Y esa marca (mentalidad-ambiente, valores, ideologías de grupo, etc.) toca la libertad. Esta es conducida así al origen de la propia división interior. Ya no es posible refugiarse en las cómodas (pero estériles) simplificaciones de la realidad: los buenos y los malos, lo público y lo privado, lo social y lo personal). Hay una interacción mutua entre lo que acontece «fuera» y lo que pasa «dentro». Desconocerla es el engaño de los que quieren ignorar la relación dialéctica entre los obstáculos de tipo estructural y los obstáculos de tipo personal. Por eso es tan engañador limitarse a pedir la «conversión de los corazones» como hacer de las estructuras el chivo expiatorio de nuestras propias ambigüedades. Todas las decisiones tienen que ser discernidas y desenmascarar siempre la pretendida «neutralidad» de la libertad.
57 Por el hecho mismo de moverse en el terreno de los arquetipos no es difícil encontrar equivalencias para este lenguaje en la historia de la tradición: el tema agustiniano de las «dos ciudades», la oposición «luz-tinieblas en Juan, o la temática paulina de la lucha entre «carne y espíritu» o entre «hombre viejo-hombre nuevo». Habría que preguntarse si no es necesario descender a este nivel de lo «humano originario» para entender por qué Ignacio designa al demonio como «(mortal) enemigo de la naturaleza humana» (EE 136; cfr. 135, 7, 10, 325, 326, 327, 334). Jn 8, 44 lo llama «homicida».
58 Esta originaria «situación cismática» del hombre es lo que Ignacio llama la «historia» en esta meditación de las banderas: el mismo hombre es simultáneamente objeto del llamamiento de Cristo y del deseo imperialista de Lucifer (EE 137).
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Carlos Palacio, S.I.
Las «dos banderas» se presentan, pues, como una introducción al discernimiento histórico. El contexto prolonga, de alguna manera la meditación del rey temporal59: Cristo continúa llamando (EE 137); la gracia que debe ser pedida, i.e., lo que el ejercitante busca y desea, es la lucidez para desenmascarar los mecanismos engañadores del mal y el conocimiento de la «vida verdadera» que es Jesucristo (EE 139).
El verdadero problema no está en escoger, en abstracto, entre el bien y el mal como si nos encontrásemos delante de dos campos neutros, perfectamente definidos y delimitados; como si fuese posible colocar en el mismo pie de igualdad las dos opciones. El problema consiste en descubrir que solo hay una vida verdadera que debe ser discernida por entre las ambigüedades de la historia. El punto de partida, por lo tanto, es la historia concreta y real en la que el bien y el mal están mezclados como en la parábola del trigo y la cizaña. Porque el mal nunca se presenta en su expresión químicamente pura; siempre nos llega discretamente enmarañado. Se opera así una inversión de la realidad: la vida verdadera (EE 139) puede ser confundida con sus «falsas representaciones» (EE 139: engaños). La estrategia del mal consiste en mantener esa ambigüedad de lo real. Clima de confusión interior muy bien traducido por el vocabulario ignaciano: trono de fuego y humo (EE 140); echar redes y cadenas (EE 142) por todas las dimensiones de lo real (EE 141), con insinuaciones veladas que no dejan transparentar su dinamismo interior (EE 142). De ahí la insistencia de la petición: lucidez (delante de los mecanismos de engaño) y conocimiento de la «vida verdadera». Se trata, en efecto, de distinguir entre lo real y lo imaginario, de descubrir el mal dentro del
59 Aun a nivel del lenguaje es impresionante el paralelismo entre las dos meditaciones:
Rey temporal Dos banderas
EE 95: Cristo Nuestro SeñorEE 136: Cristo supremo capitán y rey eternoy Señor nuestro
95: Cristo llama137: Cristo llama
95: delante del universo entero
145: El Señor del mundo entero
Conquistar el mundo todoescoge y envía por todo el mundo
98: injurias, vituperios, pobreza
146: pobreza, oprobios y menosprecios, humildad
147: pobreza, oprobios, injurias.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Para una teología del existir cristiano bien y de desenmascarar las «apariencias de bien» (EE 10; cfr. 332) bajo las cuales se oculta el mal.
Por eso el discernimiento se realiza en una situación de tensión, de confrontación decisiva entre Cristo («vida verdadera»: EE 139) y Lucifer (mortal enemigo de natura humana: EE 136). Paradójicamente el ejercitante descubrirá al fin (EE 147) que la «vida verdadera» es exactamente la inversión (EE 143: por el contrario) de sus representaciones imaginarias (celadas, engaños).
En una especie de radiografía ideal, la meditación ignaciana sorprende la lógica interna de los dos «campos». Los números 140-142 presentan lo que podríamos llamar la organización objetiva del mal en la historia, sus mecanismos de acción, su lógica interna. Porque el mal tiene su «ideología» (EE 142: sermón o discurso que hace, se insinúa y se abre camino a través de tácticas propias (EE 142: redes y cadenas) y posee innumerables «misioneros» convocados especialmente para esa fantástica operación de colonialismo universal (EE 141: los esparce…por el mundo entero).
La trama interna de esta organización objetiva del mal se vuelve visible a medida que va tomando cuerpo en la historia, encarnándose por así decir en todas las creaciones humanas: imponiendo su ley, infiltrándose en las estructuras, contaminando las instituciones sociales, políticas, económicas y aun religiosas. Pero la lógica que preside la organización objetiva del mal en la sociedad es la misma que se apodera de la libertad de las personas: la búsqueda y toma del poder, la configuración visible de los beneficios conlleva y la defensa intransigente de ese status quo como inmutable60. Hay una interacción sutil, un continuo movimiento dialéctico que va de la libertad humana a sus realizaciones históricas y que revierte de las realizaciones históricas sobre la libertad que las creó.
60 No faltarían equivalencias bíblicas para este lenguaje aparentemente ascético. Po ejemplo: 1Ti 6, 10; 1Jn 2, 15-17. Por otro lado la propia terminología ignaciana adquiere una actualidad virulenta cuando transferida a categorías histórico-sociales. Cuando el «yo» -personal o colectivo- se apropia de los «bienes» (riqueza en el sentido más amplio) de manera absoluta, posee las condiciones para «tomar el poder» y ejercer su dominación. Tal situación privilegiada crea necesariamente su visibilidad (¡status!)
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Carlos Palacio, S.I.
La situación «objetiva» es interiorizada, se vuelve un «existencial» de la persona. La realidad del mal es el terreno en el que nos movemos; las ideologías que sustentan esa voluntad de poder, el aire que respiramos.
Es muy importante, dentro de esa lógica, que aparezca la «credibilidad» del conjunto. Los desequilibrios serán siempre «accidentes» insignificantes del proceso. El propio sistema se encargará de crear su legitimación. «Aparentemente» (EE 139: ahí está la celada) la organización de la sociedad es conforme a las leyes, justa, «verdadera». La verdad es que está construida sobre una enorme mentira. Es el «misterio de la iniquidad» (1 Jn 3, 4) que Juan denomina también «pecado del mundo» (Jn 1, 29).
Para desenmascarar esa situación es necesario romper lo lógica del mal Por eso La «vida verdadera» que se revela en Jesucristo. Solo puede manifestarse de forma aniquilada, i.e., bajo el aspecto contrario (EE 143), como in-versión y sub-versión de todas sus «representaciones» (imaginarias), de todo aquello que la sociedad promueve, defiende y estima61. Es la paradójica y desconcertante «lógica» de la cruz (1Co 1, 18). En un
que opera al mismo tiempo como factor de división (es lo que distingue y separa aquellos que hacen parte del círculo del poder) y como factor (imaginario) de agregación posible (el «status» como situación apetecible y soñada). Pero por tratarse de una opción parcial y unilateral solo puede ser mantenida por la fuerza. Es la justificación y la defensa del «status quo». Los «señores de la historia» tienen que mantenerse por encima a cualquier precio; los otros deben reconocer ese «derecho» para que tal situación pueda ser mantenida. Esquemáticamente:
Riqueza honor del mundo soberbia
poder, dominación acceso al «status» justificación y defensa del «status quo» 61 La inversión (EE 143) está marcada por el perfecto paralelismo del texto (EE 144146;cfr. 140-142): 142 riqueza - 146 pobreza
Honor - oprobios
Soberbia - humildad
También aquí se hace indispensable recuperar la densidad humana y espiritual del lenguaje. Pobreza es la desapropiación de sí en todos los sentidos. Y quien abre la mano acaba perdiendo sus propios «derechos» (oprobios: movimiento de «kénosis» solo comprensible a partir de Jesús: Flp 6, 11. La humildad es lo paradójico de esa aniquilación: la fuerza impotente de la «vida verdadera» que se impone por su propia grandeza.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Para una teología del existir cristiano mundo marcado por la injusticia y por la iniquidad, la «vida verdadera» solo puede aparecer alienada. Pero ella tiene que ser discernida y vivida como misión (EE 137 y 145). El Reino de Dios subsiste en medio de la injusticia y de la iniquidad (Mt 13, 24-30).
No se trata, evidentemente, de un «programa ascético, sino de una gracia que solo puede ser pedida: «ser recibido (y permanecer, como añade la Vulgata) debajo de su bandera» (EE 147). La propia construcción gramatical del coloquio es significativa y reveladora del proceso vivido. En la oblación del reino prevalecía la iniciativa del ejercitante: quiero, deseo, es mi determinación deliberada (EE 98). Aquí el propio lenguaje se vuelve «pasivo»: ser recibido62. Una mudanza se operó en la libertad del ejercitante. La «vida verdadera» se revela en el contraste entre la agresividad incontenida de la injusticia y el misterioso silencio (de la «voluntad») de Dios. Solo quien fuere capaz de reconocer «el Justo» en el servidor injustamente aniquilado63. Podrá soportar los «cómos» y los «porqués» sin respuesta, la presencia y el silencio del Padre delante del (de los) Hijo (s) injustamente suprimido (s). Pero ése es un camino por el cual ninguno puede aventurarse impunemente. También aquí, como en el camino a Jerusalén (cfr. Lc 9, 51- 19, 28) el discípulo es puesto en «crisis».
La fuerza de esta meditación consiste en mostrar que, en una historia marcada por el pecado, la encarnación de la «vida verdadera» de Jesucristo pasará por inevitables «aniquilaciones». El desafío lanzado a la libertad cristiana es dejar de soñar con un mundo utópicamente puro y justo para hacerse y permanecer cristiana en medio de una realidad entrañablemente ambigua. Ser cristiano en esa realidad significa no huir, moverse en medio de ella sin dejarse configurar por su dinamismo (Rom 12, 2) y poder decirse a sí mismo cuando llegue el momento que, más de una vez, las «razones» alegadas para actuar de determinada manera no
62 Cfr. las otras expresiones de «pasividad» en el mismo coloquio: que nuestra Señora me alcance gracia; que yo sea recibido; queriéndome su santísima majestad elegir y recibir. La Vulgata sintetiza todo en esta fórmula: «si él [el Hijo] se digna llamarme y admitirme».
63 Según la bella traducción de Is 53, 11 hecha por C. MESTERS, A missão do povo que sofre (los cánticos del Siervo de Dios en el libro del profeta Isaías), Vozes, Petrópolis 1981, p. 172.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Carlos Palacio, S.I.
pasan de «justificaciones» que encubren mal el dinamismo pecaminoso de una realidad que no es ya cristiana64. Pero esa es la sinceridad de la que nos habla la otra meditación ignaciana.
Los «tres binarios» o los obstáculos de tipo personal
Solo es posible una opción auténtica cuando la persona es capaz de desenmascarar y superar los obstáculos que le impiden «ver» lo que Dios quiere
El contexto dentro del cual se sitúan y deben ser comprendidos estos ejemplos es el de la elección. No solo para los personajes que van a ser presentados (EE 150), sino también para el ejercitante, cuyo itinerario se encamina a la elecciones (EE 163). La solemnidad de la composición de lugar («verme a mí mismo delante de Dios nuestro Señor»: EE 151) y la gracia que se pide («elegir lo que más a gloria de su divina majestad sea»: EE 152) acentúan ese clima de responsabilidad personal. Por otro lado, la insistencia en un término típicamente ignaciano, la «afección»65, parece aludir a experiencias ya conocidas del ejercitante: toda opción es inseparablemente una renuncia y por eso «toca» siempre algo que nos afecta. Y al sentirnos «afectados» se desencadenan los mecanismos de defensa. Es algo que hace parte de la situación de elección como contexto de esta meditación.
No hay elección que merezca ese nombre sin lucidez sobre los condicionamientos y la situación de la propia libertad. Solo es posible una opción auténtica cuando la persona es capaz de desenmascarar y superar los obstáculos que le impiden «ver» lo que Dios quiere. Es a esos obstáculos –ahora de orden personal y ya no estructural– a los que se dirige. Como en un espejo, el ejercitante podrá contemplar «en otro», la
64 «Lo verdaderamente decisivo es saber cuándo y dónde hay que pararse. Pero precisamente eso es lo que está obstaculizado por la misma dinámica en que uno se halla metido». J. I. GONZÁLEZ FAUS, o.c. p. 233.
65 Notar la variedad de matices: «afección» de la cosa adquisita (EE 150); quitar el «afecto»; no le tiene «afección» a tener la cosa adquisita; deja todo en «afecto» (EE 154, 155); sentimos «afecto» o repugnancia; extinguir el tal «afecto» desordenado (EE 157).
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Para una teología del existir cristiano
infinita capacidad que tiene el hombre de engañarse, encubriendo esos engaños con elaboradas teorías sobre la voluntad de Dios, el servicio del reino, o las opciones radicales y evangélicas66.
¿Es posible aún una elección en esas condiciones? La meditación de los «tres binarios» no debe ser leída solo como la exposición estática de tres actitudes cristalizadas. El análisis de San Ignacio nos describe un proceso de liberación personal, el itinerario que debe ser recorrido entre la toma de consciencia de los condicionamientos actuales y la recuperación de la auténtica libertad capaz de optar.
La libertad, en efecto, no consiste solo en poder escoger entre dos cosas. La verdadera libertad cristiana consiste en descubrir la voluntad concreta de Dios sobre la propia vida y en poder adherir a ella libremente67. Pero entre la voluntad (todos quieren salvarse) y el fin (hallar en paz a Dios) se interponen siempre los medios que «afectan» la voluntad y desequilibran la libertad (cfr. EE 153-155).
Esta interposición es clara en los dos primeros ejemplos. En el primer grupo de personas (EE 153) los obstáculos (la «cosa», el «afecto», i.e., todos los mecanismos que impiden la lucidez sobre la situación real) son de tal naturaleza que anulan de hecho la «voluntad explícita» (EE 150: todos quieren). La voluntad y la inteligencia están de tal manera condicionadas que el deseo explícito (todos quieren) se vuelve –explícita e implícitamente– condicional (EE 153: querría). El corazón (inteligencia y voluntad), o como dice Ignacio: «el ojo de nuestra intención» (EE 169), está tan «afectado» que es incapaz de preguntar y de ver lo que Dios quiere. La libertad no llega a ser determinada (EE 153: «no pone los medios hasta la hora de la muerte).
La situación es mucho más sutil en el segundo grupo. La contradicción entre lo que dice (querer) y lo que de hecho quiere está discreta-
66 Es el equivalente de lo que Ignacio nos dice al presentar los tres grupos: «quieren todos salvarse y hallar en paz a Dios nuestro Señor» (EE 150), pero engañados sobre su situación real.
67 Así se entiende la petición (EE 152), la composición de lugar (EE 151) y el propio título de la meditación: «tres binarios para abrazar el mejor» (EE 149).
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Carlos Palacio, S.I.
mente velada. Aparentemente nada se opone a una opción libre delante de Dios. Pero en verdad, por uno de esos mecanismos de defensa no confesados, las personas de este grupo luchan desesperadamente –son infinitas las «justificaciones» que tornan siempre «razonable» la situación «adquirida»– para que Dios bendiga y legitime la situación en que se encuentran, en lugar de dirigirse a Dios por otro camino; quieren reencontrar la libertad (EE 154: «quitar el afecto») con relación a la situación en cuestión (EE 150: los diez mil ducados adquiridos con una intención nada clara) pero nunca podrían pensar en abandonarla68. Tan envueltas están en la dinámica de esa situación que son incapaces de imaginar una voluntad de Dios que no pase por donde ellas desean (EE 154: «que allí venga Dios donde él quiere»; cfr. EE 169). La ambigüedad de esa situación –el afecto oscuro o insincero, como lo denomina la Vulgata, EE 155– desencadena una tormenta afectiva y racional. No hay paz para buscar la voluntad de Dios cuando ya se decidió de antemano lo que él puede o no puede exigir. Los obstáculos, en este caso, no anulan la voluntad. Pero el juego de justificaciones y seducciones secretas condiciona de tal forma la voluntad que hace imposible una verdadera opción: no puede haber decisión porque no hay capacidad para hacer las rupturas necesarias.
Aparece entonces la distancia entre lo que el sujeto dice (querer) y lo que quiere (realmente). Esta dilaceración de la voluntad es el resultado de una distorsión de lo real. El sujeto confunde la «realidad» con las «representaciones» (imaginarias) por él elaboradas. Para hacer coincidir esas «dos voluntades» es necesario reconciliar (y reconciliarse con) la realidad ¿Pero cómo recuperar la lucidez sobre la propia situación cuando el corazón está «afectado»? Es necesario –dice San Ignacio– desear y estar dispuesto a elegir (pidiendo para eso que Dios nos elija) lo contrario de lo que nos «afecta» (EE 157; cfr. 16). Solo entonces la persona podrá tener certeza de elegir libremente, i.e., de querer o no querer según (y porque) lo que Dios quiera o no quiera (EE 155).
68 El segundo binario es precisamente «aquel en quien la capacidad de autoengaño desata una astucia increíble y no reconocida, que le lleva a poner absolutamente todos los medios menos el único que tiene que poner». J. I. González Faus, o.c. p. 235.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Para una teología del existir cristiano
Esta es la situación del tercer grupo de personas. En este momento no hay ningún obstáculo que se interponga entre la voluntad real del sujeto (EE 150 y 155) y la voluntad de Dios sobre él. La situación en cuestión solo es considerada –racional y afectivamente– después de tener certeza de lo que Dios quiere69. El discernimiento y la opción se hacen sobre la voluntad de Dios y no sobre la «cosa adquirida» (situación). Y el criterio decisivo es la certeza de buscar únicamente lo que sea mejor para el servicio de Dios70. La voluntad no queda indecisa (como en los dos primeros grupos) porque es capaz de renunciar y de romper (decisión) las amarras afectivas e intelectuales que la podían aprisionar. La verdadera libertad comienza cuando el hombre se vuelve totalmente receptivo a la acción de Dios.
Lo que está en juego en esta meditación, por lo tanto, no es la generosidad sino la lucidez de aquel que camina hacia una situación de elección. Y la función de esa «experiencia del espejo» que Ignacio presenta es una alerta para la necesidad de recomenzar una y otra vez ese proceso de liberación personal. No basta haber superado la situación de la primera semana. Para quien entró en el camino del seguimiento el pecado nunca se presenta normalmente como una opción explícita y directa contra Jesucristo. Pero puede insinuarse de manera velada y progresiva «bajo la apariencia de bien», hasta explotar un día con toda su fuerza contradictoria.
Es la actitud típica del segundo grupo de personas. En los tratados clásicos de ascética sería clasificada dentro de la «tibieza». El evangelio la retrata de manera expresiva en la imagen del fariseo (Lc 8, 9-14). Cuando un bien –real o aparente (cualidad, situaciones, valores o aun virtudes como las del fariseo)– impide el proceso de apertura y crecimiento en la
69 La Vulgata especifica el camino: sea por una especie de «instinto (tacto o sentido) espiritual», sea por la iluminación de la razón (EE 155; cfr. 318 y 336).
70 Nótese el acento insistente en aquello que H.U. VON BALTHASAR denominó el «comparativo abierto» del magis, i.e, ese dinamismo de la experiencia que impide fijar de una vez por todas el descubrimiento –siempre nuevo y sorprendente– del Dios siempre mayor. Cfr. la repetición de expresiones equivalentes (mejor, más, etc.) en los nn. 149, 151, 152, 154, 155. La repetición de los coloquios hechos en la meditación de las dos banderas (EE 147) viene a reforzar ese deseo de transparencia en la intención.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Carlos Palacio, S.I.
experiencia espiritual, ese «bien» ya se vuelve un obstáculo y deja de ser un bien porque paraliza el seguimiento de Jesucristo. No hay ya necesidad de otras tentaciones graves. ¿Qué podría haber de más grave que esa instalación inconsciente y petrificada en el «bien»? Ella se convierte en la mejor inmunidad contra la imprevisibilidad del Dios siempre mayor. La contemplación de la vida de Jesús ayuda a mantener abierta esa búsqueda.
b) Los «misterios» evangélicos
La última contemplación del tercer día (EE 134), la decisión de Jesús en el Templo, fue presentada como un preámbulo, una introducción para elegir el estado de vida (EE 135). En este momento se afirma claramente que la elección es un proceso: «entrar en elecciones» (EE 164). Durante los ocho días siguientes el ejercitante estará en situación de elección (EE 163), avanzando lentamente en procura de la voluntad de Dios en la confrontación constante con la vida de Jesús71.
La contemplación es el lugar por excelencia de esa confrontación. Es por eso que, a partir del quinto día, el ritmo de las contemplaciones se intensifica: vuelven la contemplación de medianoche y los cinco ejercicios diarios (EE 159; cfr. 133). La repetición de los mismos coloquios de las dos banderas (EE 147; cfr. 156 y 157) acentúa la seriedad del discernimiento. La «vida de Jesús» pone en cuestión (aspecto del proceso como juicio) e ilumina al mismo tiempo la vida del ejercitante. Así se procesa el descubrimiento de la voluntad de Dios. La duración de esa búsqueda es imprevisible. Por eso las contemplaciones deberán adaptarse al ritmo y necesidades de la persona (EE 162). Cuando ésta llega a ver lo que Dios quiere, deberá tomar una decisión. Optar es poner un punto final en esa búsqueda.
En contraste con la elaborada presentación de las contemplaciones del primer día (EE 101-126) llama la atención la sobriedad con la que Ignacio se refiere al tema de cada día (EE 158 y 161). Es una enumera-
71 Cfr. supra nota 10.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
La contemplación no puede ser neutra ni distante; es un acto comprometedor
Para una teología del existir cristiano ción sin rodeos y casi fría72. Ni por eso es menos significativa la selección de los misterios. El quinto día se abre con la contemplación de otra ruptura (EE 135) en la vida de Jesús: «sobre la partida de Cristo nuestro Señor desde Nazaret al río Jordán (EE 158). Este pasaje –como traduce la Vulgata–implica una ruptura (EE 273, Primero: «después de haberse despedido de su bendita Madre» y un nuevo comienzo en la vida de Jesús (EE 273, Tercero: declaración de la misión del Hijo). Con pocas pinceladas son esbozadas algunas de las etapas de ese «camino a Jerusalén» que va a desembocar en las puertas de la Pasión (EE 161, 12: «del día de Ramos») después de haber atravesado el desierto de toda existencia humana (EE 161, 6º). He ahí que deben seguirlo Andrés y otros (EE 161, 7º) hasta reconocerlo (EE 161, 9º: ¡apareció!) –en medio de las tempestades de la vida y de la muerte (EE 161, 11º: Lázaro)– y poder confesar por la enseñanza de cada día (EE 288, 1º) que Yo soy (EE 280, 3º y 285, 2º) la «vida verdadera» (EE 161, 8º: las bienaventuranzas).
Una vez más aparece el sentido de la íntima articulación entre la vida de Jesús y el proceso vivido por el ejercitante. La contemplación no puede ser neutra ni distante; es un acto comprometedor. Jesús tuvo que vivir y actuar dentro de las estructuras históricas de un mundo marcado por el mal. En ellas y a través de ellas se abrió camino una vida nueva. Contemplar es «ver» que esa vida es posible, donde y como se realiza y por qué se vuelve normativa para la vida de aquel que contempla. Seguir es más que imitar, es dejarse configurar totalmente por el movimiento de la vida de Jesús.
El tercer «momento estructural»
«Antes de entrar en elecciones» (EE 164). El paso al tercer momento presupone el descubrimiento (como experiencia padecida a lo largo del
72 La razón, como explica la nota (EE 159), es la reducción a un único misterio cada día, hecho dos veces, con dos repeticiones y una aplicación de sentidos. Aun así, Ignacio remite cada vez a la explicación que hace en el apéndice (EE 261-312).
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Carlos Palacio, S.I.
Para entrar en la elección es necesario «ser afectado» -dejarse seducir y contagiar- por la
auténtica doctrina de Jesucristo
proceso) de la libertad absoluta73. Solo puede entrar en la elección aquel que está libre de todas las amarras. Y la señal de esa libertad absoluta es el despojo. Los dos momentos anteriores definían la situación de elección: dejarse interpelar en la raíz de la libertad (llamamiento, Reino) y ser consciente y lúcido sobre el desgarre de la propia libertad (dos banderas; tres binarios). Pero para entrar en la elección es necesario «ser afectado» –dejarse seducir y contagiar– por la auténtica doctrina de Jesucristo (EE 164) que, como el ejercitante lo experimentó en la meditación de «dos banderas», es la auténtica vida (EE 139), aunque paradójica, invertida (EE 143) y alienada a los ojos (y según la lógica) del mundo. La libertad del ejercitante tiene que pasar por esta experiencia antes de llegar a la elección. Entrar en elección es consentir (EE 147) en ser introducido en el movimiento de desapropiación y despojo del mismo Jesús (EE 146): quien se apega desesperadamente a su representación de la vida acaba perdiéndola (Jn 12, 25). Es el tercer «momento» que estructura la libertad.
a) La «consideración» ignaciana
En este momento Ignacio propone una «consideración»: las conocidas «tres maneras o modos de humildad» (EE 164-168). Es urgente rescatar la densidad teológica de este momento estructural de los Ejercicios, despojándolo de la connotación excesivamente moralizante y ascética que le confirió la lectura tradicional.
No se trata de meditación ni de contemplación, sino de algo que es propuesto a «consideración» (EE 164: considerar y prestar atención) del ejercitante para ser «rumiado» («revolvere» dice la Vulgata) insistentemente («a ratos», i.e. repetidas veces) a lo largo del día. Es la atmósfera que debe circundar a la persona «antes de entrar en elecciones».
73 La Vulgata califica como absoluta la tercera manera de «humildad» (EE 167). En verdad, se trata de tres maneras de amar, de optar por Dios o de ser libre. En ese sentido se habla aquí de libertad absoluta.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Para una teología del existir cristiano
Esta «consideración» se dirige directamente al «corazón». Por lo tanto, no se trata, en primer lugar, de generosidad. Este es uno de los errores de perspectiva de la interpretación tradicional. Se trata de «ser afectado», es decir, de ser «tocado» en lo más íntimo, de ser irresistiblemente «atraído» por una manera de ser hombre y de encontrar a Dios en Jesucristo, que es aparentemente la contradicción de nuestras «representaciones imaginarias». Es la inversión del «ser afectado». En la meditación de los «tres binarios» el ejercitante, para ser libre, es decir, para ser verdaderamente receptivo e indiferente, tenía que liberarse de todas las «afecciones» que paralizaban la libertad74. Ahora, para ser libre, es decir, para dejarse determinar absolutamente por lo que Dios quiere, el ejercitante tiene que «ser afectado» por el estilo de vida de Jesús. Porque la «vera [auténtica] doctrina de Cristo Nuestro Señor» (EE 164) es la «vida verdadera» (EE 139) discernida en la ambigüedad de la historia. Parafraseando aquella afirmación de Jn 14, 6: «Yo soy el camino que debe seguirse, porque soy la verdad de la vida».
Con esta «consideración» Ignacio convida al ejercitante «antes de entrar en elecciones», a retomar el camino recorrido para verificar la consistencia de los pasos dados. Hay tres maneras diferentes de «optar por Dios» que revelan el grado de amor y de libertad de la personas.
La primera manera podría ser designada como el umbral indispensable para que pueda existir una experiencia cristiana (EE 165: indispensable para la salvación). El descubrimiento (padecido) del mal y del pecado en la primera semana debe constituir a estas alturas una conquista irreversible (EE 165: no pensar deliberadamente, es decir, no puede pasar por la cabeza –aun a riesgo de la propia vida– una transgresión de
74 Hay un claro paralelismo entre esta «consideración» y las meditaciones del segundo momento estructural:
164: doctrina verdadera139: vida verdadera 164: ser afectado150, 153, 154, 155: afección, afecto 167: 3ª manera de humildad 146: 3º punto de las dos banderas
168: coloquios de las banderas147: coloquios de las banderas
Todo eso podría iluminar el sentido que tiene para Ignacio la palabra «humildad»: la «lógica de la vida verdadera (pobreza oprobios humildad (EE 146) y la perfección del amor o «tercer grado de humildad» (EE 167).
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Carlos Palacio, S.I.
la «ley de Dios»). El seguimiento de Jesús presupone una clara opción por el dinamismo de vida inscrito en la creación. Negativamente eso equivale a un rechazo decidido de todo aquello que favorece el dinamismo destructor del mal (¡pecado mortal!). Por tanto, la primera manera de humildad» es aquella en la cual no cabe más la hesitación entre el bien y el mal, aun cuando «aparentemente» (falsas representaciones de la «vida verdadera») el mal se presente como bien apetecible (status de poder: señor de todas las cosas criadas: EE 165). Es la obediencia fundamental a la «ley de Dios» como expresión de la lógica de la vida inscrita en la creación. O, en otras palabras, es la lógica de la primera parte del Principio y Fundamento (EE 23).
La segunda manera de «optar por Dios» condensa el proceso de la segunda semana. Con el llamamiento de Jesús el ejercitante transpone el umbral del seguimiento. Consciente de las raíces de la división interior y de los obstáculos de una libertad auténtica, tuvo que verificar (cfr. tres binarios) hasta dónde llegaba su disponibilidad real. No hay elección posible sin una libertad incondicionalmente receptiva a la voluntad de Dios. Es la «indiferencia» ignaciana de la segunda parte del Principio y Fundamento, profundizada como en círculos concéntricos en el tercer binario (EE 155) y en la segunda manera de humildad (EE 166)75.
La tercera manera. ¿Pero cómo salir de la «indeterminación» de la libertad a la que debe conducir la «indiferencia» (EE 166: siendo igual servicio de Dios; EE 167: igual alabanza y gloria de Dios; cfr. EE 168)? No puede ser apelando al servicio de Dios. Por hipótesis se trata de situaciones en las cuales el servicio y la gloria de Dios son iguales (EE 166 a 167).
75 Principio y Fundamento3º binario3º grado de humildad EE 23 EE 155 EE 166
No queramos de nuestra parte solamente… según a lano quiero …más a tener más salud que enfermedad, ri-tal persona le parecerá riqueza que pobreza, queza que pobreza, honor que mejor para servicio y honor que deshonor… deshonor alabanzavida larga que corta
solamente deseando y eligiendosolamente…para serviciosiendo igual servicio lo que más conduce para el…y deseo de mejor poderde Dios nuestro Señor fin que somos criadosservir a Dios nuestro Señor
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Para una teología del existir cristiano
Solo hay un criterio: no se puede buscar el servicio y la gloria de Dios haciendo abstracción del modo concreto como ellos «brillaron» en el rostro de Cristo (2Co 4, 6). La gloria de Dios no se encuentra en cualquier lugar: el rostro glorioso de Dios está definitivamente vinculado a la historia crucificada de Jesús (Jn 12, 32; cfr. 3, 14; 8, 28). Es la tercera manera de optar, de amar y de ser libre (EE 167). La suprema determinación de la libertad es aquella que más nos con-figura con Jesús (EE 167: por imitar y parecer más; cf. EE168), aquella que deja en nosotros las marcas de su aniquilación (pobreza oprobios ser estimado por vano y loco).
No hay «razones» que expliquen esta opción. Es una cuestión de «ser afectado», tocado, seducido por Jesús (EE 164). Esta es la ley dinámica de la «vida verdadera» en una historia marcada por el mal, porque fue la opción y el camino de Jesús. Por eso solo es posible el acceso a esta manera de amar libremente cuando ella nos es dada como gracia: «pidiendo que el Señor nuestro le quiera eligir» (EE 168). Por la misma razón Ignacio aconseja insistentemente (EE 168: «mucho aprovecha») que se hagan los coloquios de la meditación de las «dos banderas» (EE 147).
El ejercitante tiene que descubrir que en el proceso del seguimiento de Jesucristo su vida podrá ser crucificada
Estamos lejos de una lectura «ascética» de los tres grados de humildad. En este momento de los Ejercicios el ejercitante debe verificar hasta qué punto entró en la dinámica del movimiento profundo de la encarnación, hasta qué punto acepta, diríamos casi visceralmente («ser afectado»), que la elección pueda conducirlo a ser configurado por la «ley de aniquilación» que va de la encarnación a la cruz (EE 116). Esta «mística de la cruz» no es la versión espiritual del masoquismo ni el sueño ilusorio de una espiritualidad abstracta. Es la pasión paulina por el crucificado (1Co 2, 2): la ley que estructuró el itinerario concreto de Jesús debe marcar y estructurar el seguimiento del cristiano. El ejercitante tiene que descubrir que en el proceso del seguimiento de Jesucristo su vida podrá ser crucificada. No se trata de construir imaginariamente el futuro, soñando con martirios que nunca acontecerán. Se trata apenas de poder reconocer como Pedro –en las infinitas muertes de la vida– que también el discípulo puede «glorificar a Dios» con su muerte (Jn 21, 19).
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Carlos Palacio, S.I.
El tercer grado de «humildad», por lo tanto, no es solo una disposición como la requerida por el tercer binario (EE 155), ni un «consejo» (facultativo) para llegar a la libertad interior (EE 157), sino la condición necesaria para una auténtica elección (EE 164: ¡antes de entrar!). Sin eso el ejercitante no podrá entrar en la pasión.
b) Los «misterios» evangélicos
Estructuralmente los «misterios» de la «vida de Jesús» que corresponden a este «tercer momento» son los de la pasión y muerte. Un análisis pormenorizado de los mismos extrapolaría los límites de esta ya larga exégesis de la segunda semana. Desde el punto de vista teológico, con todo, es indispensable mostrar la relación entre las «tres maneras de humildad», la elección y la Pasión. Un simple análisis textual permite concluir que la Pasión es el contenido ofrecido para contemplación en este tercer momento estructural. El último misterio contemplado en la segunda semana, antes de la consideración de las «tres maneras de humildad», fue el de la entrada triunfal en Jerusalén (EE 161, 12º), o domingo de Ramos como es titulado en el apéndice (EE 287). Gráficamente, veinte números (EE 169-189) separan la última nota der los tres grados (EE 168) del primer ejercicio de la tercera semana: la Cena (EE 190 ss.). Es el conjunto de normas sobre la elección. Inmediatamente después comienza la tercera semana76.
Esta secuencia confirma teológicamente la importancia estructural del tercer momento. La situación de desapropiación y despojo de la libertad solo puede ser «entendida» a la luz del movimiento de renuncia, abajamiento y obediencia hasta la muerte –la kénosis– de Jesús. Las tres maneras de amar son un resumen del camino recorrido (primera y segunda semanas) al mismo tiempo que introducen y apuntan a la Pasión que va a seguir (cfr. EE 167: pobreza, oprobios, ser tenido y despreciado como loco, etc.).
76 Esta es también la secuencia de los «misterios» en el apéndice, si tomamos en consideración que el propio Ignacio anticipó el nº 288 (de la predicación en el templo) para el 10º día (EE 161, 10º). De esa forma, al día de Ramos (EE 287) sigue la Cena (EE 289).
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Para una teología del existir cristiano
En este proceso la elección tiene un papel decisivo. Así se explica no solo la importancia que le ha sido atribuida por muchos comentaristas, sino también esa especie de interpolación del texto que representa, desde el punto de vista de la topografía del libro, la explicación en este momento de las normas para la elección77. Porque no se trata aquí de técnicas para discernir las «mociones» de los espíritus. Ese trabajo está presupuesto y posee reglas propias. Pero es necesario interpretar el camino que se diseña a través de esos movimientos (o mociones). El ejercitante debe reconocer, interpretando las mociones, cómo se configura para él la voluntad de Dios, es decir, qué forma concreta debe asumir en su vida la respuesta a la «elección» de Dios.
Es el momento de la opción: el ejercitante escoge (elección activa) aquello para lo cual Dios lo eligió (ser elegido: en pasiva). La articulación entre la contemplación de la «vida de Jesús» (polo objetivo) y el proceso de libertad (polo subjetivo) alcanza aquí un nuevo umbral: la in-corporación en Cristo llevada hasta el límite de sus posibilidades: la comunión en el «misterio pascual»78.Aun en la situación de una historia marcada por el mal («mi vida presente en la carne», como dice Pablo) la existencia cristiana ya es comunión con el Hijo, vida en Cristo: «Yo vivo, pero ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí» (Gál 2, 20). ¡Vivir es ser vivido!
La elección es, pues, un momento decisivo, pero no puede ser considerada como el punto culminante del proceso de los Ejercicios ni desde el punto de vista antropológico, ni desde el punto de vista cristológico. Desde el punto de vista de la evolución del ejercitante la elección es una decisión que pone un punto final a la búsqueda de la voluntad de Dios
77 El lugar natural de estas normas sería el apéndice que reúne precisamente, entre otras, las reglas para el discernimiento de las mociones en la primera (EE 313-327) y en la segunda semana (EE 328-336). La separación de Ignacio es, por lo tanto, intencional.
78 Esta progresiva identificación puede ser detectada, sobre todo, a través de los coloquios. Al llamamiento de Cristo (EE 91 y 95) responde la oblación del ejercitante (EE 98: quiero, deseo, es mi determinación deliberada) que se torna cada vez más «pasiva» (EE 147: ser recibido; si Dios me quisiere elegir y recibir) en la medida en que buscando únicamente el servicio y la gloria de Dios (EE 146, 147; cfr. 166 s.) solo puede querer y elegir (EE 167) aquello que más lo identifica actualmente con Cristo (EE 167: imitar y parecer más). Cfr. supra notas 40 y 61.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Carlos Palacio, S.I.
perseguida a lo largo de la segunda semana. Esta termina cuando el ejercitante hace la experiencia de ser realmente libre, cuando recupera la libertad de decir «sí», de consentir, de pronunciar con Jesús: «esto es mi cuerpo que se entrega»79. Y en ese sentido la elección es un requisito previo para entrar en la tercera semana80. Pero esa opción tiene que ser «encarnada» y solo la vida podrá ofrecer un contenido al seguimiento. Antropológicamente, por tanto, el ejercitante aún está en camino.
Desde el punto de vista cristológico sería imposible terminar aquí la contemplación de los «misterios». La muerte y la resurrección no son «apéndices», sino etapas muy reales y concretas en la historia de Jesús. Si su muerte solo puede ser entendida a la luz de la vida, la vida y la muerte solo tienen sentido a la luz de la resurrección, y viceversa. La inseparabilidad entre vida, muerte y resurrección de Jesús, es la condición para poder interpretar correctamente su historia. El proceso de los Ejercicios continúa, pues, en la articulación entre la «historia de Jesús» y la «historia de la libertad». La tercera y la cuarta semanas son más que un resto apendicular de un proceso que ha llegado a su meta o que su simple confirmación. Sin ellas el proceso de los Ejercicios –aun después de una elección perfecta– estaría incompleto.
CONEXIÓN CON LA TERCERA Y CUARTA SEMANAS
La elección se sitúa, por tanto, en el «camino», como paso incesante de la muerte (porque el mal continúa actuando) a la vida (porque es la victoria de Jesús sobre la muerte). Teológicamente estas dos semanas constituyen las dos fases inseparables del único misterio pascual. Pero ellas son también etapas cronológicamente sucesivas del itinerario histórico de Jesús, parte integrante de su camino. Por eso, pedagógica y psicológicamente pueden y deben ser desdobladas para la mirada contemplativa del ejercitante.
79 Es posible que el hecho de ser eucaristía la primera contemplación de la tercera semana (cfr. EE 190 ss.) no esté desprovista de profunda significación teológica.
80 Ignacio repite dos veces que es necesario haber hecho y concluido la elección (EE 183 y 188) antes de pasar a la contemplación de la pasión.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Para una teología del existir cristiano
Función de la tercera semana
Tomada la decisión de «subir a Jerusalén» el ejercitante comienza a descubrir, contemplando a Jesús, cuál puede ser el precio de la fidelidad. No como espectador distante (Mt 26, 58: para ver el fin) sino entrando con él en el camino (EE 192): «vamos también nosotros para morir con él (Jn 11, 16)».
Contemplar la pasión de Jesús es «pasar» (con él: Jn 13) a las «muertes» concretas del seguimiento histórico; es decir «sí» (en él), sin poder anticipar, programar o poseer previamente la materia de la respuesta; es aceptar las contradicciones como parte integrante de una opción cuyos riesgos son imprevisibles e inmanejables; es descubrir (a través de él) que en la vida, la mayor parte de las «elecciones» son pasivas (otros las toman por nosotros) y que en esos momentos solo nos resta dejarnos conducir, aun a donde no gustaríamos (Jn 21, 18). Es preciso haber descendido al abismo de esa desapropiación de sí (Flp 2, 6-11, donde la iniciativa de la libertad se apaga y donde ser libre equivale a poder darse y perderse hasta la muerte (Jn 10, 18), para entender el grito que es el «silencio de Dios» en la pasión de Jesús.
El punto de vista que debe dominar la contemplación es el mismo de Jesús: estar con él donde él se sitúa por mí (Jn 12, 26). El sentido de la com-pasión que debe pedirse (EE 193; 203) no puede ser reducido a un sentimiento barato. Es la experiencia paulina de que la comunión en sus sufrimientos es principio de vida y dinamismo de resurrección (Flp 3, 1011; cfr. 2Co 4, 10; Gál 6, 14.17; Col 1, 24).
Esas serán para siempre las «marcas» de la historia: es preciso que la «pasión de Cristo» se dilate hasta la «pasión del mundo» (de ese cuerpo histórico del Cristo total, en agonía, como dice Pascal, hasta el fin del mundo) para que la «pasión del mundo» pueda ser entendida a la luz del sentido y de la esperanza que brotan de la «pasión de Cristo» resucitado. «La divinidad se esconde», dice S. Ignacio (EE 196). Es la seriedad mortal con la que Dios nos toma en serio. La pasión de Jesús es la compasión de Dios por la trágica historia humana.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Carlos Palacio, S.I.
Función de la cuarta semana
El endurecimiento y el cansancio son los peligros que amenazan al cristiano en esta historia torturada por el mal. Pero la existencia cristiana no vive solo de indignaciones éticas, de militancias impacientes o de pelagianismos históricos. Ella tiene que descubrir en la propia carne lo que significa pasar de la muerte a la vida y poder reconocer la vida en las mismas «señales» de la muerte (Jn 20, 5-8).
La función de la cuarta semana es precisamente introducir al ejercitante en la experiencia plurivalente de lo que significa para la historia la realidad nueva del «Señor que vive» (Hch 1, 3; Lc 24, 5). Pero a partir de la «óptica» del resucitado (EE 221), «viendo» la realidad toda por dentro, con los mismos ojos de aquel que, habiendo descendido al «corazón del mundo», lo recrea y lo «contagia» con su vida resucitada. Contemplar la «resurrección» de Jesucristo es hacer la sobria experiencia de la transformación más radical del mundo que se transparenta ya en las pequeñas liberaciones históricas: es estar-presente en todas las victorias de la vida sobre la muerte, de la justicia sobre la injusticia, de la fidelidad sobre los abandonos, de la esperanza sobre todos los desesperos. Porque si la muerte no fue suprimida ni destruida, en Cristo ella recibió un sentido que transfigura todas las «cruces» de la historia. En otras palabras, como dice San Ignacio, es experimentar la resurrección por sus efectos (EE 223).
Es en este sentido como se podría hablar aún de la tercera y cuarta semana como «confirmación». Contemplando el misterio pascual de Jesús el ejercitante va descubriendo que ése es el camino –por la muerte a la vida– por el cual tendrán que «pasar» (con Jesús al Padre: Jn 20, 16-17) todas sus «elecciones». «Seguirlo», contemplando, es la manera de continuar dejándose con-figurar por él. Así entendida, la «confirmación» que se espera de estas dos semanas es lo que Ignacio describe como el «oficio de consolar» (EE 224) propio del Resucitado. Porque la resurrección tiene que ir tomando cuerpo en las esperanzas históricas, pero abriéndolas cada vez más a una plenitud mayor.
Al final del proceso el ejercitante es devuelto a la vida común con una «óptica» (EE 230-237: contemplación para alcanzar amor) en la que se
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Para una teología del existir cristiano
condensa toda la experiencias vivida. Las etapas de los ejercicios (especificidad de cada una de las cuatro semanas) deben volverse ahora –en una especie de circularidad que las hace coexistir simultáneamentedimensiones de una existencia, «estructuras» permanentes del existir cristiano.
(Continua)... Nota de Carlos Palacio (05/07/2010): «Trata-se de uma ‘continuação’ que nunca aconteceu. Na verdade seria uma segunda parte independente. A primeira está completa. A outra seria tirar as conseqüências da primeira para a experiência de Deus, antropologia, etc., mas nunca foi concluída nem publicada. Carlos Palacio»
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 3-59
Carlos Palacio, S.I.
Presupuestos teológicos para ‘contemplar’ la vida de Jesús1
«¿CÓMO RELACIONARSE CON JESÚS HOY?»
La primera reacción frente a esta pregunta –así estaba formulado el tema que me fue propuesto para este artículo– es de desconcierto. O bien, de sospecha. Por su aparente ingenuidad. Al fin de cuentas, ¿será que aún no sabemos cómo relacionarnos con Jesucristo? Por eso, yo mismo tuve que interrogarme: ¿cuál podría ser el significado de tal pregunta?
¿En qué consiste la relación con Jesucristo? ¿De dónde viene la necesidad de añadirle «hoy»? ¿Y cómo tener certeza de que eso tiene un fundamento sólido? El simple hecho de tener que formular la pregunta puede estar significando que algo que parecía claro a primera vista –el modo de relacionarse con Jesucristo– puede no ser tan evidente como imaginábamos.
La cuestión es decisiva para todo cristiano que quiera preservar lo que hay de «diferente» en su experiencia espiritual cristiana, es decir, indisolublemente vinculada a la persona de Jesús. Y, de modo especial, para esa particular experiencia cristiana que brota de los «Ejercicios Es-
1 Traducción personal del artículo Pressupostos teológicos para «contemplar» a vida de Jesus, publicado en la revista ITAICI (52 junio 2003) pp.5-21.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 60-77
Presupuestos teológicos para 'contemplar' la vida de Jesús pirituales» de San Ignacio. Es sabido que toda la experiencia de los Ejercicios gira en torno a la «contemplación» de los «misterios de la vida de Cristo Nuestro Señor» (EE 261ss). Pero la «contemplación» -y los frutos de la misma- depende del modo de entender la vida de Jesús y, en definitiva, del modo de responder personalmente a la pregunta quién es ese Jesús cuya vida se «contempla». Es lo que pretende sugerir el titulo que me pareció necesario agregar a la pregunta. Existen presupuestos sin los cuales es imposible la relación con Jesucristo y, por consiguiente, la «contemplación». La cuestión, por lo tanto, no puede ser reducida a su dimensión subjetiva (¿cómo me relaciono con Jesús?); ella tiene una dimensión objetiva que no depende del sujeto que hace la experiencia (¿»delante de quién» se sitúa aquel que «contempla»?).
El aspecto subjetivo de la cuestión plantea un problema ‘pastoral’. El camino por el cual las personas tienen acceso hoy a la figura de Jesús es extremadamente variado, dando lugar a las más diversas imágenes. En rigor, esa variedad no tendría por qué asustarnos. La tradición está ahí para confirmar que la manera de asimilar y de expresar la persona de Jesús a lo largo de la historia fue muy diversificada. Pero igualmente es verdad que, sin una cierta coherencia con los presupuestos de la fe y de la experiencia cristiana, esa diversidad se torna caótica y deja de ser cristiana, aun refiriéndose a Jesús. Es el problema cristológico subyacente a las diversas maneras actuales de abordar la vida de Jesús. ¿Cómo debe ser entendida la vida de Jesús para que la relación con él sea una verdadera relación personal y no una pura referencia al pasado? La manera de vivir la relación y, por consiguiente, la manera de contemplar, depende del modo de responder esa cuestión. La pregunta que brota espontáneamente es ésta: ¿ofrecen los Ejercicios Espirituales –la experiencia de relación con Jesús, tal como nos la propone San Ignacio- una respuesta para esos problemas? Quedan, así, delineados los tres pasos de nuestra reflexión: el problema ‘pastoral’, la cuestión cristológica y la respuesta de los Ejercicios.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 60-77
Carlos Palacio, S.I.
UNA CUESTION «PASTORAL»: ITINERARIOS DE ACCESO A JESÚS
La experiencia de los Ejercicios se va gestando a medida que el ejercitante –una persona concreta y situada– acepta ir confrontando su vida y su libertad con la vida de Jesús. Existen, por eso, ciertas condiciones sin las cuales la experiencia se vuelve imposible. Esa parece ser la razón por la cual San Ignacio evaluaba atentamente las disposiciones de las personas «que quieren tomar ejercicios espirituales» (EE 18). Sería inútil querer leer en esa preocupación cualquier resabio de elitismo. Se trata, más bien, de una cuestión de realismo: la experiencia espiritual que propician los Ejercicios no es automática. Ese cuidado previo debería extenderse hoy a lo que podríamos designar como la «situación espiritual» del mundo moderno, del cual proceden los ejercitantes. Son cada vez más evidentes las marcas de esa «situación espiritual» en la manera de vivir la experiencia cristiana. Y no podría ser de otra forma. No es necesario ser un estudioso de la moderna cultura occidental para percibir el impacto que tiene, en el tejido eclesial, la religiosidad difusa y heterogénea, característica de la sociedad contemporánea.
La experiencia de los Ejercicios se va gestando a medida que el ejercitante -una persona concreta y situadaacepta ir confrontando su vida y su libertad con la vida de Jesús
La vivencia de la fe y de la relación con Jesucristo no podría dejar de ser afectada por esa situación. Basta un mínimo de experiencia en la práctica de orientar Ejercicios, para constatar que crece cada vez más el número de personas cuyo descubrimiento de Jesús siguió caminos poco convencionales o fue alimentado en círculos y movimientos eclesiales cuyo equilibrio teológico suscita dudas. Esa diversidad de procedencias y de itinerarios espirituales deja sus marcas y condiciona el modo de relacionarse con Jesús. Y, por eso mismo, el modo de «contemplar» su vida. Lo que crea un problema práctico de acompañamiento –aún antes de iniciar la experiencia, en la línea de la anotación 18ª– para el que «da a otro modo y orden para meditar o contemplar» (EE 2).
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 60-77
Presupuestos teológicos para 'contemplar' la vida de Jesús
No sería difícil caracterizar cada uno de esos itinerarios con algunos rasgos típicos. De manera espontánea, sin necesidad de ser exhaustivo, y sin ninguna pretensión de ofrecer una tipología elaborada. Bastaría, para eso, observar con un poco de atención el panorama eclesial. Se trata de detectar algunos tipos de experiencia de Jesús (en ese sentido ‘tipologías’) perceptibles a primera vista en la comunidad eclesial, que son caminos de acceso a la experiencia de Jesucristo (y en ese sentido ‘itinerarios’), sin ninguna pretensión de establecer entre ellos prioridades o conexiones de dependencia.
a) Un primer itinerario podría ser identificado como lo que fue –y, de muchas formas, continúa siendo para la mayoría de los cristianos– la «experiencia tradicional» de Jesús: una experiencia cuyo substrato teológico era la doctrina aprendida en el catecismo, vehiculada a través de las homilías por una lectura dogmática del evangelio, y alimentada por las diversas prácticas de la piedad devocional (Corazón de Jesús, Jesús sacramentado, Cristo Rey, etc.).
Esa «experiencia tradicional» es la transposición, en la vida espiritual de los cristianos, de una cristología construida a partir de las afirmaciones dogmáticas, y al margen de la vida concreta de Jesús de Nazaret. La identificación –predominante y casi exclusiva– de Jesús con Dios acabó produciendo un corto-circuito: la humanidad de Jesús desapareció del horizonte de la teología y de la experiencia cristiana.
Colocado del lado de Dios, Jesús dejó de ser el hermano del que nos habla la carta a los Hebreos (Heb 2, 11.14); la relación con él se volvió cada vez más distante; y su vida y experiencia dejaron de ser inspiradoras para la vida cristiana, «porque él es Dios». Hay ahí un desequilibrio que viene de muy lejos y del cual se resiente hasta hoy la experiencia de la mayoría de los cristianos.
b) Al lado de esa experiencia, todavía hoy predominante, podemos detectar, cada vez con más frecuencia, un segundo itinerario que trae las marcas de lo que podríamos designar como la «vuelta al Jesús histórico». Este lenguaje recoge una problemática que ocupó a los exegetas durante más de dos siglos (sin que aún se haya extinguido). A partir de los
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 60-77
Carlos Palacio, S.I.
años 70 del siglo pasado, la cuestión de la historia de Jesús fue incorporada de manera sistemática a la reflexión cristológica, modificando profundamente el enfoque de la cristología tradicional. La referencia al «Jesús histórico» pasó a hacer parte paulatinamente del lenguaje común de muchos cristianos que encontraban en el «Jesús histórico» una fuente de inspiración para su búsqueda espiritual. Es el caso, por ejemplo, de la militancia social de muchos cristianos y agentes de pastoral en América Latina, sobre todo en las décadas 70 y 80.
Hoy el contexto es muy diferente. La expresión, sin embargo, continúa siendo utilizada, aun entre las generaciones más jóvenes. Es lícito sospechar, sin embargo, que a lo largo de dos o tres décadas hubo un desplazamiento de sentido. La expresión «Jesús histórico» no tiene hoy la carga de militancia eclesial, y hasta ideológica, que pudo tener en los años 70. Ella se presenta de modo más aséptico, como residuo de las discusiones académicas que fueron filtrándose en la comunidad eclesial. Pero el lenguaje no es inocente. Sea que lo supiéramos o no, viene cargado de los sentidos -¡y de los problemas!- con los que se fue revistiendo a lo largo de la historia. Es, pues, necesario preguntarse sobre lo que evoca la expresión en las personas que la utilizan, qué experiencia está siendo vehiculada con ella, y cómo incide en la manera de relacionarse con Jesucristo.
c) Un tercer itinerario, muy en boga hoy en las comunidades eclesiales, es el acceso a Jesús por la vía emocional, perceptible en los más diversos grupos y movimientos de todo tipo, que proliferan hoy en la Iglesia. Las raíces de lo que podría ser designado como «experiencia emocional» de Jesús se encuentran, con toda probabilidad, en los movimientos pentecostales evangélicos que, de formas diversas, se fueron infiltrando poco a poco en el catolicismo, dando lugar al llamado pentecostalismo católico, una de cuyas características es la concentración problemática en una peculiar experiencia del Espíritu y de sus dones extraordinarios, como el don de lenguas y de curaciones.
La difusión de esos movimientos en el tejido eclesial crea un serio problema pastoral. No es éste el momento de abordarlo en su complejidad. Pero no puede evitarse una pregunta: ¿cuál es la consistencia cristiana de
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 60-77
Presupuestos teológicos para 'contemplar' la vida de Jesús esas experiencias? La pregunta no debería ofender a nadie ni es resultado de ningún prejuicio. En ella solo viene a colación la necesidad constante de discernir lo que es cristiano. Lo que significa que no todo itinerario, aunque sea ‘espiritual’, es automáticamente compatible con Jesucristo.
La fe cristiana lo sabe por experiencia. Desde el comienzo ella tuvo que enfrentarse con la fascinación que el fenómeno de los arrebatamientos mistéricos ejercía sobre los cristianos venidos del paganismo. La comunidad de Corinto es el ejemplo más conocido de las tensiones creadas por esos éxtasis. Y el tratamiento que Pablo dio a ese problema es ejemplar: todo fenómeno espiritual extraordinario debe ser sometido al criterio de Jesús. Y, para Pablo, ese nombre era la condensación de una vida humana que terminó en la locura de la cruz. Lo que nos da la medida del realismo con el que encaraba Pablo la experiencia cristiana. La relación con Jesucristo, su seguimiento o, en el lenguaje paulino, la «vida en Cristo», no pueden ser confundidos con una cuestión de sentimientos o de emociones.
d) Finalmente, es necesario aludir a un cuarto itinerario, más difícil de ser descrito porque no posee una figura definida, pero está innegablemente presente en el contexto religioso de la cultura moderna, dentro del cual es vivida hoy la fe cristiana. Se trata de la «situación espiritual» de la sociedad pos-moderna, cuya búsqueda de trascendencia se caracteriza, entre otras cosas, por una religiosidad difusa en la cual se amalgaman fragmentos venidos del universo cristiano, elementos de esa gnosis moderna que es la Nueva Era, y la poderosa fascinación que ejerce sobre occidente la mística oriental.
En rigor, esta situación no constituye un itinerario, en el mismo sentido de los anteriores. Se trata, más bien, de una mentalidad, un aire que se respira, un estilo religioso. Dos indicios son suficientes para mostrar cómo ese espíritu se infiltra imperceptiblemente en el modo de vivir los cristianos la propia fe y termina afectando la manera de relacionarse con Jesucristo. El primero con respecto a la espiritualidad; el otro a la persona misma de Jesús.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 60-77
Carlos Palacio, S.I.
Es sintomática la facilidad con la que muchos cristianos -no solo laicos, sino también religiosos-, adhieren a las diversas modas que surgen en el mercado religioso, sin que perciban que esa mezcla explosiva de maestros, teorías pseudo-científicas, técnicas y métodos, acaba por configurar una espiritualidad muy ‘religiosa’, quizás, y afín al espíritu de la pos-modernidad, mas no por eso cristiana. Pues para ser cristiana, cualquier experiencia religiosa o espiritual tiene que ser discernida, es decir, sometida a prueba de la experiencia de Dios que nos es accesible en la experiencia de Jesús.
El segundo indicio es un cierto vaciamiento de la figura de Jesús y de su función para nuestra relación con Dios. La significación de la persona de Jesús acaba diluyéndose dentro de esa nebulosa religiosa de la sociedad contemporánea. La religiosidad moderna, al privilegiar la búsqueda del sujeto, tiende a nivelar todas las experiencias, alimentando el relativismo religioso. Por eso, tal vez, es sobre todo en el ámbito del diálogo inter-religioso donde la problematización de la persona de Jesús es más evidente. ¿Por qué tendría él esa función única y universal que le atribuye la fe cristiana? ¿No estaría el cristianismo, de esa forma, colocándose por encima de otras religiones, en una pretendida «superioridad» que negaría la posibilidad de cualquier diálogo?
Así, en beneficio del bien mayor que sería el diálogo, es cada vez más frecuente encontrar cristianos para los cuales la persona de Jesús podría ser sustituida -por lo menos para los no cristianos- por otras figuras religiosas significativas. Actitud a primera vista muy abierta y respetuosa de las otras religiones, pero inconsistente desde el punto de vista teológico. Pues, tanto el respeto del otro, como el diálogo, presuponen que sea tomada en serio la verdad de las diferencias. En esa actitud hay una relativización de la persona de Jesús que no hace justicia a lo que de él afirma la fe cristiana. Jesús sería apenas un hombre extraordinario, un modelo religioso o un gurú espiritual, como tantos otros que ha conocido la humanidad. Es evidente que esa manera de pensar afecta no sólo el modo de relacionarse con Jesús, sino su significación.
Los itinerarios arriba presentados ofrecen una tipología muy simple de cuatro maneras posibles de comprender la relación con Jesús. No se trata de tipologías ideales; son formas reales y concretas de vivir la fe.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 60-77
Presupuestos teológicos para 'contemplar' la vida de Jesús
Todas ellas manifiestan algún desequilibrio que condiciona el modo de relacionarse con Jesucristo. Y por eso se resienten, cada una a su modo, de un problema cristológico mal resuelto.
UN PROBLEMA CRISTOLÓGICO
La experiencia cristiana gira en torno a lo «acontecido con Jesús de Nazaret» (Lc 24, 19). El primer «problema» de la cristología es, por tanto, el enigma que esa vida provoca y lo que ella significa. En los evangelios, la pregunta «qué hombre es éste» brota siempre de la admiración que suscitan las actitudes y el comportamiento de Jesús: su modo de hablar (Mc 1, 22), su autoridad (Mc 1, 27), su poder ((Mt 8, 27). Y la «respuesta» -positiva o negativa- que se dé a esa pregunta será siempre una «interpretación»positiva o negativa- de esa vida. Es un hombre sin igual (Jn 7, 46), un profeta extraordinario (Lc 24, 19), ¿el Mesías (Mc 8, 29)? ¿Será alguien que tiene un pacto con Belcebú (Lc 11, 15) o simplemente un loco (Mc 3, 21)? Manifiestamente la persona de Jesús provoca divisiones (Jn 7, 43). Y no hubo, durante su vida, unanimidad sobre su persona (Mc 8, 28; Jn 7, 40ss).
a) La estructuración de la fe en Jesucristo
Esa es la cristología germinal o lo que los exegetas llaman la «cristología implícita», escondida, por así decir, en la vida de Jesús. Otra será, después de las experiencias pascuales, la respuesta de la comunidad cristiana: «este hombre era Hijo de Dios» (Mc 15, 39). Las expresiones de esta «cristología explícita» pueden variar desde las más simples «confesiones de fe» (Jesús es el Cristo) hasta las fórmulas más elaboradas de Juan o de Pablo. Pero es en ese género literario peculiar que son los evangelios, y en su «cristología narrativa», donde mejor se percibe en qué consistió esa explicitación de la fe cristiana.
La originalidad de los evangelios no reside solo en la creación de un nuevo género literario (hablar de Jesús narrando su «historia»), sino en la importancia teológica que tiene esa opción. Porque Marcos quiso resolver un problema teológico: el riesgo que corría el kerigma cristiano de volverse anuncio abstracto de Jesús, una «idea» religiosa, una teoría más de salvación. Al hablar de Jesús, narrando su vida, Marcos articula de manera genial los elementos que están en juego en la explicitación de
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 60-77
Carlos Palacio, S.I.
la experiencia cristiana de la fe en Jesucristo, y, por tanto, lo que debe ser la estructura de toda cristología.
En primer lugar, la convicción de que el sentido que la fe descubre en Jesús debe ser buscado en la totalidad de su vida, y no en sus aspectos particulares. El sentido de los gestos poderosos de Jesús, de su enseñanza, de su modo de ser y de vivir, solo aparece al final. De lo contrario, su vida puede ser malentendida. Es lo que significa la insistencia de Jesús con los discípulos de que solo dijeran quién era él -el llamado «secreto mesiánico»- después de su muerte.
De esa totalidad -y éste es el segundo aspecto- hace parte la experiencia pascual, esto es, lo acontecido con Jesús después de su muerte y el proceso por el cual los discípulos reconocen que «El vive». El, Jesús de Nazaret, el mismo con el cual los discípulos habían convivido durante su vida. El mismo Jesús, pero de otra forma. Porque la resurrección es la entrada en una vida nueva y plena. La muerte, por tanto, no tuvo la última palabra sobre la vida de Jesús. Lo acontecido después de la muerte hace parte de su vida. Su «historia» continúa, no es algo del pasado. Y, por eso, continúa la relación de los discípulos con él: una relación en el presente.
Esa experiencia del encuentro con el Resucitado proyecta una luz nueva sobre la vida anterior de Jesús, sobre lo que él dijo e hizo, sobre las etapas por las que pasó. Es como si, a la luz de los acontecimientos pascuales, se esclareciese el sentido escondido en esa vida, iluminándola por dentro. De ahora en adelante, es imposible mirar de la misma manera la vida de Jesús. Solo ahora es posible «anunciar» verdaderamente quién es Jesús y por qué es tan importante su vida. Y Marcos lo hace «narrando la totalidad de esa historia»: su evangelio es un «anuncio» (por eso los evangelios no son una simple crónica de los hechos) en forma «narrativa»; es «narrando» como Marcos «anuncia» el sentido encarnado en esa vida.
Aquí aparece el tercer elemento de esa original síntesis teológica que es el evangelio: la función mediadora de la comunidad. Los discípulos son aquellos que convivieron con Jesús (Mc 3, 14) «durante todo el tiempo en que el Señor Jesús vivió en nuestra compañía» (Hch 1, 21), los que vieron y oyeron, los que contemplaron y palparon (1Jn 1, 1ss), aquellos
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 60-77
Presupuestos teológicos para 'contemplar' la vida de Jesús que permanecieron hasta el fin en medio de las dificultades (Lc 22, 28). Porque recorrieron con él el camino que va «desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de entre nosotros» (Hch 1, 22), pueden ser testigos de lo «acontecido». No solo de los hechos, sino del sentido que les era inherente. La confesión de fe de la comunidad pos-pascual no es un apéndice agregado de fuera a la vida de Jesús; es un anuncio que recoge y explícita el sentido inscrito en esa vida. El Cristo de la fe es el Jesús terrestre visto a la luz de la totalidad de su vida, muerte y resurrección. Lo uno no puede ser visto sin lo otro: lo terrestre es lo elevado a la gloria, y el resucitado es para siempre el que vivió y fue crucificado. Es de esa síntesis viva de la que es testigo la comunidad.
Esa mediación -y éste es el último elemento- tiene una doble finalidad: mostrar que el sentido y la explicitación del mismo por la comunidad son parte integrante de lo acontecido, y, al mismo tiempo, que el anuncio se desvanece en palabras vacías si no se hace con la propia vida. Por eso, «los con Jesús»como le gusta a Marcos designarlos-, es decir, la comunidad de los discípulos, no puede ser separada de Jesús. La comunidad está llamada a ser (ésta es su grandeza) el lugar del sentido encarnado de Jesús. Pero su vida puede también ocultar ese sentido (y ésta es su miseria).
El Cristo de la fe es el Jesús terrestre visto a la luz de la totalidad de su vida, muerte y resurrección
El seguimiento de Jesús hace parte de la cristología porque en él se vuelve visible lo que suscita y torna posible la vida de Jesús. El sentido de esa vida se revela al recorrer hasta el fin el mismo itinerario. Solo quien entra en el mismo camino conoce por dentro quién es Jesús. Es evidente que sin Jesús no habría comunidad, pero también es verdad que sin la comunidad no habría Jesús; su memoria viva se habría perdido en las sombras del pasado. Por eso, en la «cristología narrativa» que son los evangelios, la «historia de Jesús» es inseparablemente la «historia de la fe en Jesucristo».
El desafío al que tiene que responder toda, y cualquier cristología, a lo largo de la historia es la correcta articulación de esos cuatro aspectos. Articulación que no es solo teórica, sino práctica. En el fondo, toda
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 60-77
Carlos Palacio, S.I.
cristología tendría que ser la expresión teórica del modo particular como una comunidad situada vive su relación con Jesucristo. Por eso, la verdadera cristología, como cristología vivida, tiene que ser siempre actual, moderna e inculturada. El olvido de cualquiera de esos elementos desequilibra no solo la expresión teórica de la cristología, sino la manera de vivir la relación con Jesucristo. Es lo que se trata de mostrar volviendo a cada uno de los itinerarios arriba descritos.
b) Discernimiento teológico de los itinerarios
El desequilibrio evidente de la cristología tradicional y de la experiencia de Jesús vehiculada por ella -primer itinerario- es el olvido de la humanidad de Jesús. Es una cristología construida a partir de las afirmaciones dogmáticas y totalmente al margen de la vida de Jesús. Su contenido son las «verdades» de fe. Correcta desde el punto de vista teórico, es inadecuada para introducir existencialmente a la experiencia que dio lugar a la confesión de fe cristológica. Porque la génesis de la fe es inseparable del camino recorrido por Jesús, en todas sus etapas. Ese es el contenido primero de la cristología, del cual las afirmaciones dogmáticas son la interpretación. El dogma nunca tuvo la pretensión de sustituirse al evangelio. El acceso a la persona de Jesús y la experiencia del encuentro con él pasa necesariamente -como itinerario personal o de toda la comunidad eclesial- «a través de su humanidad» (Heb 10, 20).
El olvido de ese dato fundamental dejó marcas indelebles en la manera de vivir la fe cristiana. Sin el fundamento de su humanidad, Jesús es proyectado en la trascendencia de Dios. Esa distancia lo aleja de nosotros, afectando nuestra relación con él: su vida deja de ser significativa para nuestra vida y nuestra experiencia de Dios no tiene ya los rasgos del Dios revelado en la experiencia de Jesús. Sin el piso concreto de la vida de Jesús, la experiencia del cristiano es despojada del criterio fundamental de lo que significa «vivir en Cristo», y se torna inevitablemente moralizante y legalista. La «mística» del seguimiento de Jesús deriva de la «ascética» de la imitación.
El encanto con el «Jesús histórico» -característico del segundo itinerario-, por más generoso e inspirador que pueda parecer, no siempre tiene consciencia de la problemática teológica que esa expresión carga
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 60-77
La resurrección es, por lo tanto, el eje alrededor del cual
se hace posible hablar de la historia (pasada) de Jesús como de la historia (presente) de Alguien que vive
Presupuestos teológicos para 'contemplar' la vida de Jesús como fruto de su tumultuosa historia. La «vuelta al hombre Jesús» era una tentativa de libertarlo de las «garras del dogma», pero atropelladamente se llevó consigo la función de la mediación eclesial. La confesión eclesial, en vez de revelar, ocultaría la verdadera imagen de Jesús. De ahí la oposición entre el «Jesús histórico» y el «Cristo de la fe» que se convirtió en uno de los «dogmas» incuestionables de la investigación histórica sobre Jesús. Pero esa ruptura es en sí misma problemática, porque el «Cristo de la fe eclesial» une inseparablemente al Jesús terrestre y al Señor exaltado. La verdadera tensión no se da entre el «Jesús histórico» y el «Cristo de la fe», sino, dentro del «Cristo de la fe», entre el período terrestre de la vida de Jesús y su condición gloriosa. He aquí lo que queda encubierto en la aparente inocencia de una expresión que se convirtió en moneda corriente del lenguaje cristiano contemporáneo.
Pero hay otro presupuesto implícito en las investigaciones sobre la vida de Jesús, por lo menos hasta mediados del siglo pasado, que hace más profunda aun esta primera ruptura. Es una concepción de la historia según la cual la muerte es la última palabra sobre la persona. La historia de Jesús, por lo tanto, sería apenas la historia de su vida pre-pascual. Y terminaría con la muerte. De esa forma, el «Jesús histórico» queda relegado inevitablemente al pasado. Pero el problema no es solo filosófico. Es también teológico. Y gira en torno a la resurrección. La fe cristiana afirma que la vida de Jesús no terminó con la muerte. Aquel que murió, vive. La resurrección es, por lo tanto, el eje alrededor del cual se hace posible hablar de la historia (pasada) de Jesús como de la historia (presente) de Alguien que vive. Y ésa es la condición para que haya una relación personal y actual con Jesucristo y para que la referencia a su vida no sea solo recuerdo de un pasado muerto, sino criterio permanente de lo que es el seguimiento cristiano.
El tercer itinerario nos transporta a las antípodas del movimiento que llevó de vuelta al «Jesús histórico». Su problema consiste en la con-
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 60-77
Carlos Palacio, S.I.
centración unilateral en el aspecto pneumatológico de la cristología, y en sus manifestaciones extraordinarias, desequilibrando la experiencia de Jesucristo. Porque, si es verdad, como dice Pablo, que nadie puede reconocer a Jesús de Nazaret como Cristo a no ser por el Espíritu, no es menos verdad que nadie, movido por el Espíritu, puede considerar irrelevante la referencia a Jesús de Nazaret (1Co 12, 3). No hay Espíritu sin Jesús (Jn 7, 39). El Espíritu es el Espíritu de Jesús glorificado. Y, por eso, su función es ser memoria de Jesús (Jn 14, 26) e introducirnos cada vez más en el sentido de su vida (Jn 16, 12-15).
Es lo que no puede olvidar la «experiencia emocional» de Jesús. Su peligro no es de orden teórico, sino de naturaleza práctica. Bajo una aparente ortodoxia verbal se puede estar incurriendo en una herejía existencial camuflada, en la medida en que se alimenta una concepción subjetiva de la existencia cristiana, interiorizante, espiritualista, al margen de lo que representa el trabajo paciente de asumir, en todas sus dimensiones (personal, social e histórica), la condición humana común, configurándola de otra forma. Como Jesús. He aquí por qué él será para siempre el parámetro de toda existencia cristiana. La dificultad de lidiar con las tensiones que suscitan los diversos movimientos pentecostales, desde el punto de vista pastoral, es la mejor prueba de que ese peligro no es quimérico.
Más difícil resulta someter el cuarto itinerario a este discernimiento teológico. Por la simple razón de que sus contornos no tienen la nitidez de los otros itinerarios que, aun con sus desequilibrios, son todavía respuestas cristianas a la propuesta de la fe. El cuarto itinerario es resultado de un contexto socio-cultural, en el cual la nivelación de las experiencias religiosas y su reducción a un denominador común, hace casi imposible mantener la coherencia de lo que hay de irreductible en la experiencia cristiana. Cuando la persona de Jesucristo deja de ser la espina dorsal que estructura la experiencia del cristiano, cuando el camino de Jesús -es decir, su experiencia-, puede ser equiparado a otras experiencias religiosas, es señal de que dejó de ser el criterio decisivo para la relación del cristiano con Dios, con el mundo, y con los otros. Inclusive con las religiones. Su figura habrá sido rescatada de la particularidad de un grupo para hacer parte del patrimonio común de la religiosidad humana. Y, en ese sentido, universalizada. Pero paradójicamente él, por más extraordinaria que sea a nuestros ojos su experiencia huma-
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 60-77
Presupuestos teológicos para 'contemplar' la vida de Jesús na, habrá sido reducido a la categoría de un modelo que puede saciar la búsqueda religiosa del hombre moderno. Un gurú espiritual al lado de tantos otros. Colocado en esos términos, la relación con Jesucristo queda en definitiva como presa en las mallas de la pura subjetividad.
¿La relación con Jesucristo, tal como se presenta en la experiencia espiritual de los Ejercicios de San Ignacio, ofrece alguna respuesta a los problemas suscitados en estos itinerarios? Es lo que nos queda por ver antes de concluir.
LA CRISTOLOGÍA «VIVIDA» DE LOS EJERCICIOS
La experiencia de Ignacio de Loyola es, en cierto sentido, la de un hombre «moderno». El «ejercitante» es, ante todo, un sujeto en procura de una orientación consciente y libre de su vida. Es la elección. La subjetividad, por lo tanto, entra de lleno en la experiencia espiritual de Ignacio. Por otro lado, la teología que Ignacio estudió en París era «pre-moderna». En dos sentidos por lo menos: por ser una prolongación de la teología escolástica medieval y por desconocer -no podría ser de otra forma- la crítica moderna aplicada al estudio de la Escritura. Su experiencia, sin embargo, es moderna y actual. Tal vez por estar conectada directamente con la gran tradición patrística, y, sobre todo, con el evangelio. Por eso la teología de los Ejercicios no puede ser deducida de los contenidos recibidos por Ignacio en la Sorbona; tiene que ser inducida de la experiencia del encuentro con Jesucristo, que la prolongada contemplación del evangelio fue suscitando en Ignacio. Se trata, pues, de una cristología vivida más que teorizada. Lo que no significa que no tenga presupuestos.
a) Los presupuestos de la experiencia
En primer lugar, Ignacio parte de la unidad concreta y viva de Jesucristo que le viene de la confesión eclesial de la fe. Ignacio recibe su experiencia de la tradición viva de la Iglesia (es el aspecto de la mediación eclesial) y, sumergiéndose en ella, entra en comunión con todos los que viven esa experiencia. Es, al mismo tiempo, una experiencia personal y eclesial.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 60-77
Carlos Palacio, S.I.
Esta unidad salta a la superficie en el lenguaje utilizado por Ignacio. Para él, Jesús es siempre «Cristo», «Cristo Nuestro Señor», «Criador», «Señor», «Rey eterno», «Verbo eterno». Y no solo cuando se trata de la condición gloriosa de Jesús, mas cuando se refiere a los «misterios» de su vida terrestre: son los «misterios de la vida de Cristo Nuestro Señor» (EE 261); el nacimiento de Cristo Nuestro Señor (EE 264), la natividad de Cristo Nuestro Señor (EE 265), la vuelta de Egipto de Cristo Nuestro Señor (EE 270); la pérdida en el Templo, el bautismo, las tentaciones, «de Cristo». El lenguaje nos puede parecer sorprendente, pero en él se expresa la unidad concreta de la cual vive la experiencia de Ignacio.
Además de engañador, sería falso, encuadrar este lenguaje en el que hoy se acostumbra designar como «cristología descendente». No solo porque estaríamos incurriendo en un anacronismo, sino por no hacer justicia a la experiencia de Ignacio. Este lenguaje es indicio de que, en la experiencia de Ignacio, «Cristo Nuestro Señor» o el «Verbo eterno», no pueden ser desvinculados de la carne de la historia, de la vida concreta de Jesús: el resucitado es el crucificado y el que vivió; el Espíritu solo nos es dado como Espíritu de Jesús. Ignacio hizo ese «descubrimiento» contemplando la «vida de Cristo Nuestro Señor», sus «misterios». Misterios no porque escapen a nuestra razón, sino porque la densidad de cada acontecimiento humano de la vida de Jesús da mucho más de sí que lo que dejaría sospechar las puras apariencias de la carne. Rigurosa experiencia mística que une la humanidad de Jesús y la Trinidad, situando a Ignacio dentro de la más genuina tradición cristológica que va desde la patrística (según el antiguo adagio «Uno de la Trinidad sufrió la pasión»), hasta nuestros tiempos, con el Hermano Carlos de Foucauld, por ejemplo, pasando por Francisco de Asís, Teresa de Ávila y Juan de la Cruz.
Esa unidad viva entre El Jesús terrestre y el Señor glorificado es el fundamento de la relación que Ignacio establece con Jesucristo. Es una relación personal vivida en el presente. Ignacio no se relaciona con una «idea» o con una verdad de fe; el Jesús de Ignacio no es un «Jesús histórico» del pasado. En la actualidad de lo que es su vida, Ignacio se relaciona con Alguien que posee rasgos plenamente humanos. Ignacio captó perfectamente la función de los relatos evangélicos: al hacer el anuncio del Señor resucitado en forma de relato, Marcos lo devolvió al terreno misterioso de la vida de Jesús. Esa síntesis viva es la base en la que
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 60-77
Presupuestos teológicos para 'contemplar' la vida de Jesús se apoya la contemplación ignaciana. Por eso, con la misma lógica con que dice que el «niño Jesús» puede ser adorado (EE 267), Ignacio puede afirmar que el Señor nació en extrema pobreza para morir en la cruz (EE 116).
La perspectiva claramente pos-pascual de esa unidad viva que es el Señor resucitado, no impide, más aún, exige, que el acceso a la experiencia del encuentro con el Señor se haga a través del descubrimiento del rostro concreto de Jesús, a través de su humanidad. No es otra la razón por la que el trabajo primordial de los «ejercicios» es contemplar los «misterios de la vida de Cristo Nuestro Señor». Pero tal contemplación no puede ser confundida con el ejercicio anárquico de una imaginación desvariada. Riesgo que es más real de lo que con frecuencia se supone. Contemplar no es recrear, de manera subjetiva e imaginaria, el texto evangélico, sino someterse a lo que él nos abre. Contemplar es tener ojos -que solo el Espíritu puede dar- para «ver» más allá de las apariencias de lo humano, para atravesar su opacidad, yendo hasta el fondo de la realidad. Es entonces cuando lo «humano» de Jesús se vuelve expresión «de Dios».
El trabajo primordial de los «ejercicios» es contemplar los «misterios de la vida de Cristo Nuestro Señor»
La contemplación ignaciana, así entendida, tiene, pues, una doble función: teológica y antropológica. Del punto de vista teológico, ella es la puerta de entrada a una experiencia cristiana de Dios. Porque lo que se revela en ese «camino» de Jesús –hecho de trabajos, hambre, sed, calor, frío, injurias y afrentas, para morir en la cruz (EE 116)– es el amor sin límites de un Dios que, para «demostrar» la grandeza ilimitada -y, por eso, «divina»- de su amor, se entrega a nosotros, no solo en el «límite» de una carne humana, sino asumiendo por dentro la forma desfigurada de la condición humana que es la forma del servidor, la de una vida entregada sin condiciones y hasta el fin «por los demás».
Por eso, antropológicamente, la contemplación es un proceso que va configurando la vida del ejercitante según el estilo de Jesús, hasta aceptar -es el momento de la elección- que el eje estructurante de su vida no sea «lo que él quiere» (a su voluntad), sino «lo que Dios le da a querer» (la voluntad de Dios sobre su vida). Es a partir de Jesús, contem-
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 60-77
Carlos Palacio, S.I.
plando su vida, como el ejercitante descubre que hay otra manera de comprenderse y de construir la vida. Esa alternativa humana obligará al ejercitante a pasar por la «noche oscura» de un profundo descentramiento de sí mismo. Entenderse como Jesús es aceptar «salir de su propio amor, querer y interese» (EE 189), es entenderse a partir de Dios y para los demás. El seguimiento de Jesús es el proceso, nunca acabado, de dejarse configurar por él, en todos los aspectos de la vida.
b) Algunas características de la relación
Los rasgos de la relación con Jesucristo, dentro de la experiencia de los Ejercicios, brotan de estos presupuestos. Es a partir de ellos como podemos descubrir también la respuesta que ellos dan a los impases que presentan los itinerarios arriba analizados. La síntesis viva entre la historia terrestre de Jesús y su condición gloriosa, a partir de la resurrección, es la condición para que exista una relación personal y actual con Jesucristo. Es esa misma unidad la que justifica que el acceso a Jesús sea a través de su humanidad, sin necesidad de sucumbir al espejismo de un «Jesús histórico» químicamente puro. Y la que exige que la vida de Jesús sea la referencia permanente y el criterio decisivo de toda existencia cristiana.
Construida sobre ese fundamento, la relación con Jesucristo puede desenvolverse de manera libre y espontánea en su dimensión personal, sin ningún peligro de ser devorada por el subjetivismo. Ignacio no tiene miedo de recurrir a la imagen de la comunicación entre amigos (EE 54; 231), de la intimidad que se establece en la convivencia (el «conmigo» del ejercicio del Rey temporal: EE 95) o de la alegría de compartir lo que se tiene (EE 231, 234). El ejercitante vive su experiencia delante de Alguien; él se relaciona con una persona viva y concreta, no con una idea o con una causa.
Como todo encuentro humano, esa relación se desarrolla mediante el conocimiento mutuo. Ese aspecto está condensado en la petición que debe hacerse en todas las contemplaciones a partir de la Segunda Semana: «conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga» (EE 104). Experiencia de relación afectiva, amorosa, y aun apasionada, cuya autenticidad no se mide por el sentimiento, sino por el realismo de un seguimiento que es servicio a los demás en la misión (EE 130, 2).
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 60-77
Presupuestos teológicos para 'contemplar' la vida de Jesús
Además de personal, esa relación es actual y tiene que realizarse en el presente de la vida del ejercitante. No es por acaso que el proceso de la elección, la búsqueda de la voluntad concreta de Dios sobre la vida del ejercitante, es simultáneo con el proceso de las contemplaciones de la vida de Jesús (EE 135,4). La identificación con Jesucristo no es un proceso interior, sin ningún control objetivo. El camino de Jesús es la referencia constante de la relación que el ejercitante establece con Jesucristo. No se trata de imitar, sino de recrear el camino recorrido por Jesús.
La meta de esa relación es la comunión de vida y de destino entre el ejercitante y Jesús. A lo que el Señor hizo por mí (EE 103) debe responder lo que hago por Cristo (EE 53). «Entregarse» a Jesús no es una cuestión de sentimientos o de una mera reciprocidad intencional. Es una exigencia de vida: dar la vida por los hermanos como él lo hizo. Y así, de manera muy concreta, la relación con Jesucristo va iluminando y transformando la existencia del ejercitante, y dilatando el horizonte de su vida y de su historia. Porque la existencia cristiana no es, en primer lugar, aceptación de verdades, ni observancia de reglas o preceptos, sino adhesión a una persona -la de Jesús- y al sentido que ella nos despliega, abriéndonos a Dios (encontrar a Dios en todas las cosas) y a los hombres (servir a los hermanos encontrados «en Dios»). Ignacio lo resume de manera lapidaria: «en todo amar y servir» (EE 233).
La
búsqueda de
la
voluntad concreta de
Dios sobre la vida
del ejercitante, es simultáneo con el proceso de las contemplaciones de la vida de Jesús
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 60-77
Carlos Palacio, S.I.
«... «... «... «... «...
Ansí nue Ansí nue Ansí nue Ansí nue Ansí nuevamente vamente vamente vamente vamente
encarnado» encarnado» encarnado» encarnado» encarnado»
(A propósito del «conocimiento (A propósito del «conocimiento (A propósito del «conocimiento (A propósito del «conocimiento (A propósito del «conocimiento interno del Señor») interno del Señor») interno del Señor») interno del Señor») interno del Señor») *
Carlos P Carlos P Carlos P Carlos P Carlos alacio, S alacio, S alacio, S alacio, S S .J .J .J .J .J . . . .
Entre el conocimiento teórico, intelectual, y el conocimiento emocional, el conocimiento interno salva la unidad antropológica del ser humano. El análisis de las expresiones ignacianas lleva a concluir que el conocimiento interno del Señor es «el descubrimiento admirado de la persona de Jesús que brota de la contemplación incesante de su vida y suscita un deseo apasionado de identificarse con él». Sentido que confirma el conjunto del proceso de los EE., llevando al ejercitante, por vía de seducción del propio Jesús, a experimentar la actualidad de su vida, como lo auténticamente «humano» y a la decisión de vivir como El. El objetivo de los EE. no es la elección, sino el ser como el Señor, en el estado que El manifieste como su querer. Desde su «razón instrumental» y la reducción del otro a mera función de uno mismo, el hombre moderno juzgará «locura» esta concepción plena de lo humano. Lo primero no es pensar, sino «ser pensados»; amados, de manera divina. Es la experiencia de Jesús, que conocemos, desde la que nos ofrece la gran alternativa para lo humano: amar y servir como El en unidad de amor al Padre y al hermano.
La segunda semana de los Ejercicios se abre –primer día y primera contemplación [EE 101]1– con la contemplación de la Encarnación. La expresión «conocimiento interno del Señor» aparece en lo que Ignacio llama tercer preámbulo: la gracia que se ha de pedir [104]. Pero, ¿qué es lo que en realidad se pide? La pregunta no es ociosa. La intelección de la fórmula tiene que abrirse paso entre dos escollos. Por un lado, la razón moderna nos ha acostumbrado a privilegiar el aspecto teórico e
* Publicado en Manresa (278 enero-marzo) 1999, 31-44.
1 La referencia al libro de los Ejercicios se hará siempre en el mismo texto, poniendo entre corchetes el número.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 78-95
«... Ansí nuevamente encarnado» (A propósito del conocimiento interno del Señor) intelectual del conocimiento. Pero esa «abstracción» olvida que el conocimiento echa sus raíces y vive de lo que podríamos llamar su unidad antropológica. El ser humano es más que su razón. Y conocer es un acto que envuelve toda la persona. Por otro lado, la dimensión interior del conocimiento a la que alude la fórmula no se puede confundir con cualquier sentimiento o emoción incontrolables de los que no siempre escapó una cierta espiritualidad. Para saber en qué consiste la gracia pedida del «conocimiento interno del Señor» puede ser útil empezar rastreando cómo y dónde aparece la expresión en el texto (I). Los datos de ese análisis permitirán situar la fórmula y su sentido en el movimiento mayor de la experiencia de los Ejercicios (II). Entonces será posible preguntar-se si el hombre moderno es capaz de acoger y de soportar una tal experiencia de relación (III).
TOPOGRAFÍA Y SENTIDO DE LA FÓRMULA
En la fórmula «conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga» condensa Ignacio lo que debe ser pedido como gracia en la contemplación de la Encarnación [104]. Pero la expresión «conocimiento interno» ya había aparecido en el tercer ejercicio de la primera semana [EE 63] y vuelve más adelante en la contemplación para alcanzar amor [233]. Dos lugares que pueden ayudar a iluminar el sentido de la fórmula.
Primer análisis del texto
Tres números son importantes para un análisis más detallado de la fórmula: el que presenta la petición de la contemplación de la Encarnación [104], el coloquio de la misma [109] y la indicación del Directorio sobre la adaptación de las adiciones a la segunda semana [130].
Lo primero que sorprende al lanzar una mirada sinóptica sobre el contenido de los tres números en cuestión es su paralelismo. Existe una especie de estructura interna que permite iluminar el sentido de esos textos; Podríamos visualizarla así:
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 78-95
Carlos Palacio, S.I.
EE. 104
EE. 109
EE. 130 Petición Coloquio Directorio
(nota Cuarta, 2)
Conocimiento interno
deseando más conocer
del Señor
al Verbo eterno
al Señor nuestro el Verbo eterno
hecho hombre
encarnado
«ansí nuevamente encarnado»
encarnado
para pidiendo para «más» «más» «más» amar y seguir seguir e imitar le servir y seguir
Se trata, en la petición, de «conocimiento interno» [104] o de «más conocer» al Señor [130, 2]. Es importante saber a quién se trata de conocer. Al añadir «que por mí se ha hecho hombre» (o, como lo formulan los números 109, 1 y 130, 2: al «Verbo eterno encarnado») se especifica no sólo la persona conocida («el Señor hecho hombre») sino también el conocimiento. No se trata de cualquier conocimiento, sino de la experiencia que nos sale al encuentro al contemplar la vida, muerte y resurrección de Jesús.
Al designarlo como Señor, Ignacio deja bien claro que lo que está en juego en la contemplación no es un retorno imaginario al Jesús del pasado sino la actualidad de su presencia por el Espíritu. Contemplar ese ‘exceso de sentido’ en la vida del Señor que se ha hecho hombre es aprender a conocerlo en lo humano y a través de lo humano. Para Ignacio la encarnación es un verdadero sacramento: ‘misterios’ -los llama él- de la vida de Cristo Nuestro Señor [263 ss.].
El «por mí» [104], con su dimensión existencial y personal, pone de manifiesto no sólo la actualidad de esa vida y del conocimiento en cuestión, sino la solidaridad del Señor encarnado que ha experimentado en la carne -con nosotros y por/para nosotros- todo lo que nosotros vivimos. En la contemplación se va tejiendo una relación con la persona del Señor que no es neutra ni puede dejar indiferente al que contempla. Por eso es igualmente importante saber el «para qué» del conocer. «Para que más le ame y le siga», añade Ignacio [104]. El conocimiento no termina en sí mismo; se prolonga en un amar y seguir definidos con un ‘más’ que no hay cómo delimitar de antemano: ha de brotar de lo contemplado. El movimiento de la contemplación -el haber pasado por la experiencia de ‘ver’,
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 78-95
«... Ansí nuevamente encarnado» (A propósito del conocimiento interno del Señor)
‘oír’, ‘mirar’, etc. -transforma la petición indeterminada (¿a quién se dirige?) en un coloquio personal con el «Verbo eterno encarnado». A él se dirige ahora la petición de poder seguirlo e imitarlo [109].
El «conocimiento interno» del Señor no podrá sosegarse hasta que llegue
a la identificación con
el Verbo
encarnado
El coloquio finaliza con una expresión sorprendente: «ansí nuevamente encarnado» [109, 2]. Yuxtapuesta al deseo de seguir e imitar al Señor, parece estar indicando que el seguimiento hace presente y actualiza de manera real la vida del Señor. El «imitar» que acompaña al «seguir» no debe ser entendido como una reproducción servil de la vida de Jesús. Lo que está en juego en el «seguimiento» es la comunión de vida y de destino, la identificación total con el Señor.
La gracia del «conocimiento interno del Señor... para que más le ame y le siga» no se limita, por lo tanto, a la contemplación de la Encarnación. El tercer preámbulo, en la contemplación del nacimiento, es «el mismo y por la misma forma» [113]. Lo que permite afirmar que la misma gracia se ha de buscar en todas las contemplaciones de la segunda semana. Las indicaciones del Directorio lo confirman al sugerir que ése debe ser el clima de toda la segunda semana. El objetivo de cada día (‘luego en despertándome’) y en cada contemplación «que tengo que hacer» es «más conocer el Verbo eterno encarnado» [130, 2].
Pero el Directorio ha acuñado una nueva expresión: «deseando más conocer». En la petición y en el coloquio, el ‘más’ se refería al ‘para qué’ del conocimiento: amar y seguir, o seguir e imitar; aquí califica al conocimiento mismo, como algo que no puede ser limitado. Al añadir ‘deseando’, el Directorio deja clara la raíz de ese conocimiento: es el deseo que se apodera de toda la persona. El camino recorrido entre la petición inicial y el coloquio afectuoso con el que se concluye la contemplación es el lugar en el que nace y se desarrolla el deseo de «más conocer». El «conocimiento interno» del Señor no podrá sosegarse hasta que llegue a la identificación con el Verbo encarnado «para más le servir y seguir» [130, 2]. De esa manera, el mismo texto interpreta cómo hay que entender cada uno de los elementos de la petición.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 78-95
Carlos Palacio, S.I.
Los elementos de la petición
La petición es única, pero puede ser desmembrada en tres aspectos. Distinguirlos ayudará a descubrir lo que está en juego en la petición como un todo.
En primer lugar, el «conocimiento interno». El análisis del texto lo deja bien claro: el conocimiento es inseparable de la experiencia de contemplación. Ver, oír, mirar. La vida de Jesús entra por todos los sentidos. A medida que contempla, el ejercitante se expone. Un mundo de sentimientos y de afectos le asaltan. Así nace y se va configurando el deseo de ser como el Señor. Conocer, por lo tanto, no es una operación puramente intelectual. Se trata de probar esa vida, de saborearla2 como ‘padeciéndola’, por experiencia. La contemplación se introduce así en el mundo de los deseos y se va apoderando de toda la persona. El «conocimiento interno del Señor» tiene que llegar hasta el corazón y tocar la libertad.
Está en juego la capacidad de responder con amor y por amor. Por eso, antes de iniciar el proceso de la elección, el ejercitante tiene que dejarse ‘afectar’ por la verdadera ‘doctrina’ de Cristo nuestro Señor [164,1] que es su modo de vivir [167], o lo que, en la meditación de las dos banderas, se llama «vida verdadera» [139, 2]. «Afectarse» [164, 1] es ser tocado, dejarse afectar, y, al mismo tiempo, tener afecto, ser atraído por la vida ‘contemplada’ de Jesús. Sin esa atracción no hay libertad. Porque la verdadera libertad no consiste en poder escoger entre varias cosas, sino en adherirse con todo el ser al Señor. Por eso, el deseo de mejor servir a Dios nuestro Señor es la señal de la libertad liberada [155, 4].
También en la primera semana el ‘conocimiento’ se presenta asociado al ‘sentir’. Y, por lo tanto, al efecto y al deseo. El «interno conocimiento de mis pecados» que se pide en el coloquio del tercer ejercicio [63, 2] tiene que ser ‘sentido’. Por eso es inseparable del ‘dolor’ [44, 6]. El conocimiento de los pecados debe producir «aborrecimiento dellos», o sea, una aversión tal que haga posible la conversión al Señor. Es como el negativo
2 En el sentido del «sentir y gustar las cosas internamente» [2, 4].
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 78-95
«... Ansí nuevamente encarnado» (A propósito del conocimiento interno del Señor) de lo que, en positivo, es la adhesión al Señor. No por nada el coloquio del primer ejercicio termina delante del crucificado [53]. Tocado en el corazón, afectado por un amor que se dirige a él personalmente (‘por mis pecados’: [53, 2]), el ejercitante recupera su libertad y recoge todo su ser en esa pregunta: ‘¿qué debo hacer por Cristo?’ [53, 3].
El segundo elemento es la persona del Señor a quien se conoce. El conocimiento es inseparable de la condición encarnada del Señor: «que por mí se ha hecho hombre» [104], o, con la expresión que usan el coloquio y el Directorio, del «Verbo eterno encarnado» [109, 1 y 130, 2]. Al Señor se le conoce en su historia vivida, en lo que hizo por mí. Así se excluye cualquier interpretación gnóstica del conocimiento. Se trata de un conocimiento concreto que brota de la experiencia, de la práctica de la contemplación. Algo parecido al conocimiento del resucitado ‘por los efectos’ de su resurrección [223]. Es la ‘epígnosis’ de que habla (Ef 1, 17). Para eso hace falta tener ‘ojos’: hay que aprender a ‘ver’ con los ojos del ‘corazón (Ef 1, 18); hay que contemplar incansablemente su vida hasta reconocer en ella el don que es Dios mismo entregándose: «cómo de Criador es venido a hacerse hombre (...) por mis pecados» [53, 1].
La vida humana del Señor en su totalidad es un don. Es precisamente ésa la gracia que se pide en la contemplación para alcanzar amor: «conocimiento interno de tanto bien recibido» [233]. Cuando en lo humano y a través de lo humano la mirada contemplativa es capaz de ver al que se entrega en cada don [234, 2], la realidad se transfigura y se hace total-mente transparente. El conocimiento es un reconocer agradecido que sabe identificar los dones y los sitúa correctamente en su origen primero. Por eso, se hace respuesta libre y amorosa en el amar y servir. Y en tercer lugar el ‘para qué’ del conocimiento. En el cuadro sinóptico llaman la atención los dos verbos con los que se especifica el ‘para qué’ del conocer: amar y seguir (en la petición); seguir e imitar (en el coloquio); servir y seguir (en el Directorio). Seguir es la constante en los tres. La contemplación -desde la petición hasta el coloquio, pasando por las adiciones- apunta hacia el seguimiento. Y los verbos que lo acompañan no dejan duda de cómo hay que entenderlo. Seguir consiste en amar [104] y servir [130]. Son los mismos verbos que resumen la gracia pedida en la contemplación para alcanzar amor. El reconocimiento de tantos bienes recibidos se traduce amando y sirviendo en todo [233]. Si en el
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 78-95
Carlos Palacio, S.I.
coloquio el sinónimo de ‘seguir’ parece ser ‘imitar’ [109, 2] es porque el movimiento de la contemplación debe conducir al ejercitante a identificarse con la vida de Jesús de tal forma que su vida sea, como la de Jesús, amor (1 Jn 3, 16; Jn 15, 13) y servicio (Mc 10, 45). «Si alguno quiere servirme que me siga; y donde yo esté estará también mi servidor» (Jn 12, 26; cfr. 13, 16). El seguimiento se transforma en identificación: auténtica comunión de vida y de destino que hace del ejercitante expresión viva de Jesús, «ansí nueva-mente encarnado» [109].
Conclusión provisional
El «conocimiento interno» del Señor es el descubrimiento admirado de la persona de Jesús que brota de la contemplación incesante de su vida y suscita un deseo apasionado de identificarse con él
El análisis del texto permite una primera conclusión: el «conocimiento interno» del Señor es el descubrimiento admirado de la persona de Jesús que brota de la contemplación incesante de su vida y suscita un deseo apasionado de identificarse con él. Es interno porque explora las raíces de la vida de Jesús, conocida a fondo, por dentro. Pero es interno también para el que conoce: la contemplación no es un acto distante y neutro. La persona que contempla es afectada en su núcleo más íntimo, en el centro de su existencia.
El conocimiento desemboca, pues, en un deseo de identificación que consiste en aceptar que la vida vaya siendo configurada a la manera de la de Jesús. Trabajo que se confunde con la propia vida. Es el modo concreto en el que toma cuerpo el seguimiento: «ansí nuevamente encarnado».
El ‘más’ con el que Ignacio califica siempre ese conjunto de verbos sugiere que el proceso de identificación en el que nos introduce el conocimiento interno del Señor no tiene límites porque se confunde con la misma vida en proceso. El amor tiene que hacerse historia en el servicio.
La pertinencia o no de este análisis textual tiene que ser verificada en el conjunto de la experiencia de los Ejercicios.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 78-95
«... Ansí nuevamente encarnado» (A propósito del conocimiento interno del Señor)
EL «CONOCIMIENTO INTERNO DEL SEÑOR»
EN LA EXPERIENCIA DE LOS EJERCICIOS
La contemplación de la vida de Jesús tiene que desencadenar en el ejercitante el deseo de «ser como él», Deseo que se pide como gracia. No se trata, por lo tanto, de un sentimiento inconsciente. ¿Por qué camino ha llegado el ejercitante a desear identificarse con el Señor?
¿Qué le ha pasado al ejercitante?
No es la primera vez que el ejercitante se encuentra con el Señor «hecho hombre». En el llamado «coloquio de la misericordia» -primer ejercicio de la primera semana- ya se había situado delante de Cristo nuestro Señor que «de Criador es venido a hacerse hombre» [53, 1]. Pero, en ese momento, el Señor es experimentado en la forma extrema de su kénosis: puesto en cruz. El ‘es venido’ de la Encarnación ha sido llevado hasta el fin. La vida de Jesús aparece desfigurada. Es la experiencia que corresponde al momento vivido por el ejercitante: la vida humana como en negativo. Porque el hombre, en cuanto pecador, es no-hombre. Y en un mundo marcado por la fuerza destructora del pecado, la vida de Jesús tiene que parecer locura [167, 4]. Jesús -como el Siervo sufridor de Isaíasno tiene rostro ni belleza que atraigan (Is 52, 14; 53, 2). El amor se presenta ‘crucificado’ y la forma de experimentarlo solo puede ser la misericordia.
El ‘por mí’ [104] de la contemplación de la Encarnación reviste aquí la forma de ‘por mis pecados’ [53, 1]. En el fondo, como lo dejan entender las contemplaciones de la tercera semana, son intercambiables [193 y 203]: es la experiencia de sentirse acogido por un amor crucificado y despojado hasta el extremo. La perplejidad, el estremecimiento y la gratitud se apoderan del ejercitante [60 y 61]. Pero no lo paralizan. En ese encuentro se le devuelve la vida [61, 1], recobra la palabra (entabla un diálogo, habla, pide, se comunica: [54] y recupera la libertad (¿qué debo hacer?: [53 y 197].
Tocado en el corazón, el ejercitante deja de mirar hacia sí y empieza a descubrir al Señor «que por mí se ha hecho hombre». En encuentro con el Crucificado –momento y lugar en los que lo humano aparece
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 78-95
Carlos Palacio, S.I.
negado– es el descubrimiento de otra forma de vida. Hay algo de paradójico en esa experiencia: una figura humana, a primera vista destruida, se revela como el lugar en el que lo humanum puede alcanzar una plenitud insospechada. Un camino se le abre al ejercitante: la posibilidad de rehacer su mundo y su historia, de recrear sus deseos, proyectos e ideales ‘como Jesús’. Empieza así el itinerario de una libertad desafiada que solo se realizará plenamente cuando sea capaz de dejarse configurar como él. El ‘por mí’ se vuelve entonces «con Cristo y por Cristo» [167].
La vida de Jesús es hoy
En las contemplaciones de las otras tres semanas de los Ejercicios, el ejercitante irá descubriendo que esa plenitud de lo humanum, intuida delante del Crucificado, no es pura utopía sino que tiene un topos concreto, el tiempo y el espacio de la vida de Jesús. En ese lugar se aprende no solo que es posible, sino dónde y cómo puede ser vivida. Y por qué puede tornarse norma inspiradora de una vida.
Es sorprendente la naturalidad con la que Ignacio incluye la pasión, la muerte y la resurrección [290 ss.] entre los «misterios de la vida de Cristo nuestro Señor» [261ss]. Como si esa continuidad fuese evidente. Pero, antes de achacar esa naturalidad a una fe ingenua (como sería nuestra tentación de ‘modernos’), tendríamos que preguntarnos qué significa para lo humanum que la resurrección haga parte de la vida de Jesús y que esta vida no se pueda entender sin lo que se abre como novedad en la resurrección.
Esa unidad inseparable es decisiva para entender la vida de Jesús, para el modo de contemplar y para la manera de relacionarse con el Señor. En primer lugar para la vida de Jesús. Lo que está en juego es su actualidad. La ‘vida de Jesús’ no es uno de tantos acontecimientos perdidos en la noche del tiempo; ni sobrevive únicamente en el recuerdo de los que prolongan su causa. Tampoco puede ser reducida a ese ‘residuo del pasado’ que hoy llamamos ‘Jesús histórico’. Él vive. De manera real, pero diferente, nueva y plena. De esa forma tan sencilla resume la comunidad la experiencia del Resucitado y su presencia en medio de la comunidad.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 78-95
«... Ansí nuevamente encarnado» (A propósito del conocimiento interno del Señor)
Por eso, en segundo lugar, la contemplación de la vida de Jesús no es un ejercicio de pura imaginación o una reconstrucción arbitraria del pasa-do. Contemplar es experimentar la actualidad de esa vida. Lo sucedido ‘entonces’ es lo que puede suceder ‘hoy’ en el que se ejercita, en la medida que esté dispuesto a vivir esa vida. No se trata de zambullirse en un pasado mítico sino de «traer la historia» [102, 1] que se va a contemplar; hacerse presente a ella haciéndola presente a mí. De esa actualidad -que no tiene nada de ficción- vive el contemplar «como si presente me hallase» [114, 2].
La presencia real del Señor resucitado es el presupuesto de una relación personal con él. Y éste es el tercer aspecto. Por más generosa que sea, la ‘imitación’ tiene el peligro de transportar al que se ejercita a un mundo irreal: un hipotético pasado muerto de Jesús que tampoco es el presente del ejercitante. De ese engaño tuvo que curarse Ignacio. Y se curó descubriendo la diferencia entre ‘seguir’ e ‘imitar’. Porque el seguimiento actual del Señor introduce una verdadera ruptura en el mundo imaginario del que se ejercita. Es la distancia entre los sueños y el realismo de un encuentro personal con él. No se trata de ‘imitar’ un modelo muerto sino de identificarse con el Señor vivo y consentir que su vida configure y defina mi opción libre de seguirlo hoy.
Las peticiones de la tercera y cuarta semana parecen confirmar esta interpretación. El «conocimiento interno del Señor» -gracia pedida en la segunda semana- se transforma ahora en la capacidad de vivir por dentro lo que vive el Señor: padecer con Cristo que sufre por mí [203; cfr. 48], experimentar la alegría y el gozo de Cristo resucitado [221]. Lo que presupone una identificación total con el Señor. Ese es el objetivo perseguido con la contemplación de la vida de Jesús a lo largo de estas tres semanas. En el fondo, la elección es aceptar ser elegido para esa vida.
Dejarse seducir
La experiencia de los Ejercicios no termina en la elección sino que desemboca en esa interminable «pascua» que es el proceso de identificación de toda la vida con Jesús.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 78-95
Carlos Palacio, S.I.
Analizado bajo esta luz se ve con más claridad que el objetivo de la elección no es únicamente escoger un estado de vida, sino ser como Jesucristo en el estado de vida que el Señor me quiera indicar. La elección no es un fin en sí misma. Y por eso no lo es de los Ejercicios. Es un medio, un puente que conduce hacia la identificación con el Señor.
Por eso, «antes de entrar en las elecciones», hay que ‘afectarse’ a la «vera doctrina de Cristo nuestro Señor» [164, 1], que es su vida, la «vida verdadera» [139, 2]. ‘Afectarse’ es dejarse tocar, ser contagiado y seducido por la vida de Jesús. Para adherirse a esa vida es insuficiente la lucidez de conciencia [banderas], por más necesaria que sea. Ni basta una voluntad firme y decidida [binarios]. Porque no se trata de ideas claras ni de voluntarismo, sino de corazón, deseo y afecto [maneras de humildad o aor]. Hace falta haber sido cautivado por la lógica desconcertante de la «bandera de Cristo» [143ss.] que invierte por completo (‘por el contrario’ [143]) lo que solemos llamar una vida realizada (riqueza, honra, soberbia); en el extremo de ese movimiento de despojo y desapropiación de sí que es la vida de Jesús (pobreza, oprobios, humildad), se revela con toda su fuerza desarmada la vida a la que nos llama Cristo [137].
No hay razones que ‘expliquen’ esa vida, a no ser el amor loco, sin límites, que se ha hecho servicio en la persona de Jesús. Como tampoco las hay para optar por ella, a no ser que nos sintamos atraídos y afectados. Sólo un amor loco, apasionado por Jesús, puede explicar esa opción. Es la identificación: la única razón de querer ser ‘como él’ es que ‘él es así’: «por imitar y parecer más actualmente a Cristo nuestro Señor» [167]. Aquí aparece con toda su fuerza la osadía del «ansí nuevamente encarnado» [109]. El «conocimiento interno del Señor» se ha transformado en amor apasionado por su persona y se traduce en una adhesión actual a su vida y en un servicio encarnado que sólo se explican por amor. Conocer... para más amar y seguir. El seguimiento, en el sentido de esa identificación, hace presente al Señor y ‘actualiza’ la Encarnación.
La elección consiste en sentirse escogido para esa vida. Más que opción es una pasión y una pasividad, la gracia que tanto se pidió: ser recibido [147]. En ese sentido es iluminador el desplazamiento que va sufriendo la oración del ejercitante en los coloquios. Del protagonismo voluntarioso que predomina en la oblación del «llamamiento del Rey tem-
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 78-95
«... Ansí nuevamente encarnado» (A propósito del conocimiento interno del Señor) poral» (yo hago mi oblación; quiero, deseo, es mi determinación: [98]), a la discreta y absoluta configuración con el Señor (con Cristo y por Cristo; [167]), pasando por la súplica insistente de ‘ser recibido’ actualmente bajo su bandera [147]. La elección, en ese momento, consiste en entrar con Jesús en ‘el camino’ [192] de la decisión pascual. El «vayamos y muramos con él» de Tomás (Jn 11, 16). La identificación con Jesús se hace literalmente comunión de vida y de destino. Pero, ¿es posible presentar al hombre actual esa experiencia como un proyecto sensato de vida?
DESAFÍOS DE LA ACTUALIZACIÓN
La vida de Jesús se sitúa, a primera vista, en la dirección prohibida de la historia. Por eso suena a locura.3 Hay, pues, dificultades que vienen del mismo evangelio. Pero existen obstáculos que provienen de la situación actual: de la mentalidad moderna y de no pocas distorsiones sufridas por la experiencia cristiana. No es evidente que el ‘hombre moderno’ (el que todo ejercitante carga consigo) pueda abrirse sin más a la experiencia de relación en la que desemboca el «conocimiento interno del Señor». Hay que preguntarse, sin embargo, si el anuncio de una experiencia como ésta no podría ser un antídoto contra el empobrecimiento al que está sometido lo humano en el mundo moderno. El ‘anuncio’ -que en un primer momento puede resultar extraño- se convertiría entonces en ‘buena noticia’.
Resistencias del sujeto moderno
Dos rasgos típicos de nuestra experiencia actual -el primado del conocimiento instrumental y la reducción de la persona del otro a mera función de uno mismo-, hacen más difícil, si no imposible, una relación como la que está en juego en el «conocimiento interno del Señor». Porque existe una relación entre el carácter unilateral de la razón instrumental y la incapacidad del hombre moderno de establecer relaciones personales.
3 Fue así desde el principio (1 Cor 1, 18-25) y lo será siempre. Ignacio lo intuyó muy bien al hacer explícita la estrecha relación entre ser afectado por «la vera doctrina de Cristo nuestro Señor» [164, 1] Y una identificación tal con el Señor que sólo se explica por un amor literalmente loco [167, 4].
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 78-95
Carlos Palacio, S.I.
Sería imposible trazar aquí la evolución de la razón occidental y sus metamorfosis hasta esa forma dominante que hoy llamamos «razón instrumental». Pero es evidente que el giro antropocéntrico de la filosofía moderna se funda en ese descubrimiento del ‘yo’, del sujeto. Sin esa concentración absoluta en el sujeto que conoce no habría ciencia moderna, ni sus desdoblamientos en la técnica.
Esa evolución no es inocente. Y, sin embargo, sus presupuestos se van apoderando poco a poco de las mentalidades. Y no siempre somos lúcidos sobre lo que significa esa erosión. El precio de esa exaltación exclusiva de la razón está siendo, paradójicamente, la llamada ‘muerte del hombre’: el olvido del ser -del ser humano concreto-, la pérdida del sentido y la renuncia a las preguntas últimas. En el fondo sólo existe y es real lo que entra dentro de esa lógica del sujeto, transformado en principio y fundamento de la realidad. El conocimiento instrumental -cortado de la unidad del existir concreto-, no puede tener ‘sentimientos’. Se mueve en el reino de los intereses. Por eso se vuelve insensible a los problemas reales de la vida: a la injusticia, a las desigualdades, a lo que hacer sufrir a las personas. Es que los ‘intereses’ nunca coinciden con las urgencias reales de la vida. La razón moderna -fría y unilateral- se lleva por delante todo lo que no sea eficaz.
Lo que está en juego no es sólo una manera de conocer sino una manera de ser. A la moderna razón instrumental le sobra coherencia lógica pero cada vez tiene menos coherencia antropológica. En esa afirmación absoluta y unilateral del ‘yo’, del sujeto que conoce, tiene sus raíces el individualismo moderno y su incapacidad casi congénita de salir de sí. El otro, lo diferente, sólo existe cuando puede ser reducido a lo mismo: a lo que me agrada, a lo que me conviene, a lo que es útil para mí. El yo individual, cerrado en sí mismo, es incapaz de transcenderse en una relación; vive en un mundo literalmente sin trascendencia, sin importancia, sin horizontes. No por nada la imposibilidad de relaciones personales auténticas es una de las dificultades en las que se debate tal individualismo4.
4 Es revelador, en ese sentido, el escepticismo con el cual tiene que constatar Juan Marcos -uno de los personajes de M. Kundera- la imposibilidad de la amistad en el mundo moderno. Cfr. M. KUNDERA, L’ldentité, París, Gallimard, 1997, pp. 50-54.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 78-95
«... Ansí nuevamente encarnado» (A propósito del conocimiento interno del Señor)
No sería muy difícil mostrar que los desequilibrios del «conocimiento instrumental» repercuten también en la ‘razón teológica’ y en la experiencia cristiana. Por mimetismo o por necesidad de hacerse ‘griega con los griegos y moderna con los modernos’, la teología cayó en la tentación de reducir la realidad al concepto, identificando, sin más, lo que podemos conocer y afirmar de Dios y su misterio real. Así se explican el dominio de lo doctrinal en la fe, la obsesión con la ortodoxia y la expulsión del ámbito de la teología dominante de otros tipos de conocimiento. El ‘lugar’ y los ‘intereses’ que dominaban la reflexión teológica son testigos de que se desarrollaba cada vez más lejos de la vida de fe con sus exigencias concretas.
La historia de la llamada «investigación sobre la vida de Jesús» podría servir como ejemplo de lo que significa para la teología privilegiar unilateralmente la perspectiva del sujeto que conoce. La realidad de la persona de Jesús quedó fragmentada y pulverizada según los distintos puntos de vista. Por necesidad metodológica la ciencia exegética tiene que avanzar separando y dividiendo: lo narrativo de lo kerigmático, lo auténtico de lo no auténtico, lo pre-pascual de lo post-pascual. Pero la «historia’ resultan-te de ese esfuerzo hercúleo no deja de ser una reconstrucción que tendrá siempre mucho de subjetivo. El ‘conocimiento’ de Jesús queda reducido a lo que puede afirmar con cierta seguridad la crítica histórica. La distinción entre el ‘Jesús histórico’ y el ‘Cristo de la fe’ -necesaria metodológicamente-, se transformó en ruptura teológica. La razón teológica, contaminada por la lógica de la razón secular e inmanente, no puede pronunciarse sobre la continuidad entre la vida terrestre de Jesús y su existencia como Resucitado. Pero sin esa unidad no puede haber una relación actual y personal con el Señor.
La razón instrumental adolece de base humana. Por eso, sus desequilibrios no se curarán con retoques parciales5. Lo que está en juego es la totalidad de la persona. Y, en definitiva, una concepción de la vida humana. A base de golpes el hombre moderno va aprendiendo que el conocimiento instrumental no es la única ni la primera manera de entendernos como humanos. Y que el sujeto que conoce no es principio y fun-
5 Cansada de ser unilateralmente instrumental, la razón moderna segregó lo que se ha dado en llamar «inteligencia emocional». Ver, por ejemplo, el éxito de D. G OLEMAN , «Inteligencia emocional» , Barcelona, Ed. Cairos, 1996.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 78-95
Carlos Palacio, S.I.
damento de la realidad. ¿No podría ser una ‘buena noticia’ para ese individualismo curvado sobre sí mismo que lo primero no es ‘pensar’ sino ‘ser pensados’? ¿Y que, por lo tanto, lo que nos constituye en lo que somos es esa relación, ese ser amados por Alguien que nos conoce? Esa era la experiencia de Jesús. Y de esa experiencia se trata en el «conocimiento interno del Señor»’.
Descubrir una «buena noticia»
Lo que está en juego en el «conocimiento interno del Señor» es un conocer que va hasta el fondo de la persona de Jesús y se abre a una relación en la que identificarse con el otro, que es Jesús, se convierte en el camino para llegar a ser uno mismo. Es la experiencia de otra manera posible de ser, una verdadera alternativa antropológica al individualismo moderno. Experiencia desconcertante para el hombre actual, acostumbrado a con-fundir su identidad con la autoafirmación del yo. ¿Cómo salir hacia el otro a no ser renunciando a la autonomía absoluta del yo y, por lo tanto, con la sensación de perderse?
El «conocimiento interno del Señor» es un conocer que va hasta el fondo de la persona de Jesús y se abre a una relación en la que identificarse con el otro, que es Jesús, se convierte en el camino para llegar a ser uno mismo
Para captar lo que hay de ‘buena noticia’ en la experiencia de la relación con Jesús hace falta reconocer que en ella nos sale al encuentro una experiencia humana auténtica. Y por eso válida y con sentido. Más aún, la manera originaria de ser. Es lo que intentó decir la fe cristiana al dar a Jesús el nombre de ‘Hijo’, o al designarle como ‘Adán -el Hombre- definitivo’. En la vida de Jesús -un acontecimiento histórico particular-, la comunidad cristiana reconoció una experiencia humana que es ‘buena noticia’ para todos.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 78-95
«... Ansí nuevamente encarnado» (A propósito del conocimiento interno del Señor)
El misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado
En el evangelio es innegable que Jesús se preocupa con cada persona6. Pero los lazos individuales que va tejiendo no terminan en sí mismos. El contacto con Jesús crea nuevos lazos, introduce en una ‘nueva familia’ que no se limita a los lazos de la carne y de la sangre. Estar con Jesús despierta comunión y crea comunidad. Por eso, la historia de Jesús es inseparable de la historia de la fe en Jesucristo, de la adhesión a él, de lo que su vida suscita y hace posible. La relación y la pertenencia a los que están ‘con Jesús’ son parte integrante de la identidad del individuo. Encontrarse con Jesús es encontrar a los otros. Y ser uno mismo es ser con los otros. La identidad no es algo que se conquiste de manera individual, a golpes de apropiación exclusiva, sino que se recibe de la comunidad. Ella es como la hipóstasis de la identidad personal. El individuo se realiza en la abertura a los otros, en la responsabilidad y en el servicio.
La fe cristiana transpuso después en términos universales lo que descubrió en la vida de Jesús. Toda la teología de la creación descansa sobre lo que podríamos llamar la ‘solidaridad ontológica’ de la encarnación. Es lo que pretenden expresar los textos del NT cuando hablan de «la creación en Cristo»7. Existe una relación constitutiva y originaria entre la vida de Jesús y la nuestra. Todo lo humano se encuentra plenamente realizado en Jesús. Por eso, al mismo tiempo, en Jesús lo humano es diferente, porque es recreado. La plena verdad de lo humano aparece por primera vez en Cristo resucitado. El es el hombre nuevo, como lo llama S. Pablo. O como lo formuló con toda propiedad la Gaudium et Spes: «el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado» (n. 22).
La experiencia cristiana de la creación, por lo tanto, es una relectura de lo humano a la luz de la existencia responsorial de Jesús,
6 Bastaría leer cada relato bajo esta perspectiva para confirmarlo: Jesús se aproxima a cada uno, está atento a las necesidades, respeta, es sensible, ama con delicadeza, llama a cada uno por su nombre, etc.
7 Se trata de textos como Ef 1, 3-13 ó Col 1, 5-20 por ejemplo.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 78-95
Carlos Palacio, S.I.
llevada hasta el límite de sus posibilidades en la resurrección. Pero al transformarse ante todo en explicación metafísica de la realidad, la manera tradicional de presentar la «doctrina» de la creación dejó de ser la «buena noticia» de ese milagro de amor que es la creación. Milagro de un Dios que no quiere ocupar todo el lugar, que abre un espacio para darse a lo que no es Dios, que lo hace ex-sistir en esa diferencia, como otro, y lo constituye por dentro en esa relación. Sin esa «buena noticia» se desfigura la «experiencia criatural». La condición de contingenciainevitable para lo que no es Dios- se convierte en humillante dependencia. Y Dios y el hombre en rivales que disputan el mismo espacio. Esa caricatura del «ser criatura» es la que rechaza el hombre moderno en nombre de su autonomía. .
No era ésa la experiencia de Jesús. Existir, para él, era ser conocido y amado por Alguien a quien llamaba Padre. La hondura de esa experiencia se reflejaba en su manera de ser hombre como hijo, o sea, de no poder entenderse humanamente a partir de sí mismo. En ese descentramiento -inadmisible para la mentalidad moderna-, está la explicación del «exceso de humanidad» en Jesús. Por tener su centro fuera de sí, en el Padre, Jesús vive su experiencia humana de manera divina. Su vida tiene los rasgos del Padre; es amor que transborda en servicio a los otros. Filialidad y fraternidad son inseparables porque Jesús es un hombre de Dios. Y por eso, con la misma confianza absoluta se abandona en las manos del Padre y entrega su vida a los hermanos.
A modo de conclusión
Si esa vida nos habla por dentro y nos atrae es porque en ella nos sale al encuentro otra alternativa para lo humano; posibilidad diferente de ser, pero plenamente humana. Así se explica la atracción que suscitó Jesús durante su vida. Los evangelios la condensaron en la experiencia del seguimiento. De ella se trata en el «conocimiento interno del Señor»: es la experiencia de una relación personal, actual y encarnada.
La imagen del seguimiento no nos debe llevar a engaño. Seguir es, de manera muy realista, ir detrás de él, entrar en el camino abierto por él, recorrerlo. Pablo lo traduce con una expresión sorprendente: «vivir en Cristo». Las manifestaciones más concretas de la vida -hablar,
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 78-95
«... Ansí nuevamente encarnado» (A propósito del conocimiento interno del Señor) pensar, trabajar, casarse, mantenerse fiel, esperar, alegrarse, vivir o morir-, han de ser vividas en Cristo. En rigor habría que decir que la persona «ya no vive» sino que «es vivida» (Gál 2, 20). La misma lógica y el mismo realismo que encontramos en Ignacio. El «para más amar y seguir» se tienen que hacer historia, comunión concreta de vida y de destino, hasta la identificación total con el Señor, «ansí nuevamente encarnado».
En los dos casos, lo que tenía de «histórico» la imagen del seguimiento ha sido transpuesto en categorías «existenciales», pero no por eso menos reales. El seguimiento continúa siendo una relación personal con el Señor resucitado, que es el mismo siendo otro8. Relación real, no sólo moral; actual, no sólo escatológica. Comunión de vida y de destino. Se trata de recrear la vida, de reproducir en la historia de nuestras vidas el mismo sentido de la suya: vivir lo mismo en contextos y de maneras diferentes. El que actualiza esa vida y garantiza la continuidad en las diferencias es el Espíritu del Resucitado .
Por eso, seguir al Señor hoy, o creer en Jesús como Cristo, exige una imaginación creadora mucho más difícil que la copia servil o la repetición mecánica de sus actitudes y comportamientos históricos . Traducir en historia el «amar y servir» en los que termina el conocimiento nos devuelve a lo real e impide que lo personal de la relación se pierda en un sentimiento intimista y engañador, como lo intuyó con perspicacia S. Juan: «nadie vio jamás a Dios, pero si nos amamos unos a otros, él permanece en nosotros y su amor, en nosotros, va hasta el fin» (1 Jn 4, 12). Cualquier duda sobre lo que significa conocer al Señor «para más amarlo y seguirlo» que-da despejada aquí de manera radical: amamos a Cristo cuando nuestra identificación con él hace posible amar y servir como él. Esta es la paradoja de la experiencia «religiosa» cristiana: la unidad del amor al Padre y del amor al hermano hecha posible en Jesús.
8 Es la identidad en la diferencia que caracteriza los relatos evangélicos de las apari-ciones. El Resucitado tiene los rasgos concretos de su existencia humana (llama por el nombre, se sienta a la mesa, come y bebe, etc.), pero vividos de tal manera (plenitud) que hace imposible materializar su imagen (no es visto por todos, no es reconocido por los suyos, no es limitado por el espacio ni por el tiempo, etc.).
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 78-95
Carlos Palacio, S.I.
Los «misterios» de la vida de Cristo en los Ejercicios Espirituales
«M
isterios». Es así como designa San Ignacio el contenido objetivo de las contemplaciones que ocupan la casi totalidad del itinerario de los Ejercicios1. Contenido éste que coincide con lo que constituye el núcleo central del Nuevo Testamento: la vida de Jesús, en sus etapas fundamentales. O, como es denominada en la teología actual, la historia de Jesús.
No es difícil percibir, con todo, que detrás de la aparente semejanza de lenguaje se esconden concepciones diferentes. La perspectiva de Marcos, al crear el género literario «evangelio» para hablar de Jesús, no es la misma que la referencia de Ignacio a la «historia» de Jesús en las contemplaciones de los Ejercicios o la preocupación de la exégesis moderna de rescatar el «Jesús histórico» de entre los escombros de la crítica histórica2. Es preciso, pues, comenzar constatando las diferencias que existen en ese recurso común a la «historia» de Jesús. Porque cada abordaje tiene sus presupuestos.
1 Como es sabido, los Ejercicios se presentan divididos en «cuatro semanas». Con excepción de la primera, que tiene una estructura y contenidos propios, las otras tres se concentran básicamente en la contemplación de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Es eso lo que Ignacio denomina «misterios» de la vida de Cristo (EE 261ss). Cfr. PALÁCIO, «Para uma teología do existir cristão» (leitura da segunda semana dos Exercícios Espirituais), en: Perspectiva Teológica 16 (1984) 171-172.
2 La exégesis histórico-crítica procede descomponiendo el material de la tradición a través de distinciones entre lo que ella considera «narrativo», «discursivo», «querigmático», o separando el material «auténtico» del «no-auténtico», lo «pre-pascual» de lo «pospascual» etc., hasta llegar a lo que ella considera el núcleo «histórico» verdadero.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 96-121
Los «misterios» de la vida de Cristo en los Ejercicios Espirituales
Dos lecturas de la vida de Jesús
Es innegable que existe un abismo entre una aproximación espontánea y un abordaje crítico de los evangelios. La de Ignacio estaría entre las espontáneas. Lo que no significa que sea incompatible con la exégesis crítica. Pero antes de que hagamos armonizaciones precipitadas es necesario tomar consciencia de las diferencias.
a) las dificultades
La dificultad comienza por lo que podemos llamar la oposición entre una versión crítica de los evangelios y una espontánea. El divisor de aguas entre las dos es, sin duda, la moderna exégesis histórico-crítica. Queramos o no, somos hijos de nuestra época. Y nuestra mentalidad está marcada por los resultados (¡y por los presupuestos!) de esta manera moderna de abordar el texto evangélico. Hoy nadie ignora que los evangelios no son «biografías» de Jesús, en el sentido moderno de la palabra. Quién más, quién menos, todos tenemos una noción de la complejidad histórica y literaria de los textos del Nuevo Testamento: contexto de la vida de las comunidades, formas diferentes, géneros literarios, trabajo de redacción, etc.
El saber crítico nos distancia, por lo tanto, del modo con que Ignacio trata el material evangélico3. Para quien conoce cómo «nacieron los evangelios»4, solo puede parecer ingenua la preocupación de «narrar fielmente la historia» (EE 2), como si los relatos evangélicos fuesen la trans-
3 Es, probablemente, la consciencia de ese problema lo que suscitó, en las últimas décadas, numerosos estudios sobre las relaciones entre Escritura y Ejercicios. Se puede ver, como ejemplo, el libro Los Ejercicios de San Ignacio a la luz del Vaticano II, Madrid, BAC 1968, pp. 207-273 (de modo especial el artículo de D. MOLLAT, Uso de la Sagrada Escritura en los Ejercicios según la exégesis moderna, pp. 209-217).
Ver igualmente el resultado del 3º Curso Internacional para Directores, publicado con el título Biblia, Teología de los Ejercicios, Roma, CIS, 1972. Fue a partir de esta toma de conciencia como se desarrolló el llamado enfoque bíblico de los Ejercicios, uno de cuyos pioneros fue D. M. STANLEY, A Modern Scriptural Approach to the Spiritual Exercices, Chicago, Loyola University Press, 1967.
4 El título del libro de J. R. SCHEIFLER, Así nacieron los Evangelios, Bilbao, Ediciones Mensajero 1967, expresa de manera muy feliz cómo la perspectiva de la exégesis crítica va modelando la consciencia media de los cristianos.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 96-121
Carlos Palacio, S.I.
cripción directa de los acontecimientos. Y la sospecha crítica se dilata hasta alcanzar uno de los pilares sobre los cuales reposa la experiencia ignaciana: la contemplación. ¿Cómo contemplar o, como dice Ignacio, cómo «traer la historia de la cosa que tengo de contemplar» (EE 102), cuando se sabe que para la exégesis el valor histórico de los relatos es un terreno minado y movedizo? La mirada crítica parece corroer implacablemente la simplicidad de la mirada contemplativa.
Esta dificultad no puede ser ignorada. Del punto de vista de la exégesis moderna, la visión que Ignacio tiene del texto de la Escritura es pre-crítica. Y no podría ser de otra forma. Esta diferencia de abordajes debe ser tomada en serio en la manera de presentar las contemplaciones de la vida de Cristo5. Sería deshonesto, además de imposible, volver atrás de las conquistas auténticas de la exégesis moderna. Por el mismo bien de la contemplación.
Pero si la visión de Ignacio es pre-crítica, en el sentido técnico de la exégesis, no es «ingenua». Y por eso debe ser cuidadosamente separada tanto de los sentimentalismos y de las fantasías desvariadas de ciertas apropiaciones de las «vidas de Jesús», como de la unilateralidad, igualmente arbitraria, de las presentaciones ascéticas y moralizantes de la misma6.
5 Lo que no significa transformar los Ejercicios en aulas de exégesis, sino respetar las exigencias de lo que será cada vez más la mentalidad del cristiano medio. No solo por honestidad intelectual, sino9 por la seriedad que exige una experiencia espiritual que aspire a tener solidez y consistencia.
6 Sin que entremos en cuestiones de dependencias históricas y sin negar que la piedad medieval marcó la experiencia de Ignacio y dejó sus trazos en el lenguaje de los Ejercicios, es preciso afirmar que la experiencia de Jesucristo plasmada en los Ejercicios, en cuanto experiencia, tiene una coherencia y un equilibrio teológicos que la distancian, tanto de la teología escolar aprendida por Ignacio, como de otros movimientos espirituales que tienen su origen en la Edad Media. Pero es igualmente necesario distinguir la experiencia de Ignacio de lo que fue la evolución posterior de la espiritualidad en torno a la «devoción» a la vida de Jesús, así como de una lectura de los Ejercicios predominantemente ascética, que marcaría una cierta tradición posterior y que arrastró en la misma dirección la interpretación de los «misterios» de la vida de Jesús.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 96-121
El paso al Nuevo Testamento es lo que podríamos llamar la unidad de la confesión eclesial de fe
Los «misterios» de la vida de Cristo en los Ejercicios Espirituales
Esas distinciones son necesarias si quisiéramos rescatar lo que hay de original en la experiencia de los Ejercicios. Sin fáciles concordismos. Pero sin miedos paralizantes. Lo que nos distancia de Ignacio no es solo una cuestión de métodos. Son también los presupuestos teológicos que presiden la lectura de la Escritura como palabra de Dios. Son los presupuestos que determinan finalmente dos maneras diferentes de abordar la vida de Jesús. Y la exégesis científica posee innegablemente los suyos. Dos aspectos parecen decisivos en esta confrontación de perspectivas. El primero respecto al lugar y a la óptica con la cual se lee la vida de Jesús. El segundo se refiere a la manera de entender la historia de Jesús.
b) El paso al Nuevo Testamento
El paso al Nuevo Testamento es lo que podríamos llamar la unidad de la confesión eclesial de fe. La mirada sobre Jesús es la mirada de la fe pascual, capaz de rescatar en la vida de Jesús toda su densidad de sentido. Y el lugar de esa mirada es la comunidad eclesial. Porque ella es la matriz de la fe: la depositaria de la «memoria viva» de Jesús, la que torna visible (aun sociológicamente) la continuidad entre el tiempo del Jesús terrestre y el tiempo del Señor resucitado y la que será constituida como sujeto de la experiencia pascual, del re-encuentro o del re-conocimiento del Señor que vive. Jesús no se confunde con la experiencia de la comunidad, ni puede ser reducido a ella. Pero tampoco puede ser separado de ella. El Nuevo Testamento. traduce esta inseparabilidad presentando la historia de Jesús como la historia de la fe en Jesucristo.
Este papel mediador de los testigos hace que, para el Nuevo Testamento, no exista una historia neutra de Jesús. Y éste es el segundo aspecto mencionado arriba: la concepción de la historia. Es innegable el interés del Nuevo Testamento por la vida de Jesús. No solo en los evangelios, sino en los otros escritos. La vida de Jesús es muy real. Con las características y coordenadas de toda vida humana. De la misma raza nuestra, como dice la carta a los Hebreos (2. 11.14). Es esa vida que fue vista, tocada, contemplada por los discípulos (1Jn 1, 1-3). En ese contacto
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 96-121
Carlos Palacio, S.I.
vivo con Jesús, en esa diuturna convivencia7 fue emergiendo paulatinamente la cuestión del «enigma» de Jesús, la interrogación sobre su identidad, la pregunta sobre el sentido y sobre la significación de esa vida.
Que esta pregunta solo haya encontrado una respuesta definitiva después de la Pascua, no modifica fundamentalmente el sentido de la inseparabilidad entre Jesús y sus testigos. Lo que los evangelistas quieren mostrar es que la historia de Jesús siempre exigió la apuesta por El y el riesgo del seguimiento. Y esta opción es una «interpretación». Nunca existió una historia químicamente pura de Jesús. Antes o después de la Pascua, su vida siempre fue interpretada.
Interpretación de acontecimientos reales, ciertamente. Si no hubiese la «historia de Jesús» no existirían los evangelios. Es eso lo que los distingue de los «mitos». Sin esta base histórica la fe sería una pura proyección, arbitraria e incontrolable. Pero los evangelios no están preocupados con la reconstrucción histórica del pasado; no son relatos biográficos en el sentido moderno de la palabra. Ellos quieren transmitir el «exceso» de sentido captado en la vida de Jesús. Lo histórico, para ellos, es mucho más que el residuo muerto del pasado; es la actualidad de esta vida y su significación para la comunidad. Por eso presentan la «tradición» sobre Jesús en forma narrativa, como la historia de aquel que vive hoy y continúa interpelando la comunidad.
La historia de Jesús es inseparable de la historia de la fe de la comunidad y de las vicisitudes a través de las cuales, hasta hoy, existen hombres y mujeres que dan testimonio de que Jesús vive y hace vivir. Esta es la respuesta que da el Nuevo Testamento al problema de la diferencia de los «tiempos»8. Porque sabe que existe una distancia entre el «pasado» de
7 Es lo que podríamos llamar el momento de «ver», en la experiencia pre-pascual de los discípulos. Ver, que es tomar parte en acontecimientos muy reales. (cfr. Lc 1, 1-4), pero inseparablemente un «ver» hermenéutico, un esfuerzo de interpretar para comprender la verdad profunda de Jesús. Esa parece ser la razón teológica por la cual los evangelios vinculan desde el comienzo la «aparición» de Jesús con la presencia de compañeros que están con El (Mc 1, 16ss; Jn 1, 35ss). Presencia de testigos que es la matriz de la cristología.
8 Ese problema emergió muy pronto en el cristianismo primitivo: ¿Qué relación existe entre el Antiguo Testamento, el tiempo de Jesús y el momento que vive la comunidad
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 96-121
Los «misterios» de la vida de Cristo en los Ejercicios Espirituales
Jesús y el «ahora» de la comunidad. El tiempo de Jesús no es solo el tiempo cronológico, sino la plenitud del tiempo, el tiempo llevado a plenitud.
Es lo que significa la resurrección. La «historia» de Jesús continúa. No como simple prolongación del tiempo, sino como nuevo comienzo, como irrupción de una vida «re-creada». El tiempo y la historia se miden de ahora en adelante por la densidad de este tiempo nuevo, de ese «kayros» que es el acontecimiento-Jesús. Por esto lo acontecido «en aquel tiempo» (como comienza siempre la proclamación del evangelio) puede ser anunciado «hoy» como algo real. La vida de Jesús no es solo una «historia pasada», sino «presencia» real de aquel que vive para siempre. Lo que llega a la plenitud es esta vida de Jesús vivida hasta el fin, vivida hasta la muerte. Por esto los evangelios no se contentan con anunciar un «sentido». Presentan la salvación en actos, enraizada en la historia, en la venida de Jesús «en la carne» (2Jn 7; 1Jn 2, 22; 4, 3), en las etapas de un itinerario y en la totalidad de esa vida.
Esta es la originalidad de los evangelios como «género literario» nuevo. Es el sentido de esta unidad indisoluble entre historia y fe, pasado y presente, terrestre y resucitado. Este sentido, sin embargo, no puede ser deducido de la historia, ni probado por la razón. Solo puede ser narrado y anunciado a partir de la fe pascual. Porque no se trata de una teoría nueva, sino de un «testimonio» arriesgado. No hay lugar, en esta historia, para observadores distantes y neutros. Su sentido solo se manifiesta a quien acepta el riesgo de re-hacer el mismo camino. «Seguir» es, en los evangelios, la manera de «ser discípulo». Por esto, el itinerario de la vida de Jesús es inseparable de la génesis de la fe en Jesucristo.
La perspectiva del Nuevo Testamento es normativa. Por ella se deben medir todas las lecturas, antiguas y modernas, de la vida de Jesús. Esto significa que lo decisivo no es el carácter más o menos «crítico» de los abordajes, sino la capacidad de dar razón y de situarse dentro eclesial? ¿Se trata de etapas que se superan entre sí? ¿Qué relación existe entre ellas? Lucas, en su evangelio, muestra una preocupación explícita por este problema. No solo porque trata de establecer cuidadosamente el fundamento de los hechos (Lc 1, 1ss), sino por utilizar claramente, en el conjunto de su obra, el esquema de una «historia de la salvación».
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 96-121
Carlos Palacio, S.I.
de la totalidad de la experiencia, tal como ella nos es presentada en el Nuevo Testamento.
c) Confrontación de lecturas
La experiencia de Ignacio se sitúa, sin dificultad, en esta perspectiva unitaria de la confesión de fe, que caracteriza al Nuevo Testamento Simplemente porque él desconoce esta extraña «división» del Cristo (1Jn 2, 22; 4,3) que la moderna tradición -exegética y teológica- dio en llamar la ruptura entre el «Jesús histórico» y el «Cristo de la fe»9. Su punto de partida es la unidad indivisible entre el Jesús terrestre y el Cristo resucitado, la experiencia de su presencia viva en la comunidad eclesial. Esta identificación espontánea le permite transitar, sin problemas, de uno al otro. Con la misma naturalidad habla del movimiento por el cual Cristo nuestro Señor y Criador se hace hombre (EE 53), como escruta con precisión las marcas dejadas por la humanidad de Jesús en su peregrinación terrestre, una especie de obsesión histórica «avant la lettre»10.
He aquí una primera y fundamental diferencia que separa a Ignacio de las modernas aproximaciones a la vida de Jesús. Su espontaneidad sería una herejía para una mentalidad marcada por la crítica histórica. Acostumbrada a hacer la arqueología del texto11, la exégesis crítica acabará pensando también la historia de Jesús como un trabajo arqueo-
9 Esta oposición está en el origen de innumerables tensiones que atraviesan la cristología contemporánea, sea desde el punto de vista exegético, sea desde el punto de vista sistemático. No se trata solo de una cuestión de método (¿por dónde comenzar la cristología? ¿Cómo llegar al Jesús de la historia pasando por la mediación de la fe de la comunidad?). La opción tomada con relación a la cuestión histórica de Jesús es teológica y decide los rumbos ulteriores de la cristología (la identidad personal entre el Jesús terrestre y el Señor resucitado, el papel de la resurrección, la función de la confesión de fe, etc.).
10 Es el conocido episodio de la visita de Ignacio al monte de la Ascensión para verificar cuál era la posición exacta de los pies del Señor. Cf Autobiografía, n. 47.
11 El hábito de desmontar metodológicamente un evangelio, por ejemplo, en sus unidades literarias parciales acaba perdiendo de vista la síntesis de la vida (de la vida de la comunidad y de la vida de Jesús) y el sentido que de ella emerge. Fragmentario por naturaleza, el método fragmentará también la historia de Jesús. La obsesión con lo pre-pascual, con lo críticamente auténtico, con las «ipsissima (verba, gesta, intentio) Iesu», «desmonta» la unidad de la historia de Jesús -la síntesis entre hecho e interpretación- característica del «evangelio» como género literario nuevo.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 96-121
Los «misterios» de la vida de Cristo en los Ejercicios Espirituales
lógico: la reconstrucción de un pasado muerto. Pero confinado en el pasado ¿Cuál puede ser aún el interés por ese «Jesús histórico»? El solo podrá ser tomado como «modelo» para ser imitado, como «lección» que la historia -¡magistra vitae!- nos dejó o como «símbolo» de los más diversos ideales y de todas las utopías de turno. ¡Proyección de nuestros sueños! Y por eso, fácilmente manipulable en todas las direcciones. Es el resultado de una separación metodológica que, olvidada de sus límites, se vuelve «a priori» dogmático: ruptura entre el Cristo, confesado y experimentado como presente actualmente en la comunidad, y el llamado «Jesús histórico».
Para Ignacio, por el contrario, esta unidad previa es la condición de posibilidad de una auténtica actualización del misterio de Jesucristo y de un realismo histórico y espiritual a toda prueba. De alguna forma Ignacio es -y no por un ejercicio ficticio de imaginación- contemporáneo de Jesús. No transportándose a un pasado quimérico, sino -como él dice«trayendo» esa historia al presente real12. Lo que solo es posible a partir de la identidad personal entre el Jesús terrestre y resucitado y de su presencia actual en medio de la comunidad.
Por esto, la experiencia de Ignacio es extremadamente realista. Realismo de la encarnación como proceso que introduce la vida de Jesús en los límites de lo humano y en los condicionamientos de todo tipo (religioso, social, político etc.). Y por eso mismo, realismo de la experiencia de fe como relación con Jesucristo. Relación personal que es también un proceso, a través del cual la existencia personal va siendo «configurada» confrontándose con la vida de Jesús. La confesión de fe se convierte en una verdadera práctica de la cristología.
Esta es también la razón por la cual la lectura ignaciana de la vida de Jesús, aun siendo pre-crítica, no es tan ingenua como podría pensar
12 Es preciso tener mucha cautela para no dejarse engañar por un lenguaje que hoy nos puede parecer extraño. Cuando Ignacio manda «rehacer el lugar» en el que se encuentra la «cosa» que quiero contemplar (EE 47) o «traer la historia de la cosa que tengo de contemplar» (EE 102), no se trata de una reconstrucción quimérica del pasado. Ese «realismo histórico» es un verdadero acto teologal: la transición de la «figura» de Jesús al «misterio» de Jesucristo, el pasaje del ayer al hoy, a través del reconocimiento de las marcas que la vida de Jesús dejó inscritas en nuestra historia.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 96-121
Carlos Palacio, S.I.
la exégesis moderna. Existe una distancia muy grande entre la manera ignaciana de tratar el material evangélico y ciertas aproximaciones a la vida de Jesús (sentimentales y subjetivas con mucha frecuencia), típicas de una espiritualidad sin base teológica.
Y esta distancia aparece en la sobriedad y en la discreción características del lenguaje ignaciano13. Las indicaciones de Ignacio, a lo largo de las tres últimas «semanas» de los Ejercicios, se limitan, si bien entendidas, a lo esencial del texto evangélico14. Ninguna concesión a la fantasía. La escena que ha de contemplarse apenas se evoca, casi con las mismas palabras del evangelio15. Ignacio no hace exégesis; se limita a presentar lo que él mismo llama el fundamento de la historia (EE 2). Y no confunde esta preparación con el trabajo de la contemplación propiamente dicha, cuya finalidad es poner al ejercitante en contacto inmediato con el «misterio» vivo de Jesucristo16.
13 Es indispensable para eso, saber leer «detrás de las palabras»; ir, más allá del enunciado, hasta la realidad a la que apunta; no dejarse confundir por las marcas del tiempo (a fin de cuentas, también Ignacio es hijo de su época); no confundir la función que tiene la «imaginación» en la antropología ignaciana (cuando, por ejemplo, él insiste tanto en «ver con la vista imaginativa», en los preámbulos de la contemplación. Cfr. EE 91, 112 y passim), con una reconstrucción quimérica y arbitraria de los acontecimientos, y así en adelante.
14 «Recórrase la serie de los «misterios»: pronto se da uno cuenta que de ordinario se encuentra allí el texto de la Escritura, brevemente evocado, sin ninguno de los desarrollos imaginativos que comentadores poco discretos han superañadido algunas veces», D. MOLLAT, Uso de la Sagrada Escritura en los Ejercicios según la exégesis moderna, en la obra citada arriba n. 3, pp. 211-212.
15 Lo que puede ser constatado de forma inmediata en la serie de misterios que Ignacio coloca al fin de las 4 semanas. El mismo advierte que todas las palabras colocadas entre paréntesis son del mismo evangelio (EE 261). Pero valdría igualmente para los «misterios» que están en el cuerpo del texto.
16 Es preciso, por lo tanto, no confundir la perspectiva teológica, subyacente a la experiencia ignaciana, y a su visión pre-crítica de los evangelios. El trabajo de la exégesis pertenece a lo que Ignacio llama el «fundamento» de la historia: la preparación previa de la contemplación. Y aquí, sin duda, la visión de Ignacio puede y debe ser enriquecida con los análisis de la exégesis moderna. Saber que los relatos no son transcripción directa de los acontecimientos; corregir la unilateralidad de su percepción sinóptica (rudimentaria y tendiendo a la concordancia) abriéndola a otras perspectivas (Juan, Pablo, etc.); penetrar cada vez más en las intenciones de cada evangelista, etc., son elementos que solo pueden enriquecer la preparación de la contemplación y ayudar a entrar así en la verdad más profunda del misterio contemplado.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 96-121
Los «misterios» de la vida de Cristo en los Ejercicios Espirituales
Aun siendo pre-crítica, la lectura de Ignacio es teológicamente acertada. Es intuitiva, en cierto sentido, porque se deja guiar por el equilibrio de una experiencia enraizada en la unidad teológica del Cristo confesado y vivido en la totalidad de sus dimensiones. Equilibrio éste que no se encuentra en el modelo tradicional de la cristología17, ni en las apropiaciones subjetivas y moralizantes de la vida de Jesús en cierta espiritualidad tradicional18. El está ausente también, por otros motivos, de la exégesis moderna.
El resultado, con todo, es el mismo: la fragmentación de la figura de Jesucristo. Lo que no podía dejar de tener repercusiones en la manera de contemplar. Ignacio, aun desconociendo la complejidad histórica y literaria del Nuevo Testamento, va directamente al centro del evangelio. La exégesis, que sabe mucho más de la pre-historia del evangelio y de cada una de sus unidades, puede perder de vista la totalidad del sentido. Es lo que la contemplación capta en la figura de Jesús. El evangelio es mucho más que la suma de sus partes. Este es el presupuesto de la concepción ignaciana de los «misterios».
17 Tradicional puede ser denominado el modelo de cristología que se creó a medida que la teología abandonó la perspectiva histórico-salvífica (el modo como Dios se nos manifestó en la historia de Jesús) para concentrarse en la reflexión sobre «Dios en sí». La cristología no podría dejar de sentir las consecuencias de este cambio. No es éste el momento de recorrer los meandros de esta evolución. Pero es cierto que ya, a partir de la baja Edad Media, ella se constituiría progresivamente como una cristología deductiva, acentuando cada vez más la separación (que acabaría siendo ruptura y abandono total) de lo que ya Santo Tomás llamó la diferencia entre una «cristología especulativa» (centrada en la explicación del dogma, de la unión hipostática y de las consecuencias de esa unidad de Jesucristo) y una «cristología concreta» (a la cual corresponderían precisamente los llamados «misterios» de la vida de Jesús). Esta fue, sin duda, la teología estudiada por Ignacio. Por eso es muy importante distinguir la teología de la experiencia vivida la de la experiencia vivida y la teología aprendida por Ignacio en París. 18 Lo que es perfectamente comprensible. Con la ruptura de la unidad en la cristología, sufre, no solo la teología, sino la manera de entender la vida espiritual. La cristología se tornaría extremadamente abstracta y árida. La espiritualidad, sin solidez teológica, corría el riesgo de caer en el sentimentalismo o en la interpretación ascético-moral de la vida de Jesús.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 96-121
Carlos Palacio, S.I.
Lugar y función de los «misterios» en
los Ejercicios
La perspectiva y los presupuestos de la experiencia de Ignacio nos colocan, a primera vista, en las antípodas de lo que hoy se llamaría una «cristología inductiva». Es inútil querer hacer del «Jesús histórico» el principio hermenéutico de la cristología de los Ejercicios o encuadrarla dentro de la categoría de las «cristologías descendentes»19. Por otro lado es evidente la importancia de la vida de Jesús en los Ejercicios. Su humanidad es el lugar de la contemplación, la puerta de acceso a la experiencia de Dios. ¿De dónde le viene esta importancia? Es ahí donde aparece la fecundidad teológica de la visión unitaria -concreta e indivisible- de Jesucristo, subyacente a la contemplación ignaciana de los «misterios».
a) ¿Qué son los «misterios»?
No es éste el momento de acompañar todas las vicisitudes históricas de este tema. Digamos, para comenzar, que, en su origen, tenía una densidad teológica que no se encontrará después, ni en los tratados de cristología ni en la derivación posterior al campo de la espiritualidad20.
El significado del término es inseparable del horizonte en el cual se desenvolvían el discurso bíblico y la reflexión teológica de los primeros siglos: la perspectiva histórico-salvífica o la oikonomia, como la llamaban los Padres. El plan de salvación de Dios -que Pablo designa como «mysterion»- (Col 1, 26) fue desvelado y se tornó visible en el «misterio de Cristo» (Ef 3, 4).
19 Dos interpretaciones recientes pueden servir como ejemplo. J. Sobrino, Cristología desde América Latina, México, CRT, 1976, pp. 321-346 y J. L. SEGUNDo, El hombre de hoy ante Jesús de Nazaret, Madrid, Cristiandad, 1982, pp. 671-770. Ambas interpretaciones parecen insuficientes por dos motivos. El primero es que las dos leen la experiencia cristológica de Ignacio únicamente a partir de los Ejercicios. Ahora, en la medida en que estos son la trasposición de una experiencia personal, es indispensable remontar a la génesis de tal experiencia para captar su complejidad y su originalidad. El segundo motivo es que ambos leen los Ejercicios a partir de la cristología moderna, sin explicitar la diferencia de perspectivas y de presupuestos. El resultado paradójico es que ambas interpretaciones pueden ser contradictorias entre sí.
20 Para una rápida visión histórica de esta problemática, ver A. GRILLMEIER, Visão histórica de conjunto dos mistérios de Jesus em geral, en Myst. Sal., Petrópolis, Vozes, 1974, vol. III/5, pp. 7-24.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 96-121
Los «misterios» de la vida de Cristo en los Ejercicios Espirituales
Pero este «misterio Fontal» que es Jesús se transparenta y concretiza en cada uno de los momentos de su vida, muerte y resurrección. La unidad del «misterio» se desdobla y multiplica en la diversidad de sus gestos y palabras. Todos los acontecimientos de los cuales Jesús fue sujeto -activo o pasivo (¡gesta et passa!)-, son «misterios», esto es, expresiones visibles (encarnaciones en su existencia concreta) del «misterio» único e invisible que es Jesucristo.
La unidad del «misterio» se desdobla y multiplica en la diversidad de sus gestos y palabras
La vida de Jesús -como acontecimiento histórico y en la totalidad de sus etapas- constituye el lugar definitivo de la revelación de Dios y de su plan salvífico. Es por eso que el «misterio» del Verbo encarnado fue desde el inicio el «lugar teológico» por excelencia de la celebración litúrgica, de la predicación, de la catequesis y de la reflexión teológica.
Es en el camino de esta gran tradición donde se sitúa Ignacio. Su originalidad consiste en haber recuperado de nuevo esta visión concreta e indivisible de la figura de Jesucristo. Su apego a la humanidad de Jesús es una intuición profundamente teológica. Es en la humildad de la carne donde se transparenta el exceso de sentido de la existencia de Jesús. Es esta unidad diferenciada pero indivisible -humano y divino, terrestre y glorificado etc.- lo que Ignacio designa con la palabra «misterio» o «misterios». Podríamos afirmar que, para él, el «misterio» Fontal es el hacerse hombre del Hijo eterno de Dios. Es el misterio de la encarnación. Pero entendida, no como un acontecimiento «puntual» y maravilloso al comienzo de la vida de Jesús, sino como proceso, como explicitación histórica de lo que significa -de lo que manifiesta y revela- este hacerse hombre de Cristo21.
La novedad de esta perspectiva solo será justamente apreciada por quien conoce las consecuencias que tuvo para la cristología sistemática el abandono de esta «cristología concreta». La pérdida de la perspecti-
21 Cfr. las páginas 187-191 de mi artículo, citado en la nota 1.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 96-121
Carlos Palacio, S.I.
va histórica había afectado no solo la cristología, sino también la imagen cristiana de Dios. La propia experiencia cristiana, como un todo, se había resentido de esta ausencia de la dimensión histórica. La emigración de esta temática a la espiritualidad, sobre todo a partir de la época moderna, nunca consiguió restablecer el equilibrio teológico que le fue característico en su origen. Por esto, la riqueza y la profundidad teológicas de la experiencia ignaciana no pueden ser interpretadas a partir de la teología escolar. Es una experiencia que tiene que ser interpretada a partir de los presupuestos que ella misma se da.
b) El lugar de los «misterios» en la experiencia
A partir de la segunda semana, el contenido de las contemplaciones es la «vida de Cristo» o, en el lenguaje preferido de Ignacio, los «misterios de la vida de Cristo nuestro Señor» (EE 261). Segunda, tercera y cuarta semana siguen el ritmo de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Dos cosas, con todo, llaman luego la atención: la extensión bastante mayor y la organización minuciosa de la segunda (en contraste con la sobria explicitación de las otras dos) y la diferencia en el modo de tratar los «misterios» en el cuerpo de los Ejercicios y en el anexo final (EE 261312). Doble constatación que nos ofrece pistas para interpretar el lugar y la función de los «misterios».
El carácter estructurado de la segunda semana es algo que salta a la vista. Es evidente que existe una relación entre las llamadas «meditaciones ignacianas» (rey temporal, dos banderas, tres binarios y tres maneras de humildad) y los «misterios» contemplados. Más sorprendente aun es la meticulosidad con la que Ignacio organiza los contenidos de la oración, sus formas y ritmos, las indicaciones de tipo práctico. Nada de esto se encuentra en las otras dos semanas. En ellas, después de una primera contemplación, más explicitada22 y algunas observaciones sobre el modo de proceder, Ignacio se limita a indicar el «misterio» que debe ser contemplado. Lo que parece indicar las funciones diferentes de los «misterios» en cada semana. Una cosa es cierta: la contemplación no es anárquica, ni la selección de los «misterios» se entrega a la arbitrariedad del sujeto.
22 EE 190-198 para la tercera semana y 218-225 para la cuarta.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 96-121
Los «misterios» de la vida de Cristo en los Ejercicios Espirituales
Las «meditaciones ignacianas» son como la columna vertebral, el hilo conductor para organizar los «misterios» que deben ser contemplados
La estructura de la segunda semana parece determinada por la articulación entre la historia del ejercitante y la historia de Jesucristo. La primera constituye el polo subjetivo o la referencia a la libertad personal. De hecho, lo que está en juego en cada una de las «meditaciones ignacianas» es la interpelación de la libertad del ejercitante. Bajo la forma de llamado o desafío (rey temporal); como experiencia de la división y del conflicto, personal y social (dos banderas); como descubrimiento de los mecanismos de auto justificación que limitan y condicionan nuestras opciones (tres binarios o categorías de hombres) y, por lo tanto, como la desapropiación y el despojo necesarios para llegar a una libertad real y «absoluta», sin la cual no puede haber adhesión a la voluntad de Dios (tres maneras de humildad o grados de amor)23.
La originalidad de Ignacio consiste en haber articulado de manera inseparable los momentos del itinerario personal del ejercitante en su búsqueda de la voluntad de Dios (proceso de liberación que debe desembocar en la elección) y las etapas de la vida de Jesucristo. Esta referencia a la historia de Jesús es el polo objetivo de la experiencia de la segunda semana. Contemplar a Jesucristo y ver el camino a través del cual una libertad concreta -la de Jesús-, configuró efectivamente su vida según una lógica diferente de aquella que impera entre los hombres. El es el pionero porque inaugura un comienzo nuevo y torna posible una manera diferente de estar presente en esa historia. La confrontación con la vida de Jesús ilumina lo que el ejercitante vive, e interpela, al mismo tiempo, su manera de vivir el proceso.
La fuerza de la intuición ignaciana reside en la articulación rigurosa y coherente de estos dos polos, subjetivo y objetivo. Las «meditaciones ignacianas» son como la columna vertebral, el hilo conductor para organizar los «misterios» que deben ser contemplados. Estos, a su vez,
23 Sobre el papel estructurante de estas meditaciones, Cfr. C. PALACIO, artículo citado en la nota 1, pp.181-212.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 96-121
Carlos Palacio, S.I.
ofrecen el contenido objetivo para la contemplación. La íntima relación entre ambos aparece claramente en el «preámbulo para considerar estados» (EE 135): «comenzaremos ahora, al mismo tiempo (juntamente, como dice el texto autógrafo) que contemplamos su vida, a investigar y a preguntar (el autógrafo dice «demandar») en qué vida o estado se quiere servir de nosotros su divina Majestad».
La elección constituye, de hecho, el término de la segunda semana. Todo converge hacia ella y ella ofrece el criterio decisivo para continuar o no los Ejercicios. El proceso de discernimiento de la voluntad concreta de Dios sobre la propia vida, culmina en la elección. Optar es el acto por el cual el ejercitante es capaz de decir «sí» a Dios, de consentir libremente a su voluntad. Pero no se llega allí por un proceso puramente racional. A medida que contempla, el ejercitante es trabajado por la confrontación con Jesucristo y provocado por su manera de vivir.
He aquí por qué el proceso de la elección es coextensivo con la contemplación de la vida de Cristo24. Es en el nivel de los «deseos» y de las «atracciones» profundas donde el ejercitante tiene que ser «afectado». La elección, en cierto sentido, es el resultado al que converge el esfuerzo del ejercitante para interpretar con lucidez su situación (etapas del proceso vivido) y una identificación cada vez más «cordial» con la vida y estilo de Jesús. Es la adhesión del corazón o el «dejarse afectar» ignaciano (EE 164; cfr. 97).
Todo indica que la selección de los «misterios», en el cuerpo de los Ejercicios, está relacionada con este proceso. El método se vuelve cada vez más flexible. Es preciso respetar la evolución y las necesidades del ejercitante. El ritmo de la oración es modificado25. La contemplación se concentra en un solo «misterio» que polariza la atención de la persona y facilita el discernimiento. Simplificación que apunta a la interiorización y a la
24 Más exactamente, a partir del quinto día (EE 163), o sea, en el liminar de las contemplaciones de la «vida pública», hecha también de rupturas y decisiones de Jesús (Cfr. EE 135 y 158).
25 Vuelve el quinto ejercicio de la media noche (que podía ser suprimido según las necesidades de la persona; cfr. EE 129). En vez de dos «misterios», con todo, solo uno es propuesto para la contemplación, repeticiones y aplicación de los sentidos (EE 159).
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 96-121
Los «misterios» de la vida de Cristo en los Ejercicios Espirituales
unificación del proceso de elección. Por esto, la selección de los «misterios» es orientada con todo cuidado, teniendo presente la evolución de la libertad del ejercitante. Porque su decisión madura «viendo», con todo realismo, el camino de la obediencia y de la adhesión incondicional de Jesús al Padre.
La elección parece explicar, por lo tanto, la diferencia entre la función de los «misterios» en la segunda semana y en las otras dos. Los Ejercicios no terminan con la elección, ni ésta puede ser considerada como su última finalidad. Hecha la elección, esto es, recuperada la libertad de adherir sin condiciones a la voluntad de Dios, el ejercitante comienza a descubrir que «vivir en Cristo» es una «pascua» sin fin cuyo contenido es la propia vida. La elección se hace «en el camino» (EE 192), como paso incesante de la muerte (porque el mal continúa actuando en la historia) a la vida (porque es la victoria de Jesús sobre la muerte). Es la función de la tercera y cuarta semanas. En ambas, Ignacio parece adoptar el principio de una «lectura continua» para la contemplación de los «misterios», semejante a la secuencia propuesta en el Apéndice (EE 261ss). No hay más lugar para la selección de los «misterios». Todo debe ser contemplado con todos los pormenores; «de…a…inclusive» (EE 208). Se acabó el tiempo de la búsqueda y del discernimiento. La decisión de «seguir» ya fue tomada. Pero el camino continúa. Porque la opción tiene que ser «encarnada». Y solo la vida puede ofrecer un contenido concreto para el seguimiento. Contemplar a Jesús en este momento es descubrir lo que significa ser incorporado, con todas las consecuencias, en su muerte y resurrección. Es entrar en el «misterio Pascual». De cierta manera, el ejercitante deja de mirarse a sí mismo. El misterio de Jesús invade totalmente el horizonte de la contemplación.
c) El papel de la contemplación
La contemplación es el lugar de la articulación. En el acto de fe contemplativa, la historia de Jesús, en cada uno de sus acontecimientos, resuena como palabra que interpela la libertad del ejercitante y busca hacerse carne en la historia de aquel que contempla26. La contempla-
26 «Ansí nuevamente encarnado» (EE 109) es la osada expresión utilizada por Ignacio para designar el «seguimiento» en el coloquio de la contemplación de la encarnación.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 96-121
Carlos Palacio, S.I.
ción va realizando la síntesis. El «misterio» se vuelve presente, actual. Y aquel que contempla va siendo «configurado» por la vida de Jesús hasta que ella estructure toda su existencia.
Contra cualquier tentación de subjetivismo o de falsas interiorizaciones, la contemplación ignaciana está marcada por la objetividad de la historia, por una necesidad imperiosa de someterse a la realidad de Jesús. Traer la historia, dice Ignacio (EE 102; 191); «hacerse presente» a los acontecimientos (EE 114). ¿Qué significa esta simultaneidad? ¿Es un esfuerzo puramente subjetivo de la imaginación? ¿Es la tentativa imposible (y por esto mismo imaginaria) de ser contemporáneo de Jesús?
Para entender la importancia que tiene este «realismo» para la contemplación es preciso tener presente la visión unitaria que tiene Ignacio del «misterio» de Jesucristo en todas sus dimensiones: pasado y presente, terrestre y exaltado, humano y divino. Es el Cristo vivo, presente y actual por su Espíritu. Hijo de Dios, sin duda, pero encarnado y por esto con todos los trazos de su plena humanidad. Trazos que no se pierden en el pasado imposible de los «lugares santos», pero, constituyen las marcas permanentes e indelebles del Cristo, aun glorioso.
En este apego a la historia de Jesús hay una rica intuición teológica: la certeza de que esta «humanidad» será para siempre la puerta de acceso al «misterio» de Jesús. «Jerusalén» es el símbolo de un descubrimiento: la importancia de la humanidad concreta de Jesús. Humanidad grávida de sentido. Por esto tiene que ser contemplada, sin cansarse, escrutando todos sus aspectos, hasta que deje transparentar toda la densidad que carga. Hacerse presente a los acontecimientos no es la reconstrucción quimérica de un pasado muerto, sino descubrir la actualidad y, por eso, la significación permanente de esta historia.
La simultaneidad es, por lo tanto, la experiencia de ser contemporáneo de Jesús, no por un ejercicio de imaginación, sino por el realismo de la fe contemplativa. Experiencia de la presencia real del Cristo que se hace evidente en los coloquios, cuando el ejercitante establece una relación personal con «las tres personas divinas», con el Verbo encarnado o con la Madre y Señora nuestra (EE 109). Y la prueba de que la persona no se engaña es el realismo de la respuesta. Jerusalén es aquí
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 96-121
Los «misterios» de la vida de Cristo en los Ejercicios Espirituales y hoy. Todo lugar es un «lugar santo». Ir a Jerusalén significa entrar decididamente en el camino del seguimiento. El «misterio» se torna actualidad viva cuando el ejercitante consiente que su historia sea «configurada» por la historia de Jesús.
Es el segundo aspecto importante de la contemplación. La confrontación con la vida de Jesús se convierte en una palabra que interpela. La articulación del polo subjetivo (libertad) y del polo objetivo (historia de Jesús) impide una contemplación neutra y distante. Cada «misterio», cada acontecimiento de la vida de Jesús, cada situación, posee un poderoso potencial de cuestionar la vida del ejercitante. Contemplar es correr el riesgo de ser desenmascarado. Su vida se convierte en una invitación a seguirlo (EE 95), en un llamamiento a entrar por el mismo camino y recorrerlo con El hasta el fin.
La respuesta no se decide al nivel de los análisis teóricos o de los sueños y proyectos utópicos, sino en el terreno concreto de la historiapersonal y social- en la que toma cuerpo el seguimiento. La contemplación de Jesucristo (ver) se vuelve una palabra (oír) que desencadena un proceso. En el esfuerzo de escrutar esta vida para captar su lógica interna y desentrañar su sentido, el ejercitante es obligado a ir rehaciendo su mundo (humano y espiritual, personal y social) y a recrear su historia. Así irá descubriendo cómo se concretiza en su vida el seguimiento de Jesús. Es el paso de lo «imaginario» a lo «real», de la historia tal como nos la imaginamos (o nos gustaría que fuese) a la historia recreada en Cristo. Solo que la posibilidad que El nos abre de comenzar una historia nueva, diferente, introduce en la vida una lógica paradójica que, más pronto o más tarde, hará explotar nuestro «mundo» y su lógica.
Es el proceso de «configuración» del ejercitante. Su vida va siendo modelada por la de Jesús. No se trata de una simple imitación o de una interiorización subjetiva. La configuración es real cuando la «figura» de Jesús (esto es, la síntesis viva entre lo que El es y su expresión visible) se vuelve «inspiradora» y suscita nueva vida, cuando se convierte en el principio y el criterio que estructuran la existencia. Seguir no es una imitación anacrónica. Seguir es re-crear el camino de Jesús por la fuerza de su Espíritu.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 96-121
Carlos Palacio, S.I.
Por esto, el lugar del seguimiento es la historia real del ejercitante. En la antropología de Ignacio es la reconstrucción de la persona en todas sus dimensiones: espacio, tiempo, sentidos, afectos, «facultades», etc.; es la experiencia de abandonar la configuración -personal, social y cultural- de esas dimensiones según los esquemas del mundo, como dice Pablo (Ro 12, 2), para dejarse configurar por Cristo y con Cristo. Verdadero re-nacer que llevó a Pablo a definir la existencia cristiana en términos de gestación de Cristo en nosotros (Gl 4, 19; cf 2Co 4, 16-5, 7), hasta alcanzar plenamente la estatura perfecta de Cristo (Ef 4, 13).
Estas coordenadas, presentes en cada contemplación27, sitúan al ejercitante como ser enraizado en el mundo y expuesto a todos los condicionamientos de esta «situación» suya. De ellos le vienen, al mismo tiempo, los verdaderos desafíos que interpelan su libertad y su responsabilidad delante de esta realidad. Es esta totalidad -personal y social- la que debe ser configurada. A medida que contempla, deberán ir siendo transformadas su percepción de la realidad y la manera de estar presente en ella. Es en la contemplación donde se opera esta «transformación» progresiva. La «forma» de Cristo pasa a ser el modo como el ejercitante pasa a «ver», «sentir», «interpretar» y «situarse» en la realidad. Pero el contenido le viene de la vida. Es ahí donde se realiza la «decisión» de seguirlo.
Actualizaciones
Se hace necesaria una palabra, a modo de conclusión, sobre la necesidad y los límites de las periódicas tentativas de «actualizar» los Ejercicios. Ellas nacen de una constatación: la distancia que existe entre la experiencia de Ignacio y la nuestra. Constatación evidente, desde todo punto de vista: cultural, eclesial, social, etc. Los Ejercicios son un libro anticuado. Como todo texto del pasado, exigen un esfuerzo hermenéutico. No solo en la letra de su lenguaje (que más de una vez resulta hermética y anacrónica), pero sobre todo en la intencionalidad de la experiencia
27 Todas ellas, como es sabido, comienzan con la «composición de lugar» y con el «traer la historia». En la misma línea habría que interpretar las «repeticiones» o lo que Ignacio llama la «aplicación de sentidos». A través de esas diversas formas toma cuerpo, en la carne del ejercitante, la configuración.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 96-121
Los «misterios» de la vida de Cristo en los Ejercicios Espirituales espiritual que vehiculan. Porque ése es el verdadero problema que se esconde detrás de la distancia. Si, de hecho, la experiencia de Ignacio se revelase fundamentalmente extraña a las exigencias de una fe encarnada en contextos diferentes; si entre la experiencia de él y la nuestra existiese una discontinuidad total, el esfuerzo mismo de «actualización» estaría desprovisto de sentido. Es preciso, por lo tanto, situar correctamente el problema de la distancia y preguntarse qué posibilidades existen de superarla. Hay ciertas condiciones o exigencias sin las cuales no se puede hablar más de adaptación.
En primer lugar, cualquier tentativa de «actualización» de los Ejercicios presupone una cierta continuidad de experiencias. Si existe un interés en «actualizar» los Ejercicios es porque se reconoce en ellos algún valor que los hace significativos (y eventualmente fecundos) para los desafíos que enfrenta hoy la fe cristiana. Esta continuidad solo puede situarse en el nivel de la experiencia fundante y de su significación permanente. Por detrás de la distancia y más allá de la diferencia de horizontes y perspectivas, los Ejercicios nos hacen comulgar en una experiencia común que nos sorprende por su «actualidad». Es la manifestación del carácter evangélico y de las raíces cristianas de la experiencia ignaciana.
En este nivel de la experiencia espiritual subyacente, la superación de la distancia que nos separa de Ignacio, no es nada más que un caso particular del problema que se presentó muy pronto a la fe cristiana: el carácter privilegiado y normativo del «tiempo de Jesús» y la relación entre este «entonces» y el «ahora», entre «aquel tiempo» y el «tiempo de hoy». La superación de esta distancia, antes de ser una cuestión hermenéutica (y sin dejar de serlo) es una cuestión teológica. Es el problema de la continuidad personal entre el Jesús terrestre y el Señor resucitado, y de su «actualidad», de su presencia real e histórica en medio de la comunidad de fe. Sin tener consciencia de este problema (en cierto sentido previo y decisivo), las «actualizaciones» corren el riesgo de resultar muy inferiores a lo que es la actualidad de la experiencia cristiana. Habría que preguntarse si esta falta de consciencia o la ausencia de una solución satisfactoria para el problema no es lo que condiciona (y torna inoperante e irreal) más de una tentativa de «actualización» de los Ejercicios.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 96-121
Carlos Palacio, S.I.
En este nivel previo, lo que está en juego en los Ejercicios es una manera de entender la experiencia cristiana y su actualidad28.
La segunda condición o exigencia es de naturaleza hermenéutica y tiene relación con la originalidad propiamente dicha de la experiencia ignaciana. En efecto, Ignacio no transmite el evangelio, sin más. En la medida en que se trata de una apropiación original de la experiencia cristiana común (y, en este sentido, de una lectura nueva e inspiradora del evangelio), el contenido y la forma de los Ejercicios son inseparables y se interpretan mutuamente. Por lo tanto, cualquier «actualización» que pretenda ser «actualización» de los Ejercicios, deberá conocer los presupuestos de los mismos, respetar su estructura y tomar en serio su lógica interna. De lo contrario, tal tentativa estará condenada al fracaso. O por contentarse con adaptaciones periféricas (que fácilmente conducen al desencanto, por no comprender el meollo de la cuestión), o por proyectar sobre los Ejercicios todo aquello que nos gustaría encontrar en ellos (en una evidente trasgresión de las más elementales reglas de la hermenéutica).
El contenido y la forma de los Ejercicios son inseparables y se interpretan mutuamente
Esta confrontación con la «objetividad» previa de los Ejercicios, tal como ella se presenta, es, al mismo tiempo, límite y garantía de toda y cualquier «actualización». Lo que significa que la «actualización» solo es posible si, de alguna forma, los Ejercicios tienen en sí mismos el germen de su actualidad; es en ellos donde deben ser encontrados los criterios internos de la apropiada actualización. Una «actualización» solo tendrá razón de ser si encuentra en los Ejercicios una correspondencia básica para lo que postula. De lo contrario, dejará de ser adaptación de los Ejercicios para transformarse en otra cosa. No todo es igualmente posible en términos de «actualización». El
28 Conviene recordar aquí lo que se dijo arriba acerca de la percepción unitaria de la fe en Jesucristo que caracteriza la manera ignaciana de entender los «misterios» de la vida de Jesucristo y el acto mismo de la contemplación.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 96-121
Los «misterios» de la vida de Cristo en los Ejercicios Espirituales
interés y la autenticidad de la misma pasan por la confrontación con la «objetividad» de los Ejercicios. ¿No es aquí donde fracasan muchas veces ciertas tentativas de «actualización»?
No más dos ejemplos, bien diferentes, para verificar esta sospecha: lo que hace algunos años fue la fiebre de los «Ejercicios bíblicos» y lo que hoy se llama «lectura latinoamericana de los Ejercicios». Esas y otras tentativas deben ser juzgadas, no por sus intenciones (que son, sin duda, las mejores), sino por sus presupuestos (que no siempre son suficientemente claros).
Si la dimensión bíblica o la preocupación por el contexto latinoamericano no encuentran su justificación (su razón de ser) en la estructura misma de los Ejercicios, la adaptación que ellas buscan no pasará de ser un «apéndice», añadido de fuera, extraño, artificial y, por lo mismo, condenado a una vida efímera. No basta que esas sean nuestras preocupaciones, manifestación importante y aun necesaria de nuestra sensibilidad y, por lo tanto, de nuestra actualidad. Es preciso todavía mostrarpara que podamos hablar de actualización de los Ejercicios- que ellas prolongan y explicitan algo que, sin estar presente de esa forma, corresponde plenamente a la intencionalidad de los Ejercicios. En otras palabras: ¿Cómo se sitúan lo «bíblico» o lo «contextual» en la estructura de los Ejercicios?
En el primer ejemplo parecería más fácil mostrar la correspondencia. A fin de cuentas hay una semejanza de estructura entre el Evangelio y los Ejercicios. Marcos resume la predicación de Jesús con estas palabras: «Conviértanse y crean en el Evangelio» (1,15). Lo que en los Ejercicios equivale al llamado a la conversión (1ª semana), seguido del despliegue de la Buena Noticia o Evangelio en la vida, muerte y resurrección de Jesús, que nos llama a seguirlo (2ª, 3ª y 4ª semanas).
Además de eso, la fuerza de los Ejercicios está en la contemplación de la figura de Jesús. Tres de las cuatro semanas tienen como contenido la contemplación de los «misterios» de su vida, muerte y resurrección. En cierto sentido, la intuición teológica de Ignacio está en sintonía con lo que constituye una de las verdaderas riquezas de la cristología moderna: la recuperación de las etapas y del movimiento interno de la vida de Jesús y la convicción de que el misterio de Jesús
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 96-121
Carlos Palacio, S.I.
solo es comprensible en la totalidad de las etapas y en su mutua relación. Los Ejercicios, pues, están plasmados evangélicamente. Y por lo tanto son bíblicos en su raíz, por dentro.
¿Cómo es posible que esto haya escapado al esfuerzo desarrollado por las llamadas transposiciones bíblicas de los Ejercicios? Dos razones podrían explicar este hecho. La primera es la identificación inconsciente (¡e indebida!) entre los Ejercicios en sí mismos y lo que de ellos hizo una cierta tradición. La segunda es el desconocimiento de la importancia que tiene para la experiencia de los Ejercicios la articulación entre el aspecto objetivo (contenido evangélico de las contemplaciones) y el aspecto subjetivo (la evolución interna del ejercitante).
La lectura ascética y moralizante que predominó durante mucho tiempo en la práctica de los Ejercicios29 acabaría por ocultar su originalidad, teológica y espiritual, y la fuerza de su coherente arquitectura interna. El «pathos» de la experiencia ignaciana de Dios, la búsqueda incansable y apasionada de su voluntad, el riesgo de una libertad situada y responsable desaparecía por detrás de una fidelidad literal y repetitiva. Arrancado del contexto y de las estructuras que lo hacen significativo, el lenguaje de los Ejercicios solo podía aparecer cada vez más opaco. Letra sin espíritu, presa fácil de todas las proyecciones.
Es en ese contexto en el que surge y se hace comprensible la búsqueda de un lenguaje más directo como el bíblico. Pero la ambigüedad de los llamados «Ejercicios bíblicos» está, precisamente, en desconocer la coherencia interna y la lógica profunda de la estructuración del texto ignaciano. Aquí está la segunda razón antes indicada. El uso abundante de los textos evangélicos, la búsqueda de equivalencias bíblicas para cada meditación, aun así, no hacen ignacianos los Ejercicios. El contacto con
29 A ese respecto, por cierto, eso no era más que un reflejo de lo que había acontecido de modo general con la espiritualidad. Habría que remontarse, por lo menos, al siglo XIV para encontrar las raíces de esa ruptura entre teología y espiritualidad, con las consecuencias que se seguirían para ambas: la pérdida de su enraizamiento histórico. En efecto, sin esa referencia a la historia de Jesús (aquello que Santo Tomás llamaba «cristología concreta»), la teología se había vuelto cada vez más abstracta y la espiritualidad entregada a la deriva de todo tipo de subjetivismo.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 96-121
Los «misterios» de la vida de Cristo en los Ejercicios Espirituales la Escritura tiene sentido y valor por sí mismo. Lo que Ignacio propone no es simplemente la meditación del evangelio, sino una manera de meditar el evangelio. La selección y la secuencia de los «misterios» de Jesucristo están en función de la evolución y de la maduración de la opción del ejercitante, de su adhesión real a Jesucristo. Esa es la fuerza y la originalidad del método ignaciano. Por eso, sin conocer y respetar esa dinámica, la transposición bíblica, por más rica que sea, será cualquier cosa, pero no adaptación de los Ejercicios.
Algo semejante puede acontecer con el segundo ejemplo. Los Ejercicios no podrían escapar del desafío que el contexto latinoamericano presenta a la fe cristiana. Como la Iglesia y la teología, la espiritualidad (esto es, la manera de ser y de vivir como cristianos) no puede abstraerse de este contexto. Pero ¿cómo encontrar una respuesta a esta preocupación, que brote del interior de la experiencia misma de los Ejercicios? Sin eso, los Ejercicios serían apenas la «ocasión» para una concientización sobre el contexto social. Pero tal discurso, por más generoso y necesario que sea, estaría fuera de lugar. Y, probablemente, provocaría una reacción defensiva, tan nociva para la causa de los pobres, como para la experiencia espiritual.
La selección y la secuencia
de los
«misterios»
de
Jesucristo están en función de la evolución y de la maduración de la opción del ejercitante, de su adhesión real a Jesucristo
También aquí es preciso recordar las observaciones hechas a propósito del primer ejemplo. La tradición no siempre fue fiel a la intuición ignaciana y, por eso, no puede ser confundida con ella. El divorcio entre fe y vida que se instaló en la conciencia eclesial no pudo dejar de tener reflejo en la tradición de los Ejercicios. La abstracción de la realidad y el recogimiento en una interioridad intimista son manifestaciones de lo que antes llamamos lectura ascética y moralizante de los Ejercicios. Ahora bien, la experiencia de Ignacio no tiene nada de alienante. Su realismo es el mejor antídoto contra cualquier veleidad de escapismo en la vida espiritual. En los Ejercicios la experiencia espiritual nace y se desenvuelve en confrontación
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 96-121
Carlos Palacio, S.I.
con la vida. Recuperar ese equilibrio es el primer paso para integrar en la génesis misma de la experiencia los desafíos que nos vienen del contexto.
Un segundo y decisivo elemento se nos ofrece con lo que antes designamos como polo subjetivo de la experiencia, esto es, el cuidado con que Ignacio acompaña la evolución de la libertad del ejercitante. La articulación entre los momentos de la libertad explicitados y discernidos en las llamadas «meditaciones ignacianas») y la contemplación de la vida de Cristo, no es un ejercicio dialéctico para intérpretes con exigencias especulativas. Es otra marca del realismo ignaciano. La libertad en cuestión es una libertad situada. Es imposible, por lo tanto, entrar en la experiencia dejando por fuera el contexto. O, por lo menos, debería serlo. Y aquí entra el papel, discreto pero indispensable, de aquel que «da los Ejercicios». Lo que supone que también él esté «situado». Porque se espera de él, no solo el conocimiento de la estructura y de la lógica interna de los Ejercicios, sino también el conocimiento de la realidad y la consciencia de lo que supone (y de lo que exige) «hacer los Ejercicios» en un determinado contexto.
Habría que preguntarse si la atención a estos aspectos no sería la mejor manera de tomar en serio las exigencias muy justas de la «lectura latinoamericana de los Ejercicios» y, sobre todo, de integrarlas eficazmente en la experiencia espiritual. De lo contrario, corremos el riesgo de repetir aquí algo equivalente a lo que aconteció con las transposiciones «bíblicas».
El carácter latinoamericano de los Ejercicios no reside en la cantidad de textos de Medellín o de Puebla que puedan ser citados en cada meditación. Ni en la constante alusión a un abstracto «hombre latinoamericano». La encarnación de los Ejercicios en este contexto -y, por lo tanto su verdadera «actualización»- dependerá de la fuerza interpelante que esa realidad tenga sobre el ejercitante. El papel del Director es decisivo en esta toma de consciencia -inquietante y desinstaladora- de la realidad. Pero él debe mantenerse dentro de la discreción que le adjudica Ignacio. También aquí es válida la indicación que él le da para la presentación de los «misterios»: narrar fielmente la historia, limitándose a su verdadero fundamento y recorriendo por los puntos con un breve comentario (EE 2). La conversión no es el resultado del «adoctrinamiento» hecho
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 96-121
Los «misterios» de la vida de Cristo en los Ejercicios Espirituales por el Director, sino fruto del encuentro de la libertad situada del ejercitante con la vida de Jesús.
Estas consideraciones podrían parecer demasiado «apologéticas». No se trata de querer encontrar todo en los Ejercicios. Ni de ignorar las dificultades que presenta su interpretación. Y mucho menos de negar la necesidad de que la experiencia por ellos vehiculada sea vivida con realismo y responda a las exigencias de una fe encarnada. Pero si queremos todavía utilizar esa «mediación» como expresión de nuestra experiencia, es preciso tomar en serio los presupuestos que ella misma se da. De lo contrario no se trataría más de una «actualización», sino de otra experiencia.
Traducción personal del artículo publicado en la Revista ITAICI, 8, abril 1992, pp. 26-42. Centro de Espiritualidade Inaciana de Itaici, Indaiatuba, SP., Brasil
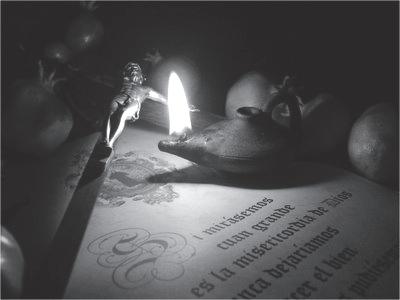
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 96-121
Colección
Apuntes Ignacianos
Temas
Directorio de Ejercicios para América Latina (agotado)
Guías para Ejercicios en la vida corriente I (agotado)
Guías para Ejercicios en la vida corriente II (agotado)
Los Ejercicios: «...redescubrir su dinamismo en función de nuestro tiempo...»
Ignacio de Loyola, peregrino en la Iglesia (Un itinerario de comunión eclesial).
Formación: Propuesta desde América Latina.
Después de Santo Domingo: Una espiritualidad renovada.
Del deseo a la realidad: el Beato Pedro Fabro. Instantes de Reflexión.
Contribuciones y propuestas al Sínodo sobre la vida consagrada.
La vida consagrada y su función en la Iglesia y en el mundo.
Ejercicios Espirituales para creyentes adultos. (agotado)
Congregación General N° 34.
Nuestra Misión y la Justicia.
Nuestra Misión y la Cultura. Colaboración con los Laicos en la Misión. «Ofrece el perdón, recibe la paz» (agotado)
Nuestra vida comunitaria hoy (agotado) Peregrinos con Ignacio. (agotado)
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 122-124
Temas
El Superior Local (agotado) Movidos por el Espíritu.
En busca de «Eldorado» apostólico. Pedro Fabro: de discípulo a maestro. Buscar lo que más conduce...
Afectividad, comunidad, comunión.
A la mayor gloria de la Trinidad (agotado) Conflicto y reconciliación cristiana.
«Buscar y hallar a Dios en todas las cosas» Ignacio de Loyola y la vocación laical. Discernimiento comunitario y varia.
I Simposio sobre EE: Distintos enfoques de una experiencia. (agotado)
«...para dirigir nuestros pasos por el camino de la paz» La vida en el espíritu en un mundo diverso.
II Simposio sobre EE: La preparación de la persona para los EE.
Conferencias CIRE 2002: Orar en tiempos difíciles.
30 Años abriendo Espacios para el Espíritu.
III Simposio sobre EE: El Acompañamiento en los EE.
Conferencias CIRE 2003: Los Sacramentos, fuente de vida.
Jesuitas ayer y hoy: 400 años en Colombia.
IV Simposio sobre EE: El "Principio y Fundamento" como horizonte y utopía.
Aportes para crecer viviendo juntos. Conferencias CIRE 2004.
Reflexiones para sentir y gustar... Índices 2000 a 2005.
Temas
V Simposio sobre EE: El Problema del mal en la Primera Semana.
Aprendizajes Vitales. Conferencias CIRE 2005. Camino, Misión y Espíritu.
VI Simposio sobre EE: Del rey temporal al Rey Eternal: peregrinación de Ignacio de Loyola, Francisco Javier y Pedro Fabro. Contemplativos en la Acción. Aportes de la espiritualidad a la Congregación General XXXV de la Compañía de Jesús.
VII Simposio sobre EE: Encarnación, nacimiento y vida oculta: Contemplar al Dios que se hace historia. La V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en Aparecida, Brasil Congregación General XXXV: Peregrinando más adelante en el divino servicio.
VIII Simposio sobre EE: Preámbulos para elegir: Disposiciones para el discernimiento. Modos de orar: La oración en los Ejercicios Espirituales. La pedagogía del silencio: El silencio en los Ejercicios Espirituales.
IX Simposio sobre EE: «Buscar y hallar la voluntad de Dios»: Elección y reforma de vida en los EE. Sugerencias para dar Ejercicios: Una visión de conjunto.
Huellas ignacianas: Caminando bajo la guía de los Ejercicios Espirituales.
X Simposio sobre EE: «Pasión de Cristo, Pasión del Mundo»: desafíos de la cruz para nuestros tiempos.
Apuntes Ignacianos 62 (mayo-agosto 2011) 122-124